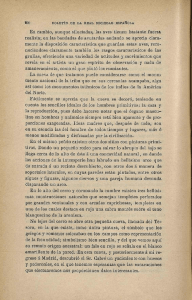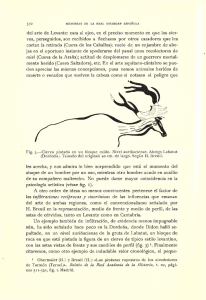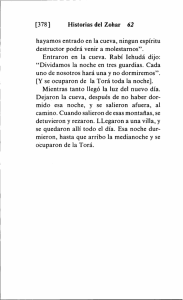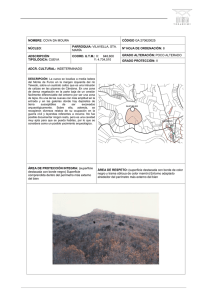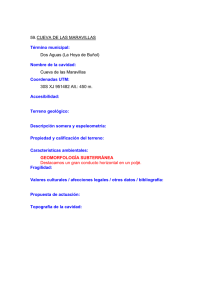la tierra del arco iris
Anuncio

La tierra del arco iris La tierra del arco iris Antonio Martínez Egea CENTRO DE ESTUDIOS VELEZANOS Vélez Rubio 2014 © Antonio Martínez Egea © Prólogo: José Manuel Llamas Elvira © Diseño y maquetación: Enrique Fernández Bolea © Diseño de cubierta y guardas: Gregorio Pérez Santander DIXI (Granada) Foto de contracubierta: Luis García Bañón (Vélez Blanco, 1893-1912), por gentileza de la familia Bañón Edita: Centro de Estudios Velezanos (Ayuntamiento de Vélez Rubio, Almería) Impresión: Gráficas La Madraza (Albolote, Granada) Encuadernación: Hnos. Olmedo (Ogíjares, Granada) Depósito legal: AL: 526-2014 ISBN: 978-84-935191-8-6 Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid: «LIBROS AME», nº M-004317/2013 Primera edición: junio, 2014 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS A María: por su apoyo incondicional y entusiasta al escritor, y su cariño, paciencia y dedicación al hombre. Gracias a José Domingo Lentisco Puche, por su entusiasmo en la publicación del libro desde el primer momento y su buen hacer durante todo el periplo de la edición, y con él al Centro de Estudios Velezanos por su implicación en el proyecto. Gracias a mis hermanos y cuñados que han sido pacientes lectores del manuscrito y que con sus ideas, sugerencias y apoyo han enriquecido el libro. A José Manuel Llamas Elvira, amigo entrañable, que aceptó escribir el prólogo dando realce con su pluma a la novela. Y gracias sobre todo a mis dos Marías, sin cuyo apoyo, críticas y empuje posiblemente no hubiera visto la luz ni Ambros ni Tani. PRÓLOGO na de las mayores satisfacciones que he tenido últimamente ha sido la propuesta de Antonio de escribir unas cuantas frases para prologar este libro. Es cierto que, una vez que lo he leído, me he sentido entusiasmado con su contenido, la calidad narrativa del mismo y el nivel de documentación de los hechos que en él se describen. U Como podrá observar el lector, este libro es fruto de un conocimiento profundo del entorno geográfico, las circunstancias históricas y unas nociones sobre el modo de vida de la sociedad velezana de finales del XIX y principios del XX devenidos en vivencias del autor en los años 50-60, durante su infancia, y que son continuación de aquéllas, de manera casi inalterada, con sólo algunas variantes. Existen dos secuencias temporales en el libro: una desarrollada en el neolítico, cuya esfera queda enmarcada en el campo de lo especulativo; y otra en los siglos XIX y XX que ofrece un relato de indudable interés y rigurosidad histórica y etnográfica de la comarca. Posiblemente, Los Vélez no sean una comarca de referencia en las guías para tour-operadores, porque éstas carecen de las estrellas que clasifican el patrimonio humano, pero seguro que estaría muy bien puntuada en caso de existir éstas. En el texto del libro se recoge fielmente esa generosidad afectiva y acogedora de los habitantes de la zona que invita a compartir charlas, ocio, celebraciones de domingo, y esa nostálgica forma de tertulia en casa que el autor refleja con la melancolía propia de los que contemplan con lucidez el fin de una época y de una forma de vida diferente y más humana. Algunos libros tienen la capacidad de transformarse en algo que no son, de convertirse en algo distinto a lo que pretendían ser. Este es un libro en 9 PRÓLOGO principio supeditado a la historia de unas pinturas rupestres, pero esto es sólo una excusa que le sirve de sustento para colarse silenciosamente en el ámbito de la ficción con la descripción del pintoresquismo de una época y como documento sociológico de la forma de entender la vida de un pueblo y sus habitantes. El libro (relato-crónica) está plagado de protagonistas históricos que cobran vida de la mano del autor para convertirse en un reguero de personajes palpitantes y humanos. Durante los años 60, durante nuestra infancia y adolescencia, la inquietud por la rica historia que nos rodeaba, por los restos de antiguas civilizaciones asentadas en nuestra tierra marcaba muchas de nuestras excursiones, de nuestros juegos y de nuestras aventuras. Recuerdo cómo, cuando aún siendo niños, en grupo, los amigos buscábamos la emoción y la aventura en nuestras correrías. En el Castellón, donde se encuentra la antigua fortaleza musulmana, existe una abertura; es como un agujero donde las plantas y los arbustos disimulan su entrada. Se dice que en su interior existe una gran estancia, una gran cueva oscura que se continúa por un pasadizo atravesando las ramblas y se abre en una lejana casa del pueblo (la casa de Miguel). En esta estancia, y animados por la imaginación infantil y los cuentos que en las largas noches de invierno nos contaban los abuelos y la chacha, teníamos la certeza de que contenía numerosas trampas para los intrusos que quisiesen penetrarla y que en su interior aún vivía un gran «moro» negro. Eso lo sabíamos todos los niños. Nosotros buscábamos la entrada y vigilábamos para ver al «moro». Mirábamos la entrada de la cueva como si se tratase de un abismo que a la vez atrae y transmite miedo. Nos poníamos todos de acuerdo para mirar y observar fijamente y para que el primero que viese al negro lanzara un grito. Con la boca abierta de curiosidad y miedo, fijábamos la mirada en la grieta hasta que Asensio, un muchacho pelirrojo tenía la impresión de que el agujero empezaba a moverse o hasta que Andrés, otro compañero burlón y decidido, gritaba «¡el moro, el moro!» y surgía la desbandada y la decepción e indignación de los que detestaban la ironía o la informalidad. Antonio y yo hemos sido protagonistas de todas estas correrías que han moldeado nuestro gusto por la historia de nuestra tierra y que Antonio recoge magistralmente en su libro. También las pinturas rupestres y nuestro rico neolítico han constituido un motivo de fascinación de nuestra adolescencia. Las excavaciones y estudios llevados a cabo por don Miguel Guirao y don 10 PRÓLOGO Miguel Botella a las que asistíamos como observadores alegres de ese trabajo pulcro y meticuloso de búsqueda y de hallazgo. Quizá todo esto ha unido un conjunto de inquietudes, añoranzas, recuerdos y conocimientos que ha dado lugar a este libro. Antonio y yo siempre hemos sido amigos, y hemos seguido manteniendo esa condición en la distancia de nuestro vivir diario, pero en nuestros encuentros ocasionales, esa distancia y el paso del tiempo no ha disminuido ni un ápice esa concurrencia de ideas y principios que marcan y condicionan siempre una relación de amistad. Los amigos se escogen, se cuidan y se va trabando el vínculo, libremente, paso a paso, evento a evento. No tienen que supeditarse a guiones familiares, a intereses mercantiles o a ningún tipo de contrato sacramental o civil. Es una relación de cariño legítimo, y como tal, sólo existe por mutuo deseo, validándose en cada ocasión que pone a prueba su autenticidad. La amistad no está ritualizada en ceremonias iniciáticas, ni se acredita en documento alguno: sólo se registra en lo más íntimo de nosotros, fortaleciendo la estructura interna de nuestra identidad. Esta amistad no influye en lo más mínimo en el reconocimiento que hago de la calidad de esta obra, aunque para mí tiene ese valor añadido de que su autor es mi amigo Antonio. JOSÉ MANUEL LLAMAS ELVIRA Granada, mayo de 2014 11 1 EL BRUJO ¡La Cueva Sagrada ha sido profanada! l brujo espera, con el gesto serio y las manos crispadas, la llegada del consejo de ancianos. Los viejos que lo forman tratan de subir el escarpado terraplén, ayudándose unos a otros sobre las piedras sueltas de vivas aristas que recubren la fuerte pendiente. Nadie puede ayudarles en su ascenso porque sólo ellos y el brujo pueden acceder a la Cueva Sagrada. La tribu espera abajo, observando en silencio las dificultades de los siete ancianos que luchan entre resbalones en su penoso ascenso. Los pierden de vista un instante cuando están a punto de culminar su subida. Poco después las siete figuras aparecen en la entrada de la cueva y van tomando posiciones de forma cansina, según su jerarquía determinada por la edad. Después de tomar asiento sobre la roca sólo son visibles, desde abajo, sus cabezas. Instantes después el brujo avanza unos pasos ataviado con los ornamentos ceremoniales. Sobre su cabeza destaca una gran cornamenta de ciervo que agranda sobremanera su figura. Su cuerpo sólo está cubierto por un taparrabos formado con pieles; tiene el resto del cuerpo impregnado de pintura roja como si fuera sangre. En cada una de sus manos porta una hoz, hechas con dos grandes quijadas pulidas y afiladas, cubiertas por un rojo negruzco. Del extremo de la que lleva en su mano izquierda, que ahora levanta aún más para hacerla bien visible, cuelga un corazón, todavía sangrante, fruto del último sacrificio realizado en soledad mientras esperaba la llegada de la tribu. Al iniciar su parlamento, un rayo de sol aparece de improviso entre las nubes, proyectando su terrible silueta sobre la roca. Situados junto a ella, los ancianos aprecian sobrecogidos una figura que brilla con los reflejos del E 13 EL BRUJO sol; es la imagen exacta, en miniatura, de la sombra que proyecta el brujo cegado por el sol. Desde la parte de abajo, la tribu no puede apreciar con detalle la similitud de las dos figuras, la sombra grande del brujo y la pequeña pintura sobre la pared, pero sí las caras espantadas de los miembros del consejo. El silencio y la expectación es tal que no se oye ni el llanto de los más pequeños, que asisten a aquel terrible momento sujetos con cintas de cuero a las espaldas de sus madres. La voz ronca y desagradable del brujo se oye claramente abajo y resuena por todo el valle. Nadie, salvo el consejo, sabe para qué han sido convocados, pero todos intuyen que se trata de un asunto grave, ya que la tribu al completo no sube hasta las inmediaciones de la gruta más que una vez al año, para los sacrificios rituales que se celebran en el solsticio de verano, el día más largo del año, o en contadísimas y excepcionales ocasiones como ésta. Para muchos de ellos es la primera vez que asisten a un consejo tan sumario. Los más jóvenes tardan en entender las palabras que les llegan; el miedo y la terrible figura que les habla los absorbe y ensordece. Durante mucho rato el brujo recalca el carácter sagrado de la cueva y desgrana las leyendas de cómo sus antepasados habían decorado las rocas de sus paredes con figuras ininteligibles, que sólo los hombres sagrados como él saben interpretar. Los constantes movimientos de la cornamenta, que se mantiene firme, hacen parecer por momentos que es un ciervo de verdad el que se mueve sobre sus cabezas. Cuando el orador considera que todos tienen claro lo sagrado de aquel recinto y la inviolabilidad del mismo, calla durante unos instantes para tomar aliento y, de pronto, su voz surge de nuevo como un trueno erizando los pelos de todos los asistentes: — ¡La Cueva Sagrada ha sido profanada! La frase resuena en los oídos de los miembros de la tribu. Todos se miran asustados mientras la figura tensa del cuerpo del hechicero parece a punto de estallar. Se vuelve lentamente y, con la punta de la hoz de su mano derecha, señala la figura que lo representa en la roca. El sol vuelve a salir con fuerza realzando el brillo de la pintura y proyectando, de nuevo, la sombra del brujo junto al exacto dibujo que a pequeña escala lo representa. Desde abajo apenas pueden ver la sombra reflejada y no entienden lo que está pasando porque no pueden apreciar la pintura sacrílega. Sí distinguen los ojos abiertos como platos de las figuras de los ancianos incorporados hacia el punto que indica la macabra hoz. Sus caras revelan asombro 14 EL BRUJO por el parecido con la silueta del brujo e indignación por el ultraje. La tribu espera una explicación sobre la violación cometida, sin entender el estado de excitación de su hombre sagrado. De nuevo aparece a la vista de todos la figura del brujo, inclinada hacia ellos a punto de deslizarse ladera abajo. — ¡Alguien ha osado ofendernos gravemente accediendo a la Cueva Sagrada, donde sólo puede entrar el consejo y yo mismo! ¡Alguien ha mancillado sus paredes mezclando una figura con los signos sagrados y los ídolos bicónicos que nos protegen! Alguien ha osado además a representarme a ¡mí! –gritó con la voz desgarrada–, ¡el hombre sagrado que dedica su vida a que los espíritus nos protejan! ¡El tabú ha sido roto tres veces! ¡Los ídolos claman venganza, y yo también! Todos los hombres y mujeres de la tribu se miran entre sí espantados, intercambiando con sus ojos el temor y exclamando, cada vez más fuerte: — ¡Qué va a ser de nosotros...! En voz baja, entre los gritos de la multitud, dos jóvenes se repiten el uno al otro la misma frase monótonamente, hasta que los brazos tersos del brujo se extienden despacio reclamando silencio. Los destellos del fuerte sol sobre las cruentas hoces en lo alto del terraplén ciegan por un momento a los dos jóvenes, aterrados ahora por el silencio que precede al embate final de la figura del corazón sangrante, que parece ahora rezumar sangre más que nunca. — ¡Yo maldigo a quien lo ha hecho y reclamo venganza para aplacar a los espíritus ofendidos! Los siete ancianos se van poniendo de pie sin dejar de mirar al hombre sagrado que parece poseído y fuera de sí. — ¡Yo pido al consejo que castigue a los culpables! Las carnes fofas de los ancianos parecen ajarse aún más al oír la terrible acusación: — ¡Yo acuso a los hermanos Ambros y Tani, del clan de los blancos, de ser los autores del ultraje! Los dos jóvenes aludidos tiemblan al oír sus nombres y tratan de negar con la cabeza la acusación, soportando todas las miradas iracundas de la tribu sobre ellos. — ¡Cogedlos! La orden suena como un trueno por todo el valle. Los dos hermanos dan unos pasos hacia atrás, siendo rodeados de inmediato por varios hombres 15 EL BRUJO armados con sus lanzas. El miedo los invade y no son capaces de articular palabra. El más anciano del consejo surge junto al brujo y con potente voz, que no parece salir de su viejo cuerpo, se dirige a la tribu: — ¡Apartadlos de los demás y vigiladlos hasta que el consejo decida! Los muchachos, rodeados por los hombres más fuertes de la tribu, son alejados del grupo y llevados, junto a unas rocas, al borde del precipicio bajo el que se extiende el valle. Desde allí tienen mejor visión de lo que pasa en la gruta, y pueden observar cómo los ancianos toman asiento en círculo junto a la entrada de la cueva y cómo comienzan sus deliberaciones. Nadie se dirige a ellos, pero las hostiles miradas de los vigilantes les hacen temer por su vida antes incluso de que concluya el consejo. No tienen escapatoria; están a merced de lo que los ancianos decidan sobre ellos. El brujo se introduce en el centro del círculo y, sin parar de gesticular, gira continuamente mirando de cerca la cara de cada uno de los ancianos, explicando sus sospechas, y responde, volviéndose como un rayo, hacia el que le pregunta. Abajo, los miembros de la tribu se van sentando poco a poco en el suelo a esperar, sin parar de cuchichear en voz baja para no molestar al consejo en su terrible deliberación. El clan de los blancos, al que pertenecen los dos jóvenes, queda también aislado de los demás, sin dejar de observar a los dos acusados con cara de incredulidad. La mirada de los ojos grandes y negros de su madre consuela a Ambros y Tani; la del jefe del clan muestra duda y temor a lo que pueda suceder. El paso de los minutos hace crecer la esperanza de salvación de los acusados: si el consejo lo tuviera claro ya habría habido sentencia. Que se retrase la resolución empieza a parecerles una buena señal. Una hora después los dos hermanos se vuelven a animar al ver salir al brujo del círculo casi histérico y separarse de los ancianos, que achican el corro y comienzan a deliberar en voz muy baja. Pierden de vista la imagen de su acusador, que se sumerge en el fondo de la cueva a esperar el veredicto. La tribu al completo aguanta bajo el fuerte sol del final del verano, esperando la decisión de los ancianos. Algunos niños comienzan a lloriquear y otros a impacientarse, pero apenas se atreven a moverse impresionados por la solemnidad del momento. 16 EL BRUJO Antes de que el sol alcance su cenit los ancianos deshacen el corro y salen hasta la cresta del terraplén. Todos se levantan al verlos aparecer y se agolpan lo más cerca posible para oír la sentencia. El más viejo levanta los brazos y, con la cabeza mirando al cielo, se dirige a los reunidos: — El consejo ha llegado a una conclusión. Hace una pausa antes de continuar. La tribu aguarda; todas las bocas están abiertas sin perder de vista al anciano, que continúa: — El ultraje no puede quedar sin castigo, so pena de que los espíritus hagan caer sobre nosotros todas las maldades inimaginables. Ellos nos amparan, como lo hicieron con nuestros antepasados y lo harán con nuestros hijos y sus descendientes. En la nueva pausa, el sudor cae por las caras de los dos hermanos que están a punto de conocer su destino; temen ser sacrificados a manos del salvaje hechicero que los ha acusado. — ¡El brujo pide el sacrificio de los dos acusados para aplacar la ira de nuestros ídolos! Un murmullo recorre el valle, y la mirada de la madre hacia sus hijos refleja la angustia que está viviendo. El anciano continúa: — Sin embargo el consejo, todos de acuerdo, no encuentra pruebas suficientes de que los acusados sean los autores de tamaño sacrilegio. La palabra del brujo, sin prueba alguna, no es suficiente para dictaminar el sacrificio, salvo que ellos mismos confiesen su culpa. Todas las miradas se dirigen entonces a los acusados. Ambros coge del brazo a su hermano Tani y lo mira suplicando silencio: cualquier palabra, cualquier gesto los puede llevar a la roca de los sacrificios. Tani responde a su hermano en silencio que no va a abrir la boca; la mirada suplicante de su madre y el contacto de su hermano lo hacen callar. A lo mejor se libran de una terrible muerte. — Ya veo –continua con voz cansada el viejo– que no tenéis nada que decir... Ambos mueven despacio la cabeza hacia los lados. — La falta no puede quedar sin castigo, de manera que este consejo ha decidido que los hermanos Ambros y Tani, del clan de los blancos, deben ser exiliados. Partirán al amanecer del día de mañana, sin más pertrechos que sus armas, y deberán alejarse al menos a dos jornadas completas de marcha para no volver jamás. Si son encontrados alguna vez a menos de esa 17 EL BRUJO distancia, serán sacrificados aquí, en la Cueva Sagrada. Como desagravio a nuestros ídolos bicónicos, el brujo sacrificará solemnemente una cabra antes de partir, y ofrecerá su corazón en espera de que los Sagrados Espíritus acepten la decisión de este consejo. Toda la tribu oyó los desgarradores gritos del animal, hasta que fueron ahogados por su propia sangre. El brujo surgió de nuevo con el corazón de la cabra aún moviéndose ensartado en su hoz, y estalló un grito unánime de desagravio y de respiro por la decisión del consejo. Nadie sabía si lo habían hecho aquellos jóvenes, pero casi todos los estimaban y consideraban justa la sentencia. Los dos hermanos se abrazaron emocionados. En un susurro, apenas audible, Ambros dijo al oído de su hermano: — Al menos hemos salvado el pellejo. Gracias. Los ancianos comenzaron entonces su descenso, aun más penoso que la subida, porque las piedras cortantes resbalaban bajo sus pies hiriéndolos y haciéndoles casi perder el equilibrio. Nadie podía ayudarles, el terraplén era considerado tabú y tenían que esperar, con el alma en vilo, temiendo que alguno de aquellos cansados viejos se despeñara ladera abajo. Pero los ídolos parecían apiadarse de ellos tras el sacrificio y todos llegaron, magullados y con las piernas sangrando, hasta la base, e iniciaron el camino de vuelta hacia el poblado. Antes de ponerse en marcha, Ambros y Tani echaron una última mirada hacia la Cueva Sagrada: la imagen del brujo, igual a la pintada en la roca, se recortaba impresionante. Sintieron como su mirada de odio los traspasaba. Sabían que hasta que no se marcharan de allí seguían en peligro. El camino hasta el poblado, abajo en el valle, era largo; aun siendo cuesta abajo, el paso de los viejos que abrían la marcha era cansino. Habían pasado muchas horas desde que, al amanecer, iniciaran el ascenso hasta la cueva. Aún les quedaban al menos dos horas de dura caminata. Llegaron al poblado, en el Cerro de las Canteras, situado cerca del río Corneros, pero a resguardo de sus crecidas, cansados y hambrientos. Los ancianos dispusieron que los dos hermanos pudieran estar con su gente, sin abandonar el poblado, hasta que tuvieran que partir al alba siguiente. El clan se reunió en su cabaña. Todos estaban tristes y asustados, pero ninguno reprochó nada a los dos hermanos; no sabían si habían sido ellos, ni querían saberlo, sólo les importaba que estaban vivos y que les quedaban 18 EL BRUJO pocas horas para estar con aquellos dos jóvenes alegres y vigorosos que suponían una gran ayuda para el sustento del grupo. Ninguno de ellos salió de la cabaña en toda la tarde; no querían encontrarse con la mirada hosca de otros clanes, ancestralmente enemigos, ni correr el peligro de que alguien se tomase la justicia por su mano. Antes de dormir, cuando las estrellas empezaban a brillar en el cielo, Ambros se lamentó ante todos ellos por los problemas que les iban a causar. El resto de la tribu no miraría con buenos ojos al clan durante algún tiempo, señalándolos como posibles causantes de sus desgracias futuras. El abuelo, el más viejo del clan, tomó la palabra y les hizo saber que lo importante era que ellos sobrevivieran y se buscaran una nueva vida; los que allí quedaban eran suficientes, notarían la falta de sus cuatro hermosos brazos, pero sabrían salir adelante. En el silencio de la noche sólo se oía el rebullir de Ambros y Tani sobre los juncos intentando dormir. Ninguno de los dos pegó ojo pensando en lo que les esperaría a partir del día siguiente, en cómo sería su nueva vida, en qué les depararía el destino... 19 2 UNA SEMANA ANTES Ambros inicia su afición pictórica. na semana antes del acontecimiento que iba a cambiar sus vidas en la Cueva Sagrada, los dos hermanos habían salido del poblado pertrechados con sus armas de caza, dispuestos a aumentar la despensa del clan antes de que el tiempo cambiara y comenzaran las fuertes lluvias y el terrible viento que azotaba la zona durante semanas, y que hacía casi imposible alejarse del poblado. Habían partido hacia el oeste, atravesando barrancos y subiendo pequeños pero escarpados montes hasta llegar al inmenso bosque que se extendía bajo la imponente mole del Mahimón en su cara sur. Después de media jornada de marcha encontraron el sitio ideal para iniciar la caza. Dedicaron toda la tarde a preparar las trampas; era un trabajo delicado del que dependía en gran parte el éxito de su excursión. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol superaban las lejanas montañas y comenzaban a inundar el valle, los dos hermanos ya estaban eligiendo los mejores sitios y apostándose para iniciar la caza de pequeñas presas, sobre todo conejos, que era lo que podían transportar a su vuelta. Las grandes piezas las dejaban para cuando salían con más hombres, necesarios para acabar acorralándolas y poder luego transportarlas. Las tardes las dedicaban a limpiar las piezas, secarlas al sol y luego ahumarlas junto al fuego para conservarlas mejor. Por la noche se refugiaban en uno de los numerosos abrigos que había en las paredes rocosas por encima del bosque. Allí, aunque las noches no eran aún frías, encendían una pequeña fogata para mantener alejados a los lobos y otras alimañas que, al olor de la sangre, acudían peligrosamente, merodeando con sigilo hasta el alba. U 21 UNA SEMANA ANTES Dos días después habían conseguido reunir todo lo que creían poder transportar y, cargados con grandes fardos que habían preparado atando fuertemente unas piezas con otras mediante trozos de cuero, iniciaron el regreso hacia el poblado, satisfechos con su caza. El gran peso que transportaban les había hecho caminar lentamente, y cuando la noche se les echaba encima, aún lejos de su destino, decidieron buscar otro abrigo, ya casi fuera del bosque, y no arriesgarse a hacer el resto del camino de noche, con las manadas de lobos pendientes de su botín. Antes del amanecer, Ambros, el mayor, avivó el fuego que los protegía y salió de la covacha dejando a su hermano, agotado por la fuerte carga, descansar un rato más. Salió del bosque, alejándose del escondrijo cuando el cielo empezaba a clarear. Fuera de la espesura disfrutaba de la vista del valle y del reconfortante vientecillo que lamía su cara y su cuerpo desnudo. Cuando los rayos de sol comenzaron a iluminar la ladera este del Mahimón, se dio cuenta de que estaba en una zona conocida; giró la vista hacia la izquierda, en la dirección que la luz le indicaba, y vio, entre los reflejos que el sol dejaba en las rocas, una mancha oscura que lo atrajo. Estaba bajo la Cueva Sagrada de la tribu; la ladera que lo separaba de ella era tabú, y dudaba si subirla o no. La soledad del amanecer y la curiosidad le hicieron iniciar el ascenso, despacio, para protegerse los pies de las piedras y porque el temor, ante lo que estaba haciendo, lo atenazaba un poco. Cuando llegó arriba y pudo levantar la cabeza se quedó impresionado. Ante él se abría espléndida la Cueva Sagrada. Miró a ambos lados temeroso, pero no vio rastro alguno del brujo, el auténtico amo de la cueva y el único que podía acceder a ella: para los demás, excepto para los ancianos en excepcionales ocasiones, estaba totalmente prohibido. Dudó; no sabía si acercarse hasta ella –la tenía a apenas veinte metros– o si salir corriendo ladera abajo y alejarse del peligro que estaba corriendo. Si el brujo lo cogía allí, haría de él la próxima víctima de sus sacrificios. Despacio, mirando hacia todos lados, recorrió la escasa distancia que lo separaba de lo prohibido, y cuando se quiso dar cuenta estaba colocado bajo el gran corte de piedra que formaba la parte alta de la cueva. Estaba impresionado; era mucho más grande de lo que parecía desde abajo. Giró su cabeza hacia el interior y se encontró, a pocos metros de él, con la pared de piedra de la gruta llena de extraños dibujos: allí estaban los ídolos bicónicos sagrados de la tribu, de los que tanto había oído hablar, y otras muchas 22 UNA SEMANA ANTES representaciones incomprensibles para él. ¡Por fin tenía ante su vista las pinturas sagradas! La mayoría de ellas no parecían tener sentido alguno, pero descubrió que había algunas pequeñas pinturas que le recordaban a las cabras que a veces cazaba. Se introdujo un par de metros más, en el fondo de la cueva, y descubrió nuevas figuras que lo fascinaron. De pronto sintió miedo y volvió a salir hasta la entrada. Recordó la figura temible del brujo mostrando a toda la tribu el corazón sangrante de alguna víctima de sus sacrificios. Tenía una idea en la cabeza que lo turbaba. Pensativo, se separó de la abertura de la gruta, estando casi a punto de caer por la ladera. Se desvió hacia un lado y consiguió llegar a una pequeña explanada. Cuando se dio cuenta –iba casi poseído– estaba de vuelta junto a la gruta con un pequeño ratón en la mano y un puñado de arcilla roja en la otra. Sobre una piedra cóncava mezcló la sangre caliente del roedor con la tierra y, poco a poco, sin dejar de aplastar la mezcla con un canto rodado, consiguió una masa espesa de color rojizo intenso, la mezcló con un poco de agua de su calabaza y contempló con satisfacción que había conseguido lo que quería. Después, fuera de sí, trazó, mojando con una aguja de pino en su mezcla, la silueta del brujo tal y como la recordaba de las ceremonias anuales. Luego, sin levantar los ojos de la roca, fue rellenando la silueta con la sanguinolenta mezcla, ayudándose para ello con los pelillos de la cola del ratón, que utilizaba como si fuera un pequeño pincel. Cuando terminó su obra, el sol calentaba su espalda y le corrían fuertes chorros de sudor por la cara y el cuello. Poco después, cuando aún miraba extasiado la barbaridad que había hecho, oyó a su hermano llamándolo con grandes voces. No contestó; recogió rápidamente todos los bártulos que había utilizado, tratando de salir de allí cuanto antes. No quería que Tani lo viera donde no debía estar. A toda prisa se deslizó sobre las piedras del terraplén y consiguió llegar abajo antes de que apareciese su hermano. Apenas había dado unos pasos para alejarse, cuando apareció Tani. — ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? Ambros se quedó mudo. — ¿Cómo te has arañado así las piernas? –le preguntó contemplando la sangre que corría por sus piernas, heridas por los riscos y las prisas–. Nuevo silencio. Era mejor que no supiera nada de lo que había hecho, pero una ligera mirada hacia la cueva lo delató. 23 UNA SEMANA ANTES — ¡¿Has subido a la Cueva Sagrada?! — ¡¡Sí!! –estalló–. No he podido resistirme. He subido. — ¡Estás loco! ¿Sabes lo que eso significa? — Nada, si nadie se entera... — Pero el brujo es muy listo; sabrá que alguien ha estado ahí –dijo mirando hacia la cueva–. — No creo que se fije –contestó Ambros con desgana–. — ¿Que se fije en qué? Inmediatamente Ambros se dio cuenta de que había metido la pata. Tani repitió la pregunta, zarandeándolo por los hombros. — ¿Que se fije en qué? — En la pintura –contestó en voz baja–. — ¿Qué pintura? –gritó, volviendo a zarandearlo–. — La que he hecho en la cueva. — ¡¿Has profanado los ídolos sagrados?! — Sólo son pinturas, que además no significan nada. — ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¿Tú sabes lo que has hecho? Los gritos de Tani retumbaban en el oído de su hermano como un tambor. — No hace falta que lo grites de esa manera, nadie se va a enterar –añadió–. — ¡¿Que el brujo no se va a enterar?! ¡¿Que el hombre sagrado no se va a enterar?! Tani caminaba de un lado a otro como loco. — Tranquilízate –le dijo su hermano tratando de apaciguarlo–. — ¡¿Que me tranquilice?! Tu locura puede cambiar nuestras vidas... El silencio se apoderó de ambos. Miraban a todos lados sin saber qué hacer. — ¡Vámonos! –dijo Tani de pronto–. Huyamos de aquí. — Pero... — Ya no hay solución. Volvamos al poblado y esperemos que los espíritus se apiaden de nosotros... Volvieron a toda prisa a recoger su preciada carga y emprendieron el camino hacia el cerro de Las Canteras, donde moraba su tribu. Una hora después, Ambros se salió de la senda ante la mirada atónita de su hermano, y se acercó hasta un pozo natural, fuera del recorrido habitual de la tribu. Sin decir palabra, sacó un hatillo de debajo de su taparrabos y lo arrojó con fuerza a la sima. 24 UNA SEMANA ANTES — ¿Qué haces? –oyó a Tani detrás de él–. — Tirar todo lo que he usado para hacer la pintura. ¿No querrás que vuelva con eso al poblado? El hermano asintió y volvió sobre sus pasos hasta coger de nuevo la senda sin volver la vista atrás. Ambros lo siguió recolocándose la carga y limpiándose el sudor que inundaba su cara; no sabía si era el sol o el pánico lo que lo provocaba. Una hora después entraban en el poblado fingiendo alegría por lo bien que se les había dado la caza. Las mujeres del clan recogieron de inmediato toda la carga y se dispusieron a prepararla para conservar la carne y secar las pieles; todavía les quedaba mucha tarea, pero merecía la pena. Mientras tanto, los cazadores relataban a los demás dónde habían estado, dando detalles de todo. De todo menos de la cueva y de la profanación que Ambros había llevado a cabo en ella. Pasados dos días, el brujo apareció en el poblado gritando como un loco. Sin dar explicaciones, pidió que se reuniera el consejo de ancianos. La expectación era máxima. Nadie sabía que pasaba, sólo Ambros y Tani intuían lo que iba a pasar. Al caer las primeras sombras de la noche en el poblado, el más viejo de los ancianos convocó a toda la tribu, antes de que se refugiaran en sus chozas, para comunicarles que al amanecer del día siguiente todos, sin excepción alguna, partirían hacia la Cueva Sagrada; el brujo tenía algo que comunicar y quería hacerlo solemnemente junto al Santuario, y con el consejo de ancianos reunido en sesión sumaria. No hubo más explicaciones, pero todos sabían que algo muy grave había sucedido. Se retiraron cabizbajos a sus chozas, comentando en voz muy baja qué nueva desgracia caería sobre ellos. Ambros miró a su hermano antes de agacharse para entrar en la choza y le dijo en un susurro: — Ni una palabra o estamos muertos. Tani no tuvo tiempo de contestar; miró hacia poniente, donde ya apenas se distinguían las laderas del Mahimón, y suspiró profundamente antes de entrar y buscar su zona de juncos sobre los que trataría inútilmente de descansar. 25 3 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. JUNIO DE 1862 ¿El Nano se llama el guía? –preguntó con un poco de guasa–. os dos viajeros llevaban todo el día a lomos de sus cabalgaduras. A la tarde calurosa, casi veraniega, del mes de junio aún le quedaban algunas horas de luz cuando, por fin, vieron a lo lejos, hacia levante, aparecer su objetivo. Miguel, el más impaciente, se dirigió a don Manuel: — ¿Usted cree que conseguiremos llegar alguna vez? — Ya estamos cerca. ¿No ve usted al fondo el hermoso pueblo al que nos dirigimos? — Yo ya no veo nada –contestó revolviéndose sobre su mula–. Tengo el cuerpo tan magullado..., y no le digo nada de mis posaderas. — No sea quejica hombre de Dios. En una hora estamos allí. — Si no me quejo. ¿Quién me mandará a mí meterme en estas historias? –añadió para sí–. — Disfrute de la vista. Mire aquellas hermosas montañas que nos rodean por la izquierda. Son las que mañana visitaremos y ¿quién sabe qué maravillas escondidas entre sus rocas conseguiremos descubrir…? Miguel no contestó, ni siquiera volvió la vista hacia donde le indicaba su compañero de viaje; sólo pensaba en el momento en que se bajaría de una vez de la dócil mula que lo llevaba soportando sobre sus lomos todo el día. Don Manuel de Góngora Martínez era catedrático de la Universidad de Granada. Todos los años, en cuanto acababa el curso, se olvidaba de su cátedra y se dedicaba a viajar por Andalucía para disfrutar de su afición favorita: la arqueología. Le fascinaban sobre todo las cuevas prehistóricas y tenía el secreto deseo de escribir un libro con todo lo que iba visitando, y alguna vez descubriendo, que recopilara sus andanzas, pero aún le quedaba L 27 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. JUNIO DE 1862 mucho camino por recorrer. Este año había decidido empezar por Vélez-Rubio, un pueblo del norte de la provincia de Almería, aprovechando que unos parientes le habían escrito hablándole de las posibilidades de la zona para su afición y brindándole asilo por todo el tiempo que necesitara. Tenía grandes esperanzas puestas en ese viaje, lo que no era una novedad: cada verano hacía su campaña con la misma ilusión que un crío en su primer día de escuela. Miguel Martínez de Castro, su acompañante, vivía también en Granada. Era un pintor de mediana reputación en la capital andaluza que aprovechaba las campañas de don Manuel para plasmar en sus papeles los descubrimientos de su mentor. Al contrario de éste, no tenía ninguna afición por la arqueología y lo aburrían el campo y las montañas. Su viaje sólo estaba motivado por interés pecuniario. Acompañaba al catedrático de mala gana, a cambio de unos buenos reales que al final de la campaña engrosaban su exigua bolsa y le hacían más llevadera la espera de algún nuevo encargo de la clase alta granadina. Mientras el catedrático contemplaba a lo lejos las rocosas montañas que pronto recorrería, el pintor iba cabizbajo notando cada paso de su montura en sus doloridas nalgas, que ya no sabía cómo poner. Protestando por lo bajinis, llegaron a las primeras casas del pueblo cuando el sol caía a sus espaldas. Cuando empezaron a subir la primera cuesta, don Manuel se acercó sonriente a su compañero: — No rece más, que ya hemos llegado. Obtuvo un gruñido por toda respuesta de Miguel mientras éste se reacomodaba por enésima vez sobre su mula. No tuvieron necesidad de hacer muchas preguntas para llegar a su destino: las señas eran inequívocas. La casa de sus parientes se encontraba en la plaza del pueblo, frente a la magnífica iglesia cuyas torres habían podido ver durante la última hora de camino. Recorrieron una de las calles principales saludando con la mano en el sombrero a varios transeúntes y comenzaron a subir la última cuesta. Miguel marchaba delante arreándole a su montura, deseoso de bajarse por fin de ella. Nada más hacer su entrada en la plaza, sus cabezas se volvieron a la derecha. La portada de piedra y las altas torres de ladrillo de la iglesia atrajeron sus miradas. El pintor ya se veía delante de ella con sus carboncillos y el catedrático ardía en deseos de que sus parientes le contaran la historia del 28 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. JUNIO DE 1862 majestuoso edificio, más propio de una ciudad que de aquel pueblo de tan difícil acceso. Echaron pie a tierra justo en el centro de la plaza y, con las riendas en la mano, se dirigieron a la casa situada justo enfrente. En el corto paseo, Miguel aprovechó para desentumecer sus músculos pegando ridículos saltitos, con el deseo de que la sangre circulara nuevamente con libertad por su trasero. Don Manuel miraba sonriente las extrañas contorsiones de su compañero, que más bien parecía salido del largo encierro de una mazmorra que recién bajado de una mula. El catedrático dejó sus riendas en manos de Miguel, que seguía con sus ejercicios ante la mirada asombrada de algunos vecinos; subió unos escalones y llamó a la casa que creía de sus parientes. Abrió la puerta una criada con un delantalito blanco inmaculado sobre un vestido azul marino que le indicó que pasara, asintiendo a la pregunta de si era la casa de don Juan Gómez. El pintor, mientras tanto, algo más relajado, giraba sobre sí mismo contemplando el agradable entorno de la plaza, sin soltar las riendas de las mulas. Antes de ser avisados por la criada, los señores de la casa salieron al encuentro del visitante con una amplia sonrisa en la cara. Don Juan le estrechó afablemente la mano. — Sea usted bienvenido. Considérese como en su casa. — Muchas gracias. Perdonen ustedes la intromisión... — De ninguna manera intromisión. Intervino doña Filomena adelantándose para saludar a su pariente, que quedó un poco descolocado al tratar de coger la mano de la anfitriona para besarla, mientras ella se abalanzaba sobre él y le daba dos sonoros besos en las mejillas. — Entre familiares no vamos a andarnos con cumplidos, don Manuel –dijo, viendo el azoramiento de su huésped–. — Naturalmente –contestó dirigiéndose a ella–. Son ustedes muy amables. — Ni hablar del tema –volvió a intervenir don Juan–. Pero pase, pase –le dijo indicándole el camino hacia el salón–. A continuación se preguntaron mutuamente por las familias y entraron en animada charla. De pronto, don Manuel golpeó su frente exclamando: — ¡Ahí va! — ¿Qué le sucede? –preguntó el matrimonio al unísono–. 29 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. JUNIO DE 1862 — Que me he olvidado de mi ayudante. Está en la puerta sujetando las mulas. ¡Bueno estará! El anfitrión reaccionó de inmediato llamando a la criada y dándole instrucciones para que avisara a José, el hombre para todo que tenían en la casa, para que se encargase de los animales e hiciese pasar de inmediato al hombre que había en la puerta. «Es amigo de don Manuel», recalcó a la criada para que supiera el trato que debía darle. Miguel, que ya pensaba que se habían olvidado de él, se dedicaba en la espera a observar el ir y venir de la gente mientras el atardecer caía sobre la plaza, fijándose sobre todo en alguna de las mozas que cruzaban con paso decidido a hacer algún recado. Soltó las riendas de mil amores a requerimiento del mozo y subió los escalones siguiendo a la criada, mirándolo todo con gran curiosidad. «No está nada mal la casa», pensaba cuando le salieron al encuentro huésped y anfitriones. Su compañero fue el primero en dirigirse a él: — Perdóneme Miguel. Se me ha ido el santo al cielo. — Eso me parecía... –contestó un poco mohíno–. — La culpa ha sido nuestra –intervino sonriente doña Filomena–, que lo hemos entretenido. Pero pase, pase usted. Miguel besó la mano que la anfitriona le tendía solícita y saludó a su marido mientras don Manuel hacía las presentaciones: — Don Miguel Martínez de Castro es un afamado pintor granadino. La sonrisa del matrimonio se amplió aún más al oír que era pintor. — Me ayuda en mis locuras veraniegas –continuó el catedrático– por pura afición y de paso cambia de aires. En Granada no para durante todo el año... — Sea usted bienvenido –se apresuró a decir don Juan– y, como le hemos dicho a don Manuel, considérese como en su casa. — Muchas gracias –contestó un poco mosqueado por el comentario de su mentor, que sabía perfectamente como le escaseaba el trabajo últimamente–. Son ustedes muy amables –añadió repartiendo las miradas, primero al matrimonio y luego, un poco más hosca, al catedrático–. — Estarán cansados, y deseosos de asearse un poco. ¡Gertrudis! –subió la anfitriona la voz llamando a la criada, que apareció de inmediato–. — Dígame doña Filomena. — Acompañe a los señores a sus habitaciones. Y diga a José que suba de inmediato sus cosas a las habitaciones –añadió autoritaria–. 30 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. JUNIO DE 1862 — No se moleste... –intentó intervenir el pariente–. — Ni hablar. Ustedes descansen un poco, que luego tenemos mucho de qué hablar. — Muchas gracias –contestaron al unísono mientras se dirigían a las escaleras detrás de Gertrudis–. Miguel se separó un poco de la criada y se dirigió a su compañero en voz baja: — Ha estado usted muy gracioso con lo de afamado pintor, y con lo de mi trabajo... — No se enfade hombre –contestó echándole una mano por el hombro–. Es verdad que últimamente está usted flojillo –el pintor lo atravesó con la mirada retirando el brazo de su hombro–. Hay que darse importancia –dijo más serio–, a esta gente le impresionan muchos los artistas... — Tengamos la fiesta en paz don Manuel –dijo mientras se dirigía hasta la puerta de la habitación, que la criada le mostraba mirándolo–. — Lávese un poco y cámbiese. Ya verá cómo cuando se quite el polvo de encima ve las cosas de otra manera. Antes de cerrar la puerta de la habitación tras de sí emitió un gruñido como respuesta. Don Manuel sonrió, siguiendo a la criada hasta la siguiente puerta. Antes de cerrarla, ya estaba allí José con todos los bultos de los dos viajeros. Una hora después, aseado y con ropa limpia, ya se encontraba don Manuel en animada charla con el matrimonio. Minutos después apareció, también reluciente, Miguel. Le invitaron a tomar asiento. — Si no les importa preferiría dar un paseo para estirar las piernas. — Como usted prefiera –contestó, educada, doña Filomena-. Poca cosa va a encontrar a estas horas por el pueblo. — Me conformo con que me dé un poco el aire. A ver si me olvido de la dichosa mula. Nada más salir el catedrático disculpó a su compañero: — Se le ha hecho un poco larga la última jornada del viaje. — Es comprensible –intervino don Juan–. Verdaderamente no es nada cómodo llegar hasta aquí. — Parece mentira en los tiempos que estamos –terció la anfitriona– que haya tan malas comunicaciones con esta parte de la provincia. — La verdad es que no es fácil el camino –apostilló el catedrático–. 31 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. JUNIO DE 1862 — Se habla de una carretera –explicó el anfitrión– tanto para levante, hacia Lorca, como para poniente, en dirección a Baza. — ¿Pero quién verá eso? –dijo melancólica la mujer–. Pero bueno, sigamos con lo nuestro –dijo cambiando de tercio–, hábleme de su señora esposa. — Antes de continuar con eso, si no le importa doña Filomena –dijo, incorporándose un poco en su sillón y cambiando la mirada hacia el marido–, me gustaría que avisara a ese hombre del que me habló en su carta. — ¿Pero no se va usted a tomar ni un respiro? — El tiempo apremia. Me gustaría aprovechar el tiempo; ya sabe que tengo otros viajes a la vista antes de que empiece la canícula veraniega. — Como usted quiera. — Pero, ¿de quién hablan? –interrumpió la mujer, nerviosa–. — De Felipe el Nano. — ¿El cabrero? — El mismo. — ¿Y qué negocio tiene usted –dijo dirigiéndose a su pariente– con ese sujeto? — Su marido me dijo que podría servirme de guía para mis excursiones. — Desde luego el campo se lo conoce bien. Toda la vida por ahí, con el ganado –añadió un poco desdeñosa–. Don Juan llamó a la criada y le encargó que mandara a José a buscar al Nano. La conversación volvió entonces a las familias respectivas. Veinte minutos después, apareció el criado acompañado de Felipe: — Pásalo al despacho –dijo a José el anfitrión–. Será mejor que hablen allí –añadió dirigiéndose entonces al catedrático–. ¿No te parece Filomena? — Será lo mejor. Yo voy mientras a dar instrucciones para la cena. Los dos hombres se levantaron ceremoniosamente mientras la anfitriona salía del salón. Don Juan acompañó entonces a su pariente camino del despacho para hablar con el futuro guía. La reunión no duró mucho. Felipe era un hombre tosco y de pocas palabras. Se mostró dispuesto a lo que le mandaran. Don Manuel, deseoso de empezar cuanto antes su búsqueda arqueológica, lo citó para el día siguiente a las ocho de la mañana, cuando el sol ya brillara en el cielo. Ajustó con el cabrero el jornal que le pagaría por cada día de excursión y lo despidieron hasta el día siguiente. El Nano abandonó el despacho, con su gorra en la 32 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. JUNIO DE 1862 mano, deseando tímidamente las buenas noches y siguiendo después a José, que había esperado pacientemente en la entrada el fin de la reunión. Nada más volver a tomar asiento en el salón sonó el timbre de la puerta. Instantes después apareció Miguel, que volvía de su paseo reconfortado y de mejor humor; había recorrido el pueblo y visitado un par de tabernas, ambiente que le encantaba porque decía que ahí se conocía de verdad a la gente. Tras saludar, tomó asiento en el sofá. — Ya he quedado con el guía para mañana –dijo enseguida el catedrático–. — ¿Con el guía? –preguntó algo sorprendido–. — Sí hombre, con el guía, para empezar la búsqueda... — Me gustaría hablar de eso luego con usted –dijo mirando incómodo a don Juan, que enseguida hizo intención de levantarse para dejarlos a solas–. — Por favor –dijo don Manuel cogiendo el brazo del anfitrión antes de que este acabara de levantarse–, no hace falta, no creo que lo que tengamos que hablar sea tan... secreto –añadió tras dudar un instante sobre el calificativo–. Además, usted es de confianza. El hombre volvió a su posición, en el sillón que ocupaba, encogiendo un poco los hombros y expectante por lo que tuviera que decir Miguel, que le parecía todo un personaje. Éste, un poco incómodo, tomó la palabra de inmediato: — Verá don Manuel –empezó tímidamente–, yo mañana no voy a ningún sitio a las ocho de la mañana. Estoy baldado del ajetreo de hoy –añadió llevándose las manos a los riñones–. — Comprendo que el viaje ha sido duro pero... –intentó hablar el catedrático a su amigo–. — Usted mañana comienza su búsqueda –dijo Miguel muy resolutivo– y, en cuanto haya encontrado algo y yo tenga que intervenir, me uno a la fiesta. No creo que vaya a ser llegar y besar el santo... — Está bien, ya sé lo poco que le gusta el campo, y menos las montañas –dijo mirando a don Juan que asistía mudo a la conversación–. También sé que cuando haga falta allí estará usted... — No faltaría más –dijo Miguel, casi ofendido, por la duda sobre su profesionalidad–. — Así lo haremos. Mientras se recupera de los trotes, yo iniciaré las andanzas con el Nano. — ¿El Nano se llama el guía? –preguntó con un poco de guasa–. 33 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. JUNIO DE 1862 — Se llama Felipe –intervino, pacificador, don Juan– pero ya sabe usted que en los pueblos funciona mucho lo de los motes. Es una buena solución –añadió, entonces, dirigiéndose a sus huéspedes–. Usted empieza con sus excursiones –dijo mirando a don Manuel–, y usted, mientras tanto, recupera su maltrecho cuerpo –dijo mirando ahora a Miguel–. — Pues no se hable más del asunto. Así se hará, y no mareemos más a nuestros amables anfitriones con nuestras relaciones... profesionales –sentenció el catedrático, dando por zanjado el tema–. Miguel respiró aliviado, agradeciendo en silencio, con una sonrisa, la intervención del anfitrión; sabía que de haber estado solos la conversación habría sido mucho más agria, pero ya había conseguido lo que quería y se olvidó de ello por un rato. El resto de la tarde transcurrió con normalidad, sobre todo desde la incorporación de doña Filomena, una vez dadas las instrucciones pertinentes para agasajar a sus huéspedes como se merecían. Hablaron de cosas locales y de algunas personas de las que don Manuel, que nunca antes había estado allí, había oído hablar a su madre. Tras una exquisita y ceremoniosa cena, en la que Miguel se comportó adecuadamente, comiendo como si hiciera una semana que no probara bocado, y celebrando los platos que les servían, los dos huéspedes se retiraron temprano a sus habitaciones. Uno, porque tenía que descansar antes de madrugar y ponerse de caminata el día siguiente, y, el otro, porque después de la cena y algunos vasos de vino que la acompañaron necesitaba meterse cuanto antes en la cama y aprovechar el sopor que lo invadía para relajarse por fin en posición horizontal. 34 4 AL DÍA SIGUIENTE Su sorpresa aumentó cuando al recorrer todas las paredes, bajó la vista y contempló que las rocas del suelo también estaban pintadas. las siete y media de la mañana don Manuel ya estaba desayunando en el comedor, atendido por Gertrudis. Por supuesto la anfitriona no había madrugado, pero se había ocupado de que la criada atendiera adecuadamente al invitado, que se sorprendió de que a esas horas aquella mujer estuviera tan dispuesta y le hubiera preparado incluso comida para todo el día, por si se alargaba la jornada. Lo había dispuesto todo en un morral, de los que su amo utilizaba cuando iba de caza años atrás. Antes de dar el último trago a su taza de café de malta con leche, ya estaba Felipe llamando tímidamente a la puerta para no despertar al resto de la familia. Se colgó el morral a la espalda pese a las reticencias del catedrático, que pretendía llevarlo él, y se dirigió a la calle dispuesto a esperar. — Cuando usted disponga –dijo antes de salir–. Don Manuel subió a su habitación, metió uno de sus cuadernos y un lapicero en uno de los bolsillos del pantalón, tipo militar, que usaba para esas ocasiones, apretó fuertemente los cordones de sus botas y salió a la plaza. A las ocho en punto la figura estilizada y elegante del catedrático, y la menuda y algo encorvada del Nano abandonaban la plaza por el mismo sitio por el que los dos visitantes habían entrado la tarde anterior. Al llegar a campo abierto le indicó a su guía que parara y que tomara asiento en una peña junto al camino. Antes de meterse en faena quería hablar con Felipe y saber un poco hacia dónde se dirigían; no tenía muy claro si aquél hombre de tan pocas palabras sabía qué era lo que andaba buscan- A 35 AL DÍA SIGUIENTE do, no quería pasarse el día dando vueltas al buen tuntún. Antes de comenzar a hablar, se fijó en las esparteñas que llevaba el cabrero, preguntándose cómo era posible que con material tan áspero pudiera caminar horas y horas. Enseguida llegó a una conclusión: si llevaba toda la vida en el monte, el sabría lo que le convenía; seguramente sus pies encallecidos no necesitaran de tantos mimos como los suyos. Miró a su guía, que contemplaba distraído las bandadas de pájaros mañaneros que recorrían el cielo, y abordó sin preámbulos lo que le interesaba: — Felipe, ¿tú sabes lo que busco? –dijo llamando su atención–. — Sí, señor –contestó sin mirarlo a la cara–. Cuevas y cosas así. — ¿Y conoces alguna? Habrás visto muchas en tus años de pastor. — Hay muchas en la zona, pero no sé si será lo que busca... — Me habló don Juan de una que se dice que tiene la roca pintada. — Yo he oído hablar de ella, pero no he estado. — ¿Pero sabes por dónde está? — Creo que sí; en la falda del Mahimón –dijo señalando la alta montaña que se elevaba a su izquierda, hacia el noroeste–, pero a ciencia cierta... — No te preocupes, la buscaremos. ¡En marcha! Don Manuel estaba eufórico. Cada vez que iniciaba una de sus excursiones le pasaba lo mismo: su entusiasmo y su optimismo, a pesar de haber sufrido varios chascos, le hacían caminar con alegría; la frescura de la mañana y un cielo azul intenso sin una sola nube lo animaban aún más. El cabrero inició la marcha ayudado por su cayado, del que nunca se separaba, y acompasando los movimientos de su cabeza a los de sus pasos. El terreno se empinaba enseguida, pero el guía no cedía en su caminar con pasos monótonos y firmes, sin volver la cabeza. Atravesaron varios campos de maíz, cuidando de no destrozar demasiado a su paso, y después tomaron una rambla siempre hacia el norte. La pendiente allí era menor, pero la arena suelta hacía más penoso el caminar. El capitalino no tuvo más remedio que tocar con la vara con la que se ayudaba al Nano en la espalda y hacerle señas de que aflojara un poco el ritmo. Aunque estaba acostumbrado a largos y difíciles paseos, a ese ritmo no llegaría ni al medio día. El cabrero, sumiso, aflojó su ritmo sin poder evitar una mirada de superioridad hacia el acompañante; estaba en su terreno y eso le gustaba. Al rato abandonaron la rambla e iniciaron la subida de una fuerte pendiente, dirigiéndose claramente hacia la montaña, que se hacía más grande según se iban 36 AL DÍA SIGUIENTE acercando. A media subida el Nano se paró de pronto, y señaló con su garrota hacia la curva que hacía la vereda. Al principio don Manuel no sabía qué le indicaba, puesto que unos matorrales le impedían ver bien el sitio. No lo entendió hasta alcanzar a Felipe, que lo miraba con una casi sonrisa, la primera que le veía, que dejaba a la vista los dos únicos dientes de que disponía. Se quedó asombrado: una enorme fuente manaba en plena ladera con un chorro de agua como él nunca había visto. Mientras tomaba resuello, oyó a su acompañante: — Es la fuente de los Molinos. — ¿...? –aún no daba el habla–. — Con esta agua se riegan todas las huertas. Las del Rubio –dijo, señalando hacia el sur– y las del Blanco –ahora señalaba hacia el noreste–. — Nunca había visto nada igual. — ¿Verdad usted? –dijo el cabrero orgulloso–. — ¡Qué cantidad de agua! ¡Qué hermosura! — También alimenta esos molinos que ve usted ahí abajo. — ¡Una maravilla! –dijo sin poder quitar los ojos del torrente impetuoso que manaba ante él–. — Si le parece, vamos a subir a esos abrigos y ahí almorzamos. — Que ya va siendo hora –contestó asintiendo–. Antes de terminar de hablar el Nano ya había iniciado la nueva ascensión camino del sitio indicado. Al catedrático se le animó el cuerpo al ver los abrigos que se abrían por encima de sus cabezas; ya empezaba a ver cosas que le gustaban y donde podría empezar a ver algo interesante. Realizó la subida con energía, aunque cuando llegó arriba su guía ya estaba sentado sobre una roca y había empezado a sacar su almuerzo. Sonrió y se sentó junto a él, tomando el morral que le acercaba aquel personaje, dispuesto a tomar fuerzas con la comida y con un buen descanso que pensaba realizar. Estuvieron allí parados un buen rato. Mientras don Manuel degustaba parte del contenido del morral con gran apetito, el Nano comía a bocados un largo chorizo que alternaba con mordiscos al trozo de pan oscuro. El catedrático se olvidó por un momento de su acompañante y se centró en observar todo lo que lo rodeaba. Abajo, a la derecha, el pueblo y, abriéndose hacia levante, un hermoso valle en el que se perdía la vista hasta llegar a las lejanas montañas murcianas. Por debajo de ellos discurría alegre el agua del manantial, formando a todo lo largo una hermosa ribera, frondosa y verde donde las copas de los álamos vibraban al son de la brisa matinal. A la izquierda, nuevos montes 37 AL DÍA SIGUIENTE rocosos y, justo a sus espaldas, se alzaba el Mahimón. Sin poder llegar, desde allí, a ver sus cumbres, estaban ya en los inicios de la alta montaña. De vez en cuando señalaba algún lugar preguntándole a Felipe qué era lo que se veía. Antes de partir, ante la atenta mirada del guía que lo observaba apoyado en su cayado esperando la orden de reiniciar la marcha, el catedrático estuvo un buen rato inspeccionando los abrigos inmediatos a la zona de su almuerzo. De vez en cuando se agachaba y cogía alguna piedra, que observaba durante un buen rato. El Nano, viendo que la espera iba para largo, optó por volver a sentarse, sin perder de vista aquel extraño señor que miraba las piedras y las rocas como si esperara encontrar algún tesoro. Una hora le costó al arqueólogo convencerse de que allí no había nada que mereciera la pena para sus estudios y dar la orden de marcha. Anduvieron un buen trecho a media ladera hasta encontrar una vereda, un poco más abajo de por donde ellos iban, pero que tomaron seguros de que haría algo más cómodo su caminar. Un poco después, llegaron a un bosque de pinos que atravesaron sin detenerse. Siguieron en dirección norte, sin que el catedrático tuviera muy claro que el guía supiera muy bien a donde iba. Estuvo seguro de ello cuando, al llegar a un pequeño alto del terreno, Felipe se paró y se puso a mirar en todas direcciones. Habían salido de la falda de la montaña y no habían visto nada. Don Manuel se quitó el sombrero y se puso a rascarse la cabeza pensativo; después limpió con un pañuelo el sudor que ya le corría hacia su barba y volvió a colocárselo, dirigiendo su mirada al despistado experto que no sabía muy bien para dónde tirar. Acostumbrado a buscar y buscar, no se impacientó; miró a su izquierda y dijo convencido pero sin suspicacia: — Felipe, ¿qué te parece si subimos a ese alto? — Ahí no hay nada don Manuel. Es el Mahimón Chico, y en todas esas cuevas que usted ve he estado yo cien veces a resguardo, y como yo muchos pastores. — Pero a lo mejor desde ahí podemos observar bien la zona y orientarnos –dijo conciliador–. — Como usted ordene –contestó el guía encogiéndose de hombros–. Les llevó casi media hora alcanzar una buena altura en el cerro. La subida había hecho que los chorros de sudor inundaran la cara y el cuello de don Manuel, que al detenerse observó con curiosidad a su acompañante, imperturbable y con su arrugada cara seca como una piedra, como si hubiera hecho aquello miles de veces. Ambos se acercaron a la sombra de una peña; el sol ya 38 AL DÍA SIGUIENTE empezaba a picar de firme y se sentaron mirando hacia su derecha, donde se abría un espeso bosque de pinos, en la parte trasera de la montaña que habían dejado atrás. Después posaron su mirada cada vez más a la izquierda, siguiendo la falda escarpada bajo la que habían caminado. Se distinguía perfectamente la vereda que habían surcado y el pequeño bosque que habían atravesado. Los dos encogían los ojos para acomodarlos a la fuerte luz que las rocas blanquecinas desprendían al verse bañadas por el sol. De pronto, el Nano levantó su garrota y señaló por encima del bosquecillo: — Yo creo que debe estar por esa zona. — ¿Encima de los pinos que hemos pasado? –preguntó el catedrático cucando un poco más sus ojos–. — Yo diría que sí –dijo el cabrero con poca convicción–. — Parece que se ve una zona oscura. Desde luego podría ser una cueva. — Podría ser... — Pues echemos otro trago de agua y vayamos a ver. — Como usted mande. Antes de que el arqueólogo hubiera guardado su cantimplora, ya estaba su guía deshaciendo el camino. Subieron y bajaron un par de lomas y se encontraron de nuevo cerca de los pinos, pero desde allí no se veía nada. Esta vez, en lugar de atravesar el bosque paralelos a la montaña, decidieron hacerlo subiendo por la ladera. El manto de la aljuma de los pinos le hizo varias veces perder pie al catedrático, pese a sus estupendas botas de montaña. El cabrero, sin embargo, con sus esparteñas, no resbaló ni una vez, y sacó varios metros de distancia antes de abandonar los pinos. Al salir a campo abierto el capitalino, el Nano, situado en medio de una explanada que acababa en las rocas, ya señalaba con el cayado hacia arriba. Desde donde estaba no podía ver nada que le hiciera creer que se hallaban cerca, pero al acercarse al guía sí le pareció distinguir una abertura en la roca, a no mucha distancia, pero bastante más alta que donde estaban. Por un momento creyó oír voces por toda la explanada, incluso le pareció ver alguna silueta en lo alto. Volvió a secarse el sudor, creyendo que el sol estaba haciendo estragos en su cabeza, y se dirigió a Felipe, que no se había movido del sitio y seguía señalando con la garrota hacia arriba: — Felipe, ¿no tienes una sensación extraña? — ¿...? –Felipe bajó el cayado con lentitud mientras miraba a su acompañante con cara de no entender–. 39 AL DÍA SIGUIENTE — Este es un sitio mágico –continuó don Manuel su reflexión–. Seguro que estamos cerca. El cabrero no contestó; se limitó a encogerse de hombros mientras pensaba que el sol estaba haciendo mella en la cabeza de aquel señorito. Sin decir palabra llegó al final de la explanada y, antes de comenzar la subida, se volvió hacia su acompañante que, absorto, giraba una y otra vez sobre sí mismo pensativo, como si estuviera escuchando algo. El Nano movió la cabeza varias veces hacia los lados, subió varias veces las cejas hacia arriba e inició el ascenso. El ruido de las piedras sueltas que se deslizaban por la ladera sacó a don Manuel del ensimismamiento, y se dispuso a iniciar la subida. Tuvo que esperar un poco porque cada pisada de las esparteñas hacía correr hacia abajo un sinfín de piedras, afiladas como cuchillos, que amenazaban con herirlo. Se movió hacia la izquierda, para no estar en el recorrido de aquella amenaza, y dio sus primeros pasos sobre aquella inestable ladera. Tardó un rato en llegar a unas rocas donde lo esperaba el cabrero; había subido despacio y con mucho cuidado para no herirse las piernas. — Esto está mal –oyó decir al guía mientras se apoyaba en una de las rocas estables que interrumpían el camino–. — No debe de quedar mucho –contestó casi sin aliento–. De nuevo los hombros de Felipe hablaron por él, como diciendo cualquiera sabe... Bordearon unas rocas de varios metros de altura, agarrándose donde podían, y volvieron a encontrarse con la misma situación que acababan de atravesar. De nuevo abrió la marcha el cabrero e instantes después, separado hacia la izquierda, el sudoroso catedrático lo siguió. El trozo que atravesaron era más corto que el anterior y no tardaron mucho en estar arriba, en un trozo de terreno casi horizontal. Cuando don Manuel levantó la vista con la respiración casi normalizada, se encontró de nuevo el cayado del Nano señalándole hacia dónde tenía que mirar. A su derecha, a menos de veinte metros se abría entre las rocas una gran cueva. ¿Sería aquella la que buscaba? La sangre comenzó a golpearle las sienes mientras se dirigía presuroso hacia ella dejando atrás a su guía, que volvía a mover la cabeza hacia los lados. El catedrático se paró en seco al llegar a donde empezaba el abrigo, porque quería saborear el momento y porque observó que a la derecha se abría un cortado peligroso. Trató de serenarse antes de iniciar su exploración. 40 AL DÍA SIGUIENTE Don Manuel se olvidó del cabrero y entró en una pequeña explanada, muy desigual y totalmente rocosa. A la derecha estaba el precipicio y a la izquierda se abría la cueva. La abertura medía al menos quince metros de larga y estaba coronada, a unos seis metros de altura, por roca viva. Los primeros pasos sobre la pulida roca le hicieron sospechar que no iba a encontrar muchos restos prehistóricos. Cuidando de no resbalar, fue subiendo hasta encontrarse en el centro de la abertura; levantó entonces la vista y se quedó petrificado: las rocas del fondo del abrigo, a apenas dos o tres metros de profundidad, estaban llenas de pinturas. Su sorpresa aumentó cuando, tras recorrer todas las paredes, bajó la vista y contempló que las rocas del suelo también estaban pintadas. Volvió su cabeza hacia la izquierda y su mirada se encontró con la del Nano, que apoyado en su cayado con las dos manos miraba hacia arriba desde el inicio de la pequeña rampa. — ¡Esto es una maravilla, Felipe! Exclamó ante la mirada incrédula del cabrero. Después giró sobre sí mismo y disfrutó durante unos instantes de la hermosa naturaleza que se abría ante él. Las vistas eran impresionantes desde aquél lugar privilegiado. Volvió de nuevo la vista hacia las rocas pintadas, deteniéndose varios minutos en cada uno de los paños. Nunca había visto nada igual y estaba absorto. Le costó oír al guía que ya se había colocado cerca de él: — ¿Entonces es esto lo que buscaba? — No exactamente; esperaba encontrar algunos restos. Algún hacha de piedra o alguna punta de flecha, ¡qué sé yo...!, pero me alegro de haber venido. El cabrero se acomodó como pudo en el fastidioso suelo aprovechando la pequeña sombra de una roca, y el catedrático se dispuso a inspeccionar de cerca cada una de las pinturas. Pasaba su mano sobre la roca, sin apenas tocarla, saboreando aquel momento. El tiempo no contaba para él. De vez en cuando subía su cabeza para contemplar las figuras situadas en lo alto, a las que no llegaba con sus manos y puesto de pie. No supo ni el tiempo que estuvo en esas lides, pero de pronto se sintió cansado: la postura incómoda –era difícil poner los dos pies en el mismo plano– había hecho que la espalda y el cuello empezaran a dolerle. Se acercó a Felipe, que miraba más hacia el valle que a las rocas, y se acomodó junto a él. Dejó su sombrero, con los bordes empapados de sudor, sobre una roca junto a él y sacó de nuevo su pañuelo, que iba tomando un color oscuro, para secarse cuidadosamente el sudor. Acabado su curioso aseo, sacó su reloj del bolsillo y abrió la tapa para mirar la hora: 41 AL DÍA SIGUIENTE — ¡Caramba! Si son más de las dos. Con razón noto las quejas de mi estómago. — Vamos –contestó el pragmático cabrero, resultándole curiosa aquella forma de hablar–, que tiene usted hambre. — Pues sí Felipe, no lo podías haber descrito mejor. — ¿...? –el cabrero seguía anonadado por aquella retórica y sólo pensaba en cuándo podría echar mano a su morral–. — Vamos, pues, a satisfacer nuestro inquieto apetito. — Entonces, ¿vamos a comer ya? –dijo simplificando la cuestión mientras echaba ya mano al morral–. — Sí. Lo suyo sería hacerlo a la sombra de los pinos –Felipe detuvo su mano que ya tenía dentro del macuto–, pero cualquiera baja hasta allí y luego vuelve a subir. — Como usted mande –replicó sacando rápidamente la mano con una pequeña olla antes de que se arrepintiese–. — Esto es un poco incómodo, pero así aprovechamos el tiempo –dijo el catedrático recogiendo el morral con la comida que le tendía su guía–. Comieron en silencio, cada uno de lo suyo. De vez en cuando don Manuel echaba un trago de la bota que la previsora parienta le había echado y luego se la pasaba a Felipe. Los tragos del primero duraban apenas unos segundos, los del cabrero se alargaban hasta el medio minuto ante la mirada del patrón, que asistía divertido a la escena, admirado de la cantidad de vino que metía en su cuerpo el cabrero en cada trago. Al final compartieron, ante la insistencia del catedrático, unos mostachones que doña Filomena había enviado como postre. El guía los deglutía de un solo bocado, a pesar de la escasez de sus dientes, no dejando ni uno. Al acabar pusieron sus morrales bajo la cabeza y, recostados, cerraron los ojos, uno soñando con lo que tenía delante y el otro con un cigarro recién liado en la boca sin pensar en nada. Media hora después, harto de moverse para evitar que las piedras se le clavaran por todo el cuerpo, don Manuel se incorporó, sacó su cuaderno y su lapicero y se puso a tomar notas de todo cuanto había vivido ese día y, sobre todo, de lo que tenía delante. De vez en cuando levantaba la vista para contemplar las figuras y tratar de entenderlas, pero aquellos signos le parecían indescifrables. Pronto se acostumbró a los ronquidos de su acompañante, al que no parecía importarle la dureza del asiento. El cigarro apagado, aún en la boca, se estremecía con cada espasmo que daba el feliz cabrero. Don Manuel sonreía mirándolo y volvía a su cuaderno. 42 AL DÍA SIGUIENTE Cuando acabó sus notas, se levantó y volvió a recorrer cada uno de los paños pintados. Al rato, un imponente silencio lo sobrecogió; extrañado, volvió la cabeza y enseguida entendió lo que pasaba: los ronquidos habían cesado y el cabrero restregaba sus ojos, estirando luego los brazos tersos hacia el cielo para desentumecerse. — Buen sueño ha echado amigo –le dijo sonriente–. — Bsch –fue la contestación que obtuvo–. — Será mejor que nos vayamos, no se nos vaya a hacer de noche. — La vuelta es más fácil –sentenció Felipe mientras encendía la colilla que llevaba horas en sus labios–. — No creas. Tenemos que bajar la terrible ladera de piedras... Sin contestar, el cabrero comenzó a colgarse los morrales y luego se situó a la entrada del abrigo a esperar al catedrático, que echaba una última mirada a su descubrimiento: — ¿Cómo dices que llaman a esta cueva por aquí? –preguntó al acercarse al guía–. — La cueva de los Letreros, me parece... — Acertado nombre, sí señor. El cabrero volvió a encogerse de hombros dirigiéndose a buen paso hasta la primera ladera que tenían que pasar. El catedrático lo siguió sin parar de mover la cabeza en todas direcciones, empapándose de todo. Antes de iniciar la bajada, señaló hacia abajo y preguntó: — ¿Y ese camino que se ve a lo lejos? — Es el del Blanco. — Mañana podríamos venir por él, y luego entrar por dode lo hemos hecho esta mañana. — Se da un poco de vuelta, pero si usted quiere. — Será algo más cómodo. Y Miguel me lo agradecerá –añadió para sí–. Bajaron como pudieron la fuerte ladera, arrastrando el culo en más de una ocasión el catedrático, y atravesaron los pinos esta vez en dirección sur. Después el camino, casi el mismo que el de la mañana, fue más fácil: la cuesta abajo ayudaba mucho a ello. Llegaron al pueblo casi a las siete de la tarde. Antes de despedirse, ya en la plaza, don Manuel le dijo que volviera al día siguiente a la misma hora. Felipe entregó el morral a la criada y se despidió: — Queden ustedes con Dios. 43 AL DÍA SIGUIENTE — Hasta mañana Felipe –contestó el catedrático, observando como la pequeña figura encorvada alcanzaba uno de los callejones que daba a la plaza en pocos segundos–. Todos recibieron al excursionista como si llegara de una batalla. La amplia sonrisa ya les hacía adivinar, antes de que contara nada, que el día había sido provechoso. Les resumió lo que había descubierto, y prometió que en cuanto se aseara un poco y se pusiera ropa decente les daría todos los detalles. Miguel no pudo esperar tanto tiempo. Subió a la habitación del catedrático, llamó con impaciencia, pasó cuando oyó adelante y se acercó hacia don Manuel, que todavía estaba componiéndose. — Pero hombre de Dios, no puede esperar un poco –dijo señalándose su aspecto–. — No –contestó lacónico–. — ¿Le han tratado bien? — Como a un marqués, pero cuénteme lo que ha visto y cuál es el plan de mañana. Ya le relataré yo cómo me ha ido el día, después. Don Manuel le relató con pelos y señales, mientras seguía componiéndose, todo lo que había visto, sobre todo las extrañas imágenes que había en las paredes y en el suelo, explicándole su teoría, que había rumiado durante el viaje de vuelta, de que aquellos jeroglíficos podían ser una nueva forma de escritura hasta entonces nunca vista. Le ahorró la descripción de la última subida para que no se desanimara, e incluso le propuso ir al día siguiente por el camino de Vélez-Blanco, en lugar de campo a través. — Podemos incluso ir en las mulas hasta bastante cerca. — Déjese de mulas –dijo tocándose el trasero todavía dolorido–, ya habrá tiempo para ese martirio cuando nos vayamos. Don Manuel rió a carcajadas mientras daba el último toque a su corbatín, y le indicó a su amigo que lo mejor era bajar a contarle a sus anfitriones la jornada y a agradecerles su hospitalidad. Cuando ya iniciaban la bajada por las escaleras, lo cogió del brazo y le dijo en un susurro: — Ya sabe, mañana a las ocho esté preparado, con todos sus bártulos, y ni se le ocurra protestar ahí abajo. No le caliente la cabeza a esta buena gente, que bastante tienen con aguantarnos. Miguel se soltó el brazo e inició la bajada muy estirado, sin volver la vista hacia su mentor que sonreía todavía, parado en lo alto de la escalera. 44 5 LA HISTORIA DE DON MANUEL ¡Extraño espectáculo el de un autor atacado por un libro inédito! las ocho en punto de la mañana siguiente ya estaban todos preparados y debidamente pertrechados para pasar el día en el campo. Abría la marcha la figura encorvada del Nano y, tras él, los dos expedicionarios, don Manuel respirando profundamente el aire fresco de la mañana y Miguel con cara de pocos amigos debido al madrugón y a lo poco que le gustaba pisar bojas y cardos, aunque esperanzado porque su mentor le había asegurado que la mayor parte del recorrido sería por caminos. Salieron del pueblo en silencio y tomaron el camino de la vecina localidad de Vélez-Blanco. La anchura del camino, algo mayor que la de un carro, les permitía a los dos forasteros caminar juntos. El catedrático disfrutaba de cada paso que daba hacia su descubrimiento y sonreía de vez en cuando a su compañero, que se limitaba a subir la cabeza mirando hacia donde tenían que subir con cara seria. Después de la primera y larga subida, el camino se abría a la derecha, separándose del destino final, pero suavizando la pendiente durante casi un kilómetro. En ese trayecto, el sombrío Miguel se animó un poco e intercambió algunas frases con su compañero, que le indicaba solícito las características de la espléndida naturaleza que divisaban. Poco después empezaron de nuevo las curvas y el camino se puso cada vez más empinado. Volvió el silencio a los viajeros que fijaban ahora su vista en el cabrero, que los precedía sin variar su paso ni un instante. Después de más de una hora de marcha, cerca ya del punto donde debían abandonar el camino, decidieron hacer un alto. Don Manuel gritó a Felipe, que les había sacado un buen trecho, para que se detuviera, indicán- A 45 LA HISTORIA DE DON MANUEL dole con su vara un montecillo de pinos situado a la derecha. Los dos perseguidores llegaron a su altura casi sin resuello y con las primeras gotas de sudor en la cara, aunque el sol no había empezado todavía su peor castigo. A la sombra de los primeros pinos echaron un refrescante trago de agua y consiguieron reducir su respiración a ritmo normal. Desde allí –el Pinar del Rey les había dicho Felipe que se llamaba– podían divisar, hacia poniente, las rocas a las que se dirigían. Debatieron durante el descanso si aquél era un buen punto para que el pintor plasmara la gruta y sus alrededores como don Manuel quería. A Miguel le pareció que estaba un poco lejos y dijo que prefería esperar a terminar el recorrido, por si encontraba un lugar más apropiado. De acuerdo, por una vez sin mucha discusión, echaron un nuevo trago de sus cantimploras y le indicaron al cabrero que reanudara la marcha. Anduvieron aún un trecho por el camino hasta que éste volvía a girar a la derecha, hacia el ya cercano pueblo de Vélez-Blanco. Ellos tomaron una vereda a la izquierda que, pocos metros después, los llevaba a un barranco pedregoso que tuvieron que atravesar hasta volver a encontrar la vereda. En fila india subieron los primeros tramos en dirección sur; el camino que habían abandonado quedaba ahora a su izquierda, al otro lado del barranco y cada vez un poco más lejos. Miguel se iba rezagando un poco, pensando cuánto le quedaría de aquel suplicio. Para su fortuna, enseguida empezaron a caminar casi en horizontal. Hasta que llegaron al bosque de pinos situado bajo la gruta caminaron en silencio, sin perder la fila. Una vez allí, antes de atravesar los pinos, el pintor pidió un nuevo descanso y no pudo reprimirse preguntando: — ¿Queda mucho? — Ya estamos cerca –contestó don Manuel–. Atravesando este pequeño bosque llegaremos a una explanada y ya sólo queda la última subida. No se atrevió a adelantarle lo que le esperaba aún para no desanimarlo. Le indicó a Felipe que continuara; el cabrero movió la cabeza afirmativamente y hundió su cayado en las primeras aljumas que se extendían entre los pinos. Miguel resbaló sobre ellas varias veces, soltando algunos improperios, antes de conseguir llegar a la explanada prometida. Cuando llegó a ella, don Manuel y Felipe ya se habían sentado sobre unas rocas dispuestos a almorzar. — Vamos a coger fuerzas antes de la subida final, son más de las diez. — Me parece muy bien –contestó el pintor resoplando–. Me parece que no vamos a llegar nunca. 46 LA HISTORIA DE DON MANUEL — Es allí arriba –dijo el catedrático señalándole el terraplén que tenían enfrente–. — ¿Hay que subir allí? Dios me ampare –dijo con resignación–. — Relájese y disfrute de su almuerzo, y de las espléndidas vistas que tenemos –dijo extendiendo la mano hacia el valle–. — Espléndidas vistas... –rezó para sí Miguel mientras los otros dos sonreían mirándose–. A los pocos minutos ya estaban los tres almorzando en animada charla, dando la espalda a la cueva y disfrutando de las vistas hacia el valle, aunque el sol, que les daba de frente, les limitaba un poco la contemplación. Media hora después el cabrero se había colgado su zurrón e iniciaba la subida. Miguel, reconfortado con el descanso y el alimento, hizo ademán de seguirle, pero se vio sujetado por el brazo antes de dar el primer paso. Cuando iba a volverse, extrañado por la detención de don Manuel, las primeras piedras llegaban hasta sus pies amenazando con herirlo. — Es mejor que nos vayamos un poco hacia la izquierda. El terreno está muy suelto y no conviene ir por la misma línea que el Nano. — Ya veo, ya –dijo separándose temeroso de la zona donde las piedras continuaban llegando a toda velocidad–. Los dos a la misma altura, pero separados unos metros, atacaron el tramo final. El catedrático no quiso adelantarse para acompañar al pintor, aunque tuviera que aguantar durante toda la subida los improperios que salían por su boca. Al llegar por fin arriba, entre bocanada y bocanada de aire, Miguel le reprochó: — Esto no me lo había dicho usted... — Tampoco es para tanto. Si le llego a decir lo que aún le quedaba, a lo mejor se hubiera dado la vuelta... — No lo dude –contestó mientras Felipe enseñaba sus dos dientes con la primera sonrisa del día–. Recorrieron los pocos metros que los separaban de la cueva y se adentraron en ella. Miguel, que no era fácil de impresionar, miraba boquiabierto a las paredes y al suelo que pisaba, también pintado. Aunque no entendía nada, no pudo evitar exclamar: — ¡Nunca había visto nada igual! — Ve usted como merecía la pena venir –respondió el catedrático, orgulloso–. 47 LA HISTORIA DE DON MANUEL Enseguida se pusieron a trabajar. Lo primero era levantar un alzado de toda la gruta, señalando las zonas pintadas y numerándolas, según un bosquejo que el día antes había hecho don Manuel. El pintor se acomodó como pudo y puso un papel en blanco sobre un cartón que previsoramente había llevado. Mientras él empezaba a deslizar su lápiz, el catedrático, ayudado por el cabrero, empezó a tomar medidas, que le iba dando según las necesitaba. Una vez marcado el contorno, marcó una a una las siete zonas de las inscripciones según el boceto inicial, procurando ser fidedigno en cada trazo. Aquello no era pintar, era más bien un croquis, pero ponía todo su empeño porque le parecía importante situar bien sus próximas zonas a copiar. Debido a lo incómodo de la oquedad y a la poca pericia del cabrero en sujetar la cinta exactamente donde le decían, el trabajo inicial les llevó casi dos horas. Don Manuel quedó satisfecho cuando se acercó para ver cómo había quedado plasmada la respectiva situación de las inscripciones. — Ahora le toca lucirse. Dígame si necesita algo. — ¿Por dónde empiezo? — Como están numeradas las zonas, por donde quiera. — Manos a la obra entonces. Miguel puso un nuevo papel blanco sobre el cartón y comenzó a dibujar las inscripciones más fáciles y en las que aparecían algunas figuras conocidas, dejando para más adelante aquellas en las que no entendía nada y que le supondrían mucho esfuerzo dibujar. De vez en cuando le hacía algún comentario al catedrático, señalándole una cabra, o la figura de un arquero junto a otras que parecían sus presas, pero don Manuel le respondía con monosílabos; estaba obsesionado con aquella nueva escritura y no paraba de tomar notas haciendo poco caso a los comentarios del pintor, que, poco a poco, viendo el escaso éxito que tenía, dejó de hacerlos, limitándose a dibujar en silencio, sin importarle el fuerte sol que le calentaba la espalda. Cuando decidieron parar para comer, Miguel ya tenía terminadas tres de las zonas. Don Manuel aprobó con elogios su trabajo y se dirigió a él mientras guardaba cuidadosamente sus dibujos: — Si quiere bajamos a los pinos para comer a la sombra... — Me conformo con la sombra de esas rocas –dijo señalando la zona de entrada de la cueva y fulminándolo con la mirada–. — Me parece bien, así aprovecharemos más el tiempo. 48 LA HISTORIA DE DON MANUEL Por la tarde, mientras el catedrático y el cabrero sesteaban, cada uno a su manera, el pintor consiguió acabar otras dos zonas llenas de figuras. Cuando otra de las zonas la tenía a medias, empezaron a hablar de volver al pueblo. Miguel quería seguir para terminar su trabajo y no tener que volver otra vez por aquellas empinadas cuestas. Al terminar el que tenía empezado aceptó que no podía acabar y que debían volver. Le quedaba lo más difícil, una zona de tres metros y medio de altura de figuras indescifrables. Guardó todos sus bártulos de mala gana, pensando que al día siguiente tendría que volver, y se puso a disposición del cabrero para iniciar el descenso. Llegaron al pueblo avanzada la tarde. Tardaron una hora en lavarse y componerse hasta que bajaron a departir con sus anfitriones. Sentados en el patio, al fresco, relataron su experiencia del día, bebiendo varios vasos de la deliciosa y fresca limonada que doña Filomena les había preparado. Miguel enseñó los dibujos que había hecho y que no entusiasmaron a los señores de la casa. Aunque no dijeron nada, por prudencia, les pareció que las figuras que tenían delante no representaban nada, y aceptaron las explicaciones de su pariente sobre la posibilidad de que aquello fuera un nuevo lenguaje que alguien tendría que estudiar concienzudamente. La señora, mucho más amiga de las cosas mundanas, interpeló a su pariente para que les explicara cómo había llegado a esa afición por las cosas antiguas, palabra que dijo con precaución para no herir la susceptibilidad de don Manuel que, por otra parte, ya estaba acostumbrado a esos y peores comentarios. Ante la insistencia de los presentes, excepto la de Miguel que asistía con los ojos semicerrados a la escena, el catedrático aceptó contar sus cuitas en el mundo de la arqueología: — Siendo aún joven, ya me alentaba el excelentísimo marqués de Gerona en mis ensayos literarios. Después, cuando mi poca fortuna me había arrinconado en una cátedra de Humanidades en Ávila, tierra austera y fría donde las haya, me trasladó dicho marqués, siendo entonces ministro de la Corona, a la cátedra de Historia y Geografía de Jaén, lo que me dejó franco el camino para mi afición y más decididos estudios. Siempre he creído que un profesor debe hacer algo más que asistir con puntualidad a la cátedra, así como que también tiene la obligación indeclinable de procurar el adelantamiento de la ciencia que enseña, y contribuir en lo que pueda al mayor lustre de la patria. Eso es lo que me ha llevado a mis investigaciones y mi ahínco en el estudio de las antigüedades andaluzas. 49 LA HISTORIA DE DON MANUEL — Loable labor –interrumpió don Juan–. — No es para tanto, ya digo que es una labor que creo intrínseca con la cátedra. El caso es que habiendo tenido correspondencia con muchas personas hidalgas, que me han honrado y favorecido con sus epístolas, me he empeñado vivamente en investigaciones, de las cuales no tengo motivo de arrepentirme. Miguel, que ya se sabía el discurso, empezaba a dormitar. Los señores de la casa, sin embargo, atendían interesados a las explicaciones de su pariente, que continuó: — Hace un par de años, en 1860, acudí a un concurso provocado por la Real Academia de la Historia, con una Memoria y con un libro que la Academia atendió con largos y honrosísimos premios. — Que sin duda se merece –terció doña Filomena–. — Sea así, o no, el caso es que la Academia acordó que dicho libro se publicara a sus expensas. Era más de lo que yo esperaba, por supuesto. Sin embargo, por esas fechas visitaba nuestras provincias, estudiando sus antigüedades, el célebre profesor de la universidad de Berlín, don Emilio Hübner. Acudí a varios puntos deseoso de conocerlo, pero sin encontrarlo. Mi libro, aún sin publicar llegó, no obstante, a sus manos, y aunque lo apreció en su generalidad, halló en él lunares y reparos, inseparables de toda obra humana, que yo acepté agradecido, reconociendo la enmienda que en muchos parajes hizo de su propio puño. Mientras esperaba turno para ver de molde mi libro, una persona en quien me complazco en reconocer mérito y doctrina, y cuyo nombre no revelaré, me pidió el manuscrito, y yo se lo facilité con gusto y sin recelo. Enterado así dicho señor de los reparos del doctor Hübner, ni corto ni perezoso publicó un largo trabajo combatiendo el mío y vulgarizando las inscripciones y descubrimientos hechos por mí a costa de tanta laboriosidad. — ¡Qué canallada! -dijo don Juan subiendo un poco la voz, por lo que Miguel dio un respingo en medio de su sueño–. — Y que lo diga. Opiniones que yo no tenía, o que había abandonado, fueron a deshora rudamente combatidas. Para más inri, hizo suyas mis lecciones y aciertos, y me maltrató en lo dudoso u opinable seguro de que, no conociendo el público mi libro, podía decir y hacer lo que quisiera sabiendo que no le faltarían aplausos de aquellos hombres a quienes el bien ajeno les duele y el ajeno desprestigio les satisface y deleita. ¡Extraño espectáculo el 50 LA HISTORIA DE DON MANUEL de un autor atacado por un libro inédito! –don Manuel iba subiendo el tono–. ¡Como si sus opiniones fueran inmutables antes de darlas a la estampa! –volvió a subir el tono– ¡Como si no pudiera cambiarlas o modificarlas o ilustrarlas en las últimas pruebas! ¡Y hasta en la prensa misma! El tono de las últimas quejas de don Manuel sacó a Miguel de su sopor. El matrimonio, metido en el tema, se interesó por el futuro del libro: — ¿Y qué hizo usted ante esa bajeza? El interpelado tomó un sorbo de agua, respiró profundamente y continuó: — Coincidió con este singular suceso la noticia de que la Academia había convocado a grabadores e impresores para que hicieran el presupuesto del coste de la impresión de mi libro. Decidí entonces escribir a mis respetables amigos, que los tengo, los señores Fernández-Guerra y Amador de los Ríos, rogándoles con el mayor encarecimiento que influyeran para que suspendieran la edición — ¿Cómo hizo usted eso? –preguntó doña Filomena–. — Destripado mi trabajo, éste había perdido completamente su mayor importancia. Me formé entonces un nuevo propósito, empeñándome en la difícil empresa de hacer nuevos descubrimientos, y en tal manera que las inscripciones del trabajo nuevo fueran en tanto número, que superasen fabulosamente las del antiguo. — Formidable labor, sin duda –aseveró don Juan–. — Sin embargo –continuó el catedrático mirando al anfitrión–, ni mi egoísmo ni mi codicia literaria fueron tales que me propusiera reservar para mí la mayor parte del nuevo tesoro arqueológico, y no la franquease al doctor Hübner, colector de inscripciones latinas, cuyo trabajo ocupa hoy las prensas de Berlín, para lustre y esclarecimiento de la Historia y Geografía españolas. — ¡Es usted admirable! –le confió doña Filomena, impresionada por la modestia de su pariente–. — ¡Lejos de mí la vanidad y la soberbia –añadió orgulloso–, la avaricia y la ingratitud, pestes execrables del mezquino corazón humano! — No esperaba menos de usted –dijo don Juan ante la somnolienta mirada de Miguel, que no había podido volver a coger el sueño–. — Así que no pudiendo ya publicar mi libro –siguió la explicación–, debía justificarlo con otro, en el cual se confundiera el primitivo, y se explicaran las honras con que repetidamente me había favorecido la Real Academia de la Historia. 51 LA HISTORIA DE DON MANUEL — ¡Naturalmente que tenía que hacerlo! –dijo don Juan apoyando la decisión–. — Desde entonces, queridos anfitriones, me he consagrado enteramente a mi propósito, sin reparar en los gastos ni en los sacrificios que me impone, superiores con mucho a mis fuerzas. — Es una labor titánica –dijo doña Filomena sin saber muy bien lo que decía–. — Sí que lo es, querida señora, pero arrojado a mi empresa ya no podía volver atrás en la pendiente a que me había lanzado, resintiéndose mi fortuna gravemente, siéndome forzoso desprenderme de mis libros, de mi monetario, de cuanto podía enajenar, incluyendo la única finca que heredé de mi cariñoso y buen padre. — ¡Válgame Dios! –se le escapó a la anfitriona–. — Así que, consumidos ya mis recursos, mi locura no puede arrastrarme con la velocidad de antes, y debo recurrir a la benevolencia de señores como ustedes para continuar mis investigaciones, mientras espero tiempos más prósperos y bonancibles para terminar el empeño de honor, tan adelantado ya que, a poder publicarse el fruto de mis investigaciones, habría de reconocerse que he prestado algún no despreciable servicio a mi patria. Acabada la disertación, don Manuel volvió a servirse de la jarra un vaso de agua que necesitaba imperiosamente tras mostrar tan claramente sus cartas. La pareja no tardó en contestar. En cuanto su huésped hubo terminado con el agua, don Juan tomó la palabra: — Por nuestra parte no tenga ningún pesar, lo hacemos con gusto, no solo por la ciencia, sino por el parentesco que nos une. Sería para nosotros un gran honor que su estancia aquí le sirviera para enriquecer sus conocimientos. — Por supuesto que sí –apostilló su mujer–. — Son ustedes muy amables. — Nada de amabilidad –volvió don Juan–, pura justicia. Lo recibimos encantado por lo que nos une, pero además, ahora, conocida su historia, estamos dispuestos a colaborar, en lo que podamos, a su hercúlea empresa. — Muchísimas gracias –contestó el huésped agradecido–. — Me uno al agradecimiento con mucho gusto –intervino el ya despierto Miguel–. — Pero... Dígame –terció doña Filomena, más práctica que su marido–. ¿Usted cree que algo de lo que ha descubierto aquí le será útil para su libro? 52 LA HISTORIA DE DON MANUEL — Sin duda. Lo que he visto es algo nuevo. No les cansaré con detalles prolijos y técnicos, pero puede ser que nos encontremos ante el descubrimiento de una nueva forma de escritura prehistórica. — ¡Jesús! –dijo doña Filomena llevándose las manos a la boca–. — Sí. Esos jeroglíficos de la Cueva de los Letreros darán mucho que hablar. Yo no soy especialista en la materia, pero cuando los dé a conocer otros vendrán que sabrán interpretarlos. Tienen algo de mágico... — Cuanto me alegro de la utilidad de su estancia –dijo don Juan–, aparte, por supuesto, de su agradable compañía, y la de su amigo... Ambos sonrieron incorporándose levemente en sus asientos, en señal de agradecimiento por el trato que les daban. Continuaron en animada charla hasta la hora de la cena. Miguel les explicó la dificultad del trabajo que estaba haciendo –copiar algo que no entendía–, y Don Manuel les dijo que tratarían de acabar cuanto antes sus trabajos. El matrimonio casi se incomoda por esas palabras, insistiendo en que estuvieran todo el tiempo que fuera necesario, que no les causaba ningún problema que se quedaran, antes al contrario estaban encantados, concluyeron al unísono. 53 6 NUEVOS DESCUBRIMIENTOS Miguel se negó en redondo a colaborar en la búsqueda de los mejores cráneos para que él los dibujara. l día siguiente los tres expedicionarios colvieron a la cueva por el mismo camino. Al llegar al pinar del Rey volvieron a hacer un alto en el camino. Miguel estaba convencido de que era el mejor punto desde el que podía dibujar la gruta. Se colocó bajo uno de los primeros pinos y preparó sus bártulos con parsimonia. En cuanto desaparecieron don Manuel y su guía, dispuestos a merodear por la zona mientras él dibujaba, comenzó su trabajo. Estaba tan concentrado dando los últimos toques a su obra que ni los oyó llegar dos horas después. — ¿Ha terminado ya? Se nos ha hecho un poco tarde –dijo el catedrático acercándose hasta el puesto de trabajo del pintor–. — Ya está listo. Mire –dijo volviendo el papel hacia su mentor con cara de satisfacción–. — ¡Es soberbio! Ha reflejado usted perfectamente la zona. — De eso se trataba ¿no? –respondió incorporándose–. Sin acercarse, el Nano miraba por encima del hombro de don Manuel el dibujo, sorprendido de la realidad con que aquel hombre había captado el ambiente de la cueva y los agrestes picos rocosos del Mahimón sobre ella. Miguel, sonriendo, guardó cuidadosamente el dibujo y se colgó su mochila dispuesto para continuar el recorrido. Durante el resto del camino, el pintor iba de mucho mejor humor que el día anterior; la parada y el dibujo habían reconfortado su ánimo, que sólo empezó a enflaquecer cuando abandonaron los pinos y se encontraron de nuevo en la explanada, dispuestos para el A 55 NUEVOS DESCUBRIMIENTOS ascenso final. Esta vez no hubo que decirle que no se pusiera debajo del cabrero para evitar las piedras. Sin muchas protestas, inició la subida decidido a acabar cuanto antes su labor, pensando que no tendría que volver de nuevo al riesgo de desollarse las piernas en aquél infierno. Hasta la hora de comer no terminó de copiar el gran mural que le quedaba para completar las siete partes previstas. Al dar el último retoque, giró el papel hacia el catedrático, que sonrió satisfecho por el resultado del trabajo de su amigo. — Como premio a su buena mañana, vamos a bajar a comer junto a los pinos. La mirada recelosa del pintor le hizo añadir de inmediato: — No tema, no tenemos que volver a subir: doy por terminado el trabajo. — ¡Alabado sea Dios! –contestó Miguel expirando profundamente–. El rato de la comida fue divertido. La relajación del pintor le hacía estar de buen humor e interrogar a Felipe sobre las curiosidades de la zona, que el cabrero relataba a su manera, entre trago y trago de la bota que le ofrecían generosamente. Mientras sesteaban satisfechos, don Manuel le comunicó a su amigo sus intenciones con cautela: — He pensado que podíamos volver por ahí –dijo señalando a su derecha en dirección al pueblo–. — No invente don Manuel. — No sea tan receloso, Miguel. En realidad el camino es mucho más corto, y de poca dificultad; una vez pasada la primera bajada que ya hemos hecho –dijo mirando hacia la ladera pedregosa–, el camino es mucho más corto –añadió– y no quiero que se pierda las maravillas de la ribera. Merece la pena, ¿verdad Felipe? El cabrero asintió con su cigarro apagado en los labios sin abrir los ojos. — Es inútil discutir con usted. Vayamos por donde quiera. — ¡Pues en marcha! El guía dio un respingo ante la orden de don Manuel y se dispuso para abrir la expedición. Bajaron por la pinada y luego giraron a la derecha en dirección al pueblo. Pasaron por el nacimiento de agua, que Miguel quiso plasmar en sus papeles, animado porque la dificultad del camino no era mucha, pero tuvo que desistir ante la impaciencia de don Manuel, que había visto un cerrillo un poco más abajo y se proponía visitarlo. — ¿Qué es eso Felipe? –dijo señalando hacia abajo, un poco a su derecha–. 56 NUEVOS DESCUBRIMIENTOS — El Cerro Judío –contestó, añadiendo con desgana–, pero ahí no va a ver más que huesos... — ¿Huesos? — Sí, hay unos cuantos. — ¿Pero cómo no lo has dicho antes hombre? — Yo no sabía que quería ver calaveras. Creía que sólo buscaba cuevas. — ¿Calaveras? El catedrático continuó la bajada presuroso, sin esperar a sus compañeros, que se miraron encogiéndose de hombros. Apenas diez minutos después, llegaron a una explanada situada entre el cerro y las elevaciones que subían hacia el Mahimón. El catedrático se quedó petrificado. — ¡Son tumbas! — Sí –contestó el cabrero, quedándose con ganas de añadir ¿y qué?–. — ¡Tumbas excavadas en la roca! –insistió–. Don Manuel, sin atender a los demás, iba de una a otra recorriendo la explanada y dejando volar libremente su imaginación. Tan cerca de la cueva le hacían suponer que debían tener alguna relación con ella y elucubraba interiormente sin parar. Miguel y Felipe habían tomado asiento mientras tanto, y asistían divertidos al espectáculo del catedrático que no sabía dónde pararse. El pintor reía abiertamente, y el cabrero, sin parar de girar la cabeza hacia los lados, se liaba un cigarrillo pensando si aquel señor no estaría como una chota. Al rato se acercó a ellos, reclamándoles para que le ayudaran; quería tomar mediciones de aquellas sepulturas abiertas en la roca. De mala gana Miguel atendió las peticiones del exaltado catedrático, que poco a poco iba descartando en su interior la relación de aquel cementerio con la cueva. Los cadáveres estaban de costado, vuelto el rostro hacia el sur y rectos los brazos, lo que le hacía suponer un origen más bien romano que prehistórico, pero eso, en su opinión, no restaba importancia al descubrimiento. El cabrero, sin parar de mover la cabeza y arquear las cejas, ayudaba a Miguel, mientras el catedrático iba tomando notas: cinco pies de largo por una tercia de ancho... Después se acercaron al cerro hasta llegar a su cumbre, descubriendo en el camino una cueva de entrada angosta, una cueva de verdad que no se atrevieron a visitar. El cabrero les aseguraba que había entrado en ella muchas veces a guarecerse y que allí no había nada de nada. El catedrático dio por buenas esas explicaciones, sin descartar volver a visitarla tranquilamente. 57 NUEVOS DESCUBRIMIENTOS Al bajar de nuevo a la explanada, Miguel se atrevió a aconsejar: — Sería mejor que volviéramos, el sol no está ya muy alto. Por una vez, vio sorprendido como su amigo le daba la razón: — Será lo mejor, mañana volveremos a estudiar esto tranquilamente — ¿Volveremos? — No nos vamos a ir sin hacer un estudio detallado de la necrópolis, ¿no? — Por mi parte no pienso volver; ya sabe lo poco que me gustan los cadáveres, aunque sean prehistóricos. A mí no me necesita para eso. — ¿Cómo que no? ¿Y quién va a dibujar las calaveras? — ¡¿Qué?! — Hay que dejar esto registrado para que otros lo puedan estudiar y llegar a alguna conclusión. — ¡No pienso dibujar cráneos! ¡Hasta ahí podíamos llegar! Don Manuel, viendo que no era el momento de insistir, zanjó la cuestión y ordenó al Nano que enfilara para Vélez-Rubio. El pintor no disfrutó nada del ruido del agua corriendo veloz junto a él durante la bajada, ni de la hermosa humedad de la rambla por la que transitaron hasta volver a salir al camino de Vélez-Blanco, ya cerca de su destino. No podía quitarse de la cabeza la idea de su mentor, e iba de mal humor porque sabía que en el fondo tendría que acabar aceptando su indicación, al fin y al cabo había ido allí a eso, a plasmar en sus papeles los descubrimientos del catedrático, y tenía muy claro que no se iba a jugar sus cuartos por una calavera más o menos. De esa guisa, uno eufórico por lo que le había deparado el día, otro de mal humor por lo que sabía que le esperaba, y el tercero indiferente a todo y deseando volver para tener un día más de trabajo, llegaron a la plaza del pueblo ya entre dos luces. Antes de entrar en la casa, don Manuel ordenó a su guía que estuviera al día siguiente a la misma hora para volver a salir. El Nano asintió con su gorra entre las manos y se fue camino del callejón sin parar de mover la cabeza para los lados. Doña Filomena ponía cara de asco cuando su pariente le relataba el casual descubrimiento del cementerio; no era asunto que le agradara el de los muertos, por muy muertos que estuvieran. Don Juan tampoco le dio muchas alas para que se explayara en sus descripciones. Miguel asistía taciturno a la velada, tratando de vez en cuando de cambiar la conversación, que veía que no agradaba a los anfitriones. Un buen rato tardó don Manuel en salir de su entusiasmo y darse cuenta de ello, pidiendo a continuación 58 NUEVOS DESCUBRIMIENTOS disculpas por la crudeza de su relato a una sonriente doña Filomena que aún no había cambiado su cara de asco. Antes de irse a dormir, el catedrático insistió al pintor en la necesidad de que lo acompañara de nuevo al Cerro Judío. De mala gana aceptó éste, asegurándole que por la mañana estaría dispuesto de nuevo para la excursión. Unos golpecitos de agradecimiento en la espalda sirvieron para zanjar la cuestión antes de que cada uno se metiera en su habitación, uno para soñar con los posibles habitantes que allí yacían y el otro para tener horribles pesadillas con tétricas calaveras que lo miraban fijamente. Volvieron al cerro por el camino corto. Hasta el día parecía haberse confabulado contra Miguel: el radiante sol de los anteriores días no aparecía por ningún lado y unos negros nubarrones se movían tras el Mahimón en dirección oeste, pero cada vez más cerca. El pintor apenas almorzó pensando en el desagradable trabajo que le esperaba. Si por él hubiera sido, habría subido unos cientos de metros más y se habría dedicado a dibujar la catarata de agua que surgía impetuosa de la ladera. Se negó en redondo a colaborar en la búsqueda de los mejores cráneos para que él los dibujara. No pudo hacer lo mismo el pobre Nano, que tuvo que ayudar al catedrático en esa tarea, reconfortado pensando en los buenos cuartos que aquello le supondría. Una vez elegidas cuatro de las calaveras, las colocaron sobre una roca y avisaron a Miguel, que se había desentendido de la operación dedicándose a contemplar el paisaje y a echar alguna que otra furtiva mirada a los nubarrones; sólo faltaba que les cayera un chaparrón y los empapara... La voz de don Manuel interrumpió sus pensamientos: — Esas cuatro son los que quiero que dibuje, de frente y de perfil. — ¿Cuatro? ¿No le basta con una?, si son todas iguales –añadió para sí–. La mirada seria de su amigo le sirvió de contestación, y se situó junto a las calaveras dispuesto a acabar cuanto antes. Al terminar, don Manuel alabó sus buenos dibujos, lo que aprovechó el pintor para pedirle, casi suplicarle, que buscaran un sitio más adecuado para comer. El catedrático dio por terminado el estudio del Cerro Judío y aceptó bajar hasta la rambla. Se aposentaron bajo unos altos álamos, cuyas hojas vibraban con el vientecillo que soplaba cada vez con más fuerza, y se dispusieron a comer con cierta celeridad ya que los nubarrones estaban cada vez más cerca. Las primeras gotas de agua les cayeron en el último tramo de cuesta antes de entrar en la plaza. Minutos después, ya a cubierto, un aparatoso 59 NUEVOS DESCUBRIMIENTOS relámpago iluminó toda la plaza seguido de un terrible trueno, comenzando, como si hubiese sido la señal, un fuerte aguacero. Durante más de media hora estuvieron contemplando desde el mirador la cortina de agua que hacía apenas visible la iglesia al otro lado de la plaza. Cuando el agua empezó a aflojar en su impetuosa caída, ambos se dirigieron al piso de arriba a asearse y cambiar sus ropas de campo por las de ciudadanos normales. El que más tardó en bajar a unirse a la tertulia, que ya se había hecho costumbre con los señores de la casa, fue Miguel, que antes de vestirse se tumbó en la cama contemplando como poco a poco el agua desaparecía y el día se abría volviendo la luz de la media tarde, mientras oía las canaleras gotear monótonamente. Don Manuel no se resistió a hacer una última salida. A pesar de lo inestable del tiempo quería recorrer con Felipe otras zonas de la comarca; estaba convencido de que aquella cueva no podía ser la única del lugar. Miguel aprovechó el día para descansar. Se levantó después de las once y dedicó el resto de la mañana a acabar su dibujo de la iglesia, que solo interrumpió ante la insistencia de doña Filomena para que visitara el mercado que todos los sábados se celebraba en el pueblo. Lo recorrió con curiosidad, asistiendo a los tratos que las diversas transacciones producían, y volvió dispuesto a saborear la espléndida comida de Gertrudis, sentado en una silla de verdad y no encima de una roca rodeado de cardos. No tuvo suerte el catedrático y no hizo ningún nuevo descubrimiento, pero pasó un día estupendo con la silenciosa compañía de Felipe y sin las continuas quejas de Miguel. Por la tarde, antes de reunirse con sus parientes, comunicó a su amigo que daba por concluidos sus trabajos en VélezRubio y que dedicarían el día siguiente, domingo, al descanso, antes de emprender el lunes, de buena mañana, su vuelta hacia Granada. Don Juan y doña Filomena insistieron en que se quedaran más días, pero la decisión estaba tomada; otras empresas le esperaban y se iba realmente satisfecho por sus descubrimientos. Pasaron el domingo como dos velezanos más. Asistieron a la misa mayor, a las doce de la mañana, y después pasearon con sus anfitriones que, muy orgullosos, les presentaron a todas las personas principales del pueblo, a los que el catedrático explicaba someramente sus investigaciones, sin dar muchos detalles, escarmentado como estaba por el chasco que se había llevado con su primer libro. 60 NUEVOS DESCUBRIMIENTOS Aunque no solían hacerlo, don Juan y doña Filomena madrugaron para despedir a su pariente y al afamado pintor granadino, al que casi le da un soponcio cuando vio aparecer a José con las mulas dispuestas para la marcha. Más de media hora echaron en alabanzas y agradecimientos unos y otros antes de que las posaderas de Miguel volvieran al lomo de su mula, que lo recibió con las orejas tiesas augurándole el mal día que iba a pasar sobre ella. Antes de abandonar la plaza ambos se volvieron para decir adiós. Doña Filomena lo hacía moviendo su pequeño pañuelo de encaje y don Juan tocándose el sombrero; detrás, Gertrudis sonreía moviendo en alto su mano y José se quitaba respetuosamente su gorra. 61 7 1868. EL LIBRO DE DON MANUEL El fruto de ese y de otros innumerables viajes, tragando polvo y andando muchas leguas, es el libro que acompaña a esta carta. ertrudis, la criada, entró a toda prisa en la salita donde doña Filomena se encontraba realizando, como cada día, sus labores de primor con la aguja. A pesar de su avanzada edad, le quedaba la suficiente vista para dedicar un rato a sus bordados, más por entretenimiento que por otra cosa. Un poco azorada, comunicó a su señora la presencia de un propio que traía algo para don Juan. La inquietud de la criada era lógica: no era muy habitual recibir paquetes, ni siquiera cartas; en un lugar tan apartado del mundo, los difíciles accesos hacían esporádicas esas llegadas. La señora, sin dejar su labor, reprendió a la criada por su excitación y le dijo que comunicara al mensajero que ella saldría a atenderlo. Gertrudis, un poco sorprendida por la tranquilidad de doña Filomena, salió de mala gana a dar el recado. Pocos minutos después clavó la aguja en la tela y apartó el bordado, dejándolo sobre la mesita, se compuso un poco el moño y salió al recibidor con las manos entrelazadas descansándolas sobre su barriga. — Usted dirá –dijo dirigiéndose al joven que la esperaba junto a la puerta de la entrada–. — Buenas tardes –contestó respetuoso–. Traigo un paquete para don Juan Gómez. — Soy su mujer. Don Juan no se encuentra aquí en estos momentos; ha salido a hacer unas gestiones –en realidad estaba echando la siesta, momento sagrado en el que sabía que sólo debía importunarlo por causa de fuerza mayor–. G 63 1868. EL LIBRO DE DON MANUEL — Si usted se hace cargo del paquete me haría un gran favor. Aún tengo mucho camino que recorrer y, si me demoro, se me hará de noche –dijo adelantando el paquete–. — Naturalmente –contestó, indicándole a Gertrudis que se hiciera cargo del mismo–. — Muchas gracias –dijo agradecido el portador–. Ahora sólo faltaría que usted me firmara el recibí, si le parece bien; es un trámite que debo cumplimentar. Doña Filomena se acercó hasta el velador y con el lapicero que le extendía el mensajero estampó despacio su firma. Después dio las gracias al joven y sacó de su pequeño monedero unas perras que le agradeció sonriente el mensajero antes de abandonar la casa. Dio instrucciones a la criada para que dejara el paquete en el despacho de don Juan y volvió a la salita a continuar su trabajo. Gertrudis cumplió el encargo de su señora refunfuñando por la tranquilidad de ella, que no parecía tener ninguna curiosidad por el contenido, mientras ella ardía en deseos de que lo abrieran. Una hora después apareció don Juan, resplandeciente tras su siesta; saludó a su mujer, quien dando por concluida su labor del día, como hacía siempre que su marido bajaba de su descanso, le comunicó que en su despacho tenía un paquete que habían traído para él. Algo sorprendido hizo la consiguiente pregunta retórica: «¿un paquete?»; que fue contestada con la misma obviedad: «sí, un paquete». Don Juan subió un poco sus pobladas cejas y salió camino del despacho. Allí observó el envoltorio de papel marrón con mimo antes de abrirlo y le dio la vuelta para ver el remitente. — Es de tu pariente de Tabernas –dijo volviéndose hacia su mujer, que lo había seguido hasta la estancia–. — ¿Don Manuel de Góngora? –preguntó ella como si no tuviera otro pariente–. — El mismo. Gertrudis, mientras tanto, esperaba en la puerta de la cocina, alargando el cuello todo lo que podía para enterarse del contenido, agitada por la tranquilidad con que los señores se tomaban la apertura del paquete. Al menos ya sabía de quién era, de aquel señor tan serio que los había visitado años atrás con un simpático amigo. Aún se acordaba de cómo Miguel se restregaba las nalgas tras bajarse de la mula que lo había martirizado hasta allí. Por fin oyó cómo se rompía el papel y estiró aún más su cuello que ya no daba más de sí. 64 1868. EL LIBRO DE DON MANUEL — Es una carta, y un libro –oyó decir a don Juan–. — Veamos qué dice mi pariente. Ambos se sentaron en el estrado de terciopelo. Don Juan se colocó sus gafas y dio comienzo a la lectura, en voz alta, de la misiva, ante la atenta mirada de su esposa. Gertrudis, que no se lo iba a perder, avanzó de puntillas hasta la puerta del despacho cuidando de no ser vista por ellos. Mis queridos parientes don Juan y doña Filomena: Espero que al recibo de ésta se encuentren bien de salud, yo estoy bien, y muy contento como adivinarán por el libro que acompaña a ésta carta. Hace ya seis años que tuvieron la amabilidad de acogerme en su morada y distinguirme con toda clase de atenciones y cariño. Como les relaté entonces, me hallaba sumido un poco en la desesperanza por la colosal tarea que había emprendido para contrarrestar la villanía de alguien a quién yo consideraba amigo. Todo en la vida pasa y, tras mi estancia en Vélez-Rubio, continué la labor que me había comprometido a hacer, abusando de amigos y parientes, como ustedes, para ello, dados mis escasos caudales. Agradezco una vez más su bondad hacia mi persona y la de mi amigo Miguel, que me pide que les mande sus mejores deseos, ya que recuerda a menudo lo bien que fuimos tratados en esa villa. El fruto de ese y de otros innumerables viajes, tragando polvo y andando muchas leguas, es el libro que acompaña a esta carta y que espero que hayan recibido en perfectas condiciones. Como verán, en los preliminares se recoge sucintamente todo lo que ustedes ya saben sobre los motivos de mis esfuerzos, así como el reconocimiento tanto de mi mentor, el Marqués de Gerona, quien siempre me ha animado en esta labor, como de la propia Real Academia de la Historia, de la que, aunque me esté mal el decirlo soy correspondiente, y que en su informe tuvo a bien solicitar del Gobierno la publicación de mi modesta obra. Estoy seguro de que se alegrarán de la culminación de mis trabajos y espero que tengan la paciencia de leer mi escrito, si bien les adelanto que por su contenido general, bastante técnico, les pueda resultar un poco pesado, pero estoy seguro que arden en deseos de ver si en su contenido se reflejan los maravillosos descubrimientos de los jeroglíficos de la Cueva de los Letreros que, según mi teoría, que nadie ha refutado hasta hoy, son muestra de un nuevo lenguaje prehistórico; ya verán que he encontrado en otros sitios signos similares, aunque no de la belleza y la magnitud de esos, así como de la necrópolis, posiblemente romana, del Cerro Judío. Les adelanto que ambos descubrimientos están reflejados, ilustrados por los excelentes dibujos de Miguel. 65 1868. EL LIBRO DE DON MANUEL Doy por concluidos, pues, mis trabajos de tantos y tantos años, y espero que ahora, con la tranquilidad del deber cumplido, pueda encontrar el momento de repetir la visita a Vélez-Rubio para testimoniarles mi afecto y agradecimiento. En realidad aún queda mucha labor que hacer, como es proteger muchas de esas antigüedades que en el libro se recogen y que se encuentran desprotegidas y al albur de cualquier ratero ignorante que las pueda destrozar, pero esa es una labor que ya no me toca a mí por mis menguadas fuerzas. Reciban un afectuoso abrazo de su pariente. Manuel de Góngora y Martínez Al terminar la lectura, don Juan dobló cuidadosamente la carta y sonrió a su esposa cariñosamente. Gertrudis volvió sobre sus pasos sigilosamente sin haberse enterado de la mitad de lo que oyó, pero satisfecha por saber el contenido general de la misiva. Después el señor de la casa se acercó hasta la mesa a recoger el libro para hojearlo, con el secreto deseo de ver reflejados los jeroglíficos y las calaveras que ya conocían por los dibujos de Miguel. Antes de pasar cada dibujo lo enseñaba a doña Filomena que seguía sin entender la importancia de aquellos garabatos, pero que agradecía que su pariente hubiera tenido el detalle de enviarles un ejemplar, y sin querer volver a ver aquellas calaveras que tanto asco le daban, salió del despacho dispuesta a otros quehaceres mientras su marido seguía curioseando el libro, hasta encontrar las referencias que en él había de su pueblo, quedando un poco decepcionado por las pocas líneas que había al respecto, y un poco celoso con la Cueva de los Murciélagos, situada cerca de Albuñol, provincia de Granada, que llenaba páginas y páginas. 66 8 VÉLEZ-BLANCO. MAYO DE 1911 No he de decirle la importancia que para nuestra provincia puede tener que en los estudios y publicaciones, tanto del Sr. Cabré como del abate Breuil, se incluyan nuestras cuevas. on Federico ya tenía en sus manos el sombrero y el bastón, dispuesto a asalir a la calle. Antes de abrir la puerta, su mujer, doña Caridad, salió del cuarto de estar y se dirigió a él, en una escena repetida mil veces: — ¿Adónde vas? — A tomar café –contestó mientras se ajustaba el sombrero–. — ¿A estas horas? –insistió ella–. — A las horas que se toma café –dijo con un latiguillo que repetía a diario–. — ¿No irás otra vez al campo? — ¿A las once de la mañana? — Como si a ti te importara la hora... Don Federico no contestó, aunque sabía que la conversación aún no había terminado. Cambió su bastón de mano y agarró el picaporte de la puerta dispuesto a salir. — ¿Y la farmacia? –ella hizo un nuevo intento–. — Está Antonio. Él sabe lo que tiene que hacer y dónde me tiene que buscar si me necesita. — ¡Santo Dios! Siempre igual. Este hombre... Doña Caridad se volvió internándose en la casa, mientras su marido alcanzaba por fin la calle, inundada de sol primaveral. Respiró hondo varias D 67 VÉLEZ-BLANCO. MAYO DE 1911 veces y se santiguó antes de dar el primer paso en la acera. Nada más hacerlo, se paró ante él el cartero saludándolo muy sonriente. Don Federico contestó al saludo tocándose el sombrero con la mano derecha, dispuesto a iniciar su paseo. El cartero metió la mano en la bolsa de cuero que llevaba colgada al hombro y sacó un sobre que le tendió solícito. — Tiene usted carta. — ¡Vaya! Por fin una novedad en este pueblo... Cogió el sobre y sin mirarlo lo guardó en el bolsillo interior de su levita, a la vez que le daba las gracias y volvía a tocarse el sombrero como señal de despedida. «¿Llegaré alguna vez a tomarme ese maldito café?», pensó para sí mismo. Don Federico de Motos era un hombre delgado, con la tez curtida por el sol y el aire de la sierra, y con una barba negra y poblada cortada al uso de la época, que le daba un aspecto serio y formal. Era farmacéutico de profesión, pero su verdadera vocación era otra. Se pasaba la vida en el campo, lo que enfadaba a su mujer, que cada vez que lo veía dispuesto a una nueva excursión le repetía la cantinela: «¿Otra vez a por piedras?». Él no contestaba, pero asentía con la cabeza. Pasaba poco tiempo en la botica, el justo para que el negocio no fracasara. Tenía un mancebo, Antonio, que era quien realmente estaba al frente; le había enseñado a hacer lo que más se demandaba y él apenas si cogía el almirez para hacer las mezclas, a pesar de que doña Caridad se lo reprochaba todos los días, sin faltar uno. Tomó su café con tranquilidad, charlando con los parroquianos de siempre, que iban más a la conversación y a contarse mutuamente las novedades que a otra cosa. Una hora después ya estaba sentado en su despacho, situado junto a la rebotica, en el ala de la casa que estaba dedicada al negocio. Sacó del bolsillo la carta y le dio la vuelta con parsimonia para ver el remitente. Sonrió al ver el nombre de su amigo Luis Siret antes de coger el abrecartas y rasgar cuidadosamente el sobre. Al fondo oía la voz de su mujer dando instrucciones en la cocina con autoridad; movió la cabeza a ambos lados deseando que le diera media hora de tranquilidad para recrearse con las noticias de su amigo. Luis Siret había nacido en Bélgica, aunque había acabado instalándose hade décadas, junto con su hermano, en Cuevas de Almanzora, en la provincia de Almería, a algo más de ochenta kilómetros de Vélez-Blanco, loca68 VÉLEZ-BLANCO. MAYO DE 1911 lidad donde residía el boticario. Era ingeniero de Minas de profesión, pero compartía la afición de don Federico, y dedicaba la mayor parte de su tiempo a inspeccionar las cuevas de la zona de Vera buscando vestigios prehistóricos. Ambos se intercambiaban sus descubrimientos con extensas y detalladas cartas. Antes de comenzar la lectura de la misiva, se levantó y cerró la puerta del despacho; las voces de su mujer y de las criadas lo distraían, y quería asegurarse de que doña Caridad lo dejase en paz durante media hora, para disfrutar de la escritura de su amigo. Sacó varias cuartillas del sobre y las estiró con cuidado dispuesto a la lectura. Después de las formalidades de rigor, Luis Siret entró en materia: Tengo grandes noticias para usted. He sabido, por carta recibida de Juan Cabré, joven colaborador, como sabe, del afamado abate Breuil, que ambos van a visitar nuestra tierra dentro de pocas semanas. Me cuenta que han emprendido la tarea de documentar la existencia de un arte rupestre al aire libre, y desde Levante vendrán a Almería. Yo me he ofrecido para mostrarles las pinturas y objetos que he descubierto en la zona de las cuevas de Vera. Don Juan está encantado con la idea y me comunica que el abate ha tenido noticias del libro de don Manuel de Góngora, donde se recoge la existencia de interesantes pinturas de su zona. Tengo la intención, si a usted le parece bien, de que una vez terminada la inspección de los alrededores de Vera, nos acerquemos hasta Vélez-Blanco para que también conozcan esa interesante zona. Espero contar para ello con su colaboración, y poder mostrarles la famosa Cueva de los Letreros, y algunas otras de las que usted me ha hablado en sus amables epístolas. No he de decirle la importancia que para nuestra provincia puede tener que en los estudios y publicaciones, tanto del señor Cabré como del abate Breuil, se incluyan nuestras cuevas. Estos señores son auténticos profesionales, mucho más entendidos que usted y que yo, perdóneme la franqueza, y podrían aportar alguna luz sobre las enigmáticas pinturas, y desde luego les darán una repercusión internacional que nosotros, pese a nuestros esfuerzos, no lograríamos ni en mil años. Es muy posible que venga también el señor Obermaier, quien, como sabe, ha colaborado con el abate en los estudios y en los debates sobre la interesantísima Cueva de Altamira. Como puede suponer estoy preparando la visita con minuciosidad para no defraudar a tan preclaros sabios, y espero que a usted le parezca tan importante esta visita y me eche una mano con sus vastos conocimientos de los alrededores de Vélez-Blanco. 69 VÉLEZ-BLANCO. MAYO DE 1911 Aunque no hay fecha fija, espero que lleguen aquí antes de terminar el mes de mayo. Escríbame su opinión al respecto cuanto antes y dígame si puedo contar con usted como ilustrado guía. El boticario estaba estupefacto. Leyó deprisa las formalidades de la despedida y volvió al inicio de la carta para recrearse en ella. Al terminar la nueva lectura, apoyó su cabeza en el sillón y cerró los ojos dando gracias a Dios por lo que se le venía encima. Para un aficionado como él, que había pasado tantas horas al sol y al frío por esos cerros que conocía al dedillo, era una bendición poder conocer a los más afamados arqueólogos de la época. Había seguido con deleite, por la poca prensa que hasta él llegaba, las discusiones años atrás de Breuil y Obermaier con otros científicos sobre el descubrimiento de Sautuola, la Cueva de Altamira. También conocía los notables descubrimientos del abate en las cuevas del sur de Francia. Sin levantarse del sillón, acercó el recado de escribir y se dispuso a contestar a Siret; no quería perder ni un minuto, temeroso de llegar tarde y de que la selecta comitiva pasara de largo. Agradeció a su amigo la oportunidad que le brindaba y se prestó, sin cortapisa alguna a ayudar en todo lo que pudiera y a enseñar todo lo que conocía de la zona. Su contestación no fue muy extensa, quería acabarla pronto y llevarla a la oficina de correos para que saliera cuanto antes, aunque sabía muy bien que había una sola salida a la semana. Al salir del despacho se encontró con su mujer, que parecía estar esperándolo. — ¿Vas a salir otra vez? — Tengo que ir a la oficina de correos. — No tardes, la comida casi está. — No tardo mujer, no tardo –contestó con paciencia–. La oficina estaba a dos pasos de su casa, ubicada en la calle donde se levantaban las mejores casas del pueblo, el edificio del ayuntamiento y la iglesia parroquial. Volvió satisfecho y feliz, pensando ya en cómo organizar las excursiones. Le quedaba el punto más difícil: comunicar a doña Caridad que pronto tendrían invitados. Estaba seguro de que el hecho de que uno de ellos fuera cura suavizaría los reproches de su pía mujer, aunque la verdad era que al final ella resultaba siempre una perfecta anfitriona y se portaba como lo que era, una señora. 70 VÉLEZ-BLANCO. MAYO DE 1911 Diez días después volvió a tener noticias de Siret. La comitiva llegaría en pocos días a Vera y desde allí, no sabía cuantos días duraría la estancia, se dirigirían a Vélez-Blanco. No tenía certeza por tanto del día de la llegada, pero empezó a disponerlo todo para no defraudar a su amigo y a sus egregios acompañantes. Don Federico mandó recado a Juan Jiménez para que acudiera a su casa; había hecho con él muchas excursiones y era un gran conocedor del terreno. A Juan le apodaban el Tontico, aunque el boticario nunca entendió el porqué del mote. Tenía aspecto de bobalicón pero ni un pelo de tonto, seguramente a él mismo le interesaba que lo llamaran así para que lo dejaran en paz y no contaran con él para grandes empresas o discusiones. Con el farmacéutico se entendía bien, aunque eran de muy diferente clase social, y éste le pidió que cuando llegaran sus invitados les hiciera de guía, por supuesto debidamente remunerado. El Tontico aceptó encantado: prepararía dos mulas para cargar todo lo que hiciera falta y quedó en estar pendiente del día de la llegada para iniciar al siguiente las excursiones. A partir de entonces los días se le hicieron larguísimos a don Federico, que no veía llegar el día de la visita. En el café contaba y contaba excelencias de sus próximos huéspedes, y tenía que insistir en que uno de ellos era cura ante la incredulidad de algunos de los parroquianos, que siempre le soltaban la misma cantinela: — ¡¿Un cura con la misma afición que usted...?! A lo que él siempre respondía con tranquilidad: — El aficionado soy yo; ellos son profesionales de la materia. Siempre había algún gracioso que insistía en el tema tratando, sin lograrlo, de sacar de sus casillas al boticario: — ¿Y cuando dice las misas...? — Eso se lo pregunta usted al abate cuando venga –concluía siempre don Federico para dar por terminada tan peregrina disquisición–. Todas las tardes iba a pasearse a la entrada del pueblo, una larga recta desde la que no podía ver Vélez-Rubio, el cercano pueblo desde el que llegarían, por quedar éste tapado por el frondoso Pinar del Rey, pero disfrutaba con el hermoso paisaje de la vega que se abría a sus pies varios kilómetros, hasta las lejanas sierras murcianas. Los nervios crecían en su interior cada día que pasaba. El temor a que hubiera habido un cambio de planes lo tenía en un sinvivir. Cada vez acudía 71 VÉLEZ-BLANCO. MAYO DE 1911 más temprano a su paseo vespertino. El día que más alterado estaba, cogió su bastón y su sombrero nada más terminar de comer; doña Caridad hizo un intento de recriminación por sus prisas, pero la mirada de su marido cortó en seco la intentona, no estaba el horno para bollos. Dos horas estuvo caminando en un ir y venir constante, saludando a los campesinos que no paraban en sus quehaceres diarios en los huertos cercanos. A media tarde, cuando ya le dolían los riñones y estaba de un humor de perros, vio aparecer un coche tirado por cuatro caballos. No le cupo ninguna duda de que serían ellos, no era cosa frecuente ver por allí aquellos carruajes. Se paró y entornó los ojos para tratar de ver a alguien conocido, pero aparte de los caballos solo veía el polvo que levantaban a su paso. Se orilló junto al pretil que lo separaba del cortado bajo el cual se abría la vega y esperó a que el coche se acercara. Por fin distinguió en una de las ventanillas a su amigo Luis Siret que, al ver las señas que le hacía el boticario, gritó al cochero para que se detuviera. Nada más hacerlo se apeó y, a paso ligero, se acercó hasta don Federico, que lo esperaba con los brazos abiertos y una amplia y sincera sonrisa. Tras el abrazo no pudo contenerse: - ¡Por fin están aquí. Creí que nunca vendrían...! - Siempre tan impaciente, don Federico, siempre tan impaciente. Contestó su amigo mientras se dirigía hacia el carruaje, del cual se apeaban ya los demás viajeros. Al llegar hasta ellos, Juan Cabré, un joven repeinado y con un fino bigote, moda que el boticario detestaba, ayudaba a bajar al abate Breuil. Don Federico estaba impresionado: era un cura de verdad, con su sotana negra y el sombrero de teja sobre la cabeza. No pudo evitar mirar a Siret mientras pensaba: «¿Cómo se moverá este hombre por los cerros…?». La voz de su amigo lo sacó de su pensamiento cuando le presentó al joven Cabré, que estrechó su mano con firmeza; después intentó besar la mano del cura como era costumbre, pero éste se negó sonriente, diciéndole en un castellano con marcado acento francés: — No, no. Aquí no vengo como eclesiástico, mi querido amigo, aunque mi hábito me delate... Don Federico quedó un poco turbado y estrechó la mano del abate dándole la bienvenida a su pueblo muy formalmente. Tras saludar también a Hugo Obermaier, oyó la voz de Breuil alabando la belleza de la vega y el pintoresco perfil del pueblo, con sus casas blancas abrazando las faldas del castillo de los Fajardo, que se elevaba majestuoso sobre ellas. 72 VÉLEZ-BLANCO. MAYO DE 1911 — Así que éste es el famoso castillo... — Dejemos el castillo para otra ocasión –cortó Siret, que sabía el mal humor que se le ponía a su amigo por el reciente expolio que se había hecho del abandonado monumento–. Todos los viajeros expresaron su idea de acabar el viaje a pie, pero Siret insistió en que era mejor subir al coche, ya tendrían tiempo de pasear. En realidad no quería privar al farmacéutico de la entrada triunfal en coche de caballos al pueblo; sabía que aquello le gustaría. Subieron todos al coche, incluido el boticario, e iniciaron el poco camino que quedaba hasta las primeras casas. Al llegar a ellas ya se había unido a la comitiva toda la chiquillería del pueblo, festejando así la novedad que no veían sino de vez en cuando. El paseo hasta llegar a la Corredera, la calle principal, fue seguido por los vecinos, que salían a las puertas de sus casas alertados por el ruido de los caballos y la algarabía infantil. Don Federico no cabía en sí de gozo y no paraba de tocarse el sombrero saludando ufano a los más descreídos. El alboroto fue tal que al llegar a la casa del boticario ya estaba en la puerta esperando doña Caridad, con un elegante traje negro y luciendo algunas de sus mejores joyas. El anfitrión bajó el primero del coche y, cuando todos estuvieron apeados, hizo las presentaciones formales a su mujer. Esta vez el abate no pudo evitar que la señora besara ceremoniosamente su mano, mientras ofrecía su casa como una perfecta anfitriona. Mientras su marido daba instrucciones para que las criadas se hicieran cargo de los equipajes, ella introdujo a los invitados en la casa con gran ceremonia, explicándoles que habían dispuesto en sus habitaciones aguamaniles para que se quitaran el polvo y se asearan convenientemente. Todos aceptaron encantados la propuesta, después de seis horas de viaje era lo mejor que podían ofrecerles. Mientras los huéspedes ocupaban las habitaciones, que previsoramente doña Caridad había preparado hacía días, sacando de algunas de ellas a sus hijos a los que había juntado en otras dos habitaciones, una para los chicos y otra para las chicas, la anfitriona empezó a repartir órdenes para que cuando los visitantes bajaran estuviera dispuesta una espléndida merienda. Don Federico, que ardía en deseos de enseñarles el pueblo, trató de convencer a su mujer de que a lo mejor querían estirar primero las piernas..., pero su contestación le hizo entender que primero iban a merendar: — ¿Salir a pasear, sin comer nada, después de tantas horas de viaje...? 73 VÉLEZ-BLANCO. MAYO 1911 — ¿...? — ¡Ni hablar! Tú y tus paseos... En vista del éxito, buscó a una de las criadas y la envió a por el Tontico, quería tenerlo cerca cuando se dispusieran las excursiones. Doña Caridad acertó: los viajeros merendaron con gran apetito, ante la impaciencia del anfitrión que estaba deseoso de entrar en materia. Durante el paseo posterior, el boticario explicó la historia del pueblo, incluso habló del desastroso estado en que se encontraba el castillo, para sorpresa de Siret que sabía lo poco que le gustaba a su amigo adentrarse en ese terreno. Llegó incluso a asegurarles que en alguna otra visita, tan seguro estaba ya de que repetirían, les facilitaría una exhaustiva visita al mismo. De vuelta a la casa, mientras esperaban la hora de la cena, ocuparon el salón y se dispusieron a organizar las salidas. Es a lo que habían ido hasta allí y, aunque educados, eran poco amigos de fiestas y comilonas. El boticario se explayó ante la atenta mirada del cura, que era evidentemente el que detentaba la autoridad, hablando no sólo de la Cueva de los Letreros, sino de otras que él mismo había descubierto, no todas con pinturas, por los alrededores de la misma, e incluso otras bastante más lejanas. Acabada la explicación, decidieron empezar al día siguiente por Los Letreros y sus alrededores; no tenían muchos días y no sabían lo que les daría tiempo a ver y estudiar. Era la primera visita a esa zona y ninguno estaba muy seguro de si merecía la pena visitar todo lo que aquel entusiasta aficionado les ofrecía. Antes de entrar en el comedor para cenar, don Federico les presentó a Juan Jiménez, su guía. Breuil y Cabré se interesaron mucho por el Tontico, les gustaba llevarse bien con los verdaderos conocedores del terreno, y pronto estuvieron seguros de que el boticario y el campesino les enseñarían la zona mejor que nadie. Doña Caridad miraba impaciente y de vez en cuando hacía señas disimuladas para que despachara a Juan. Cuando consiguieron hacerlo, abrió las puertas del comedor y entró en él junto al cura con gran pompa, como si de una cena de gala se tratara. 74 9 VISITA DE LOS ILUSTRES SABIOS A LA CUEVA DE LOS LETREROS Sobre todo por la novedad del que llamaban en el pueblo «el cura de don Federico». l amanecer del día siguiente el Tontico ya tenía cargadas las dos mulas con todo lo que le habían dejado preparado: mochilas, picos, palas y hasta las cestas que doña Caridad había dispuesto con comida por si sus huéspedes tenían que almorzar en el campo, lo que a buen seguro harían porque no era gente a la que le gustaba perder el tiempo. Don Federico esperaba al pie de la escalera la bajada de sus invitados, intrigado con la guisa con que se presentaría el cura para patear cerros y sembrados. Él se había preparado con sus botas altas de campo, camisa y chaleco de caza. El día no pedía más. El abate bajó el primero, con su sotana impoluta, unas botas de montaña y una boina negra en la cabeza. Al verlo, el boticario siguió pensando –no podía quitárselo de la cabeza– cómo se movería el cura con aquellas faldas entre cardos y tomillos. Pronto saldría de dudas. Los demás bajaron enseguida debidamente pertrechados y dispuestos a pasar un estupendo día; la impaciencia por iniciarlo se veía en sus ojos. Tomaron un ligero desayuno y don Federico dio la orden a Juan para que iniciara la marcha. Éste se ajustó su escopeta; siempre la llevaba colgada cuando salía al campo, «por si se cruza algún conejo» –decía–, y comenzó a arrear a las mulas. Doña Caridad despidió a la comitiva a tan temprana hora, lo mismo que algunos vecinos que, curiosos, habían interrumpido sus quehaceres para ver la salida, sobre todo por la novedad del que ya llamaban en el pueblo el cura de don Federico. A 75 VISITA DE LOS ILUSTRES SABIOS... El boticario y el cura iniciaron enseguida una conversación; el anfitrión pormenorizaba las características de la zona y la posibilidad de encontrar cosas interesantes. Les seguían Cabré y Siret, y cerraba la marcha Obermaier. Nada más enfilar la recta por la que habían entrado al pueblo el día anterior, don Federico llamó a Juan y le dijo que su ayudante, un campesino que parecía no tener lengua, se fuera a la parte de atrás con las mulas: no estaba dispuesto a tragarse las ventosidades que con frecuencia soltaban los animales, ni a ir pendiente de no pisar los excrementos que de vez en cuando iban soltando sin miramiento alguno. Obermaier se situó junto al Tontico dispuesto a que éste le contara cosas de la zona por donde irían pasando. Media hora después habían cruzado el camino que subía de Vélez-Rubio, habían atravesado el barranco de la Cruz y se habían tenido que poner en fila india para seguir la estrecha vereda que bordeaba la falda del Mahimón. Hasta ahora el camino había sido fácil y las conversaciones seguían, entrecortadas, por la nueva disposición en fila. Llegaron a una pequeña explanada y desde ahí comenzaron a subir. La pendiente era fuerte pero el cura no aminoraba el paso; el boticario empezaba a entender que Breuil había recorrido muchos kilómetros, seguramente peores que aquellos. Atravesaron una pinada hasta llegar a un claro, donde empezaba la ladera de piedras sueltas que les llevaría a la cueva. El guía ató las mulas a un pino, explicando que las bestias no podrían subir tan cargadas el último tramo. Juan inició la subida. Don Federico se rezagó un poco, quería ver al abate en aquél trance. Éste no se lo pensó dos veces, se arremangó la sotana por ambos lados y la sujetó a la correa de cuero que llevaba a la cintura; comenzó a trepar como una cabra. El boticario sonrió mirando a Siret, se apartó un poco para que las piedras que el fogoso Breuil iba desprendiendo no le cayeran encima y comenzó también la ascensión. Al llegar arriba, retomaron el aliento mientras esperaban a Obermaier, cuyo voluminoso cuerpo le había hecho retrasarse. El cura le recriminó, sin mucha convicción, los improperios que soltaba por su boca al llegar hasta ellos. Juan y don Federico se adelantaron indicando el camino y Breuil, ahora junto a Cabré, caminaban detrás despacio, saboreando el momento que tanto habían deseado desde que descubrieran el libro de don Manuel de Góngora. Accedieron al abrigo en silencio y con cuidado de no resbalar en el rocoso e inclinado suelo. Se fueron colocando de espaldas al valle, y durante un 76 VISITA DE LOS ILUSTRES SABIOS... buen rato nadie dijo nada. Todos los ojos recorrían las paredes queriendo verlo todo a la vez. El boticario rompió el silencio: — Pues esta es la famosa Cueva de los Letreros. Todos asintieron moviendo la cabeza, pero sin contestar y sin perder de vista las pinturas. El abate hizo intención de sentarse sobre una roca, pero se levantó como accionado por un resorte al ver que el suelo también estaba pintado. Buscó una zona limpia y esta vez sí se sentó. Sacó de la bolsa que llevaba en bandolera el libro de Góngora y comenzó a mirar los dibujos, buscándolos luego por las paredes. Los demás, mientras tanto, recorrían con cuidado la cueva acercándose a los dibujos. Al rato, el cura, que seguía sentado, sacó de su bolsa unos pliegos de papel de seda y unos lapiceros de punta blanda y llamó a Cabré. Iba a empezar su verdadero trabajo. Ambos se acercaron hasta las figuras de los ídolos bicónicos y, con mimo, extendieron un pliego del fino papel sobre ellos. Don Federico y Siret se unieron para ayudar, sujetando el papel sobre la roca. Breuil y Cabré iniciaron el calco reproduciendo con sus lápices y con gran habilidad las figuras. Era la mejor manera de obtener una reproducción fidedigna y a tamaño natural, pero era un trabajo de chinos. El abate dirigía la faena diciendo dónde debían sujetar el papel y moviendo a todos sus ayudantes con destreza. Así pasaron varias horas. En uno de los cambios de papel, don Federico indicó a Juan, que miraba hacia el monte acechando los conejos, que bajara hasta donde estaban las mulas y subieran algo para almorzar; no estaba dispuesto a repetir la subida de la ladera. El Tontico salió de la cueva y se acercó hasta el borde de las piedras. A grito pelado le indicó al campesino que subiera una de las cestas para almorzar; tampoco él, pese a su fama de tontico, estaba dispuesto a bajar y volver a subir la pedrera. Cuando el ayudante llegó resoplando arriba, Juan le cogió la cesta y se acercó a la cueva. El cura, que ya se preparaba de nuevo con el lápiz, dio orden de parar para descansar un rato y almorzar. Se instalaron como pudieron, sin abandonar el abrigo, y devoraron varios salchichones y una empanada que doña Caridad había colocado en la cesta. Durante el almuerzo, debatieron, entre bocado y bocado, sobre el origen de las pinturas y su significado. Algunas figuras estaban claras: había cabras, un arquero de pequeño tamaño, y otras figuras de animales, pero lo que más 77 VISITA DE LOS ILUSTRES SABIOS... intrigaba a todos eran los ídolos bicónicos y su disposición en forma de red, que se repetía en varios sitios. Ninguno, sin embargo, abogaba por la tesis de Góngora de que se podía tratar de los signos de una nueva escritura, no había nada que soportara esa idea. Breuil asignó a la cueva un carácter de gruta sagrada, añadiendo que podía que allí se celebraran sacrificios rituales. Desde luego todos tenían claro que la cueva no había sido habitada con continuidad; no encontraron ni rastro de huesos o piedras talladas, y de haberlas habido, habrían sido muy fáciles de ver, ya que el suelo rocoso no facilitaba el escondite de casi nada, y no había señales de derrumbes que hicieran pensar que debajo de los escombros encontrarían algo: sencillamente la roca estaba más lisa que una patena. Algunos apuntaron que se podían haber producido saqueos a lo largo del tiempo, pero el difícil acceso les hacía pensar que tampoco eso había sucedido. Obermaier aprovechó una pregunta de Motos sobre lo que utilizaban para pintar y sobre todo por qué se habían conservado tan bien durante miles de años, que eran los que le atribuían a las pinturas, para echar una pequeña disertación sobre un tema que conocía tan bien: — La capa de color de las pinturas está frecuentemente cubierta por una durísima costra caliza, en forma de película, que ha dado lugar a que las pinturas queden así protegidas como por una sólida capa de barniz. En algunos casos las pinturas han sido hechas sobre el barniz calizo ya preexistente, entonces esta capa fue reforzándose de dentro a fuera a medida que iba recibiendo la pintura, creciendo, en cierto modo, dentro del mismo color, de tal manera que éste quedó fosilizado. La explicación satisfizo a todos, hasta el Tontico dejó por un momento la bota de vino, a la que se había aferrado, para atender a la explicación, aunque antes de acabar de hablar Obermaier, viendo que no se enteraba muy bien del proceso, volvió a empinar el codo en un largo trago. — Respecto del material que usaban –tomó la palabra Cabré– parece que era variado, según las zonas, pero en general se puede decir que hacían un preparado con tierras finas y con grasas, sangre y suero de animales; a veces añadían clara de huevo y jugos vegetales. Lo mezclaban todo, de alguna manera parecida a como usted lo hace en su rebotica –dijo mirando al boticario, que no pudo evitar acordarse de los reproches continuos por su poca afición al almirez–, después aplicaban el mejunje con los dedos y con pinceles de crines, plumas y hierbas. 78 VISITA DE LOS ILUSTRES SABIOS... Acabado el almuerzo, y las disertaciones, el cura se volvió a remangar y se metió de nuevo en faena. Juan cerró la cesta y llamó al campesino para que arreara de nuevo con ella para abajo, encargándole que se quedara allí vigilando las mulas. Cuando ya se disponían a reanudar los calcos, el cura se acercó a uno de los paneles situado a la izquierda y se quedó mirando fijamente un rato. — ¿Han visto ustedes esto? Todos se volvieron hacia él y se fueron acercando hasta rodearlo, sin perder de vista la figura que el abate señalaba. — Parece un hombre con un gorro. De él –añadió después– salen dos grandes cuernos curvos, ondulados –dijo pasando su dedo índice sobre la piedra–. Fíjense en las terminaciones de los brazos. ¿Qué lleva? No es arco, ni honda, ni hacha, ni azaya, ni cuchillo, ni palo –el cura iba descartando cosas en voz baja hasta que se vio interrumpido por la recia voz del Tontico, que también se había acercado al ver la expectación reinante–. — Son dos hoces –dijo como para sí–. — ¡Eso es! –exclamó Cabré entusiasmado–. — Y en la punta de la izquierda lleva algo ensartado –añadió don Federico–. — Esta figura no la recuerdo en los esquemas de Góngora. ¡Qué extraño! –dijo el abate separándose del grupo y volviendo a sacar el libro de su bolsa para comprobarlo–. Mientras realizaba la comprobación, los demás seguían añadiendo cosas a la figura: — Lo que le cuelga entre las piernas sí parece claro lo que es –dijo Siret marcando esa parte de la figura–. — Está claro que Góngora no lo representó, al menos tan claramente como ahora lo vemos. ¡Qué extraño! –volvió a reflexionar Breuil–. — Quizás no le dio importancia –intervino Obermaier–. — O quizás no se viera tan claramente... A veces las pinturas se cubren de suciedad, o de una capa de agua, y la caliza lo cubre, como decía antes don Hugo, hasta que vuelve a salir... –dijo pensativo el abate–. — En cualquier caso está claro que hemos encontrado al Hombre de los Letreros –dijo el boticario orgulloso–. — Es algo más que un hombre... –dijo el cura pensativo–. — ¡Es un brujo! –sentenció el Tontico, que había vuelto a acercarse al grupo–. 79 VISITA DE LOS ILUSTRES SABIOS... Todos lo miraron, primero a él, y luego a la figura. — Podría ser –dijo uno–. — Tal vez... –añadió otro–. — Juan, hoy está usted inspirado –dijo el cura mirándolo fijamente–. Desde luego podría ser un brujo, pero es muy aventurado decir eso. Los hombres de ciencia estudiamos cien veces las cosas antes de asegurar algo –dijo muy serio mirando de nuevo al Tontico, que se encogió de hombros y dijo para sí mismo–. — Para mí que es un brujo... — Bueno, vamos a calcarlo. No es el momento de hacer hipótesis; ya lo estudiaremos despacio –añadió mirando a Juan, que ya se separaba del grupo mascullando algo–. Comenzaron con la tarea del papel sin parar de emitir opiniones de forma frenética. Tardaron un buen rato porque la figura a veces parecía desaparecer, y tenían que levantar el papel para verla antes de pasar el lápiz por sus contornos. Don Federico había quedado impresionado. Primero el cura, que había descubierto la figura delante de todos. ¿Nadie la había visto hasta entonces? Después con los comentarios de Juan que, según su parecer, habían dado en la diana: era un brujo, dijera el cura lo que dijera, y por un momento se imaginó la cueva rodeada de gente y al brujo haciendo sus sortilegios y algún sacrificio. ¿Lo que llevaba ensartado en la hoz de la mano izquierda no sería el corazón de la víctima? Pese a revivir en su imaginación el momento, se mantuvo en silencio. No quería que aquellos científicos pensaran que sacaba conclusiones a la ligera; sólo faltaba que ahora, que tan buenas migas había hecho con el abate, éste lo asimilara con el Tontico por sus comentarios. A más de uno le chirriaba ya el estómago cuando Breuil dio por terminados los trabajos y dispuso, dada la hora, que bajaran todos a la pinada para comer allí; había apurado el tiempo hasta acabar y tampoco a él le hacía mucha gracia bajar y subir de nuevo. La Cueva de los Letreros estaba vista y ya había tomado, además de los calcos, las suficientes notas para su posterior estudio. De uno en uno fueron abandonando la cueva; el primero Juan, que había acelerado la marcha para bajar rápido y preparar las cestas antes de que todos llegaran. Don Federico y Breuil se quedaron los últimos. Antes de salir volvieron a echar una mirada al brujo. Se pararon un momento ante él y comentaron el color distinto que la figura tenía respecto de los demás 80 VISITA DE LOS ILUSTRES SABIOS... dibujos: el rojo, aunque desvaído, era más rojo, menos oscuro que los idolillos en forma de vértebras que dominaban el recinto en recurrentes redes. — ¿Podría haber sido hecho por una mano distinta? –preguntó el boticario casi sin querer–. — Podría. Y en distinta época, pero estamos volviendo a aventurarnos –contestó el cura–. — Que interesante... –dijo pensativo Motos–. Antes de abandonar el abrigo, el abate Breuil se volvió hacia don Federico, que cerraba la marcha, ambos un poco separados de los demás, y le dijo acercándose casi hasta el oído: — Mi querido amigo, no se lo diga usted a nadie, pero a mí también me parece que es el brujo de la cueva sagrada... El farmacéutico sonrió agradeciendo la confidencia de su admirado arqueólogo, y estando seguro, por su mirada, que lo había dicho totalmente en serio. La bajada fue más penosa para el cura que, pese a ir remangado, arrastraba con su sotana montones de piedras que corrían peligrosamente hacia Obermaier, que, más torpe que los demás, casi se ve arrollado por el aluvión eclesiástico. Tardaron un rato en quitarse el polvo, sobre todo el de la sotana, y en asearse un poco con el agua de un cántaro de barro que una de las mulas había transportado, y que el mudo campesino sostenía entre sus brazos para facilitar la labor de los excursionistas. Después, atacaron sin piedad todo lo que su anfitriona había preparado. Tan satisfechos quedaron, que al finalizar dieron tres hurras en honor de doña Caridad ante la sorprendida mirada de Juan y del campesino, que no esperaban semejante muestra de euforia de aquellos señores. La tarde la aprovecharon para ir hasta el cercano Cerro Judío. Breuil quería completar así todo lo que reflejaba Góngora en su libro y dedicar otros días a nuevas aventuras. Las numerosas tumbas estaban excavadas en la roca que, detrás del cerro, sobresalía hacia el barranco. Aún quedaban restos de esqueletos en ellos, pero muchos habían sido saqueados; además estaban seguros de que nada tenían que ver con la prehistoria, y menos aún con la cueva sagrada. Disfrutaron de las magníficas vistas que se abrían a todo su alrededor, pero el cura no paraba de mirar los grandes picos del Mahimón, de roca 81 VISITA DE LOS ILUSTRES SABIOS... viva, que se elevaban majestuosos, ni los abrigos que, debajo de ellos se abrían entre las rocas de la ladera. — Eso es lo que tenemos que visitar –dijo señalándolos mientras miraba al boticario–. — Eso y mucho más, mi querido abate, pero será mañana, si no queremos que se nos eche la noche encima –contestó mirando al sol a punto de esconderse tras los picachos–. — Usted manda... Si el resto es tan interesante como lo que hemos visto hoy, tendremos que repetir la visita y, por la orografía del terreno, me da la impresión de que así será. — Me alegro de que esté satisfecho. Le aseguro que no se irá defraudado, y estoy seguro de que volverá –dijo palmeándole amistosamente la espalda al cura–. El boticario dio orden a Juan de que enfilara las mulas hacia VélezBlanco. Aún les quedaba una buena caminata antes del deseado descanso. Llegaron al pueblo ya anochecido, siendo recibidos en la puerta por doña Caridad que, antes de saludar y sonreír a sus invitados, dedicó una dura mirada a su marido que quería decir: ¡vaya horas de volver! Breuil, antes de la cena, pidió permiso al anfitrión para ocupar un rato su despacho: quería poner en orden sus dibujos y sus notas. Acostumbrado como estaba a las investigaciones, sabía que eso había que hacerlo en caliente. La información que recogía en cada campaña era tanta que, de no hacerlo así, cuando llegara a Francia habría perdido muchas de las ideas que lo asaltaban tras cada día de visita. Cabré lo ayudaba solícito, siguiendo en cada momento sus indicaciones. Obermaier se había derrengado en un sillón, y Siret y Motos charlaban animadamente con la anfitriona, a la que nada interesaban las piedras, pero lo disimulaba bien. La velada posterior a la cena no fue larga. Se retiraron temprano a descansar; al día siguiente volverían a salir al campo temprano. El segundo día recorrieron todos los alrededores de la Cueva de los Letreros, anotando nuevas pinturas, y aprovecharon el tercer día de estancia para visitar toda la solana del Mahimón, una extensa ladera salpicada de pinadas, llegando hasta Fuente Grande, a bastante distancia de Vélez-Blanco hacia el suroeste, pero los kilómetros no importaban porque siempre había nuevos y sorprendentes descubrimientos. 82 VISITA DE LOS ILUSTRES SABIOS... Antes de partir, Breuil tuvo una larga charla con don Federico. Estaba encantado con la visita, lo habían tratado a cuerpo de rey, aunque eso era lo que menos le importaba; y había descubierto cosas muy interesantes que pronto se verían reflejadas en sus escritos. Llevaba su bolsa bien cargada de notas y de dibujos, importantes para la labor que había emprendido con Juan Cabré. El abate pidió a don Federico que le escribiera y le fuera contando sus nuevos descubrimientos, tan seguro estaba de que el constante Motos seguiría con su silenciosa labor. Le prometió que haría un hueco en su campaña del año siguiente para poder ver todos los lugares de que le había hablado y que no habían tenido tiempo de visitar. Por último, le pidió permiso para hablar con el Tontico –le había gustado la intuición de aquél hombre– y encargarle la misión de nuevas búsquedas que, por supuesto, él supervisaría. El boticario aceptó encantado, al fin y al cabo era lo que había estado haciendo los últimos años y por fin sus esfuerzos empezaban a verse recompensados por el reconocimiento de los más ilustres arqueólogos de la época. Don Federico se alegraba también por Juan, porque el encargo que le iba a hacer el abate sería recompensado si obtenía frutos. Al Tontico la propuesta le pareció de mil amores: tendría nueva excusa para echarse al monte y, entre conejo y conejo, ir anotando en su cabeza las nuevas cuevas que luego detallaría al boticario, para que este comunicara al cura sus progresos. Doña Caridad no cabía en sí de gozo por lo que los ilustres viajeros ponderaron sus cuidados y atenciones. Al fin la latosa afición de su marido le daba alguna satisfacción. Don Federico acompañó a la comitiva hasta las afueras del pueblo, y abrazó uno por uno a los viajeros antes de que estos subieran al coche y los caballos emprendieran el camino de Vélez-Rubio, para luego adentrarse en Andalucía. Mientras los veía alejarse, don Federico de Motos ya preparaba en su mente las nuevas excursiones para no defraudar al abate Breuil en la campaña del próximo año. Estaba seguro de que lo que le contaría en sus cartas haría que el cura repitiera la visita a Vélez-Blanco, y no andaba descaminado. 83 10 EL INDALO Con el barro casi hasta las rodillas, quedó extasiado cuando un luminoso arco iris apareció a lo lejos, pintado en el horizonte. ras la agitada reunión del día anterior, y sin haber dormido nada debido a la excitación, Ambros y Tani estaban preparando sus cosas bastante antes de que saliese el sol. El ruido de las piedras chocando entre sí despertó al resto del clan. Todos asistían tristes y silenciosos a la ceremonia del afilado de las armas que los hermanos podían llevar consigo. Cada uno de ellos portaría una lanza con una piedra de sílex afilada en la punta, un arco con sus flechas y un afilado cuchillo curvo hecho a partir de un asta de toro, metido en una funda de piel de cabra. Al sobrepasar el primer rayo de sol las lejanas cumbres de levante, la hembra del clan, su madre, les dio apresuradamente algo de comida, que escondieron entre sus arreos de caza, y un par de calabazas huecas rellenas con agua; era todo lo que podían llevar consigo. Ella fue la única que se les acercó y los besó tímidamente en las mejillas. El resto del clan, poco efusivo en sus muestras de cariño, los despidió con los ojos llenos de una triste mirada y un profundo silencio. Al plantarse en la entrada de su cabaña ya se encontraba frente a ella el consejo de ancianos en pleno y casi todos los miembros de la tribu. Afortunadamente para ellos el brujo seguía en la Cueva Sagrada tratando de agradar a los espíritus. La única voz que se oyó sobre el silbido del aire fresco del amanecer fue la del más viejo del consejo que los despidió: — Nunca debéis estar a menos de dos jornadas de este poblado y nunca podéis volver aquí. Si incumplís alguna de esas normas seréis sacrificados por el brujo en la Cueva Sagrada. T 85 EL INDALO Ambros y Tani giraron sobre sí mismos y, rodeando su cabaña, salieron del poblado dirigiéndose hacia el norte. Aunque era la zona que menos conocían, pensaron que era la que más posibilidades les daba para sobrevivir. En el valle, tanto hacia levante como hacia poniente, y en las montañas del sur, sabían de la existencia de otras tribus con las que la suya había tenido serios encontronazos y en las que no serían bien recibidos en el territorio que ellas dominaban. En realidad eran conscientes de que no serían bienvenidos en ningún sitio. La aparición de nuevos miembros desequilibraría por completo la precaria estabilidad social de cualquier tribu. Convencidos de que hacia el norte, pese a la crudeza del clima, les iría mejor, aceleraron el paso sin volver ni una sola vez a mirar hacia su poblado. Aquella vida había terminado para ellos y lo asumieron desde el principio. Al llegar al río Corneros decidieron no cruzarlo y tomaron rumbo hacia el noroeste; conocían los extensos y peligrosos bosques que se extendían junto a la Sierra del Gigante y, de momento, preferían evitarlos. Una hora después, tras una larga subida, ambos se miraron y volvieron a tomar dirección hacia el norte. Se dieron cuenta de que si seguían en la dirección que llevaban, acabarían dándose de bruces con la Cueva Sagrada, y presentían que no serían bien recibidos por el colérico brujo. Siguieron subiendo a buen paso; querían alejarse cuanto antes y olvidarse de todo lo que habían pasado. Atravesaron un bosque de pinos y siguieron ascendiendo. A media mañana, tras varias horas de marcha sin parar, decidieron hacer un alto: les vendría bien un pequeño descanso y reponer algo de fuerzas con las viandas de su pequeña despensa. No era el momento de ponerse a cazar o a buscar alguna fruta, urgía que se alejaran cuanto antes. No hicieron ninguna nueva parada hasta que, entrada la tarde, sus cuerpos les volvieron a reclamar alimentos. En una ladera, al amparo de unas paredes verticales en las que se abrían varios abrigos de distintos tamaños –los abrigos de Las Colmenas– comieron de nuevo mirando al extenso valle en el que habían vivido hasta entonces, sin poder distinguir ya desde allí el poblado. Sí podían ver aún, a su derecha en la lejanía, el fuerte terraplén que daba acceso a la Cueva Sagrada. A punto de reanudar la marcha, un terrible trueno resonó tras ellos. Subieron unos metros y contemplaron las oscuras nubes que parecían cerrarles el paso. Antes de decidirse a continuar la marcha, una vistosa culebrina seguida de un fuerte trueno pareció ser la señal para que el cielo empezara a 86 EL INDALO descargar agua. Se deslizaron por las resbaladizas rocas de la ladera hasta conseguir refugiarse en uno de los abrigos, resguardándose del fuerte aguacero. El golpeteo del agua contra la piedra les enviaba algunas gotas hacia el fondo de la cueva donde se habían refugiado. Durante varias horas estuvieron contemplando la cortina de agua que resbalaba sobre las rocas redoblando como un tambor. Grandes riadas se iban abriendo a sus pies rellenando los barrancos y arrastrando a su paso todo lo que encontraban. Cuando por fin dejó de llover, Tani salió del escondrijo y bajó unos metros para contemplar mejor el valle. Con el barro casi hasta las rodillas, quedó extasiado cuando un luminoso y colorido arco iris apareció a lo lejos, pintado en el horizonte. Extendió sus brazos como queriendo abarcarlo, olvidándose por un momento de todo lo pasado y de lo que les esperaba. Así estuvo mucho rato, estático; parecía una figura anclada en el barro. La tormenta había pasado, pero el cielo seguía encapotado. Tani volvió hacia el abrigo buscando a su hermano para continuar el viaje. Ambros estaba tan ensimismado que ni lo oyó llegar; se volvió asustado al oír el grito de su hermano. — ¡¿Qué estás haciendo?! — Que susto me has dado... –dijo resoplando–. — No me has contestado –le requirió muy serio–. — Tu imagen ahí abajo y el arco de colores sobre tu cabeza me ha recordado... — No sigas; prefiero no saberlo –dijo recogiendo sus flechas y disponiéndose a partir–. — Me ha recordado –continuó Ambros como si no lo hubiera oído– a un idolillo que vi entre las pinturas de la Cueva Sagrada y... — Y no has podido resistirte –se le adelantó Tani sin dejarlo terminar–. — ¡Pues no! — Esta manía tuya de las pinturas nos va a llevar al desastre. ¿Es que no has escarmentado? — ¿Qué tiene de malo? Esta cueva no es sagrada, que yo sepa. Además, ¿qué importa ya? De todas formas somos unos proscritos... Tani avanzó unos pasos y miró hacia la pared izquierda de la cueva hasta descubrir la obra que él mismo había inspirado. Su hermano había pintado una figura roja con unos sencillos trazos. El cuello y el tronco eran una sola 87 EL INDALO línea gruesa; debajo de ella, otros dos trazos marcaban las piernas abiertas, con la misma postura que él había tenido durante un buen rato. En la parte de arriba, una mancha redonda imitaba la cabeza y una línea, por debajo de ella, se extendía hacia ambos lados recogiendo en sus extremos una línea curva cuya máxima altura estaba sobre la cabeza. Tani miró a su hermano que lo observaba con el dedo índice aún manchado de rojo. — ¿Cómo has hecho eso? –le dijo señalando la figura–. — He hecho un mejunje con el barro y la sangre de un pajarillo que estaba atrapado... — Me refiero a la figura –le interrumpió Tani–. — ...en el barro y luego con el dedo... –siguió Ambros–. — Me refiero a la imagen; es tan simple y tan descriptiva... — Es lo que he visto; es tu imagen ahí abajo, cubierta por el arco de colores –dijo siguiendo con el dedo el contorno de la figura–. — No te ha quedado mal –dijo Tani pensativo–. — ¿Que no me ha quedado mal? ¡Es una obra única! — Bueno... No creo que nadie me reconociera –dijo con un poco de desdén–. — No te reconocerán, pero ahí estarás para siempre… — Sí, eso es verdad. Anda, vámonos, aún estamos cerca y seguimos en peligro. Ambros echó una nueva mirada a su figura y sonrió satisfecho mientras se limpiaba sus dedos sobre una mata húmeda que sobresalía de las rocas. Apenas habían andado unos cientos de metros cuando el aullido estremecedor de un lobo que los miraba desde el otro lado del barranco les hizo detenerse. Debatieron unos instantes; la poca luz que le quedaba al día y la imagen de la fiera frente a ellos les hizo ponerse de acuerdo en volver a los abrigos de Las Colmenas. La noche estaba cercana y no era el mejor momento de internarse en una zona desconocida con la cercana presencia del lobo; era demasiado peligroso. Amparados en la pequeña gruta acabaron la poca carne seca que les quedaba. Después, antes de que la oscuridad se les echara encima, salieron a reunir un poco de leña para hacer una fogata, pero todo estaba tan húmedo que sólo consiguieron un espeso humo que los hizo toser y lagrimear durante un buen rato. Convencidos de que con aquellas ramas húmedas les sería imposible conseguir un fuego, les pareció conveniente no dormirse 88 EL INDALO ambos a la vez; al menos uno de ellos tenía que mantenerse despierto y vigilante con las armas en la mano para evitar sorpresas desagradables. Ambros dijo que él permanecería alerta hasta que aguantara y luego despertaría a su hermano para que lo relevara. Antes de apostarse en el borde del abrigo se acercó a Tani y, poniéndole las manos en los hombros, le dijo que sentía haberlo metido en aquél embrollo y haberle cambiado la vida. El hermano pequeño se abrazó al mayor. Al separarse le dijo: — Ya no hay vuelta atrás. Al menos no estarás solo. ¿Qué hubiera sido de ti vagando solo por tierras desconocidas? ¿Quién vigilaría tu sueño esta noche? –añadió sonriendo–. — Gracias hermano. Encontraremos una nueva vida... A continuación se acomodó junto a la entrada con su lanza cogida fuertemente, y el arco y las flechas junto a él. A los aullidos del lobo que habían visto tan cercano se unieron otros, y la noche se llenó de ruidos que lo mantuvieron en vela sin mucho esfuerzo. Horas después, con las estrellas brillando ya en el cielo, Tani cogió el relevo hasta que la luz volvió a descubrir su imagen coronada por el arco de colores pintada sobre la roca. Era el momento de continuar el viaje. 89 11 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EL TONTICO ¡Pero de dónde vienes, hombre de Dios! uan Jiménez Llamas, conocido como el Tontico, se tomó muy en serio el encargo del cura de don Federico en la primavera de 1911. Iba varias tardes a la semana a visitar al boticario y darle cuenta de sus descubrimientos, de momento nada novedosos. Unas veces le hacía caso y al día siguiente visitaba la cueva descubierta con él, y otras veía que no iba a ser interesante y se limitaba a anotar lo que Juan le contaba, eso sí, tratando de reflejar bien el sitio y las características que el nuevo aficionado a arqueólogo le detallaba. Don Federico pasó el verano con pocas y cortas salidas al campo, debido al fuerte sol que apretaba durante el día. A veces desistía de salir para no oír a doña Caridad, que siempre le repetía agorera que iba a coger alguna insolación y la iba a dejar desamparada, a ella y a su numerosa prole, sus siete hijos. Cuando el verano estaba acabando, ya metidos en el mes de septiembre, Juan echó una mañana en el morral un trozo de queso, un pedazo de pan y su bota de vino, se cruzó la escopeta en bandolera, como siempre hacía, y salió sin rumbo fijo al campo. Subió y bajó varios cerros siguiendo las huellas de los conejos y, cuando se vino a dar cuenta, se había internado en el bosque de pinos que cubre la ladera norte del Mahimón. En los pedregosos barrancos, secos y escarpados, consiguió varias piezas que colgó de su cinturón. Estando en lo más espeso del bosque, donde apenas se veían los rayos del sol, vio una comadreja, animal que odiaba profundamente porque era su competencia en la caza de los conejos. Tras varios intentos consiguió tenerla a tiro y le descerrajó dos perdigonadas que acabaron alcanzándole. Satisfecho con la muerte de su enemiga, la acercó hasta un claro para que, si las alimañas terrestres no daban cuenta de ella, J 91 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EL TONTICO lo hicieran los buitres, que siempre andaban al acecho describiendo grandes círculos sobre sus posibles víctimas. Contento por su captura, buscó una zona donde sentarse y almorzó tranquilo, pero sin dejar de mirar al bosque. Solo desviaba su mirada cuando empinaba la bota dando grandes tragos de vino, después chasqueaba la lengua y volvía a su vigilancia. Al salir de la parte más espesa de los pinos, se dio cuenta de que el cielo se estaba cerrando. Grandes nubarrones acechaban desde poniente y se dirigían hacia donde él estaba. Poco después oyó los primeros truenos. — Me parece que tenemos agua... –sentenció–. Levantó la cabeza hacia la parte más oscura del cielo, se colgó la escopeta y emprendió el regreso. Antes de cruzar el barranco de la Cruz, ya en terreno despejado, le cayeron las primeras gotas. Apretó el paso porque sabía lo deprisa que se desarrollaban en esa época las tormentas, y que los barrancos eran las zonas menos adecuadas para estar: en pocos minutos podía llegar una avalancha de agua que arrasaba todo lo que había en su camino. Al salir del barranco el aguacero ya era fuerte; apretó de nuevo el paso, pero al subir la segunda loma la cortina de agua apenas le dejaba ver unos metros delante de él. Conocedor del terreno, subió corriendo la ladera más occidental del Mahimón Chico, un cerro que se interponía en su camino a Vélez-Blanco, y dando grandes resbalones sobre las rocas, consiguió cobijarse en un abrigo que, aunque de poca profundidad, lo protegía de la lluvia. Se acurrucó lo más adentro que pudo, dispuesto a esperar que pasara la tormenta. El agua salpicaba con dureza en las rocas y finas gotas le llegaban hasta la cara. Puso la escopeta detrás de él para que no se le mojara y se concentró en el ritmo creciente del repiqueteo del agua. Por delante de él no veía más que agua barriéndolo todo. Acabó sus provisiones cuando el agua empezó a bajar de intensidad, casi dos horas después. Cerró su zurrón y asomó con cuidado la cabeza. El agua corría hacia los barrancos y al fondo parecían querer abrirse claros entre las nubes. Volvió a sentarse pacientemente; sabía que, aunque estaba dejando de llover, tendría que esperar un buen rato hasta que pudiera caminar sobre el pegajoso barro blanco que parecía haber cobrado vida en todo su alrededor. Con las últimas gotas, apareció hacia levante un hermoso arco iris, símbolo del final de la tormenta. De pronto, hacia su derecha, por la zona por la 92 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EL TONTICO que había llegado al abrigo le pareció ver un animal observándolo; por un momento creyó que era un lobo y echó mano a la escopeta, pero al volver a mirar no había nada. Ni siquiera estaba seguro de haberlo visto, había sido una sensación extraña. Se puso en pie, estirando las piernas y tocándose la cintura; había estado mucho rato quieto y estaba entumecido. Al ir a abandonar la covacha, un tímido rayo de sol iluminó sus paredes; giró su cabeza hacia ellas y casi al final, cuando se acababa ya la roca, descubrió una figura roja. Se volvió para cerciorarse de lo que veía, dio unos pasos en su dirección y entonces estuvo seguro: era la figura de un hombre con las piernas abiertas y los brazos extendidos unidos por arriba por un semicírculo. Movió su cabeza hacia la izquierda y contempló el arco iris con más intensidad que antes; por un momento lo asimiló al arco que coronaba la figura de la roca. Vio entonces que, encima de ella, un poco a la derecha, había otra mancha roja, del mismo tono que el hombre, pero fue incapaz de saber que era, no tenía ninguna forma reconocible, estaba desdibujado. Volvió a la contemplación de su hombrecillo de palmo y medio de altura. Aquella figura le recordaba a algo y no sabía a qué. Se fijó bien en la situación del abrigo antes de abandonarlo y resbaló sobre las lisas rocas, aún mojadas, hasta pararse contra una aliaga. Sus gritos debieron de oírse muy lejos: la espinosa planta se le habían enganchado en los muslos y el punzante dolor le hacía echar por la boca todas las maldiciones que conocía. Se desprendió como pudo de los pinchos y bajó la ladera hasta llegar al barro. No estaba lejos del pueblo, pero el trayecto embarrado sabía que le iba a ser penoso de transitar. A cada paso hundía sus pies en la pastosa masa blanca y pequeñas partes de ella se le pegaban al pantalón. Sin hacer mucho caso de cómo se le estaba pringando la ropa, bajó hasta cruzar el camino que subía desde Vélez-Rubio y poco después ya estaba en el camino de entrada al pueblo, menos embarrado por estar el suelo apisonado por el paso de gente, bestias y carruajes. A doña Caridad casi le da algo cuando salió a la puerta de su casa, alertada por una criada, y encontró al Tontico con las botas cubiertas de barro y los pantalones pringados hasta casi la cintura. — ¡Pero de dónde vienes, hombre de Dios! — Me ha pillado la tormenta en el campo... — ¡Ya se ve, ya! — ¿Está don Federico? 93 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EL TONTICO — Sí. ¿Pero no pretenderás entrar así? –le dijo mirando el lamentable estado de Juan, hasta los conejos que llevaba colgados estaban cubiertos de barro–. — ¿Qué pasa? –preguntó el boticario, que había salido al oír hablar a su mujer con alguien–. — Este hombre –dijo señalando al Tontico–. Mira como viene... — ¡Te has calado hasta los huesos! –dijo don Federico sonriendo–. — Ya ve usted –dijo Juan resignado–. — ¿Qué querías? –le interrogó mientras su mujer se adentraba en la casa murmurando por lo bajinis–. — He descubierto algo –contestó en voz baja–. — Anda, da la vuelta y ve por la puerta de atrás. Si te ve doña Caridad entrando así, nos mata a los dos. Mientras Juan iba hacia la parte de atrás de la casa, el boticario buscó unas alpargatas viejas y se fue a esperarlo. — Sacúdete bien el barro, y quítate eso que llevas colgando y que parecen conejos. Déjalos ahí –le dijo señalando el poyo que había junto a la puerta trasera–. Toma, quítate las botas y ponte esto. Juan acabó toda la operación de saneamiento que le habían indicado y se quedó mirando a Don Federico: — Anda, pasa. Ni aún así me libraré de una bronca. Todo sea por la ciencia... El Tontico entró pisando huevos y cuidando de que las costras de barro que aún le quedaban pegadas a los pantalones no cayeran al suelo; sabía que estaba en juego la vida de su mentor. — Buena me vas a poner la casa de greda... Don Federico se metió en la rebotica y le hizo señas a Juan de que pasara. Se sentó junto a la mesa de camilla y miró al Tontico: — Será mejor que no te sientes Juan... — Será lo mejor –contestó mirando hacia fuera por si aparecía la dueña de la casa–. — Bueno, cuenta que es lo que has descubierto en plena tormenta. El arqueólogo en ciernes describió lo que había visto, intentando que el boticario entendiera su explicación. Incluso intentó garabatear en un papel que le tendió el farmacéutico, pero el lápiz no era lo suyo, era analfabeto y no había cogido un lapicero en su vida. Dio por terminada la farragosa descripción y se centró en el sitio en donde había estado. 94 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EL TONTICO — Está en el Mahimón Chico. — ¿En el Mahimón Chico? –repitió don Federico-. Ahí no hay nada... — Le digo que sí, en la cueva que hay más a poniente. — ¿Seguro? — Seguro don Federico. — Está bien. Mañana, si no aparece tormentoso el día –dijo mirando las costras del pantalón que empezaban a agrietarse– iremos hasta allí. — Como usted diga... — Y ahora vete. Anda, como te vea mi mujer aquí te va a moler a palos... Lo acompañó hasta la puerta trasera, recuperó las alpargatas que ya tenían también buenos pegotes de greda y le despidió: — Anda, que en casa te van a arreglar cuando te vean llegar así... — Voy a pasar primero por los caños... — Más te vale. — Con Dios. — Adiós Juan. Dejó las alpargatas en el poyo para que se secaran y no las viera su mujer en tan lamentable estado y volvió a la rebotica para tomar notas del sitio del hallazgo, y de lo que poco que había entendido sobre la nueva figura. El día siguiente amaneció radiante, el barro estaba casi seco y se podía caminar medianamente bien. El boticario se colocó las botas y los pantalones más viejos que tenía por si a su vuelta tenía que vérselas con su esposa. Sin darle tiempo a ésta para nuevas preguntas, salió de la casa diciendo que volvería para la hora de comer. Al llegar al abrigo, Juan señaló orgulloso la pintura descubierta. Don Federico estuvo un rato mirándola sin decir nada, el Tontico se impacientaba. — ¿No le recuerda a algo? –preguntó–. El boticario seguía pensativo con la mano en la barbilla en silencio. De pronto exclamó: — ¡Claro! Se parece a una de las figuras de Los Letreros, más grande y mejor definida pero tiene cierto parecido. — Ya decía yo que me recordaba a algo, a las figurillas que vimos con el cura... — El abate Breuil, Juan, el abate Breuil. — Eso... Don Federico cogió su bolsa y sacó papel de seda de ella; había aprendido la técnica del abate y la iba a experimentar. Con la ayuda de Juan repro95 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EL TONTICO dujo lo mejor que pudo la figura y después anotó en su bloc la situación exacta de la cueva. Luego, los dos recorrieron los abrigos de las Colmenas, llamadas así por la forma que desde lejos tenían, buscando nuevas pinturas. Encontraron algunas de tipo figurativo, pero ninguna tan reconocible como aquél hombre con el arco, o lo que fuera que lo coronaba. Por la tarde, se encerró en su despacho dispuesto a escribir a Breuil para contarle el descubrimiento: Mi muy estimado Abate: Acabado el verano y por tanto el buen tiempo que permite, al menos en este territorio, adentrarse por los montes sin mucho riesgo, paso a relatarle los últimos acontecimientos acaecidos en este humilde pueblo y sus alrededores. Empezaré por decirle que no puede usted tener queja del encargo que le dejó a Juan Jiménez en cuanto a nuevas búsquedas. El hombre no ha parado en todo el verano, incluso los días en que el sol quemaba, de salir a buscar nuevas cuevas, bien es verdad que con esa excusa ha pegado muchos tiros a los pobres conejos que, afortunadamente, son abundantes en la comarca. El caso es que ayer mismo apareció en mi casa, lleno de barro hasta las cejas, con la ilusión de contarme un nuevo hallazgo. Esta misma mañana he visitado con él el abrigo, que ha estado tantos años al alcance de nuestras narices y que nunca habíamos dado con él. Al norte de la cueva que hace unos meses visitamos juntos, la de Los Letreros, a menos de un kilómetro se halla el Mahimón Chico, un cerro agreste situado entre el Mahimón, cuyas cumbres usted alabó por su altura y arrogancia, y este pueblo de Vélez-Blanco. En su parte más oriental, casi al final del macizo calcáreo, hay un abrigo de poca profundidad y cuyas paredes son de roca pura. En una de ellas hay una figura absolutamente nueva para mí. Para que se haga una idea le adjunto en ésta un calco que realicé de ella. Perdóneme que haya utilizado su técnica, pero me pareció la manera más fidedigna para representarla. La figura está sola, descontando una mancha del mismo color situada sobre ella un poco a la derecha y sin forma reconocida. Como soy, ya lo sabe usted, un humilde aficionado, me permito aventurar que el tono rojizo es idéntico al del brujo por usted descubierto en Los Letreros. ¿Quiere esto decir que se usó la misma técnica, o incluso que lo hizo la misma mano? No me atreveré yo a tanto; como usted dice, con buen criterio de científico, las cosas hay que estudiarlas cien veces antes de emitir una opinión, sin embargo yo, un humilde boticario de pueblo, me puedo permitir el lujo de opinar algo así. ¿Con qué base?, dirá usted, con ninguna, le respondo yo, pero ya le digo que es 96 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EL TONTICO una licencia que, a lo mejor, yo sí me puedo permitir, ya que no tengo que defenderla delante de sus doctos compañeros, ni la voy a plasmar en ningún escrito del que luego tenga que arrepentirme. Aprovechamos la excursión para visitar todas las covachas que se abren en el mismo cerro, siempre con orientación sur, y que se conocen en la zona como los abrigos de Las Colmenas. No sé si recordará que usted mismo las señaló, cuando volvíamos hacia Vélez-Blanco, como posibles cuevas a investigar. Son tantos los lugares que visita que quizás no lo recuerde. En los demás abrigos también encontramos algunas pinturas, de carácter figurativo y de muy difícil interpretación; ahí sí que no me aventuro. Desde luego ninguna tan clara y definida como la que le envío. ¿No le recuerda a algo? Dejo esa pregunta en el aire para no seguir aventurándome por terrenos espinosos... He pensado que esa zona puede ser una de las que visitemos, si es que tiene un hueco para ello, en su periplo del próximo año. Creo que merece la pena, así como otras más alejadas de las que prefiero, para ser cauto por una vez, no adelantarle nada. Espero no aburrirle demasiado y que si considera que realmente lo que le cuento no es interesante me lo haga saber. En cualquier caso he de decirle que ni el Tontico, perdón, Juan Jiménez quise decir, ni yo mismo cejaremos en la investigación de toda la comarca, aunque nuestro trabajo, sin su visita y reconocimiento, pueda quedar en el olvido. Ya estamos acostumbrados a ello. Reciba un afectuoso saludo de doña Caridad, mi esposa, que me pide encarecidamente que se lo mande, y el reconocimiento de este humilde alumno. Federico de Motos Semanas después, don Federico recibió carta del abate en la que, muy afectuosamente, le agradecía los trabajos que realizaban y le mostraba su interés por la cueva del arquero cuyo calco le había enviado. Además le daba grandes esperanzas de hacer un hueco en su próxima campaña para recorrer los abrigos de Las Colmenas y los otros de los que con tanta intriga le hablaba en su carta. El boticario no cabía en sí de gozo, y se dispuso a pasar el duro invierno de aquellas tierras preparando la nueva visita del abate Breuil. Al año siguiente, 1912, apenas empezada la primavera, a finales del mes de marzo, el abate Breuil acompañado nuevamente de Siret y de Cabré, después de seis horas de viaje desde la estación de Lorca, llegó de nuevo al 97 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EL TONTICO pintoresco pueblo. Don Federico no se lo podía creer: el cura y los acompañantes habían reservado los primeros días de su nueva campaña en España, que se extendería durante varios meses, para ir a Vélez-Blanco. La llegada fue de nuevo un acontecimiento. El boticario se había encargado de anunciarla convenientemente y una multitud esperaba la llegada del cura de don Federico y sus sabios acompañantes. Ni que decir tiene que doña Caridad, cada vez más aficionada a las cosas de su marido ahora que tenían repercusión internacional, lo había preparado todo como si de la visita del obispo se tratara. La novedad era la cámara fotográfica que Cabré llevó consigo y cuyo funcionamiento explicó minuciosamente a sus anfitriones, así como a algunas visitas ilustres del pueblo que habían sido convocadas la misma tarde de su llegada. La mayoría no entendió muy bien el mecanismo, pero quedaron fascinados por algunas fotos que ya llevaba reveladas el joven ayudante del abate. A pesar de la novedad técnica, el cura seguía realizando calcos de las figuras que le parecían más interesantes. Visitaron al día siguiente los abrigos de Las Colmenas, y ante el muñeco con el arco iris sobre la cabeza Breuil quedó extasiado varios minutos. La simplicidad y claridad de la figura, y su soledad, lo intrigaban. — Ya sabe usted que los arqueólogos no especulamos –dijo mirando a don Federico delante de la figura–, pero aquellas hipótesis que me adelantó en su carta... — Eran muy aventuradas –se apresuró a decir el boticario–. — Aventuradas sí, pero..., ¿quién sabe...?. El color desde luego es el mismo. ¿La misma mano? –dijo dejando en el aire el interrogante–. Don Federico lo miró esperando que dijera su conclusión, pero el cura se limitó a encogerse de hombros y añadir: — Quién sabe… Para el farmacéutico fue suficiente que el abate, cada vez con más prestigio en Europa por sus descubrimientos y sus escritos, no la descartara como un dislate de su humilde mente. El mismo día repitieron algunas de las visitas realizadas el año anterior para que Cabré captara con su máquina las figuras, y descubrieron nuevas cuevas de menor interés. A su vuelta al pueblo, entre los agasajos de doña Caridad, su marido se acercó al abate y le adelantó: 98 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EL TONTICO — Para mañana tengo una sorpresa. Creo que le gustará. Está un poco alejada y hay que darse una buena caminata pero merecerá la pena. — No me deje usted con la intriga –sonrió el cura–. — Mañana será otro día abate Breuil... 99 12 PRIMAVERA DE 1950. NUEVAS VISITAS A LOS ABRIGOS DE LAS COLMENAS La supervivencia substantiva de una subhistoria translúcida, a través de las veladuras de la historia y las tomas brillantes de la cultura. n la primavera de 1950, un arqueólogo autodidacta almeriense se decidió a visitar de nuevo la Cueva de los Letreros. Ya lo había he cho en décadas anteriores, y con la experta compañía del abate Breuil, Hugo Obermaier, Juan Cabré y Luis Siret. Con este último también había participado en numerosas excavaciones en la zona de Vera, de hecho se consideraba su discípulo en materia de arqueología. Juan Cuadrado estaba obsesionado con relacionar el muñeco mojaqueño, que viera pintado en muchas de las casas del pequeño pueblo costero de Mojácar, que había visitado años atrás con Perceval, pintor de renombre con gran predicamento entre los jóvenes artistas de Almería, con las figuras que aparecen en las cuevas que rodean el monte del Mahimón, situado entre los dos Vélez, el Rubio y el Blanco. Nunca había tenido éxito en su empresa, pero, como hombre tenaz que era, se disponía a repetir visita a la zona. Esta vez se había buscado un compañero que era buen conocedor de todo lo relacionado con la historia y las costumbres de la comarca: el padre Tapia, un cura que además de a las misas, dedicaba su tiempo al estudio de las riquezas y las tradiciones de su pueblo, Vélez-Blanco. En los últimos tiempos se había aficionado también a la arqueología. De nuevo un cura trotando por los cerros en busca de cuevas y de pinturas prehistóricas. Otra vez la visita le resulta frustrante. Agobiado por los problemas que tenía con el Museo Arqueológico de Almería, deseaba dejar ya resuelta su E 101 PRIMAVERA DE 1950. NUEVAS VISITAS... obsesión con el muñeco, pero no acababa de encontrar en las pequeñas figuras de Los Letreros la similitud buscada. El padre Tapia, al verlo desanimado, le sugiere que visiten nuevas cuevas cercanas; ha oído a alguien que en los abrigos de Las Colmenas hay un ídolo de esas características. De mala gana, Juan desciende la pedregosa ladera que defiende Los Letreros y se encamina con el cura y su guía en dirección norte, hacia el Mahimón Chico. Sube la nueva ladera y trepa por las rocas con poca convicción, pensando ya en la vuelta a la capital y a sus líos. Al llegar arriba respira profundamente, tratando de que el aire llegue a sus pulmones mientras espera al intrépido cura. Recuperado el resuello, ambos llegan al abrigo y comienzan a mirar sus paredes sin ver rastro alguno de pintura. Se sientan un rato; el cura duda de si ese será el abrigo o tendrán que seguir buscando. Al levantarse para comenzar el descenso, estando casi fuera del abrigo, aparece ante los ojos de Juan el muñeco. — ¡Éste es! ¡Éste es, padre! –grita al cura que se acerca a contemplarlo–. — ¿Cómo no lo hemos visto antes? –reflexiona Tapia–. — Es igual, ya lo hemos encontrado, es el muñeco. ¡Seguro!. Entusiasmado, busca más figuras en la pared, pero el ídolo es el único habitante reconocible de la cueva. Prepara su cámara fotográfica y la dispara desde todos los ángulos posibles, tomando posiciones extrañísimas. Su acompañante sonríe satisfecho mientras mira a Juan enfrascado en su tarea. Al bajar, el cura trata de convencerlo para que visiten nuevas cuevas: — Ni hablar padre. Se lo agradezco mucho, pero ya tengo lo que quería. Mañana mismo me voy para Almería. El padre Tapia insiste, le encantan las visitas y disfruta enseñando las curiosidades de su zona, pero no hay manera de convencer a su amigo. Ya tiene su trofeo y no necesita nada más. Después de tantos años de búsqueda, solitario, en una cueva desconocida, lo ha encontrado. De vuelta a Almería casi no tiene tiempo para otra cosa que sus trabajos para el Museo Arqueológico. Tiene el encargo de catalogar las piezas del mismo, muchas de las cuales están en entredicho por los arqueólogos que dudan de que su origen sea realmente íbero, sospechando más bien que se trate de falsificaciones de los hábiles alfareros de Totana (Murcia), que se las arreglan para que sus figuras de cerámica aparezcan siempre donde se supone que las pieza ibéricas tenían que aparecer. Él defiende cada pieza como puede, pero empieza a estar harto. 102 PRIMAVERA DE 1950. NUEVAS VISITAS... Una tarde, con las fotos del muñeco debajo del brazo se presenta en la tertulia de los Indalianos, un grupo de artistas que, siguiendo a Perceval, pretenden retomar las raíces de su tierra. El año anterior se habían formalizado como grupo y habían iniciado las tertulias, en las que no sólo se habla de pintura o de arte; son un grupo de artistas inquietos que debaten, con buen humor, sobre todo lo que se les ponga por delante. Al poco de haberse iniciado las tertulias, Juan Cuadrado había aparecido un día con una figura de barro, supuestamente ibérica, aunque todos sospechaban el origen totanero de la misma. Entre el cachondeo general que presidía la tertulia, en contraposición con la seriedad de la obra de los artistas que la componen, deciden aceptarla como símbolo de su grupo. Al ver la figura de cerca, Gómez Abad, uno de los tertulianos, comienza a reír a carcajadas, tan fuertes que sobresalían sobre las de los demás, que ya celebraban la adopción de su símbolo. Viendo que no cejaba en sus risas, todos lo miraron con curiosidad. El artista trataba de hablar entre risas: — Es igualico que mi primo Indalecio, el de Pechina. Tras nuevas carcajadas consiguió volver a articular palabra: — En el pueblo lo conocemos como el Indalo... Ante el alborozo general, Perceval pidió silencio y muy serio manifestó que el grupo ya tenía nombre: — Nos llamaremos Movimiento Indaliano, y éste será nuestro símbolo, el Indalo –dijo señalando a la supuesta obra ibérica–. Terminadas las risotadas, algunos plantean la poca seriedad del origen del nombre del grupo, pero el líder, Perceval, sentencia: — Si el grupo tiene éxito haremos famoso el Indalo, y si no... ¿qué más da su origen?, se perderá como el humo... Ante tal argumento, nadie se opuso al nombre ni al símbolo, que presidirá desde entonces las reuniones. Cuando al año siguiente, Juan Cuadrado se acerca a Perceval para enseñarle las fotos del tótem, y le hace ver el parecido con el muñeco mojaqueño que habían visto pintado como amuleto en las casas de Mojácar, tras un momento de reflexión, piensa que aquel sí puede ser el verdadero símbolo del grupo. Al manifestar sus pensamientos a la concurrencia, es abucheado por querer cambiar a su querido Indalencio, pero el pintor no se amilana y sentencia teatralmente, en la línea chusca que la mayoría de las veces tomaban las reuniones: 103 PRIMAVERA DE 1950. NUEVAS VISITAS... — Es un origen mucho más digno para nuestro grupo. — ¡Y mucho más antiguo que el totanero...! –dice Cantón Checa entre el alborozo general–. — Entonces decidido –habla el líder–. Éste será a partir de ahora nuestro tótem –dice señalando una de las fotos de Cuadrado–. — ¿Pero qué dirá D´Ors? –pregunta otro de los artistas, sabiendo que don Eugenio apoyaba fervientemente al grupo almeriense–. — Y a D´Ors que más le da... A él le interesa «la supervivencia substantiva de una subhistoria translúcida, a través de las veladuras de la historia y las tomas brillantes de la cultura», según sus propias palabras –por una vez Perceval había adoptado un tono serio–. — ¿Pero nos tomará en serio? –preguntó otro de los pintores–. — Amigo –responde el líder de nuevo serio– estaremos siempre frente a las calamidades plásticas del desraizamiento y la dispersión, y lucharemos por la unidad cultural de todos los pueblos ribereños con base en España, y con centro difusor y operativo que corresponde a Almería por razones prehistóricas. Ante tal disertación, que resumía el espíritu del grupo, el silencio es general. Perceval continúa: — Como dije el año pasado, cuando nos presentaron a nuestro amigo Indalecio, si triunfamos, haremos famoso nuestro Indalo, y si no... ¿Qué más da una dudosa figura ibérica o un muñeco sacado de una cueva prehistórica...? Todos asintieron al razonamiento de Perceval y Juan Cuadrado quedó satisfecho, ahora sí, con su segundo Indalo. Al año siguiente, don Eugenio D´Ors, jefe nacional de Bellas Artes y fundador de la Academia Breve de Crítica de Arte y del Salón de los Once, presentó en el Museo Nacional de Arte Moderno de Madrid, una exposición de los artistas indalianos, con la imagen de su tótem como abanderado. Juan Cuadrado asistió orgulloso a esa inauguración, acompañando a los jóvenes indalianos, algunos de los cuales habían iniciado su carrera como alumnos suyos en la Escuela de Artes y Oficios de Almería. El Movimiento Indaliano había dado su primer gran paso y su Indalo empezó a ser conocido a nivel nacional. 104 13 EL GABAR En pocos minutos estaban bajando hasta el valle, seguidos de cerca del lobo con su alegre trotecillo. nte la mirada curiosa del lobo, que no les quitaba el ojo de encima, los dos hermanos se colgaron sus pertrechos y se dispusieron a salir del abrigo que los había cobijado durante la noche. Ambros echó una última mirada a la pintura que representaba a su hermano y sonrió satisfecho, mientras remarcaba en el aire la curva del arco de colores que la coronaba. Al subir la primera loma, el sol apareció a su derecha. Seguían hacia el norte; el sur y el este los tenían vedados por la posición de su tribu, y el oeste lo ocupaba la abrupta sierra de María durante muchos kilómetros. No tenían pues otra alternativa. Subían y bajaban continuamente, atravesando todos los barrancos que descendían de la sierra, y no podían ir muy deprisa porque los pedregales de las laderas dificultaban enormemente su marcha. Además, tenían que ir precavidos; el lobo parecía haberles cogido cariño y caminaba cerca de ellos, siempre por una zona más alta, deteniéndose cuando ellos lo hacían e iniciando su trotecillo cuando los hermanos reiniciaban la marcha tras tomar resuello, mirándolo cada vez más con sorpresa que con recelo. Varias horas después, agotados, se adentraron en un bosque que se extendía hacia el este rodeando la falda del alto cerro de El Gabar. Aprovecharon para descansar y recolectar las frutas de algunos almendros que se entremezclaban anárquicamente con los pinos. Al rato, como habían agotado su escasa despensa y no podían vivir del aire, se dispusieron para cazar. Estuvieron toda la tarde acechando a sus presas hasta hacerse con un par de A 105 EL GABAR conejos y una despistada perdiz que se había enredado en unos espesos matorrales. Junto a unas rocas, en un pequeño claro del bosque, encendieron una fogata y prepararon al pájaro como cena, dejando los conejos como reserva después de limpiarlos y prepararlos como habían hecho tantas veces. Las entrañas que sacaron de los animales las arrojaron cerca de ellos, donde empezaban a cerrarse los pinos. El lobo no tardó ni un minuto en aparecer y devorar aquellos restos, simultaneando los tirones con sus fuertes colmillos con un constante gruñido, mezcla de satisfacción y de aviso para que nadie osara interrumpir aquél festín. Los dos hermanos asistían sonrientes al espectáculo, mientras ellos devoraban también su exquisita perdiz tostada al fuego. Antes de prepararse para pasar la noche, se dedicaron un buen rato a partir las almendras con piedras, introduciendo las pepitas en una de las calabazas vacías para tenerlas como reserva energética. Ante la mirada lánguida del lobo, satisfecho con su gratuita cena, avivaron el fuego y se acomodaron junto a él para pasar la noche. Como el día anterior, el hermano mayor haría el primer turno de vigilancia; a pesar del poco temor que ya les inspiraba el lobo no podían fiarse, había otros lobos y otras alimañas, a las que oían espeluznados comunicarse entre ellas. Por la mañana, antes de dejar aquel lugar, y en vista del éxito que habían tenido la tarde anterior, volvieron a afilar sus armas y a hacer nuevo acopio de víveres. No sabían cuándo iban a encontrar un sitio tan bueno como aquél. Cuando consideraron cubierta esa labor, descendieron un poco hacia el oeste, abandonando el bosque para hacer menos incómoda la marcha. Rodearon el alto cerro bordeándolo por su izquierda. Al fondo, frente a ellos veían nuevas montañas; podía ser un buen destino instalarse en sus inmediaciones, pero antes de llegar a ellas se extendía una gran llanura, por cuyo centro creyeron distinguir un gran curso de agua que discurría de oeste a este. Antes de acabar el rodeo de El Gabar, y de iniciar el descenso hacia la cuenca que tenían delante, notaron la inquietud de su nuevo compañero, el lobo, que cada vez caminaba más cerca de ellos. A los pocos minutos se detuvieron al ver aparecer, por encima del cerro, unos negros nubarrones que hicieron casi oscurecer el día. Instantes después rayos y truenos se desataron, como compitiendo entre ellos a ver cuál hacía más ruido y cuál producía más destellos en el aire. La manta de agua que comenzó a caer de inmediato les hizo reaccionar. Tani tocó el hombro de su hermano y le señaló hacia la derecha; allí, por encima de los árboles se adivinaba en los corta106 EL GABAR dos de la roca algunas cavernas que les podrían servir de guarida. Corrieron hacia ellas con los pies enfangados en la pegajosa arcilla mojada temerosos de los rayos; habían visto en otras ocasiones como fulminaban un árbol en un segundo, pero para conseguir el resguardo tenían que atravesar un pequeño bosque. Ambos volaron sobre las aljumas de los pinos que cubrían el suelo y escalaron a toda prisa hasta encontrar el primer hueco en la roca, adentrándose en ella para evitar la lluvia que seguía cayendo con fuerza. Una vez dentro, se volvieron para mirar la enorme extensión que minutos antes se abría ante ellos, pero apenas podían ver a unos metros por la cantidad de agua que caía. Se sentaron, apoyando sus espaldas contra el fondo del abrigo, y se dieron cuenta de que habían perdido de vista al lobo entre tanta agua y tanto barro. Diluvió durante horas, y se cerró la noche sin que las nubes dieran una tregua; caía agua y más agua, los torrentes corrían arrasándolo todo y la cuenca del río Caramel se convirtió en un extenso mar. El día siguiente apareció igual. En esas circunstancias no podían abandonar la cueva, pero seguros de que hasta allí no podía llegar el agua esperaron pacientemente a que escampara y a que la cuenca fuera transitable. Racionaron su afortunada caza del día anterior porque no sabían cuánto duraría aquello. Saborearon parte de los conejos que habían ahumado y después se deleitaron con el sabor dulce de las almendras. El agua no les faltaba: habían repuesto sus calabazas colocándolas bajo los chorros que los salientes de las rocas producían, haciendo de la pared en la que se encontraba su cobijo una enorme catarata. El segundo día fue pasando aquel diluvio. Poco a poco fue dejando de llover. Cuando aún caían algunas gotas, acuciados por el hambre bajaron de la cueva buscando algo de comida. El barro les llegaba en algunos sitios por encima de las rodillas y casi no podían moverse. Tardaron casi medio día en conseguir su objetivo y volvieron a la gruta; era imposible pensar en moverse de allí hasta que el agua no dejara de arrollar y el barro no se endureciera. De momento era imposible cruzar el río Caramel. Aburrido, Ambros preparó con su técnica habitual una amalgama y se puso a pintar sobre la roca. Su hermano, nervioso por la inactividad y por el retraso que llevaban en situarse en lugar seguro –había calculado que al otro lado del cauce, cuando pudieran cruzarlo, ya estarían fuera del alcance del maldito brujo y de su venganza–, le recriminó la extraña afición que había 107 EL GABAR cogido a la pintura. Al ver el estado de excitación de Tani, sin decir palabra, Ambros salió del abrigo y trepó hasta otro, situado justo encima, con forma de huevo partido por la mitad y con apenas espacio para él, sin poder ponerse de pie, pero al menos allí estaba solo y su hermano lo dejaría en paz. No se movió de su nueva cueva en todo el día. Con su mezcla roja, tumbado sobre la roca, trazó unas líneas onduladas imitando el agua que veía deslizarse por debajo de él. Permaneció allí hasta la noche, sin dirigirse a su hermano, pintando hasta que la luz se le acabó. Al día siguiente por fin apareció resplandeciente el sol. Tani trepó hasta el segundo abrigo –más bien un agujero en la roca– para hacer las paces con su hermano. — De nuevo el brujo –dijo señalando una de las pinturas–. — Sí –contestó seco Ambros, aún enfurruñado–. — Aquél te quedó mejor –dijo Tani conciliador–. — Aquí estoy muy incomodo, pero no ha quedado mal. — ¿Y eso? –le interrogó el menor de los hermanos–. — Eso es el agua que nos tiene aquí recluidos, en estos agujeros. ¿No ves que hace esa forma? –dijo trazando ondulaciones en el aire–. Sobre todo cuando sopla el aire –añadió–. — Sí, podría ser... –dijo Tani pensativo–. — ¿Podría ser? Anda, ve bajando. Vamos a explorar un poco, a ver si ya podemos seguir, y a buscar algo de comida. Recorrieron las laderas de El Gabar, donde ya se podía caminar casi con normalidad, y afinaron su puntería con los arcos para hacerse con una par de perdices a punto de iniciar el vuelo. Hicieron recolección de un buen número de almendras y de algunas bayas comestibles, y emprendieron el regreso a su cueva. Al llegar a la ladera que daba acceso a ella se encontraron plantado, delante, al lobo. Dudaron si subir o buscarse otra covacha para pasar la noche, el lobo permanecía de guardia. De pronto Tani tuvo una idea, destriparon los animales que llevaban y subieron unos metros, la fiera estaba expectante, se apartaron un poco a la derecha y dejaron allí las entrañas, volviendo frente al abrigo dispuestos a esperar. La treta surtió efecto de inmediato; el lobo se abalanzó sobre los restos y ellos aprovecharon para subir hasta su guarida, sin dejar de mirar sonrientes la voracidad del lobo. 108 EL GABAR Después del festín, pocos metros por debajo de ellos, el lobo se acomodó bajo una sombra mirándolos. Tani, casi sin salir del abrigo, agarró dos piedras y le dijo a su hermano: — Aprovechemos el tiempo. Los dos empezaron a partir almendras y a guardar sus pepitas. Ambros se cansó pronto de la monotonía de los golpecitos y, abandonando su herramienta, trepó hasta el pequeño abrigo superior. Inspirado por el radiante sol que ahora los calentaba, se puso a dibujar pequeños círculos que luego rodeaba con cortas líneas por su alrededor: era como él veía el sol bajando hacia las montañas a su izquierda. Al rato, harto de pintar soles, cambió de postura y empezó a trazar, con su simpleza habitual, la figura de un animal que lo fascinaba, aunque siempre lo había visto de lejos galopando alegremente por alguna llanura. Estaba mirando con cara de duda lo que quería ser un caballo, cuando oyó a su hermano que lo reclamaba para hacer un fuego y asar un poco de carne antes de que anocheciera. Bajó con desgana de su pequeño taller y se puso a ayudar a Tani. Al día siguiente el sol volvía a lucir en el cielo azul. Volvieron a salir ampliando un poco más su recorrido, pero sin atreverse a bajar a la cuenca. El barro se iba solidificando, pero el agua aún corría en abundancia y seguía siendo imposible cruzar el cauce. El lobo los acompañaba en sus correrías, cada vez más cerca de ellos, pero cuando se acercaban a la cueva desaparecía de su vista, apareciendo delante del abrigo en cuanto empezaban a subir la ladera. Repitieron la operación del destripado para que la fiera les permitiera acceder hasta las rocas. Tani esta vez no se alejó tanto y dispuso los restos más cerca de ellos; el lobo acudió igualmente a por su cena, sin quitarles la vista de encima cuando pasaron junto a él. Ambros subió impresionado por el tamaño de los colmillos del animal vistos de cerca. Aún estuvieron otros dos días en el mismo lugar, repitiendo sus escarceos y hablando ya de la posibilidad de marcharse; el agua casi había vuelto a su cauce y el barro parecía transitable. Tani visitaba de vez en cuando la cueva de Ambros, como él la llamaba, para ver sus progresos pictóricos. La figura del caballo no le gustó mucho, y enfadó a su hermano diciendo que no estaba claro si era un caballo, una cabra o un ciervo. El mayor lo echó de su pequeña reserva con cajas destempladas. — Ahora voy a pintar un ciervo, para que veas la diferencia, animal –le dijo mientras lo golpeaba con los pies para que saliera de allí–. 109 EL GABAR Tani, riendo a carcajadas, cayó hasta la entrada de la otra cueva y se alejó buscando ramas secas para la fogata. A la mañana siguiente decidieron que era hora de partir y alejarse definitivamente hasta la distancia exigida. Cuando iban a acomodar sus reservas sobre las espaldas, Ambros subió hasta el segundo piso para despedirse de sus pinturas. Tani lo siguió y ambos se tumbaron pegados mirando la roca. — Eso es un ciervo –dijo señalando una nueva figura–. — Sí, parece que vas progresando... –contestó con sorna–. — Anda, vámonos que tenemos aún mucho camino que hacer, si el barro y el agua nos dejan... En pocos minutos estaban bajando hacia el valle seguidos de cerca por el lobo con su alegre trotecillo. Según iban bajando, el barro se mostraba más húmedo bajo sus pies y era más difícil caminar. Cuando pararon horas después, sobre un pequeño montículo huyendo de la humedad, echaron de menos al canino. Si a ellos les costaba avanzar, para el lobo ya era imposible y había optado por abandonarlos. Tani, mientras mordía la carne ahumada de su pequeña despensa, oteaba sin parar los alrededores en busca de su amigo, pero no se veía ni rastro. — No te canses. Nos ha abandonado; por aquí no puede pasar ese animal. — Lo voy a echar de menos. — Y él las cenas que le preparabas; ahora tendrá que volver a buscárselas. El hermano pequeño asintió con la cabeza, con cara de resignación. Bajo el fuerte sol del mediodía llegaron al río Caramel. El agua corría con fuerza frente a ellos y, aunque no parecía profundo, tardaron mucho tiempo en encontrar el lugar que les pareció más adecuado para vadearlo. Al principio fue fácil, pero cuando se adentraron en la corriente, pisando el suelo cenagoso, apenas podían avanzar. En un descuido Tani perdió pie y se sumergió por completo bajo el agua. A duras penas, Ambros consiguió agarrarlo de un pie y atraerlo hacia él hasta que consiguió la verticalidad. El pequeño tosió durante un rato hasta conseguir echar las bocanadas de agua que había tragado. Aguas abajo contemplaron como la preciada carga que llevaba Tani flotaba alejándose de ellos: — Al menos he salvado las armas... –dijo tocando su arco y su lanza–. — Algo es algo. Continuemos antes de que nos pase lo que al fardo... Llegaron a la otra orilla extenuados por el esfuerzo y, en cuanto notaron algo seco bajo sus pies, se tumbaron a descansar boca arriba, mientras el sol secaba sus cuerpos. 110 EL GABAR La otra ribera del cauce les costó tanto como la primera, pero, según iban subiendo, la dificultad para caminar iba disminuyendo. Al llegar a la parte más alta, justo enfrente de donde habían estado varios días, repusieron fuerzas mientras, mirando al sur, contemplaban El Gabar, uno añorando sus pinturas y el otro al lobo. Subieron y bajaron varios cerros, en dirección noreste. Al llegar a la cima de uno de ellos, se encontraron a sus pies con un arroyo y se quedaron boquiabiertos al contemplar al otro lado una enorme gruta. — ¡Esa es nuestra cueva! –estalló Ambros–. — Eso ya lo veremos –contestó Tani receloso–. — ¿Por qué dices eso? — ¿Y si está ocupada? ¿Y si la habita alguna tribu? Ambros miró a su hermano moviendo afirmativamente la cabeza: — Puede que tengas razón. Bajemos un poco y observemos –dijo cauteloso–. Junto a una enorme encina, mientras comían sus sabrosas bellotas, se apostaron sin parar de mirar hacia la gruta y sus alrededores, sin ver movimiento alguno de gente. Parecía que habían tenido suerte. Dos horas después, convencidos de que nadie la habitaba, descendieron hasta el arroyo, donde llenaron sus calabazas con el agua cristalina que dejaba ver el suelo rocoso y emprendieron la subida hacia la cueva. Por el camino fueron recogiendo ramas secas para su fogata nocturna. Llegaron despacio y cautelosos, sin dejar de mirar para todos lados, bajo la enorme abertura de la gruta, cuando el sol empezaba a esconderse por su izquierda. De momento aquél parecía un buen lugar para iniciar una nueva vida. La cueva era mucho más grande que la Cueva Sagrada que los había llevado hasta allí; parecía deshabitada, aunque con las sombras de la noche ya no podían distinguir nada, y tenían el agua a sus pies. Tendrían que esperar a la luz del sol del nuevo día para ver qué otras condiciones reunía la zona y si podía ser el inicio de su vida lejos de su poblado y de su gente. 111 14 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. 1872, BLAS SEGOVIA En el techo, que es de piedra, es donde está estampado el jeroglífico, con tinta encarnada y azul, y tan bien conservado que parece cosa del día. las Segovia vivía en El Sabinar, en un cortijo situado muy cerca del río Caramel, enfrente del cual se extendía una gran masa de sabinas, que daban el nombre a la zona. Hacia el este dominaba el gran macizo del Gabar, una mole caliza que era la referencia de toda la zona. A la espalda de la vivienda había una gran llanura llamada la Hoya del Marqués y al fondo, los altos del Santonge, que configuraban la comarca por el norte. La zona estaba plagada de fuentes, pozos y abrevaderos para el ganado que pasaba periódicamente por la vía pecuaria que recorría la zona. En la parte más baja, se empantanaba el agua en la Cañada del Agua, recubierta en su mayoría por carrizos y juncos, parada obligada para que saciaran su sed las ovejas y las cabras. Blas era agricultor; se dedicaba, junto a su familia, a explotar una gran finca del marqués de los Vélez, de las muchas que tenía en la zona. En ella cultivaba cereales, una pequeña huerta, dedicada casi en exclusiva al consumo familiar, y cuidaba del ganado, más de doscientas ovejas y cien cabras, propiedad, naturalmente, del citado Marqués. Le ayudaban en sus tareas campesinas sus dos hijos, ya mozos, Blas y Juan, éste último dedicado casi exclusivamente al pastoreo del ganado. Su mujer, María, llevaba adelante las tareas caseras, amasaba el pan cada semana en su horno de pan cocer, que alimentaban con la leña que recogían del cercano monte del Gabar, y atendía a la huerta, cercana al cortijo y situada junto al río. B 113 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. 1872, BLAS SEGOVIA En las épocas en que las faenas del campo se lo permitían gustaba de salir a cazar. Se echaba su escopeta al hombro y llamaba a Canelo, su perro, que acudía nervioso sabiendo que tenía por delante un espléndido día por los montes, levantando y cobrando después las piezas que su amo abatía con destreza. Corría el año de 1872 y el verano se acercaba. Antes de que diera lugar el comienzo de la dura tarea de la siega, a la que se aplicaba toda la familia, incluida María, una mañana del mes de junio, Blas y su perro salieron hacia el este, hacia las grandes pinadas que rodeaban el Gabar, en busca de conejos, liebres, perdices o lo que se les pusiera por delante. Poco después tendría que dedicarse durante dos meses a recoger los cereales, y le gustaba aprovechar los buenos días primaverales antes de meterse de lleno en los trabajos veraniegos, que eran los que le daban de comer, a él y al marqués, que se llevaba la mayor parte del grano como impuesto por la renta de las tierras y el cortijo. Llevaba ya media mañana entre los pinos sin mucha fortuna. Un poco harto, salió de la espesura a ver si tenía más suerte en campo abierto. Nada más abandonar la pinada, Canelo le levantó una perdiz, pero cuando quiso disparar, el animal se había metido en los primeros pinos y la perdió de vista. Caminó junto a los árboles azuzando a su perro para que diera con ella. En cada vuelo de la perdiz se quedaba con la pose sin llegar a darle tiempo a disparar; el ave parecía más lista que el cazador y el perro, al meterse en la pinada la perdían de vista. Así recorrieron toda la ladera oeste del monte, entrando y saliendo de los pinos. Blas iba ya de un humor de perros, ni hacía caso a los conejos que se le cruzaban; estaba obsesionado con la dichosa perdiz. Una hora después, cuando el monte ya se acababa, la perdiz giró en uno de sus vuelos hacia la parte norte del macizo. Ahí seguía habiendo pinos, pero se abrían grandes claros que hacían ser optimista al desesperado cazador. Tras dos fallidos intentos –al menos ya le había podido disparar– el ave se paró junto a una lisa pared salpicada de matojos. Blas miró la rocosa ladera que tenía que subir para seguirla y no se amilanó, resopló e inició la subida. La fuerte pendiente le hacía no poder seguir con detalle el vuelo de su enemiga. Casi arriba, antes de llegar a la pared vertical, se paró, miró hacia su izquierda y vio a la perdiz en la copa de un pino; parecía burlarse de él, el perro ladraba impotente. Blas apuntó, con cuidado, su posición; con 114 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. 1872, BLAS SEGOVIA un pie situado más alto que otro le dificultaba la labor. Cuando la tuvo encañonada disparó, en el mismo momento que el ave levantó el vuelo pasando junto a las rocas, a pocos metros de él. Le largó un segundo disparo que se estrelló en un hueco de la pared, produciendo un gran estruendo, mientras la perdiz tomaba la dirección por la que la habían seguido toda la mañana. Blas se dio por vencido; no estaba dispuesto a recorrer el mismo camino en sentido contrario, persiguiendo al animal que se había mostrado mucho más perspicaz que él y Canelo juntos. Después de descansar un rato y de liarse un cigarro, se acercó hasta la oquedad adonde había ido su disparo. Había oído hablar a algunos pastores de la Cueva del Tesoro, paparruchas en las que no creía, pero le entró curiosidad porque su disparo había ido precisamente allí, y se acercó para olvidarse de su frustración. Cuevas como esa las había a montones en la zona, pero él nunca las visitaba; iba sólo a cazar y no esperaba encontrar en ellas lo que buscaba. Se metió en la pequeña cueva y curioseó en su interior con desgana; el suelo rocoso de la misma no hacía presagiar que allí se encontrara el tesoro. De mal humor se sentó en el borde del abrigo, con las piernas colgando, y se dedicó a contemplar el paisaje. Abajo circulaba el río, con menguado caudal en esa época casi veraniega, y al fondo las altas sierras de Santonge, Leira y el Oso recortaban el paisaje. En la primera se distinguía claramente el estrecho de Santonge, que se abría paso hacia el norte y que había visitado muchas veces cuando llevaba él el ganado. Cuando consiguió olvidar la maldita perdiz, saltó de la cueva dispuesto a volver hacia el cortijo. El perro saltaba, al no tener mejor cosa que hacer, junto a él reclamando un poco de atención. Jugando con el animal resbaló quedando de frente a la pared en que se abría la cueva. Entonces observó que justo encima de ella había otra pequeña abertura en mitad de la roca, varios metros por encima de la primera. Sin saber por qué, le entró curiosidad y decidió subir a ella. Dejó su escopeta y su morral en el suelo y observó cual era la mejor zona para acceder. Agarrándose a las pequeñas hendiduras que había en la roca, trepó con cuidado de no perder pie y partirse el lomo. Accedió al hueco maldiciendo el momento en que se le había ocurrido tan peregrina y juvenil idea. Una vez dentro, se tumbó para descansar y por un momento creyó ver algo de color en las paredes. Intentó incorporarse y casi se abrió la cabeza contra el techo de roca; el hueco era de poca altura y no podía ni ponerse de 115 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. 1872, BLAS SEGOVIA pie. Rascándose la cabeza en la zona en que sabía que le iba a salir un chichón, descubrió que no había una, sino varias figuras de color sobre la roca. Aquello no era un tesoro, pero le intrigó quién y cuándo habría pintado aquellos soles, porque estaba seguro de que eran soles aquellos trazos ondulados, y aquella figura que, una vez vista con detenimiento, le pareció algo parecido a un brujo. Las figuras se desperdigaban por toda la cueva como un verdadero galimatías. Después de calentarse la cabeza con el significado de aquellos dibujos, abandonó la cueva, con mucha más dificultad en la bajada de la que había tenido en la subida. Abajo, el perro ladraba sin parar esperando la bajada del intrépido amo que, al llegar al suelo se santiguó antes de acariciarle la cabeza a Canelo. De vuelta al cortijo, tuvo la fortuna de cruzarse con un par de conejos que mató con rabia; llevaba horas en el monte y no había cobrado nada. Sonrió aliviado. Si llega a volver sin nada, las sonrisitas de sus hijos, que mostraban disimuladas cada vez que el padre volvía de vacío, le hubieran acabado de dar el día. Comió en silencio, madurando una idea que le rondaba por la cabeza. Tenía que volver allí y plasmar de alguna manera los dibujos para enviárselos al marqués, por si tenían alguna importancia. De pronto desechaba la idea pensando que se reirían de él, y minutos después pensaba que debía hacerlo, al fin y al cabo aquél era terreno del marqués y debía informarle de aquella cueva tan singular. Al dar el último bocado ya tenía decido que volvería. Le dijo a su hijo mayor que al día siguiente tenía que salir con él y que avisara al menor, cuando recogiera el ganado, para que al día siguiente no lo sacara y los acompañara. Tímidamente trataron la mujer y el mayor de que les dijera que tramaba, pero Blas no quería dar explicaciones que, allí sentados, parecerían algo ridículas. Dibujos sobre la roca de una cueva..., menuda majadería. Al amanecer del día siguiente ya estaba Blas azuzando a sus dos hijos para que cogieran la escalera del pajar y lo siguieran. Los hermanos se miraron pensando que a su padre se le había ido la cabeza, pero ni se les ocurrió rechistar. Cuando ya iban a ponerse en marcha, ante la mirada atónita de María, a la que tampoco dio ninguna explicación, ordenó a Juan que cogiera la libreta, que tenía para las pocas veces que había ido a la escuela, y un lapicero, que también debían llevar. El pequeño obedeció a toda prisa, observado por su madre y su hermano que se encogían de hombros simultá116 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. 1872, BLAS SEGOVIA neamente, sin saber que pretendía aquel hombre que, para no dar explicaciones, ya había echado a andar hacia el Gabar. Los dos hermanos seguían como podían al padre, arreando con la pesada escalera, hecha con dos largo troncos, a los que iban amarrados con sogas otros más finos que hacían de peldaños, y que utilizaban para meter la paja en el pajar cuando acababan la trilla. Blas y Juan sudaban de lo lindo ante la indiferencia del padre que, al menos, tenía la deferencia de no andar demasiado deprisa y de parar de vez en cuando para que los chicos no reventaran. Al ver a su padre señalar con el dedo extendido el final del recorrido, suspiraron; aún les quedaba subir la ladera, pero al menos ya sabían que aquello tenía fin. Llegaron arriba resoplando y con todo el cuerpo bañado en sudor. Su padre les dio unos minutos para que bebieran agua y se reconfortaran un poco y luego les indicó dónde debían colocar la escalera. La apoyaron sobre roca firme, cuidando de que estuviera bien asegurada; sólo faltaba que resbalara y alguno se rompiera los huesos. Primero subió el padre, mientras los dos hermanos sujetaban la escalera. Al llegar arriba le dijo a Juan que subiera con su libreta y el lápiz. Éste lo hizo con agilidad, mientras Blas quedaba sujetando él solo la escalera. Se acomodaron padre e hijo como pudieron en la estrecha concavidad. Cuando estuvieron situados, Blas le dijo a su hijo que quería que copiara todos aquellos dibujos. El joven lo miró incrédulo: había ido a la escuela, pero apenas si sabía escribir, aunque a veces, cuando estaba en el monte con las ovejas, se entretenía garabateando algún dibujo en su libreta. Al ver su nerviosismo, le dijo que lo hiciera lo mejor que pudiera, sin aclararle, para no acelerarlo más, que posiblemente aquél dibujo acabara en manos del marqués de los Vélez. Estuvieron arriba casi dos horas, ante la desesperación del mayor que esperaba abajo sin saber que hacían. De vez en cuando veía a su padre asomarse y decirle que ya faltaba poco. Juan rompió varias hojas antes de conseguir que lo que pintaba se pareciera en algo a todas aquellas figuras que se repartían anárquicamente por las paredes. Pintar algo que no entendía le resultaba aún más difícil que lo que garabateaba entre las ovejas. Cuando Blas quedó satisfecho por el resultado, le dijo que bajara y que subiera su hermano, para que no se fuera sin ver aquellos dibujos extraños. Al verlos, Blas pensó que a su padre, efectivamente, se le había ido la cabeza. Dijo que no entendía nada; si su hermano tenía alguna sensibilidad artística, él 117 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. 1872, BLAS SEGOVIA no tenía ninguna, y bajó delante de su padre pensando que de nuevo tendrían que cargar con la escalera hasta llegar al cortijo. La vuelta se les hizo dura a los muchachos. Su padre aminoró el ritmo viendo como iban. Comprendió que había sido una locura hacerles ir con la escalera; podía haber buscado otra solución para acceder a la cueva..., pero ya estaba hecho. Antes de llegar al cortijo decidió darles el resto del día libre para que holgaran a su placer, pero estaba seguro de que no sabrían qué hacer con su tiempo libre, tan poco acostumbrados como estaban a ello. Dos días después, aparejó la burra antes de que saliera el sol y puso rumbo hacia Vélez-Blanco; quería hacer un alto allí antes de bajar al mercado de Vélez-Rubio. Ese viaje lo hacía de vez en cuando, para vender los sobrantes de su huerta y de paso comprar todo lo que necesitaban para una buena temporada. Aceleró el paso jaleando a la burra; sabía que el camino era largo. Entró en Vélez-Blanco y se dirigió directamente a la casa del administrador del marqués de los Vélez, situada en la calle más principal del pueblo. Ató la burra a una argolla que había incrustada en la fachada para esos efectos, y golpeó la puerta. Tuvo suerte, el administrador era una persona muy ocupada con todo lo que tuviera que ver con el marqués, pero aún estaba en su casa. Lo recibió un poco sorprendido por la visita: sólo se veían unas veces al año, para ajustar las cuentas y poco más. — ¿Qué te trae por aquí Blas? –le preguntó una vez que habían tomado asiento en su despacho–. — Verá usted, es una cosa rara... –dijo dubitativo–. — ¿Rara? — Sí. Es algo que he descubierto, por casualidad, y que no sé si será una tontería... — ¿Un descubrimiento? Cuenta hombre, cuenta. ¿No será un tesoro? Blas quedó un poco cortado por el comentario sarcástico y pensó que lo que le iba a decir era desde luego una tontería. Aún así no se echó atrás y comenzó su relato. Atropellándose, contó cómo había encontrado la cueva y lo que había descubierto en ella. Al acabar, sacó un papel de su bolsillo y se lo enseñó: era la copia de las pinturas que había hecho su hijo pequeño. — Parece un dibujo infantil –comentó don Alejandro mirando el papel de todas las formas posibles–. 118 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. 1872, BLAS SEGOVIA — Es lo que hay allí pintado. — ¿Y qué quieres que haga con él? –preguntó el pragmático administrador–. — No sé qué le parecerá a usted... Yo he pensado enviárselo al señor marqués; a lo mejor él, o alguno de su casa, lo puede descifrar. — No sé... Don Alejandro no lo tenía claro, no sabía si archivar allí el papel o hacerle caso a Blas. Como no era hombre que tomara decisiones impetuosas le preguntó al campesino: — ¿Vas al mercado del Rubio? — Eso quería. Ahí fuera tengo la burra... — Vamos a hacer una cosa. Vete para abajo, que ya se te está haciendo tarde, y a la vuelta te pasas por aquí y vemos qué hacer con tu descubrimiento. — Como usted mande. Blas salió obediente a por su burra –todavía le quedaba una hora larga de caminata– y el administrador se quedó pensativo en su despacho, meditando la conveniencia o no de importunar al amo enviándole aquel dibujo. Estuvo todo el día pensándolo. Cuando volvió el campesino montado en su burra, ya había tomado una decisión. Había llegado a la conclusión de que lo mejor era que el propio Blas escribiera la carta, así si al marqués le parecía una nimiedad, siempre podía decir que no había podido evitar la cabezonada del campesino. Nada de esas reflexiones le dijo a Blas cuando volvió a tenerlo delante; se limitó a comentar que le parecía bien que escribiera una carta para enviar el dibujo, por si ellos, gente mucho más versada, entendían su significado o veían que tenía algún valor: — Pero usted sabe que yo no sé escribir, ni sabría cómo expresarme... — Eso no es problema, Blas. Tú dime qué quieres poner y yo lo escribo, luego pones tu marca debajo y ya está. El pobre Blas estaba un poco perdido, no sabía cómo decir que había encontrado una cueva en cuyas paredes había pintados esos dibujos que no entendía, y que mandaba por si fueran importantes. El administrador, acostumbrado a enviar misivas a su señor, le dio forma a los pensamientos del atribulado campesino y escribió la carta, comentando cada frase con él por si le parecía bien. Al terminar se la leyó ceremoniosamente: 119 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. 1872, BLAS SEGOVIA Tengo el honor de remitir a v. e. copia de un jeroglífico encontrado por casualidad en una cueva perteneciente a v. e.; pues siendo cosa antigua que aquí no puede descifrarse, lo envío por si acaso contuviera algo concerniente a su Ilustre Casa. Dispense v. e. moleste con esto su atención, y quedo rogando a Dios guarde su vida... éste su humilde dependiente. Blas Segovia Navarro Excelentísimo Señor Duque de Medina Sidonia, Marqués de Villafranca y los Vélez. Madrid. — ¿Está bien así? –le preguntó al terminar la lectura–. — Creo que sí. Eso es lo que más o menos quería decir. — Pues entonces, terminada la cuestión. Vete para el Sabinar que se te va a hacer de noche en el camino... Lo despidió en la puerta y le recordó, mientras soltaba las riendas de la burra de la argolla, que antes de un mes subiría a por el grano. La cosecha estaba a punto de comenzar. Durante varias semanas, Blas no se acordó de la cueva ni de su dibujo. Toda la familia trabajaba de sol a sol segando los campos, el trabajo más duro de todo el año. Después trillaron las espigas, para separar el trigo de la paja, y a continuación aventaron, tirando al aire con palas de madera el resultado de la trilla, para que la brisa se encargara de hacer volar levemente la paja mientras los granos limpios caían al suelo, hasta conseguir la parva, toda la mies en el suelo, el grano por un lado y la paja por otro. Ahora sólo les quedaba esperar unos días hasta recibir las instrucciones del administrador, que acudía puntualmente a medir las fanegas de trigo que había dado la tierra del señor marqués, y decidir si lo guardaba allí temporalmente o se llevaba su parte, la del marqués, directamente, según como estuviera de ocupado con las demás fincas que administraba. Tres días después, cuando Blas ya estaba nervioso pensando que podía venir una nube y estropearles todo el trabajo realizado, apareció el administrador, montado en una mula y seguido por varios carros. Concentrado en la importante medición, de la que luego tenía que dar cuenta a su señor, don Alejandro nada dijo respecto a la carta enviada, hasta que acabó la faena. En cuanto los hombres que llevaba empezaron a cargar los sacos de la parte del marqués en los carros, sin perder de vista la opera120 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. 1872, BLAS SEGOVIA ción, se acercó a Blas, que ayudaba en la carga junto con sus hijos, y lo separó un poco del resto: — Ha escrito el marqués –le dijo intrigante–. — ¿Dice algo de las pinturas? –preguntó recordando de pronto su cueva–. — Dice que quiere más detalles de dónde está, de cómo es y todo eso. — ¿Entonces no le ha parecido una tontería? — A lo que se ve no –contestó el administrador palmoteando la polvorienta espalda de Blas–. El campesino iba ya a reemprender su ayuda con los sacos pero don Alejandro lo detuvo: — Espera hombre. No tengas tantas prisas por trabajar. — Es que hay mucha faena... — Ya lo sé hombre, ya lo sé. En cuanto termines de guardar tu parte, te bajas al pueblo y le contestamos al señor marqués. ¿Te parece? — Lo que usted diga. ¿Le parece bien el sábado? –preguntó–, es que así aprovecho y bajo al mercado. — Pues el sábado. Es el mejor día, ya sabes como ando en esta época con la medición de las cosechas... Hay que llenar cuanto antes la Tercia, para que el amo este contento... La familia al completo acabó el día reventada. Cuando los carros del marqués se marcharon repletos del grano que ellos habían sudado, se dispusieron a cenar para acostarse aún de día, como las gallinas, para poder iniciar al día siguiente, antes de que amaneciera, la faena que aún les quedaba a ellos: meter su grano en el granero y la paja en el pajar, algo que tenían que hacer ellos solos, los hombres del amo de aquellas tierras habían traspuesto tras el sonriente administrador montado en su mula. Durante la temprana cena, Blas se decidió a contarle a su familia el carteo con el amo. María ponía cara de no gustarle –«cada uno debe saber estar en su sitio», decía siempre– y los hijos recordaron el mal día que pasaron arreando con la escalera, por lo que, sin decir nada en voz alta, maldecían en su interior al señor marqués, ahora que sabían que era el causante de aquella penalidad, como de otras muchas... se atrevió a pensar el mayor. El día previsto Blas acudió con su burra a la casa del administrador. Iba hecho un lío con lo que tendría que decir en su nueva carta. Se tranquilizó cuando don Alejandro empezó a hacerle preguntas para dar forma a la epístola: — He traído esto –dijo Blas sacando algo de su bolsillo–. 121 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. 1872, BLAS SEGOVIA — ¿Y qué es? –preguntó el administrador mirando la mano de Blas–. — Es una moneda, creo que es de cobre, que encontré hace tiempo por Santonge. — A ver –don Alejandro cogió la moneda–. — Como me dijo que el señor marqués preguntó por objetos y otras cosas, he pensado... — Muy bien, Blas. Has hecho muy bien. Se la mandamos por si le parece importante o valiosa. Dicho esto, el administrador cogió papel y pluma e inició la carta, preguntando a Blas antes de escribir sobre las cosas que su señor quería saber. Al terminar, antes de que Blas pusiera su cruz, se la leyó: Excmo. Señor: En contestación a la que v. e. se digna mandarme, el sitio en que se encuentra la cueva, se llama cerro del Gavar. Es grande, y la mayor parte de él pertenece a su Ilustre Casa, como terreno de monte. La mencionada cueva no tiene nombre, y al parecer habrá pocos que lo sepan, pues el encontrala fue una casualidad. En el techo, que es de piedra, es donde está estampado el jeroglífico, con tinta encarnada y azul, y tan bien conservado que parece cosa del día; y regularmente tuvieron que hacer andamios para gravarlo; pues dista del suelo dicha cueva como unas cuatro varas al poco más o menos. Aquí no hay más conocimientos, que en algunas ocasiones se han presentado algunos forasteros de los pueblos circunvecinos buscando la mina del Gavar, que dicen ser de oro. Quedo enterado de lo que dice v. e. en la suya del 3 del actual, teniéndolo presente por si es casualidad que encontrásemos algunos objetos, mandándole una moneda de cobre, encontrada en un labrado en el sitio de Santonge de éste término. Dios guarde la vida de v. e. Vélez-Blanco 10 de Julio de 1872. Blas Segovia Navarro Excmo Señor Duque de Medinasidonia, Marqués de Villafranca y los Vélez. Madrid. — A mí me parece bien. ¿Y a usted? 122 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. 1872, BLAS SEGOVIA — A mí también. Ha quedado muy bien, yo creo que el señor marqués quedará satisfecho. — Pues si no ordena nada más, cojo mi burra y me voy al mercado, que es tarde. — Nada más Blas. Si hay alguna noticia nueva te la haré saber. — Quede con Dios. — Adiós hombre. Blas volvió a sus faenas camperas y a su caza con Canelo, olvidándose pronto de su cueva y de las cartas de su amo, del que no volvió a tener noticias durante el resto de su vida. 123 15 MOTOS Y BREUIL VISITAN EL GABAR Es que se ha equivocado de cueva, monsieur Breuil. l segundo día de la segunda campaña en la zona de los Vélez, en el año 1912, el abate Breuil estaba preparado para la sorpresa que le había prometido don Federico de Motos. A primera hora de la mañana ya estaban todos listos para la marcha, incluidos Hugo Obermaier, compañero de aventuras del cura; Juan Cabré, el ayudante, con su cámara fotográfica en ristre; Luis Siret, el amigo del boticario; y Juan Jiménez, el Tontico, que ya tenía dispuestas las dos mulas y no había parado, desde una hora antes, de dar instrucciones al campesino que le ayudaba para tenerlo todo dispuesto para el momento en que su mentor diera la orden de salida. Salieron del pueblo en dirección opuesta a los abrigos de Las Colmenas que habían visitado el día anterior, hacia el norte por el camino que se introducía en la sierra de María. Al dejar atrás las últimas casas, Cabré los requirió para que posaran, de espaldas al pueblo, e inmortalizar en su cámara el momento de inicio de la excursión. Entre protestas de todos, sobre todo de Breuil que ardía en deseos de entrar en faena, se colocaron siguiendo las instrucciones del fotógrafo que quería que, por encima de ellos, apareciera majestuoso el castillo de los Fajardo. Cuando ya estaba compuesto el cuadro y Juan había conseguido apartar a las mulas que se empeñaban en salir en primer plano, se hizo el retrato y continuaron la marcha. Apenas un kilómetro después, se desviaron hacia el nordeste, por un camino que bordeaba las estribaciones de la sierra, y estaba en mucho peor estado que el que dejaban atrás. Subieron y bajaron durante casi dos horas hasta desembocar en una gran llanura que separaba la sierra de María del monte del Gabar. Enseguida se adentraron en los primeros pinos y empeza- E 125 MOTOS Y BREUIL VISITAN EL GABAR ron a bordear el monte. El camino había desaparecido y ahora transitaban por una estrecha vereda entre los pinos. Agradecieron el abrigo del bosque; la mañana había amanecido fresca y la fría brisa les había dejado la cara helada. Al llegar al claro desde el que ya se veía la cueva, antes de subir la última ladera, decidieron almorzar para tener ya libre el resto de la mañana y dedicársela a la sorpresa. El abate interrogaba interesado al boticario sobre lo que iban a ver, pero éste no soltaba prenda, no quería adelantar nada. En vista de eso el cura, dio por terminado el refrigerio y se remangó la sotana para iniciar la subida. Todos lo siguieron, excepto el Tontico y su ayudante que tuvieron que recoger todo mientras veían ascender impetuoso al abate y a su comitiva. Nada más llegar, el abate se metió en la cueva y empezó a indagar nervioso. Don Federico, tras él, sonreía mirando a los demás. Unos minutos después, el cura, tratando de no ser desagradable, se dirigió al boticario: — ¿Cuál es la sorpresa don Federico? Sólo veo una covacha, que evidentemente no ha sido habitada, no reúne condiciones para ello, y en la que no veo rastro alguno que sea interesante. Sus paredes están limpias, casi inmaculadas, diría yo –añadió inquieto–. — Es que se ha equivocado de cueva, monsieur Breuil, –contestó irónico–. — ¿Cómo? Usted ha dicho que era aquí –dijo muy seguro–. — Y es aquí, sólo que un piso más arriba... — ¿Cómo dice? –el cura tenía la misma cara de asombro que el resto de acompañantes–. — Salga. Salga usted de ahí y le indicaré. Todos abandonaron la estrecha cueva haciendo señas entre ellos de no entender nada. Don Federico, que había querido gastar una broma, se puso serio y les indicó que miraran hacia arriba, a la otra cueva que se abría en la roca por encima de la primera. — Esa es la que tenemos que visitar –dijo señalando la pequeña oquedad a la que había llamado piso de arriba–. — ¿Ese agujero? –preguntó Cabré viendo la cara de decepción de su jefe–. — Ese agujero, sí. — ¿Y cómo pretende que subamos ahí? –intervino el grueso Obermaier, que no se veía trepando por la roca–. — Está todo previsto don Hugo. Juan, saca la escala –dijo dirigiéndose al Tontico, que acababa de llegar hasta ellos con sus mulas–. 126 MOTOS Y BREUIL VISITAN EL GABAR Juan obedeció de inmediato y sacó de una de las aguaderas una escala de cuerda, con pequeños peldaños de madera para que las sogas que hacían de guías no se pegaran a la roca y se pudieran así apoyar medianamente bien los pies. Ahora entendía por qué su jefe le había insistido en que la hiciera así. Había realizado el encargo semanas antes, siguiendo las instrucciones de don Federico, pero sin saber muy bien para qué podría servir aquello. — Ahora trepa hasta allí y asegura bien la escala en una roca de arriba –ordenó a Juan, que miró la roca dudando de su habilidad para ello–. El guía obedeció sin rechistar, se agarró a la roca como una lapa ante la mirada expectante de todos y enseguida estuvo arriba. Hizo señas a su ayudante para que le tirara la escala y luego la amarró con destreza a una roca saliente en la boca del agujero. Cuando hubo terminado la operación y se lo indicó a don Federico, éste se agarró a las cuerdas e inició la ascensión: quería ser el primero en subir por si había algún problema. Al llegar arriba le dijo a Juan que bajara, dos personas casi no cabían allí. Después le dijo al abate que subiera, sin perder de vista la sujeción que Juan había hecho. El cura, que estaba impaciente, subió con rapidez con su sotana remangada y sujeta al cinturón. El boticario se apartó de la boca para que Breuil se colocara en el centro medio tumbado, no podían ni ponerse de pie. Mientras el abate iniciaba la inspección, don Federico tuvo que parar la ascensión de Obermaier que ya tenía agarradas las cuerdas. Le aclaró que apenas cabían dos personas y que tendrían que hacer la inspección por turnos. Durante un rato los dos visitantes no hablaron ni palabra, el cura mirando hacia el techo de roca, a menos de un metro de su cabeza, y el boticario pendiente de no quitarle la luz sin caerse al vacío. — Es realmente sorprendente que en este agujero haya tantas pinturas –fue lo primero que acertó a decir Breuil–. — ¿Qué le parece? — No acabo de entenderlas muy bien. Estoy sorprendido por quién y por qué subió hasta aquí y no me acabo de centrar. La verdad es que ha sido una sorpresa. Es diferente a todo lo que he visto hasta ahora. — Ya sé que los científicos no hacen especulaciones..., pero como yo no lo soy voy a reflexionar en voz alta. Todos esos soles –dijo señalándolos– parecen... — Una obsesión –dijo el cura sin dejarlo terminar y dándose cuenta de inmediato de que había caído en la trampa de la especulación–. ¿Es lo que iba a decir, no? –añadió enseguida tratando de no hacer suyas esas palabras–. 127 MOTOS Y BREUIL VISITAN EL GABAR — Es lo que iba a decir, me ha leído usted el pensamiento. Parece como si alguien hubiera echado de menos el sol y hubiera tratado de iluminar el cubículo con sus pinturas. Breuil no contestó. Se limitó a quitarse la boina y cambiar de postura para seguir mirando con detenimiento. Don Federico se animó a seguir dando su versión de lo que veían: — Esas rayas onduladas parecen indicar agua, quizás las del río –dijo señalando hacia fuera–, o alguna inundación –al añadir esto el cura volvió su mirada hacia él, y justo a su izquierda contempló al fondo el estrecho de Santonge–. — Un momento... –giró varias veces la cabeza hacia fuera y hacia la parte más exterior de la cueva–. Esas dos tes enfrentadas, ¿las ve? –dijo sin esperar contestación–, podrían representar el estrecho aquél –añadió indicándolo y arrepintiéndose al instante de haberse metido en aquella disquisición–. — Podría ser un mapa de la zona... — Ya veremos, ya veremos –le cortó el abate que creía que había llegado demasiado lejos al expresar sus pensamientos en voz alta–. — ¿Y esto? –insistió el farmacéutico–. ¿No le parece un brujo? — ¿Otro brujo don Federico? — Estoy pensando en voz alta abate; no me haga caso, apenas es un boceto..., podría ser un arquero... — Podría..., Podría... — Está bien, está bien, ya sé lo que me va a decir. Mejor me bajo y lo dejo con sus reflexiones. — Me parece bien. Dígale a Obermaier que suba, aunque no sé si vamos a caber los dos aquí dentro –dijo mirando hacia los lados–. El boticario se preparó para descender. La bajada era realmente lo más difícil: había que ponerse de espaldas al vacío y tantear con los pies hasta encontrar los peldaños estrechos de madera. Desde abajo le guiaron hasta que aseguró sus dos pies, después era coser y cantar. El siguiente visitante se santiguó antes de agarrar las cuerdas y subir el primer pie al peldaño; no estaba muy seguro de que aquel invento aguantara su peso. Desde arriba, el abate le dijo que él estaría pendiente del amarre para darle confianza. Lo más difícil para Obermaier fue adentrarse en la cueva y poder colocarse junto al cura, que se había adentrado un poco para 128 MOTOS Y BREUIL VISITAN EL GABAR facilitar la labor de su compañero. Esperó a que resoplara varias veces y entonces empezó a señalarle las pinturas sin hacer comentario alguno. Abajo, don Federico echó un largo trago de agua del botijo que le acercó Juan, sin querer responder a Cabré, que lo interrogaba expectante por lo que había arriba. Al acabar el trago, se limpió la boca y no tuvo más remedio que contestar: — Aunque le parezca mentira, ahí arriba hay pinturas, creo que prehistóricas, pero no le diré más, es mejor que las descubra usted sin ningún prejuicio –por una vez hacía caso a Breuil–. Don Hugo duró poco, bajó resoplando. Cabré, sin esperar sus explicaciones, inició la subida. Un rato después fue el cura el que descendió. Tomó asiento y sacó de su bolsa un bloc, dispuesto a tomar notas de lo que había visto mientras acababa el turno de las subidas. Cabré se asomó y reclamó su cámara de fotos que, con las prisas, había dejado olvidada sobre una roca. El Tontico se encaramó con ella y se la dio sin entrar en la cueva. Después subió Siret, advertido de lo que iba a ver porque su amigo ya le había contado en una de sus extensas cartas el descubrimiento. Cuando Cabré acabó su sesión fotográfica, el cura reclamó volver a subir para hacer sus calcos; a pesar de las fotos, él seguía con su método. Pidió a Siret que se mantuviera arriba para que le ayudara, y evitar así una nueva subida al boticario, al que no le hubiera importado volver a subir, pero estaba seguro de que el abate lo prefería así para que no continuara calentándole la cabeza con sus especulaciones. Al acabar todo el trajín de subidas y bajadas, don Federico propuso buscar una buena sombra y comer algo. — Me parece oportuno –dijo Breuil como líder de aquel grupo–, pero después me gustaría recorrer la zona. Estoy seguro de que tiene que haber más cosas interesantes... — No va usted descaminado. Hay una cueva, que nada tiene que ver con ésta, pero hay que darse otra buena caminata... — A eso hemos venido ¿no? –le contestó mientras soltaba su sotana del cinturón y la sacudía como podía–. — Le adelanto que en esa cueva yo no he visto pinturas. — No sólo de pinturas vive el arqueólogo –contestó sonriente tras su particular cita bíblica–. — Como usted quiera. 129 MOTOS Y BREUIL VISITAN EL GABAR Juan descolgó la escala con la ayuda del campesino, ante la atenta mirada de todos, y la metió de nuevo en la aguadera. Después arreó a las mulas para que bajaran en busca de la deseada sombra y poder echarle un buen tiento a la bota, ya lo iba necesitando. Con los estómagos llenos, y después de un ligero descanso, reiniciaron la marcha en dirección noreste, comentando la extraña cueva que habían visto y sus sorprendentes figuras. Bajaron hasta el río Caramel y lo cruzaron, con mucho cuidado, ya que todos estaban advertidos de que aunque llevaba poco agua, su fondo era de greda que al saturarse de agua se hacía impermeable y muy resbaladiza. Don Hugo fue de nuevo el que más sufrió en la empresa, pero ayudado por Juan y por el campesino alcanzó la otra orilla sin caerse. Subieron y bajaron varios cerros hasta alcanzar de nuevo la planicie. A partir de ahí, el camino era más fácil hasta llegar a un cortijo, situado a unos cientos de metros de su objetivo. Allí pararon a descansar y a saludar a sus ocupantes, a los que tanto don Federico como el Tontico y su ayudante conocían. 130 16 LA CUEVA DE AMBROS ¡Había un lobo en la roca mirándome! mbros y Tani despertaron cuando el sol empezó a iluminar la cueva. Sus cuerpos doloridos por la paliza del día anterior tardaron en reaccionar. Se sentaron en la entrada y planearon sus acciones del día mientras comían un poco de carne seca que les quedaba, con los ojos cegados por la fuerte luz que enfrente de ellos ya sobrepasaba las montañas. Habían pasado más de dos horas desde que el sol empezara a salir, por lo que decidieron que no tenían tiempo que perder. Discutieron como dos buenos hermanos antes de ponerse en marcha. Estaban de acuerdo en lo fundamental, tenían que explorar los alrededores para estar seguros de que aquella podía ser su nueva morada, pero el pequeño mantenía que debían de hacerlo juntos y el mayor que por separado. Ambros se impuso, era vital recorrer el mayor espacio posible cuanto antes, y por separado lo harían antes. Tani tuvo que admitir que aunque más arriesgada, la apuesta de su hermano era más lógica. El pequeño salió hacia el este, molesto por la insistencia de su hermano en que fuera con cuidado, se limitara a inspeccionar los alrededores y que estuviera de vuelta cuando el sol hallara en lo más alto. Ambros cogió la ruta más difícil: remontar el arroyo que discurría por delante de la cueva, al fondo del barranco que la separaba del bosque empinado por el que habían llegado la tarde anterior. Tani recorrió algo asustado los primeros cerros cuajados de pinos que se iba encontrando, temeroso de que en cualquier momento encontrara alguna tribu que diera al traste con la idea de instalarse allí, pero poco a poco fue relajándose y disfrutó, con los ojos muy abiertos, del paseo mañanero. Después de andar un buen rato por una ladera que alternaba sus afiladas rocas A 131 LA CUEVA DE AMBROS con una tierra blanca y agrietada, divisó, al acabar los pinos, una gran extensión frente a sí. Una enorme rambla del mismo color blanco que llevaba un rato pisando se cruzaba en su camino. Bajó hasta llegar al torrente de agua que mansamente discurría hacia el sur. Se refrescó gozoso en ella y se limpió la pegajosa greda blanca que se había adherido a sus pies. «Sin duda –pensó– este arroyo se encontrará más abajo con el río que ayer cruzamos», pero como el sur era la dirección de la tierra ahora prohibida para ellos, optó por subir en dirección contraria a la corriente. A su derecha el paisaje se parecía al que había atravesado hasta llegar allí. Un rato después se sentó a descansar sobre una roca, contemplando la cristalina agua mientras comía algunas bayas sabrosísimas que había ido cogiendo en su caminar. Aquél parecía un buen límite para el primer día; si seguía alejándose no estaría de vuelta a la hora prevista y tendría una nueva discusión con su hermano. Una vez descansado volvió a subir la empinada ladera en dirección oeste y enfiló su vuelta hacia la cueva. Aunque iba bastante más al norte que a la ida, el paisaje era muy similar: abundantes bosques y mucha caza a la vista. Pero recordando las advertencias de Ambros no se detuvo, ni siquiera preparó su arco, que llevaba cruzado por el pecho durante toda la mañana. Justo cuando el sol llegaba a su cenit, divisó un cerro rocoso que estaba seguro era donde se encontraba la cueva, que no podía ver porque había llegado casi por detrás de ella. El recorrido de Ambros no fue tan placentero, al menos al principio. El arroyo iba encajonado entre paredes casi verticales y junto a él abundaban las zarzas y los lentiscos, que dificultaban enormemente su ascenso. De vez en cuando tenía que cambiar de ladera porque las matas no le dejaban avanzar. Cuando las laderas empezaron a tumbarse y el cauce se amplió, decidió darse un descanso. Refrescó en el agua un buen puñado de moras y se las comió parsimoniosamente mientras observaba los alrededores. A un lado, la ladera seguía bastante vertical y en lo alto se adivinaban algunas cuevas en la roca, tras él; en la otra orilla la pendiente era algo menor y también había numerosos abrigos, situados bastante más bajos. Acabadas las moras, echó un buen trago de agua y empezó a subir la ladera más escarpada, era la más difícil, y cuanto antes la explorara mejor. Recorrió varias cuevas, que resultaron ser abrigos poco profundos y donde solo había rastros de animales; no parecían haber estado habitadas nunca. Satisfecho por ello se animó y subió hasta lo más alto. Desde allí pudo contemplar, a lo lejos, el río Caramel, 132 LA CUEVA DE AMBROS detrás de varios cerros, y más lejos aún se adivinaba el contorno norte de El Gabar, donde había pasado unos días resguardado del mal tiempo. Añorando las pinturas que había dejado en él, bajó de nuevo al arroyo y repitió la inspección de los abrigos de ese lado con el mismo resultado: sólo excrementos de animales y algún que otro hueso, pero ningún signo de vida humana. Llegó a la conclusión de que aquella zona podía ser adecuada para esconderse si fuera necesario, pero desechó instalarse allí por la escasa profundidad de los abrigos, que poco les resguardarían de las inclemencias del tiempo en cuanto éstas llegaran. Pasada esa zona, se abría un ancho campo ondulado, rodeado siempre a mediana distancia de bosques y nuevas laderas. La marcha era mucho más cómoda y anduvo un buen rato hasta donde el arroyo empezaba su curso. Antes de llegar a los altos montes que se elevaban a su izquierda, decidió regresar. Fue un rato en dirección norte y, antes de llegar a la zona boscosa, giró a su derecha en dirección a levante, hasta que según sus cálculos debería estar cerca de la cueva. Estuvo un rato desorientado, no la veía por ninguna parte. De pronto comprendió, por la orientación de su cueva hacia el sureste, que debía estar justo detrás de ella. Rodeó un cerro y, cuando miraba sin encontrar lo que buscaba, oyó los gritos de su hermano que le indicaba la dirección a seguir. Al llegar hasta él comprobó que efectivamente había pasado por detrás de ella. A media ladera, para no pasar por las rocas del cauce, llegaron hasta la cueva. Sentados en el mismo sitio que por la mañana, se contaron sus exploraciones mientras devoraban lo poco que les quedaba para comer. Llegaron a la conclusión de que ambas expediciones habían sido un éxito: ninguno había encontrado rastro de sus semejantes, la caza era abundante así como las bayas a las que Tani ya se había aficionado, y no les faltaría agua. Por una vez, de mutuo acuerdo, decidieron que aquella iba a ser su cueva, al menos durante una buena temporada. Nada más comer, sin darse descanso alguno, prepararon sus armas y cruzaron el arroyo dispuestos para la caza; su despensa estaba vacía y tenían que empezar a hacer acopio de víveres. Sin alejarse demasiado hicieron unas cuantas presas y las destriparon antes de volver; no querían hacerlo en la cueva para no atraer alimañas al olor de los deshechos. Antes de salir del bosque recogieron toda la leña que podían acarrear y llegaron a su guarida cuando el sol ya no se divisaba por encima de los montes que rodeaban el arroyo. 133 LA CUEVA DE AMBROS Agotados por el intenso ajetreo del día, prepararon una buena fogata en la parte más alta de la cueva, junto a la entrada, asaron una de sus piezas y la comieron en silencio. Con las primeras sombras de la noche avivaron el fuego y se dispusieron a descansar por turnos, por si el fuego no fuese suficiente para desalentar a las fieras nocturnas que ya empezaban a oírse en la oscuridad. Ambros hizo, como siempre, el primer turno de guardia. Lo pasó divagando sobre lo que les esperaría en su nueva morada, echando mano a sus armas cada vez que oía ruidos entre la maleza cercana. Le costó trabajo despertar a su hermano, que se había instalado al fondo de la cueva y dormía a pierna suelta. Cuando consideró que estaba suficientemente espabilado, se adentró en la oscuridad y cayó rendido. El día siguiente lo dedicaron también a la caza. Tenían que hacer acopio de víveres y de pieles; el tiempo seguía estable pero no sabían cuanto duraría así. Cuando empezaran las lluvias, el viento y después la nieve no les sería nada fácil moverse por la zona. No sabían lo que les esperaba, pero intuían que sería aún más duro que en su antiguo poblado. Por la tarde se dedicaron por fin a estudiar bien la cueva y a pensar como la tenían que acondicionar para poder vivir en ella. La gruta era bastante grande, la mayor que habían visto hasta entonces. Se abría como un gran boquete en un macizo rocoso. La entrada era muy amplia, con una longitud de más de veinte metros y una altura que, en la parte más alta, tendría al menos diez metros; luego la roca iba bajando hacia el interior hasta encontrarse con el suelo, el fondo se hallaba a más de quince metros. Tenía el suelo ligeramente inclinado, quedando la parte del oeste a más de un metro de profundidad que la del este. Una gran roca se elevaba justo en el centro, protegiendo en parte la entrada. La orientación sureste de la abertura hacía que estuviera protegida de las terribles ventiscas del norte, al menos eso pensaban ellos. Acordaron habilitar la parte mas profunda para dormir, protegiéndola con un parapeto de piedras seguros de que hasta allí no llegaría el agua de la lluvia, aunque el suelo de la cueva estaba más bajo que el exterior una pequeña elevación en la vertical de la entrada y la fuerte pendiente hacia el arroyo harían que el agua discurriera por fuera sin anegarla. La parte más al este, la más alta, la utilizarían para el fuego porque estaba más cerca del exterior, y así evitarían ahogarse con el humo, ya que no había ninguna cavidad que pudiera hacer de chimenea. Esa tarde solo les dio tiempo a limpiar 134 LA CUEVA DE AMBROS la zona destinada al descanso y a amontonar todas las piedras que se distribuían por el suelo junto al parapeto natural de la entrada. Estaban seguros de que todos aquellos restos provenían de haber sido utilizada la cueva anteriormente como zona de preparación de las piedras para utensilios manuales; la forma de las lajas afiladas y la alta concentración de material les hizo llegar a esa conclusión. Con esa limpieza, además de reforzar un poco la entrada, evitaban herirse los pies al primer descuido, tan afiladas eran que algunas las apartaron para utilizarlas ellos mismos cuando les hicieran falta. Nada más ponerse el sol ya estaba Ambros haciendo su guardia y Tani acomodándose en el fondo de la cueva. Esa noche, sin saber por qué, se oían menos gritos de alimañas por la zona. Ambros despertó de pronto con una extraña sensación de estar siendo observado. El corazón empezó a acelerársele al levantar la vista hacia la roca de la entrada; sobre ella un lobo lo miraba fijamente, su silueta terrible se dibujaba perfecta. ¿Qué está pasando aquí? –pensó–, ¿dónde estaba su hermano? El lobo seguía inmóvil mirándolo; Ambros tanteó a su lado pero no encontró sus armas, las había dejado junto a la roca al terminar su guardia. ¡Estaba perdido! Se estaba incorporando despacio, cuando el lobo dio un gran salto hacia fuera y abandonó la roca. Él corrió como un poseso para coger su arco antes de que el lobo reapareciera. Quién apareció, sin embargo, fue su hermano, que había bajado al arroyo a aliviarse junto a él y a recoger un poco de agua. Tani se asustó al ver la expresión del mayor, que no acertaba a explicarle lo que había pasado: — ¡¿Dónde estabas?! –le gritó como un loco–. — He bajado un momento al arroyo antes de despertarte –contestó sin entender la excitación de su hermano–. — ¡Había un lobo en la roca, mirándome! –dijo señalando hacia ella–. — ¿No estarías soñando? Ambros se abalanzó sobre Tani y forcejearon hasta que el mayor se tranquilizó y el pequeño creyó lo que le decía. Los dos se armaron y empezaron a escrutar los alrededores. Al salir unos metros con precaución, apareció de pronto, sobre una roca en la ladera de la izquierda la figura del lobo. — ¡Ahí está! –gritó el mayor preparando su arco para disparar sin que el lobo hiciera ademán de moverse–. — ¡Es Lobo! –gritó eufórico Tani–. Deja el arco –le dijo tranquilamente a su hermano que miraba asombrado su cara de felicidad–. 135 LA CUEVA DE AMBROS — ¿Qué? –contestó sin saber muy bien qué hacer–. — Es Lobo, nuestro lobo. Ambros pareció reconocer entonces la figura que los había seguido durante muchos días y que habían perdido de vista al cruzar el río. — ¡Maldito animal! Menudo susto me ha dado –añadió un poco más tranquilo bajando su arco–. El pequeño se acercó despacio hacia el lobo sin que este hiciera intención de moverse hasta que estuvo cerca, entonces bajó de la roca y retrocedió unos pasos. Tani se detuvo y lo llamó, pero el animal, algo receloso no se decidía a acercarse: — Déjalo tranquilo –oyó a su espalda–. — Sí, será lo mejor hasta que se vuelva a acostumbrar a nosotros. — Vamos, no podemos perder el día con tu lobo, hay que seguir con la caza, el tiempo no tardará en cambiar. Pasaron casi todo el día cazando sin que Lobo los perdiera de vista ni un momento, pero sólo se acercó hasta ellos para devorar las entrañas que Tani le ofrecía sonriente. Volvió detrás de ellos a la cueva con sus andares saltarines y se acomodó a pocos metros de la entrada. El resto de la tarde no se movió de su sitio, observando atentamente el ir y venir de los dos hermanos acarreando piedras para hacer su muro de protección al fondo de la cueva. A la hora de dormir, el pequeño se dirigió a su hermano: — Tengo una idea. A lo mejor no está mal que Lobo nos haya seguido... Ambros lo miraba sin entender, dejándose coger por el brazo arrastrado hasta la zona de dormir. — ¿Qué haces? –le preguntó en voz baja–. — Vamos a hacer la prueba. A ver si Lobo nos hace de guardián... — ¡Tu estás loco! — Chiss..., hazme caso, no perdemos nada. Mientras los hermanos se acomodaban para dormir –el mayor poco convencido de hacerlo–, el lobo trepó hasta la roca de la entrada. Ambos vieron la silueta oscura de Lobo mirándolos durante un instante, hasta que giró sobre sí mismo y dejó caer su cuerpo apoyando la cabeza sobre las patas delanteras, mirando al exterior. Tani dio un codazo a su hermano y sonrió: — Lo ves –dijo en voz baja–. Se acabaron las guardias... Él las hará por nosotros. — Estáis locos. Tú y el lobo –le contestó dándose la vuelta para dormir–. 136 LA CUEVA DE AMBROS A pesar de la nueva vigilancia, el mayor estuvo en duermevela toda la noche; de vez en cuando levantaba un poco la cabeza para ver si el lobo seguía allí. Cuando veía su figura como esculpida en la roca, volvía a bajar la cabeza y a intentar dormir. La siguiente noche apenas se despertó un par de veces para mirar, pero a la tercera dio por buena la vigilancia y durmió de un tirón, como hacía semanas que no había hecho. Pronto cambió el tiempo y llegaron las fuertes lluvias: no como las tormentosas que habían sufrido en su camino al exilio, sino días y días sin ver el sol y sin parar de caer agua. No podían hacer muchas salidas; aprovechaban los pocos claros que había para aumentar su despensa, pero era muy difícil atravesar el crecido arroyo y moverse después sobre el suelo embarrado. Afortunadamente las medidas previsoras de los hermanos habían hecho que tuvieran la despensa repleta, y habían tenido tiempo de secar muchas pieles que ahora les servían para cubrirse y poder soportar el fuerte frío que poco a poco se iba metiendo. También habían recopilado un buen montón de leña que mantenían a resguardo y con la que podían tener permanentemente encendida la fogata. Lobo se había instalado con ellos y ocupaba siempre la mejor zona junto al fuego. A veces, a pesar de la lluvia, hacía alguna salida para procurarse alimento; Ambros no estaba dispuesto a que el animal contribuyera a menguar su despensa, aunque su hermano le procuraba algo de alimento cuando el mayor estaba ocupado con sus pinturas. Cuando acabaron las lluvias comenzó el viento, que soplaba con una fuerza terrible; menos mal que habían acertado y la orientación de la cueva quedaba a resguardo de los vientos dominantes del norte y de poniente, aún así algunas ráfagas se colaban dentro de la cueva esparciendo el humo y haciéndoles toser durante un buen rato. La vida empezaba a ponérseles difícil. Al despertar una mañana, se encontraron con todo cubierto de blanco: la nieve se había adueñado de la zona y ahora sí que serían difíciles las salidas, por la dificultad de caminar sobre ella y por el intenso frío. Algunos días el arroyo aparecía con una fina capa de hielo, tan quebradiza que dificultaba aún más la posibilidad de atravesarlo. Les esperaba una buena temporada recluidos en su cueva. Para pasar entretenido el crudo invierno, Ambros había vuelto a sus pinturas. Pasaba horas preparando su material y mirando a las paredes mientras su hermano jugueteaba con Lobo o perfeccionaba sus armas. Después 137 LA CUEVA DE AMBROS de mucho pensarlo se había decidido a dibujar un hermoso caballo, como los que había visto por las praderas del norte antes de tener que recluirse. Pasó horas palpando las paredes para elegir el mejor sitio y que las rugosidades de la roca le ayudaran a dar más realismo a lo que pretendía hacer. Con un carbón fue trazando la silueta pacientemente. Cuando no estaba satisfecho con algo lo borraba mojando un poco de esparto en agua y restregándolo contra la pared. Tani se burlaba de su afición y reía a carcajadas cada vez que su hermano borraba algo que no le gustaba. Normalmente aceptaba bien las risotadas pero a veces, cuando estaba realmente cabreado por algo que se le resistía, atacaba al menor y le restregaba el manojo de esparto por la cara dejándolo totalmente tiznado. Aquellos ataques les servían para mantenerse en forma, ya que forcejeaban durante un buen rato tratando de embadurnarse el uno al otro, teniendo como resultado que ambos acababan manchados de negro mientras que el lobo, que no entendía muy bien aquellos juegos, gruñía a Ambros enseñándole los dientes, sin llegar nunca a atacarlo; Tani lo calmaba antes de que eso pudiera suceder. Hasta que no estuvo realmente satisfecho con el dibujo hecho con el carbón no empezó de verdad a pintar su caballo. Los días en que el sol brillaba y no hacía viento, salían a buscar sus trampas y a restituir la leña que quemaban sin parar. Ambros estaba entonces deseando acabar con esos trabajos para volver a la cueva y retomar su pintura, lo que no siempre podía hacer porque los días eran cortos y, cuando volvían, la luz dentro era tan escasa que casi no veía su figura. Así pasaron todo el invierno. Aprendieron a atarse unas pieles en los pies para poder caminar por la nieve, que ya se había asentado en el terreno; sus piernas ya no se hundían hasta las rodillas. De vez en cuando algún resbalón inoportuno le hacía darse un tremendo batacazo a alguno de los dos mientras el otro reía antes de acudir al rescate. Ambros no consiguió culminar su obra al final del invierno; las salidas se iban haciendo más frecuentes y le quedaba poco tiempo para su afición, pero la enorme figura del caballo ya dominaba la estancia poniendo un poco de colorido en sus vidas. 138 17 EL RÍO Una joven saltaba divertida y, cada vez que lo hacía, sus senos firmes vibraban brillantes por los reflejos del sol sobre el agua que discurría por ellos. ntes de llegar la primavera, la nieve era cada vez más escasa manteniéndose sobre todo en las zonas de umbría. Los hermanos, hartos de la cueva, empezaron a salir a diario: necesitaban ejercicio y que les diera el aire en la cara. No sólo se dedicaban a cazar o a recolectar, a veces paseaban durante horas con el único objetivo de disfrutar del hermoso paisaje que los rodeaba y que el sol iba reanimando, llenando de colores los prados. Sus cuerpos se iban tonificando y calentando tras la forzada hibernación. En esos días, Ambros consiguió por fin culminar su obra y la dio por terminada. Su hermano lo felicitó por el realismo que había conseguido. A veces, mientras la contemplaban, Lobo se unía a ellos enseñando sus colmillos; Tani lo sujetaba, temeroso de que se abalanzara sobre el caballo y se dejara los dientes en la roca. Con el avance de la primavera las salidas no siempre las hacían juntos. Si había que cazar o buscar otros alimentos, lo que era muy frecuente, unían sus fuerzas y sus ingenios para ello, pero cuando no era así cada uno tomaba un camino; se habían convencido de que no había nadie por la zona y se encontraban totalmente relajados. Tani siempre iba con Lobo, que no lo dejaba ni a sol ni a sombra, y Ambros lo hacía solo. A ambos les hacían bien esos paseos y dejar de verse las caras durante algunas horas. Ambros caminaba casi siempre hacia el sur; sabía que se acercaba al límite de la zona prohibida, pero había descubierto una zona donde la ram- A 139 EL RÍO bla que Tani viera el primer día y el río que los dos cruzaron tan penosamente meses atrás se juntaban, dando lugar a grandes charcas y pozas rodeadas de vegetación y donde abundaban las aves, las ranas y los peces, a los que pasaba horas persiguiendo hasta conseguir ensartar alguno con una de sus flechas. Luego se tumbaba sobre el verde panza arriba, dejando que el sol fuera tostando su piel y tonificando sus músculos. Un día, ya entrado el verano, cuando se hallaba reposando al sol detrás de unos juncos, le pareció oír chapoteos en el agua, unos ruidos diferentes a los que estaba acostumbrado. Se incorporó sigilosamente y entreabrió un poco los juncos mirando hacia la zona donde había oído los chapoteos, temeroso de que alguien les pudiera arrebatar la tranquilidad de la que gozaban. Con los ojos como platos trataba, sin conseguirlo, de distinguir bien de qué se trataba. Arrastrándose tras los juncos que llenaban la ribera, fue situándose de manera que pudiera enterarse de qué estaba pasando al otro lado del río. Una vez colocado enfrente de la poza que lo intrigaba, volvió a entreabrir cuidadosamente los juncos. Su corazón le dio un vuelco al ver a una hembra retozando en el agua: no se podía creer lo que veía, una joven saltaba divertida y cada vez que lo hacía sus senos firmes vibraban brillantes por los reflejos del sol sobre el agua que discurría por ellos; cuando se daba la vuelta, una hermosa melena de pelo negro se enredaba por la espalda sin llegar a tapar las poderosas nalgas que se tensaban en cada salto. Ambros se percató entonces de que aquello que le colgaba entre las piernas y de lo que casi se había olvidado volvía a cobrar vida por si solo, con cada salto de la hembra crecía un poco más. Soltó los juncos y miró su olvidado miembro; en ese instante cesaron los saltos y por un momento temió que apareciera más gente y tuviera que salir huyendo a toda prisa. Volvió a escrutar entre la maleza, mirando hacia todos lados por si descubría más semejantes, pero no veía a nadie. Al volver sus ojos a la poza descubrió que la hembra había desaparecido; excitado, movía la cabeza sin cesar buscándola. Volvió a arrastrase con cuidado de no arañarse su crecido pene pero sin que su cabeza sobrepasara el paramento vegetal que lo ocultaba. Subió un poco por la ribera para tener mejor visión y, cuando creyó encontrar el sitio adecuado, volvió al acecho. Instantes después descubrió de nuevo a la hembra. Había terminado sus juegos y reposaba ahora boca arriba tendida en la hierba, jadeante después del esfuerzo, con los oscuros pezones apuntando al sol y el vientre reluciente por la humedad subiendo y bajando sin parar. Ambros 140 EL RÍO estaba a punto de saltar, cruzar el río y situarse sobre ella, pero sabía que no podía hacerlo: no estaba seguro de quién más habría por los alrededores. Se recostó y dejó una sola mano en los juncos mientras que con la otra acariciaba su miembro a punto de explotar, hasta que tuvo que soltar las plantas y taparse con esa mano su propia boca para apagar los goces de placer que se escapaban por ella. Tras reposar respirando profundamente varios minutos, volvió a mirar entre los juncos temiendo que su ahogado placer hubiera sido oído en la otra parte del río. Suspiró al ver la hermosa figura descansando plácidamente con la respiración ya lenta y acompasada, como si estuviera dormida. No fue consciente del tiempo que la estuvo contemplando, hasta que al desaparecer ella entre los árboles hacia el este, trató de incorporarse y casi se cae de bruces, sus piernas y uno de sus brazos se le habían dormido por la quietud en que los había tenido. Los masajeó hasta que notó un picante hormigueo que los hacía volver a ser útiles. Antes de abandonar el río, miró hacia la zona donde había visto desaparecer la negra melena de la hembra, pero ya no había ni rastro de ella. Cayó entonces en la cuenta del peligro que había corrido, estaba claro que una hembra sola no era lógico que estuviera por allí si más o menos cerca no hubiera más gente. En el camino de vuelta no paraba de pensar, por un lado, en el hermoso descubrimiento que había hecho y que le había hecho recordar que era un macho y, por otro, en la posibilidad de que cerca de allí, al otro lado de la rambla, que nunca habían cruzado, hubiera alguna tribu que les pudiera complicar la vida. Antes de llegar ya había decidido no contar nada a su hermano para no inquietarlo, además pretendía en los días siguientes seguir disfrutando de aquel espectáculo, lo quería para él solo, y de paso tratar de averiguar si realmente estaban o no en peligro. Tardó unos días en volver a las pozas; las obligaciones de mantenimiento eran primordiales y dedicaban a ello la mayor parte del tiempo. En cuanto tuvo ocasión, volvió al río pero lo encontró solitario; pese a ello no disfrutó de sus correrías tras los peces y las ranas, por miedo a ser visto desde el otro lado. La tercera vez que volvió tuvo suerte y pudo contemplar a la solitaria hembra refrescándose en el agua. Las anteriores visitas le habían servido para buscar la mejor posición para observar sin ser visto y estar más cómodo que la primera vez. Sentado, con la espalda apoyada en el suave tronco de un álamo, se deleitaba con los juegos; ahora, mejor situado, acertaba a ver como el agua corría por los ensortijados vellos del pubis de la joven 141 EL RÍO hasta escurrirse entre sus piernas. A lo largo de la mañana volvió a darse placer, sobre todo cuando en una de sus salidas del agua creyó que los ojos negros del otro lado del río se habían posado en los suyos. Aunque estaba seguro de que no podía verlo, por un instante creyó que coincidían en su trayectoria y los labios voluptuosos y entreabiertos habían esbozado una sonrisa; aquello le produjo tanta excitación como los senos danzando bañados por el agua e iluminados por el fuerte sol. Durante todo el verano repitió una y otra vez sus bajadas al río, no siempre con la misma suerte. Su carácter había cambiado y su hermano lo interrogaba sin éxito y le recriminaba que se hubiera olvidado de las pinturas. Él contestaba con evasivas y trataba de no descubrir ni su preocupación por la posibilidad de una tribu cercana ni su excitación cada vez que pensaba en la hembra retozando para él. Avanzado el verano, en uno de sus acechos, la hembra, a la que él ya llamaba en su interior como Río, por ser el sitio donde la había descubierto y donde la gozaba en solitario, abandonó la poza que solía utilizar para el baño y se situó en el centro de la corriente, a apenas unos metros de él, tan cerca que podía hasta olerla, lo que le obligó a encogerse un poco tratando de ocultarse un poco más. Ella, ajena al espionaje, daba patadas al agua y giraba sobre sí misma sin parar, mientras a Ambros se le iba nublando la mente creyendo que en cualquier momento ella oiría las palpitaciones de su pene. De pronto cesaron las patadas y los giros, ella se paró de espaldas a él, mirando el agua, como si hubiera visto algo que le interesara y se agachó con intención de recoger algo del fondo del río; sus nalgas poderosas quedaron a la altura de su vista y vio como entre sus piernas brillaban los extremos del vello goteando. Sin poder dominar su voluntad, como un felino se presentó tras ella sin que hubiera tenido tiempo de enderezarse y agarrándola de las caderas la penetró con furia. Ella trató de incorporarse dando fuertes codazos a ambos lados, pero la fuerza del excitado Ambros era sobrehumana y su cuerpo no se inmutaba con los golpes que recibía, no dejaba de mover sus caderas adelante y atrás acompasando el ritmo con su agitada respiración. En la lucha, ella cayó de rodillas sobre el agua que se deslizaba impasible entre sus mulos, facilitando aún más la penetración; tuvo que dejar de forcejear y apoyar sus manos en el lecho del río para no caer de boca sobre él. Acabada la resistencia solo se oyeron durante unos minutos los jadeos de la pareja, hasta las ranas habían cesado en su monótono croar. Culminado el éxtasis, Ambros sacó su 142 EL RÍO miembro aún duro y a toda velocidad desapareció por su orilla, mientras ella caía de bruces al río. Cuando consiguió sacar la cabeza y girarla mientras se quitaba el agua de los ojos, sólo le dio tiempo a ver la fuerte espalda de un hombre desapareciendo en la maleza. Chapoteó con rabia sentada en mitad del río, maldiciendo el traidor ataque que había sufrido. Llena de odio se acercó hasta el escondrijo de Ambros sin encontrarlo allí y, sin atreverse a ir más lejos, volvió hacia su orilla y desapareció en la maleza. Ambros no paró de correr durante un buen rato, hasta que estuvo seguro de que nadie lo seguía, entonces se dejó caer al suelo asqueado por su acción y consciente de que había cometido una torpeza; ya imaginaba a toda la tribu buscándolo, no contaba con que Río no iba a contar nada. La hembra, pasado el susto inicial y la impresión del primer impacto, había sentido algo nuevo, algo que no conocía y al final, pese a la crudeza del asalto, un placer que la había excitado durante unos maravillosos segundos. Tampoco contaba con que Río estaba advertida del peligro de alejarse sola, lo que hacía de vez en cuando, y que si contaba lo sucedido tendría su propio escarmiento. Los días siguientes Ambros estuvo más taciturno que de costumbre. A pesar del peligro que sabía que corrían, no contó nada a su hermano, que optó por dirigirse a él sólo cuando era imprescindible, harto de los bufidos que recibía cada vez que lo intentaba. Pasaban los días y la tribu no aparecía por ningún lado. Él seguía estando precavido y procuraba no alejarse mucho de la cueva y de que su hermano tampoco lo hiciera solo. Una semana después estaba convencido que no lo andaban buscando, de ser así ya habrían dado con él. Volvió a ser más sociable y a dejar que Tani y Lobo fueran por donde quisieran, afortunadamente nunca les daba por ir hacia el sur. Conociendo a su hermano, sabía que difícilmente se acercaría hasta lo que consideraban el límite de su exilio: el río. Días después, Ambros, empezó de nuevo a ir hacia el sur, cada vez un poco más lejos pero sin llegar hasta el río, temiendo que allí lo pudieran estar esperando. Sin embargo la imagen de Río no se le borraba de la cabeza y cada vez llegaba más cerca, sin notar nada distinto a otras veces. El día que por fin se decidió a llegar hasta las pozas, lo hizo por un sitio distinto, pues sabía que su escondrijo ya no le serviría. Llegó por el norte, junto a la rambla, sin parar de observar cautelosamente la otra orilla. Se acercó, adentrado en la maleza por la ladera por si tenía que salir huyendo, y se apostó sobre un pino para tener mejor visión. No vio a nadie en toda la mañana y 143 EL RÍO volvió sobre sus pasos, contento porque nadie parecía buscarlo y triste porque su bañista no había aparecido, lo que tampoco le extrañaba después del susto que le debía haber metido en el cuerpo. Pero Ambros estaba equivocado, ella había vuelto varias veces y no habían coincidido. Al tener que estar alerta disfrutaba menos de su baño. La realidad era que, además de por el agua, volvía buscando aquellas musculosas espaldas que había visto desaparecer entre los juncos. Tras varias visitas, vigilando siempre encaramado a un pino, vio como Río llegaba hasta la otra orilla, cruzaba cautelosa hasta cerca del escondrijo y, cuando estaba segura de que no había nadie, volvía hasta su poza, sin perder de vista los juncos ni un momento, deseando verlos moverse. Ambros esperó un rato por si había alguien acechando escondido, hasta que no pudo más y bajó del pino saliendo hasta la orilla de la rambla, a unos cien metros de las pozas. Se paró mirando hacia ella, que no hizo ningún ademán de salir huyendo. Despacio, tanteando el suelo que pisaba, fue acercándose hasta situarse delante de su escondrijo. Río no dejaba de mirarlo y acompañaba sus saltos en la poza con descuidadas caricias sobre sus tersos senos. Sin dejar de mirarla, excitado cada vez más, cruzó despacio el río y cuando ella le sonrió se metió en la poza dando saltos hasta que llegó junto a ella. El agua fría templó un poco sus ansias y jugueteó un rato al compás que le marcaba hasta que ella se decidió a salir del agua y se tumbó sobre la hierba. Al verla subir las rodillas y abrir las piernas su miembro volvió a la vida y se abalanzó sobre ella, forcejearon un poco, más como un juego excitante que como defensa, hasta que él la penetró, con energía pero no con furia y ella elevó sus piernas para facilitar la consumación. Se movieron como locos durante unos minutos, ella con sus manos sobre las caderas de él y Ambros asiendo fuertemente los pezones duros de ella, que chillaba con una mezcla de placer y dolor a cada empellón que recibía. Si hubiera habido alguien a menos de un kilómetro a la redonda, hubría oído sin duda los gemidos de placer de aquellos dos cuerpos jóvenes entregados al máximo al goce absoluto. Tumbados cara al sol, el uno junto al otro, fueron recobrando el ritmo normal de sus corazones. Hasta entonces no se habían dicho ni palabra. Después Ambros le pidió que le contara dónde vivía su tribu y qué peligro podía correr. Así se enteró que el poblado de Río estaba lejos, hacia el este, pero que acudían con frecuencia a los bosques que había a una hora de camino, que eran ricos en caza. Ella aprovechaba aquellas expediciones para 144 EL RÍO acercarse hasta el río y refrescarse un rato. Él no le contó la verdad, por miedo a que si sabían que eran sólo dos pudieran acabar con ellos cuando quisieran. Le dijo que moraban hacia el oeste, sin hablarle de la cueva ni de su hermano. Después de darse a conocer, con los cuerpos calientes por el sol, volvieron a enzarzarse en una pelea carnal con final feliz. Al despedirse, ella le aseguró que nada contaría a su gente, y que volvería allí cada vez que pudiera. Él le aseguró que volvería todos los días a esperarla y repetir aquel juego que estaban aprendiendo juntos y que tanto le gustaba. Ambros volvió a ser el mismo de siempre; estaba de buen humor y gastaba bromas a su hermano, acostumbrado a aquellos cambios tan repentinos. Lo convenció para que la caza la dejaran para la tarde, cuando el sol ya no quemara tanto, y así tenía todas las mañanas para ir al río a esperar la aparición de aquella hermosa hembra que lo tenía fascinado. Hasta que acabó el verano no falló ni un día en su visita a las pozas. Tardaba casi dos horas en llegar, pero se había aficionado a hacer parte del camino corriendo, por lo que lo acortaba en casi una hora. Como por las tardes tenía que salir a cazar estaba en una forma espléndida, sus músculos se marcaban por todo el cuerpo, y sólo se destensaban cuando Río los recorría con sus dedos temblorosos. A pesar de haber llegado el tiempo de las tormentas, Ambros seguía yendo al río todos los días, hasta que se convenció de que Río no volvería a aparecer por allí hasta el verano siguiente. Cayó entonces en una melancolía que volvió a sumir a Tani en un mar de dudas sobre lo que le pasaba a su hermano. Hacía un año que habían salido de su poblado y les habían pasado muchas cosas, pero la que más le había impresionado a Ambros fue la de las últimas semanas. La imagen de Río desnuda estaba siempre en su cabeza, y a veces dudaba si contárselo todo a su hermano y acudir ambos en busca de la tribu, pero aquello le parecía tan peligroso que enseguida lo desechaba. «¿Pero que va a ser entonces de mí?», se decía con rabia cada vez que llegaba a esa conclusión. Obligado por las circunstancias y arrastrado por su hermano, se dedicó a llenar su despensa y a prepararse antes de que llegara el frío y el invierno, ahora más oscuro que nunca para él. 145 18 EL ENCUENTRO Río estaba asustada, sabía lo que quería su corazón, pero temía decirlo asada la época de lluvias, el viento se había apoderado de la región. Los hermanos aprovechaban cualquier claro para seguir llenando su despensa, ya bastante bien provista. Cazaban y recolectaban todo lo que les parecía comestible acompañados de Lobo, que no los dejaba ni a sol ni a sombra. No había ni un solo día en el que Ambros no recordara sus encuentros veraniegos. Algunas veces se acercaba hasta las pozas con la esperanza de encontrarse con Río, aun sabiendo que en esa época era poco menos que imposible: no había excusa para que ella se separase de su tribu, ni tampoco era muy conveniente. Cualquier día empezarían a caer unos tímidos copos de nieve y poco después el campo se cubriría de blanco y se verían recluidos en su cueva todo el invierno. La tribu también tendría que limitarse al recinto de su poblado dispuestos a pasar la terrible época de frío y nieve. Una mañana, en la que el viento no hacía demasiados estragos, los dos hermanos salieron a cazar a los bosques cercanos en dirección este. En pleno acecho, cuando su pieza estaba a punto de caer, Lobo abandonó el escondrijo a toda velocidad espantando la caza, pero no era ese su objetivo; siguió corriendo a toda velocidad mientras los frustrados cazadores se miraban extrañados por la actitud del animal. Poco después Lobo apareció situándose frente a ellos y haciendo ademanes de volver a salir hacia el lugar de donde venía. Tani tardó poco en entender que lo que quería era que lo siguieran. Con las armas preparadas, salieron tras el lobo hasta salir de la pinada y subir una pequeña loma. Al llegar arriba, el animal miraba fijamen- P 147 EL ENCUENTRO te hacia la zona baja, Tani hizo lo mismo y señaló a su hermano la dirección, haciéndole señas de que no hiciera ruido. Lo que Ambros había temido durante tanto tiempo por fin iba a suceder: una tribu numerosa y bien armada escrutaba sin detenerse todo el terreno, acercándose hacia ellos. El mayor tardó unos minutos en convencer a su hermano, mucho más sorprendido que él, de que lo mejor era salirles al encuentro antes de que se acercaran a la cueva y descubrieran su escondrijo, aun sabiendo que tenían pocas posibilidades de vencer a la tribu que seguía buscando metódicamente en cada rincón. Bajaron la ladera y se internaron en el bosque que los separaba de los intrusos hasta encontrar un pequeño claro dispuestos a esperarlos; preferían el amparo de los pinos al campo abierto. Casi media hora después aparecieron los primeros hombres armados. Esperaron un poco para comprobar cuántos eran antes de dejarse ver. Más de veinte hombres con las lanzas en las manos y los arcos cruzados sobre el pecho se detuvieron al llegar al claro. Ambros y Tani salieron del otro lado entre los pinos, frente a ellos, acompañados de Lobo. La tribu se detuvo de inmediato y se puso a la expectativa, no sabían si aparecerían más hombres junto a los dos jóvenes y el lobo, que poco a poco iba enseñando cada vez más sus largos colmillos, gruñendo inquieto. Tani lo tranquilizaba en voz baja para que permaneciera junto a ellos. Ambros, que no había tenido tiempo de contarle nada a su hermano le dijo, antes de dejarse ver, que lo dejara hablar a él, y que contuviera a Lobo para que no iniciara una refriega de la que saldrían mal parados; ya tenía pensada su estrategia para tratar de evitar ser atacados. Un hombre, bastante mayor que ellos, se adelantó a los demás dando a entender así que era el jefe de la tribu. Para evitar un inminente ataque, Ambros se dirigió a ellos: — Nuestra tribu nos envía para preguntaros qué hacéis en nuestro territorio. Tani miró a su hermano un poco perplejo, pero enseguida entendió que lo que quería hacerles ver es que no estaban solos, si no estaban perdidos. El jefe tardó un poco en contestar; seguía mirando tras los dos hermanos esperando ver aparecer más gente de un momento a otro. Sólo dio unos pasos hacia ellos –los colmillos relucientes de Lobo le hacían ser prudente– antes de hablar: — Buscamos a alguien que ha ofendido a nuestra tribu –dijo con mucha seguridad–. 148 EL ENCUENTRO — ¿Alguno de los nuestros? Nosotros somos pacíficos, y no salimos nunca de lo que consideramos nuestro territorio. El jefe miró detrás de él e indicó a alguien, que aún permanecía entre los pinos, que se adelantara hasta situarse a su misma altura. Tani, inquieto, miraba hacia atrás queriendo hacerle ver que el resto de su tribu esperaba escondida el desenlace. Los ojos de Ambros se abrieron como platos al ver situarse junto al jefe a Río, con la cabeza baja, más hermosa que nunca. Se volvió hacia su hermano y le dijo que no dijera nada, oyera lo que oyera a partir de ese momento. — Esta hembra de nuestra tribu dice haber sido asaltada por un joven, en la época del calor, junto al río. Ambros sintió que estaba perdido, no podía negar nada ante ella. Una mirada furtiva de Río, que permanecía en actitud sumisa junto al jefe, le hizo recobrar fuerzas y disponerse a afrontar lo que fuera: — ¿Sabéis quién lo hizo? La pregunta del jefe resonó en los oídos de Ambros, que con una sola mirada dio a entender a su hermano que sabía de qué le hablaban, y que otra vez lo iba a meter en un buen lío: — ¿Y qué si lo sabemos? –contestó tratando de no manifestar su inquietud–. Río permanecía cabizbaja, temiendo que en cualquier momento le preguntaran si alguno de aquellos jóvenes era el responsable de lo que crecía dentro de ella. El jefe contestó: — Nuestra tribu es numerosa y tendrá que hacerse cargo de una boca más en poco tiempo, ya que el hijo de esta hembra no tendrá quién se haga cargo de él. El jefe había subido el tono de su voz al decir solemnemente sus últimas palabras, lo que inquietó a Lobo que enseñaba aún más sus colmillos y gruñía más fuerte, pese a las indicaciones que le hacía Tani esperando la respuesta de su hermano, que al oír la palabra hijo se había quedado mudo, fijando sus ojos en la incipiente tripa de Río, en la que hasta entonces no había reparado. Una nueva y fugaz mirada de ella lo sacó de su silencio: — Si nadie de tu tribu es capaz de hacerse cargo de la hembra y de su cría, yo lo haré. Tani se quedó estupefacto al oír a su hermano; estaba seguro de que era el causante de aquello y empezaba a temer que el encuentro no iba a terminar bien. 149 EL ENCUENTRO — Entonces fuiste tú –preguntó el jefe clavando su mirada en los ojos de Ambros–. — Yo fui –contestó de inmediato–. Pero no fue como dices. Estuvimos juntos bastantes veces. Toda la tribu dio un paso adelante blandiendo sus lanzas y algunos tomaron sus arcos. El jefe extendió las manos para pararlos. Sabía lo que había pasado y que el joven no mentía. Le había costado que Río le contara lo sucedido, ella se negaba una y otra vez pero al final no tuvo más remedio que contar sus encuentros con Ambros en las pozas. — ¿Y dices estar dispuesto a alimentar y cuidar a la hembra y a su cría? — Sí. Si no hay nadie entre vosotros que quiera hacerlo –antes de terminar la frase ya se había arrepentido de no haber dicho sí a secas–. En el ambiente saltaban chispas. Ambros cogía por el brazo a su hermano, que se había puesto en posición de combatir, y éste a su vez sujetaba a Lobo dispuesto a saltar en cualquier momento. De pronto se rompió el silencio: — ¡¡Yo lo haré!! Todos miraron al hijo del jefe, que se había situado junto a Río: — Pero ellos no deben quedar sin castigo –añadió volviendo su mirada hacia Ambros–. Por un momento el jefe quedó en silencio. Ya sabía la intención de su hijo, pero también sabía que Río se había negado a aceptarlo. Al contrario que su padre, era arrogante y ella lo odiaba, había intentado seducirla varias veces aprovechando la posición que su padre tenía en la tribu: — Hace un momento no tenías quién se hiciera cargo de ti y ahora tienes dos voluntarios –dijo mirando con ternura a Río–. Tú debes decidir –añadió sosteniendo la mirada de su hijo–. Río estaba asustada, sabía lo que quería su corazón, pero temía decirlo. También sabía lo que le esperaba junto al hijo del jefe y no estaba segura de que esa elección salvara a Ambros. En plena duda oyó la potente voz de Ambros: — ¡Yo lucharé por ella! El jefe tuvo que sujetar a su hijo que se había dispuesto hacia los jóvenes, temiendo que sin darle tiempo el temible lobo lo hubiera despedazado: — Puesto que ella no decide –la mirada de Río le decía que sí había decidido, pero no se atrevía a hablar–, que decidan las armas. 150 EL ENCUENTRO Ambros apretó el brazo de su hermano para tranquilizarlo; aún no había terminado de hablar: — Puesto que yo he sido el culpable me ofrezco a luchar. No quiero que mis actos desaten una batalla sangrienta entre las dos tribus. Propongo una lucha a muerte entre los dos candidatos. Nadie más tiene por qué verse implicado. Tani intentó decir algo, pero su hermano le susurró que era lo mejor, que él lo sacaría de aquel lío. El jefe, por su parte, se dio cuenta que se encontraba entre la espada y la pared. Conversó en voz baja con el guerrero que estaba a su derecha y llegó a la conclusión de que la propuesta era justa; no sabía a que se enfrentaban si decía que no, desconocía la soledad de los dos jóvenes y que no había ninguna tribu esperando para saltar sobre ellos. Un ruido en la maleza, detrás de los dos muchachos le hizo decidirse pensando que la otra tribu se disponía a salir. Los dos hermanos giraron sus cabezas sorprendidos por el movimiento de las ramas de un acebuche y vieron a un conejo que se había enredado y trataba de soltarse. Hábilmente aprovecharon la ocasión e hicieron señas con las manos, como tranquilizando a los que supuestamente estaban detrás agazapados. La fortuna les sonrió y nada más hacer las señas el conejo logró zafarse y las ramas dejaron de moverse, el jefe contestó a Ambros con tristeza: — Tu propuesta nos parece justa. Vosotros dos dirimiréis quién se queda con la hembra y nuestras tribus seguirán en paz cada una en su territorio. — Si yo venzo la hembra será mía, y tu tribu no cruzará nunca más el límite del río. Si muero, la hembra será suya, pero igualmente las tribus respetarán el límite del río, sin represalias. — Así será. El combate será junto al río, en zona neutral. Sólo se podrán usar armas cortas y terminará con la muerte de uno de los contendientes. — Mañana, cuando el sol salga por encima de las montañas. estaremos allí. — Si no lo haces, no descansaremos hasta dar con vosotros y con vuestra tribu. Nos cueste lo que nos cueste. — Allí estaré. Ambros echó una última mirada a Río que seguía asustada como un pajarillo. Miró a su hermano y le indicó con la cabeza que debían retirarse. Sin perder de vista a los enemigos, desaparecieron entre los pinos mientras la tribu hacía lo mismo en la dirección contraria. Los dos hermanos no pararon de correr hasta que se situaron en el promontorio desde donde habían visto llegar a la tribu. Desde allí los vieron abandonar el bosque y dirigirse 151 EL ENCUENTRO hacia el este sin dejar de mirar hacia atrás, temerosos de ser asaltados por una tribu inexistente. En cuanto recobraron el aliento, Tani reprochó a su hermano que no le hubiera contado nada de lo sucedido en el río. Ahora se explicaba sus cambios de humor, serio y taciturno al principio del verano y tan alegre después. Más de una vez había estado tentado de seguirlo durante el verano, viendo que siempre que se separaban tomaba la misma dirección, pero le parecía innoble seguirlo. Ambros por su parte trató de explicar lo sucedido y por qué no lo había contado en su momento: sólo quería que no se preocupara sabiendo que podía haber una tribu cercana y que siguiera su inocente vida junto a Lobo. Aun así el pequeño seguía enfadado, aunque en su fuero interno agradecía a su hermano lo bien que había manejado la situación, si no a esas horas podrían estar los dos muertos. Ahora él estaba a salvo sucediese lo que sucediese; por una vez su hermano había dado la cara y no lo arrastraría en sus impetuosas decisiones. Triste por el engaño de Ambros, y preocupado por lo que iba a suceder al día siguiente emprendió camino hacia la cueva sin esperarlo. Caminó en silencio junto a Lobo, por delante, sin volver la cabeza ni una sola vez; se sentía muy dolido. Ambros lo siguió, arrepentido por no haberle contado sus encuentros y de haberlo arrastrado a la solitaria vida que llevaban. Entendía muy bien lo que pasaba por la cabeza de Tani y lo dejó tranquilo con sus meditaciones hasta que llegaron a la cueva. Entraron en ella cuando la tarde ya estaba cayendo, avivaron el fuego, que siempre dejaban encendido, y tomaron, con pocas ganas, algo de su despensa. Después, con las primeras sombras de la noche, Ambros cogió dos de sus mejores cuchillos de asta y se dispuso a afilarlos junto a la lumbre. Tani consiguió aparcar su mal humor y se acercó hasta él echándole un brazo por el hombro; el mayor dejó sus armas y abrazó con ternura a su hermano. — Si no consigo vencer mañana, vete hacia el oeste, o al norte, y busca una tribu que te acoja, no vas a vivir siempre solo... — Tengo a Lobo –contestó mirando al animal, que levantó la cabeza como si supiera que hablaba de él–. Y además vas a ganar –añadió tratando de poner entusiasmo en sus palabras–. Después empezó a darle consejos al futuro combatiente, aunque sabía que su hermano era mucho más hábil que él con las armas y bastante más 152 EL ENCUENTRO fuerte. Ambros sonreía a cada consejo y asentía con la cabeza, mirándolo con cariño. Sin separarse del fuego dormitaron durante toda la noche, sin conseguir dormir de verdad ninguno de los dos. Sabían que el futuro de ambos, sobre todo el del mayor, se decidiría al día siguiente. Antes de amanecer emprendieron el camino hacia el río. Ambros sólo había tomado un puñado de bayas que Tani le había dado porque cuando las tomaba notaba que le daban un vigor especial en el cuerpo. Llegaron junto al río con las primeras luces del día, cuando el sol aún no sobresalía por encima de las montañas. 153 19 LA LUCHA ¡No lo mates! ¡No lo mates! l dar los primeros rayos de sol sobre el agua la tribu apareció al otro lado de la rambla, antes de que ésta se juntase con el río. Esa zona era bastante más fácil de cruzar; el agua subía y bajaba según las lluvias. Ambros miró a su hermano y le dijo que debían cruzar; quería combatir al otro lado, un poco por encima de las pozas donde tan buenos ratos había pasado; pensaba que eso le daría una mayor motivación. Tani cogió a Lobo con sus brazos para que no lo arrastrara la corriente, no quería dejarlo al otro lado, le daba seguridad tenerlo junto a él. El animal no dejó de forcejear hasta que lo soltó sobre la arena, después de sacudirse el agua que le había salpicado se encaró hacia la tribu volviendo a enseñar los colmillos con cara de pocos amigos. El jefe se sorprendió al ver de nuevo solos a los dos jóvenes y preguntó: — ¿Venís solos? — Nuestra tribu espera allí el desenlace –dijo señalando al otro lado de la rambla–. Puesto que yo me he metido en esto, no quieren intervenir en nada, así quieren hacer ver que no tienen nada contra vosotros. Ambros había preparado muy bien su explicación, pese a lo cual el jefe no pareció muy convencido. Llamó a su hijo y cuando estuvo frente a Ambros les recordó que el combate era a muerte y comprobó que las armas que ambos llevaban eran las acordadas. Mientras el jefe les hablaba, Ambros buscó a Río entre la gente que se disponía a presenciar la pelea. Antes de empezar a combatir consiguió una mirada suya que le decía que tenía que vencer. El jefe se acercó hacia su tribu y Tani se separó un poco más de los contendientes, agachándose para poder sujetar mejor a Lobo que estaba A 155 LA LUCHA cada vez más inquieto. En la arena que había entre el agua y los primeros ribazos quedaron solos, frente a frente los dos jóvenes. Ambos se pusieron en posición de combate dispuestos para la lucha. Se miraron fijamente y comenzaron a girar uno frente al otro. Ambros había pensado mucho su estrategia, por una vez no pensaba precipitarse: el rival parecía muy fuerte pero nada sabía de su habilidad con las armas; no pensaba atacar a fondo hasta que no estuviera seguro del punto débil de su contrincante. Para su sorpresa el otro joven parecía haber pensado lo mismo, a pesar de que desde que lo vio por primera vez le había parecido arrogante y por tanto impetuoso, estaba seguro de que su padre lo había aleccionado bien. Durante mucho rato ambos giraron y giraron sin perderse de vista; de vez en cuando uno de ellos hacía un ligero ademán de ataque con uno de los cuchillos para ver la reacción del otro. La tribu jaleaba sin parar al joven Griso, todos excepto Río que callaba, volviendo la cabeza hacia atrás cada vez que alguno hacía la intención de atacar. Tani por su parte sujetaba a Lobo, que quería participar en la lucha, y enviaba mensajes de tranquilidad a su hermano. Sabía de su impaciencia y estaba un poco sorprendido de la frialdad con que estaba abordando el combate. Ambros había observado en su continuo girar que Griso se mostraba más incómodo cuando el sol le daba de pleno en los ojos. Hizo un par de intentos de acercarse subiendo cada vez un poco más su cuchillo hasta encontrar la posición en que éste quedara entre el sol y los ojos de su contrincante; cuando creyó haber dado con la situación ideal, levantó rápidamente su mano y al ver su sombra en la cara del contrario y sus ojos dirigidos hacia su cuchillo atacó impetuosamente bajando su mano para que el sol cegara, al menos por un momento, al oponente. La estrategia surtió efecto, y en ese segundo de incertidumbre consiguió que su arma hiriera el antebrazo izquierdo de Griso que apenas había tenido tiempo de cubrirse. La sangre comenzó a manar, pero sabía que solo había conseguido rozarlo y que la herida no era grave. El otro joven, enfurecido, atacó con fuerza hasta encontrarse con el cuchillo de la mano izquierda de Ambros que consiguió esquivar el golpe, quedando ambos trabados rozándose sus cuerpos. Los dos podían oler el aliento del otro mientras cruzaban sus fieras miradas. Haciendo caso de los gritos de su hermano, que le decía que lo derribara, pasó una de sus piernas por detrás hasta situarla tras las piernas de su adversario, simultáneamente dio un fuerte empujón. Griso, que vio que iba a caer 156 LA LUCHA de espaldas, soltó el cuchillo de su brazo herido y se agarró del pelo de Ambros, arrastrando a éste en su caída; ambos rodaron peligrosamente juntos hasta casi llegar al agua. Como dos felinos se levantaron volviendo a plantarse el uno frente al otro. El joven Griso había perdido uno de los cuchillos y estaba ahora en desventaja. En cada giro Ambros se acercaba más al agua, quería ver como se desenvolvía su enemigo en ella y cuando éste estaba de espaldas al río lo atacó por su parte izquierda en la que ya no tenía arma. Volvieron a caer entrelazados, esta vez dentro del agua y forcejearon sin parar varios minutos. Los espectadores apenas podían ver qué estaba pasando, sólo veían el constante chapotear de los dos jóvenes y el agua saltando sin parar casi ocultándolos. La fría temperatura del agua parecía haberles dado más brío y los cuchillos relucían de vez en cuando sobre sus cabezas. Una de esas veces Tani, que estaba ahora situado más cerca de ellos que la tribu, pudo ver claramente como una de las armas estaba impregnada de sangre, pero no era capaz de saber quién había sido herido hasta que, agotados por la refriega, se separaron y volvieron a salir a la arena. Palideció al ver como uno de los muslos de Ambros sangraba abundantemente. Se tranquilizó al ver que, por la forma de moverse, la herida no era importante. Con cara de cansados iniciaron de nuevo su mutua observación, las fuerzas se iban agotando y había que dosificarlas convenientemente. Durante un buen rato ambos siguieron con sus estrategias, algún ataque furtivo sin éxito y mucha observación. Ambros empezaba a estar harto de la espera; no quería pasarse así toda la mañana, estaba dispuesto a atacar en serio en cuanto tuviera la primera oportunidad. Poco después, en uno de los infinitos giros que ya llevaban, Griso pisó mal sobre una piedra suelta y perdió pie, para no caer al suelo apoyó su brazo izquierdo sobre la arena. Ahí estaba su oportunidad esperada; Ambros se abalanzó sobre él antes de que se incorporara y apoyó con todo su peso su pierna derecha sobre el brazo de su contrincante, aún apoyado en el suelo. El crujido de los huesos sobresaltó a los espectadores; Tani se animó y gritaba como un poseso a su hermano: — ¡Ahora! ¡Ya lo tienes!. Griso cayó de espaldas sobre la arena sin que su brazo roto pudiera impedirlo. Ambros vio en su cara el dolor de la fractura mientras caía sobre él, viendo que era el momento decisivo del choque y que ahora sí tenía una clara ventaja. El otro joven se revolvió con destreza, a pesar del dolor que 157 LA LUCHA sentía, y consiguió herir en la cara a su enemigo mientras pataleaba con todas sus fuerzas tratando de zafarse, pero Ambros no estaba dispuesto a soltarlo; encajó todos los golpes y al sentir el cuchillo herirle la mejilla redobló su energía hasta casi inmovilizar a Griso. Le sujetó fuertemente su brazo derecho olvidándose del otro que colgaba inerte sobre la arena, golpeándolo hasta conseguir que soltara el cuchillo que parecía pegado a su mano. Al salir rebotado el cuchillo golpeando las piedras del suelo, se oyó un ¡oh! lastimero de toda la tribu. Ambros consiguió sentarse sobre el pecho de su oponente e inmovilizarle con las rodillas los dos antebrazos. A pesar de que Griso golpeaba como un poseso su pecho con la cabeza, aguantó el envite hasta conseguir con el puño de su mano derecha golpearle la cara y que de su boca manara abundante sangre, que junto con algún diente escupió manchando el cuello de Ambros, que ya se sabía vencedor. Recuperado del puñetazo, Griso volvía a intentar revolverse pero el cuchillo de su enemigo ya estaba situado junto a su cuello, lo que lo paralizó de inmediato; se daba cuenta de que con un mal movimiento él mismo se clavaría el cuchillo. Tani estaba eufórico al ver a su hermano dominador, a duras penas podía contener a Lobo, miró hacia la tribu y vio en los ojos del jefe la tristeza de la derrota y la convicción de la inminente muerte de su hijo. Ambros se detuvo unos segundos antes de asestar el cuchillazo definitivo, los ojos de pánico de Griso lo paralizaban también a él. En esos instantes oyó la voz de su hermano insistente: — ¡No lo mates! ¡No lo mates! Dudó unos segundos; sabía que el combate lo tenía ganado y que era a muerte. Volvió a golpear el rostro del joven cuando éste, viendo su indecisión había vuelto a luchar para intentar zafarse. Tras el puñetazo colocó rápidamente el cuchillo en el cuello, ambos se quedaron quietos. Griso cerró los ojos sabiendo que iba a morir. Ambros levantó la vista y vio fugazmente la cara de pena del jefe y tras él la de Río, moviéndose alternativamente a ambos lados: no quería que lo matara. Quitó el cuchillo de la yugular de su oponente y subiéndolo un poco lo hirió, a continuación alzó el cuchillo por encima de su cabeza, la sangre goteaba sobre su enmarañado pelo. El silencio de todos los que observaban era sobrecogedor; esperaban el desenlace fatal. Ambros lo miró enseñando el cuchillo ensangrentado para que vieran que era el vencedor y a continuación soltó a su presa y se puso de pie. Griso intentó incorporarse, pero estaba malherido y con su brazo destrozado, por 158 LA LUCHA lo que quedó como un trapo en el suelo mientras el vencedor se alejaba un poco de él acercándose al jefe que, con un nudo en la garganta, se dirigió a él: — El combate era a muerte. — ¡Yo he vencido!, y con eso es suficiente –miró entonces hacia la tribu y subió su tono de voz dirigiéndose a ellos–. No es necesario que un joven tan valiente muera. Ha sido una dura lucha. Sin esperar la contestación del jefe, varios hombres se dirigieron corriendo hacia el caído para ayudarle a levantarse. Sangraba abundantemente bajo la barbilla y su brazo izquierdo colgaba como un guiñapo dejando ver un trozo del hueso tronchado. El jefe miró a su hijo y se dirigió a Ambros: — Si así lo quieres tú. Te declaro vencedor –añadió con tristeza–. — Para mí es suficiente. — Él no hubiera hecho lo mismo –añadió en un susurro–. — Ya lo sé. Pero yo soy Ambros, no Griso. El perdedor pasó entonces junto a ellos; a pesar de la ayuda apenas podía tenerse en pie. La mirada de odio que le dedicó le convenció al instante de que lo que le había dicho su padre habría sucedido, y entendió que ya tenía un enemigo para siempre, a pesar de haberle perdonado la vida. El jefe hizo una seña a Río para que se acercara hasta ellos. Al cruzarse con Griso lo miró sin mover ni un músculo de la cara mientras el muchacho volvía la cabeza bruscamente, lo que le hizo dar un lastimero quejido de dolor. — La hembra es tuya. — Yo cuidaré de ella –dijo mirándola a los ojos–. — Cumpliremos nuestra parte del trato –gritó el jefe mirando hacia su tribu–. Ninguno de nosotros cruzará nunca más el río, y espero por tu bien –añadió mirando ahora a Ambros– que vosotros hagáis lo mismo. — Así lo haremos –contestó mientras se giraba en dirección a su hermano–. Los dos hermanos se fundieron en un emocionado abrazo. Lobo se unió a la fiesta olvidándose por un momento de la tribu, que ya se internaba entre los pinos con paso cansino, y alzándose sobre sus patas traseras brincaba tratando de lamerle la cara al vencedor. Río asistía cabizbaja a la escena. Estaba contenta por la victoria de Ambros, pero en su cara se veía la preocupación de no saber a qué se iba a enfrentar a partir de entonces. Tani volvió a coger a Lobo entre sus brazos, y los tres jóvenes y el animal cruzaron la rambla sin volver la vista atrás. Antes de salir del agua 159 LA LUCHA Ambros se sentó en el lecho y lavó sus heridas. Río quedó a su lado sin saber si ayudarle o no, mientras Lobo correteaba ya fuera de los brazos de Tani, que saltaba con él en señal de júbilo. El agua impetuosa de la rambla comenzó a teñirse de rojo, algunas de las heridas aún seguían sangrando. Ambros sumergió su cabeza bajo el agua para limpiarse la sangre de Griso, que le había escurrido al levantar el cuchillo victorioso, y para refrescarse antes de emprender el camino de vuelta. Se levantó con dificultad rechazando con un gesto la ayuda que pretendía brindarle Río, salió del agua y atravesó los juncos que otras veces le habían servido para esconderse y observarla. Se internaron en el bosque al ritmo cansino del vencedor. Antes de abandonar la primera espesura que tenían que atravesar, Ambros hizo una señal a su hermano de que necesitaba descansar. Estaba agotado y la sangre seguía manando de su pierna y de la cara. Se sentó en el suelo apoyando su espalda contra una roca ante la mirada de Río y de su hermano: — Descansa un poco, Lobo y yo vigilaremos por si acaso. El mayor asintió con la cabeza antes de apoyarla sobre la roca y cogió el puñado de bayas que su hermano le tendía: — Esto te dará un poco de energía. Río se separó un poco de ellos mientras Ambros masticaba con desgana el alimento preferido del pequeño, y comenzó a recoger algunas plantas que iba introduciendo en una bolsa de cuero que llevaba prendida a la cintura, su único equipaje. Tani, que aún no estaba muy seguro de que la tribu no volviera para atacarlos, le gritó: — No te alejes mucho... –miró a su hermano y le preguntó–. ¿Cómo la llamas? — Río –contestó en voz baja–. — ¡No te alejes mucho Río! –repitió, haciéndole una seña a Lobo para que fuera junto a ella–. El lobo se acercó tratando de no asustarla pero sin perderla de vista. Ella seguía rebuscando plantas por el suelo sin prestarle atención; había entendido que no era un lobo común y que obedecía ciegamente a Tani, respetando a Ambros como jefe de aquella pequeña tribu. Un rato después, un fuerte silbido hizo que Lobo volviera hacia su amo y la hembra corrió tras él. Al llegar vio que Tani ayudaba a su hermano a incorporarse: — Es mejor que nos vayamos, sigue sangrando y cada vez está más débil. 160 LA LUCHA — Espera un momento –dijo Río tímidamente acercándose a ellos–. Frotó varias hojas de una de las plantas que había cogido y las aplicó sobre la herida del muslo de Ambros, que emitió una leve queja de dolor. Ella sacó entonces un fino trozo de una hoja alargada y con ella ató al muslo lo que había colocado sobre la herida: — Si sigue sangrando así no llegaremos muy lejos –dijo como excusándose por lo que hacía–. — Muy bien. En marcha –dijo Tani asumiendo momentáneamente el papel de jefe al ver el estado de debilidad de su hermano–. Comenzaron a caminar a buen paso; Ambros había recobrado fuerzas con las bayas y su herida del muslo había dejado de sangrar. Por su cara seguía bajando un hilo de sangre; Río trató de aplicarle en la cara las mismas hojas que había puesto en el muslo pero él las rechazó murmurando que no podían detenerse más. La distancia que Ambros recorría durante el verano corriendo en menos de una hora se le hizo eterna esta vez; volvía a sentirse casi desfallecido cuando salieron del último bosque y avistaron la cueva. Los dos hermanos sonrieron al verla. Río los miraba sin entender que su marcha estaba a punto de acabar. Cruzar el arroyo y subir el empinado trozo que los separaba de la cueva fue el último esfuerzo que Ambros podía hacer. Nada más llegar arriba Tani extendió unas pieles junto a la lumbre y ayudó a su hermano a tumbarse. Después corrió hacia la leñera y arrojó varios troncos sobre las brasas. Río, un poco perpleja, preguntó tímidamente: — ¿Un nuevo descanso? — No –contestó Tani–. — ¿…? –ella lo miró sin entender–. — Esta es nuestra cueva. Aquí vivimos. — Pero... ¿y la tribu? –preguntó mirando hacia todos lados–. — La tribu somos nosotros –contestó Ambros con un hilo de voz–. — Pero... — Vivimos solos. No hay tribu –insistió el pequeño, sin querer darle más explicaciones–. Río miró entonces hacia el interior de la cueva y observó que estaba organizada para vivir en ella. Decidió no hacer más preguntas, ya se las haría a Ambros cuando se recuperara. Buscó una piedra plana y golpeó sobre ella, con una piedra redonda, algunas de las plantas que había recogido. 161 LA LUCHA Cuando las plantas quedaron deshechas, buscó un poco de agua y la mezcló con la picadura obtenida hasta conseguir una masa verdosa. Con la piedra en la mano se acercó hasta el herido. Tani la detuvo: — ¿Qué vas a hacer? — Ponerle este ungüento en las heridas para que no se desangre. — Déjala Tani –dijo Ambros en un susurro– — Sé lo que hago, no es la primera vez que curo a un guerrero –dijo ella mirando al herido y tratando de tranquilizarlo–. Ambros asintió sin abrir los ojos, se encontraba cada vez más débil. Ella se arrodilló y comenzó a aplicar su medicina frotando suavemente los dedos sobre las heridas: primero sobre la del muslo que parecía la más grave, luego sobre la cara y finalmente sobre los pequeños y numerosos cortes que tenía, acabando su masa sobre los moratones que empezaban a señalársele por todo el cuerpo. Ahora empezaba a darse verdadera cuenta el vencedor de lo dura que había sido la lucha. Por un momento se le vino a la cabeza el brazo de su oponente dejando ver el hueso y pensó en como estaría él. Una débil sonrisa se dibujó en su cara a la vez que Río daba por concluida su cura. Ambros se durmió con la respiración un poco acelerada. — Ahora hay que esperar... Tani asintió en silencio y se sentó a la entrada de la cueva junto a Lobo, que ya estaba dispuesto a la vigilancia sin que nadie se lo hubiera ordenado. Le acarició el recio pelo del lomo mientras pensaba qué cerca había estado de quedarse sólo, quién sabe si para siempre. El calor del fuego y la tensión liberada le hizo caer en un sopor cercano al sueño. Mientras los hermanos descansaban, Río rebuscó por la cueva hasta encontrar una piedra ahuecada que utilizaban como recipiente, la colocó sobre otras piedras colocadas entre las brasas y las llenó de agua. Mientras ésta se calentaba, preparó nuevas hierbas y rebuscó en la despensa de aquella extraña pareja que a partir de ahora sería su familia. Un buen rato después el agua empezó a burbujear. Vertió sobre ella las plantas y algunos trozos de carne seca y lo removió todo con un palo. Un buen rato después, Tani se despertó sobresaltado: — ¿Qué es eso que se huele? — Comida –respondió seca, por lo que le parecía una pregunta tonta–. — ¿Comida? –repitió Tani, que llevaba muchos meses comiendo a base de bayas, carne seca o asada y frutas silvestres–. 162 LA LUCHA – Si no se alimenta, tardará en recuperarse. Mientras Tani hacía muecas extrañas mirando el contenido de la piedra bullir sobre el fuego, Río, ayudándose de dos palos, desmenuzaba el contenido cuidando de no abrasarse. Al terminar, cogió dos ramas de la leñera y pidió a Tani que le ayudara para separar la piedra de la lumbre sin que se vertiera. El pequeño obedeció a la hembra ante la mirada intrigada de Lobo que, por un momento, había abandonado la observación del exterior donde todo se veía tranquilo. Apoyaron la piedra sobre otras que ella había colocado fuera de las brasas con cuidado y esperaron a que aquel potingue dejara de hacer ruido. Entonces se dirigió a Tani: — Hay que despertarlo. — Pero... — Si no come será peor. Luego seguirá descansando. Ante la seguridad de la hembra, el pequeño se acercó a su hermano y lo zarandeó ligeramente. Le costó que abriera los ojos; la sensación que le había dejado por todo el cuerpo el ungüento parecía haberlo anestesiado. Las heridas habían dejado de sangrar, pero un sudor frío le empapaba la cabeza. Río buscó en el menguado menaje de la pareja una pequeña calabaza hueca y la sumergió en su potingue a la vez que le decía a Tani que incorporara al herido para que bebiera de aquello. Los dos hermanos se miraron antes de que la calabaza estuviera junto a ellos, entonces respiraron profundamente el agradable olor que salía de ella. Tomó los primeros sorbos con precaución, además de porque estaba caliente, porque ignoraba a qué sabría aquello. Al tercer trago, miró a su hermano y sonrió: hacía años que no probaba algo tan rico. En un santiamén se acabó todo el contenido y pidió más, devorando la segunda calabaza mientras sentía cómo el fluido bajaba por su cuerpo calentándolo por dentro y sus músculos comenzaban a tener de nuevo vigor. Después de la tercera toma, Ambros volvió a recostarse y se quedó dormido, su respiración era ahora más sosegada y su cara parecía relajarse. Al ver la expresión de su hermano, Tani no pudo contenerse y quiso probar el mejunje; Río sonrió levemente y le dijo: — Tú no estás herido... — Pero... –dijo casi suplicante–. — Creo que tú también lo necesitas. Supongo que te hará bien, Tani –añadió el nombre, que pronunciaba por primera vez con timidez–. 163 LA LUCHA — ¿Cómo sabes mi nombre? –preguntó mientras cogía la calabaza que le ofrecía Río–. — Le he oído a él llamarte así –dijo señalando a Ambros–. — Él es mi hermano. — Ya lo suponía... — ¿Por qué? — Por la forma de trataros. Dos guerreros no se abrazan como lo habéis hecho vosotros si no son hermanos. Tani miró a Río antes de probar su potingue pensando que aquella hembra parecía lista y que no iba a ser tanto incordio como había supuesto. Después llevó con cuidado la calabaza hasta sus labios y bebió, al principio con cautela y después con rapidez hasta acabarse el contenido: — ¿Quieres más? — ¿Tú no tomas? — Yo no lo necesito... — Está bien –dijo alargándole la calabaza para que se la rellenara con lo que quedaba en la piedra–. En Tani produjo el bebedizo el mismo efecto que en su hermano y se recostó hasta quedarse dormido. Aprovechando el descanso de los dos hermanos, Río decidió que tenía que reponer sus provisiones de plantas y hojas. Salió de la cueva dispuesta a hacer su recolección sin alejarse demasiado, aún no conocía la zona y no debía exponerse a peligros inesperados, pero estaba dispuesta a no ser un estorbo desde el principio. Se sorprendió al ver cómo Lobo abandonaba su puesto de vigía y salía tras ella; el animal parecía saber en cada momento lo que tenía que hacer. En su interior agradeció la compañía y se dedicó a su búsqueda olvidándose de la vigilancia de los alrededores, para eso estaba el lobo. Regresó con la bolsa repleta, el terreno era muy parecido al de su tribu y encontró casi todas las plantas que buscaba. Los hermanos aún dormían. Aprovechó para rebuscar en la despensa y comer un poco de carne seca y algunas bayas de las que había visto tomar a Ambros. El sol ya había pasado su cenit y ella no había comido nada desde el día anterior, en que la preocupación por su futuro tampoco le había permitido ingerir mucho alimento. Al acabar se acercó al fuego y se situó junto a Ambros a dormitar un poco. Sólo entonces se dio cuenta de que empezaba para ella una nueva vida y que ahora dependía para todo de aquella reducida tribu. 164 20 LA CONVIVENCIA ¿Pero dónde está el caballo? –dijo mirando por toda la cueva–. ani despertó al oír el golpeteo de una piedra sobre otra. Cerca de él, Río machacaba hierbas concentrada en su labor: T — ¿Qué haces? — Hay que renovarle los ungüentos a Ambros, con el tiempo pierden su efecto. — Yo voy a recoger algo de leña, el tiempo cambiará pronto y hay que estar preparados. El descanso y la comida habían hecho maravillas en su forma física y salió como una bala de la cueva, Lobo lo siguió brincando con alegría. Cuando acabó su mejunje, Río colocó de nuevo piedras sobre las brasas y se dispuso a cocinar de nuevo para Ambros; sabía que las plantas que usaba, además de revitalizarle, servían para prevenir posible infecciones, tanto las del ungüento como las de la comida. Al volver con su carga de leña, Tani se encontró a su hermano despierto y de bastante buen humor. Seguía teniendo el sudor frío sobre su frente pero con mucha menor intensidad. Observó sonriente el mimo con el que Río aplicaba aquella masa verde sobre las heridas, cuidando de no hacer daño al herido. Al acabar sus cuidados la noche ya se había adueñado del exterior. A la luz de la lumbre, que Tani avivó antes de sentarse junto a ella, Ambros tomó varias calabazas de lo que le había preparado Río; aunque el sabor era algo distinto seguía encontrándolo buenísimo. Luego, mientras el mayor contaba lo bien que se iba encontrando, aunque poco a poco se iba apagando por los efectos de la comida, el pequeño y la hembra acabaron lo que 165 LA CONVIVENCIA había quedado en la piedra y complementaron su cena con algunas moras de la despensa. Al comerlas, los dos hermanos comentaron que tendrían que hacer nuevas salidas, antes de que la nieve lo cubriera todo, para aumentar su despensa, ahora había una boca más que alimentar durante el largo invierno. La charla se acabó en el momento en que Ambros cerró sus ojos y se quedó dormido. Su hermano enseñó entonces a Río el lugar donde podía dormir, sabía que a partir de entonces su sitio estaría junto a su hermano y él había decidido que pasaría las noches en la parte alta de la cueva, junto al fuego, cerca de Lobo. Ella trató de negarse queriendo quedarse junto a Ambros, pero Tani quería que desde el primer día tuviera su sitio y que fuera él quién velara el sueño de su hermano. Ella cedió al asegurarle que si la necesitaba durante la noche le avisaría. Río se acurrucó entre las pieles, viendo el resplandor de la hoguera por encima del muro que los hermanos habían levantado para protegerse del frío y sobre todo del viento. Se sentía extraña y sola en aquella cueva y se consoló pensando que en cuanto Ambros estuviera recuperado sus noches serían distintas. Antes de dormirse oyó la respiración lenta y acompasada de los dos hermanos, relajados tras el terrible día de la lucha, por la comida caliente y por los aderezos que ella había introducido, sobre todo para que el herido descansara lo más posible. Ambros despertó con los primeros rayos de sol pretendiendo salir de la cueva mientras su hermano trataba de impedírselo. La refriega despertó también a Río que de inmediato se unió al pequeño tratando de que el mayor mantuviera aún su reposo. Las heridas tenían mucha mejor pinta y habían empezado a cicatrizar, pero la cura aún no había finalizado. Durante la noche una fina capa blanca había cubierto los campos, y Ambros pretendía reiniciar la caza y la recolección antes de que la capa se espesara. A duras penas pudieron contenerlo. Tani le aseguró que al día siguiente lo dejaría salir. Él haría durante el día lo que pudiera con la ayuda de Lobo. Ante las quejas de Río, que preparaba de nuevo su ungüento, le dio también a ella tarea para el día: se encargaría de recoger leña, él le indicaría los sitios donde la habían ido acopiando durante el verano para que comenzara a trasladarla a la cueva. Había dejado de nevar y el sol salía a intervalos entre las nubes, no parecía que fuera a llegar de inmediato la gran nevada. El único que no se quedó contento con su tarea, que era la de reposar y recuperarse, era Ambros, pero eso pronto lo arreglaría ella añadiendo a su comida las plantas adecuadas. 166 LA CONVIVENCIA Al final del primer día de convivencia todos estaban satisfechos. Tani había traído bastantes alimentos; Río había acarreado más leña de la que los dos hermanos pudieran imaginar que sería capaz, además de cuidar del herido, que pasó la mayor parte del día adormilado. El día siguiente sería de verdad el primero que pasarían con normalidad la nueva tribu. El herido despertó pletórico; los brebajes de Río, el descanso y su fortaleza habían obrado el milagro. Ardía en deseos de salir con su hermano a revisar las trampas y a recolectar bayas. De la nieve casi no quedaban rastros, pero pronto sería distinto, y no querían quedarse escasos de víveres. Les llevó un buen rato tratar de convencer a la hembra de que era mejor que ella se quedara en la cueva, y no lo consiguieron. Río los acompañaría, puesto que no pensaban alejarse mucho, y así iría conociendo el territorio, ya tendría tiempo de recluirse, como ellos, durante el largo invierno. Los hermanos disfrutaron del día de caza y Río aprovechó para recolectar sus plantas y tomar nota en su memoria de los mejores sitios para ello, además de para curar, algunas plantas servían también de alimento. Disfrutó también viendo la camaradería de los dos hermanos y cómo a sus constantes juegos y bromas se sumaba Lobo, como uno más de la incipiente tribu. Hacia el mediodía volvieron a su guarida, pese a las quejas de Ambros que quería seguir todo el día disfrutando de la naturaleza. Le hicieron ver que aún no estaba en plena forma y se resignó a dedicar la tarde al descanso. Después de comer, en una de sus vueltas por la cueva, Río se quedó de pronto paraba mirando la pared asustada. — ¿Qué es eso? –dijo señalando hacia la roca–. Los dos hermanos, alarmados, se precipitaron hacia ella a toda prisa mirando hacia donde ella señalaba. Ambros cayó enseguida en la cuenta de a qué se refería: — Es un caballo. — ¿Y cómo ha llegado hasta ahí? –preguntó sin perder de vista la pintura–. — Lo he pintado yo –dijo el mayor orgulloso–. — Es una de sus manías. Ya te acostumbrarás –añadió el menor–. — ¿Que lo has pintado tú? — Sí. — ¿Pero cómo? Ambros se dirigió a toda prisa hasta donde tenía guardados sus arreos para las pinturas. Cogió una de sus calabazas con restos de su mezcla y una 167 LA CONVIVENCIA cola de conejo y se acercó hasta la pared. Tani, que hacía tiempo que no recriminaba a su hermano su afición, enarcó las cejas y se fue a sentarse junto a Lobo, que alternaba su mirada entre la vigilancia del exterior y la escena del interior de la cueva. Ante la mirada expectante de Río, el mayor mojó su pincel e hizo varios trazos sobre la roca. — Pero..., pero... — Pero ¿qué? –le preguntó intrigado–. — ¿Pero dónde está el caballo? –dijo mirando por toda la cueva–. — ¡Aquí! –dijo Ambros mientras se señalaba su cabeza–. — ¿Ahí? ¿Y lo puedes pintar desde ahí? –preguntó señalando, primero la cabeza y luego la pared–. — Eso parece –contestó muy ufano–. Ella se acercó despacio y pasó la mano con suavidad sobre la roca, por cada una de las partes del animal. — ¿Te gusta? –preguntó el autor–. — Es…, es tan… real. — ¿Eso es un sí? — Sí. ¡Es hermoso! — Buena cosa has dicho –terció Tani–. Ahora nos llenará la cueva de caballos –añadió para sí–. — Pintaré muchos para ti –dijo Ambros sonriendo y abrazando a su hembra–. — Eso ya me lo imaginaba yo –dijo el menor en voz baja–. — No refunfuñes, Tani, pintaré para ella todos los caballos que quiera. — No me cabe duda de que lo harás –contestó volviendo la cabeza hacia el exterior–. El pequeño llevaba razón. A partir de ese día, cada vez que volvían de la caza, Ambros agarraba los pinceles y se dedicaba a los caballos con la complicidad de Río. Pero lo peor para Tani no era eso. Desde que se había recuperado totalmente, el mayor había regresado por la noche detrás del muro, junto a Río. Cada noche se oían los gemidos de la pareja solazándose en la oscuridad. Las primeras veces trataba de hacer como que no los oía y contenía así su agitación, rebelándose contra su cuerpo, que se excitaba, sobre todo al oír a Río tratando de contener sus gritos de placer. Pronto se dio cuenta de que no podía seguir así, y en silencio se unía al disfrute acariciando su pene, primero con suavidad y luego con brusquedad, siguiendo el 168 LA CONVIVENCIA ritmo frenético de la pareja. Se dio cuenta de cuánto le gustaba aquello; dormía mucho más relajado, y empezó a envidiar a su hermano, aunque nunca había estado con una hembra le parecía evidente lo placenteros que le resultaban a Ambros aquellos encuentros, le había cambiado hasta el carácter y ahora tenía menos accesos de mal humor. La caza, las pinturas, y la hembra parecían hacerlo totalmente feliz; a él le faltaba lo último, y tenía que conformarse con el pequeño consuelo de su mano, cada vez más diestra. Su situación empeoró al cubrir la nieve todo lo que alcanzaba su vista, y pasarse días enteros sin poder salir de la cueva. La pareja, ociosa por la reclusión, se escabullía detrás del muro a danzar su preciado baile de placer. Tani salía entonces de la cueva, aunque estuviera nevando e hiciera un frío terrible, para enfriar sus deseos y templar su envidia. Lobo se había acostumbrado a verlo y ya ni se movía de su atalaya; no le gustaba que la nieve le cubriese por encima de las patas, casi sin poder moverse y dejando frío todo su cuerpo. El día en que a Ambros se le acabaron sus materiales para hacer la pintura, Tani respiró aliviado, desde que le había dado a su hermano por llenar la pared de pequeños caballos para Río, sólo variaba su repertorio con alguna que otra ave que ella le había pedido melosa; le había cogido más aversión que nunca a la afición que los había llevado hasta allí. La alegría del pequeño duró poco. Un día descubrió a su hermano dando golpecitos contra la roca de la pared con una dura y afilada piedra en una mano y otra mayor con la que la golpeaba: — ¿Qué haces? –preguntó acercándose hasta él–. — Como se me han acabado las pinturas, se me ha ocurrido esto. — ¿Golpear la roca? — Sí. Hago pequeños puntitos que juntos marcarán una figura. — Un caballo, supongo... — Pues si –contestó un poco malhumorado por la ironía de su hermano–, más caballitos para Río. Si es que consigo perfeccionar esta técnica, rompo muchas piedras, tengo que encontrar una más dura y afilada. Tani no contestó. Miró a Río, que había interrumpido sus quehaceres mirándolos. Le pareció que estaba realmente hermosa. La barriga le había crecido notablemente y le parecía que los labios y los pechos estaban más llenos y atractivos. Desvió la mirada hacia Lobo y se colocó a su lado resignado. Los dos hermanos discutieron varias veces por los golpecitos en la roca. La verdad es que Ambros llevaba razón y conseguía que aquellos puntitos 169 LA CONVIVENCIA acabaran pareciendo un caballo, pero la reclusión, los golpecitos, y el deseo desenfrenado que mostraba la pareja con frecuencia, le hacían estar harto de la cueva. El día en que la nieve y el frío casi habían desaparecido, Tani salió con Lobo hacia el campo. No volvió en todo el día, necesitaba respirar y salir de aquél agujero que lo tenía carcomido por dentro. Creyó que a partir de entonces sería más fácil, tendrían que dedicar el tiempo fuera de la cueva, y su suplicio sólo volvería por las noches, pero todas y cada una de ellas. No sabía hasta cuándo podría aguantar aquello. 170 21 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. 1870, CANOVAS Y COBEÑO Al sobrevolar con sus guías las marmitas de gigante que había visitado por el día, le pareció ver junto a ellas a dos jóvenes hermosos tumbados sobre la hierba secándose al sol. on Francisco llevaba toda la mañana recorriendo la hoz de Valdeinfiernos, en los confines del término de Lorca, lindando ya con la provincia de Almería. Había salido muy temprano de su ciudad acompañado, aunque no por su gusto, de su fiel criado Jacinto. Su figura, a lomos de su caballo, y la de su acompañante sobre una mula bien pertrechada con aguaderas para llevar todas las herramientas que utilizaban y para recoger en ellas las piedras que su amo recogía en cada viaje, era muy conocida en la zona. En cuanto tenía ocasión, salía al campo en busca de fósiles y de restos primitivos, a los que tenía verdadera afición. Para llegar hasta allí habían recorrido un paisaje agreste, casi lunar, hasta llegar a la localidad de La Parroquia; desde allí habían cogido la larga cuesta que, en dirección norte, les llevaba hasta el collado de los Carasoles. Antes de cruzarlo el paisaje cambiaba bruscamente y los pinos invadían la montaña copiosamente. Siguiendo el camino del embalse, habían bajado hasta él, hasta encontrar el terreno despejado, pero pantanoso, que habían tenido que rodear para evitar que los animales que montaban se hundieran hasta las rodillas en el cieno que abundaba, casi más que el agua, en los alrededores del pantano. Los arrastres periódicos de limo y greda que las lluvias torrenciales de la zona llevaban hasta allí, le conferían un aspecto extraño, más de humedal que de embalse. D 171 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. 1870, CÁNOVAS Y COBEÑO Durante toda la mañana habían estado recorriendo a pie los cerros cercanos. Habían visitado los abrigos de Los Gavilanes y El Mojao, que ya conocían de otras excursiones, pero don Francisco no se cansaba de mirar las figuras prehistóricas que decoraban sus paredes, aunque no era esa su especialidad. Don Francisco Cánovas y Cobeño había nacido cincuenta años antes en Lorca. Había ejercido como médico durante veinte años en su ciudad, hasta que decidió dedicarse a la enseñanza seis años atrás. Había estado como catedrático interino de Historial Natural, su verdadera afición, en el Instituto lorquino durante cinco años, hasta que había conseguido ganar la cátedra, tras completar en Madrid su formación en la Universidad; nunca se cansaba de estudiar, obteniendo el diploma de Cirugía y el título de Licenciado en Historial Natural y Agricultura. Ahora, por fin, estaba haciendo lo que más le gustaba: enseñar historial natural y recorrer incansablemente todo el término de Lorca, uno de los más extensos de España, buscando las raíces prehistóricas de su tierra. Al volver adonde habían dejado los caballos atados, Jacinto sonrió pensando que su amo, por una vez, se había cansado pronto e iban a emprender la vuelta a la ciudad. Al ver a don Francisco, ya izado en su caballo, coger dirección oeste alejándose del pantano, espoleó su mula hasta acercarse a él mientras le gritaba: — ¡Don Francisco, que por ahí no es! — Ya lo sé, hombre, ya lo sé. No hace falta que grites. — Pero... — Vamos a explorar un poco esa zona –dijo señalando hacia poniente–. Nunca hemos pasado de aquí, y hay que ver cosas nuevas. — Pero no nos va a dar tiempo... –intentó de nuevo protestar–. — Tranquilo Jacinto. Haremos sólo una pequeña incursión. El criado, conociendo la determinación de su amo, desistió de las protestas y se asentó bien sobre su mula dispuesto a seguirle. Avanzaron rápidamente por la ribera del poco caudaloso río Caramel, como si transitaran por un camino. Al rato llegaron adonde la rambla Mayor se encontraba con el río. Don Francisco detuvo su caballo y se quedó contemplando las pozas rocosas que allí se habían formado como piscinas naturales y la gran cantidad de aves que revoloteaban junto a ellas. — ¿No te parece hermoso? –preguntó a su criado oteando toda la zona–. 172 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. 1870, CÁNOVAS Y COBEÑO Jacinto ni contestó; sabía que era una pregunta retórica que había oído ya mil veces y que lo único que significaba era que el paisaje le gustaba a su amo y que no se pararía allí. Giraron un poco hacia el sur, siguiendo siempre la cuenca del río, y pasaron pegados a los grandes bosques de pinos que cubrían la Serrata de Guadalupe, con una espesura que no les dejaba ver la cumbre. Poco después se separaron un poco del río y comenzaron a subir por una estrecha senda entre los pinos hasta llegar a Las Almohallas, un paraje singular donde hicieron un pequeño descanso en uno de los pocos claros que había. Después iniciaron un rápido y cómodo descenso hasta alcanzar de nuevo la cuenca del río, junto a una pequeña presa que abastecía un molino cercano. A escasos metros encontraron una nueva desembocadura, la del arroyo del Moral. El silencio reinante del lugar, en el que sólo se oía el continuo murmullo del correr de las aguas y algún que otro graznido, animaron a don Francisco a dirigirse hacia el norte, cogiendo la parte derecha del arroyo, sobrecogido por la quietud y la soledad que presidían aquellos parajes. Jacinto, sin atreverse a interrumpir de nuevo a su amo, recomponía su postura sobre la mula tratando de aliviar su dolorido trasero. Paralelos al arroyo, subieron varios kilómetros hasta llegar a una zona más plana. Allí se detuvo de nuevo don Francisco y giró su caballo ciento ochenta grados para contemplar el paisaje. Abajo se veía el río y la gran llanura que lo circundaba, al fondo las grandes sierras cubiertas de pinadas. — Aquello –dijo señalando a su derecha, hacia el suroeste– debe ser la Sierra de María, y aquello otro –dijo sin dejar de señalar el paisaje de occidente a oriente– El Gabar, esa mole solitaria tan magnífica... — ¿Cómo sabe usted eso? –preguntó incrédulo Jacinto–. — Estudiando, leyendo. ¿O crees que me lo invento? –preguntó picando un poco al criado–. — No, no. Si usted lo dice... Don Francisco Cánovas y Cobeño era en realidad un gran conocedor del terreno, aunque esa parte se quedaba un poco fuera de lo que él dominaba. En un libro que había publicado años antes, en 1862, que tituló Nociones elementales de Historia Natural, había recogido una minuciosa descripción de los terrenos del término municipal de Lorca, gracias a los conocimientos que había adquirido en sus innumerables investigaciones de campo, que le habían dado un amplio conocimiento de la región. El escrito era de gran valor porque en esa época no existía aún un mapa geológico; la Comisión 173 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. 1870, CÁNOVAS Y COBEÑO del Mapa Geológico empezaría sus trabajos años después. Cánovas y Cobeño se había adelantado así a los sesudos científicos de la época, si bien en una pequeña área de España. Por un momento echó de menos no haber visitado a fondo aquellos lugares para haberlos incluido en su escrito. — La de más a la izquierda –siguió con su explicación al criado– es Sierra Larga, y allí, donde acaba, ya es provincia de Murcia. — ¿Entonces dónde estamos? –preguntó boquiabierto Jacinto–. — En la provincia de Almería –contestó volviendo a recorrer con su mirada el horizonte–. — ¿Y usted cree que hacemos bien estando aquí? –preguntó el criado siguiendo el recorrido de la mirada de su amo–. — Pero hombre de Dios. ¿Qué más da? ¿Tú has visto alguna línea que divida las provincias? — No. — ¿Tú ves alguna diferencia entre este paisaje –dijo señalando al frente, hacia el sur– y aquél otro –añadió señalando ahora hacia su izquierda, al este–. — No. — Entonces. Esos son convencionalismos. Por algún sitio había que dividir las provincias, pero el paisaje y sus gentes no las divide nadie... –concluyó el docente mientras giraba de nuevo su caballo dispuesto a continuar el camino–. Minutos después avistaron una cortijada. Jacinto se animó pensando que su amo pararía allí la caminata, pero suspiró resignado al ver que no se acercaba a ella. Dejándola a su izquierda, prosiguieron su camino varios cientos de metros más. De pronto, don Francisco detuvo su animal y se quedó mirando fijamente hacia un rincón rocoso situado al otro lado del arroyo, que ahora fluía entre rocas haciéndolo casi inaccesible para las monturas. — Ahí nos vamos a parar –dijo señalando una gruta que se abría en el macizo–. Jacinto no tardó ni un segundo en apearse de su montura; estaba loco por echar pie a tierra. Amarraron los caballos a un pino y se dispusieron a bajar la pendiente para cruzar el arroyo. Subieron la pendiente del otro lado, don Francisco sin perder de vista la enorme cueva a la que se acercaba, y su criado sin parar de protestar por las piedras que resbalaban bajo sus pies. Al llegar arriba se detuvieron junto a una enorme roca que tapaba parcialmente el acceso a la cueva. Mientras el 174 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. 1870, CÁNOVAS Y COBEÑO amo sacaba su libreta y su lapicero y anotaba concienzudamente la situación y las medidas aproximadas de la gruta, el criado se sentó a descansar, sin mostrar el más mínimo entusiasmo. Durante una hora don Francisco recorrió una y otra vez la cueva rebuscando por el suelo y recogiendo algunas piedras talladas que iba amontonando junto a la entrada. Palpó varias veces las paredes de roca tratando de encontrar algún vestigio de pintura en ellas sin ningún éxito. De vez en cuando hablaba en voz alta, sin que su criado, que ya sabía que en realidad no se dirigía a él, le contestara: — Los derrumbes han cubierto gran parte de la cueva, sin duda. Aquí debajo debe de haber un filón... — ¿De oro? –contestó Jacinto saltando de su asiento como un resorte–. — No hombre, no, de restos primitivos que han debido quedar sepultados debajo de todo esto. — ¿Y ahora hay que ponerse a cavar? –preguntó asustado–. — No seas bruto. Necesitaríamos meses para eso. Hay que hacerlo con sumo cuidado, para no destruir nada de lo que se encuentre. No es labor de un rato. — Menos mal... –dijo el criado, que ya se veía con la pala en la mano, en voz baja–. El docente volvió a su exploración dejando volar su mente, imaginando las criaturas que durante cientos o miles de años habrían morado allí y la cantidad de cosas que se hallarían escondidas bajo sus pies. Aunque no era su verdadero campo, le gustaba, de vez en cuando, imaginarse arqueólogo. Convencido de que sin remover las piedras y escombros no encontraría nada más, y lo que a él más le interesaba, los fósiles, estarían, si es que estaban, en lo más hondo de la cueva, salió por fin hasta la roca de la entrada donde el paciente Jacinto jugueteaba con algo en las manos. — ¿Qué tienes ahí? –preguntó a su criado, que se sobresaltó al oír la voz de su amo–. — Esto –dijo enseñando lo que le ocupaba–. — ¡Pero si es un hacha! –exclamó don Francisco acercándose a su criado para cogerla–. — Sí. Eso parece... –dijo Jacinto con desgana–. — ¿Dónde la has encontrado? –le preguntó mientras la manoseaba con delicadeza–. 175 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. 1870, CÁNOVAS Y COBEÑO — Ahí, en ese rincón –dijo señalando apenas un metro dentro de la cueva–. — Parece de bronce... –dijo pensativo–. Jacinto, esto es un gran hallazgo –dijo mostrándosela entusiasmado–. — ¿Sí? –contestó el criado apático–. — Esto tiene al menos cuatro o cinco mil años... — ¿Tantos? –preguntó el criado que seguía sin verle a aquello la gracia y que estaba deseando irse–. — ¿No te das cuenta del valor que tiene? Ahora sí que estoy seguro que aquí debajo tiene que haber grandes tesoros. — ¿De oro? –preguntó Jacinto, que al volver a oír la palabra tesoro se le habían puesto las orejas de punta–. — ¡Qué manía con el oro! No hombre, no, de cosas como ésta –dijo mostrando el hacha–. — Pues si tanto valor tiene, añádala a su colección. ¿Nos vamos ya? — Pero que bruto eres Jacinto –le contestó volviendo a introducirse en la cueva hacia la dirección que el criado le había señalado–. Tardó un rato en salir, convencido de que no encontraría nada más. Guardó el hacha de bronce en su bolsillo y le dijo al criado que cargara con las piedras que había seleccionado, lo que a pesar del peso hizo de mil amores pensando ya en la vuelta. Sin subirse a los caballos, se acercaron hasta uno de los cortijos cercanos. Don Francisco quería recabar toda la información posible del lugar para plasmarlo todo en su libreta, y Jacinto deseaba un buen trago de agua fresca y algo que llevarse a la boca. Mientras el amo interrogaba al sumiso cortijero, anotando que el lugar del hacha lo llamaban la Cueva de Ambrosio –por el nombre de la cortijada, le aclaró el campesino– Jacinto daba buena cuenta de todo lo que la mujer de la casa le ofrecía generosamente. El docente, tras su interrogatorio, tomó unos buenos tragos de agua fresca y un trozo de queso delicioso y preguntó el camino más derecho para la vuelta al pantano de Valdeinfiernos, dudando que dada la hora pudieran ya volver de día a Lorca. Hizo caso a las indicaciones del cortijero y se dirigieron en dirección este hacia los primeros pinos. No había camino pero le habían asegurado que era lo más rápido para volver al pantano. Al salir de la pinada bajaron hasta el llano y pasaron por el cortijo de Guadalupe, viendo a la derecha la 176 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. 1870, CÁNOVAS Y COBEÑO Serrata junto a la que habían pasado a la ida y comprendiendo que habían dado una gran vuelta para llegar a la cueva descubierta. Tardaron muy poco en llegar a la rambla Mayor y la cruzaron, junto a las marmitas de gigante, las grandes pozas naturales que había en el encuentro de la rambla con el río Caramel, pero esta vez sin detenerse. El sol caía cada vez mas deprisa y querían llegar a un lugar civilizado antes de que se les echara la noche encima. Al llegar al pantano, cogieron el mismo camino, entre los pinos, por el que habían llegado por la mañana y atravesaron el collado de los Carasoles cuando ya el sol empezaba a ponerse. Arrearon a los caballos en la cuesta abajo y llegaron a La Parroquia casi de noche. En la pequeña población nadie se extrañó al verlos, no era la primera vez que la visitaban. El alcalde pedáneo los acogió en su casa, no era cuestión de hacer el resto del camino de noche. Don Francisco sabía por experiencia que su mujer prefería que hiciera noche donde tocara a que caminara por los campos en la oscuridad. Mientras Jacinto disfrutaba con las criadas que lo agasajaban en la cocina, don Francisco contó a su anfitrión el descubrimiento que había hecho y las grandes posibilidades que tenía aquella Cueva de Ambrosio. Cuando por fin cayó rendido en la cama, al médico lorquino apenas le dio tiempo a soñar despierto con volver a la cueva y hacer grandes y nuevos descubrimientos en ella. Luego, dormido, tuvo un extraño sueño: seres mitológicos lo guiaban por el aire enseñándole cada uno de los rincones que él tan bien conocía, tal y como eran miles de años atrás. Al sobrevolar con sus guías las marmitas de gigante que había visitado por el día, le pareció ver junto a ellas a dos jóvenes hermosos tumbados sobre la hierba secándose al sol. Después su sueño se esfumó y durmió a pierna suelta el resto de la noche, sin oír siquiera los terribles ronquidos de Jacinto que retumbaban por toda la casa. 177 22 EL ENFRENTAMIENTO Tani, avergonzado, dejó de luchar. Encajaba como podía los terribles golpes de su hermano que parecía haber enloquecido. omenzó la primavera y con ella el buen tiempo. La nieve había dado paso al resurgir de los verdes campos. En esa época todo emergía con fuerza, los bosques rebosaban de vida y de nuevas presas para los hermanos. Las salidas eran continuas y duraban todo el día. Río ya no podía acompañar a los dos hombres, su barriga era prominente y le dificultaba cada día más sus movimientos. Se limitaba a pequeñas excursiones en busca de plantas por los alrededores de la cueva. Casi siempre los dos hermanos salían juntos. De vez en cuando lo hacían por separado, repartiéndose las tareas por el territorio. Cuando eso sucedía, Tani solía volver antes que su hermano, que no se hartaba de la naturaleza y a veces volvía casi de noche. El pequeño estaba cada vez más obsesionado con las relaciones amorosas nocturnas de la pareja. Cuando Ambros no estaba en la cueva, Tani se dedicaba a observar con descaro a Río, cada día más hermosa, barriga incluida. Ella hacía sus tareas sabiéndose observada y sólo tenía para el pequeño alguna que otra mirada furtiva. Entonces veía el deseo en sus ojos y se estremecía porque se parecía cada vez más a su hermano. Cuando iban por separado, Tani volvía lo más pronto posible para estar a solas con la hembra, aunque fuera a distancia. Uno de esos días, antes de cruzar el arroyo vio a Río aseándose en el agua, había terminado su faena y se refrescaba en la corriente cristalina. Se agazapó para observarla sin ser visto y disfrutó viendo como la hembra masajeaba su cuerpo desnudo con delicadeza. Por un momento creyó que sus miradas se habían cruzado y C 179 EL ENFRENTAMIENTO dudó si la hembra lo había visto acechando. Ella no hizo nada que hiciera ver que así había sido. Acabó su relajo y subió hacia la cueva aún mojada, con el agua reflejándose en su espalda por los rayos del sol. Tani estaba enloquecido con aquel cuerpo, salió de su escondite y a grandes zancadas cruzó el arroyo y se presentó en la cueva antes de que ella hubiese cubierto su cuerpo. Se detuvo en la entrada justo cuando ella se volvía al oír ruido, mostrando toda su desnudez. Tras un instante de duda, Tani corrió hacia ella que, asustada por el ímpetu del joven, trató de huir sin éxito, el deseo del pequeño rezumaba por todos sus poros. Ella forcejeó cuanto pudo hasta caer de espaldas, arañándose la espalda con las piedras del suelo. Tani se puso con rapidez encima de ella tratando de sujetarle las manos, pero no pudo evitar que, en un último esfuerzo, ella le arañara la cara con sus uñas. En lugar de abandonar el ataque, aquello lo enloqueció aún más, y a partir de ese momento Río nada pudo hacer por contenerlo. Con los ojos casi desorbitados por el ansia de poseerla, la penetró con rudeza y lastimó aún más su espalda con cada empujón violento que realizaba ya dentro de ella. La lucha de la hembra había cesado, por miedo a una reacción más violenta y poco después la respiración entrecortada de ambos indicó que estaban a punto de conseguir el éxito. Los ojos de Lobo, desde su atalaya, miraban curiosos la culminación del orgasmo y los pequeños gritos de placer de la pareja. Logrado su propósito, Tani se dio cuenta de lo que había hecho y corrió hacia la salida sin mirar para atrás. Río trataba mientras tanto de limpiarse las piedrecitas que se habían incrustado en su espalda haciéndola sangrar. Lobo siguió a su amo que ya corría atravesando el arroyo, sin saber ni dónde se dirigía. Ambros notó a su llegada una actitud extraña en su pareja. Se acercó para abrazarla y notó como se quejaba tratando de que no apretara su espalda. Extrañado, metió la mano por debajo de las pieles que cubrían el cuerpo de Río y se quedó mirándola al ver los rastros de sangre entre sus dedos. Después miró con estupor las heridas, aún frescas en la espalda de su compañera. La interrogó tratando en vano de que ella le diera explicaciones creíbles de cómo se había hecho aquello, no le valía la explicación de una caída con la que ella, balbuceando, trataba de justificar las heridas; no lo convenció, sobre todo por su actitud temerosa. Empezaba a sospechar de que algo más había pasado cuando Tani apareció en la cueva. Aunque el sol le hacía al recién llegado estar en penumbra, el mayor pudo ver los rastros de los arañazos en la cara de su hermano. 180 EL ENFRENTAMIENTO — ¿Cómo te has hecho eso? –le preguntó señalándole la cara–. — Con una rama –contestó Tani bajando la mirada–. — ¿Con una rama? –volvió a preguntar extrañado–. — Sí, eso he dicho –contestó adentrándose en la cueva sin atreverse a mirar a Río, que permanecía quieta con la mirada baja–. Ambros los miraba a ambos sin saber qué pensar. La actitud de los dos y sus miradas culpables le hicieron caer en la cuenta. Se acercó impetuoso hacía la hembra: — ¿Qué ha pasado aquí? –preguntó con rabia–. — Déjala –estalló Tani–. Ella no ha tenido la culpa. — ¿La culpa de qué? –preguntó temiéndose la respuesta–. — He sido yo. No he podido contenerme –exclamó el pequeño con rabia–. — ¿Contenerte? ¿La has atacado? ¿La has violado? –preguntó sabiendo ya la respuesta–. A Tani no le dio tiempo a contestar, todos los cabos estaban atados y Ambros se dirigió furioso hacia su hermano golpeándolo con dureza. El pequeño cayó al suelo ante la mirada expectante de Lobo y los gritos de Río para que no lo atacara. Al levantarse volvió a ser golpeado, trató de defenderse, pero su sensación de culpa le hacía ser débil frente a la avalancha que se le venía encima. Río trató de intervenir, pero la furia desatada de Ambros la hizo desistir por miedo a que su criatura saliera mal parada en la refriega. Tani, avergonzado, dejó de luchar. Encajaba como podía los terribles golpes de su hermano que parecía haber enloquecido. Sangraba abundantemente por la boca y notaba un dolor punzante en el pecho cada vez que intentaba moverse. Aún así trató de huir hacia la salida, siendo alcanzado por Ambros que se tiró sobre él como un felino. El pequeño cayó al suelo, junto a la roca en que Lobo, excitado por la lucha se limitaba a enseñarle los colmillos al agresor pero sin atreverse a intervenir; a duras penas se estaba conteniendo y respetando la jerarquía del jefe de aquella pequeña tribu. Otro montón de golpes cayeron sobre el pequeño, que ya no sabía cómo taparse para evitarlos. En un momento de descanso que se había tomado el agresor, que respiraba agitadamente por el esfuerzo con que se empleaba, Tani consiguió salir fuera, pero de nuevo fue alcanzado y ambos rodaron por la ladera hasta llegar al arroyo entrelazados. El agua no disminuyó la embestida y los golpes continuaron sin piedad, hasta que Río, armada de valor, se acercó hasta ellos gritando a pleno pulmón: 181 EL ENFRENTAMIENTO — ¡¡Déjalo, lo vas a matar!! Ambros la miró mientras ella trataba de que soltara a su hermano, después miró hacia él y vio el lamentable estado en que lo había dejado. No se movía, pese a haber cesado los golpes, y respiraba dificultosamente con los ojos cerrados. El parón le hizo enfriarse y ver que si seguía así acabaría con su hermano. Se dejó empujar por Río hacia un lado y cayó boca arriba con el pecho a punto de reventarle. Así estuvo uno segundos, después se levantó y corrió como un poseso en sentido contrario a la cueva. Río se acercó hasta el herido y trató de incorporarlo, pero los gritos de dolor al moverlo le hicieron desistir. Ambros se detuvo al oír los terribles lamentos de su hermano y volvió la cabeza para mirarlo, luego continuó con su carrera. Con mucho cuidado, la hembra lavó las heridas exteriores con agua del arroyo, y se dio cuenta que las más graves estaban en el interior. Subió hasta la cueva a buscar sus plantas. Al volver vio a Ambros de pie junto a su hermano, mirándolo en silencio. Ella bajó la ladera y se encaró con él: — ¡Casi lo matas! –le gritó con rabia–. — ¡Te ha violado! –contestó desafiante–. — Y tú también. ¿O es que lo has olvidado? –replicó valientemente–. — Pero… –intento explicarse Ambros–. -¿Pero qué? ¿Tú si tenías derecho? –seguía el desafío–. Me atacaste por la espalda, me penetraste como un animal y saliste huyendo sin que te pudiera ver la cara. Me dejaste tirada en el río después de asaltarme ¿Te acuerdas? –Río se iba envalentonando–, y nadie te dio una paliza de muerte por ello, aunque te la merecieras. Quizás es lo que deberían haberte hecho –concluyó en voz baja–. Ambros se quedó petrificado, nunca la había visto así, nunca había hablado de aquel primer encuentro con ella. Por una vez sintió que no tenía el poder en sus manos, y reflexionó viendo que su arrogancia era la que le había llevado por la vida a todos los problemas que había tenido, y su hermano, paciente, no sólo le había ayudado, sino que había sufrido con él los castigos que a él solo le correspondían. Río lo sacó de su reflexión: — Hay que subirlo a la cueva –dijo mirándolo–, o quieres que se muera aquí, como un animal. El mayor, después del revolcón que su hembra le acababa de dar, no estaba para contestar. Se agachó para coger a su hermano, pero se vio interrumpido por la impetuosa Río: 182 EL ENFRENTAMIENTO — ¡Así no! –le gritó–. Tiene algo roto por dentro, y aparte del dolor que le supondría, ese algo podría matarlo. Hay que preparar algo para subirlo con cuidado. Ante tal razonamiento, el mayor reaccionó de inmediato y buscó, azorado entre las primeras sombras de la noche, algo en qué subirlo, sin saber muy bien el qué. De nuevo su pareja, mucho más lúcida en aquellos instantes, le dio la solución: — Busca dos palos largos y ata a ellos una de las pieles como puedas, trataremos de subirlo sobre ella. De manera sumisa, por primera vez en su vida, obedeció la orden sin rechistar y dispuso unas rudimentarias angarillas para su hermano. Con sumo cuidado, movieron al herido entre los dos hasta colocarlo sobre la piel; después, entre los quejidos de dolor de Tani, agarraron los palos, cada uno por un extremo y subieron despacio –Río apenas podía sostenerse– hasta la cueva, dejando al herido sobre la piel junto al fuego. Ella, agotada, se sentó a descansar mientras él soltaba la piel de los palos con cuidado de no lastimar más a su maltrecho hermano. A la luz de la hoguera avivada, ella se dispuso a poner lo mejor de sus conocimientos para salvar al herido. Él miraba a su hermano pensando que de no haber intervenido Río hubiera llegado a matarlo. Se sentía despreciable, olvidando incluso el motivo por el que aquello había sucedido. Tras aplicarle los ungüentos y darle a beber pequeños sorbos del brebaje preparado al fuego, ambos permanecieron junto al herido, que seguía semiinconsciente y con una sonora y agitada respiración. Ella se durmió enseguida, estaba exhausta y le pesaba la tripa más que nunca. Lobo abandonó su vigilancia y se acercó hasta Tani, apoyando su cabeza en una de las manos del herido. A Ambros le pareció que su hermano había movido ligeramente uno de los dedos para acariciar a su lobo. Apenas pegó ojo durante toda la noche, reflexionando sobre lo que había oído y sobre lo que había sido su vida hasta entonces; sólo lo sacaban de sus pensamientos los gruñidos de dolor de Tani cada vez que movía, aunque fuese ligeramente, su cuerpo. La noche se le hizo muy larga. Al amanecer, le dieron otra pócima; las heridas exteriores no parecían revestir gravedad, no había ningún hueso roto, a pesar de los numerosos moratones que la luz del día dejaba ver por todo el cuerpo. Lo peor parecía estar dentro, algo se había roto y se clavaba como un cuchillo en el pecho de 183 EL ENFRENTAMIENTO Tani, que casi no podía abrir los ojos hinchados y amoratados. Río decidió vendarle el pecho con unas tiras de piel para evitar en lo posible los movimientos que tanto dolor le causaban; no podía hacer nada más. Ambros salió de la cueva después de la cura, necesitaba que le diera el aire y el sol para desentumecerse. No tenía ánimos para la caza y se dedicó a vagar durante toda la mañana. De pronto se dio cuenta de que había ido a parar hasta el río. Paseó junto a él, recordando los buenos momentos que había pasado allí con su hembra y recordando con tristeza el primer impetuoso asalto que le había hecho. Sus palabras le martilleaban los oídos como si estuviera volviendo a oírlas. Río pasó la mañana descansando y atendiendo a Tani, procurando que bebiera agua y de vez en cuando sus potingues, ignorando si le harían el bien que ella deseaba. Al despertar había notado bajo su vientre unos intermitentes dolores que achacaba al esfuerzo y la tensión del día anterior. Pensó que no era el momento de parir y decidió que no lo haría hasta que el enfermo sanara. Para ello sabía que tenía que cuidarse y prepararse alguna pócima de las que había visto hacer alguna vez en su lejano y olvidado poblado a otras mujeres. No dijo nada de ello al atribulado Ambros, que, desde que había dado rienda suelta a su salvaje furia sobre Tani parecía un corderito, aunque ella sabía que aquella actitud le duraría poco y que su arrogancia y fuerza volverían poco a poco a él porque era su forma de ser que, de alguna manera, ella admiraba. Por la tarde un sudor frío se apoderó del cuerpo del enfermo, delirando y tratando de moverse inquieto. Su hermano no se separó de él, sujetándolo cuando la fiebre le hacía removerse inquieto. La noche fue más tranquila y todos descansaron alrededor de la lumbre. En los días siguientes el herido parecía no mejorar, algo lo estaba matando por dentro y sus constantes quejidos herían a Ambros haciéndolo sentir culpable por su brutalidad. Río, aprovechando el estado de desconcierto del mayor, trataba de hablar con él para hacerle comprender lo sucedido: — Es un chico joven y fuerte. Nosotros hemos despertado su instinto. — ¿Nosotros? –respondió Ambros–. — Sí, nosotros. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras tenido que abandonar tu zona de descanso tras las piedras? ¿Qué hubieras hecho tú si cada noche hubieras oído como gozábamos con nuestros cuerpos? Nuestros gritos y nuestro placer han despertado en él 184 EL ENFRENTAMIENTO las necesidades de su cuerpo. ¿Cuánto tiempo habrías aguantado? –siguió preguntando sin dejar que Ambros la interrumpiera como quería–. ¿Qué futuro tiene tu hermano, sin otra hembra en la zona? Esto tenía que suceder y no lo debes culpar. Las reflexiones de Río dejaban sin palabras a Ambros, que se limitaba a rumiarlas en silencio y a estar cada vez más convencido de la verdad que engendraban las palabras de su hembra. Poco acostumbrado a reflexionar, la cabeza le ardía y entonces emprendía una veloz carrera saliendo de la cueva y desapareciendo durante horas, corriendo sin cesar por todos los bosques. Volvía con la cabeza más despejada y totalmente exhausto a la cueva, preguntando inquieto, nada más llegar si había habido algún cambio. El reposo y los brebajes de Río hicieron que días después la fiebre desapareciera y los lamentos de Tani disminuyeran de intensidad y de frecuencia, empezando a estar consciente cada vez más tiempo, a pesar de lo cual las conversaciones entre los hermanos se reducían a preguntar por la mejoría el mayor y a contestar que ya estaba mejor el pequeño. Río los miraba esperando el momento en que abordaran qué iba a pasar de allí en adelante. El primer día en que Tani pudo incorporarse un poco y comer algo sólido para empezar a recuperar fuerzas, le planteó a su hermano el deseo de abandonar la cueva. No quería que se repitiera la escena con Río y no estaba seguro de poder aguantar de nuevo los ruidos amorosos tras la valla de piedra. Desde la agresión, la pareja no había vuelto a yacer juntos; el desánimo que los invadía y el avanzado estado de gestación de la hembra no hacían propicios nuevos encuentros amorosos. Por las noches todos permanecían alrededor del fuego, pero Tani sabía que aquello no duraría siempre y por eso estaba dispuesto a separarse y buscar una nueva vida con la sola compañía de Lobo. Ambros trataba de disuadirlo cada vez que el tema salía a relucir y se disculpaba por su brutalidad, realmente arrepentido de casi haber dado muerte a su hermano. Trataba de convencerlo de que en su estado no podría sobrevivir solo y Tani asentía, diciendo que lo haría cuando estuviera recuperado. Cuando estaban a solas en la cueva, Río trataba de convencer a Tani de su locura y le insistía en que ella no le guardaba rencor por lo sucedido. Trataba de hacerle ver que entendía por qué había sucedido y que lo importante era que se llevara bien con su hermano, pero las reflexiones del pequeño sobre el futuro que le esperaba le hacían perder la esperanza de que cambiara de idea. 185 EL ENFRENTAMIENTO Mientras esto sucedía, el mayor reflexionaba durante sus cacerías –la despensa había quedado muy menguada– tratando de encontrar una solución para seguir con la pacífica vida que antes llevaban, pero siempre caía en la cuenta de que él sí llevaba una vida plena e intensa pero su hermano, como siempre, se llevaba la peor parte. Una idea iba rondando por su cabeza cada vez con más fuerza, pero no se atrevía a admitirla abiertamente. Lo único que tenía claro era que no quería que su hermano, abocado por él a aquella situación, tuviera que emprender de nuevo una azarosa aventura por su cuenta. La fortaleza de Tani hizo que en poco tiempo, desaparecidos los dolores del pecho, comenzara a salir de la cueva con su hermano para ayudarle en las cacerías. El sol y el ejercicio físico hicieron que pronto se olvidara de sus dolores y empezara a estar en forma a ojos vista. Ambros aprovechó una de las salidas de Tani, que ya se atrevía a salir solo a cazar acompañado de su fiel Lobo, para abordar el espinoso tema de su hermano con Río. Había madurado la idea que tanto había rondado por su cabeza y estaba dispuesto a exponerla a su compañera: — Hay que hacer algo para que Tani no nos abandone –dijo a Río que cada vez salía menos de la cueva agobiada por su pesada barriga y la inminencia del parto–. — ¿Hacer qué? Parece resuelto a irse, y no creo que tarde mucho en hacerlo –respondió interesándose por la actitud reflexiva, por una vez, de Ambros–. – Yo tengo una idea.... –dijo dubitativo–. — ¿Una idea? — Sí, una idea que le podría hacer cambiar de opinión –dijo mirándola a los ojos–. — ¿Qué lo haría cambiar de opinión? –repitió resistiendo la mirada en sus ojos–. — Sí. Pero depende de ti. — ¿De mí? ¿Qué puedo yo hacer por Tani? –preguntó intrigada–. — Lo mismo que haces por mí –dijo en voz baja bajando la mirada–. — ¿Cómo? — Compartiendo tu lecho con él –dijo bajando aún más la voz–. — Pero... — Fuiste tú la que dijiste que lo que había pasado era normal, que es un hombre joven... 186 EL ENFRENTAMIENTO — Y lo sigo pensando. — Entonces. ¿Qué te parece la idea? –preguntó de forma casi inaudible–. Río entendió qué era lo que pretendía Ambros. Durante varios minutos reflexionó, llegando a la conclusión de que no había otra salida; probablemente nunca se juntaran con otra tribu, y el pequeño se vería condenado a no poder disfrutar de algo tan natural como el sexo. Tenía que anteponer ante su relación con el mayor el que ambos no se separaran. La mirada casi avergonzada de su hombre, esperando atribulado, como nunca antes lo había visto, su reacción, le hizo decidirse: — Está bien, si eso es lo que quieres... –dijo por fin acercándose a él–. — No es lo que quiero, pero no veo otra solución... Todo cambiará entre nosotros –añadió entristecido–. — No, nada cambiará. Él tendrá mi cuerpo para su placer, pero nunca tendrá esto –dijo señalándose el corazón–. Nada cambiará entre nosotros –añadió muy segura–. Él no pudo articular palabra, un nudo atenazaba su garganta. Se abrazó sollozando a su compañera y la abrazó como pudo por encima de la barriga, quedando ambos en silencio durante un buen rato. El egoísta hermano mayor estaba dispuesto, por primera vez, a renunciar a algo para él tan querido, a compartir a su compañera para que el pequeño no tuviera que emprender un nuevo éxodo: — Si ya está decidido, díselo cuanto antes. Está a punto de marcharse –dijo separándose y rompiendo el abrazo que le estaba destrozando sus maltrechos riñones–. — Así lo haré –aseguró Ambros mientras sus manos acariciaban la cara de la hembra con suavidad, tratando de secarle las lágrimas que habían corrido por sus mejillas–. Río se relajó con las primeras caricias tiernas que recibía de su fogoso compañero y sintió que ya podía dejar de luchar contra la naturaleza: estaba dispuesta para parir y sabía que no tardaría en hacerlo. 187 23 DE NUEVO LA CONVIVENCIA En el otoño, Ambrosio ya gateaba como un loco por la cueva, perseguido las más de las veces por Lobo que lo revolcaba sobre el duro suelo ante las risas de los adultos. l día siguiente de la conversación de Ambros con Río, los dos hermanos salieron juntos a cazar. El pequeño dispuesto a comunicar, en cuanto tuviera ocasión, que al día siguiente abandonaría la cueva. Había pospuesto su salida, pero no podía dejar pasar más días, era la época ideal para hacerlo. El mayor por su parte salía dispuesto a plantear su solución y tratar de convencerlo para que se quedara con ellos. En el primer descanso que hicieron, nada más sentarse en un claro del bosque que acababan de recorrer, el mayor se adelantó e hizo su propuesta para la nueva convivencia. Tani quedó aturdido por unos momentos; la generosidad de su egoísta hermano lo había dejado sin palabras. Ambros, viendo la duda en los ojos de Tani, preguntó: — ¿No te parece una buena idea? — Es que... — Vamos, acéptala, es la mejor solución –le dijo con seguridad–. — Pero... –fue todo lo que acertó a contestar mientras se levantaba y se separaba un poco, dando la espalda a su hermano mientras reflexionaba–. El mayor respetó el momento de silencio para que el pequeño asimilara la propuesta, esperanzado en que aceptara al no haber planteado una negativa abierta. Sus palabras habían calado profundamente en el pequeño que poco a poco iba aceptando la idea; en realidad nunca le había hecho gracia alejarse solo separándose para siempre de su hermano. Lobo, que parecía consciente de la importante decisión que tenía que tomar su amo, se acercó A 189 DE NUEVO LA CONVIVENCIA hasta él y le lamió una mano, que colgaba inerte junto a su muslo, después se sentó mirando en la misma dirección que Tani, dispuesto a esperar su respuesta. Minutos después el pequeño se volvió hacia su hermano: — No creo que funcione –dijo con voz triste–. — ¿Por qué no, si todos ponemos de nuestra parte...? –le dijo con entusiasmo, tratando de desequilibrar la balanza–. — ¿Todos? ¿Qué dirá Río de tu locura? –preguntó sin perder la tristeza en su tono–. — Ella ya ha dicho que sí –le contestó tratando de hacerle ver que el camino estaba expedito–. — ¿Ya se lo has dicho? — Pues claro. ¿Crees que te lo plantearía sin contar con ella? — Yo... — Ella está conforme. También cree que es la mejor solución. — Pero... Vuestra relación... — Eso no debe preocuparte, nada cambiará entre nosotros. Se trata solo de sexo, de hacerte más feliz. — ¿Estáis seguros? — Lo estamos. No queremos que te vayas. Los dos hermanos se abrazaron mientras Lobo aullaba junto a ellos presintiendo que las aguas iban a volver a su cauce. Al separarse, Tani se dirigió a su hermano emocionado: — Déjame que lo piense un poco... Antes de volver a la cueva te daré mi respuesta. — De acuerdo. Hasta entonces tienes de tiempo para decir que sí. Y ahora volvamos a la caza, nuestras piezas nos están esperando... Ambos acometieron con furia la persecución de todo lo que se movía y derrocharon su energía con generosidad. Obtuvieron un botín como hacía tiempo que no lograban. Antes de cargarlo todo para regresar a la cueva, el pequeño se acercó a su hermano y con ambas manos lo agarró de los hombros mirándolo: — Está bien. Estoy dispuesto a intentarlo. — ¡Bien! –exclamó Ambros entusiasmado–. — Pero con una condición –añadió Tani antes de que su hermano volviera a abrazarlo–. — ¿Cuál es? –preguntó aguantando sus deseos de estrecharlo entre sus brazos–. 190 DE NUEVO LA CONVIVENCIA — Yo no quiero ser un estorbo. Si veo –añadió sin dejar que su hermano lo interrumpiera– que vuestra relación cambia por mi culpa, abandonaré la cueva para siempre. — Si así lo quieres, así será, pero verás como podemos hacerlo. Con todo dicho, los hermanos volvieron a juntar sus pechos. Los nuevos aullidos de entusiasmo de Lobo hicieron casi inaudible las gracias que, en un susurro, el pequeño dio a su hermano mayor. El día de Río fue muy diferente al que habían pasado los dos hermanos. Sabedora de que Ambros plantearía su solución, y segura de que su hermano acabaría aceptando, se había relajado de tal manera que, poco después de que ambos desaparecieran, los dolores habían aparecido en su bajo vientre. Antes de que crecieran en fuerza y fueran cada vez más seguidos, preparó como pudo algunas de sus pócimas con las hierbas que había seleccionado cuidadosamente para la ocasión, como había visto hacer en su tribu. Al ver correr por sus muslos un líquido caliente, supo que el momento había llegado y se dispuso a afrontar sola el momento. Lo había visto ya varias veces, incluso había ayudado en alguna ocasión a alguna joven parturienta, pero ella estaba sola. Aún con el miedo de lo que iba a suceder se alegró de que así fuera; sabía que los hombres, es esas ocasiones, eran más un estorbo que otra cosa, y que se asustaban como conejos ante la increíble explosión de la naturaleza. En cuclillas, como lo había visto hacer, recibió a la criatura entre grandes chillidos que la ayudaban a empujarlo hacia fuera. Cortó el cordón con una piedra afilada que había dispuesto a su lado, y lo ató ayudada por un pequeño palo que hacía de torniquete. Tras descansar unos momentos lavó al recién nacido que ya daba gritos de auténtica furia, no cabía duda que había salido en su vigor al padre. Luego bebió un poco de una de sus pócimas, se recostó sobre una piel, y lo puso sobre sí, dejándolo cerca de uno de sus pezones para que la criatura se aferrara a él en cuanto su instinto se lo pidiera. Acabada la faena cerró los ojos y descansó; estaba agotada, pero contenta porque todo parecía haber salido bien. Los dos hermanos, de vuelta con sus pesadas cargas sobre los hombros, cruzaron el arroyo y, de pronto, se pararon en seco mirándose con cara de extrañeza porque habían oído un raro aullido en la cueva que les pareció el de un felino. Volvieron a mirarse, soltaron sus fardos con presteza y subieron a grandes zancadas hasta la cueva temiendo que Río pudiera estar en 191 DE NUEVO LA CONVIVENCIA peligro; el aullido no era parecido a nada que conocieran. Se pararon resoplando junto a la roca de entrada y miraron sorprendidos el origen de los pequeños gritos que les habían parecido de un animal. Junto a la lumbre, descubrieron a Río y sobre ella a un pequeño ser que protestaba enrabietado porque aún le faltaba habilidad para mantener el pezón de su madre dentro de su boca. Ambos se miraron sonriendo, no había ningún peligro, el hijo de Ambros y Río, que sonreía tímidamente, había venido al mundo. Sin saber muy bien qué hacer, se acercaron hasta la madre interesándose por ella. Habían pasado ya varias horas desde el alumbramiento y empezaba a encontrarse mejor. Pidió que le acercaran uno de sus brebajes y, tras beberlo, sujetó al niño por las axilas y lo elevó enseñándolo a los dos boquiabiertos hermanos. — Es un macho –dijo orgullosa–. — Ya se ve –dijo el padre señalándole sus enormes testículos–. — Sí, no hay duda –dijo Tani imitando la ridícula postura de su hermano señalando hacia el mismo sitio que éste–. La madre sonrió meneando la cabeza para ambos lados y volvió a dejar a la criatura entre sus henchidos pechos, repletos de leche para el pequeño. La novedad entretuvo a los hermanos durante varios días. Mientras la madre se había recuperado con sorprendente rapidez, ellos se pasaban el día mirando al niño, esperando a ver qué hacía. A los dos días, hartos de ver que la criatura solo se dedicaba a sacar todo lo que podía de los pechos de Río, a mear y cagar sin control, y luego a dormir, siempre por ese orden, decidieron reemprender sus salidas a cazar. Tani ya había agradecido a ambos el nuevo orden en el que se desarrollaría la convivencia, aunque quedaba aún pendiente saber cómo se iban a organizar, había que dar forma al asunto. Dado que el momento aún no era el oportuno, decidieron dejarlo para más adelante y emplearse en aprovisionar la despensa aprovechando lo que la espléndida primavera les ofrecía. Unas semanas después, Río ya estaba en plena forma; la actividad le había hecho recuperar su espléndido cuerpo, en el que apenas se notaban los efectos del embarazo, salvo en sus enormes pechos, que casi no daban abasto para satisfacer al pequeño devorador que se había hecho dueño de ellos. Ambros estaba ya ansioso por poseer de nuevo a su hembra, pero antes de hacerlo, consecuente con lo que había ideado, planteó a ambos cómo podían organizarse para evitar disputas. Río estuvo de acuerdo en que cada 192 DE NUEVO LA CONVIVENCIA día su cuerpo sería para uno de los hermanos, y yacería con él tras el muro de piedra. Tani se sentía incómodo por la situación, pero deseoso de empezar las rotaciones y Ambros un poco asustado por cómo reaccionaría cuando empezara la acción. La primera noche en que volvieron a oírse los gemidos tras el muro, el pequeño se sintió de nuevo excitado. Se despertó varias veces porque su hermano parecía querer recuperar el tiempo perdido con su hembra, pero ahora no sentía lo mismo que antes, sólo ansiedad porque llegara pronto el día siguiente y poder esconder su cabeza en el seno de Río mientras la penetraba sin violencia; pronto le llegaría su turno. Para el mayor la nueva situación fue más difícil. La novedad de encontrarse solo junto al fuego, oyendo el placer de la nueva pareja tras las piedras, le puso de mal humor y empezó a entender todo lo que su hermano había pasado durante meses. A pesar de lo incómodo de la situación, descubrió sorprendido como su cuerpo se excitaba con los eróticos ruidos. A punto de estallar salió de la cueva y estuvo un rato refrescándose en el arroyo. Cuando volvió a entrar solo se oía la respiración profunda y acompasada de los nuevos amantes. Consiguió dormir un rato hasta el amanecer, en que de nuevo los fogosos gemidos de su hermano le hicieron abandonar la cueva atormentado. No estaba seguro de poder aguantar aquello noche sí y noche no, pero ya no había vuelta atrás. Vagó durante horas con los gritos y resoplidos de la pareja resonándole en los oídos. Casi sin darse cuenta se encontró en los Lavaderos de Tello, la zona que había recorrido el primer día de su llegada a la cueva remontando, aguas arriba el arroyo del Moral, y que se encontraba en la zona de atrás del macizo rocoso que albergaba la gruta, a menos de una hora de ella. La quietud del lugar sosegó poco a poco su ánimo. Recorrió los numerosos abrigos que había a ambos lados del arroyo curioseando para matar el tiempo; había decidido dejar sola a la nueva pareja durante todo el día. Cuando regresó, Tani había salido a cazar y a buscarlo, y Río acometía sus tareas cotidianas con toda normalidad. Lo recibió alegre, como otras veces, sin que notara nada extraño en su comportamiento. Lo único diferente a otros días fue un prolongado abrazo que su hembra le dio en silencio. Los días siguientes fueron igual de duros para él, que no acababa de acostumbrarse a la sola compañía de Lobo por las noches. Las noches que le tocaba descanso amoroso se acostumbró a dejar la cueva antes de amanecer 193 DE NUEVO LA CONVIVENCIA e irse a visitar sus nuevas cuevas. Para pasar el tiempo se había llevado hasta ellas algunos de los pertrechos que utilizaba para pintar y empezó de nuevo con su afición. Con poca inspiración hacía pequeños y extraños dibujos casi irreconocibles, que era lo que le dictaba su atormentada mente. Luego, ya avanzado el día, volvía a por su hermano para salir de caza. Los primeros días lo hacían en silencio; Tani sabía por lo que su hermano estaba pasando y lo dejaba tranquilo pensando que pronto las aguas volverían a su cauce y todos aceptarían con normalidad la nueva organización de la tribu. Río, por su parte, pasó las primeras noches con Tani con la imagen de Ambros en la cabeza, pero pronto aprendió a disfrutar también con el pequeño. Aunque muy parecidos en su comportamiento, ella disfrutaba con lo mejor de cada uno. Era, en el fondo, y al contrario que el mayor, la que mejor parada había salido con el nuevo estatus; la competencia de sus dos hombres le hacía tener cada noche un fogoso amante, y aprendió a disfrutar de cada uno de ellos. Su corazón, sin embargo, no cambió, tal y como le había prometido a Ambros, y no respiró tranquila hasta que vio que él ya había asimilado el cambio y su comportamiento volvió a ser casi el de siempre y había retomado con decisión y seguridad la jefatura de la pequeña tribu. Pasados los peores momentos, ella planteó, un día de lluvia en que los tres se juntaron junto al fuego, que debía pensar un nombre para la criatura, que seguía creciendo sano como una manzana. La cuestión, aparentemente sencilla, les resultó complicada, eran incapaces de encontrar un nombre adecuado. Al final de la tarde, cuando el agua empezaba a dejar de martillear las rocas, Tani tuvo una idea: — ¡Ya lo tengo! –exclamó alborozado, sorprendiendo a los demás que jugueteaban con las brasas a punto de rendirse–. — ¿Qué se te ha ocurrido? –preguntó su hermano con desgana–. — Tú te llamas Ambros –dijo señalándolo–, y tú Río –ahora la señaló a ella–. — ¡Vaya descubrimiento! –le contestó el padre–. Te recuerdo que el nombre que buscamos es el del niño. — Pues eso, el hijo de Ambros y Río se debería llamar Ambrosrío –dijo mirando alegre a la pareja–. — Ambrosrío... Suena fatal... –dijo el padre pensativo–. — Pues a mí me gusta –se apresuró a decir la madre–. Es el resumen de nosotros dos –dijo mirando al dubitativo Ambros–. 194 DE NUEVO LA CONVIVENCIA — No sé... Si os parece bien... — ¡A mí sí! –dijo rápidamente la madre. Tani guardaba silencio tras dar la idea para que fueran los padres los que decidieran–-. — Pues nada Ambrosrío –dijo el padre dando un cachete en el culo a la criatura–. Ya tienes nombre. El hecho de no haber sido él, el padre, el que ideó el nombre, y la dificultad de pronunciación de la r tras la s, hizo que, en poco tiempo, el nombre cambiara, perdiendo la r y el acento en la i que rompía el diptongo y se quedara en Ambrosio, que es como ya le llamaban todos para gran satisfacción del transformador del nombre, orgulloso de haber puesto su sello en el nombre de su hijo. Durante todo el verano, Ambros volvió casi cada día a Tello; era el lugar donde se encontraba a sí mismo y que ya conocía como la palma de su mano. Una tarde, antes de abandonarlo para irse a la cueva, apareció tras las cañas, junto al arroyo, un hermoso ciervo. Después de observarlo mientras bebía agua en el arroyo, trató de alcanzarlo por pura diversión, no tenía sus armas de caza cerca, y corrió tras él largo rato hasta que lo perdió de vista sumergido en la espesura de los pinos. Descansó con la respiración entrecortada pensando en la hermosura de aquél ejemplar. Volvió a la cueva alegre y sonriente cuando ya era casi de noche. Las siguientes veces que volvió a las cuevas de Tello no apareció el bello animal. Con la imagen de la formidable cornamenta en su cabeza, empezó a esbozar un dibujo en una de las paredes del abrigo que más frecuentaba, uno de los primeros que había al llegar al lugar. Dedicó varias semanas a perfeccionar su dibujo y, cuando estuvo satisfecho con el resultado, se dedicó pacientemente a colorearlo, tratando de darle toda la viveza que había visto en el animal. En esas semanas consiguió, mientras pintaba y pintaba, olvidarse de las terribles y solitarias noches que pasaba solo junto al fuego. Convirtió aquella cueva en su santuario, y nada dijo de ella ni de su pintura a su hermano ni a Río, a la que tanto le gustaban sus caballos en las paredes. En el otoño, Ambrosio ya gateaba como loco por la cueva, perseguido las más de las veces por Lobo que lo revolcaba sobre el duro suelo ante las risas de los adultos, que habían redoblado su actividad preparándose para el invierno que se acercaba acortando los días. Los dos hombres aprovechaban cada día para cazar y recoger provisiones, amontonando una gran cantidad de leña y ramas cerca de la cueva, y Río salía a recoger plantas con su hijo amarrado a la espalda como si fuera un fardo. 195 DE NUEVO LA CONVIVENCIA Cuando cayeron las primeras nieves todos supieron que llegaba el tiempo de la reclusión y que sería una temporada difícil. Ahora sí que tendrían que convivir hora tras hora, día tras día, y no habría escapatoria por las noches para el que quedara solo junto a Lobo. A pesar del frío reinante cualquier día podrían saltar chispas entre los hermanos. El anuncio de Río, a los pocos días de hibernación, de que estaba nuevamente preñada no ayudaba mucho. Los dos hermanos se sumían en sus pensamientos tratando de dilucidar quién de ellos sería el padre de la nueva criatura; sólo los consolaba la hermosura de la hembra con la que gozaban noche sí noche no, como si fuera la primera vez que lo hacían. 196 24 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. BREUIL Y MOTOS EN LA CUEVA DE AMBROSIO ¡Qué paraje tan hermoso! –comentó el abate–. Hay algo especial en ese rincón. l llegar al cortijo, tras haber visitado El Gabar en su segundo día de la campaña de ese año, don Federico advirtió a Breuil de que, a poco que se entretuvieran, ya no llegarían de día a Vélez-Blanco. El cura, que estaba ávido de ver nuevas cosas, dijo que por su parte no había problema en hacer noche allí, así podrían dedicar el día siguiente a la zona que lo atraía sin saber por qué. Todos acataron el deseo del arqueólogo, por lo que don Federico decidió mandar al campesino que ayudaba al Tontico de vuelta al pueblo, para que diera cuenta de ellos a doña Caridad y le advirtiera de que no volverían hasta el día siguiente. Si no –se temía el farmacéutico– a su mujer le daría un soponcio cuando viera que se hacía de noche y nadie aparecía. Aún así no le arrendaba las ganancias al pobre campesino, que tendría que soportar los improperios que realmente irían dirigidos a él. «Ya se explayará cuando yo llegue…», pensó resignado. El campesino salió para el pueblo; tenía por delante varia horas de caminata, aunque no tantas como las que había echado para llegar: como buen conocedor del terreno sabía los atajos que tenía que tomar. Los demás dejaron atrás el cortijo y se acercaron hasta el arroyo del Moral, querían aprovechar lo que quedaba de tarde. Se pararon antes de bajar para cruzarlo, contemplado el monte rocoso en el que se abría una gran cueva; con razón había dicho don Federico que nada tenía que ver con la otra. Una gran roca, sin duda desprendida de arriba muchos años antes, dividía la entrada en dos partes. A 197 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. BREUIL Y MOTOS... — ¡Qué paraje tan hermoso! –comentó el abate–. Hay algo especial en ese rincón –añadió señalando hacia la cueva y sus alrededores–. La gruta se abría majestuosa al otro lado del arroyo, que se perdía encajado entre rocas y lentiscos a su izquierda, hacia el oeste, en una zona casi inaccesible. Para llegar hasta la cueva tuvieron que bajar hasta el arroyo, cruzarlo y volver a subir otro trecho. Al llegar, todos empezaron a moverse por el interior con curiosidad. El abate, y don Federico junto a él, disfrutaban del momento antes de introducirse en ella. — Es la Cueva de Ambrosio, llamada así por el cortijo del mismo nombre, el que hemos pasado –aclaró el boticario mientras el cura asentía con la cabeza–.También es conocida como la Cueva del Tesoro, como tantas otras... — Si yo le contara, amigo mío, las cuevas del tesoro que he visitado en este país... Mejor lo dejamos como la Cueva de Ambrosio –respondió el abate–. Después de toda la tarde inspeccionando la cueva, recogiendo restos de pedernal que abundaba por el suelo y inspeccionando las paredes en busca de pinturas, se sentaron junto a la gran roca que dividía la entrada. — Parece claro que aquí no hay pinturas –comenzó a hablar Breuil–, pero es muy interesante. La pena es que aquí hay mucho trabajo que hacer para encontrar algo. Se aprecia que ha habido derrumbes y es posible que debajo se encuentren restos importantes, sólo posible –añadió mirando a Motos–. — En cualquier caso no parece hoy el día indicado para iniciar excavaciones –apuntó Cabré–. — Naturalmente que no –terció Obermaier–. Ese es un trabajo que hay que planificar, y realizar con sumo cuidado para no estropear nada de lo que pueda aparecer. — Gran verdad dice don Hugo –apostilló el abate–. Mañana, si les parece, señalaremos el sitio más adecuado y a ver si en la próxima campaña podemos dedicar algo más de tiempo a este fantástico paraje. — Estoy seguro de que algo aparecerá –habló don Federico–. — Parece usted muy seguro –le dijo Siret, que sabía por qué lo decía su amigo–. — Y tanto. Tengo otra sorpresa para ustedes –dijo mientras colocaba su alforja entre sus pies y rebuscaba en ella–. — ¿Otra sorpresa don Federico? 198 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. BREUIL Y MOTOS... — Sí. Ésta es la sorpresa, mi estimado abate. El boticario sacó la mano despacio de su alforja hasta dejar a la vista de todos una espléndida punta con muescas que había encontrado en una visita anterior. — Esta punta está recogida aquí. Por eso estoy tan seguro –dijo mostrando ceremoniosamente la punta de sílex–. — Es usted una caja de sorpresas –dijo el abate mientras recogía la punta para examinarla–. Los demás se acercaron con curiosidad rodeando al cura, que trataba la pieza con mimo exquisito, pasando las yemas de sus dedos por las afiladas estrías. Durante un buen rato todos disfrutaron de la piedra, y felicitaron a su descubridor, que posó orgulloso con ella para la cámara de Cabré: — Está claro que aquí hay que hacer excavaciones –sentenció Breuil–. Y ahora vayámonos hacia el cortijo antes de que sea noche cerrada y nos rompamos los sesos contra alguna roca. El boticario guardó su trofeo y se dispusieron a cruzar de nuevo el arroyo para llegar al cercano cortijo donde se disponían a pasar la noche. Nada más llegar, el boticario habló con el cortijero para explicarle que querían pasar allí la noche. El hombre se puso a disposición de los visitantes explicando las modestas condiciones de su vivienda. Viendo el lío en el que iban a meter a aquella gente, el abate intervino diciendo que no sería necesario que dispusieran dormitorio alguno para ellos. Acostumbrado como estaba a moverse por los campos, llevaba siempre previsoramente un par de tiendas de campaña. Insistió en que bastaría con que les dejaran montarlas y en ellas dormirían. Don Federico aceptó gustoso la idea como una experiencia más, y no tardó ni un segundo en ordenar a Juan que fuera hasta sus mulas y recogiera las tiendas y algunas mantas. La cara de Obermaier expresaba, sin embargo, el disgusto por la iniciativa de su compañero. Su cansancio era tal que se atrevió a decir que él sí que aceptaba con gusto una cama. Breuil lo fulminó con la mirada, pero el gordo científico antepuso la necesidad de un colchón a la orden del jefe. Al ser sólo uno al que tenían que alojar, el problema era menor. El campesino ordenó a su mujer que dispusiera uno de los dormitorios, sacando de él a dos de sus hijos para que durmieran juntos con los otros. Arreglado el asunto, la cortijera se puso a preparar la cena para todos mientras los visitantes salían a buscar el mejor sitio para las tiendas y a montarlas antes de que fuera noche cerrada. 199 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. BREUIL Y MOTOS... Enseguida dieron con el lugar adecuado: una era situada detrás del cortijo era la zona más plana y con menos piedras que castigaran los cuerpos. El propio cura se dispuso de inmediato a la tarea del montaje. El Tontico trataba de ayudar, pero tenía que limitarse a seguir las indicaciones del abate; aquellos artilugios eran demasiado complicados para él. Los demás también ayudaban, aunque don Federico y Siret, menos versados en esas cuestiones, estorbaban más que otra cosa. Al terminar, el farmacéutico le dijo a Juan que llevara leña junto a las tiendas y la preparara para encender un fuego cuando terminaran de cenar. De pronto cayó en la cuenta de que nadie había pensado en dónde pasaría la noche el pobre Tontico; en las tiendas no había sitio para él, ni era aconsejable mezclarlo con el abate toda la noche. Juan, desmintiendo una vez más lo acertado de su mote, descubrió que él sí lo había pensado. Dormiría en la parte de la casa más caliente y seguramente más cómoda: en el pajar. Todos celebraron la ocurrencia del guía, que sonreía satisfecho pensando: «se creerían que yo iba a dormir al raso...». Cenaron con mucho apetito; no dejando ni rastro en ninguna de las dos sartenes que les habían preparado: la de patatas fritas con pimientos y la de los huevos fritos. Obermaier rebañaba con ganas, sin hacer caso de las risas de los demás. Tras una corta tertulia, para no molestar demasiado a la familia, don Hugo buscó su cama y los demás salieron en busca de la lumbre que Juan ya había encendido. Cabré y Siret se metieron pronto en una de las tiendas. Don Federico y el cura se acomodaron junto al fuego dispuestos a conversar bajo las estrellas, a la luz de la luna que ya aparecía por el horizonte, blanca y redonda. El boticario empezó fuerte: — Le parece a usted que entre tanto punto luminoso somos los únicos que tenemos conciencia y moral –dijo señalando hacia el cielo–. — No empiece, que le veo venir. — Cuando en las noches claras la bóveda celeste se manifiesta tan enorme, siempre me he hecho esa pregunta. — Es usted creyente ¿no? — Naturalmente, vaya pregunta... — Entonces de qué duda. Todo eso lo ha puesto ahí Dios Nuestro Señor, y Él sabrá con qué fin y lo que hay en cada estrella, en cada puntito luminoso como usted lo ha denominado. 200 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. BREUIL Y MOTOS... — ¿Usted nunca se ha hecho esa pregunta? — Yo bastante tengo con ocuparme de lo de aquí abajo. No sabemos ni cómo eran los que habitaban todas estas cuevas, por qué las pintaban, cómo vivían..., y quiere usted que nos subamos hasta el cielo. Vamos a aclararnos primero aquí abajo y la humanidad ya tendrá tiempo de lanzarse a otras averiguaciones. — Lleva razón. Era sólo un pensamiento que la hermosa noche me ha inspirado. — Dejemos eso, y hábleme de sus descubrimientos. No se guarde más sorpresas. — Ya no hay más sorpresas, desgraciadamente. Mañana visitaremos la zona de atrás de la Cueva de Ambrosio. Hay un paraje que está lleno de abrigos. Yo he visitado algunos, no todos, y sólo he visto algunas pinturillas sin importancia, muy esquemáticas. Aunque seguramente me he precipitado una vez más al especular sobre su importancia o no, sin oír la opinión de los mejores conocedores del tema... — No sea tan modesto, don Federico. Hace una labor magnífica, por eso estamos aquí. Además, como usted me ha dicho en otras ocasiones, se puede permitir el lujo de emitir su opinión a la primera. Aunque no se lo crea, eso me encanta, y me hace reflexionar mucho sobre lo que veo. En cierto modo le envidio su libertad y la espontaneidad de sus opiniones, seguramente porque yo no me lo puedo permitir. No crea que no me quedo muchas veces con ganas de especular como usted, de imaginar, de soñar... pero esa no es mi labor. Debo ser más pragmático y concienzudo. — Pues yo no le envidio a usted en eso –se apresuró a añadir el boticario–, sí en sus vastos conocimientos. Se queda uno en la misma gloria, con perdón, imaginando las circunstancias que han provocado las cosas, o diciendo a la primera que ve un brujo, y no una figura antropomorfa de difícil significado... — Don Federico, no empecemos, y siga hablándome de su territorio. Hablaron y hablaron durante dos horas. El boticario tenía por fin, en exclusiva, un oyente de excepción que absorbía como una esponja toda la información, y se explayaba con él, contándole sus expectativas, sus ideas de nuevas exploraciones, abriéndole su mente de par en par. El cura tomaba buena nota mental de todo y trataba de reconducir y de ordenar las ideas que surgían a borbotones por la boca del informante. 201 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. BREUIL Y MOTOS... Aprovechando que la lumbre había bajado notablemente su intensidad, casi sin que se dieran cuenta, y notando ya la pesadez de sus cuerpos, que no habían parado durante todo el día, ambos se metieron en la tienda y se arrebujaron con las mantas deseando que amaneciera cuanto antes para seguir con su aventura. 202 25 PRIMEROS PROBLEMAS EN LA CUEVA DE AMBROS Poco a poco el ruido fue alejándose, adentrándose hacia el interior de la tierra. l invierno se le hizo muy largo a Ambros, recluido en la cueva sin poder visitar sus abrigos de Tello para olvidarse de que algo, aunque ellos no querían, se había perdido en su relación con Río. Al principio, trató varias veces de huir hacia allí, pero la nieve, que le llegaba hasta las rodillas, le hacía desistir de su empeño. Volvía a la cueva con las piernas amoratadas por el frío y la cabeza ardiéndole como un pajar. Ahora que la convivencia era obligada durante veinticuatro horas al día, Río sufría al ver el estado de ánimo de su hombre. Con paciencia logró convencerlo para que retomara la decoración de las paredes de la cueva con nuevas figuras, pero Ambros, poco inspirado, se limitaba a retocar sus caballos con mimo y con poca convicción, pensando más en sus hermosos ciervos enfrentados de Tello que en lo que hacía. Ambrosio se criaba sano y fuerte y ya gateaba por toda la cueva jugando con Lobo, que lo acompañaba saltarín cuidando siempre de que no saliera de la cueva en alguna de sus impetuosas carreras. Tani dedicaba su tiempo a las armas, afilándolas pacientemente, y a mantener la lumbre a todo gas, siempre pendiente de que no faltaran troncos en ella, para lo que tenía que hacer periódicas salidas hasta el acopio de leña que habían hecho junto a la cueva. Mientras su hermano trabajaba con sus caballos, él observaba el espléndido cuerpo de Río deambulando por la cueva, le parecía que la crecida barriga de la hembra la hacía aún mucho más atractiva. A veces sus pensamientos se ensombrecían al estar seguro de que, a pesar de poseerla, nunca tendría con ella la relación que la hembra tenía con Ambros. E 203 PRIMEROS PROBLEMAS EN LA CUEVA DE AMBROS Los dos hermanos hablaban poco entre sí; ambos eran conscientes de la extraña relación que vivían junto a Río y hacían lo posible para no hacer más tensa la situación. Se limitaban a comentar algunas cuestiones técnicas de las armas y a repartirse el trabajo de cada día. Casi al final del invierno, cuando la nieve ya empezaba a derretirse creando un magnífico espectáculo bajo los blancos rayos de la luna llena, los aullidos de Lobo despertaron a toda la tribu que dormía plácidamente. Antes de que les diera tiempo a incorporarse notaron una extraña sensación en sus cuerpos a la vez que un ruido seco y profundo parecía acercarse hasta ellos. El suelo empezó a moverse, lo que les hacía casi imposible mantenerse en pie. El ruido creció y creció dejándolos casi paralizados, no sabían que estaba pasando. De pronto, la tierra crujió como un trueno y del techo empezaron a caer piedras y tierra como llovidos del cielo. Lobo, que había presentido el terremoto, salió de la cueva dando un brinco cesando en sus aullidos. Ambros, al ver caer las pequeñas rocas y estrellarse en el suelo, corrió como pudo hasta situarse sobre su hijo para protegerlo con su cuerpo, Tani buscó a toda prisa sus armas creyendo que se trataba de una amenaza exterior. Río se agarraba a la pared con ambas manos sin entender que estaba pasando. Todo ello sucedió en menos de un minuto. A ellos les pareció un siglo, el temblor no acababa nunca. Poco a poco el ruido fue alejándose, adentrándose hacia el interior de la tierra, el suelo dejó de moverse y del techo solo caía una fina arena por alguna de las grietas que se habían abierto. Estabilizada la cueva, sin que nadie lo dijera, todos corrieron hacia el exterior, donde Lobo esperaba inquieto revolviéndose en círculo como un loco. Se acurrucaron junto al arroyo, temerosos de que la tierra, y con ella la cueva, volviera a agitarse. Una hora después, no muy convencidos de que el peligro hubiera pasado, pero ateridos de frío volvieron a entrar a la cueva y se sentaron junto al fuego, comentando lo extraño del suceso y la posibilidad de que se repitiese y alguno saliera herido. Ambros recorrió todo el interior mirando el estado de la cueva. El suelo estaba intacto, cubierto en algunas de las zonas por pedruscos del tamaño de una nuez, y en el techo se veían algunas grietas entre la roca, de las que se desprendía una fina cortina de polvo en el que empezaba a reflejarse el sol que ya aparecía como todos los días, como si nada hubiera pasado. Durante todo el día estuvieron alerta por si tenían que abandonar la cueva. Limpiaron el suelo amontonando las piedras en los lugares en los que 204 PRIMEROS PROBLEMAS EN LA CUEVA DE AMBROS habían caído más, para tener señalizados así los puntos más peligrosos, y que tenían que evitar. Ambros observó con tristeza como uno de sus caballos había quedado partido en dos por una fina hendidura que se había hecho en la roca. La llegada de la primavera y el reinicio de las actividades al aire libre que tanto necesitaban, les hizo olvidarse del suceso. Ambros tardó poco en volver a Tello, estaba inquieto por el estado en que podían haber quedado sus abrigos y sus ciervos. Sonrió al ver que todo estaba como siempre y que sus ciervos, enfrentadas sus cornamentas como retándose, seguían guardando su cueva. Con los campos en plena euforia de vida, olvidado el invierno, Río parió a su segunda criatura, una hembra hermosa y fuerte como su hermano, a la que dio a luz sola, aprovechando las horas de caza de sus dos hombres, que recorrían frenéticos los bosques. El precioso día en que la criatura había venido al mundo inspiró a Río, que al día siguiente ya había encontrado nombre para su hija. Le llamarían Flor. Los dos hermanos aceptaron el nombre sin controversias, bastante tenían ambos con comerse la cabeza pensando quién sería el padre de la cría. Río, por su parte, estaba segura, sin saber por qué, de quién era el padre, pero se guardaba muy mucho de hacer comentario alguno al respecto que pudiera iniciar una disputa innecesaria entre los hombres. En pleno verano, un día en que los dos cazadores deambulaban por la zona del río –lo que no hacían muy a menudo pese a gustarles por la gran cantidad de aves que se arremolinaban en sus orillas– les pareció ver movimiento de gente junto a la rambla Mayor. Se olvidaron de sus trampas y se apostaron en una zona alta dispuestos a observar. A pesar de que no parecía haber nada anormal en el entorno, decidieron, desde ese día, dedicar parte de su tiempo a la vigilancia. Cada día, uno de ellos se encaramaba a su observatorio y pasaba allí algunas horas oteando hasta donde le alcanzaba la vista. Los días que no le tocaba guardia, Ambros aprovechaba para volver a su zona sagrada, dedicando su tiempo a nuevas pinturas y a retocar sus ciervos, la pintura que hasta entonces le había dejado más satisfecho. Sólo la superaba en emoción la primera que hizo. El día que pintó el brujo –le parecía que habían pasado desde entonces mil años– sintió algo en su interior que nunca había vuelto a ser igual. El que aquella acción les hubiera 205 PRIMEROS PROBLEMAS EN LA CUEVA DE AMBROS llevado al destierro y a la soledad no le hacía arrepentirse de ello. Después de todo, no les había ido tan mal: los bosques estaban repletos de animales, abundaba el agua, tenía una hembra hermosa con la que disfrutar, con la única sombra de tener que compartirla con su hermano, y la tribu crecía en el número de sus miembros, todos sanos y vigorosos. No podía pedir más, ¿o sí?, se planteaba algunas veces mientras jugaba con un palo con el agua del arroyo, echando de menos relacionarse con otros congéneres. Para disipar esa melancolía, se agarraba de nuevo a sus pinceles y se concentraba en los dibujos. Pasó el verano sin que descubrieran a ningún intruso en su territorio. Pensaron que se había tratado de algún viajero despistado. Alguna vez habían visto a pequeñas tribus caminando junto al río en dirección oeste, trasladándose sin duda en la búsqueda de nuevos territorios. Con la llegada del otoño, descartaron lo que más se temían, que la tribu de Río rompiera su promesa y atravesara la rambla en busca de venganza. Con las primeras lluvias abandonaron la vigilancia y se dedicaron de lleno a surtir su despensa para pasar el invierno que se avecinaba. Ambrosio ya caminaba sus primeros pasos. Cuando cesaba la lluvia y el aire quedaba limpio y transparente, su padre se lo echaba a la espalda y salía con él para que empezara a conocer su entorno. Su madre protestaba cuando los veía partir sin conseguir que Ambros cambiara de opinión. Lobo los acompañaba alegre y vigilante, y Tani reía ante el cuadro de cada salida. La mayoría de las veces se unía a los expedicionarios y disfrutaba viendo la cara del crío con cada nuevo descubrimiento que hacía en la naturaleza. El invierno, la época más triste y desesperante para ellos, fue ese año algo distinto. La actividad en la cueva no paraba, las dos criaturas eran dos torbellinos que los mantenían entretenidos. Lo que no cambió ese invierno fue que la tripa de Río comenzó otra vez a crecer, de nuevo había quedado preñada, lo que no era de extrañar dada la actividad sexual que cada día uno de los hermanos tenía con ella. Lo único que Ambros echaba de menos en sus relaciones amorosas era poder disfrutar más de los hermosos senos de Río, de los que se habían apoderado, primero Ambrosio y luego Flor, y que la madre trataba de preservar para ellos. Tani, que había empezado a gozar con la hembra ya en ese estado, también estaba obsesionado con los pechos, y en cuanto podía, se saltaba la norma y se hundía en ellos como un poseso hasta que ella, dándo206 PRIMEROS PROBLEMAS EN LA CUEVA DE AMBROS le grandes tirones de sus cabellos, lo reconducía hasta zonas no prohibidas donde también se escondía el placer. En la nueva primavera, Río volvió a parir una cría. Esta vez fue Ambros el que se adelantó a ponerle nombre. El día siguiente al nacimiento se había ido a buscar la soledad de sus abrigos de Tello. Más excitado que otras veces, abandonó pronto la pintura y se adentró por el arroyo en dirección este, hacia la cueva, tenía ganas de acción. Según iba caminando, las paredes de roca se hacían más verticales y, desaparecidos los abrigos, el paso se convertía en un verdadero desfiladero, lleno de zarzas y de lentiscos que arañaban continuamente su piel. En medio de aquellos cortados se le ocurrió el nombre, Leria; no significaba nada, pero le gustó como sonaba. Contento por la ocurrencia, siguió bajando por el arroyo hasta llegar a la cueva; acababa de hacer el mismo recorrido que hiciera el primer día de su llegada pero en sentido inverso. Su llegada por ese lado de la cueva sorprendió a Tani y a Río que, al verlo sangrando se alarmaron pensando que había tenido algún altercado. Él, explicó sonriente el porqué de sus arañazos y soltó de improviso que quería que la nueva cría se llamara Leria. Los otros dos se miraron sorprendidos y llegaron a la conclusión de que no sonaba nada mal. Ambros quedó satisfecho por la aceptación, en realidad no había participado en los nombres de las dos criaturas anteriores. El primero se le había ocurrido a su hermano, bien es verdad que luego él lo había modificado hasta dejarlo en Ambrosio, y en la segunda Río no había dado opción. En cuanto la madre volvió a su actividad normal, pocos días después, los dos hermanos retomaron la rutina de sus actividades, incluida la vigilancia de la zona fronteriza con la antigua tribu de Río. Llegado el verano, tuvieron que dedicar mucho más tiempo a la observación de la zona conflictiva. Ambros descubrió un día a varios hombres cruzando la rambla con precaución para después adentrarse un poco hacia ellos, siempre pendientes de los que esperaban en la otra orilla. Afortunadamente se volvieron enseguida alertados por sus compañeros. Pensó que eran de la tribu enemiga que habían aprovechado algún momento de descuido del resto para investigar. Sus sospechas se vieron confirmadas al día siguiente cuando ambos –Ambros había contado a su hermano lo que había visto– vieron de nuevo a cuatro o cinco hombres cruzar la rambla, uno de ellos con un brazo en una 207 PRIMEROS PROBLEMAS EN LA CUEVA DE AMBROS extraña posición. Estuvieron seguros de que era Griso, al que Ambros había roto el brazo en la lucha, su rival. Agazapados, observaron como cautelosamente los intrusos exploraban la primera pinada, aún lejos de ellos, volviendo después sobre sus pasos. Afortunadamente eran pocos y muy cautelosos, seguramente porque temían encontrarse con una tribu, ignorantes de que los dos que los observaban eran los únicos que podían hacerles frente. De vuelta a la cueva, casi anochecido, reflexionaron por el camino sobre lo sucedido, llegando a la conclusión de que empezaban a no estar seguros, y de que el día que aquel rencoroso tullido estuviera al frente de la tribu harían una incursión en serio. Decidieron no contar nada a Río, nada adelantaban con preocuparla. Seguirían cada día en su atalaya bien pertrechados de armas por si fuera necesario. En pleno verano, un atardecer, la tierra volvió a moverse. Esta vez percibieron mucho mejor el ruido atronador que subía desde lo más profundo, y les dio tiempo a abandonar la cueva antes de que los desprendimientos lesionaran a alguien. El tiempo que duró el seísmo sólo se oía el crujir de las rocas. Al terminar, las aves emprendieron un guirigay ensordecedor, moviéndose por los aires sin saber dónde posarse. Durante toda la noche, aprovechando el buen tiempo, permanecieron fuera, por temor a nuevos terremotos. Al entrar a la cueva la mañana siguiente, encontraron el suelo cubierto de piedras, más grandes que la vez anterior, y aún caía por alguna fisura del techo una fina capa de arena. Hicieron como la vez anterior, limpiaron el suelo, cuidando de señalizar las zonas donde estaban las piedras más grandes y abundantes. Durante la vigilancia de la rambla del día siguiente, los dos hermanos reflexionaron sobre lo sucedido; era la segunda vez que ocurría y si el hecho se repetía correrían serio peligro de morir aplastados. Por suerte, a partir de ese día no volvieron a ver a nadie cruzar la rambla. La otra tribu, pensaron, asustada por el temblor de la tierra deberían haber regresado hacia su poblado. Aun así, no dejaron la vigilancia ni un solo día hasta que llegaron las fuertes lluvias. 208 26 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. MOTOS Y BREUIL VISITAN LOS LAVADEROS DE TELLO ¡Dos ciervos enfrentados! ¡Qué maravilla! primera hora de la mañana ya se encontraban todos desayunando frente a la lumbre en la cocina del cortijo. Unos enormes tazones de leche de cabra caliente, recién ordeñada, humeaban delante de los expedicionarios, dispuestos a coger fuerzas para afrontar el último día de la exitosa campaña de 1912. Casi todos habían descansado bien, excepción hecha de don Federico que, poco acostumbrado a dormir en el suelo, se levantó con los huesos doloridos, pero contento por la charla que bajo las estrellas había mantenido con el abate Breuil la noche anterior. El Tontico ayudaba eufórico al desmontaje de las tiendas; había dormido como un rey en el pajar y le divertía ver como se iban plegando todos aquellos artilugios hasta caber en una bolsa gris de mediano tamaño. Mientras las depositaba sobre su mula y todos estaban dispuestos a partir, el boticario remuneraba generosamente al cortijero que los había recogido en su casa sin previo aviso. Trabajo le costó que el hombre aceptara los cuartos, pero don Federico insistió e insistió hasta que el campesino guardó en uno de los bolsillos de su gastada chaqueta de pana los dineros que tan bien le vendrían. Minutos después pararon en la Cueva de Ambrosio para que el abate señalizara, como habían quedado, las zonas más interesantes para excavar de cara a la próxima campaña. Al salir de la cueva, parados junto a la gran roca que dividía la entrada, don Federico le prometió a sus acompañantes que para cuando volvieran el año siguiente, los trabajos estarían realizados. Sabía que el abate no paraba más de tres o cuatro días en cada sitio, tantos A 209 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. MOTOS Y BREUIL... eran los que tenía que visitar en cada uno de sus periplos, y quería que si obtenían algún resultado provechoso, éste estuviera ya a la vista para el análisis de los científicos. Rodearon la enorme masa rocosa que albergaba la cueva; era impensable remontar el arroyo con las mulas y caminaron casi una hora en dirección oeste por una estrecha vereda en buen estado. Bajaron una cañada hasta llegar de nuevo al arroyo del Moral, cerca de su nacimiento, algunos cientos de metros más arriba. Al pararse, Breuil quedó impresionado por lo ameno del paisaje y, sobre todo, por la gran cantidad de cuevas que se abrían ante sus ojos. Miró sonriente al boticario y pidió que se sentaran un momento sobre una peña para planear las visitas. Con buen criterio, el abate propuso subir primero a los abrigos que había en la parte alta de la ladera que se encontraba a su derecha, ahora que estaban más descansados, dejando para después los de la parte izquierda, más bajos y de mejor acceso. Juan se quedó con las mulas junto al agua y los demás emprendieron la subida. Les llevó un buen rato culminar la empinada pendiente, pero una vez arriba el abate empezó a visitar los abrigos sin descansar ni un minuto. El boticario le siguió resoplando deseoso de ver actuar a Breuil. Él conocía la zona, pero nunca había subido hasta las cuevas de arriba, sobre las que emergían grandes peñas que culminaban el cerro. Tras dos horas escrutando paredes de roca y removiendo el suelo sin ningún éxito, don Federico propuso que, antes de iniciar la bajada, acabaran de subir el cerro; estaba seguro de que las vistas desde allí merecerían la pena. Pese a las protestas de Obermaier por el nuevo esfuerzo, iniciaron la subida del tramo final, esperando ver desde allí una panorámica interesante de toda la zona. Don Hugo fue el primero en reconocer que había merecido la pena llegar hasta allí. A sus pies, después de varios cerros cada vez de menor altura, todos atiborrados de pinos, se abría la gran llanura por el centro de la cual discurría el río Caramel. Mirando hacia el sur, don Federico explicó qué era lo que abarcaban sus ojos: — A la derecha del todo –dijo señalando con el brazo extendido– se encuentra Santonge, donde hay un estrecho paso que comunica el sur con el norte. A continuación, toda esa enorme llanura, es la Hoya del Marqués. 210 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. MOTOS Y BREUIL... Siguiendo hacia poniente, continúan los llanos hasta la zona de Baza, a muchos kilómetros. Es una de las zonas naturales de acceso hacia el interior de Andalucía desde el levante. — ¿Y aquel pueblecito? –interrumpió Cabré señalando hacia el frente, un poco a la derecha–. — Es la población de María, y la enorme sierra situada tras ella tiene el mismo nombre que el pueblo. Es la más alta de la zona, supera los dos mil metros. Justo delante de nosotros –volvió a señalar extendiendo el brazo– se encuentra El Gabar. — ¿El Gabar? –preguntó Breuil interrumpiendo el croquis que estaba esbozando en su cuaderno y levantando la cabeza–. — Así es. En el morro que se encuentra más próximo a nosotros se halla la cueva que visitamos ayer. Si se fijan bien se puede ver, en la zona más oscura... — Interesante sitio, ¿no, don Hugo? –dijo el abate recordando los sudores que allí había pasado Obermaier, y del que solo obtuvo un gruñido como respuesta–. — Después está Sierra Larga –continuó el boticario girando su brazo hacia la izquierda-, y luego la Serrata de Guadalupe y tras ella comienza ya la provincia de Murcia. Si siguen la dirección del río verán otra planicie; es donde desemboca la rambla Mayor en el río Caramel, un interesante sitio que estoy seguro que le gustaría, mi querido abate. Poco después el río se detiene en el pantano de Valdeinfiernos. Y ahí –dijo levantándose y señalando hacia su izquierda por encima de la cabeza de Siret– la cortijada de Ambrosio, donde hemos dormido, y en esa roca detrás de ella, la cueva que hemos visitado. — Realmente impresionante el recorrido –dijo Breuil cerrando su cuaderno de notas y poniéndose en pie–. Es una panorámica excelente, y usted –dijo mirando al boticario– un experto conocedor de su tierra. — Sólo tiene el mérito de las muchas horas caminadas por ahí –le contestó orgulloso del reconocimiento–. Entre alabanzas, por la explicación geográfica que habían recibido, y admirados por lo espléndido del paisaje, iniciaron la bajada hasta el arroyo. Enseguida iniciaron la exploración de los abrigos más bajos, en la pendiente opuesta. Obermaier, que se había sentado un poco tras la bajada, se sobresaltó al oír de pronto la llamada de Breuil, y acudió junto a los demás. 211 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. MOTOS Y BREUIL... En pocos minutos, el abate había encontrado restos de pinturas, que todos observaban en silencio. Animado por el hallazgo, el abate continuó con entusiasmo la búsqueda, aquellos eran sólo unos vestigios irreconocibles, pero su mucha práctica le decía que tenía que haber más. En los siguientes abrigos volvió a descubrir resto de pinturas, en zonas que ya habían recibido otras visitas pero en las que nadie había logrado ver nada. Don Federico estaba asombrado por la facilidad del cura para esos descubrimientos, y lo seguía de abrigo en abrigo como un perrillo a su amo. La experiencia no le falló a Breuil: en una de las cuevas más grandes, la más cercana a la cañada por la que habían llegado, encontró por fin su premio. Durante varios minutos miró en silencio hacia la roca, un poco más alto que la altura de sus ojos, mientras los demás se acercaban haciendo caso a las señales que el boticario les hacía con la mano. El abate paso las yemas de sus dedos a escasos milímetros de la roca lentamente y luego se volvió hacia los demás. — ¿Los ven? Son dos ciervos maravillosos –dijo emocionado apartándose un poco para que los demás contemplaran la pintura–. — ¡Es fantástico! –se apresuró a decir don Federico–. — ¡Dos ciervos afrontados! ¡Qué maravilla! –se unió al coro Obermaier–. — ¡Miren!, el de la derecha está perdiendo sus cuartos delanteros, pero miren su cabeza –el abate parecía extasiado–, se aprecia la boca abierta, y el ojo... Todos estaban boquiabiertos, siguiendo el dedo del abate con cada descripción que hacía. Durante un buen rato todos los ojos siguieron fijos en la roca. Debajo de los ciervos aparecían restos de otros, parcialmente perdidos por la colada estalagmítica que los cubría. Reconocieron al menos otros dos y varios restos que de momento no eran capaces de saber qué partes del cuerpo eran. Cuando Breuil estuvo seguro de que no había más pinturas en ese abrigo, sacó de su zamarra sus utensilios y se dispuso a realizar los calcos con la ayuda del boticario, que parecía atraído hacia los ciervos como un imán. Acabada su labor, en lo que no emplearon mucho tiempo ya que las figuras se concentraban en menos de un metro cuadrado, fue Cabré el que preparó su máquina, rezando por lo bajinis para que aquel aparato fuera capaz de recoger las imágenes desvaídas de los ciervos. Aún visitaron un par de abrigos cercanos, sin encontrar nada tan hermoso como lo que acababan de ver. 212 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. MOTOS Y BREUIL... Sin querer romper la magia del momento, don Federico no tuvo más remedio que decir que si no emprendían ya el regreso, tampoco ese día llegarían a dormir a Vélez-Blanco, y además pensó, sin decirlo, que si así sucedía, doña Caridad lo desollaría vivo. — Lleva usted razón –accedió serio el abate–. Debemos partir. Ya sabe que mañana tengo que salir para Sierra Morena. — No para usted ni un día –dijo el boticario con admiración–. — Por cosas como esas –dijo echando un último vistazo al abrigo de los ciervos– es por lo que no paro. Por cierto, podríamos volver por ese sitio que ha mencionado antes, el estrecho de... — De Santonge –se apresuró a decir don Federico al ver que el abate no recordaba el nombre–. En realidad les iba a sugerir ese camino, ya que es mucho más directo. Nos llevará un buen rato llegar hasta allí –dijo señalando a poniente–, y en una fuente hermosísima que hay podemos reponer fuerzas... — Pues sea como usted dice. En marcha –dijo Breuil echando a andar–. Tras una larga caminata, llegaron a la fuente de los Pastores, tan espléndida como les había prometido el boticario. Junto al camino que atravesaba el estrecho, un poco más abajo, un gran chorro de agua manaba en un rincón frondoso y apacible. Allí se refrescaron y allí agotaron las provisiones que les quedaban, incluido el sabroso queso que el cortijero de Ambrosio les había dado en su visita. Poco antes de partir, el abate señaló unos riscos altos y le dijo a don Federico que aquella también parecía una buena zona para explorar. El boticario tomó buena nota del comentario del experto y le dijo que volvería a investigar en cuanto pudiera, y que si obtenía algún resultado tendría noticias suyas. Salieron a campo abierto, dejando atrás el paso entre las montañas y atravesaron la Hoya del Marqués hasta llegar al cruce en el que el día anterior se habían desviado para adentrarse en los bosques que rodean el Gabar. A partir de allí siguieron el camino directo hacia el pueblo. Por el camino, don Federico no pudo reprimirse y comenzó a comentar lo que habían visto con el abate, que no había vuelto a hacer ningún comentario al respecto. Parecía haber pasado página, pero para el aficionado boticario había sido uno de los momentos inolvidables de su experiencia investigadora: — ¿Y no cree usted que todas las pinturas que hemos visto, y a lo mejor alguna más que queda por descubrir, pueden tener una mano común? –se atrevió a comentar–. 213 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. MOTOS Y BREUIL... — No empiece don Federico, que le veo venir... — Ya sabe que yo me puedo tomar estas libertades. Habíamos quedado en eso. ¿No? –le dijo sonriente–. — Sin que sirva de precedente le voy a decir una cosa. Sé que usted es un hombre prudente y sabrá guardar el secreto. — No lo dude –contestó intrigado por lo que el abate le iba a decir–. — Lo primero que pensé al descubrir los ciervos fue el extraordinario parecido que tenían con las pinturas de Cogull, las del sur de Francia... — Ya sé, ya sé. He leído sus escritos sobre ellas. Pero me extraña lo que me dice... — Ya ve, todos somos humanos, y a veces no podemos reprimir que la mente intuitiva se sobreponga a la científica. — Me alegra saber que no soy yo solo el que utiliza su mente intuitiva, como usted la llama. Aunque yo soy más impetuoso y me aventuro enseguida a expresar lo que pienso en voz alta. Me lo puedo permitir... — Usted sí, pero yo no. De todas formas, respecto a lo que usted apuntaba de una mano común, no me atrevo a conjeturar sin hacer un estudio detallado, sin datar cada uno de los hallazgos, cosa por otra parte harto difícil; no me aventuro a hacer ninguna hipótesis. Le voy a hacer una confesión, yo pienso más en las pinturas, en las cuevas, y en todos los hallazgos durante el invierno, en mi estudio. Ahora no tengo tiempo nada más que para tomar notas, hacer calcos y esquemas, la verdadera labor viene luego. Para poder afirmar eso que usted dice tendría que pasar años analizando y estudiando, y aún así no sé a qué conclusión llegaría. Por otro lado son tantos los hallazgos, aquí, en su país, y también en el mío, que es imposible dedicar el tiempo que merecen a cada uno. Los que vengan detrás tendrán más suerte, para ellos será más fácil llegar a conclusiones, pero por otro lado se perderán momentos como el que hemos vivido hoy. Cada vez será más difícil encontrar cosas como esas en buen estado y sin la huella inequívoca de los depredadores, que buscan tesoros y otras zarandajas destruyendo a su paso vestigios irrecuperables. — En una cosa le doy la razón: momentos como el de hoy, sobre todo para usted que es el descubridor, no se viven todos los días. Son esas sensaciones las que yo busco cada vez que salgo por ahí, ya que no estoy capacitado para esos estudios que usted dice... — No se subestime, don Federico, su labor es importantísima, y prueba de ello es que lleva detrás de usted a cuatro científicos, de reputada fama, 214 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. MOTOS Y BREUIL... aunque esté mal el decirlo por mi parte, pendientes durante días de lo que nos quiera enseñar. — No es para tanto –dijo modesto el boticario–. — Sí que lo es, sin gente como usted, y como Juan –dijo señalando al Tontico, que caminaba detrás junto a las mulas– nosotros poco podríamos hacer. Nos allanan mucho el camino. La vista del pueblo a lo lejos hizo que los demás se acercaran hasta los conversadores, que abrían la marcha, y estos tuvieran que poner fin a su enriquecedora charla. Pronto llegarían a Vélez-Blanco y allí estaría doña Caridad para darles primero una buena regañina por la demora, y agasajarlos después como ella sabía hacerlo. Pronto el voluntarioso boticario se quedaría de nuevo solo, con su inseparable Juan, y los científicos seguirían su ruta en busca de novedades por esas cuevas de Dios. 215 27 TODO SE COMPLICA EN LA CUEVA DE AMBROS Los dos arcos se tensaron a la vez y, en décimas de segundo, las dos flechas salieron disparadas hacia sus objetivos. on la llegada del nuevo invierno volvió la rutina a la cueva de Ambros. El único cambio fue disponer, previsoramente, cómo se tenían que organizar si la tierra volvía a moverse y, con ella, su guarida. En ese caso, cada uno se encargaría de una de las criaturas para ayudarles a abandonar el recinto lo más rápido posible, antes de que alguno quedara aplastado allí dentro. Además, el que no yaciera con la hembra esa noche, si es que sucedía de noche, sería el encargado de dar la voz de alarma. Para ello, a pesar de contar con la inestimable ayuda de Lobo en la vigilancia, el que estuviera de turno debería dormir, en definitiva, con un ojo abierto y otro cerrado. Pronto se acostumbraron a tener un sueño ligero que los despertaba al menor ruido extraño, las más de las veces producido por Lobo al ponerse en guardia por algún movimiento exterior. Tampoco cambió nada en la vida de Río. Semanas después de iniciarse la reclusión, su barriga volvió a hincharse. La actividad sexual frenética que mantenía durante todo el verano con los dos hermanos le llevaba siempre a lo mismo, un nuevo embarazo. Todos lo veían como lo más normal. Al llegar la primavera, los dos hermanos salieron de estampida a recorrer sus bosques persiguiendo nuevas presas; la tribu crecía y cada vez era necesario un mayor esfuerzo para tener surtida la despensa. Semanas después, puestos al día con los suministros, los dos hermanos decidieron iniciar de nuevo la vigilancia de su frontera; no estaban nada tranquilos con lo que pudiera venir de ella. Se turnaban para que, en todo momento, dos ojos estuvieran atentos a cualquier movimiento junto a la C 217 TODO SE COMPLICA EN LA CUEVA DE AMBROS rambla. Sabían que, con la cercanía del verano, la tribu de Río se acercaba hasta el otro lado en busca de nuevos sitios para realizar su caza, y eso podía traer nuevos intentos de incursiones. En la espera, que a ciertas horas del día realizaban juntos, debatían entre ellos con las posibilidades que tenían de salir con bien de algún posible encuentro, llegando siempre a la conclusión de que si alguna vez la tribu enemiga en pleno se internaba en su territorio no tendrían nada que hacer. Ello les hacía una y otra vez plantearse la posibilidad de alejarse de aquella zona, en la que también les había ido, y evitar así el peligro de una lucha desigual, que estaban seguros se produciría en cuanto el tullido hijo del jefe se hiciera con el control de la tribu. Para ello aún podían pasar muchos inviernos, o a lo mejor se había producido ya, nada sabían de los enemigos y la incertidumbre crecía con el paso de los días. A solas, como siempre, Río parió una nueva criatura, un macho hermoso que volvía a acrecentar la tribu, y los problemas de subsistencia para todos. Por coincidir su nacimiento con un tormentoso día, como los muchos que pasaron en la pequeña cueva del Gabar antes de llegar allí, los dos hermanos coincidieron en llamarlo así, Gabar, que era como se referían ellos al abrigo cuando recordaban los pasos que los habían llevado hasta el arroyo del Moral. La madre aceptó el nombre; había oído contar varias veces a los hermanos las peripecias pasadas y no quería contrariar el acuerdo que de inmediato tomaron los dos posibles padres de la criatura. La vida transcurría alegre para la tribu. La algarabía de los pequeños llenaba durante el día la cueva y sus alrededores, adonde salían a retozar, bien acompañando a Río en su búsqueda de plantas o bien con los dos hermanos, que se llevaban a los dos pequeños hasta el bosque más cercano, al otro lado del arroyo, para que empezaran a conocer su hábitat y los peligros que los acechaban a diario. Ambrosio ya hacía sus pinitos tratando de alcanzar algún conejo despistado entre las risas de Ambros y Tani, que disfrutaban viendo el empeño que el crío ponía en sus alocadas carreras. Todo era hermoso y divertido, excepto los ratos que estaban de guardia, entonces la concentración era máxima. Sólo a Lobo le permitían que los acompañara, sobre todo Tani, del que nunca se separaba, salvo los ratos en que, relajados en su guarida, el animal jugaba con los pequeños como uno más, permitiendo que lo cabalgaran e incluso que las diminutas manos de Ambrosio se 218 TODO SE COMPLICA EN LA CUEVA DE AMBROS metieran descuidadamente en su boca, sin que sus terribles colmillos lo hirieran ni una sola vez. Un día, cuando Tani acababa de encaramarse en lo alto de un pino para otear la zona peligrosa, vio a tres figuras cruzar la rambla y dirigirse, sigilosamente hacia su posición. Al ver más cercana la figura del brazo contrahecho, estuvo seguro de que se trataba de Griso, el enemigo de su hermano, acompañado por sus dos hombres de confianza. Al perderlos de vista, bajó de su mirador y se tumbó sobre una roca esperando a que aparecieran de nuevo en el último claro que había antes de llegar al bosque en que él se encontraba. Durante varios minutos dudó qué hacer; a cada momento miraba tras de sí esperando ver la figura de su hermano aparecer, sabía que si se enfrentaba solo con los intrusos no tendría nada que hacer. Cuando las tres figuras aparecieron en el claro, susurró como para sí que había que encontrar a Ambros. Se quedó sorprendido al ver que Lobo, que lo miraba insistentemente esperando sus indicaciones, reculó hasta bajar de la roca y emprendió una veloz y silenciosa carrera en dirección hacia la cueva: «lo que me faltaba –pensó– ahora sí que estoy solo». Unos minutos después, que a él le parecieron horas, oyó tras de sí los pasos cautelosos del animal, al volver la cabeza vio a Lobo seguido por el atlético cuerpo de su hermano. Le hizo señas para que no hiciera ruido. Acarició a Lobo cuando este se dispuso junto a él como un vigilante más; era increíble que el animal lo hubiera entendido y hubiera ido en busca de Ambros, quizás había sido una casualidad pero el caso es que ya no estaba solo. Susurró a su hermano al oído lo que había sucedido y la cercanía de los tres enemigos, ya adentrados entre los últimos pinos. Poco después, oyeron las voces de los invasores por debajo de ellos. Tani acariciaba a Lobo para tranquilizarlo y que no los delatara, el animal una vez más parecía entender y enseñaba sus afilados colmillos sin hacer ruido alguno. Se pusieron en guardia; los invasores estaban a decenas de metros por debajo de ellos. Oían sus voces y los veían aparecer y desaparecer entre los árboles; si seguían en esa dirección se darían de bruces con ellos. Ambros ya tenía tensado su arco dispuesto a disparar cuando los tres guerreros se detuvieron y comenzaron una fuerte discusión. La fea figura del brazo torcido quería seguir pero los otros querían convencerlo de que habían ido demasiado lejos y no sabían qué se iban a encontrar; temían además que el jefe de su tribu los echara de menos y los castigara duramente 219 TODO SE COMPLICA EN LA CUEVA DE AMBROS por haberlo desobedecido: tenía prohibido a toda su gente que traspasaran la rambla, tal y como había acordado años antes tras la lucha por Río. Los dos acompañantes descansaban apoyados en un pino, el tercero daba vueltas como loco deseoso de venganza. De pronto el silencio reinó, las voces cesaron. El corazón de los dos hermanos latía con fuerza golpeándoles la garganta. Ambros se incorporó ligeramente, asomándose sobre la roca y vio las tres espaldas volviendo en dirección a la rambla. Tocó a su hermano en el hombro para que se asomara y viera como el peligro, de momento había pasado. Se mantuvieron en silencio hasta verlos llegar a la zona despejada de la rambla y desaparecer hacia levante, sólo entonces respiraron aliviados y dejaron caer sus sudorosos cuerpos relajadamente sobre la roca: — Cada vez llegan más cerca –dijo Ambros, añadiendo–. Como se les unan más hombres estamos perdidos. — No parece probable –contestó cauteloso Tani–, ya los has oído, temen al jefe, que parece empeñado en cumplir la palabra que te dio. — Sí, pero Brazo torcido no parece dispuesto a esperar mucho tiempo. Debemos estar preparados. — Quizás deberíamos pensar en alejarnos, en abandonar la cueva... –Tani expresó su pensamiento en voz alta–. — Quizás… –contestó su hermano, también pensativo–. Estuvieron el resto de la mañana estudiando el mejor sitio para hacerles frente, estaba claro que repetirían la incursión. El mayor estaba dispuesto a sorprenderlos; era mejor que ser ellos los sorprendidos cualquier día. Eligieron unos arbustos, muy cerca de donde habían estado debatiendo los enemigos, para esperarlos en caso de que volvieran. Planearon todos sus movimientos por si llegaba la ocasión. Río seguía sin saber nada de las incursiones de sus antiguos compañeros, pero notaba en los dos hermanos una tensión que le hacía ver que algo estaba pasando. Esa noche, cuando Ambros, haciendo uso de su turno, le hizo el amor brutalmente, estaba seguro de que algo preocupaba a su hombre, que se movía tenso como un arco sobre su cuerpo. Al lamer los primeros rayos de sol las copas de los pinos, los dos hermanos ya se encontraban en su observatorio. Ambros había prohibido a Río, sin darle ninguna explicación, que abandonara la cueva durante todo el día, hasta que ellos volvieran. 220 TODO SE COMPLICA EN LA CUEVA DE AMBROS Lo primero que hicieron fue colocar algunas de sus armas en la zona elegida, sin desprenderse de los arcos ni de los afilados cuchillos de piedra que llevaban al cinto. Repasaron cómo actuarían, si es que tenían que hacerlo, y se dispusieron a observar. Una hora después vieron movimiento junto a la rambla. Aunque aún estaban lejos, ambos coincidieron en que dos nuevos hombres se habían añadido a la causa del tullido. Tendrían que enfrentarse con cinco enemigos. Ambros no dudó que aquél era el día elegido para la venganza y cambió ligeramente los planes previstos para la lucha; tenían que eliminar al menos a dos de ellos antes de llegar al cuerpo a cuerpo, si no, no tendrían ninguna posibilidad. Siguieron con facilidad el recorrido de los enemigos, casi idéntica a la del día anterior, todo iba según los planes. Ocuparon su sitio tras los arbustos dispuestos a esperar, con el miedo de que Lobo no aguantara la espera y los delatara antes del momento oportuno para el ataque. Tani lo tranquilizaba susurrándole junto a las orejas tiesas, el animal parecía entender lo que estaba en juego. En los oídos de los dos hermanos retumbaba el silencio, la tensión de la espera hacía que sus cuerpos sudaran y un sabor agrio se apoderaba de sus gargantas. Al oír las primeras voces y verlos aparecer en el mismo sitio en que habían detenido su marcha el día anterior, Ambros señaló a su hermano a quién debería disparar primero, el éxito de la batalla estaba, en parte, en acertar con sus dos primera flechas, reduciendo de golpe el número de sus adversarios. Después, cada uno se ocuparía de caer sobre uno de los contrarios, Ambros había elegido para sí el tullido, que a pesar de su brazo contrahecho presentaba un cuerpo estremecedor. El único cabo suelto era que Lobo se encargara del tercero. ¿Lo haría? Los dos arcos se tensaron a la vez, y en décimas de segundo las dos flechas salieron disparadas hacia sus objetivos. La de Ambros impactó con una fuerza terrible en el pecho de su víctima y la de Tani atravesó el cuello del otro. Ambos enemigos cayeron al suelo fulminados. Antes de que los cuerpos de los dos heridos llegaran al suelo, ya se habían abalanzado sobre los sorprendidos guerreros. Lobo acertó atacando al tercero, clavando ferozmente sus colmillos sin soltar la presa, que, dando gritos de terror, trataba en vano de deshacerse del animal. Tani rodaba por el suelo junto a un joven que había logrado esquivar la primera cuchillada, y Ambros y su oponente se miraron durante unos segundos antes de emprender la lucha. La mirada 221 TODO SE COMPLICA EN LA CUEVA DE AMBROS de odio del tullido no hizo titubear al mayor, que atacó con ímpetu tratando de acabar cuanto antes, pero su oponente se escabullía hábilmente, contraatacando con rabia. Lobo fue el primero en acabar su trabajo, dejó a su presa malherida, desangrándose, y saltó aullando para ayudar a Tani que ya tenía casi sometido a su adversario. La llegada de la ayuda le hizo distraerse un momento al joven, lo que Tani aprovechó para asestar una puñalada certera en su costado que acabó con él. Resoplando por el esfuerzo se volvió para ver cual era la situación de la batalla. El tullido estaba resultando más difícil de vencer que los otros, hizo ademán de ir a ayudar a su hermano pero éste le indicó con la cabeza que no, quería ser él el que acabara con su rival. Angustiado, sujetó a Lobo para que no interviniera y presenció de cerca una auténtica lucha de titanes. Ambos contendientes estaban heridos, Ambros sangraba por un brazo y el otro tenía la cara cubierta de sangre, un halo de odio los envolvía. Sin perderlos de vista, Tani comprobó que los demás estaban muertos. Al que había atacado Lobo aún respiraba sobre un charco de sangre, no hizo nada por rematarlo, sabía que le quedaban pocos minutos de vida. Al volver a fijarse en la lucha aún en marcha, vio como Ambros aprovechaba un instante en que el otro trató de limpiarse la sangre que casi cubría sus ojos sin dejarlo ver para deslizar su cuchillo por la garganta e inmediatamente hundirlo en el vientre de Griso que cayó de rodillas herido de muerte. Lo empujo hacia atrás haciéndole caer boca arriba, clavándole el puñal en el corazón hasta que su puño tropezó con el pecho del joven. No dejó de mirarlo a los ojos, ni sacó su arma hasta que los ojos de Griso se cerraron para siempre. Tani se acercó a su hermano para comprobar la gravedad de la herida de su brazo, comprobando que el corte era profundo, pero no grave, después se abrazó a él mientras Lobo aullaba a su lado. Habían vencido la batalla, pero sabían que aquél era el principio del fin de su estancia en la zona. Cuando la tribu enemiga echara de menos a sus guerreros los buscaría hasta encontrarlos, y después irían a por ellos; el acuerdo de mantenerse cada uno en su lado de la rambla quedaría roto. Una vez recuperados del terrible esfuerzo, arrastraron todos los cuerpos hasta una pequeña hondonada y los empujaron hasta el fondo, después los cubrieron con hojas y con ramas de pinos. Aún así, algunas partes de los cuerpos quedaban a la vista. Cortaron varios arbustos y se los tiraron enci222 TODO SE COMPLICA EN LA CUEVA DE AMBROS ma hasta que quedaron ocultos. Limpiaron como pudieron los restos de sangre, cubriendo con la hojarasca los que no podían, tratando de borrar de la mejor manera posible las huellas de la batalla; no querían dar facilidades al enemigo cuando emprendieran su búsqueda. Terminada esa labor, descansaron un rato, mientras Tani envolvía la herida de su hermano con las hojas que había visto usar a Río tras la anterior lucha. Luego emprendieron el camino de vuelta a la cueva. Cuando llegaron, Río se alarmó al ver la sangre que corría de nuevo por el brazo de Ambros. Ya no podían ocultarle lo que había pasado. Mientras la hembra recomponía la cura del brazo aplicando nuevos ungüentos, oyó el relato de todo lo que había sucedido. Al finalizar protestó porque no la hubieran hecho partícipe del peligro que habían corrido y estuvo de acuerdo en que tenían que plantearse alejarse de la zona, quién sabe si para siempre. Tani volvió a la vigilancia los siguientes días. Ambros se recuperaba de su herida sin ningún problema, acudiendo sólo de vez en cuando junto a su hermano para ver si había algún movimiento. De momento nada se movía en los entornos de la rambla pero no sabían cuánto duraría la tranquilidad. La tercera noche después de la batalla, un enorme estruendo despertó a todos en la cueva, el suelo había empezado a moverse como un torbellino y segundos después una enorme roca de la cornisa se desplomó sobre la entrada haciendo aún más terrible el ruido y el desconcierto. Siguiendo el plan establecido corrieron cada uno a por su pequeño y salieron precipitadamente de la cueva esquivando los pedruscos que caían sobre ellos. No pararon hasta estar al otro lado del arroyo. La tierra aún temblaba y los árboles se agitaban como movidos frenéticamente por una mano invisible. No dejaron de oír el crujido de las rocas y el ruido seco deslizándose bajo sus pies hasta que pasaron varios minutos. Aún temblando por el susto, comprobaron que todos estaban bien. El llanto de los pequeños fue bajando de intensidad hasta convertirse en unos ligeros y acompasados hipidos. De pronto Tani notó que faltaba alguien: — ¡¡¿Dónde está Lobo?!! –gritó a pleno pulmón–. — Habrá salido despavorido. Ya volverá. Las palabras de su hermano no lo convencieron; las otras veces que había temblado la tierra, Lobo había salido el primero, pero se había reunido con ellos instantes después. Esta vez había sido distinto y Tani no entendía por qué. A pesar de que aún era noche cerrada quiso salir en su 223 TODO SE COMPLICA EN LA CUEVA DE AMBROS busca, pero acabó entendiendo que eso no serviría de nada, tendría que esperar al amanecer. Con los primeros rayos de sol Tani salió en busca de Lobo y Ambros se acercó a la cueva para ver en qué estado había quedado. Las piedras cubrían casi todo el suelo, la grieta que había partido su caballo se había agrandado y otras nuevas habían aparecido. Rodeó la enorme roca que había caído sobre la entrada y se quedó estupefacto al ver sobresalir por debajo de ella apenas unos centímetros de pelo. Nada más verlo estuvo seguro que pertenecían a la cola de Lobo. Todo había sido tan rápido, pensó, que al pobre animal no le había dado tiempo a escapar y había muerto aplastado justo en el sitio en el que durante años había hecho la vigilancia por ellos. Su reacción inmediata fue coger su cuchillo y cortar lo que sobresalía, para evitar que su hermano lo viera. Se arrepintió antes de hacerlo; Tani nunca creería que su compañero lo había abandonado, por muy despavorido que hubiera salido de la cueva. Además, estaba seguro de que se negaría a abandonar la zona hasta que Lobo hubiera vuelto, y era evidente que ya nunca lo haría. Volvió junto a Río y le contó sus dudas. El estado lamentable en que había quedado su morada, y la batalla que habían tenido les hacía estar convencidos de que tendrían que buscar otro sitio, lo más alejado posible, donde instalarse. La hembra le daba la razón en todo a Ambros mientras pensaba en cómo se tomaría Tani la muerte de Lobo. Estaba tan pegado a él desde hacía años que temía la reacción del pequeño. Pasó una hora hasta que vieron venir cabizbajo a Tani. No había encontrado ni rastro de su lobo. Estaba hundido. Ambros decidió no dejar a su hermano en la incertidumbre y le pidió que lo acompañara hasta la cueva. El pequeño estaba tan abatido que apenas prestaba atención a los desperfectos de la cueva. El mayor se armó de valor y se acercó hasta la gran roca señalando el extremo de la cola que sobresalía. — Creo que a Lobo no le dio tiempo a salir... — ¡¡¡Noooo!!! El grito desgarrador retumbó por toda la cueva e hizo que nuevas cantidades de arena cayeran por las grietas del techo. Trató de detenerlo pero Tani, de un salto, abandonó la cueva y corrió como loco hacia el bosque. Su hermano decidió no seguirlo y dejarlo que rumiara la desdicha de su compañero de tantos años. 224 TODO SE COMPLICA EN LA CUEVA DE AMBROS No volvió en todo el día. Ambros salió varias veces en su busca sin encontrarlo. Apareció al anochecer, con los pies sangrando y la cara descompuesta. No había parado de caminar y no había comido nada durante todo el día. Río rescató lo que pudo de la despensa y le hizo comer a la fuerza. Un poco recuperado, se dirigió a Ambros y a Río: — No volveré a entrar en esa cueva –dijo con desanimo–. — Creo que no debemos de entrar ninguno, si no queremos quedarnos ahí para siempre. — Hay que alejarse de esta zona –concluyó–. Ambros respiró al oír las palabras de su hermano. Todos estaban convencidos de lo que había que hacer, ahora solo había que decidir hacia dónde ir y organizarlo todo. Pasaron la noche al raso. Cubrieron a los pequeños con pieles porque por las noches refrescaba mucho. Nadie disfrutó esa noche con Río; todos hicieron como que dormían, salvo los ratos en que cada uno hacía la guardia, ahora que ya no estaba Lobo. Todos pensaron que era la última noche que pasaban allí y algo les recomía por dentro, pensando cuál iba a ser su nuevo destino. 225 28 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EDUARDO RIPOLL A pesar de que no era la mejor época en la zona para iniciar los trabajos, decidió no esperar más. l joven Ripoll miraba entusiasmado las grandes avenidas y los magníficos edificios de París. Aún se veían en la capital francesa los rastros de la recién terminada Segunda Guerra Mundial, pero la ciudad ya bullía de nuevo tratando de recuperar su antiguo esplendor. Eduardo había salido de la estación, tras un largo viaje en tren, mirándolo todo con asombro y olvidándose por unos momentos del cansancio y de que tenía que buscar el sitio donde iba a pasar muchos meses. Con poco más de veinte años había terminado sus estudios en la Universidad de Barcelona y, harto de oír a su mentor, el célebre paleontólogo Luis Pericot, había optado por hacerle caso y emprender ese viaje para completar sus estudios en la capital francesa. Su maestro le había asegurado que el Institut de Paléontologie Humaine de París era el mejor sitio para hacerse un gran especialista y encontrar su sitio en el mundo que más lo atraía, el de la investigación y el estudio de las épocas remotas. Las primeras semanas no fueron fáciles; tuvo que adaptarse a su nuevo hogar, un piso de una residencia de estudiantes situado cerca del Institut, habituarse a las costumbres francesas, y soltarse un poco con el idioma que, aunque lo había estudiado, no era lo mismo que tener que defenderse con él las veinticuatro horas del día. Había momentos en los que se preguntaba qué hacía allí y le daban ganas de salir corriendo a la estación para volver a su ciudad, Barcelona. Todo cambió el día que asistió a la primera clase magistral de uno de los personajes más reconocidos del centro, el abate Breuil. Eduardo se quedó E 227 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EDUARDO RIPOLL impresionado con los vastos conocimientos del cura y con su facilidad para expresarlos; sus frases llegaban no sólo a él, sino a todos los estudiantes, como música celestial. El silencio del aula magna sólo se veía alterado por las frases perfectamente estructuradas del abate, que todos escuchaban casi de modo reverencial. Al acabar la exposición, el joven Ripoll ya estaba seguro de que su estancia en París iba a merecer la pena. Días después, haciendo uso de la carta de presentación que le había entregado el profesor Pericot, viejo amigo de Breuil, consiguió entrevistarse con el abate, que volvió a sorprenderlo por su sencillez y por la gran simpatía que demostró hacia su profesor, al que elogió en un perfecto español, marcado por el característico acento francés. Al saber su nacionalidad, el abate le dio una improvisada clase sobre los restos prehistóricos de la península, tema del que era un auténtico especialista mundial. Rodeado de piedras y de láminas de pinturas prehistóricas, Eduardo recibió el mayor empujón que nadie le hubiera podido dar para quedar convencido de cuál sería su futuro. Maestro y alumno simpatizaron desde el primer momento, y pronto el barcelonés se encontró metido en el equipo de Breuil. Poco le importaba que los asuntos que le encargaban, y a los que dedicaba todos sus ratos libres, fueran de menor importancia, le bastaba con sentirse cerca del cura que, a pesar de ser un hombre ya bastante mayor, desprendía una energía y una ilusión que contagiaba a todos los que lo rodeaban. Cada vez que el joven alumno conseguía quedarse a solas con el maestro, lo interrogaba sobre sus numerosísimos viajes a la península en busca de restos arqueológicos. En esas ocasiones, el cura cogía a Eduardo pacientemente del brazo y lo llevaba a su despacho para poder explayarse a gusto recordando las experiencias que ya no podía realizar debido a su edad. Allí recibió Ripoll las mejores clases de todas las que tuvo durante su estancia en el Institut. Allí descubrió que la verdadera especialidad de Breuil eran las cuevas pintadas, conocía cientos de ellas y todas las recordaba con una exactitud increíble. Poco a poco el joven barcelonés se aficionó a las pinturas prehistóricas, una especialidad en la que no había profundizado mucho durante sus estudios universitarios, pero el entusiasmo del abate lo había subyugado. Repasaba con él los cientos de láminas de las cuevas del levante español, y admiraba con devoción cada uno de los calcos que el cura le mostraba, contándole en cada caso las curiosidades y anécdotas que habían rodeado cada descubrimiento. 228 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EDUARDO RIPOLL Varios meses después, ya muy avanzado el curso, cuando la sintonía entre ambos era evidente para todos, el alumno se vio de nuevo sorprendido por el maestro. Breuil le confesó en una de sus charlas la frustración que tenía por no haber encontrado nada interesante en la Cueva de Ambrosio, situada en lo más recóndito del norte de la provincia de Almería. A pesar de los muchos años transcurridos desde su última visita a la zona, el abate le relató, con todo lujo de detalles, las expediciones que había realizado a aquella zona. Le habló de don Federico de Motos, del Tontico, de sus compañeros científicos que lo acompañaban; le mostró los calcos de la Cueva de los Letreros y le habló de las disquisiciones sobre la figura del brujo que aparecía en ella, del solitario y enigmático Indalo, de los extraños soles pintados en El Gabar y de lo que podía ser el primer mapa que él había visto, el del estrecho de Santonge, en la misma cueva. Relató con emoción el descubrimiento de los ciervos enfrentados del Lavadero de Tello, y describió pormenorizadamente el entorno mágico de la cueva que más lo había decepcionado, la Cueva de Ambrosio. Le contó que había vuelto varias veces, encontrando siempre el fracaso; la rapidez de sus visitas impedía dedicar el tiempo que evidentemente aquella cueva necesitaba, estaba llena de derrumbes y expoliada por los arqueólogos aficionados, a los que dirigió las peores palabras que un cura puede dirigir a un ser humano. Aquella charla quedó grabada en la memoria de Eduardo Ripoll de manera especial, a pesar de que, como buen científico, cada vez que recibía una de aquellas lecciones, pasaba después horas anotando en su cuaderno todo lo que había oído de labios de Breuil. El día en que acabó sus estudios en París fue de los más tristes que había vivido. La despedida de Breuil fue emocionante y dura; al joven estudiante le hubiera gustado quedarse para seguir oyendo la sabiduría de aquel cura maravilloso, pero su vida tenía que continuar. Le prometió al abate que le escribiría contándole sus progresos y sus descubrimientos, si es que los hacía, y éste se comprometió a contestarle cada una de sus cartas. Eduardo salió del despacho cabizbajo y pensativo, había aprendido más en aquel despacho que en las aulas. El profesor Pericot llevaba razón: su estancia en París había merecido la pena. Reanudada su vida en Barcelona, y gracias a sus brillantes estudios y a la influencia de sus profesores, pronto ocupó el cargo de conservador adjunto el Museo Arqueológico de la Diputación de Barcelona, corría el año de 1947. 229 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EDUARDO RIPOLL Trabajó en su nuevo puesto con ahínco y cada descubrimiento lo comunicaba por carta al abate, que siempre le contestaba cariñoso, dándole consejos y pidiéndole machaconamente que tratara de reiniciar los trabajos de excavación en la Cueva de Ambrosio, seguro de que le depararía grandes sorpresas. Tanto le insistió el abate en sus misivas, y tan convencido estaba él de que podía llevar razón, que emprendió su personal campaña para lograr ese propósito. Ayudado por Pericot y por otros ilustres sabios que conocía, removió cielo y tierra hasta conseguir en 1958 que el Servicio Arqueológico de la Diputación de Barcelona, le encargara el inicio de una serie de campañas en el yacimiento de la Cueva de Ambrosio, consiguiendo además para ello la ayuda económica de una fundación norteamericana. Eduardo escribió la noticia nada más conocerla al abate Breuil, que ya había dejado su puesto de docencia en el Institut –contaba ya con ochenta y un años de edad–, pero no su interés por las cuevas pintadas. El abate tardó poco en contestarle, felicitándolo por el logro y augurándole grandes momentos en las tierras almerienses. El discípulo leyó la carta del anciano cura con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Su insistencia y la creencia en su intuición era lo que le había llevado a conseguirlo. Alentado por la carta del anciano abate, Eduardo Ripoll inició de inmediato la preparación de los trabajos. Decidió que lo primero que tenía que hacer, mientras se llevaban a cabo los papeleos para los permisos correspondientes, era documentarse sobre todas las acciones que se hubieran realizado en la cueva. Acudió a ver al profesor Pericot para que le relatara de nuevo su viaje a Vélez-Blanco en 1930. Al saber años atrás su interés por la cueva, le había contado que él la conocía, pero quería refrescar las noticias y ver si su mentor recordaba algo nuevo. Escuchó pacientemente el viaje a Almería y el examen que pudo hacer de la famosa punta de muesca encontrada por Motos, y que tan sigilosamente le había enseñado a Breuil en una de sus visitas. Nada nuevo pudo sacar de la entrevista, salvo la descripción del lugar y el convencimiento de su maestro de que el abate podía llevar razón con su intuición. Viajó a Valencia, donde sabía que se conservaba, en el Servicio de Investigación Prehistórica, parte de la colección de Federico de Motos. Allí examinó todo el material cuidadosamente, tomando numerosas notas y fo230 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EDUARDO RIPOLL tografías de las piezas más interesantes, llegando a la conclusión de que casi todas se habían obtenido en la superficie o a pocos centímetros de ella. Sin desanimarse, emprendió un nuevo viaje a Madrid para inspeccionar lo que hubiera en el Museo Arqueológico Nacional. Enfrascado en su tarea en los sótanos del museo, descubrió en una de las cajas procedentes de las excavaciones de Luis Siret, una nota manuscrita en la que el belga hablaba de la Cueva del Tesoro, pero que decía se hallaba en el arroyo del Moral, a tres leguas al norte de Vélez-Blanco (Almería); se trataba sin duda de la Cueva de Ambrosio. Dedicó todo un día al examen del contenido de la caja. El material no era muy abundante y estaba compuesto fundamentalmente por piezas retocadas y sin ningún resto de talla. El material, parecido al de Valencia, era sin duda también superficial. Aprovechando su viaje a Madrid trató de adelantar el papeleo de los permisos, y mientras tanto siguió investigando en los fondos del museo. Su insistencia, como buen científico, le llevó a descubrir varios manuscritos del profesor Jiménez Navarro. En uno de ellos pudo confirmar que efectivamente Luis Siret había realizado una cata en la cueva, según noticias que le había transmitido Juan Cuadrado, el que llevara el Indalo a Perceval y diera origen al nombre del Movimiento Indaliano almeriense, y que era muy amigo e íntimo colaborador del investigador belga. En otros escritos del mismo profesor descubrió que éste, a instancias del profesor Martínez Santa-Olalla, había llevado a cabo una serie de campañas en el yacimiento años atrás. Anotó cuidadosamente los descubrimientos que se habían realizado. Como siempre, los restos encontrados en las primeras capas no ofrecían ninguna garantía por haber sido revueltos por clandestinos. Las conclusiones más importantes de aquellos trabajos era la existencia de un rico estrato neolítico de dos metros de potencia, en el que habían aparecido bolsadas de ceniza con algún resto de carbón mezclado con bolos de caliza o arenisca con la superficie quemada, dando la impresión de que hubieran servido para apagar el fuego del hogar. También aparecieron huesos de animales y restos de comida, pero lo más interesante era que se habían hallado instrumentos líticos de gran tosquedad y fragmentos cerámicos de gran riqueza decorativa. Finalmente se descubrieron objetos de adorno y huesos humanos fragmentados. En dichos escritos se señala, por primera vez, la presencia en la cueva de la cultura de vaso campaniforme, según se deducía de varios de los fragmentos encontrados. 231 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EDUARDO RIPOLL Los escritos del profesos Jiménez Navarro animaron mucho a Ripoll, a pesar de no encontrar en ninguno de ellos, ni de ningún otro, referencia alguna a restos de posibles pinturas en la cueva, pero llegando a la conclusión de que se trataba de un rico yacimiento muy poco explotado. Abandonó Madrid satisfecho de sus avances y de la promesa de las autoridades de que el permiso para iniciar las excavaciones llegaría muy pronto. Era consciente de que eso no significaba inmediatez y que la caduca e inoperante burocracia española le haría esperar aún algunos meses, pero al menos sabía que su petición había avanzado algunas mesas y que sería aprobada, según le aseguraron. Llegó el verano y el papel seguía sin llegar, por lo que decidió, antes de recluirse en su torre cercana a Barcelona dispuesto a pasar el menor calor posible, hacer un viaje hasta Vélez-Blanco para conocer el lugar y empezar a planear sus acciones. Llegó a las tierras almerienses, tras un largo y caluroso viaje de casi mil kilómetros, una tarde en que el vientecillo serrano refrescaba agradablemente el pueblo. Como hombre práctico y acostumbrado a viajar a sitios aislados, consiguió contactar poco después de su llegada con el alcalde. Le contó su proyecto, le enseñó sus papeles, aún sin culminar, y le pidió un guía para visitar la cueva. Consiguió mucho más que eso: el mandamás del pueblo, entusiasmado con la idea de que su zona se diera a conocer, le ofreció su casa y todas las ayudas que necesitase durante su estancia. Eduardo agradeció la hospitalidad ya que no era fácil encontrar un alojamiento público decente por aquellos lares. Él estaba acostumbrado a todo, pero no su mujer, que lo acompañaba, por lo que el ofrecimiento le vino como caído del cielo. Al día siguiente, acompañado de un campesino de confianza del alcalde, Salvador Torrente, salió temprano en su coche hacia el arroyo del Moral. Nada más cruzar el río Caramel, de muy escaso caudal en esa época, aparcó el coche junto a un cortijo y decidió seguir andando, pese a la advertencia de Salvador de que aún quedaba un buen trecho para llegar. No le importaba, quería recorrer a pie la zona y empaparse del ambiente antes de llegar a su objetivo. A su llegada a las inmediaciones de la cueva, se acordó del abate y de su descripción del lugar, no podía ser más exacta. Al mirar hacia donde le indicaba el guía en dirección a la cueva, el corazón le dio un vuelco, era más impresionante y atractiva de lo que había imaginado. Llegó hasta ella despa232 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EDUARDO RIPOLL cio, saboreando cada momento anterior a su entrada en la cueva. Cuando estuvo en ella su ánimo decreció: el estado de abandono y las claras muestras de haber sido arrasada por los buscadores furtivos lo dejó perplejo. Pasó toda la mañana tomando medidas y analizando cada rincón, llegando a la conclusión de que había mucho trabajo que hacer de limpieza y desescombro antes de comenzar un trabajo que le pudiera dar algún resultado, pero no era la primera vez que se encontraba ante una situación parecida; cuanto más conocido era un yacimiento más probabilidades había de que estuviera alterado por manos torpes y sin escrúpulos. Volvió para la hora de comer a Vélez-Blanco y pasó la tarde con su mujer y con los anfitriones. Con ellos visitó el famoso castillo de los Fajardo y su sensación fue aún más penosa por el estado de deterioro, casi de ruina, de la fortaleza. Trató de convencer al alcalde de que tenía que actuar antes de que todo aquello se perdiera, pero éste le hizo saber que el recinto era propiedad de los descendientes del Marqués de los Vélez y que nada podía hacer. Por la noche, mientras tomaban el fresco en el huerto trasero de la casa que los hospedaba, trató de convencer a su anfitrión de que la cueva debería ser vallada para preservarla. Esta vez se encontró con que las vacías arcas del municipio no le daban ninguna posibilidad de hacerlo si no contaba con ayuda. Ripoll se comprometió a hacer todas las gestiones que pudiera para conseguir que algún organismo pusiese manos a la obra, sabedor de que si ya era difícil el papeleo necesario para iniciar las excavaciones, más difícil todavía era conseguir un solo duro para aquella inversión; de hecho –le notificó al alcalde–, los gastos para su proyecto provenían de una fundación norteamericana. Antes de partir para Barcelona, visitó, con el mismo guía, la Cueva de los Letreros, también sin protección alguna, y todas las de los alrededores que Salvador conocía. Aquellas visitas lo reconfortaron un poco; no sabía qué iba a encontrar en su cueva, pero las muchas muestras de pintura de la zona le hacían ser optimista. Recorrió de nuevo la zona del arroyo del Moral y sus alrededores durante horas para impregnarse del aroma de los pinos y las lavandas y romeros abundantes en la zona. Cuando estuvo seguro de haber entendido bien la zona, emprendió su regreso a Barcelona. Hasta el mes de octubre no llegó el ansiado permiso a sus manos. A pesar de que no era la mejor época en la zona para iniciar los trabajos, deci233 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EDUARDO RIPOLL dió no esperar más. Lo tenía todo planeado y en pocas semanas inició su viaje, acompañado de dos de sus ayudantes, que se harían cargo del día a día de las excavaciones. Llegaron a Vélez-Blanco a primeros de noviembre, un día luminoso en que el pueblo era azotado por un frío viento que de vez en cuando hacía volar por las calles alguna que otra teja. En medio del vendaval, el alcalde trató de disuadirlos de que iniciaran los trabajos en aquella época, pero como no lo consiguió, hizo llamar a Salvador Torrente, el primer guía que Eduardo Ripoll había tenido en la zona, para que les ayudara en los preparativos. Mientras Salvador se dedicaba a buscar operarios para los trabajos, Eduardo y sus ayudantes marcaron las zonas por las que querían iniciar las excavaciones. Como primera medida decidieron hacer dos pequeñas trincheras a ambos lados, este y oeste, de la cueva para intentar averiguar dónde se encontraban los niveles intactos; para ello señalaron con pequeñas banderas los recintos elegidos. El nueve de noviembre, con el tiempo sereno pero frío, iniciaron los trabajos con el equipo de diez hombres que Salvador Torrente había reunido. Dada la buena sintonía que Ripoll tenía con él y la habilidad que demostraba en su relación con los hombres, lo puso al frente de la cuadrilla antes de abandonar Vélez-Blanco, camino de sus muchas otras ocupaciones que lo esperaban. Aquella primera campaña duró hasta el dos de diciembre de 1958, y el informe que los ayudantes hicieron no reveló grandes descubrimientos, tal y como Ripoll esperaba: materiales muy parecidos a los que ya había visto o leído en los informes que encontró en el Museo Arqueológico Nacional. Había varias capas, según iban profundizando, en las que se mezclaban restos de ceniza con grandes bloques, quedando de manifiesto que los derrumbes habían sido numerosos e importantes en diversas épocas. La única novedad que le contaron fue la aparición, en la zona oeste, de una concavidad interior, de unos seis metros de ancho por doce de largo que había quedado libre de tierra al estar tapada su entrada por una brecha, formada sin duda por la caída del agua a través de una grieta situada justo encima. Al no tener tiempo para estudiarla, la tapiaron y silenciaron el hallazgo, esperando encontrarla intacta en la siguiente campaña. Dos años después, debido a los muchos frentes que Eduardo tenía que atender, se realizó la segunda campaña. En vista de lo bien que les había ido 234 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EDUARDO RIPOLL la vez anterior, eligieron el mes de noviembre de 1960 para excavar. Esta vez fueron cuatro los ayudantes que se desplazaron hasta allí, y los trabajos fueron de nuevo acometidos por Salvador Torrente y su cuadrilla de nueve hombres. Ripoll acudió pocos días a la cueva, interesado sobre todo por ver los avances en la covacha interior que habían encontrado. Cuando llegó ya habían aparecido, en la zona este, numerosos restos cerámicos, entre los que destacaban fragmentos de un vaso cilíndrico y de una gran orza con asas decoradas con incisiones. Llegó a tiempo de ver cómo en la zona de la covacha, tras varias capas con residuos de hogares y de numerosos y grandes bloques, aparecieron muchos restos líticos y algunas plaquetas manchadas de ocre, en las que no pudo reconocer ninguna figura. Después más tierras negras de los hogares, con centenares de restos óseos y de piedras de sílex y alguna nueva plaqueta. A pesar de los avances, tardaron otros dos años en reiniciar los trabajos, esta vez dirigidos por dos de los alumnos de Ripoll y llevados a cabo por una cuadrilla menos numerosa debido a la época en que se hizo, el mes de junio, en el que los trabajos de los campesinos eran necesarios en los campos. Cinco hombres, dirigidos por el experto Salvador, acometieron la excavación en las mismas zonas anteriores hasta llegar a un estrato con abundantes hallazgos. En esa zona se marcó entonces una cuadrícula de 2,70 metros de lado, en la que se extremó el cuidado para no dañar los restos óseos y las plaquetas con ocre que iban apareciendo. Animado por el éxito de ese año, Ripoll no esperó y realizó la siguiente campaña un año después, poniendo al frente de la misma a su hijo Sergio, que haría su memoria de licenciatura sobre los trabajos en la cueva. A pesar de ello y de aumentar el número de operarios de Salvador, los resultados fueron decepcionantes: consiguieron llegar a lo que parecía la roca de abrigo de la covacha, pero sin grandes novedades. En el verano de 1964, antes de reiniciar los trabajos en Almería, Eduardo recibió, como un mazazo, la muerte del abate Breuil en París. Lamentó que el cura hubiera muerto sin haber podido darle grandes noticias de su frustrada cueva y recordó emocionado los grandes momentos que había pasado junto a él años atrás. La última campaña de esa época se llevó a cabo en octubre de 1964. A pesar del poco éxito conseguido por Sergio Ripoll el año anterior, éste se involucró de nuevo en la excavación, ya que su padre, Eduardo, había sido 235 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EDUARDO RIPOLL nombrado director del museo y del conjunto de Ampurias, y andaba muy ocupado con su nuevo puesto. Tampoco fue un año muy brillante. Ayudaron a la cuadrilla de siempre un matrimonio francés que excavaron como hormiguitas junto al lado izquierdo de acceso a la covacha interior, obteniendo numerosos restos solutrenses. Debido al estado en que se encontraba el yacimiento en ese momento, Sergio decidió acabar los trabajos. Si no obtenían una subvención mayor que les permitiera colocar unas vigas para calzar los bloques que habían quedado en suspensión en el interior del abrigo al sacar la tierra, los trabajos resultarían extremadamente peligrosos, con grave riesgo de accidentes mortales para todos. Antes de abandonar la zona, decidió tomar cinco muestras para tratar de realizar una datación radiocarbónica que diera un poco de luz al maremagno que tenían. Meses después, cuando llegaron los resultados obtenidos por la Universidad del estado de Washington, Sergio acudió a ver a su padre extrañado por lo que leyó. Los científicos americanos databan el Solutrense con puntas pedunculadas del yacimiento entre 12.000 y 6.000 años a. C. Padre e hijo debatieron extensamente el porqué de aquellos extraños resultados, llegando a la conclusión de que tenía que haber habido una contaminación de las muestras. No solo no consiguieron una nueva subvención sino que, además, el permiso de excavación no fue renovado, por lo que los dos Ripoll se dedicaron durante los siguientes años a otros menesteres: Eduardo a su museo de Ampurias y Sergio a buscar nuevos sitios para estudiar, pero con el regusto amargo de no haber concluido la investigación de la Cueva de Ambrosio. 236 29 SERGIO RIPOLL Con parsimonia cogió entre sus manos la plaqueta que había quedado sobre la criba y, girándola para obtener mejor luz, vio que tenía grabado un prótomo de caballo. duardo Ripoll estaba sorprendido por la carta que acababa de recibir del Ayuntamiento de Vélez-Blanco. Hacía catorce años que no tenía noticias de las tierras almerienses. Durante ese tiempo sólo había sabido de la Cueva de Ambrosio por un informe que le llegó sobre una pequeña campaña realizada en 1975, a través del profesor Botella, de la Universidad de Granada, que había dirigido los trabajos y que reconocía la pobreza de los resultados obtenidos. Leyó la carta intrigado, esperando que fueran buenas noticias. Acertó; el alcalde le comunicaba que por fin, a instancias del director del Museo Arqueológico Provincial de Almería, don Ángel Pérez Casas, se había conseguido el dinero para el cerramiento del yacimiento mediante un muro de encofrado. Al fin veía un poco de cordura en la Administración, y el yacimiento se podría preservar de los clandestinos que tanto mal hacían. Él no lo había conseguido, a pesar de sus muchos esfuerzos, pero se alegró como si así hubiera sido. Enseñó la carta a su hijo Sergio en cuanto tuvo ocasión, y ambos decidieron escribir al museo de Almería para felicitar a su director, y al Ayuntamiento de Vélez-Blanco para expresarle lo mismo y que en pocas fechas uno de ellos visitaría el lugar; querían ver con sus propios ojos el inicio de los trabajos, cuyo comienzo –le decían en la carta– sería inmediato. Al final fue Sergio el que, pocos días después, emprendió viaje hacia el sur. Estaba impaciente por volver al sitio que, aunque a su padre le había dado E 237 SERGIO RIPOLL grandes satisfacciones por las publicaciones en revistas especializadas, no había supuesto un reconocimiento popular de la importancia del yacimiento. Llegó a la cueva cuando los trabajos de replanteo ya estaban casi acabados, y comprobó, con satisfacción, que los técnicos de la Diputación, asesorados por el Museo de Almería, habían hecho caso a la primera idea que muchos años atrás había expuesto su padre de separar el cerramiento lo más posible de la cueva propiamente dicha, para dejar así, también a buen recaudo, las zonas limítrofes que suponían podían contener restos interesantes, y que apenas habían sido excavadas. El muro llegaba casi hasta el arroyo del Moral y concluía en ambos extremos sobre las rocas desnudas de los laterales del macizo, quedando así una amplia superficie que, además de poder ser investigada, facilitaría el desenvolvimiento para posibles futuros trabajos. A su vuelta a Barcelona, comunicó a su padre el excelente trabajo que estaban realizando, y le planteó, muy animado, la posibilidad de volver a pedir un nuevo permiso de excavación. Su padre aceptó bien la idea, y le pasó el testigo que él había recibido a su vez del abate. Lo apoyaría, con su ya bien ganado prestigio, en todos los papeleos, pero debía ser él el que se encargara de los trabajos. El hijo aceptó el relevo, confiado en que podría culminar con éxito los trabajos de su esforzado padre. En plena navidad de 1980, recibieron nuevas noticias de Vélez-Blanco comunicándoles que el muro se había concluido el día 23 de diciembre. Sergio aprovechó la ocasión para comunicar, en su contestación de felicitación, que iba a iniciar los trámites para pedir una subvención y un permiso para reiniciar los trabajos de exploración en el yacimiento. Una vez más, la administración española no se mostró eficaz, a pesar de las gestiones realizadas por Eduardo y su hijo: tanto el dinero como el permiso no llegaron hasta dos años después. Sergio Ripoll se puso al frente de su primera campaña en la Cueva de Ambrosio en junio de 1982. Lo primero que hizo fue buscar al capataz que había estado al frente de los anteriores trabajos, Salvador Torrente, que se dispuso con muy buena gana a colaborar con el hijo, con la misma entrega con que lo había hecho con el padre. A pesar de la mala época, por los trabajos de siega y trilla de las cosechas, consiguió seis operarios dispuestos a ganarse unos buenos duros. Lo primero que hicieron fue una limpieza de los bloques que llenaban el abrigo. Plantearse una excavación antes de eso habría sido una temeridad, 238 SERGIO RIPOLL ya que los derrumbamientos de los antiguos cortes de excavación hacían peligrosos los trabajos. Mientras los obreros se ocupaban de las labores de limpieza y de aseguramiento de las rocas medio desprendidas del techo, un equipo de estudiantes que había llevado Sergio cribaban la tierra revuelta que cubría casi toda la zona de excavación. Aquellos trabajos, de preparación y aseguramiento para campañas posteriores, dieron sin embargo un resultado sorprendente. A grandes voces, uno de los estudiantes llamó a Sergio para que se acercara hasta la criba. Junto con su capataz, Ripoll corrió hacia la zona de cribado para ver que era lo que había llamado la atención del joven. Con parsimonia cogió entre sus manos la plaqueta que había quedado sobre la criba y girándola para obtener mejor luz vio que tenía grabado un prótomo de caballo. Era la primera figura que aparecía en la cueva. Sergio comentó con sus alumnos lo caprichoso del destino: durante años habían buscado algo diferente en las toneladas de tierra removida y ahora, en unos trabajos que se podrían calificar de preparatorios, aparecía el primer prótomo de caballo. Felicitó al estudiante por el hallazgo y ordenó de inmediato que siguieran los trabajos, a la vez que guardaba cuidadosamente la plaqueta. Aquello parecía un buen augurio. Sin embargo, ni ese año, ni el siguiente, 1983, hicieron avances novedosos. Para colmo, la Administración produce un nuevo parón en el yacimiento. El traspaso de competencias en materia de cultura a la Consejería de la Junta de Andalucía, fruto de la nueva España autonómica, suponía una nueva ruptura en la continuidad de las campañas. Sergio no se amilanó por el contratiempo, y animado por la figura del prótomo, comenzó de nuevo el farragoso papeleo para continuar las excavaciones ante la Junta, aún manga por hombro por las numerosas competencias que iban llegando a una incipiente administración autonómica. Echó mano de todos sus conocidos; viajó varias veces a Sevilla a entrevistarse con todo aquel que quisiera recibirlo. Tres años después, en 1986, consiguió de nuevo el visto bueno para seguir excavando. Los siguientes años, en los que sistemáticamente siguieron las excavaciones, no aportaron grandes noticias. Sergio Ripoll, cada vez que su ánimo decrecía sacaba del bolsillo de su camisa una fotografía del prótomo de caballo encontrado años atrás y renacía en él la esperanza y la ilusión. Su padre, Eduardo, ya mayor, le recordaba cada vez que al finalizar una campa239 SERGIO RIPOLL ña volvía a Barcelona, los pensamientos del abate Breuil. Entre padre e hijo mantenían viva la ilusión por aquella lejana cueva. En 1992, casi después de diez años de trabajos, Sergio inició una nueva campaña, seguro de aquel año olímpico le habría de traer buena suerte. Retrasó el inicio hasta el final del verano para poder vivir de cerca el entusiasmo y el avance que la olimpiada había llevado a su ciudad natal, Barcelona. Pasados los fastos, casi eufórico como el resto del país por el éxito conseguido, pensó que ya era hora de volver a la tierra; reunió a su joven equipo de estudiantes, como hacía cada año, y emprendió viaje hacia Vélez-Blanco. Antes de iniciar los trabajos, en la primera inspección que hicieron en el yacimiento, Sergio observó que el punto cero de referencia, a partir del cual situaban siempre todas las excavaciones había desaparecido. Situado en una zona lisa de la pared izquierda del abrigo, casi en el umbral de entrada, había quedado cubierto por escombros llevados allí por alguna mano inexperta, incluso en algunas zonas se había depositado material de arrastre. Esa zona nunca se había excavado, permaneciendo siempre como reserva arqueológica, pero la necesidad de tener el mismo nivel de referencia de siempre le hizo cambiar lo previsto e iniciar los trabajos de limpieza por allí. Encomendó a dos de los estudiantes más experimentados por campañas anteriores que estuvieran permanentemente en el lugar y que se tuviera extremo cuidado con las paredes. Mientras se realizaban concienzudamente la limpieza de esas paredes, Sergio dirigió el montaje de una tienda de campaña, ubicándola en una pequeña explanada situada al otro lado del arroyo, frente a la cueva, pensando que allí podría trabajar tranquilamente sin entorpecer los trabajos. También le serviría para descansar y para resguardarse del sol en las horas en que éste apretaba más. En una de sus rutinarias visitas a la zona del nivel cero, le pareció que aquella pared era idónea para contener representaciones incisas y, a pesar de que la referencia ya quedaba a la vista, ordenó que se continuara la excavación: «no tengo muchas esperanzas», añadió a sus alumnos después de dar la orden. Sin embargo, a la mañana siguiente volvió a inspeccionar la misma zona y tras largas deliberaciones, todos estuvieron de acuerdo que se apreciaban algunas líneas grabadas que se extendían hacia el interior del abrigo. Pidió que, a partir de entonces, la excavación se realizara como si de una operación quirúrgica se tratara. 240 SERGIO RIPOLL Hacia el mediodía, uno de los alumnos se acercó hasta la tienda e interrumpió el trabajo de Sergio: — Profesor, debería venir a ver la pared... — ¿Habéis encontrado algo? –preguntó poniéndose en pie con rapidez–. — Véalo usted mismo –se limitó a contestar el cauto estudiante–. Profesor y alumno se dirigieron a grandes zancadas hacia el extremo oeste de la cueva. Al llegar, Sergio se tumbó sobre la tierra y con la cabeza casi pegada a la roca, la acarició durante casi media hora. — A mí me parece un ave que mira hacia la derecha –dijo volviendo por fin la cabeza hacia sus expectantes alumnos–. — A nosotros también –se apresuró a decir el alumno cauto que lo había llamado–. — Continuad con cuidado hacia la derecha, parece que se inician nuevas líneas... Se levantó y dejó que los ayudantes continuaran con la tarea. Al volverse se encontró con la amplia sonrisa de su capataz. Salvador Torrente asintió con la cabeza mientras el profesor Ripoll lo abrazó emocionado: — Parece que al fin tenemos pinturas –le dijo casi en un susurro–. — ¿Alguna vez lo había dudado? –le preguntó muy seguro el experto trabajador–. — El único que no dudó nunca ya no las podrá ver. El abate Breuil es el verdadero impulsor de este hallazgo. Salvador golpeó amistosamente la espalda de su jefe y volvió a la faena. Sergio no se separó del lugar, y corregía constantemente a los alumnos en su delicada tarea. Antes de parar para comer, volvió a tumbarse y a examinar la pared rocosa. — ¡Esto es un équido! ¡Seguro! –dijo volviendo la cabeza de nuevo–. Uno a uno todos se acercaron a la nueva figura y coincidieron en la primera impresión del profesor: se trataba de un caballo. Durante la comida, todos comentaron alborozados el descubrimiento. Sergio tuvo que pedir calma, asegurando que los trabajos no habían hecho sino comenzar y que no era conveniente ni precipitarse en conclusiones y desde luego en dar a conocer el hallazgo, no quería que corriera de boca en boca antes de la cuenta. Durante el viaje de vuelta al pueblo esa tarde –sólo usaban la tienda por el día– el coche era una fiesta; los jóvenes cantaban alegres y divertidas 241 SERGIO RIPOLL canciones, sin importarles los numerosos baches que daban con sus cabezas en el techo del automóvil ni el polvo, desprendido de los áridos caminos, que tragaban. Cuando el pueblo estuvo a la vista, Sergio detuvo el coche y pidió por señas a Salvador, que viajaba detrás con los obreros, que hiciera lo mismo. Hizo que todos se apearan y lo rodearan en un lado de la carretera. Durante unos minutos se dirigió muy serio a todos ordenándoles que no dijeran ni una palabra de lo que habían visto durante ese día; era primordial guardar el secreto hasta estar seguros de lo que aún se escondía en las paredes de la cueva. Amenazó con dejar fuera de los trabajos y de la investigación al que hiciera el más mínimo comentario en el pueblo. Todos acataron la orden, asegurándole al profesor que no abrirían el pico. Él no estaba tan seguro, pero tenía que intentarlo. Tanto durante la ducha en el hotel, uno de los mejores momentos de los arqueólogos pensaba siempre, como durante la cena, Sergio meditó si debía llamar o no a su padre para comunicarle el hallazgo. Al final optó por la prudencia, que tan encarecidamente había exigido a sus colaboradores, y no hizo la llamada. Dedicó los siguientes días a la misma zona, y siguió encontrando figuras incompletas de équidos. Cuando estuvo seguro que en aquel panel ya no encontraría más representaciones, se sentó frente a lo que ya llamaba panel I, lo que evidenciaba que tenía esperanzas de encontrar más, y tomó multitud de notas durante horas. Por la noche, pensó que ya era hora de comunicar el hallazgo y llamó a su padre para contárselo. Tras manifestarle las emociones que había vivido y lo importante que le parecía el hallazgo, le hizo un resumen de lo que había encontrado: — La primera figura que vimos fue un ave de unos treinta centímetros de longitud y diez y ocho de anchura. Está realizada mediante un surco de un par de milímetros de anchura y más o menos lo mismo de profundidad. Está mirando a la derecha, y se aprecia bien el cuerpo y el pico, pero no la zona ventral ni las patas, aun así yo diría que se trata de una perdiz. — Recuerda al abate, no te precipites en conclusiones... –le interrumpió su padre–. — Son mis primeras impresiones, desde luego, pero si no estuviera seguro no te las diría. Un poco hacia la derecha –siguió contando–, a pocos centímetros, descubrimos un espléndida figura de équido de aproximadamente las mismas dimensiones del ave. No te voy a hacer una descripción 242 SERGIO RIPOLL detallada, ya lo leerás en mi informe, pero se trata de un animal de proporciones equilibradas y de acusado realismo, tanto que se puede distinguir con bastante claridad lo que hemos identificado como el ojo, realizado mediante un impacto piqueteado circular. Por debajo se aprecian otros restos de équido, que se pierden al llegar a una inflexión de la roca. También es bastante identificable un prótomo de bóvido; se diferencia bien el cuerno curvado hacia atrás. En fin, hay otros restos, manchas ocres que aún no hemos identificado... — Todo un hallazgo –le cortó el relato Eduardo–. — Ya veremos, hay que acabar el trabajo, copiarlos, datarlos... — Un trabajo que se adivina interesantísimo, lástima que Breuil no pueda verlo... — Sí. Es una pena. Eduardo dio varios consejos a su hijo antes de acabar la conversación telefónica, y nada le dijo de su idea de visitar el yacimiento, quería sorprenderlo. Animado por las figuras encontradas, Sergio decidió continuar la excavación hacia el interior del abrigo, continuando desde el final del primer panel. Había que sacar una espesa capa de sedimento revuelto y de bloque procedentes de otras excavaciones. Enseguida se adivinaba una gran superficie lisa. Los trabajos continuaron con mucha precaución hasta distinguir un conjunto de trazo grabado y dos pequeña manchas de ocre. La pared, de un gris marronáceo, más oscuro que la anterior, estaba surcada por finas grietas. En uno de los pocos momentos en que se alejaba del lugar, su descanso en la tienda se vio interrumpido por los gritos de los jóvenes colaboradores. Con el corazón golpeándole las sienes corrió hacia ellos. Tardó unos minutos en entender lo que todos a la vez trataban de explicarle. Accidentalmente, uno de los obrero había golpeado el suelo con una maza y un trozo de roca se había hundido, como si debajo hubiera una oquedad, dejando al descubierto una mancha ocre que a todos parecían las orejas de un caballo. Personalmente, Sergio extrajo toda la materia orgánica y la arena que rellenaban el hueco, y poco a poco apareció ante él la figura inequívoca de un caballo. Cada centímetro que bajaba aumentaba su excitación. Después de más de una hora de delicado trabajo el équido quedó a la vista de todos. No hacía falta acercarse mucho para verlo, medía casi un metro de longitud y aproximadamente la mitad de anchura. El profesor se apoyó contra la tierra, 243 SERGIO RIPOLL frente al panel, y contempló, sonriente y en silencio, el caballo que miraba hacia la izquierda. Apreció cómo toda la figura estaba silueteada mediante un trazo grueso, más fino en la cabeza, y se podía distinguir como se había ido rellenando mediante líneas de grosor variable hasta cubrir todo el espacio interior. Dedujo también que el buen estado de la figura era debido precisamente a la materia orgánica y la arena húmeda que había tenido que sacar. Estaba a punto de levantarse para dar las órdenes oportunas sobre la continuidad de los trabajos cuando le pareció oír una voz conocida. Al girar la cabeza mientras se levantaba, se encontró con la cara sonriente de su padre que señalaba, como incrédulo, al enorme caballo ocre; Sergio saltó como un titiritero el metro de altura que lo separaba de él y se abrazó con los ojos húmedos. Le pareció un regalo del cielo que su padre, el gran defensor de la Cueva de Ambrosio, hubiera aparecido en el preciso instante en que quedaba al descubierto la fascinante figura. Padre e hijo charlaron un rato, mientras Sergio mostraba todas y cada una de las figuras descubiertas hasta entonces. Eduardo, que había ido hasta allí para darle ánimos a su hijo y para satisfacer su curiosidad por las noticias que le habían llegado, ya había decidido en su interior que se quedaría más días de los previstos; no se iría de allí sin comprobar cuántos caballos se escondían aún en aquél panel. La estancia de Eduardo fue provechosa; su hijo decía que les había traído suerte. Durante días siguieron apareciendo caballos en la roca, aquello era una locura. Cuando consideraron que todo el panel estaba al descubierto, hicieron recuento de la manada: además del más grande, el que habían encontrado primero, en el ángulo superior derecho destacaban dos prótomos grabados de caballos enfrentados, cada uno de ellos de unos sesenta centímetros de longitud y de una excelente factura; uno de ellos se veía claramente que era robusto, con una quijada barbuda, con la que se había querido resaltar la fortaleza del animal. Al lado de estos, otro caballo grabado de menores dimensiones y orientado a la derecha, menos completo que el anterior, o al menos eso les pareció debido a la colada calcítica que lo recubría. Más a la derecha aparecía otro, también realizado con la técnica de grabado lineal muy fino, y en el que no se apreciaban ni la cabeza ni los cuartos traseros. Los dos científicos, aunque estaban eufóricos por la aparición de los numerosos caballos, consideraron que ese año no debían seguir excavando, 244 SERGIO RIPOLL el tiempo se les estaba agotando y lo mejor era hacer un exhaustivo informe de lo hallado. Tomaron algunas fotografías para ilustrarlo y, antes de dar por concluida la campaña, Eduardo se empeñó en volver a dejar los paneles como estaban antes del descubrimiento, era la mejor manera de preservarlos para los años venideros y no encontrarse a su vuelta con la desagradable vista de los trozos de roca arrancados por algún desaprensivo. Dado que tan bien se habían conservado hasta entonces, decidieron volver a rellenar con el mismo material que habían sacado y poner unas grandes piedras en la zona superior que hicieran desistir a los furtivos que, pese al vallado, cada año se colaban en el yacimiento. Volvieron a Barcelona dispuestos a preparar el informe e iniciar los trámites con el fin de preservar el yacimiento y las representaciones. Mientras esperaban la lenta reacción administrativa, dedicaron el siguiente año a consolidar la zona de los paneles I y II, limpiarlos y comenzar a extraer las numerosas costras calcíticas que los recubrían parcialmente. Hasta el año siguiente, la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía no autorizó la limpieza y conservación de cara a valorar el yacimiento y poder contextualizar de una forma definitiva las representaciones paleolíticas. La administración autonómica dio la autorización, pero no dio ningún otro apoyo a los trabajos. Como ya contaban con ello, Sergio, ayudado por su padre, consiguió la colaboración de numerosos científicos para que les ayudaran y lo que era más importante, la financiación de todo lo que aún quedaba por hacer. En ese año, 1994, completaron el panel II, que dos años antes habían considerado terminado, encontrando tres nuevas representaciones de équidos en la parte inferior, uno de ellos interesantísimo porque a pesar de su pequeño tamaño, apenas diez centímetros de longitud, estaba pintado en negro y rojo, lo que significaba un claro indicio de bicromía. La simplicidad de la pintura sorprendió a Sergio: el artista había sabido expresar con tres líneas la figura de un caballo. El nuevo hallazgo les llevó a seguir la excavación hacia el interior del abrigo, consiguiendo descubrir un tercer panel en la parte más profunda coincidiendo de forma oblicua con el fondo del abrigo. Las tres nuevas representaciones que encontraron, dos ocres y una más rojiza, estaban muy desvaídas y no lograron asimilarlas a ningún nuevo caballo, aunque estaban seguros que sólo era cuestión de tiempo. 245 SERGIO RIPOLL La segunda parte de esa campaña la dedicaron a hacer uso del permiso de la Junta. Iniciaron una serie de trabajos sistemáticos en los que intervinieron, de forma exhaustiva, todo el equipo de investigación. Comenzaron con el calco a tamaño natural de las figuras sobre poliéster transparente, aunque con más sofisticación, utilizaban la técnica del abate Breuil, cambiando el poliéster por el delicado y difícil de trabajar papel transparente. Estos calcos se completaron y contrastaron con otros realizados sobre televisión a través de cámara de video. Finalmente completaron el estudio con una numerosa documentación fotográfica que realizaron con diferentes tipos de luz, soporte y bajo diferentes condiciones atmosféricas. No dieron por concluida la campaña hasta obtener una muestra de uno de los caballos del panel II, situado en la parte inferior izquierda y que por su color negro suponían realizado con carbón vegetal. Eligieron esa figura, que no era la más clara ni la más hermosa, pensando que el carbón les facilitaría la datación radiocarbónica que les llevara a poder tener una mayor precisión cronológica de las representaciones de aquellas paredes. Todavía les quedaba mucho trabajo por hacer, posiblemente años, pero al fin, tras el paso por la cueva de docenas de científicos desde los primeros descubrimientos de casi un siglo antes, habían aparecido los caballos en aquel trabajoso abrigo que algunos ya denominaban la Cueva de los Caballos. Eduardo Ripoll, ya jubilado, acudía cada día al estudio de Sergio a contemplar los calcos de los caballos, sin cansarse de hacerlo. Debatía con él la posibilidad de que todas aquellas pinturas hubieran sido hechas por la misma mano. Recordaba machaconamente las conversaciones con el abate Breuil en las que éste le comentaba, divertido, las discusiones que tenía con Federico de Motos sobre la posibilidad de que muchas de las figuras que adornaban las cuevas de la zona hubieran sido ejecutadas por el mismo autor. Sergio reía distendido por las ocurrencias de su padre, tratando de hacerle ver que aún quedaban muchos años de estudio para llegar a alguna conclusión, y que posiblemente sobre la autoría de los caballos no llegaran nunca a hacerlo. Eduardo, libre ya por su edad del manto de científico que tanto lo había encorsetado desde que inició su labor profesional en París cincuenta años atrás, se podía permitir el lujo de soñar con cosas como esas y de imaginar cuál sería la vida de aquellos seres que poblaron las cuevas pintadas del norte de Almería. 246 30 LA HUIDA Era todavía de noche cuando empezaron a organizar su caravana. in apenas descansar tras la noche pasada al aire libre por temor a que nuevos terremotos acabaran con sus vidas, como le había sucedido al valeroso y fiel Lobo, empezaron los preparativos para la marcha. Ambros tomó el mando, como siempre hacía, pero en este caso de manera obligada porque su hermano estaba sumido en una gran tristeza que lo tenía abatido. Aún no había asimilado que tendría que afrontar su vida sin el amigo que encontró nada más iniciar el destierro. Por su cabeza pasaban, como un torbellino, las imágenes de Lobo. Recordaba el primer día que lo vio, tras pernoctar en los abrigos de Las Colmenas, donde su hermano dejó su impronta en ese arquero extraño que decía que él mismo le había inspirado cuando miraba el arco iris embelesado tras la tormenta. Volvía a su mente el trotecillo del animal siguiéndolos a distancia los primeros días, su desaparición tras los continuados aguaceros de El Gabar que le impidieron atravesar el río con ellos. Su impresionante aparición en la cueva, las noches junto a él oyendo los gemidos amorosos de su hermano y de Río. Tantas cosas pasaban por su cabeza mientras obedecía las órdenes de Ambros, que parecía estar en otro mundo. Con las pieles que tenían, prepararon unas bolsas en las que metieron toda la comida que pudieron rescatar entre los escombros que habían cubierto la cueva. No sabían cuándo podrían volver a cazar, por lo que eran imprescindibles tanto las pieles como la comida. Llenaron todas las calabazas que tenían con agua del arroyo y se dieron cuenta entonces de que no podrían llevarlo todo. Los cuatro niños no podían ir andando, y llevar sobre sus espaldas todo parecía imposible. Para airearse un poco tras los prepara- S 247 LA HUIDA tivos, los dos hermanos se acercaron hasta el observatorio; el peligro del terremoto parecía haber pasado, pero el de la tribu enemiga aún no había comenzado. Al acercarse al promontorio que había entre los pinos, les llegó un intenso olor que les hizo tener que taparse las narices con las manos. Los cuerpos de los guerreros muertos no estaban muy lejos y el olor de la muerte llegaba hasta ellos como un aviso. Se dieron cuenta de que en cuanto la tribu iniciara la búsqueda les llevaría poco tiempo encontrarlos: sus narices los conducirían hasta ellos. Otearon la zona de la rambla sin ver movimiento alguno. Los terribles temblores de tierra parecían haber retrasado el comienzo de la busqueda, pero era solo cuestión de tiempo. Animados por la tranquilidad reinante y asqueados por el olor, emprendieron el regreso para terminar los preparativos de la huida. Al volver, ya casi al mediodía, encontraron a Río trajinando con unos palos largos. En su ausencia, la hembra había encontrado la solución para transportar todo lo que tenían que llevar. Ella recordó cómo subieron a Tani a la cueva tras la pelea fratricida y pensó que, haciendo algo parecido, podrían poner sobre las pieles las cosas y arrastrar la primitiva parihuela. A Ambros le pareció una buena idea, y apremió a su hermano para que le ayudara. Les llevó gran parte de la tarde tener terminados los dos receptáculos que tendrían que arrastrar. Más de una vez tuvieron que reiniciar los trabajos, porque al probar a mover el invento, la trama se descomponía. Con cada fracaso fueron resolviendo los problemas que surgían. Cuando dieron el visto bueno a su invento el sol ya caía por el horizonte. Decidieron no partir entonces y dejarlo todo preparado; tendrían que dormir al raso, no era buena idea ponerse en marcha de noche con cuatro criaturas hacia un terreno que no conocían. Cargados con niños y pertrechos les sería difícil defenderse de las alimañas que, en cuanto oscurecía, salían a buscar sus presas, eso si no se despeñaban por algún barranco inoportuno. Encendieron una fogata frente a la cueva, al otro lado del arroyo, y se colocaron alrededor de ella dispuestos a esperar el nuevo día. Era todavía de noche cuando empezaron a organizar su caravana. Cada uno de ellos llevaría sobre sus espaldas, sujetos con tiras de cuero que habían preparado, a uno de los niños. Río llevaría al pequeño Gabar, Tani a Flor y Ambros a Leria. Ambrosio tendría que caminar solo, lo que les hacía prever la lentitud de la marcha, además porque cada uno de los hombres 248 LA HUIDA tendría que arrastrar una de las angarillas. Para ello dispusieron unas largas tiras de cuero que ataron cobre sus pechos para poder llevar las manos libres, y en ellas algunas de las armas por si eran necesarias; el resto las colocaron en el equipaje pero a mano, por si acaso. Antes de ponerse en marcha, situados enfrente de la cueva, Ambros y Río miraron por última vez su hogar con tristeza. Tani ya había echado a andar y no volvió la cabeza ni una sola vez. Las tripas se le revolvían cada vez que veía la enorme roca que había aplastado a Lobo y había tapado parcialmente la entrada. Hasta que se acostumbraron a las cargas los pasos eran imprecisos y torpes. El pequeño Ambrosio abría la marcha dirigido por su padre, que le pisaba los talones, luego iba Río y cerrando la caravana el apesadumbrado Tani. Cruzaron el arroyo del Moral, unos cientos de metros por debajo de la cueva, cuando los primeros rayos de sol se reflejaban ya en el agua impetuosa. Después giraron a la izquierda y comenzaron la subida bordeando el macizo rocoso que albergaba lo que había sido su hogar. Pasado éste, la pendiente se suavizaba un poco y el terreno era más regular. Les llevó más de dos horas acercarse hasta los Lavaderos de Tello, el rincón favorito de Ambros. Pararon a descansar un poco para que Río amamantara a Gabar, que ya llevaba rato dando inequívocas muestras de tener hambre. Ante la hermosa vista que se abría por debajo de ellos, la cañada cubierta de arbustos, las laderas repletas de abrigos rocosos y el desfiladero de Leria al fondo, Río preguntó si no era aquél un buen sitio para instalarse. Ambros, que se conocía la zona al dedillo, les explicó que ninguno de los abrigos reunía condiciones para habitarlo: eran poco profundos y mal orientados, casi todos al norte o noroeste, de donde venían los gélidos vientos en invierno; no tendrían protección alguna contra ellos. Además, concluyó el mayor, aún estaban demasiado cerca; aunque habían andado más de dos horas, en realidad estaban a tan sólo un par de kilómetros por encima de la cueva. A la tribu enemiga les llevaría poco rato plantarse allí siguiendo sus huellas. Ambros echó un último vistazo al abrigo donde había dejado grabados sus ciervos, que sólo él conocía, y dio orden de seguir, no quería perder ni un minuto más de lo necesario; iban dejando mucho rastro al arrastrar las parihuelas y sus huellas eran muy fáciles de seguir, tenían que alejarse cuanto antes. 249 LA HUIDA El terreno siguió empinado un buen trecho y, cuando acabó la cuesta, ya estaban a campo abierto; ahí sí que tendrían que apretar el paso si no querían verse sorprendidos. De vez en cuando, Ambros tenía que azuzar a su hijo para que no se parara. El niño era fuerte, como él, pero ya empezaba a hacérsele largo el camino, a pesar de lo cual el jefe de la tribu no permitió ninguna nueva parada durante la mañana. El sudor bañaba los cuerpos, sobre todo el de los dos hombres, que a cada paso que daban notaban como el cuero se hundía un poco más en la piel de sus pechos. El sol los castigaba sin piedad y los niños lloraban con poca fuerza intermitentemente. Como autómatas, casi rendidos, llegaron a los primeros pinos de otro macizo montañoso. Habían ido siempre en dirección oeste, la única vía posible que tenían. El sur estaba vetado por la tribu de los hermanos, el este por la de Río, y las montañas del norte no les atraían demasiado con la carga de pertrechos y niños que llevaban. Metidos ya en la pinada, y seguro de que nadie los seguía –Ambros no había parado de mirar atrás en todo el camino– ordenó que se detuvieran; era el momento de reponer fuerzas y descansar un poco, no sabían hasta dónde tendrían que caminar. Todos respiraron aliviados al detenerse. Vaciaron con avidez un par de calabazas de agua y comieron con ganas parte de sus provisiones. Los niños, agotados por el traqueteo, y Ambrosio por la caminata, se durmieron apiñados junto a un pino. A pesar de las protestas de todos, incluidos Tani y Río, Ambros dio orden de ponerse en marcha un rato después, aún quedaban horas de luz y había que aprovecharlas para encontrar un sitio adecuado para la noche. La caravana volvió a ponerse en fila india, cada vez más lenta según se adentraban entre los pinos, pero al menos ahí estaban más protegidos que en campo abierto. Bordearon el primer monte, y luego otro más. Cuando el desánimo empezaba a cundir, Ambros señaló, en la lejanía, una zona frondosa, situada en el estrecho margen que había entre los dos montes. Animados por la idea de parar, derrocharon sus últimas energías en bajar hasta el estrecho que tenían a la vista. Las sonrisas se abrieron en las caras de los viajeros al descubrir un paraje hermoso y atractivo. Junto a la frondosidad que habían visto a lo lejos, manaba entre dos rocas un sonoro chorro de agua. Soltaron las parihuelas, bajaron a los niños y todos corrieron hacia el agua que se deslizaba por la sombra de los grandes álamos buscando un arroyo cercano. A Río le pareció un sitio 250 LA HUIDA estupendo para quedarse, pero Ambros y Tani, más expertos, le hicieron ver que en cuanto se hiciera de noche aquello se poblaría de lobos, zorros y demás alimañas peligrosas. El mayor decidió inspeccionar los alrededores; el pequeño quiso acompañarlo, pero su hermano se negó: no podían dejar solos a Río y a los cuatro niños, no sabían en que territorio estaban. Convencido, Tani decidió quedarse, pero le hizo ver a su hermano que el sol bajaba ya a toda prisa. El mayor saltó como un gamo e inició la inspección de la zona. Cruzó el arroyo y se perdió entre los árboles hacia poniente, subiendo la ladera hasta salir fuera de la espesura. Miró en todas direcciones y descubrió, casi en lo alto del cerro una zona rocosa donde creyó distinguir algunas sombras; podía tratarse de alguna cueva, pensó sin detenerse; el tiempo apremiaba. Con las pocas fuerzas que le quedaban subió a toda prisa esperando que su instinto no le fallara. Al llegar arriba y levantar la vista, dos grandes oquedades aparecieron ante él. Parecía un sitio ideal, allí incluso podrían defenderse mejor si llegaba el caso. Los inspeccionó a toda prisa, asegurándose de que no había restos de estar habitados, y luego corrió hacia la fuente a recoger a la tribu; aún quedaba lo peor, subir todos hasta allí arrastrando lo que llevaban. Llegó sudoroso junto al resto y, mientras ponía su cabeza bajo el chorro del agua, dio orden de que empezaran a ponerse en marcha, no tenían mucho tiempo antes de que anocheciera. Mientras recogían todo, explicó a Tani y a Río hacia dónde debían ir. Le había parecido un buen sitio para pasar la noche y quién sabe si para quedarse, les dijo. Entre dos luces hicieron un último esfuerzo para llegar a las rocas. Los niños iban llorando, Ambrosio destrozado por el esfuerzo, y los mayores rendidos por la paliza que se habían dado. Tani y Río se miraron al ver las cuevas e hicieron gestos de que les podía valer. Se metieron en la cueva más grande casi sin ver y extendieron las pieles para que las agotadas criaturas cayeran en ellas como fardos. Los dos hermanos debatieron unos minutos y decidieron no encender fuego, no sabían dónde estaban y a quién podrían atraer con él. Harían guardia toda la noche para no verse sorprendidos por los lobos y otros animales que merodearían por la zona. El fuego era una buena defensa, pero esa noche tuvieron que prescindir de él, a la luz del día inspeccionarían los alrededores y decidirían qué hacer; ahora era el momento de descansar por turnos y recuperar un poco el vigor de sus cuerpos. 251 LA HUIDA Nada más cerrar los ojos toda la tribu, excepto Ambros que había elegido la primera guardia, empezó a chispear, aumentando la intensidad del agua en pocos minutos, hasta convertirse en un fuerte aguacero que despertó a Tani, que se acercó a su hermano hasta el borde de la cueva. — Es lo mejor que podía pasar –dijo el mayor extendiendo sus brazos hasta mojarse–. — ¿Lo mejor? –preguntó extrañado el pequeño–. — Sí. Si la lluvia se mantiene un rato borrará nuestras huellas, sobre todos los surcos que han dejado las parihuelas en campo abierto. Tani asintió pensativo, en su estado de ánimo no había caído en las muchas señales que habían dejado a su paso. La lluvia aflojó, pero no cesó en toda la noche; los deseos de Ambros se habían cumplido: a los perseguidores, si los había, no les sería fácil dar con ellos. Los dos hermanos dedicaron el siguiente día a recorrer todos los alrededores de los abrigos, dejando instrucciones a Río para que ella fuera acumulando piedras junto a la cueva, con la idea de que, si se quedaban, harían un parapeto a la entrada que los protegiera de los vientos y les pudiera servir también de defensa. No encontraron ningún signo de vida humana en toda la zona. Además, aprovecharon todas las ocasiones fáciles que se les presentaron para cazar algún conejo. Volvieron con las calabazas llenas de agua de la fuente que habían dejado abajo. La luz del día les había hecho ver que, aún con prisas, habían acertado en la elección de su guarida. La otra cueva era menos profunda y peor orientada, llegando a la conclusión de que les podía servir como almacén y leñera. Al atardecer, mientras veían a los pequeños jugar en una pequeña explanada que había entre los abrigos, discutieron la conveniencia o no de instalarse allí. Las ventajas eran que tenían cerca agua, bosques para la caza y una buena posición para la defensa. Los inconvenientes, que no habían ido demasiado lejos, a pesar de caminar durante buena parte del día anterior, y la incomodidad de estar casi en lo alto de un cerro. Llegaron a la conclusión de que con tanto niño pequeño, seguir caminando sin rumbo era una temeridad, tendrían que arriesgarse y seguir allí, al menos lo que quedaba de verano, la época de lluvias y el siguiente invierno. 252 LA HUIDA Los siguientes días los dedicaron, además de a buscarse alimentos, a estudiar las zonas más adecuadas para poder observar la fuente y la zona del monte próximo por el que habían llegado. Decidieron hacer turnos, varias veces al día, hasta que estuvieran convencidos de que nadie había dado con su rastro. Por la noche siguieron sin encender fuego; aunque las noches eran frescas a esa altura, al resguardo de la cueva estaban bien. El único inconveniente eran las guardias que, de todas formas y estuvieran donde estuvieran, tendrían que hacer por la desaparición de Lobo. Pasaron los días sin que avistaran ningún ser humano merodeando por la zona, por lo que empezaron a relajar las guardias diurnas, y a dedicarse casi plenamente a la caza y a la recolección de todo lo que era comestible. Río bastante tenía con atender a todos los críos de la tribu y con buscar sus plantas, menos abundantes en lo alto del cerro. Sólo se alejaba de la cueva en su búsqueda vegetal cuando los hombres estaban allí. A veces, pese a las protestas de Tani, bajaba hasta la fuente, porque le gustaba ese lugar y porque en las zonas húmedas había descubierto una gran cantidad de plantas, si no iguales, sí al menos parecidas a las que ella acostumbraba a usar. Terminó el verano y comenzaron las lluvias. Los dos hermanos tuvieron que espaciar sus salidas y empezaron a prepararse para el invierno, recogiendo leña y troncos que acopiaban en la otra cueva. Igual que en su anterior habitáculo, hicieron en uno de los extremos del interior un pequeño parapeto para que la pareja de turno descansara o gozara tras él. Ambros, en plena forma, no desaprovechaba ninguna de sus ocasiones con Río. A Tani le costó un tiempo volver a disfrutar de ella. Los primeros días ella se esforzaba en excitarlo, pero la mente del pequeño no estaba aún lista para esos menesteres. Tardó semanas en reanudar con asiduidad los escarceos amorosos, ahora mucho más violentos que antes, como si quisiera descargar en la hembra toda la rabia que llevaba dentro. A Río le costaba cada vez más saber con quién estaba gozando: Tani se parecía cada vez más a su hermano, hasta haciendo el amor. Aprovechando la reclusión del invierno –el frío y la nieve eran más abundantes en esa altura que en su anterior cueva– Río pidió a Ambros que pintara algunas de las figuras que tanto le gustaban en las paredes rocosas. Le costó convencerlo, con todo lo que habían pasado se había olvidado de sus pinceles y de sus dibujos. Cuando por fin empezó a pintar, no repitió sus hermosos caballos. Empezó con cosas extrañas que a ella no le gustaban 253 LA HUIDA demasiado porque no las entendía. Poco a poco, harto de las críticas, volvió a las figuras de animales, sobre todo ciervos y cabras, aunque las paredes no eran muy adecuadas para grandes figuras, las que más le gustaban a Río. Donde más a gusto se encontraba Ambros era en la otra cueva. Se había dado cuenta de que necesitaba la soledad para inspirarse. Atravesaba el espacio que los separaba del otro abrigo pisando la nieve, y allí se pasaba horas preparando sus mejunjes y pintando con tranquilidad. Sobre todo los días en que no le tocaba hacer pareja con Río. Aprovechaba entonces para dejarlos solos, aunque con tanto crío por la cueva no era fácil encontrar momentos para el sexo. Recordando sus grandes momentos en Tello, inició dos nuevos ciervos en la mejor pared de la cueva almacén. Tani se quedaba asombrado –no conocía los otros– cada vez que iba a recoger leña. Se quedaba largo rato mirando la roca y la pulcritud con que su hermano delimitaba los contornos. En la pintura era en lo único en que no se parecía a su hermano, no tenía facilidad ninguna para traspasar las figuras de animales de su mente a las rocas, o al menos eso creía él, porque la verdad es que nunca lo había intentado, ese era el mundo del mayor y él ni siquiera se veía tentado a trazar algún bosquejo, prefería dedicar su tiempo a jugar con los niños, enseñándoles cada día cosas nuevas, sobre todo a Flor, a la que, sin saber por qué, tenía especial cariño. Quizás porque en el fondo de su ser estaba convencido de que era hija suya. Pasaron varios años sin que su rutina se viera alterada, y sin que la tribu enemiga diera señales de vida. Cada primavera Río paría una nueva criatura y cada vez era más laborioso, y más difícil, sacar la tribu adelante. El pequeño Ambrosio ya colaboraba con los dos hermanos en las tareas más sencillas, pero tenía un instinto natural para la caza, le había salido a su padre en todo, hasta en su cuerpo, que según iba creciendo iba pareciendo un calco de Ambros. De vez en cuando, antes de que llegara el verano, veían desde su atalaya, desde la que dominaban el río Caramel al otro lado del estrecho, el paso de alguna tribu en dirección al oeste. Eran gente pacífica que caminaba, como ellos hicieron, en busca de lugares más apropiados para la supervivencia. Tardaban todo un día en perderlos de vista, atravesando las grandes llanuras que se abrían hacia poniente. Les intrigaba de dónde venían y sobre todo 254 LA HUIDA hacia dónde iban, y debatían la posibilidad de unirse a alguno de aquellos grupos. Cada vez les era más difícil sacar adelante a su numerosa prole, pero nunca se decidían a correr el riesgo de acercarse y no ser bien recibidos, a pesar de empezar a estar ya hartos de vivir solos en lo alto de un cerro. Ambros buscaba con avidez nuevas cuevas para pintar sus paredes pero sin ningún éxito. Tenía que limitarse a retocar sus ciervos, buscando, cada vez que lo hacía, plasmar un nuevo detalle. Ante la insistencia de su hijo mayor, el pintor se decidió a hacer una nueva figura, pero no estaba dispuesto a emprender de nuevo la laboriosa tarea de iniciar uno de los hermosos caballos que había pintado en la anterior cueva, aquello era agua pasada y no quería repetir nada que le recordara la vida que habían dejado atrás. Siguiendo las indicaciones de Ambrosio se decidió por una pequeña figura, un caballito para él, sólo para mí, insistía el hijo. Tanto le animó la petición que incluso dejó que el pequeño hiciera sus primeros pinitos con los pinceles. Retocó la gran cabeza y hermosas orejas que el niño esbozó, aun así la cabeza era un poco desproporcionada y las orejas demasiado visibles, pero ante el entusiasmo de Ambrosio dejó el pequeño caballo tal y como se lo había pedido. Aunque sabía que no era su mejor pintura, disfrutó durante unos días compartiendo su afición con el hijo mayor, pero aun así la vida en el estrecho de Santonge empezaba a hacérsele demasiado monótona y cada vez más dificultosa. 255 31 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EL ESTRECHO DE SANTONGE Habiendo encontrado recientemente unas cuevas con pinturas rupestres en el término municipal de esta villa, a la parte norte, en el sitio llamado Estrecho de Santonge. on Federico de Motos tiró la carta que acababa de leer sobre la mesa de su despacho. Estaba indignado. Se levantó y se puso a pasear por la estancia reflexionando. Hacia menos de dos meses que el abate Breuil y sus acompañantes, Obermaier y Cabré, habían pasado de nuevo por Vélez-Blanco. La campaña de 1913 había sido, como siempre, de pocos días pero muy intensa. Junto con el Tontico se habían decidido a buscar una nueva zona, la parte Oeste del Mahimón, en la ladera sur de la Sierra de María, y habían hecho dos nuevos descubrimientos entre la Fuente Lázar y el cortijo de los Treinta, en una zona de difícil y complicado acceso y bastante alejada del pueblo. De los sitios ya conocidos, el abate había querido visitar de nuevo la cueva del desfiladero de Leria, quiso volver a tomar nuevas notas y a contemplar de nuevo los ciervos enfrentados que descubriera el año anterior. Allí seguían orgullosas las dos figuras. De nuevo pasaron de largo por el estrecho de Santonge; la actividad frenética de Breuil tampoco le permitía ese año detenerse en las exploraciones de esa atrayente zona. El boticario había notado en esa campaña menos camaradería entre los visitantes que en años anteriores, pero no le había dado mayor importancia. Ahora, tras la lectura de la misiva, empezaba a entenderlo todo, y a atar cabos que su dedicación durante esos días para el éxito de las excursiones no le habían dejado ver. Volvió a sentarse en el sillón y cogió de nuevo la carta; le había extrañado que tan pronto el abate se hubiera co- D 257 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EL ESTRECHO DE SANTONGE municado con él, incluso lo creía aún en campaña. Estiró un poco las cuartillas y volvió a leerla: Mi querido amigo: Aunque no hemos tenido tiempo de comentarlo, supongo que se habrá extrañado de la actitud del señor Cabré durante la última campaña. En realidad los hechos más graves, que le voy a relatar, se produjeron después de marcharnos de Vélez-Blanco. Debe usted saber que durante la última campaña, Cabré ha abusado de mi confianza amistosa hasta el punto de sobornar a Juan Jiménez, el Tontico como lo llaman ustedes, para atribuirse los descubrimientos de los últimos yacimientos encontrados en su tierra. Como sabe, lo he llevado en numerosas ocasiones como colaborador de nuestro Instituto, pero su hipócrita conducta, cuando estaba en mi tienda y recibía de mí buenas subvenciones y una ocasión única de ver países nuevos para él, ha tenido el castigo que merecía. Nada más volver a Francia y enterarme de sus tejemanejes, informé a mis jefes, y el Príncipe Alberto le excluyó inmediatamente de entre los colaboradores de nuestro Instituto, por considerar su actitud una falta contra el honor y la lealtad. Estoy persuadido, además, de que quienes lo han dirigido están situados más arriba que él, y de que él no es más que un mero instrumento. Estoy seguro de que comprenderá mi decepción, tanto por mi colaborador como por el propio Juan, al que creía persona íntegra. No parece que el apodo que ustedes le dan en el pueblo sea el más apropiado... Estas son las malas noticias que tengo, y que le he querido transmitir de inmediato para que las conozca de primera mano. Espero que esto no influya en nuestra relación y que no decaiga su ánimo para nuevas búsquedas. Estoy seguro de que así será. Le ruego, por último, que sepa perdonar la crudeza de mi carta y la dureza de la resolución adoptada, le tengo por un buen amigo y necesitaba explayarme con alguien que, estoy seguro, entenderá mi actitud. Transmita a doña Caridad, su amable esposa, mis más cordiales saludos, y siga con su valiosa labor tratando de desentrañar los misterios de esa bendita tierra del norte de Almería. Reciba un afectuoso abrazo de su amigo. Henri Breuil Durante un rato, el boticario se quedó pensativo: si el abate estaba decepcionado con Cabré y el Tontico, él lo estaba más con este último. El primero, con su bigotito atildado que parecía pintado y que le resultaba casi repulsivo 258 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EL ESTRECHO DE SANTONGE nunca le había caído del todo bien, y en realidad nunca había habido química entre ellos, pero de ahí a traicionar al abate había un gran paso. Salió del despacho algo más calmado y buscó a uno de los criados que siempre andaban dando vueltas por la casa. Con la seriedad propia de su maltrecho espíritu, lo mandó en busca del Tontico; quería hablar con él cuanto antes, al fin y al cabo él se lo había presentado al abate y lo había introducido en el grupo de los selectos sabios. Mientras esperaba la llegada de Juan, don Federico deambuló por la casa sin que doña Caridad interrumpiera sus pensamientos; tal era la cara que veía a su marido que decidió dejar los cotidianos reproches y los latiguillos de siempre para mejor ocasión. Juan tardó un rato en llegar. Entró con actitud sumisa, que ahora al boticario le parecía falsa, y pasó, cuando se lo indicaron, al despacho. Don Federico adoptó una posición severa desde su sillón de cuero, sin indicarle al recién llegado que tomara asiento. Abordó el tema con precaución pero sin tapujos: — Juan, me han llegado noticias sobre tu comportamiento que me han dejado helado. — ¿Sobre mi comportamiento? –lo interrumpió tímidamente–. No sé de qué me habla –añadió un poco más seguro–. — Hablo de tu actitud durante la última campaña de exploraciones, y de ciertos hechos que me resisto a creer. Juan trató de interrumpirlo, pero el boticario no estaba dispuesto a ello y lo cortó tajante, como un juez en pleno trabajo: — No me interrumpas. Aún no he terminado –respiró hondo y continuó–. No creo que te hayas portado adecuadamente con algunas personas que habían depositado en ti su confianza, y que te habían dado unas oportunidades que tú nunca aquí habías tenido. Me sorprende que, por el contrario, te hayas dejado seducir por cantos de sirenas... El Tontico, que ya sabía de qué le hablaba, esperó a que el boticario acabara para abrir la boca: — Pero el señor Cabré me dijo... — ¡Ya salió el nombre! ¡Ahí quería yo llegar! Ves como si sabías de qué te hablaba. — Él me dijo que el abate... — No me interesa lo que te dijo, sino que lo escucharas y te vendieras. 259 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EL ESTRECHO DE SANTONGE — Hombre, don Federico –trató de defenderse–. — ¿No has recibido dinero de Cabré a espaldas del abate Breuil?, y para darle un mérito que no era suyo –añadió–. De nuevo Juan intentó explicarse, pero don Federico no estaba dispuesto a ello, y así se lo hizo saber: — No quiero explicaciones. Tú sabrás por qué lo has hecho y a mi nada tienes que explicarme, pero si quiero que sepas mi indignación por lo sucedido. Ahora puedes marcharte –le dijo señalando la puerta–. — Pero... –Juan intentó de nuevo la defensa–. — No hay pero que valga. Hay que saber con quién se juega uno los cuartos y en qué bando se está. Buenas tardes –añadió dando por terminada la conversación–. El Tontico arrugó aún más la gorra entre sus manos y obedeció sumiso siguiendo la dirección que el brazo estirado del boticario le indicaba; sabía que ya nada tenía que hacer allí. Doña Caridad se acercó al despacho al oír la puerta de la calle y empezó a recriminarle a su marido porque había estado muy duro con Juan. Pacientemente, explicó a su mujer lo sucedido y ésta, aludió entonces a la flaqueza humana y a lo vulnerables que eran las gentes pobres a los requiebros de malintencionados que ponían por delante la zanahoria de los cuartos. El marido aceptó lo de la flaqueza humana, pero insistió en que había cosas que no se podían tolerar. Con su seria actitud, dio a entender a su mujer que la relación con el Tontico se había terminado. Doña Caridad golpeó comprensivamente el brazo de su esposo y, enseguida, retomó su letanía de que tanta salida y tanta cueva no podía traer nada bueno. Don Federico cogió su sombrero y salió a la calle, necesitaba darse un paseo y que el aire refrescara su cara para acabar de asimilar la situación. Sus reflexiones de los días siguientes le llevaron a pensar que las cosas habían cambiado, y que a ese paso, cualquier día se acabaría su privilegiada situación de guía de científicos. Tenía que aprovechar mientras pudiera, y como el tiempo aún era bueno, recuperó su idea de visitar el Estrecho de Santonge y hacer más búsquedas. Ese lugar era la única espinita que le quedaba clavada en su amor propio. Aprovechó una visita de su cortijero para organizar la excursión. Como el cortijo estaba de camino hacia el estrecho, le dijo que dos días después estaría allí a primera hora de la mañana, y que debía tener preparada la yegua y una 260 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EL ESTRECHO DE SANTONGE mula para que lo acompañara durante todo el día. Nada dijo de ello a doña Caridad hasta la noche anterior, así se ahorraba dos días de charla. Don Federico se levantó muy temprano el día señalado, llenó su zurrón de caza con las viandas que le había dejado sobre la mesa de la cocina su mujer –ella siempre protestaba, pero nunca dejaba que su marido saliera al campo sin ir bien pertrechado– y salió a la calle cuando apenas clareaba. Los primero rayos de sol los vio reflejados en las almenas del castillo de los Fajardo desde las afueras del pueblo. El campesino, un hombre fornido, trabajador y bien mandado, ya lo tenía todo preparado cuando el boticario llegó al cortijo casi una hora después. Subieron a sus monturas y cogieron el camino hacia el norte. Don Federico había decidido trasladarse así para ganar tiempo y aprovechar bien el día. Santonge se encontraba a más de tres horas a buen paso desde la finca. Al llegar al estrecho, decidió visitar primero el cerro que quedaba a su derecha, para lo que tuvieron que rodearlo, ya que por la parte de mediodía y de poniente, por la que habían llegado, era inaccesible por la existencia de un profundo tajo casi vertical de más de cuarenta metros de altura. Durante la subida, la fortuna se alió con el boticario, que encontró varios trozos de cerámica neolítica y algunos molinos de la misma época. El campesino, que apenas abría la boca a pesar de las exclamaciones de alegría de su amo, iba metiendo en su bolsa, colgada en bandolera, los restos que éste le iba dando. Al llegar arriba, ya en la cima, se encontraron ante una gran fortificación. Un robusto muro de piedras rodeaba toda la parte vulnerable de la meseta, quedando el resto defendido por el alto cortado de roca viva. Estuvieron un buen rato recorriendo la zona y recogiendo nuevos trozos de cerámica. Al sentarse sobre las piedras a descansar un rato, don Federico reparó en que, justo enfrente, había otro cerro de la misma altura; estaba a unos trescientos metros. A pesar de la dificultad que se adivinaba para subirlo, por lo escarpado del terreno, las numerosas cuevas y abrigos que podía distinguir le hicieron encaminarse de inmediato hacia él. Tenía la impresión de que, por su posición estratégica y la proximidad de abundante agua y vegetación en la que sin duda abundaba la caza, podía ser un lugar de residencia de aquellas remotas gentes a las que perseguía, miles de años después, de forma incansable. La fortuna seguía aliada con el boticario y su apreciación no le había fallado. Nada más subir la ladera se dio de bruces con una cueva orientada al norte. El campesino se sentó en la entrada y don Federico comenzó su 261 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EL ESTRECHO DE SANTONGE minucioso examen de las superficies que le parecían más adecuadas para contener pinturas. Pronto logró distinguir algunas manchas muy deterioradas y confusas, apenas pudo distinguir algunas figuras esquemáticas. Al insistir en su observación, se topó con una figura bien conservada que le parecía que representaba a un pequeño caballo. Sin saber por qué, le recordó a los pequeños dibujos que a veces pintaban sus hijos en los cuadernos escolares. Dedicó una hora a sacar calcos de los esquemas y del burrito –como ya lo llamaba por sugerencia del cortijero–, ayudado por su indolente compañero que seguía sin ver el porqué del entusiasmo de don Federico. Después observó el suelo bruñido, casi brillante, que ya había visto en otros abrigos, en algunos incluso con pinturas, como en Los Letreros. Tomó notas en su cuaderno antes de dirigirse hacia otra cueva de menores dimensiones y con el piso igualmente reluciente. Al entrar en ella, exclamó de júbilo al descubrir una pequeña figura de pintura negra, la primera que veía de ese color en sus numerosas expediciones. Junto a ella había una gran mancha roja sin forma definida. Al girar la vista hacia la izquierda, sin dejar de mirar la pared, el corazón le dio un vuelco al encontrarse con otra pintura, de mayor tamaño y bien conservada, que representaba dos ciervos enfrentados, de muy buen dibujo aunque sólo se podía apreciar medio cuerpo de ambos. El color rojo oscuro y la composición, le recordó a los encontrados por Breuil en Tello, en el desfiladero de Lerie, el año anterior, y no pudo dejar de pensar que tenían el sello de la misma mano que aquéllos. Eufórico, hizo unos calcos de los trozos mejor conservados, y tras examinar el suelo, exento de relleno, donde solo encontró algún trozo de cerámica suelto, pero ningún útil de sílex como le hubiera gustado, anotó los hallazgos y apuntó la descripción del lugar. Agotado por la frenética actividad de las últimas horas, decidió bajar hasta la fuente de los Pastores, situada en la zona baja del estrecho, para reponer fuerzas junto a su abundante caño antes de emprender el camino de vuelta. Durante el regreso, ante el silencio casi pertinaz del campesino, se dedicó a rememorar una y otra vez los hallazgos. Entre bote y bote sobre el lomo de su yegua, aparecía en su cabeza una y otra vez la figura de los dos ciervos enfrentados y el burrito. Echaba de manos haber tenido una compañía más alegre e involucrada, pero también sabía que haber ido casi solo le había permitido una mayor concentración, y ser él el descubridor de las pinturas del estrecho de Santonge. 262 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EL ESTRECHO DE SANTONGE Don Federico tardó pocos días en escribirle al abate para contarle su hallazgo. En la carta, le describió pormenorizadamente el lugar, le habló de la orientación de las cuevas y de los restos de cerámica y, como colofón, le incluyó una copia de los calcos que había realizado, aclarándole que había dos tonos de rojo, especialmente en los ciervos que parecían estar repintados en un tono más oscuro, que podía deberse, según su opinión, a la sobreoxidación de la materia colorante de la capa superficial y a los agentes exteriores con quien está en contacto. Nada le dijo de la similitud que veía con los descubiertos en Tello, para que no lo tachara de precipitado y, sobre todo, para ver si el abate apreciaba lo mismo por su cuenta. A partir de ese día cambió la ruta de sus excursiones. Había observado en algunas de sus numerosas salidas un cerro con algunos restos que lo tenía intrigado. Estaba hacia levante y bastante cerca del pueblo, de manera que en poco más de una hora se plantaba allí, pudiendo estar de vuelta para la hora de comer, lo que su mujer agradecía ya que el calor del verano amenazaba con derretirle los sesos. Estuvo yendo al cerro casi a diario, solo, ya que en esa época los campesinos estaban demasiado ocupados con las labores del campo. En cuanto éstas aflojaron, habló con su cortijero para que buscara a otros dos hombres que le ayudaran en las excavaciones que había decidido emprender. De esto nada contó a doña Caridad porque sabía que, en cuanto se enterara de que estaba poniendo dinero de su peculio para pagar esos trabajos, pondría el grito en el cielo. Cada mañana, al poco de salir el sol, el cortijero lo esperaba con una mula en la parte trasera de su casa. A la salida del pueblo se les unían los otros dos operarios y juntos emprendían el camino hacia el cerro de las Canteras. Allí estaban durante toda la mañana, removiendo tierra y cogiendo muestras que colocaban sobre las aguaderas de la mula, hasta el medio día; entonces, cuando el sol empezaba a apretar de lo lindo, volvían a Vélez-Blanco. Como la vuelta era cuesta arriba, don Federico llegaba sudoroso. Se aseaba un poco y la mayoría de los días, si la farmacia no requería su presencia, se iba a tomar el aperitivo con los amigos para no oír a su mujer. La tarde la dedicaba a escribir sus notas sobre la excavación y a los pocos asuntos que requerían su presencia en la botica. En cuanto las campanas de la iglesia de Santiago tocaban el primer aviso para la misa vespertina, el boticario abandonaba lo que estuviera haciendo y se componía para ir con 263 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EL ESTRECHO DE SANTONGE su mujer a oír misa. Después, paseaban hacia un lado y hacia otro de la Corredera, disfrutando del fresco de la tarde y saludando a la gente que hacía lo mismo que ellos. A veces se paraban con algún conocido e iniciaban unas charlas insustanciales y repetitivas que a él lo aburrían pero que doña Caridad disfrutaba. Volvían a casa a la hora de la cena. Luego, ya anochecido, sacaban un par de sillones y se sentaban en la puerta de la casa a tomar el fresco y a conversar con los vecinos. Don Federico aguantaba estoicamente para tener contenta a su mujer y poder al día siguiente salir de madrugada hacia sus excavaciones. Así pasó todo el verano, hasta bien entrado septiembre en que los días empezaron a acortarse y el tiempo a cambiar; las tormentas en esa época eran muy fuertes, por lo que decidió suspender los trabajos hasta mejor ocasión. Doña Caridad respiró aliviada al saberlo, no sólo por las salidas, sino porque, enterada del gasto que su marido estaba haciendo, ya había tenido con él varias trifulcas, tachándolo de irresponsable por gastarse el dinero en semejante idea, en lugar de pensar en ella y en sus siete hijos, aunque sabía que no era para tanto. Acabada pues su campaña particular del cerro de las Canteras, decidió escribir a la Academia de la Historia para comunicar sus hallazgos. Estaba escarmentado con la traición del Tontico y, aunque no era hombre al que le gustaran los laureles, tampoco estaba dispuesto a dejarse pisar aquello que tanto tiempo, y hasta dinero, le costaba. Cogió unas cuartillas timbradas con su nombre y profesión, abrió el tintero, y cogió la pluma y escribió: Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de la Historia. Distinguido Señor: Habiendo encontrado recientemente unas cuevas con pinturas rupestres, en el término municipal de esta villa, a la parte norte, en el sitio llamado Estrecho de Santonge, a unos dieciocho kilómetros del pueblo, y con fecha posterior y en sitio distinto a las encontradas en colaboración con el Abate Mons. Henri Breuil el pasado mayo. Igualmente tengo terminados los trabajos de exploración de una villa neolítica, también en este término municipal y a unos cinco kilómetros al levante del pueblo, en un pequeño cerrete llamado de Las Canteras, y de cuyos hallazgos pretendo dar a conocer a esa ilustre corporación tan luego tenga terminados los dibujos y memorias por si los consideran de su interés para el estudio de la arqueología de ésta región, sean dados a la publicidad en el Boletín de ese centro. 264 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EL ESTRECHO DE SANTONGE Con este motivo, ruego se sirvan tomar nota de la fecha de esta comunicación, en evitación de que alguna otra persona, aprovechándose de mis trabajos, los diera a conocer ante esa Academia con el título de inventor. Tengo con este motivo una verdadera satisfacción de quedar como vuestro atento y s.s. Federico de Motos Para dar participación, y tener testigo del escrito, leyó a doña Caridad pomposamente la misiva, que ésta aprobó satisfecha sabiendo que su marido se carteaba con tan ilustres señores. Pocos días después, inquieto por no haberle referido al abate su comunicación a la Academia, le escribió para notificárselo, y de paso darle cuenta de sus excavaciones en el cerro de las Canteras, con el ánimo de que lo incluyera en la visita de su próxima campaña. Le resumió así su descubrimiento: Esta pequeña villa se conoce estuvo más poblada por la ladera correspondiente al mediodía y poniente, en que a la vez de su mejor orientación, resulta de más fácil subida por tener menos pendiente. Las viviendas eran pequeñas y agrupadas; algunas tenían dos habitaciones y muchas estaban socavadas en el terreno. El armazón era de palos fijos en el terreno por hoyos profundos, y las paredes y techumbres las formaron con ramas, juncos y cañas, revestidos con una capa de arcilla bien amasada y endurecida por la acción del fuego, como lo indican muchos de los trozos encontrados. La villa estaba bien defendida con muros de piedra escalonados y con empalizadas, no atreviéndome a confirmar que hasta con fosos, porque una indicación que se encontró no se terminó de explorar. Tenían como último baluarte la gran meseta del cerro, donde en caso de asedio se refugiaría el vecindario, estando defendido por grueso y ancho muro de gruesas piedras. Breuil tardó poco en contestarle al boticario, alabando sus avances y aprobando su cauta decisión de comunicarlo a la Academia. En su carta le aseguraba que estaba impaciente por volver a Vélez-Blanco y visitar con él sus nuevos descubrimientos, y que había llegado a algunas conclusiones provisionales sobre las pinturas de Santonge, que tendría que confirmar en su visita, pero que estaba seguro de que le gustarían... Don Federico quedó intrigado por esas conclusiones, impropias del abate, creyendo saber a qué se podía referir, pero él estaba dispuesto a sorprenderlo con las suyas cuando llegara el momento. 265 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EL ESTRECHO DE SANTONGE El abate cumplió su palabra y volvió a la región al inicio de la campaña de 1914, acompañado una vez más por Obermaier, pero no por Cabré, al que había excluido, junto al Tontico, de sus futuros trabajos. La visita fue, como siempre, interesante para don Federico. Sobre todo la noche en que, tras haber pasado el día contemplando los ciervos enfrentados de Santonge, el cura de don Federico le comunicó que había hecho definitivas sus conclusiones sobre las pinturas: — Parecen hechas por la misma mano que las de Tello. He estudiado durante el invierno los calcos de una y otra y, tras la visita de hoy, no puedo negar su similitud. El boticario no dijo nada de inmediato; siguió paseando junto al abate por la Corredera, como hacía con su mujer tras la salida de misa. El abate, viendo su silencio, insistió, parando el paseo y mirándolo: — ¿No dice nada? No parece sorprendido. — Y no lo estoy –le contestó por fin–. Yo, modestamente, opino lo mismo. Desde que me adelantó en su carta que tenía una conclusión al respecto sabía a qué se refería. Lo único que me sorprende es que lo diga, no que lo piense. — No se haga ilusiones, don Federico –le dijo Breuil retomando el paseo–. Esta conclusión sólo se la he contado a usted, y no sé si me atreveré a ponerla por escrito. — Para mí eso es lo de menos. Me basta con que lo piense. Comprendo la dificultad que tiene un científico de su talla en comprometerse, poniendo negro sobre blanco cosas imposibles de probar. — Así es. Y ahora creo que deberíamos retirarnos. Hace una noche preciosa pero si mañana queremos ir a las Canteras... — Iremos bien temprano, y cuando haya examinado el yacimiento le diré yo otras conclusiones a las que he llegado. Por supuesto mucho más aventuradas y con menos fundamentos que la suya. — ¿Otra sorpresita, don Federico? –le preguntó a la vez que se paraba ante la puerta de la casa–. — Otra sorpresita, abate. Ya sabe la facilidad con la que me lanzo, amparado en mi poca preparación y en la poca repercusión de mis razonamientos. — No sea tan modesto, que su nombre ya suena por Europa. No piense ni por un momento que yo soy tan desagradecido como Cabré. 266 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EL ESTRECHO DE SANTONGE — Ni por un momento lo he pensado, mi querido abate –le contestó mientras le cedía el paso para acceder a la vivienda–. Dos días dedicaron a las Canteras, un yacimiento totalmente diferente a los que conocían en la región, excepción hecha de la lejana Cueva de Ambrosio, cuyas labores inconclusas seguían esperando que alguien las continuara en serio. Antes de reemprender la vuelta, el segundo día que pasaron explorando el cerro, los dos amigos se sentaron en una roca, mirando hacia poniente, donde se adivinaban a lo lejos las rocas que defendían la Cueva de los Letreros, la cima del Mahimón Chico con su Indalo escondido, y hacia el norte donde también se adivinaba, mucho más lejana, la cumbre del Gabar, con sus soles y su estrecho pintado. Don Federico se dirigió al abate con la mirada fija al frente: — Ahora le voy a decir yo mis conclusiones, después de todos estos años en que hemos explorado juntos la región. — Déjeme que por una vez sea yo quién le sorprenda –el boticario volvió la mirada hacia el sonriente cura, que continuó hablando–. Veo que de momento ya lo he sorprendido, pues espere y verá. Voy a tratar de decirle yo sus conclusiones, creo conocerle lo suficiente para saber qué piensa... Don Federico se había quedado sin habla, el cura continuó: — ¿Le parece que hagamos ese juego? –preguntó Breuil intrigante–. — Puede ser divertido –acertó a contestar el boticario–. — Empecemos por lo más fácil, y es lo que ya sabemos que estamos de acuerdo. Los ciervos enfrentados de Tello y de Santonge los pintó, o los pudo haber pintado, la misma mano. — Hasta ahí poca sorpresa... — Espere a que termine. Yo creo que usted piensa que esa mano no sólo pintó los dos grupos de ciervos, sino que también hizo las pinturas del Gabar –don Federico asentía con la cabeza–, y el Indalo... ¡Y hasta el brujo de los Letreros! — Así lo pienso; aunque no tengo base científica alguna, esa es una de mis conclusiones. ¿Usted qué piensa? — Yo sólo acepto lo de los ciervos, lo demás es muy aventurado, pero tampoco puedo decir que no sucediera... — ¿Y cuál era esa mano? –preguntó el boticario–. — Esa es su segunda y aún más aventurada conclusión. Usted piensa que esas manos salieron de este poblado. 267 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EL ESTRECHO DE SANTONGE El boticario dio un respingo y miró al abate, que no se inmutó. Siguió con la mirada las crestas del Mahimón y le contestó: — Ahora sí que me ha sorprendido. ¿Cómo es posible que sepa lo que pienso? — Han sido muchas horas, muchas visitas, muchas reflexiones juntos... Recuerde que soy cura y que por tanto estoy acostumbrado a escuchar muchas confesiones, y a saber leer entre líneas... — Ya veo, ya veo –dijo aún confundido–. — Sus conclusiones pueden ser lógicas, pero no tienen ninguna base. — ¿Eso cree? — Eso creo. Puede ser discutible lo de las pinturas; hay muchas similitudes en las formas y en los materiales usados, pero nada relaciona todo eso con este poblado. — Eso es verdad. No deja de ser una opinión de aficionado; ya sabe que nos podemos permitir el lujo de atar cabos más fácilmente que los profesionales. — Lo cual es una ventaja, no crea. — Seguramente. En fin, estoy anonadado. Yo que pensaba sorprenderle una vez más... El cazador cazado –añadió–. — Es la primera vez en todos estos años en que yo me he adelantado. Tampoco es para tanto... — Me gusta. Sé que aunque no piensa como yo, admite que pudo ser así. — Lo admito aquí, frente a este maravilloso paisaje, desde donde podemos distinguir algunos de esos lugares que usted relaciona –dijo el abate señalando con el dedo extendido hacia el oeste primero, y luego hacia el norte–. Pero no lo haré de otra manera –concluyó–. — Lo entiendo. La ciencia necesita pruebas, y la intuición de un boticario de pueblo es poca cosa... — No obstante, permítame que le haga una última observación, antes de que nos anochezca aquí, cosa que no me importaría... — Hágala, ya no creo que pueda sorprenderme. — Lo ha relacionado usted todo, acertadamente o no, incluso este poblado, pero se ha olvidado de una cosa. — ¿De qué? –preguntó esperando la salida del cura–. — ¿Qué pasa con la Cueva de Ambrosio? ¿Cómo encaja ese lugar en su suposición? Allí no hay pinturas... 268 UNOS 7000 AÑOS DESPUÉS. EL ESTRECHO DE SANTONGE — Mi querido abate, ha dado usted en el clavo. No se puede imaginar las horas de sueño que me quita esa cueva, que nada parece tener que ver con todo lo demás que hemos explorado. — ¿Podría ser ese el eslabón perdido de esta historia? — Podría ser –contestó el boticario mientras sacudía la culera de su pantalón tras levantarse–. — Quizás algún día se explore de verdad esa cueva y se encuentren restos que tengan que ver con los demás. Lástima que yo no tenga tiempo para dedicárselo... — Será mejor que echemos a andar o doña Caridad me desollará vivo cuando lleguemos... Obermaier se unió a ellos y el campesino con su mula cerró la comitiva. Al frente, el sol se escondía ya tras el Mahimón, y las lejanas casas blancas que rodeaban el castillo esperaban, al final de la larga cuesta, la vuelta de los expedicionarios. 269 32 EL ÉXODO Ambros echa el brazo sobre los hombros de Tani esperanzado en el futuro que les aguarda. a tribu de Ambros pasó en el Estrecho de Santonge el invierno más duro desde que Río se uniera a ellos. El frío reinante hizo que la hembra más pequeña enfermara. Después de varios días terribles sin que las pócimas que preparaba la madre hicieran el efecto deseado, la pequeña murió en sus brazos sumiendo a todos en una gran tristeza. En la zona que sabían menos rocosa, apartaron la nieve e hicieron con gran dificultad un pequeño agujero en la helada y durísima tierra. En él sepultaron al bebé, cubriéndolo después con grandes piedras para evitar que los animales llegaran hasta el cadáver, y volvieron a extender el montón de nieve sobre la pequeña fosa. Pasaron unos días difíciles. La situación era nueva para ellos, todos sus hijos se habían criado sanos, y la muerte de alguien tan cercano los tenía perplejos. Río estuvo durante días como ida, hasta que las atenciones que reclamaban sus otros hijos le hicieron volver a la actividad. Les quedaban ocho criaturas a las que había que cuidar. Conversaron varias veces sobre la necesidad de huir hacia una zona más adecuada para la supervivencia y donde tuvieran la posibilidad de convivir con otras tribus. Río, que siempre que se había hablado de eso era la más reticente, apoyaba ahora la idea, pensando sobre todo en el futuro que les esperaba allí a sus hijos. Para sorpresa de todos, aquel invierno la barriga de la hembra no se hinchó como otros inviernos. Ambros y Tani miraban cada día a Río, pero ésta siempre negaba con la cabeza; sabía que aquél año no había embarazo. L 271 EL ÉXODO Eso, lejos de desanimarla le hizo pensar que era una buena señal: si finalmente decidían irse no tendría que andar todo el día con un bebe colgado de sus pechos. A pesar de la nieve, los dos hombres tenían que salir de vez en cuando a revisar sus trampas y a tratar de encontrar el alimento que reclamaba su devoradora prole. Cada día que pasaba se daban cuenta de que así no podían seguir. Ambros estaba cada vez más convencido de que irse de allí era lo mejor, y se pasaba el día pensando en ello y en cómo podrían hacerlo. Desde que pintara el caballito de Ambrosio no había vuelto a coger sus pinceles, dedicaba todo su tiempo a planear la marcha sin encontrar una buena solución para trasladar a tanta criatura. En cuanto el tiempo mejoró, y la nieve empezó a dejar claros en el suelo, comenzaron a realizar salidas casi a diario. Los dos hermanos se llevaban con ellos al pequeño Ambrosio, al que dejaban en la zona más cercana a la cueva atendiendo las trampas que habían colocado, mientras ellos se alejaban a los bosques a cazar. El niño tenía ya mucha destreza en el manejo de los engaños que ponían a los animales. Antes de ponerse a su tarea, seguía a los mayores, sin que éstos lo vieran, deseando unirse a ellos, hasta que, asustado por la lejanía y porque lo descubrieran, volvía sobre sus pasos tratando de no perderse. Le sobraba tiempo para revisar todas las trampas antes de que volvieran a por él, y siempre protestaba cuando los veía llegar diciendo que se aburría y que quería ir con ellos, pero el tiempo no era aún lo suficientemente bueno para permitírselo, al menos eso era lo que siempre le ponían como excusa. Un día, en su persecución de los mayores, se atrevió a llegar casi hasta la fuente, y se sentó cabizbajo junto a un pino para ver discurrir el agua del arroyo. Un extraño sonido lo sacó de su melancolía, se levantó con cautela y se escondió detrás del árbol, dudando si salir corriendo ladera arriba o esperar para ver de qué o quién se trataba. La curiosidad pudo más que el miedo y se quedó vigilando. Sus ojos se abrieron como platos al contemplar un hermoso caballo que se acercaba majestuoso hasta el arroyo, dando un relincho orgulloso de vez en cuando. Vio como la figura, que tan bien conocía por los dibujos de su padre, llegaba hasta el arroyo y abriendo sus patas delanteras, se agachaba a beber agua. Sus doradas crines se mezclaban con el agua, brillando bajo el blanco sol. Estaba tan fascinado con el espectáculo que en un descuido resbaló sobre las aljumas cayendo al suelo. El estrépi272 EL ÉXODO to hizo que el animal se espantara y emprendiera una veloz huida perdiéndolo de vista. Al llegar al punto donde siempre se encontraba con los mayores para volver a la cueva, dudaba si contar lo que había visto, sabiendo que el enfado de su padre por alejarse tanto podía depararle algún golpe, o callar su hallazgo. Durante todo el resto del día estuvo mohíno y callado sin que las insistentes preguntas sobre lo que le pasaba le hicieran soltar prenda de lo que había visto. Al día siguiente volvió al mismo sitio con la esperanza de poder admirar otra vez al hermoso animal. Éste volvió a abrevar al arroyo sin percatarse de que dos curiosos ojos no se perdían detalle de sus movimientos. Esta vez tuvo buen cuidado de no hacer el más mínimo ruido, no abandonando el lugar hasta que lo hizo el caballo. Se dio cuenta de que se había entretenido demasiado cuando al acercarse a su zona de trampas, oyó los gritos de Ambros y Tani llamándolo, asustados por su desaparición. Antes de que tuviera tiempo de explicarse, notó como la cara le ardía tras el golpe, no muy cariñoso, que su padre le había dado. Sin soltar una lágrima, aguantó la reprimenda por su desobediencia hasta que pudo hablar y contar lo que había visto ese día y el día anterior. — ¡¿Un caballo?! –exclamaron los dos hermanos al unísono de forma algo incrédula–. Ante la insistencia y la seguridad con la que Ambrosio describía al animal, decidieron acercarse hasta la fuente para ver qué había de verdad en todo aquello. Llegaron al sitio sigilosos, pero nada interrumpía el discurrir del agua del arroyo. Bajaron hasta él y lo cruzaron buscando la zona donde el niño decía haber visto el caballo. Cuando estaban a punto de abandonar el lugar con miradas furibundas hacia el pequeño, éste les señaló en la dirección en la que el animal había huido. Junto a las primeras matas de un pequeño cerro había varias plastas en el suelo que, desde luego, no eran de un animal pequeño. Al acercarse comprobaron que podían ser realmente los excrementos de un caballo. Ambros pasó su mano por los enmarañados pelos de su hijo, era una señal de que empezaba a creerlo. Al día siguiente, en lugar de dejar al niño con las trampas, volvieron junto al arroyo para ver si el caballo aparecía. Al poco rato de iniciar la observación, oyeron los primeros relinchos, e inmediatamente después apareció el orgulloso animal en busca de su ración de agua diaria. Ambros y Tani no daban crédito a sus ojos: habían visto otros caballos salvajes pero 273 EL ÉXODO nunca desde tan cerca, y siempre en manadas que desaparecían velozmente por las praderas o entre las partes bajas de los montes. Los tres se miraban entre sí sin mover ni un solo músculo de sus cuerpos, disfrutando de la exhibición del animal. Ese día se olvidaron de la caza, y se dedicaron, tras contárselo a Río, a discutir la posibilidad de cazarlo, Ambros ya rumiaba en su cabeza la utilidad que podrían darle, pero no dijo nada en voz alta. Durante varios días observaron, siempre a la misma hora, repetirse la escena en el arroyo. Después, cuando el caballo se iba, se acercaban a estudiar las posibilidades que tenían de sorprenderlo y de cómo podrían hacerse con él. Llegaron a la conclusión de que la única manera de hacerlo era esperarlo subidos en los árboles más cercanos y desde allí tratar de enlazarlo con cuerdas. Estuvieron todos varios días haciendo largas tiras entrelazadas con el esparto que abundaba cerca de su cueva, sin perder ni un día de vista el abrevadero. Lo peor era que los árboles más cercanos eran altos álamos con el tronco desnudo, donde ni se podrían sostener ni se podrían esconder, por lo que tuvieron que descartar para la caza el momento en que el caballo bebía, que era cuando se mostraba más vulnerable. Cambiaron varias veces de posición para tratar de encontrar el sitio adecuado. No podía ser junto al arroyo, pero sí cerca de la fuente, donde había dos grandes pinos por entre los que siempre pasaba el caballo. Tenía que ser allí. Con todo preparado, ensayaron su estrategia durante varios días; sabían que sólo tendrían una oportunidad, ya que si fallaban, el animal, escamado, no volvería. El día señalado, mucho antes de la hora habitual, ya estaba cada uno en su sitio esperando a la pieza. Ambros y Tani, con largas cuerdas enrolladas, en lo alto de cada uno de los pinos y Ambrosio al otro lado del arroyo, para no ser detectado, con su cuerda en cuya punta habían atado fuertemente una piedra, con la idea de si conseguían detenerlo, tratar de enrollársela en las patas, sin acercarse demasiado, para inmovilizarlo. El caballo apareció puntual, con su cabeza alta, ajeno a la trampa que le tenían preparada. Justo en el momento adecuado, los dos hermanos lanzaron sus cuerdas hacia el cuello del animal. Al ver que habían tenido éxito, antes de que el caballo saliera de su asombro, saltaron de los pinos y enrollaron las cuerdas a los troncos, sabían que si eran ellos los que las sujetaban el caballo los arrastraría con su fuerza y nada habrían conseguido. El pobre animal, asustado, corrió en dirección contraria al arroyo buscando refugio, pero poco después su carrera se vio cortada de pronto, cayendo al suelo con 274 EL ÉXODO su cuello lastimado; era el segundo momento crítico: si las cuerdas se rompían por la tensión se había acabado la caza. Las sogas aguantaron, el caballo se rehizo y corrió hacia el otro lado con el mismo resultado; en ese momento, Ambrosio salió de su escondrijo y cuando el animal volvía a levantarse, envió la piedra hacia las patas, tirando de la cuerda en sentido circular en el momento en que la piedra llegaba hasta su objetivo, la cuerda se enrolló en las patas delanteras y el caballo volvió a caer. Cuando ya estaban dispuestos a acercarse para trabarle las patas traseras, el animal consiguió ponerse en pie y deshacerse de la cuerda del pequeño. No podían acercarse sin riesgo de que uno de los cascos les abriera la cabeza; las coces que daba les hicieron desistir del final de su estrategia, habían conseguido sujetarlo entre los pinos pero aún se movía con demasiado espacio. Amparados tras los troncos, los dos hermanos fueron acortando las cuerdas alternativamente con el riesgo de que al hacerlo el animal se les escapara, pero parecía que habían estado cazando caballos toda su vida y, poco a poco, consiguieron reducir el espacio en el que el équido podía moverse, aunque seguía siendo imposible acercarse por el estado de excitación que tenía y la amenaza de los golpes de sus patas. Agotados, todos se tomaron un respiro jadeando. Ambrosio estaba triste porque su parte no había funcionado. Su padre lo animó, eran tantas las cosas que podían salir mal que alguna tendría que fallar; el niño había acertado trabándolo, pero la fuerza del animal había deshecho el enredo. Tras varios intentos fallidos, sin poder soltar las cuerdas de los dos troncos, a los que daban varias vueltas, empezaban a desanimarse; no sabían cómo continuar, a no ser que el animal se agotara antes que ellos, lo que de momento no parecía que fuera a suceder. Dos horas después, sentados tras los troncos para protegerse sin soltar las cuerdas que, con el continuo roce, habían herido el cuello de su presa, vieron aparecer a Río cruzando el arroyo con una gran calabaza en sus manos. Ellos no sabían que los había estado observando. Imprudentemente había dejado a sus hijos solos con la amenaza de abrirle la cabeza al que abandonara la cueva mientras ella estaba fuera, pero no se quería perder aquel espectáculo que estaba segura que se iba a producir. Después, al ver el estado de excitación del équido, había vuelto a la cueva y había preparado una pócima con sus hierbas. A voces les dijo que pretendía que el caballo se tomara aquello y que así se tranquilizaría. Tani la llamó y le dijo que se 275 EL ÉXODO acercara hasta él y se hiciera cargo de la cuerda, él trataría de acercar el mejunje para ver si había suerte. El animal estaba derrengado, pero intentó ir hacia Tani cuando éste se acercaba, afortunadamente su recorrido era muy corto y las sogas aguantaron el tirón. Sin dejar de mirarlo, aprovechó el poco espacio que dejaba en sus embestidas y consiguió dejar la calabaza al alcance del caballo. Éste trató de alcanzar a Tani y en su empuje golpeó la calabaza hueca, que se tambaleó vertiéndose parte del contenido. El caballo, al ver caer el agua se abalanzó sobre ella lamiendo el suelo y a continuación, con gran asombro de todos, comenzó a beberse el contenido que quedaba, tanta era su sed cuando empezó la función que ahora tardó pocos segundos en vaciar la vasija; sólo quedaba esperar, el resultado era una incógnita. Por turnos, se fueron acercando a la fuente para beber ellos también y recobrar fuerzas. Comieron algunas bayas que Río había bajado y esperaron. Ella volvió hacia la cueva –no podía dejar tanto tiempo solos a las criaturas–, dispuesta a preparar más brebaje por si aquello surtía efecto –no estaba acostumbrada a hacerlos para animales–, pero, viendo el tamaño del caballo, había calculado una buena dosis para que le hiciera efecto. Entre el cansancio y la pócima el caballo parecía ir tranquilizándose, aunque aún era imposible acercarse a él. Ambrosio, mandado por su padre, subió a la cueva para bajarles alimento y más brebaje que Río había quedado en preparar. El caballo tomó su segunda ración ansioso por beber. Ellos comieron, cada uno en su pino, también ansiosos y hambrientos. Cuando vieron que el caballo, medio adormilado, apenas hacía nada cuando intentaban acercarse, consiguieron trabarle las patas, primeros las trasera que era las más peligrosas y luego las delanteras. Así consiguieron derribarlo y aseguraron las cuerdas que dejaron casi tirantes amarradas a los dos pinos. Tani acarició entonces sus crines y le habló al oído como si pudiera entenderlo; el caballo resoplaba pero iba cayendo en un sopor lentamente. Ambrosio también se acercó y acarició las crines, después echó un poco de agua en las rozaduras del cuello que ya habían dejado de sangrar. Su piel era dura y no parecía que las heridas fueran muy profundas. Tras mucho deliberar llegaron a la conclusión de que uno de ellos tendría que quedarse a vigilar mientras el otro lo hacía en la cueva. De noche, aquel animal indefenso era presa fácil de los lobos, y no lo habían cazado 276 EL ÉXODO para que ellos se dieran un festín. Tani subió a por sus armas y más brebaje por si le era necesario, dispuesto a pasar la noche junto a su nuevo Lobo; sabía que no era lo mismo, pero ya parecía entenderse con el caballo. Ambros y su hijo subieron hasta la cueva dispuestos a descansar, no sabían cómo se comportaría aquella bestia al día siguiente. Así pasaron dos días; entre la pócima y el ayuno, el animal no tenía muchas fuerzas para defenderse. Al tercer día Tani le acercó un buen manojo de hierba que el caballo se comió con ganas. En todo ese tiempo, Ambros dedicaba algunos ratos a la caza y Tani estaba continuamente con el caballo: le hablaba, lo acariciaba cuando se dejaba, pero así no podían seguir, la primavera había llegado y tenían que seguir con sus planes. Fueron destensando las cuerdas para que el caballo, aún con las trabas, pudiera moverse. Ya admitía que Ambrosio y sobre todo Tani se le acercaran sin que intentara agredirlos. Cada vez le daban menos pócima, dado que el caballo no cambiaba su actitud dócil, a pesar de que se le iba viendo más fuerte. A la semana de la captura, decidieron que tenían que hacer la prueba de fuego. Si no conseguían que les fuera útil, y les seguía robando todo el tiempo que necesitaban para otras cosas, lo mejor era soltarlo; a ninguno se le pasó por la cabeza la idea de sacrificarlo, aunque eso les hubiera dado la posibilidad de unas buenas comidas durante bastante tiempo, pero la caza abundaba y ese no era ahora su problema. Le aflojaron las trabas, soltaron las cuerdas de los pinos, pero no de sus manos, y lo condujeron hasta el cercano arroyo. El animal bebió durante tanto rato que la tripa se le hinchó, sin espantarse por las grandes risotadas de Ambrosio, que no podía creerse la cantidad de agua que aquel animal podía meter en su barriga. Luego lo acercaron hasta una zona de hierba cercana y la escena se repitió: sin prisa pero sin pausa la hierba iba desapareciendo a ojos vista. Le dieron un pequeño paseo y, con gran dificultad por sus trabas en las patas, consiguieron que subiera hasta la cueva, donde habían dispuesto dos grandes estacas clavadas muy hondas, para atarlo a ellas, a sabiendas de que si el caballo volvía por sus fueros las rompería sin mucho esfuerzo. Su llegada al alto fue una fiesta: todos los niños, que aún no lo habían visto, chillaron y gritaron hasta que Río, amenazándolos con que lo iban a asustar y se escaparía, consiguió que bajaran su tono a niveles normales. Tani pasaba mucho tiempo con él. Le fue aflojando las trabas hasta quitárselas del todo. El animal pareció aliviado, pero no hizo ademán de huir ni 277 EL ÉXODO de atacarlos. Junto a Ambrosio, lo bajaban cada día, sin soltarle las cuerdas –aunque sabían que de poco servirían si echaba a correr–, hasta el arroyo y luego le daban un paseo por las mejores zonas de hierba. Cuando decidían volver, el animal obedecía mansamente. Parecía que habían conseguido domarlo. El ritmo de los quehaceres diarios volvió poco a poco a lo habitual, excepción hecha de los paseos. Un día, durante el paseo, Tani se animó y trató de subir a los lomos del caballo que, sorprendido por su peso, brincó varias veces hasta tirarlo al suelo. Ambrosio no paraba de reírse viendo a Tani rodar por los suelos, pero éste no se amilanó y lo siguió intentando. La primera vez que el caballo no lo tiró y consiguió quedarse sobre él, el caballo empezó a andar, primero lentamente y luego cada vez más deprisa. El hermano pequeño, agarrado a las crines con fuerza reía y chillaba con tal fuerza que se oía hasta en la cueva. Al llegar a ésta por primera vez subido sobre el caballo, la algarabía fue otra vez entusiasta; todos querían hacer lo mismo, pero Ambros puso sensatez y dijo que de momento bastaba con que lo hiciera Tani. Al día siguiente, en el prado, Tani dejó a Ambrosio que lo intentara, y el joven, agarrado a las crines hasta hacerse daño en las manos disfrutó al trote, controlado por Tani, como nunca lo había hecho en su vida. Cuando lo contó en la cueva todos rieron con ganas, menos Ambros, que le había tocado en este caso el papel de sensato jefe de la tribu. Había llegado el momento de replantearse la partida. La muerte del bebé, el no embarazo de Río y la posesión del caballo les hizo ver que era el momento más adecuado para emprender el camino hacia las llanuras del oeste. La cercanía del verano fue el detonante para empezar a prepararlo todo; les quedaban muchos días de buen tiempo, pero no sabían cuantos necesitarían para llegar a un sitio adecuado para instalarse. Con el esparto hicieron pequeñas sogas, y con ellas unos recipientes, parecidos a unas aguaderas, que colocaron sobre el caballo con la idea de llevar en ellas las calabazas de agua y los víveres. Al hacerlo, para probar sus resultados, observaron que las ariscas sogas arañaban el lomo del caballo que se mostraba inquieto. Río acudió con una de las pieles e hizo que le quitaran el invento al animal, después extendió la piel sobre él y pidió que le volvieran a colocar las aguaderas; el invento funcionó y el caballo parecía cómodo con su carga, ya veríamos qué pasaba cuando el peso fuera mucho mayor. 278 EL ÉXODO Todavía les quedaba por resolver un problema importante: cómo trasladarse con ocho niños de corta edad. En realidad el problema se reducía un poco porque tanto Ambrosio como las dos siguientes hembras, Flor y Lerie podían caminar con ellos, eran fuertes y vigorosas y, aunque les harían ir más lentos, no precisarían de mucha ayuda. Habían distribuido los preparativos ordenadamente. Río enlazó varias pieles de nutria sin decir nada a los hombres: había visto que su piel era impermeable al agua del arroyo y pensó que podía servirle para llevar agua; las calabazas les servían, pero corrían el peligro de caerse y destrozarse. Cuando tuvo preparado su invento, pidió a Flor y Lerie que la ayudaran, vertió sobre el odre el agua y lo sostuvo con ambas manos en alto esperando a ver si el agua se mantenía dentro. Al ver que ni una gota de agua se derramaba por las juntas dio un grito de júbilo al que enseguida se unieron sus dos hijas. A la vuelta de los dos hermanos y de Ambrosio a la cueva, les enseñó orgullosa su invento. Los tres se miraban incrédulos por el sencillo pero eficaz invento de Río. Tenían un problema menos. Cansados con todos los preparativos, se tomaron un día de descanso, que aprovecharon para bajar a toda la prole hasta la fuente, y desde allí ver como Tani y Ambrosio disfrutaban corriendo a lomos del caballo. Aquello le dio una idea a Ambros, que ya la había estado barruntando mucho tiempo. Llamó a su hermano haciéndole señas de que se acercara y le expuso su plan. Tenían que probar si el animal admitiría llevar a los cinco pequeños sobre sus lomos. Río le dijo que estaba loco, pero Tani y Ambrosio aplaudieron la idea, sería una buena manera de desplazarse sin tener que ir al paso de los más pequeños. La madre consintió finalmente con la probatura. Acercaron al caballo y mientras Tani le hablaba cerca de sus orejas y le acariciaba la cabeza, fueron subiendo uno a uno a los pequeños, a los que ayudaban desde abajo los demás sujetándolos por los muslos. Cuando la carga estuvo completa, Tani comenzó a andar despacio delante del caballo, tirando de él con una cuerda enlazada al cuello. Río no paraba de pedir silencio y tranquilidad a los jinetes para que no asustaran al animal. Después de varias vueltas, todos estaban convencidos de que era una solución viable y estupenda para desplazarse sin estar pendientes del agotamiento de los críos. Al bajarlos, Ambrosio los reunió a todos alrededor suyo y les dijo que tenían que ponerle un nombre a su nuevo amigo, no podían seguir llamándole caballo siempre. Pidió a cada uno de ellos que dijera lo primero que se 279 EL ÉXODO le ocurriera. Al oír las ocurrencias que iban diciendo y como el mayor los dirigía, los dos hermanos y la hembra reían encantados con la escena. Ambrosio preguntó, en una de las rondas, a una de las más pequeñas: — Alma, di. — ¿Qué? –contestó la niña sin saber qué añadir–. — ¡Ya está!–dijo entusiasmado Ambrosio–, le llamaremos Almadique. Todos lo miraron extrañados sin ver cómo había llegado a ese nombre. Él, con paciencia repitió, mirando a todos uno por uno: — Alma-di-que –y repitió recalcando cada parte–. Alma-di-que. — ¡Almadique! –repitieron todos el nombre mirando a Alma, que seguía un poco perpleja–. Los mayores aplaudieron festejando la idea de Ambrosio, y todos se acercaron por turnos hasta el caballo, acariciándole las crines, los más pequeños ayudados por el mayor, y repitiendo cerca de su oreja Alma-di-que. Al hacerlo el más pequeño, el último, el caballo soltó un relincho y movió su cabeza de arriba abajo — Lo veis –dijo Tani–. Lo ha entendido. Y parece que le gusta... Resueltos todos los problemas, unos días después prepararon a Almadique con las aguaderas, a las que habían añadido otras cuerdas para que los niños tuvieran donde agarrarse, las llenaron con los odres, las calabazas, las pieles y los víveres y se dispusieron a partir. Cuando se iba a dar la orden de partida, Ambros y Ambrosio se acercaron hasta las cuevas y miraron por última vez los dibujos de sus paredes. El padre acarició la superficie de sus ciervos y el hijo, a la vez, hizo lo mismo con su caballito: era su despedida de Santonge. Bajaron la ladera todos a pie, cruzaron el arroyo, dejaron atrás la fuente y salieron a la llanura. Allí subieron a los pequeños sobre Almadique y emprendieron su éxodo. Caminaron todo el día en dirección a poniente haciendo pequeños descansos. Tani, bien armado, iba delante dirigiendo al caballo; Río al lado, con Flor y Lerie y con su brebaje preparado por si el animal se excitaba. Cerraban la marcha Ambros, armado hasta los dientes y, junto a él, su hijo mayor, orgulloso porque lo habían dejado que se cruzara su pequeño arco en bandolera y se colgara del hombro un recipiente con flechas, y lo que para él era más importante, un afilado cuchillo sujeto a la cintura que su padre le había entregado tras acariciar las pinturas y decirle que él ya era uno de los mayores, y que sabía que si llegaba el momento se comportaría con valentía. 280 EL ÉXODO Atravesaron la primera llanura y se internaron en una hermosa dehesa repleta de pinos y encinas, flanqueada por el lado sur por una alta sierra. Encontraron una fuente y repusieron sus calabazas y sus odres con el agua cristalina que manaba. Pasaron allí la noche, separándose un poco del agua por temor a los animales. Los tres hombres hicieron guardia, habían incluido a Ambrosio en los turnos, descansando sólo uno mientras los otros dos estaban alerta y preparados para las sorpresas. Al pequeño le temblaban las manos cuando empezó a oír los aullidos de los lobos, pero la mirada de su padre lo tranquilizaba y lo animaba. Por la mañana abandonaron los pinos y salieron a campo abierto, siguiendo siempre la misma dirección. A media mañana, en uno de los descansos, Ambros, que nunca se relajaba, dio la voz de alarma: una tribu se acercaba hacia ellos, caminaban en su misma dirección. Tani echó de menos en esos momentos a Lobo, que tanto intimidaba a los enemigos enseñando sus colmillos. Antes de que los alcanzaran, los dos hermanos deciden acercarse hacia ellos. Ambrosio quiso unirse a ellos, pero su padre lo convenció de que tenía que quedarse para cuidar de los demás, sabiendo que a pesar de su arco y su cuchillo, poco podría hacer si las cosas iban mal. Al verlos ir hacia ellos, la otra tribu envió dos emisarios a su encuentro; de momento no parecían agresivos. Se observaron largo rato sin acercarse. Tani convence a su hermano para que dejen todas las armas y vayan hacia ellos desarmados. Ante su sorpresa, los otros hacen lo mismo. Todos recelan cuando están frente a frente, pero las palabras de unos y otros les hacen ver que ambos bandos son pacíficos y andan en busca de una nueva vida. Acuerdan unir sus esfuerzos, los otros ignoran que sólo llevan con ellos críos. Vuelven cada uno hacia su tribu para contar el acuerdo. Río recela cuando Ambros le relata el encuentro y la posibilidad de viajar juntos, pero ya no tienen otra salida; además, le recuerda que eso eran lo que andaban buscando, nuevas tribus a las que unirse, y el encuentro no podía haber sido más pacífico. Con impaciencia esperan la llegada de la otra tribu, sin saber cómo será el encuentro. El hielo lo rompen los niños que, al ver a Almadique pastando pacíficamente junto a los otros niños, rompen a correr hacia ellos admirando al enorme animal que parece no reparar en ellos. Los mayores se acercan con respeto, admirados de ver uno de esos caballos que tantas veces habían visto trotar por las praderas, totalmente domesticado; eso les infunde un 281 EL ÉXODO gran respeto por aquella extraña tribu. «Si me llegan a ver con Lobo...», piensa Tani mientras saluda a los recién llegados. Comparten algo de comida antes de emprender la marcha, admirados viendo cómo los pequeños son colocados a lomos de Almadique sin que este haga el menor intento de tirarlos al suelo. Enseguida Ambros se convierte en el líder de la nueva tribu que camina en busca de un lugar donde instalarse e iniciar una nueva vida, aún les quedan muchos días buenos antes de que lleguen las lluvias y el frío. Ambros echa el brazo sobre los hombros de Tani, esperanzado en el futuro que les aguarda, después de haber vivido solos su insólita experiencia desde que salieran del cerro de las Canteras. 282 EPÍLOGO n toda la novela hay partes basadas en la verdad, casi siempre subjetiva, y partes inventadas, ambas interconectadas con mayor o menor fortuna por la imaginación. E Ambros, Tani, Río y su prole, así como Lobo y Almadique son, por supuesto, imaginarios. Cánovas y Cobeño visitó la Cueva de Ambrosio en el siglo XIX, y tenía en su colección un hacha encontrada allí. Fue, en verdad, un afamado investigador lorquino, el primero del que se tienen noticias de que visitara la Cueva de Ambrosio. Don Manuel de Góngora, ilustre catedrático, visitó la Cueva de los Letreros y escribió su libro Antigüedades Prehistóricas de Andalucía en las fechas que se citan, siendo la lectura del mismo el origen de la mayoría de las visitas posteriores de científicos españoles y extranjeros a la zona. Breuil y Obermaier eran sabios científicos reales, y el primero abate de verdad. Sus numerosas visitas y descubrimientos divulgaron la riqueza de las cuevas del levante español. También Cabré y Luis Siret existieron, e incluso el Tontico fue un guía real. El descubridor de El Gabar, Blas Segovia, fue tan real como las cartas que escribió al marqués de los Vélez en el siglo XIX, halladas en un legajo del archivo de la casa de Medina Sidonia hace pocos años. Don Federico de Motos fue un infatigable descubridor de cuevas y necrópolis más o menos cercanas a su pueblo, Vélez-Blanco. Su relación con Breuil y los demás científicos está contrastada, así como las visitas que juntos realizaron a las cuevas. Incluso existe el manuscrito de la carta escrita a la Real Academia de la Historia comunicándole sus descubrimientos y sus visitas. Sus hallazgos están realmente en Valencia, incluso la famosa punta 283 EPÍLOGO con muesca encontrada en la Cueva de Ambrosio que conservó hasta el final de sus días, siendo luego donada por su viuda, doña Caridad, también real, al museo de Valencia, tras la muerte del farmacéutico. Juan Cuadrado llevó realmente el Indalo a los Indalianos. Primero el totanero (la figura cerámica de origen dudoso) y luego el tótem de la cueva del Abrigo de las Colmenas. El movimiento pictórico encabezado por Perceval a mitad del siglo XX hizo famoso el idolillo, hoy símbolo reconocido de la provincia de Almería. El padre Tapia fue un estudioso en todo lo concerniente a su pueblo, Vélez-Blanco. Seguidor de Motos aunque en menor escala y con menor repercusión. Los Ripoll, Eduardo y Sergio, y todos los científicos que se citan, incluido el capataz Salvador Torrente, estuvieron realmente en la Cueva de Ambrosio. Hicieron una impagable labor con sus excavaciones y estudios para el conocimiento de la cueva mejor datada de Europa y que más ha aportado al estudio del Solutrense, obteniendo finalmente el hijo, Sergio, el éxito de encontrar pinturas de caballos en sus paredes hace menos de veinte años. Hoy día la Cueva de los Letreros y la Cueva de Ambrosio se encuentran protegidas mediante vallas; el resto sigue sin defensa alguna contra los mal llamados aficionados. Sus difíciles ubicaciones hacen que sus pinturas sigan estando allí. El enigma sobre las manos que pintaron todas aquellas figuras en las cuevas sigue sin resolverse, y así seguirá, seguramente, durante muchos años más. Quizás no se aclare nunca. Todos los lugares citados existen de verdad y son más hermosos aún de lo que está escrito sobre ellos, al menos ahora, unos siete mil años después. La datación de las pinturas sigue estando confusa. Los ensayos realizados han resultado, la mayoría de las veces, contradictorios, seguramente porque pertenecen, en todo o en parte a diversas épocas. La mayoría de las cartas y documentos citados se corresponden casi textualmente con los originales. El resto es sólo una ilusión de lo que pudo suceder en esas tierras hace unos siete mil años. Vélez-Rubio y Madrid, 10 de junio de 2011. 284 ÍNDICE Prólogo ..................................................................................................... 9 1 El brujo .................................................................................................. 13 2 Una semana antes .................................................................................. 21 3 Unos 7000 años después. Junio de 1862 ......................................... 27 4 El día siguiente ...................................................................................... 35 5 La historia de don Manuel .................................................................... 45 6 Nuevos descubrimientos ...................................................................... 55 7 1868. El libro de don Manuel ............................................................... 63 8 Vélez-Blanco. Mayo de 1911 ............................................................... 67 9 Visita de los ilustres sabios a la Cueva de los Letreros ...................... 75 10 El Indalo ............................................................................................... 85 11 Unos 7000 años después. El Tontico ................................................... 91 12 Primavera de 1950. Nuevas visitas a los abrigos de las Colmenas ... 101 13 El Gabar ....................................................................................... 105 14 Unos 7000 años después. 1872, Blas Segovia................................. 113 15 Motos y Breuil visitan el Gabar ........................................................ 125 16 La cueva de Ambros ........................................................................... 131 17 El río ............................................................................................. 139 18 El encuentro ................................................................................. 147 19 La lucha ........................................................................................ 155 285 ÍNDICE 20 La convivencia ................................................................................... 165 21 Unos 7000 años después. 1870, Cánovas y Cobeño ..................... 171 22 El enfrentamiento ............................................................................... 179 23 De nuevo la convivencia ................................................................... 189 24 Unos 7000 años después. Breuil y Motos en la Cueva de Ambrosio ................................................................. 197 25 Primeros problemas en la cueva de Ambros ................................... 203 26 Unos 7000 años después. Motos y Breuil visitan los lavaderos de Tello ............................................................. 209 27 Todo se complica en la cueva de Ambros ........................................ 217 28 Unos 7000 años después. Eduardo Ripoll ...................................... 227 29 Sergio Ripoll ....................................................................................... 237 30 La huida .............................................................................................. 247 31 Unos 7000 años después. El estrecho de Santonge .......................... 257 32 El éxodo ............................................................................................ 271 Epílogo .................................................................................................. 283 286 Antonio Martínez Egea nació en la casa familiar de la Carrera del Mercado de Vélez-Rubio (Almeria) en 1954. Es el segundo de los nueve hijos de Manuel Martínez Escudero y Soledad Egea de la Cuesta. Estudió bachiller en el Instituto «José Marín» de Vélez-Rubio, donde vivió hasta los dieciocho años. Es ingeniero de Caminos Canales y Puertos y master en Gestión y Dirección de Empresas Constructoras (M.A.D.E.C) por la Universidad Politécnica de Madrid. Su carrera profesional ha estado siempre ligada a la construcción. Ha participado en obras como la rehabilitación del edificio histórico de la estación de Atocha, el jardín tropical dentro de la misma estación o el túnel de la Plaza de Castilla de Madrid, entre otras. Es colaborador habitual del Museo Comarcal «Miguel Guirao» de Vélez-Rubio y ha participado en algunas publicaciones del Centro de Estudios Velezanos, así como en la Revista Velezana. Está casado y tiene una hija. En la actualidad reside en Madrid, aunque sigue ligado con las actividades de su pueblo, al que acude con frecuencia. La tierra del arco iris. Una ruta por la prehistoria. Los descubrimientos de pinturas rupestres de los siglos XIX y XX es su primera novela publicada. ESTE LIBRO, ESCRITO POR ANTONIO MARTÍNEZ EGEA, SE ACABÓ DE IMPRIMIR EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2014 EN LOS TALLERES DE GRÁFICAS ‘LA MADRAZA’, DE ALBOLOTE, GRANADA, Y CONSTÓ LA EDICIÓN DE 400 EJEMPLARES