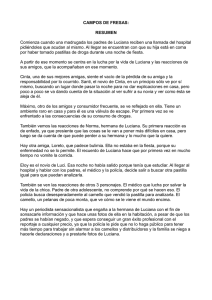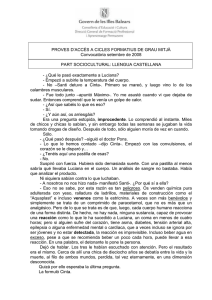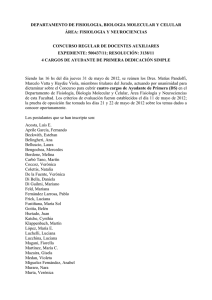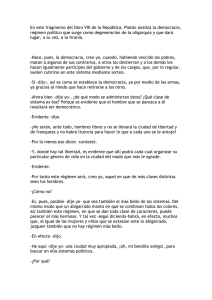Los Oberlé
Anuncio

L O S O B E R L É R E N É B A Z I N Ediciones elaleph.com Editado por elaleph.com 2000 – Copyright www.elaleph.com Todos los Derechos Reservados L O S O B E R L É Los Oberlé, de René Bazin, es una novela llamada a despertar gran interés por sus brillantes cualidades de invención y de ejecución. Las ediciones de este libro se han sucedido en gran número en Francia, y están ya muy cerca del centenar. No hay que extrañar: la trama es tan interesante, los tipos están pintados con tanto vigor, los paisajes son de una eficacia tal, que el libro no debe considerarse sólo como un esparcimiento del espíritu, sino también como una acabadísima obra de arte. La Revista de Ambos Mundos ha tenido frases encomiásticas para la novela y su autor, que nos es muy satisfactorio reproducir aquí : « Nunca -dice,- nunca el autor de tantas novelas exquisitas y de elevada moral en su elegante sencillez (Donación, Humilde amor, Con toda el alma, La tierra que muere), había alcanzado, quizá, la potencia de emoción que reina en Los Oberlé. En el hermoso país de Alsacia, que describe a maravilla -y que tanto lo ha inspirado,- nos descubre el estado de alma de una familia profundamente dividida a consecuencia de la conquista alemana, con todas las peripecias de una lucha de 3 R E N É B A Z I N todos los días que exaltan el patriotismo, el instinto filial, la generosidad, el amor a la justicia y a la tierra natal. ¿Qué puede imaginarse de más dramático que la resistencia opuesta por el hijo al padre, cuando el gran industrial alsaciano, después de consentir en el casamiento de su hija con un oficial alemán, lo ve roto por ese mismo hijo -Juan Oberlé,- cuyo amor a Francia no le ha sido posible vencer? ¡Y cuánto crece aún el interés, merced al hecho de que este drama de familia, que tiene por teatro la tierra de Alsacia, es también el drama de un pueblo entero ! » No es, sin embargo, esta última consideración la que nos ha hecho acoger la presente novela: su parte política -muy discreta, sin embargo,- no nos incumbe. La presentamos sólo -entiéndase bien- como acabada obra de arte, por el interés trágico de su acción, por sus maravillosas y sobrias descripciones, por la fidelidad y novedad de sus retratos. Bajo este concepto, no vacilamos en decir que Los Oberlé es una de las novelas mejores y más apasionantes que se hayan escrito en estos últimos años. Respecto de su autor, M. René Bazin, diremos pocas palabras más: Nació en Angers en 1823, recibióse de abogado, fue profesor de Derecho en su ciudad natal, y comenzó a hacerse conocer como autor escribiendo novelas, cuentos é impresiones de viaje. Se le considera muy justamente como un escritor delicado y tierno, que tiene el vivísimo sentimiento de la Naturaleza, como se verá en cada página de Los Oberlé. 4 L O S O B E R L É En otras obras ha brillado como evocador de la antigüedad y ha hecho resucitar con éxito las viejas tradiciones desconocidas. Varias de sus obras fueron coronadas por la Academia Francesa. Los Oberlé, la mejor de todas, ha recibido su corona del juicio público. 5 R E N É B A Z I N LOS OBERLÉ I Noche de Febrera en Alsacia La luna se levantaba sobre las brumas del Rhin. Un hombre que iba bajando en aquel momento por un sendero de los Vosgos, gran cazador, gran andarín, gran observador a quien nada escapaba, acababa de verla por un boquete del bosque. Inmediatamente se internó de nuevo en la sombra de los abetos. Pero aquella simple mirada, al pasar por un claro, bastóle para recordar la hermosura de la Naturaleza en cuyo seno vivía. Y se estremeció de placer. El tiempo era frío y tranquilo. Un poco de bruma subía también de los barrancos, pero aún no arrastraba consigo el perfume de los junquillos y de los fresales silvestres, sino ese otro perfume que carece de nombre y no tiene estación, el de las resinas, de las hojas muertas, de los céspedes reverdecidos, de las cortezas levantadas sobre la nueva piel de los 6 L O S O B E R L É árboles, y del hálito de la flor eterna, el musgo de los bosques. El viajero aspiró profundamente aquel perfume que amaba. Lo bebió a grandes sorbos, con la boca abierta durante diez pasos, y por acostumbrado que estuviese a aquella fiesta nocturna del bosque, fulgores del cielo, perfume de la tierra, palpitación de la vida silenciosa, dijo a media voz: -¡Bravo, invierno! ¡Bravo, Vosgos! ¡No os han podido echar a perder!... Púsose el bastón bajo el brazo para hacer menos ruido aún sobre la arena y las agujas de abeto que alfombraban el sendero sinuoso, y luego, volviendo hacia atrás la cabeza, agregó: -¡Anda con precaución, Leal, amigo mío! ¡Qué hermoso es todo esto!... Tres pasos atrás trotaba un perro, alto, delgado, de hocico fino como el de un lebrel, que parecía completamente gris, pero que, de día, era color fuego y café con leche, con franjas de pelo suave que le dibujaban las líneas del vientre, de las patas y de la cola. El buen animal pareció entender a su amo, pues continuó siguiéndole sin producir más ruido que el de la luna al deslizarse por el penacho de los abetos. La luz no tardó en penetrar por entre las ramas, desmenuzó la sombra o la barrió en grandes trechos, se tendió sobre las pendientes, envolvió los troncos de los árboles o los salpicó de estrellas, y, fría, indecisa y azul, creó con los mismos árboles un bosque nuevo que ignoraba el día... Aquella fue una creación inmensa, encantadora y rápida. Diez minutos bastaron. Ni un estremecimiento la anunció. 7 R E N É B A Z I N Don Ulrico Biehler continuó bajando, invadido por creciente emoción, inclinándose de vez en cuando para ver mejor la parte baja del bosque, asomándose a los barrancos, con el corazón palpitante y la cabeza en acecho, como los corzos que en aquel momento debían salir de sus escondrijos para ganar los pastos. Este viajero, de espíritu entusiasta y juvenil, no era, sin embargo, joven. El señor Ulrico Biehler, a quien la comarca entera llamaba simplemente don Ulrico, tenía sesenta años ya, y los cabellos y la barba, de un gris casi blanco, lo revelaban; pero había tenido más juventud que otros, como se tiene más valor, o más belleza, y todavía la conservaba en parte. Vivía en mitad de la montaña de Santa Odilia, a cuatrocientos metros de altura, en una casita sin estilo arquitectónico ni dependencia territorial de ninguna especie, a no ser el prado pendiente en que estaba edificada, y el huertito de la parte de atrás, periódicamente asolado por los inviernos crudos. Fiel a aquella casa, heredada de su padre, quien la compró únicamente para pasar en ella las vacaciones de verano, en ella se quedaba el año entero, solitario, aunque sus amigos, lo mismo que sus tierras, abundasen en la llanura. No era huraño, pero no le gustaba vivir en público. Esto contribuía a que lo rodeara un poco de leyenda... Contabase que había hecho toda la campaña de 1870, llevando en la cabeza un casco de plata, en cuya cimera flotaba, a guisa de penacho, el cabello de una mujer. Nadie podía afirmar que aquello fuese histórico. Pero veinte buenos 8 L O S O B E R L É vecinos de la llanura de Alsacia podían asegurar que entre los dragones franceses no hubo jinete más infatigable, explorador más audaz, compañero de miserias más cariñoso y olvidado de sus propios sufrimientos, que don Ulrico, propietario de Heidenbruch, en la montaña de Santa Odilia. Seguía siendo francés bajo la dominación alemana. Esto era su alegría, y al mismo tiempo la causa de multitud de dificultades, que trataba de allanar o soportar, en cambio del favor que se le hacía permitiéndole respirar el aire de Alsacia. Y, aun en su papel de vencido tolerado y vigilado, sabía conservar su dignidad. No hacía concesión alguna que pudiera atribuirse a olvido de su amada Francia, pero tampoco podía tachársele ni de provocaciones ni de afición a las demostraciones inútiles. Don Ulrico viajaba mucho por los Vosgos, donde poseía, aquí y allí, lotes de selva, de cuya administración se encargaba él mismo. Sus bosques eran reputados como de los mejores de la Baja Alsacia. Su casa, cerrada desde treinta años atrás, por luto, conservaba aún su fama de confortable y refinada. Las pocas personas, francesas o alsacianas, que habían transpuesto sus umbrales, encomiaban la urbanidad del huésped y su arte de recibir. Pero los que más le querían eran los campesinos, que habían guerreado con él, y hasta sus hijos, que se descubrían en cuanto don Ulríco asomaba por la esquina de un viñedo o de un alfalfar. Se le reconocía desde lejos por su figura alta y delgada, y por su costumbre de no usar sino trajes delgados que com9 R E N É B A Z I N praba en París y que elegía siempre de colores neutros, desde el pardo obscuro del nogal hasta el pardo claro de la encina. Su barba, recortada en punta, muy cuidada, le, alargaba el rostro, en el que tenía poca sangre y pocas arrugas ; su boca sonreía fácilmente bajo los bigotes ; la nariz, prominente y recta, revelaba su raza; sus ojos grises, indulgentes y sagaces, tomaban una expresión de altanería y desafío, en cuanto se hablaba de Alsacia. Por último, la ancha frente prestaba algo de ensueño a aquella fisonomía de hombre de combate, y la ensanchaban aún más dos entradas que avanzaban en pleno matorral de cabellos duros, abundantes y de corte recto. Ahora bien, cuando don Ulrico volvió aquella tarde de visitar uno de sus bosques en las montañas del Bruche, los criados no supusieron que lo verían salir otra vez. Pero en cuanto acabó de comer, dijo a Lisa, la vieja criada que servía la mesa: -Mi sobrino Juan debe haber llegado esta tarde a Alsheim. Claro está que, si espero hasta mañana, lo veré aquí. Prefiero verlo hoy mismo, y me voy. Deja la llave debajo de la puerta, y acuéstate. Silbó a Leal, tomó el bastón y bajó por el sendero que, a cincuenta pasos de Heidenbruch, se internaba en la selva. Don Ulrico iba vestido, según costumbre, de saco y pantalón color hoja seca, y gorra de caza de terciopelo. Anduvo rápidamente, y en menos de medía hora llegó a un punto en que el sendero se unía con una alameda más 10 L O S O B E R L É ancha, trazada para los paseantes y los peregrinos de Santa Odilia. Este sitio figura en las guías, porque desde allí, y en un espacio de cien metros, se domina el curso de un torrente que más abajo, en el llano, cruza la aldea de Alsheim, y sobretodo porque, por la abertura del barranco, en el ángulo que forman los declives del terreno al acercarse, durante el día se puede ver todo un rincón de Alsacia, aldeas, campos, prados, allá muy lejos la indecisa línea de plata del Rhin, y las montañas de la Selva Negra, azules como el lino, y redondeadas como un festón. A pesar de que la noche limitaba el campo visual, cuando llegó al camino don Ulrico miró hacia adelante, por la fuerza de la costumbre, pero sólo vio un triángulo de noche, color de acero, en el que brillaban arriba las estrellas reales, y abajo unos puntitos luminosos del mismo tamaño pero ligeramente empañados, y rodeados de un halo, -las luces de la aldea de Alsheim. El viajero pensó en el sobrino, a quien poco después iba a estrechar contra su corazón, y se preguntó: -¿Con quién me voy a encontrar? ¿Cómo será ahora, después de tres años de ausencia, y tres años de Alemania?... Y al pensar en ello se detuvo un instante. Luego, atravesó la alameda, y para acortar camino, se internó bajo las copas de una espesura de hayas que, en rápida cuesta, bajaba hacia otros abetos, entre los cuales volvería a tropezar con el camino. Algunas hojas secas pendían aún, temblando, en los extremos de los abanicos que formaban las ramas bajas, pero 11 R E N É B A Z I N la mayor parte había caído ya sobre las hojas del año anterior, que no dejaban descubierta una pulgada de terreno y que, adelgazadas hasta parecer de seda, muy pálidas, semejaban un pavimento extremadamente liso y claro. Los troncos se erguían, veteados por el musgo, tan regulares como una columnata, y las copas, acercándose, allá, muy alto, se unían por medio de sus tenues ramas, dibujando apenas la bóveda, y dando paso a la luz. Algunos matorrales rompían la armonía de las líneas. A un centenar de metros hacia abajo, el cerco de los árboles verdes formaba una especie de pared sólida de aquella catedral en ruinas. Don Ulrico oyó de pronto un ligero ruido, tan leve, que otro cualquiera no lo hubiese notado, allá adelante, entre los abetos a que se dirigía. Era el rumor de una piedra que rodaba cuesta abajo, cada vez más rápida, tropezando y rebotando en los obstáculos. El rumor disminuyó, y acabó en un choque tenue y claro, prueba de que la piedra había llegado al fondo pedregoso de un barranco, rompiéndose en él. La selva recobraba ya su silencio, cuando otra piedra, mucho más grande que la primera, a juzgar por el ruido, echó también a rodar en la sombra. El perro se erizó y volvió gruñendo hacia su amo. -¡Calla, Leal!- dijo éste,- ¡ no conviene que me vean! Y se ocultó inmediatamente tras del tronco de una haya, comprendiendo que un ser vivo subía a través del bosque, y adivinando que no tardaría en aparecer. En efecto, perforando la negra cortina de los abetos, vio en seguida la cabeza, los dos remos delanteros, y por fin 12 L O S O B E R L É el cuerpo de un caballo. Un aliento blanco, precipitado, escapaba de sus narices y humeaba en la noche. El animal hacía esfuerzos para trepar la cuesta, sobrado áspera; con los músculos tensos, las patas de adelante en forma de gancho, y el vientre cerca del suelo, avanzaba a saltos, pero casi sin ruido, hundiéndose en el musgo y en el espeso colchón vegetal que cubrían la tierra, sin mover más que las hojas que resbalaban unas sobre otras con un rumorcito de gotas de agua. Montábalo un jinete vestido de azul claro, inclinado sobre el pescuezo del animal, con la lanza tan en ristre como si el enemigo estuviera a un paso. La respiración del hombre se mezclaba con la del caballo en el ambiente frío. Avanzaron esforzándose tanto como si lucharan. El viajero no tardó en distinguir los vivos amarillos de la túnica del jinete, sus botas negras sobre el pantalón obscuro, el sable recto colgado del arzón, en lo que conoció un soldado del regimiento de húsares renanos, de guarnición en Estrasburgo. Luego, de más cerca, advirtió en la banderola negra y blanca de la lanza, el águila amarilla que distingue a los suboficiales, y en seguida vio, bajo la gorra chata, un rostro imberbe, sanguíneo, sudoroso, y un par de rojizos ojos inquietos, bravíos, azotados por las agitadas crines del caballo, y dirigiéndose a cada instante hacia la derecha. Y murmuró el nombre de Gottfried Hamm hijo del agente de policía de Obernai, y sargento primero de los húsares renanos. 13 R E N É B A Z I N El soldado pasó casi rozando el árbol que ocultaba a don Ulrico; la sombra de su cuerpo y su caballo se tendió hasta los pies del alsaciano y el musgo en que se asentaba; tras él dejó un olorcillo de sudor y cuero de arnés. Precisamente cuando pasaba junto al árbol volvió a mirar hacia la derecha. Don Ulrico miró también en esa dirección, que era la de la mayor extensión del bosque de hayas... Treinta pasos más allá descubrió entonces, subiendo en la misma línea, un segundo jinete, luego un tercero que no era ya más que una sombra gris entre las columnas de los árboles, y por los movimientos de la sombra adivinó, más lejos aún, otros soldados y otros caballos que escalaban la montaña. Y de repente, un relámpago cruzó las profundidades del bosque, como el vuelo de una luciérnaga. Era una orden. Todos los soldados dieron media vuelta a la derecha, y poniéndose en fila, mudos, sin producir un ruido, continuaron su misteriosa maniobra. Algunas sombras se agitaron un momento más en la espesura; disminuyó aún el rumor de las hojas pisoteadas y crujientes; en seguida calló todo y la noche volvió a parecer desierta. -¡Temible! -se dijo don Ulrico,- ¡ temible adversario el que se adiestra día y noche!... Estoy seguro de que allá, en el sendero, estaba un oficial. Todos miraban hacia allí. Levantó el sable y al reflejo de la luna lo vieron los más cercanos... Y todos obedecieron dando media vuelta. ¡Qué poco ruido hacían! Sin embargo, no me hubiese costado mucho acabar con dos, si estuviéramos en guerra. 14 L O S O B E R L É En seguida, viendo que su perro lo miraba, tranquilo ya, con el hocico levantado y meneando la cola, murmuró: -Sí, sí; ya se han ido... ¡Tú no los quieres tampoco, eh! ... Para seguir su camino, aguardó a estar seguro de que los húsares no volverían de ese lado. No le gustaba tropezar con soldados alemanes. Le hacía sufrir su celosa altivez de vencido, su fidelidad a Francia, su amor siempre temeroso de una nueva guerra, una guerra cuya fecha había visto con asombro continuamente aplazada. ¿Por qué habían ido aquellos húsares a turbar su paseo a Alsheirn? ¡Las eternas maniobras, el eterno pensamiento en el Oeste, que es tenaz allí; la eterna fiera que vaga, flexible y ágil, por la cumbre de los Vosgos, mirando si es ya hora de bajar!... Don Ulrico descendía por entre las hayas, con la cabeza inclinada sobre el pecho y el espíritu lleno de recuerdos tristes que revivían con una palabra, con menos aún, porque ¡ ay! llevaban mezclada con ellos y pronta a surgir del pasado, toda la juventud de aquel hombre... El también evitaba hacer ruido, mantenía detrás el perro, y no lo acariciaba cuando el buen animal iba a restregar el hocico en la mano del amo, como diciéndole: -¿ Qué tiene usted? ¿ No se han marchado ya ? En un cuarto de hora y por el camino más ancho, que encontró donde acababan las hayas, don Ulrico llegó a la linde del bosque. 15 R E N É B A Z I N Una brisa más fría y más viva corría en los tallares de robles y nogales que orlaban el llano. Don Ulrico se detuvo, escuchó hacia la derecha y, descontento, se encogió de hombros murmurando: -¡Así volverán! ¡Nadie los habrá oído! ¡Vaya! olvidémoslos y vamos a saludar a Juan Oberlé. Bajó la última cuestita. Dio algunos pasos más, y transpuso las pantallas de resalvos y matorrales que ocultaban el espacio. Descubrióse todo el cielo, y abajo, hacia adelante, hacia la izquierda, hacia la derecha, algo de un azul más suave y más brumoso: la tierra de la Alsacia. El olor de los barbechos y de las hierbas, húmedos de rocío, se elevaba del suelo. El viento lo empujaba, el viento frío, transeúnte familiar de esa llanura, compañero vagabundo del Rhin. No podía distinguirse detalle alguno en la sombra en que dormía la Alsacia, salvo, a algunos centenares de pasos, líneas de techos apeñuscados y oprimidos en torno de un campanario gris, redondo hasta cierta altura, y terminado luego en punta. Era la aldea de Alsheim. Don Ulrico se apresuró, no tardó en encontrar el lecho del torrente convertido en rápido arroyo, que había costeado en la montaña, lo siguió y vio por fin destacarse, alta y maciza, entre su parque de árboles deshojados por el invierno, la primera casa de Alsheim, la casa de los Oberlé. Estaba edificada a la derecha del camino, del que la separaba, primero, una pared blanca, y después, el arroyo que atravesaba la posesión en un largo de doscientos metros, suministrando el agua necesaria para mover las máquinas y 16 L O S O B E R L É corriendo en seguida, hábilmente ensanchado y dirigido por entre los árboles, hasta la salida. Don Ulrico pasó la ancha verja de hierro forjado que daba al camino, luego el puente, y cruzando delante del pequeño chalet del portero, dejando a su derecha el corralón lleno de pilas de maderos, de tablas levantadas en cruz, de tinglados, tomó a la izquierda la avenida que giraba entre los bosquecillos y los céspedes, y llegó a la escalinata de una casa de dos pisos, abohardillada, construida con piedra roja de Saverna y que databa de la mitad del siglo. Subió rápidamente al primer piso, y llamó a una puerta. -¡Adelante! Don Ulrico no tuvo tiempo de quitarse la gorra de caza. Fue cogido del cuello, atraído y besado por su sobrino Juan Oberlé, que decía: -¡Hola, tío Ulrico! ¡Ah! ¡cuánto me alegro! ¡Qué excelente idea!... -¡Vaya, suéltame! ¡Buenas noches, mi Juan! ¿Acabas de llegar? -Esta tarde, a las tres... Mañana mismo hubiera ido a visitarlo, ¿sabe usted? -Estaba seguro. Pero no pude aguantar. Me fue preciso venir a verte. ¡Tres años que no te veo, Juan! ¡Deja que te mire! -¡Cuanto usted quiera! -contestó el joven, riendo.- ¿ He cambiado mucho? Había ofrecido a su tío un sillón de cuero, y se sentó enfrente, en un canapé cubierto con su funda y recostado a la pared. Mediaba entre ellos una mesa de trabajo, sobre la 17 R E N É B A Z I N que ardía una lámpara de petróleo, de metal cincelado. La inmediata ventana permitía ver, por entre las cortinillas levantadas, el parque inmóvil y solitario bajo la luz de la luna. Don Ulrico examinaba a Juan Oberlé con curiosidad afectuosa y no exenta de orgullo. El joven había crecido aún más; era algo más alto que su tío. Su grueso rostro de alsaciano había adquirido líneas más enérgicas y firmes. El bigote castaño era más espeso ya y el ademán completamente suelto, como el de un hombre que ha corrido mundo. Hubiérasele tomado por un meridional, a causa de la palidez italiana de sus afeitadas mejillas, de sus párpados orlados de sombra, de sus cabellos obscuros, partidos a un lado por una raya, de sus labios, pálidos también, entreabiertos sobre hermosos dientes sanos, transparentes, que dejaba ver cuando hablaba o reía. Pero varios signos le revelaban hijo de la Alsacia: el ancho de la cara a la altura de los pómulos, los ojos verdes como los bosques de los Vosgos, la barba cuadrada dé los campesinos del valle. Había conservado algo de ellos, como que su bisabuelo empuñó la esteva. Tenía su cuerpo de robustos jinetes. El tío adivinó también, por lo juvenil de la mirada que se cruzaba con la suya, que Juan Oberlé, aquel hombre de veinticuatro años que, tenía delante, no era moralmente muy distinto de que antes conociera. -No -dijo después de una larga pausa,- eres el mismo. Sólo que te has hecho hombre. Temía cambios más grandes... 18 L O S O B E R L É -¿Por qué? -Pues, querido, y especialmente a la edad en que estás, porque hay viajes que son toda una prueba... Pero, en primer lugar, ¿de donde vuelves, exactamente? -De Berlín, donde he rendido mi Referendar-Examen. El tío tuvo una sonrisita entrecortada que reprimió en seguida, y que se perdió entre su barba gris. -Llamémosle la licencia en derecho, si quieres... -Con mucho gusto, tío. -Entonces, dame una explicación más completa, y sobre todo más nueva, porque ya hace un año que tienes tu licencia en el bolsillo. ¿Qué has hecho de tu tiempo? -Es muy sencillo. Como usted sabe, pase el penúltimo año en Berlín, terminando mis estudios de derecho. -¿Y el año pasado? -El año pasado practiqué en el estudio de un abogado, hasta el mes de agosto. En esa época salí a viajar por Bohemia, Hungría, Croacia y el Cáucaso, con el permiso paterno, y en ello invertí seis meses. Volví a pasar por Berlín, para recoger mi equipaje de estudiante y hacer algunas visitas de despedida, y... ¡ aquí estoy! -En efecto, tu padre.... Pero no te he preguntado por él, en mis ganas de verte... ¿Está bueno? -No está. -¡Cómo! ¿Ha tenido que ausentarse la misma noche de tu regreso? Juan Oberlé, no sin cierta amargura, contestó: 19 R E N É B A Z I N -Se ha visto en la necesidad de asistir a un. gran comida en casa del consejero von Boscher... Se llevó a mi hermana... Parece que se trata de un recibo espléndido... Prodújose una ligera pausa. Ya no reían. Sentían entre ellos, inmediata, imponiéndose a los tres minutos de conversación, la cuestión-eje, irritante y fatal, la que no se evita, la que une o divide, la que está en el fondo de todas las relaciones sociales, de todos los honores, tanto de las vejaciones como de las instituciones, la que, desde hace más de treinta años, mantiene sobre las armas a la Europa entera. -He comido solo -agregó Juan...-Es decir, con mi abuelo... -El pobre es apenas una presencia. ¿ Sigue tan aplastado, tan inválido? -Muy vivo de espíritu, se lo aseguro, tío. Hubo otra pausa. Después, don Ulrico preguntó, vacilando: -¿Y mi hermana? ¿Tu madre? ¿Fue con ellos ? El joven contestó afirmativamente con una inclinación de cabeza. El dolor de don Ulrico fue tan vivo, que volvió los ojos para no dejar ver todo el sufrimiento que expresaban. Dirigióles casualmente hacia una acuarela del pintor decorador Spindler, colgada de la pared y que representaba tres hermosas hijas de la Alsacia divirtiéndose en un columpio. Pero no tardó en volver a fijarlos en su sobrino, y lo miró bien de frente, diciendo con voz cascada por la emoción: 20 L O S O B E R L É ¿Y tú?... También hubieras Podido ir a comer en casa del consejero von Boscher ... dada la intimidad de ustedes con los alemanes ... ¿ no te dieron ganas de seguir a tus padres? -No. Juan lo dijo clara, sencillamente. Pero don Ulrico no encontró en aquella palabra el dato que buscaba. Sí, Juan Oberlé se había hecho todo un hombre. Se negaba a vituperar a su familia, a dar su parecer acusando a los demás. El tío agregó con el mismo acento irónico: - Sin embargo, sobrino, todo el invierno pasado me han roto los tímpanos con tus éxitos de Berlín; no me tenían lástima, Y me contaban que bailabas allí con nuestras rubias enemigas; supe hasta los nombres... -¡Oh, por favor! -dijo seriamente Juan,- no hagamos broma con esas cuestiones, como gente que no se atreve a encararlas de lleno y decir su opinión. Me han dado una educación distinta a la suya, tío, una educación alemana. Pero eso no me impide amar tiernamente este País... al contrario! Don Ulrico, por encima de la mesa, tendió la mano y estrechó la de Juan. -¡Me alegro! -dijo. -¿Lo dudaba usted? -No dudaba, hijo, ignoraba. ¡Veo tantas cosas que me afligen y tantas convicciones que flaquean! 21 R E N É B A Z I N -¡La prueba de que amo a nuestra Alsacia, es que tengo la intención de vivir en Alsheim! -¡Cómo! -dijo don Ulrico estupefacto,- ¿renuncias a entrar en la administración alemana, como quiere tu padre? ¡Es grave, hijo, eso de esquivarte a su ambición! Eras un hombre de porvenir... ¿Ya se lo dijiste?... -Lo sospecha, pero todavía no nos hemos explicado al respecto. No he tenido tiempo... - ¿Y qué piensas hacer? La sonrisa juvenil apareció en los labios de Juan Oberlé. -Cortar madera, como él, como mi abuelo Felipe; establecerme aquí. Cuando viajó por Alemania y por Austria, después del examen, lo hice en mucha parte por estudiar los bosques, los aserraderos, los establecimientos análogos al nuestro... ¿Está usted llorando? -No del todo. Don Ulrico no lloraba, pero se veía obligado a secarse los párpados húmedos con la punta del dedo. -Y en todo caso sería de alegría, hijo. ¡Oh, de verdadera y grande alegría!... Hallarte fiel a lo que más quiero en el mundo... tenerte a nuestro lado... verte resuelto a no aceptar ni empleos ni honores de los que han violentado a tu patria... ¡ Sí! es el ensueño que ya no me atrevía a tener... Pero, francamente, la verdad es que no me explico... Estoy sorprendido... ¿Por qué no te pareces a tu padre, a Luciana, que se han... sometido tan abiertamente? Has hecho tus estudios de derecho en Munich, en Bonn, en Heidelberg, en Berlín; acabas de pasar cuatro años en Alemania, sin hablar de los años de colegio. ¿Cómo es que no te has hecho alemán? 22 L O S O B E R L É -Lo soy todavía menos que usted. -¡Cómo así! -Menos que usted, porque los conozco mejor. Los he juzgado por comparación. -¿Y luego ? -¡ Son inferiores a nosotros! -¡Caramba! ¡me das un gusto! Nunca se oye repetir sino todo lo contrario. ¡En Francia, especialmente, no se acaba de elogiar a los vencedores de 1870! El joven, contagiado por la emoción de don Ulrico, cesó de apoyarse en el respaldo del canapé, o inclinándose hacia adelante, con el rostro iluminado por la lámpara que hacia parecer más ardientes sus verdes ojos, exclamó: -No se equivoque usted, tío Ulrico: no odio a los alemanes, y en eso difiero de usted. Hasta llego -a admirarlos, porque tienen lados admirables. Entre ellos hay camaradas míos a quienes estimo mucho. Otros tendré también. Soy de una generación que no ha visto lo que usted vio, y que ha vivido de otro modo. ¡Yo no he sido vencido! -¡Dichoso tú! -Pero, cuanto más los conocía, más distinto me encontraba: de otra raza, de una clase de ideal que no era la suya, que creo superior, y que, sin saber por qué, llamo la Francia... -¡Bravo, Juan, bravo! El ex oficial de dragones, muy pálido, se había inclinado también, y ambos estaban únicamente separados por el ancho de la mesa. 23 R E N É B A Z I N -Lo que llamo Francia, tío, lo que tengo en el corazón como un ensueño, es un país donde hay mayor facilidad de pensar... -Sí. -De hablar... -¡Eso es! -De reír... -¡Cómo adivinas! -Donde las almas tienen matices infinitos; un país que tiene el encanto de la mujer amada, ¡ algo como una Alsacia más bella todavía! Ambos se habían levantado. Don Ulrico atrajo a su sobrino y estrechó contra su pecho aquella cabeza ardiente. -¡ Francés! -exclamó.- ¡ Eres francés hasta la médula de los huesos y los glóbulos de la sangre! ¡ Pobre querido! El joven, con la cabeza apoyada sobre el hombro del viejo, repuso: -Por eso no podría vivir allí, del otro lado del Rhin; por eso viviré aquí. -Entonces tengo razón de decir: ¡ pobre querido!... Siéntate junto a mí... ¡Tenemos que decirnos tantas cosas; Juan, mi Juan! Sentáronse juntos, felices, en el canapé. Don Ulrico reparaba el desorden de su siempre cuidada barba en punta, tratando de dominar la emoción; y entretanto decía: -¿Sabes que esta noche hemos cometido delitos que me muero por cometer, al hablar de Francia como lo hemos hecho? No es permitido... ¡ Si hubiésemos estado fuera, y 24 L O S O B E R L É Hamn nos hubiese oído, ya teníamos inevitablemente una sumaria encima!... -Lo encontré esta tarde. -Y yo vi aparecer al hijo, en pleno bosque, hace un momento. Es suboficial en los húsares renanos... el que no tardará en ser tu regimiento... ¿No es el carruaje, ese ruido que oigo?... -No. -¡Escucha, pues! Escucharon, mirando por la ventana el parque iluminado por la luna alta y llena, el césped en forma de lira, las dos avenidas blancas, los bosquecillos, y más allá, los techos de teja del aserradero. Sólo rumoreaba la caída del arroyo en la esclusa del establecimiento, monótono ruido que parecía alejarse o acercarse, según la fuerza y dirección del viento que refrescaba, que entonces debía soplar del Nordeste, del «atrio de la Catedral», como decía tío Ulrico, pensando en Estrasburgo. -No -dijo Juan Oberlé después de escuchar un momento;- ya ve usted que es el ruido de la esclusa. Mi padre ordenó al cochero que lo aguardara en la estación de Molsheim para el tren de las once y media. ¡Todavía tenemos tiempo de charlar! Tenían tiempo y lo aprovecharon. Pusiéronse a conversar tranquilamente, sin prisa ni turbación, como dos personas que se saben de acuerdo en lo esencial, que pueden tratar sin peligro todas las demás cuestiones, las insignificantes. 25 R E N É B A Z I N Hablaron del servicio militar de un año, que Juan había podido retardar hasta los veinticuatro, por autorización superior, y de la nueva vida que iba a comenzar desde el 1º de octubre, de un departamento que pensaba alquilar en Estrasburgo, de lo fácil que le seria ir casi todos los domingos a Alsheim. Luego, como se repitiera aquel nombre querido, el tío y el sobrino se engolfaron gozosos en los recuerdos del país, hablando primero de Alsheim, luego de Santa Odilia, de la montaraz habitación de Heidenbruch, de Obernai, de Saverna, donde el tío tenía bosques, de Guebwiller, donde habitaban algunos parientes. Evocaban la Alsacia. ¡Y qué bien se entendían! Fumaban con las piernas cruzadas, sentados en las esquinas del canapé, dejando libres las palabras y la voz, en que a menudo vibraban risas. La conversación fue tan larga, que sonaron las doce en el reloj de cuco de la Selva Negra, colgado encima de la puerta. -¡Con tal de que no hayamos despertado a tu abuelo! -dijo don Ulrico levantándose y señalando con la mano el tabique que separaba el cuarto del joven del dormitorio del enfermo. -No -dijo Juan- Ahora ya no duerme casi. Estoy seguro de que se ha alegrado al oírme reír. Como la familia se marchó a las cinco, pasé con él gran parte del tiempo, y lo he observado. Lo oye y lo comprende todo. Estoy seguro de que ha reconocido su voz, y quizá haya cazado algunas palabras... 26 L O S O B E R L É -Le habrá gustado, hijo. Es de la vieja Alsacia, de la que a vosotros os, parece fabulosa, y a la que estoy ligado, aunque sea más joven que el señor Oberlé. Aquélla... era enteramente francesa, y ni un solo hombre de aquel tiempo ha variado. Mira a tu abuelo, mira a Bastian. Somos de la generación, que sufrió. Somos el dolor... Tu padre es la resignación. -¿Y yo? Tío Ulrico clavó en el joven sus ojos perspicaces y dijo : -¿Tú?... ¡Tú eres la leyenda! Y ambos hubieran querido sonreír, pero no pudieron, como si aquella palabra fuese de una exactitud demasiado perfecta, que los juicios humanos no tienen por lo común, y como si hubiesen comprendido que el destino estaba allí, en aquella habitación, invisible, repitiéndoles en el fondo del corazón y al mismo tiempo: -Sí, es verdad, ese es la leyenda. La turbación que los oprimía no se explicaba sino por la vecindad del misterio de la vida. Se disipó. Don Ulrico tendió la mano a su sobrino, con mayor gravedad que si lo hubiera hecho antes de aquella palabra, casi escapada de sus labios, que no lamentaba, pero que conservaba presente. -Hasta la vista, querido Juan. Prefiero no esperar a mi cuñado. Todo cuanto me has dicho me resultaría embarazoso... Le desearás las buenas noches de mi parte. ¡Voy a volver a mis bosques con una luz de luna! ... ¡Lástima no tener una escopeta en la mano y la suerte de sorprender un par de ortegas entre los abetos! ... 27 R E N É B A Z I N Dieron algunos pasos por la alfombra del pasadizo encaminándose a la escalera. -Tío -dijo Juan en voz baja- ¿y si entrara usted a saludar al abuelo? Estoy seguro de que se alegraría. Estoy seguro también de que no duerme. Don Ulrico, que iba delante se detuvo y volvió sobre sus pasos. Juan hizo girar el picaporte de la primera puerta, entró en la habitación y dijo, moderando la voz: -Abuelo, le traigo una visita: tío Ulrico que deseaba verlo. Se hallaban en la semiobscuridad de una vasta habitación, con las cortinas corridas, y alumbrada por una mariposa de porcelana transparente, colocada en el fondo, a la izquierda, entre la ventana cerrada y un lecho que ocupaba el rincón. Sobre la mesa de noche, en el halo luminoso y corto que envolvía a la mariposa, veíanse un pequeño crucifijo de cobre y un reloj de oro, únicos objetos brillantes del aposento. En el lecho hallábase un anciano, más bien sentado que acostado, con el busto cubierto con una blusa cruzada de lana gris, con la espalda y la cabeza sostenidas por las almohadas, y las manos ocultas bajo las sábanas que habían conservado los pliegues del armario. Una cinta de tapicería terminada por un fleco, hacía las veces de cordón de campanilla y llegaba hasta el medio de la cama. Porque el hombre que dormía o velaba en ella era un tullido. 28 L O S O B E R L É La vida iba retirándosele cada vez más hacia el interior. Andaba y se movía con dificultad. Ya no podía hablar. Bajo sus mejillas gruesas y pálidas, su boca no se movía sino para comer y para decir tres palabras, tres gritos, siempre los mismos: -¡Hambre! ¡ Sed! ¡Vete! Una especie de pereza senil dejaba colgar aquella mandíbula poderosa que había mandado a muchos hombres. Don Ulrico y Juan Oberlé se adelantaron hasta el medio de la habitación sin que el enfermo hiciera el menor signo revelador de que sabía su presencia. Aquella pobre ruina humana era sin embargo el mismo hombre que fundara el establecimiento de Alsheim, el que había sabido elevarse arriba de su posición de pequeño propietario campesino, el diputado protestante, a quien se había visto y oído en el Reichstag reivindicando los derechos desconocidos de la Alsacia y reclamando justicia para ella al príncipe de Bismarck. Su inteligencia velaba prisionera, como la llamita que alumbraba la habitación aquella noche, pero ya no podía manifestarse. En aquel continuo ensueño ¡ cuántos hombres y cuántas cosas debían pasar ante aquel que conocía la Alsacia entera, que la recorrió en todos sentidos, que bebió sus vinos blancos en todas las mesas de ricos y pobres, viajero, mercader, selvicultor, patriota!... ¡Y aquella cabeza calva y arrugada, aquel rostro bamboleante, aquellos párpados pesados, entre los que resbalaban como la bolilla en la abertura inmóvil del cascabel, sus ojos lentos y tristes... eso era él! 29 R E N É B A Z I N Pero los visitantes sintieron la impresión de que aquella mirada se detenía en ellos con desusado placer. Callaron para dejar al anciano entregado a la dulzura de un pensamiento que ignorarían enteramente. Luego tío Ulrico se aproximó al lecho, y poniendo la mano sobre el brazo de Felipe Oberlé, inclinándose un poco para estar más cerca de su oído, para encontrar mejor también sus ojos que se alzaban con esfuerzo, dijo: -Su nieto de usted y yo, señor Oberlé, acabamos de conversar largo... Su Juan es todo un buen muchacho. Un movimiento de todo el busto varió lentamente la posición de la cabeza del anciano que trataba de ver a su nieto. -Un buen muchacho -repuso el selvicultor, que no se ha echado a perder con su permanencia en Berlín. Sigue siendo digno de usted... alsaciano, patriota... ¡Hace honor a su abuelo! A pesar de la poca luz que flotaba en la habitación, tío Ulrico y Juan creyeron ver una sonrisa, respuesta del alma todavía joven, en el rostro del viejo. Y se retiraron sin ruido, diciendo: -Buenas noches, señor Oberlé.-¡ Buenas noches, abuelo! La mariposa agitó su llama moviendo las sombras y las luces ; la puerta se cerró, y el continuo ensueño siguió desarrollándose en la habitación en que sólo entraban, después de la puesta del sol, las horas picadas en el campanario de Alsheim.... 30 L O S O B E R L É Don Ulrico. Y su sobrino se separaron al pie de la escalinata. La noche estaba glacial, los céspedes completamente blancos de escarcha. -Lindo tiempo para carninar -dijo don Ulrico;- te espero en Heidenbruch. Silbó al perro y le dijo acariciándole el hocico color de fuego: -¡Llévame, porque por todo el camino voy a ir soñando en lo que me ha dicho este muchacho! Apenas se había alejado unos centenares de metros, y cuando aun se oía su paso por el camino del bosque de Urlosen, Juan reconoció, en la noche tranquila, el trote de los caballos hacia el lado de Obernai. Sus cascos, al golpear el suelo empedrado, producían un ruido como el de los trillos en las eras; era rural, no turbaba nada, no interrumpía sueño alguno. Leal, que ladraba furiosamente del lado del bosque, tenía sin duda otras razones de mostrar los dientes y alzar la voz... Juan escuchó cómo se acercaba el carruaje. De pronto el ruido disminuido, amortiguado, le reveló que el coche acababa de entrar en el pueblo, entre paredes, o por lo menos en el círculo de huertas que durante el verano convierten a Alsheim en un nido de manzanos, cerezos y nogales. Luego se dilató, de repente resonó claro, como el de un tren que sale de un túnel. La arena crujió en el extremo de la avenida; dos faroles giraron y corrieron a través del parque; los céspedes , los arbustos, el pie de los árboles, surgieron bruscamente de la penumbra, y bruscamente volvieron a ella. El cupé se detuvo frente a la casa. 31 R E N É B A Z I N Juan, que se había quedado en lo alto de la escalinata, bajó corriendo y abrió la portezuela. Una joven salió al punto del carruaje, rosada de rostro y blanca de vestido, con mantilla blanca, capa de lana blanca, zapatos blancos. Al pasar, casi en el aire, inclinóse a la derecha, rozó con un beso la frente de Juan, entreabrió los labios abrumados de sueño: -¡Buenas noches, hermanote! Y recogiéndose las faldas, desganada, vacilante, dormida ya, subió los escalones y desapareció en el vestíbulo. -¡Buenas noches, amigo! -dijo una voz de hombre autoritario. -Nos has esperado... has hecho mal... Ven pronto, Mónica. Los caballos están sudando... ¡Augusto! déles mañana doce litros y llévelos a la herrería... Hubiera sido mejor que nos acompañaras, Juan. Estuvo muy bueno. El señor von Boscher me pidió dos veces noticias tuyas. El personaje que hablaba así a unos y otros, había tenido tiempo, entretanto, de bajar del carruaje, estrechar la mano de Juan, volverse hacia la señora Oberlé, sentada todavía, subir hasta mitad de la escalinata y examinar con una mirada de conocedor, los dos percherones negros cuyo pelo húmedo parecía frotado con jabón. Sus patillas grises que encuadraban una cara llena y maciza, su sobretodo de verano desabrochado, dejando sobresalir el chaleco abierto y la camisa en que brillaban tres guijarros del Rhin, la mano oratoria, sólo aparecieron un momento, por otra parte. Después de dar su opinión y sus órdenes, José Oberlé, patrón vigilante que no descuidaba nada nunca, alzó su doble papada y tendió todo el esfuerzo 32 L O S O B E R L É de su vista hacia el extremo del recinto cercado, donde dormían las pirámides de árboles derribados, para ver si no se revelaba alguna amenaza de incendio, o si no vagaba alguna sombra en torno del aserradero. Luego, ágilmente, de a dos en dos, trepó los demás peldaños de la escalinata y entró en la casa. Su hijo no había contestado una palabra. La señora Oberlé bajaba del carruaje sostenida por Juan que, tomándole el abanico y los guantes, le preguntó: - ¿ Se ha cansado usted mucho, querida mamá? Los amados ojos sonreían, la larga boca delgada y fina decía: -No mucho. ¡ Pero mi edad no es ya para eso, mi hijo.! ¡Tienes una mamá muy vieja!... Se apoyaba en el brazo de su hijo más por orgullo materno que porque lo necesitara; infinita tristeza había en el fondo de su sonrisa, y parecía preguntar a Juan, a quien miraba al subir cada escalón : -¿Me perdonas que haya ido? No he podido hacer otra cosa. ¡He sufrido! Llevaba un vestido de seda negro ; tenía diamantes en los cabellos, muy negros todavía, y un cuello de piel de zorro azul sobre los hombros. Juan le hallaba un aire de reina desdichada, y admiraba la elegancia del andar, y el hermoso porte de la cabeza de aquella alsaciana de antigua raza, v se sentía hijo de aquella mujer con un orgullo que trataba de no demostrar a nadie sino a ella. La acompañó, dándole siempre el brazo, para tener el gusto de estar más cerca o de tenerla casi a cada escalón. 33 R E N É B A Z I N -Mamá: he pasado una excelente velada... sería delicioso si hubiera estado usted... Imagínese que mi tío Ulrico llegó a las ocho y media y no se fue hasta las doce, hace un momentito... La larga boca fina de la señora Oberlé sonreía y decía: -Nunca se queda tanto tiempo con nosotros. Se está alejando... -Querrá usted decir que se alejaba: yo se lo devolveré. -¡Ah, jovencito, jovencito, si tú supieras todo que veo alejarse!... Deteníase a su vez, miraba a aquel hijo a quien no había visto bastante desde la tarde, sonreía más regocijado. -Entonces ¿quieres mucho a mi hermano? -Infinitamente más que antes. Hasta me parece haberlo descubierto ... -Antes eras muy niño ... -¡Ya se imagina usted cómo habremos charlado! Nos entendemos en todo. Los dulces ojos maternos buscaron los del hijo, en la media luz de la escalera. -¿En todo? -Preguntó. -¡ Sí, mamá, en todo! Iban llegando a los últimos escalones. La madre se puso el enguantado dedo sobre los labios, y retiró el brazo que había pasado bajo el de Juan. Se hallaba ante la puerta de su dormitorio. Juan la abrazó, retrocedió un poco, volvió hacia ella y la estrechó de nuevo contra su pecho, silenciosamente. 34 L O S O B E R L É Luego dio algunos pasos hacia el fondo del pasillo, y miró una vez más a aquella mujer vestida de negro, a quien le sentaba el luto, tan sencilla, con sus pálidas manos pendientes, la cabeza erguida, tan firme de rasgos y tan suave de expresión. Y murmuró alegremente: -¡ Santa. Mónica Oberlé, rogad por nosotros! La madre no significó haber oído, pero se quedó con la mano sobre el picaporte, sin entrar, mientras pudo verla Juan que, caminando hacia atrás, se sumergía en la sombra del pasillo. El joven entró en su cuarto con el corazón alegre y el espíritu lleno de pensamientos, todos los pensamientos de aquella velada que acudían volando a poblar su soledad Comprendiendo que no podía dormirse en seguida abrió la ventana. Soplaba el aire frío, regular, fijo en el Nordeste. La bruma se había disipado. Desde su cuarto, Juan podía ver, más allá de una ancha faja de tierras cultivadas y ascendentes, los bosques en que la sombra toda de la noche hacía y deshacía sus pliegues, hasta las cumbres, coronadas aquí y allí por un haz de altos árboles, que rompía la línea de las montañas y se envolvía en estrellas. Trataba de adivinar el sitio en que se ocultaba la casa de su tío U1rico. Y con el pensamiento volvía a ver a éste, que ya debía ir muy cerca de su casa cuando oyó unas voces que cantaban en la linde del bosque. 35 R E N É B A Z I N Un calofrío de placer estremeció los nervios del joven, músico apasionado. Las voces eran hermosas, juveniles, afinadas. De seguro eran más de veinte: de treinta o cincuenta quizá. No comprendía la letra a causa de la distancia. Aquello era como el rumor de un órgano en la noche. Entregaba al viento de la Alsacia un lied de ritmo altivo... Después,. llegaron tres palabras, distintas, a los oídos de Juan. Se encogió de hombros, irritado contra sí mismo por no haber entendido inmediatamente: era un coro de soldados alemanes que volvían de la maniobra, -los húsares renanos con quienes había topado Ulrico Biehler al bajar la montaña. Como de costumbre, cantaban para mantenerse más despiertos y porque su canto tenía la virtud de la palabra patria. El paso de los caballos daba a la melodía algo como un acompañamiento de platillos velados. Las palabras volaban y vibraban: Stimmt an mit hellem bohem Klang, Stimmt an das Lied der Lieder, Des Vaterlandes Hochgesang, Das Waldthal hall' es wieder... 1 Juan Oberlé hubiera querido interrumpir esta canción. ¡Cuántas veces, sin embargo, y en todas las provincias de 1 La canción dice, más o menos: «Entonad con voz clara y alta, entonad la canción de las canciones, para que el eco de los valles repita la oda sublime a la patria. ¡A ti, patria de los viejos bardos, a ti patria del honor, a ti, país libre e indomado, nos consagramos una vez más! »... 36 L O S O B E R L É Alemania, la había oído entonar a los soldados! ¿Por qué le daba tristeza la canción de éstos ? ¿ Por qué le penetraban sus palabras en el alma dolorosamente, aunque las conociera desde larga fecha y hasta las supiese de memoria?... Los soldados se interrumpieron a doscientos pasos del pueblo. Las pisadas de los caballos fue lo único que siguió acercándose y rodando por encima de Aisheim. Juan Oberlé se asomó para ver los jinetes pasando por el pueblo. Podía distinguirlos por un ancho corte practicado en la pared del cerco y defendido por una reja, algo adelante de la casa. Era una masa en movimiento entre un polvo pardo que el viento echaba hacia atrás, inclinándolo como las barbas del trigo acostadas sobre la espiga. Los hombres no se destacaban unos de otros, ni tampoco los caballos. Y Juan pensaba, con pena secreta y creciente: -¡Qué numerosos son! En Berlín, en Munich, en Heidelberg no sugerían más que, una idea de fuerza sin objeto inmediato. No se señalaba el enemigo. El enemigo sería todo lo que se opusiera a la grandeza del Imperio alemán. Juan Oberlé había llegado varias veces hasta admirar el desfile de los regimientos, y el espantoso poder del hombre que mandaba tantos hombres. Pero allí, en la frontera, sobre el suelo ensangrentado aún por la guerra pasada, existían recuerdos que señalaban demasiado claramente a quién se quería amenazar y herir. La visión y el rumor de los soldados evocaban carnicerías, la muerte, el horroroso luto que perdura... 37 R E N É B A Z I N El regimiento iba pasando entre las casas. El ruido de los escuadrones, de los hombres y de los animales, repercutía en los vidrios. El pueblo parecía dormido. Ni soldados ni jefes notaron nada. Pero en muchas casas, alguna madre despertó y se enderezó en el lecho, estremecida; algún hombre tendió el puño y maldijo a los antiguos vencedores. El drama fue visto sólo por Dios. Y pasaron... Cuando el último escuadrón hubo cesado de proyectar sombra sobre el camino, Juan creyó ver entre los dos pilares de la reja y en la nube de polvo que descendía, un jinete vuelto hacia la casa. ¿El caballo se negaba a avanzar? No, estaba tranquilo. El jinete debía ser un oficial. Algo dorado, como rayas, le brillaba en el pecho. No se movía, bien plantado en la montura, alto, seguramente joven,- y miraba hacia la casa. Aquello duró apenas un minuto. Luego bajó el sable que llevaba en la mano, y después de saludar, espoleó el caballo y salió a galope. La escena había sido tan rápida, que Juan hubiera podido tomarla por una ilusión, si el galope del caballo que se reunía al regimiento no resonara, en las calles del pueblo. -¡Alguna ocurrencia teutona! -pensó.- Será la manera que ha encontrado ese oficial de significar que la casa le gusta. ¡Muchas gracias! El regimiento había salido de la aldea y se alejaba por el llano. Las casas volvían a su sueño. El viento soplaba hacia los Vosgos verdes. Hacia el lado opuesto, lejos ya, como un himno religioso, elevábase de nuevo el canto de los soldados alemanes, que celebraban la patria alemana, marchando hacia Estrasburgo. 38 L O S O B E R L É II El Examen Al día siguiente, ya avanzada la mañana, Juan Oberlé bajó de su habitación y apareció en la escalinata, construida con piedra roja de Saverna, como el resto del edificio, y cuyas dos alas de largos escalones daban al parque. Juan vestía el traje de caza y de paseo de su gusto: polainas de cuero negro, calzón y blusa de lana azul, y un sombrero blando, de fieltro, en cuya cinta sujetaba una pluma de ortega. -¿Dónde está mi padre? -preguntó desde arriba de la escalinata. El hombre a quien se dirigía -el jardinero ocupado en recortar el césped,- contestó: -El señor está en el escritorio del aserradero. Lo primero que vio Juan al levantar los ojos fueron los Vosgos vestidos de bosques de abetos, con chorreras de nieve en las hondonadas, y nubes bajas, rápidas, que ocultaban las cumbres. Se estremeció de placer. Luego, siguiendo con la mirada las últimas cuestas de las montañas, las de las viñas, en seguida las de los prados, co39 R E N É B A Z I N mo para refrescar el recuerdo de los detalles de la comarca a que volvía tras larga ausencia, y sobre todo con la intención de permanecer en ella, la fijó por último en los techos del aserradero que cruzaba todo el fondo de la propiedad de los Oberlé, las chimeneas, el edificio alto en que estaban las turbinas, a la derecha, sobre el torrente de Alsheim, y más cerca los depósitos, los montones de árboles de todas clases, vigas y tablas, restos que se alzaban en forma de pirámides o de cubos enormes, más allá de las sinuosas alamedas y de los bosquecillos, a doscientos pasos de la casa. En varias partes escapaban de los tejados chorros de vapor que se tendían arrastrados por el viento del Norte, como las nubes del cielo. El joven se dirigió a la izquierda, atravesó el parque, dibujado y plantado por Felipe Oberlé, y que comenzaba a convertirse en un rincón de naturaleza más libre y más armoniosa,- y rodeando en seguida las pilas de troncos de árboles, de olmos y de abetos, fue a llamar a la última puerta del largo edificio. Entró en el pabellón de cristales, que servía al patrón de gabinete de trabajo. Oberlé estaba leyendo las cartas de su correo matutino. Al ver aparecer a su hijo, dejó inmediatamente los papeles sobre la mesa, hizo un ademán significando: «¡Aguardaba tu visita, siéntate!» y haciendo describir un cuarto de círculo a su sillón, preguntó: -¡Y bien, muchacho! ¿qué tienes que decirme? Don José Oberlé era un hombre sanguíneo, vigilante y autoritario. A causa de sus labios afeitados, sus patillas cortas, la corrección siempre algo rebuscada de su traje, la faci40 L O S O B E R L É lidad de su ademán y su palabra, se le había tomado a menudo por un «exmagistrado» francés. El error no era de los que así juzgaban. Lo cometieron las circunstancias, apartando al don José Oberlé, a pesar suyo, del camino que emprendía y debía conducirlo a alguna función pública en la magistratura o en la administración. El padre, el fundador de la dinastía, don Felipe Oberlé, descendiente de una raza de campesinos propietarios, fundó en Alsheim, en 1850, aquel aserradero mecánico, que prosperó. En pocos años se hizo rico y poderoso, muy querido porque no descuidaba medio alguno de serlo, influyente además, y sin la menor previsión de los acontecimientos que un día podían arrastrarlo a poner esa influencia al servicio de la Alsacia. El hijo de este industrial no podía, a fines del Segundo Imperio, escapar a la ambición de ser funcionario. Es lo que sucedió. Su educación lo había preparado a ello. Alejado desde muy temprano de la Alsacia, educado durante ocho años en el liceo Luis el Grande, luego estudiante de derecho, a los veintidós años estaba empleado en el gabinete del prefecto de la Charente, cuando estalló la guerra. Detenido varios meses por su jefe que creía hacerse agradable al gran industrial de Alsacia poniendo al joven al abrigo tras las paredes de la prefectura de Angulema, incorporado luego, ya algo tarde y a petición suya, al ejército del Loira, José Oberlé marchó mucho, se retiró mucho, sufrió mucho y en ocasiones peleó bien. Cuando terminó la guerra, tuvo que optar. 41 R E N É B A Z I N Por sus preferencias personales hubiera seguido siendo francés y continuado la carrera administrativa, pues le gustaba la autoridad y tenía poca tendencia a opinar acerca de las órdenes que transmitía. Pero su padre lo llamaba a Alsacia. Le suplicaba que no abandonase la obra iniciada y próspera ya. Decíale: -Mi industria se ha hecho alemana con la conquista. No, puedo dejar que perezca el instrumento de mi fortuna y de tu porvenir. Detesto al prusiano, pero me sirvo del único medio quo tengo para continuar útilmente mi vida: era francés, me hago alsaciano. Haz tú lo mismo. ¡Espero que no será mucho tiempo así! José Oberlé obedeció con verdadera repugnancia, repugnancia para atacar la ley del vencedor, repugnancia de vivir en aquella aldea de Alsheim, perdida al pie de los Vosgos. Y en esa época llegó hasta cometer imprudencias de palabra y de actitud, que lamentó más tarde. Porque la conquista se hizo duradera, la suerte de Alemania se afianzó, y el joven, asociado con su padre y convertido en patrón de un establecimiento, sintió atarse y estrecharse en torno suyo las mallas de una administración semejante a la administración francesa, pero más quisquillosa, más ruda, mejor obedecida. Había aprendido a costa suya que en todas las oportunidades, sin excepción alguna, las autoridades alemanas no le darían la razón, ni los gendarmes, ni los magistrados, ni los funcionarios dedicados a servicios públicos de que usaba diariamente : carreteras, ferrocarriles, aguas, bosques, aduanas... 42 L O S O B E R L É La mala voluntad con que tropezaba en todas las fases y en todas las regiones de la autoridad alemana, aunque se hubiese convertido en súbdito alemán, fue agravándose y llegó a ser peligrosa para la misma prosperidad del establecimiento de Alsheim, cuando, en 1874, don Felipe Oberlé, dejando en manos de su hijo la dirección del aserradero, cedió 4 las instancias de toda aquella pobre comarca abandonada, que quería y no tardó en hacerlo representante de sus intereses en el: Reichstag, y uno de los diputados protestantes de Alsacia. Esta experiencia, el cansancio de aguardar, el alejamiento de don Felipe Oberlé, que pasaba en Berlín parte del año, modificaron sensiblemente la actitud del joven industrial. Tanto en él como en los demás, iba disminuyendo el primitivo fervor. Observó que las manifestaciones antialemanas de los campesinos alsacianos se hacían cada vez más raras y prudentes... Ya casi no realizaba negocios con Francia; ya no recibía visitas de franceses, ni siquiera interesadas, ni siquiera comerciales. Francia, tan vecina en realidad, se había convertido en algo como un país emparedado, cerrado, del que ya no iba nada a Alsacia, ni viajeros ni mercancías. Los periódicos que recibía no le dejaban la menor duda tampoco acerca del lento abandono que, bajo el nombre de sensatez y recogimiento, aconsejaban los amos de Francia. José Oberlé gastó en diez años, hasta no volver a encontrar huellas en sí mismo, cuanto en su temperamento le permitía oponer resistencia a un poder establecido. Se sometió. 43 R E N É B A Z I N Su casamiento con Mónica Biehler, deseado y preparado por el viejo y ardiente patriota que en el Reichstag votaba contra el príncipe de Bismarck, no tuvo influencia alguna sobre las nuevas disposiciones, primero secretas, en seguida sospechadas, después conocidas, en seguida declaradas y por último escandalosamente ostentadas, de don José Oberlé. Este daba a los alemanes primero prendas, luego rehenes. Ultrapasaba la medida. Llegaba más allá de la obediencia. Los capataces del establecimiento, ex soldados de Francia, admiradores de don Felipe Oberlé, compañeros de su lucha contra la germanización de Alsacia, no se avenían con el espíritu del nuevo patrón, y lo vituperaban. Uno de ellos, en un arrebato de impaciencia, le dijo un día: -¿Cree usted que me enorgullece tanto trabajar para un renegado como usted?... Fue despedido. Los camaradas tomaron al punto su partido, intercedieron, conferenciaron, amenazaron con una huelga. -¡Háganla! -exclamó el patrón.- Me alegrare muchísimo. Ustedes tienen muy mala cabeza. ¡Los reemplazaré con alemanes! No creyeron en esta amenaza, pero Oberlé la cumplió más tarde, en otro momento de crisis, por verse tachado de debilidad, cosa que temía más que las injusticias, y también porque esperaba obtener alguna ventaja substituyendo los alsacianos, fácilmente revoltosos, con badenses y wurtembergueses, más disciplinados y más flexibles. Un tercio del personal del aserradero fue renovado así. Establecióse 44 L O S O B E R L É una pequeña colonia alemana en la parte norte de la aldea, en casas edificadas por el patrón, y los alsacianos que quedaban tuvieron que ceder al argumento del pan de cada día. Esto pasaba en 1882. Algunos años más tarde se supo que el señor Oberlé alejaba de Alsacia a su hijo Juan, para hacerlo educar en Baviera, en el gimnasio de Munich. Alejaba también a su hija Luciana, confiándola a la directora del instituto más alemán de Baden-Baden, el Colegio Mündner. Esta última medida conmovió la opinión más que todas las otras. Indignó contra aquella sospecha acerca de la educación y la influencia alsacianas. La opinión compadeció a la señora Oberlé, separada de su hijo y sobre todo privada, como si no lo mereciera, del derecho de educar a su hija. El padre contestó a los que lo vituperaban: -Lo hago por su bien. Yo he perdido mi vida, no quiero que pierdan la suya. Más tarde podrán elegir su camino, cuando hayan comparado. Pero no quiero que, a pesar suyo y desde la adolescencia, se vean catalogados, señalados, inscriptos de oficio en la lista de los alsacianos parias. Y a veces agregaba : -¿No comprenden ustedes que todos los sacrificios que, hago se los ahorro a mis hijos ? Me sacrifico. ¡ Pero eso no quiere decir que no sufra! Sufría, en efecto, tanto más, cuanto que tardaba en conquistarse la confianza alemana. La recompensa a tantos esfuerzos no parecía envidiable. Cierto es que los funcionarios comenzaban a lisonjear, a atraer, a buscar a don José Oberlé, conquista preciosa de que varios kreis-directors se ha45 R E N É B A Z I N bían alabado en las altas esferas. Pero no dejaba de vigilársele mientras se le colmaba de atenciones é invitaciones. El comprendía la vacilación, la desconfianza apenas disfrazada, y a veces hasta pesadamente afirmada, por los nuevos amos a quienes trataba de agradar. ¿Era hombre seguro? ¿Se había conformado con la anexión sin reticencias? ¿Admiraba lo bastante el genio alemán, la civilización alemana, el comercio alemán, el porvenir alemán? ¡Era necesario admirar tanto y tantas cosas! La respuesta, entretanto, se hacía cada vez más afirmativa. Ya se trataba del deseo declarado de hacer que Juan, su hijo, entrase en la magistratura alemana, ya de la continuación sistemática de esta especie de destierro impuesto al joven. Después de terminar sus estudios clásicos y de hacer con éxito su examen de salida, al finalizar el año escolar de 1895, Juan estudió su primer año de derecho en la universidad de Munich; el segundo lo repartió entre las universidades de Bonn y de Heidelberg; luego tomó sus licencias en Berlín, donde dio el Referendar-Examen. Por último, después de un año, durante el cual fue pasante en casa de un abogado de Berlín, y después de un largo viaje por el extranjero, el joven volvía a la casa, paterna, para descansar unos meses, antes de entrar en el regimiento. A decir verdad, el método había sido seguido hasta el último: durante los primeros años de su vida de estudiante, hasta las mismas vacaciones, salvo algunos días dedicados a la familia, las había empleado en viajar. En las vacaciones últimas no había aparecido siquiera por Alsheim. 46 L O S O B E R L É La administración acabó por no dudar. Uno de los grandes obstáculos para un acercamiento público entre los funcionarios de Alsacia y don José Oberlé, había desaparecido, por otra parte. El ex diputado de la protesta, atacado ya por la enfermedad que no debía abandonarlo, habíase retirado de la vida en 1890. Desde aquel momento databan para su hijo las sonrisas, las promesas, los favores largo tiempo solicitados. Don José Oberlé reconocía en el desarrollo que habían tomado sus negocios en los países renanos y hasta más allá, en la disminución de los procesos verbales levantados contra sus empleados o contra él mismo en caso de contravención, en las muestras de deferencia que le prodigaban los funcionarios de menor cuantía que antes eran los más arrogantes, en la facilidad con que había arreglado ciertas cuestiones litigiosas, obtenido autorizaciones, pasado por sobre los reglamentos en diversos puntos, -reconocía, en estos y otros signos, que el espíritu gubernativo, presente en todas partes, encarnado en una multitud de hombres más o menos cubiertos de galones, ya no lo era hostil. Se le habían hecho demostraciones más positivas aún. El invierno anterior, mientras Luciana, vuelta ya de la pensión Mündner, linda, espiritual, seductora, bailaba en los salones alemanes de Estrasburgo, el padre conversaba con los representantes del Imperio. Uno de ellos, el prefecto de Estrasburgo, Conde von Kassewitz, ciñéndose sin duda a órdenes superiores, le dio a entender que el Gobierno vería sin disgusto que don José Oberlé levantara su candidatura, a la diputación en cualquiera de las circunscripciones de la Alsa47 R E N É B A Z I N cia, y que el apoyo oficioso de la Administración no faltaría al hijo del ex diputado de la protesta. Esta perspectiva transportó de júbilo a Oberlé. Reanimó la ambición de aquel hombre que hasta entonces se consideraba muy medianamente pagado por los sacrificios de amor propio, de amistades y recuerdos que había tenido que hacer. Devolvía las fuerzas, las exigencias y un objetivo a aquel temperamento de funcionario, detenido por las circunstancias. El señor Oberlé veía en ello, sin poderlo revelar, su propia justificación. Decíase que, gracias a su energía, a su desprecio por la utopía, a sus vistas claras sobre lo que era posible y sobre lo que no lo era, podía esperar para sí mismo un porvenir, una participación en la vida pública, un papel que creía reservado para su hijo. Y de allí en adelante esa sería la respuesta que se daría a sí mismo, si alguna vez volvía a asomarle alguna duda en el espíritu, su desquite contra la muda injuria de algunos campesinos atrasados, que se olvidaban de reconocerlo en los caminos, y de ciertos burgueses de Estrasburgo y de Alsheim, que apenas lo saludaban, o que no lo saludaban ya. Iba, pues, a recibirá su hijo en una disposición de espíritu muy distinta de la que anteriormente tuviera. Sabiéndose entonces el pleno favor personal ante el Gobierno de Alsacia-Lorena, empeñabase mucho menos en que su hijo ejecutara al pie de la letra el plan primitivamente trazado Juan había servido va a su padre, como lo servía Luciana. Había sido un argumento y una causa del cambio, tanto tiempo esperado, de la administración alemana. Su colaboración continuaba, sin duda, siendo útil, pero cesaba de ser necesa48 L O S O B E R L É ria, y el padre, advertido por ciertas alusiones y ciertas reticencias de las últimas cartas escritas por su hijo desde Berlín, no se sentía ya tan irritado cuando pensaba en que éste quizá no siguiese la carrera tan cuidadosamente preparada de la magistratura alemana, y renunciase a sus tres últimos años de práctica, y a sus exámenes de estado. Tales eran las reflexiones de aquel hombre cuya vida había sido dirigida por el más puro egoísmo, en el momento en que se aprestaba a recibir la visita de su hijo. Porque había visto a Juan y lo había observado mientras se acercaba a través del parque. El señor Oberlé se había hecho construir a la extremidad del aserradero una especie de jaula o de puente de mando, desde la que podía vigilarlo todo a la vez. Una ventana daba sobre el depósito, y permitía seguir los movimientos de los hombres ocupados en la estiba o el transporte de los maderos ; otra, compuesta de dos bastidores con cristales ponía a la vista del amo los tenedores de libros, alineados a lo largo de la pared en un cuarto semejante al del patrón; y por la tercera, es decir, por el tabique de vidrio que la separaba del taller, veía todo el inmenso hall, en que las máquinas de todas clases, sierras de cinta, ruedas dentadas, perforadoras, acepilladoras, cortaban, agujereaban, pulían los troncos de árbol que les llegaban por los deslizadores. En derredor de él veíanse zócalos bajos de madera, pintados color verde agua, lámparas eléctricas en forma de violetas, botones de llamada dispuestos sobre una chapa de cobre, que servía de frontón a su mesa de trabajo, un teléfono, una máquina de escribir, en un rincón, sillas ligeras y 49 R E N É B A Z I N pintadas de blanco, revelando su afición a los colores claros, a las innovaciones cómodas y a los objetos frágiles en apariencia. Al ver entrar a su hijo, se volvió hacia la ventana que daba al parque, cruzó las piernas y puso el codo derecho sobre el escritorio. Examinaba curiosamente a aquel alto y hermoso joven delgado, su hijo, que se sentaba frente a él sonriéndose. Al verle así, echado hacia atrás en su sillón, y sonriendo con aquella manera sólo física o impertinente que le era propia, no consultando más que aquella cara llena, encuadrada por dos patillas grises, y el ademán de la mano derecha levantada, tocando la cabeza y jugando con el cordón de los lentes, hubiera sido fácil comprender el error de los que tomaban al señor Oberlé por un magistrado. Pero los ojos, algo entornados a causa de la mucha luz, eran demasiado vivos y demasiado rudos para pertenecer a una persona que no fuera un hombre de acción. Desmentían la sonrisa mecánica de los labios. No tenían ninguna curiosidad científica, mundana o paternal: buscaban sencillamente un camino, como los de un patrón de barca, para seguir adelante. -¿ Qué tienes que decirme? -preguntó el señor Oberlé. Y antes de que Juan hubiera tenido tiempo de contestarle, agregó: -¿Has conversado con tu madre esta mañana? -No. -¿Y con Luciana? -Tampoco. Acabo de salir de mi cuarto. 50 L O S O B E R L É -Vale más así. Es preferible que hagamos nuestros planes nosotros solos, sin que nadie se mezcle en ellos... He permitido tu regreso y tu permanencia aquí, precisamente para que podamos preparar juntos tu porvenir. En primer lugar, Se trata de tu servicio militar, desde el mes de octubre, con el propósito bien firme, ¿no es verdad ? -y subrayó estas palabras,- de llegar a oficial de reserva... Juan, inmóvil, con el busto erguido, la mirada recta, y con la gravedad encantadora de un joven que habla de su porvenir, y que contesta con una especie de aplicación y de reserva que no son completamente naturales en él, dijo: -Sí, padre, esa es mi intención. -El primer punto está arreglado, pues. ¿ Y luego ? Ya has visto el mundo. Conoces el pueblo en medio del cual estás llamado a vivir. ¿Sabes que tus probabilidades de adelantar en la magistratura alemana aumentan desde hace algún tiempo, porque mi posición ha mejorado sensiblemente en Alsacia? -Lo sé. -Sabes también que nunca he variado en mi deseo de verte seguir esa carrera, que hubiera sido la mía, si las circunstancias no hubiesen resultado más poderosas que mi voluntad. Como si esta palabra exaltara repentinamente en él la fuerza de querer, los ojos del señor Oberlé se fijaron imperiosos, dominadores, en los de su hijo, como garras que no sueltan su presa; dejó de jugar con el lente y dijo con rapidez : 51 R E N É B A Z I N -Tus últimas cartas indicaban, sin embargo, una vacilación... Contéstame. ¿Serás magistrado? Juan Oberlé palideció algo, pero contestó: -No. Su padre se inclinó hacia adelante, como si fuera a levantarse, y sin quitar los ojos de, aquel cuya energía moral pesaba y juzgaba en ese momento, continuó: -¿ Administrador ? -Tampoco. Nada oficial. -¿Y entonces, tus estudios de derecho?... -Resultan inútiles. -¿Por qué? -Porque -elijo el joven, tratando de dominar la voz,- no tengo el espíritu alemán. El señor Oberlé no aguardaba esa respuesta. Era una crítica. Hizo un brusco movimiento e instintivamente miró al taller, para asegurarse de que nadie había oído o adivinado semejantes palabras. Tropezó con los ojos levantados de algunos obreros que, creyendo que vigilaba su trabajo, se volvieron en seguida. El señor Oberlé se dirigió a su hijo. Una violenta irritación se había apoderado de él. Pero comprendía que no debía dejarla ver. Temiendo que sus manos demostrasen su agitación, había asido los brazos del sillón en que estaba sentado, inclinándose como poco antes, pero examinando de pies a cabeza, en su actitud, su traje y su aire, a aquel joven que formulaba gravemente ideas muy semejantes a una condenación de la conducta de su padre. Y después de un momento de silencio, con la voz ahogada, preguntó: 52 L O S O B E R L É -¿Quién te ha lanzado contra mí? ¿Tu madre ? -¡Absolutamente nadie! -contestó vivamente Juan Oberlé- ¡No tengo nada contra usted, nada! ¿ Por qué lo toma usted así? Me limito a decir que no tengo el espíritu alemán. Ese es el resultado de una larga comparación, y nada más. El señor José Oberlé vio que se había descubierto demasiado. Se replegó. Y tomando la expresión de fría ironía que utilizaba para disfrazar sus verdaderos sentimientos, dijo: -Entonces, puesto que te niegas a seguir la carrera a que te destinaba, ¿has elegido otra? -Sin duda, y contando con el asentimiento de usted. -¿Cuál? -La de usted. No se equivoque acerca de lo que acabo de decirle. He vivido sin disputas, desde hace diez años en un medio exclusivamente alemán. Yo solo sé lo que me ha costado. ¡Me pregunta usted el resultado de mi experimento: pues bien, creo que no tengo el carácter bastante flexible, bastante feliz, si lo prefiere, para hacer más y convertirme en un funcionario alemán! Estoy seguro de que no siempre comprendería, y de que desobedecería algunas veces... Mi resolución está irrevocablemente tomada... En cambio, su industria me agrada, padre. -¿Te imaginas que los industriales son independientes ? -No, pero lo son más que los demás. He estudiado el derecho para no negarme sin reflexión sin examen, a seguir el camino que usted me indicaba. Pero también he aprovechado los viajes que todos los años me... me proponía... 53 R E N É B A Z I N - Quieres decir que yo te imponía. Es verdad, y voy a exponer mis razones. -Los he aprovechado para estudiar la industria forestal en todos los puntos en que he podido, en Alemania, en Austria, en el Cáucaso... No soy tan novato como usted podría suponer en estas cuestiones. Y deseo vivir en Alsheim.¿ Me lo permitirá usted? El padre no contestó inmediatamente. Ensayaba con su hijo un experimento al que sometía gustoso a los individuos que iban a tratar con él de algún negocio importante. Callaba, precisamente en el momento en que se le exigían palabras decisivas. Si el interlocutor, turbado, se volvía para escapar a la mirada cuya opresión parecía sentir, o si renovaba la explicación hecha ya, don José Oberlé lo clasificaba entre los horribles débiles, inferiores a él. Juan sostuvo la mirada de su padre y no despegó los labios. El señor Oberlé sintióse interiormente satisfecho. Comprendió que se hallaba frente a un hombre completamente formado, de espíritu resuelto y probablemente inflexible. Conocía algunos semejantes a su alrededor. Apreciaba secretamente su independencia, y la temía. Con la rapidez de combinación y de organización que era natural en él, vio claramente la fábrica de Alsheim dirigida por Juan, y al padre de Juan, don José Oberlé, sentado en el Reichstag, admitido entre los financistas, los administradores y los poderosos del mundo alemán. Era de aquellos que saben sacar partido de sus mismas decepciones, como 54 L O S O B E R L É se saca partido de los residuos de las fábricas. Aquella nueva visión lo enterneció. Lejos de irritarse, dulcificó la expresión irónica que había tomado para escuchar el proyecto de su hijo. Señaló con un ademán el vasto taller, donde, sin una interrupción, con un zumbido que hacía temblar débilmente los dobles vidrios, las láminas de acero penetraban en el corazón de los viejos árboles de los Vosgos, y dijo, con tono de afectuosa reprobación: -¡ Sea, hijo mío! Tu resolución será la alegría de tu padre, de tu madre y de Ulrico . Acepto que no me des la razón sobre este punto, respecto de ellos, pero sólo sobre este punto. Hace años no te hubiera permitido rechazar la carrera que me parecía mejor para ti, y que nos ponía a todos al abrigo de dificultades que yo mismo no podría calcular. En aquel tiempo no podías juzgar por ti mismo. Y además, mi industria se hallaba en una situación demasiado precaria y demasiado peligrosa para traspasártela. Pero todo se ha modificado. Mis negocios se han extendido. La vida se ha hecho posible para mí, para todos ustedes, merced a esfuerzos, a sacrificios quizá, que no sé agradecen lo bastante a mi alrededor. Hoy reconozco que el oficio tiene cierto porvenir. ¿Quieres sucederme? Bueno. Te abro la puerta acto continuo. Durante los seis meses que faltan para entrar al regimiento, vas a hacer tu aprendizaje. Sí, consiento, pero con una condición... -¿Cuál? -La de que no harás política. -No le tengo afición. 55 R E N É B A Z I N -¡Ah, espera! -repuso el señor Oberlé, animándose,- es necesario que nos entendamos bien, ¿no es cierto? no creo que tengas para ti mismo una ambición política cualquiera; no estás en edad, ni tienes tela quizá. Pero no es eso lo que te prohibo... Te prohibo que hagas patrioterismo alsaciano; que vayas, como hacen otros, repitiendo a cada paso : «¡ Francia, ¡ oh! ¡ Francia!» que lleves bajo el chaleco un cinturón tricolor, que imites a los estudiantes alsacianos de Estrasburgo que, para reconocerse y reunirse, silban a las barbas de la policía las seis notas de la Marsellesa: ¡Formez vos bataillons! No quiero semejantes procedimientos; pequeñas bravatas y grandes peligros, querido. Esas son manifestaciones que nos están prohibidas a nosotros los industriales que trabajamos en el suelo alemán. Están en contradicción con nuestro esfuerzo y con nuestros intereses, porque Francia no es la que compra, Francia está demasiado lejos, querido; está a más de doscientas leguas de aquí, o por lo menos lo parece, por el poco ruido, el poco movimiento y el poco dinero que de ella nos vienen. ¡No olvides esto! Eres, por tu voluntad, industrial alemán ; si das la espalda a los alemanes, estás perdido. Piensa lo que quieras de la historia de tu país, de su pasado Y de su presente. Ignoro tus opiniones al respecto. No quiero tratar de adivinar lo que serán en un medio tan atrasado como este de Alsheim, pero, pienses lo que pienses, sábete callar, o búscate el porvenir en otra parte. Bajo los bigotes levantados de Juan asomó una sonrisa, mientras que la parte alta de su rostro permanecía grave y firme. 56 L O S O B E R L É -¿Usted se está preguntando, estoy seguro, lo que pienso de Francia? -Veamos. -La quiero. -No la conoces. -He leído atentamente su historia y su literatura, y he comparado, nada más. Pero eso basta, cuando uno es de la raza, para adivinar muchas cosas. No la conozco de otra manera, es verdad; usted había tomado sus precauciones para ello... -Dices bien, aunque quizá con intención hiriente... -En manera alguna. -Sí he tomado mis precauciones para que tu hermana y tú os vierais libres de ese espíritu de oposición nefasta que desde el principio os hubiera esterilizado la vida, que os hubiera convertido en descontentos, impotentes, pobres, como tantísimos de Alsacia que no prestan servicio alguno a Francia, ni a Alsacia, ni a ellos mismos, al procurar perpetuamente a Alemania motivos de irritación. No siento que me conduzcas a explicarme acerca del sistema de educación que he buscado para vosotros y que he sido el único que ha querido. Deseaba ahorraros la prueba a que me he viste sometido y de que acabo de hablar, ¡ equivocar la vida! Tenía también otra razón. ¡Ah, bien sé que no se me hace esta Justicia! Y estoy obligado a alabarme en el seno de mi propia familia. Hijo, no he sido educado en Francia, no pertenezco a Francia por todos mis orígenes, para no amar la cultura francesa... 57 R E N É B A Z I N Interrumpióse un momento para ver que impresión producía aquella frase, pero nada pudo ver ni un estremecimiento en el rostro impasible de su hijo que, decididamente, era un hombre de temple. La implacable necesidad de justificación que dominaba al señor Oberlé, le hizo continuar. -Bien sabes que el idioma francés es mal visto aquí, querido Juan. En Baviera has obtenido una preparación literaria é histórica, mejor desde ese punto de vista de la que, hubieras alcanzado en Estrasburgo. He podido recomendar, sin que eso te perjudicara en el espíritu de tus maestros, que se te dieran numerosas lecciones suplementarias de, francés. En Alsacia, tú o yo hubiéramos sufrido por ello. Tales son los motivos que me han guiado. La experiencia que alcances dirá si me he engañado o no. En todo caso, lo he hecho de buena fe y por tu bien. -Mi querido padre -dijo Juan,- yo no tengo derecho de juzgar lo que usted ha creído deber hacer. Pero lo que puedo decirle es que, gracias a la educación que he recibido, si no tengo afición o admiración sin reservas hacia la civilización alemana, tengo por lo menos la costumbre de vivir entre alemanes. Y estoy convencido de que podré vivir con ellos en la Alsacia. El padre arqueó las cejas como diciendo: -No lo sé. -Mis ideas, hasta aquí, no me han creado enemigo alguno en Alemania, y me parece que se puede dirigir un aserradero en un país anexado, con las opiniones que acabo de exponerle, a usted. 58 L O S O B E R L É -Así lo espero -dijo sencillamente el señor Oberlé. -Entonces, ¿me admite usted? ¿Entro en su establecimiento? Por toda respuesta el patrón oprimió un botón eléctrico. Un hombre subió la escalera que conducía del hall al puesto de observación que se había hecho construir Oberlé; abrió la mampara, y por la abertura vióse asomar una cuadrada barba rubia, largos cabellos y dos ojos como dos gemas azules. -Guillermo -dijo el patrón en alemán, pondrá usted a mi hijo al corriente de la fabricación, y le explicará las compras que hemos hecho de seis meses a esta parte. Desde mañana mismo él lo acompañará en las visitas a los obrajes explotados por mi cuenta. La puerta volvió a cerrarse. El joven, el entusiasta, el elegante Juan Oberlé, estaba de pie frente a su padre. Tendióle la mano, y dijo, pálido de alegría: -Heme aquí convertido en «alguien» de Alsacia. Se lo agradezco a usted, padre. Oberlé estrechó la mano a su hijo con efusión algo rebuscada. Y pensaba: -Es el retrato de su madre. Hallo en él el espíritu, las frases, el entusiasmo de Mónica. Y agregó en voz alta: -Ya ves, hijo, que no tengo más que un objeto: hacerte feliz. Siempre lo he perseguido. Acepto que tomes una carrera completamente distinta de la que había soñado para ti. Trata ahora de comprender nuestra situación, así como ya la comprende tu hermana... 59 R E N É B A Z I N Juan se alejó, y pocos instantes después salió también su padre. Pero mientras don José Oberlé se dirigía hacia la casa, con prisa de ver a su hija, única confidente de sus pensamientos para relatarle la conversación que acababa de tener con Juan, éste atravesó los depósitos oblicuando a la izquierda, pasó frente a la casa del portero, y tomó el camino del bosque. Pero no fue muy lejos, porque se acercaba la hora del almuerzo. Por el camino ascendente llego a la región de las viñas de Alsheim, más allá de los campos de lúpulo, desnudos todavía, en los que se levantaban aquí y allí algunos altos rodrigones, formando haces. Tenía el alma de fiesta. Cuando llegó a la entrada de una viña que conocía desde su primera infancia, en la que había vendimiado en días muy lejanos ya, trepó sobre un talud que dominaba el camino y las filas de vides, alineadas en declive. A pesar de la luz triste, a pesar de las nubes y del viento, halló hermosa, divinamente hermosa, su Alsacia, que descendía en suavísima pendiente delante de él y no tardaba en convertirse en una llanura tan lisa, que se la hubiera tomado por una pradera con fajas de pastos y fajas de cultivos. Los trigos tiernos, las arenas, la alfalfa, se sucedían, llenaban con sus listones de verde tierno los intervalos que mediaban entro las aldeas, leguas enteras en que era visible la fertilidad del suelo. Algunos árboles redondos, aislados, transparentes a causa del invierno, semejaban secos espinos. Las cornejas 60 L O S O B E R L É volaban ayudadas por el viento del Norte, y buscaban algún sembrado nuevo. Todo germinaba en paz. Juan Oberlé alzó las manos, y las tendió como para abarcar aquella extensión, desde Obernai, que se distinguía en las últimas ondulaciones de la izquierda, hasta Barr, medio sumergida a la derecha, bajo el alud de los abetos que descendían de la montaña. -Te amo, Alsacia, y vuelvo a ti -dijo. Miró la aldea de Alsheim, la casa de piedra roja que se levantaba algo abajo de él, su propia casa, y luego contempló al otro extremo del hacinamiento de las casas de obreros y campesinos, una especie de promontorio de altos árboles, que avanzaba en las tierras peladas. Era una avenida terminada por un espeso bosquecillo de árboles deshojados, grises, por entre cuyas ramas se veían los techos de una casa. Juan Oberlé, detuvo la mirada largo tiempo sobre aquella semioculta mansión, y dijo: -Buenos días, Alsacianita. Puede que ahora me sea posible amarte. Sería tan hermoso vivir aquí, contigo. La campana llamaba a almorzar en casa de los Oberlé. No tenía más que un sonido débil y miserable que demostraba la inmensidad del espacio libre en que se desvanecían los rumores, y la fuerza de la marea de viento que los arrastraba por encima de los trigos de Alsacia... 61 R E N É B A Z I N III La Primera reunión de familia Juan Oberlé se dirigió lentamente hacia aquella campana. Todo era alegría para él en aquel momento. Reasumía la posesión de un mundo que, después de años enteros, acababa de serle reabierto y designado como punto de habitación, de trabajo y de felicidad. Estas palabras jugueteaban en su espíritu deliciosamente turbado; pasaban y se perseguían en él, como una tropa de delfines, viajeros de la superficie, y otras las acompañaban: vida de familia, comodidades, autoridad social, embellecimientos, ensanches... La casa se llamaba la casa paterna. La miraba con ternura, siguiendo la alameda, cerca del torrente, subió con respeto las gradas de la escalinata, recordando que la había construido el abuelo, a quien pertenecía aún, así como toda la posesión, por otra parte, salvo el aserradero y los depósitos. Después de seguir el vestíbulo que atravesaba la casa de una a otra fachada, abrió la última puerta de la izquierda. El comedor era la única pieza que hubiera sido «renovada» de acuerdo con las indicaciones y según el gusto de 62 L O S O B E R L É don José Oberlé. Mientras que en todas las demás partes, salón, billar y dormitorios, se hallaban los muebles llevados por el abuelo, los terciopelos de Utrecht, amarillo o verde, y las maderas de caoba, «mi creación» según la expresión de don José Oberlé, se recomendaba por una ausencia completa de líneas. El color reemplazaba al estilo. Las paredes se hallaban revestidas de zócalos de arce veteado, gris azul, gris lila en partes, gris ceniza, gris rosa, zócalos que subían hasta la mitad de la altura de la habitación. Arriba, y reuniendo los tirantes pintados del techo, cuatro paneles de tela tendida y adornada con dibujos de fieltro liso, representando lirios, malvas, verbenas y gladiolos. En todos los puntos en que era posible hacerlo, se había sacrificado la línea recta. Las molduras de las puertas describían curvas que se apartaban locamente como tallos de lianas, sin que se comprendiese por qué. Los marcos de la vasta ventana eran ondulados. Las sillas de madera de haya torcida procedían de Viena. El conjunto no tenía carácter, pero sí un encanto de luz suavizada y de lejana imitación del mundo vegetal. Hubiérase dicho que aquel era el comedor de un joven matrimonio feliz. Los cuatro habituales convidados que Juan Oberlé iba a encontrar allí, no correspondían en manera alguna con esta imagen de regocijo, y entre ellos y la decoración de la sala faltaba completamente la armonía. Sentábanse invariablemente cada cual en el mismo sitio, en torno la mesa cuadrada, según el orden establecido por afinidades y antipatías profundas. 63 R E N É B A Z I N La primera a la izquierda de la ventana, la más próxima a los vidrios que derramaban sobre ella los reflejos de sus contornos biselados, era la señora Mónica Oberlé. Alta y delgada, con un rostro que había sido redondo y fresco, pero que entonces se mostraba pálido, arrugado y reducido, producía la impresión de un ser acostumbrado a no oír más que una sola frase, siempre de vituperio. Sus ojos de miope, muy dulces, fijábanse apenas en los huéspedes que se le presentaban con una sonrisa siempre pronta a retirarse y desvanecerse. No se detenían sino después de vaga un momento, cuando nada los había rechazado o desconocido. Entonces dejaban ver una inteligencia clara, un corazón bondadosísimo, que se había hecho algo huraño y triste, pero todavía capaz de ilusión y de accesos de juventud. Nadie había tenido infancia más despreocupada ni que pareciera menos propia que la suya para prepararla al papel que tuvo más tarde. Llamábase entonces Mónica Biehler, y pertenecía a la antigua familia Biehler, de Obernai. Desde lo alto de la casa paterna que alza, sobre las murallas de la pequeña ciudad, su techo anguloso, Mónica veía enfrente la inmensa llanura. El jardín, completamente lleno de bojes recortados de perales, y de oxiacantos, en que jugaba, sólo estaba separado por una reja del paseo público creado sobre la antigua muralla, de tal modo que la visión de Alsacia se imprimía día a día en aquella alma de niña, al propio tiempo que el amor de aquella patria, entonces tan dichosa, de su belleza, de su paz, de su libertad, de sus aldeas, cuyos nombres sabía, y cuyo rosado racimo hubiera dibujado esparcido entre las mieses. 64 L O S O B E R L É Mónica Biehler no conocía otra cosa. Sólo salía de Obernai, con los suyos, para ir a pasar dos meses de verano en la casita de Heidenbruch, en el bosque de Santa Odilia. Una sola vez había transpuesto los Vosgos, el año antes de su casamiento, para hacer una peregrinación a Domrémy, en Lorena. Aquellos fueron tres días de entusiasmo y de ferviente oración. La señora Oberlé se acordaba de aquellos tres días como de la alegría más pura de su existencia. Refiriéndose a ellos decía: -Cuando mi viaje a Francia... Había continuado siendo ingenua; en su muy retirada vida de Alsheim conservaba los azoramientos fáciles, pero también la sinceridad de la ternura, la audacia secreta de su afecto de niña hacia el país y hacia las gentes del país. Había sufrido, pues, más de lo que otra hubiese sufrido en su lugar, al ver que su marido se acercaba al partido alemán, y entraba en él por fin. Había sufrido en su altivez de alsaciana, y más aún en su amor de madre. Por la misma causa que la separaba moralmente de su marido, la alejaban los hijos. Las arrugas de su rostro, marchito antes de tiempo, hubieran podido llevar un nombre, el del dolor que las había trazado -arruga de la bondad menospreciada, arruga de las atenciones inútiles, arruga de la patria alsaciana injuriada, de la separación de Juan y de Luciana, de la inutilidad del tesoro de amor que había reunido para ellos durante toda su vida de niña y de joven. La amargura fue tanto más viva, cuanto que la señora Oberlé no se forjaba ilusión alguna acerca de los verdaderos motivos que guiaban a su esposo. Este la había adivinado 65 R E N É B A Z I N bien. Sentíase humillado por aquel testigo a quien no lograba engañar, y que no podía dejar de estimar tampoco. Su mujer personificaba para él la causa misma que había abandonado. A ella se dirigía cuando sentía la necesidad de justificarse -y lo hacía con cualquier pretexto,- contra ella se enfurecía, contra su muda desaprobación... Ni una sola vez desde hacía veinte años había logrado arrancarle una palabra consintiendo que la Alsacia fuese alemana. Aquélla, tímida, cedía a la fuerza, pero no la aprobaba. Seguía a su marido a la sociedad alemana; y en ella mostrábase tan digna, que no era posible ni engañarse acerca de su actitud, ni tomársela a mal. Salvaba de este modo algo más que las apariencias. Madre separada de sus hijos, no se había separado de su marido. Ocupaban aún dos lechos gemelos en el mismo dormitorio. Tenían continuamente escenas dolorosas, a veces mudas de un lado, a veces agrias y violentas de una y otra parte. Sin embargo, la señora Oberlé comprendía que su marido sólo detestaba en ella su clarovidencia y su buen juicio. Esperaba que no se le negase siempre la razón. Ya que los niños eran grandes, pensaba que deberían tomarse respecto de ellos resoluciones de suprema importancia, y que, por su larga paciencia y sus numerosas concesiones, quizá hubiera conquistado el derecho de hablar y hacerse escuchar entonces. Junto a ella y a su derecha se había sentado siempre el abuelo, don Felipe Oberlé. Desde hacía varios años, cinco minutos antes de la hora de las comidas, la puerta del comedor se abría de par en par, y entraba el anciano, apoyado en el brazo de su camarero, tratando de caminar erguido, vistiendo un traje de lana obscura, con la cinta roja de la Le66 L O S O B E R L É gión de Honor en el ojal, la cabeza fatigada y agobiada, los párpados casi cerrados, la faz hinchada y exangüe. Se le hacía sentar en un sillón tapizado de gris se le ataba una servilleta al cuello, y aguardaba, con el cuerpo recostado en el respaldo y las manos sobre la mesa -sus manos pálidas como cera, en las que se dibujaban y retorcían sus venas azules. Cuando los convidados llegaban a su vez, don José Oberlé les estrechaba la mano; Luciana le daba un beso en muchas palabras sonoras dichas con fresca voz ; la señora Oberlé se inclinaba y con sus fieles labios rozaba la frente del anciano. Este le daba las gracias, mirándola sentarse. No miraba a los demás. En seguida hacía, sólo con ella, la señal de la cruz, como hijo de la antigua Alsacia, que rezaba aún. Y servido por aquella vecina silenciosamente caritativa, que conocía sus gustos, su vergüenza por ciertas torpezas inevitables, y que se adelantaba a sus deseos, comenzaba a comer lentamente, moviendo con dificultad el flojo resorte de sus músculos. Su cabeza meditabunda permanecía apoyada en el sillón: velaba en un cuerpo casi aniquilado. Era el teatro en que aparecían, para satisfacción y pena de uno solo, los antepasados de aquellos cuyos nombres se citaban ante él. No hablaba nunca, pero se acordaba. A veces sacaba del bolsillo una pizarrita y un lápiz, y escribía, con letra insegura, dos o tres palabras que daba a leer a su vecina: rectificación, fecha olvidada, aprobación, o, muy a menudo, negativa a asociarse a las palabras que se pronunciaban del otro lado de la mesa. 67 R E N É B A Z I N Solía reconocerse que estaba interesado o conmovido, por el latido de sus pesados párpados. Aquello no duraba más que un instante. La vida volvía a caer al fondo de la cárcel, cuyas rejas había tratado de conmover. La noche renacía en torno de su pensamiento incapaz de manifestarse. Y a pesar de la costumbre, el espectáculo de aquel dolor y de aquella ruina pesaba sobre todos los miembros de la familia congregada. Menos penoso era para los extraños que se sentaban alguna noche a la mesa de Alsheim, pues esos días, el abuelo no trataba de romper el circulo de tinieblas y de muerte que lo oprimía. Don José Oberlé, sin embargo, se había empeñado, hasta esos años, en presentar sus huéspedes a su padre; pero un día éste le escribió en su pizarra: -No me presentes a nadie más; sobre todo a ningún alemán: que me saluden y es suficiente. Conservaba sin embargo la costumbre -y esa era una idea conmovedora de aquel hombre egoísta,- de dar cuenta todas las noches al anciano jefe, de los negocios de la fábrica. Después de comer, fumando en el comedor, mientras las dos mujeres se retiraban al salón, lo informaba acerca de la correspondencia, de los envíos, de la adquisición de cortes. Aunque don Felipe Oberlé no fuera ya más que el comanditario de la industria que había fundado, conservaba de este modo la ilusión de que aun dirigía y aconsejaba. Oía hablar de los arces, de los pinos, de los abetos, de los robles y de las hayas, entre los que había respirado cincuenta años. Se 68 L O S O B E R L É interesaba por la «conferencia», como él decía, considerándola el único momento del día en que se presentaba a sí mismo como algo o alguien en la vida de los demás. Fuera de eso no había más que sombra, una alma muda y presente que juzgaba su casa, pero que no pronunciaba sino rara vez su sentencia. Su hijo, por ejemplo, estaba en desacuerdo con él acerca de alguna cuestión de capital importancia. Sentado en la mesa frente a frente de su padre, don José Oberlé podía afectar no dirigirse, durante toda la comida, sino a su mujer y a su hija. Podía evitar ver los dedos que se movían con impaciencia o que escribían para la señora Oberlé. No era hombre de alejar los asuntos dolorosos. Como todos los que han tenido en su vida que tomar una gran resolución, y que no la han tomado sin una perturbación profunda de la conciencia, Oberlé volvía indefinidamente sobre la cuestión alemana. Todo era pretexto para tratarla, los elogios, los vituperios, las noticias, los acontecimientos políticos anunciados en el periódico de la mañana, una tarjeta de visita llevada por el cartero, un encargo de tablas recibido de Hannover o de Dresde, el deseo expresado por Luciana de aceptar una invitación de baile. Experimentaba la necesidad de gloriarse de lo que había hecho, como los generales vencidos de explicar la batalla y la necesidad en que se hallaron de obrar de este o de aquel modo. Todos los recursos de su espíritu, que era fecundo, se ejercían sobre ese caso de conciencia que declaraba resuelto desde hacía mucho, y que ya no provocaba discusiones, ni de parte del abuelo enfermo, ni de parte de la mujer oprimida y resuelta al silencio. 69 R E N É B A Z I N Sólo Luciana aprobaba y sostenía a su padre. Lo hacía con la decisión de la juventud que juzga sin miramientos el dolor de los ancianos, los recuerdos y todo el encanto del pasado, sin comprender, y como si todo aquello fueran cosas muertas, entregadas a la razón pura. Tenía veinte años, mucho orgullo y buena fe al propio tiempo, una confianza ingenua en sí misma, una naturaleza impetuosa, y una reputación de belleza sólo a medias justificada. Esbelta como la madre y como ella alta y bien formada, tenía de su padre los rasgos más amplios, más conformes con el tipo habitual de Alsacia, y una tendencia a engrosar. Todas las líneas de su cuerpo habían asomado y afirmádose ya. Luciana Oberlé daba, a los que la veían por primera vez, la impresión de una joven señora, más que la de una señorita. Tenía una fisonomía extremadamente móvil y abierta. Cuando escuchaba, sus ojos grandes y de un verde más claro que los de su hermano, sus ojos y su boca igualmente agudos cuando sonreía, seguían la conversación y revelaban su pensamiento. Soñaba poco. Otro encanto, además de la vivacidad de su espíritu, explicaba sus éxitos de sociedad: el brillo incomparable de su tez y de sus labios rojos, el esplendor de su cabellera de un rubio pálido, entremezclada con mechones ardientes y de masa tan opulenta y tan pesada que quebraba las peinetas de concha, escapada de las horquillas, y pesándola hacia atrás, obligándola a levantar la frente que rodeaba de luz, formando un pliegue en la nuca que cubría con un reflejo dorado, daba a Luciana Oberlé la actitud de cabeza de una joven diosa altiva. 70 L O S O B E R L É Su tío Ulrico le decía riendo: -Cuando te beso, me parece besar un durazno. Caminaba bien ; jugaba bien al tennis; nadaba a la perfección Y más de una vez los periódicos de Baden-Baden publicaron sus iníciales en artículos laudatorios de «nuestras mejores patinadoras.» Esta educación física la había alejado ya de su madre que nunca había sido más que una intrépida paseante, convertida en una mediana caminadora. Pero otras causas habían influido también y las habían separado más profunda é irrevocablemente. Una de ellas era sin duda la instrucción completamente alemana de la pensión Mündner más científica, más solemne, más pedante, más dispersa y mucho menos piadosa que la de su madre, educada parte en Obernai, parte en casa de las religiosas en el convento de la calle de los Mineros de Estrasburgo. Pero, más que eso, eran el medio y las relaciones. Luciana, ambiciosa como su padre, inclinada al éxito, como él, enteramente substraída a la influencia materna, confiada durante siete años a maestras alemanas recibida por familias alemanas, viviendo entre alumnas alemanas en su mayoría, algo adulada por todo el mundo, aquí a causa del encanto de su carácter, allí por motivos de política y de proselitismo inconsciente, había adquirido hábitos del espíritu muy distintos a los de la Alsacia de otro tiempo. Cuando volvió a su hogar, ya no comprendía el pasado de su raza y de su familia. Para ella, los que defendían el antiguo estado de cosas, o lo echaban de menos, su madre, su abuelo, el tío Ulrico, eran representantes de una época fenecida, de una opinión ilógica y pueril. 71 R E N É B A Z I N Inmediatamente se puso del lado de su padre contra todos los demás. Y sufría a causa de ello. La entristecía encontrar, tan cerca, personas de esa especie, personas que toda la pensión Mündner y todas sus relaciones sociales de Baden-Baden y de Estrasburgo, consideraban como atrasadas. Desde hacía dos años vivía en aquella atmósfera de contradicción. Experimentaba hacia su familia sentimientos que se combatían; por su madre, por ejemplo, una ternura verdadera y una conmiseración profunda de que perteneciese a un mundo condenado y algo así corno a otro siglo. Hacíanle falta confidentes. Juan, su hermano, ¿sería uno? Inquieta por verle llegar, casi extraña para él, deseosa de afecto, hastiada por las luchas de familia, y esperando que Juan Oberlé se alistaría del lado que ella había elegido, que constituiría un apoyo y un argumento nuevos, tenía prisa y miedo de aquel encuentro. Su padre acababa de contarle la conversación que había tenido con Juan.Y Luciana dijo, gritó más bien: -¡Gracias, gracias, por dejarme a mi hermano!... Los cuatro estaban a la mesa cuando el joven entró. Las dos mujeres, que estaban una frente a otra y en la luz de la ventana, volvieron la cabeza, la una dulcemente con una sonrisa que decía: -¡Qué orgullosa estoy de mi hijo! La otra reclinada en el respaldo de la silla, con los labios entreabiertos, los ojos tiernos, como si entrara el novio, deseosa y segura de agradar, diciendo en voz alta: -Ven a sentarte aquí, a mi lado, en la cabecera de la mesa. ¡Me he compuesto para hacerte honor, mira! 72 L O S O B E R L É Y luego, al darle un beso, agregó en voz baja: -¡Dios mío! ¡Qué bueno es tener alguna persona joven a quien dar los buenos días! Sabía que era agradable mirarla con su corpiño de surah malva adornado con entredoses de encaje. Sentía verdadero placer al volver a ver aquel hermano apenas entrevisto la víspera, antes de tomar el tren para Estrasburgo. Juan le agradeció con una mirada amistosa y satisfecha, y se sentó en la cabecera, entre Luciana y su madre. Estaba desdoblando la servilleta, y el criado Víctor, hijo de cortijeros alsacianos, de cara de luna llena, ojos de niña Y siempre temblando de hacer algo mal hecho, se le acercaba llevando una rabanera, cuando don José Oberlé, que acababa de escribir un apunte en su libreta, se tiró las patillas y dijo: -Están ustedes viendo a Juan Oberlé, aquí presente, usted, padre, tú, Mónica, tú, Luciana: ¡ pues bien! tengo una noticia a su respecto. Le he permitido que viva definitivamente en Alsheim, y que se haga industrial y comerciante en maderas. Tres rostros se coloraron a un tiempo. Víctor mismo, temblando como la hoja, retiró la rabanera. -¡ Será posible! -exclamó Luciana, que delante de su madre no quería aparecer como sabedora de la noticia.- ¿No va a hacer la práctica de abogado? -No. -¿Después de su servicio de voluntario volverá con nosotros para siempre? -Sí, para siempre. 73 R E N É B A Z I N El segundo momento de emoción suele ser más de enervante que el primero. Los párpados Luciana, Oberlé palpitaron con más rapidez, y se humedecieron. Reía al mismo tiempo y sus labios rojos se estremecían llenos de palabras tiernas. -¡A fe! -dijo,- ¡ tanto mejor! ¡No sé si tu interés está en eso, Juan, pero tanto mejor, tanto mejor para nosotros! Estaba realmente linda en aquel momento, inclinada hacia su hermano, vibrante de no fingido regocijo. -Te agradezco -dijo la señora Oberlé mirando gravemente a su marido para tratar de adivinar a qué razón obedecía,- te doy las gracias, José. Yo no me hubiera atrevido a pedirlo. -Pero, querida, como lo estás viendo, -contestó el industrial inclinándose,- cuando se trata de proyectos razonables, los acepto. Además, estoy tan poco acostumbrado a que se me agradezca algo, que por esta vez la frase me causo, placer... Sí, acabamos de tener una conversación decisiva. Juan será llevado desde mañana mismo por mi comprador a los cortes en explotación. Yo nunca pierdo el tiempo, bien lo sabes. La señora Oberlé vio tenderse hacia ella la mano inhábil del abuelo, tomó la pizarra que la ofrecía, y leyó esta línea: -Es la última alegría de mi vida. Nada anunciaba la felicidad en aquel rostro hecho insensible como una máscara, nada si no es la fijeza con que don Felipe Oberlé miraba a su hijo, que había devuelto un hijo a la Alsacia y un sucesor a la industria de la familia. Se sorprendía y se regocijaba. La mesa entera hacía lo mismo, y 74 L O S O B E R L É se olvidaba de comer. El criado se olvidaba también de servir, y pensaba en la importancia que adquiriría al anunciar en la cocina y por la aldea: -¡El señor Juan está resuelto a tomar la fábrica! ¡Ya no saldrá del país! Durante algunos minutos, en el comedor de arce gris, cada una de las cuatro personas que se reunían allí tuvo su sueño diferente, su opinión secreta: cada cual tuvo su visión, que no comunicó, de las consecuencias posibles o probables del acontecimiento en lo que a ella misma respectaba; cada una experimentó una turbación ante la idea de que el mañana sería completamente distinto de lo que había previsto. Algo se derrumbaba, costumbres, proyectos, un régimen aceptado o acatado desde años atrás. Aquello era como un desorden y una derrota mezclada con el júbilo de la noticia. La más joven fue la que primero recuperó su libertad de espíritu. Luciana dijo: -¿De modo que no vamos a almorzar porque Juan almuerza con nosotros? Querido, en este momento nos parecemos a lo que éramos antes de tu llegada, no todos los días, pero sí algunas veces: seres mudos que sólo piensan para sus adentros... Eso es completamente contrario al encanto de las reuniones. ¿No vamos a volver a empezar, verdad? Y se echó a reír como si las desinteligencias hubieran acabado para siempre. Bromeó con ingenio sobre las comidas silenciosas, sobre las veladas de Alsheim, que terminaban a las nueve, las escasas visitas, la importancia de cualquier invitación recibida de Estrasburgo. Y todo el mundo la ani75 R E N É B A Z I N maba tácitamente, a murmurar de aquel pasado abolido por resolución de aquel hombre plenamente dichoso, dueño de sí mismo, que observaba y estudiaba a su hermana con sorprendida admiración. -Ahora -terminó diciendo ésta,- todo va a cambiar. De aquí al mes de octubre seremos cinco en vez de cuatro bajo el techo de Alshemi. En seguida, harás tu servicio de voluntario ; pero no dura más que un año, y además tendrás permiso... -Todos los domingos. -¿Vendrás a dormir a casa, hijo? -preguntó la señora Oberlé . -Creo que sí, los sábados por la noche. -¿Y tendrás un lindo uniforme, sabes? -repuso Luciana,la túnica a lo Atila, azul claro, con vivos amarillos, las botas negras, la lanza... pero lo que más me gusta es el «colback» de piel de foca, de parada, con su penacho de crin blanco y negro, y los alamares blancos... Es uno de los uniformes más lindos de nuestro ejercito. -Sí, uno de los más lindos del ejército alemán, -se apresuró a decir la señora Oberlé, tratando de corregir la desgraciada frase de su hija, pues el abuelo había hecho ademán de borrar algo sobre el mantel. Don José Oberlé agregó riendo: -Uno de los más caros también. Te hago un buen regalo, Juan, al dejarte elegir el regimiento de húsares renanos número 9: ¡ no me costará menos de 1,600 pesos! -¿Cree usted? ¿Tan caro es? 76 L O S O B E R L É -Estoy seguro. Ayer mismo, en casa del consejero von Boscher, citaba delante de dos oficiales las cifras que me parecían exactas, y nadie me contradijo. Oficialmente, el voluntario de un año, en la infantería, debe gastar 440 pesos, pero en realidad gasta 800; en ingenieros debería gastar 500, pero gasta 1.000; en la caballería, la diferencia es mayor aún, y cuando se afirma que puede salirse del paso con 720 pesos, es una burla, pues hay que emplear de 1.400 a 1.500. Es lo que te decía, y lo que sostengo... -Es que el regimiento está admirablemente compuesto, padre -interrumpió Luciana. -Muchas fortunas, en efecto... -Mucha nobleza también, mezclada con hijos de ricos industriales de las orillas del Rhin. Luciana y su padre cambiaron una rápida sonrisa de inteligencia. Juan fue el único que lo notó. La joven apenas había alargado un poquito sus labios agudos. Y agregó: -Los puestos de voluntarios son tan buscados, que hay que solicitarlos con mucha anticipación. -Hace tres meses que hablé a tu coronel -dijo el señor Oberlé.- Serás recomendado a varios jefes. Luciana exclamó aturdidamente: -¡ Podrías traernos algunos! ¡ Sería tan agradable! Juan no contestó. La señora Oberlé se ruborizó como le sucedía casi siempre que se pronunciaba delante de ella alguna palabra de más. Luciana estaba riendo todavía cuando el abuelo dejó de comer, y penosamente, con sacudidas que debían ser dolorosas, volvió hacia su nieta la cabeza blanca y triste. Los ojos del viejo alsaciano debían tener un lenguaje 77 R E N É B A Z I N fácil de traducir, pues la joven cesó de sonreírse e hizo un ligero gesto de impaciencia, como diciendo: -¡Caramba! ¡ no me acordaba de que estuviera usted aquí! Y se inclinó hacia su padre para ofrecerle vino de Wolsheim, y en realidad para escapar al reproche que sentía pesando sobre ella. Los otros tres comensales, don José Oberlé, Juan y su madre, como si se hubiesen puesto de acuerdo para no prolongar el incidente, volvieron a hablar de los voluntarios, del cuartel de San Nicolás de Estrasburgo, pero con precipitación, multiplicando las palabras, las muestras de interés, los ademanes inútiles. Ninguno se atrevía a dirigir la mirada hacia el abuelo. Don Felipe Oberlé continuaba mirando con sus ojos implacables como un remordimiento, a su nieta culpable de una palabra aturdida y enfadosa. El final del almuerzo fue abreviado por el malestar que creció, aun cuando don Felipe Oberlé, al ruego de su nuera de que olvidase las palabras de Luciana, contestó que no, y se negó a seguir comiendo. Diez minutos después Luciana se reunió con su hermano en las avenidas del parque; Juan se le había adelantado para encender un cigarro. Al oírla acercarse se volvió. Luciana no reía ya. No se había puesto sombrero, a pesar del viento que la despeinaba, sino que, echándose un chal de lana blanca sobre los hombros, sin tratar de agradar acudía repentinamente apasionada y dominadora. -¿Has visto? -dijo. ¡Es intolerable! 78 L O S O B E R L É Juan aspiró cinco o seis bocanadas de humo, con las manos juntas para proteger el fósforo encendido, y luego, arrojando éste, dijo: -Sin duda, chiquita; pero hay que saber soportar... -¡No hay chiquita que valga !-interrumpió vivamente Luciana,- hay una grande, al contrario, y que tiene necesidad de explicarse claramente contigo. Hemos estado demasiado separados, querido, necesitamos conocernos, porque yo apenas te conozco, y tú no me conoces nada. Pero puedes estar tranquilo: voy a ayudarte, para eso vengo. Juan hizo un ademán de admiración afectuosa hacia aquella hermosa criatura violentamente conmovida, que acudía a él con tanta resolución; luego, sin perder la calma, comprendiendo que su papel y su honor de hombre le ordenaban ser juez y no animarse también, echó a andar junto a Luciana por la avenida sombreada por un, largo macizo de árboles de un lado, y limitada por el césped del otro. -Puedes hablarme, Luciana, puedes estar segura... -¿De tu discreción? Te doy las gracias; no la necesito esta mañana. Quiero simplemente exponerte mi manera de pensar sobre un punto, y de ello no hago misterio. Te repito que esto es intolerable. Aquí no se puede decir nada de Alemania y de los alemanes, si no es algo malo. Apenas se pronuncia a su respecto una palabra de elogio o de simple justicia, mamá se muerde los labios y el abuelo me hace pasar vergüenzas delante de los criados, como esta mañana. ¿Es un crimen decir a un voluntario de un año «tráenos oficiales a Alsheim?» ¿Podemos impedir que hagas tu servicio en un regimiento alemán, en una ciudad alemana, mandado 79 R E N É B A Z I N por oficiales que no por ser alemanes dejan de ser cumplidísimos hombres de sociedad ? Andaba nerviosamente, mientras con la mano derecha retorcía la cadena de oro que llevaba sobre su corpiño malva. -¡ Si supieras, mi pobre Juan, lo que he sufrido de esa falta de libertad de la casa, y al ver a nuestros padres tan diferentes de la educación que se nos ha dado! Porque, al fin y al cabo, ¿por qué nos la han dado? El joven se quitó el cigarro de la boca. -Sólo nuestro padre es el que lo ha querido así, Luciana. -¡Es el único inteligente! -¡Oh! ¡Cómo puedes hablar de ese modo de nuestra madre! -Compréndeme bien, -dijo Luciana sin desconcertarse lo más mínimo,- no soy de las que callan la mitad de su pensamiento y disfrazan la otra mitad a fuerza de flores. Quiero mucho a mamá, más de lo que tu crees, pero la juzgo. Tiene la inteligencia del hogar, es fina, algo aficionada a la literatura, pero no entiende para nada las cuestiones generales. No ve más allá de Alsheim. Mí padre, por su parte, ha comprendido mucho mejor la situación que nos ha creado en Alsacia, lo han iluminado sus relaciones, que son muy extensas y de todas clases, a causa de sus intereses comerciales y de su ambición... Juan hizo otro ademán interrogativo, como diciendo: -¿De qué ambición hablas? Luciana repuso: 80 L O S O B E R L É -¿Te sorprendo? Sí, para ser una niña, como decías tú, te parezco audaz, y hasta, irreverente. ¿Es verdad? -Algo hay de eso. -Querido mío, no hago más que adelantarme a tu pensamiento, impedirte que pierdas el tiempo en estudios psicológicos comparados. Tú acabas de llegar, yo salí de la pensión hace dos años y medio: te hago aprovechar de mi experiencia. ¡ Pues bien! no cabe duda, nuestro padre es ambicioso. Tenía todo lo necesario para llegar lejos: una voluntad de hierro para con sus inferiores, mucha flexibilidad con los demás, fortuna, un talento fácil que lo hace superior a todo cuanto vemos aquí -industriales o funcionarios alemanes.- Te predigo que, ahora que está en gracia con el Statthater, no tardarás en verlo candidato a la diputación... -¡Es imposible, Luciana! -Quizá sea imposible, pero así será, sin duda alguna. No digo que se presente en Obernai, pero se presentará en cualquier otra parte de Alsacia; y resultará nombrado, porque el Gobierno ha de apoyarlo mucho, y él por su parte no escatimará nada... Puede que tú no hayas hecho figurar este acontecimiento en tus cálculos, cuando resolviste volver a Alsheim. Adivino que te produce bastante turbación. Pero cosas verás todavía... Lo que debes saber, mi querido Juan -y recalcó la palabra «querido»,-es que nuestra casa de familia no es muy divertida que digamos. ¡Estamos irremediablemente divididos! Juan y Luciana callaron un instante, porque estaban cerca de la portería, y luego volvieron siguiendo el césped, para tomar la segunda avenida que conducía a la casa. 81 R E N É B A Z I N -¡ Irremediablemente! ¿Te parece? -Sólo una criatura podría dudarlo. Mi padre no cambiará ni volverá a ser francés, porque eso sería renunciar a todo porvenir y a muchas ventajas comerciales; mamá no cambiará tampoco, porque es mujer y porque convertirse en alemana sería para ella abandonar un sentimiento que cree nobilísimo. ¿Tendrías la pretensión de convertir al abuelo ?... ¿Pues, entonces?... Se detuvo y se puso frente a Juan. -Pues entonces, querido, ya que no puedes traernos la paz por medio de la dulzura, tráenosla por medio de la fuerza. No creas que podrás permanecer neutral. Aunque lo quisieras, las circunstancias no te lo permitirían, estoy segura. Únete a mí y a papá, aunque no pienses en todo como nosotros. He tratado de verte para suplicarte que estés con nosotros. Cuando mamá comprenda que ninguno de sus dos hijos le da la razón, defenderá con menos energía sus recuerdos de niña; recomendará al abuelo que se abstenga de demostraciones como la de esta mañana, y nuestras comidas no se parecerán tanto como ahora a combates en campo cerrado. Dominaremos. Es todo cuanto podemos esperar. ¿Quieres?... Papá me dijo rápidamente esta mañana, que no tenías gran cariño, por los alemanes. Pero ¿no sientes animosidad contra ellos, verdad? -No . -No pido más que tolerancia y consideración para ellos, es decir, para los que vemos. Tú has vivido diez años en Alemania, y puedes continuar aquí haciendo lo que hacías allí: ¿no abandonarás la sala cuando venga a vernos alguno? 82 L O S O B E R L É -Claro está. Pero, mira Luciana, aunque yo obre de otro modo que mamá, porque mi educación me ha hecho soportable lo que es odioso para ella, no me sería posible criticarla. Le encuentro razones conmovedoras de ser como es. -¿Conmovedoras? -Sí. -Yo las considero insensatas. Los ojos verdes de Juan y los ojos más claros de Luciana se interrogaron un momento. Los dos jóvenes, graves ambos, con expresión de sorpresa y desafío, se medían y pensaban: -¿Es esta misma la que vi hace un momento tan jovial y tan tierna? -¿Me resiste de veras este hermano educado como yo, y que debería ceder ante mí, aunque sólo fuera porque soy joven y porque se regocija de volverme a ver? Luciana estaba descontenta. Aquel primer encuentro ponía en pugna la violencia paterna, que Luciana había heredado, y la inflexible voluntad tranquila que la madre había transmitido a su hijo. Luciana fue la que rompió el silencio. Volvióse para reanudar la marcha, y meneando la cabeza: -Ahora veo claro -dijo:- ¿te imaginas que vas a tener en mamá una confidente, una amiga ha quien se abre el corazón de par en par? Es digna de todos los respetos, querido. Pero también en esto estás engañado. Yo he probado también. Es o se cree demasiado desgraciada. Todo cuanto le digas le servirá inmediatamente de argumento para sus propias 83 R E N É B A Z I N querellas. Si quisieras, por ejemplo, casarte con una alemana... -¡No! ... ¡Ah, eso no! -Es una suposición... mamá iría inmediatamente a buscar a mi padre para decirle: «¡Mira que horror! ¡Esto es por culpa tuya! ¡ esto lo has hecho tú!» Y si quisieras casarte con una alsaciana, mi madre se valdría de ello para decir: «¡Está conmigo contra ustedes! ¡ contra ustedes! ¡ contra ustedes!» ¡No, querido, la verdadera confidente en Alsheim es Luciana!... Tomó la mano de Juan, levantó hacia él, sin dejar de andar, su rostro otra vez resplandeciente de vida y de juventud, y agregó: -¡Créeme! seamos completamente francos el uno para con el otro. ¡Tú no me conoces bien desde que vives y viajas tan lejos de nosotros! Te sorprendo. Verás que tengo grandes defectos, que soy una orgullosa, una individualista muy poco capaz de sacrificios, a veces una coqueta, pero que no tengo tortuosidades. Mientras esperaba tu llegada en estos días, me prometía una satisfacción duradera, la de tener tu juventud junto a la mía, para que la comprendiera. Te dirá todo lo grave que aparezca en mi vida, todo cuanto está resuelta a hacer... Aquí no tengo a nadie en quien confiar enteramente. No puedes imaginar lo que he sufrido... ¿ Quieres? -¡Oh, sí! - Tú me dirás tu pensamiento; pero sobre todo yo habré podido hablar. Ya no me ahogará como me ha ocurrido tantas veces en esta casa. Tendré muchísimas cosas que de84 L O S O B E R L É cirte... Ese será un medio de desquitar la intimidad que nos ha faltado, y de crearnos un poco de fraternidad tardía... ¿En qué estás pensando? -En esta pobre casa. Luciana alzó la vista al techo de pizarra que se levantaba ante ellos. Quería dar a entender: -¡Ah ! ¡Si supieras qué triste es, en efecto! Luego dio un beso a su hermano, y separándose de él, le dijo: -No soy tan mala como podrías creer, hermanote, ni tan ingrata para con mamá. Voy a buscarla para hablar de tu regreso. Seguramente siente la necesidad de decir a alguien lo contenta que está... Luciana se separó de su hermano, se volvió una vez más para sonreírle, y tomando su andar de diosa, abandonada y sabia, volviendo a clavar con una mano las horquillas que sostenían mal sus cabellos despeinados por la marcha y el viento, transpuso los cincuenta pasos que la separaban de la escalinata, y desapareció. 85 R E N É B A Z I N IV Las guardianas del hogar Cuando Luciana hubo dejado a Juan, éste dio vuelta a la casa, atravesó un patio semicircular formado por las caballerizas y las cocheras, luego una huerta rodeada de tapia, y abriendo una puerta de servicio, allá en el extremo, a la derecha, se encontró en el campo, detrás de la aldea de Alsheim. Su primer alegría de la vuelta se había visto disminuida y marchitada. Volvía a oír en la memoria frases que habían penetrado hasta lo profundo de su alma, y que se reproducían con el acento, la imagen, el ademán de la que las había pronunciado. Pensaba en la «triste casa» allí, junto al recinto que limitaba la posesión, y sufría al pensar en qué idea completamente distinta se había forjado, desde años atrás, respecto a la acogida que lo aguardaba en Alsheim, y qué emoción casi religiosa experimentaba de lejos de las ciudades o de los caminos de Europa o de Oriente, cuando pensaba: «¡Mi madre, mi padre, mi hermana, mi primer día en casa, cuando mi padre haya dicho que sí!... El primer día había 86 L O S O B E R L É comenzado.» Y no era, hasta aquel instante, digno del ensueño de otros días! El tiempo mismo era malo. Frente a Juan Oberlé, la llanura de Alsacia se extendía, rasa, rayada apenas por algunas líneas de árboles, al pie de los Vosgos cubiertos de bosques y de altura decreciente. El viento del Norte soplaba del mar, llenaba todo el valle que le sirve de pasadizo, aplastando contra el suelo las avenas y los trigos cuyos tallos se doblaban, se enderezaban, silbaban como látigos, y allá arriba, dispersaba nubes en jirones, rotas y aglomeradas como surcos de barbecho, nubes cargadas de lluvia y de granizo, que iban a fundirse en masas compactas y desplomarse al Sur, en la falda de los Alpes. Hacía frío. Después de mirar a la izquierda, hacia el lado en que las tierras se hundían un tanto, Juan Oberlé vio la avenida terminada por un grupo de árboles que había contemplado aquella mañana, y sintió de nuevo que su juventud lo llamaba hacia ella. Se cercioró de que nadie lo espiaba ni Podía verlo desde las ventanas de su casa y se internó en el sendero que giraba en torno de la aldea. No era, a decir verdad, más que una huella trazada por los labradores que iban y volvían del trabajo. Seguía, poco más o menos, la línea que trazaban los cobertizos, los chiqueros, los establos, los graneros, las cercas bajas dominadas por montones de estiércol, los gallineros, todas las dependencias de Alsheim, que tenía del otro lado, sobre el camino, su fachada principal, o por lo menos una pared blanca, un portón y un gran moral que sobrepasaba el caballete. 87 R E N É B A Z I N El joven caminaba rápidamente por la tierra pisoteada. Dejó atrás la iglesia que alzaba, al centro poco más o menos de Alsheim, su torre cuadrada coronada por un techo de pizarra en forma de campana, y por una punta de metal, y llegó al centro de un grupo de cuatro nogales enormes, que servían de señal indicadora, de adorno y de abrigo al último cortijo de la aldea. Allí comenzaba el dominio de don Javier Bastian, alcalde de Alsheim, antiguo amigo de don José Oberlé, hombre influyente, rico y patriota, a cuya casa iba Juan. Del patio vecino salía un ruido de trillos de mano. Debían ser los grandes y hermosos hijos de los Ramspacher, arrendatarios de los Bastian, uno que había cumplido su tiempo en el ejército alemán, otro que iba a entrar en el regimiento en el mes de noviembre. Trillaban bajo la troj, a la antigua usanza. Todo el otoño, todo el invierno, cuando la provisión disminuía en casa del molinero y el tiempo era malo fuera, tendían algunos haces al abrigo, y los azotaban rudamente con los trillos, galopando como potros sueltos en las hierbas altas. Nada había logrado interrumpir la tradición. -¡Qué viejo es mi Alsheim! -murmuró Juan Oberlé. Aunque deseara mucho no ser reconocido se acercó a la puerta con bovedilla que daba al campo por aquel lado, y si no vio a los trabajadores, ocultos por un carretón desuncido, contempló con sonrisa amistosa el patio del viejo cortijo, una especie de calle rodeada de construcciones que no eran más que maderas visibles con un poco de tierra entre las vigas, demostración de la eterna duración del castaño que 88 L O S O B E R L É había dado los marcos de las puertas, los tirantes, los balcones de madera y las ventanas. Nadie lo vio, nadie se dio cuenta de que estaba allí. Continuó su camino y el corazón comenzó a latirle con violencia. Porque, inmediatamente después del cortijo de los Ramspacher, el sendero caía en ángulo recto sobre la avenida de cerezos que conducía de la aldea a la casa del señor Bastían. No era probable, con semejante nublado, que el amo estuviera lejos de su casa. A los pocos minutos, Juan iba a hablarle; se encontraría con Odilia; hallaría algún medio de saber si estaba de novia... ¡Odilia! toda la primera infancia de Juan estaba llena de aquel nombre. La hija del señor Bastian había sido la compañera de juegos de Luciana y de Juan, en otro tiempo cuando la evolución del señor Oberlé no se había afirmado aún y no era conocida en la comarca ; algo más tarde habíase convertido en la visión encantadora que Juan veía aparecer en el gimnasio de Munich, cuando pensaba en Alsheim, en la jovencita que entreveía durante las vacaciones, los domingos, en la iglesia, saludándola sin acercarse cuando estaban presentes el señor y la señora Oberlé, pero que era también la frecuentadora de las viñas y de los bosques, la paseante que siempre tenía una palabra y una sonrisa para Luciana o para Juan, al encontrarlo a la vuelta de algún camino. ¿Qué secreto encanto poseía aquella hija de Alsheim, educada casi exclusivamente en el campo -salvo dos o tres años que pasara entre las religiosas de Nuestra Señora de Estrasburgo,- nada mun- 89 R E N É B A Z I N dana, menos brillante que Luciana, más silenciosa y más grave? Sin duda el mismo del país en que había nacido... Juan la había dejado como dejara a Alsacia, sin poderla olvidar. Se había prohibido volver a verla durante su última y rápida permanencia en Alsheim, para examinarse y ver si el recuerdo de Odilia resistiría una larga separación, motivada por los estudios y los viajes. Y pensaba: -Si se casa en ese intervalo, tendré la prueba de que nunca se ha ocupado de mí, y no la lloraré. No se había casado. Nada indicaba que estuviera comprometida. Y Juan iba, seguramente, a verla. Prefirió no internarse en la avenida de los cerezos, célebres por su belleza, que custodiaban la posesión de los Bastian. La gente de la aldea, los trabajadores esparcidos en la campiña vecina, por escasos que fueran, hubiesen podido reconocer al hijo del aserrador, dirigiéndose a casa del alcalde de Alsheim. Siguió la cerca de espinos negros que limitaba la avenida, caminando por la tierra roja y sobre la estrecha franja de hierba dejada por el arado a orillas de la zanja. El ruido de los trilladores le seguía, disminuido por la distancia y dispersado por el, viento. Y Juan se preguntaba: -¿Cómo me presentaré al señor Bastian ? ¿ Cómo me recibirá? ¡Bah! ¡Acabo de llegar; puede suponerse que ignoro tantas cosas!... A doscientos metros al sur del cortijo terminaba la avenida de cerezos, y el bosquecillo que se veía desde lejos, redondeábase en medio de los campos sembrados. Hermosos árboles, robles, plátanos, olmos, formaban el bosque, en 90 L O S O B E R L É aquel momento despojado y transparente, bajo el cual crecían árboles verdes, pinos, boneteros y laureles. Juan continuó siguiendo la cerca por la curva que formaba en un campo de alfalfa, hasta llegar a una puerta rústica, despintada y semi podrida, que se levantaba entre dos postes. Una piedra arenisca echada sobre la zanja servía de puente. Los laureles desbordaban del cerco de espinos, a ambos lados de los postes, e impedían ver a dos metros de distancia. Juan se acercó, un mirlo se echó a volar, cantando. Juan recordó que, para entrar, bastaba pasar la mano por la cerca y levantar el picaporte de hierro. Abrió, pues, la puerta, y algo inquieto por su audacia, rozado desde la blusa a las polainas por las ramas locas de un camino demasiado estrecho y rara vez frecuentado, desembocó en un claro con piso de arena siguió en torno de varios macizos de arbustos rodeados de boj, y llegó junto a la casa del lado opuesto de Alsheim. Había allí plátanos de más de cien años, plantados en semicírculo, sirviendo de abrigo a un poco de musgo, y extendiendo sus ramas por encima de las tejas de la vieja casa, baja de paredes, ancha, con dos balcones y techos salientes. Las despensas, los lagares, las trojes, un colmenar, continuaban la morada del amo, que respiraba la abundancia, la bonhomía y la sencillez de la vieja Alsacia burguesa. Juan Oberlé, detenido un instante por el atractivo de aquellos sitios en otro tiempo familiares para él, miraba los plátanos, el techo, una ventana y su balcón adornado con jacintos; ya iba a dar los pocos pasos que le separaban de la 91 R E N É B A Z I N puerta, cuando en el umbral apareció un hombre de alta estatura que, al ver al visitante, hizo un ademán de sorpresa. Era don Javier Bastian. En el departamento de Erstein no había hombre de sesenta años que fuera más robusto ni de humor más juvenil. Era ancho de espaldas, de cabeza maciza, tan ancha abajo como arriba, con cabellos completamente blancos divididos en mechones cortos que cabalgaban unos sobre otros, con las mejillas y lo alto de los labios afeitados, nariz gruesa, ojos vivos y grises, boca fruncida, y ofreciendo en su fisonomía esa especie de altivez atrayente de los que nunca han tenido miedo a nada. Llevaba la levita larga a que han permanecido fieles algunos notables alsacianos, hasta en las aldeas, como Alsheim, cuyos habitantes no tienen originalidad alguna en su modo de vestir, ni el recuerdo siquiera de haberla tenido. Al ver a Juan Oberlé, a quien había tenido sobre sus rodillas cuando niño, hizo, pues, un ademán de sorpresa. -¿Eres tú, pequeño? -dijo en el dialecto alsacialio que usaba más a menudo y más familiarmente que el francés, -¿Qué acontecimiento ha ocurrido, para que vengas? -Ninguno, señor Bastian, si no es el de que acabo de llegar. Tendió la mano al viejo. Este la tomó, la estrechó, y de repente perdió la alegría que había demostrado, porque pensaba: -Hace diez años que tu padre no entra en esta casa; ¡ diez años que tu familia y la mía son enemigas! Pero sólo dijo, contestándose a sí mismo, y resolviendo una objeción: 92 L O S O B E R L É -De todos modos, entra, Juan; por una vez no hay mal en ello... Pero el contento del primer encuentro se había desvanecido, y no volvió a aparecer. -¿Cómo ha sabido usted que entraba en su posesión ?-preguntó Juan que no comprendía. ¿Me oía usted?... -No; oí al mirlo. Creí que fuera mi criado que volvía de Obernai, adonde fue a hacer componer los faroles de la victoria. Ven a la sala, pequeño... Y pensaba, con un sentimiento mezcla de pena y de reprobación: -Como entraba tu padre cuando todavía era digno... En el zaguán, a la izquierda, abrió una puerta y ambos entraron en la sala, que era a la vez comedor y habitación de recibo de aquel rico burgués, heredero de las tierras y la tradición de una serie de antepasados que nunca habían abandonado la casa de Alsheim, sino para cambiarla por el cementerio de Alsheim. Casi todo lo pintoresco del mueblaje que suele encontrarse aún en las viejas casas de la Alsacia rural, había desaparecido de la morada del señor Bastian. Ya no tenía armarios esculpidos, ni sillas de madera con el respaldo tallado en forma de corazón, ni reloj de caja pintada, ni vidrios sujetos con plomo en las ventanas. Las sillas, poco numerosas en la sala vasta y clara, la mesa, el armario, el arca sobre la cual descansaba la reproducción de una Piedad sin fama, eran de nogal pintado. Lo único antiguo era la estufa de loza floreada, firmada por maese Hugelin, de Estrasburgo, y de la que el señor Bastian estaba tan orgulloso como de un tesoro. 93 R E N É B A Z I N En medio de la habitación, entre la estufa y la mesa, estaba sentada una mujer como de cincuenta años, vestida de negro, algo gruesa, de rasgos regulares y abultados, bandós de cabellos grises, de frente bien formada y casi sin arrugas, hermosas cejas alargadas y ojos obscuros, como si fuera del Mediodía, tranquilos y dignos, que alzó hacia Juan y dirigió en seguida a su marido, como para preguntarle : -¿Con qué título viene éste a nuestra casa? Estaba cosiendo el dobladillo de una sábana de tela cruda, que caía en torno suyo formando pliegues descendentes. Al ver entrar a Juan Oberlé había dejado resbalar la tela. Y permanecía muda de sorpresa, sin comprender por qué había llevado su marido a su casa al hijo educado en Alemania de un padre renegado de Alsacia. Durante la guerra le habían matado tres hermanos al servicio de Francia. -Lo encontré cuando venía a vernos -dijo para disculparse el señor Bastian, -y le pedí que entrara, María... - Buenas tardes, señora - dijo el joven, algo lastimado por la sorpresa y la frialdad de la señora Bastian, y deteniéndose en mitad de la sala.- Me traen los viejos recuerdos... -Buenas tardes, Juan. Las palabras espiraron antes de llegar a las, paredes tapizadas con viejas peonías. Apenas se oyeron. El silencio que las siguió fue tan cruel, que Juan palideció, y el señor Bastian, que había cerrado la puerta y que, algo atrás de Juan, reñía dulcemente con un sacudimiento de cabeza, a los bellos ojos severos de la alsaciana, que no se bajaban, intervino diciendo: 94 L O S O B E R L É -Todavía no te he dicho, María, que esta mañana vi a nuestro amigo Ulrico en nuestras viñas de Santa Odilia. Me habló de la vuelta de este muchacho a Alsheim... Me aseguró que debíamos felicitarnos de que su sobrino se radicara en Alsheim. Me lo pintó como uno de los nuestros... Te aseguro que me ha dicho mucho... A los labios silenciosos de la alsaciana asomó una vaga sonrisa de incredulidad, que espiró lo mismo que las palabras. Y la señora Bastian volvió a ponerse a coser. Juan Oberlé, pálido, con más pena que irritación, se dirigió a Bastian, a media voz: - Sabía que nuestras familias estaban divididas, pero no hasta el punto que ahora veo... ¡Hace tanto que falto de Alsheim! ... Usted disculpará que haya venido... -Quédate, pequeño, quédate ... Yo te explicaré... Puedes creer que, como tú, no tenemos nada, animosidad alguna, ni uno ni otro... El viejo puso la mano amistosamente sobre el hombro de Juan. -No quiero que te vayas así. No, ya que has venido, no quiero que puedas decir que te he despedido sin honrarte... Me dolería recordarlo... No quiero... -No, señor Bastian, estoy demás aquí. No puedo quedarme aquí ni un momento. -Y se adelantó hacia la puerta. La robusta mano del viejo alcalde de Alsheim le oprimió la muñeca. La voz de Bastian se elevó y se hizo ruda: -¡En seguida! Pero no rehuses siquiera el agasajo que hago a cuantos entran aquí... Es una costumbre del país y de 95 R E N É B A Z I N esta casa. ¡Acepta beber conmigo, Juan Oberlé, o te desconoceré a mi vez, y ni aun nos volveremos a saludar! Juan recordó que ninguna casa de los campos del Barr o de Obernai, ni aun las más antiguas y más ricas, tenía la reputación de poseer mejores recetas para la fabricación de aguardiente de moras, de cerezas o de saúco, vino de paja o licor de mayo. Vio que el viejo alcalde de Alsheim. se sentiría ofendido por una negativa, y que el ofrecimiento era un medio de mostrarse cordial sin reprobar de palabra, ni sin duda en el fondo de su pensamiento, a la madre, reina y señora del hogar, que continuaba ignorando la presencia del huésped, porque el huésped era el hijo de José Oberlé. -¡ Sea! -dijo. El señor Bastian llamó en seguida: -¡Odilia! Las manos que sostenían la tela cerca de la estufa de loza, descansaron sobre los pliegues del vestido negro, y durante medio minuto hubo tres almas humanas que, con pensamientos muy distintos, aguardaron a la que debía aparecer en el fondo de la sala, a la derecha, allá, junto al arca de nogal. Llegó, salió de, la sombra, de una, pieza vecina, y adelantó en medio de la luz, mientras Juan hacía un esfuerzo para dominar su emoción, y se decía: -¡Qué bien he hecho en acordarme de ella! - Dame del aguardiente más viejo que haya -dijo el padre. Odilia Bastian había comenzado por sonreír a su padre, a quien veía cerca de la puerta, luego, con un movimiento de 96 L O S O B E R L É sus negras cejas había demostrado su sorpresa sin descontento, al reconocer junto a él a Juan Oberlé ; después su sonrisa se borró al ver a su madre inclinada sobre la mesa de labor, muda y como extraña a cuanto pasaba en torno suyo. Entonces hinchósele el pecho, y las palabras que iba a pronunciar se detuvieron antes de que hubiese movido los labios; y Odilia Bastian, demasiado sensata para no adivinar la afrenta, demasiado mujer para subrayar su pena secreta con una frase amistosa, se limitó a obedecer. Buscó una llave en un cajón de la cómoda, acercóse al arca, y empinándose sobre las puntas de los pies, con una mano apoyada en el ángulo de la parte superior del mueble, con la nuca echada hacia atrás, revolvió las profundidades del escondrijo. Seguía siendo la misma niña, más desarrollada, que vivía desde años atrás en el recuerdo de Juan Oberlé y que le seguía a través del mundo. No podía decirse que fuera una belleza regular. Y sin embargo, era bella, de una belleza fuerte y luminosa. Se parecía a las estatuas de Alsacia que se ven en los monumentos y en las imágenes del recuerdo francés, a esas jóvenes, nacidas de sangre rica y guerrera, que se indignan y desafían, mientras que a su lado llora la lorenesa, más delicada. Era de alta estatura, de pómulos anchos, unidos por una curva sin depresión a la barbilla sólida y de un color de rosa igual. Faltábale, es verdad, el moño de cinta negra que forma dos alas sobre la cabeza ; pero su cabellera parecía más original y más rara aún, con sus cabellos color de trigo maduro, de un matiz perfectamente uniforme y mate, que 97 R E N É B A Z I N hacía descender ligeramente sobre las sienes, en bandas, y que luego retorcía y levantaba. De ese mismo color sin brillo eran sus pestañas largas y finas, sus cejas, y hasta sus mismos ojos, algo apartados en los que vivía una alma tranquila, apasionada y profunda. Un minuto después el señor Bastian tuvo delante, sobre un velador, dos copas de cristal tallado, y una botella panzuda y completamente negra. Tomó con una mano la botella, y con la otra sacó, sin sacudirla, un corcho que, a medida que salía de la botella, iba hinchándose, húmedo como la albura con la savia de primavera. Al propio tiempo, un perfume de fruta madura se esparcía bajo las vigas de la sala. -Tiene cincuenta años -dijo echando un dedo de licor en cada copa. Y agregó con gravedad: -Bebo a tu salud, Juan Oberlé, a tu regreso a Alsheim. Pero Juan, sin contestar directamente, y en medio del silencio general, mirando a Odilia que había retrocedido hasta el mueble y que, apoyada y erguida, miraba y estudiaba también a su camarada de niñez, vuelto al país natal, dijo en alta voz y recalcando las palabras: -Yo, bebo a la de la tierra de Alsacia. En el tono de sus palabras, en el ademán que hizo levantando la copa diamantina, en su mirada fija en el fondo de la sala, se hubiera comprendido que la tierra de la Alsacia estaba personificada y presente, allí: La alta y hermosa hija de los Bastian permaneció inmóvil, apoyada en el mueble que la engarzaba en su sombra rubia. Pero por sus ojos pasó un vivo resplandor, como cuando, bajo el soplo del viento, 98 L O S O B E R L É los trigos ondulan al sol. Y sin volver la cabeza, sin cesar de mirar hacia adelante, sus párpados se bajaron y cerraron lentamente, dando las gracias. Y esto fue todo. La señora Bastian no se había enderezado siquiera. Odilia no había dicho ni una palabra. Juan saludó y salió. El viejo alcalde de Alsheim le alcanzó afuera. -Voy a acompañarte hasta el extremo de mi jardín -dijo,- porque es mejor para nosotros, para ti mismo y para tu padre, que no te vean salir por la avenida. Así parecerá que vuelves del campo. -Pero ¡ qué extraño país se ha hecho éste! -exclamó el joven en tono colérico.- ¡ Porque usted no tiene las mismas opiniones de mi padre, no puede recibirme y tengo que esconderme para salir de su casa... después de haber soportado la injuria de un silencio que ha sido bien duro para mí, de veras! Hablaba lo bastante alto para poder ser oído desde la casa, de la que sólo se habían alejado unos cuantos pasos. La palidez habitual de su semblante se había acentuado, y como la emoción le tendía los músculos del cuello y de las mandíbulas, todo su rostro tenía una expresión trágica. El señor Bastian lo arrastró consigo. -Tengo otra razón para llevarte por aquí -dijo- Este camino es más largo que el que trajiste, y tengo que explicarte... Tomaron una calle sin pavimento de arena que, más allá de los plátanos, corría a lo largo de una huerta y luego atravesaba un bosquecillo. 99 R E N É B A Z I N -Tú no comprendes, pequeño -dijo el señor Bastian con voz firme pero sin dureza alguna, porque en realidad no has vivido nunca entre nosotros. Esto no ha cambiado; lo que ves data de treinta años... Por un claro de los árboles apareció un llano con el campanario de Barr a lo lejos de los Vosgos azulados encima. -En otro tiempo -continuó el señor Bastian, señalando vagamente el paisaje,- nuestra Alsacia no era más que una familia. Todo el mundo se conocía, era algo pariente, se visitaba. He sido, soy de aquel tiempo. No había en el mundo entero un país con menos estiramiento y más bonhomía; y bien sabes que hasta hoy mismo no hago diferencias entre un rico y un pobre, entre un burgués de Estrasburgo y un «sclitteur» de la montaña... pero lo que está hecho hecho está: hemos sido arrancados a Francia a pesar nuestro, y tratados brutalmente porque no decíamos que sí... No podemos rebelarnos... No podemos arrojar a los amos que no comprenden nada de nuestra vida ni de nuestros corazones. Entonces, no los recibimos en nuestra intimidad ni a ellos ni a los que han tomado el partido del más fuerte... Interrumpióse un instante, no queriendo decir todo lo que pensaba al respecto, y luego repuso, tomando la mano de Juan: -Chico, estás muy encolerizado contra mi mujer por el recibimiento que te ha hecho ... Pero la causa de eso no eres tú, ni ella... Mientras no desaparezca la duda que pesa sobre ti, serás el hombre educado en Alemania, y ella el país ... Reflexiona... no hay que tomarlo a mal... No todos hemos sido 100 L O S O B E R L É fieles a Alsacia, nosotros los hombres, y hasta los mejores de entre nosotros, se comprometen al fin, y reconocen al nuevo amo. ¡Nuestras mujeres no!... ¡Ah, Juan Oberlé, no me siento con valor para vituperarlas ni aun cuando se trate de ti, a quien quiero tanto: las alsacianas que no os reciben, no os hacen una injuria cualquiera: defienden el país; continúan la guerra!... El viejo tenía húmedos de lágrimas los ojos arrugados y enrojecidos. -¡Más tarde me conocerán ustedes! -dijo Juan. Habían llegado al límite del pequeño parque, frente a una puerta de madera tan carcomida como la otra. El señor Bastian la abrió, estrechó la mano del joven, y permaneció largo rato en el límite del bosque, mirando a Juan Oberlé que se alejaba y empequeñecía en el llano, con la cabeza inclinada a causa del viento que seguía soplando, cada vez con mayor violencia. Juan estaba turbado hasta el fondo del alma. Sentía que iba a tropezar con su padre, interpuesto entre él y todas las viejas familias de la comarca. Sufría por haber nacido en la casa a que se encaminaba... Y como única cosa dulce de aquel primer día, veía la imagen de Odilia, cuyos ojos se cerraban, lenta, lentamente... 101 R E N É B A Z I N V Los compañeros de camino El invierno bastante rudo, no permitió seguir exactamente el plan que trazara el señor Oberlé para la educación profesional de Juan. La nieve que había quedado en la cumbre de los Vosgos, sin ser muy espesa, hacía penosos los viajes. Juan no hizo, pues, con el capataz Guillermo, más que dos o tres visitas a los cortes de bosque situados en las cercanías de Alsheim y sobre las últimas inflexiones de los Vosgos. Las exploraciones a los sitios lejanos de explotación se dejaron para la primavera. Pero el joven aprendió a medir un abeto o una haya sin equivocarse, a calcular su valor según el sitio que ocupaba en el bosque y la altura del tronco bajo las ramas, el aspecto de, la corteza que revela la salud del árbol, y otros elementos a los que se mezcla, más o menos, esa especie de adivinación que no se aprende en parte alguna y que es atributo de los hábiles. Su padre lo inició en los procedimientos de fabricación, en el manejo de las máquinas, en la lectura de los contratos de adjudicación y en las tradiciones mantenidas desde cin102 L O S O B E R L É cuenta años atrás por los Oberlé en los contratos de venta y de transporte. Púsose además en relación con dos funcionarios de la Administración de Bosques de Estrasburgo. Estos se mostraron muy serviciales, y propusieron a Juan explicarle de viva voz la nueva legislación de bosques, de la que sabía poca cosa. -Venga usted -le dijo el más joven- venga usted a verme en mi oficina; conversaremos y le dirá más cosas útiles que las que puede usted aprender en los libros. Porque la ley es la ley, pero la administración es otra cosa. Juan prometió aprovechar la oportunidad ofrecida, pero pasaron varias semanas sin que tuviera tiempo de trasladarse a la ciudad. Luego, el mes de marzo, que había sido frío y lluvioso, se dulcificó de repente, y la nieve se derritió. En ocho días, los arroyos crecieron desmesuradamente, y las altas cimas que podían verse desde Alsheim, las de los Vosgos, más allá de Santa Odilia, que tenían en sus faldas claros y caminos completamente blancos de nieve, aparecieron con su traje de verano, verde obscuro y verde pálido. Los paseos por los alrededores de Alsheim iban, pues a ser exquisitos, y tales como el joven se los representaba según sus recuerdos de la infancia. La casa, sin ser un modelo de unión familiar, no había vuelto a presenciar ninguna escena penosa, desde el día siguiente al regreso de Juan. En uno y otro campo se observaban, se notaban palabras y actos que algún día podrían convertirse en argumentos, en motivos de reproches y de 103 R E N É B A Z I N discusiones; pero había una especie de armisticio impuesto por diferentes causas: a don José Oberlé por el deseo de no desmerecer ante los ojos de su hijo que pronto iba a serle útil, y de no ser acusado de provocación; a Luciana por la distracción que había llevado a su vida la presencia de su hermano, y por el interés no agotado todavía de sus relatos de viaje y de sus recuerdos de estudiante; a la señora Oberlé por el temor de hacer sufrir a su hijo, y de alejarlo, dejándole ver las divisiones de la familia. Pero en el fondo nada había variado. Aquello no era más que una alegría superficial, una apariencia de paz, una tregua. Pero por poco sólido que le pareciera el acuerdo de las inteligencias y de los corazones en torno suyo, Juan gozaba con él, porque acababa de pasar largos años de soledad moral. Los fastidios, los rozamientos procedían de afuera, y no faltaban. Casi todos los días, Juan tenía oportunidad de atravesar, paseándose, la aldea de Alsheim, construida a cada lado de tres caminos en figura de horquilla, cuyo mango se extendiera hacia la montaña y sus dos dientes hacia la llanura. En la bifurcación se hallaba la posada de La Cigüeña, que entraba como una cuña en la plaza de la Iglesia. Algo más lejos, sobre el camino de la izquierda, que conducía a Bernhardsweiler, vivían los obreros alemanes traídos por don José Oberlé, y alojados en casitas, iguales todas, con jardincillo delante. Ahora bien, en cualquier parte de Alsheim que se mostrara, el joven no podía dejar de leer en el rostro y en el 104 L O S O B E R L É ademán de los que encontraba juicios diferentes y casi igualmente penosos. Los alemanes y sus mujeres, obreros más disciplinados y más blandos que los alsacianos, temerosos de todas las autoridades, sin respetarlas, encerrados en un rincón de Alsheim por la animosidad de los habitantes, de quienes esperaban vengarse algún día, cuando fueran más numerosos, sin tener con los demás vecinos ni lazos de origen, ni parentesco, ni costumbres, ni religión comunes, no sentían y no podían sentir hacia el patrón más que indiferencia u hostilidad, mal disfrazadas por el saludo de los hombres y la sonrisa furtiva de las mujeres. Pero muchos alsacianos disimulaban menos todavía. Bastaba que Juan hubiese entrado en la fábrica y que se le viera constantemente junto a su padre, para que le alcanzara la misma reprobación. Veíase envuelto en un desprecio prudente y tal como los pobres podían demostrarlo a vecinos poderosos. Los obreros del bosque, los labradores, las mujeres, hasta los niños, fingían no verlo cuando pasaba cerca. Otros se entraban en sus casas; otros, algunos antiguos especialmente, miraban al rico ir y venir, y alejarse, como si hubiera sido de otro país. Los que le hacían más demostraciones de estimación eran proveedores, empleados o parientes de los empleados de la casa. Y Juan soportaba con pena aquella herida que se reabría a cada salida fuera del parque. El domingo, en la iglesia, en la nave blanqueada con cal, aguardaba la llegada de Odilia Bastian. Para llegar al escaño reservado desde hacía largos años a su familia y que era el 105 R E N É B A Z I N primero del lado de la Epístola, Odilia tenía que pasar junto a Juan. Pasaba acompañada por su padre y su madre, sin que ninguno de los tres aparentase sospechar que Juan estuviera allí, con la señora Oberlé y Luciana. No sonreía sino al final de la misa, cuando bajaba por la calle del medio, pero sonreía a filas enteras de rostros amigos, a mujeres, a ancianos, a grandes mocetones que se hubieran hecho matar por ella, y a los niños del coro de cantores, de la «Concordia» que se apresuraban a escapar por la puerta de la sacristía, para ir a saludar, rodear y festejar en la puerta a la hija del señor Bastian, la alsaciana, la amiga, la amada por toda aquella aldea de pobres, la que no daba más dinero que la señora Oberlé, sin duda, pero cuya casa no tenía, notoriamente, ni divisiones, ni traición, ni otra diferencia que la riqueza con las demás casas del valle y las montañas de Alsacia. ¿Qué pensaba Odilia de Juan? Aquella cuyos ojos no hablaban nunca en vano, no miraba. Aquella que hablara en otro tiempo, en los caminos, ya no desplegaba los labios. El primer mes de la nueva vida de Juan transcurrió así en Alsheim. Y nació la primavera. Don José Oberlé aguardó dos días más, y luego, viendo los brotes de sus abedules que se abrían al sol, dijo a su hijo al tercer día: -Ya eres bastante buen aprendiz para que puedas visitar solo nuestros obrajes de los Vosgos. Vas a ponerte en camino. Este año he hecho compras excepcionales, tengo cortes hasta en Schlucht, y visitarlos será para ti ver o volver a ver casi todos los Vosgos. No te doy mas instrucción que la de que observes bien y me redactes un informe con las obser106 L O S O B E R L É vaciones que hayas hecho sobre cada uno de nuestros cortes. -¿Cuándo podré ponerme en marcha? -Mañana mismo, si quieres; el invierno ha terminado. El señor Oberlé decía esto con la certidumbre de un hombre que ha necesitado conocer el tiempo, como un campesino, y que lo conoce en efecto. Antes de hablar a Juan había hecho hacer la lista de los cortes de bosque adquiridos por el establecimiento, sea al Estado alemán, sea a las comunas, sea a los particulares, con indicaciones detalladas acerca de la posición que ocupaban en la montaña. Entregó esa lista a su hijo. Tratábase de una docena de cortes, repartidos en toda la extensión de los Vosgos, desde el valle del Bruch hasta Schlucht. Al día siguiente, Juan Oberlé puso en una alforja un poco de ropa blanca y un par de zapatos, y sin, comunicar a nadie su intención, corrió a la montaña y subió hasta la casa Heidenbruch. La casa cuadrada, de ventanas verdes, y el prado y el bosque, alrededor del claro, humeaban como si un incendio hubiese devorado los matorrales y las hierbas, dejando intactos los pinos y las hayas. Largas bandas de bruma parecían salir del suelo, y se estiraban, y se unían, perdiéndose en él, con una nube baja que se deslizaba acudiendo de los valles y trepando las cuestas hacia el monasterio invisible de Santa Odilia. La humedad penetraba hasta las profundidades de los bosques. Reinaba en todas partes. De la punta de las agujas de los pinos chorreaban gotas de agua, rodaban en espirales en torno del tronco descubierto de las hayas, bar107 R E N É B A Z I N nizaban los guijarros, y atravesando la tierra vegetal o resbalando sobre las hojas muertas, iban el a engrosar los arroyos cuyo sonoro martilleo se oía por todos lados, cigarras del invierno, que no callan nunca. Juan se adelantó hacia el medio de la empalizada de tablas pintadas de verde que rodeaba Heidenbruch, pasó la barrera, y lanzó a la fachada de la casa, herméticamente cerrada a causa de la bruma, este alegre grito: -¡Tío Ulrico!... Una cofia apareció detrás de los cristales, una cofia de alsaciana que cuida sus cintas negras, y bajo esa cofia una sonrisa de vieja amiga. -¡Lisa, ve a avisar a mi tío! Esta vez abrióse la última ventana de la izquierda, y el rostro fino, los ojos de observador y la puntiaguda barba de don Ulrico Biehler, se encuadraron entre los dos postigos que se habían doblado sobre la pared blanca. -¡Tío, tengo que visitar doce cortes de madera, todos los cortes del establecimiento. Comienzo esta mañana, y vengo a ver si consigo un compañero para hoy, mañana y los demás días! ... -¡Doce viajes por el bosque! -contestó el tío, que se apoyó con los brazos cruzados en el antepecho de la ventana,- ¡ lindo fin de Cuaresma! ¡Te felicito por tu misión! Contemplaba a aquel joven en traje de camino, con el varonil y vigoroso semblante alzado en medio de la bruma, y pensaba en que se hubiese jurado que era un oficial de Francia. Y arrastrado en seguida por su imaginación, olvidaba contestar si acompañaría o no a su matutino visitante. 108 L O S O B E R L É -¡Vamos, querido tío! -repuso Juan- ¡Véngase usted¡ Dormiremos en las posadas. ¡Me mostrará Alsacia! ... -Ayer he caminado siete leguas, amiguito. -¡Hoy no andaremos más que seis! -¿Te empeñas en que vaya? -¡ Figúrese usted, tío Ulrico! ¡Tres años de ausencia! ¡Y tengo que crearme toda una educación! -¡ Pues bien! no me niego, Juan. Me satisface tanto que te hayas acordado de mí...y hasta tengo otra razón para aceptar el viaje y agradecértelo. Ya te lo diré más tarde. Cerró la ventana. En el silencio del bosque, Juan oyó que llamaba a su viejo criado, segundo comandante de Heidenbruch. -¡ Pedro, Pedro! ¡Ah, aquí estabas! Nos vamos a la montaña por una docena de días. Te llevo conmigo. Vas a arreglar mi valija, cargarla a la espalda junto con la alforja de mi sobrino, tomar tus zapatos herrados, tu bastón, y precedernos en las paradas, mientras Juan y yo vamos a visitar los cortes... No olvides mi capa impermeable... ni mi botiquín de bolsillo... Y al entrar en la casa, el joven vio pasar frente a él, atareado y radiante, al tío Ulrico que abrió la puerta del salón, se acercó a la pared, tomó un objeto de cobre, alargado, sujeto con dos clavos, y volvió a subir rápidamente la escalera. -¿Qué lleva usted ahí, tío? -Mi anteojo. -¡Uno tan viejo! -Le tengo cariño. ¡En Yena vio la espalda de los prusianos! 109 R E N É B A Z I N Media hora después, en el prado cuesta abajo que estaba delante de la casa, el tío Ulrico, de polainas como su sobrino, con sombrero blando, el anteojo terciado y el perro saltando a su alrededor; el viejo Pedro muy digno y grave, llevando sobre sus hombros de montañés un gran paquete envuelto en tela y sujeto con correas, y por fin, Juan Oberlé, inclinado sobre un mapa del Estado Mayor que los otros se sabían de memoria, discutían los dos itinerarios que había que seguir, el de los equipajes y el de los viajeros. La discusión fue corta. El criado no tardó en bajar, inclinándose a la izquierda, hacia una aldea en que se pernoctaría, mientras el tío y el sobrino tomaban un sendero a la mitad de la montaña, en dirección al Noroeste. -Mejor que sea lejos -dijo el tío Ulrico, cuando se internaron en el bosque;- mucho mejor... Desearía que fuese para toda la vida... Dos que se comprenden y que pasean a través del bosque: ¡ qué sueño!... Entrecerró los ojos como los pintores y aspiró voluptuosamente la bruma. -¿Sabes -agregó con la expresión de quien dice una confidencia de felicidad,- sabes, Juan, que desde hace tres días estamos en primavera?... ¡ Pues esa era la otra razón! El hombre de la selva repetía con entusiasmo lo que el industrial había dicho sin admiración. Por las mismas señales había reconocido que acababa de nacer la nueva estación. Y con la punta de su palo mostraba a Juan los brotes de los pinos, rojos como madroños maduros, las cortezas rajadas en el tronco de las hayas, las matitas de fresas silvestres, a lo largo de las piedras levantadas. En los senderos descubiertos 110 L O S O B E R L É soplaba aún el cierzo invernal, pero en los barrancos, en las hondonadas, en los lugares abrigados, se sentía, a pesar de la niebla, el primer calor del sol, el que llega hasta el corazón y hace estremecer a los hombres, el que toca y anima el germen de las plantas... Aquel día y los siguientes, el tío y el sobrino vivieron bajo los bosques. Se entendían a maravilla, fuese para hablar abundantemente sobre cualquier cosa, fuese para callar. Don Ulrico tenía la ciencia profunda del bosque y de la montaña. Gozaba la oportunidad que se le había presentado de explicar los Vosgos y de descubrir lo que era su sobrino. La ardiente juventud de Juan lo divertía a menudo, y le recordaba tiempos ya remotos. Los instintos de hombre del bosque y de cazador, que dormitaban en el corazón del joven, se conmovieron y animaron. Pero tuvo también sus cóleras, sus rebeliones, sus frases de amenaza juvenil, contra las que el tío protestaba débilmente, porque las aprobaba en el fondo. La queja de Alsacia llegaba por primera vez a sus oídos, la queja que el extranjero no oye y que el vencedor oye a medias y no puede comprender. Porque Juan no observaba sólo el bosque; veía el pueblo del bosque, desde los mercaderes y los funcionarios, señores feudales de quienes depende la suerte de una multitud casi innumerable, hasta los leñadores, capataces, sclitteurs, carreteros, carboneros, hasta los vagabundos, pastores de ovejas y guardas de puercos, recolectores de leña muerta, merodeadores, cazadores furtivos, las cosechadoras de hongos, de fresas y de frambuesas silvestres... 111 R E N É B A Z I N Presentado por Ulrico Biehler o pasando a su sombra, Juan no despertaba desconfianza alguna. Hablaba libremente con los pobres; respiraba en sus palabras, en su silencio, en la atmósfera en que vivía día y noche, el alma misma de la raza. Muchos no conocían la Francia, entre los jóvenes, y no hubieran podido decir si la amaban o no. Sin embargo, esos mismos tenían alas de Francia en las venas. No se entendían con el alemán. Un ademán, una ilusión, una mirada, demostraban el secreto desdén del campesino alsaciano hacia su vencedor. La idea del yugo se hallaba en todas partes y en todas partes sentíase sorda antipatía contra el amo brutal y pesado que mandaba. Otros jóvenes, nacidos en familias más tradicionales, instruidos del pasado por sus padres, y fieles sin esperanza determinada, se quejaban de las negativas de justicia y de las vejaciones de que eran objeto los pobres de la montaña o de la llanura, sospechados del crimen de echar de menos la Francia. Contaban las burlas hechas, en desquite, a los aduaneros, a los gendarmes, a los guardabosques, orgullosos de su uniforme verde y su sombrero tirolés, las historias de contrabando y de deserción, la Marsellesa cantada en la taberna a puertas cerradas, las fiestas en territorio francés, los registros y las persecuciones, el duelo, en fin, trágico o cómico, inútil y exasperante, de la fuerza de un gran país contra el espíritu de uno pequeño. Cuando éstos sufrían, por costumbre y por ternura heredada de sus abuelos, su pensamiento transponía la montaña... 112 L O S O B E R L É También había ancianos, y la satisfacción de don Ulrico era hacerles hablar. Cuando, por los caminos o en las aldeas, veía un hombre de cincuenta años o más, y reconocía en él a un alsaciano, raro era que no se le reconociese también, y que una sonrisa misteriosa no preparase la pregunta del dueño de Heidenbruch: -¡Hola! ¿conque éste también es un amigo, un hijo de la casa? Y si don Ulrico comprendía por la expresión del rostro, por un movimiento de los párpados, por un poco de miedo, a veces, que su juicio era exacto, agregaba a media voz : -¡Tú tienes cara de soldado francés! Entonces se cambiaban sonrisas y lágrimas, producíanse repetidos choques en el corazón, que cambiaban la expresión de las fisonomías, palideces, rubores, pipas sacadas de los labios, y a menudo, muy a menudo, una mano que se alzaba, se volvía con la palma hacia afuera, tocando el ala del sombrero, y hacía el saludo militar hasta que los viajeros se alejaban. -¿Ves a ese? -decía en voz baja el tío Ulrico.- Pues si tuviera un clarín tocaría la Casquette. Juan Oberlé no cesaba de hablar de Francia. Cuando llegaba a la cima de alguna montaña, preguntaba: -¿Estamos lejos de la frontera? Se hacía contar lo que era Alsacia en tiempo de la dominación suave, corno él decía. ¿Hasta dónde llegaba la libertad de cada cual? ¿Cómo estaban administradas las ciudades? ¿Qué diferencia había entre los gendarmes franceses, que don Ulrico nombraba con amistosa sonrisa, como hombres no muy duros con los pobres, y los gendarmes 113 R E N É B A Z I N alemanes, delatores, brutales, nunca desautorizados por sus superiores, hicieran lo que hicieran, y que toda Alsacia detestaba? -¿Cómo se llamaba el prefecto del primer Imperio que en las orillas de los caminos de Baja Alsacia hizo levantar bancos de piedra de dos pisos, para que las mujeres que van al mercado puedan sentarse y colocar al propio tiempo las canastas a sus pies? -El Marqués de Lezay-Marnésia, querido. -Cuénteme usted la historia de nuestros pintores ... de nuestros ex diputados... de nuestros obispos ... Dígame usted cómo era Estrasburgo en su juventud; pínteme el espectáculo de cuando tocaban las bandas militares en las Contades... Don Ulrico, con la alegría de volver a vivir que se mezcla a los recuerdos, evocaba y contaba. Subiendo o bajando los ziszás de los Vosgos, relataba la historia de Alsacia francesa. No tenía sino que dejar hablar a su ardiente corazón. Y hasta llegó a llorar. Llegó también hasta cantar, con infantil alegría, canciones de Nadaud, de Béranger, la Marsellesa, o antiguos «Nöels», que lanzaba a la ojiva de los bosques... Juan sentía por aquellas evocaciones de la antigua Alsacia un interés tan apasionado, compartía tan naturalmente las antipatías y las rebeliones del presente, que su tío regocijado por ello en un principio, como ante una señal de buena raza, acabó por inquietarse. Cierta tarde que habían socorrido a una ex institutriz, privada del derecho de enseñar el francés y reducida a la miseria porque era demasiado vieja para obtener un diploma de alemán, Juan se indignó. 114 L O S O B E R L É -Mi querido Juan -dijo el tío- hay que tener cuidado de no ir demasiado lejos. Tienes que vivir con alemanes... Desde entonces, don Ulrico evitó volver con tanta frecuencia al tema de la anexión. Pero ¡ ay! aquello era toda Alsacia, estaba en el paisaje, en la tumba del camino, en la muestra de la tienda, en el traje de las mujeres, en el tipo de los hombres, en la vista de los soldados, en las fortificaciones de la cumbre de alguna colina, en un poste indicador, en la noticia de un periódico comprado en la posada alsaciana donde comían por la noche... cada hora del día recordaba al espíritu del uno o del otro la situación de Alsacia, nación conquistada y no asimilada. En vano don Ulrico contestaba con más negligencia y más rápidamente; no podía impedir que el pensamiento de Juan tomara el camino de lo desconocido. Y cuando trepaban juntos alguna garganta de los Vosgos, el anciano no veía sin placer ni sin aprensión, que los ojos de Juan Oberlé buscaban el horizonte, al Oeste, y se fijaban en él como en un rostro amado. Juan no miraba así ni el Este ni el Mediodía. Quince días se invirtieron en visitar el bosque, y durante ese tiempo, sólo dos veces volvió don Ulrico por algunas horas a Heidenbruch. La separación no llegó hasta el domingo de Ramos, en una aldea del valle de Munster. Era por la tarde, en esa hora en que los valles alemanes están completamente azules y sólo tienen una faja de luz sobre los últimos pinos que limitan la sombra. Don Ulrico Biehler se había despedido ya de aquel sobrino que, en quince días, se convirtiera en su amigo más caro. El criado había tomado el tren para Obernai, aquella misma mañana. Don 115 R E N É B A Z I N Ulrico , con el cuello del capote levantado a causa del frío, que picaba, acababa de silbar a Leal, y se alejaba de la posada, cuando Juan, con su traje azul de caza, sin sombrero, bajó los cuatro peldaños de la escalinata. -¡Adiós una vez más!-gritó. Y como el tío, muy turbado y sin querer parecerlo, le hacía señas con la mano para evitar las palabras, que pueden temblar, le gritó: -Voy a acompañarlo hasta la última casa de la aldea. -¿Porqué, pequeño? Es inútil prolongar... Con la cabeza alzada hacia su tío, que por su parte desviaba la vista mirando al camino, Juan echó a andar. Y repuso con su tono juvenil y acariciador: -Le voy a echar inmensamente de menos, tío Ulrico , y tengo que decirle por qué. Usted comprende antes que se le hayan dicho veinte palabras ; no tiene la negación pesada; cuando no es de mi parecer, me lo advierte una arruga de sus labios, que le hace subir la barba blanca, y eso es todo; usted es indulgente, no se irrita, y se adivina que es muy enérgico; las ideas ajenas parecen serle familiares, tan fácilmente contesta a ellas; tiene respeto a los débiles... Yo no estaba acostumbrado a eso, del otro lado del Rhin... -¡Bah! ¡Bah! -Hasta aprecio sus temores con respecto a mí. -¿Mis temores? -Sí; ¿cree usted que no me he dado cuenta de que hay cierto asunto que me apasiona, y del que no me habla usted hace seis días? 116 L O S O B E R L É Esta vez Juan cesó de ver el perfil agudo de su tío. Lo vio de frente, algo preocupado. -Lo he hecho de propósito, pequeño - dijo don Ulrico -Cuando me interrogaste, te dije lo que fuimos y lo que somos. Luego he comprendido que no había que insistir, porque te invadiría la pena. Mira, la pena es buena para mí. Pero tú, jovencito, es mejor que partas como los caballos que no han corrido todavía, y que llevan un ligerísimo peso... Habían dejado atrás la última casa. Hallábanse en mitad del campo, entre un torrente sembrado de rocas y una pendiente derrumbada que iba a unirse arriba con el bosque. -¡Demasiado tarde! - exclamó Juan Oberlé, tendiendo la mano y deteniéndose.- Demasiado tarde, tío Ulrico. ¡Ha dicho usted demasiado! Me siento del tiempo antiguo, tanto como usted. !Y, caramba, ya que mañana tengo que subir al Schlucht, iré a verla... iré a dar los buenos días a nuestra tierra de Francia! Reía al decirlo. Don Ulrico meneó la cabeza dos o tres veces para reñirle, pero no contestó una palabra y se perdió entre la bruma... 117 R E N É B A Z I N VI La frontera Al día siguiente Juan partió de mañana, a pie, para subir hasta el corte comprado por la casa Oberlé y que estaba situado sobre la cresta de las montañas que cierran el valle, a la izquierda de la garganta de Schlucht, en el bosque de Soosswihr. El paseo era largo y el suelo estaba resbaladizo a causa de un aguacero reciente; además, Juan perdió varias horas rodeando un macizo rocalloso que hubiera debido atravesar. La tarde estaba ya bastante avanzada cuando llegó a la choza de tablas situada al pie del corte, en el punto en que terminaba el camino. Habló con el capataz alemán que, bajo la vigilancia de la Administración de Bosques, dirigía los trabajos de derribo y transporte, y continuando su ascensión, se cruzó antes de terminar el día con los obreros que volvían al valle. El sol, espléndido aún, iba a desaparecer del otro lado de los Vosgos. Juan pensaba, latiéndole el corazón, en la frontera inmediata. Sin embargo, no quiso preguntar el camino a los hombres que lo saludaban al pasar, porque tenía 118 L O S O B E R L É el orgullo de ocultar sus emociones, y las palabras hubieran podido hacerle traición ante aquella cuadrilla de leñadores, libres ya del trabajo e, interesados por el encuentro. Entró en el corte que éstos acababan de abandonar. En torno suyo, los pinos, despojados de sus ramas y de su corteza, estaban acostados en las pendientes que iluminaban con la blancura de sus troncos. Habían rodado; se habían detenido sin que se viera por qué; otros habían formado diques, superponiéndose, revueltos, como palillos tirados sobre un tapete de juego. En el bosque, iluminado y ascendente, no quedaba sino un trabajador, un viejo vestido de obscuro, que anudaba, arrodillado, las puntas de su pañuelo sobre una provisión de hongos que acababa de recoger. Cuando terminó con sus dedos torpes, de atar los extremos del lienzo rojo, se levantó, encasquetóse la gorra de lana y avanzando a grandes pasos por el inusgo, comenzó a bajar con la boca abierta para respirar el olor de los bosques. -¡Eh, amigo! -gritó Juan. El hombre, deteniéndose entre dos inmensos pinos, como una sombra color corteza, volvió los ojos hacia él. -¿Cuál es el camino más corto para llegar a la garganta de Schlucht? -Baje como yo hasta la cascada, y vuelva a subir. A menos que no prefiera trepar otros doscientos metros; después podría bajar a Francia y allí encontrar senderos que lo lleven a la garganta. ¡Buenas tardes! -¡Buenas tardes! 119 R E N É B A Z I N Las palabras sonaron cortas y bien pronto sofocadas por el vasto silencio. Pero una frase continuó hablando al corazón de Juan Oberlé: -Podría bajar a Francia... Tenía ansias de ver esa Francia misteriosa, que en sus sueños, en su vida, ocupaba tan ancho espacio, la que rompía la unión de su familia, porque los ancianos, algunos por lo menos, continuaban fieles a su encanto; ¡ esa Francia por la que tantos alsacianos habían perecido, y que tantos otros aguardaban y amaban con el amor silencioso que pone, tristes los corazones! ¡Tener tan cerca lo que se le había alejado tan celosamente!... ¡Aquella por quien el tío Ulrico , el señor Bastian, su madre, el abuelo Felipe, y otros millares y millares, pronunciaban una oración todas las noches ! ... En pocos minutos llegó a la cima y comenzó a bajar la otra vertiente. Pero los árboles formaban una espesa cortina en torno suyo. Y echó a correr, buscando un camino y un sitio libre, desde donde pudiera verse Francia. Sentía júbilo en dejarse deslizar, casi caer, con el pecho hacia adelante, buscando un boquete. El sol tocaba ya la tierra de aquel lado de la montaña; aquí y allá el aire estaba tibio todavía, pero los pinos continuaban oponiéndole una muralla. -¡Alto! -gritó un hombre, descubriéndose de pronto y saliendo de detrás del tronco de un árbol. Juan Oberlé continuó corriendo algunos pasos arrastrado por el impulso que llevaba. Luego volvió hacia el guarda de aduana que lo había interpelado. Este era un brigadier, joven y rollizo, de ojos encapotados, algo ariscos, con la cara abultada, cruzada por dos me120 L O S O B E R L É chas de pelos amarillos, verdadero tipo del hijo de los Vosgos. Miró al joven y le dijo: -¿Por qué diablos corre usted? ¡Lo había tomado por un contrabandista! -Buscaba un sitio para ver un paisaje de Francia... -¿Le interesa? ¿Es usted del otro lado? -Sí. -¿Pero no prusiano, sin embargo? -No, alsaciano. El hombre esbozó una sonrisa inmediatamente reprimida, y dijo: -Vale más así. Pero Juan Oberlé continuaba, sin reanudar la conversación y como si hubiera olvidado su pregunta, considerando a aquel pobre aduanero de Francia, su fisonomía, su uniforme, y fotografiándolos en su alma. El aduanero pareció divertido con aquella curiosidad, y dijo riendo: -Si quiere usted vistas, no tiene más que seguirme. Tengo una que me ofrece el Gobierno, como suplemento del sueldo... Ambos se echaron a reír, mirándose al fondo de los ojos, rápidamente, y menos por lo que acababa de decir el aduanero que por una especie de simpatía que experimentaban el uno hacia el otro. -No tenemos tiempo que perder -dijo el guarda: -el sol va a ponerse. Descendieron bajo la cálida bóveda de los pinos, rodearon una barranca de rocas peladas sobre la que se veían, plantados a pocos pasos de distancia, los postes señalando 121 R E N É B A Z I N dónde terminaba Alemania y dónde comenzaba Francia, y al extremo de ese cabo, que formaba espolón entre el follaje, sobre una plataforma estrecha que hundía sus cimientos abajo, en el bosque, hallaron una cabaña de observación, construida con pesadas tablas de pino, elevadas sobre vigas. Desde allí se dominaba un paisaje prodigiosamente extendido, que llegaba, descendiendo siempre, hasta donde la vista humana podía alcanzar. En aquel momento y con el sol poniente, rubia luz bañaba las tierras descendentes, los bosques, las aldeas, los ríos, los lagos de Retournemer y de Longemer, y atenuaba los relieves, y daba un color de trigo a muchas tierras incultas y cubiertas de brezos. Juan se quedó de pie, bebiendo aquella imagen hasta la embriaguez, y silencioso. La emoción crecía en él. Sentía que todo el fondo de su alma estaba regocijado. -¡Qué hermosa es! -dijo. El brigadier, que lo observaba de rabo de ojo, se enorgulleció por su circunscripción y contestó: -Es fatigoso pero en verano es muy lindo pasearse... los que tienen tiempo. Viene gente hasta de Gérardmer, y de Saint-Dié, y de Remiremont, y de más lejos todavía. Viene también mucha gente de allá... Y con el pulgar hacia abajo indicaba por encima del hombro el país de ultra frontera. Juan se hizo indicar la dirección de las tres ciudades nombradas por el aduanero. Pero no seguía con atención más que su propio pensamiento. Lo que le encantaba era la transparencia del aire, la idea de lo ilimitado, de dulzura de vida y de fecundidad que acudía al espíritu ante aquellos es122 L O S O B E R L É calones de tierra francesa; o mejor dicho, era todo cuanto sabía de Francia, todo cuanto había leído, todo cuanto había oído contar por su madre, por el abuelo, por el tío Ulrico, lo que había adivinado de ella, tantos recuerdos sepultados en su alma y que se alzaban de repente, como millones de granos de trigo al llamamiento del sol. El aduanero se había sentado en un banco, junto a la cabaña, y sacando del bolsillo una pipa corta, se había puesto a fumar. Cuando vio que el visitante se volvía hacia él con los ojos nublados por las lágrimas, y se sentaba en el banco, adivinó en parte la emoción de Juan; porque la admiración hacia lo pintoresco no era de su resorte, pero las lágrimas de pena lo pusieron inmediatamente grave. Aquello era corazón, y la igualdad sublime unía a los dos hombres. Entretanto, como no se atrevía a interrogarlo, el aduanero, enderezando el cuello cuyos músculos se hincharon al punto, se puso silenciosamente a estudiar el horizonte. -¿De qué parte de Francia es usted? -preguntó Juan. -De cinco leguas de aquí, en la montaña. -¿Ha hecho usted el servicio, militar? El brigadier se quitó la pipa de la boca, llevándose vivamente la mano al pecho, del que colgaba una medalla. -Seis años -dijo,- dos permisos; salí sargento, con esto, que gané en el Tonkín. Linda época... cuando ya se ha acabado.. Lo decía como los viajeros que prefieren el recuerdo, pero que no han odiado el viaje. Y repuso: -Allá es más duro, según se asegura... 123 R E N É B A Z I N -Sí. -Siempre lo he oído decir: Alemania es un gran país, pero el oficial y el soldado no son parientes, como en Francia. El sol bajaba, el gran paisaje rubio se ponía rojizo a trechos, y violeta en las manchas de sombra. Y aquella púrpura crecía con la rapidez de las nubes que corren. ¡Oh, cuestas cubiertas de sombra, llanuras veladas! ¡Cuánto hubiera deseado Juan Oberlé veros reaparecer en plena luz! Y preguntó: -¿ Suele usted ver soldados que desertan ? -A los que pasan la frontera antes del servicio no se les reconoce, naturalmente. Sólo los que sirven en los regimientos de Alsacia o de Lorena desertan con uniforme. Sí, he visto varios, pobres muchachos, que habían sido demasiado castigados, que tenían miedo... También escapan algunos de aquí, dirá usted, y es cierto; ¡ pero... no tantos!... Meneando la cabeza y dirigiendo una mirada enternecida a los bosques que iban a adormecerse ya, agregó: -Cuando uno está de este lado, sabe usted, puede hablar mal; pero la verdad es que no le gusta vivir en otra parte. Usted no conoce el país, señor, y sin embargo, quien lo viera, juraría que es de aquí... Juan sintió que se ruborizaba. Oprimiósele la garganta. No tuvo fuerzas para contestar. El hombre, creyendo haber pasado de la medida, dijo: -Disculpe usted, señor; uno no sabe con quién se encuentra, y lo mejor sería no decir una palabra sobre estas cosas. Tengo que continuar mi ronda, y voy a bajar... 124 L O S O B E R L É Iba a saludar militarmente. Juan Oberlé le tomó la mano y se la estrechó. -Se engaña usted, amigo mío -le dijo. Luego, buscando en los bolsillos, deseando que aquel hombre lo recordara un poco más que a un simple paseante, le tendió su cigarrera. -Tome usted, acepte un cigarro. E inmediatamente, con una especie de alegría infantil, volcó la cigarrera en la mano que había acercado el aduanero. -¡Tómelos usted todos! ¡Me dará tanto gusto! ¡No se niegue! Le parecía que estaba dando algo a la misma Francia. El brigadier vaciló un instante, pero luego cerró la mano, diciendo: -Los fumaré el domingo. Gracias, señor. ¡Hasta la vista! Saludó vivamente y casi al punto se perdió entre los pinos que vestían la montaña. Juan escuchó el ruido de sus pasos que disminuía. Y escuchaba, sobre todo, repercutiendo en su alma y llenándola de indecible emoción, la frase del desconocido: «Usted es de aquí.» -¡ Sí soy de aquí, lo sé, lo veo, y eso es lo que me explica a mí mismo tantas cosas de mi vida!... La sombra bajaba. Juan miraba obscurecerse la tierra. Pensaba en los de su familia que habían combatido allí, alrededor de las aldeas sumergidas en la noche, por que Alsacia permaneciese unida a la vasta comarca que tenía ante él. 125 R E N É B A Z I N -¡ Patria que creo dulce! ¡ Patria que es mi patria! Todos cuantos hablan de ella tienen palabras de ternura. Y yo mismo, ¿por qué he venido? ¿Por qué me siento tan conmovido como si estuviera viva frente a mí? Un instante después, sobre la orla del cielo, en el sitio en que comenzaba el azul, floreció la primera estrella. Era sola, débil y soberana, como una idea. Juan se levantó, porque la noche se hacía densamente obscura, y tomó el sendero que conducía a la cresta. Pero no podía apartar los ojos de la estrella, y mientras andaba, solo en medio del gran silencio, en la cima de los Vosgos divididos, decía a la estrella y decía a la sombra que estaba abajo: -Soy de los vuestros. Me siento feliz por haberos visto. ¡Estoy espantado de amaros como os amo! No tardó en llegar a la frontera, y por el camino magnífico que atraviesa la garganta de Schlucht, volvió a bajar a la tierra alemana. Al día siguiente, martes de la Semana Santa, estaba de regreso en Alsheim y entregaba a su padre el informe que había redactado. Toda la familia acogió su vuelta con placer evidente, que conmovió al joven. Por la noche, después de la «conferencia» entre el anciano abuelo y el industrial, a la que fue admitido Juan como que regresaba de los cortes, Luciana llamó a su hermano al lado del fuego, en el gran salón amarillo. La señora Oberlé leía cerca de la ventana. Su marido había salido, pues el cochero acababa de decirle que uno de los caballos estaba cojo. -¿ Y bien ? -dijo Luciana,- ¿ qué es lo más lindo que has visto? 126 L O S O B E R L É -A ti. -No, no hagas bromas; dime, ¿durante tu viaje ? -Francia. -¿ Dónde ? -En Schlueht. No puedes figurarte la emoción que he sentido... Era una turbación, algo como una revelación... Pareces no comprenderme... Luciana contestó con aire indiferente: -¡Oh, sí! Estoy encantada de que te haya gustado. La excursión debe ser bonita, efectivamente, en este tiempo. Con las primeras flores de primavera, ¿no es así? El hálito de los bosques... ¡Ah, querido, todo eso es tan convencional! Juan no insistió. Luciana fue quien repuso, inclinándose hacia él y con un acento de confidencia que matizaba y hacía maravillosamente musical: -Aquí hemos tenido buenas visitas... ¡Oh! visitas que también han estado a punto de provocar escenas desagradables. Figúrate que llegaron dos oficiales alemanes en automóvil, el miércoles pasado, a la portería, y pidieron permiso para visitar el aserradero. Felizmente venían vestidos de particular. La gente de Alsheim no vio en ellos mas que dos señores como todos los demás. Muy chics, querido; uno viejo, un comandante, y uno joven, de grandes maneras, y muy hombre de mundo. ¡ Si lo hubieras visto saludando a papá! Yo estaba en el parque. Me saludaron también y visitaron toda la fábrica, conducidos e informados por mi padre. Mientras tanto, el imbécil de Víctor, ¡ no había ido a avisar a nuestro abuelo, que puso una cara cuando volvimos!... Yo hubiera debido escapar, según parece... Pero como esos se127 R E N É B A Z I N ñores no pusieron los pies aquí, «en mi casa,» como dice abuelo, su irritación no duró mucho. Sin embargo, ha tenido consecuencias... Luciana lanzó una risita sofocada. -¡Querido, la señora Bastian no me ha aprobado! -De modo que asististe a la visita de la fábrica mientras esos caballeros... -Sí. -¿Durante toda la visita? -Papá me detuvo... Sea como sea, no veo qué tenga que ver con eso la mujer del alcalde,... ¡El domingo pasado, a la puerta de la iglesia, me hizo un saludo... de una frialdad, querido!... Dime, ¿te interesa mucho el saludo de los Bastian? -Sí, como el de todos los buenos de la aldea. -Buenos, sin duda alguna; pero no viven en el mundo. Ser criticada por ellos me es tan indiferente como si lo fuera por una momia egipcia resucitada por un rato. Le diría: «¡Usted no entiende de eso! Vuélvase a atar las vendas.» ¡Es curioso que no pienses como yo, tú, mi hermano! Juan acarició la mano que se alzaba ante él como una pantalla. -Las mismas momias podrían juzgar ciertas cosas de nuestra época, querida mía; las cosas que son de todas las épocas. -¡Ah, el señor es grave! Vaya, Juan, ¿que error ha cometido? ¿pasearme? ¿No volver los ojos a otro lado? ¿Contestar al saludo que se me dirigía? ¿Obedecer a mi padre que me llamó y en seguida me hizo quedar?... -Seguramente no. -¿Qué mal he hecho, entonces? 128 L O S O B E R L É Ninguno. Yo mismo he bailado con muchas jóvenes alemanas: bien puedes tú contestar al saludo de un oficial. -¿He hecho bien, entonces? - En el fondo sí. ¡ Pero hay en torno nuestro dolores tan legítimos, tan nobles! Es necesario comprender que se reavivan con una palabra, con un ademán. -Nunca lo tendrá en cuenta. ¡Desde que lo que hago no es malo, nadie me detendrá nunca, nadie, comprendes! -En eso es en lo que diferimos, Luciana. No es tanto en las ideas... Es que tu educación te impide en absoluto tener cierta especie de sentimientos... Dióla un beso y la conversación recayó sobre asuntos indiferentes. 129 R E N É B A Z I N VII La víspera de Pascua El tiempo se había puesto hermoso. Juan veía la llanura de Alsacia en pleno florecimiento de primavera. Sin embargo, ese espectáculo, que tanto había deseado volver a presenciar, no le produjo sino débil o incompleta alegría. Regresaba de aquella excursión más perturbado de lo que se atrevía a confesar. Esta le había revelado la oposición de dos pueblos, es decir, de dos espíritus, la persistencia del recuerdo en muchas pobres gentes, la dificultad de vivir que les creaban sus opiniones, aunque fueran prudentes, aunque fueran ocultas. Y comenzaba a comprender mejor cuán difícil sería su papel en la familia, en la fábrica, en la aldea, en Alsacia. El placer que experimentó a la mañana siguiente de su regreso, al verse felicitado por su padre con motivo del informe sobre las explotaciones forestales de la casa Oberlé, no fue sino una corta distracción de ese fastidio. En vano se esforzó Juan por parecer muy contento, pues no engañó sino a los que tenían interés en engañarse. 130 L O S O B E R L É -¡ Juan mío -le dijo la madre, abrazándolo de paso cuando iba a sentarse a la mesa para almorzar,- me parece que tienes un aspecto magnífico! ¿Te sienta el aire libre de Alsheim, no es cierto? ¿Y también la cercanía de tu pobre mamá? -¡Vaya! -exclamó Luciana- ¡Y a mí que me parecía con un aire tenebroso! -Los negocios -explicó don José Oberlé, inclinándose hacia la ventana, junto a la cual estaba su hijo,- ¡ la preocupación de los negocios! Me ha entregado un informe, por el que quiero felicitarlo públicamente, muy bien redactado, muy claro, y del que resulta que podré realizar serias economías, en cuatro puntos por lo menos, en cuanto al transporte de los árboles. ¿ Oye usted, padre ? El abuelo hizo una seña afirmativa con la cabeza, pero escribió en la pizarra y mostró a su nuera estas palabras: -¿Habrá oído ya cómo llora el país? Mónica borró rápidamente la frase con la punta de los dedos. Los demás la miraban. Y todos se sintieron incómodos, como si hubiera mediado entre ellos una explicación penosa. Juan conoció de nuevo el íntimo dolor contra el cual no había remedio. Toda la tarde trabajó en el escritorio del aserradero, pero distraído y meditabundo. Pensó que Luciana se marcharía un día, y que nada habría cambiado; que el abuelo podía desaparecer también, y que la división no dejaría de subsistir por eso. Todos los proyectos que había acariciado allá lejos, la esperanza de, ser una distracción, de apaciguar, de producir la unión o una apariencia de unión, 131 R E N É B A Z I N todo le pareció infantil. Vio que Luciana había dicho la verdad al burlarse de sus ilusiones. No, el mal no estaba en la familia, estaba en toda la Alsacia. Aunque ninguno otro de su nombre viviera ya en Alsheim, Juan Oberlé encontraría en su puerta, en «su aldea, entre sus obreros, sus clientes, sus amigos, el mismo malestar en algunos momentos, la misma cuestión siempre. Ni su voluntad, ni ninguna otra voluntad semejante a la suya, podía libertar su raza, ni entonces ni más tarde. Con esta tristeza, la idea de volver a ver a Odilia y de hacerse amar por ella, tenía que reaparecer o imponerse imperiosamente al espíritu de Juan. ¿ Qué otra que Odilia Bastian podía hacer aceptable la vida de Alsheim, atraer a tantos amigos retraídos o desconfiados, devolver al nombre de Oberlé la estimación de la vieja Alsacia? Veía ya en ella mucho más que una linda joven hacia la cual volara la canción de su alma juvenil; veía la paz, la dignidad, y la única fuerza posible en el difícil porvenir que le aguardaba. Era la valerosa y fiel criatura que se necesitaba allí. ¿Cómo decírselo? ¿Dónde hallar oportunidad de hablar libremente, sin temor de ser sorprendido y de turbar aquella familia disciplinada y celosa? No en Alsheim, sin duda alguna. Pero, entonces, ¿ qué, cita darle ? ¿ Y cómo advertirla? Juan pensó en ello la noche entera. Al día siguiente, Jueves Santo, era el día en que, en todas las iglesias católicas, se adorna el sepulcro con flores, ramas de árbol, telas, cirios escalonados y en que el pueblo fiel acude solícito a adorar la Hostia. 132 L O S O B E R L É Hacía un tiempo claro, demasiado claro para la estación y que anunciaba niebla o lluvia. Después de conversar cariñosamente con su madre y con Luciana, en el cuarto de don Felipe Oberle -era la primera vez que recibía una impresión realmente familiar en aquella casa,- Juan se dirigió a los jardines situados detrás de las casas de Alsheim y siguió el camino que tomara pocas semanas antes, para ir a ver a los Bastian. Pero más allá del cortijo de los Ramspacher, dio vuelta siguiendo el sendero que, hasta entonces perpendicular a la avenida, se hacía paralelo a ella y llegaba como la avenida misma, al camino real de la aldea. Hallábase en un terreno baldío que servía de parada de carros a muchos labradores de la llanura. Los campos vecinos estaban desiertos. Una pequeña elevación coronada de avellanos, ocultaba el camino. Juan se puso a seguir el cerco vivo que limitaba la posesión de los Bastian, se acercó a la entrada de la aldea, y volvió sobre sus pasos. Aguardaba. Esperaba que Odilia no tardaría en pasar por la alameda del otro lado del cerco, dirigiéndose a la iglesia de Alsheim, a rezar ante el Sepulcro. Antiguos encuentros en el mismo sitio y el mismo día habían acudido a su memoria y lo habían decidido. Al emprender el camino por tercera vez, vio lo que en un principio no había advertido. -¡Qué, admirable! -dijo a media voz.- ¡El camino está hecho para ella! -Al extremo de la avenida, a más de doscientos metros hacia adelante, aparecían en un marco maravilloso, la barre133 R E N É B A Z I N ra, los primeros macizos y una parte del largo techo de los Bastian. Los viejos cerezos habían florecido, todos juntos, en la misma semana en que se abrían las flores de los almendros y de los perales. Los perales florecían en forma de penacho, los almendros de estrellas; pero los cerezos del bosque, trasplantados a la llanura, florecían en forma de husos blancos. Alrededor de las ramas carnudas, hinchadas y jaspeadas de rojo por la savia, millares de nevadas corolas formaban copos y temblaban en su delgado pedúnculo, tan apeñuscadas, que en partes no dejaban ver las ramas. Cada árbol lanzaba en todos sentidos sus husos de flores. De la una a la otra orilla del camino, tan viejos eran los cerezos, tocabanse y se mezclaban las ramas florecidas. Un enjambre de abejas las envolvía batiendo las alas. Un olor sutil de miel flotaba a intervalos en la avenida, y se marchaba con el viento de la llanura sobre los barbechos, los tréboles, los centenos, los trigos, sobre las tierras apenas vestidas y sorprendidas por la primavera. No había en el gran llano abierto árboles que pudiesen luchar en esplendor con aquel camino del paraíso. Sólo a la derecha y muy cerca, los cuatro nogales de los Ramspacher comenzaban a echar hojas, y parecían con sus pesados miembros, esmaltes incrustados en las paredes del cortijo. Los minutos pasaban. De lo alto de los cerezos caía una lluvia de pétalos blancos. Pero una mujer se ha inclinado a abrir la barrera. Es ella. Se endereza. Avanza por en medio de la avenida, entre las dos fajas de hierba, muy lentamente porque mira hacia 134 L O S O B E R L É arriba. Contempla los blancos ramilletes de flores abiertas. La idea de las coronas de novia, familiar a las niñas, cruza por su alma. Odilia no sonríe, sólo se le ilumina el rostro, y hace un ademán involuntario con las manos tendidas, respuesta y agradecimiento de su juventud a la tierra regocijada. Continúa bajando hacia Alsheim. Sobre su toca de pieles sobre sus mejillas levantadas, sobre su vestido de paño azul, vierten sus flores los cerezos. Está grave. Lleva en la mano izquierda un libro de oraciones, semioculto por los pliegues del vestido. Se cree sola. Camina entre el resplandor del día que le habla. Pero no hay nada de lánguido en ella. Es animosa; está formada para tener el valor de la vida. Sus ojos, que buscan las copas de los árboles, continúan vivientes, dueños de su pensamiento, y no se abandonan al sueño que la tienta. Acercábase, pues, sin sospechar que Juan estaba aguardándola. La aldea de Alsheim, terminado ya el almuerzo en las casas, producía su ruido habitual: rodar de carretones, ladridos de perros, voces de hombres y de niños que llamaban, pero todo atenuado por la distancia, disperso en el aire inmenso, sofocado por la marca del viento, como el rumor de un terrón de tierra que se desprende y cae al mar. Cuando pasó Odilia, Juan Oberlé se descubrió, y se irguió un poco, del otro lado del cerco. Y la que avanzaba entre dos paredes de flores, aunque fuese mirando hacia arriba, volvió la cabeza, con la mirada saturada aún de la primavera que la había conmovido. -¡Cómo!-dijo Odilia,-¿ es usted? 135 R E N É B A Z I N Y se acercó en seguida, a través de la faja de hierba en que estaban plantados los cerezos, al sitio en que se hallaba Juan Oberlé. -No puedo entrar libremente en su casa, como en otro tiempo, -dijo Juan- De modo que he venido a aguardarla... Tengo que pedirle un favor... -¿Un favor?... ¡ con qué seriedad lo dice usted! ... Trató de sonreír. Pero sus labios se negaron. Ambos se pusieron pálidos. -Tengo la intención -agregó Juan, como si declarara una grave resolución,- tengo la intención de subir pasado mañana a Santa Odilia... Iré a oír las campanas que anunciarán la Pascua... Si usted, por su parte, pidiera permiso para ir también.. . -¿Ha hecho usted algún voto? Juan contestó: -Casi, casi, Odilia: tengo que hablarle, a usted sola... Odilia retrocedió un paso. Con algo de susto en la mirada trató de ver en el rostro de Juan si decía la verdad, si había adivinado. El también la contemplaba con angustia. Estaban inmóviles, trémulos, y tan cerca y tan lejos a la vez, que se hubiera creído que se amenazaban. Y en efecto, ambos tenían la sensación de que jugaban la tranquilidad de su vida. No eran dos niños, sino un hombre y una mujer de raza fuerte y apasionada. Todas las potencias de su ser se declaraban, y rompían con la trivialidad de las costumbres, porque en las simples palabras «tengo que 136 L O S O B E R L É hablarle» Odilia había sentido pasar el hálito de una alma que se daba y que pedía compensación. En la avenida desierta, los viejos cerezos levantaban sus husos blancos. Y en el cáliz de cada una de sus flores el sol de primavera descansaba entero. -¿Pasado mañana? -dijo la joven.-¿ En Santa Odilia ? ¿A oír las campanas de Pascua? Repetía lo que Juan acababa de decirle. Pero era para ganar tiempo, y para penetrar mejor aquellos ojos fijos en ella, y que se parecían a las verdes profundidades del bosque. Hubo una gran calma en la llanura, en la aldea cercana. El viento cesó de soplar un instante. Odilia se Volvió. -Iré -dijo. Juan vio que cerraba los ojos, quizá por la violenta emoción, quizá también para conservar mejor la visión de que estaban impregnados. No trató de detenerla. Ni uno ni otro se explicaron más. Un carretón rodaba por el camino, no lejos ya. Un hombre cerraba la puerta carretera de los Bastian. Pero lo que había que decir, quedaba dicho. En aquellas almas profundas las palabras tenían una repercusión indefinida. Ya no estaban solas. Cada una de ellas encerraba en sí misma el minuto sagrado de su encuentro, y se replegaba, como la tierra de los surcos cuando se ha hecho la sementera y la vida se prepara a crecer. Odilia se alejaba. Juan admiraba aquella criatura, de belleza fuerte y sana, que iba empequeñeciéndose en el camino. Andaba bien, sin menear el talle. Encima de la nuca blanca, Juan colocaba con la imaginación el gran moño negro de las alsacianas que viven más allá de Estrasburgo. Ya 137 R E N É B A Z I N no alzaba los ojos hacia los cerezos. Sus manos dejaban arrastrar el vestido. La tela doblaba la hierba, hacía volar un poco de polvo y pétalos de flores que se agitaban todavía un momento antes de morir. El día fijado tardó en llegar. Juan había dicho a su padre: -El Sábado Santo subirán allá arriba algunos peregrinos, para escuchar las campanas de Pascua... Nunca he ido en esta estación... Si usted no ve inconveniente, me agradará mucho hacer ese paseo. No había habido inconveniente. Aquel día, al despertarse, Juan abrió la ventana. Hacía una espesa niebla. El campo estaba invisible a cien metros de la casa. -¡No irás con un tiempo semejante! -dijo Luciana cuando vio entrar a su hermano en el comedor, donde estaba tomando el chocolate. -Sí, me voy. -No vas a ver nada. -Oiré. -¿Es tan curioso? -Sí. -Llévame, entonces. No tenía el menor deseo de subir a Santa Odilia. Vestida con un batón claro adornado con encajes, tomaba el chocolate a pequeños sorbos, y no tenía otra intención que detener a su hermano al paso y darle un beso. -¿Vas, seriamente, a hacer una especie de peregrinación allá arriba? 138 L O S O B E R L É -Sí, una especie... Inclinada sobre la taza en aquel momento, Luciana no vio la sonrisa que acompañaba aquellas palabras. Y contestó con un poco de amargura: -Ya sabes que yo no soy ferviente; cumplo pobremente mis obligaciones de católica, y las prácticas devotas no me tientan.. . Pero, tú, que tienes mejor fe, deberías pedir... Puedes creer que vale la pena de hacer una peregrinación... Cambió de tono y con voz repentinamente apasionada, levantando las cejas, con los ojos voluntariosos y afectuosos al mismo tiempo, continuo: -Deberías pedir la mujer imposible que necesitarías para vivir aquí... Cuando yo me case y me vaya, la vida va a ser terrible en casa... Tú cargarás solo con el pesar de las divisiones familiares y de las desconfianzas campesinas. No tendrás a nadie a quien quejarte.. . Es un papel que hay que llenar... Pide, pues, alguna muchacha lo bastante fuerte, lo bastante alegre, lo bastante concienzuda, para que pueda desempeñarlo, ya que has querido vivir en Alsheim... ¡Ya ves que mi idea es la de una amiga! -¡De una gran amiga! Y se dieron un beso. -¡Hasta la vuelta, peregrino! ¡Buena suerte! -Adiós. Juan escapó. Pronto se, halló en el parque, giró después de transponer la verja, subió a lo largo de los plantíos de lúpulo y de las viñas, y entró en el bosque. El bosque estaba también lleno de bruma. Las apretadas masas de los pinos que trepaban las cuestas al asalto, pare139 R E N É B A Z I N cían grises, de una orilla de barranco a otra, y apenas aumentaba la distancia, se perdían en la nube sin sol y sin sombra. Juan no seguía el camino trillado. Marchaba ágilmente, escalando los macizos cuando el terreno no era demasiado a pico, y deteniéndose de vez en cuando para tomar aliento y escuchar por si oía arriba y abajo, en el misterio de la montaña impenetrable, a la vista, la voz de Odilia o la de algún grupo de peregrinos. Pero no, sólo se escuchaba el rodar de los torrentes, o, con menos frecuencia, el grito de algún desconocido llamando a su perro, o la tímida súplica de algún pobre de Obernai, acudido con su hijo al bosque muerto, a pesar del reglamento que sólo tolera que los jueves se pida limosna en el bosque. ¿No era menester que la olla humease el día de Pascua? ¿Y no era una protección divina contra los guardas aquella bruma que lo ocultaba todo? Juan se complacía en aquella ascensión violenta y solitaria. A medida que subía, el recuerdo de Odilia crecía aún más en él, con el júbilo de haber elegido, para volver a verla por fin, aquel lugar sagrado de Alsacia y aquella fecha dos veces conmovedora. Por todas partes, en torno suyo, la doradilla, ese precioso helecho que alfombra las pendientes rocosas, desarrollaba sus báculos de terciopelo ; sobre los sarmientos de la madreselva del año anterior, asomaban las hojas a cada diez centímetros; las primeras fresas florecían ya, como los primeros lirios de los valles; los geranios, que son tan hermosos en Santa Odilia, erguían sus peludos tallos, y el mundo de los arándanos, de los frambuesos, es decir, el piso entero del bosque, campos enormes, comenzaban a verter 140 L O S O B E R L É en la brisa el perfume de su savia en movimiento. La bruma retenía los olores, como una red tendida sobre la falda de los Vosgos. Juan pasó cerca de Heidenbruch, miró las persianas verdes, y continuó su camino: -Tío Ulrico -murmuró,- se alegraría usted mucho de verme y de saber adónde voy, y con quien me encontrará quizá dentro de un momento. Leal ladró, medio dormido, pero no acudió. La montaña estaba todavía desierta. Una ave de rapiña chillaba encima de la bruma. Juan, que no hacía aquella excursión desde su infancia, gozaba con aquella rusticidad y aquella calma. Llegó a la parte alta que es de propiedad del obispado de Estrasburgo, y para reproducir antiguas impresiones de colegial, siguió largo rato el muro pagano que envuelve la cima en su recinto de diez kilómetros. A mediodía, después de pasar por la roca de Männelstein, entró en el patio del convento edificado en la misma punta de la montaña, corona de viejas piedras colocada en la cima de los bosques de pinos, y allí encontró, no una multitud sino muchos grupos de peregrinos, vehículos desuncidos, caballos atados al tronco de los viejos tilos, brotados nadie sabe cómo en aquellas alturas, y que cubren con sus ramas casi todo el espacio entre muros. Juan se acordó del camino. Dirigióse hacia las capillas que están a la derecha. No hizo sino atravesar la primera, pintada, pero se detuvo en la segunda, de bóvedas chatas ante el relicario en que se ve, acostada, la estatua en cera de la patrona de Alsacia, la abadesa Santa Odilia, tan dulce con 141 R E N É B A Z I N su rostro sonrosado, su velo, su báculo de oro, su manto violeta forrado de armiño. Juan se arrodilló; con toda la fuerza de su fe, rezó por la casa dividida y triste de la que se veía alejado con un sentimiento de satisfacción, y porque Odilia Bastian no faltase a la cita de amor cuya hora se acercaba. Y como tenía el alma sincera, agregó: -¡ Porque se nos indique el camino! ¡ Porque logremos seguirlo juntos! ¡ Porque no puedan sobrevenir obstáculos! Toda la Alsacia, desde siglos y siglos, se había arrodillado en el mismo sitio. Salió después y se dirigió al refectorio donde los religiosos habían empezado a servir a los primeros visitantes. Odilia no estaba allí. Después del almuerzo, que fue muy largo, pues a cada instante era entorpecido por la llegada de nuevos peregrinos, Juan salió a toda prisa, bajó al pie de la roca que sostiene el monasterio, y hallando el camino que sube de San Nabor y pasa junto a la fuente de Santa Odilia, fue a apostarse en una parte espesa del bosque, que dominaba una curva del camino. Tenía a sus pies la cinta de tierra pisoteada, sin hierba, alfombrada de agujas de pinos y que parecía suspendida en el aire. Porque, más allá, la cuesta de la montaña era tan ruda, que dejaba de verse. En tiempo claro sólo se descubrían dos contrafuertes boscosos, que se hundían a derecha e izquierda. En aquel momento la vista tropezaba con la cortina de bruma blanca que lo ocultaba todo: el abismo, las cuestas, los árboles. Pero el viento soplaba y removía aquellos vapores, cuyo espesor variaba sin cesar. 142 L O S O B E R L É Eran las dos. Una hora después repicarían las campanas de Pascua. Los curiosos que acudían por ellas, debían permanecer cerca de la cumbre. Y efectivamente, en medio del gran silencio, Juan oyó que llegaban de abajo fragmentos de voces entremezcladas, que rozaban con su vuelo la curva del bosque. Luego una frase musical silbaba: Formez vos bataillons! anunció a Juan que iban a pasar los estudiantes alsacianos. Dos jóvenes, el que había silbado y otro que lo alcanzó, se destacaron poco a poco de la niebla y se alejaron hacia la abadía. Luego subió un joven matrimonio: la mujer vestida de negro, con un corpiño abierto que dejaba ver la camisa blanca, y cubierta con una cofia de encaje en forma de casco; el hombre con chaleco de terciopelo floreado, casaca con una fila de botones de cobre y gorro de pieles. -Campesinos de Wissemburgo-pensó Juan. Un poco después vio pasar, charlando, varias mujeres de Alsheim y de Heiligenstein , frescas pero sin huella alguna del traje alsaciano. Entre ellas iba una mujer del valle de Münster, según se conocía por su bonete de tela obscura, atado como el pañuelo de una meridional, y adornado adelante con una roseta roja. Transcurrieron dos minutos más. En la bruma elevóse un rumor de pasos, y apareció un sacerdote, anciano, pesado, que se enjugaba el sudor sin dejar de caminar. Dos niños, de cara despierta, sin duda hijos de alguna de las mujeres que acababan de desaparecer, lo pasaron, y saludando en alsaciano, dijeron al mismo tiempo: -Alabado sea Nuestro Señor Jesucristo, señor cura. 143 R E N É B A Z I N -¡ Por los siglos de los siglos !-contestó el sacerdote. No los conocía; no les habló más que para contestar a su antigua y hermosa fórmula de saludo. Juan, sentado junto a un pino, oyó a otro hombre, un anciano, que pasaba también al sacerdote, más allá de la curva, y que decía: -¡Alabado sea Nuestro Señor Jesucristo! ¡Cuántas veces había resonado aquella salutación bajo las tranquilas bóvedas del bosque! Juan miró hacia adelante, como los que meditan y no ven sino formas vagas, en las que no fijan el pensamiento. Y así permaneció un rato. Después, un murmullo apenas perceptible, tan débil que no hay canto de pájaro que no sea más fuerte, subió sobre los copos de bruma. «Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres. .. » Un segundo murmullo sucedió al primero, y terminó el Ave María. «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ... » Y una turbación involuntaria, una certidumbre misteriosa, precedió a la aparición de dos mujeres que subían. Ambas eran altas. La de más edad era una solterona de Alsheim, de rostro del color de la bruma, pequeña rentista que vivía a la sombra de la iglesia, que adornaba los días festivos. Parecía cansada pero sonreía rezando el rosario. La más joven caminaba a la derecha a orillas del sendero, y su altiva cabeza, algo levantada, sus cabellos de un castaño mate como una hermosa corteza de pino, todo su cuerpo armonioso y robusto, se destacaban sobre la descolorida pantalla de la nube que llenaba la curva del camino. 144 L O S O B E R L É Juan no hizo un movimiento, y sin embargo la joven lo vio y volvió la cabeza. Odilia sonrió, y sin interrumpir la oración, contestó con una mirada, indicando la cumbre : -He venido; lo espero allá arriba. Las dos mujeres no acortaron el paso. Con marcha acompasada, derechas, puras, agitando con el ligero balance de su cuerpo el rosario que llevaban en la mano, siguieron subiendo y el viejo bosque las recibió en su sombra. Juan dejó pasar algunos minutos, y siguió el mismo camino. Al volver, en el punto en que el camino comienza a ser recto y atraviesa la cresta para llegar al convento que la termina, volvió a ver a las dos viajeras. Iban más ligero, satisfechas de llegar, con la sombrilla abierta, pues la bruma, que no cesaba, era entonces tibia, y había esbozos de sombra al pie de los árboles. El sol debía declinar hacia la cima de los Vosgos y hacia las llanuras de Francia, que estaban más allá. Los peregrinos que habían visitado ya las reliquias de Santa Odilia, se apresuraban a recorrer los sitios consagrados por la tradición piadosa o profana: la fuente dé Santa Odilia, la fuente de San Juan, o el recinto pagano, por un sendero de cabras, hasta las rocas del Männelstein, desde donde por lo común es tan hermosa la vista sobre las montañas vecinas, sobre las cimas del Bloss y del Elsberg, sobre los castillos en ruina que yerguen sus viejas torres en medio de los pinos, Andlau, Spesburg, Landberg, y otros. Juan vio que las dos viajeras atravesaban el patio y se dirigían a la capilla. Volvió entonces sobre sus pasos hasta el arranque de la avenida barrida por el viento, a lo largo de 145 R E N É B A Z I N aquel gran edificio que recuerda las obras avanzadas de las fortalezas, y atravesando de parte a parte por un pórtico abovedado que sirve de entrada. Diez minutos después Odilia salía sola de la capilla, y adivinando que Juan Oberlé la aguardaba en otra parte que en aquel patio demasiado lleno de testigos, volvía a tomar el camino del bosque. Iba vestida como el Jueves Santo, con el mismo traje obscuro, pero llevaba un sombrero de paseo, muy sencillo, muy juvenil, y que le sentaba admirablemente, un sombrero de paja de anchas alas, levantado de un lado y adornado con tules. Tenía bajo el brazo la sombrilla y un abrigo de verano. Odilia andaba ligero, con la cabeza inclinada, como aquel a quien poco interesa el camino, y cuya alma está aún en oración o soñando. Cuando llegó junto a Juan, que estaba a la derecha del pórtico, levantó la cabeza y dijo sin detenerse: -La mujer que me acompaña está descansando. Aquí me tiene usted... -¡Cuánto le agradezco que haya creído en mí! -dijo Juan.- Venga usted, Odilia. Y comenzó a seguir a su lado, la avenida plantada de árboles delgados y torcidos por las tempestades de invierno. Experimentaba un sobrecogimiento tal ante aquel sueño realizado, que no podía pensar ni decir más que una sola cosa: su agradecimiento hacia Odilia, que caminaba muda, sin escuchar más que lo que, él no le, decía, y tan conmovida como él. 146 L O S O B E R L É En el sitio en que comienza a bajar el camino, apartáronse de él, y tornaron, bajo el bosque de pinos, alto y apretado allí, un sendero que gira alrededor del monasterio. Ya no tenían testigos, y Juan vio que los ojos color de trigo, los ojos profundos y graves de Odilia, se levantaban hacia él. El bosque no hacía otro ruido que el de las gotitas de la bruma al caer de las hojas. Estaban el uno junto al otro. -Le pedí que viniese -dijo Juan,- para que decidiera de mi vida. Usted ha sido la amiga de mi primera Juventud.... Quisiera que fuese la de toda la vida. Odilia, con la mirada perdida en lontananza, tembló un tanto al contestar: -¿Ha pensado usted?... -¡En todo! -¿Hasta en lo que puede separarnos ? -¿Qué quiere usted decir con eso? ¿Qué teme? ¿Será entrar en una familia desunida? -No. -Usted la reconciliará, en efecto, estoy seguro; usted será su alegría y su paz. ¿ Qué teme, entonces ? ¿ La oposición de mi padre o del suyo, que se han hecho enemigos? -Eso podría vencerse -dijo el joven. -¿Entonces será que su madre de usted me odia? -replicó Juan impetuosamente- Me odia, ¿no es verdad? El otro día la encontré tan dura conmigo, tan ofensiva... La rubia cabeza hizo una señal de negación. -Tardará más en creer en usted que mi padre, tardará más que yo. Pero cuando haya visto que su educación no ha cambiado en usted su alma alsaciana, desechará sus recelos... 147 R E N É B A Z I N Después de un instante de silencio, Odilia agregó: -No creo engañarme: los obstáculos de hoy podrán ser apartados, por usted, por mí o por los dos. Sólo temo lo que no conozco, el menor incidente que venga a agravar, mañana o pasado, una situación tan turbia ya... -Comprendo -dijo Juan,-¿ usted teme la ambición de mi padre ? -¡ Puede ser! -Ya nos ha hecho sufrir mucho. Pero es mi padre; se empeña en tenerme aquí, me lo dice todos los días: cuando sepa que la he elegido a usted, Odilia, si tiene proyectos que pudieran romper nuestra unión, accederá por lo menos a postergarlos... No tema usted por ese lado. Venceremos. -¡Venceremos! -repitió la niña. -Estoy seguro, Odilia. Usted endulzará mi vida, que sería difícil y quizá imposible si no estuviera usted a mi lado. Por usted he vuelto a Alsheim... ¡ Si le dijese que he corrido muchas tierras sin hallar mujer alguna que tuviera su encanto para mí, y que me causara la misma impresión... ¿cómo decirlo? la misma impresión de manantial de montaña, profundo y fresco! Cuantas veces despertaba en mí la idea de un casamiento venidero, su imagen se me aparecía inmediatamente. ¡La amo, Odilia! Tomó la mano de Odilia que contestó con los ojos levantados hacia el boquete de luz que se abría delante de ellos: -¡Dios me es testigo de que yo también lo amo! Tuvo un calofrío de júbilo, y Juan sintió que le temblaba la mano. 148 L O S O B E R L É -Sí -dijo Juan, buscando la mirada de los ojos todavía fijos en lontananza,- ¡ triunfaremos de todo! Venceremos los múltiples obstáculos nacidos de la misma terrible cuestión: nada más que ella se interpone entre nosotros... -Sin duda: en este rincón del mundo no hay otra cosa... -¡Y lo envenena todo! Odilia se detuvo Y volvió hacia Juan su rostro radiante de ese hermoso amor altivo que tanto deseaba conocer e inspirar. -¡Diga usted que lo engrandece todo! Nuestras rencillas de aquí no son rencillas de aldea. Estamos a favor o en contra de una patria. Nos vemos obligados a ser valientes todos los días, a crearnos enemigos todos los días, a romper todos los días con antiguos amigos que gustosos nos seguirían siendo fieles, pero que ya no lo son para Alsacia. No hay casi un acto ordinario de la vida que sea indiferente, que no sea una afirmación. ¡Le aseguro que en todo eso hay nobleza, Juan! -¡Es verdad, mi Odilia adorada! Ambos se detuvieron para gozar de aquella deliciosa palabra. Sus almas asomaban enteras a sus ojos, y se miraban temblorosas. Y en voz baja, aunque no tuvieran más testigos que las copas de los pinos movidas por el viento, hablaron del porvenir como de una conquista comenzada ya. -Tendré de mi lado a Luciana -decía Juan.- Le confiaré mi secreto en una ocasión propicia. Me apoyará por interés y por afecto, y cuento para mucho con ella. 149 R E N É B A Z I N -Yo cuento con mi padre -contestaba Odilia;- porque ya está bien dispuesto hacia usted... ¡ Pero, cuidado con cometer alguna imprudencia que lo enfade!... No trate usted de verme en Alsheim; no precipite el momento... -¡El momento delicioso en que será usted mi prometida!... Y se sonrieron el uno al otro, por primera vez. -La quiero tan profundamente -continuó Oberlé,- que no le pediré el beso que me concedería sin duda... No tengo derecho ; no dependemos exclusivamente de nosotros mismos, Odilia. Y luego, me es grato demostrarle que es usted sagrada para mí... Pero, dígame al menos que me llevaré conmigo un poco de su alma. Los labios vecinos murmuraron: -Sí. Y casi inmediatamente añadieron: -¿Oye usted, allá? ¡Es la primer campana de Pascua! Juntos se inclinaron hacia la parte en que descendía el bosque. -No, debe ser el viento entre los árboles. -Venga usted -repuso la niña- Las campanas van a repicar... Y si no me vieran allá arriba cuando suenen, la vieja Rosa que me acompaña no dejaría de contarlo... Y lo llevó casi sin decir palabra, hasta el pie de la roca. Allí se separaron para subir a la abadía por dos senderos distintos. -Iré, a reunirme con usted en la plataforma, -dijo Odilia. 150 L O S O B E R L É El día iba poniéndose azul en la cortadura de los torrentes. Era la hora en que ya no parece larga la expectativa de la noche, y en que el día siguiente comienza a asomar en él espíritu que sueña. Juan Oberlé atravesó en pocos minutos el patio, siguió los corredores del monasterio y abrió la puerta de un jardín en forma de ángulo agudo, situado al este de los edificios. Allí es donde se reúnen los peregrinos de Santa Odilia para ver la Alsacia cuando el día es claro. Una pared, del alto de la cintura de un hombre, corre por la cresta de un enorme peñón que avanza como un espolón sobre la selva. La pared domina los pinos que cubren las cuestas por todos lados. Desde la punta que aprisiona, como de lo alto de un faro, se descubre a la derecha todo un macizo de montañas, y la llanura de Alsacia adelante y a la izquierda. En aquel momento la niebla se había dividido en dos regiones, porque el sol caía bajo la cresta de los Vosgos. Toda la nube, que no pasaba de la línea ondulada de las cimas, era gris y opaca; e inmediatamente arriba, los rayos casi horizontales que perforaban y coloraban la niebla, daban a la otra mitad del paisaje el aspecto de una espuma luminosa. Aquella misma separación denotaba la rapidez con que subía la nube del valle de Alsacia hacia el sol en fuga. Los enredados copos entraban en el espacio iluminado, irradiaban y dejaban ver de ese modo sus formas incesantemente modificadas y la fuerza que los arrebataba, como si la luz llamara sus columnas a las alturas. En el estrecho refugio practicado para los peregrinos y los curiosos, hallábase, a la entrada, un hombre anciano, con 151 R E N É B A Z I N el traje de los antiguos alsacianos del norte de Estrasburgo; junto a él, el sacerdote de rizados cabellos grises, a quien saludaran los niños hacía un rato en la cuesta de Santa Odilia; dos pasos más lejos, el joven matrimonio de campesinos wisemburgueses, y en el sitio mas agudo, estrechados uno contra el otro, sentados sobre la pared, dos estudiantes que parecían hermanos por sus labios salientes, sus barbas partidas en el medio y muy finas, la una rubia y la otra castaña. Todos eran alsacianos. Cambiaban frases lentas y triviales, como pasa entre desconocidos. Cuando vieron acercarse a Juan Oberlé, varios se volvieron, y se sintieron repentinamente ligados por la comunidad de la raza, que se revelaba en la desconfianza común. -¿Será un alemán? -dijo una voz. El viejo que estaba junto al sacerdote dirigió una mirada hacia el jardín y contestó: -No, tiene bigotes franceses y aire alsaciano. -Yo lo he visto paseándose con la señorita Odilia Bastian, de Alsheim, -dijo la joven. El grupo, tranquilizado ya, se tranquilizó aún más cuando Juan después de saludar al cura, le preguntó, en alsaciano: -¿Estarán atrasadas hoy las campanas de Alsacia? Todos sonrieron, no por lo que había dicho, sino porque se sentían entre ellos, en su casa, sin testigos importunos. Odilia llegó a su vez y se apoyó en la pared, a la derecha del primer grupo. Juan se hallaba al otro lado. Sufrían de amarse tanto, habérselo dicho, y sólo estar seguros de sí mismos. 152 L O S O B E R L É Las campanas no estaban retrasadas. Sus voces se hallaban encerradas y oprimidas en la bruma ascendente. Escaparon de pronto de la nube, y hubiérase dicho que, cada copo de niebla estallaba como un globo al tocar la pared, y vertía en la cima del monte sagrado la armonía de un campanario. -¡ Pascual, Pascual! ¡El Señor ha resucitado! ¡Ha cambiado el mundo y libertado a los hombres! ¡Los cielos están abiertos! Las campanas de Alsacia cantaban así. Acudían del pie de la montaña y de lejos y de muy lejos; voz de campanitas, y voz de campanas mayores de catedrales ; voces que no cesaban, y que, de un repique a otro, se prolongaban zumbando; voces que pasaban, intermitentes, ligeras y finas, como la lanzadera en la trama; coro prodigioso cuyos cantores no se veían entre sí; gritos de alegría de todo un pueblo de iglesias ; cánticos de la eterna primavera, que brotaban del fondo de la llanura velada por las nubes, y ascendían para fundirse todas en la cima de Santa Odilia. La grandeza de aquel concierto de las campanas había dejado silenciosos a los pocos hombres agrupados allí. El aire oraba, las almas pensaban en el Cristo resucitado. Varios soñaban en Alsacia. -¡ Se ve el azul! -dijo una voz. -Azul... allá arriba -repitió una voz de mujer, como en un sueño. Se la oyó apenas entre el zumbido de los sones que el valle les enviaba. Sin embargo, todos los ojos se levantaron a la vez. Y vieron que en el cielo, en las masas de las brumas, que galopaban al asalto del sol, se abrían y se colmaban 153 R E N É B A Z I N abismos azules, con vertiginosa rapidez. Y cuando miraron de nuevo hacia abajo, reconocieron que la nube se desgarraba también en las cuestas. Era una clara. Partes de bosques deslizáronse por las hendiduras de la niebla en movimiento, luego otras, grietas negras, jarales, rocas. Luego, bruscamente, los últimos jirones de la bruma, estirados, retorcidos, lamentables, subieron como un torbellino, rozaron la plataforma, siguieron adelante. Y la llanura de Alsacia apareció azul y dorada. Uno de los que miraban gritó: -¡Qué hermoso! Todos se inclinaron hacia adelante para ver, por la abertura de la montaña, el llano que se extendía hasta lo infinito. Todas aquellas almas de alsacianos se conmovieron. Trescientas aldeas de su patria se hallaban a sus pies, dispersadas en el verdor de las jóvenes mieses. Cada una de ellas no era más que un punto rosado. Adormíanse al son de las campanas. El río, casi junto al horizonte, trazaba su línea de plata obscura. Y más allá levantábanse las tierras cuyo dibujo se perdía rápidamente en las neblinas todavía suspensas encima del Rhin. Más cerca, siguiendo las cuestas de los pinares, veíanse, por el contrario, hasta los menores detalles del bosque Santa Odilia. Hacía avanzar hacia el valle varios cabos de verdura, y recibía entre ellos el pálido verdor de los primeros prados. Todo aquello estaba iluminado solamente por el reflejo del cielo, lleno de rayos todavía. Ningún punto brillante atraía las miradas. Las tierras confundían sus matices en una sola armonía, así como las campanas fundían sus 154 L O S O B E R L É voces. El viejo alsaciano que permanecía al lado del sacerdote, dijo tendiendo el brazo: -Oigo las campanas de la Catedral. Mostraba en la lejanía de las tierras planas, la célebre flecha de Estrasburgo, que parecía una amatista del alto de, una uña. Y viendo ya las aldeas rosadas, creían reconocer el tañido de las campanas. -Yo -dijo una voz,- conozco las campanas de la abadía de Marmoutier. ¡Qué bien tocan! -Yo -dijo otro, -la campana de Obernai. -Yo las de Heiligenstein. El campesino que había llegado de los alrededores de Wissemburgo, dijo también: -Estamos demasiado lejos para oír lo que canta el campanario de San Jorge de Baguenau. ¡ Sin embargo, escuchen... sí... ahora! El viejo alsaciano repitió gravemente: -Oigo la Catedral. Pero agregó: -¡Miren, miren arriba! Vieron entonces que la nube había subido muy alto, hasta las regiones en que todavía vibraban los rayos del sol. La nube, informe en las faldas de la montaña, se había extendido en el cielo, de través, y formaba una especie de banda de mazos de gladiolos, arrojados sobre los Vosgos y la llanura. Los había rojos como sangre, y otros más pálidos, y otros que eran como oro en fusión. Y todos los testigos, suspensos entre dos abismos, después de seguir con la mirada la larga estela luminosa, notaron que iluminaba la tierra con su reflejo, y que las casas lejanas de la 155 R E N É B A Z I N ciudad y la flecha de la Catedral, se destacaban con fulgor rojizo, de la sombra que iba espesándose. -Esto se parece a lo que vi la noche del 23 de agosto de 1870 -exclamó el viejo alsaciano.- Estaba aquí mismo... Habían oído muchas veces citar aquella fecha, hasta los jóvenes. Las miradas se fijaron con más ternura en la pequeña flecha de oro, de la que aun llegaba un poco de luz y el tañido de las campanas resucitadas. -Estaba aquí mismo, con mujeres y mozas de las aldeas de abajo, que habían subido porque el ruido del cañón redoblaba. Oíamos los cañones como ahora las campanas. Las granadas estallaban como cohetes. Las mujeres lloraban, aquí, donde están ustedes. Esa misma noche se incendió la Biblioteca, se incendió el Templo Nuevo y el Museo de Pintura, y diez casas de Broglie. Entonces se levantó una humareda amarilla y roja, y las nubes se parecieron a las que estamos mirando. Estrasburgo ardía. ¡Le tiraron 193.000 granadas! Con ímpetu juvenil, uno de los estudiantes mostró el puño. -¡Abajo !-refunfuñó el otro. El campesino se quitó la gorra, y se quedó con ella bajo el brazo, sin decir palabra. Las campanas repicaban en menor número. Ya no se oían las de Obernai, ni las de San Nabor, ni otras que habían creído reconocer. Y parecían luces que se fueran apagando. La noche llegaba. Juan Oberlé vio que las dos mujeres estaban a, punto de llorar, y que todos callaban. 156 L O S O B E R L É -Señor abate -dijo,- mientras las campanas tocan todavía la Resurrección, ¿no quiere usted hacer una oración por Alsacia? -¡Muy bien, joven! -dijo el campesino- ¡muy bien! ¡Tú eres del país! Al mismo tiempo, la cara pesada y fatigada del sacerdote se renovó. Algo roto sonó en el temblor de su voz: una antiquísima pesadumbre, joven todavía, habló por sus labios y mientras todos miraban como él a Estrasburgo, la ciudad que iba borrando la noche, dijo: -¡Dios mío! he aquí que, desde vuestra Santa Odilia, vemos casi toda la tierra amada, nuestras ciudades, nuestras aldeas, nuestros campos. Pero no está toda aquí, y al otro lado de las montañas, la tierra era nuestra también. Habéis permitido que quedáramos separados. Mi corazón se parte al pensar en ello, porque del otro lado de las montañas, la nación que amamos, es la que amáis todavía. Es la más antigua de las naciones cristianas, es la más próxima a la amenidad divina . Tiene más ángeles, en su cielo, porque tiene más iglesias y capillas, más tumbas santas que defender, más sagradas cenizas mezcladas a sus matorrales, a sus hierbas, a las aguas que la penetran y la sustentan. ¡Dios mío! hemos sufrido en nuestros cuerpos, en nuestros bienes ; todavía sufrimos en nuestros recuerdos. ¡Haced, sin embargo, durar nuestros recuerdos, y que Francia no nos olvide tampoco! ¡Haced que sea la más digna de dirigir las naciones! Devolvedle la hermana perdida, que puede volver también... -¡Amén! -... ¡ como vuelven las campanas de Pascua! 157 R E N É B A Z I N -¡Amén! -exclamaron dos voces de hombre- ¡Amén! ¡Amén! Los demás testigos lloraban en silencio. Ya no se oía sino un débil tañido de campana en el aire frío que subía del abismo. Los campaneros debían bajar ya de los campanarios perdidos en la sombra en que se había convertido la llanura. Encima de la alta plataforma del jardín, la nube obscurecida, arrastrada hacia Poniente, orlaba aún de violeta purpúreo la cresta de los Vosgos. Asomaban las estrellas en las plenas profundidades de la noche, como las primeras flores que abrían a esa misma hora bajo los pinos. Pronto no quedaron en la plataforma más que tres personas. Las demás se habían marchado, después de revelar el secreto de sus almas alsacianas. El anciano sacerdote, viendo a los dos jóvenes juntos, y la cabeza de Odilia cerca del hombro de Juan, preguntó: -¿Prometidos ? -¡Ay! -contestó Juan, -¡ ruegue usted porque llegue a ser verdad! -Lo deseo. Está muy bien lo que dijo usted hace un rato. Que Dios os haga dichosos. ¡Os deseo, a vosotros que sois jóvenes, que volváis a ver la Alsacia francesa!... Y se alejó. -Adiós - dijo Odilia rápidamente. - ¡Adiós, Juan! Tendióle la mano y se marchó sin volverse. Juan se quedó junto al muro de la plataforma. Las aves nocturnas, buhos, lechuzas, quebrantahuesos, mezclando sus gritos, bajaban de espesura en espesura. Durante un cuarto de hora, el tiempo que volaban seguido, sus 158 L O S O B E R L É llamamientos resonaron en los ámbitos de la montaña. Luego renació el silencio completo. La paz ascendió, al fin, con el perfume de los bosques dormidos. 159 R E N É B A Z I N VIII En casa de Carolís A la entrada de la calle Zurich, y dando frente al malecón de los Bateleros, una de las reliquias del antiguo Estrasburgo, existe una casa estrecha, mucho más baja que las vecinas, coronada por un techo de dos pisos, como las pagodas chinescas. El frontispicio, alegrado en otro tiempo con el dibujo de sus vigas pintadas, está hoy blanqueado y revocado, y en él se lee esta inscripción: «Juan alias Carolís, Weinstube.» Esta taberna, que nada externo indica a la curiosidad del transeúnte, no es, sin embargo, un lugar cualquiera ni una taberna común. Aquel sitio es histórico. En 1576 hospedáronse allí los habitantes de Zurich, o por lo menos los mejores tiradores de entre ellos, para tomar parte en el concurso de tiro a que Estrasburgo había invitado al Imperio y a los Estados confederados. Llevaban con ellos una olla de mijo hervido. Y apenas desembarcaron, hicieron comprobar por los estrasburgueses que su sopa de mijo estaba caliente todavía. 160 L O S O B E R L É -De modo que podremos socorreros fácilmente, vecinos -dijeron; -entre nuestras ciudades el camino es corto, por el Rhin y por el Ill. La palabra dada en 1576 fue mantenida en 1870, como lo atestigua la inscripción grabada muy cerca de allí, en la fuente de Zurich. En momentos en que Estrasburgo, sitiado, se hallaba en la más crítica situación, los hijos de Zurich intervinieron y obtuvieron del general de Werder, permiso para hacer salir de la ciudad a las mujeres, los ancianos y los niños. Otra notoriedad recayó sobre aquella casa, gracias al meridional que, alrededor de 1860, estableció en ella un despacho de vinos del Mediodía. Juan, llamado Carolís, se parecía extraordinariamente a Gambetta. Lo sabía, o imitaba los ademanes del tribuno, y sus trajes, y el corte de su barba, y hasta el sonido de su voz. Su negocio era floreciente antes de la guerra, pero llegó a ser próspero en los años siguientes, y buen número de oficiales alemanes adquirió la costumbre de ir a beber allí los vinos de Narbona, de Cette y de Montpellier. Una mañana de fines de abril, Juan Oberlé, que, iba a visitar al funcionario de la Administración de los Bosques, a quien hacía tiempo había prometido visita, pasaba por el malecón de los Bateleros, cuando una mujer de cuarenta años, vestida, de negro, evidentemente alsaciana, salió del café, atravesó la calle, y lo interpeló disculpándose: -Perdone usted... Si el señor tiene a bien venir conmigo... Uno de sus amigos lo llama. -¿ Quién ?-preguntó Juan, sorprendido. 161 R E N É B A Z I N -Aquel oficial, el más joven... Y señalaba con el dedo la sombra confusamente animada que, bajo el toldo de lienzo, formaba el interior de la taberna con sus grupos de clientes. Después de vacilar un instante, Juan la siguió, sorprendido -porque, no siendo estrasburgués, ignoraba la reputación y la clientela de la taberna,- de encontrarse con seis oficiales, tres de ellos del regimiento de húsares, sentados junto a mesas de metal a cuadros rojos y blancos, conversando en voz alta, fumando y bebiendo el vino de Carolís. La primer mirada que dirigió, llegando de la plena luz a aquella atmósfera, turbia y a aquella semiobscuridad, le hizo comprender que la sala era pequeña -cuatro mesas sólo,- y que estaba decorada con pinturas alegóricas de gusto alemán, un mono, un gato, un juego de naipes, un paquete de cigarrillos, y adornada especialmente con un espejo semicircular, que ocupaba un hueco en la pared de la izquierda, y alrededor del cual se veían las fotografías encuadradas de los parroquianos de la casa, antiguos o actuales. Juan Oberlé buscaba todavía al que había podido hacerlo llamar, cuando un caballero muy joven, cuya belleza corporal se puso de relieve con el simple movimiento que, hizo, delgado bajo su túnica azul celeste con alamares de oro, se levantó en el fondo de la sala, a la izquierda. Era un teniente. Junto a él y alrededor de la mesa, habían quedado sentados un capitán y un comandante. Los tres oficiales debían regresar de un largo trayecto: estaban cubiertos de polvo, tenían la frente sudorosa, el semblante ajado y las venas de la frente hinchadas. El más joven había llevado, de aquella excursión al campo, 162 L O S O B E R L É una ramita de oxiacanto, poniéndosela en el pecho, a la izquierda, debajo de la charretera chata. El alsaciano reconoció al teniente Wilhelm von Farnow, prusiano, tres años mayor que él, y a quien había conocido durante su primer año de derecho en Munich, donde Farnow era entonces subteniente en un regimiento de Hulanos bávaros. Desde entonces no había vuelto a verlo. Lo único que sabía era que, a consecuencia de un altercado entre oficiales bávaros y prusianos, en el casino del regimiento, algunos de los comprometidos habían sido trasladados, y que su ex camarada era uno de ellos. No, no cabía duda. Era realmente Farnow, su misma manera altiva y elegante de tender la mano, el mismo rostro imberbe, demasiado grueso y chato, con labios abultados, nariz pequeña, algo levantada, impertinente, y ojos admirables, de un azul de acero, de un azul duro, en que vivía el orgullo de la juventud, del mando, de un genio disputador y valeroso. Su cuerpo estaba construido como para hacer de él más tarde un coracero robusto y macizo. Pero era muy delgado todavía, y tan bien proporcionado, tan ágil, tan evidentemente aguerrido y nervudo, tan preciso en sus movimientos que se le discernía la reputación de belleza, aunque su rostro no fuera hermoso, y tanto, que se decía en Munich ora «el bello Farnow» ora «Farnow cabeza de muerto». Con un par de bigotes, las cejas enmarañadas y un casco que acentuase la sombra de sus ojos, hubiera sido aterrador. Pero a los veintisiete años daba la impresión de ser un guerrero, violento, vencedor de su propio natural, disciplinado hasta la cortesía perfecta y estudiada. 163 R E N É B A Z I N Juan Oberlé vio que, al levantarse, Farnow hablaba al comandante, su vecino inmediato, pesado soldadote de bigotes desteñidos. Le explicaba algo y el otro seguía aprobándolo todavía, con un movimiento de cabeza solemne y satisfecho cuando el teniente lo presentó: -¿El señor comandante me permite presentarle a mi camarada Juan Oberlé hijo del industrial de AIsheini? -Con mucho gusto ... un alsaciano inteligente... muy relacionado... La segunda presentación provocó en el capitán-hombre todavía joven, de perfil respingado, de educación evidentemente refinada y humor no menos evidentemente altanero, -las mismas expresiones lisonjeras para el industrial de Alsheim: -Sí, en verdad; el señor Oberlé es muy conocido... un espíritu de los más ilustrados... he tenido el gusto de verlo... tendrá usted la bondad de saludarlo en mi nombre... El capitán era el jefe de un grupo de accionistas que en la última licitación había disputado y ganado el derecho de caza en una comuna, a don José Oberlé. Juan se sentía humillado por las atenciones de los dos oficiales. Comprendía que era objeto de galanterías excepcionales, él, civil, burgués, alsaciano, él que debía ser considerado de cualquier manera como un inferior, por aquellos elevados personajes. -¿Lo que ha hecho mi padre -pensaba,- tiene tanta importancia entonces, cuando le pagan así?...Ni su fortuna ni el tren de su casa, ni su conversación, conquistan semejante 164 L O S O B E R L É notoriedad a un hombre que no vive en Estrasburgo, y que no tiene ningún cargo público... Un ademán que el comandante hizo casi en seguida, puso término a este malestar y devolvió su libertad a los dos jóvenes que fueron a sentarse a la mesa más alejada de la ventana, en el fondo del salón. -Sólo por una gran casualidad me encuentra usted aquí -dijo Farnow con un asomo de ironía en que se traslucía el orgullo del teniente prusiano...- Mi regimiento viene poco... Los que más vienen son los oficiales de infantería... Yo voy comúnmente a la Germania. Pero acabamos de hacer un reconocimiento como usted ve, y mi comandante tenía mucha sed... ¿Me disculpa usted, mi querido Oberlé, que lo haya mandado llamar?... -Es un acto muy amistoso, por el contrario. Difícilmente podía usted abandonar a sus jefes... -Y deseaba mucho, reanudar mis relaciones con usted... Desde hace mucho, desde que estábamos en Munich no habíamos vuelto a vernos... Apenas había usted pasado de aquella pared, cuando dije a la criada: « ¡Aquel caballero es un amigo mío! Vaya usted a llamar al señor Oberlé.» -Y a la verdad, me alegro infinito de ello, Farnow. Y mientras los dos jóvenes se estudiaban con la curiosidad de dos seres que tratan de llenar años ignotos: «¿Qué vida habrá llevado? ¿Qué piensa de mí? ¿ Qué confianza puedo depositar en él ?» -Me parece -repuso Farnow,- que acaba usted de llegar... -Efectivamente, a fines de febrero. 165 R E N É B A Z I N -Se me ha afirmado por ahí que el primero de octubre comenzaría usted su voluntariado en los húsares. -Es exacto. -¿Sabía usted, Oberlé, que he tenido el honor de encontrarme con su padre en sociedad, el invierno pasado? Me hice presentar a él. -Disculpe usted, pero hace tan. poco que he vuelto... Las conversaciones eran en aquel momento muy desganadas en casa de Carolís, y Juan observó que las dos túnicas azules se volvían a mirarlo; que el comandante y el capitán examinaban la fisonomía del futuro voluntario, mientras acababan de beber el vino que les habían servido en una botella semejante a las de Burdeos. -Mucho me agradaría poder conversar con usted más despacio -dijo Farnow bajando la voz. - ¿Pero de aquí en adelante... espero que podremos vernos? -¿Conoce usted Alsheim? -Sí, hemos pasado varias veces por allí, en las maniobras. Era visible que el oficial trataba de saber hasta dónde podía llegar. Estaba en país anexado, y se lo habían demostrado ya muchos incidentes de la vida diaria. No quería renovar el experimento. Sondaba el terreno... ¿Podía prometer una visita ?... Todavía lo ignoraba. Y esta incertidumbre, tan contrapuesta a su natural enérgico, esta precaución hiriente para su orgullo, le hacían erguir la cabeza, como si fuera a verse obligado a aceptar un desafío. Juan, por su parte, se sentía turbado. Una cosa tan sencilla como volver a ver a un camarada de otro tiempo, le parecía entonces un problema 166 L O S O B E R L É delicado. En cuanto a él, inclinábase a la afirmativa. Pero ni la señora Oberlé, ni el abuelo admirarían una excepción a la regla hasta entonces tan firmemente mantenida: no relacionarse con alemanes, fuera de las relaciones de negocio, triviales y rápidas, no abrirles las puertas de la casa del viejo diputado protestante. No lo consentirían... Sin embargo, era duro para Juan mostrarse en Estrasburgo menos tolerante -que en Munich, y precisamente en su primer encuentro en tierra alsaciana, ofender al joven oficial que se le acercaba tendiéndole la mano. Trató de que, el tono, si no otra cosa, de su respuesta, fuese cordial por lo menos. -Iré a visitarlo, mi querido Farnow, y con muchísmo gusto. El alemán comprendió, frunció el entrecejo y calló. Seguramente otros le habían negado hasta la visita. En Oberlé no encontraba aquella hostilidad sistemática y completa... Su cólera no duró o no asomó a la superficie. Adelantó su mano fina, cuya muñeca parecía un haz de alambres de, acero cubierto de piel, y con la punta de los dedos tocó la empuñadura de la espada. -Yo también tendré mucha satisfacción -dijo por fin. Hizo servir una botella de borgoña, y después de llenar el vaso de Juan y el suyo, brindó: -¡ Por su regreso a Alsheim! Luego, apurando el vino de un trago, volvió a dejar la copa sobre la mesa. -Estoy realmente contento de haberlo encontrado. Vivo muy solo, y ya conoce usted mis gustos. Fuera de mi oficio, que adoro, y arriba del cual no admito nada, fuera de 167 R E N É B A Z I N Dios que es su gran juez, lo único que, me apasiona es la caza. Me parece que el hombre ha sido hecho para correr por los amplios espacios, para afirmar su fuerza y su dominio sobre las fieras, cuando no tiene oportunidad de hacerlo sobre sus semejantes... A propósito, creo que el señor Oberlé ha tenido que quedarse sin su derecho de caza... Hablaba en voz muy baja, porque los oficiales hubieran podido oírle desde la mesa vecina. -Sí -dijo Juan,- ha renunciado, puede decirse que por completo... -Pues, si usted quiere darse un paseo por mis terrenos... He alquilado una caza cerca de Haguenau, mitad bosque y mitad llano; tengo corzos que vienen de la Selva, el antiguo bosque sagrado; hay liebres y faisanes, becasinas en la época de la emigración, y si le gustan a usted las luciérnagas, allí revolotean bajo los pinos y brillan como las lanzas de mis húsares. La conversación continuó un rato sobre este asunto. Luego Farnow acabó de vaciar con Juan la botella de borgoña de Carolís, y sacándose la ramita de oxiacanto de debajo de la charretera, y dejándola caer al suelo, dijo: -Si usted lo permite, Oberlé, voy a acompañarlo un momento. ¿En qué dirección va usted? -Hacia la Universidad. -Yo también. Los jóvenes se levantaron juntos. Eran casi de la misma estatura y ambos de tipo enérgico, aunque de diferente expresión, pues Oberlé se preocupaba de atenuar lo que su 168 L O S O B E R L É rostro tenía de demasiado grave cuando estaba en reposo, mientras que Farnow exageraba la rudeza de toda su persona. El joven teniente tiróse la túnica para deshacer las arrugas, tomó de una silla su gorra chata adornada adelante por la pequeña escarapela con los colores prusianos, y adelantándose con voluntaria tiesura, semivuelto hacia la mesa que ocupaban el comandante y capitán, los saludó con una inclinación del cuerpo apenas sensible y repetida varias veces. Ya no era el momento del compañerismo respetuoso de poco antes. Los dos jefes examinaban por la fuerza de la costumbre al oficial que salía de casa de Carolís. Caballeros también, muy celosos del honor de su cuerpo, teniendo presentes en la memoria todos los artículos del código del perfecto oficial, se interesaban por todo lo que, en la conducta, la actitud, el aspecto o los dichos de su subordinado, pudiera ser objeto de un juicio público. El examen debió resultar favorable para Farnow. El comandante lo despidió con un ademán amistoso y protector. Apenas estuvieron en la calle, Farnow preguntó: -Así, pues, han estado perfectos de atención, ¿no es verdad? -Sí. -¡Qué modo de decirlo tiene usted! ¿No le han parecido atentos? Cuando los haya usted visto en el servicio... -Son, por el contrario, demasiado amables -interrumpió Juan- De día en día me doy más clara cuenta de que ha sido preciso que mi padre se humillara mucho para ser tan considerado... ¡Y eso me lastirna, Farnow! 169 R E N É B A Z I N El otro le miró fija y gravemente, y contestó: -Franzosenkopf ¡Cabeza de francés! ¡Qué extraño carácter el de ese, pueblo que no puede conformarse con haber sido conquistado, y que toma a deshonra que los alemanes le hagan una atención! -Es que no las hacen gratuitamente -replicó Oberlé. El dicho no desagradó a Farnow. Parecióle una especie de homenaje al temperamento rudo y utilitario de su raza. El joven teniente no quería, por otra parte, engolfarse en una discusión, sabiendo que las amistades están expuestas a perecer en ellas. Saludó a una joven que caminaba en sentido contrario, y la siguió con los ojos. -Es la mujer del capitán von Holtzberg. Linda, ¿no es cierto? Luego, señalando, a la izquierda, los barrios de la ciudad vieja, iluminados por la claridad húmeda de aquella mañana de primavera, agregó como si ambos pensamientos se ligaran naturalmente en su espíritu: -¡Me gusta el Estrasburgo de otros tiempos! ¡Qué feudal es! Sobre el río de aguas enturbiadas por las fábricas y las alcantarillas, levantábanse los techos de anchas pendientes y largas claraboyas, el mar de tejas de todos los rojos, la púrpura medioeval de Estrasburgo, remendada, agujereada, manchada, lavada, violeta a trechos, casi amarilla al lado, rosada en ciertos declives, anaranjada en ciertos reflejos, regia en todas partes, tendida como un verdadero tapiz de Persia, de hilos marchitos y flexibles, en torno de la Catedral. 170 L O S O B E R L É La Catedral misma, edificada con piedra roja, había sido y aun parecía ser, vista desde aquel punto, el modelo que resolviera del color de lo demás, el ornamento, la gloria y el centro de todo. Una cigüeña, con las alas abiertas, remando en el aire a grandes bogadas, con las patas horizontales prolongándole el cuerpo y sirviéndole de timón, con el pico levantado en forma de proa, -ave de blasón,- volaba en el azul, fiel a Estrasburgo como toda su antigua raza, protegida, sagrada como ella, y volviendo a los mismos nidos en lo alto de las mismas chimeneas., Juan y Farnow la vieron inclinarse hacia la flecha de la iglesia matriz, y vista de atrás, en escorzo, se convertía en un pájaro cualquiera que agitase el aire con sus arqueadas plumas, hasta que desapareció. -He ahí unos habitantes -dijo Farnow,- que no se sorprenden ni del humo de nuestras fábricas, ni de los tranvías, ni de los ferrocarriles, ni de los recientes palacios, ni del nuevo régimen... -Siempre fueron alemanes -dijo Juan sonriendo- Las cigüeñas han llevado siempre vuestros colores: vientre blanco, pico rojo, alas negras. -¡En efecto! -agregó el oficial, riendo. Siguió su camino a lo largo de los malecones, y casi inmediatamente dejó de reír. Delante de él, y llegando del lado de los barrios nuevos de la ciudad, un soldado de artillería conducía dos caballos, o mejor dicho se dejaba conducir por ellos. Estaba borracho. Colocado entre los dos caballos zainos, teniendo las bridas en sus manos levantadas, caminaba vacilando, chocando con 171 R E N É B A Z I N el hombro ya en uno ya en otro animal, y a veces tiraba para no caerse de uno de ellos, que resistía y se apartaba. -¿ Qué es eso ? -refunfuñó Farnow- ¡Un soldado ebrio a estas horas! -Un poco de aguardiente de grano -dijo Oberlé- No tiene la borrachera alegre. Farnow no contestó. Con las cejas fruncidas estudiaba a su vez la actitud del hombre que se acercaba, y que ya no estaba sino a unos diez metros del oficial. A esa distancia, según él reglamento, el hombre hubiera debido marcar el paso y volver la vista hacia su superior. No sólo había olvidado todas estas teorías, y continuaba rolando penosamente entre los dos caballos, sino que también, al pasar frente a Farnow, murmuró algo, una, injuria sin dada. Aquello era demasiado. Un estremecimiento de cólera sacudió los hombros del teniente que avanzó hacia el soldado cuyos caballos retrocedían con susto. El oficial se sentía humillado por Alemania. -¡Alto! –gritó- ¡ Firme! El soldado lo miró, embobado, hizo un esfuerzo, y logró mantenerse inmóvil, casi derecho. -¿Tu nombre? El soldado dijo su nombre. -¡Ya se te arreglarán las cuentas en el cuartel, bruto! ¡Y mientras tanto, aquí tienes por deshonrar el uniforme, como lo haces! Extendió violentamente el brazo, y con la mano enguantada, dura como acero, golpeó al hombre. La sangre brotó de la boca; el hombre echó los hombros atrás y dobló 172 L O S O B E R L É los brazos, como para boxear: debía sentir la furiosa tentación de replicar el golpe. Juan vio los ojos extraviados del ebrio que, mientras se echaba atrás de aquel modo, giraba de dolor y de rabia alrededor de la órbita, luego se fijaron abajo, en el pavimento, domados por el recuerdo confuso y aterrador del poderío del oficial. -¡Y ahora, marcha -gritó Farnow,- y no a tropezones ! Estaba en medio del malecón, erguido, llevando toda la cabeza a su víctima, envuelto en sol, con los ojos fulgurantes, los párpados y la comisura de los labios hundidos por la cólera, y tal como debieron haberlo visto los que lo apodaron «Cabeza de muerto». Los papamoscas acudidos a presenciar la escena, y que formaban corro, se apartaron al mandato del oficial y dejaron pasar al soldado que se esforzaba por no tirar mucho de las riendas. Luego, como varios permanecían agrupados, silenciosos por otra parte, o murmurando apenas su opinión, Farnow los miró uno tras otro, girando sobre sus talones y cruzado de brazos. Un empleadillo de Banco fue el primero que escapó, ajustándose los anteojos; luego, la lechera con su tarro de cobre sobre la cadera, única que levantó los ojos encogiéndose de hombros y mirando a Farnow; luego, el carnicero salido de la tienda vecina ; en seguida, dos bateleros que trataron de parecer indiferentes, aunque ambos tuvieran las mejillas muy coloradas; luego, los pilluelos, que habían sentido ganas de llorar, pero que ya se codeaban y se marchaban riendo a carcajadas. El oficial se acercó entonces a su compañero, que se había quedado a la izquierda, cerca del canal. 173 R E N É B A Z I N -Me parece que ha ido usted demasiado lejos -dijo Oberlé.- Lo que acaba usted de hacer está prohibido por órdenes formales. Corre usted el riesgo de tener historias... -Es la única manera de tratar a estos brutos -dijo Farnow con los ojos inflamados todavía- Además, créame usted, ya ha devuelto mi bofetada a los caballos, y mañana se habrá olvidado de todo. Los dos jóvenes siguieron juntos hasta los jardines de la Universidad, sin decirse más, reflexionando en lo que acababa de ocurrir. Farnow iba poniéndose un par de guantes nuevos, en reemplazo de los otros, manchados por la bofetada, sin duda. Por fin, se inclinó hacia Juan, y gravemente, con visible convicción, agregó: -Era usted muy joven cuando nos conocimos, querido. Tendremos que hacernos algunas confidencias antes de saber exactamente nuestras opiniones respectivas acerca de muchos puntos. Pero me sorprende que aún no haya usted advertido, usted, que ha habitado en todas las provincias de Alemania, que hemos nacido para conquistar el mundo, y que los conquistadores no son nunca hombres suaves, ni aun hombres perfectamente justos. Y añadió, después de dar algunos pasos más: -Sin embargo, siento mucho haberle desagradado, Oberlé. Pero no puedo ocultarle que no lamento lo que he hecho. Sepa usted, solamente, que en el fondo de mis cóleras está la disciplina, la jerarquía, la dignidad del ejército de que formo parte... No cuente usted el incidente a los suyos, 174 L O S O B E R L É sin decir su excusa... Sería hacer traición a un amigo... ¡Vaya, hasta la vista! Tendió la mano. Sus ojos azules perdieron un momento algo de su altanera indiferencia: -¡Hasta la vista! Está usted a la puerta de su burócrata de los bosques. Los jóvenes se separaron con trivial cordialidad. como dos hombres que no pueden saber aún si han de quererse u odiarse. 175 R E N É B A Z I N IX La Coincidencia Juan volvió bastante temprano a la estación de Estrasburgo y tomó el tren para Obernai, donde había dejado su bicicleta. Y en el trayecto de Obernai a Alsheim, vio en la pradera que atraviesa el Dach, cerca de Bernhardswiler, otra cigüeña, inmóvil sobre una pata. Y esto precisamente fue lo que contó a Luciana a quien encontró bajo los árboles del parque. Estaba leyendo, vestida con un traje gris azul, con aplicaciones de guipure en el corpiño. Sus ojos inteligentes se alzaron sonriendo de la página que recorrían, al oír el ruido de la bicicleta sobro la arena. Juan saltó y Luciana le dio un beso, diciendo: -¡Qué falta me haces, querido! ¿Qué diablos haces, viajando continuamente ? -Descubrimientos, querida. En primer lugar he visto dos cigüeñas, llegadas el día sagrado, 23 de abril, puntuales como notarios. Un mohín de sus labios rojos dio a comprender cuán poco le importaba la noticia. 176 L O S O B E R L É -¿Y además? -He pasado tres horas en la Oficina de Conservación de Bosques, donde he aprendido... -Cuéntale eso a papá -interrumpió Luciana. -Veo tanta madera, viva y muerta, aquí, que no quiero preocuparme voluntariamente de ella. ¡Vamos! cuéntame cualquier noticia de Estrasburgo, algún traje que hayas visto, alguna conversación que hayas tenido con personas de la sociedad. -¡Y es verdad !-dijo riendo el joven.- He tenido un encuentro. -¿ Interesante ? -Sí, un antiguo conocido de Munich: un teniente de húsares. -¿El señor de Farnow? -Precisamente: el teniente del 9º de húsares renanos Wilhelm von Farnow. Pero ¿qué tienes? Se hallaban a la mitad de la avenida, protegidos por un macizo de arbustos, Luciana, valerosa y provocativa como siempre, cruzó los brazos y dijo, calmando la voz: -Lo que tengo es que me ama. -¿ El? -Y que yo lo amo. Juan se apartó de su hermana para verla mejor. ¡No es posible! -¿Y por qué? - ¡ Pero, Luciana! porque es alemán, prusiano, oficial. Hubo un instante de silencio: el golpe había dado en el blanco. Juan se puso intensamente pálido. Luego agregó: -¿Tampoco puedes ignorar que es protestante? 177 R E N É B A Z I N Luciana tiró el libro sobre el banco, y alzando la cabeza, estremecida ante la contradicción, replicó: -¿Crees que no lo he reflexionado? Sé todo cuanto puedes decirme. Sé que el mundo de Alsacia, el mundo intolerante y estrecho que nos rodea, no me tendrá consideración. Sí, se gritará, se me acusará, se me compadecerá, se tratará de convencerme, y tú comienzas, ¿no es cierto? ¡ Pero te advierto que los argumentos son inútiles... todos los argumentos!... Lo amo. No es una probabilidad, es un hecho. Y sólo deseo una cosa: saber si estarás en favor o en contra mía. Porque mi resolución no ha de cambiar, querido. -¡Oh, Dios mío, Dios mío! -exclamó Juan, ocultando el rostro entre las manos. -No creía que esto te causara tanta pena. No te comprendo. ¿Compartes su odio estúpido? ¿Dilo? Bien domino yo mi emoción para hablarte. ¡Dilo, pues! ¡Habla! ¡Estás más pálido que yo, y eso que sólo se trata de mí! Luciana le tomó las manos y le descubrió el rostro. Juan la miró un momento con expresión extraña, como aquellos cuyo pensamiento no ha llegado aún a los ojos. Luego dijo: -Te engañas. ¡ Se trata de ambos, Luciana! -¿Por qué? -¡El uno contra el otro, pues yo también tengo un amor que comunicarte: ¡ amo a Odilia Bastian! Luciana quedó espantada de lo que entrevió en aquel nombre de Odilia, Y conmovida al propio tiempo, porque el argumento era un argumento de amor, y una confidencia. Su 178 L O S O B E R L É irritación desapareció súbitamente, e inclinó la cabeza sobre el hombro de su hermano. Sus rizos de cabellos rubios mezclados de rojo se esponjaron y desgreñaron contra el cuello de Juan. Y murmuró: -Mi pobre Juan... la fatalidad nos persigue... Odilia Bastian y el otro... Dos amores que se excluyen... ¡Ah, pobre querido! es el drama de familia que se perpetúa por nosotros... Se enderezó creyendo oír pasos, y tomando el brazo de Juan, continuo nerviosamente: -Aquí no podemos conversar... Sin embargo, es preciso que nos digamos algo más que nombres... Si mi padre nos sorprendiera, o mamá que está trabajando en el salón, no sé en que eterna tapicería... ¡Ay, amigo mío, cuando pienso en que a pocos pasos de ella cambiamos secretos semejantes, y que no lo sospecha!... ¿Pero primero nosotros, no es verdad? ¡Nosotros!.... Pensó un momento volver a la casa y subir a su cuarto con Juan, pero en seguida se decidió por un refugio mejor: -Vamos al campo; allá no nos interrumpirá nadie... Dándose el brazo, de prisa, hablándose despacio y con frases breves, salieron por la reja, dejaron algo atrás el extremo de la posesión, y a la derecha del camino más alto que las tierras vecinas, bajaron por la pendiente de un sendero cuya faja gris se veía casi hasta lo infinito por entre los sembrados verdes. Después del primer minuto de sorpresa, de anonadamiento, de verdadera pena ante la idea de lo que iba a sufrir el otro, ambos habían reaccionado ya. 179 R E N É B A Z I N -Quizá hagamos mal en agitarnos -dijo Lucíana internándose en el sendero.-¿ Nuestros proyectos son realmente inconciliables? -Sí: la madre de Odilia Bastían no consentirá nunca en que su hija sea cuñada de un oficial. -¿Y qué sabes tú, también, si ese oficial no hubiera preferido entrar en una familia menos atrasada que la nuestra? -dijo Luciana herida- Tu proyecto puede perjudicar también al mío. -Disculpa, pero conozco a Farnow: nada lo detendrá. -¡A decir verdad, así lo creo! -exclamó la joven, cuyo rostro se levantó ruborizado de orgullo. -Es de los que no creen equivocarse nunca. -Precisamente. -Tú formas parte de sus ambiciones. -Me lisonjeo de ello. -Así, puedes estar tranquila: no tendrá vacilaciones... Los escrúpulos surgirán del lado de los Bastian, que son unos refinados del honor... -¡Ah! Si te oyera -dijo Luciana, abandonando el brazo de su hermano.-¡ Si te oyera, se batiría contigo! -¿Y qué probaría con eso? -¡Que ha sentido la injuria como la he sentido yo misma, Juan! ¡ Porque el señor Farnow es un hombre de honor! -¡ Sí, a su modo, que no es el nuestro! -¡Muy valiente! ¡ Muy noble! -Feudal mejor dicho, querida: esa es su nobleza ... No han tenido tiempo de tener la de después ... Pero, poco importa. No tengo ganas de discutir... Sufro demasiado... Todo 180 L O S O B E R L É lo que quiero decirte es que mi petición será rechazada; lo adivino; estoy seguro; y lo estoy también de que el señor Farnow no comprenderá por qué, y que si lo comprendiera, no retrocedería tampoco... Al decirlo, no lo calumnio: ¡ lo penetro! Caminaban envueltos en una luz tibia de que no gozaban, entre las anchas bandas de las jóvenes cosechas que reían inútilmente en torno suyo. En la llanura, algunos labradores, al verlos pasar juntos, paseándose, los envidiaban. Luciana no podía negar que los presentimientos de su hermano eran razonables. Sí, así debía ser, según lo que ella misma sabía del señor Farnow y de los Bastian. En cualquier otra circunstancia hubiera compadecido a su hermano, pero el interés personal hablaba más alto que la piedad. Experimentó una especie de alegría turbia, al oír aquella confesión de los temores de Juan. Sintióse estimulada a no ser generosa, porque lo sentía inquieto. Y no pudiendo compadecerlo, por lo menos se acercó a él, y le habló de sí misma. - Si hiciese más tiempo que viviéramos juntos, Juan, hubieras sabido mis ideas acerca del matrimonio, y hoy te sorprendería mucho menos... Me he prometido no casarme sino con un hombre muy rico. No quiero temer el mañana. Quiero estar segura, y dominar... -La condición está llenada -dijo Juan con amarguraFarnow tiene grandes tierras en Silesia. Pero al mismo tiempo es teniente en el regimiento 9º de húsares renanos. -¿Y eso?... -Oficial de un ejército contra el cual ha peleado tu padre, contra el cual ha peleado tu tío, lo mismo que todos tus 181 R E N É B A Z I N parientes, lo mismo que todos los que tenían edad de empuñar un arma. -Indudablemente... Y yo misma, querido, no hubiera pedido otra cosa que casarme con un alsaciano. Hasta quizá lo haya deseado sin decirlo... Pero no he encontrado aquello a que aspiraba. Casi todos los que tenían nombre, fortuna, influencia, han optado por Francia, es decir, han salido de Alsacia después de la guerra... A eso se le ha llamado patriotismo... ¡Las palabras sirven para todo, a la verdad!... ¿Qué ha quedado? No te será difícil contar los jóvenes de origen alsaciano, pertenecientes a familias ricas, que hubieran podido pretender la mano de Luciana Oberlé... Y continuó, animándose: -¡ Pero no la han pedido: esos no la pedirán nunca, querido mío! Quizá no lo comprendías, ¿ verdad ?... Se han alejado, como sus padres, porque mi padre se sometía... Han puesto en entredicho a nuestra familia, y yo, por consiguiente, soy la que no se casa... Su intolerancia, la estrechez de su concepto de la vida, me han condenado. Me llaman «la bella Luciana Oberlé», pero ninguno de los que me miran con gusto y me saludan con respeto afectado, se atrevería a desafiar al mundo haciéndome su mujer. No puedo elegir, pues, y no tienes reproches que hacerme. La situación es tal que, quieras no quieras, no seré pedida por un alsaciano... No es culpa mía... Y al aceptar al señor de Farnow, sabía lo que hacía, te lo aseguro. -¿ Aceptar? -En el sentido de estar comprometida, sin duda. El otoño pasado, pero sobre todo desde hace cuatro meses, he 182 L O S O B E R L É sido y soy objeto de innumerables atenciones de parte del señor de Farnow. -¿ Era él el que se detuvo, a caballo, en el camino, la noche de mi regreso? -Sí. -¿Era él, el que visitó el aserradero, últimamente, junto con otro oficial? -Sí; pero sobre todo lo he visto en sociedad, en Estrasburgo, cuando mi padre me llevaba a comidas y bailes... Ya sabes que mamá, a causa de su mala salud, y especialmente por aversión a todo lo alemán, se abstiene generalmente de acompañarme ... Pero el señor de Farnow no se abstenía nunca ... Lo encontraba sin cesar... Tenía completa libertad de hablarme... En fin, cuando vino, preguntó a mi padre si yo autorizaría un primer paso. Y aquella misma mañana, después de almorzar, le hice contestar que sí... -¿Entonces, tú padre consiente? -Sí. -¿Y los demás? -Lo ignoran todo. ¡Y va a ser algo terrible, como te imaginas! ¡Mi madre! ¡Mi abuelo! ¡TíoUlrico! Yo esperaba tu apoyo, Juan, para ayudarme a vencer los obstáculos, y para ayudarme también a curar las heridas que voy a hacer... En primer lugar, es preciso que el señor de Farnow sea presentado a mamá, que no lo conoce... Además, en Alsheim es imposible... Habíamos pensado en hacer que nos reuniéramos en una casa neutral, en Estrasburgo... Pero, si he de tener un enemigo más ¿para qué contarte mis proyectos?... 183 R E N É B A Z I N Se detuvieron. Juan meditó un instante, frente, a la llanura que desarrollaba sus fajas de mieses mezcladas por los bordes, como los reflejos de una gran extensión de agua levantada. Luego, volviendo el pensamiento y la vista hacia Luciana que, con la frente levantada, suplicante, inquieta, ardiente, espiaba sus palabras, murmuró: -No puedes imaginarte cuánto sufro. ¡Has destruido toda mi alegría! -¡ Pobre hermano, ignoraba tu amor! -Y yo no me siento con valor para destruir el tuyo... Luciana le echó los brazos al cuello. -¡Qué generoso eres, Juan! ¡Qué bueno! Juan la apartó y dijo tristemente: -No tanto como crees, Luciana, porque eso sería ser demasiado débil. No, no te apruebo. No, no tengo confianza en tu felicidad... -¿Pero, por lo menos me dejas libre? ¿No te opondrás? ¿Me vas a defender ante mamá? -Sí, puesto que ya estás comprometida, puesto que mi padre consiente, y puesto, que la resistencia de mi madre podría acarrear mayores desgracias... -Tienes razón, Juan, mayores desgracias, porque mi padre me ha dicho... -Sí, ya adivino, te ha dicho que quebraría cualquier oposición, que se separaría de mi madre antes que ceder... Eso está completamente conforme con las apariencias... Lo haría. No trabaré, pues, con él lucha alguna... Pero me reservo mi libertad en cuanto a Farnow. 184 L O S O B E R L É -¿Qué quieres decir con eso? -preguntó vivamente Luciana. -Quiero -replicó Juan con un tono de autoridad en que Luciana leyó la resolución inquebrantable de su hermano,quiero que sepa perfectamente lo que pienso. Ya hallaré algún medio de entenderme con él. Si persiste, después de eso, en su determinación de casarse contigo, no podrá equivocarse al menos acerca de las diferencias de sentimientos y de ideas que nos separan. -¡En eso no tengo el menor inconveniente! -contestó Luciana súbitamente tranquilizada, y sonriéndose, convencida de que el señor de Farnow resistiría a la prueba. Se volvió hacia Alsheim. Un grito de victoria le asomaba a los labios. Pero se contuvo. Permaneció algún tiempo silenciosa, respirando apresuradamente, enervada y buscando con los ojos y con el pensamiento, lo que podría decir para no revelar su satisfacción insultante. Luego meneó la cabeza. -¡ Pobre casa! -exclamó.- ¡Ahora que voy a salir de ella, va a hacérseme amada! Estoy convencida de que, más tarde, cuando la vida de guarnición me haya llevado lejos de Alsacia, voy a tener visiones de Alsheim, que la volveré a ver con la imaginación, mira, justamente como la veo ahora. Dentro del cinturón de las huertas, la aldea aglomeraba sus techos color rosa. Y la aldea y los árboles formaban una isla entre los trigos y los tréboles de abril. Algunos pajarillos, dorados por la luz, volaban encima de Alsheim. La casa de los Oberlé, a esa distancia, parecía formar cuerpo con las 185 R E N É B A Z I N demás. Desprendíase de las cosas una dulzura tan grande, que la vida misma hubiera podido creerse dulce allí. Luciana se abandonó a aquella impresión de belleza que no se había producido en ella sino a consecuencia de una idea de amor. Volvió a oír sus propias palabras: «Voy a tener visiones de Alsheim, volveré a verla con la imaginación, mira, tal como lo veo ahora.» Luego, la línea ondulada del bosquecillo de los Bastian, que se levantaba como una nubecilla azul más allá de los últimos jardines, la hizo recordar el dolor de su hermano. Sólo entonces se dio cuenta de que éste no había contestado; se conmovió, no hasta el punto de preguntarse sí renunciaría a ser dichosa para que Juan lo fuera, sino hasta lamentar vivamente, con una especie de violencia tierna, aquel conflicto de los dos amores. Hubiera deseado endulzar la pena que causaba, adormecerla con palabras, arrullarla, no sentirla tan cerca de ella y tan viva. -¡Mi Juan! ¡ hermano! -dijo.- Retribuiré lo que hagas por mí ayudándote lo mejor que pueda. ¡Quién sabe si trabajando juntos no llegaremos a resolver el problema!... -¡No! está por arriba de tus fuerzas y de las mías. -¿Te ama Odilia? Sí, ¿no es verdad que te ama? Eso es una fuerza tan grande... Juan hizo un ademán de fatiga. -No intentes, Luciana... Volvámonos... -¡ Por favor! ... Cuéntame al menos cómo llegaste a amarla ... Soy digna de comprenderlo... Habíamos convenido en decirnos algo más que nombres... Yo soy la única persona a quien puedes abrir sin peligro tu corazón. 186 L O S O B E R L É Mostrábase humilde. Hasta se sentía humillada por su felicidad secreta... Repitió su súplica. Fue afectuosa, halló palabras exactas para pintar la altiva belleza de Odilia, y Juan habló. Lo hizo por confiar a alguien la esperanza que había tenido, y que aun luchaba por no extinguirse. Contó la víspera de Pascua pasada en Santa Odilia, y cómo había encontrado a la joven el Jueves Santo, en la avenida de los cerezos. Después, ayudándose el uno al otro a recordar, a precisar fechas, a encontrar palabras, remontaron el pasado hasta los tiempos en que apenas si las divisiones comenzaban a nacer entre los parientes, en que eran ignoradas por los niños, inadvertidas, en que, durante las vacaciones, Luciana, Odilia, Juan, podían creer que sus dos familias, íntimamente unidas, continuarían viviendo como señores respetados y amados de la aldea de Alsheim. Luciana no advertía que, al evocar aquellas imágenes del tiempo feliz, no tranquilizaba el espíritu de su hermano. Este había podido complacerse en ellas, con la esperanza de huir del presente, pero la comparación se estableció al punto, y la rebelión resultaba aún más profunda, y amotinaba todas las potencias de su alma contra, su padre, contra la hermana, contra aquella falsa compasión, tras de la cual se ocultaba la incapacidad de la joven para el sacrificio. Juan cesó bien pronto de contestar a las frases de su hermana. Alsheim crecía y ya formaba un contorno ancho y quebrado aquí y allí. En la tarde tranquila, la casa de los Oberlé alzaba, entre las copas de los árboles, claras todavía, su techo protector. Cuando la verja del parque, cerrada todos los días después 187 R E N É B A Z I N de la salida de los obreros, se abrió para dar paso a ambos jóvenes, Juan se quedó tras de Luciana, y mientras ésta se adelantaba, le dijo en voz baja, con tono irónico: -¡Vaya, Baronesa von Farnow, entre usted en casa del ex diputado de la protesta, Felipe Oberlé! Luciana iba a replicar. Pero un paso enérgico hacía crujir la arena de la avenida; un hombre volvía el ángulo de una gigantesca pila -de troncos; una voz timbrada, imperiosa, que cantaba para parecer la voz de un hombre feliz y sin preocupaciones, dijo: -¡ Pues aquí están, estos queridos chicos! ¡Qué paseo han dado ustedes, hijos! Desde la caída de agua de la fábrica los he visto entre los trigos, como dos enamorados, inclinados el uno hacia el otro... Don José Oberlé escudriñó el rostro de sus hijos, y vio que el de Luciana, por lo menos, estaba sonriente. -¿Con que teníamos confidencias que hacernos?- continuó. -Grandes confidencias sin duda..: Luciana, incomodada por la vecindad de la portería, y más aún por el dolor exasperado de su hermano, contestó rápidamente: Sí, le he hablado a Juan. Ha comprendido. No se opondrá. El padre cogió la mano del hijo. -No esperaba otra cosa de él. Gracias, Juan. No lo olvidaré. Con la mano izquierda tomó la de Luciana, y como un padre dichoso entre sus dos hijos, atravesó el parque por la gran avenida circular que seguían los carruajes. 188 L O S O B E R L É Detrás de los vidrios del salón, una mujer los miraba avanzar, y aquella escena de familia no le producía sino una satisfacción muy dudosa. Preguntábase si no se habría realizado ya la unión del padre y los hijos en contra suya... -Ya sabes, mi querido Juan -decía entretanto el padre, alzando la cabeza e interrogando la fachada del edificio,- ya sabes que no quiero herir susceptibilidades, sino preparar las soluciones y no imponerlas sino en el último extremo. Estamos invitados por los Brausig... -¡Ah! ¿ya es cosa hecha? -Sí, una comida, una tertulia bastante numerosa, no mucho... Supongo que será una excelente ocasión para presentar a tu madre el Barón de Farnow. No le hablará hasta después. Y para no pesar en nada sobre sus impresiones, para que no tropiece con mi mirada, siendo tan tímida como sabes, mientras hable con ese joven, yo no iré... Te confiaré a ti el porvenir de Luciana ... Todo mi sueño es hacer feliz a esta queridita ... Ni una palabra a mi padre, ¿eh? Será el último en saber lo que, al fin y al cabo, sólo le concierne en segundo término... El gran espacio vacío que se abría frente a la escalinata no había visto desde hacía mucho tiempo un grupo tan estrechamente unido pisando su arena siempre nivelada. En el salón, algo retirada, tratando de hacer penetrar alguna confianza en su alma y no consiguiéndolo, la señora Oberlé había dejado de trabajar. La tapicería se le había caído al suelo. Juan pensaba: 189 R E N É B A Z I N -De modo que cooperaré a esa entrevista, y llevaré a mamá, sin que sospeche... ¡Qué papel tengo que representar para evitar males mayores!... ¡ Felizmente habrá de perdonarme algún día, cuando lo sepa todo!... ....Aquella noche, tarde ya, al dar un beso a su hijo, la señora Oberlé preguntó: -Tu padre insiste en que acepte la invitación de los Brausig. ¿Irás tú, querido? -Sí, mamá. -Entonces, yo iré también. 190 L O S O B E R L É X La comida del consejero Brausig A las siete, los invitados del señor consejero íntimo Brausig, estaban reunidos en el salón azul, tapizado con peluche y madera dorada, que el funcionario se había llevado consigo a todas las ciudades que había visitado. El señor consejero íntimo Brausig era un sajón, de educación excelente, de maneras y ademanes cariñosos. Parecía inclinarse siempre hacia donde lo empujaban. Pero tenía la armazón sólida. Y por el contrario, era un hombre inmutable en sus ideas. Era alto, pelirrojo, casi ciego y llevaba bajo sus largos cabellos una barba corta, roja y blanca. No usaba anteojos, porque sus ojos no eran ni miopes ni présbitas, sino que estaban cansados, como muertos, color de ágata pálida. Sin embargo, nunca se le había visto leer mucho. Hablaba largamente. Su especialidad era conciliar las opiniones más diversas. En las oficinas, en sus relaciones con los inferiores, aparecía el fondo de su carácter. Nunca daba la razón a los particulares. La palabra «interés público» le parecía suficiente para contestar a todas las razones. En el mundo oficial corría la voz de que se trataba de dar un título de nobleza al 191 R E N É B A Z I N señor Brausig. El mismo lo repetía. Su mujer tenía cincuenta años, restos de belleza, un aspecto imponente: había recibido a los funcionarios de ocho ciudades, antes de vivir en Estrasburgo. Toda su atención, durante las comidas que daba, estaba absorbida por la vigilancia de los criados, y su impaciencia por mil contrariedades, que ocultaba, no le permitía contestará sus vecinos sino con frases desprovistas de interés. Los invitados formaban una mezcla de razas y profesiones que no hubiera sido tan fácil encontrar en otra ciudad alemana. ¡Había tantos elementos importados en aquel Estrasburgo contemporáneo! Eran catorce, y el comedor tenía sitio para dieciséis, a razón de setenta centímetros por persona, lo que era esencial a los ojos del señor consejero íntimo. Este tenía en su casa, en torno suyo, y los dominaba con su cabeza desabrida y triste, protegidos, recomendados, o amigos que llegaban de diversos puntos del Imperio, dos privat-docents prusianos, de la Universidad de Estrasburgo luego dos jóvenes artistas, dos alsacianos que trabajaban desde hacía un año en la decoración de una iglesia; aquéllos eran la gentecilla, a la que se agregaban los dos jóvenes Oberlé, hermano y hermana, y la madre a quien se consideraba en el mundo oficial como poco inteligente. Los convidados de importancia eran el profesor Knäpple, luxemburgués, espíritu cultivado y atento, de una erudición minuciosa, autor de tina obra excelente sobre el Socialismo en Platón, esposo de una linda mujer, rubia, redondita y rosada, que parecía más rubia aún y más rosada junto a la barba asiria, negra y rizada 192 L O S O B E R L É de su marido; el profesor de estética Barón von Fincken, que se afeitaba las mejillas y la barba para dejar ver mejor las cicatrices de sus duelos de estudiante, de cuerpo delgado y nervioso, cabeza enérgica, nariz levantada y como hendida en la punta por dos ligeras prominencias de los cartílagos; espíritu ardiente, apasionado, muy antifrancés, y que sin embargo tenía más parecido con el tipo francés que ninguno de los presentes, excepto Juan Oberlé. No había señora von Fincken, pero estaba la señora Rosenblatt, la mujer más celada, más considerada, más buscada en la sociedad alemana de Estrasburgo, hasta en el mundo militar, por su belleza y por su talento. Era de la Prusia renana, lo mismo que su marido el gran mercader de hierro Karl Rosenblatt, archimillonario, hombre sanguíneo, y sin embargo metódico y silencioso, y al que se atribuía en los negocios una audacia extremada y fría. Aquella reunión se parecía a todas las que ofrecía el consejero Brausig: no tenía homogeneidad alguna. El alto funcionario llamaba a aquello, «conciliar los diversos elementos del país;» hablaba del «campo neutral» de su casa, y de la «tribuna libre» que todas las opiniones encontraban allí, pues había leído en los periódicos esas y otras expresiones análogas. Pero muchos alsacianos desconfiaban de aquel eclecticismo y de aquella libertad. Algunos llegaban a pretender que el, señor Brausig representaba simplemente un papel, y que lo que se decía en su casa no era jamás ignorado en esferas más elevadas. La señora Oberlé y sus hijos fueron los últimos que llegaron a casa del señor consejero intimo. Los convidados 193 R E N É B A Z I N alemanes hicieron buena acogida a Luciana, con quien tenían ya antigua relación. Fueron urbanos con la madre, sabiendo que no frecuentaba sino a pesar suyo la sociedad oficial. Wilhelm von Farnow, presentado por la señora Brausig, la única que estaba en la confidencia de los proyectos del oficial, hizo a la madre y a la hija una ceremoniosa inclinación de cabeza, se irguió, arqueó el pecho, y volvió inmediatamente al grupo de los hombres, que permanecía aparte. Un criado fue a anunciar que la comida estaba en la mesa. Prodújose un movimiento de avance de los fracs negros; y los invitados entraron en una vasta pieza decorada, como en casa de los Oberlé, con evidente predilección. Pero el gusto no era el mismo. Allí se ostentaba el estilo gótico, iluminado a luz eléctrica. Las ventanas ojivales de dos cruceros, adornadas con rosáceas en la punta de la ojiva, estaban cerradas por vidrieras de colores, de las que, a esa hora, sólo se veían las caprichosas junturas de plomo; pero los aparadores de columnas salomónicas, galerías, entrepaños esculpidos, los zócalos de madera que subían hasta el techo y terminaban en torrecillas, el mismo techo, dividido en una multitud de artesones en cuyas esculturas hacían las lámparas eléctricas estallar flores de fuego, toda la decoración, en fin, hacía recordar las catedrales célebres y los adornos de los misales. Algunas banderolas dibujadas a hierro candente en la madera, ostentaban inscripciones en letras góticas. Notábase sobre todo ésta: Mit Gott für Kaiser, König und Vaterland. -Ya conocía -repitió el profesor Barón von Fincken, alzando hacia las lamparillas luminosas la nariz, cuyas protube- 194 L O S O B E R L É rancias brillaban separadas por una ligera sombra,- ya conocía esta obra maestra. Juan Oberlé, que era uno de los últimos en aquel cortejo de comensales, daba el brazo a la linda señora Knäpple, que sólo tenía ojos para el descote admirablemente cortado y llevado de la señora Rosenblatt. La mujercita del profesor Knäpple creyó advertir que Juan Oberlé examinaba la misma cosa. -Ese descote es indecente ¿no le parece a usted? -Lo encuentro, sobre todo, de un dibujo irreprochable. Creo que la señora Rosenblatt se hace vestir en París. -Efectivamente, ha adivinado usted -contestó la burguesita.- Cuando se tiene una fortuna así, suelen tenerse caprichos extravagantes, y poco patriotismo. Tres camareros y dos mujeres de cofia blanca, chata y plegada en los bordes, servían la mesa. El principio de la comida fue silencioso, pero poco a poco fue elevándose el rumor de las conversaciones particulares. Se comenzaba a beber. El señor Rosenblatt se hacía servir grandes copas de vino del Rhin. Los dos privat-docents de anteojos, repetían el vino de Wolxheim, como si fuera un texto difícil, y con la misma seriedad. Las voces se ahuecaron. Dejó de oírse el paso de los criados sobre el piso de madera. Los asuntos de orden general comenzaron a subir, con la fácil espuma de los espíritus, removidos por el vino y las luces. El profesor Knäpple, que tenía la voz empañada, pero de una manera exuberante de pronunciar, dominó el ruido de las conversaciones contestando a su vecina, la señora Brausig: 195 R E N É B A Z I N -No, no comprendo que uno, porque sea fuerte, se ponga del lado de los fuertes. Yo siempre he sido liberal. -Alude usted al Transvaal, sin duda -dijo riendo el consejero, sentado enfrente y satisfecho de haber adivinado. -Precisamente, señor consejero íntimo. Aplastar a los pequeños no es hacer gran política. -¿Y eso le parece a usted extraordinario? -No: ordinario y común. Pero digo que no hay que jactarse de ello. -¿Las demás naciones han obrado acaso de otra manera? -preguntó la voz clara del Barón von Fincken. Y alzó la nariz insolente. Nadie continuó la discusión, como si el argumento hubiera sido irrefutable. Y la onda del ruido común echó a rodar de nuevo, mezclando y envolviendo las conversaciones particulares de que estaba formada. La voz musical de la señora Rosenblatt rompió aquel zumbido. Decía a la señora Knäpple, sentada al otro lado de la mesa: -Sí, señora, le aseguro a usted que se ha pensado en ello. -Todo es posible, señora; sin embargo, nunca hubiera creído que la Municipalidad de una ciudad alemana pudiese discutir siquiera una idea semejante. -¡No tan descaminada, sin embargo! ¿No es cierto, señor profesor, usted que enseña estética ? El profesor von Fineken, sentado a la derecha de la hermosa señora Rosenblatt, se volvió hacia ella, la miró hasta el fondo de los ojos que permanecieron como un lago sin brisa, y dijo: 196 L O S O B E R L É -¿De qué se trata, señora? -Decía a la señora Knäpple, que en el consejo municipal se ha planteado la cuestión de enviar a París las tapicerías de gobelinos que posee la ciudad, pues necesitan reparaciones. -Es exacto, señora; pero se votó por la negativa. -¿ Por qué no mandarlas a Berlín? -preguntó la linda boca de rosa de la señora Knäpple.- ¿Acaso se trabaja mal en Berlín? El consejero Brausig creyó que había llegado el momento de intervenir y conciliar. -Para hacer gobelinos, yo, sin duda, daría la razón a la señora Rosenblatt, y considero que se necesita de París. Pero, para restaurarlos, me parece que esto puede hacerse en Alemania. -¡Enviar nuestros gobelinos a París! -exclamó la señora Knäpple,- ¿ Estaríamos seguros de que volvieran? -¡Oh! -exclamó gravemente en el extremo de la mesa, uno de los jóvenes pintores.-¡ Oh, señora!... -¿Cómo, oh? Usted es alsaciano, caballero dijo la burguesita, pinchada por la interjección como por la punta de una aguja.- Pero nosotros tenemos derecho de desconfiar... Había pasado de la raya. Nadie observó su opinión, que era la de la mayoría, pero que la mayoría no hubiera deseado exponer a propósito de una simple restauración de tapices. La conversación dominante decayó, y fue reemplazada por apreciaciones lisonjeras sobre un pastel de codornices, que se acababa de servir. La misma señora Knäpple buscó temas que le fueran más familiares, pues rara vez tomaba parte en las discusiones cuando había hombres presentes. Volvióse 197 R E N É B A Z I N hacia su vecino von Farnow, lo que le permitió no seguir viendo el corpiño de la hermosa señora Rosenblatt, ni los inteligentes ojos azules de la señora Rosenblatt, y trató de explicar al joven oficial la confección de los pasteles, y su receta, incomparable según ella, para preparar la «bowle.» Entretanto, y por segunda vez habíase evocado el recuerdo de la nación vencida, y ese recuerdo continuó agitándose confusamente en los espíritus, mientras el vino champaña de marca alemana espumaba en las copas. La señora Brausig no había cambiado hasta entonces más que frases insignificantes con el señor Rosenblatt, su vecino de la derecha, que comía mucho, y con el profesor Knäpple, su vecino de la izquierda, que prefería conversar con la señora Rosenblatt, con el Barón von Fincken, que estaba enfrente, y con Juan Oberlé. Ella fue sin embargo quien, involuntariamente, provocó otra discusión. Y la conversación se elevó en seguida a una altura que no había alcanzado todavía. La mujer del consejero hablaba al señor Rosenblatt, al mismo tiempo que amenazaba con los ojos a un criado que acababa de tropezar con el respaldo de la silla de la señora Rosenblatt, su principal invitada; hablaba de un casamiento celebrado entre una alsaciana y un alemán, un hanoveriano, comandante del regimiento de artillería núm. 10. El mercader de hierro contestó bastante alto, sin sospechar que cerca de él estuviese la madre de una joven que solicitaba también un oficial: -Los hijos serán buenos alemanes. ¡Esta clase de uniones es escasa, podría decirse escasísima, y lo lamento, por198 L O S O B E R L É que ellas contribuirían poderosamente a la germanización de este país testarudo! El Barón von Fincken dejó sobre la mesa su copa de champaña, que acababa de vaciar de un trago, y opinó: -¡Todos los medios son buenos, porque el objeto es excelente ! -No cabe la menor duda -dijo el señor Rosenblatt. De los tres alsacianos presentes, Juan Oberlé era el más conocido, el más indicado para contestar, y el más imposibilitado también, según parecía, para dar su opinión, a causa de las divisiones que aquella misma cuestión había provocado en torno suyo. Pero notó que el Barón von Fincken lo había mirado al hablar; que el señor Rosenblatt lo observaba fijamente; que el profesor Knäpple deslizaba una mirada hacia su vecino de la izquierda; que la señora Rosenblatt sonreía con un aire que parecía estar diciendo: «¿Será capaz este chico de defender su, nación? ¿Es sensible el acicate? ¡Veamos!» El joven contestó eligiendo su adversario, y vuelto hacia el señor de Fincken: -Pienso, por el contrario, que la germanización de Alsacia es una acción mala e inhábil. Mientras lo decía su rostro tomaba una expresión más resuelta, y el verde de sus ojos vibraba como el de las selvas cuando el viento azota las hojas del revés. El profesor de estética tomó la actitud de un hombre de espada. -Hágame usted el favor de decirme, ¿mala, por qué? ¿Por qué considera enojosa la conquista de que es consecuencia? ¿Piensa usted así? ¡Dígalo, usted, pues! En medio 199 R E N É B A Z I N del silencio de todos los comensales, cayó la respuesta de Juan Oberlé: -Sí. -¡ Se atreve usted, caballero! -¡ Permita usted! -exclamó el consejero íntimo Brausig, extendiendo la mano como para echar una bendición.- Aquí todos somos buenos alemanes, mi querido Barón; no tiene usted derecho para sospechar del patriotismo de nuestro joven amigo, que sólo habla desde el punto de vista histórico... La señora Oberlé y Luciana hacían señas a Juan, conteniéndolo: «¡Calla, calla!» Pero el Barón von Fincken no vio ni oyó nada. La agria pasión, de que era símbolo su semblante, iba desencadenándose. Se incorporó más, y se inclinó avanzando la cabeza. -¡Bonita está Francia! ¡Y unida! ¡Y poderosa! ¡Y moral! La señora Knäpple apoyó: -¡Moral, sobre todo! Voces altas, bajas, irónicas, irritadas, exclamaron confusamente: -¡Los franceses no sirven sino para divertir! -¡La corrupción de sus novelas y sus comedias!... -La decadencia... -Nación moribunda... -¿Qué puede hacer contra 55 millones de teutones? Juan dejó que pasara el alud. Miraba ora a Fincken, gesticulante, ora a Farnow, callado, con el entrecejo fruncido y la cabeza erguida. 200 L O S O B E R L É -La creo muy calumniada -dijo por fin.- Puede estar mal gobernada, puede haberse debilitado con sus disensiones; pero, ya que la atacáis, me alegro de deciros que todavía la considero una nación muy grande. ¡Vosotros mismos no tenéis otra opinión! Estallaron verdaderos clamores: -¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya, vaya! -¡La prueba es vuestro encarnizamiento contra ella! ¡La habéis vencido, pero no habéis cesado de envidiarla! -¡Lea usted las estadísticas comerciales, joven! -dijo la voz firme del señor Rosenblatt. -¡ Sexto lugar en cuanto a marina mercante! -dijo otro. El señor Knäpple se aseguró los anteojos y articuló con fuerza esta oración: -Lo que usted dice, mi querido Oberlé, era cierto en el pasado. Hoy mismo creo poder agregar que, si Francia fuera nuestra, se convertiría rápidamente en un gran país; sabríamos darle valor! -¡Le ruego -añadió insolentemente Fincken,- que no discuta una opinión completamente insostenible! -Y yo le pido a mi vez -dijo Juan,- que no discuta valiéndose de argumentos que nada demuestran y que no llegan al fondo de la cuestión. A un espíritu ilustrado, no le es permitido juzgar de un país sólo por su comercio, su ejército o su marina. -¿Cómo juzgarlo, entonces? -¡ Por su alma, señor! Francia tiene la suya, que conozco por su historia, y por no sé qué instinto filial que siento en mí. Y creo, estoy convencido de que tiene muchas virtudes 201 R E N É B A Z I N superiores o cualidades eminentes: la generosidad, el desinterés, el amor a la justicia, el buen gusto, la delicadeza, y una especie de flor de heroísmo que se encuentran, tanto en el pasado como en el presente, con mayor abundancia en esa nación que en cualquier otra. Podría citar muchas pruebas de ello. Aun cuando fuese tan débil como usted lo afirma, encierra tesoros que hacen honor al mundo, que sería menester arrebatarle antes de que mereciese morir, y junto a los cuales todo lo demás es poca cosa. La germanización, señor, no es más que la disminución o la destrucción de esas virtudes o de esas cualidades francesas en el alma alsaciana. Por eso pretendo que es mala... -¡Vamos, vamos! -gritó Firicken- Alsacia pertenecía naturalmente a Alemania; ha vuelto a ser suya: consolidamos su posesión. ¿Quién no haría lo mismo? -¡ Francia! -replicó Oberlé,- y por eso la amamos. Pudo apoderarse del territorio; no violentó las almas. ¡Le pertenecíamos por el derecho del amor! -El Barón se encogió de hombros. -¡Vuelvan a ella, pues! Juan estuvo a punto de gritar: «¡ Sí!» Los criados dejaban de pasar los postres por escuchar. Juan agregó: -De modo que esa tentativa me parece mala en sí, porque es una opresión de las conciencias; pero también la encuentro inhábil, hasta desde el punto de vista alemán. -¡Admirable! -dijo el falsete de la señora Knäpple. -Tendríais gran interés en conservar lo que aun puede quedarnos de originalidad y de independencia de espíritu. Sería un ejemplo útil para Alemania. 202 L O S O B E R L É -¡Muchas gracias ! -dijo una voz. -Y cada vez más útil -insistió el joven.- Yo he sido educado en Alemania, estoy seguro de lo que afirmo. Lo que me ha sorprendido y chocado más, es la impersonalidad de los alemanes, su creciente olvido de la libertad, su sujeción al poder de... -¡Cuidado, joven! -interrumpió vivamente el consejero Brausig. -De la Prusia, voy a decir, señor consejero, que devora las conciencias, y que sólo permite vivir a tres tipos de hombres que ha modelado desde la infancia: contribuyentes, funcionarios y soldados. Uno de los privat-docents se incorporó en su silla, al extremo de la mesa. -¡El Imperio Romano hacía lo mismo, y era el imperio Romano! Una voz vibrante gritó: -¡Bravo! Todos los comensales miraron hacia el punto de donde había salido, Era Wilhelm von Farnow, que sólo había dicho esa palabra desde el principio de la discusión. La violencia del debate habíalo irritado como una provocación personal. También excitaba a otros. El señor Rosenblatt cerraba los puños. El profesor Knäpple murmuraba frases coléricas, limpiando el cristal de sus anteojos. Su mujer tenía risitas nerviosas... En este punto, la hermosa señora Rosenblatt, deslizaba los dedos a lo largo de su collar de perlas finas, sonrió, y mirando tiernamente al alsaciano: 203 R E N É B A Z I N -El señor Oberlé tiene, por lo menos, el valor de sus opiniones -dijo- Nadie puede estar más francamente en contra nuestra. Juan tenía el alma demasiado irritada para poder contestar en tono de broma. Miró sucesivamente el rostro de Fincken, de Rosenblatt, de Knäpple, del privat-docents que se agitaba junto a Luciana, y luego se inclinó ligeramente hacia la señora Rosenblatt. -Sólo por medio de las mujeres podrá la nación alemana adquirir el grado de refinamiento que le falta, señora. Hay algunas cumplidísimas... -¡Gracias por nuestra parte !-contestaron tres voces de hombre. La señora Knäpple, furiosa con el cumplido dirigido a la señora Rosenblatt, gritó fuera de sí: -¿Qué sistema tiene usted, caballero, para sacudir el yugo de Alemania? -No lo tengo. -Entonces, ¿qué pide usted? -Nada, señora. Sufro. Uno de los pintores alsacianos, el de barbita amarilla, que parecía un discípulo de Giotto, fue quien contestó, mientras todos los comensales se inclinaban hacia él. -Yo no soy como el señor Oberlé, que no pide nada. Acaba de llegar al país, después de una larga ausencia. Si lo habitara desde hace algún tiempo, contestaría de otro modo. Nosotros, los alsacianos de la nueva generación, hemos comprobado, con el contacto de trescientos mil alemanes, la diferencia, de nuestra cultura francesa con la otra. Preferi204 L O S O B E R L É mos la nuestra, ¿es lícito? En cambio de la lealtad que hemos demostrado a Alemania, del impuesto que pagamos, del servicio militar que hacemos, nuestra pretensión es continuar siendo alsacianos. Y es precisamente lo que os obstináis en no comprender. Pedimos no vernos sometidos a leyes de excepción, a esta especie de estado de sitio que existe desde hace treinta años; pedimos no ser tratados y administrados como un «país de imperio,» a la manera de Cameron, de Togolandia, de Nueva Guinea, del archipiélago Bismarck o de las islas de la Providencia, sino como una provincia europea del Imperio Alemán. No estaremos satisfechos mientras no nos veamos en nuestra casa, aquí, siendo alsacianos en Alsacia, como los bávaros son bávaros en Baviera, mientras que a nosotros se nos considera todavía como vencidos a la merced del amo. Eso es lo que yo pido. Hablaba claro, con aparente flema, y la barbita dorada hacia adelante, como la punta de una flecha. Sus frases mesuradas acababan de excitar los espíritus, y ya podían preverse réplicas apasionadas, cuando la señora consejera Brausig se levantó. Sus invitados la imitaron y volvieron al salón azul. -¡Has sido absurdo! ¿En qué estabas pensando? -dijo Luciana a media voz al pasar junto a Juan. Todo lo que has dicho es muy imprudente, hasta para ti mismo, -agregó un instante después la señora Oberlé, que no podía dejar de amar y aprobar al imprudente. Pero el señor consejero íntimo estaba inclinándose ya a todos lados, murmurando esta fórmula al oído de Fineken, 205 R E N É B A Z I N de Farnow, del señor Rosenblatt, del profesor Knäpple, de los dos privat-docents, de Juan y de los artistas alsacianos: -Hágame usted el favor de seguirme al salón de fumar. El salón de fumar, por voluntad expresa de la señora Brausig, estaba separado del azul por un gran cristal, de modo que la señora consejera, sola con las damas, podía seguir viendo a su marido y a los invitados y vigilarlos durante las interminables libaciones que seguían a las comidas. Los diez hombres presentes en el salón de fumar no tardaron en encender sendos cigarros. Las espirales de humo subieron y se confundieron en el techo. Los criados llevaron grandes urnas de cristal con canilla en la parte inferior y la cerveza comenzó a correr en los jarros de tierra cocida, que los mismos invitados iban a llenar. El señor Rosenblatt fue el centro de una conversación. El profesor von Fincken el de otra. Las voces fuertes y pesadas parecían disputar, y no hacían más que explicar penosamente ideas sencillas. Los asuntos ardientes, discutidos durante la comida, habían orientado la conversación hacia la política. De vez en cuando, uno de los fumadores tendía hacia el salón de la señora Brausig su jarro de cerveza obscura, y a través del cristal, brindaba por la dueña de casa, sentada en un sofá, y que contestaba con una inclinación de cabeza. Sólo dos hablaban de asuntos serios y hacían poco ruido. Eran Juan Oberlé y Farnow. Este, apenas encendió el cigarro, tocó a Juan en el brazo y le dijo: -Desearía tener aparte una conversación con usted. Y para estar más libres, los jóvenes se habían sentado junto a la chimenea monumental, frente a la abertura que 206 L O S O B E R L É daba al otro salón, mientras que los demás fumadores, agrupados en torno de Rosenblatt y de Fincken, ocupaban las cercanías de las ventanas. -Ha estado usted violento esta noche, querido -dijo Farnow con la orgullosa cortesía que mostraba a menudo;veinte veces he estado a punto de contestarle, pero preferí aguardar. ¿ Se dirigía usted un tanto a mí, no es cierto? -Mucho. He querido decirle claramente lo que soy, y decírselo delante de testigos, para dejar establecido que, si persevera usted en sus proyectos, yo no le he hecho ni concesiones ni insinuaciones, por lo menos; que no tengo absolutamente nada que ver con el casamiento que proyecta. No .debo oponerme a la voluntad de mi padre, pero no quiero que puedan confundir mis ideas con las suyas. -Lo he comprendido exactamente así... usted sabe evidentemente que he visto a su hermana en sociedad, y que la amo. -Sí. -¿Es todo cuanto tiene usted que contestarme? Y una oleada de sangre subió a las mejillas del alemán. -Explíquese usted pronto -repuso- Mi familia es de buena nobleza, ¿lo reconoce usted? -Sí. -¿Reconoce usted que para una mujer es un honor ser solicitada por un oficial alemán? -Para cualquiera que no sea alsaciana. Pero, aunque usted no comprendiera este sentimiento, nosotros, los de Alsacia, no somos como los demás. Lo estimo a usted mucho, 207 R E N É B A Z I N Farnow. Pero su casamiento con mi hermana heriría cruelmente a tres personas de nuestra familia. A mí el primero. -Hágame usted el favor de decirme en qué. Estaban obligados a hablar en voz baja, y a no hacer ademanes a causa de la presencia de los convidados que observaban a los jóvenes y trataban de interpretar su actitud. Toda su emoción, toda su irritación, se reconcentraban en los ojos, y en el silbido de las palabras, que sólo debían ser oídas por una persona. A través del cristal, Luciana podía ver a Farnow, y levantándose y atravesando el salón, o fingiendo admirar una canastilla de flores, interrogaba el rostro del oficial y el de su humano. -Usted es un hombre de corazón, Farnow. Piense en lo que va a ser nuestra casa de Alsheim, cuando esta causa de división haya venido a agregarse a las demás. -Me alejaré -dijo el oficial;- puedo obtener mi remoción y salir de Estrasburgo. Entre nosotros, los recuerdos quedan. Pero eso no es todo. Y ahora mismo, tenemos que mi madre no aceptará... Farnow, con un movimiento de la mano, significó que apartaba esa objeción. -Tenemos a mi abuelo. Haga usted abstracción de mi madre y de mí, si quiere. Pero él; por él le pido a usted que espere. No le hará esperar mucho... -Nada debo a don Felipe Oberlé -interrumpió Farnow. Su voz se hizo más imperiosa: -Le advierto que no me desdigo jamás de una resolución tomada. Cuando el señor Kassewitz, prefecto de Es208 L O S O B E R L É trasburgo y único pariente próximo que me queda, regrese de las vacaciones que va a tomar dentro de pocos días, irá a Alsheim, a pedir la mano de la señorita Luciana Oberlé para su sobrino, y la obtendrá, porque la señorita Luciana tiene a bien aceptarme, porque su padre de usted ha consentido, y porque quiero que así sea, yo, Wilhelm von Farnow. -Falta saber si habrá usted obrado bien... -De acuerdo con mi voluntad, y me basta. -¡Cuánto orgullo hay en su amor, Farnow! -Lo hay en todo cuanto hago, Oberlé. -¿Cree usted que me equivoco? Mi hermana le ha agradado porque es bonita. -Sí. -Inteligente. -Sí. -Pero también porque es alsaciana. Su orgullo de usted ha visto en ella una victoria que alcanzar. Usted no ignoraba que las mujeres de Alsacia acostumbran a rechazar a los alemanes. Son reinas difícilmente accesibles a vuestras ambiciones amorosas, desde las muchachas del campo que en las reuniones se niegan a bailar con los inmigrados, hasta nuestras hermanas, que no andan muchas veces de vuestro brazo ni en vuestros salones. Y usted se jactará de haber obtenido a Luciana Oberlé, en los regimientos a que vaya. Hasta será una buena nota para los superiores, ¿no es así? -Puede ser -dijo Farnow, entre enfadado y burlón. -Obre usted, pues. Rompa o acabe de romper a tres de nosotros. Ambos se irritaban, tratando de contenerse. 209 R E N É B A Z I N El oficial se levantó, arrojó el cigarro, y dijo con altanería: -Somos -bárbaros civilizados, menos abrumados que vosotros de preocupaciones y pretensiones de equidad, está bien. Precisamente por eso venceremos al mundo, querido. Entretanto, Oberlé, voy a sentarme junto a su señora madre, y a conversar con ella como un enemigo todo lo amable que se puede ser. ¿Me acompaña usted? Juan hizo una seña negativa. Farnow se separó de Juan y atravesó el salón de fumar. Luciana lo aguardaba inquieta en el salón. Lo vio dirigirse hacia la señora Oberlé, y esforzándose por sonreír, acercar una silla al sillón en que la delicada alsaciana, de luto, se hallaba sentada. El señor consejero Brausig llamaba al propio tiempo a Juan: -Oberlé. ¿Ha fumado usted un cigarro sin beber ni un vaso de cerveza siquiera? ¡ es un crimen! ¡Venga, venga usted! Precisamente el señor profesor Knäpple está exponiéndonos las medidas que toma Alemania para impedir la rusificación de las provincias orientales de Alemania... ...Tarde de la noche un landó conducía hacia Alsheim a tres viajeros que acababan de llegar a la estación de Obernai. El camino era todavía largo. Luciana no tardó en dormirse en el fondo del carruaje. Su madre, que hasta entonces nada había dicho, inclinóse hacia su hijo, y señalándole la hermosísima criatura, tranquilamente entregada al sueño, le preguntó: -¿Sabías? 210 L O S O B E R L É -Sí. -Yo lo he adivinado... No ha tenido necesidad de decirme mucho... He visto que ésta lo miraba... ¡Oh, mi Juan, la prueba que esperaba evitar!... ¡La misma cuyo temor me ha hecho aceptar tantas y tantas cosas!... Ya no me queda nadie más que tú, Juan... ¡ Pero me quedas tú!... Y lo abrazó con fuerza. 211 R E N É B A Z I N XI En suspenso Como nada ocurre de acuerdo con nuestras previsiones, la visita del señor Kassewitz a Alsheim no se realizó en la fecha que Farnow había anunciado. Hacia fines de junio, en momentos en que el alto funcionario, de regreso de los baños, se preparaba a ir a pedir la mano de Luciana, un despacho telegráfico le suplicó que aplazara la diligencia. El estado de don Felipe Oberlé se había agravado repentinamente. El anciano, a quien fue necesario comunicar lo que se tramaba en la casa, acababa de saber la verdad. Su hijo subió una mañana a la habitación del inválido. Por medio de rodeos, de formas deferentes, que él tomaba por respeto y consideraciones, habíale dejado entrever que Luciana no era indiferente a las demostraciones de un oficial de caballería perteneciente a una gran familia alemana; le dijo que la inclinación había nacido espontáneamente; que él, a pesar de cierto sentimiento, no creía tener derecho para contrariar la libertad de sus hijos, y esperaba que su padre se resignaría también en interés de la paz. 212 L O S O B E R L É -Padre -dijo para terminar,- no ignora usted que su oposición sería inútil y puramente vejatoria. Ahora se le presenta la oportunidad de dar a Luciana una gran prueba de afecto, como lo hemos hecho nosotros: ¡ no la rechace usted! El anciano preguntó por señas. -¿Y Mónica? ¿Ha consentido? José Oberlé pudo contestar que sí sin faltar a la verdad, porque la pobre mujer, ante la amenaza de una separación, había cedido una vez más. Entonces el inválido puso fin al largo monólogo de su hijo, escribiendo en la pizarra dos palabras que eran su respuesta: -¡Yo no! Aquella misma tarde se le declaró la fiebre. Al día siguiente continuaba, y por su persistencia y por la debilidad que acarreaba al enfermo, no tardó en preocupar a los Oberlé. Desde aquel día, tarde y mañana, tratóse en la casa de la salud de don Felipe. Se interrogaba al respecto a la señora Mónica o a Juan, los únicos a quienes recibía. -¿Cómo sigue? ¿No recuperará las fuerzas? ¿ Continúa con toda su presencia de ánimo? Todos se preocupaban de lo que ocurría arriba, en aquel cuarto desde donde el viejo luchador, semidesaparecido del mundo, gobernaba aún a su familia dividida, y la mantenía bajo su dependencia. Todos hablaban de sus inquietudes. Y bajo esta palabra que usaban con precisión, ¡ cuántos proyectos ocultos y cuántas ideas diferentes! El mismo Juan aguardaba la terminación de la crisis con una impaciencia en que no estaba sólo interesado su afecto 213 R E N É B A Z I N por el abuelo. Desde la explicación que tuvo con Luciana, desde la comida en casa del consejero Brausig, sobre todo, había cesado toda intimidad entre los hermanos. Luciana se mostraba todo lo amable y atenta que podía, pero Juan no retribuía sus atenciones. En cuanto lo dejaba libre el trabajo de la fábrica, huía de la casa, ora hacia los campos donde la hierba madura, la avena y el trigo en sazón acaparaban la vida entera de los cortijos de Alsacia; ora a conversar con los Ramspacher, sus vecinos convertidos ya en sus amigos, en cuanto regresaban de la llanura al caer la tarde, y lo que lo llevaba allí, era la esperanza de entrever, pasando por el sendero, a la linda hija de Javier Bastian. Pero, más a menudo aún, subía a Heidenbruch. Don Ulrico había recibido las confidencias de su sobrino y al propio tiempo una misión. Juan le había dicho: -Ya no tengo esperanza de obtener a Odilia. El casamiento de mi hermana impedirá el mío. Pero, a pesar de todo, debo pedir la mano de aquélla a quien he dicho que la amaba. Quiero estar seguro de lo que ya me está destrozando el corazón, aunque todavía no tenga sino el temor de ello. Cuando el señor Bastian sepa ya que Luciana es la prometida del señor de Farnow o que va a serlo, cosa que no tardará en suceder si mi abuelo se restablece, vaya usted a casa del señor Bastian; háblele usted en mi nombre; le contestará con conocimiento de causa. Luego me dirá usted si niega para siempre su hija al cuñado de Farnow, o si exige una prueba de tiempo, ¡ la aceptaría por larga que fuera! o si tiene el valor, y no lo creo, de despreciar el escándalo que va a causar el casamiento de mi hermana. 214 L O S O B E R L É Don Ulrico lo había prometido. A mediados de agosto, la fiebre que devoraba a don Felipe Oberlé desapareció. Contra lo que el médico preveía, las fuerzas le volvieron rápidamente. Muy pronto se convenció de que la robustez del enfermo acabaría con la crisis, y la tregua acordada a su padre por don José Oberlé, terminó. El anciano, vuelto a la situación de inválido desdeñado por la muerte, iba a ser tratado como los demás, sin contemplaciones. No se produjo escena violenta alguna entre el anciano y su hijo. Todo pasó sin ruido y las palabras que cambiaron tenían el tono de la conversación. El 22 de agosto, después de comer, en el salón a que Víctor acababa de llevar el café, el industrial dijo a su esposa: -Ya mi padre está convaleciente. No hay razón de dilatar la visita del señor de Kassewitz. Te aviso, pues, Mónica, que se realizará en estos días. Tendrás la bondad de anunciárselo a mi padre, ya que eres la única que lo ve. E importa muchísimo que todo ocurra aquí regularmente, sin nada, que tenga visos de sorpresa ni engaño. ¿Es esa tu opinión también? -¿No es posible retardar algo más esa visita? -No. -Entonces le avisaré... Aquella noche misma Juan escribió a Heidenbruch, adonde no le era posible ir: «Querido tío: la visita está resuelta. Mi padre no hace misterio de ella, ni aun ante los criados. Evidentemente quiere que se divulgue el rumor del casamiento de mi her215 R E N É B A Z I N mana. De modo que, cuando estos días oiga usted a alguien de Alsheim lamentarse o indignarse respecto de nosotros, vaya -se lo suplico,- a cerciorarse de si el sueño que me había forjado puede vivir todavía. Diga usted al señor Bastian, que quien ama a Odilia es el nieto de don Felipe Oberlé.» 216 L O S O B E R L É XII La cosecha de lúpulo Al pie de Santa Odilia, algo abajo de las viñas, en las tierras profundas formadas por las arenas y los restos de hojas caídas de las montañas, el señor Bastian y otros propietarios o cortijeros de Alsheim, habían establecido sus plantíos de lúpulo. Ahora bien, era llegada la época en que la flor da el máximo de su polvo oloroso, momento muy breve, difícil de sorprender. Los plantadores de lúpulo hacían, pues, frecuentes apariciones en sus plantíos. Los corredores visitaban las aldeas. Oíase a compradores y vendedores discutiendo los méritos comparados de los lúpulos de Wurtemberg, del gran ducado de Baden, de Bohemia y de Alsacia. Los periódicos comenzaban a publicar los primeros precios de las cosechas más famosas: Hallertau, Spalt, Wolzach. Un judío de Munich fue a ver al señor Bastian el domingo, 26 de agosto, y le dijo: -Wurtemberg promete; Baden tendrá hermosas cosechas; nuestro país de Spalt, en Baviera, tiene lúpulos que pagamos a 32 pesos los 60 kilogramos, porque son lúpulos 217 R E N É B A Z I N ricos, que tienen tanta lupulina como jugo las uvas. Pero puedo ofrecerle 24 pesos, con la condición de que coseche usted en seguida. Ya está en sazón. El señor Bastian cedió, y convocó a sus jornaleras de la cosecha de lúpulo para el 28 de agosto. Era precisamente el día en que el Conde von Kassewitz iba a visitar a don José Oberlé. Muy de mañana, con el día cruzado ya por cálidas brisas, las mujeres se pusieron en marcha hacia lo que se llamaba «los altos de Alsheim,» la región en que la tierra cultivada, excavada en forma de arco, sustentaba los plantíos de lúpulo. A pocos centenares de metros de la linde del bosque, las altas estacas o rodrigones, en línea de batalla, sostenían las lianas verdes. Estas parecían tiendas de follaje, muy puntiagudas, campanarios más bien, porque millares de conitos, formados de escamas grises espolvoreadas de polen, se balanceaban desde la punta extrema hasta el suelo, como campanas cuyo campanero fuese el aire. Todos los habitantes sabían el acontecimiento del día: se cosecha en el campo del señor Bastian. El amo, levantado desde el alba, se había trasladado a su plantío, examinando cada pie, calculando el valor de la cosecha, oprimiendo y aplastando entre los dedos una de aquellas piñitas de muselina, cuyo perfume atraía a las abejas. Detrás, por los rastrojos, dos carretas estrechas, tiradas por un caballo, aguardaban el lúpulo, y junto a ellos se hallaban Ramspacher, el cortijero, sus dos hijos Agustín y Francisco, y un peón del cortijo. Por el camino, enteramente recto, que conducía hasta allí, las mujeres subían en cuadrilla irregular, tres en triángulo, luego cinco de una a la otra orilla 218 L O S O B E R L É del camino, después una sola, siguiendo a las demás la única anciana. Todas se habían puesto un vestido y un corpiño de trabajo, de tela ligera, descolorida y gastada, salvo la hija del almacenero. Ida, que llevaba un vestido casi nuevo, azul con pintas blancas, y otra elegante de Alsheim, Julieta, la morena hija del sacristán, que llevaba un corpiño de mangas remangadas y un delantal a cuadros blancos y color rosa. Casi todas iban sin sombrero, y para proteger el cutis, no tenían más que la sombra de sus cabellos, de todos los matices del rubio. Andaban con marcha tranquila y pesada. Eran jóvenes y frescas. Reían. Peones de cortijo, a caballo sobre un animal de labor y que se dirigían al campo, segadores, acampados en un rincón de un sembrado y con la guadaña inmóvil, enredada en la alfalfa tierna, volvían la cabeza y seguían con los ojos a aquellas trabajadoras que no se veían por lo común en el campo, lenceras, costureras, aprendizas, y que iban como a una fiesta al plantío de lúpulo del señor Bastian. La vibración de las palabras que no se pueden oír, llegaba hasta ellos con el viento que iba secando el rocío, Algunos viejos, a caza de frutos caídos de los manzanos o de los nogales diseminados, se enderezaban también y guiñaban los ojos, al ver subir por el camino del bosque aquella cuadrilla de muchachas sin canastas, como llevan las que recogen fresas y frambuesas ... Entraron en el plantío que alineaba, sobre seis filas, sus seiscientos pies de lúpulo, y desaparecieron como entre gigantescas viñas. El señor Bastian distribuyó la tarea, e indicó que se debía comenzar por la parte que daba al camino. 219 R E N É B A Z I N Entonces el viejo cortijero, sus dos hijos y el peón, tomaron cada uno una de las largas estacas, pesadas por la cosecha; los tirabuzones, las campanillas escamosas, las hojas tupidas temblaron; y en cuanto las mujeres, arrodilladas, cortaron los tallos a raíz del suelo, levantaron las estacas, las arrancaron de la tierra, las inclinaron y despojaron de las lianas que habían sostenido. Tallos, hojas y flores cayeron y fueron amontonados, para que las carretas se los llevaran. Los trabajadores no se entretuvieron en recoger los conitos de lúpulo, que se arrancarían en Alsheim, en el patio del cortijo, después de mediodía. Pero, cubiertos ya de polvo amarillo y de briznas y hojas, hombres y mujeres se apresuraban a despojar las derribadas estacas. El olor amargo y sano se avivaba; y el zumbido de la cuadrilla de jornaleros, como un rumor precoz de vendimia, volaba por la extensión inmensa, rayada de praderas, de rastrojos y de alfalfares, en la Alsacia abierta y fecunda que el sol comenzaba a calentar. Aquella luz, el reposo de la noche cercano aún, la plena libertad de que no gozaban todos los días, la coquetería instintiva que desarrollaba la presencia de los hombres, el deseo mismo de ser agradables al señor Bastian, cuyo humor alegre conocían, regocijaba, con una alegría ruidosa, a las chicas y a los chicos que cosechaban el lúpulo. Y como uno de los peones dijera en voz alta, mientras la cuadrilla respiraba un momento: -¿Cómo es que nadie canta? La hija del sacristán, aquella Julieta de rostro regular y tan lindos ojos profundos bajo sus cabellos peinados y levantados a la moda, contestó: 220 L O S O B E R L É -¡Yo sé una muy bonita! Al contestar miraba al dueño de la finca, que estaba fumando, sentado sobre el primer surco del rastrojo y contemplaba con amor, ora un rincón del plantío, ora su Alsacia, de la que nunca se alejaba su espíritu. -Si es bonita, cántanosla -dijo el amo.- ¿Es canción que puedan oír los gendarmes? -Entonces vuélvete hacia el bosque, porque los gendarmes no suelen andar por ahí, como que no hay nada que beber. Los que se hallaban en cuclillas y los que estaban de pie, rieron silenciosamente por el odio que tenían a los gendarmes. Y la linda Julieta comenzó su canción, en dialecto alsaciano, naturalmente, una de esas canciones que todavía componen poetas despreocupados de firmar sus obras, y que riman de contrabando. La voz, bastante amplia, y pura sobre todo, decía : He cortado los lúpulos de Alsacia, brotados en el suelo que labramos; nuestro y muy nuestro es el verde lúpulo, ¡ nuestra también la tierra roja! -¡Bravo! -dijo gravemente el cortijero del señor Bastian. Este se quitó la pipa de la boca, para escuchar mejor. Brotaron en el valle; por el valle ha pasado todo el mundo, muchas clases de gente, y el viento, y el tormento. 221 R E N É B A Z I N Pero hemos elegido nuestros amigos. Beberemos la cerveza a la salud del que nos agrade; no tendremos palabras en los labios, pero tendremos palabras en el corazón, donde nadie puede borrarlas. Las cabezas pesadas, las cabezas sólidas, jóvenes o viejas, permanecieron un momento inmóviles cuando Julieta terminó. Los labios de las muchachas sonreían a causa de la voz y de la vida; los ojos del señor Bastian y de Ramspacher brillaban a causa del pasado. Los dos hijos se habían puesto graves, pero sin llorar. No había continuación... -Creo conocer al molinero que ha compuesto esa canción -dijo sencillamente el señor Bastían.- Vaya, amigos míos, apresurémonos, que ya se va a Alsheim la primer carreta.- Es preciso que esta noche está todo cosechado y puesto a secar. Todos y todas, menos el joven Francisco, designado para hacer su servicio militar en noviembre, y que había tomado a su cargo la carreta, se pusieron a la tarea, encorvándose de nuevo. Pero, al mismo tiempo, de los sotos que limitaban el gran bosque, en la franja de zarzas y clemátidas silvestres que forman una orla sedosa a la selva de la montaña, una voz de hombre contestó a la canción. -¿Quién pasaba? ¿Quién había oído? -Creyeron reconocer la voz, que era fuerte y desigual, gastada, con arranques de juventud. Y se elevaron murmullos. -¡El es! No tiene miedo... 222 L O S O B E R L É La voz contestaba en la misma lengua ruda: El moño negro de las hijas de Alsacia ha atado mi corazón con penas, ha atado mi corazón con alegrías: es un nudo de amor. El moño negro de las hijas de Alsacia es un pájaro de grandes alas: puede transponer las montañas y mirar por encima de ellas. El moño negro de las hijas de Alsacia es una cruz de luto que llevamos, en memoria de aquellos y de aquellas cuya alma era semejante a la nuestra. La voz había sido reconocida. Cuando hubo cesado de cantar, trabajadores y trabajadoras comenzaron a hablar de don Ulrico que, simplemente tolerado en Alsacia, tenía sin embargo más libertad de lenguaje que los alsacianos súbditos de Alemania. El rumor de las risas y las frases crecía en el plantío, tanto más, cuanto más se alejaba el amo. El señor Bastian, con su paso pesado y firme, subía hasta la linde del bosque, de donde había partido la voz, y se internaba entre las hayas. Alguien lo había visto acudir y lo aguardaba. Don Ulrico Biehler, sentado en una roca estrellada de musgo, con la cabeza descubierta, cansado de caminar al sol, había supuesto que con su canción haría subir hasta 223 R E N É B A Z I N allí a su viejo amigo Javier Bastian. Y no se había equivocado. -Aquí tengo un asiento para ti, cosechero de lúpulo -gritó de lejos, señalando el ancho trozo de asperón que había rodado hasta el pie de la montaña deteniéndose entre dos árboles, y en el que se hallaba sentado. Aunque se tuteaban, don Ulrico y el alcalde de Alsheim no se veían a menudo. Reinaba entre ellos menos amistad que comunidad de ideas, de aspiraciones y de recuerdos. Eran amigos de elección y la vieja Alsacia los contaba entre sus fieles. Esto bastaba para que el encuentro se considerase feliz, y para que la señal se comprendiera. Don Ulrico se había dicho que el señor Bastian, puestos ya a la obra sus trabajadores, no se disgustaría de tener una distracción. Cantó, contestando a la canción de Julieta, y el señor Bastian había acudido. Y el pálido y fino rostro del ermitaño de Heidenbruch reflejaba, junto con la afabilidad de la acogida, una emoción, una inquietud difíciles de ocultar. -Todavía cantas, tú -dijo el señor Bastian, estrechando la mano de don Ulrico ,-cazas, corres por la montaña. Y se sentó, resoplando, en la piedra, con los pies entre los helechos y vuelto hacia las cuestas que bajaban salpicadas de encinas, de hayas y de matorrales. -Tengo las apariencias de todo eso, si soy un paseador, un selvático, un vagabundo ; tú, por el contrario, eres el menos viajero de los hombres. Yo visito, tú cultivas: estos son, en el fondo, dos géneros de fidelidad... Dime, Javier: tengo que hablarte de algo que me interesa de corazón. 224 L O S O B E R L É El pesado rostro del señor Bastian se estremeció, sus gruesos labios se movieron, y por el profundo cambio de su fisonomía hubiera podido juzgarse cuán sensible era aquel hombre. Pero, como era también poco expansivo, no dio respuesta alguna. Aguardaba. -Quiero recomendarte una causa que es como si fuera mía. El que me ha pedido que te vea, es mi pariente más querido... Javier, no andaré con rodeos contigo: ¿has adivinado que mi sobrino Juan ama a tu hija Odilia? -Sí. -¿ Y bien? De pronto ambos, que miraban a lo lejos, hacia adelante, se miraron a los ojos, y se asustaron, el uno a causa de la negativa que leía en ellos, el otro a causa del mal que iba a hacer. -No -dijo la voz, que, se puso ruda para triunfar de la emoción que la hubiera hecho temblar. -¡No puedo! -Lo temía... ¿Pero, si te dijese que ambos se aman?... -¡Quizá... pero no puedo! -¿Tienes alguna razón muy grave, entonces? -Sí. -¿Cuál?... A través de los cepellones, el señor Bastian señaló con el dedo la fachada roja de la casa de los Oberlé. -Hoy va a venir a esa casa el prefecto de Estrasburgo, a hacer una visita... -No tenía permiso de decírtelo, y antes de hablarte debía esperar a que el acontecimiento se hiciese público. 225 R E N É B A Z I N -Ya lo es. Toda la aldea de Alsheim ha sido informada por los criados. Hasta llega a asegurarse que el señor de Kassewitz viene a pedir la mano de Luciana para su sobrino el teniente von Farnow. -Efectivamente. -Y sin embargo, quieres... -¡ Sí! -¿Que dé mi hija a Juan Oberlé, para que tenga un suegro candidato gubernativo en las próximas elecciones, y un cuñado oficial prusiano?... Ulrico sostuvo la mirada de indignación del señor Bastian, y contestó: -Sí. Esos son grandes pesares para él; pero él no tiene la culpa. ¿Dónde, vas a encontrar un hombre más digno de ti y de tu hija? -¿Qué hace, entonces, por oponerse al casamiento de su hermana? Aquí está. La prueba con su silencio... Es débil... Don Ulrico lo detuvo con el ademán. -¡No! ¡Es fuerte! -Pero no como tú, que, por lo menos, has sabido cerrar tu casa. -Era mía. -Y tengo el derecho de decir: no como yo. Todos estos jovencitos aceptan demasiadas cosas, amigo mío. Yo no hayo política. Me callo. Labro el suelo de mi Alsacia. Los campesinos recelan de mí, aunque me quieran indudablemente, porque comienzan a considerarme comprometedor. Soy detestado por los alemanes de toda posición y todo pelaje. 226 L O S O B E R L É Pero, así como Dios me está oyendo, todo eso no hace más que arraigarse, y no me cambia. Morirá con mis antiguos odios intactos, : ¿oyes? ¡ intactos!... Sus ojos brillaban como los del francotirador que tiene a su enemigo al extremo de la mira de su fusil, y está seguro de que su mano no temblará. -No en vano eres de tu generación, Javier, pero no hay que ser injusto. Ese chico que rechazas, aunque no se nos parezca, no por eso deja de ser un hombre de corazón. -¡Vaya usted a saber! -¿No ha declarado que nunca entraría en la Administración? -Porque le país le gusta más, y mi hija también. -No: en primer lugar, porque es alsaciano. -¡No como nosotros, te aseguro! -Del modo nuevo. Se ven obligados a vivir entre alemanes, se educan en gimnasios alemanes y su manera de amar a Francia supone más honor y más fortaleza de alma de la que se, necesitaba en nuestra época. ¡No olvides que hace ya treinta años! -¡Ah! -Que no han visto nada de aquella época, que no tienen más que un amor de tradición o de imaginación, o de sangre, y que con frecuencia ven a su alrededor el ejemplo del olvido. -¡ Juan no carece, en efecto, de semejantes ejemplos! -Por eso mismo deberías ser más justo con él. Piensa en que tu hija, al casarse con él, fundaría aquí una familia alsaciana, muy rica, muy fuerte... El oficial no vivirá nunca en 227 R E N É B A Z I N Alsheim, ni mucho tiempo en Alsacia... Pronto no será más que un nombre... El señor Bastian puso la pesada mano en el hombro de don Ulrico, y con un tono que no permitía volver sobre el asunto, dijo: -Escucha, amigo mío. No tengo más que una palabra. No será porque no quiero ese casamiento; porque todos los de mi generación, tanto los muertos como los vivos, me lo reprocharían... Y luego aunque yo cediera, Ulrico , hay junto a mí una voluntad más fuerte que la mía, y que nunca dirá que sí, ¿sabes? ¡ nunca! ... El señor Bastian se dejó caer en los helechos, y encogiéndose de hombros y meneando la cabeza, como quien nada más quiere escuchar, bajó a reunirse con los jornaleros. Cuando pasó entre las filas de lúpulo derribado, reprendiendo uno por uno a los trabajadores, se acabaron las risas, y las muchachas de Alsheim, y los hijos del cortijero y el cortijero mismo, encorvados bajo el sol cada vez más ardiente, continuaron en silencio el trabajo alegremente comenzado... Don Ulrico iba subiendo ya hacia su ermita de Santa Odilia, afligido, preguntándose que grave repercusión tendría la negativa de Bastian en el destino del joven, y preocupado de la manera de comunicarle la noticia. Sin esperar, sin creer que quedase una probabilidad siquiera, buscaba el medio de ablandar al padre de Odilia, y los proyectos zumbaban a su alrededor, como los tábanos de los bosques de pinos, ebrios de sol, que seguían al viajero en su lenta ascensión, los torrentes saltaban. Pasaban bandadas de tordos, los precurso228 L O S O B E R L É res, que atravesaban los barrancos, brincando en el aire azul, para acercarse a las viñas y a los frutales de la llanura. Pero era en vano. Don Ulrico estaba para morirse de tristeza. Sólo pensaba en su sobrino, tan mal recompensado de haber vuelto a Alsheim. Por entre los árboles, a cada vuelta del camino, miraba la casa de los Oberlé. El que hubiese entrado en aquel momento en la casa, la hubiera hallado extraordinariamente silenciosa. Todos sufrían en ella. Don Felipe Oberlé había almorzado, como de costumbre, en su aposento. La señora Oberlé, por orden formal de su marido, había consentido en bajar de su habitación cuando se anunciara al señor Kassewitz. -Sin embargo -dijo,- le advierto que no haré el gasto de la conversación. Asistiré por orden, porque estoy obligada a recibir a ese personaje. Pero no iré más allá de mi estricta obligación... -Sea -contestó el industrial- Luciana, Juan y yo, conversaremos con él. Bastará con eso. Inmediatamente después del almuerzo, don José Oberlé se marchó a su gabinete de trabajo, en el extremo del parque. Juan, que no había manifestado disposiciones entusiastas, salió por su lado, prometiendo volver antes de las tres. Luciana, pues, estaba sola en el gran salón amarillo. Muy bien puesta, de gris, con un vestido liso que tenía por único adorno un prendedor de cinturón de dos aros y del estilo del comedor, disponía un manojo de rosas en búcaros de largo cuello, en cálices de cristal o en tubos de porcelana transparente, anémica que contrastaban con el mueblaje de terciopelo, de un tono duro y determinado. Luciana tenía el 229 R E N É B A Z I N recogimiento de espíritu de una jugadora que ve terminar la partida, y que va a ganarla. Ella misma, en dos veladas recientes de Estrasburgo, había negociado aquel asunto, al que ya sólo faltaba la firma de las partes contratantes: la candidatura oficial prometida a don José Oberlé, en la primer circunscripción vacante de Alsacia. La visita del señor de Kassewitz equivalía a la firma del tratado. Las oposiciones callaban, como la de la señora Oberlé, o se alejaban y convertían en enfado, como la del abuelo. La joven iba de la chimenea a la consola dorada con espejo, y se miraba en él, juzgando bonito el movimiento de sus labios, mientras pronunciaban ensayándose en voz baja: -Señor prefecto.. . Sin embargo, algo la irritaba, y atravesaba el sentimiento de orgullo de su victoria: el vacío absoluto que le habían hecho. Los mismos criados parecían haberse pasado la palabra para no estar cerca cuando se les necesitaba. Los campanillazos resultaban inútiles. Después del almuerzo, don José Oberlé había tenido que ir a buscar a la repostería al camarero de su padre, aquel bueno y gordo alsaciano que se consideraba al servicio de toda la familia. -Víctor, va usted a ponerse el frac, para recibir a la persona que debe venir a las tres de la tarde. Víctor se había ruborizado, contestando con dificultad . -Sí, señor. -Cuidará usted de estar advertido cuando llegue el carruaje, para poder hallarse al pie de la escalinata. -Sí, señor. 230 L O S O B E R L É Después de, esta promesa, que, sin duda chocaba con el sentimiento íntimo de Víctor, éste se escurría, huía, y sólo llegaba al tercero o cuarto llamamiento, con azoramiento, asegurando que no había oído. ¡Va a venir el prefecto de Estrasburgo! La señora Oberlé, encerrada en su cuarto, meditaba esta frase, que tanto repetía Luciana. Pesaba como una nube de tempestad sobre la inteligencia del ex-diputado protestante de Alsacia, del viejo Felipe Oberlé, quien había ordenado que se le dejara solo; agitaba como un hormigueo nervioso los dedos de don José Oberlé, que estaba escribiendo cartas de negocio en el gabinete del aserradero, y que se interrumpía para escuchar; sonaba dolorosamente, como el toque de agonía de algo noble, en el corazón de Juan, refugiado en casa de los Ramspacher; era el tema, el leit motiv que, bajo veinte formas diversas, repetía la viva y mordaz conversación de las cosechadoras de lúpulo. Porque las mujeres y las mozas del cortijo, y las jornaleras que trabajaron aquella mañana en el plantío, se habían reunido después de la comida de mediodía, en el estrecho y largo patio del cortijo de los Ramspacher. Sentadas en sillas de escabeles, cada una con su canasto o una canastilla a su derecha y un montón de lúpulo a la izquierda, arrancaban las flores y arrojaban los tallos despojados. Hallábanse en dos filas, una a lo largo de las paredes del establo, otra a lo largo de la casa. Así formaban una avenida de cabezas rubias y de corpiños en movimiento, entre los montones de follaje que iban de una a otra, ligándolas como una guirnalda. En el extremo, la puerta cochera, de par en par abierta sobre la plaza 231 R E N É B A Z I N de la aldea de, Alsheim, dejaba ver el techo de varias casas situadas enfrente, los balcones de madera, sus tejas chatas. Por el camino, de media en media hora, iban llegando nuevas cargas de lúpulo, arrastradas por uno de los caballos del cortijo. El viejo Ramspacher estaba en su puesto, bajo el enorme cobertizo que precedía a la casa-habitación, y ante el cual se hallaban las primeras trabajadoras, arrancando los conitos de lúpulo. En aquel cobertizo, vasto tinglado sostenido por una pared de una parte y de la otra por columnas de pino de los Vosgos, se ejecutaban la mayor parte de los trabajos del cortijo, y se conservaban varias riquezas. Allí se exprimía la uva; allí se trillaba el trigo en los meses de otoño e invierno ; allí se guardaban, en los rincones, las herramientas de trabajo, carretillas, tablas, materiales de construcción, barricas vacías, un poco de heno. Allí se había instalado igualmente una sucesión de grandes cajones de madera superpuestos, estibas de zarzos en que todos los años se ponía a secar el lúpulo. El cortijero no delegaba jamás estas delicadas funciones. Ocupaba, pues, su puesto, delante del secador, cuyas primeras tablillas estaban llenas ya, y subido en una escalera, esparcía en capas iguales el lúpulo que sus dos hijos mayores le alcanzaban en canastas. El calor de la tarde, en aquel fin de agosto, el olor de las hojas aplastadas y de las flores que ajaban las manos como saquillos de perfumes, embriagaban un tanto a las mujeres. Más que de mañana en el plantío, estallaban risas, brotaban preguntas, surgían reflexiones que hacían nacer veinte respuestas del uno o del otro lado del patio. El trabajo ofrecía a veces el pretexto para aquel chisporroteo de palabras que se cruzaban en el aire; 232 L O S O B E R L É también el paso de alguna vecina o de algún vecino por la plaza Completamente blanca, de polvo y de sol; pero sobre todo los dos acontecimientos que acababan de saberse: la visita del prefecto y el probable casamiento de Luciana. La linda Julieta, la hija del sacristán, inició la conversación y diciendo: -Les repito que Víctor mismo se lo ha contado al hijo del albañil; el prefecto llegará dentro de media hora. ¡ Si se supondrá que voy a levantarme de mi asiento cuando pase! ... -Vería una muchacha demasiado linda -dijo Agustín Ramspacher sacando dos canastas de flor de lúpulo.- No deben dejarse ver más que las feas. Ida que se había alzado el vestido azul con pintas; Octavia, la vaquera, que llevaba los cabellos trenzados, arrollados y puestos como una aureola de oro detrás de la cabeza; Reina, la pobre hija del sastre, y otras más contestaron riendo: -Entonces, yo no. -¡Ni yo! -¡Ni yo tampoco! Y una voz de vieja, la de la única vieja que ayudaba a las muchachas, refunfuñó: -¡Ya sé que soy tan pobre como Pedro y Pablo, pero prefiero que el prefecto vaya a casa de los demás y no a la mía! -¡De seguro! Todos hablaban libremente. Las palabras rebotaban en las paredes, y escapaban entre carcajadas y rumor de hojas arrastradas o rotas. Entretanto, bajo el cobertizo en la media 233 R E N É B A Z I N luz, sentado sobre una pila de tirantes, con la barba apoyada en la mano, tenían un testigo que los escuchaba, y ese testigo era Juan Oberlé. Pero la gente de Alsheim comenzaba a conocer al joven, después de los cinco meses que entre ella había pasado. Sabían que era muy alsaciano. En aquella oportunidad adivinaban que Juan se había refugiado allí, junto al cortijero de los Bastian, porque desaprobaba la ambición a que su padre sacrificaba tantas cosas y tantas personas. Había entrado allí, so pretexto de ponerse al abrigo del sol y de descansar un rato, y en realidad para huir de la presencia de Luciana, triunfante, que era un suplicio para él. Y, sin embargo, todavía ignoraba la conversación de aquella mañana entre su tío y el señor Bastian. En su alma desgraciada surgía el recuerdo de Odilia, y él lo rechazaba para permanecer dueño de sí mismo, porque poco después iba a necesitar de toda su razón y de toda su fuerza; otras veces miraba vagamente a las desfloradoras de lúpulo, trataba de interesarse en su trabajo, y en sus dichos; a menudo creía oír el ruido de un carruaje, y se incorporaba, recordando que había prometido estar en casa cuando llegara el señor de Kassewitz. La voz de Julieta, que decididamente estaba en vena, agregó: -¿Qué necesidad tiene de venir a Alsheim ese prefecto de Estrasburgo? ¡Vivimos tan bien sin los alemanes!... -¡ Son intolerables! -agregó al punto el hijo mayor del cortijero que distribuía las provisiones de lúpulo a las mujeres en cuanto acababan el que tenían. Han jurado hacerse 234 L O S O B E R L É detestar. ¡Hasta prohiben, todo cuanto pueden, que se hable francés! -La prueba está en lo que le pasó a mi primo, Francisco José Steger –dijo Reinita, la hija del sastre.- Un gendarme pretendió haberle oído gritar «¡Viva la Francia!» en una taberna. Creo que ese es todo el francés que sabe mi primo. Pero bastó. Lo tuvieron dos meses en la cárcel. -¡ Pero su primo gritó siquiera! ¡En cambio, en Albertsweiler no permitieron que una sociedad de canto ejecutara trozos en lengua francesa! -¿Y el prestidigitador francés que vino el otro día a Estrasburgo? ¿No saben? En el periódico estaba. Le dejaron pagar los derechos, alquilar la sala, imprimir los carteles, y luego le dijeron: «¡Tiene usted que, hablar en alemán, amigo, o si no, váyase! » Lo mejor es lo que lo ha sucedido al señor Haas, el pintor. -¿Qué le pasó? -Sabía perfectamente que no se pueden pintar inscripciones en francés sobre las tiendas. Conozco muy bien al señor Haas, Y sé que no hubiera escrito una palabra en contravención, con sus pinceles Pero creyó que, por lo menos, podía barnizar un tablero en que se leía «Chemiserie». Pues llamaron y lo amenazaron con un sumario... Esto pasó precisamente en septiembre. -¡Oh, oh! ¡ qué contento estaría el señor Hamm, si el viento, la lluvia o el rayo destruyeran el letrero de la posada de aquí, que todavía se llama «Le Pigeon Blanc», como ya sucedió con la «Cigogne»! 235 R E N É B A Z I N Una vieja, Josefina la fresera, fue la que dijo a la mujer del cortijero que acababa de aparecer en el umbral de su casa: -¡Triste Alsacia! ¡Y qué alegre era en nuestra juventud! ¿No es verdad, señora Ramspacher? -Sí. Ahora, por una nonada hay procesos, expulsiones, cárcel: la policía está en todas partes. -¡ Será mejor que calles! -gritó Ramspacher en tono de reproche. El menor, Francisco, defendió a la madre, y contestó: -Aquí no hay traidores. Y además, ¿acaso puede uno callarse? Son demasiado duros. ¡ Por eso han emigrado tantos jóvenes! Desde su rincón de sombra Juan miraba aquellas cabezas de muchachas, escuchando con los ojos ardientes, algunas inmóviles y erguidas, otras bajándose y levantándose mientras desfloraban las lianas verdes. -¡Trabaja, trabaja en vez de charlar! -dijo de nuevo la voz del amo. -Ciento setenta insumisos fueron condenados en un solo día, por el tribunal de Saverna, en enero pasado -dijo Julieta con tina risa que le sacudió los cabellos.- ¡Ciento setenta! Francisco, el alto mocetón nudoso e indolente que se hallaba en aquel momento al lado de Juan Oberlé, derramó sobre la tabla del secador una canasta de lúpulo, e inclinándose en seguida, murmuró: -Por Grand’ Fontaine es lo bueno para pasar la frontera. El paso mejor, señor Oberlé, está entre Grand'Fontaine 236 L O S O B E R L É y las Mineras... La frontera está allí enfrente, formando un espolón. En ninguna otra parte está tan cerca, pero hay que desconfiar del guardabosques y de los aduaneros. Muchas veces detienen a la gente para preguntarle adónde va. Juan se estremeció. ¿Qué quería decir aquello? -¿Por qué se dirige usted?...-comenzó. Pero el joven campesino se había vuelto y continuaba trabajando. Probablemente habíase referido a él mismo. Acababa de revelar su proyecto al «paisano» melancólico y silencioso, para entretenerlo, sorprenderlo o hacerlo simpático. Pero Juan estaba conmovido por la confidencia... Una voz aflautada gritó: -¡Ahí viene el carruaje por la entrada del pueblo! Va a pasar frente a la avenida del señor Bastian. Todas levantaron la cabeza. La pequeña Francela estaba de pie junto al pilar que sostenía el portón abierto. Inclinada, con el busto sobresaliendo de la pared de la calle, y los cabellos crespos azotados por el viento, miraba hacia la derecha, escuchando el ruido del carruaje. En el patio las mujeres se habían puesto a trabajar. Y murmuraban: -¡El prefecto! Ahí está... ¡Va a pasar! El cortijero, interrumpido en su ocupación del cobertizo, tanto por el repentino silencio de las mujeres, cuanto por la voz de la niña, se volvió hacia el patio donde las obreras escuchaban, inmóviles, el rumor de las ruedas y de los caballos que se acercaban. Y ordenó: -¡Cierra el portón, Francela! 237 R E N É B A Z I N A lo que agregó, en seguida, refunfuñando: -¡No quiero que vea cómo es mi casa por dentro! La chica empujó una de las hojas del portón, y luego, asomándose curiosamente de nuevo para ver, exclamó: -¡Oh, qué bueno! ¡No podrá decir que ha visto mucha gente! ... Nadie se ha incomodado por él. Sólo los alemanes, naturalmente... Están todas, al lado de La Cigüeña, con sus cachorros... -¡Vas a cerrar! -gritó encolerizado el cortijero. Esta vez fue obedecido. La segunda hoja del portón cayó sobre la primera. Las veinte personas presentes oyeron el ruido del carruaje que rodaba en el silencio de la aldea de Alsheim. Había ojos atisbando en todos los rincones de sombra, detrás de los vidrios. Pero nadie salía a los umbrales, y en los jardines, los trabajadores parecían preocupados de lo que hacían, hasta el punto de no oír. Cuando el carruaje estuvo a cincuenta metros más allá del cortijo, las imaginaciones se representaron la avenida de los Oberlé, al otro extremo de, la aldea, y mientras tomaban un puñado de tallos, las mujeres y las muchachas se preguntaron curiosas lo que haría el hijo del señor Oberlé y miraron a hurtadillas hacia el cobertizo. Ya no estaba allí. Se había levantado para no faltar a la palabra empeñada, y corriendo, llegaba pálido a pesar de la agitación, a la entrada de, la huerta, al mismo tiempo que, los caballos del prefecto atravesaban la verja del otro lado de la posesión. Toda la casa estaba advertida ya. Luciana y la señora Oberlé se hallaban sentadas junto a la chimenea. No habla238 L O S O B E R L É ban. El industrial, que desde hacía media hora había vuelto de su oficina y se había puesto el jaquet que usaba para ir a Estrasburgo, y un chaleco blanco de piqué, observaba con ambos brazos apartados, detrás de los cristales de la ventana, el landó que avanzaba siguiendo la orilla del césped. El programa iba ejecutándose de acuerdo con los planes combinados por él. El personaje oficial que acababa de penetrar en la posesión, llevaba al señor Oberlé la seguridad del favor oficial. Durante un segundo, en una bocanada de orgullo que lo hizo estremecer, éste entrevió con la imaginación el palacio del Reichstag... -Mónica -dijo volviéndose, sofocado como si acabase de correr,- ¿ha vuelto o no ha vuelto Juan? Frente a él, sentada en el sillón amarillo, junto a la chimenea, la señora Oberlé contestó con la cara estirada y adelgazada por la emoción: -Volverá, puesto que lo ha prometido. -Lo cierto es que no está. Y el conde de Kassewitz llega... ¿Y Víctor? supongo que estará en la escalinata para anunciarlo, como lo he recomendado... -Supongo. Don José Oberlé, furioso por la violencia que se imponía su mujer, por la oposición que leía hasta en esa misma sumisión, atravesó la sala, tiró con fuerza del cordón de la vieja campanilla, y entreabriendo la puerta que daba al vestíbulo, comprobó que Víctor no estaba en su puesto. Tuvo que retirarse, porque el ruido de los pasos que subían la escalinata se mezclaba ya con el último repique de la campanilla. 239 R E N É B A Z I N Don José Oberlé se situó cerca de la chimenea, frente a la puerta, junto a su mujer. Los pasos hacían crujir la arena sobre el granito de la escalinata. Alguien acudió entretanto al llamamiento de la campanilla. Un momento después abrióse la puerta, y los esposos Oberlé vieron a un mismo tiempo a la vieja cocinera Salomé, pálida como la cera, con los dientes apretados, dando paso sin decir palabra al señor de Kassewitz, que la rozaba al entrar. Este personaje, muy alto, muy ancho de espaldas, estaba oprimido dentro de su levita. Su rostro se componía de dos elementos heterogéneos: una frente combada, pómulos redondos, nariz redonda, y luego formando saledizos, erizando la piel, soldados en mechas duras, las cejas, los bigotes, la barbilla corta que apuntaban adelante, en el aire. Aquella cara de soldadote, formada de flechas y redondeles, se animaba con dos ojos penetrantes, vivos, que debían ser azules porque el cabello era amarillo, pero que no salían de la sombra, a causa de las cejas desbordantes y de la costumbre que tenía de arrugar los párpados. Sus cabellos, escasos en las sienes, estaban peinados de atrás adelante, del occipucio hasta arriba de las orejas. Don José Oberlé se adelantó y dijo en alemán: -Señor prefecto, nos sentimos muy honrados con su visita... Haberse tomado la incomodidad, realmente... El funcionario tomó y estrechó la mano que lo tendía el señor Oberlé. Pero no lo miró ni se detuvo. Sobre la espesa alfombra del salón, sus pasos siguieron sonando pesadamente. Clavaba la vista en el rincón de la chimenea, sobre la 240 L O S O B E R L É delgada aparición de luto. Y colosal, saludó, con movimientos repetidos de todo el busto tieso. -El señor Conde de Kassewitz -dijo el señor Oberlé, pues el prefecto no había sido presentado nunca a la dueña de casa. Esta hizo una ligera inclinación de la nuca y no contestó. El señor de Kassewitz, se enderezó, aguardó un segundo y luego, tomando su partido y afectando un buen humor que no tenía sin duda, saludó a Luciana que se había ruborizado y sonreía. -Recuerdo haber visto a la señorita en casa de Su Excelencia el statthalter -dijo.- Y la verdad es que Estrasburgo está a cierta distancia de Alsheim... Pero opino que hay aquí maravillas que compensan el viaje, mucho mejor que las ruinas de los Vosgos, señor Oberlé... Tuvo una risita de satisfacción, y se dejó caer en un canapé amarillo, contra la luz, de frente a la chimenea. Luego, dirigiéndose al industrial que se había sentado a su lado, preguntó: -¿Su hijo de usted está ausente? El señor Oberlé estaba escuchando ansioso desde hacía un minuto. Pero pudo contestar: -Aquí está, señor prefecto. En efecto, el joven entraba. La primera persona que vio, fue a su madre. Esto lo hizo vacilar. Sus ojos juveniles, impresionables, tuvieron un parpadeo nervioso, como si se sintieran heridos. Volvióse rápidamente hacia el canapé, estrechó la mano que el visitante le tendía, y grave, con menos 241 R E N É B A Z I N cortedad que su padre, con mayor sangre fría dijo en francés: -Vuelvo de dar un paseo, señor prefecto. tenido que echar a correr para no retardarme, pues había prometido a mi padre estar aquí cuan usted llegara. -¡Muy amable! -dijo riendo el prefecto.- Estábamos hablando alemán con su padre de usted pero puedo sostener la conversación en un idioma que no es el idioma nacional. Y continuó en francés, apoyando el acento sobre las primeras sílabas de las palabras: -He admirado su parque, señor Oberlé, y hasta la pequeña comarca de Alsheim. Todo esto es muy lindo... Están ustedes rodeados, según creo, de una población bastante refractaria, y casi invisible en todo caso, pues hace un momento, al atravesar la aldea, apenas si he visto alma viviente. -Están en el campo -dijo la señora Oberlé. -¿Quién es el alcalde ? -El señor Bastian. -Sí, ya recuerdo: una familia harto atrasada según creo... Interrogaba con los ojos dirigiendo con un movimiento rápido militar, su pesada cabeza hacia las mujeres y hacia Juan. Tres respuestas llega ron a la vez. -Atrasados son, es verdad -dijo Luciana, pero buena gente. -Son, sencillamente, gente antigua, -dijo la señora Oberlé. Juan dijo: -Sobre todo, muy dignos. -Sí, ya sé lo que quiere decir eso.. . 242 L O S O B E R L É El prefecto hizo un ademán evasivo. -En fin... ¡ con tal que se ande derecho!... El padre salvó la situación: -Pocas cosas curiosas tenemos que mostrarlo, señor prefecto, pero quizá le interesara a usted mi fábrica. Está llena y animada: cien obreros, máquinas en movimiento, pinos de veinte metros de largo bajo la copa, que en tres minutos quedan reducidos a tablas o cortados en vigas. ¿Le agradaría visitarla ? -De veras que sí. Desviada de este modo, la conversación se hizo menos tirante. Los orígenes de la industria de los Oberlé, los bosques de los Vosgos, la comparación entre el sistema alemán de corte por la Administración, y el sistema francés, según el cual los compradores de un lote de bosque debían cortar ellos mismos los árboles, bajo la vigilancia de los guardabosques, permitieron que cada cual dijese alguna frase. Luciana se animó; la señora Oberlé, interrogada por su marido, contestó; Juan habló también. El funcionario se felicitaba de haber ido. A una seña de su padre, Luciana se levantó para llamar al criado y pedir refrescos. Pero sólo tuvo tiempo para dar un paso. Abrióse la puerta, y Víctor, el criado, que no se hallaba en su puesto hacía un instante, apareció muy colorado, cortado y bajando los ojos. En su brazo izquierdo se apoyaba, manteniéndose cuan erguido le era posible, el abuelo don Felipe Oberlé. 243 R E N É B A Z I N Las cinco personas que conversaban se habían puesto de pie. El criado se detuvo a la puerta y se retiró. El anciano entró solo, apoyado en el bastón. Don Felipe Oberlé se había puesto su ropa de cuando estaba bueno. Llevaba desabrochada la levita en que brillaba la mancha roja de la Legión de Honor. La intensa emoción lo había transfigurado. Hubiérase dicho que tenía veinte años menos. Adelantaba a pasos cortos, con el cuerpo algo doblegado hacia adelante, pero con la cabeza firme y alta, y sólo miraba a una persona: al funcionario alemán, de pie junto al sofá. Su pesada mandíbula temblaba y se crispaba como si articulase palabras que no se oían. ¿Equivocóse don José Oberlé o quiso engañar? Se volvió hacia el señor Kassewitz, sorprendido y en guardia, y le dijo: -Señor prefecto, mi padre nos da la sorpresa de venir: no esperaba que se uniese a nosotros... Los ojos del ex-diputado, tendidos bajos sus pesados párpados, no se apartaban del alemán, que ponía buena cara. y callaba... Cuando don Felipe Oberlé estuvo a tres pasos del señor de Kassewitz, se detuvo. Con la mano izquierda que tenía libre, tomó del bolsillo de la levita y presentó al Conde de Kassewitz su pizarra con dos líneas escritas. El Conde se inclinó hacia ella y en seguida se enderezó soberbio. -¡ Señor! -exclamó. Don José Oberlé había tomado ya la pizarra y leía estas palabras, trazadas con singular resolución: -«¡Aquí estoy en mi casa, caballero!» 244 L O S O B E R L É Y los ojos del viejo alsaciano agregaban: -¡ Salga, salga usted de mi casa! ¡Y no se bajaban, y no abandonaban al enemigo! -¡Esto es demasiado! -dijo don José Oberlé.- ¡Cómo, padre, baja usted para insultar a mis invitados!... Usted disculpará, señor, mi padre es viejo, exaltado, está algo perturbado por la edad... -Si fuera usted más joven, caballero -dijo a su vez el señor de Kassewitz,- las cosas no quedarían así... Y hará usted bien en recordar que está usted también en mi casa, en Alemania, en tierra alemana, y que no es bueno, ni aun a su edad de usted, injuriar en ella a la autoridad... -¡ Padre! -dijo la señora Oberlé, precipitándose hacia el anciano para sostenerlo. ..- yo le suplico... Se está usted matando... Es una emoción demasiado fuerte... Usted, señor prefecto... Va a desmayarse... Efectivamente estaba produciéndose un fenómeno anormal. Don Felipe Oberlé, en la violencia de la cólera que lo agitaba, había hallado fuerzas para enderezarse casi enteramente. Parecía gigantesco. Era de la misma estatura del señor de Kassewitz. Las venas de las sienes se le hinchaban; la sangre coloraba sus mejillas; los ojos revivían. Y al propio tiempo toda aquella carne medio muerta temblaba y agotaba en movimientos involuntarios su vida ficticia y frágil. Hizo señas a la señora de Oberlé para que se apartase y no lo sostuviera. Luciana, pálida, se encogió de hombros y se acercó al señor de Kassewitz : 245 R E N É B A Z I N -Esto no es más que un acto de nuestras tragedias -de familia, señor. No se preocupe usted y venga, a la fábrica con nosotros. ¡Déjeme usted pasar, abuelo! Este no la hizo caso. Pasó Luciana con aire de desafío, entre don Felipe Oberlé y el funcionario, el único que contestó: -No la hago a usted responsable, señorita, de la injuria que se me ha inferido... Comprendo la situación, comprendo... La voz escapaba con dificultad de su garganta oprimida. Furioso, dominando con la mitad de la cabeza a todos los presentes, excepto a don Felipe Oberlé, el señor de Kassewitz giró sobre sus talones y se adelantó hacia la puerta. -Venga usted, le suplico -dijo don José Oberlé, dándole paso. Luciana estaba ya fuera. La señora Oberlé, tan enferma de emoción como aquel anciano que rehusaba su auxilio, sintiendo que las lágrimas la ahogaban, corrió hasta el vestíbulo, y subió a su cuarto, donde estalló en sollozos. En el salón, Juan se había quedado solo con el viejo jefe que acababa de arrojar al extranjero. Se le acercó: -¡Abuelo, qué ha hecho usted! Quería significar: «Es una terrible afrenta. Mi padre no la perdonará. La familia queda completamente deshecha.»Y lo hubiera dicho. Pero levantó los ojos hacia el viejo luchador, cerca ya de la derrota final y que hacía frente todavía. Y vio que el abuelo lo miraba fijamente a él; que su cólera llegaba al paroxismo; que su pecho se hinchaba; que su rostro gesticulaba y se retorcía. Y de repente, en el salón amarillo, 246 L O S O B E R L É una voz extraordinaria, una voz ronca, poderosa y cascada, gritó con una especie de galope nervioso: -¡Vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete! La voz subió hasta las notas agudas. Luego se quebró. Y con la boca abierta todavía, el anciano vaciló y rodó pesadamente sobre la alfombra. La voz había repercutido hasta las profundidades de la casa. La señora Oberlé reconoció aquella voz que ya no se escuchaba nunca, y por la puerta abierta de su aposento, pudo comprender sus palabras. Para don José Oberlé, alcanzado a los dos tercios del jardín, cerca del aserradero, por el terrible sonido de aquellas palabras que ya no se dejaban comprender ni adivinar, el grito aquel no fue sino un grito de rabia y de sufrimiento, Habíase vuelto un segundo, fruncido el entrecejo, mientras los capataces y los obreros alemanes de la fábrica, saludaban al señor de Kassewitz con sus vivas, y luego había seguido con ellos. La primera persona que acudió al salón, fue la señora Oberlé, enseguida llegó Víctor, después la vieja Salomé, diciendo, pálida y con las manos levantadas: -¿No es don Felipe el que acaba de gritar? En seguida llegaron el cochero y el jardinero, sin atreverse a entrar y llenos de curiosidad por ver aquella escena lastimosa. Encontraron a Juan y a su madre arrodillados junto a don Felipe Oberlé, que respiraba con dificultad, con el rostro crispado, los ojos apagados, como presa de una postración casi completa. El esfuerzo la emoción, la indignación, 247 R E N É B A Z I N habían apurado las fuerzas del inválido. Lo levantaron, lo sentaron en un sillón y todos se ingeniaron para reanimar al enfermo. Llevaban vinagre, sales, éter. .. -Ya suponía yo que el señor iba a tener un ataque -decía Víctor;- desde esta mañana estaba fuera de sí. ¡Ah! Ahora mueve un poco los ojos... Tiene menos frías las manos... En el fondo del parque estalló una aclamación: -¡Viva el señor prefecto! Entró con la brisa tibia en el salón, donde jamás habían repercutido semejantes palabras hasta aquel día. Don Felipe Oberlé pareció no oírlas. Pero, al cabo de pocos minutos, hizo señas de que lo llevaran a su habitación. Una persona subía rápidamente la escalinata, y aun antes de entrar preguntó: -¿Qué ocurre todavía? ¿Qué son esos gritos?... ¡Ah, mi padre!... E inmediatamente cambió de tono, diciendo: -Creía que era usted, Mónica, que tenía una crisis de nervios... Pero, entonces ¿quién ha lanzado semejante grito? -¡El! -¿El? -dijo don José Oberlé- ¡No es posible! No se atrevió a repetir la pregunta. El padre, de pie, sostenido por Juan y por el criado, trémulo y con las piernas flojas, avanzó a través del salón. -¡ Juan! -dijo la señora Oberlé- ¡Cuida bien de todo! ¡No abandones a tu abuelo! Yo subo en seguida. Oberlé la había detenido al pasar. Quería alejar a Juan. Apenas estuvo sola con su marido, oyóse en la escalera, 248 L O S O B E R L É arriba, el ruido de los pasos, roces de, telas, recomendaciones: «Levántenlo cuidado con la vuelta! ...» -¿Qué ha gritado? -preguntó el industrial. -Gritó: «¡Vete, vete! » ya sabe usted que son las palabras que dice a menudo... -Las únicas de que dispone para demostrar su odio... ¿Y no dijo nada más? -No. Yo bajé a toda prisa, pero lo hallé tirado en el suelo, y a Juan auxiliándolo. -Por fortuna, el señor de Kassewitz no ha asistido a este segundo acto. El primero bastaba... y la verdad es que toda la casa se ha coligado para hacer de esta visita, tan honrosa para nosotros, un motivo de escándalo y de ofensa: mi padre; Víctor, que no ha tenido vergüenza de hacerse cómplice de ese anciano delirante; Juan, que se ha mostrado impertinente; usted... . - ¡No creía que tuviese usted que quejarse de mí! -¡De usted principalmente! Usted es el alma de esta resistencia que venceré.., ¡La venceré, se lo aseguro!... -¡ Pobre amigo mío! -dijo la señora juntando las manos,¿todavía puede usted hablar de venganza?... -¡ Sin duda alguna! -Pero ¡ ay, no podrá usted vencerlo todo! -¡Eso lo veremos! La señora Oberlé no contestó y volvió apresuradamente al primer piso. Una nueva inquietud, mucho más fuerte que el temor a las amenazas de su marido, la torturaba: 249 R E N É B A Z I N -¿Qué ha querido decir mi suegro? -se preguntaba. Ese anciano no está delirante... Recuerda, prevé, vela por el hogar; su pensamiento es siempre razonable... ¡Con tal que Juan no haya comprendido lo mismo que yo!... En lo alto de la escalera encontró a su hijo, que salía de la habitación del abuelo. -¿Y bien? -le preguntó. -Nada grave temo. Sigue mejor: quiere estar solo. -¿Y tú? -interrogó la madre angustiada, tomándolo de la mano y arrastrándolo hacia su aposento.-¿ y tú? -¿Cómo que yo? Cuando hubo cerrado la puerta tras ella paróse frente a él, pálida bajo la luz de la ventana, con los ojos clavados en los de su hijo. -¿Has comprendido bien, no es verdad, lo que quiso decir tu abuelo? -Sí. La madre trató de sonreír, y fue desconsolador el inútil esfuerzo de aquella alma angustiada. -Sí, ¿ no es verdad? -gritó- «¡Vete!», la palabra que dice a menudo a los extraños. Se dirigía al señor de Kassewitz... ¿No te parece? Juan meneaba la cabeza. -Sin embargo, querido, no podía dirigirse a nadie más... -Disculpe usted, mamá: se dirigía a mí. -¡Estás loco! Tu abuelo y tú sois los mejores amigos del mundo... -Precisamente. ¡De modo que no ha querido arrojarte del salón! 250 L O S O B E R L É -No. -¿Entonces? -Me arrojaba de la casa. -¡ Juan! -¡Y sin embargo, el pobre hombre se había alegrado tanto al verme entrar en ella! Juan dejó de mirar a su madre, porque las lágrimas habían brotado de los ojos de la señora Oberlé, porque ésta se había acercado a él, tomándole las manos... -No, mi Juan, no: no ha podido pensar eso...Te aseguro que has entendido mal... Y en todo caso, tú no lo harías, ¿verdad?... Pero, ¿en qué piensas ? Y aguardó un instante la respuesta, que no llegó. -¡ Juan, por compasión, contéstame!... ¡ Prométeme no abandonarnos!... ¡Ah, qué sería ahora esta casa, sin mi hijo!... Yo que no tengo a nadie más que a ti... ¿No te parezco, entonces, bastante desgraciada?... ¡ Juan, mírame!... No pudo resistir completamente. Mónica volvió a alzar sus ojos hacia los de su hijo, que la miraban con ternura. -La quiero a usted con toda mi alma -dijo Juan. -¡Ya lo sé! ¡ Pero no te vayas! -¡La compadezco y la venero! -¡No te vayas! Y como Juan no decía nada más, se apartó. -¡No quieres prometerme nada! ¡Tú eres duro también, sí!... Te pareces... Iba a decirle. «A tu padre.»Juan pensó: - Puedo darle algunas semanas de tranquilidad, debo dárselas. 251 R E N É B A Z I N Y dijo, tratando de sonreír a su vez: -Le prometo, mamá, estar en el cuartel San Nicolás en 1º de octubre... Se lo prometo... ¿Está usted satisfecha? La madre hizo señas de que no. Pero Juan, besándola en la frente, sin querer añadir una palabra, la dejó apresuradamente... -La aldea de Alsheim se ocupaba de la escena que se había desarrollado en casa del señor Oberlé. Bajo el calor tórrido de la tarde, entre el polvo del trigo segado, del polen de las flores, del musgo seco, que volaba fecundo de un campo al otro, los hombres regresaban a pie; los muchachos y los mozos volvían a caballo, y la cola de los caballos era de oro, o de plata, o negra y color fuego, bajo la ardiente luz que lanzaba, por sobre el hombro de los Vosgos, el sol inclinado ya. Las mujeres aguardaban a sus maridos en el umbral de las puertas, y, al acercarse aquéllos, daban algunos pasos para recibirlos, con la prisa de propalar noticia tan importante. -¿No sabes lo que ha pasado en la fábrica? Seguro de que se hablará de ello dentro de muchos años todavía. ¡ Parece que el anciano don Felipe ha vuelto a tener voz con la cólera, y ha arrojado de su casa al prusiano! Varios campesinos decían: -¡Hablaremos de eso en casa, mujer! ¡A puerta cerrada! Algunos observaban con inquietud la agitación de vecinos y vecinas, y murmuraban: -¡Todo esto va a acabar con una visita de los gendarmes! 252 L O S O B E R L É En el cortijo del señor Bastian, las mujeres y las mozas acababan de desflorar el lúpulo. Y seguían charlando, todavía risueñas o preocupadas según. su edad. El cortijero había prohibido que volvieran a abrir el portón que daba a la calle de la aldea. Continuaba, prudente bajo su fingida jovialidad, vaciando las canastas llenas de flores de las que goteaba el polen fresco. Los bueyes y los caballos, al pasar junto al patio, aspiraban el aire y tendían el pescuezo. Y poco a poco las obreras se levantaron, sacudieron los delantales, y cansadas, estirando sus brazos juveniles, bostezando al fresco que llegaba a bocanadas por encima de los techos, se marcharon para buscar algo más lejos el hogar y la cena. También en casa de Oberlé sonó la hora de la comida. Esta fue la más corta y la menos alegre de cuantas hubieran iluminado el reflejo de las maderas y las pinturas de colores claros. Cambiáronse muy pocas palabras. Luciana pensaba en el nuevo obstáculo que tropezaba su proyecto de casamiento, y en la violenta irritación del señor de Kassewitz ; Juan, en el infierno en que se había convertido aquel hogar; el señor Oberlé, en sus ambiciones, probablemente arruinadas; Mónica, en la posible fuga de su hijo... Hacia el fin de la comida, cuando el criado acababa de retirase, el señor Oberlé comenzó a decir, como si continuara una conversación: - No acostumbro, como usted sabe, querida, ceder a la violencia; por el contrario, me exaspera, y nada más. Estoy, pues, resuelto a dos cosas: primero a hacer construir otro 253 R E N É B A Z I N edificio en los depósitos, donde estaré en mi casa, y después a apresurar el casamiento de Luciana con el teniente von Farnow. Ni usted, ni mi padre, ni nadie me lo impedirán. Y acabo de escribir al mismo teniente, de Farnow en ese sentido. El señor Oberlé miró sucesivamente y con la misma expresión de desafío a su hijo y a su mujer. Luego agregó: -Es necesario que estos jóvenes puedan verse y hablarse libremente, como novios que son... -¡Oh!- exclamó la señora Oberlé,- las cosas... -¡Que son -repitió Oberlé,- por mi voluntad y a partir de esta tarde! Nada cambiará nada. Desgraciadamente no puedo hacer que se vean aquí. Mi padre inventaría un nuevo escándalo, o tú -y señalaba a su hijo,- o usted, -y señalaba a su mujer. -Se engaña usted -dijo la señora Oberlé.- Este proyecto me hace sufrir cruelmente, pero no provocaré escándalo alguno para hacer fracasar lo que usted ha resuelto... -Entonces -dijo el señor Oberlé,- tiene usted ocasión de probar lo que dice. Pensaba no pedirle nada, y llevar yo mismo a Luciana a Estrasburgo, a casa de un tercero que reuniese a los novios en sus salones... -¡No he merecido semejante cosa! -¿Acepta usted entonces acompañar a su hija? La madre reflexionó un momento, cerró los ojos, y dijo: -Sin duda. El rostro de su marido, el de Juan y el de Luciana, expresaron su sorpresa. 254 L O S O B E R L É -Me alegraría muchísimo, porque no estaba muy satisfecho de mi combinación. Es mucho más natural que se encargue usted de acompañar a su hija. Pero ¿qué punto de reunión piensa usted elegir? La señora Mónica contestó: -Mi casa de Obernai. Un movimiento de estupor hizo enderezarse al propio tiempo al padre y al hijo. ¿La casa de Obernai? ¿La casa de los Biehler? El hijo, al menos, comprendió el sacrificio que hacía la madre, se levantó y la besó tiernamente. En cuanto al señor Oberlé, dijo: -Está bien, Mónica, está muy bien. ¿En qué época le parece a usted? -No es necesario más tiempo que el de avisar al señor de Farnow. Usted mismo fijará el día y la hora. Vuelva a escribirle cuando haya contestado. Luciana, por poco tierna que fuese con la madre, se acercó a ella aquella noche. En el saloncito en que trabajó al crochet durante dos horas, estuvo sentada junto a la señora Oberlé, y con sus ojos escrutadores, seguía o trataba de seguir el pensamiento sobre aquel rostro arrugado, hundido, tan móvil y expresivo todavía. Pero a veces no puede leerse sino a medias en las almas. Ni Luciana ni el mismo Juan adivinaron la razón que había determinado tan súbitamente el sacrificio de la señora Oberlé. 255 R E N É B A Z I N XIII Las murallas de Obernai Diez días más tarde Luciana y su madre entraban en la casa de familia en que la señora Oberlé había pasado toda su infancia, la casa Biehler, que alzaba sus tres pisos con ventanas de pequeños vidrios verdes y su techo estrellado, encima de las antiguas murallas de Obernai, entre dos casas muy. semejantes y del mismo siglo, el decimosexto. La señora Oberlé, había subido diciendo a la criada: -Reciba usted a un caballero que preguntará por mí dentro de un rato. En la gran habitación del primer piso, en que entró, una de las pocas piezas que aun estaban amuebladas, había visto vivir y morir a sus padres: la cama de nogal, la estufa de loza parda, las sillas tapizadas con un terciopelo de lana que repetía en cada asiento y en cada respaldo la misma canastilla de flores, el crucifijo bajo un fanal, las dos vistas de Italia, adquiridas en un viaje en 1837, todo había permanecido en el mismo sitio y en el mismo orden que antes. Instintivamente, al pasar el umbral, buscó una pila de agua bendita que pendía del dintel, y en la que los viejos, cuando entraban 256 L O S O B E R L É en la habitación, humedecían los dedos como en el umbral de una casa santa. Las dos mujeres se acercaron a la ventana. La señora Oberlé llevaba el mismo vestido negro que se pusiera para recibir al prefecto de Estrasburgo. Luciana, sobre sus matizados. cabellos rubios, como para velarlos con una sombra, habíase puesto un sombrero de paja gris de grandes alas, adornado con una sola pluma negra. La madre la encontraba bella, pero no lo decía. ¡Y cómo se hubiera apresurado a decirlo, si el novio no fuera el que aguardaban, y si el aspecto de la casa y de los pobres recuerdos de aquella buena gente de Alsacia que la había habitado, no aumentasen aún la pesadumbre que sentía! Se apoyó en los cristales y miró abajo, el jardín lleno, de boj cortado en forma de bola, y los acirates dibujados con franjas de boj, las avenidas curvas y estrechas en que había jugado, crecido, soñado. Más allá del jardín estaba el paseo creado sobre las murallas de la ciudad, y por entre los castaños se descubría la llanura azul. Luciana, que no había hablado desde que llegaron a Obernai, adivinando que turbaría aquella alma que se preguntaba si podría llegar hasta el fin del sacrificio, se acercó a su madre, y con aquella voz inteligente que se apoderaba del corazón la primera vez que se le oía, pero mucho menos la segunda: -Debe usted sufrir mucho, mamá -dijo.- Con sus ideas, lo que hace es casi heroico. La madre no levantó la vista, pero sus párpados latieron más a prisa. 257 R E N É B A Z I N -Lo hace usted por deber de mujer, y por eso le admiro. Creo que yo no podría hacer lo que usted hace, renunciar a mi individualidad hasta ese punto. No creía ser cruel. -¿Y quieres casarte, sin embargo? -preguntó la madre alzando vivamente la cabeza. -Claro está. Nosotros, ahora, no entendemos el matrimonio exactamente lo mismo que ustedes. La madre vio en la sonrisa de Luciana, que iba a tropezar con una idea hecha, y comprendió que el momento de discutir, estaría mal elegido. Calló. -Le estoy muy agradecida -repuso la joven. En seguida, después de un instante de vacilación, agregó: -Sin embargo, usted debe haber tenido alguna otra razón para obedecer a mi padre, cuando accedió a venir aquí... aquí, recibir al señor de Farnow... Paseó los ojos por la habitación y los volvió hacia la mujer de peinado chato, adelgazada y doliente, y ésta no vaciló: -Sí -dijo. -Estaba segura. ¿Puede usted decírmela? -No. -¿No se la dirá usted a nadie? -Sí, al señor de Farnow, dentro de un rato. -¿A él, y no a mí? Una viva contrariedad cambió la fisonomía de Luciaria, que, se puso dura. 258 L O S O B E R L É -Sin embargo, y aunque no nos entendamos, es usted incapaz de alejar de mí a mi prometido. Dos lágrimas asomaron a los ojos de la señora Oberlé. -¡Oh, Luciana! -No, no lo creo... ¿Es algo importante? -Sí. -¿Que me concierne? -No, a ti no. -¿Se lo dirá usted delante de mí? sí. La joven abrió la boca para continuar, luego escuchó, se puso un tanto pálida y se volvió completamente hacía la puerta, mientras la madre sólo se volvía a medias hacia el mismo lado. Alguien subía la escalera. Wilhelm von Farnow, precedido por el ama de llaves que no lo acompañó sino hasta el rellano, distinguió por la abertura a la señora Oberlé, e irguiéndose como para una parada militar, atravesando con paso rápido la habitación, fue a inclinar ante la madre primero, ante la hija después, su altanera cabeza. Iba en traje particular, muy elegante. La emoción empalidecía y hundía su rostro. Y dijo en francés, gravemente: -Je vous remercie, madame. Luego miró a Luciana, y sus ojos azules, sin sonrisas tuvieron una chispa de júbilo orgulloso. La joven sonrió francamente. La señora Oberlé sintió un estremecimiento de despecho que trató de reprimir. Miró bien de frente los ojos de azul de acero de Wilhelm von Farnow, que, se mantenía in- 259 R E N É B A Z I N móvil, en la misma actitud que hubiese tomado bajo las armas y ante un gran jefe. -No hay que darme las gracias, señor. No tengo participación alguna en lo que ocurre. Mi marido y mi hija lo han decidido todo. Farnow se inclinó de nuevo. -Si yo fuera libre, rechazaría vuestra raza, vuestra religión, vuestro ejército, que no son los míos... Ya ve usted que hablo francamente... Deseo decirle que no me debe usted nada... pero también que no tengo hacia usted ninguna injusta animosidad. Llego hasta creer que es usted un buen soldado y un hombre estimable. Tanto lo creo, que voy a confiarle una de mis numerosas inquietudes. Esta me hace tan desgraciada, que no me deja dormir... No ceso de pensar en ella. Y usted puede algo en el asunto... -¿Yo, señora? -Usted, y sólo usted, quizá. Hemos tenido en Alsheim una escena terrible, cuando el Conde de Kassewitz entró en casa... -El Conde de Kassewitz me lo ha comunicado, señora. Ha llegado hasta a aconsejarme que renuncie a la mano de su señorita hija. Pero yo no renuncio. Para hacerme renunciar, se necesitaría... Se echó a reír: -¡ Se necesitaría una orden del Emperador! Soy buen alemán, como usted dice. No renuncio fácilmente a mis conquistas. Y el señor de Kassewitz no es más que mi tío. -Lo que usted no sabe es que mi suegro, por primera vez desde hace largos años, en su exasperación, en el exceso 260 L O S O B E R L É de su dolor, habló. Gritó a Juan: «¡Vete! ¡Vete!» Yo oí sus palabras. Acudí volando. Pues bien, caballero, lo que más me conmovió no fue ver a don Felipe Oberlé tendido sobre la alfombra de la sala: fue la expresión de mi hijo. ¡Leí en su rostro, estoy segura, como puede estar segura una madre, de no equivocarme: en ese momento quería salir de Alsacia! -¡Oh! -díjo Farnow,- ¡ eso sería muy malo, mucho! Farnow dirigió una mirada a la linda Lucíana, y vio que ésta movía sus rubios cabellos en señal de negación. -Sí, malo -repuso la madre sin comprender en qué sentido había empleado Farnow aquella palabra.- ¡Qué vejez me esperaría en mi casa dividida, sin mi hija que va usted a llevarse, sin mi hijo, que se hubiera marchado! Lo he interrogado; le he hecho prometer que entraría en el regimiento.. . -¿Y bien? -dijo Farnow. -Lo prometió. Pero, ¿después? ¿Quién me dice que no me lo ha prometido para tranquilizarme? Ya ve que confío en usted... Es menester que usted vigile, que usted le impida... El teniente, muy turbado y con el entrecejo fruncido, cambió de expresión al oír las últimas palabras. -Señora -dijo,- hasta el 1º de octubre tiene usted la promesa de su hijo. De más tarde, yo me encargo. Luego, hablando consigo mismo, y preocupado con una idea que no expresaba por entero, murmuró: -¡ Sí, muy malo!... no puede ser. Luciana lo oyó. 261 R E N É B A Z I N -¡Tanto peor! -dijo.- Hago traición a un secreto de mi hermano. Pero me perdonará cuando sepa que lo he traicionado para calmar a mamá... Puede usted estar tranquila, mamá : Juan no saldrá de Alsacia. -¿Por qué? -Porque él también ama. -¿Dónde? -En Alsheim. -¿A quién? -A Odilia Bastian. La señora Oberlé preguntó sobrecogida. -¿De veras? -Tan cierto como que estamos aquí. Me lo ha contado todo. La madre cerró los ojos, y, sofocada, con el pecho jadeante, exclamó: -¡Alabado sea Dios!... Caballero, ya que tiene usted derecho para amar a mi hija, dígaselo usted allá, en aquel saloncito... Y déjeme usted llorar. ¡Lo necesito tanto!... Indicaba con la mano la pieza que, del otro lado del descanso de la escalera, se hallaba abierta también e iluminada por un gran ventana, por el que se veía un árbol. Farnow inclinó su alto cuerpo, insinuando a Luciana que estaba dispuesto a seguirla. Y la joven pasó, atravesando la habitación en que sus abuelos habían amado tanto a Alsacia. La madre seguía con los ojos a los jóvenes que se alejaban. 262 L O S O B E R L É Su pensamiento no iba con ellos. Sin embargo, hizo una especie de reflexión involuntaria provocada por la imagen de ambos en su alma atenta a otra cosa: -¡Qué, hermosos son! Y esta observación le fue penosa y le hizo apartar los ojos meneando la cabeza. Sentada junto a la ventana, apoyó la frente en los vidrios en que, niña, había visto los helechos bajo la escarcha y el sol y la lluvia y el aire que tiembla en verano, y el país de Alsacia. -¡Odilia Bastian! ¡Odilia !-repetía la pobre mujer. El rostro claro, la sonrisa, los vestidos de la joven, el rincón de Alsheim en que vivía, todo un poema de belleza, de salud moral, surgía en el espíritu de la madre, y la hacia olvidar por qué otros amores estaba ella allí. -¿Por qué no me ha confiado Juan su proyecto? -pensaba.- Es sin embargo una compensación al otro... Me tranquiliza... Mi Juan no me abandonará, puesto que lo ata al país el más fuerte de los lazos... Quizá logremos, a la larga, vencer la obstinación de mi marido... Le hará valer el sacrificio que hacemos, Juan y yo, aceptando a ese alemán... Entretanto, del cuarto vecino -completamente desamueblado, salvo dos sillas en que se sentaban Luciana y Farnow, uno junto al otro, Luciana con un codo sobre la balaustrada de la ventana abierta, el teniente algo atrás, contemplándola y hablando con extraordinario fervor,- llegaban algunas risas. Estas lastimaban a la señora Oberlé, que no se volvía hacia ellos, sin embargo. Continuaba viendo, en el 263 R E N É B A Z I N fugitivo azul de las campiñas alsacianas, la imagen consoladora evocada por su hija. Wilhelm von Farnow hablaba entretanto, y aprovechaba la hora que adivinaba muy corta, en que le seria permitido darse a conocer a Luciana. Esta lo escuchaba, como si su mirada vagara y soñara por los techos, pero atenta en realidad y subrayando con una sonrisa o con un mohín significativo las respuestas que tenía que dar. El alemán decía: Es usted una gloriosa conquista. Será usted reina entre los oficiales de mi regimiento... Ya hay una mujer de origen francés, pero nacida en Austria, y además es fea. Hay alemanas, y hay inglesas. Usted señorita, reúne en usted sola todos sus dones dispersos y repartidos: la belleza, el ingenio, el brillo, la cultura alemana y la espontaneidad francesa... En cuanto nos casemos la presentará a usted en la sociedad de Berlín... ¡Cómo ha podido usted vivir en Alsheim!... Luciana tenía el alma más orgullosa aún que tierna, y aquella especie de adulaciones la agradaba... A esa misma hora, aprovechando una excursión que Oberlé tuvo que hacer a las inmediaciones de Barr, don Ulrico subió a ver a su sobrino. Acercábase el día en que el joven debía entrar en el cuartel. Era necesario comunicarle el fracaso de su entrevista con el padre de Odilia Bastian. Con mucho esfuerzo, considerando más penoso destruir un amor joven que marchar a la guerra, don Ulrico había entrado en el aposento de su sobrino y se lo había dicho todo. Conversaban hacía una hora, o, mejor dicho, el tío monologaba, tratando de consolar a 264 L O S O B E R L É Juan que en su presencia había dejado ver su dolor y lloraba libremente. -¡Llora, hijo mío! En este mismo instante tu madre asiste a la primer entrevista de Luciana con el otro. Te confieso que no la comprendo... Llora, pero no te dejes abatir. Mañana es necesario que seas valiente. Piensa que dentro de tres semanas estarás en el cuartel. No deben verte llorar. ¡ Pues bien! pasará el año, volverás aquí, y quién sabe!... Juan se pasó la mano por los ojos y exclamó resueltamente: -¡No, tío! -¿No, qué? En el mismo sitio donde el invierno anterior aquellos dos hombres habían charlado tan alegremente del porvenir, estaban sentados de nuevo, en los dos extremos del canapé. Afuera declinaba el día, luminoso aún y cálido. Y don Ulrico volvió a ver de repente en el rostro doloroso de Juan la expresión de energía que aquella otra vez lo había sorprendido y encantado tanto. Los ojos color de los Vosgos, bajo las pestañas entornadas, se llenaron de pasajeros fulgores. Y sin embargo, las pupilas estaban fijas. -No -repitió Juan.- Es necesario que usted lo sepa; usted y otro a quien voy a decirlo: yo no haré aquí mi servicio militar. Don Ulrico no comprendió inmediatamente. -¿Has pedido que te cambien de regimiento? -Me vuelvo a Francia. -¡De qué manera lo dices! ¿ Es serio? 265 R E N É B A Z I N -¡Lo más serio!... No quiero servir en un ejército que nunca será el mío. -¿Y te marchas en seguida? -No; después de entrar en el cuerpo. Don Ulrico alzó los brazos. -¡ Pero estás loco! ¡Cuando sea más peligroso y más difícil! ¡Estás loco! Y comenzó a pasearse por la habitación desde la ventana hasta la pared del fondo. La emoción le hacía hacer grandes ademanes, y, sin embargo, pensaba hablar sólo a media voz para que no pudieran oírle los criados de la casa. -¿Por qué después? Porque, en fin, esto es lo primero que se me ocurre en presencia de semejante idea. ¿Por qué? -Tenía el proyecto de marcharme antes de entrar en el regimiento -dijo reposadamente el joven- Pero mamá adivinó algo, y me hizo jurar que entraría en el cuartel. Entraré, pues. No trate usted de convencerme. Es insensato, pero lo he prometido. Don Ulrico Biehler se encogió de hombros. -Sí, la cuestión del momento es un detalle serio; pero de eso no se trata. Lo más grave es la resolución. ¿Quién te la ha hecho tomar? ¿Te quieres ir porque tu abuelo te gritó? «¡Vete!» -No; mi abuelo ha pensado como yo, y nada más. -¿La negativa de Bastian es, entonces, lo que te ha determinado? -Tampoco. Si me hubiese dicho que sí, también hubiera tenido que confesarle lo que le estoy diciendo a usted: no viviré ni en Alemania ni en Alsacia. 266 L O S O B E R L É -¿Entonces, el casamiento de tu hermana?. -Sí, ese solo golpe hubiera bastado Para arrojarme de aquí. ¿Qué vida llevaría yo ahora en Alsheím? ¿Lo ha pensado usted? -¡Cuidado, cuidado, Juan, de ese modo abandonas tu puesto de alsaciano! - No: nada puedo en favor de Alsacia. No podría tampoco conquistar la confianza de los alsacianos con mi padre comprometido y mi hermana casada con un oficial prusiano. -¿Y tu madre? ¿vas a dejar a tu madre, sola, aquí?... -Esa es la gran obsesión, ¿oye usted? ¡ la única grande! Me la he hecho también... Mi madre sin embargo, no puede pedirme que lleve la vida de inútil sacrificio que ella ha llevado... Su segundo movimiento, mas tarde, será para aprobarme, por haber sacudido el yugo intolerable que ha pesado sobre ella... Sí, me perdonará... Y luego... Juan señaló los vosgos recortados y verdes. -Y luego, está la querida Francia, como usted dice. Ella es la que me, atrae. Ella la primera que me ha hablado. -¡Niño! -exclamó don Ulrico. Cuadróse delante del joven que permanecía sentado y casi sonriente. -¡Qué hermosa tiene que ser una nación, hijo mío, para que al cabo de treinta años, pueda aún provocar amores como el tuyo! ¿Dónde hay otro pueblo que pudiera echarse de menos de ese modo? ¡Oh! ¡la raza bendita habla aún en ti!... Se interrumpió un momento. 267 R E N É B A Z I N -Sin embargo, no puedo dejarte ignorar hacia qué dificultades y qué desencantos te encaminas. Es mi deber. Juan, mi Juan, cuando hayas pasado la frontera, tendrás que hacer el servicio militar en Francia... -Lo sé. Existe una ley que me Permite volver a ser francés. Me acogeré a ella. -¿Y después? -Siempre hallaré donde ganarme el pan. -No te fíes demasiado, No creas que los franceses te recibirán con los brazos abiertos porque eres alsaciano y tránsfuga del ejército alemán... Puede que hayan olvidado más que nosotros...En todo caso, son como los que deben una renta muy antigua: no pagan sino atrasado y de mal humor... No te imagines que allá te han de ayudar más que a los demás... Su sobrino lo interrumpió . -Estoy resuelto, suceda lo que quiera. No me hable más del asunto, ¿quiere usted ? Y el tío Ulrico , que se acariciaba la barba gris y puntiaguda,como para hacer salir las palabras, que llegaban mal, contra el País querido, calló, miró largo rato a su sobrino con una sonrisa de complicidad que crecía y se ensanchaba. Y acabó por decir: -Ahora que he cumplido mi deber y que he fracasado, tengo derecho de confesarte, Juan, que ya varias veces se me ha ocurrido esa idea... ¿Qué dirías si yo te siguiera a Francia? -¿Usted? -No inmediatamente. Aquí no me detenía otro interés que el de verte crecer y continuar la tradición... Todo queda 268 L O S O B E R L É destruido sabes que ese seria el medio de asegurarte contra una acogida poco favorable?... Juan estaba demasiado violentamente, agitado por la gravedad de las determinaciones inmediatas para ocupar su tiempo en un proyecto del porvenir. -¡Escuche usted, tío Ulrico! dentro de algunos días tendré necesidad de usted... Si le he comunicado mi resolución, es para que usted me ayude... Se levantó, dirigióse a la biblioteca que estaba cerca de la puerta de entrada, tomó una carta del Estado Mayor y volvió, desenrollándola, hacia el canapé. -Vuelva usted a sentarse a mi lado, tío, y estudiemos un poco de geografía. Extendió sobre las rodillas, haciéndola desbordar sobre las de su tío, la carta de la frontera de la Baja Alsacia. -He resuelto marcharme por aquí -dijo.- Habría que hacer una pequeña investigación. El tío Ulrico sacudió afirmativamente la cabeza, interesado como por un plan de cacería o de batalla próxima. -Buen punto - dijo, - Grand' Fontaine, las Mineras. Me parece que esa es la frontera más cercana de Estrasburgo, en efecto... ¿ Quién te ha dado el informe? -Francisco, el hijo segundo de Ramspacher. -Puedes confiar en él. ¿Tomarás el tren? -Sí. -¿Hasta dónde? -Hasta Schirmeck, me parece. 269 R E N É B A Z I N -No; está demasiado cerca de la frontera y es una estación muy importante; yo, en tu lugar, bajaría en la estación anterior, en Russ-Hersbach. -Bueno. Allí tomo un carruaje pedido de antemano... Subo hasta Grand’ Fontaine y me in terno en el bosque... -¡Nos internamos, querrás decir! -¡Viene usted! Ambos se miraron, orgullosos uno de otro. -¡ Pardiez! -continuó don Ulrico,- ¿Y te sorprende? Es mi profesión. Recorredor de senderos corno soy, iré antes a reconocer el terreno; luego, cuando conozca el bosque y pueda orientarme hasta de noche, te diré si el plan es bueno, y allí me encontrarás a la hora convenida. Cuida de vestirte de turista: sombrero blando, polainas altas y ni una onza de equipaje. -¡Es claro! Don Ulrico contempló de nuevo a aquel lindo mozo que iba a abandonar para siempre la tierra de los Oberlé, de los Biehler, de todos los antepasados. -¡Qué tristeza, sin embargo, a pesar del placer del peligro! -¡Bah! -dijo Juan tratando de reír- Iré a ver el Rhin en sus dos extremos, allí donde es libre. Don Ulrico lo abrazó. -¡Valor, hijo; hasta pronto! Cuidado, muchísimo cuidado con dejar adivinar, ni siquiera husmear tu proyecto... ¿A quién quieres comunicárselo? -Al señor Bastian. 270 L O S O B E R L É El tío aprobó, y, ya en el umbral, señalando la habitación vecina de la que don Felipe Oberlé no salía ya, murmuró: -¡Y ese pobre! ¡Decir que tiene más honra con su mitad de personalidad humana, que todos los demás juntos! ¡Hasta la vista, Juan! Transcurrieron algunas horas que Juan pasó en la oficina de la fábrica, como de costumbre. Pero tenía el alma tan distraída, que le fue imposible todo trabajo. Los empleados que necesitaron hablarle, lo advirtieron, y uno de los capataces no pudo dejar de decir a los escribientes, alemanes como él: -La caballería alemana hace estragos por aquí: el patrón parece medio loco. El mismo sentimiento patriótico les hizo reír a todos, silenciosamente. Luego llamaron a comer. Juan temía volver a encontrarse con su madre y Luciana. Esta, al entrar en el comedor detuvo a su hermano, y en la penumbra, tiernamente, lo estrechó contra su pecho. Como todos los novios, abrazaba también al otro, sin saberlo... Pero el pensamiento, al menos, era para Juan. Luciana murmuró: -Lo he visto, largo rato, en Obernai. Me gusta mucho, porque es orgulloso como yo. Me ha prometido protegerte en el regimiento. Pero no hablemos de él en la mesa, ¿quieres? Es mejor. Mamá ha estado muy bien. La pobre mujer me conmovía. Ya no puede más... ¡ Juan mío! me vi obligada 271 R E N É B A Z I N a tranquilizarla revelándole tu secreto, y le dije que no saldrías de Alsacia, porque amas a Odilia. ¿Me perdonas? Pasó el brazo bajo el de Juan y mientras dejaba el vestíbulo para entrar en el comedor, donde ya estaban sentados el señor y la señora Oberlé, silenciosos, le dijo: -¡ Pobre querido! en esta casa, toda alegría se paga con el pesar de los demás. Mira: ¡ yo soy la única feliz! La comida fue muy corta. Inmediatamente después el señor Oberlé llevó a su hija al salón de billar, porque deseaba interrogarla. La madre permaneció un instante más en la mesa, junto a su hijo, que se sentaba entonces a su lado. En cuanto estuvo a solas con él, la forzada expresión de su rostro cayó como un velo. La madre se volvió hacia el hijo, le admiró, le sonrió, y le dijo con el tono confidencial que sabía manejar tan bien: -¡No puedo más, querido mío! Estoy deshecha y me retiro. Pero debo confesarte que esta tarde, en medio de mi sufrimiento, he tenido una alegría. Figúrate que estaba convencida hasta entonces de que ibas a abandonarnos... Juan tuvo un sobresalto. -¡Oh! ¡Ya no lo creo! ¡ no te agites!... Estoy tranquila, Juan mío... Tu hermana me ha dicho, en secreto... que algún día he de tener por hija a una alsacianita... ¡Qué júbilo sería para mí!... Comprendo que todavía no me hayas confiado nada, en medio de tantos acontecimientos... Y después, se trata de una cosa tan nueva, ¿verdad? ¿ Por qué tiemblas así?... Desde que te digo que no pregunto nada por ahora, y que mis temores se han disipado por completo... ¡Te quiero tanto!... 272 L O S O B E R L É También ella besó a Juan; ella también lo estrechó contra su pecho. Pero no tenía en el alma otra ternura que la que manifestaba: se acordaba del niño en la cuna, de las noches, de los días pasados, de las inquietudes, de los sueños, de las precauciones, de las plegarias de que había sido objeto, y pensaba: -Todo eso no es nada en comparación de lo que desearía hacer aún, siempre, por él... Cuando se retiró y Juan oyó el ruido de la puerta del aposento del abuelo inválido, a quien Mónica no dejaba nunca de ir a dar las buenas noches, se levantó y salió. Caminó por el campo, hasta la línea de árboles que rodeaban la casa de los Bastian, entró en el parque, y oculto allí, permaneció algún tiempo mirando la luz que se deslizaba a través de los postigos de la sala. Oíanse voces que hablaban sucesivamente. El reconocía su timbre, pero no distinguía las palabras. Estas eran espaciadas, lentas, y Juan se las imaginó tristes. Acometíalo la tentación de rodear aquellos pocos metros de fachada, y entrar resueltamente, y pensaba: -Ahora que estoy resuelto a vivir fuera de Alsacia, ahora que me han rechazado a causa de la actitud asumida por mi padre y del casamiento, de Luciana, ya no tengo derecho de interrogar a Odilia. Me marcharé sin saber si sufre como yo... Pero, ¿ no puedo volver a verla, en su casa, por última vez, en la intimidad de la velada que los reúne? ¡No le escribirá; no tratará de hablarle: pero la volverá a ver, llevaré un postrer recuerdo de ella, y ella adivinará que, por lo menos, soy digno de compasión! 273 R E N É B A Z I N Vacilaba sin embargo. Aquella noche se sentía demasiado infeliz y demasiado débil. De allí al 1º de octubre, ¿no tendría tiempo de volver? Un paso se acercó, del lado del jardín. Juan volvió a mirar el delgado rayo de luz que se escapaba de la sala rasgando la noche. Y se retiró. 274 L O S O B E R L É XIV La última tarde La última tarde había llegado. Juan debía tomar en Obernai un tren de la noche para Estrasburgo, con el objeto de estar al otro día a las siete de la mañana, hora reglamentaria, en el cuartel de San Nicolás. Sus trajes militares, encargados a un sastre de Estrasburgo, como acostumbran los voluntarios, lo aguardaban, azules y amarillos, doblados sobre dos sillas, en la habitación que la señora Oberlé había hecho alquilar desde hacía dos meses, frente al cuartel de San Nicolás, hacia la mitad de la calle de los Barrenderos. Después de comer, Juan dijo a su madre: -Déjeme usted ir a pasear solo, para despedirme de la campiña de Alsheím, que no volveré a ver hasta dentro de mucho tiempo... La madre sonrió. Don José Oberlé contestó: -A mí, amiguito, no me vas a encontrar a la vuelta. Tengo un vencimiento mañana, 1º de octubre, y necesito trabajar en el escritorio. Y además, no me gustan los enternecimientos inútiles. ¡Qué diablos! hasta dentro de dos meses no te darán licencia fácilmente, es verdad; pero así 275 R E N É B A Z I N tendrás mayor gusto en venir a casa después. ¡Vaya: abracémonos! Luego, más afectuosamente de lo que él mismo hubiera creído, Juan lo abrazó y salió, seguido por la fresca voz de Luciana que le decía: -¡Hasta pronto! La noche era de una suavidad singular y húmeda. Ni una nube. Un cuarto de luna, estrellas a millares; pero entre cielo y tierra tendíase un velo de bruma que no detenía la luz, pero la dispersaba de tal modo, que no había objeto alguno realmente en la sombra y ninguno que fuese brillante. Una atmósfera nacarada envolvía las cosas. Se la sentía cálida al respirarla. -¡Qué dulce es mi Alsacia !--murmuró Juan cuando hubo abierto la puertecilla de la huerta, y se encontró detrás de las casas de la aldea, ante la llanura en que dormía la claridad de la luna, manchada de tarde en tarde por la sombra redonda de un manzano o de un nogal. Una languidez inmensa brotaba del suelo, penetrado ya por las primeras lluvias de otoño. Perfumes de labranza se mezclaban al olor de los rastrojos, al de las vegetaciones llegadas a todo el desarrollo de su poder y de su fragancia. La montaña respiraba, exhalaba suavemente hacia el valle el olor del polen de sus pinos, de sus mentas y de sus moribundos fresales, de sus arándanos y sus enebros, pisoteados por los transeúntes y los rebaños. Juan aspiró el olor de su Alsacia, creyó reconocer el exquisito perfume de la montañita cerca de Colmar, el Florimont, donde crece el díctano y pensó: -Esta es la última vez. ¡Nunca más! ¡Nunca más! 276 L O S O B E R L É Los techos no tenían resplandores. Subían a la izquierda del sendero que seguía el joven; parecían manos juntas, en torno de la iglesia, fraternales, y bajo cada uno de ellos Juan podía imaginarse una figura conocida o amiga. Y meditó así algún tiempo, sin dejar de andar. Pero en cuanto vio -gris en medio de los campos, y algodonoso como la cumbre de las montañas,- el gran grupo de árboles que ocultaba la habitación de don Javier Bastian, todos sus pensamientos se desvanecieron, para ceder su puesto a uno solo. Cuando llegó a la altura del cortijo en que el mozo le dijera: «Por Grand' Fontaine es por donde se puede pasar mejor la frontera,» entró en la avenida de cerezos, llena de recuerdos, y encontró la barrera blanca. Nadie pasaba por allí en aquel instante. ¿Qué importaba también? Juan abrió la puerta enrejada, se deslizó, avanzó por la faja de hierba, rozando los grupos de árboles, hasta la ventana de la sala que estaba iluminada, y luego, rodeando la casa, llegó a la puerta que daba al lado opuesto a la aldea de Alsheim. Aguardó un instante, entró en el vestíbulo, y abrió la puerta de la gran pieza en que todas las noches se reunía la familia Bastian. Los tres se hallaban bajo los rayos de la lámpara, como Juan se lo había imaginado. El padre leía un periódico, las dos mujeres, al otro lado de la mesa obscura, llena de ropa blanca, bordaban iniciales en las prendas que iban a guardar en los armarios. La puerta se había abierto sin más ruido que el de su roce. Sin embargo, todo estaba tan tranquilo, en torno de la habitación, y en ésta misma, que los tres volvieron la cabeza con los ojos entornados para ver mejor. 277 R E N É B A Z I N Hubo un momento de incertidumbre para el señor Bastian y de vacilación para Oberlé. Había fijado sus miradas en Odilia. Vio que ésta había sufrido tanto como él, y que era la primera, la única que reconocía al que entraba, que se ponía pálida, y que, en su angustia, dejaba inmóviles su mano levantada, su respiración, su mirada. La prenda que cosía Odilia cayó de sus manos sin que hiciera el menor movimiento para levantarla. Y probablemente por esta seña conoció el señor Bastian al visitante... La emoción se apoderó inmediatamente de él. -¡Cómo! -dijo con dulzura.- ¿Eres tú, Juan? ¿Nadie te ha hecho entrar?... ¿Qué vienes a hacer? Dejó lentamente el periódico sobre la mesa, sin dejar de examinar, en la sombra de la habitación, al joven que permanecía en el mismo sitio, a dos pasos de la puerta. -Vengo a despedirme...-dijo Juan. Su voz estaba tan angustiada, que el señor Bastian adivinó algo desconocido y trágico que había entrado en su casa. Y se levantó diciendo: -En efecto, mañana es 1º de octubre... Vas a entrar en el cuartel, pobrecito... ¿ Sin duda desearás hablarme?... Ya el señor Bastían, pesado y rápido, se había adelantado, tendiendo la mano, y el joven conduciéndolo al rincón más obscuro de la sala, retrocediendo con él, había contestado en voz baja, con los ojos fijos en los del padre de Odilia. La señora Bastian miraba hacia la sombra en que sólo formaban un grupo indistinto. 278 L O S O B E R L É -Me voy -murmuró Juan,- y no volveré jamás, señor Bastian. Por eso me he permitido venir. Sintió que la ruda mano del alsaciano temblaba. Tuvieron un diálogo secreto, rápido, mientras las mujeres, inquietas, se incorporaban en sus sillas, y se inclinaban hacia ellos con las manos apoyadas en la mesa. -¿Qué quieres decir? ¿volverás dentro de un año? -No. Voy a entrar en el regimiento, porque así lo he prometido. Pero lo dejaré. -¿Que lo dejarás? -Pasado mañana. -¿Dónde vas? -A Francia. -¿Para siempre ? -Sí. El viejo alsaciano se volvió un momento: -Conversen ustedes -dijo a las mujeres. Nosotros tenemos que tratar un asuntito... Las mujeres se levantaron del todo. El anciano, jadeante como si hubiera corrido, agregó: -¡Cuidado con lo que vas a hacer!... Sé prudente... ¡No te dejes sorprender!... Pasó ambas manos sobre los hombros de Juan: -Yo, ya lo ves, me quedo. Es mi modo de querer a Alsacia. No hay otro mejor. Aquí viviré, aquí moriré. En cuanto a ti, pobrecito, las circunstancias son distintas, te comprendo... No dejes que las mujeres adivinen nada. Es demasiado grave... ¿No saben nada en tu casa? -No. 279 R E N É B A Z I N -¡Guarda el secreto! Y añadió en voz más baja todavía: -Deseabas volver a verla: no te lo reprocho, desde que no volverás a verla nunca... Juan hizo un movimiento de cabeza que significaba: -Sí, he querido volverla a ver. -Mírala un momento y vete en seguida... Quedate aquí, tras de mi hombro... Y por encima del hombro d el señor Bastian, semiapartado, Juau pudo ver que los ojos de Odilia, turbados en un principio, tenían una expresión de espanto. La niña no se avergonzó de sostener su mirada. Lo único que la preocupaba era aquel diálogo que no oía, aquel misterio a que se sentía mezclada, y su rostro revelaba el extremo sufrimiento de su juventud. -¿Qué se están diciendo? ¿Será algo malo, después de tanto?... ¿Será algo bueno?... ¡No, no es bueno, puesto que no se vuelven juntos hacía mí!... La madre estaba aún más pálida que la hija. -¡Adiós, hijo! -murmuró muy bajo el señor Bastian.¡Te quiero mucho, vaya!... Pero no podía hacer otra cosa...... Y te estimo me acordaré de ti. Invadido por las lágrimas, el viejo alsaciano estrechó la mano de Juan, silenciosamente, y la dejó caer. Juan recorrió los dos pasos que lo separaban de la puerta... Estaba trémulo y extraviado... Por última vez, se volvió... Se marchaba... Se marchaba... Dentro de un instante habría desaparecido... ¡Ya no volvería a Alsheim!... -¡Hasta la vista, señora! -dijo. 280 L O S O B E R L É -Quiso despedirse de Odilia, pero un sollozo le cortó la voz. Juan se lanzó a la sombra del zaguán... Se le oyó marchar a prisa... -¿Qué significa esto? -preguntó la señora Bastian- ¡Algo nos ocultas, Javier! El viejo alsaciano sollozaba. La anciana adivinó. Todas sus preocupaciones se desvanecieron. -¡Odilia! -dijo,- ¡ corre a decirle adiós! Odilía corría ya; atravesó la sala, alcanzó a Juan cerca de la esquina de la casa. -¡Dígame, le suplico! -exclamó,- ¿por qué es usted tan desgraciado? Oberlé se volvió, resuelto a no hablar y a mantener su palabra. Odilia estaba junto a él. El joven abrió los brazos. Odilia se arrojó a ellos. -¡Ah, Dios mío! -exclamó en voz alta.- ¡Usted se va! ¡ lo adivino! ¡ usted se va! Oberlé le besó los cabellos, tiernamente, por primera y última vez de su vida, y huyó de carrera... 281 R E N É B A Z I N XV La entrada en el regimiento A las siete menos cuarto, Juan Oberlé, de jaquet y sombrero redondo, avanzaba a lo largo de las caballerizas edificadas con ladrillo, del antiguo cuartel francés de San Nicolás, construido sobre el terreno de un convento, y que los alemanes llaman hoy Nikolaus-Kaserne. Llegó frente a la reja forrada de latón que sirve de entrada y cuya parte central estaba abierta, saludó al suboficial, jefe de la guardia, cambió algunas palabras con él, y se adelantó hacia un grupo de una docena de jóvenes voluntarios de un año, que se veía al extremo del patio, casi bajo el reloj de la inmensa fachada de tres pisos, al pie de la pared pintada de verde claro. Soldados de caballería de media gala, túnica azul celeste con vivos amarillos, pantalón negro y gorra chata, atravesaban en todo sentido el vasto terreno polvoriento y liso. Un destacamento a caballo con la lanza al hombro, alineado a la izquierda, a lo largo de una caballeriza, aguardaba para ponerse en camino, la voz de mando del oficial. 282 L O S O B E R L É -Herr Sergeant -dijo Juan,- acercándose al suboficial de aire presuntuoso y protector, de rebuscado acicalamiento y rostro vulgar, que aguardaba delante del grupo de voluntarios- soy uno de los voluntarios del año. El superior, que tenía larguísimos bigotes negros y los estiraba y levantaba perpetuamente entre el pulgar y el índice, le preguntó su nombre y apellido y los confrontó con el nombre y apellido inscriptos en la lista que tenía en la mano. Al mismo tiempo, estirado en su uniforme, secretamente intimidado por la fortuna sospechada de cuantos recibía, deseoso de agradarles y cuidadoso de no demostrarlo, medía de pies a cabeza al voluntario que le hablaba, como si buscase el defecto corporal, la mácula, la verruga, lo que podía tener de ridículo a los ojos de un suboficial aquel particular alsaciano. Y cuando acabó su examen, pronunció: -Póngase con los otros. Los demás eran en su mayoría alemanes que debían proceder, a juzgar por la variedad de los tipos, de todos los rincones del Imperio. Se habían acicalado en el momento de ponerse el uniforme, para demostrar acabadamente a sus camaradas voluntarios y a los soldados del cuartel que, en la vida civil, eran jóvenes hijos de familias ricas. Llevaban botas de charol, guantes de cabritilla, amarillos o rojos, corbatas elegantemente atadas y con alfileres de valor. Cada cual se presentaba a sí mismo, diciendo: -Permítame usted presentarme: mi apellidó es Fürbach, mi apellido es Blossmann... 283 R E N É B A Z I N Juan no conocía a ninguno. Se contentó con inclinarse varias veces, pero sin decir su nombre. ¿Qué le importaba a él, que sólo debía ser su compañero de un día? Y permaneció a la izquierda del grupo, con el espíritu muy lejos del cuartel de San Nicolás, mientras en torno suyo se cuchicheaba muchas veces esta pregunta: -¿Quién es ese? ¿Un alsaciano, verdad? Y hubo sonrisas de gente alegre, fácil de divertir, y también alertas, rivalidades mudas de raza, talles que se irguieron, ojos azules que examinaron de nuevo al recién llegado, duros y sin un pestañeo. Presentáronse dos voluntarios más. Sonó la hora, y el sargento precediendo a los quince jóvenes, entró por la gran puerta abovedada que se abre en mitad del cuartel y subió a una sala del primer piso, donde debía practicarse la visita médica. A las ocho, los voluntarios estaban nuevamente, reunidos en el patio, no ya agrupados según su capricho, sino alineados en dos filas y vigilados de cerca por el sargento. Se aguardaba al coronel. Juan tenía por vecino de la izquierda al hijo de un industrial de Friburgo, alto, imberbe, con ojos vivos y mejillas de niño rubio, pero cruzadas por dos cicatrices, una junto a la nariz, otra cerca del ojo derecho, recuerdos de duelos estudiantiles. Viendo a Juan reservado y pensativo, lo creyó intimidado por la novedad del medio y se le ofreció inmediatamente como guía. Mientras el alsaciano con los brazos a la espalda, el pálido y robusto rostro levantado hacia la verja, miraba, bajo el sol de octubre, al pueblo de Estrasburgo que atravesaba la calle, su vecino se 284 L O S O B E R L É esforzaba Por interesarlo con los detalles y los personajes del cuartel. -Ha hecho usted mal en no hacer corno yo he conseguido que me presenten a algunos oficiales. Conozco también a varios sargentos primeros. Mire usted, el wachtmeister que sale ahora de la caballeriza, es Stübel, gran bebedor, gran comilón, buen muchacho; ese otro, que nos está mirando desde el extremo del patio, el de bigotito rojo, ¿ve usted? se llama Gottfried Hamm: un mal tipo... ¿Lo conoce usted? -Sí. -¡Atención! -mandó el sargento.- ¡ Firmes! El mismo avanzó diez pasos y se detuvo con la cabeza alta, los brazos a lo largo del cuerpo, la mano izquierda sosteniendo el sable abajo de la guarnición. Acababa de ver llegar con paso lento, a un oficial envuelto en su capa gris, y cuyo solo aspecto había puesto en fuga a una veintena de húsares que vagaban al sol, a lo largo de las paredes. El coronel se detuvo frente a la primera línea que formaban los jóvenes, esperanza de la reserva del ejército alemán. Era un hombre sanguíneo y móvil, muy buen jinete, muy enérgico, de piernas delgadas, busto grueso, cabellos casi negros y ojos generalmente terribles en el servicio. -Señor coronel -dijo el sargento.- Aquí están los voluntarios de un año. El coronel frunció al punto el entrecejo y dijo, examinando una después de otra aquellas cabezas juveniles, con la misma severidad que consideraba sin duda como uno de sus deberes. 285 R E N É B A Z I N -¡ Sois los privilegiados! Vuestra instrucción os permite no hacer sino un año de servicio. Mostraos dignos de ello. Sed un ejemplo para los demás soldados. Pensad en que más tarde seréis sus jefes. ¡Y nada de infracciones a la disciplina! ¡Nada de caprichos en el uniforme! ¡Ni un minuto de ropa civil! ¡Castigaré con rigor! Se hizo dar la lista de los voluntarios. Cuando leyó el nombre de Juan lo asoció en su espíritu al del teniente von Farnow, y llamó: -¡Voluntario Oberlé! Este salió de la fila. El coronel, sin atenuar en nada la rudeza de sus ojos, los tuvo clavados algunos segundos en el rostro del joven. Pensaba que aquél era el hermano de Luciana Oberlé, cuya mano había permitido solicitar a su teniente. -¡Está bien! -dijo. Se llevó rápidamente dos dedos a la gorra y se volvió, abultado por el viento del Norte que le hinchaba la capa gris. Apenas había desaparecido, cuando un teniente primero, muy buen mozo, de una perfecta corrección militar y mundana, y que desempeñaba las funciones de ayudante mayor en los húsares renanos, fue a colocarse al frente de los voluntarios reunidos y leyó una orden que destinaba a cada cual para tal compañía de tal batallón. Juan se hallaba en la tercera compañía del segundo batallón. -¡Mala suerte! -murmuró su vecino.- Es la compañía de Gottfried Hamm. Desde aquel momento los quince voluntarios quedaban realmente «incorporados,» tenían su puesto señalado en 286 L O S O B E R L É aquella ordenada multitud, sus jefes responsables, el derecho de pedir ropas militares a tal almacén y un caballo a tal caballeriza. Y de ello comenzaron a ocuparse inmediatamente. Juan y su camarada casual, hijo de un librero de Leipsig, subieron al último piso del cuartel y entraron en el almacén de vestuarios, donde recibieron sus prendas de diario y de gala y dejaron algunas capas de caballería y pares de botas, que el kammer-sergeant aceptó gustoso para él, o se encargó de entregar a otros suboficiales de la compañía. La sesión fue larga. No terminó hasta las diez. Una visita al cuarto en que se hallaba el primer asistente y donde se veía el armarito de madera blanca que de allí en adelante serviría en común al soldado y al voluntario; otro al sargento de caballeriza, encargado de señalar el caballo y el segundo asistente ; otra al sastre del regimiento: cuando Juan pudo escapar del cuartel para almorzar a toda prisa, eran ya más de las doce. Aquel primer día los voluntarios tenían licencia para no volver a la una. Sólo después de la limpieza de los caballos hicieron su aparición en el patio del cuartel, todos juntos -se habían pasado la palabra,- soberbios en sus uniformes flamantes, muy mirados por los jinetes, y sobre todo por los suboficiales que examinaban al pasar, celosamente, el corte y la finura de las telas la hechura de los cuellos y las vueltas de la ropa, el brillo de las botas de charol. Un solo joven de aquellos permaneció extraño a la satisfacción de amor propio que experimentaban los demás. Pensaba en un telegrama que ya debía haber encontrado en su casa, y cuyos términos convenidos de antemano flotaron ante los ojos de Juan toda aquella tarde. Era lo único que lo 287 R E N É B A Z I N ocupaba. La inquietud de no recibir el aviso de la partida de su tío Ulrico , el enervamiento y algo como un desafío que su juventud lanzaba para el día siguiente, a toda autoridad hasta entonces obedecida, impidieron que el joven sintiese la extremada fatiga de aquel día. Después de los ejercicios de flexibilidad, del picadero, del servicio de caballeriza, no quedó libre hasta las ocho y media de la noche. Algunos voluntarios estaban tan fatigados, que se fueron a acostar sin comer. Juan hizo lo mismo, pero por una razón muy distinta. Volvió inmediatamente a la calle de los Barrenderos. La huéspeda lo detuvo en el umbral de la casa. -¡ Señor Oberlé, le han traído un telegrama! Juan subió al primer piso, encendió la vela y leyó las tres palabras sin firma que aguardaba: -«Todo va bien.» Esto quería decir que todo estaba pronto para el día siguiente, que el tío Ulrico había hecho ya cuanto era necesario. Los dados estaban tirados, pues: Juan desertaría el 2 de octubre, pocas horas más tarde. Aunque no hubiese tenido un solo instante de vacilación, el joven experimentó una emoción intensísima a la lectura de aquella especie de ultimátum. La realidad de las separaciones definitivas se impuso con más fuerza a su espíritu, y con la complicación de la fatiga, lloró. Se había echado en la cama completamente vestido. Con la cabeza oculta bajo la almohada, pensaba en todos los que seguirían viviendo en Alsacia, mientras él se desterraba para siempre; los oía quejándose o irritándose a su respecto, cuando la noticia llegase a Alsheim; volvía a ver a su amada, la Odilia alegre de la víspera de Pascua, desespera288 L O S O B E R L É da en la hora de la partida, adivinándolo todo, y pidiendo suplicante una respuesta que él había tenido que negarle... Todo aquello era necesario, todo aquello era irreparable. Las horas de la noche iban pasando. La calle estaba silenciosa. Juan comprendió que muy pronto iba a necesitar de toda su energía moral. Tratando de alejar de sí aquellos pesares y aquellas visiones del pasado que lo abrumaban, se repitió veinte veces seguidas lo que había convenido en la última entrevista con su tío tres días antes, y lo que debía ejecutar aquel día, punto por punto. Si, aquel mismo día, pues ya los gallos cantaban en los patios vecinos. No era posible salir en uno de los trenes de la mariana. La entrada de los voluntarios en el cuartel estaba fijada para las cuatro. Y el primer tren salía de Estrasburgo en dirección a Schirmeck a las 5 y 48; no llegaba a Russ-Hersbach hasta las 7, y tomarlo era exponerse muchísimo. No podían pasar tres horas, en efecto, sin que se notara la ausencia de un voluntario, sin que se diera la voz de alarma. El tío Ulrico y Juan habían convenido, pues, en que el medio casi infalible de poder pasar la frontera sin despertar sospechas, consistía en tomar el tren que sale de Estrasburgo a las doce y diez, es decir, durante el almuerzo de los voluntarios. -He hecho el trayecto para darme exacta cuenta de todo -le había dicho don Ulrico.- Estoy seguro de mis números. Llegas a RussHersbach a la 1 y 21 ; un carruaje nos lleva en un cuarto de hora, hasta la altura de Schirmek. Doblamos a la derecha y nos hallamos en Grand' Fontaine treinta minutos más tarde. Allí dejamos el carruaje, y 289 R E N É B A Z I N merced a unas buenas piernas como las tuyas y las mías, podemos estar en Francia a las 2 y 45 o a las 2 y 50. Entonces te dejo y me vuelvo... Importaba mucho no perder el tren de las 12 y 10, que sería fácil, pues los voluntarios quedaban comúnmente libres a las 11. Juan acabó por dormirse, pero poco tiempo. Antes de las cuatro transponía ya la verja del cuartel de San Nicolás. Aquel corto descanso le había devuelto todo su vigor de voluntad. Como la mayor parte de los enérgicos, Juan se turbaba de antemano, pero, ante la necesidad de obrar, volvía a la plena posesión de sí mismo. Durante la limpieza de los caballos, luego en el picadero, después en el ejercicio hasta cerca de las once, estuvo completamente tranquilo. Había en su misma actitud algo menos indiferente, menos reservado que la víspera. Su camarada, el sajón, lo notó y le dijo: -¿Ya está usted acostumbrado, eh? Juan sonrió. Consideraba entonces aquellos edificios, aquellos oficiales, aquellos soldados, aquel aparato de la fuerza alemana, de la misma manera y con el mismo sentimiento que el colegial, libre ya, que mira las paredes, los profesores y los alumnos de su colegio. Sentíase desprendido de aquel conjunto; observaba con una curiosidad entretenida las escenas y las figuras que ya nunca iba a volver a ver. A eso de las once vio a la cabeza de un pelotón de húsares, soberbio de juventud, de estiramiento militar y de voluntad disciplinada, al Barón de Farnow que volvía al cuartel. Los caballos, después de 290 L O S O B E R L É haber trotado algunas horas en el polígono de Neudorf, volvían enlodados hasta el pecho; los hombres, rendidos, se dejaban llevar y sólo aguardaban la voz de alto para maldecir la tarea del día. Farnow, nada fatigado, manejaba su caballo por el patio, con el mismo placer que si acabase de ser invitado a una cacería y partiese al punto de cita. Juan pensó: -Ese será el marido de mi hermana. Nunca nos volveremos a ver. ¡En caso de guerra será mi enemigo! Tuvo la visión de un futuro gran jefe de caballería, cargando en el polvo de una llanura, gritando, erguido sobre los estribos, con la boca y las narices abiertas. Farnow no sospechó que daba semejantes distracciones al joven voluntario, a quien rozó con una sola mirada de sus ojos azules. Oyóse una voz de mando breve, el choque sonoro de las armas, después nada más. Y el ejercicio prolongado por el celo del instructor, otros treinta minutos. A las once y media, Juan, inquieto, sabiendo que apenas tenía el tiempo necesario para estar en la estación a las doce y diez, subía a toda prisa la escalera que conducía al cuarto de su asistente, cuando un hombre de su compañía le gritó: -¡ Revista de uniforme de servicio, para la tercera, a las doce! El capitán acaba de ordenarlo. ¡No tiene usted tiempo de salir! Juan siguió subiendo sin acordar un solo minuto de atención a aquel obstáculo que se alzaba in extremis frente a él. Estaba resuelto. Iba a partir. Iba a encontrarse en Russ-Hersbach con su tío Ulrico que lo aguardaría en un carruaje a la llegada del tren. Juan sólo pensaba en una cosa: salir y llegar a la estación. Púsose apresuradamente su uni291 R E N É B A Z I N forme de calle y sus botas de charol, bajó al patio y mezclándose con un grupo de voluntarios pertenecientes a otras compañías y que no tenían por qué permanecer en el cuartel, pasó la verja sin dificultad. Cuando estuvo en la calle, a pocos metros de la guardia, en la acera de la calle de los Barrenderos, echó a correr. El reloj que acababa de dejar atrás, señalaba las doce menos diecisiete. ¿No era ya demasiado el tiempo preciso para andar los trescientos metros que lo separaban de la casa amueblada, subir a su cuarto y reemplazar el uniforme con ropa de particular? ¿Le sería posible tomar el tren de las doce y diez? Porque tenía que atravesar toda la ciudad. Y por otra parte, grave imprudencia hubiera sido tratar de atravesar la frontera con uniforme. Don Ulrico le había recomendado expresamente que no lo intentara... Juan reflexionó sin dejar de correr, que podía llevar fácilmente una valija y cambiar de ropa, sea en el mismo tren, sea en Russ-Hersbach. Y entrando en el zaguán llamó a la huéspeda y le dijo sofocado: -Tengo que hacer una diligencia muy urgente. Hágame el favor de detener un coche de plaza. Bajo en seguida. Tres minutos después había puesto en una valija el pantalón, el jaquet, el sombrero, todo lo que había tenido la precaución de disponer sobre la cama aquella mañana, y saltaba a un coche, cuidando de no dar más que esta dirección: -Calle del Mésange. Pero al volver la primera, esquina, mandó: -¡Cochero, a la estación, de carrera! 292 L O S O B E R L É Llegó en el último minuto, tomó un billete para Russ-Hersbach, subió en un compartimento de primera, entre otros dos viajeros. Un instante después el tren echó a andar, se deslizó sobre los rieles, penetró en el túnel que atraviesa las fortificaciones, reapareció a la luz, y cortando la llanura de Alsacia, rodó hacia el Oeste. A la misma hora, exactamente, el capitán que pasaba revista de los objetos de servicio, en el patio, vio a uno de los voluntarios destinados a su compañía y preguntó al wachtmeister: -¿Dónde está el otro? -No lo he visto, señor capitán -contestó Hamm. Y volviéndose hacia el joven sajón, camarada de Oberlé, lo interrogó -¿Sabe usted dónde está? -Salió después del ejercicio, señor wachmeister, y aún no ha vuelto. -Por esta vez - refunfuñó el capitán,- no lo castigaré; sin duda no habrá comprendido; pero se lo hará usted observar de mi parte, cuando vuelva, Hamm, ¡ no deje de hacerlo!... El incidente no tuvo, pues, consecuencias inmediatas. Pero cuando los hombres se reunieron nuevamente para la limpieza de los caballos, que se hacía todas las tardes de una a dos, la ausencia de Juan no pudo dejar de ser notada. Afuera, a lo largo de las paredes de la caballeriza, los caballos estaban atados a sus anillas de hierro, los soldados empuñaban las almohazas, y entre ellos, los voluntarios llegados la víspera, tomaban una lección de limpieza bajo la dirección de su segundo asistente. Los sargentos vigilaban indolente293 R E N É B A Z I N mente, cuando el wachtmeister de la tercera compañía salió de su oficina y se dirigió hacia la parte sur del patio, donde hubiera debido hallarse Oberlé. -¿No ha vuelto Oberlé? -dijo. El mismo camarada contestó: -Al salir del cuartel corría en dirección a su cuarto. -¿Lo ha visto usted en la fonda? -No almorzó con nosotros. -¡Esto me basta! -dijo el wachtmeister. Hamm se volvió rápidamente. Hizo una mueca acompañada de un movimiento de sus ojos leonados que significaba lo grave que le parecía la situación. La consideraba grave para Oberlé, pero lo sería para él también. Ni el capitán ni el teniente se hallaban en aquel momento en el cuartel. Si se producía alguna historia, el capitán no dejaría de decir: -¡Y por qué no me lo ha avisado usted!... Hamm atravesó el patio, casi del uno al otro extremo, pensando en lo que debía hacer y recordando un dicho de su padre, el brigadier de Obernai. Cuando Gottfried fue a Obernai, quince días antes, el padre le dijo: -Vas a tener a Oberlé, hijo, en tu regimiento. No lo pierdas de vista. Mucho me sorprendería que no diese que hablar. Es todo el retrato de su abuelo. ¡Es un exaltado que detesta a los alemanes, muy capaz de hacer una de las suyas!... Pero había que hacer averiguaciones antes de demostrar celo. No era difícil. La calle de los Barrenderos se abría frente a la verja. Hamm sacudióse la túnica azul, golpeándola 294 L O S O B E R L É con la punta de los dedos, torció hacia la puerta del cuartel, y se fue a ver a la huéspeda de Juan, en la gran casa de la izquierda, de postigos verdes. Recibió esta contestación: -Se marchó en carruaje, antes de mediodía con una valija. -¿Qué dirección dio? -Calle de Mésange. -¿Y el número? -Si lo dijo, no lo he oído. No sé. La sospecha se precisó en el espíritu de Hamm. El wachtmeister no tenía por qué seguir vacilando. Corrió a casa del capitán, que vivía en los barrios nuevos, en la Herderstrasse. El capitán no estaba en su casa. Contrariado, con la sangre caliente por la carrera que acababa de dar, Hamm volvíase al cuartel tomando el camino más corto, por los jardines de la Universidad, cuando recordó que allí muy cerca, detrás de las casas de la Germania, en la calle Grandidier, habitaba el teniente von Farnow. Este no pertenecía al segundo escuadrón; pero Hamm sabía el noviazgo del oficial. Subió al primer piso de la soberbia casa, construida con cubos de piedra regulares y salientes. Y el ordenanza, interrogado por él, contestó: -El señor teniente se está vistiendo. El teniente von Farnow estaba vistiéndose, en efecto, para hacer algunas visitas e ir en seguida al Casino de los oficiales, En mangas de camisa, inclinado sobre su tocador de espejo biselado, tenía a su alrededor toda una colección de cepillos y útiles para las uñas, y estaba lavándose la cara. La 295 R E N É B A Z I N habitación olía a agua de Colonia. Volvió hacia el sargento primero el rostro empapado, y dijo tomando una botella: -¿Es usted Hamm? ¿Qué ocurre? -Señor teniente: me he permitido entrar porque no encuentro al capitán, y el voluntario Oberlé... -¿Oberlé? ¿Qué ha hecho? -interrumpió Farnow, sintiendo un estremecimiento nervioso. -No aparece desde las once y media... Farnow, que se estaba enjugando, arrojó la toalla sobre la mesa, violentamente, y se acercó al suboficial. Recordaba los temores de la señora Oberlé. Y Hamm pensó: -Tiene la misma idea que yo. -¡Cómo que no parece! -exclamó el teniente. -¿Ha estado usted en la calle Barrenderos? -Sí, señor teniente; Oberlé salió de su casa con una valija, a las doce menos diez. Farnow sintió que el frío de la muerte le tocaba el corazón. Cerró los ojos un segundo, hizo un violento esfuerzo para conservar la apariencia de un hombre dueño de sí mismo, y lo consiguió. Estaba enteramente pálido, pero no se movía ni un músculo de su rostro, cuando dijo: -Sólo le queda a usted que hacer una cosa, Hamm: avisar a su comandante. Este se informará... y hará... lo prescrito para estos casos. Farnow tuvo la fuerza de consultar con la mirada el reloj de Sajonia que adornaba su escritorio, y agregar: -La una y cuarenta. Tiene usted que apurarse. El wachtmeiste saludó y salió. 296 L O S O B E R L É El oficial corrió al punto a su gabinete de trabajo y pidió comunicación telefónica con uno de los agentes de vigilancia de la estación de Estrasburgo. Diez minutos más tarde era llamado a su vez por la campanilla del teléfono, y sabia que un voluntario del 9º de húsares, vestido de uniforme, había llegado en el último momento y tomado pasaje de primera clase para la estación de Russ-Hersbach. -¡No, es imposible! -exclamó Farnow, dejándose caer en el diván de su gabinete.- Debe ser una equivocación... Russ-Hersbach está casi Junto a la frontera, y Juan no puede desertar, porque ama... Los temperamentos franceses, como el suyo, obedecen al sentimiento... Estará en Alsheim ... En todo caso habrá querido volver a ver a Odilia... ¡Voy a saberlo!... Dio un puñetazo sobre su escritorio de caoba. -¡Hermann! El asistente, un germano alto, tranquilo, abrió la puerta. -¡Ensilla mi caballo y el tuvo! ¡ Inmediatamente! Farnow estuvo listo en un instante, bajó, encontró los dos caballos en la calle, atravesó Estrasburgo y en cuanto dejó atrás las fortificaciones, puso el caballo al trote largo por el camino. A medida que avanzaba hacia Alsheim, iba imponiéndose más a su espíritu la idea de la posible deserción de Juan. La conversación con la señora Oberlé acudía a su memoria hasta con sus más mínimos detalles, y aun tenía otras razones para creer en una desgracia contra la que su imperiosa voluntad luchaba penosamente. 297 R E N É B A Z I N -¡Entiende tan poco lo que es Alemania! Se vanagloriaba de ello en casa del consejero Brausig... Y luego, su familia desunida, mi noviazgo que ha acentuado las divisiones... Sin embargo, él también es novio, o poco menos... Y las naturalezas como la suya, los caracteres franceses, deben dejarse dominar por el amor... No... Voy a encontrarme con él... o a saber noticias suyas... Hacía calor en el camino sin sombra, cinta de polvo que se veía desarrollándose de una a otra aldea, en la llanura segada. El cielo estaba turbio y cobrizo. En el horizonte, sobre los Vosgos, había grupos de nubes inmóviles y llenas de rayos de luz. Los caballos sudorosos tomaban aliento un instante, y reanudaban en seguida su rápida marcha. Bajo los aislados nogales, entre los rastrojos, algunos muchachos levantaban sus varitas y cantaban al paso de los jinetes. Hermann pensaba: -¿El señor teniente habrá perdido la cabeza? Va cada vez más ligero. Farnow sentía crecer su angustia a medida que iba acercándose. -¿Y si no lo encontrara?... Si en efecto, ese mal soldado hubiese... Obernai quedó a su derecha. Un camino vecinal se dirigía a Alsheim. El techo azul de los Oberlé no tardó en aparecer y crecer entre el follaje. -¡Luciana, Luciana, Luciana! ...En la casa amodorrada por el calor tempestuoso de aquel día de otoño, una sola voz rompe el silencio, y ¡ cuán débil , y cuán monótona! Es la de la señora Mónica Oberlé. 298 L O S O B E R L É Junto al sillón del abuelo, en el aposento en que el inválido no sale ya, la señora Oberlé lee en voz alta el Diario de Alsacia. Porque el cartero acaba de hacer el reparto de la tarde. Oyese el murmullo de las palabras, merced a la ventana abierta, y parece la cadenciosa recitación del rosario. En el salón de billar, abajo del cuarto que continúa siendo de Juan, don José Oberlé, sentado a la sombra de la cortina, dormita teniendo sobre las rodillas unas cuantas cartas y un número desdoblado de la Strassburger Post. En un extremo de la habitación y en la sombra también, Luciana escribe, inclinada sobre un escritorio Luis XVI. -¡ Señor, señor Oberlé! El industrial despertó sobresaltado, e incorporándose inmediatamente, abrió la puerta y se adelantó en el vestíbulo al portero que acudía. -¿Por qué me llama usted? Ya sabe que no me gusta... Habló un minuto con aquel hombre, y luego volvió regocijado. -Luciana mía, el señor de Farnow te aguarda en la verja del parque. Luciana estaba ya de pie, ruborizada. -¡El! ¿Por qué no entra? -Parece que está a caballo y que tiene mucha prisa... Quizá no se atreva, también... Vé a buscarlo de mi parte, queridita, y tráelo... Dile que no habrá escándalo: me comprometo a impedir cualquier escena desagradable... Con un ademán indicaba que más bien cerraría las puertas de arriba, del sitio de donde llegaba el monótono rumor de la lectura del periódico. 299 R E N É B A Z I N Luciana se miró al espejo y levantóse los cabellos. Oberlé repitió: -Vé, querida; por ti pregunta. Pero, si no vienes en seguida con él, iré yo mismo a buscarlo... Luciana pasó, saludando. Bajó la escalinata de dos en dos peldaños. Caminaba de prisa por la avenida, dichosa, algo turbada, con los labios entreabiertos, buscando con los ojos a Farnow. Sólo al extremo de la avenida, cuando iba ya a torcer hacia la portería, vio los dos caballos humeantes de sudor, que habían quedado en el camino, sujetos de las riendas por el asistente; y casi al propio tiempo, al oficial que aun no había entrado, y que se dirigía a ella, saliendo del abrigo de la tapia. ¡Dios mío¡ ¡ Qué cara roja tiene hoy el pálido Farnow! ¡Qué aire preocupado! ¡Qué prisa, y no de alegría, pues ni siquiera contesta a Luciana que acude casi corriendo y tratando de reír! -¡Buenas tardes, Wilhelm! ¡Qué grata sorpresa! Farnow se descubre, toma la mano que se le tiende, pero, en vez de besarla, en vez de admirar, como suele hacerlo con sus ojos duros que se llenan de fiebre, atrae a Luciana hacia los depósitos que están allí al lado. Los labios agudos de Luciana se obstinan en sonreír; son valerosos; fingen tranquilidad mientras el corazón está oprimido de angustia. -¿Con que me lleva usted? ¿Qué feroz amigo es éste que no da siquiera las buenas tardes? ¡Usted, siempre tan correcto!... -Venga usted ... Quedémonos aquí, así no nos verán... 300 L O S O B E R L É Están casi junto al depósito, en una especie de retiro formado por tres pilas desiguales de tablas. Farnow abandona la mano de Luciana. -¿Está Juan aquí? Preste usted atención: ¿está en Alsheim? Toda la angustia y toda la imperiosa juventud que quería poder más que la desgracia, asomaban a los ojos de Farnow, espiando la respuesta. -No -contesta sencillamente Luciana. -¿Lo espera usted al menos? -Tampoco. -¡Entonces estamos perdidos, señorita! ¡ Perdidos! -¿Señorita? -¡ Sí, si no está aquí es porque ha desertado! -¡Ah! La joven se echó hacia atrás como si fuera a caer, y se apoyó en las tablas, con los brazos abiertos y los ojos azorados. -¡Desertado!... ¿Perdidos?... ¿Qué quiere usted decir ?... Me está usted matando con semejantes palabras... ¿Juan, realmente?... ¿Está usted seguro?... -Desde que no está aquí, sí, estoy seguro... ¡Ha tomado pasaje para Russ-Hersbach, comprende usted, Russ-Hersbach!... Ya ha debido pasar la frontera... ¡Le digo a usted que salió de Estrasburgo hace más de tres horas!... Sacudiólo una risa de sufrimiento y de cólera: -¿No recuerda usted ya? Había, jurado a su madre que entraría en el cuartel. Ha entrado, en efecto. Pero la promesa espiraba hoy. Y ha desertado... Y ahora... -¿Sí... ahora?... 301 R E N É B A Z I N Luciana no pedía otra prueba. Creía. Su pecho respiraba precipitadamente. Sus manos cesaron de apretar las tablas a que se habían asido, y se unieron suplicantes. Vióse obligada a repetirla pregunta a Farnow, inmóvil de dolor. -¿Y ahora qué va usted a hacer, Wlihelm? Farnow, con el rostro contraído, erguido ante ella en su empolvado uniforme, dijo con voz débil: -Alejarme de usted. -¿Abandonarme porque mi hermano ha desertado ? -Sí. -¡ Pero lo que está usted diciendo es insensato! -Es mi deber de soldado. -¡Entonces no me ama usted! -¡ Sí, sí, la amo!... Pero el honor no me permite ya casarme con usted... Usted debe comprenderlo... ¡No puedo ser cuñado de un desertor, yo, oficial, yo, Farnow! -¡Entonces, deje usted de ser oficial y continúe amándome! -exclamó Luciana alzando los brazos hacia la inmóvil estatua azul.- Wilhelm, el verdadero honor consiste en amar a Luciana Oberlé; en no abandonarla; en no faltar a la palabra que se le ha dado... ¡Deje usted a mi hermano; que vaya donde quiera; pero no haga pedazos nuestras dos vidas! Farnow apenas podía hablar. Calló un momento. El esfuerzo de su voluntad le hinchaba todos los músculos del cuello cuando dijo: -¡Mucho peor todavía! Usted debe saber toda la verdad, Luciana. ¡Me veo obligado a denunciarlo! -¡Denunciar a Juan! ¡Ah! ¡No hará usted eso! -gritó Luciana retrocediendo.-¡ Se lo prohibo a usted! 302 L O S O B E R L É -Lo haré en seguida. La ley militar me lo impone. -¡No es verdad! Esas crueldades no están... -Voy a hacer que se lo digan a usted... Hermann! El soldado se mostró a diez pasos de Farnow y de Luciana, a la entrada de la avenida sorprendidísimo y con el rostro todavía tumefacto por la carrera. -Escúchame bien. Recuerda el artículo del reglamento. ¿Qué ordena cuando se tiene conocimiento de un proyecto de deserción? El soldado reflexionó un instante y recitó: -«El que tenga conocimiento, de una manera digna de fe, de un proyecto de deserción, en un momento en que aun sea posible impedirlo, y no avise a sus superiores, será castigado con prisión hasta de diez meses, y en campaña hasta de tres años.» -¡ Pronto a caballo! -dijo Farnow- ¡Nos vamos! Y volviéndose agregó: -¡Adiós, Luciana! Luciana corrió hacia él y te tomó del brazo. -¡No, no! -gritó.- ¡No se marchará usted! ¡No quiero, no quiero! Farnow miró un instante aquel rostro bañado en lágrimas, en que se entremezclaban el amor ardiente y el dolor. Luciana repitió: -No quiero, ¿oyes? Entonces Farnow la tomó en los brazos, la levantó del suelo, la estrechó contra su pecho, y besó apasionadamente aquellos ojos que no quería volver a ver. ¡Y por la desespe- 303 R E N É B A Z I N rada violencia de aquel beso, Luciana comprendió que era realmente un adiós! Farnow la apartó bruscamente, se precipitó a la verja, saltó a caballo y partió al galope, en dirección a Obernai. 304 L O S O B E R L É XVI En el bosque de las Mineras Llegaba la noche. Juan no había salido aún de los bosques alemanes. Juan dormía, rendido de fatiga, sobre el musgo y las agujas de los pinos, y don Ulrico velaba, atento al peligro posible, conmovido todavía por el que acababan de pasar. Los dos hombres ocupaban la parte baja de un estrecho espacio dejado por los leñadores entre dos pilas de leña. Se había despejado un pinar. Las ramas todavía verdes, enderezadas por la savia, erizaban las pendientes y las aristas de las dos trincheras de leña cortada, y hacían más seguro el asilo del ángulo agudo que formaban. Alrededor, los bosques inclinados de la montaña abrían sus anchos pliegues al viento tempestuoso que soplaba. Ningún otro ruido llegaba hasta aquellas alturas. Hacía dos horas más o menos que don Ulrico y su sobrino habían tenido que refugiarse allí. Cuando el tren llegó a la estación de Russ-Hersbach, el tío Ulrico comprendió en seguida, y le dijo a Juan, que había pasado la oportunidad de quitarse el uniforme. Ese detalle hubiera sorprendido demasiadas atenciones en aquella re305 R E N É B A Z I N gión fronteriza, poblada de observadores visibles e invisibles, y en que hasta las piedras oyen y los árboles ven. Lanzando un juramento había tirado la valija al cochero del landó de alquiler encargado desde hacía tres días en Schirmeck. -¡ Inútil equipaje! -refunfuñó.- Por suerte no, es pesado. ¡Vamos de prisa, cochero! Los caballos tomaron el camino que atraviesa la pobre aldea, llega al pueblo de Schirmeck y sale allí del valle principal para subir a la derecha por el estrecho y sinuoso valle que conduce a Grand’ Fontaine. Ningún síntoma revelaba desconfianzas especiales; pero el número de los testigos del pretendido paseo iba en aumento. Y eso era grave. Aunque Juan estuviese apoyado contra el asiento del cochero, y en gran parte oculto por las cortinas del coche y la manta que don Ulrico había echado sobre la túnica harto llamativa de su sobrino, el uniforme del 9.º de húsares tenía indudablemente que haber sido visto por dos gendarmes con quienes cruzaron en las calles de Schirmeck, por los obreros de la cantera junto a la cual pasa el camino al salir del pueblo, por el aduanero que fumaba y continuó fumando tranquilamente su pipa, sentado bajo los árboles, a la izquierda del primer puente de Grand’ Fontaine. Además, don Ulrico se decía a cada instante: -Va a darse la voz de alarma; quizá se haya dado ya, y alguno de los innumerables agentes del Estado va a adelantarse, interrogarnos y hacernos seguir, contestemos lo que contestemos. 306 L O S O B E R L É Pero no comunicaba sus temores a Juan, muy distinto del día anterior, exaltado por el sentimiento de la aventura. El coche, a pesar de la cuesta y los guijarros del camino, subía con rapidez costeando el torrente y se internaba entre las casas de Grand’ Fontaine. Los hayales del Donon, aterciopelados y dorados, y coronados de pinos, se levantaban adelante. Eran las dos y cuarto cuando los caballos se detuvieron en el centro de la aldea, en la especie de plaza inclinada en que el agua de un manantial corre por un gran pilón de piedra. Los viajeros bajaron, pues el camino cesaba de ser accesible para los rodados. -Vé a esperarnos en la posada de Rémy Naeger -dijo don Ulrico.- Vamos a dar un paseo y dentro de una hora estaremos de vuelta ... Duplica la ración de avena de tus caballos y bébete por mi cuenta una botella de vino de Molsheim. Inmediatamente, don Ulrico y Juan, dejando a su derecha el sendero que sube al Donon, se dirigieron muy a la izquierda, por una senda estrecha orlada de casas, jardines y cercos, que une Grand' Fontaine con la última aldea del valle alto, la de Mineras. Apenas habían andado doscientos metros, cuando vieron al guardabosques de Mathiskopf, que bajaba hacia ellos. El hombre, cubierto con un sombrero tirolés, vestido con la chaqueta verde, color barba de pino, salía de su casa situada en la parte alta de Mineras, y se dirigía por un prado, hacia la senda en que tenía fatalmente que encontrarse con los dos viajeros, Don Ulrico se asustó. 307 R E N É B A Z I N -¡ Juan! -dijo.- Prefiero que no nos crucemos con ese uniforme. Tomemos por el bosque. El bosque estaba a la izquierda. Eran los pinares de Mathiskopf, y más lejos los del Canastillo, declives muy cubiertos que se elevaban cada vez más, y en que no faltarían los refugios. Juan y su tío cruzaron la cerca, algunos metros de pradera, y entraron en la sombra de los pinos. Era tiempo. El gobierno militar de Estrasburgo acababa de dar la voz de alarma; se había telefoneado a la aduana de Grand' Fontaine y a todas las de los alrededores, para que impidieran la deserción del voluntario Juan Oberlé. El guardabosques no había recibido aún consigna alguna, y no reapareció, pero Juan y don Ulrico -este último con su viejo anteojo de Zena,- no tardaron en observar idas y venidas amenazadoras. En el tranquilo valle viéronse aparecer gendarmes y aduaneros... Y ellos también se internaron en el bosque de Mathiskopf. La fuga comenzó. Don Ulrico y Juan no fueron alcanzados, pero fueron vistos; se les persiguió de espesura en espesura durante más de una hora, y se les impidió ganar la frontera, pues hubieran tenido que atravesar al descubierto el fondo del valle. La idea de don Ulrico de trepar a una pila de leña y dejarse caer con Juan en la rendija dejada entre los haces amontonados, había salvado a los fugitivos. Los gendarmes, después de vagar algún tiempo en el pinar, se alejaron en dirección a Glacimont. 308 L O S O B E R L É Juan se había dormido y la noche llegaba. El viento cálido amontonaba las nubes y apresuraba la sombra. Una bandada de cuervos se deslizó rozando la copa de los árboles. El roce de sus alas arrancó a don Ulrico de la meditación en que le sumergía la contemplación de su sobrino, vestido con el uniforme de caballería alemana, y tendido en el suelo de Alsacia. Se levantó y subió cautelosamente a la pila de ramas. -¡Y bien, tío Ulrico! -preguntó Juan, despertando.¿Qué ve usted? -Ni un casco de gendarme, ni un gorro de aduanero -murmuró don Ulrico inclinándose.- Los creo despistados. ¡ Pero con ellos hay siempre que desconfiar! -¿El valle de las Mineras? -Parece abandonado, querido. No hay nadie en los dos caminos, ni en los prados, alrededor de la aldea. El mismo guardabosques ha debido volver a su casa y sentarse a comer, porque su chimenea está echando humo.., ¿Te sientes fuerte ahora, pequeño? -¡Ya lo verá usted, si llegan a perseguirnos! -No nos perseguirán. Pero ha llegado el momento, hijo mío... Y agregó después de una pausa en que fingió escuchar: -Sube, para que hagamos el plan de combate. Cuando tuvo la cabeza de Juan cerca del hombro, pasando de los haces y mirando hacia el Oeste, continué: -¿Ves la aldea de las Mineras, allá abajo? -Sí. 309 R E N É B A Z I N -A pesar de la noche y de la bruma puedes darte cuenta de que al otro lado la montaña, está mitad cubierta de pinos y mitad de hayas. -Adivino. -Vamos a hacer un semicírculo para evitar los jardines y los prados de Mineras, y cuando estemos allá, bien enfrente, sólo tendrás que bajar doscientos metros para hallarte en Francia... Juan no contestó. -Es el punto que he estudiado para ti. Es menester que lo recuerdes bien: allá, alrededor de Raon-sur-Plaine, los alemanes se han reservado todos los bosques; han dejado a Francia toda la tierra desnuda. Y tenemos precisamente delante de nosotros, sobre la otra cuesta, la punta bastante grande de una pradera francesa... He visto una antigua granja abandonada, algo antes de la guerra, supongo... Yo iré delante... -Disculpe usted: iré yo. -No; te aseguro, hijo, que el peligro es igual atrás. Y es preciso que te sirva de guía... Te precedo, pues; evitamos los senderos y te conduzco prudentemente, hasta un punto en que no tengas gran cosa que hacer: emprender la carrera, atravesar un camino y luego unos cuantos metros de matorral en línea recta. Del otro lado del matorral, la hierba es francesa... Don Ulrico besó a Juan en la obscuridad. No quiso prolongar el adiós, temiendo conmoverse demasiado en aquel momento en que era menester hallarse completamente dueño de sí mismo. 310 L O S O B E R L É -¡Ven! -dijo. Se deslizaron cubiertos por los altos pinos que comenzaban cerca de allí, y encontraron bajo su copa el calor acumulado durante el día. La cuesta estaba erizada de obstáculos con que a menudo tropezaban don Ulrico y su sobrino: piedras descuajadas y cubiertas de musgo, troncos rotos y podridos, ramas tendidas como garras en la sombra Don Ulrico se detenía a cada minuto, para escuchar. Volvíase también frecuentemente, y no dejaba de ver, tras él la alta sombra de Juan, cuyo rostro no distinguía. A veces Juan murmuraba: -¡ Se van a volver con las manos vacías, tío! -¡Quieto, Juan! Todavía no estamos en salvo. Los dos compañeros bajaron hasta el borde de los prados de Mineras, y treparon un postrer contrafuerte de los Vosgos pero sin apartarse de los árboles. Cuando don Ulrico llegó a la cumbre, se detuvo, olfateó el viento que llegaba de enfrente, más libre porque los árboles eran más jóvenes, y a pesar del peligro que había en hablar, murmuró: -¿Hueles los rastrojos de Francia? Tenían delante una llanura, pero invisible. Sólo podían entreverse humos inmóviles: los bosques de la cuesta y otros humos rápidos, arriba: las nubes. Don Ulrico empezó a bajar, con el oído atento y mayores precauciones que nunca. Un buho echó a volar. Tuvieron que andar como treinta pasos entre malos matorrales 311 R E N É B A Z I N que se les enredaban en las ropas. Y de pronto, delante de ellos, una voz gritó en el bosque: -¡Alto! Don Ulrico se agachó puso la mano en el hombro de Juan, y le dijo rápidamente: -No te muevas. Yo voy a atraerlos hacia Mineras. En cuanto estén persiguiéndome, levántate, atraviesa el camino, luego el matorral. ¡Corre derecho hacia adelante! ¡Adiós! Se levantó, dio algunos pasos con precaución y luego salió corriendo por el bosque. La voz, que se había aproximado, gritó de nuevo dos veces seguidas: -¡Halt! ¡Halt! Un tiro rayó la sombra. Cuando el ruido cesó de repercutir bajo las ramas, oyóse la voz de don Ulrico , ya lejana, que gritaba: -¡Errado! Al propio tiempo, Juan Oberlé se lanzó hacia la frontera. Con la cabeza gacha, sin ver nada, con los codos levantados, el pecho azotado por las ramas, corría a todo correr. Tuvo que pasar a poca distancia de un hombre emboscado. Agitáronse las hojas. Vibró un silbido. Juan precipitó su carrera. Desembocó inopinadamente en el camino. Estalló otro disparo de carabina. Juan rodó al borde del matorral. Al mismo tiempo se alzaron clamores: -¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí! Juan volvió a levantarse en seguida. Creyó haber tropezado en algún agujero. Saltó el matorral. Pero tenía débiles las piernas. Sentía crecer la angustia de un desfallecimiento inevitable. Los gritos de sus perseguidores resonaban a su 312 L O S O B E R L É espalda. Los árboles giraban. Por fin tuvo una sensación de luz y de aire frío y ya no vio nada más... ... Tarde de la noche despierta de su desmayo. El bosque es sacudido por la tempestad. Está en un cuarto de granja abandonada, sin muebles, alumbrado por una linternita. Se le ha acostado sobre un montón de hojas verdes. Un hombre se inclina sobre él. Juan le mira. La primera impresión de espanto se desvanece. Aquella cara le es simpática. -¿Han hecho otros disparos ?-pregunta. El hombre contesta, en francés: -Ninguno, después del suyo. -Más vale así. Tío Ulrico está en salvo. Nota que le han quitado la túnica; que la camisa está manchada de sangre... Respira mal. -¿Qué tengo? El aduanero, hombre de grandes bigotes retorcidos, que lloraría si no le diese vergüenza, responde: -Atravesado el hombro, amigo. Ya se curará... Por suerte andábamos de ronda por aquí... Mi compañero ha ido abajo, en busca de un médico. Al amanecer estarán acá... No se aflija... ¿ Quién es usted? Como entre sueños, desfallecido, Juan contesta: -La Alsacia... Apenas si puede hablar. La lluvia tempestuosa ha comenzado a repicar en el techo. Martilla las tablas de las puertas, el follaje, las rocas, todo el bosque. Las copas se retuercen y se agitan como cabelleras de algas en las aguas del mar. Un murmullo inmenso, en que se unen millones de voces, sube a lo largo de los Vosgos y se eleva en la noche. 313 R E N É B A Z I N El herido escucha. ¿Qué ha comprendido? Toda su fuerza escapa. Sonríe. -¡Es Francia que canta! -murmura. Y vuelve a caer, con los ojos cerrados, aguardando la aurora... FIN 314