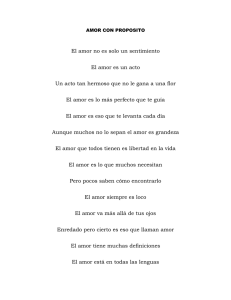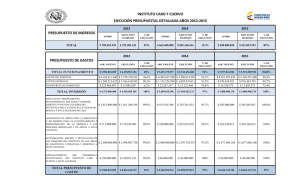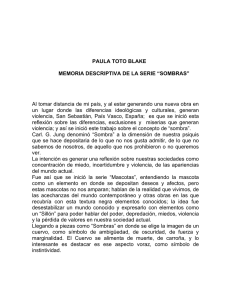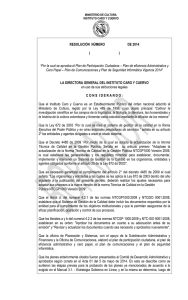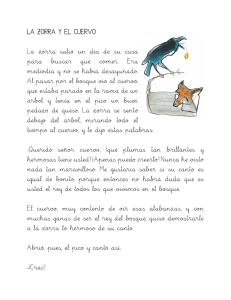el camino del acero
Anuncio
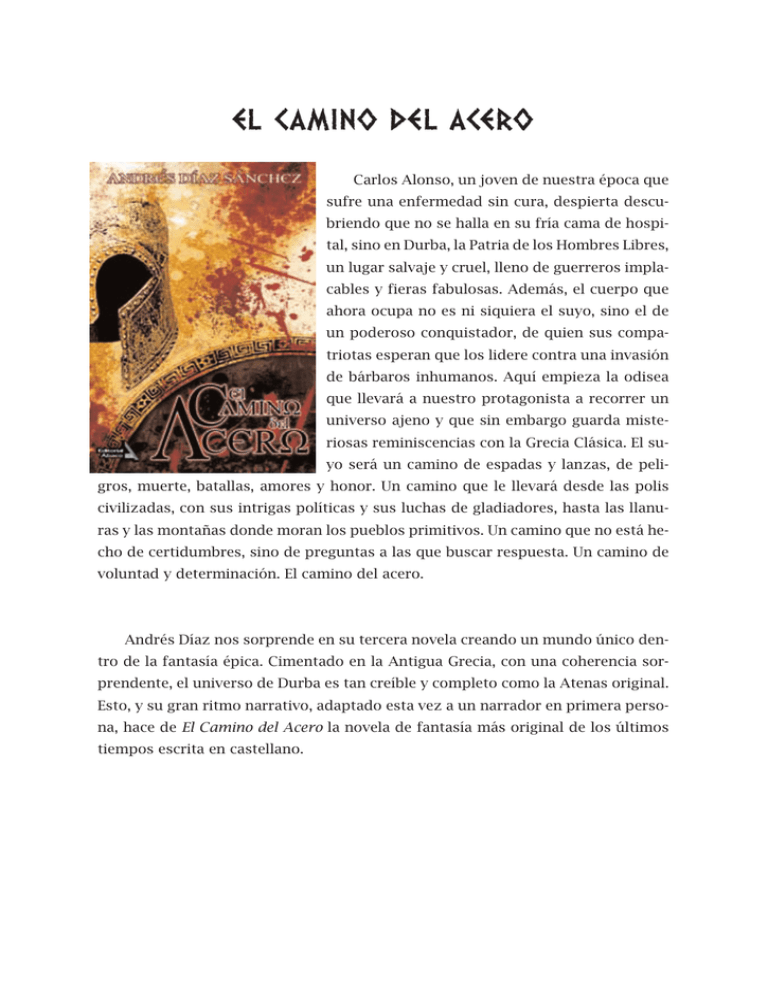
el camino del acero Carlos Alonso, un joven de nuestra época que sufre una enfermedad sin cura, despierta descubriendo que no se halla en su fría cama de hospital, sino en Durba, la Patria de los Hombres Libres, un lugar salvaje y cruel, lleno de guerreros implacables y fieras fabulosas. Además, el cuerpo que ahora ocupa no es ni siquiera el suyo, sino el de un poderoso conquistador, de quien sus compatriotas esperan que los lidere contra una invasión de bárbaros inhumanos. Aquí empieza la odisea que llevará a nuestro protagonista a recorrer un universo ajeno y que sin embargo guarda misteriosas reminiscencias con la Grecia Clásica. El suyo será un camino de espadas y lanzas, de peligros, muerte, batallas, amores y honor. Un camino que le llevará desde las polis civilizadas, con sus intrigas políticas y sus luchas de gladiadores, hasta las llanuras y las montañas donde moran los pueblos primitivos. Un camino que no está hecho de certidumbres, sino de preguntas a las que buscar respuesta. Un camino de voluntad y determinación. El camino del acero. Andrés Díaz nos sorprende en su tercera novela creando un mundo único dentro de la fantasía épica. Cimentado en la Antigua Grecia, con una coherencia sorprendente, el universo de Durba es tan creíble y completo como la Atenas original. Esto, y su gran ritmo narrativo, adaptado esta vez a un narrador en primera persona, hace de El Camino del Acero la novela de fantasía más original de los últimos tiempos escrita en castellano. cero Poco a poco, he ido aceptando mi situación. Han desaparecido ya el miedo, la amargura, la rabia contra el mundo, contra Dios o contra lo que quiera que señale el destino de mi existencia. Día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, la idea de que voy a morir ha empapado mis emociones y mi razón. Se ha infiltrado en mi ser como el agua en la esponja y ya no encuentro fuerzas ni deseo de rechazarla. Tumbado en esta cama de hospital, tan frío y aséptico como cualquier otro, comprendo que no hay vuelta de hoja, no hay salida ni solución a este problema; aunque por fortuna de manera indolora, la enfermedad me roe por dentro y me carcome, arrancándome la energía. En esta tarde de viernes debería encontrarme en un bar o en una discoteca, persiguiendo chicas o quizá emborrachándome, o peleándome con algún tipo insoportable; podría practicar un deporte, hacer un viaje, cometer una locura… Tendría que estar haciendo mil y una cosas capaces de alejarme de esta muerte que se me acerca poco a poco. Es la invitada a la que no se llamó. Pero uno acaba por acostumbrarse a vivir bajo su sombra. A mis quince patéticos años habría de encontrarme saboreando la vida. Aunque dicho sea de paso, siempre he sido demasiado débil y tímido como para degustar mi propia existencia. No sobresalgo en nada, como no sea en los estudios, y soy, como se suele decir, un ratón de biblioteca. Mi vicio y mi maldición es leer y me catalogo como uno de esos que miran el mundo a través de la hoja y la tinta, pues no tienen valor para lanzarse en carne y hueso a los abismos y a las alturas. ¿Por qué he de maldecir al destino por sufrir una enfermedad terminal? Nada de hipocresías: si pudiera quitarme los tubos de la nariz y los brazos y levantarme de este ataúd blando, amortajado con sábanas inodoras, mi existencia no cambiaría mucho. Volvería a mirar desde lejos el escaparate de la vida, sin atreverme a entrar en la tienda. Me fallaría otra vez el valor a la hora de intentar conquistar a una chica, o ha13 cerme notar en el aula, o en cualquier otro pequeño acto de coraje capaz de hacer brillar la existencia. Después, como siempre, me quedarían los libros. Los pensamientos se me han vuelto lúgubres y no puedo concentrarme en el sentido de las frases y los párrafos. Dejo caer el estudio sobre Alejandro Magno encima de mi pecho. En la mesilla tengo otras biografías interesantes: Julio César y Pericles, algunas novelas de Fantasía y ensayos sobre la Antigüedad, una época que siempre me sedujo. ¿Qué puedo hacer para matar el tiempo hasta la llegada próxima de la Señora? Aburrido, agarro el mando de la televisión. Aparece una telenovela romántica, llena de palabras huecas de amor, acompañadas por una música de fondo melosa, insoportable. Botón. Una jirafa arranca hojas verdosas de un árbol y me mira mientras las mastica con parsimonia. Botón. Una tertulia en la que se comentan los líos de una modelo famosa con un futbolista. Alrededor de la mesa hay hombres muy afeminados y mujeres muy enérgicas. Todos chillan y gritan al mismo tiempo. Un hombre gordo y rubicundo emite una risa histérica cuando comentan un supuesto embarazo. Botón. Una película para gentes de lágrima fácil y gustos superfluos. Él le dice a ella que la quiere, pero este amor es imposible. Botón. Otro supuesto debate: una presentadora de cuerpo escultural y rostro de cigüeña pregunta estupideces a dos mujeres que se abrazan y lloran. Tras medio minuto de hipos y sollozos, colijo que son esposa y amante, respectivamente, del mismo hombre. Acaban de descubrir su condición de lesbianas y lo proclaman con orgullo ante todo el país. Un travestido del mismo estudio aplaude con fervor. La cámara enfoca al público: algunos lloran y otros sonríen emocionados. El gordo sigue gritando y riendo y su rostro se congestiona y arruga mientras describe el acto sexual entre el futbolista y la modelo. La jirafa masca sin prisa sus hojas. El actor de poca monta ha pasado a la acción a pesar de que su amor era imposible. El marido adúltero aparece en el plató, muy compungido, y todas las mujeres e incluso algunos hombres le recriminan de manera furiosa su falta de sensibilidad. Un periodista entrevista a un pordiosero que vive en una alcantarilla; el reportero parece muy interesado por la vida de este ser. La jirafa ha desaparecido, relevada por un león que deja su rastro de orina sobre un matorral. La cigüeña con minifalda me observa y habla muy digna sobre el sexo anal. El gordo se ha calmado y gorjea divertido, mientras una mujer corpulenta increpa, con los ojos desorbitados, a la madre de la modelo. Apago la televisión, harto de tanta basura. Con esfuerzo, y a pesar de que la enfermera siempre me regaña cuando lo hago, logro incorporarme hasta quedar sentado en la cama. Así, puedo mirar a través de la ventana sobre la pared de mi derecha. El sol luce fuerte por encima de Madrid, sus lanzas pasan entre los edificios y caen sobre los coches y los peatones. Hay laborio14 sos que van de aquí para allá con prisa, ocupados en sus asuntos, parejas que se besan, amigos charlando y solitarios riendo y comentándole secretos al teléfono móvil. Es una tarde magnífica para salir allí fuera y disfrutar del mundo. Tomo de nuevo el libro de Alejandro Magno y limpio mis lágrimas. Quiero seguir leyendo porque es lo único que me produce cierto interés. Además, me sobra el tiempo. Nunca tengo nada que hacer, excepto esperar Su llegada. Sé que hoy no vendrá a verme el tío Marcos. Es la única familia que me queda tras la muerte de mis padres, hace ocho años, en accidente de coche. El tío Marcos. Un señor que pasa desapercibido por la vida. En eso, nos parecemos. Supongo que se encontrará en el bar de costumbre, dando su ración a la máquina tragaperras, minuto a minuto, observando con gesto cansado y hosco las luces y las cifras. Tampoco vendrá hoy el padre Sebastián, mi jefe de estudios. Ayer le aseguré que me arrepiento de todos mis pecados y que estoy ya preparado para reunirme con Dios. Soy agnóstico tirando hacia ateo, pero interpreto el papel que quiere oír. Al fin y al cabo a mí no me cuesta nada y para él es un alivio. Se trata de un buen hombre. Fuera de estos dos sujetos, no tengo a nadie. Un tipo divertido y social, ese soy yo. Vuelvo al párrafo y la línea donde abandoné la lectura. Quiero sumergirme en el único mundo que me atrae y del cual aún no se me han cerrado las puertas. Horas después, cuando el sueño va quitándome la concentración, noto que la Señora, la Vieja Amiga, viene a reclamar Sus derechos. Creo que me encuentra atractivo: mi piel podría usarse como papel de fumar y a mi sangre le cuesta fluir. Esta noche la Dama me visitará. No sé por qué, pero tengo esa convicción. Ya no la temo. Me he acostumbrado a vivir bajo Su sombra. Poco a poco, he ido aceptando mi situación. Aparto el libro. Apago la luz y cierro los ojos, dejando entrar en esta cama a mi única amante. Botón. 15 uno Despierto y abro los ojos. Los contornos tan familiares de la sala del hospital han cambiado; más que eso: han desaparecido por completo. Me incorporo hasta quedar sentado sobre una superficie mullida, pero mucho menos que mi cama. El temor entra por mis pupilas, hace volar la sangre en mis arterias y me dispara el corazón, hasta sentirlo como un caballo desbocado en las sienes y la garganta. Comienzo a jadear; es un sonido rápido, igual que si me estuviera ahogando. El miedo crece y se convierte en un terror como no había sentido jamás, en toda mi vida. ¿Dónde estoy? Me encuentro en una sala amplia y alta, de planta cuadrada; suelo, paredes y techo están construidos en el mismo y duro material, que brilla con un suave resplandor. Su color oscila desde el blanco al amarillo cremoso y está veteado de grises. Mármol, tal vez. Hay columnas que se alzan hasta el techo y en ellas veo frisos y relieves, mostrando a hombres armados con espadas y lanzas. Guerreros. Mi cabeza se mueve como la de un pájaro mientras absorbo toda esta información visual y continúo jadeando sin freno. Tengo la absoluta seguridad de que no estoy soñando. En la estancia hay también lo que parecen largas varas verticales de metal dorado, que sujetan cuencos que humean y esparcen un olor dulzón y penetrante; terciopelos y sedas que cuelgan de los muros; panoplias con armas blancas, arcaicas; un ventanal lejano y sin cristales, cubierto por rejas negras, deja entrar un chorro de luz brillante, en cuyo seno flotan partículas de polvo. Me miro y no encuentro en mis brazos los tubos de suero. Estoy cubierto por una sábana de tela muy áspera, blanca y… Este no es mi cuerpo. Profiero un alarido mientras aparto el lienzo rasposo y me alejo, tirando varios almohadones. Veo ahora que estaba tumbado sobre una especie de altar de mármol, encima del cual hay varios cojines enormes. 17 Estoy desnudo. Mis piernas, mis brazos, mi pecho… Todo ello es más fuerte, recio y musculoso. Encuentro sobre la piel marcas blancuzcas; cicatrices. Caigo por culpa de la impresión. El pánico casi me impide respirar. He de tranquilizarme, tranquilizarme, tranquilizarme… Miro alrededor y veo los rostros adustos y severos de los hombres pintados en las colgaduras que adornan las paredes. Visten con túnicas y portan corazas y cascos. Empuñan espadas y lanzas. Armas manchadas de sangre. Oigo una voz y unos pasos que se acercan y me levanto, retrocediendo y huyendo. Es un hombre, vestido con una especie de túnica de color rojo, que parece sacada de alguna película de la Antigua Grecia. La prenda es corta y no tiene mangas; su falda le llega hasta medio muslo y está atada a la cintura por un cinto de cuero sencillo. Un tahalí le cruza el cuerpo, desde el hombro derecho a la cadera izquierda, sosteniendo una funda vacía. La espada corta, semejante a un gladio de la Antigua Roma, está en su mano derecha; la empuña con una fuerza que se me antoja atroz, con un vigor que marca sus nudillos, tornándolos piedrecillas blancas y afiladas, y convierte los músculos de sus brazos en cables entrelazados. El desconocido se me acerca. Noto su hedor asfixiante a sudor agrio. Es bajo y delgado, pero nervudo y fibroso; produce una impresión de agilidad y de fuerza explosiva. Tiene un rostro burdo, con la nariz deformada tal vez por algún golpe. Su pelo es castaño oscuro, fosco y corto, y la barba también parece desgreñada, aunque no es muy larga. Los ojos… Ojos oscuros, sin dudas y sin piedad. Se me aproxima empuñando la espada, escupiéndome palabras en una lengua que desconozco. —¡No me mates! —grito, suplicando por mi vida. El terror es absoluto, me ha robado cualquier ápice de orgullo. Sólo deseo seguir vivo—. ¡No me mates, por favor! Mientras continúa andando hacia mí, con movimientos felinos y decididos, compruebo que es distinto a todos los hombres que he visto hasta ahora. Estoy ante un asesino, un ser mil veces más poderoso que yo, alguien acostumbrado a matar para vivir. Su mente es de piedra y su decisión de hierro. Comprendo que resulta inútil suplicar. Para él no soy un ser humano, sino un trozo de carne. Un objetivo a abatir. Oigo chillidos, carreras, tintineo de metales y un golpe tremendo, tal vez un portazo. El hombre de rojo se vuelve hacia atrás. Veo más hombres como él, bajos, delgados y musculosos. Llegan corriendo, empuñando espadas cortas y brillantes y lanzas de unos dos metros de largo, de punta larga y filosa. Visten también túnicas cortas y rojas y todos tienen barba. El lugar se llena con una atroz barahúnda de gritos entremezclados. Atónito, contemplo a los cinco abalanzarse sobre el que iba a matarme. Él se revuelve y logra parar la espada del primero que llega. Al chocar las armas el estallido vibrante está a 18 punto de deshacerme los tímpanos y grito de dolor. Mas no puedo apartar la vista. Les veo rodearse, un revoltijo confuso de túnicas, ojos airados y armas. Parece casi como si estuvieran jugando o bailando, mientras los aceros giran y brillan y chocan con un ruido espantoso. Uno de los recién llegados clava su lanza en la espalda de mi atacante, que profiere un grito como jamás he oído, largo y desgarrado. Su espada cae al suelo con un tintineo agudo. El guerrero a su espalda aprieta las mandíbulas y empuja y retuerce la moharra. El herido suelta un gañido y cae de rodillas. Sus enemigos siguen gritándole y las voces reverberan en la estancia, amplificadas por el eco. Otro hombre agarra al postrado, le levanta la cabeza, acerca su espada al cuello y de pronto salta al aire un chorro de sangre. Oigo con toda claridad el golpe húmedo contra el suelo y me maravillo de que un cuerpo humano pueda soltar tanto líquido; brota como de una manguera a presión, manchándolo todo, y después sigue cayendo con menos fuerza, a borbotones oscuros. Sueltan al muerto y se desploma como un fardo, sobre un charco negro en continua y lenta expansión. Uno de los guerreros, tal vez el mayor, de pelo, barba y ojos muy negros, increpa a quien cortó el cuello al hombre que intentó asesinarme. Los otros también gritan al degollador. El veterano se le acerca y le asesta una bofetada brutal, que suena en la estancia como si hubieran reventado una lechuga con un martillo. El golpeado retrocede, aturdido. Escupe sangre pero asiente, apesadumbrado. Otro compañero le empuja con disgusto y uno más le da un golpe tremendo con la palma de la mano, en la coronilla. No responde a estos ataques, los aguanta con estoicismo. El de los ojos y cabello negros se me acerca, mirándome con mucho interés. Su rostro es de líneas rectas y duras y está lleno de arrugas. Este hombre parece más bien un ser avejentado por mil penurias, que un auténtico anciano; puede que sólo tenga cuarenta o cincuenta años, pues su cuerpo aún se muestra rápido y vigoroso. Todo él está salpicado de sangre. Hiede a sudor seco, como el resto. Me sonríe y habla en esa lengua que no entiendo, con una voz ronca y profunda, vibrante aún por los posos de la violencia. Se me acerca, tendiéndome la mano derecha. La zurda sujeta aún la enorme lanza. Retrocedo, tropiezo, caigo y sigo huyendo, sobre los pies, las palmas y las nalgas. —¡No te me acerques! —chillo. El hombre se detiene y me mira, confundido. Dice algo en tono interrogativo, muy extrañado. —¿Dónde estoy? —pregunto, entre jadeos—. ¿Quiénes sois? —señalo el cadáver— . ¿Quién era ése? —… de la Guerra, Guardián de la Patria? ¿No me reconoces? 19 Mis ojos se abren aún más. No habla español, ni inglés, francés, o cualquier otro idioma que haya oído jamás. Y sin embargo lo entiendo. —¡Cállate! —rujo. He usado su lengua. Intento recordar el castellano, pero me es imposible. Llevo mis manos a la cabeza, estrujo la frente con los dedos y comienzo a llorar, soltando el aire entre convulsiones. —Me he vuelto loco… Me he vuelto loco. El hombre se ha arrodillado junto a mí. Noto su mano fuerte en mi hombro. —No, señor mío. Estás bien. Has salido del sueño profundo. Vuelves con nosotros. De nuevo liderarás los cuadros de lanzas y conocerás el sabor de la victoria. Mírame, mi señor. Mírame. Así lo hago, tembloroso. —¿Es que no me recuerdas? —pregunta, cada vez más extrañado. —No reconozco nada de lo que veo. El hombre abre mucho los ojos. —Has perdido tus recuerdos. Estuviste demasiado tiempo sumido en el mal del sueño profundo, señor mío. ¿Cuál es tu nombre? —Carlos Alonso Juárez. Parpadea, confuso. —El golpe fue demasiado fuerte. Te afectó a la memoria. —¿Qué… qué es este lugar? —pregunto. Me mira con espanto y tristeza. —Te hallas en Sarlia, señor de mi vida. Sarlia la Gloriosa. El Escudo del Norte. En el país de Durba. Eres un durbano, como yo. ¿No te dicen nada estas palabras? —No. ¿Cómo… cómo crees tú que me llamo? —Dargor Atur. Dargor el Fuerte. Dargor el Astuto. Dargor el Implacable. El Ornai Furioso. El Señor de los Ejércitos de Sarlia. —Dargor… El hombre se vuelve hacia atrás. —¡Vosotros, imbéciles! ¡Llamad al físico! ¡El ornai ha despertado, no os quedéis ahí! Uno, que permanezca en esta sala, vigilando por si hay más asesinos. ¡Y el resto que se vayan! —los guerreros obedecen, marchándose a la carrera—. ¡Peste de intrigas! Ni en el Palacio del Poder puede estar seguro el ornai —se vuelve hacia mí, asintiendo—. Hice bien en mantenerme cerca de esta sala, a pesar de las órdenes del sigra, que deseaba dejarte solo. Tras todo esto se halla la mano de Nigur. —¿Quién eres tú? —pregunto. —Ácric Balne, señor mío. El Cuervo. ¿No recuerdas al Cuervo? Comienzo a llorar de nuevo. Y también río. Miro el cadáver. El hedor de la sangre, 20 dulzón y caliente, se apodera de mí. Sufro una convulsión y vomito, manchando la mano del que dice llamarse el Cuervo. Se limpia en la túnica, con más fastidio que asco. —No te inquietes, señor de mi vida. Cuanto necesitas es un tazón de vino caliente y picante que te caliente las tripas y te dé fuerzas. Me levanta de un tirón y me conduce de nuevo hacia los almohadones. Sus dedos desprenden un vigor tremendo y estoy seguro de que podría hacerme pedazos con una facilidad pasmosa. Me dejo llevar, aturdido y agotado. No quiero pensar. —Has sufrido un grave atentado, señor —me dice—. Pero te juro que nadie volverá a apartarme de ti. Volveré a ser tu sombra, no te fallaré jamás. El Cuervo está otra vez junto a ti, su pico es afilado y sus garras rápidas. Ahora que has vuelto del sueño profundo, las aguas volverán a su cauce. Recuperarás la memoria, aunque haya de reventar a latigazos a todos los físicos de Sarlia y también a sus familias. Le miro, intentando dilucidar si he escuchado bien sus últimas palabras. —Ahora descansa, Señor de los Ejércitos. El Cuervo vuelve a cuidarte. Me tumbo sobre los cojines y cierro los ojos, buscando la forma de salir de esta locura. Pero estoy demasiado cansado para dormir. Además, sé que después no despertaría de nuevo en mi cama de hospital. Porque ahora no estoy soñando. Esto no es una pesadilla. Es la realidad. 21 dos Contemplo, como siempre maravillado, la Roca del Vigilante. Se trata de una isla de piedra que flota en el vacío, inmóvil, a algo menos de dos coras de altura. La Roca es el hogar del ser divino llamado el Vigilante y se encuentra a más de un sorcora de los límites urbanos de Sarlia. Flota por encima de los campos y bajo su sombra inmensa está prohibido, so pena de muerte, caminar o hacer pasar los rebaños de argos, dulos o trebios. Tampoco se puede cultivar el terreno en cincuenta coras en torno a la sombra de la Roca. Durante colabas, ese terreno se ha mantenido feraz y salvaje, como un círculo de hierbajos en la inmensidad de la fértil llanura que rodea la ciudad de Sarlia. La Roca del Vigilante revienta con sereno desparpajo las leyes de la gravedad. Y no se ha movido jamás de su posición. Desde mi aposento en el Palacio del Poder, alcanzo a distinguir las puntas de las torres de la Morada del Vigilante, sobre la Roca. Allí se encuentra Su atalaya. Las Escrituras del Culto rezan que desde ella el Vigilante observa y vigila la conducta de los sarlios, dispuesto a castigar a los malvados con una vida desdichada y por último una muerte lenta y dolorosa. Aparto mi atención de la Roca del Vigilante y la demoro unos instantes sobre los campos lejanos, parduscos y verdosos, donde pastan los argos y los trebios y el campesino se inclina para labrar las tierras de Sarlia. Este es el país de Durba, La Gran Patria de los Hombres Libres. La mirada pasa sobre las murallas enormes que protegen a Sarlia de las invasiones. Veo sus edificios de tejas blancas y rojas, deslumbrantes bajo Croaga, la estrella que ilumina a este mundo. Contemplo las calles retorcidas y siempre bulliciosas del Barrio de los Mercaderes; los edificios ampulosos y salpicados de banderas del Distrito de la Abundancia, hogar de los poderosos; el mazacote de piedra que es la Lonja de los Esclavos; el templo majestuoso de los Dioses Antiguos, levantado sobre columnas gigantescas y custodiado por las estatuas temibles de las divinidades de la Tierra, el Agua, El Fuego y el Aire; la cúpula inmensa de la Casa del Pensamiento; los 23 múltiples templos sobrios y oscuros, dedicados al Culto del Vigilante; los baños públicos; las Casas de la Guerra, esos gigantescos barracones de los ejércitos de Sarlia; la Cámara de la Ley, un edificio majestuoso con un soportal de columnas de hierro negro y bronce dorado… Y me detengo en la propia fachada de mármol blanco, adornada con gárgolas y grifos de granito, del Palacio del Poder, donde moran el sigra, señor de toda Sarlia, y su hijo el ornai. Me vuelvo, apartándome del ventanal. Mi aposento es espacioso y tiene paredes, suelo y techo de mármol. Sobre los muros hay panoplias con armas: hachas, espadas cortas, cuchillos y escudos. Veo también trofeos de caza: cabezas de animales parecidos a jabalíes y linces, mirándome con sus ojos llenos de muerte. Pieles sobre el suelo y el lecho. Cortinas de terciopelo negro y rojo. Y una armadura de gala, colocada sobre un maniquí de madera. Me acerco a una zona determinada de la pared más grande. Allí reposan, sujetas por clavos de hierro, varias armas. Miro una espada corta y rota; según me contó el Cuervo, con ella el ornai Dargor luchó en su primera batalla, en la llanura de Uoc. En ese lugar dio muerte al general máximo de los ejércitos de Atis. La mitad de la hoja quedó encallada entre las costillas del líder atisio y al tironear para sacarla de la coraza, se partió. Fue a partir de aquella lucha cuando comenzaron a llamarle Dargor el Furioso. Hay otros trofeos y recuerdos de semejante estilo: coronas de hojas de bronce y oro por actos de valentía en el combate, premios en certámenes de carrera y lucha, armas engarzadas de piedras preciosas, como presentes de paz y buenos deseos al ornai de Sarlia… Ando hacia un espejo, un rectángulo de vidrio denso, verdoso y claro, muy pulido, y me contemplo en él. Ahora mido algo más de un torne durbano, o ciento sesenta y cinco centímetros terrestres. No está mal, teniendo en cuenta que la media de los hombres de Sarlia está en el metro y sesenta centímetros y que abundan quienes no pasan del metro y cincuenta y cinco. Visto la túnica de los guerreros, sencilla y cómoda, de tela fuerte y algo rasposa, de color rojo oscuro, con las mangas cortadas a la altura del codo. Está sujeta por un cinto grueso y la falda llega hasta las rodillas. Los guerreros no usan sandalias ni botas, siempre van descalzos, y yo no soy una excepción. Miro el pecho amplio, los hombros redondos, los músculos apretados de los brazos y las piernas. Mi cara es cuadrada, con una nariz recta y ancha y una mandíbula prominente, agresiva, tenaz. Labios gordezuelos y orejas algo grandes. Una frente despejada y unas cejas pobladas. El cabello es corto y ensortijado, de color castaño oscuro, como los ojos. Según me dijo el Cuervo, Dargor solía domar su pelo rebelde con aceite y mantenía 24 rasurado el rostro… No llevar barba en Durba es algo nuevo. Un compañero de los barracones le tildó de afeminado y la respuesta fue un puñetazo que desencajó la mandíbula del gracioso. Ese rostro libre de pelos del ornai le granjeó el interés de muchas mujeres. Pero yo no soy ese tal Dargor, a pesar de que ocupe su cuerpo, así que estoy dejándome crecer la barba y mi nuevo cabello, libre de aceites y geles, aparece fosco y ensortijado. Hace sólo seis días terrestres que desperté en este mundo extraño y, a pesar de que son muchos los que han intentado verme, he dado la orden al Cuervo de que nadie entre en estos aposentos. Dargor aún se encuentra demasiado débil como para recibir visitas. Esa es la excusa. La auténtica razón es que no me atrevo aún a enfrentarme a este universo extraño. Le he pedido al Cuervo que me mantenga al margen por ahora y se limite a informarme sobre mi antiguo yo, sobre el país de Durba y sobre la ciudad de Sarlia. Vuelvo a mirarme en el espejo. No puedo evitar sonreír, recordándome tal como era antes: un chico alto pero enclenque y enfermizo, siempre temeroso de los demás. Me acerco hasta una mesa sencilla, rectangular. En ella hay comida sobre fuentes y bebida en ánforas y copas. Agarro con una mano una jarra de metal grueso y plateado. Comienzo a apretarla entre mis dedos, respirando fuerte y tensando las mandíbulas. La jarra empieza a doblarse hacia dentro mientras el sudor perla mi rostro. Sigo presionando, hasta convertirla en un amasijo deforme. La deposito con cuidado en la mesa. Cojo con las dos manos el mantel y tiro con furia, haciendo volar los recipientes y sus alimentos. El Cuervo, que dormitaba en una butaca, se levanta de un salto empuñando la espada, aunque sin sacarla todavía de la vaina. —¿Qué ocurre? —grita. —¡Nada! Sigue durmiendo, Cuervo. Me mira, sin comprender. Alzo el puño cerrado y lo descargo sobre la tabla de la mesa, que cruje de manera estrepitosa. No ha cedido y eso me pone aún más furioso. Emito un grito atronador y vuelvo a golpear la mesa, partiéndola al fin. El Cuervo contempla mi proeza, atónito. Miro mi brazo; está amoratado, con puntos rojizos que comienzan a sangrar, allá donde se han hundido varias esquirlas de madera. Es un dolor bueno, una sensación de fuerza, de poder. Siempre me he preguntado qué sienten aquellos capaces de hacer trizas a cualquiera que se les interponga en su camino. Ahora, por fin, conozco la sensación. Río a carcajadas. —Si te llaman Dargor el Fuerte no es por casualidad —dice el Cuervo, sonriendo. 25 —Así pues, soy fuerte. Y también rápido, según lo que me has contado en estos días… en estos alagas. —En efecto, mi señor. Has vencido muchas veces en las pruebas de lucha y en las de levantamiento de bloques de granito. Miro una panoplia de la pared. —¿Sé manejar las armas? —pregunto. Esta vez es el Cuervo quien ríe. —Señor, de veras que has olvidado muchas cosas. Eres el líder de los ejércitos de Sarlia. La espada y la lanza son para nosotros los guerreros una proyección de nuestros brazos. Voy hasta la pared y agarro una espada típica durbana, parecida al gladio de la Antigua Roma. Nunca había empuñado un arma de este tipo y noto una extraña sensación al hacerlo. Su tacto no me es ajeno, lo cual me asusta y excita a la vez. La empuñadura está engarzada con rubíes y el pomo ha sido tallado para asemejarse a una cabeza de ave, tal vez un águila. La hoja es ancha, tiene dos filos y una punta triangular. —Enséñame a combatir —pido. —Coge un arma mejor. Esa es una espada ceremonial, un presente de los ordobanos. No está bien equilibrada y tampoco afilada. —Es igual. Sólo quiero conocer los rudimentos de la lucha. —Como quieras. Empezaremos por lo básico. Desenfunda su espada, lo cual me recuerda al hombre que intentó matarme, hace seis alagas. Siento temor, pero me obligo a quedarme quieto. —Pon el arma junto a tu cadera, señor, como si estuviera enfundada. —Guarda su espada en la vaina—. Las piernas separadas a la altura de los hombros, el cuerpo algo ladeado… Sólo debes ofrecer al enemigo un hombro y un brazo. Sí, así. Bien. El pie derecho apuntado hacia delante y el izquierdo casi perpendicular a él. Ajá. Cuando se desenfunda se golpea en el mismo movimiento; lo más sencillo es un golpe ascendente y diagonal hacia el cuello. Mírame. Lo hace, con una suavidad, precisión y velocidad que me abruman. —Inténtalo. Trato de concentrarme en lo que me ha dicho. Siempre he sido un patoso, mi falta de agilidad y de coordinación provocaba burlas en las clases de educación física. Desenvaino y avanzo al mismo tiempo, trazando arcos brillantes y vertiginosos. El Cuervo levanta su espada, sorprendido, y los aceros truenan al chocar. Le hago retroceder entre una lluvia de ataques que para con dificultades. Me detengo y retrocedo de un salto, cayendo sobre las puntas de los pies. —¿Cómo lo he hecho? —acierto a decir, mirando estupefacto mi espada y el brazo que la empuña. 26 —Tu mente olvidó, señor mío, pero el cuerpo recuerda. Me parece que no hará falta enseñarte muchas cosas. Noto una alegría que me embarga mientras dibujo arcos brillantes con el acero. Es cierto lo que el Cuervo dijo: la espada es parte de mí, como un dedo más largo de lo normal. No la siento ajena, forma un todo con el resto de mi ser. —¡Sigamos luchando! —exclamo. El Cuervo traga saliva. —Ahora me alegro de que cogieras una espada sin filo y mal equilibrada. Procura no matarme, por favor. Río y me lanzo a la carga. Volvemos a pelear. Los aceros tienen su lenguaje, sus propios códigos y niveles de comunicación. Se puede aprender mucho sobre el carácter y la personalidad de un espadachín cuando se lucha contra él. Cada movimiento, cada mirada, cada estocada, cada sutil cambio de ritmo, expresan mejor que mil palabras sus intenciones, ambición, fuerza, orgullo… o la falta de todo ello. Los aceros también le hablan a uno mismo, te hacen saber fortalezas y debilidades que ni siquiera conocías. El Cuervo me ha comentado un dicho entre los guerreros que alude a estos temas: «El hombre sólo se conoce a sí mismo cuando se enfrenta a la muerte». Recuerdo que me comporté de manera vergonzosa cuando un asesino se me acercó, alagas atrás. Me enfurezco y ataco con saña. El Cuervo no logra parar la embestida y el borde sin filo de la hoja le golpea de refilón en un brazo. Retrocedo, asustado. —¡Perdóname, Cuervo! El guerrero se mira el miembro contusionado. Está hinchándose de sangre a causa de la hemorragia interna. Me mira con dureza. —No me duele el golpe, sino oírte pedir perdón. Un ornai nunca se disculpa por sus actos. También has olvidado eso. Asiento, despacio. —Lo recordaré. Pienso con cierta tristeza que este combate también es un simulacro. Me vanaglorio de mi habilidad, pero sé que el Cuervo nunca irá por mí de veras. Siempre se contendrá en el último momento. —¿Te has cansado ya de pelear? —me dice, sonriendo burlón. —¿Y tu brazo? —No está peor que los tuyos. Me doy cuenta de que sangro por unos cinco o seis cortes menores. Sin embargo, 27 no siento espanto al verlos y los pequeños pinchazos de dolor apenas me incomodan. De algún modo, entiendo que estas heridas no son nada para personas como el Cuervo o como yo. Aprieta los dientes, distiende el brazo derecho y lo agita. Suelta la espada y la mano zurda la coge al vuelo. No parece haber perdido un ápice de habilidad. —En la batalla quizá te corten una mano. Así pues, aprende a manejarte con las dos. —Un dicho de los guerreros, ¿verdad? —No. Un dicho del Cuervo. Nos acercamos y volvemos a pelear. Nuestras sombras caen encima de un plano enorme del país de Durba, pintado sobre un pellejo seco, y por mi cerebro cruza como un rayo toda la información que El Cuervo me ha estado suministrando en los últimos alagas… 28