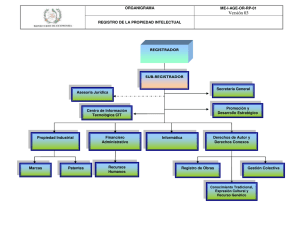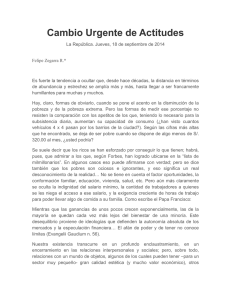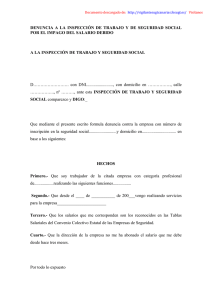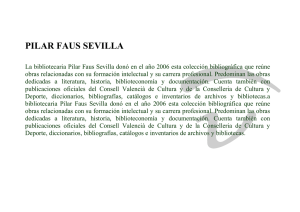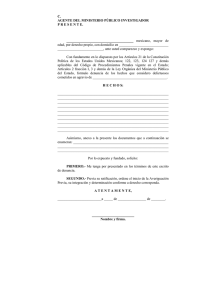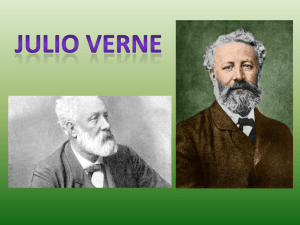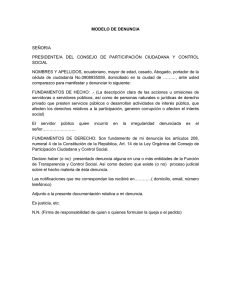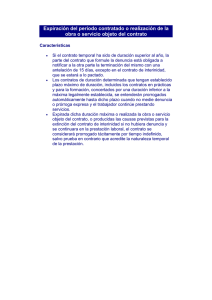la denuncia profética de la riqueza: resonancia de la patrística en la
Anuncio

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA “J OSÉ SIMEÓN CAÑAS” LA DENUNCIA PROFÉTICA DE LA RIQUEZA: RESONANCIA DE LA PATRÍSTICA EN LA TEOLOGÍA LATINOAMERICANA DE LA LIBERACIÓN TESIS PREPARADA PARA LA FACULTAD DE POSGRADOS PARA OPTAR AL GRADO DE MAESTRA EN TEOLOGÍA LAT INOAMERICANA POR CLAUDIA MARLE NE RIVERA NAVARRETE MAYO DE 2015 ANTIGUO CUSCATLÁN, EL SALVADOR, C.A. Rector Andreu Oliva de la Esperanza, S.J. S e c r e t a r i a Ge n e r a l S i l v i a A z u c e n a d e Fe r n á n d e z Decana de la Facultad de Postgrados N e l l y Ar e l y Ch é v e z Re y n o s a D i r e c t o r d e M a e s t r í a e n Te o l o g í a L a t i n o a me r i c a n a Ma r t h a Ze c h me i s t e r - Ma c h h a r t D i r e c t o r d e Te s i s J o s e p G i mé n e z M e l i á 2 Índice Introducción ...................................................................................................................................................6 Capítulo I. Los Padres de la Iglesia ................................................................................................................9 La Sociedad tardorromana .................................................................................................................9 1. 1.1. La sociedad de los honestiores ...................................................................................................9 1.2. Economía imperialista ..............................................................................................................11 1.3. Hierro y barro ...........................................................................................................................13 1.4. Crepúsculo y aurora de una cultura ..........................................................................................14 La Iglesia en el siglo IV ...................................................................................................................15 2. 2.1. Luces y sombras .......................................................................................................................15 2.2. Magisterio.................................................................................................................................18 Postura de los Padres Griegos sobre la riqueza ................................................................................19 3. 3.1. San Basilio el Grande ...............................................................................................................20 a) Semblanza de Basilio ...................................................................................................................20 b) Postura de Basilio frente a la riqueza ...........................................................................................21 3.2. Gregorio de Nisa ......................................................................................................................22 a) Semblanza de Gregorio de Nisa ...................................................................................................22 b) Postura de Gregorio frente a la riqueza ........................................................................................23 3.3. Juan Crisóstomo .......................................................................................................................25 a) Semblanza de Juan Crisóstomo ....................................................................................................25 b) Postura de Crisóstomo frente a la riqueza ....................................................................................26 3.4. Epílogo. ....................................................................................................................................28 a) Síntesis .........................................................................................................................................28 b) Denuncia profética de la riqueza ..................................................................................................29 Capítulo II. La Teología de la Liberación ....................................................................................................32 1. 2. América Latina: Sociedad victimizada y victimizadora ...................................................................32 1.1. La sociedad latinoamericana: entre imperios y oligarcas .........................................................33 1.2. Desarrollismo, dependencia y otros factores ............................................................................35 1.3. Una política sacrificial .............................................................................................................38 1.4. La cultura: del no pueblo a pueblo ...........................................................................................40 La Iglesia en el siglo XX ..................................................................................................................42 2.1. De societas perfecta a verdadera Mater et Magistra................................................................42 3 2.2. Magisterio.................................................................................................................................46 2.2.1. Características del magisterio ...............................................................................................47 2.2.2. Documentos del Magisterio..................................................................................................49 a. Encíclica Pacem in Terris ............................................................................................................49 b. Constitución Gaudium et spes del Concilio Vaticano II ..............................................................50 c. Encíclica Populorum Progressio..................................................................................................52 d. Carta Apostólica Octogesima Adveniens .....................................................................................53 e. Documento de Medellín ...............................................................................................................53 f. Documento de Puebla...................................................................................................................55 Postura de tres teólogos de la liberación sobre la riqueza ................................................................56 3. 3.1. Víctor Codina ...........................................................................................................................56 a) Semblanza de Víctor Codina ........................................................................................................56 b) Postura de Víctor Codina frente a la riqueza ................................................................................57 3.2. José Ignacio González Faus .....................................................................................................61 a) Semblanza de José Ignacio González Faus ..................................................................................61 b) Postura de José Ignacio González Faus frente a la riqueza ..........................................................61 3.3. Jon Sobrino...............................................................................................................................66 a) Semblanza de Jon Sobrino. ..........................................................................................................66 b) Postura de Jon Sobrino frente a la riqueza. ..................................................................................67 3.4. Epílogo .....................................................................................................................................70 a) Síntesis .........................................................................................................................................70 b) Denuncia profética de la riqueza ..................................................................................................71 Capítulo III. Resonancia de la Patrística en la Teología Latinoamericana de la Liberación ........................74 Resonancias ......................................................................................................................................74 I. 1.1. Víctor Codina ...............................................................................................................................75 A. Resonancia Terminológica ...........................................................................................................75 B. Resonancia Categorial ..................................................................................................................80 C. Resonancia de Sentido .................................................................................................................84 1) De Sentido Profético ....................................................................................................................84 2) De Sentido Dialéctico...................................................................................................................89 D. Resonancia Neo-testamentaria .....................................................................................................90 1.2. José Ignacio González Faus .........................................................................................................94 4 A. Resonancia Terminológica ...........................................................................................................94 B. Resonancia Categorial ................................................................................................................100 C. Resonancia de Sentido ...............................................................................................................102 1) De Sentido Profético ..................................................................................................................102 2) De Sentido Dialéctico.................................................................................................................106 D. Resonancia Neo-testamentaria ...................................................................................................108 1.3. Jon Sobrino.................................................................................................................................111 A. Resonancia Terminológica .........................................................................................................111 B. Resonancia Categorial ................................................................................................................117 C. Resonancia de Sentido ...............................................................................................................120 1) De Sentido Profético ..................................................................................................................120 2) De Sentido Dialéctico.................................................................................................................122 D. Resonancia Neo-testamentaria ...................................................................................................125 Evolución y complejización de las resonancias .........................................................................128 II. A. Evolución ...................................................................................................................................129 1. De la misericordia al… ..............................................................................................................129 2. De la limosna a la… ...................................................................................................................130 3. De la avaricia a la… ...................................................................................................................131 4. De la opción de la pobreza a la…...............................................................................................133 B. Complejización...........................................................................................................................135 1. El pecado entendido de forma refleja .........................................................................................135 2. El Mysterium iniquitatis .............................................................................................................137 3. Dimensiones de la realidad de los pobres ..................................................................................138 Conclusión..............................................................................................................................................140 Bibliografía ............................................................................................................................................143 5 Introducción A la ya lejana comunidad de Corintio –engreída por el don de lenguas que varios de sus miembros poseían – Pablo le reconviene sobre la futilidad de éste. En su lugar, le pide ejercitar el don de profecía: “el que habla en lenguas, se edifica a sí mismo; el que profetiza, edifica a toda la asamblea” (1 Cor 14, 3). No son las lenguas las que llaman a la conversión y al arrepentimiento al pecador, sino la profecía y por ello es signo constructivo para los creyentes que escuchan al profeta: “los secretos de su corazón quedarán al descubierto y, postrado rostro en tierra, adorará a Dios confesando: Dios está verdaderamente entre vosotros” (1 Cor 14, 25). No siempre la profecía surtió el efecto esperado por el profeta. Sus palabras, dejando al descubierto el pecado del denunciado, solía despertar odio y cóleras. Su denuncia se trocaba contra sí mismo y el profeta terminaba condenado, perseguido, exiliado o, en el peor de los casos, asesinado. Ese fue el caso del último profeta, Juan el Bautista, quien murió decapitado por denunciar el pecado de su época; algo que no deja lugar a dudas de la incomodidad que los profetas provocaban en quienes eran desenmascarados. Jesús lamentó este proceder de los judíos: “Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados” (Mt 23, 37); pero no por ello se contuvo de profetizar en reiteradas ocasiones contra los ricos –fueran reyes, sacerdotes, levitas, fariseos, terratenientes o comerciantes. Los Padres de la Iglesia, imitando a Jesús y a los antiguos profetas de Israel, ejercitaron el don de la profecía denunciando la conducta pecaminosa de los ricos de su época. Juan Crisóstomo, por ejemplo, dirá: “en cuestión de dinero, no puede uno hacerse rico si otro no se hace antes pobre” 1; y llama al rico a la conversión: “hazte oveja, ven, entra en mi rebaño… te libro de pecado, te saco de la rapiña, te hago amigo de todos…”2. La denuncia profética es, pues, la forma de llamar al rico a una verdadera metanoia, es la forma de acompañar al pobre y reclamar un cambio de estructuras. Los teólogos de la liberación, sumergidos en una realidad histórica bastante parecida a la del siglo IV, han ejercido la denuncia profética de la riqueza –resonando en ella la denuncia de los Padres de la Iglesia –desde la segunda mitad del siglo veinte. Su denuncia fue mal vista hasta por las autoridades del Vaticano acusándoseles de ser promotores de una Iglesia de clases o una Iglesia del pueblo oprimido3. Excluyendo a los teólogos de la liberación, en la actualidad son muy pocos 1 Restituto Sierra Bravo, Doctrina Social y Económica de los Padres de la Iglesia, Compañía Bibliográfica Española, Madrid, España, 1967. Cf., Homilía XL, de San Juan Crisóstomo, n. 1022. 2 Ibídem, n. 726. 3 Congregación para la doctrina de la fe, Instrucción sobre algunos aspectos de la Teología de la liberación, n. 9-12. 6 los que siguen promoviendo y practicando una pastoral profética que denuncie el pecado y la iniquidad que unos pocos ricos –sean personas o naciones– cometen contra muchos pobres, amén de que ninguna otra teología denuncia proféticamente en sus escritos la riqueza. Acallar esa denuncia es contraproducente porque, como reconocieron los teólogos y teólogas reunidos en Brasil, con ese silenciamiento se legitima: “la naturalización del actual estado de cosas e, incluso, la autoculpabilización de los pobres”4. Estudiar para comprender cómo la denuncia profética de la riqueza ejercida por los teólogos de la liberación tiene un entronque directo con la denuncia realizada por los Padres de la Iglesia es el objetivo primordial de este trabajo de grado. El método utilizado para descubrir tal entronque es el método comparativo de Marc Antoine Jullien de Paris5; por medio del cual los textos escritos – tanto de tres Padres de la Iglesia como de tres teólogos de la liberación– fueron confrontados, lográndose reconocer sus similitudes y diferencias, como podrá leerse en el desarrollo del último apartado del presente escrito. El itinerario del estudio consta de tres capítulos. El primero y segundo son similares en forma, pero no en contenido. En ambos se describe el contexto social, político, económico, cultural y eclesiástico de cada grupo de teólogos, así como su postura ante la riqueza. El tercer y último capítulo contiene la parte vertebral del trabajo. Diversas homilías o textos tomados de tratados ascéticos y morales de los Padres de la Iglesia son comparados con los textos de los teólogos latinoamericanos de la liberación. Los resultados son sorprendentes no sólo por las semejanzas encontradas entre ellos sino por la evolución y complejización que la denuncia profética de la riqueza ha experimentado en el pensamiento de los teólogos de la liberación. Finalmente, el itinerario acaba con unas breves conclusiones donde se confirma si hay o no resonancia de la patrística en la teología latinoamericana de la liberación. En suma, la denuncia profética contra la riqueza y la opción por el pobre no es cuestión de decisión personal sino una exigencia del seguimiento de Jesús, quien usó del don de profecía para llamar a conversión a los epulones de su tiempo: “cualquiera de ustedes que no renuncie a sus bienes no puede ser discípulo mío” (Lc 14, 33). La denuncia profética no puede ser ignorada en un mundo globalizado y neoliberal que favorece a unos pocos a costa de la vida de miles de víctimas. Pedro Trigo, Eje 2, Taller: “Teología y opción por lo pobres”, Congreso Continental de Teología: La Teología de la Liberación en prospectiva, p. 368. 5 Ilustrado francés del siglo XVIII. Considerado el padre del método comparativo y de la educación comparada. 4 7 Denunciar es una exigencia de cristianos y cristianas que están llamados a salvar al pobre y edificar al rico, justo como lo vislumbró Pablo entre los corintios. 8 Capítulo I. Los Padres de la Iglesia El capítulo aquí desarrollado centra su objetivo en la denuncia profética de la riqueza llevada a cabo por los Padres Griegos6. Comprender la forma cómo lo hicieron implica al menos tres cosas. Primera, conocer el contexto socio-histórico, es decir, el entorno en el que vivieron y desde el cual ejercieron dicha denuncia. Segunda, estudiar el contexto eclesial y el magisterio que les permitió emprender y mantener una lucha profética contra la avaricia de los potentes de su tiempo. Y tercera, es obligatorio establecer la postura que Basilio, Gregorio de Nisa y Juan Crisóstomo adoptaron frente a la riqueza. Estas tres temáticas son las que se desarrollan en los siguientes tres apartados. 1. La Sociedad tardorromana Algunos historiadores –como Gonzalo Bravo7 –suelen denominar a este periodo histórico: Antigüedad Tardía. Período que se ubica al final del Bajo Imperio romano. Específicamente, entre los siglos III y V d. C. La decadente sociedad romana o sociedad tardorromana estaba en un proceso de transición. El antiguo Imperio de los césares –debilitado y resquebrajado en Oriente y Occidente– daba paso al medioevo. En medio del maremágnum de sucesos de esta época, en el Oriente del Imperio, durante la segunda mitad del siglo IV d. C., nacen los Padres Griegos. Es, precisamente, dicho contexto socio-histórico el que se detalla a continuación, en su dimensión social, económica, política y cultural. 1.1. La sociedad de los honestiores “La que gime bajo la púnica maldición y se ahoga bajo el peso de su oro, antes de sanar, aún más enfermará”8. Cuánta razón tuvo Tiberio Claudio Druso al escribir estas lapidarias palabras sobre Roma. De haber revivido para el siglo IV, hubiera comprobado que sus temores sobre el fin del Imperio eran ciertos. Distintas variables endógenas y exógenas hicieron imposible gobernar un territorio tan vasto como complejo. Lejos de retornar a los tiempos de esplendor o, como escribió Claudio, en lugar de sanar, el Imperio se fue deteriorando. Roma –y el Occidente– vio el ascenso del Imperio Oriental. La ciudad de los Augustos ya no sería el centro del poder como en los viejos tiempos. La nueva ciudad de Constantinopla atraía hacia sí a todos aquellos que, cansados de las El nombre “Padres Griegos” se usará mayoritariamente en este trabajo para referirse a Basilio de Cesárea, Gregorio de Nisa y Juan Crisóstomo. Si se llegara a hacer referencia a otros Padres Griegos, se aclarará debidamente. 7 Gonzalo Bravo Castañeda, La Caída del Imperio Romano y la Génesis de Europa. La Mirada de la Historia, Editorial Complutense, España, 2001. 8 Robert Graves, Yo, Claudio. A partir de la autobiografía de Tiberio Claudio, Edhasa, Colección Diamante, Barcelona, España, 2008, p. 23. 6 9 corrompidas y decadentes costumbres romanas, esperaban encontrar algo mejor. Aquellos que nacieron o llegaron a vivir en el Oriente, en esos días, conocieron una sociedad con cinco rasgos muy marcados. En primer lugar, se trataba de una sociedad cuyo centro de poder era relativamente joven. Constantinopla será fundada el mismo año de nacimiento de Basilio: “el 11 de mayo de 330, cuatro años después de haberse puesto los cimientos, fue inaugurada solemnemente la ciudad”9. El empeño de Constantino por embellecerla la convirtió en una ciudad rica y ornamentada. Fijó su residencia dentro de sus muros y a partir de ese día jugaría un papel importante en la historia. Sin embargo, la debilidad del imperio en general era tan aguda, que no era posible escapar de su influjo. Constantino construyó una ciudad con edificios y casas nuevas; pero las estructuras de poder siguieron igual de caducas que en Roma. Por lo tanto, la sociedad del Imperio oriental era dicotómica. Era éste un rasgo presente en la ciudad de los Augustos y del que Constantinopla no pudo prescindir, si quería ser una ciudad rica y fastuosa para los ricos. Era una sociedad completamente verticalista. Los ricos arriba y los pobres abajo; entre los dos, nada: “la documentación de la época apenas hace referencia a los miembros de lo que hoy podríamos denominar grupos sociales intermedios o clases medias”10. Los nombres adjudicados a las dos clases sociales aquí mencionadas permiten constatar que unos tenían todo y otros casi nada o nada. Según comenta Gonzalo Bravo, los primeros recibían el nombre de honestiores o potentes. Los segundos, tenuiores o humiliores. Entre los primeros se incluían miembros del Senado, decuriones y miembros de la orden ecuestre. En otras palabras, los honestiores gozaban de honor, poder y riqueza. Entre los humiliores se podían incluir plebeyos, personas pobres, obreros, colonos, pequeños propietarios de tierra, esclavos y lo que hoy conocemos como el lumpen de la sociedad. Estos no gozaban, sino padecían de deshonor, debilidad y pobreza. El tercer rasgo de esta sociedad recrudecía todavía más las condiciones de vida de estos pobres. Era una sociedad sin movilidad social. El campesino estaba atado a la tierra, el obrero a su gremio; tanto como el esclavo a su amo. Constantino fue incapaz de anular esta medida tomada por Diocleciano, aun cuando fundó una ciudad nueva. Lejos de reformar esta organización social, la ratificó en el 332. Sus sucesores la endurecieron más: “a partir de 371, transformaron a su vez al 9 Hubert Jedin, Manual de Historia de la Iglesia. Tomo II: La Iglesia Imperial después de Constantino hasta fines de siglo VII, Vol. 77, Biblioteca Herder, Sección de Historia, Barcelona, España, 1980, p.40. 10 G. Bravo Castañeda, op. cit., p. 182. 10 colono en usufructuario perpetuo de la tierra”11. Los obreros sufrieron igual destino: “fueron transformados en una especie de gremios forzosos, a cuyos miembros fue prohibido cualquier cambio de profesión”12. Movilidad vertical y movilidad horizontal estaban prohibidas. La vida del pobre era intolerable en estas condiciones. El cuarto rasgo, consecuencia del anterior, era la pobreza contrastada con la riqueza de unos pocos. El Imperio romano en el Oriente padeció del mismo problema que en el Occidente. La sociedad era de los ricos. Su riqueza estaba construida sobre el sudor y la sangre de los pobres. La riqueza era lo que generaba una sociedad dicotómica, pues unos obligadamente debían perderlo todo –hasta la vida, de ser necesario– para que otros lo tuvieran todo. Por último, se trataba de una sociedad pagana, recién cristianizada. O, tal vez, sea mejor decir: en proceso de cristianización. Las mayorías seguían siendo paganas. Los Padres Griegos –durante su estancia en Atenas – experimentaron lo que era estar en una religión del margen: “aún se celebraban públicamente las panateneas, así como las fiestas en honor de Dionisio y los estudiantes cristianos estaban con mucho en minoría”13. Fueron los años en los que el cristianismo se fue expandiendo en un ambiente carente de persecuciones. En ese proceso se encontró con dificultades en su mismo seno, así como con el paganismo, cuestiones ambas a tratar más adelante. Expuesto lo anterior, se puede concluir que la sociedad tardorromana de mitad del siglo IV, en el Imperio romano oriental, era dicotómica, verticalista, pobre, en proceso de cristianización y con una capital recién fundada. 1.2. Economía imperialista La economía, según Gonzalo Bravo14, se fundamentaba sobre dos soportes: el agro y la administración pública. Sin embargo, un imperio genera gastos onerosos y mantenerlo en pie es un tormento. El Imperio romano era, posiblemente, más molesto que ningún otro debido a su ser bipartito. Cada fracción tenía su propio senado, ejército y administración. Fenómeno que “exigió mayores recursos fiscales y en consecuencia un mayor esfuerzo financiero de los contribuyentes”15. Aunado a esto, estaba el problema de la inflación. Crisis que pervivió casi toda la cuarta centuria. 11 G. Bravo Castañeda, op. cit., p. 185. Hubert Jedin, op. cit., p. 549. 13 Hubert Jedin, op. cit., p. 273. 14 G. Bravo Castañeda, op. cit., p. 160. 15 G. Bravo Castañeda, op. cit., p. 162. 12 11 Distintos emperadores quisieron encontrar la solución; pero no fue hasta el 370 cuando, habiendo puesto en circulación mayores cantidades de oro, se logró acabar con tan engorroso dilema. Indiscutiblemente, la situación económica del Imperio, pese a las quejas de los potentes, perjudicaba mayoritariamente a los pobres. Esto era notorio en el diario vivir de esas desventuradas personas. En primer lugar, las leyes favorecían a los ricos aun cuando estuvieran redactadas con la intención de beneficiar a toda la población. Se reconocía el derecho de propiedad en tres formas: “grandes propiedades rurales, explotaciones de extensión mediana y pequeñas propiedades” 16. Desafortunadamente, tener es poder, y los únicos que tenían y podían eran los potentes. Su posición social les habilitaba para la acumulación de tierras. No siempre llegaron a tener latifundios por medios honestos. Muchas veces las tierras adquiridas eran de campesinos pobres. Acosados por los impuestos y los gastos que la siembra provocaba recurrían a los ricos en busca de préstamos. Llegada la fecha de pago y sin dinero, no tenían más opción que entregar sus pequeñas propiedades. En segundo lugar, además de las leyes de tenencia de tierras, estaba el fisco. La presión fiscal era sofocante para los más débiles. Los humiliores cargaban con el grueso de los impuestos que consistían en dos tipos: obligación tributaria y condición tributaria. Se suponía que pobres y ricos pagaban el primero; mientras que el segundo debía ser pagado por los propietarios de tierras. Sin embargo, en la práctica las cosas resultaron trastocadas. Aprovechando la existencia del colonato, es decir, la posibilidad de ceder tierras a quienes las rentaran, se dio la evasión de impuestos. Pues se “tendía a incluir la parte correspondiente al impuesto que gravaba la propiedad de la misma” 17. El colono, además de pagar la renta correspondiente, debía pagar el impuesto del rico. Por supuesto, el colono desconocía el fraude cometido por los potentes. Actitudes como ésta permitían a los honestiores mantener su status, incluso incrementarlo; mientras, los tenuiores se empobrecían más y más. Finalmente, el comercio no era apoyado por los emperadores. La economía del imperio, como ya se mencionó antes, tenía como fundamento el agro y la administración pública. El Estado romano prefería invertir en el ejército: “los gastos militares representaban no menos del 60% del presupuesto global del Estado… unos 200 millones de denarios”18. El 40% restante, como es de 16 Ibíd., p. 161. Ibíd., p. 162. 18 G. Bravo Castañeda, op. cit., p. 168. 17 12 imaginar, estuvo dirigido al mantenimiento de carreteras, reparación y construcción de infraestructura y para la aristocracia. Para el pueblo no quedaba nada. En resumen, la economía del imperio durante la cuarta centuria estaba en una situación desesperante. Impuestos, inflación, comercio marginado, acaparamiento de tierras, eran síntomas de un Estado decadente que dejaba vivir a unos pocos, y morir a grandes mayorías. 1.3. Hierro y barro Los años durante los cuales el Imperio romano se impuso por el hierro y la diplomacia habían quedado atrás. En cambio, la intriga, la inestabilidad política y la posible pérdida del poder imperial continuaban vigentes. En cuarenta y nueve cortos años que vivió Basilio, cuatro emperadores gobernaron en Constantinopla. El primero de ellos fue Constantino. Coronó su gobierno con el asesinato de su hijo Crispo. Y, más adelante, lo remató condenando al mismo destino a su esposa. Sus hijos no fueron la excepción. El mismo día de toma del poder “una insurrección militar convirtió a Constantinopla en un baño de sangre”19. Se asesinó a todo varón de la familia imperial. Sólo sobrevivieron dos sobrinos del recién nombrado emperador Constancio II. Uno de ellos, llamado Juliano, se convirtió en emperador, luego de veinticuatro años de reinado por parte de Constancio II. Juliano reinó por casi tres años y le siguió Valente. Por lo tanto, gobernar no era empresa fácil ni duradera. Añadido a estas intrigas y sed del poder, existía el peligro constante de las invasiones bárbaras. Occidente fue el más azotado con este mal; pero Oriente no andaba rezagado: “los persas presionaban en la frontera…”20. Poco tiempo tenían los emperadores para dedicarse a cuestiones internas del Estado. Las guerras consumían su tiempo y los fondos del pueblo. Ya se mencionaba la inversión de casi el sesenta por ciento del presupuesto del imperio dedicado a la manutención del ejército. A toda esta inestabilidad política se vino a sumar la Iglesia católica. Sus desavenencias teológicas llamaron la atención de los emperadores –a excepción de Juliano, quien fuera el último gobernante pagano del imperio. Una herejía se encargó de darle un perfil propio a cada fracción. Lortz explica: un Occidente atanasiano y un Oriente arriano21. La tensión mantenida entre ambas posturas teológicas llevó a los emperadores a inmiscuirse en estos asuntos en demasía. El contexto 19 H. Jedin, op. cit., p. 68. G. Bravo Castañeda, op. cit., p. 34. 21 Joseph Lortz, Historia de la Iglesia en la perspectiva de la historia del pensamiento. Tomo I. Antigüedad y Edad Media, Ediciones Cristiandad, Madrid, España, 1982, p. 138. 20 13 político de esos años lucía bastante conflictivo, inestable y opresor para con los más pobres debido a la excesiva necesidad de preservar abastecido al ejército. En otras palabras, debido al deseo de preservar el poder en sus manos y no perder el dominio del imperio. Empero, un siglo después, como en la visión de Daniel, de la estatua no quedó nada: “todo a la vez se hizo polvo: el hierro y el barro…” (Dn 2, 35a). 1.4. Crepúsculo y aurora de una cultura “Todo a la vez se hizo polvo: el hierro y el barro… Pero la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra” (Dn 2, 35). La visión de Daniel resultó ser bastante cierta para el siglo IV. Aquella religión, que empezó en la lejana Galilea como una pequeña piedrecilla, rodó hasta llegar a Roma y se convirtió en una enorme montaña que suplantó no sólo a la religión pagana, sino su cultura. No fue necesario esperar el edicto de Teodosio para que esto ocurriera. Algunos adjudican la cristianización de la cultura pagana a la conversión de Constantino. Para la cuarta centuria, la cultura cristiana convivió junto a la cultura pagana. Se fueron conociendo mutuamente en un lento proceso. Proceso a lo largo del cual se fue discerniendo qué aspectos del paganismo mantener y cuáles otros anular. Quizás las discordias más espinosas ocurrieron por motivo de las celebraciones del pueblo. El teatro y el circo eran considerados como algo profano. Sirva de ejemplo cómo San Agustín condenaba este tipo de costumbres desde su origen mismo: “los juegos escénicos, espectáculos de torpezas y vivo retrato de la humana vanidad, se instituyeron primeramente en Roma, no por los vicios de los hombres, sino por mandato de vuestros dioses”22. Más adelante, en el libro I, numeral 33, Agustín reprocha a los romanos dejarse seducir por los demonios. Demonios a quienes culpa de provocar en los hombres el deseo de asistir a ese tipo de celebraciones. Lógicamente, al adjudicar a los dioses paganos el origen de estos juegos, los convertía en algo prohibido para los cristianos. Eran varios, no sólo Agustín, quienes estaban convencidos de lo pecaminoso de estas costumbres. Las acusaban de ser celebraciones disolutas, donde el desenfreno, la deshonestidad, la lujuria y los peores vicios hacían mella en los asistentes. Por ello, Jedin comenta que la Iglesia “llegó hasta el extremo de proscribir todas las 22 Agustín de Hipona, La Ciudad de Dios, I, 32. Editorial Porrúa, México D. F., México, 2002, p. 32. 14 profesiones que estaban al servicio del teatro y de la industria contemporánea de las diversiones”23. Los cristianos, por tanto, tenían prohibido asistir a esos lugares y trabajar como actores. No sucedió lo mismo con la educación y la literatura. Los cristianos tuvieron que asistir a las escuelas paganas. Por ejemplo, los Padres Capadocios recibieron su formación en Atenas, cuna de la filosofía griega. Pasarían muchos años hasta que la educación fuera cristianizada; mientras tanto, tuvieron que ser formados por maestros paganos. Tal vez, el mayor logro de la cultura cristiana durante esos años fue la cristianización del calendario: “la conversión del Imperio al cristianismo alteró la organización del tiempo… las festividades…”24. Puede hablarse ya del inicio del calendario litúrgico. La fiesta del Sol Invictus fue suplantada por la natividad de Jesús; el domingo fue declarado como día del Señor, la celebración de la Pascua sustituyó las fiestas primaverales, se instituyen celebraciones por los mártires o peregrinaciones a sus lugares de sepultura, entre otros más. Todo esto avaló el nacimiento de la literatura cristiana. Baste mencionar que Basilio y su amigo Nacianceno elaboraron la Filokalia, leída hasta los días actuales. Se escribieron por esos años vidas de santos, así como los primeros libros de historia eclesiástica y, en fin, una serie de escritos que reformaron la literatura, además de enriquecerla. Sintetizando lo anterior, se puede sostener que el cristianismo, no sin ayuda de los emperadores, llegó a convertirse de piedrecilla en una montaña que lo invadió todo. Fue transformando y dejándose transformar gradualmente hasta que las costumbres paganas fueron quedando en el olvido. 2. La Iglesia en el siglo IV En este segundo apartado se analiza cómo estaba organizada la Iglesia y cuáles eran los puntos centrales del magisterio a lo largo del siglo cuarto. Se ha dividido en dos numerales, uno para cada temática. 2.1. Luces y sombras Los Padres Griegos, a su nacimiento, se encontraron con una Iglesia cuya faz era completamente distinta a la que tenía tan sólo dos décadas antes de su nacimiento. La Iglesia se 23 24 H. Jedin, op. cit., p. 566. G. Bravo Castañeda, op. cit., p. 119. 15 encontraba en una fase de estabilización. Fase en la cual hubo luces y sombras, y también luces que se tornaron sombras, probablemente de forma inesperada y sin mala intención. Empezando con las luces que se tornaron sombra, aparece en primer lugar, el reconocimiento que los emperadores hicieron de la Iglesia. De ser una Iglesia del margen pasó a ser una Iglesia del centro; de vetada pasó a estar legalizada; de ser una Iglesia despreciada pasó a ser una Iglesia favorecida. Lo más insólito fue que de perseguida pasó a ser perseguidora: “en Cesárea de Capadocia fueron destruidos los santuarios de Zeus y de Apolo, en Frigia fue clausurado el templo de Venus…”25. No tenía nada que temer de los paganos. Podía actuar con la seguridad de gozar el respaldo de los emperadores. Pero, aún en estas circunstancias, se dio a la tarea de perseguir a todas y todos los que no fueran cristianos. Persiguió su religión, sus dioses, sus templos y festividades. La intolerancia es el pecado que ensombreció dicho rayito de luz. En segundo lugar, la Iglesia, a raíz de la conversión de los emperadores –Constantino– o por su nacimiento dentro del seno de ésta –Constancio II, Valente y Teodosio–, de luz se transformó en sombra. Como si de otros David y Salomón se tratara, fueron reconocidos por la Iglesia como “elegido por Dios y especialmente guiado por él”26. Esta sublimación del emperador, por parte de la novia de Cristo, autorizó de manera indirecta la participación de éste, en asuntos meramente eclesiásticos. En poco tiempo, su participación rayó en impertinencia. Lejos de cristianizar a los emperadores, acabaron imperializando el cristianismo. Jedin27 comenta que durante esos años nadie discutía el derecho del emperador de convocar concilios o de inmiscuirse en las discusiones teológicas por medio de consejeros eclesiásticos que él enviaba. Hubo algunos, como Valente, que llegaron –no se sabe si por cinismo o por exageración– a trasladar sesiones de un sínodo a su propio palacio. Esta excesiva intromisión dio paso a una sombra muy grande. Todo comenzó con una polémica cristológica iniciada por Arrio. Un asunto eclesiástico terminó siendo un problema de Estado. Previamente se hizo alusión a un Occidente atanasiano y un Oriente arriano. La polémica cristológica se convirtió en herejía y el Credo niceno fue la bandera de lucha. La discusión llegó a ser tan candente que hubo persecución por parte de un grupo al otro y viceversa. Lamentable cuadro representaron los cristianos persiguiéndose unos a otros. Ya no era 25 H. Jedin, op. cit., p. 69. Ibíd., p. 42. 27 Ibíd., p. 129. 26 16 lucha entre paganos y cristianos sino una seria persecución dentro del mismo seno de la Iglesia. Persecución, por otra parte, amparada por los emperadores, a veces en favor de un bando, a veces en favor de otro. A partir de aquí, la Iglesia aprendió a condenar, expulsar y perseguir a sus mismos miembros cuando osaban cuestionar o interpretar la doctrina de forma distinta. Más no todo fueron sombras. Hubo luces que llamaron la atención hasta de los paganos. Se trata de dos notas muy propias de la Iglesia. Primeramente, era una Iglesia caritativa. Se fundaron asilos, orfanatos, hospitales. Fue una época donde los obispos velaban por el pueblo, como si fuera su hijo. Organizaban colectas cuyos fondos eran destinados a los lugares mencionados. Se alimentaba a los hambrientos, se curaba a los enfermos, se daba hospitalidad a los extranjeros, se recogía a los niños y niñas de la calle, entre otras obras de caridad. Basilio y Crisóstomo son ejemplo de esto, como se verá después. La Iglesia, siguiendo las enseñanzas paulinas, se concebía a sí misma como el cuerpo de Cristo (1 Cor 12, 12-30), donde cada uno de los miembros es necesario al otro. Pero no se trataba de una concepción espiritualizada, sino del verdadero cuerpo de Cristo. Crisóstomo define a la Iglesia con este símil: La Iglesia es un cuerpo que tiene ojos y cabeza. Ahora bien, si el talón se clava una espina, el ojo se inclina abajo, como miembro que es del cuerpo, y no dice: como estoy situado en una altura, desprecio al miembro de abajo. No, el ojo se inclina y deja su altura28. Por esto era que los obispos –en su mayoría– llamaban a los ricos a comportarse como los miembros que estaban arriba. Es decir, les requerían y hasta exigían que dejaran sus alturas preocupándose de tornar su vista hacia los más necesitados: “¿Eres rico? Me alegro y te felicito; más el otro todavía es pobre… Lleva el otro una espina... desciende tú hasta él y arráncale la espina”29. Posiblemente, no todos los cristianos y cristianas de aquella época se concebían a sí mismos como un cuerpo; más los Padres Griegos, sí –al igual que el resto de Padres de la Iglesia. Era una Iglesia que no despreciaba a los más débiles. Los obispos estaban prontos a cuidar y protegerlos de cualquiera que los dañara. Su testimonio llamó tanto la atención que Juliano el Apóstata exigió lo mismo de los paganos. Segundo, era una Iglesia misionera. La misión no terminó con Constantino y su visto bueno por la religión cristiana. No entraron en laxitud viendo la mano de Dios en este gesto favorable del 28 Restituto Sierra Bravo, Doctrina Social y Económica de los Padres de la Iglesia, Compañía Bibliográfica Española, Madrid, España, 1967. Cf., “Homilía VI”, 4 y 8 (M. G., 48, 1032 y 1039) de San Juan Crisóstomo. 29 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilía VI de San Juan Crisóstomo”, n. 544. 17 emperador. La misión continuó, tal vez con más ardor que antes. Todavía había bárbaros a quienes llevar la Buena Nueva. Admirablemente superaron el desprecio romano por los bárbaros: “aunque los cristianos compartían la aversión cultural de los romanos hacia los bárbaros, existía un espacio para el diálogo”30. La intolerancia mostrada con los suyos dentro de su seno no fue aplicada con los recién llegados. Visitaron pueblos extendiéndose a lo largo del imperio. Su presencia se sintió en Europa, Asia y África. Es más, la vida de los cristianos y cristianas era misión. Con su testimonio llamaban a otros y otras a la conversión. Si bien es cierto que los herejes con sus herejías anduvieron de por medio –dado que también ellos evangelizaban– la Iglesia fue “luz del mundo no escondida debajo del celemín, sino puesta en un candelero, para alumbrar a muchos” (Mt 5, 14-16). En una palabra, será en esta Iglesia, con luces y sombras, en la que los Padres Griegos ejercerán su denuncia profética, convirtiéndose con su pastoral profética en un ejemplo para las siguientes generaciones. 2.2. Magisterio En esta época nos encontramos con un magisterio suficientemente importante. Los Evangelios, las Cartas paulinas y apostólicas, así como los documentos de la Didajé, el Pastor de Hermas y otros escritos de los Padres Apostólicos son un rico ejemplo de este magisterio. Cuando los Padres Griegos son nombrados obispos, se habían celebrado varios sínodos –como el de Elvira, Arlés y Sárdica –sin contar el Concilio de Nicea. Sin lugar a dudas, la cuarta centuria ha sido uno de los siglos donde teólogos y obispos mantuvieron una reflexión teológica continua gracias a las herejías. Básicamente, en el Imperio de Oriente fueron dos los grupos que provocaron fuertes disputas. Uno de ellos es el de los arrianos. Arrio y su modo de entender Proverbios 8, 22 caldeó los ánimos de muchos. Arrio aprovechó la situación para poner por escrito sus ideas y propagarlas más. Las querellas entre los bandos que apoyaban y los otros que rechazaban las ideas arrianas terminaron forjando un problema cristológico. A tal extremo llegó que aquello que debió quedar restringido a una mera opinión personal trascendió a la corte imperial. Es así como la divinidad de Cristo acabó siendo tema de discusión y hasta de escisión de todo un imperio. Constantino, y no el Papa, convocó un concilio. El emperador estuvo al tanto de las discusiones y aprobó los resultados donde los 30 G. Bravo Castañeda, op. cit., p. 121. 18 obispos asistentes formularon el símbolo niceno y anatematizaron a todos aquellos que negaban la divinidad de Cristo: “Los que, en cambio dicen: “Hubo un tiempo en que no fue”, y: “Antes de ser engendrado no era” y “que fue hecho de la nada”, o dicen que “el Hijo de Dios es de otra hipóstasis o sustancia o creado, o cambiable o mudable, los anatematiza la Iglesia católica” (DH 126)”31. Pese a los resultados de condena, los jaleos continuaron hasta el 381 en el Concilio de Constantinopla que “contribuyó a que se impusiera definitivamente la teología cuyas bases habían sido sentadas en Nicea”32. El otro grupo que alteró el orden de las cosas fue el de los pneumatómacos negando la consubstancialidad del Espíritu Santo. Aceptaban la divinidad de Jesús, más negaban la del Espíritu Santo. Se percibe, entonces, que todo el siglo cuarto fue usado para discutir el problema de la Trinidad. A todas estas discusiones –así como al donatismo en África –contribuyeron con sus conocimientos teológicos los Padres Capadocios: “tienen el mérito innegable de haber desarrollado una labor teológica, con la que prepararon la decisión de la fe del concilio de Constantinopla”33. Pero, como se mencionaba previamente, todas estas discusiones van a darse por terminadas en Constantinopla. Mientras tanto, hubo persecuciones, encarcelamientos, y una serie de vejámenes que ensombrecen el panorama. El magisterio de la Iglesia se consolida durante esta centuria. El mérito más grande de estas discusiones es el rescate de la humanidad de Cristo. El rescate de ese Jesús que se encarnó en la sarx, siendo humano en todo, menos en el pecado. Desafortunadamente se distinguen sombras en ello. Primero por la intromisión de los emperadores y segundo porque –tal vez en su celo por defender a la Trinidad– sacralizaron la teología nicena convirtiéndola en algo incuestionable, intocable y no permutable. El o la que intenta hacerlo es anatema. 3. Postura de los Padres Griegos sobre la riqueza Las riquezas han sido consideradas, desde los escritos veterotestamentarios, como una bendición de Dios. David alaba a Yahvé diciendo: “de ti proceden las riquezas y la gloria” (1 Cro 29, 12). Pero el salmista aconseja: “a las riquezas, si aumentan, no apegues el corazón” (Sal 62, 31 Cf., Heinrich Denzinger / Peter Hünermann, El magisterio de la Iglesia. Enchiridion Symbolorum Definitionum et Declarationum de rebus fidei et morum, Editorial Herder, España, 1999. 32 H. Jedin, op. cit., p. 120. 33 H. Jedin, op. cit., p. 112. 19 11). Jesús advierte del mismo peligro a quienes le oyen y en un pasaje bíblico aconseja enriquecerse en orden a Dios (Lc 12, 21). Desentrañar el sentido de cómo ser rico en orden a Dios, sin apegarse a las riquezas, fue uno de los objetivos de los Padres Griegos. La miseria, el hambre, la enfermedad, el sufrimiento de los más pobres les lleva a tomar una postura con respecto a la riqueza que unos pocos ostentaban. Postura analizada en los siguientes tres apartados los cuales llevan el nombre del Padre Griego sobre el cual hacen referencia. En todos hay un breve acápite biográfico, que corresponde al literal “a”. El literal “b” de cada sección, inicia con una definición de riqueza extraída de los mismos escritos dejados por ellos. Luego se analiza su postura sobre la riqueza citando textos tomados de sus homilías o documentos teológicos. Al final de las tres secciones hay un epílogo conclusivo. 3.1. San Basilio el Grande a) Semblanza de Basilio Basilio nació en el año 330 en Cesárea de Capadocia, en el seno de una familia aristocrática. Recibió una esmerada educación en su tierra natal y posteriormente en Constantinopla y Atenas. Estudió retórica, pero no ejerció su carrera por largo tiempo. En su lugar, decidió dedicar su vida a Dios. Recibió el bautismo y visitó a los ascetas en Egipto, Palestina, Siria y Mesopotamia. Cuando regresó a su tierra natal repartió sus riquezas entre los pobres. Fundó varios monasterios, pero el obispo Eusebio de Cesárea le llevaría a cambiar el rumbo de su vida. Le ordenó como sacerdote y le nombró su consejero. En el año 370 ocupó el lugar de Eusebio convirtiéndose en el nuevo obispo de Cesárea. Dedicó su vida a cuidar y proteger a los pobres de los abusos de los honestiores. Diseñó y construyó “una ciudad que el pueblo llamó Basilíada34”, donde había “una hospedería y un asilo de ancianos, con un barrio reservado a las enfermedades contagiosas 35”. Por otra parte, luchó por la unidad de la Iglesia defendiendo la teología nicena de los ataques de arrianistas y pneumatómacos. Después de un intenso bregar teológico y de su actitud como padre de los pobres, murió en el año 379, con apenas cuarenta y nueve años. 34 35 A. Hamman, Guía práctica de los Padres de la Iglesia, Editorial Desclée de Brouwer, España, 1969, p. 160. Ibídem, p. 161. 20 b) Postura de Basilio frente a la riqueza El tratado ascético Moralia contiene una regla –la XLVIII– en el capítulo primero, de donde se puede inferir como define Basilio la riqueza: “cuanto se posee fuera de lo que se necesita para vivir”36. O sea, riqueza es un aditivo a lo justo y necesario para vivir, ya sean bienes naturales creados por Dios o bienes materiales elaborados por el ser humano. Lo anterior no es suficiente para afirmar que Basilio tenía una postura dualista ni maniquea ante la riqueza. Ni la rechaza ni la acepta por completo. En Reglas Breves aclara: “si los bienes particulares fueran de suyo malos, en modo alguno hubieran sido creados por Dios”37 y agrega posteriormente: “el mandato de Dios no nos enseña que hayamos de rechazar y huir de los bienes como si fueran males…”38. Se trata, entonces, de una postura condicionada; es decir, es aceptada o rechazada en función del uso que de ella se haga. Lo que el ser humano hace con ella es lo que determina su bondad o pecaminosidad. De la misma forma se posiciona frente al poseedor de las riquezas, es decir, el rico. Su postura es, a su vez, condicionada. Acepta o rechaza al rico según la forma como éste utilice su riqueza. Al estudiar detenidamente sus escritos, tres son las condiciones que exige del rico si no quiere pecar a causa de sus riquezas. En primer lugar, que las riquezas le vengan de Dios, sin artimañas humanas de por medio: “no vendas a altos precios, aprovechándote de la necesidad. No aguardes a la carestía de pan para abrir entonces tus trojes… no esperes, por amor al oro, a que venga el hambre, ni por hacer negocio privado la común indigencia”39. El rico no debe haber obtenido sus riquezas por avaricia, por acaparamiento, ni por especulación de precios. Tampoco debe recurrir a la usura: “extremo de inhumanidad es que… no se contente con el capital, sino que excogite hacer negocio y aumentar su opulencia a costa de las calamidades de los pobres”40. La riqueza, pues, debe haberle llegado por una buena cosecha o a través de la venta de sus productos con precios justos. Segundo, el rico debe ser buen administrador de su riqueza. Significa que debe administrar cuidando del bien del prójimo y no del bien personal. Un buen administrador no acapara la riqueza: “saca de la cárcel En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Morales, Regla XLVIII”, n. 277. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Reglas Breves”, n. 287. 38 Ibídem, n. 287. 39 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Destruam Horrea Mea”, n. 188. 40 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilía II. Contra los usureros, sobre el Salmo XIV”, n. 151. 36 37 21 la riqueza aprisionada, alumbra con pública luz los escondrijos tenebrosos de Mammon” 41. No lo considera propio: “tienes en tu mano como ajeno”42. Reconoce de quién lo ha recibido: Entiende, hombre, quién te ha dado lo que tienes, acuérdate de quién eres, qué administras, de quién has recibido, por qué has sido preferido a otros… Has sido hecho servidor de Dios, administrador de los que son, como tú, siervos de Dios43. Se alegra al separarse de ellos: “han de alegrarse como quien se separa de lo ajeno” 44. Acepta que su único bien es el otro y la otra: “quien ama al prójimo como a sí mismo, nada posee más que su prójimo”45. La última condición es que el rico con su riqueza produzca buenos frutos. No debe servir para dañar al prójimo: “intenta cualquier otro pretexto, lo acosa, lo expulsa, lo arrastra continuamente y los desgarra…”46. Debe servir para ayudar al necesitado. Por ello les recomienda con encomio: “haz a tus hermanos participes de tu trigo; lo que mañana se ha de pudrir, dáselo hoy al necesitado”47. Haciéndose eco del evangelio, les advierte que adonde esté su corazón ahí estará su tesoro. En pocas palabras, Basilio mantiene una postura condicionada ante el uso que el rico hace de su riqueza. Recomienda contentarse con lo necesario y deduce que, si los ricos actuaran de esa forma, no habría ni pobreza, ni riqueza: “si cada uno tomara lo que cubre su necesidad y dejara lo superfluo para los necesitados, nadie sería rico, pero nadie sería tampoco pobre”48. La actitud del rico determina la pecaminosidad o bondad de la riqueza y es él –no la riqueza– quien peca contra, o cumple con, la voluntad de Dios. Cualquier otra conducta del rico es denunciada y vituperada por Basilio. 3.2. Gregorio de Nisa a) Semblanza de Gregorio de Nisa Hermano menor de Basilio y Macrina. Nació el año 335 en Capadocia. No tuvo la oportunidad de estudiar en el extranjero. Fue su hermano Basilio quien se hizo cargo de sus primeros años de formación. Estudió retórica como su hermano mayor, pero no escogió la vida monástica. Contrajo En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Destruam Horrea Mea”, n. 196. Ibídem, n. 184 43 Ibídem, n. 184. 44 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilía contra los ricos”, n. 216. 45 Ibídem, n. 207. 46 Ibídem, n. 224. 47 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Destruam Horrea Mea”, n. 198. 48 Ibídem, n. 199. 41 42 22 nupcias con Teosebia, “mujer de grandes cualidades”49. Basilio le nombró obispo de Nisa en el año 371, con la intención de contrarrestar la presencia y fuerza de los arrianistas. Sin embargo, fue expulsado de su pequeña diócesis por acusársele de malversación de fondos. No regresó a su cargo, sino hasta el año 378. Junto con Gregorio Nacianceno participó en el Concilio de Constantinopla I en el 381. Sus críticos le acusan de ser muy platónico o neoplatónico. La observación es injusta, pues de hecho lo que toma de Platón son dos de sus formas literarias y no sus contenidos: la alegoría y el diálogo. De lo primero Quasten comenta que el Hexaemeron es el único libro donde Gregorio de Nisa evitó lo alegórico: “admirable, por cuanto en todas las demás obras se deleita en buscar y encontrar un sentido alegórico detrás de todas las palabras de la Sagrada Escritura” 50. De lo segundo, es Drobner quien resalta la imitación que Gregorio de Nisa hace del Fedón de Platón al redactarlo en forma de diálogo51. Resalta como teólogo y místico al contraponerlo a su hermano y a Gregorio Nacianceno. Sus aportes teológicos fueron muy útiles en la lucha contra el arrianismo, así como en el concilio de Constantinopla. Murió el año 394. b) Postura de Gregorio frente a la riqueza Gregorio llama riqueza a la creación contenida en la tierra, a la cual él denomina “palacio”: En este palacio se reunieron riquezas de todo linaje; y riquezas llamó a la creación entera, cuantas plantas y árboles hay en ella… entre las riquezas hay que contar otras cosas que, por cierta elegancia o belleza de color tienen los hombres por preciosas, por ejemplo, el oro, la plata, las piedras preciosas… también estas, en abundancia las escondió Dios, como en regios tesoros, en los senos íntimos de la tierra52. Empero, sobre cualquier otra riqueza creada coloca al ser humano: La naturaleza humana, creada para ser señora de todas las otras criaturas, por la semejanza que en sí lleva del rey del universo, fue levantada como una estatua viviente y participa de la dignidad y del nombre del original primero53. Tan valioso es el ser humano que no existe precio alguno, ni riqueza alguna por la cual intercambiarlo: “¿Qué has hallado entre los seres que valga tanto como esta naturaleza?... ¿En cuántos óbolos calculaste la imagen de Dios? ¿Por cuántos estateres te llevaste la naturaleza que fue hecha por Dios?”54. En otras palabras, Gregorio valora como un bien a la creación entera 49 A. Hamman, op. cit., p. 186. Johannes Quasten, Patrología II. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, España, 2001, p. 294. 51 Hubertus R. Drobner, Manual de Patrología, Editorial Herder, Barcelona, España, 2001, p. 329. 52 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre la creación del hombre”, n. 412. 53 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., n. 412. 54 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “En el Ecclesiastes” Homilía IV, n. 435. 50 23 asignando el puesto más alto al ser humano, por su imagen y semejanza con el Creador. La riqueza debe estar al servicio del ser humano, no el ser humano al servicio de la riqueza. Al igual que Basilio, mantiene una postura condicionada ante el uso que se hace de ésta. Será buena o mala dependiendo del bien o mal que produzca al ser humano. Es el rico quien le impone a la riqueza su cualidad de buena o pecaminosa. Por ello, ante el rico observa también una postura condicionada exigiéndole cumplir cuatro condiciones. Primero, el rico no puede traspasar la barrera que Dios le ha puesto desde el momento de la creación porque, de hacerlo, va contra su voluntad. Esa barrera es la dignidad del ser humano que le viene por dos razones. Primera, por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Segunda, por haber recibido la razón: “dotémosle de razón, que sea su mayor riqueza. E imperen”55. Todos los seres humanos sin excepción son imagen de Dios y tienen el poder de mandar: Al que fue creado para ser dueño de la tierra y destinado por su hacedor para mandar, a ése lo metes tú bajo el yugo de la servidumbre como si quisieras contravenir e impugnar la ordenación de Dios. Te has olvidado de cuáles son los límites de tu autoridad, que no se extiende más allá del dominio sobre los irracionales56. El rico puede mandar sobre cualquier otra creatura que no sea el ser humano porque el mandar no es un derecho exclusivo del rico, sino un don otorgado a la naturaleza humana. Segundo, el rico debe ejercitar la compasión a la cual define como: “una pena o dolor voluntario que nace de los males ajenos”57. Recalca que debe ser voluntaria: “voluntariamente el que es más se igualaría con el que es menos”58. Les exige esto por la dignidad de la imagen de quien representan y en virtud de ser hermanos, por pertenecer a un mismo linaje: “no desprecies como si nada valieran, a los que yacen tendidos. Considera quienes son y descubrirás qué tal sea su dignidad: ellos nos representan la persona del Salvador”59. Esa compasión o misericordia debe llevarlos a compartir con el más necesitado porque todo pertenece a Dios: “poned medida a las necesidades de vuestra vida. No sea todo vuestro; haya también una parte para los pobres y amigos de Dios. La verdad es que todo es de Dios, padre universal”60. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre las palabras: Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Discurso I”, n. 419. 56 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “En el Eclesiastés, Homilía IV”, n. 433. 57 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre las Bienaventuranzas, Discurso V”, n. 448. 58 Ibídem, n. 452. 59 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre Los pobres que han de ser amados, Discurso I”, n. 467. 60 Ibídem, n. 477 55 24 La tercera condición es que la riqueza provenga de Dios y no de la iniquidad: “contened la codicia de los bienes ajenos, apartaos de todo torpe lucro, matad de hambre la avaricia de Mammón, no haya en tu casa bien alguno que proceda de violencia o rapiña”61. En otra: “renuncia a las ganancias ilícitas y a la usura y excita en ti el amor a los pobres, y no quieras volver la espalda al que te pide prestado”62. Necesario es, pues, que la riqueza provenga de buenos caminos para que sea de Dios: “el que practica la justicia recibe de Dios el pan; más el que cultiva como un campo la injusticia, es alimentado por el favorecedor de la injusticia”63. Finalmente, la riqueza debe aportar signos u obras de justicia. Insta a practicar la beneficencia como Dios es benefactor con la humanidad: “es, en efecto, la que sostiene la vida, la madre de los pobres, la maestra de los ricos, la buena nodriza de los pupilos, la cuidadora de los ancianos, la despensa de los menesterosos, el puesto universal de los infortunados…”64. En conclusión, si el rico observa una conducta apegada a estas condiciones, Gregorio no opone resistencia a que tenga riquezas; pero, si hace lo contrario, su conducta es denunciada por él. Además, al igual que Basilio, Gregorio está convencido de que el cumplimiento de las aquí llamadas condiciones, llevaría a la humanidad a un estado donde la igualdad y la equidad tomaría el lugar de las diferencias sociales: Si suponemos que esa disposición del alma para con el inferior fuera a todos ingénita, ya no habría en realidad superior ni inferior, ni la vida se dividiera en campos contrarios… pues todo sería común a todos y la igualdad de la ley del derecho imperaría en la vida de los hombres 65. Así, pues, quien respeta la dignidad de su hermano, valora su razón imperando según ella, practica la compasión, evita obtener riquezas por la iniquidad y produce frutos de justicia es un rico a quien no se puede rechazar. 3.3. Juan Crisóstomo a) Semblanza de Juan Crisóstomo Nació en la gran urbe de Antioquía el año 344. Sus padres poseían muchos bienes. Huérfano de padre a temprana edad, el cuidado de su educación quedó en manos de su joven madre. Estudió filosofía y retórica. A sus dieciocho años decide ser bautizado. Deseaba ardientemente llevar vida 61 Ibídem, n. 458. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Contra los usureros”, n. 508. 63 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre el Padrenuestro, Discurso IV”, n. 446. 64 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre Los pobres que han de ser amados, Discurso I”, n. 470. 65 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre las Bienaventuranzas, Discurso V”, n. 451. 62 25 de asceta, pero su madre “le pidió que no la hiciera viuda por segunda vez”66. Imposibilitado de marchar, estudió exégesis con Diodoro de Tarso67, iniciando a la vez su vida monacal. Vivió dos años en una cueva, aislado del mundo. Se mantuvo orando y estudiando las Escrituras. Al cabo de este tiempo enfermó. Regresó a Antioquía. Fue ordenado diácono en el 381 y presbítero en el 386. Sin embargo, cuando Nectario, obispo de Constantinopla falleció el año 390, Crisóstomo fue llamado a ocupar su lugar. Renuente a su nombramiento, fue conducido a la fuerza. Ahí permaneció hasta su exilio a Cúcuso en la Baja Armenia. Mientras sirvió al pueblo constantinopolitano como obispo, cuidó de los pobres: “dedicaba casi todos los pingües ingresos de su iglesia a hospitales e instituciones para socorro”68. Su postura parcializada por éstos, le granjeó la enemistad de ricas familias; entre ellas, la esposa del emperador, Eudoxia. Debido a ella, padeció el exilio dos veces. Una en el 403 por muy corto tiempo. Y la última el 404. Exilio del cual no retornó, sino fue enviado aún más lejos. Enfermo y cansado, no soportó el viaje. Murió en Comana el 14 de septiembre del año 407. b) Postura de Crisóstomo frente a la riqueza A diferencia de los otros dos Padres Griegos arriba expuestos, Crisóstomo llama a las riquezas “chremata”: “cosas que se usan, a fin de que usemos de ellas y no ellas de nosotros; y se llaman también cosas que se poseen, para que nosotros las poseamos, y no ellas a nosotros”69. O sea, será buena o mala dependiendo de quién la use y cómo: “las riquezas son buenas, a condición de que no dominen a quienes las poseen, a condición también de que remedien la pobreza”70. Si se utiliza mal: “cadena es la riqueza, cadena dura para los que no saben usar de ella; tirano cruel e inhumano, cuyas órdenes son todas para daño de los que tiene esclavizados”71. Sabiendo esto, está convencido de que “lo malo no es la riqueza. Lo malo es la avaricia, lo malo es el amor al dinero. Una cosa es el avaro, otra el rico. El avaro no es rico… el avaro es guardián de su dinero, no dueño; esclavo, no señor”72. Por lo tanto, Crisóstomo no culpa a las riquezas de ser buenas o malas. Es el ser humano, con el uso que de ellas hace, quien le adjudica la propiedad de buenas o malas. Sus deducciones permiten concluir que su postura ante la riqueza es como los dos Padres anteriores; es 66 Johannes Quasten, Patrología II, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, España, 2001, p. 472. Albert Viciano, Patrología, EDICEP, España, 2001, p. 176. 68 AA. VV., Fe y Justicia, Ediciones Sígueme, España, 1981, p. 201. 69 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre el comienzo de los Hechos de los Apóstoles, Homilía I, 2”, n. 600. 70 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre la I Epístola a los Corintios, Homilía XIII”, n. 973. 71 Ibídem, n. 972. 72 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Al pueblo de Antioquía, Homilía II”, n. 548. 67 26 decir, condicionada. Las acepta en tanto se las use bien y para hacer el bien. Es rechazada, en cuanto se las use mal y para hacer el mal o lograr un bien personal. Como está claro que no son las riquezas las culpables de su ser bueno o malo, dirige su palabra al rico. Toma una postura condicionada ante éste. Revisando un sinnúmero de sus escritos, se rescatan dos condiciones, que contienen en sí mismas otras exigencias para que el rico sea reconocido como bueno. La primera es la práctica de la humanidad que es sinónimo de ser hombre o humano: “el que sólo vive para sí y desprecia a todos los demás es un ser inútil, no es hombre, no pertenece a nuestro linaje”73. Al que no es hombre, lo compara con las fieras inhumanas e irracionales: “frecuentemente se es hombre de nombre, pero no de sentimientos. Y es así que si os veo que vivís irracionalmente, ¿cómo llamaros hombres y no bueyes? Si veo que sois rapaces ¿cómo llamaros hombres y no lobos?”74. El rico, según Crisóstomo, al comportarse como fiera, ofende a Dios pues desprecia la naturaleza humana que Él le dio. Además, sólo con la práctica de la humanidad, el hombre se asemeja a Cristo. Consecuentemente, de la humanidad se desprende la segunda condición requerida por Juan: dar limosna. La exige no sólo al rico, sino también al pobre; pero aclara que son los ricos quienes más deben ejercitarla. Coloca a Epulón como ejemplo: “el rico no cometió propiamente una injusticia con Lázaro, pues no le quitó sus bienes. Su pecado fue no darle parte de lo propio” 75. Llama al rico a hacer de la limosna un oficio: “que aprenda pues el oficio de emplear debidamente su riqueza y a dar limosna a los necesitados y sabrá un arte mejor que el de todos los artesanos”76. A esto añade cuatro razones por las que debe animarse a dar limosna: la dignidad del que pide, la desgracia del que pide, lo fácil que es dar y la grandeza de la promesa que se le ha hecho 77. La limosna llega a ser casi el centro de su predicación y se infiere que lleva al cumplimiento de otras exigencias. Primero que el rico dé limosna sólo si su riqueza la ha obtenido de Dios: “no desacreditéis la limosna, no la pongáis por blanco de las maldiciones de todos… es así que proviniendo de robo ya no es limosna. Eso es inclemencia y crueldad. Eso es ofensa a Dios”78. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilías sobre San Mateo, Homilía LXXVII”, n. 850. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre el hombre que se hizo rico, Homilía I”, n. 718. 75 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre Lázaro, Homilía II”, n. 531. 76 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilía sobre San Mateo, Homilía XLIX”, n. 787. 77 En: R. Sierra Bravo, op cit. Cf., “Sobre la viuda”, n. 649. 78 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre la II Epístola a Timoteo, Homilía VI”, n. 1101. 73 74 27 Segundo, el dar limosna obliga a no retener las riquezas: “es bueno cuando da a los otros” 79. Tercero, obliga también a ser buen administrador de ellas usando lo necesario para vivir y entregando lo superfluo a los pobres: “sólo os pido que recortéis lo superfluo y os contentéis con lo suficiente. Y lo suficiente se define por la necesidad de aquellas cosas sin las que no es posible vivir… y es superfluo todo lo que se sale de la necesidad”80. Cuarto, la limosna les ayuda a evitar la vanagloria, pues ésta es raíz de la desigualdad y avaricia: “por la vanagloria traspasamos en todo la necesidad, de ella nace el lujo en los vestidos”81. Y, finalmente, gracias a la limosna pueden cumplir el “canon” (la regla) de oro que consiste en: “buscar la conveniencia común” 82. En pocas palabras, si los ricos fueran humanos y dieran limosna haciendo caridad: “no habría pobreza, ni tampoco exceso de riqueza, sino sólo las ventajas de una y otra”83. 3.4. Epílogo. El objetivo de este numeral conclusivo es hacer una síntesis de lo arriba expuesto y segundo, explicar que los Padres Griegos, con su vida y palabras, ejercieron la denuncia profética de la riqueza. a) Síntesis Se puede concluir que los Padres Griegos conservan frente a la riqueza y al rico una postura condicionada. Aceptaron las riquezas basándose en ciertos criterios evangélicos y veterotestamentarios. Suelen coincidir en muchas de sus exigencias, variando, tal vez, en la forma cómo las denominan o el grado de valoración que le otorgan a la riqueza, pudiéndose afirmar que existe cierta matización en su pensamiento. Crisóstomo es quizá el más preocupado por los efectos nocivos que la riqueza mal administrada provoca en aquel que las posee. Advierte el peligro de quedar esclavizados por ella: “cadena es la riqueza, cadena dura para los que no saben usar de ella; tirano cruel e inhumano, cuyas órdenes son todas para daño de los que tiene esclavizados”84. A esta atadura se añade la deshumanización del rico, es decir, la pérdida de su capacidad de ser humano para la cual fue creada: “el que sólo vive En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre la I Epístola a Timoteo, Homilía XII”, n. 1095. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre la II Epístola a los Corintios, Homilía XIX”, n. 1060. 81 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre el Evangelio de San Juan, Homilía LXIX”, n. 892. 82 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre la I Epístola a los Corintios, Homilía XXV”, n. 982. 83 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre la I Epístola a los Corintios, Homilía XXXII”, n. 999. 84 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre la I Epístola a los Corintios, Homilía XIII”, n. 972. 79 80 28 para sí y desprecia a todos los demás es un ser inútil, no es hombre, no pertenece a nuestro linaje”85. En el caso de Basilio, la riqueza más que ser considerada cadena que ata, es valorada como lo superfluo, lo que sobra, aquello que el rico debe entregar a sus hermanos necesitados: “si cada uno tomara lo que cubre su necesidad y dejara lo superfluo para los necesitados, nadie sería rico, pero nadie sería tampoco pobre”86. Lo más perjudicial que Basilio ve en la riqueza mal administrada, no es el daño que provoca en quien la acapara sino el daño provocado a los pobres que carecen de ella, mientras otros atesoran lo que por derecho les pertenece: “extremo de inhumanidad es que… no se contente con el capital, sino que excogite hacer negocio y aumentar su opulencia a costa de las calamidades de los pobres”87. Gregorio de Nisa, por su parte, valora la riqueza con cierta indiferencia debido a su forma de percibir qué es riqueza. En su concepto nada hay sobre la tierra que pueda recibir el nombre de riqueza si no lo creado por Dios, de todo lo cual el ser humano viene a ser la mayor riqueza: “¿Qué has hallado entre los seres que valga tanto como esta naturaleza?... ¿En cuántos óbolos calculaste la imagen de Dios? ¿Por cuántos estateres te llevaste la naturaleza que fue hecha por Dios?”88. La naturaleza humana es lo más valioso para Gregorio. La ubica sobre plantas, animales, minerales, astros y cualquier otra creatura de Dios. Hay por lo tanto, una matización en el pensamiento de los Padres Griegos en cuanto al peligro o pecaminosidad que adjudican a la riqueza mal habida o mal administrada. Claro está: cada uno imprime su sello original. Posiblemente, no sea arriesgado afirmar que Basilio es el “Juez justo” porque aboga por la causa del pobre mientras señala el pecado del rico. Gregorio de Nisa es el “Gran humanista”, pues empodera al pobre al explicar su semejanza con Dios. Crisóstomo es el “Limosnero misericordioso” que se conmueve y compadece por el pobre, pidiendo al rico hacer lo mismo y de esta forma ser rico en orden a Dios. b) Denuncia profética de la riqueza Su postura condicionada ante la riqueza es la que les lleva a ejercer este tipo de denuncia. Esto es así por varias razones. Primero, denunciaron la idolatría que los ricos tenían por su riqueza. Basilio denuncia que quien no sirve a Dios a otro sirve: “alumbra con pública luz los escondrijos tenebrosos de Mammón”89. Gregorio suele hablar de Mammón y Belial. Advierte que cuando se En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilías sobre San Mateo, Homilía LXXVII”, n. 850. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Destruam Horrea Mea”, n. 199. 87 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilía II. Contra los usureros, sobre el Salmo XIV”, n. 151. 88 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “En el Ecclesiastes” Homilía IV, n. 435. 89 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilía Destruam Horrea Mea”, n 195. 85 86 29 cultiva la tierra con iniquidad y luego se ora a Dios: “otro será el que oiga esa tu voz, no Dios” 90. Crisóstomo es más claro en esta denuncia, dedicando casi toda la Homilía LXV, 391 al tema de la idolatría. En segundo lugar, denunciaron las injusticias cometidas por los ricos en su afán de agradar a Mammón o Belial. Dichas injusticias consistían en la usura, robo, tenencia injusta de tierras, retención de riquezas, entre otras. Tercero, estuvieron encarnados en su realidad. Sus homilías tratan sobre los problemas que la población está viviendo. Por ejemplo, la usura, la esclavitud, las enfermedades, el paro de trabajo, la sequía, la hambruna, orfandad, viudez son sólo algunos de los varios temas tratados en sus escritos y homilías. Cuarto, hablaron por los pobres. Crisóstomo, más que todo, es el padre que se reconoce embajador: “me levanto a dirigiros la palabra, a fin de traeros una embajada… para esta embajada no he sido escogido por otro que por los pobres…”92. Basilio y Gregorio aunque no lo reconozcan como Juan, hablaron por los que no podían hacerlo. Cada vez que denunciaban el pecado del rico, describían el sufrimiento, opresión y muerte del pobre. Pero también hablaron de esperanza y consolaron al pueblo. Basilio lo comprueba durante la sequía dice a los pobres: “¿Eres pobre? No te apoques de ánimo… Ten antes confianza en Dios”93. Lo mismo hacen los otros dos en otras ocasiones. Denunciando la actitud del rico, dejan entrever que creen en la utopía. Creen que otro mundo es posible. Esto queda reflejado en el cierre de los literales segundos de cada Padre. En todos aseguran que, si el ser humano tuviera todo en común y de nada fuera poseedor exclusivo, no habría ni riqueza, ni pobreza y todos vivirían mejor. Por lo tanto, creen que la utopía puede ser alcanzada desde esta vida sin necesidad de esperar la venida definitiva del Reino. Por supuesto, muchos son los autores que les acusan de no haber reclamado nunca un cambio de estructuras, lo cual es cierto. Ante esto y sin ánimos de caer en apologías fáciles, hay que decir que son hijos de su tiempo. Es fácil imaginar que durante sus estudios en escuelas paganas, así En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre el Padrenuestro, Discurso IV”, n. 445. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre el Evangelio de San Juan”, nn. 886-891. 92 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre Eutropio, Homilía I”, n. 654. 93 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilía dicha en tiempo de hambre y sequía”, n. 252. 90 91 30 como en sus estudios bíblicos estuvieron en contacto con una única forma de gobierno, conocida por todos durante aquellos años, el imperio. Es casi seguro que estudiaron los diferentes imperios que habían mantenido la hegemonía política y militar. Los egipcios, babilónicos, micénicos, macedonios, persas, medas no fueron desconocidos por ellos. Estos conocimientos previos les hicieron aceptar como algo normal que Roma ejerciera su imperio sobre los otros. Este hecho no debe desmerecer su conducta aguerrida de elevar su voz ante los potentados de la tierra para exigir otro tipo de convivencia entre los seres humanos. En una palabra, ejercieron la denuncia profética como antaño. Fueron otro Isaías, otro Oseas. Su ejemplo quedó para la posteridad, no sólo para sacerdotes y obispos, sino para todo laico y laica que se identifique con las palabras de Jesús: “Dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios” (Lc 20, 20-26). O se sirve a Dios o se sirve a los dueños de este mundo. Servir a Dios llevará a denunciar a los verdugos de esta historia y a defender a las víctimas. 31 Capítulo II. La Teología de la Liberación La situación de opresión, marginación y pobreza experimentada por América Latina desde el proceso de colonización y agudizada por los incipientes cambios que la industrialización provocó durante la primera mitad del siglo XX se volvió intolerable para muchas personas, que abogaron por el cambio llegando a postular la necesidad de crear un verdadero ambiente de liberación. Los teólogos llamados posteriormente de la liberación, como cristianos, no podían dejar de responder a una situación de inhumanidad que laceraba a las grandes mayorías. Urgidos por la situación de pobreza y muerte que observaban a diario, tomaron una postura frente a la riqueza que unos pocos ostentaban y despilfarraban. Este es el caso de Víctor Codina, José Ignacio González Faus y Jon Sobrino. Entender el proceso que los lleva a esta determinación hace necesario revisar, en este segundo capítulo, la situación social, económica, política y cultural latinoamericana de aquellos años; la manera cómo la Iglesia se concebía y el desarrollo del magisterio del que partieron en su toma de postura. El itinerario de estos dos contextos culmina en el análisis de la posición que los tres teólogos aquí mencionados tomaron frente a la riqueza. 1. América Latina: Sociedad victimizada y victimizadora América Latina ha sido una sociedad victimizada por distintos imperios foráneos: español, portugués, inglés, alemán, francés y estadounidense; sin mencionar otros que rondan actualmente explotando y desangrando a los más débiles de cada país latinoamericano. Al mismo tiempo ha sido victimizadora. Sus mismas elites o clases sociales pudientes, estableciendo alianzas con las elites de los imperios, han perpetuado la injusticia, resguardando los esquemas antípodas de señorsiervo; riqueza-pobreza; dominio-sometimiento y vida-muerte, por mencionar los más importantes. Unos y otros, extranjeros y naturales, han provocado el sufrimiento y la muerte de miles de víctimas. Esta situación de opresión e injusticia se pondrá de relieve desde la primera mitad del siglo XX, tanto en lo social, económico, político, como en lo cultural y religioso, recrudeciéndose en las siguientes décadas, es decir, a partir de 1960. Realidad dentro de la cual los teólogos de la liberación94 ejercerán su denuncia profética y que por ello debe estudiarse en los siguientes numerales. El nombre “teólogos de la liberación” será utilizado en este estudio para hacer referencia a Víctor Codina, José Ignacio González Faus y Jon Sobrino. En el caso de traer a colación cualquier otro teólogo de esta misma tendencia se mencionará su nombre. 94 32 1.1. La sociedad latinoamericana: entre imperios y oligarcas Desde su descubrimiento, conquista y colonización, América Latina fue obligada a vivir una vida que no vivió. Llevada en alas del águila imperial, no dirigió nunca su historia sino que otros la dirigieron en su nombre. Su historia fluctuó entre lo que uno u otro imperio decidían o querían. Viviendo la historia de manera forzada, cuando tomó conciencia de su realidad, es decir, durante las primeras cinco décadas del siglo XX, la sociedad latinoamericana se descubrió a sí misma con unos rasgos que le imposibilitaban asemejarse a las grandes metrópolis europeas o a Estados Unidos de Norteamérica. En primer lugar, se encontró con una sociedad pobre y excluyente. Los ricos acaparaban los medios de producción. En sus manos reposaba la industria y el agro. Por un lado, estaba la añeja oligarquía terrateniente y por otro, la naciente oligarquía burguesa: al fin y al cabo, tanto unos como otros eran lo mismo. Ambas reclamaban sus derechos sin reparar en las consecuencias que sus actitudes egocéntricas estaban provocando en el pueblo. En las zonas rurales, el pobre trabajaba para los grandes terratenientes conformando el campesinado. En las épocas de mayor brega agrícola era explotado y mal remunerado. Durante el cese de las faenas agrícolas no le quedaba más que soportar hambre y cuidar lo poco que lograba de las cosechas. En las zonas urbanas el pobre era un obrero. Su falta de estudio e instrucción técnica no le permitían ser obrero calificado, haciéndole fácil presa de los patronos. Mal remunerado, sometido a intensas horas de trabajo y con sus necesidades básicas apenas cubiertas, llevaba una vida paupérrima. Los ricos excluían no sólo a los pobres, sino toda medida que beneficiara a los pobres. Por ejemplo, la reforma agraria no fue bien vista, probablemente, por ninguna élite de América Latina, como se verá en el siguiente numeral. Lo cierto es que esa actitud de las oligarquías concuerda con lo denunciado por el Concilio Vaticano II: “Mientras muchedumbres inmensas están privadas de lo estrictamente necesario, algunos, aun en los países menos desarrollados, viven en la opulencia o malgastan sin consideración. El lujo pulula junto a la miseria…”95. Segundo, en América Latina apareció una sociedad en conmoción que poco a poco va despertando a su realidad. El malestar, provocado por las actitudes excluyentes de los ricos, llevó a clases pobres y medias a una toma de conciencia sobre los sucesos de la realidad. Este proceso de concientización no fue fácil de alcanzar porque las oligarquías intentaban a toda costa encubrir 95 Constitución pastoral Gaudium et spes n. 63. 33 la verdad: “estas clases dispusieron de la cobertura ideológica de los medios de comunicación de masas, que engendraban la idea de seguridad y desarrollo de verdadero milagro económico, subrayando el crecimiento del PIB… pero sin denunciar la inhumanidad de ese crecimiento”96. Los medios de comunicación, verdaderos legitimadores de la ideología capitalista de los ricos, y la ignorancia del pueblo eran el parapeto ideal para que éstos lograran encubrir los efectos nocivos de sus medidas económicas que beneficiaban en primera y última instancia su bolsillo. Sin embargo, aun con estas dificultades, la tolerancia se acabó y, como explica Libanio: “en América Latina, las décadas 50-60 estuvieron agitadas por innumerables movimientos revolucionarios, como el MIR, el ERP, Tupamaros que crearon un clima de liberación por todo el continente”97. Viendo esta excitación en los ánimos de las mayorías, las clases sociales pudientes buscaron formas de contenerlos. Unas de sus estratagemas fueron los golpes de Estado de los que bien advirtió Camilo Torres: “cuando el pueblo ya no resistía más violencia y organizó las guerrillas para tomarse el poder, la oligarquía inventó el golpe militar para que las guerrillas, engañadas, se entregaran”98. El golpe simulaba un cambio de poder que a simple vista convencía; más viéndolo detenidamente, el cambio de gobernantes no implicaba un cambio de estructuras. Los golpes seguían protegiendo los intereses y el capital de la oligarquía, mientras que reservaba a los pobres el aumento de violencia ejercida en su contra. Tristemente, a la vida de pobreza, marginación y sufrimiento que padecían las mayorías se sumaba toda esta violencia. Los ricos coartaban a los pobres su derecho principal de tener una vida digna, conformada de acuerdo a sus aspiraciones. Eso era la mayor de las injusticias, la mayor de las violencias ejercida contra alguien. Como dice Ellacuría: “la violencia estrictamente tal es, por lo tanto, la injusticia que priva por la fuerza al hombre de sus derechos personales y le impide la configuración de la propia vida conforme a su propio juicio personal”99. Frente a la actitud excluyente y marginadora que los ricos propiciaban surge en el pueblo una actitud de solidaridad. El dolor y el sufrimiento provocados por la represión de la revolución les 96 João Batista Libanio, Teología de la Liberación. Guía didáctica para su estudio, Editorial Sal Terrae, Santander, España, 1989, p. 52. 97 J. B. Libanio, Teología de la Liberación. Guía didáctica para su estudio, p. 61. 98 Enrique Dussel, Historia de la Iglesia en América Latina: Medio milenio de coloniaje y liberación (1492-1992), Imprenta FARESO, Madrid, España, 1992, p. 266. 99 Ignacio Ellacuría, “El uso de la violencia, violencia y cruz”, Escritos Teológicos III, UCA Editores, San Salvador, El Salvador, 2002, p. 454. 34 unieron mutuamente. Es más, una buena parte de la clase media decidió apoyar a los pobres en sus movimientos de liberación. Les ayudaron en su toma de conciencia por medios diversos. Aquí es donde la Iglesia jugó un papel muy importante, como se verá posteriormente al abordarse el contexto eclesiástico. Desde 1962, la Iglesia, como sostiene Dussel: “viene a sumarse en América Latina a un fenómeno cultural de fondo: la revolución popular antioligárquica y antiimperial”100. Finalmente, el último rasgo palpable en la sociedad latinoamericana fue la excesiva dependencia de las metrópolis, no sólo en lo económico y político, sino también en cuanto a cultura y conocimientos, lo cual será abordado con mayor minuciosidad en el apartado sobre cultura. Obviamente, una sociedad dependiente de los imperios difícilmente iba a lograr el desarrollo que tanto deseaba. Para concluir este apartado, se puede sostener que el contexto social en el que los teólogos de la liberación ejercieron su denuncia profética de la riqueza era pobre, excluyente, injusto, violento y generador de violencia, así como excesivamente dependiente del imperio. Con todo, se debe reconocer que se encontraba en un proceso de concientización de su realidad histórica. 1.2. Desarrollismo, dependencia y otros factores Impactada quedó Latinoamérica al observar como las naciones europeas, después de quedar devastadas y destruidas tras la Segunda Guerra Mundial, pasaron a ocupar los primeros escalones de la economía mundial. Las elites, emocionadas, creyeron que el capitalismo era la solución. Seguramente no se detuvieron a pensar que la historia europea distaba mucho de la latinoamericana. Incluso el capitalismo lo vivió de distinta manera: Las luchas obreras, las intervenciones del Estado en la regulación y promoción del desarrollo social consiguieron mitigar las escandalosas situaciones creadas por el capitalismo clásico. Los pueblos de Europa adquirieron condiciones de seguridad social… se creó el Estado de bienestar social. Se logró reducir bastante las desigualdades sociales, se generalizó un buen nivel de consumo, se creó un sistema de pleno empleo y una amplia clase media dio a la sociedad una cohesión mayor 101. América Latina no podía equipararse a Europa. Fruto de conquistas sangrientas y violentas, había querido vivir la historia a pasos agigantados. De una economía agrícola que basaba su fuerza en los monocultivos quisieron convertirse rápidamente en una economía industrializada. Un cambio así no se logra de la noche a la mañana. Queriendo alcanzar a Europa, como explica 100 101 E. Dussel, op. cit., p. 206. João Batista Libanio, Introducción a la Teología. Perfil, enfoques, tareas, Ediciones Dabar, México, 2000, p. 156. 35 Gustavo Gutiérrez: “los países subdesarrollados aparecen así como países atrasados, situados en etapas anteriores a la de los pueblos desarrollados, obligados, por consiguiente, a repetir, más o menos, la experiencia histórica de estos últimos en su marcha hacia la sociedad moderna”102. Habría que cuestionarse si en verdad estaban atrasados o, más bien, se encontraban viviendo otra etapa histórica muy distinta a la europea. Sea cual sea la respuesta, en la década de los cincuenta, América entra en el desarrollismo. Esperaban que insuflando más capital a la economía, desarrollando la industria, bajando las importaciones y aumentando las exportaciones, el desarrollo llegaría pronto. Pero, como dice Galeano: “todas las tentativas se quedaron a mitad del camino. A la burguesía industrial de América Latina, le ocurrió lo mismo que a los enanos: llegó a la decrepitud sin haber crecido”103. De 1955 a 1965, mientras América Latina empezaba su débil proceso de industrialización con capitales extranjeros o provenientes de los terratenientes, Europa y Estados Unidos estaban consolidando grandes imperios económicos y echando a andar proyectos como el Plan Marshall. The National Civic Federation, los Bilderberger y la Trilateral Commission de David Rockefeller fueron los dueños del capital mundial. El Fondo Monetario Internacional (FMI), del que se esperaba que ayudaría a los países pobres, acabó defendiendo a los fuertes. Las medidas que aplicaba en los países que aceptaban su ayuda eran nefastas. Como explica Galeano, obligaba a los países subdesarrollados a tomar créditos asfixiantes, congelaba salarios y hacía fuertes devaluaciones monetarias104. Todo lo cual sirvió: “para que los conquistadores extranjeros entraran pisando tierra arrasada”105. Entraban absorbiendo empresas cuyos dueños no podían más con la competencia desleal. Se trató de un capitalismo salvaje. Ante el fracaso del desarrollismo, F.H. Cardoso y E. Faletto, dos sociólogos latinoamericanos, formularon la Teoría de la Dependencia. Gutiérrez considera que con esta teoría se percibe que “la situación de subdesarrollo es el resultado de un proceso y que, por lo tanto, deber ser estudiada en una perspectiva histórica, es decir, en relación al desarrollo y expansión de los grandes países capitalistas”106. Empero, ni el desarrollismo ni la Teoría de la Dependencia acabaron con la caída 102 Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación, Ediciones Sígueme, Salamanca, España, 1980, p. 128. Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, Editorial Sudamérica, San Salvador, El Salvador, 2000, p. 343. 104 E. Galeano, op. cit., p. 364. 105 Ibídem, p. 364. 106 G. Gutiérrez, op. cit., p. 131. 103 36 a pique de los países tercermundistas. Fue la revolución cubana la que amedrentó a las grandes potencias, sobre todo a Estados Unidos. Este último, previendo una nueva revolución, echó a andar la Alianza para el Progreso (ALPRO) del que se esperaba aliviaría el sufrimiento de los pobres. La ALPRO exigía planes como la Reforma Agraria, según explica Guillermo Meléndez 107, así como medidas tributarias que incrementaran el mercado interno y, consecuentemente, beneficiaran a la industria. Sin embargo, la oligarquía se opuso a entregar las tierras pues les suponía una pérdida de poder. Además, en su imaginario elitista, las consideraba herencia de sus antepasados peninsulares. Esta negativa acabó por ahogar aún más a los campesinos quienes careciendo de tierra y trabajo no disponían de medios para vivir. Los oligarcas no se percataron que la ALPRO era la forma de “contrarrestar las tensiones sociales y evitar otra Cuba”108. Ante estos hechos, no se puede terminar este apartado sin antes mencionar la opinión de la Iglesia con respecto a este tema. Los obispos reunidos en Medellín denunciaron y analizaron todas las medidas económicas que la oligarquía en connivencia con el Imperio adoptaron para su beneficio propio, pero que, al final, como los obispos reconocen: “influyen en el empobrecimiento global y relativo de nuestros países, constituyendo por lo mismo una fuente de tensiones internas y externas”109. Cinco medidas o actitudes de los ricos son denunciadas110. La primera actitud consiste en la distorsión creciente del comercio internacional con la injusta relación de intercambio. Los países ricos compran materias primas a Latinoamérica que, una vez manufacturadas, los reenvían a precios más elevados. Galeano lo resume en una frase: “cada vez vale menos lo que América Latina vende y, comparativamente, cada vez es más caro lo que compra” 111. La segunda consiste en la fuga de capitales económicos y humanos: los ricos invertían en el extranjero empobreciendo a su país, mientras los técnicos mejor preparados emigraban a otros países en busca de mejores oportunidades de trabajo. La tercera consiste en la evasión de impuestos y fuga de ganancias y dividendos, que se lograba bajo el amparo del FMI, mencionado previamente. La cuarta consiste en el endeudamiento progresivo. Y la quinta, en los monopolios internacionales e 107 Guillermo Meléndez, Otro mundo y otra Iglesia son posibles. Un acercamiento al catolicismo centroamericano contemporáneo, CEHILA/DEI, San José, Costa Rica, 2008, p. 93. 108 Guillermo Meléndez, op. cit., p. 94. 109 Documento de Medellín 2, 9. 110 Documento de Medellín 2, 9a, b, c, d, e. 111 E. Galeano, op. cit., p. 394. 37 imperialismo internacional del dinero. Así fue como los ricos con su egoísmo precipitaron a América Latina a la guerra revolucionaria. En una palabra, el contexto económico, influenciado por corrientes de pensamiento como el desarrollismo y la Teoría de la Dependencia, no pudieron hacer avanzar las débiles economías latinoamericanas pues el subdesarrollo y la dependencia eran un mal cuyas raíces venían desde la Colonia misma. Superarlas, tal vez, hubiera implicado una de dos cosas. O que los países desarrollados fueran protectorados más benignos con estas naciones; o que las grandes metrópolis hubieran permitido a los países del tercer mundo vivir su propia historia, a su propio ritmo. Pero esto hubiera requerido estructuras económicas y políticas más humanas, es decir, estructuras anticapitalismo salvaje y anti-darwinistas. 1.3. Una política sacrificial Eurípides relata que el Agamenonita sacrificó a su hija Ifigenia con la esperanza de obtener vientos favorables que le condujeran de Aulide –donde estaba varado por los vientos levantados por Artemis– a Ilión. Más importante que la vida de su joven hija era la fama, las riquezas y el poder que obtendría al arrasar la ciudad amurallada de Príamo. Después de todo, dos consuelos le quedaban: tenía más hijos que cuidar o, posiblemente, que sacrificar para la obtención de más poder y riqueza; o, en el mejor de los casos, como él mismo dice a Clitemnestra, su esposa: “mujer, podríamos considerarnos felices por causa de la hija porque vive realmente entre los dioses” 112. Actitud que puede ser tildada de fiera, utilitarista y avara. Valoró en mayor cuantía los tesoros de Troya, que la vida de su única e irrepetible hija. Igual ocurre con los imperios. Si fuera dable otorgarles un rostro, sería el de Agamenón. Justo como el hijo de Atreo tomó medidas para lograr atraer a su hija a Aulide, así hizo Estados Unidos con América Latina. Sus grandes economistas y senadores adivinos –como Calcante –auguraron que era mejor sacrificar a Latinoamérica, si querían mantener la hegemonía política y económica, no sólo en la región, sino incluso en el mundo. Después de todo, ya muerta, América Latina viviría realmente con Dios. Menos mal, la Iglesia en su mayoría no cooperó con esta visión alienante del cielo. La oligarquía, en cambio, se prestó a todo. 112 Eurípides, Ifigenia en Aulide, Editorial Bruguera, Barcelona, España, 1980, p. 224. 38 Entre las medidas que sus adivinos calcánticos aconsejaron a la oligarquía latinoamericana hay que rescatar tres. Primero, recomendaron implantar regímenes militaristas: La desaparición de Kennedy, el fracaso de la Alianza para el Progreso, ha inclinado definitivamente a Estados Unidos a ayudar a planes de anticomunismo (que en verdad se dirigen contra una revolución popular) mediando el militarismo neocolonial en América Latina 113. Por toda Latinoamérica, el poder fue cayendo en manos de militares que, más que hacer la guerra a las grandes metrópolis, se dedicaron a matar a su propio pueblo. De allí nació la terrible política de “Seguridad Nacional”, de la cual –explica Libanio– “los militares estaban alimentados”114. Seguridad Nacional era un nombre incompleto que carecía de objeto indirecto. Probablemente debió llamarse “Seguridad Nacional para las oligarquías”. Para el resto de la población, bien podría haberse llamado: “Política de Inseguridad Nacional”. Hubo persecución, encarcelamientos injustos, torturas, genocidios. Era Agamenón sacrificando a Ifigenia. Estados Unidos quería preservar –junto con las oligarquías– su poder, riqueza y honor intachable, a cambio de la sangre del pueblo latinoamericano. Fue una hecatombe. La política tambaleó entre gobiernos populistas, regímenes militaristas –totalitaristas y fascistas– y golpes de Estados. Estas medidas políticas –amén de otras– llenaron el ambiente de violencia. Interesante es la enumeración que Dussel hace de los tipos de violencia que surgieron por aquellos años. Menciona al menos cinco. Tres de ellas son tipificadas como violencias generadoras de violencia: violencia de opresión, coercitiva y dominadora. Las otras dos son violencias de respuesta a la violencia anterior: violencia subversiva con armas y violencia profética. Las tres primeras son ejercidas sobre el pueblo por Estados Unidos, en alianza con las oligarquías de América Latina. Es violencia “que se objetiva en estructuras injustas y opresoras, que no permiten al hombre ser hombre, y lo que es peor, hace que los oprimidos en su desesperación sean sus propios e inmediatos verdugos”115. La violencia subversiva armada, en cambio, es aquella que puede tener razones legítimas para ejercerla pero que, al final, sólo cambia un dominador por el otro. La violencia más ejemplar es la violencia subversiva profética donde su “intento es destruir dicha estructura, no para eliminar al opresor, sino para humanizarlo, para que sea más”116. Es una violencia que supera la contingencia y se eleva a la trascendencia. Esa fue la violencia con la que una numerosa parte de la Iglesia cooperó durante 113 E. Dussel, op. cit., p. 212. J. B. Libanio, Teología de la Liberación. Guía didáctica para su estudio, p. 62. 115 E. Dussel, op. cit., p. 279. 116 E. Dussel, op. cit., p. 280. 114 39 esos años. Hasta los padres reunidos en Medellín tuvieron que reconocer que este ambiente de tensiones se debió a dos factores117 muy marcados en la región. Uno, el nacionalismo exacerbado en algunos países, que puede ilustrarse con el himno de un partido nacionalista de El Salvador: “El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán… libertad se escribe con sangre… unamos sudor y sangre…”. Dos, el armamentismo. Ambos factores evidencian que la defensa del país, según la oligarquía, debía ser por medios violentos, nunca por medio del diálogo. Resumiendo, se verifica que el contexto político donde los teólogos de la liberación realizaron su misión estaba plagada de violencia, gracias a regímenes militaristas, gobiernos populistas, fascistas, totalitarios y continuos golpes de Estado, amparados por la política sacrificial de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Norte América. 1.4. La cultura: del no pueblo a pueblo “Es trágico que nuestro pasado cultural sea dependiente, heterogéneo, a veces incoherente, dispar y que seamos hasta un grupo marginal o secundario de la cultura europea”118. Estas palabras utiliza Dussel describiendo la situación cultural dentro de la cual los teólogos actuaron. Intentando no rayar en exageración, se puede afirmar que el fenómeno más importante –operado en esos años– fue la toma de conciencia que el pueblo hizo de su realidad histórica y que se traduce en cuatro sucesos rescatados por su interés en este escrito. Inclusive los padres conciliares lo destacan: “cada día es mayor el número de hombres y mujeres que, sea cual fuere el grupo o la nación a que pertenecen, toman conciencia de que son ellos los autores y promotores de la cultura de su comunidad”119. Sin esa toma de conciencia ninguno de estos sucesos aquí mencionados –a más de otros– hubiera sido posible. El primero es que las masas concientizadas por jóvenes universitarios, la Acción Católica (AC) u otros canales seculares o religiosos, se convirtieron en Pueblo organizado. Casaldáliga llama a este pueblo: “sujeto histórico”. Sujeto, porque usando las palabras ellacurianas, se hace cargo de la realidad, se encarga y carga con la realidad, para dirigirla, transformarla y liberarla de la parasitaria dependencia hacia la metrópolis. Abandonaron su actitud pasiva y alienante, donde otros le solían decir qué hacer, cómo y por qué hacerlo. En otras palabras, intentaron como personas 117 Documento de Medellín 2, 12-13. E. Dussel, op. cit., p. 217. 119 Constitución pastoral Gaudium et spes, n. 55. 118 40 responsables, cambiar su historia convirtiéndose en actores de ella. Es así como irrumpen en la historia. Esto lleva al segundo suceso. Varias personas hicieron opción por el pueblo –viéndolo desde una vertiente secularizada– o hicieron opción por el pobre –visto desde la Iglesia. Este es el caso del Che Guevara, Camilo Torres Restrepo, Regis Debray; obispos como: Mons. Méndez Arceo, Mons. Leónidas Proaño, Mons. Dom Helder Cámara, Mons. Oscar A. Romero; teólogos de la liberación como Juan Luis Segundo, Gustavo Gutiérrez, Ignacio Ellacuría, entre otros. Por esta opción surgen movimientos de liberación, sindicatos, pequeñas guerrillas y hasta grupos de la Iglesia se sumaron a despertar al pueblo: “las CEB’s de periferia figuran sin duda alguna, entre las matrices más importantes de la organización popular”120. De ser masa, de ser no pueblo, pasó a ser pueblo organizado. A esto se puede añadir que el arte colaboró en gran manera a concientizar: “surge el nuevo tipo de artista revolucionario. Un arte al servicio de la revolución social”121. Ernesto Cardenal puede ilustrar cómo hasta la poesía fue un canal efectivo denunciando el pecado del imperio y los ricos, llevando al pueblo a la reflexión: Señores defensores de Ley y Orden: ¿acaso el derecho de ustedes no es clasista? El civil para proteger la propiedad privada, el penal para aplicarlo a las clases dominadas. La libertad de la que hablan es la libertad del capital. Su mundo libre es la libre explotación. Su ley es de fusiles y su orden el de los gorilas. De ustedes es la policía, de ustedes son los jueces. No hay latifundistas ni banqueros en la cárcel122. Otro suceso importante es la creación de conocimiento que los latinoamericanos iniciaron. Acostumbrados a importar la ciencia, les costó dar el paso. Pero lo lograron. Enrique Dussel, Rodolfo Cardenal cuentan la historia desde el reverso. No parten de los verdugos, sino de las víctimas. Gustavo Gutiérrez, Juan Luis Segundo, Leonardo Boff hacen teología latinoamericana, algo no visto hasta ese momento. Faletto y Cardoso analizan la economía desde América Latina y para América Latina, aportando su Teoría de la Dependencia. La pedagogía ilustrada será enriquecida y sustituida por una educación liberadora gracias a Paulo Freire. Podrían agregarse más nombres; pero no es ese el fin de este trabajo. Lo importante es reconocer que, por fin, el joven 120 J. B. Libanio, Teología de la Liberación. Guía didáctica para su estudio, p. 59. Ibídem, p. 59. 122 Ernesto Cardenal, “Salmo 57”, Poesía Mística y de religiosos, Canoa Editores, San Salvador, El Salvador, 1990, p. 109. 121 41 continente descubierto por Colón había iniciado un proceso creativo liberador del conocimiento y la ciencia. En pocas palabras, se trató de un despertar cultural que no alienaba al pueblo, sino que lo incentivó a ser sujeto activo de cambio en su historia de salvación y en la salvación de la historia. 2. La Iglesia en el siglo XX Después de Trento y el Concilio Vaticano I, pocos hubieran imaginado que la Iglesia como societas perfecta, iba a convertirse en una madre y maestra que ayudara a sus hijos e hijas en sus luchas de liberación de cualquier tipo de opresión; y que caminara con ellos en las alegrías, sufrimientos, tristezas de este mundo. Pero lo hizo en efecto. La Iglesia Latinoamericana es testimonio de ello como se comprueba con los siguientes datos. 2.1. De societas perfecta a verdadera Mater et Magistra En Latinoamérica, con Jeffrey Klaiber, se puede afirmar: “contra todas las prognosis, inclusive la del propio Max Weber, la Iglesia Católica cambió: dejó de ser baluarte del orden establecido y se convirtió en una fuerza en favor del cambio social”123. Fue en Medellín –viva y fructífera latinoamericanización del Concilio Vaticano II– donde se construyó esa Iglesia a favor del cambio, conocida con el nombre de “Iglesia de los pobres”: “queremos que la Iglesia de América Latina sea evangelizadora de los pobres y solidaria con ellos”124. A los ojos de sus contemporáneos lucía –usando las figuras del Pastor de Hermas– muy parecida a una anciana decrépita. Sus arrugas le venían de los pecados de omisión, palabra y obras cometidos por sus miembros: obispos, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas y seglares. Su decrepitud desaparecería en unos años. Sus miembros pusieron manos a la obra en la construcción de la “gran torre sobre las aguas”125, dando paso a una mujer joven, lozana, fuerte y jovial126. Sus arrugas o sombras se convirtieron – en el mayor de los casos– en luces iluminadoras para muchos; enceguecedoras para otros como se lee en los cinco rasgos que de ella se han querido rescatar en lo que prosigue. 123 Jeffrey Klaiber, SJ, Iglesia, dictaduras y democracia en América Latina, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, 1997, p. 18. 124 Documento de Medellín 14, 8. 125 Tomada del Pastor de Hermas, Enciclopedia Católica, Biblioteca Electrónica Cristiana, p. 9. 126 No se debe olvidar que, sin el Concilio Vaticano II y sin un magisterio abocado y abierto a la cuestión social, Medellín tampoco hubiera sido posible. 42 En primer lugar, se convirtió en un Iglesia concientizada y concientizadora. La demonización del mundo y del desarrollo quedó atrás. En su lugar, reconocen los obispos: La Iglesia ha buscado comprender este momento histórico del hombre latinoamericano a la luz de la Palabra, que es Cristo… Esta toma de conciencia del presente se torna hacia el pasado… Reconoce que no siempre a lo largo de su historia, fueron todos sus miembros… fieles al Espíritu de Dios. Al mirar el presente… acata el juicio de la historia sobre esas luces y sombras, y quiere asumir plenamente la responsabilidad histórica que recae sobre ella en el presente 127. Es una Iglesia consciente de su pecado, del pecado que buscó reivindicar con el compromiso: “El episcopado latinoamericano no puede quedar indiferente ante las tremendas injusticias sociales existentes en América Latina…”128. Se convirtió en actor de la historia. Dejó de ser la espectadora legitimadora del Estado, como en tiempos constantinianos: “dadas las condiciones de pobreza y subdesarrollo del continente, experimenta la urgencia de traducir ese espíritu de pobreza en gestos, actitudes y normas que le hagan un signo más lúcido y auténtico de su Señor”129. Este conocimiento de la realidad impulsa a la Iglesia a brindar su apoyo a esfuerzos iniciados por laicos, religiosos, religiosas o sacerdotes, como las Comunidades Eclesiales de Base, radiodifusoras como la YSAX, “voz de los sin voz” en El Salvador, o el Movimiento de Educación de Base en Brasil, sindicatos, movimientos de estudiantes universitarios, entre otros. En otros casos, permitió que ciertos organismos ya existentes se insuflaran con los aires de renovación, por ejemplo, la Acción Católica. La Iglesia fue una gran concientizadora: “mediante cursillos bíblicos, programas de alfabetización y en la misma liturgia, la Iglesia realizaba una labor importante de concientización…” 130. La faz de la Iglesia brilló como nunca en América Latina. En segundo lugar, en relación a lo anterior, la Iglesia se convirtió en reino-céntrica. Abandonó el eclesiocentrismo que le había caracterizado durante siglos, en la Iglesia de Cristiandad y puso, en primer lugar, al Reino. El Concilio Vaticano II dio el primer paso: “Jesús dio comienzo a su Iglesia predicando la Buena Nueva, es decir, el Reino de Dios…”131. Leonardo Boff perfila cómo debe ser ese reino-centrismo: En primer lugar es el Reino, como la primera y definitiva realidad que engloba todas las demás. Viene después el mundo como el espacio de historificación del Reino… por último, la Iglesia como 127 Documento de Medellín, Introducción 1-2. Documento de Medellín 14, 1. 129 Documento de Medellín 14, 7. 130 Jeffrey Klaiber, SJ, op. cit., p. 25. 131 Constitución dogmática Lumen Gentium, n. 5. 128 43 realización anticipatoria del Reino en el mundo y como mediación para que el Reino se anticipe en el mundo…132. Los signos del Reino fueron evidentes en obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicoslaicas. La voz de los obispos anunciando la Buena Nueva, denunciando las injusticias, opresión, marginación se dejó escuchar en casi todos los países latinoamericanos. Muchos obispos entregaron posesiones de la Iglesia; abandonaron las viejas relaciones trono-altar, llegando a realizar signos proféticos. Mons. Romero –a los ochos días de asesinado el padre Rutilio Grande– suspendió las misas dominicales, reprobando la actitud repudiable del gobierno salvadoreño que había permitido ese crimen. En tercer lugar, se convirtió en defensora de los derechos humanos y por tanto de la dignidad humana. No defensora de los derechos de los grupos de poder, sino de todos, especialmente de los más pobres de los pobres. Jeffrey Klaiber explica: “la Iglesia extendió su manto de protección sobre los perseguidos y las víctimas de la represión”133. Creó instituciones como la Vicaría de la Solidaridad en Chile, Tutela Legal en El Salvador, la Comisión de Paz y Justicia en São Paulo, por mencionar algunas134. Madres y padres desesperados llegaban en busca de sus hijos desaparecidos a estas instituciones, otros llegaban a denunciar genocidios, abusos de poder, torturas, amenazas de muerte. La Iglesia fue una madre amorosa y protectora para sus hijos e hijas. La siguiente característica de la Iglesia Latinoamericana va de la mano con estos signos de luz y es su parcializada opción por los pobres. Parcialización que no quita a la Iglesia su preocupación por el rico. Sería una falacia afirmar que ésta abandonó a los ricos por los pobres. En los documentos de Medellín se definió como plan la conformación de una Pastoral de élites, estipulando: “la evangelización debe orientarse hacia la formación de una fe personal, adulta, interiormente formada, operante y constantemente confrontada con los desafíos de la vida actual en esta fase de transición”135. De los ricos se esperó su conversión: “quiero decir a todo el pueblo, gobernantes, ricos y poderosos: si no se hacen pobres, si no se interesan por la pobreza de nuestro 132 Leonardo Boff, Iglesia, Carisma y Poder. Ensayos de Eclesiología militante, Editorial Sal Terrae, Santander, España, 1981, p.15. 133 Jeffrey Klaiber, SJ, op. cit., p. 23. 134 Ibídem, p. 23. 135 Documento de Medellín 7, 13. 44 pueblo, como si fuera su propia familia, no podrán salvar a la sociedad”136. Se esperó que se sumaran al nuevo rol que la Iglesia tomó. Pero esto casi nunca ocurrió. Por último, la Iglesia se convirtió en verdadera seguidora de Jesús, incluso hasta la muerte. Ante el temor de la muerte pudo más la compasión por el sufrimiento del pueblo. Muchos ofrendaron su vida; otros fueron perseguidos, criticados o expulsados de sus países. Nombres como el de Mons. Angelelli, Mons. Romero, Mons. Gerardi quedarán en la historia junto al de otras y otros muchos que fueron muertos por hacer presente el Reino de Dios en América Latina. Ellos son lo que Hermas describe: Las piedras que son cuadradas y blancas, y que encajan en sus junturas… son los apóstoles y obispos y maestros y diáconos que andan según la santidad de Dios, y ejercen su oficio de obispo, de maestro y diácono en pureza y santidad para los elegidos de Dios, algunos de los cuales ya duermen y otros están vivos todavía… por tanto, sus junturas encajan en el edificio de la torre… las que son sacadas de la profundidad del mar, y colocadas en el edificio y que encajan en sus junturas con las otras piedras que ya estaban colocadas… son los que han sufrido por el nombre del Señor 137. Fueron piedras idóneas para el Maestro de la obra. Con su testimonio de palabras y obras construyeron la “Iglesia de los pobres”, mal llamada por muchos “Iglesia Popular”. Los que así hablaban de la Iglesia fueron aquellos que siguieron siendo sombra de la Iglesia. Acusaron a sus hermanos y hermanas de dividir a la Iglesia. Ejemplo de esto es el Cardenal Casariego en Guatemala, Mons. Buteler en Argentina, Mons. López Trujillo; o bien, grupos como el Opus Dei138. Preferían la iglesia tridentina, más apegada al poder que al pueblo. Ahora bien, la Iglesia recibió una ayuda especial durante su proceso de metanoia. Se trata de la Teología de la Liberación. Era una teología joven, recién nacida en tierras latinoamericanas. No es lo mismo hacer teología en Europa –cuna de poderosos imperios– que hacerla en América – despojo de imperios: “al entrar, en América Latina, al mundo de las mayorías y al abrir los ojos a ellas, nos encontramos cara a cara con la injusticia secular e institucionalizada que somete a millones y millones de personas a inhumana pobreza”139. Frente a este pandemónium, el teólogo se cuestiona cómo hablar del amor de Dios en un mundo de muerte. Roberto Oliveros reconoce: Mons. Oscar Arnulfo Romero, “Homilía el 15 de julio de 1979”, La voz de los sin Voz. La palabra viva de Mons. Romero, UCA Editores, San Salvador, El Salvador, 2007, p. 454. 137 El Pastor de Hermas, Enciclopedia Católica, Biblioteca Electrónica Cristiana, n. 13. 138 E. Dussel explica la acusación levantada por estos en contra del cardenal de Lima en Historia de la Iglesia en América Latina: Medio milenio de coloniaje y liberación (1492-1992), Imprenta FARESO, Madrid, España, 1992, p. 409. 139 Roberto Oliveros, “Historia de la Teología de la Liberación”, en I. Ellacuría y Jon Sobrino, Mysterium Liberationis, T. I, UCA Editores, San Salvador, El Salvador, 2008, p. 18. 136 45 “el hecho brutal de la esclavitud y pobreza de las mayorías latinoamericanas empujaron decisivamente a reflexionarlas a la luz del Dios de Jesucristo y recomprender nuestra misión”140. Parafraseando a Oliveros, se descubre que la experiencia fundante de la teología de la liberación quedó marcada por tres elementos. El primero, los pobres, hasta el punto de afirmar que: “hablar de los pobres es hablar de Cristo, el pobre de Yahvé”141. Segundo, amar a Dios y al prójimo, que constituye en la Teología de la Liberación: “su corazón. Es la vida, es la sangre que la anima, la experiencia y la existencia de los grupos cristianos en la praxis de la liberación” 142. Y, tercero, la conversión a Cristo que radica en “hacerse hermano con el pobre”143. Los teólogos, iluminados por el Espíritu Santo, descubrieron en el pobre al mismo Cristo sufriente, a Cristo crucificado. Su teología por tanto, ayudó a obispos, sacerdotes, religiosos y seglares a comprender la necesidad de hacer de la Iglesia latinoamericana una Iglesia de los pobres. En una palabra, los concientizó y capacitó para defender a las víctimas de todo el continente. En síntesis, la Iglesia latinoamericana, dentro de la que los teólogos de la liberación ejercieron su denuncia profética de la riqueza, tuvo muchas luces, entre las que se puede mencionar ser una Iglesia concientizada, una Iglesia defensora de los derechos humanos y la dignidad humana, una Iglesia reino-céntrica parcializada por los pobres, así como una Iglesia imitadora del Maestro. Fue una Iglesia impulsada por una joven teología. Fue una Iglesia joven, rejuvenecida, que brilló con su testimonio de vida invitando a otros y otras a hacer lo mismo. 2.2. Magisterio Los teólogos de la liberación no ejercieron la denuncia profética de la riqueza por iniciativa meramente propia. Anterior –y durante– a su denuncia existió un magisterio que fue indicando el rumbo a seguir. Seis documentos del magisterio se han retomado en este trabajo para indicar que la riqueza retenida, la riqueza no usada para el bien común, la riqueza destinada a lo superfluo, la riqueza obtenida por el despojo a otro, es un pecado a denunciar. En otras palabras, esta denuncia es posible porque estos documentos tienen dos características muy fuertes. Una, la preocupación por la cuestión social, que incluye el bien común; y dos, la valoración de la dignidad humana. 140 R. Oliveros, op. cit., p. 18. Ibídem, p. 20. 142 Ibídem, p. 21. 143 Ibíd., p. 23. 141 46 Cuestiones que se desglosan a continuación en cada documento no sin antes detallar brevemente las principales características del magisterio por aquellos años. 2.2.1. Características del magisterio En América Latina el magisterio universal y local fue motor que impulsó el surgimiento, desarrollo y fortalecimiento de la teología de la liberación junto con su edificante denuncia profética de la riqueza. El magisterio universal tuvo cuatro características que hacen posible la labor profética de los teólogos latinoamericanos. En primer lugar, se trató de un magisterio abierto al mundo y en comunicación con él. La demonización de éste quedó atrás y, por fin, la Iglesia reconoció que estaba inserta en el mundo para salvarlo, no para condenarlo; para dialogar con él y no para alejarse de él: Tiene pues, ante sí la Iglesia al mundo, esto es, la entera familia humana con el conjunto universal de las realidades entre la que ésta vive; el mundo, teatro de la historia humana, con sus afanes, fracasos y victorias; el mundo, que los cristianos creen fundado y conservado por el amor del Creador, esclavizado bajo la servidumbre del pecado, pero liberado por Cristo… para que el mundo se transforme según el propósito divino y llegue a su consumación144. Más adelante agrega: “es necesario, por ello, conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza”145. Si la Iglesia quiere salvar al mundo, debe conocerlo e insertarse en él. Las puertas de la Iglesia se abrieron de par en par (cf., Jn 10,9). En segundo lugar, fue un magisterio dirigido a todos los hombres y mujeres del mundo. No hizo excepción entre aquéllos que pertenecían a la Iglesia en virtud del bautismo y aquéllos que estaban fuera de ella. Este reconocimiento es quizás uno de los mayores logros de la Iglesia. El saludo de Pacem in Terris: “…y a todos los hombres de buena voluntad”, abre por primera vez las puertas de la Iglesia, incluso, a los no bautizados. Lo mismo sostiene la Gaudium et Spes, numeral 2: “se dirige… a todos los hombres…”. El consabido lema: fuera de la Iglesia no hay salvación quedó por fin expulsado de su pensamiento y dio paso a un magisterio que propugnó por mayor tolerancia y respeto por la alteridad. Muestra de ello es Nostra Aetate 2 que reconoce la presencia 144 145 Constitución pastoral Gaudium et Spes, n. 2. Ibíd., n. 4. 47 de algo positivo en las antiguas religiones del mundo: “la Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero”. En tercer lugar, es un magisterio que no termina su doctrina con la vieja y repetitiva frase: “sea anatema…”. Por supuesto, algunos miembros de la Iglesia continuaron y han continuado anatematizando a teólogos, teólogas y otros miembros de la Iglesia cuando no parecen concordar con la doctrina de la Iglesia, verbigracia, el caso de los teólogos de la liberación. Pese a esta dolorosa conducta, es loable que el magisterio omitiera una frase que servía para demostrar que la Iglesia era una estructura totalizante y totalizadora que centralizaba todo el poder en ella, impidiendo la acción del mismo Espíritu Santo. Falta mucho por andar, pero el avance es innegable. Por último, fue un magisterio preocupado por la cuestión social. Temas como el desempleo, la injusticia, las guerras y otros aparecen en varias encíclicas como Pacem in Terris, Octogesima Adveniens, Mater et Magistra, Populorum Progressio, entre otras más. Las mismas características ya mencionadas del magisterio universal, pueden adjudicársele al magisterio latinoamericano. Indudablemente habría que agregar una triada. En primer lugar, fue un magisterio encarnado en la realidad del joven continente y, por tanto, fue un magisterio profético que denunció el pecado personal, social y estructural y anunció una Buena Nueva a los pobres quienes, rendidos bajo el poder opresivo de los ricos, no esperaban ya de nadie una mano misericordiosa que les ayudara a salvarse. Medellín reservó todo el primer capítulo a la justicia que contiene esa frase tan humana, que demuestra el profundo conocimiento que los obispos y teólogos alcanzaron sobre la realidad de muerte que los pueblos latinos estaban atravesando: “esa miseria, como hecho colectivo, es una injusticia que clama al cielo” (1, 1). Fue un magisterio que tocó de raíz los problemas aun cuando la Iglesia estuviera involucrada en dicha raíz. No tuvo miedo de reconocer que la Iglesia ha tenido sombras en su devenir histórico: “llegan también hasta nosotros las quejas de que la Jerarquía, el clero, los religiosos, son ricos y aliados de los ricos” (14, 2). Nunca antes la Iglesia había reconocido tan directa y llanamente su pecado como lo hicieron los padres reunidos en Medellín. En segundo lugar, fue un magisterio que hizo en un inicio opción por los pobres y, más adelante, una opción preferencial por el pobre, durante la celebración de Puebla, numeral 1134: 48 “afirmamos la necesidad de conversión de toda la Iglesia para una opción preferencial por los pobres, con miras a su liberación integral”. Finalmente, fue un magisterio que propició el nacimiento de un modelo eclesiológico que no a muchos gustó; pero que no por ello dejó de ser un gran aporte: la Iglesia de los pobres: La Iglesia de América Latina, dadas las condiciones de pobreza y de subdesarrollo del continente, experimenta la urgencia de traducir ese espíritu de pobreza en gestos, actitudes y normas que le hagan un signo más lúcido y auténtico de su Señor… la pobreza de la Iglesia y de sus miembros en América Latina debe ser signo y compromiso. Signo del valor inestimable del pobre a los ojos de Dios; compromiso de solidaridad con los que sufren (Medellín, 14, 7). En resumidas cuentas, el magisterio que impulsó a los teólogos de la liberación a ejercer la denuncia profética de la riqueza fue un magisterio abierto al mundo, dirigido a todos los hombres y mujeres, no inquisitorial, dado a la cuestión social, encarnado en la realidad del continente, profético, que hizo opción por los pobres y dio paso a una Iglesia de, con, para y por los pobres, justo como siglos antes, lo hicieron los Padres Griegos en Capadocia. 2.2.2. Documentos del Magisterio a. Encíclica Pacem in Terris Este denso documento del Papa Juan XXIII salió a la luz en 1963, es decir, antes de finalizar el Concilio Vaticano II. El papa resalta la dignidad humana desde el inicio, al dedicar la encíclica a todos los hombres de buena voluntad. Después de este saludo, tal vez nunca antes visto en otro documento, manifiesta que el ser humano: “posee una intrínseca dignidad” (2) reforzándolo con la sentencia del Salmo 8: “has hecho al hombre poco menor que los ángeles, le has coronado de gloria y de honor”. En virtud de esa dignidad, explica que todo ser humano tiene derecho a: La existencia, a la integridad corporal, a los medios necesarios para un decoroso nivel de vida, cuales son… el alimento, el vestido, vivienda, descanso, asistencia médica… seguridad personal en caso de enfermedad, viudedad, vejez, paro… que le prive de los medios necesarios para su sustento (11). Corto numeral que encierra la más grande defensa de la vida humana por parte de la Iglesia, quedando descartada la antigua preocupación exclusiva por el alma y la vida sobrenatural. La visión dualista es suplantada por una visión integradora del ser humano. En cuanto a la cuestión social, el Papa, indirectamente al defender los derechos económicos del ser humano, está exigiendo una justa distribución de las riquezas: 49 Ha de retribuirse al trabajador con un salario establecido conforme a las normas de la justicia, y que, por lo mismo… le permita tanto a él como a su familia, mantener un género de vida adecuado a la dignidad del hombre (20). Advierte, más adelante, que la propiedad privada es un derecho que entraña una función social (cf., n. 22); es decir, la propiedad privada está en función del bien común y no en función del bien individual. Más adelante, señala que nadie, sea persona o nación, puede enriquecerse a costa de empobrecer a otro: Así como en las relaciones privadas de los hombres no pueden buscar sus propios intereses con daño injusto de los ajenos, de la misma manera las comunidades políticas no pueden, sin incurrir en delito, procurarse un aumento de riquezas que constituya injuria u opresión injusta de las demás naciones (92). En todo caso, eso no sería más que un robo. En el numeral 109 denuncia que muchas veces la riqueza es invertida en cuestiones superfluas en detrimento de los más pobres, poniendo por ejemplo el armamentismo: “con esta política, resulta que, mientras los ciudadanos de tales naciones se ven obligados a soportar sacrificios muy graves, otros pueblos… quedan sin las ayudas necesarias para su progreso económico y social”. En síntesis, Pacem en Terris hace un llamado tanto a ricos, como a naciones ricas para que consideren como primordial, el bien común, antes que las riquezas. b. Constitución Gaudium et spes del Concilio Vaticano II Los padres conciliares han dedicado esta Constitución a la familia humana, agregando “con cuanto la rodea, al mundo como teatro de la historia del género humano” (2). Después de este exordio reconciliador con el género humano, definen cómo conciben al ser humano: “será el hombre todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad…” (3). En esta dirección, el capítulo I del documento, está dedicado a la dignidad de la persona humana. Dignidad que sustentan con Gen 1, 27, demostrando que le viene de haber sido creado por Dios. No olvidan mencionar a la mujer. El capítulo II va más lejos al afirmar la igualdad de los seres humanos: “Dios… ha querido que toda la humanidad formara una sola familia… se trataran unos a otros con ánimo de hermanos” (24). La comprensión de los seres humanos y la humanidad entera en estos términos provocó que los padres conciliares se preocuparan por la cuestión social. Denuncian la injusta distribución de 50 las riquezas, el acaparamiento de éstas en pocas manos, la inversión de grandes sumas de dinero en la producción de objetos innecesarios para la vida. Basta leer el numeral 4 para comprender lo anterior: “nunca tuvo el género humano tanta abundancia de riquezas, posibilidades y capacidad económica y, sin embargo, todavía una parte grandísima de la población mundial se ve afligida por el hambre y la miseria…”. Con profunda claridad denuncian el pecaminoso acaparamiento de riquezas en pocas manos. No se trata de un grupo de personas, sino de naciones y quizás continentes enteros que están sumergidos en la miseria, mientras unas pocas gozan de todos los beneficios. Tan convencidos están de este egoísmo que lo vuelven a denunciar en el numeral 63: En un momento en que el desarrollo de la vida económica orientada y ordenada de una manera racional y humana, podría permitir una atenuación de las desigualdades sociales, con demasiada frecuencia trae consigo un endurecimiento de ellas y a veces un retroceso en las condiciones de vida de los más débiles y el desprecio de los más pobres. Piden en el numeral 66 eliminar estas desigualdades por ir contra la dignidad humana. Además, hacen ver que los bienes de la tierra son para todos: “Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene al uso de todos los hombres y de todos los pueblos, de modo que los bienes creados, deben alcanzar a todos en una forma equitativa, bajo la guía de la justicia y… la caridad” (69). En esta dirección, los padres conciliares lamentan dos cosas. Una, que los ricos –personas o naciones– no entiendan que la propiedad privada debe ser destinada para el bien común: La propiedad privada comporta, por su misma naturaleza, una función social que radica en el destino común de los bienes. Cuando esta índole social es descuidada, la propiedad fácilmente se convierte en múltiple tentación de ambiciones y graves desórdenes, hasta dar pretexto a la impugnación de los derechos mismos (71). Dos, lamentan la inversión en armas: “mientras en la preparación de potencial bélico se emplean ingentes sumas, no es posible ofrecer a las inmensas miserias actuales de todo el mundo un remedio suficiente” (81). En resumen, el documento contiene otras muchas denuncias, mas sería imposible nombrarlas todas por razones de espacio. Lo rescatable de todo esto es que este documento conciliar animó a los teólogos de la liberación a adentrarse en una realidad que ya podían palpar, pero de la que quizá no tenían conciencia suficiente. 51 c. Encíclica Populorum Progressio Pablo VI, en el numeral 3 del preámbulo de esta encíclica, coloca una frase para juicio histórico contra los potentados del mundo: “los pueblos hambrientos interpelan hoy, con acento dramático, a los pueblos opulentos”. Éstas no podrán negar que hubo una voz que los alertó. Esa misma voz urge no sólo a los ricos, sean naciones o personas, sino a la humanidad entera a luchar: “hay que darse prisa. Muchos hombres sufren y aumenta la distancia que separa el progreso de los unos del estancamiento y aun retroceso de los otros” (29). Cualquier retraso conlleva la pérdida de vidas humanas, valiosas a los ojos de Dios. Valerosamente advierte el Papa: “no hay que arriesgarse a aumentar todavía más la riqueza de los ricos y la potencia de los fuertes, confirmando así la miseria de los pobres y añadiéndola a la servidumbre de los oprimidos” (33). Retrasarse en la lucha contra el pecado de la avaricia y del egoísmo es sinónimo de muerte para miles de personas pertenecientes a los países del tercer mundo. Sin embargo, el Papa no considera suficiente el paso del poder de unas manos a otras. Considera que: Se trata de construir un mundo donde todo hombre, sin excepción de raza, religión o nacionalidad, pueda vivir una vida plenamente humana, emancipado de las servidumbres que le vienen de la parte de los hombres y de una naturaleza… un mundo donde la libertad no sea una palabra vana y donde el pobre Lázaro pueda sentarse a la misma mesa que el rico (47). En otras palabras, es hacer presente el reino de Dios, ya aquí y ahora, en el mundo actual. Es cuestión de misericordia. La solidaridad entre pueblos exige que “lo superfluo de los países ricos debe servir a los países pobres” (49). La denuncia de la inequitativa distribución de las riquezas salta a la vista en esta frase. El papa termina la encíclica como la inicia: denunciando. Esta vez denuncia la concepción errada que las naciones imperialistas tienen del desarrollo: “el desarrollo auténtico y verdadero… no consiste en la riqueza egoísta y deseada por sí misma sino… en la economía al servicio del hombre, en el pan de cada día distribuido a todos como fuente de fraternidad y signo de la Providencia” (86). Terminando el numeral presente, se confirma que leer, escuchar el contenido de esta encíclica hace pensar a todo hombre y mujer de buena voluntad que se trata de una buena noticia para los más débiles de este mundo. Mientras que a todo aquél que es esclavo de sus riquezas, posiblemente le suena a distopía. 52 d. Carta Apostólica Octogesima Adveniens Siguiendo el modelo de la anterior encíclica, Pablo VI inicia señalando el pecado de avaricia de los dueños de este mundo y la desigualdad en que tienen sumergida a las personas: Al lado de regiones altamente industrializadas, hay otras que están todavía en estadio agrario; al lado de países que conocen el bienestar, otros luchan contra el hambre; al lado de pueblos de alto nivel cultural, otros siguen esforzándose por eliminar el analfabetismo (2). Descubre a la vista de todos que el capitalismo con su afamado desarrollo y progreso no es lo que pregona ser. No ha traído soluciones a los problemas iluminados desde la Palabra en otros documentos del magisterio. Contrario a lo esperado, a los nuevos problemas se vienen a sumar otros que son mencionados por el Papa. Ejemplo de estos serían: la urbanización (8), los jóvenes en la ciudad y el puesto de la mujer (13), la situación de los trabajadores (14), la discriminación (16), la explotación del medio ambiente (21), entre otros. Lo más terrible del mensaje papal es la denuncia de la avaricia desmedida que los ricos padecen y que los lleva a quitar no sólo lo que por derecho le pertenece al pobre, sino hasta la vida otorgada por Dios creándole necesidades superfluas: “mientras amplísimos estratos de población no pueden satisfacer sus necesidades primarias, se intenta crear necesidades de lo superfluo” (9). Por ello, en el siguiente numeral agrega: “la ciudad… se presta a nuevas formas de explotación y de dominio, de las que algunos, especulando con las necesidades de los demás, sacan ganancias inadmisibles” (10). La solidaridad, la caridad no aparecen en estas actitudes, sino el egoísmo y el aprovechamiento con dolo de los más fuertes sobre los más débiles. Actitudes que llevan a reconocer al Papa: “queda por instaurar una mayor justicia en la distribución de los bienes…” (43). En otras palabras, el Papa señala reiteradamente que la riqueza sigue en pocas manos y por esta razón el documento llama a tomar conciencia de la necesidad de actuar prontamente porque a los problemas que ya se padecen desde hace tiempo, ahora se suman nuevos problemas, lo cual precipita al mundo entero a una crisis cada vez mayor que sólo puede culminar en la muerte. Y, muertos los pobres sería difícil, pero a la vez interesante, saber cómo sobrevivirían los ricos. De aquí el llamado a la solidaridad, tanto como a la práctica de la justicia. e. Documento de Medellín Haciendo suyo el Concilio Vaticano II, logran los obispos encarnarlo providencialmente en este continente. Reunidos en Medellín –contrario a lo que hubiera hecho una Iglesia de la 53 cristiandad– colocan como capítulo primero “la justicia”, donde, sin preámbulo alguno, atacan de golpe el problema acuciante de América Latina: “esa miseria, como hecho colectivo, es una injusticia que clama al cielo” (1,1). Injusticia contraria a la dignidad humana que parte de los poderes económicos y políticos. La Iglesia, con esta crítica, se niega a legitimar el estado de cosas y declara: “la Iglesia quiere servir al mundo, irradiando sobre él una luz y una vida que sana y eleva la dignidad de la persona humana” (1, 5). Pero no se detienen a pedir cambios superficiales, sino cambios que ataquen la raíz del problema: “no tendremos un continente nuevo sin nuevas y renovadas estructuras; sobre todo, no habrá continente nuevo sin hombres nuevos, que a la luz del Evangelio sepan ser verdaderamente libres y responsables” (1, 3). Intentando ayudar a los grandes oligarcas latinoamericanos a discernir su pecado, en cuanto a la injusticia que cometen acaparando riquezas y distribuyéndolas injustamente, dan varios pasos. Primero, denuncian que la política ha sido utilizada para fines egoístas: “en Latinoamérica tal ejercicio y decisiones con frecuencia aparecen apoyando sistemas que atentan contra el bien común o favorecen a grupos privilegiados” (1, 16). Situación posible gracias a la ignorancia de los más pobres. Ignorancia contra la cual la Iglesia se propuso luchar: “la Iglesia, Pueblo de Dios, prestará su ayuda a los desvalidos… para que reconozcan sus propios derechos y sepan hacer uso de ellos” (1, 20). Surge de esta manera una Iglesia comprometida con los pobres. Quieren que la pobreza y la riqueza como polos antípodas desaparezcan, para lo cual denuncian las desigualdades sociales, haciéndose eco de las palabras pronunciadas por Pablo VI en su discurso a los campesinos en Mosquera, Colombia, el 23 de agosto de 1968: Sabemos que el desarrollo económico y social ha sido desigual en el gran continente de América Latina; y que mientras ha favorecido a quienes lo promovieron en un principio, ha descuidado la masa de las poblaciones nativas, casi siempre abandonadas a un innoble nivel de vida y a veces tratadas y explotadas duramente (2, 3). Este documento, luz del magisterio latinoamericano, contiene muchas más denuncias y señalamientos contra la avaricia y el acaparamiento de las riquezas, que no pueden ser traídas a colación por cuestiones de espacio. Lo que sí puede afirmarse para terminar es que este documento impulsó a ciencia cierta a los teólogos de la liberación a emprender su lucha contra el pecado, pero no solo el pecado personal, sino estructural. De ahí la denuncia que ejercieron tan encarnada en la realidad del momento histórico dentro del cual vivieron. 54 f. Documento de Puebla Confirmados por la experiencia vivida junto a los pobres, en sus diócesis, los obispos asistentes a Puebla no sólo terminan haciendo una opción preferencial por el pobre, sino que denuncian la actitud de hermanos suyos que quisieron desviarse del camino tomado: Volvemos a tomar con renovada esperanza en la fuerza vivificante del Espíritu, la posición de la II Conferencia General que hizo una clara y profética opción preferencial y solidaria por los pobres, no obstante las desviaciones e interpretaciones con que algunos desvirtuaron el espíritu de Medellín, el desconocimiento y aun la hostilidad de otros (1134). Por otra parte, reconocen, lamentan y denuncian que las injusticias señaladas en Medellín, no han sido superadas ni resueltas, sino más bien agudizadas: “la inmensa mayoría de nuestros hermanos siguen viviendo en situación de pobreza y aun de miseria que se ha agravado” (1135). Se quejan de la injusta repartición de las riquezas: “nadie puede negar la concentración de la propiedad empresarial, rural y urbana en pocas manos…” (1263). Junto a esta pobreza y marginación, las clases sociales privilegiadas se amparan en el poder estatal para reprimir al pobre que exige un alivio de su situación de miseria: Se agravan los atentados a la libertad de opinión… asesinatos, desapariciones, prisiones arbitrarias, actos de terrorismo, secuestros, torturas continentalmente extendidas demuestran un total irrespeto por la dignidad de la persona humana (1262). Y lo más aflictivo que los obispos en Puebla van a lamentar y denunciar es que todos estos atropellos de los derechos humanos, este olvido del hermano y hermana, ocurre en un continente que, irónicamente, se considera a sí mismo cristianizado: “el hombre latinoamericano sobrevive en una situación social que contradice su condición de habitante de un continente mayoritariamente cristiano” (1257). A esto hay que agregar su denuncia contra el aumento de gastos en armamentos, al igual que la creación de necesidades superfluas impuestas por los imperios: “no resulta extraño en este complejo problema social el aumento de gastos en armamentos, así como la creación artificial de necesidades superfluas…” (1267). En síntesis, Puebla, pese a todo, fue un documento que reflejó con sus múltiples denuncias y señalamientos, la injusta distribución de la riqueza en América Latina, a la par que puso ante la mirada mundial miles de rostros sufrientes que morían de hambre, enfermedad, marginación o fruto de la violencia institucionalizada. 55 3. Postura de tres teólogos de la liberación sobre la riqueza Denunciar cómo en un continente mayoritariamente conformado por pobres podían convivir – junto a todo este dolor y miseria– reducidos grupos de personas ricas que lo tenían todo en cantidades exorbitantes sin querer compartirlo, fue uno de los objetivos de los teólogos de la liberación. La pobreza, la marginación, la muerte, las torturas y la represión presente en todos los países latinoamericanos, aunado a un magisterio reconciliado con el mundo, les impulsan a parcializarse por los pobres y con ello a tomar una postura frente a la riqueza de esos pocos y la pobreza de los muchos. Esa postura es lo que se analiza en los numerales que siguen. Cada numeral lleva el nombre del teólogo al cual hace referencia. Los numerales se han dividido en dos partes. Inician con los datos biográficos del teólogo citado y continúan con su postura frente a la riqueza retomada de sus escritos teológicos. Al final de los tres numerales se ha incorporado un epílogo conclusivo. 3.1.Víctor Codina a) Semblanza de Víctor Codina Nació en Cataluña, España. Ingresó en la orden jesuita en el año 1948. Entra en contacto con el continente latinoamericano desde la década del 70. Sus primeros viajes los realizó a Venezuela y Argentina, invitado por el entonces maestro de novicios, Jorge Bergoglio. Entre los años 1978 y 1979, la razón de su visita al joven continente era para impartir cursos. No fue sino hasta 1982 que toma la decisión de abandonar su tierra natal, para radicar en Bolivia. El motivo de su decisión fue el asesinato del también jesuita, Luis Espinal, a quien en su libro: “Iglesia Nazarena”, dirige una carta. El brutal martirio sufrido por Lucho, como él le llama con cariño, y el martirio de Mons. Romero le animan a pedir a sus superiores el permiso de ir a Bolivia, en sustitución de aquél. En territorio boliviano, ha visitado Cochabamba, Oruro y Santa Cruz. Su labor ha sido extensa y variada. Ha impartido clases de Teología por años, siendo en la actualidad profesor emérito del Instituto de Estudios Teológicos de la Universidad Católica Boliviana de Cochabamba. Su radio de acción no ha quedado reducido a las aulas magnas del campus universitario. Ha salido, como teólogo de la liberación, en busca del pueblo en los sectores populares, barrios y comunidades de base. Radicado en ese lugar teológico privilegiado, ha redactado escritos como: “Ser cristiano en América Latina”, “¿Qué es la Iglesia?”, “Cristianos en fiesta”, entre otros más. En resumen, ha 56 sido un teólogo de la liberación comprometido con los pobres ayudándoles en su proceso de concientización, tanto como en sus luchas de liberación. b) Postura de Víctor Codina frente a la riqueza En ninguno de los documentos consultados se encontró que Víctor Codina definiera taxativamente en qué consiste la riqueza. Lo más cercano es una pequeña, pero reveladora definición del dinero, que bien puede ser identificado con “riquezas”: “dinero es el fetiche idolatrado”146. En otras palabras, es un ídolo que suplanta a Dios –como se verá más adelante– y provoca muerte. Posiblemente, Codina considera innecesario definir “riqueza”, por hablar desde un lugar teológico –los pobres de América Latina– diametralmente opuesto al rico, donde se sobreentiende qué es la riqueza y qué comporta. No ocurre lo mismo con su postura ante la riqueza. Directamente, sin ambages se posiciona declarando: “ante la idolatría de la riqueza, hay que ser radical, no simplemente preferencial, dubitativo o condescendiente: nadie puede servir a dos señores, a Dios y al dinero”147. Es decir, o se sirve al dinero o a Dios, pero no ambos. Por ende, se trata de una postura parcializadamente radical tanto contra los ricos, naciones ricas, así como contra la Iglesia institucional apegada al modelo davídico. Analizando los escritos consultados se evidencia que su postura parcializadamente radical contra la idolatría de las riquezas se debe a que descubre que ese culto tiene para la humanidad consecuencias pecaminosas, a tres niveles fuertemente enlazados entre sí. En primer lugar, están las consecuencias nocivas que la riqueza comporta a nivel individual. Es decir, contra el rico mismo: “las riquezas y su seducción ahogan la semilla de la palabra de Dios”; “la riqueza cierra el corazón y centra la atención del hombre en los proyectos egoístas de engrandecer sus graneros”148. La riqueza encierra al ser humano en su egoísmo, impidiéndole descentrarse de sí mismo. Le hace incapaz de ver el sufrimiento ajeno, de escuchar el clamor de los demás; a tal grado, que alejándose de sus hermanos y hermanas, se aleja de Dios. Ya lo decía el apóstol Juan: “si alguno que posee bienes del mundo, ve a su hermano que está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? (1 Jn 3, 17). Por ello, Codina 146 Víctor Codina, Renacer a la Solidaridad, Editorial Sal Terrae, Santander, España, 1982, p. 101. Víctor Codina, Una Iglesia nazarena. Teología desde los insignificantes. Editorial Sal Terrae, Santander, España, 2010, p. 28. 148 Ambas citas tomadas de Víctor Codina de su artículo “¿Es lícito bautizar a los ricos?”, Selecciones de Teología, XIV/53 (1975), pp. 57-58. 147 57 advierte que esa idolatría ahoga la semilla de la palabra de Dios y no puede dar fruto para la humanidad. Ergo, tampoco puede dar fruto para Dios. En segundo lugar, están las consecuencias pecaminosas que la riqueza provoca a nivel social o comunitario. Las consecuencias pecaminosas que la riqueza provoca al rico, provocan paralelamente consecuencias al nivel de los otros y las otras, como explica Codina: “las riquezas conducen fácilmente a la explotación y a la opresión”149. La relación filial con sus hermanas y hermanos, hijos e hijas de un mismo Padre, son trastocadas y acaban siendo relaciones dialécticas entre dominador y dominado. Todo porque el rico se ha constituido en “señor autónomo del mundo y de los hombres en provecho propio”150. Como señor del mundo “los hombres pasan de ser hermanos a ser esclavos… los intereses de unos pocos pasan por encima del bien común”151. El rico se vuelve un tirano que subyuga a sus propios hermanos y hermanas para satisfacer su ambición personal. No existe el bien común, sino el bien personal. Pero las consecuencias no se detienen ahí. De acuerdo con Codina, el rico con su existencia centrada en sí mismo, además de dañar a su comunidad de hermanos y hermanas, atenta contra el plan salvífico de Dios: el Reino –ese Reino que Codina define como “el seguimiento de Jesús”. Todo esto implica: “vivir de su espíritu ya desde ahora e introducir en la historia un dinamismo nuevo de solidaridad y comunión”152. Cuando el rico desatiende el clamor de sus hermanos y hermanas por cuidar del engrandecimiento de sus graneros, peca. Comete un pecado a nivel trascendente donde la sociedad, la comunidad se queda corta. Es el cosmos entero quien sufre. Codina llama a este pecado “anti-reino”. Pecado porque “introduce un germen patógeno que corrompe el mundo y la historia y cristaliza en realizaciones pecaminosas que van más allá de la persona; injusticia institucionalizada, insolidaridad estructural…”153. En síntesis, es pecado porque da muerte. Por esto, se decía que cuando la riqueza –fetiche idolatrado– suplanta a Dios, suplanta al Dios de la vida, provocando muerte. Las estructuras de solidaridad y comunión del Reino, encuentran estructuras pecaminosas, como la esclavitud, el colonialismo, las dictaduras, todas ellas mencionadas por Codina. Se observa V. Codina, “¿Es lícito bautizar a los ricos?”, p. 57. V. Codina, Renacer a la Solidaridad, p. 101. 151 Ibídem, p. 101. 152 V. Codina, op. cit., p. 100. 153 V. Codina, Renacer a la solidaridad, p. 102. 149 150 58 entonces que la idolatría de las riquezas trae consecuencias pecaminosas que provocan muerte a los seres humanos, al cosmos y a los señores de este mundo. La Iglesia tampoco escapa del dinamismo del anti-reino. Puede sucumbir –y de hecho ha sucumbido en varias ocasiones –a dos fuertes tentaciones: “Iglesia de cristiandad” e “Iglesia davídica”154. De la primera explica que la Iglesia ha contribuido en su búsqueda de poder y riqueza a dañar a los más débiles, a las víctimas de la historia: Desde el poder no sólo económico sino también político, moral y religioso, la jerarquía condena a los herejes a la hoguera, promueve cruzadas, hace proselitismo, destruye culturas y religiones diciendo que son obra del demonio, se alía con los grandes de este mundo para que la defiendan, destituye príncipes, excomulga, confunde el honor de Dios y su gloria con “su” propio honor y gloria155. De la segunda tentación Codina denuncia que ésta ha creado estructuras que cristalizan en estructuras de pecado, como las Cruzadas y la Inquisición156. El otro pecado señalado es el deseo de salvaguardar su status quo paralelo a los potentados del mundo. Menciona como acciones pecaminosas el que se firmen alianzas y concordatos con los gobiernos de turno; el que los nuncios sean diplomáticos elevados a categoría de obispos; el aceptar ayuda económica del Estado a cambio de bendecir y conservar estructuras políticas reinantes; el que abandone la práctica de la denuncia profética contra el Estado, limitándose a denunciar pecados relacionados con la sexualidad humana157. Con razón, Codina censura una Iglesia como ésta porque más que Iglesia es un Estado con el Papa como soberano. Es el anti-reino que convierte a la Iglesia en una institución insolidaria con los más necesitados, con las víctimas. Lo más grave es que hasta los sacramentos y prácticas piadosas son usados para bendecir estructuras que dan muerte. En su artículo “¿Es lícito bautizar a los ricos?”158, indica: “la grave herida para la Iglesia no es tanto el haber admitido a niños al bautismo, sino el que estos niños Modelo contra el cual el pueblo de Israel también se opuso. Norbert Lohfink (cf., “La Tentación davídica de la Iglesia”, Selecciones de Teología, XIX/73, [1980] 75ss); presenta a los profetas denunciando este modelo eclesiológico: “los profetas vieron la ruina como consecuencia del alejamiento de Yahweh, de la recaída en el culto al dios estatal y de la fecundidad, de la no observancia del orden social yahwista que sólo conocía hombres libres e iguales y que prohibía toda explotación de los débiles por los más fuertes” (p. 77). Lo mismo harán los deuteronomistas en sus escritos. 155 V. Codina, Sentirse Iglesia en el invierno eclesial, p. 20. 156 V. Codina, Una Iglesia nazarena. Teología desde los insignificantes. Editorial Sal Terrae, Santander, España, 2010, p. 206. 157 V. Codina, Una Iglesia nazarena. Teología desde los insignificantes, p. 206. 158 V. Codina, “¿Es lícito bautizar a los ricos?”, Selecciones de Teología, XIV/53 (1975), p. 58 154 59 pertenezcan a las familias opresoras de la humanidad. Este es el gran escándalo, éste es el gran contrasigno…”159. La fracción del pan no corre mejor suerte: “hemos visto a dictadores latinoamericanos comulgar devotamente y asistir a la procesión del Corpus”160. Seguramente, alguno pueda preguntarse qué relación existe entre la Iglesia davídica y los adoradores de las riquezas. A simple vista parece que ninguna. Es más, cabría la posibilidad de pensar que la Iglesia davídica busca la salvación y conversión del rico pecador. Pero eso sería ingenuidad. Lo que hace más bien es legitimar y bendecir las acciones del rico avariento. Desde el momento que celebra concordatos y acepta dinero proveniente de los señores del mundo, legitima la insolidaridad, la opresión, la injusticia, en una palabra la “muerte”. La muerte de los más pobres, de los marginados, de los más débiles y las víctimas de la historia. Una Iglesia que no denuncia estos pecados, en vano bautiza, confiesa, confirma y celebra la eucaristía. Desde luego, los argumentos arriba expuestos dan pie para afirmar que Codina rechaza por completo la idolatría de las riquezas. Tal rechazo le lleva a estipular dos condiciones que los ricos deben cumplir si quieren ser parte de la Iglesia. Primero, la metanoia, es decir, exige que se bautice y evangelice al rico, únicamente cuando en él “se opere una radical conversión, una metanoia, un cambio de corazón, de actitud, de mentalidad”161. Segundo, exige un exorcismo que “significaría pedir al Señor que libere del egoísmo, toda connivencia con estructuras económicas, capitalisticas, de toda opresión, de toda mentalidad explotadora, del consumismo y de las nuevas formas de esclavizar a nuestros hermanos”162. Dos condiciones con un tenor bastante fuerte de cumplirse para cualquier rico empecinado en idolatrar sus riquezas. En un continente mayoritariamente pobre, ser rico no es una opción, sino pecado. En suma, Codina mantiene una postura parcializadamente radical de rechazo a la idolatría de la riqueza, el fetiche idolatrado debido a las consecuencias pecaminosas que atentan contra la vida, la comunidad y el cosmos poniendo al rico condiciones que equivalen a dejar de ser rico, para pasar a ser un ser humano que se conforma a vivir con modestia, es decir, a tener lo necesario para vivir. 159 Ibídem, p. 58. V. Codina, Una Iglesia nazarena. Teología desde los insignificantes, p. 30. 161 V. Codina, “¿Es lícito bautizar a los ricos?”, p. 58 162 Ibídem, p. 59. 160 60 3.2. José Ignacio González Faus a) Semblanza de José Ignacio González Faus Nació en Valencia, España, el 27 de diciembre de 1935. Ingresó a la orden jesuita, siendo ordenado sacerdote, el 28 de julio de 1963. Cinco años más tarde pronunció sus últimos votos (2 de febrero 1968). En 1968 inicia su carrera de profesor en la facultad de teología de Barcelona. Pese a su trabajo en las aulas magnas, no ha permanecido encerrado en ese ambiente academicista que suele encontrarse en las universidades. Ha visitado América Latina solidarizándose con los pueblos crucificados del continente. Prueba de ello es su fuerte postura demostrada en El Escorial, al pedir un compromiso firme para con los marginados; así como su apoyo a países como El Salvador, tan fuertemente golpeado por la violencia represiva y coercitiva. Muy bien conoce González Faus las aspiraciones que estos pueblos tienen de alcanzar la libertad y la justicia. Por esta razón, se ha identificado mucho con las luchas de liberación del pueblo salvadoreño. Además de solidarizarse con este pequeño país, González Faus ha impartido clases de teología en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Por otra parte, fue responsable académico del Centro de estudios “Cristianisme i Justícia”, en Barcelona (España). El llamado a la solidaridad con los pobres se deja entrever en varios de sus escritos. Entre sus obras se puede mencionar: “Vicarios de Cristo”; “La humanidad nueva. Ensayo de Cristología”; “Acceso a Jesús”; “Clamor del Reino” y “Proyecto de Hermano”. En todos estos títulos resalta la solidaridad con el otro, con la otra. En síntesis, hay que afirmar que González Faus es un teólogo de la liberación muy original. Ha realizado su labor teológica y pastoral profética desde el primer mundo, pero situándose en el lugar teológico de los pobres al que denomina privilegio hermenéutico de los pobres163. b) Postura de José Ignacio González Faus frente a la riqueza González Faus no suele recurrir –en sus escritos– a definir el término “riqueza”, como el de dinero, que considera no tanto como causa, sino como condición de riqueza. Es llamativo que en dos de sus escritos, recurre, al momento de definir la palabra “dinero”, a una terminología del ser llegando al no-ser. Explicita qué es el dinero en realidad, a la vez que define qué no es: 163 José Ignacio González Faus, Nuestros señores los pobres. El Espíritu de Dios, maestro de la opción por los pobres. Editorial ESET, 1996, p. 30. 61 El dinero como fuente de seguridad, es fuente de poder… el dinero no es sólo un medio de cambio, inocente y útil164”; el dinero es en realidad el nombre de la rosa… un puro nombre de riqueza que no es en realidad riqueza aunque funciona como tal165”; el dinero no es causa, sino condición de riqueza166. En el “no-ser del dinero”, González Faus desmitifica el concepto de dinero, comúnmente manejado por el imaginario del pueblo. Concepto construido, por supuesto, por los potentados del mundo: terratenientes, empresarios, banqueros, inversionistas de la bolsa y demás señores del mundo a quienes no conviene decir sin rodeos qué es dinero, para qué y para quiénes ha servido. En el “ser” del dinero, González Faus desenmascara el pecado del mundo, enfrentándolo, ya sea con Dios o con el hombre. Las citas evangélicas de Mt 6, 24 y Lc 16, 13 –comenta González Faus– confrontan a Dios y al dinero: “no se puede servir a Dios y al dinero”. González Faus, lo confronta con el hombre: “no es posible servir al hombre y al dinero”167. O se sirve a uno o se sirve al otro; pero así serán también las consecuencias del servicio escogido: vida o muerte. Sin ánimo de forzar o alterar lo expuesto por González Faus, se ha hecho un esfuerzo por vislumbrar su postura frente a la riqueza. Una postura que no ha sido manifestada por él de manera literal ni directa. El punto de partida para entender su posicionamiento es la perícopa de la cual se hacía alusión anteriormente: “no se puede servir a Dios y al dinero”, de la cual hace una formulación lo suficientemente clara como para entender su postura: “entre Dios y el dinero hay, pues, una incompatibilidad absoluta… que genera un tipo de fe de índole religiosa” 168. Es una fe que compite con la fe en Dios. Se trata de un ídolo o fetiche adorado en lugar de Dios y de quien se espera obtener aquellas cosas que deberían esperarse exclusivamente de Dios. Semejante comentario lleva a comprender que la postura de González Faus ante la riqueza es parcializadamente radical. No está a favor de una u otra, dependiendo de ciertos condicionamientos. Está a favor de una sola y de manera muy radical: de Dios. Al comentario de esta perícopa, se suman las denuncias que González Faus eleva contra los ricos169 del mundo, contra la civilización de la riqueza injusta y parcializada170 del primer mundo (mundo de los José Ignacio González Faus, “Jesús y el dinero”, Revista Latinoamericana de Teología, XXIX/85 (2012), p. 111. José Ignacio González Faus, “Interés, usura y riqueza”, Revista CHRISTUS Teología y Ciencias Humanas, LIII/613 (1988), p. 17. 166 Ibídem, p. 16. 167 J. I. González Faus, “Jesús y el dinero”, p. 117. 168 J. I. González Faus, “Jesús y el dinero”, p. 109. 169 Profundamente desarrollado en su artículo “Jesús y el dinero”. 170 Mencionada en dos de sus escritos: Nuestros señores los pobres y “Jesús y el dinero”. 164 165 62 deprimidos, como la califica él) y contra la Iglesia171. Denuncias con las cuales ha querido desenmascarar el mal que las riquezas de unos pocos provocan en las miles de víctimas que habitan el tercer y cuarto mundo. En primer lugar, con respecto a los ricos, desenmascara tres características de la riqueza privada que los ricos ostentan. Primero, por duro que parezca, González Faus afirma tajantemente que en el rico: “la luz que hay en los hombres se ha oscurecido para él”172. Desde la oscuridad es incapaz de entender que su riqueza es fruto de la expropiación de otros. O sea, es rico porque ha empobrecido a otros. Pero también está imposibilitado para entender el evangelio. En su lugar: “han encontrado una manera de no ser ricos sin perder sus riquezas… a eso llaman pobreza de espíritu”173 que, según González Faus, consiste: “en tener el corazón desprendido de ellas, pero sólo el corazón, no las manos, ni el bolsillo”174. Su ceguera, producto de la oscuridad en la que están sumidos, no les permite comprender que los pobres de espíritu: No son los que conservan sus riquezas con corazón (supuestamente) desprendido, sino quienes… no ponen obstáculo en desprenderse efectivamente de su riqueza para ayudar a los que están en situación de la primera bienaventuranza de Lucas175. “Pobres de espíritu” es sólo un subterfugio para disimular o esconder el pecado de avaricia que mueve al rico a la búsqueda insaciable de la riqueza. Segundo, González Faus desenmascara que la riqueza, por ser fruto de la expropiación, es “injusta porque es ajena”176. La ha tomado de otros y otras. Y aunque él alegue que no ha robado, sigue siendo fruto de injusticia. Coloca como ejemplo al rico Epulón. No robaba; no expropiaba; pero banqueteaba todos los días, hasta el hartazgo, botando las sobras o dándolas a los perros, mientras un indigente ulceroso y miserable yacía en la puerta de su casa esperando un poco de solidaridad. Pecado no es sólo el robo, sino el acaparamiento que impide a los hijos e hijas de Dios vivir con dignidad. Por último, González Faus desenmascara la idolatría que el rico tiene loando su riqueza: “el dinero genera un tipo de fe de índole religiosa”177. Es una fe que apostata de Dios, 171 José Ignacio González Faus, Una Iglesia nueva para un mundo nuevo, Cuadernos Cristianisme i Justícia, Barcelona, España, 2013. 172 J. I. González Faus, “Jesús y el dinero”, p. 109. 173 Ibídem, p. 114. 174 Ibídem, p. 114. 175 Ibídem, p. 114. 176 J. I. González Faus, “Jesús y el dinero”, p. 109. 177 Ibídem, p. 109. 63 creyéndole incapaz de cumplir lo dicho en el Padrenuestro: “danos hoy nuestro pan de cada día”. Su seguridad no le viene de Dios, sino del dinero. La ceguera que le produce la oscuridad le obstaculiza entender la Escritura: “toda enseñanza bíblica exhorta al hombre a poner su seguridad en Dios, ocupándose sólo por una seguridad mínima y razonable para su existencia, pero sin querer acumular cada vez más seguridad, sino atreviéndose a confiar en Dios”178. Empero, los ricos del mundo no se detienen en esto. Su idolatría de la riqueza les ha llevado a crear poco a poco, una cultura de la “aldea global”179, que a su vez ha dado origen a una civilización de la riqueza injusta y parcializada. Civilización propia del primer mundo, así como de ciertas argollas oligárquicas de cada país del tercer y cuarto mundo. Es una civilización que impulsa al rico a ser más rico, aun a costa de las vidas de los otros y las otras. González Faus le adjudica siete características a esa civilización. Es una civilización del miedo, de la competitividad excesiva, de la morbosidad, de la comodidad nociva, de la ostentación absoluta, de la mentira y del jadeo. Por el miedo se invierte en armas descuidando la resolución de la miseria de los países pobres. Por la competitividad excesiva se atenta contra la vida en beneficio del incremento de las riquezas. Por la morbosidad, los medios de comunicación se lucran de la vida íntima, del dolor y del sufrimiento de muchos en programas televisivos con alto ranking. Por la comodidad nociva las naciones ricas padecen enfermedades psicológicas y físicas. Por la ostentación absoluta, las empresas se enriquecen creando marcas y marcas. Por la mentira, los noticieros se enriquecen sesgando la información. Y por el jadeo los habitantes del primer mundo corren tras las riquezas a como dé lugar. De esta civilización ni la Iglesia ha escapado, como bien observa González Faus, antes bien ha caído en la tentación del poder: Cuando los papas adquieren poder político, se inicia un lento proceso de cambio que, en dos siglos, va llevando a “investigar” (inquirir) a los herejes, declarar la herejía crimen civil de lesa majestad, crear sus propios tribunales para ello, negar la defensa a los acusados y aceptar incluso la tortura. La lógica del poder ha triunfado sobre la lógica del evangelio 180. 178 Ibídem, p. 111. J. I. González Faus, Nuestros señores los pobres, p. 31. Global porque, como explica González Faus: “el dinero no tiene patria y en el mundo de los ricos… el verdadero hecho diferencial es el que se da hoy entre anverso y reverso de la historia: entre el primer mundo y los llamados tercero o cuarto”. 180 José Ignacio González Faus, ¿Para qué la Iglesia?, Cuadernos Cristianisme i Justícia, Barcelona, España, 2003, p. 25. 179 64 En otro escrito sugiere: “hacia dentro, la Iglesia necesita una profunda reforma del papado y jerarquía que la convierta en una verdadera “comunión” y no en una monarquía absoluta”181. Reforma que le ayudaría a no legitimar la civilización de la riqueza. Lo más llamativo de lo anterior es constatar que González Faus no pone condiciones para que la riqueza sea buena. Antes bien, exige un cambio de vida que implicaría renunciar a las riquezas. De los ricos –parafraseándolo– se entiende que él acepta que son hijos de Dios, pero les advierte que por ellos mismos no tienen derecho a arruinar los planes de Dios 182. Al comentar la perícopa Mc 1, 10 concluye que el milagro que Dios debe hacer no es que el rico entre al cielo, sino “que Dios haga el prodigio de desprender al rico de su riqueza”. Si esto ocurre, será señal de que el rico ha comprendido que los bienes de la tierra tienen un destino común cuya utilidad es satisfacer las necesidades básicas de todos y todas183. De la civilización de la riqueza injusta y parcializada espera cambio: “de lo que se trata es de superar este sistema edificado sobre la pasión por el dinero y la búsqueda del máximo beneficio posible”184. Hay que superarlo y cambiarlo para dar paso a lo que él denomina: “una civilización de la sobriedad compartida”185. A la Iglesia le pide que, si bien es cierto que tal vez no haya unión posible, al menos se respete lo que al apóstol Pablo se le encomienda: “que nos acordásemos de los pobres” (Gal 2, 10). Lamenta el caso del Opus Dei, sobre el cual se cuestiona qué habría ocurrido si, en lugar de dedicarse a criticar y acusar a los teólogos de la liberación, “hubiesen imitado… a la colecta paulina”186. Tal vez, sostiene, las cosas hubieran sido más fáciles, pero… Con respecto a la actitud de estos, comenta: “se debe exigir a todos que apoyen y no dificulten ni censuren en defensa propia a quienes van por delante de ellos en este campo”187. O sea, que el grupo de la Iglesia que no se incorpore a esta nueva visión, al menos que tampoco ataque ni contradiga a aquellos que se solidarizan con los marginados, excluidos y empobrecidos de la historia. En resumen: se puede afirmar que González Faus toma una postura parcializadamente radical frente a la riqueza de los ricos, frente a la civilización de la riqueza injusta y parcializada y frente 181 J. I. González Faus, Una Iglesia nueva para un mundo nuevo, Cuadernos Cristianisme i Justícia, Barcelona, España, 2013, p. 23. 182 J. I. González Faus, Nuestros señores los pobres, p. 38. 183 Sintetizando lo escrito por J. I. González Faus, en su artículo: “Jesús y el dinero”, p. 116. 184 Ibídem, p. 117. 185 Algo que aparece en dos escritos, “Jesús y el dinero”, p. 117 y Nuestros señores los pobres, p. 39. 186 J. I. González Faus, Nuestros señores los pobres, p. 36. 187 Ibídem, p. 33. 65 a una Iglesia que la legitima. De la primera, denuncia la ceguera, la idolatría y la injusticia que los ricos cometen en su idolatría del dinero o las riquezas. De la segunda, denuncia la injusticia e insolidaridad y de la tercera la legitimación de una civilización pecaminosa. Postura que ilumina el por qué no se puede servir a Dios y al dinero o por qué no se puede servir al hombre y al dinero. O se sirve a uno o al otro. Pero, eso sí, sin olvidar que depende de quién o de qué se escoja, se servirá: a la vida o la muerte. 3.3.Jon Sobrino a) Semblanza de Jon Sobrino. Jon Sobrino nació el 27 de diciembre de 1938 en Barcelona, aunque su origen es vasco. Como él mismo afirma creció “en el País Vasco”188. Su nacimiento tuvo lugar “durante la guerra civil española”189. En 1956 ingresó en la Compañía de Jesús, siendo destinado, apenas un año después de su ingreso al noviciado, a El Salvador. Abandonó este país por razones de estudio. Recibió su formación teológica en la facultad de teología de Sankt Georgen regentada por los jesuitas en Frankfurt am Main (Alemania). En Estados Unidos, en cambio, estudió ingeniería y filosofía en la Universidad de Saint Louis. Finalizados sus estudios, retornó a El Salvador, en 1974 donde comenzó a impartir clases en la Universidad Centro Americana José Simeón Cañas (UCA). Vivió el conflicto armado o guerra civil salvadoreña; acompañó a Mons. Oscar Arnulfo Romero en su pastoral profética y sobrevivió la masacre de los padres jesuitas perpetrada por el Batallón Atlacatl, el 16 de noviembre de 1989. Sobrevivir la masacre ha implicado para él enfrentar otro tipo de persecución. Las acusaciones y críticas no se han hecho esperar: “se le ha acusado de ser un teólogo humanista, sin Dios, pero de hecho él ha querido ser y es un teólogo de la misericordia de Dios”190. A esto se agrega una notificación enviada por la Congregación para la Doctrina de la Fe a cargo del cardenal William Levada, sucesor de Joseph Ratzinger al frente de la Congregación, en el 2006. La notificación consideraba que dos obras de Sobrino: “Jesucristo liberador” y “La fe en Jesucristo”, tenían ciertas incongruencias con la fe de la Iglesia. Pese a estas incomprensiones, tanto de la jerarquía salvadoreña como del Vaticano, Sobrino ha continuado escribiendo en la revista “Carta a las Iglesias” y en la “Revista Latinoamericana de 188 Jon Sobrino, El principio misericordia. UCA Editores, San Salvador, El Salvador, 2012, p. 12. Xavier Pikaza, Diccionario de pensadores cristianos, Editorial Verbo Divino, Navarra, España, 2010, p. 835. 190 X. Pikaza, op. cit., p. 835. 189 66 Teología”. Ha escrito otros libros como “Fuera de los pobres no hay salvación”, “Monseñor Romero”, “Liberación con Espíritu”, “Principio Misericordia”, entre otros. En todos sus libros y escritos ha denunciado la opresión en la que vive el pueblo crucificado, la actitud idolátrica de los ricos y la muerte lenta o rápida a la que son sometidos miles de personas del Tercer Mundo. En la actualidad funge como director del Departamento de Teología del Centro Monseñor Romero, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en El Salvador e imparte Cristología. En conclusión, Jon Sobrino ha sido un teólogo verdaderamente encarnado en la realidad de los pobres, pues ha vivido en El Salvador más años de los que vivió en Europa. Su teología parte de una cruda realidad de sufrimiento y muerte que le ha llevado a tomar una postura quizá incomprensible para el pensamiento teológico europeo, pero comprendida por aquellos otros teólogos y teólogas que, junto a él, hacen teología en un continente que es, y ha sido, despojo de imperios. b) Postura de Jon Sobrino frente a la riqueza. Sobrino tiende a definir, más que la palabra riqueza, la civilización de la riqueza191, asignándole también el nombre de civilización del capital192. La define como una civilización: “del individuo, del éxito, del egoísta buen vivir”193. Amplía esta definición con dos conceptualizaciones que emite del pobre. Una: “son los carentes y oprimidos en lo que toca a lo básico de la vida material, son los que no tienen palabra, ni libertad, es decir, dignidad, son los que no tienen nombre, es decir, existencia”194. La otra: “pobres son los que tienen en su contra a todos los poderes de este mundo. Tienen en su contra, ciertamente, a las oligarquías y empresas multinacionales, a las fuerzas armadas y prácticamente a todos los gobiernos”195. La amplía desde un sentido dialéctico. Si ésta es la realidad de los pobres, de ahí se deduce que la realidad de los ricos es la de aquellos que tienen la palabra, la libertad, la dignidad, el nombre y, por ende, la existencia. Es en la civilización de la riqueza donde los ricos son los que tienen el poder, la riqueza y el honor. Son los que tienen al mundo a su favor. 191 Jon Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación. UCA Editores, San Salvador, El Salvador, 2009, p. 30. J. Sobrino, op. cit., p. 72. 193 J. Sobrino, op. cit., p. 30. 194 J. Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación, p. 54. 195 J. Sobrino, El principio misericordia. UCA Editores, San Salvador, El Salvador, 2012, p. 17. 192 67 Su postura frente a esta civilización, tan propia de reducidos grupos, es parcializadamente radical. De sus escritos se puede extraer el porqué de esta postura. Su parcialización no es cosa de moda sino consecuencia de su fe en un Dios y en un Hijo de Dios parcializado. Profesa su fe en ese Dios: “creemos en un Dios bueno y en un Dios parcial”196. Y cree lo mismo del Hijo de Dios: “Jesús ama a los oprimidos estando con ellos, y ama a los opresores estando contra ellos”197. A esta fe en un Dios y en un Hijo de Dios plenamente parcializados por los pobres, explica Jon Sobrino, corresponde el talante de esa opción parcializadamente radical. Menciona como notas primarias198 lo dialéctico de la opción y su parcialidad para concluir afirmando de esto que: “la opción es reduplicativamente parcial”199. O sea, se está con un grupo porque no se puede estar con el otro ni con ambos. Sobrino argumenta dos razones de peso –muy relacionadas entre sí– para tomar esa postura parcializadamente radical contra la riqueza o, como él la llama, contra la “civilización de la riqueza”. Son razones que atañen no sólo al pobre por sus consecuencias negativas y pecaminosas en contra de este, sino también, atañen al rico, por quien Jon Sobrino muestra preocupación a su vez. La primera es que la civilización de la riqueza deshumaniza. Varias son las veces que menciona esta consecuencia que nace de idolatrar la riqueza: Esta civilización en lo fundamental está basada en y ofrece un espíritu que, en definitiva, lleva a la deshumanización200. Seguimos en una civilización que produce gravísimas carencias, deshumanización de las personas y destrucción de la familia humana201. La civilización de la riqueza no civiliza202. Deshumanización es la consecuencia de idolatrar la riqueza. La consecuencia es grave porque el rico pierde su humanidad conferida como gracia desde su nacimiento al ser creado como viva imagen de Dios. Luego, esta deshumanización se extiende al pobre a quien, según la definición arriba expuesta, se le niega el nombre, la libertad y, con ello, la existencia. No son humanos, no existen, no tienen rostro porque han sido invisibilizados. 196 J. Sobrino, op. cit., p. 23. J. Sobrino, op. cit., p. 106. 198 J. Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación, p. 62. 199 J. Sobrino, op. cit., p. 64. 200 J. Sobrino, op. cit., p. 30. 201 J. Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación, p. 72. 202 J. Sobrino, op. cit., p. 36. 197 68 Muy unida a esta razón se añade que la civilización de la riqueza está contra la vida y a favor de la muerte: La civilización de la riqueza no produce vida, sino que produce muerte de diversas formas, en mayor o menor grado. Pero además no humaniza 203. El pecado lleva a la muerte del pecador. Pero, antes de eso, el pecado da muerte a los otros204. Esta pobreza-muerte es lo que más divide y opone al mundo entre empobrecedores y empobrecidos, violentadores y violentados, verdugos y víctimas. Es la anulación formal de la fraternidad lo que lleva a la deshumanización global del mundo 205. Unos y otros sufren. Unos por tenerlo todo y otros por haber sido despojados hasta de la vida. La civilización de la riqueza no produce bien ni a ricos ni a pobres. La Iglesia lleva su parte de culpabilidad dentro de esta civilización de la riqueza. Su silencio es instrumento legitimador de esta civilización. Por ello, Jon Sobrino le recuerda su deber de denunciar y descentrarse de sí misma haciendo opción por el pobre: La Iglesia debe aspirar a ser… yo prefiero decir real, es decir, que haga del mundo de los pobres su propio mundo… que en un mundo de pobreza como el actual no tenga que sentir vergüenza de ser como es y actuar como actúa…206. Lamenta que ésta no denuncie proféticamente: “la denuncia está hoy bastante ignorada en la Iglesia y es sustituida… por juicios éticos…”207. Y les recuerda la necesidad de hacerlo: La denuncia es sacar a la luz los males de la realidad, a sus víctimas y a sus responsables. En cuanto profética, tiene ultimidad, pues se hace en nombre de Dios; y en cuanto denuncia es compasiva, pues se hace contra los victimarios, pero para defender al pobre208. La denuncia no debe ser tanto un medio a través del cual la Iglesia acapare la atención sobre sí misma, sino un deber de reaccionar como Dios lo hace. Es decir, haciendo opción por el pobre, da continuidad al querer de Dios y a su postura parcializada en favor de las víctimas de la historia. En ningún momento, Sobrino llega a sostener que existan condiciones para que la riqueza sea buena. La civilización de la riqueza es per se mala y produce muerte. Lo que Sobrino sugiere al rico son cuatro sencillos cambios. Uno, creer en Dios: “para creer realmente en el Dios del reino hay que ser activamente ateo del dios del imperio y la fe debe ser activamente antiidolátrica” 209. 203 J. Sobrino, op. cit., p. 78. J. Sobrino, El principio misericordia, p. 101. 205 J. Sobrino, op. cit., p. 53. 206 J. Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación, p. 64. 207 J. Sobrino, op cit., p. 57. 208 J. Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación, p. 58. 209 Ibíd., p. 144. 204 69 Dios debe ocupar el lugar de los ídolos y no viceversa porque los ídolos “son realidades históricas que prometen salvación, para ello exigen un culto y una ortodoxia y, sobre todo, como Moloc, exigen víctimas para subsistir”210. Hacen creer que dan vida cuando en realidad exigen que ésta sea arrebatada. El segundo cambio es aceptar que del pobre le puede venir la salvación: “el mundo de la riqueza piensa que ya posee salvación y los medios que conducen a ella… no se le ocurre que la salvación puede venir de fuera y menos de los pobres”211. Aceptarlo, como bien dice Jon Sobrino, es contracultural, pero real. El quid radica en aceptarlo. El tercer cambio sencillo es bajar de la cruz a los pueblos crucificados212. Se logra al practicar la misericordia porque ésta “es la reacción correcta ante el mundo sufriente y es reacción necesaria y última que sin aceptar esto no puede haber ni comprensión de Dios ni de Jesucristo ni de la verdad del ser humano” 213. Además, la misericordia ayuda a bajarlos de la cruz ya que es “tocar los ídolos, los dioses olvidados…”214. Por último, Sobrino propone la civilización de la solidaridad que consiste en: “llevarse mutuamente los pobres y los no-pobres, dando unos a otros y recibiendo unos de otros lo mejor que tenemos para llegar a estar unos con otros”215. Parafraseando a Jon Sobrino, se puede colegir que solidaridad no es una limosna magnificada donde el no-pobre da lo que le sobra, sino es algo más profundo, donde la persona se ve comprometida a mantener esa ayuda. En una palabra, Sobrino toma una postura parcializadamente radical contra la civilización de la riqueza pues esta produce dos efectos pecaminosos: deshumaniza y provoca muerte. 3.4.Epílogo Este numeral conclusivo tiene como propósito sintetizar lo arriba expuesto sobre la postura de los teólogos de la liberación con respecto a la riqueza, así como establecer puntos comunes entre la denuncia profética de la riqueza que han ejercido y continúan ejerciendo hasta hoy. a) Síntesis En vista de lo analizado en todo el numeral tercero, se puede concluir que los teólogos de la liberación han tomado una postura parcializadamente radical contra la riqueza o contra la 210 Ibíd., p. 142. Ibíd., p. 123. 212 J. Sobrino, El principio misericordia, p. 90. 213 Ibídem, p. 67. 214 Ibídem, p. 42. 215 J. Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación, p. 110. 211 70 civilización de la riqueza. Ninguno de ellos acepta la riqueza de manera condicionada, sino que más bien la rechazan, pidiendo la conversión del rico. Codina le exige la metanoia y el exorcismo. González Faus le pide alcanzar la civilización de la sobriedad compartida y Jon Sobrino pide bajar de la cruz a los pueblos crucificados a través de la misericordia y la solidaridad. Cada uno tiene su sello original que le hace resaltar en una línea distinta dentro de su opción parcializada por el pobre. Codina llama a conversión a los ricos poniendo ante sus ojos la miseria del pobre. González Faus analiza qué es y qué no es la riqueza, así como los efectos nocivos y pecaminosos que esta tiene sobre los pobres. Sobrino llama al rico a reaccionar frente al pecado con misericordia y solidaridad. Los tres luchan, desde su postura parcializadamente radical, por construir el reino de Dios en clara contraposición al anti reino. b) Denuncia profética de la riqueza Muchos son los que han acusado a los teólogos de la liberación de ser subversivos, terroristas, alteradores del orden. Ejemplo de esto es Battista Mondin216, quien acusa a los teólogos de la liberación de tener “ojos especiales” con los cuales la realidad latinoamericana es observada de manera distinta a lo que sus ojos ven. Es decir, los ojos de Mondin son incapaces de ver la realidad latinoamericana de dolor o quizá su acusación sea producto de no haber vivido en la realidad del tercer mundo: “es la América Latina vista con los ojos de los teólogos de la liberación, es decir, un continente en el que por doquier domina la injusticia, la opresión, la explotación de los pobres, la lucha de clases, la conflictividad profunda y permanente entre opresores y oprimidos” 217. Sin embargo, se podría afirmar que los teólogos de la liberación han ejercido una denuncia profética de la riqueza como la de los profetas del Antiguo Testamento. Las notas características de la denuncia profética llevada a cabo por estos teólogos son las siguientes. En primer lugar, resalta su lucha contra la idolatría. Codina sentencia: “ante la idolatría de la riqueza, hay que ser radical, no simplemente preferencial, dubitativo o condescendiente: nadie puede servir a dos señores, a Dios y al dinero”218. González Faus, por su parte, sostiene: “entre Dios y el dinero hay, pues, una incompatibilidad absoluta… que genera un tipo de fe de índole 216 Filósofo y teólogo italiano que ha obtenido un doctorado en Filosofía y Religión en la Universidad de Harvard, además de haber sido decano de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Urbaniana en Roma. 217 Battista Mondin, Los Teólogos de la Liberación, Editorial EDICEP, Valencia, España, 1992, p. 175. 218 Víctor Codina, Una Iglesia nazarena. Teología desde los insignificantes. Editorial Sal Terrae, Santander, España, 2010, p. 28. 71 religiosa”219. Se trata de la fe en el ídolo dinero. Sobrino previene al rico que “para creer realmente en el Dios del reino, hay que ser activamente ateo del dios del imperio y la fe debe ser activamente antiidolátrica”220. En segundo lugar, se parte de una encarnación en la realidad latinoamericana hablando desde el lugar teológico privilegiado que son los pobres. Denuncian los genocidios, las torturas, la represión, la miseria, la falta de atención médica, el analfabetismo, la migración; en fin, denuncian la invisibilización que se ha hecho de los pobres. En tercer lugar, han sido la “voz de los sin voz” (expresión cara a Monseñor Romero). Hablando por los pobres, han sido voz que clama en el desierto del primer mundo y de las oligarquías de cada país latinoamericano. Voz que ha llamado a la conversión al rico haciéndoles ver las consecuencias de muerte que su conducta pecaminosa e idolátrica ha provocado en miles de habitantes de este joven continente. Por último, los tres han hablado de la utopía, es decir, del reino que empieza a actuar desde el presente. Codina dice: “el Reino de fraternidad y comunión comienza a manifestarse a través de la solidaridad con los pobres de este mundo…”221. González Faus llama a vivir para ese reino: “el retraso de la llegada definitiva del Reino pide la presencia en la historia de una comunidad que sepa escrutar los latidos del Reino en el mundo, y viva para servir a esa causa”222. Sobrino, por su parte, anima a esperar la utopía entendida como: “vida digna y justa de las mayorías”223. En resumidas cuentas, su denuncia profética de la riqueza no es resultado de una ideologización marxista leninista, como han solido acusarles. Tampoco es producto de tener unos ojos que otros no tienen y por ello producto de ver espejismos donde no los hay. Contrario a esto, su denuncia profética es muy parecida, por no decir idéntica, a la de los antiguos profetas del pueblo de Israel y de los Padres Griegos, cuya postura se ha presentado en este mismo trabajo. Tal vez por esa similitud, los resultados sean análogos: persecución, incomprensión, crítica y martirio. Además, su voz profética, como un día lo hizo Montesinos en La Española sigue interpelando a la Iglesia, a J. I. González Faus, “Jesús y el dinero”, p. 109. J. Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación, p. 144. 221 V. Codina, Renacer a la Solidaridad, p. 107. 222 José Ignacio González Faus, Miedo a Jesús, Cuadernos Cristianisme i Justícia, Barcelona, España, 2006, p. 7. 223 J. Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación, p. 107. 219 220 72 personas y naciones ricas: “¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos?”. Sigue invitándoles a construir el reino de Dios entre los pobres a cambio de abandonar la idolatría de Mammón. 73 Capítulo III. Resonancia de la Patrística en la Teología Latinoamericana de la Liberación En este tercer capítulo se pretende mostrar qué elementos de la denuncia profética de la riqueza como signo del anti-reino ejercida por los Padres Griegos tienen resonancia en la denuncia practicada por los teólogos de la liberación: Víctor Codina, José Ignacio González Faus y Jon Sobrino, contrastando con tal fin sus mecanismos de denuncia –homilías, discursos y otros documentos morales o ascéticos, en el caso de los primeros, y libros o artículos de revistas, en el caso de los segundos. Sin embargo, el contraste no se limita a determinar dichos elementos de la patrística224. Concretarse a ello sería sinónimo de estancarse en la historia, algo que la teología de la liberación no ha consentido. En su lugar, las resonancias de los Padres Griegos en el pensamiento de los teólogos latinoamericanos han logrado evolucionar y complejizarse, en un esfuerzo por responder a la realidad de sufrimiento, opresión y muerte que miles de pobres experimentan en la región. El capítulo está dividido en dos apartados: en el primero se aborda por separado a cada teólogo de la liberación, mostrando la resonancia de Basilio de Cesárea, Gregorio de Nisa y Juan Crisóstomo en su pensamiento teológico sobre la denuncia profética de las riquezas. En el segundo, la evolución de la resonancia es vista de manera conjunta en los tres teólogos latinoamericanos con el objetivo de apreciar sus valiosos aportes a la teología en general –no sólo a la latinoamericana– en cuanto a la denuncia ya enunciada. De esta manera, se procede a estudiar los textos de los dos bloques mencionados. I. Resonancias La resonancia de los Padres Griegos en los teólogos de la liberación es analizada en las siguientes páginas en cuatro niveles: terminológico, categorial, de sentido profético o dialéctico y pasajes neo-testamentarios. Tras la imposibilidad de transcribir textos completos de cada teólogo en este trabajo, se presentan citas textuales entresacadas de sus libros o artículos de revista, colocados en una tabla junto a fragmentos de las homilías o discursos de los Padres de la Iglesia con la intención de visualizar la resonancia de la patrística. Posteriormente, se analizan ambos textos exponiendo el por qué se considera que en dicha cita de la teología latinoamericana resuenan las palabras de los Padres Griegos. Antes de entrar en materia es válido advertir que los textos En este capítulo se utilizará la palabra “patrística”, la frase “Padres de la Iglesia” como sinónimos de “Padres Griegos” evitando la monotonía al usar de manera exclusiva esta frase. 224 74 seleccionados de la teología latinoamericana en los que resuenan los Padres de la Iglesia son numerosos; empero, por la extensión de este trabajo no podrán ser colocados todos. Lo presentado aquí es sólo una muestra. 1.1. Víctor Codina Víctor Codina es un teólogo con una prolífica producción literaria; sin embargo, para el estudio de las resonancias se han escogido únicamente cuatro escritos225 de los cuales se han entresacado las citas a compararse con aquellas de los Padres Griegos. Las citas correspondientes a homilías, tratados ascéticos o morales de los Padres de la Iglesia han sido tomadas del libro de Sierra Bravo226, usado en los capítulos previos. A. Resonancia Terminológica La resonancia terminológica –primer nivel de la resonancia– se refiere a palabras o términos usados por los teólogos de la liberación en los cuales resuena la denuncia profética de la riqueza ejercida por los Padres Griegos. Dentro de este nivel se han encontrado cinco términos de Víctor Codina con el tipo de resonancia mencionada. El primero de ellos es el de dinero: Juan Crisóstomo Víctor Codina No hay demonio más violento que la codicia de Dinero es el fetiche idolatrado y dinero… ¿Y que manda? Sé enemigo –dice- de todo consiguientemente, Dios es prácticamente negado el género humano, desconoce la naturaleza, y expulsado del mundo. El pecado es la menosprecia a Dios, sacrifícate a ti mismo227. insolidaridad, la injusticia, la opresión de los débiles, la muerte del hermano228. Codina denuncia que el dinero es un ídolo que sustituye a Dios. Exige ser adorado y reclama víctimas, que no son más que los pobres a quienes despoja de todo. Dialécticamente, cuando el rico Víctor Codina, “¿Es lícito bautizar a los ricos?”, Selecciones de Teología, XIV/53, 1975; Acoger o rechazar el clamor de los explotados, Cuadernos Cristianisme i Justícia, Barcelona, España, 1988; Renacer a la solidaridad. Editorial Sal Terrae, España, 1982 y Una Iglesia nazarena. Teología desde los insignificantes. Editorial Sal Terrae, Santander, España, 2010. 226 Restituto Sierra Bravo, Doctrina Social y Económica de los Padres de la Iglesia, Compañía Bibliográfica Española, Madrid, España, 1967. 227 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre el Evangelio de San Juan, Homilía LXV”, n. 889. 228 Víctor Codina, Renacer a la solidaridad, p. 101. 225 75 acapara el dinero en su templo –los bancos– donde lo guarda y protege de todo mal, impide al pobre la obtención de lo mínimo para su vida. Adorar al ídolo dinero conduce a la muerte del hermano. En esta denuncia resuena Crisóstomo quien no se limitó a definir en qué consistía el dinero sino su codicia. Le llama demonio violento contraponiéndolo a Dios. Convierte al rico en enemigo de Dios, del género humano y de sí mismo. Ambos teólogos coinciden en que el rico no adora al Dios de la vida sino a un falso ídolo de muerte que mata a Dios, a la humanidad y al cosmos entero. Su denuncia va encaminada a desenmascarar a ese ídolo advirtiendo al rico que se prevenga de él y abandone su culto. El segundo término de Codina donde resuenan los Padres de la Iglesia es el de pecado: Gregorio de Nisa Víctor Codina El fruto de la iniquidad lo produce la naturaleza El pecado es el anti-reino, es decir, ruptura de la contraria. El que practica la justicia recibe de Dios solidaridad, rechazo de la comunión, negativa a el pan; más el que cultiva como un campo la vivir ese dinamismo universal de participación230. injusticia, es alimentado por el favorecedor de la injusticia… no hay comunión entre Cristo y Belial229. Para Codina, el pecado es lo contrario al Reino, es decir, el anti-reino. Le explica al rico que, al acaparar las riquezas, rompe con la solidaridad y comunión que como cristiano está obligado a vivir con sus hermanos y hermanas. No es Dios –ni la Iglesia– quien rompe los lazos de comunión con el rico. Es el rico propiamente quien corta ese lazo decidiendo por sí mismo alejarse del reino y volviéndose parte de su contrario, el anti-reino. En ambos términos de Codina resuena Gregorio de Nisa, en quien difícilmente puede encontrarse el término anti-reino, pero, siendo un lúcido teólogo, está consciente de que la iniquidad o pecado lo produce lo contrario a Dios, a lo que denomina naturaleza contraria. Adjudica un nombre propio a ambas naturalezas: Cristo y Belial haciendo palpable la diferencia entre los dos. Para Gregorio de Nisa, el pecado de Belial es la injusticia, que puede ser considerado, de acuerdo a lo explicado en el numeral 445, como insolidaridad con el hermano: “si Dios es la justicia misma, no tiene de Dios el pan el que come de 229 230 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre el Padrenuestro”, n. 446. Víctor Codina, Renacer a la solidaridad, p. 101. 76 la avaricia”231. No lo tiene de Dios porque ha robado y despojado al pobre de sus tierras o ha pagado sueldos injustos. En resumen, Codina denuncia que el pecado es lo contrario a Dios; es decir, el anti-reino cuyo fruto produce la insolidaridad entre el género humano. La resonancia de Gregorio de Nisa es perceptible. El tercer término que se encontró con resonancia de la patrística es el de los efectos que produce la riqueza en el rico: Juan Crisóstomo Víctor Codina La avaricia embota ojos y oídos y hace a sus La riqueza cierra el corazón y centra la atención víctimas más fieros que una fiera… no deja pensar del hombre en los proyectos egoístas de en la conciencia, ni en la amistad, ni en la engrandecer sus graneros como el rico insensato salvación de la propia alma; de todo aparta de un de la parábola233. golpe…232 En opinión de Codina, el rico, debido a la idolatría que tributa a sus riquezas, está centrado en sí mismo. No puede abrirse al otro porque su corazón yace en las riquezas; vive, piensa, siente, trabaja y sacrifica para ellas. Es lo mismo que denunció Jesús a los ricos de su tiempo: “donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón” (Mt 6, 21). Crisóstomo dice algo muy parecido al denunciar los efectos perniciosos de la avaricia que, en este caso, podría jugar el papel de sinónimo de la palabra riqueza utilizada por Codina. Comenta que embota los sentidos y deshumaniza al rico hasta convertirle en una fiera incapaz de pensar en el bien ajeno. Al igual que Codina, describe a un rico centrado en su proyecto de incrementar las riquezas. Un rico para quien no existe nadie más que su dinero: ni Dios, ni el otro, ni la otra, ni él mismo son importantes. En pocas palabras, ambos teólogos están de acuerdo al denunciar que las riquezas cierran o embotan el corazón y los sentidos del rico impidiéndole ver a los demás. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre el Padrenuestro”, n. 445. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre el Evangelio de San Juan, Homilía LXV”, n. 886. 233 Víctor Codina, ¿Es lícito bautizar a los ricos? p.58. 231 232 77 El cuarto término con resonancia de la patrística es el de pobres: Gregorio de Nisa …ellos nos representan la Víctor Codina persona del Los pobres no son solamente objeto de la atención Salvador…el Señor les prestó su propia persona, a y la solidaridad eclesiales, sino sujetos humanos y fin de que por ella conmuevan a los duros de teológicos de la fe y de la Iglesia235. corazón y aborrecedores de los pobres… los pobres son los despenseros de los bienes que esperamos, los porteros del reino de los cielos, los que abren a los buenos, y cierran a los malos e inhumanos…234 Ha sido propio de los teólogos de la liberación rescatar y dignificar el valor humano y teologal de los pobres. Codina no es la excepción. En su libro “Una Iglesia nazarena” reconoce que éstos son sujetos humanos y teológicos. Con lo primero quiere expresar el valor humano de los desheredados de la historia dentro de la Iglesia de los pobres. Posiblemente, en la sociedad capitalista y liberal, el pobre no tenga ningún valor; más aquello que la sociedad le niega, la Iglesia de los pobres lo rescata y reconoce. De tal envergadura es el valor que le otorga que lo convierte en sujeto teológico de la fe. Algo similar a Gregorio de Nisa, quien veía en el pobre al propio Salvador. La persona del pobre era la persona de Jesús. La grandeza de los pobres trascendía para Gregorio de Nisa al cielo siendo ellos los porteros y jueces que deciden abrir o cerrar las puertas del cielo a quien a ellas se allega. Los teólogos de la liberación dirán que los pobres traen salvación para los ricos y verdugos de la historia. Las palabras de Codina y Gregorio de Nisa se entroncan de tal forma que es imposible dejar de reconocer en su pensamiento la centralidad otorgada al pobre; esperando de los ricos igual disposición. Los pobres no han de ser amados en orden a cumplir un mandato divino sino por su dignidad y amor preferencial que el Dios de Jesús siente por ellos. Dios está, de manera manifiesta, con ellos y en ellos. 234 235 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre los pobres que han de ser amados”, n. 468. Víctor Codina, Una Iglesia nazarena, p. 17. 78 El siguiente y último término guarda relación directa con los pobres y la opción que Dios ha hecho por ellos. Se trata del misterio de la encarnación. Gregorio de Nisa Víctor Codina El Señor mismo de los ángeles, el rey de la Jesús se encarna, pero se encarna en pobreza237. bienaventuranza celeste, se hizo hombre por amor tuyo, y se revistió de esta carne maloliente y sucia juntamente con el alma que a ella está ligada236. Contra toda lógica humana, corrompida por la riqueza y el poder, Codina anuncia que Jesús se encarna en pobreza. Es la forma que Dios tiene para manifestar su solidaridad. Una solidaridad que no empieza con alianzas, convenios o tratados diplomáticos, rindiendo venia a los señores de este mundo, sino que “comienza siendo solidaridad con los oprimidos del mundo, víctimas de la opresión humana”238. Por su parte, Gregorio de Nisa explica al rico, en espera de su conversión, que Jesús está presente en los seres humanos: Como dice el apóstol, «en el vivimos y nos movemos y somos», no hay modo alguno de que estén localmente separados de quien lo abarca todos aquellos mismos que están en El contenidos, de modo que ahora no esté presente en los mismos que envuelve o que se espere ha de estarlo en tiempos por venir239. La forma de encontrarlo, les dirá a los ricos, es en aquellos seres humanos, mencionados en el pasaje del juicio escatológico. Más adelante, infiriendo que Dios está en los que sufren, es decir, los pobres, concluye con la frase del recuadro donde reconoce que el Señor de los ángeles se hizo hombre tomando carne maloliente. Se vació de su grandeza encarnándose en carne mortal. El rico no debe vanagloriarse de sus riquezas sino más bien ayudar al pobre porque en él está Jesús. Es una riqueza teologal que tanto los teólogos de la liberación como los teólogos de la patrística reconozcan que Jesús se encarnó en pobreza y que el misterio de la encarnación como hecho teologal es parte del presente. Reconocimiento que los lleva a afirmar que Jesús está presente en los pobres. En resumen, la encarnación consiste en tomar la opción por el pobre y con ello, la opción por el reino, lo cual, dialécticamente, sería abandonar el anti-reino y la idolatría de Belial. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre las bienaventuranzas, discurso II”, n. 493. Víctor Codina, Renacer a la solidaridad, p. 107. 238 Víctor Codina, Renacer a la solidaridad, p. 107. 239 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre las bienaventuranzas, discurso II”, n. 493. 236 237 79 Cerrando este primer apartado, se concluye que la resonancia de la denuncia profética de la riqueza ejercida por la patrística en los teólogos de la liberación es marcada. La forma en que Codina conceptualiza pecado y dinero; la descripción de los efectos que la riqueza provoca en el rico y el anuncio sobre qué es el pobre, así como su forma de concebir la encarnación coincide en el uso de términos y conceptualizaciones que los Padres Griegos utilizaron en su denuncia de la riqueza. Es evidente que ambos, al denunciar, ponen las notas sobre el pecado que el rico comete al acaparar riquezas y despojar a los pobres hasta de la vida y anuncian la Buena Nueva que da esperanza a los pobres. B. Resonancia Categorial En este estudio se sobreentiende que el nivel categorial hace referencia a frases de dos o más palabras, utilizadas por los teólogos latinoamericanos, las cuales, por sentido o forma, se relacionan paralelamente con las utilizadas por los Padres de la Iglesia y describen o tipifican una realidad de pecado o gracia. En total se analizan cuatro citas de Codina donde se descubren resonancias categoriales con el pensamiento de los Padres Griegos. La primera de ellas es lo que Codina denomina: pecado personal y social, estructuras de pecado, injusticia estructural. Juan Crisóstomo Víctor Codina …también los gobernadores y jueces serán Esta realidad no es causal, ni fruto de la mala examinados con todo rigor, sobre si no suerte, del azar, del clima o de la raza. Es corrompieron la justicia, si no sentenciaron por consecuencia de un sistema inhumano, cruel, favor o enemistad; si sobornados no pronunciaron injusto, que para los cristianos tiene un nombre: sentencia contra justicia; si, por resentimiento, no pecado personal y social, estructuras de pecado, persiguieron a quienes ningún mal habían hecho. Y injusticia estructural241. no solo los gobernantes profanos, también los que presiden y mandan en las Iglesias…240 La pobreza y la situación de los pobres, en opinión de Codina, no es producto del azar; por ello, denuncia la existencia de un pecado personal y social que ha avalado la formación de estructuras 240 241 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilía sobre la parábola de los diez mil talentos”, n. 599. Víctor Codina, Acoger o rechazar el clamor de los explotados, p.3. 80 de pecado. En la frase estructuras de pecado se encierra una red articulada de instituciones y acciones que los ricos construyen y acuerdan entre sí para prolongar los injustos modos de enriquecerse, a la par que empobrecen a otros de la manera más impune. La sola frase de Codina encierra todo lo que Crisóstomo denuncia sobre el proceder de los ricos y grupos de poder. En lenguaje moderno, Crisóstomo estaría denunciando a los tres órganos del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, uniéndoseles en último caso, la jerarquía eclesiástica, que puede legitimar – de palabra u omisión– las acciones de los dueños del mundo. En síntesis, ambos teólogos extienden su denuncia al sistema de gobierno que, en el caso de Codina, rige a la nación; mientras, en el caso de Crisóstomo, rige a su diócesis. La segunda resonancia categorial está enlazada con la aquí mencionada al hacer alusión a la situación de pecado en la que vive el rico: Basilio de Cesárea Víctor Codina …los que llegan a cierta grandeza del poder, por El rico vive sumergido en una estructura tal, que medio de los que ya tienen esclavizados, adquieren fácilmente se deja llevar a aceptarla, reforzarla y mayor fuerza para cometer iniquidades… de modo mantenerla, con detrimento de los que padecen sus que para ellos el aumento de poder se convierte en injustas consecuencias243. arma nueva de maldad242. Víctor Codina denuncia que el rico no está sólo. Una estructura de poder lo respalda y protege. Despoja, acapara, empobrece y lleva a la muerte a muchos porque sabe que una estructura de impunidad es su salvaguarda. De esta forma su riqueza incrementa día a día; mientras, otros empobrecen, hasta morir de hambre. Pero, junto a su riqueza, van aumentando sus crímenes y su temor a ser descubierto, cayendo con ello en una espiral de pecado. Está encadenado a esas estructuras: si abandona la riqueza, pierde el poder; si pierde el poder, se caen las estructuras; si se caen las estructuras, el rico es condenado. La única salida que queda al rico es reforzar las estructuras aunque ello implique vivir en esclavitud y destruir la vida de los pobres. 242 243 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilía contra los ricos”, n. 224. Víctor Codina, ¿Es lícito bautizar a los ricos? p.58. 81 Basilio denuncia el mismo patrón de conducta pecaminosa del rico. Les reprocha a la cara que su riqueza ha servido para obtener poder; un poder perverso que, organizado en toda una estructura que ellos construyen, se convierte en arma que mata a los pobres de diversas formas. Y, conforme mata, agarra más fuerza. Se puede concluir, sin ánimo de tergiversar a estos dos teólogos, que, de acuerdo a su perspectiva, el rico con la situación de pecado en que vive da muerte a los pobres. Es un homicida, un asesino, algo que Basilio denuncia sin tapujos: “el que puede remediar el mal y voluntariamente y por avaricia difiere su remedio, con razón puede ser condenado como homicida”244. El que tiene el poder y la riqueza en sus manos para cambiar las estructuras de pecado y no remedia la miseria y la pobreza, ese es un homicida que mata a su hermano Abel, el inocente. De esta forma, la denuncia desenmascara que la estructura en la que vive el rico es pecaminosa, tanto como lo es él; y sobre todo es una estructura que, en lugar de desaparecer, se perpetúa. Otro texto de Codina en el que se observa una resonancia categorial con los Padres Griegos es la que hace referencia a la condición que posibilita la dignidad de la persona: Juan Crisóstomo Víctor Codina Cuanto fuere puesto en vuestras manos, no lo La dignidad de la persona sólo es posible en el retengáis para vosotros solos, pues perjudicáis al seno de la familia común; el tú irrepetible sólo es bien común; pero, antes que a nadie, os perjudicáis alcanzable en el nosotros fraterno y en el vosotros a vosotros mismos245. creador del Padre246. Una persona se dignifica, parafraseando a Codina, en sociedad, nunca en soledad. Descentrado de su propio yo, el individuo conoce al otro, a ese tú irrepetible del que habla Codina y con el que juntos conforman el nosotros. Por ende, en la medida que se respeta al tú, se respeta al yo y al nosotros; dignificando consecuentemente a la persona. Cualquier forma de vida llevada por los ricos de este mundo contraria a la fraternidad y comunión querida por Dios entre la humanidad es denunciada por este teólogo latinoamericano como “caos y muerte”247. Sin el tú y sin el nosotros En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilía contra los ricos”, n. 258. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre la Epístola a los Corintios, Homilía X”, n. 964. 246 Víctor Codina, Renacer a la solidaridad, p. 101. 247 Ibídem, p. 101. 244 245 82 no hay dignidad humana. Crisóstomo era de la misma opinión. El respeto a sí mismo se verificaba en el respeto al otro y cuando ese respeto era verdadero, el ser humano se humanizaba. La humanización era entendida por los Padres Griegos como el alejamiento del estado animal y el acercamiento a la naturaleza humana: Ven y hazte hombre a fin de que no salga en ti mentirosa la denominación de la naturaleza… frecuentemente se es hombre de nombre, pero no de sentimientos… has recibido nobleza de Dios, pues no traiciones la gloria de tu naturaleza…248. El ser humano se humaniza, es decir, se dignifica, en la medida que muestra sentimientos humanos para con el otro. Esto es mencionado en varias homilías, discursos y escritos de Crisóstomo. Su insistencia en clamar al rico que deje de ser animal o fiera, como suele llamarle, permite colegir que la dignidad de la persona en cuanto respeto de la dignidad del otro y la otra, era central en su denuncia, no sólo la dignidad del rico sino también la del pobre. En relación a esta idea, aparece la cuarta resonancia, donde Codina explica la relevancia que tiene para la humanidad el ser imagen de Dios: Gregorio de Nisa Víctor Codina La naturaleza humana, creada para ser señora de Los seres humanos son algo digno de respeto, ya todas las otras criaturas, por la semejanza que en que son mucho más que la naturaleza cósmica, son sí lleva del rey del universo, fue levantada como imagen de Dios y sacramento de su presencia…250 una estatua viviente y participa de la dignidad y del nombre del original primero249. La valoración que Codina hace del ser humano parte de comprender que éste es imagen de Dios. Ser su imagen compromete al “respeto de la vida, de la libertad humana y la dignidad de la persona”251. Resuena en él fuertemente la visión del ser humano, que Gregorio de Nisa explicita en su famosa homilía sobre la creación del hombre. Le llama estatua viviente, le asemeja en todo al rey del universo por quien fue elevado sobre cualquier otra creatura para ser señora, no sierva. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre el hombre que se hizo rico, Homilía I”, n. 719. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre la creación del hombre”, n. 418. 250 Víctor Codina, Una Iglesia nazarena, p. 71. 251 Víctor Codina, Una Iglesia nazarena, p. 72. 248 249 83 Ante esta conceptualización del hombre no cabe la esclavitud, la opresión, la tortura, la marginación, la exclusión ni la muerte porque quien atenta contra el ser humano atenta directamente contra Dios. Codina agrega a las dignificantes palabras de Gregorio de Nisa, que el ser humano es sacramento de la presencia divina. Ser imagen de Dios desde esta perspectiva exige al rico el respeto por la vida humana propia y la de sus hermanos y hermanas en Cristo. Si lo hace, a sí mismo se dignifica o por el contrario se deshumaniza. Sintetizando este apartado, cabe afirmar que en Víctor Codina aparecen resonancias categoriales propias de los Padres de la Iglesia. Resonancias en las que se engloban realidades configuradas por la iniquidad –estructuras de pecado en las que vive el rico– y realidades donde la gracia de Dios está presente: la dignidad de la persona y su ser imagen de Dios. A las primeras Codina las denuncia, seguramente con el propósito de mostrar al rico su conducta pecaminosa, en espera de su conversión. Las segundas las anuncia como razones convincentes para respetar a los pobres y transformar la realidad. C. Resonancia de Sentido El presente nivel, llamado de sentido, se ha trabajado en dos vías: profético y dialéctico. En lo profético se pretende comprender qué pecado desenmascara el teólogo y a quién desenmascara al ejercer la denuncia. En cuanto al sentido dialéctico, se procura descubrir las relaciones antípodas que escinden pecaminosamente la historia humana y que los teólogos latinoamericanos no han dejado de percibir al momento de denunciar las causas que generan la pobreza y miseria de las grandes mayorías que conforman el continente latinoamericano. 1) De Sentido Profético Se transcriben a continuación un total de cuatro citas tomadas de los escritos de Codina, anteriormente detallados, donde las resonancias de sentido profético se dilucidan con bastante claridad. De cada una se extrae el pecado que desenmascara y el sujeto a quién desenmascara en su denuncia profética de la riqueza. 84 Denuncia 1: Juan Crisóstomo Víctor Codina Aquello del Señor: “Vende lo que tienes y dalo a No todos los obispos son Casaldáligas, ni las CEBs los pobres y ven y sígueme”, también sería florecen en todas partes ni todos los religiosos oportuno decirlo a los prelados de la Iglesia viven entre los pobres e inculturados en la respecto a los bienes de la misma Iglesia… los inserción; no todos viven la espiritualidad del sacerdotes de Dios están pendientes de la vendimia seguimiento de Jesús, ni tienen vocación de y la siega y de los negocios de compra y venta… de mártires. Encontramos grandes ambigüedades y ahí el enorme descuido de las Escrituras, la tibieza contradicciones, lagunas inmensas; una línea de de nuestras oraciones y la negligencia en todo lo iglesia restauracionista o de nueva cristiandad con demás. Porque no es posible dividirse para ambas figuras tan destacadas como López Trujillo, Sales, cosas con la conveniente diligencia252. Kloppenburg, etc...253. Frente a una nueva forma de Iglesia –la Iglesia de los pobres– que va surgiendo en un ambiente cargado de persecución e incomprensiones por parte no sólo de la curia romana, sino también de pequeños sectores conservadores de elites y miembros de la Iglesia, Codina lanza su denuncia. El sujeto a quien desenmascara es a todos aquellos y aquellas que conforman la Iglesia propia de un modelo eclesiológico gastado e incapaz de responder a los retos de los nuevos tiempos. Sumergidos en su sueño de restaurar la Iglesia, son incapaces de oír el clamor del pueblo crucificado inundado día a día de nuevos rostros sufrientes: inmigrantes, mujeres, negros, gays, indígenas, marginados, sidosos, por mencionar unos cuantos. Su pecado es grave: la negación del seguimiento de Jesús. Actitud que corresponde a la del joven rico (Mt 19, 16-22), quien deseaba ganarse la vida eterna sin seguir al Maestro en sus idas y venidas entre los pobres hasta morir en cruz. Quería la vida eterna sin anunciar la Buena Nueva ni denunciar el pecado. Lo que Codina está denunciando aquí es un pecado que impide hacer presente el reino de Dios entre los pobres porque los miembros de la Iglesia están ocupados en otros negocios. Crisóstomo denuncia la misma actitud de sus contemporáneos. Metidos en sus negocios y jadeos no tienen tiempo para evangelizar, para defender a la viuda, al huérfano… 254. Las palabras En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilías sobre San Mateo, Homilía LXXXVIII”, n. 859-860. Víctor Codina, Acoger o rechazar el clamor de los explotados, p.13. 254 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilías sobre San Mateo, Homilía LXXXVIII”, n. 858. 252 253 85 de Codina entroncan directamente con las de Crisóstomo. La tentación de la riqueza ha sido para la Iglesia una constante impidiéndole realizar su misión. La denuncia es, pues, necesaria para ayudar a los miembros –seglares, sacerdotes, religiosos, religiosas y obispos que la componen– a cambiar, no sólo su actitud, sino la estructura de la Iglesia. Denuncia 2: Juan Crisóstomo Víctor Codina …tenemos puesta nuestra mesa, llena a menudo de ¿Pueden las personas, clases y países ricos de hoy incontables cosas buenas… hartos ya, nos vamos a descansar tranquilos mientras les conste que otras dormir, y en ese momento volvemos a oír allá abajo personas, clases y países no sólo no tienen lo los gritos de lamento, y como si oyéramos el suficiente para vivir, sino que incluso suelen ser el ladrido de un perro y no voz humana, los dejamos precio de nuestro bienestar?256 resbalar por los oídos255. La denuncia de Codina pone la nota sobre personas, clases sociales y países ricos. Es un llamado a sus sentimientos de humanidad, no para que pasen la noche en vela, sino como reclamo e invitación a cambiar actitudes personales y estructuras de pecado. El cuestionamiento de este teólogo pretende poner ante los ojos de los ricos una realidad de dolor, sufrimiento y muerte ante la cual nadie puede quedar inconmovible. Vivir, comer y dormir plácidamente cuando otros padecen hambre, pasan las noches en vela y mueren antes de tiempo es propio de seres inhumanos. Codina denuncia el pecado de insolidaridad. En tiempos de Crisóstomo sucedía justo lo mismo, por eso sus palabras suenan muy similares. Podría afirmarse que, mientras Codina habla a los ricos en general: personas y colectivos nacionales e internacionales, Crisóstomo se limita a los ricos de su diócesis; pero, acentuando el mismo problema, de llevar una vida como la del rico Epulón mientras los lázaros desean comer aunque sea las migajas de su mesa. El rico Epulón nunca golpeó ni ultrajó a Lázaro, pero tampoco hizo nada por remediar su mal. En síntesis, eso es lo que Codina pretende indudablemente con su denuncia en forma de pregunta: despertar la conciencia dormida 255 256 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Discursos sobre el Génesis, discurso V”, n. 703. Víctor Codina, Renacer a la solidaridad, p. 103. 86 de los epulones actuales, como un día pretendió hacerlo Crisóstomo con los de su época. Las palabras del sabio Padre Griego resuenan en él. Denuncia 3: Juan Crisóstomo Víctor Codina ¿Qué excusa, pues, tendremos si así alimentados; Para muchos cristianos, la fe implica meramente así pecamos; si comiéndonos un cordero nos practicar unos ritos, los sacramentos básicos y, en volvemos lobos…? Porque este sacramento no sólo el mejor de los casos, la eucaristía de los domingos, nos exige estar en todo momento puros de toda sin que ello tenga muchas consecuencias morales. rapiña, sino de la más sencilla enemistad. Este Todos hemos visto a dictadores latinoamericanos sacramento es un sacramento de paz. No nos comulgar devotamente y asistir a la procesión del permite codiciar riquezas… y no pensemos que Corpus258. basta para nuestra salvación presentar al altar un cáliz de oro y pedrería después de haber despojado a viudas y huérfanos…257. Lo que Codina denuncia en esta cita es la separación, muy común por demás, entre fe y vida. La vida sacramental es vista de manera superficial. Basta con la recepción de sacramentos, la celebración en familia y la vida sigue igual. Ideas de este tipo vacían el sacramento de su significado real convirtiéndolo en un rito mágico. En este sentido, Codina denuncia, sin reparos, el pecado de los dictadores latinoamericanos de comulgar sabiendo que amparan regímenes de terror y muerte. Pecado que puede generalizarse a las elites gobernantes y oligarquías que les favorecen. En su denuncia resuena Crisóstomo cuando reconvenía a los ricos de su diócesis por tomar la eucaristía habiendo despojado a la viuda y al huérfano, habiendo acaparado riquezas y adorado a Belial o a Mammón. Claro está, Crisóstomo va más allá de Codina al llamar fieras a los que comulgan en pecado de avaricia, ya sea de obra o de pensamiento. Aun así, los dos teólogos reconocen que los sacramentos comprometen al cristiano a la vivencia de la fe en su diario vivir. Pablo lo advertía a la comunidad de los Corintios: “quien come y bebe sin discernir el Cuerpo come y bebe su propia condena” (1 Cor 11, 28). Nadie, pues, que se enriquece mientras empobrece a 257 258 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilías de San Mateo, Homilía L”, n. 792 y 794 Víctor Codina, Una Iglesia nazarena, p. 30. 87 otros puede comulgar. Este es el pecado que Codina denuncia en espera, sin temor a decirlo, de la conversión de los ricos de Latinoamérica y el resto del primer mundo. Denuncia 4: Juan Crisóstomo Víctor Codina Sin virginidad es posible ver el reino de los cielos; La moral cristiana parece para muchos se reduce sin misericordia es imposible259. a la esfera privada, a la moral sexual, considerada durante mucho tiempo como materia de pecado grave, mientras que la moral social ha estado prácticamente ausente o se ha reducido a generalidades260. Los sujetos denunciados en esta cita de Codina, según parece, son en primer lugar los teólogos que han elaborado un pensamiento teológico en torno a la moral sexual, olvidando la moral social. Juan Crisóstomo entendió que el bien del prójimo pobre está por encima de las prescripciones de la moral sexual, de ahí que diga a los ricos que la virginidad sin caridad no es nada. Indudablemente, ni Codina ni Crisóstomo están avalando el pecado de sodomía. Lo que quieren expresar es que la vida de los pobres debe ocupar el lugar privilegiado en la Iglesia. El teólogo debe trabajar por impulsar una moral social que despierte de su letargo a los ricos, impulsándoles a cambiar su vida y las estructuras de pecado en las que yacen sumergidos. Eso es lo que Codina denuncia. De nada sirve una virginidad dedicada al Señor cuando en las aceras, zonas marginales y cantones más alejados los pobres elevan su clamor a Dios sin nadie que los atienda. De nada sirve teologizar sobre la virginidad, y dejar morir a los pobres. En Codina las palabras de Crisóstomo no sólo resuenan sino evolucionan al plano social. Codina no se limita a pedir caridad con el pobre sino a trabajar por una sociedad donde el bienestar social incluya a los pobres y débiles de la región latinoamericana. Finalizado este apartado, se puede concluir con bastante certeza que las palabras de los Padres Griegos resuenan fuertemente en los escritos de Víctor Codina. Pese a que más de quince centurias 259 260 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilías sobre San Mateo, Homilía XLVII”, n. 783. Víctor Codina, Una Iglesia nazarena, p. 31. 88 los separan entre sí, la denuncia profética de la riqueza sigue desenmascarando las mismas iniquidades y al mismo tipo de sujetos. 2) De Sentido Dialéctico En este nivel, únicamente se transcribe una cita de Codina. Lo relevante es ver cómo las escisiones de la realidad son pecaminosas, pues dan vida, bienestar, prestigio, alegría a unos pocos, a costa de la muerte, malestar, desprestigio, y tristeza de grandes mayorías. Escisión: Pobres-ricos Juan Crisóstomo Víctor Codina En cuestión de dinero, no puede uno hacerse rico, En la evolución actual de la sociedad y de la si otro no se hace antes pobre261. historia, hoy comprendemos que el ser rico o el ser pobre no son hechos aislados, sino que están estructuralmente ligados y que son dependientes262. La existencia de pobres y ricos es consecuencia de acciones humanas. Codina estipula que son hechos estructuralmente ligados y dependientes entre sí. El uno es efecto del otro. Muchas veces se tiende a culpar al pobre de haber llegado a tal situación por descuido, negligencia o por mal administrar sus haberes en vicios y derroches. Empero, en América Latina, las razones aquí mencionadas no son ciertas en su mayoría. La experiencia ha demostrado que, si unos son ricos, es porque otros han sido empobrecidos. Crisóstomo lo reconoce de igual forma llegándolo a confirmar en una de sus homilías donde recrimina a los ricos su pecado de rapiña; es decir, les acusa de tener riquezas mal habidas y les llama a dejar ese tipo de rapiña por la rapiña celestial. Les pide arrebaten las riquezas del cielo, no las de la tierra, porque con ello pierden la vida eterna y empobrecen a muchos. La simple lógica humana lleva a Crisóstomo a concluir que nadie se hace rico si antes otro no se hace pobre porque, si todos tuvieran lo mismo, nadie tuviera en exceso. Una idea de este calibre no sobrevivió por mucho tiempo. Fue soterrada, como el teólogo que las dijo, y no fue hasta el siglo XX que los teólogos van botando las escamas de los ojos y logran ver con claridad que hay 261 262 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre la I Epístola a los Corintios, Homilía XXXV”, n. 1022. Víctor Codina, ¿Es lícito bautizar a los ricos? p.58. 89 una realidad dialéctica pecaminosa donde los ricos son ricos porque han despojado a sus antiguos dueños, acaparando sus bienes; mientras, los despojados han quedado sumidos en la miseria. Es lo que Codina pone de manifiesto y en el pasaje que se ha citado de él resuena el eco de las palabras de Crisóstomo. En síntesis, la historia humana ha estado escindida pecaminosamente desde el pasado, algo que en ocasiones ha sido perceptible; y en otras, encubierto. Los teólogos latinoamericanos descubren lo dialéctico de esta realidad, como camino y forma de comprender el porqué de tantos pobres en un continente donde unos pocos gozaban de un nivel de vida equiparable al de los habitantes del primer mundo. Su denuncia –como la de Crisóstomo– persigue, seguramente, el cambio de actitudes en los ricos y las estructuras de poder que han creado en la búsqueda de preservar su status quo. Que ya no traten de enriquecerse para que otros dejen de ser empobrecidos. D. Resonancia Neo-testamentaria En esta resonancia es interesante ver como los dos bloques –teólogos de la liberación y Padres de la Iglesia– hacen una relectura de idénticos pasajes del Nuevo Testamento llegando a conclusiones, quizás no iguales, pero sí muy parecidas, intentando responder cada uno de manera adecuada al momento histórico que le correspondió vivir. El propósito de esta resonancia es comprobar si Víctor Codina interpreta los pasajes neo testamentarios en consonancia con los Padres Griegos, siguiendo la Tradición de la Iglesia. Debe quedar claro que no se precisan las citas bíblicas de forma rigurosa, sino el nombre de los pasajes bíblicos que tanto unos como otros interpretan. Se procede a analizar tres pasajes neo-testamentarios. Mateo 25: Juicio Final Basilio de Cesárea Víctor Codina De tal modo enlaza (Jesús) por donde quiera estos Jesús se identifica con todo hombre, pero preceptos que todo beneficio que hagamos a concretamente con los pobres (Mt 25)264. nuestro prójimo se lo apropia Él a sí mismo… “cuanto hicisteis con el más pequeño de éstos, conmigo lo hicisteis”263. 263 264 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Reglas extensas”, n. 279. Víctor Codina, Renacer a la solidaridad, p. 107. 90 La interpretación que Codina establece de este pasaje engarza muy bien con lo estipulado por Basilio en sus “Reglas extensas”. Reconoce que Jesús se identifica con todo hombre pero en especial con los pobres. Esto lo concluye al hablar del Dios de los oprimidos, del Dios con nosotros. Asimismo, aprovecha para reclamar que las palabras y hechos de Jesús, aun teniendo este tipo de pasajes como el de Mateo, puedan ser objeto de manipulaciones ideologizadas, cuyo fin es respaldar a los poderosos del mundo. Basilio, por su parte, pide no olvidar que cuanto se le hace a los más pobres y débiles, se le hace a Jesús, y para mejor certificarlo escribe el versículo cuarenta donde aparecen los más pequeños del Reino de Dios, o sea, los pobres. La resonancia de Basilio en Codina queda manifiesta. Mateo 25: Juicio Final Juan Crisóstomo Víctor Codina …el que guarda virginidad y practica el ayuno, a La parábola del juicio final que Mt 25 nos narra es sí solo se aprovecha; más el que practica la altamente significativa: el juicio escatológico de misericordia es puerto común de todos los que Dios sólo tiene en cuenta nuestra solidaridad con naufragan, remedia la pobreza de su prójimo y los 265 alivia las necesidades de los otros . pobres, con quienes se identifica 266 misteriosamente Jesús. Siguiendo con el Dios de los oprimidos, Víctor Codina resalta que la única virtud que Dios toma en cuenta en el juicio escatológico es la solidaridad. Ninguna otra interesa a Dios. Igual interpretación hace Crisóstomo. Sin embargo, este último toma dos pasajes de la Biblia para contrastarlos y de esa forma resaltar aún más la misericordia que en lenguaje de Codina sería la solidaridad. El pasaje del juicio escatológico es contrapuesto al de las vírgenes prudentes y las necias, de quienes afirma: “la virginidad sin la limosna no fue capaz de llevar a las vírgenes fatuas hasta la puerta misma de la cámara nupcial… por no haber practicado generosamente la limosna, hubieron de oír: marchaos de aquí, no os conozco”267. En la sentencia de Codina resuena, pues, el sabio Padre Griego quien supo distinguir que la única virtud necesaria para ser parte del reino de Dios es la misericordia con los demás. Codina le denomina solidaridad. Pero ¿qué cosa es la En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre la Fe, Homilía I”, n. 641. Víctor Codina, Renacer a la solidaridad, p. 110. 267 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre la Fe, Homilía I”, n.640-641. 265 266 91 solidaridad sino el dejarse conmover las entrañas para ayudar al hermano y a la hermana que lo necesita? Lucas 12: El rico insensato Basilio de Cesárea Víctor Codina Así le pagaba a Dios su bienhechor. No se La riqueza cierra el corazón y centra la atención acordaba de la común naturaleza, no pensaba que del hombre en los proyectos egoístas de debe repartirse lo superfluo entre los necesitados, engrandecer sus graneros como el rico insensato no tenía cuenta alguna con estos preceptos…268 de la parábola. (Lc 12, 16-21)269 En el artículo aquí citado, Codina se pregunta sí es licito bautizar a los ricos o no. Coloca como ejemplo el pasaje del rico insensato que pensó en destruir sus graneros para edificar unos más grandes y acaparar mayor riqueza. Comenta al respecto que el rico actuó de tal forma porque la riqueza cierra el corazón impidiéndole ver la necesidad de los demás. Por ello, concluye que, si el rico está centrado en sí mismo, existe el riesgo de que el bautismo: “en lugar de hacer pasar de la muerte a la vida, bendiga y sacralice una situación estructural injusta”270. Basilio interpreta el pasaje bíblico en cuestión de manera muy similar. Dice que el hombre no se acordaba de sus semejantes volviéndose incapaz de pensar. Su única idea o finalidad era derribar los graneros para edificar otros mayores. No hace falta explicar más para columbrar que las interpretaciones de Codina no parten de ideologizaciones marxistas sino que todas ellas tienen un entronque con la Tradición de la Iglesia. Basilio resuena en su forma de entender este pasaje veterotestamentario. Hechos de los Apóstoles, capitulo 2 Juan Crisóstomo Víctor Codina …de aquí pasaron pronto a distribuir entre todos Los sumarios de los Hechos de los Apóstoles nos los de cada uno. Y todos los creyentes estaban muestran que el fruto de la conversión pascual y de juntos. Que no se trata de un lugar común vese la comunidad realmente cristiana es la claro por lo que seguidamente añade el autor participación y la disponibilidad total, incluso En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilía Destruam Horrea Mea”, n. 181. Víctor Codina, ¿Es lícito bautizar a los ricos? p.58. 270 Víctor Codina, ¿Es lícito bautizar a los ricos?, p.58. 268 269 92 sagrado: y lo tenían todo en común. Y dice todos, económica movida por el amor evangélico que no uno sí y otro no. He ahí una república de Jesús inauguró (Hechos 2, 42-47; 4, 32-35)272. ángeles. Por ahí quedó cortada la raíz de todos los males y los discípulos mostraron en sus obras que habían oído bien la predicación de los apóstoles271. Al interpretar este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, Codina prioriza la conversión que los miembros de esa comunidad experimentaron al integrarse a ella. Lo mismo deben hacer, en su opinión, los ricos cuando reciben el bautismo, sin olvidar mencionar que la conversión de un rico es un milagro que sólo Dios puede lograr, porque lo imposible para los hombres es posible para Dios. El texto le sirve a Codina para mostrar que la riqueza encadena a los ricos impidiéndoles su conversión. Por tanto, es mejor si no se bautizan. Entrar a formar parte de la Iglesia requiere frutos de conversión; de lo contrario, mejor es permanecer fuera. Crisóstomo resuena en esto último: por haber escuchado bien la predicación de los apóstoles dieron como fruto la repartición de sus bienes entre todos. Es lo que Codina quiere que el rico haga cuando recibe la formación de los sacramentos. Pero, como se ha visto en otras interpretaciones de Codina, el rico centrado en sí mismo, no puede oír ni siquiera a Dios, mucho menos podrá escuchar a un catequista, agente de pastoral o al sacerdote. La conclusión es que, si no va a oír bien ni va a sufrir una metanoia, es preferible siga sin bautismo. Hasta aquí llega el análisis sobre los textos de Víctor Codina donde es posible encontrar la resonancia de los Padres Griegos de forma patente. La denuncia profética de la riqueza ha sido ejercida por Codina según los mismos parámetros de Basilio, Gregorio de Nisa y Crisóstomo. Primero, encarnados en su realidad, los Padres Griegos se dejan interpelar por los hechos que observan. Segundo, juzgan a la luz del Evangelio esos hechos y transmiten sus denuncias por distintos mecanismos como homilías, discursos, documentos morales y ascéticos, donde desenmascaran el pecado y proponen a los ricos un modo jesuánico de actuar. Codina sigue su forma de denunciar. Desde Bolivia, Codina descubre los problemas que aquejan a los pobres, así como a quienes provocan esos males. Procede a denunciarlos en libros y artículos de revistas, no sin antes juzgar dicha realidad pecaminosa a la luz de la Palabra y la Tradición. Su objetivo no es 271 272 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre los Hechos de los Apóstoles, Homilía VII”, n. 907. Víctor Codina, ¿Es lícito bautizar a los ricos?, p.59 93 la condena ni la exclusión, como en muchos casos se ha dicho, sino la conversión del rico y de las estructuras de pecado para dar vida a los pobres y vida en abundancia. Antes de terminar, hay que resaltar que Codina al denunciar a ricos, clases sociales y naciones ricas va más allá de la denuncia de los Padres de la Iglesia; mientras que aquellos reducen su trabajo profético a su diócesis. 1.2. José Ignacio González Faus De este teólogo de la liberación que radica en España se han retomado cinco escritos273; de los que se han extraído las distintas citas donde se estudia la resonancia de los Padres Griegos. En cuanto a los Padres de la Iglesia, el libro clave de donde se han transcrito los fragmentos de homilías o discursos sigue siendo el libro antes mencionado de Sierra Bravo274. A. Resonancia Terminológica En el pensamiento de José Ignacio González Faus se han encontrado seis términos en los cuales resuena la denuncia profética de la riqueza llevada a cabo por los Padres Griegos, pudiéndose mencionar primero el de ayunar: Gregorio de Nisa José Ignacio González Faus Aprende del mismo profeta las obras de ayuno Ayunar es siempre un medio para ayudar; no para sincero y puro: desata todo vínculo de iniquidad. acumular méritos o dar a Dios una discutible Deshaz las obligaciones de los contratos violentos. gloria con nuestra privación276. Parte con el hambriento tu pan y mete en tu casa a los necesitados sin techo275. El ayuno ha sido considerado, casi siempre, como una expresión de penitencia para el cristiano, especialmente, en época de cuaresma. Visto así de manera superficial, queda reducido al plano individual, olvidando su significado comunitario. González Faus denuncia el error de muchos al 273 José Ignacio González Faus, Nuestros señores los pobres. El Espíritu de Dios, maestro de la opción por los pobres. Editorial ESET, 1996; La Teología de cada día. Ediciones Sígueme, España, 1977; Miedo a Jesús, Cuadernos Cristianisme i Justícia, Barcelona, España, 2006; “Jesús y el dinero”, Revista Latinoamericana de Teología, XXIX, n. 85 (enero-abril 2012), pp. 107-118; “Interés, usura y riqueza”, Revista CHRISTUS Teología y Ciencias Humanas, LIII, n. 613 (marzo-abril 1988); Una iglesia nueva para un mundo nuevo: justicia, paz e integridad de la creación en la Gaudium et Spes, Cuadernos Cristianisme i Justícia, Barcelona, España, 2013. 274 Restituto Sierra Bravo, Doctrina Social y Económica de los Padres de la Iglesia. Compañía Bibliográfica Española, Madrid, España, 1967. 275 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre los pobres que han de ser amados”, n. 462. 276 J. I. González Faus, Nuestros señores los pobres, p. 9. 94 creer que el ayuno es una forma de acumular méritos o glorificar a Dios. El ayuno va más lejos. Pretende ser un medio para llegar a los otros y las otras, sobre todo a los pobres. Si los pobres no estuvieran en el mundo, no habría razón de ayunar; pero su presencia obliga a hacerlo: “esa ausencia de Dios que se visibiliza en la aparición del pobre, devuelve a los amigos al ayuno”277. La definición de ayuno que González Faus vierte entronca con la de Gregorio de Nisa. Éste enseña a sus contemporáneos la inutilidad de ayunar si no va acompañado de obras que testifiquen el arrepentimiento y la conversión. Pone por ejemplo a los demonios: “tampoco demon alguno come nada ni se le puede a ninguno culpar de beber mucho y emborracharse… y sin embargo, vagando de noche y día por el aire, son autores y ministros de toda maldad”278. Palabras audaces con las cuales Gregorio de Nisa equipara a los ricos que ayunan como los demonios. No tuvo reparo en decir, pues, que de nada vale un ayuno en semejantes condiciones. Al rico debe importarle más que la práctica externa del ayuno, la vida de los pobres miserables que yacen en las calles o barrios pobres. Ellos necesitan ese ayuno, es decir, esa ayuda. La resonancia de Gregorio de Nisa en González Faus es impresionante. El siguiente término del teólogo aquí citado donde resuenan los Padres Griegos es el que explica los efectos nocivos que produce en las personas lo superfluo: Juan Crisóstomo José Ignacio González Faus La riqueza solo es buena para su dueño, cuando no Convertir lo superfluo en necesario es convertirlo se usa de ella para el placer, para embriagueces y en esclavizador y en expoliador280. deleites dañosos, sino que gozando de un placer moderado, distribuye lo demás para sustento de los pobres279. José Ignacio González Faus entiende por superfluo todas aquellas necesidades falsas que el consumismo hace considerar necesarias y coloca en la cima la heroína y la droga. Lo superfluo termina esclavizando a quienes lo consumen porque sienten que sin ello su vida está incompleta. Para González Faus, lo superfluo en la modernidad perjudica no sólo la opción de los pobres sino 277 J. I. González Faus, Nuestros señores los pobres, p. 9. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre los pobres que han de ser amados”, n. 459. 279 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre Lázaro”, n. 546. 280 J. I. González Faus, Nuestros señores los pobres, p. 29. 278 95 el hacerse cargo de la realidad. Aspectos como la tecnología, la nueva imagen de Dios, los problemas de la psicología, las otras religiones, están desatendidas. Los seres humanos prefieren ocuparse de lo superfluo, olvidando lo necesario. Crisóstomo desenmascaraba el mismo problema a los ricos de su época. Su riqueza era destinada a vicios y placeres, mientras los pobres quedaban sin el sustento diario llegando a morir de hambre. Irónicamente, lo superfluo y el exceso esclavizan al ser humano en lugar de proporcionarle placer. Es por eso que en otros pasajes Crisóstomo llama a la riqueza ídolo, o como se leía en Codina: fetiche idolatrado quien como dios del anti-reino exige adoración y sacrificios. En fin, la denuncia de González Faus sobre la esclavitud producida por lo superfluo engarza con la denuncia de Juan Crisóstomo. El tercer término de González Faus donde resuena el pensamiento de los Padres Griegos es el de dinero: Basilio de Cesárea José Ignacio González Faus …los que llegan a cierta grandeza del poder, por El dinero, como fuente de seguridad, es fuente de medio de los que ya tienen esclavizados, adquieren poder. Y el poder, o la lucha por el poder, mayor fuerza para cometer iniquidades y, por constituyen la mayor tentación y la fuente de todos medio de los ya agraviados, esclavizan a los que los desastres humanos282. quedan libres; de modo que para ellos el aumento de poder se convierte en arma nueva de maldad… si protestas palos; si te quejas, proceso por injurias, se te condena a servidumbre, vas a parar a la cárcel…281 En este pequeño, pero sustancioso artículo, González Faus desenmascara por qué los ricos se afanan por tener dinero. Constituye para ellos, no sólo una fuente de riquezas sino fuente de poder. No es casual que busquen tener poder. Tenerlo implica ganar impunidad en orden a continuar con el despojo, la explotación, la opresión de los pobres, a la par de una vida llena de prestigio, placer y comodidad que el poder les permite alcanzar. Una vez más la divinización del dinero es mencionada. González Faus no olvida señalar que es una tentación que provoca todos los desastres 281 282 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilía contra los ricos”, n. 224. J. I. González Faus, “Jesús y el dinero”, p. 111. 96 humanos: guerras, genocidios, torturas, encarcelamientos injustos, entre muchas otras injusticias cometidas contra los más débiles. La coincidencia con Basilio es impresionante a pesar de que este Padre de la Iglesia no utiliza el término “dinero”. Para el gran obispo de Cesárea, el término es una vez más riqueza. Denuncia que la riqueza permite alcanzar al rico un nivel de poder por medio del cual esclaviza a otros. Manipula el sistema legal y jurídico para encarcelar, injuriar y condenar a los que le estorban en sus planes de enriquecimiento, eso es, si no recurren a la pena de muerte, como dirá el gran obispo un poco más adelante. La denuncia profética de la riqueza de Basilio entronca perfectamente con la de González Faus, pues coinciden completamente en que esta es fuente de poder, pero un poder perverso, maléfico y por tanto, contrario a la vida y solidaridad del reino de Dios. En una lucha por evitar estas desgracias, González Faus explica en su denuncia el término riqueza: Gregorio de Nisa José Ignacio González Faus Si el Señor te ha concedido tener más que otros, no La riqueza está para sostener a quienes no la ha sido para que lo gastes en fornicación y tienen, no para disfrutar egoístamente de ella284. embriaguez, en comilonas y vestidos lujosos y demás disoluciones, sino para que lo distribuyas entre los necesitados283. No olvida González Faus incluir dentro de su denuncia una pequeña explicación de la verdadera función de la riqueza, recurriendo al pasaje del evangelio de Marcos sobre el joven rico. La riqueza debe tener una función social. Debe ayudar a satisfacer las necesidades del pueblo y no de unos cuantos privilegiados. Explica que esta visión de la riqueza es jesuánica. Es Jesús quien le dice al joven que lo venda todo, repartiendo lo obtenido entre los más pobres. En esta línea, González Faus advierte al rico que la utilidad de la riqueza, que él como teólogo propone, no parte de un capricho o malquerencia contra los poderosos del mundo, sino de la voluntad de Jesús. Es más, el seguimiento de Jesús es imposible si antes no ha cumplido con este mandato. El obispo de Nisa tiene una idea bastante jesuánica también. A los ricos de su diócesis les aclara que son 283 284 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre Lázaro, Homilía II”, n. 533. J. I. González Faus, “Jesús y el dinero”, p. 115. 97 administradores, no dueños absolutos de la riqueza que llega a sus manos. Por tanto, como administrador, su función es repartir las riquezas entre los pobres. No obliga al rico a quedarse sin nada, sino a conformarse con lo necesario. Según lo manifestado por Gregorio de Nisa, se comprueba que González Faus denuncia con los mismos parámetros de los Padres de la Iglesia. El quinto término que engarza con el de la patrística es el de libertad: Juan Crisóstomo José Ignacio González Faus No hay nada que dé tanta libertad de palabra, nada La verdadera libertad es la libertad de la que tanto ánimo infunda en los peligros, nada que pobreza286. haga a los fuertes tan fuertes como el no poseer nada, el no llevar nada pegado a sí mismo…285 González Faus denuncia un doble fiasco de la humanidad: el grito fracasado de la revolución francesa (“libertad, igualdad, fraternidad”), que el sistema económico imperante y la codicia personal han convertido en: “libertad contra la igualdad y la fraternidad”287. Doble fiasco por desconocer en qué radica la verdadera libertad que, según González Faus, solo puede dar la pobreza. Su denuncia no puede dejar de molestar y ofender a los ricos encerrados en sus ideas de que la libertad viene de la tenencia del poder y el dinero. De ahí nacen las continuas protestas contra los teólogos de la liberación acusándolos de empujar a los ricos a dejarlo todo hasta quedar pobres y convertirse en otros pobres más. Pese a las reticencias de los ricos, González Faus tiene razón al afirmar que la pobreza es lo único que da libertad. El problema está en mal entender qué es esa pobreza. Se trata de la pobreza evangélica donde el rico se desprende de todo lo superfluo y se conforma a vivir con lo necesario. Nada acapara, nada retiene, todo lo comparte y, si algo tiene, es lo necesario para vivir con dignidad. No es la pobreza del miserable cuya herencia son dolor, enfermedad, abandono, desprecio y muerte. En esta percepción que molesta a los ricos resuenan las palabras de Crisóstomo dirigidas a los ricos que le escuchan que la verdadera libertad la da el no poseer nada y por eso dice más adelante que el pobre es fuerte. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre Priscila y Aquilas, Homilía II”, n. 611. J. I. González Faus, “Jesús y el dinero”, p. 118. 287 J. I. González Faus, “Jesús y el dinero”, p. 118. 285 286 98 El siguiente y último término que presenta resonancia de la patrística es el de usura: Juan Crisóstomo José Ignacio González Faus Nada hay, en efecto, más vergonzoso, nada más Cobrar la deuda con sus intereses es, para el cruel que los intereses que proceden de la usura. El sistema, algo infinitamente más importante que el usurero trafica con las desgracias ajenas y de la que un préstamo de capital produzca (o mejor: que miseria de su prójimo hace él su granjería. Pide contribuya a producir) riqueza, y aun que la paga de su caridad, presta, ahonda más el hoyo de extrema necesidad de toda una población o la miseria…288. conjunto de poblaciones. Pero cuando esto ocurre, nos hemos salido ya de la productividad indirecta del dinero y estamos en el campo de la antigua usura289. Con las palabras del recuadro, González Faus denuncia el pecado de los países ricos que conforman el primer mundo. Aparentan condolerse del dolor y la miseria del tercer mundo, con el propósito de ayudarles a mejorar su situación económica. A cambio de su misericordia ofrecen una limosna de muerte: los préstamos. En realidad, no planean incrementar las riquezas de los países pobres, ni siquiera desean mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. En sus siniestros sueños sus ojos son deslumbrados por las millonarias ganancias que los intereses del crédito reportan. A esta trama pecaminosa no duda González Faus en llamarla usura, condenándola por el daño mayor que provoca en los ya empobrecidos. La llama “antigua usura” nombre con el que resuena la denuncia profética de Crisóstomo. El gran Padre de la Iglesia lanza su acusación a los ricos que –en palabras suyas– trafican con las desgracias de los pobres. Termina diciendo que eso no es caridad sino “máscara de caridad”. No ayuda a salir de la pobreza; en su lugar, acaba de hundir en la miseria a los pobres desvalidos que pusieron su esperanza en el dinero recibido. Resumiendo, en la forma como González Faus define la usura existe resonancia de Crisóstomo. La diferencia palpable es que este último denuncia la usura de la clase rica y poderosa de su pueblo. González Faus denuncia la usura de las naciones más ricas del planeta que con su actitud matan no a uno sólo sino a cientos de pobres que habitan el tercer mundo. 288 289 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilías sobre San Mateo, Homilía V”, n. 765. J. I. González Faus, “Interés, usura y riqueza”, p. 16. 99 En síntesis, de acuerdo, a lo expuesto en este literal A, Gonzales Faus, sin lugar a dudas, tiene el mérito de universalizar la denuncia profética de la riqueza, pues sus acusaciones van dirigidas a naciones ricas alrededor del orbe y no exclusivamente a una clase social, haciéndose patente en cada una de ellas la resonancia de los Padres Griegos. B. Resonancia Categorial En el nivel categorial, se analizan dos citas de González Faus en los que se detecta resonancia con el pensamiento de la patrística. Quizá, no sea infructuoso recordar que el nivel categorial hace referencia a frases de dos o más palabras, utilizadas por los teólogos de la liberación, que por sentido o forma se relacionan paralelamente con las utilizadas por los Padres de la Iglesia y que describen o tipifican una realidad de pecado o gracia. La primera resonancia categorial es la del derecho de propiedad: Juan Crisóstomo José Ignacio González Faus Eso (los bienes terrenos) no es verdadera posesión El derecho de propiedad es solo un derecho y dominio; es sólo un uso… la propiedad o señorío secundario, no natural ni primario, cuya misión es no es más que un nombre, en realidad somos todos servir a un fin más importante, que es el destino dueños de bienes ajenos290. común de los bienes de la tierra y el derecho de todos los hombres a esos bienes291. El derecho de propiedad no compete exclusivamente a juristas. Históricamente ha provocado problemas que van desde una simple discusión hasta el genocidio de pueblos enteros. Las inocentes palabras “tuyo” y “mío” que constantemente suenan en boca de niños y niñas durante sus actividades lúdicas evolucionan a la intrincada clasificación de propiedad por sujeto, naturaleza y objeto, que los ricos y naciones ricas han estipulado en sus sistemas legales. La tierra, el agua, el aire, el cosmos entero es de Dios y se lo dio a la humanidad para que gozara de ello292. A los ricos del mundo, González Faus les exige hacer un uso adecuado del derecho de propiedad. Nada les pertenece por derecho natural. La tenencia de bienes es un derecho en la medida que lo usen para el bien común y termina aclarando que es la manera jesuánica de concebir la propiedad según el En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre la I Epístola a Timoteo, Homilía XI”, n. 1083. J. I. González Faus, “Jesús y el dinero”, p. 116. 292 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre la creación del hombre”, n. 414 290 291 100 pasaje del joven rico. Crisóstomo también increpó a los ricos de su diócesis por llamarse dueños y señores absolutos de su propiedad. Les pide que recuerden que, cuando mueran, todo quedará para otros; así pues, no son dueños de nada. El derecho de propiedad obliga a sus dueños a destinar sus bienes para uso de todos, no para fines egoístas. La patrística resuena en González Faus al considerar ambos pensamientos que el derecho de propiedad es solo un nombre pero no un derecho otorgado por Dios a título personal. Nadie puede decir esto es mío o tuyo. La última resonancia categorial es la de pobres de Espíritu: Basilio de Cesárea José Ignacio González Faus …la pobreza digna de alabanza es la que se Pobres de Espíritu no son los que conservan sus practica libremente según el espíritu del riquezas con corazón supuestamente desprendido, Evangelio… así, pues, no hay que proclamar de sino quienes, precisamente porque tienen ese modo absoluto bienaventurado al indigente, sino al corazón desprendido, no ponen obstáculo en que pone por encima de todos los tesoros del desprenderse de su riqueza para ayudar a los que mundo el mandato de Cristo. A estos proclama están en situación de la primera bienaventuranza también el Señor bienaventurados… no meramente de Lucas: a quienes son efectivamente pobres y los pobres de hacienda, sino los que abrazan de pasan hambre294. corazón la pobreza…293 Tradicionalmente, se ha dicho que pobres de espíritu son aquellos ricos que dan de su dinero de vez en cuando y ayudan cuando pueden. A veces entregan fuertes sumas de dinero a la Iglesia volviéndose protectores de ciertos clérigos u obispos. Esta concepción fue una desviación que la Iglesia alentó por bastante tiempo, posiblemente en su afán de no lastimar los sentimientos de los ricos a quienes el pecado de avaricia esclavizaba. Los teólogos de la liberación, González Faus, en este caso, bota esa concepción diciendo a los ricos que el verdadero pobre de espíritu es aquel que se desprende de su riqueza sin enfado alguno. Algo no muy común en los ricos de la región latinoamericana que echaron a andar planes de Seguridad Nacional, matando no sólo al pueblo sino 293 294 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Comentarios sobre los salmos, Salmo XXXIII”, n. 169. J. I. González Faus, “Jesús y el dinero”, p. 114. 101 a todo teólogo, sacerdote u obispo que aceptara definiciones similares sobre los pobres de espíritu; amén de acusarlos de marxistas y comunistas. En realidad, no es Marx quien resuena en las palabras de González Faus sino Basilio. El obispo de Cesárea elogia la pobreza lograda por opción, alegando que ese tipo de pobreza es ponderada por el Maestro en las Bienaventuranzas de Mateo. Un pobre de esta naturaleza –dice Basilio– merece ser llamado “discípulo de Cristo”. Basilio muestra que esta es la pobreza evangélica que Jesús recomendaba a los ricos que deseaban seguirle. Es una pobreza jesuánica y no marxismo recalcitrante. En síntesis, la denuncia de González Faus es útil para concientizar no solo a ricos sino a miembros de la Iglesia que todavía creen que el pobre de espíritu es el “rico con corazón supuestamente desprendido”. Ante las palabras de este teólogo de la liberación, solo resta aseverar que su forma de denunciar va en consonancia directa con la patrística y por ello con la de Jesús de Nazaret. C. Resonancia de Sentido Como ya se dijo previamente, este nivel de resonancia se ha trabajado en dos vías: profético y dialéctico. En lo profético se pretende comprender qué pecado desenmascara el teólogo y a quién desenmascara al ejercer la denuncia. En cuanto al sentido dialéctico, se procura descubrir las relaciones antípodas que escinden pecaminosamente la historia humana. 1) De Sentido Profético Tres citas de José Ignacio González Faus que contienen denuncias de sentido profético son analizadas en este primer numeral. Es interesante anotar que el pecado que desenmascara y al sujeto a quien desenmascara fueron los mismos denunciados por los Padres de la Iglesia en el ya remoto siglo cuarto. En este sentido, la resonancia de la patrística se hace directamente visible. Denuncia 1: Juan Crisóstomo José Ignacio González Faus A los ricos, en efecto, el excesivo regalo, el comer El resultado es que tenemos una cantidad de sin tener gana, el beber sin tener sed y el dormir comodidades inútiles, y su consumo nos va sin sueño, les suele quitar en todo el placer… así la 102 gota, los dolores de cabeza, las parálisis, las volviendo fofos, obesos, bulímicos, deformes, neurosis, los reumatismos malignos de toda desbordantes de colesterol…296 especie, suelen molestar sobre todo a los que se entregan a la gula y huelen a perfumes, no a los que trabajan y sudan y se ganan diariamente el pan con sus manos295. La denuncia va dirigida contra los ricos. No aparece, directamente, denuncia del pecado sino los efectos que la avaricia provoca en su persona. González Faus muestra al rico que su afán por acaparar riquezas no daña únicamente al pobre. También el rico sale perjudicado al caer víctima de las comodidades que su dinero le reporta. Son comodidades que encadenan su cuerpo hasta provocarle enfermedades físicas y psicológicas o la muerte en el peor de los casos. El rico carga con lo superfluo incluso en su cuerpo, como escribe González Faus: “sin ritmo y sin continuidad tenemos que darnos la gran paliza haciendo “footing” para ver si recuperamos un poco de forma, y a lo mejor, sin llegar a recuperar la forma nos da un infarto”297. Crisóstomo, buen observador de su realidad, tanto como González Faus, percibe el mismo resultado en los ricos de Antioquia, echándoselo en cara: “sobre los ricos a par del hastío, se abate una riada de enfermedades”298. Recalca este padecimiento en varias de sus homilías, seguramente porque frecuentemente les veía mal de salud: gota, dolores de cabeza son solo una muestra de ello. En suma, González Faus muestra en su denuncia profética de la riqueza, preocupación por el rico y no solo por el pobre, al prevenirle de los efectos nocivos que la riqueza provoca, justo como los Padres Griegos lo hicieron con los grandes de su diócesis. Denuncia 2: Juan Crisóstomo José Ignacio González Faus El sacramento no necesita preciosos manteles, sino Nosotros procuramos apartar de ahí nuestra vista un alma pura; los pobres, empero, si requieren y darle otro culto: ofrecerle incienso y oro y ropas mucho cuidado. Aprendamos, pues, a pensar bordadas y catedrales lujosas… Dios nos En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre Ana”, n. 712. J. I. González Faus, Nuestros señores los pobres, p. 43. 297 J. I. González Faus, Nuestros señores los pobres, p. 43. 298 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Al pueblo de Antioquía, Homilía II”, n. 556. 295 296 103 discretamente y a honrar a Cristo como Él quiere repetirá… no necesito esas ofrendas vuestras, me ser honrado… tribútale el honor que El mismo río de ellas, lo único que os pido es un corazón lo mandó por ley, empleando tu riqueza en socorrer a suficientemente puro como para estremecerse ante los pobres. Porque Dios no tiene necesidad de mi Palabra y tratar de llevarla a la práctica en el vasos de oro, sino de almas de oro299. modesto relato de vuestras vidas300. La denuncia desenmascara tanto a los “ricos pobres de espíritu” como a miembros de la Iglesia –laicos, laicas, religiosos, religiosas, clérigos y obispos– que procuran más el embellecimiento de los templos que el bienestar de los pobres. Crisóstomo denuncia algo muy parecido contra los ricos preocupados por regalar pedrerías hermosas a la Iglesia. La eucaristía –les comenta– para ser celebrada, no necesita oro y plata sino obras de misericordia con el pobre. Nada de esas bellas labores humanas aprovechan a Jesús. Es más, en el juicio escatológico de Mateo –según comenta el obispo de Antioquía– no serán tomadas en cuenta las donaciones a la Iglesia que sus almas generosas proveen. No es esa la ofrenda que Dios espera de los ricos sino comida, bebida, ropa, calzado, sueldo justo para los pobres. Con estos dos teólogos, lejos queda la leyenda del santo grial por el cual emprendieron legendarias guerras los caballeros de la Edad Media. La denuncia de González Faus permite entrever lo engañados que andan los “ricos con corazón supuestamente desprendido” que afirman ser benefactores de la Iglesia, pero abandonan al pobre desvalido sin molestarse en cambiar las estructuras de pecado legitimadoras de dicho sufrimiento. Sus palabras recuerdan el mensaje de Juan Pablo II: Ante los casos de necesidad no se debe dar preferencia a los adornos superfluos de los templos y a los objetos preciosos del culto divino; al contrario, podría ser obligatorio enajenar estos bienes para dar pan, bebida, vestido y casa a quien carece de ello 301. Sobre la reacción que los obispos han mostrado ante estas palabras del pontífice, González Faus no deja de lanzar una justa denuncia: El silencio (no ya obsequioso ni respetuoso, sino más bien) irrespetuoso con que ha sido acogido semejante precepto en la Iglesia universal, priva a la comunidad eclesial de ser «luz de las gentes» y «sacramento de comunión» para todos los hombres y mujeres del planeta 302. En conclusión, la resonancia de Juan Crisóstomo en González Faus es directa. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilías sobre San Mateo, Homilía L”, n. 796 J. I. González Faus, “Miedo a Jesús”, p. 16. 301 Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis, 31. 302 J. I. González Faus, Una Iglesia nueva para un mundo nuevo, p. 11. 299 300 104 Denuncia 3: Juan Crisóstomo Nuestros obispos preocupaciones andan que más los José Ignacio González Faus metidos tutores, en Una gran mayoría de obispos están desfigurando los el rostro de la Iglesia y dan a los hombres una administradores y los tenderos… se rompen pésima impresión sobre la eficacia del mensaje diariamente la cabeza por los mismos asuntos que cristiano304. los recaudadores, los agentes del fisco, los contadores y los despenseros303. González Faus, denuncia aquí el pecado de la Iglesia: el desinterés y apatía que la jerarquía eclesiástica pone cuando se trata de defender a los más indefensos en materia de propiedad privada y asuntos de justicia. Critica, asimismo, el escándalo que con ello provocan. Claro está, en la denuncia van incluidos todos los miembros de la Iglesia; pero principalmente los obispos que son cabeza de la Iglesia. Su atención –se entiende– está centrada en la defensa de los intereses eclesiásticos y no del pobre. Es una tentación a la que ha sucumbido la Iglesia desde antiguo. Crisóstomo, también, tuvo libertad para denunciar a sus hermanos obispos y sacerdotes a los que comparó con los recaudadores, agentes del fisco, contadores y despenseros, quienes trabajando para el Imperio, no debieron ser muy éticos en su trabajo profesional. Los huérfanos, viudas y pobres no son los negocios principales de los prelados sino las posesiones. Un poco más adelante expresa el gran obispo antioqueno que es necesario recordarles a los prelados la enseñanza de Mateo 19, 21, en la cual Jesús dijo al joven rico: “vende lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme”. De lo cual se deduce que los jerarcas de la Iglesia, deben ser ejemplo de pobreza jesuánica. Tener lo necesario para sí y todo lo superfluo (el exceso) darlo a los pobres que son el verdadero “tesoro de la Iglesia”, si dicen seguir a Jesús. Esto es lo que González Faus pide con su denuncia a los obispos y justamente es lo mismo que Crisóstomo columbró y denunció esperando un cambio, una metanoia de sus hermanos. Atendiendo hasta lo aquí enunciado, es dable aseverar que la denuncia profética de la riqueza llevada a cabo por los Padres Griegos resuena no una sino infinidad de veces en los textos de los 303 304 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilías sobre San Mateo, Homilía LXXXV”, n. 856. J. I. González Faus, Una Iglesia nueva para un mundo nuevo, p. 12. 105 teólogos de la liberación. José Ignacio González Faus denuncia tres males que azotan a la humanidad; pero que giran sobre el mismo pecado atacado por la patrística: la avaricia. De ésta nace el afán de poder y prestigio. Por ella, las personas desatienden los negocios importantes de Dios. Los pretextos para encubrir el pecado, los pretextos para agrandar el pecado y los pretextos para no cumplir los mandatos de Dios, no se hacen esperar. Ejemplo de esto es la expresión “pobres de espíritu”. La denuncia debe pues continuar y no puede ser acallada mientras el pecado siga. 2) De Sentido Dialéctico Al igual que con Codina, en este numeral se presentan dos citas donde se subraya la escisión pecaminosa de la realidad humana, poniéndose en evidencia la injusticia que unos padecen porque otros disfrutan de una vida cómoda y fastuosa a su costa. Escisión 1: Seguridad del rico – inseguridad del pobre Basilio de Cesárea José Ignacio González Faus El porvenir es incierto y no sabemos si nos puede Nuestro afán de seguridad se vuelve cada vez sobrevenir una calamidad inesperada305. mayor y, por eso, tratamos de asegurar cada vez más nuestro futuro aun a costa del presente de nuestros hermanos306. El ser humano –como resalta González Faus– busca seguridad. El rico cree encontrarla en la tenencia de dinero. Cree que el dinero le protegerá de toda enfermedad, del hambre, de la humillación y en fin del futuro incierto. Piensa que el dinero le dará una vida de poder y prestigio. Empero, cegado por su miedo no se percata que gana seguridad gracias a la inseguridad en la que precipita a los pobres a quienes abandona a la incertidumbre del futuro. No se pregunta: ¿qué comerán los pobres mañana? ¿Qué ropa usarán? ¿Con qué dinero pagarán las medicinas de su enfermedad? ¿Qué tipo de entierro tendrán? Para el pobre todo es incertidumbre. El rico, en cambio, amparado por sus riquezas, asegura su carro, su casa, la cuenta bancaria y hasta su cuerpo por si algo pasa. La misma iniquidad denuncia Basilio quien se conduele al ver la riqueza de los ricos enterrada bajo tierra so pretexto del porvenir incierto. ¡Locura insigne!307, llama a su maña En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilía contra los ricos”, n. 213. J. I. González Faus, “Jesús y el dinero”, p. 110. 307 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilía contra los ricos”, n. 213. 305 306 106 de enterrar el dinero y les recuerda el pasaje del hombre de los graneros que, previendo comer y beber bien, pensó en derribarlos y construir unos mayores sin haber disfrutado nada de ellos. Con un dejo de ironía les dice: “lo incierto más bien es si llegarás a usar del oro que tienes enterrado”308. La resonancia es obvia y no puede negarse que los siglos pasan; pero el ídolo dinero exige los mismos patrones de conducta de sus esclavos los ricos. En resumen, la denuncia de González Faus sobre la seguridad personal del rico a costa de la inseguridad del pobre intenta conmover a las naciones del primer mundo, les invita a descentrarse de sí mismas y a pensar en una cultura más solidaria donde todos y no solo una porción gocen de seguridad. El mismo deseo tenía Basilio; por lo tanto, la resonancia del obispo de Cesárea en González Faus es imposible de ser ignorada. Escisión 2: Maldad del rico –maldad del pobre Juan Crisóstomo José Ignacio González Faus Si se da, por ejemplo, el caso de que el rico y el No es lo mismo, aunque nos empeñemos en que lo pobre sean ladrones y ambiciosos, el pobre, sea, raptar cuatro aviones después de veinte años aunque ligera, alguna excusa tendrá en la de desesperación que mantener durante veinte necesidad de su pobreza; el rico no tendrá excusa años a todo un pueblo sin hogar y sin patria310. alguna razonable ni de buen viso309. De “justa”, puede ser calificada la denuncia de González Faus al aclarar que no es lo mismo la maldad del rico que la maldad del pobre, ni en causa ni en efecto. Por lo general, por no decir siempre, la maldad del pobre tiene su origen en la desesperación provocada por los abusos de poder de los ricos. Las palabras del recuadro son dichas para defender el crimen cometido por las guerrillas de distintas partes del mundo. Acusadas en la mayoría de ocasiones de atentar contra el orden establecido son perseguidas, torturadas y aniquiladas. Sin embargo, la práctica demuestra que las guerrillas son la única manera de responder que tiene un pueblo cuando sus gobernantes le han sometido a maltratos incruentos, negándole sus derechos más elementales. Si las guerrillas secuestran aviones o personas, si toman embajadas no es por simple maldad. Hay una desesperación que le empuja a actuar de tal forma. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilía contra los ricos”, n. 213. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Discurso sobre el hado y la Providencia”, n. 595. 310 J. I. González Faus, La Teología de cada día, p. 179. 308 309 107 Crisóstomo resuena en González Faus dado que atenúa el pecado del pobre comparado con el del rico. Los dos pueden ser ladrones, pero no es lo mismo que robe un rico a que robe un pobre. Las razones que llevan a cometer el delito serán distintos en cada uno y por supuesto, el rico jamás tendrá excusa. Las leyes recaen con todo el peso sobre el pobre para acabar con su maldad; paradójicamente, nunca recae sobre el rico, ya que las estructuras de pecado que ha construido le ayudan a perpetrar su maldad impunemente. La denuncia de González Faus es, pues, correcta y apegada a la verdad, algo que la resonancia de Basilio certifica. Ciertamente, no es lo mismo que la guerrilla secuestre cuatro aviones después de veinte años de sufrimiento y abandono que mantener durante veinte años a un pueblo sin tierra donde vivir. No es lo mismo la maldad del rico que la del pobre. En síntesis la resonancia de sentido profético y dialéctico de los Padres de la Iglesia es un hecho. González Faus denuncia proféticamente la riqueza de personas, colectivos y naciones siguiendo los pasos de la patrística y no los pasos del fantasma que recorría Europa en el siglo XIX. D. Resonancia Neo-testamentaria En este nivel se analizan tres pasajes neo testamentarios de González Faus en los que fácilmente se descubre la resonancia de los Padres de la Iglesia. Importante tener en mente que el propósito de esta resonancia es comprobar si González Faus, en la forma como interpreta los pasajes neo testamentarios, tiene resonancias de la Tradición de la Iglesia. Una vez más se aclara que no se precisan las citas bíblicas de forma rigurosa sino el nombre de los pasajes bíblicos que tanto unos como otros interpretan. Mateo, 6, 24: Dios y el dinero Juan Crisóstomo No caviles, pues, inútilmente. De una vez para Entre José Ignacio González Faus Dios y el dinero hay, pues, una siempre afirmó Dios y dijo que no hay manera de incompatibilidad absoluta: porque el dinero exige componer uno y otro servicio. No digas tú, por del ser humano una rendición y una entrega total, ende, que pueden componerse. Porque siendo así semejante a la que puede exigir el amo de su que el uno te manda robar y el otro desprenderte esclavo o Dios a una persona religiosa312. de lo que tienes… ¿Qué modo de componenda cabe entre uno y otro señor?311 311 312 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilías sobre San Mateo, Homilía XXI”, n. 773. J. I. González Faus, “Jesús y el dinero”, p. 109. 108 La interpretación que José Ignacio González Faus hace de este pasaje entronca directamente con la patrística. Los dos teólogos reconocen que el dinero es un señor al cual los ricos rinden pleitesía. El pago de tal señor es la esclavitud. Lo más admirable de la resonancia es que ambos teólogos están claros de la incompatibilidad entre los dos señores. González Faus explica el por qué: “Jesús usa la palabra (dinero) sin artículo como si fuera no un nombre común, sino un nombre propio”313. Por otra parte, cuando González Faus aplica el pasaje a la modernidad, comenta que los ricos han creado mecanismos de defensa para aparentar que sirven al Dios verdadero cuando en realidad están rindiendo culto a Dinero. Ese mecanismo, comenta González Faus, es la pobreza de espíritu logrando así ser ricos sin perder sus riquezas314 . Crisóstomo ilustra que Dinero manda a sus esclavos a robar, a ser impúdicos, a comer opíparamente, en fin a tener una vida llena de placeres cuyo abuso, como se analizaba antes, produce enfermedades. Dios, en cambio, no esclaviza sino pide ser desprendido de lo que tiene, pide reprimir el vientre, entre otras peticiones laudables para quien las practica. Y termina diciendo de manera taxativa que no hay componenda entre uno y otro. La resonancia de este Padre de la Iglesia en González Faus es fácil de observar, ya que salta a la vista el entronque entre ellas, en cuanto a la denuncia contra la forma como los ricos divinizan el dinero. El rico insensato: Lucas 12 Basilio de Cesárea José Ignacio González Faus No sabía si había de vivir al día siguiente y La llamada parábola del rico insensato (Lc 12, anticipaba, pecando la mañana al hoy315. 13ss.)… en ella Jesús avisa contra esa obsesión por la seguridad que produce codicia… esa confianza insensata describe lo que el Evangelio llama atesorar para sí316. La conclusión que saca de este pasaje neo testamentario es que el rico peca de codicia en busca de seguridad. El rico como tal no pone la confianza en Dios sino en su riqueza de lo cual nace el temor por el futuro incierto. La confianza puesta en el dinero, asegura González Faus, es la J. I. González Faus, “Jesús y el dinero”, p. 109. J. I. González Faus, “Jesús y el dinero”, p. 114. 315 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilía Destruam Horrea Mea”, n. 194. 316 J. I. González Faus, “Jesús y el dinero”, p. 111. 313 314 109 evidencia que acusa al rico de divinizarle aun cuando lo niegue: “así se visibiliza mucho más el carácter divino que los hombres asignamos al dinero, y se comprende mejor la enseñanza de Jesús”317. La resonancia de Basilio estipula algo similar. El rico no sabía si iba a vivir el día de mañana pero por si acaso atesoraba. La confianza en Dios no se vislumbra en él. Ambos teólogos, denuncian con este pasaje la confianza que el rico pone en las riquezas en lugar de ponerla en Dios. El rico Epulón: Lc 16, 19-27 Juan Crisóstomo José Ignacio González Faus El rico no cometió propiamente una injusticia con Epulón… no se nos dice que fuera un ladrón ni un Lázaro, pues no le quitó sus bienes. Su pecado fue defraudador, simplemente banqueteaba y vivía no darle de lo propio318. opíparamente, indiferente al hambre y miseria que tenía a las puertas mismas de su casa319. José Ignacio González Faus denuncia, utilizando este pasaje, el pecado de indiferencia en que se encuentra sumergido el rico. Como bien resalta este teólogo, Epulón aparentemente no hacía nada malo. Se la pasaba disfrutando de lo suyo; pero era indiferente al dolor ajeno. Era incapaz de dar las migajas que caían de la mesa. Este tipo de hombre, dice González Faus, no es un pobre de espíritu por más que “recurriese a ese tipo de sutilezas lingüísticas” 320. Tanto el pasaje del rico insensato como el presente le sirven a González Faus para concluir que los ricos cuando leen estas historias inventan mecanismos de defensa, pero no se libran de su pecado. Invita a los ricos a desprenderse de todo como se lee más adelante. Crisóstomo denuncia a los ricos de su tiempo por su apariencia de ser buenos como Epulón. Bondad que se desdice con sus obras de maldad; por ejemplo, al no compartir están despojando al pobre. E incluso les advierte que esos con quienes no comparten los acusarán cuando lleguen ante Dios. La resonancia permite extraer similares conclusiones. J. I. González Faus, “Jesús y el dinero”, p. 111. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre Lázaro, Homilía II”, n. 531. 319 J. I. González Faus, “Jesús y el dinero”, p. 113. 320 J. I. González Faus, “Jesús y el dinero”, p. 115. 317 318 110 Finalizando el segundo bloque de resonancias se puede determinar que González Faus denuncia de tal forma la riqueza que la resonancia de la patrística es notoria. Su denuncia no está inspirada en ideas marxistas sino entroncada de manera directa con la Tradición. Sigue los mismos patrones ya previamente mencionados. Primero, se deja interpelar por la realidad. Segundo, juzga esa realidad desde la Palabra y la Tradición develando lo que de iniquidad y maldad tiene. Por último, pone ante los ojos de los ricos, prelados de la Iglesia y dueños del anti-reino la forma correcta de actuar: la cultura de la solidaridad. 1.3. Jon Sobrino Tres libros321 de Jon Sobrino han sido retomados con la intención de encontrar en ellos resonancias de la denuncia profética de la riqueza ejercida por los Padres Griegos. Antes de proseguir es necesario señalar que la singularidad de Sobrino es inigualable. Su pensamiento ha complejizado decididamente la denuncia profética que de la riqueza llevaron a cabo los Padres Griegos. Por ello, la resonancia de la patrística aparece en muchos casos distanciada de su pensamiento; o bien, se distingue como un pequeño brote cuyo florecimiento ha correspondido sólo a él. A. Resonancia Terminológica En este nivel, se han transcrito cinco citas de los libros de Jon Sobrino enunciados a pie de página, conteniendo palmarias resonancias de la denuncia profética de la riqueza por parte de los Padres Griegos. Sin embargo, se aclara que el primer término: Misericordia, por su densidad y riqueza, es analizado tres veces: Gregorio de Nisa Jon Sobrino La misericordia es una disposición de espíritu que, Misericordia… es una acción o, más exactamente por amor, nos une con los que sufren cualesquiera una dolores o molestias… lo peculiar de reacción ante el sufrimiento ajeno la interiorizado, que ha llegado hasta las entrañas y misericordia, se verá que no es sino una intensidad el corazón propios... y... es motivada sólo por ese del amor que va unida al sentimiento del dolor322. sufrimiento323. 321 Jon Sobrino, El principio misericordia, UCA Editores, San Salvador, El Salvador, 2012; Fuera de los pobres no hay salvación, UCA Editores, San Salvador, El Salvador, 2009; y Jesucristo Liberador, UCA Editores, San Salvador, El Salvador, 2008. 322 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre las Bienaventuranzas”, n. 449. 323 Jon Sobrino, El principio misericordia, p. 33. 111 No es necesario que Jon Sobrino denuncie pecado alguno de la Iglesia o de los ricos directamente. Su concepto de misericordia es lo suficientemente fuerte para desenmascarar cualquier sentimiento lastimero y asistencialista –o sea lástima– que impide trabajar a estos grupos por la resolución de las causas de la pobreza. Por ello, definir la misericordia como una reacción es algo que debería animar a la Iglesia y potentados del mundo a ponerse en camino de construir una sociedad más justa y fraterna. No en vano intitula el capítulo –de donde se retoma la cita– La Iglesia Samaritana y El principio misericordia. Al discurrir sobre el tema, retoma de la parábola del Buen Samaritano (Lc 10, 29-37) las actitudes de este hombre compasivo, englobándolo en un solo término: misericordia. El Buen Samaritano vio al herido, sintió compasión –dice Lucas– y actuó en favor suyo levantándolo del camino. En otras palabras, vio al herido y reaccionó curándolo y llevándolo a lugar seguro. Llorar, gemir, increpar a los ladrones, cuestionar a Dios no hubieran sacado de su postración al herido; la acción, sí. Es el mismo caso de Jesús cuando ve a la viuda de Nain (Lc 7, 11-17). El autor lucano comenta que Jesús sintió compasión por la mujer; pero no se quedó estático. Fue y terminó con aquello que provocaba dolor en ella: la muerte. Esta es la misericordia que Jon Sobrino propone desmantelando cualquier falsa misericordia que no es más que asistencialismo o beneficencia bien vista por ciertos sectores –según parece– conservadores de la sociedad. Gregorio de Nisa resuena en esta definición al exponer que la misericordia es “una pena o dolor voluntarios que nace del mal ajeno”. Es un dolor no impuesto por nadie. Por ello, Sobrino lo condensa diciendo que el detonador de la misericordia es el dolor ajeno. En el caso de Jesús nadie le obligó a sentir compasión por la viuda. Le bastó ver el llanto de la madre, el abandono en que quedaba y conocer las leyes de su pueblo para conmoverse hasta las entrañas por ella. El resultado fue la acción de darle vida al cadáver. Gregorio de Nisa dirá que: “si la compasión no ablanda al alma para que socorra a su prójimo, no hay manera de que nadie dé un paso para aliviar la desgracia ajena”324. Según esto, el término misericordia de Jon Sobrino enlaza con las palabras de Gregorio de Nisa, viendo ambos en ella un dolor que lleva a actuar, no simplemente a condolerse. Sin embargo, el término misericordia es tan rico que da para una segunda interpretación: 324 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre las Bienaventuranzas”, n. 449. 112 Juan Crisóstomo Jon Sobrino ¿No advertís que llamamos humano lo que respira Esta misericordia no es, pues, una entre otras compasión y bondad, y calificamos de inhumano muchas realidades humanas, sino la que define en todo lo que lleve signo de crueldad y dureza? ¿No directo al ser humano326. es así que tomamos por distintivo del hombre la compasión, y lo contrario el de la fiera? De ahí que digamos: pero ¿eso es un hombre o una fiera…?325. Ciertamente, el término misericordia luce –porque de hecho lo es– en el pensamiento de Sobrino como una realidad compleja que da mucho de sí. Sobrino desenmascara el pecado del mundo: la inhumanidad. Si el que practica la misericordia es un “humano”, quien no la practica ¿es humano? La respuesta definitiva se esclarece con la resonancia de Crisóstomo cuando pregunta: “¿No advertís que llamamos humano lo que respira compasión y bondad, y calificamos de inhumano todo lo que lleve signo de crueldad y dureza?”. Entonces, no es humano, es fiera dura y cruel. La afirmación de Sobrino, aunque no haga referencia a bestias, es una de las más duras denuncias –aunque no sea su propósito– oída por ricos y poderosos acostumbrados a la beneficencia ocasional, reducida –si no son como Epulón– a entregar las migajas de su mesa. Desafortunadamente, los ricos podrán seguir reunidos en mesas de dialogo, foros y mil cosas más; pero sin misericordia no podrán nunca ser reconocidos en directo como “humanos”. Ahora bien, todavía hay un aporte más del término “misericordia”: Juan Crisóstomo Jon Sobrino La misericordia pertenece a las cosas necesarias, Misericordia es, pues, lo primero y lo último; no es a las que lo sustentan todo. No sin razón, pues, la simplemente el ejercicio categorial de las llamadas llamamos corazón de la virtud327. obras de misericordia…328 Para Jon Sobrino, la misericordia no es un mandato más, sino lo primero y último. Diríase en otras palabras que es lo primordial. Afirma que la Iglesia se ha limitado –tanto como los potentados En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre la I Epístola a los Corintios, Homilía IX”, n. 959. Jon Sobrino, El principio misericordia, p. 34. 327 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilías sobre San Mateo, Homilía XLVII”, n. 783. 328 Jon Sobrino, El principio misericordia, p. 36. 325 326 113 del mundo– a sentir lástima por los desvalidos, a sanar heridas, pero la misericordia es más. Inclusive, más que las obras de misericordia mencionadas en el Evangelio de Mateo. El término perfilado con estas características recuerda a Dios mismo en el Éxodo (Ex 3, 8), que vio, escuchó y tuvo compasión de su pueblo; pero no se quedó a nivel de lástima sino que buscó al hombre ideal para liberar al pueblo y acabar de tajo con la opresión que aniquilaba al pueblo y le negaba una vida plena. Dios hace de la misericordia lo primero y lo último. Su preocupación central en el Éxodo es liberar al pueblo y conducirlo a la tierra prometida. Algo similar establece Crisóstomo y que ya se ha mencionado anteriormente: sin misericordia no hay salvación. Por eso es el “corazón de la virtud”. Ni la virginidad, ni el ayuno, ni ninguna otra práctica aportan salvación, solo la misericordia. Es claro, pues, que Crisóstomo encaja en la definición que Jon Sobrino hace de Misericordia. Quizá habría más que decir de este término, pero es suficiente para mostrar su radicalidad en la vida cristiana y la resonancia de los Padres Griegos en Sobrino. El segundo término donde se descubre resonancia de la patrística es deshumanización: Gregorio de Nisa Jon Sobrino Si aborreces lo malo, si no guardas a nadie rencor, Es pues, la anulación formal de la fraternidad lo si olvidas la enemistad de ayer, si amas a tus que lleva a la deshumanización global del hermanos, si eres misericordioso, te has hecho mundo330. semejante a Dios. Si perdonas de corazón a tu enemigo… En conclusión, que tienes su imagen en cuanto eres racional; pero te haces según su semejanza en cuanto practicas la bondad329. En un mundo dividido entre pobres y ricos, verdugos y víctimas, Jon Sobrino concluye que es la falta de fraternidad la raíz de la deshumanización. A esta altura el ser humano pierde su principal característica para la cual fue creado: ser humano, degradándose hasta transformarse en un ser despiadado e injusto. Si bien es cierto que Gregorio de Nisa no habla de “humanización”, exige al rico luchar por asemejarse a Dios practicando la bondad con el hermano: “Si aborreces lo malo, si no guardas a nadie rencor, si olvidas la enemistad de ayer, si amas a tus hermanos, si eres 329 330 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., Sobre las palabras “Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra”, n. 430 Jon Sobrino, El principio misericordia, p. 53. 114 misericordioso…”331. De esa forma logra ser semejante a Dios. Lo rescatable de esta resonancia es que las personas para no deshumanizarse –es decir, para no perder su carácter de humano–deben ser fraternales, imitando, como recomienda Gregorio de Nisa, a Dios quien hace salir el sol sobre buenos y malos. A simple vista, lo afirmado por Sobrino disuena mucho de lo que se espera sea una denuncia. Pero su lenguaje cargado de compasión y su afán por aportar una solución cristiana a los sufrimientos del tercer mundo son más que suficientes para desenmascarar el pecado de la Iglesia, de los ricos y del primer mundo. En el caso presente, Jon Sobrino afirma que su principal cometido es exponer la centralidad que ocupa el mundo sufriente en la teología de la liberación hasta el punto de convertirla en intellectus amoris: es su hecho mayor. Sin embargo, en un mundo mayoritariamente de pobres ¿qué hecho mayor puede ocupar a la teología, llámese como se llame? Ante el clamor del tercer mundo pereciendo de hambre e injusticias ¿hay otro hecho mayor que deba ser atendido? De forma indirecta, pues, Sobrino denuncia que cualquier otra teología ocupada en otro hecho estaría contribuyendo a la deshumanización global y desatendiendo al llamado de Jesús encarnado en los pobres. En suma, la resonancia de Gregorio de Nisa ayuda a profundizar en la comprensión del término que Sobrino define. Un tercer término es el de pecado: Juan Crisóstomo Jon Sobrino (La avaricia) es la que todo lo llena de sangre y de Pecado es lo que dio muerte al Hijo de Dios, y muerte, la que atiza las llamas del fuego. Ella hace pecado es lo que sigue dando muerte a los hijos de que las ciudades no sean mejores, sino mucho Dios333. peores que los desiertos… ¿acaso no es, te pregunto, homicidio y más que homicidio someter al pobre al hambre, empujarle a la cárcel y exponerle a mil tormentos y torturas?332 Definición breve y concisa, pero altamente desenmascaradora del pecado. Aquellos que justifican, la muerte de los pobres aduciendo como causa la flojera, apatía o rebeldía de éstos, no En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., Sobre las palabras “Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra”, n. 430. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre la Epístola a los Romanos”, n. 935-936. 333 Jon Sobrino, El principio misericordia, p. 101. 331 332 115 encuentran amparo en esta definición. Los pobres mueren porque les mata el pecado del rico: la avaricia. Sobrino no nombra qué pecado da muerte; pero se sobreentiende que las guerras, la tortura, el encarcelamiento, la creación de un aparato de represión, responde al deseo insaciable de incrementar las riquezas. Las palabras de Crisóstomo engarzan perfectamente en la definición: “Ella es la que todo lo llena de sangre y de muerte, la que atiza las llamas del fuego”334. Ella es el pecado que mata. El obispo antioqueno no quiso definir el término pecado; más sí describirlo. Jon Sobrino, en cambio, lo condensó perfectamente en la frase del recuadro. Sin embargo, definición y descripción entroncan directamente de tal forma que es válido concluir que la resonancia de la patrística es real. El siguiente término a analizarse es el de pobres: Gregorio de Nisa Jon Sobrino Llevan por vestido harapos hechos jirones; sus Pobres son los carentes y oprimidos, en lo que toca cosechas del campo son la voluntad de los que les a lo básico de la vida material; son los que no alargan una limosna; su comida, lo que caiga de la tienen palabra ni libertad, es decir, dignidad; son mesa del primero que venga; la bebida, como para los que no tienen nombres, es decir, existencia… los animales, las fuentes; el vaso, el hueco de la pobres son los que no existen336. mano; la despensa, el seno mismo del vestido, si no está roto y no deja escurrirse todo lo que se le echa; la mesa, las rodillas encogidas; el lecho, el santo suelo; el baño, el rio o laguna, baño que dio Dios a todos, común y sin otro aparato…335 Jon Sobrino define de la siguiente manera al pobre: “son los carentes y oprimidos, en lo que toca a lo básico de la vida material; son los que no tienen palabra ni libertad, es decir, dignidad; son los que no tienen nombre…”337. La definición no es ingenua. Busca corregir, a su vez, el errado pensamiento de que pobres son los ricos desprendidos de su riqueza. Gregorio de Nisa también se vio precisado a definir qué era un pobre, posiblemente por las mismas razones que este teólogo latinoamericano. Sean cuales sean las razones que les impelen, ambos teólogos definen qué deberá En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre la Epístola a los Romanos”, n. 935-936. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre los pobres que han de ser amados, Discurso I”, n. 463. 336 Jon Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación, p. 54. 337 Ibídem, p. 54. 334 335 116 entenderse por “pobre” apuntando a iguales determinaciones: un pobre es una persona que carece hasta de lo mínimo. El último término, con resonancia de la patrística, encontrado en los textos de Sobrino es el de ídolo: Juan Crisóstomo Jon Sobrino (La idolatría) ha traído guerras sinnúmero y ha Ídolos son realidades históricas que prometen encharcado de sangre los caminos y llenado las salvación, para ello exigen un culto y una ciudades de lágrimas y gemidos. Ella ha hecho ortodoxia y sobre todo, como Moloc exigen celebrar convites impuros y comidas sacrílegas y víctimas para subsistir339. ha llenado los alimentos mismos de iniquidad338. Jon Sobrino define al ídolo como una realidad histórica. No es un simple objeto sino un ídolo magnificado a nivel imperial: “se ha dado una cierta unificación de los ídolos y estos han tomado la forma de imperio estadounidense”340. En él quedan contenidos todos los otros ídolos, lo cual agrava la dimensión de la víctima. Exige víctimas numerosas de distintas partes del mundo, siempre y cuando sean del tercer mundo. Es perceptible como Juan Crisóstomo resuena en las palabras de Jon Sobrino. El obispo de Antioquía habla de avaricia como idolatría y reconoce sus efectos fuera de su frontera; muy parecido a lo que Sobrino define como realidades históricas. En resumidas cuentas, el término usado por Sobrino contiene una fuerte resonancia de Juan Crisóstomo. B. Resonancia Categorial En este nivel se trascriben dos citas de Jon Sobrino intentando detectar la resonancia de los Padres Griegos en ellas, siendo la primera la de: ser humano cabal. Juan Crisóstomo Jon Sobrino Si el rico ama al pobre es un hombre; si se pierde El ser humano cabal es pues, el que interioriza en todo en sus negocios es una encina, si es feroz de sus entrañas el sufrimiento ajeno de tal modo que ánimo es un león; si rapaz, un lobo, si taimado, una ese sufrimiento interiorizado se hace parte de él y En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre el Evangelio de San Juan, Homilía LXV”, n. 887. Jon Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación, p. 143. 340 Jon Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación, p. 143. 338 339 117 serpiente… aprende de una vez en que está la se convierte en principio interno, primero y último virtud del hombre y no te turbes341. de su actuación342. La inhumanidad hace precisar a Jon Sobrino qué es un ser humano cabal, concluyendo: Es pues, el que interioriza en sus entrañas el sufrimiento ajeno de tal modo que ese sufrimiento interiorizado se hace parte de él y se convierte en principio interno, primero y último de su actuación343. Dejando de lado a los pobres con su iniquidad, hay que reconocer que no puede llamarse “ser humano” a un opulento que viendo los cadáveres destrozados, oyendo el llanto de los familiares y teniendo el poder de cambiar las estructuras que legitiman muertes no haga nada por cambiarlos. Tampoco es un ser humano el que asesina, el juez que legisla en favor de los verdugos, el obispo que no denuncia ni exige justicia para las víctimas. Ninguno de ellos es un ser humano cabal. Lo será aquel que ha interiorizado –declara Sobrino– el dolor ajeno al grado de comprometerse en la transformación de la historia aun cuando le vaya la vida en el intento. Crisóstomo se limita a decir qué es un hombre (hoy en día, utilizando un lenguaje más inclusivo, podemos hablar de ser humano) expresándolo en una pequeña oración: “es el que ama al pobre”. En otra homilía mencionada anteriormente declara que se es hombre cuando hay sentimientos. O sea, el ser humano es aquel que amando al pobre se deja conmover por sus sufrimientos. Empero, queda claro que el ser humano cabal es quien tiene sentimientos para dejarse conmover de tal modo que hace de la misericordia: “principio interno, primero y último de su actuación”344. La segunda resonancia categorial es la de Iglesia de la misericordia. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre Lázaro, Homilía 6”, extensión de numeral 717. Jon Sobrino, El principio misericordia, p. 34. 343 Jon Sobrino, El principio misericordia, p. 34. 344 Ibídem, p. 34. 341 342 118 Juan Crisóstomo Jon Sobrino Aun estos (los pobres) desempeñan un papel La Iglesia de la misericordia es la llamada hoy en necesario y muy importante en la Iglesia, clavados América Latina “Iglesia de los pobres”346. a la entrada del templo y procurándoles el mayor de sus ornamentos. Sin ellos la Iglesia no parece tendría su plenitud…345 Contrario al modelo eclesiológico que prevaleció por muchos años, los teólogos de la liberación, en consonancia con el Magisterio347, impulsan la Iglesia de los pobres. Jon Sobrino, sin embargo, la bautiza con el nombre de Iglesia de la misericordia, enumerando sus características: “su fe, ante todo, será una fe en el Dios de los heridos en el camino… su liturgia celebrará la vida de los sin-vida… su teología será intellectus misericordiae… su doctrina y su práctica social será un desvivirse, teórica y prácticamente, por ofrecer y transitar caminos eficaces de justicia. Su ecumenismo surgirá y prosperará…”348. En otras palabras, es una Iglesia de los pobres rebosante de amor. Sin temor a errar, la resonancia de los Padres Griegos en este punto es débil en teoría y fuerte en la práctica. Teóricamente aparece como un pequeño germen, dado que nunca se sistematizó dicho modelo eclesiológico como tal. Cabe a Crisóstomo mencionar que la Iglesia alcanza su plenitud con los pobres. En la práctica, por el contrario, es fuerte porque la Iglesia de los Padres Griegos fue una Iglesia para, con y por los pobres. Los tres obispos consultados en este trabajo gastaron casi la mayor parte de su vida en denunciar el pecado que dañaba y mataba a los pobres; defendiendo a los pobres de los ricos, siendo voz de los pobres, construyendo orfanatos, asilos u hospitales y dando esperanza a esos pobres desvalidos. En el caso especial de Crisóstomo, su opción por servir al pobre recibió la corona martirial de profeta. En síntesis, la Iglesia de los Padres Griegos resuena vivamente en la Iglesia de la misericordia de Jon Sobrino configurada a partir de la opción por los pobres. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre la I Epístola a los Corintios, Homilía XXX”, n. 997. Jon Sobrino, El principio misericordia, p. 45. 347 Detallado en el capítulo dos de este trabajo. 348 Jon Sobrino, El principio misericordia, p. 45. 345 346 119 Cerrando el literal B, se constata que la resonancia de la patrística en Jon Sobrino luce distanciada –aunque no sea así–, fenómeno ausente de los otros dos teólogos. La razón de esta particularidad es la complejización que Sobrino aporta a su pensamiento teológico, asociado a la modernidad y a la realidad de muerte latinoamericana muy conocida por él. C. Resonancia de Sentido Necesario es recordar que este nivel de resonancia ha sido estudiado en dos vías: profético y dialectico. En lo profético se pretende comprender qué pecado desenmascara el teólogo y a quién desenmascara en la denuncia. En cuanto al sentido dialéctico, se intenta descubrir las relaciones antípodas que escinden pecaminosamente la historia humana. 1) De Sentido Profético En esta vía se examinan dos citas de Jon Sobrino con el fin de dictaminar la resonancia de los Padres Griegos, destacando el pecado denunciado y el sujeto involucrado en la denuncia. Denuncia 1: Juan Crisóstomo Jon Sobrino … ¿Qué le aprovecha al Señor que su mesa esté El lugar de la Iglesia es el herido en el camino; el llena toda de vasos de oro, si Él se consume de lugar de la Iglesia es el otro, la alteridad más hambre? Saciad primero su hambre y luego, de lo radical del sufrimiento ajeno, sobre todo el masivo, que sobre, adornad también su mesa. ¿Haces un cruel e injusto350. vaso de oro y no le das un vaso de agua fría? Y ¿qué provecho hay en que recubras su altar de paños recamados de oro, si a Él no le procuráis ni el necesario abrigo?... mientras adornas, pues, la casa no abandones a tu hermano en la tribulación, pues él es templo más precioso que el otro349. Los obispos en Medellín denunciaron el pecado de la Iglesia reconociendo: “Y llegan hasta nosotros las quejas de que la jerarquía, el clero, los religiosos, son ricos y aliados de los ricos… muchas causas han contribuido a crear esa imagen de una Iglesia jerárquica rica”351. Jon Sobrino, En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilías sobre San Mateo, Homilía L”, n. 797 y 799. Jon Sobrino, El principio misericordia, p. 39. 351 Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), Documentos de Medellín. 14, 2. 349 350 120 dirigiéndose a algunos de esos grupos que se niegan a reconocer el lugar eclesial correcto, les recuerda –en el segundo capítulo de su libro El principio misericordia– cuál es el lugar de la Iglesia: “el herido en el camino”. Con estas palabras desenmascara el pecado de avaricia que algunos grupos de la Iglesia padecen, a pesar de los ingentes esfuerzos llevados a cabo por aquellos que optaron por la Iglesia de los pobres. Crisóstomo sostiene lo mismo, mientras reprocha a los ricos sus mecanismos e invenciones para evitar que la Iglesia ocupe su lugar. Con sarcasmo les dice en primer lugar que: “la Iglesia no es un museo de oro y plata, sino una reunión de ángeles”352 agregando más adelante que el templo verdadero es el del pobre al cual deben dedicarse cuidados. Definitivamente, Crisóstomo se enlaza con Jon Sobrino cuando éste afirma que el lugar de la Iglesia es el “herido en el camino”; confirmándose de esta forma la resonancia de la patrística en su pensamiento. Denuncia 2: Juan Crisóstomo Jon Sobrino Mas ¿qué decir –me replicarás –de los muchos La maldad del mundo de los pobres parece menos males que se ve forzado a cometer el pobre por maldad, pues a ella empuja la necesidad de carecer de lo necesario? Pues que no hay pobre, sobrevivir y la desesperación de una vida en no hay pobre alguno que cometa tantos desafueros, miseria crónica354. forzado de su indigencia, cuantos cometen los ricos a trueque de aumentar sus caudales y conservar los que ya tienen en sus arcas. Y es así que no hay pobre que así suspire por lo necesario, como el rico por lo superfluo. Por otra parte el pobre no tiene tanta facilidad para practicar el mal como tiene poder el rico para ello353. Las palabras de Jon Sobrino no deben ser mal entendidas. No existe en ellas intento alguno por liberar al pobre de su iniquidad. Pobreza –en su pensamiento– no es sinónimo de perfección. Sin embargo, Sobrino certifica que la maldad del pobre es atenuada por las circunstancias en que vive. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilías sobre San Mateo, Homilía L”, n. 795. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre la II Epístola a los Corintios,” n. 1034-1035. 354 Jon Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación, p. 128. 352 353 121 La mayor parte del tiempo actúa obligado por las desventuras que le aquejan gracias a un sistema configurado –nacional e internacionalmente– para proteger a los ricos y fuertes, mientras condena a la vulnerabilidad más cruel a pobres y débiles. Es al rico a quien denuncia en este caso porque son ellos los que han precipitado al pobre a cometer maldades y fechorías. Crisóstomo es de la misma opinión. Recrimina a los ricos que es la indigencia cual tábano que acosa a los pobres. El rico, en cambio, no tiene atenuante alguno de su maldad porque si todo lo tiene ¿a qué pues añadir maldades a su pecado de codicia? El pobre es ladrón por necesidad. El rico es ladrón por la avaricia. No quiere compartir, no quiere distribuir sus riquezas, todo lo acapara, lo que no tiene lo arrebata del pobre, corrompe leyes, compra jueces, encarcela al pobre con dolo y todo a fin de aumentar sus caudales y conservar lo que ya tiene. Entonces, no es lo mismo que el pobre sea ladrón a que un rico lo sea. Por ende, la maldad del pobre no puede ser comparada con la maldad del rico, antes bien, debe ser atenuada por las condiciones de vida que padece. Resumiendo, se deduce pues que los dos teólogos denuncian a los ricos que condenan al pobre por la maldad cometida por necesidad; quedando la resonancia de Crisóstomo muy a la vista. Finalizando este numeral, es importante rescatar que la resonancia de Crisóstomo en el pensamiento de Jon Sobrino es perceptible. Los dos denuncian a los miembros ricos de la Iglesia dados a la vivencia de una fe cómoda, sin compromisos con los pobres. Sería en todo caso una fe intimista contraria al Dios de Jesús. Esos mismos ricos son los que aparecen en la segunda denuncia porfiando contra los pobres que cometen alguna fechoría sin considerar que son empujados por las condiciones de vida en que yacen. En este caso, la resonancia se descubre de manera inmediata y el entronque es más cercano. Sin embargo, es de resaltar que la denuncia ejercida por Jon Sobrino no utiliza el lenguaje propio de los profetas, ni se sitúa en el mismo lugar que aquellos. Generalmente el profeta utiliza un lenguaje directo al denunciar pecado y pecador. Sobrino, por su parte, describe los efectos del pecado y las victimas del pecado. Denuncia al rico desde el pobre y no al rico directamente. 2) De Sentido Dialéctico En este numeral se han trascrito dos citas para analizarlas y descubrir en ellas la escisión que Jon Sobrino descubre en la realidad latinoamericana. También los Padres de la Iglesia vieron su realidad escindida en una lucha dialéctica entre gracia y pecado. 122 Escisión 1: Misericordia – Anti-misericordia Gregorio de Nisa Jon Sobrino … la compasión o misericordia se comprende por … la realidad histórica está configurada por la su contrario, que es la crueldad o inclemencia. anti-misericordia activa, que hiere y da muerte a Ahora bien, como el inclemente y fiero es los seres humanos y amenaza y da muerte… La inaccesible a los que intentan acercársele, así el misericordia es, pues, misericordia que llega a ser compasivo y misericordioso se atempera, por decir a pesar de y en contra de la anti-misericordia356. así, por su sentimiento con el necesitado, hecho para el que sufre lo que pide el pensamiento atribulado355. Jon Sobrino fundamenta la afirmación del recuadro en los evangelios; específicamente en la parábola del Buen Samaritano. Desde aquí entiende que la realidad está escindida en aquellos que rigen su vida por la misericordia y los que se rigen por la anti-misericordia. La anti-misericordia y los que por ella se rigen no soportan ver destruidos sus planes de iniquidad, por lo que deciden dar muerte a los que practican la misericordia. Mientras la misericordia se limita a simple caridad limosnera o a hechos de beneficencia, los anti-misericordiosos se están quedos. Una vez esa misericordia interfiere con sus proyectos, su actitud cambia y recurren al asesinato. Pero, aun así, guste o no guste a los verdugos de la historia: “La misericordia es, pues, misericordia que llega a ser a pesar de y en contra de la anti-misericordia”. Gregorio de Nisa, conociendo la misma escisión, invita a sus fieles a decidirse por la misericordia según el designio de Dios: “Dios quiere que lo deficiente se iguale con lo abundante, y lo que falta se supla con lo que sobra, y para ello pone por ley a los hombres la compasión con los menesterosos”357. Es decir, Dios quiere que se trabaje en pro de los menesterosos, abandonados a la in-misericordiosa actitud de ignorarlos. Innegablemente, Gregorio de Nisa no plantea una lucha entre ambas partes; pero sí plantea que la realidad está dividida y es preciso tomar el bando correcto para servir a Dios como Él quiere ser servido. Sobrino va más allá al hablar de la lucha y las En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre las Bienaventuranzas, Discurso V”, n. 448. Jon Sobrino, El principio misericordia, p. 37. 357 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre las Bienaventuranzas, Discurso V”, n. 448. 355 356 123 consecuencias de esa lucha; pero viene a concluir que Dios quiere que, a pesar de y en contra de todo, la misericordia sea misericordia a pesar de y en contra de la anti-misericordia. Escisión 2: Reino – Anti-reino Gregorio de Nisa Jon Sobrino El pan de Dios es, sobre todo, el fruto de la justicia, La llegada del reino está en relación duélica con el la espiga de la paz, sin mezcla ni mancha de las antirreino. Ambos no sólo son excluyentes, sino que semillas de cizaña. Más si cultivando campos uno hace contra el otro, y ésta es una evidencia que ajenos y llevando la iniquidad en tus ojos y se impone masivamente en América Latina: el reforzando con escrituras la posesión injusta, aún reino no se construye desde una tabula rasa, sino te atreves a decir a Dios: dame el pan, otro será el en contra del antirreino y como verificación eficaz que oiga esa tu voz, no Dios…. mira pues, antes a de ello aparece la persecución contra los actuales tu conciencia y dirige luego a Dios tu petición del mediadores del reino359. pan, sabiendo como sabes que no hay comunión entre Cristo y Belial…358 Juan Crisóstomo De una vez para siempre afirmó Dios y dijo que no hay manera de componer uno y otro servicio… el uno te manda robar y el otro desprenderte de lo que tienes; el uno ser casto y el otro impúdico…360 … no hay demonio más violento que la codicia de dinero… ¿y que manda? Sé enemigo –dice –de todo el género humano, desconoce la naturaleza, menosprecia a Dios, sacrifícate a ti mismo361. Jon Sobrino describe como esta lucha duélica impide la realización del reino, poniendo por evidencia la persecución. Persecución que certifica contra quién es la lucha. Así, si hay persecución, es porque en verdad se ataca al anti reino y si hay anti reino en lucha es porque el En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre el Padrenuestro, Discurso IV”, n. 445-446. Jon Sobrino, Jesucristo Liberador, p. 218. 360 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilías sobre San Mateo, Homilía XXI”, n. 773. 361 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre el Evangelio de San Juan, Homilía LXV”, n. 889. 358 359 124 reino se está haciendo presente de algún modo. Gregorio de Nisa también corroboró que hay una lucha duélica entre Jesús y los ídolos. Lucha que denunció en su momento diciendo taxativamente que: “no hay comunión entre Cristo y Belial…”362. Consecuentemente, el que siembra con iniquidad recibe pago de Belial, nunca de Dios: “tu don es retribución de perro…”363. Dios no puede pagarle porque no quiere entablar relación con los servidores de Belial. En el caso de Crisóstomo hay una resonancia mayor en cuanto a palabras y hechos. Quizá son los que más se acoplan al pensamiento de Jon Sobrino. El obispo de Antioquía denunció en varias homilías la lucha entre Dios y el ídolo de la avaricia. En la cita del recuadro desenmascara el pecado de idolatría diferenciando lo que Dios exige de lo que pide la avaricia. Si bien es cierto que Crisóstomo no habló nunca del anti reino, si fue su víctima. Sus homilías rebosantes de denuncias contra los opulentos de su época, provocaron reticencias. Fue condenado al exilio en dos ocasiones y, por cierto, fue matado en el segundo de ellos. Así murió quien hizo la opción de convertirse en un pobre voluntario, así murió quien bregó duramente por el reino. Su palabra y obra resuena en Sobrino haciéndola comprensible y creíble. Sobrino no sólo percibe que la realidad está dividida entre aquellos que se rigen por la misericordia y los regidos por la anti-misericordia sino que habla de una lucha por superponerse. Los anti-misericordiosos quieren destruir a los misericordiosos. Igual ocurre con el reino y el anti reino. Los servidores de este último hacen todo por perseguir y asesinar a los trabajadores del reino. La lucha es duélica, entre la vida y la muerte. Esto es algo que los Padres de la Iglesia no expresaron así. D. Resonancia Neo-testamentaria En Jon Sobrino se han encontrado únicamente tres citas en las cuales aparecen resonancias de la patrística. Como en las veces anteriores no se precisan las citas bíblicas de forma rigurosa sino el nombre de los pasajes bíblicos que tanto unos como otros interpretan. El Buen Samaritano Gregorio de Nisa Jon Sobrino ¿Qué hay, pues, qué hacer? No resistir a la Del Buen Samaritano… se trata en dicha parábola ordenación del Espíritu. Y esta ordenación nos dice de decirnos… ese ser humano cabal es el que vio a 362 363 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre el Padrenuestro, Discurso IV”, n. 446. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre el Padrenuestro, Discurso IV”, n. 445. 125 que no nos sintamos extraños a los que participan un herido en el camino, re-accionó y le ayudó todo de nuestra misma naturaleza, ni imitemos a lo que pudo365. aquellos a quienes condena en el evangelio, al sacerdote y al levita, quiero decir, que pasaron de largo, sin conmoverse, junto al hombre de quien se nos cuenta haber sido dejado medio muerto por los bandidos. Porque si aquellos fueron culpables por no haberse dignado mirar a las llagas hinchadas en el cuerpo desnudo, ¿cómo declararnos a nosotros inocentes, cuando imitamos a los culpables?364 De este pasaje neo-testamentario, Jon Sobrino rescata como enseñanza principal, el reconocer quién es un “ser humano cabal” –algo ya previamente analizado– para imitarlo en la forma como reaccionó y ayudó al herido. Es decir, hay que aprender a ser un “ser humano cabal”, que siente compasión y no lástima. En la misma dirección aconseja Gregorio de Nisa cuando denuncia la actitud de desprecio y repulsión que los ricos sienten por los leprosos que han llegado a la población. Les recuerda que el Buen Samaritano no pasó de largo, sino que recordó su naturaleza humana común al herido del camino. Mostró esa naturaleza al socorrerlo. Las palabras de Gregorio de Nisa, pues, engarzan con la de Jon Sobrino primando en ellas el valor de lo humano, es decir, el “ser humano cabal”. Mateo 25 Basilio de Cesárea Jon Sobrino Y de tal modo enlaza por dondequiera estos En la formulación más radical, incluso quien no preceptos, que todo beneficio que hagamos a sepa explícitamente de Dios, lo ha encontrado si ha nuestro prójimo se lo apropia El a sí mismo366. amado al pobre (Mt 25)367. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre los pobres que han de ser amados, Discurso I”, n. 490. Jon Sobrino, El principio misericordia, p. 34. 366 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Reglas extensas, Interrogación III”, n. 279. 367 Jon Sobrino, El principio misericordia, p. 73. 364 365 126 Dios está en el pobre: es lo que Sobrino dice sin rodeos. No es necesario que la persona tenga visiones extraordinarios para ver a Dios porque está justamente donde menos lo espera: en el pobre. Basilio de Cesárea entiende algo similar. Si un rico hace un bien a un pobre, se lo hace a Jesús porque según el Evangelio de Mateo es ahí donde está presente. Los ejemplifica recurriendo a los versículos treinta y cinco y cuarenta: “porque tuve hambre y me disteis de comer; cuanto hicisteis con el más pequeño de estos, conmigo lo hicisteis”. Indudablemente, este pensamiento de Basilio de Cesárea resuena en el pensamiento de Sobrino. Ambos vislumbran que Dios está en el pobre identificándolo directamente con Él. El verdadero tesoro Basilio de Cesárea Jon Sobrino Luego ya que, aun dividida en mil partes, aún sobra La riqueza es ante todo deshumanización del rico, riqueza, se la esconde bajo tierra y se guarda en porque lo hace poner el corazón en los tesoros que lugares ocultos. El porvenir es incierto y no no otorgan verdadera vida (Lc 12, 15, 34, Mt 6, sabemos si nos puede sobrevenir una calamidad 21).369 inesperada. Lo incierto más bien es si llegarás a usar del oro que tienes enterrado; pero no es incierto el castigo de un modo de ser inhumano368. De este pasaje Jon Sobrino concluye que la riqueza deshumaniza al rico porque deja de hacer el bien a los demás. Tanto cuida el rico a su dinero que le incapacita para amar al otro y a la otra. Su amor reposa en el dinero, no en las personas y mucho menos en el pobre. En esa línea, Basilio deduce que el rico no puede compartir con los pobres su dinero porque le ama tanto que lo entierra so pretexto del futuro incierto. Por eso concluye que, aunque el futuro sea incierto, el castigo “de un modo de ser inhumano” no será incierto. Hay que admitir que la resonancia de Basilio en Sobrino es clara, pues ambos coinciden en que enterrar las riquezas es propio de una persona que se ha deshumanizado, poniendo su corazón en otro lugar que no es el pobre; consecuentemente, en otro lugar que no es Dios. Terminado el tercer bloque sobre el análisis comparativo de Jon Sobrino con los Padres Griegos es dable concluir que la resonancia de la patrística en su pensamiento es innegable. Recurre al 368 369 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilía contra los ricos”, n. 213. Jon Sobrino, Jesucristo liberador, p. 293. 127 mismo patrón de denuncia utilizado por los Padres de la Iglesia. Se deja interpelar por la realidad; específicamente por los pobres a quienes eleva a un nivel privilegiado –por el amor que les profesa y por la suerte que padecen– identificándolos directamente con Dios. En segundo lugar, juzga la opresión, sufrimiento y muerte del pobre a la luz del Evangelio y de la patrística, manteniendo relación directa con el pensamiento de los Padres Griegos. En último lugar, Jon Sobrino ha actuado en consonancia con sus propuestas. En resumen, es la patrística y los textos bíblicos los que resuenan en el pensamiento de Sobrino y no los padres del marxismo-leninismo. II. Evolución y complejización de las resonancias Obedeciendo a los mandatos del Concilio Vaticano II que postula: “es necesario, por ello, conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza”370, los teólogos de la liberación no se contentaron con recibir la Palabra y Tradición de la Iglesia y repetirla vacía de significado. En su lugar, se dieron a la ardua tarea de conocer el mundo y reconocieron que la historia avanza siendo imposible negarse a esa imparable rueda del tiempo. Una vez comprendieron el sesgo dramático que caracterizaba la realidad del tercer y cuarto mundo y conocieron las esperanzas y aspiraciones de los seres humanos que componían esos mundos, intentaron responderles desde la Palabra y Tradición de la Iglesia. Ello requirió un enorme esfuerzo que resultó en la Teología de la Liberación cuyos teólogos encarnaron la Palabra en la realidad e hicieron avanzar el mensaje de los antiguos Padres de la Iglesia. Justamente, el estudio realizado en el presente escrito busca responder de qué forma avanzó dicho mensaje. Por un lado, evolucionó y por el otro se complejizó. Al decir “evolucionó” debe entenderse que pasó de un nivel a otro. Los Padres de la Iglesia formularon la denuncia profética de la riqueza desde y para la realidad en la que ellos vivieron; la dirigieron a los sujetos de su época de tal forma que anunciaron el reino de Dios preferentemente a los pobres; mientras denunciaron a los ricos sus pecados en espera de su conversión, que se traduciría en un cambio de estructuras. Los teólogos de la liberación, por su parte, actualizan la denuncia profética al anunciar la Buena Nueva a los pobres de América Latina y al denunciar el pecado de ricos, clases sociales ricas y el Imperio. Por “complejizó” debe entenderse que dieron un aporte teológico original a la teología en general. Hicieron teología desde y para los pobres del joven continente, logrando extenderse 370 Constitución pastoral Gaudium et Spes, n. 4. 128 posteriormente a otros. Estas dos categorías son las que se analizan a continuación en espera de mostrar que la denuncia profética de la riqueza desarrollada por los teólogos de la liberación tiene un entronque directo con la patrística por lo que sus resonancias son fuertes y variadas. A. Evolución La evolución es presentada por temáticas y no por teólogo ya que el espacio disponible sería insuficiente; lo cual no anula que sería harto interesantísimo. Las temáticas examinadas de forma somera –por la razón ya mencionada– son cuatro en total. 1. De la misericordia al… Jon Sobrino, específicamente, es el teólogo a quien corresponde la lucidez de pasar del término “misericordia” –abundantemente trabajado por los Padres Griegos– al “principio misericordia”; algo que se descubre al momento de contrastarlos. En primer lugar, para Gregorio de Nisa, la misericordia es una ley que sirve para acabar con los campos contrarios en que usualmente se divide la vida humana: servidumbre-señorío; riqueza-pobreza; gloria-ignominia, entre otros. Si el ser humano ejercita la ley, los contrarios se igualan; si no lo hace, persisten. A pesar de ser ley, estipula Gregorio de Nisa, el rico tiene la libertad de practicarla: “es una pena o dolor voluntario que nace de los males ajenos”371. No nace de imposición, sino del amor por los que sufren. En otras palabras, para Gregorio de Nisa, la misericordia es una actitud que debe cultivarse frente al sufrimiento humano. Crisóstomo, en cambio, ve en la misericordia un instrumento de salvación: “ella nos librará de toda pena y castigo y nadie se opondrá al que con ella entrare en el cielo”372, nombrándola “reina de las virtudes”373. Sin embargo, Jon Sobrino da un nuevo enfoque al pensamiento de los dos Padres: ni es sólo ley ni es solo instrumento de salvación. Es más. Es un principio que rige la vida humana y a la Iglesia: Por principio misericordia entendemos aquí un especifico amor que está en el origen de un proceso, pero que además permanece presente y activo a lo largo de él, le otorga una determinada dirección y configura los diversos elementos dentro del proceso. Ese principio-misericordia es el principio fundamental de la actuación de Dios y de Jesús y debe serlo de la Iglesia 374. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre las Bienaventuranzas”, n. 448. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre el hombre que se hizo rico, Homilía II”, n. 752. 373 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre el hombre que se hizo rico, Homilía II”, n. 752. 374 Jon Sobrino, El principio misericordia, p. 32. 371 372 129 El principio misericordia no es pues una simple actitud, sino un modo de ser por el que el ser humano se configura: “el principio misericordia informa todas las dimensiones del ser humano: la del conocimiento, la de la esperanza, la de la celebración y por supuesto, la de la praxis”375. Un ser humano configurado por este principio es lo que el juicio escatológico de Mateo 25 llama: misericordiosos. Una Iglesia configurada de tal forma es lo que Sobrino llama: Iglesia de la misericordia. En conclusión, con Jon Sobrino se evoluciona de la “misericordia” al “principio misericordia” que rige la vida humana y eclesial, dado que es “el principio fundamental de la actuación de Dios y de Jesús”. 2. De la limosna a la… Contrastando los textos de los Padres Griegos con los propios de los teólogos de la liberación, se distingue una evolución del proponer la práctica de la limosna al proponer la práctica de la solidaridad; o bien, al proponer la construcción de una civilización de la sobriedad compartida. Definitivamente, los Padres Griegos, grandes conocedores de la iniquidad de los ricos de su diócesis, vieron en la limosna el medio ideal de ayudar a los pobres a superar o, tal vez, de mejorar sus bajas condiciones de vida. El llamado a cultivar la limosna aparece con frecuencia en sus escritos: Distribuid las riquezas dándoles salida, por múltiples caminos, hacia las casas de los pobre376. No sea todo vuestro; haya también una parte para los pobres y amigos de Dios 377. Que aprenda, pues, el oficio de emplear debidamente su riqueza y a dar limosna a los necesitados y sabrá un arte mejor que el de todos los otros artesanos378. Con estas y otras palabras semejantes, exhortaban a los ricos de su época; mientras denunciaban su pecado de avaricia traducido en usura, corrupción de leyes, despojos, guerras, por mencionar algunos. Los teólogos de la liberación, entrando en contacto con el sesgo dramático que caracterizaba a Latinoamérica, ven ante sus ojos, no una diócesis compuesta por unos cientos de pobres. Es el clamor de un continente completo, sumergido en la pobreza y muerte, lo que conmueve sus entrañas. Exhortar al ejercicio de la limosna hubiera sido una ineficaz gota de agua deseando apagar 375 Jon Sobrino, op. cit., p. 38. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilía Destruam Horrea Mea”, n. 193. 377 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre los pobres que han de ser amados”, n. 477. 378 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Homilías sobre San Mateo, Homilía XLIX”, n. 787. 376 130 un incendio forestal. Entienden que esa antigua práctica no es la forma adecuada de solucionar el pandemónium provocado tanto por el imperio como por las elites del continente. Se necesita algo mayor. Víctor Codina propone la solidaridad o comunión solidaria: “sólo en la comunión solidaria hay verdad, amor, libertad y gozo. Dicho con otras palabras, el hombre ha sido creado para poder vivir la perspectiva utópica del Reino: filiación y fraternidad”379. La solidaridad no consiste en dar una pequeña limosna, sino en configurar un modo de vida en el cual el bienestar del otro sea el bienestar propio y la salud ajena sea la salud personal. Se trata, pues, de vivir como hijos de Dios y hermanos en Cristo. Cuando la solidaridad y la fraternidad se rompen, los estragos son graves: “los hombres pasan de ser hermanos a ser esclavos; el mundo cósmico pasa de sacramento a objeto de codicia y depredación consumística; los intereses y privilegios de unos pocos pasan por encima del bien común…”380. José Ignacio González Faus reconoce que: “la economía ya no puede definirse sólo como la ciencia del producir más, sino como la ciencia del repartir lo limitado. Y lo limitado sólo puede repartirse con renuncia compartida o con expolio asesino”381. Indudablemente, González Faus anima a la renuncia compartida, lo cual se traduce en construir una “civilización de la sobriedad compartida”. Cada uno deberá vivir con lo necesario, pensando en el bienestar del resto del mundo. En síntesis, Víctor Codina y José Ignacio González Faus, insertos en el tiempo y espacio histórico en el cual viven, hacen evolucionar el antiguo y sano consejo de la limosna a la práctica de la solidaridad o la construcción de una civilización de la sobriedad compartida. Se evoluciona, pues, de la limosna a la solidaridad. 3. De la avaricia a la… La tercera evolución en la denuncia profética de la riqueza tiene relación con el pecado de la avaricia. Inventivo hasta la saciedad, el rico avanzó en formas y mecanismos de incrementar sus riquezas, conocimiento que obligó a los teólogos latinoamericanos a denunciar ya no sólo el pecado de avaricia sino las perversiones de este pecado, magnificadas a nivel mundial. La evolución se distingue al estudiar cómo definían los Padres Griegos dicho pecado. Los Padres Griegos entendían la avaricia como un retener las riquezas: 379 Víctor Codina, Renacer a la solidaridad, p. 99. Ibídem, p. 99. 381 J. I. González Faus, Nuestros señores los pobres, p. 39. 380 131 Linaje pésimo es de avaricia no dar al menesteroso ni siquiera lo que se está corrompiendo382. El avaro insaciable no admite a nadie de su linaje que participe de su riqueza 383. La raíz de todos los males es la avaricia…porque cuanto más uno adquiere, más desea384. La avaricia de aquellos años, se deduce, quedaba limitada a las ciudades principales donde moraban las familias de los honestiores. Las zonas rurales con muy poca presencia de altos dignatarios vivían sumidos en la pobreza o, al menos, llevaban una vida holgada. Sin embargo, con el paso de los años la división ricos-pobres operó un cambio a países ricos-países pobres, momento en el cual actúan los teólogos de la liberación. La situación socio-político económica del siglo XX consistía en un entramado de relaciones nacionales e internacionales en el que todos los países aparecen interdependientes entre sí. Lastimosamente, la interdependencia era beneficiosa para unos cuantos países, mientras el resto quedaba a sus expensas. Por un tiempo, los países fuertes creyeron estar en la panacea del mundo: nadie ni nada los podía dañar. Su vida estaba llena de placeres, comodidades y los más altos niveles de cultura. Pero nadie está exento. Los teólogos de la liberación denunciaron la acendrada soberbia de autocomplacencia de esos países. El talón de Aquiles del primer mundo fue encontrado y lo que creyeron era su triunfo no era más que su propio mausoleo. Es el pecado de avaricia que da muerte a pobres, pero también a ricos. José Ignacio González Faus lo llama civilización, clasificándolo por su intrincada formación en siete niveles: “civilización del miedo, civilización de la competitividad excesiva, civilización de la morbosidad, civilización de la comodidad nociva, civilización de la ostentación absoluta, civilización de la mentira y civilización del jadeo”385. Todas estas civilizaciones nacen de la avaricia e impiden llevar una vida humana plena. Ninguna de estas civilizaciones deja vivir en paz. El miedo les mantiene alerta con armas y ejércitos; la competitividad les impide vivir en comunión y fraternidad; el morbo les deshumaniza porque da rienda suelta a sus instintos animales; el confort les enferma llevándolos a la muerte; la ostentación absoluta los deshumaniza porque no son capaces de valorarse sino es por lo que tienen; la mentira les esclaviza; y el jadeo les impide descansar. La avaricia ha mostrado que puede ser más que un simple retener riquezas. Configura la vida del ser humano, de la sociedad y del mundo, sometiendo a los ricos a la esclavitud y a los pobres a la muerte. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., Homilía “Destruam Horrea Mea”, n. 198. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre los pobres que han de ser amados”, n. 478. 384 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre la Epístola a los Corintios, Homilía XIII”, n. 1033. 385 J. I. González Faus, Nuestros señores los pobres, p. 39. 382 383 132 De todo lo anterior se colige que, según José Ignacio González Faus, la avaricia se convirtió en la civilización de la avaricia. Así podría llamársele para englobar los siete tipos de civilización pecaminosa por él descritos. 4. De la opción de la pobreza a la… Los Padres Griegos elogiaron de muchas maneras la pobreza adquirida por designio personal. Obviamente no le daban el nombre de “opción por la pobreza”; pero, con sus elogios, hacían ver a los ricos de su tiempo, que la pobreza era lo mejor que un ser humano podía buscar. Es más: optaron por la pobreza dando el mejor testimonio de todos. Con el fin de convencer a sus contemporáneos explicaban cuáles eran las características de esa pobreza por las que valía la pena optar. Los teólogos latinoamericanos hacen evolucionar este concepto a un nivel todavía mayor, especialmente Jon Sobrino. En los escritos de los Padres Griegos aparecen distintos textos que hacen alusión a la pobreza de aquellos que han sido empobrecidos y de aquellos que por sí mismos se empobrecieron. Esta última es la que ellos recomendaron con encomio: La pobreza digna de alabanza es la que se practica libremente según el espíritu del Evangelio 386. Gran bien es la pobreza para quienes saben llevarla generosamente, tesoro no robable, fortísimo bastón, posesión no dañable, refugio inexpugnable… 387. Retomando de los dos Padres aquí citados, se puede concluir que la pobreza tenía para ellos ciertas características: era un gran bien, era practicada libremente, era tesoro no robable, fortísimo bastón, posesión no dañable y refugio inexpugnable. Por otra parte, la pobreza era querida por la liberación que aportaba a quien por ella optaba. Además, propugnaban que la pobreza era evangélica; es decir, que iba en concordancia con el Evangelio. Sin embargo, en el continente de América Latina, los teólogos de la liberación –amparados por el magisterio de la Iglesia– ven oportuno, no solamente optar por la pobreza, sino optar por los pobres. La antigua recomendación sugerida por los Padres Griegos de optar por la pobreza era insuficiente para detener la mortífera situación de vida que rodeaba a los más desposeídos a quienes se les negaban sus derechos más básicos. La tenencia de tierras, la conformación de sindicatos o cooperativas, el justo reclamo de los derechos, la búsqueda de una vida digna eran prohibidos para los pobres. No podían elevar su voz y su mutismo les hacía aún más vulnerables. Necesitaban que 386 387 En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Comentario sobre los Salmos, Salmo XXXIII, Homilía V”, n. 169. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Al pueblo de Antioquía, Homilía VI”, n. 556. 133 alguien optara por ellos: acompañándolos, consolándolos, animándolos, dignificándolos al creer en ellos y dándoles libertad para diseñar sus luchas de liberación. Esto es justamente lo que harán los teólogos de la liberación y en esa opción encontrarán sentido en su vida. Este es el caso de Jon Sobrino. Sobrino hizo opción por la pobreza; pero también por los pobres. Su experiencia de encarnación en un país mayoritariamente compuesto por pobres, le ayudó a sistematizar la categoría de la opción por los pobres, llegando a concluir que esta tiene un talante o perfil compuesto por cuatro características: “dialéctica, parcialidad, inserción, humildad”388, que explica concienzudamente. En primer lugar afirma que o la opción debe ser dialéctica o no es la verdadera opción: “una opción por los pobres que deje de ser dialéctica, que no sea, una opción contra la opresión, no es la opción de Jesús y, a la postre, deja al pobre a merced del opresor”389. En segundo lugar, afirma que debe ser parcial, o sea, debe tomar bando por uno y contraponerse al otro: “los pobres deben ser puestos, de modo explícito y activo, en el centro”, a lo que agrega más adelante: La Iglesia no solo debe ayudar a los pobres, sino que debe ponerlos de modo consciente en el centro de la realidad, y no basta con recordar las bondades del bien común. En este sentido, la opción es reduplicativamente parcial390. En tercer lugar, sostiene que la opción implica una inserción que consiste en: La obsesión por ser real en un mundo de pobres… que haga del mundo de los pobres su propio mundo… que en un mundo de pobreza como el actual no tenga que sentir vergüenza de ser como es y actuar como actúa391. Por último, la opción implica humildad, es decir, un no-saber: “ese no-saber puede ser comprendido como un elemento constitutivo del saber, el misterio”392. Entonces, la opción por los pobres debe ser dialéctica, parcial, humilde y real: algo que concreta para el tiempo actual lo que dicen los Padres Griegos. A este talante agrega todavía dos cosas más393: esta opción necesita dos instrumentos, la misericordia y la palabra. Y exhorta a no olvidar la dimensión política del pobre, la cual consiste en que el pobre desarrolle una conciencia colectiva que le impulse a iniciar y participar en sus 388 Jon Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación, p. 62. Jon Sobrino, op. cit., p. 63. 390 Ambas citas tomadas de Jon Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación, p. 63-64. 391 Jon Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación, p. 64. 392 Ibídem, p. 64. 393 Jon Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación, p. 63. 389 134 propias luchas de liberación. En otras palabras, se trata de lograr que el pobre quiera por él mismo, ser un sujeto histórico, capaz de transformar su historia. En suma, los teólogos de la liberación hicieron evolucionar la opción por la pobreza a la opción por los pobres. Jon Sobrino encabeza esta evolución en consonancia con los Padres Griegos, aunque también es cierto que los planteamientos de Jon Sobrino no se atienen estrictamente a los planteamientos de los Padres de la Iglesia. De acuerdo a lo planteado hasta este momento, la evolución de la resonancia de la denuncia de la riqueza practicada por la patrística es real en los teólogos de la liberación. La denuncia heredada por los Padres Griegos no fue repetida sin considerar el tiempo y el espacio que les separaba del siglo IV. Eso conllevó, como dijo el Concilio Vaticano II, el largo proceso de conocer la realidad que les rodeaba con su sesgo dramático, los sujetos históricos que intervenían, el hecho mayor del que la teología debía ocuparse y desde ahí denunciar el pecado que daba muerte a los miles de pobres que componen América Latina, el continente de la esperanza, pero también el continente de la muerte. B. Complejización La complejización consiste en una evolución de la resonancia de la patrística, agregándole, un aporte original. Es decir, la construcción de términos teológicos no vistos hasta el momento en que los teólogos de la liberación los sistematizaron y los expusieron. En su momento, causaron un revuelo que posteriormente fue superado e incluso aceptado en otros lugares del mundo, donde también surgió teología de la liberación, como en el caso de la India o África. Otros aportes todavía hoy siguen provocando rechazo o revuelo en aquellos círculos más dados a una teología tradicional de perfil muy escolástico, lo cual no ha detenido a los teólogos latinoamericanos a proseguir en su denuncia profética de la riqueza y en su opción por el pobre. Ahora bien, la complejización es presentada, al igual que la evolución, por temáticas y no por teólogo. 1. El pecado entendido de forma refleja Varios son los teólogos de la liberación que hablan del pecado en forma refleja como una forma de mostrar que todo pecado repercute en otros; o bien, para demostrar que ese pecado infligido a los pobres, lejos de provocar odio en ellos, les hace portadores de salvación. El pecado de los ricos, 135 clases o naciones ricas, visto desde esa óptica, pasa de ser acusatorio a ser un llamado a la conversión para no terminar siendo una víctima más. Codina es uno de los que sistematiza esto en su artículo: “Acoger o rechazar el clamor de los explotados”. Explica que, frente a la manera pecaminosa de comportarse que tiene el primer mundo, el tercer mundo con su dolor y sufrimiento le llama a ser mejor: Frente a un mundo de abundancia y consumo, el Tercer mundo le recuerda el hambre de la mayor parte de la Humanidad. A un mundo que se vuelve cada vez más racional y racionalista, el Tercer mundo le recuerda la dimensión del misterio. A un mundo que busca ante todo el orden, el Tercer mundo le recuerda la prioridad del sufrimiento, el pathos. A un mundo optimista y estancado en el presente, le recuerda el futuro y el clamor de un pueblo. A un mundo cerrado en la inmanencia, le recuerda la trascendencia de Dios. A un mundo domesticado le recuerda que es necesario buscar alternativas de futuro. A un mundo en el que unos pocos viven en el lujo, le recuerda la necesidad de justicia y compasión. A un mundo que alardea de realismo, le recuerda la importancia de la imaginación. A un mundo frío e insensible al dolor, le recuerda la ternura y la sensibilidad al dolor de los otros. A un mundo que cierra los ojos y no quiere saber nada de lo que pasa más allá de sus puertas, le recuerda que tiene que saber “la verdadera historia”. A un mundo vacío de simbología, el Tercer mundo le ofrece símbolos de vida. A un mundo que considera que la muerte es un tabú irresistible, el clamor del Tercer mundo le anuncia lo que será definitivo, el fin último, la escatología394. Al leer detenidamente el texto, se comprende que Víctor Codina contrapone el primer mundo al tercero, de tal forma que este último le interpela recordándole dónde está su iniquidad. Los rostros sufrientes y demacrados de los pobres del tercer mundo son el reflejo contrahecho de los rostros gozosos y lozanos del primer mundo. Es un reflejo contrahecho que el primer mundo fue esculpiendo –desde hace más de cinco siglos– con sus obras de iniquidad: despojo de los recursos naturales, esclavitud, opresión, explotación y aniquilamiento de la vida. Hoy, siglo XXI, que la obra está casi terminada, el primer mundo siente repulsión hacia ella. No quiere saber del tercer mundo. Le ha abandonado a la muerte. Sin embargo, cada arruga, cada herida, cada lágrima, cada trozo de carne viva, cada gota de sangre derramada, le recuerda: ¡soy tu obra! A la vez, cada sonrisa, cada alegría, cada sueño de los pobres, cada oración, cada ilusión y esperanza le evoca: ¡puedes cambiar! ¡Puedes ser alguien mejor! Cada mal que el primer mundo ha infligido al tercero le llama a la conversión; pero no porque hunda sus raíces en el odio, sino porque éste, desde su dolor, es portador de salvación y perdón por el primer mundo. Seguramente, al primer mundo le sucede como al recordado personaje inventado por Oscar Wilde, Dorian Gray. Sus acciones pecaminosas nunca le afectaron –aparentemente– ni en su rostro 394 Víctor Codina, Acoger o rechazar el clamor de los explotados, p.2. 136 ni en su cuerpo; pero, en aquel retrato suyo, mantenido en la habitación más alejada de su casa, sus iniquidades iban quedando retratadas, no para incriminarlo sino para invitarle a ser mejor. Empero, cuando el retrato lució lo suficientemente repugnante para su vista, planeó apuñalarlo acabando de una vez por todas con tal monstruosidad. Lo que nunca había comprendido –o no quiso comprender– es que el retrato sólo le pedía cambiar de actitud para que él pudiera reflejar otro aspecto, a la vez que su imagen se hubiera transformado. De igual forma, la imagen contrahecha del tercer mundo debe animar al primer mundo a convertirse, con lo cual cambiará su imagen y su reflejo. En conclusión, contraponer el tercer mundo al primero es encontrar a su paso al anti-reino, pero también es encontrar la esperanza que los pobres mantienen aun dentro de sus sufrimientos más exasperantes de que otro mundo, otra historia es posible. Eso es lo que Codina ha sabido expresar con estas reveladoras palabras. El tercer mundo no es el juez que condena al primer mundo sino la tabla de salvación que le ofrece el perdón y la oportunidad de comenzar una vez más. Es quien le aporta salvación. Por ende, la complejización de la denuncia lograda por Víctor Codina ofrece un aporte teológico novedoso. 2. El Mysterium iniquitatis De esto algo se comentaba en el tercer nivel de resonancia, es decir, la resonancia de sentido profético de Jon Sobrino. Se explicaba que este teólogo latinoamericano no es de ninguna manera ingenuo sobre el mal y la maldad presentes en el mundo de los pobres. Empero, también es conocedor de que esa maldad del mundo de los miserables es provocada –en la mayoría de veces– por los potentados del mundo, lo cual constituye un atenuante de su pecado: “La maldad del mundo de los pobres parece menos maldad, pues a ella empuja la necesidad de sobrevivir y la desesperación de una vida en miseria crónica”395. De la misma manera pensaba el obispo de Antioquía: Mas ¿qué decir –me replicarás –de los muchos males que se ve forzado a cometer el pobre por carecer de lo necesario? Pues que no hay pobre, no hay pobre alguno que cometa tantos desafueros, forzado de su indigencia, cuantos cometen los ricos a trueque de aumentar sus caudales y conservar los que ya tienen en sus arcas. Y es así que no hay pobre que así suspire por lo necesario, como el rico por lo superfluo. Por otra parte el pobre no tiene tanta facilidad para practicar el mal como tiene poder el rico para ello396. 395 396 Jon Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación, p. 128. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre la II Epístola a los Corintios”, n. 1034-1035. 137 Sin embargo, Jon Sobrino complejiza el pensamiento de Crisóstomo al crear una categoría que incluye ese mal y esa maldad del mundo de los pobres: el mysterium iniquitatis. Sobrino lo describe con las siguientes palabras: “…reconocemos el mysterium iniquitatis, presente en el mundo de los pobres: carencias que refuerzan el egoísmo de todo ser humano, contaminación de la imaginación con las ofertas que vienen del norte… y maldad…” 397. El mysterium iniquitatis es, pues, una categoría que engloba en su seno todo el mal que puede estar presente en el mundo de los pobres. Un aporte que la teología en general no puede despreciar. Lo más complejo es que dentro de ese misterio queda incluido el mundo de iniquidad que el primer mundo comete y con el cual empuja a los pobres a vivir en pecado: Nada, pues de idealización, pero tampoco nada de hipocresía cuando el mundo de abundancia recuerda –hasta con mal disimulado aire de superioridad– los horrores del mundo de los pobres, en el fondo, para no tomar en serio sus propias atrocidades 398. Consecuentemente, la maldad del pobre es reflejo de la maldad del rico y, por tanto, no pueden estar separadas. Pero la riqueza del aporte de Sobrino no termina aquí. Contrapone el mysterium salutis o santidad primordial al mysterium iniquitatis. Su visión del mundo de pecado del pobre no le impide ver que también dentro de él existe un mundo de gracia que aporta salvación. La define como: “ese anhelo por sobrevivir –y convivir unos con otros– en medio de grandes sufrimientos, los trabajos para lograrlo con creatividad, dignidad, resistencia y fortaleza sin límites, desafiando inmensos obstáculos”399. Es un mundo de gracia y pecado que Jon Sobrino, desde su experiencia de vida en El Salvador, descubre y define de forma categorial. En resumidas cuentas, se observa como Jon Sobrino complejiza, por medio de categorías novedosas y originales, la pequeña resonancia que los Padres Griegos, como Crisóstomo, desarrollaron en su momento histórico. Con la consideración de estas dos categorías, Sobrino ha hecho un gran aporte a la teología en general. 3. Dimensiones de la realidad de los pobres En Jon Sobrino el término “pobre” –gracias a su creativa labor teológica– se enriquece sobremanera. Sucede lo mismo que con el término “misericordia”: Da siempre para más. En este sentido Gregorio de Nisa, al ver a los leprosos en su ciudad, dijo a los ricos: “el que es pobre y está 397 Jon Sobrino, op. cit., p. 125. Jon Sobrino, op. cit., p. 126. 399 Jon Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación, p. 127. 398 138 enfermo, es doblemente pobre”400. Es decir, habló de un doble tipo de pobreza. Puede decirse que su oración consiste en una primigenia clasificación de lo que Jon Sobrino denomina “realidad de los pobres”401. Parece que, a partir de la afirmación de Gregorio de Nisa, no hubo mayor profundización en la clasificación. Cabe a Jon Sobrino el mérito de reformular la denuncia profética de la riqueza, al establecer los parámetros de qué debe entenderse por un pobre. Pobre es alguien por quien optar y a quien defender. En primer lugar, menciona a los “materialmente pobres”, conceptualizándolos innovadoramente también: “los que no dan la vida por supuesta… los que mueren antes de tiempo”402. En otras palabras, son los más débiles de los débiles. En segundo lugar, están los “dialécticamente pobres, empobrecidos y oprimidos”: aquellos a quienes los ricos han despojado. Son pobres porque otros son ricos. Resalta Jon Sobrino que este tipo de pobres está privado de poder social y político403. Tercero, menciona a los conscientemente pobres, de quienes explica: “han despertado del sueño dogmático que les ha sido inducido: que su pobreza es natural e inevitable, a veces, incluso querida por Dios”404. En cuarto lugar, menciona a los “liberadoramente pobres” recalcando que son los: “que salen de sus propios grupos y comunidades para liberar a otros”405. El quinto grupo son los espiritualmente pobres, de quienes comenta: “son los que viven su materialidad, su toma de conciencia y su praxis con gratuidad, con esperanza, con misericordia…”406. Son, como él reconoce, “los pobres con espíritu”. Por último, establece que los pobres tienen una “dimensión teologal”, que consiste en “la predilección de Dios por ellos”. Pero también tienen una “dimensión cristológica” que se traduce en “la presencia de Cristo en ellos”407. El resultado de lo analizado hasta aquí es que Jon Sobrino ha reformulado la denuncia profética de la riqueza con el término “pobre” –amén de otros más–, dando con ello un valioso aporte a la teología. Su denuncia de la riqueza no es repetición vacía de la Tradición sino creación que hunde sus raíces en la experiencia que Jon Sobrino ha adquirido a lo largo de sus años de vida y trabajo en El Salvador. En: R. Sierra Bravo, op. cit. Cf., “Sobre los pobres que han de ser amados”, n. 466. Jon Sobrino, op. cit., p. 103. 402 Jon Sobrino, op. cit., p. 104. 403 Jon Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación, p. 104. 404 Ibídem, p. 104. 405 Ibídem, p. 104. 406 Ibídem, p. 104. 407 Jon Sobrino, op. cit., p. 105. 400 401 139 Conclusión Terminado el análisis comparativo entre los escritos de los teólogos de la liberación y los teólogos de la patrística se pueden entresacar tres conclusiones: En primer lugar, la denuncia profética de la riqueza realizada por los teólogos de la liberación –específicamente Víctor Codina, José Ignacio González Faus y Jon Sobrino mencionados en este estudio– hunde sus raíces en la patrística, retomando de los Padres de la Iglesia cinco elementos: formas, sentidos, palabras, categorías y estilos, lo cuales resuenan con vigor al momento de parcializarse en favor de los pobres y contraponerse a los ricos. Sin embargo, su denuncia extiende sus raíces hasta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento quedando fundamentada en ellos. Las críticas que formularon contra la riqueza mal habida, el rico avariento y los imperios no nacen producto de un capricho humano sino de la comprensión del querer de Dios en dos vías. Primero, comprenden que, como teólogos de una Iglesia de, para, por y con los pobres, están llamados por Dios a denunciar a los ricos, no sólo para lograr la liberación del pobre y el mejoramiento de las condiciones de vida de éste, sino también para alcanzar la conversión y salvación del avaro, pues esa es la voluntad de Dios, según se lee en Ezequiel: “cuando yo diga al malvado: “vas a morir”, si tú no le das la alarma, si no le hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta y viva, él, el malvado, morirá por su pecado, pero de su sangre te pediré cuenta a ti” (Ez 3, 18). El teólogo –y por supuesto, todo sacerdote, laico, laica, religioso y religiosa– como nuevo profeta tiene entonces la obligación de denunciar el pecado. Es un enviado de Dios precisado a ejercer la denuncia y no sólo a anunciar buenas nuevas. Su misión es delicada y de origen divino. Debe hacer posible la doble voluntad de Dios. Por un lado, debe llamar a la conversión al rico sin rendirse. Por otro lado, debe contraponerse al rico y anunciar al pobre un mejor futuro que nace de la presencia constante de Dios entre ellos. Está con el rico cuando le llama a la conversión; pero está en su contra cuando defiende al pobre. No quiere la condenación del rico, pero tampoco quiere la muerte del pobre. Quiere la vida y salvación de ambos. La vida del pobre es salvación del rico; mientras que su muerte es la condenación. Si eso ocurriera –muerte del pobre y condenación del rico-, el teólogo, como los antiguos profetas, cargaría con la sangre de los dos. Su misión es difícil de cumplir, pero más duro será para aquellos que no le escucharon. De ahí ese fuego abrasador que impulsó a los Padres de la Iglesia y a los teólogos de la liberación a denunciar el pecado del rico. 140 En segundo lugar, comprenden que la riqueza es buena, en orden a Dios. El acaparamiento, la retención de bienes no es querida por Él; algo que se descubre desde tiempos mosaicos408 y que fue continuado por Jesús. Como buen profeta, Jesús anunció la Buena Nueva y denunció el pecado del rico. El anuncio aparece en el pasaje lucano de las Bienaventuranzas donde promete el reino de Dios a los pobres: “Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios” (Lc 6, 20). Posteriormente, consuela en las otras bienaventuranzas a los que tienen hambre, a los que lloran, así como a los que optan por los pobres y anuncian el Reino entre los seres humanos (Lc 6, 21-23). Una vez anunciada la utopía de Dios y haber consolado a los pobres, Jesús pasa a denunciar a los ricos advirtiéndoles su fin: “¡Ay de vosotros, los ricos! Porque habéis recibido vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis hartos! Porque tendréis hambre. ¡Ay de los que reís ahora! Porque tendréis aflicción y llanto” (Lc 6, 24-25). La contraposición de Jesús contra los ricos es clara. Está contra el rico porque está con el pobre. Las acciones pecaminosas del rico generan el dolor y sufrimiento del pobre. Por tanto, Jesús se posiciona a favor del pobre para darle vida; en favor del rico, para aportarle salvación. Se posiciona a favor del pobre para darle salvación y vida eterna, pero en contra del rico para recriminarle su pecado y llamarle a la conversión. Innumerables fueron las ocasiones en las que Jesús enseñó que las riquezas no son buenas porque impiden al rico su salvación. Pueden mencionarse algunas de ellas: recomendó vender los bienes y darlo en limosna antes que acumular tesoros en la tierra que, al fin y al cabo, la polilla los arruina. (Lc 12, 33-34). Radicalmente estipuló que quien no deja todos sus bienes no puede ser discípulo suyo: “cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío” (Lc 13, 33). También dijo que no se puede servir a dos señores: “no podéis servir a Dios y al dinero” (Lc Liberado del yugo faraónico, el pueblo de Israel recibe una Alianza, fruto de la gratuidad de Dios: “seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo” (Lv 26, 12). La alianza implicaba el cumplimiento del derecho y la justicia: “no tuerzas el derecho de tu pobre. Evita las causas engañosas, no causes la muerte del inocente y del justo, ni absuelvas al malvado” (Ex 23, 6-7). El querer de Dios no se limita al pobre de Israel sino a los extranjeros: “no oprimas al forastero; ya sabéis lo que es ser forastero…” (Ex 23, 9). Exige además, la práctica del año sabático: “durante seis años sembrarás tu tierra y recogerás la cosecha; pero el séptimo la dejarás descansar, en barbecho, para que coman los pobres de tu pueblo, y lo que sobre lo comerán los animales del campo. Harás lo mismo con tu viña y tu olivar” (Ex 23, 10-11). Deja que el rico tome lo que quiera por seis años. No le castiga, no le reprende pero le exige que, al séptimo año, le permita gozar al pobre. A esto se agrega el año jubilar mencionado en Levítico, que constituía un año de alegría no sólo para el pobre sino para el cosmos. Dios, como gran administrador del orbe, pretendía que cada cincuenta años, la humanidad reiniciara su historia una vez más. Cada uno recuperaba sus bienes. Ricos y pobres desaparecían porque cada quien tenía lo suficiente: “será para vosotros un jubileo, cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia… en este año jubilar recobraréis cada uno vuestra propiedad. Si vendéis algo a vuestro prójimo o le compráis algo, que nadie perjudique a su hermano” (Lv 25, 10. 13). La esclavitud, la opresión, el sufrimiento y la muerte del pobre se acababan cada cincuenta años, en la utopía de Dios. Esa era la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Esa era la utopía de Dios para el pobre. 408 141 16, 13). Aconsejó al rico lo que debía ser para ser bueno: “vende todo cuanto tienes y repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en los cielos, luego, ven y sígueme” (Lc 18, 17). Solo eso le faltaba al rico para ser un discípulo más de Jesús. Demostró que quien se apega a las riquezas sólo Dios puede salvarle, porque otro dios le condenó ya: “es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el Reino de Dios… lo que es imposible para los hombres es posible para Dios” (Lc 18, 25-27). En los teólogos latinoamericanos, pues, resuena la denuncia profética de los Padres de la Iglesia y por ende, de los antiguos profetas de Israel, sin olvidar a Jesús. La denuncia profética de la riqueza llevada a cabo por ambos grupos de teólogos es provocada por la realidad, cuyo sesgo dramático fue conocido por ellos en profundidad. Encarnados en su historia –tiempo y espacio– percibieron el clamor del pueblo oprimido. Buscaron las razones de ese llanto que clamaba justicia y encontraron como razón principal el pecado de la idolatría. Descubren que Belial y Mammón (como le llamaban los Padres Griegos); o bien, el anti-reino (como le llaman los teólogos de la liberación) otorgan riquezas a cambio de las vidas de miles de víctimas que a diario deben ser sacrificadas. Denuncian esa idolatría con el propósito de liberar a los pobres de esa situación mortífera y anti-jesuánica granjeándose críticas y persecuciones como los antiguos profetas de Israel o Jesús. Sin el conocimiento exacto de la realidad y las raíces que provocaban el clamor del pueblo, jamás hubieran podido ejercer la denuncia; en otras palabras, hubieran sido incapaces de liberar al pobre y de llamar a conversión al rico. Finalmente, ambos grupos de teólogos tuvieron a mano un magisterio fuertemente abocado a la cuestión social que les permitió comprender e iluminar, desde la Escritura y la Tradición, los problemas que aquejaban a los seres humanos, sobre todo a los pobres. Los Padres Griegos, por su parte, dispusieron, además de la Biblia, de otros documentos como la Didajé, el Pastor de Hermas, la Carta a Diogneto –entre otras homilías de otros Padres de la Iglesia. Los teólogos de la liberación tuvieron a su disposición los documentos ya mencionados, así como una vasta cantidad de encíclicas y escritos post conciliares que tratan los problemas de la justicia, el trabajo, la paz, la guerra, amén de otros textos analizados en este trabajo. 142 Bibliografía 1. Agustín de Hipona, La Ciudad de Dios, I, 32. Editorial Porrúa, México D. F., México, 2002. 2. Biblia de Jerusalén, Desclée De Brouwer, España, 2008. 3. Boff, Leonardo, Iglesia, Carisma y Poder. Ensayos de Eclesiología militante, Editorial Sal Terrae, Santander, España, 1981. 4. Bravo Castañeda, Gonzalo, La Caída del Imperio Romano y la Génesis de Europa. La Mirada de la Historia, Editorial Complutense, España, 2001. 5. Cardenal, Ernesto, “Salmo 57”, Poesía Mística y de religiosos, Canoa Editores, San Salvador, El Salvador, 1990. 6. CELAM, Documentos de Medellín: La Iglesia en la actual transformación de América Latina a la Luz del Concilio, Ediciones San Pablo. 7. CELAM, Documentos de Puebla: La Evangelización en el presente y en el futuro de América Latina, Ediciones San Pablo. 8. Codina, Víctor, “¿Es lícito bautizar a los ricos?”, Revista Selecciones de Teología, XIV, n. 53 (enero-marzo 1975). 9. Codina, Víctor, Acoger o rechazar el clamor de los explotados, Cuadernos de Cristianisme i Justícia, Barcelona España, marzo 1988. 10. Codina, Víctor, Renacer a la Solidaridad, Editorial Sal Terrae, Santander, España, 1982. 11. Codina, Víctor, Una Iglesia nazarena. Teología desde los insignificantes. Editorial Sal Terrae, Santander, España, 2010. 12. Heinrich Denzinger / Peter Hünermann, Enchiridion Symbolorum Definitionum et Declarationum de rebus fidei et morum, Editorial Herder, Barcelona, España, 1999. 13. AA. VV, Fe y Justicia, Ediciones Sígueme, España, 1981. 14. Documentos del Concilio Vaticano II, Biblioteca de autores cristianos, Editorial Católica, Madrid, España. 15. Drobner, Hubertus R., Manual de Patrología, Editorial Herder, Barcelona España, 2001. 16. Dussel Enrique, Historia de la Iglesia en América Latina: Medio milenio de coloniaje y liberación (1492-1992), Imprenta FARESO, Madrid, España, 1992. 17. El Pastor de Hermas, Enciclopedia Católica, Biblioteca Electrónica Cristiana. 18. Ellacuría, Ignacio, “El uso de la violencia, violencia y cruz”, Escritos Teológicos III, UCA Editores, San Salvador, El Salvador, 2002. 143 19. Eurípides, Ifigenia en Aulide, Editorial Bruguera, Barcelona, España, 1980. 20. Galeano, Eduardo, Las venas abiertas de América Latina, Editorial Sudamérica, San Salvador, El Salvador, 2000. 21. González Faus, José Ignacio, ¿Para qué la Iglesia?, Cuadernos Cristianisme i Justícia, Barcelona España, 2003. 22. González Faus, José Ignacio, “Interés, usura y riqueza”, Revista CHRISTUS Teología y Ciencias Humanas. LIII, n. 613 (marzo-abril 1988). 23. González Faus, José Ignacio, “Jesús y el dinero”, Revista Latinoamericana de Teología, XXIX, n. 85 (enero-abril 2012). 24. González Faus, José Ignacio, La Teología de cada día. Ediciones Sígueme, España, 1977. 25. González Faus, José Ignacio, Miedo a Jesús. Cuadernos Cristianisme i Justícia, Barcelona, España, 2006. 26. González Faus, José Ignacio, Nuestros señores los pobres. El Espíritu de Dios, maestro de la opción por los pobres. Editorial ESET, 1996. 27. González Faus, José Ignacio, Una Iglesia nueva para un mundo nuevo, Cuadernos Cristianisme i Justícia, Barcelona España, 2013. 28. Graves, Robert, Yo, Claudio. A partir de la autobiografía de Tiberio Claudio, Edhasa. Colección Diamante, Barcelona España, 2008. 29. Gutiérrez, Gustavo, Teología de la Liberación, Ediciones Sígueme, Salamanca, España, 1980. 30. Hamman, A., Guía práctica de los Padres de la Iglesia, Editorial Desclée De Brouwer, España, 1969. 31. Jedin, Hubert, Manual de Historia de la Iglesia. Tomo II: La Iglesia Imperial después de Constantino hasta fines de siglo VII, Vol. 77, Biblioteca Herder, Sección de Historia, Barcelona, España, 1980. 32. Juan XXIII, “Pacem in Terris”. En: Jesús Iribarren y José Luis Gutiérrez García, Ocho Grandes Mensajes, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, España, 1981. 33. Klaiber, Jeffrey, SJ, Iglesia, dictaduras y democracia en América Latina, Fondo Editorial de la Pontifica Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, 1997. 34. Libanio, João Batista, Introducción a la Teología. Perfil, enfoques, tareas, Ediciones Dabar, México, 2000. 144 35. Libanio, João Batista, Teología de la Liberación. Guía didáctica para su estudio, Editorial Sal Terrae, Santander, España, 1989. 36. Lohfink, Norbert, “La Tentación davídica”, Selecciones de Teología, N° 73, Vol. 19, Año 1980. 37. Lortz, Joseph, Historia de la Iglesia en la perspectiva de la historia del pensamiento. Tomo I. Antigüedad y Edad Media, Ediciones Cristiandad, Madrid, España, 1982. 38. Meléndez, Guillermo, Otro mundo y otra Iglesia son posibles. Un acercamiento al catolicismo centroamericano contemporáneo, CEHILA/DEI, San José, Costa Rica, 2008. 39. Mondin, Battista, Los Teólogos de la Liberación, Editorial EDICEP, Valencia, España, 1992. 40. Mons. Oscar Arnulfo Romero, La voz de los sin Voz. La palabra viva de Mons. Romero, UCA Editores, San Salvador, El Salvador, 2007. 41. Oliveros, Roberto, “Historia de la Teología de la Liberación”, en I. Ellacuría y Jon Sobrino, Mysterium Liberationis, T. I, UCA Editores, San Salvador, El Salvador, 2008. 42. Pablo VI, Octogesima Adveniens (1971). En: Jesús Iribarren y José Luis Gutiérrez García, Ocho Grandes Mensajes, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, España, 1981. 43. Pablo VI, Populorum Progressio (1967). En: Jesús Iribarren y José Luis Gutiérrez García, Ocho Grandes Mensajes, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, España, 1981. 44. Pikaza, Xavier, Diccionario de pensadores cristianos, Editorial Verbo Divino, Navarra, España, 2010. 45. Quasten, Johannes, Patrología II. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, España, 2001. 46. Sagrada Congregación para la doctrina de la Fe, Instrucción sobre algunos aspectos de la Teología de la Liberación, 1984. 47. Sierra Bravo, Restituto, Doctrina Social y Económica de los Padres de la Iglesia, Compañía Bibliográfica española, Madrid, España, 1967. 48. Sobrino, Jon, El principio misericordia. UCA Editores, San Salvador, El Salvador, 2012. 49. Sobrino, Jon, Fuera de los pobres no hay salvación. UCA Editores, San Salvador, El Salvador, 2009. 50. Sobrino, Jon, Jesucristo Liberador, UCA Editores, San Salvador, El Salvador, 2008. 51. Viciano, Albert, Patrología, EDICEP, España, 2001. 145