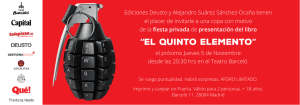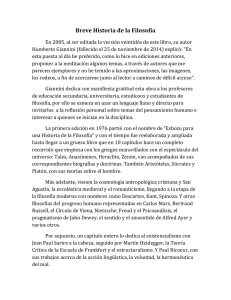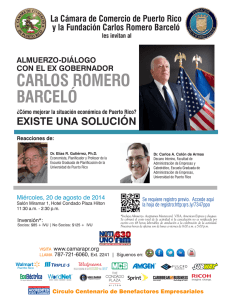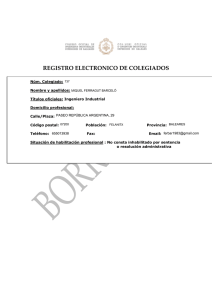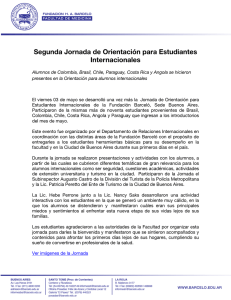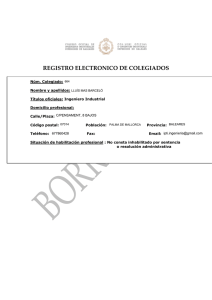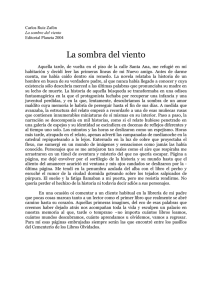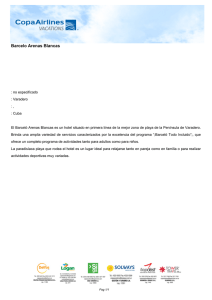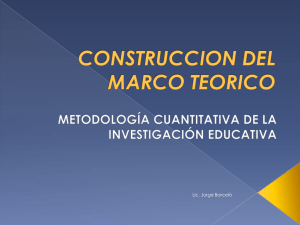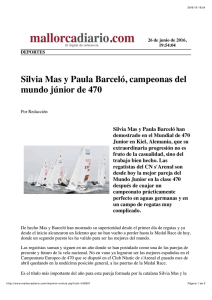DOCUMENTO - Revista La Cañada
Anuncio

DOCUMENTO
GIANNINI / BARCELÓ
El debate sobre la filosofía latinoamericana
(Edición a cargo de Cristóbal Friz)
Noticia
Probablemente no exista un acuerdo unánime respecto
de qué es la filosofía, cuál es su campo de objetos, etc. Lo
que sí parece claro, es que ella pretende ser una actividad altamente reflexiva, que necesita una conciencia de
sí —una autorreflexión— que no le es externa o secundaria, sino que la define desde su centro mismo.
En el caso de América Latina y Chile, esta autorreflexión parece tener una privilegiada manifestación
en la pregunta sobre la posibilidad, la existencia, las modulaciones, etc., de un filosofar que podamos con propiedad llamar latinoamericano o chileno. Probablemente
no concordemos respecto de la importancia o valor que
conviene conceder a esta cuestión. Lo cierto, en todo
caso, es que esta pregunta es un hecho: gran parte de
los filósofos y filósofas chilenos y latinoamericanos, han
debido pronunciarse alguna vez al respecto. Sin ir muy
lejos en el tiempo, con ocasión del primer Congreso
D O C UM E N T O
1
“Congreso nacional de filosofía. Se inaugura el
martes en la Biblioteca de Santiago: ¿Hay filosofía
chilena?, El Mercurio, Artes y Letras, Domingo 4
de octubre de 2009. En http://diario.elmercurio.
cl/detalle/index.asp?id={04aa7c14-8eb4-4c2b87aa-f3b3cda39fcb} [noviembre 2010]. Los entrevistados son: Luis Flores, Cristóbal Holzapfel,
Carla Cordua, Pablo Oyarzún, Joaquín Barceló y
Humberto Giannini.
2
“Renace una publicación. A propósito de la Revista
de Filosofía”, El Mercurio, Santiago, Viernes 22 de
julio de 1977, p. 23 (no se indica nombre de autor o
autora del artículo).
3
Reportaje de Patricia Buxton, con fotografías de
Jorge Ianiszewski, titulado “Los filósofos chilenos”,
El Mercurio, Santiago, “Revista del Domingo”,
Domingo 16 de octubre de 1977. Es un reportaje
amplio que incluye a varios de los más destacados
filósofos chilenos del momento. El reportaje-entrevista a J. Barceló, “Joaquín Barceló. Obsesión del
Dante” aparece en las páginas 6 y 7.
4
Giannini, Humberto, “Experiencia y Filosofía (A
propósito de la filosofía en Latinoamérica)”, p. 25.
Revista de Filosofía, Vol. XVI, n° 1-2, Universidad de
Chile, Santiago, diciembre de 1978, pp. 25-32.
5
Ernesto Grassi fue invitado a Chile para renovar
los estudios de filosofía en el entonces Instituto
Pedagógico de la U. de Chile, y a hacerse cargo de
la cátedra de Metafísica en la carrera de formación
de profesores de Estado en Filosofía. Su estadía se
extiende desde 1951 hasta 1954, período en el que
sólo pasa un semestre de cada año en nuestro país.
En su estadía, envíó catorce cartas al profesor de
Filosofía de la U. de Roma, Enrico Castelli, quien en
1959 las publicó, con autorización de Grassi, bajo el
sello editorial Archivio di Filosofia, bajo la dirección
del propio Castelli. El volumen, en el que se incluyen aportes de varios autores, se tituló La diarística
filosófica; las cartas de Barceló se recogieron bajo el
nombre “Assenza di mondo” (Ausencia de mundo).
Cf. Rivano, Juan, “La América ahistórica y sin mundo del humanista Ernesto Grassi”. Mapocho, Tomo
II, n° 1, 1964, pp. 114-131, texto, entre otras cosas,
importante para la interpretación de Giannini sobre la “tesis tradicionalista” de Barceló.
6
Giannini, Humberto, op. cit., p. 26.
7
Ibid., pp. 29-30.
8
Ibid., p. 31.
9
Idem.
10
Ibid., p. 32.
Nacional de Filosofía, que tuvo lugar en octubre de 2009 en Santiago, El Mercurio entrevistó a seis reconocidos
filósofos chilenos. La pregunta que se les formulaba: “¿Hay filosofía chilena?”.1
Yendo un poco más lejos en el tiempo, la reflexión en torno a la pregunta por el filosofar en Latinoamérica
(y por tanto en Chile) tomó cuerpo entre los años 1978 y 1980 en la Revista de Filosofía de la Universidad de
Chile. La discusión fue suscitada por un par de entrevistas que Joaquín Barceló concedió a El Mercurio en 1977 a
propósito de la reaparición de la Revista, fundada en 1947, y que interrumpió su publicación entre 1970 y 1978.
En la primera entrevista, Barceló se refiere muy sucintamente a la situación de la filosofía nacional, explicando que “la actividad filosófica chilena no es demasiado original y creativa” y que “dependemos de escuelas
europeas”. Asimismo, postula que en el país no se dan las condiciones necesarias para la creación intelectual, y
reclama una “inflación filosófica”: “un número muy grande de personas dedicado a esta disciplina en comparación con otros países”.2
En la segunda entrevista, Barceló instala la distinción entre “el filósofo que es un creador en el sentido
estricto de la palabra” (y como ejemplos propone a Aristóteles, Platón, Descartes y Kant) y el “profesor de filosofía”, “que se dedica a repetir”. Indica que en Chile se da una labor “indiscutiblemente de profesores de filosofía”,
sosteniendo además que muchos pueblos no tienen tradición filosófica creadora y, por tanto, que “tener una
filosofía no parece que sea una cosa indispensable para un pueblo”. Concluye sosteniendo que “la única tarea
para una filosofía hispanoamericana es incorporarse a la tradición filosófica de Occidente”, labor que tiene dos
dimensiones: en primer término, acoger la tradición filosófica occidental; y en segundo lugar, encontrar el modo
de expresar adecuadamente los contenidos de dicha tradición en un lenguaje personal, propio.3
Es probable que las afirmaciones de Barceló pasasen prontamente al olvido, de no haber caído en manos de
Humberto Giannini, quien reacciona contra las mismas en el primer volumen de la reaparecida Revista de
Filosofía. En su artículo, Giannini centra su reflexión en la pregunta si se hace o no filosofía en la América
Latina.4 Sostiene que las declaraciones de Barceló reflejan un “tradicionalismo”, que tendría como antecedente
las impresiones del profesor ítalo-alemán Ernesto Grassi sobre América del Sur.5 Para el tradicionalismo, las
categorías de “mundo” e “historia” corresponden a Europa; nuestra América, al no poseer mundo e historicidad,
carecería de tradición, razón por la cual sólo nos resta contemplar y repetir la tradición filosófica occidental, sin
apropiárnosla reflexivamente.6
Contra esta tesis tradicionalista, Giannini sostiene que ni la filosofía que se hace ni la que se recibe consiste en un mero traspaso de ideas; la misma recepción es creativa, siempre y cuando repose en una experiencia
de vida que reclama hacer inteligible el modo de habérnosla con nuestro mundo, que es lo que Giannini entiende
como “experiencia común”.7 Para el autor, cada experiencia refleja un trato personal y situado con el mundo y, al
mismo tiempo, una pretensión de sobrepasar los condicionantes espacio-temporales del contexto.8 Contra el tradicionalismo que tiende a concebir la verdad como una cosa estática, perteneciente al pasado, sostiene que ella
es una “relación” que entablamos en nuestro intento de habitar razonablemente el mundo.9 Concluye sosteniendo que hay una “condición previa” para que en América se haga filosofía; tal condición es, en sus palabras: “que
América empiece a hablar consigo misma y llegue a reconocerse, más allá de lo que hace la poesía y la novela, en
una experiencia común”.10
D O C UM E N T O
11
Barceló, Joaquín, “Tradicionalismo y Filosofía”,
p. 7. Revista de Filosofía, Vol. XVII, n° 1, Universidad
de Chile, Santiago, junio de 1979, pp. 7-18.
12
Idem.
13
Ibid., p. 11.
14
Ibid., pp. 13-14.
15
Ibid., p. 14.
16
Ibid., p. 18.
17
Idem.
18
Sánchez, Cecilia, Una disciplina de la distancia.
Institucionalización universitaria de los estudios
filosóficos en Chile. Santiago de Chile, CERCCESOC/ LOM, 1992, p. 143. Cf. especialmente
Segunda Parte, Capítulo 11. “Tradición o experiencia. Latinoamérica y la posibilidad de filosofar”.
19
Idem.
20
Ibid., pp. 147, 148.
21
Ibid., pp. 149-151.
22
Miranda, Carlos, “La experiencia y la filosofía en
América Latina”, p. 20. Revista de Filosofía, Vol.
XVII, n° 1, Universidad de Chile, Santiago, junio de
1979, pp. 19-24.
23
Idem.
Barceló reacciona prontamente a las declaraciones de su colega, en un artículo publicado en el volumen
siguiente de la Revista de Filosofia. En el opúsculo, pretende despejar los malentendidos que habrían suscitado
las declaraciones de prensa, procurando exponer con más detalle su postura al respecto.11 Sostiene que con su artículo Giannini ha abierto una discusión indispensable para el país, por cuanto ella se refiere, en último término,
a la autoconciencia de la actividad intelectual nacional.12 Rectifica el sentido negativo del “tradicionalismo” que le
atribuye Giannini, explicando que las nociones de tradición e innovación se copertenecen, lo que identifica como
una “actitud sanamente tradicionalista”.13
Apoyándose en lo que estima una adecuada comprensión de la interpretación de Grassi sobre nuestro continente, afirma que mientras el “mundo” europeo está fundado en las categorías de la historicidad, la
América del Sur no ha esclarecido aún sus referencias históricas, ni de otro tipo, lo que hace que no poseamos
“mundo” histórico propio ni, con ello, una auténtica visión de la realidad.14 De ello desprende la posibilidad de
que los latinoamericanos no seamos herederos del logos griego, y que nuestro modo de ser en nuestro mundo
sea distinto al de aquella herencia.15 Afirma que la función que el pensamiento filosófico tiene en otras latitudes,
bien puede ser desempeñada en América Latina por otras actividades, como la literatura. Ello no impediría,
según Barceló, que la formación filosófica sea importante para nosotros, ya para traducir el fruto de aquellas
actividades (novelística, poesía, historiografía, etc.) a lenguaje filosófico académico, ya para estudiar el modo
propio de nuestro ser en nuestro mundo.16 Concluye proponiendo que es un complejo de inferioridad el suponer
que un pueblo no adquiere identidad mientras no filosofe según las normas de la tradición greco-europea.17
Las posiciones de Barceló y Giannini son comentadas, años después de la publicación de los textos aquí
consignados, por Cecilia Sánchez, quien les atribuye un “valor paradigmático” como representantes de las posturas de los dos grupos de profesores universitarios de nuestra comunidad filosófica ante la tradición filosófica.18
Según Sánchez, Barceló y Giannini “sostienen posiciones radicalmente opuestas”.19 Para la autora, la postura de
Barceló tiene la virtud de hacer explícita la posición de la mayoría de los representantes de nuestra comunidad
filosófica: concebir la tradición filosófica como “alteridad”, como algo que contemplamos, estudiamos y enseñamos, pero renunciando a filosofar, a hacer de aquella tradición una fuerza que interpela y es interpelada por
nuestra vida.20 Giannini, en cambio, es para Sánchez ejemplo del intento de hacer conmensurables la tradición y
la experiencia: de hacer de la tradición filosófica una herramienta que nos permita, partiendo de la experiencia,
volver mejor pertrechados a ella, para habitarla más razonablemente.21
¿Son radicalmente opuestas las actitudes de Barceló y Giannini ante la tradición filosófica y la experiencia? En el mismo volumen de la Revista de Filosofía en el que se encuentra el artículo de Barceló, e inmediatamente después del mismo, aparece un texto de Carlos E. Miranda, quien postula una compatibilidad entre los
planteamientos de Barceló y Giannini, los cuales serían sólo en apariencia divergentes.22 Sostiene además que
ambos están en lo cierto, pues tratan del filosofar en América Latina en planos diferentes: mientras el primero se
refiere al ser o a la falta de ser de la filosofía latinoamericana, el segundo trata sobre el deber ser o las condiciones
de posibilidad de la misma.23
Para Miranda, un auténtico filósofo (ejemplificado en Platón) es aquel en quien el ejercicio reflexivo parte de la propia realidad, de la propia “experiencia” (en el caso de Platón, los problemas de su ciudad), y que en
D O C UM E N T O
24
Ibid., p. 22.
Ibid., p. 23.
Ibid., p. 24.
Idem.
Giannini, Humberto, “Lego ut intelligam”, p. 34.
Revista de Filosofía, Vol. XVIII, n° 1, Universidad de
Chile, Santiago, diciembre de 1980, pp. 29-34.
29
Ibid., p. 30.
30
Ibid., p. 31.
31
Ibid., p. 32.
32
Ibid., p. 33.
33
Idem.
34
Augusto Salazar Bondy y el mexicano Leopoldo
Zea, presentar textos.
35
Salazar Bondy, por ejemplo, hace un recuento de
la pregunta desde Juan Bautista Alberdi, quien
fuera el primero en plantearse explícitamente el
problema de nuestra filosofía, pasando por José
Vasconcelos, José Carlos Mariátegui, Alejandro
Korn, Francisco Romero, Risieri Frondizi, Antonio
Gómez Robledo, Alberto Wagner de Reyna,
Francisco Miró Quesada, Jorge Millas, Aníbal
Sánchez Reulet, José Gaos, Leopoldo Zea, José
Ferrater Mora, Ernesto Mayz Vallenilla, y autores de corriente historicista. Para Salazar Bondy,
no habrá un auténtico filosofar latinoamericano,
mientras no poseamos una auténtica comprensión
de lo real, lo que sólo ocurrirá con un cambio histórico profundo, que libere a nuestros pueblos del
subdesarrollo, la dependencia y la dominación que
hacen de nuestro pensar filosófico un pensar enajenado y enajenante respecto de nuestra realidad
(Salazar Bondi, Augusto, ¿Existe una filosofía de
nuestra América? 13° edición, México D.F/ Madrid,
Siglo XXI, 1988, pp. 79-92). Zea, por su parte, refiere las posturas de J. B. Alberdi, José Enrique Rodó,
F. Miró Quesada, J. Gaos y Salazar Bondy. Para el
mexicano, el derecho a hacer filosofía remite al derecho a la palabra, el que remite a su vez al derecho
a ser hombres. No se tratará de hacer filosofía de y
para América, sino filosofía sin más, que interpele
a todo ser humano en la circunstancia en que se
encuentre; filosofía que además denunciará como
inauténtico a todo discurso que no reconozca la humanidad a todos los seres humanos (Zea, Leopoldo,
La filosofía americana como filosofía sin más. 13°
edición, México D.F/ Madrid, Siglo XXI, 1989, pp.
11,61, 119).
26
27
28
25
su desarrollo alcanza la universalidad que caracteriza a la filosofía.24 En esta perspectiva, Miranda concuerda
con Barceló en que en nuestro continente es difícil toparnos con verdaderos e indiscutibles filósofos, dado que
escasamente encontramos en nuestros cultivadores de la filosofía “lo latinoamericano”, al modo como encontramos “lo griego” en Platón; la consecuencia de ello, es que carecemos de una auténtica tradición filosófica.25
Concuerda asimismo con Giannini, quien procura fundar la “condición previa” para una filosofía latinoamericana, de lo que Miranda colige el acuerdo entre Barceló y Giannini en que aún no hay tal.26 De ello concluye
Miranda que nuestra “experiencia común” latinoamericana permanece a la espera de un tratamiento filosófico,
por lo que finaliza su artículo proclamando la necesidad de volvernos reflexivamente sobre nuestros problemas,
que es lo que hace toda auténtica filosofía, con lo que empezaremos a hacer filosofía latinoamericana.27
La versión del debate aquí revisado, se cierra con un último artículo de Giannini, publicado en el volumen
siguiente de la Revista de Filosofía. Si bien Giannini se aboca preferentemente a discutir la postura de Barceló,
acoge también la perspectiva de Miranda, razón por la que habla de un “triálogo”.28 Respecto de Barceló,
Giannini discute las consecuencias que derivan de sus declaraciones. Según su punto de vista, éstas niegan la
posibilidad y hasta la necesidad de que entre nosotros se haga auténticamente filosofía. Para Giannini, se está
en la filosofía para procurar responder a las preguntas que aquejan nuestra vida.29 El intento por arribar a las
soluciones, en sus palabras, “es lo único que importa y es por lo que se juega una vida cuando ‘hace’ filosofía”.30
Lo medular, para el autor, radica en la posibilidad —que cree negada en las declaraciones de Barceló— de
que América Latina se erija, más que en objeto del filosofar, en sujeto filosofante.31 Es aquí donde la propuesta
de Giannini entronca con el llamado de Miranda a enfrentar los problemas que nos aquejan: a hacer de la tradición filosófica un estímulo para la acción inteligente encaminada a transformar la realidad.32 En este sentido,
hacer filosofía en América Latina significa, para Giannini, mostrar desde nuestro mundo una perspectiva válida
y universal de las cosas, sin que ello implique necesariamente convertir nuestra realidad en un campo regional
de investigación.33
Al exponer las líneas directrices de la discusión sobre la posibilidad de una filosofía latinoamericana en
la Revista de Filosofía de la Universidad de Chile entre 1978 y 1980, no espero agotarla en su sentido y en sus
posibilidades de interpretación. De hecho, una comprensión integral de sus perspectivas y alcances, requeriría
un estudio más detallado de la discusión, tanto a nivel continental como nacional. En ese primer nivel, por ejemplo, son sumamente ilustrativos los textos en que está contenida la discusión entre el peruano Augusto Salazar
Bondy y el mexicano Leopoldo Zea.34 En ellos, no sólo se presenta la discusión en perspectiva histórica, con lo
que se recogen diversas respuestas a la cuestión, sino que además se exponen las tesis de Salazar Bondy y Zea,
sumamente enriquecedoras para pensar el problema del filosofar en América Latina.35 Y en lo que respecta a la
versión chilena del debate aquí presentado, lo que se espera es motivar la lectura de sus textos, para que cada
cual logre hacerse una opinión sobre la importancia y alcance de la misma.
Es por ello que se presentan los textos íntegros, cuidadosamente editados para facilitar el trabajo en torno suyo. Se ha prestado especial atención en lo que respecta a presentarlos según su forma original. Por eso es
que se respetan los modos de citación ocupados por los autores, las abreviaciones y nomenclaturas de que se
sirven, etc. En cada uno de los artículos, se indica con número entre corchetes el comienzo de cada página del
D O C UM E N T O
texto en su primera edición. También se respeta la numeración de las notas a pie de página de los autores. Las
notas del editor (destinadas a señalar el origen de los artículos reproducidos, advertir posibles erratas y aclarar
detalles que pueden facilitar la comprensión de los textos) están indicadas con asteriscos sucesivos y señaladas
como “N. del E.”. Asimismo, se han introducido corchetes para indicar erratas y proponer enmiendas a las mismas en el cuerpo de cada artículo.
Bibliografía
Barceló, Joaquín, “Tradicionalismo y Filosofía”. Revista de Filosofía, Vol. XVII, n° 1, Santiago, Universidad de
Chile, junio de 1979, pp. 7-18.
Buxton, Patricia, “Joaquín Barceló. Obsesión del Dante”, “Los filósofos chilenos”. El Mercurio, “Revista del
Domingo”, Santiago, Domingo 16 de octubre de 1977, pp. 6-7.
“Congreso nacional de filosofía. Se inaugura el martes en la Biblioteca de Santiago: ¿Hay filosofía chilena?”. El Mercurio, “Artes y Letras”, Domingo 4 de octubre de 2009. En: http://diario.elmercurio.cl/
detalle/index.asp?id={04aa7c14-8eb4-4c2b-87aa-f3b3cda39fcb} [noviembre 2010].
“Renace una publicación. A propósito de la Revista de Filosofía” (entrevista a Joaquín Barceló). El
Mercurio, Santiago, Viernes 22 de julio de 1977, p. 23.
Giannini, Humberto, “Experiencia y Filosofía (A propósito de la filosofía en Latinoamérica)”. Revista de Filosofía,
Vol. XVI, n° 1-2, Santiago, Universidad de Chile, diciembre de 1978, pp. 25-32.
“Lego ut intelligam”. Revista de Filosofía, Vol. XVIII, n° 1, Santiago, Universidad de Chile, diciembre de
1980, pp. 29-34.
Miranda, Carlos, “La experiencia y la filosofía en América Latina”. Revista de Filosofía, Vol. XVII, n° 1, Santiago,
Universidad de Chile, junio de 1979, pp. 19-24.
Rivano, Juan, “La América ahistórica y sin mundo del humanista Ernesto Grassi”. Mapocho, Tomo II, n° 1, 1964,
pp. 114-131.
Salazar-Bondy, Augusto, ¿Existe una filosofía de nuestra América? México D.F/ Madrid, 13° edición, Siglo XXI,
1988 (primera edición de 1968).
Sánchez, Cecilia, Una disciplina de la distancia. Institucionalización universitaria de los estudios filosóficos en
Chile. Santiago de Chile, CERC-CESOC/ LOM, 1992.
Zea, Leopoldo, La filosofía americana como filosofía sin más. México D.F/ Madrid, 13° edición, Siglo XXI, 1989
(primera edición de 1969).
D O C UM E N T O
JOAQUÍN BARCELÓ
Renace una publicación.
A propósito de la Revista de Filosofía1
[Entevista con El Mercurio]
[23] Luego de seis años de mutismo, nuevamente ve la luz pública la Revista de Filosofía, editada
por el Departamento de esta especialidad de la Universidad de Chile.
Entre 1949 y 1970, esta publicación fue —a juicio de sus actuales editores— “el principal aporte chileno al pensamiento filosófico hispanoamericano”. Víctima de la efervescencia producida durante el período de reforma universitaria, languideció y murió por falta de tranquilidad y también
de interés en este tipo de especulaciones.
El número 1 de esta nueva etapa reúne los trabajos de ocho profesores de Filosofía. Según
explicó a El Mercurio el director reemplazante del Comité de Redacción, profesor Joaquín Barceló, el
propósito es editar dos o tres números al año, estando ya listo el material correspondiente al segundo.
La tirada de la revista es de 1.000 ejemplares, aproximadamente. La mayor parte de su financiamiento es de cargo de la Universidad a través de aportes acordados por la Rectoría y Prorrectoría
de la corporación. La revista se vende al público, pero estos ingresos no alcanzan a cubrir sus gas-
1
Reportaje-entrevista aparecido en El
Mercurio, Santiago, Viernes 22 de julio
de 1977, p. 23. No se indica nombre de
autor (o autora) del artículo. (N. del E.)
tos. “El público lector de una revista así es restringido —indicó Joaquín Barceló—. Además, no existe
un sistema de distribución que funcione bien. Su difusión se reduce a aquélla que realiza el mismo
Departamento de Filosofía, que no es especialista en esa materia. Por otra parte, ninguna librería
acepta comprarla ni tomarla en consignación, por problemas derivados de la aplicación del IVA”.
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
“En su etapa anterior, sostuvo canje con publicaciones extranjeras similares. Asimismo, se
vendía por suscripción a universidades del extranjero. Estamos tratando de reanudar todos estos
contactos”.
Pese a editarse bajo la responsabilidad del Departamento de Filosofía de la Sede Oriente de
la U. de Chile, la revista está abierta a otras unidades docentes que se dedican a esta actividad en
otras sedes universitarias. Tal es así que su comité editorial está integrado por representantes del
Departamento de Estudios Humanísticos y del Departamento de Historia y Filosofía de la sede de
Valparaíso. “Tampoco estamos cerrados a los aportes de otras universidades”.
Calidad de nuestra filosofía
“Desde el punto de vista especulativo, la actividad filosófica chilena no es demasiado original y
creativa —señaló Barceló ante una pregunta sobre este particular—. Dependemos de escuelas
europeas: la alemana representada por M. Heidegger, el pensamiento español que entronca con
Ortega y Gasset, el estructuralismo francés. Curiosamente, el pensamiento analítico anglo-sajón
no se cultiva entre nosotros. No sabría decir por qué. Los chilenos que se tientan con el pensamiento analítico, se quedan fuera de Chile. Los trabajos de mejor calidad que se efectúan en nuestro país
son de índole interpretativa (los de Roberto Torretti, Juan de Dios Vial, Carla Cordua,2 Francisco
Soler)”.
“Es difícil establecer si los hechos de los últimos años han afectado en un sentido u otro la
actividad filosófica chilena. A partir de 1973, hubo que reorganizar las universidades, y no se ha
contado con tiempo suficiente como para producir obras que se puedan vincular a este período.
Creo, sin embargo, que en los últimos cinco años se nota una tendencia: la importancia que está
adquiriendo el problema religioso, entendido lo religioso en su sentido más amplio. Si usted anuncia un curso sobre lógica matemática entre los jóvenes, no va nadie. Pero si organiza otro sobre la
Filosofía de la Religión, se le llena. Esta es una inquietud que se presta para mucha charlatanería:
2
En el original dice, por significativa errata, “Carlos Cordua”. (N. del E.)
movimiento esotéricos, nuevas acrópolis”. Barceló manifestó que existía cierta relación entre las
épocas de crisis y el afloramiento de este tipo de pensamiento. “Cuando se derrumban los valores
ISSN 0718-9524
227
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
sociales o morales —indicó extrapolando a nivel mundial— se mira a los “mensajes” en las religiones, filosofías, magia y sociedades secretas”.
Clima intelectual
Proyectándose hacia la creación intelectual chilena en general y a las condiciones en que se da, el
profesor Barceló indicó que en nuestro país solo se daban parte de las condiciones para un verdadero florecimiento en este campo.
“Hay algo que es positivo. Tenemos tranquilidad para trabajar, sin la presión permanente de
la huelga, de la asamblea, del mitin político. Pero hay elementos negativos que entraban la creación intelectual. Existe poca importación de libros y revistas especializados. Los libreros traen lo
que pueden vender. Hemos pasado por un período de estrechez económica, y en casos así, la gente
prescinde de lo que no considera esencial. El libro es uno de los artículos más afectados por este
criterio. Y no solamente se ven perjudicadas las colecciones privadas, sino las de las bibliotecas
universitarias. En este momento sabemos menos que antes lo que sucede fuera. La vinculación con
el exterior es vital. En este campo no se puede llegar a ser autosuficientes”.
Barceló indicó que también el campo de la filosofía había sufrido una “fuga de cerebros”.
Hubo un momento en que la gente se fue porque encontraba en el exterior mejores condiciones de
trabajo: bibliotecas, posibilidades de contacto. Luego se fue por razones políticas, pero esta pérdida
no es de lamentar, dado el nivel de los involucrados. En este momento la migración no es tan pronunciada y se atribuye a falta de ambiente adecuado para el trabajo: libros, recintos, contactos. La
gente que ahora se va lo hace con un buen puesto, y si es así, es que es gente valiosa”.
Pese a estas fugas y otros factores Chile sufre de “inflación filosófica”. Esta actividad se da
por todas partes. “Solo en Santiago hay tres departamentos universitarios donde se enseña: dos
en la U. de Chile y uno en la U. Católica; otros dos en Valparaíso, uno en Concepción y otro en la U.
Austral. A esto hay que agregar que en toda carrera universitaria se da por lo menos un curso de
introducción a la filosofía. Tenemos un número muy grande de personas dedicado a esta disciplina
en comparación con otros países”.
ISSN 0718-9524
228
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
Programas de enseñanza
Barceló fue severo para enjuiciar los programas de estudio de Filosofía en vigencia en la Enseñanza
Media.
Dadas las condiciones en que se desempeña el docente —en todas las asignaturas— es difícil
tener un profesor que esté motivado para hacer un trabajo serio, aunque sea a nivel elemental. El
profesor chileno es alguien que debe trabajar cuarenta y tantas horas a la semana dando clases,
para poder sobrevivir, y llega a su casa agotado, sin tiempo ni energía para estudiar o interesarse
en otras cosas. Resuelve su problema dando una enseñanza mecánica. Este profesor típico debe,
además, enfrentar a un alumno típico, deformado por la televisión y una literatura supuestamente
infantil (comics). La televisión, aunque fuese de buen nivel (y no lo es), acostumbra a una actitud
pasiva. Esto se une al prejuicio existente de que a los niños hay que evitarles las cosas difíciles (otra
concesión a la pasividad). Y, así, el alumno no estudia lógica simbólica dentro de la asignatura de
Filosofía, pero sí se la enseña y exige en el ramo de Matemáticas. En 1969 tratamos de incluir la lógica simbólica como parte de la asignatura de Filosofía, pero se opusieron a ello los profesores de la
asignatura, probablemente porque es una materia que no dominan. Los programas, por otra parte, plantean que no se enfatizará el tratamiento de los presocráticos, sino de las figuras señeras en
este campo, lo que es correcto. Pero los que más aparecen en ellos son los presocráticos, sobre los
cuales existen solo fragmentos de muy difícil interpretación. En cambio, no aparece nadie del siglo
XVIII, XIX y XX. Serían siglos en que no se hizo filosofía. (Aparecen, en cambio, figuras de tercera
magnitud, como E. Mounier o [Gastón] Berger, que estuvieron de moda durante una temporada en
la U. Católica, y por esta vía ingresaron a los programas de Enseñanza Media).
“No creo que haya sido propósito de quienes elaboraron los programas de filosofía educar
el sentido crítico de los estudiantes. He visto profesores que sí educan este sentido, pero en general, toda nuestra educación tiene ese defecto, no solo en el nivel medio, sino en el básico y el
universitario. Si uno compara un estudiante chileno con otro de un país anglosajón, la diferencia
es abismante. A los anglosajones les preocupa la educación del juicio. Todo esto es negativo, una
juventud que no tiene armas para razonar, tiende a practicar una rebeldía arbitraria, caprichosa,
no fundamentada, y que puede quebrarse fácilmente”.
ISSN 0718-9524
229
D O C UM E N T O
JOAQUÍN BARCELÓ
Obsesión del Dante1
[Entevista con Patricia Buxton]
[6] Su aspecto no corresponde a la imagen tradicional de “el filósofo”. Alto, macizo, de trato agradable, muy sonriente. Desde joven —hoy tiene 50 años— sintió atracción por la Filosofía, pero al mismo tiempo “desconfiaba de este atractivo”. Así es como entró a estudiar Medicina, y solo cuando
hubo fracasado en esta carrera, se matriculó en Filosofía y Lenguas Clásicas. Poco antes de obtener
su grado, viajó a Alemania, donde estudió en las Universidades de Friburgo y Munich. Hoy preside
la Sociedad Chilena de Filosofía.
Su formación está muy influida por los pensadores germanos contemporáneos.
Especialmente los circunscritos dentro de “la filosofía alemana de la existencia”, cuyo máximo exponente, Martin Heidegger, murió el año pasado. Al respecto señala: “Esta tendencia parte del
1
Reportaje de Patricia Buxton, con fotografías de Jorge Ianiszewski, titulado “Los
filósofos chilenos”, El Mercurio, Santiago,
“Revista del Domingo”, Domingo 16 de
octubre de 1977. Es un reportaje amplio
que incluye a varios de los más destacados filósofos chilenos del momento. El reportaje-entrevista a J. Barceló, “Joaquín
Barceló. Obsesión del Dante” aparece en
las páginas 6 y 7. (N. del E.)
análisis de la existencia humana entendida como una existencia que se co-pertenece con el mundo,
incluyendo el mundo histórico y que tiene el rasgo fundamental, de hacerse cuestión de sí misma”.
Dice que filosofía es “lo que hacen los filósofos”, y para él éstos son un Aristóteles, un Platón,
Kant o Descartes. Establece una distinción que él considera importante. La diferencia entre profesor de filosofía, “que se dedica a repetir”, y el filósofo que es un creador en el sentido estricto de la
palabra.
Reconoce que en Chile existe trabajo filosófico, porque tenemos escuelas, publicaciones,
conferencias, congresos y discusiones, pero que ésta es una labor “indiscutiblemente de profesores
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
de Filosofía”. De paso, señala, que hay muchos pueblos que no tienen una tradición en este sentido,
y que podría ser el caso del nuestro: “El pueblo hebreo nos dejó solamente una gran tradición religiosa. Los romanos, [7] que han sido tan importantes en la historia, tuvieron una filosofía de segunda clase. Entonces, tener una filosofía no parece que sea una cosa indispensable para un pueblo”.
Dantesca preocupación
Una vasta producción confirma el desvelo que a Barceló le ha causado el Dante. Ha publicado:
Poesía y saber en Dante Alighieri; La descendencia de los Epicúreos (Dante: Infierno X); La Divina
Comedia como poema de amor; El trono vacío. Actualmente prepara otro libro más extenso sobre
el gran poeta italiano, pero mirado como pensador medieval, buscando el trasfondo filosófico en
la Divina Comedia.
No solo le inquietan preocupaciones medievales. Gran parte de su actividad diaria es absorbida por la docencia. Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Chile entre los años 1973 y 1976, es hoy profesor de su Departamento de Filosofía. Trabaja, además, en el
Departamento de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
misma universidad.
Una clase magistral que ofreciera tiempo atrás ha dado origen a un nuevo libro (en preparación), en el cual enfoca la importancia que tiene la historia dentro de la enseñanza humanística.
Cómo filosofar
La reflexión filosófica suele adquirir en él rostros nada impresionantes: “Uno nunca sabe cuando se
le ocurren las cosas. Mi mujer se queja mucho porque yo pienso las clases en la ducha. ¡Las cuentas
de gas suben enormemente! Y debo confesar que allí se me han ocurrido algunas cosas…”2
ISSN 0718-9524
232
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
Más en serio, afirma: “Estoy convencido de que el trabajo de reflexión es más productivo en
el estudio de los textos clásicos. Porque cuando uno lee un texto filosófico está en una especie de
discusión con el autor. No importa que haya muerto hace mucho tiempo. Se está enfrentando a lo
que dice su obra; entonces ahí es donde realmente surgen las ideas”.
En cuanto a la existencia o no de una filosofía latinoamericana con características propias,
afirma: “La única tarea para una filosofía hispanoamericana es incorporarse a la tradición filosófica
de Occidente”.
Esta labor tiene dos aspectos. Por un lado, acoger la tradición de la “filosofía occidental en
2
En el texto original, tanto en ésta como
en la próxima referencia a las palabras
de J. Barceló, se interrumpen las itálicas.
(N. del E.)
toda su integridad y con toda su riqueza”. Por el otro, descubrir una forma adecuada para expresar
estos contenidos en un lenguaje personal, que no debe ser confundido con “la abstracción lingüística que es el idioma español internacional”. En resumen, si así ocurre, “su efecto será que el hombre
hispanoamericano perciba que los contenidos de la tradición filosófica están vigentes para él”.
ISSN 0718-9524
233
D O C UM E N T O
Humberto Giannini
Experiencia y filosofía
(A propósito de la filosofía en Latinoamérica)
[25] Tengo en mis manos el último número de la Revista Latinoamericana de Filosofía, editada en
Buenos Aires. Una publicación modesta en su presentación, espléndida en su sustancia. Con ella
creo que a lo menos llegan a cuatro las publicaciones periódicas de contenido filosófico que aparecen solo en Argentina. Fuera de Argentina, en Puerto Rico, tenemos Diálogos, la pulcra y prestigiosa revista que dirige nuestro compatriota Roberto Torretti; en Méjico, Crítica, otra excelente
publicación en lengua española; luego, la Revista Venezolana de Filosofía y, finalmente, en Chile,
Escritos de Teoría y esta Revista Chilena de Filosofía1 de la Universidad de Chile.2
No es poco, y podría tenerse como un signo propicio.
1
H. Giannini se refiere a la Revista de
Filosofía. En el párrafo que cierra esta
misma página 25 vuelve a denominarla
Revista Chilena de Filosofía. (N. del E.)
2
La enumeración no es exhaustiva. Hay
otras como: Sromata, Revista de Filosofía
Latinoamericana, Rev. de Filosofía de
Costa Rica, Eco (más bien, de cultura general), etc.
Hay otros signos. Por ejemplo: la filosofía como actividad organizada, con programas regulares de estudio, se ofrece en casi todas las Universidades de nuestro Continente. Y en Chile por
lo menos, pese al misérrimo y más que limitado porvenir de la carrera, recibe cada año un alto
porcentaje de postulantes en todos los lugares en que se anuncia. Cabría esperar algo bueno para
la filosofía de este favor que encuentra en nuestros jóvenes.
En resumen: se lee, se estudia, se comenta la filosofía… Se escribe sobre sus temas más
actuales… Todo esto es cierto. Sin embargo, queda por preguntarse si se hace verdaderamente
filosofía.
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
La pregunta que nos estamos ahora formulando ya la contestó no hace mucho el profesor
Joaquín Barceló, en una entrevista que concedió a la prensa, justamente con motivo de la reaparición de la Revista Chilena de Filosofía.2
[26] Me parece, sin embargo, que las consideraciones del Prof. Barceló poseen un carácter
más conclusivo de lo que esa entrevista deja ver. Lo que importa, en todo caso, no es su enjuiciamiento acerca del pasado o del presente de la filosofía en Latinoamérica, por más injusto y desenfocado que éste pueda ser. Lo que nos preocupa, en verdad, es el pronóstico que parece derivarse
de sus declaraciones.
Para el Prof. Barceló la alternativa se mueve entre hacer filosofía —“ser creadores, en el estricto sentido de la palabra”—, o bien limitarse a exponer, “a repetir” la filosofía que se hace en
otras partes del mundo. “Ser profesores de filosofía”. Dejemos pendiente esta alternativa y vamos
al meollo del asunto.
Si pusiéramos la pregunta en términos tan directos como éstos: “¿Es una empresa realizable
la filosofía en Latinoamérica?”, “¿podría hacerse algún día?,” opino que la respuesta de nuestro
interpelado sería que no. Y me imagino que volvería a afirmar que la única tarea para una filosofía
hispanoamericana es incorporarse a la tradición filosófica de Occidente. O para confortarnos: que
tener una filosofía no es una cosa indispensable para un pueblo.3 Estos nos parecen los puntos
claves de su declaración.
Pienso que este proyecto —el de incorporarnos a la tradición Occidental— delata una concepción muy precisa de lo que es y lo que debe hacer la filosofía. Y es tal concepción la que ahora
quisiéramos analizar y discutir. Si no es así, espero que el Prof. Barceló coincidirá con nosotros en
que no hay nada de extraño en que hablemos de una filosofía latinoamericana. Que hablemos tal
vez mágicamente, para producirla.
La idea de fondo, que llevaría al Prof. Barceló a negar esta posibilidad, sería la siguiente: la
filosofía constituye un depósito de ideas —en cierto sentido, platónicas—, sobre las que está cimen2
El Mercurio, 22 de julio de 1977, con motivo de la reaparición de la Revista Chilena
de Filosofía, y El Mercurio, Suplemento
Dominical, 16 de Octubre del mismo año.
3
Loc. cit., 16 de oct. 77.
tado el proceso y el orden de todo el mundo civilizado. Las ideas-orígenes. Filosofar, dentro de un
tal presupuesto, es el acto de volverse continuamente hacia aquellas Ideas, y hacia los textos en que
han sido fijadas de una vez para siempre.
Ahora bien, a partir de este presupuesto que pone la verdad en ciertas ideas matrices, en
el alba del pensamiento Occidental, es que resulta natural sostener —y nadie se escandalizará de
ISSN 0718-9524
236
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
ello— que, siendo la filosofía una especie de conversión al pasado, solo podrán volverse a él y [27]
conversar con sus voces aquellos que guardan el pasado allí, delante de sus ojos, fundido en una
sola arquitectura con el presente. Los que tienen la suerte de presenciar su pasado.
Esto sucede en Europa. No sucede en América. El hombre americano no tiene delante de sí
ese mundo de señales y de signos que le permitiría reconocerse en medio de la naturaleza, como
heredero de las cosas y de la palabra. En verdad, el hombre americano no posee “mundo alguno”.
He aquí el argumento de fondo del tradicionalismo, y la herramienta que parece autorizarlo a trazar un límite divisorio entre ambos continentes. O más bien, que parece autorizarlo, lisa y llanamente, a negar que éste —el nuestro—, sea un mundo.
Pensando en estas cosas, recordé un artículo que hace algunos años provocó las iras —y diría,
con razón— de Juan Rivano.4 Se trata de una suerte de Diario de Viaje de Ernesto Grassi y que de4
Juan Rivano, Ausencia de mundo del
Prof. Grassi. Revista Mapocho, 1966.
[Probablemente H. Giannini se refiere al artículo de J. Rivano, “La América
ahistórica y sin mundo del humanista
Ernesto Grassi”. Mapocho, Tomo II, n° 1,
Santiago, 1964, pp. 114-131. (N. del E.)]
5
La Diarística Filosófica, Padova, 1959.
Diversos colaboradores. Ernesto Grassi,
Assenza di mondo, pág. 217.
dica a Sudamérica, especialmente a Chile: Ausencia de Mundo. Su autor lo publicó primero como
artículo en una revista italiana de filosofía, y luego, como libro, en Alemania.5 Y aunque no estoy
cierto de que el Prof. Barceló participe de algunos de los juicios del pensador italiano, no he resistido la tentación de transcribir este pasaje que expresa tan clara y patéticamente la concepción a que
recién aludíamos. Helo aquí:
Santiago, 12 septiembre, 1951.
Han transcurrido tres meses durísimos, de hecho y psicológicamente: tú no tienes una idea de lo que significa este mundo ahistórico; es una realidad que quien no la ha experimentado no puede imaginársela.
[La Diarística Filosófica apareció publicado en Archivio di Filosofia, a cargo del filósofo Enrico Castelli, profesor de filosofía
de la Universidad de Roma. Las cartas de
E. Grassi que fueron recogidas bajo el
título Assenza di mondo fueron enviadas
por éste a E. Castelli durante su estadía
en Chile, entre 1951 y 1954. (N. del E.)]
ga en una mar de luz deslumbrante que nos arrastra con un torrente que ha roto los diques: estamos con
6
una vez que otra, de noche, un temblor sacude la casa, cuando el zumbido lejano y profundo parece una
En el sentido de ‘ejemplares de una especie’, como en el Arca de Noé.
Estoy aquí, en esta pequeña casa justamente en el límite de la ciudad como en una especie de arca en la
que conservo todos los ejemplares6 de los sentimientos, de los pensamientos de un europeo. El arca navelas persianas cerradas como para defendernos del asalto de enemigos invisibles.
[28] Afuera, en todas partes la amenaza de deshacer lo que llevamos en nosotros; la realidad de la naturaleza es de una violencia que no se puede imaginar: las montañas, las distancias, la soledad. Y cuando
advertencia, cuando incluso los perros se ponen a aullar es una especie de experiencia atávica del peligro,
ISSN 0718-9524
237
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
cuando los gallos se ponen a cantar en la noche mientras pende del cielo una luna como un farol espectral,
solo entonces se llega a entender lo que en Europa desde hace siglos se ha olvidado: qué significa en la
realidad de la naturaleza proyectar espacios y tiempos humanos, qué significa afirmarse en la palabra,
en el ritmo musical. ¿Bajo cuáles signos se desarrolla aquí la vida de quien ha conocido una experiencia
filosófica? Lo originario, lo primitivo, lo demoníaco, que en Europa se hace patente solo en los peligros de
la técnica racional que descoyunta a los hombres en un racionalismo propio de las épocas de decadencia,
aquí se vuelve a presentar en las amenazas de la naturaleza, en la experiencia de la luz, de la sombra, de la
7
Ni siquiera común a toda la cultura
europea. Algunos —bastante conocidos— han sostenido que la filosofía es un
privilegio exclusivo de Alemania. Cito
dos autores: a) “Pienso en el singular
parentesco interno de la lengua alemana
con la lengua de los griegos y su pensar.
Esto me lo reafirman hoy de nuevo los
franceses. Cuando ellos empiezan a
pensar, hablan alemán; aseguran que
no [29] pueden avanzar con su propia
lengua”. Heidegger, “Ya sólo Dios puede
salvarnos”, 1966, trad. castellana de P.
Oyarzún. Escr. de Teoría II, 1977. b) “Es
el genio especulativo del lenguaje el que
engendra la metafísica, que le da su potencia y profundidad. Lenguas tan singulares como el griego, el alemán son como
el palacio real, divino, en el que habita
el espíritu… Estas lenguas están construidas a partir de la palabra originaria
que da el fundamento” Gustav Siewerth,
Ontologie du langage, 1958.
8
En cierta medida, el pensamiento de
Paul Ricoeur me parece mucho más radical en este aspecto. Cf. La Hermenéutica
de los símbolos, trad. castellana, Anales
de la Universidad [de Chile], 1969.
temperatura, del hielo, del calor. Cuando en la noche estoy inclinado sobre un texto platónico, me parece
ser un avaro contando su oro, encerrado y atento para que las fuerzas de[l] mal no lo descubran. Aquí la
voz de la tradición recupera una violencia, una fuerza que habíamos olvidado en nuestra vida europea,
aquí se experimenta el hecho de que la palabra no es ninguna cosa natural, que es verdaderamente liberación y milagro, clarificación y delimitación dentro de posibilidades oscuras y que de todas partes, como
olas que hacen peligrar una embarcación, parecen sumergirnos…
Difícil delimitar en este escrito qué elementos pertenecen legítimamente a “la experiencia
chilena” de E. Grassi y qué elementos son el desarrollo exaltado de su tesis tradicionalista que sustenta, tesis según la cual la filosofía, la historia, “la palabra”, en resumen, el espíritu, es un privilegio exclusivo de Europa.7
[29] No quitemos ahora nuestra mirada de la filosofía y preguntémonos: ¿qué condición
parece indispensable para que se produzca un auténtico y continuo movimiento de reflexión
filosófica?
La existencia de una tradición; ésta, la respuesta de Ernesto Grassi.
Sin embargo, nadie querrá sostener que esa “tradición” deba ser siempre filosófica, pues
esto sería un cuento de nunca acabar. Por lo demás, de hecho, la filosofía surgió como una actividad
humana, hace unos 2.500 años en las colonias griegas. Y cuando nació la filosofía, en cierta medida, ya todo había sido dicho: dicho en el mito; con su densa simbología,8 en la poesía, en la tragedia.
La filosofía aparece como un nuevo modo de enfrentar esas mismas cosas que desde antes habían
sobrecogido al hombre; un nuevo modo de volverse sobre esa experiencia común (o tradición) para
reconocerla y “purificarla” en el lenguaje menos inquietante, más diáfano, del logos. La filosofía,
frente a la narración mítica, se inaugura como una catarsis.
ISSN 0718-9524
238
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
Y ésta es la primera condición para que ocurra y vuelva a ocurrir siempre la filosofía: que sea
la reconquista, la inteligencia o, incluso, el cuestionamiento de una experiencia común. Y esto es lo
que ocurre nuevamente y durante casi quince siglos en el proceso de maduración de la experiencia
cristiana: maduración o rescate de la inteligencia subyacente a la nueva experiencia religiosa del
hombre europeo (la inteligencia de la fe), o es también lo que empieza a ocurrir en el Renacimiento
y en el evo moderno a propósito de una nueva experiencia de la vida humana. (La experiencia de
cierta autonomía de la subjetividad).
La filosofía es algo que ocurre sobre la base de esta reflexión. Es una reflexión “fundada” en
la experiencia. Y su drama consiste en el hecho de que al profundizar aquella experiencia, con el
trabajo que le es pro- [30] pio, tiende a separarse de ella, a extrañarla e, incluso, a negarla,9 desde
un bien establecido e impenetrable sistema de Ideas. Y aunque éste sea un “momento clásico”, hay
algo vital que ha perdido y debe, una vez más, recuperar.
9
Por ejemplo, el idealismo posterior al de
Berkeley desvalora, en general, y niega
que cualquier criterio firme de verdad
tenga su raíz y su fundamento en la experiencia común (o en el sentido común).
10
El filósofo debería ser también el máximo
exponente de la tolerancia, entendida
ésta en el sentido activo y “agónico” que
le dimos en otro trabajo (“Demitizzazione
della Tolleranza”, Archivio di Filosofia,
Roma, 1973).
11
Queremos expresar con este término
el objetivo aparecer ante todos de una
realidad. Se trata, pues, de una realidad
que comparece ante una multiplicidad de
conciencias, como en el espectáculo. El filósofo ha de hablar de la compatencia de
lo que es, tal como comparece allí donde
aparece.
Pero, sean cuales fueren sus alternativas históricas, en ningún momento, ni la filosofía que
se hace ni la que se recibe, puede consistir en un mero traspaso de Ideas. Y en esto se diferencia de
toda otra disciplina estrictamente teórica. Para volver al término que emplea el Prof. Barceló, “la
incorporación” real de una idea filosófica implica, por decirlo así, todo un reacondicionamiento,
un reajuste de la experiencia del receptor. Incorporar, asimilar una idea filosófica equivale a dejar
medir nuestra experiencia local, circunscrita por esa idea de pretensiones universales; y hacerlas
convivir e iluminarse mutuamente, si es que pueden hacerlo.10 Y en esto consiste la comprensión
desde la cual surge y se remoza el discurso filosófico entre las generaciones.
Difícil —más bien, absurdo— sería pretender a estas alturas de la historia, la originalidad
para la filosofía, si esto quiere decir partir de otro estado que no sea el de una experiencia continua y solidaria de los efectos del mundo y de la historia. En este sentido, el pensamiento europeo,
menos que ningún otro, puede saltarse su origen y ser, de esta manera, original. No puede, porque
no debe hacerlo: la filosofía no es una competencia en la inventiva o en la solución mental de un
problema. Es, por el contrario, la máxima expresión de una compatencia;11 es inteligencia de la vida
en común. Imitando un viejo pensamiento medieval: nihil intelligetur nisi expertum est. Nada se
comprende si no ha sido experimentado.
ISSN 0718-9524
239
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
Pienso, pues, que un acto genuinamente reflexivo —sea de recepción o creativo— ha de estar
avalado por una experiencia de vida como su [31] “momento material irreductible”. Pero esta experiencia de que estamos hablando, no depende de nosotros, no podemos ganárnosla a voluntad: es
algo que nos ocurre viviendo, a fuerza de encontrarnos con las cosas con las que nos toca convivir,
y de chocarnos con ellas. La experiencia es como un surco oculto que van dejando el mundo y los
otros en nuestros gestos, en nuestro lenguaje, y sobre todo, en lo más profundo de nuestra vida inconsciente. Por eso, puede decirse que en cada experiencia queda reflejada, en cierto sentido, una
comunión personal, intransferible, con el mundo. Pero, en otro sentido, esa experiencia remite
siempre a una sustancia local, histórica de la que se nutre y a la que pertenece. Finalmente, remite
también a una aspiración común que rebasa todos los condicionamientos espacio-temporales.12
Es esta experiencia común global la que nos hace solidarios en una empresa o en una cultura, y no las ideas, sino en la medida en que las ideas, tengan la virtud de encaminarnos hacia
una experiencia común, de rescatarla del inconsciente o de aquella fácil comprensión de que habla
Heidegger.
Pues bien, la filosofía en todo momento debe llegar a ser la conciencia más diáfana, más
rigurosa y, tal vez, más personal de aquella experiencia común, latente en un tiempo y en un horizonte físico determinados.
El error del tradicionalismo es seguir olvidando, pese a todas las precauciones que toma, que
la verdad es una relación, no una cosa, y que los relatos de esa relación no tienen por qué participar
de la idealidad o de la eternidad que posee la relación misma; el tradicionalismo tiende a olvidar
que Atenas no es lo mismo que Nueva York y que al hombre de nuestros días le han caído otras
angustias y otros cuidados que ni se los soñó el hombre de la polis; tiende a olvidar también que la
naturaleza, que el horizonte, que el paisaje que nos circunda, incluso que el aire que se respira, no
12
Por eso, la experiencia no se reduce
a algo meramente subjetivo; por eso,
debe estar sujeta constantemente a una
hermenéutica filosófica, así como está
constantemente sometida a una “hermenéutica” que es interna a esa misma
experiencia común.
solo son condiciones físicas, lejanas, de la verdad, sino ‘la tierra firme’ en que lo que es verdadera y
concretamente nos hace sentir su presencia.
Por eso, filosofar, para nosotros, hacer realmente filosofía no puede reducirse a entender,
simplemente a entender, repetir o, incluso, profun- [32] dizar las ideas de una experiencia ajena,
manteniendo la nuestra enajenada, avergonzada de sí. Es otro, pues, el sentido que cabe dar a “la
incorporación de la tradición de la filosofía occidental”: hacer valer nuestra experiencia “original”
ISSN 0718-9524
240
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
en este proceso solidario y consciente de la experiencia común. Y cada vez que lo hagamos habrá
una expresión diferente, “originaria” del ser; y una versión distinta de la vida y de la convivencia
humana.
En resumen: el problema a mi juicio no reside, como podría pensarse, en que hemos llegado demasiado tarde a la filosofía. Creer esto sería mirarnos desde el pasado de Europa, desde la
Historia con que se nos narra. Por lo demás, todos, individuos y pueblos, llegan siempre tarde a la
historia que les toca vivir.
El problema no es ese. Hay una condición previa para que se produzca una auténtica y continua reflexión en Latinoamérica y ésta es que América empiece a hablar consigo misma y llegue a
13
Félix Schwartzmann, El sentimiento de
lo humano en América. Tomo I, De la
Soledad, pág. 135-1950.
[El sentimiento de lo humano en
América: ensayo de antropología filosófica, Santiago, Universidad de Chile, 1950.
Tomo I, el Capítulo II, De la Soledad, pp.
135-142. (N. del E.)]
reconocerse, más allá de lo que hace la poesía y la novela, en una experiencia común.
La dificultad estriba en un hecho que ocurre aquí en Latinoamérica y que es propio de
Latinoamérica. Félix Schwartzmann lo ha descrito con notable penetración: se trata de la soledad
del hombre americano,13 de su soledad y su silencio.
Que Latinoamérica constituya un conglomerado de “soledades asociadas”, lo revela su historia actual; pero, no lo revela menos significativamente la opinión desolada de Joaquín Barceló
que hemos creído conveniente comentar.
ISSN 0718-9524
241
D O C UM E N T O
Joaquín Barceló
Tradicionalismo y filosofía1
[7] Debo agradecer muy sinceramente a mi estimable colega, el profesor Humberto Giannini, que
en su artículo titulado Experiencia y Filosofía2 se haya propuesto desvirtuar mi opinión acerca del
quehacer filosófico en Chile, la que apareció recogida en unas entrevistas publicadas por el diario
El Mercurio de Santiago en 1977. Debo agradecérselo porque me obliga a referirme a este asunto,
que —por otras ocupaciones o por motivos menos atendibles— no habría tratado ahora en forma
espontánea, y me permite hacerlo sin los inconvenientes que impone la entrevista periodística; es
decir, sin la falta de matices exigida por la limitación del espacio, sin que el énfasis dado a ciertos
puntos de vista dependa del criterio del periodista, sin que algunas reflexiones un tanto abstrusas
deban ser omitidas en razón del objetivo inmediato perseguido por la entrevista. Con su artículo,
el profesor Giannini ha abierto una discusión que me parece indispensable en nuestro país y en la
que espero que deseen participar también otros estudiosos de la filosofía; indispensable, porque
ella tiene que ver íntimamente con la definición que queramos dar de nuestra actividad cultural
y, por consiguiente, también del quehacer de nuestras instituciones dedicadas a hacer o a difundir la cultura, entre las cuales las universidades representan un papel importante y por lo menos
germinal. Así, por ejemplo, parece claro que las políticas culturales de los gobiernos, la orientación
cultural de los medios masivos de comunicación, la definición de funciones de las universidades,
1
Revista de Filosofía, Vol. XVI, N° 1-2,
1978.
la organización de los estudios medios y superiores, la asignación de recursos para las actividades
de docencia y de investigación y de creación, las prioridades para la dotación de las bibliotecas y de
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
los laboratorios y de los museos, la determinación de los cupos de admisión de alumnos a carreras
específicas, etc., dependen primariamente del modo en que un país ve configurarse sus metas intelectuales, científicas y artísticas, de su capacidad para reconocer sus talentos y para identificar
sus debilidades y lagunas, y de su voluntad de promover cierto tipo de iniciativas con una adecuada
percepción del estado de cosas que constituye su punto de partida y de sus posibilidades [8] reales
de alcanzar una situación cultural determinada, cualquiera que ella sea, que se proponga.
No me es claro si debería comenzar por plantear de nuevo la cuestión desde sus comienzos,
sin que esta vez queden omitidos los matices y distinciones que forzosamente quedan fuera de los
reportajes periodísticos, o si debería tomar pie en algunas afirmaciones contenidas en el artículo
del profesor Giannini para iniciar la aclaración de algunos puntos que en él aparecen evidentemente distorsionados. Si escojo este último procedimiento, ello se debe a que me resulta más fácil
y a que confío en que de su discusión surgirá un planteamiento más claro de mi propia opinión al
respecto.
Lo dicho por el profesor Giannini, en lo que a mis declaraciones atañe, puede resumirse del
siguiente modo: que a la pregunta si puede hacerse filosofía en Latinoamérica, mi respuesta sería
“no”; que esta respuesta se apoyaría en una posición tradicionalista, según la cual “la filosofía constituye un depósito de ideas —en cierto sentido, platónicas— sobre las que está cimentado el proceso
y el orden de todo el mundo civilizado. Las ideas-orígenes. Filosofar, dentro de un tal presupuesto,
es el acto de volverse continuamente hacia aquellas Ideas, y hacia los textos en que han sido fijadas
de una vez para siempre”. Y agrega: “Siendo la filosofía una especie de conversión al pasado, sólo
podrán volverse a él y conversar con sus voces (…) los que tienen la suerte de presenciar su pasado.
Esto sucede en Europa. No sucede en América (…) En verdad, el hombre americano no posee ‘mundo alguno’. He aquí el argumento de fondo del tradicionalismo (…)”. Supone el profesor Giannini
que esta posición tradicionalista sería afín a la que el profesor Juan Rivano atribuyó en su tiempo
a Ernesto Grassi, un maestro de la Universidad de Munich que enseñó filosofía en Chile durante
algunos años y a quien muchos debemos lo que hemos podido aprender de esta disciplina. Por último, afirma que “la filosofía (…) es una reflexión ‘fundada’ en la experiencia”.
Tal vez debería comenzar por definir mi “tradicionalismo” con palabras propias, y no con las
que el profesor Giannini supone que expresarían mi posición. Sin embargo, para que se perciban
ISSN 0718-9524
244
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
mejor las diferencias, utilizaré como hilo conductor el mismo enunciado de mi colega, en el que introduciré las modificaciones pertinentes. Diré entonces: “La filosofía constituye una trayectoria de
investigaciones y discusiones —en su más radical sentido, aporéticas— que dicen estrecha relación
con el [9] proceso y el orden de todo el mundo civilizado, ya sea en cuanto ellas ponen el fundamento o en cuanto son la consecuencia de dicho proceso y orden. Las aporías básicas. Aprender a
filosofar, dentro de un tal presupuesto, es el acto de volverse continuamente hacia aquellas investigaciones y discusiones y hacia los textos en que han sido fijadas de manera ejemplar, con el fin de
adquirir la técnica de la elaboración de conceptos que hagan posible el esclarecimiento de nuestra
propia realidad y de nuestro modo de estar inmersos en y vinculados con ella. Y filosofar es elaborar dichos conceptos y aplicarlos de tal modo que nuestra existencia se vea iluminada por ellos y
muestre sus contornos propios, generando así caminos específicos para la investigación y discusión
filosóficas, y dando origen a sus particulares aporías”.
Permítaseme agregar algunas cosas para mayor claridad de lo dicho. En primer lugar, cuando hablo de “la técnica de la elaboración de conceptos”, obviamente no utilizo la palabra “técnica”
en el sentido de la técnica maquinista, sino en el sentido de la téchne de los griegos y de la ars de los
latinos. Con todo, prefiero decir “técnica” y no “arte”, por cuanto me gusta no olvidar que la filosofía posee métodos y procedimientos específicos sólo mediante los cuales se pone en marcha y hace
lo suyo. En música, por ejemplo, es posible distinguir y contraponer una “técnica” y un mal definido
“arte”, donde aquélla es condición necesaria del arte y éste es condición suficiente de la técnica en
la excelencia de la producción y de la ejecución. Algo semejante parece ocurrir en filosofía. Va de
suyo, por consiguiente, que mi problema no es todavía, en este punto preciso, el del “filosofar” en la
América Latina, sino, más modestamente, el de “aprender a filosofar”. Este último no se confunde,
sin embargo, con el asunto más mezquino aún de la organización y puesta en marcha de centros de
docencia de la filosofía. Se trata más bien del problema del aprendizaje de la técnica necesaria para
reflexionar “filosóficamente” (es decir, en el lenguaje del logos, para usar la misma expresión del
profesor Giannini) acerca de nuestras experiencias en la confrontación con nuestro mundo. Pero
sobre esto tendremos que volver más adelante.
En segundo lugar, llamo la atención sobre el hecho de que donde el profesor Giannini habla
de “depósito de ideas” y de “textos en que tales Ideas (con mayúscula) han sido fijadas de una vez
ISSN 0718-9524
245
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
para siempre”, yo prefiero hablar de investigaciones y discusiones aporéticas y de textos en que
éstas han sido fijadas de manera ejemplar. En otras palabras, no pienso la filosofía ni como una
yuxtaposición ni como un sistema de soluciones históricamente dadas; no me adhiero a ninguna
“filosofía pe- [9] renne” entendida como conjunto de respuestas que, en la medida en que sean
respuestas, dejan de responder a cualesquiera sean las preguntas, porque las preguntas desaparecen en cuanto preguntas una vez que han sido respondidas. Veo la filosofía más bien como una
trayectoria del preguntarse occidental —no me refiero al pensamiento no occidental, porque no
lo conozco—, donde lo importante no es la solución que pueda proponerse a un problema (porque
toda solución está siempre históricamente condicionada y su vigencia nace y muere con la circunstancia histórica a la que pertenece), sino los nuevos interrogantes y dificultades que surgen del
esfuerzo por responder a las preguntas. Por esta razón no me molesta en absoluto el epíteto de tradicionalista; sólo que no quisiera que este “tradicionalismo” fuera identificado con un inmovilismo
conservador que, si quiere ser consecuente, tendría que llegar después de profundas cavilaciones
a la inconmovible conclusión de que todas las cosas están hechas de agua (éste, al menos, se nos
asegura que fue el pensamiento prístino de la filosofía).
En un artículo escrito en 1976, que hoy ya no me satisface por completo en todas sus partes,2
procuré explicar —y esto aún lo mantengo— que las nociones de tradición y de innovación no son en
absoluto antagónicas ni inconsistentes, sino que más bien se copertenecen de tal manera que una
auténtica tradición es esencialmente innovadora y toda verdadera innovación, por su parte, sólo
puede reposar sobre una tradición. La tradición consiste en un traspaso, en una recepción y una
entrega de ciertos contenidos (instituciones, enunciados filosóficos y científicos, creencias religiosas, usos y costumbres, etc.); la recepción de dichos contenidos se hace desde el pasado, su entrega
hacia el futuro. Pero en el momento propiamente “traditorio”, en que la tradición o traspaso se
efectúa, sus contenidos son modificados más o menos profundamente, por cuanto las instituciones que ya no cumplen adecuadamente su función son reemplazadas por otras, los enunciados
2
“Tradición e innovación como condiciones para una filosofía hispanoamericana”. Cuadernos de Filosofía, Universidad
de Concepción, N° 6, 1977.
que ya no valen como verdaderos son sustituidos por otros, los usos y costumbres que se revelan
como obsoletos son abandonados y otros nuevos ocupan su lugar, y así sucesivamente; y los nuevos
contenidos se establecen precisamente para ser entregados, es decir, son incorporados al proceso
de la tradición. Por consiguiente, la innovación es parte integrante de la tradición, y ésta no puede
ISSN 0718-9524
246
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
ser entendida como mera recepción pasiva de un conjunto de contenidos, sino como un proceso
activo de recepción de dichos [11] contenidos desde el pasado, de modificación de lo recibido y entrega de los contenidos así modificados al futuro. No hay, pues, ningún inmovilismo en una actitud
sanamente tradicionalista.
Enfermizo, en cambio, aun moribundo sería un tradicionalismo que se limitara a satisfacerse en la mera contemplación del pasado, que valorara lo antiguo por el solo hecho de ser antiguo,
en una estéril incapacidad para crear lo nuevo sobre la base de lo pretérito. No menos enfermizo
que un progresismo que, en el intento de producir sólo lo nuevo, desvalorizara el pasado precisamente porque ya pasó. Nada hay más lejano a un tradicionalismo bien entendido que la actitud del
anticuario del espíritu, que rehúsa vivir para dedicarse a conservar a sus muertos.
El verdadero sentido de la vuelta al pasado dentro de una concepción tradicionalista saludable es el de recoger de él aquellas líneas directrices que pueden orientar al pensamiento en la
medida en que, por una parte, ponen de manifiesto las insuficiencias de la reflexión pretérita y aun
los errores en que ésta pudo caer; de este modo, el pasado pone a la reflexión presente ante tareas
concretas. No es, por tanto, el de permanecer estacionariamente en lo ya dado. Aun en el caso del
pensamiento filosófico europeo, que tiene la suerte de conversar con su pasado con sus mismas
voces —para utilizar la misma metáfora del profesor Giannini—, la conversión al pretérito no produciría otra cosa que la pura inmovilidad o un continuum en que no tendrían cabida los cambios ni
las revoluciones si la dimensión innovadora no se diera junto con la actitud receptiva en el proceso
de la tradición. Sin embargo, una mirada aun superficial a la historia de la filosofía europea revela
que no es el caso que en ella no ocurra lo nuevo; y un examen más detenido muestra de hecho que
los grandes innovadores fueron con gran frecuencia conocedores profundos del legado tradicional.
Pero la vuelta al pasado no tiene tan sólo la ventaja negativa de revelar las insuficiencias
o los errores de la reflexión precedente, sino también la ventaja positiva de sugerir problemas,
caminos posibles y técnicas concretas para hacer una nueva filosofía. El que emprende la tarea de
filosofar necesita tener ante todo problemas que plantearse e instrumentos y procedimientos para
lidiar con ellos. El profesor Giannini tiene toda la razón cuando observa que la filosofía (griega)
procede del mito. Pero una vez dada la filosofía, toda filosofía nueva procede de la anterior, ya sea
que se plantee como continuación de o como reacción contra ella.
ISSN 0718-9524
247
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
Los instrumentos y herramientas que utiliza el filósofo para luchar con sus problemas son
primariamente conceptos. Antiguamente, además de [12] conceptos, el filósofo solía utilizar también sistemas que esgrimía como mandobles sobre los fenómenos, habitualmente destrozándolos;
pero éstos parecen no estar ya de moda. Los conceptos pertenecen al lenguaje del logos y en ciertos
casos reciben en griego el nombre de lógoi. Su función es la de hacer inteligible un ámbito de lo
real, mayor o menor según los casos. La elaboración de un concepto exige, pues, una percepción
lo más fina y acabada posible de aquello que se intenta entender y de las fuerzas y limitaciones
propias del lenguaje conceptual. Va de suyo, entonces, que los conceptos no pueden ser elaborados
tan sólo mediante una piadosa contemplación de lo real, sino a través de un activo procedimiento
de construcción intelectual que presupone el dominio de una técnica determinada.3 El aprendizaje
de esta técnica se realiza estudiando el proceso de elaboración de conceptos en filosofías ya hechas,
vale decir, en filosofías del pasado.
De esta manera, todo pensamiento nuevo toma su origen de un pensamiento anterior, y
éste a su vez adquiere sentido en la medida en que es referido al pensamiento futuro. De hecho, no
sólo el pensar sino que también toda acción humana (tanto en el sentido de praxis como en el sentido de poiesis) se desenvuelven en esta permanente tensión entre lo pasado y lo futuro. El pasado
que hicimos condiciona a nuestro presente, haciéndonos entrega de los medios e instrumentos
que necesitamos para poder proyectar desde el presente nuestro futuro. Por otra parte, el futuro
que esperamos y deseamos condiciona a nuestro presente, proporcionándonos la visión de metas
e ideales que nos sirven para comprender nuestro pasado desde nuestro presente como un camino
3
Utilizo aquí deliberadamente el término
“construcción”. La elaboración de nuevos
conceptos permite ampliar las posibilidades de intelección de lo real en una forma
parecida al modo en que, por ejemplo,
la construcción (mediante definiciones
apropiadas) de nuevos sistemas numéricos a partir del sistema de los números
naturales permite definir y realizar nuevas operaciones aritméticas, extendiendo así el sistema originario.
lleno de sentido. El lugar en que el pasado y el futuro convergen para jugar este su juego recíproco
es el presente humano, que paradójicamente está siempre preñado de posibilidades futuras, pero
sólo da a luz concreciones que junto con nacer pertenecen ya al pasado. Así, por ejemplo, el ideal
de una sociedad justa que quisiéramos ver realizado en el futuro nos permite entender nuestra
historia pasada como un conato permanente de establecer una justicia social, y los esfuerzos ya
hechos en persecución de esta meta nos permiten vernos a nosotros mismos como orien- [13] tados
desde antiguo en esa dirección. O bien: el propósito del dominio técnico sobre la naturaleza nos
revela toda una trayectoria histórica que comienza con el viejo sueño de la magia en las sociedades
primitivas, y por otra parte los logros de la investigación científico-natural del pasado, en especial
ISSN 0718-9524
248
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
los que son consecuentes al establecimiento de la física matemática en el siglo XVII, nos permiten
avanzar con pasos decididos en la dirección propuesta.
Y ya que estamos hablando de tradicionalismo, bueno sería puntualizar algo acerca del “tradicionalismo” que el profesor Giannini, siguiendo al parecer la autoridad del profesor Rivano, atribuye a Ernesto Grassi. El auténtico planteamiento de Grassi —que sus críticos evidentemente han
estado lejos de comprender— no se refleja en una cita aislada de su contexto, sino que debe ser estudiado principalmente en su obra Reise ohne anzukommen: Südamerikanischen Meditationen4 y
secundariamente en el libro Kunst und Mythos,5 donde ocasionalmente utiliza los resultados de sus
experiencias latinoamericanas. En la confrontación con lo americano, con el modo de ser hombre
en América, Grassi señala la necesidad de someter a una revisión crítica las categorías y supuestos
básicos que de manera habitual configuran el modo europeo de entender el mundo y la existencia
humana, planteando la cuestión de si dichas categorías y supuestos constituyen realmente una
estructura conceptual capaz de sostenerse a sí misma. Si esto constituye un “tradicionalismo” en el
sentido del permanente retorno a las ideas eternas que le da el profesor Giannini, podrá juzgarlo
el lector. Evidentemente, para Grassi, el hombre sudamericano no tiene un “mundo” en el sentido
en que tiene un mundo el europeo, porque el “mundo” del hombre europeo está fundado en la
primacía de las categorías de la historicidad, y la primera experiencia del europeo en América del
Sur es la de ver surgir en él la duda en la primacía de dichas categorías. Por eso, el “encuentro” del
europeo y de su mundo con el americano del sur es para Grassi imposible. El profesor Giannini
4
Rowohlt Verlag, Hamburg, 1955.
[Hay traducción al español: Viajar sin
llegar. Un encuentro filosófico con
Iberoamérica. Introducción y traducción de Joaquín Barceló, Barcelona,
Anthropos, 2008. (N. del E.)]
5
Rowohlt [Verlag], Hamburg, 1957.
[Hay traducción al español: Arte y mito.
Traducción de J. Thieberberg, Buenos
Aires, Nueva Visión, 1968 (N. del E.)]
percibe esta consecuencia. “El hombre americano”, escribe, “no tiene delante de sí ese mundo de
señales y de signos que le permitiría reconocerse en medio de la naturaleza, como heredero de las
cosas y de la palabra. En verdad, el hombre americano no posee ‘mundo alguno’. He aquí el argumento de fondo del tradicionalismo (…)”. Es claro, podemos agregar nosotros, que en la medida
en que un “mundo” es un conjunto o sistema de señales [14] y de signos, tales signos y señales
deben señalar y designar o significar realidades concretas; estas realidades han sido esclarecidas
en el ámbito europeo de manera tal que las señales y signos que hacia ellas apuntan configuran un
“mundo histórico”, o mejor tal vez, un “mundo histórico e historizado”. Las referencias que posee
el hombre europeo —aun el europeo común— para poder pensarse y entenderse a sí mismo en
medio de la realidad condicionante y condicionada que lo circunda, son referencias “historizantes”
ISSN 0718-9524
249
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
o “historizadas”: el transcurso inevitable e irrecuperable del tiempo, el consiguiente horror a la
“pérdida del tiempo”, la urgente aspiración a la obra “más perdurable que el bronce” (Horacio),
la lucha contra la muerte como cesación del tiempo y derogación del esfuerzo temporal humano,
el valor asignado al quehacer ejemplar que se sobrevive a sí mismo, la reivindicación de la historiografía como lucha contra el olvido hijo del tiempo, etc. En cambio, las referencias americanas
están aún lejos de haber sido esclarecidas al modo de las europeas. En este sentido no poseemos
un “mundo” (histórico) ni tampoco hemos definido inequívocamente otro mundo cualquiera, cuyos
signos y señales nos refieran sin ambigüedad a realidades en las cuales y con las cuales sepamos
que estamos asumiendo efectivamente nuestra condición y nuestro destino humanos. Al carecer
de él, no poseemos una auténtica visión propia de lo real y nos extraviamos en interpretaciones económicas, sociológicas, científico-naturales y aun históricas, que no proceden de nosotros mismos
sino que tomamos en préstamo justamente del mundo historizante e historizado con el cual no nos
identificamos, y que exhibimos por tanto como ropajes exteriores cortados por un mal sastre, que
ni nos abrigan bien ni nos hacen vernos elegantes. Con toda razón observa el profesor Giannini
que la íntima y consciente vinculación con el propio pasado se da en Europa, pero no en América.
Pero no parece estar conforme con la posibilidad de que el hombre latinoamericano no posea un
mundo que le permita reconocerse “como heredero de las cosas y de la palabra” (el subrayado es
mío). Yo pregunto, empero: ¿por qué tendríamos que reconocernos los latinoamericanos como “herederos” del logos? ¿No sería perfectamente legítimo que nuestro modo de ser en nuestro propio
mundo americano sea diferente del modo de ser de esta particular herencia? ¿Y no estaría esta
última posibilidad mucho más en consonancia con nuestra pretensión de ser diferentes del hombre
europeo, que ciertamente es heredero de su propia historia con sus particulares notas distintivas?
De hecho, una posibilidad semejante no pasó desapercibida al mismo Grassi, quien escribió
lo siguiente en una carta dirigida al autor de este [15] artículo:6 “…creo que una autonomía del pensamiento sudamericano puede hallarse justamente en el lenguaje metafórico, poético, que domina
en las fuentes historiográficas sudamericanas. A mi juicio, es un error de los sudamericanos querer
ver la filosofía sólo en las formas en que ésta se ha desarrollado en Europa desde Descartes hasta el
idealismo alemán. Recuerdo una carta tuya de hace algunos años en que expresabas —con razón—
6
30 de enero de 1979.
la duda de que no todos los pueblos sientan la necesidad de filosofar bajo el signo del pensamiento
ISSN 0718-9524
250
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
europeo. Para un pensamiento autóctono las fuentes históricas son fundamentales. Importante
Schwartzmann”.
La mención que hace Grassi de Félix Schwartzmann es oportuna, porque el penetrante ensayo de este autor, titulado El sentimiento de lo humano en América, arroja, a mi parecer, algunos
derrames hacia mi molino. Si he entendido bien esta obra enjundiosa, lo medular de ella reside
en su constatación y descripción del fracaso del hombre sudamericano en el intento de establecer
vínculos interpersonales auténticos con sus semejantes. En esta obra de Schwartzmann dominan
las categorías del tipo de “aislamiento”, “soledad”, “hermetismo”, “incapacidad de expresión”,
“fuga de sí mismo”, “hostilidad hacia el yo”, “impotencia para lo real”, “exterioridad de la acción”,
etc., aplicadas al hombre sudamericano. Todas ellas son categorías negativas. Pero, ¿negativas con
respecto a qué? Precisamente, negativas con respecto al logos, en cuyo lenguaje, según el profesor
Giannini, se hace filosofía, y cuya forma más acabada de realización es el diálogo (día-logon). No
es de extrañar, entonces, que Schwartzmann se haya visto obligado después (“por la verdad y por
las cosas mismas”, como habría dicho Aristóteles) a perseguir su presa a través de una “teoría de la
expresión”7 cuyo objeto temático es lo no dia-lógico.
Nadie podría estar en desacuerdo con el profesor Giannini en su afirmación de que la filosofía es una reflexión fundada en la experiencia, y que consiste en la inteligencia o aun en el
cuestionamiento de una experiencia común. Con todo, para que una experiencia decisiva, cualquiera que ella sea, se eleve al nivel de experiencia efectivamente “común”, ella necesita poder ser
“comunicada” o, como él mismo lo dice, reconocida en el lenguaje del logos. En otras palabras, tal
experiencia debe poder ser recogida, discernida y conceptualizada para que llegue a dar origen a
un pensar filosófico; porque “experiencias comunes” en abstracto, vinculadas tan sólo por su contenido, deben de tener también presumiblemente los animales de una misma especie, sin que ellas
7
Posible referencia al libro de F.
Schwarzmann, Teoría de la expresión.
Santiago, Ed. Universidad de Chile,
1967. (N. del E.)
8
H. Giannini, “Soledades asociadas”.
Dilemas, Año I, N° 1, agosto, 1966.
[16] den lugar al surgimiento de una filosofía. Desde este punto de vista, la obra de Schwartzmann
constituye una advertencia importante para nosotros, los sudamericanos; porque si nuestro modo
de ser de los americanos del sur consiste en una “asociación de soledades” —que así interpretó el
mismo profesor Giannini la tesis de Schwartzmann8— entonces no se ve cómo podrá configurarse
entre nosotros ese ámbito donde pueda establecerse el diálogo y, en consecuencia, la conceptualización de la experiencia común que haga posible el brotar de una filosofía nuestra.
ISSN 0718-9524
251
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
Otro pensador chileno que trató desde una perspectiva diferente, hace algunas décadas,
este mismo problema, fue Clarence Finlayson, quien manifestó una clara preocupación por el
sentido de nuestra historia americana y, en especial, por nuestro destino intelectual. Finlayson
intenta ocasionalmente definir las condiciones para el surgir de un pensamiento filosófico auténticamente latinoamericano. Por lo pronto, rechaza la importación de sistemas extranjeros
que pueden no responder a nuestras necesidades intelectuales. “Nuestros pensadores”, escribe,
“no hacen sino repetir hasta la fatiga las cogitaciones de los filósofos europeos, trasplantados y
manoseados sin paso por cendales ni coladores. Últimamente ha caído en la moda hablar a lo
Heidegger, pensar en su estilo existencialista con palabras castellanas, sin reparo en la esencia
de nuestros fenómenos y nuestras cosas”.9 Si la esencia de nuestros fenómenos y nuestras cosas
es distinta de la esencia de los fenómenos y cosas alemanas, ello se debe a que la filosofía es,
para Finlayson, algo que nace de los pueblos, de sus instituciones, de sus problemas, de sus paisajes. La filosofía no es para él tarea de solitarios que trabajan en el distanciamiento recíproco,
sino más bien de ciertas élites intelectuales cuya función es verter sus ideas sobre los pueblos.
“Cuando una teoría filosófica deviene la expresión de una clase o de una agrupación, se decanta
en el sentido social y se hace entonces un componente histórico”.10 De esta manera, la América
Latina, que ya cobra conciencia de su individualidad histórica, está a punto de engendrar su propia filosofía. “Creo que pronto daremos una nueva filosofía”, 11 declara con optimismo y confianza
nuestro autor.
9
C. Finlayson, Antología. Prólogo y selección de Tomás P. Mac Hale, Santiago,
[Ed. Andrés Bello] 1969, pág. 33.
[Los artículos citados son “Expresión
de la cultura americana”, pp. 27-37 y
“Consideraciones sobre la cultura filosófica en la América Latina”, pp. 39-47 (N.
del E.)]
10
Lo único malo es lo siguiente: si bien no podría documentarlo, por no tener la paciencia de
iniciar la búsqueda bibliográfica correspondiente, tengo con todo la impresión de haber leído cosas
muy semejantes en los [17] artículos que don Andrés Bello publicaba en mil ochocientos treinta y
tantos, exactamente cien años antes de Finlayson. También entonces se veía venir el gran florecimiento de nuestra cultura, con el nuevo mensaje que la joven América habría de entregar al Viejo
Mundo. Nuestras repúblicas, que recién daban sus primeros pasos en la vida política independiente, estaban dominadas por el optimismo propio de la juventud. Sin embargo, transcurridos ciento
cincuenta años desde entonces, Europa continúa a la espera de nuestro mensaje, y entretanto nos
Ibid., pág. 41.
entrega periódicamente nuevas y nuevas obras maestras de ciencia y de filosofía para que tenga-
Ibid., pág. 34.
mos con qué matar el tiempo que pasa. ¿Deberá Europa seguir esperando?
11
ISSN 0718-9524
252
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
A esta pregunta no me compete responder aquí, porque su respuesta sólo podrá consistir en
que los pensadores de nuestra América exhiban los conceptos y categorías con que ellos contribuyen a iluminar el modo de ser sudamericano y su inserción en la realidad no europea en que él se
despliega. Sólo me resta, por lo que entiendo, precisar y comentar algo sobre este presuntamente
rotundo y categórico “no” que, según el profesor Giannini, sería mi respuesta a la pregunta acerca
de si puede hacerse filosofía en Latinoamérica. Al respecto debería decir lo siguiente:
a)
Nunca he negado que en América Latina se haga filosofía en el sentido de que en ella se
enseña, se divulga, se comenta y se discute la filosofía entendida en su forma tradicional. Pero no
es éste el punto que objeta el profesor Giannini.
b)
Con respecto a la posibilidad de que surja en América Latina un pensamiento filosófico
propio creador, es decir, original, creo necesario hacer ante todo la siguiente aclaración: no llamo
“original” a una proposición que nunca antes haya sido enunciada, sino a una proposición que sirva
de origen a desarrollos ulteriores del pensamiento, esto es, que sea originante. Ya Cicerón, hace
muchos siglos, y más tarde Kant, dudaban de la posibilidad siquiera teórica de una originalidad
consistente en decir lo todavía no dicho, porque pensaban que, entre tantas afirmaciones como
han sido hechas, es altamente improbable encontrar alguna que no repita o se asemeje a otra anterior. La buscada originalidad de nuestra filosofía consiste, por tanto, en hacer posible un pensamiento que podamos sentir y reconocer como nuestro, y que no pueda ser identificado sin más con
la imponente tradición filosófica greco-europea.
c)
La originalidad en el sentido anteriormente señalado no se opone necesariamente a la idea
de una continuidad en la tradición filosófica. Así, por ejemplo, el pragmatismo norteamericano
es evidentemente un aporte original de los Estados Unidos, pero tan íntimamente vinculado [18]
con la filosofía europea moderna, tanto en sus orígenes como en sus proyecciones, que no cabe
destacarlo como un producto ajeno a dicha tradición. Hasta hace varios años yo pensaba que esta
12
Esto ya lo había insinuado en un breve
artículo titulado ¿Filosofía hispanoamericana?, escrito en 1972 ó 1973 y publicado
en Meridiano, Año I, N° 1, 1974.
originalidad de la continuidad era la única legítima a que debería aspirar el pensamiento filosófico latinoamericano si es que quería alcanzar alguna. Con todo, poco a poco empecé a vislumbrar
la noción de que acaso la función del pensamiento filosófico podría estar absorbido en la América
Latina por otros quehaceres, como por ejemplo, la poesía y la novelística,12 o aun, como lo ha
ISSN 0718-9524
253
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
insinuado recientemente Grassi, la historiografía. Ello no obsta, sin embargo, para que la formación filosófica, en su sentido tradicional y académico, retenga un papel importante para nosotros,
como he procurado mostrarlo en este artículo, en cuanto adiestramiento en la elaboración y uso
de conceptos que permitan esclarecer el peculiar modo de ser del hombre latinoamericano en su
propio mundo. Y aun para hacer posible una “traducción” de lo eventualmente ganado en otros
géneros literarios al lenguaje conceptual de la tradición filosófica académica.
d)
En virtud de lo dicho, sólo revelaría un complejo de inferioridad nuestro la pretensión de que
un pueblo no adquiere una individualidad mientras no filosofe a la manera de Platón, de Descartes
o de Hegel, es decir, de acuerdo con las normas de la tradición filosófica greco-europea, que por lo
demás no es ni panhelénica ni paneuropea. Pueblos hay que han hallado su expresión propia en
la literatura religiosa, en el derecho, en la mitología, en la epopeya o en la novelística, sin que por
ello la historia les haya negado el reconocimiento de su originalidad personal. Se introduce así, a
mi juicio, una cuestión semántica. Una sería la respuesta que habremos de dar a la pregunta por el
quehacer filosófico en la América Latina si definimos a la filosofía como aquello que han hecho un
Aristóteles, un Kant o un Heidegger, y otra si entendemos por filosofía cualquier actividad intelectual en que un pueblo expresa su identidad. Pero no es mi intención entrar aquí en una discusión
acerca de las acepciones correctas de los términos, puesto que ellas dependen de definiciones que
poseen una buena medida de arbitrariedad. (Para evitar malas interpretaciones, recalco: de arbitrariedad, y no de capricho antojadizo).
Esto con respecto al “no” que me atribuye mi colega. El resto, se lo dejo a juicios más penetrantes que el mío.
ISSN 0718-9524
254
D O C UM E N T O
Carlos E. Miranda1
La experiencia y la filosofía en América Latina2
“Ningún filósofo ha sido un espíritu puro,
ninguno ha estado desligado de su tiempo y de su patria”
Raymond Aron
[19] Con cierta frecuencia solemos plantearnos, en ámbitos académicos de América Latina, la
Carlos Miranda Vergara (n. 1942) es
Licenciado en Filosofía y Magíster en
Estudios Internacionales, Universidad
de Chile; M. A. en Ciencia Política,
Georgetown University. Entre sus
labores, destacan su dirección del
Departamento de Filosofía de la
Universidad
Austral
(1971-1974),
del Departamento de Filosofía de la
Universidad de Chile y de la Revista de
Filosofía en el momento en que tiene lugar el debate aquí editado. (N. del E.)
1
Revista de Filosofía, Vol. XVII, n° 1,
Universidad de Chile, Santiago, junio de
1979, pp. 19-24.
2
cuestión acerca de si existe o no existe propiamente una filosofía latinoamericana. Esta es, sin
duda, la atormentadora pregunta de fondo que subyace bajo las otras que con tanta reiteración nos
formulamos: ¿qué es la filosofía latinoamericana? ¿quiénes son sus representantes más destacados? ¿qué piensan éstos? ¿cuáles son los temas peculiares de que se ocupan los filósofos de estas
tierras, es decir: qué es lo que caracteriza al pensar latinoamericano y hace de él algo diferente del
pensar de otras latitudes?
Bajo estas preguntas, y otras semejantes, hay la búsqueda apremiante, angustiosa casi, de
una originalidad. Sin embargo, la misma reiteración con que tratamos de determinar las características esenciales y diferenciadoras de nuestro pensamiento filosófico latinoamericano, ¿acaso no
nos está revelando el sinnúmero de dudas que nos agobian respecto de la presunta originalidad
de nuestro pensamiento? Más aún: ¿acaso cuando logramos dejar de lado el problema de la originalidad, no permanece siempre viva la duda que nos lleva a cuestionar la existencia misma de un
pensamiento propio?
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
Cada vez que este tipo de preguntas es planteado, se suscitan encendidas y apasionadas polémicas, en las cuales podríamos, quizás, encontrar por lo menos el germen de aquello cuya existencia es tan cuestionada.
Entre nosotros, este debate ha tenido una nueva manifestación a raíz de diversas declaraciones de Joaquín Barceló, en las cuales negaba la existencia efectiva de una filosofía latinoamericana. Humberto Giannini, en un hermoso artículo publicado en el número anterior de nuestra
REVISTA DE FILOSOFÍA, pretendió impugnar las aseveraciones de Barceló, sin que, a mi juicio,
lograra su objetivo.
[20] En mi opinión —influida quizás por el respeto intelectual que ambos me merecen en
cuanto han sido apreciados profesores míos—, ambos están en la razón, lo que resulta posible porque hablan de cosas diferentes. Barceló se ha referido al ser —o mejor dicho: a la falta de ser— de la
filosofía latinoamericana, y Giannini ha escrito sobre el deber ser o las condiciones de posibilidad
de la misma.
Con el fin de integrar los aportes que cada uno de ellos ha hecho al debate en cuestión, creo
necesario explicitar la compatibilidad que en realidad existe entre sus posiciones, aparentemente
divergentes. Para ello, partiré asumiendo, de modo hipotético, una posición muy cercana a la defendida por Joaquín Barceló, y más adelante rescataré al postulado básico de Humberto Giannini,
relativo al tema fundamental del que deberían ocuparse los filósofos latinoamericanos; tema acerca del cual han reflexionado siempre los verdaderos filósofos.
Así pues, propongo que consideremos —a modo nada más que de simple hipótesis— la siguiente postulación: que no hemos sido capaces, aún, de elaborar un pensamiento tal que merezca
con propiedad ser catalogado como “filosofía latinoamericana”.
Me hago cargo de la molestia que esta insolente hipótesis puede provocar, pero examinemos serenamente el asunto y procuremos despojarnos de apasionamientos y prejuicios que sólo
pueden ser alienantes y distorsionadores de la realidad que pretendemos esclarecer. Tratemos,
pues, de determinar la falsedad o la verdad de la hipótesis propuesta. Si, como resultado de nuestro examen, la razón y los hechos nos indican que debemos rechazar la hipótesis debido a su manifiesta falsedad, sólo habremos perdido unos cuantos minutos, tras los cuales podremos continuar
filosofando “latinoamericanamente”: en efecto, si ya lo hemos hecho y/o lo estamos haciendo,
ISSN 0718-9524
257
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
tras alejar esta duda importuna que nos hemos planteado, podremos seguir, quizás más confiadamente, la trayectoria ya trazada. Si, por el contrario, nos inclinamos por la verdad de la hipótesis
enunciada, porque ésta nos parece corresponder a la realidad, entonces estaremos en mejores
condiciones en orden a establecer las verdaderas posibilidades de elaboración de una filosofía
latinoamericana.
Ante todo, quiero precisar que creo posible concebir, en principio, la existencia eventual de
una filosofía latinoamericana. Por esto, me parece que eluden el verdadero problema sobre el que
ahora estamos reflexionando, quienes señalan que preguntarse por una filosofía latinoamericana
es plantearse una pregunta irrelevante o un falso problema ya que la filosofía es siempre universal
—es decir, es filosofía a secas— o no es filosofía. [21] Esta respuesta puede ser efectiva, y también es,
por cierto, “efectista”; pero en último término no zanja ninguna de las dificultades implícitas en el
problema que estamos debatiendo. Discrepo, pues, de esta posición universalista, porque estimo
que la filosofía sólo tiene valor en la medida en que, habiendo partido de la realidad, tiene por meta
regresar a ella para darle un sentido renovado, o, como dice Humberto Giannini, la filosofía “es
una reflexión ‘fundada’ en la experiencia”.3
En otros términos, toda filosofía surge del esfuerzo reflexivo de hombres concretos, de carne
y hueso, que han nacido en un lugar determinado y en un determinado momento histórico. Lugar
y tiempo comunes a los de muchísimos otros hombres que no han de realizar en el transcurso de
sus vidas ese esfuerzo intelectual propio del filósofo, cuya más alta misión consiste en esclarecer a
los demás hombres ese mundo, esa realidad, esa experiencia que comparte con ellos. En palabras
nuevamente del mismo Humberto Giannini: “la filosofía en todo momento debe llegar a ser la conciencia más diáfana, más rigurosa y, tal vez, más personal de aquella experiencia común, latente
3
Humberto Giannini: Experiencia y
Filosofía. Revista de Filosofía, Vol. XVI,
N°s. 1-2, 1978, p. 29.
en un tiempo y en un horizonte físico determinados”.4 Pero, por cierto, el filósofo sólo será capaz
de llegar a cumplir su peculiar tarea en la medida en que, para emplear los términos de Raymond
Aron,5 no se sienta un “espíritu puro”, es decir, universal y atemporal, sino que se sienta profunda-
4
mente ligado, comprometido con su tiempo y con su patria. A partir de estas premisas, me parece
5
legítimo hablar, por ejemplo, de una filosofía griega o de una filosofía norteamericana y también,
Humberto Giannini: op. cit., p. 31.
Raymond Aron: El opio de los intelectuales. Ed. Siglo Veinte, Buenos Aires, 1967,
p. 143.
eventualmente, de una filosofía latinoamericana. Tales filosofías tienen o tendrían una dimensión
universal sin que ésta implique el ocultamiento de su origen necesariamente particular.
ISSN 0718-9524
258
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
Ahora bien, a pesar de considerar salvada esta cuestión previa, creo conveniente, no obstante, examinar todavía por qué no hay mayores dificultades para reconocer que existen una filosofía
griega o una filosofía norteamericana y sí los hay, en cambio, para reconocer la existencia real de
una filosofía latinoamericana.
Para hacer más fuerte y clara la contraposición que pretendo poner de manifiesto, voy a ilustrarla con el breve examen de un solo ejemplo, para lo cual me valdré del paradigma que Platón
nos proporciona.
[22] Podemos aseverar, en efecto, sin temor a que nadie se atreva a impugnarnos ni a discutir siquiera, que Platón es un filósofo griego. Designar, en cambio, a algunos de nuestros más
relevantes pensadores como “filósofos latinoamericanos”, es algo que nos hace siempre vacilar,
porque lo más probable es que alguien nos salga al paso mostrándonos que tal determinado filósofo bien puede haber nacido en alguno de los países que integran la América Latina, pero su pensamiento nada tiene de latinoamericano. O, inversamente, que tal otro pensador sí está preocupado
de los problemas latinoamericanos, pero que no es un filósofo sino un sociólogo, o un antropólogo,
o, en fin, un “cientista” social, o quizá aún más notablemente, un novelista. En una palabra, pareciera que los términos filósofo y latinoamericano no pueden entrar en conjunción como pueden hacerlo los términos correlativos filósofo y griego cuando nos referimos a Platón. Y la razón de ello no
es sino la siguiente: cuando decimos que Platón es un filósofo griego, todos los términos de nuestra
proposición tienen un significado que nos parece preciso y adecuado porque Platón es efectivamente un filósofo, es decir, un pensador cuyas reflexiones tienen proyecciones universales, y es
griego, no sólo porque nació y vivió en Grecia y pensó en griego, sino que, además, su pensamiento
se generó en su Grecia, trató de comprender qué era y cómo era su ciudad y, con el propósito de que
ésta, su ciudad, llegara a ser como él estimaba que debía ser, elaboró toda su filosofía. Por cierto,
es completamente erróneo imputar a la metafísica de Platón un “alejamiento de la realidad”. Por
el contrario, las raíces de la metafísica platónica se hallan fuerte, hondamente adheridas a la realidad concreta de su tiempo y de su ciudad. En efecto, la situación política e intelectual imperante
había hecho posible que se cometiera lo que Platón consideró un crimen de monstruosa injusticia:
la condena y la muerte de su maestro Sócrates. Fue contra esa injusticia que Platón emprendió la
lucha a la que dedicó su vida y en la que empleó la mejor arma que poseía: su genio filosófico. Pero
ISSN 0718-9524
259
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
como Platón nunca dejó de ser un político frustrado, según podemos comprender leyendo su melancólica Carta VII, todo su sistema metafísico, pleno de valores absolutos y trascendentes, no tiene
otra finalidad que cimentar en la teoría la más fuerte oposición práctica al pernicioso relativismo
cognoscitivo y axiológico generado en las influyentes enseñanzas de los sofistas.
Y es por esto que hablamos con propiedad cuando decimos que Platón es un filósofo griego.
Es griego porque parte de su realidad en sus reflexiones y éstas, en su desarrollo, alcanzan la universalidad de toda auténtica filosofía.
[23] He querido ilustrar lo que pretendo señalar tomando como ejemplo y paradigma al primer gran filósofo de la tradición a la que pertenecemos, querámoslo o no. Este modelo nos revela
por qué nos es tan extremadamente dificultoso encontrar entre los pensadores de nuestras tierras
verdaderos e indiscutibles filósofos latinoamericanos. Y al decir esto no estoy apuntando, por cierto,
al hecho de que a lo largo de toda la historia de la filosofía encontramos muy pocos genios filosóficos
a la altura de Platón, si es que en verdad encontramos alguno, de manera que es obvio que no sería
sino una vana pretensión el querer hallar en nuestro continente, carente de una genuina tradición
filosófica, una de esas necesariamente escasas figuras cimeras de nuestra disciplina.
Así, pues, las razones por las cuales no es fácil hallar auténticos filósofos latinoamericanos
han de ser otras.
En América Latina son muchos quienes se han dedicado y se dedican seriamente a la filosofía, estudiándola y comentando los textos de la tradición o de la actualidad filosófica. ¿Pero se
ha hecho y se hace actualmente filosofía, al modo como nos enseñaron a hacerla hace veinticinco
siglos los griegos, sus iniciadores y creadores? O, para volver al ejemplo anterior, ¿hemos hecho
o hacemos ahora filosofía latinoamericana al modo como Platón, guardando todas las distancias
que la mesura aconsejaría guardar, hacía filosofía griega? Ciertamente, no. Hemos tratado, hasta
la obsesión y mientras el tiempo pasa, de establecer las condiciones de posibilidad de una filosofía
latinoamericana, a la que hemos intentado definir antes de hacerla realmente. A veces, hemos procurado también definir el “ser americano”, pero siempre lo hemos hecho con un lenguaje ajeno,
extraño a nosotros. Platón, en cambio, nunca se preocupó de establecer las condiciones de posibilidad de una filosofía griega, ni de definirla. Simplemente la hizo. Y la filosofía que hizo fue filosofía
griega porque de lo que sí se preocupó fue de la realidad en la que estaba inmerso.
ISSN 0718-9524
260
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
La realidad, la propia experiencia: tal es un tema ineludible sobre el que debe volcarse toda
reflexión filosófica. Una aseveración como ésta la podemos entender como la manifestación de una
suerte de “programa de acción reflexiva”, o bien como la expresión de las tan largamente buscadas
“condiciones” de nuestro pensar, o, en fin, de la manera que queramos. Lo importante no es el
lugar que metodológicamente le asignemos en nuestra tarea, sino que no la perdamos de vista.
Y es por esto que al comienzo de este trabajo yo declaraba que, en último término, las posiciones defendidas por los profesores Barceló y Giannini me parecían compatibles y que concordaba con ambos. Barceló ha negado la existencia de una filosofía latinoamericana y Giannini ha [24]
escrito acerca de la “condición previa para que se produzca una auténtica y continua reflexión en
Latinoamérica”. Tal condición sería, dice Giannini, “que América empiece a hablar consigo misma
y llegue a reconocerse, más allá de lo que hace la poesía y la novela, en una experiencia común”.6
Como Giannini habla de una “condición previa” para nuestro filosofar, cabe inferir que
también él, como Barceló, niega que se haya iniciado “una auténtica y continua reflexión en
Latinoamérica”. En cualquier caso, tal condición no se ha cumplido. Y allí permanece ante nosotros esa “experiencia común”, tan plena de dramáticos problemas de nuestra peculiar realidad,
esperando —clamando, diría— por un tratamiento diferente al de los solos economistas o sociólogos.
6
Es hora ya de que dejemos de preocuparnos del apellido de nuestra supuesta filosofía. Es
Humberto Giannini, op. cit., p. 32. (Subrayado mío).
hora de que nos decidamos, valiente y audazmente, a hacer filosofía, es decir, a enfrentar nuestros
Joaquín Barceló, “Tradición e innovación
como condiciones para una filosofía hispanoamericana”. Cuadernos de Filosofía,
Concepción, 1977, p. 180.
empezado, de verdad, a hacer filosofía latinoamericana. Y cuando esto suceda, como lo ha sugerido
7
problemas reales, que es de lo que se ocupa toda auténtica filosofía. Solamente entonces habremos
Joaquín Barceló, la pregunta por su existencia “no volverá a ser planteada, porque se tornará una
pregunta superflua”.7
ISSN 0718-9524
261
D O C UM E N T O
Humberto Giannini, “Experiencia y Filosofía”,
Revista de Filosofía, Vol. XVI, n° 1-2, 1978.
1
2
Declaraciones aparecidas en El Mercurio de Stgo.
en oct. de 1977.
3
Joaquín Barceló, “Tradicionalismo y Filosofía”, Rev.
de Filos., Vol. XVII, n° 1, 1979, pág. 7.
4
No sólo me refiero a las continuas reducciones del
plantel de profesores, al desmembramiento en curso
de la Facultad de Filosofía y Letras, a las dificultades
casi insuperables para publicar, a la casi segura opcionalidad de la Filosofía en los liceos, etc. Además,
hay una dirección teórica y un tono que se encuentran, por ejemplo, en columnistas de El Mercurio,
como Alvaro Bardón, o en colaboradores del mismo diario, como el economista Er[i]k von Kuchnelt
[Kuehnelt] Leddhin. En su tétrica concepción de la
vida y del trabajo este último autor llega a decir cosas como éstas (que el mismo El Mercurio considera
algo exageradas): ‘…Pero, cualesquiera que sean las
razones, los territorios católicos generalmente han
preferido ‘la dolce vita’, ocupándose de asuntos artísticos o intelectuales, mientras que las sensatas y
disciplinadas naciones de la Reforma han sido más
realistas…’ El Mercurio, 19 de julio, 1980.
Humberto Giannini
Lego ut intelligam
[29] A propósito del tradicionalismo con que he querido caracterizar el pensamiento del profesor
Joaquín Barceló,1 creo conveniente hacer por mi parte algunas consideraciones suplementarias, con
una proposición final que me parece constructiva. Sólo por eso vuelvo al asunto; y muy sucintamente.
Antes que nada, veo un problema metodológico que no sé cómo podría resolverse: el Prof.
Barceló protesta, hasta cierto punto con razón, puesto que se considera con el mejor derecho para
definir su propio tradicionalismo. Estimo, por el contrario, que por lo que tiene de comunitario el
lenguaje y por lo sorpresivo de las conclusiones legítimas que de él pueden sacarse, fatalmente,
quien escribe está expuesto al juicio ajeno y a ser, hasta cierto punto, último juez de sus palabras.
No, por cierto, de sus intenciones.
Por eso, fue bueno que Joaquín Barceló revisara su declaración anterior,2 a raíz de las implicaciones, imprecisiones y ambigüedades “que impone una entrevista de prensa”;3 fue bueno en
parte para despejar la desazón que habían causado, sobre todo en una época y en un ambiente no
muy propicios a la filosofía;4 y más aún, proviniendo tales juicios de quien provenían: de un distinguido catedrático, Director por lo demás [30] del Departamento de Filosofía de la Universidad de
Chile,5 Presidente de la Sociedad Chilena de Filosofía y co-Director de esta Revista en la que ahora
estamos debatiendo nuestras posiciones; en fin, proviniendo de un hombre que, como hubiese dicho Pascal, ‘está embarcado’ en el asunto.
Disipada la impresión de desdén con que parecía mirar las perspectivas de investigación en
América Latina, queda la interrogante no desdeñable de saber si mi colega contesta o no las dudas
Me refiero a las actividades que el Prof. Barceló tenía en 1977, fecha de la entrevista periodística.
que motivaron mi artículo anterior.
5
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
Ahora en mi opinión: si las contesta en su artículo “Tradicionalismo y Filosofía”, debo confesar que su respuesta resulta bastante compleja e indirecta. En verdad, su artículo, estimable en
muchos respectos, en el punto clave que nos preocupa requiere de una verdadera hermenéutica. Y
para enfrentarla me parece importante que nos detengamos un poco en lo que llama “tradicionalismo bien entendido”.
Sobre las condiciones mínimas de un tradicionalismo bien entendido o “saludable”, como
también lo denomina, no me imagino que haya grandes objeciones que hacer. Incluso, creo que
cabrían también otras exigencias. Sin embargo, tengo la impresión —y sólo la impresión— de que
si tuviésemos que acudir juntos a defender en alguna trinchera aquella ‘tradición’ de que estamos
hablando, y si tuviésemos algún tiempo para fumarnos un cigarrillo y conversar previamente sobre
lo que cada cual ha venido a defender, creo que, defraudados, cada cual correría de regreso a su
hogar, con cualquier excusa. Porque, por mi parte, no arriesgaría —no digo, la vida— ni siquiera
una tarde de descanso hogareño por ir a defender la existencia eternamente aporética que según
Barceló lleva la filosofía, ni su historicismo radical. Todo esto es demasiado escéptico, demasiado
estético, un mero sustituto del ajedrez. Yo estoy aquí, en esto que se llama ‘filosofía’, porque quiero
comprender ciertas cosas que inquietan mi vida, y porque creo honradamente que es posible llegar a comprenderlas o, por último, porque creo que es posible adueñarse de la comprensión que a
veces maravillosa, ‘piadosamente’, para usar seriamente la ironía de Barceló, se nos da en la vida.6
Adueñarse de tal comprensión, profundizar en ella, y, si es posible, ampliar su círculo de eficacia.
Pero, volvemos al tradicionalismo bien entendido del Prof. Barceló.
Es indudable, como él mismo lo demuestra, que no llega a la “inconmovible conclusión de que
todas las cosas están hechas de agua”.7 No llega [31] a eso, pero sí, diría yo, a algo no tan lejanamente
familiar: a que todas las respuestas filosóficas vienen a parar a lo mismo: a un camino cortado, a una
aporía. Cito y subrayo: “Donde lo importante no es la solución que pueda proponerse a un problema…,
sino las nuevas interrogantes y dificultades que surgen del esfuerzo por responder a las preguntas”.8
6
Art. cit. pág. 10.
7
Art. cit. pág. 10.
8
Art. cit. pág. 17.
Dejemos un momento esto de las aporías. El tradicionalismo a que me refería en mi artículo
anterior corresponde concretamente a un modo de enjuiciar las relaciones culturales entre Europa
y América. Y sostenía (cosa de la que no me arrepiento) que quien niega la posibilidad de expresar la realidad (cósmica, humana…) desde este lado del mundo, de expresarla con una perspectiva
ISSN 0718-9524
264
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
complementaria y válida universalmente, sólo puede realizar esta negación porque estima insuperables las dificultades históricas (Hegel, Grassi), ligüísticas o raciales (Heidegger, Siewerth) para
que otros empleen el espíritu en algo semejante a lo que hicieron los griegos o hacen desde hace
tres siglos los alemanes. Esto es lo que había apodado ‘tradicionalismo’, y me preguntaba, con los
antecedentes periodísticos que tenía a la mano, si Barceló no coincidiría en mucho con aquellas
posiciones.
El problema es que en un primer momento no pudimos coger el pensamiento de nuestro
colega debido a la rotundidad a que lo obligaba la prisa periodística. Entonces se nos escaparon los
matices y las flexiones inevitables en estas materias. Pero, en su artículo aclaratorio, “Tradición y
experiencia”9, se nos vuelve a escapar su respuesta, esta vez, francamente, por un exceso de afán
compensatorio. ¿Prudencia? ¿Voluntad aporética?
Esto se hace patente en el punto conclusivo del artículo. Veámoslo.10
• En la respuesta a), ciertamente, no responde a nuestras dudas. Se limita a reiterar lo expresado
a El Mercurio, y que motivó nuestra reacción.
• En la respuesta b) se aclara en qué sentido habría que hablar de ‘originalidad’ en filosofía. Concedámoslo. Pero, tampoco se dice aquí si esto es o no es factible en el pensamiento
latinoamericano.
• En la respuesta c), después de representarnos honradamente sus vacilaciones sobre este punto,
casi en sordina, y amortiguando las palabras con eufemismos y condicionantes, nos habla de “haber vislumbrado la noción de que acaso la función del pensamiento filosófico podría ser absorbida
en América Latina por otros quehaceres, como por ejemplo, la poesía, la novelística…”.11
9
Referencia al artículo de J. Barceló cuyo
título es “Tradicionalismo y Filosofía”. (N.
del E.)
10
Art. cit. pág. 17-18.
11
Art. cit. pág. 16.
12
Art. cit. pág. 16.
[32] Todo esto significaría en buen romance negar la posibilidad en cuestión. Sin embargo,
en aquella misma respuesta y casi como tarea de consuelo, se reserva para la filosofía americana
“un papel importante en la elaboración y uso de conceptos que permitan esclarecer el peculiar
modo de ser del hombre americano en su propio mundo”.12
Y el modo de ser del hombre, ¿no? ¿Y por qué no?
ISSN 0718-9524
265
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
Tal vez encontremos la respuesta en d), último punto: “Sólo revelaría un complejo de inferioridad nuestro la pretensión de que un pueblo no adquiera una individualidad mientras no filosofe
a la manera de Platón, de Descartes o Hegel…”.13 Arriesguémonos a cargar con esta acusación, e
insistamos: ¿Por qué no podemos al menos vislumbrar la posibilidad de que en algún momento
la filosofía se exprese plenamente también en algún lugar de América? ¿Por qué no cabe que un
hombre, o un grupo de hombres o una escuela lleguen a hacer algo distinto al hecho de contar la
historia del pensamiento europeo; a hacer de América Latina no sólo un objeto de filosofar —como
concede Barceló— sino, además de eso, un sujeto filosofante? ¿Por qué esta aspiración tendría que
ser necesariamente un complejo?
Se nos ha acabado el punteo y las preguntas subsisten.
Pienso sinceramente que el tradicionalismo bien entendido que el Prof. Barceló expone esta
vez, representa un compromiso malogrado que deja ver, en el fondo, la raíz que intenté indicar en
mi artículo anterior. Y digo esto por las siguientes razones:
a)
Porque cierra a la filosofía toda salida en el tiempo, porque la reduce a métodos y estilos que
devuelven el pensamiento al fracaso original… y originante (No quisiera negar rotundamente, sin
embargo, que mirada ab especie aeternitatis, la filosofía sea eterno reencuentro con la aporía. Lo
que no puedo conceder, y justamente a este respecto me refiero cuando hablo de ‘tradicionalismo
estetizante’, es que no importen las soluciones. Es lo único que importa y es por lo que se juega una
vida cuando ‘hace’ filosofía. Lo que importa es que el filósofo hace filosofía ‘y’ vive. Es en esta conjun13
Art. cit. pág. 18.
14
Ha aparecido recientemente en la Revista
‘Cuadernos Hispanoamericanos’ –n° 3,
355, enero 1980– un documentado artículo de Carlos A. Ossandón B: ‘¿Qué
entender por filosofía americana?’ en el
que se exponen las diversas posiciones
respecto de los posibles significados de
Filosofía sobre América y Filosofía de
América.
ción que deberían resolverse las aporías que reencontramos en una ‘Historia de la Filosofía’. Pero,
esto da para largo).
b)
Porque cierra a la filosofía la posibilidad de expansión real en el espacio histórico-cultural. Y
este punto, el más concreto, fue el que motivó mi primera intervención.
[33] En resumen: ‘hacer filosofía’ en América Latina, que es la posibilidad que he defendido,
significa para mí poder mostrar desde este lado del mundo y de la historia, una perspectiva válida
y universal de las cosas, sin que esto nos obligue a convertir nuestra perspectiva y nuestra historia
en una suerte de ‘ámbito regional’ de investigación.14 ¡‘Aquí también hay dioses’!
ISSN 0718-9524
266
LA CAÑADA Nº2 (2011): 220 - 267
EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA · GIANNINI / BARCELÓ
El profesor Carlos Miranda coincide conmigo en cuanto a esta posibilidad, puesto que nos insta a que “nos decidamos valiente, audazmente, a hacer filosofía”.15 Me alegro de esta coincidencia.
Convengo con él —y radicalmente— en que “hay que enfrentar los problemas”, en el entendido que esto signifique no desviar la mirada de las cosas mismas, de sus conflictos, de sus contradicciones. Creo que en esta labor teórica la filosofía ha de ser un estímulo continuo a la acción
inteligente que transforma la vida individual, social y universal.
Ya en alguna oportunidad había sostenido que la característica teorética del filósofo consiste
en algo que había llamado ‘conciencia hospitalaria’. El tiempo presente, el tiempo de la contemplación, el tiempo del filósofo consiste en acoger la presencia de todo lo que viene a su encuentro. Es
presente ético, y religioso también. El filósofo es la contrafigura del hombre preocupado, en competencia con los otros de hacer rendir las cosas. Su oficio es el de mostrar, y producir la compatencia
del Ser.16 Pastor o centinela, cada cual ‘en su lugar natural’, debe encender su propia fogata a fin
de iluminar su contorno (sus circunstancias diría Ortega) y no perder de vista las estrellas, ni las
señales de otros mortales que hacen algo semejante.
Con esta analogía o mejor, con esta exigencia de la doble (o triple) luminosidad quiero expresar esto: que más que construcción o sistema, la filosofía debe ser el órgano de un ver profundo, un
medio de hacerse de la realidad a fin de habitar en ella. Si tal es el sentido de “enfrentar los problemas”, estamos plenamente de acuerdo. Y, entonces, estaremos de acuerdo también, me parece,
en que el universo de la lectura está al ser- [34] vicio de la lectura del universo: Lego ut intelligam.
Y que esta relación por más matizada que sea, es irreversible. Creo que el tradicionalismo, mal
entendido, a veces olvida esta verdad de Pero Grullo.
Por último, aprovechando este ‘triálogo’ quisiera reiterar —ahora públicamente— una proposición que ya he hecho en muchas oportunidades:
15
Carlos Miranda, “La experiencia y la
Filosofía en América Latina”. Rev. de
Filos., Vol. XVII, n° 1, 1979, págs. 19-24.
16
Compatencia significa llevar a una experiencia común o, mejor, a un acuerdo
fundado en una experiencia común.
En nuestra situación presente, con los medios y los límites del momento, es conveniente que
abramos la Revista de Filosofía —enclaustrada, monotemática, abstrusa— a todo discurso serio que
hable de ‘la realidad’ para mostrarla en algún aspecto desconocido u olvidado. Es conveniente que la
abramos a los historiadores, a los sociólogos, a los investigadores del folklore, a los críticos de arte, de
literatura, que quieren converger en un punto más allá del campo limitado de sus respectivas especialidades. Hagámosla vivir entre los problemas que debiera enfrentar. Tal vez éste sea un buen inicio.
ISSN 0718-9524
267