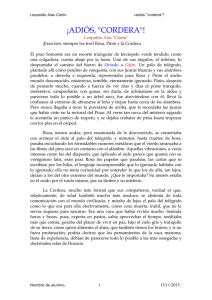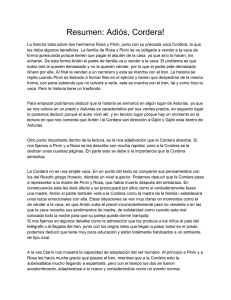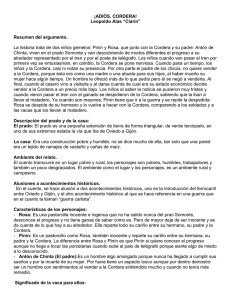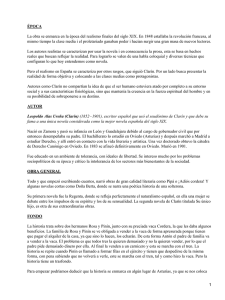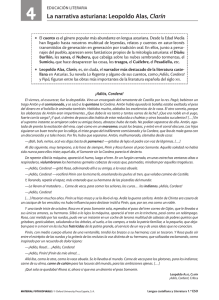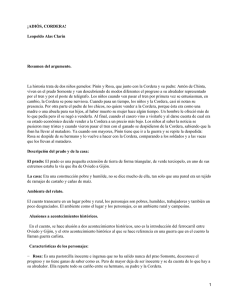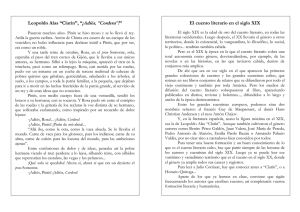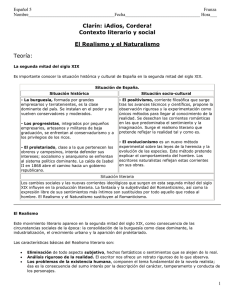El monte de las ánimas (leyenda soriana) de
Anuncio
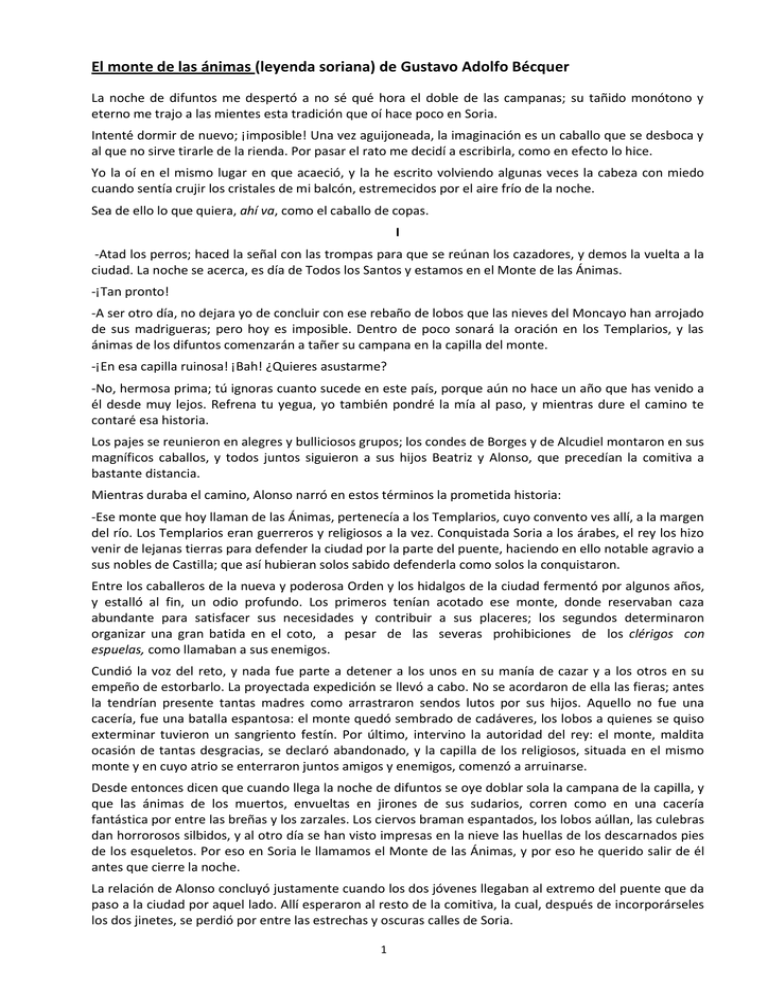
El monte de las ánimas (leyenda soriana) de Gustavo Adolfo Bécquer La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas; su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo; ¡imposible! Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. I -Atad los perros; haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores, y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es día de Todos los Santos y estamos en el Monte de las Ánimas. -¡Tan pronto! -A ser otro día, no dejara yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves del Moncayo han arrojado de sus madrigueras; pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración en los Templarios, y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. -¡En esa capilla ruinosa! ¡Bah! ¿Quieres asustarme? -No, hermosa prima; tú ignoras cuanto sucede en este país, porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua, yo también pondré la mía al paso, y mientras dure el camino te contaré esa historia. Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos; los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos, y todos juntos siguieron a sus hijos Beatriz y Alonso, que precedían la comitiva a bastante distancia. Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la prometida historia: -Ese monte que hoy llaman de las Ánimas, pertenecía a los Templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los Templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla; que así hubieran solos sabido defenderla como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa Orden y los hidalgos de la ciudad fermentó por algunos años, y estalló al fin, un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres; los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a sus enemigos. Cundió la voz del reto, y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se acordaron de ella las fieras; antes la tendrían presente tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa: el monte quedó sembrado de cadáveres, los lobos a quienes se quiso exterminar tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey: el monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado, y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos se oye doblar sola la campana de la capilla, y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos, y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche. La relación de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron al resto de la comitiva, la cual, después de incorporárseles los dos jinetes, se perdió por entre las estrechas y oscuras calles de Soria. 1 II Los servidores acababan de levantar los manteles; la alta chimenea gótica del palacio de los condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente, y el viento azotaba los emplomados vidrios de las ojivas del salón. Solas dos personas parecían ajenas a la conversación general: Beatriz y Alonso: Beatriz seguía con los ojos, absorta en un vago pensamiento, los caprichos de la llama. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. Ambos guardaban hacía rato un profundo silencio. Las dueñas referían, a propósito de la noche de difuntos, cuentos tenebrosos en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel; y las campanas de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono y triste. Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia; todo un carácter de mujer se reveló en aquella desdeñosa contracción de sus delgados labios. -Tal vez por la pompa de la corte francesa; donde hasta aquí has vivido -se apresuró a añadir el joven-. De un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte... Al separarnos, quisiera que llevases una memoria mía... ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. ¡Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera! Ya ha prendido el de una desposada; mi padre se lo regaló a la que me dio el ser, y ella lo llevó al altar... ¿Lo quieres? -No sé en el tuyo -contestó la hermosa-, pero en mi país una prenda recibida compromete una voluntad. Sólo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un deudo... que aún puede ir a Roma sin volver con las manos vacías. El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven, que después de serenarse dijo con tristeza: -Lo sé prima; pero hoy se celebran Todos los Santos, y el tuyo ante todos; hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío? Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya, sin añadir una palabra. Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio, y volviose a oír la cascada voz de las viejas que hablaban de brujas y de trasgos y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de las ojivas, y el triste monótono doblar de las campanas. Al cabo de algunos minutos, el interrumpido diálogo tornó a anudarse de este modo: -Y antes de que concluya el día de Todos los Santos, en que así como el tuyo se celebra el mío, y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo, ¿no lo harás? -dijo él clavando una mirada en la de su prima, que brilló como un relámpago, iluminada por un pensamiento diabólico. -¿Por qué no? -exclamó ésta llevándose la mano al hombro derecho como para buscar alguna cosa entre las pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado de oro... Después, con una infantil expresión de sentimiento, añadió: -¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería, y que por no sé qué emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma? -Sí. -Pues... ¡se ha perdido! Se ha perdido, y pensaba dejártela como un recuerdo. -¡Se ha perdido!, ¿y dónde? -preguntó Alonso incorporándose de su asiento y con una indescriptible expresión de temor y esperanza. -No sé.... en el monte acaso. -¡En el Monte de las Ánimas -murmuró palideciendo y dejándose caer sobre el sitial-; en el Monte de las Ánimas! Luego prosiguió con voz entrecortada y sorda: 2 -Tú lo sabes, porque lo habrás oído mil veces; en la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. No habiendo aún podido probar mis fuerzas en los combates, como mis ascendentes, he llevado a esta diversión, imagen de la guerra, todos los bríos de mi juventud, todo el ardor, hereditario en mi raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres; y he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie dirá que me ha visto huir del peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda, y volaría gozoso como a una fiesta; y, sin embargo, esta noche... esta noche. ¿A qué ocultártelo?, tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan, la oración ha sonado en San Juan del Duero, las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas... ¡las ánimas!, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa adónde. Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido exclamó con un tono indiferente y mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña, arrojando chispas de mil colores: -¡Oh! Eso de ningún modo. ¡Qué locura! ¡Ir ahora al monte por semejante friolera! ¡Una noche tan oscura, noche de difuntos, y cuajado el camino de lobos! Al decir esta última frase, la recargó de un modo tan especial, que Alonso no pudo menos de comprender toda su amarga ironía, movido como por un resorte se puso de pie, se pasó la mano por la frente, como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón, y con voz firme exclamó, dirigiéndose a la hermosa, que estaba aún inclinada sobre el hogar entreteniéndose en revolver el fuego: -Adiós Beatriz, adiós... Hasta pronto. -¡Alonso! ¡Alonso! -dijo ésta, volviéndose con rapidez; pero cuando quiso o aparentó querer detenerle, el joven había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó atento oído a aquel rumor que se debilitaba, que se perdía, que se desvaneció por último. Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas; el aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos. III Había pasado una hora, dos, tres; la media noche estaba a punto de sonar, y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía, no volvía, cuando en menos de una hora pudiera haberlo hecho. -¡Habrá tenido miedo! -exclamó la joven cerrando su libro de oraciones y encaminándose a su lecho, después de haber intentado inútilmente murmurar algunos de los rezos que la iglesia consagra en el día de difuntos a los que ya no existen. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió; se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las doce sonaron en el reloj del Postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído a par de ellas pronunciar su nombre; pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. -Será el viento -dijo; y poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse. Pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas de alerce del oratorio habían crujido sobre sus goznes, con un chirrido agudo prolongado y estridente. Primero unas y luego las otras más cercanas, todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden, éstas con un ruido sordo y grave, aquéllas con un lamento largo y crispador. Después silencio, un silencio lleno de rumores extraños, el silencio de la media noche, con un murmullo monótono de agua distante; lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles; ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota no obstante en la oscuridad. 3 Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escuchó un momento. Oía mil ruidos diversos; se pasaba la mano por la frente, tornaba a escuchar: nada, silencio. Veía, con esa fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas, como bultos que se movían en todas direcciones; y cuando dilatándolas las fijaba en un punto, nada, oscuridad, las sombras impenetrables. -¡Bah! -exclamó, volviendo a recostar su hermosa cabeza sobre la almohada de raso azul del lecho-; ¿soy yo tan miedosa como esas pobres gentes, cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura, al oír una conseja de aparecidos? Y cerrando los ojos intentó dormir...; pero en vano había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión: las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse, y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra; el rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado, y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban, se acercaban, y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo, y arrebujándose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón; el agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono; los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire, y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblan tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó una hora, dos, la noche, un siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora: vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, ¡es tan hermosa la luz clara y blanca del día! Separó las cortinas de seda del lecho, y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo, sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas: sobre el reclinatorio había visto sangrienta y desgarrada la banda azul que perdiera en el monte, la banda azul que fue a buscar Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca; blancos los labios, rígidos los miembros, muerta; ¡muerta de horror! IV Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas, y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y, caballeros sobre osamentas de corceles, perseguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos, y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. 4 El beso (leyenda toledana) de Gustavo Adolfo Bécquer I Cuando una parte del ejército francés se apoderó a principios de este siglo de la histórica Toledo, sus jefes, que no ignoraban el peligro a que se exponían en las poblaciones españolas diseminándose en alojamientos separados, comenzaron por habilitar para cuarteles los más grandes y mejores edificios de la ciudad. Después de ocupado el suntuoso alcázar de Carlos V, echóse mano de la casa de Consejos; y cuando ésta no pudo contener más gente comenzaron a invadir el asilo de las comunidades religiosas, acabando a la postre por transformar en cuadras hasta las iglesias consagradas al culto. En esta conformidad se encontraban las cosas en la población donde tuvo lugar el suceso que voy a referir, cuando una noche, ya a hora bastante avanzada, envueltos en sus oscuros capotes de guerra y ensordeciendo las estrechas y solitarias calles que conducen desde la Puerta del Sol a Zocodover, con el choque de sus armas y el ruidoso golpear de los cascos de sus corceles, que sacaban chispas de los pedernales, entraron en la ciudad hasta unos cien dragones de aquellos altos, arrogantes y fornidos, de que todavía nos hablan con admiración nuestras abuelas. Mandaba la fuerza un oficial bastante joven, el cual iba como a distancia de unos treinta pasos de su gente hablando a media voz con otro, también militar a lo que podía colegirse por su traje. Éste, que caminaba a pie delante de su interlocutor, llevando en la mano un farolillo, parecía seguirle de guía por entre aquel laberinto de calles oscuras, enmarañadas y revueltas. —En verdad —decía el jinete a su acompañante—, que si el alojamiento que se nos prepara es tal y como me lo pintas, casi, casi sería preferible arrancharnos en el campo o en medio de una plaza. —¿Y qué queréis, mi capitán —contestó el guía, que efectivamente era un sargento aposentador—; en el alcázar no cabe ya un grano de trigo, cuanto más un hombre; de San Juan de los Reyes no digamos, porque hay celda de fraile en la que duermen quince húsares. El convento adonde voy a conduciros no era mal local, pero hará cosa de tres o cuatro días nos cayó aquí como de las nubes una de las columnas volantes que recorren la provincia, y gracias que hemos podido conseguir que se amontonen por los claustros y dejen libre la iglesia. —En fin —exclamó el oficial después de un corto silencio y como resignándose con el extraño alojamiento que la casualidad le deparaba—, más vale incómodo que ninguno. De todas maneras, si llueve, que no será difícil según se agrupan las nubes, estamos a cubierto, y algo es algo. Interrumpida la conversación en este punto, los jinetes precedidos del guía, siguieron en silencio el camino adelante hasta llegar a una plazuela, en cuyo fondo se destacaba la negra silueta del convento con su torre morisca, su campanario de espadaña, su cúpula ojival y sus tejados de crestas desiguales y oscuras. —He aquí vuestro alojamiento —exclamó el aposentador al divisarle y dirigiéndose al capitán, que, después que hubo mandado hacer alto a la tropa, echó pie a tierra, tomó el farolillo de manos del guía y se dirigió hacia el punto que éste le señalaba. Como quiera que la iglesia del convento estaba completamente desmantelada, los soldados que ocupaban el resto del edificio habían creído que las puertas le eran ya poco menos que inútiles, y un tablero hoy, otro mañana, habían ido arrancándolas pedazo a pedazo para hacer hogueras con que calentarse por las noches. Nuestro joven oficial no tuvo, pues, que torcer llaves ni descorrer cerrojos para penetrar en el interior del templo. A la luz del farolillo, cuya dudosa claridad se perdía entre las espesas sombras de las naves y dibujaba con gigantescas proporciones sobre el muro la fantástica sombra del sargento aposentador que iba precediéndole, recorrió la iglesia de arriba abajo y escudriñó una por una todas sus desiertas capillas, hasta que una vez hecho cargo del local, mandó echar pie a tierra a su gente, y, hombres y caballos revueltos, fue acomodándola como mejor pudo. Según dejamos dicho, la iglesia estaba completamente desmantelada, en el altar mayor pendían aún de las altas cornisas los rotos girones del velo con que lo habían cubierto los religiosos al abandonar aquel recinto; diseminados por las naves veíanse algunos retablos adosados al muro, sin imágenes en las hornacinas; en el coro se dibujaban con un ribete de luz los extraños perfiles de la oscura sillería de alerce; en el pavimento, destrozado en varios puntos, distinguíanse aún anchas losas sepulcrales llenas de timbres; escudos y largas inscripciones góticas; y allá a lo lejos, en el fondo de las silenciosas capillas y a la largo del crucero, se destacaban confusamente entre la oscuridad, semejantes a blancos e inmóviles fantasmas, las estatuas de 5 piedra que, unas tendidas, otras de hinojos sobre el mármol de sus tumbas, parecían ser los únicos habitantes del ruinoso edificio. A cualquiera otro menos molido que el oficial de dragones, el cual traía una jornada de catorce leguas en el cuerpo, o menos acostumbrado a ver estos sacrilegios como la cosa más natural del mundo, hubiéranle bastado dos adarmes de imaginación para no pegar los ojos en toda la noche en aquel oscuro e imponente recinto, donde las blasfemias de los soldados que se quejaban en alta voz del improvisado cuartel, el metálico golpe de sus espuelas que resonaban sobre las anchas losas sepulcrales del pavimento, el ruido de los caballos que piafaban impacientes, cabeceando y haciendo sonar las cadenas con que estaban sujetos a los pilares, formaban un rumor extraño y temeroso que se dilataba por todo el ámbito de la iglesia y se reproducía cada vez más confuso, repetido de eco en eco en sus altas bóvedas. Pero nuestro héroe, aunque joven, estaba ya tan familiarizado con estas peripecias de la vida de campaña, que apenas hubo acomodado a su gente, mandó colocar un saco de forraje al pie de la grada del presbiterio, y arrebujándose como mejor pudo en su capote y echando la cabeza en el escalón, a los cinco minutos roncaba con más tranquilidad que el mismo rey José en su palacio de Madrid. Los soldados, haciéndose almohadas de las monturas, imitaron su ejemplo, y poco a poco fue apagándose el murmullo de sus voces. A la media hora sólo se oían los ahogados gemidos del aire que entraba por las rotas vidrieras de las ojivas del templo, el atolondrado revolotear de las aves nocturnas que tenían sus nidos en el dosel de piedra de las esculturas de los muros, y el alternado rumor de los pasos del vigilante que se paseaba, envuelto en los anchos pliegues de su capote, a lo largo del pórtico. II En la época a que se remonta la relación de esta historia, tan verídica como extraordinaria, lo mismo que al presente, para los que no sabían apreciar los tesoros del arte que encierran sus muros, la ciudad de Toledo no era más que un poblachón destartalado, antiguo, ruinoso e insufrible. Los oficiales del ejército francés, que, a juzgar por los actos de vandalismo con que dejaron en ella triste y perdurable memoria de su ocupación, de todo tenían menos de artistas o arqueólogos, no hay para qué decir que se fastidiaban soberanamente en la vetusta ciudad de los césares. En esta situación de ánimo, la más insignificante novedad que viniese a romper la monótona quietud de aquellos días eternos e iguales, era acogida con avidez entre los ociosos: así es que la promoción al grado inmediato de uno de sus camaradas; la noticia del movimiento estratégico de una columna volante, la salida de un correo de gabinete o la llegada de una fuerza cualquiera a la ciudad, convertíanse en tema fecundo de conversación y objeto de toda clase de comentarios, hasta tanto que otro incidente venía a sustituirlo, sirviendo de base a nuevas quejas, críticas y suposiciones. Como era de esperar, entre los oficiales que; según tenían de costumbre, acudieron al día siguiente a tomar el sol y a charlar un rato en el Zocodover, no se hizo platillo de otra cosa que la llegada de los dragones, cuyo jefe dejamos en el anterior capítulo durmiendo a pierna suelta y descansando de las fatigas de su viaje. Cerca de una hora hacía que la conversación giraba alrededor de este asunto, y ya comenzaba a interpretarse de diversos modos la ausencia del recién venido, a quien uno de los presentes, antiguo compañero suyo de colegio, había citado para el Zocodover, cuando en una de las bocacalles de la plaza apareció al fin nuestro bizarro capitán despojado de su ancho capotón de guerra, luciendo un gran casco de metal con penacho de plumas blancas, una casaca azul turquí con vueltas rojas y un magnífico mandoble con vaina de acero, que resonaba arrastrándose al compás de sus marciales pasos y del golpe seco y agudo de sus espuelas de oro. Apenas le vio su camarada, salió a su encuentro para saludarle, y con él se adelantaron casi todos los que a la sazón se encontraban en el corrillo, en quienes habían despertado la curiosidad y la gana de conocerle los pormenores que ya habían oído referir acerca de su carácter original y extraño. Después de los estrechos abrazos de costumbre y de las exclamaciones, plácemes y preguntas de rigor en estas entrevistas; después de hablar largo y tendido sobre las novedades que andaban por Madrid, la varia fortuna de la guerra y los amigotes muertos o ausentes rodando de uno en otro asunto la conversación, vino a parar al tema obligado, esto es, las penalidades del servicio, la falta de distracciones de la ciudad y el inconveniente de los alojamientos. Al llegar a este punto, uno de los de la reunión que, por lo visto, tenía noticias del mal talante con que el joven oficial se había resignado a acomodar su gente en la abandonada iglesia, le dijo con aire de zumba: 6 —Y a propósito de alojamiento, ¿qué tal se ha pasado la noche en el que ocupáis? —Ha habido de todo —contestó el interpelado—; pues si bien es verdad que no he dormido gran cosa, el origen de mi vigilia merece la pena de la velada. El insomnio junto a una mujer bonita no es seguramente el peor de los males. —¡Una mujer! —repitió su interlocutor como admirándose de la buena fortuna del recién venido. —Eso es lo que se llama llegar y besar el santo. —Será tal vez algún antiguo amor de la corte que le sigue a Toledo para hacerle más soportable el ostracismo —añadió otro de los del grupo. —¡Oh, no! —dijo entonces el capitán—. Nada menos que eso. Juro, a fe de quien soy, que no la conocía y que nunca creí hallar tan bella patrona en tan incómodo alojamiento. Es todo lo que se llama una verdadera aventura. —¡Contadla! ¡Contadla! —exclamaron en coro los oficiales que rodeaban al capitán. Y como éste se dispusiera a hacerlo así, todos prestaron la mayor atención a sus palabras mientras él comenzó la historia en estos términos: —Dormía esta noche pasada como duerme un hombre que trae en el cuerpo trece leguas de camino, cuando he aquí que en lo mejor del sueño me hizo despertar sobresaltado e incorporarme sobre el codo un estruendo horrible, un estruendo tal, que me ensordeció un instante para dejarme después los oídos zumbando cerca de un minuto, como si un moscardón me cantase a la oreja. Como os habréis figurado, la causa de mi susto era el primer golpe que oía de esa endiablada campana gorda, especie de sochantre de bronce, que los canónigos de Toledo han colgado en su catedral con el laudable propósito de matar a disgustos a los necesitados de reposo. Renegando entre dientes de la campana y del campanero que la toca, disponíame, una vez apagado aquel insólito y temeroso rumor, a coger nuevamente el hilo del interrumpido sueño, cuando vino a herir mi imaginación y a ofrecerse ante mis ojos una cosa extraordinaria. A la dudosa luz de la luna que entraba en el templo por el estrecho ajimez del muro de la capilla mayor, vi a una mujer arrodillada junto al altar. Los oficiales se miraron entre sí con expresión entre asombrada e incrédula. El capitán sin atender al efecto que su narración producía, continuó de este modo: —No podéis figuraros nada semejante, aquella nocturna y fantástica visión que se dibujaba confusamente en la penumbra de la capilla, como esas vírgenes pintadas en los vidrios de colores que habréis visto alguna vez destacarse a lo lejos, blancas y luminosas, sobre el oscuro fondo de las catedrales. Su rostro ovalado, en donde se veía impreso el sello de una leve y espiritual demacración, sus armoniosas facciones llenas de una suave y melancólica dulzura, su intensa palidez, las purísimas líneas de su contorno esbelto, su ademán reposado y noble, su traje blanco y flotante, me traían a la memoria esas mujeres que yo soñaba cuando casi era un niño. ¡Castas y celestes imágenes, quimérico objeto del vago amor de la adolescencia! Yo me creía juguete de una alucinación, y sin quitarle un punto los ojos, ni aun osaba respirar, temiendo que un soplo desvaneciese el encanto. Ella permanecía inmóvil. Antojábaseme, al verla tan diáfana y luminosa que no era una criatura terrenal, sino un espíritu que, revistiendo por un instante la forma humana, había descendido en el rayo de la luna, dejando en el aire y en pos de sí la azulada estela que desde el alto ajimez bajaba verticalmente hasta el pie del opuesto muro, rompiendo la oscura sombra de aquel recinto lóbrego y misterioso. —Pero... —exclamó interrumpiéndole su camarada de colegio, que comenzando por echar a broma la historia, había concluido interesándose con su relato—. ¿Cómo estaba allí aquella mujer? ¿No le dijiste nada? ¿No te explicó su presencia en aquel sitio? —No me determiné a hablarle, porque estaba seguro de que no había de contestarme, ni verme, ni oírme. —¿Era sorda? —¿Era ciega? —¿Era muda? —exclamaron a un tiempo tres o cuatro de los que escuchaban la relación. —Lo era todo a la vez —exclamó al fin el capitán después de un momento de pausa—, porque era... de mármol. Al oír el estupendo desenlace de tan extraña aventura, cuantos había en el corro prorrumpieron en una ruidosa carcajada, mientras uno de ellos dijo al narrador de la peregrina historia, que era el único que permanecía callado y en una grave actitud: —¡Acabáramos de una vez! Lo que es de ese género, tengo yo más de un millar, un verdadero serrallo, en San 7 Juan de los Reyes; serrallo que desde ahora pongo a vuestra disposición, ya que, a lo que parece, tanto os da de una mujer de carne como de piedra. —¡Oh, no!... —continuó el capitán, sin alterarse en lo más mínimo por las carcajadas de sus compañeros—. Estoy seguro de que no pueden ser como la mía. La mía es una verdadera dama castellana que por un milagro de la escultura parece que no la han enterrado en su sepulcro, sino que aún permanece en cuerpo y alma de hinojos sobre la losa que lo cubre, inmóvil, con las manos juntas en ademán suplicante, sumergida en un éxtasis de místico amor. —De tal modo te explicas, que acabarás por probarnos la verosimilitud de la fábula de Galatea. —Por mi parte, puedo deciros que siempre la creí una locura; mas desde anoche comienzo a comprender la pasión del escultor griego. —Dadas las especiales condiciones de tu nueva dama, creo que no tendrás inconveniente en presentarnos a ella. De mí sé decir que ya no vivo hasta ver esa maravilla. Pero... ¿qué diantres te pasa?... diríase que esquivas la presentación. ¡Ja!, ¡ja!, ¡ja! Bonito fuera que ya te tuviéramos hasta celoso. —Celoso —se apresuró a decir el capitán—, celoso... de los hombres, no...; mas ved, sin embargo, hasta dónde llega mi extravagancia. Junto a la imagen de esa mujer, también de mármol, grave y al parecer con vida como ella, hay un guerrero... su marido sin duda... Pues bien...: lo voy a decir todo, aunque os moféis de mi necesidad... Si no hubiera temido que me tratasen de loco, creo que ya lo habría hecho cien veces pedazos. Una nueva y aún más ruidosa carcajada de los oficiales saludó esta original revelación del estrambótico enamorado de la dama de piedra. —Nada, nada; es preciso que la veamos —decían los unos. —Sí, sí; es preciso saber si el objeto corresponde a tan alta pasión —añadían los otros. —¿Cuándo nos reunimos a echar un trago en la iglesia en que os alojáis? —exclamaron los demás. —Cuando mejor os parezca: esta misma noche si queréis — respondió el joven capitán, recobrando su habitual sonrisa, disipada un instante por aquel relámpago de celos—. A propósito. Con los bagajes he traído hasta un par de docenas de botellas de champagne, verdadero champagne, restos de un regalo hecho a nuestro general de brigada, que, como sabéis, es algo pariente. —¡Bravo!, ¡bravo! —exclamaron los oficiales a una voz, prorrumpiendo en alegres exclamaciones. —¡Se beberá vino del país! —¡Y cantaremos una canción de Ronsard! —Y hablaremos de mujeres, a propósito de la dama del anfitrión. —Conque... ¡hasta la noche! —¡Hasta la noche! III Ya hacía largo rato que los pacíficos habitantes de Toledo habían cerrado con llave y cerrojo las pesadas puertas de sus antiguos caserones; la campana gorda de la catedral anunciaba la hora de la queda, y en lo alto del alcázar, convertido en cuartel, se oía el último toque de silencio de los clarines, cuando diez o doce oficiales que poco a poco habían ido reuniéndose en el Zocodover tomaron el camino que conduce desde aquel punto al convento en que se alojaba el capitán, animados más con la esperanza de apurar las prometidas botellas, que con el deseo de conocer la maravillosa escultura. La noche había cerrado sombría y amenazadora; el cielo estaba cubierto de nubes de color de plomo; el aire, que zumbaba encarcelado en las estrechas y retorcidas calles, agitaba la moribunda luz del farolillo de los retablos o hacía girar con un chirrido agudo las veletas de hierro de las torres. Apenas los oficiales dieron vista a la plaza en que se hallaba situado el alojamiento de su nuevo amigo, éste, que les aguardaba impaciente, salió a encontrarles; y después de cambiar algunas palabras a media voz, todos penetraron juntos en la iglesia, en cuyo lóbrego recinto la escasa claridad de una linterna luchaba trabajosamente con las oscuras y espesísimas sombras. —¡Por quién soy —exclamó uno de los convidados tendiendo a su alrededor la vista—, que el local es de los menos a propósito del mundo para una fiesta! 8 —Efectivamente —dijo otro—; nos traes a conocer a una dama, y apenas si con mucha dificultad se ven los dedos de la mano. —Y, sobre todo, hace un frío, que no parece sino que estamos en la Siberia —añadió un tercero arrebujándose en el capote. —Calma, señores, calma —interrumpió el anfitrión—. ¡Calma, que a todo se proveerá. ¡Eh, muchacho! prosiguió dirigiéndose a uno de sus asistentes—: busca por ahí un poco de leña, y enciéndenos una buena fogata en la capilla mayor. El asistente, obedeciendo las órdenes de su capitán, comenzó a descargar golpes en la sillería del coro, y después que hubo reunido una gran cantidad de leña que fue apilando al pie de las gradas del presbiterio, tornó la linterna y se dispuso a hacer un auto de fe con aquellos fragmentos tallados de riquísimas labores, entre los que se veían, por aquí, parte de una columnilla salomónica; por allá, la imagen de un santo abad, el torso de una mujer o la disforme cabeza de un grifo asomado entre hojarascas. A los pocos minutos, una gran claridad que de improviso se derramó por todo el ámbito de la iglesia anunció a los oficiales que había llegado la hora de comenzar el festín. El capitán, que hacía los honores de su alojamiento con la misma ceremonia que hubiera hecho los de su casa, exclamó dirigiéndose a los convidados: —Si gustáis, pasaremos al buffet. Sus camaradas, afectando la mayor gravedad, respondieron a la invitación con un cómico saludo, y se encaminaron a la capilla mayor precedidos del héroe de la fiesta, que al llegar a la escalinata se detuvo un instante, y extendiendo la mano en dirección al sitio que ocupaba la tumba, les dijo con la finura más exquisita: —Tengo el placer de presentaros a la dama de mis pensamientos. Creo que convendréis conmigo en que no he exagerado su belleza. Los oficiales volvieron los ojos al punto que les señalaba su amigo, y una exclamación de asombro se escapó involuntariamente de todos los labios. En el fondo de un arco sepulcral revestido de mármoles negros, arrodillada delante de un reclinatorio, con las manos juntas y la cara vuelta hacia el altar, vieron, en efecto, la imagen de una mujer tan bella, que jamás salió otra igual de manos de un escultor, ni el deseo pudo pintarla en la fantasía más soberanamente hermosa. —En verdad que es un ángel —exclamó uno de ellos. —¡Lástima que sea de mármol! —añadió otro. —No hay duda que, aunque no sea más que la ilusión de hallarse junto a una mujer de este calibre, es lo suficiente para no pegar los ojos en toda la noche. —¿Y no sabéis quién es ella? —preguntaron algunos de los que contemplaban la estatua al capitán, que sonreía satisfecho de su triunfo. —Recordando un poco del latín que en mi niñez supe, he conseguido a duras penas, descifrar la inscripción de la tumba —contestó el interpelado—; y, a lo que he podido colegir, pertenece a un título de Castilla; famoso guerrero que hizo la campaña con el Gran Capitán. Su nombre lo he olvidado; mas su esposa, que es la que veis, se llama Doña Elvira de Castañeda, y por mi fe que, si la copia se parece al original, debió ser la mujer más notable de su siglo. Después de estas breves explicaciones, los convidados, que no perdían de vista el principal objeto de la reunión, procedieron a destapar algunas de las botellas y, sentándose alrededor de la lumbre, empezó a andar el vino a la ronda. A medida que las libaciones se hacían más numerosas y frecuentes, y el vapor del espumoso champagne comenzaba a trastornar las cabezas, crecían la animación, el ruido y la algazara de los jóvenes, de los cuales éstos arrojaban a los monjes de granito adosados a los pilares los cascos de las botellas vacías, y aquellos cantaban a toda voz canciones báquicas y escandalosas, mientras los de más allá prorrumpían en carcajadas, batían las palmas en señal de aplauso o disputaban entre sí con blasfemias y juramentos. El capitán bebía en silencio como un desesperado y sin apartar los ojos de la estatua de doña Elvira. Iluminada por el rojizo resplandor de la hoguera, y a través del confuso velo que la embriaguez había puesto delante de su vista, parecíale que la marmórea imagen se transformaba a veces en una mujer real, parecíale 9 que entreabría los labios como murmurando una oración; que se alzaba su pecho como oprimido y sollozante; que cruzaba las manos con más fuerza que sus mejillas se coloreaban, en fin, como si se ruborizase ante aquel sacrílego y repugnante espectáculo. Los oficiales, que advirtieron la taciturna tristeza de su camarada, le sacaron del éxtasis en que se encontraba sumergido y, presentándole una copa, exclamaron en coro: —¡Vamos, brindad vos, que sois el único que no lo ha hecho en toda la noche! El joven tomó la copa y, poniéndose de pie y alzándola en alto, dijo encarándose con la estatua del guerrero arrodillado junto a doña Elvira: —¡Brindo por el emperador, y brindo por la fortuna de sus armas, merced a las cuales hemos podido venir hasta el fondo de Castilla a cortejarle su mujer en su misma tumba a un vencedor de Ceriñola! Los militares acogieron el brindis con una salva de aplausos, y el capitán, balanceándose, dio algunos pasos hacia el sepulcro. —No... —prosiguió dirigiéndose siempre a la estatua del guerrero, y con esa sonrisa estúpida propia de la embriaguez—, no creas que te tengo rencor alguno porque veo en ti un rival...; al contrario, te admiro como un marido paciente, ejemplo de longanimidad y mansedumbre, y a mi vez quiero también ser generoso. Tú serías bebedor a fuer de soldado..., no se ha de decir que te he dejado morir de sed, viéndonos vaciar veinte botellas... ¡Toma! —¡Oh, sí, seguramente! —dijo uno de los que le escuchaban—; quisiéramos que fuese de carne y hueso. —¡Carne y hueso!... ¡Miseria, podredumbre!... —exclamó el capitán—. Yo he sentido en una orgía arder mis labios y mi cabeza; yo he sentido este fuego que corre por las venas hirviente como la lava de un volcán, cuyos vapores caliginosos turban y trastornan el cerebro y hacen ver visiones extrañas. Entonces el beso de esas mujeres materiales me quemaba como un hierro candente, y las apartaba de mí con disgusto, con horror, hasta con asco; porque entonces, como ahora, necesitaba un soplo de brisa del mar para mi frente calurosa, beber hielo y besar nieve... nieve teñida de suave luz, nieve coloreada por un dorado rayo de sol.... una mujer blanca, hermosa y fría, como esa mujer de piedra que parece incitarme con su fantástica hermosura, que parece que oscila al compás de la llama, y me provoca entreabriendo sus labios y ofreciéndome un tesoro de amor... ¡Oh, sí!... un beso... sólo un beso tuyo podrá calmar el ardor que me consume. —¡Capitán! —exclamaron algunos de los oficiales al verle dirigirse hacia la estatua como fuera de sí, extraviada la vista y con pasos inseguros—. ¿Qué locura vais a hacer? ¡Basta de broma y dejad en paz a los muertos! El joven ni oyó siquiera las palabras de sus amigos y tambaleando y como pudo llegó a la tumba y aproximóse a la estatua; pero al tenderle los brazos resonó un grito de horror en el templo. Arrojando sangre por ojos, boca y nariz, había caído desplomado y con la cara deshecha al pie del sepulcro. Los oficiales, mudos y espantados, ni se atrevían a dar un paso para prestarle socorro. En el momento en que su camarada intentó acercar sus labios ardientes a los de doña Elvira, habían visto al inmóvil guerrero levantar la mano y derribarle con una espantosa bofetada de su guantelete de piedra. 10 El don Juan de Benito Pérez Galdós «Ésta no se me escapa: no se me escapa, aunque se opongan a mi triunfo todas las potencias infernales», dije yo siguiéndola a algunos pasos de distancia, sin apartar de ella los ojos, sin cuidarme de su acompañante, sin pensar en los peligros que aquella aventura ofrecía. ¡Cuánto me acuerdo de ella! Era alta, rubia, esbelta, de grandes y expresivos ojos, de majestuoso y agraciado andar, de celestial y picaresca sonrisa. Su nariz, terminada en una hermosa línea levemente encorvada, daba a su rostro una expresión de desdeñosa altivez, capaz de esclavizar medio mundo. Su respiración era ardiente y fatigada, marcando con acompasadas depresiones y expansiones voluptuosas el movimiento de la máquina sentimental, que andaba con una fuerza de caballos de buena raza inglesa. Su mirada no era definible; de sus ojos, medio cerrados por el sopor normal que la irradiación calurosa de su propia tez le producía, salían furtivos rayos, destellos perdidos que quemaban mi alma. Pero mi alma quería quemarse, y no cesaba de revolotear como imprudente mariposa en torno a aquella luz. Sus labios eran coral finísimo; su cuello, primoroso alabastro; sus manos, mármol delicado y flexible; sus cabellos, doradas hebras que las del mesmo sol escurecían. En el hemisferio meridional de su rostro, a algunos grados del meridiano de su nariz y casi a la misma latitud que la boca, tenía un lunar, adornado de algunos sedosos cabellos que, agitados por el viento, se mecían como frondoso cañaveral. Su pie era tan bello, que los adoquines parecían convertirse en flores cuando ella pasaba; de los movimientos de sus brazos, de las oscilaciones de su busto, del encantador vaivén de su cabeza, ¿qué puedo decir? Su cuerpo era el centro de una infinidad de irradiaciones eléctricas, suficientes para dar alimento para un año al cable submarino. No había oído su voz; de repente la oí. ¡Qué voz, Santo Dios!, parecía que hablaban todos los ángeles del cielo por boca de su boca. Parecía que vibraba con sonora melodía el lunar, corchea escrita en el pentagrama de su cara. Yo devoré aquella nota; y digo que la devoré, porque me hubiera comido aquel lunar, y hubiera dado por aquella lenteja mi derecho de primogenitura sobre todos los don Juanes de la tierra. Su voz había pronunciado estas palabras, que no puedo olvidar: -Lurenzo, ¿sabes que comería un bucadu? -Era gallega. -Angel mío -dijo su marido, que era el que la acompañaba-: aquí tenemos el café del Siglo, entra y tomaremos jamón en dulce. Entraron, entré; se sentaron, me senté (enfrente); comieron, comí (ellos jamón, yo... no me acuerdo de lo que comí; pero lo cierto es que comí). Él no me quitaba los ojos de encima. Era un hombre que parecía hecho por un artífice de Alcorcón, expresamente para hacer resaltar la belleza de aquella mujer gallega, pero modelada en mármol de Paros por Benvenuto Cellini. Era un hombre bajo y regordete, de rostro apergaminado y amarillo como el forro de un libro viejo: sus cejas angulosas y las líneas de su nariz y de su boca tenían algo de inscripción. Se le hubiera podido comparar a un viejo libro de 700 páginas, voluminoso, ilegible y apolillado. Este hombre estaba encuadernado en un enorme gabán pardo con cantos de lanilla azul. Después supe que era un bibliómano. Yo empecé a deletrear la cara de mi bella galleguita. Soy fuerte en la paleontología amorosa. Al momento entendí la inscripción, y era favorable para mí. -Victoria -dije, y me preparé a apuntar a mi nueva víctima en mi catálogo. Era el número 1.003. Comieron, y se hartaron, y se fueron. Ella me miró dulcemente al salir. Él me lanzó una mirada terrible, expresando que no las tenía todas consigo; de cada renglón de su cara parecía salir una chispa de fuego indicándome que yo había herido la página más oculta y delicada de su corazón, la página o fibra de los celos. Salieron, salí. Entonces era yo el don Juan más célebre del mundo, era el terror de la humanidad casada y soltera. Relataros la serie de mis triunfos sería cosa de no acabar. Todos querían imitarme; imitaban mis 11 ademanes, mis vestidos. Venían de lejanas tierras sólo para verme. El día en que pasó la aventura que os refiero era un día de verano, yo llevaba un chaleco blanco y unos guantes de color de fila, que estaban diciendo comedme. Se pararon, me paré; entraron, esperé; subieron, pasé a la acera de enfrente. En el balcón del quinto piso apareció una sombra: ¡es ella!, dije yo, muy ducho en tales lances. Acerqueme, mire a lo alto, extendí una mano, abrí la boca para hablar, cuando de repente, ¡cielos misericordiosos! ¡cae sobre mí un diluvio!... ¿de qué? No quiero que este pastel quede, si tal cosa nombro, como quedaron mi chaleco y mis guantes. Lleneme de ira: me habían puesto perdido. En un acceso de cólera, entro y subo rápidamente la escalera. Al llegar al tercer piso, sentí que abrían la puerta del quinto. El marido apareció y descargó sobre mí con todas sus fuerzas un objeto que me descalabró: era un libro que pesaba sesenta libras. Después otro del mismo tamaño, después otro y otro; quise defenderme, hasta que al fin una Compilatio decretalium me remató: caí al suelo sin sentido. Cuando volví en mí, me encontré en el carro de la basura. Levanteme de aquel lecho de rosas, y me alejé como pude. Miré a la ventana: allí estaba mi verdugo en traje de mañana, vestido a la holandesa; sonrió maliciosamente y me hizo un saludo que me llenó de ira. Mi aventura 1.003 había fracasado. Aquélla era la primera derrota que había sufrido en toda mi vida. Yo, el don Juan por excelencia, ¡el hombre ante cuya belleza, donaire, desenfado y osadía se habían rendido las más meticulosas divinidades de la tierra!... Era preciso tomar la revancha en la primera ocasión. La fortuna no tardó en presentármela. Entonces, ¡ay!, yo vagaba alegremente por el mundo, visitaba los paseos, los teatros, las reuniones y también las iglesias. Una noche, el azar, que era siempre mi guía, me había llevado a una novena: no quiero citar la iglesia, por no dar origen a sospechas peligrosas. Yo estaba oculto en una capilla, desde donde sin ser visto dominaba la concurrencia. Apoyada en una columna vi una sombra, una figura, una mujer. No pude ver su rostro, ni su cuerpo, ni su ademán, ni su talle, porque la cubrían unas grandes vestiduras negras desde la coronilla hasta las puntas de los pies. Yo colegí (deduje) que era hermosísima, por esa facultad de adivinación que tenemos los don Juanes. Concluyó el rezo; salió, salí; un joven la acompañaba, «¡su esposo!», dije para mí, algún matrimonio en la luna de miel. Entraron, me paré y me puse a mirar los cangrejos y langostas que en un restaurante cercano se veían expuestos al público. Miré hacia arriba, ¡oh felicidad! Una mujer salía del balcón, alargaba la mano, me hacía señas... Cercioreme de que no tenía en la mano ningún ánfora de alcoba, como el maldito bibliómano, y me acerqué. Un papel bajó revoloteando como una mariposa hasta posarse en mi hombro. Leí: era una cita. ¡Oh fortuna!, ¡era preciso escalar un jardín, saltar tapias!, eso era lo que a mí me gustaba. Llegó la siguiente noche y acudí puntual. Salté la tapia y me hallé en el jardín. Un tibio y azulado rayo de luna, penetrando por entre las ramas de los árboles, daba melancólica claridad al recinto y marcaba pinceladas y borrones de luz sobre todos los objetos. Por entre las ramas vi venir una sombra blanca, vaporosa: sus pasos no se sentían, avanzaba de un modo misterioso, como si una suave brisa la empujara. Acercose a mí y me tomó de una mano; yo proferí las palabras más dulces de mi diccionario, y la seguí; entramos juntos en la casa. Ella andaba con lentitud y un poco encorvada hacia adelante. Así deben andar las dulces sombras que vagan por el Elíseo, así debía andar Dido cuando se presentó a los ojos de Eneas el Pío. Entramos en una habitación oscura. Ella dio un suspiro que así de pronto me pareció un ronquido, articulado por unas fauces llenas de rapé. Sin embargo, aquel sonido debía salir de un seno inflamado con la más viva llama del amor. Yo me postré de rodillas, extendí mis brazos hacia ella... cuando de pronto un ruido espantoso de risas resonó detrás de mí; abriéronse puertas y entraron más de veinte personas, que empezaron a darme de palos y a reír como una cuadrilla de demonios burlones. El velo que cubría mi sombra cayó, y vi, ¡Dios de los cielos!, era una vieja de más de noventa años, una arpía arrugada, retorcida, seca como una momia, vestigio secular de una mujer antediluviana, de voz semejante al gruñido de un perro constipado; su nariz era un cuerno, su boca era una cueva de ladrones, sus ojos, dos 12 grietas sin mirada y sin luz. Ella también se reía, ¡la maldita!, se reía como se reiría la abuela de Lucifer, si un don Juan le hubiera hecho el amor. Los golpes de aquella gente me derribaron; entre mis azotadores estaban el bibliómano y su mujer, que parecían ser los autores de aquella trama. Entre puntapiés, pellizcos, bastonazos y pescozones, me pusieron en la calle, en medio del arroyo, donde caí sin sentido, hasta que las matutinas escobas municipales me hicieron levantar. Tal fue la singular aventura del don Juan más célebre del universo. Siguieron otras por el estilo; y siempre tuve tan mala suerte, que constantemente paraba en los carros que recogen por las mañanas la inmundicia acumulada durante la noche. Un día me trajeron a este sitio, donde me tienen encerrado, diciendo que estoy loco. La sociedad ha tenido que aherrojarme como a una fiera asoladora; y en verdad, a dejarme suelto, yo la hubiera destruido. 13 El rey Baltasar de Leopoldo Alas "Clarín" -IDon Baltasar Miajas llevaba de empleado en una oficina de Madrid más de veinte años; primero había tenido ocho mil reales de sueldo, después diez, después doce y después... diez; porque quedó cesante, no hubo manera de reponerle en su último empleo, y tuvo que contentarse, pues era peor morirse de hambre, en compañía de todos los suyos, con el sueldo inmediato... inferior. -¡Esto me rejuvenece! – decía con una ironía inocentísima; humillado, pero sin vergüenza, porque «él no había hecho nada feo», y a los Catones de plantilla que le aconsejaban renunciar el destino por dignidad, les contestaba con buenas palabras, dándoles la razón, pero decidido a no dimitir, ¡qué atrocidad! Al poco tiempo, cuando todavía algunos compañeros, más por molestarle que por espíritu de cuerpo, hablaban con indignación del «caso inaudito de Miajas», el interesado ya no se acordaba de querer mal a nadie por causa del bajón de marras, y estaba con sus diez mil como si en la vida hubiese tenido doce. Otras varias veces hubo tentativas de dejarle cesante, por no tener padrinos, aldabas, como decía él con grandísimo respeto; pero no se consumaba el delito; porque, a falta de recomendaciones de personajes, tenía la de ser necesario en aquella mesa que él manejaba hacía tanto tiempo. Ningún jefe quería prescindir de él y esto le valió en adelante, no para ascender, que no ascendía, sino para no caer. Sin embargo, no las tenía todas consigo, y a cada cambio de ministerio se decía: «¡Dios mío! ¡Si me bajarán a ocho!» Por lo demás, no pensaba en la cosa pública más que cuando había crisis. Hasta que los chicos anunciaban por las calles: «¡El extraordinario con la caída del Ministerio!» Don Baltasar no se acordaba de que había Estado, ni gobierno, ni intereses públicos en el mundo. Y no era que no comprase todas las noches, al retirarse, su periódico. Pero no era por la política: era por las charadas, los acertijos, anagramas, etc., etc. Se metía en casa, y rodeado de su mujer y de sus tres hijos, dos varones y una hembra, pequeñuelos todavía, se entregaba a las dulzuras del hogar, de las zapatillas suizas, y de la sección amena de su periódico. No aborrecía el mundo, no era misántropo; pero no estaba a gusto más que entre los suyos, que eran la familia de que va hecho mérito, y unos cincuenta tiestos con flores, y veinte pájaros que tenía y cuidaba en un estrechísimo terrado, a que le daba derecho su cuarto piso con honores de guardilla. Era en la calle de Ferraz; desde aquella altura disfrutaba la vista de un panorama que le parecía asombroso, sobre todo por el silencio, por la soledad, por la luz esplendorosa y por el aire puro. Allí no venía a interrumpirle en sus contemplaciones de anacoreta lego o de bramán sin cavilaciones, más bicho viviente que éste o el otro gato, que se le quedaba mirando, también perezoso, también soñador y amigo de aquella soledad en la altura. Miajas bajaba al mundo pensando en sus flores, sus aves y sus hijos; se enfrascaba en los expedientes con la afición que le había ido dando el amor al cumplimiento exacto del deber, y de todo lo demás que le rodeaba allá abajo no se daba cuenta siquiera. Como donde él vivía de veras, con toda el alma, era en su cuarto piso, en su terrado principalmente, las calles, la oficina, los paseos, todo le parecía metido en un pozo rastrero, ahogado...in inferis-¡Sursum corda! le gritaba el pecho, aunque no en latín; y en cuanto podía, ¡arriba! ¡al terrado! La impureza del aire de abajo era para Miajas una preocupación constante; creía deber la salud al aire puro de su retiro empingorotado. Cuando oía hablar de las prevaricaciones y manos puercas de muchos sujetos, algunos compañeros suyos, y pensaba con orgullo, en su inmaculada honradez, en su probidad segura, achacaba la diferencia por asociación de ideas, o mejor de imágenes, a la impureza del aire que se respiraba allá abajo. Se le figuraba que aquellas pobres gentes que casi nunca se codeaban con los gatos allá por las nubes, que no recibían, horas y horas, los soplos del aire puro, cerca del cielo, bajo torrentes de luz, en atmósfera transparente, se iban llenando de microbios morales que producían aquellas debilidades de conciencia, aquellas tristes caídas. Pero, en general, pensaba muy poco en todo esto. No le importaba lo que hacían los demás, y tampoco dedicaba mucho tiempo a recordar los propios méritos y servicios. Así, que casi tenía olvidadas ciertas visitas que le habían hecho illo tempore, en su humilde guardilla disimulada, ilustres personajes de la política y del foro. Dos habían sido los señorones que habían venido a pedir algo al pobre Miajas a tales alturas. La oficina de don Baltasar era muy importante porque en ella se despachaban asuntos de muchísimo dinero, y como, en último resultado, el que entendía y en realidad resolvía las arduas cuestiones de minas 14 o cosa así de que se trataba, era don Baltasar, y solo él; los que entendían de veras la aguja de marear querían y procuraban tenerlo de su parte; pues aún suponiendo que más arriba se quisiera atender más al favor que a la justicia y a la ley, mucho era, y en ocasiones indispensable, contar con el informe de aquel perito incorruptible. Una emperatriz o cosa así, tenía grandísimos intereses en cierto negocio famoso, y era, abogado y principal agente de la ilustre dama un santón político de los primeros, muy popular, elocuente... y largo. No se anduvo en chiquitas; con sus aires democráticos, subió al cuarto piso de Miajas, y entre bromitas, confianzas, promesas y veladísimas amenazas procuró ganar el ánimo del modestísimo empleado de diez mil reales, de quien ¡oh, escándalo! en realidad dependía aquel asunto que importaba tantos millones. -Pero ¡ay, amigo! que el ilustre prócer no tenía razón; y Miajas, avergonzado, sintiéndolo infinito, como si cometiera un delito de lesa majestad o por lo menos de lesa soberanía nacional... dijo nones, y el señor aquél, elocuentísimo, jefe de partido, casi árbitro de los destinos del país, en ocasiones, tuvo que bajar el ciento y pico de escaleras, lo mismo que las había subido, sin sacar nada en limpio, porque allí no se podía hacer nada sucio. - Este triunfo no dejaba de halagar a don Baltasar, más que por el mérito de su honrada resistencia, por el honor de haber tenido en su casa, y suplicándole en vano y tratando de convencerle a tan conspicuo personaje. Sin embargo, se le mezclaba esta satisfacción con el remordimiento de no haber podido complacer a una eminencia como aquella, y también tenía cierto escozor que era así como vagos temores de que algún día aquel prócer se vengara dejándole cesante, o por lo menos... bajándole a ocho. La otra visita fue de otro santón no menos ilustre o influyente, también demócrata y que era un especialista en materias de conciencia. Cuando él, en un discurso decía: ¡Mi conciencia! Parecía decir: ¡Mis pergaminos! Pues él también andaba en cosas de minas, y también subió las cien escaleras y pico. Pero éste hizo ante todo grandes protestas de la pureza de sus intenciones; con toda sinceridad mostraba el gran disgusto que tenía solo con pensar que don Baltasar pudiera creer que venía a sobornarle, a deslumbrarle... Venía a convencerle; no tenía que esperar Miajas ni premio ni castigo, resolviese lo que quisiera. Se hablaba a su convicción y nada más. Y el señor de la conciencia sacó unos papelitos y los leyó; y discutieron él y Miajas, y después de dos horas, con la mayor naturalidad, don Baltasar declaró que aquel ilustre prohombre tenía razón, que la ley estaba con él y que el negociado informaría, si a él se le hacía caso, como pedía el insigne caballero, que de resultas se ganaría acaso millones. Y se fue el señor rectísimo, dejando a Miajas los papelitos aquellos, con su firma, y no volvió en la vida; ni el empleado de diez mil reales le debió jamás favor alguno ni se lo encontró cara a cara otra vez. No importaba: él guardaba como un tesoro los papelitos y sin decírselo a nadie, saboreaba el orgullo de haber tenido ante sí, tan fino, tan amable, al hombre más severo de España, al Catón más tieso de la Península. Pero después de algún tiempo fue olvidando la aventura y por fin ya disfrutaba de la contemplación de la propia honradez como de una cosa muy insípida, sin mérito grande, aunque indispensable. Estaba dispuesto a morir de hambre antes que a prevaricar en lo más insignificante. Pero el placer de este estado de alma era ya para él muy inferior al que le proporcionaba la solución de un jeroglífico. - II Si aquellos señorones ilustres jamás hicieron nada bueno ni malo a don Baltasar; si el prócer de la conciencia no tuvo la amabilidad de mandarle siquiera unos cartuchos de dulces a los hijos de Miajas, no se portaron así el año de gracia de 189... los dos ricachos americanos que habían sacado de pila, respectivamente, al hijo mayor Carlos y a la hija Pepilla. El día de Reyes, muy tempranito, los chicos se encontraron en el terrado sendos juguetes de todo lujo; él, guerrero indomable, con uniforme de teniente de caballería, con todas las armas y galones que eran de ordenanza; ella, una casa puesta para un matrimonio de porcelana, con ama de cría y un chiquitín y dos criadas, una de ellas negra. Era una maravilla. El entusiasmo de aquellos niños pobres, que otros años se contentaban con una caja de pinturas de peseta y una peponade precio semejante, no tuvo límites... ni entrañas. A Marcelo, el hijo segundo, el más cariñoso, más aplicado y más metido por los mimos de su padre, los Reyes... no le habían traído nada, porque nada era un cartucho de dulces que se encontró al lado de los soberbios juguetes. Pues bien, Pepilla y Carlos, no tuvieron lástima, ni siquiera delicadeza, y delante de su hermano, sin padrino rico, ni pobre, porque lo habían sido un su abuelo, ya difunto, hicieron alarde de su riqueza, de su suerte escandalosa, de su alegría insolente. Los niños son así, ya lo dijo Víctor Hugo pintando el tormento de un sapo. ¿Cómo a don Baltasar no se le ocurrió remediar aquella injusticia de la suerte? No supo nada a tiempo. El encargado de dar la sorpresa fue un muchacho, que, con el mayor sigilo, de parte de los ricachos americanos, dejó de noche, con pretexto de una visita, en el terrado, los regalos aquellos con tarjetas en que se leía: «A Pepilla -Gaspar», y «A Carlitos-Melchor». 15 El cartucho de dulces de Marcelo era uno de los tres que su madre había comprado, porque aquel año el presupuesto de los Miajas andaba apuradísimo, y la noche anterior, la del 4 al 5, el matrimonio, con profunda tristeza, resignado, había resuelto, después de melancólica deliberación, que era una locura gastar aquel año en juguetes, por modestos que fueran, cuando no había apenas para garbanzos ni para remendar botas de los chicos. Cuando don Baltasar, muy temprano, subió al terrado, y vio a sus hijos en torno del portentoso hallazgo y se enteró de todo, y contempló la alegría loca, salvaje de los egoístas agraciados (¡inocentes de su alma!), y después miró a Marcelo que, pálido, sonreía, con una mueca dolorosa, chupando la cinta azul de seda de su cartucho de dulces, sintió una angustia dolorosa en el alma, una especie de agonía de todo lo bueno que tenía su corazón puro, de pobre resignado. «Aquello era lo mismo que una puñalada». «Dios los perdonará, pero sus queridos compadres habían incurrido en una omisión grosera, de solterones sin delicadeza; muy ricos, espléndidos, pero que no sabían lo que eran hijos...» «Aquellos juguetes finísimos, de príncipes, valían uno con otro, lo menos... treinta duros... ¡Virgen Santísima! Pues con treinta reales hubieran podido Melchor y Gaspar hacer feliz a toda la familia... y ahora, ahora... en tono de broma, él, Miajas, estaba pasando por una amargura... pueril... que era inexplicable, por lo fuerte, por lo profunda. «Si hubiera sido Pepilla la desheredada, a grito pelado hubiera hecho constar la más enérgica protesta. Llanto y patadas por tres horas, lo menos. Carlos hubiera disputado a puñadas el odioso privilegio, a no ser él el privilegiado. Marcelo... sonreía, luchaba por vencerse, por disimular la tristeza, ¡y tenía ocho años! ¡Ángel de mi alma! ¡Qué culpa tiene él de que su pobre abuelo se le haya muerto y de que yo... deba aún al panadero todo el pan que hemos comido en Diciembre!» Miajas no sabía qué decir, ni qué hacer, ni siquiera cómo mirar a su hijo segundo, que se quedaba sin juguete. Marcelo se fue hacia su padre, se le metió entre las rodillas y empezó a acariciarse las mejillas frotando con ellas los raídos pantalones de su señor padre. Su papá era su juguete, de movimiento, de cariño; así parecía pensar el niño consolándose. Aquellas caricias de resignación monstruosa, resignación a los ocho años, exaltaron más la sensibilidad paterna. Don Baltasar se creyó inspirado de repente, una inspiración mitad amor, mitad rebeldía; y ello fue que exclamó con voz nerviosa, enérgica, de fingida alegría: -Observo, señores, que aquí falta un rey. -¿Qué rey, qué rey? -gritaron Pepita y Carlos. -Sí, falta uno. A ti el rey Melchor te regaló eso; a ti eso el rey Gaspar... Falta Baltasar que es el que trae el regalo de Marcelín, ¡cosa rica! Pero, amigo; como el rey Baltasar viene de más lejos, de más lejos, de allá, de... (Miajas era muy mal orientalista) de... la Cochinchina... pues, viene retrasado... por las nieves, ¡como los trenes a veces! Pero vendrá... ¡Oh! ¡Yo te lo fío que vendrá! ¡No pasa de mañana, Marcelín, cree a tu padre! Marcelo, con lágrimas de inefable alegría en los ojos, sonriendo entre lágrimas, como Andrómaca, miraba a su padre extasiado, dudando de su felicidad futura... Creía y no creía en los reyes, era acaso dudoso aquello del milagro de los juguetes puestos en el balcón, por manos invisibles... pero ahora se inclinaba a pensar que su rey esta vez iba a ser su padre, y se lo agradecía ¡tanto! ¡tanto! Era mejor así. Pero ¿vendría el juguete? -¿Y qué le va a traer? -preguntó Carlos entre incrédulo y envidioso de una dicha futura, de que ya no le tocaba nada. -Eso... Dios lo sabe. Pero me parece a mí... que va a ser... ¿Tú qué opinas, Marcelo? Marcelo era particularmente aficionado a las defensas de plazas fuertes, era el Vauban de la casa, y mientras Carlos se armaba hasta los dientes, él prefería construir murallas de cartón, y con un ingenio positivo improvisaba aspilleras, cañones, reductos, combinando los más heterogéneos desperdicios de la industria: dedales viejos, rodajas de pies de butacas rotos, cápsulas vacías de escopeta, cajas de cerillas y otra porción de inutilidades que, bien combinadas y distribuidas, convertían la mesa del comedor en una fortaleza muy respetable. Marcelo opinó que el rey Baltasar le traería, si era amigo de cumplir, soldados de latón, de artillería, con cañones y todo... 16 - III Don Baltasar se echó a la calle aturdido, como borracho por las emociones de amor, amargura, despecho y decisión violenta que le llenaban el alma; se le figuraba que llevaba si no en la mano, en el alma, en la intención una tea incendiaria que debía prender fuego a la moral pública que se debía al orden constituido, a los más altos principios; ¡qué sabía él! En fin, ello era que salía dispuesto a cumplir su promesa temeraria de encontrar al rey Baltasar y, no ya traerlo de Cochinchina, sino sacarlo del centro de la tierra y hacerlo presentarse ante su Marcelo con un juguete verdaderamente regio, que no valiese menos que el de sus señores hermanos. Lo primero que hizo... fue lo que hace el gobierno, pensar en los gastos, no en los ingresos; escoger el juguete monumental (así lo llamaba para sus adentros), sin pensar en la mina o en la lotería de dónde había de sacar el dinero necesario para pagarlo. Se paró, en la calle de la Montera, ante un escaparate de juguetes de lujo. Entre tanta monada de subido precio no vaciló un momento: la elección quedó hecha desde el primer momento; nada de armaduras, coches, velocípedos de maniquí, grandes pelotas, ni demás chucherías: lo que había de comprar a Marcelín era aquella plaza fuerte que estaba siendo la admiración de cuatro o cinco granujas que rodeaban a Miajas junto al escaparate. -¡Lo que puede la voluntad! -pensaba el humilde empleado; -estos chicos cargarían con esa maravilla del arte de divertir a los niños, con no menos placer que yo; en materia de posibles, allá nos vamos estos pilluelos y yo, y sin embargo, ellos se quedan con el deseo, y yo entro ahora mismo en el comercio y compro eso... y se lo llevo a Marcelín... ¿En qué está el privilegio, la diferencia? ¿En los cuartos? ¡No! ¡Mil veces no! En la voluntad. Es que yo quiero de veras que ese juguete sea de mi hijo. Y entró, y compró la plaza fuerte que le deslumbraba con el metal de sus cañones, cureñas y cuantos pertrechos eran del caso. Cuando Marcelín viera aquellas torres y murallas, casamatas, puentes, troneras, soldados, tremendas piezas de artillería, se volvería loco; creería estar soñando. ¡Para él tanta hermosura!... Al ir a pagar después que el juguete estuvo sobre el mostrador, don Baltasar sintió un nudo en la garganta... -Verán ustedes, -dijo; -no me lo llevo ahora precisamente porque... naturalmente... no he de cargar con ese armatoste... -Lo llevará un demandadero... -No; no, señores; no se molesten ustedes. Déjenlo ahí apartado; yo enviaré por el juguete... y entonces... traerán el dinero... el precio... Y salió aturdido y dando tropezones. -Ya no hay más remedio, -iba pensando. El juguete es mío; el contrato es contrato. Hay que buscar el dinero debajo de las piedras. -Pero en vez de ponerse a desempedrar la calle, se fue, como siempre, a la oficina. Había grandes apuros por causa de arreglar asuntos que pedían del Ministerio despachados, y el director había dispuesto habilitar aquel día festivo. *** Gran marejada político-moral-administrativa había por entonces en Madrid y en toda España; una de esas grandes irregularidades que de vez en cuando se descubren, había puesto una vez más sobre el tapete la cuestión de los cohechos, prevaricaciones y demás clásicas manos puercas de la administración pública. Los periódicos de circulación venían echando chispas; se celebraban grandes reuniones públicas para protestar y escandalizarse en colectividad; el Círculo Mercantil y una junta de abogados se empeñaban en empapelar a un ministro y a muchos próceres, al parecer poco delicados en materia de consumos y de ferrocarriles. El Ministerio, amenazado con tanto ruido, se agarraba al poder como una lapa, y en las oficinas de Madrid había una terrible justicia de Enero (del mes que iba corriendo) más o menos aparente. Los subsecretarios, los directores, los jefes de negociado, estaban hechos unos Catones, más o menos serondos; no se hablaba más que de revisiones de cuentas de expedientes, en fin, se quería que la 17 moralidad de los funcionarios brillara como una patena. Hacía mucho miedo. -Siempre pagaremos justos por pecadores, -decían muchos pecadores que todavía pasaban por justos. Y a todo esto, don Baltasar Miajas sin enterarse de nada. Oía campanas pero no sabía dónde. El rum rum de las conversaciones referentes a, los chanchullos legales llegaba a él, sin sacarle de sus habituales pensamientos; lo oía como quien oye llover. Él cumplía con su cometido y andando. Cuando llegó aquel día ante la mesa de su cargo, dispuesto a sacar el precio del juguete de debajo de las piedras, no soñaba con que había en el mundo inmoralidad, empleados venales, etc., etc. Lo que él necesitaba eran diez duros. No sabía que estaba sobre un volcán, rodeado de espías. Los pillos del negociado, que los había, estaban convertidos en Argos de la honradez provisional y temporera que el director del ramo había decretado dando puñetazos sobre un pupitre. Y el diablo hizo, no la Providencia, como pensó don Baltasar, que cierto contratista, interesado en un expediente que Miajas acababa de despachar, de modo favorable para aquel señor, se le acercara, y fingiendo sigilo, pero con ánimo de que pudieran otros oficinistas enterarse de su generosidad, dejase entre unos papeles algunos billetes de banco. Era un hombre tosco, acostumbrado a vencer así en las oficinas de su pueblo; y como no conocía a Miajas y quería ir anunciando su procedimiento expeditivo, para que se enterasen los que podían servirle el día de mañana, hizo lo que hizo de aquella manera torpe, que comprometía al infeliz covachuelista. Don Baltasar, en el primer momento no se dio cuenta de lo que acababa de suceder. Todavía no se había hecho cargo de tan vituperable acción, y ya los espías del director se habían guiñado el ojo. Cuando el contratista insistió en su torpeza, llamando la atención de Miajas, éste... vio el cielo abierto, y equivocándose sin duda, atribuyó entonces a la Providencia aquella oportunidad del diablo. En otra ocasión, sin escandalizarse, con mucha humildad y modestia, hubiera devuelto al pillastre aquel su dinero, diciéndole con buenos modos que él había cumplido con su conciencia y que ya estaba pagado por el gobierno. Pero... ahora... Marcelín... la plaza fuerte comprada... la promesa de traer al rey Baltasar aunque fuese de los pelos... y cierto profundo espíritu de rebelión... de protesta moral... En fin, ello fue que don Baltasar, en voz baja, temblorosa, dijo: -¡Oh! no, caballero; es demasiado; basta con un... pequeño recuerdo... Guarde usted eso, guarde usted eso, pronto. - Y metió entre unos papeles un billete de cincuenta pesetas. *** A la mañana siguiente, en el terrado de la humilde vivienda de Miajas, su hijo segundo, Marcelo, encontró, con una tarjeta firmada por el rey Baltasar, el juguete pasmoso, la plaza fuerte que él había soñado. Y por la tarde, el rey Baltasar recibió la noticia de que estaba cesante. Por hacerle un favor no se le formaba expediente. Justicia de Enero. No había perdido más que el pan y la honra. Ya había una víctima. (N. del A.) 18 ¡Adiós, Cordera! de Leopoldo Alas "Clarín" Eran tres: ¡siempre los tres! Rosa, Pinín y la Cordera. El prao Somonte era un recorte triangular de terciopelo verde tendido, como una colgadura, cuesta abajo por la loma. Uno de sus ángulos, el inferior, lo despuntaba el camino de hierro de Oviedo a Gijón. Un palo del telégrafo, plantado allí como pendón de conquista, con sus jícaras blancas y sus alambres paralelos, a derecha e izquierda, representaba para Rosa y Pinín el ancho mundo desconocido, misterioso, temible, eternamente ignorado. Pinín, después de pensarlo mucho, cuando a fuerza de ver días y días el poste tranquilo, inofensivo, campechano, con ganas, sin duda, de aclimatarse en la aldea y parecerse todo lo posible a un árbol seco, fue atreviéndose con él, llevó la confianza al extremo de abrazarse al leño y trepar hasta cerca de los alambres. Pero nunca llegaba a tocar la porcelana de arriba, que le recordaba las jícaras que había visto en la rectoral de Puao. Al verse tan cerca del misterio sagrado, le acometía un pánico de respeto, y se dejaba resbalar de prisa hasta tropezar con los pies en el césped. Rosa, menos audaz, pero más enamorada de lo desconocido, se contentaba con arrimar el oído al palo del telégrafo, y minutos, y hasta cuartos de hora, pasaba escuchando los formidables rumores metálicos que el viento arrancaba a las fibras del pino seco en contacto con el alambre. Aquellas vibraciones, a veces intensas como las del diapasón, que, aplicado al oído, parece que quema con su vertiginoso latir, eran para Rosa los papeles que pasaban, las cartas que se escribían por los hilos, el lenguaje incomprensible que lo ignorado hablaba con lo ignorado; ella no tenía curiosidad por entender lo que los de allá, tan lejos, decían a los del otro extremo del mundo. ¿Qué le importaba? Su interés estaba en el ruido por el ruido mismo, por su timbre y su misterio. La Cordera, mucho más formal que sus compañeros, verdad es que, relativamente, de edad también mucho más madura, se abstenía de toda comunicación con el mundo civilizado, y miraba de lejos el palo del telégrafo como lo que era para ella, efectivamente, como cosa muerta, inútil, que no le servía siquiera para rascarse. Era una vaca que había vivido mucho. Sentada horas y horas, pues, experta en pastos, sabía aprovechar el tiempo, meditaba más que comía, gozaba del placer de vivir en paz, bajo el cielo gris y tranquilo de su tierra, como quien alimenta el alma, que también tienen los brutos; y si no fuera profanación, podría decirse que los pensamientos de la vaca matrona, llena de experiencia, debían de parecerse todo lo posible a las más sosegadas y doctrinales odas de Horacio. Asistía a los juegos de los pastorcicos encargados de llindarla, como una abuela. Si pudiera, se sonreiría al pensar que Rosa y Pinín tenían por misión en el prado cuidar de que ella, la Cordera, no se extralimitase, no se metiese por la vía del ferrocarril ni saltara a la heredad vecina. ¡Qué había de saltar! ¡Qué se había de meter! Pastar de cuando en cuando, no mucho, cada día menos, pero con atención, sin perder el tiempo en levantar la cabeza por curiosidad necia, escogiendo sin vacilar los mejores bocados, y, después, sentarse sobre el cuarto trasero con delicia, a rumiar la vida, a gozar el deleite del no padecer, del dejarse existir: esto era lo que ella tenía que hacer, y todo lo demás aventuras peligrosas. Ya no recordaba cuándo le había picado la mosca. “El xatu (el toro), los saltos locos por las praderas adelante... ¡todo eso estaba tan lejos!” Aquella paz sólo se había turbado en los días de prueba de la inauguración del ferrocarril. La primera vez que la Cordera vio pasar el tren, se volvió loca. Saltó la sebe de lo más alto del Somonte, corrió por prados ajenos, y el terror duró muchos días, renovándose, más o menos violento, cada vez que la máquina asomaba por la trinchera vecina. Poco a poco se fue acostumbrando al estrépito inofensivo. Cuando llegó a convencerse de que era un peligro que pasaba, una catástrofe que amenazaba sin dar, redujo sus precauciones a ponerse en pie y a mirar de frente, con la cabeza erguida, al formidable monstruo; más adelante no hacía más que mirarle, sin levantarse, con antipatía y desconfianza; acabó por no mirar al tren siquiera. En Pinín y Rosa la novedad del ferrocarril produjo impresiones más agradables y persistentes. Si al principio era una alegría loca, algo mezclada de miedo supersticioso, una excitación nerviosa, que les hacía prorrumpir en gritos, gestos, pantomimas descabelladas, después fue un recreo pacífico, suave, renovado varias veces al día. Tardó mucho en gastarse aquella emoción de contemplar la marcha 19 vertiginosa, acompañada del viento, de la gran culebra de hierro, que llevaba dentro de sí tanto ruido y tantas castas de gentes desconocidas, extrañas. Pero telégrafo, ferrocarril, todo eso, era lo de menos: un accidente pasajero que se ahogaba en el mar de soledad que rodeaba el prao Somonte. Desde allí no se veía vivienda humana; allí no llegaban ruidos del mundo más que al pasar el tren. Mañanas sin fin, bajo los rayos del sol a veces, entre el zumbar de los insectos, la vaca y los niños esperaban la proximidad del mediodía para volver a casa. Y luego, tardes eternas, de dulce tristeza silenciosa, en el mismo prado, hasta venir la noche, con el lucero vespertino por testigo mudo en la altura. Rodaban las nubes allá arriba, caían las sombras de los árboles y de las peñas en la loma y en la cañada, se acostaban los pájaros, empezaban a brillar algunas estrellas en lo más oscuro del cielo azul, y Pinín y Rosa, los niños gemelos, los hijos de Antón de Chinta, teñida el alma de la dulce serenidad soñadora de la solemne y seria Naturaleza, callaban horas y horas, después de sus juegos, nunca muy estrepitosos, sentados cerca de la Cordera, que acompañaba el augusto silencio de tarde en tarde con un blando son de perezosa esquila. En este silencio, en esta calma inactiva, había amores. Se amaban los dos hermanos como dos mitades de un fruto verde, unidos por la misma vida, con escasa conciencia de lo que en ellos era distinto, de cuanto los separaba; amaban Pinín y Rosa a la Cordera, la vaca abuela, grande, amarillenta, cuyo testuz parecía una cuna. La Cordera recordaría a un poeta la zacala del Ramayana, la vaca santa; tenía en la amplitud de sus formas, en la solemne serenidad de sus pausados y nobles movimientos, aires y contornos de ídolo destronado, caído, contento con su suerte, más satisfecha con ser vaca verdadera que dios falso. La Cordera, hasta donde es posible adivinar estas cosas, puede decirse que también quería a los gemelos encargados de apacentarla. Era poco expresiva; pero la paciencia con que los toleraba cuando en sus juegos ella les servía de almohada, de escondite, de montura, y para otras cosas que ideaba la fantasía de los pastores, demostraba tácitamente el afecto del animal pacífico y pensativo. En tiempos difíciles, Pinín y Rosa habían hecho por la Cordera los imposibles de solicitud y cuidado. No siempre Antón de Chinta había tenido el prado Somonte. Este regalo era cosa relativamente nueva. Años atrás, la Cordera tenía que salir a la gramática, esto es, a apacentarse como podía, a la buena ventura de los caminos y callejas de las rapadas y escasas praderías del común, que tanto tenían de vía pública como de pastos. Pinín y Rosa, en tales días de penuria, la guiaban a los mejores altozanos, a los parajes más tranquilos y menos esquilmados, y la libraban de las mil injurias a que están expuestas las pobres reses que tienen que buscar su alimento en los azares de un camino. En los días de hambre, en el establo, cuando el heno escaseaba, y el narvaso para estrar el lecho caliente de la vaca faltaba también, a Rosa y a Pinín debía la Cordera mil industrias que le hacían más suave la miseria. ¡Y qué decir de los tiempos heroicos del parto y la cría, cuando se entablaba la lucha necesaria entre el alimento y regalo de la nación y el interés de los Chintos, que consistía en robar a las ubres de la pobre madre toda la leche que no fuera absolutamente indispensable para que el ternero subsistiese! Rosa y Pinín, en tal conflicto, siempre estaban de parte de la Cordera, y en cuanto había ocasión, a escondidas, soltaban el recental, que, ciego y como loco, a testaradas contra todo, corría a buscar el amparo de la madre, que le albergaba bajo su vientre, volviendo la cabeza agradecida y solícita, diciendo, a su manera: -Dejad a los niños y a los recentales que vengan a mí. Estos recuerdos, estos lazos, son de los que no se olvidan. Añádase a todo que la Cordera tenía la mejor pasta de vaca sufrida del mundo. Cuando se veía emparejada bajo el yugo con cualquier compañera, fiel a la gamella, sabía someter su voluntad a la ajena, y horas y horas se la veía con la cerviz inclinada, la cabeza torcida, en incómoda postura, velando en pie mientras la pareja dormía en tierra. *** Antón de Chinta comprendió que había nacido para pobre cuando palpó la imposibilidad de cumplir aquel sueño dorado suyo de tener un corral propio con dos yuntas por lo menos. Llegó, gracias a mil ahorros, que eran mares de sudor y purgatorios de privaciones, llegó a la primera vaca, la Cordera, y no pasó de ahí; antes de poder comprar la segunda se vio obligado, para pagar atrasos al amo, el dueño de la casería que llevaba en renta, a llevar al mercado a aquel pedazo de sus entrañas, la Cordera, el amor de sus hijos. La Chinta había muerto a los dos años de tener la Cordera en casa. El establo y la cama del matrimonio 20 estaban pared por medio, llamando pared a un tejido de ramas de castaño y de cañas de maíz. La Chinta, musa de la economía en aquel hogar miserable, había muerto mirando a la vaca por un boquete del destrozado tabique de ramaje, señalándola como salvación de la familia. “Cuidadla, es vuestro sustento”, parecían decir los ojos de la pobre moribunda, que murió extenuada de hambre y de trabajo. El amor de los gemelos se había concentrado en la Cordera; el regazo, que tiene su cariño especial, que el padre no puede reemplazar, estaba al calor de la vaca, en el establo, y allá, en el Somonte. Todo esto lo comprendía Antón a su manera, confusamente. De la venta necesaria no había que decir palabra a los neños. Un sábado de julio, al ser de día, de mal humor Antón, echó a andar hacia Gijón, llevando la Cordera por delante, sin más atavío que el collar de esquila. Pinín y Rosa dormían. Otros días había que despertarlos a azotes. El padre los dejó tranquilos. Al levantarse se encontraron sin la Cordera. “Sin duda, mio pá la había llevado al xatu.” No cabía otra conjetura. Pinín y Rosa opinaban que la vaca iba de mala gana; creían ellos que no deseaba más hijos, pues todos acababa por perderlos pronto, sin saber cómo ni cuándo. Al oscurecer, Antón y la Cordera entraban por la corrada mohínos, cansados y cubiertos de polvo. El padre no dio explicaciones, pero los hijos adivinaron el peligro. No había vendido, porque nadie había querido llegar al precio que a él se le había puesto en la cabeza. Era excesivo: un sofisma del cariño. Pedía mucho por la vaca para que nadie se atreviese a llevársela. Los que se habían acercado a intentar fortuna se habían alejado pronto echando pestes de aquel hombre que miraba con ojos de rencor y desafío al que osaba insistir en acercarse al precio fijo en que él se abroquelaba. Hasta el último momento del mercado estuvo Antón de Chinta en el Humedal, dando plazo a la fatalidad. “No se dirá, pensaba, que yo no quiero vender: son ellos que no me pagan la Cordera en lo que vale.” Y, por fin, suspirando, si no satisfecho, con cierto consuelo, volvió a emprender el camino por la carretera de Candás adelante, entre la confusión y el ruido de cerdos y novillos, bueyes y vacas, que los aldeanos de muchas parroquias del contorno conducían con mayor o menor trabajo, según eran de antiguo las relaciones entre dueños y bestias. En el Natahoyo, en el cruce de dos caminos, todavía estuvo expuesto el de Chinta a quedarse sin la Cordera; un vecino de Carrió que le había rondado todo el día ofreciéndole pocos duros menos de los que pedía, le dio el último ataque, algo borracho. El de Carrió subía, subía, luchando entre la codicia y el capricho de llevar la vaca. Antón, como una roca. Llegaron a tener las manos enlazadas, parados en medio de la carretera, interrumpiendo el paso... Por fin, la codicia pudo más; el pico de los cincuenta los separó como un abismo; se soltaron las manos, cada cual tiró por su lado; Amón, por una calleja que, entre madreselvas que aún no florecían y zarzamoras en flor, le condujo hasta su casa. *** Desde aquel día en que adivinaron el peligro, Pinín y Rosa no sosegaron. A media semana se personó el mayordomo en el corral de Antón. Era otro aldeano de la misma parroquia, de malas pulgas, cruel con los caseros atrasados. Antón, que no admitía reprimendas, se puso lívido ante las amenazas de desahucio. El amo no esperaba más. Bueno, vendería la vaca a vil precio, por una merienda. Había que pagar o quedarse en la calle. Al sábado inmediato acompañó al Humedal Pinín a su padre. El niño miraba con horror a los contratistas de carnes, que eran los tiranos del mercado. La Cordera fue comprada en su justo precio por un rematante de Castilla. Se la hizo una señal en la piel y volvió a su establo de Puao, ya vendida, ajena, tañendo tristemente la esquila. Detrás caminaban Antón de Chinta, taciturno, y Pinín, con ojos como puños. Rosa, al saber la venta, se abrazó al testuz de la Cordera, que inclinaba la cabeza a las caricias como al yugo. “¡Se iba la vieja!” -pensaba con el alma destrozada Antón el huraño. “Ella ser, era una bestia, pero sus hijos no tenían otra madre ni otra abuela.” Aquellos días en el pasto, en la verdura del Somonte, el silencio era fúnebre. La Cordera, que ignoraba su suerte, descansaba y pacía como siempre, sub specie aeternitatis, como descansaría y comería un minuto antes de que el brutal porrazo la derribase muerta. Pero Rosa y Pinín yacían desolados, tendidos sobre la 21 hierba, inútil en adelante. Miraban con rencor los trenes que pasaban, los alambres del telégrafo. Era aquel mundo desconocido, tan lejos de ellos por un lado, y por otro el que les llevaba su Cordera. El viernes, al oscurecer, fue la despedida. Vino un encargado del rematante de Castilla por la res. Pagó; bebieron un trago Antón y el comisionado, y se sacó a la quintana la Cordera. Antón había apurado la botella; estaba exaltado; el peso del dinero en el bolsillo le animaba también. Quería aturdirse. Hablaba mucho, alababa las excelencias de la vaca. El otro sonreía, porque las alabanzas de Antón eran impertinentes. ¿Que daba la res tantos y tantos xarros de leche? ¿Que era noble en el yugo, fuerte con la carga? ¿Y qué, si dentro de pocos días había de estar reducida a chuletas y otros bocados suculentos? Antón no quería imaginar esto; se la figuraba viva, trabajando, sirviendo a otro labrador, olvidada de él y de sus hijos, pero viva, feliz... Pinín y Rosa, sentados sobre el montón de cucho, recuerdo para ellos sentimental de la Cordera y de los propios afanes, unidos por las manos, miraban al enemigo con ojos de espanto y en el supremo instante se arrojaron sobre su amiga; besos, abrazos: hubo de todo. No podían separarse de ella. Antón, agotada de pronto la excitación del vino, cayó como un marasmo; cruzó los brazos, y entró en el corral oscuro. Los hijos siguieron un buen trecho por la calleja, de altos setos, el triste grupo del indiferente comisionado y la Cordera, que iba de mala gana con un desconocido y a tales horas. Por fin, hubo que separarse. Antón, malhumorado clamaba desde casa: -Bah, bah, neños, acá vos digo; basta de pamemes. Así gritaba de lejos el padre con voz de lágrimas. Caía la noche; por la calleja oscura que hacían casi negra los altos setos, formando casi bóveda, se perdió el bulto de la Cordera, que parecía negra de lejos. Después no quedó de ella más que el tintán pausado de la esquila, desvanecido con la distancia, entre los chirridos melancólicos de cigarras infinitas. -¡Adiós, Cordera! -gritaba Rosa deshecha en llanto-. ¡Adiós, Cordera de mío alma! -¡Adiós, Cordera! -repetía Pinín, no más sereno. -Adiós -contestó por último, a su modo, la esquila, perdiéndose su lamento triste, resignado, entre los demás sonidos de la noche de julio en la aldea. *** Al día siguiente, muy temprano, a la hora de siempre, Pinín y Rosa fueron al prao Somonte. Aquella soledad no lo había sido nunca para ellos hasta aquel día. El Somonte sin la Cordera parecía el desierto. De repente silbó la máquina, apareció el humo, luego el tren. En un furgón cerrado, en unas estrechas ventanas altas o respiraderos, vislumbraron los hermanos gemelos cabezas de vacas que, pasmadas, miraban por aquellos tragaluces. -¡Adiós, Cordera! -gritó Rosa, adivinando allí a su amiga, a la vaca abuela. -¡Adiós, Cordera! -vociferó Pinín con la misma fe, enseñando los puños al tren, que volaba camino de Castilla. Y, llorando, repetía el rapaz, más enterado que su hermana de las picardías del mundo: -La llevan al Matadero... Carne de vaca, para comer los señores, los curas... los indianos. -¡Adiós, Cordera! -¡Adiós, Cordera! Y Rosa y Pinín miraban con rencor la vía, el telégrafo, los símbolos de aquel mundo enemigo, que les arrebataba, que les devoraba a su compañera de tantas soledades, de tantas ternuras silenciosas, para sus apetitos, para convertirla en manjares de ricos glotones... -¡Adiós, Cordera!... -¡Adiós, Cordera!... *** Pasaron muchos años. Pinín se hizo mozo y se lo llevó el rey. Ardía la guerra carlista. Antón de Chinta era casero de un cacique de los vencidos; no hubo influencia para declarar inútil a Pinín, que, por ser, era como un roble. Y una tarde triste de octubre, Rosa, en el prao Somonte sola, esperaba el paso del tren correo de Gijón, que le llevaba a sus únicos amores, su hermano. Silbó a lo lejos la máquina, apareció el tren en la 22 trinchera, pasó como un relámpago. Rosa, casi metida por las ruedas, pudo ver un instante en un coche de tercera multitud de cabezas de pobres quintos que gritaban, gesticulaban, saludando a los árboles, al suelo, a los campos, a toda la patria familiar, a la pequeña, que dejaban para ir a morir en las luchas fratricidas de la patria grande, al servicio de un rey y de unas ideas que no conocían. Pinín, con medio cuerpo fuera de una ventanilla, tendió los brazos a su hermana; casi se tocaron. Y Rosa pudo oír entre el estrépito de las ruedas y la gritería de los reclutas la voz distinta de su hermano, que sollozaba, exclamando, como inspirado por un recuerdo de dolor lejano: -¡Adiós, Rosa!... ¡Adiós, Cordera! -¡Adiós, Pinínl ¡Pinín de mío alma!... “Allá iba, como la otra, como la vaca abuela. Se lo llevaba el mundo. Carne de vaca para los glotones, para los indianos; carne de su alma, carne de cañón para las locuras del mundo, para las ambiciones ajenas.” Entre confusiones de dolor y de ideas, pensaba así la pobre hermana viendo el tren perderse a lo lejos, silbando triste, con silbido que repercutían los castaños, las vegas y los peñascos... ¡Qué sola se quedaba! Ahora sí, ahora sí que era un desierto el prao Somonte. -¡Adiós, Pinín! ¡Adiós, Cordera! Con qué odio miraba Rosa la vía manchada de carbones apagados; con qué ira los alambres del telégrafo. ¡Oh!, bien hacía la Cordera en no acercarse. Aquello era el mundo, lo desconocido, que se lo llevaba todo. Y sin pensarlo, Rosa apoyó la cabeza sobre el palo clavado como un pendón en la punta del Somonte. El viento cantaba en las entrañas del pino seco su canción metálica. Ahora ya lo comprendía Rosa. Era canción de lágrimas, de abandono, de soledad, de muerte. En las vibraciones rápidas, como quejidos, creía oír, muy lejana, la voz que sollozaba por la vía adelante: -¡Adiós, Rosa! ¡Adiós, Cordera! 23 En el tren de Leopoldo Alas "Clarín" El Duque del Pergamino, marqués de Numancia, conde de Peñasarriba, consejero de ferrocarriles de vía ancha y de vía estrecha, ex ministro de Estado y de Ultramar... está que bufa y coge el cielo... raso del coche de primera con las manos; y a su juicio tiene razón que le sobra. Figúrense ustedes que él viene desde Madrid solo, tumbado cuan largo es en un reservado, con que ha tenido que contentarse, porque no hubo a su disposición, por torpeza de los empleados, ni coche-cama, ni cosa parecida. Y ahora, a lo mejor del sueño, a media noche, en mitad de Castilla, le abren la puerta de su departamento y le piden mil perdones... porque tiene que admitir la compañía de dos viajeros nada menos: una señora enlutada, cubierta con un velo espeso, y un teniente de artillería. ¡De ninguna manera! No hay cortesía que valga; el noble español es muy inglés cuando viaja y no se anda con miramientos medioevales: defiende el home de su reservado poco menos que con el sport que ha aprendido en Eton, en Inglaterra, el noble duque castellano, estudiante inglés. ¡Un consejero, un senador, un duque, un ex-ministro, consentir que entren dos desconocidos en su coche, después de haber consentido en prescindir de una berlina-cama, a que tiene derecho! ¡Imposible! ¡Allí no entra una mosca! La dama de luto, avergonzada, confusa, procura desaparecer, buscar refugio en cualquier furgón donde pueda haber perros más finos... pero el teniente de artillería le cierra el paso ocupando la salida, y con mucha tranquilidad y finura defiende su derecho, el de ambos. -Caballero, no niego el derecho de usted a reclamar contra los descuidos de la Compañía... pero yo, y por lo visto esta señora también, tengo billete de primera; todos los demás coches de esta clase vienen llenos; en esta estación no hay modo de aumentar el servicio... aquí hay asientos de sobra, y aquí nos metemos. El jefe de la estación apoya con timidez la pretensión del teniente; el duque se crece, el jefe cede... y el artillero llama a un cabo de la Guardia civil, que, enterado del caso, aplica la ley marcial al reglamento de ferrocarriles, y decreta que la viuda (él la hace viuda) y su teniente se queden en el reservado del duque, sin perjuicio de que éste se llame a engaño ante quien corresponda. Pergamino protesta; pero acaba por calmarse y hasta por ofrecer un magnífico puro al militar, del cual acaba de saber, accidentalmente, que va en el expreso a incorporarse a su regimiento, que se embarca para Cuba. -¿Con que va usted a Ultramar a defender la integridad de la patria? -Sí señor, en el último sorteo me ha tocado el chinazo. -¿Cómo chinazo? -Dejo a mi madre y a mi mujer enfermas y dejo dos niños de menos de cinco años. -Bien, sí; es lamentable... ¡Pero la patria, el país, la bandera! -Ya lo creo, señor duque. Eso es lo primero. Por eso voy. Pero siento separarme de lo segundo. Y usted, señor duque, ¿a dónde bueno? -Phs... por de pronto a Biarritz, después al Norte de Francia... pero todo eso está muy visto; pasaré el Canal y repartiré el mes de Agosto y de Septiembre entre la isla de Wight, Cowes, Ventnor, Ryde y Osborn... La dama del luto y del velo, ocupa silenciosa un rincón del reservado. El duque no repara en ella. Después de repasar un periódico, reanuda la conversación con el artillero, que es de pocas palabras. -Aquello está muy malo. Cuando yo, allá en mi novatada de ministro, admití la cartera de Ultramar, por vía de aprendizaje, me convencí de que tenemos que aplicar el cauterio a la administración ultramarina, si ha de salvarse aquello. -Y usted ¿no pudo aplicarlo? -No tuve tiempo. Pasé a Estado, por mis méritos y servicios. Y además... ¡hay tantos compromisos! Oh, pero la insensata rebelión no prevalecerá; nuestros héroes defienden aquello como leones; mire usted que es magnífica la muerte del general Zutano... víctima de su arrojo en la acción de Tal... Zutano 24 y otro valiente, un capitán... el capitán... no sé cuántos, perecieron allí con el mismo valor y el mismo patriotismo que los más renombrados mártires de la guerra. Zutano y el otro, el capitán aquél, merecen estatuas; letras de oro en una lápida del Congreso... Pero de todas maneras, aquello está muy malo... No tenemos una administración... Conque ¿usted se queda aquí para tomar el tren que le lleve a Santander? Pues ea; buena suerte, muchos laureles y pocos balazos... Y si quiere usted algo por acá... ya sabe usted, mi teniente, durante el verano, isla de Wight, Cowes, Ryde, Ventnor y Osborn... El duque y la dama del luto y el velo quedan solos en el reservado. El ex-ministro procura, con discreción relativa, entablar conversación. La dama contesta con monosílabos, y a veces con señas. El de Pergamino, despechado, se aburre. En una estación, la enlutada mira con impaciencia por la ventanilla. -¡Aquí, aquí! -grita de pronto-; Fernando, Adela, aquí... Una pareja, también de luto, entra en el reservado: la enlutada del coche los abraza, sobre el pecho de la otra mujer llora, sofocando los sollozos. El tren sigue su viaje. Despedida, abrazos otra vez, llanto... Quedaron de nuevo solos la dama y el duque. Pergamino, muerto de impaciencia, se aventura en el terreno de las posibles indiscreciones. Quiere saber a toda costa el origen de aquellas penas, la causa de aquel luto... Y obtiene fría, seca, irónica, entre lágrimas, esta breve respuesta: -Soy la viuda del otro... del capitán Fernández. 25 26