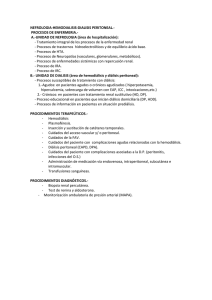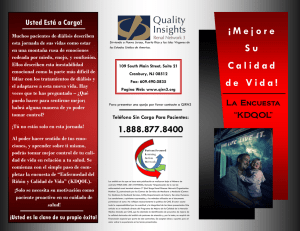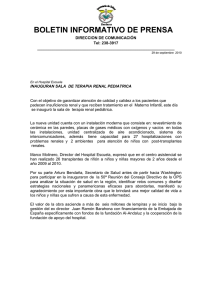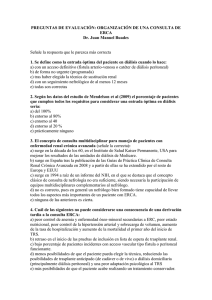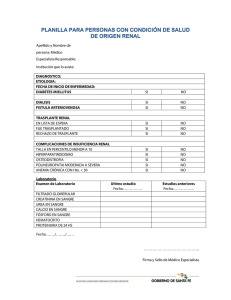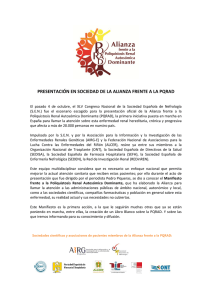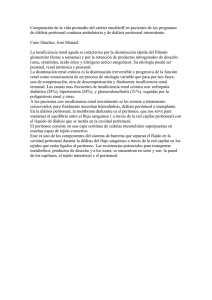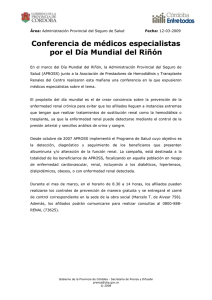PDF Número - Revista Nefrologia
Anuncio
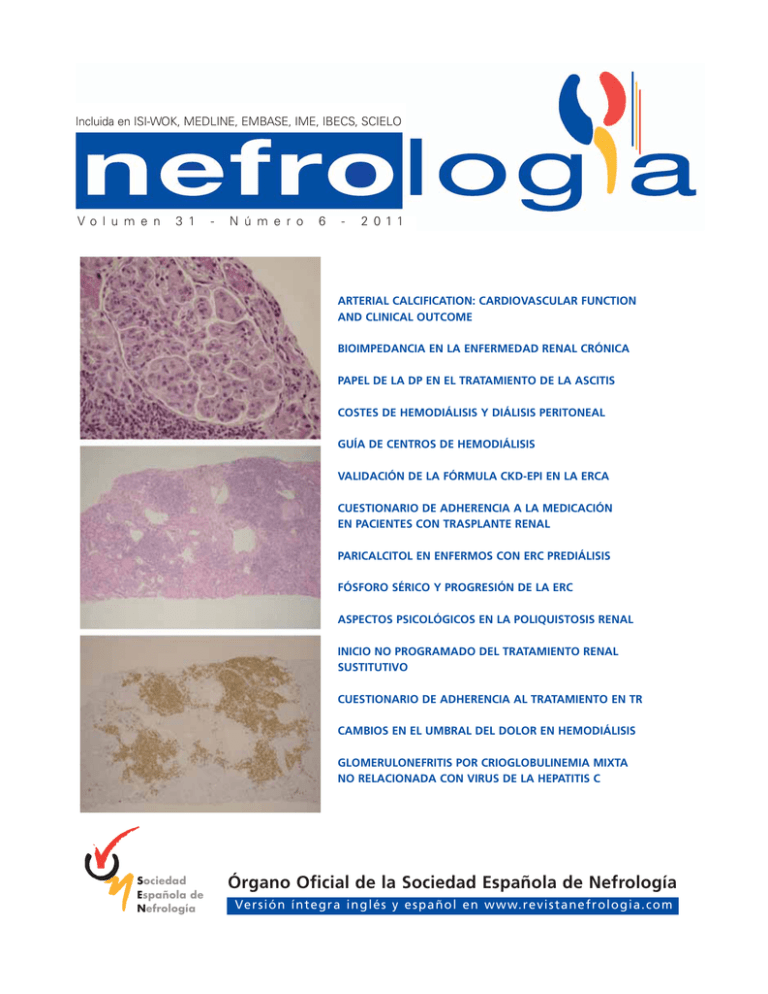
Incluida en ISI-WOK, MEDLINE, EMBASE, IME, IBECS, SCIELO Vo l u m e n 3 1 - N ú m e r o 6 - 2 011 ARTERIAL CALCIFICATION: CARDIOVASCULAR FUNCTION AND CLINICAL OUTCOME BIOIMPEDANCIA EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA PAPEL DE LA DP EN EL TRATAMIENTO DE LA ASCITIS COSTES DE HEMODIÁLISIS Y DIÁLISIS PERITONEAL GUÍA DE CENTROS DE HEMODIÁLISIS VALIDACIÓN DE LA FÓRMULA CKD-EPI EN LA ERCA CUESTIONARIO DE ADHERENCIA A LA MEDICACIÓN EN PACIENTES CON TRASPLANTE RENAL PARICALCITOL EN ENFERMOS CON ERC PREDIÁLISIS FÓSFORO SÉRICO Y PROGRESIÓN DE LA ERC ASPECTOS PSICOLÓGICOS EN LA POLIQUISTOSIS RENAL INICIO NO PROGRAMADO DEL TRATAMIENTO RENAL SUSTITUTIVO CUESTIONARIO DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN TR CAMBIOS EN EL UMBRAL DEL DOLOR EN HEMODIÁLISIS GLOMERULONEFRITIS POR CRIOGLOBULINEMIA MIXTA NO RELACIONADA CON VIRUS DE LA HEPATITIS C Sociedad Española de Nefrología Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología Versión íntegra inglés y español en www.revistanefrologia.com Revista Nefrología Director: Carlos Quereda Rodríguez-Navarro Editor ejecutivo: Roberto Alcázar Arroyo Subdirectores: Andrés Purroy Unanua, Ángel Luis Martín de Francisco, Fernando García López Directores honorarios: Luis Hernando Avendaño, David Kerr, Rafael Matesanz Acedos COMITÉ DE REDACCIÓN (Editores de Área Temática) Nefrología experimental A. Ortiz* J. Egido de los Ríos S. Lamas J.M. López Novoa D. Rodríguez Puyol J.M. Cruzado Nefrología clínica M. Praga* J. Ara J. Ballarín G. Fernández Juárez F. Rivera A. Segarra Nefropatía diabética F. de Álvaro* J.L. Górriz A. Martínez Castelao J.F. Navarro J.A. Sánchez Tornero R. Romero Nefropatías hereditarias R. Torra* X. Lens J.C. Rodríguez Pérez M. Navarro E. Coto V. García Nieto Enfermedad renal crónica A.L. Martín de Francisco* A. Otero E. González Parra I. Martínez J. Portolés Pérez IRC-metabolismo Ca/P E. Fernández* J. Cannata Andía R. Pérez García M. Rodríguez J.V. Torregrosa Hipertensión arterial R. Marín* J.M. Alcázar L. Orte R. Santamaría A. Rodríguez Jornet Nefropatía y riesgo vascular J. Díez* A. Cases J. Luño Calidad en Nefrología F. Álvarez-Ude* M.D. Arenas E. Parra Moncasi P. Rebollo F. Ortega Fracaso renal agudo F. Liaño* F.J. Gainza J. Lavilla E. Poch Diálisis peritoneal R. Selgas* M. Pérez Fontán C. Remón M.E. Rivera Gorrin G. del Peso Hemodiálisis A. Martín Malo* P. Aljama F. Maduell J.A. Herrero J.M. López Gómez J.L. Teruel Trasplante renal J. Pascual* M. Arias J.M. Campistol J.M. Grinyó M.A. Gentil A. Torres Nefrología pediátrica I. Zamora* N. Gallego A.M. Sánchez Moreno R. Vilalta Nefropatología J. Blanco* I.M. García E. Vázquez Martul A. Barat Cascante Nefrología Basada en la Evidencia Vicente Barrio* (Director de Suplementos), Fernando García López (Asesor de Metodología). Editores: María Auxiliadora Bajo, José Conde, Joan M. Díaz, Mar Espino, Domingo Hernández, Ana Fernández, Milagros Fernández, Fabián Ortiz, Ana Tato. Formación Continuada (revista NefroPlus) Andrés Purroy*, R. Marín, J.M. Tabernero, F. Rivera, A. Martín Malo. * Coordinadores de área temática. COMITÉ EDITORIAL A. Alonso J. Arrieta F.J. Borrego D. del Castillo P. Gallar M.A. Frutos D. Jarillo V. Lorenzo A. Mazuecos A. Oliet L. Pallardo J.J. Plaza D. Sánchez Guisande J. Teixidó J. Alsina P. Barceló J. Bustamente A. Darnell P. García Cosmes M.T. González L. Jiménez del Cerro J. Lloveras B. Miranda J. Olivares V. Pérez Bañasco L. Revert A. Serra F.A. Valdés F. Anaya A. Barrientos A. Caralps P. Errasti F. García Martín M. González Molina I. Lampreabe B. Maceira J. Mora J. Ortuño S. Pérez García J.L. Rodicio L. Sánchez Sicilia A. Vigil J. Aranzábal G. Barril F. Caravaca C. de Felipe S. García de Vinuesa A. Gonzalo R. Lauzurica J.F. Macías E. Martín Escobar J.M. Morales R. Peces J.M. Tabernero A. Vallo G. de Arriba C. Bernis E. Fernández Giráldez F.J. Gómez Campderá P. Gómez Fernández E. Huarte E. López de Novales R. Marcén J. Montenegro A. Palma L. Piera J. Rodríguez Soriano A. Tejedor COMITÉ EDITORIAL INTERNACIONAL E. Burdmann (Brasil) B. Canaud (Francia) J. Chapman (Australia) R. Coppo (Italia) R. Correa-Rotter (México) F. Cosío (USA) G. Eknoyan (EE.UU.) A. Felsenfeld (EE.UU.) J.M. Fernández Cean (Uruguay) J. Frazao (Portugal) M. Ketteler (Alemania) Levin, Adeera (Canadá) Li, Philip K.T. (Hong Kong, China) L. Macdougall (Gran Bretaña) P. Massari (Argentina) S. Mezzano (Chile) B. Rodríguez Iturbe (Venezuela) C. Ronco (Italia) J. Silver (Israel) P. Stevinkel (Suecia) A. Wiecek (Polonia) C. Zoccali (Italia) JUNTA DIRECTIVA (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGÍA) SUSCRIPCIONES, PUBLICIDAD, EDICIÓN Información y suscripciones: Secretaría de la S.E.N. [email protected] Tel. 902 929 210 Consultas sobre manuscritos: [email protected] © Copyright 2011. Grupo Editorial Nefrología. Reservados todos los derechos Avda. dels Vents 9-13, Esc. B, 2.º 1.ª Edificio Blurbis 08917 Badalona Tel. 902 02 09 07 - Fax. 93 395 09 95 Rambla del Celler 117-119, 08190 Sant Cugat del Vallès. Barcelona Tel. 93 589 62 64 - Fax. 93 589 50 77 Distribuido por: E.U.R.O.M.E.D.I.C.E., Ediciones Médicas, S.L. • ISSN: 1989-2284 © Sociedad Española de Nefrología 2011. Reservados todos los derechos mundiales. No puede reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación o transmitirse en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico, de fotocopia, grabación o cualquier otro, sin el previo permiso escrito del editor. La revista Nefrología se distribuye exclusivamente entre los profesionales de la medicina. Director Grupo Editorial Nefrología: Dr. D. Carlos Quereda Rodríguez Presidente: Dr. D. Alberto Martínez Castelao Vicepresidenta: Dra. D.ª Isabel Martínez Coordinador del Registro de Diálisis y Trasplante: Dr. D. Ramón Saracho Secretario: Dr. D. José Luis Górriz Tesorera: Dra. D.ª María Dolores del Pino Coordinadores de Docencia e Investigación: Vocales: Dra. D.ª Gema Fernández Fresnedo Dr. D. Juan Francisco Navarro Dra. D.ª Elvira Fernández Giráldez Dr. D. Julio Pascual Dr. D. José María Portolés Web Nefrología: E-mail Dirección Editorial: Dr. D. Josep Maria Cruzado Responsable de la selección de trabajos: Dra. D.ª Rosa Sánchez Hernández Direcciones de interés: www.revistanefrologia.com [email protected] [email protected] Incluida en ISI-WOK, MEDLINE, EMBASE, IME, IBECS, SCIELO http://www.revistanefrologia.com Volumen 31 - Número 6 - 2011 NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE UN ARTÍCULO EN NEFROLOGÍA RULES OF PUBLICATION IN NEFROLOGIAGÍA NEFROLOGÍA es la publicación oficial de la Sociedad Española de Nefrología y está referenciada en la Web of Knowledge del Institute for Scientific Information (ISIWOK). Está incluida en las bases de datos bibliográficas, MEDLINE, EMBASE, IME, IBECS y SCIELO. Los sumarios se reproducen en Current Contents-Clinical Practice, Current Advances in Biological Sciences y en otras publicaciones del ISI. Desde la propia Web de NEFROLOGÍA puede accederse a los textos íntegros, incluida la versión inglesa de los números ordinarios; también los textos íntegros originales están incluidos en SciELO (scielo.isciii.es/scielo.php). En Excerpta Medica y en PubMed se encuentran los resúmenes en inglés. NEFROLOGÍA publica artículos de investigación básica o clínica relacionados con nefrología, hipertensión arterial, diálisis y trasplante renal. Se rige por el sistema de revisión por pares, y todos los trabajos originales se someten a evaluación interna y a revisiones externas. NEFROLOGÍA suscribe las normas de publicación del International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). NEFROLOGÍA is the official publication from the Spanish Society of Nephrology (SEN) and is a cited reference in the Institute for Scientific Information Web of Knowledge (ISI-WOK). It is included in the bibliographic databases MEDLINE, EMBASE, IME, IBECS and SCIELO. The articles’ tables of contents are reproduced in Current Contents-Clinical Practice, Current Advances in Biological Sciences and other ISI publications. Full versions of the texts, (including English versions of regular issues) can be accessed from the NEFROLOGÍA Web site. Some full versions are also included in SciELO (scielo.isciii.es/scielo.php). The abstracts in English are found in Excerpta Medica and PubMed. NEFROLOGÍA publishes basic or clinical research papers associated with nephrology, arterial hypertension, dialysis and kidney transplantation. All articles undergo a peer revision process, and all original texts are both assessed internally and proof-read externally. NEFROLOGÍA endorses the publication rules used by the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). El idioma de la Revista es el español, y se admiten artículos en inglés de autores que no son de habla hispana. Todos los contenidos de los números regulares disponen también de su versión a texto completo en inglés, de acceso libre en la Web de la Revista, al igual que la versión original. NEFROLOGÍA publica al año 6 números regulares, cada dos meses, y dispone de una edición de Formación Continuada (NEFROPLUS) y de una serie de suplementos y números extraordinarios sobre temas de actualidad, incluyendo los números de NEFROLOGÍA BASADA EN LA EVIDENCIA. The Journal’s main language of publication is Spanish, and articles written in English by non-Hispanic authors are accepted. All contents of the regular issues are also available in English, and are easily accessible on the Journal's Web site, along with the original version. NEFROLOGÍA publishes six issues per year (one every two months). There is also a Continuing Education edition (NEFROPLUS) and a series of special editions about topical subjects, such as EVIDENCE-BASED NEPHROLOGY issues. NEFROLOGÍA se encuadra en el Grupo Editorial Nefrología, órgano de la Sociedad Española de Nefrología que coordina la producción de ediciones impresas o en formato digital para transmisión de pensamiento científico nefrológico y formación continuada en Nefrología. NEFROLOGÍA belongs to the Grupo Editorial Nefrología publisher, which is a SEN member that manages printed and digital issues to publish scientific opinions regarding nephrology and continuing education in this area. Todos los contenidos y material complementario publicados en NEFROLOGÍA, NEFROPLUS y otras ediciones de NEFROLOGÍA o del Grupo Editorial Nefrología, se incluyen en el sitio Web de NEFROLOGÍA (www.revistanefrologia.com) de acceso libre y gratuito, en el que se especifican el procedimiento de envío y las normas completas requeridas para la publicación de un artículo en la Revista. All of the contents and additional material published in NEFROLOGÍA, NEFROPLUS and other editions from Nefrología or Grupo Editorial Nefrología are included on the NEFROLOGÍA Web site (www.revistanefrologia.com) (free access). Information regarding the method for sending papers and the complete rules of publication in the journal can be easily accessed from the site. ¡Visítanos en Internet! Includ ed in V o l u m e Entra en la Web y descubre las posibilidades de esta herramienta. ISI-W OK, MED LINE , EM BASE , IME , IBE CS, S CIELO 3 1 - N u m b e r 1 - 2 0 11 Búsqueda instantánea de la colección completa de NEFROLOGÍA desde 1981 hasta la actualidad. Sociedad Española de Nefrología Soci ed Espa ad ñola Nef de rolo gía WORL D KID SAV NEY E YO DAY: UR H PRO EART TECT THE YOU FU R KID WEA TURE OF NEY RABL THE S, E AN ARTIF DM ICIAL NEFRO INIA KIDN TURI NA PR EY: M ZED OJECT OVIN D EVIC CLIN : A FR G TO ES ICAL EE WARD EVID -TO-U TRAN S ENCE SE D SPLA ATABA ON TH NTATI SE E USE ON MOLE OF A CULA NTI-m KIDN R DIA TOR EY D GNO D ISEA SI RUG S OF SE S IN DIALY AUTO RENA SIS A SOM L FTER AL D OMIN KIDN A DO EY TR ANT U POLY ANSP NICO BLE-BLIN CYST LAN D RA TINA IC T FA NDO MID ILURE E IN MIZED COO HEM CLIN RDIN ODIA ICAL ATI AND LYSIS TRIA NEPH ON PRO PATI L OF GRA ENTS ROLO ORA MME GY L BETW EEN PRIM ARY CARE O fficia l Pub licati v e rs on o io n f in F u ll Eng li sh and the S panis h So Spa n is h ciety at w ww .r e v is ta of N ephro logy o lo n e fr g ia .c om http://www.revistanefrologia.com sumario Incluida en ISI-WOK, MEDLINE, EMBASE, IME, IBECS, SCIELO Incluida en ISI-WOK, MEDLINE, EMBASE, IME, IBECS, SCIELO Vo l u m e n 3 1 - N ú m e r o Volumen 31 - Número 6 - 2011 6 - 2 011 ARTERIAL CALCIFICATION: CARDIOVASCULAR FUNCTION AND CLINICAL OUTCOME BIOIMPEDANCIA EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA PAPEL DE LA DP EN EL TRATAMIENTO DE LA ASCITIS EDITORIAL 627 COSTES DE HEMODIÁLISIS Y DIÁLISIS PERITONEAL GUÍA DE CENTROS DE HEMODIÁLISIS • La biopsia renal en situaciones especiales VALIDACIÓN DE LA FÓRMULA CKD-EPI EN LA ERCA CUESTIONARIO DE ADHERENCIA A LA MEDICACIÓN EN PACIENTES CON TRASPLANTE RENAL R. Peces, E. de Sousa, C. Peces PARICALCITOL EN ENFERMOS CON ERC PREDIÁLISIS FÓSFORO SÉRICO Y PROGRESIÓN DE LA ERC ASPECTOS PSICOLÓGICOS EN LA POLIQUISTOSIS RENAL COMENTARIOS EDITORIALES 630 INICIO NO PROGRAMADO DEL TRATAMIENTO RENAL SUSTITUTIVO CUESTIONARIO DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN TR • Evolución y aplicaciones de la bioimpedancia en el manejo de la enfermedad renal crónica CAMBIOS EN EL UMBRAL DEL DOLOR EN HEMODIÁLISIS GLOMERULONEFRITIS POR CRIOGLOBULINEMIA MIXTA NO RELACIONADA CON VIRUS DE LA HEPATITIS C J.M. López-Gómez Sociedad Española de Nefrología 635 REVISIONES CORTAS • Calcificación arterial: la función cardiovascular y el resultado clínico G.M. London 648 Versión íntegra inglés y español en www.revistanefrologia.com • Aplicaciones futuras de la bioimpedancia vectorial (BIVA) en nefrología S. Cigarrán Guldrís 644 Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología • Papel de la diálisis peritoneal en el tratamiento de la ascitis S. Ros Ruiz, E. Gutiérrez Vilchez, T. P. García Frías, T. M. Martín Velázquez, L. Blanca Martos, T. Jiménez Salcedo, D. Hernández Marrero Ver en página 743 de este número: Caso Clínico del Club de Nefropatología, Martina MN, et al. Crioglobulinemia mixta no relacionada con VHC, glomerulonefritis mesangiocapilar y linfoma linfoplasmocitario. Nefrologia 2011;31(6):743-6. La explicación de las imágenes puede consultarse en el texto del artículo. ARTÍCULO ESPECIAL 656 • Costes y valor añadido de los conciertos de hemodiálisis y diálisis peritoneal J.M. Lamas Barreiro, M. Alonso Suárez, J.A. Saavedra Alonso, A. Gándara Martínez GUÍAS S.E.N. 664 • Anexo a la Guía de Centros de Diálisis: Recomendaciones sobre la relación entre los centros de hemodiálisis extrahospitalarios y sus hospitales de referencia. Opinión del Grupo de Diálisis Extrahospitalaria I. Berdud, M.D. Arenas, A. Bernat, R. Ramos, A. Blanco ORIGINALES 670 • El ángulo de fase de la impedancia eléctrica es un predictor de supervivencia a largo plazo en pacientes en diálisis S. Abad, G. Sotomayor, A. Vega, A. Pérez de José, U. Verdalles, R. Jofré, J.M. López-Gómez 677 • Validación de la fórmula Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) en la insuficiencia renal crónica avanzada J.L. Teruel Briones, A. Gomis Couto, J. Sabater, M. Fernández Lucas, N. Rodríguez Mendiola, J.J. Villafruela, C. Quereda 683 • Sistema Ultracontrol® en la clínica diaria de la hemodiafiltración en línea posdilucional: volumen de infusión alcanzado y aplicabilidad con distintos dializadores M. Albalate Ramón, R. Pérez García, P. de Sequera Ortiz, R. Alcázar Arroyo, E. Corchete Prats, M. Puerta Carretero, M. Ortega Díaz, A. Mosse 690 • Validación del cuestionario simplificado de adherencia a la medicación (SMAQ) en pacientes con trasplante renal en terapia con tacrolimus F.J. Ortega Suárez, J. Sánchez Plumed, M.A. Pérez Valentín, P. Pereira Palomo, M.A. Muñoz Cepeda, D. Lorenzo Aguiar 697 • Efectividad del tratamiento con paricalcitol por vía oral en pacientes con enfermedad renal crónica en etapas anteriores a la diálisis J.G. Hervás Sánchez, M.D. Prados Garrido, A. Polo Moyano, S. Cerezo Morales 707 • Asociación entre fósforo sérico y progresión de la enfermedad renal crónica avanzada F. Caravaca, J. Villa, E. García de Vinuesa, C. Martínez del Viejo, R. Martínez Gallardo, R. Macías, F. Ferreira, I. Cerezo, R. Hernández-Gallego 716 • Psiconefrología: aspectos psicológicos en la poliquistosis renal autosómica dominante T.S. Pérez Domínguez, A. Rodríguez Pérez, N. Buset Ríos, F. Rodríguez Esparragón, M.A. García Bello, P. Pérez Borges, Y. Parodis López, J.C. Rodríguez Pérez 723 • Impacto de las peritonitis en la supervivencia a largo plazo de los pacientes en diálisis peritoneal E. Muñoz de Bustillo, F. Borrás, C. Gómez-Roldán, F.J. Pérez-Contreras, J. Olivares, R. García, A. Miguel sumario Incluida en ISI-WOK, MEDLINE, EMBASE, IME, IBECS, SCIELO Volumen 31 - Número 6 - 2011 ORIGINALES BREVES 733 • Causas de inicio no programado del tratamiento renal sustitutivo con hemodiálisis A. Gomis Couto, J.L. Teruel Briones, M. Fernández Lucas, M. Rivera Gorrin, N. Rodríguez Mendiola, S. Jiménez Álvaro, C. Quereda Rodríguez-Navarro 738 • El curso de la hemodiálisis está asociado a cambios en el umbral de dolor y en las relaciones entre presión arterial y dolor G.A. Reyes del Paso, C.M. Perales Montilla CASO CLÍNICO DEL CLUB DE NEFROPATOLOGÍA 743 • Crioglobulinemia mixta no relacionada con virus de la hepatitis C, glomerulonefritis mesangiocapilar y linfoma linfoplasmocitario M.N. Martina, M. Solé, E. Massó, N. Pérez, J.M. Campistol, L.F. Quintana CARTAS AL DIRECTOR A) Comunicaciones breves de investigación o experiencias clínicas 747 • Revisión de los protocolos y patrones propios de infección: una herramienta útil en el tratamiento de las peritonitis J. Santos Nores, E. Novoa Fernández, O. Conde Rivera, E. Iglesias Lamas, C. Pérez Melón 748 • Propuestas de nuevas clasificaciones para la enfermedad renal crónica. Un futuro prometedor J. Escribano Serrano, A. Michán Doña, L. García Domínguez, C. Casto Jarillo 750 • Diálisis peritoneal tras retirada de catéter por peritonitis E. Iglesias Lamas, M.J. Camba Caride, E. Novoa Fernández, J. Santos Nores 751 • Manejo de la intoxicación por salicilatos C. Ruiz-Zorrilla López, B. Gómez Giralda, J. Sánchez Ballesteros, M. García García, A. Molina Miguel B) Casos clínicos breves 752 • Hipercalcemia crónica en un paciente de hemodiálisis J.A. Martín Navarro, M.J. Gutiérrez Sánchez, V. Petkov Stoyanov 754 • Mieloma múltiple oligosecretor fulminante M. Heras, J. Izquierdo, A. Saiz, J. Hernández, J.A. Queizan, J. González, M.J. Fernández-Reyes, R. Sánchez 756 • Patrón epidemiológico inusual en un paciente trasplantado renal con infección por VIH y sarcoma de Kaposi. Resolución tras tratamiento con sirolimus L. Calle, A. Mazuecos, T. García Álvarez, F. Guerrero, A. Moreno, R. Collantes, M. Rivero 757 • Fracaso renal agudo secundario a depleción hidrosalina por diarrea más acetazolamida M. Polaina Rusillo, J. Borrego Hinojosa, A. Liébana Cañada 759 • Amiloidosis secundaria en un paciente infectado por el VIH E. Jatem, J. Loureiro, I. Agraz, A. Curran 760 • Fracaso renal agudo secundario a síndrome de vómitos cíclico M.J. Izquierdo Ortiz, V. Mercado Valdivia, P. Abaigar Luquin 761 • Acidosis tubular renal distal en una gestante de siete semanas: diagnóstico, complicaciones y tratamiento O. Fikri Benbrahim, F. Cazalla Cadenas, A. Valentín Martín, E. D. Valladares Molleda, R. García Agudo, J. Mancha Ramos 763 • Lupus eritematoso sistémico e hipotiroidismo central M. Cuxart, A. Grau, M. Picazo, R. Sans 764 FE DE ERRATAS XXXIX Congreso de la Sociedad Andaluza de Nefrología Jaén, 7-9 de abril de 2011 contents Included in ISI-WOK, MEDLINE, EMBASE, IME, IBECS, SCIELO Included in ISI-WOK, MEDLINE, EMBASE, IME, IBECS, SCIELO Volume 31 - Number 6 - 2011 V o l u m e 3 1 - N u m b e r EDITORIAL 627 6 - 2 011 ARTERIAL CALCIFICATION: CARDIOVASCULAR FUNCTION AND CLINICAL OUTCOME • Renal biopsy in special situations BIOIMPEDANCE IN CHRONIC KIDNEY DISEASE ROLE OF PD IN TREATING ASCITES R. Peces, E. de Sousa, C. Peces COSTS OF HAEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS HAEMODIALYSIS CENTRE GUIDE VALIDATION OF THE CKD-EPI EQUATION IN ACKD QUESTIONNAIRE ON ADHERENCE TO MEDICATION IN RENAL TRANSPLANT PATIENTS PARACALCITRIOL IN ACKD PREDIALYSIS PATIENTS EDITORIAL COMMENTS 630 SERUM PHOSPHOROUS AND PROGRESSION OF CKD PSYCHOLOGICAL ASPECTS IN POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE • Evolution and applications of bioimpedance in managing chronic kidney disease UNSCHEDULED RENAL REPLACEMENT THERAPY QUESTIONNAIRE ON ADHERENCE TO TREATMENT IN KT J.M. López-Gómez 635 PAIN THRESHOLD CHANGES DURING HAEMODIALYSIS MIXED CRYOGLOBULINAEMIA NOT RELATED TO HEPATITIS C VIRUS AND GLOMERULONEPHRITIS • Future uses of vectorial bioimpedance (BIVA) in nephrology S. Cigarrán Guldrís SHORT REVIEWS 644 • Arterial calcification: cardiovascular function and clinical outcome G.M. London 648 • The role of peritoneal dialysis in the treatment of ascites S. Ros Ruiz, E. Gutiérrez Vilchez, T. P. García Frías, T. M. Martín Velázquez, L. Blanca Martos, T. Jiménez Salcedo, D. Hernández Marrero Sociedad Española de Nefrología Official Publication of the Spanish Society of Nephrology Full version in English and Spanish at www.revistanefrologia.com See page 743 of this issue: Clinical Case from the Nephropathology Club, Martina MN, et al. Mixed cryoglobulinaemia not related to hepatitis C virus, mesangiocapillary glomerulonephritis and lymphoplasmacytic lymphoma. Nefrologia 2011;31(6):743-6. The image description can be found in the text of this article. SPECIAL ARTICLE 656 • Costs and added value of haemodialysis and peritoneal dialysis outsourcing agreements J.M. Lamas Barreiro, M. Alonso Suárez, J.A. Saavedra Alonso, A. Gándara Martínez S.E.N. GUIDELINES 664 • Appendix to Dialysis Centre Guidelines: Recommendations for the relationship between outpatient haemodialysis centres and reference hospitals. Opinions from the Outpatient Dialysis Group I. Berdud, M.D. Arenas, A. Bernat, R. Ramos, A. Blanco ORIGINALS 670 • The phase angle of the electrical impedance is a predictor of long-term survival in dialysis patients S. Abad, G. Sotomayor, A. Vega, A. Pérez de José, U. Verdalles, R. Jofré, J.M. López-Gómez 677 • Validation of the Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) equation in advanced chronic renal failure J.L. Teruel Briones, A. Gomis Couto, J. Sabater, M. Fernández Lucas, N. Rodríguez Mendiola, J.J. Villafruela, C. Quereda 683 • Clinical application of Ultracontrol®: infusion volume and use with different dialysers M. Albalate Ramón, R. Pérez García, P. de Sequera Ortiz, R. Alcázar Arroyo, E. Corchete Prats, M. Puerta Carretero, M. Ortega Díaz, A. Mosse 690 • Validation on the simplified medication adherence questionnaire (SMAQ) in renal transplant patients on tacrolimus F.J. Ortega Suárez, J. Sánchez Plumed, M.A. Pérez Valentín, P. Pereira Palomo, M.A. Muñoz Cepeda, D. Lorenzo Aguiar 697 • Effectiveness of treatment with oral paricalcitol in patients with pre-dialysis chronic kidney disease J.G. Hervás Sánchez, M.D. Prados Garrido, A. Polo Moyano, S. Cerezo Morales 707 • Relationship between serum phosphorus and the progression of advanced chronic kidney disease F. Caravaca, J. Villa, E. García de Vinuesa, C. Martínez del Viejo, R. Martínez Gallardo, R. Macías, F. Ferreira, I. Cerezo, R. Hernández-Gallego 716 • Phychonephrology: psychological aspects in autosomal dominant polycystic kidney disease T.S. Pérez Domínguez, A. Rodríguez Pérez, N. Buset Ríos, F. Rodríguez Esparragón, M.A. García Bello, P. Pérez Borges, Y. Parodis López, J.C. Rodríguez Pérez 723 • Impact of peritonitis on long-term survival of peritoneal dialysis patients E. Muñoz de Bustillo, F. Borrás, C. Gómez-Roldán, F.J. Pérez-Contreras, J. Olivares, R. García, A. Miguel contents Included in ISI-WOK, MEDLINE, EMBASE, IME, IBECS, SCIELO Volume 31 - Number 6 - 2011 SHORT ORIGINALS 733 • Causes of unscheduled haemodialysis initiation A. Gomis Couto, J.L. Teruel Briones, M. Fernández Lucas, M. Rivera Gorrin, N. Rodríguez Mendiola, S. Jiménez Álvaro, C. Quereda Rodríguez-Navarro 738 • Haemodialysis course is associated to changes in pain threshold and the relations between arterial pressure and pain G.A. Reyes del Paso, C.M. Perales Montilla CLINICAL CASE FROM THE NEPHROPATHOLOGY CLUB 743 • Mixed cryoglobulinaemia not related to hepatitis C virus, mesangiocapillary glomerulonephritis and lymphoplasmocytic lymphoma M.N. Martina, M. Solé, E. Massó, N. Pérez, J.M. Campistol, L.F. Quintana LETTERS TO THE EDITOR A) Brief papers on research and clinical experiments 747 • Revision of protocols and infection patterns: a useful tool in the treatment of peritonitis J. Santos Nores, E. Novoa Fernández, O. Conde Rivera, E. Iglesias Lamas, C. Pérez Melón 748 • Proposals for new classifications regarding chronic kidney disease: A promising future J. Escribano Serrano, A. Michán Doña, L. García Domínguez, C. Casto Jarillo 750 • Peritoneal dialysis after removing the catheter because of peritonitis E. Iglesias Lamas, M.J. Camba Caride, E. Novoa Fernández, J. Santos Nores 751 • Salicylate poisoning management C. Ruiz-Zorrilla López, B. Gómez Giralda, J. Sánchez Ballesteros, M. García García, A. Molina Miguel B) Brief case reports 752 • Chronic hypercalcaemia in haemodialysis patients J.A. Martín Navarro, M.J. Gutiérrez Sánchez, V. Petkov Stoyanov 754 • Fulminant oligo-secretory multiple myeloma M. Heras, J. Izquierdo, A. Saiz, J. Hernández, J.A. Queizan, J. González, M.J. Fernández-Reyes, R. Sánchez 756 • Unusual epidemiological pattern in kidney transplant patient with HIV and Kaposi’s sarcoma. Resolution after sirolimus therapy L. Calle, A. Mazuecos, T. García Álvarez, F. Guerrero, A. Moreno, R. Collantes, M. Rivero 757 • Acute renal failure secondary to sodium and water depletion due to diarrhoea plus acetazolamide M. Polaina Rusillo, J. Borrego Hinojosa, A. Liébana Cañada. 759 • Secondary amyloidosis in a HIV patient E. Jatem, J. Loureiro, I. Agraz, A. Curran 760 • Acute renal failure secondary to cyclic vomiting syndrome M.J. Izquierdo Ortiz, V. Mercado Valdivia, P. Abaigar Luquin 761 • Distal renal tubular acidosis in a seven-week pregnant woman: Diagnosis, complications and treatments O. Fikri Benbrahim, F. Cazalla Cadenas, A. Valentín Martín, E. D. Valladares Molleda, R. García Agudo, J. Mancha Ramos 763 • Systemic lupus erythematosus and hyperthyroidism M. Cuxart, A. Grau, M. Picazo, R. Sans 763 ERRATA 39th CONFERENCE OF THE ANDALUSIAN SOCIETY OF NEPHROLOGY Jaén, 7-9 April 2011 http://www.revistanefrologia.com © 2011 Revista Nefrología. Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología editorial La biopsia renal en situaciones especiales R. Peces1, E. de Sousa1, C. Peces2 1 2 Servicio de Nefrología. Hospital Universitario La Paz. IdiPaz. Madrid Área de Tecnología de la Información. SESCAM. Toledo Nefrologia 2011;31(6):627-9 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Jun.10925 L a biopsia renal es una herramienta de gran valor en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los pacientes con enfermedad renal. La primera comunicación de una biopsia renal percutánea data de 1950, fue realizada por el médico cubano Antonio Pérez Ara y publicada en una revista local1. En España existen algunas comunicaciones de biopsias renales realizadas hacia 1958. A partir de esos años y posteriormente, su práctica se generalizó en diversos hospitales de todo el mundo y también en los de nuestro país1. El análisis coste-beneficio de la biopsia renal alcanza niveles elevados porque permite definir una gran diversidad de anomalías renales. Entre las situaciones en las que se reconoce el beneficio absoluto de realizar la biopsia renal se encuentran las nefropatías de origen incierto, la proteinuria y la hematuria de origen glomerular, las anomalías del sedimento urinario, las enfermedades intersticiales y la patología de los pacientes sometidos a trasplante. Sin embargo, se trata de una exploración invasiva que debe indicarse de forma individualizada, dependiendo del cuadro clínico y del balance cuidadoso entre los riesgos y beneficios en cada paciente en particular2. En ocasiones, nefropatías aparentemente simples pueden presentarse como situaciones complejas en las que se asocian síndromes patogénicamente distintos. Éste es el caso de la poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD) a la que se asocia un síndrome nefrótico, en el cual sólo el estudio histopatológico es capaz de definir la presencia de afectación glomerular aparentemente de origen patogénico independiente del proceso principal, que corresponde a cambios quísticos degenerativos del parénquima renal3. La biopsia renal percutánea se ha establecido como una técnica segura y eficaz de obtener muestras del parénquima renal4,5. Con la aparición de nuevas tecnologías, el uso de la ultrasonografía (US) en tiempo real para guiar el procedimiento y el empleo de agujas de biopsia automáticas, ha mejorado la tasa de éxito hasta un 95% de los casos5. La US permite lo- Correspondencia: Ramón Peces Servicio de Nefrología. Hospital Universitario La Paz. IdiPaz. Madrid. [email protected] calizar el polo inferior del riñón, determinar el tamaño renal y detectar la presencia de grandes quistes que pueden obligar a utilizar el riñón contralateral. La biopsia renal percutánea guiada por tomografía computarizada (TC) es una alternativa cuando los riñones no pueden ser bien visualizados como, por ejemplo, en casos de obesidad o de riñones pequeños y ecogénicos. Las complicaciones, aunque raras, pueden ocurrir y en la mayoría de los casos están relacionadas con hemorragias. Sin embargo, existen contraindicaciones absolutas y relativas a la vía percutánea como son: el riñón único, la hipertensión arterial no controlada, los trastornos de la hemostasia, los aneurismas de la arteria renal, los testigos de Jehová, el fallo de la biopsia percutánea con aguja, la obesidad mórbida y los pacientes no colaboradores. Recientemente se han comunicado los datos de una serie de 867 biopsias renales de riñones nativos guiadas por US, realizadas a lo largo de 18 años, analizando un grupo retrospectivo de 797 biopsias y otro prospectivo de 70 biopsias renales realizadas a lo largo de un año6. En el estudio se recoge una tasa de complicaciones mayores de 1,4% y de complicaciones menores de 2%. Las complicaciones mayores más frecuentes se produjeron en los pacientes que tenían un sustrato predisponente para el sangrado y en aquellos pacientes con hepatopatía6. La experiencia acumulada en las últimas décadas ha demostrado que la biopsia renal percutánea es una técnica segura en la gran mayoría de los casos, exceptuando en los sujetos obesos cuya proporción es cada vez mayor en los países desarrollados. Estos sujetos se encuentran en el grupo de mayor riesgo para presentar complicaciones como hemorragias, fallo de la técnica, dificultades respiratorias graves y mala visualización de los riñones debido a su gran masa corporal7. En los pacientes con contraindicaciones para el abordaje percutáneo se han intentado métodos alternativos para poder obtener muestras de tejido renal. En estas situaciones la biopsia renal abierta, a través de una incisión posterior o en el flanco (lumbotomía), es una opción. Debido a que la presencia de quistes renales bilaterales múltiples es una contraindicación relativa para el abordaje percutáneo, por el riesgo presumible de complicaciones y la dificultad en obtener muestras de tejido adecuadas para el diagnóstico, la mayoría de los pacientes con PQRAD son candidatos al abordaje abierto8-10. Con respecto a esta patología renal (riñones quísticos), en la literatura dis627 editorial ponible sólo se encuentran referidos casos aislados, sin que se hayan publicado series o ensayos clínicos al respecto. Solamente en algunos casos de PQRAD se ha realizado la biopsia guiada por US o TC sin complicaciones11. Sin embargo, la experiencia con esta práctica es muy limitada para recomendar su utilización de manera regular y segura. Aunque la biopsia renal abierta o quirúrgica se viene realizando desde hace más de 40 años como procedimiento estándar en los pacientes con contraindicaciones para el abordaje percutáneo, existen métodos alternativos menos invasivos. Entre éstos se incluyen la vía laparoscópica, transuretral o transvenosa4,12-16. Las biopsias transvenosas utilizan los vasos nativos como una ruta alternativa para llegar hasta el órgano en cuestión. El espécimen de tejido se obtiene al pasar la aguja a través de la pared venosa hasta el parénquima adyacente12-15. Las indicaciones más comunes para realizar la biopsia renal transyugular son los pacientes con trastornos de la hemostasia o los sometidos a anticoagulación, en quienes el diagnóstico histológico es imprescindible para guiar el tratamiento17. Las ventajas teóricas son que el sangrado ocurre al interior de la vena, que la aguja se desvía de los grandes vasos del órgano en vez de dirigirse hacia ellos y que existe menor probabilidad de perforación capsular. Las desventajas incluyen el pequeño tamaño de las muestras (por tanto disminuye la posibilidad de obtener un diagnóstico histopatológico) y la limitada disponibilidad del procedimiento debido a la ausencia de personal suficientemente entrenado en esta técnica. El abordaje transyugular (o femoral) es un procedimiento que no puede ser considerado de rutina por razones de infraestructura, personal, costes y tiempo empleado15,17. R. Peces et al. La biopsia renal en situaciones especiales La vía transuretral no deja de ser una alternativa anecdótica16. La biopsia renal laparoscópica puede ser realizada por vía retroperitoneal (retroperitoneoscopia)18-20 o transperitoneal21. Estos métodos de biopsia son ventajosos, ya que permiten identificar el riñón, y la biopsia y la hemostasia pueden realizarse bajo visión directa. Además, el abordaje laparoscópico retroperitoneal es mínimamente invasivo, la recuperación y la convalecencia son cortas en la mayoría de los pacientes18,20,22, y pueden realizarse de manera ambulatoria. Por todo esto, el abordaje laparoscópico retroperitoneal ha ganado popularidad, tanto a nivel mundial como en España, y está indicado en los casos de pacientes pediátricos23,24. De hecho, la biopsia renal por retroperitoneoscopia o transperitoneal es actualmente el procedimiento de elección en los pacientes pediátricos25. Recientemente, se ha propuesto una técnica que combina la laparoscopia con la biopsia con aguja percutánea26. Este abordaje combina las ventajas de la biopsia percutánea con la minimización del trauma y la baja morbilidad asociada con la laparoscopia. Aunque la cirugía laparoscópica es altamente efectiva y se asocia con elevadas tasas de éxito, con mínima morbilidad en el tratamiento de las enfermedades renales quísticas27, una revisión de la literatura reveló la existencia solamente de algunas comunicaciones anecdóticas de pacientes con múltiples quistes renales bilaterales a quienes se les realizó una biopsia renal laparoscópica. En conclusión, en casos de situaciones complejas que requieran la realización de una biopsia renal la vía laparoscópica ofrece un apropiado riesgobeneficio. Mediante esta técnica, el acceso directo al órgano permite la selección directa del área de tejido que debe someterse a biopsia, así como vigilar la posible lesión de cualquier estructura durante el procedimiento, asegurando la hemostasia. CONCEPTOS CLAVE 1. Existen contraindicaciones absolutas y relativas para la biopsia renal percutánea como son el riñón único, la hipertensión arterial no controlada, los trastornos de la hemostasia, los aneurismas de la arteria renal, los testigos de Jehová, el fallo de la biopsia percutánea con aguja, la obesidad mórbida y los pacientes no colaboradores. 2. En el caso de situaciones complejas que requieran la realización de una biopsia renal (p. ej., riñones con quistes múltiples), la vía laparoscópica permite la selección directa del área de tejido que debe someterse a biopsia, así como vigilar la posible lesión de cualquier estructura durante el procedimiento, asegurando la hemostasia. 3. La biopsia renal por retroperitoneoscopia es actualmente el procedimiento de elección en los pacientes pediátricos. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. García Nieto V, Luis Yanes MI, Ruiz Pons M. En el cincuentenario de las primeras biopsias renales percutáneas realizadas en España. Nefrologia 2009;29:71-6. 2. Rivera Gorrin M. Ultrasound-guided renal biopsy. Nefrologia 2010;30:490-2. 628 3. Peces R, Martínez-Ara J, Peces C, Picazo M, Cuesta-López E, Vega C, et al. Nephrotic syndrome and idiopathic membranous nephropathy associated with autosomal-dominant polycystic kidney disease. The Scientific World Journal 2011;11:1041-7 Nefrologia 2011;31(6):627-9 R. Peces et al. La biopsia renal en situaciones especiales 4. Jackman SV, Bishoff JT. Laparoscopic retroperitoneal renal biopsy. J Endourol 2000;14:833-8. 5. Whittier WL, Korbet SM. Renal biopsy: update. Curr Opin Nephrol Hypertens 2004;13:661-5. 6. Toledo K, Pérez MJ, Espinoza M, Gómez J, López M, Redondo D, et al. Complications associated with percutaneous renal biopsy in Spain, 50 years later. Nefrologia 2010;30:490-2. 7. Gesualdo L, Cormio L, Stallone G, Infante B, Di Palma AM. Percutaneous ultrasound-guided renal biopsy in supine antero-lateral position: A new approach for obese and non-obese patients. Nephrol Dial Transplant 2008;23:971-6. 8. Contreras G, Mercado A, Pardo V, Vaamonde CA. Nephrotic syndrome in autosomal dominant polycystic kidney disease. J Am Soc Nephrol 1995;6:1354-9. 9. Hiura T, Yamazaki H, Saeki T, Kawabe S, Ueno M, Nishi S, et al. Nephrotic syndrome and IgA nephropathy in polycystic kidney disease. Clin Exp Nephrol 2006;10:136-9. 10. Wan RK, Kipgen D, Morris S, Rodger RSC. A rare cause of nephrotic syndrome in autosomal dominant polycystic kidney disease. Nephrol Dial Transplant PLUS 2009;2:136-8. 11. D’Cruz S, Singh R, Mohan H, Kaur R, Minz RW, Kapoor V, et al. Autosomal dominant polycystic kidney disease with diffuse proliferative glomerulonephritis-an unusual association: a case report and review of the literature. J Med Case Rep 2010;4:125. 12. Stiles KP, Yuan CM, Chung EM, Lyon RD, Lane JD, Abbott KC. Renal biopsy in high-risk patients with medical diseases of the kidney. Am J Kidney Dis 2000;36:419-33. 13. Misra S, Gyamlani G, Swaminathan S, Buehrig CK, Bjarnason H, McKusick MA, et al. Safety and diagnostic yield of transjugular renal biopsy. J Vasc Interv Radiol 2008;19:546-51. 14. See TC, Thompson BC, Howie AJ, Karamshi M, Papadopoulou AM, Davies N, et al. Transjugular renal biopsy: our experience and technical considerations. Cardiovasc Intervent Radiol 2008;31:906-18. editorial 15. Bilbao JI, Arias M, Herrero JI, Iglesias A, Martínez Regueria F, Alajandre PL, et al. Renal biopsy with forceps through femoral vein. Cardiovasc Intervent Radiol 1995;18:232-6. 16. Leal JJ. A new technique for renal biopsy: the transurethral approach. J Urol 1993;149:1061-3. 17. Meyrier A. Transjugular renal biopsy. Update on hepato-renal needlework. Nephrol Dial Transplant 2005;20:1299-302. 18. Giménez LF, Micali S, Chen RN, Moore RG, Kavoussi LR, Scheel PJ. Laparoscopic renal biopsy. Kidney Int 1998;54:525-9. 19. Gupta M, Haluck RS, Yang HC, Holman MJ, Ahsan N. Laparoscopicassisted renal biopsy: an alternative to open approach. Am J Kidney Dis 2000;36:636-9. 20. Shetye KR, Kavoussi LR, Ramakumar S, Fugita OE, Jarrett TW. Laparoscopic renal biopsy: a 9-year experience. BJU Int 2003;91:817-20. 21. Anas CM, Hattori R, Morita Y, Matsukawa Y, Komatsu T, Yoshino Y, et al. Efficiency of laparoscopic-assisted renal biopsy. Clin Nephrol 2008;70:203-9. 22. Uppot RN, Harisinghani MG, Gervais DA. Imaging-guided percutaneous renal biopsy: rationale and approach. AJR Am J Roentgenol 2010;194:1443-9. 23. Luque Mialdea R, Martín-Crespo Izquierdo R, Díaz L, Fernández A, Morales D, Cebrián J. Renal biopsy through a retroperitoneoscopic approach: our experience in 53 pediatric patients. Arch Esp Urol 2006;59:799-803. 24. Caione P, Micali S, Rinaldi S, Capozza N, Lais A, Matarazzo E, et al. Retroperitoneal laparoscopy for renal biopsy in children. J Urol 2000; 164:1080-3. 25. Jesus CM, Yamamoto H, Kawano PR, Otsuka R, Fugita OE. Retroperitoneoscopic renal biopsy in children. Int Braz J Urol 2007;33:536-41. 26. Bastos Netto JM, Portela WS, Choi M, Filho MF, De Toledo AC, Figueiredo AA. Laparoscopic-percutaneous kidney biopsy in children-a new approach. J Pediatr Surg 2009;44:2058-9. 27. Agarwal MM, Hemal AK. Surgical management of renal cystic disease. Curr Urol Rep 2011;12:3-10. Enviado a Revisar: 3 Abr. 2011 | Aceptado el: 28 Jun. 2011 Nefrologia 2011;31(6):627-9 629 comentarios editoriales http://www.revistanefrologia.com © 2011 Revista Nefrología. Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología Ver artículos originales en Nefrologia 2011;31(5):537-44 y en este mismo número en página 670 Evolución y aplicaciones de la bioimpedancia en el manejo de la enfermedad renal crónica J.M. López-Gómez Servicio de Nefrología. Hospital Gregorio Marañón. Madrid Nefrologia 2011;31(6):630-4 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Oct.11015 E l análisis de la composición corporal en pacientes con enfermedad renal crónica ha ido ganando interés en los últimos años como consecuencia del gran impacto que tiene como factor de riesgo de morbimortalidad1,2. Entre los distintos procedimientos para su valoración, la bioimpedancia eléctrica (BIE) ocupa un lugar destacado por su sencillez, coste, inmediatez, capacidad de repetición e inocuidad para el sujeto que es sometido a examen. La BIE viene empleándose en la valoración de la composición corporal desde hace varias décadas, pero a lo largo de este tiempo, los instrumentos para su análisis han ido mejorando de forma muy significativa. Desde el punto de vista eléctrico, el organismo se comporta como un cilindro o suma de cilindros conductores. La BIE está basada en la oposición que cualquier organismo presenta al paso de una corriente eléctrica alterna, que habitualmente se emite y se recibe en los extremos de los cilindros, es decir, en la muñeca y en el tobillo indistintamente. La impedancia (Z) es el resultado de dos componentes (figura 1): la resistencia (R) al paso de la corriente, que viene dada principalmente por el contenido de agua, que es un excelente conductor, de tal modo que cuanto mayor es su contenido, menor es la R y viceversa. Esto permite analizar el estado de hidratación y distinguir tejidos con gran cantidad de agua como el músculo y tejidos con poca cantidad de agua, como la grasa, el pulmón o el hueso. El segundo componente es la reactancia (Xc), que determina la capacidad de las células para almacenar energía, ya que se comportan como condensadores eléctricos al paso de una corriente eléctrica, donde las membranas celulares actúan como conductores y el contenido celular actúa como dialéctico, que es donde se almacena la carga una vez que se hace pasar la corriente. Los dos componentes vienen expresados en Ohmios (Ω), tienen una representación vectorial y Correspondencia: Juan Manuel López Gómez Servicio de Nefrología. Hospital Gregorio Marañón. Madrid. [email protected] 630 Figura 1. Componentes vectoriales de la impedancia eléctrica (Z). Xc: reactancia; R: resistencia; ϕ: ángulo de fase. su resultante vectorial es la impedancia (Z). El ángulo que forman la R y la Xc se denomina ángulo de fase (ϕ), que normalmente es inferior a 10º, ya que la R es muy superior a la Xc. En resumen, mientras que la R determina preferentemente el estado de hidratación, la Xc determina preferentemente el estado nutricional. TIPOS DE BIOIMPEDANCIA En función de la frecuencia de la corriente alterna aplicada, la BIE puede clasificarse en BIE monofrecuencia y BIE multifrecuencia. La BIE multifrecuencia consiste en la determinación de la resistencia, la reactancia y el ángulo de fase, con frecuencias que oscilan entre 5 y 1.000 kHz. La representación gráfica de estas determinaciones adquiere una forma de parábola, que queda reflejada en la figura 2 y corresponde al modelo de Cole y Cole3. Con frecuencias bajas, la corriente eléctrica no es capaz de atravesar las membranas celulares y se desplaza por el espacio extracelular, encontrando a su paso sólo la resistencia ofrecida por el agua extracelular y los iones que contiene (AEC). Los valores de Z para este tipo de frecuencias quedan J.M. López-Gómez. Bioimpedancia en ERC comentarios editoriales a la derecha del modelo de Cole y Cole y si se extrapola la curva del modelo hasta cortar el eje de las X, es decir con una Xc = 0, obtendremos la resistencia correspondiente al AEC (R0). Las frecuencias altas son capaces de atravesar las células y el espacio extracelular. Por tanto, la resistencia vendrá dada por la oposición que ofrecen el agua intracelular y sus iones (AIC) y el AEC. Los valores de Z para frecuencias altas quedan representados a la izquierda de la curva de Cole y Cole y su extrapolación al eje de las X nos dará una idea de la R correspondiente al agua corporal total (R∞), donde ACT = AIC + AEC. El cálculo de la resistencia correspondiente al AIC (RI), una vez conocidos R0 y R∞, vendrá dado por la diferencia de resistencias, con arreglo a la siguiente ecuación: = RI R∝ R0 1 1 1 - donde R0 RI = R∝ R0 − R∝ La BIE monofrecuencia está basada en la medida de la R, Xc y ángulo de fase a 50 kHz solamente, por considerar que a esta longitud de onda, el ángulo de fase y la reactancia son máximos, es decir, estaría en la parte más alta de la parábola (figura 3). Sin embargo, es fácil observar, cuando se tienen delante todas las determinaciones obtenidas con analizadores de multifrecuencia, que este axioma no es siempre así y, por tanto, con la BIE monofrecuencia se está asumiendo un error, especialmente en los valores extremos de composición corporal. En la actualidad, disponemos de tres sistemas diferentes para el análisis de BIE: los basados en fórmulas, la impedancia vectorial y la impedancia espectroscópica (BIS). Los dos primeros están basados en los modelos de monofrecuencia, mientras que la BIS lo hace en el modelo de multifrecuencia. Los sistemas basados en fórmulas llevan funcionando muchos años y se han descrito numerosas ecuaciones8-10, en las que se suele incluir la altura del sujeto explorado y la resistencia medida a 50 kHz. Las ecuaciones han sido validadas con métodos de referencia para determinados subgrupos de población, por lo que es recomendable que cada investigador elabore sus propias tablas de referencia en sujetos sanos11. Habitualmente, el software que incluyen los analizadores de BIE permite el cálculo del ACT, AIC y AEC, así como del contenido de masa magra o masa libre de grasa y de la masa grasa calculada por la diferencia entre el peso corporal y la masa magra. Es importante destacar que las diferentes ecuaciones descritas en la literatura sólo son válidas para aquellos analizadores de impedancia con los que se desarrollaron las ecuaciones. En pacientes hiperhidratados, el exceso de agua está incorporado a la masa magra en lugar de mostrarlo como un tercer compartimento. El ángulo de fase nos da una idea indirecta de la masa celular y, por tanto, se ha asumido como un buen parámetro de nutrición, que ha sido empleado como marcador de supervivencia4-7. El sistema vectorial (BIVA) fue introducido por Piccoli en 199412. Está basado en la longitud del vector de impedancia y en el ángulo de fase del mismo, medidos a 50 kHz. La longitud del vector establece el grado de hidratación, de modo que cuanto mayor es el vector, implica menos agua y mayor resistencia y, por otro lado, cuanto mayor es el ángulo de fase, mejor el estado de nutrición. Los valores de referencia vienen dados por elipses que representan los percentiles 50%, 75% y 95% en forma de nomograma (figura 3), pero igual que los modelos basados en fórmulas, las elipses de referencia están calculadas en una población de sujetos sanos italia- Figura 2. Representación gráfica de la impedancia multifrecuencia, donde cada punto corresponde a una frecuencia diferente (modelo de Cole-Cole). Figura 3. Representación del modelo de bioimpedancia vectorial. Nefrologia 2011;31(6):630-4 631 J.M. López-Gómez. Bioimpedancia en ERC comentarios editoriales nos. Es un modelo que ofrece una idea de la evolución del estado de hidratación de un paciente en la medida en la que se aleja o se acerca al centro de la elipse12,13, pero impide la comparación cuantitativa entre pacientes o entre grupos de pacientes. Las elipses vienen diferenciadas por el sexo, atendiendo a su diferente composición corporal en el contenido de grasa, pero para mayor exactitud, deberían hacerlo también en función de la edad, del estado de nutrición e incluso de la raza11,14. Además, habría que introducir elipses de referencia que combinaran algunas de estas variables, lo que complica excesivamente la elaboración de patrones de referencia. Recientemente, Fresenius Medical Care ha desarrollado un analizador de BIS (BCM®, Body Composition Monitor) basado en las medidas simultáneas de R, Xc y ángulo de fase en 50 frecuencias diferentes, que oscilan entre 5 y 1.000 kHz, aplicando el modelo de Cole y Cole para la determinación de AEC, AIC y ACT. El sistema se distingue de otros modelos de BIE multifrecuencia en que está basado en el concepto de normohidratación tisular, asumiendo el contenido fisiológico de agua que contiene el tejido magro y el contenido fisiológico de agua del tejido adiposo, que es mucho menor. El exceso de agua viene dado por la diferencia entre el ACT y el agua de los tejidos magro y adiposo normohidratados. El modelo tiene en cuenta el contenido de grasa, que guarda una relación inversa con el ACT, AIC y AEC según se demuestra en el estudio de Chamney, et al.15, de modo que, como ejemplos, para un sujeto con un contenido de grasa medida por DEXA de un 10%, el ACT ajustada para tejidos normohidratados es de alrededor de un 65% del peso corporal (40% de AIC y 25% de AEC), mientras que en otro sujeto con un contenido de grasa de un 30%, el ACT sería de un 50% (30% de AIC y 20% de AEC). Por tanto, después de ajustar al contenido de grasa de cada sujeto analizado, no es preciso tener más patrones de referencia que la propia composición corporal15. APLICACIONES EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Hidratación El conocimiento del estado de hidratación es fundamental en la valoración clínica de los pacientes con enfermedad renal crónica, antes y después de iniciar tratamiento sustitutivo16-21. La incorporación del peso seco medido por BIS en pacientes en hemodiálisis permite comprobar que, en algunos casos, la valoración clínica está desviada de la realidad y, en otros casos, permite mejorar la tolerancia hemodinámica22,23. De ello van a depender el control de la presión arterial y el grado de desarrollo de la hipertrofia del ventrículo izquierdo24,25. Por otro lado, mantener un estado de hidratación próximo al ideal puede ayudar a controlar mejor la función renal residual en 632 pacientes en diálisis, cuya pérdida es otro factor de riesgo de mortalidad26. Más recientemente, el AEC ha sido también relacionado con el estado inflamatorio27,28. Nutrición El estado nutricional es un factor que condiciona de forma importante la mortalidad de los pacientes con enfermedad renal crónica29-31. La determinación de la composición corporal con BIE y sus cambios con el tiempo son marcadores de morbimortalidad que pueden ayudar a detectar precozmente cambios reversibles en los pacientes32,33. Además, permite diferenciar la masa magra de la masa adiposa, que tienen significados diferentes en la evolución de los pacientes y son un valor añadido importante sobre la determinación clásica del índice de masa corporal34,35. Volumen de distribución de la urea (Vd) La introducción de monitores de hemodiálisis que incluyen la determinación de la dosis de diálisis mediante dialisancia iónica en línea es cada vez más frecuente. Este tipo de dispositivos supone una ayuda importante para analizar la dosis de diálisis que estamos administrando36-38. Habitualmente, el cálculo de Vd se realiza por el propio monitor mediante fórmulas antropométricas, entre las que la ecuación de Watson39 es la más empleada. En pacientes con contenidos de grasa en ambos extremos, las diferencias entre el Vd por BIS y por ecuaciones pueden ser importantes. Por tanto, introducir el Vd medido por BIS puede proporcionar una dosis de diálisis más ajustada a la realidad. En resumen de lo señalado, la BIE es una herramienta fácil de utilizar, nada invasiva, que precisa poco tiempo para su determinación, con resultados repetibles y de poco coste, que por la información que proporciona al nefrólogo y sus aplicaciones clínicas debería formar parte del arsenal con el que contamos en todos los servicios, con especial valor en las unidades de diálisis. Los dos trabajos que se incluyen en este número de NEFROLOGÍA y en el anterior muestran algunas de las aplicaciones de la BIE6,7. Caravaca, et al. describen los resultados de la BIS en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada prediálisis, demostrando que existe un ligero estado de sobrehidratación, que está alrededor de 0,2 litros de media, aunque con un rango importante de variación. La hidratación es más importante en los hombres y en los pacientes diabéticos, y se asocia de forma inversa con el índice de masa corporal y con los niveles de hemoglobina y de albúmina plasmática. La estimación cuantitativa del exceso de hidratación o deshidratación, independientemente de la composición corporal, es un parámetro de gran significado clínico y que sólo puede ser proporcionado de forma precisa por los sistemas más avanzados de BIS. Nefrologia 2011;31(6):630-4 J.M. López-Gómez. Bioimpedancia en ERC El trabajo de Abad, et al. estudia el ángulo de fase como marcador nutricional en pacientes en diálisis. Para ello, se emplea un analizador de BIE multifrecuencia pero, en el análisis que se realiza, los autores sólo tienen en cuenta los resultados obtenidos con una única frecuencia a 50 kHz, que es la que normalmente se usa en monofrecuencia. Los autores concluyen que el ángulo de fase se asocia con parámetros de nutrición y con el contenido de AIC, dato similar a lo descrito por Caravaca, et al., pero lo más destacable es la asociación entre el ángulo de fase y la supervivencia de pacientes en diálisis, hasta el punto de que en el análisis multivariable ajustado para otras variables de nutrición e inflamación, sólo la edad y el ángulo de fase <8º continúan comentarios editoriales siendo factores de riesgo independientes de mortalidad. Aunque el ángulo de fase ha sido previamente descrito como factor protector a corto plazo4-7, este estudio aporta su valor pronóstico a los seis años de seguimiento. Ambos estudios coinciden en el valor pronóstico del ángulo de fase a 50 kHz, pero el punto de corte de los dos trabajos es diferente, probablemente como consecuencia de que los analizadores empleados en cada estudio son distintos. Es importante destacar, con carácter general, que cuando hablamos de BIE, las ecuaciones o los valores brutos obtenidos con un analizador no son válidos para otro tipo de analizadores. CONCEPTOS CLAVE 1. La bioimpedancia eléctrica es una herramienta de extraordinaria utilidad en el tratamiento de los pacientes con enfermedad renal crónica. Debería incorporarse en todas las unidades por la información que proporciona, por su facilidad de uso, la inmediatez de resultados, su inocuidad y su bajo coste. 2. Sus aplicaciones principales son la valoración del estado de hidratación, el análisis del estado de nutrición y el cálculo del volumen de distribución de la urea para una mejor aplicación del modelo cinético de ésta. 3. Es deseable la utilización de los datos brutos que proporcionan los analizadores de bioimpedancia para evitar errores inducidos por la diferente composición corporal, lo que evitaría la necesidad de buscar patrones de referencia adecuados a la población que deseamos estudiar. 4. Los sistemas de bioimpedancia han mejorando de forma notable en las última décadas, y proporcionan cada vez más información precisa. La bioimpedancia espectroscópica constituye en la actualidad el método disponible más avanzado, ya que sus resultados están adaptados al concepto de normohidratación tisular y ajustados a la cantidad de grasa contenida en la composición corporal, con lo que no es necesaria una población de referencia ajustada por razón de edad, sexo, raza o distinta composición corporal. 5. Los parámetros de hidratación y nutrición proporcionados por los analizadores de bioimpedancia son de gran utilidad como marcadores precoces de supervivencia/mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica con/sin necesidad de diálisis. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Avram MM, Fein PA, Borawski C, Chattopadhyay J, Matza B. Extracellular mass/body cell mass ratio is an independent predictor of survival in peritoneal dialysis patients. Kidney Int Suppl 2010;(117):S37-40. 2. Wizemann V, Wabel P, Chamney P, Zaluska W, Moissl U, Rode C, et al. The mortality risk of overhydration in haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2009;24(5):1574-9. 3. Cole KS, Cole RH. Dispersion and adsorption in dielectrics. J Chem Phys 1941;9:341-51. 4. Mushnick R, Fein PA, Mittman N, Goel N, Chattopadhyay J, Avram MM. Relationship of bioelectrical impedance parameters to nutrition and survival in peritoneal dialysis patients. Kidney Int Suppl 2003;(87):S53-6. Nefrologia 2011;31(6):630-4 5. Segall NDT, Segall L, Mardare NG, Ungureanu S, Busuioc M, Nistor I, et al. Nutritional status evaluation and survival in haemodialysis patients in one centre from Romania. Nephrol Dial Transplant 2009;24(8):2536-40. 6. Caravaca F, Martínez del Viejo C, Villa J, Martínez-Gallardo R, Ferreira F. Estimación del estado de hidratación mediante bioimpedancia espectroscópica multifrecuencia en la enfermedad renal crónica avanzada prediálisis. Nefrologia 2011;31(5):537-44. 7. Abad S, Sotomayor G, Vega A, Pérez de José A, Verdalles U, Jofré R, et al. El ángulo de fase de la impedancia eléctrica es un predictor de supervivencia a largo plazo en pacientes en diálisis. Nefrologia 2011;31(6):670-6. 633 comentarios editoriales 8. Kushner RF. Bioelectrical impedance analysis: a review of principles and applications. J Am Coll Nutr 1992;11:199-209. 9. Lukaski HC, Bolonchuck WW, Hall CB, Siders WA. Validation of tetrapolar bioelectrical impedance method to assess human body composition. J Appl Physiol 1986;60:1327-32. 10. Basile C, Vernaglione L, Di Iorio B, Bellizzi V, Chimienti D, Lomonte C, et al. Development and validation of bioimpedance analysis prediction equations for dry weight in hemodialysis patients. Clin J Am Soc Nephrol 2007;2(4):675-80. 11. Jha V, Jairam A, Sharma MC, Sakhuja V, Piccoli A, Parthasarathy S. Body composition analysis with bioelectric impedance in adult Indians with ESRD: comparison with healthy population. Kidney Int 2006;69(9):1649-53. 12. Piccoli A, Rossi B, Pillon L, Bucciante G. A new method for monitoring body fluid variation by bioimpedance analysis: the RXc graph. Kidney Int 1994;46(2):534-9. 13. Pillon L, Piccoli A, Lowrie EG, Lazarus JM, Chertow GM. Vector length as a proxy for the adequacy of ultrafiltration in hemodialysis. Kidney Int 2004;66(3):1266-71. 14. Buffa R, Floris G, Marini E. Migration of the bioelectrical impedance vector in healthy elderly subjects. Nutrition 2003;19(11-12):917-21. 15. Chamney PW, Wabel P, Moissl UM, Müller MJ, Bosy-Westphal A, Korth O, et al. A whole-body model to distinguish excess fluid from the hydration of major body tissues. Am J Clin Nutr 2007;85(1):80-9. 16. Wang X, Axelsson J, Lindholm B, Wang T. Volume status and blood pressure in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients. Blood Purif 2005;23(5):373-8. 17. Katzarski KS, Divino Filho JC, Bergström J. Extracellular volume changes and blood pressure levels in hemodialysis patients. Hemodial Int 2003;7(2):135-42. 18. Passauer J, Petrov H, Schleser A, Leicht J, Pucalka K. Evaluation of clinical dry weight assessment in haemodialysis patients using bioimpedance spectroscopy: a cross-sectional study. Nephrol Dial Transplant 2010;25(2):545-51. 19. Wabel P, Chamney P, Moissl U, Jirka T. Importance of whole-body bioimpedance spectroscopy for the management of fluid balance. Blood Purif 2009;27(1):75-80. 20. Chen YC, Lin CJ, Wu CJ, Chen HH, Yeh JC. Comparison of extracellular volume and blood pressure in hemodialysis and peritoneal dialysis patients. Nephron Clin Pract 2009;113(2):c112-6. 21. Wabel P, Moissl U, Chamney P, Jirka T, Machek P, Ponce P, et al. Towards improved cardiovascular management: the necessity of combining blood pressure and fluid overload. Nephrol Dial Transplant 2008;23(9):2965-71. 22. Bonello M, House AA, Cruz D, Asuman Y, Andrikos E, Petras D, et al. Integration of blood volume, blood pressure, heart rate and bioimpedance monitoring for the achievement of optimal dry body weight during chronic hemodialysis. Int J Artif Organs 2007;30(12):1098-108. 23. Palmer BF, Henrich WL. Recent advances in the prevention and management of intradialytic hypotension. J Am Soc Nephrol 2008;19(1):8-11. 24. Machek P, Jirka T, Moissl U, Chamney P, Wabel P. Guided optimization of fluid status in haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2010;25(2):538-44. J.M. López-Gómez. Bioimpedancia en ERC 25. Fagugli RM, Pasini P, Quintaliani G, Pasticci F, Ciao G, Cicconi B, et al. Association between extracellular water, left ventricular mass and hypertension in haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2003;18(11):2332-8. 26. Cheng LT, Chen W, Tang W, Wang T. Residual renal function and volume control in peritoneal dialysis patients. Nephron Clin Pract 2006;104(1):c47-54. 27. Demirci MS, Demirci C, Ozdogan O, Kircelli F, Akcicek F, Basci A, et al. Relations between malnutrition-inflammation-atherosclerosis and volume status. The usefulness of bioimpedance analysis in peritoneal dialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2011;26(5):1708-16. 28. Jacobs LH, Van de Kerkhof JJ, Mingels AM, Passos VL, Kleijnen VW, Mazairac AH, et al. Inflammation, overhydration and cardiac biomarkers in haemodialysis patients: a longitudinal study. Nephrol Dial Transplant 2010;25(1):243-8. 29. Mazairac AH, De Wit GA, Grooteman MP, Penne EL, Van der Weerd NC, Van den Dorpel MA, et al.; on behalf of the CONTRAST investigators. A composite score of protein-energy nutritional status predicts mortality in haemodialysis patients no better than its individual components. Nephrol Dial Transplant 2011;26(6):1962-7. 30. Herselman M, Esau N, Kruger JM, Labadarios D, Moosa MR. Relationship between body mass index and mortality in adults on maintenance hemodialysis: a systematic review. J Ren Nutr 2010;20(5):281-92. 31. Prasad N, Gupta A, Sinha A, Singh A, Sharma RK, Kaul A. Impact of stratification of comorbidities on nutrition indices and survival in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis. Perit Dial Int 2009;29(Suppl 2):S153-7. 32. Chertow GM, Johansen KL, Lew N, Lazarus JM, Lowrie EG. Vintage, nutritional status, and survival in hemodialysis patients. Kidney Int 2000;57(3):1176-81. 33. Maggiore Q, Nigrelli S, Ciccarelli C, Grimaldi C, Rossi GA, Michelassi C. Nutritional and prognostic correlates of bioimpedance indexes in hemodialysis patients. Kidney Int 1996;50(6):2103-8. 34. Kalantar-Zadeh K, Streja E, Kovesdy CP, Oreopoulos A, Noori N, Jing J, et al. The obesity paradox and mortality associated with surrogates of body size and muscle mass in patients receiving hemodialysis. Mayo Clin Proc 2010;85(11):991-1001. 35. Kaysen GA, Zhu F, Sarkar S, Heymsfield SB, Wong J, Kaitwatcharachai C, et al. Estimation of total-body and limb muscle mass in hemodialysis patients by using multifrequency bioimpedance spectroscopy. Am J Clin Nutr 2005;82(5):988-95. 36. Lindley EJ, Chamney PW, Wuepper A, Ingles H, Tattersall JE, Will EJ. A comparison of methods for determining urea distribution volume for routine use in on-line monitoring of haemodialysis adequacy. Nephrol Dial Transplant 2009;24(1):211-6. 37. Teruel JL, Álvarez Rangel LE, Fernández Lucas M, Merino JL, Liaño F, Rivera M, et al. Control of the dialysis dose by ionic dialysance and bioimpedance. Nefrologia 2007;27(1):68-73. 38. Wuepper A, Tattersall J, Kraemer M, Wilkie M, Edwards L. Determination of urea distribution volume for Kt/V assessed by conductivity monitoring. Kidney Int 2003;64(6):2262-71. 39. Watson PE, Watson ID, Batt RD. Total body water volumes for adult males and females estimated from simple anthropometric measurements. Am J Clin Nutr 1980;33(1):27-39. Enviado a Revisar: 21 Jun. 2011 | Aceptado el: 3 Oct. 2011 634 Nefrologia 2011;31(6):630-4 http://www.revistanefrologia.com comentarios editoriales © 2011 Revista Nefrología. Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología Ver artículos originales en Nefrologia 2011;31(5):537-44 y en este mismo número en página 670 Aplicaciones futuras de la bioimpedancia vectorial (BIVA) en nefrología S. Cigarrán Guldrís Servicio de Nefrología. Hospital da Costa. Burela. Lugo Nefrologia 2011;31(6):635-43 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Oct.11108 FUNDAMENTOS DE LA BIOIMPEDANCIA VECTORIAL El conocimiento de la composición corporal (CC), por su implicación biológica, es de capital importancia tanto en la salud como en la enfermedad, y en las últimas décadas ha progresado permitiendo la cuantificación de los compartimentos corporales desde el modelo simple de dos compartimentos (magro frente a grasa), a los más sofisticados multicompartimentales (molecular, cuantificación como nitrógeno corporal, potasio, calcio, fósforo, etc.). El análisis de la CC se ve limitado al contenido de agua corporal, masa magra, masa grasa y masa ósea mediante bioimpedancia eléctrica (BIA) y dual energy X-ray absorptiometry (DEXA), fundamentalmente porque otras tecnologías son todavía o bien demasiado complejas y caras o bien inexactas1. La Agencia Estatal de Evaluación Tecnológica (avalia-t) evaluó la BIVA, y se consideró como emergente, consolidada, sin impacto ético y una herramienta útil en la evaluación de la CC de los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC)8. Los tres parámetros de importancia clínica derivados de la BIVA son el ángulo de fase (AF), el intercambio celular Na-K y la masa celular (MC). El AF (figura 2) evalúa la integridad de las membranas celulares y la relación entre el espacio extracelular e intracelular. Por definición, el AF tiene una relación positiva con la reactancia (AI) y negativa con la resistencia (AE)9. Su valor es pronóstico de supervivencia en diferentes patolo- La bioimpedancia vectorial (BIA), en sus distintas técnicas, multifrecuencia (BIA-MF), espectroscópica (BIS) y vectorial (BIVA), tiene una enorme difusión en la comunidad científica como herramienta diagnóstica de los cambios de la CC. Descrita y validada por Kushner en 19862, sus grandes ventajas radican en que es una técnica no invasiva, económicamente rentable, validada y de fácil uso rutinario, comparada con las técnicas de referencia como densitometría ósea (DEXA) o utilización de isótopos3 como el deuterio o 40K. Correspondencia: Secundino Cigarrán Guldrís Servicio de Nefrología. Hospital da Costa. Rafael Vior, s/n. 27880 Burela. Lugo. [email protected] AKRN S.r.l. Bioresearch BIAVECTOR® Reactancia/Altura Reactancia/Altura El fundamento de la BIVA se publicó en esta Revista en el año 2002, y establece la CC a través vectores gráficos derivados de la resistencia-reactancia (R/Xc) sin ecuaciones4-7. Detecta cambios en la hidratación tisular menores de 500 ml y su error estándar es del 2%. Se considera adecuada cuando el vector se sitúa entre los percentiles 50 y 75%5 (figura 1). BODYGRAM. Análisis cuantitativo y cualitativo de la composición corpral Resistencia/Altura Ohm/m Figura 1. Nomograma de composición corporal normal entre percentiles 50 y 75%. 635 comentarios editoriales Reactancia (Ohmios) Ángulo de fase (grados) Resistencia (Ohmios) Figura 2. Relación entre resistencia (R), reactancia (Xc) y ángulo de fase (0). gías como ERC, enfermedad cardíaca y cáncer10-13. En este número, Caravaca, et al. y Abad, et al. aportan una experiencia importante en enfermedad renal crónica avanzada (ERCA) y en pacientes en diálisis poniendo de manifiesto la importancia del AF como parámetro de supervivencia 14,15. El intercambio celular Na-K constituye un parámetro emergente y de gran relevancia clínica en la monitorización de los estados inflamatorios. Se correlaciona con parámetros de inflamación, de malnutrición y de riesgo cardiovascular16,17. Basado en las propiedades bioeléctricas celulares en las que éstas se comportan como verdaderos condensadores almacenando la electricidad a ambos lados de sus membranas, el intercambio Na-K determina el grado de lesión de la membrana celular. La MC evalúa los componentes celulares implicados en los procesos bioquímicos y metabolismo energético. El estado nutricional, el nivel de actividad y los procesos patológicos alteran la MC constituyendo un biomarcador útil. De ella deriva el potasio corporal total (PCT) (mmol) = masas celular x 108,6) que corresponde al contenido total de K, de importancia en la evaluación nutricional, especialmente en la sarcopenia de los ancianos18-20. BIOIMPEDANCIA VECTORIAL EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA En 2010 se produjeron novedades importantes en el manejo de la ERC para retrasar la progresión de la enfermedad renal y disminuir el riesgo cardiovascular asociado21. Caravaca, et al.14 evidencian claramente la utilidad de la BIS en las variaciones del estado de hidratación en pacientes con ERCA y establecen que el AF de 5,3º tiene valor pronóstico 636 S. Cigarrán Guldrís. Aplicaciones futuras de la bioimpedancia vectorial de supervivencia junto con la relación entre la sobrecarga de volumen y la elevación de la tensión arterial y factores de riesgo cardiovascular. Aportan un dato relevante en cuanto al papel del hiperaldosteronismo relacionando el aumento del AE con el índice de excreción Na/K urinario bajo. Establecen la relación entre hidratación, nutrición e inflamación, y nos ayudan a tomar decisiones sobre el uso de fármacos y medidas no farmacológicas. Los efectos cardiovasculares y los cambios en la CC se manifiestan en los estadios iniciales de la ERC, aumentando el AT a expensas del AE con descenso del AF, asociado a una remodelación cardíaca e hipertrofia del ventrículo izquierdo22. El AF disminuye en un 22% respecto a los controles y, especialmente, sufren estos cambios los pacientes diabéticos, evidenciando un cierto grado de exceso de volumen manifestado por el aumento del AT, AE y disminución de la MC23. Las diferencias de la CC entre ambos sexos, independientemente de las funciones fisiológicas y culturales, se deben a la diferente alimentación, con nutrientes con actividad estrogénica, que aportan una perspectiva diferente a los riesgos cardiovasculares24. Mantener la masa muscular es clave en la prevención de la malnutrición25. Junto con antropometría, la BIVA valora la masa muscular una vez que el estado de hidratación se haya normalizado. Asociada a la dinamometría permite una estimación de la fuerza muscular y de la masa muscular. Por cada 0,5 kg de fuerza aumenta 1 Ohm/m la reactancia/altura (m) y cada descenso de 1 Ohm/m de la resistencia/altura (m) disminuye 0,063 kg de fuerza26. En nuestra unidad estudiamos a 519 pacientes en estadios 2-5 seguidos con BIVA y dinamometría observando que tanto la fuerza del brazo dominante como del no dominante presenta una correlación significativa negativa con edad (p <0,001), NaK intercambiable (p <0,001), proteína C reactiva (p <0,040), y positiva con porcentaje magro (p <0,001), porcentaje de músculo (p <0,001), AF (p <0,001), albúmina sérica (p <0,001), prealbúmina (p <0,001), nPNA (p <0,001), albúmina/creatinina urinaria (p <0,021) y testosterona (p <0,001)27. En nuestra población por cada kg de fuerza varía el músculo en 0,659 kg o un 4,4%. Además, los parámetros de la BIVA se correlacionan con los marcadores séricos de nutrición e inflamación. La estimación del filtrado glomerular con MDRD y CKDEPI no tiene en cuenta la CC. Sin embargo, tanto la masa muscular como la MC influyen en el filtrado glomerular. Basándonos en los estudios de validación realizados por Donadio utilizando la MC, evaluamos a 353 pacientes con ERC estadios 1-5 y encontramos una significativa correlación con los métodos actuales; se abre una metodología nueva en la evaluación del filtrado glomerular, aunque hacen falta más estudios28,29. Nefrologia 2011;31(6):635-43 S. Cigarrán Guldrís. Aplicaciones futuras de la bioimpedancia vectorial El sobrepeso y la obesidad constituyen un importante problema de salud, y se asocia tanto al desarrollo de ERC como a la progresión de la enfermedad, al desarrollo de diabetes y a los eventos cardiovasculares30. El uso del índice de masa corporal (IMC) como indicador de sobrepeso/obesidad está cuestionado por su fuente de error e inexactitud y la BIVA tiene un papel relevante por su fiabilidad. Ha demostrado una especificidad del 86%, un valor predictivo positivo del 98% y un valor predictivo negativo del 20%. El error de la técnica con adiposidad elevada es del 9%31. La CC varía con la edad y el género a lo largo de la vida. Se ha observado mediante BIVA que, superando los 50 años, en ambos sexos se producen cambios de la CC consistentes en aumento del porcentaje de grasa, disminución de la masa muscular, aumento del AT, AE y disminución del AF, MC, AI y metabolismo basal, probablemente en relación con los hábitos de vida, entre los que el sedentarismo y la alimentación tienen un papel relevante32. Esto es importante a la hora de valorar los cambios producidos por el envejecimiento en nuestros pacientes en los que su CC no puede ser comparada con la de poblaciones más jóvenes y que supone un importante reto en su manejo, debido a que la sarcopenia constituye el principal cambio corporal de la población anciana sana, que en la actualidad es objeto de estudio33. La sarcopenia en ancianos se traduce en cambios de la CC detectados mediante BIVA con MC, PCT y AF disminuidos. El AF ha resultado ser también un marcador de mortalidad en pacientes ancianos hospitalizados; pacientes con AF de 4,3 ± 1,1º presentan una mayor supervivencia34. comentarios editoriales La individualización de la ultrafiltración dentro del concepto de individualización de la prescripción de diálisis y el uso del AT como parámetro que debe incluirse en la adecuación de la diálisis hace que las prescripciones sean más eficientes y efectivas38. El Vurea forma parte del Kt/V. Comparada con diferentes férmulas antropométricas (Watson, Hume, Randall, Tzamaloucas y Chertow) y con el modelo cinético de la urea, el AT estimada mediante BIVA resultó ser más exacto39,40. La evaluación de la CC de las dos técnicas dialíticas demuestra que los pacientes en DP presentan significativamente un mayor porcentaje de AT en comparación con los pacientes en HD. La proporción de hipertensos volumen-dependientes es mayor en los pacientes en DP, pero no significativamente41. Usando el índice AE/AT, recientemente se sugirió que la CC era similar en los pacientes en DP y en HD prediálisis. Los niveles de péptido natriurético auricular (PNA) fueron similares en DP y en HD posdiálisis, a pesar de haber mejorado su índice AE/AT, lo que sugiere que la compartimentalización del volumen era diferente en las distintas técnicas42. Con la introducción de la icodextrina y la expansión de la diálisis peritoneal ambulatoria (DPA), especialmente en los altos transportadores, se encontró que el estado de hidratación no es diferente entre ambas modalidades, estimando que un 25% de los pacientes en DP y en HD presentan un exceso de volumen. La BIVA ha demostrado ser útil en el establecimiento del estado de hidratación adecuado en DPCA y en HD. Los vectores de los pacientes con edema son cortos y se desplazan por debajo del percentil 75%43,44. La malnutrición es altamente prevalente tanto en DP como HD, con cifras similares en ambas técnicas, aunque algún estudio se ha reseñado una mayor prevalencia en DP, que se estima en un 34%, y las anomalías del estado nutricional han sido referenciadas con diferentes métodos45. BIOIMPEDANCIA VECTORIAL EN DIÁLISIS La diálisis per se produce cambios importantes en la CC, en poco tiempo, y donde la BIVA más se ha utilizado para establecer la CC adecuada y controlar los factores de morbimortalidad, como son la malnutrición, la inflamación y el riesgo cardiovascular. Se ha consolidado en los últimos años como herramienta de ayuda en la toma de decisiones tanto en pacientes en hemodiálisis (HD) como diálisis peritoneal (DP)35. La BIVA ha hecho evolucionar el concepto de «peso seco» hacia una situación más fisiológica y menos arbitraria como peso adecuado o «CC adecuada». Evaluando el volumen extracelular, la BIVA permite prevenir los eventos cardiovasculares y la pérdida de la función renal residual. En cualquiera de sus modalidades, la diálisis controla el volumen a expensas del AE, y mantener los pacientes en un estado euvolémico es un reto para los nefrólogos36,37. Nefrologia 2011;31(6):635-43 Los pacientes que inician diálisis muestran una mejoría del estado nutricional en los primeros seis meses y, aun así, el 40% presentan malnutrición. El nivel sérico de albúmina es considerado como indicador de mortalidad, y los pacientes con niveles <3,5 g/l tienen el doble de mortalidad si se comparan con los de >4 g/l46. La hipoalbuminemia se ha asociado con estados de hidratación, tanto en pacientes en HD como en DP, y con factores comórbidos, medidos con BIVA47. La prealbúmina tiene valor predictivo similar al de la albúmina y no se ve afectada por el estado de hidratación48. La BIVA posee una excelente correlación con albúmina, nPNA y Kt/V en HD y en DP, siendo el AF y la MC los marcadores pronósticos de supervivencia49,50. Abad, et al.15 aportan una nueva e interesante experiencia con resultados controvertidos respecto a los de otros autores9,10 con BIA-MF; han hallado un AF de 8º como pronóstico de la supervivencia tanto en HD como en DP, evidenciando estos últimos pa637 comentarios editoriales cientes un mejor estado nutricional. Los autores encuentran una relación significativa positiva entre el AF con la ganancia de peso interdiálisis, AE y AI, lo que sugiere que la CC de los pacientes se corresponde con vectores largos por encima del percentil 75%. La inflamación modifica la CC, disminuye la masa muscular, y aumenta el AE y el intercambio Na-K, cambios que se observan en ambas técnicas determinados mediante BIVA, comparadas con voluntarios sanos51,52. El concepto de malnutrición puede redefinirse incluyendo parámetros de la BIVA como el AF, PCT o MC, junto con los marcadores bioquímicos, lo que permite discriminar malnutrición-inflamación del estado de sobrecarga de volumen por otra causa53. La obesidad confiere un riesgo de mortalidad en la población en general; los estudios observacionales en pacientes en diálisis demostraron lo contrario54. El tejido adiposo es un órgano complejo con funciones más allá del depósito energético. Los investigadores han demostrado que el efecto protector del alto IMC lo confiere la cantidad de músculo, no el tejido adiposo55. Recientemente, los mismos autores refieren la importancia en distinguir entre los dos componentes; mediante BIVA los que tienen mayor proporción de músculo evidencian mayor MC, AF, AI y metabolismo basal que en los que el tejido graso es superior al 35%. Estas variaciones van unidas a un aumento de la ingesta energética y a una disminución de la ingesta proteica y, con ello, a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares56,57. El propio procedimiento dialítico tiene efectos metabólicos importantes. La HD lo hace mediante el aumento del catabolismo proteico que incluye la pérdida de aminoácidos en el líquido de diálisis y por la proteólisis inducida por las citoquinas activadas por las membranas y líquidos de diálisis no ultrapuros. Esto tiene como resultado el aumento del gasto energético en un 10% y en un 133% de la proteólisis de las proteínas musculares. El sustrato de oxidación se ve alterado con disminución de los hidratos de carbono y aceleración de la oxidación de los lípidos y de los aminoácidos58,59. La DP ejerce sus efectos catabólicos proteicos debido a las pérdidas de proteínas y aminoácidos a través del efluente peritoneal. Los pacientes en HD tienen un nPNA mayor los días que son sometidos a diálisis. Al ser el músculo la fuente energética del organismo, su integridad debe ser un objetivo y, por tanto, su evaluación sistemática, así como el metabolismo basal, permitirán prevenir al desgaste proteico-calórico60. Medidas preventivas, como la administración de suplementos orales nutricionales y/o nutrición parenteral intradiálisis, están siendo utilizadas con diferentes resultados61. 638 S. Cigarrán Guldrís. Aplicaciones futuras de la bioimpedancia vectorial Finalmente, el tiempo y la frecuencia de la HD influyen en la CC. Los pacientes con sesiones de ocho horas evidencian un aumento de la reactancia y de AF, que se atribuye a los cambios en los fluidos corporales que con índices de ultrafiltración horaria más baja son menos intensos y más progresivos, lo que permite un relleno vascular más eficiente62. BIOIMPEDANCIA VECTORIAL EN TRASPLANTE RENAL El trasplante renal constituye el tratamiento de elección en los pacientes con ERC subsidiarios de recibirlo, y son escasas las publicaciones que analicen la CC63,64. La mayoría de los pacientes no alcanzan la función de los dos riñones nativos y en un alto porcentaje la función renal va declinando lenta y progresivamente hacia la ERCA. Es reciente la guía de manejo nutricional de los pacientes trasplantados65. La obesidad también afecta a los pacientes sometidos a trasplante (previamente obesos y no obesos), es frecuente y multifactorial (ausencia de actividad física, predisposición genética, corrección de la uremia, edad, género y raza) y se asocia con importantes complicaciones como hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedad coronaria y dislipemia, que incrementan la morbimortalidad postrasplante66. Contrariamente a lo descrito en los pacientes en diálisis, un alto IMC se asocia directamente con hospitalizaciones y alta mortalidad, lo que parece indicar que la recuperación o la pérdida de la función renal tienen una influencia diferente sobre cómo el tejido adiposo ejerce sus efectos metabólicos67. El análisis de la CC mediante BIVA está despertando un interés creciente por la importancia en la selección de los candidatos, evolución y manejo de fármacos68. La malnutrición-inflamación se asocia con la progresiva pérdida de función del injerto, la respuesta inmune frente al injerto y los episodios de rechazo. Este síndrome ha sido recientemente protocolizado con un sistema de evaluación validado de forma similar al de los pacientes con ERC y diálisis, ya que produce cambios en la CC, especialmente pérdida de masa muscular69. Comparada la CC de los pacientes sometidos a trasplante mediante BIVA con la de la población sana de referencia, los pacientes sin deterioro inicial de la función renal (un mes después del trasplante) muestran una composición similar a la de la población de referencia, mientras que los que se encuentran en estadios iniciales de ERC (<75 ml/min/1,73 m2) evidenciaron cambios de la CC con aumento del AE, disminución del AI, menor AF e incremento del Na-K intercambiable, hallazgos similares a los observados en pacientes con ERC70,71. El género presenta diferencias, especialmente en el pretrasplante, e influye en la evolución en los tres primeros meses Nefrologia 2011;31(6):635-43 S. Cigarrán Guldrís. Aplicaciones futuras de la bioimpedancia vectorial posteriores al mismo. La CC pretrasplante de los hombres sometidos a trasplante, en comparación con la de controles sanos, presentó resistencia, reactancia, MC más elevados y menor AE, lo que concuerda con una situación de depleción. Sin embargo, a los tres meses del trasplante su única diferencia es un mayor AE y AT respecto a los controles. No hay diferencia en el grupo de las mujeres sometidas a trasplante72 . Con los datos disponibles, el análisis de la CC en los pacientes trasplantados, la estratificación de los riesgos y la potenciación de la salud son retos en los datos de la BIVA pueden ser útiles. BIOIMPEDANCIA VECTORIAL EN INSUFICIENCIA CARDÍACA Y SÍNDROME CARDIORRENAL La prevalencia de insuficiencia cardíaca (IC) crónica (ICC) sintomática afecta a un 2% de las personas mayores de 45 años, es la causa más importante de hospitalización en las personas mayores de 65 años y constituye un problema de salud pública. La presencia de enfermedad renal en pacientes con fracción de eyección normal o baja es común, así como en pacientes con o sin sintomatología. La alteración renal desempeña un importante papel en la progresión de la enfermedad cardíaca y constituye un factor de riesgo independiente de morbimortalidad73. La relación entre el corazón y riñón ha sido recientemente redefinida como síndrome cardiorrenal (SCR)74. Aunque su mecanismo no es bien conocido, se sabe que el deterioro de la función cardíaca causa un descenso de la perfusión tisular renal, lo que explica algunos de los aspectos implicados en el SCR75. La ICC se caracteriza por una sobrecarga de volumen de forma cíclica (pulmonar y periférica) y su eliminación (diuréticos, ultrafiltración). A pesar de la buena respuesta, la alta tasa de reingresos indica que probablemente los criterios de alta se correlacionan pobremente con la estabilización clínica. El uso de la BIVA para evaluar el fallo cardíaco ha sido examinado en el contexto de la medición del estrés miocárdico76. Combinando BIVA y BNP, en 292 pacientes disneicos, el 58,2% presentaban descompensación cardíaca aguda, mostrando valores significativamente más altos de BNP y vectores cortos en BIVA con valores predictores aislados o asociados a BNP, respecto a los que no manifestaban fallo cardíaco agudo, con lo que la combinación de BIVA y BNP resultó útil en el manejo de estos pacientes. La combinación de BIVA y Pro-BNP discrimina la disnea de origen cardíaco de la que no lo es, y mejora la rapidez y la exactitud del diagnóstico77. comentarios editoriales ta al uso de la BIVA para evaluar la CC junto con los marcadores de riesgo cardiovascular79. BIOIMPEDANCIA VECTORIAL EN EL ENFERMO CRÍTICO Cuantificar exactamente los fluidos corporales en el enfermo crítico ni es práctico ni es posible. La presión venosa central se utiliza para monitorizar la infusión de soluciones. La BIVA demostró ser útil comparada con la presión venosa central. Ambos componentes del vector se correlacionaron inversamente con los valores de la presión venosa central. El aumento de la presión venosa central correspondió con vector corto y desplazado hacia la parte baja de la elipse, por debajo del percentil 75%. Las situaciones de depleción se asociaron con vectores largos, por encima del percentil 75%. Combinando los parámetros de hidratación tisular y la BIVA, el aporte de fluidos en los pacientes críticos es más exacto, en especial con presión venosa central baja80. En los pacientes quirúrgicos permite la monitorización durante la anestesia, facilitando la fluidoterapia y el soporte nutricional81. En el fallo multiorgánico, con terapia sustitutiva continua, la monitorización del estado nutricional y de hidratación, especialmente del espacio extracelular, la BIVA en combinación con los marcadores séricos permite un manejo adecuado de la CC82. En el cuadro séptico tratado con drotrecogin alfa (Xigris®), el intercambio Na-K y el AF constituyen los parámetros predictores de evolución en las primeras 24 horas. En varias series, en las que incluyeron más de 30 pacientes con sepsis, el AF >4º al ingreso se correlacionó significativamente con la supervivencia83. Esta patología, además, se asocia con una pérdida del 15-20% de proteínas y potasio provenientes del músculo, disminuyendo el AI, PCT, y aumentando el AT y el AE. La BIVA permite detectar de forma precoz estos cambios y facilitar el soporte nutricional necesario al objeto de preservar el músculo84. La masa magra, compartimento de la actividad metabólica, funciona como un reservorio de aminoácidos durante la respuesta al estrés. La pérdida de MC se correlaciona con alteraciones de las funciones fisiológicas y con la supervivencia85. La monitorización de la MC es más precisa que la masa magra, debido a que esta última incluye el AE, que es fluctuante, especialmente en los sometidos a terapias continuas, mientras que la primera incluye sólo el AI. En consecuencia, la evaluación sistemática de la CC es de importancia clínica en el enfermo crítico. El seguimiento ambulatorio de pacientes cardiópatas puede beneficiarse del uso de la BIVA con el objetivo de monitorizar el tratamiento farmacológico, consiguiéndose una reducción del 35% de los reingresos y de los costes de tratamiento14,78. BIOIMPEDANCIA VECTORIAL EN EMBARAZO DE RIESGO Las alternativas terapéuticas con DP o HD en el SCR, con el objetivo de mantener la estabilidad hemodinámica y un buen control del volumen y del estado nutricional, abren una puer- Un reto importante es el análisis de los cambios de la CC en situaciones fisiológicas como es el ciclo menstrual. Las fluctuaciones importantes del peso y de la CC durante el ciclo Nefrologia 2011;31(6):635-43 639 S. Cigarrán Guldrís. Aplicaciones futuras de la bioimpedancia vectorial comentarios editoriales menstrual han sido objeto de dos estudios con BIVA en mujeres que no tomaban anticonceptivos orales. Se evidenciaron variaciones en la CC en el período premenstrual de hasta dos litros en el AT86. Existe la sincronía menstrual entre aquellas mujeres que conviven en lugares de trabajo o en colegios, consistente en la normalización de los ciclos y su aparición simultanea87. Durante el embarazo, la CC sufre cambios de adaptación y el aumento del peso es el más evidente. La CC resultante del aumento de peso no ha sido del todo aclarada, lo que justifica su estudio mediante la BIVA. El embarazo produce un incremento del AT a expensas del AE, especialmente en los dos últimos trimestres. El AI aumenta alcanzando el máximo porcentaje al final del tercer trimestre. Tales alteraciones pueden ser explicadas por la retención de agua en algunos tejidos como mama y pelvis, con el objetivo de facilitar el trabajo del parto y el puerperio. La monitorización de la CC durante el embarazo aporta información relevante sobre la calidad de la adaptación maternal a la situación fisiológica. El agua corporal se relaciona con el volumen plasmático y la BIVA nos aporta de forma directa las variaciones de la CC en sucesivas etapas (figura 3). Existen pocos estudios en los que se haya empleado la BIVA en la preeclampsia, una causa importante de mortalidad materna. Hemos seguido a 10 embarazadas con riesgo de preeclampsia, bien porque la hayan desarrollado en embarazos anteriores o bien por presentar hipertensión antes del embarazo, observando que una vez controlada la tensión arterial se producen cambios en la CC similares a los descritos por otros autores, disminuyendo la resistencia y reactancia. A partir del sexto mes de gestación la CC se acerca a la CC basal con tensión arterial y el cociente albúmina/creatinina urinaria normales (Cigarrán, datos no publicados, figura 3). El grupo de Sao Paulo, analizado la evolución de la CC mediante BIVA en 23 embarazos con preeclampsia frente a 22 embarazos sin patología, observó un aumento del volumen del AT, del AI y un incremento del índice de resistencia (talla2 (cm)/resistencia Ohm) en el grupo de pacientes con preeclampsia. Los autores atribuyen estos cambios a la retención hidrosalina debida a la vasoconstricción generalizada, al incremento de la permeabilidad capilar y a la disminución de la excreción de sodio89. La BIVA evalúa variaciones de la CC en el ciclo menstrual, embarazo normal y de riesgo. CONCLUSIONES Además, permite detectar el aumento del AT y su distribución antes de que se evidencie clínicamente. El aumento tanto del AI como del AE se evidencia en mujeres que desarrollan hipertensión gestacional, aunque no es concluyente88. BODYGRAM. Análisis cuantitativo y cualitativo de la composición corpral AKRN S.r.l. Bioresearch BIAVECTOR® Reactancia/Altura Ohm/m Reactancia/Altura Ohm/m 1. La BIVA constituye una herramienta de gran valor clínico por su inocuidad, fácil uso, bajo coste y exactitud. 2. La monitorización de la composición corporal en ERC, diálisis y trasplante permite evaluar cambios en el estado de nutrición, inflamación y riesgo cardiovascular. 3. Los parámetros derivados de la BIVA han demostrado su validez en la predicción de mortalidad; el más relevante es el AF. 4. El concepto «peso seco» cambia a composición corporal adecuada o euvolémica. 5. Se abren líneas futuras de aplicación de la BIVA en situaciones poco conocidas como la insuficiencia cardíaca, el síndrome cardiorrenal, el enfermo crítico y el embarazo de riesgo. Conflictos de interés Los autores declaran que no tienen conflictos de interés potenciales. Resistencia/Altura Ohm/m Figura 3. Monitorización de la composición corporal en embarazo de riesgo. 640 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Pichard C, Genton L, Joillet P. Measuring body composition: a landmark of quality control for nutritional support services. Curr Opin Clin Nutr Metabol Care 2000;3:281-4. Nefrologia 2011;31(6):635-43 S. Cigarrán Guldrís. Aplicaciones futuras de la bioimpedancia vectorial 2. Kushner RF, Schoeller DA. Estimation of total body water by bioelectrical impedance analysis. Am J Clin Nutr 1986;44:417-24. 3. Lozano-Nieto A. Clinical applications of bioelectrical impedance measurements. J Clin Engl 2000;25(4):211-8. 4. Piccoli A, Nescolarde LD, Rosell J. Análisis convencional y vectorial de impedancia en la práctica clínica. Nefrologia 2002;23:228-36. 5. Piccoli A, Rossi B, Pilon L, Bucciante G. A new method for monitoring body fluid variation by bioimpedance analysis: the RXc graph. Kidney Int 1994;46:534-9. 6. Piccoli A. Patterns of bioelectrical impedance vector analysis: learning from electrocardiography and forgetting electric circuits models. Nutrition 2002;18:520-1. 7. Kyle UG, Bosaeus I, De Lorenzo AD, Deurenberg P, Elia M, Gómez JM, et al. Bioelectrical impedance analysis-Part I: review of principles and methods. Clin Nutr 2004;23:1226-43. 8. Moreno E, Atienza Merino G. Bioimpedancia vectorial en la valoración nutricional y del balance hídrico de pacientes con enfermedad renal crónica. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social e Igualdad. Axencia de Avaliación de Tecnoloxias Sanitarias de Galicia 2010. Informes de evaluación de tecnologías sanitarias. Available at: 2010/01-03. 9. Kyle UG, Genton L, Karsegard VL. Percentiles (10, 25, 75 and 90th) for phase angle (PhA), determined by bioelectrical impedance (BIA), in 2740 healthy adults aged 20-75 yr. Clin Nutr 2004;23:758. 10. Oliveira CM, Kubrusly M, Mota RS, Silva CA, Choukroun G, Oliveira VN. The phase angle and mass body cell as markers of nutritional status in hemodialysis patients. J Ren Nutr 2010;20:314-20. 11. Paiva SI, Borges LR, Halpern-Silveira D, Assunção MC, Barros AJ, Gonzalez MC. Standardized phase angle from bioelectrical impedance analysis as prognostic factor for survival in patients with cancer. Support Care Cancer 2010;19:187-92. 12. Müller U, Jungblut S, Frickmann H, Bargon J. Assessment of body composition of patients with COPD. Eur J Med Res 2006;28(11):146-51. 13. Gastelurrutia P, Nescolarde L, Rosell Ferrer J, Domingo M, Ribas N, Bayés-Genís A. Bioelectrical impedance vector analysis in stable and non stable heart failure patients: a pilot study. Int J Cardiol 2011;146:262-4. 14. Caravaca F, Martínez del Viejo C, Villa J, Martínez-Gallardo R, Ferreira F. Estimación del estado de hidratación mediante bioimpedancia espectroscópica multifrecuencia en la enfermedad renal crónica avanzada prediálisis. Nefrologia 2011;31(5):537-44. 15. Abad S, Sotomayor G, Vega A, Pérez de José A, Verdalles U, Jofré R, et al. El ángulo de fase de la impedancia eléctrica es un predictor de supervivencia a largo plazo en pacientes en diálisis. Nefrologia 2011;31(6):670-6. 16. Cigarrán S, Coronel F, Barril G, Bajo MA, Bernis C, Cirugeda A, et al. Body composition assessment by bioelectrical impedance analysis (BIA) in healthy and renal populations. J Am Soc Nephrol 2004;15(324A):PO 109. 17. Cigarrán S, Guillermina G, Bernis C, Cirugeda A, Sanz P, Herranz I, et al. Correlation between Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) measures and nutrition and inflammation markers in renal disease. J Am Soc Nephrol 2003;14(815A):PUB 199[abstract]. 18. Wang ZM, St-Onge MP, Lecumberri B, Pi-Sunyer FX, Heshka S, Wang J, et al. Body cell mass: model development and validation at the Nefrologia 2011;31(6):635-43 comentarios editoriales cellular level of body composition. AJP Endo 2004;286:123-8. 19. De Lorenzo A, Andreoliyz A, Battisti P, Candeloroy N, Volpe SL, Di Daniele N. Assessment of total body potassium in healthy Italian men. Ann Hum Biol 2004;31:381-8. 20. Kehayias JJ, Fiatarone MA, Zhuang H, Roubenoff R. Total body potassium and body fat: relevance to aging. Am J Clin Nutr 1997;66:904-10. 21. Carrero JJ, Setevinkel P. Novel targets to slowing CKD progression. Nat Rev Nephrol 2011;7:65-6. 22. Bellizzi V, Scalfi L, Terracciano V, De Nicola L. Early changes in bioelectrical estimates of body composition in chronic kidney disease. J Am Soc Nephrol 2006;17:1481-7. 23. Essig M, Escoubet B, Zuttere D, Blanchet F. Cardiovascular remodelling and extracellular fluid excess in early stages of chronic kidney disease. Nephrol Dial Transplant 2008;23:239-48. 24. Marino M, Masella R, Bulzomi P, Campesi I. Nutrition and human health from a sex-gender perspective. Mol Aspects Med 2011;32:170. 25. Fouque D, Kalantar-Zadeh K, Kopple J. A proposed nomenclature and diagnostic criteria for protein-energy wasting in acute and chronic kidney disease. Kidney Int 2008;73:391-8. 26. Norman K, Pirlich M, Sorensen J, Christensen P. Bioimpedance vector analysis as a measure of muscle function. Clin Nutr 2009;28:7882. 27. Cigarrán S, Álvarez MJ, Ledo M, López P. Dinamometría y bioimpedancia vectorial (BIVA) dos herramientas claves en la evaluación y manejo de la composición corporal en el paciente con enfermedad renal crónica (ERC). Reunión SOMANE 2011;Abstract 50:133-4. 28. Donadio C, Consani C, Ardini M, Caprio F. Prediction glomerular filtration rate from body cell mass and plasma creatinine. Curr Drug Discov Technol 2004;1:221-8. 29. Cigarrán S, Barril G, Coronel F, Castro MJ, Pousa M. Glomerular filtration rate (GFR) estimated by bioelectrical impedance analysis (BIA) is so accurate as estimated by Modified Diet Renal Disease (MDRD) simplified formula. J Am Soc Nephrol 2009;20(158A):TH-PO 211. 30. Eknoyan G. Obesity and kidney disease. Nefrologia 2011;31:397403. 31. Meeuwsen S, Horgan GW, Elia M. The relationship between BMI and percent body fat measured by bioelectrical impedance in a large adult sample is curvilinear and influenced by age and sex. Clin Nutr 2010;29:560-6. 32. Cederholm TE, Bauer JM, Boirie Y, Schneider SM. Toward a definition of sarcopenia. Clin Geriatr Med 2011; doi:10.1016/j.cger.2011.04.001. (Epub ahead). 33. Rosler A, Lehman F, Krause T, Wirth R. Nutritional and hydration status in elderly subjects: clinical rating versus bioimpedance analysis. Arch Gerontol Geriatr 2011;50:e81-e85. 34. Wirth R, Volkert D, Rösler A, Sieber CC, Bauer JM. Bioelectric impedance phase angle is associated with hospital mortality of geriatric patients. Arch Gerontol Geriatr 2010;5:1290-4. 35. Piccoli A. Bioelectric impedance measurement for fluid status assessment. Contrib Nephrol 2010;164:143-52. 36. Kooman JP, Van der Sande FM, Leunissen KML. Wet or dry in dialysis: can new technologies help? Semin Dial 2009;22;9-12. 37. Espinosa Cuevas MA, Navarrete Rodríguez G, Villeda Martínez ME, Atilano Carsi X. Body fluid volume and nutritional status in hemo641 comentarios editoriales 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 642 dialysis: vector bioelectric impedance analysis. Clin Nephrol 2010;73:300-8. Pillon L, Piccoli A, Lowrie EG, Lazarus JM, Chertow GM. Vector length as a proxy for adequacy of ultrafiltration in hemodialysis. Kidney Int 2004;66:1266-71. Dumler F. Best method for estimating urea volume of distribution: comparison of single pool variable volume kinetic modeling measurements with bioimpedance and anthropometric methods. ASAIO J 2004;50:237-41. Teruel JL, Álvarez Rangel JL, Fernández Lucas M, Merino JL. Control de la dosis de diálisis mediante dialisancia iónica y bioimpedancia. Nefrologia 2007;27:69-73. Cigarrán S, Barril G, Bernis C, Cirugeda A, Herrainz I. Evaluación del estado nutricional de los pacientes renales y ajuste del peso seco en CAPD y HD: papel de la bioimpedancia. Electron J Biomed 2004;1:16-23. Plum J, Schoenicke G, Kleophas W, Steffens F. Comparison of body fluid distribution between chronic haemodialysis and peritoneal dialysis patients assessed by biophysical and biochemical methods. Nephrol Dial Transplant 2001;16:2378-85. Piccoli A, for the Italian CAPD-BIA study group. Bioelectrical impedance vector distribution in peritoneal dialysis patients with different hydration status. Kidney Int 2004;65:1050-63. Piccoli A, for the Italian hemodialysis-Bioelectrical impedance analysis (HD-BIA) study group. Identification of operational clues to dry weight prescription in hemodialysis using bioimpedance vector analysis. Kidney Int 1998;53:1036-48. Young GA, Kopple JD, Lindholm B. Nutritional assessment of continuous ambulatory peritoneal dialysis. An international study. Am J Kidney Dis 1991;17:462-71. Jager KJ, Merkus MP, Huisman RM. Nutritional status over time in hemodialysis and peritoneal dialysis. J Am Soc Nephrol 2001;12:12729. Cigarrán S, Barril G, Cirugeda A, Bernis C. Hypoalbuminemia is also a marker of fluid excess determined by bioelectrical impedance parameters in dialysis patients. Ther Apher Dial 2007;11:114-20. Mittman N, Avran MM, Oo KK. Serum prealbumin predicts survival in hemodialysis and peritoneal dialysis: 10 years of prospective observation. Am J Kidney Dis 2001;38:1358-64. Oliveira CM, Kubrusly M, Mota RS, Silva CAB. The phase angle and mass cell as markers of nutritional status in hemodialysis patients. J Ren Nutr 2010;20:314-20. Muschnik R, Fein PA, Mittman N, Goel N. Relationship of bioelectrical impedance parameters to nutrition and survival in peritoneal dialysis patients. Kidney Int 2003;64:S53-S56. Fernández Reyes MJ, Bajo A, Del Peso G, Regidor D. Extracellular volume expansion caused by protein malnutrition in peritoneal dialysis patients with appropriate salt and water removal. Perit Dial Int 2008;28:407-12. Vicente Martínez M, Martínez-Ramírez L, Muñoz R, Ávila M. Inflammation in patients on peritoneal dialysis is associated with increased extracellular fluid volume. Arch Med Res 2004;35:220-4. Cigarrán S, Coronel F, Barril G, Lamas J. Malnutrición en diálisis peritoneal. Nuevo concepto definido por bioimpedancia eléctrica. Nefrologia 2008. XXXVIII Reunión Anual de la SEN. Abstract 243 [poster]. S. Cigarrán Guldrís. Aplicaciones futuras de la bioimpedancia vectorial 54. Kalantar-Zadeh K, Abbott KC, Salahudeen Ak. Survival advantages of obesity in dialysis patients. Am J Clin Nutr 2005;81:543-54. 55. Kalantar-Zadeh K, Streja E, Kovesdy CC, Oreopoulos A. The obesity paradox and mortality associated surrogates of body size and muscle mass in patients receiving hemodialysis. Mayo Clin Proc 2010;85:991-1001. 56. Fusaro M, Munaretto G, Urso M, Bonadonna A. Severe obesity in hemodialysis: the utility of bioimpedance vector analysis. Nephrol Dial Transplant 2001;16:1273-6. 57. Guida B, De Nicola L, Pecoraro P, Trio R. Abnormalities of bioimpedance measures in overweight and obese hemodialyzed patients. Int J Obes 2001;25:265-72. 58. Lim VS, Ikizler A, Raj DSC, Flanigan MJ. Does hemodialysis increase protein breakdown? Dissociation between whole-body amino acid turnover and regional muscle kinetics. J Am Soc Nephrol 2005;16:862-8. 59. Bohé J, Rennie MJ. Muscle protein metabolism during hemodialysis. J Ren Nutr 2006;16:3-16. 60. Veeneman JM, Kingma HA, Boer TS, Stellaard F. Protein intake during hemodialysis maintains a positive whole body protein balance in chronic hemodialysis patients. Am J Physiol Endocrinol Metab 2003;284:954-65. 61. Cano NJM, Leverve XM. Intradialytic nutritional support. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2008;11:147-51. 62. Basile C, Libuti P, Di Turo AL. Bioimpedance and the duration of the hemodialysis session. ASAIO J 2011;57:DOI: 10.1097/MAT.0b013e31821f2296. 63. Wong HS, Boey LM, Morad Z. Body composition by bioelectrical impedance analysis in renal transplant recipients. Transpl Proc 2004;36:2186-7. 64. Cigarrán S, Coronel F, Bernis C, García Trio G, Saavedra J, Selgas R. Phase angle, body cell mass and Na-K exchange obtained from Bioelectrical Impedance Vectorial Analysis (BIVA) in renal transplant patients (RTR). J Am Soc Nephrol 2005;16:177 [abstract 819A]. 65. Chan M, Patwardhan A, Rayan C, Chadban S. Evidenced-based guidelines for the nutritional Management of adult kidney transplant recipients. J Renal Nutr 2011;21:47-51. 66. Sue Kent P. Issues of obesity in kidney transplantation. J Renal Nutr 2007;17:107-13. 67. Dumler F, Kilates C. Metabolic and nutritional complications of renal transplantation. J Renal Nutr 2007;17:97-102. 68. Lentine K, Axelrod D, Abbott KC. Interpreting body composition in kidney transplantation: weighing candidate selection, prognostication, and interventional strategies to optimize health. Clin J Am Soc Nephrol 2011;6:1238-40. 69. Molnar M, Czira ME, Rudas A, Ujszaski A, Lindner A. Association of the malnutrition-inflammation score with clinical outcomes in kidney transplant recipients. Am J Kidney Dis 2011;58:101-8. 70. Moreau K, Chaveau P, Martin S, El-Haggan W. Long-term evolution of body composition after renal transplantation: 5 years survey. J Renal Nutr 2006;16:291-9. 71. Coroas A, De Oliveira JGG, Sampaio S, Borges C. Body composition assessed by impedance changes very early with declining renal graft function. Nephron Physiol 2006;104:115-20. 72. Coroas A, De Oliveira JGG, Sampaio S, Borges C. Postrenal transplantation body composition: different evolution depending on gender. J Renal Nutr 2007;17:151-6. Nefrologia 2011;31(6):635-43 S. Cigarrán Guldrís. Aplicaciones futuras de la bioimpedancia vectorial 73. Hillege HL, Nitsch D, Pfeffer MA. Renal function as predictor of outcome in a broad spectrum of patients with heart failure. Circulation 2006;113:671-8. 74. Ronco C, Haapio M, House AA. Cardiorenal syndrome. J Am Coll Cardiol 2008;52:1527-39. 75. Butler J, Forman DE, Abraham WT. Relationship between heart failure treatment and development of worsening renal function among hospitalized patients. Am Heart J 2004;147:331-8. 76. Parrinello G, Paterna S, DiPasquale P. The usefulness of bioelectrical impedance analysis in differentiating dyspnea due to descompensated heart failure. J Card Fail 2008;14:676-86. 77. Di Somma S, De Berardinis B, Bongiovani C, Marino R. Use BNP and Bioimpedance to drive therapy in heart failure patients. Congest Heart Fail 2010;16(Suppl 1):S56-S61. 78. Soderberg M, Hahn RG, Cederholm T. Bioelectric impedance analysis of acute body water changes in congestive heart failure. Scand J Clin Lab Invest 2001;61:89-94. 79. Montejo JD, Bajo MA, Del Peso G, Selgas R. Papel de la diálisis peritoneal en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca refractaria. Nefrologia 2010;30:21-7. 80. Piccoli A, Pittoni G, Facco E, Favaro E, Pillon L. Relationship between central venous pressure and bioimpedance vector analysis in critically ill patients. Crit Care Med 2000;28:132-7. 81. Pereira Matalobos D, Padín Barreiro L, Orallo Morán MA, Padín Barreiro P. Aplicaciones de la bioimpedanciometría en medicina comentarios editoriales perioperatoria. Acta Anest Reanim 2010;20(1):1-11. 82. Marx G, Vangerow B, Burczyc C, Grazt KF, Maasen N. Evaluation of non invasive determinants for capillary leakage syndrome in septic shock patients. Intens Care 2000;26:1252-8. 83. Swaraj S, Marx G, Masterson G, Leuwer M. Bioelectrical impedance analysis as a predictor for survival in patients with systemic inflammatory response syndrome. Critical Care 2003;7(Suppl 2):185. 84. Finn PJ, Plank LD, Clark MA, Connolly AB. Progressive cellular dehydratation and proteolysis in critical ill patients. Lancet 1996;347:654-7. 85. Frankenfield DC, Cooney RN, Smith JS, Rowe WA. Bioelectrical impedance plethysmographic analysis of body composition in critically injured and healthy subjects. Am J Clin Nutr 1999;69:42631. 86. Mckee JE, Cameron N. Bioelectrical impedance changes during the menstrual cycle. Am J Hum Biol 1997;9:155-61. 87. Macklintock MK. Menstrual synchrony and suppression. Nature 1971;229:244-5. 88. Valensise H, Larciprete G, Vasapollo B. Nifedipine induced changes in body composition in hypertensive patients at term. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2003;106:139-43. 89. Gomes Da Silva E, De Barros Leite MA, Sadanobu Hirakawa H, Guimaraes da Silva E, Peracoli JC. Bioimpedance in pregnant women with preeclampsia. Hypertens Preg 2010;29:357-65. Enviado a Revisar: 2 Ago. 2011 | Aceptado el: 3 Oct. 2011 Nefrologia 2011;31(6):635-43 643 revisiones cortas http://www.revistanefrologia.com © 2011 Revista Nefrología. Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología Arterial calcification: cardiovascular function and clinical outcome G.M. London INSERM U970, Paris and Hopital F.H. Manhè s. Fleury-Mérogis (France) Nefrologia 2011;31(6):644-7 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Oct.11175 ABSTRACT Calcificación arterial: la función cardiovascular y el resultado clínico Arterial calcification (AC) is a common complication of CKD and ESRD, and the extents of AC are predictive of subsequent cardiovascular mortality beyond established conventional risk factors. AC develop in two distinct sites: the intima and media layers of the large and medium-sized arterial wall. These two forms are frequently associated. AC is tightly associated with aging and arterial remodeling, including intima-media thickening, but also changes of the geometry and function of aortic valves. Evidence has accumulated pointing to the active and regulated nature of the calcification process. Elevated phosphate and calcium may stimulate sodium-dependent phosphate cotransport involving osteoblast-like changes in cellular gene expression. AC is responsible for stiffening of the arteries with increased left ventricular afterload and abnormal coronary perfusion as the principal clinical consequences. RESUMEN La calcificación arterial (CA) es una complicación común en la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal en etapa terminal, y cuyo alcance es diagnóstico de una posterior mortalidad cardiovascular más allá de los factores de riesgo convencionales establecidos. La CA se desarrolla en dos ubicaciones diferentes: en las capas íntima y media de las paredes arteriales de gran y medio tamaño. Estas dos formas se encuentran frecuentemente asociadas. La CA está estrechamente relacionada con el envejecimiento y el remodelado arterial, que incluye el engrosamiento de la íntima-media y los cambios en la geometría y la función de las válvulas aórticas. Se han recogido evidencias que señalan la naturaleza activa y regulada del proceso de calcificación. Elevados niveles de fosfatos y calcio pueden estimular el cotransporte de fosfato dependiente del sodio que implique cambios osteoblásticos en la expresión genética celular. La CA es responsable del endurecimiento de las arterias, con un aumento de la poscarga ventricular izquierda y perfusión coronaria anormal como principales causas clínicas. Keywords: Arterial calcifications. Arterial stiffness. End-stage renal disease. Palabras clave: Calcificación arterial. Rigidez arterial. Etapa final de enfermedad renal. INTRODUCTION The cardiovascular complications are leading cause of mortality and morbidity in chronic and end-stage renal diseases, in great part related to arterial diseases, i.e. atherosclerosis and arteriosclerosis1,2. While atherosclerosis and plaque-associated occlusive lesions are the frequent causes of these complications, arteriosclerosis is characterized by outward remodeling and stiffening of large arteries3. These arterial structural and functional changes are, Correspondence: Gérard London INSERM U970, Paris and Hopital F.H. Manhè s. Fleury-Mérogis. France. [email protected] 644 in many aspects, similar to an accelerated age-related process3. One characteristic feature of arterial alterations observed in renal patients is the presence of extensive vascular calcifications4-6 whose extents are predictive of subsequent cardiovascular mortality beyond established conventional risk factors7-9. AC develop in two distinct sites: the intima and media layers of the large and medium-sized arterial wall10. These two forms are frequently associated. Intima calcification occurs within atherosclerotic plaque and is a progressive feature of common atherosclerosis, while media calcifications can occurs independently from atherosclerotic plaques and is frequently observed in medium sized arteries in CKD/ESRD, diabetes. AC is tightly G.M. London. Arterial calcification revisiones cortas associated with aging and arterial remodeling, including intima-media thickening, but also changes of the geometry and function of aortic valves, e.g., decreased aortic valve surface area and smaller valve opening11. The presence of dystrophic calcification in the arterial walls is a response to tissue injury, represents a repair process, and is a form of scar tissue12. Experimental and clinical studies have shown that AC is a process reflecting changes of the vascular smooth-muscle cells (VSMC) and pericytes from contractile to secretory phenotype). VSMC synthesize bone-associated proteins, including alkaline phosphatase, osteocalcin, osteopontin and a coat of collagen-rich extracellular matrix, and includes the formation of matrix vesicles, nodules and apoptotic bodies, which serve as initiation sites for apatite crystallization13,14. In vitro, VSMC differentiation towards osteoblast-like cells, with subsequent mineralization, is regulated by the balance between promoters and inhibitors of calcification, and results from disruption of this balance in favor of promoters. The secretory phenotype is initiated by the activation of Runx2 (Cbfa1) and osterix (Osx), transcrition factors that promote the differentiation of mesenchymal cells into the osteoblastic lineage15,16. The Runx2 and Osx are activated upstream by several factors including Msx2, Wnt and bcatenin signaling17. The stimuli initiating this “osteogenic cascade” include bone morphogenic proteins (BMP 2, 4) and chronic injurious stimuli and metabolic toxicities including generation of reactive oxygen species (ROS)17-19. The result could be either VSMC apoptosis or stimulation of NFk-B and activation of inflammatory mediators TNFa, IL1, IL-6, and activation of macrophages19-23. Experimental studies using molecular imaging clearly showed that calcifications develops in parallel with inflammation in two phases: early activation of macrophages and inflammation and calcification at later stage22 (figure 1). Pooled uremic serum with high phophate concentration, induced expression of Runx224 and blocks the expression of genes responsibles for expression of contractile molecules13,14. In vitro, the phosphate-stimulated calcification process can be inhibited by adding pyrophosphates that antagonize the cellular sodium-phosphate cotransport system (PIT-1)25. Recent study has shown tha phosphate induces the calcification process through a common pathway: increasing mitochondrial ROS and activation of NFk-B pathway and transcription of osteogenic program with expression of Msx2Wnt-Runx226. In the presence of normal serum, VSMC do not calcified and can inhibit spontaneous calcium and phosphate precipitation in solution, indicating that systemic calcification inhibitors Nefrologia 2011;31(6):644-7 Abdominal aortic calcification score (kaupilla) MECHANISMS OF ARTERIAL CALCIFICATION 24 21 18 15 12 R =0.633 p0 <.0001 Adj.age 9 6 3 0 1 10 100 hsC-RP (mg/L) Figure 1. Correlations between the abdominal aortic calcification score and high-sensitive C-RP. such as fetuin-A are present in the serum27 and also in VSMCs who constitutively express potent local inhibitors of calcification, such as matrix GLA protein28,29, which may limit AC by binding to bone morphogenic proteins (BMP-2)29. Osteopontin and osteoprotegerin are potent inhibitors of AC in vivo, and inactivation of their gene enhances the calcification process30,31. CLINICAL IMPACT OF ARTERIAL CALCIFICATIONS Intima calcification occurs in the context of common atherosclerosis, progresses in parallel with the plaque evolution. The arterial dysfunction result from narrowing of the arterial lumen with ischemia affecting the tissues and organs downstream. The acute coronary events and infarction are more related to biomechanical stability of atherosclerotic plaques and the rupture of the plaque’s fibrous cap. This results from mechanical discontinuity between the inclusion of rigid material (calcium crystals) into distensible material (lipid core) resulting in plaque vulnerability and rupture. Although a higher coronary AC score is associated with a poorer cardiovascular prognosis, the influence of calcification on plaque stability is controversial. The results of several studies indicated that AC does not increase plaque vulnerability, which seems more attributable to a large lipid pool, thin fibrous cap and intensity of local inflammation32,33. Media calcification (Mönckeberg’s sclerosis or media calcinosis) is characterized by diffuse mineral deposits within the arterial tunica media. While media calcification is frequently observed with aging in the general population, it is significantly more pronounced in patients with metabolic 645 revisiones cortas disorders, such as metabolic syndrome, diabetes or CKD. Media calcification is concentric, not extending into arterial lumen in its typical pure form and is associated with abnormal cushioning function of blood vessels (arteriosclerosis-arterial hardening) by promoting arterial stiffness34. The principal consequences of arterial stiffening are an abnormal arterial pressure wave (characterized by increased systolic and decreased diastolic pressures, resulting in high pulse pressure) and increased aortic characteristic impedance, a measure of the opposition of the aorta to oscillatory input (i.e., stroke volume)35. Because the two forms of AC are frequently associated the conduit and cushioning abnormalities could be associated. MANAGEMENT AND PREVENTION AC rarely regress, therefore, the primary goals are prevention and stabilization of existing calcifications. Because intimal AC are related to atherosclerosis, the general approach is non-specific as advocated for patients with atherosclerosis: control of blood lipids (but no evidence of a benefit with statins), use of aspirin, treatment of obesity and hypertension, physical activity, smoking cessation, and control of diabetes. More specific preventive measures for patients with CKD or ESRD include controlling serum calcium and phosphate levels, thereby avoiding oversuppression of parathyroid activity and ABD36. Disturbances in calcium and phosphate metabolism are associated with uremic bone disease, and the results of several studies indicated that calcium overload is associated with AC development and progression, suggesting that the overuse of high doses of calcium-based phosphate binders, pharmacological doses of vitamin D, and high calcium concentration in the dialysate should be avoided36-39. Those data suggest that the use of calcium-containing phosphate binders, high intradialytic calcium load, and overuse of active vitamin D should be avoided in elderly patients and in those who already have AC. Conflicts of interest The authors declare they have no potential conflicts of interest. REFERENCES 1. Lindner A, Chara M, Sherrard D, Scribner BM. Accelerated atherosclerosis in prolonged maintenance hemodialysis. N Engl J Med 1974;290:697-702. 2. London GM, Drüeke TB. Atherosclerosis and arteriosclerosis in chronic renal failure. Kidney Int 1997;51:1678-95. 3. Pannier B, Guérin AP, Marchais SJ. Arterial structure and function in end-stage renal disease. Artery Research 2007;1:79-88. 646 G.M. London. Arterial calcification 4. Braun J, Oldendorf M, Moshage W. Electron beam computed tomography in the evaluation of cardiac calcifications in chronic dialysis patients. Am J Kidney Dis 1996;27:394-401. 5. Goodman WG, Goldin J, Kuizon BD Coronary artery calcification in young adults with end-stage renal disease who are undergoing dialysis. N Engl J Med 2000;342:1478-83. 6. Guérin AP, London GM, Marchais SJ, Métivier F. Arterial stiffening and vascular calcifications in end-stage renal disease. Nephrol Dial Transplant 2000;15:1014-21. 7. Wilson PWF, Kauppila LI, O’Donnell CJ. Abdominal aortic calcific deposits are an important predictor of vascular morbidity and mortality. Circulation 2001;103:1529-34. 8. Keelan PC, Bielak LF, Ashai K. Long-term prognostic value of coronary calcification detected by electron-beam computed tomography in patients undergoing coronary angiography. Circulation 2001;104:412-7. 9. London GM, Guérin AP, Marchais SJ. Arterial media calcification in end-stage renal disease: impact on all-cause and cardiovascular mortality. Nephrol Dial Transplant 2003;18:1731-40. 10. Amann K. Media calcification and intima calcification are distinct entities in chronic kidney disease. Clin J Am Soc Nephrol 2008;3:1599-605. 11. Wang AY, Wang M, Woo J. Cardiac valve calcification as an important predictor for all-cause mortality and cardiovascular mortality in long-term peritoneal dialysis patients: a prospective study. J Am Soc Nephrol 2003;14:159-68. 12. Hayden MR, Tyagi SC, Kolb L. Vascular ossification-calcification in metabolic syndrome, type 2 diabetes mellitus, chronic kidney disease, and calciphylaxis-calcific uremic arteriolopathy: the emerging rolo of sodium thiosulfate. Cardiovasc Diabetol 2005;4:4. 13. Schoppet M, Shroff RC, Hofbauer LC, Shanahan CM. Exploring the biology of vascular calcification in chronic kidney disease: what’s circulating? Kidney Int 2008;73:384-90. 14. Demer LL, Tintut Y. Vascular calcification: pathobiology of multifaceted disease. Circulation 2008;117:2938-48. 15. Reynolds JL, Joannides AJ, Skepper JN. Human Vascular smooth muscle cells undergo vesicle-mediated calcification in response to changes in extracellular calcium and phosphate concentrations: a potential mechanism for accelerated vascular calcification in ESRD. J Am Soc Nephrol 2004;15:2857-67. 16. Steitz SA, Speer ME, Curinga G. Smooth muscle cell phenotypic transition associated with calcification. Upregulation of Cbfa1 and downregulation of smooth muscle lineage markers. Circ Res 2001;89:1147-54. 17. Shao J-S, Cheng SL, Sadhu J, Towler DA. Inflammation and the osteogenic regulation of vascular calcification. A review and perspective. Hypertension 2010;55:579-92. 18. Parhami F, Morrow AD, Balucan J. Lipid oxidation products have opposite effects on calcifying vascular cell and bone cell differenciation: a possible explanation for the paradox of arterial calcification in osteoporosis patients. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1997;17:680-7. 19. Mody N, Parhami F, Sarafian TA, Demer LL. Oxidative stress modulates osteoblastic differentiation of vascular and bone cells. Free Radic Biol Med 2001;31:509-19. 20. Wang TJ, Larson MG, Levy D. C-Reactive protein is associated with Nefrologia 2011;31(6):644-7 G.M. London. Arterial calcification 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. subclinical epicardial coronary calcification in men and women the Framingham Heart Study. Circulation 2002;106:1189-91. Koh JM, Khang YH, Jung CH. Higher circulating hsCRP levels are associated with lower bone mineral density in healthy pre- and postmenopausal women: evidence for a link between systemic inflammation and osteoporosis. Osteoporos Int 2005;16:1263-71. Aikawa E, Nahrendorf M, Figuiredo JL. Osteogenesis associates with inflammation in early-stage atherosclerosis evaluated by molecular imaging in vivo. Circulation 2007;116:2841-50. Tintut Y, Patel J, Territo M. Monocyte macrophage regulation of vascular calcification in vitro. Circulation 2002;105:650-5. Moe SM, Duan D, Doehle BP. Uremia induces the osteoblast differentiation factor Cbfa1 in human blood vessels. Kidney Int 2003;63:1003-11. Lomashvili K, Cobbs S, Hennigar RA. Phosphate-induced vascular calcification: role of pyrophosphate and osteopontin. J Am Soc Nephrol 2004;15:1392-401. Zhao MM, Xu MJ, Cai Y. Mitochondrial reactive oxygen species promote p85 nuclear translocation mediating high phosphateinduced vascular calcification in vitro and in vivo. Kidney Int 2011;79:1071-9. Schafer C, Heiss A, Schwarz A. The serum protein alpha 2Heremans-Schmid glycoprotein/fetuin-A is a systemically acting inhibitor of ectopic calcification. J Clin Invest 2003;112:357-66. Luo G, Ducy P, McKee MD. Spontaneous calcification of arteries and cartilage in mice lacking matrix GLA protein. Nature 1997;386:78-81. Sweatt A, Sane DC, Hutson SM, Wallin R. Matrix Gla protein (MGP) and bone morphogenetic protein-2 in aortic calcified lesions of aging rats. J Thromb Haemost 2003;1:178-85. revisiones cortas 30. Wada T, McKee MD, Steitz S, Giachelli CM. Calcification of vascular smooth muscle cells: inhibition by osteopontin. Circ Res 1999;84:166-78. 31. Price PA, June HH, Buckley JR, Williamson MK. Osteoprotegerin inhibits artery calcification induced by warfarin and by vitamin D. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2001;21:1610-6. 32. Lin TC, Tintut Y, Lyman A, Demer LL, Hsiai TK. Mechanical response of a calcified plaque model to fluid shear force. Ann Biomed Engl 2006;34:1535-41. 33. Hoshino T, Chow LA, Hsu JJ. Mechanical stress analysis of rigid inclusion in distensible material: a model of atherosclerotic calcification and plaque vulnerability. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2009;297:H802-H810. 34. Guérin AP, London GM, Marchais SJ, Métivier F. Arterial stiffness and vascular calcifications in end-stage renal disease. Nephrol Dial Transplant 2000;15:1014-21. 35. O’Rourke MF. Mechanical principles in arterial disease. Hypertension 1995;26:2-9. 36. Brandenburg VM, Floege J. Adynamic bone disease-bone and beyond. NDT Plus 2008;3:135-47. 37. Chertow GM, Burke SK, Raggi P. Sevelamer attenuates the progression of coronary and aortic calcification in hemodialysis patient. Kidney Int 2002;62:245-52. 38. Suki WN, Zabaneh R, Cangiano JL. Effects of sevelamer and calcium-based phosphate binders on mortality in hemodialysis patients. Kidney Int 2007;72:1130-7. 39. Bolland MJ, Barber PA, Doughty RN. Vascular events in healthy older women receiving calcium supplementation: randomised controlled trial. BMJ 2008;336:262-6. Enviado a Revisar:28 Jun. 2011 | Aceptado el: 27 Ago. 2011 Nefrologia 2011;31(6):644-7 647 revisiones cortas http://www.revistanefrologia.com © 2011 Revista Nefrología. Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología Papel de la diálisis peritoneal en el tratamiento de la ascitis S. Ros Ruiz, E. Gutiérrez Vilchez, T. P. García Frías, T. M. Martín Velázquez, L. Blanca Martos, T. Jiménez Salcedo, D. Hernández Marrero Unidad de Nefrología. Hospital Regional Carlos Haya. Málaga Nefrologia 2011;31(6):648-55 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Jun.10901 RESUMEN The role of peritoneal dialysis in the treatment of ascites La cirrosis representa un estadio avanzado de la fibrosis hepática y conlleva a una alta morbimortalidad cuya complicación más frecuente es la ascitis. Una minoría de pacientes con cirrosis avanzada tiene «ascitis refractaria» y no responden al tratamiento convencional. La paracentesis evacuadoras de repetición se consideran el tratamiento de elección en estos casos. Una gran parte de estos pacientes presentan asociada una enfermedad renal crónica (ERC), que puede precisar de tratamiento renal sustitutivo (TRS). Debido a las complicaciones asociadas a la enfermedad hepática de alteraciones de la coagulación y tendencia espontánea a la hipotensión arterial plantea problemas de cara al TRS, especialmente derivados de la hemodiálisis (HD). En este sentido la diálisis peritoneal (DP) ofrece varias ventajas respecto a la HD en pacientes con cirrosis, con o sin ascitis debido a su mejor tolerancia hemodinámica por ser un técnica continua y lenta, con baja tasa de complicaciones infecciosas y hemorrágicas. ABSTRACT Palabras clave: Enfermedad hepática. Ascitis. Diálisis peritoneal. Keywords: Liver disease. Ascites. Peritoneal dialysis. Cirrhosis represents a late stage of hepatic fibrosis and leads to high morbidity and mortality, and the most frequent complication is ascites. Only a few patients with advanced cirrhosis have 'refractory ascites' and do not respond to conventional treatment. Repeated paracentesis for evacuation is considered the treatment of choice in these cases. A large proportion of these patients have associated chronic kidney disease (CKD), which may require renal replacement therapy (RRT). Due to the complications associated with liver disease with coagulation disorders and tendencies towards spontaneous hypotension, there are significant problems associated to RRT, especially haemodialysis (HD). On the contrary, peritoneal dialysis (PD) offers several advantages over HD in cirrhotic patients (with or without ascites) thanks to better haemodynamic tolerance, as it is a continuous and slow technique. Furthermore, PD has a low rate of infection and bleeding. INTRODUCCIÓN La enfermedad hepática, incluida la cirrosis, es una de las principales causas de morbimortalidad, y es la tercera causa entre la población con un rango de edad en torno a 40-59 años. Correspondencia: Silvia Ros Ruiz Unidad de Nefrología. Hospital Regional Carlos Haya. Avda. Carlos Haya, s/n. 29010 Málaga. [email protected] 648 La cirrosis representa un estadio avanzado de la fibrosis hepática progresiva caracterizada por la alteración de la arquitectura hepática y la formación de nódulos regenerativos. En estadios avanzados es irreversible y la única opción terapéutica es el trasplante hepático. Los pacientes con cirrosis son susceptibles de una serie de complicaciones que condicionan una menor esperanza de vida. Su complicación más frecuente es la ascitis. La cirrosis y la enfermedad hepática crónica suponen más de 25.000 muertes y 373.000 ingresos hospitalarios en los Estados Unidos en 1998 según el informe del Centro Nacional de Estadística y Salud1-8. S. Ros Ruiz et al. Diálisis peritoneal y ascitis revisiones cortas ASCITIS Clasificación Definición Se ha sido propuesto un nuevo sistema de clasificación, según el International Ascites Club18, en los siguientes grados: Es la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal, y viene determinada por la existencia de hipertensión portal. Es la principal complicación de la cirrosis. Su desarrollo se debe a la consecuencia final de una serie de trastornos anatómicos (circulatorio y vascular), funcionales y bioquímicos que determinan la retención anormal de líquido9-11. Grado 1. Ascitis leve detectable sólo por pruebas de imagen (ultrasonidos). Grado 2. Ascitis moderada manifestada por distensión abdominal simétrica moderada. Grado 3. Ascitis grave, con gran distensión abdominal. Manifestaciones clínicas y diagnósticas Generalmente, el paciente se da cuenta de que tiene ascitis al observar un aumento del perímetro abdominal. Cuando el volumen de líquido acumulado supera los 500 ml, la ascitis puede ponerse de manifiesto en la exploración física ante la demostración de matidez cambiante, de oleada ascítica o de distensión de los vacíos. Fisiopatología Son varias las teorías que explican la patogenia de la ascitis, pero la teoría más reciente y más ampliamente aceptada es la de la vasodilatación arterial12. Ésta produce una disminución de las resistencias vasculares periféricas y de la presión arterial, un aumento del gasto cardíaco y, en consecuencia, una circulación hiperdinámica. Secundariamente se activan vasoconstrictores endógenos y se produce una retención de agua y de sodio, que condicionan la acumulación inapropiada de líquido en el peritoneo13-15. El aumento en la síntesis de sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico se ha implicado más recientemente en la patogenia de la cirrosis16,17. No obstante, la validez de este sistema de clasificación aún no se ha establecido, y se sigue utilizando la clasificación de la ascitis que va de 1+ a 4+, siendo 1+ ascitis mínima e indetectable, 2+ moderada, 3+ masiva pero no a tensión, y 4+ masiva y a tensión19. Pronóstico El pronóstico de la cirrosis es ampliamente variable dado el número de factores, incluidos la etiología, la gravedad, la presencia de complicaciones y la comorbilidad asociada. El método más útil para estratificar la gravedad de la enfermedad, el riesgo quirúrgico y el pronóstico en general es la clasificación de Child-Pugh (tabla 1). Una puntuación total de 5-6 se considera de grado A (enfermedad bien compensada); 7-9 es grado B (compromiso funcional significativo), y 10-15 es grado C (enfermedad descompensada). Estos grados se correlacionan con la siguiente supervivencia del paciente a uno y dos años, respectivamente: grado A, 100 y 85%; grado B, 80 y 60%, y grado C, 45 y 35%. Tabla 1. Clasificación de Child-Pugh de la gravedad de la enfermedad hepática Parámetro Ascitis Bilirrubina Puntos asignados 1 2 3 Ausencia Ligera Moderada 2 < mg/dl (< 34,2 m µ ol/l) 2-3 mg/dl (34,2 a 51,3 m µ ol/l) 3 > mg/dl (> 51,3 m µ ol/l) Tiempo de protrombina Segundos sobre el control INR Encefalopatía 4 < 4-6 6 > 1 <,7 1,7-2,3 2 >,3 Ninguno Grado 1-2 Grado 3-4 Clasificación modificada de Child-Pugh sobre la gravedad de la enfermedad hepática de acuerdo con el grado de ascitis, concentraciones plasmáticas de bilirrubina y albú mina, tiempo de protrombina y grado de encefalopatía. INR: índice normalizado internacional. Nefrologia 2011;31(6):648-55 649 revisiones cortas Tratamiento El objetivo del tratamiento de pacientes con cirrosis y ascitis se dirige a corregir en lo posible la causa subyacente de enfermedad hepática y a minimizar la retención de agua y sodio. El objetivo del tratamiento es inducir una disminución ponderal máxima de 1 kg/día si hay ascitis y edema periférico, y de 0,5 kg/día en los pacientes que sólo tienen ascitis. El aspecto más importante del tratamiento es la restricción de sal. Una dieta con 800 mg de sodio (2 g de NaCl) suele ser adecuada para inducir un balance negativo de sodio y facilitar la diuresis. Si la restricción de sodio no basta por sí sola para incrementar la diuresis e iniciar la pérdida de peso, es necesario administrar diuréticos, habitualmente los de elección son la espironolactona, y se puede añadir un diurético de acción más proximal si no se consigue una diuresis efectiva. Sin embargo, un 10% de los pacientes son resistentes a las medidas terapéuticas habituales. En estos casos de ascitis resistente es necesario plantearse otras opciones terapéuticas20,21. En los enfermos con abundante ascitis, las paracentesis evacuadoras son un modo más eficaz. En algunos de los pacientes con ascitis refractaria la realización de un cortocircuito porto-cava latero-lateral puede mejorar la ascitis, aunque generalmente estos enfermos tienen un riesgo quirúrgico muy alto. La utilidad de esta técnica se ve limitada por la gran frecuencia de complicaciones como infección, coagulación intravascular diseminada y trombosis del cortocircuito. Más recientemente, la realización de un shunt portosistémico intrahepático transyugular (TIPS) ha controlado eficazmente la ascitis refractaria, aunque la descompresión portal, al tiempo que ha movilizado el liquido ascítico, ha desencadenado una encefalopatía hepática grave en algunos pacientes. PREVALENCIA DE LA ASCITIS EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA La incidencia de ascitis en la enfermedad renal crónica (ERC) en fase avanzada es variable, pero suele ser del 0,7 a 20%22. La prevalencia de coexistencia de ERC y cirrosis hepática con ascitis no se conoce con precisión, pero parece claro que hay un incremento de la frecuencia de presentación de este binomio, debido a la prevalencia creciente de ambas enfermedades. La enfermedad hepática crónica frecuentemente cursa con alteraciones renales que progresan a ERC y pueden alcanzar niveles en los que se requiera tratamiento dialítico23. El momento óptimo de inicio de la diálisis en estos pacientes es difícil de determinar, dado que comparten síntomas como la anorexia o la pérdida de peso, entre otros, que pueden deberse tanto a la uremia como a la enfermedad hepática, además de que la sobrestimación del filtrado glomerular renal conlleva a atribuir los síntomas a la enfermedad hepática más que a la uremia24. 650 S. Ros Ruiz et al. Diálisis peritoneal y ascitis Tratamiento renal sustitutivo en pacientes con enfermedad renal crónica asociada con enfermedad hepática y ascitis No existen ensayos clínicos que evalúen con exactitud el impacto de las distintas opciones de diálisis en pacientes con ERC y cirrosis. Las causas de ascitis en el paciente en diálisis son: enfermedad hepática coexistente, enfermedad cardiovascular coexistente, peritonitis, depleción grave de proteínas y ascitis de origen idiopático. Todas estas situaciones representan un reto para mantener la estabilidad hemodinámica cuando la ERC está presente y se requiere diálisis, especialmente durante la sesión de hemodiálisis (HD)22. La principal limitación del uso de HD en pacientes cirróticos es la hipotensión intradialítica. Los pacientes con cirrosis hepática y ascitis tienen disminución de las resistencias vasculares periféricas. En esta situación, la disminución súbita del volumen intravascular durante la ultrafiltración (UF) en HD produce frecuentemente intolerancia hemodinámica al exacerbar la hipotensión. Un factor adicional que puede contribuir a la inestabilidad del paciente cirrótico durante la HD es el aumento de producción de óxido nítrico durante la diálisis, demostrado en pacientes sin cirrosis con hipotensión intradiálisis. Por otro lado, es común el riesgo incrementado de hemorragia por plaquetopenia y alargamiento de los tiempos de coagulación, así como sangrado gastrointestinal por varices esofágicas o gastropatía hipertensiva. Lo anterior limita el uso de heparina durante la HD, sin embargo, este alargamiento natural de tiempos de coagulación puede ser suficiente para evitar problemas de coagulación transdialíticos. En estos casos es posible la utilización de circuitos de diálisis libres de anticoagulación. Aunque ante la ausencia de estudios que evalúen el uso de anticoagulantes en pacientes cirróticos, se debe minimizar la exposición de anticoagulantes en la medida de lo posible. En lo que respecta a la evaluación de la adecuación de diálisis en pacientes con gran volumen de ascitis, ésta es controvertida. La medición de la tasa de reducción de urea (TRU) previa al equilibrio de urea del gran reservorio extracelular sobrestima la dosis de diálisis suministrada, por lo que se recomienda la medición de una TRU equilibrada una-dos horas después de la diálisis en pacientes con ascitis. Otro inconveniente de la HD intermitente son los cambios bruscos de osmolaridad y de electrolitos que producen cambios agudos en el contenido de agua cerebral, con incremento en el riesgo de desarrollo de encefalopatía. La terapia continua con DP ofrece importantes ventajas en diversos aspectos en estos pacientes portadores de hepatopatía crónica y ascitis e incluso permite un drenaje parcial y progresivo del líquido de ascitis23,24. Nefrologia 2011;31(6):648-55 S. Ros Ruiz et al. Diálisis peritoneal y ascitis revisiones cortas Transmisión de los virus de las hepatitis C y B La prevalencia del virus de la hepatitis B (VHB) en centros de diálisis es variable, desde el 0 al 51%, y llega a ser ocho-nueve veces mayor que en pacientes en diálisis peritoneal (DP)25. La transmisión nosocomial es un factor de riesgo para la infección por VHB en pacientes en HD. En contraste con otras infecciones virales, la carga viral en sangre puede ser elevada en pacientes seropositivos y el VHB puede sobrevivir en superficies ambientales, esto debe ser considerado en pacientes en diálisis, sobre todo en HD, ya que puede ser un riesgo para infección VHB nosocomial. Si bien es cierto que el ADN del VHB atraviesa la membrana del dializador durante la diálisis de alto flujo, es controvertido el grado de infectividad del dializado y ultrafiltrado26,27. Lo que sí se ha observado es un menor riesgo de adquirir la infección por VHB en pacientes en DP, presentando una diferencia de 19 veces en la tasa de seroconversión28. En comparación, la enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis C (VHC) presenta una morbimortalidad significativa entre los pacientes en diálisis. Además, estos pacientes tienen un riesgo mayor de adquirir el VHC que la población general. Varios son los factores que se han identificado: el número de transfusiones; la duración de la ERC (en algunos estudios se ha visto que hay mayor probabilidad después de una década en HD); la prevalencia de infección de VHC en la unidad de diálisis; una historia previa de trasplante de órganos o el abuso de drogas por vía intravenosa. Es por ello que los pacientes tratados en unidades de HD con una alta prevalencia de infección por VHC presentan un mayor riesgo de adquirir la infección29. La elección del tipo de diálisis también parece que influye en el riesgo de presentar una infección por el VHC, que es menor en DP en comparación con la HD, como se observa en un estudio de 2009 en el que se incluyeron todos los pacientes incidentes en diálisis recogidos en los registros de 10 países/áreas de Asia-Pacífico (Australia, Nueva Zelanda, Japón, China, Taiwán, Corea, Tailandia, Hong-Kong, Malasia e India) en- tre abril de 1995 y diciembre de 200530. Las tasas de seroprevalencia del VHC fueron generalmente más elevadas en HD que en DP (el 7,9 frente al 3,0%), así como las tasas de seroconversión (ratio de tasas de incidencia 0,33 DP frente a HD; intervalo de confianza [IC] 95%, 0,13-0,75). Respecto a la hepatitis por VHB, los datos disponibles en este estudio eran más limitados (sólo se incluyeron siete países), pero se ve que se encuentran menos claramente influidos por la modalidad de diálisis25. Por otro lado, en un estudio en el que se incluyeron 129 pacientes anti-VHC negativo en diálisis crónica, hubo una tasa de seroconversión de 0,15 paciente-año en HD en comparación con 0,03 por paciente-año en DP28. Además, la mayoría de los pacientes en DP positivos para anti-VHC habían adquirido el VHC durante el tratamiento con HD. De acuerdo con estos resultados, se observó que había un estudio israelí en el que la prevalencia de infección por VHC fue del 18 y del 7% entre pacientes en tratamiento con HD y DP, respectivamente31. Son varias las explicaciones que justifican el menor riesgo de infección por el VHC entre los pacientes en DP: menores requerimientos de transfusiones sanguíneas, y ausencia de accesos vasculares y circuitos extracorpóreos sanguíneos, lo que reduce el riesgo de exposición parenteral del virus al tratarse de un procedimiento ambulatorio29,32. LA DIÁLISIS PERITONEAL COMO ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO RENAL SUSTITUTIVO (tabla 2) Los pacientes con ERC y hepatopatía con ascitis se benefician de la DP por varios mecanismos: mejor tolerancia hemodinámica con menos episodios de hipotensión, drenaje de líquido de diálisis-ascitis y diagnóstico temprano de infecciones, se puede evitar el uso de heparina, se disminuye el riesgo de hemorragia y de anemia, hay una mayor preservación de la función renal residual, se ofrece un aporte complementario de glucosa y se disminuye del riesgo de contagio por virus de hepatitis, en el caso de los pacientes que fuesen positivos23. Tabla 2. Ventajas y desventajas de la diálisis peritoneal en pacientes con enfermedad renal crónica y enfermedad hepática Ventajas de la DP en pacientes con ERC y enfermedad hepática Desventajas de la DP en pacientes con ERC y enfermedad hepática No necesidad de anticoagulación Pérdidas de proteínas por el dializado Menor riesgo de hipotensión Riesgo incrementado de peritonitis (?) Drenaje del líquido ascítico Incapacidad debido a una destreza manual limitada Depuración continua de solutos Diagnóstico precoz de infecciones Aporte calórico de glucosa DP: diálisis peritoneal; ERC: enfermedad renal crónica. Nefrologia 2011;31(6):648-55 651 S. Ros Ruiz et al. Diálisis peritoneal y ascitis revisiones cortas Sin embargo, el miedo a un sangrado excesivo durante la colocación del catéter, una inadecuada retirada de solutos y la ultrafiltración (UF) en presencia de ascitis, así como el riesgo incrementado de peritonitis bacteriana y de hipoalbuminemia han limitado su aplicación23,24. La paracentesis se considera la primera línea de tratamiento para la ascitis a tensión. Dado que el tratamiento es continuo, la DP es un método lento y continuo de diálisis y pérdida de líquido que imita a la paracentesis diaria, y supone una alternativa para el tratamiento de estos pacientes, incluso para períodos prolongados. Por ello, los pacientes cirróticos con insuficiencia renal temporal o crónica podrían beneficiarse de la colocación del catéter peritoneal para llevar a cabo repetidos drenajes de líquido ascítico en casa22. Wilcox, et al.33 utilizaron con éxito los catéteres de DP para este fin, drenando una media de 7,6 litros en 129 minutos. Colocación del catéter peritoneal La inserción del catéter peritoneal puede realizarse mediante técnica percutánea o quirúrgica. No se ha demostrado un incremento de complicaciones hemorrágicas o de perforación intestinal en este tipo de pacientes22. Marcus, et al.36 han descrito a cinco pacientes con tiempos de coagulación alargados a quienes se les colocó el catéter mediante técnica percutánea, sin complicaciones hemorragias. Transporte peritoneal y adecuación Se ha observado que los pacientes con ascitis presentan un incremento en la difusión de moléculas de urea, creatinina, fósforo y CO2, a través de la membrana peritoneal, así como un incremento en la capacidad de UF. El incremento en la UF no se correlaciona con la absorción de glucosa (D/D0) a las cuatro horas ni con la concentración de sodio en el efluente de diálisis (DP Na), probablemente por la producción de ascitis. El incremento en la capacidad de UF hace que el uso de soluciones hipertónicas sea excepcionalmente necesario22,24. nutrición. Sin embargo, en la serie de pacientes con cirrosis y ascitis tratados con DP descrita por Selgas, et al.22 estos autores observaron una pérdida inicial de proteínas en la membrana peritoneal al inicio del tratamiento con diálisis de hasta 30 g al día, pero posteriormente esta pérdida disminuyó en un promedio de 7 a 15 g al día. Este efecto se observó en los primeros tres meses del inicio de diálisis; posteriormente la disminución de la pérdida de proteínas se correlacionó con el incremento de albúmina sérica y recuperación de peso del paciente22. Peritonitis Existen discrepancias en cuanto a la mayor tasa de peritonitis asociada a pacientes cirróticos y ascitis comparada a la tasa de peritonitis en pacientes sin cirrosis. Así, Chow, et al.38 no encontraron diferencias en la incidencia de episodios de peritonitis entre pacientes con VHB con cirrosis frente a sin cirrosis (un episodio/19 paciente/meses en el grupo con cirrosis frente a un episodio/20,5 paciente/meses). De igual manera, De Vecchi, et al.39 encontraron una incidencia de peritonitis similar entre pacientes con cirrosis tratados con DP (un episodio/39 frente a 22 paciente/meses, NS). Sin embargo, Selgas, et al. observaron una mayor incidencia de peritonitis en pacientes con cirrosis tratados con DP en comparación con pacientes no cirróticos (un episodio/9 frente a 24 paciente/meses). En cuanto a la etiología asociada a las peritonitis en pacientes con cirrosis tratados con DP, ésta es variable. De Vecchi, et al.39 observaron que la mayoría de los microorganismos aislados fueron por grampositivos, principalmente especies de estafilococo en 14 episodios, y sólo dos episodios fueron causados por bacterias gramnegativas. Esto difiere de otros estudios en los que la etiología más frecuente fue secundaria a gramnegativos22. Durand, et al.37 describieron el comportamiento funcional del peritoneo en cuatro pacientes en los que se observó una mayor capacidad inicial de UF y altos aclaramientos de solutos. Selgas, et al.22, al igual que Durand, et al.37 describieron una mayor capacidad de UF en los pacientes cirróticos respecto a los no cirróticos. Dado que la peritonitis bacteriana espontánea (PBE), complicación más frecuente directamente relacionada con la ascitis, está causada principalmente por bacterias gramnegativas, es difícil diferenciar qué episodios infecciosos se deben a la técnica dialítica y cuáles son secundarios a la propia enfermedad hepática. En cualquier caso, la visualización continua del líquido peritoneal por el drenaje diario permite un diagnóstico más temprano por la aparición de turbidez en el líquido de diálisis y evita la realización de paracentesis en caso de sospecha de PBE. Asimismo, por la posibilidad de disponer del catéter peritoneal, estos pacientes se podrían beneficiar de la administración intraperitoneal de antibióticos para el tratamiento de la peritonitis. Estado nutricional y pérdida peritoneal de proteínas Supervivencia del paciente cirrótico en tratamiento con diálisis peritoneal Uno de los problemas asociados con la pérdida de proteínas a través del efluente en estos pacientes es el riesgo de mal- En el estudio realizado por Marcus, et al.36, en nueve pacientes con cirrosis hepática, cinco de ellos sobrevivieron 652 Nefrologia 2011;31(6):648-55 S. Ros Ruiz et al. Diálisis peritoneal y ascitis revisiones cortas Tabla 3. Resumen de pacientes cirróticos en diálisis peritoneal Referencia Pacientes (N) Wilkinson, et al., •59 197735 (10 en ambas Marcus, et al., •9 Tiempo Tasa de la Etiología Supervivencia Causa del en DP peritonitis peritonitis en DP fallecimiento Complicaciones Hipoalbuminemia •Fuga pericatéter modalidades) •3 meses a •1 episodio/ •8 años 199236 •7 por estafilococos •6 pacientes 1,2 paciente-meses coagulasa negativo •Causa hepática 1 >8 meses •1 fuga (3 4 < meses en DP) •1 por coagulasa •Empiema positivo (1, 4 > años en DP) •5 por gramnegativos •Sólo 1 (0,5 g/l) pericatéter por inicio precoz de la DP •PBE por Klebsiella pneumoniae en el momento de la inserción del catéter •3 hernias umbilicales (dos de ellas recurrieron tras ser reparadas) De Poulos, et al., •2 •3 semanas •4 •2-11 años •8 •8-66 meses 199234 Durand, et al., (por mejoría FR) •Todos 2 años 199337 Selgas , et al., •1 episodio/9 • Escherechia. coli, Streptococcus •4 pacientes •Carcinoma renal 1 >4 meses •Hemorragia cerebral •Hemorragia GD •4 hernias abdominales •Altas inicialmente 1994 22 paciente-meses y Bajo, et al., frente faecalis •Encefalopatía 200840 a 1 episodio/24 y otras bacterias hepática grave paciente-meses gramnegativas, incidencia de (< 10 g/día: 7-15 g/l), gramnegativos 43% complicaciones manteniendo albú mina (20% grupo sin hemorrágicas en tornos a 3,5 g/l en 2 pacientes •No hubo mayor (30 g/día: 0,7-3,5 g/l) y menores posteriormente, a los 3 meses cirrosis) (de 2,66 al inicio a •21% por 3,3 g/dl al final, p 0 <,01) Staphylococcus De Vecchi, et al., •21 frente a 41 200239 (sin cirrosis) •1-60 meses •1 episodio/39 (frente a 37) frente a 1 •2 gramnegativos episodio/22 (frente a 11) paciente-meses, •5 cultivo NS Chow, et al., •VHB 25 frente 200638 a 36 sin cirrosis •52 meses •14 grampositivos paciente-meses •1 episodio/19 paciente-meses •11 pacientes •5 insuficiencia >1 año •8 2 > años •(similar a grupo hepática terminal •1 hepatocarcinoma •1 peritonitis sin cirrosis) estéril (frente a 12) •13% Streptococcus (frente a 2%) frente a 1 episodio/20.5 paciente-meses DP: diálisis peritoneal; FR: función renal; VHB: virus de la hepatitis B; PBE: peritonitis bacteriana espontánea; GD: gastroduodenal. más de 18 meses, dos con dos años, uno con cuatro y otro con ocho años de DP. Bajo, et al.40 han descrito a seis pacientes con cirrosis y ascitis tratados con DP y con un seguimiento de 8 a 66 meses con buen control; tres pacientes fallecieron por causas no relacionadas con la técnica. Durand, et al. 37 han descrito a cuatro pacientes y tres de ellos con una supervivencia mayor a dos años. El estudio más reciente y con mayor número de pacientes es el realizado por De Vecchi, et al.39, quienes estudiaron a 21 pacientes en DP con cirrosis y los compararon con una cohorte histórica de pacientes en DP sin cirrosis. De los 21 pacientes, 11 tenían más de un año en DP y ocho pacientes más de dos años; no hubo diferencias en mortalidad en comparación con el grupo en DP sin cirrosis. En resumen, el tratamiento de los pacientes con ERC con enfermedad hepática crónica y ascitis resulta de mayor Nefrologia 2011;31(6):648-55 complejidad debido a varios problemas asociados, incluidos la ascitis y otras complicaciones derivadas de la enfermedad hepática. Dada la elevada morbimortalidad derivada de la cirrosis se debe tener especial cuidado de cara al inicio e indicación del TRS en esta población, especialmente a los riesgos potenciales asociados a la HD. La DP supone una alternativa viable con varios beneficios potenciales, como mejor estabilidad hemodinámica y menor riesgo de sangrado. El riesgo teórico de mayor riesgo de peritonitis no ha quedado claramente demostrado a la vista de la experiencia clínica publicada, la cual tiende a mostrar una tasa similar de peritonitis entre pacientes en DP con y sin cirrosis. Además, la DP puede conseguir unos aclaramientos de solutos adecuados a la vez que permite alivio sintomático asociado a la ascitis. Por ello, pese a las escasas observaciones clínicas publicadas, la DP se puede considerar una modalidad de diálisis viable y efectiva para este grupo de pacientes. 653 revisiones cortas S. Ros Ruiz et al. Diálisis peritoneal y ascitis CONCEPTOS CLAVE 1. La prevalencia de coexistencia de enfermedad renal crónica y cirrosis hepática se está incrementando debido a la prevalencia creciente de ambas enfermedades. 2. El seguimiento estrecho de estos pacientes es necesario para determinar el momento de inicio de diálisis debido a la dificultad para determinar con exactitud el filtrado glomerular y a que presentan síntomas similares. 3. La tendencia espontánea hacia la hipotensión arterial e inestabilidad hemodinámica y mayor riesgo de sangrado en los pacientes cirróticos hacen de la hemodiálisis una tarea difícil. 4. Debido que la paracentesis evacuadora periódica es el tratamiento de elección en los pa- cientes cirróticos con ascitis, el drenaje continuo y lento del líquido peritoneal mediante la diálisis peritoneal se asemeja al tratamiento habitual de estos pacientes, incluso a largo plazo. 5. El temor de un mayor riesgo de peritonitis con la diálisis peritoneal no se ha demostrado de forma clara, y sí se han observado menores complicaciones hemorrágicas y una mejor tolerancia hemodinámica, así como una menor transmisión de la hepatitis B y C frente a la hemodiálisis. 6. Por tanto, la diálisis peritoneal debería considerarse como una alternativa de diálisis viable y efectiva para este grupo de pacientes. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Jang JW. Current status of liver diseases in Korea: Liver cirrosis. Korean J Hepatol 2009;15(6)(Suppl):40-9. 2. D’Amico G, Pagliaro L, Bosch J. The treatment of portal hypertension: A meta-analytic review. Hepatology 1995;22:332-54. 3. Floras JS, Legault L, Morali M, Hara K, Blendis LM. Increased sympathetic outflow in cirrhosis and ascites: Direct evidence from intraneural recordings. Ann Intern Med 1991;114:373-80. 4. Ginés P, Arroyo V, u Qintero E. Comparison of paracentesis and diuretics in the treatment of cirrhotics with tense ascites: Results of a randomized study. Gastroenterology 1987;93:234-41. 5. Ochs A. The transjugular intrahepatic portoystemic stent-shunt procedure for refractory ascites. N Engl J Med 1995;332:1192-7. 6. Pinto PC, Amerian J, Reynolds TB. Large-volume paracentesis in nonedematous patients with tense ascites: Its effect on intravascular volume. Hepatology 1988;8:207-10. 7. Conn H, Atterbury C. Cirrhosis: Diseases of the liber, 7th edition. In: Schiff L, Schiff E (eds.). Philadelphia: Lippencott Company; 1993. p. 875. 8. Runyon BA. Care of patients with ascites. N Engl J Med 1994;330:33742. 9. Ginés P, Q uintero E, Arroyo V. Compensated cirrhosis: natural history and prognostic factors. Hepatology 1987;7:122-8. 10. Runyon BA. AASLD Practice Guidelines Comitee. Management of adult patients with ascites due to cirrhosis: an update. Hepatology 2009;49:2087-107. 11. Lieberman FL, Denison EK, Reynolds TB. The relationship of plasma volume, portal hypertension, ascites, and renal sodium retention in cirrhosis: The overflow theory of ascites formation. Ann NY Acad Sci 1970;170:292-5. 654 12. Schrier RW, Arroyo V, Bernardi M, Epstein M, Henriksen JH, Rodés J. Peripheral arterial vasodilation, hypothesis: a proposal for the initiation of renal sodium and water retention in cirrhosis. Hepatology 1988;8:1151-7. 13. Asbert M, Ginés A, Ginés P, Jiménez W, Claria J, Saló J, et al. Circulating levels of endothelin in cirrhosis. Gastroenterology 1993;104:1485-91. 14. Wensing G, Lotterer E, Link I, Hahn EG, Fleig WE. Urinary sodium balance in patients with cirrhosis: relationship to quantitative parameters of liver function. Hepatology 1997;26:1149-55. 15. Arroyo V, Clà ria J, Salo J, Jiménez W. Antidiuretic hormone and the pathogenesis of water retention in cirrosis with ascites. Semin Liver Dis 1994;14:44-58. 16. Ros J, Jiménez W, Lamas S. Nitric oxide production in arterial vessels of cirrhotic rats with ascites: role of endogenous nitric oxide. Hepatology 1992;15:343-60. 17. Clà ria J, Jiménez W, Ros J, Rigol M, Angeli P, Arroyo V, et al. Pathogenesis of arterial hypotension in cirrhotic rats with ascites: role of endogenous nitric oxide. Hepatology 1992;15:343-9. 18. Moore KP, Wong F, Ginés P, Bernardi M, Ochs A, Salerno F, et al. The management of ascites in cirrhosis: report on the consensus conference of the international Ascites Club. Hepatology 2003;38:258-66. 19. Stanley MM, Ochi S, Lee KK, Nemchausky BA, Greenlee HB, Allen JI, et al. Peritoneovenous shunting as compared with medical treatment in patients with alcoholic cirrhosis and massive ascites. Veterans Administration Cooperative Study on Treatment of alcoholic cirrhosis with ascites. N Engl J Med 1989;321:1632-8. Nefrologia 2011;31(6):648-55 S. Ros Ruiz et al. Diálisis peritoneal y ascitis 20. Runyon BA. Historical aspects of treatment of patients with cirrhosis and ascites. Semin Liver Dis 1997;17:163-73. 21. García-Pagán JC, Salmerón JM, Feu F, Luca A, Ginés P, Pizcueta P, et al. Effects of low-sodium diet and spironolactone on portal pressure in patients with compensated cirrhosis. Hepatology 1994;19:1095-9. 22. Selgas R, Bajo MA, Del Peso G, Sánchez-Villanueva R, González E, Romero S, et al. Peritoneal dialysis in the comprehensive management of end-stage renal disease patients with liver cirrosis and ascites: practical aspects and review of the literatura. Perit Dial Int 2008;28:118-22. 23. Chaudhary K, Khanna R. Renal replacement therapy in end-stage renal disease patients with chronic liver disease and ascites: role of peritoneal dialysis. Perit Dial Int 2007;28:113-7. 24. Howard CS, Teitelbaum I. Renal replacement therapy in patients with chronic liver disease. Semin Dial 2005;18(3):212-6. 25. Johnson DW, Dent H, Yao ,QTrasanesu A, Huang C. Frequencies of hepatitis B and C infections among haemodialysis and peritoneal dialysis patients in Asian-Pacific countries: analysis of registry data. Nephrol Dial Transplant 2009;24:1598-603. 26. Andrew R, Hariharan S, Saha V. Biochemical evaluation of ultrafiltrate in dialysis-dependent HBsAG-positive patients. Nephron 1988;49:88. 27. Kroes AC, Van Bommel EF, Niesters HG, Weimar W. Hepatitis B viral DNA detectable in dialysate. Nephron 1994;67:369. 28. Cendoroglo Neto M, Draibe SA, Silva AE. Incidence of and risk factors for hepatitis B virus and hepatitis C virus infection among haemodialysis and CAPD patients: evidence for environmental transmission. Nephrol Dial Transplant 1995;10:240-65. 29. Sun J, Yu R, Zhu B, Wu J, Larsen S. Hepatitis C infection and related factors in hemodialysis patients in China: systematic review and meta-analysis. Ren Fail 2009;31(7):610-2. revisiones cortas 30. Puttinger H, Vychytil A. Hepatitis B and C in peritoneal dialysis patients. Semin Nephrol 2002;22(4):351-60. 31. Weinstein T, Tur-Kaspa R, Chagnac A, Korzets A, Ori Y, Zevin D, et al. Hepatitis C infection in dialysis patients in Israel. Isr Med Assoc 2001;3:174-7. 32. Natoy SN, Pereira BJ. Hepatitis C virus in chronic dialysis patients. Minerva Urol Nephrol 2005;57(83):175-97. 33. Wilcox CM, Woods BL, Mixon HT. Prospective evaluation of a peritoneal dialysis catheter system for large volume paracentesis. Am Coll Gastroenterol 1992;87(10):1443-6. 34. Poulos AM, Howard L, Eisele G, Rodgers JB. Peritoneal dialysis therapy for patients with liver and renal failure with ascites. Am Coll Gastroenterol 1993; 88(1):109-12. 35. Wilkinson SP, Weston MJ, Parsons V, Williams R. Dialysis in the treatment of renal failure in patients with liver disease. Clin Nephrol 1977;8(1):287-92. 36. Marcus RG, Messana J, Swartz R. Peritoneal dialysis in end-stage renal disease patients with preexisting chronic liver disease and ascites. Am J Med 1992;93:35-40. 37. Durand PY, Freida P, Chanliau J. Long-term follow-up in cirrhotic patients with chronic renal failure undergoing CAPD. Perit Dial Int 1993;13(Suppl 1):47. 38. Chow KM, Szeto CC, Wu AKL, Leung CB. Continuous ambulatory peritoneal dialysis in patients with hepatitis B liver disease. Perit Dial Int 2006;26:213-17. 39. De Vecchi AF, Colucci P, Salerno F, Scalamogna A, Ponticelli C. Outcome of peritoneal dialysis in cirrhotic patients with chronic renal failure. Am J Kid Dis 2002;40(1):161-8. 40. Bajo MA, Selgas R. CAPD for treatment of ESRD patients with ascites secondary to liver cirrhosis. Adv Perit Dial 1994;10:736. Enviado a Revisar: 22 Mar. 2011 | Aceptado el: 16 Jun. 2011 Nefrologia 2011;31(6):648-55 655 artículo especial http://www.revistanefrologia.com © 2011 Revista Nefrología. Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología Costes y valor añadido de los conciertos de hemodiálisis y diálisis peritoneal J.M. Lamas Barreiro, M. Alonso Suárez, J.A. Saavedra Alonso, A. Gándara Martínez Servicio de Nefrología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Vigo. Pontevedra Nefrologia 2011;31(6):656-63 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Oct.11032 RESUMEN Antecedentes: A pesar de los resultados discrepantes en estudios españoles sobre costes de diálisis, se asume que la diálisis peritoneal (DP) es más eficiente que la hemodiálisis (HD). Objetivos: Analizar los costes del concierto de HD y DP en Galicia y su valor añadido, los del transporte sanitario para HD y la relación en diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA) con bicarbonato entre el coste del concierto y el del fungible utilizado. Métodos: El coste de los conciertos y del personal se obtuvo de publicaciones oficiales. Los de DP y del transporte sanitario se calcularon con datos del servicio de salud de un mes, extrapolados a un año. El del fungible de DPCA fue facilitado por proveedores. El valor añadido se estimó con las inversiones generadas por cada concierto tratando 40 pacientes. Resultados: Expresados por paciente/año, los costes medios del tratamiento fueron 21.595 y 25.664 € en HD y DP, respectivamente; los del trasporte sanitario oscilaron entre 3.323 y 6.338 € y los del concierto y fungible de DPCA fueron 19.268 y 12.057 €, respectivamente. El valor añadido fue superior con el concierto de HD, destacando los puestos de trabajo generados. Conclusiones: No puede generalizarse la afirmación de que el coste de DP, muy influenciado por la prescripción, es inferior al de HD. Convendría revisar el coste adicional al fungible en el concierto de DPCA. El valor añadido generado por los conciertos de diálisis debería considerarse en futuros estudios y en la planificación sanitaria. Se necesitan más estudios controlados para conocer mejor esta cuestión. Palabras clave: Hemodiálisis. Diálisis peritoneal. Costes. Costs and added value of haemodialysis and peritoneal dialysis outsourcing agreements ABSTRACT Background: Despite the discrepancy in results from Spanish studies on the costs of dialysis, it is assumed that peritoneal dialysis (PD) is more efficient than haemodialysis (HD). Objectives: To analyse the costs and added value of HD and PD outsourcing agreements in Galicia, the medical transport for HD and the relationship between the cost of the agreement and the cost of consumables used in continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) with bicarbonate. Methods: The cost of the outsourcing agreements and the staff was obtained from official publications. The cost of PD and medical transport were calculated using health service data for one month and extrapolating it to one year. The cost of CAPD consumables was provided by the suppliers. The added value was calculated from the investments generated for each agreement treating 40 patients. Results: Expressed as patient/year, the mean costs for treatment were €21 595 and €25 664 in HD and PD, respectively. Medical transport varied between €3323 and €6338, while those of the CAPD agreement and consumables were €19 268 and €12 057, respectively. The added value was greater with the HD agreement, especially considering the jobs created. Conclusions: One cannot generalise that the cost of PD, which is significantly influenced by prescriptions, is lower than that of HD. It would be appropriate to review the additional cost to consumables in the CAPD agreement. The added value generated by dialysis agreements should be considered in future studies and in health planning. More controlled studies are needed to better understand this issue. Keywords: Haemodialysis. Peritoneal dialysis. Costs. INTRODUCCIÓN El coste de la terapia renal sustitutiva (TRS) supone un porcentaje muy importante del coste total de los servicios saniCorrespondencia: José María Lamas Barreiro Servicio de Nefrología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Alto de Puxeiros, s/n. 36200 Vigo, Pontevedra. [email protected] 656 tarios de un país a pesar de ser utilizado por un pequeño porcentaje de los beneficiarios del sistema1,2. Por ello es muy importante la utilización de todos los recursos asignados a este tratamiento de la forma más eficiente posible. En 2009 en Galicia el 46,10% de los pacientes con TRS eran portadores de un trasplante renal (TR) funcionante, otro 45,4% recibían tratamiento con hemodiálisis (HD), de éstos, J.M. Lamas Barreiro et al. Costes de los conciertos de HD y DP el 35% en centros públicos y el 65% en centros concertados, y el 8,5% eran tratados con diálisis peritoneal (DP) (Registro Gallego de Enfermedad Renal Crónica. Datos de 2009). Estos porcentajes son similares a los datos medios de España en el mismo año, con unos porcentajes del 47,51, 47,67 y 4,82%, respectivamente3, salvo por una mayor proporción de pacientes en DP en Galicia. En España, el tratamiento con HD en centros públicos se financia con cargo al presupuesto asignado por el sistema sanitario público al hospital donde se ubica la unidad de diálisis. En la HD concertada, el sistema público de salud encarga este tratamiento a una empresa a cambio de una remuneración predeterminada por dicho sistema. La provisión de la DP se hace también mediante un concierto por el que el sistema sanitario público paga a unas empresas por el material necesario para la terapia y su entrega en el domicilio de los pacientes. Esta remuneración se hace mediante una cantidad fija diaria, también preestablecida, por cada tipo de tratamiento –diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA) y diálisis peritoneal automática (DPA) con cicladora con más o menos de 15 litros– con un suplemento por la utilización de líquidos especiales: poliglucosa o bicarbonato. Este concierto tiene la particularidad de que el sistema sanitario público se hace cargo de la financiación del personal sanitario y de las instalaciones hospitalarias necesarias para el entrenamiento y la supervisión de esta terapia, a diferencia del concierto de HD en el que las empresas contratadas se hacen cargo de todo lo necesario para administrar y controlar el tratamiento. Desde un punto de vista puramente técnico, se puede considerar que tanto la DP como la HD son igual de eficaces y seguras para la TRS4 con algunos matices que sobrepasan los objetivos de este estudio. Por ello, existe un amplio consenso sobre la recomendación de que se debe utilizar la TRS que elija el paciente libremente después de una adecuada y completa información sobre las ventajas e inconvenientes de las modalidades existentes, salvo que exista una contraindicación para alguna de ellas. Asimismo, está mayoritariamente aceptado que los servicios de nefrología deberían disponer de ambas opciones de TRS, HD y DP, para poder ofertar en cada momento la opción que mejor se adapte a las circunstancias clínicas, personales y laborales de los pacientes. Hay también consenso entre los nefrólogos sobre la importancia de que la TRS sea lo más eficiente posible para contribuir a la sostenibilidad del tratamiento de la insuficiencia renal crónica. Pero a día de hoy todavía hay escasa información sobre cuáles son los costes reales de la TRS y sobre cuál de las modalidades de diálisis resulta más eficiente. En este sentido, en los últimos años se han publicado en España varios estudios, realizados con metodologías distintas, sobre costes comparativos entre HD hospitalaria en centros públicos y DP con resultados dispares. En unos la HD aparece como una opción de tratamiento más económica que la DP5,6, en otros se muestra más costosa7,8 y en otro el coste de la DPA es supeNefrologia 2011;31(6):656-63 artículo especial rior al de HD, siendo la DPCA más barata que esta última, aunque con un coste similar al de la HD concertada9. Otro estudio encuentra que si se tiene en cuenta únicamente la técnica, la DPCA es más costosa que la HD10. A pesar de estos resultados contradictorios, hay un discurso recurrente de que la DP es menos costosa y más eficiente que la HD. Consecuentes con esta opinión, un grupo de profesionales constituyó hace unos años el Grupo para la Evaluación Económica del Tratamiento Sustitutivo Renal, que ha realizado estudios sobre la importancia del desarrollo de la DP en la sostenibilidad de la TRS, y recientemente han liderado la creación del Grupo de Apoyo para el Desarrollo de la Diálisis Peritoneal en España con el objetivo de incrementar la utilización de esta terapia, que consideran infrautilizada y más eficiente que la HD, y mejorar así la sostenibilidad del tratamiento de la insuficiencia renal crónica. Como nuestra percepción sobre la eficiencia de las diferentes TRS, basada en la experiencia personal, en un estudio previo sobre costes de diálisis realizado en nuestra área sanitaria6 y en los datos discrepantes de la literatura, difería de la reiterada opinión de que la terapia con DP es menos costosa que la HD, hemos decidido analizar los costes de diálisis en nuestra Comunidad Autónoma con los siguientes objetivos: 1. Comparar los costes del tratamiento con DP y HD concertadas, por ser ésta la opción de HD mayoritariamente utilizada y con el fin evitar los elementos de confusión dependientes de las diferentes metodologías de asignación de costes en la HD hospitalaria. 2. Evaluar los costes de transporte sanitario para HD y analizar su influencia en los costes de la HD concertada. 3. Analizar el coste del fungible necesario para realizar un tratamiento con DPCA y calcular la diferencia entre éste y el coste del concierto. 4. Analizar el valor añadido que suponen para un área sanitaria los conciertos de ambas técnicas de diálisis. MÉTODOS Estudio efectuado en la Comunidad Autónoma de Galicia, región del noroeste de España, dividida administrativamente en cuatro provincias, con una población total de unos 2.800.000 habitantes. Los costes de la HD concertada se han obtenido de las tarifas, vigentes en junio de 2010, abonadas por el servicio de salud por los conciertos de HD con bicarbonato en centros de diálisis, publicadas en el Diario Oficial de Galicia11. Los costes de la DP se han obtenido con: 1. Las tarifas de concierto, vigentes en junio de 2010, abonadas por el servicio de salud por las diferentes modalidades de DP y por sus suplementos, publicadas en el Diario Oficial de Galicia11. 657 artículo especial 2. Los costes del personal necesario para el mantenimiento de un programa de DP, calculado con las ratios de personal sanitario/paciente (un o una nefrólogo o nefróloga cada 35 pacientes y un o una enfermero o enfermera cada 20 pacientes) recomendados por las guías de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) de Práctica Clínica en Diálisis Peritoneal12 y con los datos de los costes en Galicia en junio de 2010, incluida Seguridad Social, del personal médico y de enfermería con una antigüedad media de 15 años, facilitados por el Servicio de Personal del Hospital Universitario de Vigo, basados en el Diario Oficial de Galicia sobre remuneraciones del personal estatutario13. 3. Los costes del catéter peritoneal y de los prolongadores, no incluidos en el concierto de diálisis y abonados por los hospitales públicos, registrados en el Servicio de Suministros del Hospital Universitario de Vigo. 4. Los datos sobre la utilización real de DPCA, DP automática y líquidos especiales en Galicia facilitados por las Direcciones Provinciales del Servicio Gallego de Salud de las cuatro provincias gallegas. Estos datos corresponden al mes de octubre de 2010 y se han extrapolado a 12 meses para calcular el coste anual. El coste del transporte sanitario de los pacientes en HD se ha obtenido de los datos disponibles en las cuatro direcciones provinciales del servicio de salud sobre las tarifas abonadas por transporte sanitario para HD en octubre de 2010, que se han extrapolado a 12 meses para estimar el consumo anual. Los precios del material fungible de DPCA se han obtenido del catálogo de Fresenius Medical Care de 2010 sobre precios de venta al público con impuesto sobre el valor añadido y en el caso de los materiales iniciales aportados y de los pequeños fungibles consumidos mensualmente de los datos facilitados por esta empresa y de su coste de adquisición por el Hospital Universitario de Vigo. Para el cálculo anual de los precios se ha estimado una supervivencia media de la técnica de tres años. J.M. Lamas Barreiro et al. Costes de los conciertos de HD y DP 100% 75% 50% 25% 0% La Coruña Lugo (n =132) (n =39) DPA alto V Orense Pontevedra Galicia (n =47) (n =57) (n =275) DPA bajo V DPCA DPA: diálisis peritoneal automática; DPCA: diálisis peritoneal continua ambulatoria. Figura 1. Prescripciones de DP en Galicia y distribución provincial. 49% utilizaba suplemento con poliglucosa y el 64% usaba dializado con bicarbonato (figura 2). El coste medio del tratamiento por paciente y año en Galicia con los conciertos de HD y DP fue de 21.595,08 y de 25.664,35 €, respectivamente (tabla 1). En dicha tabla se muestran también las tarifas de concierto vigentes en junio de 2010 para HD concertada en centro de diálisis y para DP. Los costes anuales por paciente en DP de un o una nefrólogo o nefróloga y un o una enfermero o enfermera con una antigüedad de 15 años, con datos de junio de 2010, se desglosan en la tabla 2. 100% Se ha considerado valor añadido para el área sanitaria el crecimiento económico producido como consecuencia del establecimiento de un concierto de diálisis y se ha estimado en función de las inversiones y puestos de trabajo generados por un concierto para el tratamiento de 40 pacientes en DP o HD, en un centro con dos turnos diarios, utilizando las ratios de personal sanitario/paciente recomendadas por las guías de la S.E.N. de Práctica Clínica en Diálisis Peritoneal12 y de centros de hemodiálisis14, respectivamente. 75% 50% 25% 0% RESULTADOS En octubre de 2010 estaban registrados en Galicia 275 pacientes en programas de DP, el 50 % de ellos realizaban DPCA, el 35% DPA con bajo volumen y el 15% DPA con alto volumen, con amplias variaciones provinciales (figura 1). El 658 Poliglucosa (n =135) La Coruña Lugo Bicarbonato (n =176) Orense Pontevedra Galicia Figura 2. Utilización de poliglucosa y bicarbonato en Galicia, y distribución provincial. Nefrologia 2011;31(6):656-63 J.M. Lamas Barreiro et al. Costes de los conciertos de HD y DP artículo especial Tabla 1. Coste medio anual por paciente de los conciertos de HD y de DP en Galicia con las tarifas del Servicio Gallego de Salud vigentes en junio de 2010 (Diario Oficial de Galicia n.º 190 de 01/10/2008) Concierto de hemodiálisis Tarifa oficial HD club de diálisis Suplemento bicarbonato Coste anual Sesión Anual (156 sesiones) 129,96 20.273,76 20.273,76 8,47 1.321,32 1.321,32 Coste medio en HD por paciente 21.595,08 Concierto de diálisis peritoneal Tarifa oficial Coste anual Día Anual (365 días) Pacientes (%) 40,79 14.888,35 50 Técnica y suplementos: DPCA 7.444,18 DPA bajo volumen (< 15 l) 55,47 20.246,55 35 7.086,29 DPA alto volumen (> 15 l) 69,09 25.217,85 15 3.782,68 Suplemento electricidad en DPA 141,84 50 70,92 Suplemento poliglucosa 6,25 2.281,25 49 1.117,81 Suplemento bicarbonato 12,00 4.380,00 64 2.803,20 Personal sanitario: Médico/a (por paciente) 1.109,39 Enfermero/a (por paciente) 2.088,68 Material fungible: Catéter peritoneal: 201,60 (3 años) 67,20 Prolongador catéter: 47 (dos x año) 94,00 Coste medio en DP por paciente 25.664,35 HD: hemodiálisis; DP: diálisis peritoneal; DPCA: diálisis peritoneal continua ambulatoria; DPA: diálisis peritoneal automática. Los costes de trasporte sanitario para HD oscilaron entre 3.323 € en la provincia de Lugo y 6.338 € en la de Orense. Su influencia en los costes globales del tratamiento puede observarse en la figura 3. En la tabla 3 se muestran los costes, vigentes en junio de 2010, del fungible necesario para un tratamiento con DPCA con cuatro intercambios al día de 2.000 ml y utilización de bicarbonato, el coste del concierto con esta técnica y la diferencia entre ambos. En la tabla 4 se observa el valor añadido para el área sanitaria generado por las empresas adjudicatarias de los conciertos de DP y HD en el supuesto del tratamiento de 40 pacientes. DISCUSIÓN En este estudio se demuestra que si tenemos en cuenta únicamente el tratamiento depurativo, el coste de la DP en Galicia Tabla 2. Costes de médicos y personal de enfermería con 15 años de servicio, incluidos costes de Seguridad Social Coste total anuala Pacientes a su cargob Coste anual por paciente Médico/a 66.828,79 35 1.909,39 Enfermero/a 41,773,55 20 2.088,68 a b Datos de junio de 2010 del Servicio de Personal del Hospital Universitario de Vigo basados en el Diario Oficial de Galicia n.º 12 de 20/01/2010. Asignación de pacientes segú n criterios de las Guías de Calidad de Diálisis Peritoneal (DP) de la Sociedad Española de Nefrolog ía (S.E.N.). Nefrologia 2011;31(6):656-63 659 J.M. Lamas Barreiro et al. Costes de los conciertos de HD y DP artículo especial 30.000 25.000 4.970 6.338 3.915 3.323 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Concierto DP La Coruña Transporte sanitario Lugo Orense Pontevedra Concierto HD Figura 3. Coste medio del transporte sanitario por provincias, en euros por paciente y año, y su influencia en el coste medio anual de los conciertos de diálisis. con su modelo de prescripción actual es superior al de la HD concertada. Si incluimos el coste del transporte sanitario para HD, los costes de la DP son inferiores en dos de las provincias, aunque siguen siendo superiores a la HD concertada en las otras dos. También podemos observar que si considerásemos únicamente el tratamiento con DPCA, su coste sería inferior al de la HD concertada. Esto posiblemente pueda explicar por qué la DP aparecía como una opción más barata en los primeros estudios de comparación de costes, en los que una mayoría de pacientes eran tratados con DPCA sin líquidos especiales. No obstante, en el momento actual con el aumento en la utilización de DPA y de estos líquidos no puede obviarse que el coste total de la técnica en DP es superior al de HD, en nuestro caso un 18%. Se desprende también de este trabajo, como ya se apreciaba en otros estudios publicados10, que la posible ventaja econó- Tabla 3. Coste del fungible necesario para DPCA con bicarbonato y coste del concierto Material para DPCA Material diverso inicial (270 €)/3 años Barra soporte bolsas (208,22 €)/3 años Placa calentadora (610,52 €)/3 años Bolsa bicarbonato 2.000 cc x 4/día Tapón protector con desinfectante x 4/día Solución desinfectante: 1 bote c/15 días Material fungible mensual Coste del fungible necesario Concierto DPCA con bicarbonato Diferencia a Coste anual 90,00 69,41 203,51 11,479,25 40,15 7,30 168,00 12,057,62 19.268,35 7.210,73 Catálogo de precios del año 2010 de Fresenius Medical Care. DPCA: diálisis peritoneal continua ambulatoria. a 660 mica de la DP, cuando existe, no se debe a que la técnica sea más económica que la HD sino al efecto de añadir al tratamiento depurativo otros costes concurrentes, principalmente el transporte sanitario y los agentes eritropoyéticos, costes éstos que habría que revaluar con datos actuales, por la gestión más eficiente del transporte sanitario y el menor coste y necesidades de estos agentes debido al descenso de su precio y del objetivo de hemoglobina y al uso en HD de membranas más biocompatibles y dializados con mayor pureza. En nuestro caso, si se unificasen los criterios de financiación del transporte sanitario (actualmente con costes muy diferentes en las distintas provincias, difíciles de explicar únicamente por las diferencias geográficas y de comunicaciones) para mejorar su eficiencia y si continúa la tendencia a incrementar la utilización de DPA y de líquidos especiales, el coste del concierto de DP superará el coste de concierto de HD con transporte sanitario en todas las provincias. Datos similares a los de este trabajo apuntando que la DP era más costosa que la HD ya habían sido publicados previamente en estudios comparativos de DP con HD hospitalaria5,6, en los que ya se tomaba en consideración la repercusión que tenían en los programas de DP los costes de personal inducidos en los servicios de nefrología y la utilización de DPA y de soluciones especiales. Otros trabajos ya habían comunicado un mayor coste de la DPA con respecto a la HD9 e incluso de la DPCA respecto a la HD, si se tenía en cuenta sólo el tratamiento depurativo10. En cambio, en otros estudios la DP resultaba más económica que HD hospitalaria7,8, aunque hay que resaltar que en estos trabajos los costes de esta última fueron los más altos de todos los publicados, superando en más del 65% los costes medios de otros estudios de su época; además, en el primero de ellos7 se comparaba HD hospitalaria sólo con DPCA y en el segundo8 los costes de transporte sanitario suponían más del doble del señalado por otros autores. En la figura 4 podemos apreciar las importantes diferencias existentes en el coste de la HD hospitalaria pública y del transporte sanitario para HD en distintos estudios publicados en España6-10,15-17. La disparidad de resultados entre los estudios publicados sobre costes de diálisis creemos que se debe a la dificultad de la estimación de los costes asignados a la HD hospitalaria pública por la distinta metodología utilizada para su cálculo (probablemente con costes generales sobrestimados en los grandes hospitales, con costes de fungible muy diferentes dependiendo de tipo de HD realizada y con costes de financiación, de amortización y otros costes [como los de formación continuada] «ocultos» en el precio del fungible) y a los diferentes costes de transporte en las distintas áreas. Todos estos elementos de confusión son los que hemos tratado de evitar en este estudio al efectuar la comparación de la DP con la HD concertada. El soslayo de estos elementos de confusión no debe ser interpretado como la aceptación por nuestra parte de que la HD Nefrologia 2011;31(6):656-63 J.M. Lamas Barreiro et al. Costes de los conciertos de HD y DP artículo especial Tabla 4. Valor añadido para el área sanitaria generado por los conciertos de HD y DP DP (40 pacientes) Apoyo a la investigación y formación continuada del servicio de nefrología Servicio público de salud: - 1 nefrólogo - 2 enfermeras VALOR AÑADIDO PARA EL ÁREA SANITARIA Aportado por las empresas proveedoras del concierto HD (40 pacientes) Actividad económica generada por el inmueble de la unidad de HD: - Compra o alquiler - Obras de acondicionamiento - Instalación del tratamiento de agua - Mantenimiento del local Contratación de personal sanitarioa: - 2 nefrólogos - 4 enfermeras - 2 auxiliares de clínica Contratación de otro personal: - Servicio de limpieza - Personal de servicios generales - Servicio de mantenimiento de monitores Aportado por otros Empresas de transporte sanitario (concertadas por el servicio de salud): - Conductores de ambulancia Más sustituciones por vacaciones y libranzas por exceso de jornada. HD: hemodiálisis; DP: diálisis peritoneal. a pública es indefectiblemente más costosa que la HD concertada. El reciente artículo del Grupo de Gestión de Calidad de la S.E.N.17 y alguna publicación previa9 apoyarían esta hipótesis, pero hay que señalar que el coste de la HD pública en el primero está entre los más altos de los publicados (figura 4), aunque se corrija adecuadamente por la inflación; al hacer este ajuste hay que tener en cuenta que los costes del fungible y agentes eritropoyéticos se han estancado e incluso se han reducido y que la subida de salarios ha estado por debajo de aquella. También hay que reseñar que en un estudio anterior hemos podido demostrar que, con una gestión adecuada, la HD en un centro público puede ser competitiva con la HD concertada6. En cualquier caso, para clarificar esta cuestión serán necesarios más estudios con la incorporación de un mayor número de centros. utilizarse no debería ser determinante la cuestión económica y que, sin olvidar el objetivo de conseguir la mayor eficiencia, deberían primar los criterios de calidad asistencial y mejora del proceso relacionado con la elección por el paciente de la TRS más adecuada20. GGC S.E.N. CP 2008a (17) Tenerife 2007 (16) Vigo 1999 (6) Castellón 1998b (15) Toledo 1995 (9) Sabadell 1994 (10) A pesar de las discrepancias referidas en los estudios sobre costes de diálisis, algunos autores han hecho estimaciones del coste futuro de la TRS en España (basadas en modelos teóricos y datos retrospectivos, no generalizables, de diversos estudios realizados sobre varios temas con distintas metodologías y en diferentes tiempos, áreas y países con diferentes prácticas, resultados e incluso formas de financiación), concluyendo que la DP es más eficiente que la HD, está infrautilizada y debe incrementarse su uso18,19. Obviando las dificultades metodológicas de ambos trabajos, estamos de acuerdo con sus dos últimas conclusiones, pero los datos presentes nos obligan a matizar la primera. En cualquier caso, consideramos que en la toma de decisiones sobre la técnica que debe Nefrologia 2011;31(6):656-63 La Coruña 1994 (8) Madrid 1993 (7) 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 Técnica HD EPO Hospitalización Transporte GGC S.E.N. CP: Grupo Gestión de Calidad de la Sociedad Española de Nefrología. Centros Pú blicos. a EPO incluye además otros fármacos intrahospitalarios. b Hemodiálisis crónica. Figura 4. Costes de HD pú blica en precios corrientes (sin corregir por la inflación) expresados en euros en estudios publicados en España. 661 artículo especial Para evitar estos resultados e interpretaciones contradictorios sería aconsejable que en el futuro los estudios comparativos de costes entre distintas terapias se realizasen con una metodología homogénea consensuada por una amplia representación de nefrólogos con distintas experiencias y opiniones sobre estos temas y financiados con fondos públicos. Posiblemente también sería de gran ayuda evitar la división del tratamiento con diálisis en dos compartimentos estancos, HD y DP, lo que facilitaría que ambas terapias fueran consideradas complementarias y en un plano de igualdad y se eliminaría el riesgo de un posible sesgo en el enfoque de estas cuestiones por los profesionales dedicados en exclusiva a una u otra terapia. J.M. Lamas Barreiro et al. Costes de los conciertos de HD y DP Por todo ello, los conciertos de HD generan un valor añadido para el área sanitaria muy superior a los conciertos de DP, en especial por lo que respecta a la riqueza producida con la creación de puestos de trabajo directos (tabla 4). Este factor, habitualmente no contemplado en los estudios comparativos de costes de diálisis, consideramos que debería ser tenido en cuenta en futuros estudios sobre este tema, analizando la relación del coste global de una terapia con el valor añadido generado por ella, y especialmente por los sistemas sanitarios públicos a la hora de realizar la planificación y asignación más eficiente y efectiva de los recursos disponibles. Limitaciones En cuanto a la comparación del coste de concierto de DPCA con bicarbonato en Galicia con el del fungible necesario para realizar la técnica, existe una diferencia de unos 7.210 € por paciente y año a favor del primero, lo que supone más del 37% del coste del concierto, cantidad que parece excesiva para compensar los gastos administrativos y del envío mensual del fungible al domicilio del paciente. Y ello sin olvidar que hay un porcentaje no despreciable de enfermos con tres intercambios al día, cuyo consumo anual por fungible se reduciría en unos 2.870 €, lo que significa que la diferencia anterior ascendería en estos casos a 10.080 € anuales por paciente (más del 52% del coste del concierto). Hay que tener en cuenta, además, que los costes del fungible están calculados con el precio de venta al público, que ya incluye el beneficio empresarial, y que son precios no negociados con el sistema sanitario público, lo que podría disminuir su importe. Ignoramos qué criterios se utilizaron en su día para determinar la tarifa de concierto de la DP, pero a la vista de estos datos parece que pudo basarse más en el establecimiento de un precio del tratamiento con DPCA considerado «competitivo» con la HD concertada que en los costes reales y márgenes comerciales habituales de los proveedores. Por ello, podría ser conveniente la revisión de esta tarifa basándose en los costes efectivos del fungible y de su proceso de suministro o explorar para su financiación las experiencias de otros países con un coste inferior de esta terapia con el objetivo de mejorar su eficiencia. Por lo que respecta al valor añadido para el área sanitaria por los conciertos de DP y HD, las empresas adjudicatarias de los conciertos de DP se limitan al suministro y envío a los domicilios de los pacientes del material necesario para la técnica y al apoyo a la formación e investigación de los servicios de nefrología, mientras que las empresas adjudicatarias de conciertos de HD deben efectuar inversiones para disponer de los inmuebles y las instalaciones precisas, adquirir el mobiliario, monitores de diálisis, material clínico y fungible necesario para el tratamiento, efectuar el mantenimiento de todo ello y contratar al personal para su funcionamiento. Además, la HD concertada genera puestos de trabajo relacionados con el transporte sanitario. 662 Se han expresado los costes de DP y transporte sanitario en términos anuales, extrapolando a 12 meses los datos de un solo mes, para poder compararlos con los costes de HD y con los referidos en otros estudios y por la dificultad de la recogida de todos los datos anuales, pero consideramos que el cálculo es representativo del consumo anual real. Se ha realizado una estimación de los costes medios basados en la asignación de personal sanitario recomendada en las guías y no en el realmente existente, pero pensamos que las guías recomiendan una dotación consensuada razonable. El coste medio estimado no representa el coste real de un área sanitaria concreta, que dependerá de su porcentaje particular de pacientes en DPA, del porcentaje de utilización de líquidos especiales y de la asignación real de recursos humanos a DP, así como del coste de su transporte sanitario. Para calcular los recursos humanos necesarios en el concierto de HD se ha considerado una unidad de 40 pacientes con dos turnos diarios. No se han contemplado los costes de transporte sanitario de los pacientes en DP, realmente existentes en varias ocasiones: entrenamiento (salvo que se realice con ingreso, que generaría otros costes) y asistencia a consultas y exploraciones complementarias en casos de limitaciones de movilidad. Finalmente, tampoco hemos evaluado los costes de hospitalización, los derivados del tratamiento con agentes eritropoyéticos y otros fármacos de uso hospitalario ni los de la obtención y complicaciones del acceso peritoneal o vascular para diálisis. CONCLUSIONES La repetida afirmación de que el tratamiento con DP es más barato que con HD no puede generalizarse puesto que dependerá en cada área de varios factores: proporción de pacientes con DPCA, DPA y líquidos especiales, coste de la HD (hosNefrologia 2011;31(6):656-63 J.M. Lamas Barreiro et al. Costes de los conciertos de HD y DP pitalaria y concertada) y costes asociados al tratamiento (transporte sanitario, hospitalizaciones y fármacos de uso hospitalario). Existe una desproporción entre el coste del concierto de DPCA y el precio de venta al público del fungible necesario para esta terapia, que sería conveniente reconsiderar. artículo especial 5. 6. La relación entre coste y valor añadido para el área sanitaria de los conciertos de diálisis debería tenerse en cuenta en futuros estudios sobre costes y en la planificación de los servicios sanitarios. 7. Las discrepancias existentes entre los distintos estudios publicados en España sobre costes comparativos de DP y HD hacen necesaria la realización de nuevos estudios más rigurosos para aportar más conocimiento sobre esta cuestión. 9. 8. 10. Conflicto de intereses 11. Las empresas Baxter, Fresenius, Gambro y Hospal han colaborado y colaboran con nuestra unidad en diferentes actividades de formación continuada. El Instituto Reina Sofía de Investigación Nefrológica, perteneciente a la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo, ha colaborado y colabora con nuestra unidad en la financiación de varios proyectos de investigación. 12. Agradecimientos 14. Deseamos expresar nuestro agradecimiento a los miembros de los Servicios de Inspección de las Direcciones Provinciales del Servicio Gallego de Salud de las cuatro provincias gallegas, a los responsables del Registro de Enfermedades Renales de Galicia y a la Dirección de Recursos Humanos del Hospital Universitario de Vigo por su inestimable colaboración en la bú squeda y puesta a nuestra disposición de los datos necesarios para la confección de este trabajo. 13. 15. 16. 17. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 18. 1. Valderrábano F. El tratamiento sustitutivo de la insuficiencia renal crónica en España. Nefrologia 1994;14(Supl 1):27-35. 2. De Vecchi AF, Dratwa M, Wiedemann ME. Healthcare systems and end-stage renal disease (ESRD) therapies-an international review: costs and reimbursement/ funding of ESRD therapies. Nephrol Dial Transplant 1999;14(Suppl 6):31-41. 3. Registro español de diálisis y trasplante del año 2009. Available at: http://www.senefro.org/modules/webstructure/files/2reercongsengranada2010.pdf 4. Chiu YW, Jiwakanon S, Lukowsky L, Doung U, Kalantar-Zadeh K, Mehrotra R. An update on the comparisons of mortality outcomes 19. 20. of hemodialysis and peritoneal dialysis patients. Semin Nephrol 2011;31:152-8. Marco Franco JE, Morey Molina A. Planificación sanitaria. Aproximación a una contabilidad analítica del tratamiento sustitutivo renal y predicción de costos para 1992. Todo Hospital 1992;87:39-43. Lamas J, Alonso M, Saavedra J, García-Trio G, Rionda M, Ameijeiras M. Costes de la diálisis crónica en un hospital pú blico: mitos y realidades. Nefrologia 2001;21:283-94. Temes JL. Coste y calidad en el tratamiento de la insuficiencia renal terminal. Nefrologia 1994;14(Suppl 1):10-13. Rodríguez-Carmona A, Pérez Fontán M, Valdés Cañedo F. Estudio comparativo de costes de las diferentes modalidades de diálisis. Nefrologia 1996;16:539-48. Martín R. Aspectos económicos del tratamiento con diálisis de la insuficiencia renal crónica. Nefrologia 1996;16(Supl. 4):81-92. Ponz E, Sató J, García García M, Mañé N, Ramírez J, et al. Análisis de la gestión económica de un programa de diálisis peritoneal. Comparación con el programa de hemodiálisis. Nefrologia 1997; 17:152-61. Orden de 4 de septiembre de 2008 por la que se fijan las tarifas máximas aplicables a la asistencia sanitaria concertada por el Servicio Gallego de Salud y se actualizan los precios de los conciertos vigentes. Diario Oficial de Galicia n.º 190 de 1 de octubre de 2008: 17.873-17.876. Bajo MA, Vega N, González-Parra E. Estructura y necesidades de una unidad de diálisis peritoneal. Nefrologia 2006;26(Suppl 4):26-35. Orden de 14 de enero de 2010 por la que se dictan instrucciones sobre la confección de nóminas del personal al servicio de la Administración autonómica para el año 2010. N.º12 de 20 de enero de 2010:694-714. Alcalde G, Martín de Francisco AL, Fernández A, Conde JL. Dotación de personal para centros de hemodiálisis ambulatoria. Nefrologia 2006;26(Supl 8):11-4. Hernández-Jaras J, García H, Bernat A, Cerrillo V. Aproximación al análisis de costes de diferentes tipos de hemodiálisis mediante unidades relativas de valor (URV). Nefrologia 2000;20:284-90. Lorenzo V, Perestelo I, Barroso M, Torres A, Nazco J. Evaluación económica de la hemodiálisis. Análisis de los componentes del coste basado en datos individuales. Nefrologia 2010;30:403-12. Parra Moncasi E, Arenas Jiménez MD, Alonso M, Martínez MF, Gámen Pardo A, et al. Estudio multicéntrico de costes en hemodiálisis. Nefrologia 2011;31:299-307. Arrieta J. Evaluación económica del tratamiento sustitutivo renal (hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante) en España. Nefrologia 2010;1(Supl. Ext. 1):37-47. Villa G, Rodríguez-Carmona A, Fernández-Ortiz L, Cuervo J, Rebollo P, et al. Cost analysis of the Spanish renal replacement therapy programme. Nephrol Dial Transplant 2011;0:1-6. doi: 10.1093/ndt/gfr088. PubMed PMID: 21427072. Morton RL, Tong A, Howard K, Snelling P, Webster AC. The views of patients an carers in treatment decision making for cronic kidney disease: systematic review and thematic synthesis of qualitative studies. BMJ 2010;340:c112. doi: 10.1136/bmj.c112. PubMed PMID: 20085970. Enviado a Revisar: 9 Jul. 2011 | Aceptado el: 3 Oct. 2011 Nefrologia 2011;31(6):656-63 663 guías S.E.N. http://www.revistanefrologia.com © 2011 Revista Nefrología. Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología Anexo a la Guía de Centros de Diálisis: Recomendaciones sobre la relación entre los centros de hemodiálisis extrahospitalarios y sus hospitales de referencia. Opinión del Grupo de Diálisis Extrahospitalaria I. Berdud1, M.D. Arenas2, A. Bernat3, R. Ramos4, A. Blanco5, Grupo de Hemodiálisis Extrahospitalaria FMC Service Andalucía-Córdoba. Córdoba Hospital Perpetuo Socorro. Alicante 3 Diaverum Servicios Renales. Valencia 4 FMC-Vilanova. Vilanova. Barcelona 5 ICN Dialcentro (FMC). Madrid 1 2 Nefrologia 2011;31(6):664-9 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Oct.11001 RESUMEN Introducción: Las distintas guías de actuación clínica promovidas por la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) pretenden homogeneizar el seguimiento del paciente renal. Sin embargo, esta labor de homogeneización, en el caso del paciente sometido a tratamiento sustitutivo con hemodiálisis, se ve dificultada, entre otras razones, por la existencia de distintas compañías de diálisis, con centros ubicados en distintas ciudades, con distintos hospitales de referencia y distintos criterios de actuación en función de los conciertos existentes con la sanidad pública que difieren también entre las distintas Comunidades Autónomas. Una buena relación del centro concertado con su hospital de referencia permitiría conseguir la igualdad en el tratamiento del paciente dializado, al menos en esa localidad. La S.E.N., a través del Grupo de Trabajo de Hemodiálisis Extrahospitalaria, considera deseable, para garantizar una adecuada continuidad asistencial de estos pacientes, que exista una estrecha relación y comunicación entre hospitales de referencia y sus centros de diálisis. Estrategias de mejora: Condiciones de envío de pacientes de unos centros a otros. El paciente que inicia programa de hemodiálisis debería ser remitido desde el hospital de referencia con un acceso vas- Correspondencia: Isabel Berdud Godoy FMC Service Andalucía-Córdoba. Avda. Conde de Vallellano, 19-5.º-2. 14004 Córdoba. [email protected] [email protected] 664 cular definitivo óptimo para el tratamiento, debería llevar un informe actualizado en las últimas 24-48 horas antes del traslado y este informe debería incluir la información esencial para una buena asistencia nefrológica: principales patologías, serología vírica reciente (incluyendo virus de las hepatitis B y C [VHB y VHC] y virus de la inmunodeficienia humana [VIH]), parámetros de anemia y de metabolismo calcio-fósforo e iones, fecha de la primera diálisis, y número y fecha de las transfusiones sanguíneas recibidas. De la misma forma, el paciente que es remitido desde el centro de diálisis al hospital, tanto para un ingreso programado como para urgencias, debería llevar un informe actualizado que incluyera los principales diagnósticos, las últimas incidencias, serología vírica y analítica, pauta de hemodiálisis y tratamiento actualizados y el motivo de remisión al hospital. La existencia de una historia clínica única, informatizada y al alcance de ambas instituciones facilitaría esta situación, si bien no está totalmente al alcance de todos los centros y los hospitales. Por otra parte, existen cuestiones legales que habría que resolver. Atención continuada del paciente en diálisis. Para una buena atención a estos pacientes resulta fundamental que exista una vía de comunicación fluida entre el centro y el hospital, y no sólo con el servicio de nefrología. Las interconsultas de los pacientes que son sometidos a diálisis en los centros concertados, así como la solicitud de determinadas pruebas diagnósticas, deberían poder ser solicitadas directamente por el propio centro. Los resultados e informes de esas interconsultas también deberían llegar al centro. Se- I. Berdud et al. Anexo a la Guía de Centros de Diálisis ría deseable compartir protocolos de actuación comunes entre el hospital de referencia y sus centros de diálisis concertados. Estos protocolos deben incluir aspectos básicos del tratamiento del paciente renal (anemia, metabolismo mineral, accesos vasculares incluyendo infecciones de catéteres, etc., o plan de analíticas) como protocolo de trasplante, pruebas complementarias y otros particulares de la localidad. Esto no sólo unifica el abordaje de los pacientes, independientemente de dónde se le esté dializando, sino que también facilita el acceso a los datos de todos los pacientes de cara a ensayos clínicos y a trabajos de investigación. Acceso a la medicación. Los pacientes en diálisis precisan medicación de dispensación sólo hospitalaria, que es habitualmente suministrada, de acuerdo con el concierto, por el hospital de referencia. Sería recomendable que otra medicación no incluida en el concierto (antibióticos, urokinasa, suplementos nutricionales, etc.) fuera dispensada de la misma manera. Acceso al trasplante renal. La gestión de la lista de espera de trasplante, una vez el paciente inicie el tratamiento sustitutivo, debería hacerse como cualquier otro procedimiento, desde el centro de diálisis. Los nefrólogos de los centros, por tanto, deben conocer los protocolos y las novedades existentes en este sentido y participar de las reuniones que se hagan en cada hospital entre nefrología y urología. El protocolo de trasplante de cada localidad o cada Comunidad Autónoma debe seguirse en todos los pacientes, se realice la diálisis en el hospital o en un centro concertado. Características del trabajo en el centro. El médico que atienda a los pacientes en los centros de diálisis debe ser especialista en nefrología. Este tema, complicado, debe ser exigible en los conciertos de las Consejerías de Salud para garantizar la asistencia adecuada y equitativa de los enfermos que son sometidos a diálisis en centros concertados. Sólo en el caso de ausencia de nefrólogo se podría recurrir a un médico generalista con la adecuada formación en hemodiálisis. Esta formación debería, asimismo, estandarizarse. Más del 75% de los nefrólogos que trabajan en los centros están solos durante la jornada laboral y un 40% no coincide con ningún compañero durante toda la jornada. Habría que buscar, por parte de las empresas, fórmulas que favorecieran el contacto entre profesionales, tanto con el hospital como con nefrólogos de otros centros, y que permitiera el intercambio de ideas entre ellos. Formación. Los nefrólogos de los centros concertados tienen el deber y el derecho de investigar y de ampliar su formación de manera continuada para poder desarrollar y mejorar su labor asistencial. Dado que la mayoría de los pacientes en programa de hemodiálisis se encuentran en centros periféricos dependientes de hospitales de referencia, podría sugerirse una mínima rotación de los residentes de nefrología por algunos centros de diálisis concertados extrahospitalarios, previa acreditación para poder dar formación. Palabras clave: Hemodiálisis. Centro de diálisis. Hospital. Guías clínicas. Nefrologia 2011;31(6):664-9 guías S.E.N. Appendix to Dialysis Centre Guidelines: Recommendations for the relationship between outpatient haemodialysis centres and reference hospitals. Opinions from the Outpatient Dialysis Group ABSTRACT Introduction: The different clinical guidelines backed by the Spanish Society of Nephrology (SEN) attempt to homogenise the monitoring of renal patients. However, this effort to homogenise treatment has been obstructed in the case of renal replacement therapy patients on haemodialysis due to, among other reasons, the existence of several different dialysis providers, with private centres located in many cities, each with their own reference hospitals and different criteria for treatment based on the existing outsourcing services agreements with the public health service, which also differ between regions. A good relationship between a private dialysis centre and its reference hospital would lead to equal treatment for all dialysis patients, at least at that particular town. The SEN, through the efforts of the Grupo de Trabajo de Hemodiálisis Extrahospitalaria (Outpatient Haemodialysis Group), has prioritised a close relationship and good communication between reference hospitals and dialysis centres in order to guarantee proper continuity of the health care given to these patients. Strategies for improvement: Conditions for referring patients from one centre to another. A patient that starts a haemodialysis programme should be referred from a reference hospital with a definitive vascular access for optimising treatment, with a full report updated within 24-48 hours before the transferral, including essential information for providing proper nephrological treatment: primary pathology, recent viral serology (including hepatitis B and C virus [HBV and HCV] and human immunodeficiency virus [HIV]), parameters for anaemia and calcium-phosphorus metabolism, and ions, date of the first session of dialysis, and the number and dates of blood transfusions received. Furthermore, patients referred from the dialysis centre to the hospital, whether for programmed visits or emergency hospitalisation, should be accompanied by an updated report indicating the primary diagnoses, recent events, viral serology and laboratory analyses, updated haemodialysis and treatment regimens used, and the reason for transferral to the hospital. A single, digital clinical history that is accessible by both institutions would facilitate this situation, although this option is not completely available to all centres and hospitals. There are also legal issues to resolve in this aspect. Continued care for dialysis patients. Good communication between dialysis centres and hospitals is fundamental for achieving a proper level of care for dialysis patients, and not only with the nephrology department. The interconsultations of dialysis patients at each private centre, as well as the requests for diagnostic tests, should be able to be requested by the 665 guías S.E.N. centre directly. The results and reports from these interconsultations should also be sent to the centre. It would also be best if the reference hospitals and their private dialysis centres shared common treatment protocols. These protocols should include basic aspects of the treatment of renal patients (anaemia, mineral metabolism, vascular accesses including catheter infections, etc., and laboratory tests), transplant protocols, complementary tests, and other components specific to each area. Not only would this generalise and unify the approach taken with dialysis patients regardless of where they are treated, it would also facilitate access to data on all patients regarding clinical trials and research studies. Access to medication. Dialysis patients require medications that are only given in the hospital setting, which is normally provided by the reference hospital, as per the agreement between institutions. It would also be recommendable that any other medications not included in the agreement (antibiotics, urokinase, nutritional supplements, etc.) be dispensed in a similar manner. Access to kidney transplant. The management of the transplant waiting list, once a patient starts renal replacement therapy, should be controlled from the dialysis centre, as in any other procedure. As such, the nephrologists from each centre should be familiar with the existing protocols and new developments in this context, and should participate in meetings with nephrology and urology departments in each hospital. The transplant protocol at each town/region should be followed for all patients, whether dialysis is undergone in a hospital or private centre. Characteristics of the work at dialysis centres. The doctor attending patients at each dialysis centre must be a specialist in nephrology. This complicated issue must be a requirement for agreements within the regional health system in order to guarantee a proper and equitable treatment of patients that receive dialysis in private centres. Only in the case of an absence of a nephrologist should a general practitioner be used, and this doctor must have adequate training in haemodialysis. This training should also be standardised. Over 75% of nephrologists that work at these centres are alone during the workday, and 40% never see another colleague during the whole shift. The administrators of these centres should seek out protocols that provide professional contact, both with the hospital staff and nephrologists from other centres, which would facilitate an exchange of ideas. Training. The nephrologists at each centre have the right and the obligation to perform research and to continuously expand their training, so as to develop and improve health care provision. Since the majority of patients in haemodialysis programmes are treated in outpatient centres that depend on reference hospitals, we might suggest a minimal rotation of nephrology residents in private outpatient dialysis centres, once accreditation has been given for providing this training. Keywords: Haemodialysis. Dialysis centre. Hospital. Clinical guidelines 666 I. Berdud et al. Anexo a la Guía de Centros de Diálisis INTRODUCCIÓN Desde los inicios de la hemodiálisis en España en 1957, la diálisis en el ámbito privado ha estado presente como consecuencia de la escasez de plazas en los hospitales públicos. En la actualidad, un gran número de pacientes pertenecientes al sistema público de salud reciben hemodiálisis en centros extrahospitalarios y son atendidos por un grupo también numeroso de nefrólogos que desarrollan su actividad profesional en estos centros. En algunas ciudades, los pacientes tratados en los centros extrahospitalarios son, en número, más de los que son sometidos a diálisis en los hospitales de referencia. Por otra parte, y a diferencia de lo que ocurría en el pasado, actualmente, la mayoría de los centros de diálisis extrahospitalarios pertenecen a compañías multinacionales que tienen establecidos estrictos programas de gestión de calidad que controlan todos los procesos del tratamiento de diálisis. Para garantizar la equidad en el tratamiento de estos pacientes respecto a los tratados en los hospitales, estos centros tienen concertados los servicios con las delegaciones de salud de las distintas Comunidades Autónomas en todo el territorio nacional. Las condiciones del concierto añaden más control al tratamiento de los pacientes en diálisis. De esta forma, se deberían revisar estas condiciones para que los estándares de calidad como agua ultrapura, hemodiálisis de alto flujo, incluso técnicas convectivas como la hemodiafiltración on-line estuvieran al alcance de los pacientes, también, en los centros concertados. Las distintas guías de actuación clínica promovidas por la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.)1-5, así como la creación de indicadores y estándares de calidad asistencial en hemodiálisis por parte del Grupo de Gestión de Calidad6, pretenden homogeneizar el seguimiento del paciente renal. Sin embargo, esta labor de homogenización se ve dificultada, entre otras razones, por la existencia de distintas compañías de diálisis, con centros ubicados en distintas ciudades, con distintos hospitales de referencia y distintos criterios de actuación en función de los conciertos existentes con la sanidad pública que difieren también entre las diferentes Comunidades Autónomas. Una buena relación del centro concertado con su hospital de referencia permitiría conseguir la igualdad en el tratamiento del paciente sometido a diálisis, al menos en esa localidad. Con el objetivo de homogeneizar el tratamiento de los pacientes sometidos a diálisis en centros concertados, se creó, hace ya más de 10 años, el Grupo de Diálisis Extrahospitalaria de la S.E.N. La actividad fundamental del grupo ha sido promocionar la formación continuada de los nefrólogos que trabajan en centros concertados, así como investigar, analizar y divulgar la situación de los distintos centros en un intento de mejorar y actualizar las condiciones de tratamiento sustitutivo renal de los pacientes. Con ese objetivo se han hecho sucesivas encuestas7,8 y reuniones anuales para compartir experiencias de los nefrólogos extrahospitalarios. Nefrologia 2011;31(6):664-9 I. Berdud et al. Anexo a la Guía de Centros de Diálisis Cuando se publicó la Guía de Centros de Diálisis2 se abordaron los temas básicos que garantizaban la calidad de tratamiento de los pacientes en diálisis extrahospitalaria. En esa guía inicial no se abordó, en profundidad, un tema prioritario como es la deseable buena relación entre entidades públicas (hospital de referencia) y privadas (centro de diálisis) para optimizar la asistencia de los pacientes renales. Ya hemos hablado de la dificultad para homogeneizar esta relación, al existir distintos modelos sanitarios en nuestro país y al ser diferente la política de cada empresa de diálisis. En este artículo nos proponemos establecer los principios que deberían respetarse para garantizar la equidad y la buena práctica en la asistencia del paciente renal en tratamiento sustitutivo de los pacientes que, coyunturalmente, pueden ser atendidos en el hospital o en el centro de diálisis a lo largo de su vida; también quisiéramos aportar algunas ideas sobre posibles estrategias de mejora. Aunque se trata de un documento de consenso, los resultados están basados en el estudio transversal y descriptivo llevado a cabo mediante la distribución de un cuestionario, enviado a través del correo electrónico de la S.E.N. a todas las unidades de diálisis extrahospitalarias del territorio nacional y a todos los hospitales de referencia. Los resultados de esta encuesta se presentaron en el XXXIX Congreso Nacional de la S.E.N. (Pamplona, 2009) y en la VI Reunión del Grupo de Hemodiálisis Extrahospitalaria de la SE.N. (Sevilla, 2010), y fueron debatidos por el foro de asistentes, un grupo de expertos (nefrólogos hospitalarios) y el propio grupo de trabajo, en esta última reunión. Como resultado de las conclusiones allí obtenidas, así como del debate interno de este grupo de trabajo, nace este documento, con la finalidad de conseguir una mejora continua en la asistencia del paciente renal en el ámbito extrahospitalario, mejorando para ello también los protocolos de trabajo entre los centros y los hospitales de referencia. Si realizamos una búsqueda bibliográfica, no existen estudios similares en otros países. Ciertamente, la relación de los centros de diálisis y los hospitales de referencia en España, incluso actualmente, es distinta y mucho más interactiva de lo habitual en otros países. ESTRATEGIAS DE MEJORA Condiciones de envío de pacientes de unos centros a otros Los pacientes que son derivados de los centros concertados a los hospitales, y viceversa, deberán llevar toda la documentación e información necesaria para una correcta atención en el lugar al que son derivados. El paciente que inicia programa de hemodiálisis debería ser remitido desde el hospital de referencia con un acceso vascular definitivo óptimo para el tratamiento, debería llevar un informe actualizado en las últimas 24-48 horas antes del trasNefrologia 2011;31(6):664-9 guías S.E.N. lado y este informe debería incluir la información esencial para una buena asistencia nefrológica: principales patologías, serología vírica reciente (incluyendo virus de las hepatitis B y C [VHB y VHC] y virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]), parámetros de anemia y de metabolismo calcio-fósforo e iones, fecha de la primera diálisis, y número y fecha de las transfusiones sanguíneas recibidas. Dada la dificultad existente en algunos centros concertados para acceder a pruebas complementarias, sería interesante que el paciente aportara radiografías de tórax para que el centro pudiera contar con una radiografía basal, y no fuera necesario someter al paciente a exploraciones repetidas. Sería recomendable que el hospital aportara informes de todas las pruebas complementarias realizadas antes de la inclusión del paciente en hemodiálisis: ecocardiografía, serie ósea, etc. De la misma forma, el paciente que es remitido desde el centro de diálisis al hospital, tanto para un ingreso programado como para urgencias, debería llevar un informe actualizado que incluyera los principales diagnósticos, las últimas incidencias, serología vírica y analítica, pauta de hemodiálisis y tratamiento actualizado, y el motivo de remisión al hospital. Para aquellos casos en los que el paciente acude directamente desde su domicilio a las urgencias hospitalarias, sería deseable que el hospital dispusiera, con una periodicidad anual o semestral, de un informe actualizado de todos los pacientes dependientes de dicho centro hospitalario. La existencia de una historia clínica única, informatizada y al alcance de ambas instituciones facilitaría esta situación, si bien no está totalmente al alcance de todos los centros, ni de todos los hospitales. Por otra parte, existen cuestiones legales que habría que resolver. Atención continuada del paciente en diálisis Los pacientes de diálisis suelen ser pluripatológicos y precisan de la atención de otros especialistas a lo largo de su estancia en diálisis. Para una buena atención a estos pacientes resulta fundamental que exista una vía de comunicación fluida entre el centro y el hospital, y no sólo con el servicio de nefrología. Que los pacientes del centro concertado pertenecen y son usuarios del hospital de referencia es un hecho que debe quedar claro, no sólo para los nefrólogos, sino también para el resto de servicios del hospital: otros especialistas, laboratorios, diagnóstico por imagen, farmacia hospitalaria, etc., y por tanto, tienen los mismos derechos de atención que los pacientes que son sometidos a diálisis en el hospital. Aunque en muchos hospitales se tiende al tutelaje por parte de los nefrólogos del hospital, consideramos que ésta no es una buena estrategia: sobrecarga a los nefrólogos de los hospitales y retrasa la atención de los pacientes del centro, que dependen de la disponibilidad de los nefrólogos del hospital, 667 guías S.E.N. I. Berdud et al. Anexo a la Guía de Centros de Diálisis y quedan relegados a un segundo tiempo. Las interconsultas de los pacientes que son dializados en los centros concertados, así como la solicitud de determinadas pruebas diagnósticas, deberían poder ser solicitadas directamente por el propio centro, como ya se está haciendo en muchos lugares. Los resultados y los informes de esas interconsultas deberían también llegar al centro y existir una comunicación directa entre el médico responsable del paciente (el nefrólogo del centro) y los diferentes especialistas, o servicios interconsultados, incluyendo servicios centrales de radiología y laboratorio. Por tanto, es deseable que se garantice el acceso de los nefrólogos extrahospitalarios al sistema interno del hospital. Esto incluiría el correspondiente acceso a los resultados de pruebas complementarias y de laboratorio que hayan sido solicitadas, más allá del control rutinario establecido por el concierto. Redundaría en eficacia y eficiencia, ya que se reduciría el tiempo de espera y los problemas derivados de ellas. Para conseguir este propósito sería deseable que se estableciera una interfaz informática para poder acceder, desde los centros, a los informes digitalizados de las distintas pruebas complementarias o informes clínicos de los distintos servicios que hayan atendido al paciente. Uno de los problemas a los que se enfrentan los nefrólogos y los pacientes de los centros es la dificultad y el retraso en la realización de las pruebas necesarias para el acceso a la lista de espera del trasplante renal, que se minimizaría si el acceso del nefrólogo del centro al hospital fuese directo a la hora de solicitar dichos estudios. Sería deseable compartir protocolos comunes y consensuados con el hospital de referencia como, por ejemplo, los cuidados de catéteres, profilaxis de infecciones, analíticas de rutina, pruebas complementarias, protocolo de trasplante, etc. Esto permitiría analizar datos de todos los pacientes y participar conjuntamente en trabajos de investigación, ensayos clínicos, etc. Uno de los temas no abordados aún es la peculiar forma de trabajar de los médicos en los centros concertados. Más del 75% de los nefrólogos que trabajan en los centros están solos durante la jornada laboral y un 40% no coincide con ningún compañero durante toda la jornada. Esta situación fundamentalmente se debe a la optimización estricta de recursos humanos y económicos, pero tiene como consecuencia negativa una merma de la comunicación entre compañeros y una disminución en el consenso y la homogeneidad de tratamiento. Habría que buscar, por parte de las empresas, fórmulas que favorecieran el contacto entre profesionales, tanto con el hospital como con nefrólogos de otros centros y que permitiera el intercambio de ideas entre ellos. Todo esto desmotiva a los profesionales, y hace cada vez más difícil encontrar nefrólogos que quieran ir a trabajar a los centros, que deben ser sustituidos por médicos no nefrólogos. Acceso a la medicación Los pacientes en diálisis precisan medicación de dispensación únicamente hospitalaria, como puede ser la vitamina D intravenosa, hierro o derivados eritropoyéticos. Suele estar establecido por concierto que los hospitales de referencia son los encargados de suministrar esta medicación al centro. Existen otros fármacos, no incluidos en los habituales, como puede ser la urokinasa, algunos antibióticos o suplementos nutricionales, cuya administración en el centro puede ser beneficiosa para el paciente, e incluso para el hospital, ya que evitaría un ingreso hospitalario. Acceso al trasplante renal La gestión de la lista de espera de trasplante, una vez el paciente está en tratamiento sustitutivo, debería hacerse, como cualquier otro procedimiento, desde el centro de diálisis. Los nefrólogos de los centros, por tanto, deben conocer los protocolos y novedades existentes en este sentido y participar de las reuniones que se hagan en cada hospital entre nefrología y urología. 668 Características del trabajo en el centro El médico que atienda a los pacientes en los centros de diálisis debe ser especialista en nefrología. Este tema, complicado, debe ser exigible en los conciertos con las delegaciones de salud para garantizar la asistencia adecuada y equitativa de los enfermos que son sometidos a diálisis en centros concertados. Sólo en el caso de ausencia de nefrólogo se podría recurrir a médico generalista con la adecuada formación en hemodiálisis. Esta formación debería estandarizarse y ser asumida por las empresas de diálisis a la hora de contratar a médicos no nefrólogos. Igualmente, si bien se sale del tema que estamos tratando, el resto del personal (enfermería, auxiliares, etc.) debería tener una formación mínima en diálisis para ser contratado en los centros concertados. Formación Los nefrólogos de los centros concertados tienen el deber y el derecho de investigar y de ampliar su formación de manera continuada para poder desarrollar y mejorar su labor asistencial, máxime teniendo en cuenta que con las nuevas tecnologías esto está al alcance de cualquiera. Los nefrólogos de los centros concertados deben participar de estudios multicéntricos, pero también, y sobre todo, de estudios iniciados por ellos mismos. La investigación y la formación deben formar parte de la actividad habitual y diaria del médico de la clínica concertada como lo es en el caso del médico de hospital. Esto garantizaría el reciclaje y la puesta al día en la labor asistencial. Nefrologia 2011;31(6):664-9 I. Berdud et al. Anexo a la Guía de Centros de Diálisis guías S.E.N. Las empresas de diálisis deben garantizar que el médico disponga de los medios y del tiempo necesario para una adecuada investigación y una formación de calidad, pero el médico del centro debe tener una actitud activa en este sentido, con iniciativas y curiosidad en su profesión. De hecho, muchos centros concertados realizan ya investigación clínica de forma independiente. Conflictos de interés Dado que la mayoría de los pacientes en programa de hemodiálisis se encuentran en los centros periféricos que dependen de hospitales de referencia, podría sugerirse una mínima rotación de los residentes de nefrología por algunos centros de diálisis concertados extrahospitalarios, previa acreditación para poder dar formación. Consideramos que esto tendría un efecto positivo por varios motivos: el residente tendría una visión diferente del manejo del paciente en hemodiálisis con acceso a diferentes estrategias que no se contemplan en muchos hospitales públicos (sistemas de calidad, organizativos, etc.), y ayudaría a comprender y conocer a los futuros nefrólogos las dificultades y las situaciones especiales que se viven en un centro para una mejor relación futura entre centros y hospitales. 1. Torregrosa JV, Bover J, Cannata J. Recomendaciones de la Sociedad Española de Nefrología para el manejo de las alteraciones del metabolismo óseo-mineral en los pacientes con enfermedad renal crónica (S.E.N.-M.M.). Nefrologia 2011;31(Suppl 1):3-32. 2. Maduell F, Otero A, Conde J, Martín de Francisco AL, González Parra E, Solozábal C, et al. Guías S.E.N.: Guías de Centros de Hemodiálisis. Nefrologia 2006;26(Supl 8). 3. Rodríguez Hernández JA, González Parra E, Gutiérrez Julia JM. Guías S.E.N.: Guía de Acceso Vascular en Hemodiálisis. Nefrologia 2005;25(Supl 1). 4. Pérez García R, González Parra E, Ceballos F, Escallada Cotero R. Guías de Gestión de Calidad del Líquido de Diálisis (LD). Nefrologia 2004;24(Supl 2). 5. Barril G, González Parra E, Alcázar R. Guías sobre enfermedades víricas en hemodiálisis (HD). Nefrologia 2004;24(Supl 2):43-66. 6. Arenas MD, Álvarez-Ude F. Impacto del seguimiento de indicadores de calidad en hemodiálisis. Nefrologia 2004;24(3):261-75. 7. Arenas MD, Bernat A, Ramos R, Berdud I, Blanco A, en nombre del Grupo de Hemodiálisis Extrahospitalaria de la Sociedad Española de Nefrología. Encuesta sobre la relación existente entre centros de hemodiálisis extrahospitalarios y hospitales de referencia en España. Nefrologia 2009;29(5):439-48. 8. Albalate M, Arenas MD, Berdud I, Sanjuán F, Postigo S. Encuesta sobre los centros de hemodiálisis extrahospitalaria en España. Nefrologia 2007;27(2):175-83. Agradecimientos Q uerríamos dar las gracias a todos los compañeros, de las distintas instituciones, que han colaborado con nosotros en la bú squeda de los elementos que mejorarían la relación entre centros de diálisis y hospitales de referencia, de forma desinteresada, sincera e instructiva. De forma particular querríamos agradecer a Rafael Pérez, Rosa Sánchez, M.ªAntonia Álvarez de Lara y Fernando Álvarez-Ude su entusiasmo y acompañamiento en la creación de este Anexo. Los autores declaran que no tienen conflictos de interés potenciales. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Enviado a Revisar: 10 Jun. 2011 | Aceptado el: 20 Oct. 2011 Nefrologia 2011;31(6):664-9 669 originales http://www.revistanefrologia.com © 2011 Revista Nefrología. Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología Ver comentarios editoriales en páginas 630 y 635 El ángulo de fase de la impedancia eléctrica es un predictor de supervivencia a largo plazo en pacientes en diálisis S. Abad, G. Sotomayor, A. Vega, A. Pérez de José, U. Verdalles, R. Jofré, J.M. López-Gómez Servicio de Nefrología. Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid Nefrologia 2011;31(6):670-6 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Sep.10999 RESUMEN Introducción: La malnutrición calórico-proteica es un factor de riesgo de mortalidad en pacientes en diálisis, sin embargo, su valoración clínica no ha sido bien definida. La bioimpedancia eléctrica (BIE) es un procedimiento no invasivo y objetivo, cada vez más empleado en su valoración. Objetivo: El objetivo de este estudio es analizar la relación entre el ángulo de fase determinado por BIE a una frecuencia de 50 kHz (AF50) con otros parámetros de nutrición y valorar prospectivamente su capacidad como marcador pronóstico de mortalidad a largo plazo. Pacientes y métodos: Incluimos a 164 pacientes, 127 en hemodiálisis y 37 en diálisis peritoneal, a los que se les realiza un análisis de BIE al tiempo que se solicitan parámetros de inflamación y nutrición y se calcula el índice de comorbilidad de Charlson. Resultados: En el análisis de correlación lineal, encontramos que el AF50 tiene una asociación directa con la masa magra, con el agua intracelular, con el agua extracelular y con la ganancia de peso interdiálisis, mientras que se asocia de forma inversa con la edad, con la masa grasa y con el log PCR. Los pacientes con AF50 >8º presentan un mejor estado nutricional, son más jóvenes y tienen una supervivencia significativamente mejor a los seis años de seguimiento. Entre los pacientes estudiados, tanto el AF50 como el resto de los parámetros de composición corporal son mejores en diálisis peritoneal que en hemodiálisis, pero estas diferencias pueden ser atribuidas a que los primeros son más jóvenes. En el análisis multivariable, sólo el AF50 <8º y la comorbilidad ajustada para la edad persisten como factores de riesgo independientes de mortalidad. Conclusiones: Concluimos que el AF50 tiene una buena correlación con los parámetros de nutrición y que es un buen marcador de supervivencia en pacientes en diálisis. No obstante, son necesarios estudios de intervención en los que se demuestre si la mejoría de los parámetros de BIE se acompaña de una mayor supervivencia. The phase angle of the electrical impedance is a predictor of long-term survival in dialysis patients ABSTRACT Introduction: Protein-energy malnutrition is a risk factor for mortality in dialysis patients; however, its clinical assessment has not been well defined. Electrical bioimpedance (EBI) is a non-invasive and objective procedure, which is increasingly being used for this assessment. Objective: The aim of this study is to analyse the relationship between the phase angle determined by EBI at a frequency of 50kHz (AF50) and other nutritional parameters, and prospectively evaluate its ability as a marker for long-term mortality. Patients and methods: We included 164 patients (127 on haemodialysis and 37 on peritoneal dialysis) who underwent an EBI analysis while simultaneously determining inflammation and nutrition parameters. The Charlson comorbidity index was then calculated. Results: In the linear correlation analysis, we found that the AF50 had a direct association with lean mass, intracellular water, extracellular water and interdialytic weight gain, while having an inverse association with age and fat mass. Patients with AF50 >8º had a better nutritional status, were younger and had significantly longer survival at the sixyear follow-up. Among the patients studied, both the AF50 and the other body composition parameters were better in peritoneal dialysis than in haemodialysis, but these differences may be attributable to the fact that the first patients were younger. In the multivariate analysis, only the AF50 <8º and comorbidity adjusted for age persisted as independent risk factors for mortality. Conclusions: We conclude that AF50 has a good correlation with nutritional parameters and is a good marker of survival in dialysis patients. Nevertheless, intervention studies are needed to demonstrate if the improvement in EBI parameters is associated with better survival. Palabras clave: Ángulo de fase. Bioimpedancia. Nutrición. Hemodiálisis. Diálisis peritoneal. Mortalidad. Keywords: Phase angle. Bioimpedance. Hemodialysis. Peritoneal dialysis. Mortality. Correspondencia: Juan Manuel López Gómez Servicio de Nefrología. Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid. [email protected] 670 Nutrition. INTRODUCCIÓN La malnutrición calórico-proteica es un factor de riesgo de mortalidad en los pacientes en diálisis1,2. No obstante, su va- S. Abad et al. Ángulo de fase y mortalidad en diálisis loración clínica no está bien definida. La evaluación global subjetiva ha sido ampliamente estudiada en estos pacientes y se relaciona con su mortalidad3,4. Otro de los parámetros más ampliamente empleados es el índice de masa corporal (IMC), que en pacientes en hemodiálisis (HD) presenta una epidemiología inversa, de tal modo que en series amplias, los pacientes con mayor IMC son los que presentan mayor supervivencia, al contrario de lo que sucede en la población general5,6. La bioimpedancia eléctrica (BIE) ha sido ampliamente usada en la valoración de la composición corporal en pacientes en diálisis7-10. Su aplicación está basada en la resistencia que el organismo ofrece al paso de una corriente eléctrica alterna y tiene dos componentes vectoriales: la resistencia y la reactancia. La primera es capaz de determinar el estado de hidratación de los tejidos, dado que el agua es un excelente conductor de la corriente, de modo que cuanto mayor es el contenido de agua, la resistencia es menor. Con ello, se puede discriminar entre aquellos tejidos que contienen agua abundante (músculo) y los que la contienen en poca cantidad (grasa, hueso, etc.). El segundo componente es la reactancia o capacitancia, que determina la cantidad de energía que son capaces de acumular los tejidos, ya que las células que los forman se comportan como verdaderos condensadores. La resultante de la suma vectorial de ambos componentes constituye la impedancia y el ángulo que forma se denomina ángulo de fase. Esta variable ha sido relacionada con el estado de nutrición de pacientes en HD3,6. El objetivo de este estudio es analizar la relación entre el ángulo de fase determinado a 50 kH con algunos parámetros nutricionales y su valor como predictor pronóstico de mortalidad a largo plazo, en una muestra de pacientes en diálisis. PACIENTES Y MÉTODOS Estudio prospectivo y observacional, de seis años de seguimiento, en el que se incluyen un total de 164 pacientes en diálisis, 127 en HD y 37 en diálisis peritoneal, con edad media de 61,1 ± 14,5 años, de los que 99 eran hombres (60,3%) y el resto, mujeres. La etiología de la enfermedad renal crónica incluía un 23,2% de diabetes mellitus, un 27,9% de glomerulonefritis, un 17,0% de nefritis túbulo-intersticiales, un 7,0% vascular, un 7,0% de etiología no filiada y un 10,0% de otras causas. La prevalencia de diabetes mellitus en el total de pacientes era de 32,2% y 54 pacientes tenían antecedentes de trasplante renal previo. Se determinó la comorbilidad de los pacientes estudiados mediante el índice de Charlson ajustado para la edad. Basalmente, en todos los casos, se realizó un estudio de BIE multifrecuencia, mediante sistema Bioscan (Biológica, Tecnología Médica S.L., La Garriga, España), entre enero de 2002 y octubre de 2003, cerrando el estudio en diciembre de 2009. Nefrologia 2011;31(6):670-6 originales La medida se realiza antes de una sesión de HD en mitad de la semana, tras 10 minutos en decúbito, y con cuatro electrodos convencionales colocados dos a dos en la mano y en el pie contralaterales al acceso vascular. El analizador de bioimpedancia determina la resistencia, reactancia y ángulo de fase en diez frecuencias diferentes de corriente alterna, que oscilan entre 5 y 500 kHz. En el momento del análisis de bioimpedancia, todos los pacientes estaban en HD convencional, con una duración comprendida entre 3,5 y 4 horas. A lo largo del estudio, se produjeron cambios de técnica, incluyendo la hemodiafiltración en línea de forma progresiva y aumentos en los tiempos de las sesiones. En los pacientes en diálisis peritoneal, la exploración se hace con el abdomen vacío y con el mismo tiempo en decúbito. Se recogen los datos de resistencia, reactancia y ángulo de fase a 50 kHz (AF50), por considerar que es la frecuencia a la que el ángulo de fase es máximo para la mayoría de los pacientes, no analizando el resto de los parámetros obtenidos con otras frecuencias. Se calcularon el agua corporal total (ACT), el agua intracelular (AIC) y el agua extracelular (AEC), la masa grasa (MG) y la masa libre de grasa (MLG) según el software incluido en el sistema. Estos parámetros se ajustan porcentualmente al peso corporal estimado de cada paciente. Se recogen también datos de filiación, datos analíticos según técnicas convencionales y parámetros antropométricos. En los pacientes en HD, se calcula la ganancia de peso interdiálisis como la media entre las tres sesiones de la semana en la que se realiza la exploración. Análisis estadístico Las variables cuantitativas se expresan como media y desviación estándar y las variables cualitativas como porcentaje. Las comparaciones entre medias se realizan mediante el test de la t de Student o análisis de la varianza. Las comparaciones entre variables cuantitativas se llevan a cabo mediante el análisis de la chi cuadrado. Se realizaron correlaciones bivariadas calculando el coeficiente de Pearson o el de Spearman según el tipo de variable. Para analizar la distribución normal de una variable se empleó el test de Kolmogorov-Smirnov. Se realizan análisis de supervivencia mediante el test de Kaplan-Meyer y se calcula su significación estadística mediante el test de rangos logarítmicos (Log-Rank). Para el análisis multivariable se emplea el test de Cox con distintos modelos que incluyen las variables significativas en el análisis univariable. Se considera significativo un valor de p <0,05. Para el análisis estadístico se emplea el paquete estadístico SPSS versión 18.0 (SPSS, Chicago, Illinois, EE.UU.). RESULTADOS Las características iniciales clínicas y analíticas de los pacientes quedan reflejadas en la tabla 1. En la tabla 2 se exponen 671 S. Abad et al. Ángulo de fase y mortalidad en diálisis originales Tabla 1. Características clínicas y analíticas de los pacientes Peso (kg) Tabla 2. Parámetros determinados por bioimpedancia eléctrica a 50 kH 66,4 ±12,3 Ángulo de fase (º) 7,8 ±1,2 Talla (cm) 162 ±11,4 Resistencia (Ω) 540 ±94,4 n Í dice de masa corporal (kg/m 2) 25,3 ±5,0 Reactancia (Ω) 73,0 ±14,6 Perímetro abdominal (cm) 79,4 ±14,0 Agua intracelular/peso (%) 34,6 ±4,5 6,1 ±2,3 Agua extracelular/peso (%) 21,3 ±3,7 n Í dice de Charlson (con edad) Hemoglobina (g/dl) 12,4 ±1,6 IST (%) 39,0 ±38,1 Ferritina (mg/dl) 285 ±241 Colesterol total (mg/dl) 159 ±34,9 Colesterol HDL (mg/dl) 46,6 ±14,2 Colesterol LDL (mg/dl) 87,6 ±26,8 Triglicéridos (mg/dl) 130 ±69,8 Albú mina (mg/dl) 3,8 ±0,5 Proteína C reactiva (mg/l) 5,4 ±4,8 Fibrinógeno (mg/dl) 439 ±99,9 los resultados de los parámetros basales calculados por análisis de BIE a 50 kHz. Llevamos a cabo un análisis de correlación bivariada entre el AF50 con las variables continuas analizadas, cuyos resultados quedan reflejados en la tabla 3. Destaca la asociación significativa con parámetros de nutrición determinados por BIS y con la albúmina sérica, así como la asociación directa con el contenido de agua intracelular y extracelular ajustados al peso seco del paciente. En cambio, no se encuentra una relación significativa entre el AF50 y al- Tabla 3. Análisis de correlación bivariada entre el ángulo de fase medido a 50 kH y parámetros de nutrición analíticos, antropométricos y de bioimpedancia Variable Coeficiente de correlación Valor de p Rho de Spearman Ganancia de peso interdiálisis 0,516 0,001 AIC/peso 0,164 0,036 AEC/peso 0,172 0,027 ACT/peso 0,199 Masa grasa/peso 0 – ,299 Masa libre de grasa/peso 0,299 Edad 0 – ,316 Colesterol sérico Albú mina sérica Log PCR 0,267 0,510 0 – ,248 0,011 0,001 0,001 0,001 0,005 0,001 0,035 La correlación no es significativa con índice de masa corporal, perímetro abdominal, ferritina sérica y fibrinógeno; PCR: proteína C reactiva. AIC: agua intracelular; AEC: agua extracelular; ACT: agua corporal total. 672 Agua corporal total/peso (%) 55,9 ±6,9 Masa grasa/peso (%) 36,7 ±8,3 Masa libre de grasa/peso (%) 63,3 ±8,3 gunos parámetros de inflamación como la proteína C reactiva, el fibrinógeno sérico o la ferritina sérica. El AF50 medio fue de 7,8 ± 1,2º (rango, 5-14º). Dividimos a los pacientes en tres grupos según el AF50: a) 19 pacientes con AF50 de 5-6º; b) 106 pacientes con AF50 de 7-8º, y c) 39 pacientes con AF50 >8º. Sus valores medios fueron 5,7 ± 0,4º; 7,5 ± 0,5º y 9,5 ± 1,1º, respectivamente (p <0,001). A los seis años, el tiempo medio de seguimiento es de 3,1 ± 2,0 años, 100 pacientes (61%) habían fallecido, 22 (13,4%) habían sido sometidos a trasplante, cuatro (2,4%) estaban censurados por traslado a otro centro, 36 (22%) continuaban en HD y sólo dos (1,2%) seguían en diálisis peritoneal. En el análisis de supervivencia de Kaplan-Meyer, se observa que el grupo con mayor AF50 presenta una supervivencia significativamente mejor que los dos restantes (Log-Rank 14,9; p <0,001), lo que se representa en la figura 1. Comparamos los parámetros porcentuales de AIC, AEC, ACT, MG y MLG entre los tres grupos obtenidos con arreglo al AF50, encontrando que el grupo con mayor AF50 es más jóven y tiene significativamente mayor contenido de AIC, ACT y MLG, pero menor contenido de MG (tabla 4). Cuando se estudian las variables de BIE relacionadas con la mortalidad, en el análisis univariable encontramos que la MG porcentual se asocia con mayor riesgo de mortalidad (p = 0,003), mientras que la MLG porcentual (p = 0,003), el AIC porcentual (p = 0,044) y el AF50 >8º (p = 0,005) se asocian con un menor riesgo. En el análisis multivariable de Cox (tabla 5), se escoge un modelo que incluye las variables anteriores de composición corporal y cuando se ajustan para la comorbilidad según el índice de Charlson en el que se incluye la edad, sólo persisten como factores de riesgo de mortalidad independiente el AF50 <8º (p = 0,003) y la propia comorbilidad (p <0,001). En la tabla 6 se exponen los datos analizados en función de la modalidad de diálisis en la que estaban incluidos los pacientes en el momento del estudio. Es destacable que los pacientes en diálisis peritoneal son más jóvenes (p <0,001), presentan un mayor estado de hidratación extracelular (p = 0,036), tienen un Nefrologia 2011;31(6):670-6 J.G. Hervás Sánchez et al. Ángulo de fase y mortalidad en diálisis tros datos demuestran que este efecto predictor se mantiene a los seis años de seguimiento, aunque con un punto de corte algo superior. Funciones de supervivencia 1,0 0,8 0,6 AF50 8 >º 0,4 7-8º 0,2 5-6º 0,0 0,00 2,00 4,00 originales 6,00 Tiempo (años) Análisis de supervivencia de Kaplan-Meyer segú n terciles de ángulo de fase a 50 kHz. Log Rank 14,9. p 0 <,001 Figura 1. Figura de ángulo de fase. AF50 mayor (p = 0,004), mayor proporción de tejido magro (p <0,001), pero menor proporción de grasa (p <0,001). DISCUSIÓN Nuestro estudio confirma de forma prospectiva que el ángulo de fase medido por BIE a 50 kHz se asocia con el estado nutricional como ha sido descrito por otros autores11,12, y demuestra que es un factor de riesgo independiente de mortalidad a largo plazo. Recientemente, Segall, et al. refieren que un AF50 inferior a 6º tiene un riesgo relativo de mortalidad al año de 4,1 frente a los que tienen un AF50 superior3. Nues- La BIE se ha venido utilizando en la valoración del estado nutricional de pacientes en diálisis desde hace más de dos décadas7,13,14. Uno de sus componentes más importantes es el ángulo de fase, que es la resultante vectorial de la resistencia y la reactancia. La primera refleja fundamentalmente el estado de hidratación del paciente, de modo que cuanto mayor es el contenido de agua menor es la resistencia, y en un mismo individuo, cuanto mayor sea la pérdida hídrica, mayor es el incremento de la resistencia. En este sentido, la longitud del vector, que viene dada principalmente por la resistencia, ha sido empleada como un procedimiento para valorar las necesidades de ultrafiltración en HD15,16. En cambio, la reactancia representa la capacidad de los tejidos para acumular energía, ya que las células tienen un comportamiento eléctrico similar al de un condensador, de modo que cuanto mayor sea la cantidad de células mayor será la reactancia. Los analizadores de BIE multifrecuencia permiten determinar los tres componentes, resistencia, reactancia y ángulo de fase, en una amplia variedad de frecuencias, que oscilan en función del fabricante entre 1 y 1.000 kHz. Habitualmente, los sistemas monofrecuencia están ajustados para hacer una única determinación a 50 kHz, por considerar que el ángulo de fase es máximo en esta frecuencia17. Por esta razón, en este estudio, escogemos sólo esta frecuencia, sin valorar las demás. El contenido de agua en la composición corporal del organismo depende fisiológicamente de la cantidad de tejido graso que contiene18, motivo por el que, normalmente, es necesario tener valores de referencia similares a la población que deseamos analizar. El contenido graso varía de forma fisiológi- Tabla 4. Características de los grupos según el ángulo de fase a 50 kH Variable Edad (años) AF50 = 5-6º (n = 19) AF50 = 7-8º (n = 106) AF50 >8º (n = 39) Valor de p 67,8 ±9,0 63,0 ±13,7 53,2 ±15,7 0,001 Tiempo en TRS (años) 9,1 ±8,9 6,4 ±7,2 5,0 ±5,7 NS Ganancia de peso interdiálisis (kg) 1,5 ±0,6 1,8 ±1,1 2,3 ±0,9 NS Agua intracelular (%) 34,1 ±4,6 34,0 ±4,2 36,4 ±4,8 0,013 Agua extracelular (%) 20,8 ±3,5 20,9 ±3,7 22,4 ±3,8 NS Agua corporal total (%) 55,0 ±6,2 55,0 ±6,6 58,8 ±7,2 0,009 Masa grasa (%) 38,4 ±6,8 36,8 ±7,9 31,3 ±8,4 0,001 Masa libre de grasa (%) 61,5 ±6,8 63,1 ±7,9 68,7 ±8,4 0,001 Los parámetros de bioimpedancia vienen expresados como porcentaje con respecto al peso seco. Nefrologia 2011;31(6):670-6 673 S. Abad et al. Ángulo de fase y mortalidad en diálisis originales Tabla 5. Análisis multivariable de factores de riesgo de mortalidad B Exp (B) Valor de p IC 95% IC 95% n Í dice de Charlson 0,230 1,258 0,001 1,144 1,384 AIC (%) 0 – ,024 0,977 0,469 0,916 1,041 MLG (%) 0 – ,003 0,997 0,875 0,961 1,034 AF50 8 >º 0 – ,896 0,408 0,003 0,224 0,743 AIC%: porcentaje de agua intracelular con respecto al peso corporal; MLG%: porcentaje de masa libre de grasa con respecto al peso corporal; AF50: ángulo de fase medido a 50 kHz. ca con el sexo (la mujer tiene más grasa y menos agua), con la edad (los ancianos tienen más grasa y menos agua)14 y con el estado nutricional (a mayor obesidad menor contenido de agua). En general, los analizadores de bioimpedancia se acompañan de un software, basado en fórmulas validadas, que permite calcular parámetros de hidratación y de composición corporal. Esos datos están individualizados en razón al sexo16,17, pero, teóricamente, deberían estarlo también en función de la edad, del estado nutricional o incluso de la raza19. Con el fin de evitar los sesgos derivados de la composición corporal, en este estudio hemos utilizado como variables principales los datos brutos de la impedancia, haciendo especial hincapié en el ángulo de fase como resultado combinado de la resistencia y la reactancia. De esta manera, no es preciso tener en cuenta parámetros normales de referencia. No obstante, también analizamos como variables secundarias las proporcionadas por el software del sistema empleado. Es destacable que la determinación del ángulo de fase varía de unas series a otras, probablemente a causa del tipo de ana- lizador de BIE empleado. La media obtenida en nuestros casos es más alta que la encontrada por otros autores, aunque nuestros resultados también confirman que existe una buena asociación entre el estado de nutrición y el ángulo de fase3. Numerosos estudios demuestran una buena asociación entre el estado de nutrición valorado por técnicas de bioimpedancia y el estado de inflamación, así como su efecto sobre la supervivencia en pacientes en diálisis20-22. Sin embargo, otros autores refieren que el estado de malnutrición puede ser un factor de riesgo de mortalidad independiente de la inflamación23. Nuestros resultados muestran que el AF50 mantiene una fuerte correlación con parámetros de nutrición, pero en cambio, no se asocia con parámetros de inflamación como la ferritina o el fibrinógeno, o posee una asociación débilmente significativa con el logaritmo de la proteína C reactiva. Aunque muchos autores valoran el estado nutricional mediante el índice de masa corporal (IMC), nuestro estudio demuestra que es necesario diferenciar entre aquellos casos que Tabla 6. Características clínicas y de bioimpedancia de los pacientes en hemodiálisis y en diálisis peritoneal Variable Edad (años) Sexo (hombre, %) Tiempo en TRS (años) n Í dice de Charlson Resistencia (Ω) Reactancia (Ω) Ángulo de fase (º) AIC/peso (%) AEC/peso (%) ACT/peso (%) Masa grasa/peso (%) Masa libre de grasa/peso (%) Hemodiálisis 63,7 ±13,7 58,4 6,6 ±7,0 6,4 ±2,3 549 ±96 72,8 ±13,9 7,6 ±1,1 34,3 ±4,1 20,9 ±3,6 55,3 ±6,6 37,0 ±7,7 63,0 ±7,7 Diálisis peritoneal 53,4 ±14,2 51,3 5,0 ±6,7 5,4 ±2,2 511 ±83 73,8 ±16,5 8,3 ±1,5 35,3 ±5,4 22,4 ±4,0 57,7 ±7,4 31,8 ±8,7 68,2 ±8,7 Valor de p 0,001 NS NS 0,021 0,026 NS 0,004 NS 0,036 NS 0,001 0,001 Los datos de bioimpedancia están determinados a 50 kHz. TRS: tratamiento renal sustitutivo; AIC: agua intracelular; AEC: agua extracelular; ACT: agua corporal total. 674 Nefrologia 2011;31(6):670-6 S. Abad et al. Ángulo de fase y mortalidad en diálisis presentan un buen índice de masa libre de grasa de aquellos casos, incluso con un IMC alto, en quienes el índice de masa libre de grasa es escaso. Los primeros se asocian a un AF50 elevado y presentan una supervivencia significativamente mejor que los segundos. Estos datos tienen el mismo significado que los descritos recientemente por Kalantar-Zadeh, et al., quienes establecen la necesidad de diferenciar los diferentes componentes de la composición corporal para valorar su efecto pronóstico5. En la tabla 4 se expone cómo el subgrupo de pacientes con mayor AF50 se asocia también con mayores porcentajes de AIC y ACT, así como con mayor contenido de masa libre de grasa. Por tanto, estos datos reflejan que los pacientes con mayor AF50 tienen un mayor contenido de tejido muscular, rico en AIC, mientras que la grasa contiene muy escaso contenido de AIC. Por ello, la valoración del ACT tiene poco sentido si no conocemos la composición corporal total18. En los pacientes estudiados, recogimos la ganancia de peso interdiálisis como la media de las tres sesiones de la semana, observando una buena correlación con el estado de nutrición y con la edad. Estos datos corroboran hallazgos previos, en los que encontramos que este parámetro se asocia con una mejor supervivencia, lo que confirma la importancia de la nutrición en los pacientes en diálisis24. El estudio incluye a pacientes en las dos modalidades de diálisis. Aunque no es un objetivo principal del estudio comparar las características de los pacientes en ambas técnicas, en la tabla 6 se exponen las características de ambos grupos. Destaca un mejor estado nutricional en los pacientes en diálisis peritoneal, con mayor contenido de masa magra y menor cantidad de grasa, junto con una comorbilidad determinada por el índice de Charlson significativamente menor, pero con mayor estado de hidratación extracelular, como ha sido referido con anterioridad25. Sin embargo, lo más destacable es la diferencia de edad entre ambos grupos, como sucede habitualmente, lo que condiciona ampliamente la nutrición, la comorbilidad y la composición corporal, y resta valor a la comparación entre ambas técnicas. En conclusión, nuestro estudio demuestra que los parámetros brutos obtenidos por BIE con frecuencia de 50 kHz tienen una buena correlación con los parámetros de nutrición y, especialmente el AF50, es un buen marcador de supervivencia en pacientes en diálisis. No obstante, son necesarios estudios de intervención en los que se demuestre si la mejoría de los parámetros de BIE se acompaña de una mayor supervivencia. Conflictos de interés Los autores declaran que no tienen conflictos de interés potenciales. Nefrologia 2011;31(6):670-6 originales REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Acchiardo SR, Moore LW, Latour PA. Malnutrition as the main factor in morbidity and mortality of hemodialysis patients. Kidney Int 1983;24(Suppl 16):199-203. 2. Lowrie EG, Lew LN. Death risk in hemodialysis patients: the predictive value of commonly measured variables and an evaluation of death rate differences between facilities. Am J Kidney Dis 1990;15:458-82. 3. Segall L, Mardare NG, Ungureanu S, Busuioc M, Nistor I, Enache R, et al. Nutritional status evaluation and survival in haemodialysis patients in one centre from Romania. Nephrol Dial Transplant 2009;24(8):2536-40. 4. Enia G, Sicuso C, Alati G. Subjective global assessment of nutrition in dialysis patients. Nephrol Dial Transplant 1993;8:1094-8. 5. Kalantar-Zadeh K, Streja E, Kovesdy CP, Oreopoulos A, Noori N, Jing J, et al. The obesity paradox and mortality associated with surrogates of body size and muscle mass in patients receiving hemodialysis. Mayo Clin Proc 2010;85(11):991-1001. 6. Beberashvili I, Sinuani I, Azar A, Yasur H, Feldman L, Efrati S, et al. Nutritional and inflammatory status of hemodialysis patients in relation to their body mass index. J Ren Nutr 2009;19(3):238-47. 7. De Lorenzo A, Barra PFA, Sasso GF. Body impedance measurements during dialysis. Eur J Clin Nutr 1991;45:231-5. 8. Kamimura MA, Avesani CM, Cendoroglo M. Comparison of skinfold thicknesses and bioelectrical impedance analysis with dual energy X-ray absorptiometry for the assessment of body fat in patients on long-term haemodialysis therapy. Nephrol Dial Transplant 2003;18:101-5. 9. Chertow GM, Lowrie EG, Wilmore DW. Nutritional assessment with bioelectrical impedance analysis in maintenance hemodialysis patients. Am Soc Nephrol 1995;6:75-81. 10. Bellizzi V, Scalfi L, Terracciano V, De Nicola L, Minutolo R, Marra M, et al. Early changes in bioelectrical estimates of body composition in chronic kidney disease. J Am Soc Nephrol 2006;17(5):1481-7. 11. Oliveira CM, Kubrusly M, Mota RS, Silva CA, Choukroun G, Oliveira VN. The phase angle and mass body cell as markers of nutritional status in hemodialysis patients. J Ren Nutr 2010;20(5):314-20. 12. Cupisti A, Capitanini A, Betti G, D’Alessandro C, Barsotti G. Assessment of habitual physical activity and energy expenditure in dialysis patients and relationships to nutritional parameters. Clin Nephrol 2011;75(3):218-25. 13. Scanferla F, Landini S, Fracasso A, Morachiello P, Righetto F, Toffoletto PP, et al. On-line bioelectric impedance during haemodialysis: monitoring of body fluids and cell membrane status. Nephrol Dial Transplant 1990;5(Suppl 1):167-70. 14. Biasioli S, Foroni R, Petrosino L, Cavallini L, Zambello A, Cavalcanti G, et al. Effect of aging on the body composition of dialyzed subjects. Comparison with normal subjects. ASAIO J 1993;39(3):M596-601. 15. Pillon L, Piccoli A, Lowrie EG, Lazarus JM, Chertow GM. Vector length as a proxy for the adequacy of ultrafiltration in hemodialysis. Kidney Int 2004;66(3):1266-71. 16. Piccoli A, Rossi B, Pillon L, Bucciante G. A new method for monitoring body fluid variation by bioimpedance analysis: The RXc graph. Kidney Int 1994;46:534-9. 675 S. Abad et al. Ángulo de fase y mortalidad en diálisis originales 17. Piccoli A, Rossi B, Pillon L. Is 50 kHz the optimal frequency in routine estimation of body water by bio-electrical impedance analysis? Am J Clin Nutr 1992;56:1069. 18. Chamney PW, Wabel P, Moissl UM, Müller MJ, Bosy-Westphal A, Korth O, et al. A whole-body model to distinguish excess fluid from the hydration of major body tissues. Am J Clin Nutr 2007;85:80-9. 19. Jha V, Jairam A, Sharma MC, Sakhuja V, Piccoli A, Parthasarathy S. Body composition analysis with bioelectric impedance in adult Indians with ESRD: comparison with healthy population. Kidney Int 2006;69(9):1649-53. 20. Mushnick R, Fein PA, Mittman N, Goel N, Chattopadhyay J, Avram MM. Relationship of bioelectrical impedance parameters to nutrition and survival in peritoneal dialysis patients. Kidney Int Suppl 2003;87:S53-6. 21. Chertow GM, Johansen KL, Lew N, Lazarus JM, Lowrie EG. Vinta- 22. 23. 24. 25. ge, nutritional status, and survival in hemodialysis patients. Kidney Int 2000;57(3):1176-81. Maggiore ,QNigrelli S, Ciccarelli C, Grimaldi C, Rossi GA, Michelassi C. Nutritional and prognostic correlates of bioimpedance indexes in hemodialysis patients. Kidney Int 1996;50(6):2103-8. Pupim LB, Caglar K, Hakim RM, Shyr Y, Ikizler TA. Uremic malnutrition is a predictor of death independent of inflammatory status. Kidney Int 2004;66(5):2054-60. López– Gómez JM, Villaverde M, Jofre R, Rodríguez-Benítez P, PérezGarcía R. Interdialytic weight gain as a marker of blood pressure, nutrition, and survival in hemodialysis patients. Kidney Int 2005;67:S63-S68. Devolder I, Verleysen A, Vijt D, Vanholder R, Van Biesen W. Body composition, hydration, and related parameters in hemodialysis versus peritoneal dialysis patients. Perit Dial Int 2010;30(2):208-14. Enviado a Revisar: 28 Jun. 2011 | Aceptado el: 27 Ago. 2011 676 Nefrologia 2011;31(6):670-6 http://www.revistanefrologia.com © 2011 Revista Nefrología. Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología originales Validación de la fórmula Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) en la insuficiencia renal crónica avanzada J.L. Teruel Briones, A. Gomis Couto, J. Sabater, M. Fernández Lucas, N. Rodríguez Mendiola, J.J. Villafruela, C. Quereda Servicio de Nefrología. Hospital Ramón y Cajal. Madrid Nefrologia 2011;31(6):677-82 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Sep.11014 RESUMEN Introducción: La ecuación clásica Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) subestima el filtrado glomerular en los valores más altos. Para aumentar su concordancia en los estadios 1 y 2 de la enfermedad renal crónica se ha establecido una nueva fórmula: la ecuación Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI). Objetivo: El objetivo del presente estudio es comprobar si la nueva ecuación es mejor que la MDRD en la estimación del filtrado glomerular en la insuficiencia renal crónica avanzada, en una población como la nuestra que tiene unas características antropométricas distintas de las de la población norteamericana. Material y métodos: En 89 pacientes con enfermedad renal crónica en estadios 4 y 5, hemos estudiado el grado de concordancia entre el filtrado glomerular medido como la media de los aclaramientos de urea y creatinina (AclUrCr) y el estimado por las ecuaciones MDRD, CKD-EPI y Cockcroft-Gault (CG). La concentración de creatinina corresponde a creatinina estandarizada. La variabilidad de cada una de las ecuaciones fue estudiada mediante la diferencia relativa (diferencia absoluta con el AclUrCr expresada como porcentaje de la media entre el AclUrCr y la ecuación analizada). Resultados: El filtrado glomerular medido por el AclUrCr y el estimado por las ecuaciones MDRD, CKD-EPI y CG fue, respectivamente, de 14,5 ± 5,5, 14,3 ± 5,5, 13,6 ± 5,4 y 16,8 ± 6,5 ml/min/1,73 m2. No hay diferencia estadísticamente significativa del AclUrCr con la ecuación MDRD, pero sí con la ecuación CPK-EPI (p <0,01) y con la ecuación CG (p <0,001). La variabilidad de las diferentes ecuaciones con respecto al AclUrCr fue de 16 ± 12,2%, 16,7 ± 12,1% y 22 ± 15,6%, para las ecuaciones MDRD, CKD-EPI y CG, respectivamente (p <0,01 entre la ecuación CG y las dos ecuaciones previas). El porcentaje de mediciones que se encontraban dentro del 30% por encima o por debajo del valor conseguido con el método de referencia fue del 85% de las realizadas con la ecuación MDRD, del 88% con la ecuación CKD-EPI y del 70% de las realizadas con la ecuación CG. La variabilidad de las ecuaciones MDRD y CKD-EPI no se ve influida por el sexo, ni se correlacionó con la edad, el índice de masa corporal ni con el filtrado glomerular medido como AclUrCr. Por el contrario, la variabilidad de la ecuación CG era menor en hombres (19,3 ± 15,1 frente a 27,3 ± 15,5%; p <0,05) y tenía una correlación negativa con la edad (r = –0,24; p <0,05) y con el filtrado glomerular (r = –0,23; p <0,05), y positiva con el índice de masa corporal (r = 0,37; p <0,001). Conclusiones: Podemos concluir que en nuestra población con insuficiencia renal crónica avanzada, la ecuación CKD-EPI tiene una equivalencia con el filtrado glomerular medido como la media de los aclaramientos de urea y creatinina, similar al de la ecuación MDRD. Con la creatinina estandarizada, la ecuación CG pierde concordancia y su utilización debe ser reconsiderada. Correspondencia: José Luis Teruel Briones Servicio de Nefrología. Hospital Ramón y Cajal. Ctra. de Colmenar, km 9,100. 28034 Madrid. [email protected] ABSTRACT Palabras clave: Filtrado glomerular. Ecuación CKD-EPI. Ecuación MDRD. Ecuación de Cockroft-Gault. Insuficiencia renal crónica. Validation of the Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) equation in advanced chronic renal failure Introduction: The aim of this work was to study the accuracy of the CKD-EPI equation to estimate the glomerular 677 originales filtrate in patients with advanced chronic renal failure. Objective: We compared the estimations of Modification of Diet in Renal Disease (MDRD), Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) and Cockcroft-Gault (CG) equations to a glomerular filtration rate measured as the arithmetic mean of the urea and creatinine clearances (ClUrCr). Material and methods: The study was made in 89 nondialyzed patients with chronic renal disease in stage 4 or 5. Serum creatinine values were recalibrated to standardized creatinine measurements. In each patient, the difference between each estimating equation and the measured glomerular filtration rate was calculated. The absolute difference expressed as a percentage of the measured glomerular filtration rate indicates the intermethod variability. Results: Overall, the glomerular filtration rate measured as the ClUrCr was 14.5 ± 5.5 ml/min/1.73 m2; and the results of the estimating equations were: MDRD 14.3 ± 5.5 (p = NS); CKD-EPI 13.6 ± 5.4 (p <0.01) and CG 16.8 ± 6.5 ml/min/1.73 m2 (p <0.001). The variability of the estimating equations was 16 ± 12.2%, 16.7 ± 12,1% and 22 ± 15.6% (p <0.05), for MDRD, CKD-EPI and CG. The percentage of estimates within 30% above or below the measured glomerular filtration rate was 85% for MDRD, 88% for CKD-EPI and 70% for CG. The CG variability, but not MDRD variability or CKD-EPI variability, was influenced by gender (19.3 ± 15.1% in males vs 27.3 ± 15.5% in females, p <0.05) and showed a negative correlation with the glomerular filtration rate (r = –0.23, p <0.05) and the age (r = –0.24, p <0.05) and positive correlation with the body mass index (r = 0.37, p <0.001). In patients with chronic renal disease in stage 5, the variability of the different estimating equations was similar. Conclusions: We conclude that in our population with advanced chronic renal failure, the CKD-EPI equation is as accuracy as the MDRD equation. With standardized creatinine the CG equation has a lower accuracy and its utilization may be reconsiderated. Keywords: Glomerular filtration rate. CKD-EPI equation. MDRD equation. Cockcroft-Gault equation. Chronic renal failure. J.L. Teruel Briones et al. Medida del filtrado glomerular en la IRC los aclaramientos de urea y creatinina, que la ecuación MDRD3. Una causa de error en la estimación del filtrado glomerular era la variabilidad de los valores de creatinina sérica proporcionados por los diferentes métodos de laboratorio. Para reducir este sesgo The National Kidney Disease Education Program Laboratory Working Group propuso que los laboratorios utilizasen métodos de determinación de creatinina con trazabilidad al método de referencia de espectrometría de masas-dilución isotópica (IDMS)4. En general, la concentración sérica de creatinina estandarizada suele ser menor que la obtenida con los métodos previos. Las ecuaciones CG y MDRD fueron calculadas con determinaciones de creatinina no estandarizada; al ser utilizadas con la creatinina estandarizada proporcionan unos valores de filtrado glomerular más elevados. Para corregir este error, la ecuación MDRD se modificó para adaptarla a la concentración de la creatinina estandarizada5. La fórmula CG no ha sido revaluada para la creatinina estandarizada. La principal limitación de la ecuación MDRD es la tendencia a subestimar el filtrado glomerular en los valores más altos del mismo6. Para aumentar la concordancia en los estadios 1 y 2 de la enfermedad renal crónica se estableció una nueva fórmula: la ecuación desarrollada por la Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI), a partir de métodos de medida de creatinina estandarizados y que según los autores podría sustituir a la ecuación MDRD en la rutina clínica7. El objetivo del presente estudio es comprobar si la nueva ecuación CKD-EPI es mejor que la MDRD en la estimación del filtrado glomerular en la insuficiencia renal crónica avanzada, en una población como la nuestra que tiene unas características antropométricas distintas de las de la población norteamericana. Como método de medida del filtrado glomerular hemos utilizado la media aritmética de los aclaramientos de urea y creatinina, procedimiento aconsejado en las diferentes guías clínicas para este tipo de enfermos8-11 por tener una buena correlación con los métodos de medida basados en el aclaramiento de sustancias exógenas12-15. INTRODUCCIÓN MATERIAL Y MÉTODOS El filtrado glomerular se estima en la práctica clínica mediante ecuaciones obtenidas a partir de la concentración sérica de creatinina y de otras variables analíticas, demográficas y antropométricas. Las fórmulas más utilizadas son la ecuación de Cockcroft-Gault normalizada para 1,73 m2 (CG)1 y la ecuación abreviada derivada del estudio MDRD (Modification of Diet in Renal Disease)2. La comparación entre ambas ecuaciones es controvertida y depende de la población estudiada. En un trabajo previo concluimos que en la población española con insuficiencia renal crónica avanzada (estadios 4 y 5), la ecuación CG tenía mejor equivalencia con el filtrado glomerular, medido como la media de 678 En mayo de 2009 se introdujo en nuestro laboratorio del servicio de nefrología un método estandarizado de medida de la creatinina. Desde entonces el filtrado glomerular se estima simultáneamente por las ecuaciones de CG, MDRD y CKDEPI en todas las muestras de sangre analizadas. El actual trabajo es un estudio retrospectivo realizado en los pacientes con enfermedad renal crónica en estadios 4 y 5, atendidos en la consulta de prediálisis entre junio de 2009 y marzo de 2011. En dicha consulta se determina de forma sistemática el aclaramiento renal de urea y creatinina mediante la recogida de Nefrologia 2011;31(6):677-82 J.L. Teruel Briones et al. Medida del filtrado glomerular en la IRC orina de las 24 horas previas a la extracción de sangre. Los enfermos reciben antes instrucciones orales y escritas para una correcta recogida de la orina. En el momento de realizar la analítica, son interrogados sistemáticamente sobre la recogida adecuada de la orina; en caso de sospecha de error, no se procede al cálculo del aclaramiento, y la muestra es descartada para el estudio. La fórmula de CG incluye el peso; por este motivo también se descartaron los enfermos con indicios de sobrecarga de volumen manifiesta (presencia de edema o ascitis). En todos los casos se miden el peso y la talla, y se calcula la superficie corporal según la ecuación de Dubois y Dubois16. Se calculó el filtrado glomerular como la media aritmética de los aclaramientos de urea y creatinina, y se corrigió para una superficie corporal de 1,73 m2 (AclUrCr). Al mismo tiempo, se hizo una estimación del mismo mediante las ecuaciones CG1, MDRD abreviada para creatinina estandarizada (MDRD-4 IDMS)5 y CKD-EPI7. La ecuación CG se normalizó para una superficie corporal de 1,73 m2. Se ha estudiado una sola determinación por cada enfermo (la primera muestra válida del período de tiempo analizado). Las concentraciones de creatinina en suero y en orina se determinaron por un método de Jaffé cinético con trazabilidad a IDMS, y junto con las de urea, se realizaron de forma automatizada en un aparato Unicel DxC 800 de Beckman Coulter Inc. (Fullerton, California). Los coeficientes de variación interna fueron los siguientes: creatinina en suero: 1,5% (para una concentración media de 5,7 mg/dl); creatinina en orina 2,2% (para una concentración media de 143 mg/dl); urea en suero 1,8% (para una concentración media de 103 mg/dl); urea en orina 2,6% (para una concentración media de 1.617 mg/dl). originales ve (KDOQI) como el mejor criterio para comparar la exactitud de las diferentes ecuaciones que estiman el filtrado glomerular17. La correlación entre los diferentes métodos se hizo mediante el coeficiente de Pearson. El análisis de concordancia o equivalencia se completó con el coeficiente de correlación intraclase, que es otro test para estudiar el grado de equivalencia entre diferentes métodos de medida18. Para la comparación de medias se utilizó el test de Student. La comparación de porcentajes se hizo mediante la prueba chi2. Los valores de p <0,05 se consideraron estadísticamente significativos. RESULTADOS El estudio fue realizado en 89 enfermos (59 hombres y 30 mujeres). Cuatro enfermos procedían de América del Sur (Colombia, Ecuador y Perú), dos de Rumanía, uno de Marruecos y el resto había nacido en España. Ninguno de ellos era de raza negra ni tenía amputaciones. La etiología de la insuficiencia renal era vascular en el 26%, diabetes en el 21%, poliquistosis en el 8%, glomerulonefritis en el 7%, intersticial en el 5%, no filiada en el 15% y otras etiologías en el 18%. De acuerdo con el valor del AclUrCr, 39 enfermos tenían una insuficiencia renal crónica en estadio 4 (AclUrCr 15-29 ml/min/1,73 m2) y 50 enfermos una insuficiencia renal crónica en estadio 5 (AclUrCr <15 ml/min/1,73 m2). En la tabla 1 se representan la edad y los datos antropométricos de los enfermos y el filtrado glomerular según los procedimientos utilizados. No hay diferencia estadísticamente significativa entre el filtrado glomerular medido por AclUrCr y el estimado por la ecuación MDRD (p = 0,60), pero sí con el Análisis estadístico Los resultados se expresan como media ± desviación estándar (DE). Los datos analizados tenían una distribución normal (test de Kolmogorov-Smirnov), por lo que se utilizaron tests paramétricos. El cálculo, en cada paciente, de las diferencias entre el valor del filtrado glomerular obtenido mediante las distintas fórmulas (CG, MDRD y CKD-EPI) y el valor del AclUrCr permitió conocer la tendencia de las distintas ecuaciones a subestimar o sobrestimar el valor del AclUrCr (sesgo). Esta misma diferencia, expresada en valor absoluto, se utilizó para conocer el grado de dispersión de los valores. El valor de la diferencia absoluta, expresado en porcentaje de la media aritmética entre el valor del AclUrCr y el de la fórmula analizada (diferencia relativa), permitió conocer la variabilidad de las distintas ecuaciones (precisión). También se determinó el porcentaje de mediciones de cada ecuación que se encontraban dentro del 30% por encima o por debajo del valor obtenido con el método de referencia (P30%); este parámetro combina sesgo y precisión, y ha sido establecido por la Kidney Disease Outcomes Quality InitiatiNefrologia 2011;31(6):677-82 Tabla 1. Edad y parámetros antropométricos de los enfermos y resultado del filtrado glomerular con los diversos procedimientos Media ± DE Rango Edad (años) 71 ± 12 32-87 IMC (kg/m ) 28,1 ± 5,4 17,4-47,6 SC (m2) 1,78 ± 0,20 1,33-2,30 AclUrCr (ml/min/1,73 m ) 14,5 ± 5,5 5,2-27,8 MDRD (ml/min/1,73 m2) 14,3 ± 5,5 5,1-33,4 CKD-EPI (ml/min/1,73 m ) 13,6 ± 5,4 5,1-32,3 CG (ml/min/1,73 m2) 16,8 ± 6,5 6,8-40,4 2 2 2 IMC: índice de masa corporal; SC: superficie corporal; AclUrCr: aclaramientos de urea y creatinina; MDRD: Modification of Diet in Renal Disease; CKD-EPI: Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration; CG: ecuación de Cockcroft-Gault. 679 J.L. Teruel Briones et al. Medida del filtrado glomerular en la IRC originales estimado por las ecuaciones CKD-EPI (p <0,01) y CG (p <0,001). trado glomerular medido como AclUrCr (r = –0,23; p <0,05), y positiva con el índice de masa corporal (r = 0,37; p <0,001). El coeficiente de correlación intraclase entre el AclUrCr y las distintas ecuaciones fue de 0,84 para la ecuación MDRD, de 0,86 para la ecuación CKD-EPI y de 0,75 para la ecuación CG. Los valores por encima de 0,75 indican un grado de concordancia excelente18. En la tabla 3 se exponen los estudios de concordancia en función del grado de la insuficiencia renal crónica. Las ecuaciones MDRD y CDK-EPI poseen un grado similar de concordancia en ambos estadios. La ecuación CG tiene peor concordancia en el estadio 5 de la enfermedad renal crónica. Hay una buena correlación entre AclUrCr y las diversas ecuaciones de estimación: r = 0,84 con MDRD (p <0,001), r = 0,86 con CKD-EPI (p <0,001) y r = 0,82 con CG (p <0,001). DISCUSIÓN En la tabla 2 se exponen los estudios de concordancia entre el filtrado glomerular medido como la media del aclaramiento urinario de urea y creatinina y las diferentes ecuaciones de estimación. Las ecuaciones MDRD y CKD-EPI tienen un mínimo sesgo negativo (diferencia media de –0,2 y –0,8 ml/min/1,73 m2, respectivamente). En la ecuación CG, el sesgo es positivo, con una sobrestimación media del filtrado glomerular de 2,3 ml/min/1,73 m2. La ecuación CG es la que tiene mayor variabilidad. El P30% confirma que la ecuación CG es la que tiene peor concordancia con el filtrado glomerular medido como AclUrCr. El grado de concordancia de las ecuaciones MDRD y CKD-EPI es similar, y no hay diferencia con significación estadística entre las dos en ninguno de los parámetros analizados, excepto en la diferencia (p <0,01). La variabilidad de las ecuaciones MDRD y CKD-EPI no se ve influida por el sexo, ni se correlacionó con la edad, el índice de masa corporal ni con el filtrado glomerular medido como AclUrCr (datos no mostrados). La variabilidad de la ecuación CG es mayor en las mujeres (19,3 ± 15,1% en hombres y 27,3 ± 15,5% en mujeres; p <0,05) y tiene una correlación negativa con la edad (r = –0,24; p <0,05) y con el fil- Las dos principales novedades en la estimación del filtrado glomerular en los últimos cinco años han sido la disminución de la variabilidad interlaboratorios con la estandarización en la medida de creatinina4, y la aparición de la ecuación CKDEPI para reducir el sesgo de la ecuación MDRD7 para valores del filtrado glomerular superiores a 60 ml/min/1,73 m2. La ecuación MDRD necesitó ser reelaborada para adaptarla a la nueva creatinina estandarizada5. El objetivo del presente trabajo es averiguar si la ecuación CKD-EPI es válida en la insuficiencia renal crónica avanzada, en la población atendida en nuestro medio con características antropométricas diferentes a las de la población norteamericana en la que fue diseñada. En 89 enfermos con insuficiencia renal crónica en estadios 4 y 5, hemos estudiado el grado de concordancia de las ecuaciones MDRD, CKD-EPI y CG con respecto al método de referencia utilizado para medir el filtrado glomerular, que fue la media aritmética de los aclaramientos urinarios de urea y creatinina8-11. Solamente se incluyeron los casos en los que hubo certeza de recogida correcta de la orina tras interrogatorio dirigido. Tabla 2. Estudio de concordancia entre el filtrado glomerular y las ecuaciones de MDRD, CKD-EPI y CG MDRD CKD-EPI CG –0,2 ± 3,1 –0,8 ± 2,8 2,3 ± 3,8a (–0,8; 0,5) (–1,4; 0,2) (1,5; 3,1) 2,3 ± 2,1 2,3 ± 1,9 3,4 ± 2,8a Media ± DE 16 ± 12,2 16,7 ± 12,1 22 ± 15,6a P30% 85 88 70b Diferencia (ml/min/1,73 m2) Media ± DE Intervalo de confianza Diferencia absoluta (ml/min/1,73 ) 2 Media ± DE Variabilidad (%) p <0,01 con respecto a MDRD y CKD-EPI. p <0,05 con respecto a MDRD y p <0,01 con respecto a CKD-EPI. No hay diferencias estadísticamente significativas entre MDRD y CKD-EPI para todos los valores analizados excepto para la diferencia normal (p <0,01). DE: desviación estándar; MDRD: Modification of Diet in Renal Disease; CKD-EPI: Chronic Kidney Disease Epidemiology; CG: Cockroft-Gault. a b 680 Nefrologia 2011;31(6):677-82 J.L. Teruel Briones et al. Medida del filtrado glomerular en la IRC originales Tabla 3. Estudios de concordancia en función del grado de la insuficiencia renal crónica Diferencia (ml/min/1,73 m2) Diferencia absoluta (ml/min/1,7 3m2) Variabilidad (%) P30% Insuficiencia renal crónica en estadio 4 (n = 39) MDRD CKD-EPI –1 ± 3,7 –1,6 ± 3,3 2,8 ± 2,5 2,8 ± 2,4 14,3 ± 12 14,6 ± 11,7 87 90 CG 2 ± 4,6c 3,9 ± 3,2a 17,6 ± 11,4 82 Diferencia (ml/min/1,73 m2) Diferencia absoluta (ml/min/1,7 3m2) Variabilidad (%) P30% Insuficiencia renal crónica en estadio 5 (n = 50) 0,5 ± 2,4 -0,2 ± 2,3 1,9 ± 1,5 1,9 ± 1,3 17,3 ± 12,2 18,3 ± 12,2 84 86 2,5 ± 3c 3,1 ± 2,4b 25,5 ± 17,6b 60a No hay diferencias estadísticamente significativas entre MDRD y CKD-EPI en ninguna de las medidas analizadas excepto en la diferencia (p <0,01 en el estadio 4 y p <0,001 en el estadio 5). a p <0,05 con respecto a MDRD y CKD-EPI; b p <0,01 con respecto a MDRD y CKD-EPI; c p <0,001 con respecto a MDRD y CKD-EPI. DE: desviación estándar; MDRD: Modification of Diet in Renal Disease; CKD-EPI: Chronic Kidney Disease Epidemiology; CG: Cockroft-Gault. El coeficiente de correlación de Pearson, la diferencia, la diferencia absoluta, la variabilidad, el porcentaje de enfermos cuya variabilidad era inferior al 30% y el coeficiente de correlación intraclase indican que la ecuación CKD-EPI tiene un grado de concordancia con el método de referencia similar al de la ecuación MDRD, y superior al conseguido con la ecuación clásica CG. Estos resultados, realizados con creatinina estandarizada, son diferentes a los publicados previamente con las ecuaciones MDRD y CG en nuestra población con enfermedad renal crónica avanzada3,19. Con creatinina no estandarizada, la ecuación CG tenía mayor precisión que la ecuación MDRD para medir el filtrado glomerular, tanto si se utilizaba como método de referencia la media aritmética de los aclaramientos urinarios de urea y creatinina3 como el aclaramiento sanguíneo del 99mTc-DTPA19. La ecuación CG no ha sido adaptada para la creatinina estandarizada y ha perdido capacidad para estimar el filtrado glomerular. En nuestro estudio realizado en enfermos con insuficiencia renal crónica avanzada, los valores de la ecuación CG obtenidos con la nueva creatinina tienden a sobrestimar el filtrado glomerular en una media de 2,3 ml/min/1,73 m2, su variabilidad media es del 22% (superior a la de la ecuación MDRD: 16%, y a la de la ecuación CKDEPI: 16,7%), y el porcentaje de mediciones dentro del 30% por encima o por debajo del método de referencia es solamente del 70% (siendo del 85% para la ecuación MDRD y del 88% para la ecuación CKD-EPI). Además, la variabilidad de la ecuación CG depende del género, la edad, el índice de masa corporal (IMC) y el valor del filtrado glomerular. La precisión es menor en mujeres, y se va reduciendo conforme disminuye la edad o el filtrado glomerular, o conforme aumenta el IMC. Por el contrario, la precisión de las ecuaciones MDRD y CKD-EPI no se ve influida por las variables anteriores. Algunos autores opinan que la ecuación CG ya no Nefrologia 2011;31(6):677-82 tiene relevancia hasta que no sea reelaborada para creatinina estandarizada y sus resultados sean validados en diferentes poblaciones20. Con la utilización de creatinina estandarizada, la ecuación MDRD ha ganado concordancia con el filtrado glomerular. En un estudio previo realizado con creatinina no estandarizada en una población similar, la variabilidad de la ecuación MDRD era del 19,3%3 y se ha reducido al 16% en el estudio actual realizado con creatinina estandarizada. En algunos estudios se objetivó una relación entre el sesgo de la ecuación MDRD y el estado nutricional: dicha ecuación mostraba una tendencia a subestimar el filtrado glomerular en enfermos con mejor estado de nutrición21 o mayor IMC3, y su precisión dependía también del grado de insuficiencia renal, mostrando una mayor variabilidad conforme aumentaba el filtrado glomerular3. En nuestro trabajo no hemos observado una influencia del IMC o del grado de la insuficiencia renal sobre los parámetros de la concordancia entre el AclUrCr y las ecuaciones MDRD o CKD-EPI. Levey propone la sustitución de la ecuación MDRD por la CKD-EPI en todas las situaciones clínicas7. Esta decisión es controvertida. Es cierto que el sesgo, dispersión, precisión, exactitud y coeficiente de correlación de clase de la ecuación CKD-EPI son muy similares a los de la ecuación MDRD. Pero no es menos cierto que en los estadios 4 y 5 de la enfermedad renal crónica, la ecuación CKD-EPI no aporta ninguna ventaja manifiesta y que numerosos estudios clínicos y epidemiológicos realizados hasta la fecha han utilizado la ecuación MDRD. Con las limitaciones propias del número de casos analizados, podemos concluir que en nuestra población con insuficiencia renal crónica avanzada la ecuación CKD-EPI tiene una equi681 originales valencia con el filtrado glomerular, medido como la media de los aclaramientos de urea y creatinina, similar a la de la ecuación MDRD. Con creatinina estandarizada, la ecuación CG tiene mayor sesgo y dispersión, y menor precisión y exactitud que las ecuaciones previas y su uso debe ser reconsiderado. Agradecimientos Agradecemos a la unidad de bioestadística el asesoramiento y la ayuda prestada en el análisis estadístico de los datos. Conflictos de interés Los autores declaran que no tienen conflictos de interés potenciales. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron 1976;16:31-41. 2. Levey AS, Greene T, Kusek JW, Beck GJ, MDRD Study Group. A simplified equation to predict glomerular filtration rate from serum creatinine. J Am Soc Nephrol 2000;11:155A(A0828). 3. Teruel JL, Sabater J, Galeano C, Rivera M, Merino JL, Fernández Lucas M, et al. La ecuación de Cockroft-Gault es preferible a la ecuación MDRD para medir el filtrado glomerular en la insuficiencia renal crónica avanzada. Nefrologia 2007;27:313-9. 4. Myers GL, Miller WG, Coresh J, Fleming J, Greenberg N, Greene T, et al. Recommendations for improving serum creatinine measurement: a report from the Laboratory Working Group of the National Kidney Disease Education Program. Clin Chem 2006;52:5-18. 5. Levey AS, Coresh J, Greene T, Stevens LA, Zhang YL, Hendriksen S, et al. Using standardized serum creatinine values in the modification of diet in renal disease study equation for estimating glomerular filtration rate. Ann Intern Med 2006;145:247-54. 6. Stevens LA, Coresh J, Feldman HI, Greene T, Lash JP, Nelson RG, et al. Evaluation of the modification of diet in renal disease study equation in a large diverse population. J Am Soc Nephrol 2007;18:2749-57. 7. Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, Zhang Y, Castro AF, Feldman HI, et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med 2009;150 604-12. 8. Churchill DN, Blake PG, Jindal KK, Toffelmire EB, Goldstein MB. Clinical Practice Guidelines of the Canadian Society of Nephrology for J.L. Teruel Briones et al. Medida del filtrado glomerular en la IRC Initiation of Dialysis. J Am Soc Nephrol 1999;10(Suppl 13):S287S321. 9. Treatment of Patients with Chronic Renal Failure. Clinical Practice Guidelines for European Best Practice Guidelines for Haemodialysis: Measurement of renal function, when to refer and when to start dialysis. Nephrol Dial Transplant 2002;17(Suppl 7):7-15. 10. European Best Practice Guidelines for Haemodialysis. The initiation of dialysis. Nephrol Dial Transplant 2005;20(Suppl 9):ix3-ix7. 11. Knight J, Vimalachandra D, eds. CARI (Caring for Australians with Renal Impairment) Guidelines. Level of renal function at which to initiate dialysis. New South Wales:Excerpta Medica Communications; 2005 (www.kidney.org.au/cari/). 12. Lubowitz H, Slatopolsky E, Shankel S, Rieselbach RE, Bricker NS. Glomerular filtration rate. Determination in patients with chronic renal disease. JAMA 1967;199:252-6. 13. Lavender S, Hilton PJ, Jones NF. The measurement of glomerular filtration-rate in renal disease. Lancet 1969;2:1216-9. 14. Perrone RD, Steinman Th I, Beck GJ, Skibinski ChI, Royal DH, Lawlor M, et al. Utility of radioisotopic filtration markers in chronic renal insufficiency: simultaneous comparison of 125I-Iothalamate, 169YB-DTPA and 99mTc-DTPA and inulin. Am J Kidney Dis 1990;16I:224-35. 15. Levey AS, Bosch JP, Lewis JB, Greene T, Rogers N, Roth D, et al. A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: A new prediction equation. Ann Intern Med 1999;130:877-84. 16. Dubois D, Dubois EF. A formula to estimate the approximate surface area if height and weight be known. Arch Int Med 1916;17:863-71. 17. National Kidney Foundation. K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease. Evaluation of laboratory measurements for clinical assessment of kidney disease. Am J Kidney Dis 2002;39(Suppl 1):S76-S110. 18. Prieto L, Lamarca R, Casado A. La evaluación de la fiabilidad en las observaciones clínicas: el coeficiente de correlación intraclase. Med Clin (Barc) 1998;110:142-5. 19. Barroso S, Martínez JM, Martín MV, Rayo I, Caravaca F. Exactitud de las estimaciones indirectas del filtrado glomerular en la insuficiencia renal avanzada. Nefrologia 2006;26:344-50. 20. Levey AS, Stevens LA. Estimating GFR Using the CKD Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) Creatinine Equation: more accurate GFR estimates, lower CKD prevalence estimates, and better risk predictions. Am J Kidney Dis 2010;55:622-7. 21. Beddhu S, Samore MH, Roberts MS, Stoddard GJ, Pappas LM, Cheung AK. Creatinine production, nutrition, and glomerular filtration rate estimation. J Am Soc Nephrol 2003;14:1000-5. Enviado a Revisar: 22 Jun. 2011 | Aceptado el: 21 Sep. 2011 682 Nefrologia 2011;31(6):677-82 originales 11122 22/11/11 09:34 Página 683 http://www.revistanefrologia.com © 2011 Revista Nefrología. Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología originales Sistema Ultracontrol® en la clínica diaria de la hemodiafiltración en línea posdilucional: volumen de infusión alcanzado y aplicabilidad con distintos dializadores M. Albalate Ramón, R. Pérez García, P. de Sequera Ortiz, R. Alcázar Arroyo, E. Corchete Prats, M. Puerta Carretero, M. Ortega Díaz, A. Mosse Servicio de Nefrología. Hospital Infanta Leonor. Madrid Nefrologia 2011;31(6):683-9 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Sep.11122 RESUMEN Introducción: Estudios recientes indican que los beneficios en la supervivencia con hemodiafiltración en línea posdilucional (HDFOL-post) se logran si el volumen de infusión (Vinf) es superior a 20 l por sesión, cifra que no es fácil lograr por los problemas que genera la hemoconcentración. Hoy día contamos con técnicas automáticas que logran un mayor rendimiento minimizando el número de alarmas como el Ultracontrol® (UltraC). Objetivo: El objetivo ha sido, en una primera parte, evaluar el UltraC para conocer qué rendimiento logra (expresado como la fracción de filtración [FF] y el Vinf) y los problemas que presenta y, en una segunda parte, estudiar su funcionamiento con cuatro dializadores diferentes. Material y métodos: Primera parte. Nueve pacientes fueron transferidos a HDFOL-post con UltraC. Se recogieron todas las sesiones correspondientes a los tres primeros meses con HDF-OL y al mes previo en HD. Segunda parte. 18 pacientes en tratamiento crónico con HDFOL-post fueron sometidos a diálisis una semana con cada uno de estos dializadores: FX1000, FX800, Polyflux210 y Elisio 210H. Resultados: Primera parte. En tres pacientes surgieron problemas asociados a PTM y Psist inadecuadas que se resolvieron pasando a control-presión. Los valores medios obtenidos fueron: Qb máximo 441 (21) (rango 350-490) ml/min, Vinf 26,3 (3,3) l/sesión, FF 30,6% (2,5), KT 59,9 (5) l/sesión, y aumento del KT del 12% respecto al de HD. Segunda parte. Polyflux210 fue el dializador que precisó menos retiradas de UltraC. Las presiones recogidas tanto PTM como Psist fueron distintas y deter- Correspondencia: Marta Albalate Ramón Servicio de Nefrología. Hospital Infanta Leonor. Avda. Gran Vía del Este, 80. 28032 Madrid. [email protected] minaron la necesidad de retirada del sistema. El KT fue adecuado. Conclusiones: a) El sistema UltraC alcanza FF del 30% consiguiendo Vinf adecuados con mínimas alarmas, y b) Dializadores con prestaciones depurativas adecuadas pueden no ser útiles para realizar HDF-OL con UltraC porque sus condiciones flujodinámicas generan alarmas que impiden la aplicación automatizada aunque el rendimento final sea semejante Palabras clave: Hemodiafiltración. Ultracontrol®. Infusión. Dializador. Alarmas. Clinical application of Ultracontrol®: infusion volume and use with different dialyzers ABSTRACT Introduction: Recent studies indicate that the survival benefit with post-dilution on line hemodiafiltration (OL-HDFpost) are achieved if the infusion volume (Vinf) is greater than 20 l per session, a goal that is not easily achieved due to hemoconcentration problems. Today we have automated techniques to achieve higher performance minimizing the number of alarms as Ultracontrol® (Ultrac). The objective in the first part of study was to evaluate the UltraC performance (expressed as the filtration fraction (FF) and Vinf) and which problems it presents, and in the second part, to study its performance with four different dialyzers. Material and methods: 1st period. Nine patients were transferred to OL-HDF-post with UltraC. The first 3 months on OL-HDF all sessions were recorded and compared with hemodialysis sessions in the previous month. 2nd part: 18 patients on chronic OL-HDF-post were dialyzed for a week with each of these dialyser: FX1000, FX800, Elisio210H and Polyflux210. Results: 1st period: In 3 patients, problems associated with inappropriate pressures emerged. In 3 patients there were problems associated with in683 originales 11122 22/11/11 09:34 Página 684 M. Albalete Ramón et al. Ultracontrol® en la clínica diaria originales adequate PTM and Psist that resolved changing to pressure control. Mean values were: maximum Qb 441 (21) (range 350-490) ml/min, Vinf 26.3 (3.3) l/session, FF 30.6 (2.5)%, KT 59.9 (5) l/session. KT increase of 12% compared to HD. 2nd part: Polyflux210 required less UltraC withdrawals than the others. Different PTM or Psist were found and determined the need for removal of the system. The KT was adequate. Conclusions: a) The UltraC system reaches FF of 30% with minimal alarms and Vinf higher than 20 l. b) Structural characteristics of dialysers can limit their use with UltraC although they managed to desirable KT and Vinf in a manual way. Keywords: Hemodiafiltration. Ultracontrol®. Infusion. Dialyzer. Alarm. DOPPS2, en el que la diferencia en la supervivencia entre los pacientes en HDF-OL con más de 15 l/sesión respecto a los de un volumen menor era de un 35 %. En 2011 se han presentado los resultados de dos estudios aleatorizados. Uno de ellos es el estudio CONTRAST3 que muestra una mejor supervivencia (Hazard ratio [HR] 0,66, p = 0,03) si se logran más de 20,3 l/sesión, reduciéndose fundamentalmente las causas mortalidad cardiovascular (HR = 0,41). El otro es el Turkish HDF Study4 que sitúa el transporte convectivo necesario para disminuir la mortalidad en un volumen de infusión (Vinf) de 17,4 l/sesión (HR 0,54; p = 0,02). Parece, por tanto, que la consecución de un Vinf por encima de 20 l es la meta que debe alcanzarse en la HDF-OL posdilucional (HDF-OL post), sin que sepamos dónde se encuentra el techo a partir del cual no se logra un mayor beneficio. INTRODUCCIÓN La hemodiafiltración en línea (HDF-OL) es la técnica de hemodiálisis (HD) más completa con la que contamos actualmente, ya que es capaz de eliminar cantidades significativas de toxinas urémicas de peso molecular pequeño, mediano y grande, en relación directa con el volumen de transporte convectivo que se consigue1. La HD convencional, en cambio, sólo elimina moléculas pequeñas y una pequeña cantidad de moléculas medias. Estas ventajas depurativas tienen un coste económico similar al de la HD de alto flujo. Estudios recientes han encontrado una mejoría significativa de la supervivencia en los pacientes en los que se consigue un mayor número de litros de transporte convectivo por sesión de HDF-OL. Revisando la bibliografía encontramos en primer lugar datos provenientes del estudio observacional La dificultad de conseguir estos volúmenes en la HDF-OLpost estriba en los problemas técnicos que desencadena la hemoconcentración. Para evitarla se acepta como segura una ratio máxima del 25% entre el flujo de ultrafiltración (FUF) y el flujo sanguíneo (Qb), relación denominada fracción de filtración (FF) (ver anexo 1 para explicación de abreviaturas). Así, el Qb es un factor limitante a la hora de conseguir el objetivo de Vinf junto, claro está, con la duración de la sesión. Sirva como ejemplo que si el Qb real es 250 ml/min en una sesión de 240 minutos, el Vinf será de 15 l, muy por debajo de los 20 l/sesión. Hoy día, tras optimizar el Qb y el tiempo, contamos con técnicas automáticas de HDF-OL posdilucional que pueden conseguir un mayor rendimiento de transporte convectivo. A pesar de la importancia de estos sistemas, existe poca bibliografía al respecto y referida al sistema utilizado por Fresenius5. ANEXO 1. Siglas y definiciones Siglas Unidades Definición FUF ml/min Flujo de ultrafiltración: es el flujo total ultrafiltrado. Se compone de la ultrafiltración programada en función de la ganancia de peso y la ultrafiltración correspondiente al líquido infundido FF % Fracción de filtración: es (FUF x 100)/Qb Finf ml/min Flujo de infusión: es el flujo del líquido de infusión PTM mmHg Presión transmembrana (véase anexo 2) Psist mmHg Presión prefiltro o sistema Qb ml/min Flujo de sangre VUF l/sesión Volumen de ultrafiltración: es el volumen que se ultrafiltra para alcanzar el peso seco y que corresponde a la ganancia de peso Vinf l/sesión Volumen de infusión: es el volumen total de líquido infundido durante la sesión VUFt l/sesión Volumen ultrafiltrado total: es el volumen que proviene de la suma del VUF VSA l/sesión y el Vinf Volumen de sangre acumulado: es el volumen total de sangre que pasa por el dializador durante la sesión 684 Nefrologia 2011;31(6):683-9 originales 11122 22/11/11 09:34 Página 685 M. Albalete Ramón et al. Ultracontrol® en la clínica diaria Gambro® ha desarrollado un sistema automático de HDFOL-post denominado Ultracontrol® (UltraC). Se basa en el sistema de control-presión, que permite fijar la PTM (ver anexo 2). En el sistema control-presión la PTM va a ser constante y el flujo de infusión (Finf) va a variar, generalmente disminuyendo, en función de las condiciones de la membrana y del dializador a lo largo de la diálisis. Con el UltraC, unos biosensores detectan los cambios inducidos en el FUF al subir la PTM (figura 1). Si el aumento en el FUF es importante, mantiene el cambio; si el aumento en la PTM no favorece el aumento del FUF esa presión es la que fija. Si comparamos con el control volumen clásico el FUF es fijo y si es alto las presiones irán aumentando generando alarmas y otros problemas a lo largo de la sesión. Por tanto, la diferencia fundamental al llevar a cabo un tratamiento automatizado de estas características es que la sesión de HDFOL-post logra el mejor rendimiento sin que se produzcan alarmas de PTM y sin coagulaciones en el dializador. En la HDF-OL post no sólo hay que tener en cuenta las características reológicas de la sangre sino también las condiciones hidráulicas de los dializadores. Dichas características vienen determinadas no sólo por la membrana, sino también por el diseño del capilar y del dializador y de hecho es esta conformación la que determina las presiones a lo largo del dializador. Como se ve en la fórmula de Hagen-Poiseuille (ver anexo 3) el radio interno del capilar (elevado a la cuarta potencia) es determinante, ya que pequeños cambios en el diámetro van a producir grandes cambios en la presiones6. Por tanto, el diseño del dializador es fundamental para que una determinada técnica como el UltraC funcione adecuadamente, con el fin de optimizar la eficacia, evitar alarmas y facilitar el trabajo de enfermería. Basándonos en estas premisas, el objetivo de este trabajo ha sido evaluar el UltraC como técnica de HDF-OL post. En primer lugar, quisimos conocer su rendimiento, expresado como la FF y el Vinf, valorando si la FF lograda superaba el 25% clásico y el Vinf los 20 l. En la segunda parte estudiamos cómo se adapta el UltraC a cuatro dializadores diferentes. originales MATERIAL Y MÉTODOS Se realizó un estudio prospectivo, observacional, que comprendía dos partes. En ambas, todos los pacientes tenían como pauta tres días por semana con una duración media de 240 minutos (225-300 minutos). Las siglas empleadas y sus definiciones se exponen en el anexo 1. Primera parte. Valoración de la FF y Vinf logrado con UltraC Se estudiaron nueve pacientes (7 hombres y 2 mujeres, 60 [13] años, 76 [9] kg, que llevaban más de tres meses en tratamiento con HD de alto flujo y que fueron transferidos a HDF-OL-post por indicación médica. Se recogieron todas las sesiones correspondientes al mes previo en HD de alto flujo y a los tres primeros meses con HDF-OL. Todos tenían una fístula arteriovenosa como acceso vascular. Todos fueron dializados en máquinas con UltraC, AK200US®. Se mantuvo el mismo dializador de alto flujo que tenían en HD (Polyflux210H®), Qb, Qd, tiempo y las demás características de diálisis. El Qb utilizado fue el máximo que facilitase el acceso vascular, sin que la presión en la línea arterial descendiese de 220 mmHg. Se recogieron de cada sesión: Qb ml/min, VSA (l/sesión), VUF (l/sesión), Finf máxima (ml/min), Vinf (l/sesión); VUFt (l/sesión), KT (l/sesión, dialisancia ionica), PTM (mmHg), Psist (mmHg) y las complicaciones técnicas y coagulación del sistema aparecidas durante las primeros tres meses de tratamiento. Comparamos si la FF era superior al 25% que se ajusta en el control-volumen clásico y si el Vinf logrado era superior a los 20 l. ANEXO 2. Siglas y definiciones Para comprender el sistema de UltraC es importante recordar los elementos que determinan la PTM. La PTM puede calcularse como: PTM = (Pse + Pss)/2 – (Pde + Pds)/2 donde Pse y Pss son las presiones a la entrada y salida de la sangre del dializador y Pde y Pds las presiones a la entrada y salida del líquido de diálisis. Aunque este cálculo con 4 puntos de medida es más preciso habitualmente no se utiliza por la ausencia de sensores en los cuatro puntos y tenemos: PTM_2_puntos = Pss – Pds (subestima el valor y es la habitualmente utilizada) PTM_3_puntos = (Pse + Pss)/2 – Pds (sobrestima) El monitor AK200US® determina la PTM en dos puntos y añade otra determinación que es la Pse (llamada presión sistema [Psist]) que, aunque no participa en el sistema de feedback de control de la PTM, nos aporta una información adicional muy importante. Dicha presión suele ir aumentando a lo largo de la sesión y no sólo la determina la reología sino también las condiciones hidráulicas del dializador. Esta presión es la que mejor predice la aparición de alarmas y complicaciones por hemoconcentración Nefrologia 2011;31(6):683-9 685 originales 11122 22/11/11 09:34 Página 686 M. Albalete Ramón et al. Ultracontrol® en la clínica diaria originales El acceso vascular era un catéter tunelizado en tres de ellos. PTM, mmHg Todos fueron sometidos a diálisis una semana con cada uno de los dializadores recogidos en la tabla 1, manteniendo constantes los demás parámetros de diálisis. +75 +650 +25 Se recogieron en cada sesión: Psist, PTM, Vinf, KT, número de retiradas de UltraC, coagulaciones del filtro y hemoglobina y proteínas de la semana de inicio. 2 min Tiempo Tasa UF, ml/min Tasa UF 2 En ambas partes del estudio se calculó la FF. ∆ Tasa UF 2 Tasa UF 1 En todos los casos, el personal de enfermería conectaba el sistema UltraC al inicio de la sesión de HDFOL-post, fijando los sistemas de alarma en PTM >300 o PSist >700 mmHg. En el caso de que apareciesen estas alarmas y no se resolvieran, se retiraba UltraC y se pasaba a utilizar el sistema control-presión, en el que se mantiene fija la PTM en unos valores que aseguren una Psist <700 mmHg y un Finf adecuado. ∆ Tasa UF 1 Tasa UF 0 Tiempo Al principio de la sesión, la PTM va aumentando en pasos de 25 mmHg siempre que hay una cambio en el FUF (en el gráfico aparece como tasa UF). Cuando tras subir la PTM no haya prácticamente modificación en el FUF, esa PTM será considerada óptima (reproducido con permiso de Gambro®). Estadística Todos los datos se recogieron en una base de datos para realizar el análisis estadístico con SPSS 15.0. Se presentan los datos como la media y desviación estándar (DE). Las comparaciones se hicieron mediante estudio de muestras pareadas (Friedman y t pareada). Figura 1. Gráfico de funcionamiento de UltraC. Segunda parte. Utilidad de UltraC con diferentes dializadores Se estudiaron 18 pacientes (17 hombres y una mujer, 66 [7,5] años) que estaban recibiendo tratamiento crónico con HDFOLpost desde hacía más de tres meses en máquinas AK200US®. RESULTADOS ANEXO 3. Ecuación de Hagen-Poiseuille En seis pacientes el UltraC funcionó sin incidencias y en tres surgieron problemas técnicos, en dos asociados a Psist superiores a 700 mmHg y en uno por PTM mayor de 300 mmHg. En estos tres pacientes se pasó a utilizar el control-presión. A partir de este ajuste el número de incidencias en las sesiones de los nueve pacientes fue menor del 5%. ∆P = (8η x Qb x L) N x r4 x π Donde ∆P es la caída de presión entre los extremos, η es la viscosidad, Qb el flujo de sangre, L, N y r son, respectivamente, la longitud, el número y el radio de fibras Primera fase. Valoración de la FF y Vinf logrado con UltraC Tabla 1. Características recogidas de los fabricantes de los dializadores Material FX1000 FX800 Polyflux 210H Elisio 210 H PES Helixona Helixona Poliamida Kuf (ml/h/mmHg) 75 63 85 82 Superficie (m2) 2,2 1,8 2,1 2,1 35/210 35/210 50/215 40/200 Diámetro pared/luz (µ) Longitud (cm) ∆P sangre (mmHg) 200 200 285 286 43 (Qb 300) 51 (Qb 300) <140 (Qb 400) 65 (Qb 200) PES: polietersulfona; Kuf: coeficiente de ultrafiltración; DP sangre: caída de presión en el lado de la sangre (entre paréntesis el Qb, flujo de sangre). 686 Nefrologia 2011;31(6):683-9 originales 11122 22/11/11 09:34 Página 687 M. Albalete Ramón et al. Ultracontrol® en la clínica diaria originales Tabla 2. Resultados de la utilización de HDF-OL con UltraC durante tres meses HD HDF-OL primer mes HDF-OL tercer mes VSA (l) 95,3 (6,8) 94,1 (7,5) 98,2 (5,2) UF total (l) 2,9 (0,8) FUF máx (ml/min) 3,1 (0,7) 3,2 (0,8) 121,1 (10,6) 127,3 (12,5) Vinf (l/sesión) 25,1 (2,7) 27,1(2,3) VUFt (l/sesión) 28,2 (2,6) 30,3 (2,3) 29,9 (2,3) 30,8 (2,5) FF KT (l) 53,8 (5,1) 59,2 (6,7) 59,6 (4,2) PTM inicial (mmHg) 122,8 (54,5) 153,5 (29,2) PTM máx.( mmHg) 191,6 (52) 187,3 (43,1) Psist máx. (mmHg) 493,4 (99,4) 527,9 (113,9) Se expresan como la media de los valores obtenidos durante todas las sesiones del período del último mes en HD, HDF-OL primer mes y HDF-OL tercer mes. VSA: volumen de sangre acumulado; UF: ultrafiltración; Vinf máx: volumen de infusión máximo; VInf: volumen de infusión total; FF: fracción de filtración; KT: dialisancia ionica; PTM: presión transmembrana; Psist: presión sistema o prefiltro; FUF: flujo de UF. Los resultados obtenidos en los nueve pacientes en el primer y en el tercer mes del estudio aparecen recogidos en la tabla 2. Los valores medios obtenidos durante los tres meses fueron: Qb máximo 441 (21) ml/min (rango 350-490), VSA 96,2 l/sesión (7,7), VUF 3,2 l/sesión (0,8), Vinf 26,3 l/sesión (3,3), VUFt 29,5 l/sesión (3,4), FF 30,6% (2,5), PTM máxima 190,8 mmHg (125-301), Psist máxima 496,5 mmHg (94,6). El KT aumentó en un 12% respecto al de HD de alto flujo (53,8 [5,1] frente a 59,9 [5] l/sesión). Segunda fase. Utilidad de UltraC con diferentes dializadores Los valores medios y rangos de Hb y proteínas fueron, respectivamente, 12,1 (10,5-13,7) y 6,4 (5,9-7,3) g/dl. La PTM y Psist máximas aparecen en la tabla 3. Los resultados fueron significativamente distintos con el dializador Elisio. Hubo que retirar el UltraC en todas las sesiones en nueve, ocho, cuatro y dos pacientes con los dializadores Elisio, FX 1000, FX800 y Polyflux, respectivamente. El dializador que precisó menos retiradas de UltraC pasando a control-presión fue Polyflux, seguido de los FX y del Elisio. La media de sesiones en las que se precisó retirada aparece en la tabla 4. A pesar del cambio a control-presión con todos los dializadores se obtuvieron Vinf y KT adecuados (tabla 3), sin diferencias en la coagulación del sistema. Los más elevados fueron los logrados con el dializador FX1000 y los más bajos con el FX800. Tabla 3. Resultados de la utilización de UltraC con distintos dializadores FX1000 FX800 Polyflux 210H Elisio 210 H PTM (mmHg) 262,5 (12,7) 265,8 (100,9) 219,4 (55,1)c 174,7 (65,4)a,b Psist (mmHg) 574,9 (108,1) 571 (154,5) 580,3 (96,6) 699,8 (59)a,b,c 25,9 (4,3) Vinf (l) 29,7 (1,6) 25 (3,2) 27 (5) KT (l) 63,8 (4,1)a,b 58,4 (5,2) 58,3 (5,3) 58,9 (5,3) FF 30,7 (3,4)a,b 25,6 (2,8)d 27,6 (4,8) 26,6 (4,47) a,b d PTM: a p<0,004 Elisio frente a FX800; b p<0,000 Elisio frente a Polyflux y FX 1000; c p <0,008 Polyflux frente a FX1000. Psist: a p <0,000 Elisio frente a Polyflux; b p <0,04 Elisio frente a FX800; c p <0,02 Elisio frente a FX1000. Vinf: a p <0,001 FX 1000 frente a Elisio y FX800; b p <0,02 FX1000 frente a Polyflux; d p <0,04 FX 800 frente a Polyflux y Elisio. KT: a p <0,01 FX 1000 frente a Elisio; b p <0,006 FX1000 frente a Polyflux y FX800. FF: a p <0,002 FX 1000 frente a Elisio y FX800; b p <0,03 FX1000 frente a Polyflux; d p <0,04 FX 800 frente a Polyflux y Elisio. Nefrologia 2011;31(6):683-9 687 originales 11122 22/11/11 09:34 Página 688 M. Albalete Ramón et al. Ultracontrol® en la clínica diaria originales Tabla 4. Retiradas de UltraC según dializador FX1000 FX800 N.º medio de sesiones (DS) 2,3 (0,9) 1,7 (1) N.º total sesiones con retirada UC (%) 37 (68,5) 29 (53,7) a b Polyflux210H 0,82 (1) a,c 8 (14,8) Elisio 2,3 (0,8) 40 (74) p <0,000 Polyflux frente a Elisio y FX1000; b p <0,000 FX800 frente a Elisio. c p <0,02 Polyflux frente a FX800. DISCUSIÓN Nuestro trabajo muestra cómo el sistema automatizado de UltraC logra en cuatro horas de diálisis unos volúmenes de infusión en torno a 26 l, con una FF muy superior al 25% y con un pequeño número de alarmas, lo que facilita la aplicación de la técnica y una buena calidad en la diálisis aportada. Si sumamos la UF destinada a mantener el peso seco, se consiguen volúmenes de transporte convectivo de unos 30 l por sesión. Con este volumen se superan claramente los 20 l con los que, de acuerdo a los estudios antes citados, se logran beneficios en la supervivencia con estas técnicas convectivas. UltraC va midiendo de forma periódica la PTM y ajustando el FUF, lo que lleva a un tratamiento «individualizado», en el que la técnica se adapta a cada paciente y a los cambios que se van produciendo a lo largo de la sesión. Este ajuste hace que el Vinf sea máximo y superior al obtenido con la HDFOL clásica en la que se prefija un porcentaje del flujo sanguíneo (con UltraC se logra una FF casi del 30% del Qb). Por otra parte, la información que aporta medir la Psist es fundamental. La integración de la Psist sobrestimaría la PTM y resultaría en una disminución en el margen de la maniobra de la técnica. Así, su uso como una información externa nos habla de cambios dentro del dializador a lo largo de la sesión que podrían facilitar su coagulación, y permite anticiparnos a eventos que pueden no ser detectables sólo con la PTM. La medición de la Psist favorece actuaciones más precoces del personal de enfermería evitando las alarmas continuas, la coagulación del sistema y logrando un Vinf adecuado. Revisando la bibliografía sobre el sistema UltraC y su uso práctico sólo un trabajo de Teatini, et al. describe su eficacia7. En él se explica claramente la ventaja de pasar a un sistema como UltraC, aunque los Vinf que consigue son inferiores a los que obtenemos nosotros en la práctica diaria debido a que trabajan con Qb no superiores a 300 ml/min. En esta publicación, no se describe el papel que tiene en su funcionamiento la Psist y sólo muestra el resultado de un dializador, situación que es poco usual en la práctica diaria de las unidades de diálisis, donde se suelen utilizar dializadores distintos. La lectura de este trabajo, con los Vinf que alcanzan, obliga a reflexionar sobre la necesidad de tener en cuenta todos los elementos con los que trabajamos para lograr Vinf superiores a 20 l, ya que podemos contar con una técnica muy buena y no rentabilizarla por no alcanzar los Qb necesarios para que el FUF sea alto8. 688 Asimismo, existe una escasa bibliografía dedicada a otros sistemas automáticos como el de Fresenius®, con el que se hace una prescripción automática del Finf si se especifican los valores de hematocrito y proteínas totales. Con esta aplicación también se consigue un aumento del Finf, con incremento del transporte convectivo y sin aumento del número de alarmas, lo que refuerza el uso de estos sistemas automáticos5. La segunda parte de nuestro trabajo muestra que, aunque con todos los dializadores obtuvimos un KT y un Vinf adecuado, el número de alarmas fue sensiblemente diferente. Dichas alarmas obligaban a la retirada de UltraC y a pasar a controlpresión, lo que aumenta la carga de trabajo y subraya la importancia de elegir el dializador que mejor se adapte a la técnica que queramos usar. El dializador Polyflux, también diseñado por Gambro, era el que menos alarmas producía y mejor se adaptaba a la técnica, como era de prever. En cambio, el diseño del dializador Elisio con un diámetro de fibra más estrecho y largo, óptimo para una HD de alto flujo o para el control-presión, no lo es para trabajar con el UltraC. La máquina AK-200US, como se ha dicho, aporta una información adicional que es la Psist y ya en la primera hora de la sesión con el dializador Elisio se encontraban unas Psist muy elevadas que obligaban a cambiar a control-presión aunque las PTM no fueran elevadas. Estas alarmas de Psist estaban determinadas por el diseño del dializador, ya que por la ecuación de Hagen-Poiseuille, un radio más pequeño de la fibra induce una mayor presión. En cambio, con los otros dializadores, incluyendo el Polyflux, la Psist se iba elevando a lo largo de la sesión, lo que indica un cambio en las condiciones dentro del filtro y anticipa la posible coagulación parcial o total del filtro. Así, la Psist ofrece una información adicional a la PTM que previene la aparición de complicaciones. En otras máquinas, como la 5008, integran la Psist dentro de la PTM, pero no informan de ésta al usuario. En cualquier caso, aunque el número de alarmas con UltraC fue alto y obligó a cambiar a control-presión, la eficacia de la técnica fue buena, ya que con todos los dializadores obtuvimos tanto Vinf como KT adecuados. Las diferencias que encontramos en estos parámetros a favor del dializador FX1000 las atribuimos a que es un dializador de mayor superficie que los anteriores, y lo contrario con FX800, que es más pequeño. Está claro que el dializador es determinante en estas técnicas. Pequeños cambios en el diámetro de la fibra influirán en el número de alarmas, y pequeños cambios en la superficie determinarán cambios en el KT y en el Vinf que, aunque parezcan poco relevantes, implican un incremenNefrologia 2011;31(6):683-9 originales 11122 22/11/11 09:34 Página 689 M. Albalete Ramón et al. Ultracontrol® en la clínica diaria to en la dosis de diálisis semanal administrada y, probablemente, efectos a largo plazo en términos de supervivencia. Estos hallazgos nos llevan a reflexionar sobre la necesidad de sacar la máxima rentabilidad a los dispositivos con los que trabajamos diariamente, conociendo sus aspectos técnicos y su mejor aplicación, ya que no sólo su composición determina sus características9. Así, aunque todos los dializadores utilizados logran una buena eficacia, desde el punto de vista práctico el dializador que debería elegirse para emplear el sistema UltraC es el Polyflux y si se decide usar otro dializador desde el principio de la sesión sería conveniente usar controlpresión para disminuir el número de alarmas. Un último matiz técnico a comentar de la HDF-OL es la pérdida de albúmina. Dicha pérdida depende del dializador10,11, pero también algunos autores la relacionan con la aplicación de una PTM alta en los 30 primeros minutos de la HDFOL12. El sistema UltraC en su funcionamiento habitual comienza con una PTM que va aumentando progresivamente durante los primeros 30 minutos, en un intento por evitar dicha pérdida. Para finalizar, además de los objetivos técnicos, lograr que la HDF-OL post sea fácil de utilizar es fundamental para su implantación y extensión. Por eso, que las alarmas sean las menos posibles facilita el trabajo de enfermería en el día a día. Desde ese punto de vista, UltraC cumple las expectativas, ya que en los pacientes en los que aparecen alarmas permite la retirada del sistema pasando a control-presión indicando ya una PTM a fijar para obtener un Vinf adecuado. Como conclusión, el UltraC es un medio óptimo para conseguir Vinf superiores a 20 l. Dializadores con prestaciones depurativas adecuadas pueden no ser útiles para realizar HDFOL con UltraC porque sus condiciones flujodinámicas generan PSist elevadas que impiden su aplicación automatizada, aunque el rendimiento final sea semejante. La adecuación de los dializadores a la técnica facilita el trabajo de enfermería, posibilitando una mejor aplicación y extensión de la HDF-OL. Conflictos de intereses La Dra. M. Albalate ha participado como ponente en reuniones organizadas por Gambro® y Fresenius®. El Dr. R. Pérez García y la Dra. P. de Sequera han participado como ponentes en reuniones organizadas por Gambro®, Fresenius® y Bellco®, y son asesores de FMC. originales Agradecimientos A todo el personal de enfermería de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Infanta Leonor. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Meert N, Eloot S, Waterloos M, Van Landschoot M, Dhondt A, Glorieux G, et al. Effective removal of protein-bound uraemic solutes by different convective strategies: a prospective trial. Nephrol Dial Transplant 2009;24:562-70. 2. Canaud B, Bragg-Gresham JL, Marshall MR, Desmeules S, Gillespie BW, Depner T, et al. Mortality risk for patients receiving hemodiafiltration versus hemodialysis: European results from DOPPS. Kidney Int 2006;69:2087-93. 3. Grooteman M, Dorpe R, Bots M, Penne L, Van der Weerd L, Mazairac A, et al. Online hemodiafiltration versus low-flux hemodialysis: effects on all-cause mortality and cardiovascular events in a randomized controlled trial. The convective transport study (CONTRAST). [LBCT3]. ERA-EDTA 2011. 4. Ok E, Asci G, Ok E, Kircell FI, Yilmaz M, Hur E, et al. Comparison of postdilution on-line hemodiafiltration and hemodialysis (Turkish HDF Study) [LBCT2]. ERA-EDTA 2011. 5. Maduell F, Arias M, Garro J, Vera M, Fontseré N, Barros X, et al. Pauta de infusión manual automatizada: una forma práctica de prescribir la hemodiafiltración on-line posdilucional. Nefrologia 2010;30:349-53. 6. Ronco C, Brendolan A, Lupi A, Metry G, Levin N. Effects of a reduced inner diameter of hollow fibers in hemodialyzers. Kidney Int 2000;58:809-17. 7. Teatini U, Steckiph D, Romei G. Evaluation of a new online hemodiafiltration mode with automated pressure control of convection. Blood Purif 2011;31:259-67. 8. Penne E, Van der Weerd C, Bots M, Van den Dorpel A, Grooteman M, Levesque R, et al. Patient- and treatment-related determinants of convective volume in post-dilution haemodiafiltration in clinical practice Nephrol Dial Transplant 2009;24:3493-9. 9. Ouseph R, Hutchison C, Ward R. Differences in solute removal by two high-flux membranes of nominally similar synthetic polymers. Nephrol Dial Transplant 2008;23:1704-12. 10. Maduell F, Navarro V, Hernández-Jaras J, Calvo C. Comparación de dializadores en hemodiafiltración en línea. Nefrologia 2000;20:269-76. 11. Ahrenholz PG, Winkler RE, Michelsen A, Lang DA, Bowry SK. Dialysis membrane-dependent removal of middle molecules during hemodiafiltration: the beta2-microglobulin/albumin relationship. Clin Nephrol 2004;62:21-8. 12. Kim ST, Yamamoto C, Taoka M, Takasugi M. Programmed filtation, a new method for removing large molecules and regulating albumin leakage during hemodiafiltration treatment. Am J Kidney Dis 2001;38(Supl 1):S220-S223. Enviado a Revisar: 21 Ago. 2011 | Aceptado el: 21 Sep. 2011 Nefrologia 2011;31(6):683-9 689 originales http://www.revistanefrologia.com © 2011 Revista Nefrología. Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología Validación del cuestionario simplificado de adherencia a la medicación (SMAQ) en pacientes con trasplante renal en terapia con tacrolimus F.J. Ortega Suárez1, J. Sánchez Plumed2, M.A. Pérez Valentín3, P. Pereira Palomo4, M.A. Muñoz Cepeda5, D. Lorenzo Aguiar6, Grupo de Estudio Vatren* Servicio de Nefrología. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. Asturias Servicio de Nefrología. Hospital La Fe. Valencia. Comunidad Valenciana 3 Servicio de Nefrología. Hospital Insular. Las Palmas de Gran Canaria. Islas Canarias 4 Servicio de Nefrología. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla. Andalucía 5 Servicio de Nefrología. Hospital Virgen de la Salud. Toledo. Castilla-La Mancha 6 Servicio de Nefrología. Complejo Hospitalario. A Coruña. Galicia 1 2 Nefrologia 2011;31(6):690-6 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Aug.10973 RESUMEN Antecedentes: La falta de adherencia a la medicación inmunosupresora se asocia con la pérdida de injerto y con la muerte. El cuestionario simplificado de adherencia a la medicación (SMAQ) es un instrumento de evaluación de adherencia corto y fiable. Objetivo: Validación de una versión del cuestionario SMAQ, adaptado para evaluación de pacientes trasplantados, en una muestra de receptores de trasplante renal. Métodos: Estudio observacional, longitudinal prospectivo en 150 pacientes mayores de edad, con injerto renal de al menos un año de evolución, en terapia con tacrolimus. Se recogieron datos sociodemográficos y clínicos básicos. Los pacientes completaron el cuestionario SMAQ dos veces (administrado por médico/personal de enfermería) y la escala Morisky-Green. Se estudiaron los descriptivos de los parámetros recogidos y las características psicométricas del cuestionario (fiabilidad y validez). Resultados: La edad media de la Correspondencia: Francisco J. Ortega Suárez Servicio de Nefrología. Hospital Universitario Central de Asturias. Celestino Villamil, s/n. 33006 Oviedo. Asturias. [email protected] muestra fue de 50,63 años (12,44), el 60,42% fueron hombres. El 20,14% de los pacientes presentaron concentraciones de tacrolimus sub-target (<5 ng/ml) y el 13,48% variaciones injustificadas en los niveles de inmunosupresor. Según el cuestionario SMAQ, el 39,01%/41,84% de los pacientes eran no cumplidores (administración médico/personal de enfermería), el 22,38% según Morisky-Green. El coeficiente kappa para reproducibilidad interobservadores fue 0,821 (p <0,001). La V de Cramer para validez convergente fue 0,516 (p <0,001). La clasificación según SMAQ se asoció con las variaciones injustificadas en los niveles de tacrolimus. En la predicción de niveles de tacrolimus (target frente a sub-target), SMAQ comparado con Morisky-Green, clasificó mejor a los pacientes y presentó una mayor sensibilidad y una menor especificidad. Conclusiones: El cuestionario presenta buenas características psicométricas. Una mayor sensibilidad permite una mejor detección de pacientes no cumplidores para un mejor seguimiento. Palabras clave: Trasplante renal. Inmunosupresión. Adherencia. *Grupo formado por: Miguel Ángel Muñoz Cepeda. Hospital Virgen de la Salud (Toledo); Antonio Alarcón Zurita. Hospital Son Dureta (Palma de Mallorca); Gonzalo Gómez Marqués. Hospital Son Dureta (Palma de Mallorca); Josep M.ª Cruzado Garrit. Hospital de Bellvitge (Barcelona); Oriol Bestard Matamoros. Hospital de Bellvitge (Barcelona). Álex Gutiérrez Dalmau. Hospital Miguel Servet (Zaragoza). Javier Paúl Ramos. Hospital Miguel Servet (Zaragoza); Alberto Rodríguez Benot. Hospital Reina Sofía (Córdoba); Porfirio Pereira Palomo. Hospital Virgen del Rocío (Sevilla); Miguel Ángel Pérez Valentín. Hospital Insular (Las Palmas); Rita Guerra Rodríguez. Hospital Insular (Las Palmas); Ernesto Fernández Tagarro. Hospital Insular (Las Palmas); José Manuel González Posada. Hospital de Canarias (La Laguna, Tenerife); Domingo Marrero Miranda. Hospital de Canarias (La Laguna, Tenerife); Jaime Sánchez Plumed. Hospital La Fe (Valencia); David Ramos Escorihuela. Hospital La Fe (Valencia); Carlos Gómez Alamillo. Hospital Marqués de Valdecilla (Santander); Juan Carlos Ruiz San Millán. Hospital Marqués de Valdecilla (Santander); Juan José Amenábar Iríbar. Hospital de Cruces (Barakaldo); Sofia Zárraga Larrondo. Hospital de Cruces (Barakaldo); Lucía Aguirre Bergareche. Hospital de Cruces (Barakaldo); José M.ª Morales Cerdán. Hospital 12 de Octubre (Madrid); Amado Andrés Belmonte. Hospital 12 de Octubre (Madrid); Jorge Iván Caballero Osorio. Hospital 12 de Octubre (Madrid); Ana Hernández Vicente. Hospital 12 de Octubre (Madrid); Dolores Lorenzo Aguiar. Hospital de A Coruña (A Coruña); Francisco Ortega Suárez. Hospital Central de Asturias (Oviedo); Covadonga Valdés Arias. Hospital Central de Asturias (Oviedo). 690 F.J. Ortega Suárez et al. Validación del cuestionario SMAQ Validation on the simplified medication adherence questionnaire (SMAQ) in renal transplant patients on tacrolimus ABSTRACT Background: Non-adherence to immunosuppressant medication associates to graft loss and death. The simplified medication adherence questionnaire (SMAQ) is a short and reliable instrument to assess adherence to medication. Objective: Validation of a version of the SMAQ instrument adapted for its use in transplant patients, in a sample of kidney graft receptors. Methods: Observational, longitudinal prospective study in 150 renal transplant patients on tacrolimus, over 18 years old, who had received graft at least a year before. Basic socio-demographic and clinical data were recorded; patients completed SMAQ twice (administered by doctor/nurse) and self-administered Morisky-Green scale. Analysis database included 144 patients that met selection criteria and had provided required data. Descriptive characteristics for all recorded parameters and psychometric characteristics of the questionnaire (reliability and validity) were studied. Results: Mean age in the sample was 50.63 (12.44) years, 60.42% were men. 20.14% of patients presented sub-target tacrolimus levels (<5 ng/ml), for 13.48% unjustified variations in immunosuppressant levels were reported. Regarding SMAQ results 39.01%/41.84% of patients were non-adherent (doctor/nurse administration), 22.38% after Morisky-Green scale. Interobserver agreement kappa was 0.821 (p <0.001). Convergent validity Cramer’s-V was 0.516 (p <0.001). SMAQ classification associated to unjustified variations in tacrolimus level. In the prediction of tacrolimus levels (target vs subtarget), SMAQ compared to Morisky-Green classified patients better, presented enhaced sensibility and reduced specifity. Conclusion: The questionnaire presents good characteristics of validity and interobserver agreement. An enhanced sensitivity is of advantage to better detect non-adherent patients for a better follow-up. Keywords: Renal transplant. Inmunosupression. Adherence to treatment. INTRODUCCIÓN La falta de adherencia en pacientes trasplantados es, en diferente medida, bien causa directa o bien factor asociado a la pérdida de injerto y muerte1-3. Por otra parte, la no adherencia repercute en la calidad de vida de los pacientes trasplantados y en los costes sanitarios asociados con la enfermedad, en su mayor parte por necesidad de retrasplante y diálisis4-6. El porcentaje estimado de pacientes trasplantados que muestran falta de cumplimiento terapéutico se sitúa entre el 20 y el 54%1,7,8. En trasplante renal, la falta de cumplimiento se estima que contribuyó al 20% de rechazos agudos y al 16% de pérdida de injertos7. Nefrologia 2011;31(6):690-6 originales Entre los factores asociados con la falta de adherencia al tratamiento inmunosupresor se han descrito la edad, la depresión, el estrés, el número de tomas diarias, los efectos secundarios de la terapia inmunosupresora, la falta de confianza en la medicación prescrita, la baja autonomía del paciente, haber recibido el injerto de un donante vivo, y la baja cultura sanitaria4,7,9. Dada la importancia clínica de la adherencia, se recomienda la inclusión de su monitorización en los protocolos de rutina clínica de pacientes receptores de trasplante de órgano sólido10. La medida de la adherencia debería tenerse especialmente en consideración en pacientes receptores de trasplante renal, ya que se ha detectado que la tasa de pacientes trasplantados no cumplidores con la medicación inmunosupresora en estos pacientes es superior a la observada en receptores de otros injertos11. La adherencia se puede determinar mediante medida objetiva (observación directa de la medicación consumida) o medidas indirectas como medida de niveles del medicamento en suero o sangre, marcadores biológicos o monitorización electrónica. Por otra parte, existen medidas subjetivas como la opinión médica o el testimonio del propio paciente. No existe un procedimiento consensuado para la medida de la adherencia en práctica clínica. Sin embargo, se ha demostrado que el uso combinado de medidas subjetivas y medidas indirectas es un método altamente sensible para estimar el cumplimiento12. El cuestionario simplificado de adherencia a la medicación (SMAQ) es un instrumento breve y sencillo, basado en preguntas al propio paciente sobre su hábito en la toma de medicación, validado para la medida de adherencia en pacientes en tratamiento con antirretrovirales13. En el ámbito de la nefrología, este instrumento ha sido empleado en la evaluación del cumplimiento del tratamiento con captores de fósforo en pacientes en hemodiálisis, si bien no ha sido formalmente validado para este tipo de pacientes14,15. En este trabajo se presenta la validación de una versión del cuestionario SMAQ adaptada para su uso en pacientes trasplantados, con el objetivo de obtener una herramienta aplicable en práctica clínica habitual, sola o en combinación con métodos indirectos, de detección de pacientes trasplantados en riesgo por no cumplir con la medicación inmunosupresora pautada, para poder así intensificar su control y minimizar los posibles efectos adversos. SUJETOS Y MÉTODOS El estudio realizado es un estudio epidemiológico observacional de evaluación de las propiedades psicométricas del cuestionario Simplified Medication Adherence Questionnaire (SMAQ) en pacientes portadores de un trasplante renal. Se planificó el reclutamiento de un total de 150 pacientes portadores de un trasplante renal, que hubieran recibido el trasplante al menos un año antes de su entrada en el estudio. Con el objeto de conseguir la máxima homogeneidad en la muestra 691 originales F.J. Ortega Suárez et al. Validación del cuestionario SMAQ y evitar la excesiva variabilidad de pautas inmunosupresoras habitualmente empleadas en los pacientes portadores de un órgano sólido, se limitó el estudio a pacientes en tratamiento con tacrolimus, reduciéndose así las posibles pautas a las combinaciones de este fármaco con otros inmunosupresores con los que es práctica habitual combinarlo. Los criterios de selección fueron los siguientes: paciente con edad igual o superior a 18 años; paciente portador de un injerto renal de más de 12 meses de evolución postrasplante, y paciente en terapia inmunosupresora con tacrolimus. Fue requisito imprescindible para la participación en el estudio y la recogida de los datos informar al paciente de los fines y métodos del estudio, así como la firma voluntaria del consentimiento informado pertinente. Se llevó a cabo la cumplimentación, por parte del médico especialista investigador, de datos clínicos y sociodemográficos básicos del paciente. Los pacientes cumplimentaron la escala Morisky-Green16, y el cuestionario SMAQ, este último en dos entrevistas independientes realizadas el mismo día por el médico especialista y por personal de enfermería. La escala de Morisky-Green es una sencilla escala que consta de tan sólo cuatro ítems que preguntan sobre cómo el paciente cumple con las tomas de la medicación pautada por el médico. La escala permite clasificar a los pacientes entre pacientes cumplidores y pacientes no cumplidores. Ha sido adecuadamente validada en nuestro país17. El cuestionario SMAQ fue desarrollado, como una modificación del cuestionario Morisky-Green, para medir la adherencia a tratamientos antirretrovirales en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Consta de seis preguntas que evalúan diferentes facetas relacionadas con el cumplimiento del tratamiento: olvidos, rutina, efectos adversos y cuantificación de omisiones. Un paciente se clasifica como no cumplidor si contesta cualquier respuesta en el sentido de no adherencia, y en cuanto a las preguntas de cuantificación, si refiere haber perdido más de dos dosis en la última semana o refiere no haber tomado más de dos días completos la medicación en los últimos tres meses. Fue validado en una muestra de pacientes españoles en tratamiento con nelfinavir no potenciado entre 1998 y 199913. El cuestionario SMAQ sujeto a validación (figura 1) se trata de una versión en español adaptada para su uso en pacientes trasplantados. El proceso de adaptación se realizó mediante consulta a expertos y realización de un panel de expertos y pacientes. Análisis estadístico Los datos fueron codificados en una base de datos creada de forma específica utilizando el software estadístico STATA versión 10, sometida a reglas de coherencia interna y rangos para controlar las incoherencias y/o correcciones en la reco692 Figura 1. Cuestionario SMAQadaptado para su uso en pacientes trasplantados. gida y la tabulación de los datos. La base de datos preliminar incluyó 146 casos recibidos a fecha de cierre. Posteriormente, se realizaron controles de calidad sobre los datos procediendo a la revisión y corrección de datos incorrectos o incompletos. Por otra parte, se realizó una comprobación del cumplimiento del criterio de inclusión «paciente portador de un injerto renal de más de 12 meses de evolución postrasplante» a partir de la comparación de la fecha de la visita basal y la fecha de trasplante. En este proceso se eliminaron dos casos de la base de datos por tratarse de pacientes que llevaban menos de un año trasplantados. La base de datos de análisis constó así de 144 casos. Con respecto al análisis, en todas las pruebas estadísticas exploratorias y analíticas se empleó un nivel de significación estadística (α) de 0,05. Se realizó una descripción de la muestra con respecto a las diferentes variables sociodemográficas y clínicas recogidas durante el estudio. En cuanto al análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario SMAQ, se estudió la reproducibilidad interobservadores mediante el coeficiente kappa de Cohen, como medida de la fiabilidad. En el marco del análisis de la validez, se estudió la asociación de los resultados del cuestionario con diferentes variables clínicas relacionadas con la adherencia. Por otra parte se estudió la sensibilidad y especiNefrologia 2011;31(6):690-6 F.J. Ortega Suárez et al. Validación del cuestionario SMAQ originales Tabla 1. Datos sociodemográficos Edad Sexo Hombre Máximo nivel de estudios completados Sin estudios Estudios primarios Estudios secundarios Estudios universitarios Situación laboral actual Trabajo fuera del hogar Jubilación por edad En paro Trabajo en el hogar (ama de casa) Jubilación por enfermedad Cursando estudios Situación de convivencia Vive solo Vive en familia o acompañado n 144 n 87 Media 50,63 % 60,42 10 59 7,09 41,84 46 26 32,62 18,44 44 15 11 22 48 1 31,21 10,64 7,8 15,6 34,04 0,71 18 12,68 124 87,32 ficidad del cuestionario (en comparación con la de la escala Morisky-Green) en la detección de pacientes no cumplidores utilizando como patrón oro (gold-standard) la concentración de tacrolimus en sangre, considerando como concentraciones sub-target las inferiores a 5 ng/ml. Se evaluó la validez convergente mediante un análisis de la asociación entre las puntuaciones del cuestionario y las de la escala Morisky-Green. Los análisis fueron llevados a cabo utilizando el software estadístico STATA versión 10. Los análisis se realizaron para el número de entradas que dieron respuesta a cada ítem concreto, de modo que en ningún caso se asignaron valores a los ítems con valores perdidos. Las puntuaciones de los cuestionarios y, en consecuencia, los análisis que implicaban el manejo de dichas puntuaciones, se calcularon únicamente para aquellos sujetos que habían dado respuesta a todos los ítems del cuestionario considerado. RESULTADOS Tal y como se ha descrito anteriormente, la base de datos de análisis estuvo conformada por datos de 144 pacientes mayores de edad, que habían recibido un trasplante renal al menos un año antes de su entrada en el estudio, y que estaban en terapia inmunosupresora con tacrolimus. En la tabla 1 se presenta la descripción de la muestra en cuanto a datos sociodemográficos. La media de edad de la muestra fue de 50,63 años, y estuvo conformada mayoritariamente por hombres. Nefrologia 2011;31(6):690-6 DT 12,44 Mín. 21 Máx. 80 Como se puede observar en la tabla 2, el tiempo medio transcurrido desde el momento del trasplante a la visita basal del estudio fue de 5,30 años. El tiempo mínimo registrado fue de 0,99 años, ya que se consideró como válido un paciente al que le faltaban unos días para cumplir el criterio de inclusión del año. El 12,5% de los participantes habían sido retrasplantados. El 84,72% de los participantes habían recibido tacrolimus como terapia inmunosupresora inicial postrasplante, y el 99,31% habían recibido esteroides. En cuanto a los parámetros clínicos en el momento de la visita, la dosis diaria media de tacrolimus fue de 3,95 mg, y los niveles medios de 6,83 ng/ml. Un 20,14% de los pacientes presentaban valores sub-target de tacrolimus, considerando el valor límite 5 ng/ml. El 13,48% de los pacientes habían presentado, a criterio de su médico, variaciones no justificadas en los niveles de inmunosupresor durante el año anterior a la visita basal y el 94,62% seguían el tratamiento inmunosupresor adecuadamente. En la tabla 3 se expone la clasificación de los pacientes de acuerdo con sus respuestas a los dos cuestionarios. Según el cuestionario SMAQ, el 39,01% de los pacientes se clasifican como no cumplidores en la administración por el médico, y el 41,84% en la administración por el personal de enfermería. El cuestionario MoriskyGreen clasifica al 22,38% de los pacientes como no cumplidores. Para el análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario SMAQ se estudió, en primer lugar, el grado de acuerdo entre la clasificación según el cuestionario SMAQ para las dos entrevistas realizadas. Como se muestra en la tabla 4, el grado de acuerdo entre la administración por el médico y por el personal de enfermería es elevado, indicativo de una muy buena reproducibilidad interobservadores. 693 F.J. Ortega Suárez et al. Validación del cuestionario SMAQ originales Tabla 2. Datos clínicos Tiempo desde trasplante (años) Dosis diaria de tacrolimus Nivel de tacrolimus Retrasplante Sí Pauta inmunosupresora inicial postrasplante Ciclosporina Tacrolimus Micofenolato mofetil Ácido micofenólico Sirolimus Everolimus Esteroides Anticuerpos policlonales Anticuerpos monoclonales anti-CD25 Timoglobulina Azatioprina Nivel de tacrolimus Nivel sub-target Variación no justificada en niveles de inmunosupresor en el último año Sí El paciente sigue el tratamiento inmunosupresor adecuadamente Sí Se estudió la validez de convergencia mediante la asociación de la clasificación resultante del cuestionario SMAQ, para ambas administraciones, con la obtenida a partir de la escala Morisky-Green. Como se puede observar en la tabla 5, existe un grado de correlación moderado entre ambas escalas. En cuanto a la validez de criterio, en la misma tabla se muestra la asociación negativa entre la adherencia medida por el cuestionario SMAQ y las variaciones no justificadas en los niveles de inmunosupresor. También existe una asociación cercana a la significatividad entre la clasificación del cuestionario SMAQ y la impresión del clínico sobre el adecuado seguimiento de la pauta inmunosupresora por parte del paciente. Por otra parte, se estudiaron la sensibilidad y la especificidad del cuestionario en la detección de pacientes no cumplidores utilizando como patrón oro (gold-standard) la concentración de tacroli- n 144 141 139 n 18 Media 5,30 3,95 6,83 % 12,5 21 122 112 19 6 0 143 7 37 10 6 14,58 84,72 77,78 13,19 4,17 0 99,31 4,86 25,69 6,94 4,17 28 20,14 19 13,48 123 94,62 DT 3,85 2,33 2,37 Mín. 0,99 0,5 2,9 Máx. 21,88 11 18,2 mus en sangre (tabla 6). Si se compara con la clasificación según la escala Morisky-Green, el cuestionario SMAQ proporciona una mayor sensibilidad y una menor especificidad, así como un mayor porcentaje de sujetos correctamente clasificados. DISCUSIÓN En este trabajo se ha buscado la validación de una versión del cuestionario SMAQ con el fin de obtener un instrumento sencillo para su uso en la detección de pacientes trasplantados no cumplidores con el tratamiento inmunosupresor en la práctica clínica habitual en España. El cuestionario ha presentado adecuadas propiedades de validez y reproducibilidad interobservador. Tabla 3. Clasificación de los pacientes según respuesta a los cuestionarios Clasificación SMAQ Clasificación SMAQ Clasificación (médico) (enfermería) Morisky-Green n % n % n % 55 39,01 59 41,84 32 22,38 Cumplidor 86 60,99 82 58,16 111 77,62 Total 141 100 141 100 143 100 No cumplidor 694 Nefrologia 2011;31(6):690-6 F.J. Ortega Suárez et al. Validación del cuestionario SMAQ originales Tabla 4. Reproducibilidad interobservadores Clasificación SMAQ (enfermería) No cumplidor Cumplidora No cumplidor 90,9 9,1 Cumplidor 8,3 91,7 a Clasificación SMAQ (médico) a Kappa p 0,821 0 <,001 Porcentajes observados para cada uno de los casos. Análisis de estudios anteriores han puesto de manifiesto que la media de no cumplimiento del tratamiento inmunosupresor para pacientes con trasplante renal según testimonio del paciente es del 28%7. El cuestionario SMAQ adaptado, según lo encontrado en el presente trabajo, clasificaría a un número de pacientes superior a la media como no cumplidores, mientras que la escala MoriskyGreen clasificaría a un número inferior. El porcentaje de pacientes no cumplidores según la escala SMAQ en este trabajo es también superior al encontrado en la validación original para cumplimiento con el tratamiento con antirretrovirales en pacientes con SIDA13, si bien es similar al publicado para adherencia a medicación con captores de fósforo en pacientes en hemodiálisis14,15. Tomando como patrón oro (gold-standard) los niveles de tacrolimus en sangre, el cuestionario SMAQ presenta una mayor sensibilidad y una menor especificidad que la escala MoriskyGreen. Una mayor sensibilidad es ventajosa en el marco de una herramienta de este tipo, ya que propicia una mejor detección de los sujetos no cumplidores para un mejor seguimiento clínico de los mismos. Como limitación del estudio, cabe destacar que, aunque la tendencia obtenida es favorable, los valores de sensibilidad y especificidad obtenidos frente a la clasificación de concentración target o sub-target de tacrolimus están muy por debajo de lo deseable en un instrumento de este tipo, y de lo obtenido en la validación original utilizando como patrón oro (gold-standard) los resultados de un sistema de monitorización de toma de medicación13. Esto se debe, muy probablemente, a la propia naturaleza del patrón oro (gold-standard) empleado en nuestro estudio, ya que los valores obtenidos para la escala Morisky-Green están igualmente muy por debajo de lo esperado. Cabe destacar que, aunque los resultados del cuestionario SMAQ se asocian con la opinión del médico sobre la adherencia de los pacientes, la tasa de pacientes no cumplidores según reporte médico no llegaría al 6%, mientras que la tasa según el cuestionario supera el 39% (el 22% según escala Morisky-Green). Por otra parte, más de un 20% de los pacientes presentaba valores subtarget de tacrolimus en sangre. Las diferencias entre la percepción del profesional y los resultados de los tests y medida analítica van en línea con la infradetección habitual de la mala adherencia en este tipo de pacientes18, y pone de manifiesto la necesidad de un instrumento de medida de cumplimiento aplicable en práctica clínica para una mejor detección y consiguiente seguimiento de pacientes no cumplidores. En cuanto al análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario, el grado de acuerdo interobservador es superior al obtenido en la validación original del cuestionario13. El cuestionario presenta, además, una adecuada validez convergente y de criterio, al correlacionarse con la escala MoriskyGreen y con los parámetros clínicos considerados, de lo que se concluye que el cuestionario SMAQ adaptado presenta adecuadas propiedades psicométricas de fiabilidad y validez para su uso en la detección de pacientes trasplantados no cumplidores con la medicación inmunosupresora en práctica clínica habitual. Tabla 5. Análisis de la validez Clasificación SMAQ (médico) No Cumplidor a cumplidor Morisky-Green No cumplidor 86,7 25,5 74,5 No 35,5 64,5 injustificadas Sí 64,7 35,3 Sigue tratamiento No 71,4 28,6 adecuadamente a Sí 37,4 62,6 Cumplidora cumplidor 0,516 0 <,001 –0,196 0,021 0,153 No 0,072 V de p Cramer a 13,3 Cumplidor Variaciones p Cramer a Clasificación de V de Clasificación SMAQ (enfermera) 100,0 0,0 24,1 75,9 37,8 62,2 68,4 31,6 75,0 25,0 40,0 60,0 0,647 0 <,001 –0,214 0,012 0,166 0,052 Porcentajes observados para cada uno de los casos. Nefrologia 2011;31(6):690-6 695 F.J. Ortega Suárez et al. Validación del cuestionario SMAQ originales Tabla 6. Características de los cuestionarios en la predicción de valores sub-target de tacrolimus Nivel tacrolimus Clasificación SMAQ médico Clasificación SMAQ enfermera Clasificación MG a Sub-target Target No cumplidor 22,6 77,4 Cumplidor 18,1 81,9 No cumplidor 19,3 80,7 Cumplidor 23,2 79,8 No cumplidor 16,1 83,9 Cumplidor 21,5 78,5 Sensibilidad Especificidad Correctamente clasificados 44,44% 62,39% 58,82% 40,74% 57,80% 54,41% 23,64% 82,14% 35,51% Porcentajes observados para cada uno de los casos. Conflictos de interés Los autores declaran conflictos de interés potenciales. Honorarios por ponencias: Astellas, Roche, Novartis (Dr. Ortega) Honorarios como consultor: Astellas, Roche, Novartis (Dr. Ortega) 9. 10. 11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Butler JA, Roderick P, Mullee M, Mason JC, Peveler RC. Frequency and impact of nonadherence to immunosuppressants after renal transplantation: a systematic review. Transplantation 2004;77(5):769-76. 2. Matas AJ, Humar A, Gillingham KJ, Payne WD, Gruessner RW, Kandaswamy R, et al. Five preventable causes of kidney graft loss in the 1990s: a single-center analysis. Kidney Int 2002;62(2):704-14. 3. Rovelli M, Palmeri D, Vossler E, Bartus S, Hull D, Schweizer R. Noncompliance in organ transplant recipients. Transplant Proc 1989;21(1 Pt 1):833-4. 4. Butler JA, Peveler RC, Roderick P, Smith PW, Horne R, Mason JC. Modifiable risk factors for non-adherence to immunosuppressants in renal transplant recipients: a cross-sectional study. Nephrol Dial Transplant 2004;19(12):3144-9. 5. Chisholm MA. Issues of adherence to immunosuppressant therapy after solid-organ transplantation. Drugs 2002;62(4):567-75. 6. Hansen R, Seifeldin R, Noe L. Medication adherence in chronic disease: issues in posttransplant immunosuppression. Transplant Proc 2007;39(5):1287-300. 7. Denhaerynck K, Dobbels F, Cleemput I, Desmyttere A, Schafer-Keller P, Schaub S, et al. Prevalence, consequences, and determinants of nonadherence in adult renal transplant patients: a literature review. Transpl Int 2005;18(10):1121-33. 8. Rosenberger J, Geckova AM, Van Dijk JP, Nagyova I, Roland R, Van den Heuvel WJ, et al. Prevalence and characteristics of noncompliant 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. behaviour and its risk factors in kidney transplant recipients. Transpl Int 2005;18(9):1072-8. Loghman-Adham M. Medication noncompliance in patients with chronic disease: issues in dialysis and renal transplantation. Am J Manag Care 2003;9(2):155-71. Fine RN, Becker Y, De GS, Eisen H, Ettenger R, Evans R, et al. Nonnadherence consensus conference summary report. Am J Transplant 2009;9(1):35-41. Dew MA, DiMartini AF, De Vito DA, Myaskovsky L, Steel J, Unruh M, et al. Rates and risk factors for nonadherence to the medical regimen after adult solid organ transplantation. Transplantation 2007;83(7):858-73. Schafer-Keller P, Steiger J, Bock A, Denhaerynck K, De GS. Diagnostic accuracy of measurement methods to assess non-adherence to immunosuppressive drugs in kidney transplant recipients. Am J Transplant 2008;8(3):616-26. Knobel H, Alonso J, Casado JL, Collazos J, Gonzalez J, Ruiz I, et al. Validation of a simplified medication adherence questionnaire in a large cohort of HIV-infected patients: the GEEMA Study. AIDS 2002;16(4):605-13. Arenas MD, Malek T, Álvarez-Ude F, Gil MT, Moledous A, Reig-Ferrer A. Phosphorus binders: preferences of patients on haemodialysis and its impact on treatment compliance and phosphorus control. Nefrologia 2010;30(5):522-30. Arenas MD, Malek T, Gil MT, Moledous A, álvarez-Ude F, Reig-Ferrer A. Challenge of phosphorus control in hemodialysis patients: a problem of adherence? J Nephrol 2010;23(5):525-34. Morisky DE, Green LW, Levine DM. Concurrent and predictive validity of a self-reported measure of medication adherence. Med Care 1986;24(1):67-74. Val JA, Amorós BG, Martínez VP, Fernández Ferre ML, León SM. Descriptive study of patient compliance in pharmacologic antihypertensive treatment and validation of the Morisky and Green test. Aten Primaria 1992;10(5):767-70. Laederach-Hofmann K, Bunzel B. Noncompliance in organ transplant recipients: a literature review. Gen Hosp Psychiatry 2000;22(6):412-24. Enviado a Revisar: 13 Jun. 2011 | Aceptado el: 5 Ago. 2011 696 Nefrologia 2011;31(6):690-6 11030_02 22/11/11 10:03 Página 697 http://www.revistanefrologia.com © 2011 Revista Nefrología. Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología originales Efectividad del tratamiento con paricalcitol por vía oral en pacientes con enfermedad renal crónica en etapas anteriores a la diálisis J.G. Hervás Sánchez, M.D. Prados Garrido, A. Polo Moyano, S. Cerezo Morales Servicio de Nefrología. Hospital Universitario San Cecilio. Granada Nefrologia 2011;31(6):697-706 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Aug.11030 RESUMEN Introducción y objetivos: El hiperparatiroidismo secundario es una complicación habitual en pacientes con insuficiencia renal crónica. El tratamiento con paricalcitiol, activador selectivo del receptor de vitamina D, ha demostrado tener beneficios en el tratamiento de estos pacientes al disminuir adecuadamente la hormona paratiroidea (PTH) con mínimas variaciones del calcio y fósforo séricos. El objetivo de este estudio es evaluar la efectividad y la seguridad del paricalcitol en el tratamiento de pacientes con insuficiencia renal crónica (ERC 3 y 4). Métodos: Se llevó a cabo un análisis de datos de nuestra experiencia, en condiciones de práctica clínica habitual, en 92 pacientes de más de 18 años con diagnóstico de ERC de grado 3 y 4. Los pacientes incluidos en el mismo fueron tratados con paricalcitol y evaluados mediante controles periódicos cada tres meses. Como medida principal de efectividad se estableció la obtención de dos disminuciones en visitas consecutivas del 30% de la hormona paratiroidea intacta (PTHi) respecto a las cifras basales. Se analizaron como objetivos secundarios el cumplimiento de los objetivos de acuerdo con las guías de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) y Kidney Diseases Outcome Quality Initiatives (K/DOQI), y, también, la relación entre la efectividad del tratamiento y las diferentes variables registradas de los pacientes. La variable principal de seguridad estudiada fue la aparición de hipercalcemia. Resultados: El objetivo principal del estudio lo cumplieron el 54,3% de los pacientes. Adicionalmente, en otro 16,3% de los pacientes disminuyó la PTHi más del 30% al llegar a la tercera visita (a los seis meses). En conjunto, un 70,6% de los pacientes habían conseguido reducir más del 30% los niveles de PTHi a los seis meses con el tratamiento con paricalcitol. La relación entre el éxito del tratamiento y el grado de filtrado glomerular fue significativa, así como su relación con el índice de masa cor- Correspondencia: José Gregorio Hervás Sánchez Servicio de Nefrología. Hospital Universitario San Cecilio. Miguel Ruiz del Castillo. 4. 18002 Granada. [email protected] poral. Apenas hubo efectos adversos; se halló hipercalcemia en un 2,1% de los pacientes. Conclusiones: El tratamiento con paricalcitol presenta una buena efectividad en el control del hiperparatiroidismo secundario en pacientes no en diálisis, bajo condiciones de práctica clínica habitual con un alto grado de seguridad. Palabras clave: Paricalcitol. Insuficiencia renal. Hiperparatiroidismo secundario. Effectiveness of treatment with oral paricalcitol in patients with pre-dialysis chronic kidney disease ABSTRACT Purpose: Secondary hyperparathyroidism is a common complication in patients with chronic kidney disease. Treatment with paricalcitol, a selective vitamin D receptor (VDR) activator, has shown benefits in these patients by adequately reducing PTH levels with minimal changes in serum calcium and phosphorus. The aim of this study was to assess the effectiveness and safety of paricalcitol in chronic renal disease patients (CKD grades 3 and 4). Methods: A study of our experience with paricalcitol was conducted in normal clinical practice in patients over 18 years diagnosed with grade 3 or 4 chronic kidney disease. Patients were periodically evaluated every 3 months. The primary endpoint of effectiveness was to obtain two consecutive decreases of _>30% in iPTH with respect to baseline values. The secondary endpoints were fulfilment of the objectives in accordance with the Spanish Society of Nephrology (SEN) and Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K/DOQI) guidelines, as well as the relationship between the effectiveness of the treatment and different patient variables. Safety was studied by means of hypercalcaemia events. Results: The primary study endpoint was achieved in 54.3% of patients. In addition, another 16.3% of patients had reduced iPTH 697 11030_02 22/11/11 10:03 Página 698 originales J.G. Hervás Sánchez et al. Efectividad del paricalcitol en ERC no en diálisis by more than 30% at the 3rd visit. Therefore, 70.6% of patients reduced their iPTH levels by more than 30% in 6 months. The relationship between treatment success and both glomerular filtration rate and body mass index was significant. There were few adverse events, although hypercalcaemia was found in 2.1% of patients. Conclusions: Treatment with paricalcitol is effective in controlling secondary hyperparathyroidism in non-dialysed patients with a wide safety margin. Keywords: Paricalcitol. Chronic kidney diseases. Secondary hyperparathyroidism. INTRODUCCIÓN El hiperparatiroidismo secundario (HPTS) es una complicación frecuente y precoz de los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC), caracterizado por el aumento de los niveles de hormona paratiroidea (PTH), que se acompaña normalmente de hiperplasia de las glándulas paratiroides y que da como resultado una elevada morbilidad1,2. Las alteraciones metabólicas de este trastorno se deben a la pérdida progresiva de la masa renal y el declive del filtrado glomerular (FG). Durante la insuficiencia renal progresiva, la PTH aumenta de manera inversamente proporcional a la disminución del FG3. Desde hace tiempo se atribuye la patogenia del HPTS a tres factores principales: déficit de calcitriol, hiperfosfatemia e hipocalcemia. De acuerdo con algunas observaciones, en niveles iniciales de ERC (FG >70 ml/min), un aumento de la fosforemia que sólo se detecta tras sobrecarga de fósforo después de la ingesta, explicaría la aparición precoz del HPTS4. Pero, aunque la disminución de calcio y los aumentos puntuales del fósforo tienen un indudable papel en el estímulo de las glándulas paratiroideas, lo que observamos regularmente en la práctica clínica es que los niveles de calcio y fósforo sérico se encuentran dentro de los rangos de la normalidad hasta fases relativamente avanzadas de la ERC3-6. óseo, cuya lesión habitual la osteítis fibrosa, con pérdida de masa ósea e integridad estructural de los huesos9,10. Estas lesiones de osteodistrofia renal han sido documentadas por biopsias óseas en estadios muy precoces de ERC11,12. Las segundas se asocian con el riesgo aumentado de calcificación cardiovascular, en la que la toxicidad vascular del fósforo ocupa un papel relevante9,10,13,14. El tratamiento usual del HPTS comprende restricción de fósforo en la dieta, captores del fósforo y la administración de activadores del receptor de la vitamina D. Más recientemente se ha añadido a nuestro arsenal terapéutico el calcimimético cinacalcet, que activa el receptor del calcio e inhibe la secreción de PTH, además de poseer otros efectos. El análogo de la vitamina D más usado es el calcitriol, pero de los datos disponibles se deduce que tiene una importante limitación, ya que aumenta la absorción de calcio y fósforo, con el consiguiente riesgo de hipercalcemia, lo que podría causar, en determinadas circunstancias, un aumento de las calcificaciones vasculares y del riesgo de mortalidad cardiovascular15. Por este motivo se han desarrollado nuevos fármacos que activan el receptor de la vitamina D pero con menor efecto en la absorción intestinal del calcio y el fósforo. El paricalcitol es un fármaco de tercera generación que activa los receptores de la vitamina D (AsRVD) de forma selectiva dependiendo del tejido16. Experimentalmente se ha comprobado que suprime la secreción de la PTH, pero con cambios mínimos en la calcemia y en la fosforemia17-19. Además, existen evidencias en modelos animales que muestran que el tratamiento con paricalcitol no aumenta la expresión de marcadores procalcificantes en las células del músculo liso vascular, a diferencia de lo que ocurre con los análogos de la vitamina D, que sí sobreexpresan algunos de estos marcadores aumentando la calcificación vascular. Este efecto protector de la calcificación vascular propio del paricalcitol es independiente de los niveles séricos de calcio, fósforo y PTH20,21. Además, se ha descubierto un nuevo factor patogénico en los últimos años, el FGF-23 (Fibroblast Growth Factor 23) y, aunque se desconocen muchos detalles de su mecanismo de acción, esta fosfatonina, que se sintetiza principalmente en el hueso, serviría para eliminar una hipotética sobrecarga de fósforo mediante su acción fosfatúrica a la vez que disminuye la síntesis de calcitriol7,8. Diversos ensayos clínicos y estudios postautorización han demostrado que el paricalcitol es capaz de controlar el HPTS con menores efectos de hipercalcemia e hiperfosfatemia que el calcitriol en pacientes en hemodiálisis14-26. Es muy relevante el hecho encontrado en un conocido trabajo, referido a pacientes en hemodiálisis, a los que se cambió el calcitriol por paricalcitol, observándose en un seguimiento a dos años un aumento en su supervivencia23. El HPTS y las alteraciones del metabolismo mineral producen dos tipos principales de consecuencias clínicas: unas, en el sistema musculoesquelético y otras, en el sistema cardiovascular. Las primeras debidas al aumento en el remodelado Por otra parte, existe poca experiencia clínica recogida en pacientes no en diálisis, con hiperparatiroidismo precoz, tratados con paricalcitol, lo que constituyó la motivación para realizar este trabajo. 698 Nefrologia 2011;31(6):697-706 11030_02 22/11/11 10:03 Página 699 J.G. Hervás Sánchez et al. Efectividad del paricalcitol en ERC no en diálisis PACIENTES Y MÉTODOS Selección de pacientes Se incluyeron pacientes de más de 18 años, estables, sin enfermedad grave concomitante, con un diagnóstico de ERC establecida en estadios 3 y 4 que fueron remitidos por primera vez a la Consulta de Nefrología del Hospital Clínico San Cecilio de Granada desde atención primaria u otra consulta de nuestro hospital, entre octubre de 2008 y junio de 2010. El criterio de inclusión fue presentar HPTS con valores de hormona paratiroidea intacta (PTHi) >70 pg/ml en pacientes ERC 3 y PTHi >110 pg/ml y en ERC 4. Los pacientes fueron excluidos si tenían calcio sérico total >9,5 mg/dl o si habían recibido tratamiento con vitamina D o análogos de la vitamina D, o con captores del fósforo con sales de calcio o con fármacos que pudieran alterar el metabolismo del calcio o del hueso como bifosfonatos y/o calcitonina en los seis meses previos. Asimismo, se excluyeron pacientes con comorbilidades importantes o con incapacidad para seguir el tratamiento. Objetivos y parámetros de valoración El objetivo del estudio fue establecer la efectividad y la seguridad de la administración de paricalcitol oral en pacientes con ERC 3 y 4 (filtrado glomerular estimado [FGe] por MDRD 5930 ml/min/1,73 m2 y FGe por MDRD 29-15 ml/min/1,73 m2), en las condiciones habituales de práctica clínica en nuestro centro. Se analizó retrospectivamente nuestra experiencia clínica, considerando como principal variable del análisis, siguiendo lo descrito previamente22, la efectividad de paricalcitol oral, para conseguir dos disminuciones consecutivas respecto a las cifras basales de la PTHi del 30% o superiores. Se analizaron como variables secundarias de efectividad el porcentaje de pacientes que cumplió los criterios de las guías de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) y las Kidney Foundation Disease Outcomes Quality Initiative (K/DOQI), incluyendo la PTHi <70 pg/ml (ERC 3) y la PTHi <110 pg/ml (ERC 4), el calcio en rango (8,4-9,5 mg/dl) y el fósforo en rango (2,7-4,6 mg/dl). Además, se analizó la relación entre el éxito del tratamiento y diferentes variables de los pacientes. La principal variable de seguridad del estudio fue el seguimiento de los valores de calcio total para detectar la presencia de una hipercalcemia con calcio total >10,5 mg/dl. originales (V1) con dos controles sucesivos con intervalos de tres meses, (V2) segunda visita y (V3) tercera visita. A los seis meses de seguimiento se hizo un análisis retrospectivo de los datos. El diagnóstico, la prescripción y el seguimiento fueron llevados a cabo por un solo médico. La dosis inicial de paricalcitol se determinó según las concentraciones basales de PTHi en función de lo descrito en otro estudio22. Se eligió una pauta de administración diaria, administrándose, como dosis inicial, 1 µg una vez al día, cuando la PTHi era inferior o igual a 500 pg/ml, y 2 µg una vez al día cuando la PTHi era superior a 500 pg/ml22. En las siguientes visitas trimestrales, se fue modificando la dosis según la respuesta de la PTHi siguiendo la pauta habitual en nuestra consulta. Si la reducción de PTHi es <15 % se aumenta la dosis al doble, si la reducción es del 30 al 60 % se mantiene y si la reducción es >60% se disminuye la dosis a la mitad. Si el calcio sérico es >10,2 mg/dl se disminuye la dosis y si es >10,5 mg/dl se suspende temporalmente, haciéndose determinaciones quincenales de calcio y reiniciándose el tratamiento tras la normalización de la calcemia. Los datos clínicos de los pacientes figuraban en su historia clínica informatizada y centralizada del hospital. De ella se extrajeron los analizados en el estudio que se volcaron en una ficha de tratamiento estadístico, incluyendo, edad, sexo, índice de masa corporal (IMC), etiología de la ERC, tratamientos concomitantes, niveles de calcio sérico, fósforo sérico, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicéridos, hemoglobina, aclaramiento de creatinina calculado, FGe por Cockroft-Gault, FGe por MDRD y niveles de calcidiol (25-OH vitamina D). Previamente se pidió a los pacientes autorización para el uso informático de sus datos para el análisis con compromiso de confidencialidad. Métodos de laboratorio Los niveles séricos de calcio total y de fósforo, así como el resto de parámetros analíticos, se midieron con autoanalizador siguiendo los procedimientos del laboratorio del hospital. Los valores de calcio referidos en el presente estudio se expresan como calcio total sin corregir con los niveles de proteínas o albúmina séricas. La determinación de la PTH se llevó a cabo mediante electroquimioluminiscencia (EQL Elecsys PTH de Roche) y se corrigieron los resultados con el coeficiente 0,97 para expresarlas como IRMA NICHOLS según las guías K/DOQI. Análisis estadístico Procedimientos de seguimiento y medicación Se analizó retrospectivamente el seguimiento del tratamiento durante seis meses, comparando los datos de la visita basal Nefrologia 2011;31(6):697-706 Se llevó a cabo un análisis descriptivo de las variables categóricas calculando la frecuencia de cada una de ellas. En las variables cuantitativas, se calcularon la media y la desviación 699 11030_02 22/11/11 10:03 originales Página 700 J.G. Hervás Sánchez et al. Efectividad del paricalcitol en ERC no en diálisis típica cuando seguían una distribución normal, y la mediana y el rango intercuartílico cuando no tenían una distribución normal. Algunas variables cuantitativas fueron categorizadas. gonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA II) por hipertensión arterial asociada (HTA) asociada (tabla 1). La significación estadística se evaluó mediante la chi-cuadrado (variables categóricas), la t de Student o la prueba no paramétrica de Wilcoxon según procediera (variables cuantitativas). El análisis de asociación univariante se realizó mediante el test de la chi-cuadrado, el de la t de Student o el de la U de Mann-Whitney. Análisis de la efectividad del tratamiento Se analizó la relación entre el éxito del tratamiento y diferentes variables mediante regresión logística de forma univariante o multivariante. La bondad de ajuste del modelo se estudió mediante el test de Hosmer y Lemeshow24. Las dosis medias de paricalcitol administradas en los tres momentos del estudio fueron las siguientes: en la vista basal se prescribieron 7,4 ± 2,4 µg/semana, en la segunda visita 6,8 ± 2,4 µg/semana y en la visita final 5,2 ± 3,2 µg/semana. Para evaluar la seguridad del tratamiento se midieron los niveles de calcio y fósforo analizando la aparición de hipercalcemia e hiperfosfatemia. La calcemia fue categorizada en cuatro intervalos de la siguiente forma: ≤8,5 mg/dl, >8,5 a ≤9,5 mg/dl, >9,5 a ≤10,5 mg/dl y >10,5 mg/dl. Se estudió la distribución de los pacientes en cada categoría; además, se analizó especialmente la presentación de hipercalcemia moderada (porcentaje de pacientes con un valor >10,2 mg/dl en al menos una visita) que obligaba disminuir la dosis, y de hipercalcemia significativa (porcentaje de pacientes con un valor >10,5 mg/dl) que obligaba a suspensión temporal del tratamiento. La principal variable analizada del estudio se cumplió en el 54,3% de los pacientes, en quienes se logró una disminución igual o superior al 30% en los niveles de la PTHi, en la segunda visita a los tres meses (V2) y que se mantuvo en la tercera visita a los seis meses (V3). Adicionalmente, otro 16,3% de los pacientes lograron una disminución igual o mayor del 30% en los niveles de PTHi en la tercera visita (V3), con lo que el 70,6% de todos los pacientes disminuyeron su PTHi en más de un 30%, respecto a los valores basales, a los seis meses. RESULTADOS Características demográficas y parámetros basales Inicialmente se seleccionaron 99 pacientes que cumplían los criterios de inclusión; de ellos, siete pacientes no tenían datos completos a los seis meses (uno porque abandonó el tratamiento por propia iniciativa y en seis se perdió el seguimiento antes de la tercera visita). Así, en el análisis final se incluyeron 92 pacientes que habían completado el tratamiento de seis meses. Eran mujeres el 50% y la edad media fue de 73 ± 11 años. Hubo una mayor frecuencia del grado moderado de ERC (55,4% en ERC 3) que del grave (44,5% en ERC 4). La etiología de la ERC más frecuente fue la diabetes (33,7%), seguida de la vascular (27,6%), intersticial (5,1%) y poliquistosis renal (3,1%). Un 28,6% de los casos tenían etiología no filiada. La media del índice de masa corporal (IMC) fue de 30,6 ± 6, lo que indica una población con sobrepeso. La media de colesterol total 182,3 ± 44 mg/dl, de colesterol HDL 51,3 ± 15 mg/dl y de colesterol LDL 103,2 ± 33 mg/dl; presentan un perfil lipídico relativamente controlado en la mayoría de los pacientes. El 35,7% de los pacientes se encontraba bajo tratamiento con inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA) y el 42,9% con anta700 La secuencia de revisiones prevista era trimestral, pero el tiempo medio real transcurrido fue el siguiente: la segunda visita (V2) a las 11,7 ± 3 semanas y la tercera vista (V3) a las 25,6 ± 6 semanas. Como los valores de PTHi no siguen una distribución normal, los cambios en la misma los expresamos como mediana y rango intercuartílico (figura 1). En la mediana de la PTHi, se observó un cambio estadísticamente significativo entre la visita basal (V1) y la segunda visita (V2), pasando de 163 a 109 pg/ml (p = 0,001), lo que representa una disminución del 33,1%; también se observó un cambio estadísticamente significativo entre la segunda visita (V2) y la tercera (V3) pasando de 109 a 81,5 pg/ml (p = 0,001), lo que supone otra disminución adicional del 25,2%. En conjunto, para la totalidad de los pacientes, a lo largo de los seis meses del estudio, la mediana de la PTHi disminuyó significativamente desde 163 hasta 81,5 pg/ml (p = 0,001) (tabla 2 y figura 1), lo que supone una disminución del 50,0%. Es interesante señalar que la disminución conseguida en la PTHi permitió disminuir proporcionalmente las dosis de paricalcitol, desde 7,4 ± 2,4 hasta 6,8 ± 3,08 µg/semana (V2) y 5,2 ± 3,2 µg/semana (V3). Como objetivo secundario, se analizó también la efectividad del tratamiento según el cumplimiento de las guías K/DOQI, que tienen en cuenta, además de la PTH, los valores de calcio y de fósforo. Nuestros pacientes cumplieron los niveles objetivo de las guías: la PTHi en un 31,6%, el calcio en un 69,6% y el fósforo en un 58,7% de los pacientes a los seis meses, aunque sólo en un 26,1% de los pacientes se lograron los objetivos simultáneamente en los niveles de los tres parámetros (figura 2). Nefrologia 2011;31(6):697-706 11030_02 22/11/11 10:03 Página 701 J.G. Hervás Sánchez et al. Efectividad del paricalcitol en ERC no en diálisis originales Tabla 1. Características demográficas y parámetros basales Sexo Estadio de ERC Etiología de la ERC N Porcentaje Hombres 46 50 Mujeres 46 50 ERC 3 51 55,4 ERC 4 41 44,5 Diabetes 32 33,7 Vascular 24 27,6 Intersticial 5 5,1 Poliquística 2 3,1 Glomerulonefritis 2 2 No filiada 27 28,6 IECA 35 35,7 ARA 38 42,9 N Media (DE) Edad 92 73,1 (11) IMC 92 30,6 (6) Colesterol (mg/dl) 92 182,3 (44) HDL (mg/dl) 92 51,3 (15) LDL (mg/dl) 92 103,2 (34) Hemoglobina (g/dl) 92 12,7 (2) Triglicéridos (mg/dl) 92 140,0 (59) Tratamiento ERC: enfermedad renal crónica; IECA: inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina; ARA: antagonistas de los receptores de la angiotensina; DE: desviación estándar; IMC: índice de masa corporal. Las variaciones del calcio sérico total (niveles basales de 9,0 ± 0,5 mg/dl y finales de 9,2 ± 0,7 mg/dl) no fueron estadísticamente significativas (p = 0,12). De forma análoga, los cambios del fósforo sérico (basal de 3,5 ± 0,6 mg/dl y final de 3,6 ± 0,6 mg/dl) tampoco fueron estadísticamente significativos (p = 0,2) (tabla 2). Cuando se analizó la relación entre la efectividad y el grado de ERC, se detectaron diferencias significativas, ya que se alcanzó el objetivo primario del estudio en el 67% de los pacientes con ERC 4 frente al 44% de los que tenían ERC 3 (p = 0,05). Tampoco fueron significativos los cambios en la función renal calculada con la diuresis (p = 0,6) o el FGe por CockroftGault (p = 0,6) y por MDRD (p = 0,7) (tabla 2). Otros factores asociados con la efectividad: asociaciones univariantes y multivariantes Relación entre efectividad del tratamiento y diabetes y grado de enfermedad renal crónica En el análisis de regresión logística univariante se encontró una asociación significativa positiva entre la variable principal de eficacia (probabilidad de éxito del tratamiento) y la mayor afectación renal (ERC 4 frente a ERC 3) (odds ratio [OR]: 2,52; intervalo de confianza [IC] 95%: 1,07-5,97) y los mayores niveles basales de PTHi (OR: 1,02; IC 95%: 1,011,03). Además, a mayor IMC (OR: 0,87; IC 95%: 0,79-0,95), a mayor aclaramiento de creatinina (OR: 0,97; IC 95%: 0,930,99) o con mayor estimación de FGe por fórmula de de Cockroft-Gault (OR: 0,95; IC 95%: 0,91-0,99), la probabilidad de éxito del tratamiento fue menor. No hubo diferencias significativas, en cuanto al objetivo principal del estudio, entre pacientes diabéticos y no diabéticos; dicho objetivo se alcanzó en el 56,2% de los diabéticos y en el 53,3% de los no diabéticos. En el análisis de regresión logística multivariante se eligió la PTHi basal como variable explicativa por ser la que mostró la más alta significación estadística en el estudio de su asociación con el logro del objetivo del estudio. Se incluyó, además, Además, pudimos observar pequeñas variaciones de los niveles de calcidiol, que debido a los distintos momentos del año en que se analizaron, es probable que reflejen cambios estacionales. Sus valores medios aumentaron ligeramente de 16,2 ± 8 ng/ml a 18,2 ± 10 ng/ml, sin significación estadística (p = 0,13) (tabla 2). Nefrologia 2011;31(6):697-706 701 22/11/11 10:03 Página 702 J.G. Hervás Sánchez et al. Efectividad del paricalcitol en ERC no en diálisis originales Las variaciones de las medias de calcio y de fósforo a lo largo del estudio no fueron estadísticamente significativas. 400 Otros efectos adversos En tres pacientes (3,06%), que recibían numerosos medicamentos, aparecieron síntomas pasajeros de náuseas y/o vómitos que atribuyeron al fármaco, pero, por su carácter transitorio, no fue preciso suspender la medicación. 300 PTHi (pg/ml) 11030_02 200 Un paciente, también con numerosos fármacos administrados de forma simultánea, abandonó el tratamiento (1,02%) en el tercer control por decisión propia. 100 DISCUSIÓN V1 (basal) v2 (3 meses) v3 (6 meses) Seguimiento Los datos recogidos en este trabajo, procedentes de la práctica de nuestra consulta, y a los que retrospectivamente se les aplicaron criterios de análisis similares a los descritos en la literatura, muestran una alta efectividad del paricalcitol cuando se administra en régimen diario para el control del HPTS en pacientes con ERC en estadios 3 y 4 con cambios no significativos en la calcemia y en la fosforemia. PTHi: hormona paratiroidea intacta. Figura 1. Valores de PTHi (expresados como mediana y rango intercuartílico) en el modelo multivariante el IMC como variable adicional y se ajustó la ecuación por las variables de sexo y edad. El modelo resultante presentó un buen ajuste. Se obtuvo como resultado un aumento del 2% del éxito del tratamiento por cada unidad de aumento de la PTHi basal (OR: 1,02; IC 95%: 1,01-1,03) y una disminución del 17% por cada unidad que aumenta el valor del IMC (OR: 0,83; IC 95%: 0,75-0,93). En ambos casos los resultados son independientes de la edad o del sexo de los pacientes. Seguridad del tratamiento La mayoría de los pacientes presentaron niveles de calcemia entre 8,5 y 9,5 mg/dl durante el seguimiento: un 72,4% en el segundo control (V2) y un 69,6% en el tercer control (V3). Sólo dos pacientes presentaron valores de calcio superiores a 10,5 mg/dl, lo que representó un 2,1% de los pacientes. Por otra parte, en cinco pacientes se observaron niveles de calcio superiores a 10,2 mg/dl (un caso en la V2 y cuatro en la V3), lo que representó el 5,4% de los pacientes. También se observaron valores de calcio inferiores a 8,5 mg/dl en el 9,2% de los pacientes en V2 y en el 8,7% de los pacientes en V3. 702 En nuestros pacientes hubo una considerable disminución de la mediana de la PTHi desde los valores basales (163 pg/ml) hasta el final del estudio (81,5 pg/ml) (p = 0,001), lo que representó una disminución del 50,0%. Esta apreciable disminución cuantitativa permitió que se cumpliera el objetivo principal del estudio en el 54,3% de los pacientes, quienes lograron bajar los niveles de la PTHi ≥30% a los tres meses y mantuvieron esta disminución a los seis meses, es decir, tuvieron dos disminuciones consecutivas respecto a los valores basales. Nuestros resultados son comparativamente de menor magnitud que los mostrados en el estudio de Coyne, en el cual el 90% de los pacientes alcanzó un objetivo similar22. Creemos que estas diferencias pueden explicarse porque las condiciones de ambos estudios son distintas. El estudio de Coyne es un ensayo clínico controlado, con un objetivo primario fijado prospectivamente, mientras que el nuestro tiene la limitación de realizarse en las condiciones de una consulta clínica hospitalaria normal y los datos se estudiaron de forma retrospectiva. Además, en el citado estudio se partía de mayores niveles de PTH que en el nuestro y, por esta razón, los pacientes recibieron dosis medias de paricalcitol mayores que los nuestros. Finalmente, los intervalos de tiempo del estudio de Coyne y el tiempo de seguimiento eran diferentes a los nuestros. Otro aspecto observado en nuestros pacientes es que hubo una disminución de la PTHi mayor entre la visita basal (V1) y la segunda visita (V2) (del 35,5%) que entre la segunda visita (V2) y la tercera (V3) (del 24,4%). Esto coincide con estudios previos en los que se han observado descensos en los niveles de la PTHi del 30% en los dos primeros meses con Nefrologia 2011;31(6):697-706 22/11/11 10:03 Página 703 J.G. Hervás Sánchez et al. Efectividad del paricalcitol en ERC no en diálisis originales Tabla 2. Cambios en las variables principales en las tres visitas PTH (pg/ml) Calcio (mg/dl) Fósforo (mg/dl) Aclaramiento de creatinina (ml/min/m2) Cockroft-Gault (ml/min/m ) 2 FG MDRD4 (ml/min/m2) 25-OH-Vitamina D (ng/ml) Visita N Media (DE) Mediana Percentil 25 Percentil 75 V1 92 182,7 (74) 163 130 214 V2 92 117,8 (43) 109 85 143 V3 92 89 (34) 81,5 67 106 V1 92 9 (0,4) 8,9 8,7 9,2 V2 92 9,1 (0,5) 9,2 8,8 9,4 V3 92 9,2 (0,7) 9,2 8,8 9,4 V1 92 3,5 ( 0,6) 3,4 3,1 3,8 V2 92 3,5 (0,6) 3,5 3,1 3,9 V3 92 3,6 (0,6) 3,6 3,2 4 V1 85 34 (14) 32 23 44,5 V2 77 34,4 (17) 29 21 45,3 V3 67 33,1 (14) 30 22 42 V1 92 31,5 (10) 31,8 23,4 37,6 V2 89 31,2 (11) 32,2 23,1 38 V3 92 30,9 (10) 30,4 21,3 38,6 V1 92 31,5 (10) 32 22,8 38,8 V2 88 31,3 (11) 31,8 22,1 39,1 V3 92 31,1 (11) 30,7 22 38 V1 92 16,2 (8) 15 9,8 21 V2 91 15,2 (8) 14 8,7 20,1 V3 91 18,2 (10) 16 10 24 V1: visita basal; V2: segunda visita (a los tres meses); V3: tercera visita (a los seis meses); PTH: hormona paratiroidea. descensos menores y progresivos en los meses siguientes18,22,25. En total, observamos una disminución de la mediana de la PTHi desde sus niveles basales hasta el final del estudio de un 50,0% (V1 frente a V3). Esto permitió que un 70,6% de los pacientes lograran reducir su PTHi más de un 30% a los seis meses. 69,69% 70% 60% Porcentaje de pacientes 11030_02 58,70% 50% 40% 30% 31,60% 26,10% 20% 10% 0% ■ Calcio ■ Fósforo ■ PTHi ■ Todos PTHi: hormona paratiroidea intacta. Figura 2. Porcentaje de pacientes que tras los seis meses de tratamiento cumplieron con los valores recomendados por las guías K/DOQI para los valores de calcio, fósforo y PTHi. Nefrologia 2011;31(6):697-706 Esta reducción permite ser comparada con otros estudios similares. En un estudio abierto multicéntrico de larga duración con paricalcitol oral se observó una disminución progresiva de la PTHi hasta el mes decimotercero de tratamiento25. En otros estudios los efectos de paricalcitol han sido comparados con calcitriol, un análogo de la vitamina D no selectivo, observándose disminuciones en la PTHi significativamente mayores y más rápidas con paricalcitol que con calcitriol26,27. En otro estudio reciente llevado a cabo con pacientes en hemodiálisis que recibían cinacalcet asociado a paricalcitol, en el 40,5% de ellos se produjo una disminución de la PTHi del 50%, de magnitud comparable a la de nuestros pacientes que sólo recibían paricalcitol28. Por otra parte, las importantes disminuciones de la PTHi en nuestros pacientes permitieron ir reduciendo paulatinamente las dosis de paricalcitol desde una media semanal al comienzo de 7,4 µg a una media de 5,2 µg al final, con el máximo 703 11030_02 22/11/11 10:03 originales Página 704 J.G. Hervás Sánchez et al. Efectividad del paricalcitol en ERC no en diálisis grado de control de la PTHi. Esto supone reducir las dosis un 29,7% en el período de seis meses que duró el estudio, como refieren otros autores. En un estudio prospectivo, abierto y de larga duración la dosis de paricalcitol pudo ser reducida significativamente a lo largo del estudio manteniéndose la supresión de la PTHi26. Otra forma de analizar los efectos del tratamiento sobre los trastornos del metabolismo mineral es evaluar el cumplimiento de los valores considerados óptimos por distintas guías de práctica clínica como la K/DOQI propuesta por la National Kidney Foundation americana29 y las guías de la S.E.N.30. Al final del período estudiado, y según ambas guías, el 31,6% de nuestros pacientes se encontraron dentro del rango para la PTHi, el 66,9% dentro del rango para la calcemia y el 58,7% dentro del rango para la fosforemia. Y en el 26,1% de los pacientes se lograron los objetivos simultáneamente en los niveles de los tres parámetros. Debe destacarse que el algoritmo de tratamiento de nuestros pacientes según los niveles de PTHi no se diseñó de manera prospectiva para alcanzar los márgenes propuestos por estas guías. Desde hace tiempo se conocen las dificultades de alcanzar los criterios de las K/DOQI que literalmente se describen como una «batalla penosa» o «cuesta arriba». Y apenas publicadas estas guías se comprobó que eran pocos los pacientes que las cumplían; en uno de los primeros estudios en pacientes en hemodiálisis las cumplía para la PTHi un 20%, y sólo un 8% para los tres parámetros de manera simultánea31. En el estudio multicéntrico español de la S.E.N. conocido como OSERCE II, que incluyó a pacientes con ERC no en diálisis de 39 centros, se observó que estaban dentro del rango de las guías K/DOQI un 30% para la PTHi, un 35,6% para el calcio y un 76,5% para el fósforo. En este estudio se resaltó la dificultad de disminuir la PTH, sobre todo al compararlo con otro similar de los mismos autores, hecho tres años antes, y en el que se consiguió una disminución de la PTHi similar32. De igual manera, en otro estudio de nuestro grupo se recogieron los datos del Sistema de Información de Coordinación Autonómica de Trasplante Andaluza (SICATA) de los años 2007, 2008 y 2009 referentes al control de la PTHi de acuerdo con las K/DOQI en pacientes en hemodiálisis, encontrándose dentro del rango de PTHi el 32,4% (años 2007 y 2008) y el 35% (año 2009). Debe destacarse también que los tres parámetros, calcio, fósforo y PTHi, sólo se encontraron en rango simultáneamente entre un 13,5 y un 15%33. Finalmente, en otro estudio multicéntrico italiano (The Italian FARO Survey) en el que participaron 2.637 pacientes de 28 centros de hemodiálisis, también se muestra la dificultad de alcanzar los rangos de las K/DOQI, ya que el 26,8% de los pacientes tenían la PTHi en rango, en los datos basales y el 32% a los 18 meses34. Así pues, tanto en diálisis como en ERC no en diálisis, es difícil alcanzar los objetivos de las guías como muestran estos trabajos. Además, en nuestro estudio y de forma complementaria, también evaluamos los distintos factores que podían tener que ver 704 en la respuesta al tratamiento. En cuanto a la consecución de la disminución ≥30% de la PTHi no hubo diferencias entre pacientes diabéticos (56,2% de éxito) y no diabéticos (53,3% de éxito). Sin embargo, hubo una mayor efectividad del tratamiento en pacientes con ERC del estudio como en medidas secundarias (disminución de la PTHi en al menos una visita). Además, los resultados obtenidos mediante regresión logística confirman una asociación entre la efectividad del tratamiento y el grado de ERC (mayor efectividad en ERC 4, o menor aclaramiento de creatinina, o menor estimación de Cockroft o menor MDRD). Una explicación posible es que resulte más difícil hacer descender la PTHi hasta su rango normal cuanto más cerca esté de él, y más fácil cuanto más alejada esté del mismo, al menos en hiperparatiroidismo precoz donde no haya más que hiperplasia difusa de las glándulas paratiroides y éstas sean suficientemente sensibles a la activación de los receptores de la vitamina D (RVD). La asociación con el IMC mostró que cuanto mayor era este índice la probabilidad de éxito del tratamiento era menor. Otros autores, en un trabajo reciente, también observan que el IMC condiciona una peor respuesta al paricalcitol oral en la insuficiencia renal antes de la diálisis, y que la obesidad es un factor de mala respuesta al tratamiento como vimos en nuestros pacientes35. El análisis mediante un modelo multivariante mostró similares resultados, es decir, que la efectividad del tratamiento aumentaba a mayor nivel de la PTHi basal y disminuía al aumentar el IMC. Finalmente, los riesgos más frecuentes de los tratamientos con análogos de la vitamina D en los pacientes con ERC en estadios 3 y 4 son los de producir hipercalcemia, hiperfosforemia y aumento del producto Ca x P. Se sabe que la activación selectiva de los RVD, como lo hace el paricalcitol, producen menor absorción intestinal de estos iones disminuyendo notablemente estos riesgos como se vio en el trabajo de Coyne22. Es un dato relevante de nuestro estudio, que el tratamiento con paricalcitol, además de su efectividad, permitió un manejo del fármaco seguro, ya que sólo aparecieron cinco casos de hipercalcemia moderada >10,2 mg/dl (5,4% de los pacientes) y que representó el 2,6% de todas las determinaciones analíticas en los seis meses de seguimiento. Además, en dos casos (2,1% de los pacientes) observamos una hipercalcemia grave >10,5 mg/dl que obligó a suspensión transitoria del fármaco. De manera similar a lo referido en otros estudios22, se observó un ligero incremento medio en los niveles de calcio de 0,1-0,2 mg/dl que no fueron estadísticamente significativos. No se observaron cambios significativos en los niveles de fósforo, ni ninguna determinación con hiperfosfatemia. Nuestros datos son comparables a los de otros estudios en los que la incidencia de efectos adversos, hipercalcemia, hiperfosfatemia y elevaciones del producto calcio-fósforo fue similar entre pacienNefrologia 2011;31(6):697-706 11030_02 22/11/11 10:03 Página 705 J.G. Hervás Sánchez et al. Efectividad del paricalcitol en ERC no en diálisis tes en el grupo del paricalcitol o del placebo14,22,25,26. Es interesante señalar que, dada la especial relevancia que está adquiriendo la activación selectiva de los RVD, tanto en la protección de la calcificación vascular36 como por sus potenciales efectos pleiotrópicos37,38, creemos que nuestra experiencia con este fármaco, en lo que se refiere a efectividad y seguridad, podría ser de especial utilidad. El otro problema que debe tenerse en cuenta con los tratamientos es la tolerancia global a estas sustancias. En nuestro trabajo se pudo observar que el paricalcitol fue muy bien tolerado, ya que la incidencia de efectos adversos, principalmente de tipo gastrointestinal, también fue muy escasa y de intensidad leve; se resolvieron sin suspender el tratamiento en pocas semanas, apareciendo en sólo tres pacientes (el 3,06%). Un solo paciente (el 1,02%), que tomaba abundante medicación, abandonó el tratamiento por decisión propia refiriendo sensación de malestar general y náuseas, pero no vómitos. Ninguno de los controles analíticos mostró alguna alteración que explicara los síntomas que el paciente refirió. Datos semejantes se encuentran en otros trabajos14,22. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. En conclusión, nuestros datos sugieren que en las condiciones de práctica clínica habitual en nuestras consultas, el paricalcitol oral puede utilizarse como tratamiento de elección en el hiperparatiroidismo precoz de pacientes con ERC en estadios 3 y 4, con suficiente grado de eficiencia, seguridad y tolerancia, pudiendo esperarse unos resultados clínicos comparables a los de los ensayos controlados que se han publicado. El principal esfuerzo de este estudio ha sido intentar aplicar a la práctica clínica usual los conocimientos de las investigaciones rigurosas, prospectivas y con grupo control, por lo que se reconocen como limitaciones del mismo, en primer lugar, la dificultad de validación de nuestros datos por los escasos estudios previos en condiciones de práctica clínica similar al nuestro; en segundo lugar, el número escaso de pacientes tratados y, en tercer lugar, la falta de un seguimiento a más largo plazo. 13. 14. 15. 16. 17. 18. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 19. 1. Slatopolsky E, Delmez JA. Pathogenesis of secondary hyperparathyroidism. Am J Kidney Dis 1994;23:229-36. 2. Khan S. Vitamin D deficiency and secondary hyperparathyroidism among patients with chronic kidney disease. Am J Med Sci 2007;333:201-7. 3. Levin A, Bakris GL, Smulders M, Tian J, Williams LA, Andress DL. Prevalence of anormal serum vitamin D, PTH, calcium, and phosphorus in patients with chronic kidney disease: results of the study to evaluate early kidney disease. Kidney Int 2007;71:31-8. 4. Martínez I, Saracho R, Montenegro J, Llach F. A deficit of calcitriol synthesis may not be the initial factor in the pathogenesis of seconNefrologia 2011;31(6):697-706 20. 21. 22. originales dary hyperparathyroidism. Nephrol Dial Transplant 1996;11(Suppl 3):22-8. Felsenfeld AJ, Rodríguez M. Phosphorus, regulation of plasma calcium, and secondary hyperparathyroidism: a hypothesis to integrate a historical and modern perspective. J Am Soc Nephrol 1999;10:87890. González EA, Sachdeva A, Oliver DA, Martin KJ. Vitamin D insufficiency and deficiency in chronic kidney disease. A single center observational study. Am J Nephrol 2004;24:503-10. Prie D, Torres PU, Friedlander G. Latest findings in phosphate homeostasis. Kidney Int 2009;75:882-9. Isakova T, Gutiérrez OM, Wolf M. A blueprint for randomized trials targeting phosphorus metabolism in chronic kidney disease. Kidney Int 2009;76:705-16. Friedman EA. Consequences and management of hyperphosphatemia in patients with renal insufficiency. Kidney Int 2005;(Suppl):S1S7. Michael M, García D. Secondary hyperparathyroidism in chronic kidney disease: clinical consequences and challenges. Nephrol Nurs J 2004;31:185-94. Malluche HH, Ritz E, Range HP. Bone histology in incipient and advanced renal failure. Kidney Int 1976;9:355-62. Coen G, Mazzaferro G, Ballanti P. Renal bone disease in 76 patients with varying degrees of predialysis chronic renal failure: a cross-sectional study. Nephrol Dial Transplant 1996;11:813-9. Giachelli CM. The emerging role of phosphate in vascular calcification. Kidney Int 2009;75:890-7. Mittman N, Desiraju B, Meyer KB, Chattopadhyay J, Avram M. treatment of secondary hyperparathyroidism in ESDR: a 2-year, singlecenter crossover study. Kidney Int 2010;78(Suppl 117):S33-S36. Moe SM, Drueke TB. Management of secondary hyperparathyroidism: the importance and the challenge of controlling parathyroid hormone levels without elevating calcium, phosphorus, and calcium-phosphorus product. Am J Nephrol 2003;23:369-79. Goldenberg MM. Paricalcitol, a new agent for the management of secondary hyperparathyroidism in patients undergoing chronic renal dialysis. Clin Ther 1999;21:432-41. Cozzolino M, Brancaccio D. Emerging role for the vitamin D receptor activator (VDRA), paricalcitol, in the treatment of secondary hyperparathyroidism. Expert Opin Pharmacother 2008;9:947-54. Lindberg J, Martin KJ, Gonzalez EA, Acchiardo SR, Valdin JR, Soltanek C. A long-term, multicenter study of the efficacy and safety of paricalcitol in end-stage renal disease. Clin Nephrol 2001;56:315-23. Martin KJ, González EA, Gellens M, Hamm LL, Abboud H, Lindberg J. 19-Nor-1-alpha-25-dihydroxyvitamin D2 (Paricalcitol) safely and effectively reduces the levels of intact parathyroid hormone in patients on hemodialysis. J Am Soc Nephrol 1998;9:1427-32. Cardús A, Panizo S, Parisi E, Fernández E, Valdivielso JM. Differential effects of vitamin D analogs on vascular calcification. J Bone Miner Res 2007;22:860-6. Mizobuchi M, Finch JL, Martin DR, Slatopolsky E. Differential effects of vitamin D receptor activators on vascular calcification in uremic rats. Kidney Int 2007;72:709-15. Coyne D, Acharya M, Qiu P, Abboud H, Batlle D, Rosansky S, et al. Paricalcitol capsule for the treatment of secondary hyperparathyroi705 11030_02 22/11/11 10:03 Página 706 originales J.G. Hervás Sánchez et al. Efectividad del paricalcitol en ERC no en diálisis dism in stages 3 and 4 CKD. Am J Kidney Dis 2006;47:263-76. 23. Teng M, Wolf M, Lowrie E. Survival of patients undergoing hemodialysis with paricalcitol or calcitriol therapy. N Engl J Med 2003;349:446-56. 24. Hosmer DW, Lemeshow S. Applied Logistic Regression. New York, NY; John Willey and Sons,1989:989. 25. Ross EA, Tian J, Abboud H, Hippensteel R, Melnick JZ, Pradhan RS. Oral paricalcitol for the treatment of secondary hyperparathyroidism in patients on hemodialysis or peritoneal dialysis. Am J Nephrol 2008;28:97-106. 26. Llach F, Yudd M. Paricalcitol in dialysis patients with calcitriolresistant secondary hyperparathyroidism. Am J Kidney Dis 2001;38:S45-S50. 27. Sprague SM, Llach F, Amdahl M, Taccetta C, Batlle D: Paricalcitol versus calcitriol in the treatment of secondary hyperparathyroidism. Kidney Int 2003;63:1483-1490. 28. Segura P, Borrego FJ, Sánchez-Perales MC, García MJ, Biechy MM, Pérez V. Análisis de la eficacia y de los factores que influyen en la respuesta del hiperparatiroidismo secundario de pacientes en hemodiálisis al cinacalcet. Nefrologia 2010;30(4):443-51. 29. K/DOQI clinical practice guidelines for bone metabolism and 30. 31. 32. 33. 34. disease in chronic kidney disease. Am J Kidney Dis 2003;42(Suppl. 3):S1-S201. Torregrosa JV, Cannata J, Bover J. Recomendaciones de la Sociedad Española de Nefrología para el manejo de las alteraciones del metabolismo óseo-mineral en los pacientes con enfermedad renal crónica. Nefrologia 2011;31(Supl 1):3-32. Al Aly Z, González EA, Martin KJ, Gellens ME. Achieving K/DOQI laboratory target values for bone and mineral metabolism: an uphill battle. Am J Nephrol 2004;24(4):422-6. Bover J, Górriz JL, Nieto J, De Francisco ALM, Barril G, MartínezCastelao A, et al. ¿Hemos mejorado el controlde las alteraciones del metabolismo mineral y óseo en los últimos tres años? Análisis de los datos de los estudios OSERCE I y OSERCE II. Nefrologia 2010;30(Supl 1):46. Peña, M, Prados D, Mañero C, López Hidalgo R, Hervás JG, Cerezo S, et al. Estudio multicéntrico del estado del metabolismo mineral y óseo en pacientes en hemodiálisis en Andalucía 2004-2009. Nefrologia 2010;30(Supl 1):42. Mazzaferro S, Brancaccio D, Messa P, Andeucci VE. Management of secondary hyperparathyroidism in Italy: results of the Italian FARO survey. J Nephrol 2011;24(2):225-35. Enviado a Revisar: 28 Jun. 2011 | Aceptado el: 27 Ago. 2011 706 Nefrologia 2011;31(6):697-706 http://www.revistanefrologia.com © 2011 Revista Nefrología. Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología originales Asociación entre fósforo sérico y progresión de la enfermedad renal crónica avanzada F. Caravaca, J. Villa, E. García de Vinuesa, C. Martínez del Viejo, R. Martínez Gallardo, R. Macías, F. Ferreira, I. Cerezo, R. Hernández-Gallego Servicio de Nefrología. Hospital Infanta Cristina. Badajoz Nefrologia 2011;31(6):707-15 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Sep.11089 RESUMEN Relationship between serum phosphorus and the progression of advanced chronic kidney disease Introducción: La hiperfosfatemia se ha relacionado con la velocidad de progresión de la enfermedad renal crónica (ERC), aunque todavía existen dudas sobre algunos aspectos de esta asociación. Objetivos: Establecer los determinantes de los niveles de fósforo sérico (P) en la ERC avanzada, con especial interés en aquellos con potencial influencia sobre la progresión de la ERC, y analizar la relación entre los niveles promediados de P sérico con las variaciones del filtrado glomerular (FG) durante el tiempo de seguimiento. Pacientes y métodos: Estudio prospectivo de observación que incluyó a 184 pacientes con ERC avanzada. La tasa de variación del filtrado glomerular (TFG) fue calculada como la pendiente de la recta resultante de la regresión lineal entre el FG y el tiempo de seguimiento, y expresada como ml/min/mes. La mediana de seguimiento fue de 303 días. La asociación entre la TFG y las covariables de estudio se analizó mediante regresión lineal múltiple. Resultados: Los mejores determinantes de los niveles de P sérico fueron, además del FG (beta = 0,477), el sexo femenino (beta = 0,106), el calcio sérico (beta = –0,274), la albúmina sérica (beta = –0,112), el bicarbonato sérico (beta = –0,182), la tasa de catabolismo proteico (beta = 0,144) y el tratamiento diurético (beta = 0,180). La TFG media ± desviación estándar (DE) fue –0,198 ± 0,376 ml/min/mes. Los mejores determinantes de la TFG fueron: proteinuria (beta = –0,462), P sérico (beta = –0,440) y FG basal (beta = –0,404). Los valores absolutos de excreción urinaria de P no se asociaron con el deterioro de la función renal, aunque sí lo hizo la excreción urinaria de P ponderada al FG. Conclusión: Los niveles de fósforo sérico se correlacionan fuertemente con la velocidad de progresión de la ERC. Introduction: High serum phosphorus (P) has been shown to be associated with a more rapid decline of renal function in patients with chronic kidney disease (CKD). Objective: The aim of this study was to determine whether time-averaged serum P levels are associated with the progression of renal failure adjusted for other potential confounders. Patients and methods: A prospective observational study of 184 patients with pre-dialysis CKD, stages 3, 4 and 5 (mean GFR=15.2±5.6ml/min/1.73m2). The rate of decline in renal function was calculated as the slope of GFR. Median followup time was 303 days. Biochemical parameters were analysed as time-averaged concentrations. Multivariate linear regression analysis was used to assess the best determinants of serum P levels, and the relationship between the rate of decline of renal function and the study covariates. Results: The best determinants of serum P levels were: GFR (beta = 0.477), female sex (beta = 0.106), serum calcium (beta = –0.274), serum albumin (beta = –0.112), serum bicarbonate (beta = –0.182), protein catabolic rate (beta = 0.144), and use of diuretics (beta = 0.180). The mean ± standard deviation (SD) slope of GFR was –0.198±0.376ml/min/month. The best determinants of the slope of GFR were: proteinuria (beta = –0.462), serum P (beta = –0.440), and basal GFR (beta = –0.404). Total urinary P excretion was not significantly associated with the rate of decline of renal function. Conclusion: High serum P levels are strongly and independently associated with a more rapid decline of renal function in patients with advanced CKD. Palabras clave: Enfermedad renal crónica. Fósforo sérico. Proteinuria. Keywords: Chronic kidney disease. Serum phosfate. Proteinuria. ABSTRACT INTRODUCCIÓN Correspondencia: Francisco Caravaca Servicio de Nefrología. Hospital Infanta Cristina. Avda. Elvas, s/n. 06080 Badajoz. [email protected] Una deficiente excreción urinaria de fósforo es uno de los elementos patogénicos clave en el desarrollo de las alteraciones del metabolismo óseo-mineral asociadas a la enfermedad re707 originales nal crónica (ERC). Aunque esta alteración se produce desde estadios iniciales de la ERC, los mecanismos compensadores son capaces de mantener los niveles de fósforo sérico dentro de la normalidad hasta que el deterioro de la función renal es muy avanzado1-3. Además de la función renal y la carga de fósforo (principalmente dietética), existen otros factores que predisponen a la hiperfosfatemia, y que podrían explicar la notable diferencia en los niveles de fósforo sérico entre pacientes, incluso con estadios menos avanzados de ERC3. En pacientes con ERC, la hiperfosfatemia se ha relacionado con la morbilidad cardiovascular y con la mortalidad, así como con la velocidad de progresión del deterioro de la función renal3-7. Sin embargo, aún existen dudas sobre algunos aspectos de esta asociación: la relación del fósforo sérico con otros factores potencialmente implicados en la progresión de la ERC, la influencia de la carga de fósforo sobre la progresión de la ERC independiente de los niveles de fósforo sérico, los mecanismos patogénicos por los que el fósforo acelera el deterioro de la función renal, y si su control puede retardar la progresión de la ERC o mejorar el pronóstico vital. Los objetivos del presente estudio fueron los siguientes: establecer los determinantes de los niveles de fósforo en pacientes con ERC avanzada, con especial interés en aquellos con potencial influencia sobre la progresión de la ERC, y analizar la relación entre los niveles promediados de fósforo sérico durante el tiempo de seguimiento con los cambios del filtrado glomerular (FG), tanto de forma univariable como ajustada al resto de covariables de interés. PACIENTES Y MÉTODOS Pacientes El número total de pacientes incluidos en este estudio fue de 184 (edad media 69 ± 12 años, 93 mujeres y 91 hombres) seleccionados durante el período comprendido entre el uno de septiembre de 2009 y el uno de noviembre de 2010 en la Consulta Externa de Enfermedad Renal Crónica Avanzada del Hospital Infanta Cristina, Badajoz. Los criterios de inclusión fueron: edad mayor de 18 años, presentar una insuficiencia renal crónica con FG estimado (FGe) inferior a 40 ml/min/1,73 m2 no en diálisis, y no secundaria a fracaso de un trasplante renal, y ausencia de procesos agudos intercurrentes (incluyendo enfermedades sistémicas en actividad) o alteraciones importantes del estado nutricional. No se excluyeron del estudio cinco pacientes que presentaban alteraciones del fósforo conocidas previamente (un paciente con síndrome de Fanconi, dos con litiasis y pérdida renal de fósforo, y otros dos con poliquistosis e hiperfosfaturia). Tam708 F. Caravaca et al. Fósforo sérico y progresión de la enfermedad renal poco se excluyeron los pacientes que ya estaban en tratamiento quelante de fósforo o vitamina D. Sí se excluyeron aquellos en los que no se pudo realizar un seguimiento de, al menos, tres meses y tres mediciones consecutivas de la función renal, los tratados con corticoides, y los que presentaban paraproteinemias. Además de los datos demográficos, también se incluyeron como variables del estudio tener diabetes mellitus, el índice de masa corporal, las presiones arteriales sistólica y diastólica (medición en consulta) y el consumo de tabaco. Los quelantes de fósforo que se utilizaron en estos pacientes fueron en su mayoría sales de calcio o de aluminio. Algún paciente fue tratado con carbonato de lantano, y ninguno con clorhidrato de sevelamero. Las dosis prescritas no superaron en ningún caso los 600 mg/día de calcio elemental. El calcitriol oral fue la forma farmacológica más utilizada en aquellos tratados con vitamina D (92%), con dosis no superiores a los 0,25 µg/día, y dosis habitual de 0,25 µg cada 48 horas. En caso de hiperfosfatemia no controlada esta medicación fue suspendida. Análisis de laboratorio y cálculo de los parámetros de estudio Las determinaciones bioquímicas se realizaron con un autoanalizador (Advia Chemistry, Siemens Healthcare Diagnostics). También se midió el bicarbonato en sangre venosa (analizador de gases ABL 800 FLEX, Radiometer Ibérica). Las concentraciones plasmáticas de hormona paratiroidea (PTH) se determinaron mediante IRMA (N-tact PTH DiaSorin). En orina recogida durante las 24 horas antes de la extracción de sangre se analizaron los siguientes parámetros bioquímicos: urea, creatinina, proteinuria, fósforo y calcio. El FG fue estimado mediante la fórmula MDRD-48. La tasa de catabolismo proteico (TCP) se calculó mediante la excreción del nitrógeno ureico con las fórmulas combinadas de Cottini, et al. y Maroni, et al., según la descripción de Bergström, et al.9. Las excreciones diarias de fósforo y calcio se calcularon en las muestras de orina de 24 horas, y se mostraron como excreción total y normalizada al FG (mg de fósforo excretado cada 24 horas por cada ml/min/1,73 m 2 de FG). Con este último parámetro se pretende valorar la carga de fósforo estimada indirectamente mediante la excreción urinaria y ponderada al grado de insuficiencia renal. Nefrologia 2011;31(6):707-15 F. Caravaca et al. Fósforo sérico y progresión de la enfermedad renal El índice de excreción urinaria de calcio (calcio en orina x creatinina en plasma/creatinina en orina) fue calculado para estimar la excreción de calcio ponderada al grado de insuficiencia renal. Para estudiar el manejo tubular de fósforo se calculó la fracción de excreción de fósforo (FEP) mediante la fórmula: (fósforo orina x creatinina sérica)/(fósforo sérico x creatinina orina) x 100, y el resultado fue expresado como porcentaje (%). originales RESULTADOS Las características clínicas y analíticas del grupo de estudio se muestran en la tabla 1. El FG medio fue de 15,2 ± 5,6 ml/min/1,73 m2, y el número de pacientes en estadios 3-4 y 5 fue de 86 y de 98, respectivamente. El número de pacientes que presentó unos niveles promedio de fósforo elevados (>4,5 mg/dl) fue de 77 (42%). Diseño del estudio y análisis estadístico Determinantes de hiperfosfatemia Este estudio es prospectivo, observacional y realizado en un único centro. En comparación con los pacientes que mantuvieron un buen control del fósforo sérico (tabla 1), los que presentaron hiperfosfatemia eran más jovenes, con un mayor predominio de mujeres, y con un FG basal más bajo. No había diferencias en el porcentaje de diabéticos, pero los que presentaron hiperfosfatemia tenían una proteinuria más elevada y unas concentraciones de albúmina plasmática más reducidas. Los niveles de calcio sérico también eran más bajos, la PTH más elevada, y el bicarbonato sérico más reducido en los pacientes con hiperfosfatemia. No se observaron diferencias ni en la tasa de catabolismo proteico, ni en la excreción total de fósforo urinario, aunque el índice de excreción urinaria de calcio fue significativamente más elevado en los pacientes con hiperfosfatemia, en probable relación con la toma más frecuente de quelantes cálcicos, vitamina D y diuréticos de asa. La tasa de modificación del FG fue la variable evolutiva principal, y se estimó en cada paciente como la pendiente de la recta resultante de la regresión lineal entre el FG y el tiempo de seguimiento (meses). Este parámetro se expresó como ml/min/mes, y el resultado negativo significó pérdida de función renal. La mediana de seguimiento fue de 303 días, con unos rangos intercuartílicos de 218 y 391 días. Antes de analizar la relación entre la tasa de progresión de la ERC y el fósforo sérico, se intentaron identificar variables de interés común en esta relación mediante un análisis transversal, estableciendo los mejores determinantes de los niveles de fósforo sérico. Todas las variables continuas de los parámetros bioquímicos fueron presentadas y analizadas como valores promediados durante el tiempo de seguimiento. Para analizar las variables que mejor se asociaban con la tasa de progresión de la ERC se utilizaron modelos de regresión lineal univariable y multivariable, con elección de covariables de forma automática mediante el proceso de eliminación progresiva condicional (hacia atrás). Para la comparación de dos variables continuas independientes se utilizaron el test de la t de Student para muestras no apareadas, o el test no paramétrico de Mann-Whitney según las características de distribución de las variables. Para la comparación de variables discretas se utilizó el test de la chicuadrado. Los datos de este estudio se presentan como media y desviación estándar (± DE), o como mediana y rangos intercuartílicos o valor mínimo-máximo. Una p <0,05 fue considerada como estadísticamente significativa. El análisis estadístico y los gráficos se realizaron con el programa SPSS versión 15.0 (SPSS, Chicago, EE.UU.). Nefrologia 2011;31(6):707-15 Se observó una importante correlación entre el fósforo sérico y el FG, ambos promediados en el tiempo de seguimiento (figura 1). Como se muestra en la figura, el mejor ajuste de esta correlación fue mediante una curva, de tal forma que la hiperfosfatemia comenzaba a ser más frecuente con FG por debajo de 15 ml/min. En la figura 2 se muestra la correlación entre la fracción de excreción de fósforo (FEP) y la excreción urinaria de fósforo ponderada al FG. La figura ilustra cuáles son los límites del mecanismo de compensación renal para mantener la fósfatemia dentro de la normalidad. Según aumenta la carga de fósforo por cada unidad de FG se eleva la FEP, pero con un límite medio de aproximadamente el 50%, salvo en algunos pacientes con trastornos tubulares, los cuales son capaces de superar el 70% de FEP. Los pacientes con hiperfosfatemia fueron tratados más frecuentemente con diuréticos, quelantes del fósforo y vitamina D. Los 107 pacientes tratados con diuréticos tenían una concentración promedio de fósforo sérico significativamente más elevada que los no tratados (4,67 ± 1,11 frente a 4,10 ± 0,75 mg/dl; p <0,0001). Por regresión lineal múltiple, los mejores determinantes de los niveles de fósforo sérico se exponen en la tabla 2. Además del FG (determinante más influyente), el sexo femenino, el calcio sérico, la albúmina plasmática, el bicarbonato 709 F. Caravaca et al. Fósforo sérico y progresión de la enfermedad renal originales Tabla 1. Características clínicas y bioquímicas del grupo de estudio en conjunto y en cada subgrupo según niveles de fósforo sérico Total pacientes Número 184 Fósforo sérico Fósforo sérico <4,5 mg/dl >4,5 mg/dl 107 77 Edad, años 69 ± 12 72 ± 12 65 ± 13c Sexo, hombre/mujer 91/93 59/48 32/45 Fumadores, % 17 15 21 Diabéticos, % 30 33 27 15,2 ± 5,6 17,6 ± 5,4 11,9 ± 3,8c Filtrado glomerular basal, ml/min/1,73 m2 Índice de masa corporal, kg/m 29,7 ± 5,6 29,4 ± 5,2 30,1 ± 6,2 303 (218-391) 305 (250-395) 297 (165-370) 158 ± 20 156 ± 20 161 ± 20 88 ± 12 87 ± 12 91±12a Presión arterial media, mmHg 112 ± 13 110 ± 13 114 ± 13a Hemoglobina, g/dl 11,9 ± 1,1 12,3 ± 1,1 11,5 ± 1,1c Albúmina plasmática, g/dl 4,04 ± 0,36 4,09 ± 0,32 3,98 ± 0,39a Calcio sérico total, mg/dl 9,32 ± 0,66 9,50 ± 0,44 9,05 ± 0,81c Fósforo sérico, mg/dl 4,43 ± 1,01 3,76 ± 0,47 5,35 ± 0,82c Bicarbonato sérico, mmol/l 22,3 ± 2,6 23,2 ± 2,5 20,9 ± 2,0c PTH, pg/ml 372 ± 259 295 ± 217 479 ± 275c 1.775 ± 1.779 1.257 ± 1.359 2.447 ± 2.009c 2 Tiempo de seguimiento, mediana (cuartiles), días Presión arterial sistólica, mmHg Presión arterial diastólica, mmHg Proteinuria, mg/24 h Excreción urinaria total de fósforo, mg/24 h 464 ± 155 450 ± 145 480 ± 275 Excreción urinaria de fósforo/FG, mg/24 h/ml/min 37 ± 17 29 ± 12 48 ± 19c Fracción de excreción de fósforo, % 44 ± 10 43 ± 11 46 ± 10 Excreción urinaria total de calcio, mg/24 h 38 ± 27 38 ± 26 37 ± 27 Índice de excreción urinaria de calcio 0,16 ± 0,14 0,13 ± 0,11 0,19 ± 0,17b Tasa de catabolismo proteico (PNNA), g/kg/día 0,80 ± 0,21 0,80 ± 0,21 0,80 ± 0,20 Pacientes con diuréticos, % 58 48 71b 57/84 44/75 74/100c 14 10 20 Pacientes con quelantes fósforo al inicio/final del estudio, % Pacientes con vitamina D, % Los parámetros expuestos son el promedio de los valores recogidos durante el período de seguimiento. a p <0,05; b p = 0,001; c p <0,0001. Determinantes de la progresión de la enfermedad renal crónica Se observó una correlación lineal entre la tasa de variación del FG y el fósforo sérico promediado (figura 3), y también, aunque con una menor significación, con el fósforo sérico basal (R2 = 0,03; p = 0,02). La proteinuria transformada en logaritmo también se correlacionó fuertemente con la tasa de variación del FG (R2 = 0,242; p <0,0001). La tasa de variación del FG fue de –0,198 ± 0,376 ml/min/mes. Hubo diferencias en este descenso de función renal según el estadio de la ERC, que fue más acelerado en pacientes en estadio 5 (–0,234 ± 0,367 ml/min/mes) que en los que se encontraban en estadio 3-4 (–0,158 ± 0,384 ml/min/mes), aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa. En el análisis de regresión lineal múltiple (tabla 3), los principales determinantes de la tasa de variación de la función renal fueron el fósforo sérico, la proteinuria (en logaritmo) y la función renal basal, esta última de forma negativa, es decir, a mayor FG basal más rápida caída de la función renal. sérico, la tasa de catabolismo proteico y el tratamiento diurético formaron parte de la mejor ecuación predictiva. 710 Nefrologia 2011;31(6):707-15 F. Caravaca et al. Fósforo sérico y progresión de la enfermedad renal originales 80 Fracción excreción fósforo, % 10,0 Fósforo sérico, mg/dl 8,0 6,0 4,0 70 60 50 40 30 20 10 2,0 0 10 20 30 40 0 20 40 60 80 100 Fósforo excretado/Filtrado glomerular, mg/ml/min Filtrado glomerular, ml/min R2 = 0,444; p <0,0001. Los puntos blancos y negros representan pacientes con fósforo sérico inferior o superior a 4,5 mg/dl, respectivamente. Las líneas discontinuas representan los intervalos de confianza del 95%. R2 = 0,475; p <0,0001. Figura 1. Asociación entre los niveles de fósforo sérico y el filtrado glomerular, ambos parámetros promediados en el tiempo de seguimiento. Figura 2. Asociación entre la excreción urinaria de fósforo ponderada al filtrado glomerular y la fracción de excreción tubular de fósforo. Este modelo predice un descenso de la tasa de FG un 46% más rápido por cada mg/dl de fósforo sérico por encima del nivel de referencia normal de 4,5 mg/dl. No entraron a formar parte de esta ecuación variables relacionadas con los niveles de fósforo sérico como la excreción urinaria de fósforo tanto en valores absolutos como normalizados a peso corporal total, albúmina plasmática, sexo femenino, diuréticos, tasa de catabolismo proteico o bicarbonato sérico. Cuando en este modelo se introdujo como variable sustituta del fósforo sérico la excreción urinaria de fósforo ponderada al FG, ésta también se asoció negativamente con la tasa de variación de la función renal (coeficiente beta = –0,332; p = 0,002). Tabla 2. Determinantes de los niveles de fósforo sérico por regresión lineal múltiple Variable Sexo (0 mujer, 1 hombre) Coeficiente B IC 95% Coeficiente B Beta p –0,215 –0,410; –0,020 –0,106 0,031 Calcio sérico total, mg/dl –0,421 –0,585; –0,257 –0,274 <0,0001 Albúmina sérica, g/dl –0,318 –0,609; –0,028 –0,112 0,032 Bicarbonato sérico, mmol/l –0,071 –0,113; –0,029 –0,182 0,001 Tasa de catabolismo proteico, g/kg/día 0,700 0,221; 1,180 0,144 0,004 Diuréticos, (0,1) 0,367 0,176; 0,559 0,180 <0,0001 Filtrado glomerular, ml/min/1,73 m2 –0,085 –0,104; –0,065 0,477 <0,0001 Constante 11,779 10,160; 13,399 R2 = 0,624. Variables que no entraron a formar parte de la mejor ecuación predictiva: edad, diabetes, tratamiento con quelantes, vitamina D, hormona paratiroidea (PTH), proteinuria, excreción total de fósforo urinario. Nefrologia 2011;31(6):707-15 711 F. Caravaca et al. Fósforo sérico y progresión de la enfermedad renal Variación filtrado glomerular, ml/min/mes originales El principal mecanismo compensador del déficit de excreción urinaria de fósforo inherente a la pérdida de función renal es el incremento de la fracción de excreción tubular10. La fracción de excreción de P depende de la expresión de las proteínas transportadoras tubulares NaPi-IIa y NaPi-IIc, que, a su vez, están reguladas por factores que intervienen de forma directa en el metabolismo mineral (PTH, vitamina D, calcio, fósforo y fosfatoninas)11-13. Sin embargo, procesos ajenos al metabolismo mineral, como las alteraciones del equilibrio ácido-base11-13, el estado de expansión o contracción del volumen circulante efectivo11,12, e incluso la participación de otras hormonas11,12 y fármacos14, también pueden influir en la expresión de estos transportadores de fósforo. 2,0 1,0 0,0 –1,0 –2,0 2,00 4,00 6,00 Fósforo sérico, mg/dl 8,00 10,00 R2 = 0,157; p <0,0001. Figura 3. Asociación entre la tasa de variación del filtrado glomerular durante el período de seguimiento y el fósforo sérico promediado. DISCUSIÓN Los resultados de este estudio muestran que la hiperfosfatemia (fósforo sérico >4,5 mg/dl) es frecuente en los pacientes con ERC en estadios avanzados prediálisis. Además de la función renal (determinante más influyente), el sexo femenino, la albúmina sérica, el bicarbonato sérico y el uso de diuréticos también resultaron ser determinantes significativos de los niveles de fósforo sérico. La velocidad de progresión de la ERC se correlacionó de manera importante con los niveles promediados de fósforo, tanto de forma univariable como en modelos ajustados a otras covariables de interés por su potencial participación en la progresión de la ERC. Aunque es controvertido si a lo largo de la evolución de la ERC se produce retención (balance positivo) de fósforo a pesar de niveles séricos dentro de la normalidad, la hiperfosfatemia es el signo más evidente de retención de fósforo, que se produce cuando se sobrepasan los límites de manejo y compensación renal ante una determinada carga de fósforo10. Como se muestra en la figura 2, la fracción de excreción de fósforo tiene un límite (alrededor del 50%), que se alcanza cuando la carga de fósforo (estimada indirectamente a través de la excreción urinaria) por cada unidad de filtrado glomerular supera los 35-40 mg/día por ml/min/1,73 m2. Sin embargo, en pacientes con tubulopatías que afectan selectivamente al transporte de fósforo, la fracción de excreción puede alcanzar el 70-80%, sin que se observe hiperfosfatemia a pesar de la carga de fósforo o la reducción de FG. Las mujeres incluidas en este estudio tendieron a presentar niveles más elevados de fósforo sérico que los hombres. El sexo femenino ha sido señalado en algunos estudios como determinante de la hiperfosfatemia en la ERC6,7, pero no en todos4. Los estrógenos desempeñan una notable influencia en el manejo del fósforo, al modificar la síntesis de PTH, vitamina D y FGF-2315,16, o incluso al reducir directamente la expresión de transportadores tubulares17, de tal forma que todos estos cambios favorecen la excreción renal de fósforo. Por otro lado, el hipogonadismo masculino se asocia con un aumento Tabla 3. Determinantes progresión de la enfermedad renal crónica por regresión lineal múltiple Variable Coeficiente B IC 95% Coeficiente B Beta p –0,402 –0,514; –0,290 –0,462 <0,0001 –0,164 –0,219; –0,109 –0,440 <0,0001 Filtrado glomerular basal, ml/min/1,73 m –0,027 –0,037; –0,018 –0,404 <0,0001 Constante 2,170 1,709; 2,632 Proteinuria (logaritmo) Fósforo sérico, mg/dl 2 R2 = 0,405. Variables que no entraron a formar parte de la mejor ecuación predictiva: edad, sexo, diabetes, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, albúmina sérica, calcio sérico, hormona paratiroidea (PTH), bicarbonato sérico, tratamiento con quelantes, diuréticos, vitamina D, y consumo de tabaco. 712 Nefrologia 2011;31(6):707-15 F. Caravaca et al. Fósforo sérico y progresión de la enfermedad renal de los niveles de fósforo sérico y con una disminución de la fracción de excreción renal16,18. Aunque en el presente estudio no se realizaron análisis de hormonas gonadales, es probable que la prevalencia de hipogonadismo fuera mayor en las mujeres, por ser la mayoría posmenopáusicas, que en los hombres. En este estudio se observó una asociación inversa entre las concentraciones séricas de albúmina y de fósforo. Otros estudios también han observado esta asociación5,7, aunque los vínculos patogénicos entre estos dos parámetros son inciertos. La concentración de albúmina plasmática refleja la presencia y la gravedad de distintos procesos que tienen un impacto negativo en la evolución de los pacientes con ERC (p. ej., desnutrición, inflamación, proteinuria, hipervolemia, etc.)19. En este estudio no se observaron diferencias en el estado de nutrición, y la tasa media de catabolismo proteico fue igual en los que presentaban o no hiperfosfatemia. En cambio, los pacientes con hiperfosfatemia presentaban una proteinuria más elevada, y se observó una correlación significativa entre ambos parámetros (fósforo sérico y proteinuria). Una hipótesis para explicar esta relación es el vínculo que puede existir entre un estado ávido de reabsorción de sodio en el túbulo proximal y los mecanismos de compensación de la excreción de fósforo. Se ha descrito una relación entre la expansión de volumen, niveles de péptido natriurético auricular y producción de dopamina intrarrenal con la disminución de la expresión de los transportadores tubulares NaPiIIa y, por tanto, una mayor fosfaturia11,12. Por el contrario, una disminución del volumen circulante efectivo (p. ej., síndrome nefrótico) podría influir en la expresión de estos transportadores de NaPi, haciendo menos efectiva la excreción urinaria de fósforo12. En conexión con esta misma hipótesis, los pacientes tratados con diuréticos mostraban una concentración media de fósforo sérico significativamente más elevada que los no tratados. Esta asociación se ha observado también en otros estudios20, y los diuréticos han sido empleados con éxito para elevar la fosfatemia en procesos patológicos caracterizados por pérdida renal de fósforo como es el raquistismo hipofosfatémico21. originales to en estudios previos que la corrección de la acidosis metabólica en pacientes con ERC reduce de forma significativa los niveles de fósforo sérico, sin aumentar concomitantemente la fosfaturia o la excreción fecal de fósforo24. Sin embargo, en modelos experimentales de acidosis metabólica en ratas, la expresión de los transportadores tubulares de fósforo Na-PiII disminuye, incrementando la fosfaturia, y favoreciendo así la excreción neutralizada de ácidos en la orina25. De forma muy similar a como se llega a desarrollar hiperfosfatemia, el grado de acidosis en la ERC se relaciona con el grado de reducción del FG y la carga de ácidos, procedentes principalmente de la dieta. De este modo, acidosis e hiperfosfatemia podrían reflejar simplemente el efecto común de dietas inadecuadas al grado de insuficiencia renal. No obstante, los resultados de este estudio muestran que la asociación entre fósforo y bicarbonato séricos es independiente del FG y de la tasa de catabolismo proteico, y se sugiere una relación por otros mecanismos aún por esclarecer (¿movilización ósea o de depósitos extraóseos, o redistribución celular?). Aunque la asociación entre los niveles de fósforo y la velocidad de progresión de la ERC ya ha sido descrita en otros estudios4-7, todavía existen dudas sobre los mecanismos patogénicos que vinculan estos procesos. Una forma simple de explicar este hallazgo podría ser la estrecha relación entre hiperfosforemia y estadios más avanzados de ERC, pudiendo ser atribuible la velocidad de deterioro de la función renal a la propia gravedad de la ERC más que a las concentraciones de fósforo sérico. Sin embargo, en este estudio se demuestra que la relación del fósforo sérico con la velocidad de deterioro de función renal es más intensa cuanto más alta es la función renal residual basal, lo que sugiere el papel independiente del fósforo o de los factores relacionados con las concentraciones de fósforo. La magnitud de la proteinuria y el grado de acidosis metabólica, factores que se asocian con unas concentraciones de fósforo más elevadas, han sido implicados también como determinantes de la velocidad de progresión de la ERC26-29. Los resultados del presente estudio confirman el papel independiente del fósforo sérico en la progresión de la ERC, a pesar de la asociación con la proteinuria y el bicarbonato sérico. La hiperfosfatemia se ha relacionado con un aumento de la presión arterial y circulación hiperdinámica22. También se ha observado que la sobrecarga de fósforo daña el podocito en animales de experimentación23. Estos dos mecanismos podrían explicar de forma alternativa una relación causal entre el fósforo y la magnitud de la proteinuria. Aunque el número de pacientes no fue muy elevado, este estudio tiene dos fortalezas reseñables como son que las variables incluidas no fueron el resultado de una sola muestra sino de los promedios de numerosas muestras durante el tiempo de seguimiento, y que la medición de la progresión de la ERC se realizó por métodos más precisos que el uso de variables cualitativas, como son la entrada en diálisis o la duplicación de la creatinina sérica basal. La asociación inversa entre las concentraciones de bicarbonato y fósforo sérico que se observó en este estudio es un hallazgo destacable, pero de difícil interpretación. Se ha descri- Este estudio presenta también limitaciones. Aunque todos los pacientes fueron tratados con los mismos criterios, es probable que aquellos que no lograron un control adecuado de fós- Nefrologia 2011;31(6):707-15 713 originales foro fueran los menos cumplidores de la dieta y del tratamiento, y de esta forma podrían tener otros factores influyentes en la progresión de la ERC no relacionados con el fósforo y no reconocidos en este estudio. No se excluyó a los pacientes ya tratados con quelantes, y aunque esta circunstancia fue tenida en cuenta en los análisis multivariable, la prevalencia de hiperfosfatemia en el grupo de estudio podría estar sometida a artefactos. F. Caravaca et al. Fósforo sérico y progresión de la enfermedad renal 5. 6. 7. No se determinaron los niveles de FGF-23 o de otras fosfatoninas, ni tampoco de 25-hidroxi-colecalciferol. La excreción urinaria de fósforo es una aproximación a la cantidad de fósforo que se ingiere y se absorbe, más la generada por el balance de remodelado óseo e intercambio extraóseo. Esta cantidad se toma en el presente estudio como carga de fósforo, pero en absoluto debe considerarse como el resultado de un riguroso balance metabólico. En conclusión, la hiperfosfatemia es un hallazgo frecuente en estadios avanzados de ERC. Además de la función renal, otros factores como el sexo femenino, la acidosis, la hipoalbuminemia o el uso de diuréticos se asocian con concentraciones más elevadas de fósforo sérico. 8. 9. 10. 11. En este estudio se demuestra que los niveles de fósforo sérico son determinantes independientes de la velocidad de progresión de la ERC y, por tanto, estos resultados apoyan la realización de ensayos clínicos para confirmar si un control adecuado del fósforo retarda la progresión de la ERC. 12. 13. 14. Conflictos de interés 15. Los autores declaran que no tienen conflictos de interés potenciales. 16. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Craver L, Marco MP, Martínez I, Rue M, Borràs M, Martín ML, et al. Mineral metabolism parameters throughout chronic kidney disease stages 1-5-achievement of K/DOQI target ranges. Nephrol Dial Transplant 2007;2(2):1171-6. 2. Moranne O, Froissart M, Rossert J, Gauci C, Boffa JJ, Haymann JP, et al.; NephroTest Study Group. Timing of onset of CKD-related metabolic complications. J Am Soc Nephrol 2009;20:164-71. 3. Kestenbaum B, Sampson JN, Rudser KD, Patterson DJ, Seliger SL, Young B, et al. Serum phosphate levels and mortality risk among people with chronic kidney disease. J Am Soc Nephrol 2005;16:520-8. 4. Voormolen N, Noordzij M, Grootendorst DC, Beetz I, Sijpkens YW, Van Manen JG, et al. High plasma phosphate as a risk factor 714 17. 18. 19. 20. for decline in renal function and mortality in predialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2007;22:2909-16. Schwarz S, Trivedi BK, Kalantar-Zadeh K, Kovesdy CP. Association of disorders in mineral metabolism with progression of chronic kidney disease. Clin J Am Soc Nephrol 2006;1:825-31. Bellasi A, Mandreoli M, Baldrati L, Corradini M, Di Nicolò P, Malmusi G, et al. Chronic kidney disease progression and outcome according to serum phosphorus in mild-to-moderate kidney dysfunction. Clin J Am Soc Nephrol 2011;6:883-91. Chue CD, Edwards NC, Davis LJ, Steeds RP, Townend JN, Ferro CJ. Serum phosphate but not pulse wave velocity predicts decline in renal function in patients with early chronic kidney disease. Nephrol Dial Transplant 2011;january 19. [Early publication]. Levey AS, Bosch JP, Lewis JB, Greene T, Rogers N, Roth D. A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease Study Group. Ann Intern Med 1999;130:461-70. Bergström J, Fürst P, Alvestrand A, Lindholm B. Protein and energy intake, nitrogen balance and nitrogen losses in patients treated with continuous ambulatory peritoneal dialysis. Kidney Int 1993;44:1048-57. Slatopolsky E, Gradowska L, Kashemsant C, Keltner R, Manley C, Bricker NS. The control of phosphate excretion in uremia. J Clin Invest 1966;45:672-7. Murer H, Hernando N, Forster I, Biber J. Proximal tubular phosphate reabsorption: molecular mechanisms. Physiol Rev 2000;80:1373-409. Schiavi SC, Kumar R. The phosphatonin pathway: new insights in phosphate homeostasis. Kidney Int 2004;65:1-14. Forster IC, Hernando N, Biber J, Murer H. Proximal tubular handling of phosphate: A molecular perspective. Kidney Int 2006;70:1548-59. Kempe DS, Dërmaku-Sopjani M, Fröhlich H, Sopjani M, Umbach A, Puchchakayala G, et al. Rapamycin-induced phosphaturia. Nephrol Dial Transplant 2010;25:2938-44. Carrillo-López N, Román-García P, Rodríguez-Rebollar A, Fernández-Martín JL, Naves-Díaz M, Cannata-Andía J. Indirect regulation of PTH by estrogens may require FGF23. J Am Soc Nephrol 2009;20:2009-17. Faroqui S, Levi M, Soleimani M, Amlal H. Estrogen downregulates the proximal tubule type IIa sodium phosphate cotransporter causing phosphate wasting and hypophosphatemia. Kidney Int 2008;73:1141-50. Meng J, Ohlsson C, Laughlin GA, Chonchol M, Wassel CL, Ljunggren O, et al.; Osteoporotic Fractures in Men (MrOs) Study Group. Associations of estradiol and testosterone with serum phosphorus in older men: the Osteoporotic Fractures in Men study. Kidney Int 2010;78:415-22. Burnett-Bowie SM, Mendoza N, Leder BZ. Effects of gonadal steroid withdrawal on serum phosphate and FGF-23 levels in men. Bone 2007;40:913-8. Friedman AN, Fadem SZ. Reassessment of albumin as a nutritional marker in kidney disease. J Am Soc Nephrol 2010;21:22330. Isakova T, Anderson CA, Leonard MB, Xie D, Gutiérrez OM, Rosen LK, et al.; Chronic Renal Insufficiency Cohort (CRIC) Study Nefrologia 2011;31(6):707-15 F. Caravaca et al. Fósforo sérico y progresión de la enfermedad renal 21. 22. 23. 24. 25. Group. Diuretics, calciuria and secondary hyperparathyroidism in the Chronic Renal Insufficiency Cohort. Nephrol Dial Transplant 2011;26:1258-65. Alon U, Chan JC. Effects of hydrochlorothiazide and amiloride in renal hypophosphatemic rickets. Pediatrics 1985;75:754-63. Marchais SJ, Metivier F, Guerin AP, London GM. Association of hyperphosphataemia with haemodynamic disturbances in end-stage renal disease. Nephrol Dial Transplant 1999;14:2178-83. Sekiguchi S, Suzuki A, Asano S, Nishiwaki-Yasuda K, Shibata M, Nagao S, et al. Phosphate overload induces podocyte injury via type III Na-dependent phosphate transporter. Am J Physiol Renal Physiol 2011 Feb 9 [Early publication]. Barsotti G, Lazzeri M, Cristofano C, Cerri M, Lupetti S, Giovannetti S. The role of metabolic acidosis in causing uremic hyperphosphatemia. Miner Electrolyte Metab 1986;12:103-6. Ambühl PM, Zajicek HK, Wang H, Puttaparthi K, Levi M. Regulation originales 26. 27. 28. 29. of renal phosphate transport by acute and chronic metabolic acidosis in the rat. Kidney Int 1998;53:1288-98. Halbesma N, Kuiken DS, Brantsma AH, Bakker SJ, Wetzels JF, De Zeeuw D, et al. Macroalbuminuria is a better risk marker than low estimated GFR to identify individuals at risk for accelerated GFR loss in population screening. J Am Soc Nephrol 2006;17:2582-90. Van der Velde M, Halbesma N, De Charro FT, Bakker SJ, De Zeeuw D, De Jong PE, et al. Screening for albuminuria identifies individuals at increased renal risk. J Am Soc Nephrol 2009;20:852-62. De Brito-Ashurst I, Varagunam M, Raftery MJ, Yaqoob M. Bicarbonate supplementation slows progression of CKD and improves nutritional status. J Am Soc Nephrol 2009;20:2075-84. Raphael KL, Wei G, Baird BC, Greene T, Beddhu S. Higher serum bicarbonate levels within the normal range are associated with better survival and renal outcomes in African Americans. Kidney Int 2011;79:356-62. Enviado a Revisar: 28 Jun. 2011 | Aceptado el: 27 Ago. 2011 Nefrologia 2011;31(6):707-15 715 originales http://www.revistanefrologia.com © 2011 Revista Nefrología. Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología Psiconefrología: aspectos psicológicos en la poliquistosis renal autosómica dominante T.S. Pérez Domínguez1, A. Rodríguez Pérez2, N. Buset Ríos1, F. Rodríguez Esparragón1, M.A. García Bello1, P. Pérez Borges3, Y. Parodis López4, J.C. Rodríguez Pérez3, en nombre del Grupo de Investigación Hiricare* Unidad de Investigación de Nefrología. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas 2 Departamento de Psicología Social, Cognitiva y Organizacional. Universidad de La Laguna. La Laguna.Tenerife 3 Servicio de Nefrología. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas 4 Centro de Hemodiálisis Baxter-RTS. Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas 1 Nefrologia 2011;31(6):716-22 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Jul.10847 RESUMEN La carga biológica, física y psíquica que caracteriza a las enfermedades renales crónicas repercute en la calidad de vida de las personas que las padecen. Y a esto se suman los trastornos psicológicos, como la ansiedad y la depresión, que tienen una alta prevalencia en esta población de pacientes. Por ello, sorprende la ausencia de datos e investigaciones que aborden las repercusiones psicológicas, incluso en aquellas personas que padecen enfermedades renales de larga duración como es la poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD). En este artículo se apoya el desarrollo de la psiconefrología como disciplina que aporta una visión más amplia del impacto de los procesos cognitivos y emocionales en los enfermos renales con su consecuente aplicación práctica. Con este propósito, se presenta una revisión de las principales líneas de investigación dedicadas a delimitar las características psicológicas del paciente con enfermedad renal crónica (ERC) en general y con PQRAD en particular. En primer lugar, se presenta una breve radiografía de la ERC y de la PQRAD desde la psiconefrología. En Correspondencia: José C. Rodríguez Pérez Servicio de Nefrología. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas. [email protected] segundo lugar, se introducirá el concepto de calidad de vida como uno de los pilares de la salud que se ve afectado cuando una persona recibe un diagnóstico de ERC y PQRAD. En tercer lugar, se hará una exposición de los principales estudios relacionados con la ansiedad y la depresión, dos de los trastornos psicológicos más comunes en este escenario. Finalmente, se presenta una síntesis de las distintas líneas de investigación realizadas. Palabras clave: Enfermedad renal crónica. Poliquistosis renal autosómica dominante. Calidad de vida. Ansiedad. Depresión. Psiconefrología. Psychonephrology: psychological aspects in autosomal dominant polycistic kidney disease ABSTRACT The biological, physical and psychological burden of a chronic disease has an impact on the quality of life of people who suffer it. The perception of quality of life is affected by psychological disorders such as anxiety and depression that *Grupo formado por: Dña. Arantza Anabitarte Prieto. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín; Dña. Cristina García Laverick. Centro de Hemodiálisis RTSGran Canaria; Dra. Carmen Rosa Hernández Socorro. Servicio de Radiología. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín; Dr. Luis Hortal Cascón. Servicio de Nefrología. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín; Dra. Elena Oliva Dámaso. Servicio de Nefrología. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín; Dra. Yanet Parodis López, Centro de Hemodiálisis RTS-Gran Canaria; Dra. Patricia Pérez Borges. Servicio de Nefrología. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín; Dra. Nery Sablón González. Servicio de Nefrología. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín; Dña. Raquel Talavera García. Unidad de Investigación. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. 716 T.S. Pérez Domínguez et al. Psiconefrología: poliquistosis renal have a high prevalence in people with chronic kidney disease (CKD). These factors are also related to a lower life expectancy. It is surprising that the psychological aspects surrounding people with autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD), have received so little attention in the scientific literature, despite of its importance in the overall health of these patients. The relatively new discipline called psychonephrology provides a broader view of the impact that these aspects have on individuals with chronic renal disease with a consequent practical application. In this article we delve into the consequences and prevalence of psychological problems that can be related with CKD and ADPKD. First of all we will focus the subject matter of this article in the field of CKD and ADPKD within the scope of psychonephrology. In second place the article introduces the concept of quality of life as a basic foundation that is affected when a person is diagnosed of CKD. In third place, we will present a recapitulation of the main research related to anxiety and depression disorders in CKD and ADPKD. Finally, the article makes a synthesis of the different lines of research presented. Keywords: Chronic kidney disease. Autosomal polycystic kidney disease. Quality of life. Anxiety. Depression. Psychonephrology. INTRODUCCIÓN La poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD) es una enfermedad renal crónica que afecta a una de cada 400 personas y que es responsable del 6% de los casos de insuficiencia renal terminal (IRT) en España1. Pero es, a su vez, uno de los grupos de pacientes renales con mayores tasas de ansiedad y depresión. Según un metanálisis realizado por Nejatisafa (2007)2, la estimación combinada de prevalencia de depresión y ansiedad en pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) es de un 55,91 y de un 46,72%, respectivamente. Esto significa que no estamos sólo ante un proceso que impacta en las condiciones físicas de los pacientes sino también en su estado psicológico y emocional3. Los estudios sobre los aspectos psicológicos de los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) se han multiplicado en los últimos años, sobre todo con el objetivo de valorar la respuesta cognitiva y emocional como indicadores de la calidad de los tratamientos sustitutivos de la función renal (hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante)4. Lo característico de la ERC es la carga biológica, física y psíquica que suponen para la persona que la padece. Así, la percepción de la calidad de vida en estos pacientes se ve afectada por trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión que, además de tener una alta prevalencia en la población afectada por una ERC, se asocian con una menor esperanza de vida. El estudio de las variables psicológicas de pacientes con una enfermedad cróNefrologia 2011;31(6):716-22 originales nica es relativamente novedoso y requiere una investigación más exhaustiva dedicada a factores de riesgo no tradicionales como son la ansiedad, el estrés y la depresión. Esta línea de investigación, denominada psiconefrología, podría ofrecer nuevas visiones en el desarrollo y evolución de la enfermedad renal5,6. En definitiva, la psiconefrología hace referencia a los problemas psicológicos de las personas con enfermedad renal, de los pacientes en diálisis y de los pacientes sometidos a trasplantes. Con esta nueva disciplina se espera disponer de un cuadro más exacto sobre las consecuencias que tiene la ERC. Por fortuna, ésta no es una preocupación reciente. Ya en la década de los años ochenta se produjo un auge de investigaciones dedicadas a estudiar cómo el aspecto social y económico, así como los factores psicosociales, afectaban al desarrollo y a la evolución de la ERC7. Las investigaciones se centraban en descubrir cuáles eran los problemas asociados a esta enfermedad y, especialmente, por qué estos pacientes no seguían el tratamiento. Además, se observó que los problemas psicológicos que con mayor frecuencia se asociaban con la enfermedad renal eran la depresión y la ansiedad. Y estos desajustes derivaban en actitudes que perjudicaban la eficacia de los tratamientos. Los pacientes con ERC no sólo se negaban a aceptar la enfermedad, sino que también ofrecían una gran resistencia a cambiar sus hábitos de vida. Si centramos la revisión bibliográfica en los aspectos psicológicos de la PQRAD, la primera conclusión es que se trata de un espacio aún por explorar y lleno de desafíos inmediatos. En este sentido, el Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín tiene el firme propósito de comprometerse con la investigación del impacto psicológico de las ERC como la PQRAD. La segunda conclusión de las publicaciones revisadas es que la mayoría se preocupan por dos aspectos, a nuestro juicio, importantes: la calidad de vida y la concurrencia de procesos de ansiedad y depresión. En este artículo llevaremos a cabo una presentación sumaria de las principales conclusiones de los trabajos sobre calidad de vida y ansiedad y depresión en las ERC. Finalmente, recapitularemos las distintas líneas de investigación presentadas. CALIDAD DE VIDA El estudio de la calidad de vida del enfermo requiere proporcionar más vida a los años, no solamente más años a la vida (OMS, 2000). En este sentido, Kaplan (1985)8 señala que las metas en política sanitaria deben ir en una doble dirección: incrementar la duración de la vida y mejorar la calidad de la misma. Ello requiere prestar más atención a los procesos perceptivos, a la construcción subjetiva de la nueva realidad del ERC y a la impronta que deja sobre su evaluación psicológica y física. 717 originales La calidad de vida es, en gran medida, una valoración subjetiva que el paciente hace de las distintas coordenadas físicas, psicológicas, sociales y ambientales que repercuten en su salud. Las coordenadas físicas abarcan los síntomas de la enfermedad y los efectos secundarios de los tratamientos. Y las coordenadas psicológicas comprenden las alteraciones mentales. No obstante, también, el entorno del individuo, es decir, sus relaciones con el resto de personas y el apoyo social que recibe, y el entorno ambiental, que incluye su espacio residencial y hospitalario, son determinantes de la calidad de sus reacciones y de su ajuste a la enfermedad. El potencial de estos factores nos obliga a vigilar y a medir la calidad de vida con el objetivo de planificar una intervención más global sobre el paciente. Esta evaluación debe suponer un marcador muy útil para predecir posibles consecuencias adversas en el transcurso de la enfermedad y para evaluar la eficacia del tratamiento9. En este sentido, las variables que con mayor frecuencia se encuentran asociadas en la literatura científica al bienestar subjetivo son los síntomas físicos, la ansiedad, la depresión, el apoyo social y el impacto de la enfermedad10-12. La PQRAD es una enfermedad que no tiene tratamiento y, por tanto, es posible que su diagnóstico afecte al bienestar psicológico del individuo que la padece tal y como hacen otras enfermedades hereditarias sin cura como, por ejemplo, la enfermedad de Huntington. Además, la PQRAD presenta una serie de complicaciones asociadas que podrían, asimismo, afectar al bienestar subjetivo. Entre éstas cabe destacar el dolor crónico, la hipertensión, el desarrollo de quistes en otros órganos y las complicaciones gastrointestinales. Todo ello, sumado al carácter hereditario y crónico de este trastorno, incide, sin duda alguna, en los niveles de calidad de vida de las personas que lo padecen. Ahora bien, uno de los problemas fundamentales que tenemos a la hora de valorar la calidad de vida de las personas con ERC es que carecemos de estudios realizados con estos pacientes en el transcurso de su enfermedad antes del fallo renal. Aunque es posible anticipar que se producen cambios drásticos en su esperanza y estilo de vida, hasta el momento sólo podemos asegurar, tal y como muestran Perlman, et al. (2005), que los pacientes sin terapia renal sustitutiva tienen un bienestar subjetivo mayor que aquellos en diálisis, pero más bajos que la población normal13. Algo muy distinto ocurre con los pacientes sometidos a trasplantes. De acuerdo con varias investigaciones, estos pacientes son los que presentan mejores indicadores de calidad de vida y menor impacto de la enfermedad, frente a los que están bajo tratamiento en hemodiálisis (HD)14,15. Además, estos niveles de bienestar subjetivo en individuos con un trasplante renal son similares a los de la población general. Lo realmente sorprendente es que estos últimos presentan el doble de disfunción en el área psicosocial que en la física, lo que 718 T.S. Pérez Domínguez et al. Psiconefrología: poliquistosis renal indica más problemas en el ámbito psicológico. No obstante, el escenario de estas investigaciones también señala que los beneficios del trasplante son mayores y cuando se comparan los dos tipos de diálisis las diferencias no siempre son significativas16. Así, según algunos autores, los niveles de calidad de vida de los pacientes sometidos a diálisis peritoneal ambulatoria (DPCA) son mayores que los de los pacientes que están en HD hospitalaria17,18. No obstante, esta conclusión no es sólida. De hecho, hay estudios que observan que el bienestar subjetivo es similar en ambos grupos de diálisis19. Esta semejanza desaparece cuando atendemos al grado en el que la falta de salud limita las actividades de la vida diaria. En efecto, la puntuación en el SF-36, un cuestionario que mide ocho conceptos genéricos acerca de la salud: Función física, Rol físico, Dolor corporal, Salud general, Función social, Rol emocional y Salud mental de los individuos en DPCA, es significativamente más baja20. En cualquier caso, lo realmente destacable cuando comparamos ambas modalidades de tratamiento es que cualquiera de ellos influye negativamente en la calidad de vida. Lo que aún queda por determinar es qué porcentaje de esta puntuación se debe a las consecuencias adversas asociadas con el deterioro progresivo de la enfermedad que acompaña al individuo con fallo renal y qué porcentaje se debe al estrés asociado con la entrada en diálisis. Un panorama aún más precario lo ofrece la investigación en PQRAD en los pacientes en quienes no se ha producido fallo renal. Las pocas observaciones públicas obtenidas muestran que los pacientes con PQRAD obtienen puntuaciones en calidad de vida similares a las de la población general21. En este mismo estudio, Ritz, et al. destacan que las puntuaciones en bienestar subjetivo son similares a las obtenidas por pacientes afectados por otras enfermedades crónicas. Además, precisan que las complicaciones asociadas de los pacientes con PQRAD, como la hematuria, las calcificaciones y las infecciones que se relacionan con el aumento del tamaño del riñón, no están relacionadas ni con el grado en el que la falta de salud limita las actividades de la vida diaria ni con la valoración de la salud mental general. ANSIEDAD Y DEPRESIÓN La calidad de vida subjetiva de la persona con ERC depende mucho de la incidencia de trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión que, además, tienen una alta prevalencia en esta enfermedad22,23. Las personas con enfermedades crónicas están sometidas a más situaciones amenazantes que la población normal. Sobre todo quienes manifiestan trastornos más sintomáticos, quienes padecen enfermedades que requieren de tratamientos que incluyen elementos aversivos y, en general, en todos aquellos pacientes que deben aceptar cambios en su estilo de vida. Nefrologia 2011;31(6):716-22 T.S. Pérez Domínguez et al. Psiconefrología: poliquistosis renal originales Este horizonte de situaciones inciertas, típico de las ERC, propician una incómoda sensación de amenaza24-26 y esta amenaza se advierte desde las etapas iniciales de la enfermedad, cuando se recibe el diagnóstico y posteriormente cuando se produce el fallo renal y se empieza el tratamiento en diálisis. En este sentido, es difícil que la persona no experimente una sensación de angustia y desasosiego cuando se encuentra en lista de espera para recibir un trasplante. ro y el ajuste emocional en una muestra de 57 personas sometidas a trasplantes. De acuerdo con sus resultados, los pacientes más graves percibían un menor apoyo familiar, es decir, menor cohesión y expresividad, así como mayor conflicto y tenían niveles más altos de depresión y ansiedad que los pacientes con mayor apoyo familiar. En cambio, el efecto del apoyo familiar no era significativo en los pacientes menos sintomáticos. Los expertos en este ámbito de estudio se han centrado básicamente en dos objetivos. Por un lado, en determinar las fuentes de estrés específicas de los enfermos renales. Un gran número de observaciones han encontrado que las restricciones en la dieta, los trastornos sexuales, los cambios en las relaciones sociales y familiares, el deterioro de la imagen y la situación laboral y económica concentran la mayoría de las respuestas disfuncionales de los pacientes. El segundo aspecto psicológico importante que debe considerarse, la «depresión», se asocia con la emergencia de un sentimiento de pérdida que experimentan muchos pacientes con fallo renal al constatar que pierden autonomía, que hay un deterioro en el desempeño físico y una visible perturbación del rol familiar y laboral. Por otro lado, la investigación se ha esforzado en determinar los niveles de ansiedad de los distintos tratamientos sustitutivos de la función renal y los elementos que la modulan. La mayoría de estos estudios reconoce que el tiempo de tratamiento, las complicaciones físicas, la edad, el sexo, el estado civil, el apoyo social y la actividad laboral poseen un fuerte potencial de ansiedad. En este sentido, Gala, et al. compararon distintas modalidades de tratamiento y descubrieron que las personas en HD tenían mayores puntuaciones en «ansiedad» que las personas en DPCA27. Este resultado es la consecuencia del mayor control y autonomía del paciente en la técnica de DPCA. Además, esta percepción de control mejora la satisfacción y la calidad de vida del paciente. No obstante, es importante reparar en que el entrenamiento que requiere esta técnica puede llevar a algunos pacientes a experimentar ansiedad y brotes del miedo al aprendizaje e inducirles a preferir la HD. El estudio de Gala, et al.27 muestra también que los pacientes sometidos a trasplante presentan puntuaciones similares a las de los dializados, lo que significa que experimentan nuevas formas de inseguridad derivadas del alta hospitalaria y del temor al rechazo. Engel añade otra circunstancia que deriva en ansiedad: el desapego de la familia que considera que la persona ha vuelto a una vida completamente normal28. Todo ello hace que los trastornos de ansiedad tengan un fuerte incremento cuando los pacientes reciben el alta hospitalaria y una prevalencia entre 3 y el 33% en los primeros años posteriores al trasplante29. Un factor que desempeña un factor importante en la ansiedad de los pacientes con fallo renal es el ambiente familiar. En este sentido, los estudios refieren una alta correlación entre apoyo familiar percibido y ajuste psicológico del paciente30. Un ambiente familiar que apoya al enfermo es una fuente importante de bienestar y ajuste personal y así lo demuestran Christensen, et al.30, quienes examinaron los efectos de la percepción de apoyo familiar, el grado de deterioNefrologia 2011;31(6):716-22 La depresión posee un claro efecto en la evolución y en el desarrollo de las enfermedades crónicas. Este efecto se manifiesta en la disminución de las conductas de autocuidado, en un defectuoso cumplimiento del tratamiento, en cierta indolencia en el cumplimiento de la dieta, en el estado inmunológico e incluso en dinámicas familiares y conyugales anómalas31. Todos ellos son indicadores que maximizan la asociación entre depresión y mortalidad en pacientes sometidos a diálisis32,33. No se tienen datos precisos sobre la prevalencia de depresión mayor en pacientes con fallo renal, pero distintas observaciones apuntan a que ésta se encontrará en torno al 25%34. Lo que sí sabemos es que una vez la persona entra en DPCA, la prevalencia tiende a disminuir hasta un 6%, mientras que un 8% tenderá a sufrir distimia. Recientemente, Abdel-Kader, et al. compararon a un grupo de pacientes en HD y otro grupo de pacientes con ERC pero sin fallo renal, encontrando una prevalencia similar de depresión en ambos grupos35. Ello se debe a que pese a tener una mejor calidad de vida, los pacientes en DPCA poseen un peor ajuste psicológico. También Griffin, et al. evidenciaron que un 39,7% de los pacientes en DPCA frente a un 25,7% de los pacientes en HD tenían niveles significativos de depresión, pero también los pacientes en DPCA presentaban niveles más altos de ansiedad36. Como demuestran Watnick, et al., los síntomas depresivos y ansiosos son incluso más comunes al comienzo de la entrada en diálisis37. En este sentido, Lopes, et al. hallaron que respuestas a medidas simples de depresión, como «¿se sintió tan desanimado y triste que nada podía animarlo?» o «¿se sintió desanimado y triste?» se asociaban, en pacientes en diálisis, con un riesgo de mortalidad y de hospitalización más importante38. No sólo se ha encontrado esta relación en pacientes en tratamiento sustitutivo de la función renal. En un estudio más reciente, Kellerman, et al. estudiaron la relación entre depresión en estadios tempranos de la enfermedad y mortalidad, y encontraron que los pacientes que puntuaban una desviación típica por encima de la media tenían una tasa de mortalidad estimada de un 21,4% superior al promedio39. Según Lew y Piraino, la disminución de la prevalencia de la depresión en pacientes en DPCA se debe a que el pacien719 originales te se adapta bien al tratamiento, pero también a que los síntomas depresivos están asociados con un riesgo de mortalidad elevado40. Así, puntuaciones bajas en percepción de bienestar y depresión se relacionan con un peor estado nutricional, anemia, función renal disminuida y con tasas más elevadas de hospitalizaciones. Además, índices más elevados en depresión son, por sí solos, predictivos de un elevado riesgo de peritonitis, debido probablemente a la disminución de las conductas de autocuidado y a una disminución de las defensas inmunitarias. A los factores ya comentados hay que añadir otros elementos que ayudan a explicar los síntomas depresivos en las personas con fallo renal. Éstos son la medicación empleada, el estrés asociado con la enfermedad, la hospitalización, las infecciones concominantes o, simplemente, el hecho de no encontrarse bien. Con todo ello, la depresión, la desesperanza y la percepción de la enfermedad empeoran la calidad de vida de los pacientes en tratamiento sustitutivo renal41. En síntesis, tenemos datos suficientes para considerar los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo como factores que concurren con la enfermedad renal42,43 y que alteran significativamente la labor terapéutica de los expertos en nefrología. Aún se sabe poco sobre el modo de afrontar de un modo más integral este problema, pero algunos estudios proporcionan pistas para conseguir mejorar resultados. Éste es el caso de Care, et al.44, quienes encontraron que los pacientes que reciben tratamiento para la depresión son más capaces de enfrentarse al estrés producido por un trasplante y presentan un menor riesgo de sufrir problemas que puedan interferir con el autocuidado que aquellos que no reciben tratamiento. Otro trabajo también encuentra que la depresión no tratada eleva el riesgo de presentar estrategias de afrontamiento desadaptativas45. Es necesario, por tanto, llevar a cabo más estudios empíricos que tengan en cuenta los estadios tempranos de la enfermedad e incorporen a la observación registros detallados sobre los efectos psicológicos que cursan sincrónicamente con el fallo renal. Aun cuando los datos que arrojan las investigaciones acerca del efecto de la depresión en la supervivencia no son consistentes, hay evidencia suficiente para tener en cuenta este problema psicológico asociado a otros factores biomédicos. Hasta donde sabemos, sólo existe una investigación que indaga en los aspectos psicológicos de la PQRAD y en él se encontró una relación significativa y positiva entre depresión y PQRAD46. CONCLUSIONES En las últimas décadas distintas investigaciones sugieren una peor calidad de vida y una mayor prevalencia de trastornos 720 T.S. Pérez Domínguez et al. Psiconefrología: poliquistosis renal de ansiedad y depresión en pacientes con ERC que en la población general. Además, padecer alguno de estos dos trastornos psicológicos en las primeras etapas de la ERC predice un elevado riesgo de mortalidad en los pacientes en estadios más avanzados del trastorno renal. Aunque la relación entre mortalidad y síntomas depresivos no está clara, es posible que ello se deba a factores espúreos de las muestras, concretamente al fallecimiento de los pacientes más deprimidos. Lo que sí está claro es que existe una interrelación entre factores psicosociales, bienestar subjetivo y desarrollo y evolución de la enfermedad que requieren mayor investigación. Vistos los pocos resultados encontrados con respecto a la PQRAD en particular, y dada la prevalencia de esta enfermedad en la población (1/400), se hace imprescindible realizar estudios de investigación que exploren los aspectos psicológicos que contribuyen a que estos pacientes reporten una peor calidad de vida y además corran el riesgo de entrar antes en diálisis y vean disminuida su esperanza de vida. Por otro lado, algunos científicos advierten que la alta prevalencia de depresión en pacientes con ERC está mediada por un hecho que debemos considerar al realizar futuras investigaciones, concretamente, por el solapamiento entre los síntomas físicos que medimos en la depresión y aquellos que experimentan los pacientes en diálisis, consecuencia de su alteración nefrológica, a saber, el dolor, los trastornos gastrointestinales, el aumento de peso, las alteraciones del sueño y la fatiga46. Dado que este solapamiento puede llevar a una sobrestimación de la prevalencia de este problema psicológico en pacientes con problemas renales, es preciso incrementar el rigor y la exactitud con vistas a un diagnóstico válido. Por ello, estamos empleando el cuestionario de ansiedad y depresión hospitalaria47 en nuestro estudio. Este cuestionario no contempla los síntomas físicos en el cómputo total para el diagnóstico de depresión, sino que tiene cuenta los síntomas cognitivos característicos de este trastorno afectivo. Con respecto al bienestar subjetivo, Rizk, et al. advierten, como han hecho otros autores que han estudiado las enfermedades renales, que el cuestionario SF-36 no tiene la sensibilidad suficiente para detectar insatisfacción respecto a la calidad de vida en pacientes con PQRAD21. Teniendo en cuenta este estudio, nosotros estamos utilizando en nuestro estudio el cuestionario KDQOL, un cuestionario de calidad de vida que tiene una parte específica para enfermedad renal. Estamos convencidos de que la investigación biopsicosocial puede ofrecer una mejor atención a los problemas psicológicos y a la complejidad asociada al ambiente en el que se desenvuelve el paciente renal. Los resultados de esta línea de trabajo tendrán implicaciones en la nefrología. La identificación temprana de problemas psicológicos, así como la delimitación del contexto, permitirán reducir las disparidades en el desarrollo y la progresión de la enfermedad renal a corto y Nefrologia 2011;31(6):716-22 T.S. Pérez Domínguez et al. Psiconefrología: poliquistosis renal largo plazo. Y, más importante aún, mejorar la calidad de vida de los pacientes que la padecen. Agradecimientos Este artículo se ha realizado gracias a la financiación del proyecto de investigación «Análisis Genético y Evaluación Psicosocial de pacientes con Poliquistosis Renal Autosómica Dominante en la Provincia de Las Palmas» de la Caja Insular de Ahorros de Canarias (Caja de Canarias) y la Fundación Mapfre Guanarteme. Conflictos de interés Los autores declaran que no tienen conflictos de interés potenciales . REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Torres Galván MJ, Rodríguez Pérez JC, Hernández Socorro CR, Anabitarte A, Caballero A, Vázquez C, et al. Diagnóstico molecular de la Poliquistosis Renal Autosómica Dominantes en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nefrologia 2006;26(6):666-72. 2. Nejastisafa AA. Prevalence of depression and anxiety in medical and surgical inpatients: a systematic review. Iran J Psychiatry 2007;2(4):181-5. 3. Levenson J, Glocheski S. Psychological factors affecting end-stage renal disease. Psychosomatics 1991;32(4):382-9. 4. Kimmel PL, Cohen SD, Peterson RA. Depression in patients with chronic renal disease: where are we going? J Ren Nutr 2008;18(1):99-103. 5. Levy, N. Psychonephrology 2: Psychological problems in kidney failure and their treatment. New York: Plenum Medical Book Company; 1983, 296 p. ISBN: 030-6411-54-7. 6. Marta N. Psychonephrology: An emerging field. Prim Psychiatry 2008;15(1):43-4. 7. Bruce MA, Beech BM, Sims M, Brown TN, Wyatt SB, Taylor HA, et al. Social environmental stressors, psychological factors, and kidney disease. J Investig Med 2009;57(4):583-9. 8. Kaplan RM. Quality of life measurement. In: Karoly P, ed. Measurement strategies in health psychology. New York: Wiley; 1985. 9. Lopes AA, Bragg-Gresham JL, Satayathum S, McCullough K, Pifer T, Goodkin DA, et al; Dialysis outcomes and practice patterns study (DOPPS). Health-related quality of life and associated outcomes among hemodialysis patients of different ethnicities in the United States. Am J Kidney Dis 2003;41:605-15. 10. Chapman MM, Meyer KB. Assessing health status in a dialysis clinic. Am J Health Syst Pharm 1995;52(14 Suppl 3):S31-2. 11. Christensen AJ, Smith TW. Personality and patient adherence: correlates of the five-factor model in renal dialysis. J Behav Med 1995;18(3):305-13. 12. Lindquist R, Carlsson M, Sjoden PO. Perceived consequences of being a renal failure patient. Nephrol Nurs J 2000;27(3):291-8. 13. Perlman RL, Finkelstein FO, Liu L, Roys E, Kiser M, Eisele G, et al. Quality of life in chronic kidney disease (CKD): a cross-sectioNefrologia 2011;31(6):716-22 originales nal analysis in the Renal Research Institute-CKD study. Am J Kidney Dis 2005;45(4):658-66. 14. Rebollo J, Bobes M, González P, Saiz P, Ortega F. Factores asociados a la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de los pacientes en terapia renal sustitutiva (TRS). Nefrologia 2000;20(2):171-81. 15. Simmons RG, Anderson BA, Kamstra BA. Comparison of quality of life on continuous ambulatory peritoneal dialysis, haemodialysis and after transplantation. Am J Kidney Dis 1984;4(3):253-5. 16. Lye L, Chan C, Leong A, Van Des S. Quality of life in patients undergoing renal replacement therapy. Kidney Int 1997;40:242-50. 17. Salek S. Quality of life assessment in patients on peritoneal dialysis: a review of the state of the art. Periton Dial Int 1996;16(Suppl.1):398-401. 18. Walters BA, Hays RD, Spritzer KL, Fridman M, Carter WB. Health-related quality of life, depressive symptoms, anemia, and malnutrition at hemodialysis initiation. Am J Kidney Dis 2002;40:1185-94. 19. García H, Calvanesem N. Calidad de vida percibida, depresión y ansiedad en pacientes con tratamiento sustitutivo de la función renal. Psicología y Salud 2008;18(1):5-15. 20. Mittal SK, Ahern L, Flaster E, Mittal VS, Maesaka JK, Fishbane S. Self-assessed quality of life in peritoneal dialysis patients. Am J Nephrol 2001;21(3): 215-20. 21. Rizk D, Jurkovitz C, Veledar E, Bagby S, Baumgarten DA, RahbariOskoui F, et al. Quality of life in autosomal dominant polycystic kidney disease patients not yet on dialysis. Clin J Am Soc Nephrol 2009;4:560-6. 22. Lock P. Stressors, coping mechanisms and quality of life among dialysis patients in Australia. J Adv Nurs 1996;23(5):873-81. 23. Walters BA, Hays RD, Spritzer KL, FridmanM, Carter WB. Healthrelated quality of life, depressive symptoms, anemia, and malnutrition at hemodialysis initiation. Am J Kidney Dis 2002;40:118594. 24. Moreno E, Arenas MD, Porta E, Escalant L, Cantó MJ, Castell G, et al. Estudio de la prevalencia de trastornos ansiosos y depresivos en pacientes en hemodiálisis. Rev Soc Esp Enferm Nefrol 2004;4(7):17-25. 25. Kimmel PL, Thamer M, Richard CM, Ray NF. Psychiatric illness in patients with end-stage renal disease. Am J Med 1998;105(3):214-21. 26. Everett KD, Brantley PJ, Sletten C, Jones GN, McKinight GT. The relation of stress and depression to interdialytic weight gain in haemodialysis patients. Behav Med 1995;21(1):25-30. 27. Gala C, Pezzullo M, De Vecchi A, Conte G, Invernizzi G. Depression and quality of life in different types of dialysis. Med Ser Res 1990;18:35-6. 28. Engle D. Psychosocial aspects of the organ transplant experience: What has been established and what we need for the future. J Clin Psychol 2001;57:521-49. 29. Pérez MA, Martín AR, Galán AR. Problemas psicológicos asociados. Int J Clin Health Psychol 2005;5(1):99-114. 30. Christensen AJ, Ehlers SL. Psychological factors in end-stage renal disease: an emerging context for behavioral medicine research. J Consult Clin Psychol 2002;70(3):712-24. 31. Hill CA, Christensen AJ. Affiliative need, different types of social support, and physical symptoms. J Appl Soc Psychol 1989;19:135170. 721 originales 32. Kimmel PL, Peterson RA. Depression in end stage renal disease patients: Tools, correlates, outcomes and needs. Semin Dial 2005;18:91-7. 33. Kimmel PL, Peterson RA, Weihs KL, Simmens SJ, Alleyne S, Cruz I, et al. Multiple measurements of depression predict mortality in a longitudinal study of chronic hemodialysis patients. Kidney Int 2000;57:2093-8. 34. Levy NB, Blumenfield M, Beasley CH, Dubey AK, Solomon RI, Todd R, et al. Fluoxetine in depressed patients with renal failure and in depressed patients with normal kidney function. General Hospital Psychiatry 1996;18:8-13. 35. Abdel-Kader K, Unruh ML, Weisbord SD. Symptom burden, depression, and quality of life in chronic and end-stage kidney disease. Clin J Am Soc Nephrol 2010;5(9):1566-73. 36. Griffin KW, Wadhwa NK, Friend R, Suh H, Howell N, Cabralda T, et al. Comparison of quality of life in hemodialysis and peritoneal dialysis patients. Adv Perit Dial 1994;10:104-8. 37. Watnick S, Kirwin P, Mahnensmith R, Concato J. The prevalence and treatment of depression among patients starting dialysis. Am J Kidney Dis 2003;41(1):105-10. 38. Lopes AA, Bragg-Gresham JL, Young E, Goodkin DA, Mapes DL, Combe C, et al.; Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS). Depression as a predictor of mortality and hospitalization among hemodialysis patients in the United States of Europe. Kidney Int 2002;62(1):199-207. T.S. Pérez Domínguez et al. Psiconefrología: poliquistosis renal 39. Kellerman QD, Christensen AJ, Baldwin AS, Baldwin WJ. Association between depressive symptoms and mortality risk in chronic kidney disease. Health Psychol 2010;29(6):594-600. 40. Lew SQ, Piraino B. Quality of life and psychological issues in peritoneal dialysis patients. Semin Dial 2005;18(2):119-23. 41. Christensen AJ, Ehlers SL. Psychological factors in end- stage renal disease: An emerging context for behavioral medicine research. J Consult Clin Psychol 2002;70:712-24. 42. Álvarez F, Fernández M, Vázquez A, Mon C, Sánchez, R, Rebollo P. Síntomas físicos y trastornos emocionales en pacientes en programa de hemodiálisis periódicas. Nefrologia 2001;21(2):191-9. 43. Kimmel PL, Weihs K, Peterson RA. Survival in haemodialysis patients: The role of depression. J Am Soc Nephrol 1993;4(1):12-27. 44. Care A, DiMartini C, Crone M, Fireman M, Dew MA. Psychiatric aspects of organ transplantation in critical care. Crit Care Clin 2008;24(4):949-81. 45. Lowry MR, Atcherson E. Characteristics of patients with depressive disorder on entry into home hemodialysis. J Nerv Ment Dis 1979;167(12):748-51. 46. Kimmel PL, Peterson RA. Depression in patients with end stage renal disease treated with dialysis: Has the time to treat arrived? Clin J Am Soc Nephrol 2006;1:349-52. 47. Zigmond AS, Snaith RP. The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatr Scand 1983;67:361-70. Enviado a Revisar: 15 Abr. 2011 | Aceptado el: 7 Sep. 2011 722 Nefrologia 2011;31(6):716-22 http://www.revistanefrologia.com © 2011 Revista Nefrología. Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología originales Impacto de las peritonitis en la supervivencia a largo plazo de los pacientes en diálisis peritoneal E. Muñoz de Bustillo1, F. Borrás2, C. Gómez-Roldán3, F.J. Pérez-Contreras4, J. Olivares4, R. García5, A. Miguel5, Grupo Levante de Diálisis Peritoneal* Servicio de Nefrología. Hospital Marina Baixa. Villajoyosa. Alicante Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática. Universidad Miguel Hernández. Elche. Alicante 3 Servicio de Nefrología. Hospital General Universitario de Albacete 4 Servicio de Nefrología. Hospital General Universitario de Alicante 5 Servicio de Nefrología. Hospital Clínico Universitario de Valencia 1 2 Nefrologia 2011;31(6):723-32 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Oct.10987 RESUMEN Antecedentes: El impacto de cada episodio de peritonitis sobre la supervivencia a largo plazo de los pacientes en diálisis peritoneal (DP) está por definir. Objetivos: Establecer el riesgo que supone para la supervivencia de los pacientes y de la técnica de DP cada episodio de peritonitis. Pacientes: 1.515 pacientes incluidos en el registro Levante desde el 1 de enero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2005. Métodos: Análisis retrospectivo de un registro multicéntrico mediante regresión de Cox para variables cambiantes en el tiempo. Resultados: Se analizaron 1.609 episodios de peritonitis en 716 pacientes (47,2%). En el análisis univariante cada peritonitis tratada ambulatoriamente se asoció a un aumento de la mortalidad (hazard ratio [HR] 1,99; p <0,001) que fue mayor para los episodios que requirieron hospitalización (HR 3,62; p <0,001). La mortalidad aumentó con cada episodio sucesivo en el mismo paciente. El análisis multivariante confirmó la asociación de cada peritonitis con una menor supervivencia a largo plazo (HR 2,01; p <0,001), con un riesgo diferente para episodios por grampositivos, gramnegativos y hongos (HR 1,73, 2,43 y 5,71, respectivamente; p <0,001). Otras va- Correspondencia: Eduardo Muñoz de Bustillo Llorente Servicio de Nefrología. Hospital Marina Baixa. Avda. En Jaume Botella Major, 7. 03570 Villajoyosa. Alicante. [email protected] [email protected] riables asociadas con la mortalidad fueron la edad, una función renal residual escasa, la ausencia de acceso vascular y la comorbilidad. Las peritonitis fueron la única variable independiente asociada al fracaso de la técnica (HR 1,29; p <0,001), con un riesgo diferente para episodios por grampositivos, gramnegativos y hongos (HR 1,25, 1,30 y 3,03, respectivamente) (p <0,001). Conclusiones: Los episodios de peritonitis influyen de forma negativa en la supervivencia a largo plazo de los pacientes en DP. Palabras clave: Diálisis peritoneal. Peritonitis. Supervivencia de los pacientes. Supervivencia técnica. Impact of peritonitis on long-term survival of peritoneal dialysis patients ABSTRACT Background: The impact of each episode of peritonitis on long-term survival of peritoneal dialysis (PD) patients has yet to be defined. Objectives: To determine the risk that each episode of peritonitis poses for patient survival and for the PD technique. Patients: 1515 patients included in the Levante registry from 1 January 1993 to 31 December 2005. Methods: Retrospective analysis of a multicentre registry using Cox regression for time-dependent variables. Results: *Grupo Formado por: Miembros del Grupo Levante de Diálisis Peritoneal (1993-2005): C. Gómez Roldán y J. Pérez Martínez (Hospital General Universitario de Albacete, Albacete, España); M.D. Albero (Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy, Alicante, España); J. Pérez-Contreras y J. Olivares (Hospital General Universitario de Alicante, Alicante, España); J.M. Graña (Hospital de la Ribera, Alcira, Valencia, España); H. García (Hospital General de Castellón, Castellón, España); F. Tornero (Hospital de Cuenca, Cuenca, España); J. Martín (Hospital General de Elda, Elda, España); A. Peris (Hospital Francisco de Borja, Gandía, Valencia, España); M. Lanuza (Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia, España); A. Miguel y R. García (Hospital Clínico Universitario, Valencia, España); J.M. Escobedo y M. Giménez (Hospital General Universitario, Valencia, España); J. Alvariño (Hospital Universitario La Fe, Valencia, España); J.C. Alonso y R. López-Menchero (Hospital Luis Alcañiz, Játiva, Valencia, España). 723 originales We analysed 1609 episodes of peritonitis in 716 patients (47.2%). In the univariate analysis, each case of peritonitis treated in the outpatient unit was associated with an increase in mortality (hazard ratio [HR] 1.99, P<.001), which was greater for episodes that required hospitalisation (HR 3.62, P<.001). Mortality increased with each successive episode in the same patient. Multivariate analysis confirmed the association of each case of peritonitis with lower longterm survival (HR 2.01, P<.001), with a different risk for episodes due to gram-positive, gram-negative bacteria and fungi (HR 1.73, 2.43 and 5.71, respectively; P<.001). Other variables associated with mortality were age, low residual renal function, absence of vascular access and comorbidity. Peritonitis was the only independent variable associated with technique failure (HR 1.29, P<.001), with a different risk for episodes due to gram-positive and gram-negative bacteria and fungi (HR 1.73, 2.43 and 5.71, respectively; P<.001). Conclusions: Episodes of peritonitis negatively influence long-term survival of patients on PD. E. Muñoz de Bustillo et al. Peritonitis y supervivencia en DP tencialmente, podría condicionar la supervivencia de esa gran mayoría de pacientes que supera el episodio de peritonitis y se mantiene en la técnica. Desde 1991, el registro Levante recoge de forma prospectiva diversa información demográfica y clínica de todos los pacientes que inician tratamiento sustitutivo mediante DP en el ámbito público en las tres provincias de la Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón y Valencia), la Comunidad de Murcia y las provincias de Albacete y Cuenca. En el presente trabajo hemos estudiado una amplia cohorte de pacientes incluidos en el registro Levante para estimar mediante técnicas de análisis para variables cambiantes en el tiempo, la supervivencia a largo plazo de los pacientes en DP después de cada episodio de peritonitis, así como las potenciales diferencias existentes en la mortalidad a largo plazo en función del germen causal del mismo. MATERIAL Y MÉTODOS Keywords: Peritoneal dialysis. Peritonitis. Survival analysis. Technique survival. INTRODUCCIÓN Las peritonitis todavía hoy en día constituyen la principal causa de morbilidad y de fracaso de la técnica en el paciente en diálisis peritoneal (DP), a pesar del descenso continuado en su tasa de incidencia1-6. Afortunadamente, la mortalidad directa de los episodios de peritonitis es baja, y se sitúa en la mayoría de las series por debajo del 4%5,6. Dicha tasa de letalidad depende en gran medida del germen causal, y es más elevada para las peritonitis fúngicas, seguidas de aquellas secundarias a gérmenes gramnegativos6-10. La potencial influencia de los episodios de peritonitis en la mortalidad del paciente en DP a un plazo más largo es mucho menos conocida. De hecho, sólo nos consta que exista un trabajo en el que este aspecto haya sido analizado de forma pormenorizada11. Dicho estudio fue publicado en 1996, cuando únicamente un 30% de los pacientes utilizaba sistemas de desconexión, situación muy diferente a la actual11. Además, hasta el momento no nos consta que se haya realizado ningún estudio de supervivencia en pacientes en DP en el que se haya analizado la incidencia de peritonitis como variable cambiante en el tiempo, limitándose la literatura previa a incluir como variable a estudio la tasa final de peritonitis11,12. Por tanto, desde un punto de vista metodológico, no se ha podido estimar el incremento del riesgo de muerte o fracaso de la técnica que supone cada episodio de peritonitis en el momento en que éste sucede. Hemos de tener en cuenta que más allá de la mortalidad directa atribuible a las peritonitis, cada episodio conlleva una situación de inflamación que va a generar, por un lado, una acción deletérea directa sobre la membrana peritoneal y, por otro, un deterioro del estado general, inmunológico y nutricional del paciente en DP que, po724 Se han analizado de forma retrospectiva todos los episodios de peritonitis registrados en la totalidad de 1.515 pacientes incidentes pertenecientes al registro Levante que iniciaron DP mediante sistemas de desconexión entre el uno de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 2005. Además de información de los episodios de peritonitis (fecha de diagnóstico, cultivo del efluente y necesidad de hospitalización durante el mismo), se dispone de datos demográficos y clínicos de la totalidad de los pacientes a su inclusión en DP y de, al menos, un estudio de adecuación y permeabilidad peritoneal en una muestra de 1.180 pacientes (un 77,9% del total), habiéndose realizado un total de 2.577 estudios durante el seguimiento. Se ha considerado peritonitis todo episodio de efluente peritoneal turbio con un recuento celular patológico, definido por más de 100 leucocitos por mm3 con un porcentaje de neutrófilos polimorfonucleares superior al 50%13. La comorbilidad al inicio de DP se ha estimado calculando el índice de Davies14 a partir de las 14 comorbilidades recogidas en el registro Levante. Análisis estadístico El análisis descriptivo de las variables continuas de la muestra se ha realizado mediante la media y la desviación estándar y su comparación se ha llevado a cabo mediante la prueba de Mann-Whitney. Las variables cualitativas se han analizado con la prueba de la chi cuadrado. En todos los casos se ha rechazado la hipótesis nula siempre que su probabilidad fuera inferior a 0,05 (p <0,05). Análisis de supervivencia Para el cálculo de la supervivencia de los pacientes se ha considerado únicamente el evento fallecimiento. Para la estimaNefrologia 2011;31(6):723-32 E. Muñoz de Bustillo et al. Peritonitis y supervivencia en DP ción de la supervivencia en la técnica se ha tenido exclusivamente en cuenta el evento paso a hemodiálisis (HD). El resto de eventos en ambos casos ha sido censurado. Se ha calculado la tasa de mortalidad (fallecimientos/100 pacientes-años) dividiendo el total de fallecimientos registrados en un período determinado de tiempo por la suma de la permanencia en días de todos los pacientes en riesgo en dicho período dividido por 365,25 y multiplicado por 100. La tasa de fracaso de la técnica en un período determinado se ha calculado de igual forma, considerando el número de pacientes traspasados a HD durante dicho período. Aquellos pacientes fallecidos en el primer mes tras ser transferidos a HD se han considerado como fallecidos en DP. La mortalidad directa por peritonitis se ha definido como toda muerte acaecida en las primeras cuatro semanas después de un episodio de peritonitis, independientemente de la causa inmediata del fallecimiento. Para el análisis univariante de las variables continuas se ha realizado su transformación en variables categóricas (dummy) de acuerdo con criterios estadísticos y/o clínicos para su posterior análisis como tales mediante la elaboración de curvas de Kaplan-Meier, realizándose la comparación entre los diferentes estratos a través del test de rangos logarítmicos (log-rank). Tanto el impacto en la supervivencia de los episodios de peritonitis como el de las otras variables cuyo valor se modifica con el tiempo (técnica de DP empleada, uso de icodextrina y variables de adecuación y cinética peritoneal) se han analizado mediante una regresión de Cox para variables cambiantes en el tiempo. En dicho análisis cada evento se relaciona con el valor de la variable inmediatamente anterior, de tal forma que el modelo de Cox resultante representa el riesgo relativo instantáneo al comparar a dos personas con el mismo tiempo de seguimiento cuando una de ellas cambia de nivel. Para representar el efecto univariante en las variables cambiantes en el tiempo se han utilizado curvas de Kaplan-Meier con entrada retrasada. Éstas representan la supervivencia si un sujeto hubiera estado todo el tiempo en la misma categoría de las variables que se estudian. La proporcionalidad de riesgos que requiere el análisis mediante regresión de Cox ha sido confirmada a través de las curvas de Kaplan-Meier y de la representación gráfica del logaritmo de la tasa de incidencia en función del tiempo según los casos. Todas aquellas variables fijas o variables en el tiempo con asociación significativa (p <0,05) o casi significativa (p ≤0,1) con la supervivencia en el estudio univariante, han sido seleccionadas para su análisis multivariante mediante regresión de Cox por pasos hacia atrás condicional. Se han desarrollado dos modelos multivariantes; el primero de ellos para estimar el riesgo de mortalidad asociado a cada episodio de peritonitis, y el segundo para analizar la supervivencia en función del germen causal. En este último modelo se ha decidido excluir los episodios secundarios a micobacterias (por su bajo número, siete casos) y aquellos con cultivo negativo, al tratarse de un grupo heterogéneo. Además, de acuerdo con la bibliografía previa, se decidió considerar como gramnegativos aquellos episodios con flora mixta en los que uno de los gérmenes aislados era gramnegativo, y como fúngicos aquellos en los que se aisló al menos un hongo11. El análisis estadístico se ha realizado mediante el paquete «R» versión 2,8,0 (The R FounNefrologia 2011;31(6):723-32 originales dation for Statistical Computing) y SPSS versión 13,0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, EE.UU.). RESULTADOS Se han analizado 1.515 pacientes incidentes con una permanencia acumulada en DP de 3.213,7 años. Las características principales de la cohorte están recogidas en la tabla 1. En una muestra de 1.180 pacientes (77,9%) se dispone al menos de un estudio de adecuación y transporte peritoneal. Las características de dicha muestra y sus diferencias con el resto de pacientes aparecen también reflejadas en la tabla 1. Los valores basales de adecuación y transporte peritoneal fueron los siguientes: Kt/V peritoneal semanal: 1,54 ± 0,4; Kt/V renal semanal: 0,9 ± 0,7; filtrado glomerular estimado (semisuma de aclaramiento de urea y creatinina): 5,08 ± 4,08 ml/min; nPCR: 1,08 ± 0,3 g/kg/día; D/P creatinina: 0,67 ± 0,1. Al cierre del estudio, 402 pacientes (26,5%) se mantenían en la técnica, 386 (25,5%) habían fallecido, 367 (24,2%) habían recibido un trasplante renal, 308 (20,3%) habían sido transferidos a HD y 52 (3,4%) se habían perdido para el seguimiento. La supervivencia media de los pacientes fue de 63 meses (intervalo de confianza [IC] 95% 53,8-72,2), con una tasa de supervivencia del 91, 72, 52 y 23% a uno, tres, cinco y 10 años, respectivamente. La mortalidad global fue de 11,7 por 100 pacientes-año. La causa de muerte fue cardiovascular en 128 casos (33,2%), asociada a la peritonitis en 58 casos (15%), caquexia en 51 casos (13,2%), de causa infecciosa no peritoneal en 47 casos (12,2%), miscelánea en 30 casos (7,8%) y no filiada en 72 casos (18,6%). La supervivencia técnica media fue de 89,14 meses (IC 95% 82,22-96,07), con una tasa del 92, 74, 63 y 37% a uno, tres, cinco y 10 años, respectivamente. La tasa de transferencia a HD fue de 9,4 casos por 100 pacientes-año en DP. Las peritonitis constituyeron la causa principal de fracaso de la técnica con 111 casos (36,4%). Durante el seguimiento se diagnosticaron 1.609 episodios de peritonitis en 716 pacientes (47,2%); 339 pacientes (22,3%) presentaron un episodio, 163 pacientes (10,7%) dos episodios, 91 pacientes (6%) tres episodios, y 123 pacientes (8,1%) cuatro o más episodios. La tasa de peritonitis global fue de un episodio por cada 24 pacientes-meses (un episodio por cada 18,3, 24,5 y 29 pacientes-meses en los períodos 1993-1995, 19962000 y 2001-2005, respectivamente). La tasa de letalidad fue del 3,6%. Los gérmenes grampositivos constituyeron la causa más frecuente de peritonitis con 902 casos (56% del total), 129 de los cuales fueron Staphylococcus aureus (8%). Gérmenes gramnegativos se cultivaron en 339 episodios (21%), incluyendo 87 episodios por Pseudomonas spp. (5,4%). En 63 casos se cultivó flora mixta grampositiva y negativa (4,3%). El episodio fue fúngico en 59 casos (3,6%) y secundario a micobacterias en siete casos (0,7%). El cultivo de efluente resultó negativo en 239 casos (14,8%). En 956 casos (59,4%) el tratamiento fue ambulatorio, mientras que 653 episodios (40,6%) requirieron ingreso hospitalario. 725 E. Muñoz de Bustillo et al. Peritonitis y supervivencia en DP originales Tabla 1. Características de la cohorte total de 1.515 pacientes incidentes en diálisis peritoneal y de la muestra de 1.180 pacientes con información sobre adecuación y transporte peritoneal incluidos en el análisis multivariante Edad (años) (media ± DE) Hombres Meses en DP (mediana) Modalidad previa a DP - Prediálisis - Hemodiálisis - Trasplante renal Período - 1993-1995 - 1996-2000 - 2001-2005 Etiología de la ERC - Glomerular - Intersticial - Nefropatía diabética - Vascular - Desconocida Diabetes mellitus Comorbilidad (Davies) - No comorbilidad (0) - Media (1-2) - Alta (> _3) DPA Icodextrina Peritonitis/meses en riesgo Global (n = 1.515) 52,9 ± 16,3 844 (55,7%) 19 1153 (76%) 331 (21,8%) 31 (2%) 224 (14,8%) 613 (40,4%) 678 (44,8%) 404 (26,7%) 300 (19,8%) 260 (17,2%) 173 (11,4%) 378 (25%) 338 (22,3%) 721 (47,6%) 647 (42,7%) 147 (9,7%) 361 (23,8%) 294 (19,3%) 0,053 ± 0,1 Adecuación y transporte peritoneal disponible Sí (n = 1.180) No (n = 335) p 52,8 ±16,4 53,5 ±16 0,57 672 (56,9%) 172 (51,3%) 0,09 20 14 <0,001 <0,001 920 (78%) 233 (69,6%) 236 (20%) 95 (28,4%) 24 (2%) 7 (2%) 0,03 163 (13,8%) 61 (18,2%) 496 (42%) 117 (34,9%) 521 (44,2%) 157 (46,9%) 0,27 314 (26,6%) 90 (26,7%) 232 (19,7%) 68 (20,3%) 197 (16,7%) 63 (18,8%) 146 (12,4%) 27 (8,1%) 291 (24,7%) 87 (26%) 259 (21,9%) 79 (23,6%) 0,5 0,13 575 (48,7%) 146 (43,6%) 488 (41,4%) 159 (47,5%) 117 (9,9%) 30 (9%) 315 (26,7%) 46 (13,75%) <0.001 259 (21,9%) 35 (10,4%) <0.001 0,049 ± 0,1 0,067 ± 0,1 0,78 DE: desviación estándar; ERC: enfermedad renal crónica; DPA: diálisis peritoneal automática. Supervivencia de los pacientes Análisis univariante La supervivencia media de los pacientes con una tasa de peritonitis igual o superior a un episodio cada 24 meses fue de 57 meses (IC 95% 51,1-62,9), significativamente inferior a la de aquellos pacientes con una incidencia de peritonitis inferior (83 meses; IC 95% 74,9-91,1; p <0,001). El análisis de cada peritonitis como una variable cambiante en el tiempo confirma que cada episodio se asocia a un incremento del riesgo de muerte que aumenta progresivamente en el caso de que los episodios se sucedan en el mismo paciente. Así, el primer episodio se asocia a una hazard ratio (HR) igual a 2,08 (IC 95% 1,59-2,72, p <0,001; el segundo a una HR igual a 2,72 (IC 95% 1,92-3,85; p <0,001), el tercero a una HR igual a 3,18 (IC 95% 2,07-4,88; p <0,001), el cuarto a una HR igual a 4,76 (IC 95% 2,94-7,62; p <0,001) y el quinto y siguientes a una HR igual a 7,87 (IC 95% 5,16-12; p <0,001). Dicho riesgo aumentado de mortalidad fue mayor para aquellos episodios secundarios a un hongo (HR: 14,29; IC 95% 7,97-25,65; p <0,001), seguidos de los episodios por gram726 negativos (HR: 3,56; IC 95% 2,62-4,83; p <0,001), siendo el menor riesgo el asociado a los episodios secundarios a gérmenes grampositivos (HR: 2,23; IC 95% 1,72-2,90; p <0,001) (figura 1). El riesgo estimado de mortalidad a largo plazo tras un episodio de peritonitis por Staphylococcus aureus (HR 2,25; IC 95% 1,37-3,70; p = 0,001) fue similar al del resto de grampositivos (HR 2,23; IC 95% 1,69-2,93; p <0,001). Además, la necesidad de hospitalización durante el episodio también se asoció con un incremento de la mortalidad a largo plazo (HR 3,62; IC 95% 2,78-4,72; p <0,001), aunque incluso aquellos episodios tratados de forma ambulatoria se asociaron con una significativa inferior supervivencia a largo plazo (HR 1,99; IC 95% 1,53-2,60; p <0,001) (figura 2). Además de las peritonitis, las variables que se asociaron significativamente en el análisis univariante a un incremento de la mortalidad fueron la edad (p <0,001), la inclusión en DP antes del año 2001 (p <0,001), la permanencia previa en HD (p <0,001), la ausencia de un acceso vascular adecuado para HD como motivo de elección de la técnica (p <0,001), la causa de la ERC (p = 0,002), la comorbilidad medida por el índice de Davies (p <0,001), el uso de icodextrina (p = 0,035), un índice D/P creatinina (D/P creat) superior a 0,65 (p = 0,002), una Nefrologia 2011;31(6):723-32 E. Muñoz de Bustillo et al. Peritonitis y supervivencia en DP Cada episodio de peritonitis ha sido analizado como variable cambiante en el tiempo y la estimación posterior de supervivencia se ha representado gráficamente mediante curvas de Kaplan-Meier con entrada retrasada. originales Cada episodio de peritonitis ha sido analizado como variable cambiante en el tiempo y la estimación posterior de supervivencia se ha representado gráficamente mediante curvas de Kaplan-Meier con entrada retrasada. Figura 1. Estimación de la supervivencia de los pacientes después de cada episodio de peritonitis en función del cultivo del efluente. Figura 2. Estimación de la supervivencia de los pacientes después de cada episodio de peritonitis en función de la necesidad de hospitalización. PCRn menor a 1 g/kg/día (p <0,001) y una función renal residual (FRR) inferior a 3 ml/min (p <0,001). de peritonitis inferior (101,2 meses; IC 95% 92,8-109,5; p <0,001). El estudio univariante mostró, además, que el riesgo de fracaso de la técnica se incrementó en función del número de episodios de peritonitis en el mismo paciente, con una HR igual a 2,21 para el primero (IC 95% 1,80-2,70; p <0,001), igual a 3,35 para el segundo (IC 95% 2,60-4,31; p <0,001), igual a 4,19 para el tercero (IC 95% 3,09-5,69; p <0,001), igual a 4,46 para el cuarto (IC 95% 3,02-6,59; p <0,001) e igual a 8,50 a partir del quinto episodio (IC 95% 6,11-11,81; p <0,001). Asimismo, el riesgo de ser transferido a HD demostró ser diferente para los episodios secundarios a grampositivos (excluido Staphylococcus aureus) (HR igual a 2,09; IC 95% 1,69-2,59; p <0,001), aquellos con cultivo positivo para Staphylococcus aureus (HR igual a 2,34; IC 95% 1,61-3,39; p <0,001), los secundarios a gérmenes gramnegativos (HR igual a 4,01; IC 95% 3,20-5,03; p <0,001), y las peritonitis fúngicas (HR igual a 29,76; IC 95% 21,31- 41,58; p <0,001) (figura 3). Otros factores asociados con el fracaso de la técnica en el análisis univariante fueron la causa de la enfermedad renal crónica (ERC) (p = 0,04), el uso de diálisis peritoneal automática (DPA) (p = 0,001), el uso de icodextrina (p = 0,02), un índice D/P creat superior a 0,65 (p = 0,002), una FRR inferior a 3 ml/min (p = 0,001) y unos valores de PCRn inferiores a 1 g/kg/día (p = 0,04). El análisis multivariante confirmó a los episodios de peritonitis como el único factor asociado de forma independiente con la supervivencia técnica, con una HR ajustada igual a 1,29 (IC 95% 1,21-1,38; p <0,001), demostrando un riesgo diferente en función del germen causal (tabla 4). Análisis multivariante En el primer modelo multivariante se confirma que cada episodio de peritonitis incrementa el riesgo de mortalidad a largo plazo con una HR ajustada igual a 2,01 (IC 95% 1,53-2,64; p <0,001) (tabla 2). Asimismo, el segundo modelo multivariante muestra cómo el mayor riesgo de muerte aparece tras los episodios de peritonitis fúngica (HR ajustada igual a 5,71; IC 95% 2,76-11,8; p <0,001), siendo menor después de una peritonitis por gramnegativos (HR ajustada igual a 2,43; IC 95% 1,69-3,52; p <0,001), o por grampositivos (HR ajustada igual a 1,73; IC 95% 1,282,34; p <0,001) (tabla 3). Otros factores de riesgo independientes asociados con una menor supervivencia en ambos modelos fueron la edad, la ausencia de un adecuado acceso vascular para HD, la comorbilidad y una FRR baja o inexistente (tablas 2 y 3). Supervivencia en la técnica La supervivencia media en la técnica fue significativamente inferior en aquellos pacientes con una incidencia de peritonitis superior a la media de un episodio cada 24 meses (69,9 meses; IC 95% 61,8-78) respecto a aquellos con una incidencia Nefrologia 2011;31(6):723-32 727 E. Muñoz de Bustillo et al. Peritonitis y supervivencia en DP originales Tabla 2. Primer modelo multivariante mediante regresión de Cox con los factores predictivos de mortalidad en 1.180 pacientes incidentes en diálisis peritoneal Edad (1) - 50-59 años - 60-69 años -> _70 años Modalidad previa a DP (2) - Hemodiálisis - Trasplante Motivo de elección de DP (3) - Ausencia de acceso vascular para HD - Causas médicas Período (4) - 1993-1995 - 1996-2000 Etiología de la ERC (5) - Desconocida - Intersticial - Vascular - Nefropatía diabética Comorbididad (Davies) (6) - 1-2 (media) -> _3 (alta) DPA Icodextrina D/P creatinina > _ 0,65 FRR (FGRe) (7) - 1-3 ml/min -> _3 ml/min Kt/V peritoneal (<1,7) PCRn (8) - 1-1,2 g/kg/día -> _1,2 g/kg/día Peritonitis (cada episodio) HR IC 95% p 1,95 2,84 4,74 1,22-3,11 1,86-4,32 3,15-7,12 0,004 <0,001 <0,001 0,96 1,16 0,64-1,43 0,27-4,93 0,85 0,84 1,48 1,2 1,09-2,01 0,86-1,65 0,01 0,27 1,04 1,14 0,67-1,61 0,80-1,64 0,84 0,45 1.05 1,09 0,62-1,42 0,70-1,70 0,79 0,68 0,89 0,91 0,57-1,39 0,58-1,44 0,63 0,7 2,07 4,05 1,34 0,95 1,09 1,49-2,85 2,66-6,17 0,96-1,88 0,61-1,48 0,81-1,47 <0,001 <0,001 0,084 0,85 0,56 0,46 0,32 0,95 0,33-0,65 0,23-0,45 0,70-1,29 <0,001 <0,001 0.77 0,88 0,69 2,01 0,62-1,23 0,44-1,06 1,53-2,64 0,47 0,09 <0,001 (1) Riesgo comparado con <50 años. (2) Riesgo comparado con «prediálisis». (3) Riesgo comparado con «electiva». (4) Riesgo comparado con «2001- 2005». (5) Riesgo comparado con «glomerular». (6) Riesgo comparado con «no comorbilidad». (7) Riesgo comparado con «<1 ml/min». (8) Riesgo comparado con PCRn <1 g/kg/día. HR: hazard ratio; IC: intervalo de confianza; DP: diálisis peritoneal; HD: hemodiálisis; ERC: enfermedad renal crónica; DPA: diálisis peritoneal automática; FRR: función renal residual; FGRe: filtrado glomerular renal estimado; PCR: tasa de catabolismo proteico. DISCUSIÓN El hecho de no analizar correctamente como cambiantes aquellas variables que se modifican con el transcurso del tiempo es motivo de importantes sesgos que afectan a los resultados de muchos estudios observacionales publicados incluso en las revistas de mayor impacto15. En este estudio analizamos por primera vez los episodios de peritonitis como una variable cambiante en el tiempo con objeto de poder estimar su potencial impacto en la mortalidad y en el fracaso de la técnica a medio-largo plazo en el paciente en DP. Nuestros resultados muestran que las peritonitis no sólo afectan a la su728 pervivencia del paciente a corto plazo, sino que también lo hacen a un plazo más largo en esa mayoría de pacientes que responde al tratamiento y supera el episodio. Además, ese incremento en el riesgo de muerte y/o de fracaso de la técnica asociado a las peritonitis es independiente de la presencia de otros factores pronósticos ya conocidos, tales como la edad avanzada, la comorbilidad o la ausencia de FRR16-18. Hasta la fecha muy pocos estudios han valorado el impacto de las peritonitis en la supervivencia a largo plazo de los pacientes en DP11,12. Fried, et al. estudiaron la influencia de las peritonitis en la mortalidad de 516 pacientes de una única unidad de DP, demostrando una inferior supervivencia en aquellos pacienNefrologia 2011;31(6):723-32 E. Muñoz de Bustillo et al. Peritonitis y supervivencia en DP originales Tabla 3. Segundo modelo multivariante mediante regresión de Cox con los factores predictivos de mortalidad en 1.180 pacientes incidentes en diálisis peritoneal Edad (1) - 50-59 años - 60-69 años -> _ 70 años Modalidad previa a DP (2) - Hemodiálisis - Trasplante Motivo de elección de DP (3) - Ausencia de acceso vascular para HD - Causas médicas Período (4) - 1993-1995 - 1996-2000 Etiología de ERC (5) - Desconocida - Intersticial - Vascular - Nefropatía diabética Comorbilidad (Davies) (6) - 1-2 (media) -> _ 3 (alta) DPA Icodextrina D/P creatinina > _0,65 FRR (FGRe) (7) - 1-3 ml/min -> _3 ml/min Kt/V peritoneal (<1,7) PCRn (8) - 1-1,2 g/kg/día -> _1,2 g/kg/día Peritonitis por grampositivos (cada episodio) Peritonitis por gramnegativos (cada episodio) Peritonitis fúngica (cada episodio) HR IC 95% p 1,81 2,74 4,79 1,13-2,90 1,79-4,20 3,19-7,21 0,013 <0,001 <0,001 0,98 1,22 0,65-1,46 0,28-5,19 0,92 0,79 1,42 1,25 1,04-1,93 0,90-1,72 0,026 0,18 1,06 1,17 0,69-1,65 0,82-1,68 0,77 0,37 0,98 1,07 0,65-1,48 0,69-1,66 0,94 0,76 0,90 0,95 0,57-1,41 0,60-1,51 0,66 0,86 2,03 3,80 1,31 0,99 1,06 1,47-2,81 2,49-5,80 0,93-1,84 0,64-1,54 0,79-1,44 <0,001 <0,001 0,12 0,99 0,66 0,47 0,34 0.98 0,33-0,66 0,24-0,47 0.72-1.34 <0,001 <0,001 0.93 0,84 0,67 1,73 2,43 5,71 0,60-1,19 0,43-1,03 1,28-2,34 1,69-3,52 2,76-11,8 0,34 0,07 <0,001 <0,001 <0,001 (1) Riesgo comparado con <50 años. (2) Riesgo comparado con «prediálisis». (3) Riesgo comparado con «electiva». (4) Riesgo comparado con «2001- 2005». (5) Riesgo comparado con «glomerular». (6) Riesgo comparado con «no comorbilidad». (7) Riesgo comparado con «<1 ml/min». (8) Riesgo comparado con PCRn <1 g/kg/día. HR: hazard ratio; IC: intervalo de confianza; DP: diálisis peritoneal; HD: hemodiálisis; ERC: enfermedad renal crónica; DPA: diálisis peritoneal automática; FRR: función renal residual; FGRe: filtrado glomerular renal estimado; PCR: tasa de catabolismo proteico. tes con más de un episodio de peritonitis cada 25 meses11. Más recientemente, Sipahioglu, et al. comunicaron su experiencia con 423 pacientes, también de un único centro, mostrando un aumento del riesgo de muerte en los pacientes con una tasa de peritonitis superior (HR ajustada igual a 1,87 por cada incremento de un episodio por año en DP)12. Por primera vez, y mediante la aplicación de técnicas de regresión para variables cambiantes en el tiempo, nuestro estudio es capaz de estimar el incremento medio en el riesgo de muerte que supone cada episodio de peritonitis, ajustándolo, además, al Nefrologia 2011;31(6):723-32 resto de variables significativas (HR igual a 2,01; IC 95% 1,53-2,64). Más aún, nuestros resultados muestran que la sucesión de episodios de peritonitis sobre un mismo paciente incrementa de forma progresiva su impacto negativo sobre la supervivencia. Es importante destacar que incluso aquellos episodios tratados de forma ambulatoria por tratarse de pacientes en buena situación clínica y con una adecuada respuesta al tratamiento se asocian posteriormente a un incremento significativo en la mortalidad a medio-largo plazo. El efecto deletéreo de los episodios de peritonitis sobre la super729 E. Muñoz de Bustillo et al. Peritonitis y supervivencia en DP originales Cada episodio de peritonitis ha sido analizado como variable cambiante en el tiempo y la estimación posterior de supervivencia se ha representado gráficamente mediante curvas de Kaplan-Meier con entrada retrasada. S.A.: Staphylococcus aureus. Figura 3. Estimación de la supervivencia en la técnica después de cada episodio de peritonitis en función del cultivo del efluente. vivencia de los pacientes a medio-largo podría explicarse por su potencial contribución en el desarrollo del llamado síndro- me malnutrición-inflamación-arteriosclerosis (MIA)19. En este sentido, recientemente se ha podido demostrar que cada episodio de peritonitis supone un incremento del estado inflamatorio de los pacientes en DP que perdura mucho más allá de la resolución clínica del mismo20. Esta situación de inflamación, traducida en el ámbito serológico en un aumento de los niveles de PCR, se acompañaría de un deterioro nutricional que se manifestaría en forma de un descenso del índice de masa corporal, al que podría contribuir el aumento concomitante de los niveles séricos de leptina por su conocida acción anorexígena20.Todas estas alteraciones se mantendrían incluso seis semanas después de la remisión clínica del episodio, momento en el cual aún persistiría la situación de deterioro nutricional con niveles de prealbúmina todavía inferiores a los previos al episodio infeccioso20. Así, cada episodio de peritonitis estaría condicionando un deterioro del estado nutricional del paciente y la exacerbación de la situación de inflamación previa, potenciando el desarrollo de arteriosclerosis y aumentando así su riesgo cardiovascular19. Precisamente, la persistencia de niveles elevados de PCR sérica tras la resolución del episodio de peritonitis se ha relacionado con una inferior supervivencia a posteriori tanto a corto como a largo plazo20-22. En este sentido, es interesante destacar cómo incluso en los estudios en los que sólo se ha analizado la mortalidad directa a corto plazo atribuida a cada episodio de peritonitis se ha podido objetivar que la causa inmediata del fallecimiento es una complicación cardiovascular hasta en el 41,5% de los casos8. Finalmente, se ha sugerido que el mantenimiento de la inflamación y sus exacerbaciones durante Tabla 4. Análisis mediante regresión multivariante de Cox con los factores predictivos de fracaso de la técnica en 1.180 pacientes incidentes en DP HR IC 95% p 1,04 0,96-1,13 0,28 Etiología de la ERC (1) - Desconocida - Intersticial 1,07 0,98-1,17 0,12 - Vascular 1,03 0,93-1,14 0,55 - Nefropatía diabética 1,00 0,91-1,10 0,96 DPA 0,99 0,91-1,07 0,81 Icodextrina 1,07 0,97-1,19 0,14 D/P creatinina _>0,65 1,01 0,95-1,07 0,74 FRR (FGRe) (2) - 1-3 ml/min 0,93 0,85-1,02 0,11 - _>3 ml/min 0,94 0,87-1,01 0,11 - 1-1,2 g/kg/día 1,04 0,97-1,12 0,22 - _>1,2 g/kg/día 1,02 0,95-1,10 0,52 Peritonitis por grampositivos (cada episodio) 1,25 1,16-1,35 <0,001 PCRn (3) Peritonitis por gramnegativos (cada episodio) 1,30 1,17-1,45 <0,001 Peritonitis fúngica (cada episodio) 3,03 2,24-4,10 <0,001 (1) Riesgo comparado con «glomerular». (2) Riesgo comparado con «<1 ml/min». (3) Riesgo comparado con PCRn <1 g/kg/día. DP: diálisis peritoneal; HR: hazard ratio; ERC: enfermedad renal crónica; FRR: fución renal residual; FGRe: filtrado glomerular renal estimado; PCR: tasa de catabolismo proteico. 730 Nefrologia 2011;31(6):723-32 E. Muñoz de Bustillo et al. Peritonitis y supervivencia en DP cada episodio de peritonitis podrían contribuir a la pérdida progresiva de la FRR, afectando de esta forma indirectamente a la supervivencia de los pacientes23,24. En cualquier caso, nuestro estudio demuestra que la asociación de las peritonitis con la supervivencia a largo plazo de los pacientes es independiente de la FRR del paciente en el momento del episodio. Más aún, nuestro estudio es capaz de detectar diferencias significativas en la supervivencia a partir de cada episodio de peritonitis en función del germen responsable. Así, el mayor impacto sobre la mortalidad lo estarían ejerciendo las peritonitis fúngicas, seguidas de las peritonitis por gramnegativos y, por último, las secundarias a gérmenes grampositivos (figura 3 y tabla 3). Hasta la fecha, sólo el trabajo referido de Fried, et al. había analizado el impacto del germen causal en la supervivencia a largo plazo de los pacientes en DP, y llegaba a conclusiones similares11. El resto de estudios se habían centrado en la mortalidad inmediata asociada al episodio o tasa de letalidad4,7,25, demostrando todos ellos también una mortalidad superior en las peritonitis fúngicas, seguidas por las producidas por gramnegativos. Por tanto, de acuerdo con la experiencia previa publicada y con nuestros resultados podemos concluir que el perfil de agresividad clínica de los diferentes gérmenes a corto plazo se mantiene si tenemos en cuenta la supervivencia de los pacientes a un plazo más largo. En nuestra serie, los episodios de peritonitis son la única variable que se asocia de forma independiente con la supervivencia en la técnica de DP. Aunque el transporte peritoneal elevado y la pérdida de la FRR se asocian de forma significativa con la supervivencia en la técnica en el análisis univariante, ambos factores pierden dicha asociación en el análisis multivariante, lo que sugiere que el uso de la DPA puede contribuir al tratamiento de altos transportadores y pacientes anúricos y con ello a su permanencia en la técnica en condiciones adecuadas26,27. Además, si tenemos en cuenta que la incidencia de peritonitis no ha sido incluida en la mayoría de estudios previos de supervivencia, es plausible considerar que la asociación descrita en otros estudios entre una FRR baja y el fracaso de la técnica puede explicarse al menos en parte por la menor incidencia descrita de peritonitis en los pacientes con una mayor FRR28, o incluso por la contribución que dichos episodios ejercen en la pérdida de la misma23,24. De igual forma, el hecho de que el uso de soluciones de icodextrina y de DPA se asocie con una inferior supervivencia técnica en el estudio univariante, pero no en el multivariante, sugiere un probable sesgo de selección de ambas opciones terapéuticas para aquellos pacientes con condiciones menos favorables para una estancia larga en DP. Habida cuenta del importante impacto negativo que las peritonitis ejercen sobre la supervivencia de los pacientes y sobre el fracaso de la técnica de DP, es importante destacar cómo en nuestro registro se objetiva un descenso progresivo de las tasas de peritonitis a lo largo de todo el período de estudio. Nefrologia 2011;31(6):723-32 originales El análisis de los datos procedentes de un registro conlleva importantes limitaciones. Aunque todos los datos utilizados han sido recogidos de forma prospectiva, la naturaleza retrospectiva de su análisis y el hecho de que no dispongamos de información de adecuación y de transporte peritoneal en 335 pacientes (22,1%) son debilidades del estudio que pueden conllevar un sesgo de selección. Sin embargo, el elevado número total de pacientes analizados, el largo período de seguimiento y el hecho de que la muestra estudiada mediante análisis multivariante no presente diferencias significativas en las variables principales asociadas con la supervivencia nos hace considerar que los resultados obtenidos son totalmente representativos. Por otro lado, cabe, asimismo, reseñar que aunque los modelos para variables cambiantes en el tiempo permiten la estimación del riesgo de muerte o fracaso de la técnica a largo plazo, los índices resultantes están también influenciados por los eventos ocurridos a corto plazo, lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de interpretar los resultados. En resumen, nuestro estudio muestra que cada episodio de peritonitis se asocia de forma independiente con un aumento de la mortalidad y del fracaso de la técnica no sólo a corto, sino también a largo plazo. Por ello, nuestros resultados sugieren que la incidencia de peritonitis debe ser considerada como un factor de riesgo clave en todo estudio de supervivencia en el ámbito de la DP. Por último, la importancia de minimizar la incidencia de peritonitis para mejorar la supervivencia de los pacientes queda, asimismo, patente. Conflictos de interés Los autores declaran que no tienen conflictos de interés potenciales. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Mactier R. Peritonitis is still the achilles´s heel of peritoneal dialysis. Perit Dial Int 2009;29(3):262-6. 2. Pérez Contreras J, Miguel A, Sánchez J, Rivera F, Olivares J. A prospective multicenter comparison of peritonitis in peritoneal dialysis patients aged above and below 65 years. Levante PD Multicenter Group. Adv Perit Dial 2000;16:267-70. 3. Gil Cunquero JM, Marrón B. La realidad y la percepción de las infecciones en diálisis. Nefrologia 2010;1(Supl Ext 1):56-62. 4. Mujais S, Story K. Peritoneal dialysis in the US: evaluation of outcomes in contemporary cohorts. Kidney Int 2006;70(Suppl 103):S21S26. 5. Davenport A. Peritonitis remains the main clinical complication of peritoneal dialysis: the London, UK, peritonitis audit 2002-2003. Perit Dial Int 2009;29(3):297-302. 6. Mujais S. Microbiology and outcomes of peritonitis in North America. Kidney Int 2006;70(Suppl 103):S55-S62. 731 originales 7. Bunke CM, Brier ME, Golper TA. Outcomes of single organism peritonitis in peritoneal dialysis: gram negatives versus gram positives in the Network 9 Peritonitis Study. Kidney Int 1997;52(2):524-9. 8. Pérez Fontan M, Rodríguez-Carmona A, García-Naveiro R, Rosales M, Villaverde P, Valdés F. Peritonitis-related mortality in patients undergoing chronic peritoneal dialysis. Perit Dial Int 2005;25(3):27484. 9. Kim DK, Yoo TH, Ryu DR. Changes in causative organisms and their antimicrobial susceptibilities in CAPD peritonitis: a single center´s experience over one decade. Perit Dial Int 2004;24(5):424-32. 10. Kavanagh D, Prescott GJ, Mactier RA. Peritoneal dialysis-associated peritonitis in Scotland (1999-2002). Nephrol Dial Transplant 2004;19(10):2584-91. 11. Fried LF, Bernardini J, Johnston JR, Piraino B. Peritonitis influences mortality in peritoneal dialysis patients. J Am Soc Nephrol 1996;7(10):2176-82. 12. Sipahioglu MH, Aybal A, Unal A, Tokgoz B, Oymak O, Utas C. Patient and technique survival and factors affecting mortality on peritoneal dialysis in Turkey: 12 years’ experience in a single center. Perit Dial Int 2008;28(3):238-45. 13. Keane WF, Bailie GR, Boeschoten E. International Society for Peritoneal Dialysis. Adult peritoneal dialysis-related peritonitis treatment recommendations: 2000 update. Perit Dial Int 2000;20(4):396-411. 14. Davies SJ, Phillips L, Naish PF, Russell G. Quantifying comorbidity in peritoneal dialysis patients and its relationship to other predictors of survival. Nephrol Dial Transplant 2002;17(6):1085-92. 15. Van Walraven C, Davis D, Forster AJ, Wells GA. Time-dependent bias was common in survival analyses published in leading clinical journals. J Clin Epidemiol 2004;57(7):672-82. 16. Szeto CC, Wong TY, Chow KM, Leung CB, Law MC, Li PK. Independent effects of renal and peritoneal clearances on the mortality of peritoneal dialysis patients. Perit Dial Int 2004;24:58-64. 17. Miguel A, García R, Torregrosa I. Morbimortalidad en diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA): Siete años de experiencia. Nefrologia 1997;17(3):233-40. E. Muñoz de Bustillo et al. Peritonitis y supervivencia en DP 18. Coronel F, Cigarrán S, Herrero JA. Morbimortalidad en pacientes diabéticos en diálisis peritoneal. Experiencia de 25 años en un solo centro. Nefrologia 2010;30(6):626-32. 19. Stenvinkel P, Chung SH, Heimbürger O, Lindholm B. Malnutrition, inflammation and atherosclerosis in peritoneal dialysis patients. Perit Dial Int 2001;21(Suppl 3):S157-162. 20. Lam MF, Leung JC, Lo WK. Hyperleptinemia and chronic inflammation after peritonitis predicts poor nutritional status and mortality in patients on peritoneal dialysis. Nephrol Dial Transplant 2007;22(5):1445-50. 21. Zalunardo NY, Rose CL, Ma IW, Altmann P. Higher serum C-reactive protein predicts short and long term outcomes in peritoneal dialysis-associated peritonitis. Kidney Int 2007;71(7):687-92. 22. Zalunardo N. Predicting outcome in peritoneal dialysis-related peritonitis: revisiting old themes and slowly moving forward. Perit Dial Int 2008;28(4):335-9. 23. Liao CT, Chen YM, Shiao CC. Rate of decline of residual renal function is associated with all-cause mortality and technique failure in patients on long term peritoneal dialysis. Nephrol Dial Transplant 2009;24(9):2909-14. 24. Coronel F, Pérez Flores I. Factores relacionados con la pérdida de diuresis residual en diálisis peritoneal. Nefrologia 2008;28(Supl 6):39-44. 25. Yang X, Fang W, Bargman JM, Oreopoulos DG. High peritoneal permeability is not associated with higher mortality or technique failure in patients on automated peritoneal dialysis. Perit Dial Int 2008;28(1):82-92. 26. Brown EA, Davies SJ, Rutherford P. Survival of functionally anuric patients on automated peritoneal dialysis: the European APD Outcome Study. J Am Soc Nephrol 2003;14(11):2948-57. 27. Han SH, Lee SC, Ahn SV. Reduced residual renal function is a risk of peritonitis in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2007;22(9):2653-8. Enviado a Revisar: 4 Jun. 2011 | Aceptado el: 3 Oct. 2011 732 Nefrologia 2011;31(6):723-32 http://www.revistanefrologia.com © 2011 Revista Nefrología. Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología originales breves Causas de inicio no programado del tratamiento renal sustitutivo con hemodiálisis A. Gomis Couto, J.L. Teruel Briones, M. Fernández Lucas, M. Rivera Gorrin, N. Rodríguez Mendiola, S. Jiménez Álvaro, C. Quereda Rodríguez-Navarro Servicio de Nefrología. Hospital Ramón y Cajal. Madrid Nefrologia 2011;31(6):733-7 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Sep.10927 RESUMEN Causes of unscheduled haemodialysis initiation La mitad de los enfermos que comienzan tratamiento con hemodiálisis periódica lo hacen con un catéter venoso como acceso vascular (inicio no programado). Un objetivo del Grupo de Gestión de Calidad de la Sociedad Española de Nefrología es conseguir que el 80% de los enfermos comiencen la hemodiálisis a través de una fístula arteriovenosa. Hemos querido revisar las causas que condicionan en la actualidad el inicio no programado, para analizar cuáles pueden ser corregibles. En el año 2010, 43 enfermos comenzaron tratamiento con hemodiálisis periódica en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. La edad media fue de 61 años, el 79% eran hombres, la etiología más frecuente fue la diabetes mellitus (23%) y el índice de Charlson era de 6,3 ± 2,6. El inicio no programado de la hemodiálisis ocurrió en 20 enfermos (47%), sin objetivarse diferencias con los 23 enfermos que comenzaron hemodiálisis de forma programada, en ninguno de los diferentes parámetros clínicos o sociodemográficos analizados. La causa más frecuente de inicio no programado fue la reagudización de una enfermedad renal crónica en estadio 3 o 4, previamente estable, por un proceso intercurrente imprevisible (ocho enfermos, 40% de los casos). Un enfermo comenzó hemodiálisis periódica por un fracaso renal agudo no recuperado y en otros seis el motivo de inicio no programado no fue achacable al funcionamiento del sistema sanitario (enfermedad renal crónica no conocida en tres casos y causas achacables al propio enfermo en otros tres). Solamente en el 25% de todos los casos (cinco enfermos), la causa de inicio no programado pudo ser corregible. La mayoría de las causas de inicio no programado de hemodiálisis son ajenas a la organización sanitaria y, por tanto, difíciles de subsanar. Estas circunstancias deben tenerse en cuenta cuando se revisen los objetivos del Grupo de Gestión de Calidad. ABSTRACT Palabras clave: Hemodiálisis. Inicio de diálisis. Acceso Keywords: Haemodialysis. Dialysis initiation. Vascular access. Half of patients starting chronic hemodialysis used a transient vascular catheter as a vascular access (unplanned initiation). An objective of the Quality Management Group of the Spanish Society of Nephrology is to achieve that 80% of the patients starting hemodialysis do it with an arteriovenous fistula. We want to review the causes of nonplanned hemodialysis nowadays. In 2010, 43 patients had started chronic hemodialysis in the Hospital Ramón y Cajal in Madrid (Spain). Mean age was 61 years, 79% were men, the most frequent cause of chronic renal disease was the diabetes (23%) and Charlson Comorbidity Index was 6.3 ± 2.6. The unplanned hemodialysis occurred in 20 patients (47%), without any differences with the 23 patients who began planned hemodialysis, in none of the clinical or demographic parameters analyzed. The main cause of unplanned hemodialysis was the acute exacerbation of chronic kidney disease stage 3 or 4, previously stable, secondary to an unforeseeable intercurrent process (8 patients, 40% of the cases). One patient began after a non-recovery acute renal failure and in other 6 patients, the reason of unplanned hemodialysis initiation was not attributable to the operation Health System (in 3 cases unknown kidney chronic disease and in the other 3 cases it was patient´s responsibility). Only in 5 cases (25%), the cause could be corrigible. Most causes of unplanned hemodialysis does not come from the healthcare organization and therefore not easy to resolve it. Consequently, the objective of the Quality Group will be difficult to be achieved. vascular. INTRODUCCIÓN Correspondencia: A. Gomis Couto Servicio de Nefrología. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. [email protected] Los datos del Registro Catalán de Enfermos Renales y de un estudio multicéntrico español, recogidos ambos en los años 1996 y 1997, coincidieron en poner de manifiesto que casi la 733 originales breves mitad de los enfermos (48% en el primer estudio y 48,6% en el segundo), comenzaban tratamiento crónico con hemodiálisis a través de un catéter vascular transitorio1,2. Esta forma de inicio no programada se asoció con un aumento de la morbimortalidad y con un mayor gasto sanitario, siendo la remisión tardía del enfermo al servicio de nefrología el principal factor de riesgo de la falta de programación2. La Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) consideró que el comienzo programado del tratamiento con hemodiálisis debía ser un objetivo prioritario en la atención de la enfermedad renal crónica y así se estableció en las diferentes guías y documentos elaborados. El documento de consenso con la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria indica que todos los pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 4 deben ser remitidos para su valoración a un servicio de nefrología3. La Guía del Acceso Vascular recomienda su programación cuando el filtrado glomerular sea inferior a 20 ml/min, para disponer del mismo con una antelación de cuatro-seis meses en caso de fístula arteriovenosa nativa o de cuatro-seis semanas en caso de prótesis4. El Grupo de Gestión de Calidad propuso como objetivo que al menos un 80% de la población incidente debía comenzar la hemodiálisis a través de un acceso vascular definitivo5. A pesar de estas medidas, revisiones posteriores indican que no se ha modificado la tasa de enfermos que inician el tratamiento de forma no programada mediante un catéter venoso6-9. El estudio DOPPS muestra una tasa media similar, con una variación de unos países a otros que oscila entre el 23 y el 73%10. El servicio de nefrología tiene una consulta específica de prediálisis a la que son remitidos los enfermos con enfermedad renal crónica en estadio 4 y 5 que son candidatos a tratamiento renal sustitutivo, excluyendo a los enfermos con trasplante renal, en la que reciben información acerca de todas las modalidades. El objetivo del presente trabajo es el estudio de las causas que condicionan en la actualidad el comienzo del tratamiento con diálisis de forma no programada. Para ello hemos realizado un análisis de todos los enfermos que comenzaron tratamiento renal sustitutivo en nuestro hospital en el año 2010. MATERIAL Y MÉTODOS Es un estudio observacional y retrospectivo de todos los pacientes que comenzaron tratamiento con hemodiálisis periódica durante el año 2010 en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que atiende a un área sanitaria de 536.000 habitantes. Entre el uno de enero y el 31 de diciembre del año 2010, 66 pacientes precisaron tratamiento renal sustitutivo de forma crónica. Cuatro de ellos recibieron un trasplante renal de cadáver antes del inicio del tratamiento con diálisis y 19 fue- 734 A. Gomis Couto et al. Inicio no programado de hemodiálisis ron tratados con diálisis peritoneal de forma programada. Los 43 enfermos restantes iniciaron tratamiento con hemodiálisis y constituyen la población de estudio. A través del programa informático del hospital, se recogieron los siguientes datos: 1) características basales del paciente: edad, sexo, etiología de la enfermedad renal crónica, índice de comorbilidad de Charlson, vuelta a diálisis tras disfunción del injerto renal, situación laboral y tiempo de seguimiento en el servicio de nefrología; 2) inicio de hemodiálisis: programado (con acceso vascular o peritoneal definitivo) o no programado (con catéter venoso transitorio); 3) concentración de hemoglobina y filtrado glomerular (fórmula MDRD-4) previos a la primera sesión de hemodiálisis, y 4) causas de inicio no programado, definiendo cinco categorías: fracaso renal agudo no recuperado; enfermedad renal crónica agudizada, definida como enfermos con enfermedad renal crónica conocida en estadio 3 o 4 en las 12 semanas previas al inicio del tratamiento con diálisis, que estaban en situación clínica aparentemente estable, y que sufrieron un proceso intercurrente imprevisible que precipitó el deterioro de la función renal; remisión tardía, definida como enfermos no conocidos en el servicio de nefrología que fueron remitidos al mismo para comenzar el tratamiento con diálisis; retraso en la programación de acceso vascular, definida como enfermos con enfermedad renal crónica en estadio 5 conocida en el servicio de nefrología, más de 12 semanas antes del inicio de la diálisis, y otras causas. Análisis estadístico Las variables cualitativas se muestran como porcentaje y las variables cuantitativas como media ± desviación estándar (DE). La comparación de variables cuantitativas se realizó mediante el test de la t de Student, el análisis de la varianza (ANOVA) y el test no paramétrico de Mann-Whitney, según procediera. Para las variables cualitativas se utilizó el test de la chi-cuadrado. Los valores de p <0,05 fueron considerados estadísticamente significativos. RESULTADOS Durante el año 2010, 43 enfermos iniciaron tratamiento con hemodiálisis en nuestra área sanitaria. Se trata de 34 hombres (79%) y nueve mujeres (21%), con edad media de 61 años (rango, 32-85 años). La etiología más frecuente de la insuficiencia renal fue la nefropatía diabética (23%). El índice de Charlson era de 6,3 ± 2,6 (rango, 2-11). En el momento de instaurar el tratamiento con hemodiálisis, siete eran laboralmente activos y manifestaron su deseo de seguir trabajando. Diez enfermos (23%) eran pacientes trasplantados con disfunción del injerto y los 33 restantes (77%) eran enfermos nuevos. Nefrologia 2011;31(6):733-7 A. Gomis Couto et al. Inicio no programado de hemodiálisis El inicio del tratamiento con HD se realizó de forma programada en 23 enfermos (53%) y no programada en 20 (47%). No se objetivaron diferencias entre ambos grupos en lo que se refiere a edad, sexo, etiología de la nefropatía, procedencia o no de la unidad de trasplante, situación laboral, índice de comorbilidad de Charlson, filtrado glomerular o concentración de hemoglobina al inicio de la hemodiálisis. El tiempo de seguimiento en el servicio de nefrología era mayor en los enfermos con inicio programado, con una diferencia que está en el límite de la significación estadística (tabla 1). De los 33 enfermos que no procedían de trasplante renal, 16 habían sido atendidos en la consulta de prediálisis; de estos enfermos el 81% comenzaron diálisis de forma programada, mientras que sólo lo hicieron el 18% de los enfermos no atendidos en dicha consulta (p <0,001). En la tabla 2 se expone el motivo por el que se inició hemodiálisis de forma no programada. Un enfermo sufrió un fracaso renal agudo en el seno de un mieloma múltiple, sin recuperación funcional. Tres enfermos no eran conocidos por el servicio de nefrología y llegaron desde el servicio de urgencias con sintomatología urémica (uno de ellos era un extranjero, diagnosticado de enfermedad renal terminal en su país de origen y que vino a España para ser tratado, y los otros dos enfermos tampoco eran conocidos en atención primaria). El retraso en la disponibilidad del acceso vascular o del catéter peritoneal fue la causa en cinco enfermos, todos ellos con un tiempo de seguimiento en el servicio de nefrología superior al año; dos de estos casos tenían prevista la implantación del catéter para diálisis peritoneal, pero fue necesario iniciar tratamiento con hemodiálisis a través de un catéter venoso central por aparición de síntomas relacionados con la uremia; los tres casos restantes estaban pendientes de la realización de una fístula arteriovenosa que había sido solicitada cuatro, originales breves cinco y siete semanas antes del inicio del tratamiento renal sustitutivo. En tres enfermos la causa del inicio no programado se debió a la negativa previa del enfermo a dializarse (un caso), y al abandono de seguimiento en las consultas de nefrología y de atención primaria en los dos casos restantes. La causa más frecuente de la falta de programación fue la reagudización de una enfermedad renal crónica por un proceso intercurrente imprevisible (en el 40% de todos los casos). En la tabla 3 se describen los datos de estos enfermos. De los 20 que iniciaron diálisis de forma no programada, los ocho enfermos que lo hicieron por enfermedad renal crónica agudizada comenzaron con un filtrado glomerular más alto que los 12 enfermos restantes (10,8 ± 3,2 frente a 5,2 ± 1,8 ml/min/1,73 m2; p = 0,0015). De los 20 pacientes que iniciaron HD de forma no programada, cuatro de ellos fueron transferidos posteriormente a diálisis peritoneal por deseo del paciente. DISCUSIÓN Un 53% de nuestros enfermos comenzaron tratamiento crónico con HD de forma programada. Esta tasa es similar a la referida en otros estudios6-9, pero muy alejada del objetivo del 80% propuesto por el Grupo de Calidad de la S.E.N.5. La remisión tardía al servicio de nefrología y el retraso en la realización del acceso vascular o la implantación del catéter peritoneal son las dos principales causas a las que suele responsabilizarse de la falta de programación del tratamiento renal sustitutivo y sobre las que inciden las medidas de actuación para evitar la necesidad de iniciar HD mediante un catéter vascular10,11. Sin embargo, en nuestra serie, ninguna de Tabla 1. Características basales de los subgrupos según el tipo de inicio de tratamiento con hemodiálisis Programado (n = 23) Edad (años) 60 ±17 No programado (n = 20) 61 ±14 Sexo masculino 16 (47%) 18 (53%) Sexo femenino 7 (78%) 2 (22%) p <0,05 NS NS Con diabetes mellitus (n =10) 5 (50%) 5 (50%) Sin diabetes mellitus (n =33) 18 (55%) 15 (45%) Sin trasplante renal (n =33) 16 (48%) 17 (52%) Vuelta de trasplante renal (n =10) 7 (70%) 3(30%) Sí trabaja (n =7) 3 (43%) 4 (57%) No trabaja (n =36) 20 (56%) 16 (44%) n Í dice de Charlson 6,1 ±2,7 6,5 ±2,6 NS 69 ±85 43 ±69 NS 11 (0-276) 0,0509 Tiempo de seguimiento en nefrología (meses) Tiempo de seguimiento en nefrología (meses). Mediana (rango) 42 (0-360) NS NS NS Filtrado glomerular segú n MDRD-4 al inicio (ml/min/1,73 m ) 7,7 ±2,8 7,4 ±3,7 NS Hemoglobina al inicio (g/dl) 10,7 ±1,9 9,8 ±1,8 NS 2 Nefrologia 2011;31(6):733-7 735 A. Gomis Couto et al. Inicio no programado de hemodiálisis originales breves Tabla 2. Causas de inicio no programado del tratamiento con hemodiálisis y filtrado glomerular (ml/min/1,73 m2) N (%) FG (media, DE y rango) 1 (5%) 2,5 Enfermedad renal crónica agudizada 8 (40%) 10,8 ±3,2 (6,7-15,7) Remisión tardía 3 (15%) 4,7 ±1,6 (3,5-6,5) Retraso en acceso 5 (25%) 6,7 ±1,3 (4,9-8,45) Otras 3 (15%) 4 ±0,8 (3,1-4,8) Fracaso renal agudo ellas fue el principal motivo. En el 40% de nuestros casos la causa de inicio no programado fue el agravamiento de una insuficiencia renal crónica conocida, en situación clínica estable, por un proceso intercurrente que precipitó la necesidad de comenzar el tratamiento con diálisis. Una serie publicada recientemente obtiene resultados similares a los nuestros: la disminución rápida e inesperada de la función renal es la principal causa de inicio no programado de la HD, con más relevancia que el tiempo de seguimiento por el nefrólogo12. La subpoblación de enfermos con disfunción crónica del injerto renal constituye un ejemplo de esta situación. Los enfermos que comenzaron tratamiento con HD de forma no programada por una reagudización de una enfermedad renal crónica conocida lo hicieron con un filtrado glomerular estimado más alto que el resto de los enfermos. Dos causas pueden explicar este hecho: en primer lugar, eran enfermos que precisaron diálisis por síntomas derivados de complicaciones asociadas y, en segundo lugar, el filtrado glomerular estimado mediante fórmulas que utilizan la concentración sérica de creatinina puede ser sobrestimado en las situaciones con tendencia al aumento rápido de la misma. La remisión tardía no ha sido un motivo relevante: los tres casos de nuestra serie no eran conocidos por el sistema de atención extrahospitalaria y, por tanto, esta causa no puede atribuirse a un defecto de la organización sanitaria. El retraso en la realización del acceso vascular o peritoneal fue la causa de inicio no programado de hemodiálisis en cinco casos (25%); eran pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5 conocida en las 12 semanas previas, que estaban pendientes de la realización de una fístula arteriovenosa en tres de ellos y de la implantación del catéter para diálisis peritoneal en los dos. Se recomienda disponer de un acceso vascular de forma precoz, y es frecuente observar a enfermos que son portadores de una fístula arteriovenosa con muchos meses de antelación; el comienzo de diálisis de forma no programada por retraso en la realización del acceso vascular es una causa corregible. El momento de implantación del catéter peritoneal es diferente; no es habitual hacerlo con meses de antelación sino que suele retrasarse hasta un mes antes del inicio previsto de la diálisis13. Esta programación exige un seguimiento muy estrecho del enfermo y conlleva el riesgo de iniciar el tratamiento renal sustitutivo de forma no programada, tal como sucedió en dos de nuestros enfermos. En esta situación preferimos comenzar tratamiento con HD de forma transitoria antes que hacer diálisis peritoneal de forma aguda no programada. Se ha considerado que el inicio del tratamiento renal sustitutivo de forma no programada excluye prácticamente la utilización de diálisis peritoneal como opción terapéutica7,11. No es una dificultad insuperable, ya que cuatro de los 20 enfermos que comenzaron la HD de forma no programada fueron transferidos a diálisis peritoneal. Tabla 3. Enfermos que comenzaron hemodiálisis por reagudización de su enfermedad renal crónica Nombre Diagnóstico FG previo Complicación desencadenante FG al inicio de diálisis DAA Disfunción injerto renal 21,6 Insuficiencia cardíaca 15,7 EPL No filiada 33,8 Sepsis posquirú rgica JCGC Glomerulonefritis-cirrosis 15,3 Encefalopatía hepática JLGH Tiempo (semanas) 14,7 9,1 11 3 10 Nefropatía diabética 17,9 Insuficiencia cardíaca 10 3 SLS No filiada 19,8 Gastroenteritis 7,4 7 FSL Disfunción del injerto renal 22,7 Insuficiencia cardíaca 11,6 4 IYI Nefropatía diabética 37,4 Sepsis pulmonar 11,1 11 EPP Disfunción del injerto renal 15,2 Insuficiencia cardíaca 6,6 12 Se indican la complicación intercurrente que precipitó el inicio de la diálisis, el filtrado glomerular (FG, ml/min/1,73 m2) antes de dicha complicación y el previo a la primera sesión de hemodiálisis, y el tiempo transcurrido entre ambos. 736 Nefrologia 2011;31(6):733-7 A. Gomis Couto et al. Inicio no programado de hemodiálisis En resumen, nuestro estudio muestra que el retraso en la programación del acceso vascular o del catéter peritoneal sólo fue responsable del 25% de los casos que iniciaron tratamiento con HD de forma no programada. El resto de los causas son ajenas a la organización hospitalaria, muchas de ellas son imprevisibles y, por tanto, difíciles de subsanar. Los objetivos del Grupo de Calidad difícilmente podrán ser alcanzados. originales breves 6. 7. Conflictos de interés 8. Los autores declaran que no tienen conflictos de interés potenciales. 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Rodríguez JA, López J, Clè ries M, Vela E and Renal Registry Comité. Vascular access for haemodialysis-an epidemiological study of the Catalan Renal Registry. Nephrol Dial Transplant 1999;14:1651-7. 2. Gorriz JL, Sancho A, Pallardo LM, Amoedo ML, Matin M, Sanz P, et al. Significado pronóstico de la diálisis programada en pacientes que inician tratamiento sustitutivo renal. Un estudio multicéntrico español. Nefrologia 2002;22:49-59. 3. Acción estratégica de la S.E.N. frente a la ERC. Available at: http://www.senefro.org 4. Guía S.E.N. de Acceso Vascular en Hemodiálisis. Nefrologia 2005;25(Supl 1):7-13. 5. López-Revuelta K, Barril G, Caramelo C, Delgado R, García López F, García Valdecasas J, et al. Desarrollo de un sistema de monitorización clínica para hemodiálisis: propuesta de indicadores del 10. 11. 12. 13. Grupo de Gestión de Calidad de la S.E.N. Nefrologia 2007;27:542-59. Lorenzo V, Martín M, Rufino M, Hernández D, Torres A, Ayú s JC. Predialysis nephrologic care and a functioning arteriovenous fistula at entry are associated with better survival in incident hemodialysis patients: An observational cohort study. Am J Kidney Dis 2004;43:999-1007. Marrón B, Ortiz A, De Sequera P, Martín-Reyes G, Arriba G, Lamas JM, et al. Impact of end-stage renal disease care in planned dialysis start and type of renal replacement therapy-a Spanish multicentre experience. Nephrol Dial Transplant 2006;Suppl 2:51-5. Pérez-García R, Martín-Malo A, Fort J, Cuevas X, Lladós F, Lozano J, et al. Baseline characteristics of an incident haemodialysis population in Spain: results from ANSWER-a multicentre, prospective, observational cohort study. Nephrol Dial Transplant 2009;24:57888. Gruss E, Portolés J, Tato A, Hernández T, López-Sánchez P, Velayos P, et al. Repercusiones clínicas y económicas del uso de catéteres tunelizados de hemodiálisis en un área sanitaria. Nefrologia 2009;29:123-9. Ethier J, Mendelssohn DC, Elder SJ, Hasegawa T, Akizawa T, Akiba T, et al. Vascular access us and outcomes: an international perspective from the dialysis outcomes and practice patterns study. Nephrol Dial Transplant 2008;23:3219-26. Mendelssohn DC, Curtis B, Yeates K, Langlois S, MacRae JM, Semeniuk LM, et al. Suboptimal initiation of dialysis with and without early referral to a nephrologist. Nephrol Dial Transplant 2011; epub ahead of print. Bhan V, Soroka S, Constantine C, Kiberd BA. Barriers to access before initiation of hemodialysis: a single-center review. Hemodial Int 2007;11:349-53. Guía S.E.N. de Enfermedad Renal Crónica y Pre-diálisis. Nefrologia 2008;Supl 3:105-12. Enviado a Revisar: 15 Abr. 2011 | Aceptado el: 7 Sep. 2011 Nefrologia 2011;31(6):733-7 737 originales breves http://www.revistanefrologia.com © 2011 Revista Nefrología. Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología El curso de la hemodiálisis está asociado a cambios en el umbral de dolor y en las relaciones entre presión arterial y dolor G.A. Reyes del Paso, C.M. Perales Montilla Departamento de Psicología. Universidad de Jaén Nefrologia 2011;31(6):738-42 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Oct.10902 RESUMEN Antecedentes: La presión arterial se asocia negativamente con la percepción del dolor. Objetivos: En este estudio se comparan el dolor y las relaciones entre presión arterial y umbral doloroso al inicio y final de la hemodiálisis. Métodos: 14 pacientes con trastorno renal crónico bajo diálisis participaron en el estudio. Los umbrales de dolor fueron evaluados mediante algometría de presión de forma bilateral en dos puntos «gatillo»: la segunda costilla y la rodilla. La presión arterial y los umbrales de dolor se evaluaron: 1) 15 minutos después del inicio de la diálisis, y 2) 30 minutos antes de su final. Resultados: La presión arterial no cambió significativamente durante la diálisis. Se observó una disminución significativa del umbral de dolor en la segunda costilla izquierda y en la rodilla izquierda y derecha desde el inicio al final de la hemodiálisis. Al inicio de la diálisis no se obtuvieron correlaciones significativas entre presión arterial y dolor, mientras que al final de la diálisis la presión arterial se correlacionó positivamente con los umbrales de dolor (rs entre 0,552 y 0,806). Conclusiones: La hemodiálisis se asocia a cambios en la sensibilidad al dolor y en las relaciones entre presión arterial y dolor, y sugiere una modificación en el mecanismo de inhibición aferente del dolor originado a nivel cardiovascular. Como posibles explicaciones de este efecto se discuten los cambios que produce la hemodiálisis en las funciones cognitivo-perceptivas, en la regulación autonómica cardiovascular y en la habituación de variables relacionadas con el estrés. Haemodialysis course is associated to changes in pain threshold and in the relations between arterial pressure and pain ABSTRACT Antecedents: Arterial pressure is negatively associated to pain perception. Objectives: In this study, pain and the relations between arterial pressure and pain threshold were compared at the beginning and end of the heamodialysis. Methods: 14 patients with chronic renal disease participated in the study. Pain thresholds were evaluated with pressure algometry bilaterally at two tender points: the second rib and the knee. Arterial pressure and pain thresholds were assessed twice: 1) 15 min alter dialysis onset and 2) 30 min before dialysis ended. Results: Arterial pressure remains unchanged through the dialysis. The course of dialysis was associated to a decrease in pain threshold in the second left rib and left and right knees. At the beginning of dialysis arterial pressure were uncorrelated with pain, while at the end of the dialysis both systolic and diastolic arterial pressure were strongly associated to pain thresholds (rs between 0.552 and 0.806): increased arterial pressure was associated to lower pain in terms of increased threshold. Conclusions: Heamodialysis is associated to changes in pain sensitivity and in the relationships between arterial pressure and pain, suggesting a modification in the ascending pain inhibition system arising from the cardiovascular system. Possible explanations of this effect include the changes produced by heamodialysis in cognitiveperceptive functions, in autonomic cardiovascular regulation, and in the habituation of stress-related variables. Palabras clave: Presión arterial. Umbral de dolor. Keywords: Hemodiálisis. Haemodialysis. Correspondencia: Gustavo A. Reyes del Paso Departamento de Psicología. Universidad de Jaén. Campus Las Lagunillas. 23071 Jaén. [email protected] 738 Arterial pressure. Pain threshold. INTRODUCCIÓN El sistema cardiovascular, especialmente el nivel de presión arterial (PA), modula el procesamiento central del dolor, G.A. Reyes del Paso et al. Hemodiálisis, presión arterial y umbral de dolor originales breves constituyendo una importante fuente de influencias antinoceptivas1. La experiencia subjetiva del dolor está inversamente relacionada con los niveles de PA1-3, de modo que los pacientes con hipertensión arterial perciben menos dolor y presentan una menor sensibilidad a éste que los individuos normotensos, fenómeno conocido como hipoalgesia inducida por hipertensión4. La percepción del dolor también está reducida en personas sanas con niveles de PA moderadamente incrementados1,2. Por el contrario, las personas con hipotensión arterial tienen mayor sensibilidad y una percepción del dolor incrementada con respecto a sujetos normotensos5,6. Asimismo, las manipulaciones que elevan la PA conducen a reducciones en la respuesta de dolor3. En este contexto, los objetivos del estudio son: 1) analizar la relación entre PA y dolor al inicio y al final de la hemodiálisis, y 2) analizar los cambios en PA y dolor desde el inicio al final de la diálisis. Para la generación del dolor se utilizará algometría de presión para obtener los umbrales de dolor. Nuestras hipótesis son: 1) que se obtendrá una relación positiva entre PA y umbral de dolor, y que esta asociación será mayor al final que al inicio de la diálisis, y 2) que se producirá una reducción en la PA y en los umbrales de dolor al final de la diálisis en comparación con su inicio. Epidemiológicamente, algunos estudios muestran que los niveles altos de PA protegen contra el dolor crónico, como los dolores de cabeza7 o músculo-esqueléticos8. En el ámbito clínico, el dolor de pecho experimentado durante el ejercicio físico está inversamente relacionado con los niveles de PA9, al igual que ocurre con el dolor posquirúrgico10. El reflejo barorreceptor es el principal mecanismo para el control a corto plazo de la PA y una importante fuente de regulación autonómica cardiovascular, siendo el efecto inhibitorio que ejerce a nivel central uno de los mecanismos mediadores fundamentales para explicar el efecto antinoceptivo de los incrementos en PA1,4,11,12. Los pacientes con trastorno renal crónico sometidos a tratamiento de hemodiálisis (tipo on line) fueron seleccionados en el centro de diálisis Santa Catalina de Jaén. Los criterios de inclusión fueron tener una edad menor de 56 años (para asegurar una mejor comprensión de las instrucciones y un estado fisiológico general más óptimo) y la firma del consentimiento informado. Los criterios de exclusión fueron padecer trastorno de dolor crónico de cualquier tipo y el uso de analgésicos, antidepresivos o ansiolíticos. Todos los pacientes que cumplieron estos criterios participaron en el estudio. De esta forma, la muestra estuvo constituida por 14 pacientes (nueve hombres y cinco mujeres) con una edad comprendida entre 23 y 55 años (media = 43, desviación típica [DT] = 9,9) y un tiempo medio bajo diálisis de 6,28 años. Se realizaron dos evaluaciones mientras los pacientes estaban reclinados cómodamente en el sillón de diálisis, una al inicio y otra al final de la sesión de cuatro horas de hemodiálisis. Quince minutos después del inicio de la diálisis se tomaron tres mediciones oscilométricas de la PA (Omron M4, Hamburgo, Alemania). Treinta minutos antes de que terminara la diálisis se tomaron otras tres mediciones de la PA. Las lecturas de la PA fueron tomadas con un intervalo de cinco minutos entre ellas. Se obtuvo el promedio de la PA sistólica y diastólica de la primera (inicio) y segunda (final) evaluaciones. Después de las medidas de la PA se evaluó el umbral de dolor. Para ello se usó un algómetro (dolorímetro) digital patentado (http://www.recolecta.net/buscador/single_page.jsp?id=oai:d igibug.ugr.es:10481/1123) con una precisión de ± 1 gramo y unidades de salida en gramos/cm2. Este dolorímetro consta de dos unidades conectadas por un cable. En la de estimulación se inserta una barra construida en madera con una superficie circular de 1 cm2 y una altura de 10 cm. En la unidad central se localiza la pantalla digital donde aparecen los valores de presión y el botón que permite interrumpir el registro y memorizar el valor correspondiente a ese momento temporal. Se realizaron mediciones individuales en dos puntos «tiernos o gatillo»19 de forma bilateral: 1) la segunda costilla (en la unión osteocondral, debajo de la clavícula), y 2) la rodilla (en la almohadilla de grasa medial próxima a la línea articular), realizándose la medición en primer lugar en el lado izquierdo. La presión se incrementó aproximadamente a 1 kg/s. Los pacientes tenían que pulsar el botón del dolorímetro en el mo- La hemodiálisis puede ser un contexto favorable para el estudio de las relaciones entre PA y dolor. En primer lugar, la reducción en el volumen de líquido corporal que se produce durante la hemodiálisis podría asociarse a una reducción de la PA, lo que permitiría una evaluación más directa de la relación entre PA y dolor. En segundo lugar, la enfermedad renal crónica está asociada a alteraciones autonómicas cardiovasculares, siendo éstas a su vez modificadas por el proceso de la hemodiálisis13-15. Esta alteración autonómica podría afectar al sistema aferente de inhibición del dolor originado a nivel cardiovascular. En tercer lugar, algunos estudios muestran que la hemodiálisis produce una mejora aguda en los déficits cognitivos presentes en la enfermedad renal crónica, lo que podría optimizar los procesos psicofisiológicos implicados en la percepción del dolor y en las relaciones entre PA y dolor16,17. Por último, dada la larga duración del procedimiento (sobre cuatro horas), la hemodiálisis proporciona una larga línea de base que puede facilitar la habituación de las variables psicológicas relacionas con el estrés (p. ej., interacciones sociales o actividad previa), ayudando a la reducción de los efectos que interfieren sobre la relación entre la PA y el dolor. La importancia de obtener medidas fiables en reposo de la actividad cardiovascular ha sido enfatizada desde antiguo en la literatura psicofisiológica18. Estos estudios sugieren la importancia de utilizar períodos de línea base apropiados antes de registrar los parámetros fisiológicos, y se recomienda que sean lo suficientemente largos (no menores de 15 min)18. El procedimiento de hemodiálisis supera sobradamente este requisito. Nefrologia 2011;31(6):738-42 MÉTODOS 739 G.A. Reyes del Paso et al. Hemodiálisis, presión arterial y umbral de dolor originales breves mento en el que presión comenzara a ser dolorosa (umbral de dolor). Para evitar la influencia de posibles procesos de sensibilización, en la segunda evaluación del dolor se estimularon puntos 1,5 cm adyacentes a los usados previamente. En función de las características anteriores, nuestro estudio puede ser definido como cuasi-experimental con medidas «pre-post». quierda (t[14] = 2,17; p = 0,049) y la rodilla izquierda (t[14] = 3,71; p = 0,003) y derecha (t[14] = 3,68; p = 0,003). La disminución en el umbral de dolor para la segunda costilla derecha no resultó significativo (t[14] = 1,40; p = 0,185). Los valores de umbral doloroso mostraron una distribución asimétrica, por lo que fueron transformados logarítmicamente para que cumplieran con los requerimientos de normalidad. Las comparaciones entre las medidas tomadas en las dos evaluaciones (inicio frente a final) fueron realizadas con la prueba de la t para muestras relacionadas. Las asociaciones entre PA y umbral doloroso se analizaron con correlaciones de Pearson. El nivel de significación se situó en p <0,05. Las correlaciones obtenidas entre PA y umbrales de dolor se presentan en la tabla 2. Al inicio de la diálisis no se obtienen correlaciones significativas (ps >0,7). Al final de la diálisis la PA, tanto sistólica como diastólica, se correlaciona de forma importante con los umbrales dolorosos, de modo que la mayor PA se asocia a umbrales de dolor incrementados. Para ilustrar este efecto, en la figura 1 se presentan el grafico de dispersión y la recta de regresión que relacionan la PA diastólica con el umbral de dolor para la rodilla izquierda. Como puede observarse, el aumento de la PA diastólica se asocia linealmente a un incremento del umbral de dolor (es decir, a una menor sensibilidad al dolor). RESULTADOS Relaciones entre presión arterial y dolor Efecto de la hemodiálisis en la presión arterial y el dolor DISCUSIÓN Los valores de PA y umbral de dolor al inicio y final de la diálisis se presentan en la tabla 1. La PA, tanto sistólica como diastólica, no cambia significativamente durante la diálisis (ps >0,7). No obstante, el curso de la diálisis se asocia a una disminución del umbral de dolor en la segunda costilla iz- Tabla 1. Medias ± desviaciones típicas de la PA sistólica (PAS), diastólica (PAD) y los umbrales de dolor al inicio y final de la hemodiálisis PAS (mmHg) PAD (mmHg) Costilla (g) (derecha) Rodilla (g) (derecha) Costilla (g) (izquierda) Rodilla (g) (derecha) Inicio 132,28 ± 23,5 77,71 ± 14,44 814 ± 458 1.383 ± 580 908 ± 665 2.455 ± 2.845 Final 130,71 ± 28,49 78,78 ± 15,19 739 ± 459 936 ± 439 598 ± 334 1.191 ± 515 Los resultados del estudio muestran importantes asociaciones positivas entre PA y umbrales de dolor al final de la diálisis, pero no en su inicio. Por otra parte, a pesar de que la PA no cambia entre las dos evaluaciones realizadas, los umbrales de dolor disminuyen en la segunda evaluación con respecto a la primera, lo que sugiere un aumento en la sensibilidad al dolor al final de la diálisis. Nuestra hipótesis era que la PA disminuiría durante el curso de la diálisis. Esta hipótesis no se ha cumplido, los niveles de PA no cambiaron entre nuestras dos evaluaciones. Mientras que los episodios agudos de hipotensión intradiálisis son algo frecuente, no hay acuerdo en la literatura acerca de los cambios que produce la hemodiálisis en los niveles tónicos de PA. En algunos estudios la diálisis se ha asociado a disminuciones en la PA13, mientras que en otros estudios este efecto no se ha observado14. Esta discrepancia probablemente se deba a posibles diferencias en el estado cardiovascular de los pacientes. Si éstos presentan un funcionamiento cardiovascular óptimo, Tabla 2. Correlaciones de Pearson entre la PA sistólica (PAS) y diastólica (PAD) y los umbrales de dolor al inicio (1) y final (2) de la hemodiálisis Costilla (derecha) Rodilla (derecha) Costilla (izquierda) Rodilla (izquierda) PAS 1 0,493 0,044 0,103 0,118 PAD 1 0,232 0,007 0,072 0,037 PAS 2 0,695b 0,786b 0,552a 0,709b PAD 2 0,650a 0,756b 0,590a 0,806b a p <0,05; b p <0,01. 740 Nefrologia 2011;31(6):738-42 G.A. Reyes del Paso et al. Hemodiálisis, presión arterial y umbral de dolor r =0,893 Figura 1. Gráfico de dispersión y línea de regresión entre la PA diastólica (PAD) y el umbral de dolor en la rodilla izquierda (con fines ilustrativos se han usado los valores directos sin transformar). pueden poner en marcha mecanismos homeostáticos (cambios en el tono vascular, en la frecuencia cardíaca, en la función ventricular, en el funcionamiento barorreceptor, etc.) que compensen la reducción en el volumen de líquido corporal. En este sentido, nuestra muestra estaba constituida por pacientes con problemas renales con una edad relativamente baja en comparación con otros estudios, y nuestros resultados sugieren que los mecanismos autorregulatorios para el control de la PA están conservados y son capaces todavía de compensar con éxito los cambios en el volumen de líquidos, manteniendo la integridad en la regulación de la PA. Aunque la PA no cambia entre nuestras dos evaluaciones, se produce un incremento en la sensibilidad al dolor al final de la diálisis en comparación con su inicio. Los umbrales de dolor, especialmente para el lado izquierdo, aumentan en la segunda evaluación. En ausencia de cambios en la PA, las posibles explicaciones para este efecto son necesariamente especulativas. En nuestra opinión podrían estar asociadas a tres mecanismos. En primer lugar, la enfermedad renal crónica se acompaña de neuropatía periférica y diversos déficits autonómicos13-15. Dado el origen autonómico del sistema de inhibición aferente del dolor mediado por los cambios en la PA, es congruente pensar en la posible existencia de alteraciones en el mismo en estos pacientes. Es conocido que la hemodiálisis mejora algunas de estas alteraciones autonómicas13-15, por lo que podría asumirse un mejor funcionamiento de este sistema antinoceptivo al final de la hemodiálisis que en su inicio. En segundo lugar, es conocida la presencia de diversos déficits neuropsicológicos en pacientes con trastorno renal crónico, y que el proceso de depuración de la sangre durante la Nefrologia 2011;31(6):738-42 originales breves diálisis se asocia a una normalización de la actividad neuronal y una mejora en el rendimiento cognitivo en diversas funciones neuropsicológicas16,17. En este sentido, la normalización en la composición de la sangre y el volumen de líquidos podría favorecer también un mejor funcionamiento de los procesos perceptivos y psicofisiológicos implicados en la inhibición aferente del dolor mediada por el reflejo barorreceptor. Por último, otra posible explicación podría estar en los factores asociados al fenómeno de la analgesia inducida por estrés20. El procedimiento de diálisis se inicia en un contexto de relativo estrés (enfermeras, aparatos, tubos, olores, agujas, quitarse la ropa, fenómeno de la bata blanca, etc.). Entre los elementos más estresantes del procedimiento se encuentra la conexión de las agujas a la fístula arteriovenosa. Además del dolor producido por la punción de las dos agujas, los pacientes suelen preocuparse por posibles problemas en la fístula. Por otro lado, también puede influir la aparición de dolor intradiálisis, algo relativamente frecuente21,22. Sus causas más frecuentes son las derivadas del propio procedimiento de diálisis (las fístulas pueden producir dolor de origen isquémico y neurológico, complicaciones asociadas a los catéteres que resultan en dolor, etc.) y el dolor de origen isquémico y músculoesquelético21,22. Estos dolores, especialmente el asociado al propio procedimiento de la diálisis, suelen ser menores ya al final del procedimiento. Dada la larga duración de las sesiones de diálisis, se puede esperar una habituación o reducción progresiva de los factores asociados a estrés, activación y dolor (al menos en pacientes habituados al procedimiento, como los que han participado en este estudio), de modo que interfieran en menor grado al final que al inicio del procedimiento. El efecto de la analgesia inducida por estrés está mediado por diversos mecanismos, tales como los opiáceos endógenos, cannabinoides, monoaminas, el ácido gamma aminobutírico, glutamato, CRF, cortisol, etc.20. Las asociaciones encontradas entre PA y dolor son muy llamativas y de las más altas informadas en la literatura. Por ejemplo, y para comparar nuestros resultados con los encontrados en otros estudios, Myers, et al.23, usando el cold pressor test, encontraron correlaciones entre PA sistólica y umbral de dolor de 0,22 y tolerancia al dolor de 0,31; Fillingim, et al.24 , usando dolor térmico e isquémico, encontraron correlaciones que oscilaban entre 0,02 y 0,35 en mujeres y entre 0,13 y 0,50 en hombres para umbral y tolerancia al dolor, mientras que las correlaciones para la percepción subjetiva del dolor térmico fueron de –0,37 en mujeres y –0,44 en hombres; McCubbin y Bruelhl25 encontraron una correlación de –0,54 entre PA sistólica y la intensidad del dolor percibido durante el cold pressor test; Duschek, et al.6, usando dolor térmico, encontraron correlaciones entre PA sistólica y umbral, tolerancia y percepción subjetiva de intensidad y carácter desagradable del dolor de 0,30, 0,42, –0,32 y –0,35, respectivamente; a partir del cold pressor test, Duschek, et al.5 encontraron correlaciones entre PA sistólica y umbral, tolerancia y intensidad subjetiva del dolor de 0,26, 0,26, y –0,32, respectivamente, etc. 741 originales breves G.A. Reyes del Paso et al. Hemodiálisis, presión arterial y umbral de dolor Una limitación de nuestro estudio reside en el bajo tamaño de muestra utilizado, al haber incluido a pacientes de un solo centro de hemodiálisis. Ello sugiere la necesidad de replicar los resultados obtenidos en muestras más amplias de pacientes. Como conclusión, la hemodiálisis se asocia a cambios en la sensibilidad al dolor y en la relaciones entre PA y dolor, y esto sugiere una modificación en el mecanismo de inhibición aferente del dolor originado en el sistema cardiovascular. El posible origen de estas modificaciones no está claro, y se necesita una mayor investigación futura respecto a los cambios que produce la hemodiálisis en las funciones cognitivo-perceptivas y en la regulación autonómica cardiovascular (especialmente del reflejo barorreceptor). Agradecimientos Se agradece a la Asociación de Enfermos Renales de Jaén su disposición para colaborar en la realización de este estudio. Esta investigación ha sido financiada por un proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación (PSI2009-09812). Conflictos de interés Los autores declaran que no tienen conflictos de interés potenciales. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Bruehl S, Chung O. Interactions between the cardiovascular and pain regulatory systems: An updated review of mechanisms and possible alterations in chronic pain. Neurosci Biobehav Rev 2004;28:395-14. 2. France C. Decreased pain perception and risk for hypertension: Considering a common physiological mechanism. Psychophysiology 1999;36:683-92. 3. Duschek S, Heiss H, Buechner B, Schandry R. Reduction in pain sensitivity from pharmacological elevation of blood pressure in persons with chronically low blood pressure. J Psychophysiol 2009;23:104-12. 4. Rau H, Elbert T. Psychophysiology of arterial baroreceptors and the etiology of hypertension. Biol Psychol 2001;57:179-801. 5. Duschek S, Schwarzkopf W, Schandry R. Increased pain sensitivity in low blood pressure. J Psychophysiol 2008;22: 20-7. 6. Duschek S, Dietel A, Schandry R, Reyes del Paso GA. Increased sensitivity to heat pain in chronic low blood pressure. Eur J Pain 2009;13:28-34. 7. Hagen K, Stovner L, Vatten L, Holmen J, Zwart J, Bovim G. Blood pressure and risk of headache: a prospective study of 22,685 adults in Norway. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002;72:463-66. 8. Hagen K, Zwart J, Holmen J, Swebak S, Bovim G, Stovner L. Does hypertension protect against chronic musculoskeletal complaints? Arch Intern Med 2005;165:916-22. 9. Ditto B, D´Antono B, Dupuis G. Chest pain is inversely associated with blood pressure during exercise among individuals being assessed for coronary heart disease. Psychophysiology 2007;44:183-8. 10. France C, Katz J. Postsurgical pain is attenuated in men with elevated presurgical systolic blood pressure. Pain Res Manag 1999;4:100-3. 11. Reyes del Paso GA, Garrido S, Pulgar A, Martín-Vázquez M, Duschek S. Aberrances in autonomic cardiovascular regulation in fibromyalgia syndrome and their relevance for clinical pain reports. Psychosom Med 2010;72:462-70. 12. Reyes del Paso GA, Garrido S, Pulgar A, Duschek S. Autonomic cardiovascular control and responses to experimental pain stimulation in fibromyalgia syndrome. J Psychosom Res 2011;70:125-34. 13. Giordano M, Manzella D, Paolisso G, Caliendo A, Varricchio M, Giordano C. Differences in heart rate variability parameters during the post-dialytic period in type II diabetic and non-diabetic ESRD patients. Nephrol Dial Transplant 2001;16:566-73. 14. Tong YQ, Hou HM. Alteration of heart rate variability parameters in nondiabetic hemodialysis patients. Am J Nephrol 2007;27:63-9. 15. Laaksonen S, Voipio-Pulkki LM, Erkinjuntti M, Asolqa M, Falck B. Does dialysis therapy improve autonomic and peripheral nervous system abnormalities in chronic uraemia? J Intern Med 2000;248;21-6. 16. Morales-Buenrostro LE, Alberú-Gómez J, Nicolini-Sánchez JH, García-Ramos G, Sánchez-Román S, Ostrosky-Solís F. Insuficiencia renal crónica y sus efectos en el funcionamiento cognoscitivo. Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias 2008;8:97-113. 17. Madan P, Kalra OP, Agarwal S, Tandon OP. Cognitive impairment in chronic kidney disease. Nephrol Dial Transplant 2007;22:440-4. 18. Hastrup JL. Duration of initial heart rate assessment in psychophysiology: current practices and implications. Psychophysiology 1986;23:15-7. 19. Wolfe F, Smythe H, Yunus M, Bennett R, Bombardier C. The American College of Rheumatology 1990 Criteria for the Classification of Fibromyalgia. Report of the Multicenter Criteria Committee. Arthritis Rheum 1990;33:160-72. 20. Ryan K, Butler RK, David P, Finn DP. Stress-induced analgesia. Progr Neurobiol 2009;88:184-202. 21. Rodríguez MA, Hernández D, Gutiérrez MJ, Juan F, Calls J, Sánchez J. Evaluación y manejo del dolor intradiálisis. Rev Soc Esp Enferm Nefrol 2006;9:65-70. 22. Calls J, Rodríguez MA, Hernández D, Gutiérrez MJ, Juan F, Tura D, et al. Evaluación del dolor en hemodiálisis mediante diversas escalas de medición validadas. Nefrologia 2009;29:236-43. 23. Myers CD, Robinson ME, Riley JL, Sheffield D. Sex, gender, and blood pressure: Contributions to experimental pain report. Psychosom Med 2001;63:545-50. 24. Fillingim RB, Maixner W. The influence of resting blood pressure and gender on pain responses. Psychosom Med 1996;58:326-32. 25. McCubbin JA, Bruelhl S. Do endogenous opioids mediate the relationship between blood pressure and pain sensitivity in normotensives?Pain 1994; 57:63-7. Enviado a Revisar: 23 Mar. 2011 | Aceptado el: 3 Oct. 2011 742 Nefrologia 2011;31(6):738-42 http://www.revistanefrologia.com © 2011 Revista Nefrología. Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología caso clínico del club de nefropatología Crioglobulinemia mixta no relacionada con virus de la hepatitis C, glomerulonefritis mesangiocapilar y linfoma linfoplasmocitario M.N. Martina1, M. Solé2, E. Massó1, N. Pérez1, J.M. Campistol1, L.F. Quintana1 1 2 Servicio de Nefrología y Trasplante Renal. Hospital Clínic de Barcelona Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Clínic de Barcelona Nefrologia 2011;31(6):743-6 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Aug.10965 RESUMEN La afectación renal asociada a linfoma es un fenómeno conocido pero frecuentemente no caracterizado debido a la baja frecuencia con que se realizan biopsias en estos pacientes. Varios patrones histológicos pueden coexistir y pasar desapercibidos sin un estudio histopatológico. La infiltración parenquimatosa renal por linfoma no es infrecuente, y se ha encontrado hasta en un 34% (post mortem) y 14% (pre mortem), aunque tiene una baja incidencia de manifestaciones clínicas. Existen diferentes patrones de lesión renal asociados a linfoma y destaca la asociación de enfermedad de cambios mínimos con linfoma de Hodgkin. La afectación renal asociada a paraproteínas sintetizadas por un linfoma linfoplasmocitario es una asociación excepcional pese a que existen un 20% de pacientes afectados por dichos linfomas que presentan crioglobulinemia. En la literatura se han publicado casos de enfermedad de cadenas ligeras, amiloidosis, glomerulonefritis inmunotactoide como causas de paraproteinemia, proteinuria e insuficiencia renal en pacientes con linfoma. Presentamos un caso de asociación entre paraproteinemia, glomerulonefritis membrano-proliferativa y la aparición clínicamente evidente de un linfoma linfoplasmocitario en ausencia de infección por virus de la hepatitis C. Esto demuestra la afectación polimorfa que pueden presentar los linfomas en el riñón y el valor de la nefropatología en el diagnóstico y pronóstico de las enfermedades hematológicas que cursan con paraproteinemia. Palabras clave: Crioglobulinemia. Glomerulonefritis Mixed cryoglobulinaemia not related to hepatitis C virus, mesangiocapillary glomerulonephritis and lymphoplasmocytic lymphoma ABSTRACT Kidney involvement associated to lymphoma is a known phenomenon but frequently not characterized due to the low frequency with which biopsies are realized in these patients. Several histological patterns can co-exist and happen unnoticed without a biopsy. Parenchyma infiltration in kidney for lymphoma has been found in 34% (post-mortem) and 14% (pre-mortem) and have low incident of clinical manifestations. Other patterns of renal injury are associated to lymphomaand minimal changes disease is especially related with Hodgkin’s lymphoma. Renal lesions associated to paraprotein in lymphoplasmocitic lymphoma are an exceptional association, in spite of in 20% of them, appear cryoglobulinemia. There are a few cases reported in the literature with different histological patterns: light-chain disease, amyloidosis, and immuotactoid glomerulopathy related with kidney injury in patients with lymphoma. A 39-year-old male presented an association among paraproteinemia, membrano-proliferative glomerulonephritis no hepatitis C virus related and lymphoplasmocitic lymphoma with renal infiltration. This case emphasized the variety of renal lesions that lymphomas could trigger and the value of the nephropatology in the diagnosis and outcome of the hematologic diseases with paraproteinemia. Keywords: Cryoglobulinemia. Membranoproliferative membranoproliferativa. Linfoma linfoplasmocitario. Virus glomerulonephritis. de la hepatitis C. Hepatitits C virus. Correspondencia: Luis F. Quintana Porras Servicio de Nefrología y Trasplante Renal. Hospital Clínic de Barcelona. Villarroel, 170. 08036 Barcelona. [email protected] [email protected] INTRODUCCIÓN Lymphoplasmocitary lymphoma. La afectación renal asociada a linfoma es un fenómeno conocido pero frecuentemente no caracterizado debido a la baja 743 caso clínico del club de nefropatología frecuencia con que se realizan biopsias en estos pacientes, en quienes varios patrones histológicos pueden coexistir y pasar desapercibidos sin un estudio histopatológico1. La infiltración parenquimatosa renal por linfoma no es un fenómeno infrecuente, y en estudios post mortem se ha encontrado hasta en el 34% de los casos estudiados, pero sólo el 14% de estos casos fueron diagnosticados pre mortem debido a la baja incidencia de manifestaciones clínicas y/o insuficiencia renal en estos pacientes. Además, en diferentes series se ha demostrado que la infiltración linfomatosa renal se asocia con un pobre pronóstico desde el punto de vista hematológico2. Sin embargo, existen otros patrones de lesión renal asociados con linfomas, entre los que destaca la asociación de la enfermedad de cambios mínimos con el linfoma de Hodgkin, en la que esta glomerulopatía representa el 40% de los casos con patología renal3. Por el contrario, la asociación de glomerulonefritis membranosa y linfoma es mucho menos frecuente que la publicada para esta enfermedad glomerular en relación con tumores de órgano sólido1. La afectación renal asociada a paraproteínas sintetizadas por el linfoma linfoplasmocitario es una asociación excepcional, a pesar de que aproximadamente un 20% de los linfomas linfoplasmocitarios cursan con crioglobulinemia y a la casi siempre presente presencia de gammapatía monoclonal IgM kappa4. En la literatura se han comunicado casos de enfermedad de cadenas ligeras5, amiloidosis5, o glomerulonefritis inmunotactoide6 como causas de proteinuria e insuficiencia renal en pacientes con linfoma. A continuación presentamos un ejemplo de asociación entre la aparición en orden cronológico de paraproteinemia, glomerulonefritis membrano-proliferativa y la aparición clínicamente evidente de un linfoma linfoplasmocitario (LLP) en ausencia de infección por virus de hepatitis C (VHC), que demuestra la afectación polimorfa que pueden presentar los linfomas en el riñón y el valor de la nefropatología en el diagnóstico y en el pronóstico de la enfermedad hematológica que cursa con paraproteinemia. CASO CLÍNICO Hombre de 39 años sin hábitos tóxicos, alérgico al ácido acetilsalicílico (AAS) y al diclofenaco. Consulta inicialmente por tumefacción de partes blandas asociada a púrpura palpable en ambas extremidades inferiores en abril de 2001. Se realizó estudio inmunológico que puso de manifiesto crioglobulinemia positiva con criocrito de 9,2% (IgM kappa de carácter monoclonal y componente IgG). Las serologías para virus hepatotropos y virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) fueron negativas, así como también dieron negativos los anticuerpos antifosfolipídicos. En la exploración física destacaba la presencia de púrpura palpable en las extremidades inferiores; el resto del examen 744 M.N. Martina et al. Crioglobulinemia mixta relacionada con el VHC fue anodino. Se realizó una tomografía computarizada (TC) toracoabdominal en la que no se evidenciaron adenopatías ni visceromegalias. Con la orientación de una vasculitis cutánea, se inició tratamiento con prednisona a dosis de 1 mg/kg/día, con una evolución inicial favorable y la desaparición de las lesiones. Un año después de la primera consulta el paciente refería parestesias en las extremidades inferiores, asociadas nuevamente a petequias en dicha localización, presentando en esta ocasión síndrome nefrítico. En la analítica destacaban: hipocomplementemia, criocrito del 17% y proteinograma con débil banda anómala en zona gamma. Inmunoelectroforesis sérica: componente de movilidad restringida IgM kappa (en la orina no había ningún elemento sospechoso de monoclonalidad). La función renal presentaba una creatinina de 1,2 mg/dl, sedimento con hematíes +++ y proteinuria de 2,8 g/día. La biopsia renal confirmó la presencia de glomerulonefritis con patrón mesangiocapilar (figura 1). Se añadió al tratamiento azatioprina, con mantenimiento de la función renal y proteinurias alrededor de 1 g. Tras seis años de seguimiento, se evidenció en un control analítico inmunofenotipo de sangre periférica compatible con LLP. Se corroboró posteriormente este hallazgo con un aspirado de médula ósea en el que se observó infiltración medular por síndrome linfoproliferativo crónico de célula pequeña de línea B, compatible con LLP quiescente, por lo que en ese momento no fue tributario de tratamiento con quimioterapia. Un año más tarde el paciente presenta proteinuria persistente de 4,7 g/24 h, por lo que se decide realizar una nueva biopsia renal que confirmó la presencia de una glomerulonefritis crioglobulinémica y mostró, además, infiltración linfocitaria compatible con afectación por linfoma B de bajo grado (figura 2). Ante la afectación renal por el linfoma, se decide iniciar tratamiento con rituximab a dosis de 375 mg/m2 subcutáneo (s.c.) x 4 y tanda de recambio plasmático. A los dos años de haber realizado tratamiento anti-CD20, el paciente se encuentra con síndrome linfoproliferativo en remisión y se mantiene la afectación renal en forma de proteinuria residual (4 g/día) con función renal conservada (Cr 0,8 mg/dl, FG: 100 ml/min) bajo tratamiento con doble bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona (figura 3). DISCUSIÓN Además de la peculiar presentación clínica de este paciente en el que una crioglobulinemia mixta fue la primera manifestación de un LLP, este caso pone de manifiesto una rara asociación entre linfoma y glomerulonefritis por crioglobulinas, en el que destaca la ausencia de infección por Nefrologia 2011;31(6):743-6 M.N. Martina et al. Crioglobulinemia mixta relacionada con el VHC caso clínico del club de nefropatología cluían LLC/linfoma linfocítico de célula pequeña (n = 7), linfoma difuso de célula grande B (n = 6), mieloma múltiple (n = 4) y linfoma linfoblástico de célula B (n = 1). Se observan trombos hialinos y proliferación extracapilar focal. La inmunofluorescencia fue positiva para C3, C1q e IgM con distribución capilar. Figura 1. Glomerulonefritis proliferativa con patrón mesangiocapilar. En 10 casos (55%) coexistió una patología glomerular: cinco de ellos tenían glomerulonefritis con patrones de tipo membranopoliferativo (n = 4) y nefropatía membranosa (n = 1), caracterizadas por depósito de inmunocomplejos; dos mostraron depósito de inmunoglobulina con componente monoclonal de cadenas ligeras λ amiloide (n = 1) y enfermedad por depósito de cadenas ligeras (n = 1); dos tuvieron enfermedad de cambios mínimos y en un caso hubo glomerulonefritis focal con semilunas de tipo pauciinmune. Además, una biopsia reveló nefropatía diabética y tres casos mostraron cambios isquémicos inespecíficos. En los cuatro casos restantes no hubo cambios glomerulares significativos. En 11 casos (61%), el diagnóstico de síndrome linfoproliferativo fue realizado después de la biopsia renal9. A VHC, como suele ser habitual en los pacientes en quienes coexisten crioglobulinemia, enfermedad glomerular y síndrome linfoproliferativo. La mayoría de los casos de LLP presentan en suero una paraproteína IgM y en un 20% esta paraproteína puede ser una crioglobulina que resulte en fenómenos autoinmunes, como es el caso de este paciente, o una proteína que, debido la unión de las IgM con los factores de coagulación, plaquetas y fibrina, genere una coagulopatía7. La mejor opción terapéutica en este contexto clínico consiste en la terapia antilinfoproliferativa para frenar el crecimiento de la masa tumoral y la eliminación de la paraproteína previamente secretada por el linfoma mediante recambios plasmáticos (RP). B En una serie retrospectiva multicéntrica de 33 casos de crioglobulinemia mixta en principio clasificada como idiopática se pudo establecer la causa en 20 de estos pacientes, evidenciándose después de una media de seguimiento de 67,2 meses 14 casos de enfermedad autoinmune y dos casos secundarios a infecciones no relacionadas con el VHC y cuatro pacientes con linfoma. Este estudio, al igual que nuestro caso, pone de manifiesto el valor del seguimiento a largo plazo de pacientes con crioglobulinemia idiopática, incluyendo la valoración de la función renal y el sedimento urinario8. Otra serie descrita en la literatura mostró una serie de casos de 18 pacientes, todos con creatinina en suero elevada y un alto número presentaban proteinuria, con PBR que mostraba afectación directa del riñón por diversas neoplasias que inNefrologia 2011;31(6):743-6 Figura 2. A) Infiltrado linfocitario denso constituido por linfocitos B compatible con linfoma de células B (hematoxilina-eosina). B) La inmunohistoquímica confirmó el diagnóstico de un linfoma linfoplasmocitario y en la figura se observa el marcaje CD20 positivo. 745 M.N. Martina et al. Crioglobulinemia mixta relacionada con el VHC caso clínico del club de nefropatología No Tto. QT Linfoma linfoplasmocitario quiescente AMO Evolución inicial favorable 6 años desaparición de las lesiones Azatioprina Prednisona 1 mg/kg/día 2008 2003 Síndrome nefrótico 2001 1 año Petequias Síndrome nefrítico Parestesias EEII 2002 1 año FR estable BIOPSIA Proteinuria 1 g 2009 2008 Figura 3. Esquema del curso clínico (seguimiento a 10 años) desde el comienzo en forma de vasculitis cutánea por crioglobulinas hasta el diagnóstico y tratamiento del linfoma linfoplasmocitario. Este caso resalta el valor de la biopsia renal como una herramienta diagnóstica para: 1) caracterizar mejor la estadificación de los linfomas con manifestaciones renales, ya que éstas pueden ser polimorfas, como en este paciente, que presentó durante el curso evolutivo desde síndrome nefrítico hasta síndrome nefrótico, y 2) como un sustrato biológico para sugerir el inicio de un tratamiento precoz en este tipo de patología hematológica. CONCLUSIÓN Los riñones pueden ser órgano blanco en los pacientes afectados por un LLP. La indicación de la biopsia renal cada vez más precoz en pacientes con afectación renal y LLP nos permitirá determinar otros raros patrones de daño renal que se producen en pacientes con este tipo de linfoma y evitar así el subregistro de la asociación de nefropatía y LLP. Además, la biopsia renal en estos pacientes permitiría un diagnóstico rápido y el inicio precoz de tratamiento con quimioterapia, que es la clave de recuperación renal en pacientes con enfermedades oncohematológicas. De lo anteriormente expuesto surge la relevancia del estudio de la función renal y del sedimento urinario en el seguimiento del paciente con linfoma, así como del trabajo en equipo con el patólogo que permite una correlación clínico-patológica de estas entidades durante todo el curso evolutivo. Conflictos de interés Los autores declaran que no tienen conflictos de interés potenciales. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Cohen LJ, Rennke HG, Laubach JP, Humphreys BD. The spectrum of kidney involvement in lymphoma: a case report and review of the literature. Am J Kidney Dis 2010;56(6):1191-620. 2. Richmond J, Sherman RS, Diamond HD, Craver LF. Renal lesions associated with malignant lymphomas. Am J Med 1962;32:184-207. 3. Smith JD, Hayslett JP. Reversible renal failure in the nephrotic syndrome. Am J Kidney Dis 1992;19:201-13. 4. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL. WHO Classification of Tumors of Hematopoietic and Lymphoid Tissues. 4th ed. Lyon, France: IARC Press; 2008. 5. Dabbs DJ, Striker LM, Mignon F, Striker G. Glomerular lesions in lymphomas and leukemias. Am J Med 1986;80(1):63-70. 6. Sanchorawala V. Light-chain (AL) amyloidosis: diagnosis and treatment. Clin J Am Soc Nephrol 2002;13:1390-7. 7. Korbet SM, Schwartz MM, Lewis EJ. Immuotactoidglomerulopathy (fibrillary glomerulonephritis). Clin J Am Soc Nephrol 2006;1:1351-6. 8. Foessel L, Besancenot JF, Blaison G, Magy-Bertrand N, Jaussaud R, Etienne Y, et al. Clinical spectrum, treatment, and outcome of patients with type II mixed cryoglobulinemia without evidence of hepatitis C infection. J Rheumatol 2011. Jan 15. Epub ahead of print. 9. Kowalewska J, Nicosia RF, Smith KD, Kats A, Alpers CE. Patterns of glomerular injury in kidneys infiltrated by lymphoplasmacytic neoplasms. Hum Pathol 2011. Feb 1. Epub ahead of print. PMID: 21288559. Enviado a Revisar: 21 Ago. 2011 | Aceptado el: 21 Sep. 2011 746 Nefrologia 2011;31(6):743-6 http://www.revistanefrologia.com cartas al director © 2011 Revista Nefrología. Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología A) COMUNICACIONES BREVES DE INVESTIGACIÓN O EXPERIENCIAS CLÍNICAS Revisión de los protocolos y patrones propios de infección: una herramienta útil en el tratamiento de las peritonitis Nefrologia 2011;31(6):747-64 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Jun.11003 Sr. Director: Las peritonitis siguen siendo una de las principales complicaciones de la diálisis peritoneal (DP), además de una causa relevante de morbimortalidad y fallo de la técnica1. Las producidas por gérmenes gramnegativos son frecuentemente más graves, e implican un peor pronóstico clínico y de permanencia en DP2. Esto es así, fundamentalmente, por una serie de características intrínsecas de los gérmenes gramnegativos. En primer lugar, cabe destacar la virulencia inherente a los propios gramnegativos. Las infecciones por Pseudomonas son la causa más importante de peritonitis graves, con elevados porcentajes de pérdida del catéter y fallo de la técnica3, al igual que las provocadas por Escherichia coli y el género de las enterobacterias, con series que refieren curaciones completas sólo en menos de un 60% de los casos4. Para intentar mejorar los resultados ante este tipo de infecciones, en un programa Nefrologia 2011;31(6):747-64 Igualmente, dado al aumento en nuestro centro de peritonitis por gramnegativos se decidió, en febrero de 2009, realizar una variación en el protocolo de las curas del orificio de salida del catéter peritoneal mediante la aplicación de gentamicina tópica una vez al día. El objetivo fundamental de este cambio era intentar prevenir las peritonitis por gramnegativos evitando la colonización e infección por gramnegativos del orificio de salida del catéter peritoneal. En nuestro centro se realizó en junio de 2008 un estudio retrospectivo de las peritonitis ocurridas en nuestra unidad entre enero de 2006 y junio de 2008, en el que se objetivó que las resistencias de los gramnegativos a la ampicilina habían ido en aumento en los últimos años de forma progresiva y que llegaron a ser del 77% en 20086. Ante estos resultados, decidimos sustituir en nuestro protocolo de tratamiento (ampicilina, tobramicina, vancomicina y fluconazol, según las recomendaciones de la Sociedad Española de Nefrología [S.E.N.] de 2004) la ampici- En este contexto, hemos realizado un estudio retrospectivo de todas las peritonitis ocurridas en nuestro centro en el bienio 2009-2010 para evaluar los resultados de los cambios comentados en los protocolos terapéuticos. Los gérmenes responsables de las peritonitis en este período se recogen en la tabla 1. Tabla 1. Gérmenes responsables de las peritonitis en 2009 y 2010 2009 2010 Total peritonitis 40 34 Grampositivos 25 (62,5%) 14 (41,2%) Corynebacterium 1 (2,5%) 2 (5,9%) Estreptococo 7 (17,5%) 2 (5,9%) Estafilococo 16 (40%) 10 (29,4%) Polimicrobiana 1 (2,5%) Gramnegativos Un segundo factor importante puede ser el origen de la peritonitis, dado que las peritonitis por gramnegativos se relacionan con contaminación, infección del orificio de salida o contaminación de origen intraabdominal. Por último, también cabe destacar la habilidad de los gérmenes gramnegativos para protegerse del tratamiento antibiótico gracias al biofilm formado en el catéter1. lina y la tobramicina por ciprofloxacino por vía oral, dado que la sensibilidad a este fármaco en el mismo período de tiempo fue prácticamente del 100%. de DP es esencial la protocolización tanto de los cuidados preventivos como de los tratamientos de las complicaciones infecciosas, tanto peritonitis como infecciones relacionadas con el orificio y el catéter. Asimismo, deben monitorizarse los propios patrones de infección de cada centro (organismos causales y sensibilidades); en algunas guías se aconseja la realización de estas revisiones al menos anualmente5. Enterobacterias E. coli 7 (17,5%) 1 (2,9%) 1 (2,5%) 1 (2,9%) Acinetobacter Klebsiella Kokuria 9 (26,5%) 2 (5%) 2 (5,9%) 2 (5%) 1 (2,9%) 1 (2,5%) Proteus 1 (2,9%) Pseudomonas 1 (2,9%) Polimicrobiana 2 (5,9%) Serratia 1 (2,5%) Cultivo negativo 7 (17,5%) Hongos 1 (2,5%) 11 (32,3%) 747 cartas al director En este trabajo nos hemos centrado en analizar el porcentaje de peritonitis por gramnegativos y las resistencias de estos gérmenes a nuestro protocolo de tratamiento empírico, comparando estos datos con los del bienio 2007-2008, previo a las modificaciones terapéuticas comentadas. Asimismo, se han calculado y comparado las ratios de peritonitis/paciente y año. Como se puede observar en la figura 1, los resultados han sido favorables desde el cambio de tratamiento. Las peritonitis por gramnegativos han descendido hasta un 17,5% en 2009 y un 26,5% en 2010, al igual que las resistencias de estos gérmenes gramnegativos al ciprofloxacino, que han sido de un 14,3% y de un 33,3%, respectivamente. La ratio de peritonitis/pacientes y año ha sido de 0,65 en 2009 y de 0,6 en 2010, lo que mejora los resultados de 2007 y 2008 (1,01 y 0,86, respectivamente). Otro dato que destaca en relación con el nuevo tratamiento para el cuidado del orificio de salida es que únicamente se ha objetivado la coexistencia del mismo germen en el orificio de salida y en el cultivo del líquido peritoneal en siete casos, y que el 100% de estos gérmenes eran grampositivos. En nuestra opinión, estos datos apoyan la idea de que realizar ejercicios periódicos de revisión de los protocolos y las sensibilidades propias de cada centro es una herramienta muy importante, tanto para la prevención como para el tratamiento correcto de las complicaciones infecciosas en DP. Conflictos de interés Los autores declaran que no tienen conflictos de interés potenciales. 1. Troidle L, Gorban-Brennan N, Kliger A, Finkelstein F. Continuous peritoneal dialysis associated peritonitis: a review and current concepts. Semin Dial 2003;16:428-37. 2. Kim DK, Yoo TH, Ryu DR, Xu ZG, Kim HJ, Choi KH, et al. Changes in causative organisms and their antimicrobial susceptibilities in CAPD peritonitis: a single experience over one decade. Perit Dial Int 2004;24:424-32. 3. Szeto CC, Chou KM, Leung CB, Wong TY, Wu AK, Wang AY. Clinical course of peritonitis due to pseudomonas species complicating peritoneal dialysis: a review of 104 cases. Kidney Int 2001;59:2309-15. 4. Szeto CC, Chow VY, Chow KM, Lai RM, Chung KY, Leung CB, et al. Enterobacteriaceae peritonitis complicating peritoneal dialysis: a review of 210 consecutive cases. Kidney Int 2006;69:1245-52. 5. Li PK, Szeto CC, Piraino B, Bernardini J, Figueiredo AE, Gupta A, et al. Peritoneal dialysis-related infections recommendations: 2010 update. Perit Dial Int 2010;30:393-423. 6. Novoa E, Pérez C, Borrajo M, Santos J. Individualización del protocolo de peritonitis en diálisis peritoneal. Nefrologia 2009;29(1):85-6. J. Santos Nores, E. Novoa Fernández, O. Conde Rivera, E. Iglesias Lamas, C. Pérez Melón Servicio de Nefrología. Complexo Hospitalario de Ourense. Correspondencia: J. Santos Nores Servicio de Nefrología. Complexo Hospitalario de Ourense. [email protected] Figura 1. Descripción de la ratio peritonitis/pacientes y año, porcentaje de peritonitis por gramnegativos y de resistencias al tratamiento antibiótico. Comparación bienio 2007-2008 frente a 2009-2010. 748 Propuestas de nuevas clasificaciones para la enfermedad renal crónica. Un futuro prometedor Nefrologia 2011;31(6):748-50 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Jul.11025 Sr. Director: La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud común, tratable y reconocido en todo el mundo. Aunque es difícil valorar las repercusiones que han adquirido durante estos últimos años las diversas aproximaciones a su estructuración: a) clasificación de la ERC según la «NKF-KDOQI 2002»1; b) consenso para la estimación del filtrado glomerular (FGe) por «MDRD»2, y/o c) extensión del uso del cociente albúmina/creatinina (CA/C)3, su importancia ha sido, sin dudas, muy sustancial, especialmente en los ámbitos «no nefrológicos». Pero nada es perfecto y diversos estudios han demostrado que la proteinuria debe ser considerada como un factor de riesgo independiente, tanto para la progresión de la propia ERC como para la mortalidad. Por tanto, resulta lógico incluirla como un parámetro más a considerar en su estratificación. En este sentido, la «Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO)» ha promovido varias iniciativas4,5. Así, Tonelli, et al.6 presentan la propuesta de una nueva clasificación por categorías de riesgo, incluyendo proteinuria y FGe, y la comparan con la KDOQI-2002 en cuanto a las remisiones a la consulta de nefrología. En el «Editorial» acompañante, Levey, et al. 5 se refieren a otra clasificación, similar, pero que añade más grados de proteinuria (propuesta KDIGO-2009) (figura 1). Recientemente, en la reunión anual del grupo GRUPERVA en Granada, presentamos las propuestas de Levey5 y de Tonelli6 «como el prometedor futuro que nos aguarda», principalmente desde un punto de vista Nefrologia 2011;31(6):747-64 cartas al director na se solicitó en el 98 frente al 98% (NS), el FGe en el 77 frente al 54% (p <0,01), y el CA/C en el 74 frente al 46% (p <0,01). Los resultados obtenidos al usar las dos clasificaciones referidas se exponen en la figura 2. De acuerdo con Tonelli, 2011, las situaciones de bajo riesgo (categorías 0 y 1) aumentan, las de moderado (categorías 2 y 3) disminuyen y la de alto riesgo (categoría 4) también se incrementa. Tomada de referencia bibliográfica 6. Figura 1. Propuesta de una nueva clasificación de la enfermedad renal crónica realizada por Tonelli, et al. «no nefrológico» y analizamos su aplicación en nuestro entorno. En efecto, disponíamos de las determinaciones (D) pareadas de glucohemoglobina A1c (HbA1C) y de glucemia plasmática en ayunas (GPA), realizadas en nuestra área desde septiembre de 2009 a febrero de 2010, provenientes de atención primaria (AP) y atención hospitalaria (AH). Asumíamos que la mayoría se habrían realizado a pacientes con diabetes o prediabetes, lo que potenciaría el valor pronóstico de la proteinuria. Nos propusimos, en un primer lugar, conocer si, como indican las guías, éstas D venían acompañadas de un perfil renal (FGe y CA/C) y, en segundo lugar, evaluar la influencia de su clasificación según criterios KDOQI-2002 1 o Tonelli, 2011 6 (nos hemos decantado por ésta al ser más sencilla). Disponíamos de 3.953 D. válidas, 3.018 (76%) de AP y 935 (24%) de AH, 2.169 (55%) pertenecientes a mujeres (D/M), el resto, 1.784, a hombres (D/H). Las D de A1c/GPA se acompañaron de solicitudes de creatinina en un 98%, del FGe en el 72% y de CA/C en el 67%. Si comparamos por procedencia (AP frente a AH), la creatini- Izqda.: clasificación KDQI, 20021; dcha.: nueva clasificación propuesta por Tonelli, et al.6 Figura 2. Resultados comparativos de la aplicación a las determinaciones de nuestros estudios de las distintas clasificaciones de la enfermedad renal crónica. Nefrologia 2011;31(6):747-64 A pesar de los consabidos sesgos que puede tener un estudio observacional, retrospectivo y que sólo valora determinaciones, podemos afirmar: en primer lugar, la evaluación habitual del perfil renal no se realiza correctamente, no se solicitan todos los parámetros recomendados; en segundo, aplicando las nuevas clasificaciones el controvertido nivel 3 de la KDOQI, 2002, disminuye, debido a la inclusión de la proteinuria, provocando que los que no la presenten desciendan de categoría mientras los que sí suban de nivel; y por tanto y, tercero, el uso de las nuevas clasificaciones puede catalogar con mayor fiabilidad a los pacientes con riesgo de presentar ERC y mejorar, en consecuencia, la calidad de las remisiones a consulta de nefrología. 1. Levey AS, Coresh J, Balk E, Kausz AT, Levin A, Steffes MW, et al; National Kidney Foundation. National Kidney Foundation practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification. Ann Intern Med 2003;139:137-47. 2. Gracia S, Montañés R, Bover J, Cases A, Deulofeu R, Martín de Francisco AL, et al. Recomendaciones sobre la utilización de ecuaciones para la estimación del filtrado glomerular en adultos. Nefrología 2006;26:658-65. 3. Montañés Bermúdez R, Gràcia García S, Pérez Surribas D, Martínez Castelao A, Bover Sanjuán J. Documento de consenso. Recomendaciones sobre la valoración de la proteinuria en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad renal crónica. Nefrologia 2011;31(3):331-45. 749 cartas al director J. Escribano Serrano1, A. Michán Doña2, L. García Domínguez3, C. Casto Jarillo4 1 UGC San Roque. San Roque. Cádiz. 2 Servicio de Medicina Interna. Hospital de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera. Cádiz. 3 UGC Poniente. La Línea, Cádiz. 4 UGC Laboratorio. Hospital de La Línea. La Línea. Cádiz. Correspondencia: J. Escribano Serrano UGC San Roque. Real 42, 4A. 11314 San Roque. Cádiz. [email protected] [email protected] Diálisis peritoneal tras retirada de catéter por peritonitis Nefrologia 2011;31(6):750-1 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Jul.11005 Sr. Director: Las peritonitis son la principal causa de morbimortalidad y de fracaso de la técnica en diálisis peritoneal (DP). Existen estudios en los que la retirada del catéter (RC) es precisa hasta en el 1618% de los casos1. Las principales causas de RC peritoneal por peritonitis son: peritonitis por hongos, entéricas o asociadas con otras circunstancias clínicas (infección simultánea del túnel subcutáneo, peritonitis refractaria o recidivante). Tras la RC, un porcentaje importante de pacientes se inclinan de nuevo por el mismo método de depuración. Estos pacientes suelen tener una baja supervivencia en la técnica en relación con adherencias o fracaso de ultrafiltración2. Si se decide reiniciar la DP es importante tener en cuenta: 1. No existe un método objetivo fiable que demuestre la existencia de daño peritoneal antes de la implantación del catéter: la ecografía, la tomografía computarizada (TC) o la resonancia magnética (RM) han mostrado baja sensibilidad y sólo detectan alteraciones imprecisas3. 750 2. La implantación del catéter debe realizarse mediante cirugía abierta o laparoscopia para obtener información visual de la cavidad abdominal. 3. El tiempo para la reimplantación debe ser, como mínimo, de 3-4 semanas tras la remisión completa de la infección. 4. En caso de disfunción temprana de catéter, la realización de una peritoneografía puede ser útil ante la posibilidad de que exista una compartimentalización del peritoneo. Realizamos un estudio restrospectivo durante los últimos cinco años de los pacientes de nuestra unidad, en quienes se precisó la RC por una peritonitis y que posteriormente decidieron reiniciar la DP. Once pacientes de nuestra población precisaron RC tras peritonitis en los últimos cinco años. A todos ellos se les realizó una TC abdominal previa a la implantación del segundo catéter. Sólo un caso fue desestimado para el reinicio de la DP por presentar, en la TC, una imagen abdominal compatible con un pequeño absceso tras dos meses de retirada del primer catéter. La implantación del segundo catéter fue realizada en todos los casos por cirugía general; se evidenciaron adherencias laxas en dos casos, que fueron liberadas. La media de edad de nuestra población fue de 62,8 años (30-77). Los niveles de albúmina fueron de 3,5 mg/dl (2,8-4,2); D/P creatinina 240 minutos: 0,75 (0,69-0,8); D/P creatinina 240 minutos antes de la retirada: 0,78 (0,630,9); el número total de peritonitis de cada paciente fue de 2,6 (1-5) y el tiempo medio de aparición hasta la primera peritonitis fue de 18 meses (1-47). Los gérmenes responsables de las peritonitis, la existencia o no de patología asociada, el tiempo hasta la reinserción del segundo catéter y la evolución según si se había resuelto o no el problema infeccioso antes de la RC se exponen en la tabla 1. En nuestra población la casi totalidad de los pacientes a quienes se les retiró el catéter durante el proceso infeccioso presentaron una mala evolución en la técnica, fundamentalmente en relación con adherencias o problemas de ultrafiltración, al igual que la mayoría de los estudios publicados4. Tabla 1. Gérmenes causales y evolución tras la retirada del catéter de diálisis peritoneal Datos de infección de líquido peritoneal No Sí Germen responsable Patología asociada Tiempo hasta reinserción (meses) Evolución E.coli No 5 Buena, continúa DP Serratia No 2 Buena, continúa DP Cultivo negativo No 0 Trasplante renal Pseudomonas No 3 HD Poca UF Pseudomonas No 2 HD Diálisis insuficiente E. coli Diverticulitis 2 HD Compartimentalización Candida No 3 Recidiva Candida No 4 Buena Trasplante renal Corynebacterium No 48 Recuperación función renal Burkolderia cepacia Colecistitis 2 HD Compartimentalización Nefrologia 2011;31(6):747-64 cartas al director Aunque las pruebas de imagen previas a la implantación del segundo catéter son poco sensibles, consideramos que son necesarias, dado que en algunos casos puede existir patología abdominal secundaria a la peritonitis previa, clínicamente asintomática, como fue la presencia de un absceso abdominal en uno de nuestros pacientes. En caso de disfunción temprana del catéter peritoneal, la realización de una peritoneografía es necesaria para valorar la existencia o no de compartimentalización (figura 1). En conclusión, la vuelta a DP tras RC por peritonitis debe ser individualizada, prestando especial atención a aquellos pacientes que tuvieron peritonitis refractaria, con patología abdominal asociada y que antes de la retirada del primer catéter presentaban un elevado D/P cr. También debe tenerse en cuenta el impacto de la posible pérdida de diuresis residual en la evolución del paciente. Conflictos de interés Los autores declaran que no tienen conflictos de interés potenciales. 1. Choi P, Nemati E, Banerjee A, Preston E, Levy J, Brown E. Peritoneal dialysis catheter removal for acute peritonitis: a retrospective analysis of factors associated with catheter removal and prolonged postoperative hospitalization. Am J Kidney Dis 2004;43:103-11. 2. Pérez Fontán M, Rodríguez Carmona A. Peritoneal catheter removal for severe Figura 1. Imagen de seudocavidad en la peritoneografía. Nefrologia 2011;31(6):747-64 peritonitis:landscape after a lost battle. Perit Dial Int 2007;27:155-8. 3. Scanziani R, Pozzi M, Pisano L, Barbone GS, Dozio B, Rovere G, et al. Imaging work-up for peritoneal access care and peritoneal dialysis complications. Int J Artif Organs 2006;29:142-52. 4. Cox SD, Walsh SB, Yaqoob MM, Fan SLS. Predictors of survival and technique success after reinsertion of peritoneal dialysis catheter following severe peritonitis. Perit Dial Int 2007;27:67-73. E. Iglesias Lamas, M.J. Camba Caride, E. Novoa Fernández, J. Santos Nores Unidad de Nefrología. Complejo Hospitalario de Orense. Correspondencia: E. Iglesias Lamas Unidad de Nefrología. Complejo Hospitalario de Orense. Ramón Puga, 54. 32005 Ourense. [email protected] Manejo de la intoxicación por salicilatos Nefrologia 2011;31(6):751-2 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Jul.11042 Sr. Director: La intoxicación aguda por salicilatos es una de las causas menos frecuentes de intoxicación por antitérmicos; de hecho, en los últimos años la incidencia ha disminuido debido a un mayor uso de otros fármacos, como el paracetamol o los antiinflamatorios no esteroideos. Presentamos el caso clínico de una mujer de 60 años con antecedentes personales de depresión que es derivada al servicio de uurgencias por deterioro cognitivo leve y consumo de múltiples comprimidos de ácido acetilsalicílico. En la exploración física destacaba una hipotensión arterial mantenida con una presión arterial sistólica (PAS) de 80-90 mmHg y una presión arterial diastólica (PAD) de 50-60 mmHg. Analíticamente presentaba urea: 81 mg/dl, creatinina sérica: 1,84 mg/dl, pH: 7,39, HCO3: 13,9 mmol/l, lactato: 1 mmol/l. Los niveles séricos de salicilatos fueron positivos a unas concentraciones de 65,68 mg/dl. Se realizó lavado gástrico y se comenzó con abundante hidratación y acidificación urinaria, además de ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI), donde mantuvo cifras de presión arterial bajas, oliguria y aumento su grado de deterioro cognitivo. Ante la mala evolución clínica, con aumento de las cifras de retención nitrogenada y las alteraciones hemodinámicas se decidió realizar hemodiálisis convencional de cuatro horas de duración, con una polisulfona de alta permeabilidad y balances positivos (+2.500 ml). Finalizada dicha técnica se normalizaron los trastornos ácido-base que presentaba la paciente, además de evidenciarse una diminución del fármaco hasta concentraciones séricas de 31,99 mg/dl (reducción del 51%), mejoría del deterioro cognitivo y normalización de las cifras tensionales. La paciente fue dada de alta sin ninguna repercusión orgánica. Los niveles terapéuticos del ácido salicílico oscilan entre 10 y 30 mg/dl, de forma que niveles más elevados pueden producir intoxicaciones de grado moderado-grave, tales como déficits neurológicos, coma, convulsiones, edema pulmonar, hipotensiones mantenidas, fracaso renal agudo y trastornos electrolíticos graves1, aunque es raro el fallecimiento del paciente2. El normograma de Done, ampliamente utilizado en diversas intoxicaciones, no debe ser empleado en las intoxicaciones agudas por salicilatos debido a que presentan una mala correlación entre sus concentraciones séricas y las alteraciones clínicas y/o de laboratorio producidas. Ante todo paciente con niveles elevados de salicilatos se deberá comenzar con medidas de soporte. Se debe realizar lavado de estómago para reducir la absorción del tóxico y alcalinizar la orina para aumentar su excreta, además de una correcta hidratación y control de las alteraciones hidroelectrolíticas. Las indicaciones de comenzar una hemodiálisis para depurar el ácido salicílico son variables según las fuentes consultadas; la mayoría de los autores coinciden en que 751 cartas al director a concentraciones mayores a 100 mg/dl debe realizarse, aunque otros disminuyen estas cifras a 80 mg/dl. De cualquier forma, en la mayoría de las ocasiones tanto la clínica como las alteraciones de laboratorio serán las que nos indiquen las necesidades de hemodiálisis. De esta forma, se acepta que en pacientes con alteraciones hemodinámicas, fracaso renal agudo, alteraciones neurológicas importantes y/o acidosis metabólica grave que no responde a tratamiento conservador se debe comenzar una depuración extracorpórea. No se ha encontrado unanimidad respecto al tipo de técnica dialítica que debe realizarse. Warthall, et al.3 describieron reducciones de salicilatos entre el 77 y el 84% empleando hemodiafiltración venovenosa continua con una duración media de 11 horas, mientras que Lund, et al.4 demostraron resultados similares con el empleo de hemodiálisis convencional seguida de una diálisis continua durante 12 horas. En nuestro caso conseguimos una reducción del 51% con una hemodiálisis con- vencional de cuatro horas de duración, lo cual demuestra la utilidad de esta técnica en la fase aguda. Creemos conveniente realizar un mayor número de estudios al respecto, aunque con los resultados obtenidos al momento parece necesario comenzar tratamiento mediante hemodiálisis convencional en aquellos casos de gravedad o importante repercusión clínica-analítica, debido a que conseguiremos una reducción significativa del tóxico en un corto espacio de tiempo y posteriormente podremos valorar si se continúa con una depuración con técnicas continuas según las concentraciones séricas de salicilatos o de las alteraciones mencionadas anteriormente. Conflictos de interés Los autores declaran que no tienen conflictos de interés potenciales. 1. O´Malley GF. Emergency department management of the salicylate-poisoned patient. Emerg Med Clin North Am 2007;25(2):333-46. 2. Minns AB, Cantrell FL, Clark RF. Death due to acute salicylate intoxication despite dialysis. J Emerg Med 2011;40(5):515-7. 3. Wrathall G, Sinclair R, Moore A. Three cases report of the use of haemodiafiltration in the treatment of salicylate overdose. Hum Exp Toxicol 2001;20:491-5. 4. Lund B, Steifert SA, Mayersohn M. Efficacy of sustained low-efficiency dialysis in the treatment of the salicylate toxicity. Nephrol Dial Transplant 2005;20(7):1483-4. C. Ruiz-Zorrilla López1, B. Gómez Giralda1, J. Sánchez Ballesteros2, M. García García2, A. Molina Miguel1 1 Unidad de Nefrología. Hospital Río Hortega. Valladolid. 2 Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Río Hortega. Valladolid. Correspondencia: C. Ruiz-Zorrilla López Unidad de Nefrología. Hospital Río Hortega. Dulzaina, 2. 47012 Valladolid. [email protected] B) CASOS CLÍNICOS BREVES Hipercalcemia crónica en un paciente de hemodiálisis Nefrologia 2011;31(6):752-4 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Jun.10974 Sr. Director: El aumento de la enfermedad ósea adinámica en los pacientes en hemodiálisis (HD) puede dificultar el diagnóstico de otras enfermedades que cursan con hipercalcemia larvada. Presentamos un caso alusivo. Hombre de 73 años con insuficiencia renal terminal (IRT) secundaria a nefropatía diabética que inició HD en junio de 2008. Fumador de 10 cigarrillos/día. No consumía alcohol. Presentaba hipertensión arterial (HTA) de larga evolución; diabetes mellitus tipo 2 de 45 años de evolución en tratamiento con insuli752 na; retinopatía diabética; dislipemia; cardiopatía isquémica crónica tipo infarto agudo de miocardio (IAM); isquemia crónica de miembros inferiores en estadio III b-IV que precisó bypass femoropoplíteo en diciembre de 2009; estenosis de carótida izquierda del 80%; calcificaciones vasculares generalizadas; broncopatía crónica; síndrome de apnea obstructiva del sueño; enfermedad cerebral isquémica de pequeño (infartos lacunares en tálamo y hemiprotuberancia) y gran vaso (accidente cerebrovascular agudo [ACVA] hemisférico izquierdo previo); trombosis de la arteria central de la retina del ojo izquierdo, y poliartrosis y grave afección degenerativa en la columna lumbar. Tres años antes de iniciar la HD, y con tratamiento que incluía tiazidas y calcitriol oral, ingresó en otro hospital por hipercalcemia grave (hasta 13,5 mg/dl), con síntomas neurológicos y digestivos. En el estudio subsiguiente se demostraron adenopatías hiliares de tamaño no patológico y opacidades parenquimatosas pulmonares reticulares aisladas; hepatosplenomegalia homogénea; enzima de conversión de la angiotensina (ECA) en el límite elevado de la normalidad (tres determinaciones comprendidas entre 30 y 60 U/l, en condiciones normales, CN, 8-55). El resto del estudio fue negativo, por lo que el paciente fue diagnosticado de intoxicación exógena por vitamina D y tiazidas, y fue tratado mediante la administración de pamidronato parenteral, con una excelente evolución clínica. No constan niveles de 1-25 (OH)2 vitamina D3. Desde entonces ha permanecido asintomático, con hormona paratiroidea intacta (PTHi) suprimida y con tendencia espontánea a hipercalcemia límite, por lo que fue diagnosticado de enfermedad ósea adinámica (EOA). Durante el mes de julio de 2009 sufre un cuadro progresivo de Nefrologia 2011;31(6):747-64 cartas al director na oral a dosis de 10 mg/día durante tres meses con pauta descendente progresiva hasta llegar a 5 mg/48 horas como dosis de mantenimiento, que se mantiene durante 18 meses. La evolución tanto clínica como de laboratorio (ECA de 36 U/l en septiembre de 2010) resulta satisfactoria; el paciente mejora su clínica cognitiva y aumentan las cifras de PTHi con normalización de la hipercalcemia. En la actualidad se mantiene en programa de HD. Figura 1. Evolución del calcio, fósforo y hormona paratiroidea intacta (PTHi). astenia, anorexia, sudoración nocturna, desorientación, irritabilidad, alteración mnésica, apatía, apraxia y dificultad motora para la marcha. Se objetivan atrofia córtico-subcortical, leucoaraiosis y dilatación del sistema ventricular; tras realizar una punción lumbar con resultados bioquímicos y microbiológicos negativos se descartan hidrocefalia normotensiva, enfermedad infecciosa y degenerativa del sistema nervioso central (SNC). El cuadro se justifica por encefalopatía de pequeño vaso y con tratamiento conservador evoluciona hacia la cronicidad de forma lenta. No se administraban calcio oral, vitamina D ni derivados, y era dializado mediante un baño de calcio de 2,5 mEq/l. En mayo de 2010 presenta, sin variación clínica, hipercalcemia franca con valores máximos de 12,2 mg/dl y PTHi de 6 pg/ml (figura 1). Se realiza estudio complementario con los siguientes resultados: perfil tiroideo normal, Mantoux negativo (Booster negativo), radiografía de tórax indicativa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); péptido asociado a la hormona paratiroidea (PTHrp) normal; fosfatasa alcalina normal; niveles de 25 (OH) vitamina D inferiores a 10 pg/ml; proteinograma e inNefrologia 2011;31(6):747-64 munoelectroforesis de proteínas plasmáticas normales; inmunología negativa; gammagrafía ósea y serie ósea con osteopenia y calcificaciones vasculares, sin imágenes de osteólisis, marcadores tumorales normales y ECA de 157 U/l. En la tomografía computarizada (TC) de cuerpo entero se observaron múltiples adenopatías mediastínicas e hiliares bilaterales (figura 2). Los campos pulmonares presentaban un aumento de densidad «en vidrio deslustrado» de morfología nodular en el lóbulo medio; adenopatías en el tronco celíaco, perigástricas, periportales y en los espacios interaortocava y paraaórticos izquierdos; espirometría con alteración ventilatoria mixta de predominio restrictivo. Múltiples causas justifican la hipercalcemia en un paciente en HD (uso de quelantes cálcicos, dializado del baño con calcio elevado, empleo de vitamina D y derivados, hipertiroidismo (HPT) secundario mal controlado, EOA u osteomalacia). Una causa poco frecuente es la sarcoidosis, enfermedad granulomatosa de causa desconocida, en la que se produce una síntesis extrarrenal de calcitriol por macrófagos activados1. La clínica habitual consiste en síntomas constitucionales (pérdida de peso, fiebre), artralgias, astenia y síntomas pulmonares (opacidades reticulares y adenopatía bihiliar pulmonar). Suele responder a corticoterapia que se debe prolongar al menos durante un año. Sólo en un 30% de casos se producen síntomas extratorácicos. Los casos referidos en pacientes en HD son escasos en la literatura2-5 y suelen diagnosticarse a raíz de una hipercalcemia con clínica sistémica y pulmonar. Nuestro paciente presentó un aumento de la ECA (75%), clínica neurológica (5%), hepatosplenomegalia (20-25%) e hipercalcemia (10-20%). Con anterioridad se habían En la broncoscopia se detectan bronquitis y condritis. Se realiza lavado broncoalveolar y punción-aspiración mediastínica con citología negativa para malignidad, ausencia de granulomas y celularidad linfoide. Cultivo de micobacterias negativo. Subpoblaciones linfocitarias en el líquido de lavado dentro de la normalidad, con índice CD4/CD8: 2,22. Con diagnóstico de sarcoidosis pulmonar, se inicia tratamiento con predniso- Figura 2. Tomografía computarizada de tórax. Adenopatías hiliares. 753 cartas al director objetivado opacidades reticulares pulmonares, sin aumento de la ECA ni clínica en otras localizaciones que sugirieran el diagnóstico. Además, el paciente, diabético, presentaba calcificaciones generalizadas y con múltiples factores de riesgo para justificar una encefalopatía vascular; la neumopatía crónica había sido considerada como EOA. Su evolución clínica fue larvada y progresiva, sin elevación manifiesta de la ECA ni hipercalcemia franca hasta tres años después de la primera crisis. Lo inespecífico del cuadro constitucional y la suma de causas que explicaban la clínica pueden explicar la dificultad del diagnóstico. Tras el tratamiento, la PTHi se ha mantenido estable entre 180 y 270 pg/m, lo que supone una sorprendente evolución. Queremos llamar la atención sobre el hecho de que no siempre las hipercalcemias límites se deben a una EOA, por lo que creemos indicado contemplar otras posibilidades en circunstancias en las que el diagnóstico o la evolución resulten confusos. Conflictos de interés Los autores declaran que no tienen conflictos de interés potenciales. 1. Motoyama K, Inaba M, Emoto M, Morii H, Nishizawa Y. Sarcoidosis initially manifesting as symptomatic hypercalcemia with the absence of organic involvement. Intern Med 2002;41(6):449-52. 2. Huart A, Kamar N, Lanau JM, Dahmani A, Durand D, Rostaing L. Sarcoidosis-related hypercalcemia in 3 chronic hemodialysis patients. Clin Nephrol 2006;65(6):449-52. 3. Yamada S, Taniguchi M, Tsuruya K, Lida M. Recurrent sarcoidosis with psoas muscle granuloma and hypercalcaemia in a patient on chronic hemodialysis. Nephrology (Carlton) 2009;14:452-3. 4. Kuwae N, Oshiro Y, Nakazato S. Sarcoidosis and hypercalcemia in a patient undergoing hemodialysis. Nippon Jinzo Gakkai Shi 2003;45(2):98-103. 5. Tanaka K, Tanimoto H, Sakai K, Arai K, Mizuiri S, Hasegawa A, et al. Recurrence of sarcoidosis in a hemodialysis patient confirmed by anormal calcium metabolism. Clin Calcium 2005;(Suppl 1):83-5. 754 J.A. Martín Navarro, M.J. Gutiérrez Sánchez, V. Petkov Stoyanov Servicio de Nefrología. Hospital del Tajo. Aranjuez. Madrid. Correspondencia: J.A. Martín Navarro Servicio de Nefrología. Hospital del Tajo. Avda. Amazonas Central, s/n. 28300 Aranjuez. Madrid. [email protected] [email protected] Mieloma múltiple oligosecretor fulminante Nefrologia 2011;31(6):754-6 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Jun.10976 Sr. Director: El mieloma múltiple (MM) es una proliferación clonal de células plasmáticas con producción de inmunoglobulinas monoclonales. Su diagnóstico puede sospecharse por la presencia de diversas manifestaciones clínicas, entre las que se incluyen dolores óseos (lesiones líticas), presencia de un aumento total de las proteínas plasmáticas y/o presencia de una proteína monoclonal en sangre/orina; signos y síntomas indicativos de malignidad, entre ellos la anemia, síndrome de hiperviscosidad, hipercalcemia e insuficiencia renal. En la literatura se ha comunicado una mortalidad comprendida entre un 10 y un 20% en los dos primeros meses de su presentación1. Describimos el caso de una paciente, previamente sana, con un MM oligosecretor de reciente diagnóstico, que presentó un curso clínico fulminante en una semana tras su detección y habiendo recibido la primera dosis de quimioterapia. Mujer de 69 años. Como únicos antecedentes personales presentaba ulcus péptico hacía años, no recibía medicación de forma crónica y no tenía antecedentes familiares de enfermedad renal. Se encontraba pendiente de ser intervenida de una hernia crural. Dos meses antes de acudir a urgencias, en el preoperatorio tenía una creatinina plasmática de 0,9 mg/dl, sin anemia, con un sistemático de orina y radiografía de tórax dentro de la normalidad. La paciente es remitida a urgencias por deterioro del estado general, anorexia y náuseas. En la anamnesis no refería descenso de la ingestión de agua, pero sí en el ritmo de diuresis y en la aparición de nicturia, que previamente no tenía. También refería tos con algunos esputos sanguinolentos, disnea de pequeños esfuerzos y ortopnea. En el interrogatorio la paciente relató que un mes antes había recibido la vacuna antigripal y posteriormente había comenzado tratamientos con calcio oral y paracetamol (los cuales había abandonado en los últimos 15 días). En la exploración física destacaba el mal estado general. Presentaba una SatO2 basal del 78%, así como ingurgitación yugular. En la auscultación pulmonar había crepitantes hasta campos medios; abdomen globuloso y en las extremidades tenía edemas con fóvea. El resto de la exploración física fue normal. La analítica en urgencias (sangre) fue: creatinina 5,5 mg/dl, Na 136 mEq/l, K 5,4 mEq/l, calcio 10,9 mg/dl, pH 7,30, HCO3- 19 mEq/l, hemoglobina 8,8 g/dl, hematocrito 27%, leucocitos 13.300, plaquetas 133.000. Estudio de coagulación normal. La analítica en orina (sistemático): proteínas ++, sangre +++, sedimento >40 hematíes/campo; ionagroma: Na 41 mmol/l, K 52 mmol/l. La radiografía de tórax realizada al ingreso de la paciente mostraba un aumento de densidad bilateral, «en alas de mariposa» (figura 1) y en la ecografía abdominal se detectó una hepatoesplenomegalia homogénea, con unos riñones de tamaño y morfología normales, sin dilatación de la vía urinaria. Nefrologia 2011;31(6):747-64 cartas al director Con los datos disponibles de un fracaso renal rápidamente progresivo, con anemia y presencia de esputos sanguinolentos y el aumento de densidad en la radiografía de tórax, se sospechó una glomerulonefritis extracapilar y se inició tratamiento con pulsos de 500 mg de 6-metilprednisolona; además, se instauró tratamiento con diuréticos con buena respuesta, pero sin mejoría de la función renal, por lo que se inició también terapia sustitutiva renal con hemodiálisis. En la analítica en sangre (ordinaria) la paciente tenía urea 185 mg/dl, ácido úrico 13 mg/dl, colesterol 254 mg/dl, triglicéridos 218 mg/dl, GOT 44 U/l, GPT 81 U/l, GGT 222 U/l, albúmina 4,5 g/dl, proteínas totales 6,6 g/dl, calcio 10,4 mg/dl, fósforo 7,6 mg/dl y ferritina 915 ng/ml. La serología de los virus de la hepatitis B (VHB), de la hepatitis C (VHC) y de la inmunodeficiencia humana (VIH) fue negativa. En el estudio inmunológico disponible el complemento era normal y se constató un descenso de las inmunoglobulinas: inmunoglobulinas IgG 174 mg/dl (normal, 751-1.560); IgA 8 mg/dl (normal, 82-453), IgM 8 mg/dl (normal, 46-304). Con vistas a esclarecer la causa del fracaso renal se realizó una biopsia renal con los hallazgos: siete glomérulos por plano (uno esclerosado); el resto de glomérulos tenían una expansión matriz mesangial con ocasional formación de acumulaciones que recordaban lesiones nodulares. La inmunofluorescencia fue negativa para inmunoglobulinas IgG, A, M, C3 y kappa, y positiva para lamb- da en localización intratubular. En el intersticio había necrosis tubular aguda en fase de regeneración y, de forma llamativa, un contenido eosinofílico, acelular, en los túbulos, con reacción gigantocelular acompañante. No había fibrosis intersticial ni alteraciones vasculares, y el diagnóstico final era compatible con riñón de mieloma. Tras el resultado de la biopsia nos llegó el estudio inmunológico (ANA, ANCA, anti-MBG) normal. En el espectro electroforético se detectaron dos picos monoclonales con un componente monoclonal de escasa cuantía (0,2 g/dl). La proteinuria en orina de 24 horas fue de 0,13 g/24 horas y en la electroforesis en orina se detectó la eliminación de cadenas ligeras monoclonales (eliminación kappa: kappa libre 5,6 mg/dl). Se consultó con hematología y se realizó una biopsia de médula ósea que fue compatible con gammapatía monoclonal maligna tipo MM con grado intenso de afectación y probable médula ósea compactada. La serie ósea metastásica únicamente mostró osteoporosis, pero no se detectaron lesiones líticas. En la resonancia magnética (RM) de cuerpo entero (figura 2) se observa la infiltración extensa de la médula con afectación de cráneo, columna y diáfisis de huesos largos. La evaluación cardiológica realizada fue la siguiente: electrocardiograma (al ingreso): ritmo sinusal 100 lpm, T negativa en DI, aVL y V6. Ecocardiograma: fracción de eyección (FE) del 60%, hipertrofia concéntrica en el ventrículo izquierdo (VI) leve e insuficiencia mitral leve. Con el diagnóstico de MM IgG kappa con eliminación urinaria de cadena libre kappa en rango oligosecretor, se propuso un esquema de tratamiento que incluía: bortezomib: 1,3 mg/m2 i.v. los días 1, 4, 8 y 11; dexametasona 40 mg/día p.o. los días 1-4 y 9-12. Figura 1. Radiografía de tórax realizada al ingreso de la paciente. Nefrologia 2011;31(6):747-64 Dos días después de haber recibido la primera dosis de quimioterapia, y coin- cidiendo con 7,5 mEq/l de potasio, la paciente comenzó con hipotensión grave, con ritmo de escape a 20 lpm. Se le realizó una diálisis urgente, así como la implantación de un marcapasos, a pesar de lo cual se siguieron detectando trastornos del ritmo cardíaco, por lo que se decidió poner un marcapasos definitivo. La paciente continuó con deterioro progresivo y con hipotensión grave que precisó la administración de noradrenalina y ventilación mecánica, y falleció a las dos semanas después de haber ingresado. La afectación renal en el MM es frecuente, y existe una correlación entre la presencia y la gravedad de la insuficiencia renal y la supervivencia del paciente2. La nefropatía por cilindros (riñón de mieloma) es la forma más habitual de presentación en pacientes con MM y disfunción renal3. Aproximadamente en un 3% de los pacientes con MM no se detecta proteína M en la inmunofijación en sangre ni orina en el momento del diagnóstico, considerándose MM no secretores; resulta rara en estos pacientes la presencia de la nefropatía por cilindros, al haber poca eliminación de cadenas ligeras4. En nuestro caso, siendo un MM oligosecretor (con escaso componente monoclonal en sangre y orina), en el estudio histológico renal se detectó la presencia de una nefropatía por cilindros (riñón de mieloma), a partir del cual se estableció el diagnóstico de MM. En la biopsia de médula ósea se confirmó un MM con afectación extensa. Asimismo, en la serie ósea no se detectaron imágenes indicativas de osteólisis, en cambio en la RM de cuerpo entero se encontró una afectación mielomatosa prácticamente difusa (figura 2). Por otra parte, también es llamativo que a pesar de la escasa masa tumoral detectada y en una paciente previamente sana (sin antecedentes cardiológicos) comenzaran a aparecer arritmias cardíacas (inicialmente se relacionaron con una hiperpotasemia tóxica posiblemente asociada con la lisis tumoral por efecto de la quimioterapia); sin em755 cartas al director 4. Kyle RA, Gerts MA, Witzig TE, Lust JA, Lacy MQ, Dispenzieri A, et al. Review of 1027 patients with newly diagnosed multiple myeloma. Mayo Clin Proc 2003;78(1):21-33. M. Heras1, J. Izquierdo2, A. Saiz3, J. Hernández4, J.A. Queizan4, J. González5, M.J. Fernández-Reyes1, R. Sánchez1 1 Servicio de Nefrología. Hospital General de Segovia. 2 Servicio de Medicina Interna. Hospital General de Segovia. 3 Serrvicio de Anatomía Patológica. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 4 Servicio de Hematología. Hospital General de Segovia. 5 Servicio de Radiología. Hospital General de Segovia. Correspondencia: M. Heras Servicio de Nefrología. Hospital General de Segovia. 40002 Segovia. [email protected] Los inhibidores de la señal de proliferación (ISP) inhiben la angiogénesis tumoral al reducir la producción del factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) y de su receptor Flk1/KDR. El sistema VEGF desempeña un papel central en el desarrollo del SK, por lo que el efecto de los ISP resulta especialmente relevante. Los resultados observados en TOS con SK tras conversión a ISP así lo demuestran y, actualmente, son la principal opción terapéutica1. En el SK asociado con el VIH la primera línea terapéutica es el control del VIH con TARGA y la utilidad de los ISP está aún en investigación2. Presentamos el caso de un paciente con VIH con trasplante renal (TR) que desarrolló SK. Patrón epidemiológico inusual en un paciente trasplantado renal con infección por VIH y sarcoma de Kaposi. Resolución tras tratamiento con sirolimus Un hombre de 59 años con infección por el VIH (transmisión sexual) bien controlada con TARGA recibió un TR en mayo de 2001. Tras éste continuó con TARGA, manteniendo siempre carga viral negativa y CD4 >200 células/µl. El tratamiento inmunosupresor consistió en esteroides, micofenolato (MMF) y tacrolimus. El MMF fue suspendido en enero de 2003 por intolerancia hematológica. En agosto de 2003 se realizó biopsia por deterioro progresivo de la función renal y el paciente fue diagnosticado de nefropatía crónica. Figura 2. Resonancia magnética de cuerpo entero. bargo, tras detener la quimioterapia, intensificar el tratamiento con hemodiálisis e implantar marcapasos (temporal y definitivo), las arritmias cardíacas persistieron y la paciente falleció. En definitiva, comunicamos la discordancia entre un MM oligosecretor con escaso componente monoclonal y la afectación tan extensa asociada, que condujo al fallecimiento de la paciente en una semana desde su diagnóstico. Conflictos de interés Los autores declaran que no tienen conflictos de interés potenciales. 1. Kariyawasan CC, Hughes DA, Jayatillake MM, Mehta AB. Multiple myeloma: causes and consequences of delay in diagnosis. QJM 2007;100(10):635-40. 2. Winearls CG. Acute myeloma kidney. Kidney Int 1995;48(4):1347-61. 3. Ivanyi B. Renal complications in myeloma multiple. Acta Morphol Hung 1989;37(34):235-43. 756 focitos CD4 y la terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA) reducen de forma importante el riesgo en los pacientes VIH2,3. Nefrologia 2011;31(6):756-7 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Jul.11099 Sr. Director: El sarcoma de Kaposi (SK) se asocia a infección por el virus herpes humano-8 (VHH-8) aunque, por sí solo, el VHH-8 no es un factor de riesgo potente. Situaciones que afectan a la inmunidad, como la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o el tratamiento inmunosupresor en el trasplante de órgano sólido (TOS), incrementan de forma importante el riesgo1,2. El SK en los TOS suele presentarse en los primeros meses postrasplante1,3. Un recuento alto de lin- En febrero de 2010 aparecieron varias lesiones nodulares violáceas en el brazo izquierdo cuyo diagnóstico anatomopatológico fue de SK con expresión inmunohistoquímica intensa para CD31, CD34 y VHH-8. El estudio de extensión descartó que existiera afectación visceral. La PCR en sangre fue negativa para citomegalovirus (CMV), virus de EbsteinBarr, VHH-6, VHH-7 y VHH-8 con serología VHH-8 (IgG-IFI) positiva. En este momento el paciente mantenía ya creatinina en torno a 4,5 mg/dl, por su nefropatía crónica. Decidimos reducir significativamente el tacrolimus (niveles 3-4 ng/ml) e iniciar tratamiento con sirolimus (niveNefrologia 2011;31(6):747-64 cartas al director les 4-6 ng/ml). No retiramos completamente el tacrolimus por temor a mala tolerancia al ISP debido a la insuficiencia renal. La función renal continuó deteriorándose y reinició diálisis en noviembre de 2010, suspendiéndose el tacrolimus. Continuó en tratamiento con dosis bajas de sirolimus hasta la resolución del SK en marzo de 2011. En el momento actual continúa en diálisis con remisión completa de las lesiones. 2. 3. 4. Nuestro paciente desarrolló SK muy tardíamente (nueve años post-TR) y a pesar del buen control de la infección por el VIH. Presentaba diversos factores de riesgo (VHH-8, VIH, tratamiento inmunosupresor) que pudieron actuar sinérgicamente favoreciendo el desarrollo del tumor con un patrón epidemiológico atípico. Por la experiencia publicada en TOS VIH-negativos, pensamos que fue la conversión a sirolimus más que el descenso de tacrolimus el principal causante de la evolución favorable del SK. Sólo otros tres casos de SK en TOS VIH-positivos (dos TR, un trasplante hepático) han sido comunicados con buena respuesta también tras conversión a ISP4,5. Sin embargo, estos casos no han sido descritos en detalle por formar parte de series generales sobre TOS en pacientes con VIH. Aunque el tratamiento más extendido en TOS VIH-positivos es la combinación de MMF y anticalcineurínicos, se han comunicado también buenos resultados con protocolos basados en ISP5,6. Además, los ISP parecen tener efectos beneficiosos sobre la replicación del VIH5. Pensamos que, en receptores con infección por el VIH y factores de riesgo para SK (hombre, prácticas sexuales, etnicidad, VHH-8 positivo), un régimen basado en ISP podría ser de elección como inmunosupresión primaria tras el TR, si no existen otras contraindicaciones para ello. 5. 6. Nephrol Dial Transplant 2007;22(Suppl 1):i17-i22. Bower M, Collins S, Cottrill C, Cwynarski K, Montoto S. British HIV Association guidelines for HIV-associated malignancies 2008. HIV Med 2008;9:336-88. Serraino D, Angeletti C, Carrieri MA, Longo B, Piche M. Kaposi’s sarcoma in transplant and HIV-infected patients: an epidemiologic study in Italy and France. Transplantation 2005;80:1699-704. Stock PG, Barin B, Murphy B, Hanto D, Diego J, et al. Outcomes of kidney transplantation in HIV-infected recipients. N Engl J Med 2010;363:2004-14. Di Benedetto F, Di Sandro S, De Ruvo N, Montalti R, Ballarin R. First report on a series of HIV patients undergoing rapamycin monotherapy after liver transplantation. Transplantation 2010; 89:733-8. Kumar MS, Sierka DR, Damask AM, Fyfe B, McAlack RF. Safety and success of kidney transplantation and concomitant immunosuppression in HIV-positive patients. Kidney Int 2005;67:1622-9. L. Calle1, A. Mazuecos1, T. García Álvarez1, F. Guerrero2, A. Moreno1, R. Collantes1, M. Rivero1 1 Servicio de Nefrología. Hospital Puerta del Mar. Cádiz 2 Servicio de Medicina Interna. Hospital Puerta del Mar. Cádiz. Correspondencia: A. Mazuecos Servicio de Nefrología. Hospital Puerta del Mar. Ana de Viya, 21. 11007 Cádiz. [email protected] [email protected] Fracaso renal agudo secundario a depleción hidrosalina por diarrea más acetazolamida Conflictos de interés Nefrologia 2011;31(6):757-8 Los autores declaran que no tienen conflictos de interés potenciales. doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Aug.11033 1. Campistol JM, Schena FP. Kaposi’s sarcoma in renal transplant recipients-the impact of proliferation signal inhibitors. Sr. Director: La toma de acetazolamida para el tratamiento del síndrome de Menière1,2 es Nefrologia 2011;31(6):747-64 poco frecuente, ya que son otros los fármacos de primera línea empleados en el tratamiento de esta patología. Presentamos el caso de una mujer de 70 años en quien, como antecedente más relevante, destacaba síndrome de Menière, en tratamiento con acetazolamida a dosis de 250 mg/12 h y con suplementos orales de potasio. La paciente nos fue remitida por insuficiencia renal grave (urea 194 y crp 8,1 mg/dl), con acidosis metabólica muy severa (gases venosos: pH 7,1 y bicarbonato de 6,5 mmol/l, PCO2 18 mmHg, PO2 69 mmHg) y en anuria. En la analítica practicada unos meses antes presentaba una crp de 1 mg/dl. La enferma había ingresado en su centro de referencia 24 horas antes por cuadro de diarrea muy abundante. Había continuado tomando su tratamiento habitual. Se había iniciado hidratación sin que la paciente iniciara diuresis, por lo que fue trasladada para seguimiento. Al ingreso, presentaba signos de deshidratación, presión arterial de 80/50 mmHg, estaba afebril y se mantenía en anuria. En ese momento no tenía diarrea. Analíticamente destacaban la acidosis, la hipopotasemia (K 2,9 mEq/l) y la insuficiencia renal similar a la descrita. Se continuó con rehidratación intensiva, pese a lo cual siguió en anuria durante 24 horas más, llegado la crp hasta 11 mg/dl. Una vez restituido el volumen, la diuresis empezó a mejorar, con mejoría clínico-analítica hasta una crp al alta de 1,2 mg/dl, con corrección completa del equilibrio ácido-base. La evolución analítica se muestra en la tabla 1. La paciente es dada de alta con el diagnóstico de fracaso renal agudo de causa prerrenal por depleción hidrosalina grave. Acidosis metabólica con anión-gap normal, en el contexto de una insuficiencia renal aguda por ingestión de acetazolamida y diarrea. Se define como acidosis metabólica el proceso mediante el cual existe un descenso del pH sanguíneo, con disminu757 cartas al director Tabla 1. Evolución analítica bicarbonato impide su reabsorción, lo que crea un potencial negativo en la luz tubular que aumenta la excreción de potasio y de hidrogeniones. En cuanto al tratamiento, lo más indicado es corregir la diarrea, además de reposición hidrosalina para frenar el estímulo perpetuador del eje renina-angiotensinaaldosterona estimulado, con el empleo de bicarbonato en perfusión continua y cloruro potásico para reponer el déficit de potasio, junto con la evidente retirada del diurético. De esta forma nuestra paciente respondió de forma satisfactoria, con una excelente evolución clínica. Conflictos de interés Los autores declaran que no tienen conflictos de interés potenciales. ción del bicarbonato de forma primaria y de la PCO2 como trastorno secundario. Nuestra paciente presentaba al ingreso acidosis con un pH de 7,1 y un bicarbonato de 6 mEq/l. Como resultado de la acidemia se produce un incremento en la ventilación que induce una respuesta hipocápnica que tiende a normalizar el pH. El grado de compensación esperada puede predecirse mediante el uso de la fórmula: pCO2 = 1,5 [HCO3–] + 8 (± 2). En nuestra paciente el grado de compensación era el adecuado (pCO2 17 mmHg), por lo tanto nos encontramos con un caso de acidosis metabólica pura, con una correcta compensación respiratoria3,4. El anión-gap al ingreso era normal, en torno a 12. Los casos de acidosis metabólica con anión-gap normal (hiperclorémica) sugieren que el bicarbonato ha sido reemplazado por cloro debido a la pérdida de aquél. Las causas más frecuentes de este tipo de acidosis son las pérdidas gastrointestinales por diarrea y renales que, en nuestro caso, fueron causadas por la acetazolamida. La paciente tenía un potasio descendido, perdido por las heces, y depleción 758 de volumen que incrementa la síntesis de renina y aldosterona, lo que aumenta la secreción renal de potasio, presentando en el momento del ingreso unas cifras de 2,9 mEq/l a pesar de aportes orales. En vez de una orina ácida podemos encontrar pH urinarios de seis o más porque la acidosis metabólica y la hipopotasemia incrementan la síntesis y la excreción renal de NH4+ que hace de tampón urinario de los H+ e incrementa el pH de la orina. La excreción fraccional de sodio suele ser baja (<1-2%) en pacientes con pérdidas gastrointestinales de HCO3– y, sin embargo, estaba elevado, sin presentar la clásica inversión sodio/potasio en orina de los cuadros prerrenales debido al efecto combinado de la diarrea con el diurético5,6. En el caso de que la reabsorción proximal de bicarbonato no sea efectiva por uso de acetazolamida que inhibe a la anhidrasa carbónica, se producen pérdidas de bicarbonato, de tal forma que éste se escapa del túbulo proximal y alcanza el túbulo colector cortical o el contorneado distal, y se producen la reabsorción de sodio y la excreción de potasio e hidrogeniones. La baja permeabilidad del 1. James AL, Burton MJ. Betahistine for Menière´s disease or syndrome (Cochrane review). En: The Cochrane Library, 3, 2001. Oxford: Update Software;2001. 2. James A, Thorp M. Menieres´s disease. Clinical Evidence 2001;5:348-55. 3. De Marchi S, Cecchin E. Severe metabolic acidosis and disturbances od calcium metabolism induced by acetazolmide in patients on haemodialysis. Clin Sci (Lond) 1990;78(3):295-302. 4. Watson WA, Garrelts JC, Zinn PD, Garriott JC, McLemore TL, Clementi WA. Chronic acetazolamide intoxication. J Clin Toxicol 1984-1985;22(6):549-63. 5. López-Menchero R, Albero MD, Barrachina MD, Álvarez L. Anuric acute renal failure due to acetazolamide. Nefrologia 2006;26(6):755-6. 6. Reid W, Harrower AD. Acetazolamide and symptomatic metabolic acidosis in mild renal failure. Br Med J 1982;284(6322):1114. M. Polaina Rusillo, J. Borrego Hinojosa, A. Liébana Cañada Servicio de Nefrología. Complejo Hospitalario de Jaén. Correspondencia: Manuel Polaina Rusillo Extremadura, 2 P3 2E. 23008 Jaén. [email protected] Nefrologia 2011;31(6):747-64 cartas al director Amiloidosis secundaria en un paciente infectado por el VIH Nefrologia 2011;31(6):759-60 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Jul.11026 Sr. Director: La amiloidosis secundaria (AA) es una causa poco frecuente de síndrome nefrótico en pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Los casos referidos hasta la fecha son en pacientes con infección por el VIH y usuarios de drogas parenterales, apareciendo amiloidosis como consecuencia de la inflamación crónica producida por las múltiples infecciones de piel relacionadas con el uso de dichas drogas. Además de la inflamación cutánea por el uso de psicotrópicos parenterales, se producen trastornos inmunitarios que predisponen al depósito de amiloide debido a su reducida degradación. Específicamente, el déficit de interleuquina 2 (IL-2) ha sido descrito como uno de dichos trastornos. Reportamos el caso de una paciente con infección por VIH, antiguo usuario de drogas intravenosas, que desarrolla fracaso renal agudo y síndrome nefrótico impuro secundarios a amiloidosis secundaria. Hombre de 51 años, consumidor de 37 paquetes/año de tabaco, ocasional consumidor de cocaína y canabinoides, y antiguo adicto a la heroína intravenosa hasta hace 16 años; con infección por VIH conocida desde hace 25 años; recibe múltiples pautas de tratamiento retroviral por fallo y problemas de resistencia virológica, actualmente en tratamiento con maraviroc, raltegravir, darunavir y norvir, manteniendo desde hace un año cargas virales y un recuento de CD4 adecuados; infección por VHC diagnosticada en 2006, desestimándose, en ese momento, tratamiento por dificultades en su cumplimiento. Consulta por disnea, tos purulenta, fiebre de 40 ºC, distensión abdominal y malestar general de 10 días de evolución. En el momento del ingreso el paciente se hallaba en malas condiciones generales, Nefrologia 2011;31(6):747-64 normotenso, afebril, con bradicardia grave de 45 lpm. En la exploración física se evidenciaron palidez cutáneomucosa; edema blando, frío bimaleolar; prolongación del intervalo espiratorio con ruidos respiratorios disminuidos en tercios apicales de ambos hemitórax, crepitantes y roncus bilaterales; abdomen distendido, doloroso en forma difusa a la palpación profunda, con timpanismo a la percusión y ausencia de ruidos hidroaéreos. En las exploraciones complementarias se observó anemia normocítica/normocrómica de 10,9 g/dl; leucocitosis de 11.700 x 10 3/µl con neutrofilia y linfopenia (del 85 y del 8%, respectivamente). Valores elevados de urea y creatinina (293 y 9,53 mg/dl, respectivamente), hiperpotasemia de 7 mEq/l e hiponatremia de 125 mEq/l; acidosis metabólica. El sedimento urinario mostró un recuento de hematíes en 563 célulasl/µl, leucocitos en 103 células/µl, proteínas en 351 mg/dl y la FE Na+ fue del 2,6%. Las antigenurias para neumococo fueron positivas. En la radiografía de tórax se observaron imágenes radioopacas heterogéneas con broncograma aéreo en ápex de ambos campos pulmonares. La radiografía de abdomen mostraba dilatación colónica difusa, sin observarse niveles hidroaéreos. Una ecografía abdominal practicada urgentemente evidenciaba riñones de 15 cm (nefromegalia) con hiperecogenicidad cortical, índices de resistencia simétricos y ascitis libre. El ECG evidenciaba ritmo nodal. Se realiza una tomografía computarizada (TC) de abdomen, observándose edema del tejido celular subcutáneo, derrame pleural bilateral, ascitis y engrosamiento mural de asas de intestino delgado, sin observarse oclusión, suboclusión ni hallazgos compatibles con isquemia; riñones globulosos con atenuación y retraso significativo de fases del medio contraste. El paciente presenta evolución satisfactoria de la infección respiratoria (tras tratamiento antimicrobiano) y de la distensión abdominal. Sin embargo, persiste deterioro de función renal, manteniendo filtrados glomerulares alrededor de 18 ml/min. El estudio de orina recogida en 24 horas evidencia proteinuria de 22 g y persistencia de hematuria microscópica. Con el planteamiento de síndrome nefrótico impuro se realiza biopsia renal, observándose un total de 11 glomérulos, expansión mesangial global y difusa con formación de nódulos acelulares rojo Congo positivos, engrosamiento de membranas basales capilares, dilatación tubular con cilindros intratubulares densos y algunas células inflamatorias, y edema intersticial (figura 1). Prueba del permanganato positiva. La inmunohistoquímica sólo es positiva para amiloide AA. No se identificaron patologías neoplásicas, infecciosas, autoinmunes o autoinflamatorias que explicasen la amiloidosis secundaria. La relación entre el consumo subcutáneo y/o intravenoso de drogas, sobre todo heroína, y el desarrollo de amiloidosis secundaria es bien conocida desde hace más de 30 años1-3, sobre todo en pacientes que desarrollan infecciones cutáneas de repetición. Hasta la fecha, sólo existen dos casos en la literatura4,5 de pacientes infectados por este virus con amiloidosis, sin historia de consumo de drogas. A pesar de que la relación entre el VIH y la amiloidosis no queda clara, se ha observado que en estos pacientes, los niveles de proteína amiloide sérica A (SAA) se encuentran elevados6, lo que, en teoría, predispondría al desarrollo de amiloidosis. El mecanismo que ex- Figura 1. Depósitos mesangiales rojo Congo positivos. 759 cartas al director plica el aumento de secreción de amiloide A es una reducción de los niveles de IL-27 debido a la infección por el VIH, lo que condiciona una disminución en la expresión del antagonista del receptor de IL-1 (IL-1Ra), lo que a su vez estimula la producción de factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) e interleuquina 6 (IL-6) y la activación de NFκ-β‚ que estimula la producción de SAA8. En el caso presentado, dada la larga evolución de la infección por el VIH y el largo historial de consumo de drogas por vía parenteral, resulta imposible discernir la causa de la amiloidosis, que podría ser debida al consumo de drogas y las infecciones recurrentes, a la infección por el VIH o quizá a la suma de todo ello. Conflictos de interés Los autores declaran que no tienen conflictos de interés potenciales. E. Jatem1, J. Loureiro2, I. Agraz1, A. Curran3 Servicio de Nefrología. Hospital General Universitari Vall d’Hebron. Barcelona 2 Servicio de Medicina Interna. Hospital General Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. 3 Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital General Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. Correspondencia: E. Jatem Servicio de Nefrología. Hospital General Universitari Vall d’Hebron. Joan Torras. 08030 Barcelona. [email protected] [email protected] 1 Fracaso renal agudo secundario a síndrome de vómitos cíclico Nefrologia 2011;31(6):760-1 ñándose de náuseas incoercibles y extremo cansancio. Los pacientes sufren durante el episodio una especie de «coma consciente», y describen estar en un estado de estupor mientras dura el episodio4. Entre las complicaciones más frecuentes se encuentran la deshidratación, trastornos electrolíticos, la secreción inadecuada de hormona antidiurética (ADH) y esofagitis4. El tratamiento óptimo consiste en establecer una profilaxis con medicamentos antimigrañosos como la amitriptilina asociada a propranolol. En la fase prodrómica, precisamos abortar el episodio con ketorolaco o sumatriptán. En el momento agudo se emplean ondansetrón o lorazepam, estableciéndose como una terapia alternativa la clorpromazina, la prometazina o la morfina intravenosa4. En algunas ocasiones, es precisa la sedación del paciente para frenar los vómitos incoercibles. doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Jul.11023 1. Jacob H, Charytan C, Rascoff JH, Golden R, Janis R. Amyloidosis secondary to drug abuse and chronic skin suppuration. Arch Intern Med 1978;138:1150- 1. 2. Meador KH, Sharon Z, Lewis EJ. Renal amyloidosis and subcutaneous drug abuse. Ann Intern Med 1979;91:565-7. 3. Connolly JO, Gillmore JD, Lachmann HJ, Davenport A, Hawkins PN, Woolfson RG. Renal amyloidosis in intravenous drug users. QJM 2006;99:737-42. 4. Cozzi PJ, Abu-Jawdeh GM, Green RM, Green D. Amyloidosis in association with human immunodeficiency virus infection. Clin Infect Dis 1992;14:189-91. 5. Méry JP, Delahousse M, Nochy D. Amyloidosis and infection due to human immunodeficiency virus. Clin Infect Dis 1993;16:733-4. 6. Husebekk A, Permin H, Husby G. Serum amyloid protein A (SAA): an indicator of inflammation in AIDS and AIDS-related complex (ARC). Scand J Infect Dis 1986;18:389-94. 7. Pett SL, Kelleher AD, Emery S. Role of interleukin-2 in patients with HIV infection. Drugs 2010;70:1115-30. 8. Jensen LE, Whitehead AS. Regulation of serum amyloid A protein expression during the acute-phase response. Biochem J 1998;3:489-503. 760 La etiología y la patogenia se desconocen, y se ha planteado como hipótesis un trastorno del eje cerebrointestinal, activado ante determinados estímulos (estrés, infecciones, algunos alimentos)3. La duración más frecuente de un episodio suele ser de uno a cuatro días, y puede llegar hasta 14 días. Durante cada episodio, los vómitos ocurren con una frecuencia de cada 10 a 15 minutos, pudiéndose repetir desde varias veces al año hasta varias veces al mes, con una recurrencia regular. Presentamos el caso clínico de un hombre de 31 años, que desde la infancia (tres-cinco años) presenta crisis de náuseas, vómitos incoercibles y malestar abdominal asociado con pródromos de nerviosismo, frecuentemente relacionado con factores desencadenantes como el estrés emocional o las infecciones. Posteriormente, tiene períodos libres de síntomas en frecuencia variable. Se le diagnosticó un síndrome funcional periódico con vómitos incoercibles y esofagitis erosiva a los 14 años, persistiendo el cuadro a pesar del tratamiento con clorpromazina. Tras ser estudiado por diferentes especialidades, hace tres años es diagnosticado de SVC. Profilácticamente toma propranolol a dosis de 20 mg (medio-0-medio) y amitriptilina a dosis de 75 mg (0-0-medio); el tratamiento abortivo lo realiza con microenemas de diazepam, y en las crisis agudas toma ondansetrón, 4 mg cada 8 horas, lorazepam, una ampolla cada ocho horas, clorpromazina, una ampolla cada seis-ocho horas intravenosa o prometazina, 50 mg cada seis-ocho horas, ya en el hospital. Los síntomas incluyen vómitos, precedidos de arcadas forzadas y contracciones musculares abdominales, acompa- Desde hace un año el paciente ha precisado tres ingresos por crisis complicadas con afectación hidroelectrolítica e Sr. Director: El síndrome de vómitos cíclico (SVC) es un trastorno funcional gastrointestinal caracterizado por episodios de vómitos graves, impredecibles y explosivos, separados por intervalos de completa salud1. El comienzo de los síntomas suele ser en la infancia, habitualmente entre los tres y los siete años, aunque se han descrito casos que han comenzado en la vida adulta2. Nefrologia 2011;31(6):747-64 cartas al director insuficiencia renal aguda. En el último episodio mostraba una deshidratación intensa con fracaso renal agudo prerrenal con creatinina de 2,2 mg/dl, K 2,9 mEq/l, alcalosis metabólica e infección urinaria que pudo haber sido el desencadenante de este episodio de crisis. Se comienza tratamiento con hidratación agresiva y antibioterapia, siendo precisa la sedación del paciente con clorpromazina, media ampolla cada ocho horas y ondansetrón, 4 mg cada ocho horas durante dos días para evitar los vómitos incoercibles y la perpetuación de la deshidratación. Durante su estancia se consiguió normalizar el trastorno hidroelectrolítico, así como la creatinina, siendo ésta al alta de 1,1 mg/dl. Mostramos un caso de insuficiencia renal aguda prerrenal secundaria a deshidratación, patología muy frecuente en nuestra práctica diaria, pero producida por una entidad poco común y desconocida fundamentalmente entre los nefrólogos de adultos, como es el SVC. Sirva esta revisión, ilustrada a través de un caso clínico, de cómo poder abordar un tratamiento eficaz en caso de presentarnos ante un paciente afectado de este síndrome. Se debe hacer hincapié sobre todo en que el tratamiento no sólo consiste en la hidratación, sino también en abortar las crisis de vómitos con la sedación para así evitar la perpetuación del fracaso renal agudo5,6. Conflictos de interés Los autores declaran que no tienen conflictos de interés potenciales. 1. Rasquin-Weber A, Hyman PE, Cucchiara S, Fleisher DR, Hyams JS, Milla PJ, et al. Childhoood functional gastrointestinal disorders. Gut 1999;45(Suppl II):1160-68. 2. Duckett A, Pride PJ. Cyclic vomiting syndrome in an adult patient. Hosp Med 2010;5(4):251-2. 3. Kenny P. Síndrome de vómitos cíclicos: un enigma pediátrico vigente. Arch Argent Pediatr 2000;98(1):34. 4. Barrio A. Síndrome de vómitos cíclicos. An Esp Pediatr 2002;56:151-64. 5. Yang HR. Recent concepts on cyclic vomiting syndrome in children. Neurogastroenterol Motil 2010;16(2):139-47. Nefrologia 2011;31(6):747-64 6. Erturk O, Uluduz D, Karaali-Savrun F. Efficacy of nebivolol and amitriptyline in the prophylaxis of cyclic vomiting syndrome: a case report. Neurologist 2010;16(5):313-4. M.J. Izquierdo Ortiz, V. Mercado Valdivia, P. Abaigar Luquin Sección de Nefrología. Complejo Asistencial Universitario de Burgos. Correspondencia: M.J. Izquierdo Ortiz Sección de Nefrología. Complejo Asistencial Universitario de Burgos, Avda. del Cid. 09006 Burgos [email protected] [email protected]. Acidosis tubular renal distal en una gestante de siete semanas: diagnóstico, complicaciones y tratamiento Nefrologia 2011;31(6)761-3 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Oct.11123 Sr. Director: La acidosis tubular renal distal (ATD) es una tubulopatía poco frecuente y caracterizada por la presencia de una acidosis metabólica hiperclorémica, hipopotasemia, pH urinario elevado (>5,5) y un hiato aniónico negativo. Su diagnóstico precoz permite establecer el tratamiento adecuado, evitando complicaciones potencialmente graves. Presentamos el caso clínico de una gestante de siete semanas a quien se le diagnostica una ATD. La ATD es una tubulopatía caracterizada por la presencia de una acidosis metabólica hiperclorémica, hipopotasemia, pH urinario elevado (>5,5) y un hiato aniónico negativo. Presentamos el caso de una mujer de 28 años, gestante de siete semanas que acudió a urgencias por debilidad intensa en el contexto de vómitos con dolor abdominal. Tenía antecedentes de rab- domiólisis secundaria a hipopotasemia severa no filiada, nefrolitiasis y nefrocalcinosis bilateral (figura 1). Se revisaron sus analíticas previas objetivando desde hace varios años una acidosis metabólica hiperclorémica y hipopotasemia con un pH urinario persistentemente alcalino. A su llegada a urgencias presentaba: TA 103/71 mmHg, FC 78 sístoles; a la palpación abdominal profunda, dolor en hipocondrio izquierdo y fosa renal izquierda y puño-percusión renal izquierdo positivo. En la analítica sanguínea destacaba un pH 7,18, bicarbonato 12,4 mmol/l con anión gap plasmático normal, PCO2 35 mm Hg, K+ 3,3 meq/l, Cloro 121 meq/l, creatinina 0,62 mg/dl, calcio 8,3 mg/dl, albúmina 3,3 g/dl, fósforo 3,6 mg/dl. El resto de análisis fue normal. Orina: pH urinario 8, hiato aniónico negativo [Cl (66,2 mEq/l) < Na+ (86 mEq/l) + K+ (14,17 mEq/l)]; Diuresis 3.200 ml/24 h, calciuria 137,7 mg/24 h, hipocitraturia (citraturia <102 mg/24 h) y oxaluria normal. El estudio inmunológico no reveló alteraciones significativas. Se solicitó una ecografía renal informada de dilatación pielocalicial del riñón izquierdo grado II-III/ IV y presencia de líquido con tractos en el espacio perirrenal izquierdo (figura 2). Útero gestante con feto vivo en su interior. Se avisó al servicio de urología que decidió colocar un catéter ureteral doble J izquierdo, consiguiendo hacerse paso a través de una litiasis ureteral izquierda y objetivando salida de orina de aspecto purulento. Posteriormente se inició tratamiento antibiótico y aporte intravenoso de potasio y bicarbonato consiguiendo una mejoría clínica. En función del cuadro clínico, las alteraciones analíticas previas y actuales se le diagnostica de ATD. La ATD es una tubulopatia renal de etiología hereditaria, idiopática o secundaria a diversas causas (tabla 1). La sospecha diagnóstica se evoca en presencia de los trastornos electrolíticos en sangre y en orina y la realización de una gasometría venosa. 761 cartas al director Tabla 1. Etiologías más frecuentes de la acidosis tubular renal Etiología primaria 1. Idiopática, esporádica 2. Hereditaria - Autosómica recesiva (existen formas asociada a una sordera nerviosa y otras a osteopetrosis) - Autosómica dominante Etiologías secundarias 1. Enfermedades autoinmune - Síndrome de Sjögren - Lupus eritematoso sistémico - Cirrosis biliar primaria El tratamiento en fases iniciales consiste en administrar agentes alcalinizantes como bicarbonato o citrato y corregir la hipopotasemia. En los casos de ATD relacionadas con etiologías secundarias el control de la patología responsable ayuda a corregir los trastornos hidroelectrolíticos propios de la ATD5. - Tiroiditis 2. Fármacos - Aspiración de tolueno - Litio - Anfotericina B - Ibuprofeno - Ifosfamida 3. Otras etiologías Concluimos que la ATD es una tubulopatía poco frecuente cuyo diagnóstico precoz evitará graves repercusiones renales aunque su evolución y pronóstico son favorables con un tratamiento adecuado. - Hipergammaglobulinemias - Anemia de células falciformes - Uropatía obstructiva y pielonefritis crónica. En el niño la ATD suele ser primaria o idiopática. El estudio genético permite distinguir la mutación responsable (hay descritas más de 50), siendo las más relevantes las alteraciones de los genes ATP6V0A4, ATP6V1B1 esta última asociada a sordera1. El diagnóstico precoz permite corregir la acidosis metabólica Se objetivan varias litiasis renales bilaterales (flechas). Figura 1. Radiografía simple de abdomen. 762 sis4, condicionando un terreno propicio a las infecciones urinarias recurrentes. La función renal inicialmente está conservada pero en ausencia de un tratamiento apropiado los pacientes desarrollarán una insuficiencia renal crónica, HTA y otras complicaciones. Existe riesgo de deterioro renal agudo de etiología diversa por infecciones urinarias o pielonefritis aguda, cuadro obstructivo u incluso rabdomiólisis secundaria a hipopotasemia severa. evitando así alteraciones del desarrollo pondoestatural y cuadros de raquitismo2. Conflictos de interés En el adulto hay que realizar un diagnóstico diferencial, descartando patologías autoinmunes asociadas3. Se solicitó a la paciente un estudio completo en reiteradas ocasiones sin poder establecer una etiología autoinmune. La hipercalciuria, hipocitraturia y la orina inapropiadamente alcalina y menos frecuente la hiperuricosuria son situaciones predisponentes al desarrollo de cuadros de nefrolitiasis y nefrocalcino- Se objetiva una dilatación pielocalicial del riñón izquierdo grado II-III/ IV y presencia de líquido perirrenal (flecha). Figura 2. Ecografía renal izquierda. Los autores declaran que no tienen conflictos de interés potenciales. 1. Karet FE, Finberg KE, Nelson RD et al. Mutations in the gene encoding B1 subunit of H+-ATPase cause renal tubular acidosis with sensorineural deafness. Nat Genet 1999; 21(1):84-90. 2. Morris RC, Sebastian A. Alkali therapy in renal tubular acidosis: who needs J Am Soc Nephrol 2002;13: 2186. 3. Rodríguez Soriano J. Renal tubular acidosis: the clinical entity. J Am Soc Nephrol 2002;13:2160. 4. Buckalew VM Jr. Nephrolithiasis in renal tubular acidosis. J Urol 1989;141:731. 5. Emmett M. Treatment of distal (type 1) and proximal (type 2) renal tubulur acidosis. 2011 Up ToDate. www.uptodate.com. O. Fikri Benbrahim1, F. Cazalla Cadenas1, A. Valentín Martín2, E. D. Valladares Molleda2, R. García Agudo1, J. Mancha Ramos1 Nefrologia 2011;31(6):747-64 cartas al director 1 Servicio de Nefrología. Hospital La Mancha Centro. Alcázar de San Juan. Ciudad Real. 2 Servicio de Radiología. Hospital La Mancha Centro. Alcázar de San Juan. Ciudad Real. Correspondencia: Oussamah Fikri Benbrahim Servicio de Nefrología. Hospital La Mancha Centro. Avda. la Constitución, s/n. 13600 Alcázar de San Juan. Ciudad Real. [email protected] [email protected]. Lupus eritematoso sistémico e hipotiroidismo central Nefrologia 2011;31(6):763-4 doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Jun.11007 Sr. Director: La asociación de lupus eritematoso sistémico (LES) y alteraciones de la función tiroidea ha sido comunicada en diversos estudios. La alteración que más frecuentemente se ha descrito es el hipotiroidismo primario. No obstante, la presencia de hipotiroidismo central en pacientes con LES es muy infrecuente. Presentamos el caso de un paciente con LES que, en el curso de un brote de nefritis lúpica, desarrolló un hipotiroidismo supratiroideo grave. Hombre de 33 años de edad diagnosticado de LES el año 2000 a raíz de estudio de poliartralgias y lesiones cutáneas. En el 2001 presentó síndrome nefrótico puro. La biopsia renal mostró una glomerulonefritis membranosa (estadio V) que remitió de forma absoluta con el tratamiento immunosupresor. En 2005 presentó un rebrote de nefritis en forma de síndrome nefrótico impuro; se le realizó una nueva biopsia en la que se detecto una glomerulonefritis (GN) membranosa que se acompañaba de necrosis y proliferación en la mitad de glomérulos y focos de fibrosis, así como de atrofia intersticial (estadio 4-5). Tuvo una respuesta parcial a diversos trataNefrologia 2011;31(6):747-64 mientos inmunosupresores, y se estabilizó con una creatinina plasmática de 1,5-1,8 mg% y proteinuria de rango no nefrótico. Siguió tratamiento con losartán, prednisona (5 mg/día) y simvastatina. En marzo de 2011 consulta por aparición de edemas tibiomaleolares. En el examen físico destaca una presión arterial de 210/120 mmHg, palidez de mucosas y edemas con fóvea en ambas extremidades inferiores. Analíticamente se observa una hemoglobina (Hb) de 10 g/dl, creatinina 4,3 mg/dl (filtrado glomerular [FG] 15 ml/min/1,73 m2), albúmina 25 g/l, anticuerpos antinucleares (ANA) 23 (positivo >1), anti-ADN 405 U/ml (positivo >15), C3 28 mg/dl (76-181), C4 4,4 mg/dl (12-49), proteinuria/24 horas de 11 g y sedimento con hematuria. Se inicia tratamiento con prednisona y micofenolato, y se han necesitado cuatro antihipertensivos para controlar la hipertensión arterial. Observamos la desaparición progresiva de los edemas, así como una mejoría de la función renal (creatinina 3 mg/dl y reducción de la proteinuria, 3 g/24 h). A los siete días de iniciado el tratamiento el paciente refiere astenia grave que prácticamente le impide andar, estreñimiento y sensación permanente de frío. El estudio tiroideo muestra una tirotropina (TSH) 0,09 µU/ml (0,34-4,9), tiroxina T4 libre 0,60 mg/dl (0,69-1,48), triyodetironina T3 libre 1,4 pg/ml (1,713,71), triyodetironina reversa 0,19 ng/ml (0,10-0,34) y anticuerpos tiroperoxidasa (TPO) 6,92 U/ml (0-5,6). Las determinaciones de gonadotropinas (FSH, LH), prolactina, hormona del crecimiento (GH), testosterona y somatomedina C (IGF-1) fueron normales. La ecografía tiroidea y la resonancia magnética (RM) de hipófisis resultaron normales. Se inició tratamiento con levotiroxina, observándose la desaparición progresiva de la clínica de hipotiroidismo y la normalización de los niveles plasmáticos de tiroxina libre. Diversos estudios han referido que las alteraciones de la función tiroidea son más frecuentes en pacientes con LES que en la población general1-4. El hipotiroidismo primario, clínico y subclínico, es la alteración más frecuentemente descrita. Dos recientes trabajos que comparan a pacientes con LES y un grupo control muestran una prevalencia de hipotiroidismo primario clínico del 6 y del 14% y subclínico del 12 y del 17%, respectivamente5,6. La prevalencia de hipotiroidismo clínico en la población general occidental es inferior al 1%. En función de la presencia de anticuerpos antitiroideos en pacientes con LES e hipotiroidismo, la mitad de casos tendrían un origen autoinmune y el porcentaje de positividad de anticuerpos antitiroideos en pacientes con LES y eutiroidismo oscila entre el 6 y el 47%. Por otra parte, la mayoría de estos estudios sugieren que no hay una mayor prevalencia de hipertiroidismo en pacientes con LES respecto a la población general. Cabe destacar que la asociación de LES e hipotiroidismo central es excepcional. Los casos descritos se han asociado a pacientes con LES que presentan una neurohipofisitis linfocítica que también produce alteraciones en la secreción de otras hormonas, además de las tiroideas 7. Teniendo en cuenta esta elevada asociación y que las manifestaciones clínicas y analíticas del hipotiroidismo pueden simular un brote lúpico8 sugerimos que se debe practicar estudio de la función tiroidea a los pacientes afectados de LES. Conflictos de interés Los autores declaran que no tienen conflictos de interés potenciales. 1. Goh KL, Wang F. Thyroid disorders in systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis 1986;45:579-83. 2. Tsai RT, Chang TC, Wang CR, Chuang CY, Chen CY. Thyroid disorders in Chinese patients with systemic lupus erythematosus. Rheumatol Int 1993;13:9-13. 3. Pyne D, Isemberg DA. Autoimmune 763 cartas al director thyroid disease in systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis 2002;61:70-7. 4. Appenzeller S, Pallone AT, Natalin RA, Costallat LT. Prevalence of thyroid dysfunction in systemic lupus erythematosus. J Clin Rheumtol 2009;15:117-9. 5. Kumar K, Kole AK, Karmakar PS, Ghosh A. The spectrum of thyroid disorders in systemic lupus erythematosus. Rheumatol Int 2010; Epub 2010 Jul 25. 6. Antonelli A, Fallahi P, Mosca M, Ferrari SM, Ruffilli I, Corti A, et al. Prevalence of thyroid dysfunctions in systemic lupus erythematosus. Metabol Clin Exp 2010;59:896-900. 7. Hashimoto K, Asaba K, Tamura K, Takao T, Nakamura T. A case of lymphocytic infundibuloneurohypophysitis associated with systemic lupus erythematosus. Endocr J 2002;49(6):605-10. 8. Anaya S, Sánchez de la Nieta MD, Blanco J, Rivera F. Nefritis lúpica e hipotiroidismo. Nefrologia 2007;27:87-8. M. Cuxart1, A. Grau2, M. Picazo1, R. Sans1 1 Servicio de Nefrología. Fundació Salut Empordà. Hospital de Figueres. Figueres. Girona. 2 Servicio de Medicina Interna. Fundació Salut Empordà. Hospital de Figueres. Figueres, Girona. Correspondencia: M. Cuxart Servicio de Nefrología. Fundació Salut Empordà. Hospital de Figueres. Rda. Párroco Arolas, s/n. 17600 Figueres. Girona. [email protected] [email protected] FE DE ERRATAS En el artículo «La eritropoyetina recombinante humana en la enfermedad renal crónica: lecciones que aprender», publicado en el Suplemento Extraordinario NEFROLOGÍA BASADA EN LA EVIDENCIA, volumen 2, número 4 del año 2011, en la página 7, se ha omitido contenido que puede consultarse en la web de NEFROLOGÍA: http://www.revistanefrologia.com/modules.php?name=articulos&idarticulo=11056&idlangart=ES Pedimos disculpas a los lectores de la Revista. 764 Nefrologia 2011;31(6):747-64 resúmenes XXXIX Congreso de la Sociedad Andaluza de Nefrología Jaén, 7-9 de abril de 2011 doi: 10.3265/Nefrologia.pre2011.Nov.11228 XXXIX Congreso de la Sociedad Andaluza de Nefrología resúmenes PÓSTERS 1 INCIDENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PERITONITIS EN LOS DISTINTOS TIPOS DE DIÁLISIS PERITONEAL 2 C. RUIZ CARROZA, A. MARTÍN ROMERO, J.L. PERELLÓ MARTÍNEZ, D. TORÁN MONSERRAT, M. EADY ALONSO, G. VELASCO BARRERO HOSPITAL GENERAL DE JEREZ DE LA FRONTERA EN DIÁLISIS PERITONEAL, LOS NIVELES ELEVADOS DE BNP NO SON UN BUEN MARCADOR DE PEOR FUNCIONALIDAD CARDÍACA, RELACIONÁNDOSE CON PEOR FUNCIÓN RENAL RESIDUAL Y MAYOR EXPANSIÓN DE VOLUMEN P. SEGURA TORRES, F.J. BORREGO UTIEL, J.M. GIL CUNQUERO, P. PÉREZ DEL BARRIO, M.C. VIÑOLO LÓPEZ, E. MERINO GARCÍA, A. LIÉBANA CAÑADA SERVICIO DE NEFROLOGÍA. UNIDAD DE DIÁLISIS PERITONEAL. COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN Introducción: El péptido natriurético atrial (BNP) es producido en situaciones de fallo cardíaco. El BNP se metaboliza por riñón por lo que sus niveles pueden ser más elevados en pacientes con insuficiencia renal. Objetivo: Analizar los niveles de BNP en pacientes en diálisis peritoneal. Material y métodos: Se trata de un estudio transversal. Seleccionamos a pacientes con más de tres meses en diálisis peritoneal. Determinamos hemograma, bioquímica general, parámetros inflamatorios y nutricionales y análisis de impedanciometría (BIA). Dividimos a la población según la mediana de BNP (166 pg/ml) en dos grupos, G0: BNP bajo y G1: BNP elevado. Resultados: Tenemos un total de 48 pacientes. Son mujeres el 56%. En DPCA/DPA están 36/12 pacientes. Los pacientes con BNP elevado tienen más edad (G0 50,3 ± 12,7 frente a G1 69,3 ± 11,8 años; p <0,001), llevan más meses en DPCA y tienen peor función renal residual con menor volumen de diuresis (G0 1.169 ± 664 frente a G1 781 ± 474 ml/día; p = 0,02), menor Kt/V de urea renal/semanal, menor ClCr renal (G0 6,8 ± 4,5 frente a G1 4,3 ± 3,0 ml/min; p = 0,02) con mayor ClCr peritoneal y menor ClCr total. Con respecto al estado de hidratación, presentan edemas en mayor proporción (G0 16,7% frente a G1 79,2%; p <0,001) y toman diuréticos en mayor proporción (G0 62,5% frente a 87,5%; p = 0,04). Aunque muestran más agua corporal total (ACT), esto no alcanzó la significación. Al segmentar según sexo, los que tienen BNP más elevado, en hombres, muestran una menor masa celular/masa libre de grasa (FFM) (G0 frente a 47,0 ± 3,1 frente a G1 43,6 ± 2,9; p = 0,04), más agua extracelular (AE)/ACT y más AE/agua intracelular (AI), aunque no alcanzó la significación; en mujeres muestran menor masa celular/FFM (G0 41,4 ± 1,5 frente a G1 37,8 ± 3,9; p = 0,001) y más AE/ACT (G0 0,52 ± 0,02 frente a G1 0,55 ± 0,03; p = 0,009) y más AE/AI (G0 1,09 ± 0,09 frente a G1 1,22 ± 0,14; p = 0,01) No hubo diferencias en los niveles de BNP en pacientes con antecedentes de IAM (G0 16,7% frente a G1 33,3%; p = NS) ni clínica de insuficiencia cardíaca (G0 29,2% frente a G1 29,2%; p = NS). Aunque mostraron mayor presión de pulso (G0 41 ± 16 frente a G1 79 ± 23; p <0,001) a expensas de mayor TAS (G0 123 ± 20 frente a G1 157 ± 23 mmHg; p <0,001), el BNP se correlacionó negativamente con volumen de diuresis (r = –0,43; p = 0,003), ClCr renal ml/min (r = –0,42; p = 0,003) y positivamente con TAS (mmHg) (r = 0,38; p = 0,008) y presión de pulso (r = 0,54; p <0,001). Conclusiones: 1) En diálisis peritoneal, los niveles elevados de BNP se asocian con peor función renal residual. 2) En diálisis peritoneal, los pacientes con mayor grado de hidratación presentan niveles de BNP más elevados. 3) Los pacientes en diálisis peritoneal presentan niveles más elevados de BNP, por lo que no es un buen marcador de funcionalidad cardíaca, si bien presentan mayor TAS y presión de pulso. T. JIMÉNEZ SALCEDO, C. JIRONDA GALLEGOS, S. ROS RUIZ, L. FUENTES SÁNCHEZ, P. HIDALGO GUZMÁN, M. MARTÍN VELÁZQUEZ, D. HERNÁNDEZ MARRERO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARLOS HAYA. MÁLAGA Introducción: La función renal residual (FRR) ha demostrado ser un factor predictivo de la supervivencia del paciente en diálisis peritoneal (DP). Objetivo: Analizar la evolución de la FRR en los pacientes en DP, así como su influencia sobre el control analítico y clínico y los posibles factores contribuyentes. Pacientes y método: Se incluyeron en el estudio 69 pacientes en tratamiento con DP desde 2004 a 2009. Se recogieron variables demográficas, comorbilidad, analíticas y dialíticas a uno, seis, 12, 18 y 24 meses del inicio de la técnica. Se dividieron los pacientes según FRR al inicio <8 ml/min o >8 ml/min. Para el análisis estadístico se utilizaron: medias de dispersión central, t de Student para variables cuantitativas y chi-cuadrado para cualitativas. Se consideró significativa una p <0,05, y se empleó el paquete estadístico SPSS. Resultados: Se analizaron 69 pacientes de 56,06 ± 14,1 años, el 63,8%, hombres. El 100% de ellos estaban en DP automática. La etiología de base más frecuente fue glomerulonefritis crónica (25%), seguida de nefroangioesclerois (15%). El tipo de transporte peritoneal más frecuente fue medio bajo (48%) seguido del medio alto (30%). La FRR se redujo a la mitad a los dos años del inicio de la técnica. Si analizamos a los pacientes según FRR basal no se encontraron diferencias significativas en cuanto a la edad (57,4 ± 14,3 frente a 54,1 ± 13,8), comorbilidad asociada (índice de Charlson 3,9 ± 1,3 frente a 3,7 ± 1,6), número de peritonitis (0,6 ± 0,8 frente a 0,58 ± 0,8). El tiempo de permanencia en la técnica fue 17,16 frente a 19,9 meses (NS). En el grupo con FRR < 8 ml/min hubo más salidas de la técnica por paso a hemodiálisis (18 frente a 3%), los niveles de PCR a lo largo del estudio fueron mayores, y presentaron peor control de la anemia e hiperparatiroidismo secundario, aunque las diferencias no fueron signifi cativas. Además, se objetivó una mayor pérdida de FRR al final del estudio (9,3 ± 19,5 a 2,0 ± 2,0 ml/min), diferencia (% descenso): 7,3 (78%) respecto al grupo con mayor FRR basal (12,0 ± 2,5 a 8,0 ± 3,8 ml/min), 4 (33%) (p <0,05). El grupo con FRR >8 ml/min presentó de forma significativa mejores niveles basales de albúmina. Conclusiones: Se produjo un descenso de la FRR a lo largo del seguimiento en ambos grupos, siendo más rápido en el de menor FRR al inicio de la técnica. Un peor estado inflamatorio y comorbilidad asociada pudieron ser los factores determinantes. Introducción: Cerca de un 10% de los pacientes que inician terapia renal sustitutiva lo hacen en alguna de las diferentes modalidades de diálisis peritoneal. La peritonitis es una de las principales complicaciones determinantes, y es responsable de una alta tasa de ingresos, de transferencia a hemodiálisis y hasta de un 4% de las muertes. La incidencia y las características de las peritonitis entre las diferentes técnicas de diálisis peritoneal (manual [DPCA] y automática [DPA]) no están aclaradas, existiendo resultados dispares y contradictorios. El objetivo de nuestro estudio es conocer la incidencia de peritonitis en ambos tipos de diáisis peritoneal e indagar en alguna de las características diferenciales. Material y método: Hemos realizado un estudio observacional de tipo cohortes retrospectivo. La población seleccionada fueron todos los pacientes incluidos en el programa de diálisis peritoneal entre enero de 1993 y agosto de 2010, y que permanecieron activos en él más de tres meses. Se separaron los pacientes en dos grupos según la modalidad de diálisis peritoneal que recibieran y se estudiaron las siguientes variables: edad, sexo, enfermedad renal de base, tiempo de permanencia en diálisis peritoneal, número de enfermos libres de peritonitis, incidencia de peritonitis, incidencia del primer episodio de infección peritoneal, episodios de recidivas y otras características microbiológicas de los episodios de peritonitis entre enfermos en DPCA y DPA. Los datos obtenidos se analizaron mediante el programa JMP 6.0 statistical discovery from SAS. Medimos datos de distribución, comparaciones paramétricas mediante chi cuadrado, t de Student para datos cuantitativos y curvas de supervivencia. Resultados: La población estudiada fue de 149 enfermos. El tiempo de exposición acumulado fue de 4.330 meses; 48 enfermos (32,2%) no presentaron episodios de peritonitis. El número total de peritonitis fue de 248. La tasa global fue de 17,5 peritonitis/mes. Entre los dos grupos de enfermos (DPCA frente a DPA) no encontramos diferencias en cuanto a edad, sexo, enfermedad renal primaria ni supervivencia global. El número de enfermos sin episodios de peritonitis fue mayor en DPCA que en DPA, sin llegar a ser significativo. No encontramos diferencias en el número de episodios infecciosos, número de peritonitis ni recidivas. Únicamente observamos una tendencia a un número mayor de cultivos negativos en DPA y entre los episodios a grampositivos en un número mayor los de contacto (S. epidermidis) en los DPCA sobre los entéricos, que fueron mayores en los DPA. Conclusiones: En nuestra experiencia no hemos encontrado diferencias signigicativas en la incidencia y desarrollo de peritonitis de los enfermos en DPCA o DPA. Únicamente en los primeros hubo una tendencia mayor a las peritonitis por contacto, mientras que en los segundos fueron algo más prevalentes los grampositivos de origen entérico. 3 EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL RESIDUAL Y FACTORES INVOLUCRADOS 4 CÓMO INTERPRETAR EL AUMENTO DE PESO EN DIÁLISIS PERITONEAL TRAS UN SUPLEMENTO NUTRICIONAL: A PROPÓSITO DE DOS CASOS P. SEGURA TORRES1, F.J. BORREGO UTIEL1, J.M. GIL CUNQUERO1, P. PÉREZ DEL BARRIO1, P. MUELAS ORTEGA2, S. JIMÉNEZ JIMÉNEZ2, A. LIÉBANA CAÑADA1 1 FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DE NEFROLOGÍA. 2 ENFERMERÍA. SERVICIO DE NEFROLOGÍA. UNIDAD DE DIÁLISIS PERITONEAL. COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN Introducción: El aumento de peso de un paciente en diálisis peritoneal (DP) que toma un suplemento nutricional puede tener varias interpretaciones no excluyentes entre sí; puede deberse a un aumento del estado de hidratación y/o a una mejoría del estado nutricional con aumento de la masa muscular y/o masa grasa. Objetivo: Interpretar el incremento del peso en DP tras un suplemento nutricional. Material y métodos: Seleccionamos a dos pacientes con más de tres meses en DP y que empezaron a tomar un suplemento nutricional durante dos meses (Nepro) y ganaron peso. Medimos: peso en revisión previa y actual. Circunferencia de la pantorrilla, del muslo y del brazo. Pliegue de grasa subcutánea de la pantorrilla, del muslo, bicipital y tricipital. Volumen de diuresis, de ultrafiltración total en 24 horas, TA, número de hipotensores, albúmina, exploración de edemas y análisis de impedancia bioeléctrica (BIA). Momento basal: B y final: F. Resultados: Caso clínico 1. Hombre de 57 años en DPCA. Tras el suplemento aumentó el peso (B 77,2 frente a F 80 kg), la albúmina (B 3,1 frente a F 3,4 g/dl) y la TA (B 122/61 frente a F 130/90 mmHg) con reducción del número de hipotensores (B 3 frente a F 2). Aumentó un poco el volumen de ultrafiltración en 24 h (B 70 frente a F 130 ml), sin cambios en el volumen de diuresis (1.000 ml/día). No presentaba edemas. Aumentaron la circunferencia de la pantorrilla (B 33 frente a F 36 cm) y del brazo (B 26 frente a F 28,5 cm) y la del muslo no cambió (42 cm); también aumentaron todos los pliegues grasos, el de la pantorrilla (B 15,5 frente a F 16,2 mm), del muslo (B 15,7 frente a F 18,2 mm), el bicipital (B 6,6 frente a F 8 mm) y el tricipital (B 7,5 frente a F 8,2 mm). El análisis de bioimpedancia indica que no ha cambiado el agua corporal total (B 45,2 frente a F 45,1 litros), con aumento importante de la masa grasa del paciente (B 15,7 frente a F 18,3 kg). Caso clínico 2. Mujer de 59 años en DPA. Tras el suplemento aumentó el peso (B 79,1 frente a F 81,5 kg), la TA (B 147/77 frente a F 150/90 mmHg), sin cambio en número de hipotensores. Descendieron los niveles de albúmina (B 3,8 frente a F 3,5 g/dl), el volumen de ultrafilltración en 24 h (B 350 frente a F 100 ml) con un discreto aumento del volumen de diuresis (B 1.300 frente a F 1.400 ml/día). Presentaba edemas en ambos momentos. Aumentaron la circunferencia de la pantorrilla (B 33 frente a F 35 cm) y del brazo (B 32,5 frente a F 36,5 cm) y bajó la del muslo (B 47,5 frente a F 47 cm); también aumentó el pliegue graso de la pantorrilla (B 19 frente a F 22,5 mm), y descendieron los del muslo (B 37 frente a F 29,7 m), el bicipital (B 17 frente a F 12 mm) y tricipital (B 28 frente a F 20 mm). El análisis de bioimpedancia indica que ha aumentado el agua corporal total (B 31,9 frente a F 33,6 litros), con un pequeño aumento de la masa grasa del paciente (B 38,7 frente a F 39,1 kg). Conclusiones: 1) El aumento del peso que se produce tras un suplemento en pacientes en DP tiene diferente interpretación. 2) Son necesarios diferentes métodos para la adecuada interpretación del aumento de peso que se produce en pacientes en DP tras un suplemento nutricional y que conlleva una actitud terapéutica diferente. s3 XXXIX Congreso de la Sociedad Andaluza de Nefrología resúmenes PÓSTERS 5 ¿CUÁL ES EL RIESGO DE MALNUTRICIÓN DE PACIENTES CON HIPOALBUMINEMIA EN DIÁLISIS PERITONEAL? 6 P. SEGURA TORRES1, F.J. BORREGO UTIEL1, J.M. GIL CUNQUERO1, P. PÉREZ DEL BARRIO1, P. MUELAS ORTEGA2, S. JIMÉNEZ JIMÉNEZ2, A. LIÉBANA CAÑADA1 1 FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DE NEFROLOGÍA. 2 ENFERMERÍA. SERVICIO DE NEFROLOGÍA. UNIDAD DE DIÁLISIS PERITONEAL. COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN P. SEGURA TORRES, F.J. BORREGO UTIEL, J.M. GIL CUNQUERO, P. PÉREZ DEL BARRIO, M.C. VIÑOLO LÓPEZ, E. MERINO GARCÍA, A. LIÉBANA CAÑADA SERVICIO DE NEFROLOGÍA. UNIDAD DE DIÁLISIS PERITONEAL. COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN Introducción: Existe una elevada prevalencia de malnutrición en diálisis peritoneal (DP) que se asocia con mayor morbimortalidad. Objetivo: Analizar el efecto de un suplemento calórico-proteico sobre el estado de nutrición, de hidratación y/o de inflamación de pacientes en DP. Material y métodos: Se trata de un estudio prospectivo intervencionista con diseño cruzado. Seleccionamos pacientes en DP más de tres meses con albúmina <3,6 g/dl. Administramos un suplemento nutricional (Nepro, Glucerna SR y Ensure plus) durante dos meses y, tras un período de lavado de dos meses, se comparó la evolución sin suplemento. Analizamos la evolución de hemograma, bioquímica, parámetros inflamatorios y estado nutricional, evaluado con impedanciometría (BIA), evaluación global objetiva, subjetiva y escala de malnutrición-inflamación (MIS) en momentos basal (B) y final (F). Resultados: En el grupo suplemento (GS) tenemos 30 pacientes y 27 en control (GC). En GC descienden la albúmina (B 3,6 ± 0,3 frente a F 3,5 ± 0,3 g/dl; p = 0,009), la prealbúmina (B 34,6 ± 8,6 F frente a 31,4 ± 7,5 mg/ dl; p = 0,04) y la transferrina (B 218 ± 49 frente a F 203 ± 38 mg/dl; p = 0,01), pierden peso (B 74,4 ± 14,1 frente a F 73,8 ± 13,5 kg; p = 0,01) y disminuyen el pliegue de la pantorrilla (B 19,4 8,5 frente a F 17,9 ± 7,1; p = 0,04), el área muscular del brazo (B 51,6 ± 8,5 F 48,6 ± 10,0 cm2; p = 0,07), la circunferencia muscular del brazo (B 25,4 ± 2,1 frente a F 24,6 ± 2,5 cm; p = 0,06), aunque sin alcanzar la significación estadística. Aumenta el riesgo de desnutrición por escala de evaluación global objetiva (B 8,9 ± 1,8 frente a F 9,5 ± 1,4; p = 0,05) y MIS (B 3,8 ± 1,8 frente a F 4,9 ± 2,0; p = 0,003). Tras el suplemento nutricional frenamos el descenso de la albúmina (B 3,4 ± 0,3 frente a F 3,3 ± 0,4; p = NS), prealbúmina (B 31,8 ± 8,3 frente a F 32,7 ± 9,7 mg/dl; p = NS) y del peso (B 72,7 ± 15,3 frente a F 73,5 ± 15,4 kg; p = 0,09), aunque no llegar a ser significativo el aumento de éste. Se incrementan los linfocitos (B 1.508 ± 455 frente a F 1.672 ± 601/mm3; p = 0,08) y PNA (B 35,5 ± 11,8 frente a F 38,5 ± 13,4 g/día; p = 0,07), sin significación estadística. Aumentan el pliegue subescapular (B 17,6 ± 8,4 frente a F 18,9 ± 9,1; p = 0,03), el pliegue tricipital (B 13,6 ± 7,2 frente a F 12,0 ± 5,4; p = 0,05) y la circunferencia del muslo (B 46,4 ± 5,5 frente a F 47,5 ± 5,8 cm; p = 0,05). Disminuye el riesgo de desnutrición por escala de evaluación global subjetiva (B 1,2 ± 1,2 frente a F 1,0 ± 1,1; p = 0,09). Si comparamos las variaciones (σ) entre el momento final y basal encontramos que el GC perdió peso y el GS ganó peso (σ Peso F-B GC –0,6 ± 1,2 frente a GS +0,8 ± 2,6; p = 0,008) y que en el grupo control disminuyó el área muscular del brazo (σ área muscular del brazo F-B GC –3,0 ± 8,5 frente a GS +3,2 ± 13,1; p = 0,04), la circunferencia muscular del brazo (σ circunferencia muscular del brazo F-B GC –0,8 ± 2,2 frente a GS +0,7 ± 3,1; p = 0,04), el pliegue de la pantorrilla (σ Pliegue pantorrilla F-B GC -1,5 ± 3,7 frente a GS +1,0 ± 3,8; p = 0,01) y el pliegue subescapular (σ Pliegue subescapular F-B GC -0,5 ± 2,4 frente a GS +1,3 ± 3,3; p = 0,02) y aumentaron en el grupo suplemento. Conclusiones: 1) En DP, tras un suplemento calórico-proteico se frena la pérdida de peso y el descenso de la albúmina. 2) Tras dos meses con un suplemento nutricional pueden mejorar algunos compartimentos musculares y grasos, aunque es preciso más tiempo de estudio para confirmar dichos hallazgos. 3) En ausencia de suplemento, se observa una tendencia a la desnutrición con pérdida de peso, descenso de albúmina y prealbúmina, reducción de compartimentos grasos y mayor riesgo de desnutrición (escala MIS). 4) No se observaron cambios en el estado inflamatorio ni de hidratación por efecto de los suplementos. Introducción: Se han descrito numerosos métodos para evaluar el estado nutricional. Cuando se aplican a pacientes con problemas renales, la prevalencia de malnutrición que ofrecen resulta muy variada y su relación con el pronóstico también es muy variable. La evaluación global subjetiva (EGS) y la escala de malnutrición-inflamación (MIS) están basadas en la combinación de características subjetivas y objetivas de la historia clínica y de la exploración física; en la escala MIS, además, se incluyen parámetros analíticos. Permiten clasificar a los pacientes según el riesgo de sufrir malnutrición creciente en los meses siguientes a la exploración. Objetivo: Valorar el riesgo de malnutrición de pacientes con hipoalbuminemia en diálisis peritoneal (DP). Material y métodos: Hemos seleccionado a 21 pacientes con más de tres meses en DP con albúmina <3,6 g/dl. Para valorar el estado nutricional hemos utilizado la escala de evaluación global subjetiva y la escala MIS. Para la escala MIS, el rango de puntuación va desde 0 a 30. Se considera normal tener una puntuación inferior a 8 puntos. Para la EGS se clasifican los pacientes en tres categorías: A, B y C; la situación A sería compatible con la normalidad, la C con situación de extrema de desnutrición y la B sería la situación intermedia. Resultados: Se han incluido un total de 21 pacientes. La edad media ha sido de 57,4 ± 18,4 años. Han sido mujeres el 52,4%; diabéticos, el 23,8%; en DPCA/DPA estaban 16/5 pacientes. El tiempo en DPCA ha sido de 24,8 ± 24,1 meses y en DPA de 13,8 ± 24,4 meses. Los niveles medios de albúmina son 3,5 ± 0,3 g/dl. En la exploración presentan edemas el 42,9%. Si consideramos la EGS encontramos que la puntuación total de cada categoría fue A 85,7%, B 14,3 % y C 0% de los pacientes. Con respecto a cada ítem por separado tenemos: en la variación de peso el 90,5% categoría A y 9,5% B, en la ingesta dietética el 100% categoría A, en los síntomas gastrointestinales el 90,5% categoría A y 9,5% B, capacidad funcional 81% categoría A, 9,5% B y 9,5% C, comorbilidad asociada 76,2% categoría A y 23,8% B, los depósitos de grasa subcutánea 85,7% categoría A y 14,3% B, y masa muscular 76,2% categoría A, 19% B y 4,8% C. Respecto a la puntuación total de la escala MIS encontramos que el 85% tienen una puntuación inferior o igual a 8 puntos, 5% tiene 9 puntos, 5% 13 puntos y 5% 18 puntos. Si analizamos por separado cada ítem encontramos que el 38,1% no perdieron peso o la pérdida de peso fue inferior a 0,5 kg, en el 23,8% la pérdida de peso fue entre 0,5 y 1 kg, en el 33,3% la pérdida de peso fue mayor de 1 kg y menor del 5% y en un 4,8% hubo una pérdida de peso mayor del 5%; en la ingesta dietética el 71,4% tenían 0 puntos y el 28,6% un punto; en los síntomas gastrointestinales el 71,4% tenían 0 puntos, el 19,1% un punto y 9,5% dos puntos; en la capacidad funcional el 66,7% 0 puntos, el 14,3% un punto, el 9,5% dos puntos y el 9,5% tres puntos; en comorbilidad el 42,9% 0 puntos, el 33,3% un punto y el 23,8% dos puntos; en los depósitos grasos el 85,7% 0 puntos y el 14,3% dos puntos; en los depósitos musculares el 76,2% 0 puntos, el 19% dos puntos y el 4,8% tres puntos; en el índice de masa corporal (IMC), el 100% 0 puntos; en los niveles de albúmina el 0% 0 puntos, el 65% un punto, el 30% dos puntos y el 5% tres puntos; en los niveles de transferrina el 55% 0 puntos, el 40% un punto y el 5% tres puntos. Conclusiones: 1) El riesgo de malnutrición de pacientes con hipoalbuminemia en DP es bajo medido con la escala de EGS y la escala MIS. 2) En DP se debe utilizar la combinación de varios métodos para evaluar adecuadamente el estado nutricional e identificar a aquellos pacientes con riesgo de malnutrición. 7 TRASPLANTE RENAL Y EMBARAZO V. LÓPEZ, D. MARTÍNEZ, C. VIÑOLO, M. CABELLO, E. SOLA, C. GUTIÉRREZ, D. BURGOS, M. GONZÁLEZ-MOLINA, D. HERNÁNDEZ HOSPITAL UNIVERSITARIO CARLOS HAYA. MÁLAGA Objetivo: Analizar la viabilidad del embarazo en pacientes sometidfas a trasplantes renales y las consecuencias sobre la función renal, así como las complicaciones en las pacientes y los neonatos. Material y métodos: Estudio retrospectivo que analiza los embarazos ocurridos entre 1986 y el 2010 en pacientes sometidas a trasplantes renales. Se evalúan diferentes variables relacionadas con la función renal, tanto en los meses de gestación como después, así como otras relacionadas con el parto y el neonato. Las pacientes fueron seguidas mensualmente por el nefrólogo y el ginecólogo. Resultados: Estudiamos 24 embarazos en 20 muejres sometidas a trasplantes de riñón (una paciente tres embarazos, dos pacientes dos embarazos). La edad media fue de 29 ± 5 años y el tiempo medio trascurrido desde el trasplante fue de 4,5 años (R = 0,8-12). En el momento del embarazo, 17 pacientes recibían tratamiento inmunosupresor con esteroides y un ICN (14 ciclosporina y tres tacrolimus); en tres de estas pacientes se había suspendido el MMF antes de la gestación; dos pacientes recibían azatioprina más esteroides y una, con un embarazo no planificado, recibía tacrolimus y MMF, suspendiéndose éste inmediatamente. El filtrado glomerular estimado por MDRDa fue de 59 ± 15 ml/min (creatinina 1,18 ± 0,2 mg/dl); 12 pacientes tenían hipertensión bien controlada (ocho estaban en tratamiento con un fármaco y cuatro con dos) y no tenían proteinuria. La función renal y la proteinuria se mantuvieron estables durante el embarazo. Se observó un aumento significativo de las cifras de TA al final del embarazo y fue necesario aumentar la dosis del ICN para mantener niveles adecuados (tabla). No se detectó ningún rechazo agudo. Una paciente presentó diabetes gestacional y dos pacientes tuvieron preeclampsia. El embarazo llegó a término en 20 casos (uno gemelar) y hubo cuatro abortos. En 12 casos fue necesario realizar una cesárea. El parto tuvo lugar a las 36,9 semanas (34-41) y los recién nacidos presentaron un peso de 2,7 kg (1,5-3,6). Una paciente, en la que se había desaconsejado el embarazo por el alto riesgo de presentar complicaciones, presentó un aborto espontáneo en la semana 22 y falleció por parada cardiorrespiratoria en la inducción al parto; 18 niños nacieron sanos. Uno nació con una atresia de esófago (la madre había estado en tratamiento con MMF durante las primeras cuatro semanas del embarazo) y falleció al mes de nacer y el otro presentaba múltiples malformaciones y falleció tras el parto. Conclusiones: El embarazo en pacientes sometidas a trasplantes renales es seguro si antes de la gestación la función renal es correcta, no existe proteinuria y la TA está controlada. En estos casos, las complicaciones maternas son similares a las de la población general y no observamos un aumento del riesgo de pérdida del injerto. ■ Tabla. s4 EN DIÁLISIS PERITONEAL UN SUPLEMENTO CALÓRICO-PROTEICO FRENA LA PÉRDIDA DE PESO Y EL DESCENSO DE LA ALBÚMINA 8 RECHAZO CRÓNICO HUMORAL EN RECEPTORES DE UN TRASPLANTE RENAL V. LÓPEZ, E. SOLA, R. TOLEDO, M. LEÓN, I. GARCÍA, C. GUTIÉRREZ, M. CABELLO, D. BURGOS, M. GONZÁLEZ-MOLINA, D. HERNÁNDEZ HOSPITAL UNIVERSITARIO CARLOS HAYA. MÁLAGA Introducción: El rechazo crónico mediado por anticuerpos (RCH) es una entidad clínicopatológica que está cobrando progresivamente una mayor importancia. Su incidencia está aumentado debido fundamentalmente a la mejora de las técnicas diagnósticas. El tratamiento con plasmaféresis, inmunoglobulina intravenosa (IVIG) y rituximab resulta ser poco efectivo, probablemente por ser el resultado de una intervención tardía. Objetivo: Analizar la evolución clínica y la respuesta al tratamiento de los casos de RCH diagnosticados en nuestro centro entre 2008 y 2010. Material y métodos: Estudio retrospectivo de seis pacientes sometidos a trasplantes renales con RCH (cinco hombres y una mujer), con una edad media de 45 ± 10 años y un tiempo medio transcurrido desde el trasplante de 7,8 ± 6,3 años. La edad media del donante fue de 26 ± 12 años y en todos los casos era el primer trasplante. Todos los pacientes presentaban tres o más incompatibilidades HLA. El 50% habían tenido un episodio de rechazo agudo previo. En el momento del diagnóstico, cinco pacientes recibían tratamiento inmunosupresor con un ICN (cuatro tacrolimus y uno ciclosporina) y uno con sirolimus. El 66% recibían MMF. En todos los casos la biopsia se realizó por presentar un aumento de la creatinina y en cuatro pacientes se asoció, además, proteinuria >1 g/24 horas. El diagnóstico del RCH se realizó por criterios histológicos (clasificación de Banff) e inmunológicos (presencia de anticuerpos específicos frente al donante). El tiempo medio de seguimiento fue de 11,8 meses (R 1-35 meses). Resultados: En el momento del diagnóstico del RCH todos los pacientes presentaban un deterioro de la función renal (Cr 2,7 ± 0,9 mg/dl frentea Cr 1,6 ± 04 mg/dl seis meses antes). Todos los pacientes recibieron tratamiento con plasmaféresis e IGIV, y tres fueron tratados, además, con rituximab (dos dosis). Un paciente inició hemodiálisis al mes del diagnóstico. El resto conservan la función del injerto (Cr a los tres meses 2,1 ± 0,4 mg/dl y a los seis meses 1,6 ± 0,2 mg/dl), con un seguimiento medio de 14 meses (R 2-35). El tratamiento fue bien tolerado, sin observarse efectos adversos graves. Conclusiones: Estos hallazgos sugieren que el tratamiento con plasmaféresis, IGVI y rituximab en pacientes con RCH, cuando se inicia de forma precoz, es efectivo a corto plazo, sin observarse efectos secundarios graves. Serían necesarios estudios con un mayor número de pacientes y mayor tiempo de seguimiento para confirmar nuestros datos. XXXIX Congreso de la Sociedad Andaluza de Nefrología resúmenes PÓSTERS 9 INFECCIÓN POR NOCARDIA ASTEROIDES EN EL POSTRASPLANTE RENAL M.J. RUIZ, M.J. TORRES, M. PEÑA, N. OLIVA, K. LUCANA, J. BRAVO, A. OSUNA HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES. GRANADA Introducción: Nocardia spp. es una bacteria grampositiva del grupo de los actinomicetos aerobios cuya infección acontece entre los meses 1-4 postrasplante y, aunque es infrecuente, implica una importante morbimortalidad. La profilaxis con cotrimoxazol para la prevención de la infección por Pneumocystis carinii podría evitarla, pero el riesgo se incrementa por la inmunosupresión y factores como la diabetes. La infección pulmonar es la forma más frecuente de presentación, desde un infiltrado alvéolo-intersticial hasta lesiones cavitadas. La afectación cutánea o cerebral se asocia con diseminación bacteriana. Presentamos cinco casos descritos en el seguimiento postrasplante de nuestro centro. Caso 1: Hombre de 42 años afectado de nefropatía intersticial (NI). VHC+. Segundo trasplante renal con inducción inmunosupresora con timoglobulina (TMG) + ciclosporinaA (CsA) + azatioprina (AZA) + prednisona, función retardada del injerto y tratamiento de mantenimiento con tacrolimus (FK) + AZA + prednisona. Diabetes iatrogénica. Al cuarto mes postrasplante presenta absceso glúteo por Nocardia asteroides tratado con drenaje, trimetroprima-sulfametoxazol (TMP-SX) e imipenem, retirando al tiempo AZA. Caso 2: Hombre de 59 años afectado de NI. En tratamiento con CsA + prednisona. Diabetes iatrogénica. En el séptimo mes postrasplante presenta neumonía por citomegalovirus (CMV) y Pneumocystis carinii; es tratado con ganciclovir y TMP-SX. En el octavo mes presenta un cuadro de hemianopsia, disfasia y déficit motor en el hemicuerpo izquierdo. En la RMN se describe una imagen compatible con absceso cerebral que se biopsia y que es positiva para Nocardia asteroides; se realiza drenaje quirúrgico y se continúa tratamiento con TMP-SX con detección del foco infeccioso primario. La evolución fue satisfactoria, con retirada precoz del fármaco por toxicidad medular. Caso 3: Hombre de 58 años con ERCT secundaria a síndrome de Alport. En tratamiento inmunosupresor con FK + prednisona. Diabetes iatrogénica. En el primer mes postrasplante ingresa por síndrome febril con viremia positiva para CMV; es tratado con ganciclovir, pero persiste la fiebre y comienza con discreto dolor costal derecho. En el segundo mes se le realiza una radiografía de tórax en la que aparece una imagen condensante basal derecha que no presentaba al ingresar y se realiza lavado broncoalveolar (BAL) cuyo cultivo es positivo para Nocardia. El estudio de extensión cerebral es negativo y responde a tratamiento con TMP-SX. Caso 4: Mujer de 69 años con ERCT secundaria a poliquistosis hepatorrenal, con nefrectomía derecha pretrasplante. En tratamiento inmunosupresor con FK + micofenolato + prednisona. Ingresa al cuarto año postrasplante por absceso subcostal derecho en la zona de la herida quirúrgica con drenaje quirúrgico de líquido purulento positivo para Nocardia asteroides. En el miembro inferior derecho presenta otra lesión papular de contenido similar que drena y se resuelve espontáneamente. Tras tratamiento con TMPSX y ceftriaxona evoluciona satisfactoriamente y el caso se resuelve. Caso 5: Mujer de 57 años portadora de trasplante renal desde hace cuatro años. Ingresa con fiebre, malestar general y dolor costal derecho de carácter pleurítico con disnea de moderados esfuerzos. En la radiografía de tórax muestra infiltrado en el lóbulo inferior derecho que en la TC se describe como condensación alveolar de 4 x 3 cm, cavitada. Se realizan fibrobroncoscopia y BAL identificándose Nocardia asteroides sensible a TMP-SX y linezolid. En la RMN cerebral se descubren pequeñas imágenes redondeadas de distribución irregular y bilateral probablemente relacionadas con el proceso infeccioso sin manifestar clínica neurológica. La evolución de la paciente es favorable con tratamiento específico. Conclusiones: Las infecciones oportunistas son una complicación frecuente en el postrasplante renal y se ven favorecidas por la inmunosupresión. Nocardia asteroides es un germen no habitual, pero de morbimortalidad no despreciable. En nuestra experiencia encontramos una prevalencia del 0,4% entre 1.034 pacientes sometidos a trasplantes; el foco infeccioso más incidente es el pulmonar y la evolución es favorable al tratamiento, fundamentalmente con TMP-SX y a la reducción de la inmunosupresión en algún caso. 11 LA ESTENOSIS URETERAL EN EL INJERTO RENAL DISMINUYE EL ACLARAMIENTO DE CREATININA AL AÑO POSTRASPLANTE E. ESQUIVIAS DE MOTTA, D. NAVARRO CABELLO, B. SANTIAGO AGREDANO , C. RABASCO RUIZ, K. TOLEDO PERDOMO, M.J. PÉREZ SÁEZ, M. LÓPEZ ANDREU, M.L. AGÜERA MORALES, R. OJEDA LÓPEZ, D. REDONDO PACHÓN, A. RODRÍGUEZ BENOT HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA. CÓRDOBA. 1 SERVICIO DE UROLOGÍA 1 Introducción: La incidencia de estenosis ureteral (EU) postrasplante ha disminuido tras la colocación de «catéter doble J» en el trasplante renal. Sin embargo, no se ha analizado la incidencia de estenosis tras la retirada del catéter ni la influencia sobre el injerto renal. Objetivo: Evaluar la incidencia de EU en nuestro centro tras la retirada de catéter doble J postrasplante y el efecto de esta complicación sobre la función y supervivencia del injerto renal. Material y métodos: Analizamos de forma retrospectiva una cohorte de 285 pacientes sometidos a trasplantes renales en nuestro centro entre enero de 2005 y octubre de 2010. Evaluamos la influencia de la EU sobre la función del injerto renal, y la supervivencia del injerto y del paciente. Resultados: Se recogieron 285 trasplantes renales, de los cuales un 73,7% se realizaron en hombres. La edad media fue de 47,23 ± 13,9 años. La incidencia de EU en nuestra serie fue del 6.4% (17 pacientes). La EU se resolvió con la colocación de catéter doble J en 14 de 17 pacientes, y tres con derivación quirúrgica. El rechazo agudo celular en la EU fue superior al de los pacientes sin EU (11,8% frente a 2,2%, con una p = 0,02). El aclaramiento de creatinina (MDRDa) fue peor a los seis meses y al año postrasplante en el grupo de pacientes con EU (45,4 frente a 58,2, p = 0,01, y 47,7 frente a 59,6, p = 0,02, respectivamente). No hubo diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia del injerto, siendo a los dos años del 82,4% en el grupo con EU frente a un 89,2% en el grupo sin EU (p = 0,3). La supervivencia del paciente con EU fue inferior al grupo de no EU, aunque no estadísticamente significativa (88% frente a 96,8% con una p = 0,08). Conclusión: Gracias a la colocación de catéter doble J en el trasplante renal la incidencia de estenosis ureteral en nuestro centro es baja y no afecta a la supervivencia del injerto renal. Sin embargo, la aparición de estenosis ureteral tras la retirada del catéter afecta a la función del injerto al año postrasplante. 10 LA ANGIOPLASTIA PRECOZ DE LA ESTENOSIS DE LA ARTERIA RENAL RESTAURA EL FILTRADO GLOMERULAR DEL INJERTO RENAL E. ESQUIVIAS DE MOTTA, D. NAVARRO CABELLO, B. SANTIAGO AGREDANO1, C. RABASCO RUIZ, K. TOLEDO PERDOMO, M.J. PÉREZ SÁEZ, M. LÓPEZ ANDREU, M.L. AGÜERA MORALES, R. OJEDA LÓPEZ, D. REDONDO PACHÓN, A. RODRÍGUEZ BENOT HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA. CÓRDOBA 1 SERVICIO DE UROLOGÍA Introducción: La incidencia de estenosis de arteria del injerto renal (EAIR) oscila entre el 1 y el 25%, y es una causa de deterioro de función renal. Ante la aparición de hipertensión arterial postrasplante, es una de las primeras causas que deben descartarse. Objetivo: Analizar la incidencia de EAIR en nuestro centro, su tratamiento y la repercusión sobre la función renal y la supervivencia del injerto y del paciente. Material y métodos: Analizamos de forma retrospectiva a una cohorte de 285 pacientes sometidos a trasplantes renales en nuestro centro entre enero de 2005 y octubre de 2010. Se evaluó la incidencia de EAIR, su efecto sobre la función renal, aclaramiento de creatinina antes y después del tratamiento y la supervivencia tanto del injerto como del paciente. Resultados: Analizamos a 285 pacientes sometidos a trasplantes, en quienes la incidencia de EAIR fue del 6,7% (19 pacientes). La edad media fue de 47,23 ± 13,9 años. Un 73,7% eran hombres. El diagnóstico de sospecha se realizó mediante eco-Doppler, y se confirmó mediante angio-TC. El tratamiento consistió en angioplastia luminal percutánea con colocación de stent intravascular en todos los casos. Un único paciente requirió reintervención por persistir la estenosis. Hubo diferencias estadísticamente significativas en la función renal a los tres (p = 0,004) y seis meses (p = 0,03) postrasplante, que desaparecen tras angioplastia, al año, dos, tres, cuatro y cinco años postrasplante. La edad del donante fue mayor en el grupo de EAIR en comparación con el de no EAIR (55,6 frente a 43,5; p = 0,004). No se encontraron diferencias en la supervivencia del injerto o del paciente a largo plazo. Conclusión: La corrección de la estenosis de arteria renal mejora la función renal, equiparando la supervivencia del injerto a la de los pacientes sin EAIR. La angioplastia precoz restaura el filtrado glomerular en estos pacientes. 12 PIELITIS INCRUSTANTE EN TRASPLANTE RENAL L. CALLE1, C. LANCHO1, R. COLLANTES1, M. RIVERA2, C. GALEANO2, T. GARCÍA1, A. MAZUECOS1 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR. CÁDIZ. 2 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL. MADRID 1 La pielitis incrustante es una patología rara relacionada con la infección por Corynebacterium urealiticum (CU) y otros gérmenes productores de ureasa, como Proteus mirabilis (PM), en pacientes con trasplante renal. Se caracteriza por la aparición de imágenes litiásicas en el injerto renal. El método diagnóstico más importante es la ecografía renal. Caso: Hombre de 68 años con ERC estadio V secundaria a nefropatía diabética, que recibió trasplante renal en noviembre de 2001 con triple terapia inmunosupresora (ciclosporina, micofenolato mofetil y corticoides). Al alta, el paciente se mantuvo estable, aunque con ectasia leve de la vía del injerto y creatinina plasmática en torno a 2 mg/dl. En los años siguientes presentó infecciones urinarias de repetición por E. coli y PM, y desde diciembre de 2009, sepsis urinarias repetidas. Tras dos meses y un empeoramiento de la función renal, se observaron imágenes ecográficas hiperecogénicas con sombra acústica posterior en los tres grupos caliciales principales que sugerían la existencia de una litiasis renal en el injerto (pielitis incrustante), con ectasia moderada-grave de la vía, y deterioro de la función renal, que no se observaron al inicio del cuadro. Se colocó nefrostomía en el injerto sin mejora en el patrón bioquímico, precisando finalmente reinclusión en programa de diálisis periódica. Debemos sospechar una pielitis incrustante por PM u otros gérmenes productores de ureasa ante imágenes litiásicas múltiples en pacientes con episodios repetidos de uropatía obstructiva, hematuria macroscópica o síntomas urinarios crónicos, incluso, con cultivos de orina convencionales negativos. La realización de la ecografía por el nefrólogo puede permitir un diagnóstico más precoz de este tipo de patología. s5 XXXIX Congreso de la Sociedad Andaluza de Nefrología resúmenes PÓSTERS 13 SARCOMA DE KAPOSI Y TRATAMIENTO CON INHIBIDORES DE mTOR L. CALLE, A. MORENO, R. COLLANTES, V. PASCUAL, T. GARCÍA, A. MAZUECOS HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR. CÁDIZ El sarcoma de Kaposi (SK) es el tumor maligno de origen vascular más frecuente que afecta a pacientes inmunodeprimidos como los receptores de trasplante de órgano sólido. En los últimos años, en la población sometida a trasplante renal, se han descrito casos de SK que han respondido favorablemente al tratamiento con inhibidores de mTOR. Presentamos los casos de tres pacientes, sometidos a trasplantes renales, en los que sustituimos el tratamiento con anticalcineurínicos por inhibidores de mTOR tras desarrollar SK. Caso 1: Mujer de 64 años, ERC estadio V por poliquistosis renal, que recibió trasplante renal en 2000 con pauta de esteroides, tacrolimus y micofenolato de mofetil. En 2003 comienza con lesiones papulosas violáceas en la zona de la cicatriz de la herida quirúrgica, con diagnóstico anatomopatológico de SK, que no mejoran a pesar de la reducción del tratamiento inmunosupresor. A finales de 2003, se decide conversión a sirolimus, desapareciendo las lesiones completamente a los seis meses. En 2008, la paciente desarrolló neumonitis intersticial asociada a sirolimus, por lo que se decidió cambio a everolimus con resolución del cuadro y permaneciendo asintomática. Caso 2: Hombre de 68 años, VIH positivo, con ERC estadio V por nefroangiosclerosis que recibió trasplante renal en 2001 con triple terapia inmunosupresora (tacrolimus, micofenolato de mofetil y corticoides), con buena evolución. En 2010, el paciente desarrolló SK cutáneo por lo que se decide conversión a inhibidores de mTOR. Tras 10 meses de tratamiento con inhibidores de mTOR, las lesiones cutáneas desaparecieron. Durante todo el proceso la infección VIH se mantuvo controlada, y sin efectos secundarios. Caso 3: Mujer de 67 años, ERC estadio V por poliquistosis renal que recibió trasplante renal en 1999 con terapia de esteroides, micofenolato de mofetil y ciclosporina. A finales de 1999 comienza SK facial y en los miembros inferiores que mejora tras la disminución de los anticalcineurínicos, pero el injerto renal presentó deterioro de la función renal, realizándose biopsia renal con nefropatía crónica del injerto y manteniéndose con creatinina de 2,2 mg/dl. Dos años más tarde presentó reactivación del SK con lesiones en abdomen y miembros inferiores, y se realizó conversión a sirolimus, con remisión del SK a las pocas semanas. En los pacientes sometidos a trasplantes, el uso de inmunosupresores como los anticalcineurínicos favorece la aparición de neoplasias, por lo que la base del tratamiento consiste en reducir o retirar la inmunosupresión. Sin embargo, esto puede provocar la pérdida del injerto renal. La conversión a inhibidores de la mTOR permite mantener la funcionalidad del injerto a la vez que logra la curación del SK. Este efecto de los inhibidores de la mTOR parece ser que radica en su acción antiangiogénica mediada a través de la inhibición de la vía Akt/mTOR. 15 FIEBRE Y DETERIORO DEL NIVEL DE CONCIENCIA EN PACIENTE TRASPLANTADA RENAL L. FUENTES SÁNCHEZ, P. GARCÍA-FRÍAS, V. LÓPEZ JIMÉNEZ, E. SOLA MOYANO, C. GUTIÉRREZ DE LA FUENTE, M. CABELLO DÍAZ, D. BURGOS RODRÍGUEZ, M. GONZÁLEZ-MOLINA, D. HERNÁNDEZ MARRENO HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO CARLOS HAYA. MÁLAGA Introducción: La seroprevalencia en la población general del VHS-6 es muy elevada (75%); su reactivación en el paciente sometido a trasplante es superior al 50%, y se ha comprobado la viremia en el 15% de los pacientes entre la segunda y la cuarta semana postrasplante. Sus manifestaciones clínicas incluyen síndrome febril inespecífico, encefalitis, enfermedad gastrointestinal y mielosupresión; también predispone a sobreinfección por otros virus (CMV o VEB). Caso clínico: Mujer de 58 años con insuficiencia renal secundaria a poliquistosis hepatorrenal que inició hemodiálisis en enero de 1986. Recibió un primer trasplante en julio de 1986, y volvió a diálisis en junio de 2004 por nefropatía crónica del injerto. Se le realizó un segundo trasplante en agosto de 2006. Serología donante CMV, EB, VHB, VHC y VIH negativos. Serología del receptor CMV y EB positivo, VHB, VHC y VIH negativos. Inmunosupresión con inducción con timoglobulina (había tenido varias pruebas cruzadas positivas, anticuerpos citotóxicos 32% por CDC y 47% por CMF), esteroides, acido micofenólico y tacrolimus. Presentó un episodio de rechazo agudo humoral en enero de 2007 que fue tratado con seis sesiones de plasmáferesis e inmunoglobulinas. La creatinina plasmática se mantuvo estable en torno a 1,4 mg/dl. Ingresa en octubre de 2009 por cuadro febril y clínica miccional, con elevación de creatinina de 2,3 mg/dl. Analítica con desviación a la izquierda y trombopenia 86.000. Tras extracción de uro y hemocultivo se inició tratamiento antibiótico empírico. A las 24 horas comienza con deterioro del estado general con tendencia al sueño, lenguaje disártrico, temblor intencional y generalizado y dolor abdominal en la zona del injerto. Analítica con pancitopenia, urocultivo positivo para E. coli. Se descartó quiste complicado mediante ecografía abdominal. La TC craneal fue normal, la punción lumbar mostró líquido claro con leucocitos 65, glucosa 49, proteínas 1,02. Ante la sospecha de meningoencefalitis se inició tratamiento con aciclovir (10 mg/kg/12 horas), ceftriaxona y esteroides. Las PCR para virus en sangre periférica (CMV, EB, herpes 1 y herpes 2) fueron negativas y fue positiva para herpes 6. En LCR todas las determinaciones de PCR para los diferentes virus fueron negativas. Durante los primeros días de tratamiento con aciclovir la paciente presentó una leve mejoría del estado neurológico, con posterior empeoramiento progresivo, por lo que tras 14 días de tratamiento con aciclovir se decidió cambiar a ganciclovir (300 mg/12 horas), observándose en las primeras 48 horas una mejoría del cuadro neurológico muy importante y resolución del mismo sin secuelas en los días posteriores. Discusión: La encefalitis por VHS-6 en trasplante de órganos sólidos es una causa infrecuente pero potencialmente fatal, y debe considerarse en el diagnóstico diferencial de encefalitis en pacientes sometidos a trasplantes. La enfermedad suele ser más frecuente en aquellos pacientes que han recibido tratamiento de inducción con anticuerpos monoclonales o policlonales, como es el caso de nuestra paciente. El diagnóstico se basa en la medición de la carga viral (PCR cuantitativa) en sangre periférica y LCR. Los estudios sobre el tratamiento de la infección por VHS-6 son limitados, aunque se han visto mejores resultados con ganciclovir o foscarnet que con aciclovir. s6 14 VUELTA A DIÁLISIS DEL PACIENTE TRASPLANTADO. REVISIÓN EN NUESTRO HOSPITAL C. MORIANA, M.A. RODRÍGUEZ, I. POVEDA, B. GARCÍA, M. ALFARO, R. GARÓFANO, M.C. PRADOS, F. CASTRO, F.J. GONZÁLEZ, F.J. GUERRERO, F. MARTÍNEZ, M.D. PINO COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS. ALMERÍA Introducción: A pesar de la mejoría de los resultados del trasplante renal, la nefropatía crónica sigue siendo una causa importante de pérdida del injerto. Los pacientes que vuelven a diálisis son un grupo cada vez más numerosos y con un alto riesgo por su elevada morbimortalidad de causa infecciosa y cardiovascular. La Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) ha elaborado un documento sobre el manejo de la ERC avanzada del paciente trasplantado. El objetivo de este trabajo es conocer el grado de adecuación de nuestros pacientes a las recomendaciones de la S.E.N. Material y métodos: Estudio descriptivo transversal en el que se incluyeron 18 pacientes que volvieron a diálisis en la provincia de Almería entre 2008 y 2010. De ellos, el 55,5% eran hombres y el 44,4% eran mujeres, con una edad media de 55 años, una estancia media en diálisis previa al trasplante de 35 meses y un injerto funcionante una media de 159 meses. Resultados: El 27,7% cumplen las cifras recomendadas de TA (<130/80 mmHg) y tomaban 2,5 fármacos antihipertensivos, mientras que el 72,3% que no cumplen tomaban 3,3 fármacos. De los ocho pacientes con proteinuria inferior a 1 g/día el 50% cumplen las cifras recomendadas de TA, con una media de 2,1 fármacos antihipertensivos recibiendo un ARA II el 50%. De los 10 pacientes con proteinuria mayor de 1 g/día, el 90% tenían cifras de TA superiores a las recomendadas (TA <125/75 mmHg), con una media de 3,9 fármacos y el 100% tratados con IECA o ARA II, recibiendo el 70% doble bloqueo. Ninguno era diabético pretrasplante y tres pacientes desarrollaron diabetes postrasplante, todos con hemoglobina glicosilada <7%. El 27,7% presentaba cifras de colesterol total o coelsterol-LDL por encima de los niveles aconsejados, recibiendo el 80% de estos pacientes tratamiento con estatinas. Respecto a la anemia, presentaban cifras medias de Hb 12,16 g/dl y Hto 36,7%. El 88,8% recibían tratamiento con AEE. Respecto al metabolismo óseo presentaban una media de calcio 9,45 mg/dl, fósforo 4,83, Ca x P 45,77 y PTHi 151,77. Al reinicio de diálisis los pacientes presentaban un ClCr medio de 14,16 ml/min. El 50% presentaban clínica urémica. El 100% tenían FAVi funcionante o catéter peritoneal. Dieciséis pacientes iniciaron hemodiálisis y dos CAPD. Conclusiones: En general nuestros pacientes cumplen las recomendaciones de la S.E.N. con la excepción del control de cifras de TA, peor en los pacientes con proteinuria >1 g/día a pesar del elevado número de fármacos. 16 PIELONEFRITIS DEL INJERTO RENAL CON GRAVE REPERCUSIÓN SOBRE EL FILTRADO GLOMERULAR M.J. TORRES, P. GALINDO, M.J. RUIZ, M. PEÑA, J.M. OSORIO, J.A. BRAVO, A. OSUNA SERVICIO DE NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES. GRANADA Introducción: Las infecciones urinarias son frecuentes en el trasplante renal. Hasta un 51% de los pacientes sometidos a trasplantes sufren al menos una bacteriuria asintomática en los primeros tres años posteriores a los mismos. Suelen existir factores predisponentes entre los que se encuentran una inmunosupresión importante y la disfunción previa del injerto. Las formas precoces son las que se consideran más graves y se relacionan con mayor deterioro de la función renal, recomendándose tratamiento antibiótico empírico. Las formas tardías suelen tratarse igual que en la población general e inducen reactivación de CMV y rechazo agudo. Los gérmenes más frecuentes suelen ser: Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter y Proteus. El 13% de las infecciones del tracto urinario (ITU) son pielonefritis. Un 60% de las septicemias secundarias a ITU se producen por bacterias gramnegativas. La pielonefritis aguda del injerto se ha asociado a una mayor frecuencia de bacteriemia e inducción de rechazo agudo y suele ser más severa la producida por E. coli. Rara vez se produce la pérdida del injerto, aunque puede deteriorar de forma permanente la función renal. Presentamos el caso de una paciente sometida a trasplante que sufrió un grave fracaso renal agudo secundario a infección en el injerto. Caso clínico: Mujer de 38 años con antecedentes personales de enfermedad renal crónica (ERC) secundaria a pielonefritis crónica corregida con trasplante renal de donante vivo emparentado (padre) en julio de 2006 en situación de prediálisis. Administración de tres bolos de metilprednisolona a los seis días postrasplante por posible rechazo agudo. Antecedentes de hipertensión arterial, infección por CMV en agosto de 2006, infecciones urinarias durante la historia del trasplante (E.Coli), viruria y viremia por BK, por lo que se realiza biopsia en agosto de 2009 y es diagnosticada de infección por virus BK. Posteriormente, recibe tratamiento con cidofovir (ocho dosis). Cambio de inmunsupresión de tacrolimus a sirolimus en esa época y retirada de micofenolato. Creatinina basal de 2,2 mg/dl. Acude a urgencias en marzo de 2010 por presentar unos dias antes fiebre, síndrome miccional e hipotensión. En tratamiento desde hacía tres días con ciprofloxacino por aislamiento en urocultivo de control de consulta de E. coli. En analítica aparece creatinina 8,04 mg/dl, urea 174 mg/dl, potasio 5,61 mmol/l y leve leucocitosis con neutrofilia. Se realiza ecografía donde se aprecia injerto edematoso de 14 cm con mala diferenciación córtico-medular y engrosamiento del urotelio más evidente en porción proximal de la vía urinaria. Linfocele de 5 cm en zona medial e índices de resistencia elevados (>0,95) con inversión diastólica. Ante la sospecha de rechazo agudo se administran tres bolos de metilprednisolona y se realiza biopsia percutánea del injerto que informa de nefritis túbulo-intersticial aguda con necrosis en probable relación con infección bacteriana y persistencia de infección por virus BK (intenso infiltrado inflamatorio en intersticio por PMN con tubulitis grave y necrosis en epitelio tubular, con PMN en luces tubulares y también en glomérulos). La paciente mantiene deterioro del filtrado glomerular llegando a tener una creatinina de 10,4 mg/dl, oligoanuria y sobrecarga líquida, precisando una sesión de hemodiálisis. Los hemocultivos y urocultivos analizados durante su ingreso fueron negativos. Se pautó tratamiento antibiótico con ciprofloxacino, cefuroxima y teicoplanina. Además, presentó una hipocalcemia sintomática y candidiasis oral autolimitadas. Tras siete días de tratamiento comienza a mejorar de forma lenta la función renal siendo dada de alta con creatinina 6,4 mg/dl (aMDRD 7,74 ml/min/1,73 m2). En revisiones en consulta continuó con lenta mejoría y en enero de 2011 la creatinina era de 3,72 mg/dl y la urea de 76 mg/dl (aMDRD 14,5 ml/min/1,73 m2). A pesar del inicio precoz de antibioterapia específica para la infección urinaria por E.Coli, la paciente presentó una diseminación ascendente con pielonefritis aguda grave y fracaso renal agudo con hallazgos histológicos de necrosis tubular e infiltrado inflamatorio intenso y con daño irreversible de la función renal. XXXIX Congreso de la Sociedad Andaluza de Nefrología resúmenes PÓSTERS 17 INFLUENCIA DE LOS BISFOSFONATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO EN PACIENTES CON TRASPLANTE RENAL FUNCIONANTE F.J. BORREGO UTIEL, E. MERINO GARCÍA, M.P. PÉREZ DEL BARRIO, C.P. GUTIÉRREZ RIVAS, M.C. VIÑOLO LÓPEZ, J. BORREGO HINOJOSA, A. LIÉBANA CAÑADA SERVICIO DE NEFROLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN Introducción: Los bisfosfonatos se emplean en el tratamiento de la osteopenia/osteoporosis de pacientes sometidos a trasplantes porque permiten mejorar la densidad mineral ósea al frenar la resorción ósea. Su uso prolongado en población no sometida a trasplantes ha demostrado con el tiempo un incremento de los niveles séricos de PTH. En cortes transversales los bisfosfonatos se asocian con niveles de PTHi más elevados. Los estudios evolutivos de bisfosfonatos en pacientes sometidos a trasplantes renales se centran en el efecto sobre la PTH a corto plazo. Objetivo: Analizar si el uso de bisfosfonatos a largo plazo se acompaña de un empeoramiento del grado de hiperparatiroidismo residual de pacientes sometidos a trasplantes renales. Pacientes y métodos: Se trata de un estudio retrospectivo en que seleccionamos a pacientes con trasplantes renales con función renal estable, en tratamiento con bisfosfonatos (BISF) durante más de 12 meses y analizamos la evolución de PTHi y de parámetros del metabolismo mineral-óseo y de función renal, comparándolos con otra cohorte de pacientes sometidos a trasplantes renales sin bisfosfonato. Resultados: El estudio incluyó a 11 pacientes con BISF y 35 sin BISF, con edades 57 ± 12 frente a 48 ± 16 años, tiempo posterior al trasplante de 87 ± 49 frente a 133 ± 81 meses (diferencias no significativas) y seguimiento del estudio: 31 ± 11 frente a 39 ± 5 meses (p = 0,018), respectivamente. Basalmente (BISF SÍ frente a NO): Cr 1,48 ± 0,50 frente a 1,47 ± 0,47 mg/dl, MDRD: 48 ± 17 frente a 53 ± 17 ml/min/1,73 m2 (no significativa), PTHi 142 ± 55 frente a 117 ± 74 pg/ml. No había diferencias entre ambas poblaciones basalmente. En la evolución, en grupo BISF SÍ (basal frente a final) no había diferencias significativas: Cr 1,48 ± 0,51 frente a 1,51 ± 0,56 mg/dl sin cambios en MDRD y Cockroft; calcio 9,7 ± 0,8 frente a 10,0 ± 0,8 mg/dl; PTHi 142 ± 55 frente a 147 ± 84 pg/ml; fosfatasa alcalina, Mg, P, bicarbonato, calciuria y fosfaturia sin modificaciones. Sólo la RTP descendió significativamente: 77,1 ± 6,2% frente a 71,0 ± 10,3% (p = 0,018). En grupo BISF NO (basal frente a final): la función renal empeoró con Cr 1,47 ± 0,37 frente a Cr 1,85 ± 0,77 mg/dl (p <0,001), MDRD 53 ± 17 frente a 44 ± 18 ml/min/1,73 m2 (p <0,001); calcio 9,7 ± 0,6 frente a 10,1 ± 0,5 mg/dl (p <0,001); PTHi 117 ± 74 frente a 115 ± 93 pg/ml (no significativa); calciuria y fosfaturia no se modificaron, salvo RTP: 76,9 ± 8,1 frente a 72,8 ± 8,7% (p = 0,015). Durante la evolución no observamos diferencias en la evolución de la tensión arterial y de la proteinuria y microalbuminuria según los pacientes tomaran o no BISF. Dado el diferente tiempo de seguimiento, analizamos la velocidad de deterioro de función renal en ml/min/año no observando diferencias entre tomar o no BISF. Entre los pacientes con BISF, 5 de 11 tomaban vitamina D/calcitriol y no se modificó en evolución. Entre pacientes sin BISF, 4 de 35 tomaban vitamina D/calcitriol, mientras que en el momento final eran 9 de 35 y paricalcitol 5 de 35 (p <0,01). Cinacalcet entre BISF NO pasó de uno de 35 a 4 de 35, mientras que entre BISF NO no se utilizaron en ningún momento. Conclusiones: Los bisfosfonatos no modifican sobre la evolución del hiperparatiroidismo secundario en pacientes sometidos a trasplantes renales. No parece influir tampoco sobre la evolución de la función renal ni en el grado de proteinuria. 19 LOS NIVELES SÉRICOS DESCENDIDOS DE 25-OH-COLECALCIFEROL Y DE 1,25-diOH-COLECALCIFEROL SON FRECUENTES EN PACIENTES TRASPLANTADOS RENALES Y SE RELACIONAN CON EL GRADO DE INSUFICIENCIA RENAL F.J. BORREGO UTIEL, C.P. GUTIÉRREZ RIVAS, M.P. PÉREZ DEL BARRIO, J. BORREGO HINOJOSA, M.M. BIECHY BALDÁN, A. LIÉBANA CAÑADA SERVICIO DE NEFROLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN Introducción: La vitamina D está implicada en la regulación del metabolismo óseo-mineral y sus niveles séricos considerados normales en pacientes sometidos a trasplantes son controvertidos cuando se comparan con los de la población con insuficiencia renal no sometida a trasplante. Nuestro objetivo fue analizar qué factores son los que caracterizan a los pacientes con niveles descendidos de los principales metabolitos de la vitamina D. Pacientes y métodos: Recogimos una muestra aleatoria de los niveles de 25OHD y 1,25OHD disponibles en la población sometida a trasplante renal en seguimiento en nuestra consulta. Todos eran pacientes con trasplante de más de un año de evolución, con situación clínica estable. Se recopilaron bioquímica general y PTHi, así como la medicación que estaban tomando. Consideramos anormales niveles de 25OHD3 <15 ng/ml y de 1,25OHD3 <22 ng/ml. Resultados: Incluimos en el estudio a 93 pacientes de 53 ± 15 años (19-80 años), con 60 hombres (64,5%) y 141 ± 89 meses postrasplante renal (16-455), 14 VCH+ (15,1%). Inmunosupresión 34,4%, ciclosporina 48,4%, tacrolimus 10,8%, sirolimus 1,1%, everolimus 5,4%, ninguno 11,8%, sin prednisona, 30,1% MMF/MFS y 9,7% con azatioprina. Medicación: cinacalcet 11,8%, paricalcitol 8,6%, carbonato cálcico 10,8%, calcifediol 12,9%, calcitriol 21,5%. Peso 74,0 ± 14,7 kg y 27,7 ± 4,4 kg/m2. Niveles: 25OHD3 21,0 ± 9,3 ng/ml; 1,25OHD3 31,3 ± 18,3 pg/ml. PTHi 112 ± 80 pg/ml. Ca 10,0 ± 0,6 mg/dl, P 3,4 ± 0,8 mg/dl. Fosfatasa alcalina 85 ± 41 U/l. Niveles anormales: 30,1% 25OHD3 y 38,7% 1,25OHD3, 42,7% normal los dos, 12,4% anormal los dos; 28,1% 25OHD3 normal y anormal 1,25OHDD3 y 16,9% 25OHD anormal y normal 1,25OHD3. No hay correlación entre ambos niveles. Sexo: niveles 25OHD3 en hombres 22,5 ± 9,7, mujeres 18,4 ± 7,9 ng/ml (p = 0,043); niveles 1,25OHD3 sin diferencias. Niveles anormales 1,25OHD3 según estadios: 19% en II, 30,8% en 3a, 46,7% en 3b, 77,8% en 4 y 100% en 5 (p = 0,004). Niveles anormales 25OHDD3 según estadios: 31,8% en II, 30,8% en IIIa, 29% en IIIb, 10% en IV, 66,7% en V (no significativa). Los pacientes que tomaban calcifediol tenían niveles más elevados de 25OHD3 (28,6 ± 11,5 frente a 19,9 ± 8,4 ng/ml, p = 0,002), y algo mayores de 1,25OHD3 (36,7 ± 17,2 frente a 30,4 ± 18,5 pg/ml, no significativa). Los que tomaban calcifediol sólo tenían niveles bajos el 16,7% frente al 42,6% cuando no lo tomaban (p <0,05). Los que tomaban calcitriol tenían niveles más elevados de 25OHD3 (24,3 ± 6,6 frente a 20,1 ± 9,7 ng/ml, p = 0,031) y más bajos de 1,25OHD3 (18,1 ± 11,1 frente a 34,8 ± 18,3, p <0,001). Ninguno de los que tomaba calcitriol tenía niveles bajos de 25OHD3 frente al 16,7% cuando no lo tomaban. Entre los que tomaban calcifediol no había correlación entre niveles de 25OHD3 o 1,25OHD3 y dosis de calcifediol oral. Entre los que tomaban calcitriol no había correlación entre niveles séricos de 25OHD3 y dosis de calcitriol. Los niveles de 1,25OHD3 se correlacionaron pobremente con dosis de calcitriol (r = 0,26, no significativa). Niveles de 25OHD3 se correlacionaron con: fosfatasa alcalina (r = –0,29, p = 0,006), PTH (r = –0,31, p = 0,003), pero no con IMC ni con función renal. Niveles de 1,25OHD3 se correlacionaron con: Cr (r = –0,43, p <0,001), cistatina C (r = –0,54, p <0,001), pero no se correlacionó con PTHi o edad, pero sí se asoció con CyA. Conclusiones: Niveles de 25OHD3 y 1,25OHD3 están descendidos en una proporción significativa de pacientes. Los niveles bajos de 25OHD3 son más frecuentes en mujeres, con insuficiencia renal y menos frecuentes cuando los pacientes toman suplementos orales de calcifediol y calcitriol. Los niveles bajos de 1,25OHD se asocian con presencia de insuficiencia renal, con edad más joven y con la toma de ciclosporina como inmunosupresor. 18 EFECTO DEL PARICALCITOL SOBRE METABOLISMO MINERAL ÓSEO, FUNCIÓN RENAL Y PROTEINURIA DE PACIENTES TRASPLANTADOS RENALES F.J. BORREGO UTIEL, P. GUTIÉRREZ RIVAS, M. POLAINA RUSILLO, E. MERINO GARCÍA, J.M. GIL CUNQUERO, A. LIÉBANA CAÑADA SERVICIO DE NEFROLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN Introducción: Paricalcitol es un activador selectivo de receptores de vitamina D que ha demostrado su eficacia en en el control del hiperparatiroidismo secundario de pacientes en hemodiálisis y prediálisis. La experiencia en pacientes sometidos a trasplantes renales es todavía escasa. Por ello nos planteamos analizar el efecto del paricalcitol sobre el metabolismo óseo-mineral de pacientes sometidos a trasplantes renales con diferentes grados de hiperparatiroidismo residual. Material y métodos: Revisamos a los pacientes con trasplante renal con función renal estable que han sido tratados con paricalcitol por presencia de hiperparatiroidismo secundario residual postrasplante. Recogimos parámetros bioquímicos séricos y en orina relacionados con metabolismo óseo-mineral basal y tras seis meses de tratamiento con paricalcitol. Resultados: Incluimos en estudio a 13 pacientes de 53 ± 17 años, 158 ± 86 meses después del trasplante renal, ocho hombres (61,5%), tres diabéticos. La dosis de paricalcitol que se administró fue 3,6 ± 1,5 µg/semana (mediana 3 y rango 2-7 µg/semana). Antes del paricalcitol, ocho pacientes tomaban calcitriol. Las dosis prescritas fueron: 2 µg/semana en uno, 3 µg/semana en tres, 4 µg/semana en 1, 5 µg/semana en uno, 6 µg/semana en uno y 7 µg/semana en uno. La relación PTH/dosis de paricalcitol fue 76 ± 27 pg/ml/µg/semana (mediana 81, rango 38-130). Ningún paciente recibió tratamiento con cinacalcet. La evolución fue: PTHi basal 258 ± 103 frente a final 286 ± 174 pg/ml; fosfatasa alcalina basal 104 ± 90 frente a final 95 ± 54 U/l; Ca basal 9,8 ± 0,6 frente a final 9,6 ± 0,7 mg/dl, P basal 3,5 ± 0,5 frente a final 3,6 ± 1,2 mg/dl. La función renal descendió ligeramente (basal frente a seis meses): Cr 2,3 ± 0,7 frente a 2,5 ± 1,1 mg/dl, cistatina C 2,1 ± 2,5 frente a 2,5 ± 1,5 mg/l, GFR-MDRD 32,4 ± 11,3 frente a 30,8 ± 13,0 ml/min/1,73 m2; basal ClCr 47,1 ± 30,3 frente a 40,3 ± 19,0 ml/min (no significativa). No observamos cambios en la calciuria ni en la fosfaturia. La evolución de la proteinuria fue (basal frente a final): microalbuminuria 601 ± 975 frente a 342 ± 377 mg/g de Cr y proteinuria 1.052 ± 1.389 frente a 1.070 ± 1.744 mg/g de Cr (no significativa). La PTHi descendió al sexto mes en siete pacientes. Al sexto mes observamos diferencias entre los pacientes en los que descendió la PTH frente a los que no descendió en: PTHi final 169 ± 75 frente a 386 ± 174 pg/ml (p <0,001), calcio 10,1 ± 0,3 frente a 9,2 ± 0,8 mg/dl (p = 0,041), pero no en P, función renal basal o final, en dosis de paricalcitol o en la relación PTH basal/dosis paricalcitol. Entre los que descendió la PTH el calcio sérico a los seis meses había ascendido significativamente (0,3 ± 0,5 frente a –0,6 ± 0,4 mg/dl, p = 0,004). La variación de calcio se correlacionó significativamente con variación de PTHi (r = –0,94, p <0,001) y con la reabsorción tubular de fosfato a los seis meses (r = 0,57, p <0,05). La tensión arterial y presión de pulso no se modificaron durante el tratamiento. Las variaciones de la proteinuria no se relacionaron con cambios en la tensión arterial. Conclusiones: Paricalcitol logra descender la PTHi en pacientes con trasplante renal funcionante con una intensidad que se relaciona con el grado de incremento de los niveles séricos de calcio. Con las dosis habitualmente empleadas no se observan cambios en el grado de proteinuria ni sobre la función renal. 20 EVOLUCIÓN DEL FRACASO RENAL AGUDO EN PACIENTES CON HEPATOPATÍA CRÓNICA M.L. VIDAL BLANDINO, F. ALONSO GARCÍA, C. MARTÍN HERRERA, P. BATALHA CAETANO, J.M. MUÑOZ TEROL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO. SEVILLA Introducción: Existe una escasa información acerca del pronóstico a medio-largo plazo de los pacientes con hepatopatía que desarrollan un fracaso renal agudo (FRA). Nuestro objetivo es analizar una muestra de pacientes con hepatopatía que desarrollan un FRA procedentes de distintos servicios del hospital. Material y métodos: Se analizan 74 episodios de FRA en 72 pacientes con hepatopatía crónica. Los datos se extraen de una base de datos ACCESS y con unos criterios previamente establecidos. El análisis se realiza con el programa estadístico SPSS. Resultados: La media de edad fue de 60,9 años (rango 3883 años); 54 hombres (73%) y un 24,3% eran diabéticos. La media de la creatinina pico fue de 5,3 mg/dl. Etiologías más frecuentes del FRA: 62% NTA isquémica, 17,6% FRA prerrenal y 9,5% multifactorial. El 31% de los casos presentaban enfermedad renal crónica de base. Requirieron diálisis el 24,3% de los casos. Fallecieron 33 pacientes (44,6%) en el episodio de FRA. Evolución de la función renal de los que sobreviven: al alta hospitalaria el 46% presentan recuperación parcial (RP), el 25% una recuperación total (RT) y 29% no se recuperan (NR); a los 12 meses el 50% tiene una RT, el 36,4% una RP y el 13,6% NR. Durante el período de seguimiento nueve pacientes fallecen y tres pacientes permanecen en diálisis. Conclusiones: El FRA en los pacientes con hepatopatía crónica presenta una NTA isquémica como etiología más frecuente. Existe una mortalidad elevada durante el episodio de FRA. La recuperación total de la función renal tras el episodio de FRA es muy baja. s7 XXXIX Congreso de la Sociedad Andaluza de Nefrología resúmenes PÓSTERS 21 GRANULOMATOSIS DE WEGENER COMO CAUSA DE FALLO RENAL AGUDO L. ROJAS, E. BORREGO, R. PALMA, A. POLO, M.D. PRADOS, M.J. ESPIGARES, C. MAÑERO, R. LÓPEZ, M. PEÑA, A. NAVAS-PAREJO, J.G. HERVÁS, M. MANJÓN, J. GARCÍAVALDECASAS, S. CEREZO CLÍNICO UNIVERSITARIO SAN CECILIO. GRANADA Introducción: La enfermedad de Wegener es una vasculitis granulomatosa poco frecuente de las vías respiratorias superiores e inferiores de etiología desconocida, afecta principalmente a los vasos sanguíneos de pequeño calibre de nariz, senos paranasales, oídos, pulmones y riñones; como consecuencia puede producir una glomerulonefritis que desencadene un fallo renal agudo grave o incluso la muerte del paciente si el diagnóstico no es acertado, siendo la afectación renal la principal causa de fallecimiento en estos pacientes. Material y métodos: Paciente de 61 años, exfumador, con episodios de epistaxis frecuentes; es diagnosticado de hipertensión arterial no conocida hasta la fecha; acude a SUE por presentar astenia, anorexia y pérdida de peso de un mes de evolución, unido a sensación distérmica vespertina no termometrada y orinas colúricas. El paciente presenta edemas crecientes hasta las rodillas. Acompañando al cuadro, presenta episodios de tos, expectoración hemoptoica de tres-cinco veces al día, sin disnea ni síntomas acompañantes. Exploración física dentro de la normalidad. Pruebas complementarias: analítica completa con orina de 24 horas, radiografía de tórax, ecografía renal y vesicoprostática, citología de esputo. Destaca: Hb 10 g/dl, Cr 2,3 mg/dl, U 90 mg/dl, VSG100 mm/h. Orina: hematuria, leucocituria y cilindros hemáticos. ANA y ENA negativos. Evoluciona con un fallo renal agudo rápidamente evolutivo hasta cifras de Cr: 12 mg/dl y U: 300 en una semana. Se realiza HD urgente. En la radiografía se detecta un nódulo de 3 cm en el LSI. La ecografía renal fue rigurosamente normal. La citología de esputo no fue concluyente. Se solicitaron TC torácica y ANCA para descartar etiología: tumoral, vasculítica o infecciosa. En la TC se detectó una masa en el LSI, pequeños ganglios mediastínicos, infiltrado pulmonar bilateral extenso en forma de alas de mariposa. Sospecha: Goodpasture, pulmón urémico, proceso tumoral. ANCA: ANCA-c positivos, datos que, junto con una biopsia pulmonar con fibrobroncoscopia, hablan a favor de un proceso granulomatoso necrosante bilateral tipo Wegener. Se inicia tratamiento con CFM + prednisona + plasmaféresis, se resuelve el fallo renal agudo y el paciente queda clínica y analíticamente estable. Conclusiones: La enfermedad de Wegener causa normalmente afectación renal, dejada a su evolución justifica, directa o indirectamente la mayoría de los casos mortales; cuando se produce un deterioro clinico inicial de la función renal, suele desarrollarse una insuficiencia renal rápidamente evolutiva que sin el tratamiento adecuado resulta fatal. Es por ello que debemos reconocer precozmente esta patología para iniciar una terapéutica adecuada con prontitud, para alcanzar el 75% de remisiones completas descritas en las revisiones publicadas hasta la fecha. 23 100% DE SEMILUNAS CELULARES EN PACIENTE CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO, ANCA NEGATIVO V. GARCÍA MONTEMAYOR, C. RABASCO RUIZ, M. ESPINOSA HERNÁNDEZ, E. ESQUIVIAS DE MOTTA, J. GÓMEZ PÉREZ, K. TOLEDO PERDOMO, M.J. PÉREZ SÁEZ, R. ORTEGA SALAS1, P. ALJAMA GARCÍA HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA. CÓRDOBA . 1 SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA Introducción: La afectación renal sucede en la gran mayoría de pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES) a lo largo de su evolución; su frecuencia oscila entre un 40 y 75%, varía desde una proteinuria leve asintomática hasta una glomerulonefritis rápidamente progresiva e incluso llega a insuficiencia renal crónica terminal (IRCt). La afectación histológica renal puede presentarse en casi todos los pacientes, aun en ausencia de manifestaciones clínicas renales. La entidad más frecuente tras la biopsia renal en estos pacientes es hallar lesiones compatibles con nefropatía lúpica tipo IV (proliferativa difusa), y es rara la presencia de glomerulonefritis extracapilar (GNEC) tipo II por inmunocomplejos. Descripción del caso: Mujer de 36 años diagnosticada de LES seis años antes, que ingresa por fracaso renal agudo (FRA) anúrico en situación de anasarca. Se recibe estudio con ANA y anti-ADN positivos, hipocomplementemia y anemia, todos ellos sugestivos de LES activo. Se realiza biopsia renal (BxR): 16 glomérulos, 0 esclerosados; predominando el componente proliferativo extracapilar en el 100% de los glomérulos. En inmunofluorescencia se aprecian 10 glomérulos, nueve de los cuales presentan semilunas celulares. Se calculan índices de actividad y cronicidad (NIH/ISN), que fueron de 19/24 y de 2/12, respectivamente. Evolución clínica: A su ingreso se inicia tratamiento con hemodiálisis (HD) + ultrafiltración (UF), sin obtener mejoría clínica. Al recibir los resultados de la BxR se comienza con sesiones de plasmadiálisis (PD), realizándose un total de 12 sesiones (ocho diarias y cuatro alternas). Dada la rápida evolución en el cuadro clínico, se inicia tratamiento de inducción con metilprednisolona (MP) (bolo 3,1 mg/kg/día) y ciclofosfamida (CF) 2 mg/kg/día). A los 16 días se presentaron datos de mielotoxicidad por lo que se decide suspender CF e iniciar micofenolato de sodio (360 mg/12 h). Se llevó a cabo una monitorización periódica, durante el plazo de un mes, de niveles de ANA, anti-ADN y complemento tras inicio del tratamiento, observándose una normalización de complemento (C3 y C4), negativización de anti-ADN y disminución de título de ANA sin llegar a negativizarse. Tras la mala evolución clínica y anuria durante todo el ingreso, la paciente al alta quedó dependiente de HD y con tratamiento de mantenimiento con el fin de observar una posible recuperación. En el plazo de un mes, la paciente reingresa con fiebre, síntomas respiratorios y PCR CMV >6.000 copias; es diagnosticada de neumonía por CMV (PCR CMV negativa al alta). Finalmente, la paciente queda incluida en programa de HD crónica, retirando el tratamiento inmunosupresor. Conclusiones: La GNRP tipo II secundaria a LES está descrita siendo una entidad poco frecuente, y es muy extraña la presencia de semilunas celulares en el 100% de los glomérulos. Se trata de una patología de muy mal pronóstico; hasta el 50% de los casos evolucionan a IRCt a los seis meses del diagnóstico. El tratamiento con PF está muy debatido, ya que no se han demostrado resultados alentadores. Nuestro caso es un ejemplo claro de este tipo de afectación renal y el mal pronóstico que ello ■ Figura. Imagen de la BxR con tinción de plata y tricrómico de Masson. Semiluna celulares extracapilares. conlleva. s8 22 POLIGLOBULIA PROGRESIVA EN PACIENTE CON ACIDOSIS TUBULAR RENAL DISTAL R. LÓPEZ HIDALGO, M. MANJÓN, M. PEÑA, M.J. ESPIGARES, M.D. PRADOS, C. MAÑERO, A. POLO, R. PALMA, S. CEREZO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO. GRANADA Presentamos el caso de un paciente de 36 años diagnosticado a los pocos meses del nacimiento de acidosis tubular renal distal (ATRd) basándose en un cuadro clínico de vómitos frecuentes, poliuria y polidipsia junto a unos datos de laboratorio que mostraban acidosis metabólica hiperclorémica (pH <7,25, Cl >120 mEq/l), hipopotasemia (K <3,5) y pH urinario elevado (pHu >7,5), acompañados de nefrocalcinosis demostrada en una radiografía abdominal. Se mantuvo en tratamiento con bicarbonato sódico y citrato potásico. A los 19 años de edad se le diagnosticó una sordera neurosensorial bilateral. No se ha realizado estudio genético. El paciente no era cumplidor con el tratamiento con numerosos ingresos hospitalarios por acidosis metabólica grave y cólicos nefríticos de repetición con empeoramiento de la nefrocalcinosis y deterioro progresivo de la función renal. Durante el período de seguimiento se comprueba un aumento progresivo en los valores de hemoglobina y hematocrito (tabla), con estudio del metabolismo del hierro normal y sin detectar ninguna enfermedad conocida relacionada con poliglobulia. La saturación de O2 en sangre arterial se mantiene normal (>95%), excluyendo la hipoxia sistémica como factor desencadenante. Se determinaron en dos ocasiones los niveles de eritropoyetina (EPO) sérica obteniendo valores de 11,6 y 14,4 mU/ml (normal 2,6-34 mU/ml). La poliglobulia secundaria se desarrolla principalmente en asociación con la hipoxemia, como ocurre en algunas enfermedades renales en las que existe un defecto en la microcirculación que causa hipoxia regional renal. En la bibliografía publicada la asociación entre ATRd y poliglobulia sólo se ha comunicado en muy pocos casos (2-3), pero todos ellos, al igual que nuestro paciente, tenían en común la presencia de nefrocalcinosis, por tanto puede ser la nefrocalcinosis asociada o no a la ATRd la causa primaria de la poliglobulia. Creemos que una poliglobulia persistente produce una importante reducción en la producción renal de EPO por debajo del rango normal; en este sentido, el valor normal de EPO sérica del paciente puede considerarse como inapropiadamente elevado para una concentración de hemoglobina de 18,7 g/dl. Podemos pensar que inicialmente el paciente tuviera valores de EPO bajos y con el estímulo de la hipoxia local renal ésta aumentara a valores en rango normal, causando poliglobulia secundaria. Como en nuestro paciente se han descartado otras causas de poliglobulia concluimos que es la nefrocalcinosis la causa renal de la poliglobulia. Además, dado que la nefrocalcinosis afecta principalmente a la médula renal, la mayoría de estos pacientes tienen un defecto en la capacidad de concentración urinaria, lo que puede provocar un descenso en el volumen plasmático con un especial riesgo de desarrollar complicaciones trombóticas. ■ Tabla. 24 ESCLEROSIS TUBEROSA: ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO EN ANGIOMIOLIPOMAS RENALES. A PROPÓSITO DE UN CASO M.J. TORRES SÁNCHEZ, P. PARDO MORENO1, R.J. ESTEBAN DE LA ROSA M.J. RUIZ DÍAZ, M. PEÑA SÁNCHEZ, N. OLIVA DÁMASO, K. LUCANA BÉJAR, A. OSUNA ORTEGA SERVICIO DE NEFROLOGÍA. 1 SERVICIO DE ANGIORRADIOLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES. GRANADA Introducción: La esclerosis tuberosa (ET), también conocida como síndrome de Bourneville-Pringle, es una enfermedad autosómica dominante con penetrancia incompleta que se produce por mutación de dos genes: TSC1, en el cromosoma 9, que produce la proteína hamartina y/o TSC2, en el cromosoma 16, que produce la proteína tuberina. Es una enfermedad rara (un caso/6.000 recién nacidos) y en la mayoría de los pacientes se produce por mutaciones nuevas. Provoca la formación de tumores de localización sistémica (angiomiolipomas, angiofibromas, astrocitomas) y no siempre se diagnostica al nacer. En la patogenia de la enfermedad existe una hiperactividad de la enzima tipo quinasa m-TOR. Actualmente, en un intento de frenar la actividad de dicha enzima y evitar la progresión de los tumores, se están ensayando tratamientos que utilizan inhibidores de la m-TOR, siendo los datos clínicos preliminares satisfactorios. Presentamos el caso de una paciente que presenta dicha enfermedad y es revisada en nuestra consulta. Caso clínico: Mujer de 48 años diagnosticada de ET a los 12 años con angiomiolipomas (AML) renales bilaterales, verrugas y manchas en piel y revisada en nuestra consulta desde 2004. No tiene antecedentes familiares de ET. Otros antecedentes: fiebre reumática en la infancia, nódulo tiroideo normofuncionante, hemangiomas hepáticos, hipoacusia en oido izquierdo como secuela de sarampión, dislipemia, apendicectomía, obesidad y alergia al contraste yodado. De 2007 a 2009 acude en varias ocasiones a urgencias por dolor lumbar de inicio súbito que es diagnosticado mediante TC como secundario a hemorragia por rotura de AML renal (síndrome de Wunderlich). En 2007 (febrero y agosto) sufre un hematoma perirrenal izquierdo de hasta 20 mm por rotura de AML renal que es tratado de forma conservadora con reposo. En mayo de 2009 es diagnosticada de un hematoma perirrenal derecho de 18 mm con posterior crecimiento y desplazamiento de estructuras hacia la izquierda. Se produce anemización progresiva, por lo que se decide realizar embolización selectiva terapéutica para evitar una nefrectomía. El servicio de radiología intervencionista realiza una embolización de una rama de la arteria lobar inferior introduciendo partículas de PVA e implantado tres microcoils. Dado que continúa la anemización, se confirma sangrado activo proximal de los coils implantados previamente, por lo que se practica una nueva embolización en la que se implanta material tipo Onyx lográndose el cese del sangrado. Tras sesión interservicio se acuerda realizar embolizaciones selectivas para evitar nuevos hematomas y prevenir una hipotética nefrectomía, ya que en todo momento la función renal de la paciente ha permanecido estable. Por ello, se realiza en diciembre de 2009 una embolización preventiva de arterias intrarrenales dependientes de la arteria renal izquierda utilizando partículas de PVA y microcoils. Posteriormente no ha precisado nuevas embolizaciones preventivas y actualmente se encuentra estable. Desde el punto de vista renal, presenta creatinina 0,92 mg/dl con filtrado glomerular por aMDRD 69 ml/min/1,73 m2. En una reciente resonancia magnética se aprecia un volumen renal derecho de 686 cc e izquierdo de 1.082 cc. Desde el pasado mes de noviembre nuestra paciente se encuentra en tratamiento con rapamicina para intentar disminuir la progresión de los angiomiolipomas renales. Conclusiones: La ET es una enfermedad genética de patogenia aún poco conocida. Las opciones terapéuticas actuales son escasas. Hoy en día se abre una nueva perspectiva de tratamiento basada en la utilización de inhibidores de la mTor (como el sirolimus) para evitar el crecimiento tumoral, aunque se necesitan nuevos estudios para saber el beneficio de esta medida. Es interesante tener en cuenta el tratamiento preventivo con embolizaciones selectivas de zonas de los AML renales asociados a ET como alternativa para evitar la nefrectomía secundaria a hemorragias de dichas tumoraciones, sobre todo en pacientes con función renal conservada. XXXIX Congreso de la Sociedad Andaluza de Nefrología resúmenes PÓSTERS 25 ECULIZUMAB PARA EL SÍNDROME HEMOLÍTICO-URÉMICO ATÍPICO: A PROPÓSITO DE UN CASO M.D. MARTÍNEZ ESTEBAN, E. SOLA MOYANO, R. TOLEDO ROJAS, M.A. FRUTOS SANZ, G. MARTÍN REYES, A. TORRES RUEDA, J. FERNÁNDEZ GALLEGOS, D. HERNÁNDEZ MARRERO HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO CARLOS HAYA. MÁLAGA Introducción: El SHU/PPT se define como el conjunto de síntomas y signos clínicos y de laboratorio que expresan una anemia hemolítica microangiopática y trombopenia con formación de microagregados plaquetarios. Existe un 5-10% de SHU no asociado a diarrea, evolución mala y elevada mortalidad (SHU atípico). El 50% de SHUa presenta mutaciones en genes del complemento o de las proteínas reguladoras: factor H, MCP, factor I, factor B o C3. El tratamiento no está claramente definido. El eculizumab, un anti-CD25, se ha empleado en algunos pacientes con SHUa con resultados controvertidos. Descripción del caso: Mujer de 37 años que se presenta con anemia e insuficiencia renal aguda grave. Destacan plaquetopenia, LDH elevada y frotis con esquistocitos 36 x 1.000. HTA grave y oliguiria. El comienzo de la clínica coincide con el final de la lactancia y con el inicio de la menstruación (cambio hormonal). Antecedentes familiares: padre y tío paterno diagnosticados de SHU, reciben trasplante renal y recidiva en ambos. Estudio genético familiar: mutación en heterocigosis c.2557 T>C por resecuenciación, con deficiencia parcial de factor H en plasma. Evolución: Se inicia tratamiento con plasmaféresis con reposición de plasma fresco, esteroides y ASS. Persisten la hemélisis y la oligoanuria,y se inicia tratamiento con eculizumab. La paciente tiene una mejoría de la trombopenia, aunque continúa estando oligúrica y se inicia hemodiálisis al quinto día. Estabilidad clínica hasta el día 10 (siete días posteriores al eculizumab), empezando de nuevo a estar hipertensa, y a reaparecer datos de hemólisis, por lo que se inicia tratamiento con PFC y posteriormente de nuevo HD. Mala evolución, desarrollando complicaciones neurológicas graves, precisa ingreso en UCI, intubación y sedación. Se continuó con plasmaféresis diarias, hemodiafiltración, añadiendo rituximab y una dosis más de eculizumab (pero esta vez sin suspender las PPF). Recuperación paulatina, actualmente sin secuelas neurológicas, dependiente de HD. Discusión: El SHUa es una entidad clínica con mal pronóstico vital y renal. Eculizumab se une al C5 del complemento, impidiendo la formación del complejo de ataque a la membrana. La respuesta inicial a la paciente es alentadora, pero la respuesta clínica dramática posterior nos lleva a pensar que la dosis fue insuficiente. Es probable que sean necesarias mayores dosis y/o más frecuencia, aunque se necesitan más estudios sobre su eficacia y dosificación. 27 EMERGENCIA HIPERTENSIVA. A PROPÓSITO DE UN CASO M.I. POVEDA GARCÍA, C. MORIANA DOMÍNGUEZ, M.C. PRADOS SOLER, M.D. DEL PINO Y PINO, R. GARÓFANO LÓPEZ, B. GARCÍA MALDONADO, M. ALFARO, F.J. GUERRERO, F.J. GONZÁLEZ, M.A. RODRÍGUEZ, F. MARTÍNEZ HOSPITAL TORRECÁRDENAS. ALMERÍA. Descripción del caso: Hombre de 25 años de origen marroquí sin antecedentes personales de interés, sin alergias medicamentosas conocidas. Refiere cefalea de carácter pulsátil frontooccipital de un mes de evolución sin otra sintomatología acompañante. En el servicio de urgencias se objetiva TA 220/130 mmHg, FC 90 lpm. Al realizar analítica presenta un deterioro grave de la función renal no conocido previamente y precisó la realización de hemodiálisis de urgencia a través de catéter yugular temporal derecho y posterior ingreso en el servicio de nefrología. Exploración y pruebas complementarias: Exploración física por órganos y aparatos sin hallazgos significativos. Hemograma: hematíes: 2.730.000 mm3, Hb: 7,9 g/dl, Hto: 22,3%, leucocitos: 6.830/mm3, plaquetas 112.000/mm3). Bioquímica: urea 206,4 mg/dl, creatinina 13,8 mg/dl, LDH 680 mg/dl, fósforo 7,12 mg/dl, beta-2-microglobulina 19.449 mg/l, PTHi 68 pg/ml. Orina 24 h: proteinuria 4,80 g/24 h, diuresis : 2 l/24 h. En el estudio de fondo de ojo se evidenció retinopatía hipertensiva grado III/IV. Juicio clínico: La presencia de cifras tensionales por encima de 220/130 mmHg junto con fracaso agudo de la función renal y retinopatía nos llevó a diagnosticar HTA maligna. Diagnóstico diferencial: Se realizó un estudio de autoinmunidad (IgG, IgA, IgM, ANCA, ANA, C3 y C4) que se encontraba dentro de parámetros de la normalidad, por lo que se desestimó la existencia de vasculitis. Asimismo, el estudio hormonal (noradrenalina, adrenalina y dopamina en orina de 24 h, ácido vanilmandélico, aldosterona y actividad de renina) fue normal descartándose la presencia de feocromocitoma. Para excluir HTA de origen vasculorrenal se realizó ecografía Doppler de arterias renales obteniendo trazado de ondas de flujo normal. Finalmente, sospechando una posible nefropatía glomerular se realizó biopsia ecodirigida renal percutánea en la que se obtuvo el diagnóstico de glomerulonefritis crónica de distribución segmentaria y focal en el contexto de una nefropatía IgA. Discusión: La nefropatía mesangial IgA es la glomerulonefritis primaria más frecuente, con una mayor prevalencia en hombres mayores de 40 años. Tiene varias formas de presentación, y las alteraciones urinarias asintomáticas como la proteinuria no nefrótica y microhematuria son las más frecuentes, con un 41%, la hematuria macroscópica ocupa el 14 % de los casos junto con el síndrome nefrótico. Alrededor del 12% de los casos comienzan con un cuadro de fracaso renal aguda y sólo el 2% de los afectados inician el cuadro de HTA con características de HTA maligna, como ocurre en nuestro caso. El interés de este caso radica en el reconocimiento y estudio de HTA maligna en una persona joven que puede enmascarar patologías renales tan importantes como la nefropatía mesangial IgA. Por todo lo anterior es preciso realizar un diagnóstico precoz ante una HTA maligna para evitar la afectación de diversos órganos diana de manera irreversible. 26 HIPERTENSIÓN ARTERIAL REFRACTARIA EN PACIENTE JOVEN SIN ANTECEDENTES M. PERELLO, L. JARY, R.A. MARTÍN, C.C. RUIZ, R.E. ANTEQUERA HOSPITAL GENERAL DE JEREZ DE LA FRONTERA Introducción: Paciente hombre de 28 años de edad, caucásico, sin hábitos tóxicos conocidos, ni antecedentes familiares de relevancia, que acude a consulta de AP por hipertensión arterial de reciente diagnóstico y refractaria a tratamiento hipotensor (IECA, calcioantagonistas a altas dosis). Con cifras tensionales de 170/110 mmHg es remitido a consulta de nefrología, IMC 25; TA 160/105 mmHg; temperatura 36,7 ºC; saturación de O2 98%. Durante la exploración física no se observan alteraciones. AC: tonos rítmicos, muy intensos, con soplo sistólico II/VI. AR: murmullo vesicular conservado, no se auscultan ruidos patológicos, Abdomen: sin hallazgos. Miembros inferiores: se objetiva ausencia de pulsos distales (tibiales y pedios), debilidad de pulsos femorales, sin otros hallazgos relevantes. TA: MSD 160/105 mmHg-MSI 150/100 mmHg-MID 140/85 mmHg-MII 130/70 mmHg. ECG: ritmo sinusal a 100 lpm, con criterios de hipertrofia ventricular izquierda por Sokolow. Discusión: La coartación aortica se define habitualmente con el estrechamiento de la aorta torácica distalmente a la arteria subclavia, aunque la constricción puede situarse proximal a la misma o más raramente en la porción abdominal; en algunos casos se puede presentar también como un segmento de hipoplasia tubular. Etiquetada como una malformación común, supone aproximadamente un 6-8% de todos los defectos cardíacos, con una relación hombre:mujer de 2-5:1, sea congénita o adquirida sin una correlación familiar clara, con un riesgo mayor asociado a diferentes síndromes (Turner) alcanzando más de un 10% de prevalencia. Conclusión y recomendaciones: Cada día más se pone de manifiesto la necesidad de realizar una anamnesis en condiciones, llevar a cabo un buen examen físico y una buena correlación con la historia clínica, lo que nos asegura muchas veces el éxito diagnóstico y un tratamiento adecuado y precoz para todos los pacientes. En contraste con esto tenemos consultas de AP cronometradas y un cúmulo inmenso de pacientes que degeneran en una mala praxis por omisión en algunos casos; si se establece un protocolo de primera vez para pacientes hipertensos, con tomas correctas de la TA que no se realizan habitualmente, se actuaría precozmente. En 2008, la ACC/AHA, en su guía de enfermedades cardíacas congénitas, recomienda en todo adulto con una coartación aórtica, reparada o no, la realización de, al menos, una RMI o TC de la aorta torácica y vasos intracraneales. Bibliografía general Álvarez Tundidor S, Ruiz-Zorrilla López C, Gómez Giralda B, Molina A. Coartación aórtica como causa poco frecuente de hipertensión arterial en el anciano. Nefrologia 2010;30(1):136-7. Warnes CA, Williams RG, Bashore TM, et al. ACC/AHA 2008 guidelines for the management of adults with congenital heart disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for the Management of Adults With Congenital Heart Disease). Circulation 2008;118:e714. 28 ENFERMEDAD DE KIMURA CON AFECTACIÓN RENAL: UNA RAREZA EN NUESTRO MEDIO A. GASCÓ MARTOS, M. SALGUEIRA LAZO, A. SUÁREZ BENJUMEA, M.A. RODRÍGUEZ PÉREZ, E. MOZO MIGUEZ, J.L. VILLAR RODRÍGUEZ1, J.R. ARMAS PADRÓN1 UGC DE NEFROLOGÍA. 1 SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA. HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA. SEVILLA La enfermedad de Kimura (EK) es una entidad inflamatoria crónica infrecuente, endémica en países orientales y excepcional en occidente. De etiología desconocida, se presenta con una tríada característica: nódulo subcutáneo, eosinofilia y aumento de IgE sérica. La afectación renal, aunque descrita, es infrecuente. Caso clínico: Hombre, 54 años, indigente, bebedor y fumador, con extirpación de nódulo inguinal derecho hace 15 años; consulta por edemas generalizados de reciente aparición. Normotenso. En la exploración destaca nódulo inguinal derecho, duro y no doloroso de siete cm de diámetro. Proteinuria (5 g/l), hipoproteinemia, función renal normal, eosinofilia (absolutos 1.610), IgE: 1.112 U/ml. Riñones de tamaño normal, con aumento de ecogenicidad parenquimatosa en ecografía practicada; TC tórax-abdomen: aumento del tamaño de ganglios mediastínicos, algunos calcificados; adenopatías en ambas cadenas ilíacas comunes, ilíacas externa e inguinal derecha y en retroperitoneo alrededor de grandes vasos. Biopsia de ganglio linfático: proliferación de vénulas poscapilares, importante eosinofilia tisular e hiperplasia folicular linfoide. Centros germinales con policariocitos y matriz eosinófila, áreas de fibrosis incipiente; se expresa CD31, IgE, C-Kitt y EBER. Biopsia renal percutánea (BRP): glomerulonefritis membranosa estadio I. Se instauró tratamiento depletivo y prednisona oral (1,5 mg/kg/día) consiguiendo una adecuada respuesta diurética y desaparición de los edemas, sin remisión de la proteinuria (5 g/l). Añadimos micofenolato mofetil; al mes de tratamiento se encuentra asintomático, con cifras normales de eosinófilos e IgE y proteinuria estable en 1,5 g/l, y han desaparecido las adenopatías en la TC. Discusión: El síndrome nefrótico, con función renal normal o alterada, es la presentación más frecuente de lesión renal en EK. La proteinuria aparece desde meses antes a años después de las lesiones cutáneas. Existen pocos casos documentados con BRP, y los patrones histológicos encontrados son variados, siendo la GN mesangiocapilar y la GN membranosa las más frecuentes. Aunque el tratamiento no está establecido, el uso de prednisona oral se asocia a disminución del tamaño nodular, del número de eosinófilos y de proteinuria, y en algunos casos mejoría de función renal, y regresión de adenopatías. El interés de este caso radica en su carácter excepcional en países occidentales y en la raza blanca, así como la buena respuesta terapéutica al MMF que no había sido probado previamente en esta enfermedad. s9 XXXIX Congreso de la Sociedad Andaluza de Nefrología resúmenes PÓSTERS 29 CASO CLÍNICO: FRACASO RENAL AGUDO Y ANURIA B. GASCÓ MARTOS, M. MOYANO FRANCO, A. SUÁREZ BENJUMEA, M.A. RODRÍGUEZ PÉREZ, E. MOZO MIGUEZ, R. ORTEGA RUANO, J.R. ARMAS PADRÓN1, J.A. MILÁN ÁLVAREZ UGC DE NEFROLOGÍA. 1 SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA. HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA. SEVILLA La necrosis cortical ocurre como consecuencia de un fenómeno generalmente isquémico secundario a hemorragias masivas (obstétricas) o por otras causas (sepsis, venenos de serpiente, quimioterapia o drogas). Presentamos el caso de una mujer de 62 años con odontalgia y cefalea de 12 días de evolución, que se trató con metronidazol, espiramicina e ibuprofeno y una dosis de diclofenaco intramuscular. A las 48 horas ingresó por un cuadro de epigastralgia y anuria. Análisis: creatinina 2,4 mg/dl, urea 76 mg/dl, LDH 4.300 U/l, GOT 234 U/l, GPT 139 U/l, plaquetas 100.000 y TPTa 40,5. Se objetivó pico monoclonal IgA con cadenas lambda. Se realizaron serie ósea, gammagrafía y médula ósea descartándose mieloma múltiple. En la ecografía abdominal se objetivó un hígado heterogéneo con infiltración grasa, riñones con aumento de la ecogenicidad del parénquima y mala diferenciación córtico-medular. Persistieron el deterioro analítico progresivo y la anuria. A la semana inició tratamiento renal sustitutivo con hemodiálisis. Fue tratada con antibióticos por cuadro febril, detectándose en hemocultivo E. coli. Se practicó biopsia renal percutánea con 30 glomérulos valorables. En uno de los cilindros, había áreas bien definidas de glomérulos necrosados y hemorrágicos, alguno con esclerosis global. En dichas áreas, había una desaparición total de los túbulos. El resto del parénquima mostró abundantes cilindros hemáticos y células tubulares cargadas de hemosiderina. Se observó una homogenización eosinófila de la colágena, sin núcleos e infiltrados inflamatorios. Los vasos mostraron necrosis de sus paredes, trombosis y focos de fibrosis intersticial. Por inmunofluorescencia directa, no se detectaron depósitos de inmunoglobulinas, complemento ni fibrinógeno, aunque sí cilindros tubulares de IgA. El diagnóstico anatomopatológico fue necrosis cortical. La paciente comenzó a recuperar diuresis, pero siguió precisando hemodiálisis. La necrosis cortical puede ocurrir de forma global o parcheada, pero es irreversible y el futuro del paciente dependerá de la proporción de parénquima afectado. 31 FALLO RENAL AGUDO CAUSADO POR ENFERMEDAD ATEROEMBÓLICA E. BORREGO, L. ROJAS, R. PALMA, A. POLO, M.D. PRADOS, M.J. ESPIGARES, C. MAÑERO, R. LÓPEZ, M. PEÑA, A. NAVAS-PAREJO, J.G. HERVÁS, M. MANJÓN, J. GARCÍA-VALDECASAS, S. CEREZO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO. GRANADA La enfermedad ateroembólica suele desencadenarse a partir de técnicas diagnósticas y terapéuticas vasculares invasivas, o a partir del tratamiento con anticoagulantes o fibrinolíticos. Se caracteriza por la oclusión de arteriolas desde placas ateromatosas, con componente de colesterol, liberadas en general desde la aorta. El riñón es probablemente el órgano que más se ve afectado, por su localización próxima a la aorta abdominal, y por la cantidad de flujo sanguíneo que recibe. Describimos el caso de un hombre de 72 años de edad con antecedentes patológicos de hígado graso, poliglobulia, EPOC grado II con O2 domiciliario a 1 lpm, SAOS, dislipemia, claudicación intermitente, exfumador, síndrome metabólico, DM tipo 2, isquemia arterial crónica de miembros inferiores, que acude a urgencias por dolor torácico típico y es diagnosticado de IAMSEST. Se realiza una ACTP en la que se detecta estenosis del 90% de la arteria DA. Es dado de alta y poco tiempo después reingresa en la UVI por angina postinfarto, asociando FRA (Cr 2,9). Ingresa en el servicio de nefrología, donde desarrolla un episodio de isquemia de tronco celíaco seguido de una sepsis urinaria que requirió su reingreso en la UVI, donde súbitamente desarrolla un cuadro de hemibalismo izquierdo. La función renal continúa un deterioro rápidamente progresivo. En la exploración física destaca HTA (160/100), lesiones ulceradas distales con pulsos pedios disminuidos. Pruebas complementarias: perfil metabólico completo, TC craneal, angio-RM, biopsia cutánea. Destacan urea: 83,8 mg/dl, Cr 6,00, PT: 7,1, VSG: 27 mm/h, C3: 128 mg/dl, C4: 29,9, albúmina: 2,7 g/dl. En el hemograma, Hg: 11 g/dl, HCT: 33,6%, linfocitos: 15,2%, mono: 9,9%, eosinófilos: 17,8%. En la orina, diuresis: 700 ml, creatinina en orina: 27,8 mg/dl, aclaramiento de creatinina: 2,25 ml/min. En la TC craneal se detecta lesión hipodensa en el núcleo lenticular derecho. En el eco-Doppler carotídeo bilateral: estenosis irregular de carótida común derecha en torno al 50-70%. Placas ateromatosas en la proximidad del bulbo. En el tronco carotídeo común izquierdo hay estenosis morfológica del 30%. Estenosis en la carótida interna de al menos el 50-70%. Angio-RM: ateromatosis difusa. Aneurisma de aorta abdominal de 3,23 cm. Oclusión del tronco celíaco con vascularización colateral por arteria gastroduodenal. Estenosis del 50% de la arteria renal izquierda. FAV en la arteria femoral derecha. Biopsia cutánea: fragmentos trombóticos con fragmentos de cristales de colesterol. Dados los datos clínicos y las pruebas complementarias se confirma el diag- ■ Figura. Biopsia cutánea H-E, con arteriola ocupada por nóstico de enfermedad renal ateroem- émbolo con microcristales de colesterol en su interior, signo patognomónico de la enfermedad aterotrombótica. bólica. s10 30 ENFERMEDAD POR DEPÓSITOS DENSOS ASOCIADA A CÁNCER DE PULMÓN TRATADO CON QUIMIOTERAPIA: A PROPÓSITO DE UN CASO M.D. MARTÍNEZ ESTEBAN, E. SOLA MOYANO, R. TOLEDO ROJAS, T. JIMÉNEZ SALCEDO, A. TORRES RUEDA, V. LÓPEZ JIMÉNEZ, G. MARTÍN REYES, P. ARANDA LARA, M.A. FRUTOS SANZ, D. HERNÁNDEZ MARRERO HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO CARLOS HAYA. MÁLAGA Introducción: La glomerulonefritis necrosante es la manifestación morfológica de un daño glomerular grave que puede estar causado por diferentes mecanismos patogénicos. El diagnóstico diferencial de esta entidad incluye la glomerulonefritis por anticuerpos antimembrana basal glomerular (anti-GMB), glomerulonefritis por inmunocomplejos, y la glomerulonefritis pauci-inmune, siendo ésta la más frecuente en personas de más edad. Por otro lado, existen diferentes manifestaciones clínicas y daño glomerular asociado con las neoplasias, y es frecuente, por ejemplo, el síndrome nefrótico en este contexto. Sin embargo, la glomerulonefritis rápidamente progresiva con semilunas no se asocia de forma frecuente a la neoplasia. Presentamos un caso de glomerulonefritis con semilunas en un paciente con cáncer pulmonar, tratado con quimioterapia. Descripción del caso: Hombre de 61 años con cáncer de pulmón de tipo escamocelular en estadio IV tratado con quimioterapia (cisplatino + gemcitabina y posteriormente fencitabina + docetaxel). Ingresa por insuficiencia renal aguda no oligúrica, y destacan proteinuria nefrótica y rápida deterioro de la función renal. Se realizó biopsia renal que mostró el 60% de los glomérulos con semilunas celulares circunferenciales y roturas focales de las membranas basales capilares glomerulares. Los restantes tienen ligero incremento de la celularidad con infiltración de polimorfonucleares en las luces capilares. Inmunofluorescencia: negatividad IgG, IgA, IgM, fibrinógeno. Positividad C3 granular. En la microscopia electrónica se detecta presencia de depósitos electrodensos suendoteliales, intramembranosos y, en menor grado, subepiteliales, junto a otros mesangiales. Los ANCA fueron anticuerpos MBG negativos. Fracción C3 del complemento discretamente disminuida. La evolución fue mala, y el paciente falleció dos meses después del diagnóstico, sin haber recuperado la función renal. Discusión: Presentamos un caso inusual de enfermedad por depósitos densos, de aparición en un hombre de 60 años, y en relación con un tumor pulmonar y tratamiento con quimioterapia. En la literatura sólo hemos encontrado descritos otros nueve casos de similares características (ocho pacientes con glomerulonefritis pauci-inmune con semilunas asociadas a ANCA y un caso con anticuerpos antimembrana basal glomerular), y la mitad de estos pacientes fallecieron varios días tras el ingreso por la insuficiencia renal. En estos casos, la afectación renal secundaria al proceso glomerular se consideró la principal causa del fallecimiento. El rápido diagnóstico podría llevar a actitud terapéutica beneficiosa para el paciente. En nuestro caso, al mal pronóstico vital del enfermo se sumaba la insuficiencia renal que contraindicaba seguir con tratamiento quimioterápico. En un intento de que el paciente recuperara función renal decidimos empezar a tratarlo con esteroides y ciclofosfamida, siendo conocedores de su condición de inmunodeprimido, pero apostando por evitar al paciente la dependencia de diálisis. No conseguimos una buena respuesta renal y finalmente el paciente falleció. Dado que son pocos casos descritos, no podemos saber si no sólo no merece la pena emplear estos tratamientos en pacientes oncológicos en estadios avanzados, sino que también pudiera resultar incluso contraproducente. 32 FRACASO RENAL AGUDO Y ENCEFALOPATÍA POR CEFEPIME. A PROPÓSITO DE UN CASO M. PEÑA, M.J. TORRES, M.J. RUIZ, N. OLIVA, K. LUCANA, E. VAQUERO, J.M. OSORIO, M.A. RUBERT, E. MARTÍNEZ, A. OSUNA HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES. GRANADA Introducción: La neurotoxicidad es un efecto adverso conocido, pero infrecuente, descrito para las cefalosporinas, tanto en pacientes con función renal normal como en casos con deterioro de la misma. Puede manifestarse como encefalopatía grave, mioclonías y asterixis con desenlace fatal en algunos casos. El cefepime es una cefalosporina de cuarta generación muy usada como tratamiento de primera línea en muchas infecciones del ámbito hospitalario. Tras su aprobación, se han descrito casos aislados de encefalopatía en pacientes con insuficiencia renal, aun a dosis ajustadas. Su mecanismo patogénico exacto no está aclarado. Caso clínico: Mujer de 73 años, con antecedentes patológicos de hipertensión arterial, osteopenia y síndrome depresivo, que ingresa en traumatología por fractura proximal de húmero derecho tras caída accidental, colocándose prótesis parcial de hombro. Es dada de alta a los nueve días del ingreso. Una semana más tarde es reingresada por infección aguda de la prótesis. Se procede a limpieza y desbridamiento en quirófano, aislándose P. aeruginosa y S. epidermidis, y se inicia tratamiento antibiótico empírico con vancomicina a dosis de 1 g/12 horas. Ocho días más tarde recibe gentamicina a dosis de 6 mg/kg/día durante tres días e inicia tratamiento con cefepime a dosis de 2 g/8 horas. Durante este segundo ingreso, mostró una elevación progresiva de las cifras de urea y creatinina (a los 15 días del ingreso Cr 1,4, urea 60), que antes del ingreso eran normales, así como deterioro cognitivo progresivo. La TC craneal realizada resultó normal. Ante la sospecha de encefalopatía urémica es trasladada a nuestro servicio a los 30 días del ingreso, en coma, atribuido a fracaso renal agudo oligoanúrico. A su llegada a nuestro servicio presenta: TA 150/80, afebril, con crepitantes bibasales. Miembros inferiores sin edemas. Comatosa (Glasgow = 6) con mioclonías reactivas, pupilas mióticas arreactivas, rigidez de nuca y ROT presentes. La analítica mostró: anemia sin leucocitosis con un 90% de PMN, plaquetopenia (83.000).VSG 88. Urea 120. Cr 7,1. Sodio 128,7. Calcio 7,6. Procalcitonina normal, PCR 8,6. Coagulación: normal. GSA: acidemia por acidosis metabólica parcialmente compensada. En esta situación de FRA establecido, precisa hemodiálisis, sin mejoría del estado neurológico. El estudio inmunológico, el estudio tiroideo y el proteinograma fueron normales. Los hemocultivos seriados fueron negativos. La orina fue normal. La ecografía de abdomen fue normal. En el EEG se realizan descargas generalizadas de ondas agudas bifásicas y trifásicas, sincrónicas y bilaterales de predominio bifrontal, que se repiten cada 0,4-0,6 segundos con atenuación de la actividad de fondo entre las descargas, compatible con estado encefalopático metabólico grave. Persiste la encefalopatía tras dos sesiones de hemodiálisis en días consecutivos, y se decide repetir la TC craneal, así como realizar una RMN craneal sin contraste, sin presentar alteraciones significativas. Ante la sospecha de encefalopatía toxica por cefepime, se suspende dicho tratamiento a los 25 días de su inicio. Al tercer día del cese del fármaco la evolución fue hacia la recuperación cognitiva progresiva hasta su normalización al décimo día. Con respecto al FRA, necesitó cuatro sesiones adicionales de hemodiálisis hasta que inició respuesta diurética, tras lo que se constató mejoría progresiva del FG, y fue dada de alta a los 22 días, con creatinina de 1,8. Conclusiones: La encefalopatía por cefepime puede aparecer en pacientes con fallo renal agudo o crónico o fallo hepático, y muy raramente con función renal normal. La hemodiálisis puede ayudar al aclaramiento de cefepime y revertir el cuadro. XXXIX Congreso de la Sociedad Andaluza de Nefrología resúmenes PÓSTERS 33 POLIRRADICULONEUROPATÍA CRÓNICA INFLAMATORIA DESMIELINIZANTE DEPENDIENTE DE PLASMAFÉRESIS A LARGO PLAZO J. GÓMEZ PÉREZ, V. GARCÍA MONTEMAYOR, M.A. ÁLVAREZ DE LARA, R. OJEDA, C. RABASCO RUIZ, E. ESQUIVIAS DE MOTTA, R. CRESPO, A. MARTÍN-MALO, P. ALJAMA GARCÍA HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA. CÓRDOBA Introducción: La polirradiculoneuropatía crónica infamatoria desmielinizante (CDIP) es una neuropatía desmielinizante adquirida de probable origen autoinmune, aunque no se conoce con certeza el mecanismo exacto de producción de la enfermedad. Presenta afectación sensitivo-motora, proximal o distal, simétrica o asimétrica, con un curso progresivo durante al menos dos meses. El diagnóstico de la CIDP se realiza con la clínica y los hallazgos de electromiograma: signos de desmielinización con degeneración axonal. El diagnóstico y el tratamiento deben ser precoces, para evitar secuelas graves e incluye esteroides, inmunoglobulina e inmunosupresores. Existe evidencia de que la plasmaféresis es un tratamiento efectivo a corto plazo en los casos graves, aunque su eficacia a largo plazo no está demostrada. Descripción del caso: Hombre de 20 años de edad, que comienza con cuadro de debilidad muscular progresiva (fundamentalmente en los músculos proximales de las piernas), parestesias y alteraciones sensitivas, durante dos meses o más de evolución. Se objetiva hiporreflexia, sin afectación de pares craneales, ni del sistema nervioso central. El estudio electromiográfico muestra signos de polineuropatía desmielinizante simétrica, que afecta a fibras sensitivas y motoras de predominio en miembros inferiores y compatible con CIPD. Evoluciona de forma progresiva en el transcurso de las siguientes dos semanas, hasta la tetraparesia global, a pesar de la instauración de tratamiento con corticoides en pulsos y de mantenimiento e inmunoglobulina intravenosa. De forma escalonada, se añaden ciclosporina y micofenolato de mofetilo, sin mejoría de la clínica. Se decide entonces iniciar sesiones de plasmaféresis (PF) con un esquema de seis continuas y seis alternas, realizando un recambio de plasma de 45 ml/kg de peso y reposición con albúmina. El paciente comienza con una clara mejoría de su fuerza muscular, hasta lograr una recuperación completa. A los 13 días de finalizar el ciclo de PF y estando con ciclosporina y esteroides, el paciente presenta una recaída refractaria al tratamiento inmunosupresor y se decide realizar sesiones adicionales de PF. Después de la primera, el paciente se recupera nuevamente, por lo que se instaura un esquema de PF de mantenimiento cada 10 días, para lo cual se realiza una fístula AV. Cuando se ha intentado espaciar las sesiones, el paciente ha presentado una nueva recaída. Actualmente se encuentra dependiente de su esquema de PF, con 58 sesiones realizadas a lo largo de 10 meses, y se encuentra libre de síntomas. Conclusiones: La PF a largo plazo parece una opción terapéutica eficaz en pacientes con CIDP de evolución crónica. En estos casos es conveniente realizar una FAV para evitar complicaciones derivadas del acceso vascular, en pacientes que ya están bajo tratamiento inmunosupresor. 35 ENFERMEDAD CELÍACA Y GLOMERULONEFRITIS MEMBRANOSA: UNA ASOCIACIÓN ATÍPICA B. FAIÑA RODRÍGUEZ-VILA, A. FERNÁNDEZ DE DIEGO CLÍNICA SAGRADO CORAZÓN. SEVILLA Introducción: La enfermedad celíaca consiste en una intolerancia a la gliadina por alteración de la inmunidad celular y humoral. Se asocia a otras enfermedades de base autoinmune por depósito de inmunocomplejos formados en el intestino. En el riñón es frecuente la asociación con glomerulonefritis (la más prevalente la glomerulopatía IgA, hasta en un 3% de los pacientes), y suele remitir tras instaurar una dieta sin gluten. Presentamos un caso estudiado en consultas con una peculiar presentación. Caso clínico: Paciente de 46 años con antecedentes de enfermedad celíaca diagnosticada en 1999, con comienzo como síndrome diarreico (al parecer, se detectó proteinuria en ese contexto, no estudiada). Es remitido a nuestras consultas desde reumatología tras un episodio de artritis gotosa, al detectarse proteinuria (70-100 mg/dl en elementales de orina) y dislipemia (colesterol total 304 mg/dl, LDL 241 mg/dl). En el estudio realizado objetivamos síndrome nefrótico incompleto (proteínas totales 4,9 mg/dl, albúmina sérica 2,7 mg/dl, proteinuria 3 g, albuminuria 2,2 g), con función renal conservada. Anticuerpos antigliadina, antiendomisio, antitransglutaminasa tisular IgA y antirreticulina negativos. Marcadores inmunológicos negativos, fracciones del complemento normales. Exploración física: sin edemas y con cifras normales de TA. Se practicó biopsia renal, que fue informada como glomerulopatía membranosa estadio I-II (10-20% de atrofia tubular-fibrosis intersticial). Evolución: Tras instaurar tratamiento conservador y antiproteinúrico (20 mg de atorvastatina, olmesartán 40 mg, ramipril 10 mg, eplerenona 25 mg y pentoxifilina) a los tres meses la proteinuria se normalizó, aunque persistió una microalbuminuria residual (150 mg/24 h). Los fármacos fueron bien tolerados. Conclusiones: 1) La asociación entre enfermedad celíaca y glomerulonefritis membranosa está muy poco descrita en la literatura (presuponemos que, en este caso, ambas entidades comparten una misma base inmune). 2) El brote actual ha sido independiente del buen cumplimiento de la dieta sin gluten (inusual). 3) Corroboramos la mejor evolución de estas entidades con respecto a las glomerulonefritis membranosas primarias. 4) Es importante realizar un seguimiento analítico periódico a estos pacientes, ya que algunas nefritis pueden ser infradiagnosticadas. 34 SÍNDROME NEFRÓTICO SEVERO EN GESTANTE DE 26 SEMANAS E. MOZO, A. SUÁREZ, B. GASCÓ, M.A. RODRÍGUEZ, M. SALGUEIRA, J.A. MILÁN SERVICIO DE NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA. SEVILLA La nefropatía diabética (NFD) es una de las causas más frecuentes de ERC en nuestro medio. El pronóstico fetal y la progresión de ERC se ven alterados en función de control de la NFD y el desarrollo de proteinurias masivas. El manejo se dificulta debido a la precaución necesaria en el uso de fármacos con posibles efectos teratógenos. Caso clínico: Mujer de 35 años, gestante de 26 semanas, sin hábitos tóxicos. Antecedentes de diabetes mellitus tipo 1, retinopatía diabética, NFD (síndrome nefrótico [SN] y ERC estadio III), hipotiroidismo en tratamiento y episodio de pielonefritis por E. coli. Ingresa en octubre de 2010 por descompesación del SN: anasarca, TA 160/70 mmHg, proteinuria 12 g/l, Cr 1,7 mg/dl, reflejos osteotendinosos exaltados. Por inestabilidad hemodinámica es trasladada a la UCI, precisando perfusión intravenosa de labetalol (1 mg/min) para el control de TA. A pesar de los riesgos, se decide utilizar furosemida en perfusión continua (20 mg/h) y albúmina humana hasta conseguir un balance hídrico adecuado. En planta de nefrología se mantuvo la furosemida i.v. a dosis decrecientes y precisó transfusiones sanguíneas (Hb 6,5 g/dl). Mantuvo una TA adecuada con amlodipino (10 mg/12 h), labetalol (50 mg/12 h) y furosemida (40 mg/12 h).Todos los controles fetales fueron correctos. A la semana 30 se programa una cesárea; presentaba proteinuria 500 mg/día y Cr 1,1 mg/dl. El recién nacido presentó un adecuado estado general, sin secuelas teratogénicas. Discusión: En la literatura existen pocos artículos en los que se analicen de forma adecuada las implicaciones de la NFD en el embarazo. A partir de ellos se puede concluir que aquellas pacientes con un FG <60 ml/min y una proteinuria > 2 g/día presentan una mayor probabilidad de deterioro posterior de la ERC. En nuestro caso, pese al cuadro de SN grave, al alta la función renal y la proteinuria fueron similares a las previas al embarazo, y dicha apreciación resulta rara. De igual forma, la gravedad del cuadro hizo necesaria la administración de fármacos con riesgo C en el embarazo, sin efectos para el recién nacido, pese a las elevadas dosis administradas. 36 ENFERMEDAD RENAL TERMINAL POR NEFROPATÍA IgA. A PROPÓSITO DE UN CASO M.M. CASTILLA, T. PEREDA, F. LÓPEZ, C. MOYANO, B. AVILÉS, J. PAYÁN HOSPITAL COSTA DEL SOL. MÁLAGA Introducción: En un porcentaje no despreciable de pacientes se diagnostica una enfermedad renal avanzada o terminal sin sintomatología o controles previos. Entre las diversas causas descritas encontramos la nefropatía IgA, en parte justificado por su prevalencia entre las glomerulonefritis en edades jóvenes o medias. Caso clínico: Hombre de 59 años de edad, que consulta por visión borrosa y ptosis palpebral de inicio súbito. Antecedentes personales de artritis gotosa y consumo habitual de AINE. No ha realizado controles previos de cifras tensionales ni analíticos. Enfermedad actual: Sintomatología neurológica de aparición brusca, con agitación psicomotriz; se detectan cifras tensionales muy elevadas (220/120), y es diagnosticado por la TC de hemorragia intraventricular. En la anamnesis por órganos y aparatos destaca la nicturia de larga data. Pruebas complementarias: Analítica: urea 250 mg/dl, creatinina 4,4 mg/dl, Hb 12,2 g/dl, albúmina 3,3 g/dl, orina con proteinuria de 3 g/l y sedimento. Microhematuria, leucocitos: 1-3/campo. Estudio de anemias sin datos de hemólisis. Estudio inmunológico: ANA, ANCA, anticuerpos anti-MBG, crioglobulinas negativos. ECG: signos de hipertrofia VI. Ecocardiograma: HVI, hipertrofia excéntrica moderada. Función sistólica conservada. Fondo de ojo: edema de papila y exudados algodonosos bilaterales. Compatible con HTA previa. Radiografía de tórax: cardiomegalia leve. Ecografía renal normal. Evolución: Tras la estabilización del cuadro neurológico y el control de la TA (que llega a requerir hasta cinco fármacos por vía oral, inicialmente furosemida y labetalol por vía intravenosa), el paciente se sometió a sesión de hemodiálisis. Posterior mejoría parcial del déficit motor y del filtrado glomerular, sin permitir el abandono de la técnica. A las tres semanas del inicio del cuadro clínico, se realizó una biopsia renal percutánea, que mostró una esclerosis glomerular del 40% sin semilunas, hialinosis arteriolar, fibrosis intersticial moderada y depósitos de IgA y C3. Diagnóstico: nefropatía IgA con esclerosis glomerular y fibrosis intersticial moderadas. Juicio clínico: Emergencia hipertensiva. Insuficiencia renal crónica secundaria a nefropatía IgA. Entre las causas más frecuentes de una enfermedad renal crónica de curso indolente, en edades intermedias, se encuentran las glomerulonefritis crónicas. En nuestro caso se constata una afectación crónica secundaria a una nefropatía IgA. Es probable que un diagnóstico precoz a partir de una analítica rutinaria hubiera mejorado el pronóstico, evitando complicaciones de la hipertensión arterial y el brusco inicio de la depuración extrarrenal, por lo que es recomendable esta determinación como cribado básico en atención primaria en la población general. s11 XXXIX Congreso de la Sociedad Andaluza de Nefrología resúmenes PÓSTERS 37 RABDOMIÓLISIS POSQUIRÚRGICA R.A. MARTÍN, M.J. PERELLO, R.C. CARROZA HOSPITAL GENERAL. JEREZ DE LA FRONTERA Introducción: La rabdomiólisis es un síndrome caracterizado por necrosis muscular. La gravedad de este síndrome varía desde una simple elevación asintomática de enzimas musculares hasta una situación de riesgo vital por afectación de la musculatura respiratoria, hiperpotasemia y fracaso renal agudo. Éste es una complicación común en la rabdomiólisis grave por diversos mecanismos: isquemia renal por depleción de volumen, obstrucción tubular por el pigmento HEM y lesión tubular por el hierro libre; se ha propuesto que la mioglobina y otros compuestos liberados por las células musculares producen fracaso renal agudo (FRA) por su efecto tóxico al inducir la acumulación de cilindros intratubulares. La hipovolemia y la acidosis contribuyen a este tipo de FRA al propiciar la formación de cilindros intratubulares; además, la mioglobina es un potente inhibidor de la actividad biológica del óxido nítrico, que favorece la vasoconstricción y la isquemia intrarrenal. Presentación: Paciente de 30 años de edad, con antecedentes de enfermedad de Crohn, colangitis intrahepática, espondilitis anquilosante, uveítis, ureteronefrectomía izquierda por neoplasia renal con parámetros de función renal normal, que desarrolla FRA por rabdomiólisis tras compresión durante intervención quirúrgica en la que el paciente yace en decúbito lateral derecho durante ocho horas, presentando posteriormente cifras muy elevadas de mioglobinuria e imágenes típicas de síndrome compartimental en hemicuerpo derecho de predominio en muslo y glúteo derecho. Conclusiones: El manejo de los pacientes con rabdomiólisis debe ir dirigido a evitar nuevas complicaciones, previniendo y tratando el FRA durante la fase de mioglobinuria. Las medidas básicas son una buena hidratación, alcalinizar la orina con bicarbonato sódico y recurrir a diuréticos como el manitol y la furosemida; a veces puede llegar a ser necesario el tratamiento dialítico. La prevención, el diagnóstico precoz y la instauración inmediata de medidas terapéuticas son la mejor arma para la buena evolución de estos pacientes y la resolución del cuadro clínico. 38 HIPERSENSIBILIDAD A LA EPO. A PROPÓSITO DE UN CASO M.D. PRADOS GARRIDO, A. POLO MOYANO, M.J. ROJAS VÍLCHEZ1, J.F. FLORIDO LÓPEZ1, R. PALMA BARRIO, E. BORREGO GARCÍA, L. ROJAS PÉREZ, J.G. HERVÁS SÁNCHEZ, S. CEREZO MORALES SERVICIO DE NEFROLOGÍA. 1SERVICIO DE ALERGIA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE GRANADA Introducción: El uso de eritropoyetina cambió el tratamiento de la anemia en la enfermedad renal. El paciente renal ganó calidad de vida. Las complicaciones del tratamiento con EPO son excepcionales (HTA y trombosis). Las reacciones de hipersensibilidad descritas son escasas y relacionadas fundamentalmente con alergias a algunos excipientes como el polisorbato. Caso clínico: Mujer de 65 años con ERC por glomerulonefritis no biopsiada. Sin alergias conocidas. Se inicia tratamiento con EPO-beta a dosis de 5.000 U semanales por vía subcutánea. Tras la administración de varias dosis y horas después de la última dosis presenta un cuadro de lesiones pápulo-eritematosas, pruriginosas, generalizadas, con mayor intensidad en la región abdominal. Posteriormente se administra darbapoetinalfa y después de tolerar varias dosis vuelve a presentar una lesión similar. Se suspende definitivamente el tratamiento y tras dos meses cae el hematocrito al 24% y precisa transfusiones periódicas durante tres años. En julio de 2009 se realiza estudio alergológico incluyendo la realización de pruebas cutáneas (prick-test) con Neorecormon, Aranesp y Mircera, que fueron negativas. Se procede a administrar Mircera (como EPO aún no probada en la paciente) en dosis crecientes (12,5, 25, 37,5 y 50 µg) por vía subcutánea a intervalos de siete días que tolera sin presentar ninguna reacción. En la actualidad continúa con una dosis de mantenimiento de 100 µg mensuales por vía i.v. con Hb estable y sin que haya presentado hasta la fecha reacción de hipersensibilidad alguna a dicha EPO. Discusión: Las reacciones de hipersensibilidad a la EPO son raras. Se han descrito varios casos de reacciones alérgicas a eritropoyetinas en las que el polisorbato utilizado como excipiente se ha implicado como la causa de dichas reacciones. Presentamos un caso de hipersensibilidad a dos eritropoyetinas en el que el polisorbato podría ser el causante de la reacción, dado que tanto Neorecormon como Aranesp lo contienen como excipiente, mientras que Mircera, que no lo contiene, ha sido bien tolerada. Bibliografía general García JE, Senent C, Pascual C, Fernández G, Pérez-Carral C, Díaz-Tejeiro R, et al. Anaphylactic reaction to recombinant human erythropoietin. Nephron 1993;65:636-7. Steele R, Limaye S, Clelend B, Chow J, Surany M. Hypersensitivity reactions to the polisorbate contained in recombinant erythropoietin and darbepoetin. Nephrology 2005;10:317-20. Weber G, Gross J, Kromiminga H, Eckardt K. Allergic skin and systemic reactions in a patient with pure red cell aplasia and anti-erythro-poietin antibodies callenged with different epoetins. J Am Soc Nephrol 2002;13:2382-3. 39 DISMINUCIÓN DE PROTEINURIA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA TRATADOS CON PARICALCITOL ORAL F.J. GONZÁLEZ, M.E. PALACIOS, R. GAROFANO SERVICIO DE NEFROLOGÍA. HOSPITAL TORECÁRDENAS. ALMERÍA Introducción: La albuminuria constituye en la actualidad un marcador de riesgo cardiovascular y de progresión de enfermedad renal. Independientemente de la causa que motive la insuficiencia renal, existen pacientes en quienes, a pesar del uso de IECA o ARA II, persiste una excreción elevada de albúmina. Recientemente se ha dado a conocer el uso del activador directo de los receptores de la vitamina D (paracaltitol) como fármaco reductor de albuminuria. Métodos: Presentamos a dos pacientes con diferente origen de su insuficiencia renal (GNC, hialinosis segmentaria focal y nefropatía hipertensiva), que presentaron una disminución significativa de proteinuria, tras un período de cuatro meses en tratamiento con paracalcitol: el paciente Na 1 con 1 µg/día y el paciente Na 2 con 1 µg cada 48 horas. Resultados: La proteinuria disminuyó de manera significativa, con discreta mejoría de la función renal, en ambos pacientes. No presentaron elevación del calcio sérico, con buen control de PTHi (tabla). Conclusiones: 1) Disminución de la proteinuria de forma significativa tras el uso de paricalcitol oral. 2) La función renal en ambos casos ha mejorado de forma discreta. 3) No ha habido efectos secundarios indeseables, el calcio ha permanecido en cifras normales. 4) Excelente control sobre la PTHi. ■ Tabla. s12 40 PACIENTES MUY ANCIANOS: HEMODIÁLISIS FRENTE A DIÁLISIS PERITONEAL E. MERINO-GARCÍA, G. VIEDMA-CHAMORRO, M.J. GARCÍA-CORTÉS, J.M. GIL-CUNQUERO, M.C. SÁNCHEZ-PERALES, M.M. BIECHY-BALDÁN, P. GUTIÉRREZ RIVAS, A. LIÉBANA-CAÑADA COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN Los pacientes octogenarios constituyen un grupo demográfico creciente entre la población de diálisis. La terapia renal sustitutiva idónea en este grupo está por definir, no existen evidencias clínicas que sostengan la superioridad de una de las dos técnicas (diálisis peritoneal [DP] y hemodiálisis [HD]). Objetivo: Analizar las características epidemiológicas, comorbilidad y supervivencia de los pacientes mayores de 80 años en terapia renal sustitutiva. Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de los pacientes que iniciaron diálisis >80 años entre enero de 1997 y junio de 2009. Observación hasta marzo de 2010. Analizamos datos epidemiológicos, analíticos, comorbilidad inicial, hospitalización y fallecimientos. Resultados: Estudiamos a 100 pacientes (52 hombres). Edad: 82,5 ± 2,6 años, 82 HD y 18 DP. Etiología más frecuente: ERC no filiada (29%). Comorbilidad: HTA 66%, diabetes 34%, cardiopatía isquémica 20%, enfermedad vascular cerebral 10%, índice de Charlson: 7,6 ± 1,6, sin diferencias entre técnicas. Hemoglobina, hematocrito y albúmina al inicio más elevadas en DP que en HD (p <0,001). Todos los pacientes que optaron por DP procedían de la consulta de prediálisis y un 78% la inició de forma programada. En HD el 64% procedía de consulta y un 24 % del total tuvo un inicio programado (p = 0,0001). Ingresos: 12,8 días de ingreso/paciente-año, lo que supuso un 14% del período de seguimiento (16,2 ± 27% HD frente a 4 ± 3,4% DP; p <0,0001). El motivo de ingreso más frecuente fue la patología infecciosa (4,3 días/paciente-año). La causa de muerte más frecuente fue infecciosa (33%), sin diferencias entre técnicas. Supervivencia media: 27,97 ± 2,5 meses (IC 95% = 23-33) 68% y 13% a uno y cinco años, respectivamente. En el modelo multivariante fueron predictores independientes de mortalidad: índice de Charlson (OR = 1,85; IC95% = 1,09-3,1; p = 0,021) e iniciar diálisis de forma urgente (OR = 1,89; IC95% = 1,06-3,35; p = 0,029). Comparando ambas técnicas, la supervivencia media fue en HD 25 ± 2,7 meses (63% y 11% a uno y cinco años) y en DP 41 ± 7,7 meses (93% y 19% a uno y cinco años) (p = 0,057). Analizando sólo a los que superan 90 días de seguimiento, la supervivencia fue 31,6 ± 2,8 meses en HD frente a 41,5 ± 7,4 en DP (p = 0,21) Conclusiones: En la población muy anciana en terapia renal sustitutiva: 1) La HD y la DP son técnicas igual de adecuadas. 2) La causa de muerte más frecuente es la infecciosa. 3) La comorbilidad, medida por el índice de Charlson e iniciar diálisis de forma urgente son factores predictores de mortalidad. 4) La mortalidad precoz fue más frecuente en HD. Después de 90 días de seguimiento la supervivencia de ambas técnicas fue similar. 5) Los pacientes que optaron por diálisis peritoneal procedían, principalmente, de la consulta de nefrología e iniciaron la diálisis de forma programada, probablemente este hecho influyó en sus mejores resultados. XXXIX Congreso de la Sociedad Andaluza de Nefrología resúmenes PÓSTERS 41 TOLERABILIDAD A LARGO PLAZO DE DOSIS ULTRAALTAS DE ARAII EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIOS 3-4 Y PROTEINURIA 42 P. HIDALGO GUZMÁN, T. JIMÉNEZ SALCEDO; C. JIRONDA GALLEGOS, M.D. MARTÍNEZ ESTEBAN, P. ARANDA LARA, D. HERNÁNDEZ MARRERO HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO CARLOS HAYA. MÁLAGA Objetivo: Evaluar los efectos a largo plazo de dosis supraaltas de ARAII en la tolerabilidad clínica, función renal y potasemia de pacientes con ERC estadios 3-4. Material y método: Analizamos en 21 pacientes (edad 56 años, 61,9% hombres, IMC 29,7 kg/m2, y PA tratada 143/83,2 mmHg) con FGe (MDRD) medio de 41,7 ± 12 ml/min/m2, y de etiología diversa (52,4% nefropatía diabética, 33,4% glomerulonefritis crónica), los efectos durante 36 meses en la tolerabilidad clínica y bioquímica de un tratamiento multifactorial basado en dosis elevadas de ARAII (irbesartán 600 mg (47,6%), valsartán 640 mg (23,8%) y candesartán 64 mg (28,6%). Promedio de antihipertensivos: tres. Estatinas 71,4%. Antiagregantes 47,6%. Análisis datos con SPSS 12.0. Resultados: (Inclusión frente a 36 meses): PAS: 143 frente a 134,8 (p <0,02), PAD: 83,2 frente a 75,3 mmHg (p <0,001). Proteinuria (g/l): 3,1 frente a 0,70 (p <0,001), hematocrito: 38,7 frente a 37,2% (NS), creatinina (mg/dl): 1,68 frente a 1,83; p <0,045), FGe (ml/min) 41,7 frente a 37,6 (p <0,066); K+ (mmol/l) 4,6 frente a 4,8 (p <0,33). Ningún paciente presentó efecto secundario atribuible a ARAII ni suspendió el tratamiento. Conclusión: A largo plazo el uso de dosis ultraaltas de ARAII es bien tolerado clínica y bioquímicamente con estabilización de la función renal. Estos datos confirrman la fiabilidad de esta alternativa terapéutica en pacientes con ERC avanzada. 43 HTA RENOVASCULAR: ESTUDIO DE CARACTERÍSTICAS TERAPÉUTICAS DE UNA COHORTE DE PACIENTES M.I. POVEDA GARCÍA, M.A. ESTEBAN MORENO, R. GARÓFANO LÓPEZ, F.J. GONZÁLEZ MARTÍNEZ, M.D. DEL PINO Y PINO, M.C. PRADOS SOLER, C. MORIANA DOMÍNGUEZ, B. GARCÍA MALDONADO, M. ALFARO, F.J. GUERRERO, F. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, F.J. GONZÁLEZ MARTÍNEZ, M.A. RODRÍGUEZ HOSPITAL TORRECÁRDENAS. ALMERÍA Propósito de estudio: La estenosis de arteria renal aterosclerótica es una causa reconocida de insuficiencia renal y de hipertensión arterial secundaria. Los importantes avances en la última década en cuanto a pruebas de imagen, tratamiento médico y técnicas de revascularización renal han cambiado de forma sustancial el panorama de la enfermedad renovascular. El objetivo de nuestro estudio fue analizar las características clínicas y terapéuticas de una cohorte de paciente diagnosticados de HTA renovascular definida como hipertensión sistémica resultante de una afectación de la arteria renal, frecuentemente debida a lesiones oclusivas de las arterias renales principales, sometidos a arteriografía ± angioplastia transluminal percutánea con implantación de endoprótesis. Métodos utilizados: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, de un período comprendido entre enero de 2000 y octubre de 2010, de un cohorte de pacientes con sospecha de HTA renovascular a los que se sometió a arteriografía diagnóstica. Se realizó angiografía diagnóstica en todos los pacientes y se analizó el grado de estenosis, estrechamiento de la luz arterial, así como la indicación de realización de angioplastia transluminal percutánea con implatación de endoprótesis, analizándose posteriormente el control de tensión arterial y la necesidad de disminución o supresión de fármacos antihipertensivos. Resultados: Se realizó arteriografía de la arteria renal al 100% (52 pacientes), en la que se evidenció que el 47% tenían estenosis no significativa menor del 70% (25 pacientes) y el 53%, estenosis mayor del 70% (27 pacientes). Analizando la localización, en pacientes con estenosis menor del 70%: 16 pacientes presentaron estenosis de la arteria renal izquierda (64%), tres pacientes en la arteria renal derecha (12%), seis pacientes, estenosis bilateral (24%). En pacientes con estenosis mayor del 70%, hubo 18 pacientes con estenosis unilateral izquierda (67%) y nueve pacientes con estenosis bilateral (33%). Se realizó angioplastia transluminal percutánea con implantación de endoprótesis en el 88% de los casos de estenosis significativa mayor del 70% (23 pacientes). Analizamos la necesidad de tratamiento farmacológico antihipertensivo antes y después de la intervención objetivando una reducción media estadísticamente no significativa de 1,8 fármacos (p >0,005). De los 23 pacientes que fueron sometidos a intervención revascularizadora de la arteria renal (unilateral o bilateral), el 53% (12 pacientes) siguieron precisando tratamiento antihipertensivo posterior a la revascularización. Conclusiones: El objetivo principal del tratamiento de la HTA vasculorrenal es el control de la presión arterial y la preservación o mejoría de la función renal. Las opciones de tratamiento incluyen el tratamiento médico y la revascularización quirúrgica que ha sido sustituida por la angioplastia transluminal percutánea con endoprótesis. En nuestro estudio podemos decir que la realización de angioplastia transluminal percutánea con implantación de endoprótesis no demostró mejoría estadísticamente significativa de reducir tratamiento antihipertensivo en pacientes que se sometieron a ella. Por todo ello podemos concluir que el fracaso de la respuesta clínica a la revascularización debe buscarse no sólo en causas relacionadas con la técnica, sino también en la selección de pacientes, la precisión en el diagnóstico y la existencia de daño parenquimatoso renal. RITUXIMAB EN LA GNM IDIOPÁTICA: EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO M.L. FUENTES SÁNCHEZ, M.D. MARTÍNEZ ESTEBAN, M.A. FRUTOS SANZ, P. ARANDA LARA, E. SOLA MOYANO, R. TOLEDO ROJAS, A. TORRES RUEDA, G. MARTÍN REYES, D. HERNÁNDEZ MARRERO HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO CARLOS HAYA. MÁLAGA Introducción: En la GNM, un elevado porcentaje de casos presenta, de manera espontánea, una remisión completa o parcial del síndrome nefrótico. Esto ocurre en un 30-45% de los casos, pero otro porcentaje importante (en torno a 30-35%) desarrolla insuficiencia renal progresiva (habitualmente relacionada con proteinurias nefróticas) o remisión parcial (definida como proteinuria superior a 0,3-0,5, pero inferior al rango nefrótico de 3,5 g/24 h). Diversos trabajos han demostrado que el sexo masculino, la edad superior a 50 años y la presencia de proteinuria >8 g/día de forma sostenida durante más de seis meses son criterios de mal pronóstico y por tanto asociados a una menor probabilidad de remisión espontánea. Aproximadamente un tercio de los casos de GNM van a mostrar un síndrome nefrótico persistente durante años, sin tener una remisión espontánea, pero tampoco deterioro de función renal. En estos casos pueden ser útiles los anticalcineurínicos. En los casos con IRC o falta de respuesta a los anticalcineurínicos se está planteando la posible utilidad del rituximab y de las inyecciones de ACTH. Comentamos la experiencia en nuestro centro con ocho pacientes con GNM en los que no se consiguió remisión del síndrome nefrótico con anticalcineuríco y empleamos para tratarlos rituximab. Objetivo: Analizar si el empleo de rituximab como uso compasivo en pacientes con GNM consigue la remisión del síndrome nefrótico en pacientes con falta de respuesta al tratamiento con anticalcineurínicos (tacrolimus). Material y métodos: Desde el año 2007, empleamos rituximab como segunda línea de tratamiento en la GNM en ocho pacientes. En todos ellos se había intentado primero el tratamiento con el anticalcineurínico tacrólimus, asociado o no a esteroides, sin conseguir disminuir la proteinuria por debajo de un rango nefrótico. Iniciamos tratamiento con dos dosis de rituximab de un gramo separadas por un intervalo de dos semanas y minimizamos la dosis del anticalcineurínico (para mantener niveles de alrededor de 4 ng/ml), sin llegar a suspenderlo. Evaluamos la evolución de la función renal (creatinina y MDRD), la proteinuria (cuantificada en orina de 24 horas), la albuminemia y la posible aparición de complicaciones desde el inicio del tratamiento hasta el momento actual. Asimismo, monitorizamos las subpoblaciones linfocitarias. Resultados: Distribución por sexos hombre/mujer (H/M) = 4/4. Edad media de los pacientes, 52,63 años (DE 12,94). El tiempo medio transcurrido desde el diagnóstico hasta el empleo de rituximab fue de 2,5 años. La cifra de media de creatinina antes de inicio del rituximab fue de 1,6 mg/dl (DE 0,59 mg/dl). El rango de proteinuria que presentaron los pacientes antes de este tratamiento fue de 5,6 g/24 h y de 10,5 g/24 h (mínimo y máximo, respectivamente), con una media de proteinuria de 6,1 g/24 h antes del empleo del anti-CD20+. Apreciamos desde el primer mes un descenso significativo de la proteinuria (media de 3,2 g/24 h), al tercer mes (2 g/24 h) y a los seis meses (0,27 g/24 h). Se produjo un deterioro de la función renal hasta llegar a precisar diálisis en dos de los ocho casos. En uno no hubo respuesta al tratamiento, pero el otro caso se trató de una paciente obesa mórbida, diabética, con proteinuria de alto rango y creatinina de 2 mg/dl antes de la administración del fármaco y a la que finalmente no se le dieron las dos dosis previstas por su negativa a recibirlas. No se detectaron efectos secundarios graves, salvo en un paciente que presentó ACV hemorrágico por crisis hipertensiva, aunque no ha podido demostrarse que tenga relación directa con el rituximab. Al año del tratamiento en cinco pacientes se había conseguido la remisión completa, en un paciente la remisión parcial, y en dos no se consiguió respuesta (uno de ellos no llegó a completar el tratamiento). Conclusiones: Aunque nuestra experiencia con el uso de rituximab en la GNM es limitada, los resultados parecen alentadores, combinado con dosis bajas de tacrolimus. Parece un fármaco seguro, con el que nos vamos familiarizando y que abre una nueva puerta para el manejo terapéutico de estos enfermos. 44 HTA RENOVASCULAR: ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE UN HOSPITAL GENERAL M.I. POVEDA GARCÍA, M.A. ESTEBAN MORENO, M.D. PINO Y PINO, M.C. PRADOS SOLER, C. MORIANA DOMÍNGUEZ, R. GARÓFANO LÓPEZ, B. GARCÍA MALDONADO, M. ALFARO, M. RODRÍGUEZ, F. MARTÍNEZ, F.J. GONZÁLEZ, F.J. GUERRERO HOSPITAL TORRECÁRDENAS. ALMERÍA Propósito del estudio: La hipertensión debida a estenosis aterosclerótica de la arteria renal o de sus principales ramas es una de las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria y de pérdida progresiva de la función renal. La estenosis de arteria renal es una expresión más de la aterosclerosis, y es, a la vez, un predictor independiente de complicaciones cardiovasculares tales como infarto de miocardio, ictus o insuficiencia renal. El objetivo de este estudio fue identificar el perfil epidemiológico y clínico de pacientes con diagnóstico de HTA renovascular. Material y método: Estudio observacional retrospectivo, de enero 2000 a octubre de 2010, de pacientes con diagnóstico de hipertensión renovascular ingresados en el servicio de nefrología de un hospital general. Analizamos variables epidemiológicas como edad, sexo, factores de riesgo (diabetes mellitus, dislipemia, obesidad, tabaquismo), así como comorbilidad cardiovascular y renal. Comparamos dichas variables con el grado de estenosis en arteriografía, intentando encontrar una correlación entre variables clínicas y severidad en obstrucción al flujo renal. Resultados: En el período de estudio se objetivaron 53 pacientes con HTA renovascular: 59 ± 14 años, 64% hombres/36% mujeres; el 26% tenían diabetes mellitus tipo 2 (14 pacientes), el 38% dislipemia (20 pacientes), el 45% tabaquismo (24 pacientes), el 60% enfermedad renal crónica (32 pacientes), el 35% enfermedad cardiovascular asociada (19 pacientes), 54 tenían un diagnóstico de estenosis de arteria renal y un solo paciente presentaba fibrodisplasia renal. Centrando nuestro estudio en pacientes con HTA renovascular secundaria a estenosis de arteria renal, intentamos establecer la correlación clínica entre el grado de estenosis y las variables que se exponen en la tabla. De los 52 pacientes con estenosis de la arteria renal, el 47% tenían estenosis no significativa menor del 70% (25 pacientes) y el 53% estenosis mayor del 70% (27 pacientes). El 55% de nuestros pacientes se encontraban en tratamiento con más de tres fármacos antihipertensivos, manteniendo la siguiente distribución: diuréticos 62%, ARAII 49%, beta-bloqueantes 47%, IECA 27% y calcioantagonistas 24%. Conclusión: Se estableció una relación estadísticamente significativa correlacionando mayores grados de estenosis con mayor edad, predominio en sexo masculino, mayor incidencia de diabetes mellitus y enfermedad renal. Den- ■ Tabla. tro de la enfermedad renal crónica lo más prevalente fueron los pacientes en estadio 3. Debemos identificar la HTA renovacular como causa poco frecuente, pero reversible, de HTA secundaria en nuestros pacientes. s13 XXXIX Congreso de la Sociedad Andaluza de Nefrología resúmenes PÓSTERS 45 ANÁLISIS DE LA PROTEINURIA EN 50 PACIENTES EN TRATAMIENTO CON PARICALCITOL 46 F. ALONSO GARCÍA, P. BATALHA CAETANO, L. BALLESTERO, M.A. GUERRERO RISCOS, R. MONTES DELGADO HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO. SEVILLA Introducción: El tratamiento con paricalcitol (análogo selectivo de la vitamina D) ha demostrado su eficacia en la reducción de la proteinuria en pacientes con bloqueadores del eje renina-angiotensina previo y que presentan lo que llamamos proteinuria residual. Objetivos: Analizar la evolución de pacientes con ERC estadio 4-5 en tratamiento con paricalcitol iniciado de forma mayoritaria por hiperparatiroidismo secundario. Material y métodos: Análisis descriptivo y retrospectivo de 50 pacientes con hiperparatiroidismo secundario en tratamiento con paricalcitol y su evolución hasta un período de 12 meses. Se realizan puntos de corte a los tres, seis y 12 meses tras el inicio del tratamiento con paricalcitol. Los datos son analizados mediante el paquete estadístico SPSS-18. Resultados: La muestra estaba formada por 50 pacientes (68/42% hombres/mujeres), edad media 72 ± 13 años, 26 (52%) pacientes diabéticos; 31 (62%) procedían de un medio rural. Todos los pacientes eran hipertensos; 10 pacientes eran fumadores (20%). Las etiologías de la ERC más frecuentes fueron la nefropatía diabética (10 pacientes, 20%) y la nefropatía vascular (10 pacientes, 20%). De los 50 pacientes, 47 iniciaron tratamiento con paricalcitol por su hiperparatiroidismo secundario y tres por proteinuria refractaria. Respecto al tratamiento que realizaban en el momento de inicio del tratamiento, todos los pacientes se hallaban con bloqueo del eje renina-angiotensina (IECA: cinco pacientes, ARAII: 46 pacientes o aliskiren: cinco pacientes); 31 (62%) se hallaban en tratamiento con furosemida; tres (6%) tomaban quelantes cálcicos y 25 (50%) recibían tratamiento con quelantes no cálcicos; 22 pacientes (44%) tomaban calcitriol hasta el momento de inicio del tratamiento con paricalcitol y 23 (46%) recibían tratamiento con EPO. La dosis inicial de paricalcitol fue de 1 µg en 48 pacientes (96%), con una periodicidad de toma a días alternos de 32 pacientes (64%) frente a la toma diaria de 18 pacientes (36%). La proteinuria disminuyó a los tres meses en 18 pacientes (36%), en 15 (30%) a los seis meses y en 16 (32%) a los 12 meses. Al comparar distintas variables según la disminución de la proteinuria o no en los distintos cortes, no había diferencias a excepción de la proteinuria basal, que era mayor en los pacientes en los que bajaba la proteinuria, alcanzando significación estadística en el mes 6 (1,9 ± 1,6 g/día proteinuria basal en los pacientes en los que bajó la proteinuria frente a 0,9 ± 1 g/día en los pacientes en los que no se modificó). Asimismo, se observa en este grupo de pacientes respondedores una mayor eliminación de Na en 24 horas si bien no alcanza la significación estadística. Al comparar la cifra media de proteinuria (orina de 24 h) a los tres y a los seis meses en relación con la basal (test de Wilcoxon) no se encontró diferencia significativa (1,2 ± 1,3 frente a 1,3 ± 1,5 g/día y 1,2 ± 1,2 frente a 1,2 ± 1,3 g/día), sí había un aumento de la misma a los 12 meses en relación a la basal (1,2 ± 1,3 frente a 1,5 ± 1,6 g/día; p = 0,04). Conclusiones: En los pacientes estudiados estudiados en nuestro trabajo, el tratamiento con paricalcitol en pacientes previamente tratados con bloqueadores del eje renina-angiotensina no disminuye la proteinuria de forma generalizada, y sí se observa una disminución en un grupo que presentaba proteinuria basal y natriuresis más elevadas. 47 ENFERMEDAD MINERAL Y ÓSEA EN FASES PRECOCES DE ENFERMEDAD RENAL. DATOS DE PRÁCTICA CLÍNICA EN ANDALUCÍA M.D. PRADOS GARRIDO, J.G. HERVÁS SÁNCHEZ, S. CEREZO MORALES, J.L. GÓRRIZ , J. BOVER1, A. NIETO1, A. MARTÍNEZ-CASTELAO1, A.L. DE FRANCISCO1, G. BARRIL1 HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE GRANADA Y 1GRUPO ESTUDIO OSERCE II 1 Introducción: Las alteraciones del metabolismo mineral y óseo en relación con la enfermedad renal y crónica tienen un papel fundamental en la patogenia de las calcificaciones extraesqueléticas, tanto vasculares como de tejidos blandos. Su aparición está directamente relacionada con las complicaciones cardiovasculares y con la mortalidad de los pacientes renales. Su aparición puede tener lugar ya desde fases precoces de la enfermedad renal. Objetivo: Valorar la situación de las alteraciones del metabolismo mineral y óseo en Andalucía y en estadios 3, 4 y 5 de la enfermedad renal crónica. Analizar qué porcentaje de pacientes están dentro de los objetivos planteados por las DOQI, comparándolo con la situación en el resto de España. Pacientes y métodos: Analizamos los datos recogidos en el OSERCE II referentes a Andalucía. Evaluamos a 159 pacientes procedentes de ocho centros de Andalucía. Se les determinaron, en un laboratorio centralizado, Cr, Ca, P, PTH, calcidiol y calcitriol. Se midieron los índices de Kauppila, de Adragao y tobillo-brazo para evaluar la presencia de calcificaciones vasculares. Se empleó el paquete estadístico SPSS 17.0. Resultados: La edad media fue de 64,7 años y el 61% eran hombres. La distribución de pacientes por grado de ERC fue: estadio 3, el 32,7%; estadio 4, el 49,7%, y en estadio 5, el 17,6%. La media de MDRD es de 27 ± 11,8 ml/min. El 35,2% eran diabéticos. Sólo el 28,3% tienen la PTH en el rango de las DOQI; el 17% están en rango inferior y el 52,2 % en el rango superior. El 55,3% tienen el calcio en rengo y el 78% tiene el fósforo en rango. El índice tobillobrazo estaba alterado en el 28,3% de los pacientes. No había diferencias entre diabéticos y no diabéticos. El 18,3% tiene niveles suficientes de vitamina D, el 44% tiene insuficiencia (< 30 ng/ml) y el ■ Tabla. 18,9% tienen deficiencia (<15 ng/ml). Conclusiones: Es evidente la dificultad que nuestros centros tienen para conseguir los objetivos establecidos por la DOQI en estadios 3, 4 y 5. Estos datos sugieren que habría que intensificar la vigilancia y el tratamiento para mejorar la futura situación de los pacientes. s14 PREVALENCIA EN 2.823 PACIENTES HIPERTENSOS DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA SEGÚN LAS GUÍAS K/DOQI N. OLIVA-DÁMASO, A. OSUNA, R. ESTEBAN, K. LUCANA, M.J. RUIZ, M.J. TORRES, M. PEÑA, E. ZARCOS, E. VAQUERO, J.D. MEDIAVILLA HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES. GRANADA Introducción: Se sabe que uno de los órganos diana de la hipertensión arterial es el riñón. Recientemente se ha definido que existe daño renal según las guías K/DOQI cuando hay alteración del sedimento con filtrado glomerular (FG) normal (estadio 1) o bien cuando el FG es menor de 60 ml/min/m2. El objetivo de este estudio ha sido conocer la prevalencia de ERC en pacientes hipertensos. Pacientes y método: Estudio descriptivo, transversal de pacientes hipertensos a los cuales se les realizó un sedimento de orina y determinaciones del filtrado glomerular según la ecuación de MDRD (Modification of Diet in Renal Disease). Resultados: El total de la muestra fue de 2.823 pacientes, con edad media 54,29 ± 14,34 años (40,9% hombres). El 25,2% de los pacientes presentó un FG <60 ml/min/m2. La distribución de ERC fue: estadio 1, 8,5%, estadio 2, 68,2%, estadio 3, 22,5%, estadio 4, 0,5% y estadio 5, 0,2%. Se establecieron diferencias significativas por grupos de edad, de forma que los pacientes mayores de 60 años eran los pacientes que se encontraban con más frecuencia en estadios más avanzados (p <0,0001). Del mismo modo los pacientes con cifras de presión arterial sistólica más elevada presentan un estadio más evolucionado. Conclusión: El 25,2% de los pacientes hipertensos presentan un filtrado glomerular menor de 60 ml/min/m2. Casi todos los pacientes con filtrado glomerular reducido se encuentran en estadio 3 (Guías K/DOQI). La edad y la presión arterial sistólica son variables que afectan claramente al grado de enfermedad renal crónica. 48 AUTONOMÍA GLOBAL EN LA REALIZACIÓN DE LAS BIOPSIAS RENALES, ¿QUÉ NOS HA APORTADO? (2007-2010) A.L. GARCÍA HERRERA, J.A. GARCÍA BOLAÑOS, C.R. RODRÍGUEZ, G. SÁNCHEZ MÁRQUEZ, F. VALLEJO CARRIÓN, P.L. QUIRÓS GANGA, E. FERNÁNDEZ RUIZ, R.C. GÁMEZ HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL. CÁDIZ La biopsia renal es una prueba diagnóstica ampliamente extendida y fundamental para el diagnóstico de la enfermedad renal en muchos casos. El hecho de depender de otros servicios para realizarla puede repercutir en la calidad de su realización y en la rentabilidad de la misma. La ecografía es una herramienta cada vez más utilizada por el nefrólogo y su dominio permite ser autosuficientes a la hora de hacer muchas exploraciones y también para la realización de la biopsia renal. Desde que introdujimos la ecografía en nuestra práctica clínica diaria la biopsia renal pasó a nuestro control absoluto, con lo que hemos mejorado de forma importante tanto en la rentabilidad diagnóstica como en el número de complicaciones y en otros aspectos secundarios pero también importantes (rentabilidad científica, formación de residentes, etc.). ■ Figuras. Gráfico 1. Aspectos que definen la biopsia renal cuando se hace de manera compartida. Gráficos 2-4. Rentabilidad de la biopsia cuando se hace de manera compartida. Gráficos 5 y 6. Resumen de la causa de la biopsia y de los resultados anatomopatológicos. Gráfico 7. Complicaciones mayores y menores registradas. Gráficos 8 a 19. Resultados obtenidos desde que realizamos la biopsia renal de forma totalmente autónoma, incluyendo número medio de glomérulos, número de punciones, número de cilindros obtenidos, rentabilidad diagnóstica y número de complicaciones tanto mayores como menores. Gráficos 20-22. Resumen de los beneficios para el nefrólogo de lo que supone ser autosuficiente en la biopsia renal, con las mejoras alcanzadas y los puntos mejorables. XXXIX Congreso de la Sociedad Andaluza de Nefrología resúmenes PÓSTERS 49 ESTUDIO DE PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN UNA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS 50 LA DISLIPEMIA EN UNA POBLACIÓN DE HEMODIÁLISIS: ESTUDIO DE PREVALENCIA M.J. TORRES SÁNCHEZ, M.J. RUIZ DÍAZ, M. PEÑA SÁNCHEZ, N. OLIVA DÁMASO, K. LUCANA BÉJAR, P. GALINDO SACRISTÁN, R.J. ESTEBAN DE LA ROSA, A. OSUNA ORTEGA SERVICIO DE NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES. GRANADA M.J. TORRES SÁNCHEZ, M.J. RUIZ DÍAZ, M. PEÑA SÁNCHEZ, N. OLIVA DÁMASO, K. LUCANA BÉJAR, P. GALINDO SACRISTÁN, R.J. ESTEBAN DE LA ROSA, A. OSUNA ORTEGA SERVICIO DE NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES. GRANADA Propósito del estudio: La hipertensión arterial (HTA) en una complicación frecuente en los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) en hemodiálisis (HD) y es factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones cardiovasculares y aumento de la morbimortalidad. Según las guías K/DOQI se recomienda un objetivo de tensión arterial (TA) prediálisis <140/90 mmHg y posdiálisis <130/80 mmHg; además, se ha visto que un control estricto de la TA se asocia con un aumento de hipotensiones intra-HD. Pretendemos analizar la prevalencia de HTA y otros datos epidemiológicos en una población en HD. Método: Se realizó un estudio transversal con 116 pacientes con ERC en HD durante noviembre de 2010. De los pacientes incluidos inicialmente, siete fueron descartados por llevar <3 meses en HD. Se definió HTA con valores de presión arterial sistólica >140 mmHg y/o diastólica >90 mmHg, clasificándola según los grados establecidos en las Guías Europeas de HTA (2009). La toma de la TA se realizó antes y después de la sesión de HD. Se tuvieron en cuenta diferentes variables: sexo, edad, otras enfermedades (diabetes, enfermedad cardiovascular y cerebrovascular), hipotensores, tiempo en HD, volumen ultrafiltrado, cifras de hemoglobina, albuminemia y datos inflamatorios. Se analizaron mediante el test exacto de Fisher (p <0,05), empleándose el paquete estadístico SPSS.15. Resultados: De los 109 pacientes incluidos, el 60,6% eran hombres. La edad media fue de 61,7 ± 13,78 años. El tiempo medio en HD ha sido de 46,5 ± 46,40 meses. El 89% tenían HTA. La etiología más frecuente de la ERC fue nefroangiosclerosis (24,8%), glomerulonefritis (21,1%), diabética (11,1%), poliquística (11,1%) e idiopática (11,1%). El 31,2% tenían HTA en la toma antes de la sesión de HD, y un 22,9% acabaron la sesión con HTA. Un 19,3% presentaban HTA sistólica aislada prediálisis y un 11,9% postdiálisis. El 18,3% tenían hipotensión mantenida habitualmente y un 27,1% presentaron bajadas importantes de la TA durante la sesión. La media de TA sistólica/diastólica prediálisis fue 131,8 ± 25,85/72,9 ± 12,56 mmHg y posdiálisis 124,2 ± 24,65/68,8 ± 12,68 mmHg. Patología concomitante: 27,5% diabéticos, 57,8% dislipémicos, 27,5% fumadores, 26,6% obesos, 29,4% con hipertrofia del ventrículo izquierdo, 20,2% con cardiopatía isquémica y 13,8% con insuficiencia cardíaca. Anémicos (Hb <11 g/dl) el 33,9% (uso medio de 43,7 ± 45,49 µg de darbepoetina alfa); entre los parámetros inflamatorios: PCR 0,8 ± 1,88 y albúmina 3,8 ± 0,38. El 2,8% tenían aumentada la conductividad de sodio en el líquido de diálisis. La ganancia de peso media interdiálisis fue 2.355,9 ± 1.052 g. La media de fármacos hipotensores utilizados fue 1,8 ± 1,3. El 25,7% utilizaba dos fármacos y máximo cinco, el 2,8%. Por grupo de fármacos, los más utilizados fueron: IECA 2,8% (más frecuentes enalapril y ramipril), ARAII 29,4% (losartán), betabloqueantes 40,4% (atenolol), calcioantagonistas 28,4% (manidipino), alfabloqueantes 21,3% (doxazosina), minoxidil 2,8% y el 46,8% aún tomaban furosemida. El 63,6% de los que presentaban HTA antes de la sesión de HD eran hombres y el 9,1% no tomaban ningún fármaco hipotensor. De los normotensos antes de la sesión, el 63,2% tomaban hipotensores. En el análisis comparativo sólo se vio significación estadística entre HTA antes de la sesión y diabéticos (50% frente a 24,1%) y los que tomaban IECA (100% frente a 29,2%), ARAII (46,9% frente a 24,7%), calcioantagonistas (51,6% frente a 23,1%) y alfabloqueantes (65,2% frente a 22,4%). Conclusiones: 1) La HTA es muy prevalente en los pacientes en HD, y a pesar del tratamiento hipotensor y la ultrafiltración, un importante porcentaje permanece hipertenso durante la sesión de HD. 2) Es relevante el porcentaje de pacientes con hipotensiones durante la sesión de HD. También es importante el porcentaje de pacientes con hipotensión mantenida. 3) Mayoritariamente los pacientes necesitan terapia combinada de fármacos para controlar la TA. Los betabloqueantes son mayoritarios por la patología cardíaca asociada. 4) Los diabéticos en HD suelen asociar HTA. Propósito del estudio: La prevalencia de dislipemia en hemodiálisis (HD) oscila entre el 50 y el 90%. El patrón lipídico es variable y lo más común es ver una ligera hipertrigliceridemia. El HDL suele estar algo disminuido y el colesterol total y LDL normales o algo aumentados. Los mecanismos fisiopatológicos van desde la disminución de la actividad de la lipoproteinlipasa a la reducción de la lecitín colesterol aciltransferasa por la coexistencia de hipoalbuminemia que incrementa los niveles de lisolecitina libre. En general no hay grandes cambios en el perfil lipídico entre prediálisis y HD, aunque existen estudios que demuestran que durante el primer año de HD mejora el patrón oxidativo de las lipoproteínas de baja densidad al mejorar la uremia. Se ha visto una mejoría del perfil lipídico según el tipo de baño de diálisis (mejor de bicarbonato y libre de glucosa), con el uso de membranas de alta permeabilidad, uso de heparina de bajo peso molecular o la administración de eritropoyetina. Se pretende investigar la prevalencia y características de los diferentes patrones lipídicos en HD. Método: Se realizó un estudio descriptivo transversal analizando una población de 116 pacientes en HD. Se registró edad, sexo, obesidad, tiempo en HD, presencia de otras patologías concomitantes como diabetes y enfermedades cardiovasculares. Se analizaron los parámetros recogidos en la analítica mensual correspondiente a noviembre de 2010: triglicéridos, colesterol total, LDL, HDL, albúmina, y la toma de hipolipemiantes. Se consideraron los siguientes valores: hipoalbuminemia <3,5 g/dl, hipertrigliceridemia >200 mg/dl, hipercolesterolemia >175 mg/dl y HDL <40 mg/dl. Con esto se divide a la población en cuatro grupos: hiperlipemia combinada, hipertrigliceridemia aislada, hipercolesterolemia aislada y normolipemia. Los datos se analizaron con el test de Fisher y mediante el paquete SPSS.15. Resultados: De los 116 pacientes, el 58,6% son hombres. La media de edad fue 62,1 ± 14,17 años. La etiología de la ERC más frecuente fue nefroangiosclerosis (24,1%), glomerulonefritis (20,7%) y diabética (11,2%), poliquistosis (11,2%) e idiopática (11,2%). El tiempo medio en HD fue 43,7 ± 46,31 meses. El 58,6% eran dislipémicos y como patología asociada presentaban HTA 89,7%, diabetes 28,4%, fumador 26,7%, obesidad 27,6% y cardiopatía isquémica 21,6%. El 54,3% estaba en tratamiento con hipolipemiantes, siendo los más utilizados la rosuvastatina (43,5%) y la atorvastatina (43,5%). Sólo un 8,1% tomaban fármacos tipo no estatina. El 14,7% tenían hipoalbuminemia, con una media de albúmina de 3,8 ± 0,38 mg/dl. El 41,4% tenía niveles bajos de HDL (media 44,8 ± 15,83), el 18,1% hipercolesterolemia (media 140,2 ± 35,37), y el 17,2%, hipertrigliceridemia (media 146,1 ± 72,19). Divididos por grupos, el 7,8% presentaban hiperlipemia combinada, el 8,6% hipertrigliceridemia, el 11,6% hipercolesterolemia y el 72,4% normolipemia. En el análisis estadístico hubo significación entre la presencia de dislipemia y de diabetes (75,8% frente a 51,8%), obesidad (78,1% frente a 51,2%) y cardiopatía isquémica (84% frente a 51,6%). Dividiendo por grupos de lipemia (según la analítica) apareció significación en relación con obesidad, diabetes y escasamente frente a HTA. Con respecto al sexo, la hiperlipemia combinada y la hipercolesterolemia es más frecuente en mujeres (12,5% frente a 4,4%; 18,8% frente a 5,9%) y la hipertrigliceridemia en hombres (11,8% frente a 4,2%). Conclusiones: 1) Más del 50% de los pacientes en HD presenta dislipemia y casi todos necesitan medicación para su control. 2) Casi un 15% presenta datos de desnutrición y ello infraestima el porcentaje de dislipemia. 3) La hipercolesterolemia es lo más frecuente dentro de las dislipemias. 4) Obesidad, diabetes y cardiopatía isquémica se asocian con la existencia de dislipemia. 5) Los patrones lipémicos son diferentes según el sexo. 51 PREVALENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO EN UNA POBLACIÓN EN HEMODIÁLISIS E. RODRÍGUEZ GÓMEZ, S. CRUZ MUÑOZ, O. EL GAOUT, R. VALVERDE ORTIZ, I. GONZÁLEZ CARMELO, C. SUÁREZ RODRÍGUEZ UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE NEFROLOGÍA. HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ. HUELVA Introducción: En 1998, la OMS propuso la definición unificada para este síndrome, y reconoció a la hipertensión arterial (HTA), la dislipemia, la obesidad y la hiperglucemia como los componentes fundamentales de dicho síndrome. Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) asocian con frecuencia síndrome metabólico (SM) y resistencia a la insulina, lo que conlleva un elevado riesgo de DM, enfermedad cardiovascular y mortalidad cardiovascular y global. Objetivo: El objetivo de este estudio es conocer la prevalencia de dicho síndrome en nuestra población en HD, aplicando para ello los criterios diagnósticos definidos por la ATP III. Además, se analizarán las características epidemiológicas de estos pacientes y se comparará con el grupo que no presenta SM. Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal a una población de pacientes en HD en situación estable en la provincia de Huelva en enero-febrero de 2010. El número total de pacientes incluidos fue de 196. De éstos, el 44,4% (87), presentaban dicho síndrome. Resultados: 1) La prevalencia estimada de SM en nuestra población resultó del 44,4%. De los que el 57,9% fueron mujeres y el 42,1% fueron hombres. Se observó diferencia significativa en la presencia de SM entre ambos sexos (p = 0,004). 2) La edad media fue de 65,5 años (mujeres 65,45 años y hombres 65,69 años). 3) El 47,1% eran no fumadores, 37,9% exfumadores, frente al 14,9% fumadores activos. 4) Respecto al tratamiento realizado, el 78,2% de los pacientes recibían algún fármaco anti-HTA (39,8% IECA, 12,8% ARAII). Con estatinas, 63,2%, antiagregados el 72,5% y anticoagulados el 11,7%. 5) Al estudiar las diferencias entre los grupos de pacientes con/sin SM encontramos diferencias significativas respecto al sexo, TAS, PP e índice de aterogenicidad, pero no en relación con la media de edad, tiempo en diálisis, TAD, presencia de AVC, cardiopatía isquémica, HTA, arteriopatía periférica, índice de Charlson, niveles de PTH, PCR, tipo de acceso y Kt/V. ■ Tabla. 52 NEFROPATÍA POR CILINDROS DEL MIELOMA: TRATAMIENTO CON HEMODIÁLISIS LARGA CON FILTROS DE ALTO CUT-OFF M.P. PÉREZ DEL BARRIO, J. BORREGO HINOJOSA, M.M. BIECHY BALDÁN, P. GUTIÉRREZ RIVAS, E. MERINO GARCÍA, M.C. SÁNCHEZ PERALES, M.J. GARCÍA CORTÉS, A. LIÉBANA CAÑADA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE NEFROLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN Introducción: El mieloma múltiple (MM) es una enfermedad hematológica crónica y grave que consiste en la proliferación incontrolada de células plasmáticas con producción de cantidades variables de immunoglobulinas o sus cadenas (pesadas o ligeras), que quedan circulantes en sangre. Un porcentaje de pacientes presenta insuficiencia renal aguda como un síntoma más de su MM, incluso puede ser su forma de presentación y siempre va a empeorar el estado, el pronóstico y reducir la esperanza de vida del paciente. La producción de cantidades masivas de cadenas ligeras libres (CLL) da lugar al fallo renal por la precipitación intratubular de las mismas (nefropatía por cilindros). El tratamiento de esta nefropatía se ha basado hasta hace unos años en el tratamiento del propio mieloma, adecuada hidratación y la eliminación de cadenas ligeras mediante técnicas de aféresis. Los intentos de utilizar técnicas de depuración sanguínea para eliminar estas cadenas e impedir que la función renal fracasara dieron pobres resultados. La introducción de la hemodiálisis de larga duración con filtros de alto cut-off (especiales para eliminar cadenas ligeras), junto con el tratamiento hematológico, se postula como un tratamiento eficaz para la nefropatía del mieloma. Objetivo: Presentar la experiencia de nuestro centro en el tratamiento del riñón del mieloma con hemodiálisis larga con membrana de alto cut-off. Material y métodos: Presentamos cuatro casos de MM, con afectación renal por depósito de cadenas ligeras intratubulares, tratados con hemodiálisis larga con filtros de alto cut-off. Todos los pacientes presentaban insuficiencia renal aguda, por nefropatía por depósitos (cilindros) (dos diagnosticados con biopsia renal), en tres de ellos con necesidad de terapia sustitutiva y en otro en situación de insuficiencia renal avanzada. Los cuatro pacientes fueron tratados con hemodiálisis de seis horas con filtros de alto cut-off. El primero recibió siete sesiones diarias y nueve a días alternos con filtro de Theralite® (Gambro) de 1,1 m2 y los otros tres recibieron cinco sesiones diarias, seguidas de un número variable (7, 3 y 9) de sesiones a días alternos con filtros de Theralite® (Gambro) de 2 m2, hasta alcanzar cifras de cadenas ligeras libres en sangre <500 mg/l. Resultados: Los datos se muestran en la tabla. En tres de los pacientes el diagnóstico hematológico fue de MM y en uno de ellos de leucemia aguda de células plasmáticas. En tres de ellos se recuperó la función renal, mientras que uno de los pacientes, el de mayor tiempo de evolución del proceso, permaneció con necesidad de diálisis. Conclusiones: La hemodiálisis larga con filtros de alto cut-off parece un tratamiento eficaz en la insuficiencia renal aguda debida a nefropatía por cilindros del mieloma. ■ Tabla. Conclusiones: 1) El paciente con SM es considerado como de riesgo cardiovascular elevado. Aunque no existen datos disponibles sobre el beneficio de los cambios del estilo de vida y de intervención farmacología, parece importante identificar a dichos pacientes para ofrecerles la mejor protección cardiovascular (en nuestro estudio el 39,8% recibían tratamiento con IECA, 12,8% con ARA II, 63,2% con estatinas y 72,5% antiagregación). 2) Encontramos dentro de nuestro estudio que las mujeres presentaban una mayor prevalencia de SM que los hombres. 3) Aunque en este estudio no encontramos DE entre ambos grupos (SM frente a no SM), respecto a la presencia de AVC, cardiopatía isquémica, o enfermedad arterial periférica, habría que hacer un seguimiento de dichos pacientes para valorar la aparición de eventos cardiovasculares y morbimortalidad. *En el momento de enviar este resumen sigue en tratamiento. s15 XXXIX Congreso de la Sociedad Andaluza de Nefrología resúmenes PÓSTERS 53 NIVELES ALTOS DE HOMOCISTEÍNA PREDISPONEN A FRACTURA DE CADERA EN LA POBLACIÓN DE HEMODIÁLISIS C. RABASCO RUIZ, M.D. REDONDO PACHÓN, M.L. AGÜERA MORALES, J. GÓMEZ PÉREZ, R. OJEDA LÓPEZ, S. SORIANO CABRERA, M.A. ÁLVAREZ DE LARA, A. MARTÍN MALO, M. RODRÍGUEZ PORTILLO, P. ALJAMA GARCÍA SERVICIO DE NEFROLOGÍA. HOSPITAL REINA SOFÍA. CÓRDOBA Introducción: Los pacientes con enfermedad renal crónica terminal (ERCt) en HD tienen una incidencia de fractura de cadera (FxC) superior a la población general, que, a su vez, se asocia con un incremento de la morbimortalidad. Los factores de riesgo asociados con el incremento de FxC en la población de HD todavía no son bien conocidos, y existen incluso controversias con respecto a los parámetros de metabolismo óseo. El objetivo de este estudio es investigar la asociación entre homocisteína y otras posibles variables predictivas en la FxC en una población en HD y analizar la influencia de la FxC en la supervivencia del paciente. Material y métodos: Se incluyeron 43 pacientes controles con FxC entre 2000 y 2009 excluyendo a los pacientes <18 años y sometidos a trasplante previamente. Se realizó un macheo 1 a 1 de los sujetos control, basándose en edad (± 5 años), sexo, tiempo en HD (± un año) y presencia de diabetes. De cada paciente se recogen variables demográficas y analíticas al inicio de HD y seis meses antes de la FxC, realizándose una media aritmética de tres determinaciones. Se analizaron las diferencias existentes entre casos-controles e influencia de la FxC en la mortalidad del paciente mediante el programa de SPSS 15.0. Resultados: Se incluyeron un total de 86 pacientes con una edad media en el momento de la FxC de 75 años (± 9,3) y con un tiempo medio en HD de 5,3 ± 4,5 años. El 41,9% eran hombres. El 30,2% eran diabéticos, el 69,4% eran hipertensos y el 31,4% tenían enfermedad vascular. Con respecto al momento basal, no existían diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Las características analíticas seis meses antes de la FxC se detallan en la tabla. En el análisis multivariante los únicos factores que permanecieron estadísticamente significativos fueron la Hb, la homocisteína y la fosfatasa alcalina en el momento de la FxC. En el análisis de supervivencia encontramos diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia entre ambos grupos con un nivel de significación de 0,041. En el análisis multivariante ajustado por sexo, hemoglobina, fosfatasa alcalina y niveles de homocisteína en el momento de la FxC, la presencia de FxC ■ Tabla. es un factor de riesgo independiente (p = 0,039) de mortalidad, con un RR = 2,20 (IC 95% 1,04-4,67). Conclusiones: Los parámetros de metabolismo óseo en el momento de iniciar la diálisis o en el momento de la fractura de cadera no ejercen ninguna influencia en la incidencia de aparición de FxC. Los factores que realmente influyen en la incidencia de FxC son el estado inflamatorio (homocisteína) y el estado anémico del paciente. La aparición de FxC influye negativamente en la supervivencia del paciente en diálisis. 55 REGISTRO DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE CARBONATO DE LANTANO EN PACIENTES EN DIÁLISIS CON HIPERFOSFATEMIA. ESTUDIO REFOS. RESULTADOS DE ANDALUCÍA F.J. GONZÁLEZ1, MARTÍN MALO2, ARIZA2, VALLEJO3, SÁNCHEZ4, R. MIJARES5, M. DOTTORI5, L. CALLE3, C. SÁNCHEZ6, B. RAMOS FRENDO7, PRADOS8 1 HOSPITAL TORRECÁRDENAS, 2 HOSPITAL REINA SOFÍA, 3 HOSPITAL PUERTO REAL, 4 HOSPITAL C.D. LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN. 5 HOSPITAL GENERAL JEREZ, 6 COMPLEJO HOSPITALARIO (JAÉN) 7 HOSPITAL CARLOS HAYA (MÁLAGA). 8 HOSPITAL CLÍNICO SANCECILIO (GRANADA) Introducción: El carbonato de lantano (CL) es un quelante no cálcico de alta eficacia y bien tolerado para el tratamiento de la hiperfosfatemia en pacientes con ERC en estadio avanzado. Se ha realizado un estudio retrospectivo que recoge datos de su seguridad y eficacia en la práctica clínica habitual. Métodos: Estudio retrospectivo con datos de pacientes que inician tratamiento con CL hasta completar un seguimiento de 12 meses. Los niveles de P, Ca, PTH, GOT, GGT y GPT fueron medidos mensualmente entre otros parámetros. Además, se recogieron los eventos adversos (EA) y el grado de intensidad. La variable principal de estudio fue definida como el porcentaje de reducción de los niveles de fósforo a los 12 meses con respecto al inicio. El paquete informático utilizado para el análisis fue SPSS para Windows versión 15.0. Resultados: Fueron incluidos 674 pacientes de 49 hospitales españoles, 104 pertenecientes a la Andalucía en 10 centros. Las características de los pacientes de Andalucía, 62 hombres y 42 mujeres, media de edad 56,8 ± 14,8 años, tiempo en diálisis 59,2 meses, 72,1% hipertensos y 26% diabéticos. Los niveles de fósforo al inicio y final del estudio fueron 6,41 mg/dl y 4,96 mg/dl en la totalidad de pacientes y 6,57 mg/dl y 4,83 mg/dl en Andalucía, respectivamente. Los porcentajes de reducción fueron 22% en el total frente al 26% en Andalucía. El cumplimiento terapéutico medio fue de un 87,85%. La tabla muestra la reducción del fósforo en los centros de Andalucía y la dosis media utilizada. Se comunicaron un total de 52 EA, siendo todos ellos de intensidad leve o moderada. Los ■ Tabla. más habituales fueron náuseas (17), dispepsia (siete) y dolor abdominal (siete). Conclusiones: La eficacia del CL queda demostrada desde el primer mes de tratamiento con una reducción significativa en los niveles de fósforo y un perfil de seguridad adecuado. Los resultados de Andalucía son semejantes a los resultados generales del estudio y coherentes con los publicados en los ensayos clínicos. s16 54 ADECUACIÓN DE LOS PROCESOS ASISTENCIALES DE CALIDAD EN RELACIÓN A LA ANEMIA EN UNA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS M.J. TORRES, M. PEÑA, M.J. RUIZ, K. LUCANA, N. OLIVA, P. GALINDO, C. SORIANO, A. OSUNA SERVICIO DE NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES. GRANADA Propósito del estudio: La anemia es un hallazgo casi constante en la enfermedad renal crónica (ERC) y se incrementa a medida que disminuye el filtrado glomerular. Se acompaña de una variada sintomatología y disminución de la calidad de vida, sobre todo cuando se inicia hemodiálisis (HD). Colabora en la instauración o agravamiento de la enfermedad cardiovascular (fundamentalmente hipertrofia del ventrículo izquierdo) que contribuye a aumentar la morbimortalidad del paciente. La intervención sanitaria con los diferentes tratamientos (ferroterapia, eritropoyetina o transfusiones sanguíneas) puede mejorar la evolución natural de estos pacientes. El objetivo del estudio es medir los niveles de hemoglobina en los pacientes en HD y determinar el grado de control de la anemia como indicador de calidad de HD, en el que según el proceso asistencial integrado (PAI) correspondiente, los pacientes con Hb >11 g/dl deben ser >85% y con Hb >14 g/dl, <5%. Método: Se realiza un estudio transversal en el que se estudian pacientes con ERC en programa de HD. Se incluyen pacientes con anemia secundaria a ERC y no a otros procesos, excluyéndose la anemia falciforme, por pérdidas digestivas o megaloblástica. Se selecciona una muestra según nuestra población de referencia (117 pacientes) para un nivel de confianza del 90% con una precisión de ± 10% y una probabilidad del 50% correspondiendo a 43 pacientes. El período de estudio corresponde a abril de 2010. Resultados: El 51,2% fueron hombres. La edad media fue de 61,8 ± 13,87 años. La media de tiempo en HD fue de 31,7 ± 27,14 meses. Las etiologías de ERC más frecuentes fueron nefroangiosclerosis (23,3%), glomerular (20,9%) y poliquistosis renal (14%). El 88,4% tenían fístula arteriovenosa como acceso vascular y el 11,6%, catéter permanente. La frecuencia de HTA fue 95,3%, dislipemia 60,5%, diabetes 39,5%, cardiopatía isquémica 18,6%, hipertrofia del ventrículo izquierdo 23,3%, insuficiencia cardíaca 16,3% y EPOC un 7%. La hemoglobina media fue de 11,7 ± 1,16 g/dl, con un Hto medio del 36,1 ± 3,48%. El nivel de ferritina medio fue de 327,6 ± 269,42 ng/ml, el de hierro 66,5 ± 85,01 µg/dl, con un VCM de 93,3 ± 5,72 fl. Se halló una PCR media de 0,8 ± 1,23 mg/dl. El 18,6% presentaron una Hb <11 g/dl, el 81,4% entre 11 y 14 g/dl y ninguno presentó una Hb >14 g/dl. El 95,3% recibieron EPO i.v., siendo la dosis media de 46,5 ± 47,35 µg semanales. El 62,8% recibieron Fe i.v. y el 88,4%, suplementos de ácido fólico y vitamina B12. El 39,5% presentaban ferritina <200 ng/ml, el 44,2% entre 200 y 500 ng/ml y el 16,3% >500 ng/ml. Dentro de Hb <11 g/dl, el 14% presentaron Hb entre 10 y 10,9 g/dl y un 11,6% entre 9 y 9,9 g/dl. No hubo ningún paciente con Hb <9 g/dl. Los pacientes con Hb entre 11 y 14 g/dl presentaban ferritina media de 267,5 ± 150,15 ng/ml y dosis de EPO de 47,8 ± 48,17 µg; Hb entre 10 y 10,9 g/dl, ferritina 424,5 ± 333,07 ng/ml y EPO 21,6 ± 21,37 µg y entre 9 y 9,9 g/dl, ferritina 596,2 ± 561,85 ng/ml y EPO 68 ± 58,90 µg. Por edad, se vio que el grupo con Hb entre 9 y 9,9 g/dl eran los de mayor edad con una media de 63 ± 15,9 años. Conclusiones: Según el PAI del tratamiento sustitutivo de ERC, diálisis y trasplante renal, la diana de hemoglobina debe ser, en general, de 12 a 12,5 g/dl. Para conseguir este objetivo, es deseable que al menos el 85% de la población en diálisis presente una Hb >11 g/dl y >14 g/dl menos del 5%, y deben ser adecuados los depósitos de hierro. En nuestro caso, el 81,4% de los pacientes de la muestra analizada presenta unas cifras de Hb >11 g/dl y no hemos detectado ningún paciente con cifras >14 g/dl, siendo los depósitos de hierro adecuados. Según las Guías de la S.E.N. 2005, la Hb diana planteada como óptima en pacientes con determinada comorbilidad (cardiopatía isquémica, DM, EPOC) no debe ser >12 mg/dl, lo que difiere de lo establecido por el PAI. Un importante porcentaje de nuestros pacientes presentan esas patologías. El estado inflamatorio y la comorbilidad (diálisis inadecuada por mal funcionamiento del acceso vascular en algunos casos, infecciones, desnutrición, etc.) de estos pacientes puede provocar resistencia a la acción de los tratamientos para la anemia, lo que se comprueba por las elevadas dosis de EPO necesarias en el grupo con más anemia, que además son los de media de edad mayor. 56 URGENCIAS EN PACIENTES DE HEMODIÁLISIS EN UN HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN (HAR) M.C. RUIZ FUENTES, J. VARGAS RIVAS1, A. PÉREZ MARFIL, P. GALINDO SACRISTÁN, A. OSUNA ORTEGA HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES. GRANADA. 1HAR DE GUADIX Introducción: En los centros periféricos de hemodiálisis (CPH) andaluces, el hospital más cercano puede ser un HAR o un hospital comarcal sin nefrólogo de presencia física. Los pacientes en hemodiálisis pueden consultar al servicio de urgencias ante cualquier patología, relacionada o no con la enfermedad renal. Es importante conocer el concepto de HAR, orientado al acto médico único. Objetivo: Conocer los motivos de consulta más frecuentes de pacientes en hemodiálisis en urgencias del HAR Guadix. Estudiar las causas de derivación a hospital de referencia. Estudiar qué factores clínicos de estos pacientes pueden influir en la frecuencia de consulta a urgencias. Pacientes y métodos: Se realizó un estudio con un seguimiento retrospectivo de 36 pacientes que recibieron tratamiento con hemodiálisis de forma estable en el CPH de Guadix, desde la apertura del HAR Guadix (48 meses). Se obtuvieron los datos a través de historia clínica del HAR, recogiendo el número y el motivo de consultas a urgencias, y datos de derivación a hospital de referencia. Los datos recogidos de la historia nefrológica fueron: edad, sexo, etiología de ERC, tipo de dializador, acceso vascular, tiempo en hemodiálisis, tiempo de seguimiento, VHC, HTA, DM, cardiopatía isquémica, baja de hemodiálisis. Resultados: La edad media de los pacientes fue de 64,61 ± 14,25 años, 77,8% hombres, 22,2% mujeres. El tiempo medio en hemodiálisis fue 105,47 ± 107,46 meses, con un tiempo de seguimiento de estudio de 27,33 ± 15,5 meses. Las etiologías de ERC más frecuentes fueron GNC (22,2%), no filiada (19,4%), vascular (13,9%). Un 69,4% portaba FAV y en un 69,4% se utilizaba dializador de alta permeabilidad. El 63,9% acudió al menos una vez a urgencias, siendo los motivos más frecuentes: osteomuscular (32,1%), cardiovascular (12,5%), disnea/mareo (10,7%). El 76,8% de las consultas procedían del domicilio, frente al 23,2% procedente del centro de hemodiálisis. El 26,8% fue derivado al hospital de referencia por pruebas y/o especialista no disponibles o ingreso prolongado, el resto recibió el alta a su domicilio. El porcentaje de asistencia a urgencias en pacientes portadores de catéter permanente (90,9%) era significativamente mayor que en los portadores de FAV (52%) (p = 0,025), sin poderse descartar un efecto en relación con la infección por VHC, ya que todos los portadores de catéter eran VHC positivos, y la muestra era pequeña. La presencia o no de HTA, CI, DM e infección por VHC no mostró diferencias significativas en la frecuencia de consulta a urgencias. Conclusiones: 1) El motivo de consulta a urgencias más frecuente en los pacientes de HD del centro de Guadix es de causa osteomuscular, seguido de patología cardiovascular. 2) Más de la mitad de los pacientes que reciben asistencia en urgencias proceden de su domicilio. 3) Aproximadamente uno de cada cuatro pacientes en hemodiálisis, que consultan a urgencias, es derivado al centro de referencia con servicio de nefrología, y en su totalidad dicha derivación es por falta de pruebas y/o especialista disponibles, o por ingreso prolongado. 4) El porcentaje de asistencia a urgencias en pacientes portadores de catéteres fue significativamente mayor que en aquellos que portaban FAV, sin poder descartar relación con VHC. Comentarios: El conocimiento de las patologías urgentes más frecuentes de pacientes de un CPH puede favorecer el establecimiento de criterios conjuntos de derivación entre el centro comarcal que recibe al paciente y el hospital de referencia, para optimizar los recursos humanos y materiales disponibles. XXXIX Congreso de la Sociedad Andaluza de Nefrología resúmenes PÓSTERS 57 BENEFICIOS EN PACIENTES DIALIZADOS CON AGUA ULTRAPURA. EXPERIENCIA DE UN CENTRO M. MARTÍN VELÁZQUEZ, E. GUTIÉRREZ VÍLCHEZ, B. RAMOS, P. GARCÍA FRÍAS, C. COBELO CASAS, D. HERNÁNDEZ HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO CARLOS HAYA. MÁLAGA Introducción: La morbilidad de los pacientes en hemodiálisis está asociada con la inflamación crónica. Presumiblemente los contaminantes microbiológicos pueden ser uno de los estímulos que produzcan dicha inflamación. Por definición los niveles de agua ultrapura deben ser los siguientes: bacterias < 0,1 CFU/ml y endotoxinas < 0,03 EU/ml. El objetivo de nuestro estudio ha sido determinar los beneficios obtenidos tras el cambio a agua ultrapura en un centro de hemodiálisis, en relación principalmente con la anemia y a los parámetros nutricionales. Material y método: Se trata de un estudio prospectivo y abierto llevado a cabo en el centro de diálisis El Atabal de Málaga. El estudio consta de una n = 52 pacientes con insuficiencia renal de etiología diversa en tratamiento sustitutivo con hemodiálisis. Las variables medidas son del tipo epidemiológicas, características de la diálisis, clínicas y analíticas. La comparación de variables cuantitativas entre grupos se ha realizado a través de los test estadísticos de la t de Student, de Mann-Whitney y ANOVA de una y varias vías. La comparación de variables cualitativas entre grupos mediante el test de la chi cuadrado. Resultados: El estudio consta de 55,7% mujeres con una edad media de 59,1 años y un IMC: 26,04 ± 0,84 kg/m2. El 73% de la muestra presentaban como acceso vascular al comienzo del estudio FAV. Los parámetros recogidos no muestran diferencias significativas entre las dos determinaciones (período de seguimiento de seis meses de tratamiento con agua ultrapura frente a las determinaciones basales con agua convencional). Han existido mejoras significativas en la anemia, aumento en las cifras de hematíes (5,95 %), hemoglobina (9,4%) y hematocrito (7,1%), a pesar de no existir diferencias significativas respecto a la dosis de eritropoyetina e incluso un ligero descenso en las dosis de Fe (67,3%, 65,4%). A su vez, se ha objetivado un incremento de la tasa de catabolismo proteico (normalized protein catabolic ration [nPCR]) de un 17,9%, lo que nos indicaría una mejoría del estado nutricional, a los seis meses de seguimiento con respecto a los valores basales. Conclusión: Los resultados de nuestro estudio confirman los datos publicados previamente, sugiriendo la mejora del estado general de los pacientes dializados al utilizar el agua ultrapura, evaluado a través del incremento significativo en los parámetros de anemia y nutrición. 59 LINFADENITIS GRANULOMATOSA TUBERCULOSA EN PACIENTE EN HEMODIÁLISIS A. FERNÁNDEZ DE DIEGO, P. FAIÑA RODRÍGUEZ-VILA, J. VÁZQUEZ CRUZADO CLÍNICA DE DIÁLISIS SAN CARLOS. SEVILLA Introducción: En los pacientes en diálisis, debido a la alteración de la inmunidad celular, hay un riesgo aumentado de infecciones. La alta frecuencia de la localización extrapulmonar de la TBC, a diferencia de la población general, unido a los síntomas inespecíficos, evolución insidiosa y negatividad de la tuberculina, retrasa o dificulta su diagnóstico, por lo que es posible que esta enfermedad en diálisis esté infradiagnosticada. Presentamos el caso de una linfadenitis granulomatosa extensa en cuyo diagnóstico diferencial se encontraba las enfermedades linfoproliferativas. Caso clínico: Paciente de 77 años con enfermedad renal crónica por nefropatía vascular (HTA y obesidad de larga evolución) en programa de hemodiálisis desde febrero del 2006. Es remitido para ingreso por escalofríos y tiritona después de una sesión de diálisis con sospecha de estar en relación con infección de catéter permanente para diálisis. En la exploración realizada a su ingreso se objetiva en el hueco supraclavicular una masa irregular de 3 x 4 cm, adherida a planos profundos sin signos inflamatorios locales. En la TC cervicotoracoabdominal se aprecian adenopatías en la región retroparotídea derecha, en cadena mediastínica ganglionar, prevascular e infracarinales. Engrosamiento pleural basal en relación con proceso infeccioso antiguo. En el abdomen superior, adenopatías precrurales en ligamento gastrohepático, retrocava, en hilio renal derecho y pequeñas lesiones focales hipodensas esplénicas. Se realiza PET-TC: afectación linfática supradiafragmática e infradiafragmática extensa. Ante la sospecha de síndrome linfoproliferativo se realiza biopsia de ganglio supraclavicular: linfadenitis granulomatosa necrosante. El estudio de la muestra con tinción de Ziehl-Nielsen es negativo. Las pruebas de inmunohistoquímica (Grocott, PAS con y sin amilasa) son negativas para BAAR u hongos. Se decide junto con el servicio de infecciosos el tratamiento empírico antituberculoso en espera del resultado de PCR de tejido biopsiado, que se informa como positivo 15 días más tarde. El cultivo de Löwenstein de la muestra es negativo. Evolución: Inicialmente la paciente es tratada con isoniazida, rifampicina y pirazinamida. Se suspende isoniacida por cuadro de inestabilidad en la marcha y toxicodermia, quedando en triple terapia con rifampicina, etambutol y moxifloxacino. En estudio realizado con TC seis meses más tarde se objetiva reducción del tamaño de las adenopatías y desaparición de las lesiones esplénicas. Conclusiones: 1) En nuestro caso el cuadro ha sido asintomático hasta estadios muy avanzados y se ha detectado en la exploración física. 2) El tratamiento debe ser instuarado con sólo la sospecha clínica en espera de las pruebas de confirmación microbiológica. 3) Deben concocerse los efectos secundarios de los fármacos antituberculosos para su detección precoz y reajuste de la pauta definitiva. 58 EPIDEMIOLOGÍA DE LAS INFECCIONES EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS P. GALINDO SACRISTÁN, A. PÉREZ MARFIL, M.J. TORRES SÁNCHEZ, M.J. RUIZ DÍAZ, M. PEÑA SÁNCHEZ, C. SORIANO ORTEGA, A. OSUNA ORTEGA HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES. GRANADA Introducción: En pacientes en terapia sustitutiva se observa un aumento en la prevalencia de comorbilidades asociadas. Las infecciones, más frecuentes y graves que en la población general, influyen de forma importante en la morbimortalidad. Pacientes y métodos: Se trata de un estudio prospectivo durante el año 2009: se incluyeron 140 pacientes, de los que 32 fueron incidentes. Recogimos datos demográficos, índice de comorbilidad (Charlson), acceso vascular, parámetros analíticos, IMC y KTV, al inicio del seguimiento. Se analizaron las infecciones presentadas, focalidad, microorganismos aislados, terapia administrada y mortalidad, y factores de riesgo para su presentación. Se utilizó para el análisis el paquete estadístico SPSS 13.0. Resultados: El 60% de pacientes fueron hombres, con una edad media de 59,9 ± 14 años, y 64,3 meses de tratamiento sustitutivo. Un 25% del total eran diabéticos (43,8% de incidentes; p = 0,007) y con patologías vasculares el 47%. El índice de Charlson medio fue 4,96 ± 1,5, y un 25,7% fueron portadores de catéteres permanentes. El 11,4% precisaron catéter transitorio. El 37,5% de los incidentes lo fueron de inicio no programado. La tasa de infecciones fue 0,678 episodios/paciente/año, presentando el 43,6% de pacientes al menos un episodio. Los focos más frecuentes fueron respiratorio, urinario y catéter permanente; los microorganismos más frecuentemente aislados, Staphylococcus aureus (13,6%), Staphylococcus coagulasa negativo (11,6%) y E. coli (8,4%). Los S. aureus en su mayoría fueron sensibles a cloxacilina (76,9%), y de los Staphylococcus coagulasa negativo, el 81,8% resistentes a cloxacilina. El antibiótico más utilizado fue vancomicina (12,6%), aunque en un porcentaje elevado (38,9%) no se registró el tratamiento. La mortalidad fue del 11,4%. El análisis estadístico para la infección mostró diferencias significativas en pacientes con patología vascular e hipoalbuminemia (p = 0,011 y 0,002, respectivamente) y en portadores de catéteres transitorios (p = 0,008). Encontramos asociación entre portadores de catéter permanente e infección por S. aureus y epidermidis. Para la mortalidad global hubo diferencias significativas en el índice de Charlson, el recuento linfocitario y la comorbilidad vascular. En el análisis de regresión logística, fueron predictores de infección la comorbilidad vascular y el catéter transitorio. En mortalidad, de causa infecciosa en el 16,7%, fueron predictores comorbilidad vascular y linfocitos. Conclusiones: La tasa de infecciones en población en diálisis es elevada, predominando focos respiratorio, urinario y catéter permanente. Los Staphylococcus son los microorganismos más aislados, resultando los coagulasa negativo resistentes a cloxacilina en alto porcentaje. Es significativa la asociación entre catéter permanente e infección por Staphylococcus. La patología vascular y ser portador de catéter transitorio fueron factores predictivos de infección. Para la mortalidad global, fueron predictores el recuento linfocitario y la comorbilidad vascular. 60 TUBERCULOSIS DISEMINADA TRAS TRATAMIENTO CON BCG EN PACIENTE EN HEMODIÁLISIS DIAGNOSTICADO DE NEOPLASIA VESICAL P. HIDALGO GUZMÁN, E. GUTIÉRREZ VÍLCHEZ, T. SALCEDO JIMÉNEZ, B. RAMOS FRENDO, M. PALOMARES BALLO, J. FERNÁNDEZ GALLEGOS, D. HERNÁNDEZ MARRERO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARLOS HAYA. MÁLAGA Introducción: La administración intravesical del bacilo de Calmette-Guérin (BCG), una cepa viva atenuada de Mycobacterium bovis, constituye un pilar fundamental en el tratamiento adyuvante del carcinoma superficial de vejiga. Caso clínico: Presentamos a continuación el caso clínico de un hombre de 57 años con IRC secundaria a glomerulonefritis membranosa en hemodiálisis desde 1991. Recibió trasplante renal en 1994 que perdió por nefropatía crónica del injerto volviendo a diálisis en 2004. En 2008 comienza con hematuria macroscópica sin coágulos, marcadores inflamatorios elevados e hiporrespuesta a eritropoyetina. Se interpretó el cuadro como un síndrome de intolerancia al injerto, motivo por el cual se realizó embolización renal. Por persistencia de la hematuria se realiza uretrocistoscopia en la que se evidenció tumor vesical papilar en cara lateral izquierda, procediéndose a resección transuretral (RTU) dos meses después de la embolización. El estudio histológico reveló neoplasia urotelial papilar. Un año después se realizó nueva RTU vesical por recidiva del tumor. Tres meses después inicia inmunoterapia con BCG intravesical a dosis de 25 mg continuado con una instilación semanal durante seis semanas y posteriormente con una dosis mensual. Tras cada sesión de quimioterapia vesical, el paciente desarrolla cuadro de fiebre, escalofríos y malestar general de dos o tres días de duración y buena respuesta a paracetamol. Coincidiendo con los episodios de fiebre, se extrajeron hemocultivos que resultaron negativos. Recibió antibioterapia con gentamicina por infección urinaria secundaria a Streptococcus agalactiae. Por persistencia de la fiebre y deterioro del estado general, consulta de nuevo y ante la sospecha de infección diseminada por BCG se procede a ingreso hospitalario para completar historia y tratamiento. Discusión: En general, la administración de BCG intravesical es un tratamiento bien tolerado y con escasas complicaciones locales y sistémicas, aunque se han descrito casos de complicaciones sistémicas y sepsis, derivadas de la diseminación del bacilo. La cistitis localizada es la complicación más frecuente y puede ser difícil el diagnóstico diferencial con infecciones del tracto urinario. También se han descrito infecciones sistémicas más graves como sepsis, neumonitis, hepatitis, artritis y osteomielitis. Este tipo de complicaciones, aunque tienen una incidencia menor del 1%, pueden llegar a comprometer la vida del paciente. El reconocimiento precoz de esta entidad clínica es clave para instaurar de forma precoz un tratamiento específi co. s17 XXXIX Congreso de la Sociedad Andaluza de Nefrología resúmenes PÓSTERS 61 CONTROL DE LA HIPERFOSFATEMIA EN HEMODIÁLISIS COMPARANDO CARBONATO DE LANTANO Y SEVELAMER 62 E. MERINO GARCÍA, P. SEGURA TORRES, F.J. BORREGO UTIEL, M.C. SÁNCHEZ PERALES, M.J. GARCÍA CORTÉS, M.M. BIECHY BALDÁN, J. BORREGO HINOJOSA, A. LIÉBANA CAÑADA SERVICIO DE NEFROLOGÍA. UNIDAD DE HEMODIÁLISIS. COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN Introducción: En hemodiálisis la hiperfosfatemia se asocia a mayor morbimortalidad. Para su control disponemos de quelantes que aportan calcio y de captores de fósforo libres de calcio: carbonato de lantano y sevelamer. Objetivo: Analizar la evolución de pacientes en hemodiálisis con hiperfosfatemia que toman carbonato de lantano frente a sevelamer. Material y métodos: Se trata de un estudio retrospectivo. Seleccionamos a pacientes con más de tres meses en hemodiálisis que tomaran carbonato de lantano (CLAN) o sevelamer (SEV) un mínimo de seis meses. Determinamos hemograma y bioquímica general incluyendo PTHi. Analizamos momento basal, a los seis y a los 12 meses. Resultados: Total 57 pacientes. Hombres 59,6%. Los que tomaban CLAN, el fósforo descendió a los seis meses (basal 6,2 ± 1,7 frente a 6 meses 5,3 ± 1,4 mg/dl; p = 0,02) y 12 meses, la PTH aumentó a los 12 meses (basal 378,9 ± 414,6 frente a 12 meses 566,1 ± 698,3 pg/ml; p = 0,04 [ln PTH]). El bicarbonato sérico aumentó a los seis meses (basal 18,9 ± 4,0 frente a 6 meses 21,3 ± 3,1mEq/l; p = 0,01) y 12 meses. La dosis de carbonato de lantano se incrementó a los seis meses (basal 2,2 ± 683,1 frente a 6 meses 2,7 ± 857,1 g/día; p = 0,003). No hubo diferencias en niveles de transaminasas ni colesterol. En quienes tomaban SEV el fósforo descendió a los seis meses (basal 6,4 ± 1,4 frente a 6 meses 4,8 ± 1,5 mg/dl; p = 0,001) y 12 meses, la PTH aumentó a los 12 meses (basal 310,3 ± 325,4 frente a 12 meses 418,2 ± 375,4 pg/ml; p = 0,01). El colesterol-LDL descendió a los seis meses (basal 79,3 ± 21,3 frente a 6 meses 65,4 ± 29,0 mg/dl; p = 0,04). La dosis de sevelamer se incrementó a los 12 meses. En ningún grupo cambiaron los niveles de calcio ni las dosis de carbonato cálcico. El grupo SEV tenían más edad y llevaban menos tiempo en hemodiálisis. Además, estaban más acidóticos a los seis meses (bicarbonato sérico CLAN 21,6 ± 3,2 frente a SEV 19,3 ± 3,4 mEq/l; p = 0,04) y 12 meses, tenían menor colesterol total y LDL a los seis meses (CLAN 94,9 ± 36,5 frente a SEV 65,4 ± 29,0 mg/dl; p = 0,01), y tomaban mayor número de comprimidos basal (CLAN 2,7 ± 0,7 frente a SEV 3,9 ± 1,7; p = 0,002), a los seis meses (CLAN 3,0 ± 0,7 frente a SEV 4,0 ± 2,3; p = 0,03) y 12 meses. No hubo diferencias en porcentaje de pacientes que tomaban vitamina D ni estatinas ni en variaciones de fósforo ni PTHi. Respecto a los objetivos de control K-DOQI a los seis meses: calcio <8,4 mg/dl: CLAN 10%/SEV 7,4%, P <5,5 mg/dl: CLAN 60%/SEV 70,4%, PTH >300 pg/ml: CLAN 64,3%/SEV 38,5%. A los 12 meses: calcio 8,4 mg/dl, CLAN 18,8%/SEV 10,5%, P <5,5 mg/dl: CLAN 56,3%/SEV 52,6%, PTH >300 pg/ml: CLAN 62,5%/SEV 63,2%. Conclusiones: 1) Carbonato de lantano y sevelamer son eficaces en el control de la hiperfosfatemia en hemodiálisis observándose un aumento de los niveles de PTH. 2) Tras tratamiento con carbonato de lantano no se modifican las transaminasas. 3) Tras tratamiento con sevelamer descienden los niveles de colesterol-LDL. 4) Los pacientes que toman sevelamer desarrollan más acidosis que con carbonato de lantano. 63 EL ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES EN HEMODIÁLISIS SE RELACIONA CON LA CALIDAD DE VIDA PERO NO CON EL GRADO DE DEPENDENCIA FUNCIONAL C. VARGAS SÁNCHEZ , F.J. BORREGO UTIEL, J. GONZÁLEZ CALVO , A. LIÉBANA CAÑADA SERVICIO DE NEFROLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN. 1 CS DE VALDEPEÑAS DE JAÉN. 2ZBS CAMBIL 1 2 Introducción: La calidad de vida en pacientes depende de muchos factores, entre ellos la edad y el grado de comorbilidad. El estado nutricional de los pacientes en diálisis con frecuencia se ve deteriorado por ingresos, comorbilidad y por la anorexia, sin que haya una clara relación con la calidad de vida. Por ello, nos planteamos analizar la relación existente entre grado de dependencia y calidad de vida de pacientes en diálisis con su estado nutricional. Pacientes y métodos: Realizamos un corte transversal de la población en diálisis, seleccionando a pacientes con situación estable, con más de tres meses en HD, excluyendo a los que hubieran sufrido ingreso reciente, tuvieran patología psiquiátrica o déficits sensoriales. Se seleccionó una muestra aleatoria y se les realizaron: test de dependencia (índice de Barthel), test de calidad de vida (WHOQOL), valoración nutricional (test MNA que contiene información nutricional y de la situación funcional del paciente), encuesta dietética y se recogió bioquímica. Resultados: La población incluida fueron 70 pacientes con edad 71 ± 8 (55-88) años, 54± 5 5 (3-275) meses en diálisis, 35 hombres (50%). Índice de Charlson 3,5 ± 1,4 y corregido para la edad 7,0 ± 1,8. El índice de Barthel fue 88 ± 20 (30-100) puntos y el de WHOQOL 82 ± 10 (61-101). Variables nutricionales: peso 65 ± 11 kg, IMC 26,1 ± 4,2 kg/m2, circunferencia del brazo 27,3 ± 4,0 cm y circunferencia de la pantorrilla 31,9 ± 3,1 cm. Al dividir según grado de dependencia física (<60, 61-99 o 100 puntos) observamos mayor dependencia en pacientes de mayor edad (75 ± 7,74 ± 7,68 ± 8 años, p = 0,006), con peor calidad de vida (WHOQOL 69 ± 5,75 ± 7,86 ± 9, p <0,001), con cierto deterioro cognitivo (Minimental 20 ± 5,23 ± 6,25 ± 5, p = 0,06), sin diferencias en índice de comorbilidad, peso, IMC, circunferencias del brazo o de la pantorrilla, sin diferencias en ingesta proteica o calórica, con niveles séricos algo menores de creatinina (7,5 ± 1,0, 7,1 ± 1,9, 8,3 ± 1,8; p = 0,06) y de albúmina (3,47 ± 0,35, 3,71 ± 0,42, 3,83 ± 0,30; p = 0,01), sin diferencias en adecuación. La evaluación nutricional MNA sí mostró diferencias significativas (17,1 ± 3,9, 20,0 ± 4,5, 23,5 ± 2,3 puntos, p <0,001) tanto en el apartado de cribado como en el propiamente de evaluación, mostrando correlaciones significativas entre ambas variables (r = 0,55, p <0,001). Al dividir según la calidad de vida (WHOQOL <77, 77-85, >85) encontramos relaciones parecidas, pero mostrando además reducción en la ingesta de proteínas (50,0 ± 12,0, 55,7 ± 16,3, 62,0 ± 17,2, p = 0,036) y algo menor ingesta calórica, aunque la diferencia no llegó a ser significativa. El test WHOQOL se correlacionó con el grado de dependencia (r = 0,68, p <0,001), con el Minimental (r = 0,35, p = 0,004) y con la ingesta proteica y calórica (r = 0,25, p = 0,041). Durante el seguimiento de 21 ± 6 meses 15 pacientes fallecieron y cinco fueron someridos a trasplante. Con análisis de supervivencia encontramos que solamente el grado de dependencia tenía capacidad predictiva. Con análisis de regresión de Cox encontramos que el grado de dependencia y Kt/V eran predictores de supervivencia. Conclusiones: El estado nutricional tiene una relación pobre con el grado de dependencia funcional de pacientes en diálisis, guardando algo mejor relación con la calidad de vida. La evaluación nutricional MNA permite obtener una valoración que contiene también información que se relaciona con el grado de dependencia. s18 PAUTA DE TRATAMIENTO CON FE I.V. EN HEMODIÁLISIS MÁS FISIOLÓGICA Y EFICAZ T. JIMÉNEZ, P. HIDALGO, B. RAMOS, M. MARTÍN, M. PALOMARES, J. FERNÁNDEZ, D. HERNÁNDEZ HOSPITAL UNIVERSITARIO CARLOS HAYA. MÁLAGA Introducción: Los pacientes en hemodiálisis requieren, para el control de la anemia, tratamiento crónico con Fe i.v., ya que habitualmente sufren pérdidas continuas secundarias a extracciones sanguíneas, hemorragias digestivas y al tratamiento dialítico en sí. Objetivo: Comparar el efecto de dos pautas de administración de Fe i.v. de mantenimiento y suplementos, dosis baja 5 mg en cada sesión de hemodiálisis frente a la administración semanal de 25 mg, sobre el control de la Hb, ferritina, transferrina e IST, así como en la dosis de Fe y EPO necesaria para el control de la anemia. Pacientes y método: Se incluyen en el estudio pacientes en hemodiálisis. Se recogen variables demográficas, comorbilidad y analíticas durante los seis meses previos y posteriores al cambio de tratamiento. Comparamos el tratamiento de Fe i.v. en pauta de mantenimiento 25 mg/semanal más suplementos de Fe i.v./semanales con una pauta de administración más frecuente en cada sesión de hemodiálisis, 5 mg/sesión más suplementos de Fe i.v./sesión. Para el análisis estadístico se utilizaron medias de dispersión central y t de Student para comparación de medias. Se consideró significativa una p <0,05, y el paquete estadístico utilizado fue SPSS. Resultados: Se analizaron 40 pacientes de 56,05 ± 16,7 años, el 62,5% hombres. El 15% con DM. La etiología de base más frecuente fue la glomerulonefritis primaria (25%) seguida de la nefroangioesclerois (20%). Comparando ambas pautas no vemos diferencias estadísticamente significativas en los niveles de Hb, hematocrito, Fe, ferritina y tranferrina. Sí que observamos una menor dosis total de Fe i.v. administrada (106,7 mg/mes frente a 163,3 mg/mes), menor dosis de darbepoetina (70,25 µg/mes frente a 78,9 µg/mes) y mayores niveles de IST (30,7% frente a 27,2%) durante el período de inicio de la nueva pauta con unas diferencias que alcanzan la significación estadística, aun cuando retiramos del estudio a los pacientes que han iniciado la hemodiálisis on line. Conclusiones: Administrando el Fe en baja dosis en cada sesión de hemodiálisis podemos obtener un igual resultado para el control de la anemia, permitiendo el uso de menores dosis de Fe i.v. y de darbepoetina. 64 RECAÍDA DE VASCULITIS ANCA-p EN PACIENTE EN DIÁLISIS E. MERINO GARCÍA, M.C. SÁNCHEZ PERALES, J. BORREGO HINOJOSA, J.M. GIL CUNQUERO, A. LIÉBANA CAÑADA SERVICIO DE NEFROLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN Las vasculitis ANCA-p engloban a un conjunto de enfermedades sistémicas que afectan a vasos de pequeño calibre con frecuente afectación renal. Se estima que en el 5% de los pacientes en terapia renal sustitutiva se debe a vasculitis de pequeño vaso. La utilidad de los títulos ANCA como marcadores de actividad en estos pacientes está todavía por definir. Las recaídas son poco habituales en los pacientes cuando inician diálisis. Caso clínico: Hombre de 38 años de edad con los siguientes antecedentes: esclerosis sistémica con afectación cutánea, sin alteraciones pulmonares, esofágicas ni cardíacas; trastorno bipolar; abdomen agudo por ileítis terminal (diciembre de 2007). En febrero de 2008 es remitido a consulta por insuficiencia renal (creatinina 1,6 mg/dl) y proteinuria en rango nefrótico con microhematuria. Se detectaron ANA positivos y títulos elevados ANCA-p MPO (29,6), y se realizó biopsia renal con resultado de glomerulonefritis extracapilar ANCA-p. Fue tratado inicialmente con bolos de metilprednisolona y ciclofosfamida trimestral (5 g dosis total, seis meses), con pobre evolución (creatinina 3,7 mg/dl). Los ANCA-p se mantuvieron positivos. La función renal experimentó un deterioro progresivo y fue incluido en programa de DPCA en agosto de 2010. Al inicio presenta importante diuresis residual (2,5 l/24 h), TA controlada con dos hipotensores a dosis bajas y anemia corregida con dosis bajas de agentes estimulantes de eritropoyetina (AEE). Un mes después comienza con dolor e inflamación articular en manos y pies, oligoanuria, anemización, cambios en reactantes de fase aguda (albúmina, ferritina, transferrina, PCR) y aumento del título de ANCA-p, con antiescleroderma negativos. Presentaba, además, TA de difícil control. Consideramos el cuadro como una recaída de vasculitis ANCA-p. El paciente fue transferido a hemodiálisis para control de volumen e iniciamos tratamiento con bolos de metilprednisolona y ciclofosfamida, destacando ya desde la administración del primero mejoría clínica y analítica: aumento de hemoglobina, albúmina, descenso de PCR, normalización de ferritina y descenso importante en los niveles de ANCA-p. En la actualidad el paciente sigue pauta de reducción de prednisona. Su situación clínica es buena, con anemia corregida sin AEE y TA sin hipotensores. No ha recuperado función renal residual y continúa en hemodiálisis. Comentarios: Una vez que el paciente entra en diálisis, las alteraciones metabólicas y control del tratamiento sustitutivo centran nuestra atención. El paciente que presentamos había permanecido estable, sin manifestaciones extrarrenales. Tras la estabilidad en diálisis presenta pérdida brusca de la función renal residual y cuadro articular de novo en su evolución, compatible con recaída de vasculitis ANCA-p, hecho poco frecuente. En pacientes con nefropatía secundaria a enfermedad sistémica, no podemos olvidarnos de ella en cualquier momento de la evolución. XXXIX Congreso de la Sociedad Andaluza de Nefrología resúmenes PÓSTERS 65 EFECTO A CORTO PLAZO DE LA MEMBRANA VITABRANE® SOBRE EL ESTADO INFLAMATORIO, PERFIL NUTRICIONAL Y PERFIL LIPÍDICO DE PACIENTES EN HEMODIÁLISIS F.J. BORREGO UTIEL, P. SEGURA TORRES, M.M. BIECHY BALDÁN, V. PÉREZ BAÑASCO, M.C. SÁNCHEZ PERALES, M.J. GARCÍA CORTÉS, P.V.G. VILLARRUBIA1, M. GASSÓ CAMPOS2, B. SÁNCHEZ MUÑOZ2, M.V. CAMACHO REINA2, P. SERRANO ÁNGELES3, A. LIÉBANA SERVICIO DE NEFROLOGÍA. 1 BIOAVEDA®. 2 SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS. 3 C.D. NEFROLINARES. COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN Introducción: Los pacientes en hemodiálisis tienen un elevado riesgo cardiovascular que se atribuye en parte al estrés oxidativo y a la actividad inflamatoria que de ello deriva, dando lugar a un complejo cuadro sistémico de oxidación-inflamación-malnutrición. La membrana de diálisis VitabranE® conjuga una membrana de polisulfona biocompatible con vitamina E adsorbida sobre su superficie, lo que ha demostrado reducir el estrés oxidativo en pacientes en hemodiálisis. En este estudio nos planteamos como objetivo evaluar los efectos de la hemodiálisis con VitabranE® sobre el estado inflamatorio, el perfil lipídico y la situación nutricional. Pacientes y métodos: Se trata de un ensayo aleatorizado con grupo control en paralelo no ciego. Seleccionamos pacientes en HD >tres meses con edad entre 18 y 75 años, no diabéticos, sin patologías activas y todos con fístula AV. En grupo control (n = 16 pacientes) se utilizó una membrana de polisulfona convencional y en el otro grupo VitabranE® (n = 15 pacientes), realizando seguimiento durante cuatro meses. Analizamos la evolución de parámetros inflamatorios (PCRhs, alfa1-glicoproteína ácida, IL-6 y ferritina), antropometría (peso, pliegues cutáneos, circunferencias de miembros), bioquímica con interés nutricional (albúmina, prealbúmina, IGF-1, IGFBP3), composición corporal por bioimpedanciometría, y perfil lipídico (incluyendo lipoproteína A). Comparamos la evolución en momento basal (B), a los dos meses (2m) y a los cuatro meses (4m). Resultados, grupo control: El peso descendió ligeramente (B 65,0 ± 12,7; 2m 64,9 ± 12,5; 4m 64,5 ± 12,3 kg; p = NS), las circunferencias musculares y pliegues grasos no se modificaron claramente; HDL, LDL, lipoA no se modificaron; TGD descendió (B 144 ± 65; 4m 126 ± 57 mg/dl, p <0,05); la homocisteína subió ligeramente (B 23,6 ± 8,2 4m 24,6 ± 6,7 Ìmol/l, p = NS); la IL6 subió discretamente (B 6,1 ± 4,3; 2m 7,8 ± 5,1; 4m 7,1 ± 4,5 ng/ml; p = 0,026 B frente a 2m); HOMA no se modificó; albúmina, prealbúmina, PCRhs no se modificaron; IGF1 descendió (B 142 ± 57; 4 m 117 ± 49 ng/ml; p = NS); ángulo de fase y masas musculares y grasa no se modificaron. La TAS subió (B 123 ± 31; 4m 142 ± 28 mm Hg, p = 0,002) y presión de pulso. Grupo Vitabrane®: El peso no cambió (B 67,4 ± 8,1; 4m 67,5 ± 8,3 kg; p= NS), circunferencias musculares y pliegues grasos no cambiaron; HDL bajó (B 52 ± 18; 4m 49 ± 18 mg/dl; p= 0,008) sin cambios en LDL, lipoA ni TGD; la homocisteína subió ligeramente (B 25,8 ± 9,4; 4m 27,3 ± 9,6 Ìmol/l; p = NS); la IL6 bajó discretamente (B 9,8 ± 10,6; 4m 7,5 ± 5,8; p = NS); HOMA descendió (B 4,7 ± 3,9; 4m 3,0 ± 2,1; p = 0,025); albúmina, prealbúmina, PCRhs no cambiaron; IGF1 subió (B 132 ± 46; 4m 147 ± 62 ng/ml, p = 0,001) y también IGFBP3 (B 2,7 ± 1,7 frente a 4m 4,7 ± 1,5 µg/ml; p = 0,006); ángulo de fase, masas musculares y grasas no se modificaron. La TAS no cambió. Conclusiones: 1) Con la membrana VitabranE® no observamos cambios nutricionales significativos a corto plazo. Quizás a más largo plazo puedan ponerse de manifiesto. 2) No observamos tampoco cambios en el perfil lipídico, aunque sí observamos una reducción en el índice de resistencia a la insulina con la membrana VitabranE®. 3) El efecto de VitabranE® sobre el estado inflamatorio no se manifiesta claramente en los parámetros bioquímicos habituales de la práctica clínica diaria y precisa métodos más sensibles para ponerlos de manifiesto. 67 ENFERMEDAD ÓSEA ADINÁMICA Y CALCIFICACIONES GENERALES R.A. MARTÍN, M.J. PERELLO, R.C. CARROZA HOSPITAL GENERAL DE JEREZ DE LA FRONTERA Introducción: En los últimos años se ha puesto de manifiesto que las alteraciones del metabolismo mineral asociadas a la enfermedad renal crónica tienen un efecto adverso sobre la morbilidad y la mortalidad cardiovascular. Por ello, el enfoque actual del problema tiene dos dianas principales, el esqueleto y el sistema cardiovascular. Las guías K/DIGO proponen nuevas definiciones restringiendo el término de osteodistrofia renal a las alteraciones de la morfología y arquitectura ósea propias de la ERC, cuyo diagnóstico de confirmación es la biopsia ósea y acuñando alteraciones del metabolismo óseo-mineral asociadas a la ERC para hacer referencias a todas a las alteraciones bioquímicas, esqueléticas y calcificaciones extraesqueléticas en la ERC. Actualmente las formas de bajo remodelado óseo han pasado a ser la forma histológica más frecuente debido al incremento de la edad, a la mayor presencia de diabetes, el uso inadecuado de calcitriol y de captores del fosforo que contienen calcio y del tratamiento del alto remodelado, conduciendo a un exceso de supresión de la PTH y un incremento de la forma de hueso adinámico; se observa una mejoría del hueso adinámico al reducir la concentración de calcio en el dializado, estimulando la producción de PTH. La acidosis metabólica crónica también se ha asociado con esta forma histológica ósea. Tanto el bajo como el alto remodelado óseo facilitan el depósito de calcio y fósforo en los tejidos blandos y favorecen las calcificaciones extraesqueléticas. Presentación: Presentamos el caso clínico de un hombre de 70 años de edad con 20 años de terapia renal sustitutiva mediante hemodiálisis al que se realiza paratiroidectomía hace 15 años y con actual enfermedad ósea adinámica, que presenta importantes calcificaciones vasculares en localizaciones tan atípicas como bypass aortocoronario, arterias coronarias, arterias espermáticas y fístula radiocefálica izquierda. Conclusiones: La enfermedad ósea adinámica se asocia a alta prevalencia de calcificaciones vasculares y morbimortalidad cardiovascular. Pacientes con enfermedad ósea adinámica presentan una absorción intestinal de calcio normal, pero una retención ósea disminuida, lo que aumenta la masa de calcio intercambiable y la probabilidad de calcificaciones extraesqueléticas y vasculares. La presencia de calcificaciones vasculares incrementa la enfermedad cardiovascular, disminuye la esperanza de vida y aumenta la mortalidad de nuestros pacientes. 66 RESPUESTA DEL HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO EN HEMODIÁLISIS AL PARICALCITOL A CORTO Y MEDIO PLAZO: COMPARACIÓN CON SU USO COMBINADO CON CINACALCET F.J. BORREGO UTIEL, M.M. BIECHY BALDAN, C.P. GUTIÉRREZ RIVAS, M.J. GARCÍA CORTES, M.C. SÁNCHEZ PERALES, A. LIÉBANA CAÑADA SERVICIO DE NEFROLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN Pacientes y métodos: Seleccionamos a pacientes en hemodiálisis con HPTH2o que hayan recibido tratamiento continuado con paricalcitol durante más de seis meses. Recogimos bioquímica basal (B), a los tres, seis, nueve y 12 meses, y dosis de medicación. Resultados: Incluimos a 36 pacientes con al menos seis meses de tratamiento, de los que 28 completaron al menos un año de tratamiento. Eran 19 (52,8%) hombres, ocho diabéticos (22,2%), de 64 ± 14 años, con 47 ± 38 meses en diálisis. Trece pacientes tomaban inicialmente cinacalcet: seis con 30 mg, uno con 45 mg, tres con 60 mg y tres con 90 mg. La dosis de paricalcitol no cambió durante la evolución: B 8,4 ± 3,8 µg/semana, seis meses 7,8 ± 4,9 µg/semana, 12 meses 8,4 ± 4,5 µg/semana. La relación PTHi/dosis inicial fue: 84 ± 34 pg/ml/µg/semana. La dosis fue similar al separar según si tomaban cinacalcet o no. La PTHi descendió significativamente durante el tratamiento: B 651 ± 344 pg/ml, tres meses 511 ± 547 pg/ml, seis meses 369 ± 226 pg/ml, nueve meses 413 ± 276 pg/ml y 12 meses 412 ± 181 pg/ml (todos p <0,001 frente a basal). No hubo diferencias al separar según cinacalcet sí/no. Entre pacientes sin cinacalcet, la proporción de pacientes con PTHi <300 pg/ml fue: seis meses el 43,5%, 12 meses el 22,2%. A los seis meses se redujo la PTHi en 43 ± 32% (mediana 40,9%) y a 12 meses 27 ± 35% (mediana 33%). Cuando tomaron cinacalcet la proporción de PTHi <300 pg/ml fue del 30,8% a los seis meses y del 30% a los 12 meses. La reducción de PTHi fue 32 ± 50% a los tres meses y 33 ± 49% a los 12 meses. El calcio sérico ascendió no significativamente: B 9,36 ± 0,72 mg/dl, tres meses 9,48 ± 0,63 mg/dl, seis meses 9,44 ± 0,78 mg/dl, nueve meses 9,21 ± 0,82 y 12 meses 9,46 ± 0,79 mg/dl. El P subió no significativamente: B 4,9 ± 5,0, seis meses 5,2 ± 1,6 mg/dl, 12 meses 5,0 ± 1,4 mg/dl. CaxP no se modificó. No hubo diferencias al comparar grupos con/sin cinacalcet. La fosfatasa alcalina descendió: B 147 ± 99 U/l, tres meses 133 ± 72, seis meses 123 ± 79, nueve meses 120 ± 61, 12 meses 119 ± 51 U/l (p <0,05 frente a basal). Los descensos fueron más llamativos en grupo con cinacalcet. Los quelantes con calcio ascendieron no significativamente: basal 715 ± 1.133, seis meses 836 ± 1.268, 12 meses 893 ± 1.657 mg/día de Ca elemento, siendo algo mayor en los pacientes que tomaban cinacalcet. La dosis de sevelamer no se modificó, sin diferencias según cinacalcet. De 23 pacientes que no tomaban inicialmente cinacalcet, a los seis meses se añadió en cinco (media 45 mg/día) y a 12 meses en seis (dosis media 50 mg/día). De 13 que lo tomaban inicialmente, sólo en uno se suspendió. La dosis en ellos ascendió de 53 a 66 mg/día. Las dosis de paricalcitol y sevelamer no se modificaron significativamente en ninguno de los dos grupos. Las modificaciones de calcio, fósforo, fosfatasa alcalina y PTHi fueron similares con o sin cinacalcet. Comparamos según el quelante inicial y no había diferencias en grado de respuesta de PTH. Según el quelante inicial observamos que los pacientes que recibían sales de calcio + sevelamer tenían niveles más elevados de PTH y fosfatasa alcalina. La variación de PTHi no se correlacionó con dosis de cinacalcet o de paricalcitol empleada, ni con variaciones en calcio o fósforo. Comparando a pacientes en quienes se mantuvo el tratamiento con paricalcitol durante 12 meses frente a seis meses no encontramos diferencias significativas. Conclusiones: El paricalcitol contribuye a controlar el HPTH 2o en hemodiálisis cuando se emplea solo o asociado a cinacalcet. Su uso combinado con cinacalcet parece producir modificaciones bioquímicas similares a cuando se emplea de forma aislada. 68 HIPERTENSIÓN Y RIESGO CARDIOVASCULAR: ¿SABEMOS REALMENTE HASTA DÓNDE CONTROLAR LA PRESIÓN ARTERIAL SIN EXPONER AL PACIENTE A MAYOR RIESGO CARDIOVASCULAR? E. RODRÍGUEZ GÓMEZ, S. CRUZ MUÑOZ, R. VALVERDE ORTIZ, O. EL GAOUT, I. GONZÁLEZ CARMELO, C. SUÁREZ RODRÍGUEZ UGC NEFROLOGÍA. HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ. HUELVA Introducción: La hipertensión arterial es un problema de salud pública de primer orden que afecta a un 20-25% de la población en países desarrrollados. Un 6% de pacientes con HTA esencial presentan ERC. Resulta contradictorio que en este grupo de pacientes, con mayor riesgo cardiovascular, el control de la presión arterial (PA) sea menor que en el grupo de pacientes sin ERC. El 40-50% de la mortalidad en pacientes con ERC es de origen cardiovascular y la PA elevada es uno de los factores que más contribuyen. No es bien conocido el nivel de PA óptimo para prevenir la morbimortalidad cardiovascular. Las guías K/DOQI recomiendan valores prediálisis inferiores a 140/90 mmHg. Objetivo: El objetivo de este estudio es conocer la prevalencia de HTA en nuestra población en hemodiálisis, así como el grado de control de la misma según las guías. Además se analizará el tratamiento antihipertensivo prescrito. Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal a una población de pacientes en hemodiálisis en situación estable en enero-febrero de 2010. El número se sujetos incluidos fue de 196. Resultados: Se analizaron un total de 196 pacientes con ERC en hemodiáisis. La edad media fue 65,5 años, con desviación típica 13,7, sin diferencia significativa entre ambos sexos. El tiempo medio en diálisis fue de 2,9 años (0,25-7,8). El 66,7% eran dializados a través de FAV, el 19,5% mediante prótesis y el 13,8% por catéter permanente. En cuanto al hábito tabáquico el 47,1% eran no fumadores, el 14,9% fumadores activos y el 37,9% exfumadores. La causa más frecuente de ERC fue la nefropatía diabética (ND). En relación con los antecedentes cardiovasculares de dichos pacientes, un 11,5% habían sufrido AVC, un 28,7% cardiopatía isquémica, el 96,6% eran hipertensos, el 41,4% tenían diabetes mellitus tipo 1 y un 10,3% presentaban arteriopatía periférica. La PAS media fue de 141,6 mmHg, con una desviación típica de 19,42 (105-200) y la PAD presentó una media de 69,94 mmHg con una desviación típica de 10,4 (40-105). La presión de pulso presentó una media 71,7 con desviación 18,04 (40-140). El 33,6% presentaba PAS >=140 mmHg (56,1% hombres, 43,9% mujeres). El 4,08% presentaba PAD >= 90 mmHg. El 7,14% del grupo estudiado presentaban cifras de PA por encima de lo recomendado y no recibían tratamiento hipotensor. Del grupo de pacientes con PA mal controlada el 25,75% tenían antecedentes de cardiopatía isquémica, AVC 9,09%, DM 33% y arteriopatía periférica un 12%. Respecto al IMC encontramos que un 17% presentaban IMC >=25 (93,5% sobrepeso, 6,5% obesidad tipo I). En relación con el tratamiento, los IECA eran los más utilizados, seguidos del grupo de antagonistas del calcio y betabloqueadores. La mayoría de pacientes necesitaron asociación de dos fármacos para el control tensional, y la más frecuente era IECA + CA. Conclusiones: 1) La PA sigue siendo un objetivo a mejorar en el correcto manejo del riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. 2) Dado que en la actualidad existen discrepancias entre los distintos estudios sobre la relación PA/mortalidad, no podemos concluir que todo paciente en hemodiálisis con cifras de PAS >140 mmHg tenga un mayor un mayor riesgo cardiovascular. s19