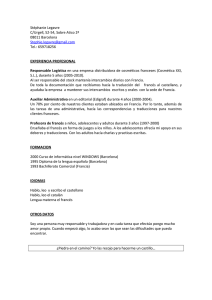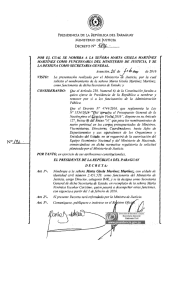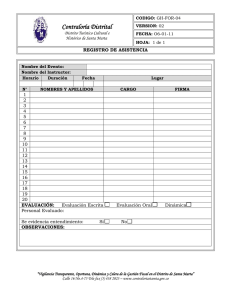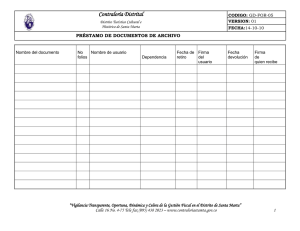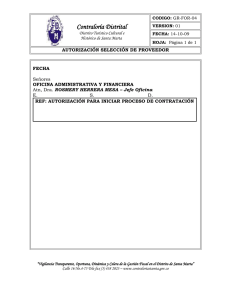amor sabroso - Ayuntamiento de Alicante
Anuncio

AMOR SABROSO Relatos de mil sabores para amores de todos los gustos 3 Amor sabroso. Relatos de mil sabores para amores de todos los gustos. 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 Lilian Piqueres Casanova por «Anónimo» Pilar H. Fiol por «Compaña» Carlos F. López Delgado por «¿Decisión acertada? Parece que sí» Ascensión García Esclapez por «Haciendo camino» María-Sol GarcíaRosco por «Ingratitud» Yolanda Lázaro Romero por «La lágrima» Gonzalo Correas por «Lentejas y violetas» Eva Gallud Mira por « Los colores del Hutong» Beatriz Jiménez Donate por «Mi historia por culpa de un Jueves» Mª Victoria Llompart Ortí por «Mis cinco lunas» Cora González Tato por « No usar sin consentimiento previo» Frank Guerra por «Postapokaliptika: Encuentro» Juani G Costa por « Regreso a sus orígenes» Sonia Aracil Gisbert por «Sombras del pasado» Mamen Llavador por «Una función, una actriz novata y un actor con tablas » Reservados todos los derechos, queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin el permiso expreso de los autores. 4 Con nuestro reconocimiento al Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, organizador del taller de escritura creativa «Amor Sabroso», inserto en el programa «Alicante Cultura» y al personal del Aula Municipal de Cultura «Francisco Liberal», en especial a José Manuel, nuestro amable conserje. 5 ÍNDICE Anónimo....................................................................................5 Compaña.................................................................................21 ¿Decisión acertada? Parece que sí..................................33 Haciendo camino..................................................................47 Ingratitud.............................................................................58 La lágrima..............................................................................78 Lentejas y violetas..............................................................77 Los colores del Hutong......................................................87 Mi historia por culpa de un Jueves.................................98 Mis cinco lunas...................................................................108 No usar sin consentimiento previo.................................118 Postapokaliptika: Encuentro............................................131 Regreso a sus orígenes.....................................................141 Sombras del pasado..........................................................153 Una función, una actriz novata y un actor con tablas ..........................................................163 6 PRÓLOGO Amor Sabroso... ¿Amor Sabroso?... ¿Habré acertado con el título? Me gusta como suena pero... ¿no será demasiado explícito?... La lluvia de palabras me puso en bandeja un título para el taller, un título hermoso, inspirador, sugerente, pero también engañoso, malintepretable, quizá un poco malandrín, pero un título es solo eso... un título, una etiqueta, una idea lanzada al vacío, una flecha que no importa de donde sale sino a donde llega, y esa es mi tarea. Soy como el sargento gruñón de las películas de guerra, (ya sabéis de qué tipo de personaje hablo, ¿verdad? Pues eso es un arquetipo, ¡no lo olvidéis!), bueno, pues esa es mi misión: esto es el paracaídas, esta es la anilla y se trata de tirar, lo demás solo lo podéis aprender saltando. Leo vuestros textos, os ofrezco mi criterio, sabedor de lo poco que vale, aterrado cuando veo que, en ocasiones, os aferráis a esos consejos como el naufrago a la tabla, pero es que un buen lector es tan valioso para el escritor como el agua para el sediento, ya lo sé, a pesar de que no se necesitan grandes cualidades: un poco de paciencia, algo de sentido común y... sinceridad, mucha sinceridad; eso es lo más valioso que puedo ofreceros, porque los escritores tenemos pocas oportunidades de escuchar opiniones sinceras sobre nuestro trabajo: los que nos quieren intentan no herir nuestros sentimientos y los otros disfrutan convirtiéndolos en morcillas, así que es difícil saber si el relato se entiende o no hay por donde cogerlo, si los actos de los personajes son coherentes con su personalidad, si dicen lo que tienen que decir y como lo tiene que decir, si la historia fluye con imperceptible levedad para que el lector no vea detrás la mano del escritor pero con la firmeza y la seguridad del que no duda ni vacila. 7 Pero me he desviado de la cuestión del título, «Amor sabroso», «Amor sabroso»... paladeo las palabras mientras se deshacen en mi boca y dejo que su sabor me invada y evoque un bonito poema de Teresa Rubira: Hay amor dormido y amor soñado amor comprado y amor vendido amor herido y amor curado amor llegado y amor partido amor llorado y amor reído amor rozado y amor mordido amor trenzado y amor cosido amor pasado y amor venido amor hallado y amor perdido amor odiado y amor querido amor robado y amor cogido amor malvado y amor temido amor sagrado y amor prohibido amor rezado, amor pecado y amor... olvido Por si alguien no lo sabe, Teresa es mi mujer, y la que escribe bien en casa, y a su lado yo no soy más que un penoso emborronacuartillas, así que me hizo mucha ilusión descubrir una clase más de amor que agregar a esta singular lista. De esta forma, superadas las vacilaciones iniciales, quedó adjudicado el título del taller, y los días, que también tienen derecho al amor, fueron padres de semanas y abuelos de meses, abandonamos los abrigos, se llenó la ciudad de presentaciones fogueriles y al sargento gruñón le llegó el tiempo de hacer recuento de bajas: «Quince supervivientes, ¡señor!», «¿Otra vez se me ha dejado a la mitad del pelotón por el camino, sargento?», preguntó el oficial al mando. El sargento se encogió de hombros, compungido. Escribir es un oficio arduo, que proporciona más quebrantos que alegrías, y estas espaciadas. Se inscriben en el taller personas con expectativas desmedidas, que se desengañan pronto, y no es malo que busquen otros ámbitos en los que aplicar sus aptitudes, por el contrario, hay 8 pérdidas que al sargento le duelen, gente con talento, imaginación y elocuencia a la que no logró ilusionar lo suficiente y fueron engullidos por el zafarrancho de la vida cotidiana. ¡Cuantas buenas historias se habrán perdido por su ineptitud! «La próxima vez lo haré mejor», se promete el sargento, antes de escuchar de nuevo a su oficial: «Y los que han terminado ¿qué tal, sacaremos algo de ellos?» y al viejo gruñón se le diluye la pena y se le ilumina el rostro: «¡Señor! ¡Sí, señor!, quince autores bregados, quince relatos espléndidos, quince historias de héroes de a pie, cotidianos y sencillos, y de héroes de los otros, tipos mas grandes que la vida, capaces de cargarse el mundo a las espaldas y sacarlo de las tinieblas; de asesinos de la puerta de al lado; historias de ancianos, de SIDA, de madres coraje, tan llenas de bondad... tan amargas, que tiembla el pulso al leerlas; quince historias de niñas que no necesitan comer, ni respirar... tan solo pintar, de acoso escolar y venganzas inútiles, de diosas anhelantes que enloquecen a los humanos y de humanos despeñados en su abismo interior... y de otros humanos, entrando y saliendo de los armarios, que hubieran hecho las delicias de los Hermanos Marx; al final... el teatro de la vida y la vida hecha teatro». «¿No le parece que exagera?». «No, señor, y si no me cree, léalas usted mismo, léalas y asómbrese, léalas y emociónese y avergüencese y maravíllese y al final aplaudirá, igual que aplaudo yo». Juan Carlos Pereletegui Alicante, junio de 2012 9 Lilian Piqueres Casanova. Nació en Alicante un primero de abril de hace algunos años. Su gusto por la literatura y la filosofía ha estado, desde que recuerda, presente en su vida y en su formación académica. Se licenció en Derecho, pero en esa disciplina, confiesa, hay poca cabida para la imaginación. Escribe porque sigue sintiendo la necesidad de conocer a las personas, lo que les mueve, sus deseos y metas e inventar personajes, le ayuda a satisfacer esa necesidad. En su biblioteca encontrarás a sus maestros, aunque extraña ver en ella adosados y en estrecha comunión a Galdós y a Platón, a Gala y a Dostoyevski junto a Aristóteles y Santa Teresa de Jesús. No recuerda cuándo sintió la necesidad de escribir relatos, aunque sí cuándo escribió los primeros folios de una novela: con el impulso del nuevo siglo y «frente a la playa de El Campello», como a ella le gusta puntualizar. Si alguna vez leéis sus relatos, marcharéis a recónditos lugares, viajaréis en la historia y os sumergiréis en la profundidad de lo que sois, pero solo al abrigo de una hoguera compartida en una playa, os contará lo que siente. 10 Anónimo 1691 El silencio de la noche delataba la presencia de Lena en las callejuelas. El eco, que multiplicaba el rechinar de sus pasos sobre el empedrado, aceleraba el pulso de la muchacha, que reaccionaba estrujando contra su pecho las tablillas que portaba. Como si fuera lo único que hubiera deseado salvar, en el supuesto incierto de que las sombras de la noche, siempre al acecho, decidieran abalanzarse sobre ella. Pero en realidad, estaba sola. Apenas era perceptible su silueta menuda entre los mugrientos muros de las fachadas de las casas, que aún permanecían en silencio esperando el romper del día. La luna llena le proporcionó en aquélla ocasión, un luminiscente aliado que no precisaba para recorrer la que era, desde hacía meses, su ruta clandestina hacia la iglesia. Lena, agradecía aquél halo de luz que la luna irradiaba sobre el caserío, confiriéndole un aspecto atemporal y estático que la tranquilizaba. Pronto divisó la iglesia y acelerando el paso, bordeó en pocos minutos su fachada hasta alcanzar la desvencijada puerta por la que accedió al atrio del edificio. En él convergía la entrada a la sacristía y desde allí acceder al interior de la iglesia, le resultó fácil. La costumbre de los religiosos de dejar cirios encendidos por la noche, tanto en la capilla de La Inmaculada como en el altar mayor, proporcionaba a Lena la luz que precisaba para cumplir su profundo deseo. Tomó una de las velas y acercándola a la imagen de la Virgen, la aseguró junto al pedestal, con unas gotas de cera. Tomó aire y empezó a esbozar en sus tablillas, los trazos que le hacían sentirse viva, más allá del tiempo y lejos de la pobreza y soledad en la que transcurría su vida. —¡Así que era esto! —exclamó el Reverendo Pablo, sorprendiendo por la espalda a la muchacha—. Ya me parecía a mí, que tanta devoción no podía ser. ¿Creías que no iba a descubrirte? Te vi salir por la sacristía hace cinco noches. Pero al comprobar que no habías robado nada, decidí vigilarte y para mi sorpresa, vi como volvías a salir por la sacristía cada noche, a la misma hora. Aquí y a estas 11 horas, han venido ladrones o algún necesitado pero, ¡por Dios bendito! ¿pintores? ¿No tienes nada qué decir? ¿Eres muda? ¿No quieres mostrarme esas tablillas con tus pinturas? —insistía el hombre. La muchacha se quedó paralizada. Sintió que el corazón le palpitaba en la garganta y se aferró a sus tablillas dispuesta a defenderlas a toda costa. Pero tras unos segundos de desconcierto, cedió y entregó al sacerdote sus bocetos. —¡Umm! No está mal. Nada mal —dijo el religioso acercando la luz de un cirio a las tablillas. —Yo…yo no sé pintar —dijo Lena tímidamente. —Bueno, creo que eres bastante modesta. Sabes dibujar, puedes mejorar desde luego y lo de la pintura podría tener solución. Acércate que te vea —ordenó el sacerdote. La chiquilla se acercó al Reverendo al tiempo que se alisaba con las manos su hermosa cabellera cobriza. Ella no había cuidado nunca de su aspecto, pero sintió vergüenza de su porte sucio y descuidado ante aquél hombre que parecía conocer todo lo que había de saberse sobre las cosas y al que consideró alguien importante. —¡Por todos los santos!, ¿es que tus padres no te han enseñado a lavarte alguna vez? —espetó al aire contra los ausentes progenitores de la muchacha. —Vivo sola a las afueras de la muralla —dijo la muchacha sonrojándose—. No recuerdo a mis padres. Me crié con un hermano de mi padre al que hace mucho que no veo. Solo sé que se marchó. Creo que estoy sola ¿no? —preguntó, como si acabara de descubrirlo. —Sí, eso parece. Son tiempos difíciles y especialmente para los que viven fuera de las murallas de la ciudad. Bueno, allí apenas se puede vivir. Tal vez puedas quedarte con nosotros, por algún tiempo —dijo el hombre tras reflexionar unos segundos—. No veo otra solución. Más adelante, hablaremos con las religiosas carmelitas, estoy seguro que ellas podrán ayudarte cuando ya no puedas estar aquí —aventuró casi sin reflexionar y sin dar oportunidad a la muchacha, para que aceptara su propuesta. Ven acompáñame. Antes de llevarte a tu celda, buscaremos un bacín, una jofaina y algo de jabón con el que te puedas lavar y creo que también buscaremos algo de comer, creo que estas muy flacucha. Mañana irá a verte el padre Anselmo. Él será tu instructor. Pasó mucho tiempo con los monjes 12 benedictinos. Te enseñará todo lo que sabe y créeme que es mucho. Te enseñará a leer, a escribir y todas las técnicas de la pintura que jamás podrías haber imaginado que existieran. Pero antes quiero que sepas que aquí tenemos estrictas normas de convivencia que deberás respetar en todo momento. La obediencia, la sinceridad y la confianza son los lazos que nos mantiene unidos, pero por encima de todo amamos a Dios y a su iglesia que algún día haremos grande, muy grande. Los hermanos te enseñarán cómo debes dirigirte a ellos y a mí. Te asignarán un trabajo. Estudiarás y si Dios quiere pintarás. ¡Ah!, otra cosa. Una vez al mes viene el obispo Felipe o uno de sus canónigos a la iglesia, mejor será que no te vea. El obispo es implacable a la hora de aplicar las normas de la orden y está prohibido utilizar las celdas de los hermanos para dar cobijo a nadie y mucho menos a una joven como tú. Créeme, nunca le he visto el más mínimo atisbo de clemencia en estas cosas. Esto es cuanto tenía que decirte. El padre Anselmo se ocupará de todo. ¿Has entendido? —Creo que sí. —¿Sólo lo crees? —Sí. Bueno…todo no lo he entendido. Creo. Pero obedeceré, no mentiré y me esconderé. ¿Me quedaré mucho tiempo? —preguntó la muchacha sin titubeo. —Eso parece. ¿Qué edad tienes? —Creo que once. Puede que doce. —¿Sólo lo crees? ¿Será posible? Veamos, si sabes responder a esta otra pregunta ¿cómo te llamas? —Lena. —Bueno, algo es algo. Con que Lena. ¿Qué nombre es ese? —Magdalena. Creo. —¿Otra vez dudas muchacha? ¿Sabes qué significa Magdalena? Te lo diré. Es un nombre hebreo. Significa la magnífica y grandiosa que vive sola en un torreón. Le diré al padre Anselmo que disponga todo para que seas bautizada porque ¿no has sido bautizada, verdad? —Creo que no. —¿Ya estamos otra vez? Si quieres te podríamos bautizar con el nombre de Servanda, que significa la que ha de ser salvada y protegida. Sí, creo que ese nombre te iría bien. 13 —Pues no sé yo si me llamaré Magdalena, pero Servanda creo que no. ¿Cuál es el tuyo? —se atrevió a preguntar Lena. —Soy el Reverendo Pablo y soy el párroco de esta iglesia, que lleva el nombre de Santa María. —Yo soy Lena —dijo la muchacha intentando corresponder al orden en que el Reverendo se había presentado— y para no mentir creo que vengo a esta iglesia desde hace bastante más de cinco noches. —¿Muchas más? —preguntó sorprendido el Reverendo. —Cuando empecé hacía mucho frío y ya no hace casi. Creo. —¿Otra vez creo? ¡Por todos los santos! ¡Llevas meses viniendo! A punto estuvo Lena de preguntarle qué significaba «Reverendo» y qué era ser «párroco», también le hubiera preguntado qué era una «jofaina», un «instructor», un «canónigo», un «obispo», un «benedictino» y quienes eran «las carmelitas», pero intuía que el padre Anselmo más pronto que tarde le contaría todo lo que ella necesitaba saber. Pero ahora se sentía cansada y solo quería dormir. Los pasos apresurados del padre Anselmo resonaban entre las bóvedas de la iglesia confiriéndoles una firmeza que no poseían. Como una exhalación y sin su habitual reverencia, cruzó la sala capitular, la capilla de La Inmaculada, la de La Comunión y el altar mayor. Abrió el portón de hierro que daba acceso al atrio y tras recorrer unos metros del vestíbulo irrumpió, casi sin respiración, en el habitáculo que desde hacía más de tres años había acondicionado para Lena, en un improvisado estudio de pintura. El penetrante olor a barniz entremezclado con resinas y aceite de trementina acabó por provocarle una arcada. —¡Insensata criatura! Si no abres la puerta de vez en cuando te asfixiarás —reprochó el religioso dirigiéndose a Lena que continuaba abstraída moliendo las pinturas. —No insista padre Anselmo. No quiero que nadie vea el lienzo hasta que esté finalizado. Además ya le mostré los bocetos. Para su calma, le diré que queda muy poco para finalizarlo —interrumpió Lena, creyendo adivinar el motivo de su visita. El interés que el hombre había mostrado hasta entonces, por la finalización de su cuadro, se había convertido en los últimos días en 14 una insistencia exacerbada que no era propia de él. El Reverendo había pedido a Lena que pintara un lienzo que representara La Anunciación de la Virgen. Ella, sin dudarlo, había accedido comprometiéndose a ello, pero la muchacha no entendía la urgencia que había para acabarlo. —No te excedas Lena, tu mecenas tiene un límite y deberás acabar tu obra cuanto antes. He venido para decírtelo. Las cosas fuera de estos muros no van bien. Si no te pasaras todo el día encerrada aquí, lo sabrías. Dicen que los franceses están llegando a puerto y no sabemos qué acontecerá, pero no puede ser algo bueno. El Reverendo Pablo vendrá mañana a ver el lienzo y no me cabe duda de que será «La Anunciación» más bella que hayan visto sus ojos. Al estilo de la escuela italiana, como te he enseñado. Al día siguiente marchará a Orihuela, llevándosela consigo para entregarla en la diócesis al mismísimo deán. »Ya esta todo acordado. Hiciste una promesa y debes cumplir tu parte. El Reverendo cumplió la suya sobradamente, poniendo a tu disposición pinceles, pintura, lienzos y a mí, que he cumplido fielmente con el cometido. Te he mostrado los secretos mejor guardados del arte de la pintura, muchos de ellos de las escuelas más prestigiosas de Italia. Qué aceites usar, qué materiales, cómo conocer los pigmentos y el resultado de sus mezclas, cómo usar los secativos, las esencias para diluir colores. Todo por ti, una joven que… Lena interrumpió al padre Anselmo. Había dejado de moler sus pinturas y cubierto con un trapo las aceiteras y recipientes que contenían las resinas y los barnices en un gesto de ayudar al clérigo a salir de su indisposición, impidiendo que los fuertes olores que desprendían las lacas fueran aspiradas por él. —Sí —prosiguió Lena previendo lo que el sacerdote le iba a decir —. Por una joven pobre y sucia sin más techo que el de un cobertizo fuera de las murallas de la ciudad y a la que sorprendió una noche con sus bocetos en la Iglesia, tratando de dibujar con un carboncillo lo que apenas podía ver con la luz de un cirio. Una joven que deseaba tanto pintar, que esperaba pacientemente la noche para no ser vista y recorrer el camino hasta llegar aquí. Una muchacha que encontró el modo de entrar secretamente en esta Iglesia solo por ver, el lienzo de San Rafael, el de Santa Ana. Oler, sentir la textura de los lienzos 15 intentando adivinar qué aceites fueron usados, cómo mezclados los colores, cómo las imágenes podían reflejar luz o sombras, cómo los rostros expresaban dolor o cómo vida. No lo dude, cumpliré mi palabra. Hoy mismo lo acabaré, no dormiré si es preciso, el Reverendo tendrá su Anunciación. Sólo queda por pintar los ojos de la Virgen. No sé. No puedo imaginar su mirada, por mucho que usted me haya repetido la historia de La Biblia. El Clérigo se quedó pensativo y salió de la habitación sin mediar palabra, regresando a los pocos minutos para entregar a Lena un pequeño espejo. —Si miras en él verás lo que buscas. El Padre Anselmo se giró para marcharse, pero Lena le detuvo inquiriéndole. —¿Qué es una canonjía? —No deberías escuchar conversaciones ajenas Lena. Esta bien, será mejor que te lo explique todo —cedió el padre Anselmo. »Hay en la ciudad un conde que desea construir en esta iglesia una capilla en honor a Santa María Asunta, imponiendo como condición que los restos de su familia puedan descansar en ella y que el escudo de su familia se haga esculpir en piedra sobre el friso de una de sus columnas. Por ese motivo, solicitó al Reverendo que mediara ante el obispo Felipe, para que le autorizara la construcción de la capilla. Como prueba de buena voluntad, se comprometió a donar a esta iglesia parte de sus tierras y a realizar ayudas económicas, que pudieran precisarse en el futuro para reparaciones o reconstrucciones del edificio. Al Reverendo Pablo le pareció una oportunidad extraordinaria para aumentar en la iglesia la llegada de nuevos feligreses con cierto poder adquisitivo, que podrían ayudar tanto económicamente en nuestro ejercicio de la caridad como en la realización de nuestra obra de apostolado, pues como ya sabes, uno de los fines de nuestra orden es fomentar la devoción para extender el reino de Cristo por todo el mundo. Además y por qué no decirlo, las ayudas para la reconstrucción de la iglesia supondrían para nosotros la posibilidad de ampliar los muros de nuestra modesta iglesia. Tal vez con nuevas capillas o una nueva torre en la fachada de la entrada, pero sobre todo garantizaría su reconstrucción ante desastres como 16 el que tuvimos en 1484 cuando esta iglesia quedó prácticamente destruida por el fuego. —¿Y qué problema hay en todo ello? —interrumpió Lena sin entender. —No seas impaciente y deja que te siga contando —dijo el padre Anselmo bajando el tono de voz como si de pronto temiera ser oído. »El Reverendo relató al obispo su conversación con el noble, dándole su conformidad en todo, pero cuando le reveló el nombre del conde, empezaron los problemas. Al instante supo de quién se trataba. El conde era un afamado coleccionista de arte, siendo su colección privada, una de las más admiradas de nuestro país. Obras de Leonardo, Tiziano, Veronese, Michelangelo, Zurbarán, Velázquez y otras muchas, algunas no firmadas pero claramente atribuibles a pintores de renombre, son suyas. Pues bien, ya conoces la debilidad del obispo por la pintura y su deseo de obtener para el altar mayor de la catedral, un óleo que represente La Anunciación. Así es que, impuso una nueva condición para que el conde pudiera construir la capilla: debía entregarle una de las obras de su colección. En concreto una no firmada, pero atribuida a Giorgione, que representa la Anunciación. Si el Reverendo conseguía ese acuerdo, como prueba de su generosidad, la Iglesia de Santa María sería elevada a colegiata prometiéndole a él una canonjía que le permitiría disponer de parte de las rentas de la catedral. Pero lo cierto es que el conde se ha negado a acceder a los propósitos del obispo y a decir verdad, el Reverendo no le ha insistido demasiado, pues en el fondo no aprueba la conducta del obispo. Piensa que se ha dejado llevar por una ambición personal y compromete el bien de la parroquia por intereses propios. —Y entonces ¿para qué quiere mi cuadro? —objetó Lena. —Creo que es la particular forma que tiene el Reverendo de castigar la soberbia del obispo. Conociéndolo a él y a tu pintura, no duda sucumbirá a la belleza de tu lienzo, que te recuerdo deberás firmar. Se la entregará y le explicará quién eres, sabiendo que las normas de la Santa iglesia no permiten exponer en ella, óleo alguno pintado por una mujer. La elección será suya o cede en su intransigencia y exhibe tu obra en el altar, guardando el secreto de tu autoría o condena la obra a un lugar privado de la catedral, donde solo podrá admirarla él. Porque créeme Lena, la admirará de un modo 17 u otro. Siento haberte dicho esto, pero creo que el Reverendo confía en que de una forma u otra cederá. El obispo ha de ir a Roma. Debemos de entregarle tu obra antes de marcharse —dijo el sacerdote al tiempo que se levantaba para irse. —La verdad —musitó Lena— no esperaba esto. No obstante el Reverendo ha hecho mucho por mí y se lo debo. Lena quedó en la estancia en silencio, sus pensamientos se agolpaban. Comprendía las razones del Reverendo Pablo, pero pensar que su cuadro podía quedar escondido en los muros de una estancia del obispo, le herían profundamente. Ella también amaba el arte, pero ¿quién era ella? —pensó—. Sacudió la cabeza como si con ello eliminara sus pensamientos y tomando su pincel comenzó a pintar. A punto de romper el alba el cuadro ya estaba finalizado. La joven exhausta quedó dormida. Los primeros cañonazos franceses despertaron a Lena, que comenzó a gritar, mientras el padre Anselmo corría hacia el vestíbulo para ayudarla. —¡Fuego! ¡Fuego! ¡Por Dios que alguien me ayude! ¡Padre ayúdeme! ¡El lienzo! —gritaba Lena despavorida, implorando al sacerdote, mientras las bombas retumbaban entre los muros de la Iglesia— ¡Ayúdeme! —gemía mientras se arrancaba las faldas con las que pretendía improvisar un protector del óleo. El padre ayudó a la muchacha a cubrir el lienzo y portándolo entre los dos, se dirigieron hacia la Sala Capitular, con la esperanza de que sus muros, más resistentes que los de otras zonas de la iglesia, pudieran guarecerles. Pero dos bombas incendiarias alcanzaron la Iglesia de nuevo haciendo caer los cascotes sobre ambos impactando de lleno contra el Padre Anselmo que quedó muerto. Lena, malherida, logró arrastrarse hasta alcanzar el óleo que había quedado al descubierto y cubriéndolo con su cuerpo miró por última vez los ojos de una joven Virgen, sintiendo la maternidad que ella nunca tendría. Fuera, en la ciudad, las bombas silbaban por todas partes, comenzaron a escucharse los primeros derrumbes de edificaciones que caían fulminados por los impactos y pronto el aire comenzó a transportar nubes de polvo y humo evidenciando el desastre. La escuadra francesa al mando del Almirante D’Estrées, había acordonado el puerto de Alicante: cuatro navíos, cinco fragatas, 18 veintiséis galeras, tres galiotas de bombardeo, cinco saetías, dos gánguiles y un navío genovés listo para el desembarque. La destrucción se hacía patente. Fue el Reverendo Pablo quien descubrió el cuerpo sin vida del Padre Anselmo. Buscó a Lena con la mirada y la descubrió bajo unos cascotes. Un manto de polvo la cubría. Le pareció que agonizaba. —¡Lena, no te muevas, yo te ayudaré!, —le murmuró el Reverendo con voz entrecortada. Comenzó a quitar las piedras y a retirar la tierra de su rostro. Observó que la joven movía los labios y se acercó para escucharla. —Entregue el lienzo al Obispo —susurró Lena con un hilo de voz. —Lo entregaré. Pero sabes que no podrá ser exhibido. Eres una mujer y ni la Iglesia, ni siquiera las escuelas de arte… Lena le interrumpió y en el último suspiro le susurró: «No lo he firmado». El Reverendo apartó el cuerpo sin vida de Lena y descubrió el óleo. Sobre un fondo oscuro tres figuras, a la izquierda la Virgen, sobre la que reposaba un rayo irradiado por una paloma que constituía la segunda figura que centraba la imagen, a la derecha el Arcángel San Gabriel parecía palidecer frente a María. Los contrastes de luz y sombra no parecían buscar la idealización de las figuras, sino hacerlas tan reales que el Reverendo quedó por unos instantes ensimismado, ajeno a las bombas que se escuchaban ya sin tregua. Observó atento los brillantes ojos de la Virgen, bellos como su rostro, bellos como fueron los de Lena. De ellos parecían brotar lágrimas. Aquéllas que sólo una mujer podría haber entendido: las que manan de la ingrávida línea que separa la inocente adolescencia de la rotunda maternidad. Un nuevo bombardeo sacudió la bóveda del Templo, el Reverendo tomó el óleo y esquivando los cascotes, logró alcanzar la puerta de salida. Subió a su carruaje y huyó a toda prisa hacia la diócesis. Mientras se alejaba los pensamientos se agolpaban en su mente sin orden alguno. Pensaba en el obispo y en su promesa de elevar la Iglesia de Santa María a colegiata. En la prebenda de la canonjía que a él, ya nombrado canónigo le correspondería. En la parroquia. En las obras de caridad que podría llegar a hacer. En la reconstrucción del templo y en su deber de apostolado. 19 Detuvo un momento su carruaje. El estruendo del bombardeo quedaba ya lejano y el sentido de sus propósitos le parecían vacuos. Se sintió profundamente triste. Lloró por el padre Anselmo, por Lena y por todos los que quedaron atrás. Miró el lienzo que portaba. Recordó las últimas palabras que cruzó con la muchacha «El lienzo nunca se exhibiría si se supiera pintado por una mujer», pensó en ello y sonrió. Nadie lo sabría. Lena no lo había firmado. Tomó de nuevo las riendas de su carruaje y prosiguió el camino hacia la diócesis con la firme decisión de entregar al obispo una obra anónima nacida en los mismísimos talleres de Buonarrotti. Luego regresaría a Alicante y enterraría a los muertos en el suelo del templo, que utilizaría como digna cripta de los héroes caídos. Reconstruiría de nuevo su hermosa y sólida Iglesia de Santa María y tal vez el tiempo, aliado testigo de su grandeza, la erigiría como Basílica. 20 Aunque en mi mordaz opinión, Pilar H. Fiol debió nacer unas décadas después, en mi otra opinión, «la modesta», ha sido bienvenida a este, su Alicante. Estoy seguro de que le hubiera gustado ser una de «Las chicas del calendario» pero ha tenido que conformarse con luchar contra la informática. Doy fe de ello. Lo más alto que ha subido en la escalera de las letras, está, en el primer premio de CEAM, con «La casa del gallo», y «El vacío» y «Compaña» que Aula abierta, ha tenido la delicadeza de incluir en sendos libros. 21 Compaña —112 emergencias, dígame. —Tranquilícese señora, solo dígame la dirección y enseguida irá un médico. —¿Es usted Adelina…Díez? Soy el doctor Martí, ¿dónde se encuentra la señora? —En la habitación, pase, pase por favor doctor, es esa puerta. —Mire Adelina, esto es cosa de la policía, nosotros no podemos certificar la muerte como natural, tengo que hacer una llamada para que se hagan los trámites oportunos. La señora, ya estaba muerta y, esto ya no es cosa nuestra…«lo siento señora, pero no debe tocar nada de la casa hasta que no lo diga la policía» Y si es tan amable, el teléfono por favor. —¡Oh Dios mío!... Sí, el teléfono está en la entrada. —Por favor quiere darme su nombre, y domicilio. —Me llamo Adelina Díez, y vivo en la calle del Pintor Quintana nº 56, 2º. —¿Laura Miralles Guiñan era familiar suyo? —dijo el policía. —No, no señor, yo solo trabajo, trabajaba, para ella. —Escuche, vamos hacerle una serie de preguntas ya que es usted la única persona que se encontraba en el piso de la difunta Laura Miralles Guiñan, ¿o había alguien más? —¡No, que va, cuando llegué a las cuatro abrí con la llave que tengo y no había nadie más! —De acuerdo, mi compañera seguirá con las preguntas, —dijo el policía. —Hola, soy la inspectora Zaragoza, siéntese por favor. Quiero que me cuente cual era su relación con la difunta. 22 —Leí en un periódico de ofertas de trabajo, que se necesitaba mujer de entre cuarenta y cincuenta años para hacer compañía a una señora, y un teléfono, al cual llamé para informarme. —¿Y quién le contestó? —La misma señora. —¿Cómo fue esa primera conversación? —dijo la inspectora. —Fue la de una persona mayor pero muy educada. —Se pusieron de acuerdo, y accedió al trabajo, y… ¿Qué fecha era? —dijo la inspectora. —Quedamos en vernos esa misma tarde y, eso fue…el 5 de mayo. —Cuando llegué ella misma me abrió la puerta y pasé a un saloncito —dijo Adelina. —¿Qué impresión le dio al conocerla? —¿Impresión? normal, la de una persona mayor que me explicaba, en que iba a consistir mi trabajo. Debía acompañarla de paseo, al cine…y también me dijo que tenía una señora encargada de llevar la casa y que por lo tanto, no tenía que preocuparme de ninguna otra cosa. Aunque pasados unos días, me pidió por favor, si me importaría hacerle yo las compras. Yo pensé, que la señora que llevaba la casa, era la indicada, pero… aunque debo decirle que no sé cómo era, ya que se marchaba dos horas antes de llegar yo, solo sé que se llama Matilde. —Matilde, y dice que no… ¿ni su edad? —puntualizó la inspectora —No, no tampoco —afirmó Adelina —Cuénteme como han sido estos cinco meses. —¿Ah perdone, cuantos días iba usted a la semana? —siguió la inspectora. —De lunes a viernes, y de cuatro a nueve y media. —¿Cómo era Laura Miralles, habladora, introvertida? —dígame. —Los primeros días recuerdo nos quedamos en casa, estaba algo acatarrada, padecía de los bronquios, yo iba a las cuatro y me marchaba una vez hubiera cenado. Al principio era normal que no hubiese confianza para hablar de…bueno, de cosas. Me enseñó, cuál era su ropa, o como le gustaba el café con leche. Pero más tarde, creo que por mi carácter abierto, se contagió y me contó algo de su vida. No había tenido hijos y, por supuesto sus padres ya no vivían, la pobre no tenía más familia, se quedó soltera después de tener un 23 novio varios años, no dijo cuántos, y al terminar esa relación no quiso pensar en ningún otro hombre. »Verá, lo que me sorprendió fue, la transformación que sufrió cuando me habló de aquel novio. No la entendí. ¿Cómo después de tantos años podía recordarlo con tanto detalle? Debió quererlo mucho —dijo Adelina. —Pero un día nada más llegar a las cuatro, vi en el saloncito a un hombre sentado en la butaca fumando un cigarrillo. Luego supe que aquel hombre, fue su novio. »Nada más entrar yo, Laura se levantó precipitadamente y vino hacia la puerta, él nos miró a las dos esperando que Laura nos presentara, pero no lo hizo, de modo que tuvo que levantarse y salir, pero al pasar por mi lado me dio la mano, y dijo: «encantado». »¿Debo contarle estas cosas, o quizás no es de interés? —Siga por favor, espere, ¿le habló después algo sobre él? —Creo que no tuvo más remedio ya que volvió al saloncito con el pañuelo en la mano y llorando, en aquel momento solo dijo «ha venido a devolverme el dinero». Al día siguiente me enteré, de que no había sido la primera vez que le prestaba dinero. Eso me dio confianza para preguntarle algo más sobre aquel hombre. Me contestó de una manera extraña, se puso unas gafas oscuras a la vez que miraba hacia la ventana, y hablaba sin dejarme espacio para que interviniera, fue un «monólogo». »Efectivamente, tenía diez años menos que ella, y un buen sentido del humor, siempre la llamaba «princesa», aunque ella dudaba si su propósito, era solo el dinero. Pero lo más sorprendente fue cuando contó, que le había pedido que pusiera el piso a su nombre, «total cuando tú mueras se lo quedara el estado», dijo él. —Aunque yo siempre pensé, que aquello lo dijo para enrabietarla. —¿Y lo hizo, lo de poner el piso a su nombre? —dijo la inspectora. —No lo sé, ya no volvió a salir esa conversación. —Adelina, ¿le parece que sigamos mañana? Y, por favor, déjeme su teléfono… no hace falta está aquí anotado, —¿ha traído la llave del piso de Laura? Muy bien, eso es todo por hoy, gracias Adelina. Volví a mi casa sintiendo mi autoestima más alta por el solo hecho, de hablar con la inspectora. Desde que me casé, y hasta incluso 24 cuando murió él, mi vida había sido «pura rutina», mi marido tenía demasiados complejos, era una persona poco habladora, pero con todo, le echaba de menos. En fin, se trataba de mis recuerdos que ya no importaban, lo malo es que ahora que había encontrado algo para entretenerme y ganar unos euros, me pasaba esto. Se me cargó la cabeza. Me eché en la cama y cerré los ojos. Cuando mejor estaba, sonó el timbre de la puerta insistentemente. Salté de la cama y abrí. Era mi vecina de abajo dando gritos. —Adeli, ¿no te has enterado?, tengo la casa inundada, cae el agua por todas las paredes desde tu casa, ¡llama a los bomberos! Cuando me di la vuelta, una cegadora luz distorsionaba la visión de las cosas. No podía llegar hasta el teléfono. Todo había sido cubierto por telas con dibujos extraños que enmascaraban la salida, me tiré al suelo llorando y empecé a pedir socorro. El timbre seguía sonando una y otra vez. De pronto, cambió el sonido por unos fuertes golpes que hicieron que abriera los ojos. Me levanté confusa y sin ningún impedimento, me dirigí a la puerta. Estaba en mi casa, abrí, y allí delante con los ojos desorbitados, mi vecina me abrazó dando gritos de alegría. — ¿Adeli, que te ocurre, que son esos gritos? —Ha sido solo una pesadilla… Por la noche, más tranquila, intenté recordar cómo habían transcurrido los últimos días en casa de Laura, y caí en la cuenta, que hacía como un par de semanas, que la encontraba más débil de lo normal. Recapacité sobre la importancia de Matilde en esta historia. Por lógica, al registrar el piso la policía, encontrarían su dirección y teléfono en la agenda de Laura, sin duda era una pieza importante, y a mí el destino me jugó una pasada, impidió que la conociera, ¿sería cosa de Laura? Eran preguntas que no tardarían en tener respuesta. Es cierto que quién lo hiciera debía tener un motivo, y mucha sangre fría, y aunque Matilde era la única que iba todos los días, no debía pensar mal de ella. Las horas se hacían eternas. Estaba ansiosa porque se resolviera este rompecabezas, aunque mis conjeturas me llevaban, a una muerte 25 natural, ella se medicaba, luego estaba enferma y en algún momento, el corazón le pudo fallar a pesar de que… yo misma le daba la pastilla a las cuatro, y antes de irme cuando la dejaba en la cama, ¿y por la mañana se la daría Matilde, o se la tomaba ella misma? ¡Ese detalle se me escapa!…no sé por qué le doy tantas vueltas, al fin y al cabo tampoco le tenía tanto cariño. Mi preocupación era puro egoísmo. A la mañana siguiente cuando iba a salir de casa, la inspectora le avisó que debía personarse a las diez, en comisaría. —Quiero que corrobore usted lo que declaró el miércoles pasado. ¿Dijo que no había visto nunca a la señora de la limpieza, verdad? «la tal Matilde» —apuntó la inspectora. —Si es cierto, ¿por qué? —dijo Adelina. —Va usted a ver y a oír a través de un cristal una conversación, y luego hablamos. La pasaron a una sala pequeña, y a través de un cristal, pudo ver a una mujer de mediana edad y al otro lado de la mesa, un hombre joven. Entonces, una bombilla por encima de su cabezas aparentemente blanca, se encendió de un rojo fuerte, y empezó a hablar el hombre. —¿Cuántos años ha estado trabajando para Laura Guiñan? —Tres años y cinco meses —dijo la mujer. —¿Y usted sabía que su marido había sido novio de la señora Laura Guiñan? —¡Dios mío, Matilde! —exclamó Adelina. —Sí, lo supe en cuanto le dije la dirección a donde iba a trabajar. —¿Cómo sucedió, Matilde? —dijo el hombre. —Yo estuve buscando trabajo a través de periódicos durante varias semanas, y al no encontrar nada relacionado con lo que yo tenía experiencia… —¿En que tenía usted experiencia? —Trabajé en un laboratorio durante seis años, pero redujeron personal, me tocó a mí por ser la última en entrar. Y ahí empezó mi búsqueda por un empleo. Un día leí el anuncio que pondría la señora y que decía «se necesita señora o señorita para llevar una casa» y la dirección. Las condiciones 26 junto con el sueldo me parecieron bien. Nunca pensé que trabajaría en esto, pero se trataba de una señora sola y el sueldo era bueno. —Perdone, ¿de qué era el laboratorio? —Es un laboratorio, donde se analizan las muestras de orina y sangre y otro tipo de análisis, aunque yo no soy titulada, me encargaba, junto con un compañero, de la máquina que centrifuga las muestras y poco más. —¿Qué le dijo su marido del cambio de trabajo? —Que yo podía hacer lo que estimara conveniente, que probase, siempre podría cambiar. »Fue entonces, al decirle el nombre de la señora, cuando me contó su relación con ella. —¿Recuerda cómo lo hizo? —insistió el inspector. —Sí claro, lo que más me llamo la atención fue la diferencia de edad, pero no reflejé en mi cara la sorpresa que me había llevado, y lo deje hablar. Pero presentí algo cuando me llamó «Madel», ya que no era habitual en él, pues siempre me llamaba Matilde. —La conocí un día en el parque —me contó mi marido—. Yo salía con la bicicleta a hacer ejercicio en cuando podía. Aquel día, había pasado ya una hora encima de aquel sillín y no aguantaba más, baje para beber agua en una de las fuentecillas que hay junto a los bancos del parque, y en uno de ellos sonriéndome estaba ella, que sin ningún pudor me dijo: «no es bueno demasiado ejercicio». »Entonces me senté a su lado a descansar y seguimos un rato más hablando. Esa fue la primera vez que la vi y, tengo que decirte, que fue muy agradable hablar con ella. »A la semana siguiente volvimos a coincidir, esta vez en unos grandes almacenes. Nos saludamos. Entonces la invité a tomar café esperando un «no», como respuesta, era obvio la diferencia de edad, que por otra parte a mi no me molestaba. Pero aceptó. A partir de ahí los encuentros ya fueron programados. Por entonces yo daba clases en una academia, una semana las tenía por la tarde y otra por las mañanas, de manera que tenía bastante tiempo libre, y ella también. »Bueno Madel, y a partir de ahí, se puede decir que formalizamos una relación que duro cinco años y pico. El primer año estuvimos deslumbrados, ninguno de los dos mentábamos la edad, ella tenía el 27 don de ser una buena comunicadora, yo siempre he creído que sentía la necesidad de contarme lo que hasta entonces había vivido, de esa manera estaría siempre clara nuestra situación. Tuvimos ratos muy buenos que con el paso del tiempo se fueron limando, incluso, hicimos algún viaje con el fin de que aquello que habíamos iniciado de una forma poco corriente, pudiera durar algún tiempo más… —¿Eso fue todo? —dijo el inspector. —Sí señor, me pareció suficiente. —¡Ah!, una última pregunta, ¿usted nos ha dicho que las horas de trabajo en la casa de Laura, eran de ocho a dos de la tarde, verdad? —¿Yo, creo que no les he dicho nada sobre el horario? Pero sí, iba esas horas, de ocho a dos. —De acuerdo Matilde, vamos a dejarlo aquí, ¿su marido le ha dicho que está citado también? —Sí, pensó, que si a mí me habían llamado, también lo harían con él. —Por favor no salgan de la ciudad sin hacérnoslo saber, podríamos necesitar hacerles más preguntas. —No, no desde luego, lo que usted diga. —Adelina, ¿ahora que ya la conoce opina lo mismo? —dijo la inspectora. —Sí. No la he visto en mi vida. —De acuerdo, es todo, ¡ah! un momento Adelina, ¿cree que hacían buena pareja, Matilde y el ex de la señora? —Bueno, yo no conozco los gustos del señor, pero, la verdad es que son muy parecidas… —Sí, tiene razón, guardan cierta similitud teniendo en cuenta la diferencia de edad, es usted una buena observadora, ¿y ve usted al señor Alós que podía mantener relación con las dos? —Bueno, hay gente muy rara, a lo mejor sí. En mi mente, se había grabado la figura y, sobretodo, la cara de Matilde a través del cristal. Era una mujer aún joven aunque bastante corriente, una de esas mujeres que pasan desapercibidas para los hombres, pero que para las mujeres… trasmiten algo misterioso. 28 Después de lo sucedido, la relación entre Víctor y Matilde era algo tensa, de alguna manera tenía que sacarle a su mujer lo que hablo en comisaría. «Madel, necesito que me cuentes lo que has dicho a la policía». No fue muy diplomático, pero cuando se lo contó, se quedó más tranquilo. Él nunca reveló a nadie las conversaciones que tuvo con Laura, y quedaba claro que Matilde no sabía nada. Aquellos años atrás, fueron muy tensos para él, estaba furioso por haberse quedado sin trabajo varias veces, y aunque la última vez solo duró tres meses, fue necesario pedirle ayuda económica a Laura. Más tarde, lo contrató la empresa en la cual seguía estando. Y, aunque en tres ocasiones más volvió a pedirle dinero, siempre se lo devolvió. —¿Tiene usted la misma dirección que su esposa, cierto? Por favor deme su nombre completo y… ¿tiene teléfono móvil? —Sí, me llamo Víctor Alós Verdú, y mi teléfono es…. —¿Dígame, cuánto tiempo mantuvo relación íntima con la difunta Laura Guiñan? —Durante cinco años y unos meses. — ¿Cómo se conocieron? —dijo el policía. —La conocí un día en el parque… —¿Fue la ruptura traumática para alguno de los dos? ¿O… por el contrario quedaron como buenos amigos? —dijo el policía. —Bueno, yo diría que la separación fue lastimosa, pero quedamos en que si uno de los dos necesitaba del otro, hablaríamos sin problema. Durante unos años no hubo comunicación entre los dos, todo había quedado en una extraña amistad. Las pocas veces que volví a verla, rehuimos hablar del pasado y, la última vez que estuve en su casa, fue para devolverle lo que me había prestado hacía cinco meses, y darle las gracias. Eso sí, mi mujer no estaba presente, solo había una señora que la acompañaba para no estar sola. Debo decir que la encontré muy desmejorada, pero pensé que el paso de los años había empezado a pasarle factura. —¿La relación con su esposa durante el tiempo que trabajó en casa de Laura, era normal? —En realidad, nosotros llevábamos ya quince años casados cuando mi mujer se puso a trabajar para ella, y hasta ese momento funcionábamos bien, bueno, en alguna ocasión he notado en Matilde, 29 una especie de celos al surgir el nombre de Laura, en alguna conversación. —¿En algún momento sacó usted provecho económico de su amistad con la difunta? —Sí, le repito lo mismo que le dije anteriormente. Fue cuando me quedé sin trabajo, pero siempre tuve claro que se lo devolvería, lo nuestro en el pasado estuvo bien, pero no era mi intención aprovecharme de ello, así que cuando volví a trabajar, en los meses siguientes, le devolví hasta el último céntimo. —¿Volvió posteriormente a su casa? —dijo el policía. —No. Ya no tenía sentido, trabajando mi mujer para ella…hubiera sido violento... no, no volví. —Gracias señor Alós, de momento es todo… —¿Han averiguado cómo murió? —dijo Víctor. —Las peores pistas siempre conducen a otras interesantes —le contestó el inspector. Todos los cabos determinaron, que tendrían que volver a declarar. —Gracias por venir, Adelina. Queremos que nos diga si usted siguió haciendo la compra en casa de Laura. —Bueno, creo que si, cuando me marchaba me entregaba una lista con lo que se necesitaba, y por la mañana lo traía. —¿También la de los, medicamentos? —También. El doctor le hacia las recetas y yo las sacaba de la farmacia. —¿Qué clase de medicinas eran? —dijo el policía. —Bueno, para la hipertensión, antibióticos, antiácidos, ah, y un inhalador para cuando se constipaba, porque le costaba respirar… —¿Cuándo tomaba el antibiótico? —dijo el policía. —Era frecuente que se le cargaran los bronquios, y a la mínima, D. Pedro se los aconsejaba. —¿Cada cuanto tiempo le hacían recetas? —preguntó el policía. —¡Ay! no sé…como cada veinte días... sí, creo que más o menos, veinte días, ¡pero no siempre eran antibióticos! —Gracias Adelina, por cierto, ¿está segura que solo a usted le daba las recetas Laura? 30 —Bueno, segura, no, yo no sé lo que hablaba con Matilde, pregúntele a ella, ¡ay! perdón, no quería decirlo así,… —No se preocupe Adelina, lo entendemos. —¿Usted puede asegurar que nunca sacó medicamentos para Laura, con o sin receta? Píenselo, Matilde —le preguntó el policía. —¡No, no me los hubieran dado sin receta! A veces he comprado algún medicamento para mí, porque tenía la farmacia más cerca que la que hay por mi barrio, pero para…mí. —Señor Alós, ¿padecen usted o su esposa de hipertensión? —No, ninguno de los dos, ¿por qué? —dijo Víctor. —Le comunico que consta en nuestro poder una orden judicial para registrar su casa. Tenemos certeza de que su esposa compraba las pastillas que se tomaba Laura, para la hipertensión. Suponemos el fin, aunque ella lo ha negado. Por eso le pedimos su colaboración para que esta tarde que está previsto el registro, nos asegure que no estará su esposa allí. —De…acuerdo. ¿Sobre qué hora irán ustedes? —Alrededor de las seis de la tarde. Aguardaremos en el coche, hasta que usted nos indique que ya ha salido. ¿De acuerdo? —Sí, sí, de acuerdo. A las seis en punto, Víctor, sale del portal y les hace la señal pactada. Tres policías de paisano, entran en el piso y se dirigen directamente al cuarto de baño. Allí registran a fondo y en menos de una hora, han terminado. Encuentran rápido lo que buscaban, varias cajas de medicamentos son introducidos en una bolsa de pruebas. En la puerta, Víctor, espera que le den alguna noticia. —¿Han encontrado algo? —musitó Víctor. —Gracias, ya les avisaremos. —dijo un policía. Por la frialdad con que fue cometido el crimen, Matilde Morón fue condenada a 32 años de cárcel. Y como declaró en el juicio, no pudo asumir la historia de amor que su marido y Laura vivieron, «antes de conocerme a mí». 31 Premeditadamente fue apagando la vida de ésta, aumentando poco a poco la dosis de su tratamiento. Pero el corazón de Laura era más fuerte de lo que ella deseaba, se resistía a parar, siguió latiendo. Martirizada por el remordimiento que no la dejaba vivir, determinó aquella mañana nada más llegar, entrar en la habitación donde Laura aún dormía, coger su propia almohada, y cortarle el aire hasta acabar con su vida. Hoy sigue pagando su diabólico crimen, por unos celos que ya no tenían ningún sentido. 32 Carlos F. López Delgado. 57 años. Sin práctica ni estudios literarios. Tuvo que vivir una experiencia desagradable en América Latina para que le entrara el «gusanillo» por la escritura. ¡Afortunadamente! La necesidad de escribir la historia para que su hija supiera qué le había pasado en ese tiempo se convirtió en una novela: «AL INFIERNO» (entrada libre). Ahora está en tratos para convertirla en guión cinematográfico y posiblemente en una serie de T.V. En el tiempo de espera ha terminado dos novelas más: «NO TENGO NADA» (solo los recuerdos) y «SOLO PARA 87» (perdón por la publicidad). Ha colaborado en la revista «CONTRALUCES» del Ayuntamiento de Alicante como escritor de relatos. Sabe que para aprender tiene que escribir, luego escribir y después volver a escribir. Lo hace todos los días. Unas veces bien y otras no tan bien. Pero no pasa nada porque lo repasa y lo mejora. O por lo menos lo intenta. Plasma en papel todo lo que se le ocurre. Relatos serios, cómicos, críticas con ironía, chistes, mensajes. Cualquier excusa es buena para hacerlo. Parece que a la vejez ha encontrado lo que de verdad le gusta hacer: Escribir. 33 ¿Decisión acertada? Parece que sí Personajes Daniel. 38 años. Casado, con una hija de 16 años. Abandonado. Y lógicamente separado. Dos años parado. Harto de la vida. Cansado. Aburrido. Desquiciado. Sin futuro. «Happy». Una perra loba. Nació salvaje. Pero el destino la hizo ser la compañera perfecta de un ser humano. Parece que el destino los juntó. Una perra abandonada por su madre y un humano abandonado por el mundo. «Macho». Perro lobo. Padre de los cachorros de «Happy». Paz. Hija de Daniel. 16 años. Pelo castaño. Ojos verdes. La hija más bonita del mundo. Este relato es ficticio. Tiene algo de realidad. Puede que sea solo un sueño o un gran deseo. Solamente lo puede saber él. Espero que les guste. Que les haga pensar. Que les haga ver que en este mundo todavía puede tener cabida el amor y la ternura. Gracias. La lluvia era su peor enemigo. Le impedía caminar por los embarrados y angostos caminos que tenía que recorrer para ir a su hogar. A su nueva casa. A su nuevo refugio. Todo era nuevo para él. Llevaba nueve meses «viviendo». Hasta entonces no había existido. Solo había sobrevivido. Nueve meses hacía que tomó la medida de apartarse de lo que hasta ahora había sido su vida. No fue fácil tomar la decisión. El destino fue el que le empujó a dar el paso. Un destino que a veces es caprichoso, a veces benévolo y a veces cruel. 34 La única que disfrutaba del camino era su compañera. Su amiga. La que sabía que no le iba a fallar. Tenían fama de no fallar a sus amos. Era una perra loba que se le apareció en una jornada de senderismo. Un cachorro de lobo. Perdida en la espesura del bosque. Sola y hambrienta. Y como él, con falta de cariño. Al principio le costó hacerse con ella. Pero solo tuvo que ofrecerle parte de su bocadillo para que el pequeño animal se acercara a saciar su hambre. La acarició y este detalle fue suficiente para que la perrita comprendiera que estaba a salvo con su nuevo y benefactor amigo. Desde entonces no se habían separado. La llevó a la que hasta entonces había sido su casa. La bañó. Le hizo arroz blanco con trozos de pollo y cuando se quedó dormida saciada de comida y cariño, él se tumbó en la cama a pensar en su futuro, pero sobre todo en su pasado. Su pasado era lo que le causaba más tormento. Su futuro no le preocupaba. No lo conocía y por lo tanto no le inquietaba. Era su pasado lo que no le dejaba dormir. Recordaba el abandono de su esposa. Cuando se quedó sin trabajo todo cambió. Comenzaron las discusiones por cualquier cosa sin importancia y los reproches por no poder encontrar otro trabajo y el tener que quedarse en casa mientras su esposa tenía que volver a dar clases de música. La situación empeoro cuando ella salía más de lo debido con la excusa de que tenía que vivir. Que tenía derecho a salir y divertirse. Esas eran sus palabras. Él no lo entendía porque cuando era el que trabajaba no lo hacía. Ahora, la situación había cambiado. La niña, su hija, ahora con 15 años se daba cuenta de todo. Asistía a las disputas hasta que se iba a su cuarto a llorar por la situación que estaban viviendo sus padres. Un día decidieron acabar con todo y se separaron. En un principio amigablemente, pero a raíz de encontrar su esposa nueva pareja la cosa cambio para peor. Su esposa no veía con buenos ojos que Paz, su hija, pasara demasiado tiempo con él. El nuevo marido era un millonario que daba demasiados caprichos a su ahijada. Empezó regalándole una moto y un poni, que podía montar en la nueva casa a dónde se mudaron. Recorrer 100 Km. los fines de semana empezaron a aburrir a su adolescente hija y las excusas para no querer pasar los días con su 35 padre eran continuas. Hasta que un día le dijo que quería estar una temporada sin verlo. Que así tendría más tiempo para buscar trabajo. Estaba claro que la madre había ayudado a que tomara esa decisión. Ahora estaba sin trabajo, sin familia y sin futuro. Vivía en una habitación cedida por sus padres aguantando los reproches diarios y las críticas por su mala situación. Estaba cansado. Cansado de vivir de la manera que lo estaba haciendo. Así llevaba un año. A veces incluso había pensado en acabar con todo. Pero no de la manera que a veces toman ciertas personas: el suicidio. Nunca pensó en tomar esa decisión. Quería vivir. Pero no de la forma que lo estaba haciendo. Sabía que tenía que cambiar pero no encontraba como hacerlo. Y esa noche, mirando a la perrita, su nueva amiga, tomó la disposición de empezar de nuevo. Se levantó de la cama intentando que su nueva compañera no se despertara. Pero por instinto, la perrita, acostumbrada a vivir en la zozobra de la vida de los animales salvajes, abrió los ojos para saber a dónde se dirigía el ser que le había dado cobijo y comida. Sabía que no se tenía que separar de él. Así se lo había inculcado su madre y así se lo pedían sus genes y la propia naturaleza. Vio que su amigo recogía cosas desconocidas para ella y la intuición le decía que fuera detrás de él. Se alegró cuando vio que el pequeño animal le seguía por todos lados. Ya no se sentía solo. Había tomado una decisión. ¿La correcta? No lo sabía. Pero el subconsciente le había dado las órdenes. No lo pensó demasiado. Se acercó hasta la cocina y empezó a recoger utensilios que le servirían en su nuevo destino. Dos cuchillos grandes, la piedra de afilar, tres cantinas plásticas vacías, una cuchara, un caldero de hierro que ya no usaba su madre, un garrafón para recoger agua y una caja de cerillas. El resto tuvo que ir al garaje dónde su padre guardaba las herramientas. De allí cogió el hacha, una linterna que se cargaba con la fuerza motriz de la mano, una radio que le regalaron en el día de su cumpleaños y que funcionaba con pequeñas placas solares, una docena de cepos para pájaros, un rollo de alambre que no 36 sabía para qué, pero que lo cogió y cuando ya salía vio una caja de velas que también recogió. Por ahora parecía que estaba todo. Volvió a su cuarto a recoger una vieja mochila. La llenó, la cerró y le echo la última mirada a lo que había sido su último hogar. La perrita le había estado siguiendo en todo momento. Sin saber ni entender nada, tampoco le hacía falta. Con estar cerca de su nuevo amigo estaba contenta. Lo manifestaba moviendo lo único que tenía para demostrar su alegría: su rabo. Daniel la miraba complaciente de saber que tenía a alguien cerca. Entró en el baño para recoger lo único que le faltaba, su cepillo de dientes. Volvió a su cuarto para echarle un último vistazo. Se miro en el espejo y se acordó de la ropa. Estaba bien con lo que llevaba puesto. Un vaquero, una camiseta y las botas de montaña que usaba en sus paseos al monte. Recogió unos viejos tenis y unas sandalias de agua. Abrió el armario para hacerse con varias camisetas más, otro par de pantalones vaqueros, un viejo chubasquero y la manta del avión que se trajo de recuerdo en el viaje de novios. Nada más. Eso era todo lo que se iba a llevar a su nuevo destino. —Creo que lo tenemos todo —le dijo a su nueva amiga sin pensar si le estaba entendiendo. Parece que sí, porque la perrita movió el rabo. —Por cierto —siguió diciéndole a la perrita—. Todavía no tienes nombre. A ver qué nombre te pongo. —Después de unos segundos pensando—. ¡Ya lo tengo! Te llamaras: «Happy» ¿te gusta? «Happy» «Happy» —la llamaba acariciándole la cabeza. La perrita, ahora llamada «Happy» parece que le gustó porque movió el rabo con más alegría, al mismo tiempo lamía la mano de su amigo. O más bien: de su compañero. Escribió una nota para sus padres para que no se preocuparan por su ausencia. Solo les ponía que se iba a ir una temporada a la montaña. Nada más. La ruta la tenía aprendida bastante bien. Tres días a la semana salía para hacer la caminata. Había descubierto que a cuatro horas de su casa estaba la parte de la montaña más salvaje y natural que 37 hubiera visto nunca. Era un recodo de montaña que estaba protegido de los vientos del norte. De allí manaba un manantial de agua cristalina. El refugio iba a ser: una mina abandonada. Un día la descubrió de casualidad. Se quiso proteger de un chaparrón y se metió en una cavidad que no se veía muy bien desde fuera, pero que luego reveló que era más profunda de lo que parecía. Unos 100 metros cuadrados. Con una temperatura estable y todo el suelo seco. Esto le demostró que no tenía goteras. Ahora vivían allí. Ya llevaban nueve meses desde que tomó la decisión. No le estaba yendo tan mal. El agua la tenía asegurada. La comida también. Cazaba pájaros con los cepos y había aprendido a poner lazos para cazar conejos. Tenía frutos secos que recogía en su época, así como fruta salvaje que en el verano había servido para que no echara en falta su vida en la ciudad. Salían todos los días a revisar las trampas y a suministrarse de todo lo que fuera comestible. Hacía acopio de todo lo que se pudiera guardar sin pudrirse y el resto se lo comían. Recogía leña seca y limpiaba de maleza su nuevo territorio. Tenía un trabajo no remunerado pero muy bien pagado psicológicamente. Aprovechaba las tardes que no salía a recoger frutos o a cazar para arreglar la entrada de su nueva casa. El interior, después de mucho trabajo, de quitar las piedras y alisar el suelo parecía un apartamento de la Quinta Avenida. O por lo menos eso fue lo que le dijo a «Happy» No echaba de menos a casi nadie. Algunos días, quizá a sus padres. Y todas las noches a su hija. Pero el cambio de vida había sido enriquecedor. El duro trabajo diario no le dejaba pensar en otra cosa que no fuera la supervivencia en su nuevo mundo. Al no tener noticias del «exterior» se le había olvidado que había crisis, paro, y todos los problemas que había estado teniendo. Hablaba continuamente con «Happy». Le contaba todo lo que harían al día siguiente. La perrita lo miraba y a veces, por el movimiento del rabo parecía que entendía todo lo que su compañero le decía. 38 Parecía mentira, pero estaba siendo la época más feliz desde que se separó de su esposa e hija. Poco a poco se iba acomodando en su nuevo hogar. Se agencio unos troncos que usaba de asientos y aparadores. Con soga y cuatro palos se hizo una cama para estar por encima del suelo. Por las tardes iba haciendo muescas a la pared para tener estantes y poder poner los frutos secos que iba recogiendo. En la entrada habilitó un sitio para cocinar. Con ramas hizo separaciones y diferenció los lugares de dormir con los de cocinar. La entrada de la mina la cambió para que el viento no entrara tan directamente. Recogía vigas de la vieja mina y las ponía en la entrada para hacerla más pequeña, con un marco de palos y soga terminó de hacer la puerta y de paso lo hacía todo más confortable. No se aburría. Siempre buscaba y encontraba algo para arreglar. Hasta las pieles de los conejos que cazaba le servían para ir haciendo remates para la puerta. Echaba en falta herramientas que le hicieran los trabajos más fáciles, pero no se venía abajo. Pensaba y rápidamente encontraba la solución al problema. Estaba decidido a sobrevivir en su nueva vida. Se dormía al anochecer y se levantaba al alba. Llevaba una vida como pensaba que lo habían hecho sus antepasados humanos. Los únicos que habían sido felices. Al amanecer ya estaban listos para salir y hacer la ronda por los lugares dónde había puesto los cepos y los lazos. A veces tenía suerte y otras no, pero todos los días había premio. Los conejos eran los más fáciles de coger. Parecía mentira pero era así. Hasta ahora estaba teniendo suerte. El día que menos cazó fueron tres, el que más, seis. Cuando el día había sido bueno, estaba cuatro días sin poner los lazos. Creía que a ese ritmo se iba a quedar sin conejos. Nunca pensó que sería tan fácil buscarse la comida. Echaba de menos unas gallinas. Le gustaban los huevos y pensaba a menudo como conseguirlas pero tenerlas requería ir al pueblo y tener que dar la cara. Hasta ahora no había tenido necesidad de hacerlo. Quizá bajara un día a saludar a sus padres y de paso se haría acopio de lo más necesario. Estaba feliz, él y «Happy». El estar todo el día hablando con la perrita le venía muy bien para no parecer un loco. Lo de «perrita» era un decir porque en ese tiempo se había hecho un gran perro. Muy bonita. Pura loba. Pelo gris, con rasgos blancos y negros. Ojos grises 39 que miraban directamente a la cara de su compañero cuando le hablaba. Como no hacían algunos humanos. Una mañana, antes de que amaneciera notó que «Happy» estaba aullando de una manera lastimera que no conocía. Al salir del refugio para ver qué pasaba se llevó un susto tremendo. Sentado en la entrada de la mina estaba el perro lobo más grande que había visto nunca. Rápidamente volvió a entrar y cerró lo que le servía de puerta. Miró por una rendija y vio que el lobo también se había asustado y había salido huyendo hacía el bosque. Rápidamente le echó un vistazo a «Happy» y lo comprendió todo. Estaba en celo. —Parece que te ha salido un novio —le dijo sonriendo y acariciándola. La perra salió corriendo y ladrando al que si se descuidaba la iba a dejar preñada. Como todavía no estaba en su día fértil, no entendía que hacía ese gran perro acechando en lo que era su territorio. Daniel, la llamó, pero «Happy» no estaba ahora para atender a su compañero. Le picaba la curiosidad por saber de dónde había salido y a dónde se había ido ese precioso macho. Se cansó de llamarla pero «Happy» no acudía a la llamada de su compañero y amigo. Al medio día empezó a preocuparse por ella. Se sentía solo. Ahora se daba cuenta de lo que la necesitaba. El paraíso que había sido hasta ahora su refugio ya no lo era tanto. Volvió a salir por la tarde al bosque y siguió llamándola. Nada. Ni rastro de ella ni del macho. Al anochecer fue que entendió que la naturaleza reclamaba lo que era suyo. Veía hasta lógico que pasara lo que ocurrió. La perra se había ido con un miembro de su raza. Crearían una nueva familia y se olvidaría del humano que un día la recogió cuando su madre no apareció. No durmió en toda la noche. Ahora, cualquier ruido le hacía asomarse a las rendijas de la puerta por si era ella. Estaba en zozobra. Antes, sabiendo que tenía una buena guardiana, se acostaba y no se preocupaba de los desconocidos ruidos del bosque. Se sintió otra vez solo. Era la primera vez que le ocurría desde que tomó la decisión de escapar del mundo civilizado. 40 Al amanecer salió al bosque, pero no a buscar la posible caza, sino que fue a seguir buscando a su compañera. Nada. Ni rastro. Empezó a mentalizarse que la había perdido para siempre. Ya no estaba a gusto. La vuelta a su refugio era volver a los recuerdos y a la melancolía de no tener a nadie que le recibiera y nadie que le escuchara. Llegó la tarde, el anochecer, la noche cerrada y el nuevo día. Seguía igual. No se hacía a su nueva situación. La echaba de menos. Parecía mentira pero era así. ¿Cómo un animal le podía causar esa pena? Estuvo todo el día pensando qué era lo que iba a hacer. Así no quería estar. Solo. Sin nadie a su lado. Esa no era su intención cuando tomó la decisión. Fue ella, la perrita, la que le empujó a tomar la decisión de dejarlo todo y empezar una nueva vida en la montaña. Incluso llegó a pensar en abandonar y volver a su casa. Como estaba cansado de estar todo el día buscando a su compañera enseguida se quedó dormido. Al amanecer oyó ruidos que no sabía de dónde procedían. Tampoco quién los hacía. Se levantó y acudió a la rendija que le dejaban las pieles que había ido poniendo en la puerta. Ahí mismo le dio un vuelco el corazón. Era «Happy» la que estaba acurrucada en la puerta y aullando, pero lo hacía de una manera como no queriendo que su compañero se enterara. Sabía lo que había hecho. Lo había dejado solo al acudir a la llamada de su propia naturaleza. Estaba mojada, fea, flaca, sucia, y maltratada por su aventura sexual. Pero en cuánto vio que su compañero no le pegaba y que solo la acariciaba y le hablaba en el mismo tono que hacía siempre se le olvido todo. Empezó a lamerle todo lo que podía abarcar con su hocico y su larga lengua. —¿Dónde has estado? —le preguntaba Daniel. Ella le lamía y miraba hacía el bosque. Como diciéndole que era allí que había estado. —Me has dado un susto tremendo —le decía al mismo tiempo que la acariciaba—. Te he echado mucho de menos. «Happy» se acercó al cuenco dónde estaba el agua y sacio su sed. Pero no por mucho tiempo. Enseguida volvió a lamer la mano de su 41 amigo. Le quería decir que ella también lo había echado mucho de menos. Pero… no podía. Para Daniel fue lo mejor que le podía pasar. Recuperar a su perrita. A su compañera. Ahora volvía a estar feliz. Enseguida le preparó los restos del conejo del día anterior y que él no había podido probar. Ella sí dio buena cuenta del sabroso conejo. Tenía hambre. El sexo siempre da apetito. Preparó el pozo que había hecho en dónde brotaba el manantial que normalmente usaba para bañarse y metió a «Happy» para dejarla limpia de barro y restos de hierba que tenía pegada a todo su cuerpo. Notó que estaba delgadísima. —Parece que no has parado en los tres días «bandida». Ese perro ha estado abusando de ti —le decía riéndose mientras restregaba todo su cuerpo—. Ahora engordaras, no te preocupes. Ella le miraba con ojos lastimeros. Entendía que había pasado algo pero no sabía el qué. En realidad solo había acudido a la llamada de sus necesidades. Después del baño y una buena comida se quedaron tranquilos. Tanto ella como él. Pero si notó que «Happy» estaba mucho más cariñosa que antes. Parecía que necesitaba congraciarse con su compañero. Sabía que tenía que hacerlo. Y con estos gestos le demostraba que ella también lo había echado mucho de menos. La vida que llevaban volvió a su rutina. La caza, la recogida de frutos y los paseos por el monte. Pero ahora ya no estaban solos. Les acompañaban cuatro cachorrillos de lobo. Tres machos y una hembra clavada a su madre. Delante de ellos caminaba marcando el terreno un lobo grandísimo. Era el padre de todos los cachorros. Había sido un lobo que hasta entonces había vivido solo en las montañas. Expulsado de su manada por tener problemas con el macho alfa. Cuando conoció a «Happy» cambió todo para estar al lado de ella. Al principio le costó bastante tiempo. Ella no vivía sola. Lo hacía con un humano. Pero con tenacidad y tesón consiguió que la hembra abandonara al humano y se fuera con él a vivir. Duro poco. Solamente tres noches pudo aullar de alegría. 42 Cuando se dio cuenta que la preciosa hembra se volvía con el humano le entró una gran pena. Se había vuelto a quedar solo. Gracias a su olfato averiguó dónde se escondía la hembra que iba a cambiarle su forma de vivir. Lo primero que hizo fue cazar un cachorro de jabalí para ella. Aprovechó la oscuridad de la noche y lo dejó en el lugar dónde sabía que ella tenía la guarida con el humano. Y se sentó a esperarla. Así fue como encontraron el primer regalo del peligroso pero enamorado lobo. Cuando salían a cazar vieron al jabato tirado en la puerta. Al principio Daniel no entendía quién había podido ser. «Happy» sí. Pero no sabía como explicárselo a su compañero. Ella, en cuánto lo olió supo que había sido él. El perro que tanto cariño le había dado en los tres días más felices de su vida. Nadie había sabido morderle en el cuello como lo hacía él. Todavía no entendía el por qué lo había dejado solo en las montañas. El instinto le dijo que volviera con el que la había ayudado de pequeña. Y así lo hizo. Pero se acordaba mucho de ese perro tan guapo que le había robado el corazón. No sabía qué hacer. Pero cuando vio el regalo supo que era para ella. Lo compartió con su amigo humano para decirle que sentía el tener que abandonarlo. Estaba decidida a hacerlo y volver con el que la iba a hacer madre Pero su macho se adelantó. Fue él, el que dio el paso de ir a buscarla. Y ahí fue dónde lo volvió a ver. Sentado enfrente del jabato. Como diciéndole: «esto es para ti, mi reina». Ella miraba a su amor y a su amigo. Iba, lamía el hocico de su perro y volvía a lamer la mano de su compañero. Así estuvo hasta que le hizo ver a Daniel que quería a los dos. «Que no iba a abandonar a ninguno por el otro y que se tenían que llevar bien». Daniel lo entendió rápidamente. Entró a la mina y salió con un trozo de conejo. Se lo ofreció al perro y al principio este se hacía el remolón. Fue «Happy» la que se lo quitó de la mano y se lo llevó a su macho. Se lo tiró delante de su hocico y si Daniel le hubiera entendido habría sabido lo que le dijo: «toma, esto es para ti y ahora que sabes que te quiero, quédate conmigo». 43 Y así fue. Se quedó hasta que nacieron los cachorros. Habían formado una gran familia. Daniel sabía que estando el macho, «Happy» nunca más abandonaría su compañía. La vida cambio para todos. «Happy» estaba súper feliz. Los cachorros tenían a su madre y a «Macho», su padre. Y Daniel estaba más acompañado que nunca. Solo le faltaba su hija. Era por la única que lloraba en silencio por las noches. Pero en ese momento no sabía que le quedaba muy poco para no hacerlo más. Le esperaba la mayor sorpresa de su vida. La más feliz. La que nunca se había podido imaginar. La que se merecía. Y eso mismo ocurrió una fría tarde otoñal. Un día cuando todavía no terminaba de oscurecer, los perros le dieron la alarma. A «Macho» se le erizaron los pelos del lomo. «Happy» se quedó quieta con el rabo entre las patas. Algo pasaba. Los cachorros empezaron a aullar. Daniel se quedó quieto. Alguien venía. La primera vez que ocurría. Nunca había tenido visitas. Ahora oía ruido de pasos pero todavía no sabía quién podía ser. «Macho» fue el primero que la vio. Era una muchacha joven de unos 17 años. Castaña, de pelo muy largo. Ojos verdes. Muy bonita. Vestía unos gastados vaqueros, y se abrigaba solo con un chubasquero. A Daniel no le dio tiempo a ver mucho más antes de que le salieran las lágrimas. Como pudo paró al perro para que no fuera a por ella y pudiera herirla. No quería que la atacara. Sencillamente porque era su hija. Su adorada, esperada y añorada hija. —Hola papá —le dijo al mismo tiempo que adelantó los brazos para darle un abrazo y que no viera que estaba llorando. —Hija mía —solo acertó a decirle antes de acogerla en un fuerte abrazo. Los perros se quedaron muy quietos viendo como los dos humanos se abrazaban y gemían tal cuál hacían ellos. El instinto les decía que no había peligro para su compañero. Algo había entre ellos para 44 demostrarse ese cariño. Enseguida se acerco «Happy» a oler a la visita que había hecho tan feliz a su amigo. El olor le dijo que venían de la misma familia. Y que tenía buenos sentimientos. Los perros saben sentir las buenas vibraciones en los efluvios del cuerpo. —Perdóname papá. He estado muy ciega para no querer verte más. Perdóname —le decía dándole los besos que no había podido darle en mucho tiempo. —No hay nada que perdonar, cariño. Me has hecho muy feliz. Me alegro mucho de que estés aquí —le decía acariciándole el cabello—. ¿Cómo sabias que estaba aquí? —¿No te acuerdas que cuando era pequeña me trajiste aquí tres o cuatro veces? Fui a ver a los abuelos y me dijeron que estabas en la montaña. —Miro a su padre sonriendo—. Enseguida supe que estarías en la vieja mina. ¿Y estos perros? —acabó preguntando. —Es muy largo de contar, cariño. —Pues empieza, porque vengo a quedarme hasta que comiencen las clases. Además quiero escribir esta historia. —¿Te gusta escribir? —Mucho. Fuiste tú el que me metiste el gusanillo cuando escribías historias de tramperos en Canadá y me las leías por las noches. —En realidad esto es Cantabria —le dijo sonriendo. —¿Y para qué crees que existe la imaginación? Es lo único que tienen los escritores. Imaginación para inventar y corazón para sentir lo que escriben. Era lo que me decías de pequeña. —Me acuerdo. —Siempre me dormía pensando que un día viviría en una montaña rodeada de lobos. Por cierto —le dijo mirándole a la cara—. Estás muy guapo con esa coleta y esa barba. —Gracias, cariño. ¿Has comido? —no esperó a que le contestara—. Ven, tengo conejo recién asado —le dijo abrazándola y acompañándola hacía la mina—. En realidad —comenzó a contarle—, todo empezó cuando me dijiste que no querías verme, me fui a pasear a la montaña, encontré a una hembra cachorro de lobo y… Los perros solo vieron como entraban en la vieja mina, padre e hija abrazados y secándose las lagrimas. 45 Epilogo. Así es el destino. Quién le iba a decir a Daniel que con la decisión que tomó recuperaría a su hija. Que esta, escribiría una bella historia de desencuentros y reencuentros, de lobos, de montañas, de cariño, de amor, y de lo importante que es en la vida tener a alguien que te quiera. 46 Ascensión García Esclapez nació un cinco de Febrero de un año lejano. Todo empezó con «Rapunzel», el cuento que le contaba su madre cada noche; y «Un cerdito y un lobo», el que le contaba su padre por el día. Los libros se los traían los Reyes Magos, por eso siempre los incluía en su carta. De niña escribió varios cuentos, (que nunca nadie leyó), donde los mendigos se hacían ricos, los árboles hablaban…El primer libro que le llegó hondo fue «La Historia Interminable». De adolescente empezó con la poesía y a lo largo de su vida a escrito muchas historias sin final. Cuando nació su hija empezó a leerle y a inventar historias sin descanso; al poco vinieron los cuentos culinarios, uno en cada comida, donde los tomates y las lentejas se hacían amigos, donde un niño comía sopa de letras y se hacía inteligente, (según el plato del día). Ahora que ha crecido, cada una escribe sus historias y luego las comentan. Reconoce que se equivocó cuando eligió los estudios, (delineación). Lo que realmente quería era (y es) escribir. Ahora ha llegado a un taller de escritura creativa, no sabe cómo, y ha encontrado a alguien que le guíe. ¡Por fin! 47 Haciendo camino Sentí que aquellas montañas me atraían…como si mi destino estuviera allí... Había llegado a una playa, y todavía tenía que atravesar aquel bosque para llegar hasta las montañas. Me quedé allí parada bajo la lluvia, admirada ante el paisaje. No me importó mojarme, estaba acostumbrada, odiaba los paraguas y los chubasqueros. Lo bueno en esta ocasión era que la temperatura era cálida. Miré al firmamento, el sol empezaba a asomar a través de las nubes grises. Me sentí grande y pequeña a la vez: grande porque era la única persona en aquel fascinante lugar y pequeña al compararme con aquella inmensidad de la naturaleza. Me pregunté qué habría más allá de las montañas… Retorcí suavemente mi larga y negra melena empapada por la lluvia, para que soltara el agua. La ropa se me pegaba al cuerpo (que mantenía en forma, con muchas horas de ejercicio físico). Me aseguré de que no había nadie por allí, me quité la camiseta y la retorcí todo lo que pude, escurriéndola. Me la volví a poner e hice lo mismo con el pantalón, mientas recordaba la conversación que había tenido unos días antes con mi madre. —Mamá, necesito aprender más de la vida —le dije a mi madre. Así, tan rebuscado, llevaba un tiempo dándole vueltas a la forma de decírselo y cuando di el paso me salió así. ¿Qué iba a hacer? —No te preocupes, todos necesitamos aprender de la vida, y todos los días podemos aprender algo nuevo. —A mi madre le gustaba hablar de forma filosófica. Como a mí. Yo pensaba que tenía razón, de todas las circunstancias y de todas las personas se puede aprender algo. Pero yo tenía que seguir con la decisión que había tomado. —Lo que quiero decir es, que necesito salir de aquí, quiero conocer otros lugares, lejos de la civilización, ¿entiendes?, experimentar y descubrir de qué soy capaz, sin comodidades, rodeada de árboles… o montañas… en la naturaleza —acabé diciendo. Mi madre me miraba apenada, no se esperaba que hubiera tomado esa decisión. Seguro. 48 —Pero, Yilian, ¡si acabas de cumplir veinte años!, todavía tienes tiempo… De momento puedes experimentar aquí, en la ciudad. Estudia algo que te guste, cambia de trabajo… —intentó convencerme. No era eso lo que yo quería. Había trabajado de canguro donde había aprendido a tratar a los niños y de camarera donde aprendí a tratar a toda clase de gente, y sobre todo, en los dos aprendí el arte de la paciencia, pero para esto no podía esperar más. —Ya he aprendido mucho de los libros, mamá —dije—. A lo largo de mi vida he leído cientos de libros, quizá más de mil… he perdido la cuenta. He vivido con la imaginación la vida de otros, y ahora necesito vivir la mía. Recorrer mi propio camino. —He de decir, que todo lo que leía se me quedaba con facilidad en la cabeza, ya tenía un montón de datos metidos en mi mente. Mi madre permaneció callada, no sé si para hacer tiempo mientras se le ocurría algo que decir o porque la dejé asombrada con mi argumento. Mi padre llegó a casa en ese momento, cuando parecía que mi madre iba a decir algo, y entró en la cocina, donde estábamos ella y yo, sentadas a la mesa, una enfrente de la otra. Después de unos besos, mi padre, preguntó: —¿Todo bien? —Era un hombre de pocas palabras. Mi madre le contó mi deseo de conocer otros lugares. Él se quedó un rato pensando y después dijo que podíamos hacer un viaje, los tres juntos, al lugar que yo eligiera. Le dije que necesitaba hacerlo sola. Volvió a pensar. Le vi asentir suavemente con la cabeza. Cogió a mi madre de la mano, dijo que tenían que hablar y se fueron a dar una vuelta. Así era él. Esperé pacientemente mientras pensaba en mi situación: el paso debía darlo de todos modos. Tenía la sensación de que allí fuera, en algún lugar, había algo que me llamaba, y yo tenía que acudir a esa llamada. Pero prefería hacerlo con el permiso y el apoyo de mis padres. Estaba dejando de llover, solo caían unas gotas. Me colgué la mochila a los hombros y me animé a adentrarme en aquel bosque, no encontré ningún camino que seguir, pero tampoco me importó. Mi lema era: «Caminante no hay camino, se hace camino al 49 andar», formaba parte de un precioso poema que había leído de niña. Seguí adelante, haciendo mi propio camino. Al meterme entre los árboles me invadió una sensación de peligro. Reconozco que de pronto sentí miedo, ¿y si habían lobos u otros animales salvajes por allí?, se oían ruidos por todas partes, respiré hondo, no dejé que esa sensación me venciera. Rebusqué dentro de la mochila y cogí la daga que mi padre me ofreció, junto con las palabras: «¡Ten cuidado!», en la despedida. Me la ceñí a la cintura. Para tranquilizarme, me dije, que esos sonidos eran de los insectos y lagartijas y de las aves en los árboles. El bosque era frondoso y a pesar de lo alto que estaba el sol, apenas me llegaban sus rayos. Miré a mi alrededor, no conocía ninguno de aquellos árboles, algunos tenían frutos, los observé, solo vi uno que me resultó familiar. Era bueno tener alimento en un lugar alejado de la civilización. Me dije que debía pensar en buscar un lugar donde pasar la noche. Llegué a un claro. Inspeccioné el suelo, me senté y vacié la mochila. Me di cuenta de que había olvidado mirar la brújula al entrar en el bosque, no estaba segura de saber volver al mismo punto de la playa, pero tampoco dejé que eso me desanimara. Cogí mi navaja suiza, y guardé todo en la mochila, y con la brújula en una mano y la navaja en la otra, fui en busca de ramas y hojas para hacerme una choza. Para darme valor, pensé en los años escolares que había dedicado a aprender kárate (y aún seguía practicando cada día por mi cuenta): podía realizar varios katas con rapidez y soltura, ¿pero me serviría eso para enfrentarme a animales salvajes? Algo se movió entre los arbustos, un escalofrío me recorrió la columna. Guarde la navaja en un bolsillo y cogí la daga, esperando salir con vida de allí… Llevaba un rato subido a aquel árbol, absolutamente quieto, cansado de esperar, pero atento, con el arco preparado y la flecha dispuesta a ser disparada, en cuanto se me pusiera a tiro cualquier animalillo comestible. Casi se me escapa la risa, pero conseguí retenerla, me acordé de Cupido, ese angelote del amor que dispara sus flechas para enamorar a la gente, y me vi a mí mismo como si fuera él, esperando enamorar al primero que pasara por allí. ¡Ja, ja, qué gracia!… Y allí estaba mi presa, un venado se había parado a 50 comer a pocos metros. Tuve que mover, suavemente, mi arma unos centímetros a la derecha. Me imaginé la trayectoria de la flecha y cuando la dejé ir hacia la víctima… alguien se cruzó en su camino… El animal salió corriendo al mismo tiempo que se oyó un grito ahogado. Salté del árbol, no estaba demasiado alto. Me temía lo peor, ¿y si había matado a alguien? El corazón se me aceleró, y no fue por el salto, «¡Por favor, no!», rogué, por si algún dios me podía oír. Pero no hizo falta, o es que el dios ya me había escuchado, porque vi a una chica (lo supe por su larga melena) que intentaba esconderse entre los árboles y arbustos. Me reí por lo bajo, «imposible esconderse de mí» pensé. —¡Oye!, puedes salir, sé que estás ahí y la verdad es que no tengo ninguna intención de hacerte daño… estás herida, lo sé, puedo ayudarte —le dije. Vi sangre en las hojas de un arbusto cercano. Silencio… Empezaba a perder la paciencia. —Vale, dejaré que te desangres si es eso lo que quieres. —Se oyó un ruido entre el follaje, me acerque sigilosamente. Estaba tendida en el suelo, ¿y si era cierto que se había desangrado?, acerque mi cara a la suya… respiraba. «Se ha desmayado», pensé. La flecha le había rozado el costado sin llegar a clavarse. «Uf, menos mal», murmuré. Aun así la herida necesitaba mi atención, sangraba bastante, aunque, había visto heridas peores… —¡Atiza! —exclamé. A su lado había una daga. «Puede ser peligrosa», me dije. Recogí la mochila, que seguro era suya, y metí en ella, la brújula y la daga que estaban tiradas a su lado. La daga se la requisaría más tarde. También recogí mi arco y el carcaj, que con el susto lo había dejado caer al pie del árbol, un gran fallo por mi parte, había estado todo el rato desprotegido, era la primera vez que hacía algo así, claro que, nunca antes me había pasado nada semejante. Dejé mis pensamientos aparte y me concentré en mi víctima, tenía que curarle la herida, busqué la planta adecuada. La búsqueda fue corta, tenía experiencia en ello, arranqué unas hojas y me acerqué a la chica que estaba unos pasos más allá. Miré dentro de la mochila, no me gustaba curiosear en las cosas ajenas, pero esta vez tuve que hacerlo, cogí una botella de agua que había en ella y le limpié la 51 herida, después machaqué las hojas de la planta, me acuclillé a su lado y se la puse de cataplasma, cubriendo la herida. Abrió los ojos de pronto, justo cuando más absorto estaba yo, mirándola. Me sobresalté y caí hacia tras. Otro fallo mío: había dejado de estar alerta. Abrí los ojos. Al principio me sentí desorientada. Estaba herida. Recordé haber visto a un chico a través del arbusto, y había oído su voz. Reaccioné, e intenté levantarme, pero un ligero mareo y un dolor agudo me lo impidieron. «Es él, ha intentado matarme», pensé al verle allí, a mi lado, «¡pero no lo ha hecho!, ¿y si tiene otras intenciones?, igual estoy equivocada y no ha sido él», todos esos pensamientos pasaron rápido por mi mente. «Puede ser peligroso», me dije finalmente. Con la mano busqué la daga, primero en el cinto y después tanteando a mí alrededor. No la encontré, seguro que la tenía él, me miraba sonriente a unos pasos de mí. Debía ser unos pocos años mayor que yo. —¡Ajá!, ¡buscas la daga!, ¡quieres atacarme! Lo sabía —me dijo. —¡Pero qué dices!, ¡si tú has intentado matarme, y casi lo consigues! —dije con voz débil. Conseguí levantarme, el dolor iba remitiendo poco a poco. —¿Yo?, ¡si te has metido en medio y has espantado a mi presa! — dijo, como asombrado de que le viera capaz de algo semejante—. Además, debes saber, que he sido yo quien te ha curado la herida — añadió satisfecho dándose importancia. Bajé la vista hacia la herida, sentí un zumbido en la cabeza al ver la camiseta rasgada y ensangrentada, nunca había soportado la visión de la sangre. Respiré hondo unas cuantas veces y me levanté la camiseta, hasta ver la herida cubierta por una masa verde. —Gracias —dije—. Ahora dame la mochila, tengo que seguir mi camino. —Pensé que debía alejarme lo antes posible de él. —Deberías tener cuidado, estamos cerca del territorio de los lobos, y pueden ser muy agresivos. —Parecía preocupado. Quizá era cierto. El miedo me recorrió el cuerpo. Traté de disimularlo. —Gracias por el aviso, lo tendré en cuenta. Dame la mochila… y la daga. —insistí. «Tengo que hacerme la choza», pensé. 52 Michael y Yilian se encontraban en el bosque, cerca del territorio de los lobos, y eso era peligroso. Michael lo sabía, y no quería que Yilian continuara sola su camino, sabía que cuando le diera su mochila, ella se iría y no la volvería a ver, por lo menos, no con vida. Le gustaba aquella chica, pero no podía obligarla a quedarse con él, aunque intentó convencerla. —Te daré la mochila, pero deberías acompañarme, tengo un refugio seguro. Te aseguro que es peligroso quedarse en el bosque por la noche. La mente de Yilian se puso a valorar los pros y los contras, solía hacerlo cuando tenía que tomar una decisión importante: «No le conozco. Cierto que la herida ya no me duele tanto, pero después de todo él es quien me la ha hecho. Parece un buen tipo, aunque las apariencias a veces engañan. Sus ojos verdes y su pelo castaño…y su cuerpo… no es que sea muy guapo, pero tiene atractivo. Aun así, el físico no lo es todo…» Michael esperaba su respuesta impaciente. —Vamos, decídete, el camino es largo y si sigues pensándotelo puede que no lleguemos a tiempo. —De acuerdo, pero dame la mochila y la daga. —Yilian finalmente pensó que sería mejor enfrentarse a un hombre que a una manada de lobos. Michael se la entregó. Le daba gracia tanta tozudez con la dichosa mochila. —La daga está dentro —dijo. Ella cogió la daga y la metió en la funda que llevaba en la cintura, aunque mantuvo la mano cerca mientras caminaba a su lado. Por si acaso. —Me llamo Michael —se presentó él—. ¿Te encuentras bien? —Sí, gracias. Mi nombre es Yilian. —Prefirió propiciar la buena convivencia. Michael cogió unos frutos de un árbol y se los ofreció. —Debes coger fuerzas. El sol está bajando y puede que encontremos lobos en el camino. ¿Sabes utilizarla? —dijo señalando la daga. —Cuando llegue el momento lo descubriré —dijo, intentando aparentar calma—. En los momentos de peligro, es cuando nos damos 53 cuenta de lo que realmente somos capaces. De todos modos, siempre es mejor protegerse con un arma sin saber usarla, que no tener ninguna cuando estas en peligro —añadió con una sonrisa poco convincente. Él soltó una maldición por lo bajo, «seguramente no sabrá usarla», se dijo, pero se quedó durante un rato pensando en las frases de Yilian. —¿Qué haces en este bosque? —preguntó él después de un rato de silencio. —Hacer mi propio camino… mi destino. —Sonrió con disimulo, le gustaba ver cómo le hacía pensar—. «Caminante, son tus huellas el camino y nada más; caminante no hay camino, se hace camino al andar» —recitó—. Es de un poema…y eso es lo que hago... camino — aclaró ella. —Y ¿qué haces tú? —quiso saber Yilian. —Vivo aquí desde los dieciocho… hace ya siete años. Llegué aquí cuando salí del orfanato —se sinceró él. —Y ¿por qué viniste aquí? —Yilian sentía curiosidad. —No encontré trabajo. Caminé durante días, buscando… Salí de la ciudad, y empecé a ver huertos repletos de frutas y vegetales, allí calmé el hambre, y se me ocurrió, que quizá, si seguía a la naturaleza podría sobrevivir. Ya sabes, como en la prehistoria. —Michael sonrió, y continuó—: cuando llegué aquí, no lo hice con intención de quedarme, me perdí. Al segundo día encontré un refugio, al principio no fue fácil, pero al igual que a los animales, a los hombres, el instinto de supervivencia nos ayuda. Por lo menos en mi caso —aclaró. Yilian le parecía una chica rara, hablaba de una manera que le hacía pensar todo el rato. El no solía pensar en temas trascendentales, se tomaba la vida más a la ligera, intentando sobrevivir con sentido del humor. Ahora le había hecho recordar, y pensar en el pasado. —¿Tienes familia? —preguntó Michael. —Mi padre y mi madre, bueno, también algunos tíos y primos, pero nunca nos visitamos. Los dos siguieron caminando en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos: Yilian pensando en sus padres, y Michael en cómo debía 54 ser tener una familia. Él nunca supo por qué había estado en un orfanato. Habían llegado a un río y Michael de pronto se detuvo. Unos metros más allá había una manada de lobos (contó seis), que se habían acercado a beber al río. Sabía lo que Yilian y él debían hacer: quedarse totalmente quietos y estar atentos a la reacción de los lobos. Existía la posibilidad de que si no se sentían amenazados, ni estaban demasiado hambrientos, siguieran su camino después de saciar la sed. Yilian no sabía nada sobre el comportamiento de los lobos, aun así, el miedo hizo que no se moviera en un principio, después, volvió la cabeza hacia Michael y pensó que también él estaba paralizado por el miedo. Miró hacia los lobos, habían dejado de beber. Pensó en correr, pero no quiso dejar a Michael solo y, además, seguro que ellos la alcanzarían. Michael vio el peligro, los lobos tenían ahora su mirada fija en ellos y se acercaban lentamente, gruñendo y enseñando los colmillos. Despacio, cogió el arco y una flecha y se preparó para defenderse; le susurró a Yilian que se pusiera detrás de él y cogiera la daga, por si acaso. Michael tensó el arco… y soltó la flecha cuando vio que uno de ellos se lanzaba hacia él. El lobo cayó al suelo, pero los otros ya estaban rodeándoles. Michael volvió a preparar el arco, pero sabía que tenía un serio problema: los demás animales no esperarían a que les llegara el turno. También Yilian se dio cuenta de la situación, debía ayudar a Michael, si no acabarían los dos muertos. Yilian guardó la daga en su funda, prefirió evitar la sangre, y la verdad, confiaba más en sus manos y en su cuerpo, se puso al lado de Michael, se concentró en los atacantes y se preparó para bloquear y golpear. Realmente no tuvo mucho tiempo para prepararse, ni Michael para impedírselo, un lobo saltó hacia su cuello, ella lo detuvo levantando el puño hacia arriba con el codo doblado y golpeándole en la cabeza. Sintió un tirón en la herida del costado, pero ahora no podía detenerse. El animal cayó al suelo, y Yilian aprovechó para dejarlo inconsciente con un nuevo golpe, al hacerlo bajó la guardia y otro lobo se sirvió de esa distracción para atacarle. Michael, que 55 estaba a su lado, lo vio venir y reaccionó rápido, lo derribó de una patada, cogió la daga del cinto de Yilian y la clavó en el cuello del lobo cuando este se disponía a atacar de nuevo. Ella se dio cuenta de su error y se concentró de nuevo. Otros dos se le echaban encima, pensó que seguramente la atacaban a ella porque la veían más débil, o quizá, porque sabían que estaba herida, a uno se lo quitó de encima con un bloqueo y una patada de talón en el estómago, todo estaba sucediendo muy rápido, Yilian se giró para defenderse del otro, pero Michael se le adelantó, quitándoselo de encima con un movimiento rápido de la daga, pero no antes de que el animal le rozara con sus colmillos en la herida, al intentar morderle. Yilian aguantó el dolor con los dientes apretados y se volvió para enfrentarse al siguiente, vio que todos los lobos estaban ya en el suelo y también vio sangre, la cabeza le volvía a zumbar y supo lo que le iba a suceder... Michael la agarró a tiempo, evitando que cayera entre los lobos, y sonrió, a pesar del miedo y la preocupación. «Una chica tan decidida… y tan débil con la sangre…», se dijo. Pasó sus brazos por debajo del cuerpo de Yilian y la sacó de aquella masacre de lobos dirigiéndose a su refugio, que ya no estaba muy lejos. Siguió caminando a paso ligero por el margen del río, hacia las montañas, esperaba no encontrarse con ningún peligro más. Le preocupaba que ella se despertara antes de llegar, y se pusiera furiosa al verse en sus brazos. «En mis brazos…», suspiró, «suena bien», se dijo. Yilian despertó a la luz de varias velas, todo a su alrededor era de roca, los techos, las paredes… hasta una mesa. También vio una estantería (esta, de madera) con libros. Se levantó de la cama, sintió dolor y un ligero mareo y se sentó en ella, «también es de roca», murmuró. —¿Te encuentras bien? —Yilian sobresaltada volvió la cabeza, y vio a Michael. Pensó que aquel debía ser su refugio y que él le había llevado hasta allí. —No del todo… pero seguimos con vida, eso es lo que importa — respondió. »Parece una cueva —comentó, fijándose en las paredes y en el techo. 56 —Es una cueva... en la montaña —dijo, preguntándose, si a ella le gustaría. —En las montañas… —murmuró—. Me gusta —le dijo sonriendo, como si hubiera adivinado sus dudas. Allí era donde, ella, había deseado llegar… y allí estaba. —Quiero salir fuera —dijo Yilian de pronto, a la vez que se levantaba de la cama para acercarse a la puerta. —Deberías descansar. He vuelto a curarte la herida, pero no debes hacer ningún esfuerzo, para que cicatrice pronto —se preocupó Michael, pero le abrió la puerta al ver que no se detenía. A Yilian le pareció que atravesaba una especie de cocina office, apenas se fijó, siguió caminando detrás de Michael, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia el lado dolorido, hasta una gran puerta de roble, él la abrió… El bosque llegaba hasta la puerta. Yilian se giró hacia las montañas, donde estaba la cueva. —¿Qué hay más allá? —preguntó. Se oía el murmullo del agua. —Cuando te recuperes te lo enseñaré —dijo sonriendo. Ella le dedicó una gran sonrisa, volvió a entrar en la cueva, fue hasta la cama y descansó, estaba dispuesta a esperar, esforzándose lo menos posible para que aquello cicatrizara de una vez. Michael sonrió de nuevo, Yilian no dejaba de sorprenderle. Llegamos a la cúspide de la montaña, y por fin mire al otro lado… Michael me había ayudado a llegar hasta allí, él ya lo había hecho otras veces, fue arriesgado, pero a veces hay que correr riesgos para conseguir lo que uno quiere. Había valido la pena, vi un acantilado y una cascada, que bajaba hasta el mar, las olas golpeaban fuerte contra las rocas, y más allá, en el horizonte, vi una isla. Me vino a la mente otra parte del poema: caminante no hay camino sino estelas en la mar… —Michael, puede que me quede una temporada —le dije con una sonrisa. Él también sonrió. Habíamos conseguido una gran amistad durante mi recuperación. Miré a Michael. A mi alrededor tenía todo lo que necesitaba. «…y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a 57 pisar», me dije, recordando el camino recorrido hasta llegar a aquella playa. Quizá estaba allí mi destino… María-Sol GarcíaRosco. Nació en Mérida (Badajoz), hija de madre extremeña y padre castellano. Ha vivido en Almansa, donde inició el Bachiller, y en Alicante. En esta ciudad cursó los estudios de Magisterio, ejerciendo, por primera vez su profesión de maestra en Alcoy. De vuelta a la capital, preparó una oposición para optar a una plaza de locutora en Radio Nacional de España. Tras conseguirla, ha estado desempeñando esta actividad informativa hasta alcanzar el grado de locutora comentarista. En sus años de profesión, ha realizado innumerables entrevistas en directo en un «magazine», por el que han pasado todo tipo de personas. Sin duda, esta experiencia ha sido la fuente de inspiración de alguno de sus relatos, incluido el que publica este libro. 58 Ingratitud La mañana era templada y luminosa, fiel exponente de una incipiente primavera, que invitaba a abrir las ventanas de par en par, para que los rayos del sol, prestaran su calor a las numerosas dependencias de una residencia de mayores, donde las horas transcurrían lentas para los allí acogidos. El edificio no era demasiado grande, lo cual le imprimía un toque de íntima confortabilidad. Ubicado en un bello paraje de Asturias, desde donde se divisaban verdes prados y alguna que otra cabaña. Estaba rodeado de zonas ajardinadas con numerosos bancos de madera, diseminados a lo largo de sus paseos. Todo estaba muy cuidado y de fácil accesibilidad. Las flores, principalmente rosas que soportan bajas temperaturas, las cuales también se dan por estas latitudes, bordeaban los senderos, por donde paseaban los ancianos que podían hacerlo y quienes padecían algún tipo de minusvalía, eran acompañados en sillas de ruedas por cuidadoras ó familiares en las horas estipuladas para las visitas. Alrededor de las diez de la mañana algo turbó el silencio que, habitualmente, reina en este lugar. La puerta del vestíbulo se abrió y numerosas voces se escucharon. De pronto, intentaron suavizar su elevado tono, contagiadas por la serenidad que allí se respiraba. Se trataba de cuatro personas, tres hombres y una mujer, que rodeaban a una anciana en silla de ruedas, desplazándose hasta la recepción. Allí ya les esperaban, siendo atendidos muy amablemente, por la persona sobre la cual recaía esta responsabilidad, que no dudó en dar la bienvenida a la nueva inquilina llamándola por su nombre. —Buenos días Rosa: bienvenida. Deseo que se encuentre muy a gusto entre nosotros. Sus nietos me han hablado muy bien de usted. La anciana se limitó a asentir con la cabeza y, una vez cumplimentados todos los trámites, les mostró la habitación que debía compartir con otra residente. Una vez allí, María, su nieta deshizo el equipaje y, de forma ordenada, colocó todas las pertenencias de Rosa en el armario a ella destinado. Ya todo en su sitio, volvieron al vestíbulo, sin que Rosa abandonara la silla de ruedas, y recorrieron, una por una, todas las 59 zonas comunes para los 32 residentes, terminando en el comedor donde, en aquel instante, desayunaban varios ancianos. En todo este itinerario por el centro no invirtieron más de una hora. Antes de marcharse, le preguntaron a su abuela si deseaba quedarse en una de las mesas que, en aquel instante, ocupaban dos señoras. Ella, dulcemente, asintió de nuevo. Tan solo el más pequeño de sus nietos, Javier, la besó. Sus miradas se encontraron, coincidiendo con una sonrisa de complicidad. Rosa cerró los ojos al verlos desaparecer, y al abrirlos, se encontró con otra mirada, más alegre y optimista, a la que correspondió con agradecimiento. Tenía frente así a Leonor, quien llevaba tan solo un año en este lugar, Era de baja estatura y aspecto vigoroso. Había cumplido 66 años, aunque aparentaba menos edad. Inteligente e inquisitiva, sacrificó los mejores años de su vida para cuidar de sus progenitores. Esto le producía una gran satisfacción. Antepuso las lógicas aspiraciones de toda mujer joven, como son formar un hogar con marido e hijos, para prestar toda su ayuda y dedicación a sus padres enfermos. No echaba de menos las oportunidades perdidas que, sin duda, no estaban destinadas a ella y le hacia sentirse bien el haber cumplido con su obligación. Se levantó y aproximándose a Rosa le dijo muy quedamente, para no perturbar su intimidad —¿Cómo se llama? —Rosa —fue la respuesta. Las ancianas, con las que compartía la mesa, se habían marchado. —No se quede sola —añadió Leonor—. ¿Le gustaría acompañarnos? —Haciendo referencia a un grupo de ancianos allí reunidos. —Sí —fue la respuesta. Este sería el primer paso para unir, por la amistad, a dos seres solitarios, con necesidad de cariño que, por diferentes motivos, el destino había hecho que se encontraran en un lugar aparentemente cálido, pero envuelto en la frialdad que produce el miedo a un futuro desconocido y en soledad. Esa primera noche y sucesivas que Rosa pasó en su nuevo domicilio, fue ayudada por dos cuidadoras a desnudarse y meterse en la cama. Cuando hubieron terminado, Leonor, tras pasar por el cuarto de baño, ocupó su lecho y se despidió de su compañera con un cálido: 60 —Buenas noches, Rosa. En la obscuridad del dormitorio Leonor intentó memorizar el rostro de la anciana. Se dijo: «Tiene que haber sido muy hermosa». Realmente todavía lo era. Tan delgada y erguida. Su cabello blanco recogido en la nuca, con un sencillo moño, le imprimía dignidad y elegancia. Esto contrastaba con la deformidad de sus manos. El tiempo y un duro trabajo habían marcado su huella. Dedos largos y huesudos terminaban en uñas limpias y cuidadas .También, Leonor había percibido su dificultad para comunicarse con los demás: Pensó: «Tengo que averiguar algo más sobre la que ya es, de hecho, mi compañera de habitación». Leonor se levantó temprano, como todos los días. Suele ser de las primeras que acuden al comedor. Lo hizo con cuidado, para no turbar el descanso de Rosa. Una vez allí, aprovechando la ausencia de testigos, le preguntó a Luz, que es quien normalmente sirve el desayuno: —Oye Luz, tu sabes que yo comparto la habitación con Rosa, la recién llegada. Pues bien, yo le noto «algo raro». Siempre está callada, con la mirada perdida, como ausente, ¿tu sabes que le ocurre? Luz se aproximó a ella, como temerosa de que su respuesta pudiera ser oída por los escasos residentes diseminados por el comedor. —Creo que padece Alzheimer y la enfermedad está bastante avanzada, ya que tiene 83 años —y añadió—: ¡Pobrecita! ¿Cómo habrán sido capaces de traerla aquí, que no conoce a nadie? ¡Que ingratitud! Leonor se quedó pensativa, mientras saboreaba un sorbo de café con leche. Ella que tanto miedo tenía a la demencia senil llamada Alzheimer. Además, había oído que afecta cada día más a las personas de edad avanzada. Los comentarios de Luz confirmaron sus sospechas acerca del comportamiento de Rosa. Eran los síntomas de padecer dicha enfermedad. Y el sentimiento de piedad hacia su compañera, le hizo saborear, con menos placer que de costumbre, la primera comida del día. Una vez terminada, dirigió sus pasos hacia la biblioteca, para averiguar algo más sobre ésta cuestión. Leonor encontró mucha 61 información. Supo que esta enfermedad fue identificada por Emil Kraepelin, mientras que la neuropatología característica fue observada por el psiquiatra y neuropatólogo alemán, Alois Alzheimer en 1.906. Ambos psiquiatras la descubrieron, pero el primero valoró la importancia de encontrar la base neuropatológica de los desórdenes psiquiátricos, por eso, decidió nombrarla «Enfermedad de Alzheimer» en honor a su compañero. « Acto sin duda generoso », pensó Leonor. Pero, además, supo algo realmente curioso: el doctor Alzheimer tuvo una paciente de 51 años que padecía fuertes sentimientos de celos hacia su marido, además de desorientación, dificultades para leer y escribir a lo que se sumaba una progresiva pérdida de memoria. Cuando esta paciente falleció, el doctor Alzheimer estudió su cerebro, descubriendo la atrofia cerebral que padecía y las placas formadas por una sustancia peculiar, como también manojos de fibrillas localizados en el interior de las neuronas. Este fue el primer caso que el doctor Alzheimer trató y que definía los síntomas de la enfermedad —¡Es asombroso! —repetía una y otra vez Leonor, sin apartar su mirada del libro que le facilitaba información tan valiosa. Y continuó leyendo—: «A medida que avanza la enfermedad hay mayor con fusión mental». Por eso, cuando le preguntó su nombre, además de decírselo, añadió: «¿Dónde estoy?», y ella no supo qué responder. Tan solo le dijo: «¡Conmigo! Me llamo Leonor». Finalizó la lectura averiguando que la dificultad para hablar es otra de sus manifestaciones, como el aislamiento e incluso la irritabilidad y agresión. En ese momento Leonor pensó: «Estos síntomas no se daban en Rosa. Era dulce y silenciosa. Ni un gesto ó palabra malsonante». Pensando en todo esto, lo que le provocaba mayor indignación era el comportamiento de su familia, internándola en este lugar que contribuiría, sin duda, a acelerar su demencia. Ella había oído decir, que estos enfermos necesitan un ambiente familiar feliz; que les ayuden a practicar algún ejercicio y socializar con sus amigos. Pero ellos habían hecho todo lo contrario. Habían cambiado bruscamente sus rutinas diarias; la habían trasladado allí, un lugar nuevo y desconocido, que empeoraría su estado. ¿Qué podría hacer ella? Se dijo una y otra vez. Su decisión fue rápida: ayudaría a Rosa 62 para lograr que su estancia en esa Residencia le resultara lo mas grata posible y, de este modo, su estado de salud, tan deteriorado, mejoraría. Se convertiría, no solo en su compañera de habitación, sino también en su lazarillo. Daría con ella paseos por el jardín y le hablaría, aunque no recibiera respuesta. La obligaría a comer y sobre todo, intentaría hacerle reír, para que sus ojos, siempre tristes, se iluminaran. Era su tarea a partir de ese momento, sin importarle cómo había sido Rosa en otros tiempos aunque, intuía, que no tenía nada que ocultar. La decisión tomada la cumplió a rajatabla, día tras día, y Rosa mejoró notablemente. Las enfermeras y cuidadoras no alcanzaban a comprender el cambio experimentado en los primeros meses de su estancia allí. Muy de tarde en tarde, la visitaba alguno de sus nietos, sobre todo el pequeño, Javier, aunque su pérdida de memoria a largo plazo, no le permitía identificarlos. Pero nunca había rencor en su mirada, pero si extrañeza cuando le hablaban. Sus largos silencios se interrumpían con las palabras precipitadas de Leonor, narrándole las peripecias de su juventud, hasta dar con sus huesos en aquel entorno, sin duda bonito, principalmente —le decía— desde que la había conocido. Pero un día, que Leonor jamás olvidaría, Rosa no se quiso levantar. Leonor no llamó a la cuidadora que, diariamente, se encargaba de vestirla y llevar a cabo su aseo personal. Sin perder tiempo, buscó al doctor Nicolás, eminente geriatra con el que contaba la residencia. Rápidamente acudió a la habitación. Fuera, Rosa esperaba su diagnóstico. —Leonor —dijo el doctor.— me temo lo peor. Esta se llevó las manos a los labios, como tratando de ahogar un grito de dolor. —¡No es posible doctor! Si Rosa había mejorado. —Sus cuidados y deseos de ayudarla habían dado sus frutos — subrayó el médico convencido. —Pero, ¿ cómo ahora, de repente, ocurre esto? —preguntó Leonor. —Es difícil de explicar. Creo, personalmente, que Rosa no quiere vivir. Tus esfuerzos por estimular su vida diaria han sido muy útiles, pero la enfermedad avanza inexorablemente y me temo ha llegado a su fase terminal. 63 Rosa repetía una y otra vez: «¡ No puede ser doctor! ¡ No puede ser!». —Vamos a hacer todo lo posible para descartar esta circunstancia. Repetiremos las pruebas de imagen cerebral TAC y resonancia magnética nuclear, pero no existe «test pre-morten» en el Alzheimer. Debes saber que el promedio de vida de los pacientes es de 7 a 10 años. Sin embargo, se conocen casos, que pueden sobrevivir alrededor de los 21 años, pero son los menos. También se dan otros en los que se llega antes a la etapa terminal, entre 4 y 5 años y a Rosa se lo diagnosticaron, según tengo entendido, hace 3. Pero el fin se acelera cuando el enfermo, sin saber por qué, se niega a seguir viviendo. Leonor le pidió que la tuviera al corriente de su estado y dándole las gracias, se alejó a un lugar solitario donde poder llorar. Sentía impotencia por no haber logrado nada con su esfuerzo. Y fue en ese momento, cuando ella se sumergió en una profunda tristeza. Una vez que el doctor Nicolás y la dirección de la Residencia pusieron en conocimiento de la familia el giro producido en el estado de salud de Rosa, su empeoramiento fue progresivo. Estaba bajo la vigilancia permanente de una enfermera en la pequeña clínica con la que contaba el edificio y Leonor volvió a quedarse sola en la habitación. ¡La echaba tanto de menos! También en el comedor y restantes zonas comunes. Pero sobre todo, sus paseos con ella por el jardín, ahora sin flores, triste y solitario. Hacía frío. Las salidas al exterior eran muy escasas, a pesar de ir tremendamente abrigados. Se acercaba la Navidad…«¡ Qué triste le iba a parecer sin tener a su lado a Rosa!». Se sentía inútil, preguntándose, una y otra vez: «¿Qué misteriosa razón había motivado el abandono de Rosa por la vida? ¿Sería ella capaz de averiguarlo?¡ Al menos lo iba a intentar!». Faltaban pocos días para Navidad. Si alguien ha visitado una institución de estas características en esas fechas, sabrá que es difícil, muy difícil disimular la tristeza que se respira en el ambiente por parte del personal que trabaja, afanosamente, por imprimir un clima cálido y alegre. No hay posibilidad de lograrlo, porque los ancianos, en su mayoría están solos y echan de menos sus hogares y principalmente a esa familia, que ellos creían tener y por la que tanto 64 se habían sacrificado. Parece un contrasentido, pero, para ellos, son los días más tristes del año. Leonor no olvidaba que fue, precisamente el 25 de diciembre, «Día de Navidad», cuando el corazón de Rosa dejó de latir. Todos los allí acogidos le dijeron adiós con lágrimas en los ojos y la mayoría sintió un miedo atroz. Mas de uno se preguntaba: «¿ Seré yo el próximo?». Leonor obsesionada por este repentino y fatal desenlace, decidió llevar a cabo su propósito de averiguar si había alguna razón que lo hubiera motivado. Su mente se iluminó con una luz que la llevaba al dormitorio y en él al armario de Rosa. En ocasiones, el cariño que Leonor sentía por ella, le llevó a pensar, que su propia compañera era quien desde el más allá, tuvo mucho que ver con ello. Aprovechando la confusión del momento, entró en su habitación, donde seguían las pertenencias de su amiga. Abrió el armario de par en par y descubrió, además de la maleta, una bolsa de lienzo en un rincón. Al parecer, su nieta la colocó allí, sabiendo que se trataba de algo personal, que a nadie interesaba, excepto a la propia Rosa. Quizás, ni se molestó en averiguar su contenido. Con decisión, Leonor se apoderó de ella, temerosa de que alguien la descubriera, dando lugar a una falsa interpretación de su acto. En el interior había una caja de hierro, no demasiado pesada, fácil de abrir, lo que le hizo suponer, que no contenía nada de valor material, como joyas o dinero. No se equivocaba. Eran unas cuantas fotografías en blanco y negro, deterioradas por el paso del tiempo, y un modesto cuaderno, con tapas negras de gran grosor, que parecía un diario. Sin tiempo para comprobarlo, lo introdujo todo de nuevo en la bolsa y la guardó en su armario a buen recaudo. Una vez pasados los momentos tristes del entierro, nada la retenía entre sus compañeros y mucho menos la presencia familiar. Volvió a su dormitorio y lo primero que hizo fue comprobar si se habían llevado las escasas pertenencias de Rosa. Efectivamente, ya no estaban allí. Aunque se sentía bastante segura, le tranquilizó, todavía mas, pensar que nadie había echado de menos la bolsa de lienzo, que ella guardaba como un pequeño tesoro por descubrir. Sin dilación, la cogió de nuevo y cerró la puerta para que nadie pudiera interrumpir su «especial encuentro» con Rosa. Sobre la cama vació su contenido. Allí estaban las fotografías deslucidas. Habían quedado 65 diseminadas sobre la colcha e intuitivamente las acarició con las yemas de los dedos como, imaginó, habrá hecho ella en muchas ocasiones. Allí estaba, delgada y erguida, muy joven. Realmente había sido muy hermosa. Su pelo castaño caía, aparentemente desordenado, sobre los hombros, con la apariencia de una diosa. Su sonrisa era, como la que tanto le llamó la atención cuando la conoció, dulce y permanente en sus labios finos y bien dibujados. Junto a ella aparecían otras personas desconocidas para Leonor pero, sin duda, entrañablemente queridas por ella. «¿Cómo es posible que el paso del tiempo deteriore, hasta ese punto, a las personas», se preguntaba. «¿Dónde habían ido a parar la viveza de sus ojos obscuros y grandes?». Sin embargo, el tiempo no logró borrar la dulzura y serenidad de su rostro. De pronto, la mirada de Leonor se detuvo en el pequeño cuaderno. Lo cogió, abriéndolo, cuidadosamente, como si temiera deteriorarlo y tan absorta estaba en su lectura que, de repente, todo desapareció alrededor al ir descubriendo su contenido. Mi nombre es Rosa. Nací en el seno de una familia humilde y numerosa. Éramos ocho hermanos, de los cuales sobrevivimos dos. Una escasa alimentación fue mermando, poco a poco, la salud de los más pequeños, hasta una total desnutrición que les causó la muerte. Ante una situación tan extrema, solamente lograban superarla los más fuertes. Mi madre fue la principal víctima de esta miserable existencia, en la que sobrevivíamos gracias al escaso dinero que traía mi padre a casa Yo le quería muchísimo, a pesar del dolor que sentía cuando le oía llegar a casa, a altas horas de la madrugada, bebido, tras haber caído en la trampa del alcohol. Su débil voluntad era superada por la adicción a la bebida. Resultaba difícil para él tener que sobrellevar la dura carga de una familia numerosa a la que amaba con todo su corazón y con la que compartía, con ficticia alegría, la escasa comida que había en la mesa. Él renunciaba a ella, haciéndonos creer que ya había comido previamente. Yo deseaba poder odiarle por su adicción y, a pesar de mi corta edad, apreciaba la generosidad de su corazón que un día dejó de latir, cansado por las largas jornadas de duro trabajo, por un mísero jornal, en la hacienda de un terrateniente. Tenía 38 años. Fue una tragedia para este frágil hogar, que tuvo que fragmentarse, para lograr sobrevivir. 66 Mi hermana y yo entramos como sirvientas en casas de nuevos hacendados, que presumían de nuestro servicio, pagado con la comida. Mi hermana, que tenía 14 años, se resignó a nuestra triste suerte. Sin embargo yo, con un año menos, no tenía más meta que salir de esa esclavitud, para alcanzar un destino más justo: poseer mi propia casa, recuperar mi dignidad, arrebatada injustamente, y poder disfrutar de la compañía de mi madre, tan querida por mí. Contemplar diariamente su rostro bello, sereno y cuidar su cuerpo cansado, por largas jornadas de duro trabajo en la cocina de una fonda de estación. Ella, que nos amaba intensamente, nunca aceptó las numerosas proposiciones de matrimonio de hombres jóvenes, con edades similares a la suya, que se enamoraban de su belleza y bondad. Pero ella jamás olvidó al amor de su vida, a pesar de haberle causado tanto dolor. Lo recordaba bueno y cariñoso. Mi niñez perdida era una cuenta pendiente que la vida tenía conmigo. Mi débil cuerpo, castigado por trabajos no adecuados a mi edad, albergaba una férrea voluntad, que alimentaba el deseo de escapar y buscar nuevos horizontes que mejoraran mi existencia. ¡Y lo logré! Mi madre, mujer hacendosa, que tuvo que remendar tantas veces nuestra ropa, hasta tener que desecharla, me había enseñado a zurcir. Gracias a su buen hacer y tesón, llegué a realizar este trabajo con pulcritud. La profesión de zurcidora, en aquella época, era muy apreciada por las clases con cierta posición social, que pagaban generosamente a quienes realizaban esta labor, que ellos eran incapaces de hacer, en sus valiosas sábanas de hilo. A mis 17 años entré a formar parte del amplio grupo de personas, que integraban el servicio de una de estas acaudaladas familias. Valoraban mi trabajo y lo compensaban generosamente. Allí empecé a recorrer el camino que me llevaría a la meta soñada. Ahorré el dinero suficiente para poder reunir a mi madre y hermana y juntas compartir una casa humilde, pero suficientemente espaciosa, que nos permitía disponer de la independencia e intimidad, que nunca habíamos tenido. La familia para la que trabajaba, me regaló algunos muebles, para ellos de escaso valor e inalcanzables para mí. La vida me devolvía la deuda que tenía pendiente conmigo. Un día inolvidable conocí al primero y único amor de mi vida con quien contraje matrimonio. Tuvimos una hija, Lucía, que siempre estuvo a 67 nuestro lado. Él me dejó un luminoso día de Mayo que se tornó gris para mí, cuando su corazón se detuvo. Cada noche siento su cuerpo junto al mío, demandando el calor que la muerte le arrebató. Creo que pronto estaré con él. Sin duda me está esperando. Y esta es la historia de mi vida. He tenido que salvar tantas vicisitudes que han minado mi salud y endurecido mi alma. Sin embargo, todavía tengo la fuerza necesaria, para seguir adelante y es posible que esta energía, sea el secreto de mi longevidad. Hay algo de lo que quiero haceros partícipes: siempre he tenido grandes deseos de vivir. Sobre todo de ser feliz y os aseguro que lo he conseguido. Pero, si por alguna causa esta ilusión me faltara, preferiría deciros adiós. Leonor muy impresionada por este relato, que recogía «retazos» de la vida de Rosa, sintió el alivio de haber descubierto los motivos, que movieron a su amiga a abandonar el interés por este mundo. Lo entendía perfectamente. Los suyos la dejaron en este triste lugar, como se abandona un mueble usado, cuando ya no es de utilidad. Ella, que tanto había hecho por todos. Su sacrificio y dedicación para acogerlos, marcándoles unas directrices en la vida, que ellos debían desarrollar libremente, había tenido este fin, cuando más los necesitaba: los muros de un hogar para mayores. ¡ Tremenda injusticia! «¡Pobre Rosa!» lloraba Leonor. «¡Ojalá y te hubiera conocido antes, cuando en tu cerebro había tanta lucidez!». Si durante el tiempo que se conocieron sentía por ella una entrañable amistad, ahora se sumaba una gran admiración por su generosidad. «¡Nunca te olvidaré!». Pasaron lentamente los días. Una tarde Leonor se encontraba en el jardín, aprovechando el calor de los últimos rayos del sol, sentada en uno de sus bancos, con los ojos cerrados, sumida en sus propios pensamientos, cuando un leve golpecito en el hombro le hizo contactar de nuevo con la realidad. Era Luz que, amablemente, le dijo: —Leonor, ¿puedes venir un momento, por favor? Me dice la directora que han venido los familiares de Rosa y desean conocerte. 68 De pronto, Leonor pensó: «¿Habrían echado de menos las fotografías y el cuaderno que, con tanto celo, guardaba?». Quería salir de dudas. —Luz, ¿sabes qué quieren de mí? —¡Oh sí! —respondió—. El doctor Nicolás les ha hablado muy bien de ti y quieren conocerte. Respiró hondamente y dirigió sus pasos hacia el despacho de la dirección. No sentía ni el más mínimo interés por verles de nuevo, pero debía ir. Lo haría por Rosa. —¡Hola Leonor! Gracias por venir —señaló la directora—. ¿Recuerdas a estos jóvenes? Son los nietos de Rosa. Han venido varias veces a verla. Quieren darte las gracias por lo mucho que has ayudado a su abuela durante el tiempo que ha estado entre nosotros. Se acercaron uno a uno, para estrecharle la mano y expresarle un agradecimiento que —pensó—, nada significaba para ellos. —¡Ah, mira Rosa, estos son su hija y el marido, a quienes no conocías. La saludaron fríamente. Pero al cruzar su mirada con la de Lucía, que así se llamaba la hija de Rosa, advirtió, sorprendida, que sus ojos miraban a un punto perdido, como si no estuviera con ellos. «Era la mirada de Rosa». La palabra Alzheimer acudió, de nuevo, a su mente, sin atreverse a pronunciarla. La genética había cumplido, una vez más, su designio. En ese instante, recordó haber leído, que la mayoría de las personas con esta enfermedad han tenido algún familiar que la habían padecido e inmediatamente pensó: «Pero Lucía no tendría mucho más de 60 años. Sin duda formaba parte de ese número limitado de pacientes que la padecen de forma temprana. Si no recordaba mal, esto se debe a la mutación de un gen llamado PPA. ¡Era horrible!» pensó. Leonor sonrió a Lucía y en sus ojos había una súplica de perdón, por lo mal que la había juzgado, cuando echaba de menos su presencia en los días de visita. Se preguntó si la tendrían pronto ingresada en este lugar. Nadie sabía la respuesta o tal vez sí. Observó, con agrado, el cariño con el que el hijo menor, Javier, el soltero y soñador, la atraía hacia sí por los hombros, como si no quisiera separarse de ella, al mismo tiempo que miraba a Leonor, con agradecimiento y una sonrisa de complicidad. Con ella, intentaba darle a entender, que ese 69 abrazo significaba que su madre permanecería junto a él hasta el fin de sus días. «¿Por qué no? » se preguntó Leonor. «¡Todo es posible!». Así lo relataba Rosa en su diario: «Todo hombre ó mujer ha de afrontar las dificultades que la vida le plantea con valentía y actitud positiva». «Yo estoy plenamente de acuerdo con ella» y añadió: «cada persona ha de tomar la decisión final, pero siempre pensando que a los nuestros les debemos “todo”. Por eso, hemos de actuar con justicia y generosidad» señaló Leonor. Sonriendo recordó una cita de H. de Liury, que siempre le había gustado: «La generosidad no necesita salario, se paga por sí misma». 70 Yolanda Lázaro Romero. Muy precoz escritora y lectora, Yolanda no ha dejado de escribir desde que aprendió a hacerlo. Ya con 5 años escribía poesía, cuentos y revistas. A los 6 años se enamoró de «La Odisea» y «La Ilíada», que leía y releía en su versión para niños. Tempranamente interesada por la literatura clásica y la filosofía, mezclada con lecturas juveniles, vivió siempre en un mundo de letras que a menudo la alejaban de los habituales juegos infantiles. Valorada por profesores e incomprendida por quienes le rodeaban, se redescubrió a sí misma al cruzársele en la vida otros artistas. Interesada por todo arte, se recreó también en la pintura autodidacta, el arte dramático, la música, actuando en los albores del «Teatro de Altura Puja» y colaborando en dos exposiciones multidisciplinares interpretando sus propias canciones. Aburrida de Alicante, en donde no se encontraba a sí misma, escapó junto a su hija Miranda a Ibiza, donde ha pasado los últimos 9 años y gran parte de los 4 anteriores viviendo en el campo. Fascinada por las letras, la naturaleza, deporte, magia y espiritualidad; dice extraer su inspiración de la raíz de todo lo que le rodea. Escribiendo siempre recuerdos por venir… 71 La lágrima A Olaf Lenk, quien me miró y pudo verme Una vez el cielo derramó una lágrima en los ojos de un hombre que miraba las estrellas. Tanto era el ardor de esa lágrima que el hombre no pudo parar de llorar desde aquel momento. A veces trataba de que no salieran, pero entonces las lágrimas se deslizaban hacia el corazón y allí lo inundaban todo, produciéndole un llanto incluso más grande y doloroso que el primero que comenzó a salir. Inicialmente trató de usar aquellas lágrimas plantando nuevas semillas en su jardín, para regarlas cada día con el agua de sus ojos… pero fue inútil. Sus propias manos excavaron la fértil tierra y plantaron las semillas. Él vio la planta crecer prósperamente y darle flores, y la cubrió de amor por ello, pero cuando se acercó para envolverse de su aroma y su color la lágrima cayó en sus pétalos y la quemó. Sucedió una vez, y dos, y muchas más de tres. De esta forma el hombre fue con sus lágrimas formando charcos aquí y allá cada día, y sus lágrimas acabaron por inundar los bosques, así como su propio jardín, y cubrió el huerto, las flores, y todos los caminos de ida y de vuelta. Un día, al despertar, se descubrió sólo en su minúscula isla, bañando la entrada de su hogar un mar de lágrimas. Dio vueltas y vueltas alrededor de la casa, pero solo un círculo de rocas y piedras lo separaban del mar. Con la rabia de mil vidas arrojó un guijarro al agua, junto a un grito tan aterrador que rebotó en las paredes de su casa abriendo una grieta. Desesperado y triste se recostó sobre una roca contemplando el infinito. Y tanto tiempo pasó que las noches y los días lo sorprendían siempre en el mismo lugar. Era junio, cuando de tantas estrellas fugaces que existían, emocionado lloró, y lloró, y aulló frente a lo efímero de la belleza. Por poder contemplarla pero no alcanzarla. Por poder admirarla pero no tocarla. Por culparla de su constante llanto, de la desaparición de los bosques y los pueblos, de la captura en su minúscula isla. Desanimado entró en casa, con los ojos cubiertos de sangre y la piel helada. En posición fetal, como un bebé, continuó durmiendo. 72 Cuando despertó todavía no era de día, pero un rayo de luz se colaba por la ventana. Intrigado por la luminosidad salió hipnóticamente a la puerta. Allí descubrió a una extraña dama de cabellos plateados y piel casi transparente, mirándolo fijamente. —¿Dónde estabas? —preguntó él con reproche. —Jamás dejé de acompañarte —respondió ella. —¡Mientes! Te busqué mil noches y no te encontré. Tan cambiante un día y nada mañana. La plateada dama, muy ofendida, comenzó a inflarse hasta convertirse en una blanca y redonda esfera, iluminándolo todo. —¡Desagradecido! Diseño tus creaciones, perpetúo tu ilusión. Ya estaba aquí mucho antes de que tú o cualquier humano poblaseis la Tierra. Fui un espíritu libre retozando sensualmente con los elementos en los cuatro puntos cardinales, hasta que aparecisteis y mi destino cambió su rumbo por amor. —Tu misterio me seduce de la misma forma en que me daña… —¡Desagradecido! Recuerda que soy yo quien diseñó tus creaciones, quien perpetúo tu ilusión. —¡Me abandonaste, y permitiste que el universo cegara mis ojos de acuática melancolía! —chilló él. —¿Cómo te atreves a hablarme así? A mí, hermana del Sol, hija del Firmamento y la Madre Tierra, amada ninfa de todos los seres, protectora inseparable de los ciclos femeninos. —Gritaba enfureciéndose cada vez más mientras tomaba un amenazador tono naranja—. ¡Compañera de poetas y amantes de la belleza, perpetuadora de la vida, alumbradora de pasiones, portadora de sueños! —¡Si tanto me amas y tan poderosa, eres sácame de aquí, maldita seas, de tan limitado espacio que tanto duele! Dama de las mil caras y los mil nombres. Escondiéndote de mí cada noche con trajes distintos para que no te viera. ¡Lunática, caprichosa, bruja distante! ¡Yo que te creía poetisa, sacerdotisa, cómplice de mis secretos! —La voz le fallaba mientras los ojos le ardían— ¡Tú, no hiciste nada cuando el cielo me castigó a llorar! —¿No te das cuenta que fuiste tú quien dejaste de mirarme y de soñar? Dejaste de ser tú para convertirte en lo que los demás querían que fueras ¡Yo siempre he vivido despierta de noche, soñando 73 de día, para velar por tu alma! ¡Sin mí no eres nada! Pero sin ti yo tampoco…—entonces la dama de plata comenzó a encogerse de nuevo, y adaptándose al tamaño de una mujer leve se acurrucó entre los brazos de él, que la apretó con fuerza, rindiéndose ante ella. —¿Y qué puedo hacer? —preguntaba desconsolado en llanto—. Soy preso de mi propio mar, en esta isla que ahora sostiene mi historia a lomos de su ombligo. Por más que avanzo sólo rodeo, y todo me regresa al corazón. —No estás errando el camino, sino negándolo —le contó ella compadeciéndose de él. —¿Qué quieres decir? —No es que todo te regrese al corazón, es que en tu corazón está la salida…—sentenció ella enigmática regalándole entonces un ratito de silencio. —¿Y el camino a mi corazón? —En tu propia casa, exactamente en el mismo lugar donde descansas cada noche, justo al centro de tus sueños. Para salir has de entrar, ¿comprendes? Aunque todavía perplejo, un atisbo de consciencia asomaba en los acuosos ojos de aquel hombre. Frunció el ceño y con un ademán de mano y un intento de sonrisa la invitó a pasar a su casa, y juntos traspasaron la misma entrada por donde llegan los sueños. —Mira, aquí es donde guardo mis objetos mágicos —dijo él, moviéndose de un lado para otro mientras señalaba con su dedo mil rincones—. Mira, allí, y ahí, y allá y allí. A veces mi soledad no está sola, y mis ángeles-demonio corretean por aquí llenándolo todo de vida. —¡Sí, sí, sí! —la plateada dama comenzaba a entusiasmarse con el lugar—. ¿Pero y tu jardín secreto? ¿Dónde está? Yo sé que hay más. ¡Busca, busca el camino! Rastreando toda la casa, palpando suelo y paredes, al fin encontró una extraña muesca en un muro. Apartando una enorme piedra con la fuerza de un titán abrió la puerta trasera de su hogar, allí donde moraban los seres invisibles con los no visibles. Donde convivían orugas con hadas y moscas con duendes. Donde los dragones paseaban a media noche y los unicornios siempre eran bienvenidos. Excitado comenzó a hablarle a la dama de princesas perdidas en el 74 tiempo, de magnéticas brujas y sus pócimas, de faros, de lagos y barcas y lejanas noches junto a un río. Y de cómo en ocasiones los extremos se unen y se funden, y se abren puertas dimensionales donde todo puede ocurrir. —Me gustaría presentarte a alguien —musitó el hombre de manera enigmática señalando a un niño sentado en un rincón. —Hola Luna —saludó el niño tímidamente sosteniendo una incipiente crisálida entre sus manos que todavía tenía que emerger— Yo Soy Él…—le dijo alzando la mirada hacia el hombre, que a su lado acariciaba su cabecita. —Sé quién eres, y me alegro tantísimo de volver a verte…— respondió ella. —Estaba perdido. Tenía miedo —dijo el niño a su Yo adulto. —Siento tanto haberte olvidado…—susurró el hombre—. No sé cómo pudo ocurrir. Algo me distrajo, y al mirar hacia atrás ya no estabas. Y se hizo el olvido. De pronto me sentí vacío, un trozo de mí se había extraviado, ¡pero yo no sabía que eras tú! Imbécil de mí, como un loco buscaba fuera lo que siempre había estado aquí —sus lágrimas salían a borbotones, casi no podía hablar—. Bendita lluvia, que derramó en mis ojos su consciencia para a través del llanto hacerme despertar. El niño le sonrió, y olvidando su timidez, miró a la dama a los ojos con la dulzura que sólo una mirada infantil puede entregar, y la llenó de paz. Ella le inventó un baúl repleto de irrompibles sueños con los que jugar. No se despidió de él. Sabía que cuando le diesen la espalda se subiría a los hombros de él y lo acompañaría invisible allá donde fuese. En silencio regresaron por el mismo lugar por donde habían venido. Salían de casa cuando en el horizonte un lívido resplandor anunciaba el amanecer por aquel extremo de la isla. La dama plateada comenzó a elevarse vistiéndose de nuevo de blanca esfera, y quedó flotando frente a él, observándolo con orgullo. —Éste eres Tú, el que yo veía. Aquél que no lograbas ver cuando el espejo te miraba —le dijo al hombre, mientras el mar lo acariciaba con una ráfaga de viento haciéndole cerrar los ojos. Se dejó llevar por ella y meciéndolo entre sus brazos, Luna le cantó una nana inventada. El hombre se convirtió en un ser sin 75 nombre, sin sexo, casi sin cuerpo físico. No comenzaba ni terminaba jamás. Era lo más hermoso que los ancianos ojos de ella habían contemplado jamás. Se abrazaron uno al otro en la templada madrugada, y se elevaron sobre un suelo de agitadas aguas. Y fueron aire, viento, rayos y truenos y silenciosas nubes. Se sumergieron juntos bajo los océanos, y fueron ola, alga, delfín, estrella de mar. Más tarde se arrastraron sobre la tierra, y fueron arena, serpiente, gacela, roca, raíz de árbol, piedra….Finalmente al fuego de sus corazones regresaron, formando Uno con Todo. Y fueron volcán, hoguera, llama, llama primogénita. Tan reprimido, silencioso y maltratado amor explotaba ahora entre los brazos de aquella misteriosa mujer. —¡Pídeme un deseo! —le dijo ella coqueta. —Deseo…deseo que jamás me dejes sin ti. —Nada desearía más que eso. Yo te amo, criatura rara. En realidad nada resulta tan fácil como el deseo que me pides. Pues yo nunca dejé de acompañarte. De los ojos de él explotaron ríos de lágrimas que las nubes recogieron al instante. A cada lágrima derramada, una punzada en el corazón. A cada lágrima olvidada más levedad en su alma. Su cuerpo, exhausto al fin, se quedó durmiendo junto a ella una vez más, pues aunque él no lo recordaba, lo había hecho durante toda su vida, e incluso antes. Había hecho el amor con la Luna, la dama eterna, y de esa unión habían cesado sus lágrimas y su dolor. Ella lo llevó flotando hasta su cama, y se marchó por la ventana. Selene regresó a sus cielos dejándole la huella de sus pasos en cada constelación. Las flores muertas, las estrellas fugaces y todo lo efímero y amado quedaron guardados para siempre en los rincones de su corazón. Ya no existían cicatrices por haberlas perdido, sino gratitud por haberlas conocido. Desde ahí sólo sé que despertó un día con un maravilloso sueño en su memoria. Sé que el mar se alejó de su casa, y aparecieron de nuevo los pueblos, las montañas, la gente, los árboles y los caminos. Sé que su corazón no le pesaba, que podía mirar las estrellas sin monotonía, que su alma se volvió a abrir a la vida. Cuentan que un día, junto al tronco de un árbol, encontró a una estrella caída. Él la ayudó a levantarse extendiendo sus brazos hacia 76 ella. Quedaron en pie un eterno instante, y hallaron millones de universos en sus ojos. Y agarrándose fuertemente las manos corrieron montaña abajo, ¡hacia el bosque! ¡Y corrieron como lobos, como niños, como nubes, como lágrimas en el viento! 77 De familia madrileña, Gonzalo Correas nace el 12 de junio de 1975 en Valencia y termina echando raíces en Alicante. Sin duda, este vaivén vital que ha experimentado le ha influido en la confección de este relato, «Lentejas y Violetas», donde el Destino también juega un papel importantísimo en la vida de los personajes. No es el primer relato que ha diseñado. Llegó a presentarse al XI Certamen de Narrativa Hoguera Plaza Maisonnave, de Sant Joan D ´Alacant. Piensa seguir haciéndolo, y conservar dichos relatos, con la idea de poder publicar en un futuro una colección de los mismos en forma de libro. En estos momentos está ilusionado con las letras. Anecdóticamente, su vida profesional siempre ha estado orientada a los números. Ha realizado fundamentalmente trabajos relacionados con la Contabilidad. La aventura literaria la aborda ahora que ya tiene ciertos conocimientos. Su experiencia anterior se limita a diversos escritos para la revista local Villa de Sant Joan, comentando las actividades de la Orquesta de Pulso y Púa, de la que es miembro. Primero la música y ahora la escritura: como buen Géminis intenta progresar en el mundo del arte. Cuenta con lo más importante: mucha humildad y ganas de aprender. 78 Lentejas y violetas Comenzó a recoger la ingente colección de trastos que se acumulaban encima de su mesa, necesarios todos ellos en su trabajo diario, folios de documentación varia, bolígrafos, carpetas, un rotulador fosforito, una regla… Lo guardaba todo en el primer cajón de la mesita auxiliar que tenía a su izquierda, a la altura de la cadera. Lo hacía con parsimonia y poca ilusión, pero las formas no eran tan acusadas como antaño. Ahora se equiparaba a sus compañeros de oficina, que todos los viernes, con la perspectiva del fin de semana que tenían por delante, se esforzaban en adelantar sus tareas para poder marchar un poco antes. Desconectaba su ordenador a las tres menos cinco minutos, en su caso había un motivo añadido: la excesiva lentitud de maniobra del aparato, que necesitaba mucho tiempo para ejecutar cualquier orden, cuando no se quedaba bloqueado, mostrando en la pantalla ese insoportable relojillo de arena. Muchas veces había pedido a sus superiores que se lo cambiaran por un modelo nuevo, tal era el fastidio que le provocaban las esperas, pero jamás cedieron a sus solicitudes. En estos momentos poco le importaba, ya no se quejaba de nada, su actitud y su carácter habían cambiado, tanto con sus jefes como con sus compañeros. Incluso cuando se despedía de ellos los viernes, sentía que sus palabras y buenos deseos le salían del corazón, que no eran fingidos. Poco tiempo atrás atravesó un bache vital, nunca entenderá los motivos, ¿las relaciones familiares, quizás?, pero realmente fue así: trabajaba en las oficinas de la Delegación de Cultura de Alicante, desde que aprobó las oposiciones con una excelente puntuación, de las mejores de la convocatoria. La euforia inicial se fue disipando y pasó a llevar una vida rutinaria en exceso; cuando terminaba la jornada laboral no tenía planes; los tiempos de ocio se presentaban siempre poco atractivos, el fin de semana discurría tedioso y lento, sin alicientes... Y al final, vuelta a empezar, como una noria de feria: llegaba la noche del domingo y se acostaba sabiendo que al día siguiente le tocaba de nuevo madrugar. 79 Por fortuna, las cosas estaban cambiando. Todo comenzó cuando conoció a Doña Ángela, un ser maravilloso que hacía honor a su nombre: parecía bajar del Cielo. Una mujer relativamente mayor, podía ser su madre, de carácter afable y bondadoso. Y todo fue gracias al cine, su auténtica pasión, bien conservada desde la etapa de adolescente. En un patio de butacas semivacío, en uno de esos aburridos domingos, coincidió con esta señora; desde el primer momento se fijó en ella, pues vestía de forma elegante y su porte era espectacular: esbelta, guapa… Siguieron coincidiendo, no sólo en los estrenos comerciales de la semana, también en los actos y foros de cine que se organizaban en la ciudad. En uno de ellos, celebrado en la Sala Cultural de El Corte Inglés de la Avenida Federico Soto, donde acudían con asiduidad, empezaron a conversar. Fue tras el visionado de «El Apartamento»; comentaron sus impresiones y coincidieron en la valoración positiva de la película de Billy Wilder. Ella se presentó en primer lugar. A continuación lo hizo él: «yo me llamo Lucas, había dicho con seguridad y aplomo en aquel instante». Empezaron a verse también fuera del ámbito de las salas de cine; hacía un par de semanas que se habían juntado en una cafetería, por hablar, simplemente. Había nacido una sana amistad. Este fin de semana no había nada interesante en la cartelera. Quizás por eso, la señora había invitado al funcionario a su casa. Era la primera vez y lo más extraño de todo era que la cita se había planteado para el lunes. Lucas tuvo que pedir el día libre en el trabajo, no había problema, alegó que era su cumpleaños y deseaba descansar, todo era cierto, para poder cumplir con la invitación. Había un motivo que, en cierto modo, le desconcertaba: al parecer, Ángela deseaba presentarle a alguien muy especial para ella. Con la llegada del lunes daba comienzo una nueva semana de duro trabajo, que Sol afrontaba, como no podía ser de otra manera, con buena predisposición y alegría de espíritu, dos cualidades que ya se habían consolidado como rasgos destacados de su personalidad. De origen sudamericano, su vida había estado expuesta a diferentes y numerosos cambios, alguno de tintes dramáticos, como lo es siempre la pérdida de algún ser querido. El último de ellos se produjo cuando su madre, hace ya casi cinco años, decidió viajar a España, en busca 80 de una vida mejor. En Alicante, preciosa ciudad bañada por el mar Mediterráneo han encontrado ambas estabilidad y prosperidad. Sol, que pronto aprendió a valerse por sí misma sin mucho esfuerzo, se dedicaba actualmente a la noble faena de servir a los demás, con todo lo que esto conlleva. Había estado tanto a las órdenes de ancianos como de matrimonios jóvenes con absorbente vida laboral, sin muchas posibilidades de atender debidamente a sus hijos. De su experiencia con los mayores había sacado conclusiones: sentía que a veces las personas gustan de tener a alguien en casa aunque sólo sea por disfrutar de compañía. Al principio tuvo poca suerte, los hogares donde prestaba sus servicios domésticos no resultaban ser de su agrado. En cambio, este último, en el que apenas llevaba un par de meses trabajando, era diferente, fundamentalmente por la amabilidad de la señora de la casa, una mujer de unos sesenta y cinco años cuyo nombre era Ángela. Con ella, su condición de empleada interna se había suavizado considerablemente: le concedía retirarse el fin de semana, lo que le permitía convivir por más tiempo con su madre, la única familia que le quedaba. También se había ganado su confianza hasta tal punto que enseguida le hizo una copia de las llaves, para que dispusiese de ellas según su conveniencia. Y si esto fuera poco, sucedía que la casa de la señora estaba muy cerca de la propia, en pleno barrio de Benalúa, prácticamente en la zona centro de la ciudad, con todas sus comodidades, pero con más tranquilidad y menos ruido; un barrio coqueto, que debía su nombre a la persona que más se involucró en su fundación, un marqués de origen madrileño, que actuó como un generoso mecenas, a finales del siglo XIX. Realmente Sol estaba de enhorabuena. Intuyó desde el primer momento que la mujer era una bellísima persona. Se había mostrado simpática incluso el día de la entrevista. Sol recuerda con todo lujo de detalles cómo le impresionó la casa nada más llegar, aquellos salones tan amplios, los sofás, las alfombras, los muebles, los largos pasillos, las numerosas estancias, todo de grandes dimensiones, como si se tratara de un castillo medieval. Recuerda que al salir a la calle pensó que tendría mucho que limpiar, que acabaría todos los días agotada, pero rezó a la Virgen un sinfín de oraciones por conseguir el trabajo, así como era ella de creyente. Y al final se le concedieron las 81 gracias: fue elegida tras superar una prueba culinaria: la señora le pidió por favor que cocinase algo; y ella triunfó con un exquisito guiso de lentejas. Hay algo que se le ha quedado grabado en la mente, aquella anécdota inicial que tanto le llamó la atención: el mismo día en que entró a servir, se acercó Ángela hasta su habitación y, tras darle la bienvenida, le hizo partícipe de su afición desmedida por las manualidades: lo que más hacía era decorar cofrecillos de madera con pintura plástica, rematados con una suave capa de barniz; pero también jarrones de extrañas formas, vasijas de cristal e incluso botellas de licor vacías, todo con motivos florales, de una belleza sin parangón. Como siempre, con un adelanto de diez minutos de reloj sobre la hora prevista, llega Sol hasta el edificio donde trabaja. Lo primero que hace nada más cruzar el umbral de la puerta es decir buenos días al aire, sin preocuparse de si alguien la escucha, sin obtener tampoco respuesta; intuye que la señora está en la ducha y aprovecha para entrar en la cocina y hacer las oportunas comprobaciones; tiene que saber con qué ingredientes cuenta para preparar la comida, pero enseguida se lleva la primera sorpresa del día: ya está todo en marcha, hay una cazuela en los fogones, más grande de lo habitual, por cierto. «A lo mejor Ángela tiene invitados» piensa, al mismo tiempo que da media vuelta y se dirige a su habitación. Desea mudar de ropa para estar así más cómoda. Y cuando ya está lista para empezar a trabajar, siente unos golpecitos en la puerta acompañados de una dulce voz que pide permiso para entrar. Y Sol no duda en conceder el permiso, pues sabe que quien está al otro lado de la puerta es Doña Ángela, la reina de la casa; la mujer, en el otoño de la vida, es todo un torbellino de fuerza e ilusión y esto a Sol le encanta, pues ella también es así, aunque con otra edad. Se saludan besándose las mejillas con cariño y se relajan. La joven muestra su sorpresa: —¿Cómo es que ya está hecha la comida? —pregunta Sol—, bueno, mejor así. Tendré más tiempo para planchar. —Hoy no vas a planchar —responde Doña Ángela dando un puntapié al cesto de la colada, apartándolo de la vista de la chica—. Hoy vamos a pintar. 82 Se refiere a los cofrecillos de madera. A Sol se le ilumina la cara al instante, está encantada con esta actividad. Doña Ángela le enseñó bien y la chica aprendió rápido. Ahora se maneja ya con soltura, como si llevara haciéndolo toda la vida. Al igual que su maestra, desarrolla los mismos pasos antes de empezar a faenar: prepara sus frasquitos de pintura junto con un bote repleto de pinceles. Y por último, un cubilete de agua, un paño y un platito de porcelana para las pruebas de color. De repente, la segunda sorpresa del día, la más importante, sin duda: —Hoy tenemos compañía —desvela Ángela. Y dicho esto aprovecha para presentar a Lucas, el hombre alto y delgado que aparece a su espalda. Se ha mantenido al margen de la conversación por educación, o quizás por timidez. La señora de la casa trata ahora de involucrarlo: —Nos conocimos en una sala de cine, hace un par de meses. Lucas es todo un experto, ha visto más películas que nadie en esta ciudad— exagera—. Cuéntaselo tú mismo —añade, como queriendo obligar al joven a que hablase. Pero Lucas apenas aporta nada a los comentarios de doña Ángela. Sonriendo, se limita a pedir por favor que cambien de tema, pues no se siente cómodo en el papel de protagonista: —Hoy me he tomado el día libre —explica, dirigiéndose a Sol en todo momento—, Doña Ángela insistió en invitarme a comer y sobre todo, quería que nos conociésemos. Sol escucha todo con suma atención. Por boca del propio joven, puede conocer su edad, ya que hoy es su cumpleaños, que se gana la vida trabajando como funcionario de Cultura, y que está lejos de su familia, que ni siquiera vive en Alicante. Pero no da más detalles, pues no es muy hablador, ni su carácter demasiado agradable a primera vista. Tal es así que es Doña Ángela quien definitivamente toma el mando de la situación: —Le he comentado que eres muy buena con las pinturas. Hazle una demostración, por favor. No me cabe ninguna duda —añade con picardía— que le va a encantar. —Por supuesto. Ahora mismo empiezo —responde Sol esbozando una sonrisa un tanto nerviosa. La joven sudamericana empieza a faenar bajo la atenta mirada del invitado, quien no pierde detalle de nada. Lucas se concentra en 83 observar el proceso de ejecución del trabajo. Se maravilla de ver la destreza inaudita de los dedos. Y por fin, queda boquiabierto al contemplar el resultado final: del primer cofrecillo no puede decir otra cosa que le parece una obra de arte. Al poco rato se anima y empieza él mismo a decorar. Y aunque su ritmo es muy lento, pues es un principiante al fin y al cabo, no se le da mal del todo. Sol aporta sus consejos, Ángela también, pero sobre todo disfruta observando a su amigo. Hace poco tiempo que le conoce y nunca antes le ha visto tan entusiasmado. Podría decir que nunca le ha visto tan feliz; una felicidad desbordante, justo en el momento en que termina su obra: Lucas ha conseguido reproducir un conjunto de violetas en un cofrecillo, utilizando el color morado para los pétalos y el verde claro para los tallos. Ha quedado precioso y por eso recibe las felicitaciones de sus maestras. Y él se anima, se anima tanto que hasta se le ocurre una idea con la que se sorprende a sí mismo y a sus compañeras: es entonces cuando lanza una propuesta, en principio descabellada, pero que no por ello deja de resultar interesante: comenta que un amigo suyo vende este tipo de manualidades en un bazar, y que gustosamente adquiriría todo lo que ellos hiciesen. Y quiso el tiempo que estas tres personas unidas por los caprichos del Destino, empezaran a verse cada vez más. Se juntaban los fines de semana, con la excusa de cumplir con los pedidos. Y es que los cofrecillos decorados con motivos florales empezaron a venderse como rosquillas, todos los comerciantes de la zona deseaban contar con ellos en sus estanterías. Tenían bastante éxito. La gente los adquiría para posteriormente regalarlos, por tener un detalle con algún ser querido. O también para guardar sus objetos más valiosos, las sortijas, los anillos… Y en las bodas, por ejemplo, se elegían para entregarlos a las mujeres, como recuerdo del enlace. En cada sesión de trabajo reforzaban sus lazos de unión; las horas que compartían juntos se llenaban con emotivas conversaciones. Consiguieron formar un equipo, más que de trabajo, de amistad, donde cada uno participaba al otro los principales aspectos de su vida. Quien más se benefició del ambiente de camaradería y confianza del pequeño grupo fue Doña Ángela, pues acabó conociendo a la perfección a Sol, la joven criada, y a Lucas, su amigo, a quien 84 aquellas sesiones de manualidades habían consolidado su nueva forma de ser y de ver la vida. De Sol lo sabía prácticamente todo, pues era transparente como una vasija de cristal. Sabía de sus alegrías y de sus tristezas, de sus motivaciones. Sabía que había peleado bastante, pese a su juventud, y que ahora por fin había encontrado un hogar donde se sentía querida y valorada. Y pudo saber que, estando aún en su país de origen, había perdido a su padre y su hermano, en un mismo accidente de circulación, y que cada día luchaba por superar este dolor. Cuando esto ocurrió, le costó mucho aceptarlo, combatió como pudo el trauma. Al principio simulaba hablar con ellos, pues su madre le convenció que esto era un buen truco… Ella incluso les cocinaba su plato favorito, pues los dos hombres de su vida tenían una cosa en común: su gusto por las lentejas. Las lentejas, que unos años después, por caprichos del Destino, supusieron su éxito en el trabajo. También acabó conocer a Lucas en profundidad. El joven abrió su corazón de par en par: en cierta ocasión comentó que tenía una hermana llamada Violeta, que padecía una minusvalía psíquica, lo que le causaba tristeza y desazón. Quizás este aspecto de su vida familiar le había influido tanto como para ser la causa de su antiguo carácter, siempre huraño y negativo. Pero lo cierto es que la primera vez que pintó se acordó del nombre de su hermana, se dejó influir conscientemente por ella: le sirvió de fuente de inspiración para su primera gran creación. Hoy en día, un año después de aquello, el cofrecillo de flores violetas seguía contando con el favor del público... Y Lucas visita a su familia regularmente. Y mantiene una sonrisa en los labios que enamora a todo el que le conoce. Doña Ángela está cada día más contenta. Disfruta observando a sus dos seres más apreciados. Sabe, pues es lista como un lince, que con el tiempo terminarán juntos. Y ella también ha puesto su granito de arena. Ella siempre ha sido así, siempre ha hecho la vida fácil a los que le rodeaban, ha buscado su felicidad. Cuando le preguntaban por qué lo hacía, respondía: por puro egoísmo, pues este tipo de acciones le generaban a sí misma un gran bienestar. Un punto de vista muy particular. 85 Hoy en día, no cabe en sí de gozo, pues, ciertamente, Sol y Lucas son para ella, de un tiempo a esta parte, especiales. Ambos han contribuido a paliar su soledad, pues no tenía a nadie a su lado. Su marido, un piloto de Iberia que en vida siempre le trató con cariño, aparte de poder disfrutar con él de los viajes que gustosamente escogiesen, a precios rebajados, había fallecido hacía tiempo, donándole una generosa pensión. Tenía una hija, pero apenas la veía: vivía en Nueva York con su marido. Una chica de una inteligencia prodigiosa, que destacó desde muy niña con las letras y que ahora ejercía con éxito su profesión de abogada. Ya parece que se le ha olvidado que tiene una madre, pues ni siquiera estuvo presente el año pasado por Navidad; contribuyendo a acrecentar la soledad de una mujer que, por otra parte, ya no le entristecía del todo. Fundamentalmente porque la soledad le ayudaba a pensar. Pensar le gustaba mucho, y creía sinceramente que le ayudaba a mantenerse joven. Por eso era frecuente que los domingos se quedase sola en casa, dando paseos por los largos pasillos, pensando. Esta vez pensaba en Sol. Estaba tan contenta con ella. Qué mona venía siempre, con su pelo negro azabache, suelto o recogido en una trenza. Y qué eficiente era en el trabajo. Limpiaba las habitaciones con el celo de una camarera de un hotel de lujo. Se había convertido en su segunda hija. «A mí nunca me han gustado las lentejas, y desde que las hizo ella… Es mi plato favorito», pensaba a menudo. Y también pensaba en Lucas, cómo no. Y en el Cine, que nunca le había apasionado, pero desde que le conoció podía ver perfectamente una o dos películas al día. Tampoco había ido nunca a los foros, El Corte Inglés sólo lo pisaba para comprar esos preciosos vestidos de seda que la hacían destacar sobre el resto de mujeres… Sigue pensando y maquinando: «Ahora los tres disfrutamos como enanos con las manualidades. A ver si esta idea va a convertirse ahora en un proyecto de futuro. Mejor, así mis dos niños pasarán más tiempo juntos. Es más, voy a decirle a Lucas que ya está bien, que se case con Sol, a ver qué le parece la idea». 86 Eva Gallud Mira. Devoradora desde niña de cualquier tipo de literatura que cayera en sus manos, esta funcionaria alicantina, ahora más selectiva en sus lecturas, se decide a iniciarse en la escritura y trasladar al papel sus sentimientos, unas veces, y sus improvisadas fantasías otras tantas, al matricularse en el Taller del programa municipal Alicante Cultura. Su experiencia en el mundo de las letras no ha sobrepasado hasta ahora la redacción de documentos administrativos, pero espera continuar con esta aventura y ver cumplidas así sus tareas relativas a la procreación, la reforestación y la memoria escrita. 87 Los colores del Hutong El rostro de Elisa reflejaba claramente sus pensamientos. Aunque según su DNI tenía 55 años, aparentaba 10 menos gracias al bisturí de un afamado cirujano estético. Sus ojos almendrados, verdes con manchas pardas y pestañas espesas y oscuras, y su abundante pelo negro, le daban a su cara un aspecto felino, casi salvaje. Sentada en el rickshaw, junto a un hombre chino gordo y sudoroso, se sujetaba con una mano al reposabrazos y con la otra a su bolso color pistacho, sin dejar de botar, debido al adoquinado de los callejones del Hutong pekinés, mientras su cabeza no dejaba de dar vueltas sobre el mismo asunto: «¡En qué momento se me ocurriría a mí agradecer la invitación a esta excursioncita!». El hombre a su lado no dejaba de mirarla sonriendo, mientras ella le devolvía una educada mueca de agradecimiento con el fin de no hacer peligrar las ventajosas condiciones contractuales que había conseguido durante la cena de la noche anterior. Como hija única de un importador de pieles del que heredó a los 20 años un negocio anquilosado, Elisa de la Hoz había exprimido su juventud trabajando mientras terminaba sus estudios, consiguiendo después de 35 años una importante proyección internacional y un merecido renombre en la industria de la moda, diseñando y fabricando bolsos y zapatos. Trabajadora y apasionada de su profesión, inteligente y decidida; competitiva y a veces temeraria en sus decisiones, había sabido aprovechar las oportunidades que en cada momento se le habían presentado con sensatez y sin amedrentarse. Pero ahora los grandes holdings textiles empezaban a absorber también el mercado de la piel y su orgullo no le permitía abrirles paso, así que intentaría plantarles cara fabricando en el emergente mercado asiático y evitar perder la empresa familiar que tanto esfuerzo le había costado levantar. Cuando Liu Chan le explicó que antes de la firma del contrato, el señor Nanking quería invitarla a conocer una de las zonas más turísticas de Pekín, Elisa pensó en la mítica y legendaria Ciudad Prohibida, o en la Gran Muralla o quizás en la nueva ciudad olímpica a la que se desplazarían en el magnífico Audi A8L negro con el que la 88 habían recogido a las puertas del hotel, disfrutando como una turista más en una bonita mañana de primavera. Encantada con la idea de olvidarse de los protocolos laborales, Elisa había estrechado la mano del empresario chino que le respondía con gesto de asentimiento y amplia sonrisa. Entonces el señor Nanking no le había parecido tan obeso como ahora. A pesar de su pequeña estatura, el tamaño de aquel hombre, ayudado por los vaivenes del rickshaw, la apretujaba contra los hierros de los reposabrazos, situación que no parecía importunar demasiado a Nanking, que continuaba sonriéndole. Atrapada por los rollizos michelines del señor Nanking y sin transpiración posible por el efecto del toldillo amarillo plastificado, su vestido de lino había quedado irremediablemente arrugado y ella, empapada en sudor. A pesar de estar en primavera el calor era asfixiante en Beijing. Mientras la comitiva formada por 3 de estos carros-bicicletas atravesaba aquellos estrechos y malolientes callejones sin alcantarillado, dando tumbos en aquel vehículo tirado por un pobre hombre, delgado y enclenque, Elisa intentaba desviar la mirada para no ver el deprimente paisaje formado por manzanas de casas bajas interiores, rodeadas de gruesos muros grises casi ennegrecidos y callejones estrechos transitados por ancianos en bicicleta. Jamás imaginó paisaje tan desmoralizador en el centro de la ciudad. Ayer mismo por la mañana había abandonado la cosmopolita ciudad de Shangai, dónde había visitado las oficinas centrales del señor Nanking, y el magnífico skyline del Pudong no tenía nada que ver con las vistas actuales. Para llegar a estas callejuelas habían recorrido unos kilómetros a través de la amplísima Gran Avenida de la Paz, transitada por un tráfico agobiante y flanqueada por inmensos edificios colmena. Ahora este lugar parecía un submundo surrealista, a pesar de figurar en las mejores guías turísticas como visita muy recomendable. Al bajar la vista hacia sus pies observó sus bonitas sandalias diseñadas por ella misma y fabricadas por las manos de quizás algún habitante de una de esas casas. Unas sandalias de tacón de cuña en piel color chicle adornadas con decenas de cuentas de cristal de color rosa pálido cosidas artesanalmente, una obra de arte perfecta, encargada al señor Nanking como referencia de su futuro trabajo. Un 89 trabajo cuyo precio en España se elevaba excesivamente para el tipo de cliente al que intentaba dirigirse desde el inicio de la dichosa crisis actual. Viendo aquella preciosidad, Elisa intentaba convencerse a sí misma de que el paseo en rickshaw valía la pena. En ese momento el conductor frenó delante de una gran puerta de madera de dos hojas pintada de color rojo escarlata que, al empezar a abrirse, dejaba ver un bonito jardín interior formado por grandes y frondosos árboles, rodeado de pequeñas construcciones de planta baja con grandes ventanales. Jamás podía imaginar que tras aquellos espesos muros podría albergarse algo similar. Sus acompañantes bajaron de los rickshaws y fueron saludando a una mujer anciana y menuda que les esperaba a las puertas del edificio. Todos se inclinaban ante ella, que no dejaba de sonreír muy amablemente. «Le presento a la señora Shang, directora del Orfanato Estatal para niñas sordomudas» le puntualizó Liu Chan. Elisa estrechó con fuerza la mano amigable que le tendía la señora Shang. Los pequeños ojos rasgados de aquella humilde mujer, transmitían una fuerza y trabajo infatigables. Comenzaron la visita por el recinto mientras Liu Chan le iba traduciendo cada una de las explicaciones de la Directora Shang. Al mostrarles las aulas dónde pequeños grupos de niñas trabajaban afanosas en sus tareas escolares, la dulce y vivaracha directora les informaba de la situación de las niñas, algunas de ellas esperando ser intervenidas quirúrgicamente para conseguir recuperar todos aquellos sonidos que ansiaban escuchar. Gracias a los donativos de visitas como aquella, la fundación estatal se mantenía en pie. Al abrir la puerta de una de las aulas, una pequeña de pelo cortísimo, delgaducha pero avispada, salió corriendo hacia Elisa y se echó a sus pies acariciando las piedras de colores que brillaban en sus sandalias. Ella se agachó recriminando cariñosamente a la niña sin pararse a pensar que la graciosa chinita no podía oírle. Al tirar suavemente de su brazo para ponerla en pie la niña se agarró a su mano, mirándole fijamente a los labios. A través de aquel contacto la felicidad de la niña se irradió como un contraste líquido por todas las venas de Elisa. Su deseo de ser madre se había ido posponiendo por motivos de trabajo y la mano de esa niña le devolvió el instinto y la 90 sensación de necesidad de ver cumplido ese deseo. Sin dejar de mirar a la niña y sin soltar su mano se dirigió a la señora Shang, sin acordarse que ella no entendía su idioma: «señora Shang, Vd. y yo tenemos mucho de que hablar». Aunque aquellas aulas estaban llenas de colores procedentes de los trabajos de dibujo que las niñas colgaban de las paredes y pegaban a las cristaleras, Elisa sentía, casi visualizaba, una atmósfera gris que hacía opaca, indefinida e imprecisa la alegría de aquellas niñas. Inmediatamente, manteniendo firmemente sujeta la mano de Mei Lin, a través de la cual recibía tantas sensaciones, se volvió hacia Liu Chan y le apuntó: —Dígale a la señora Shang que estaré encantada de colaborar en el funcionamiento de la escuela y si prepara un dossier con la situación económica actual de la Fundación haré lo posible por conseguir aumentar los donativos externos. —Pero esto no es una Fundación privada, señora —respondió Liu Chan—. Es un orfanato del Gobierno Chino. La gestión del Orfanato es gubernamental, no privada. Cualquier solicitud de documentación oficial podría entenderse como una intención de espionaje, de intrusismo internacional... —Vamos, por Dios, Liu Chan, déjese de bobadas. Sabe perfectamente que no es esa mi intención. Solo intento solucionar la vida de estas niñas en la medida de mis posibilidades— dijo Elisa volviendo la cara hacia Mei Lin. La niña se soltó de su mano y se refugió en el aula dónde sus compañeras retomaban sus ejercicios. La señora Shang se dirigió a Liu Chan solicitando que retomara el papel de traductor y tras escuchar las intenciones de la amable señora europea, se lamentó de la imposibilidad de acceder a su petición sin darle más explicaciones, aunque eso sí, con un gesto de agradecimiento a través de una leve inclinación de cabeza. El señor Nanking también interrogó a Liu Chan sobre el contenido de aquella discusión, dejando bien claro que no colaboraría con personas corruptas contrarias al Régimen que pudieran suponer un problema para su negocio. —Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? —preguntó Elisa—. Sólo intentaba ayudar a estas niñas en la medida de mis posibilidades, 91 nada más. Tranquilo señor Nanking, firmaré el contrato con usted sin ocasionarle ningún problema diplomático. —Agradecido señora —dijo Liu Chan traduciendo las palabras de Nanking—. Si le parece bien acudiremos a su hotel mañana a las 10:00 h. para la firma del contrato. —¿No podría ser por la tarde? Tengan en cuenta la diferencia horaria con mi país. Me gustaría poder disponer de alguna persona de mi gabinete jurídico por si necesitara asesoramiento vía telefónica. —Señora De la Hoz, ¿duda Vd. de nuestra honestidad? —contestó ofendido el señor Nanking—, puede estar segura que cada una de las cláusulas ha sido revisada por mis letrados. De acuerdo, ¿le parece bien a las 4 de la tarde? —accedió Nanking. —Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por todo señora Shang — se despidió dirigiéndose a la Directora del Orfanato—. Mañana, en cuanto termine mi reunión con el señor Nanking me gustaría volver a visitarla para hacerle entrega de mi donativo, ¿le parece bien sobre las 6? No la entretendré demasiado. —Está bien señora —dijo la directora asintiendo con la cabeza y ofreciéndole su mano como señal de despedida—. Hasta mañana. La comitiva se despidió de la señora Shang y salió del recinto. Elisa no dejaba de darle vueltas a cuál sería la manera más apropiada de ayudar a aquellas niñas sin que resultara conflictiva para aquella dulce y amable señora. Esa misma tarde hablaría con Ricardo. Ricardo Avellaneda siempre había sido su mano derecha. Era su asesor financiero, jurídico, fiscal e incluso algunas veces, sentimental desde hacía 15 años. Aunque dirigía una importante compañía global de servicios financieros, Elisa siempre pudo contar con él para ayudarla a consolidar la empresa familiar en el sector. La confianza que mantenía en Ricardo desde sus tiempos de estudiantes y su más que demostrada experiencia en el Derecho Internacional hacían que Elisa lo viera en determinadas ocasiones como un bote salvavidas en un naufragio. El teléfono móvil de Ricardo sonaba insistentemente con el sonido de los teléfonos antiguos, un tono poco habitual en los nuevos terminales iPhone. Desde el otro lado del loft, una mujer de piel morena y pelo rojizo enfundada en un catsuit de cuero negro y botas altas de tacón vertiginoso ordenó: «¡Esclavo, ¿por qué está sonando 92 ese móvil? Hazlo callar inmediatamente!». La mirada azul de la dominatrix atravesaba el antifaz a la vez que levantaba el látigo insinuante. —Lo siento mi ama. No volverá a ocurrir. Puede azotarme si lo desea —babeó Ricardo poniéndose a cuatro patas sobre la cama king size con sábanas de seda color vino. —¡No, no voy a hacerlo! ¡Te marchas! —Por favor, madame, fustigue a este sumiso por haberse portado mal —susurró Ricardo. —¡¡He dicho que te marchas!! —rugió Mariela—. Pero antes ya sabes que debes besar los pies de tu señora. ¡¡De rodillas!! Descendió hasta el suelo gateando y jadeando como un perro y cuando su lengua comenzaba a lamer la puntera de la bota que le ofrecía su maitresse, una patada en la cara lo lanzó hacia atrás a la vez que el látigo restallaba en su espalda. —Gracias señora —susurró Ricardo mirando cariñosamente a Mariela mientras se limpiaba con el dorso de la mano el hilillo de sangre que le chorreaba por un orificio de la nariz. —¡Ah y antes de marcharte recoge la habitación! Eres un cerdo y me das asco. Voy a darme un baño. Cuando salga no quiero verte aquí. Mariela dio media vuelta y se dirigió hacia el cuarto de baño contoneándose mientras comenzaba a desnudarse. Con tan sólo 25 años sabía muy bien como someter a los hombres. Desde que salió de Las Independencias en su Medellín natal, hacía casi 10 años, prometió que ningún hombre volvería a ponerle una mano encima. Había prosperado rápidamente en aquel barrio financiero gracias al tráfico de cocaína con clientes, en su mayoría banqueros, agentes de bolsa, jueces y abogados, viciosos de carteras abultadas que le dejaban importantes cantidades de dinero también por sus prácticas de bondage y sadomasoquismo. Al mirarla ensimismado, Ricardo empezó a recordar el primer día que la conoció, en los calabozos de la Comisaría Central hacía un par de años. Su amigo Gregorio, miembro del Consejo Superior del Estado, le había llamado urgentemente solicitándole sus servicios como abogado de confianza para ayudar a una amiga a salir de un apuro. «Avellaneda, te debo una», le agradeció el Consejero. 93 Se puso en pie y comenzó a recoger su ropa desperdigada por toda la habitación. Una vez vestido estiró suavemente las sábanas brillantes, acariciando después las esposas que todavía colgaban del cabecero de hierro forjado. Sacó su billetera y dejó sobre el colchón, visiblemente maltratado, dos billetes de 500 euros, garantizándose así una próxima sesión de lasciva sumisión. Levantó la cabeza y mirando hacia un ángulo del techo de la habitación lanzó un beso a la cámara que le estaba grabando. Mariela grababa todos sus servicios y transacciones por si algún día alguno de sus clientes decidía pasar de sumiso a rebelde. Sólo Ricardo sabía de la existencia de aquella cámara camuflada ya que él le había aconsejado su colocación por su seguridad. Mientras intentaba localizar sus zapatos tanteando con los dedos de los pies la moqueta bajo la enorme cama cuadrilátero, sintió que tropezaba con un pequeño objeto metálico. Se agachó y descubrió un gemelo de oro con las iniciales NLC y unos símbolos chinos indescifrables para él. Esas letras ya las había visto en algún otro lugar pero no perdió más tiempo con aquello y se guardó el gemelo en el bolsillo de la americana. Se calzó y salió disparado hacia el hall de la casa. Sobre una cómoda reposaba su iPhone: «1 llamada perdida de Eli». La llamó inmediatamente. Mientras esperaba la señal que tardaba en llegar, dejó definitivamente al esclavo sumiso y cerró tras de sí la puerta del apartamento de Mariela. A sus 54 años y a pesar de ser un hombre alto, apuesto y muy seductor, Ricardo seguía intentando recuperar la chispa que encendió definitivamente su corazón aquel día que se encontró por primera vez con Elisa de la Hoz en la Facultad. Eli se exigía demasiado a sí misma, había dedicado mucho tiempo a sus negocios, pero nunca se había percatado de sus sentimientos hacia ella; mientras que él, intentando arrinconar esos sentimientos en una esquina de su corazón, había estado experimentando con toda clase de estimulantes y estupefacientes, confundiendo la ley de la oferta y la demanda con el amor. Por fin escuchó la voz de Elisa al otro lado del auricular: —¡Ni hao! —contestó Eli. 94 —¿Qué tal está mi geisha? ¿Cómo van las negociaciones? ¿Te defiendes bien con Liu Chan a tu lado? Me lo recomendaron desde la Embajada. —Ya hablaremos de eso en otro momento, Ricardo. Estoy cansada y tengo ganas de irme a la cama. ¿Has recibido ya los informes de Nanking Limited Company? Mañana me reúno con ellos a las 5 de la tarde y necesito saber si hay algún aspecto importante a tener en cuenta antes de la firma del contrato. —Sí, los tengo. Precisamente me has pillado saliendo del despacho de la Consultora. Llevo toda la mañana trabajando en ello. Ejem, bueno... vamos a ver. Parece ser que el señor Nanking es un hombre muy influyente en su país. Además de ser propietario de Nanking Limited Company posee varias empresas de exportación, y lo que es más difícil, de importación. Y digo difícil porque todavía sigue siendo complicado introducir artículos extranjeros en ese país. Viaja varias veces a Europa, incluyendo España, para mantener el contacto con sus empleados y proveedores, aunque todavía no he logrado descubrir qué artículos son los que importa. Por eso estuve indagando de dónde proviene esa facilidad para conseguir visados. Al parecer su esposa es la hermana del Ministro de Interior chino. Además Nanking preside varias Fundaciones o Instituciones gubernamentales, maniobras políticas gracias a su cuñado que de alguna manera le sirven para blanquear la imagen y los beneficios de la familia Nanking. —Repite eso. ¿Qué tipo de Fundaciones dices qué dirige? —Pues no he llegado a saber cuáles son exactamente, pero creo que se trata de Instituciones benéficas: orfanatos, hospitales... Gestiona directamente la administración de los fondos como donaciones particulares y luego los desvía a paraísos fiscales, vamos un sinvergüenza en toda regla, un corrupto más de la clase política china. —¡No me lo puedo creer! ¿De dónde obtienes toda esa información? Eso no es un informe financiero es casi un informe policial. —¿Por qué te sorprendes? Sabes que tengo amigos en todas partes. —Esta misma mañana me ha llevado a visitar uno de esos orfanatos. Tenías que haberlo visto. Esas pobres niñas sordomudas y 95 las necesidades que tienen. Hay que ser un cafre inhumano para mantenerlas como espectáculos de feria. Tenemos que hacer algo de manera que esas niñas tengan la oportunidad de volver a oír y llevar una vida lo más digna y normal posible. ¡Tienes que seguir investigando, cueste lo que cueste! En el tiempo que había durado aquella conversación Ricardo había llegado a su despacho, una manzana más allá del apartamento de Mariela. Al terminar Elisa su última frase él ya había abierto el dossier sobre Nanking que tenía encima de la mesa. Se fijó en el logotipo de la empresa, era el mismo que hace unos minutos acababa de ver grabado en el gemelo encontrado bajo la cama de Mariela. Lo sacó del bolsillo y volvió a mirarlo. —¡Elisa creo que lo he encontrado! Creo que empiezo a atar cabos y tengo la solución para conseguir un contrato ventajoso para ti y esas niñas. Espera un momento... Ricardo encendió su ordenador. Comenzó a buscar imágenes en Internet del señor Nanking y sus empresas. ¡Y lo encontró! ¡Era él! Lo había visto en algunas ocasiones saliendo del edificio dónde Mariela tenía su apartamento, acompañado de dos «gorilas» como armarios empotrados y un coche de lujo esperando en la puerta. —¡Es él, Elisa! ¡Es él! —¿Quién, dónde, de qué hablas ahora? —preguntó Mariela. —De Nanking. Acabo de ver su foto en Internet. Le conozco. El motivo de sus viajes a España. No es vino o jamón serrano precisamente lo que viene a comprar aquí para importar a su país. ¡Trafica con droga, Elisa! Cocaína colombiana exactamente. —¿Y tú como estás tan seguro de eso? ¿Desde cuando tienes tú contacto con este tipo de personas? ¿Pero en qué líos andas metido? ¡Por Dios Ricardo, me estás asustando! —Pues deja de asustarte porque voy a empezar a redactar el contrato con Nanking. —¡Pero que estás diciendo, no pienso hacer negocios con un delincuente! —exclamó Elisa. —Y no los vas a hacer, los harás directamente con el Orfanato. Sé como convencerle para que sea él quien te venda su empresa por una simbólica cantidad y, como agradecimiento por tu contribución al 96 desarrollo económico de su país te nombre presidenta de honor del Orfanato para niñas sordomudas del que me has hablado. —¿Pero cómo vas a conseguir todo eso? ¡¡Es imposible!! —No te preocupes Elisa. Sin haber sido consciente de ello Nanking ha protagonizado un esclarecedor y sugerente reportaje de sus actividades delictivas y esas imágenes servirán para convencerle de nuestra propuesta de transacción si no quiere que hagamos promoción internacional de tan didáctico documental. —Está bien Ricardo, sigo sin entender nada. Lo único que ha resonado como un eco en mi oído ha sido: Presidenta del Orfanato para niñas sordomudas. Explícame cómo vamos a hacer todo eso. En ese momento volvieron a las retinas de Elisa los colores del Hutong, la cara amable de la señora Shang y sobre todo, la carita dulce de Mei Lin y dejó de escuchar a Ricardo al otro lado del teléfono mientras él le explicaba que a la mañana siguiente recibiría la visita de un buen amigo, diplomático, antiguo miembro del Consejo Superior del Estado que tuvo que trasladarse a Pekín con urgencia hacía un par de años. 97 Beatriz Jiménez Donate Desde siempre fue la niña de «ese libro tiene pocos dibujos» que se agobió a los siete años al ver que los libros pasaban bruscamente a tener seiscientas hojas. Y pese a ello, finalmente, una navidad, ya con sus quince años, decidió regalarse un libro. Y luego llegó Harry Potter enseñándole que cuanto más largo, más interesante; y «El Legado» para que definitivamente no leyera nada con menos de cuatro tomos de cientos de páginas. Pero su vena escritora llegó de repente, gracias a internet. Siempre inventando historias que no pasaban de su cabeza (y algunas que otras copias por comer chicle en clase en primaria), finalmente las ponía en papel, o mejor dicho en KB. Personaje tras personaje, historia tras historia. Se presentó a dos concursos de su instituto, que ganó, ambas con historias LGTB, sus favoritas. Y gracias a su profesor de valenciano, también presentó su relato de la posguerra al Concurso de Literatura Joven del Campello, ganando su IX edición. Ahora, a sus diecisiete años y en pleno bachillerato científico, sueña con acabar alguna de sus decenas de novelas empezadas, y tal vez publicar alguna. Y con suerte, poder dedicarse a ello y/o al cine en un futuro. 98 Mi historia por culpa de un Jueves Voy a contar una historia, mi historia, porque creo que ya es hora de ser mi propio protagonista. Me he pasado la vida estudiando y explicando la vida de mucha gente… y finalmente me toca a mí. Para conservar cierto anonimato y darle mayor interés llámenme Señor I. ¿Por qué I? Por Imbécil, que es lo que soy. O tal vez Idiota, Inútil o Ingenuo. Elegid el que más os guste. Sin la Señora P (de Puta, así tan basto) esta historia no sería lo mismo. Y solo nos queda poner nombre a la manzana de la discordia. «Jueves» es un gran nombre para él: siempre en el medio. Todo empezó un jueves (¡vaya por Dios!) por la tarde, cuando mi mujer llegó más tarde de lo normal. Sí, mi mujer es la Señora P. Me dijo que había estado en el médico y con los ojos brillantes de alegría me soltó: —¡Cariño! ¡Estoy embarazada! «Cariño» ella nunca me llamaba esas cosas. Por un segundo se me contagió la alegría, al siguiente recordé que no me gustaban los niños y después de un largo minuto de silencio lo más importante hizo acto de presencia en mi cabeza: —¡Felicidades!—le dije ácidamente—Y felicita también al padre. Tengo una sorpresa para ti: ¡Soy estéril! Admito que la cara que puso fue tal que casi me alegré. Una mezcla de miedo, sorpresa y confusión por verse descubierta. Me sentí realizado de un modo increíblemente cruel. Lo cierto es que me lo tomé bastante bien. No la quería, nunca la quise. Y ella a mí tampoco. Y por eso mismo, ninguno de los dos era fiel. ¡Sorpresa! ¿Qué esperaban? ¿La historia de un dolido esposo? No, esta historia no trata de eso. Mi mujer no intentó explicarse, simplemente recogió sus cosas y se fue a nuestra segunda residencia. Ya os lo he dicho, ella tampoco me amaba. Ni si quiera nos caíamos bien ya. Habíamos sido mejores amigos, siempre, pero la relación había destrozado ese cariño y lo había transformado en resentimiento. 99 ¡Era libre! Después de tantos años, por fin. Libre. Y, joder, cómo me asustaba eso. Llamé a Jueves, mi amante, pero estaba comunicando. Quería verlo, que viniese a casa y que lo hiciéramos sin miedo a ser descubiertos. Oh, se me olvidaba, Jueves es un hombre. Bueno, un chaval. Un joven con cuerpo de atleta y labios de Cupido. El muy cabrón me había devuelto a la adolescencia y recordado por qué había empezado a salir con la Señora P: era un gay en el armario con miedo a decírselo al mundo. Y ella había sido la tapadera ideal. Pero Jueves me había enseñado lo genial que era estar con otros hombres. Jueves era el hermano de uno de mis alumnos, los padres de ambos viajaban constantemente e ignoraban a sus hijos, por lo que fue él quien vino a reunirse conmigo. No sé si fue su juventud, su forma de ser, su sonrisa o solo el físico… pero me cautivo al instante. Esa misma tarde acabamos en los aseos del instituto. Fue intenso e increíble, y no fue la última vez. Desde ese día venía a verme en todas las horas de visitas de padres y algunas otras. Realmente era un amante increíble. Tampoco es que hubiera tenido anteriores, pero no podía imaginar nada mejor. Y hoy en día, tampoco. Me dejé caer en el sofá y encendí la televisión. Coloqué en el DVD uno de esos discos que escondía a mi mujer: las temporadas completas de Queer As Folk, compradas en un arrebato homosexual hacía unas semanas. Jueves me trastornaba. Nada más darle al play algo empezó a vibrar bajo mi pierna. Encontré allí el móvil de trabajo de mi mujer. Le llamaba un tal «Doctor», pero sin apellidos ni nada, solo «Doctor». Sospechoso. Así que lo cogí. —¿Dígame?—pregunté con voz de pito y una tos fingida. —¿Está la señora P?—dijo la voz del otro lado, usando, obviamente, su verdadero nombre. La voz me era más que familiar, pero por teléfono, todas lo son. —Sí, soy yo—añadí con más voz de pito y otro par de toses—, tengo la voz un poco tomada… —Oh, vamos, Señor I, no mienta…—respondió esa voz antes de reírse. 100 ESA VOZ. —¿Jueves? Joder. ¿Tú? ¿Tú has preñado a mi mujer?—pregunté incrédulo y cabreado al mismo tiempo, con esa vena algo farruca que me salía solo al enfadarme. Al otro lado del teléfono las risas se pararon en seco. Oh, se ve que no tenía ni idea del «percance». ¡La muy zorra se tiraba a mi amante! Por eso la P de Puta, no por todo lo anterior. Se podría haber quedado embarazada de cualquier otro. ¡Siempre quitándome lo poco que aprecio! La odio. La odiaba. Y siempre la odiaré por ello. Colgué a Jueves y marqué rápidamente a mi mujer. Dejémoslo en que fueron dos largas horas de insultos y acusaciones sin pies ni cabeza. A ninguno nos gustaba el hecho de haber compartido amante, aunque por lo que oía de ella, parecía no significar lo mismo que para mí. Dos horas, por cierto, pagadas íntegramente por ella. Já. Lo más curioso es lo poco que pareció sorprenderle que me tirara hombres. Supongo que tras vivir juntos ocho años y conocernos de toda la vida, son cosas que se saben. Como la adicción de mi mujer a los jovencitos, por ejemplo. Debí haberlo visto venir. Pasaron tres semanas y lo único que hacía era ir del instituto a casa y de casa al instituto; y en casa solo corregía exámenes y veía QAF. Pero justo al pasar esas tres semanas, Jueves se presentó en mi casa con la ropa aparentemente pintada sobre la piel. No quise dejarle pasar, había planeado no volver a hablarle… pero acabamos en circunstancias muy diferentes. No mediamos palabra, y sin saber cómo estábamos en el sofá desvistiéndonos mutuamente. ¡Malditos instintos básicos! Sí, porque si tienes al chico más sexy del mundo besándote el cuello y desabrochándote la camisa te es imposible pensar con claridad y es aun menos probable que te dure el enfado. Ya habiendo acabado el mejor polvo de mi vida, estábamos abrazados en mi sofá y me susurró un «lo siento» que no dudé en aceptar. Lo sé, soy un perfecto Imbécil, por eso la I. Por siempre me ha sido imposible decirle que no a ese maldito Adonis mortal. Las semanas que siguieron a aquella fueron bastante increíbles. Tenía a Jueves en mi casa casi todo el tiempo, incluso un día se trajo a su hermano para que le ayudase a aprobar mi asignatura (Historia). 101 Mi mujer no me llamaba, yo no me acordaba de ella y casi podía imaginar cómo hubiera sido mi vida si no me hubiese casado con ella. Y lo cierto es que me gustaba mucho. Pero nada bueno es eterno, y al pasar tres meses de nuestra separación, me llamó. Era porque se iba a hacer las pruebas del embarazo y quería mi ADN. Por mi no había problema, sabía que yo no era el padre. ¿Cuándo había sido la última vez que nos había acostado? Ehm… probablemente hacían cinco años de ello. Llamé a un amigo abogado y me dijo lo que esperaba: la Señora P estaría preparando los papeles del divorcio y querría endosarme al crío para sacarme más dinero. Además si no me pidiese la prueba quedaría cómo una zorra promiscua ante el juez. Chica lista. Lo desastroso del caso fue que quedó conmigo en la clínica donde harían las pruebas para que no hubiese posibilidad de engaño. Y allí estaba también Jueves u otros dos jóvenes que no conocía ni de vista. Zorra. Zorra. Y ZORRA. Y seguramente aun faltaban un par de críos menores de edad que no podía llevar ante un juez o la enchironarían por pederastia. Fue más que incomodo y el peso de la realidad volvió a mis hombros. Él, Jueves, se había acostado con mi mujer. Era una verdadera traición. Era algo por lo que merecía estar enfadado. Pero me podían más las ganas de joder a esa zorra, por lo que estuve todo el día tonteando con él y lanzándole miradas, incluso plantándole algún beso. Nos cogieron la muestra del pelo, pues al ser los dos «amantes» la saliva podría llevar a error. La cara que se le quedó a mi mujer de nuevo al vernos besarnos apasionadamente fue todo un poema. Pero conforme salimos de la clínica y él me tomó de la mano, yo se la solté bruscamente. Y él lo tomó por lo que no era. Está bien, admito que seguía siendo un gay en el armario, pero era difícil salir. No, nos veíamos fuera de mi casa ni en sitios públicos. Y no, no caminábamos de la mano por la calle. Aun así, realmente no éramos novios, así que… ¿por qué caminar de la mano? —Sabes? Lo malo de quedarse plácidamente en el armario, es que le gente se cansa de entrar a visitarte—me dijo malhumorado. —¿Y tú sabes qué es lo malo de no elegir acera? Los coches siguen pasando, tal vez te atropellen. 102 Y dicho esto, le dejé con un palmo de narices y una mierda de salida a lo más puro crío celoso. Pero no era justo. Ni para él ni para mí. Vale, Jueves tenía solo diecinueve años, por lo que no podía obligarle a algo serio. Y yo aun estaba casado… pero sinceramente, me gustaba mucho y no quería dejarlo ir. Lo quería solo para mí. No quería compartirlo con otros chicos, y aun menos con mujeres. Porque el nene era bisexual y además uno que parecía tirarse todo lo que se le ponía a tiro. Estuve varios días rompiéndome la cabeza yo solo. Las dudas me asaltaban, como a los doce años, tras observar una revista de bañadores para hombres con otros ojos. Ahora ya sabía definitivamente que era gay, pero seguían las preguntas de « qué pensaría todo el mundo». Y la más importante «¿cambiaría eso mi vida drásticamente?». Mi lado más cobarde al desnudo. Tenía miedo al cambio. Y más aun considerando que Jueves probablemente no aceptaría una relación estable siendo aun tan joven… Pero llamó de nuevo el abogado de mi mujer y nos dijo que quería reunirnos a todos para conocer el resultado de las pruebas. Las dichosas pruebas. No era mi hijo, no me importaba. Pero aquella llamada despertó algo en mí, un vértigo provocado por el miedo. ¿Y si era hijo de Jueves? O hija, lo que fuera. Le llamé y quedamos una hora antes de la cita con el abogado en una heladería que había cerca de la clínica. Al verle volví a olvidar todos mis enfados y solo conseguí desear sus labios con mayor ansia que nunca… pero me contuve. Pedimos dos horchatas y estuvimos en un incomodo silencio durante quince minutos. Finalmente, conseguía hablar: —Jueves… lo siento. He estado escondido toda mi vida, no puedo salir del armario de repente. Pero… si no estuviese solo… sería más fácil —conseguí articular. Él me sonrió dulcemente y me cogió de la mano. —No estás solo —me dijo con cariño. Le devolví la sonrisa y suspiré aliviado. —No pensé que sería tan fácil. Yo… bueno, creí que no eras tan maduro, que no querrías nada serio… ya sabes. Una carcajada para aligerar tensión salió de mi boca un segundo antes de observar su mueca. Vale, la había cagado. 103 —No me has entendido. Estaré como amigo, como algo más… pero, no estoy preparado para atarme a alguien; señor I, lo siento. Y dicho eso, notablemente incomodo, se levantó y se fue. Sin duda alguna, la metedura de pata del siglo. Me terminé mi horchata, pagué las dos y fui a mi cita con el destino. Estuve ausente durante toda la palabrería del abogado y la empresa sobre la fiabilidad y observé con cierta curiosidad a mi mujer, que ya se le notaba que tenía otro ser dentro de ella. Y también vi en ella la pregunta no realizada de por qué Jueves y yo estábamos en esquinas opuestas de la sala y no acaramelados como la última vez. Cuando el médico encargado del caso abrió el sobre crucé los dedos para que Jueves no fuera padre y le rogué a todas las deidades que conocía y otro par que había imaginado en mi infancia. Ninguno de ellos me escuchó. Jueves iba a ser padre. Salí de allí sin mediar palabra y en cuanto llegué a mi casa llamé a mi amigo para contratarlo como abogado. Pacté con mi mujer el divorcio para que no pasase por un gran juicio y lo dejamos en que el dinero, fifty-fifty, ella se quedaba la casa de verano y el coche, y yo nuestra casa y la del pueblo. Era normal que yo tuviera esta última, pues era herencia de mi abuela… y además ella siempre había odiado el campo. Aun así, fue todo entre abogados, yo no tenía ganas de ver su cara. Me pedí una baja de tres semanas (lo que quedaba de curso) y me fui a esa misma casa que mi mujer había rechazado de buena gana. Me llevé mis películas gays favoritas y el portátil y apenas salí de casa en todo junio y julio. Hasta que llegó el hijo de unos vecinos. Llamémosle «Ozú» porque era la palabra que más repetía, y porque ozú mi arrma cómo eztaba er quillo . Me lo encontré comprando el pan y comenzamos a hablar. Llevaba estos pantalones que parecían leotardos de lo ajustados que eran y una camiseta de tirantes que tenía la misma tela que un pañuelo para limpiarse las gafas. Y aunque no tenía pluma... se veía que era gay a dos kilómetros de distancia. Fue un amor de verano que me ayudó a olvidar las penas y que me sacó del armario forzadamente. Toda mi familia vivía en el pueblo en verano, y eso, pillarnos como un par de adolescentes dándonos el lote 104 en el bosque fue bastante directo. He de añadir que mi familia se lo tomó muy bien… nunca les cayó especialmente bien la señora P. Hasta mi abuela me soltó un «mejor que comas salchichas a conejo rancio». Volví a mi cuidad con un look mucho más juvenil y colorido, con una sonrisa en la cara y sin miedo, con ganas de comerme el mundo. Mi ex mujer ya se había llevado todo lo suyo de MI casa y hasta la vuelta a clase me ponía de buen humor. Hasta en cierto momento eché de menos a Ozú, pero entonces salí de fiesta y me ligué a otro hombre y se me pasó. Vivía la vida con la que siempre había soñado. Un día una de mis compañeras me pilló en la calle besando a otro hombre y el instituto entero se enteró al poco tiempo de que « el de Historia era gay», pero no me importó y a ellos tampoco. Un día un chico de mi clase hizo una broma con ello y toda la clase calló de repente, hasta que me reí y todos me imitaron. Había sido un estúpido por preocuparme tanto de todo. Pero pasó una cosa más, algo que no esperaba pese a ser tan posible: me encontré con la señora P y Jueves. Ella estaba ya embarazadísima e iban de la mano. Jueves estaba… diferente. No llevaba esa ropa tan provocativa y en su rostro no se leía una constante burla picara y seductora. Parecía realmente mucho más maduro. Y estaba aun más guapo. Respiré hondo y los saludé. A ambos les costó un segundo reconocerme, pero me saludaron igual de animadamente. Estuvimos hablando un par de horas en las que Jueves no dejó de mirarme a los ojos maravillado, devolviéndome aquel nudo en el estomago que había olvidado gracias a Ozú y una larga lista de hombres. Resulta que Jueves había decidido hacerse cargo también de la beba (¡porque iba a ser niña!) y de la madre, y que habían decidido empezar una relación seria por la cría. Y por el momento no les iba mal del todo. Les felicité y también les conté mi historia hasta el momento omitiendo los encuentros sexuales, lo que la acortó bastante. Finalmente nos despedimos y quedamos en mantener el contacto. Y así fue. Jueves y yo empezamos a ser amigos. Quedábamos, hablábamos como iguales y especialmente comíamos juntos, ya fuera en restaurantes o en mi casa. Había crecido ese verano, ya era un 105 hombre y uno, por cierto, bastante interesante mentalmente hablando. Había conseguido una beca para estudiar periodismo y no le iba nada mal. Además como él había dicho: « periodismo serio, no deportes». Faltando una semana para que la señora P saliese de cuentas, apareció una noche en mi casa, con una botella de whiskey medio vacía y llorando desconsolado. Me confesó que no quería a mi ex mujer; que aunque seguía siendo bisexual, ella ya ni le gustaba; y que aunque le daba algo de miedo ser padre estaba preparado, pero no para vivir con ella toda la vida. Y también me dijo que me amaba y que llevaba meses arrepentido de no haber aceptado mi oferta. En otro tiempo habríamos acabado en la cama, pero ambos habíamos crecido y cada uno durmió en la suya. No volvimos a hablar hasta el nacimiento de la pequeña, a la que llamaremos «Cosita Preciosa» por razones más que obvias. Nada más romper aguas, me llamó; sí, la señora P, me llamó. Estuve en el hospital en cuestión de minutos, llegué incluso antes que ellos, nervioso y temblando como un flan. No esperaba esa respuesta por mi parte ni yo mismo. Ambos me pidieron que estuviera presente en el parto y yo acepté. No recuerdo las cosas con claridad, todo lo veo como en un sueño neblinoso, demasiado profundo para controlarlo pero aun así siendo consciente de él. Fue hermoso y asqueroso a partes iguales. Pasé el resto de esa noche de la mano de Jueves, observando a la niña como dormía. Todo era bellamente irreal. Al despertar la madre, nos miró y sonrió. —«Cosita Preciosa» tendrá dos padres excelentes —dijo con una carcajada cansada—. Sabía que esto acabaría así, ya lo acepté hace tiempo. Tú tampoco eres mi hombre ideal, Jueves. Pero sí el suyo. Y dicho eso me señaló. Y Jueves me besó, y yo a él. Y supe que era cierto. Así que esa es mi historia. Ahora Cosita Preciosa tiene una gran madre y tres papás aun mejores. La señora P (ahora de Pediatra) se casó con un viejo amigo de la familia y Jueves y yo aun nos estamos poniendo de acuerdo con dónde celebrar la Luna de Miel. Tienen la 106 custodia compartida y milagrosamente, nos llevamos los cuatro la mar de bien. La moraleja de esta historia, por lo tanto, es que no debemos de asustarnos de nuestros sueños, sino que hay que perseguirlos. Y cómo sé que Jueves no se callará si no lo pongo, añadiré también el típico «más vale tarde que nunca». Así que, señores, señoras, me despido deseándoles que sean felices en sus desestructuradas (o no) y curiosas familias. 107 Mª Victoria Llompart Ortí, nació en Valencia el 20 de mayo de 1967. Obtuvo su título de bachiller de la rama de ciencias; por aquel entonces se oía decir: «el que vale, vale, y el que no para letras», de manera que despreciando las letras, y siguiéndole el juego a quienes la influenciaron negativamente, peleó con el número pi y el teorema de Pitágoras, hasta situaciones insostenibles; aprobó los exámenes, gracias a la memorización de otros ejercicios similares a los de la evaluación, cambiando unos números por otros, y sin razonar una sola teoría. Sin embargo, el tiempo pone todo en su sitio y al final, son las letras a través de su afición por la lectura, las que han dejado constancia de su influencia positiva, por diferentes motivos: ser capaz de meterse en la piel de los personajes, desde el lugar del «lector», lo que conlleva vivir la vida real, al mismo tiempo que tantas otras vidas creadas para soñar despierto. Su última gran odisea, después de muchos intentos mediocres, a la hora de expresar sentimientos y situaciones en forma de cuentos o relatos, es el aprendizaje de todo lo relacionado sobre ello, mediante un curso de escritura creativa, que por cosas del destino, está llevando a cabo en Alicante. 108 Mis cinco lunas Siempre le había hecho ilusión que alguien la esperara en el aeropuerto con un cartel en el que apareciera su nombre escrito, por ello cuando lo visualizó, apareció en su cara una amplia sonrisa que la delató, sirviéndole de pista al hombre de rasgos africanos que la estaba esperando. Se presentaron cordialmente, para a continuación dirigirse hacia el poblado de Safane. Isabel dejó su equipaje en la casa que le había sido asignada, mientras Ousman la esperaba en la entrada. Sin perder un minuto de su vida se puso manos a la obra. Allí había mucho que hacer. Ousman la acompañó hasta el hospital donde había decidido de manera voluntaria colaborar. Concretamente en el departamento de detección y atención del sida. La falta de personal sanitario era evidente. El granito de arena que ella iba a aportar podía ser crucial para salvar muchas vidas. Su labor consistía en llevar un seguimiento de los pacientes contagiados por el VIH, incluyendo visitas a sus casas con la intención de que la toma de medicamentos fuera la correcta. Cuando entró a la casa de Ramibia, la reconoció al instante. Su mirada penetrante la acompañaba continuamente a todas partes desde aquel día. El cuerpo y la voz, debilitados por el avance de la enfermedad, la confundieron unos segundos, pero cuando le explicó parte de su historia y le mostró a su bebé de nueve meses, no dudó en afirmar que se trataba de ella. El pequeño, a pesar de estar también enfermo, tenía buen aspecto. Como si la conociera de toda la vida le preguntó: —¿Donde están tus otros hijos? —Las niñas en la escuela y los niños han ido a lavar la ropa. —¿A lavar la ropa? Pero… ¿cuántos años tienen? —Cinco y tres años —dijo Ramibia con naturalidad, como si esa tarea fuera la más normal para unos niños de esas edades. El bebé era precioso. Los ojos eran como dos lunas con un círculo negro en medio. El blanco de los ojos daba la impresión de poder hacer la función de linterna en ese hogar en el que no había luz eléctrica. No hacía más que sonreírle como si supiera que en parte, de 109 ella dependía a partir de ese momento, el seguir cumpliendo meses, para pasar a cumplir años de vida. Isabel no pudo reprimirse y lo cogió en brazos. Su madre la miró con aprobación y agradecimiento. Mientras seguía con las visitas de las casas concertadas, pasó por el lugar donde niños y adultos, lavaban la escasa indumentaria de la que disponían. Cientos de cubos llenos de agua remojaban el ropaje sucio. Las canciones que cantaban al mismo tiempo que frotaban y enjuagaban la colada hacían de la tarea todo un festín. Entre el gentío, Isabel intentó adivinar quienes de los niños de cinco y tres años serían los de Ramibia, pero enseguida lo descartó dada la posibilidad remota de conseguirlo. El mercadillo de Safane atraía a muchísima gente de los alrededores. Se veía desde primera hora de la mañana como iban llegando vendedores y compradores al pueblo. Mujeres cargadas con grandes cestos repletos de distintas clases de verdura, cereales, o cacahuetes, apoyados sobre su cabeza. Un tránsito concurrido de ir y venir de bicicletas pedaleadas por hombres. Carros viejos y maltrechos remolcados por un burro, dirigido por niños de apenas nueve años, encargados del trayecto de ida y vuelta y de la venta de la cosecha, recogida por sus familiares y allegados. Isabel, quedó impactada por el ajetreo de la gente. Aunque al principio le costó regatear los precios, con el tiempo lo hacía por inercia. El personal sanitario aprovechaba ese evento para hacer campaña sobre métodos de prevención del sida. Informaban a la gente formando grupos y les repartían preservativos. Algunas personas les hablaban con malos modales, ante la insistencia de que se unieran al grupo para ser informados sobre el virus VIH. Los motivos de ese malhumor ante los voluntarios eran puramente religiosos, influenciados por los oradores de las distintas religiones. Dora y Saba, de diez y once años tenían cuerpos de mujer. Eran altas y bien formadas físicamente. La madurez de la vida dura que les había tocado vivir no había conseguido endurecer el corazón de esas preadolescentes deseosas de recibir muestras de cariño. 110 —¡Hola chicas! —saludó al verlas en la casa un día de colegio—, ¿habéis hecho novillos? —siguió diciendo con curiosidad y preocupación. —Hoy no se encuentra bien la mamá. Nos hemos quedado a cuidarla —contestaron a coro. Isabel se acercó al lecho donde yacía Ramibia. Tenía la cara y el cuerpo empapados de sudor. Les pidió a las muchachas que le trajeran paños humedecidos, para ponérselos por todo el cuerpo, al mismo tiempo que mandó llamar a los camilleros. Fue ingresada de urgencia. Un virus inofensivo para cualquier persona estaba a punto de llevarse al otro mundo a Ramibia. Isabel luchó por salvar la vida de Ramibia, con todas sus fuerzas, día y noche. Cuando notó que la fiebre ya no era tan intensa, se relajó y el sueño la venció, en una de las sillas en las que los cuidadores de sus enfermos ocupaban. Pero como una madre que duerme con el cerebro latente ante cualquier imprevisto de su hijo, Isabel abrió los ojos y se encontró la mirada y sonrisa dulce de Ramibia. —Muchas gracias Isabel —le dijo débilmente desde la cama del hospital. Fue entonces cuando Isabel se levantó de la silla y sin prestar atención al crujido de sus huesos, se acercó a ella para abrazarla. El chispeo de sus ojos dando rienda suelta a un sentimiento de emoción le hacían ver borroso el blanco de las sábanas. —¿Sabes algo de mis hijos? —preguntó Ramibia nerviosa, como si acabara de volver al mundo real—, tengo que volver a la casa —siguió hablando al mismo tiempo que intentaba incorporarse para a continuación desvanecerse debido a su débil estado. Apenas la reanimó le dijo: —Ramibia, tus hijos están bien. Dora y Saba se están encargando del cuidado de los niños. —Pero…ellas tienen que estudiar —añadió con la sensación de que todo un sueño se desvanecía. —Ahora lo primero es la salud. En cuanto a las niñas no te preocupes. Si te parece bien, yo misma me encargaré de explicarles los temas que lleven con retraso. —Isabel, ¿tú me harías un gran favor para cuando yo muera? 111 Fue entonces cuando a Isabel se le aceleró el pulso, pensando que lo que le iba a pedir Ramibia, era que se hiciera cargo de sus cinco hijos, como suplicó aquel día en que ella la vio por primera vez en la televisión desde España, en un reportaje que emitían sobre el sida en la región de Burkina Faso. —¿De que se trata? —preguntó Isabel, con la voz nerviosa. —Verás…como ya te expliqué, mi marido se acostaba con prostitutas y, cuando él murió, aunque los médicos dijeron que había muerto de sida, en el pueblo se corrió la voz, de que la causa de su fallecimiento fue la malaria. El sida está mal visto. Yo y mi bebé, nos hicimos las pruebas del sida y salieron positivas. Él me lo había transmitido a mí, y yo a mi bebé, pero…nadie me creyó. Todos me dieron de lado. Están convencidos de que soy una prostituta. Necesito que a través de tus contactos en el hospital, les enseñes a la comunidad de vecinos, que son los que dirigen la reputación de las mujeres, el certificado de defunción de mi marido con la causa de su enfermedad. Publicarlo por todas partes, para que la honra vuelva a mi casa, y mis hijos estén bien vistos por todos, y crezcan con seguridad. —Sin duda alguna lo haré, pero voy a intentar por todos los medios de que tú misma puedas ser testigo de tu verdad. El resto de los días que Ramibia pasó en el hospital, Isabel se ocupó de que en el hogar de ella no faltara de nada. Si por lo menos la familia de Ramibia tomara partido, volcándose con ella y sus niños como merecían, la desolación a la que estaban predestinados no sería tan dramática. El pequeño Abas ya estaba dando sus primeros pasos. Su madre, no podría guiarlo en el descubrimiento del mísero espacio que tenía por objeto analizar, como cualquier criatura de esa edad. Las únicas que hasta el momento se solidarizaban con ella, eran las mujeres que pertenecían a la asociación de viudas. Habían formado un grupo cada vez más fuerte, aunque no tanto como el de la comunidad de vecinos. Las mujeres que quedaban viudas eran sometidas a un nuevo matrimonio forzoso, con un hermano o familiar del fallecido, pero si alguna de ellas se revelaba ante semejante barbarie, eran acogidas y 112 auxiliadas por esa asociación. En general, defendían los derechos e injusticias de la mujer, en un mundo de desigualdades abismales. Entre algunas de las mujeres de la asociación y los hijos de Ramibia, le hicieron una fiesta de bienvenida cuando regresó de nuevo a casa. Por unas horas, todos los allí presentes se olvidaron de las penas y, exaltadas por el reencuentro con quien por unos días creyeron no volver a ver, se despojaron de toda energía negativa y demostraron su alegría en forma de bailes, cantos, y un sinfín de actos de amor hacia Ramibia. Isabel frecuentaba casi a diario la casa de Ramibia; no solamente lo hacía como personal sanitario sino también, como profesora particular de Dora y Saba. Aprendían rápido y se esforzaban en tener los deberes de clase, más lo que les mandaba Isabel, al día. Mientras tanto, Maalik y Babukar dibujaban la tarea que les disponía Isabel apenas entraba por la puerta. Incluso el pequeño Abas, sabía que ese era el momento del aprendizaje y, se pasaba el rato colocando las piezas una a una, en el tablero de ajedrez que llevó a la casa Isabel. Los lazos de amistad que se habían formado entre Isabel y Ramibia y sus cinco hijos, no tenían límite ni condición. Ese día Ramibia, le insistió a Isabel en que se quedara a cenar con ellos. Sus amigas le habían traído un guiso especial de la zona, y quería que ella lo degustara. Gustosamente Isabel se quedó, pero como quedaba todavía un rato para la cena, los críos se fueron a dar un paseo. Se llevaron al pequeño Abas, pues apenas vio indicios de salida a la calle, se agarró a la pierna de su hermana Dora, y no había manera de arrancarlo, así que accedieron al chantaje del chiquillo. —¿Por qué no me cuentas algo de tu país? —En España las casas tienen luz eléctrica, agua potable y alcantarillado, lo que conlleva una vida más cómoda e higiénica. Las neveras generalmente están repletas de alimentos, de manera que a todas horas estamos comiendo. Así que luego que nos toca apuntarnos a los gimnasios para quemar parte de las calorías ingeridas. —Isabel, ¿tú te has enamorado alguna vez? Sorprendida por la pregunta y por el tiempo que llevaba alejada de su pasado, tardó un poco en contestar: —Sí. Una vez me enamoré perdidamente. 113 —Y… ¿te pudiste unir a esa persona? —preguntó Ramibia ilusionada esperando una historia de cuento de princesas. —Pues… lo cierto es que disfruté la relación el poco tiempo que duró, pero no salió como hubiera deseado. Verás es que mi historia te la estoy contando por el final. Mejor la empiezo desde el principio. Yo trabajaba en una farmacia desde muy jovencita y, conocí a un hombre diez años mayor que yo. Él siempre que entraba iba trajeado, y seguro de sí mismo. Comenzó a seducirme con regalos inesperados e invitaciones a restaurantes, teatros y demás sitios de entretenimiento, sin reparar en el gasto. Llegaron los hijos de Ramibia deseosos de probar el guiso tan especial con que les habían obsequiado, de manera que fue una cena de lo más entusiasta y agradable. Isabel ayudó a recoger los restos de comida e incluso les puso el pijama a los tres pequeños, para acompañarlos hasta la cama y contarles un cuento como les había prometido ese día. —¿Cómo queréis el cuento inventado o tradicional? —preguntó antes de iniciar a relatar el cuento en cuestión. Después de pensarlo unos segundos y ponerse de acuerdo los tres, pidieron uno inventado pero con animalitos. Isabel que era una experta en inventar historias, lo hacía con tanta expectación que difícilmente iban a iniciar el sueño mientas relatara el cuento. De manera que cuando acabó, les dio un beso y les dijo que si no tenían sueño que contaran ovejitas en silencio hasta que se durmieran. Otro de los días en que Isabel apareció por casa de Ramibia, antes de que empezara las clases le hizo señas para que se acercara un momento donde ella estaba tumbada, para comunicarle al oído, que luego seguirían con su historia de amor, pues la tenía en ascuas. —Bueno Isabel, ya estamos solas, creo recordar que nos quedamos en que el tipo ese tan elegante te llevaba a sitios caros. —Sinceramente, fue más lo material y superficial lo que me llevó a dejarme conquistar por él. Cuando quise darme cuenta ya estaba casada y embarazada de mi primer hijo. Materialmente no me faltaba de nada, pero él ya no tenía las atenciones de antes. Llegaba tarde del trabajo y, los fines de semana, se iba de repente, por que se le presentaba alguna urgencia de tipo profesional. Él era director de 114 una cadena de hoteles de categoría en Marbella, lugar de turismo de la gente muy adinerada. Se oían unos gritos de auxilio desde lejos, para hacerse más cercanos con el paso de los segundos. Dora y Saba traían con un manto de sangre al pequeño Abas. Su madre se levantó de un salto, y apoyándose entre los muebles, y las paredes, se acercó al niño esperando lo peor. Isabel se hizo cargo enseguida de la situación, y viendo que la herida salía del labio partido, tranquilizó a la madre para a continuación llevarse a Abas al hospital, con la intención de que le pusieran unos puntos de sutura. —Me voy a poner un letrero en la frente que diga, «gracias Isabel», por todo lo que estás haciendo por nosotros —le dijo Ramibia a Isabel apenas entró con Abas durmiendo sobre su hombro —, hay té recién hecho, ¿te apetece una taza? —Si, ya lo sirvo yo, no te levantes Ramibia. —Vale, pero…recuerdas que nos dejamos tu historia a medias? —De acuerdo, sigamos. El trato hacia mi persona empezó a ser humillante. Me ridiculizaba siempre que le apetecía, y no tenía ningún tipo de complejo en hacerlo a solas, delante de mis hijos, e incluso de la familia, o en público. Eso me apartó bastante de él, y aunque en un principio, lo achacaba al estrés del trabajo e intentaba darle oportunidades, con la esperanza de que su carácter se suavizara, pasaron los años y la cosa iba de mal en peor. Aguantaba el tirón por los niños que ya tenían ocho, trece y quince años. Pero un día que él no esperaba que yo apareciera por la casa de verano, lo encontré traicionándome, no con una mujer, sino con un trío. Tampoco te creas que me pidió perdón. Creo que hasta disfrutó de ver mi cara desencajada, al encontrarme con la orgía de la que él era el anfitrión. —¡Que canalla! —añadió Ramibia apretándole la mano con fuerza. —Pedí la separación, y como él quería la custodia de nuestros hijos con la intención de seguir haciéndome daño, y de dejarme tirada de patitas en la calle, se buscó a un abogado de prestigio, el cual sobornó a jueces y fiscales, de manera que el padre de mis hijos con farsas y mentiras, ganó el juicio quedándose con ellos. Un varón y dos hembras. Los únicos días que tenía derecho legal para verlos, me costaba una barbaridad llegar al corazón de ellos, por lo manipulados que los tenía en contra de mí. Mi relación con mis hijos ha sido muy 115 escasa y mala, hasta pasar casi desapercibida. Tan solo se enternecen un poco en época de Navidad, pero aún así noto como se avergüenzan de mí, por la austeridad de mi casa, y la forma de vida humilde que llevo, en comparación con la de despilfarro que llevan ellos. Y esa es mi historia Ramibia. —Todavía falta la parte en la que te enamoras, ¿ no? —Eso fue la época en que trabajaba en un bar, de camarera, y uno de los compañeros y yo, teníamos mucha afinidad. Los dos estábamos libres. Nos atraíamos físicamente y comenzamos a iniciar una relación de pareja. Aunque escarmentada de mi primer matrimonio, no esperaba nada de ningún otro hombre, no pude evitar sentir por él un enamoramiento ciego como el que no había sentido nunca jamás por nadie. —¿Y que pasó con él gran amor de tu vida? —Sin esperármelo en absoluto, puesto que nuestra relación iba viento en popa, me encontré un sobre en el buzón de mi casa que contenía fotos con fecha de tres días anteriores, en las que se veía a Rubén, haciendo toda serie de perrerías pornográficas con una mujer despampanante. Me dijo llorando y amargamente que no sabía qué clase de droga le echarían en la bebida que no pudo evitar caer en sus brazos. Siempre pensé que había sido cosa de mi ex marido para seguir hundiéndome, pero aún así tuve que dar carpetazo a esa relación. Fue entonces cuando sentada en el sofá, vi el reportaje donde salías tú, pidiendo ayuda. Vine a ofrecértela, y al mismo tiempo, a encontrarme a mí misma. Un día de los que Isabel visitaba a los enfermos, vio muchísima gente entrar y salir de casa de Ramibia. Temió lo peor y respirando hondo y lentamente, se acercó al lugar. Para su sorpresa agradable se trataba de todos los familiares y vecinos del poblado que iban a hacerle una visita a Ramibia, con la intención de pedirle perdón, por las falsas acusaciones que se hicieron injustamente sobre su persona. Isabel la dejó con la intimidad de su gente, y se marchó a sus quehaceres, pero al día siguiente cuando regresó para dar las clases de repaso, Ramibia, con expresión de felicidad, le hizo señas en dirección a su frente; al acercarse a ella pudo leer: «gracias». 116 —También te quería decir algo muy importante para mí. Ayer lo hablé con la familia. Con la ayuda de ellos, quisiera que mientras pudieras, guiaras en su camino a mis cinco hijos. —Lo haré —dijo con convicción Isabel. El funeral fue festejado por todo lo alto como es costumbre allí. Tres días duró, con sus danzas y actuaciones teatrales en las que los individuos llevaban máscaras y una vara en la mano para ser usada de repente contra los presentes, salvo que estos consiguieran escapar para no ser zurrados con la vara. Un sinfín de festejos que sus cinco lunas y ella presidieron, y participaron, como así era el deseo de la inolvidable Ramibia. 117 Cora González Tato Alicantina, de 29 años. Teclea cabizbaja «experiencia cero en el mundillo literario». Gracias al taller ha descubierto una afición que tenía dormida, prácticamente en coma. Sabe que escribir bien es demasiado complicado, pero por lo menos está menos verde que hace unos meses y disfruta intentándolo. El problema es que siempre que tiene oportunidad, acaba matando a alguno de sus personajes. Se ha autorrecetado, como buena española, hacer un relato al mes sobre cualquier cosa, sobre quien sea y de la manera que sea para poder curarse. 118 No usar sin consentimiento previo Leo había vuelto del colegio muy consternado. Subió las escaleras y se encerró en su habitación sin mediar palabra. Hacía meses que esta situación no se repetía, pero Julia supo inmediatamente de qué se trataba. «Otra vez no». Se acercó a la habitación de Leo y se apoyó en la puerta, escuchando atentamente. Leo lloraba en el interior sin consuelo alguno. Julia suspiró con la mirada fija en la madera, hizo de tripas corazón y llamó suavemente. —Leo…¿cariño? —Julia pegó su frente a la puerta—. ¿Me dejas pasar? Los sollozos se amortiguaron un poco pero no recibió ninguna invitación. Mejor eso que una negativa directa. Como madre, y dado todo lo que habían pasado este último año, el hecho de que aun la necesitase era todo un alivio. La puerta crujió al abrirse. La habitación estaba todo lo desordenada que se puede esperar de un chico de quince años, pero estaba bastante limpia y era luminosa. Las cortinas naranja proyectaban un ambiente sereno y tranquilo en el espacioso cuarto; no parecían haber captado las emociones humanas de aquel momento. Sólo eran las cinco de la tarde y Leo debería estar aun en el colegio, pero allí estaba, hecho un ovillo encima de la cama. Julia se acercó a él y sólo necesitó acariciarle su oscuro pelo rizado para que él se abalanzara sobre ella y la abrazase fuertemente. Le apretó estrechándolo contra sí y le dejó desahogarse. Leo lloró hasta que se quedó sin fuerzas. Una modelo rusa observaba la escena apretándose lascivamente los pechos desde su póster en la pared, definitivamente algo fuera de lugar en aquel preciso momento. Julia se separó de Leo y le puso ambas manos sobre la cara, obligándole así a mirarle a los ojos. —¿Qué ha pasado? Leo abrió lentamente la boca pero no emitió sonido alguno. Sin dejar de mirar a su madre hizo una mueca, como si fuera un agresivo 119 y a la vez tristísimo perro, levantando los labios para mostrar su dentadura. A Julia se le heló la sangre. —¡Leo! ¡Dios mío! —Julia no podía creer lo que veía—. ¡¿Pero cómo están tan..?! «Amarillo huevo». Los dientes de Leo estaban completamente amarillos. Potenciados además por la luz crepuscular que filtraban las cortinas de la ventana, se teñían ligeramente de anaranjado. Se veían antinaturales. No era el tono del esmalte dental de los muy fumadores o de los muy cafeteros, sino el color amarillo que elegiría un niño pequeño para rellenar un dibujo del Sol. Además contrastaba repulsivamente con el rojo de sus labios. «Esto ya es demasiado». Esa noche Julia Romeu fumaba pensativa apoyada sobre la barandilla. En esos momentos agradecía que existiera el tabaco. Observaba las copas de los árboles, meciéndose ligeramente con el aire. Estaba resultando un mayo calurosísimo pero en el microclima de Cinc Rius estaban disfrutando de unas noches frescas que animaban a cenar en la terraza y a respirar aire puro. Desde allí tan solo necesitaba conducir media hora para llegar a su nuevo trabajo en el restaurante Brivido, situado en el centro de Barcelona. Cinc Rius era más tranquilo. Ahora se veían parejas paseando y riendo, algún que otro vecino sacando al perro (con su correspondiente bolsita) y sospechosas idas y venidas de gatos. Vivían en un barrio tan civilizado que incluso estos gatos llevaban su correspondiente chapa identificativa. Si te encontrabas un gato dentro del jardín leías directamente las instrucciones: M’anomenen Crostita i visc al carrer… Sólo tenías que llamar a la puerta que te indicaba Crostita y te asegurabas una tarde de calurosos agradecimientos de parte de sus amantísimos dueños; la versión extendida incluía té, café, pastas, cháchara insustancial y algún que otro jugoso cotilleo vecinal. Una forma tan buena como cualquier otra de romper la rutina que los envolvía. Pero a Julia nadie le había dejado instrucciones sobre qué hacer en estos momentos. Ahora estaba sola, o por lo menos, un poco más sola que estando casada. El padre de Leo se había quedado en Londres después del divorcio. Trabajaba tanto fuera que 120 prácticamente nunca estaba dentro. Tampoco iba a ser de mucha ayuda ahora. ¿Dónde estaba esta semana? ¿Sri Lanka? ¿Venezuela? Necesitaba calmarse y pensar. Enlazó un cigarro con otro y soltó el humo mirando el cielo estrellado. Jamás hubiera pensado que en un sitio tan idílico como Cinc Rius fuesen a tener tantos problemas. Si antes de volverse a España alguien le hubiera dicho que iba a pasar esto, y precisamente allí, se hubiera reído en su cara. Lo que estaba claro es que algunas cosas parece que nunca cambian. Cuando ella tenía diez años, fue testigo de un episodio un tanto cruento en su escuela. Era un día festivo y se habían preparado diversas actividades en el patio en el que participaban estudiantes de todos los cursos: teatro, bailes, actuaciones… pero ese día la lluvia les sorprendió a todos. Empezó a diluviar por la mañana y no paró hasta bien entrada la madrugada. Fue un absoluto caos, hasta Julia se pudo dar cuenta de ello. Profesores, bedeles, secretarias y técnicos de sonido corriendo de un lado a otro protegiendo cables y partes del escenario del agua. En el interior del colegio más de dos centenares de niños chillaban y corrían por los pasillos. Los adultos tenían cara de estar al borde del colapso. Y entre todo ese follón, el sonido de una explosión dejó a todo el mundo congelado. Julia recuerda el denso silencio previo a los gritos. Un alumno de dos cursos más se las había ingeniado para colar un enorme y grueso petardo en el colegio, un auténtico Monster. Su objetivo inicial era ponerlo bajo el escenario para sabotear las actuaciones, pero la lluvia le saboteó a él. Frustrado, acabó por tirárselo a las manos a una chica de su clase, Montse, que estaba sola en el aula, practicando al piano. El petardazo fue ensordecedor y se vio potenciado por la caja acústica del enorme piano de cola. Lo hizo porque pensó que sería divertido, aseguró más tarde en instancias policiales. Julia recuerda que cuando se llevaron a Monsita en la ambulancia, aun tenía la venda sobre los ojos y su pequeño cuerpo se convulsionaba horriblemente. Había sangre por todas partes. Monsita perdió casi todos los dedos con la detonación, y los que no perdió se lo tuvieron que amputar en el quirófano. La pobre Monsita tocaba el piano diariamente desde los cuatro años, y como ese fatídico día los 121 truenos le ponían nerviosa, se refugió en la sala de música para hacer lo que más le tranquilizaba en el mundo entero. La joven Julia tuvo por aquel entonces una triste revelación: realmente existen personas malas. A Julia las pesadillas le atormentaron durante meses aunque nunca supo realmente qué llegó a pasar con Montse o con el chico aquel. Ninguno de ellos apareció más por la escuela. Ahora su hijo se enfrentaba a otro desalmado en el colegio, Mario Heredia. Este era del tipo psicópata-adinerado. Y estaban en una edad más difícil, y mucho más peligrosa. Su modus operandi incluía pastillas o productos químicos, tenía que investigarlo. Le daba pánico que un día se le fuera la mano con una broma de estas y enviara a su hijo al hospital. Tras el primer incidente, sólo un mes después de haber inscrito a Leo en el colegio, Julia tuvo un enfrentamiento directo con el padre de Mario y sobrepasada por la indiferencia de éste, llegó incluso hasta amenazarle directamente. Diego Heredia la tomó por una chiflada. Dos meses después, llegó la segunda broma de Mario, y Julia fue directamente a hablar con el director del centro. Parecía consternado, sí, pero por la posibilidad de perder la inyección económica que provenía anualmente de las arcas de los Heredia. Tener un caso recurrente de crueldad en sus aulas no era prioritario. «¿Y ahora qué?». Ir a la policía no era una opción, no cuando se trata únicamente de «bromas entre chavales». La tratarían igual que el cabronazo de Heredia. Apagó frustrada el cigarro contra la barandilla. Era momento de pensar un plan B, o de cambiar de colegio. Leo no había ido el día siguiente al colegio, ni tampoco fue el día después. No pensaba ir hasta que recuperara su color de dientes normal y algo de su dignidad. El amarillo iba desapareciendo, pero seguía estando ahí. Su madre ni siquiera le había soltado una charla sobre Cómo Actuar Cuando Eres Humillado Constantemente Para Parecer Más Fuerte De Lo Que En Realidad Eres. En cambio había llamado al colegio para decir que Leo estaba enfermo y que no volvería en unos días. 122 Al tercer día de reclusión, su fiel amigo Iker llegó corriendo a su casa. —Leo, Leo, Leo —Iker canturreaba su nombre mientras entraba por la puerta y cuando le vio en el sofá le dedicó una amplia sonrisa y un giro de baile—. Me vas a querer mucho, mucho, mucho. Iker Echebaren había sido el único que había demostrado algo de empatía con él en los últimos meses. Tenía un año más y acaba de repetir curso, lo que le hacía sentirse un poco inadaptado. Los desorientados y los inadaptados siempre acababan uniendo fuerzas, como fue el caso de Iker y Leo. Además, durante años había sufrido las risitas altivas y los desprecios constantes del amor de su vida, Clara. Heredia. La hermana mayor de Mario, mezquina y superficial como ella sola. En su fuero interno les deseaba cualquier tipo de mal, había sufrido mucho. —Primero dime cómo me llaman —le espetó Leo—, estoy preparado. Leo cargaba ya en sus espaldas con la lacra social de tener casi una docena de apodos, algunos ingeniosos y otros simplemente crueles. El problema, pensaba, no eran las espaldas, era cuando te los decían a la cara. —Tío… «Yemita» va ganado adeptos. Adivina a quién se le ha ocurrido... Pero por lo menos sólo parecen haberse enterado los de nuestro curso. Ah, ¡bueno! —pareció recordar algo importante—. «El Panocha» también se ha oído por… Leo dejó de escucharle. Él era un tío normal, buen tipo. Incluso a veces era muy divertido. Siempre caía bien. En su antiguo colegio nunca había tenido un solo problema de este tipo. Pero ahora, en España, había pasado de ser un tipo normal con una vida normal a ser el paria y el hazmerreír de un colegiucho privado de pueblo. Se habían mudado a Cinc Rius para cambiar de aires y su madre se lo había vendido como una nueva etapa, un nuevo hogar pacífico y relajante. «Pacífico mis cojones». A él le habían elegido como víctima sólo por ser el nuevo. —Leo, ¿tío? —Iker le miraba incrédulo con sus grandes ojos abiertos—. ¡Que te estoy diciendo que he descubierto de dónde saca Mario sus mierdas! —ya había captado la atención de su amigo así que 123 prosiguió satisfecho—. He descubierto una página web. Estadounidense. Venden todo tipo de artilugios para gastar bromas, entre comillas —y por si acaso no había quedado claro, hizo también los gestos de las comillas con los dedos—. ¿Sigues queriendo vengarte, Yemita? Y Yemita asintió sonriéndole con sus dientes de yema de huevo. Nunca había gastado tiempo y energía pensando en terribles venganzas, sino en ser invisible y pasar todo lo desapercibido que pudiera. Ahora era distinto. Ahora tenía un compinche. Los dos amigos miraban absortos la pantalla del ordenador. Abrieron la página web y, simplemente, alucinaron. Iker había recibido un correo muy extraño con el enlace a esta página y aunque no podía estar seguro, sus conjeturas apuntaban a que era alguien del colegio o que les quería ayudar o que se sentía culpable. —Soluciones sofisticadas para un mundo peligroso —tradujo Leo. Allí había de todo y más. Pistolas de descargas, dardos paralizantes, ¡gafas de visión nocturna! —Pincha en Venganza —Iker le guiaba como si él mismo hubiera diseñado la página. Cuatro calaveras daban vueltas sobre un fondo negro. Más abajo, aparecían varios productos. El plato fuerte parecía ser la venganza química. Había frasquitos de todo tipo: unos provocaban sarpullidos y picores por todo el cuerpo durante horas, otros actuaban como bombas fétidas o te hacían evacuar explosivamente, algunos provocaban vómitos durante horas. Encontraron el que te teñía los dientes de amarillo durante días. Debajo de la foto rezaba: …y la mejor parte es que tu víctima nunca sabrá por qué la gente le mira con asco hasta que se mire en un espejo. Efectivamente, así fue como Leo se dio cuenta. Los viales se vendían por un módico precio de entre $2.95 y $9.95 (más gastos de envío). Para evitarse complicaciones legales todos los productos advertían con grandes letras rojas: NO USAR EN OTRAS PERSONAS SIN SU CONSENTIMIENTO. Delirante. —Tenemos aquí tres de tres, colega. La primera putada que te hizo Mario fue la del vómito —Iker golpeó el pequeño frasquito de 124 cristal en la pantalla—, no hace falta que te recuerde el espectáculo que diste en el salón de actos cuando saliste a… —Recuerdo que Mario me dio un vaso con agua antes de subir… aunque ya sabía que había sido culpa suya. —Aquí dice que la mayoría funcionan disueltos en otros líquidos, mejor si están calientes, como el café, pero hemos aprendido que funcionan igual de bien con agua fría. —Eso parece —Leo veía abrirse un mundo de posibilidades ante sus ojos—, y aquí tenemos al causante de que me estuviera cagando por todo el colegio sin poder contenerme dos meses después —señaló con la barbilla al vial que aparecía en pantalla—: Evacuator se llama. 4.95 dólares dice que cuesta. —Para cagarse. Leo miró a su nuevo amigo y le sonrió con su sonrisa amarillenta. Con todo el tema de la venganza había recuperado el buen humor y se alegraba de que alguien tuviera tantas ganas de devolvérsela a Mario como él. Los Heredia eran muy populares, pero muy poco queridos. Leo e Iker dedujeron que, dado el éxito de las anteriores bromas, Mario y su séquito de imbéciles iban a seguir por la misma línea. Habían quedado impunes las tres veces y en esta página tenían material para martirizarle durante toda una vida y no recibir una sola reprimenda. El paso más acertado sería devolvérsela cuanto antes ya que contaban con el efecto sorpresa. Iker votó por pedir los tres viales que habían utilizado sobre Leo y metérselos a la vez en la bebida a Mario, grabarlo y subirlo al Youtube. Leo votó por probar algo nuevo. — Creo que he encontrado mi estilo —y Leo leyó poniendo un tono melodramático—: ¿Alguna vez se preguntó qué se siente al ser atacado por un enjambre de hormigas de fuego? ¡Ahora usted puede saberlo! El contenido dentro de este vial causa picazón, ardor y quemazón en la piel. Uso externo. La única buena noticia es que pasadas 24 horas finalmente el dolor… —miró a Iker maliciosamente cuando dijo dolor— se detiene. ¡Este es de los caros! 9.95 dólares. —Me lo has vendido. Ahora a ver cómo lo pagamos, sólo aceptan Visa o Mastercard. 125 Leo tardó menos de cinco segundos en resolver el problema. Su madre se había dejado la cartera en casa, y él la había visto allí olvidada todo el día. Le cogió su Visa sin demasiados remordimientos, él mismo se lo repondría más adelante. Su madre rara vez miraba los movimientos de su tarjeta. Cuando subió a su habitación con la tarjeta de su madre en la mano vio a Iker con la boca abierta frente a la pantalla. —Me parece que nos va a salir un pelín más caro… —y le giró el portátil en su dirección para que pudiera ver la pantalla—. ¡Mira qué juguetito! Allí estaba el asombroso Dispositivo Generador de Náuseas, con un irrisorio precio de 22.95 dólares. Y más abajo, su versión mejorada: el Súper Dispositivo Generador de Náuseas. Éste un poco más caro, 35.95 dólares. —¡Ultrasonidos, tío! —chilló entusiasmado Iker. Se trataba de un dispositivo electrónico, absurdamente pequeño. Por la forma y el diámetro parecía una moneda, aunque era más tosco y grueso. Extremadamente fácil de esconder, algo casi infantil. Debajo de una silla, dentro de la cama, encima de un armario… Cualquier sitio. Mediante la emisión de ondas ultrasónicas este aparato genera sensación de malestar, mareos, desorientación, etc. y se mantiene funcionando seis horas encendido y seis horas apagado Estos ultrasonidos son imperceptibles para el oído humano pero afectan considerablemente a sus receptores del equilibrio provocando todos los síntomas anteriores. Y sólo necesitaba de una pila de botón para funcionar. Leo no era partidario de provocar tanto trastorno físico y mental a alguien bajo ninguna circunstancia, pero los acontecimientos del último año le habían hecho replantearse sus valores. Tampoco ponía que ese dispositivo pudiera causar la muerte. Si había alguien que merecía sufrir, ese era sin duda Mario Heredia. —¿Te imaginas ponerle esto en su propia habitación? —preguntó Leo. —¿Te imaginas ponerle dos de éstos en su propia habitación? — Iker siempre iba un paso más allá. 126 Introdujeron todos los datos de la tarjeta de la madre de Leo en la página y tras debatirlo brevemente, compraron dos de los dispositivos. Con los gastos de envío y el cambio de moneda, a su madre le había costado menos de 45 euros la broma. El precio de unas zapatillas. Si alguna vez preguntaba algo, él se disculparía y diría que se había comprado cualquier idiotez online. El paquete con el matasellos de Estados Unidos llegó a casa de Iker trece días después. En el colegio las aguas habían vuelto superficialmente a su cauce y la llegada del buen tiempo traía una sensación agradable que se volvía contagiosa. Se oían más pájaros e insectos que nunca y los estudiantes aprovechaban cualquier rayito de sol que pudiera broncearles. Leo volvía a tener los dientes normales pero se mostraba más huidizo con sus compañeros. Hablando durante la comida, Iker se ofreció voluntario para meterse en casa de los Heredia y colocar el dispositivo. Leo se negó rotundamente pero su amigo le interrumpió. —He estado un par de veces en esa casa, hace años, cuando Clara todavía me invitaba a sus cumpleaños —explicó Iker masticando—. Es gigantesca. Yo sé dónde están sus habitaciones, o al menos creo que lo sé. El padre nunca está los fines de semana, negocios, imagino. No me preguntes qué demonios pasa en esa familia —suspiró—. Mario y Clara están hasta arriba de actividades extraescolares los sábados, como buenos niños ricos, por lo que este sábado por la mañana me parece la mejor opción. Si actúo por el barrio con normalidad, cantaré menos que si me deslizo por la noche cuando estén todos durmiendo. Quiero hacerlo yo y somos colegas, ¿no? —Hasta la muerte. ¿No tienen madre? —La madre es un auténtico zombi, tío. Una pirada total. Creo que ahora está preñada, o ha dado a luz hace poco, no sé. Te aseguro que puedes pasar por su lado y ni se entera —susurró convencido—. Iré con mucho cuidado, pero la casa es tan grande como yo sigiloso. Y tú, Leo, perdona tío, pero eres bastante torpe. Leo siempre había sido alto y torpe, y algo cobardica. Nada que objetar. 127 Iker era un chico valiente y siempre se ofrecía voluntario para cualquier cosa que supusiera el mínimo riesgo. Probablemente era adicto a la adrenalina o algo parecido. A los 16 años no se le tiene miedo a nada. Le gustaba implicarse y se sentía orgulloso de poder hacer todo eso por su querido amigo Leo, una persona estupenda que estaba siendo tratada cruelmente. Además, entrando furtivamente en esa casa podría incluso pasar un rato en la habitación de Clara. Podría incluso llevarse algún souvenir. El allanamiento no pudo salir mejor. Todo lo que tenía que salir bien, salió mejor que bien. Así se lo contó a Leo aquella misma noche. El lujoso vecindario estaba muerto. Estaba nublado y hacía muchísimo viento, por lo que no había nadie paseando. Tampoco había ningún coche dentro de la casa. Iker sólo tuvo que deslizarse entre los setos que rodeaban la casa y buscar una ventana abierta. Tuvo suerte a la primera. Se encontraba en pleno éxtasis aventurero, si hubiera sido de noche, se hubiese pintado la cara y puesto un gorro negro. En la casa no vio absolutamente a nadie y por la cantidad de baberos y juguetes que había desparramados por la casa dedujo que el bebé ya había nacido. La puerta de la calle estaba cerrada a cal y canto aunque la mayoría de ventanas estaban abiertas. Decidió meter el dispositivo dentro de la silla de ejecutivo que usaba Mario en su estudio. «Estudio de Mario» ponía en la puerta, no había pérdida. Si no iban a provocarle una diarrea explosiva delante de todo el mundo, por lo menos que Mario tuviera serios problemas para aprobar curso. Ahora venían los exámenes finales. Rajó una costura de la silla e insertó los dos pequeños botones. «Hecho». Una vez puesto el dispositivo Iker desvió sus pensamientos a la visita de cortesía a la habitación de Clara. Si hubiera estado más concentrado, al darse la vuelta habría visto a menos de cuatro metros a la señora Heredia durmiendo profundamente en un sillón cerca de la cuna del bebé. De saberlo, Iker nunca hubiera dejado algo tan peligroso cerca de un niño tan pequeño. Leo e Iker habían tardado más de dos semanas para planificarlo todo y no dejar cabos sueltos, pero jamás se hubiesen imaginado que fueran a ver sus resultados tan pronto. El lunes siguiente Mario llegó a clase media hora tarde, pálido y ojeroso. Al pasar al lado de Leo ni 128 siquiera se acordó de molestarle. Dulce recompensa. Iker se giró para comunicarse mentalmente con Leo. «¡¿Has visto?! ¡Ha funcionado!». «¡No me lo puedo creer, tiene un aspecto horroroso!». Desgraciadamente, Mario fue recuperando el color de su cara a lo largo del día y cuando acabaron las clases les obsequió con otra joya: Yemita y su amigo mariquita. Y precisamente eso fue lo último que le oyeron decir ese curso. Mario faltó al día siguiente, y a los dos días les comunicó el tutor en clase que Mario no volvería en un tiempo, ya que lamentablemente su hermanito recién nacido había fallecido. Iker y Leo no pudieron ni mirarse a la cara de la impresión. Los Heredia se cogieron vacaciones anticipadas por asuntos familiares y los exámenes finales los hicieron desde su nueva casa. La muerte del bebé fue toda una conmoción en Cinc Rius. Contaban que llevaba un par de días muy enfermo y que al final, simplemente, se asfixió. Los médicos no comprendían que había pasado. Nadie lo comprendía muy bien, de hecho. La madre sufría crisis de ansiedad a cada rato y Mario se culparía toda su vida porque sabía que era algo relacionado con ese estudio. Él se había sentido mal los últimos días cuando estudiaba. Sus náuseas, dolor de cabeza y arcadas apuntaban a un problema de visión o de gripe. Lo solucionaba levantándose y respirando aire fresco en el jardín. El bebé, en cambio, no podía alejarse, estaba en una cuna en ese mismo estudio mientras cambiaban el suelo de su habitación. Fue su propia madre la sugirió el cambio provisional: «En el estudio de Clara hay demasiada corriente, en el de Mario estará más tranquilo». Hasta que un día empezó a ponerse muy malito. Cuando su hijo le contó nerviosísimo lo que les había dicho el tutor Julia se quedó descompuesta. Por el terrible hecho en sí mismo y porque había algo en Leo que no acababa de identificar. Ató cabos. ¿Era culpa? Parecía culpa, o quizás vergüenza. Fuese lo que fuese, era su hijo. Era un buen chico. Le abrazó muy fuerte y así se quedaron madre e hijo durante un rato, con un mar de dudas en sus cabezas y muchos sentimientos abrumadores. La noche de los dientes amarillos Julia había peinado la red con determinación en busca de artículos de broma que pudieran rayar la 129 legalidad. Estaba en modo Madre Luchadora Sin Escrúpulos. Encontró una página en la que se podían comprar cientos de productos por los que Mario Heredia hubiera matado (si es que no conocía ya esa página). Ella sólo tuvo que enviarle anónimamente ese enlace al correo del amigo de su hijo y olvidarse a propósito la cartera en casa con las tarjetas de crédito. Le parecía una buena idea que por una vez, alguien le diera un escarmiento al matón del colegio con su propia medicina. Esta era una de las situaciones en las que no poner la otra mejilla está más que justificado. Luego ya le daría la charla a su hijo y se preocuparían de las consecuencias, pensó. Pero ahora no dejaba de preguntarse si realmente Leo estaba relacionado con tal atroz suceso, si no se les habría ido de las manos o si era posible que Leo hubiera comprado cualquier cosa mediante su Visa y todo esto fuera una trágica coincidencia. Lo cierto es que un ardor espantoso le subía desde la boca del estómago. —Leo, amor. ¿Usaste mi tarjeta de crédito hace unas semanas? — tanteó mientras aun le abrazaba. —Ay, mamá. Perdón. Me compré unas zapatillas brutales, deberían haber llegado ya… —Leo se separó de su madre—. ¡Te dejaste la tarjeta y sólo estaban de oferta ese día! Y Julia le creyó. No quería saber nada más. Le creyó porque sólo así se exculpaban ambos de lo que había pasado. 130 Frank Guerra. Nacido en 1980, este escritor alicantino aprendió a leer para poder saber lo que sus personajes preferidos de tebeo, Mortadelo y Filemón, decían. A partir de entonces devora todo lo impreso que cae en sus manos. Ha colaborado con la editorial Sombra en la publicación de artículos para su revista digital y posteriormente también con la editorial NSR en la edición, publicación y escritura de la revista digital que durante 5 años fue un referente en el panorama de los juegos de rol, mesa y tablero hispanoparlante. Con ellos también publicó en formato físico tres módulos autoconclusivos para los juegos de rol sLAng y NSD20. En el año 2009 ganó el tercer premio de relato breve de la Diputación de Alicante. Ha diseñado un juego de cartas basado en los combates de lucha libre y tiene varios proyectos en diferente estado de gestación. Y no tiene gato. 131 Postapokaliptika: Encuentro El viento soplaba a través de las calles desiertas de la ciudad. Se deslizaba a lo largo de largas avenidas cubiertas de escombros y vegetación, atravesaba edificios que todavía se erigían desafiantes al paso del tiempo por sus fachadas desmoronadas y sus ventanales huecos, provocando un aullido lúgubre que resonaba por toda la desolación Kilómetro tras kilómetro en la cuasi silenciosa metrópolis se veían los restos de lo que antes había sido civilización. Deshechos oxidados de cientos de vehículos seguían descomponiéndose al sol de la mañana, toneladas de cascotes se amontonaban por doquier alcanzando alturas que se podían considerar como pequeñas colinas. La naturaleza había vuelto a reclamar con fuerza lo que le pertenecía y árboles, arbustos y plantas crecían por entre las grietas del asfalto, en el interior de edificios, asomando por las ventanas de los pisos superiores. La ciudad muerta rebosaba de vida. En una de estas montañas gris y verde al principio de una ancha avenida se encontraba un hombre, vigilando la aparentemente vacía ciudad que comenzaba delante de él, sin sospechar que a su vez era observado desde la sombra interior de una estructura cercana. El espía le vigiló atentamente desde su escondite. Se encontraba comiendo los restos de su última caza y no se percató de su llegada hasta que por casualidad miró hacia el exterior. Era muy silencioso, pues apenas les separaban una decena de metros y le había sorprendido totalmente. Tratando a su vez de resultar silencioso apartó las mantas que formaban su cama y se acercó renqueando hasta la ventana. Sus músculos nudosos se tensaron cuando apretó entre sus grandes manos una tubería rota de hierro con los restos de sangre seca de sus últimas víctimas. Rechinó inconscientemente los dientes mientras miraba con odio al hombre. El dolor que soportaba desde su nacimiento dentro de su cabeza, aumentó. El recién llegado empuñaba en su mano derecha una lanza metálica que siempre le acompañaba a juzgar por el óxido que el sudor había comenzado a provocar en la zona por donde la empuñaba. Una gran 132 bolsa de tela raída colgaba del costado contrario, repleta de quincalla y herramientas. Un odre de piel asomaba por debajo de la bolsa. La piel del intruso era oscura, tostada por los rayos del sol a lo largo de toda una vida pero pudo ver que no había empezado a desarrollar la enfermedad de la piel como muchos a su edad y eso era gracias a su amuleto de plástico, el material de los Antiguos: una pequeña botella de color naranja pálido que colgaba de su cuello, atada por una tira de cuero negro y bendecida por el chaman de su tribu. Sus brazos estaban descubiertos, ya que se cubría con un chaleco de exploración cubierto de bolsillos, rotos en su mayor parte, y llenos de las más variadas cosas los que aún conservaban su utilidad. Las piernas estaban cubiertas hasta la rodilla por unos pantalones destrozados y en sus pies se veían unos zapatos de piel oscura que comenzaban a degradarse peligrosamente. Desde lejos sería muy difícil distinguirle del resto del paisaje en el que se encontraba, ya que toda su vestimenta era del mismo tono gris y se fundía con los restos de la ciudad. El sol naciente quedaba a sus espaldas, cegando a cualquiera que mirara en su dirección y otorgándole una seguridad extra que siempre era necesaria en aquel entorno. El recolector Joram se rascó la poblada barba sin dejar de mirar fijamente a la desolación. Parecía esperar algo entre ese silencio roto por los lamentos del viento, una señal. De pronto se agachó, dejó la lanza y cogió un cascote sin dejar de mirar la extensión que tenía ante los ojos. Lo colocó en una honda que sacó de la bolsa sin dejar de observar. Lentamente comenzó a girarla hasta que alcanzó la velocidad necesaria, con un fuerte giro de muñeca la disparó. Un golpe secó se escuchó a unos cincuenta metros de su posición y una pequeña nube de polvo se levantó en el aire antes de ser arrastrada por la brisa. El recolector guardó su arma y comenzó a bajar de su posición hacia el lugar del impacto. Cuando llegó allí recogió su botín: un gato pardo que había elegido mal momento para curiosear. No había podido guardarlo cuando escuchó un lejano estruendo. Levantó la vista y vio a lo lejos en las profundidades de la ciudad como se levantaba una espesa nube de 133 polvo. Otra construcción había cedido. Una grande al juzgar por el tamaño de la nube. Ese momento fue el que su observador escogió para cargar contra él. Aprovechando la distracción saltó por el hueco de la ventana y comenzó a correr salvajemente, agitando en el aire la pesada tubería en dirección al hombre, de espaldas. Este tuvo el tiempo justo de girarse para ver como una mole de músculo apenas cubierta por unos harapos corría gritando en su dirección agitando un trozo de metal. «¡Un merodeador!» El pensamiento fugaz fue lo único que cruzó su mente antes de comenzar a esquivar la embestida inconscientemente. Pero lo hizo tarde y recibió un impacto que le hizo saltar en el aire y caer al suelo encima de un montón de deshechos unos metros al norte. Sintió una punzada de dolor en la espalda al chocar contra el asfalto, algo se le había clavado profundamente. Apenas pudo comenzar a incorporarse cuando el merodeador, emitiendo un aullido de triunfo saltó sobre él con el arma apuntando a su cráneo. El impacto sobre el viejo asfalto causó una grieta y un estrépito metálico que rebotó en las ruinas cercanas, causando un eco que se alejó ciudad adentro. Joram había rodado sobre su costado en el último momento evitando el golpe fatal por escaso espacio. Sin detenerse se puso en pie para hacer frente a aquella masa de músculos grises, «¿qué está haciendo en las afueras de la ciudad?», se preguntó. Los merodeadores siempre habitaban en el interior y muy pocas veces se les veía a plena luz del día, preferían las sombras, pues su piel era débil ante la luz directa del Sol. El merodeador tardó unos segundos en reaccionar; giró su deforme cabeza hacia Joram con expresión estúpida. Su lento cerebro no había procesado por completo que su presa había escapado al devastador golpe. «Seguramente habrá sido expulsado de su grupo. Demasiado estúpido para ser de utilidad, demasiado peligroso para tenerlo cerca». Con un escalofrío de pronto se dio cuenta de que estaba desarmado. Había dejado la lanza en el montículo para usar la honda, que también había perdido tras el golpe. Antes de que pudiera pensar 134 en qué hacer a continuación la criatura reaccionó con un salvaje aullido y de nuevo corrió hacia él. «El hombre tiene miedo de Granto, y por eso huye» pensó el merodeador. «Le aplastaré por atreverse a cazar mi comida. No podrá escapar de Granto, porque Granto es el más»... el dolor le atacó de nuevo, perforándole la cabeza y haciendo que cesara en su carrera trastabillando y soltando la tubería para sujetarse la cabeza con ambas manos. El aullido salvaje se transformó en un aullido agudo mientras caía de rodillas y gruesas lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. Joram, ignorando el espectáculo que tenía ante él corrió hacia su izquierda todo lo rápido que su herida le permitía, entre los matorrales y el agrietado asfalto. Cuando llegó al montículo lo escaló con manos y pies, resbalando un par de veces a causa del ansia. Por fin alcanzó la lanza y la aferró lanzando una exclamación de triunfo. Al volverse para enfrentarlo, pudo ver al sollozante ser que ya no suponía una amenaza. Aprovechó para buscar con la mirada la honda, y la pudo ver, abandonada sobre el armazón oxidado de algo que pudo ser Tecnologíko en tiempos de los Antiguos, al otro lado del merodeador. Cautelosamente bajó, dispuesto a recuperar el arma a la que se había acostumbrado. No era difícil fabricar otra, pero con esta había conseguido abatir más presas que con ninguna otra. Era cuestión de orgullo. Granto consiguió dominarse poco a poco. Toda su vida había sufrido de aquellos golpes de dolor que en cualquier momento le inutilizaban. Eran la causa de que no pudiera pensar con claridad durante mucho tiempo seguido y de sus frecuentes ataques de ira que habían causado que le expulsaran de su grupo. Había estado vagando durante semanas, alejándose de su antiguo territorio y abriéndose paso hacia la zona exterior de la ciudad. Finalmente se había establecido aquí y había conseguido una buena reserva de caza, pues aquí abundaban los gatopardos, erizos y hormiratas, además de algunos árboles cuyos frutos no le producían dolor de barriga. Se levantó lentamente y recogió su arma del suelo, entonces vio al hombre que también había recogido su lanza moviéndose lentamente en su dirección. 135 —¡Tú, hombre! Quieres atacar a Granto cuando está indefenso, pero Granto es listo y no se deja sorprender ¡Te mataré! «Maldición, me ha visto» se lamentó Joram. Notaba como le corría la sangre por la espalda y el dolor aumentaba. No resistiría otra carga de aquel gigante, era hora de usar la cabeza. —Tranquilízate, merodeador. No pretendo atacarte. Solo he venido a buscar comida para mi familia. —Tú vienes hasta la ciudad para robar mi comida —le contestó señalándole—. Granto está solo y tiene siempre hambre y dolor, y no puede pensar claro ¡Tú te aprovechas de Granto!— terminó rugiendo, mientras avanzaba un paso hacía él, agitando peligrosamente la tubería. —No, te equivocas. No quiero aprovecharme de ti. No sabía que vivías aquí y si lo hubiera sabido no habría cazado. Tú te llamas Granto, ¿cierto? Yo me llamo Joram —y alzó su mano izquierda a modo de saludo, pero sin soltar la lanza. Granto no parecía convencido. El aludido se mostró confuso ante aquellas palabras. Le habían enseñado que los hombres no eran de fiar, venían a la ciudad a robar la comida y los tesoros Antiguos a los merodeadores, que vivían en ella desde hacia generaciones. Se creían superiores y andaban por ahí erguidos como si todo les perteneciera. —Granto no te cree, hombre Joram. Tratas de engañarme con tus palabras porque crees que Granto es estúpido ¡Pero no lo soy! —Y alzó aquel trozo de metal por encima de su cabeza una vez más. De pronto se escuchó un chillido agudo que fue seguido por varios más. Antes de que pudieran reaccionar se vieron rodeados por una manada de riseños: animales salvajes ponzoñosos que vivían entre las ruinas buscando carroña. Siempre iban en manada y aunque uno solo no era demasiado peligroso para un cazador, la manada entera sí que lo era. Ahora formaban un círculo alrededor de los dos, surgieron por encima de las montañas de escombros, de entre la vegetación y sobre el vehículo oxidado que todavía mostraba la honda abandonada. Granto y Joram dejaron de enfrentarse para prestar toda su atención a las criaturas que les rodeaban. Instintivamente sabían que aquella situación era peligrosa para ambos. 136 —Una manada de riseños —murmuró Joram mientras giraba sobre sí mismo para contar a los ejemplares—. Deben haber huido del derrumbe que escuché antes. Pero no atacan nunca a presas vivas, ¿qué ocurre aquí? —Mientras hablaba contó seis de ellos. —¡Ja! Hombre Joram se cree listo y ni siquiera sabe que se llaman carcajes y que sí que cazan presas vivas cuando están hambrientas. — Se giró hacia la más grande de ellas y la señaló con la tubería—: esa es su líder y les dice qué tienen que hacer. Todas aquellas criaturas que les miraban con negros ojos parecían iguales: un pelaje rojizo, con calvas en varias partes y heridas y úlceras que les dotaban de un aspecto enfermizo. Eran cuadrúpedas y tenían una cola corta y pelada parecida a la de las formiratas. Dos grandes orejas negras les apuntaban y del prominente morro goteaba una baba amarillenta entre los colmillos. Esta era su peor arma, pues su mordedura causaba la enfermedad y la muerte a las pocas horas. Pero el ejemplar señalado por Granto era diferente: más grande que el resto, con más cicatrices y no tantas heridas. Y si era posible, una mirada más astuta. Sin duda estaba más sano que el resto de su manada, posible razón para que llegara a liderarla. Joram se mostró sorprendido por el conocimiento del merodeador, ya que él mismo desconocía lo que acababa de escuchar. Nunca se había enfrentado a un ejemplar de riseño (o carcaje), y solo había visto cadáveres traídos por otros recolectores de sus incursiones. —Te propongo una tregua entre nosotros hasta que nos ocupemos de los riseños, Granto ¿Qué te parece? —Se llaman carcajes, estúpido Joram. Y sin más, cargó hacia el líder. El recolector se alegró de que por fin aquella mole cargara hacia algo que no fuera él mismo. Cuando comenzó el enfrentamiento los riseños empezaron a emitir su horrible chillido agudo con el que se comunicaban. Se decía que algunos hombres se habían vuelto locos tras escuchar varias horas aquellos malditos ladridos parecidos a risas malévolas. Dos se movieron rápidamente para cubrir al líder y saltar sobre Granto. Otros dos se acercaron hacia Joram cautelosamente mientras les apuntaba con la lanza moviéndola de uno a otro. 137 Granto golpeó despreocupadamente a uno de sus atacantes, que con un terrible crujido de cráneo dejó de ser un problema, sin embargo el otro le alcanzó y logró cerrar las mandíbulas en torno a su brazo izquierdo. Mientras tanto Joram, de espaldas, seguía tanteando a la pareja de riseños que seguían acercándose ladrando esas extrañas risitas que comenzaban a ponerle nervioso. Lanzó un ataqué a uno de ellos y, como si estuvieran esperando esa reacción, el otro saltó sobre su lado desprotegido mientras el primero se apartaba del lanzazo. Tuvo el tiempo justo de reaccionar para parar la embestida con el mango de la lanza. La bestia cayó al suelo de pie, gruñendo, y su compañera atacó la pierna de Joram, que retrocedió asustado ante la ferocidad de aquellas criaturas. Granto atacó al líder ignorando al carcaje que colgaba de su brazo. Lanzó un golpe con su arma, pero aquel lo esquivó saltando al suelo. Desde allí le gruñó mientras gruesos goterones de baba le goteaban. Lanzó un par de ladridos al aire y esquivó otro golpe que abrió un agujero en el asfalto sobre el que estaba hacía un momento. Durante los siguientes momentos se vivió bastante confusión. Entre gritos, gruñidos y maldiciones los dos recientes aliados hicieron frente a su enemigo común. Joram y Granto acabaron espalda contra espalda. Joram logró acabar con uno atravesándole el costado con la punta de la lanza, pero el otro se mantenía cauto y buscando su oportunidad. Granto logró herir al líder pero tras sufrir varios mordiscos que ahora le hacían sangrar por varios sitios y gruñir de dolor. A sus pies yacían tres cadáveres y ahora mismo solo quedaban dos bestias, una ante cada uno de ellos. Joram estaba muy cansado, la herida de la espalda no hacía más que latirle con fuerza, y comenzaba a marearse a causa de la pérdida de sangre. No podía ver la herida pero estaba claro que era más grave de lo que pensaba. Sudaba profusamente y miró al riseño que le enfrentaba, que sangraba por una de las úlceras de su piel y jadeaba por el cansancio, parecía muy débil también. Joram se arriesgó y asestó una punzada, esperando que el animal se apartara y él a su vez variar el ángulo de ataque para sorprenderlo, pero el sorprendido fue él cuando su lanza atravesó limpiamente al animal de parte a parte sin que este hiciera amago de esquivar. Tembló unos instantes y murió 138 sin emitir sonido alguno. Cuando sacó la lanza del cuerpo escuchó un grito de Granto a su espalda. Se giró rápidamente para ver al gigantón caer presa de nuevo de uno de sus ataques de dolor quedándose indefenso ante el riseño que aprovechó la oportunidad saltando en dirección a su garganta. La lanza se clavó perfectamente en el costado mientras la bestia estaba en el aire, chocó contra Granto, que cayó al suelo al recibir el choque, y murió en el acto. Joram se acercó a un lloriqueante Granto y le dio unos golpecitos de ánimo en el hombro mientras se sentaba al lado suyo «Animo grandullón, ya ha terminado». Tras unos minutos, Granto pudo volver a actuar con normalidad. Se sorprendió al ver al hombre sentado a su lado. —¿Qué hace hombre Joram sentado a mi lado? ¿No me tienes miedo? —¿Miedo? Ahora mismo estoy agotado, dolorido y probablemente la herida de la espalda me mate en poco tiempo, así que si quieres acabar conmigo, hazlo ya por favor —y escupió hacia un lado. Luego sacó su odre y bebió un largo trago. Granto miró el cadáver atravesado ante él y volvió a mirar a Joram con su cara retorcida en algo parecido a una sonrisa. «Has salvado a Granto del gran carcaje. Granto no te matará esta vez». —Pues no sé si agradecértelo o maldecirte —y como vio que el grandullón no le había entendido añadió—: y tu deberías mirarte esos mordiscos rápidamente, son venenosos. Granto miró sus heridas y rió con voz cavernosa. «No dolerán más que unos días y luego se curarán. Granto no muere fácilmente». Pasó una hora durante la cual el Sol siguió ascendiendo en el cielo y comenzó a notarse el calor. Ciudad adentro los edificios en pie proporcionaban sombra y frescor, pero aquí en las afueras había pocos sitios donde guarecerse. Se acercaron al escondite de Granto y allí el hombre pudo usar unas vendas que llevaba en la bolsa junto con un potingue que aplicó a las que iban a estar en contacto con su herida mientras Granto le observaba sin decir nada. Cuando terminó de vendar su espalda se acercó a él y le vendó las heridas que presentaban peor aspecto. Ninguno habló. Salió afuera y recogió sus 139 armas. También recogió el hasta entonces olvidado cadáver del gato pardo y lo levantó en dirección a Granto: —Este me lo llevo, creo que me lo he ganado. La respuesta fue otra carcajada. Cuando se marchó se giró por última vez hacia su anterior enemigo. Le vio observarle desde la entrada de la ruina que le escondía del Sol. Levantó uno de sus musculosos brazos y le saludó una vez. Pudo ver el dolor que le producía el movimiento. Se quedó pensando seriamente un buen rato. Granto a su vez se preguntaba qué hacía el estúpido hombre Joram allí plantado en vez de irse, mirándole fijamente. Creció la rabia en él de nuevo y se sintió desafiado. Estaba pensando en coger su arma cuando le escuchó decir: —Me arrepentiré de esto, y es probable que me maten cuando llegue al asentamiento, pero hoy nos hemos ayudado mutuamente. Quizá no te maten, pero esas heridas te duelen mucho y en mi asentamiento hay un tecnochamán que puede ayudar a que se curen bien. Ven conmigo, aquí estás solo. Al caer la tarde, el recolector llegó al poblado. Refugioseguro se extendía al pie de una cadena montañosa. Varias decenas de cabañas, construidas con una amalgama de materiales recogidos de la naturaleza o de la ciudad albergaban a la población. Unas doscientas almas sobrevivían en el caluroso valle seco, luchando contra la escasez día tras día. Cuando los vigías avistaron a Joram dieron el aviso para que abrieran las puertas. Cuando vieron el enorme bulto que le acompañaba cubierto por unas telas para protegerle del Sol se quedaron boquiabiertos, y cuando vieron entrar a ambos y descubrieron que el recolector había traído hasta Refugioseguro a un merodeador cundió el pánico. 140 Juani G Costa. Nació en Mazarrón (Murcia) Un pequeño rincón del mar Mediterráneo del que se siente navegante. Su niñez la vivió en su Mazarrón natal. La adolescencia y juventud en Barcelona y en la actualidad reside en Alicante. Necesita la luz y el color del Mediterráneo para respirar, aunque ama las montañas, nunca podría vivir lejos del mar. Su amor por la lectura le viene desde muy joven, gracias a su madre. Sin embargo la escritura no la descubrirá hasta pasados los cuarenta. Tiene mucho que contar, pero no sabe cómo hacerlo. En 2010 se inscribe en un taller de escritura creativa y es ahí entre construcción de personajes, estructuras, narrador, tiempo verbal… donde comienza su apasionante historia con la escritura. A pesar de su corta andadura en el mundo de la escritura, ya son muchas las satisfacciones que de él ha recibido. En 2011 ve la luz, por primera vez, un relato suyo en un libro. Impulsado por el taller de escritura en el que participa. Manda un relato al concurso de Relatos Urbanos, promovido por la asociación de libreros de Alicante y su escrito es seleccionado entre más de 450 obras, para formar parte del libro que esta asociación, en colaboración con la Editorial del Club Universitario, edita. En 2012 manda un relato al concurso Mujeres en la Vida Pública del ayuntamiento de Valencia, está a la espera del fallo del jurado. Se inscribe de nuevo en el taller de escritura, para seguir adquiriendo nuevos conocimientos, que le ayuden a seguir adelante con esta aventura que ha comenzado. Y escribe este nuevo relato que tenéis en vuestras manos. Un homenaje a tantos y tantos, hombres y mujeres que han tenido que abandonar su tierra, familia amigos… Para ir en busca de una vida mejor. 141 Regreso a sus orígenes Dedicado a todos los hombre y mujeres que han dejado atrás sus raíces para ir en busca de una vida mejor El tren avanzaba por la llanura manchega, en su interior una mujer se debatía entre escuchar su cerebro o su corazón. Marta había realizado este viaje en múltiples ocasiones, desde que su padre, huyendo de las sequías y las miserias del campo, había emigrado con toda la familia a Barcelona. Pero este no era un viaje más, no era un viaje de vacaciones, como los que solía hacer en agosto, para pasar los veranos junto a sus abuelos, en este viaje debía tomar una decisión que le cambiaría la vida. Por fin, tras más de siete horas de viaje, llegó a aquella estación de tren que tan bien conocía, buscó a su primo entre la gente, pero no lo encontró. Detrás de ella escucho una voz familiar. —Hola Marta —la saludó Pablo—. He venido yo a recogerte porque tu primo, sintiéndolo mucho, no podía hacerlo. Se saludaron con un beso en la mejilla, el leve roce hizo que Pablo se azorase, la miró sin disimulo, a sus cincuenta y cinco años seguía siendo bellísima, lo que había perdido en juventud, lo había ganado en elegancia. Ella había sido el sueño de todos los chicos del pueblo: la ondulada melena negra, que solo ella sabía mover como abanicos en las tardes de verano; las largas y bien contorneadas piernas y esos grandes ojos verdes, la hacían parecer una diosa. Pero entre todos los chicos que la rondaban, ella lo eligió a él, Pablo había sido su primer amor. Cuando los padres de Marta decidieron llevar a su familia a Barcelona, en busca de una vida mejor, Marta suplicó a sus padres que la dejasen con sus abuelos, no quería, no podía alejarse de su amor. —No me puedo ir —les dijo a sus padres—, sé que tan solo tengo quince años, pero también sé que él es mi verdadero amor y temo perderlo si ahora me voy. 142 Sin las miradas, las palabras y las caricias de Pablo, ella se sentía morir. Pero su padre fue tajante en eso, toda la familia junta iría en busca de una vida mejor. El día que partieron, los padres de Marta llevaban las viejas maletas ligeras de equipaje, en ellas apenas había unas mudas nuevas que sus abuelos les habían comprado para el viaje. Pero cargadas de esperanzas ante un futuro mejor para sus hijos. Para pagar el viaje, el alquiler del primer mes y alimentarse hasta que cobrasen el primer sueldo habían tenido que vender las tierras y el rebaño que poseían, lo único que siguieron conservando fue su casa, la casa que ellos mismos, con sus propias manos habían construido para casarse. Hacía cuarenta años que Pablo, con ojos llorosos, la había despedido en la misma estación que hoy la recogía, a la mente de ambos acudió aquel recuerdo, pero los dos guardaron silencio. Se dirigieron al coche, durante unos largos segundos continuaron callados, fue Pablo el primero que empezó a hablar. —Qué guapa estás, cómo pude dejarte escapar, que tonto fui —le dijo, mirándola con verdadera admiración y cariño. —Sí, me dejaste por otra, pero creo que has ganado con el cambio —le contestó Marta a la vez que reía con esa risa tan suya, alegre y franca. Los primeros meses en Barcelona fueron duros para toda la familia, pero especialmente para Marta, atrás había dejado a sus amigas y confidentes, a sus primos, abuelos… pero sobre todo había dejado a Pablo, a su amado Pablo. Corrían los años setenta cuando llegaron a Barcelona. Su padre encontró trabajo en Corberó, una fábrica de electrodomésticos, mientras que su madre lo hacía en una portería cercana a las Ramblas, el trabajo de su madre les permitía vivir en la portería de forma gratuita y ahorrar el dinero de la vivienda. Marta, por su parte, trabajaba por las mañanas, vendiendo fruta en el conocido mercado de la Boquería y por las tardes estudiaba. El trabajo le obligaba a levantarse de madrugada para preparar el puesto de fruta antes de que abriesen el mercado, cuando cerraban debía limpiar e irse corriendo a casa para comer rápido y marcharse a la academia, que con tanto esfuerzo pagaban sus padres. Por aquella época, en Barcelona, no había suficientes plazas escolares, con lo que los 143 padres que querían que sus hijos estudiasen, debían pagar academias particulares que se enriquecían a costa de familias de clase humilde. Sin embargo y, pese al cansancio acumulado, Marta se encerraba todas las noches en la habitación que compartía con Sandra, su hermana pequeña, y allí bajo una luz tenue, que utilizaba para no despertar a la pequeña, le escribía a Pablo cartas llenas de amor, de añoranzas y deseos de reencuentros. Pablo esperaba las cartas de Marta con verdadero anhelo, ellas le hacían vivir, porque era lo único que tenía de su amada y le hacían morir, porque en ellas Marta le hablaba del pesar que sentía por esta separación. Pablo pensó en abandonar todo, e ir, cual caballero salvador, al encuentro de su amada, pero su sentido de responsabilidad se lo impidió. Su padre padecía una rara enfermedad muscular, que le imposibilitaba para realizar los trabajos del campo, por ello, a sus dieciocho años, él, junto a su madre, se tuvo que hacer cargo de las labores de labranza y la granja. Al acabar el bachiller Marta se matriculó en la universidad, iba a cursar estudios de periodismo. Sus padres que habían ido guardando, no sin esfuerzo, todo lo que ella había ganado en el mercado, unos días antes de que empezara la universidad, le dieron el mejor de los regalos que ella, a lo largo de toda su vida, recibiría. —Oye Marta — le dijo su madre—, tu padre y yo hemos ido ahorrando todo lo que tú ganabas, para que llegado este momento, tú puedas dedicarte plenamente a estudiar. Marta comenzó a llorar. —Sois los mejores padres —les dijo, a la vez que los abrazaba—, por mí y por mis hermanos tuvisteis la fuerza de cambiar vuestra vida, para darnos a nosotros una mejor, de abandonar vuestra casa, vuestras raíces… Por ello os doy las gracias, os quiero, me habéis hecho la persona más feliz del mundo, os prometo que no os defraudaré. Y no lo hizo, el primer año obtuvo unas notas excelentes, ayudaba a sus hermanos con los deberes, a su madre en la casa y aun le quedaba tiempo para dar clases a dos niños del vecindario. Cada vez estaba más integrada en la ciudad que los había acogido, tenía dos amigas que había conocido en la universidad, al principio sólo quedaba 144 con ellas para estudiar, pero poco a poco se fue incorporando a otras actividades que ellas realizaban. Montserrat y Nuria, las dos nuevas amigas de Marta pertenecían a un grupo excursionista. Formado por jóvenes, en su mayoría universitarios, hijos de trabajadores que sabían el esfuerzo que habían tenido que hacer sus padres para que ellos pudiesen llegar a la universidad. En las largas noches de montaña, junto a la hoguera, todos contaban los esfuerzos que sus padres realizaban. —Mi padre ya lleva tres semanas de huelga —decía Miguel, uno de los chicos—, gracias a que mi madre está en otra fábrica trabajando y que yo después de la universidad me voy a descargar camiones, pero mi padre tiene compañeros que viven de lo que le dan los familiares y los familiares poco pueden dar. —Sí, en el metro he visto grupos de trabajadores pidiendo, para poder continuar con la huelga —apostillaba otra de las chicas—, yo les hubiese dado algo, porque conozco bien lo que es que tu padre esté sin trabajo, pero, como vosotros bien sabéis, he podido venir aquí porque me habéis pagado el viaje. —No basta sólo con hablar —continuó Carlos—, no podemos mantenernos indiferentes, nuestros padres están luchando para conseguir unos derechos que en otros países ya hace décadas que los tienen —se quedó callado mirando el fuego, todos sus amigos le observaban en completo silencio, por fin continuó—: no os dais cuenta de que lo que nuestros padres siembren, es lo que vamos a recoger nosotros. Marta, que durante toda la alocución de Carlos había estado pensando en sus abuelos, se sorprendió a si misma diciendo: —Estoy de acuerdo con Carlos, no podemos seguir mirando hacia otro lado, debemos estar junto a aquellos que luchan por los derechos de todos —y continuó—: mis abuelos guardeses de una finca no han tenido nunca un día de fiesta, ni unas vacaciones y ahora, a su vejez, deben seguir trabajando porque no tienen paga de jubilación, ni ningún otro derecho. Cuando no puedan más se tendrán que ir con un hijo, porque ellos habiendo trabajado toda la vida de sol a sol, no les queda nada de retiro. Formaron un grupo de apoyo a trabajadores en huelga: les distribuían las octavillas, hacían rifas para conseguirles dinero, les 145 informaban y sobre todo le daban apoyo moral. En ocasiones estas actividades les suponían un grave peligro, la dictadura franquista estaba tocando a su fin, pero todavía había una enorme represión policial. A Pablo lo seguía queriendo muchísimo, pero ya no le escribía tanto, ya no tenía la necesidad de contarle todo y hasta en ocasiones sentía que él no la entendía. Sus vidas se iban separando. Fue él, consciente de ello, el que dio el primer paso. Fue a verla a Barcelona, no quería, no podía esperar más, debía decirle todo lo que sentía mirándola a los ojos. Marta regresaba de la universidad cuando lo vio a lo lejos, corrió hacia él. —Hola qué sorpresa —le dijo, a la vez que se colgaba de su cuello —. ¿Qué haces tú aquí? —Ver a la chica más guapa de toda La Mancha y Cataluña —le contestó. —No, en serio, cómo has venido sin avisarme. —Marta debemos hablar sobre nosotros y nuestro futuro y esto quería hacerlo frente a frente. —Sí, tienes razón, lo hemos estado aplazando, pero debemos hablar. Se sentaron en una terraza alejados de la gente y hablaron durante horas. —Tú eres y siempre serás —le decía Pablo— mi primer gran amor, ese puesto nadie, nunca te lo podrá arrebatar. Cuando en mi vejez piense en el amor pensaré en ti, porque contigo aprendí a amar, a besar, cómo voy a poder olvidar el primer beso de amor, el calor de tus labios sobre los míos, las primeras caricias a escondidas. No Marta, yo nunca te podré olvidar. Pero sé, que aún queriéndote con locura, esto ha llegado al final. Tu vida y la mía son totalmente distintas, tú has iniciado un camino que debes seguir recorriendo y, yo no puedo seguir esperando algo que siento que no va a llegar. Tú es difícil que regreses al pueblo y yo tengo en él unas obligaciones que no puedo abandonar. Marta, me siento muy solo, necesito tener cerca de mí a una persona que cuando esté triste me consuele y que cuando esté contento, pueda compartir con ella esa alegría. 146 Marta entendía lo que le ocurría a Pablo, ella misma se había se había planteado muchas veces su futuro junto a él y siempre lo veía muy difícil. Cogidos de la mano recorrieron la distancia que les separaba de la casa de Marta, al verlos llegar, su madre que se encontraba en la portería, se quedó muy sorprendida. —Qué —le dijo esta, dirigiéndose a Pablo— ¿no has podido aguantar hasta el verano para ver a tu chica? —y añadió—: cuando suba me pones al tanto de cómo va todo por el pueblo. Les contaron todo a sus padres, estos se entristecieron mucho, porque le tenían un gran afecto a Pablo, pero lo entendieron. —No os ocultamos que tu madre y yo habíamos hablado muchas veces de vuestro futuro en común y, la verdad, lo veíamos bastante complicado —les dijo su padre. Se fueron toda la tarde a visitar Barcelona, querían volver a recorrer, una vez más, las calles y plazas del barrio gótico, que tanto les gustaban. En la plaza de Sant Josep Oriol, a petición de Pablo, un pintor le hizo un retrato a Marta. —Guárdalo es mi regalo y si un día vivimos juntos, lo pondremos en nuestra casa y, si nunca lo hacemos, este retrato te recordará siempre a mí —le dijo Pablo. Marta siempre tuvo este retrato en el mejor lugar de su casa. Por la noche Marta le presentó a sus nuevos amigos, a todos ellos les cayó muy bien. Hablaron del campo y sus dificultades, de los problemas y ventajas de la gran ciudad, pero también hubo tiempo para las risas y la diversión. Al despedirse Pablo les invitó a todos ellos a conocer su pueblo. Al día siguiente Marta lo acompaño al tren, se besaron, ese sería su último beso de amor, se abrazaron fuerte hasta que Pablo tuvo que subir al tren. En el andén Marta continuaba con el brazo en alto mucho después de que el tren hubiera desaparecido. Le había dicho adiós a su gran amor. Se volvieron a ver en el verano. Pablo fue a buscarla en cuanto que tuvo conocimiento de su llegada, quería decírselo él, antes de que se enterase por otros. —Isabel y yo desde hace algún tiempo nos vemos más a menudo, nos estamos dando una oportunidad — le dijo nerviosamente—. Me ha 147 costado decírtelo, porque temía que tú, aunque lo nuestro acabó hace ya más de tres meses, te pudieses sentir molesta —y añadió—: yo nunca podría hacer nada que te hiciese daño. —Nunca me has hecho daño y ahora tampoco —le contestó Marta —. Eres el hombre más considerado, tierno y cariñoso que he conocido —y para romper la tensión añadió en tono jocoso—: ¡¡pero te has dado mucha prisa en sustituirme por mi mejor amiga!! Siguieron hablando durante horas, Marta le confesó que ya intuía algo, Isabel, amiga de Marta desde pequeñas, se lo había ido dejando ver en sus cartas. —Al volver de Barcelona —le contó Pablo— me sentía triste, abatido. Me refugié en Isabel, ella me sabía escuchar, poco a poco me fui acostumbrando a su compañía y llegó un día en el que me di cuenta que volvía a reír junto a ella, que cuando no estaba la necesitaba… Carlos, el amigo de Marta, con la excusa de la invitación de Pablo, un día se presentó en el pueblo. Vino como amigo, en ningún momento le habló a Marta de amor. —Tu amigo Carlos bebe los vientos por ti —le dijo un día Isabel a Marta, cuando se bañaban en el río—, él tan hippie, tan defensor del amor libre está colado por ti, no ves como te mira, no lo quiere reconocer, pero su corazón late fuerte por ti. —¡¡Anda Isabel!! No seas lianta, es un buen amigo que ha venido porque lo ha invitado Pablo —le contestó Marta y añadió riéndose—: tú lo que quieres es liarme con uno, porque me has quitado el novio. — Las dos rieron chapoteándose agua. Fue un verano maravilloso, el verano que cerraba el ciclo de la juventud. Ya ningún otro verano sería tan alegre para ninguno de ellos. Marta regresó a Barcelona, pronto llegó el invierno y con él, una dura huelga en la fábrica donde trabajaba su padre. El comité de empresa durante semanas había intentado dialogar con la empresa, pero ante la intransigencia de esta, habían decidido en asamblea ir a la huelga. La huelga duraba ya casi un mes, las fuerzas flaqueaban, el cansancio, el frío y la escasez económica hacían mella en los trabajadores. Era la estrategia de la empresa: deteriorarlos, para que una vez hundidos, aceptaran las condiciones que ella les imponía. 148 Marta y Carlos que siempre estaban con ellos, fueron detenidos, golpeados y fichados por la policía. La detención no los amilano, al contrario, siguieron ayudando a los que los necesitaban, si cabe, con más fuerza. Al acabar sus carreras, Carlos se especializó en temas laborales, defendiendo, siempre a los más desprotegidos. Marta, por su parte, se dedicó a escribir en un periódico denunciando las injusticias. En España comenzaba, tímidamente, la democracia y ya se podían denunciar, públicamente, algunos atropellos. Pasados los años se fue a trabajar a otros países más desfavorecidos, siempre denunciando las injusticias, en más de una ocasión su seguridad se vio seriamente comprometida. En uno de estos viajes conoció a Marcos, médico de una ONG. Por él se quedó a vivir en Guatemala. Marcos fue su amor de madurez, con él descubrió el amor en toda su plenitud. Durante el día vivían por y para los demás, Marta escribía en periódicos locales, era la voz de los que no podían hablar y daba clases a niños del pueblo. Mientras que Marcos atendía a los enfermos. Al llegar la noche los dos se tumbaban muy juntos y se contaban lo acaecido durante el día. Disfrutaban cada momento que vivían juntos, escuchaban música, a los dos les gustaba la misma, leían… pero sobre todo hablaban, siempre tenían cosas que decirse. Marcos pasaba consulta en un orfanato cercano y Marta, siempre que podía, lo acompañaba para echarles una mano a los escasos cuidadores. Unos de esos días vieron al final de la escalera a una niña de unos tres o cuatro años, estaba sentada sobre los peldaños, abrazándose las piernas, recogida sobre si misma y llorando calladamente. Impresionaba la cara de tristeza de aquella pequeña, Marta se le acercó. —¿Qué te pasa?, ¿por qué lloras? —le pregunto. —Lloro porque quiero unos papas. La niña lloraba porque, después de estar unos meses en una casa de adopción, los padres adoptivos, al comprobar que tenía una pequeña lesión en el corazón, la habían devuelto al orfanato. Aquella noche Marta y Marcos hablaron largamente sobre la pequeña y tomaron una decisión. Al día siguiente llegaron al orfanato temprano y tras hablar con los responsables del mismo, fueron a 149 buscar a la pequeña. La encontraron en el patio, separada de los demás niños, recogiendo pequeñas piedrecillas. Marcos la cogió en brazos y le preguntó: —¿Nosotros te gustamos como papás? Porque tú a nosotros sí que nos gustas como hija —y añadió—: ¿Quieres ser nuestra hija? Como respuesta Lucía, ese era su nombre, le dio un sonoro beso y escurriéndose de Marcos fue corriendo hacia los brazos de Marta. La niña era un amor de criatura y se criaba sin ningún problema, la pequeña lesión de corazón era un leve soplo, que al crecer desapareció. Regularmente viajaban a España para ver a la familia y amigos, todos ellos estaban encantados con la pequeña Lucía. Eran inmensamente felices hasta que el fatal destino se llevó a Marcos. Llovía de forma torrencial la noche que vinieron a buscarle, para que fuera a ver un niño que tenía fiebre y convulsiones, en un poblado de alta montaña. Marta le dijo que no fuera, que ya no podría pasar, que los riachuelos estaban desbordados. Pero él no la escuchó, su deber de socorro prevalecía sobre todo lo demás. Ya no volvió a sus brazos, a su amor. El vehículo en el que viajaba fue arrastrado por las aguas y con él todo un mundo de proyectos, de ilusiones. Carlos, su gran amigo, viajó a Guatemala e hizo todos los trámites que ella no tenía fuerzas para hacer. Marta que destacaba por su gran fortaleza se quedó pequeña, desvalida, sin energías para realizar ni la más mínima gestión, ella solo se dejaba llevar. Carlos se la llevó a ella y a su hija a Barcelona y allí al calor de su familia, de sus amigos poco a poco fue recobrando la fuerza, la serenidad. Empezó a escribir pequeñas crónicas, a salir más. Su hija le dabas las fuerzas para continuar. Un día les llegó, desde el pueblo, una propuesta de compra de la casa de sus padres. Parecía una oferta tentadora, se iba a construir un macro complejo y ofertaban por las tierras un precio muy superior al que valían. Los hermanos se debatían entre conservarla, si bien era cierto que hacían poco uso de ella, o venderla. Marta decidió ir hasta el pueblo y verlo todo in situ, le iría bien y así terminaría el libro dedicado a Marcos y a los que, al igual que él habían perdido la vida por los demás. 150 Pablo la llevó hasta su casa, durante el camino habían ido hablando sobre Isabel, sus hijos… Pero no fue hasta que llegaron a casa de Marta, cuando Pablo le preguntó cómo estaba y le ofreció toda su amistad y apoyo. —Estoy mucho mejor — le contestó Marta— y todo gracias a vosotros, mis amigos, mi familia. La verdad es que soy muy afortunada por todo el cariño que me dais. Pablo le había traído una cesta llena de verduras recién recolectadas, huevos, pan y té de roca, que él mismo había recogido en las montañas cercanas. — ¡Uhh! té —dijo Marta, a la vez que lo olía—, cuántos recuerdos me trae. Entró en la casa, estaba impecable y olía a jazmines, el día anterior Isabel lo había arreglado todo y había colocado ramitos de esta flor. Subió a su habitación, miles de recuerdos se agolparon en su mente, pasó casi toda la noche despierta pensando, pero feliz. Aquella cama la había acogido en un abrazo tierno, que le devolvía la paz. A la mañana siguiente se levantó al amanecer, bajó a la cocina y se hizo un té, su aroma le hizo evocar escenas y olores, que aunque lejanos en el tiempo, le eran muy familiares: el olor a leche recién ordeñada por su padre, para que su madre les hiciese a ella y a sus hermanos el desayuno, el olor a leña de la vieja cocina, el olor que desprendía el té que su padre siempre tomaba. Tomó la humeante taza y fue a sentarse bajo el viejo parral, compañero de tantas tardes de verano, recordó a su madre cosiendo bajo él, a su padre bebiendo agua fresca del pozo, cuando llegaba exhausto después de un día de trabajo duro en el campo, a sus hermanos, y a ella misma, jugando... a sus abuelos… Los primeros rayos de sol se colaban juguetones entre los ramajes, a esta hora eran agradables, luego vendría el insoportable calor de las horas centrales del día. Los siguientes días los dedicó a ver a la familia; a pasear, al caer la tarde, junto al río; a escribir y a reflexionar sobre su futuro y el de su hija. Aunque esa decisión la tenía tomada, casi, desde el primer día. Habló con sus hermanos. 151 —Yo creo —les dijo— que no debemos vender la casa, nuestros padres pasaron verdaderas necesidades y no lo hicieron. Por otra parte —añadió— es el legado que le dejaremos a nuestros hijos, no debemos privarles de sus raíces. Lo tres hermanos estuvieron de acuerdo en no vender. —Creo que me voy a quedar a vivir aquí —le dijo un día Marta a sus hermanos—, aquí me siento en paz y es un buen lugar para criar a Lucía, como quería Marcos, en contacto con la naturaleza —y continuó —: sé que nuestros padres tuvieron que salir de aquí huyendo de la miseria, pero esto ha cambiado, ya todos los chicos van a estudiar a pueblos cercanos, los medios de comunicación y de locomoción lo han acercado todo. A su hija le encantó el pueblo, acostumbrada a vivir en las montañas, aquel lugar le era más próximo, le resultaba más fácil vivir en él. La macro urbanización, resultó ser un fraude inmobiliario, en el que más de la mitad de los alcaldes de los pueblos interesados estaban implicados. Ese fue el primer artículo, de muchos, que Marta escribiría en defensa de aquella, su tierra. 152 Sonia Aracil Gisbert. Nació un día de invierno hace ya diecisiete años, y a una edad muy temprana le encantaba que le leyeran cuentos plagados de princesas, hadas y duendes. A medida que iba creciendo, su afán por devorar cada vez libros más grandes hizo que comenzara a experimentar probando a escribir una historia que reflejara todas las ideas que por su mente pasaban. Un libro, sin embargo, fue el que despertó en ella ese afán evocador e imaginativo, a partir del cual cada novela se convertía en una aventura que sobrepasaba las letras de las páginas. Desde entonces, aunque últimamente pocas veces, no ha dejado de imaginar historias y de plasmarlas en un papel. Una de esas veces, se atrevió a enviar uno de sus relatos a un concurso, y acabaron publicándolo junto con otros varios. Capaz de leer cualquier documento que caiga entre sus manos, esta joven dada a escribir desearía poder tener una biblioteca donde poder colocar todos los libros que ha leído y que le gustaría leer. 153 Sombras del pasado El atardecer teñía el cielo de un color anaranjado, aún plagado de sombras oscuras que amenazaban con extenderse. Junto al embarcadero de aquella pequeña ciudad de Grecia se encontraba una playa, vacía a causa de la fresca brisa que la primavera traía consigo. Sin embargo, desde las barcas más cercanas a la orilla se podía observar fácilmente una figura solitaria, sentada en la arena y de cara al mar. Vestía ropas elegantes, y su cabello rubio y revuelto ondeaba con la brisa que de vez en cuando agitaba su camisa. Entre sus manos sostenía un libro, en apariencia grueso, y fijaba con atención la vista entre sus páginas. De vez en cuando, levantaba los ojos y observaba el horizonte, recreando lo que acababa de leer en su mente e imaginando que vivía aventuras como las de los protagonistas. Aleksander Rockefeller finalmente fue consciente de que la luz iba desapareciendo poco a poco y cerró el libro con melancolía. Ansiaba retornar a la lectura que tan apasionadamente lo tenía inmerso, pero la luz era tan tenue que le era imposible continuar. Se levantó y comenzó a caminar en dirección a la ciudad para volver a sumergirse en la civilización y así quedar atrapado por la vorágine humana. No obstante, mientras caminaba, pudo vislumbrar por el rabillo del ojo una sombra y rápidamente giró la cabeza. Junto a la orilla, había una figura que se adentraba hacia las profundidades del océano con paso lento y seguro. Se podían adivinar unas curvas femeninas bajo el vestido voluminoso que llevaba, y su cabello caía en forma de cascada a su espalda. Sin embargo, esta visión duró solamente unos segundos, pues la figura se desvaneció en cuando el joven parpadeó. Aleksander quedó boquiabierto ante esta visión, y su semblante se tornó pálido. Con el corazón latiendo cada vez más rápido, se encaminó con paso decidido lo más lejos posible de aquel lugar. Cuando hubo salido de la playa, antes de continuar caminando hacia su casa, se volvió y observó fijamente el lugar donde la figura había desaparecido. Le pareció ver un destello en las aguas, y, sin saber por qué, deseó volver a ver aquella silueta que había atrapado su visión y, sin saberlo, su juicio. 154 La casa estaba sumida en un silencio sepulcral cuando Aleksander entró por la puerta. Tan solo se escuchaba el sonido de las agujas del reloj que se encontraba en el salón. Sin detenerse siquiera, ascendió por las escaleras y se dirigió a su dormitorio. Una vez allí, encendió la lámpara de noche y se tumbó en la cama, dispuesto a continuar con su lectura. Sin embargo, sus pensamientos divagaron hacia aquella silueta de mujer que había desaparecido. Desde que era niño, siempre había soñado con poder ver alguna vez una criatura mágica que le apartara de la rutina a la que estaba sometido todos los días. Siempre había creído que existía algo más allá de la realidad, y confiaba en que un día sus deseos pudieran cumplirse. Imaginó que aquella silueta se adentraba en su habitación y lo arrastraba hacia un mundo nuevo y mágico donde él pudiera ser una persona nueva. En ese momento, se escucharon unos pasos que ascendían dificultosamente por la escalera. Un golpe secó acompañó uno de los pasos, indicando que la persona había sufrido una caída. Aleksander se incorporó y se situó en la entrada de la habitación. Ascendiendo se encontraba una mujer que portaba los cabellos recogidos fuertemente tras la nuca en un moño. Sus ropas se encontraban mal colocadas, y sus pies desnudos temblaban levemente cada vez que daba un paso. Desde el umbral de la puerta, Aleksander observó a su madre con el ceño fruncido. No le sorprendió que agarrara una botella de vodka en su mano derecha, de la misma forma que no quedó anonadado cuando ella le dirigió una mirada vidriosa y vacía. —Ah, estás aquí —susurró la señora Rockefeller con voz pastosa —. Me voy a dormir —afirmó, mientras daba pasos tambaleantes hacia su dormitorio. —¿Cuándo llegará padre? —inquirió Aleksander, aun sabiendo de antemano la respuesta. —Mañana —respondió cortante—. Hay que madrugar y estar bien —consiguió vocalizar, a pesar de que su voz y su capacidad de expresión habían quedado influidas por el alcohol. Aleksander asintió despacio mientras observaba como Raquel Rockefeller entraba en su dormitorio y cerraba la puerta tras de sí con un golpe seco, que sin embargo no causó que se cerrara del todo. 155 Al final del pasillo, justo al lado del dormitorio de sus padres, se abrió otra puerta, desde donde asomó la cabeza un chico más joven que Aleksander. Al observar que solamente estaba su hermano en el pasillo, salió de su dormitorio y se dirigió al pequeño armario junto a las escaleras, del cual extrajo de uno de sus cajones un par de billetes. —¿Qué haces, Myron? —preguntó Aleksander desde la puerta de su habitación. —Ha salido un juego nuevo y mañana iré a comprarlo —respondió sin mirarlo, mientras los cabellos castaños le tapaban su cara regordeta. Una vez concluido su propósito, volvió a entrar en su habitación, cerrando la puerta tras de sí. A Aleksander no le extrañó el curioso aislamiento que su familia experimentaba en esos momentos, pues llevaba ya demasiado tiempo sin poder cambiar nada en aquella familia. Desde que su madre había comenzado a beber cuando su padre se tenía que ausentar durante largas temporadas debido a su complicado trabajo y para olvidar los problemas que le acarreaba ese matrimonio, su hermano Myron se había recluido en sus videojuegos. No obstante, esta situación cambiaría levemente en cuanto su padre llegara a casa al día siguiente. Él volvería a poner en su sitio a su familia. Lo que desconocía, era que ya era demasiado tarde para salvar la soledad que embriagaba la casa, y que él mismo había caído en las garras de otra forma de aislamiento. A la mañana siguiente, Aleksander se despertó de golpe tras haber sufrido una pesadilla. En ella, aparecía la silueta cada vez más cerca, tanto que casi podía llegar a tocar el cabello que era ondeado por el viento. Sin embargo, cuando fue a estirar las manos para envolver los mechones entre sus dedos, la mujer comenzó a correr, cada vez más rápido, perdiéndose de vista en la lejanía. Se incorporó y descubrió el libro que estaba leyendo en aquellos momentos junto a él, pues la noche anterior no había podido superar la influencia del sueño. Cuando bajó a la cocina, sobre la mesa central, había una serie de maletas lujosas dejadas con especial cuidado. Desde la puerta que daba a la zona exterior de la casa entró un hombre alto de cabellos claros y de porte majestuoso, vestido con un 156 traje de buena marca. Stephen Rockefeller no solía sonreír cada vez que veía a su hijo. Guardaba sus sonrisas para aquellos empresarios que escuchaban sus palabras, o para aquellos que adulaban su trabajo. Sin embargo, en su propia casa, no era capaz de sonreír. —Buenos días, padre —saludó Aleksander, consciente de que solamente obtendría de él una mueca. Ni siquiera le dirigió una palabra. Simplemente lo miró de arriba a abajo y continuó caminando hacia la puerta que daba paso al vestíbulo. En ese momento Raquel cruzaba en dirección a la cocina, lo que provocó un choque entre ellos. —Ya has llegado. ¿Qué tal el congreso? —inquirió la señora Rockefeller a su marido. Cada vez él que volvía de sus largos viajes por el mundo, Raquel se peinaba cuidadosamente y abandonaba la botella para arreglarse y mostrar un aspecto decente que complaciera a su esposo. —Bien —respondió él vagamente mientras se disponía a seguir su camino. Sin embargo, frunció el ceño mientras observaba una pequeña mancha en la camisa de su mujer —: tienes la ropa manchada, deberías lavarla con más cuidado —le reprochó, a la vez que se giraba y continuaba caminando. Raquel Rockefeller se quedó mirando a su marido desde el lugar donde se encontraba situada mientras hundía los hombros y en su semblante aparecía una mirada sombría y taciturna. Aleksander, testigo de todo ello, sabía que esa expresión era lo que precedía a que volviera a agarrar la botella. Y en efecto, se dirigió a la despensa, donde había un armario destinado a las botellas de alcohol. Agarró la primera botella de vodka que encontró y se dispuso a abrirla cuando entones Aleksander, sabiendo la reprimenda que su padre le daría a Raquel, le arrebató la botella de las manos. —Padre está en casa, madre. Mejor será que no te vea —le dijo, mientras volvía a colocar la botella en su sitio. —¿Y qué más da? —respondió ella, dejándose caer al suelo e intentando ahogar algunos sollozos que comenzaban a aflorar —. No importa lo que haga mientras parezca perfecta. Aleksander no respondió. Simplemente observó como su madre comenzaba a derramar un par de lágrimas, mientras se abrazaba fuertemente, intentando sujetar el alma que se le salía por cada gota. 157 Se agachó y se colocó a su altura, mirándola a los ojos. Raquel le dirigió una mirada triste y culpable. —Yo sé que no me quiere —afirmó la señora Rockefeller. Aleksander hizo ademán de contradecirla con el fin de consolarla de alguna de las torpes maneras que se le pudieran ocurrir. »No, déjame acabar —dijo, entre una orden y un ruego—. Creo que ha llegado la hora de que te explique por qué me casé con él —hizo una pausa para coger fuerzas mientras se limpiaba las lágrimas que caían por sus mejillas—. A tu edad yo siempre quise ser artista. Me ilusionaba ir a los museos de arte y hasta que no llegara la hora del cierre no había quién me sacara de allí. Pero mis padres consiguieron persuadirme de que fuera a la universidad, y así lo hice. »Comencé a estudiar, aunque siempre encontraba algún rato libre para ir a escuchar las conferencias que daban sobre pintura. Y fue entonces, en una de esas charlas, donde conocí a Quil. Quil era un escultor que vivía en un piso pobremente amueblado y pequeño, todo desordenado y lleno de figuras y de trabajos a medio acabar. No pude evitarlo: me enamoré de él. Me fascinaba su alegría de vivir y su sonrisa. Sus ojos siempre me miraban directamente a la cara, no como tu padre. Él me animó a continuar mi sueño de ser artista, y yo comencé a creer que era posible. »Cuando le di la noticia a mis padres de que iba a dejar la carrera para estudiar Arte, no aceptaron mi decisión. De hecho, acusaron a Quil de querer conducirme al fracaso. Y, quizá si hubiera seguido a mi corazón, no hubiera acabado así… —tragó saliva y respiró hondo. —Madre, no hace falta que me cuentes esto —le dijo Aleksander, mientras por dentro le ardía la curiosidad. —Aleksander, escúchame: es necesario que sepas esto —confesó la señora Rockefeller, sin titubear y mirando a su hijo a los ojos—: era joven y fácilmente influenciable, y consiguieron convencerme de que no era lo mejor tirar mi futuro por la borda. Por tanto, seguí estudiando mientras mantenía una relación con Quil, quien me inspiraba y me amaba tanto o más como yo le amaba a él. »Pasaron los años, y conseguí graduarme en la carrera que eligieron mis padres y en un curso de arte de nivel medio. Mis padres, para celebrar lo primero, organizaron una fiesta donde invitaron a personas importantes de la provincia. Entre ellas, se encontraba tu 158 padre, Stephen Rockefeller, que acababa de heredar la empresa familiar. Nos presentaron y después, en la intimidad, me dijeron que habían hablado con él y que le habían ofrecido mi mano. Yo me negué rotundamente a comprometerme con él, un desconocido que con los años se ha mostrado huraño y el padre que tú has llegado a conocer. »Al día siguiente le dije a Quil lo que había pasado, y también que mis padres conseguirían lo que se propusieran. Quil sugirió que nos fugáramos, que viviéramos del arte y que comenzáramos una nueva vida. Yo acepté la idea, y acordamos vernos en la estación de tren a la mañana siguiente. Fui al colegio mayor de mi universidad y comencé a recoger mis cosas. Sin embargo, mi padre acudió a verme y a intentar persuadirme de que aceptara la proposición de Stephen. En un arrebato de furia, le confesé mi idea de fugarme con Quil. Él, con un semblante serio, hizo un par de llamadas de teléfono y me dejó recluida en la habitación, sin poder salir, bloqueándome la salida junto con dos guardaespaldas. »Así pasamos el día entero, y para cuando me dejó salir de mi habitación y pude acudir a la estación, no había ni rastro de Quil. No volví a verle. Raquel Rockefeller guardó silencio mientras Aleksander intentaba asimilar la historia que acababa de escuchar. —Madre, no hacía falta que me contaras esta historia —volvió a decir Aleksander, sin saber exactamente el por qué de esta repentina confesión. —Te la he contado, hijo mío, porque si me casé con tu padre fue porque me di cuenta de que estaba embarazada —soltó de golpe, sin dirigirle la mirada a Aleksander. El joven se quedó observando fijamente a su madre, sin saber cómo tomarse esta información. Se levantó lentamente, desviando la mirada de su madre al vacío. Raquel se levantó a su vez y se acercó a él. —Aleksander, escucha, si tenemos esta vida es porque no podía ser una madre soltera, y prefería vivir a disgusto siempre y cuando tú tuvieras una vida privilegiada—confesó, mientras gruesas lágrimas volvían a derramarse por sus mejillas. 159 —Me voy fuera —dijo con una voz neutral, mientras pasaba al lado de su madre, la cual hizo ademán de abrazarle. No obstante, Aleksander se apartó bruscamente de ella. Mientras el joven salía de la casa cada vez a una velocidad mayor, a su espalda Raquel Rockefeller agarraba una de las botellas de vodka y la abría para luego llevarse a los labios directamente desde la botella sorbos tan grandes como si de agua se tratara. Aleksander echó a correr, cada vez a más velocidad, mientras alguna lágrima discreta se dejaba deslizar por sus mejillas. Su cabeza todavía no podía asimilar esta información que tan abruptamente acababa de entrar en su vida. Sin embargo, lo que no podía sospechar era que su corazón no querría abrirse nunca a abrazar la realidad que su madre le había mantenido oculta durante tantos años. Por una parte sentía un cierto alivio al saber que su supuesto progenitor no lo era; y por otra parte, no quería cambiar el rumbo de su vida tomando otro camino diferente al de su familia. No quería abandonarla para seguir una vida dedicada al arte, como había hecho su padre biológico. No soportaba la pintura ni la escultura, y verse emparentado con un escultor no le inducía una gran emoción. Sin darse cuenta, llegó hasta la playa, donde el sol se veía situado justo sobre el horizonte, alumbrando tenuemente el ambiente que aún se encontraba marcado por algunas sombras de la noche. Tomó aire al llegar al paseo situado justo a su lado y observó como la gran esfera solar ascendía con lentitud. Deslizó la vista hacia las aguas cuyas olas rompían en la orilla suavemente. Mientras recorría con la mirada la orilla del mar, pudo vislumbrar una sombra que se deslizaba lentamente sobre la arena. En esa figura volvió a descubrir el cabello oscuro y la silueta femenina que lo había tenido cautivado durante ese día que había pasado. Sin pensarlo, se adentró en la playa con sus mocasines y se dirigió velozmente hacia la orilla. Conforme se iba aproximando hacia la sombra, podía ver más detalles, como su vestido vaporoso de color blanco que ya había notado anteriormente, y la delgadez de su figura. Cuando estuvo a apenas dos pasos de ella y podía llegar a rozar la piel de sus brazos, la joven se giró, y Aleksander quedó totalmente encandilado de ella. Sus ojos azules como el océano se pusieron en contacto con los suyos, 160 de manera que quedó inmerso en ellos y sintió como que se ahogaba, pero de una manera que no le asustó, sino que le hizo sentir acogido por la oscuridad de sus pupilas. Su tez era completamente lisa, y sus facciones eran perfectamente lineales, lo que le daba un aire de ligereza y perfección. Sus labios poseían unas formas perfiladas y su color rosado resultaba sensual y atractivo a la vista. Aleksander no pudo pestañear al observar tan espléndida belleza, y quiso llegar a acariciar su suave piel. Sin embargo, cuando alzó la mano para tocar lo que parecía el sueño de cualquier ser humano, la joven se alejó de él en dirección al mar. Se adentró en sus aguas bajo la atenta mirada de Aleksander hasta que sus rodillas quedaron cubiertas. En ese momento, se giró y mediante una mirada que le transmitió al joven sus deseos, él comenzó a caminar en dirección a ella. Esa misteriosa muchacha representaba todas las aventuras, los sueños y los deseos de los que Aleksander siempre había querido ser protagonista, como lo eran los héroes de los libros que había leído. Quizá esa afición por la magia, ese deseo por encontrar lo que se esconde en el alma de las personas, viniera de su padre biológico, el escultor que se esforzó en creer en un amor que no supo cómo llegar a flotar y ser libre. Ante este pensamiento, se colocó al lado de la muchacha, quien lo observó con sus penetrantes ojos azules. A continuación, ella acarició su brazo, provocándole un gran número de sensaciones. Desde que la vio por primera vez había deseado acariciar su suave piel, y cuando ella situó sus dedos en su brazo, sintió que volvía a nacer. La muchacha le agarró la mano y juntó sus dedos con los suyos, mientras comenzaba a dar algunos pasos en dirección a las profundidades del océano. Él, sintiéndose como si estuviera tumbado sobre una nube, se dejó llevar, siendo arrastrado cada vez más en dirección a un mar adentro que se mostraba misterioso y a la vez amenazador. Una vez que su cuerpo entero quedó sumergido dentro de las aguas, sintió un último momento de pánico, sofocado por el beso que la joven le dio en sus labios, causando que toda preocupación y sentimiento de desasosiego y desazón desapareciera para siempre como una hoja ondeada por el viento que no se sabe a dónde irá a parar. 161 Desde el embarcadero, un navegante terminaba de soltar el amarre al que estaba sometida su barca para disfrutar de un día de soledad en alta mar. Sin pensarlo dirigió su mirada hacia el océano, regodeándose de la suerte que tenía al poder disfrutar de aquel día de libertad. En las cercanías de la orilla, pudo ver a una figura que se adentraba en el mar. Conforme ajustaba la vista para poder ver mejor, pudo descubrir a un chico joven que caminaba solo, estirando su mano como agarrando algo invisible a lo que ferrarse para poder soportar la realidad que cada día le martirizaba por dentro. 162 Mamen Llavador. Nace un 28 de agosto en Alicante. Estudia secretariado y ejerce como auxiliar administrativo. Escribe cuento y rima infantil (CUENTOS A PAU) de los cuales tiene una extensa obra y ganado en dos ocasiones el premio de relato corto «Cachivaches». Ha publicado en diversas ediciones colectivas como «Relatos del taller literario Alezeia» del Instituto Juan Gil Albert; «Palabras», «Versos y cuentos desde el otoño» y «Soledad de Soledades» de la Universidad de Alicante y «Cosecha negra», de la editorial Agua Clara. 163 Una función, una actriz novata y un actor con tablas —Mañana estrenamos. Que nadie se ponga nervioso. Lo tenemos ensayado y bien ensayado, no va a ver problemas. Tú, Inés, ya sabes, templanza. No va a pasar nada. Así que todo el mundo esté tranquilo —dijo el director dirigiéndose a los actores que iban a llevar a escena unos micro relatos en lo que antaño fuera un prostíbulo. La antesala es una barra donde el público toma un vino antes de que comience la función. Unas pocas sillas ayudan a las personas a soportar la espera, al tiempo que una pantalla informativa sobre la pared frontal indica las obras con sus respectivos horarios. A la derecha una escalera apenas iluminada desciende a las antiguas habitaciones de las prostitutas, reconvertidas hoy en salas de teatro. Una acomodadora irrumpe agitando una campanilla, es la manera de anunciar el comienzo de cada obra. «¡Sala cuatro!» «¡Sala dos!» pronuncia a voz en grito mientras hace sonar nuevamente la campanilla. El público se agolpa, sin atropellarse. «No hablen alto», dice con voz imperiosa la acomodadora mientras guía a los espectadores por la angosta escalera, y añade en el mismo tono: «detrás de cada puerta se lleva a cabo una función». Todo el mundo baja los escalones en silencio, pero algún que otro cuchicheo se deja oír porque las paredes y escalones, pintados de negro, hacen más confuso el lugar. Inés es una de las protagonistas. Está nerviosa porque es su primera actuación y va a interpretarla ante un público a pie de escenario, un público que puede oír las palpitaciones e incluso el fluir de su sangre. Inés es de un pueblo del norte de Burgos. Un lugar donde el contacto con el ganado es cotidiano, donde las mujeres llevan a sus hijos pequeños a trabajar cuando van a la huerta y los acomodan a la sombra de algún árbol mientras ellas arrancan las malas hierbas de los bancales. Después, cuando regresan al hogar, se entregan a las 164 labores domésticas y se pierden en la cocina trajinando con los pucheros, para luego fregar, lavar y tender la ropa, mientras el viento infla las faldas en los tendedores y las sábanas vuelan como gigantescas gaviotas. Escapó Inés de aquel destino contagiada por las maravillas que contaban los que volvían de la capital. Mientras echaba la llave al portón de su casa grabó en su retina los muros y la tierra envejecida por los siglos. Recordó a sus padres, la enfermedad, las largas horas de hospital, ella sola al pie de la cama... Ahora todo pertenecía al pasado, nadie la retenía en aquel lugar y huyó para perderse en la gran urbe. Su carácter retraído y falta de experiencia hizo que huyese de hoteles para alojarse en pleno vientre de Madrid donde las muchachas en la calle exponían sus cuerpos a las miradas de los desconocidos. La habitación donde se hospedaba se iluminaba de cuando en cuando por el intermitente neón del burdel de enfrente. Desde allí observaba a los clientes habituales que salían dándose los últimos retoques. De vez en cuando unas palabras sin continuidad llegaban hasta ella: «Hombre, qué casualidad, con lo grande que es Madrid…» escabulléndose la frase entre los transeúntes. El tiempo corría como una maratón sin que Inés encontrase un trabajo adecuado. En el comedor del hostal conoció a Aurelio, de curtida piel, cuidada barba y aspecto elegante. Era actor en paro «pero con grandes perspectivas de futuro» solía decirle. Recordó Inés cuando se acercó a su mesa con un descaro asombroso invitándose gratuitamente. En aquel momento lamentó no haber tenido arrestos para escapar de aquel abordaje con cualquier excusa y, sin ella misma darse cuenta, fue apoderándose de su confianza. Todavía no se explicaba cómo pudo vencer su timidez ni por qué comenzó a encargar dos menús. Aurelio hablaba y ella lo escuchaba con entusiasmo pues le rondaba en la cabeza la posibilidad de ser actriz. No se le daba mal, al menos es lo que decían en el pueblo cuando participaba en las funciones organizadas por La Casa de la Cultura. Después de patearse la ciudad en busca de trabajo, en Madrid el dinero merma de una manera alarmante, se reunía con Aurelio en el comedor del hostal. Conforme pasaban los días se dio cuenta de que 165 era un hombre calculador y nada hacía gratuitamente. Un día le comentó el proyecto de una productora que quería montar un teatro exprés aprovechando el local de un prostíbulo en decadencia. Uno de los guiones versaba sobre la obra Padre y hermana de Anna R. Costa. La productora buscaba gente profesional que fuese capaz de actuar frente a un público joven, entendido y exigente. —Figúrate Inés, la idea es genial porque la gente podrá escoger el tiempo que desee pasar en el teatro. Y no me vengas con que estamos en crisis porque vernos actuar por cuatro euros está al alcance de cualquiera. Eso de que no voy al teatro porque no tengo dinero ya no va a servir de excusa, o lo de que no voy al teatro porque no tengo tiempo tampoco, porque cada obra durará un máximo de veinte minutos. »Si te atreves te recomiendo —le dijo de repente—. Todo un lujo para ti y el guión es sencillo, muy corto. Me da la impresión de que tienes madera interpretativa y que conste que no suelo equivocarme, para eso tengo buen ojo —concluyó a la espera de una respuesta. Dicho así a Inés le asustó la idea pero pensándolo fríamente aceptó. Por probar no perdía nada. Quién sabe, quizás Aurelio llevase razón, podría ser la oportunidad de su vida. Inés, tan delgada y esbelta, con aspecto frágil e inocente y su cara angelical era ideal para el papel que le asignaron, el de una hermana misionera. Aurelio sería su partenaire en el reparto, su complexión fornida, y su inteligente mirada encajaba a la perfección en el de cura párroco. Durante los duros ensayos tuvieron el primer escollo: Monseñor Rouco puso el grito en el cielo solamente por llegar a sus oídos el título: «Una hermana en apuros acude con urgencia al padre confesor». Con la colaboración de Intereconomía y La Razón, difundió la voz de alarma. La productora estaba de enhorabuena porque, sin comerlo ni beberlo, ese morbo atribuido les proporcionaba publicidad gratuita. En un pis pas, se agotaron las entradas. Y llegó el día del estreno. El decorado simulaba una iglesia: un tapiz sacro ocupaba toda la pared frontal, lo primero con lo que tropezaba la vista del espectador; en el ángulo izquierdo una peana con una capilla portátil, de esas domiciliarias, ranura incluida para la limosna; en el ángulo 166 derecho una mesita con una lamparilla que da luz al recinto; cuatro bancos de iglesia con capacidad para seis personas cada uno, el primero ocupado por los actores, un cura y una hermana misionera con su hábito blanco impoluto. Los tres bancos restantes para los espectadores, no más de dieciocho (máximo que admitía el habitáculo). Se encendieron las luces del escenario: la hermana misionera se supone que acaba de llegar de África enviada a recabar fondos para la misión… Comenzaba así el guión: —Dime, hija mía —dijo el padre confesor—, en qué te puedo ser útil. —Padre, no me voy a andar con remilgos. Voy a ser clara y concisa: la congregación está pasando momentos muy duros. Necesitamos urgentemente ayuda económica —responde Inés sin titubear. —Hija mía, yo bien quisiera… —se excusa Aurelio saliendo del confesionario. Con unas palmaditas en la espalda de Inés agrega—: pero mi parroquia es pobre y yo sólo soy un humilde pastor de la iglesia —responde Aurelio, serio, aparentando humildad. —Pero padre, nosotras necesitamos dinero. Nos han retirado las ayudas y para más escarnio, ahora quieren que paguemos el IBI por nuestra CASA —se queja ella respetuosamente con voz quebrada. —Sí, estoy al tanto, hija mía. Una injusticia más contra la iglesia. Pero, ¿qué puedo yo hacer por vuestra congregación? —replica Aurelio humildemente. Aunque sabía el guión al dedillo, sus ojos desmentían la falsa humildad y su pensamiento evadía el guión comiéndose a Inés con la mirada mientras evocaba el día que la conoció: la encontró indecisa y pueblerina, con una timidez que rallaba en la ñoñería. No estaba enamorado de ella pero tenía que hacérselo creer para llevar a cabo la reacción que de ella esperaba. —Padre, sabemos que usted tiene poder mediático y ha ayudado a otras congregaciones publicitándolas. Colabore con nosotras, se lo ruego por el amor de Dios —implora en esos momentos Inés suplicando con ternura mientras acogía complacida las miradas de amor que le lanzaba Aurelio. —Hija mía, no es tan sencillo como tú crees. Necesitaré algunos datos, el nombre de la hermana superiora…, vuestra misión en 167 África…, cuántas misioneras sois… —mientras hablaba Aurelio iba aproximándose, envolviéndola con sus palabras, parecía olvidado por completo de la presencia de los espectadores. —Eso no es problema, padre —dice Inés elevando la voz para que se diese cuenta y volviese al papel que interpretaba—. Ahora mismo conecto con la madre superiora —musita con temblorosa voz mientras del hábito saca un iPhone que airea ante el público para llamar a la cordura a Aurelio que, le parecía a ella, que estaba perdiendo el papel. No reconocía la metamorfosis que se estaba operando porque lo recordaba distante, frío y calculador. No en vano le contó todo lo que había sufrido hasta hacerse un hueco dentro del mundillo del teatro, sin estudios ni padrinos y trabajando duro en lo que se presentase hasta llegar a donde ahora se encontraba. Por ese motivo le extrañaba su comportamiento y a la vez, le abrumaba pensar que ella era la causante de aquel descontrol. Aurelio se percató de la insinuación y exclamó como si estuviese realmente sorprendido: —Vaya por Dios hermana, están ustedes a la última en tecnología. Quién lo diría al verla a usted tan angelical. En esos momentos, ante el asombro de Inés se escucha una voz en off: «Hermana misionera, has sido elegida para traer a este mundo al Salvador». Inés se quedó perpleja porque aquello no entraba en el guión. Estaba tan confusa que miró con incredulidad a Aurelio sin saber qué decir ni que actitud tomar. Y con voz estrangulada, desde lo más profundo de su alma, pronunció mientras retrocedía hacia el rincón opuesto: —No, no puede ser, esto es una confusión. Yo no puedo, no estoy capacitada… «Precisamente hija mía, por eso has sido elegida. El párroco te guiará en tu cometido» Al notar el azoramiento de Inés, Aurelio se regocijaba. Todo estaba saliendo a pedir de boca según lo acordado con el director de la obra. Querían visualizar hasta dónde era capaz de improvisar como actriz. Desorientada, Inés comenzó a gritar: 168 —¡No veo, no veo! Padre ¡me he quedado ciega! —exclama mientras unos lagrimones incontrolados se desprenden de sus cristalinos ojos. Entre los espectadores no se escuchaba ni respirar. Aurelio estaba azorado ante la escena protagonizada por Inés. Al verla tan angustiada, algo muy vago y sutil se rebeló en su interior. —Tranquila Inés, esto te sucede porque no tienes fe en mí —dice Aurelio que, momentáneamente había dejado a un lado el papel de cura párroco, pero como actor que era supo salvar la situación. Los espectadores no se percataron de nada, absortos como estaban en la interpretación de ambos actores. —Querida, esto te sucede porque no tienes fe —repite—, sin fe no irás a ninguna parte. La fe mueve montañas, querida mía. No puedes ser tan inocente e incrédula ante la voz del Señor, padre celestial de todos los pecadores. Déjate guiar porque Él sabe bien lo que se hace. —Aurelio…, yo…, no… —tartamudea compungida. Fuera de control no encontraba las palabras que justificaran su azoramiento. —Sí ya sé, te comprendo. No sabes qué camino tomar, y confundes hasta mi nombre. Yo no me llamo Aurelio, soy el párroco. Me oyes, soy el cura párroco —recalca con énfasis—. Deja ya de preocuparte, que aquí estoy yo para indicarte el camino —con estas palabras y acariciándola intentó tranquilizarla. Conduciéndola por la cintura la guió hacia la capilla portátil para que se arrodillase acatando lo que se le indicaba. «Hija mía —seguía emitiendo la voz—, concebirás al Salvador por obra y gracia del espíritu del párroco que, a partir de ahora, se convertirá en tu fiel compañero para que no te desvíes de tu meta». —Padre, usted sabrá… —balbucea Inés que intentaba coordinar el caos que se había formulado en su mente. Trataba de volver al guión pero cada vez que lo hacía surgía una nueva frase que la despistaba todavía más. Deseaba que la función acabara, sus nervios iban a explotar. Ya no resistían tanta presión. —Claro que sí, hija mía. Por supuesto que yo sé. No te preocupes, esto no es nuevo para mí —responde Aurelio con aplomo al tiempo que recordaba cuando le propuso a Inés la idea de ser actriz: «Necesitamos actores jóvenes, con ímpetu. Actores capaces de enfrentarse a un público dentro del escenario». 169 —Señor, hágase en mí según tu palabra —suspira Inés, los ojos encharcados, en un acto de resignación. Aquello no tenía ni pies ni cabeza e ignoraba la fórmula para salir airosa. Para más escarnio las miradas de Aurelio la descontrolaban transportándola a paraísos indescriptibles. —Hija mía, me doy cuenta de que has vuelto a razonar. Ahora todo será más fácil. Sécate esas lágrimas y déjate guiar —le dice totalmente arrebolado ante la imagen virginal del semblante de Inés. —:¡¡¡Padre, veo!!! ¡¡Veo!! ¡He recuperado la vista y la noción del tiempo! —exclama frotándose los ojos con energía, al tiempo que se sobresaltaba a sí misma al confundir guión y realidad. Totalmente atónita por la catarsis, no daba crédito a las secuencias que estaba viviendo. —Hija mía —responde Aurelio, satisfecho del cariz que había tomado la interpretación. Cruzando las manos beatíficamente, argumentó —: ¿ves?, todo tiene solución en la vida cuando se es creyente. Ahora tienes fe en mí y eso es lo que importa —puntualizó pletórico, mientras la ayudaba a incorporarse conduciéndola con ternura hacia la mesita del rincón del escenario. A Inés, que sentía el contacto de Aurelio sobre su carne, le iba y le venía rubor tras rubor proporcionándole un aspecto inmaculado como si de una auténtica y angelical novicia se tratase. —Padre, por favor se lo pido, dele al interruptor y apague la luz que me da muchísima vergüenza. Al hacerse la oscuridad sucedió lo impredecible, una simbiosis se produjo entre ambos actores que, atraídos por el imán de la pasión, se abrazaron asfixiadamente. Con las luces apagadas los espectadores en sus bancos aguardaban el desenlace mudos de expectación. Un golpe seco rompió el silencio de la sala y al momento las luces del escenario se iluminaron poniendo al descubierto la escena final. Inés no había podido resistir tanta emoción: había caído desmayada con tan mala fortuna que dio con la cabeza en el canto del banco produciendo un sonoro golpe, lo que fue entendido por los espectadores como el final de la obra. El público entusiasmado, puesto en pie, ovacionaba a los actores sin percibir el caos y desastre que habían presenciado. Mientras Inés permanecía aún en las 170 tinieblas del impacto incapaz de incorporarse, Aurelio caminaba desconcertado por el escenario con los brazos elevados agradeciendo en voz alta, no los aplausos del público, sino la suerte de que la desgracia no hubiese sido mayor. Al día siguiente la crítica elogiaría la obra y la prensa se haría eco del rotundo éxito de aquellos dos actores para nada conocidos. Por todo Madrid se correría la voz y nadie querría quedarse sin ver la función. Aurelio era consciente de que en adelante habrían de esforzarse, noche tras noche, en repetir fielmente su ópera prima y, como un encantador de serpientes quiso hipnotizar a Inés, pero ella, con el impacto sufrido rehuía su presencia, ocultándose bajo el manto de su timidez. No volvió a actuar porque se sintió incapaz de continuar con la obra, renunciando así a sus sueños de ser actriz. Sentada en el banquillo, escuchó inmutable la sentencia por incumplimiento de contrato que se llevaba por delante el resto de sus ahorros. Se había despedido de Aurelio con expresión ausente, decepcionada consigo misma. Asfixiada de tanto humo regresó al pueblo. Al abrir el portón de su casa se agolparon todos los recuerdos. Un estremecimiento la hizo volver a un pasado del que quiso huir. Repasó en su memoria aquellos días intensos vividos en la ciudad con el frenético ir y venir de la gente. Al recordarlo ahora, le producía un desasosiego infernal con una desoladora impresión de vacío y abandono al pensar en Aurelio. Añoraba su mirada arrogante, su frialdad y sus charlas durante las comidas. Aquella capacidad suya tan increíble para afrontar situaciones inhóspitas, le provocaba envidia y admiración porque ella jamás la tuvo. En la ciudad, los más afortunados tenían trabajo y el resto se buscaba la vida como podía. Todo eso lo sabía ella muy bien porque se había recorrido la ciudad infructuosamente. Los bares proliferaban como hongos y las mesas invadían las aceras mientras las riadas de coches iban dejando tras de sí una estela de CO que se ingería entremezclada con el sorbo de la copa. 171 Pasó un pestillo a ese pasado inmediato mientras dejaba vagar la mirada admirando la grandiosidad de los olmos, convencida ahora de tener entre sus manos la llave de la verdad, de que la vida era un soplo y no merecía tanto sacrificio.