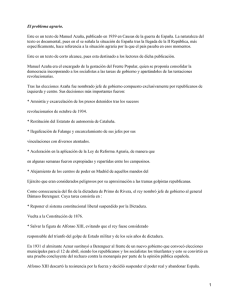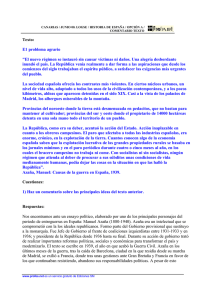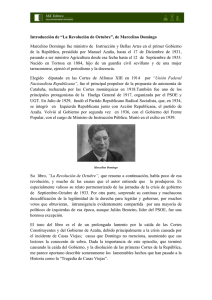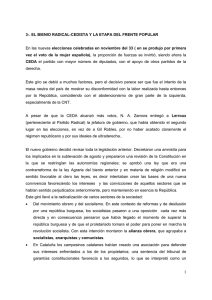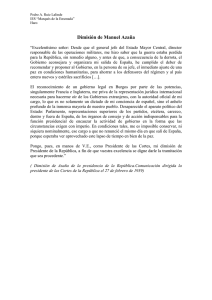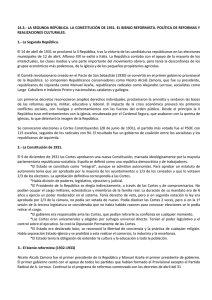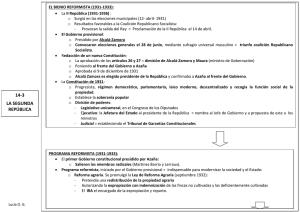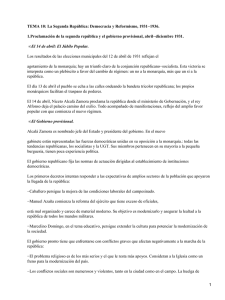Extracto Azaña V
Anuncio
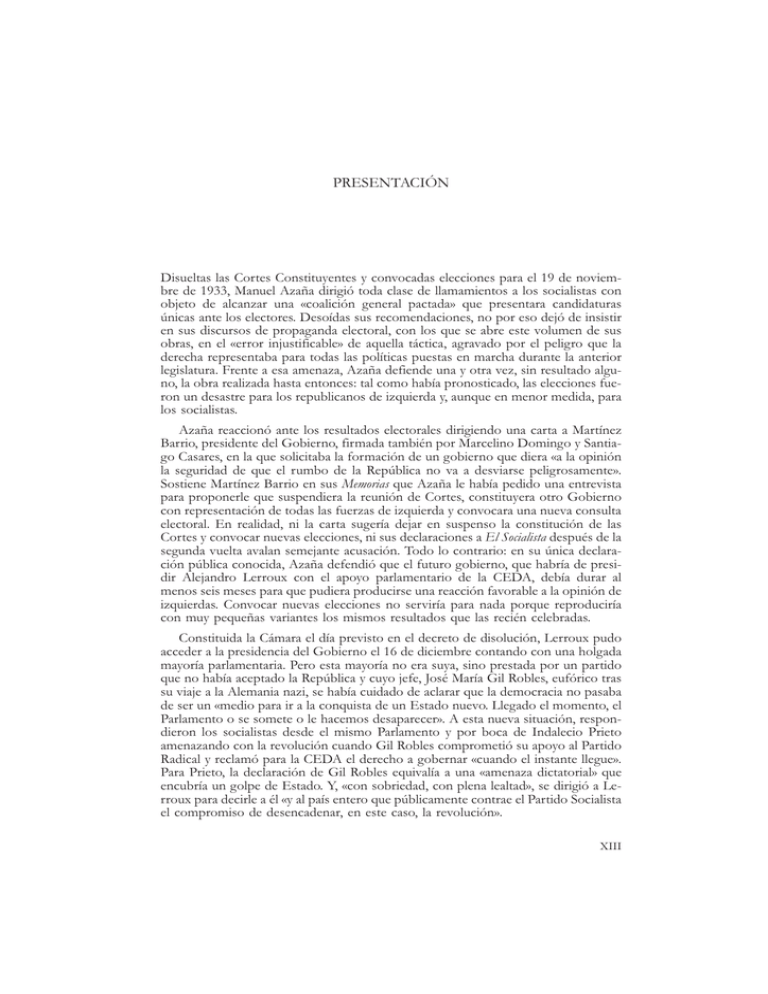
PRESENTACIÓN Disueltas las Cortes Constituyentes y convocadas elecciones para el 19 de noviembre de 1933, Manuel Azaña dirigió toda clase de llamamientos a los socialistas con objeto de alcanzar una «coalición general pactada» que presentara candidaturas únicas ante los electores. Desoídas sus recomendaciones, no por eso dejó de insistir en sus discursos de propaganda electoral, con los que se abre este volumen de sus obras, en el «error injustificable» de aquella táctica, agravado por el peligro que la derecha representaba para todas las políticas puestas en marcha durante la anterior legislatura. Frente a esa amenaza, Azaña defiende una y otra vez, sin resultado alguno, la obra realizada hasta entonces: tal como había pronosticado, las elecciones fueron un desastre para los republicanos de izquierda y, aunque en menor medida, para los socialistas. D Azaña reaccionó ante los resultados electorales dirigiendo una carta a Martínez Barrio, presidente del Gobierno, firmada también por Marcelino Domingo y Santiago Casares, en la que solicitaba la formación de un gobierno que diera «a la opinión la seguridad de que el rumbo de la República no va a desviarse peligrosamente». Sostiene Martínez Barrio en sus Memorias que Azaña le había pedido una entrevista para proponerle que suspendiera la reunión de Cortes, constituyera otro Gobierno con representación de todas las fuerzas de izquierda y convocara una nueva consulta electoral. En realidad, ni la carta sugería dejar en suspenso la constitución de las Cortes y convocar nuevas elecciones, ni sus declaraciones a El Socialista después de la segunda vuelta avalan semejante acusación. Todo lo contrario: en su única declaración pública conocida, Azaña defendió que el futuro gobierno, que habría de presidir Alejandro Lerroux con el apoyo parlamentario de la CEDA, debía durar al menos seis meses para que pudiera producirse una reacción favorable a la opinión de izquierdas. Convocar nuevas elecciones no serviría para nada porque reproduciría con muy pequeñas variantes los mismos resultados que las recién celebradas. Constituida la Cámara el día previsto en el decreto de disolución, Lerroux pudo acceder a la presidencia del Gobierno el 16 de diciembre contando con una holgada mayoría parlamentaria. Pero esta mayoría no era suya, sino prestada por un partido que no había aceptado la República y cuyo jefe, José María Gil Robles, eufórico tras su viaje a la Alemania nazi, se había cuidado de aclarar que la democracia no pasaba de ser un «medio para ir a la conquista de un Estado nuevo. Llegado el momento, el Parlamento o se somete o le hacemos desaparecer». A esta nueva situación, respondieron los socialistas desde el mismo Parlamento y por boca de Indalecio Prieto amenazando con la revolución cuando Gil Robles comprometió su apoyo al Partido Radical y reclamó para la CEDA el derecho a gobernar «cuando el instante llegue». Para Prieto, la declaración de Gil Robles equivalía a una «amenaza dictatorial» que encubría un golpe de Estado. Y, «con sobriedad, con plena lealtad», se dirigió a Lerroux para decirle a él «y al país entero que públicamente contrae el Partido Socialista el compromiso de desencadenar, en este caso, la revolución». XIII PRESENTACIÓN Elegido diputado por Bilbao gracias al apoyo de Prieto, Azaña habló el 7 de enero en la plaza de toros de Barcelona denunciando la tremenda inmoralidad de presentarse ante el cuerpo electoral con banderas monárquicas y principios destructores de la República y tener la pretensión de gobernarla. En febrero, será en el cine Pardiñas, de Madrid, donde vuelva sobre la misma cuestión, para negar a la CEDA y a los agrarios el derecho a gobernar en la República hasta que se presenten ante el electorado con banderas republicanas. En este mismo discurso, formuló por primera vez un principio que podía entenderse como legitimación de un acto de fuerza: en el orden del tiempo y en el orden político moral, antes que la Constitución está la República, y por encima y antes que la República está el impulso soberano del pueblo que la creó. Sin embargo, en el encuentro que había mantenido a principios de año con Prieto y con De los Ríos en Barcelona se mostró adversario de cualquier intento de conquistar el poder por medios violentos: había que atenerse a la situación que cada cual ocupaba en el país. De momento, pues, «serenidad y vigilancia. Y tacto de codos para mantener una solidaridad que exigen el mantenimiento de la República y el respeto a la política social y laica que llevó a cabo el Gobierno en las Cortes Constituyentes». Tacto de codos con los socialistas mientras procedía a la unificación de su partido con un sector del radical-socialista y con la Organización Republicana Gallega Autónoma para formar el nuevo partido de Izquierda Republicana, al tiempo que iniciaba conversaciones con los escindidos del Partido Radical —que formaron Unión Republicana bajo el liderazgo de Martínez Barrio— y con el pequeño Partido Nacional Republicano de Felipe Sánchez Román. Su objetivo consistía en volver a una especie de alianza republicana que pudiera pactar en condiciones de igualdad con el Partido Socialista, pero mientras las conversaciones entre los republicanos condujeron a la firma de un manifiesto común, los socialistas se volvieron intratables. Azaña les invitó a discutir las posibilidades de algún tipo de acuerdo en una reunión en casa de José Salmerón con asistencia de Marcelino Domingo, vicepresidente de su partido, y de Juan Lluhí, por los republicanos catalanes. Habló durante una hora, hizo una alusión a la coalición anterior y, «sin pretender resucitarla en igual forma», ponderó la necesidad de la unión y del acuerdo sobre un fin común. Habló después Largo Caballero para decir que la delegación socialista había acudido a la reunión por deferencia hacia quien la convocaba, pero que cualquier aparición pública con republicanos estaba descartada porque, le dijo, «quedaríamos disminuidos moral y materialmente ante nuestras masas». De manera que, de los tres proyectos que había impulsado tras las elecciones de noviembre de 1933 —unidad de los republicanos de izquierda, alianza con el republicanismo de centro y renovación de la coalición con los socialistas—, sólo el primero llegó a buen puerto: un resultado insuficiente para aspirar a un cambio de la situación política y presionar por una disolución de las Cortes. Azaña se concedió, pues, unas vacaciones, se alejó de Madrid, y se fue a Cataluña, a tomar las aguas al balneario de Sant Hilari. Allí recibió visitas de políticos catalanes, en grave conflicto con el Gobierno central por la Ley de Cultivos aprobada por el Parlamento de Cataluña y anulada por el Tribunal de Garantías, y de muchas gentes que iban a saludarle y mostrarle su simpatía. Antes de volver a Madrid, sus amigos de Barcelona le organizaron un banquete de homenaje, celebrado en el Hotel Oriente, en la noche del 30 de agosto. Hubo sitio para 1.025 comensales, pero quedaron sin plaza centenares de simpatizantes que aclamaron a Azaña cuando llegó a las puertas del hotel. XIV PRESENTACIÓN Al terminar el banquete, Azaña pronunció un discurso, consciente de las amenazas de revolución con las que el PSOE pretendía cerrar el paso de la CEDA al Gobierno y del momento borrascoso que atravesaban los pleitos entre la Generalitat y el Gobierno de la República. La República, dijo a los catalanes, ha caído en manos de pandillas políticas. Habrá por tanto que reconquistar el poder no sólo para la defensa del régimen, sino para reemprender la obra interrumpida desde 1933. Y para conquistarlo, afirma, sólo hay dos caminos: sufragio o revolución. De lo primero, no ha llegado todavía el momento, porque, si las izquierdas acudieran divididas a las urnas, la derrota sería segura. Y de la revolución, no dirá ni una palabra, aunque no la dé por descartada. Insiste en la vigencia de la Constitución, aunque en el bien entendido de que la Constitución existe para defender la República, no para arruinarla. Azaña volverá a Barcelona para asistir, en la mañana del 29 de septiembre, al entierro del que había sido ministro de Hacienda en su segundo Gobierno, Jaume Carner, por quien sentía un afecto especial. A los tres días de su llegada, el Gobierno Samper cayó sin pena ni gloria; el presidente abrió consultas; Azaña atendió la llamada de Alcalá Zamora por teléfono desde Barcelona con una respuesta verbal, que hubo de aclarar por medio de una nota escrita; Lerroux aceptó el encargo de formar Gobierno con la incorporación de tres ministros de la CEDA y… comenzó la revolución tantas veces anunciada, que en Barcelona adquirió una dimensión especial porque el protagonista principal no fue el PSOE ni la UGT, menos aún la CNT, sino el gobierno de la Generalitat, con su presidente a la cabeza, que proclamó «la República Federal Española y el Estado Catalán dentro de ella». Aunque no tuvo nada que ver con estos hechos y había advertido reiteradamente contra el recurso a la violencia, Azaña fue detenido en casa del doctor Carlos Gubern y hecho prisionero a pesar de no haber sido sorprendido en flagrante delito. El Gobierno le mantuvo preso en varios buques de la Armada hasta que el Tribunal Supremo decidió el 28 de diciembre sobreseer el procedimiento y ponerle en libertad. Mientras duró su cautiverio, recibió cientos y cientos de cartas de adhesión que le mostraban el alto estado de ánimo de la opinión republicana. Al verse otra vez libre, decidió ponerse a la cabeza de esa opinión y trabajar en las dos direcciones de las que tan escaso fruto cosechó el año anterior: unir tras un programa común a los partidos republicanos e invitar a los socialistas a restablecer los vínculos rotos desde la crisis de 1933. Para dirigir esos dos procesos con autoridad, debía mostrar a unos y otros que mantenía su capacidad de convocar multitudes al anuncio de su palabra, de modo que todo el mundo supiera que los republicanos eran mayoría en el país. Salió, como decía, a echar discursos por ahí, convencido como siempre del poder de la palabra como instrumento de la política. Tal fue el origen de la serie de discursos «echados» entre el 26 de mayo y el 20 de octubre de 1935 en los campos de Mestalla, Lasesarre y Comillas, discursos en campo abierto, pronunciados ante decenas de miles de personas que, en el último de la serie, el de Comillas, llegaron a rondar el medio millón. Antes de iniciar esta campaña regresó a las Cortes para pronunciar el 20 de marzo de 1935 un demoledor discurso, lleno de «sátira, sarcasmo, ironía, ingenio y elocuencia» —según recordaba el embajador de Estados Unidos, presente en la sesión—, con el encargo a Gil Robles de decir al presidente de la Republica que aprendiera a no tomar «por realidades sus propias alucinaciones ni a difundir especies nacidas de la aprensión personal y contagiadas a Su Señoría». Desde el Congreso, XV PRESENTACIÓN Azaña hacía pública su ruptura con Alcalá-Zamora y su rechazo a cualquier salida a la embrollada situación política que no pasara por la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones, una exigencia que volverá a plantear en el resto de sus discursos de un año en el que decidió salir —como dijo— al rescate de la República de los malandrines que la tenían secuestrada. En ellos se encontrará, además, una crítica de la política seguida hasta ese momento por los radicales; una advertencia dirigida a republicanos y socialistas sobre los errores cometidos en las elecciones de 1933; un programa de gobierno que iba más allá de la coalición electoral y que sería realizado desde el poder por un Gobierno estrictamente republicano. Los socialistas comenzaron a tomar en serio la propuesta de Azaña tras el mitin de Comillas. La asistencia de cientos de miles de personas liquidó la hipótesis de que, después de las elecciones de 1933 y de la revolución de octubre de 1934, los republicanos no representaban nada en la política española. Al tiempo, el gobierno del Partido Radical sucumbía arrastrado por sus continuas crisis y su errática política en medio de acusaciones de corrupción, y por la evidente impaciencia de su aliado, la CEDA, en hacerse con el poder una vez cumplido el plazo de cuatro años que la Constitución establecía para iniciar el proceso de revisión. Gil Robles aspiraba a obtener el decreto de disolución con el propósito de organizar las siguientes elecciones y acometer su anunciada revisión constitucional que, además de devolver a la Iglesia las posiciones perdidas, transformaría la República en un régimen autoritario y corporativo. Y fue en esa situación cuando el sector socialista liderado por Largo Caballero accedió a responder positivamente a la propuesta de coalición que le dirigía Manuel Azaña en nombre de los partidos republicanos. La coalición de Frente Popular, con su programa de amnistía para los represaliados de octubre y de reposición de los despedidos, obtuvo un ajustado triunfo en votos pero, actuando ahora el sistema electoral a su favor, rotundo en escaños. El mismo día en que se conocieron los resultados, el presidente del Consejo, Manuel Portela, dimitió irrevocablemente y Azaña debió hacerse cargo del Gobierno sin esperar a la constitución de las nuevas Cortes, como hubiera sido su deseo. Sus mensajes a los españoles, sus declaraciones a periodistas, iban todos en la misma dirección: tranquilizar los ánimos, asentar la democracia, aplicar lealmente el programa electoral, democratizar el ejército para evitar situaciones como la pasada en las últimas horas, aprobar la amnistía, restablecer el orden, aplicar la ley. «Somos unos moderados, apasionados por la justicia», dijo al enviado especial de Paris-Soir, y en verdad, moderación fue la característica más sobresaliente del Gobierno formado el 19 de febrero, una coalición de Izquierda Republicana y Unión Republicana bajo la presidencia de Azaña. El problema político de las semanas que siguieron al triunfo del Frente Popular no fue tanto el deterioro rampante del orden público como la profunda desorientación de los dos partidos con mayor representación parlamentaria y más arraigo popular. La CEDA y el PSOE compartían algunas características comunes: ambos disponían de una amplia base social y ambos habían participado en distintos gobiernos de las legislaturas anteriores; ambos habían sido también en algún momento partidos antisistema y habían mostrado de la República una visión instrumental: servía en la medida en que aproximara la hora de la realización de su programa máximo, que en los dos casos implicaba no ya una reforma constitucional sino un XVI PRESENTACIÓN régimen diferente; ambos sentían a su izquierda una presión constante, procedente en el primero de monárquicos y falangistas y, en el segundo, de anarcosindicalistas y de comunistas, y ambos se encontraron ahora divididos entre quienes pretendían estabilizar a la República y quienes esperaban el momento de plantear nuevas exigencias. Tampoco contribuyó a estabilizar la situación la apertura de una inoportuna crisis en la presidencia de la República. Niceto Alcalá-Zamora había dado el decreto de disolución a Manuel Portela con el ilusorio propósito de que su propio partido político obtendría un resultado en las urnas que le permitiría seguir desempeñando un papel arbitral. Pero los liberales demócratas sólo consiguieron uno de los 473 escaños en liza. Después de un descalabro de tal magnitud, Alcalá-Zamora, en buena lógica, debió haber sacado la lección de una aventura que todos entendieron como una derrota personal, y haber dimitido de la presidencia de la República. Permaneció en ella, sin embargo, reteniendo, según una interpretación muy personal de la Constitución, su potestad para disolver de nuevo las Cortes, aunque ya lo había hecho en dos ocasiones. Los partidos de la mayoría no lo veían así y decidieron que el presidente había agotado su prerrogativa y que, por tanto, debían someter al juicio de las Cortes recién elegidas la decisión de disolver las anteriores. Forzando la interpretación del artículo 81 de la Constitución, las Cortes aprobaron la declaración de que, «para los fines del último párrafo» de aquel artículo, el decreto de disolución no había sido necesario, lo que implicaba automáticamente la destitución del presidente de la República. El problema, más que de destitución, a la que la derecha asistía muy complacida, era de sustitución. Comenzaron los conciliábulos y rumores sobre posibles candidatos. Pero el presidente del Gobierno, Manuel Azaña, no tenía ninguna duda respecto a la persona que debía ocupar la presidencia de la República: él mismo. Los rumores de conspiración militar, la sucesión de huelgas en las ciudades y en los campos, muchas veces con resultado de muerte en enfrentamientos con la policía, exigían ampliar las bases del gobierno con la incorporación de los socialistas en una posición no subordinada, como había ocurrido en 1931, sino a su frente, en la presidencia. El único político republicano que podía convencer al resto de partidos del mismo signo de que aceptaran un presidente socialista era Azaña; y el único político socialista sobre el que podía recaer el encargo era Prieto. Tal fue el supuesto que, con el indudable conocimiento de Prieto, llevó a Azaña a la presidencia de la República. Si el propósito se cumplió con holgura en su primera parte, naufragó por completo en la segunda. El 10 de mayo, en el Palacio de Cristal del Retiro madrileño, Manuel Azaña fue elegido presidente de la República. Tres días antes, sin embargo, Largo Caballero había hecho aprobar, en la comisión ejecutiva de la UGT, una resolución por la que consideraría roto el Frente Popular si los socialistas aceptaban formar parte del gobierno. Su política consistía en esperar a que los republicanos cumplieran en solitario su parte del programa electoral para después ocupar el Partido Socialista la totalidad del poder. En la reunión de la minoría parlamentaria, Largo Caballero se mantuvo en esa posición y propuso que los diputados socialistas recomendasen al presidente de la República la formación de un Gobierno de las mismas características que el anterior, exclusivamente republicano, sin participación socialista. Ante la intervención de Largo, Prieto no supo qué responder y asistió impotente a la abultada derrota de su posición: 19 votos contra 49. No le quedaba más alternaXVII PRESENTACIÓN tiva que acudir a Palacio, agradecer al presidente su llamada, y declinar la oferta o… aceptarla a sabiendas de que rompía la disciplina de su partido. Prefirió lo primero. De esta manera, una operación destinada a ampliar las bases del gobierno acabó por debilitarlo en un momento de abierta conspiración militar y de movilización obrera y campesina. Azaña confirió el encargo a su más cercano colaborador político, Santiago Casares, y pasó las semanas siguientes como en un compás de espera, retirado en la Quinta del Pardo, juzgando los rumores de golpe de Estado como charlas de café y pensando que el principal peligro para la República procedía del anarquismo, «un cáncer que hay que extirpar», como dijo al embajador de Francia en la audiencia que le concedió el 10 de julio. Fue en esa misma audiencia cuando confió al embajador la opinión de que Francia no sacaba más que ventajas al estar gobernada por un ministerio presidido por un socialista, Léon Blum. En España, el presidente de la República pensaba que a Indalecio Prieto —que pudo haber sido un Léon Blum con tres semanas de adelanto— le había faltado valor para hacerse cargo del Gobierno, aunque se consoló con la idea de que había reforzado su posición para el congreso que en octubre resolvería las diferencias socialistas. «A quoi bon ces quatre mois d’interim?», lamentó Azaña ante Herbette. SANTOS JULIÁ XVIII