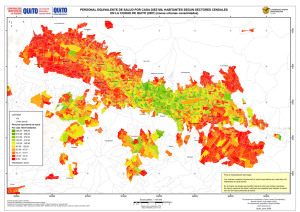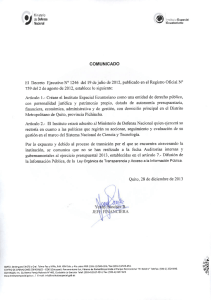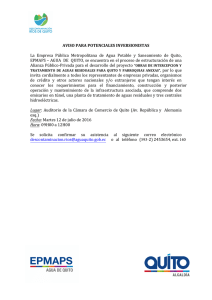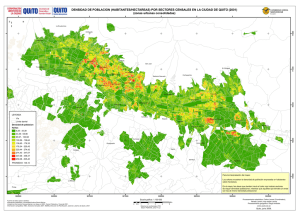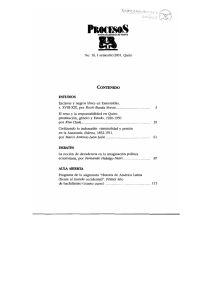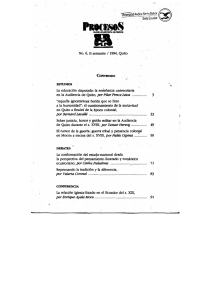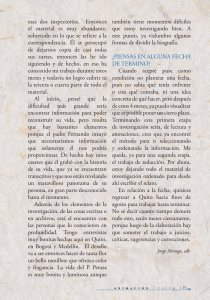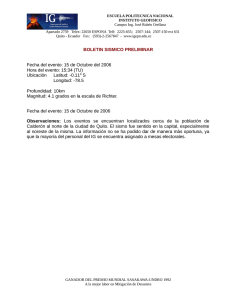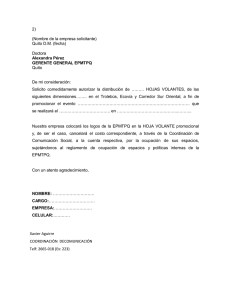La participación institucionalizada
Anuncio
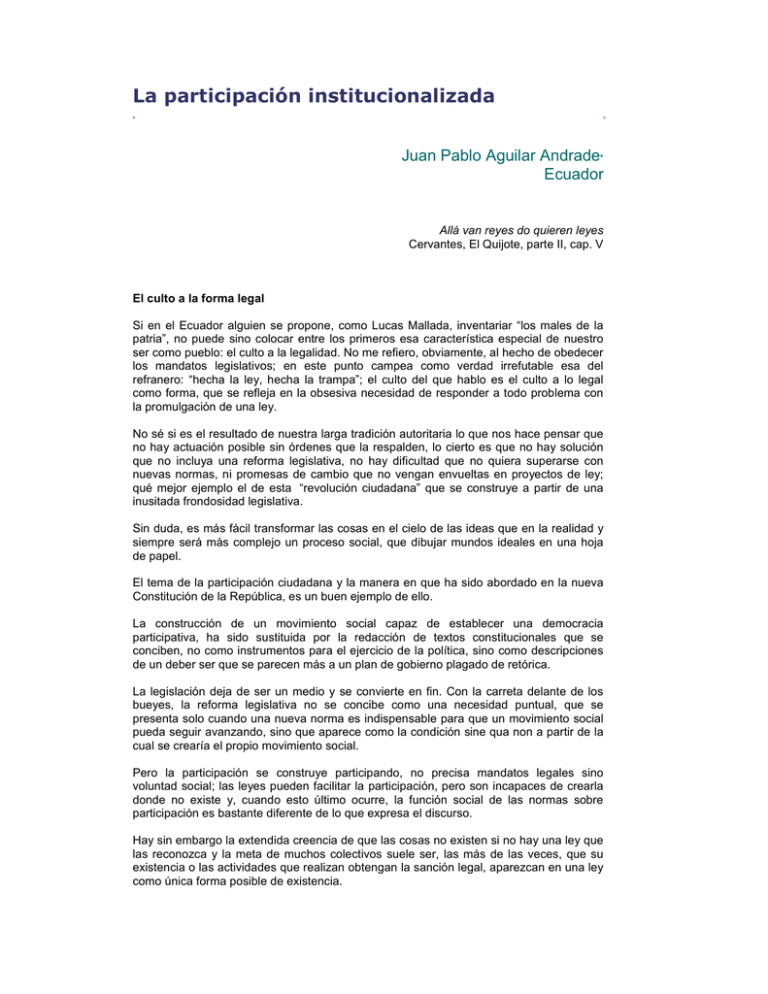
La participación institucionalizada Juan Pablo Aguilar Andrade* Ecuador Allá van reyes do quieren leyes Cervantes, El Quijote, parte II, cap. V El culto a la forma legal Si en el Ecuador alguien se propone, como Lucas Mallada, inventariar “los males de la patria”, no puede sino colocar entre los primeros esa característica especial de nuestro ser como pueblo: el culto a la legalidad. No me refiero, obviamente, al hecho de obedecer los mandatos legislativos; en este punto campea como verdad irrefutable esa del refranero: “hecha la ley, hecha la trampa”; el culto del que hablo es el culto a lo legal como forma, que se refleja en la obsesiva necesidad de responder a todo problema con la promulgación de una ley. No sé si es el resultado de nuestra larga tradición autoritaria lo que nos hace pensar que no hay actuación posible sin órdenes que la respalden, lo cierto es que no hay solución que no incluya una reforma legislativa, no hay dificultad que no quiera superarse con nuevas normas, ni promesas de cambio que no vengan envueltas en proyectos de ley; qué mejor ejemplo el de esta “revolución ciudadana” que se construye a partir de una inusitada frondosidad legislativa. Sin duda, es más fácil transformar las cosas en el cielo de las ideas que en la realidad y siempre será más complejo un proceso social, que dibujar mundos ideales en una hoja de papel. El tema de la participación ciudadana y la manera en que ha sido abordado en la nueva Constitución de la República, es un buen ejemplo de ello. La construcción de un movimiento social capaz de establecer una democracia participativa, ha sido sustituida por la redacción de textos constitucionales que se conciben, no como instrumentos para el ejercicio de la política, sino como descripciones de un deber ser que se parecen más a un plan de gobierno plagado de retórica. La legislación deja de ser un medio y se convierte en fin. Con la carreta delante de los bueyes, la reforma legislativa no se concibe como una necesidad puntual, que se presenta solo cuando una nueva norma es indispensable para que un movimiento social pueda seguir avanzando, sino que aparece como la condición sine qua non a partir de la cual se crearía el propio movimiento social. Pero la participación se construye participando, no precisa mandatos legales sino voluntad social; las leyes pueden facilitar la participación, pero son incapaces de crearla donde no existe y, cuando esto último ocurre, la función social de las normas sobre participación es bastante diferente de lo que expresa el discurso. Hay sin embargo la extendida creencia de que las cosas no existen si no hay una ley que las reconozca y la meta de muchos colectivos suele ser, las más de las veces, que su existencia o las actividades que realizan obtengan la sanción legal, aparezcan en una ley como única forma posible de existencia. Y cuando el reconocimiento legal no hace que las cosas empiecen a funcionar como se pretende, el problema no se busca en la realidad sino, una vez más, en la ley. Algún defecto tendrá el texto que no logra convertirse en norma acatada por todos; reformar y perfeccionar las leyes se convierte, así, en una historia interminable tras la búsqueda del texto perfecto; la “ilusión jurídica”, que denunciaba Edelman, que le asigna al derecho la capacidad para “resolver los problemas políticos” y que hace que el derecho produzca su astucia suprema: “presentarse como pudiendo ser enmendado por sí mismo”[1] Los instrumentos de la participación En el tema de la participación, los instrumentos legales que se han concebido para hacerla efectiva nos permiten entender mejor lo que hasta aquí se ha dicho. En el Ecuador, desde hace ya bastante tiempo, se ha querido combinar la pura democracia representativa, con instrumentos propios de una democracia directa; de hecho, a partir del texto constitucional de 1998, el Estado ecuatoriano se autodefine como de gobierno participativo. La iniciativa popular para la presentación de proyectos de ley, que es uno de esos instrumentos, ha existido en el Ecuador durante todo el último período democrático, pues fue expresamente consagrada en el artículo 65 de la Constitución de 1978. A partir de entonces se le han introducido constantes mejoras; la última, que consta en la Constitución vigente, amplía la iniciativa a todo tipo de norma, sin restringirla a las leyes, y fija un plazo para que el proyecto presentado entre en vigencia, ante el silencio del órgano encargado de conocerlo. Si se toma en cuenta que a lo largo de treinta años el derecho de iniciativa popular para presentar proyectos de ley se ejerció únicamente una vez, parece claro que el uso de los instrumentos participativos depende de algo más que de su reconocimiento legal. De hecho, es bastante probable que la falta de una norma que confiera el derecho a la iniciativa popular normativa no sea impedimento para que un movimiento social lo suficientemente fuerte y organizado, consiga que los poderes públicos tomen en cuenta sus iniciativas legislativas. Esto se repite con cualquiera de los demás instrumentos participativos que recoge el ordenamiento jurídico. Salvo excepciones todos, de una u otra manera, estaban previstos en los anteriores textos constitucionales o en normas con rango de ley y pocos han sido creados por la Constitución vigente; esta última, sin duda, ha precisado los ya existentes o ha ampliado su contenido, pero el que no se los haya utilizado, o que se lo haya hecho de manera limitada, no tiene nada que ver con su reconocimiento normativo. Claro que no falta quien piensa que el problema está en textos constitucionales o legales ineficientes y que una vez corregidos éstos, la participación fluirá por fin y definirá la forma de hacer política en los próximos años. Creo que el tema es más complejo. El perfeccionamiento de los textos no tiene nada que ver con la existencia de una voluntad social de participación, sin la cual el ejercicio participativo es simplemente imposible. Esa voluntad social de participación es el resultado de un movimiento social, de un ejercicio político determinado, y no de un mandato legislativo. La participación puede valerse de la ley, pero no se construye desde la ley. Una participación pensada y construida desde la ley es, en realidad, una participación funcional a los intereses del poder; en otras palabras, la participación recluida en los textos legales se reduce a simple máscara que muestra un mundo inexistente y deja en la sombra los mecanismos reales de ejercicio del poder. Esto es, precisamente, lo que ocurre con el discurso participativo en la Constitución ecuatoriana. 2 El Estado de derechos La noción de Estado de derechos es una noción por lo menos ingenua que, ignorando que el Estado es un instrumento de poder, asume que su finalidad última es “el reconocimiento, promoción, garantía de los derechos constitucionalmente establecidos.”[2] Sin profundizar en ello, vale la pena simplemente llamar la atención sobre la identidad entre esta forma de ver las cosas y aquella del pensamiento tradicional, en la que el bien común era la finalidad última del Estado. Lamentablemente, la naturaleza del Estado no se modifica por un mandato constitucional y el pretendido Estado de derechos no pasa de ser otra manera de confundir los deseos con la realidad. Una manera que, además, conduce a la disolución de lo público en lo estatal. El Estado se convierte en el dispensador de los derechos y en el centro alrededor del cual éstos son ejercidos. En palabras de Julio Echeverría, quien otorga y realiza los derechos es el Estado, y si “antes la sociedad había avanzado en términos de reclamar y exigir mecanismos de gestión compartida con el Estado, ahora la sociedad reduce su capacidad de intervención a una lógica de vigilancia y exigencia de cumplimiento de esos derechos. Solamente el Estado puede atenderlos mediante su lógica de intervención.”[3] A esta lógica responde la concepción de la participación, no como una iniciativa social, sino como un espacio institucional controlado por la autoridad pública. La Constitución crea una nueva función del Estado, la de participación y control social, y esta que parece una forma de dar a la participación la importancia que merece, no es otra cosa que la pretensión, inútil por otra parte, de institucionalizar el movimiento social, absorberlo y despolitizarlo, desactivando las demandas y subordinándolas a la lógica del aparato estatal. La regulación constitucional sobre la consulta previa es un buen ejemplo de lo dicho. La retórica participativa del artículo 95 (“las ciudadanas y ciudadanos[…] participarán de manera protagónica en la toma de decisiones[…] en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano”) salta en pedazos cuando el artículo 308 dispone la obligatoriedad de consultar a la comunidad toda decisión que pueda afectar al ambiente, pero a renglón seguido establece que si el resultado de la consulta es opuesto a la pretensión de la autoridad, “la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley”. El derecho a opinar se reconoce expresamente, pero el reconocimiento se convierte en regulación y la regulación en control; la famosa participación protagónica tiene así un límite (la decisión que ya han adoptado las autoridades) y el poder ciudadano se queda en lo que dice la norma: en construcción. El discurso sobre la participación ocupa el lugar que anteriormente tenía la retórica del sufragio. Patricio Moncayo explica cómo la irrupción de las masas en la política obligó a las élites a “ponerse una máscara y dirimir sus disputas con tal disfraz. Por un lado, ‘convocaban a las masas’ a las contiendas electorales, y por otro, debían arbitrar las medidas necesarias para encuadrar esa participación dentro de ciertos límites.”[4] La norma no expresa una realidad diferente o, mejor, lo hace simplemente en el papel. Su función se reduce a la de discurso que busca legitimar las mismas formas de ejercer el poder, disfrazadas de participación colectiva. No quiero decir que las normas vigentes en materia de participación ciudadana sean inservibles. De lo que se trata es de mostrar que las leyes no tienen capacidad para suplantar los procesos políticos y que, sin un movimiento social que ejerza la política como participación, todo reconocimiento normativo es inútil o, peor aún, termina 3 convertido en instrumento retórico para legitimar un ejercicio del poder que nada tiene de participativo. Lo público y lo estatal En un estudio sobre las actitudes de los ecuatorianos frente a la democracia, Tatiana Larrea encuentra apatía y desinterés hacia la participación e identifica como causa de ello no solo la actitud cómoda de evitar meterse en líos, sino también el convencimiento de que nada se logra participando, porque siempre está de por medio la manipulación de los políticos.[5] Parece claro que no es la reforma legal la que puede modificar esta situación; cambiar los textos no sirve sin un trabajo consciente, desde la sociedad y desde la política, que logre superar la imagen de la participación como inútil fuente de problemas. Se trata, entonces, no de promulgar normas, sino de crear espacios participativos desde la sociedad. Esto implica entender que la acción participativa es tal solo en la medida en que surja de la propia sociedad, y que siempre será una impostura si se la espera como dádiva de un mesías estatal. La norma, desvinculada de una práctica social, no construye realidades distintas, sino únicamente formas creativas de adaptarse a los nuevos textos, para continuar haciendo lo mismo; su función se reduce a la de disfraz de un poder que en esencia sigue siendo el mismo, aunque puedan ejercerlo distintos protagonistas. En el caso del Ecuador el discurso de la participación, y con él muchos otros discursos constitucionales, no son más que la retórica publicitaria que permite vender y consolidar un poder personal y autoritario. Los mismos que en su momento impulsaron el proyecto gubernamental y hoy asumen el papel de excluidos, reconocen que “en tres años, Rafael Correa sigue consolidando un poder muy personalista, muy vertical, con rasgos autoritarios y mesiánicos.”[6] En la segunda parte de su Enrique VI, Shakespeare relata un levantamiento popular y, en la escena segunda del acto cuarto, pone en boca de Dick, el carnicero, una propuesta que no pocos apoyarán con entusiasmo: “primero matemos a todos los abogados”. Hay, en la idea del carnicero, una clara intuición de los vínculos entre la ley y el poder, que sería necesaria cuando se piensa en el reconocimiento legal como única forma posible de existencia, o en la promulgación de una ley para que las actividades sociales puedan considerarse verdaderamente tales. Dick entendía muy bien que la ley llama a la autoridad y que una y otra personifican la dominación. Por eso, las respuestas sobre la emancipación humana no están en el derecho, sino en la construcción de la comunidad; lo contrario implica ceder el espacio de lo público y rendirse ante la invasión de lo estatal, confundir lo público con lo estatal y subordinar el movimiento social a los dictados de la autoridad. Parece necesario recordar a Kelsen: “Dios y el Estado solo existen si y en la medida en que uno cree en ellos, y quedan aniquilados, junto con su inmenso poder que llena la historia universal, cuando el alma humana se libera de esta creencia”.[7] 4 Bibliografía Avila, Ramiro, “Ecuador Estado constitucional de derechos y justicia”, en Constitución del 2008 en el contexto andino, Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2008. Echeverría Julio, “El Estado en la nueva Constitución”, en La Nueva Constitución del Ecuador. Estado, derechos e instituciones, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009. Edelman,Bernard, La práctica ideológica del Derecho. Elementos para una teoría marxista del Derecho, Madrid, Tecnos, 1980. Kelsen, Hans “Dios y el Estado”, en VV.AA., El otro Kelsen, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1989. Larrea, Tatiana, ¿En qué pensamos los ecuatorianos al hablar de democracia?, Quito, Corporación Participación Ciudadana, 2007. Moncayo Patricio, Veintiocho de mayo de 1944: una democracia fallida, Quito, FLACSO Abya Yala, 2008. Juan Pablo Aguilar, ecuatoriano, Doctor en Jurisprudencia, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Docente universitario. [1] Bernard Edelman, La práctica ideológica del Derecho. Elementos para una teoría marxista del Derecho, Madrid, Tecnos, 1980, p. 23. [2] Ramiro Ávila Santamaría, “Ecuador Estado constitucional de derechos y justicia”, en Constitución del 2008 en el contexto andino, Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2008, p. 36. [3] Julio Echeverría, “El Estado en la nueva Constitución”, en La Nueva Constitución del Ecuador. Estado, derechos e instituciones, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar – Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009, p. 14. [4] Patricio Moncayo, Veintiocho de mayo de 1944: una democracia fallida, Quito, Flacso – Abya Yala, 2008, p. 95. [5] Tatiana Larrea, ¿En qué pensamos los ecuatorianos al hablar de democracia?, Quito, Corporación Participación Ciudadana, 2007, pp. 71-72. [6] Alberto Acosta, entrevista concedida a la revista Vanguardia, número 224, 25 al 31 de enero de 2010, p. 27. [7] Hans Kelsen, “Dios y el Estado”, en VV.AA., El otro Kelsen, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1989, p. 265. * Programa Andino de Derechos Humanos, PADH Toledo N22-80, Edif. Mariscal Sucre, piso 2 Apartado Postal: 17-12-569 • Quito, Ecuador Teléfono: (593 2) 322 7718 • Fax: (593 2) 322 8426 Correo electrónico: [email protected] 5