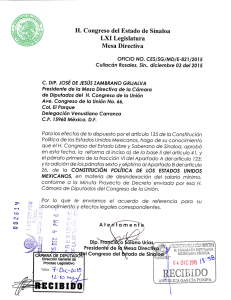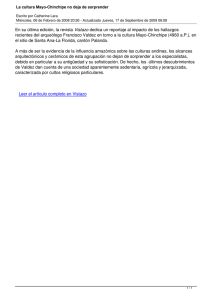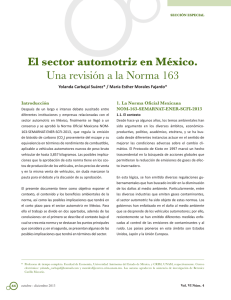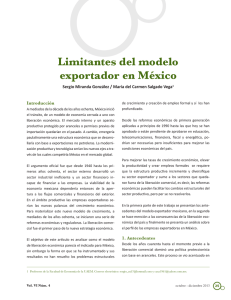Con la muerte en las manos
Anuncio
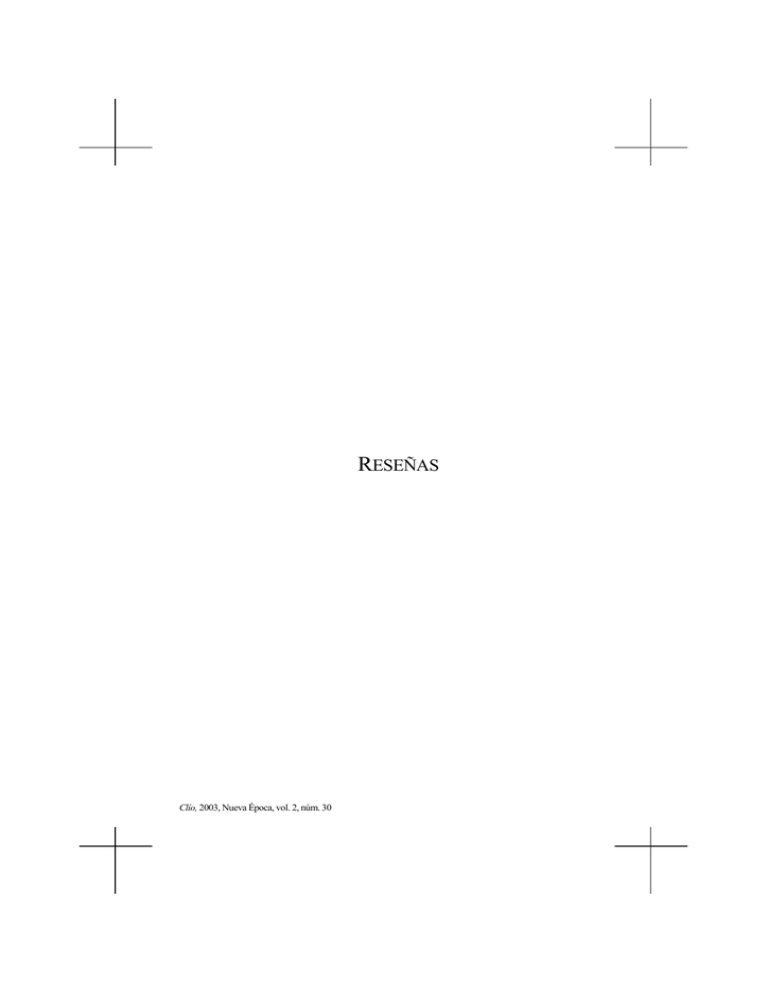
RESEÑAS Clío, 2003, Nueva Época, vol. 2, núm. 30 Con la muerte en las manos Rafael Valdez Aguilar El curanderismo en el Culiacán del siglo XVII Culiacán, La Crónica de Culiacán, 2003, 168 pp. Carlos Maciel Sánchez1 El es un médico honrado por la gracia del Señor, Que tiene muy buenas letras en el cambio y el bolsón. … Que ha muerto más hombres vivos Que mató el Cid Campeador Entrando en una casa Tiene tal reputación, Que luego dicen los niños: Dios perdone al que murió Y con ser todos mortales Los médicos, pienso yo Que son todos veniales Comparados al Doctor …Los médicos semejantes Hace el Rey, nuestro Señor … Si a alguno cura y no muere Piense que resucitó Y por milagro le ofrece La mortaja y el cordón… Quevedo. Aproximadamente por el mismo tiempo que tenían lugar los autos de fe en la remota Villa de San Miguel de Culiacán, Francisco de Quevedo y Villegas lanzó este dardo certero y lleno de sarcástico veneno en contra de los médicos que formaba la monarquía española. En su legendario romance satírico, Quevedo nos confirma que, en efecto, los médicos no siempre han sido tan buenos ni tan santitos como nos parecen. Hubieron de pasar miles de años y sucumbir miles de cristianos, para que la medicina, en su incansable –––––––––––––– 1 Profesor-investigador de la Facultad de Historia, UAS. Clío, 2003, Nueva Época, vol. 2, núm. 30 experimentar, fuera lo que hoy es. Todavía hasta mediados del siglo XIX el austriaco Philip Ignaz Semmelweis había descubierto que los médicos llevaban la muerte en sus manos. Hombre torpe de habla y de recursos persuasivos, se convirtió en víctima de la soberbia médica de aquel entonces. Su teoría, con poco éxito, la redactó en 1860 en una memoria titulada Etiología, concepto y profilaxis de la fiebre puerperal, en la que, palabras más palabras menos, planteaba la necesidad de que los médicos, antes de atender a las parturientas, deberían lavarse las manos con agua y con jabón. Esto era seguramente el principio de la asepsia. El destino de Semmelweis fue tan negro, como la gente de color que años más tarde nos dibujaría Rafael Valdez. Primero lo declararon loco, hasta que finalmente, lograron enloquecerlo en realidad. Viene a colación esta digresión acaso porque en las 148 páginas con sus ilustraciones de El curanderismo en el Culiacán del siglo XVII, Rafael Valdez hace un amplio recorrido por el desarrollo de la medicina y la práctica médica en España y en la Nueva España, vinculando de manera coherente y afortunada aspectos diversos del desarrollo histórico de Sinaloa con la práctica de la medicina popular de aquel entonces. El texto se estructura en cinco capítulos en los que se analizan problemas relacionados con la minería, encomiendas, pesca, ganadería, iglesia y administración pública en Culiacán, alrededor del año 1627. Se hace, también, una breve revisión de los antecedentes y del accionar del Tribunal del Santo Oficio en España, la Nueva España y Sinaloa; de igual manera se aborda lo relativo al Real Protomedicato y a la medicina y médicos universitarios y de la conquista. Estos capítulos son los antecedentes y el vínculo que permiten a nuestro autor analizar la temática relacionada con la medicina popular que se practicaba en Sinaloa y con la persecución de que eran objeto estos aprendices de brujo y a veces verdaderos brujos, pioneros de la actual medicina de once ríos. El texto de Rafael Valdez es una lección permanente sobre la medicina practicada en la Nueva España y sobre su impacto diferenciado en los distintos estratos sociales de la población. Tenemos así que la práctica médica popular se dé de acuerdo a jerarquías y grupos sociales y por supuesto, dependiendo de la zona geográfica de que se trate. Es común que el estrato europeo sea atendido por médicos religiosos (cuando no había médicos con formación universitaria) o por cirujanos así llamados romancistas. La población indígena, tiene sus propios curanderos en cuya cúspide estarán sus chamanes. Negros, mulatos y castas de tono subido (libres o esclavos) pondrán sus esperanzas de salud en manos generalmente de curanderos mulatos y negros, y, a veces, de 128 Clío, 2003, Nueva Época, vol. 2, núm. 30 cirujanos barberos. Los mestizos, crisol de razas y hábitos culturales al fin y al cabo, termina por ser el grupo de mayor flexibilidad, tanto en el terreno de la oferta médica, como de la ausencia de prejuicio para ponerse en manos de brujos, médicos, barberos o chamanes, sean negros, blancos, amarillos o del color de piel que fuera. La lectura de El curanderismo en Culiacán, vierte información sorprendente sobre el rápido proceso de mestizaje y asimilación intercultural de los diversos grupos raciales que poblaban esta parte de la periferia del noroeste novohispano. Baste tan solo pensar que entre la conquista del noroeste y 1627, ya había una cultura médica popular consolidada. Tenemos, pues, que para el siglo XVII hay un aumento considerable de la población negra, mulata y mestiza, que es a final de cuentas la más beneficiada por la medicina popular, creencial o milagrera mestiza, que nuestro autor la define como “el conjunto de prácticas y creencias con respecto a la salud y enfermedades que realizaban unas personas denominadas curanderos o sanadores”. Hay que decir que esta medicina popular emana de diversas fuentes. Por un lado, de la medicina popular y no siempre tan popular española, que aparte de sus conocimientos y prácticas empíricas y mágicas, introducía también elementos del galenismo de la época, así como sus antiguas referencias de alquimia y astrología. Pero por otra, de la indígena, cuyos conocimientos y práctica herbolaria, quirúrgica, traumatológica y obstétrica, así como sus creencias mágico-religiosas, fueron un rico caldo de cultivo en la amalgama de esta tradición médica. Otro aporte importante en la conformación de la medicina de la época lo brindaron negros y afro mestizos (mulatos, zambos, coyotes, tente en pie, salta pa’tras y otros) que fueron además sus principales practicantes. Aportaron sus recursos mágicos y su sabiduría ancestral traídos desde África y transmitidos de manera oral de padres a hijos. Pero esta medicina, nos dice Valdez, estaría incompleta sin la participación decidida, entusiasta siempre y poco valorada hasta hoy en día, de las comadronas o parteras, que se encargaban de alumbramientos, abortos, además de tratamientos de mal de amores, elaboración de talismanes y filtros amorosos y aún de zurcidos invisibles de honras perdidas. Este tipo de medicina que ha existido desde que el hombre camina erguido y que se practica con profusión en la actualidad, estuvo en aquel entonces regulada por el protomedicato, vigilada y sancionada por autoridades civiles y clericales. No obstante, nos dice Valdez, debido a la falta de remedios Clío, 2003, Nueva Época, vol. 2, núm. 30 129 mejores, frente a tantos males, todos se hacían de la vista gorda ante el ejercicio ilegal de empíricos y aficionados. Valdez, pone al descubierto las enfermedades y prejuicios de la época, señalando tantos males como ignorancia existía en la sociedad española y novohispana de los albores del siglo XVII. De esta manera, los embrujados, los poseídos, los castigados por la ira divina o maligna, todos están a la orden del día. Los males van desde el humilde, por lo generalizado, mal de ojo, hasta los soberbios “alunados”, criaturas inocentes que por haber sido expuestos ante la nívea luz de la luna se volvieron locos, bobos, ciegos o tontos. Había también otros inocentes con malformaciones congénitas (paladares hendidos, labios leporinos, bracitos de pepino criollo, etc.) cuyo único pecado consistió en que por descuido, sus progenitoras no usaron ropa interior roja durante la rara ocurrencia de algún eclipse lunar o solar. Pero esta “sabiduría popular” no era privativa del noroeste mexicano. Aun en tiempos más recientes, en Chiapas, cerca de 1770, después de varias epidemias que azotaron aquel confín de esmeralda y selva, pasadas múltiples hambrunas y calamidades, atisbó su rostro bicolor el mal del pinto, sin que hubiera remedio ni curación capaz de matizar las tornasoladas y contrastantes tonalidades de la epidermis infectada. La conseja popular atribuyó esta nueva desgracia a mil cosas; entre otras, se dijo que el nuevo mal se debía a las rivalidades que había entre los pueblos, lo que hacía que sus habitantes se pusieran negros o morados de coraje, claro está que no todos volvían a sus colores originales. Otros decían que era el resultado de andar comiendo iguanas crudas todo el santo día. Otros más, achacaban el mal a la nefasta práctica de comer al mismo tiempo carne de cerdo, leche y sandía. Los más suspicaces insistían en que el dicho pinto provenía de una morocha chiapaneca que propagó la enfermedad mediante el contacto sexual. Así, males, causas, efectos, fenómenos sociales e históricos, van desfilando con fluidez por las páginas amenas de El curanderismo en Culiacán, lectura que nos recuerda la fragilidad de la vida y la lucha endemoniada que el hombre, en el tiempo, ha tenido que librar para colocarse, médicamente hablando, en la parte sana de la vida. Los parangones con el presente abundan en esta lectura. Valdez nos habla, ya para entonces, de la existencia de especialistas de las más distintas estirpes: empíricos, hechiceros, nigrománticos, astrólogos, judiciarios, conjuradores, ensalmadores y saludadores. Vemos que cada uno de ellos tiene una función específica, en esa fe fantástica e indomable del populacho y aún de las élites, en la cura de los males que los alejaban repentinamente de los 130 Clío, 2003, Nueva Época, vol. 2, núm. 30 placeres de la vida, porque solo ante la enfermedad cobra verdadera fuerza aquel viejo refrán grusino que reza: Dénos Dios la salud, que todo lo demás lo compramos. Tal vez no esté de más señalar, que seguramente traicionado por su formación intelectual, Rafael Valdez otorga un lugar especial al Chamán, “profeta y curandero inspirado. Una figura carismática y religiosa que tiene el poder de dominar a los espíritus que lo aconsejan y protegen, para curar o provocar enfermedades, ejercer influencia sobre la fertilidad de las plantas o del suelo, sobre la fecundidad de los humanos y de los animales, así como de modificar las condiciones atmosféricas”. Para finalizar estas breves reflexiones, me referiré a un aspecto de contenido y metodología, interesante en este texto. Valdez recurre con acierto al uso de una fuente que, si bien poco o casi nada tiene que ver con la práctica médica, interpretada adecuadamente arroja una rica y abundante información sobre como se enfermaba, se curaba y sobre todo, como se autopercibía la enfermedad y el cuerpo en esta época y en esta lejana periferia. Me refiero a los autos de fe llevados a cabo en Sinaloa en 1627. De la lectura se deduce que, a fin de cuentas, se buscaba la cura no solo para el cuerpo, sino también para el alma. Nada mejor para entender esto que las múltiples denuncias y autodenuncias relacionadas con el uso de brebajes, amuletos y aún de pactos con el mismísimo maligno, para obtener los favores, el amor o la fidelidad a ultranza del oscuro, moreno, bronce y a veces blanco objeto del deseo. Es decir, es interesante ver como desde entonces el ser humano ha vivido preocupado por llenar ese terrible vacío del alma y del cuerpo que se llama soledad. Es curioso ver también que el número mayor de querellantes son mujeres, quejas que más que con el ocio y la rutina diaria, tienen que ver con una mayor imaginación y una callada protesta y rebeldía ante el machismo brutal al que desde tiempos inmemoriales han estado sometidas. A fin de cuentas, como decía Jules Michelet, “la mujer es la madre de los dioses y de la fantasía, posee la segunda visión, alas que le permitan volar al infinito de la imaginación y del deseo”. Llama la atención, además, el que en estos autos de fe existan no solo denuncias sino también una larga línea de autodenuncias, que a fin de cuentas son el reflejo evidente de una sociedad en extremo autoritaria y castrante que mediante el terror religioso ha logrado invadir hasta los últimos escondrijos de la conciencia social de aquellos tiempos. Michel Foucault se refiere a la confesión del delito como una doble ambigüedad (elemento de prueba o contrapartida de la información: efecto de Clío, 2003, Nueva Época, vol. 2, núm. 30 131 coacción y transacción semivoluntaria) lo que explica los medios de que la autoridad se vale para obtener dicha confesión. De esta manera, “el juramento que se le pide prestar al acusado antes de su interrogatorio (amenaza por consiguiente de ser perjuro ante la justicia de los hombres y ante la de Dios y, al mismo tiempo acto ritual de compromiso); la tortura (violencia física para arrancar una verdad que, de todos modos, para constituir prueba, ha de ser repetida después ante los jueces, a título de confesión espontánea)”. Encontramos, así, que la represión sistemática y prolongada termina además por convertirse en una especie de catarsis colectiva e individual, ante la que una población profundamente religiosa ve en la confesión de sus supuestos pecados, reales y casi siempre ficticios, la posibilidad de redención y de arrepentimiento en un mundo diseñado, para que el sometimiento de las masas pase por el tamiz obligatorio e infalible de las fuerzas divinamente celestiales. Esto es así, al menos si se toma en cuenta que la formación judaico-cristiana, atávica y ancestral ya de nuestras mentalidades occidentales, condena el placer y el gusto por la vida. Claro que en estos ya frescos jardines de Escobedo y México, parodiando a Pellicer, habría que hacer un último señalamiento, que se relaciona con las injusticias con que se han tratado a determinadas cosas, objetos o animales. Por ejemplo: los filtros de amor, se preparaban usando cabezas de cuervos, zopilotes, gavilanes, despanzurrando gusanos, cercenando cabezas de asnos, despaturrando arañas o murciélagos… que se yo, lo cual era y es ecológicamente injusto para estas pobres criaturas. Luego, algunos productos eran conocidos, más que por sus efectos benéficos, por su mala reputación. Por ejemplo, el limón que no se podía consumir teniendo gripe, el agua y el jabón no se podían tampoco utilizar, si catarros y calenturas te pescaban; el colmo fue para la carne de cerdo, que hasta la aparición del fútbol mexicano, siempre se dijo: “es más malo que la carne de cochino”. 132 Clío, 2003, Nueva Época, vol. 2, núm. 30