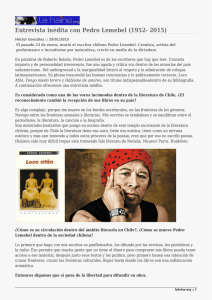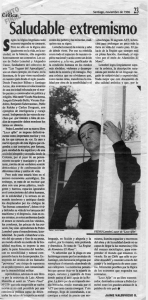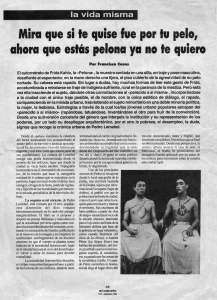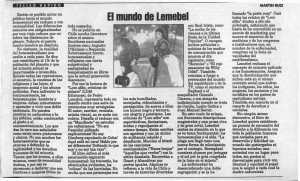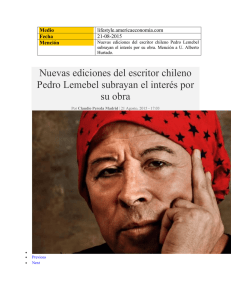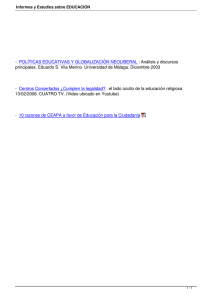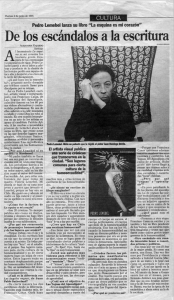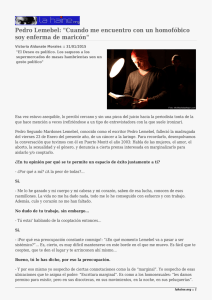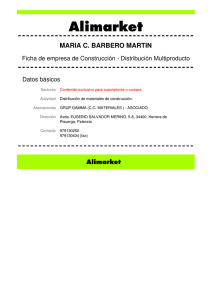Crónica chilena contemporánea: Roberto Merino y Pedro Lemebel
Anuncio

PERSONA Y SOCIEDAD / Universidad Alberto Hurtado 127 Vol. XX / Nº 2 / 2006 / 127-141 Crónica chilena contemporánea: Roberto Merino y Pedro Lemebel, de lo real y sus cicatrices Valeria de los Ríos* RESUMEN El siguiente artículo aborda el trabajo de dos cronistas chilenos contemporáneos: Roberto Merino y Pedro Lemebel. El texto analiza el género crónica, que fluctúa entre literatura y periodismo, y que cuenta entre sus antecedentes a los cronistas de Indias y a los modernistas. Las crónicas de Roberto Merino son estudiadas a partir de la figura del flâneur descrita por Walter Benjamin, que narra su propia ciudad, conjurando el olvido de personas y espacios. Las crónicas de Pedro Lemebel se manifestan como una crítica interna al sistema económico y social, donde la ciudad se muestra como cuerpo, y el cronista, como vigilante y voyeur. Palabras clave Roberto Merino Pedro Lemebel crónica flâneur voyeur Que siendo los cronistas los que con los libros de la historia hacen patentes las memorias y sucesos pasados, asientan los presentes que experimentan y dan norma para los futuros JUAN FRANCISCO SAHAGÚN Pequeña historia de la crónica La literatura como inscripción comenzó en Hispanoamérica con narraciones históricas, como cartas, diarios y crónicas, siendo estas últimas el objetivo de este texto. Aunque no analizaré aquí el origen histórico de la crónica ni sus expresiones coloniales, sí comentaré * Phd Literatura Hispanoamericana Cornell University. E-mail: [email protected] 128 Roberto Merino y Pedro Lemebel, de lo real y sus cicatrices Valeria de los Ríos ciertos aspectos históricos que considero útiles para revisar el trabajo de dos cronistas chilenos contemporáneos: Roberto Merino y Pedro Lemebel. El problema del tiempo es de una importancia capital en la crónica. ¿Por qué se escriben las crónicas? Históricamente, estas aparecen en períodos de cambio, cuando se acometen empresas o surgen transformaciones que es necesario consignar. Tenemos el primer ejemplo de los conquistadores españoles, a quienes la crónica les resulta un instrumento de consolidación y legitimación. Para ellos, relatar los sucesos y sobre todo el escenario del Nuevo Mundo, es una forma de apropiarse de él, de poseerlo, de hacerlo conocido y dominarlo a través de la palabra. Carlos Monsiváis, consagrado cronista mexicano, aventura una hipótesis para explicar el surgimiento del género en Hispanoamérica: “A la gesta de tan bravos y leales súbditos les corresponde el canto homérico que combine intimidación y relatos majestuosos, ojos maravillados y la sangre chorreante de los altares. Los cronistas de las Indias observan, anotan, comparan, inventan. Su tarea es hacer del Nuevo Mundo territorio habitable a partir del coraje, la fe, la sorpresa destructiva ante los falsos ídolos” (1980:17). La novedad e importancia del hecho histórico del descubrimiento es, según Monsiváis (1980), lo que justifica la aparición de la crónica. El cronista legitima su escritura a través de la transcripción de lo visto y lo vivido, que en el caso específico del Nuevo Mundo corresponde a una experiencia inédita y, además, exótica. Podría afirmarse que el objetivo de la crónica era testificar ciertos acontecimientos considerados importantes y dejar un rastro o huella, para que el recuerdo quedara en la memoria. En este texto entenderé el concepto de memoria en un sentido amplio, según la definición de Thomas Butler: “a truly global concept of memory might include everything that ever happenedwas ever seen, heard, said, felt, touched, smelled by every human being who ever lived” (1989:13). Citando a Brian Friel, Butler aclara: “it is not the literal past, the ‘facts’ of history, that shape us, but images of the past, embodied in language” (1989:13). De esta manera, el cronista contribuye con su escritura a la creación de imágenes que construyen una suerte de memoria colectiva. A fines del siglo XIX, la crónica reapareció con fuerza en Latinoamérica. Fue el mexicano Manuel Gutiérrez Nájera quien la transplantó desde Francia,1 seguido de cerca por José Martí. Para los cronistas modernistas el contexto tiene una importancia crucial. El territorio que se describe ha dejado de ser el exótico continente recién descubierto, y se convierte ahora en una nueva extravagancia: la ciudad decimonónica latinoamericana. Esta encarna cierta modernidad que irrumpe en el escenario premoderno del continente. La modernidad latinoamericana, más que un hecho real, representa un deseo.2 Es 1 2 Su fuente de inspiración había sido la cronique, que emerge en la Francia del Segundo Imperio como género periodístico. Autores como Renato Ortiz (2000) y Roberto Schwartz (1992) han afirmado respectivamente que la modernidad latinoamericana es ‘un discurso’ o una ‘idea fuera de lugar’. El chileno José Joaquín Brunner escribe: PERSONA Y SOCIEDAD / Universidad Alberto Hurtado 129 Vol. XX / Nº 2 / 2006 / 127-141 algo conocido que la urbanización en el continente no fue un proceso homogéneo, y que su aparición revistió crisis y secretas tensiones.3 Estas fisuras son el material privilegiado del cronista. Monsiváis comenta: Los escritores del siglo XIX van a la crónica a documentar y, lo que les importa, más, a promover un estilo de vida, aquel que ve en la reiteración de las costumbres el verdadero ritual cívico. Los cronistas son nacionalistas acérrimos porque desean la independencia y la grandeza de una colectividad… o porque anhelan el sello de identidad que los ampare, los singularice, los despoje de sujeciones y elimine sus ansiedades y su terror más profundo: ser testigos privilegiados de lo que no tiene ninguna importancia, narrar el proceso formativo de esta sociedad que nadie contempla. (1980:27) La crónica modernista crea un espacio colectivo y hace del espacio urbano un lugar para habitar como ciudadano. A través de la palabra escrita, el cronista hace que la ciudad en cuanto fenómeno latinoamericano se haga visible y desde entonces pueda ser no sólo deseada o recorrida, sino que también leída. Julio Ramos, especialista en la crónica del siglo XIX latinoamericano, afirma que esta busca sistemáticamente “rearticular los fragmentos, narrativizando los acontecimientos, buscando reconstruir la organicidad que la ciudad destruía” (1989:126). Ramos se refiere a la crónica como ‘un género de cambio’, al mismo tiempo que entiende la modernidad como una época fragmentaria. La crónica como escritura se instaura como una instancia ordenadora que narrativiza un entorno en proceso de profunda transformación. Este es precisamente el mecanismo de adaptación de la crónica, que le permite adecuarse a tiempos históricos cambiantes, articulando lo fragmentario, dando un sentido a través de la organización del relato. La idea de narración argüida por Ramos (1989), se relaciona íntimamente con la formulación benjaminiana del narrador o storyteller : narrar —contar una historia— no es simplemente comunicar algo que ha sucedido, sino que transmitir una experiencia de quien la cuenta. Roberto Merino y Pedro Lemebel son dos cronistas chilenos contemporáneos que se ubican en un contexto urbano distinto al de los cronistas de Indias y del modernismo latinoamericano. Este nuevo espacio se caracteriza por la fragmentación, multiplicidad 3 “In all fields of culture —science, technology, art, utopias— the important modern cultural synthesis are first produced in the North and descend later to us, via a process in which they are “received” and appropiated according to local codes of reception, this is how it has happened with sociology, pop art, rock music, film, data processing, models of the university, neoliberalism, the most recent medicines, armaments, and, in the long run, with our very incorporation into modernity” (1993:52). “Condemned to live in a world where all the images of modernity and modernism come to us from the outside and become obsolete before we are able to materialize them, we find ourselves trapped in a world where not all solid things but rather all symbols melt into air. Latin America: the project of echoes and fragments, of past utopias whose present we can only perceive as a continuous crisis” (Brunner 1993:53). 130 Roberto Merino y Pedro Lemebel, de lo real y sus cicatrices Valeria de los Ríos y mixtura de elementos históricos, mediáticos y estamentarios, que crean nuevas contradicciones que sus crónicas pretenden registrar y transmitir. Roberto Merino o la prolijidad de lo real La crónica es en sí un género ambigüo, que oscila entre el periodismo y la literatura. Muchos escritores modernistas fueron, de hecho, poetas, como José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera y Rubén Darío. Merino —también poeta— no es una excepción. Las crónicas reunidas en Santiago de memoria (1997) fueron publicadas semanalmente entre 1995 y 1997 en la última página de la ahora desaparecida revista Hoy. La publicación de las crónicas en un medio de comunicación hace plausible la pregunta por el carácter genérico de la crónica. Veamos un ejemplo: Según todas las evidencias, Irene Morales fue una de la copetineras que en la guerra del Pacífico emparafinaban a la soldadesca chilena con sus alcoholes de pelo duro, a los que se les recomendaba añadir —por aderezo— una cucharadita de pólvora. La calle que la conmemora, en las inmediaciones de la Plaza Italia, debe ser una de las más cortas de Santiago. Su numeración va del 0 al 100, y con 57 pasos una persona normal puede cubrirla en toda su longitud. (Merino 1997:82) ¿Podría afirmarse que el objetivo de este fragmento es simplemente informar, dar cuenta de un estado de cosas determinado o simplemente hacer literatura? El dato informativo más duro del extracto es un absurdo: la cantidad de pasos necesarios para recorrer una calle de Santiago. Monsiváis define el género como la “reconstrucción literaria de sucesos o figuras, género donde el empeño formal domina sobre las urgencias informativas” (1980:13). En este punto surge la pregunta sobre la intención informativa y el estilo, entre la representación de la realidad y la ficción. La crónica se caracteriza por diluir o borrar estas distinciones. Su materia prima proviene de la realidad —lugares, eventos, personajes—, pero el cronista no sólo informa, sino que conjetura, exagera e, incluso, inventa. La realidad entra a la crónica a través del contexto: la ciudad como espacio visitado, recorrido y conocido. Pero la ciudad no representa un hecho objetivo y estable, sino que se presenta más bien como un lugar para la experiencia. La flanería (palabra derivada del francés flâneur) es la manera en que un peatón vivencia la vida en la ciudad, con una mirada móvil que luego es comunicada a través de la escritura. En el prólogo a Santiago de memoria, Merino asegura que estar perdido en una ciudad es la mejor manera de conocerla, porque “se revela igualmente ante el ocioso que se entretiene aplanando veredas y observando con cierta indolencia la infatigable fauna que día a día se renueva en plazas, micros y restoranes” (1997:11). En su ensayo sobre el flâneur, Walter Benjamin (1999) PERSONA Y SOCIEDAD / Universidad Alberto Hurtado 131 Vol. XX / Nº 2 / 2006 / 127-141 afirma que la ciudad se transforma en un paisaje, un objeto distante para observar y, al mismo tiempo, como un interior que puede ser habitado como una casa. Por su parte, Merino escribe: Bellavista fue hasta hace no mucho uno de los barrios más pueblerinos de Santiago. La proximidad del zoológico le proporcionaba cierto ajetreo diurno los fines de semana, pero las noches eran verdaderamente quitadas de bulla. El caminante que acertaba a cruzar esas soledades nocturnas no escuchaba más que los desapacibles rugidos del león, desvelado en la penumbra de su jaula. Gradualmente la cuestión fue cambiando de tono. Restoranes y fuentes de soda —que nunca se pensaron peculiares— fueron convertidos en dilectos lugares de reunión, si no de culto. Un verano a mediados de los 80 se estableció un festival de barrio en que los protagonistas eran los mismos: una masa orgánica que literalmente circulaba por las calles mirándose las caras y apretujándose. (1997: 97) El narrador cronista camina y describe; escribe una pequeña historia, porque se refiere al pasado y lo proyecta a un presente, relacionándolos. Para Ramos (1989), el cronista/flâneur ejercita una retórica del paseo en la que a través de la circulación por la ciudad se designa un itinerario como discurso que ordena el caos urbano. Este arreglo a través de la escritura hace posibles las junturas o puentes entre diferentes eventos y lugares. Las elipses temporales son frecuentes en las crónicas de Merino y se relacionan con esta idea. La mezcla de distintas temporalidades al interior del texto produce en el lector la sensación de que estas son experimentadas en forma simultánea. Es importante recalcar que la ciudad descrita no es una ciudad extranjera, sino la ciudad natal. Benjamin tiene una reflexión interesante en torno a este tema: If we were to divide all the existing descriptions of cities into two groups according to the birthplace of the authors, we would certainly find that those written by natives of the cities concerned are greately in the minority. The superficial pretext —the exotic and the picturesque— appeals only to the outsider. To depict a city as a native would call for other, deeper moments —the motives of the person who journeys into the past, rather than to foreign parts. The account of a city given by a native will always have something in common with memoirs; it is no accident that the writer has spent his childhood there. (1999:262) Según Benjamin, el flâneur nativo no describe lo que ve, sino lo que ha ocurrido en esos lugares. O incluso repite lo que ha oído: “the city as a mnemonic for the lonely walker: it conjures up more than his childhood and youth, more than its own history” 132 Roberto Merino y Pedro Lemebel, de lo real y sus cicatrices Valeria de los Ríos (1999:262). Así, la memoria se convierte en uno de los materiales privilegiados para la crónica: no aparece como un medio para explorar el pasado, sino que como el material mismo de ese pasado. Es por eso que en estas crónicas la memoria toma la forma de los recuerdos del cronista. Esta característica nos lleva inevitablemente a vincular la crónica y la autobiografía. La primera persona gramatical es siempre usada o implicada en la crónica como el testimonio de una experiencia vivida, de ahí el carácter autobiográfico del género. Se ha afirmado que la autobiografía sirve como espacio de autodefinición y de búsqueda de identidad. Al vincular el tema de la identidad con el de la ciudad, Sylvia Molloy (1984) ha asegurado que percibir la ciudad es como descubrirse a uno mismo. De este modo, utilizando el lenguaje de Molloy, el trabajo del cronista estaría produciendo “ejercicios de retrato evanescente contra una ciudad móvil que es a la vez telón de fondo y sustancia misma del yo” (1984:487). El incluir la memoria de otros en las crónicas hace que la memoria se expanda y que sea más poderosa e inclusiva (Molloy 1991), lo que genera un palimpsesto en que memorias de distintas personas y de diferentes períodos históricos se conjugan. Merino escribe: La historia de la calle San Isidro (que se llamó alguna vez De la Pelota, por los vecinos vascos que se pasaban la tarde jugando al frontón) es extensa, como lo es también su anecdotario. Oreste Plath contaba que el Presidente Montt y algunos compadres solían visitar secretamente —San Isidro adentro— la casa de una señora en la que se remolía bastante. Una noche, ya consumido el alcohol, Montt quiso emprender la retirada. Para obligarlo a quedarse, los amigos le escondieron la pistola, la Colt. En eso la regenta tuvo una idea histórica: encontró un resto de aguardiente y lo hizo crecer con un poco de café con leche. Resultado: un trago unánimamente celebrado que los Calaveras bautizaron como Colt de Montt. De ahí a la cola de mono no hubo más que un paso. (1997:75) Los diferentes elementos de la memoria, en este caso, tratan de producir una especie de comunidad, basada en las experiencias compartidas, costumbres de origen republicano como, por ejemplo, la de tomar cola de mono. Según Benedict Anderson (1993), esta sensación de comunidad o de nación imaginada4 es generada por estas historias y personajes y, además, por un particular uso del lenguaje, que mezcla un vocabulario coloquial con otro más formal o literatoso, que produce una relación de complicidad 4 Anderson (1993) define la nación como una comunidad política imaginada (no todos se conocen como en una comunidad real, pero existe una imagen de comunión), limitada (tiene fronteras finitas) y soberana (comparte los ideales de la Ilustración). Según Anderson, la imprenta será un invento central para el surgimiento de la nación. Los periódicos y la literatura colaboran en el acto de imaginar la nación (Aurora de Chile, Martín Rivas, etc.). PERSONA Y SOCIEDAD / Universidad Alberto Hurtado 133 Vol. XX / Nº 2 / 2006 / 127-141 con el lector, quien es capaz de percibir este cambio de registros. Sin embargo, la idea de comunidad es puesta en suspensión en estas crónicas. Si bien es cierto que se la interpela, al mismo tiempo se la niega, a través del uso de un punto de vista único que se identifica como individual, por completo ajeno al nosotros de Martí en Nuestra América. En el ya citado prólogo a Santiago de memoria, Merino nombra los materiales que utiliza para escribir sus textos: “en cada crónica concurren recuerdos personales y ajenos, cuentos de familia, mitologías locales, impresiones directas —es decir, callejeos— y también cierto trabajo de archivo en documentos de todo calibre” (1997:12). Los cuentos familiares implican una tradición, las mitologías locales apuntan hacia un posible sujeto colectivo y el trabajo de archivo revela una arqueología o búsqueda de huellas del pasado. ¿Cuál es el objetivo de esta curiosa mezcla de fuentes? Sin duda alguna, al recrear imágenes de un pasado común o al producir al menos un efecto de este pasado, Merino apunta a la idea de nación pero, al mismo tiempo, genera una inscripción que funciona como un antídoto del olvido. El olvido se manifiesta de diversos modos en las crónicas de este autor. Merino rescata personajes que van desde figuras históricas hasta dementes, pordioseros y seres anónimos. Los personajes históricos (Presidentes de la República, arquitectos, artistas, escritores) son presentados en su faceta menos gloriosa, casi el lado opuesto de lo que encontramos en la épica nacionalista. La presencia de los anteriores mezclados con locos, vagabundos y numerables NN (El Hombre Goma, El Mohicano, El Rey de los Cócteles, Gloria a Dios), muestra una intención de escribir una historia distinta a la historia oficial. El campo de la literatura también es escenario de olvidos. En las crónicas de Merino abundan las citas a escritores chilenos, tanto canónicos como marginales (Neruda, Mistral, Lihn, Lira, de Rokha, Huidobro, Puelma, Alegría, Vergara, Gómez Morel). Roberto Merino intenta además recuperar la memoria arquitectónica de la ciudad, refiriéndose a históricos edificios o al llamar la atención sobre lugares transitados a diario, pero ignorados. Para el cronista no hay jerarquías y en sus textos se juntan el Palacio Cousiño, La Moneda, oscuras tabernas del centro de Santiago y luminosos o decadentes —según la lectura— avisos de neón: Se podría decir que el puente Rac-Alamac es un ícono santiaguino, como la Virgen del San Cristóbal o el letrero de champagne Valdivieso, en la calle Rancagua. Al parecer su nombre —que podría evocar a alguna divinidad egipcia o azteca— es un retruécano armado con las iniciales de sus constructores o pontífices, aunque la gente se refiere a él simplemente como Tracalamaca. Hasta donde sabemos, es el único puente peatonal del Mapocho. (Merino 1997:204) Es en contra de esta continua borradura del pasado arquitectónico que el cronista se dirige. De ahí que uno de los tópicos centrales de sus textos sea el de la destrucción. 134 Roberto Merino y Pedro Lemebel, de lo real y sus cicatrices Valeria de los Ríos Esta aparece encarnada en la figura de la demolición, que transforma y destruye la cara conocida de la ciudad y la convierte en una vitrina de edificios modernos. El objetivo, entonces, de escribir y reescribir la ciudad, es el de reconstruir su(s) historia(s) y recrear espacios olvidados o destruidos. La demolición es también la cara exitosa de la modernización y la renovación arquitectónica, producto del exitismo económico. Merino dice que la demolición “es culpable de que se tenga que recurrir a la imaginación o a los libros para darse cuenta cómo vivieron nuestros antepasados” (1997:69). La demolición borra el pasado y diluye la posibilidad de experimentarlo en la cuidad, de manera que se debe recurrir a los libros. Las máquinas demoledoras, como los molinos de viento en el Quijote, se vuelven su mayor enemigo: “Ahora han resurgido otra vez los ímpetus destructivos, siempre en nombre del progreso y de una funcionalidad mal entendida. El inminente ensanche de Santa Rosa considera demoler la casa de Los Diez. ¿Para qué? Para dejarle espacio al micrerío. Es el problema eterno: donde hay un poco de memoria, los funcionarios meten la aplanadora” (Merino 1997:70). De ahí que las playas de estacionamientos se hayan transformado en espacios simbólicos para Merino. Según él, donde antes existían construcciones para la memoria (para el paseo), ahora existen estacionamientos (para la cuidad como tránsito de vehículos). El estacionamiento es el lugar plano por excelencia, que carece de memoria, que no tiene historias ni temporalidad: no es presente ni pasado, no es público ni privado, no pertenece ni hace pertenecer a nadie, un neutro lugar de negocios, un no-lugar, según lo definiría Marc Augé (2004).5 El estacionamiento es, en definitiva, un índice del olvido. Con esta crítica, el cronista intenta hacer prevalecer la experiencia del individuo, que es la que crea memoria, por sobre los rigores de la modernización. La experiencia es la única capaz de marcar los lugares, como si en su ejercicio todo fuera impregnándose de su huella digital. La ausencia de jerarquización, la idea del bricollage y del paseo que organiza fragmentos están implícitas en las crónicas de Merino. No existe respeto hacia ninguna jerarquía que no sea la del azar. En su trabajo se miran cara a cara elementos de la alta cultura (literatura, padres de la patria, pasado aristocrático) con los de la cultura popular (radio, televisión, personajes y lugares populares); se mezclan diferentes temporalidades: pasado/presente, ciudad colonial/ciudad moderna; y se combinan personajes de distinta proveniencia social. El narrador de estas crónicas toma una irónica distancia (por ejemplo, con respecto a programas de TV o en relación con letras de canciones populares), y se mantiene en un lugar de enunciación que es absolutamente personal. Con esto quiero decir que no se compromete con ninguna instancia, ni de poder ni de los que sufren 5 Los no lugares son espacios posmodernos por naturaleza. Se caracterizan por ser territorios anónimos, para hombres anónimos. Algunos ejemplos son las carreteras y los medios de transporte, los aeropuertos y los supermercados. PERSONA Y SOCIEDAD / Universidad Alberto Hurtado 135 Vol. XX / Nº 2 / 2006 / 127-141 el poder. Su escritura es excéntrica y móvil. Estudia la ciudad como si se tratara de un palimpsesto azaroso pero también forzado por la historia oficial. Habla de calles, de su origen, del nombre antiguo ya borrado. De esta manera, el cronista mezcla memorias oficiales (monumentos) y experiencia vivida, ambas sujetas al paso del tiempo y al olvido. En el siguiente ejemplo, Merino conjetura sobre el futuro de la avenida bautizada con el nombre de una fecha crucial: el 11 de septiembre: “Llegará un día —no tan lejano— en que 11 de septiembre será una fecha cuyo hecho correlativo habrá que buscarlo en los libracos de historia, porque nadie sino los profesores y los eruditos deportivos la conservará entre sus recuerdos frescos. Habrán pasado tantas cosas más sonoras en sucesivos onces de septiembre que la confusión diluirá la polémica, si la hubiere” (1997:35). Aunque la historia oficial sea escrita con su habitual violencia, también ella está a merced de ser olvidada, en la medida en que nadie la recuerde. Respecto de esto Peter Burke dice “it is social groups which determine what is ‘memorable’ and also how it will be remembered” (1989:98). Y agrega: “It is often said that history is written by the victors. It might also be said that history is forgotten by the victors” (1989:108). Si la escritura de la historia oficial es el acto de olvido de los perdedores, ella misma —ejemplificada en el cambio de nombre de las calles— puede llegar a ser absolutamente inútil con los años. Crónicas de Pedro Lemebel o cicatrices de la ciudad Hablamos de la relación del cronista con los medios de comunicación y de la ambigüedad que caracteriza al género crónica. Pero no nos detuvimos ante el hecho de que la crónica inserta en un medio de masas se transforma en una mercancía. El medio es su vitrina, el lugar donde la podemos encontrar para consumirla, como si se tratara de un helado o un par de zapatillas. De hecho, para muchos escritores la crónica es una forma de ganarse la vida. Pero, ¿qué pasa cuando el cronista quiere ser un crítico y un transgresor? De algún modo, el medio sitúa al cronista en un circuito, que es también una zona de circulación de poder. El caso de Pedro Lemebel es especial. La mayoría de las crónicas de La esquina es mi corazón (1997 [1995]) y Loco afán (1996) fueron publicadas primero en periódicos alternativos, como Página Abierta y Punto Final. Las crónicas de De perlas y cicatrices (1998) también aparecieron en un medio de estas características, pero ya no escrito. Se trató esta vez de crónicas radiales, difundidas en el espacio denominado “Cancionero” de Radio Tierra. Según Ramos (1989), el periodismo como institución moderna permite cristalizar el tiempo y espacialidad segmentados de la modernidad. La crónica pasa a pertenecer así al sistema (se ubica en el circuito de los medios de comunicación), pero a la vez —y este es el caso de Lemebel— puede utilizar este balcón para criticar ese mismo sistema. La crítica, entonces, es interna. En De perlas y cicatrices, Lemebel escribe: 136 Roberto Merino y Pedro Lemebel, de lo real y sus cicatrices Valeria de los Ríos Pero toda esa película trágica del crudo invierno chileno sirve para que la televisión se atreva a mostrar la cara oculta de la orfandad periférica tal como es. Tal como la viven los más necesitados, que por única vez al año aparecen en las pantallas como una radiografía cruel del pueblo, mostrada a todo color en el blanco y negro de la política. Por única vez al año acaparan la atención periodística, por única vez son estrellas de la teleserie testimonial que programan los noticieros. (1998:141) Al igual que los textos de Merino, las crónicas de Lemebel son urbanas y específicamente santiaguinas. Pero se trata de un Santiago distinto al descrito por Merino: ahora son los márgenes de la ciudad —sus bordes— lo que se narra. El margen de la ciudad está constituido por lo que no cabría dentro de la modernidad chilena, del Chile de la transición. En este espacio se ubica lo gay, lo pobre, la minoría que no participa de la distribución de los bienes ni de los consensos. De este modo, Lemebel se identifica con esa minoría, con esa diferencia, y asume las voces de los marginados. Por ejemplo, en “Carta a Liz Taylor (o esmeraldas egipcias para AZT)”, una crónica que incluye Loco afán, la voz de autor en primera persona se identifica con la de un enfermo de sida quien le escribe a la actriz Elizabeth Taylor: “Así, querida Liz, sin saber si esta carta irá a ser leída por el calipso de tus ojos. Y más aún, conociendo tu apretada agenda, me permito sumarme a la gran cantidad de sidosos que te escriben para solicitarte algo. Tal vez un rizo de tu pelo, un autógrafo, una blonda de tu enagua” (1996:55). Si los grupos marginales son culturalmente ininteligibles dentro del episteme occidental, deben recurrir a los márgenes, en busca de la desestabilización de los significados producidos en el centro. Esta visión, de marcada dicotomía, divide las posiciones respecto de su alineación con el poder: o bien se lo respalda o bien se acude a la periferia. Esta posición requiere necesariamente una definición del margen desde la episteme occidental y del llamado centro, al cual se opone. Lemebel se define en contraposición al poder político existente y en este gesto lo reafirma. En relación al margen, Pablo Oyarzún sostiene: Constantemente podrá objetársele a una economía de la índole dicha, la desprevención acerca de la necesidad en que toda opción por el margen está, desde ya, de reconocer el centro, de proyectarlo y, sobre todo, de proyectarse en él negativamente, para extraer de esta relación de resistencia la negatividad como disciplina, como retórica y como hábito en su propia práctica, y lo que es más importante, como mecanismo de auto-certificación. (1987:50) Lemebel se pone del lado de los perdedores, de aquellos que definitivamente no pasarán a formar parte de la historia oficial. Su retórica es contestataria y esto hace que en sus crónicas siempre exista un destinatario implícito: el poder, representado tanto en PERSONA Y SOCIEDAD / Universidad Alberto Hurtado 137 Vol. XX / Nº 2 / 2006 / 127-141 su versión política como económica. Su estrategia es la del resentimiento, la protesta, la denuncia de la envidia paródica. Esta adquiere forma en la escritura, que utiliza mecanismos irónicos para lograr su objetivo. En De perlas y cicatrices escribe: Con su conocido humor encopetado, imitaba a Eva Perón arrancando las joyas de los cuellos de aquellas amigas que no las querían soltar. Ay, Pochy, ¿no te gustó tanto el pronunciamiento? ¿No aplaudías tomando champán el once? Entonces venga para acá ese anillito que a ti se te ve como una verruga en el dedo artrítico. Venga ese collar de perlas querida, ese mismo que escondes bajo la blusa, Pelusa Larraín, entrégalo a la causa. (1998:12) En la parodia, Lemebel va sumando diferentes voces de distinta procedencia a su registro. Él asume estas voces, travistiéndose como narrador. El travestismo está asociado al disfraz y al maquillaje, aunque también al exceso y al carnaval. Las crónicas de Lemebel semejan este tipo de celebraciones, donde los valores del centro se han invertido. Los protagonistas son entonces prostitutas, homosexuales, travestis de la calle San Camilo y enfermos de sida. Lemebel utiliza estas máscaras que son desplazamientos, sustituciones, estrategias neobarrocas cuyo objetivo es justamente el contrario: desenmascarar, descubrir y desnudar. El exceso neobarroco no sólo está en lo carnavalesco de sus personajes, sino que también en sus estrategias de escritura: voces que se superponen, registros de distinta procedencia y sintaxis inestable (lenguaje oral, títulos de canciones populares —boleros—, recuerdos de programas de televisión o radiales, rumores). En su recorrido por la ciudad, Lemebel junta los fragmentos, los restos de aquello que el centro no quiere ver o prefiere olvidar. La cohesión de los elementos marginales y fragmentarios se hace con el objetivo de formar un cuerpo de resistencia al centro y al poder. Esta es una estrategia para afirmar su presencia y autocertificarse como oposición. Lemebel, asimismo, recorre la ciudad como si se tratara de un cuerpo. Sus metáforas son corporales, las cicatrices son huellas y escritura en la piel de la ciudad. No hay que olvidar que la esquina es su corazón. De ahí que todas sus descripciones sean tan apasionadas: Mientras bajan y suben pasajeros que en la desesperación por agarrar un asiento no sienten la seda de una mano que despabila la billetera. En su histeria por acomodarse, no sienten ese guante tibio que les horada los muslos. Más bien lo sienten y no hacen escándalo. Total un agarrón al paso no deja consecuencias. Un guante lascivo siempre es necesario en la ciudad, porque remece la frigidez y deja caliente el agua para el mate que se tomará en casa. (Lemebel 1997:101) El cuerpo es como la ciudad, porque tanto en la ciudad como en el cuerpo se ejerce el poder como represión que contiene al deseo. El cuerpo también puede ser marginal: 138 Roberto Merino y Pedro Lemebel, de lo real y sus cicatrices Valeria de los Ríos el cuerpo travesti u homosexual, en el que el límite de la sexualidad permitida se ha transgredido. Veamos ejemplos: Loco afán es un libro subtitulado Crónicas de sidario. En él podemos ver que el cuerpo homosexual con sida es un objeto de disciplina, porque representa un riesgo permanente. Contra esta disciplina se produce la rebeldía, la transgresión que se manifesta en el regocijo y en el exceso de la sexualidad gay. Por otra parte, la prostitución —tópico frecuente en las crónicas de Lemebel— es un puente entre el cuerpo de carne y hueso y el cuerpo social. El cuerpo que se prostituye es un cuerpo público (cuerpo urbano) por el que circulan las leyes de intercambio. Esta visión de la ciudad como cuerpo se hace explícita en la forma de narrar. Con Lemebel, más que un flâneur que recorre las calles de la ciudad, aparece la figura del voyeur: Apenas un segundo que resbala el ojo coliza hiriendo la entrepierna, donde el jean es un oasis desteñido por el manoseo del cierre eclair. Un visaje rápido batiendo las pestañas en el aleteo cómplice con el chico, que se mira esa parte preocupado, pensando que tiene el cierre abierto. Pero no es así, y sin embargo esa pupila aguja pincha en ese lugar. Entonces el chico se da cuenta de que esa parte suya vale oro para la loca que sigue caminando y disimulada gira la cabeza para mirarlo. Tres pasos más allá se detiene frente a una vitrina, esperando que el péndex se acerque para preguntarle de reojo: ¿En qué andas? (Lemebel 1996:124) La diferencia entre flâneur y voyeur está en el deseo de uno y el otro. Para el flâneur la ciudad es un paisaje y un interior que se recorren; entonces, es factible para él enamorarse (como en el poema titulado “A una transeúnte” de Baudelaire), mientras que para el voyeur la ciudad y sus habitantes son objetos eróticos que se poseen y son poseídos a través de la vista. Él no se enamora, sino que se excita eróticamente. De ahí que para Lemebel sean tan importantes los medios a través de los que se relata. Para él son en especial relevantes aquellos en los que el órgano de la visión predomina, como la televisión y la fotografía. Pero este voyeur que disimula y finge mirar de reojo es quien a la vez critica los mecanismos del poder de vigilar para castigar: Más bien una vitrina de parque como paisajismo japonés, donde la maleza se somete a la peluquería bonsay del corte milico. Donde las cámaras de filmación, que soñara el alcalde, estrujan la saliva de los besos en la química prejuiciosa del control urbano. Cámaras de vigilancia para idealizar un bello parque al óleo, con niños de trenzas rubias al viento de los columpios. Focos y lentes camuflados en la flor del ojal edilicio, para controlar la demencia senil que babea los escaños. (Lemebel 1996:9) PERSONA Y SOCIEDAD / Universidad Alberto Hurtado 139 Vol. XX / Nº 2 / 2006 / 127-141 El narrador de estas crónicas imita el procedimiento de las cámaras del poder, las simula y el efecto que se produce es como si nosotros, lectores, miráramos a través de esos ojos que son el lente de la cámara. La estrategia que Lemebel utiliza es la de la cámara subjetiva cinematográfica, que nos conduce, en este caso, por los lugares más oscuros de la ciudad. Conclusiones La crónica es un género que habla de un tiempo fisurado. El caso específico de la crónica urbana tiene un carácter distintivo: nos habla de los efectos del surgimiento de la ciudad, de la fragmentación que esta produce. La crónica modernista intenta reunir estos fragmentos y hacer una lectura coherente de este nuevo espacio diverso e inconexo. El problema de la ciudad es una característica de fines del siglo XIX, pero, ¿cuál es la característica de fisura en nuestra contingencia? La posmodernidad en su versión latinoamericana podría ser una respuesta, pues en este contexto aparecen estas crónicas. La situación posmoderna está marcada por el problema de una modernización inconclusa, en un continente (y en un país como Chile), en que esta no es homogénea, y en el que conviven lo culto, lo popular y lo masivo. Fernando Calderón (1993) afirma que la cultura latinoamericana es ambigua y múltiple, y que esta sería nuestra propia versión de la posmodernidad. La hibridez surge en la concentración de las grandes ciudades y el resultado es la heterogeneidad cultural, la mezcla de elementos tradicionales y del mercado, el cruce de informaciones y la segmentación. Hay un descentramiento y una fragmentación. Se produce una sensación de crisis permanente y surge entonces la siempre constante pregunta por la identidad. Ramos (1989) ha definido la crónica como una instancia débil de la literatura, abierta a la contaminación por su heterogeneidad. Pero es este mismo carácter heterogéneo el que hace posible el encuentro de materiales dispersos —discursos bajos, antiestéticos, mercantiles, personales— y el surgimiento de un nuevo campo estético. Ramos dice además que la mirada en la crónica modernista es una mirada de objeto en exposición, que transforma la ciudad en objeto (un paisaje) y también en un interior. Sin embargo, creo que esto no sucede exactamente así en un contexto distinto. El cronista posmoderno —si lo podemos llamar así— se encuentra frente a circuntancias muchísimo más complejas. Ya no se trata sólo de la ciudad, sino del mercado como sistema; ya no es sólo el periódico, sino los medios de comunicación de masas en su conjunto. Nos encontramos ahora ante toda una red de informaciones y de poderes que se cruzan y se mezclan. El cronista es el llamado a narrar y a darle un sentido a esta nueva situación a la que nos vemos enfrentados. La estrategia de la crónica —y de los cronistas citados en este trabajo— es recoger estos materiales heterogéneos y cohesionarlos para dar una lectura a esta hibridez excesiva. Tanto Merino como Lemebel trabajan con materiales diversos (el travestismo de Lemebel es un ejemplo de la hibridez 140 Roberto Merino y Pedro Lemebel, de lo real y sus cicatrices Valeria de los Ríos por excelencia) —el detalle, la oralidad, materiales de origen popular, de la alta cultura o del mercado— y los fusionan en un bricollage sin jerarquías establecidas. La intención es rescatar la cotidianeidad no clasificada y resistir a la hegemonía que homogeniza. Tanto Merino como Lemebel intentan dar cuenta de este nuevo estado de las cosas. Ambos nos narran desde una experiencia vivida y, en esa medida, contribuyen a la creación de una memoria colectiva. Sin embargo, en los dos encontramos diferencias significativas. Lemebel, en su elección por lo marginal, se define alejado del centro, segmentado, participante de un gueto. Merino, en cambio, en una actitud cívico-republicana, no se inscribe con ningún grupo en particular e integra en sus crónicas tanto a los héroes como a los marginados, desde una perspectiva sumamente individal. Creo que por esta razón no es raro que las estrategias que ambos autores utilizan —la parodia el primero y la ironía el segundo— sean también distintas. Por otro lado, podemos distinguir las estrategias narrativas entre ambos cronistas. Merino utiliza metáforas temporales en sus crónicas; esto quiere decir que relata como si en cada línea, en cada párrafo se fuera descubriendo un tiempo anterior, a modo de palimpsesto, como si pasado y presente convivieran en el mismo espacio de la ciudad y él, como cronista-arqueólogo, los fuera descubriendo a medida que narra. Lemebel, por su parte, alude a un pasado estrictamente cercano (25 años, tiempo que duró la dictadura más el período de transición) y sus metáforas son más bien espaciales: los protagonistas de sus crónicas conviven, son contemporáneos de una temporalidad carnavalesca, que es un aquí y un ahora. Referencias bibliográficas Anderson, Benedict, 1993. Comunidades imaginadas. México DF: Fondo de Cultura Económica. Augé, Marc, 2004. Los no lugares. Espacios del anonimato. Barcelona: Gedisa. Benjamin, Walter, 1999. “The Return of the Flâneur”. Selected Writings. Volume 2. Cambridge: The Belknap Press of Harvard UP, 262-267. Brunner, José Joaquín, 1993. “Notes on Modernity and Posmodernity in Latin American Culture”. Boundary 2. The Postmodernism Debate in Latin America, Vol. 30, N° 3, 34-54. Burke, Peter, 1989. “History as Social Memory”. En Thomas Butler, ed. Memory: History, Culture and the Mind. Oxford and New York: Basil Blackwell, 97-113. Butler, Thomas, ed., 1989. “Memory: a Mixed Blessing”. Memory: History, Culture and the Mind. Oxford and New York: Basil Blackwell, 1-31. Calderón, Fernando, 1993. “Latin American Identity and Mixed Temporalities; or How to be Postmodern and Indian at the Same Time”. Boundary 2. The Postmodernism Debate in Latin America, Vol. 30, N° 3, 55-64. Lemebel, Pedro, 1996. Loco afán. Crónicas de sidario. Santiago: Lom Ediciones. , 1997. La esquina es mi corazón. Crónica urbana. Santiago: Cuarto Propio. , 1998. De perlas y cicatrices. Crónicas radiales. Santiago: Lom Ediciones. PERSONA Y SOCIEDAD / Universidad Alberto Hurtado 141 Vol. XX / Nº 2 / 2006 / 127-141 Merino, Roberto, 1997. Santiago de memoria. Santiago: Planeta. Molloy, Sylvia, 1984. “Flâneries textuales: Borges, Benjamin y Baudelaire”. En Lia Schwartz Lerner e Isaías Lerner, eds. Homenaje a Ana María Barrenechea. Madrid: Castalia, 487-496. , 1991. At Face Value. Autobiographical Writing in Spanish America. New York: Cambridge University Press. Monsiváis, Carlos, 1980. A ustedes les consta. Antología de la crónica de México. México DF: Ediciones Era. Ortiz, Renato, 2000. “América Latina: de la modernidad incompleta a la modernidad-mundo”. Nueva Sociedad, Nº 166, 44-61. Oyarzún, Pablo, 1987. “Crítica: Historia. Sobre el libro Márgenes e Instituciones, de Nelly Richard”. En Flacso. Arte de avanzada en Chile desde 1973. Escena de avanzada y sociedad. Santiago: Flacso, N° 46. Ramos, Julio, 1989. Desencuentros de la modernidad en América Latina. Literatura y política en el siglo XIX. México DF: Fondo de Cultura Económica. Schwartz, Roberto, 1992. Misplaced Ideas: Essays on Brazilian Culture. London: Verso.