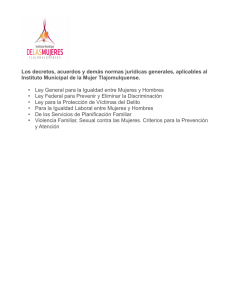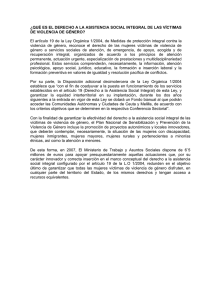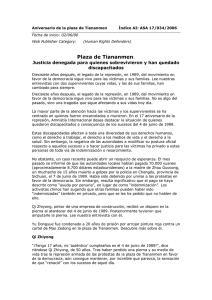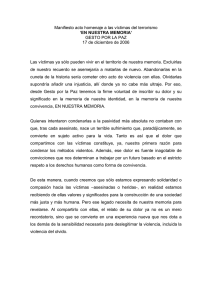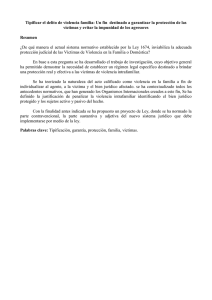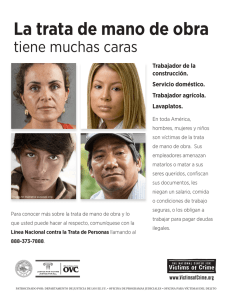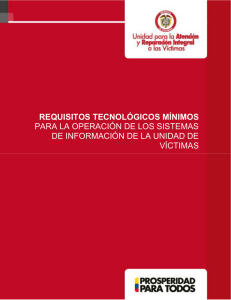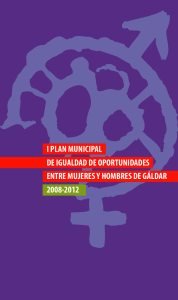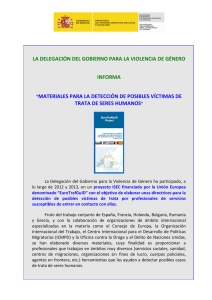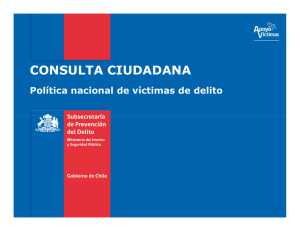temas V3N8.indd - universidad santo tomas de bucaramanga
Anuncio
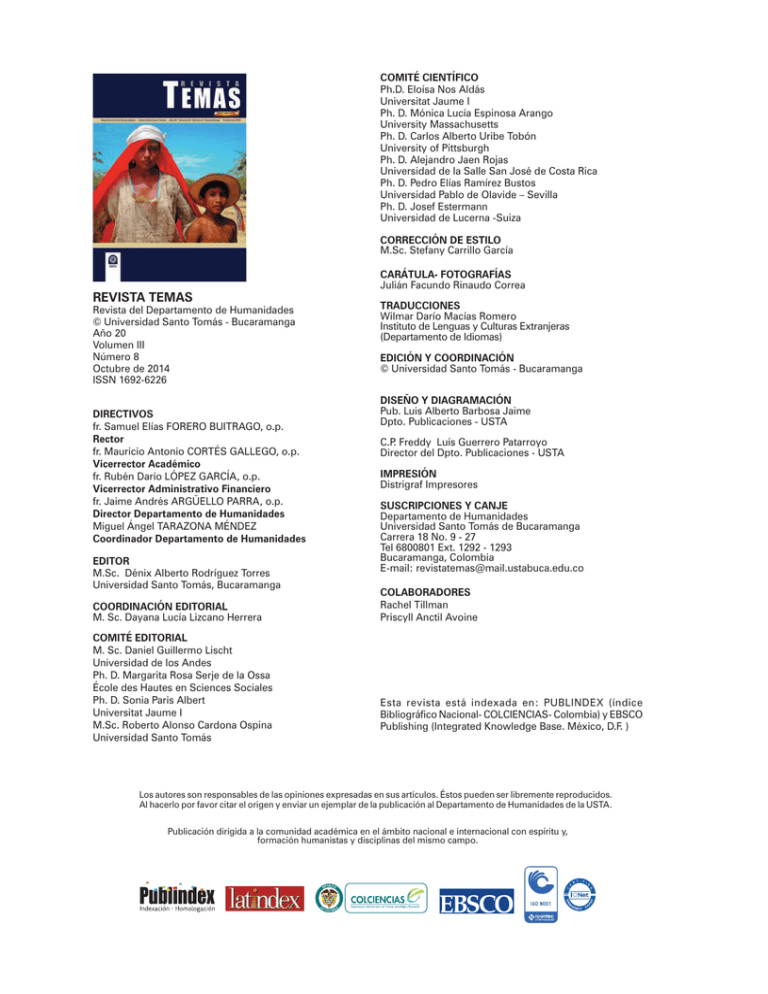
COMITÉ CIENTÍFICO Ph.D. Eloísa Nos Aldás Universitat Jaume I Ph. D. Mónica Lucía Espinosa Arango University Massachusetts Ph. D. Carlos Alberto Uribe Tobón University of Pittsburgh Ph. D. Alejandro Jaen Rojas Universidad de la Salle San José de Costa Rica Ph. D. Pedro Elías Ramírez Bustos Universidad Pablo de Olavide – Sevilla Ph. D. Josef Estermann Universidad de Lucerna -Suiza CORRECCIÓN DE ESTILO M.Sc. Stefany Carrillo García REVISTA TEMAS Revista del Departamento de Humanidades © Universidad Santo Tomás - Bucaramanga Año 20 Volumen III Número 8 Octubre de 2014 ISSN 1692-6226 DIRECTIVOS fr. Samuel Elías FORERO BUITRAGO, o.p. Rector fr. Mauricio Antonio CORTÉS GALLEGO, o.p. Vicerrector Académico fr. Rubén Darío LÓPEZ GARCÍA, o.p. Vicerrector Administrativo Financiero fr. Jaime Andrés ARGÜELLO PARRA, o.p. Director Departamento de Humanidades Miguel Ángel TARAZONA MÉNDEZ Coordinador Departamento de Humanidades EDITOR M.Sc. Dénix Alberto Rodríguez Torres Universidad Santo Tomás, Bucaramanga COORDINACIÓN EDITORIAL M. Sc. Dayana Lucía Lizcano Herrera COMITÉ EDITORIAL M. Sc. Daniel Guillermo Lischt Universidad de los Andes Ph. D. Margarita Rosa Serje de la Ossa École des Hautes en Sciences Sociales Ph. D. Sonia Paris Albert Universitat Jaume I M.Sc. Roberto Alonso Cardona Ospina Universidad Santo Tomás CARÁTULA- FOTOGRAFÍAS Julián Facundo Rinaudo Correa TRADUCCIONES Wilmar Darío Macías Romero Instituto de Lenguas y Culturas Extranjeras (Departamento de Idiomas) EDICIÓN Y COORDINACIÓN © Universidad Santo Tomás - Bucaramanga DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN Pub. Luis Alberto Barbosa Jaime Dpto. Publicaciones - USTA C.P. Freddy Luís Guerrero Patarroyo Director del Dpto. Publicaciones - USTA IMPRESIÓN Distrigraf Impresores SUSCRIPCIONES Y CANJE Departamento de Humanidades Universidad Santo Tomás de Bucaramanga Carrera 18 No. 9 - 27 Tel 6800801 Ext. 1292 - 1293 Bucaramanga, Colombia E-mail: [email protected] COLABORADORES Rachel Tillman Priscyll Anctil Avoine Esta revista está indexada en: PUBLINDEX (índice Bibliográfico Nacional- COLCIENCIAS- Colombia) y EBSCO Publishing (Integrated Knowledge Base. México, D.F. ) Los autores son responsables de las opiniones expresadas en sus artículos. Éstos pueden ser libremente reproducidos. Al hacerlo por favor citar el origen y enviar un ejemplar de la publicación al Departamento de Humanidades de la USTA. Publicación dirigida a la comunidad académica en el ámbito nacional e internacional con espíritu y, formación humanistas y disciplinas del mismo campo. Certificado SC 4289-1 Contenido 5 Editorial Rachel Tillman 11 Rape and gang rape in war and postwar Afghanistan Lida Ahmad Violación sexual y violación sexual colectiva en la guerra y en la posguerra en Afganistán 29 La pedagogía de Santo Tomás ante una educación sin maestros Enrique Martínez St. Thomas pedagogy in light of education without teachers 41 Salud, sexualidad y derechos: una mirada ampliada María de la Paz Bidauri Health, sexuality and rights: A wider perspective 57 Educación: tarea social y proyecto ético. El enfoque de la educación humanista-compleja en conversación con Tomás de Aquino Andrés Argüello Parra Education: social work and ethical project. The humanist-complex approach in conversation with St. Thomas Aquinas 79 Prensa y orientación política y educativa en la República Liberal (1930-1946). La imagen fotográfica de los presidentes de la República Liberal en los periódicos regionales Vanguardia Liberal de Bucaramanga y El Diario de Pereira Álvaro Acevedo Tarazona, Luis Fernando Bernal Valderrama Press and political and educational guidance in the República Liberal (1930-1946). The photographic image of the presidents of República Liberal in the regional newspapers Vanguardia Liberal of Bucaramanga and El Diario of Pereira 97 Aportes desde la Sociología Jurídica a la construcción de modelos educativos de formación ciudadana Carlos Perea Sandoval The contributions of Legal Sociology to the construction of educational models for civic education 107 Víctimas de contaminación por armas frente a la Ley 1448 de 2011: avances, retos y dificultades Priscyll Anctil Avoine, José Fabián Bolívar Durán Weapon contamination victims versus the law 1448 of 2011: progress, challenges and difficulties 125 La televisión del control neuronal y la teoría moral de los muñecos de trapo: sentidos del cyberpunk y postcyberpunk en el cine, e impacto de la tecnología en la sociedad Claudia Patricia Múnera, Diego Francisco Calderón Aponte Television of neuronal control and the moral theory of rag dolls: postcyberpunk and cyberpunk meanings in cinema, and impact of technology on society 141 Génesis epistemológica de la crisis planetaria Henry Alberto Riveros Rodríguez Epistemological genesis of the planetary crisis 153 Resistencia al mundo indígena en Colombia. El caso de las etnias Amorúa y Wayúu Fanny Esperanza Torres Mora, María Fernanda Galindo Martínez Resistance to the indigenous world in Colombia. The case of the ethnic groups Amorúa and Wayúu 173 Procesos de extensión apoyados en el uso de herramientas web en Instituciones Educativas (IE) de Floridablanca (Santander) Zully Andrea Velazco Carrillo, Oscar Javier Cabeza Herrera Extension processes supported by the use of web tools in Educational Institutions (IE) of Floridablanca (Santander) 193 La democracia y la educación ambiental en función del desarrollo sostenible Ruber Hernán García Franco Democracy and environmental education according to sustainable development 205 De la ética a la política en Dussel, una propuesta democrática que politiza la vida humana Diego Alejandro Botero Urquijo From ethics to politics of Dussel, a democratic proposal that politicizes human life 225 Manuel Reyes Mate: aportes de su pensamiento a una comprensión ética de las víctimas en el contexto colombiano Wilmer Rubiano García Manuel Reyes Mate: contributions of his thoughts to the ethical understanding of the victims in the colombian context 249 Evolución de la responsabilidad social empresarial y la experiencia en el sector financiero Yesyd Fernando Pabón Serrano, Ofelia Gómez Niño, Andrés García Gómez, Oscar Arnulfo Mera Ramírez Evolution of corporate social responsibility and experience in the financial sector 261 Presentación Revista TEMAS 263 Normas de presentación artículos 265 Publishing criteria 267 Normes pour la présentation des articles Revista Temas Editorial El Departamento de Humanidades de la Universidad Santo Tomás organizó entre el 7 y 9 de mayo 2014 el XIII Congreso Internacional de Humanidades, que tenía como propósito el diálogo sobre las “Comunidades vivientes y desarrollos alternativos”. Este evento buscaba “promover la reflexión en torno a los enfoques de desarrollo humano, socio-cultural y planetario para comprender las implicaciones que, desde el ejercicio profesional, se desprenden en la construcción de una civilización respetuosa de la vida”. En términos de nuestro contexto global esta conferencia es muy oportuna, ya que el 2015 marca el año en que la ONU pondrá en marcha los objetivos de desarrollo sostenible elaborado por uno de sus grupos de trabajo como parte de su agenda de Río + 20 (Grupo de Trabajo abierto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2014). Este programa mantiene un enfoque central en las personas como el foco del desarrollo sostenible y, por lo tanto, todavía prioriza las acciones encaminadas a la erradicación de la pobreza. De igual forma, este plan de acción plantea que los procesos que se deben llevar a cabo para la erradicación de la pobreza son el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente sostenido e inclusivo. En el Congreso se abordaron cuatro temáticas de las cuales surgieron importantes preguntas que pueden ayudarnos a evaluar estos objetivos y los marcos teóricos que los mantienen unidos. En primer lugar, ¿cómo puede el desarrollo tener en cuenta a la vez la perspectiva humanista y la ecológica? ¿A qué parece un desarrollo que promueve y protege la vida? Esto es particularmente importante, ya que los marcos tradicionales de análisis para el desarrollo promueven un concepto de crecimiento económico reduccionista y basado en la acumulación del capital que, en muchos casos, se opone al cuidado y la preservación de la vida, del significado y de la salud. Aunque se puede evidenciar un intento, con el Río y Río +20 de proponer un tipo de desarrollo más humanístico, todavía se observa que el crecimiento económico y la prosperidad de los seres humanos y la naturaleza no van fácilmente de la mano. En este sentido, tenemos que prestar atención a las voces y sabidurías “alternativas”, que podemos abrirnos a otras formas de entender nuestras relaciones tanto con el “desarrollo” y “el medio ambiente.” Josef Esterman, en su conferencia inaugural, abrió el Congreso con un análisis de los paradigmas filosóficos occidentales que sostienen los marcos económicos comunes para el desarrollo. Estos paradigmas son problemáticos, tanto por lo que instilan una profunda división que postulan entre los humanos y la naturaleza, entre la mente y la materia, y por la forma en que se crean los metarrelatos del progreso que son excesivamente lineales y jerárquicos. De esta manera, la lógica androcéntrica del pensamiento occidental limita profundamente nuestras posibilidades para pensar el desarrollo, de manera que no simplemente signifique un crecimiento económico sin límites, lo cual se refiere a un objetivo que es en últimas instancias un crecimiento canceroso en vez de un “vivir bien”. Con el fin de crear y mantener un desarrollo verdaderamente basado en el “vivir bien”, necesitamos una conversación más global e integradora sobre el desarrollo que tenga en cuenta las filosofías no-occidentales y filosofías innovadoras sobre el tiempo, las relaciones y el significado, incluyendo las riquezas disponibles en las cosmovisiones indígenas de América Latina. En segundo lugar, ¿cómo pueden nuestras sociedades promover la salud y la calidad de vida? El derecho a la salud está, de momento, garantizado por muchos Estados democráticos. Esto significa que nuestras instituciones tienen una obligación para generar las condiciones de salud para todas y todos sus ciudadanos. Esta obligación, sin embargo, es difícil de cumplir cuando no está claro qué es la salud o cómo podemos promoverla. ¿Qué significa la salud y cómo la salud humana está relacionada con el desarrollo económico y la “salud” del medioambiente? La Declaración de Río y la de Río +20 reconocen que el conflicto afecta el desarrollo económico de las y los ciudadanos así como su salud y su bienestar. En el caso de Colombia, el conflicto armado presenta desafíos significantes a nivel de participación democrática, educación y de salud humana y medioambiental. ¿Cómo podemos integrar la necesidad de la paz y de la construcción de una sociedad democrática pacífica a nuestros objetivos y prácticas de desarrollo? 5 Revista Temas Esto nos lleva a la tercera problemática, ¿cuál es el papel que desempeña la construcción de la paz en los procesos de desarrollo? En la Declaración de Río y la Cumbre Río + 20 del se reconoce que el conflicto socava el desarrollo económico de las y los ciudadanos, así como su salud y bienestar. En el caso de Colombia, el conflicto armado presenta retos importantes para la participación democrática, la educación y la salud de las y los ciudadanos y el medio ambiente. ¿Cómo podemos integrar la noviolencia y la construcción de una sociedad democrática pacífica en nuestras metas y prácticas de desarrollo? ¿Cuál será el papel de las mujeres en el escenario posconflicto? ¿Cómo podemos pensar en alternativas a la violencia en Colombia? Existen varios marcos de análisis por explorar en este sentido, sobre todo para llegar a un desarrollo humano digno orientado a la fomentación de una cultura de paz donde la educación cobra un papel central. Finalmente, la educación cobra un rol central en todo tipo de desarrollo, ya que por naturaleza, es un proceso que tiene como meta el desarrollo humano. La educación juega un rol central en la promoción del crecimiento, de la salud y de la paz. De esta forma, la educación debe enfocarse en la vida. ¿Cómo podemos concebir una educación biocentrada? ¿Cuáles son sus objetivos y métodos? Una educación compleja que responde a las necesidades de las y los ciudadanos de hoy que viven en una sociedad globalizada y tecnologizada, tiene que apoyarse en una variedad enriquecida de recursos filosóficos y metodológicos, tanto antiguos como contemporáneos. Los artículos en la presente edición de la Revista Temas abordan estas temáticas desde una variedad de enfoques disciplinarios y metodológicos. Estas producciones académicas nos llaman la atención sobre la forma en que la participación democrática, los medios de comunicación y la tecnología, la educación, la construcción de paz, el género y la salud pública, juegan un papel en la promoción del desarrollo que se orienta realmente a la promoción y protección de la vida. Se basan en una amplia variedad de recursos, incluyendo pensadores tan diversos como Bohm, Dewey, Dussel, y Tomás de Aquino. Destacan los papeles que juegan los medios de comunicación y la tecnología en la modelación de nuestros mundos sociales y abriéndonos posibilidades para nuevos mundos. Estas producciones académicas nos llaman la atención sobre las víctimas de la violencias sociales, culturales e institucionales que están profundamente interconectados con el conflicto armado en Colombia y Afganistán: nos recuerdan que, para construir una verdadera sociedad justa y desarrollada debemos empezar por escuchar las perspectivas de las víctimas y atender las necesidades de éstas últimas. Estos artículos nos muestran que la educación y la asistencia sanitaria deben responder a las diversas necesidades de las sociedades actuales en formas nuevas e innovadoras, a través de las epistemologías holísticas y relacionales que ponen la vida, tanto humana como no humana, en el centro de nuestras miradas. Se requiere entonces una comprensión renovada de la relación entre los seres humanos y su medio ambiente, que no ve a los dos como esferas de competencia. Al contrario, tenemos que ampliar nuestra comprensión de nosotros mismos como seres vivos para ver que nuestra vida está activada y sostenida por el medio ambiente; de hecho somos parte de este. Por esta razón, resulta muy apropiado que el XIII Congreso de Humanidades nos haya hecho reflexionar sobre la necesidad de enfocar nuestras investigaciones en la relación entre el desarrollo y las comunidades vivientes. Toda la vida consiste en una comunidad viviente; o más bien, múltiples comunidades diversas que son unidades en la comunidad de la vida. Un desarrollo verdaderamente equitativo deberá hacer respetar los derechos y promover las necesidades de todos los miembros de las comunidades, presentes y futuras. Para crear este sentido más amplio de desarrollo, tenemos que tomar en cuenta las voces y perspectivas de todos los miembros de la comunidad, y especialmente las voces que tienden a ser marginadas: las voces de las mujeres, de las víctimas, de las minorías étnicas, de las y los niños, entre otros. Se trata de dar voz a las y los que realmente son el objetivo real y verdadero del desarrollo sostenible. Las reflexiones y las investigaciones en esta edición de Temas nos proporcionan un rico panorama de nuevos caminos hacia estas propuestas innovadoras de desarrollo holístico, digno, y biocentrado. Rachel Tillman Department of Philosophy Ph.D State University of New York at Stony Brook Universidad Industrial de Santander 6 Revista Temas Editorial On May 7-9, 2014, the Humanities Department at the Universidad Santo Tomás hosted the XIII International Conference, which was focused on the theme of “Living Communities and Alternative Developments.” This event sought to promote reflection about the focus of human, sociocultural, and environmental development, in order to enable professionals in the humanities to understand the role of their work in building a society and a civilization that respects and promotes life. In terms of our global context, this conference is quite timely, since 2015 marks the year when the U.N. will begin pursuing the sustainable development goals that its working group has developed as part of its Rio+20 agenda (UN Open Working Group on Sustainable Development, 2014). This agenda keeps a focus on people as the priority of sustainable development, and thus is still oriented largely toward the eradication of poverty. But it also clarifies that the processes through which poverty eradication should be pursued include sustained and inclusive economic growth, social development and environmental protection. The themes of the Santo Tomás conference were four. They raise important questions that can help us evaluate these goals and the theoretical framework that holds them together. First, how can development take into account both humanistic and ecological perspectives? What would a development that promotes and protects life look like? This is particularly important since traditional frameworks for development promote a reductionist principle economic growth, which in many cases is actually opposed to the care and preservation of life, meaning, and health. Although a more humanistic and life-friendly kind of development seems to be the intent of the Rio and Rio+20 agendas, it is still the case that economic growth and the flourishing of humans and nature do not easily go hand in hand. This is why we must pay attention to “alternative” voices and wisdom, which can open up other ways to understand our relationships with both “development” and “the environment.” Josef Estermann, in his inaugural lecture, opened the conference with an analysis of the Western philosophical paradigms behind common economic frameworks for development. These paradigms are problematic, both because of the deep divide that they posit between humans and nature, between mind and matter, and because of the way that they create metanarratives of progress that are overly linear and overly hierarchical. In this sense, the androcentric logic of Western thought deeply limits our possibilities for thinking development in ways that do not simply mean unbounded growth, a goal that is ultimately more cancerous than life-giving. In order to create and sustain development that is truly about living well (el “vivir bien”), we need a more global, inclusive conversation about development that takes into account non-Western and philosophies about time, relationships, and meaning, including the riches available in Latin American indigenous worldviews. Second, how can our societies promote health and quality of life? The right to health is guaranteed by many democratic states. This means that our institutions have an obligation to engender it for all citizens. This obligation, however, is difficult to fulfill when it is not clear exactly what health is or how we can promote it. What does health mean, and how is human health related to both economic development and to the health of the environment? The ways that bodies develop in time through interactions with their environments mean that health is a particularly fragile good that necessitates lot of attention and care. Certain bodies are more vulnerable than others, and thus the promotion of the right to health requires discerning policies that can attend to particular needs of populations at risk, such as women, children, and victims of environmental and social crimes, including victims of armed conflict. This brings us to the third issue, which is the role that the construction of peace plays in development. The Rio Declaration and the Rio+20 agenda recognize that conflict undermines 7 Revista Temas citizens’ economic development as well as their health and well-being. In the case of Colombia, the armed conflict presents significant challenges for democratic participation, education, and the health of both citizens and the environment. How can we integrate a need for peace and the construction of a peaceful democratic society into our development goals and practices? What will be the role of women in post-conflict Colombia? What kind of alternatives to violence can we imagine and create? Various theoretical frameworks are waiting to be explored that can enable us to move toward humanistic, dignified development oriented toward fomenting a culture of peace. In this task education takes a central role. Finally, education takes a central role in any form of development, since it is itself by nature a process that takes as its goal human development. Education is itself a development process that, in its best forms, promotes growth, health, and peace. In this sense, education must be focused on life. How can we conceive of a bio-centric education? What are its goals and methods? A complex education that can meet the needs of today’s citizens living in global and technologized societies must draw on a rich variety of philosophical and methodological resources, both ancient and new. The articles in this issue of Temas take up and address these questions from a variety of disciplinary and methodological approaches. They draw our attention to the way that democratic participation, medias and technology, education, peace-building, gender and public health all play a role in promoting development that is truly oriented toward the promotion and protection of life. They draw on a wide variety of resources, including thinkers as diverse as Bohm, Dewey, Dussel, and Thomas of Aquinas. They highlight the roles play by the media and technology in shaping our social worlds and opening up possibilities for new ones. They draw our attention to victims of social, cultural, and institutional violence that is deeply interconnected with armed conflict in both Colombia and Afghanistan, and remind us that a truly just, developed society must begin by listening to the perspectives and addressing the needs of these victims. They argue that education and health care must respond to the diverse needs of today’s societies in new and innovative ways, through holistic, relational, and egalitarian epistemologies that put life, both human and non-human, at the center of our gaze. This agenda requires a renewed understanding of the relationship between humans and their environment, one that does not see the two as competing spheres. Instead, we need to amplify our understanding of ourselves as living beings to see that our very life is enabled and sustained by the environment; we are indeed part of the environment. For this reason, is very appropriate that this XIII International Conference of the Humanities Department at la Universidad Santo Tomás called us to focus our investigations on the relationship between development and living communities. For all of life is a community, or rather many communities also bound into one. Truly equitable development will respects the rights of and provide for the needs of all the members of the community, both present and future. To create this amplified sense of development we need to take into account the voices and the perspectives of all members of the community, and especially those whose voices tend to be marginalized: the voices of women, of victims, of ethnic minorities, of the children, whose needs and rights are the true goal of sustainable development. The reflections and investigations in this edition of Temas provide us with a rich panorama of innovative proposals directed toward this kind of holistic, dignified, and life sustaining development. Rachel Tillman Department of Philosophy Ph.D State University of New York at Stony Brook Universidad Industrial de Santander 8 Revista Temas Referencia al citar este artículo: Ahmad, L. (2014). Rape and gang rape in war and postwar Afghanistan. Revista TEMAS, 3(8), 11 -25. Rape and gang rape in war and postwar Afghanistan1 Lida Ahmad2 Recibido: 01/09/2014 Aceptado: 20/09/2014 Abstract Sexual violence during civil war and postwar in Afghanistan appears in different forms and contexts; however this article focuses on the most common types which are rape and gang rape. Combatants from all parts of the conflict, such as Afghan security forces, commanders, powerful figures and civilians (including family members) are responsible for these acts. Women and girls from all ages, ethnicities, classes and social statuses are at risk of sexual violence in Afghanistan. Sexual violence in Afghanistan appeared at the beginning of the war in 1978, when the Soviet Union occupied Afghanistan, but it increased dramatically during factional war or civil war amongst Islamic Parties to take over the control of the capital, Kabul in 1992. This article challenges gunmen, law and tradition and introduces them as direct, structural and cultural entities of violence. In the meanwhile the effort and struggle of Afghan people and women’s rights activists continue to work for change. Keywords: Sexual Violence, War, Post War, Mujahideen. Violación sexual y violación sexual colectiva en la guerra y en la posguerra en Afganistán Resumen La violencia sexual durante la guerra civil y la posguerra en Afganistán aparece en diferentes formas y contextos; sin embargo, este artículo se centra en los tipos más comunes que son la violación sexual y la violación sexual colectiva. Los combatientes de todas las partes de los conflictos, como las fuerzas de seguridad afganas, comandantes, figuras poderosas y civiles (incluyendo miembros de la familia) son los responsables de estos actos. Las mujeres y las niñas de todas las edades, etnias, clases y condiciones sociales están en riesgo de violencia sexual en Afganistán; éste apareció en el inicio de la guerra en 1978, cuando la Unión Soviética ocupó Afganistán, pero aumentó dramáticamente durante la guerra entre facciones o una guerra civil entre los partidos islámicos para hacerse cargo del control de la capital, Kabul en 1992. Este artículo cuestiona pistoleros, la ley y la tradición y los introduce como entidades directas, estructurales y culturales de la violencia. Mientras tanto el esfuerzo y la lucha de los afganos y los activistas de los derechos de las mujeres continúan trabajando para el cambio. Palabras clave: Violencia sexual, Guerra, Posguerra, Muyahidín. 1 This article presents the results of an investigation conducted in Afghanistan in 2013 on sexual violence and war crimes committed against women, relying on fieldwork and academic experiences. 2 Lida Ahmad: International Master in Peace, Conflict and Development Studies (Jaume I University, Spain) and lecturer at the University of Afghanistan (Development Department), E-mail: [email protected] 11 Revista Temas INTRODUCTION Sexual violence against Afghan women has been a problematic issue during the decades of war in Afghanistan. Women in Afghanistan have been raped and sexually targeted during the war and also during the postwar years. Reports from national and international human rights and women’s rights organizations illustrate that Afghan women in all periods of conflict have been sexually abused by all parties involved in the conflicts. They were raped in their houses or kidnapped from streets and homes and then raped on military sites. It has been shown that women and girls from every age, ethnic group, and class have experienced sexual violence. Sexual violence in Afghanistan appeared at the beginning of the war in 1978, when the Soviet Union occupied Afghanistan in the name of friendship and internationalism, but it increased dramatically during factional war or civil war amongst Islamic Parties who took over the control of the capital, Kabul in 1992. Under the Soviet puppet regime many male and female prisoners were humiliated and demoralized by sexual torture; there were also some rape cases involving Soviet soldiers and women in villages. The issue intensified during the civil war with the rise to power of the Mujahideen3. In the time of the Taliban, women and girls also were sexually assaulted; during the war in Shamali4 in 1998, the Taliban committed a massacre by killing all the men within the area and raping the women or forcing them to marry their combatants. In the city of Mazar-e-Sharif, the Taliban committed the same act with 3 Arabic-Persian word referring to the people who believe they struggle for Islam and in the path of God. 4 Shamali Plain includes the Northern districts of Kabul and Northern provinces of Parwan and Kapisa. Most of the population in these areas are ethnically Tajik. 12 women that belonged to the Tajik5 and Hazara ethnic groups (see Afghan Map below). During that era, prostitution increased dramatically; the Taliban sexually abused women in return for money or food to feed their families. Figure 1. Map: Afghanistan Source: http://www.infoplease.com/atlas/country/afghanistan.html After the Taliban regime collapsed, rape and other types of sexual violence against Afghan women and girls was still a problematic issue. Currently, women and girls are still at risk of rape, gang rape and forced prostitution. They are forced to marry against their will, or their family arranges marriage for them when they are still children and give them as Baad6. Military commanders, powerful figures in the regions, gunmen7, government 5 One of the ethnic groups of Afghanistan that speaks Dari. 6 Baad is a “practical way of carrying out a custom wherein a girl or a woman is given for marriage to a victim’s family by the aggressor’s family in order to settle the dispute or strife between two ethnic groups, clans, tribes, or even two families” (WCLRF, 2008, pp. 17-18). 7 During the decades of war in Afghanistan many people have received weapons and funds from various fundamentalists or non-fundamentalist parties and now they have their guns. They have their own power and refuse the law and power of a central Afghan government. Gunmen in Afghanistan comprise all the people who have guns; they belong to the Afghan Notional Army, Afghan Police, and paramilitaries, or they are commanders and powerful figures like warlords or drug lords that have formed their own private militias, or they belong to a Taliban faction and other insurgent militant groups. Revista Temas officials, local communities or families, have been all perpetrators of these acts. METHODOLOGY In this essay I focus on the different types of sexual violence that occurred during the years of civil war (1992-1996) in Kabul city and also in the postwar time from 2001 until now. The methodology I use in this essay is a qualitative analysis based on documents and reports from national and international human rights and women’s rights organizations regarding war and post wartime sexual violence in Afghanistan. Human Rights Watch (HRW) has been involved in Afghanistan since 1984 and has released dozens of reports regarding various war crimes. However, only the last report of HRW “I Had to Run Away” the Imprisonment of Women and Girls for “Moral Crimes” in Afghanistan (2012), addresses sexual violence directly. In this report, HRW interviewed 58 women and girls in the prisons and juvenile rehabilitation centers; all of these women are victims of different types of sexual violence such as rape, gang rape, forced prostitution, forced marriage, child marriage and Baad, but they have been thrown into jail for socalled “moral crimes”. Nevertheless, some other HRW reports focus partially on the issue. Thus, most of HRW reports related to sexual violence in Afghanistan are used in this writing. Each year since 2009, the United Nations Assistance Mission for Afghanistan (UNAMA) submits a report regarding women’s situation in the country. The UNAMA report, which is also a reference for this article, Silence is Violence: End the Abuse of Women in Afghanistan focuses on two issues: (a) violence that inhibits the participation of women in public life; (b) sexual violence in the context of rape at present (UNAMA, 2009, p. 1). The Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA) is a women organization that has fought for women’s rights, democracy and freedom since 1977. Equally, during civil war and nowadays, this organization is documenting war crime including sexual violence against women in Afghanistan. In this essay, RAWA’s documents and reports are used as evidences for analysis. Furthermore, last year I wrote a thesis about sexual violence in Afghanistan within the framework of my Master’s degree in Peace, Conflict and Development at Jaume I University in Spain. In my thesis, besides the use of secondary sources, I carried out interviews with 40 women in the city of Kabul, Afghanistan. These women are victims of the war and postwar sexual violence in the country. Therefore, in this essay I will frequently refer to these interviews to exemplify my analysis although, in order to ensure the security of women, I use letters instead of their real name. BRIEF HISTORICAL REVIEW OF CONFLICT IN AFGHANISTAN The Soviet Union led and accomplished a bloody coup on April 27, 1978 and, on December 25, 1979 the Soviet army invaded Afghanistan in order to support its puppet regime. The regime named its coup a “revolution”, and any civilian who disobeyed was to be known as anti-revolutionary and was repressed. However, Afghan people from both cities and villages launched huge anti-occupation protests. People took to the streets with slogans while the regime used guns and tanks to oppress them. Those movements were basically grassroots, but liberal and Maoist intellectuals played a significant role in organizing them (Wahab and Youngreman, 2007, p. 143). On the other side, the USA administration and the CIA, with the full collab13 Revista Temas oration of Pakistan’s government and its Inter-Services Intelligence (ISI), started to support the anti-Soviet Union and Afghan government groups in Afghanistan. They organized themselves into Islamic parties and began to call themselves Mujahideen. After the Soviet puppet regime collapsed in 1992, different groups of Mujahideen conquered cities and provinces of Afghanistan and they launched a bloody war in Kabul. Each Islamic party proclaimed their desire to take and control the power. Kabul city was divided between five major fundamentalist parties. Hezb-e-Islami (Islamic Party) consisted mostly of Pashtuns under the leadership of Gulbuddin Hekmatyar and controlled the Southern part of Kabul. Jamiat-e-Islami-yi Afghanistan (Islamic Association of Afghanistan) was primarily composed of Tajiks. Burhanuddin Rabbani was their leader and also president for four years during the civil war. Rabbani and his famous commander Ahmad Shah Massoud dominated the Central and Northern part of Kabul. Ittihad-e- Islami (Islamic Association) was commanded by Abdul Rabb al-Rasul Sayyaf, a Pashtun man who was supported by Saudi Arabia. He controlled West and Northwest Kabul. Hezb-e-Wahdat-e Islami (Islamic Unity Party) was mostly Hazara and shi’a members, supported by Iran, and Ali Mazari conducted their operations and dominated the West of Kabul. Junbish-e Milli-yi Islami party (National Islamic Movement) was led by Abdul Rashid Dostum; Dostum and all his militants were Uzbek, and resided in the South and Southeast of Kabul (Human Rights Watch 2005, p. 5). During the four years of civil war all these groups committed enormous and horrendous atrocities; in the first year of Mujahideen rule (1992-1993) 30,000 civilians were killed. Around eighty thousand civilians lost their lives in all this period, and another 100,000 were wounded, while 500,000 fled from the city. Around 14 70 percent of the city was destroyed, and many women and girls were kidnapped and raped (Wahab and Youngreman, 2007, p. 202). Ethnic tensions were exacerbated because each commander used race to create tension; people who had lived peacefully for centuries started to consider each other enemies. Finally, on September 26, 1996 the Taliban seized Kabul and the other warlord leaders and militants escaped from the city, mostly to the Northern part of the country. The Taliban rapidly imposed their strictest Islamic system: all women were banned from outside work and education, they could only go out when absolutely necessary and a close male family member had to accompany them and, of course they had to wear the burqa8. This system affected more than 70,000 girl students in schools and colleges, and basically overturned 25,000 families that were headed by women (Rashid, 2000, p. 50). By the end of its rule, the Taliban controlled over 90 percent of Afghanistan’s territory, and the Mujahideen were isolated in the Northern mountains. The groups that had fought each other for four years over power formed an alliance, called The Northern Alliance. The 9/11 attacks that left 3,000 American civilians dead changed the political route of Afghanistan. The Bush administration asserted that Bin Laden was the mastermind behind the terrorist attacks and that he and his frightful organization Al-Qaeda resided in Afghanistan. The Taliban regime was not willing to cooperate with the Bush administration as they were not ready to help the USA. Under the patronage of the United Nations (UN), the Bonn Conference took place in December 2001 where the “War on Terror” in Afghanistan was accepted as a military 8 An Afghan traditional hejab, which cover head-to-toe of a women. Since the beginning of twenty century, the burqa gradually disappeared from cities, however when the Taliban emerged it spread again. Revista Temas humanitarian intervention by the adoption of Resolution 1386 of the UN. Furthermore, the Bonn Conference established the transitional government comprised of anti-Taliban groups including the Northern Alliance (former Mujahideen) and supporters of the former Afghan King Zaher Shah. The main agenda was to expunge Al-Qaeda, the Taliban and other terrorist groups and established a democratic government in Afghanistan. Women’s rights, freedom of speech, improved security, efficient and accountable state institutions and economic progress were the aims of a new Afghan government and its international supporters. Billions of dollars had been sent from the international community to achieve these goals (Wahab and Youngreman, 2007, pp. 241-245). However, after almost fourteen years, none of these aims have been achieved; violence against women, particularly sexual and domestic violence has increased more than at any other time, security remains fragile; each warlord group has guns and gunmen, which is an enormous threat to the central government. RAPE AND GANG RAPE IN CIVIL WAR Rape and gang rape were widely used against women and girls during the civil war from 1992-1996. Human rights and women’s rights groups in their reports corroborate the issue of rape and gang rape in these areas during civil war. Women’s survival testimonies show that during war in Kabul, systematic rape was used as a weapon of war against women. Evidence shows that militants rape women and girls to establish fear among people, to coerce them to leave their houses, and also to dishonor rival ethnic groups. S.G., around 38 years old, a woman who lives in Sher-e-Kona, was raped by a Junbish militant in the winter of 1993. Here is part of her testimony: When the war started some of our neighbors who had money left the area and went to a safe place or outside the country. But many people like my family did not go anywhere. Junbish commanders who controlled the area named Khoshhal and Smahel, they kept asking people to leave the area. It was a winter day when Junbish commanders gathered all the men and asked them to leave the area. People answered them that they do not have money to go. On the night of that day, around 10pm our door was knocked on and pushed open by force; ten or eight gunmen came into our yard. My father and brothers went out, and militants beat them. Two of them entered our room. My sister-in-law and I were in that room. My father came in and told them, ‘please anything you want I give you, kill all of us but do not do anything to my girls’. They pushed my father, they accused my father and brothers of being spies of Shura-e Nazar and for this reason we did not want to leave this place. One of the militants came to me. I had the Quran in my hand and asked him not to do anything to me but he lay me down and raped me. My sister-in-law fled to the basement. The other gunman followed her and raped her there. The day after, we left our house and for eight years we did not return (Interview with S.G., a resident in Shar-e-Kona, Kabul, June 1st, 2013). More evidence shows that some other women in the same area were also raped on the same night by Junbish militants. In some cases it was gang rape. R.J. is 35 years old, she was only 15 when Khoshhal a commander with his gunmen entered her house and wanted to rape her. R.J. ran to the roof and threw herself off. Militants thought she had died but her family found her in the morning when the militants left their house; she was in a coma, her back was badly fractured and she could not walk (Interview with R.J., a resident in Shar-e-Kona, Kabul, June 4th, 2013). 15 Revista Temas 38 years old, was gang raped during the massacre in Afshar. She told that Ittihad commanders arrested all of her male family member on the morning of February 12, 1993, and how in the afternoon three gunmen came in their house. She was alone with her old mother, and they raped T. One soldier who beat her after the gang rape, told her: Hazara Dokhter [Hazara girl], do you know who we are? We are Zulmay’s men [one of Ittihad commander]. We rape you and other Hazara girls so that all you Hazara remember us and dread us, and in future never want to be in power” (Interview with T., a resident in Afshar, Kabul, June 8th, 2013). Human Rights Watch and Afghanistan Justice Project in their reports also talk about the systematic rape in Kabul during the civil war. A former Shura-e Nazar official in an interview with Human Rights Watch talked about the crimes committed by one of Shura-e Nazar commanders Rahim “Kung Fu,” and his militants against Hazara people in Kabul. He mentioned that Rahim killed many Hazara women and men and raped unknown numbers of women (Human Rights Watch, 2005, p. 57). The Afghanistan Justice Project writes in its report: Every Mujahideen group fighting inside Kabul committed rape with the specific purpose of punishing entire communities for their perceived support for rival militias. Thus, rape, as well as other targeted attacks on civilians, was ethnically based. In many cases, it was used as a means of ethnic cleansing (2005, pp. 62-63). Amnesty International, in its report about civil war in Afghanistan, documented rape and gang rape perpetrated by Mujahideen militants against women and girls in Kabul from 1992 to 1994. Amnesty International and RAWA’s reports clarify that massive and systematic rape 16 and gang rape were used by fundamentalist militants as a trick and weapon of war against civilians. A 45-year-old Afghan refugee woman in Peshawar (a city in Pakistan) in late 1993 described the battle between Hize-e-Islami (mostly Pashtun and led by Gulbuddin) and Uzbek forces under the command of Dostum in the Deh Dana area of Kabul. The war took place in 1992 when she was living in Deh Dana; her place had been conquered a couple of times by each party in the battle. She talked about the atrocities committed by militants against the civilians of opposing ethnic groups: These guards were only looking for Pashtun people, and would not actually kill non-Pashtuns. We were not Pashtun, so at least our lives were spared [...] The next day armed guards of Hizb-e-Islami came to us. They carried out a lot of atrocities. For example, a number of young women on our street were raped by them. One young woman was taken away by them and a few days later her body was found somewhere in the city (Amnesty International, 1995, p. 26). Rape and gang rape were committed systematically and following orders; several survivors in the interviews said that commanders and militants who raped them noted that they had the order to commit rape and other atrocities. N. repeated the words of Junbish’s militants when they attacked her house in Share-Kona in 1993: “We have been ordered that your heads belong to our leaders and your honor and property belong to us. So you have no right to ask us about anything that we want to do” (Interview with N., a resident Shar-e-Kona, Kabul, Juan 2nd, 2013). Some survivors’ testimonies and reports of human rights organizations show that Mujahideen groups, regardless of ethnicity, treated all Kabul residents as enemies, because Kabul city, during the fourteen years of Soviet Union war, Revista Temas was under the domination of the Soviet-supported regime. The Mujahideen government in the first days of its power announced an amnesty law, based on this amnesty they forgave crimes of sides involved in the conflict. Khalq and Parcham leaders who were involved in crimes against humanity benefited from this law and thus had the opportunity to escape from the country. Civilian residents of Kabul were considered to be the “communist enemies” by Mujahideen groups. This idea invigorated their Afghan and foreign leaders; for instance Rasul Sayyaf, the leader of Ittihad party in 1993 in one of his speeches through Kabul TV declared: “We want to destroy Kabul, because it was built by communists, and then we will build an Islamic Kabul”. Also General Akhtar Abdur Rahman, director of ISI (secret service of Pakistan) from 1980-1987, who supported and led Afghan Mujahideen during the war against the Soviets, said: “Kabul must burn” (Yousuaf and Adkin, 2001, p. 163). So, fundamentalist militants raped women in Kabul because they considered them as an “enemy”. As women in Afghan society are considered powerless and represent the honor of men, their status contributed to them being targets of rape. Mujahideen raped women in Kabul because on the one hand, they wanted to assault the honor of men in Kabul and humiliate them and, on the other hand, it displayed their power over people in Kabul and reminded them that they had been defeated for being the “communist enemy”. Some interviews showed evidence that women were raped during the civil war in Kabul when trying to obtain their basic needs of life; women had to take care of their children and wounded people, they had to rescue their family from the cold weather and hunger. Many women were raped as they were carrying out their roles and responsibilities as mothers or caregivers. In early 1993, S. was a wid- ow who fled from her house in Shar-eKona and was displaced within a mosque in Parwan province (North of Kabul). The weather was cold and she did not have food and enough clothes for herself and her children; so she decided to go back to their home with her male neighbor, so they could carry some supplies back. When she arrived at her house, all of her household goods had been looted, and a man named Na Nai was living there. He was a commander of Hezb-e-Islami. First she and her neighbor were accused of spying. After that, the commander raped her. S. explained that two other women in Shar-e-Kona experienced a horrible fate; when they went to get some of their needs they were arrested by gunman and after two days of rape were killed and their bodies were thrown into the street (Interview with S., a resident in Shar-e-Kona, Kabul, June 5th, 2013). A RAWA report says that on April 10, 1996 a widow was gang raped by two militants when she was collecting firewood for cooking (2012, p. 268). P.G., a resident of Kabul lost her son when a rocket hit her house on May 24, 1996. Her husband Abdul Karim was injured in this incident. He was in the hospital and P.G. walked every day to visit him and bring him food. One day on the way home gunmen that belonged to the faction of Shura-e-Nezar raped her (Interview with P. G., resident in shar-e-Kona, Kabul, June 4th, 2013). RAPE AND GANG RAPE IN POSTWAR As previously stated in the post-Taliban years, Mujahideen leaders and commanders came back to power with the support of the USA and NATO troops. Right away, the new Afghan parliament wanted to approve an amnesty law, according to which neither the victims nor their families could seek justice from past crimes during the wars. Finally, “Parliament passed the National Stability and 17 Revista Temas Reconciliation Law in 2007, backed by a coalition of powerful warlords” (Human Rights Watch, 2009, p. 51). According to an official from the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), in the current conflict era rape is not used as a weapon of war against women (Interview with the official from the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), August 12th 2012 in Kabul). The official states that despite the enormous number of rape cases around the country, there is no evidence that parties involved in the conflict (Taliban and NATO with Afghan security forces) use rape or other forms of sexual violence during their military operations. Other reports and documents regarding war and civilian abuse do not mention systematic rape in the current era between conflicting parties. However, reports by human rights groups explain the dreadful rape cases in Kabul and other parts of the country. It is clear that rape and gang rape are not systematically used as weapons during present military operations such as during the civil war years, (though present day combatants have committed rape and gang rape), but numbers of other elements contribute to putting Afghan women and girls at general high risk of rape and gang rape. Furthermore, in the previous period, the perpetrators were mostly combatants, wherein rape occurred during military operations. Now perpetrators are unengaged combatants like commanders and their private gunmen, powerful men in various regions, police and other security forces, and non-combatants comprising family members, relatives, neighbors and civilians (people in the streets). Interviews and reports by Human Rights Watch, Global Rights, and RAWA demonstrate that honor and revenge are the main forces putting women at great risk. Men are fighting each other and 18 when they want to take revenge upon their rivals, women are the ones who pay, because, as we repeatedly said, women and girls in Afghanistan are still considered the honor of men. In September 2005 Sara, who was a resident of the village Ruyi Du Ab in Samangan province in the North of Afghanistan, was raped by three gunmen. Now she is in Kabul. The rape had been ordered by a powerful local figure, a commander named Karim. He ordered the rape after Sara’s son Islamuddin refused to join commander Karim’s parliamentary election campaign in 2005. This is what Sara testifies. Some other reports say that the rape was the revenge of commander Karim after one of his relatives had been raped by Sara’s son Islamuddin (Human Rights Watch, 2009, p. 36). In another case several gunmen, who are members of the American-trained local police, raped Lal Bibi, an 18-yearold girl. She was raped in her village in Kunduz province and now she is in Kabul asking for justice. Lal Bibi was gang raped after her cousin Mohammed Issa hid his relationship with a girl who is a relative of commander Nezaami, the leader of the local police in Kunduz province. Lal Bibi says that Mohammed Issa tried unsuccessfully to elope with the girl; they wanted to run away because he failed to pay the bride price to the girl’s father. Mohammed Issa managed to escape alone and Lal Bibi was then raped. After this incident Lal Bibi’s family wanted to kill her because they were thus dishonored by what had happened to her. However, Lal Bibi changed the scenario by arriving in Kabul and asking for justice (Interview with Lal Bibi in Kabul, June 10th, 2013). Six men raped seventeen-year old Gul Chehrah M. in her house in Kabul. One of the men was her cousin who wanted to marry her. She had refused his proposal and got married to another man. After four years the perpetrators succeeded Revista Temas one night in attacking her in her house. They killed her husband and raped her (Human Rights Watch, 2012, p. 71-72). In some other cases, women and girls were raped because they were in the wrong place at the wrong time or supposedly did a “wrong” act. Najibullah, son of Haji Mohammad Payinda who is an Afghan MP and ex commander of Junbish, raped a 12- year-old girl Bashira when she was outside her house (Human Rights Watch, 2009, p. 39). Two men raped A.N. when they found her in the night alone in one of Kabul’s streets. She had escaped from her house because of domestic abuse and forced marriage, but she could not find a place to stay and remained in the street (Interview with A.N., in safe house, Kabul, June 10th, 2013). In the case of A.N. the court surprisingly accused her of zina (sexual intercourse by two individuals who are not married to each other) and sentenced her to two and a half years in prison. Now she has been released from prison, but her family refuses to have her back, they want to kill her. Thus A.N. is in a safe house. Human rights Watch denoted the court’s comment about another girl who had been raped in the night on the street and the Afghan court also accused her of zina: “The court in considering A.N.’s case, wrote, ‘A woman going out, especially at night, is followed by certain dangers […] that women should know that it is unsafe for them to go out at night” (Human Rights Watch, 2012, p. 70). Two other men raped Marya K., a 15-year-old, in Kabul when she wanted to visit her mother in the hospital. She took a taxi that had another male passenger; the driver and the male passenger abducted her, brought her into a house in Kabul and raped her for days (Human Rights Watch, 2012, p. 68-72). In some cases rape is used as punishment for the victim or her family. Eight men who were bodyguards of a powerful commander Haji Rahim in North Afghanistan raped a girl named Samia. Haji Rahim prohibits school and literacy courses for girls. Samia’s father, a poor farmer in the village, disobeyed this order and sent his daughter to literacy class. Samia was kidnapped as she was returning home and over the course of ten days eight men raped her several times. Samia was raped because she was the only girl in the village going to literacy class (Interview with Samia, Kabul, June 12th, 2013). AFGHAN INSTITUTIONS IN THE FACE OF SEXUAL VIOLENCE In the interviews with the victims of sexual violence in war and postwar time, and in a review of reports by international and local human rights and women’s rights organizations, three elements illustrate the factors that contribute to putting Afghan women at risk of sexual violence: gunmen, weak law and tradition. These elements have different origins, however evidence shows that many times these elements work together and support each other. For example, a gunman forces a family to marry their daughter to him without the consent of the girl. He becomes the husband of this girl, and according to the tradition the wife has to obey her husband’s demands; she must have sex with him even without her consent. During interviews almost all women who had a husband mentioned that their husband many times had intercourse with them when they did not want to. Some women said that their husband beat and punished them when they refused to have sex, or they were treated badly by their husband and his family, resulting in the husband choosing to marry another woman. In that case, the first wife becomes a slave to the in-law’s family. In Afghan civic law nothing is mentioned about rape within marriage, and it is not considered a crime. Thus, this form of violence is legitimate 19 Revista Temas within a tradition in conjunction with weak laws that do not come to defend victims. I compare these three elements with the three types of violence in Galtung’s violence theory. Gunmen are the powerful men in Afghanistan who have guns; they probably belong to the Afghan National Army, Afghan Police, and paramilitaries, or they are commanders and powerful figures like warlords or drug lords that have formed their own private militias, or they belong to a Taliban faction and other insurgent militant groups. Gunmen are responsible for direct violence (Galtung, 1996) such as rape, gang rape, forced prostitution, forced marriage, child marriage and baad. On June 10, 2013, the Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) released a report, National Inquiry on Rape and Honor Killing in Afghanistan (2013). This report says that 91% of sexual assault and honor killings that occurred in the last two years were perpetrated by people who are gunmen or that had a connection with gunmen (AIHRC, 2013). Interviews with victims from civil war time along with special reports (Human Rights Watch, 2005; Afghanistan Justice Project, 2005; Amnesty International, 1995; RAWA, 2012) explicitly illustrate that gunmen and militants were primarily the perpetrators of rape and gang rape, forced prostitution. Also in the majority of forced marriage and child marriage gunmen were involved. Currently, even though militants are not the only ones who engage in sexual assault, the power of the gun has a strong role in rape and forced prostitution cases. Of the cases I interviewed or reviewed in reports, a majority of them involved gunmen having a direct or indirect role. Many types of sexual violence (forced marriage, child marriage and baad) in the current time occur because of family members or the community (elder jirga) forcing the issue, but the role of the gun 20 and gunmen in most of these cases is very clear: numbers of women in the safe houses mention that after they escaped from their homes because of sexual violence, their family or in-law family enlisted the support of commanders or other powerful figures in their region. Mujahideen leaders, with the money and guns they obtained during the war against the Soviet Union, each supported their own local militias and men that were loyal. Through these thirty-five years of war, these people have risen as powerful commanders and figures in their respective regions. During the civil war they fought with each other around the country, and after the fall of the Taliban regime they came back into power again. USA and its NATO allies made a coalition with them against the Taliban. Now they are not simply commanders, instead they dominate all power structures in Afghanistan. Furthermore in the last 12 years [after the Taliban collapsed] the Afghan government and its international supporters have been remiss and seemingly disinterested in pursuing justice and rule of law. People who are being linked to war crimes occupy power. This condition puts Afghan women and girls at the highest risk of violence and particularly sexual violence. The Afghan Constitution that was adopted in 2004 is, on paper, strongly supportive of human rights and women’s rights (Constitution, Art. 7.22). However, the Afghan Civil Law (Civil Code) adopted in 1977 and the Afghan Penal Code adopted in 1976 are still existent and legal throughout the country though they are too vague, outdated, and do not have sufficient clarification regarding women’s rights. These documents cannot defend and protect Afghan women from violence and particularly sexual violence. Afghan law and its judicial system work as a form of structural violence against women. For example, according Revista Temas to Afghan Civil Law, a man can have more than one wife at the same time. Although this law specifies three conditions for a man who wants to marry again (Civil Law, Art. 87), these conditions are not so difficult and complicated: a man can easily manage a way around them. Secondly, these conditions mentioned are private and occur in private spaces (home) and no one, not even the law, can verify their existence. Additionally, Civil Law in some ways gives rights for a male family member to carry out child marriage and forced marriage; Civil Law article 70 specifies the age of marriage for a girl as 16, however article number 71 says if the girl is under age 16 her father has the right to marry her off (Civil Law, Art. 70-71). In the Afghan Penal Code, there is confusion between zina and rape. The article 426 of the Penal Code defines zina as sexual intercourse between a man and woman who are not married. Zina is a criminal offense according to Afghan law, and both man and woman are to be punished if they have a sexual relationship outside of marriage (Afghan Penal Code. Art. 426). Article 429 of the Penal Code says that if the sexual intercourse occurs through violence and threat, it is rape (Afghan Penal Code. Art. 429). This perfunctory definition of rape is very tricky and causes a quandary; it is not difficult for a rapist to claim that intercourse was done voluntarily and not through violence, thereby marking the woman as a “sinner” instead of a victim requiring protection. At the same time, four male Muslims must be present in court to show proof of the rape act, which in most cases is impossible. Thus, it is not surprising that according to the Human Rights Watch’s report around 400 women (HRW, 2012, p. 3) who are victims of rape must survive now in a Kabul jail as culprits of zina. Human Rights Watch writes in this report: […] police often treat a report of rape as an admission of zina, arresting the victim along with the perpetrator. Many police officers, prosecutors, and judges accept a mere counter-allegation of consensual sex to trump a complaint of rape and transform it into a complaint of zina, instead of treating consent as a defense that can be pleaded by a person accused of rape during a criminal investigation or trial. (HRW, 2012, p. 37). Article 430 of the Penal Code assesses punishment for persons who force women to be prostitutes, however many women and girls who are victims of this act are blamed by police, sentenced for zina and then imprisoned. United Nations Population Fund (UNPFA) in the report Police Taking Action on Violence Against Women in Afghanistan 2011, alleges that “[t]his attitude and approach of police leads to very low reporting of victims of violence to the state agencies and reluctance of victims to file criminal charges” (UNPFA, 2011, p. 62). On top of all this, in the Afghan Penal Code forced marriage, child marriage and baad are only forbidden but not punished so no accountability is demanded from the perpetrator. Therefore, it gives a free hand to anyone to continue these acts. Women’s rights activists in Afghanistan are aware of these gaps and defects in Afghan Civil Law and the Penal Code. They prepared the Law on the Elimination of Violence against Woman (EVAW), and President Karzai approved it on July 20, 2009, while the Afghan parliament was on its summer holidays9. Although there are still many controversial instances, at least this law has provided much clarification regarding gender-based violence and sexual violence. This law has a more specific and clear definition of sexual violence and 9 According to the Afghan constitution 21 Revista Temas openly bans rape, forced prostitution, forced marriage, child marriage and baad. Furthermore, this document specifies the state’s different institutions that must take action to stop and enact prevention of violence against women (Law on the Elimination of Violence against Women, 2009). However, there is a general problem in Afghanistan, as with all societies experiencing war or those that are recently entering postwar, that the rule of law is very weak. Thus the realization of this law in the real lives of women is not easy. Rahima Rezae, head of family court in Kabul says: “the ‘Law on the Elimination of Violence against Women’ is still not officially recognized and no Afghan court uses this law to deal with cases of sexual violence” (Interview with Rahima Razai, Kabul, May 22nd, 2013). On June 1st, 2013 the Law on the Elimination of Violence against Women was discussed in the Afghan parliament session; however the conservative parliamentary members disagreed with some articles of this law, and they found it contradictory to Sharia law. Article 23 of EVAW says: “If a person beats a woman which does not result in damages and injury, the offender in view of the circumstances shall be sentenced to the short term imprisonment not more than one month” (EVAW law, article 23, p. 25). Some parliamentary members claim this part is against Sharia law, because if beating does not damage and injure the woman there is no punishment for that in Islam. Article 27 condemns any personal act that prohibits a woman from marrying, article 26 prohibits forced marriage and 37 condemns polygamy; all these articles were refuted by the Afghan parliament, saying these contradict Islam. Thus, here religion is used to legitimatize direct violence and so is a form of cultural violence. 22 ACTION TO STOP AND PREVENT SEXUAL VIOLENCE IN AFGHANISTAN Under the most violent conditions it is possible to find and meet some actions that can terminate violence and transform it into peace. When we look at war we see men and women that perpetrate violence; however in the meanwhile there still exists men and women in the war and postwar years that endeavor for peace and try to stop violence. We talk here primarily about those peace actions that are collective and more organized. For sure, these types of actions are calculable and have stable and comprehensive results. Nevertheless we cannot disregard individual efforts for peace and the ending of violence. Many people during war operate their competencies and capacities to organize their relationships in peaceful ways. During my interviews with victims of sexual violence in the Afshar district, everyone talked about the action of three neighbors during the massacre in the area. These three families were non-Hazara residents in Afshar at that time; two of them were Pashtuns and one family was Shamali (Tajik). In the Afshar massacre Ittihad militants (Pashtuns) and Jamiat and Shura-e Nazar militants (Tajiks) targeted Hazara and shi’a people. Commanders and militants would only enter Hazara houses. Non-Hazaras were safe. So, these three families hid many Hazara people in their house. They told militants that these families had earlier escaped from Afshar (Interview with L. S., a resident in Afshar, Kabul, June 11th, 2013). M. O., the Pashtun resident who saved the lives of a number of his Hazara neighbors says: I asked all my neighbors to send their women and girls to our house; I can see most violation but raping and other sexual assault on women or young girls is impossible to accept. How I should have accepted, they were Hazara women and Revista Temas girls but I knew them. They are like my sisters and daughters (Interview with M. O, a resident. in Afshar, Kabul, June 13th, 2013). Saber, a Tajik resident whose father gave safe haven for Hazara women mentioned that he was a 7-year-old boy when the Afshar massacre occurred. Saber remembers his father’s effort to rescue other people, saying: When Shura-e Nazar militants came in our door, my father told them that we are from Shamali, militants accepted and went away. But in the evening Ittihad militants came and they told my father that they know some Hazara are in our house. My father told them if they want to enter first they should kill him. Militants got angry and beat on my father’s chest with guns, but they did not enter our house (Interview with Saber, a resident in Afshar, Kabul, June 13th, 2013). Evidence also shows the help of doctors, aid workers and civilians after they had been raped. After the fall of Taliban the new situation gave opportunity to some women’s rights activists and NGOs to work more systematically and seriously against sexual violence in Afghanistan. Some of these people and groups took radical action and in their speeches and statements asked openly for justice, accusing Mujahideen leaders who were responsible for the civil war and violence including sexual violence against women. Malalai Joya is one of the Afghan women who arrived as a representative from Farah province in the loya jirga of 2003. Joya demonstrated against the presence of Mujahideen leaders in the loya jirga and said that these leaders are criminals and rapists of Afghan women, that Afghanistan cannot establish a democracy and promote women’s rights with a government full of these criminals (Interview with Malalai Joya, Kabul, June 19th, 2013). Joya became a heroine for the Afghan people. She was elected to the first Afghan parliament in 2005 where her strong speeches in support of women’s rights in the parliament prompted other conservative members to oust her from parliament in 2007. After that time she became a peace activist, and one of her efforts is to help and assist Afghan women and girls who are victims of sexual violence. Samia, who was raped by eight men that were bodyguards of a powerful commander Haji Rahim in North Afghanistan, says after she was raped nobody believed her. Haji Rhim has since lost power. He accused Samia of zina and put her in jail for some days. Samia was released from jail and Joya met both her and Bashira, another girl who had been raped by Najibullah, son of Haji Mohammad Payinda, and an Afghan MP and ex commander of Junbish. Samia says neither she nor Bashira had any hope but Joya’s message was very strong and supportive for them. Joya offered her bodyguards and house to protect both. Joya says: “I tried to change Samia’s and Bashira’s feeling and energy; they feel themselves to be victims without power. They put all their energy into crying and self-blame. I encouraged them to raise their voices, not to feel shame but to be strong” (Interview with Malalai Joya, Kabul, June 19th, 2013). When I interviewed Samia she was hopeless because of her case in the Afghan court. She said that only two of her rapists were jailed for a short time, but then released without her consent, and the others were never arrested. This is due to the fact that commander Rahim has more power now. However this does not hamper her. Her hope is to establish a school for girls in her village and raise awareness about women’s rights and justice (Interview with Samia, Kabul, June 12th, 2013). RAWA is one of the oldest women’s organizations, established in 1977. 23 Revista Temas RAWA has documented the violence against women including sexual violence since the Soviet invasion and the civil war. RAWA, through their magazine, webpage, and other social networks, established awareness around the world about the pain of Afghan women; RAWA’s activity during the civil war and Taliban time was particularly significant. They collected hundreds of rape, gang rape, forced prostitution, forced marriage and child marriage cases when hardly any media anywhere in the world was paying attention to Afghanistan. At the current time, RAWA’s webpage continues to keep the world informed about the story of women and girls who are victims of sexual violence. A RAWA member says: We always try to be the voice of voiceless! Women and girls who are raped or sexually abused are forced to be silent; on one hand Afghan conservative society blames women for all sexual acts. In many cases society justifies the rapist’s act, they accuse women, saying that they were in the wrong place at the wrong time or women dress in such clothes that provoke men to rape them. On the other hand the patriarchal system supports and maintains this culture through their political representatives who in Afghanistan represent fundamentalists groups (Interview with RAWA member, Kabul, June 18th, 2013). RAWA, besides providing worldwide awareness about sexual violence in Afghanistan, helps to raise consciousness among victims and empowers them to struggle to achieve justice and women’s rights. RAWA believes: “we cannot only fight to stop rape and sexual violence, if we want to end sexual violence and violence at all in Afghanistan, it needs a political and cultural struggle through Afghan women” (Interview with RAWA member, Kabul, June 18th, 2013). RAWA 24 establishes underground classes for women and girls to empower them. Some women’s groups and NGOs are offering humanitarian facilities for sexual violence victims, such as safe houses and advocacy. Humanitarian Assistance for the Women and Children of Afghanistan (HAWCA) under the directorate of Salay Ghafar and some other women’s rights activists established a safe house for sexual and gender-based violence victims in early 2004. HAWCA was the first women’s organization that took initiatives and despite serious threats provides a safe place including advocacy, psychological treatment and literacy classes for women victims. After HAWCA several women’s organizations have started to provide a safe house for women, not only in Kabul but also in a number of provinces like Mazar-e-Sharif, Herat, Bamyan, Kunduz, Badakhshan, Sarpu and Jalalabad (Interview with Salay Ghafar, Kabul, June 20th, 2013). Now there are twelve safe houses run by women’s activists in Afghanistan; seven of these houses working under the administration of Women for Women. Manizha Naderi, director of the women’s organization claims that the main concern that has driven her to establish safe houses was the pain of sexual violence victims. Naderi states: “young girls and women raped by commanders and paramilitaries got no assistance from the Afghan government that is very weak and unmotivated to ask for justice for these victims. Thus, it is the responsibility of civil society to defend women’s rights” (Interview with Manizha Naderi, Kabul, June 19th, 2013). CONCLUSION Gender relations in the country were formed mostly under two institutions: religious and tribal traditions. Women are considered part of the honor of the Revista Temas family, tribe and community. Men have the responsibility as protector of women, homeland and treasure. Some other tribal norms and traditions isolated women from the public sphere and female bodies were considered as a kind of wealth to protect. The honor of the community and isolation from public space created a typical masculine patriarchal society that put Afghan women at high risk of violence and sexual violence. Evidence and reports illustrate that sexual violence was present in the decades of war and now in the postwar era in Afghanistan. During the civil war in Kabul city from 1992 to 1996 unknown numbers of women and girls were sexually abused. Some districts of Kabul city were more affected by war; Shar-e-Kona and Afshar are examples of these. They are areas that witnessed mass rape and other forms of sexual violence. The dark phenomenon of rape and sexual violence arrived in postwar time as well; numbers of Afghan women victims of sexual violence are surviving in safe houses. Evidence and reports illustrate that sexual violence was present in the decades of war and now in the postwar era in Afghanistan. During the civil war in Kabul city from 1992 to 1996 unknown numbers of women and girls were sexually abused. Some districts of Kabul city were more affected by war. They are areas that witnessed mass rape and other forms of sexual violence. The dark phenomenon of rape and sexual violence arrived in postwar time as well; numbers of Afghan women victims of sexual violence are surviving in safe houses. Meanwhile Afghan women, despite the enormous barriers and oppression, have tried to participate in political, social and economic activities. Afghan women, whether in a political or social movement or whether individually have been rais- ing their voices against oppression and misogynistic action. REFERENCES Afghanistan Justice Project. (2005). Casting Shadows: War Crimes and Crimes against Humanity: 19782001, Kabul. Retrieved from: http://www.refworld. org/docid/46725c962.html AIHRC. (2013). National Inquiry on Rape and Honor Killing in Afghanistan, Afghanistan Independent Human Rights Commission. Retrieved from: http://www. aihrc.org.af/en/research-reports/1571/nationalinquiry-on-rape-and-honor-killing-in-afghanistanreport-summary.html Amnesty International. (1995). Afghanistan: International Responsibility for Human Rights Disaster. Retrieved from: http://www.refworld.org/docid/3ae6a9e58. html Galtung, J. (1996). Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization. Oslo, Norway: SAGE. Human Rights Watch. (2005). Blood-Stained Hands: Past Atrocities in Kabul and Afghanistan’s Legacy of Impunity. Retrieved from: http://www.hrw.org/ sites/default/files/reports/afghanistan0605.pdf Human Rights Watch. (2009). We Have the Promises of the World: Women’s Rights in Afghanistan. Retrieved from: http://www.hrw.org/sites/default/ files/reports/afghanistan1209web_0.pdf Human Rights Watch. (2012). “I Had to Run Away”: The Imprisonment of Women and Girls for “Moral Crimes” in Afghanistan. Retrieved from: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/ afghanistan0312webwcover_0.pdf Rashid, A. (2000). Taliban: Islam, Oil and the New Great Game in Central Asia. New York, United States: I.B. Tauris. RAWA. (2012). Afghanistan: Some Documents of the Bloody and Traitorous Jehadi Years 1992-1996. Kabul. Revolutionary Association of the Women of Afghanistan. UNAMA. (2009), Salience is Violence: End the Abuse of Women in Afghanistan. Kabul: UNAMA. UNDP. (2011). Human Development Report 2011: Afghanistan. Retrieved from: http://hdrstats.undp. org/images/explanations/AFG.pdf Wahab, S. and Youngerman, B. (2007). A Brief History of Afghanistan. New York, United States: Infobase Publishing. WCLRF. (2008). Early Marriage in Afghanistan. Women and Children Legal Research Foundation. Retrieved from: http://www.wclrf.org.af/wp-content/ uploads/2013/09/Early-Marrige-with-cover.pdf Yosuaf, M. and Adkin, M. (2001). The Bear Trap: Afghanistan’s Untold Story. London, United Kingdom: Routledge. 25 Revista Temas T Revista Temas T Revista Temas Referencia al citar este artículo: Martínez, E. (2014). La pedagogía de Santo Tomás ante una educación sin maestros. En: Revista TEMAS, 3(8), 29 - 37. La pedagogía de Santo Tomás ante una educación sin maestros1 Enrique Martínez2 Recibido: 28/08/2014 Aceptado: 17/09/2014 Resumen La acedia como la actividad del hombre que deprime, en donde nada de lo que hace le agrada, es el efecto más notorio de la despersonalización. Para examinar si en nuestra sociedad se da esta acedia este artículo dirige su atención a un ámbito nuclear de la vida humana: la educación. ¿En qué momento la vocación docente se traslada a simple trabajo asalariado? ¿Por qué esforzarse para que los estudiantes aprendan? Estas preguntas son objeto de este artículo y cuyas respuestas serán analizadas desde el pensamiento de Santo Tomas de Aquino. En este sentido, el artículo se divide en dos partes; por un lado, en la caracterización de la acedia y del rol de esta en la formación del estudiante, y de otro, en el papel que juega el profesor una vez se ha despersonalizado. Concluye que la falta de sentido esta por detrás de cualquier estrategia pedagógica que fomente la educación y, por tanto, es menester volver a casa (personalizar) para ser conscientes de la vocación recibida y así, educar. Palabras clave: Educación, Despersonalización, Santo Tomás de Aquino, Francisco Canals, Vocación. St. Thomas pedagogy in light of education without teachers Abstract Acedia is understood as the activity of a man in state of depression, as he does not like anything he is doing; it is the more notorious effect of depersonalization. In order to examine if, in our society, we can observe this acedia, this article focuses its attention towards a nuclear area of human life: education. When does the teaching vocation simply moved to a simple paid work? Why should we make efforts for students to learn? These questions are the object of this article and the answers will be analyzed based on the thought of St. Thomas Aquinas. In this regard, the article is divided in two parts; on the one hand, it investigates the characterization of acedia and its role in the student’s training and, on the other hand, it researches on the role of the teacher once he/she was depersonalized. The paper concludes that the lack of meaning is behind any pedagogical strategy that promotes education and, therefore, it is necessary to return home (personalize) in order to be conscious of the vocation received and thus, educate. Keywords: Depersonalization, Education, St. Thomas Aquinas, Francisco Canals, Vocation. 1 Artículo de reflexión presentado como ponencia en la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga, Colombia (28 de febrero de 2014). 2 Doctor Enrique Martínez, Universitat Abat Oliba – CEU Barcelona, España. E-mail: [email protected] 29 Revista Temas INTRODUCCIÓN “El hombre a quien nadie miró”. Estas palabras del maestro Francisco Canals, sintetizan la naturaleza de la despersonalización que padece hoy nuestra sociedad, objeto de reflexión en este escrito. Podría escribirse hoy, decía Canals, la biografía novelesca de alguien “reiteradamente fotografiado, radiografiado, sometido a análisis clínicos, y test psicológicos, y cuyos datos podrían estar archivados en abundantes ficheros y memorias electrónicas”, la biografía de un hombre que “en su trágica soledad, perdido en lo público y sumergido en la socialización impersonal de pretendidas ‘relaciones humanas’, podría ser caracterizado con el título de el hombre a quien nadie miró” (Canals, 1976, p. 112-113). Todo hombre, por el contrario, exige ser mirado como alguien y no como algo. Es lo que corresponde a la dignidad de quien subsiste en la naturaleza racional, por la que el hombre tiene conciencia de sí y dominio de sus actos; es lo que corresponde a la dignidad de quien tiene un ser distinto e incomunicable, “personal e intransferible”; es lo que corresponde a la dignidad de quien es “lo más perfecto de toda la naturaleza”, esto es, la persona (Aquino, Summa Theologiae I, q.29, a.3 in c.) Que el hombre tenga esta dignidad ya era en cierto modo percibido por los antiguos. El término griego “prósopon”, “aquello que está ante los ojos” (Chantraine, 1984, p. 942), comenzó significando “rostro humano”; luego se añadieron las acepciones de “aspecto”, “presencia”, “máscara” o “personaje”; y finalmente llegó a referirse al individuo de naturaleza racional, a la persona (Martínez, 2010, p. 139). Y es que por el rostro cada hombre es reconocido como distinto de los otros y mirado como alguien. No es de extrañar, pues, que la despersonalización sea caracterizada como la ausencia de 30 esa mirada que reconoce a alguien en su individualidad. Ahora bien, ¿se da esta despersonalización en nuestra sociedad? Podemos confirmar el diagnóstico del profesor Canals constatando sus efectos. ¿Cuáles son estos? Quien no experimenta ser mirado, conocido, amado, acaba reconociéndose en una profunda soledad, a pesar de las numerosas relaciones sociales en las que viva inmerso. Y esta soledad provoca la tristeza cotidiana por un bien como es la propia vida, o la tristeza por la compañía de los otros, cuya mirada se vuelve entonces amenazadora. Esta tristeza es lo que antiguamente se denominaba “acedia” y que Santo Tomás de Aquino definía así: La acedia es cierta tristeza que apesadumbra, es decir, que de tal manera deprime el ánimo del hombre, que nada de lo que hace le agrada, igual que se vuelven frías las cosas por la acción corrosiva del ácido” (Aquino, Summa Theologiae II-II, q.35, a.1 in c). La acedia es, así, el efecto más notorio de la despersonalización. UNA SOCIEDAD DESPERSONALIZADA Para examinar si en nuestra sociedad se da esta acedia dirigiremos nuestra atención a un ámbito nuclear de la vida humana: la educación. Veamos si se da en ella una primera manifestación de la acedia, que consiste en huir del bien que le causa tristeza, ya que “nadie puede permanecer largo tiempo en la tristeza“, explica Aristóteles (Ética Nicomáquea, VIII, c.5, 1157b15) ¿Cómo huye? Perdiendo la esperanza de alcanzarlo. Cuando el fin deja de serlo, y se juzga como algo ilusorio, entonces toda la actividad se resiente y pierde sentido: ¿Por qué seguir actuando? Eso es lo que le sucede, por ejemplo, al que ya no siente el gozo de educar, y se ve embargado por una pesada tristeza: “¿Por qué seguir educando?”, Revista Temas se pregunta. Reniega entonces del término “vocación”, pues le recuerda el día en que entendía su actividad como algo bueno y posible. “No, educar es una utopía”, se repite a sí mismo, y trata de huir de su tristeza sustituyendo la propia vocación docente por un trabajo asalariado. Y qué decir del alumno que se pregunta en su tristeza “¿por qué seguir estudiando?” Se responde cabizbajo que eso es para otros, y que mejor trabajar para poder divertirse los fines de semana. La pérdida de sentido del fin afecta también a los medios. Si no se sabe por qué hay que educar, entonces ¿Por qué hay que esforzarse?, ¿por qué hay que exigir a los alumnos? Si consideramos esto con atención, comprenderemos cuál es la razón de la actual aversión a cualquier forma de exigencia en la educación; no se trata de una estrategia pedagógica para motivar un aprendizaje más activo, ni siquiera un planteamiento ideológico que busque fomentar la libertad frente a pedagogías tildadas de autoritarias; lo que de verdad se esconde tras esas actitudes es la falta de sentido. Y si no hay que esforzarse para estudiar, ¿qué se hace entonces en la escuela? Algunos se dejarán arrastrar por la pereza, pero no aquella que se puede tener un lunes cuando suena el despertador, sino la pereza del que ha arrojado la toalla, la pereza del que siente una pesada losa que paraliza su voluntad. Esta pereza, sin embargo, adquiere en ocasiones una curiosa modalidad que Canals denominó “pereza activa” (Canals, 2004, p.1), esto es, formas activas de distraerse para huir del vacío interior. Santo Tomás (Summa Theologiae II-II, q.35, a.4 ad 3) enumera cuatro: Primero está la curiosidad, y así se enseña en la escuela un variadísimo pero superficial e inconexo conjunto de conocimientos; los alumnos se dedican más a navegar por internet que a leer un libro en profundidad; y las aulas de los niveles superiores parecen una prolongación de la etapa infantil. La segunda forma de “activismo” es la verbosidad o vana palabrería, de aquí que se dan en la escuela reuniones interminables para discutir sobre nuevas metodologías educativas, y se sermonea una y otra vez a los niños sobre valores abstractos, mientras ellos son incapaces de callar en el aula. En tercer lugar, se refiere lo que el Aquinate denomina inquietud corporal, que es típica de los alumnos dedicados sin descanso a actividades extraescolares, e incapaces de mantenerse sentados en el aula. Y finalmente, se encuentra la variabilidad de proyectos, que es típica de los maestros dedicados también sin descanso a redactar informes, diseñar actividades, rellenar formularios, elaborar presentaciones mediante las nuevas tecnologías, entre otros; esta forma de “pereza activa” es también reconocible en la renovación incesante de legislaciones educativas, al menos en España, desoyendo aquel sabio consejo de Aristóteles (Política, II, c.5) de no modificar frecuentemente las leyes, ni aun cuando sea para mejorarlas un poco. Todo ello para huir del vacío interior del que no sabe qué hace en la escuela. Pero el análisis de Santo Tomás aún nos aporta una última luz, cuando explica que una de las maneras de huir de la acedia es atacando el mismo bien que causa la tristeza. ¿Y cómo se ataca un bien? Impugnándolo racionalmente, transmutando el bien en mal. Es lo propio del resentimiento en la moral que describió Max Scheler (1993). Los pedagogos califican entonces de totalitarios a quienes buscan educar en el bien o en la verdad, y se les responde como Pilato: “¿Y qué es la verdad?”. Esos pedagogos reducen la educación una mera construcción que cada cual hace de su propio camino: “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”, decía el poeta. O, en palabras del presidente del gobierno español: “La libertad os hará verdaderos”, 31 Revista Temas transmutando así la frase del Evangelio. Si Sheller hablaba del resentimiento en la moral, nosotros podríamos hablar hoy del resentimiento en la educación. Por este resentimiento se reacciona con desprecio hacia aquellos maestros que exigen un esfuerzo o un buen comportamiento, hacia aquellos maestros que no renuncian a su autoridad. No, lo que hay que hacer es descender al mismo nivel que los alumnos. ¡Pero qué error suprimir las tarimas en las aulas! Por lo mismo, se reacciona también con desprecio hacia aquellos alumnos estudiosos o disciplinados. No, lo que hay que hacer es igualar democráticamente las calificaciones, no se vaya a ofender a los alumnos que no son brillantes. Por este resentimiento, en definitiva, el alumno deja de sentir la necesidad de maestros. Por el contrario, se cree capaz de construir con las propias fuerzas su propia educación, su propio camino, su propio destino… Se cree maestro de sí mismo. Pero ello no es sino fruto de su soledad, la del “alumno a quien nadie miró”. Y si esta acedia la reconocemos claramente en la vida educativa, que es alma de la vida social, podemos confirmar que nos encontramos en una sociedad en donde el hombre se experimenta “en su trágica soledad, perdido en lo público y sumergido en la socialización impersonal”, como describe Canals (1976) la despersonalización actual. Pero, ¿qué ha conducido a esta situación? Hemos visto que el resultado final de la despersonalización es la autosuficiencia; ahora bien, si lo consideramos con atención podremos reconocer que esta estaba en germen al inicio, y que es en realidad la causa misma de toda la crisis despersonalizadora. Y esto es lo que quiero mostrar a continuación, en la segunda parte de esta reflexión. 32 ¿MAESTRO DE SÍ MISMO? Y volveré a dirigir la reflexión hacia la educación. Hay que comenzar preguntándose si alguien puede llamarse maestro de sí mismo. Lo responde Santo Tomás en el artículo segundo de la cuestión De Magistro: el hombre no puede ser maestro de sí mismo, pues le falta la ciencia previa que desea adquirir (De Veritate q.11, a.2). Por eso, todo hombre en su indigencia necesita un maestro a quien oír y que le guíe por los caminos de la ciencia, la virtud y la sabiduría: “Para que el hombre se perfeccione en la sabiduría –afirma el Aquinate en otro lugar- es necesario que escuche de buena gana, porque la sabiduría es en esto profunda cuando el hombre no se basta a sí mismo para contemplar” (Aquino, Sermo Puer Iesu pars 3). “El hombre no se basta a sí mismo”: ¡Qué gran verdad! Y pretender lo contrario es lo propio de la soberbia, por la que alguien aspira a algo que está por encima de sus posibilidades. Es lo que le sucede al que se cree maestro de sí mismo. La soberbia, explica el Aquinate (Summa Theologiae II-II, q.162, a.7), es el principio de todos los pecados, y además es el último en desaparecer. Por eso no extraña que lo último que se manifiesta en la crisis educativa es lo que la ha originado: la soberbia del que se cree maestro de sí mismo. Esta soberbia, sin embargo, no se da primero en la escuela, sino en el seno mismo de la familia. Hemos examinado hasta ahora la crisis educativa en la escuela, pues es más fácil considerarla fuera de la intimidad familiar. Pero ahora hay que acudir al lugar en donde se da la educación más íntima y fecunda: la familia, “útero espiritual” en palabras del Aquinate (Summa Theologiae II-II ). En efecto, la educación viene a completar de un modo natural a la procreación y la crianza, y de ahí que pueda ser calificada como una “segunda generación” (Millán- Revista Temas Puelles, 1989, p. 32). Por eso es evidente que los primeros educadores son los padres. Además, la educación paterna se caracteriza por la profundidad e intimidad que requiere el más importante crecimiento en la vida personal, condiciones que no se dan ni en la escuela, ni en la vida social ¡Qué difícil suplir en la escuela lo que no se ha dado en la familia! Por esta razón, se debe afirmar que esta educación paterna no sólo es la primera, sino la principal, y que toda otra educación posterior será secundaria y subsidiaria. De ahí que el término “padre” pueda ser usado secundariamente para los maestros y los gobernantes: El padre –explica Santo Tomás- es el principio de la generación, crianza, educación y de todo lo relativo a la perfección de nuestra vida humana; en cambio, la persona constituida en dignidad es, por así decirlo, principio de gobierno sólo en algunas cosas, como el príncipe en asuntos civiles, el jefe del ejército en los militares, el maestro en la enseñanza, y así en todo lo demás. De ahí el que a tales personas se las llame también padres por la semejanza del cargo que desempeñan3. De esta principalidad de los padres en la educación de los hijos se derivan varias importantes consecuencias, que ahora sólo voy a mencionar. En primer lugar, los hijos tienen derecho, tanto en la generación como en la educación, a un padre y una madre, a un matrimonio unido por un amor fiel e indisoluble. En segundo lugar, los padres tienen derecho a que la educación que dan a sus hijos sea protegida por las leyes, no permitiéndose la intromisión de otras instancias en el 3 Pater est principium et generationis et educationis et disciplinae, et omnium quae ad perfectionem humanae vitae pertinent. Persona autem in dignitate constituta est sicut principium gubernationis respectu aliquarum rerum, sicut princeps civitatis in rebus civilibus, dux autem exercitus in rebus bellicis, magister autem in disciplinis, et simile est in aliis. Et inde est quod omnes tales personae patres appellantur, propter similitudinem curae (Tomás de Aquino, Summa Theologiae II-II, q.102, a.1 in c). santuario familiar. Por último, corresponde a los hijos ser dóciles a sus padres durante la educación, y ser agradecidos por la educación recibida. ¿Por qué, sin embargo, hay hijos que rechazan la educación paterna? ¿Por qué hay hijos que se van de la casa del padre a dilapidar su herencia? Porque se consideran autosuficientes. Se creen maestros de sí mismos. Se repite en el seno de la familia aquella antigua tentación de la serpiente a Adán, acerca de la que nos ilumina de nuevo el Aquinate: El primer hombre pecó sobre todo al desear la semejanza con Dios en cuanto al conocimiento del bien y del mal, como la serpiente le sugirió, es decir, el poder determinar, con su propia naturaleza, lo que era bueno o malo que fuera a sucederles4. El maestro de sí mismo es el que pretende determinar su propio camino, según hemos visto. Es el que rechaza la mirada del padre o del maestro para mirarse sólo a sí mismo, como Narciso. Esto es lo que hizo Adán cuando rechazó el mandato de Dios Padre, esto es lo que hizo el hijo pródigo cuando rechazó seguir en la casa de su padre, esto es lo que hace el hijo que rechaza la educación paterna. Y es que este rechazo no puede explicarse en su significado último sino a la luz del pecado original. Tras el rechazo de la autoridad educativa de los padres comienza una andadura fuera de la casa paterna, si no física, al menos espiritual. Sigue entonces el rechazo a la autoridad de los maestros, de los gobernantes, de los pastores de la Iglesia… Hasta que se llega finalmente a rechazar la autoridad de Dios, que es el principio de 4 Sed primus homo peccavit principaliter appetendo similitudinem Dei quantum ad scientiam boni et mali, sicut serpens ei suggessit, ut scilicet per virtutem propriae naturae determinaret sibi quid esset bonum et quid malum ad agendum; vel etiam ut per seipsum praecognosceret quid sibi boni vel mali esset futurum (Tomás de Aquino, Summa Theologiae II-II, q.163, a.2 in c). 33 Revista Temas toda autoridad. Muerte del padre, muerte del maestro, muerte de Dios. Una confirmación de este diagnóstico la encontramos en aquella profética encíclica del Papa Pío XI, Divini illius magistri, escrita en el origen de esta crisis: Es erróneo –enseña el Pontífice- todo método de educación que se funde, total o parcialmente, en la negación o en el olvido del pecado original y de la gracia, y por consiguiente, sobre las solas fuerzas de la naturaleza humana. A esta categoría pertenecen, en general, todos esos sistemas pedagógicos modernos que, con diversos nombres, sitúan el fundamento de la educación en una pretendida autonomía y libertad ilimitada del niño o en la supresión de toda autoridad del educador, atribuyendo al niño un primado exclusivo en la iniciativa independiente de toda ley superior, natural y divina, en la obra de la educación (PÍO XI, Divini Illius Magistri, 45). El hijo que ha abandonado la educación paterna disfrutará, seguramente, de gozos inmediatos, dilapidando en ellos su herencia. Pero finalmente, el hijo caminará desorientado; sentirá el hambre de la pobreza interior; experimentará la soledad del que ha perdido la mirada amorosa de su padre, será, en palabras de Canals: “el hombre a quien nadie miró”. El resultado ya lo conocemos: la tristeza que apesadumbra, y sus consecuencias de huida y resentimiento. Hasta ahora hemos diagnosticado la enfermedad y sus causas. ¿Pero podemos ponerle remedio? ¿Es posible salir de la crisis despersonalizadora? Voy a tratar de referirme a estas propuestas educativas a continuación, en la tercera parte de mi intervención. La respuesta está en volver a la persona. Pero, ¿qué significa “volver a la persona”? Porque ésta puede ser una expresión agradable a los oídos, pero vacía de contenido. “Volver a la persona”, 34 volver a mirar al hombre como alguien, no significa quedarse en una mera consideración fenoménica del rostro humano, de sus caracteres diferenciales, de su lenguaje, de su cultura, de su obrar. Significa, por el contrario, contemplar metafísicamente su ser subsistente y distinto en una naturaleza racional, por el que es “perfectissimum in tota natura”. Significa contemplar metafísicamente el orden del universo, cuyo fin intrínseco es materialiter ese mismo orden en su conjunto, pero formaliter es la creatura racional, que por esa racionalidad es en cierto modo todo el universo, quodammodo omnia, y por ello es capaz del Sumo Bien, capax Dei: El universo es más perfecto en bondad que la criatura intelectual de un modo extensivo y difusivo. Pero en el aspecto intensivo y colectivo, la semejanza de la perfección divina se encuentra más en la criatura intelectual, que es capaz del sumo bien5. Significa contemplar metafísicamente la difusión comunicativa de la perfección personal, no del actus essendi, que es incomunicable, sino de la propia naturaleza en la persona engendrada, ya materialiter en la generación física humana, ya formaliter en la generación intelectual por medio de la palabra. Y así esta generación es la que revela más plenamente el rostro ontológico de la persona. No debe entenderse en esto que la paternidad y la filiación que resultan de la generación sean el constitutivo formal de la persona, sino que el subsistir en la naturaleza racional tiende en su perfección, ex plenitudine, y no en su indigencia, a ser difusivo de sí mismo según la propia naturaleza. Esta generación es por la que dice Santo Tomás que el hombre es más semejante a Dios que incluso el án5 Universum est perfectius in bonitate quam intellectualis creatura extensive et diffusive. Sed intensive et collective similitudo divinae perfectionis magis invenitur in intellectuali creatura, quae est capax summi boni (Tomás de Aquino, Summa Theologiae I, q.93, a.2 ad 3). Revista Temas gel: “homo est de homine sicut Deus de Deo” (Summa Theologiae I, q.93, a.3 in c). Generación humana en la que la física se ordena por naturaleza a la intelectual que la completa y perfecciona, esto es, a la educación de los hijos. Educación que es, por ello, una segunda generación: Sicut pater te genuit corporaliter, etiam magister genuit te spiritualiter (Aquino, Sermo Puer Iesus pars 3). Tal contemplación metafísica de la persona puede concretarse en propuesta educativa de dos maneras. La primera consiste en la recuperación de la metafísica de la persona de Santo Tomás de Aquino, quien “por haber venerado en gran manera los antiguos Doctores sagrados, obtuvo de algún modo la inteligencia de todos” (LEÓN XIII, Aeterni Patris). Recuperación cuyo lugar natural no es otro que la Universidad, principalmente en las Facultades de Filosofía y de Teología que pertenecen esencialmente a toda Universidad Católica y desde las que, como determina la Constitución Ex Corde Ecclesiae, iluminan y ordenan todos los otros estudios: Guiados por las aportaciones específicas de la filosofía y de la teología, los estudios universitarios se esforzarán constantemente en determinar el lugar correspondiente y el sentido de cada una de las diversas disciplinas en el marco de una visión de la persona humana y del mundo iluminada por el Evangelio y, consiguientemente, por la fe en Cristo-Logos, como centro de la creación y de la historia (Juan Pablo II, Ex Corde Ecclesiae,16). La segunda consiste en la reordenación de toda la vida social a partir de la educación paterna. Se entiende ahora mejor por qué la raíz misma de la despersonalización es la pérdida de la autoridad paterna, de la mirada del padre. Y como es el hijo el que la rechaza, parece que es a éste a quien hay que dirigir principalmente los remedios. Pero esto es un error, pues a quien hay que sanar primero es al educador. Santo Tomás lo explica claramente en su toma de posesión de la cátedra en París: así como de las cumbres de los montes vienen las aguas que riegan los valles, así de los maestros viene la enseñanza que riega las almas de sus alumnos. Lo primero que deben recuperar los padres y los maestros es la percepción nítida del fin de la educación. ¿Y cuál es? Santo Tomás nos lo enseña en un texto fundamental, que citó literalmente el Papa Pío XI en aquella encíclica: “La naturaleza no pretende solamente la generación de la prole, sino también su conducción y promoción hasta el estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud”6. La virtud, ése es el fin de la educación. Es decir, la adquisición de hábitos que ayuden a obrar bien y a caminar con paso firme hacia la felicidad. ¡Qué necesitada está la educación actual de volver a oír hablar de virtudes! Prudencia, justicia, piedad, religión, fortaleza, magnanimidad, paciencia, templanza, castidad, humildad. Y, cómo no, las virtudes divinas: fe, esperanza y caridad. ¡Virtudes arraigadas en el alma como una segunda naturaleza, y no valores abstractos! Pero no basta con vislumbrar el fin. Hay que recuperar la esperanza de alcanzarlo. Cabe esperar, en primer lugar, una respuesta del educando desde sí mismo. La naturaleza, en efecto, no quedó radicalmente corrompida por el pecado original. Además, esta respuesta puede verse favorecida por la semejanza que hay entre padre e hijo, entre maestro y alumno. En efecto, esta semejanza mue6 Matrimonium est naturale, quia ratio naturalis ad ipsum inclinat dupliciter. Primo quantum ad principalem ejus finem, qui est bonum prolis: non enim intendit natura solum generationem ejus, sed traductionem, et promotionem usque ad perfectum statum hominis, inquantum homo est, qui est virtutis status (Tomás de Aquino, In IV Sent. d.26, q.1, a.1 in c.) (Pío XI, Divini Illius Magistri, 17). 35 Revista Temas ve al educando a confiar, consiguiendo de un modo connatural su respuesta; de ahí que diga Aristóteles que “creer es algo necesario a quien aprende” (Las refutaciones Sofísticas, 2, 165b3). En consecuencia, los padres y maestros deben saber ver y cultivar en sus hijos y alumnos la imagen de ellos mismos. Es natural que el discípulo se asemeje al maestro como el hijo se asemeja al padre, y eso es lo que constituye la escuela y la familia. La fecundidad de la semejanza pone además de manifiesto la importancia educativa de la amistad. Dice Aristóteles que “lo que podemos por los amigos lo podemos por nosotros mismos” (Ética Nicomáquea, III, c.3, 1112b 27). Por ello, los padres deben saber potenciar las amistades de los hijos como prolongación de sus propias amistades; los maestros deben saber potenciar el ambiente amigable y cordial en la escuela, como prolongación del ambiente familiar. Una particular fuerza educativa se da en comunidades de familias, en las que niños, jóvenes y adultos se ven acompañados por otros semejantes. Pero la confianza y las amistades naturales no son suficientes. Aquel rechazo radical de la educación paterna exige mucho más que las propias fuerzas del hijo. Sólo la gracia puede devolverlos a la casa paterna. Y así deben esperarlo los padres, pidiéndolo insistentemente, como hiciera Santa Mónica. No buscarán entonces los padres su imagen en los hijos, sino la imagen de Cristo, como afirma San Pablo: “hasta que lleguemos al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo” (Ef 4, 13). Además, la gracia no destruye la naturaleza sino que la perfecciona; por ello, la gracia perfeccionará también todo el orden natural de la educación. ¡Qué triste es ver una escuela católica en la que la fe y la gracia hayan quedado recluidas a la capilla o a la clase de religión! Como si su 36 lema fuera aquel etsi Deus non daretur. ¡En modo alguno! ¡La escuela católica en su integridad debe hacer presente a Cristo! Esta percepción y esperanza del fin conseguirá que los padres y maestros sean los primeros en recuperar la conciencia de su propia autoridad. Tienen una admirable vocación: educar a sus hijos y alumnos. Parafraseando a San León Magno podríamos decirles: “¡Reconoce, padre y maestro, tu dignidad!”. Sólo con esa convicción podrá uno hablar con autoridad. Esto no lo dan los libros de pedagogía, ni las reuniones, ni las nuevas tecnologías. Pero también hay que ser consciente de que es una vocación recibida. Un padre antes fue hijo, y recibió una educación; un maestro antes fue alumno, y recibió una enseñanza. Se tiene autoridad, y no mera potestad cuando uno se siente en el seno de una tradición. La semejanza que uno ve en sus hijos y alumnos, debe reconocerla primero en sus propios padres y maestros. En una época en que se siente aversión a asemejarse a padres y maestros, hay que recordar aquella expresión popular española: “Quien a los suyos se parece, honra merece”. ¡Qué gran lema para todo padre y todo maestro! Quien se sabe heredero de una tradición y espera en el fruto de su educación, sentirá de nuevo el gozo por educar. Más aún, hará despertar de forma connatural ese gozo en su hijo o alumno. Y si éste ha abandonado ya la casa paterna, que le pregunte a Cristo, nuestro Maestro, quien la dará la respuesta en la parábola. Allí le enseñará que cuando vea de nuevo a su hijo caminando triste, no será el resentimiento, sino su mirada misericordiosa de padre, la que le hará experimentar de nuevo que es verdaderamente hijo. Revista Temas REFERENCIAS Aquino, T. (1947). (Benziger Bros, trad.). Summa Theologiae I, q.29, a.3 in c. Aquino, T. (1947). (Benziger Bros, trad.). Summa Theologiae II-II, q.35, a.1 in c. Aquino, T. (1947). (Benziger Bros, trad.). Summa Theologiae I, II-II, q.35, a.4 ad 3. Canals, F. (1976) Teoría y praxis en la perspectiva de la dignidad del ser personal. En: Espíritu XXV, p.121-128. Canals, F. (2004). La pereza activa. En: E-aquinas II, p.2-12. Chantraine, P. (1984). Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Vol. II. Paris: Éds. Klincksiek. Juan Pablo II. (1990). Ex Corde Ecclesiae, (16). Aquino, T. (2002). De Veritate q.11, a.2. ). Universidad de Navarra: España. León XIII. (1879). Aeterni Patris. Aristóteles. (1985). Ética Nicomáquea, III, c.3, 1112b 27 Martínez, E. (2010). El término “prósopon” en el encuentro entre fe y razón. En: Espíritu LIX, p.173-193. Aristóteles. (1985). Ética Nicomáquea, VIII, c.5, 1157b15. Aristóteles. (1974). Política, II, c.5. Aristóteles, (1982) Las refutaciones Sofísticas, 2, 165b3 Millan-Puelles. (1989). La formación de la personalidad humana, 7ª ed., Madrid: Ediciones Rialp S.A. Sheller, M. (1993). El resentimiento en la moral. Madrid: Caparrós Editores. 37 Revista Temas T Revista Temas T Revista Temas Referencia al citar este artículo: Bidauri, M. (2014). Salud, sexualidad y derechos: Una mirada ampliada. En: Revista TEMAS, 3(8), 41 - 53. Salud, sexualidad y derechos: una mirada ampliada1 María de la Paz Bidauri2 Recibido: 16/07/2014 Aceptado: 21/08/2014 Resumen El siguiente trabajo se propone analizar la concepción de salud y salud sexual y reproductiva desde una perspectiva ampliada considerándola una parte constitutiva de los derechos humanos. Dicho objetivo se circunscribe al marco teórico-normativo de la Argentina contemporánea a partir de la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y la Ley Nacional de Educación Sexual Integral. Palabras clave: Salud sexual y reproductiva, Derechos humanos, Derechos sexuales y reproductivos, Educación sexual integral. Health, sexuality and rights: A wider perspective Abstract The following article aims at analyzing the concept of sexual and reproductive health in Argentine within a wider framework, considering it as a constitutive part of human rights. This objective is based on the theoretical and normative framework established in Argentine since the creation of the National Program of Sexual Health and Responsible Procreation and the National Law of Holistic Sexual Education. Keywords: Sexual and Reproductive Health, Human Rights, Sexual and Reproductive Rights, Holistic Sexual Education. 1 Artículo de Reflexión. Producto derivado de investigación personal en la Universidad de la Plata, Argentina. 2 Licenciada en Sociología. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad de la Plata, Argentina. E-mail: [email protected] 41 Revista Temas INTRODUCCIÓN El abordaje de la salud en su perspectiva ampliada, es decir, no como la mera ausencia de enfermedades, sino como un completo estado de bienestar físico, social y ambiental es un tema de gran importancia y debate en las últimas décadas, tanto en la divulgación científica, como en políticas públicas y sociales se refiere. Uno de sus campos: la salud sexual y reproductiva no es la excepción y se ha visto influido por cambios normativos en los planos nacional e internacional. En este trabajo analizaremos cuáles fueron los cambios de paradigma al respecto luego de la sanción y puesta en práctica de dos leyes relacionadas con la temática en la Argentina. La primera es la Ley creadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y la segunda la Ley de Educación Sexual Integral. Cuando se habla de salud sexual y reproductiva se están abordando temáticas que generan gran controversia en el debate público, y respecto de las cuales diversas instituciones como son: el Estado, la iglesia, la escuela, entre otras, se pronuncian. Actualmente, se considera la salud sexual y reproductiva -al menos en el ámbito argentino- un tema de la agenda política, lo cual nos da la pauta que no es un tema privado, sino público. La República Argentina sufrió a lo largo del siglo XX una serie de golpes de estado y gobiernos de facto a manos de las fuerzas armadas, en un contexto regional latinoamericano de toma del poder de parte de las fuerzas militares. El gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón en el año 1975 también mostró políticas regresivas respecto a la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, a través de la medida que prohibía la venta de las píldoras anticonceptivas. Estas políticas de corte regresivo siguieron aplicándose durante la última dictadura militar, la más cruenta de todas, que duró desde 42 1976 hasta 1983, donde la confluencia de intereses entre ciertos sectores de la iglesia católica con las fuerzas en el poder contribuyeron aún más en el paradigma de políticas demográficas y planificación familiar para abordar la temática de la salud sexual. A partir de la apertura democrática en el año 1983, se comienza a debatir y sancionar las leyes que abordan los derechos sexuales y reproductivos. Y en la siguiente década, tiene lugar un cambio para considera la salud sexual y reproductiva pasando desde el paradigma de políticas demográficas y de planificación familiar, al de los derechos sexuales y reproductivos. Este cambio estuvo en relación con modificaciones en el derecho internacional y el fuerte accionar de los movimientos de mujeres, feministas y minorías sexuales que presionaron por la vindicación y reivindicación de sus derechos. En un primer apartado, se realizará un recorrido conceptual sobre las definiciones relacionadas con la salud sexual y reproductiva que han implicado un cambio de paradigma en los últimos años. En el segundo, se abordará de la cuestión de los DDHH como marco para pensar los derechos sexuales y reproductivos. En tercer lugar, se retomará la Ley 26150 de Educación Sexual Integral que la establece como un contenido transversalizado que debe impartirse desde el nivel inicial. Finalmente, se contemplarán las temáticas relacionadas con la Ley 25673 de Salud Sexual y Reproductiva del año 2002 que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Por último, me permito hacer un pequeño glosario de las siglas que utilizaremos a lo largo del trabajo que se refieren a los conceptos centrales. Salud Sexual y Reproductiva (SSyR), Salud Sexual y Procreación Responsable (SSyPR), Derechos Sexuales y Reproductivos (DSyR), Revista Temas Derechos Humanos (DDHH), Educación Sexual Integral (ESI), Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR), Métodos Anticonceptivos (MACs), Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). METODOLOGÍA El siguiente artículo pertenece a un trabajo aún exploratorio sobre la situación de la Salud Sexual y Reproductiva en la Argentina de las últimas décadas. La perspectiva de investigación es cualitativa y se basó en el análisis de documentos para lo cual se realizó una revisión teórica de diversas fuentes, tanto del marco legal como artículos académicos que abordaron la temática desde una perspectiva crítica. Es un artículo de reflexión crítica que fue escrito para ser presentado en el XIII Congreso Internacional de Humanidades de la Universidad de Santo Tomás Bucaramanga, siendo presentado en la mesa temática Salud y calidad de vida. Algunas precisiones conceptuales Tanto el Programa de SS y PR como la ESI, han plasmado un nuevo marco conceptual a nivel nacional que se relaciona con un cambio de paradigma a nivel internacional, impulsado a su vez por la acción de organizaciones y movimientos de mujeres, feministas y minorías sexuales. Cabe destacar que el proceso de conceptualización y re conceptualización de los derechos sexuales y reproductivos es una compleja lucha ideológica y política. Así, según Weeks citado en Checa (2005) “la sexualidad no es un hecho dado, es un producto de negociación, lucha y acción humanas” (p.1). De esta manera, la sexualidad no es un hecho natural, sino histórico, y por ende, espacio-temporalmente cambiante. Es producto de los contextos sociales, culturales y políticos en los que tiene lugar, de las normas que implícitamente rigen nuestros comportamientos relacionados con la sexualidad y el género. El siguiente trabajo se propone analizar la concepción de salud y salud sexual y reproductiva desde una perspectiva ampliada, considerándola una parte constitutiva de los derechos humanos. Dicho objetivo se circunscribe al marco teórico-normativo de la Argentina contemporánea a partir de la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y la Ley Nacional de Educación Sexual Integral. De acuerdo al objetivo propuesto, en el cual intentamos analizar la concepción de salud y salud sexual y reproductiva desde una perspectiva ampliada haciendo eje en el enfoque de los derechos humanos, nos parece necesario realizar un recorrido conceptual sobre algunos términos en relación a la temática que han sufrido transformaciones a lo largo de las últimas décadas. Estas precisiones conceptuales no se proponen ser exhaustivas y excluyentes, sólo se retomarán algunas que a nuestro entender son importantes bajo nuestro criterio, pudiéndose haberse planteado otras desde otra perspectiva. Por otra parte, se tratará que no sean un cúmulo de definiciones cerradas y desvinculadas la una de la otra, sino interrelacionadas y abiertas al cambio conforme los cambios sociales bajo los cuales tienen lugar. Así, en este apartado se consignarán los conceptos que han ido cambiando en estas últimas décadas como consecuencia del influjo ejercido por los diversos movimientos sociales de mujeres, ya sean feministas o no, así como la apertura en los marcos normativo-legales que ha incluido leyes y políticas públicas que hacen eje en los derechos de las mujeres. Los conceptos que se tendrán en cuenta incluyen en un mismo eje el concepto de salud y salud sexual y reproductiva, luego los derechos sexuales y reproductivos, y 43 Revista Temas por último, los conceptos de sexo, sexualidad y género. Estos conceptos propuestos sólo serán abordados por separado con un fin analítico, pero reconocemos que en la realidad es difícil plantear fronteras conceptuales tan estrictas. La salud y la salud sexual y reproductiva. La OMS define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1946). La salud es desde esta perspectiva una construcción social, un proceso complejo y dinámico, con múltiples dimensiones y niveles de determinación, que amplió la perspectiva que se tenía de la salud con anterioridad a la segunda mitad del siglo XX que la definía como la mera ausencia de dolencias biológicas. El “sentirse bien” según la definición de la OMS otorga una perspectiva amplia de salud a nuestro entender en dos sentidos: por un lado, no es la sola ausencia de enfermedad, sino un completo estado de bienestar, donde se incluyen no sólo aspectos objetivos, sino también subjetivos sobre el “sentirse bien”; por otro lado, se propone ser una categoría inclusiva que interpele a todos y todas, sin distinción de raza, color, religión, sexo, género, etc. Así, la salud en esta amplia perspectiva no es sólo bienestar a nivel biológico o ausencia de enfermedades, incluye también la salud mental como otro aspecto que hace a nuestro bienestar y, además, es social; en éste último punto es también novedosa la idea de salud en relación al medio ambiente que nos rodea. La situación de salud o enfermedad es entonces el resultado de diferentes factores biológicos, del entorno físico y social. En su aspecto social es necesario destacar que el estado de bienestar al cual venimos haciendo mención implica gozar de un nivel de vida satisfactorio, con acceso a la educación, la vivienda y la 44 alimentación, y con la asistencia adecuada para nuestra salud. Esta perspectiva que es retomada por las leyes que aquí se analizan pertenece a una visión ampliada de la salud, la cual como concepto ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de la historia. Así antes de esta nueva noción, la salud en su versión más estrecha era meramente la salud física, que hacía referencia a algún aspecto individual, donde salud era sinónimo de estar sano, lo cual equivalía a no estar enfermo. El concepto de salud sexual y reproductiva es de muy reciente aparición, así fue cambiando a lo largo de los años. En los años 80 comenzó a desarrollarse a nivel internacional la perspectiva de equidad de género y el concepto de salud reproductiva. Tanto la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo de 1994 y la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing en 1995 realizaron adelantos conceptuales en este sentido. Ambas conferencias a través de sus desarrollos teóricos avanzaron en la separación entre los conceptos de derechos sexuales y derechos reproductivos que antaño se tendía a subsumir bajo una única cuestión. SRyPR no es sólo la utilización de métodos anticonceptivos, ni una cuestión que atañe meramente a las mujeres, no es sólo un problema importante de salud: es una cuestión fundamental dentro de los derechos humanos que entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual plena, satisfactoria y sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. La SRyPR es además un concepto que se ve interpelado por las relaciones entre los géneros, a través de las normativas en relación a la SRyPR se intenta plantear relaciones entre los géneros que sean más equitativas. La definición de SSyR adoptada en 1994 la califica como un campo específico Revista Temas dentro de la salud. La SS está estrechamente relacionada con diversos factores socioculturales y el respeto y la protección de los DDHH. Los Derechos Sexuales y Reproductivos. Los derechos sexuales que históricamente se vieron subsumidos bajo los derechos reproductivos son hoy un campo autónomo en construcción. Dicha subsunción se debía a ciertos sectores sociales y políticos que se oponían a la posibilidad de pensar los derechos sexuales como un campo más amplio que la mera reproducción. A partir de la Conferencia Internacional de El Cairo del año 1994, los DS comienzan a tener visibilidad por fuera de los DR, es decir, que comienzan a plantearse como dos ámbitos separados, aunque interrelacionados. Los derechos sexuales en el debate público han tenido una inclusión reciente, son más amplios e incluyentes que los derechos reproductivos, abarcan a éstos últimos, pero los superan y se pronuncian además sobre el disfrute y la seguridad a la hora de mantener una relación sexual, más allá de los fines reproductivos. Sin embargo, en muchas situaciones se ha generado una resistencia social de parte de determinados sectores sociales y religiosos que subsumen los derechos sexuales bajo el concepto de derechos reproductivos. Es el estado como institución quien debe ocuparse idealmente de garantizar los derechos de sus ciudadanos a través de la implementación de diversas políticas públicas, y allí se incluyen los DS. Pero como bien veremos más adelante, la sexualidad no es un concepto cerrado, ni dado por la naturaleza, sino que es tan amplia como personas existan, es cambiante a lo largo del espacio y del tiempo, e incluso puede variar en una misma persona a lo largo de su vida. En un terreno tan amplio como éste el estado como institución debe implementar políticas públicas lo suficientemente amplias que incluyan a todos y todas, así: Es evidente que en este terreno mucho más ambiguo y diverso – como es ambigua y diversa la sexualidad humana- las principales obligaciones del Estado son negativas, es decir, abstenerse de limitarlos o cercenarlos, permitiendo que todos los seres humanos ejerzan su sexualidad lo más libremente que puedan, siempre que no violen los derechos de otras personas s (Zurutuza, 2003, p. 7). Los Derechos Reproductivos también se relacionan con esta característica de un ejercicio de libertad, dado que hacen referencia a decisiones sobre la propia capacidad reproductiva, ya sea de las mujeres o de las parejas, incluyendo la cantidad de hijos e hijas y el espaciamiento entre cada nacimiento, el acceso a servicios de salud y a MACs. Sexo, sexualidad y género Si bien la posición más tradicional tiende a catalogar al sexo como las diferencias biológicas del cuerpo, sobre todo en relación a la función de los órganos genitales entre varones y mujeres, así, se nace macho o hembra, consideramos la postura que plantea que el sexo es también una construcción social y cultural y, por lo tanto, histórica. Según esta postura que derriba el binarismo sexo igual a naturaleza y género igual a cultura, no hay nada que no sea una construcción social. Retomamos el trabajo de Bonaccorsi (2013) para quien diferencia sexual no es igual a diferencia biológica entre los sexos. Diferencia sexual es un concepto más amplio que implica: “un cuerpo pensante, un cuerpo que habla, que expresa el conflicto psíquico” (p. 54). En este plano superador de la dicotomía: sexo igual a naturaleza, y género igual a cultura, son de gran valor los 45 Revista Temas aportes de la teórica Judith Butler (2001, 2007, 2012). Esta autora norteamericana de origen judío analizó la frase célebre de Simonne de Beauvoir en su libro “El segundo sexo” (2005), según la cual “no se nace mujer, se llega a serlo” (p. 371). Si bien Butler reconoce los aportes de Beauvoir contra el determinismo biológico, le retruca el hecho de que el género, al igual que el sexo es heteronormativo y performativo, ya que la misma construcción de palabras “se llega a serlo” implicaría la existencia de un modelo previo y previsto sobre qué ser mujer, dejando la sensación de que ese fuera el único destino posible. Así, “el sexo es también una construcción sociocultural que, al nacer se otorga al individuo independientemente de su voluntad” (Cerri, 2010, p. 3). Los aportes de Butler de una riqueza muy importante en la materia pueden resumirse según Cerri en tres giros: ruptura de la dualidad de género, con la dualidad sexual y con la heteronormatividad. La sexualidad está presente desde el comienzo y a lo largo de toda nuestra vida, asumiendo diferentes y diversas manifestaciones en cada momento del desarrollo. Se desenvuelve en principio a partir de un dato biológico así para la naturaleza se nace macho o hembra en la mayor parte de los casos, con excepción del hermafroditismo. En el caso de los seres sociales sería más correcto hablar de intersexos. Por la interacción con los otros, en la familia, la escuela y los grupos sociales y en la sociedad en general sobre ese dato que en principio era biológico se comienza a construir un material cultural, dando lugar en principio a dos categorías binarias como son la de varón y mujer. Y se trata de una construcción socio-histórica, existen condicionantes sociales y culturales en dicha construcción que pueden generar situaciones de desigualdad. 46 Retomamos el trabajo de Lagarde citado en Checa (2005): La sexualidad rebasa al cuerpo y al individuo: es un complejo de fenómenos bio-socio-culturales que incluye a los individuos, a los grupos, y a las relaciones sociales, a las instituciones, y a las concepciones del mundo –sistemas de representaciones, simbolismo, subjetividad, éticas diversas, lenguajes, y, desde luego, el poder (p.3). Esta perspectiva fundamenta la relación profunda de la sexualidad con la construcción de la subjetividad, es decir, con la forma como cada sujeto, en la interacción con otras/os, se va constituyendo desde pequeño/a y se convierte en un ser único e irrepetible. Según Di Pasquale (2010): La subjetividad es un constructo que [...] siempre alude a una estructura interna del sujeto, que lo hace enfrentar la vida desde marcas y esquemas que fue construyendo a lo largo de su experiencia vital. La subjetividad articula lo personal y lo social, en tanto que se es uno y se es muchos otros a la vez, por lo que un sujeto es individual, social y relacional (p. 52). La anterior cita nos ilustra sobre el triple carácter (individual, social y relacional) del proceso de subjetivación. Asimismo la construcción de la identidad es un proceso que involucra aspectos subjetivos, objetivos y la relación entre ambos. Dentro de la construcción identitaria y la subjetividad, una parte importante es la que se refiere a la identidad sexual e identidad de género, procesos en los cuales cumplen roles clave las principales instituciones sociales como son: el estado, la familia, la escuela, los grupos de pares, etc. Esta construcción de la identidad se caracteriza por la trasmisión de conocimientos, de valores y creencias. Así, esta construcción de la subjetividad no se crea en el vacío, sino que es una Revista Temas construcción socio-histórica y cultural. La sexualidad es un factor fundamental de la vida humana, forma parte de la identidad de las personas: comprende sentimientos, conocimientos, normas, valores, creencias, actitudes, formas de relacionarse con los demás, deseos, prácticas, roles, fantasías y toma de decisiones. El concepto de género. Conjunto de características, roles, actitudes, valores y símbolos de cada hombre y cada mujer que generan expectativas en los demás sujetos. Es una construcción socio-histórica que se impone de manera dicotómica a hombres y mujeres, basándose en esa diferencia biológica. Género no es sinónimo “mujer”. Es una construcción que también permea las masculinidades y las formas de ser varón en la sociedad. El género no es una idea biológica o esencial, sino que se refiere a la construcción social y cultural que se organiza a partir de la diferencia sexual. Es decir, a partir de la diferencia sexual se empiezan a construir, sistemática e históricamente, un vasto conjunto de significados, de valores, de relaciones sociales y de construcción de subjetividades que en muchas ocasiones esconden relaciones de inequidad. Sobre el papel de las instituciones en el desarrollo de inequidades de género también nos habla Pierre Bourdieu en “La dominación masculina” (2000). En esta obra el sociólogo francés analiza las inequidades existentes entre los géneros, afirmando que en ellas caen tanto los varones como las mujeres, ya que la categoría de diferenciación masculino/ femenino se vuelve un esquema de percepción dominante. La dominación masculina se prolonga en gran cantidad de relaciones e instituciones sociales, así además del ámbito doméstico o privado en el seno de la familia, en la esfera pública algunas instituciones ejercerían esta violencia simbólica, tales como la escuela, el estado y la iglesia generando un sistema de dominación. La cuestión de género involucra una esfera individual y subjetiva y, al mismo tiempo, una esfera social, de relaciones de trabajo, de producción, en la esfera pública y en la privada, dando lugar a relaciones de poder en la distribución de los recursos y en las jerarquías sociales. El concepto de género se refiere a la construcción social y cultural que organiza nociones sobre aquello que sería “propio” de lo masculino y de lo femenino a partir de la diferencia sexual. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social (Faur, 2008, p. 24). Además cabe destacar la importancia de incorporar la perspectiva de género a nuestros estudios e investigaciones, así como a la formulación de políticas públicas. Esta perspectiva como forma de analizar la realidad social debe pensarse como una perspectiva transversal de análisis que analice la complejidad de dicha realidad. Según Rosales (2006): “Cuando se incorpora la perspectiva de género a la descripción de la realidad, se está incluyendo a las mujeres sin excluir a los hombres” (Rosales, 2006, p. 25). HACIA UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS Para interpretar apropiadamente el marco legal que estoy analizando es necesario entender el proceso de ampliación de los DDHH, específicamente mediante el reconocimiento de los DSyR como DDHH fundamentales. Los DDHH son aquellos principios universales, protectores de la dignidad humana y promotores de la justicia, la 47 Revista Temas igualdad, la libertad y la vida. Dado que la protección de la salud es un derecho fundamental del ser humano, la SSyR conlleva DSyR. Estos últimos integran los DDHH, que en tanto tales son inalienables, integrales e inseparables del hecho de ser personas. El estado normativo actual respecto a esta temática no es exclusivo de Argentina, sino que se enmarca en un contexto regional e internacional emergente de las luchas libradas en la arena política y social. En cuanto al marco legal, es necesario reconocer que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano del siglo XIX nace como una teoría discriminadora, siendo un derecho de y para ciudadanos europeos, varones, adultos, dejando por fuera diversas categorías sociales: mujeres, niño/as, negros, esclavos, etc. Así el derecho moderno se materializó en un dominio occidental, masculino y patriarcal. 48 Un avance importante hacia un ejercicio más igualitario de los derechos se produjo con la Declaración Universal de los DDHH en el año 1948. Dicha declaración fue desde un comienzo más amplia que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del siglo XIX. En esta nueva versión de los derechos se verían incluidos diversos colectivos sociales que antaño quedaban fuera de la norma: pueblos originarios, afro-descendientes, migrantes, mujeres, minorías sexuales, entre otros. Las Conferencias de El Cairo y Beijing de los años 1994 y 1995 respectivamente citadas más arriba también fueron de gran importancia respecto a la reivindicación de los derechos de las mujeres a nivel internacional. Los debates de los cuales participaron miembros de la Argentina contribuyeron a generar políticas públicas más progresistas a nivel de la salud sexual y el plano de los derechos. Un avance importante hacia un ejercicio más igualitario de los derechos se produjo con la Declaración Universal de los DDHH en el año 1948. Dicha declaración fue desde un comienzo más amplia que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del siglo XIX. En esta nueva versión de los derechos se verían incluidos diversos colectivos sociales que antaño quedaban fuera de la norma: pueblos originarios, afro-descendientes, migrantes, mujeres, minorías sexuales, entre otros. A lo largo del siglo XX ya se habían sancionado en Argentina leyes que tuvieran en cuenta a las mujeres como sujetos de derecho, para las cuales se hacía necesario aplicar la discriminación positiva. En este punto se destacan las reivindicaciones de feministas y socialistas desde principios del pasado siglo, luego en parte el movimiento peronista a través del otorgamiento del voto femenino en el año 1947 y más adelante los movimientos de mujeres en un contexto de auge de los nuevos movimientos sociales. En cuanto al marco legal es necesario reconocer que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano del siglo XIX nace como una teoría discriminadora, siendo un derecho de y para ciudadanos europeos, varones, adultos, dejando por fuera diversas categorías sociales: mujeres, niño/as, negros, esclavos, entre otros. Así el derecho moderno se materializó en un dominio occidental, masculino y patriarcal. Lo que cambia con posterioridad a la apertura democrática en el año 1983 es el enfoque para pensar las políticas públicas en relación a las mujeres, así como las temáticas relacionadas con la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos. Así hubo un desplazamiento entre “los derechos naturales del hombre” que planteaba el iusnaturalismo hacia la perspectiva de los DDHH que incluyen los derechos de las mujeres Revista Temas con una visión de igualdad atenta de las diferencias. Además, este nuevo marco legal no va a tener en cuenta solamente a las mujeres que quedaban relegadas del derecho anteriormente, sino que se va a posicionar con una perspectiva de género no heteronormativa, es decir, cerrada a las categorías binarias de varón/mujer. La perspectiva de los DDHH contiene dentro de sí el paradigma del Desarrollo Humano. Así el informe del PNUD del año 2008 retoma a Amartya Sen quien postula que: El desarrollo humano es el proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan las personas. Pero las libertades también dependen de otros determinantes, como las instituciones sociales y económicas (por ejemplo los servicios de educación y de atención médica), así como los derechos políticos y humanos (Faur, 2008, p. 19). Desde la perspectiva del Desarrollo Humano la libertad de las personas se relaciona con las oportunidades que tengan de llevar a cabo sus capacidades humanas, bajo principios de igualdad y no discriminación. Los derechos nos llevan a la idea de equiparación de distintos sujetos bajo un parámetro común mínimo de dignidad humana. Somos todos distinto/as, pero el piso de dignidad es igual, ya que todos y todas somos considerado/as sujetos pleno/as de derecho. Una perspectiva de derechos más amplia e inclusiva es también aquella que pueda reconocer la igualdad en la diferencia, es decir, una política que no limite a los sujetos a una única manera de vivir su sexualidad, sino que los reconozca como sujetos iguales, en el sentido de plenos de derechos, teniendo en cuenta su vez su diversidad. Según Celia Amorós en Bonaccorsi (2013) “todo derecho a la diferencia supone un derecho a la igualdad […] no toda diferencia es buena o mala […] hay diferencias indeseables hay diferencias neutrales […] hay diferencias éticas deseables” (p. 53). Hablar de igualdad no implica considerar a las personas idénticas, sino equiparar sus diferencias. Hablar de igualdad permite ver y cuestionar la existencia de desigualdades en el ejercicio pleno de los derechos como parte de un proceso social e invita a identificar oportunidades y herramientas para la equiparación en dicho ejercicio. El enfoque de los DDHH para pensar las políticas en relación a los DSyR se vuelve necesario, ya que nos permite ampliar la mirada, volviendo más inclusiva la perspectiva para abordar estos derechos. EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE A través de la Ley 25673 sancionada por el Congreso de la Nación Argentina en el año 2002, se dio creación al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable al año siguiente. Este fue el primer programa a nivel nacional en ocuparse de la SSyR, aunque desde los primeros años de la década de los noventa varias provincias argentinas tenían ya aprobados programas de carácter local en el mismo sentido. Los objetivos principales del programa son: alcanzar para la población en general sin discriminación alguna el nivel más alto de salud sexual y procreación responsable, disminuir la morbimortalidad, prevenir embarazos no planificados y promover la salud sexual en los adolescentes, contribuir a la prevención de ITS, VIH/SIDA y cáncer genital y mamario y en estos casos realizar diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Además, también se propone garantizar acceso a la información, orientación y provisión de MACs y prestaciones de servicios de salud con calidad y cobertura adecuadas y potenciar la participación femenina en la 49 Revista Temas toma de decisiones referidas a su SSyR, monitorear y evaluar el desarrollo del programa nacional y de los programas provinciales, implementar programas y acciones educativas orientadas al mejoramiento de la salud reproductiva; garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios, entre otros (Rosales, 2006, p.10). En vistas al cumplimiento de estos objetivos, se torna necesaria la adecuada capacitación de los y las educadores/ as, trabajadores sociales y operadores comunitarios; formación que, incluida la de los y las educando/as en muchas ocasiones, es puesta en jaque por el peso de algunos sectores religiosos que se pronuncian en contra de las leyes que son progresistas en materia de SSyR. La ley exige además que se haga difusión periódica del programa. Por otro lado, establece la “objeción de conciencia”, un derecho –en este caso- de los y las profesionales de la salud a negarse a realizar determinado procedimiento al cual, en principio están obligado/as por ley, si fuera en contra de sus propios valores personales, ya sea por sus creencias éticas y/o religiosas. Así bajo la objeción de conciencia, los profesionales pueden negarse a brindar información, o realizar una práctica de aborto terapéutico, aún en los casos en que está estipulado por la ley. Pero dicha Ley establece junto con el derecho de objeción de conciencia, el deber de derivar ese paciente a otro/a profesional o centro asistencial que pueda dar cumplimiento a la ley. Sin embargo, en los hechos la objeción de conciencia es utilizada de manera indiscriminada por alguno/as profesionales de la salud que se amparan en este derecho negando la información y la orientación a otro/a profesional, produciéndose el no cumplimiento de la ley. 50 Dentro de los objetivos generales que establece la ley se pueden visualizar algunos específicos, para un sector de la población determinada, como son implementar programas y acciones educativas orientadas al mejoramiento de la salud reproductiva, prevenir embarazos no planificados y promover la salud sexual en los y las adolescentes (Rosales, 2006, p. 10). Teniendo además en cuenta la perspectiva general de la Ley 23673 que plantea la sexualidad como una característica que nos acompaña desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida, se puede pensar la ley 26150 de Educación Sexual Integral como un instrumento para fortalecer la implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. EN LA ESCUELA SÍ SE HABLA DE SEXUALIDAD La Ley 26150 crea en el año 2006 el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que comienza a ser puesto en práctica en el año 2008. Así en su artículo 1° establece que: Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral (ESI) en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos (Ley No. 26150 Programa Nacional de Educación Sexual Integral, 2006, p. 1). La propuesta de ESI se construye a partir del respeto hacia los y las estudiantes como seres humanos integrales con necesidades diversas, cuyas ideas, opiniones y sentimientos son aspectos a tener en cuenta. La ley parte del reconocimiento del sujeto, de su cuerpo y de sus sentimientos, ya que considera Revista Temas al educando como un sujeto pleno de derechos retomando también nociones provenientes de la perspectiva de los Derechos Humanos. La ESI pregona una escuela que contemple las diversidades, las otredades, bajo una perspectiva amplia de los derechos, donde los diversos proyectos de vida, la sexualidad y la afectividad no sean invisibilizados bajo la idea de una manera “correcta” y “natural” de llevarlos a cabo. La ESI se propone reflexionar sobre aspectos que se presumen naturales y privados, pero que en realidad son contingentes, históricos, construidos y por ende, cambiantes y a la vez foco de intervenciones políticas. La escuela es una institución que en gran parte de los contextos de la República Argentina puede contribuir a equiparar el acceso a la información en el caso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ya que allí se producen significados colectivos y culturales que dejan su impronta subjetiva. Más aún si se tiene en cuenta, como se detallará más adelante, que la sexualidad no es abordada desde la genitalidad o meramente desde la temática del cuerpo, sino que también es un aspecto esencial de la subjetividad. A través de este Programa Nacional creado por la Ley 26150 la escuela debe incorporar contenidos específicos en un espacio de diálogo y acompañamiento en el que actúan diversos agentes, no sólo maestros y alumnos, sino también funcionarios públicos, profesionales de la salud, padres y demás miembros de la familia. En cuanto a los contenidos que se prevé que se transmitan, educar en sexualidad desde un enfoque integral implica, por un lado, ofrecer el conocimiento intelectual y la transmisión de información científica y confiable para la prevención de embarazos no planificados e ITS, con contenidos relativos a un ejercicio de la sexualidad sana, segura y responsable, la promoción de la salud y los derechos de los y las adolescentes, conocimientos y cuidados del cuerpo. Por otra parte, supone más allá de brindar ciertos contenidos, formar a los alumnos en valores, sentimientos y actitudes positivas hacia la sexualidad, planteándola desde la posibilidad de su disfrute sin opresión, coerción, violencia y/o discriminación. Pero más allá de que exista un bloque de contenidos que se quiere difundir en relación a la ESI, ésta no es meramente una temática que hay que abordar, sino más bien, una experiencia educativa que nos pone en relación con el otro/a, habilitando múltiples dimensiones de la condición humana: lo afectivo, lo social, lo biológico, lo ético-político y lo espiritual. Así intentamos habilitar la apropiación de la palabra por ese otro/a. Pero habilitar la palabra ajena implica posibilitar nuevos sentidos y, de esta manera, evitar clasificaciones, estigmatizaciones y estereotipos de la condición humana. Con este enfoque se tensionan paradigmas hegemónicos como el sexismo, la discriminación y las desigualdades de género, clase y etnia. Esta ley presenta un cambio de paradigma respecto a las anteriores políticas sobre educación sexual. Así la ESI plantea la educación sexual desde un enfoque integral y con contenidos transversalizados, dejando de lado un enfoque que se cierna meramente sobre lo biomédico. Así, la ESI es un ley más inclusiva, ya que plantea la necesidad de superar las categorías binarias y un enfoque heteronormativo de las relaciones. La idea de educar en sexualidad desde un enfoque integral considera que ésta se desarrolla a lo largo de toda la vida, y en la cual intervienen una pluralidad de 51 Revista Temas actores: padres, docentes, profesionales de la salud, medios de comunicación, entre otros. La ESI es según los parámetros de la ley un derecho de los y las educandos/as, una responsabilidad de los y las adulto/as que deben acompañar en el proceso así como formarse a lo largo del tiempo y una obligación del Estado que se compromete a impartir ese tipo de educación y a garantizar que las condiciones necesarias sean dadas. Se habla de ESI, ya que articula múltiples dimensiones: biológicas, psicológicas, sociales, afectivas, éticas, jurídicas, ético-política y espiritual, intentando evitar lógicas reduccionistas o binarias. Ahora bien, la ESI no puede ser entendida al margen de una concepción de género que respete y promueva la diversidad y cuestione la ideología patriarcal dominante. Con el término ideología patriarcal nos referimos a la idea según la cual habría una superioridad en la sociedad de parte de los varones, además blancos, heterosexuales, poseedores de propiedades, etc. CONCLUSIONES En este trabajo se intentó realizar un recorrido teórico del proceso normativo en relación a un aspecto de la salud en Argentina, el que atañe a la salud sexual y reproductiva desde el análisis de dos leyes de reciente aprobación: La Ley 25673 de Salud Sexual y Procreación Responsable y la Ley 26150 de Educación Sexual Integral, así como considerar el cambio de enfoque que tuvo lugar en la consideración de la SSyR. Ambas normativas se ubican dentro del paradigma de la SSyR como un derecho humano fundamental y desde una perspectiva amplia del concepto de salud como un estado completo de bienestar físico, y psico-social. Si bien las instituciones han sido criticadas como espacios de dominación, con un carácter reproductor del statu-quo, es 52 importante tomar las herramientas que se brindan desde ellas para seguir luchando por la equidad de género. Así, el ámbito escolar también es de gran importancia, ya que en este espacio los y las educando/ as pasan gran parte de su tiempo construyendo su subjetividad e identidad sexual. Más allá de los grandes avances institucionales a nivel nacional, enmarcados a su vez en progresos del derecho internacional sobre la materia, han tenido de un rol fundamental los movimientos de mujeres, feministas y minorías sexuales en reclamo de sus derechos y la visibilización de las injusticias. El sistema de los DDHH, por su parte, les ha sido de gran utilidad a estos movimientos como marco de acción, sistema de derechos que los mismos grupos a lo largo de las décadas han contribuido a construir. Si bien se ha avanzado mucho en el plano normativo y de políticas públicas a nivel nacional, la apuesta es a que estos cambios se traduzcan en prácticas más igualitarias entre los sexos en el cotidiano, el día a día. Por eso, resulta interesante retomar las palabras de Ramos y Petracci (2007) en un momento previo a la sanción de la Ley 25673, pero que aún hoy siguen teniendo vigencia: No sólo restaba garantizar la aprobación de la ley en el Senado, que su sanción no agota la estrategia y que también es necesario democratizar las relaciones entre los sexos y lograr que los derechos consagrados sean conocidos, demandados y controlados por la ciudadanía (p. 36). Entre los avances más importantes de las últimas décadas no podemos dejar de hacer referencia a: la ESI, la ley de identidad de género, las normativas en relación a la anticoncepción quirúrgica, la ley de SIDA, la ley de fertilización asistida, la que busca eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y el matrimonio igualitario. Revista Temas Respecto a este último fue una medida política y social que tuvo aprobación en el Congreso de la Nación Argentina durante el año 2009, gracias a la cual el país amplió sus políticas públicas de corte progresistas en materia de salud sexual. Esta ley establece la posibilidad de tener un matrimonio civil con los mismos derechos que cualquier pareja heterosexual, medida que se logró no sin debates y fuertes discusiones con diversos sectores sociales y religiosos. Por su parte, la Ley de Identidad de Género otorga a los sujetos la posibilidad de tener su documento de identidad según el género con el cual se auto perciban, así como la posibilidad de realizar una operación de cambio de sexo en el sistema público de salud. Recientemente (agosto de 2014) el sistema argentino incluyó dentro de la red social Facebook una categoría más amplia a la hora de elegir el género, que supera a la anterior de hombre/ mujer binaria y heteronormativa. Sin embargo, no todo es color de rosa en el plano de la salud sexual en Argentina, sabemos que en los hechos aún existen prácticas discriminatorias hacia muchos sujetos que no se ajustan a una norma heteronormativa, que la violencia de género y femicidios siguen siendo tema de todos los días. Entonces, es necesario tomar esos espacios que brinda un estado más amplio, que ha mostrado una apertura hacia estas temáticas, sin olvidar que son los movimientos sociales los que llevan la voz a través de sus luchas en cuanto a las demandas que aún siguen vigentes. REFERENCIAS Beauvoir, S. (2005). El segundo sexo. Madrid: Cátedra. Bonaccorsi, N., y Reybet, C. (2013). Derechos sexuales y reproductivos: un debate público instalado por mujeres. LiminaR. En: Estudios Sociales y Humanísticos 6 (2), 51-64. México. Bourdieu, P., y Jordá, J. (2000). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama. Butler, J. (2001). El grito de Antígona. El Roure Editorial, S.A.: Barcelona. Butler, J. (2007). El género en disputa El feminismo y la subversión de la identidad. Paidós: Barcelona. Butler, J. (2012). Sujetos del deseo: reflexiones hegelianas en la Francia del siglo XX. Buenos Aires: Amorrortu. Cerri, C. (2010). La subjetividad de género. El sujeto sexuado entre individualidad y colectividad. En: Gazerta de Antropología 2 (26). Granada. Checa, S. (2005). Implicancias del género en la construcción de la sexualidad adolescente. Anales de la Educación Común. Buenos Aires: Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Checa, S. (2006). Salud y derechos sexuales y reproductivos. En: Revista Encrucijadas, 1 (39), 10-15. Faur, E. (2008). Desafíos para la Igualdad de Género en la Argentina. Estrategia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Buenos Aires: PNUD. Petracci, M., y Pecheny, M. (2007). Argentina. Derechos humanos y sexualidad. Buenos Aires: CEDES. Rosales, P. y Villaverde, M. (2006). Salud sexual y procreación responsable. La ley 25673 y las leyes provinciales. En: María Silvia Villaverde web site. Recuperado de http://www.villaverde.com. ar/es/publicaciones/salud-sexual-y-procreaci-nresponsable-la-ley-25673-y-las-leyes-provincial es/. Zurutuza, C. (2003). Derechos Sexuales y Reproductivos como parte integral de los Derechos Humanos, en C. Bianco u Z. Rosenberg (Eds.), Situación de la atención de la Salud Sexual y Reproductiva desde la perspectiva de las usuarias/os (pp.1-10). Buenos Aires: Ediciones CLADEM/UNFPA. 53 Revista Temas T Revista Temas T Revista Temas Referencia al citar este artículo: Argüello, A. (2014). Educación: tarea social y proyecto ético. El enfoque de la educación humanista-compleja en conversación con Tomás de Aquino. Revista TEMAS, 3(8), 57 - 76. Educación: tarea social y proyecto ético. El enfoque de la educación humanista-compleja en conversación con Tomás de Aquino1 Andrés Argüello Parra2 Recibido: 26/05/2014 Aceptado: 15/07/2014 Resumen El avance del siglo XXI ha implicado una serie de inéditas transformaciones en los distintos órdenes de la existencia. En particular, el ámbito de la educación aparece como una realidad de múltiples convergencias que supera la mirada específica de la escolarización típica de ciertas versiones de las pedagogías modernas. En la medida que avanza la segunda década del tercer milenio, se hace explícita la multidimensionalidad del panorama social al cual se enfrenta la educación, por lo menos en cuatro problemas dominantes que recoge el presente artículo: la política frente a la transformación del poder y los sistemas basados en la jerarquía funcional a partir de un renovado rol de la participación civil para el fortalecimiento de los movimientos sociales; la fuerza revitalizada de la economía centrada en el capital (restablecimiento de los capitales) tras la crisis financiera global de 2008; la constitución de una “ciudadanía informacional” definida como un nuevo modo de ser derivado de los vínculos cibernéticos, las redes y la tecnologización de las sociedades; y, para el caso colombiano, la inviabilidad democrática efectiva por cuenta de la degradación de la guerra, de las instituciones e incluso de las conciencias ciudadanas ante lo público. De esta manera, la comprensión humanista de la educación no se entiende aquí de una forma genérica, ni desde los valores ideales del hombre metafísico (humanista-clásica), ni desde los supuestos absolutos de una antropología racionalista (humanista-ilustrada), sino desde la capacidad relacional e integrativa que exige la condición viviente, humana y no-humana, ante los desafíos apremiantes del milenio. Así pues, este enfoque de la educación llamado “Humanistacomplejo” se define a partir de tres categorías: Biocentrismo, Complejidad y Decolonialidad, desde las cuales se propone la conversación con los grandes postulados del pensador medieval Tomás de Aquino, no tanto para pretender corroborar su vigencia sino como un intento de extender su marco comprensivo ante el panorama de la ciencia social contemporánea. Palabras clave: Filosofía de la educación, Educación humanista-compleja, Tomás de Aquino. 1 Texto base de la disertación en el Seminario Permanente sobre el Pensamiento de Tomás de Aquino de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino (SITA), Bogotá, Colombia, mayo 15 de 2014. 2 Docente-investigador de la Universidad Santo Tomás de Colombia. Doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México con estancia de investigación en el Institute of Sociology University of Łódź (Polonia). Posdoctorado en Educación, Ciencias Sociales e Interculturalidad, Universidad Santo Tomás, Bogotá. Visiting Scholar Duke University. Líneas de investigación: Perspectiva Biográfica en la Investigación Educativa; Educación para la Paz y los Derechos Humanos; Filosofía (ética) de la Educación, Pedagogías Decoloniales. 57 Revista Temas Education: social work and ethical project. The humanist-complex approach in conversation with St. Thomas Aquinas Abstract The beginning of the twenty-first century signified a series of unprecedented transformations in the different orders of existence. Particularly in the area of education, there appears to be a reality of multiple convergences that exceeds the specific glance of a typical schooling of certain versions of modern pedagogies. As the second decade of the third millennium progresses, the multidimensionality of social panorama that education faces has become clearer than ever, at least in four key problems presented in this article: politics is confronted with the transformation of power and political systems based on functional hierarchy due to a renewed role of civil participation to strengthen social movements; the invigorated force of the capital-centered economy (subjugation of capital) after the global financial crisis of 2008; the constitution of an “informational citizenship” defined as a new mode of being derived from cyber links, networks and the technologization of societies; and, for the Colombian case, the effective democratic infeasibility because of the war degradation, institutions and even, of the civic consciousness in the face of the public. In this sense, the humanist understanding of education is not comprehended here in a generic way from either the ideal values of the metaphysical man (humanist-classical) or from absolute assumptions of rationalist anthropology (humanist-enlightenment), but rather from the relational and integrative capacity required by living, the human and nonhuman condition in front of the pressing challenges of the millennium. Thus, this approach to education called “Humanistcomplex” is defined from three categories (biocentrism, complexity and decoloniality) from which, a conversation with the great tenets of the medieval thinker Thomas Aquinas is proposed, not only to corroborate its current validity, but also as an attempt to extend its comprehensive framework in front of a contemporary social science landscape. Keywords: Philosophy of Education, Humanist-complex Education, St. Thomas Aquinas. INTRODUCCIÓN • ¿A dónde debe llevar la educación? El punto de partida de este trabajo es una pregunta filosófica. Dicha indagación, en su acepción más clásica, se ocupa de las condiciones de posibilidad de los entes, es decir, de su fundamento o razón de ser. Llevado al plano de la filosofía de la educación, la pregunta tiene un doble movimiento: el escrutinio de las razones o causalidades (por qué) y el de los propósitos o finalidades (para qué) de todo acto educativo. • ¿De dónde alguien, sea persona o corporación, saca y se adjudica hoy el derecho de decidir para qué tienen otros que ser educados? Estas cuestiones son bien sintetizadas por uno de los exponentes de la Teoría crítica moderna, Theodor Adorno (1998), en el ciclo de conversaciones con Hellmuth Becker durante el programa de Problemas Educativos Actuales de Radio Hesse, realizado en el decenio que media entre 1959 y 1969: • ¿Educación para qué? 58 • ¿Qué significa educar después de Auschwitz? La contundencia de las preguntas resulta claramente aplicable al desciframiento de los ejercicios educativos contemporáneos y a la fundamentación de las pedagogías. De hecho, interrogarnos por la razón de ser de la educación, por la definición de sus propósitos, por el establecimiento de sus sistemas de fines, y por el desvelamiento de las estructuras de saber y de poder, desde las cuales se comprende el fenómeno educativo, es –a mi parecer– el punto de partida de toda pedagogía científicamente seria, históricamente pertinente y humanamente responsable. Revista Temas De este modo, el punto arquimédico de la pedagogía no sería, en primera instancia, la pregunta por los procedimientos, por los cómos, sino la pregunta por la fundamentación, es decir, según se ha dicho, por el por qué y el para qué. Sin embargo, no todo sistema de fines (o teleología) es en sí mismo equiparable. No es lo mismo plantear un fin pedagógico para la selección bélica de castas, como ocurría por ejemplo en el antiguo modelo pedagógico espartano, que sugerir una propuesta educativa para el desarrollo de una comunidad sin estratificaciones, como intentaron las pedagogías activas decimonónicas. Así pues, no basta plantear finalidades estructuralmente válidas, por cuanto todos los fines no tienen el mismo impacto, ni la misma necesidad, ni responden de manera igualitaria a las mismas urgencias. De manera que el acto de fundamentación se completa con el acto de valoración. El primero es un ejercicio ontológico, el segundo es una opción ética. Esta introducción permite plantear un primer acercamiento a las consideraciones que realizó el pensador medieval Tomás de Aquino (1224-1274), y que en este artículo se plantean a modo de conversación con la propuesta humanista-compleja de la Educación como proyecto ético y tarea social. El acercamiento a la perspectiva tomasiana se procura hacer desde un enfoque subsidiario más que doctrinario3 para escrutar, en primer lugar, las realidades sociales y las plataformas conceptuales donde se inscribe la pedagogía y, desde ahí, conversar con la racionalidad de Tomás de Aquino, sin pretender insinuar su sistema de pensamiento como omnímodo e inmóvil. Uno de los modos de conocer cierta realidad es la in-finición, “que capta su 3 Como ha dicho Umberto Eco (1974) en su ya célebre Elogio de Santo Tomás: “La desgracia que arruina la vida de Tomás de Aquino sobreviene en 1323, dos años después de la muerte de Dante y quizás un poco por culpa suya, es decir, cuando Juan XXII decide convertirlo en santo Tomás de Aquino” (p.1). marcha o proceso hacia su fin (motus infinem): fin que, conocido como proyecto, mueve el proceso de proyección hacia la meta, determina el sentido de la marcha hacia la finalidad, hacia el término, hacia lo último, hacia el Eskaton. Es el conocimiento existencial, dinámico, vital porque vivere est se movere in finem”4 (Sedano, s/a., p.1). La pregunta fundante de la pedagogía, que es el escrutinio de las finalidades, se ha de entender desde este sentido del itinerario-proceso típico de la in-finición. Por ello, su planteamiento no se agota en una respuesta simplificada, pues un sentido amplio de educación, supera la esfera formal de la enseñanza y de la gestión escolar para situarse en clave de relación socio-cultural con los dinamismos de la historia y leer, desde ahí, la multiplicidad de las realidades humanas. Si existe escuela no sólo será para cumplir un encargo de transmisión del conocimiento o de capacitación para el hacer, lo cual sería reducir la educación a adiestramiento intencionado de fines tácticamente escogidos y transmitidos, sino también para integrar los inevitables procesos formativos anejos a toda instrucción. Se insta, entonces, a confeccionar el sistema de fines densos que exigen las pedagogías del siglo XXI en el afrontamiento de sus misiones sustantivas. Para el desarrollo del artículo se seguirán dos momentos: En primer lugar, se presenta un panorama breve de las condiciones históricas, sociales y políticas que no pueden desconocerse para la comprensión de la educación hoy, pues son el sustrato fun4 El pensador medieval establece dos modos de conocer la realidad. Por de-finición y por in-finición. La definición circunscribe o limita una cosa en términos y conceptos precisos en cuanto distinta de otras realidades, que se le pueden parecer pero que no son idénticas. “Es el conocimiento ontológico, estructural, constitutivo en su integralidad” (s/a., p. 1). La in-finición, como se explica arriba, es la comprensión del movimiento de las cosas hacia su propio fin. 59 Revista Temas dante de toda finalidad pedagógica. En segundo término, se aborda el enfoque “humanista-complejo” como posibilidad para integrar la multiplicidad constitutiva de lo humano y de lo vital en una propuesta educativa tomasiana. Se trata de intentar responder qué significa considerar el misterio humano y planetario desde el horizonte de la educación ante los actuales mundos de complejidad y los emergentes tiempos de incertidumbre, junto a la pertinencia de un Tomás de Aquino capaz de conversar con la historia de cada tiempo y situación. 1. EDUCATIO IN-FINEM. PANORAMAS ¿Cuáles son los principales vectores históricos que no pueden desconocerse en la configuración de los fines de la educación? Sin pretender una respuesta taxativa, basta evaluar el papel resignificado de individuos y colectivos al interior de las sociedades, según se aprecia de manera recurrente y progresiva en la escena nacional y mundial. La consideración de los hechos y sus vinculaciones entre sí manifiesta un inevitable registro transicional, el cual es materia prima del pensamiento social atendido por los trabajos de la pedagogía en sus distintas acepciones. El panorama puede ser ilustrado desde cuatro ámbitos: realidad sociopolítica versátil, dominio de una economía del capital, englobe tecnológico y, para el caso colombiano, perplejidades del conflicto y la violencia estructural. Un primer aspecto por reseñar aquí son los movimientos sociales inéditos que contribuyen a la fractura de los roles tradicionales; por ejemplo, los colectivos de género que han socavado el patriarcalismo como única forma cultural de relación. De igual forma, los movimientos etno-raciales que han corroborado la imposibilidad de estrati60 ficar las razas o de concebir un modelo de Estado sobre la jerarquización étnica y el ideal de la pureza. De ahí, por citar un caso, la visibilidad creciente de los pueblos indígenas, su resistencia a la marginación sistemática y el afianzamiento de los corpus jurídicos que les protegen. En términos generales, cada vez son más persistentes los sectores ciudadanos que se oponen a la invisibilización deliberada y que ganan territorios en la movilización social. En los distintos escenarios se atestigua la progresiva confrontación de cualquier rastro de autoritarismo, de segregación selectiva, de jerarquías heredadas en los modelos de organización dentro de las instituciones y las comunidades: familias, escuelas, empresas, iglesias, entre otras. La generación paradojal del siglo XXI detesta los imperialismos, aunque viva bajo ellos, teniendo una gran facilidad para detectar sujetos perpetradores, para indignarse y reclamar. Por fortuna, al menos desde el sentimiento popular y común, cada vez se toleran menos las violaciones a los derechos humanos, indignan los abusos de poder en detrimento de los más débiles, enfurecen los arrebatos imperiales de los gobernantes, exasperan los modelos unidirectivos de gestión y repulsan los viles aprovechamientos del patrimonio público. Una sociedad civil, ahora protagónica, hastiada de abusos y cacicazgos, toma las plazas, pide cuentas, exige justicia y crea lenguajes alternos para expresar su desconcierto. Se ha constituido una nueva “semiótica de la calle” sobre la resignificación del papel de los actores sociales, un nodo de realidades que los modelos educativos clásicos, absortos en las discusiones de la paedagogia perennis, nunca imaginaron como enclave sustantivo de las configuraciones pedagógicas. Revista Temas La realidad socio-política, alterada por insospechadas transformaciones, vive ahora el imperativo de la diversificación y la redistribución del poder. Los otrora sujetos sometidos de los modelos de control hacen vigente su propio posicionamiento programático al tiempo que socavan las formas tradicionales del mandato recogidas en la figura del padre, el monarca, el pastor y el profesor. Pero el panorama de re-ordenamiento del mundo actual no sólo pasa por estas coordenadas socio-políticas. Otro elemento fundamental para concebir la educación contemporánea es el alcance revitalizado de la economía desde un modelo reciclado de prevalencia del capital. Al mismo tiempo que existe una dispersión de los poderes civiles, hay un afianzamiento de la concentración del poder económico. A comienzos del año 2014, en vísperas del Foro Económico Mundial de Davos, la organización internacional Oxfam publicó el informe “Gobernar para las élites: secuestro democrático y desigualdad”, el cual denuncia cómo “las élites económicas se han apropiado de los procesos políticos y democráticos, cuyos efectos impactan por igual a países ricos y pobres” (Oxfam, 2014, p. 3). La presentación del problema en la apertura del documento es contundente: “Una pequeña élite que podría caber en un vagón de tren acumula la misma riqueza que la mitad de la población más pobre del planeta” (Presentación documento versión digital)5. El problema no es sólo la inaudita desigualdad, ya escandalosa de por sí, sino que ese grupo minoritario acumulador de riquezas tiene una enorme capacidad de incidencia en los estamentos que definen la vida pública: “La influencia de los grupos acaudalados da lugar a desequilibrios en 5 Consultado el 15/02/2014. Disponible en: http://www.oxfam. org/es/pressroom/pressrelease/2014-01-20/una-reducida-elitese-beneficia-de-la-manipulacion-de-las-reglas-politicas-endetrimento-resto. los derechos y la representación política. Como resultado, esos grupos poderosos secuestran la toma de decisiones de las funciones legislativas y regulatorias” (Oxfam, 2014, p. 12). Ante eso, no son casualidad las crecientes protestas de indignados a causa del modelo económico, desde Nueva York hasta Sao Paulo, desde La Guajira y Boyacá hasta el Huila y el Cauca. Ninguna de las amenazas contra los seres vivientes del planeta y, particularmente, contra la especie humana, sean las guerras, los genocidios, la supervivencia, las pandemias, el polimorfismo de la violencia, en general, podrán ser combatidas, ni siquiera, atenuadas, mientras no se confronte de manera estratégica y real el problema de la desigualdad. Es uno de los principales “escándalos éticos” que llama Bernardo Kliksberg (2011). Pero “el poder económico y político está separando cada vez más a las personas, en lugar de hacer que avancen juntas, de modo que es inevitable que se intensifiquen las tensiones sociales y aumente el riesgo de ruptura social” (Oxfam, 2014, p. 3). Ante eso, ¿cómo hacer frente desde la educación y los sistemas escolares a la creciente desigualdad? ¿No será que la escuela que adiestra para la competitividad y la alta calidad de algunos alimenta al mismo tiempo la educación cómplice de las miserias del mundo? Porque como ha señalado el mismo documento: “La educación de calidad y otros servicios públicos benefician sobre todo a una minoría, que cuenta con más oportunidades para desarrollarse” (Oxfam, 2014, p. 21). Un elemento más en la descripción panorámica de los territorios intervinientes en la conformación de finalidades educativas es el englobe tecnológico. Ciertamente, no se trata sólo de un vertiginoso –y necesario– repunte de artefactos para el uso privado o laboral sino de su capacidad de englobar los modos de 61 Revista Temas vida, de redimensionar las perspectivas, de alterar la conducción de la existencia. Es así como la enorme pertinencia de las aplicaciones tecnológicas, que coadyuvan a la gestión informacional y comunicacional de un mundo complejo, envuelven también factores personales y socioculturales de los cuales no siempre se tiene plena advertencia. En los ámbitos de escolarización, por ejemplo, la incursión de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), ha planteado valiosas contribuciones a la didáctica pero, también, interpelaciones al modelo mismo de escuela. Justamente porque el sistema escolar anticipa y traduce el modo de vivir en la cotidianidad, es menester apreciar la reconfiguración de subjetividades que conlleva la incidencia mediática como valor tecno-científico. Los smartphones, los dispositivos electrónicos, los cambiantes productos de la nanotecnología y sus aplicaciones, en general, alcanzan hoy una raigambre esencial en el plano de las relaciones sociales, al punto que se podría hablar de una nueva “Ciudadanía Informacional”. Se llama “Ciudadanía Informacional” al ejercicio de las funciones públicas y al desenvolvimiento de las relaciones sociales que los individuos efectúan según las convenciones simbólicas, las estructuras de pensamiento y las significaciones de lo real derivadas de las TICs en tanto sistema existencial, más allá de un cuerpo aislado de artefactos definidos por su utilidad funcional o su propio uso tecnológico. Dado que la educación humanistacompleja contempla las emergencias y reconversiones del ser (ciudadanías de frontera) como sustrato de sus teleologías, este modo de vivir codirigido por las TICs exige pensar pedagógicamente desafíos tales como la digitalización de los vínculos y su implícita disuasión de 62 la presencia como valor supremo de la relacionalidad; la fenomenología de la inmediatez basada en la cuestionada alianza de las tecnologías como servidoras de un modelo económico centrado en el capital, el cual ratifica la comprensión greco-latina del tiempo desde un formato de celeridad y acumulación; la relación entre generación multi-tarea y déficit atencional; y, en suma, los usos de las TIC en todos los niveles de la educación frente a su papel en la democratización del conocimiento. De otro lado, situar las consideraciones de la pedagogía con sentido histórico en el plano nacional colombiano, complica aún más el panorama por cuenta de unas condiciones estructurales de violencia, corrupción y degradación de lo humano donde todas las categorías del ámbito social, jurídico, político, permanecen en estado de excepción. Nada ni nadie controla la incertidumbre que provoca la ineficiencia del Estado ante el dominio del crimen y del hampa, el reinado de la impunidad, la naturalización de un modo de ser que confunde justicia con venganza, la filtración pandémica de la corrupción como estructura de gobierno y de identidad. ¡País enfermo donde las atrocidades del puerto de Buenaventura no merecen ni un ápice de la euforia, la emoción o la rabia que provoca la selección de fútbol! Así las cosas, ¿qué significa hacer educación en Colombia con sentido de país, con mirada de lo público, con compromiso cierto hacia la comunidad humana y planetaria? En otras palabras, ¿qué significa efectuar la famosa “educación integral” en un país como éste? ¿Cómo contribuir desde la pedagogía a romper la visión dual del país urbano, pujante, acomodado, por un lado; y por otro, el país del conflicto, bárbaro, mísero y degradado? ¿Qué tiene la educación colombiana que decir ante ello? ¿No es ya significativo el hecho de que sucesivas generaciones, década tras década, no hayan conocido un solo día de paz en el país? Revista Temas El Informe General de Memoria y Conflicto “Basta ya. Memorias de guerra y dignidad” (2013) del Centro Nacional de Memoria Histórica (en adelante CNMH) ha reseñado importantes dimensiones que ayudan a comprender el problema socio-político colombiano. Entre ellas se destaca la diversificación creativa de la violencia capaz de desbordar la comarca de los actores directamente involucrados y la responsabilidad social no sólo de los perpetradores primarios sino de sus indiferentes observadores: La violencia contra la población civil en el conflicto armado interno se ha distinguido por la sucesión cotidiana de eventos de pequeña escala (asesinatos selectivos, desapariciones forzosas, masacres con menos de seis víctimas, secuestros, violencia sexual, minas antipersonal) dentro de una estrategia de guerra que deliberadamente apuesta por asegurar el control a nivel local, pero reduciendo la visibilidad de su accionar en el ámbito nacional. En efecto, los actores armados se valieron tanto de la dosificación de la violencia como la dosificación de la sevicia (CNMH, 2013, p. 15). La sociedad ha sido víctima pero también ha sido partícipe en la confrontación: la anuencia, el silencio, el respaldo y la indiferencia deben ser motivo de reflexión colectiva (…). Se trata de un requerimiento político y ético que nos compete a todos […] entre 1958 y 2012 el conflicto armado ha ocasionado la muerte de por lo menos 220.000 personas, cifra que sobrepasa los cálculos hasta ahora sugeridos” (CNMH, 2013, pp. 16-20). Este panorama alimenta la necesidad de un proceso de paz en el país, conjurando los fantasmas del pasado, con el desafío de hacer de él una política de Estado más que una bandera de gobierno partidista o individual. Desde el inicio formal de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en octubre de 2012, sobre la base del “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, el país asiste a una nueva etapa de interrogaciones e incluso, de callejones sin salida, sobre el presente y el futuro de la Nación. De esta forma, la Educación para la paz y los derechos humanos, así como la llamada “Educación para el posconflicto”, tendrá que comprometerse con los problemas más acuciantes de aquí derivados. Algunos de ellos se podrían expresar en ciertas preguntas-problema que ayudan a dirigir la discusión y la preparación de los planes educativos correspondientes: 1. ¿Hablar de Posconflicto significa ya, por el alcance mismo de un acuerdo técnico, terminación total del conflicto? 2. Habida cuenta de los cuestionados marcos jurídicos existentes y de los sistemas prevalentes de administración de justicia, ¿cuál será, entonces, la calidad del acuerdo de paz al que se llegue? ¿Cómo afrontar la revitalización de los poderes públicos con sujeción al derecho y a la justicia práctica, no retórica, para confrontar el imperio de la impunidad? 3. Tras décadas de una barbarie estructural, como la que se ha vivido, más allá de lo político, ¿qué ocurrirá con las fuerzas generadoras de violencia socio-cultural que no hacen parte de los acuerdos de negociación política o que haciendo parte persistan en la guerra? ¿Se puede acaso pensar en un pos conflicto fraccionado o sectorizado sobre la base de una pacificación parcial? 4. Otras sociedades en transición de la guerra a la paz han visto sus acuerdos como una oportunidad para empren63 Revista Temas der una reforma integral, política, económica y social. ¿Hasta dónde llega el compromiso real del Estado para implementar sin corrupción un gasto social fortalecido, un espectro amplio de oportunidades laborales, justamente por el valor que tiene el empleo formal dentro de un proceso de pos conflicto, y la apuesta por un desarrollo socio económico alternativo que integre el campo y las regiones, preserve los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad amenazada? 5. ¿Cómo se asumirá en la vida cotidiana, desde los pueblos más pequeños hasta las ciudades más pobladas, la reintegración de combatientes a la sociedad civil? ¿Cómo formar la conciencia interior para asumir sin prejuicios, sin persecución de ningún tipo, que el vecino, que el colega, que el compañero de estudios es un ex militante? ¿O el estigma de “ex guerrillero” simplemente aumentará la ya larga lista de discriminaciones socioculturales que se viven y se practican en el país? 6. En otras palabras, ¿de qué manera contribuir al desarme de las conciencias y la deposición de los odios que, por la vía de la venganza, alimentan los eternos espirales de violencia y destrucción? Todo el panorama descrito hasta aquí podría hacer pensar la pedagogía desde dos alternativas: la añoranza por el “olvido del ser” y el retorno a una definición pedagógica inmutable, o la apuesta analógica por la educación como tarea social y proyecto ético. Esta segunda opción es la que se quiere desarrollar en la siguiente sección. 2. LA EDUCACIÓN HUMANISTACOMPLEJA Y LA OPCIÓN TOMASIANA DE LA PERFECTIBILIDAD Al volver a la pregunta inicial, en torno a los fines constitutivos de la acción edu64 cativa, es menester diseñar una tipología de las intencionalidades que supere las visiones reduccionistas y los intereses refractarios. Por todo lo que se ha dicho hasta el momento, parece insuficiente sostener que la educación se reduzca a sistema escolar y que su razón de ser sea un posicionamiento de mercado como se invoca hasta la saciedad con los temas de rankings, pruebas internacionales tipo PISA, política educativa para la competitividad y procesos organizacionales de gestión de la calidad. No se trata de ignorar ingenuamente estos requerimientos de actualidad, pero tampoco de hacer de ellos fundamentos y destinos únicos de toda educación donde bien cabría la crítica de los humanistas por la hipertrofia de los medios y la atrofia de los fines. El principio de la contingencia humana y vital del pensamiento tomasiano permite situar aquí el eje de esta pedagogía cuyo fundamento ha sido bien por formulado por Schillebeeckx (citado por Sedano, 2012, pp. 54-55): La vida personal no es un dato, una realidad ya lista, hecha de una vez para siempre, sino un destino, una historia en que diversas posibilidades se encuentran en juego. No es una frase que podría, sin más, transcribir un análisis del lenguaje, sino un tantear: punto de partida de múltiples realizaciones. El hombre no es comparable a un árbol o a un animal que no conocen ni porvenir ni vocación… Es un ser que se interroga. Ha de tomar su vida en sus manos y buscarle sentido (Schillebeeckx, 1965, p. 288). Por eso el educador es un ministro, en términos de Tomás de Aquino, un Minister naturae, un servidor: De la naturaleza integral, de su personalidad, tal como es y cómo vive, cuyas potencialidades favorece, estimula y pone en condiciones de realización […] El postulado tomasiano, revitalizado luego Revista Temas por la llamada “Escuela Activa”, es éste: el agente principal humano –el primero, el central, el último– de la formación no es primordialmente el maestro sino el dinamismo de la personalidad humana con su inherente y definidora capacidad de respuesta (Sedano, 2002, p. 65-66). Desde este presupuesto antropológico, ya una clásica sentencia tomasiana definió la misión cardinal de cualquier proceso formativo: “Traductio et promotio usque ad perfectum statum hominis in quantum homo est qui est virtutis status” (IV Sent. D. 26, q. 1, a. 1 in c.). La comprensión aquí del vocablo latino traductio no es tanto un sentido de “conducir” sino de “conversar”, de propiciar el diálogo histórico con las hodiernas exigencias humanas porque toda educación tiene que afrontar su presente social y su conjunto de demandas. Así lo entendió siglos después el filósofo Hegel al exigir de la educación su integración al respectivo tiempo. Decía, en crítica directa a El Emilio de Rousseau: Los intentos pedagógicos de sustraer a los hombres a la vida general de la actualidad y de formarlos en el campo (Rousseau en Emile) han sido inútiles, porque no puede lograrse la enajenación de los hombres respecto a las leyes del mundo (Hegel, 1998, p. 55-56). La dinámica del traductio tomasiano responde, pues, a la exigencia de adaptabilidad que se requiere de toda educación para instalar el pensar (cognoscere), el hacer (facere) y el actuar (agere) en un marco específico de tradiciones, de entramados simbólicos, de valores estéticos, éticos y culturales donde la existencia se hace socialmente pertinente. Pero el “traductio” en tanto conversación con el presente no podría quedarse en servir exclusiva y acríticamente a la necesidad del mundo en su momento y circunstancia particular, tal como es pres- crito por las fuerzas dominantes del poder y del conocimiento, porque la educación no se agota en las razones de moda por más importantes que éstas parezcan. Por eso, justamente para combatir la proclividad al actualismo, al tiempo que se procura “sintonizar”, también se busca “promover” (promotio), ir siempre más allá de lo dado, declarar la insuficiencia de lo logrado y perseguir la búsqueda de un bien mejor. Así como a la educación subyace una función conservadora de adaptación, también subyace una tarea transformadora, de revisión crítica y creación, pues la realización posible de la humanidad expresa un dinamismo esencial, una preparación de la realidad no dada todavía pero deseable o posible. A ella se refirió también la apuesta pedagógica de uno de los más destacados exponentes de la modernidad, E. Kant, quien en su Tratado de la Pedagogía indica que “es probable que la educación vaya mejorándose constantemente, y que cada generación dé un paso hacia la perfección de la Humanidad; pues tras la educación está el gran secreto de la perfección de la naturaleza humana” (Citado en Hernández, 2005, p. 122). Tanto en Tomás de Aquino como en Kant prevalece la noción de que el ser humano no es ya de una vez para siempre lo que está llamado a ser y por ello mismo requiere de la formación. Así, uno de los comentaristas de la obra pedagógica de Kant dice que en él “la educación se apoya, en última instancia, sobre la cuestión de una realización posible de la humanidad” (Vandewalle, 2005, p. 15), punto donde la educación kantiana coincide con Tomás al considerar el progreso hacia un estado mejor y el perfeccionamiento gradual de lo humano a partir de sus potencialidades6. 6 En esta línea de sentido aparece el papel de la persona como primer responsable de su formación. En Kant se traduce en un llamado de la conciencia autónoma ante la incompletitud del Estado: “Esta lenta reforma educativa debe asegurar, entonces, 65 Revista Temas Traductio y Promotio es la tensión entre el presente dado y el mundo posible. Ambas directrices pedagógicas tienen una implicación de crecimiento integral, de convocatoria de plenitud, estado cada vez más perfecto de humanidad. La pregunta entonces sería cómo integrar los elementos sustantivos de la realidad, que se han reseñado en la sección anterior para traducir el tomasiano “estado de virtud” (virtutis status) en ejercicios formativos fundantes de un proyecto civilizatorio nuevo abierto a “el otro” y a “lo otro”, donde prime la dignificación de la vida, la promoción de su multiplicidad y la acogida plena de patrones socioculturales emergentes. Contra la educación convertida en una variable más de los mercados, en una herramienta de los frenéticos afanes consumistas, del esnobismo tecnológico y de los arrebatos desmedidos por la competitividad, el enfoque humanistacomplejo y el ideario tomasiano de la perfectibilidad, proponen una educación con cabida para la insuficiencia de lo racional, la relatividad de lo prescriptivo, la carencia de lo legal y canónico. Este enfoque se define, principalmente, desde tres principios (Biocentrismo, Complejidad y Decolonialidad) que, para el interés de este trabajo, se plantean en conexión con algunas premisas centrales del pensamiento de Tomás de Aquino. 2.1. Postulado Biocentrista: coexistencia y cuidado de los seres El avance de las primeras décadas del siglo XXI ha hecho patente la amenaza de la biodiversidad como uno de los problemas que mayor atención demanda la realización de una humanidad integral, la inscripción de la Idea de humanidad en la historia. Pues el Estado no puede por sí solo tender a favorecer la educación moral de la humanidad. Sólo le interesan las dimensiones de cultura y de civilización, en cuanto pueden serle útiles. Por definición, un Estado no puede tener interés en el desarrollo del espíritu crítico y el uso personal de la razón; en resumen, la libre utilización del pensamiento” (Vandewalle, 2005, p. 122). 66 por parte de científicos y humanistas. La alerta no puede ser más clara, tal como ha sentenciado uno de los principales exponentes del tema, el biólogo de la evolución Edward Wilson: En los últimos dos o tres decenios, los biólogos han descubierto que la biodiversidad terrestre es mucho mayor que lo imaginado hasta entonces. Esa diversidad se reduce a paso acelerado por efecto de la destrucción de hábitats naturales, destrucción que incluye el deterioro actual debido al recalentamiento del clima. También hay deterioro por la propagación de especies invasoras, por la contaminación ambiental y la sobreexplotación. Si no conseguimos reducir esos fenómenos causados por el hombre, podría suceder que a fines del presente siglo hayamos perdido la mitad de las especies vegetales y animales de la tierra (Wilson, 2006, p. 174). Por eso, el Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre cambio climático (IPCC), en su quinta versión presentada en marzo de 2014, reseñó el drama de las implicaciones sociales del cambio climático como causa del incremento de los flujos migratorios y de los nuevos conflictos territoriales e interétnicos debidos a los riesgos de la seguridad alimentaria y la disponibilidad del agua en distintas regiones del planeta (desplazamientos poblacionales climáticos), en particular, en aquellas atravesadas por los mayores índices de pobreza. En Colombia se ha visto ya esta situación de manera lacerante, en los recientes episodios medio ambientales del Casanare ante la pérdida irreparable de miles de especies por cuenta de una “sequía programada”, y la desertificación de los Llanos que anuncia la crisis de selvas, páramos y otras latitudes del país y del continente. Eventos climáticos extremos son síntomas irreversibles de profundos cambios en la habitabilidad de la Tierra, aunado a una autoridad ambiental ca- Revista Temas maleónica que ha favorecido prácticas como la minería extractiva a gran escala y la ganadería extensiva, que se permite secar humedales o quemar bosques indiscriminadamente7. La consecuencia no puede ser más alarmante según lo registró uno de los informes periodísticos al respecto: Lo grave es que la foto de los chigüiros agonizando que conmovió al país es el retrato de lo que podría venir. Las escenas de tierra árida y animales muertos parecían más propias de África que del segundo país más biodiverso del mundo, rico como pocos en recursos hídricos (Castro, 2014, p. 31). Por eso, el postulado Biocentrista, como un eje del enfoque de la educación humanista-compleja, debe ser de tipo sistémico, en el sentido que implica una vigilancia de todos los órdenes de la existencia: el económico, contra los modelos extractivos depredadores de las fuentes hídricas y los recursos naturales; el industrial, contra la inadecuada gestión de desechos químicos y orgánicos, la polución del aire y los sistemas productivos centrados en el lucro; y por supuesto, el ético, por el exterminio de la especie humana por cuenta de ella misma, sea por los productos sociales de la violencia o por la depredación de hábitats insustituibles como los océanos, las selvas y las reservas forestales. El biólogo Wilson (2006) reseña que no es posible llamarnos a engaño, ni como científicos ni como humanistas, “no es hora ya de entretenernos con la ciencia ficción sino de aplicar el buen sentido y atenernos a una única regla: sólo podremos salvar los ecosistemas y 7 Así se puede apreciar, por citar un caso, en el crecimiento exponencial de los índices de deforestación que, a nombre de proyectos de desarrollo o “locomotoras de la industria”, cuentan con el beneplácito de las autoridades ambientales: “Según el IDEAM, entre 2010 y 2012 la tasa de deforestación duplicó la de las dos décadas anteriores, y llegó a 1.332 hectáreas anuales” (Castro, 2014, p. 31). las especies si comprendemos el valor de cada una ellas y si convencemos a los seres humanos que tienen poder sobre ellas de que deben ser sus guardianes” (p. 139). La búsqueda de la plenitud no puede asumirse a costa de la supervivencia de las otras formas de vida porque –colige el experto– “somos sólo una entre muchas especies de un planeta casi desconocido” (Wilson, 2006, p. 178). Aquí se contiene el programa de una educación biocentrada. Como ha señalado el aludido informe de la ONU, los cambios climáticos y, por ende, sus afectaciones, se deben principalmente a la actividad humana. Y por cuanto la enseñabilidad se sustenta en la posible modificabilidad de las acciones humanas; la educación eco-ambiental aparece como el llamado a un nuevo modo de ser en el escenario público-planetario, es decir, como una verdadera ciudadanía ambiental. Teniendo en cuenta que en Pedagogía los fundamentos formativos se transversalizan, es decir, desbordan la comprensión estricta de un plan de estudios o de una asignatura específica para convertirse en un ethos socio-pedagógico traducido en un determinado sistema de prácticas, lenguajes y creación de mitos, la educación biocentrada constituye su relato como conciencia, como comprensión y como agencia. Conciencia para entender, desde la primera infancia, que todo lo que se hace contra una especie considerada “menor”, revierte a la vida humana y la compromete; para entender sin disuasiones que ecocidio es suicidio, que la agonía animal deliberada anticipa la masacre humana y que el agotamiento provocado de los recursos conduce a la inanición. Aquí el desafío para la educación es evidenciar que la destrucción del planeta implica la devastación de la humanidad. Ante la tendencia de querer entender sólo cuan67 Revista Temas do el caos se impone, esto es, cuando ya se han depredado los recursos vitales, la educación para una ciudadanía ambiental exige volcar los esfuerzos a una auténtica alerta temprana de conciencias. Asimismo, la educación biocentrada es comprensión porque se hace preciso conocer el valor intrínseco de las especies y de los ecosistemas, sus modos constitutivos, sus múltiples universos posibles, sus conexiones entre sí y sus infinitas vinculaciones con la humanidad y con el cosmos. Para el caso de los sistemas formales de enseñanza, los currículos cumplen aquí un papel sustancial por su capacidad de provocar estrategias de conocimiento en torno a la generación de núcleos problémicos que recojan las complejidades de la vida. Para tal fin, un esfuerzo urgente es afrontar el desafío de la transdisciplinariedad, el tránsito de los contenidos a los problemas sostenidos en el diálogo paritario continuo entre ciencias, técnicas y humanidades. De igual forma, la educación biocentrada es agencia por el compromiso práctico que suscita la conciencia y el entendimiento del ser humano, como especie entre las especies, para hacer primar la convocatoria del cuidado antes que la del saqueo, el provecho indiscriminado y la depredación. Esta “fraternidad cósmica” comprende la incidencia en la política pública, en la opinión común y en las organizaciones civiles para superar la etiqueta falaz del “desarrollo sostenible” o simplemente del “ser amigable con el medio ambiente”, mientras las prácticas reales privilegian el afán de lucro para una pequeña élite. Por eso la agencia ecoambiental, preparada educativamente, abarca el terreno de la acción ciudadana que, al preservar la vida, se resiste a la obstinación o a la estulticia de los poderosos para hacer exigibles los derechos planetarios, para repudiar la crueldad contra los animales silvestres y domésticos, 68 en suma, para proteger las especies y los recursos de la naturaleza. Asistimos aquí a la necesidad de un cambio de mirada en la racionalidad, en la manera de entender el mundo: no desde el teocentrismo medieval, como sistema omnicomprensivo fundado en determinada idea de Dios; ni desde el antropocentrismo moderno, que exalta el individuo como ser racional por encima de otros seres; sino desde una convergencia de tipo antropo-cósmica o cosmología existencial donde la ruta hacia el tomasiano “estado de virtud” abarque la conexión de lo humano con la multiplicidad de los que viven. Esto quiere decir que la responsabilidad ética necesita integrar el espectro de todos los vivientes y no sólo de los humanos entre sí. Es preciso apuntar que todo este enfoque de la educación biocentrada resulta afín a la comprensión teológica tomasina del universo, principalmente por dos principios claves que sólo se enuncian aquí: Primero, la idea del destino común del universo y de lo humano. Un llamativo planteamiento expuesto en los comentarios bíblicos de Tomás de Aquino, concretamente, en su comentario de Romanos 8, 18-25, In Epistolam ad Romanos, según lo retoma Sedano (s.a, p. 2). La in-finición del universo depende de la in-finición humana; la realización del universo depende de la realización humana; la plenitud del universo de la plenitud humana; la perfección del universo, de la perfección humana (…) El cosmos, el mundo material, creado para el hombre participa de su destino que es la plena liberación y glorificación en Cristo. El segundo aspecto es el examen de la relación de poderío absoluto hombrenaturaleza. Porque “sólo Dios tiene dominio total y absoluto que, por lo demás, lo ejerce en beneficio de los hombres (II-II, q. 66, a. 1). El hombre tiene ciertamente Revista Temas un dominio natural de estas cosas pero el poder de ponerlas a su propio servicio (a. 1, ad 2) no puede ir en detrimento del poder de administración y gestión en beneficio de todos, sin discriminaciones (a. 2). Porque: ción planetaria” (Morin, Ciurana, y Motta, 2002, p. 122). El mismo trabajo sugiere la diversificación de la educación –aunque aplicado sólo al ámbito de la escuela– en tanto efecto inevitable de las sociedades multidiversas del tercer milenio: Las cosas del cosmos están ordenadas a la satisfacción de las necesidades del hombre, de todo el hombre, de todos los hombres. Es éste el derecho divino que no puede ser derogado por ley alguna ni por costumbres, por más tradicionales que sean (a. 6 c.). El carácter funcional de la enseñanza lleva a reducir al docente a funcionario. El carácter profesional de la enseñanza lleva a reducir al docente a un experto. La enseñanza tiene que dejar de ser solamente una función, una especialización, una profesión y volver a convertirse en una tarea política por excelencia, en una misión de transmisión de estrategias para la vida (Morin, et al, 2002, p. 122). Como anota el comentarista Sedano (s.a, p. 4): La insistencia tradicional y tomasiana en la ‘potestas procurandi et dispensandi’ se dirigía a socavar la ‘potestas o ius utendi et abutendi’, es decir, la propiedad absoluta del derecho romano. Análoga es la insistencia actual en la potestad de gestión y administración de los bienes ecológicos, precisamente para ir anulando el pretendido derecho de usar, abusar y manipular la naturaleza hasta la destrucción. Entender el ser humano más como una especie entre las especies que como dominador absoluto sobre ellas, es el presupuesto de la concordia vinculante entre antropología y cosmología. Bien recuerda Tomás en su Contra Gentes que “minimizar la perfección de las creaturas nos llevaría incluso a minimizar el poder de Dios” (Contra Gentes III, cap. 69). 2.2. Educación, complejidad y analogía Investigadores del Instituto Internacional para el Pensamiento afirmaron desde principio de siglo que “la misión de la educación para la era planetaria es fortalecer las condiciones de posibilidad de la emergencia de una sociedad-mundo compuesta por ciudadanos protagonistas, consciente y críticamente comprometidos en la construcción de una civiliza- El tema de la complejidad en la educación ha tenido, particularmente desde principios del siglo XXI, diversos exponentes, allegados y también contradictores. De igual forma, sus objetos de conocimiento han tratado de recoger aquello que su misma definición plantea: la multiplicidad de las realidades. Pero en medio de estos desarrollos lo que resulta patente, tal como lo expresan sus teóricos, es que la educación del siglo XXI, al ser una educación para una civilización planetaria, es decir, para un nuevo proyecto de comunidad humana-vital, se ha complejizado porque el mundo mismo afronta vertiginosas transformaciones, en todos los órdenes posibles, los cuales han superado la ilusión pedagógica de la modernidad de entender la educación como enseñanza para el estricto desarrollo del conocimiento y de la técnica, la preservación cultural sostenida y la preparación de mano de obra para los capitales. Por su parte, la educación de la complejidad implica que vuelve a hacerse explícita la insuficiencia de la razón ilustrada como factor determinante de todos los procesos cognoscitivos, afectivos, existenciales, emocionales, y como comando rector de los planos históricos, sociales y culturales. El problema de la educación, entonces, ya no es sólo la cuestión de 69 Revista Temas la enseñanza, de las didácticas, de los procesos curriculares, de pensar las escuelas, de la transmisión de contenidos, en suma, de la escolarización (siendo éste un elemento de vital importancia), sino el hecho de configurar la pedagogía como ciencia social capaz de formar conciencia ante los múltiples problemas contemporáneos, de escrutar las tramas conformadoras de subjetividades en el mundo digital, en el mundo de las ciudadanías transfronterizas, de las realidades acuciantes que conlleva el trasegar del presente siglo. Ese sentido de las “educaciones en tramas” es lo que permite hablar de una complejidad desde lo que su misma etimología representa y que es el presupuesto de la comprensión tomasiana: complexus, “lo que está tejido en su conjunto”; no la multiplicidad caótica, autodeterminada y autosuficiente, sino el plexo de realidades plurales en interacción para un fin digno en sí mismo. Tomás de Aquino señaló en su tiempo la conexión de todos los seres vivientes para una armonía cósmica –unidad en la multiplicidad– que sirve de fundamento para tratar el actual principio pedagógico de la complejidad. Un elemento de partida es la respuesta a la cuestión de si el conocimiento es causa del amor, anticipando ahí los inéditos territorios epistémicos de la inteligencia, es decir, los modos de conocer mixtos que sin ser exclusivos de la pura razón devienen fundantes de la experiencia humana: Algo se requiere para la perfección del conocimiento que no se requiere para la perfección del amor. En efecto, el conocimiento pertenece a la razón, de la cual es propio distinguir lo que se encuentra unido en la realidad y reunir en cierto modo lo que se encuentra separado, comparando unas cosas con otras. Y, por eso, para la perfección del conocimiento es necesario conocer singularmente todo lo que hay en la 70 cosa, como las partes, las potencias y las propiedades. Pero el amor, en cambio, reside en la facultad apetitiva, que mira a la cosa como es en sí. Por lo cual, para la perfección del amor basta que se ame la realidad según se aprehende en sí misma. Por esta razón, pues, sucede que una cosa es más amada que conocida, porque puede ser amada perfectamente, aunque no sea perfectamente conocida (I-II, q. 27, a. 2, ad. 2). La acción del entendimiento exige conocer todo lo que hay en la cosa, conocerla en sus partes, sus virtudes y propiedades, esto es, en tanto elementos integrantes de una sola realidad (multiplicidad convergente), que no es inerte sino que se halla en continuo movimiento (virtus) ordenado a su progresiva perfección, y que cuenta con una diferencia específica (caracterización de partes). De ahí que las funciones del conocimiento son análisis y síntesis. Pero el amor, o mejor aún, el solo conocimiento del amor no requiere de análisis y síntesis al modo racional. Es un Yo-Tú. Un enfrentamiento que devela la realidad del otro, la realidad otra, que no necesita conocerla totalmente para amarla pues se acoge tal como se presenta en la relación: es prosopon (delante-todo). De forma que, en las funciones y modos del conocimiento (el de la razón y el del amor) se instala el sentido que une lo distinto, que hace uno lo múltiple: es el terreno de la analogía. La analogía es el método de la complejidad. Se trata de la dialéctica que busca “distinguir para unir” de modo inter-retroactivo. Por eso Tomás dirá que la “analogía es un caminar”: el paso presente recoge el anterior y prepara el siguiente. Distinguir no es quedarse en la mera disección de propiedades, virtudes y partes porque la finalidad del pensamiento no es realizar el conocimiento mismo de las cosas, sino articular sus propiedades, virtudes y partes en una unidad de realidad. Esa “unidad de Revista Temas realidad” se denomina identidad, que en filosofía de la educación viene a responder la pregunta por el telos. Cierta entidad se presenta en su realidad concreta cuando se pone a trabajar en movimiento-convergente, no porque aparezca diseccionada. De ahí que la audacia de la complejidad no sea la condición múltiple en sí misma sino la interconexión para un fin plausible. En el lenguaje aristotélico-tomista toda realidad es acto y potencia. No existe una realidad de sólo potencia, ni solo acto. Acto puro es solamente Dios, recuerda Tomás. Entre tanto, la potencia es esa capacidad que tiene la realidad en sí misma, sus virtudes y capacidades, para llegar a su propia perfección. Por ello, toda realidad creada, distinta de Dios, tiene capacidad de moverse a sí misma para llegar a su propia realización. Llevado al plano antropológico, la acción de Dios es para promover la acción humana, no para sustituirla o anularla. De hecho, este será el fundamento de la antropología pedagógica tomasiana: usque ad perfectum statum hominis in quantum homo est. En Tomás de Aquino, Dios crea todas las cosas no sólo para que existan sino para que sean causas reales, capaces de moverse por sí mismas, de activar su propio movimiento8. Aplicado a la formación humana significa que Dios potencia nuestra capacidad para que obremos autónomamente (Sedano, 2012, p. 164). Por eso, el papel del maestro es dejar que el otro sea. Que sea quien tiene que ser, según su complejidad constitutiva, al modo de la afirmación pindárica: “Atrévete a ser quien eres”. El trabajo del pensamiento se puede resumir, entonces, en la dialéctica intellectus rationis / intellectus amoris necesaria para escrutar la complejidad: unir, por la síntesis, lo que está separado y distin8 “Deus creat res non solum ut sint sed ut causae sint” (CG, L 3, c. 70; cfr. I, q. 105, a. 5). guir, por el análisis, lo que está unido. A la analogía le interesa captar lo distinto a través de lo semejante, a través de las semejanzas de la propia experiencia, por lo que siempre se planteará la realidad como dinámica, sobre la cual es preciso un trabajo de comprensión y encuentro permanente con las cosas. En el tratamiento analógico de la complejidad, “el ser humano juega la suerte de su destino y del destino del mundo en una tensión permanente, dialéctica, entre semejanza y des-semejanza, entre continuidad y novedad radical, entre inserción y arraigo en el mundo (inmanencia) y superación sobre el mundo (trascendencia)” (Sedano, s/a, p. 3). Se expresa aquí el pensamiento universalista y cósmico de Tomás atento a la multiplicidad de las cosas y de la distinción de la naturaleza, donde todo ente o realidad que exista tiene una función para la unidad, para la armonía en el universo. Unidad que, por supuesto, no es uniformidad. Es atribuirle a cada uno lo propio, activándolo y dinamizándolo para el bien común. Por esto, la complejidad se realiza subsidiariamente. Porque es preciso estimular las distintas capacidades, condiciones y naturalezas de las diversas asociaciones, personas e individuos que la componen, creando las condiciones requeridas para la realización de todos. El bien común es la perfección de lo social, pero no hay bien común sin favorecimiento de lo particular. De esta forma, la unidad de lo diverso conduce a la perfección que corresponde a cada entidad. Subsidiariedad es promover, en lo colectivo, las distintas capacidades e identidades que revierten en perfección para cada uno. No basta distinguir especulativamente sino poner a trabajar la diferencia individual y social para el logro del bien común que es, a su vez, crear las condiciones para el bien de cada una de las personas o entidades. 71 Revista Temas El método de pensamiento de Tomás de Aquino frente a la complejidad de lo real, prepara la tercera categoría para la fundamentación educativa que aquí se propone: la imposibilidad de las hegemonías del saber. 2.3. Decolonialidad y facientes veritatem La transformación de racionalidades para entender la educación desde la complejidad y el Biocentrismo, requiere un soporte epistémico que las sostenga. Aparece aquí el enfoque de la Decolonialidad. Para el interés de este trabajo se alude sólo la Decolonialidad Epistémica pues ésta es el presupuesto de todas sus posibles extensiones en el plano de los estudios sociales y culturales, desde los cuales se comprende también la Pedagogía. El punto de partida de la Decolonialidad Epistémica es confrontar la georeferenciación ideocultural del saber. Así lo indica Sedano (2012): No vivimos en el siglo I, ni en el siglo XIII, ni en el siglo XVI; ni en Europa, ni en Estados Unidos, para que tengamos que adoptar su realidad como nuestra. Vivimos aquí y ahora, en esta historia, dentro de nuestra problemática, la de nuestros pueblos, hambrientos de liberación y de justicia en todo orden: económico, social, político, cultural, religioso y eclesial, entre otros (p.175). 72 homegeneidad) pasa a ser una teoría decolonial (Mignolo, 2007, p. 25). La educación humanista-compleja se estructura en este sentido de decolonialidad, que opera sobre distintos ejes de conocimiento y de acción, y exige plantear el problema de los modos de conocer como disposiciones del espíritu humano y no sólo como modelos de apropiación de “realidades objetivas externas”. En efecto, la clásica teoría del conocimiento estableció una radical diferenciación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, distinción que desarrolló un modelo centrado en la epistemología dual, reedificado posteriormente por la ciencia experimental y las adaptaciones positivistas. Sin embargo, el problema del conocimiento en las llamadas “ciencias sociales” y, dentro de ellas, la epistemología de la educación, no es sólo una manera de conocer que para responder a criterios canónicos de rigor y objetividad, tiene que ser fragmentada y, en consecuencia, desapasionada, impoluta de humanidad, aséptica de historia. Es el mismo postulado que los exponentes del pensamiento decolonial han invocado como premisa de sus múltiples abordajes. Mignolo, por ejemplo, sitúa aquí el proyecto de decolonización del conocimiento y el ser para establecer una historia-otra: La epistemología como “punto de mira” significa reconocer el “lugar mental” y el “cosmos afectivo” desde el cual se posiciona la construcción del conocimiento, los modos de problematización, los estilos de pensamiento. Ese “lugar mental” es también “punto de afección”, es decir, “lugar de valoración” que exige una manera de entender las relaciones del conocimiento con la sociedad, la cultura y la constitución de lo humano. Porque no hay epistemologías inocentes, que no impliquen un modo de afectar el orden social sea para legitimarlo, sea para cuestionarlo, sea para re-crearlo. Una teoría crítica que trasciende la historia de Europa en sí y se sitúa en la historia colonial de América (o de Asia o África, o incluso en la perspectiva de los inmigrantes que, dentro de Europa y Estados Unidos, han quebrado la Por eso Tomás de Aquino pone en cuestión la inmutabilidad de la verdad (humana), al punto que, en la búsqueda de razones por las que la verdad no permanece después de todo cambio, concluye: Revista Temas Lo verdadero y el ser son convertibles. Por eso, así como el ser no se genera ni se corrompe en cuanto tal, sino sólo accidentalmente, esto es, en cuanto que se genera o se corrompe esto o aquello, como se dice en I Physic., así también la verdad cambia no porque en ella no permanezca ninguna verdad, sino porque no permanece la verdad que era antes (I q. 16, a. 8, ad 2). Y complementa De Aquino en otro lugar: “a cada uno de nosotros corresponde añadir lo que faltó en la consideración de nuestros predecesores” (In I Aethic. Lect. 11, nn. 132-133; Marietti, 1934, In II Methaphysic; Lect. 1, nn. 276, 287-288; Marietti; III Gent. 48). Docilidad a la búsqueda de la verdad que es docilidad a la tradición, pues ningún conocimiento parte de la nada: “Su completo desarrollo depende del esfuerzo humano, es decir, de que el hombre atienda solícitamente, con frecuencia y con respeto a las enseñanzas de sus antepasados, en vez de descuidarlas por pereza o rechazarlas por soberbia” (II-II, q. 49, a. 3, ad. 2). De manera que justamente por la condición dinámica y compleja de la realidad, de la naturaleza, de las identidades humanas, del conocimiento mismo, la perspectiva decolonial implica el gerundio de la búsqueda de la verdad, o mejor aún, de las verdades, de ahí el adagio latino del facientes veritatem. Desde tal horizonte, Sedano (2012) afirma: La verdad no se dicta. A la verdad se la busca y se la encuentra allí donde está: en la realidad de las cosas, en la realidad de las personas y en la realidad de nuestro mundo, hecha historia; en la realidad de hoy a la que tengo que enfrentarme (p.174). Así, pues, la Decolonialidad Epistémica afronta el problema de las racionalidades científicas, de las imágenes y giros del conocimiento que van de la unidad totalizante al pluralismo convergente de las realidades, del ser-uno a la complejización de los fenómenos en el mundo. Estamos, entonces, ante una perspectiva que afronta dinámicas de pluralismo, situacionalidad, exigencias de inversión social, tránsitos del conocimiento y negociación crítica de alteridades. Es en este momento post-racionalista o post-colonialista de la ciencia, donde se reivindican de manera especial las brechas forjadas por los esquemas fragmentadores del pasado en la pretensión de un cuerpo compacto y exclusivo del dogma científico. Karl Popper (1995), uno de los preclaros exponentes del “Perspectivismo de la Verdad”, lo decía en estos términos: A pesar de mi admiración por el conocimiento científico, no soy un partidario del cientificismo, pues [éste] afirma dogmáticamente la autoridad del conocimiento científico; mientras que yo no creo en autoridad alguna y siempre me he resistido al dogmatismo; y sigo resistiéndome, especialmente en la ciencia […] El problema que me interesa es el de los motivos racionales críticos en sentido objetivo para preferir una teoría a otra, en la búsqueda de la verdad (pp. 21-22). En este marco de consideraciones se entiende la conexión posible entre el método tomasiano y el falsacionismo científico. Así lo insinúa el comentario de Sedano (s/a. inédito2, p. 1) a propósito del fallecimiento del intelectual vienés: Ha muerto un hombre epistemológicamente humilde y, por ello mismo, coherentemente rebelde contra todo fundamentalismo: Karl Popper. Contra el pesimismo de los escépticos y la desesperada postura de los agnósticos decía que “es posible una aproximación a la verdad”. Y contra el positivismo lógico y su “optimismo seudocientífico” afirmaba que “el saber seguro nos está negado: nuestro saber es una conjetura crítica, un retículo de hipótesis, una trama de 73 Revista Temas suposiciones”. Suposiciones o hipótesis confiables en la precisa medida en que sean sometidas a la prueba de la verificación […] Cierto que a Karl Popper le ha pasado lo mismo que a Tomás de Aquino: el estilo de su método, siempre abierto a la revisión crítica, ha hecho que le considere superado o, por lo menos, superable: sometido su método de falsación a la prueba de falsación, ha resultado ser provisional, mientras no se consiga otro mejor (Popper, 1995b). En realidad, ésta ha sido la historia de las ciencias y de todo conocimiento humano: un avance en la búsqueda de la verdad es solo una aproximación a la verdad, no una conquista definitiva, y esto a través de ensayos y errores: “of trial and error. Perspectivismo de la verdad que no sólo abarca el plano de la ciencia natural o social sino que, en clave tomasiana, es premisa de la ciencia divina según exponía Garrigou-Lagrange con su clásica metáfora de la pirámide para explicar que sólo Dios conoce la totalidad de una sola vez, a lo cual sólo se puede aproximar asintóticamente el espíritu humano desde la función de la síntesis del conocimiento en tanto capacidad de explorar las caras de tal pirámide, dando la vuelta en torno a la realidad, escuchando a las otras consideraciones y buscando acuerdos para apreciar el vértice que une todas las caras de lo real: Esta ciencia en efecto, no está medida por el tiempo, no aguarda la llegada de los sucesos para conocerlos; sino que está medida, como el ser de Dios, por el único instante de la inmóvil eternidad, que abarca la duración entera de los siglos: aeternitas ambit totum tempus. Así el vértice de una pirámide corresponde a cada uno de los puntos de su base y un observador situado en la cumbre de una montaña ve con una sola mirada todo un ejército que desfila por el valle (Garrigou- Lagrange, 1946, p. 122). 74 De esta manera un enfoque pedagógico fundado en la comprensión humanistacompleja no pretende dar respuestas acabadas o comunicar pseudo-verdades con pretensión de ser definitivas. Las verdades no son informaciones y conocimientos paramétricos sino itinerarios de búsqueda, de conocimiento y realización. Por eso la acción pedagógica se entiende ordenada a promover el intelecto y el afecto para que cada maestro, cada estudiante: Responda por sí mismo, enfrentándose con la realidad: ‘Porque no consiste la perfección de mi entendimiento en saber qué deseas o qué piensas sino en escrutar cómo es la realidad de las cosas’ (I q. 107, a. 2c). Aquí en nuestra realidad, la realidad de nuestra Colombia y de nuestra América, en donde tenemos que ejercer nuestra misión […] en equipo y comunidad de búsqueda, ‘Ecclesia quaerens’, una comunidad unida en la misma fe, en la misma esperanza, en el mismo amor” (Sedano, 2012, pp. 174-175). Podría colegirse, en un sentimiento común de reordenamiento ético donde reine efectivamente la concordia y la justicia. 3. COLOFÓN Al iniciar este trabajo se ha planteado la necesidad de fundar las comprensiones y acciones de la educación a la luz de una pregunta teleológica que sea efectivamente orientadora del papel de la pedagogía en esta coyuntura de la historia que manifiesta tan singularmente la precariedad de la existencia, la amenaza de las especies y la progresiva imposibilidad de la vida misma. Para afrontar estos desafíos, dos grandes componentes –relacionados entre sí– podrían recoger las intuiciones que aquí se han formulado. Por un lado, el apego al texto de la historia para entender Revista Temas el mundo que pasa como el mundo que nos pasa, con cuanto ello implica para una agencia ética corresponsable del destino común de la humanidad. Lo segundo, es la vigilancia permanente sobre los modelos mono-racionales y hegemónicos de la educación que responden a una visión incompleta de ser humano, de mundo y sociedad, normalmente definidos por patrones de funcionalidad económica. La educación como tarea social y proyecto ético se entiende, ante esta encrucijada, como fuerza histórico-cultural – y no sólo escolar– capaz de afectar la (re) construcción de las civilizaciones y de las biografías, y de las tradiciones comunitarias y las relaciones con el cosmos. Contiene la potencialidad de encaminar, en lo cotidiano, un proyecto de civilización biocentrada como convergencia de múltiples realidades. Una civilización donde cada varón, cada mujer, cada pueblo, sea capaz de avanzar hacia un pacto ponderado de las múltiples interpretaciones que habita (conversación analéctica); donde se logre sobrevivir entre los filántropos (amantes de la vida) y los necrófilos (los amantes de la corrupción y de la muerte); entre los nuevos y viejos fanatismos, tan amenazantes como siempre; entre los arrebatos ecocidas de mentes conquistadas por el delirio de consumo y de riqueza; entre las ambiciones por el poder megalómano y maniático que, bajo la falacia de ser función política o servicio comunitario, arrasa las iniciativas de toda libertad, justicia y bien público. Educación humanista-compleja que “distingue para unir”, no para dejar separado, ni para idolatrar intencionadamente cierto factor y socavar o ignorar otros. No podría ser de otro modo en medio de una sociedad como la colombiana donde los monstruos de la barbarie, quizás duermen por momentos, pero nunca se han ido; donde cunden los necios que decía Wilde, aquellos “que saben el precio de todo y el valor de nada”; donde dominan cotidianidades marcadas por las formas sociales de la mafia y el crimen; sociedades del atajo y del “yo no me dejo”, donde el insulto y la descalificación reemplazan la discusión para fomentar el estigma; donde se asesina por un celular o por otras nimiedades; se desfiguran personas con ácido; se saca provecho del más débil, seres humanos u otros animales; se extermina al adversario ideológico con la muerte; se acomoda la ley y el derecho para pasar por encima de todos en razón de egolatrías desaforadas. Retorno continuo del horror en un ambiente lacerado y depravado, que produce víctimas en cada esquina, bajo al imperio de los psicópatas de la muerte, con la complicidad de impunidades estructurales de instituciones fallidas donde muchas veces reluce una amañada e ineficaz administración de justicia. Aquí, en el meollo de esta abatida historia, la propuesta pedagógica por una Educación humanista-compleja muestra también la vigencia de un Tomás de Aquino que tiene una palabra para enriquecer los principios de Biocentrismo, Complejidad y Decolonialidad, más allá de un intento de escolasticismo estrictamente especulativo en conversación con las ciencias sociales contemporáneas. REFERENCIAS Adorno, T. (1998). Educación para la emancipación. Madrid: Morata. Castro, C. (2014). “Muertos de sed”. Revista Semana n. 1665, marzo – abril, pp. 30-31 Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). Informe General de Memoria y Conflicto ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional. Garrigou- Lagrange, R. (1946). La síntesis tomista. Buenos Aires: Desclee de Brower. Hegel, G.W.F. (1998). Escritos Pedagógicos. México: Fondo de Cultura Económica. Kant, E. (2005). Introducción Sobre la Pedagogía. En Hernández, F., Beltrán, J. y Marrero, A.. Teorías sobre sociedad y educación. Valencia: Tirant lo blanch. 75 Revista Temas Kliksberg, B. (2011). Escándalos éticos. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial SRL. Eco, Umberto (1974). Elogio de Santo Tomás. Recuperado de http://www.nexos.com.mx/?p=3096. Mignolo, W. (2007). La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial. Barcelona: Gedisa. Citas de Tomás de Aquino (TdA) Morin, E., Ciurana, E. y Motta, R. (2002). Educar en la era planetaria. Gedisa: Barcelona. Popper, K. (1995). En busca de un mundo mejor. Barcelona: Paidós. Popper, K. (1995b). La responsabilidad de vivir. Escritos sobre política, historia y conocimiento. Paidós: Barcelona. I n E p i s t o l a m a d Comentario a la Carta a los Romanos Romanos. II-II, q. 66, a. 1: Summa Teológica, segunda sección de la segunda parte, cuestión 66, artículo 1. I-II, q. 27, a. 2, ad. 2. Summa Teológica, primera sección de la segunda parte, cuestión 27, artículo 2, respuesta 2. I, q. 16, a. 8, ad 2. Summa Teológica, primera parte, cuestión 16, artículo 8, respuesta 2. II-II, q. 49, a. 3, ad. 2 Summa Teológica, segunda sección de la segunda parte, cuestión 49, artículo 3, respuesta 2. CG, L 3, c. 70; Sedano, J. (s./a). Apuntaciones y puntadas al desgaire. Lecciones de un intelectual humilde. Inédito. Bucaramanga, Colombia. Contra Gentiles, Libro 3, capítulo 70. I Physic. Libro Primero de la Física. Vandewalle, B. (2005). Kant. Educación y crítica. Buenos Aires: Nueva Visión. Marietti, 1934 Edición Marietti de la obra tomista. In II Methaphysic., Lect. 1 Libro Segundo de la Metafísica, Lección 1. III Gent. 48. Contra Gentiles Libro 3, capítulo 48. Sedano, J. (2012). Hacia una pedagogía de la respuesta. Horizonte tomasiano para la formación integral de la persona. Bucaramanga: Universidad Santo Tomás. Sedano, J. (2002). Pedagogía de la Respuesta. Testimonium Veritatis n. 7, Bucaramanga: La Bastilla. Sedano, J. (s./a). Perspectivas y sugerencias ecológicas en Santo Tomás de Aquino. Inédito. Bucaramanga, Colombia. Wilson, E. (2006). La creación. Salvemos la vida en la tierra. Buenos Aires: Katz Editores. Oxfam. (20/01/2014). Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica. Recuperado de http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam. org/files/bp-working-for-few-political-captureeconomic-inequality-200114-es.pdf. 76 IV Sent D. 26, q. 1, a. Libro IV de las Sentencias, 1 in c. distinción 26, cuestión 1, artículo 1, en el cuerpo del texto. In I Aethic. Lect. 11, nn. Libro Primero de la Ética, 132-133 Lección 11. Revista Temas Referencia al citar este artículo: Acevedo, A. y Bernal, L. (2014). Prensa y orientación política y educativa en la República Liberal (1930-1946). La imagen fotográfica de los presidentes de la República Liberal en los periódicos regionales Vanguardia Liberal de Bucaramanga y El Diario de Pereira. Revista TEMAS, 3(8), 79 - 94. Prensa y orientación política y educativa en la República Liberal (1930-1946). La imagen fotográfica de los presidentes de la República Liberal en los periódicos regionales Vanguardia Liberal de Bucaramanga y El Diario de Pereira1 Álvaro Acevedo Tarazona2 Luis Fernando Bernal Valderrama3 Recibido: 05/06/2014 Aceptado: 01/08/2014 Resumen El presente artículo tiene como propósito estudiar las imágenes fotográficas de los presidentes de la República Liberal, empleadas por Vanguardia Liberal (Bucaramanga) y El Diario de Pereira, para determinar cómo se utilizó la fotografía en la orientación de los ideales políticos y educativos que estos representaban, y cuáles fueron sus características y diferencias con la gran prensa nacional. Este artículo es resultado parcial de una investigación relacionada con la orientación educativa, la política y la prensa a partir de dos diarios regionales. Su resultado es precisamente un análisis de esta orientación direccionada, por estos periódicos, a la fotografía de los principales líderes liberales, a propósito de la trasformación técnica de la fotografía y su utilización estratégica al servicio de los intereses políticos. Palabras clave: Política, Fotografías, Prensa, Educación, República Liberal Press and political and educational guidance in the República Liberal (1930-1946). The photographic image of the presidents of República Liberal in the regional newspapers Vanguardia Liberal of Bucaramanga and El Diario of Pereira Abstract This paper aims to study the photographic images of the presidents of the República Liberal, employed by Vanguardia Liberal (Bucaramanga) and El Diario (Pereira), to determine how photography was used in guiding the political and educational ideals that they were representing and what were their characteristics and differences with the national press. This article shows the preliminary results of a research related to educational orientation, politics and the press with regards to two regional newspapers. The result is precisely an analysis of the photography management of these newspapers with regard to the main liberal leaders, demonstrating the technical transformation of photography and its strategic use for political interests. Keywords: Politics, Pictures, Press, Education, República Liberal 1 Artículo de Reflexión. Expone resultados de investigación obtenidos en el proyecto:”Prensa, educación y orientación política en la República Liberal” Convocatoria No.521 de 23 dic. 2010. 2 Profesor UIS, Director del Grupo de Investigación Políticas, Sociabilidades y Representaciones Histórico-Educativas (PSORHE), E-mail: [email protected] 3 Docente investigador UIS, E-mail: [email protected] 79 Revista Temas INTRODUCCIÓN El presente artículo es un análisis de las imágenes fotográficas de los presidentes de la República Liberal (1930-1946) empleadas por los diarios regionales Vanguardia Liberal (1919) de Bucaramanga y El Diario (1929) de Pereira. En este ensayo se observará cómo se utilizó la imagen fotográfica en estos dos diarios regionales liberales para la orientación de ideales políticos y educativos, a propósito de sus intereses políticos, características y diferencias con la gran prensa nacional. El análisis de la imagen es importante dadas las características de la prensa colombiana de asumir lealtades partidistas (Santos, 1998). La prensa política partidista tiene en Colombia una vieja tradición desde mediados del siglo XIX con los nacientes Partidos Liberal y Conservador, puesto que estos la utilizaron como estrategia ideológica. Los políticos fundaron periódicos, fueron periodistas, impresores, directores y con el tiempo, accedieron a los grandes puestos públicos nacionales y regionales e incluso a la presidencia de la República. Los cuatro presidentes de la República Liberal, Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos y Alberto Lleras fueron propietarios de diarios, periodistas y editores4. En las regiones colombianas los periódicos continuaron con las mismas estrategias: el dirigente liberal Alejandro Galvis Galvis5 ocuparía cargos en el Estado aun siendo fundador y propietario del diario La Vanguardia Liberal6. Emilio Correa Uribe, propietario 4 Enrique Olaya Herrera fundó El Comercio en 1903, El Mercurio en 1904, Gaceta Republicana en 1909 y El Diario Nacional que circuló entre 1912 y 1938. Alfonso López Pumarejo estuvo vinculado a El Liberal entre 1938 y 1951. Eduardo Santos tuvo relación con La Revista en 1909, El Tiempo en 1913, La Tarde en 1930, Revista de América en 1945 e Intermedio entre 1956 y 1957. Alberto Lleras Camargo estaría vinculado con Los Nuevos en 1925, La Tarde en 1930, El Liberal entre 1938 y 1951 y Revista Semana entre 1946 y 1961. 5 Alejandro Galvis Galvis fue embajador, representante a la Cámara y gobernador del Departamento de Santander. 6 En los diarios consultados, Vanguardia Liberal llevó el nombre de 80 de El Diario también sería diputado a la Asamblea de Caldas y presidente de la misma en 1945. El estudio de la imagen fotográfica en la prensa colombiana es inédito; por tanto, se intentará con este artículo brindar las primicias analíticas del periodo de la política colombiana de los años 1930 a 1946, en el cual el Partido Liberal gobierna por primera vez en el siglo XX, luego de 45 años de hegemonía conservadora. Con la llegada del liberalismo al poder, también llegó el auge de la imagen fotográfica en los grandes diarios del país como El Espectador, El Tiempo y El Siglo. Este auge tiene que ver, en primera instancia, con los desarrollos técnicos que les permitieron a los diarios incorporar mejores equipos de impresión y la posibilidad de adjuntar la fotografía al diario; fue el momento también de la llegada de nuevas cámaras fotográficas de fácil manejo y poco peso; la aparición del rollo fotográfico permitió la libertad de movimiento y el fácil acceso a los lugares; no menos importante fue la llegada de los reporteros gráficos dedicados a registrar en sus cámaras fotográficas los acontecimientos políticos y sociales. La empresa periodística conllevaría, a la par, un importante desarrollo de la fotografía y del oficio de reportero gráfico; todo lo cual redundaría en un desarrollo editorial que permitió un mayor tiraje de ejemplares con mejores imágenes impresas y la importación de equipos como cámaras livianas y portátiles de marcas Leika, Rolleiflex o Kodak. A su vez, esto permitiría la apertura del país a la función de la fotografía y la reportería gráfica como oficios bien remunerados y que otorgaron cierta posición social. De igual forma, se consolidó la fotografía como imagen realista útil para el La Vanguardia Liberal desde su fundación en 1919 hasta 1932, de allí en adelante tomaría el nombre con el cual se conoce hasta el presente, Vanguardia Liberal. Revista Temas estudio de los imaginarios políticos. Las imágenes serían parte integral del texto y junto con las caricaturas, estimularían la construcción de la opinión pública. La fotografía fue empleada más allá de su característica como representación fiel de la realidad; su gran poder simbólico fue explotado al máximo por tres presidentes de la República Liberal: Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos Montejo y Alberto Lleras Camargo; ellos fueron propietarios o directores de periódicos mientras gobernaban al país. También los contradictores como Laureano Gómez, enfrentaban al liberalismo desde las tribunas de sus propios periódicos. Siempre existió una intencionalidad en la orientación de la imagen fotográfica, pues los periódicos tenían muy clara su importancia para incidir en la opinión y la política. Este carácter crítico y educativo posibilitó la aparición de sociedades de pensamiento, ya fuese en el caso de sociedades privadas, logias, o en sociedades públicas como los partidos políticos y las organizaciones cívicas, las cuales hicieron uso de diferentes medios publicitarios para expresar sus ideas y promover consenso dentro del conjunto social en el cual trataban de incidir. Esto indica el papel orientador correspondiente de la prensa en la sociedad moderna y en particular, su incidencia en la emancipación de sus ciudadanos. Sin embargo, para el caso colombiano se observa que la mediación transformativa en lo cultural, política y educativa que podrían haber desempeñado los periódicos, se limitó, para el caso del periodo en estudio, a reproducir los antagonismos y sectarismos partidistas de la vida pública nacional. Igualmente, la prensa reforzaba a través de sus contenidos el aprendizaje de lo público; el sentido de la participación que los grupos sociales adquirían en las plazas y sitios públicos mediante el contacto con los líderes y candidatos en las campañas. El posicionamiento de Vanguardia Liberal y El Diario en sus respectivas sociedades locales y regionales, no solamente pasó por su fortalecimiento como empresas periodísticas. A la par que informaron sobre los principales hechos noticiosos con una clara posición política, los dueños de los rotativos, los periodistas y colaboradores tomaron consciencia de la necesidad de edificar una serie de representaciones sobre sí mismos y su oficio. La labor de orientación política y educativa fue posible debido a la autolegitimación de los medios de comunicación, presentándose ante sus lectores como los guardianes de la verdad y los intereses públicos. La construcción de esta imagen fue de la mano con la exhortación a una entidad abstracta de la que no se dudaba su existencia y a nombre de la cual hablaban: la opinión pública. La fotografía de prensa, además de servir como divulgadora de imágenes, puede ser útil en el estudio de los imaginarios políticos y/o educativos. “Estas imaginerías o productos iconográficos de las sociedades, con sus cargas mentales y simbólicas, permiten comprender y hacen comprender las ideologías” (Escobar, 2000, p.120). Susan Sontang (1989) complementa lo dicho al argumentar que las fotografías por sí solas son incapaces de explicar nada; ellas son inagotables invitaciones a la deducción, la especulación y la fantasía; las fotografías llenan lagunas en nuestras imágenes mentales del presente y el acontecer. Los periódicos tuvieron una proyección pedagógica con el fin de instruir, formar, educar o guiar a los ciudadanos para su participación en la vida pública. Tanto El Diario como Vanguardia Liberal no sólo fueron importantes por su labor informativa, sino porque actuaron como tribunas públicas, a través de las cuales las elites sociales -sus intelectuales, periodistas y políticos- podrían “ele81 Revista Temas var” y reforzar la cultura política en sus respectivos espacios de influencia, por medio de la difusión de su propia posición ideológica. En efecto, en una época en la que las tasas de analfabetismo eran muy altas, periódicos como estos debieron asumir y hacer circular una serie de ideas que sirvieran como sistema de orientación para los líderes políticos de la región y, por intermedio de ellos, de la población. Así pues, los hechos noticiosos y los procesos políticos que se vivieron en los años treinta y cuarenta sirvieron y fueron la base para que los periódicos asumieran una labor educativa. Es decir, uno de los pilares del proyecto liberal era la educación y fue muy significativo el avance en esta materia: así se logró ampliar la cobertura en educación primaria y secundaria; y se dio un impulso a la cualificación de los maestros dada la carencia de personal preparado para la enseñanza. Pero la educación no solo era importante; atado a ella iba el bienestar escolar con diversas campañas para mejorar las condiciones físicas y sanitarias con lo que se pretendía elevar el rendimiento académico y evitar la deserción escolar. La República Liberal no fue un periodo político que se caracterizó por una consolidación del poder liberal desde un inicio. La disputa por mantener los espacios de poder conquistados obligó a la prensa liberal oficialista a desarrollar una labor educativa en sentido amplio, que a la vez contribuiría a crear una cultura política de orientación liberal. La labor educativa no solo se ciñó a la creación de sentidos sobre el orden político deseable. También, su labor intervino en el nivel práctico con el ánimo de incidir en las acciones y comportamientos políticos de los copartidarios. Sin embargo, para lograr develar las implicaciones ideológicas, educativas y de orientación política a través de la fotografía de prensa, fue necesario revi82 sar aproximadamente 1.900 fotografías aparecidas tanto en primera página como al interior de los diarios; finalmente, solo 146 fueron seleccionadas para consolidar la investigación, de las cuales en este artículo se referencia una pequeña muestra. La importancia de las imágenes correspondió en su orden, a las campañas electorales presidenciales, puesto que la mayor cantidad de ellas se tomaban cuando había elecciones o en las posesiones presidenciales. Existen otros momentos que fueron captados por las cámaras como visitas a algunas regiones del país, inauguraciones de obras, funerales de personajes ilustres, fiestas patrias, conmemoraciones, reuniones con políticos del partido, discursos en plaza y visitas de diplomáticos. Las fuentes primarias consultadas se encuentran digitalizadas en las Bibliotecas Luis Ángel Arango y Nacional de Colombia. En la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) se tomaron imágenes directas del diario Vanguardia Liberal. No obstante, es importante aclarar que no existen estudios sobre la imagen fotográfica de prensa en Colombia, lo que lo hace un tema complejo y sin referentes que dificulta la labor investigativa e implica, a su vez, un reto para crear interés sobre el valor documental de la misma. 1. PERIÓDICOS REGIONALES E IMÁGENES DE PRENSA Los dos periódicos regionales de filiación liberal en estudio, se fundan en los primeros treinta años del siglo XX en plena hegemonía conservadora. Vanguardia Liberal en Bucaramanga, es fundado por el dirigente liberal Alejandro Galvis Galvis en 1919; El Diario de Pereira es fundado el 20 de enero de 1929 por el periodista y diputado por el Departamento de Caldas, Emilio Correa Uribe7. 7 Periodista antioqueño nacido en Rionegro, fundador de La Tarde en 1923, Diario ABC y la Revista Variedades en 1925. Como Galvis Revista Temas Además de erigirse en “guardianes de la verdad y en defensores de los intereses públicos” -según lo expresado por sus dueños-, los diarios liberales de Bucaramanga y Pereira contribuyeron al proceso de formación de una cultura política moderna en el ámbito de sus propias regiones. Dado que se consideraban los voceros naturales del “pueblo”, estos periódicos pusieron en circulación una gama variada de ideas en torno a los principios que consideraban propios de un verdadero liberalismo, con la intención de educar políticamente a todos los receptores de su mensaje. Esta labor orientadora y educativa en sentido amplio, sobre todo en tiempos en que la educación formal no estaba extendida, se complementó con la participación frontal en la vida política de los diaristas. Vanguardia Liberal y El Diario no fueron muy pródigos en fotografías de los presidentes de los gobiernos liberales. De 226 fotografías encontradas de los presidentes en esta investigación, 212 eran de archivo, es decir, imágenes que los periódicos tenían guardadas y que utilizaban cuando la noticia así lo ameritaba. Estas fotografías de archivo eran las mismas que los diarios El Espectador y El Tiempo publicaban; eran tomadas por los fotógrafos en sus estudios y que los candidatos distribuían a los diarios como promoción de sus carreras políticas, y ya siendo presidentes eran publicadas. Por ello, es común ver fotografías de los presidentes siendo muy jóvenes que no concuerdan con las edades cuando son mostradas por la prensa. Las razones de la gran cantidad de fotografías archivadas y la poca cantidad actualizadas obedecían, en primer lugar, a menores recursos de estos dos diarios; en segundo lugar, no contaban Galvis en Bucaramanga, Emilio Correa siendo propietario del diario, fue diputado en la Asamblea de Caldas en 1935 y 1945, en este último periodo fue presidente de la Corporación. con corresponsales en Bogotá que les enviaran los registros fotográficos de los presidentes, aunque Vanguardia Liberal sí tenía convenios con agencias internacionales de noticias. Otras fotografías eran recortadas de las que ya tenían; con ellas se ampliaba el mismo archivo fotográfico, lo cual daba la sensación de tener más imágenes, pero en realidad eran las mismas. Para el periódico no era importante que la foto coincidiese con la edad del retratado en el momento de publicarla; lo importante era mantener un registro fotográfico para que los lectores del diario referenciaran la cara del actor político. Las fotografías de prensa de los presidentes son de archivo en su gran mayoría. Tabla 1. Estadística de Fotografías de los presidentes de la República Liberal Presidente Enrique Olaya Herrera Alfonso López Pumarejo Eduardo Santos Montejo Alberto Lleras Camargo Total Número de Fotografías Vanguardia Liberal El Diario 19 15 75 18 43 21 23 12 160 66 Fuente: Estadística realizada por los autores. Alfonso López Pumarejo tiene la mayor publicación de fotografías en los dos diarios liberales, no solo en sus dos presidencias, sino desde el momento en que anunciara en la Convención Liberal de 1929 que el liberalismo debía prepararse para ganar las elecciones. Los diarios nacionales El Espectador y El Tiempo también tienen a López Pumarejo como el presidente con más apariciones de su imagen fotográfica en los 16 años de República Liberal. El segundo lugar en el número de fotografías es para Eduardo Santos Montejo, propietario del diario más influyente del país: El Tiempo. Para los pocos ejemplares encontrados de 83 Revista Temas El Diario, Santos es proporcionalmente el presidente con más fotografías con respecto a Vanguardia Liberal. Enrique Olaya Herrera ocupa el tercer puesto en cantidad de fotografías de primera página; en proporción, El Diario presenta más fotografías sobre Olaya Herrera que Vanguardia Liberal. Alberto Lleras Camargo tiene un seguimiento en Vanguardia Liberal, según ellos “el más fiel intérprete del pensamiento político de López” (Vanguardia Liberal, 1943, 29 de septiembre, p. 1). 2. LOS PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA LIBERAL 2.1. Enrique Olaya Herrera (19301934) Figura 1. Enrique Olaya Herrera Fuente: Vanguardia Liberal (1930, 9 de enero, p. 1; 1930, 7 de agosto, p. 1); El Espectador (1929, 21 de diciembre, p. 1) y El Diario (1937, 23 de febrero, p. 1). Con las dos primeras fotografías de Olaya Herrera publicadas por Vanguardia Liberal, se observan algunas diferencias como la edad; la tercera corresponde a 84 una fotografía publicada por El Espectador, de cuerpo entero y que Vanguardia Liberal recortó y le dio formato de retrato. Esta es la fotografía que Vanguardia Liberal publicó el día de la posesión del primer presidente liberal del siglo XX. En ella, Olaya Herrera tenía 50 años. En cambio, la primera fotografía era de los años de juventud y Vanguardia Liberal la presentó para informar sobre el lanzamiento de la candidatura de Olaya en enero de 1930. La cuarta fotografía fue la más repetida por El Diario y provenía de la publicidad de la película de los hermanos Acevedo, “La apoteosis de Olaya”, que se presentó en el Teatro Caldas de Pereira. El mayor despliegue con fotografías fue dado a Enrique Olaya Herrera el día de su fallecimiento en Roma el 18 de febrero de 1937; ningún otro acontecimiento fue trasmitido en los diarios nacionales con tanta publicidad. La mayoría de titulares realizados por el fallecimiento de Enrique Olaya Herrera fueron producidos por El Diario, el cual le dedicó cuatro páginas anexas de su vespertino. Las páginas decoradas con esquelas fue el novedoso recurso gráfico de este impreso. No está de más señalar que con la entrada del liberalismo al poder, uno de los primeros propósitos fue buscar la profesionalización de los maestros de las escuelas públicas: Desde el 1 de febrero de 1931 entró en vigor la ley que haría obligatoria la educación primaria que para la época sería costeada con fondos de cada erario departamental. Los esfuerzos se centrarían tanto en cobertura como en calidad, para el primer caso se ampliaron de manera significativa el número de escuelas públicas. En cuanto a la calidad, a partir de 1933 se fortalecieron las escuelas normales superiores pues hasta ese momento la idoneidad de la mayoría de los maestros no estaba acreditada con título escolar; a Revista Temas su vez, se intentó impulsar una lógica instrumental en la educación básica con miras a incorporar a los alumnos a la vida productiva; bajo este parámetro operaron las granjas agrícolas y las escuelas complementarias (Parra y Guevara, 2013, p. 12). El liberalismo, en general, trató de mejorar las condiciones de educación, salud y trabajo de todos los colombianos; por lo tanto, desde el gobierno de Olaya Herrera se iniciaron estos cambios en búsqueda de un Estado de bienestar. 2.2. Alfonso López Pumarejo (19341938 y 1942-1945) Fue el presidente con mayor cantidad de fotos en los años treinta y cuarenta del siglo XX. Vanguardia Liberal y El Diario recurrieron a las fotografías de archivo; no se sabe si distribuidas por los periódicos El Tiempo y El Espectador a los impresos liberales en todo el país o compradas a los fotógrafos de sus archivos particulares. Vanguardia Liberal y El Diario también recurrieron a registros archivados y caricaturas. prácticas y realistas en relación a las necesidades más urgentes que Colombia tenía para la época en materia de educación, bienestar social o el ejercicio de los derechos ciudadanos. Tan visionarias fueron las reformas que, a pesar de las oposiciones que obstaculizaron su desarrollo, abrieron la puerta a reivindicaciones y trasformaciones novedosas para la sociedad colombiana, como la ampliación de la oferta educativa, la intervención social estatal y el reconocimiento de la propiedad. En el proceso de institucionalización y profesionalización de las ciencias básicas, se debe reconocer la importancia de la reforma educativa de López y de instituciones como la Escuela Normal Superior -ENS-, la Universidad Nacional y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, pues este proceso fue indispensable para consolidar la relación entre ciencia y educación superior. Figura 2. Alfonso López Pumarejo Las fotografías de López Pumarejo publicadas en Vanguardia Liberal y El Diario, también fueron reproducidas en El Tiempo y El Espectador. Un ejemplo de ello fue la tercera fotografía publicada por El Espectador, correspondiente al grupo de artífices de la victoria liberal en 1930. En ella aparecen de pie, de izquierda a derecha, Gabriel Turbay, Eduardo Santos, Luis Eduardo Nieto Caballero y sentado, Alfonso López Pumarejo. Esta fotografía fue presentada permanentemente, recortada por Vanguardia Liberal y El Diario, presentando solo la imagen de López Pumarejo o la de Gabriel Turbay. Si bien las diversas reformas emprendidas por Alfonso López entre 1934 y 1938 no fueron realmente revolucionarias como aseguraron tanto sus partidarios como sus detractores, sí fueron precisas, Fuente: Vanguardia Liberal (1942, 9 de julio, p. 1); El Diario (1933, 29 de abril, p. 1); El Espectador (1930, 6 de agosto, p. 1) y Vanguardia Liberal (1930, 18 de septiembre, p. 1). 85 Revista Temas 2.3. Eduardo Santos Montejo (19381942) Luego de Alfonso López, Eduardo Santos fue el presidente que los diarios regularmente incluyeron con su imagen fotográfica. Como en el caso de los otros presidentes de la República Liberal, las fotografías eran de archivo y de formato pequeño, las cuales ampliaban especialmente la información de las posesiones presidenciales. Figura 3. Eduardo Santos Montejo noticias. En la primera, aparece joven y con camisa sin cuello, muy de moda hasta los años veinte; la segunda es de principios de la década de los treinta con foto de estudio; la tercera es extraña puesto que el recorte de la fotografía está muy mal logrado; no se tiene una idea del espacio, ni la actitud, no sabemos si habla, duerme o qué sucede con Santos Montejo. La cuarta fotografía es de una manifestación por una calle bogotana en apoyo a la candidatura presidencial de Eduardo Santos Montejo. Estas imágenes de grandes manifestaciones desde la candidatura de Olaya, se constituirán como uno de los recursos propagandísticos más utilizados por los grandes diarios en promoción de candidatos. Vanguardia Liberal apenas publica esta fotografía de pequeño formato a dos columnas. En los ejemplares consultados de El Diario no se encontró ninguna fotografía referente a las manifestaciones. La quinta fotografía es un ejemplo evidente de la manera cómo El Espectador mostraba una manifestación en apoyo a la candidatura de Olaya Herrera en Medellín, con una fotografía panorámica de Obando8. Los dirigentes más influyentes de la política colombiana, en particular Eduardo Santos, entendieron mejor que nadie la importancia de tener un medio de comunicación que les permitiera divulgar sus ideas políticas, atacar al contendor político y defenderse del contradictor. Para lograr esta meta, además de gobernar y permanecer en el poder, crearon una herramienta de trabajo poderosa: Fuente: El Diario (1933, 9 de marzo, p. 1; 1937, 17 de marzo, p. 1); Vanguardia Liberal (1937, 27 de marzo, p. 1); El Diario (1937, 10 de abril, p. 1); El Espectador (1930, 25 de enero, p. 1). El Diario repitió estas dos fotografías de Santos Montejo en muchas de sus 86 8 Jorge Obando (1892-1982) fotógrafo antioqueño. Como fotógrafo comenzó en 1923 cuando fundó el Gabinete Artístico de J. Obando C. Es llamado el fotógrafo de las multitudes por las imágenes panorámicas de las grandes manifestaciones políticas y religiosas de los años treinta. Para sus panorámicas empleó una cámara Cirkut Eastman Kodak que giraba 360° sobre su eje, lo que le permitía captar grandes grupos humanos. Las manifestaciones no eran solo de conservadores y/o liberales. La Iglesia, especialmente en las festividades religiosas, también exhibía su poder de movilización. De Jorge Obando es famosa la gran panorámica en la bienvenida al candidato Enrique Olaya Herrera en la Plaza Cisneros de Medellín, la tarde del 24 de enero de 1930. Revista Temas el periodismo. Fue así como Eduardo Santos en 1913 compró El Tiempo y dio inicio al diario más influyente del siglo XX en Colombia. genes de actualidad en El Siglo, el gran contradictor de la República Liberal. Figura 4. Alberto Lleras Camargo Ahora bien, el mandato presidencial de Eduardo Santos se distinguió también por escenificar un interesante proceso de extensión cultural masiva dirigido desde el Estado. En este periodo se concentraron iniciativas que dieron continuidad a la modernización cultural ante el decaimiento del “fervor y el entusiasmo liberal” que se vivió en las provincias por la reforma educativa. Con sus limitaciones y sin trasgredir la dicotomía élite-pueblo, iniciativas como la Radiodifusora Nacional de Colombia, inaugurada en febrero de 1940, las campañas de alfabetización con el cine educativo ambulante promovidas por Jorge Eliecer Gaitán desde el Ministerio de Educación Nacional y el Primer Salón Nacional de Artistas que contó con la participación destacada de Pierre Daguete, Ramón Barba, Rodrigo Arenas Betancourt y Enrique Grau, expresaron un esfuerzo considerable por integrar a grandes sectores de la población colombiana mediante la actividad cultural (Silva, 2009). 2.4. Alberto Lleras Camargo (19451946) Fue uno de los dirigentes liberales más apreciados durante toda la República Liberal por sus actuaciones como diplomático, secretario del presidente López, representante a la Cámara, ministro de Gobierno y presidente de la República. Sus fotografías frecuentes en diarios de circulación nacional como El Tiempo, El Espectador y El Siglo y los regionales como Vanguardia Liberal y El Diario, no fueron la excepción. Fue el presidente con mayor cantidad de fotografías de archivo desde 1930, lo cual cambió cuando asumió el cargo en 1945; fecha en la que aparecen ima- Fuente: Vanguardia Liberal (1944, 19 de julio, p. 1); El Diario (1937, 2 de marzo, p. 1); El Siglo (1946, 5 de enero, p. 1; 1945, 6 de julio, p. 1) y El Tiempo (1946, 7 de agosto, p. 1). 87 Revista Temas La primera fotografía es presentada por El Diario, ocho veces de las doce que se publicaron de Lleras Camargo. En ella, se ve a un joven Lleras con el bigote que llevaría hasta su muerte. La siguiente, con sombrero, es la más publicada por Vanguardia Liberal, con más juventud que la publicada por El Diario. El Siglo, poco proclive a las fotografías de sus contendores (con excepción que fuese para atacarlos), mostró a Lleras Camargo, especialmente en el primer semestre de 1946, cada semana de su actividad presidencial y con titulares muy respetuosos. Es probable que luego de la salida del gobierno de Alfonso López Pumarejo, los ataques a Lleras no eran necesarios; sin embargo, El Siglo no perdía ocasión de atacar a Lleras si las circunstancias políticas así lo ameritaban9(1946, 27 de enero). Los dos periódicos mencionados, en pie de foto, se refieren al presidente Lleras como “El Excmo. Sr. Presidente de la República y Su Excelencia el doctor Alberto Lleras Camargo Presidente de la República”. La euforia era enorme por el triunfo presidencial de Mariano Ospina Pérez. Los registrados en esta fotografía -Mariano Ospina Pérez, doña Berta Hernández de Ospina y Alberto Lleras-, eran nombrados con todos los honores; no obstante, en la imagen prima Ospina a la izquierda, quien era el presidente entrante; a la extrema derecha se ubica al presidente saliente, Lleras Camargo10. El Tiempo equipará en esta primera página del 7 de agosto de 1946 al presidente 9 De “nazifascistas” tildó Turbay al presidente Lleras y al Sr. López. El Siglo. Estos editoriales buscaban confundir al electorado liberal y darle una voz de aliento al conservatismo al mostrar la división interna dentro del liberalismo. 10 Los estudios perceptivos indican que cuando hay más de una persona en una fotografía se tiende a mirar con más detalle a la persona de la izquierda, la visión se centra en los objetos y características de este lado, mientras la persona de la derecha es percibida como el adversario. Para nosotros es más fácil leer de izquierda a derecha por nuestra experiencia en la escritura y lectura, por eso tendemos a mirar primero al hombre de la izquierda, que en este caso es Mariano Ospina Pérez, así ocurre con la siguiente fotografía de El Tiempo que prima al presidente saliente Alberto Lleras Camargo colocándolo a la izquierda. 88 saliente y al entrante con fotografías de archivo; la victoria era conservadora, pero el periódico liberal. Como presidente de la República, Lleras Camargo fungió durante un solo año. Durante este corto periodo mantuvo un control del orden público y dio un adecuado manejo de la situación económica. Tal vez el aspecto más importante de su gobierno fue la fundación de la Flota Mercante Grancolombiana, consolidada en 1946. 3. LA EDUCACIÓN EN LA PRENSA LIBERAL DE BUCARAMANGA Y PEREIRA Una de las reformas que intentó acometer el liberalismo en su retorno al poder político en los años treinta y cuarenta que menos se conoce, fue la relacionada con la educación. De entrada se puede decir que tanto Vanguardia Liberal como El Diario, sirvieron de caja de resonancia a las iniciativas reformistas de los gobiernos liberales, difundieron una concepción renovadora del papel de la educación en la sociedad y criticaron el estado de postración en que se hallaba en el tiempo del dominio conservador. En el caso de Santander, se logró ampliar la cobertura en educación primaria y secundaria y se dio un impulso a la cualificación de los maestros en razón de la carencia de personal preparado para la enseñanza, lo cual motivó al mejoramiento de las escuelas normales de Bucaramanga y Málaga. Una de las estrategias empleadas por los liberales para asentar su propuesta de reforma educativa fue criticar el estado de cosas en los gobiernos conservadores. La prensa liberal sirvió de medio de difusión de una serie de denuncias acerca del estado deplorable que tenía la educación antes de 1930. A las denuncias nacionales que vinculaban a la educación con prácticas tempranas de corrupción, propias del establecimiento que querían sustituir, los Revista Temas periódicos liberales estudiados hicieron eco de otras situaciones que ponían en jaque los establecimientos educativos conservadores. En junio de 1929, El Diario trasmitió una noticia de otro periódico que denunció cómo en el Colegio Oficial de Señoritas se daba un manejo irregular de recursos públicos, pues para un total de 30 niñas matriculadas, los gastos de funcionamiento sobrepasaban las necesidades para atender a este grupo. El reclamo se explica por el origen municipal de los dineros y por el contexto de crisis que ya afectaba las arcas públicas (Estamos de acuerdo, 1929, 18 de junio, p. 6). Sin embargo, la intención política no estuvo ausente, pues al parecer, El Diario sobredimensionó la supuesta irregularidad que, según un lector “ciudadano”, solamente se refería a un sobrecupo de tres estudiantes en un colegio que era regentado por un consejo directivo compuesto por el presidente del Concejo Municipal, el inspector de educación pública y la directora del colegio (Colegio Oficial de Señoritas, El Diario, 1929, 20 de junio pp. 3 y 6). El problema de la financiación de ciertos colegios municipales proveniente de una serie de situaciones poco claras por parte de administraciones conservadoras fue uno de los temas que más se criticaron en Pereira al finalizar la república conservadora (Colegio Municipal, El Diario, 1930, 21 de enero, p. 5). Por aquellos días, desde Bucaramanga se escucharon comentarios acerca de los métodos que algunos de los maestros y practicantes utilizaban contra los niños, los cuales llegaron incluso a los puntapiés, uso del palo y palmadas. Esta situación se conoció gracias a la denuncia de los padres de familia ante el director de instrucción pública, los que a su turno sugirieron que quienes debían “dedicarse a la educación de la juventud, debieran estar en observación en un manicomio a causa de sus impulsos de ferocidad y de aco- metimiento contra seres inocentes para quienes la caridad aconseja otros medios de corrección”11 (Comentarios y noticias: prohibido el castigo, Vanguardia Liberal, 1929, 9 de mayo, p. 8). La existencia de castigos físicos en las escuelas no dependía de los gobiernos conservadores en el poder. Lo que sí se mantuvo fue la crítica de la prensa liberal a estos métodos “bárbaros” que se seguían presentando en la Escuela Antonia Santos de la ciudad de Pereira, en donde “fueron azotadas varias niñas con el propio lazo con que jugaban alguna de sus travesuras infantiles” (Castigo corporal, El Diario, 1945, 24 de mayo, p. 5). Los diaristas liberales otorgaron gran importancia a la forma como en la escuela y en general, las relaciones entre padres e hijos no podían estar mediadas por los golpes, debido, entre otras cosas, a los efectos que en la violencia pública podría tener este tipo de trato hacia las nuevas generaciones. Los principales periódicos liberales de Bucaramanga y Pereira aludieron a dos problemas fundamentales de la educación durante estos años: el castigo como método de formación de las nuevas generaciones, independiente si estaba en la “Hegemonía Conservadora” o en la “República Liberal”. El segundo asunto, que no es evidente pero del cual se sabe que estuvo presente hasta bien entrado el siglo XX, fue la filiación política en el nombramiento de los maestros y la falta de fuerza del liberalismo para copar estas posiciones en el campo educativo. La difusión de estas situaciones en la prensa local da cuenta de una preocupación del diarismo por asociar cultura y política, tanto en el sentido partidista como en el 11 Algo similar ocurrió en Pereira en donde el periódico arguyó que el castigo físico a los alumnos no era ni siquiera un asunto relacionado con los principios de la pedagogía moderna sino del sentido común, de allí que solicitara a las autoridades educativas una investigación (Una queja severa, El Diario, 1929, 7 de noviembre, p. 4). 89 Revista Temas más amplio, ligado a la modernización de las formas de socialización, en este caso, el lugar del castigo físico en las prácticas educativas. Las connotaciones que la prensa liberal le dio a la educación durante el periodo de estudio no se restringieron a la importancia que tenía como formadora de ciudadanos y como mecanismo para mejorar la “raza”. Junto a ellas, encontramos algunas notas en las que se evidencia el interés de los diarios por promover una educación práctica, centrada en el progreso material de las respectivas regiones y, por tanto, en la necesidad de formar a las nuevas generaciones como sujetos productivos. La preocupación porque la educación se vinculara a los asuntos económicos y a la potenciación del “progreso y la civilización” se imbricó con una concepción de la misma como medio para resolver problemas como el “parasitismo social”. Ello se articuló a la necesidad de mano de obra rural que expresó la prensa, quizá con el fin de mantener ciertas relaciones sociales basadas en una jerarquía de lo urbano y lo rural. La propuesta concreta del periodista de entonces fue la creación de “colonias escolares”, idea en la que se traslapaba cierto determinismo geográfico al dar gran importancia a las condiciones geográficas y climáticas para desarrollar esta iniciativa. Al representar el “parasitismo social” como problema para la economía nacional se hizo eco de una convicción propia de la época en varios sectores de las elites regionales y nacionales: ofrecer una educación útil en función de la economía (Colonias escolares, El Diario, 1937, 18 de marzo, p. 6). Una educación para la producción, especialmente centrada en lo agrícola, en los estertores de la República Conservadora y luego ocupada de la defensa de los derechos y deberes de los futuros ciu90 dadanos, fue la que preconizó la prensa liberal de Bucaramanga y Pereira. Los imaginarios manejados por los diarios partidistas en la fotografía de prensa, revelan la importancia que tuvo en los años treinta y cuarenta el auge de la fotografía en los medios impresos, el manejo ideológico que hicieron directores de prensa y dirigentes de las masas de militantes liberales tendientes a mantener y aumentar la cantidad de sus correligionarios y en defensa del ataque de los dirigentes del conservatismo ostentadores del poder durante 45 años. Al ser la prensa colombiana una prensa partidista, los años estudiados entre 1930 y 1946, muestran el más violento enfrentamiento ideológico entre los dos partidos en el siglo XX; la fotografía entra en defensa de los dirigentes al hacer visible su imagen. Los periódicos sabedores de la importancia de la imagen fotográfica la emplearon políticamente en la consecución de sus fines, que no eran otros que el poder. La fotografía en los años treinta y cuarenta se utilizó como registro para ser usado políticamente en el diario y esto se hizo a través de una reforma educativa que quedó plasmada en la prensa. 3.1. Elementos de la reforma educativa en la prensa El liberalismo y la prensa no fueron ajenos a los vientos de renovación que se quisieron impulsar en el terreno de la cultura desde una perspectiva moderna. En el campo educativo, Vanguardia Liberal asumió la defensa de los nuevos métodos pedagógicos que se pretendían implementar en el país, empezando por la concepción progresista que los liberales tenían de la educación agrícola. Durante estos años se pretendió impulsar, una vez más en la historia del país, una educación imbricada a los asuntos de la producción y el progreso material, en este caso, del atrasado campo colombiano. En junio Revista Temas de 1931, ante las acusaciones del “derechista” El Deber, Vanguardia Liberal defendió la posibilidad de llevar adelante una educación agrícola centrada en el amor a la tierra, la enseñanza de métodos de cultivos más modernos y científicos en temas como la selección de semillas, la preparación de terrenos, las claves para aumentar la producción, entre otros (Contra la asamblea liberal, Vanguardia Liberal, 1931, 5 de junio, p. 3; Agricultura y enseñanza. Vanguardia Liberal, 1933, 28 de noviembre, p. 3). Por los mismos días en que se enarbolaba la bandera de una educación moderna para el campo, el principal periódico liberal santandereano consignó en sus páginas una columna en que se exhortaba al fin de los métodos anquilosados de enseñanza. El llamado “método de la autoridad” fue calificado por el columnista como peor que una peste, ya que castraba toda posibilidad de pensamiento autónomo al entregar la inteligencia del alumno al criterio del profesor. Con ello, el camino a la “civilización” se hallaba truncado. La prensa liberal tenía claridad acerca de los personajes prototípicos que ejercían su poder cultural sobre las consciencias del pueblo obrero y campesino y contra quienes debía enfilarse el ánimo reformista educativo. El “doctor” y el “padrecito” representaban el orden caduco que impedía a las personas pensar por sí mismas, razón por la que era imperativo iniciar como liberales una campaña de “desfanatización” para que dominara el libre albedrío y la comprensión racional del mundo (Los viejos sistemas conservadores y la opinión nacional, Vanguardia Liberal, 1934, 30 de enero, p. 2). A pesar que durante el gobierno de Olaya dominó el espíritu de concentración nacional, El Diario de Pereira como vocero del liberalismo insistió en la necesidad de involucrar al Partido Liberal en la puesta en marcha de cambios a nivel educativo. Fue así como en diciembre de 1933 llamó la atención sobre la “conservatización” de las conciencias de los liberales, criados y formados en los preceptos e idearios propios de los sectores más retardatarios del país. Además, preguntó si el liberalismo quería de verdad dar la batalla por conquistar la mente y el espíritu del pueblo, pese a los problemas que se presentarían por esa errada interpretación del Concordato que excluía al liberalismo de la educación (La Escuela Liberal, El Diario 1933, 22 de diciembre, p. 3). La prensa cumplió en este momento la tarea de llamar la atención al público lector y a los copartidarios acerca del peso que tenía la educación conservadora en toda la sociedad identificada como parte del Medioevo, y por tanto, incitaban a tomar las riendas de la escuela (Reforma educacionista, El Diario, 1934, 6 de enero, p. 3). A través de la prensa se pueden apreciar desde una perspectiva regional dos elementos cruciales que quisieron cambiar los liberales tras retornar al poder. De una parte, en Caldas y particularmente en Pereira, se habló de la posibilidad de fundar una universidad popular mediante la cual se esperaba “subir el nivel” del pueblo en lo atinente a las reivindicaciones, acercarlo a los postuladores técnicos, científicos y sociales, sin incurrir en ideas “perniciosas” y “extremistas” como las de la Unión Soviética o el fascismo, calificados de inhumanos y antihumanos respectivamente. En cambio, querían lo siguiente: “[…] vamos a darles ideas elaboradas en Colombia […] tengamos presente estas ideas de justicia, de orden, de verdad” (Universidad Popular de Caldas, El Diario 1933, 5 de agosto, p. 3). De otra parte, en marzo de 1937, El Diario informó de la presentación de un proyecto de ordenanza para que la Asamblea de Caldas hiciera efectiva una serie de construcciones escolares. Lo relevante sobre este asunto fue la argumentación del diputado Alejandro Vallejo, 91 Revista Temas quien como el mejor de los pedagogos liberales, esgrimió una serie de razones a favor, sobre la importancia de las condiciones materiales para la reforma educativa que propuso su partido. Con este proyecto se puede evidenciar cómo los postulados nacionales tomaron forma en las regiones, a la par que los discursos del partido en el poder sobre higiene, modernización de las instalaciones y las corrientes pedagógicas, convergían en el propósito de nuevas escuelas. La prensa ofrece algunos datos acerca de las realizaciones educativas que se dieron en Caldas y Santander tanto en la transición a la República Liberal como durante su desarrollo. En Santander durante 1929, se impulsó la creación de un colegio oficial para señoritas con el fin de dar cabida a la juventud femenina que no podía ingresar ni a la Escuela Normal ni a colegios particulares como La Merced o La Presentación (Exposición de motivos, Vanguardia Liberal, 1929, 7 de abril, p. 6). En aquellos días también fue aprobado el proyecto de creación de un estadio para Bucaramanga, obra que no sólo se ajustaría a los propósitos educativos sino también a los de la necesidad de prestigio y crecimiento moral que requería la capital del departamento (El estadio de Bucaramanga, Vanguardia Liberal, 1929, 21 de abril, p. 5). A mediados del mismo año, la administración departamental reglamentó la ordenanza mediante la cual empezó a funcionar la Escuela de Bellas Artes bajo la dirección del reconocido pintor santandereano Luis Alberto Acuña. Con la creación de esta entidad se puede ver cómo ciertos sectores de las elites santandereanas apoyaron el crecimiento espiritual de la región como parte del progreso material que se daba en Bucaramanga (Comenzará a funcionar la Escuela de Bellas Artes, Vanguardia Liberal, 1929, 30 de junio, pp. 1 y 8). En Pereira si bien no se pueden rastrear las ejecuciones de la reforma edu92 cativa impulsada por los liberales, sí se logró reconocer cómo las élites políticas y culturales se interesaron por potenciar y crear espacios educativos para los sectores populares y para la ciudad en su conjunto. El Diario hizo eco de la inquietud de ciertos sectores por la promoción de la educación agrícola mediante la creación de granjas escolares y con ello, asegurar la defensa del Estado y sus problemas económicos (La Escuela Rural Modelo de Pereira, El Diario, 1929, 8 de junio, p. 5). Por su parte, el representante a la Cámara Cipriano Hoyos expresó su interés por la educación de las “clases proletarias” y por tanto, reivindicó la necesidad de una educación no sólo agrícola sino que se dedicara a las artes y los oficios (Entrevistas de ‘El Diario’ con el Dr. Cipriano Hoyos, representante a la Cámara, 1933, 18 de julio, pp. 3-6). El diario de Emilio Correa demandó recurrentemente que las autoridades políticas y la sociedad pereirana se ocuparán de la educación de los obreros. Por ello, desde las páginas de El Diario se difundió un proyecto de acuerdo referido a la apertura de una escuela taller, mecanismo a través del que se pretendió presionar al poder para que fijara su atención en las necesidades educativas de la ciudad (Por la educación, El Diario, 1933, 20 de noviembre, p. 5). En noviembre de 1933 hicieron un llamado a los representantes del “obrerismo” pereirano para que aprovecharan la Biblioteca para Obreros y la Escuela Nocturna que se inauguró por aquellos días, en tanto “obra de reconstrucción moral” (Escuela Nocturna y Biblioteca para Obreros, El Diario, 1933, 25 de noviembre, p. 5). La educación de la población femenina trabajadora también fue objeto de preocupación, tal y como se puede ver cuando el diario liberal difundió la noticia de la creación de la Escuela Social Obrera, en donde se pretendía formar a las obreras en tareas propias del género Revista Temas que las salvaran del ocio (Sin título, El Diario, 1938, 2 de abril p. 2). A la demanda de educación para las masas populares se sumó el reconocimiento que se dio a la apertura de una biblioteca pública, obra de gran valía para la intelectualidad pereirana y para la prensa que la consideró como “la inviolable muralla […] orgullo de la ciudad y símbolo de progreso y civilización […]”. La necesidad de una biblioteca pública bien dotada como símbolo de progreso y civilización hizo eco de la política liberal que buscaba acercar a las masas, y en especial a la juventud, a la cultura occidental: Así, pues se debe realizar tan plausible cimiento cultural […] hagamos que las almas tomen vuelo como pájaros atraídos por la aurora, cooperando con nuestras bibliotecas y formando así la colectividad en marcha […] produciendo una erupción de luz, que será el sentido moral de la juventud ( Observatorio espiritual, El Diario, 1933, 13 de noviembre, p. 3)12. El periódico liberal de Correa sirvió de plataforma para expresar demandas educativas y culturales generales. Con el objetivo de “elevar el nivel cultural del pueblo” y hacer de Pereira una ciudad más culta, en el periodo de estudio se imbricaron los llamados a las autoridades políticas y a diferentes sectores sociales para que satisficieran las peticiones de ‘alimento espiritual’ como contrapartida o complemento del progreso material. En 1934 y como parte de una inquietud por la carencia de un lugar de formación y 12 Algunos de los autores que el cronista de la nota consideraba necesarios para que hicieran parte de la biblioteca fueron: “Milton, Voltaire, Kant, Diderot, San Pablo Orfeo, Esquilo, Job en su estercolero; Homero con su Ilíada, el Dante con su Divina Comedia; Shakespeare con el Otelo y el Hamlet, El Rey Lear y El Mercader de Venecia y El Sueño de una Noche de Verano; Cervantes con su inmortal Quijote; Sócrates y sus continuos Diálogos, Beethoven y la poderosísima sonoridad de la música; Gutenberg el que abrió el horizonte de las letras; Lutero el reformador; Colón y la inmensidad de los mares, Lucrecio Pitágoras; Washington, Fulton, Piraneso, Beccaria, Moliere, Descartes, Hermes, Isaías, Hipócrates, Fidias, Platón, Juana de Arco, Patmos, Galileo, Rebeléis, Calderón, Aristóteles, Palagio, Juvenal, Tácito, Plauto, Arquímedes”. exposiciones de las bellas artes, El Diario llamó al Cabildo en 1934 para que tomara cartas en el asunto y, de esta forma, no quedar rezagados del resto de ciudades del país (Por la cultura, El Diario 1934, 16 de febrero, p. 3). 4. A MODO DE CONCLUSIÓN Este artículo revela la importancia que tuvo en los años treinta y cuarenta el auge de la fotografía en los medios impresos en la orientación ideológica que hicieron directores de prensa y dirigentes de las masas de militantes liberales, tendientes a mantener y aumentar la cantidad de sus copartidarios y su defensa ante el ataque de los líderes conservadores quienes ostentaron el poder durante 45 años. La prensa colombiana careció de independencia, su partidismo entre 1930 y 1946 muestra el más violento enfrentamiento ideológico entre los dos partidos en el siglo XX. Tres presidentes de la República Liberal: Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos Montejo y Alberto Lleras Camargo fueron propietarios o directores de diarios mientras gobernaban el país; su máximo contradictor, Laureano Gómez enfrentaba a los presidentes y al liberalismo con su diario. No se puede argumentar que hubo “inocencia” en el manejo de la imagen fotográfica por parte de los diarios. Las imágenes no fueron usadas para decorar el diario; los directores de los impresos eran conocedores de la importancia de la imagen fotográfica y la emplearon políticamente en la consecución de sus fines, que no era otro que el poder. La fotografía fungió como defensora de los dirigentes al visibilizar su imagen. Los recursos de los caricaturistas como el humor, la sátira y la burla no fueron empleados por la fotografía de prensa en el periodo de estudio. La fotografía de prensa en la República Liberal fue empleada por los diarios más allá de su característica de “representa93 Revista Temas ción fiel” de la realidad, como se argumentaba en los periódicos analizados. Su gran poder simbólico junto a los titulares de prensa fue explotado al máximo, especialmente en los momentos más difíciles de la confrontación bipartidista. De igual forma, la prensa liberal se identificó con la necesidad de vincular su labor periodística con la intención de educar también a la ciudadanía. Periódicos como Vanguardia Liberal y El Diario fueron exponentes de la precaria situación educativa que había quedado como herencia de la Hegemonía Conservadora y, a su vez, se convirtieron en instrumento de información sobre las campañas pedagógicas y de salubridad incorporadas por la República Liberal, cuyo fin último era lograr la vinculación de los colombianos a la productividad y la economía del país. REFERENCIAS El Diario. (9 de marzo de 1933). Sección: portada, p.1. El Diario. (29 de abril de 1933). Sección: portada, p.1. El Espectador. (21 de diciembre de 1929). Sección: portada, p.1. El Espectador. (25 de enero de 1930). Sección: portada, p.1. El Espectador. (6 de agosto de 1930). Sección: portada, p.1. El Siglo. (6 de julio de 1945). Sección: portada, p.1. El Siglo. (5 de enero de 1946). Sección: portada, p.1. El Tiempo. (7 de agosto de 1946). Sección: portada, p.1. Escobar, J.C. (2000). Lo imaginario. Entre las Ciencias Sociales y la Historia. Medellín: Fondo Editorial. Santos, E. (1998). El periodismo en Colombia, 1886-1986. En Nueva Historia de Colombia. Bogotá: Planeta. Silva, R. (2009). Reforma cultural, Iglesia Católica y Estado durante la República Liberal. En R. Sierra (Ed.). República Liberal: sociedad y cultura. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Sontang, S. (1989). Sobre la fotografía. Barcelona: Edhasa. Vanguardia Liberal. (9 de enero de 1930). Sección: portada, p.1. Vanguardia Liberal. (7 de agosto de 1930). Sección: portada, p.1. Vanguardia Liberal. (18 de septiembre de 1930). Sección: portada, p.1. El Diario. (23 de febrero de 1937). Sección: portada, p.1. Vanguardia Liberal. (27 de marzo de 1930). Sección: portada, p.1. El Diario. (2 de marzo de marzo de 1937). Sección: portada, p.1. Vanguardia Liberal. (9 de julio de 1942). Sección: portada, p.1. El Diario. (17 de marzo de 1937). Sección: portada, p.1. Vanguardia Liberal. (29 de septiembre de 1943). Sección: portada, p.1. El Diario. (10 de abril de 1937). Sección: portada, p.1. Vanguardia Liberal. (19 de julio de 1944). Sección: portada, p.1. 94 Revista Temas T Revista Temas Referencia al citar este artículo: Perea, C. (2014). Aportes desde la Sociología Jurídica a la construcción de modelos educativos de formación ciudadana. Revista TEMAS, 3(8), 97 - 104. Aportes desde la Sociología Jurídica a la construcción de modelos educativos de formación ciudadana1 Carlos Perea Sandoval2 Recibido: 15/09/2014 Aceptado: 22/09/2014 Resumen El contenido de este artículo tiene como referente la tesis doctoral sobre evaluación de competencias ciudadanas y la construcción de subjetividades, realizada como requisito de grado en el doctorado Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado de Colombia. Se aborda la aplicación metodológica de la analítica socio-jurídica en el análisis crítico de los discursos y las prácticas oficiales sobre la formación ciudadana en Colombia. La implementación de esta analítica parte de la identificación de los determinantes ideológicos presentes en la concepción de competencias ciudadanas elaborada por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Estos determinantes ideológicos están ligados a la concepción de la ética que desde la filosofía ,1993) la sociología (Durkheim, 2002), la psicología (Freud, 1993), la epistemología genética (Piaget, 1977), el desarrollo moral (Kholberg, 1992) y la comunicación (Habermas, 1991), están presentes en los enunciados, discursos y prácticas sobre formación ciudadana. A partir del análisis de los determinantes ideológicos, se presenta una reelaboración del concepto de competencias ciudadanas que se constituye en un articulador de las variables presentes en el diseño de la matriz relacional para la alternatividad de la educación ciudadana, cuyo sentido está ligado con la elaboración de propuestas encaminadas a la implementación de nuevos modelos de educación ciudadana. Desde esta perspectiva, se presenta la investigación reseñada, como un referente para profundizar sobre los estudios de ciudadanía que se adelantan actualmente en Colombia y otros países de América Latina. Palabras clave: Competencias ciudadanas, Educación ciudadana, Sociojurídica, Determinante ideológico, Sujeto moral. The contributions of Legal Sociology to the construction of educational models for civic education Abstract The contents of this article is based on a doctoral thesis on the evaluation of citizen competencies and the construction of subjectivities, carried out as a requirement for the doctoral degree in Legal Sociology and Political Institutions of the Universidad Externado de Colombia. 1 Artículo de reflexión producto de la investigación realizada durante el Doctorado en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado de Colombia. El contenido del artículo tiene sus bases en la tesis doctoral “Las prácticas evaluativas de competencias ciudadanas y la construcción de subjetividades: un análisis socio-jurídico”. 2 Doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas. Posdoctorado en Educación Latinoamericana. Docente investigador Universidad Santo Tomás. E-mail: [email protected] 97 Revista Temas The methodology employed is sociological and legal analytic with regards to the critical analysis of official discourses and practices on civic education in Colombia. The implementation of this analytical component comes from the identification of the ideological determinants present in the conception of civic competencies developed by the Colombian Ministry of National Education. These ideological determinants are linked to the conception of ethics that, from philosophy (Kant, 1993), sociology (Durkheim, 2002), psychology (Freud, 1993), genetic epistemology (Piaget, 1977), moral development (Kohlberg, 1992) and communication (Habermas, 1991) are present in the statements, speeches and civic education practices. From the analysis of the ideological determinants, the article offers a reworking of the concept of civic competencies that constitutes an articulator of the variables in the design of the relational matrix for alternativity with regards to civic education, whose meaning is linked to the development of proposals for the implementation of new models of civic education. From this perspective, the following paper presents a reviewed research as a referent to deepen on civic studies underway in Colombia and other Latin American countries. Keywords: Civic Competencies, Civic Education, Legal Sociology, Ideological Determinant, Moral Subject. INTRODUCCIÓN Durante la última década del siglo XX y primera del siglo XXI, el sistema educativo colombiano profundizó sobre los procesos pedagógicos, didácticos y evaluativos, relacionados con la formación ciudadana y la evaluación de las competencias ciudadanas. Al realizar un seguimiento arqueológico del emerger de los enunciados “formación ciudadana” y “competencias ciudadanas”, se encuentra que en el 2004 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) publicó los estándares básicos de competencias ciudadanas e, igualmente, se proyectó un Programa Nacional de Competencias Ciudadanas que se propuso como objetivo el desarrollo, institucionalización, evaluación y mejoramiento de las mismas, mediante estrategias pedagógicas basadas en la construcción de ambientes democráticos de aprendizaje y el desarrollo de competencias ciudadanas (Ministerio de Educación Nacional, MEN, 2013). El seguimiento de los enunciados, discursos y prácticas institucionales respecto a la formación ciudadana y la evaluación de las competencias ciudadanas, permitió configurar el proyecto de investigación: Las prácticas evaluativas de competencias ciudadanas y la construcción de subjetividades: un análisis sociojurídico, el cual se realizó entre los años 2007 y 2011 en el marco del docto98 rado en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado de Colombia. En este proyecto se identificaron los determinantes ideológicos del dispositivo oficial configurado a partir de los enunciados y discursos en el campo de la formación ciudadana, dispositivo materializado en los estándares y los documentos de las pruebas “Saber” para evaluar las competencias ciudadanas. El emerger de los enunciados permitió realizar una arqueología a partir del seguimiento de sus reglas de aparición y de los contenidos correspondientes. Para Foucault, citado por García (2005), la esencia del enunciado está ligada a dos variables: La singularidad y la irreductibilidad. El enunciado emerge, conforme a ciertas reglas de aparición, bajo contenidos concretos y específicos en el espacio y en el tiempo, y bajo la explicitación de ciertos actores que se transforman en portadores. El enunciado, a su vez, designa a esa modalidad propia bajo la cual emerge un grupo de signos. Lo esencial del enunciado reside en su “singularidad” y en su carácter irreductible (García, 2005, p.17). En la investigación se planteó como una de las hipótesis que aunque el enunciado “ciudadanía” es un enunciado sociojurídico, en los discursos oficiales de formación ciudadana, el concepto de Revista Temas ciudadanía se dimensiona desde campos disciplinares ligados a la filosofía, la pedagogía, la sociología general y la psicología, excluyendo el campo sociojurídico. En concordancia con la hipótesis planteada, los aportes del proyecto al tema de la formación ciudadana se centraron en: 1. Clarificar el enunciado de ciudadanía como un enunciado sociojurídico. 2. Plantear una redefinición del concepto competencias ciudadanas. 3. Presentar los aportes de la sociología jurídica en la construcción de un modelo educativo para la formación ciudadana. 1. METODOLOGÍA 1.1. El dispositivo discursivo implícito en los discursos oficiales de educación ciudadana La analítica del discurso sociojurídico fue aplicada en el contexto de la normatividad y las prácticas evaluativas. Específicamente se tomaron como objeto de estudio los enunciados Educación ética y valores humanos; Ciudadanía y Competencias ciudadanas. En esta analítica se identificó el modo de articulación de los dispositivos oficiales con las gramáticas propias de la psicología, la filosofía, la pedagogía y la ciencia cognitiva. Tal como se enuncia en el documento titulado “Lineamientos curriculares para la Educación ética y valores humanos” (1998). De esta forma la aproximación del sujeto humano, como sujeto moral, se puede abordar desde perspectivas diversas: una de estas perspectivas está dada por el conjunto de investigaciones que diferentes disciplinas de las ciencias sociales, han realizado sobre el proceso de socialización; otra hace referencia a las teorías específicas del desarrollo moral que desde la psicología han elaborado diversos autores (MEN, 1998, 47). Al realizar la genealogía de los enunciados presentes en el dispositivo, el primer paso metodológico que se asumió fue categorizar los determinantes ideológicos implícitos en el mismo. En esta categorización se tomó en cuenta el concepto de ideología planteado por T.V. Dijk (1996) en tanto que la relación de la estructura del discurso con la estructura de la ideología devela las proposiciones ideológicamente controladas y las unidades léxicas que se eligen para describir a los otros. Perea (2011) definió el concepto determinante ideológico como: “proposiciones ideológicamente controladas que presentan una estructura dotada de materialidad concreta, en función de posibilitar la constitución de subjetividades morales” (p.45). En el caso de los lineamientos curriculares, se lograron identificar seis determinantes ideológicos que posibilitan la estructura discursiva oficial enfocada hacia la construcción de una subjetividad moral y un modo de sujeción. Determinante ideológico 1: La ética como deber. Kant parte del hecho de que el hombre es un ser moral y, por lo tanto, un ser libre, en él el concepto de deber está ligado necesariamente al concepto de autocoacción. Esta autocoacción conciliada con la libertad de arbitrio, es la que permite asumir el concepto de deber desde la perspectiva de la ética. A partir de esta libertad interna es posible constituir una doctrina de la virtud (Kant, 1993). Determinante ideológico 2: La conciencia moral como desarrollo de la personalidad. En el proceso de génesis de la conciencia se configura la relación entre el mundo exterior y el mundo interior, que configu99 Revista Temas ran las estructuras correspondientes con la realidad y la psiquis (Freud, 1993). Esto permite abordar el problema de ¿Cómo el niño interioriza el conjunto de normas que provienen del exterior? Según Freud, actúa un sistema de percepción – conciencia; que posibilita una diferenciación del Yo: Se manifiesta así el Yo (percepción de la realidad), el Ello (el mundo interior y el Super yo (la autoridad y las normas). Determinante ideológico 3: La moral como norma que determina la conducta La moral para Durkheim es una moral del deber y una moral del bien, y adquiere una fundamentación racional al constituirse en una moral de la razón, que garantiza la autonomía de la voluntad, entendida como la aceptación libre de la regla (Durkheim, 2002). Determinante ideológico 4: La moral como respeto a un sistema de reglas. En lo referente a la práctica de la regla se presenta el siguiente proceso evolutivo: 1) El niño actúa en función de sus propios deseos y de sus costumbres motrices. 2) El niño recibe del exterior el ejemplo de las reglas codificadas. 3) Aparece la preocupación por el control mutuo y la unificación de las reglas. 4) El código de las reglas a seguir es conocido por la sociedad entera (Piaget, 1977). Determinante ideológico 5: La moral en términos de principios. Desde la perspectiva cognitivo-evolutiva, se asume que la estructura mental obedece a la interacción entre organismo y mundo exterior. Los estadios cognitivos son propiedades emergentes de esta interacción, y en ellos se concreta el proceso de transformación de tempranas estructuras cognitivas a estructuras cognitivas de orden superior. Esta transformación va ligada al desarrollo moral, proceso que implica la ontogénesis del razonamiento de 100 justicia, la toma de rol y el dilema moral, lo que implica una conformación de carácter estructural (Kohllberg, 1992). Determinante ideológico 6: La ética como comunicación. Al contextualizar la cuestión moral en cuanto discurso práctico, surge la ética de la comunicación. Habermas parte de la convicción de que todos los participantes en una comunicación, en un principio lo hacen en condiciones de igualdad y libertad. Para Habermas, la moral, desde la visión antropológica se ha asumido como una estructura protectora que compensa la vulnerabilidad que emerge en los procesos socioculturales. En las relaciones intersubjetividadintrasubjetividad, es donde el sujeto se hace más vulnerable y, por lo tanto, demanda atención y consideración. Este es el fundamento para que se pueda dar una ética del discurso (Habermas, 1991). A partir de la identificación de los determinantes ideológicos presentes en el dispositivo oficial para la formación ciudadana, surge la pregunta problema ¿Cómo incluir la sociología jurídica en la elaboración de una propuesta que permita llevar a cabo procesos de autogestión de las competencias ciudadanas? 2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 2.1. La sociología jurídica en la formación de ciudadanía En el intento de articular la sociología jurídica como un campo posibilitador de prácticas alternativas de consolidación de ciudadanía, se hizo énfasis en la interconexión entre valores jurídicos y sociedad, partiendo de la concepción de la sociología jurídica como “la ciencia que estudia el derecho en cuanto modalidad de acción social” (Ferrari, 2006, p. 18). A partir del análisis sociojurídico de los enunciados (Educación ética y valores Revista Temas Humanos, ciudadanía y competencias ciudadanas), fue posible develar las particularidades de la subjetividad moral en el marco de la emergencia histórica del sujeto de derecho, como espacio oficial de formación ciudadana desde la concepción del liberalismo político. El ejercicio realizado en la investigación posibilitó, como alternativa, configurar un marco teórico sociojurídico en el que el sujeto ciudadano se aborda desde una nueva concepción de ciudadanía, que implica considerar un macrosujeto cuyas dimensiones son propiedad emergente de la relación de reciprocidad entre lo humano y otras expresiones de lo vivo. Perea (2013) considera el accionar del “macrosujeto humus” a partir de un cerebro socio–natural y una inteligencia socio– biologicante, mediada por un pedagogiar como sustancialidad ética posibilitada desde las interacciones intranaturales e interhumanas. En este campo, el pedagogiar implica restablecer las condiciones de humanidad que históricamente se han perdido. Es la vida en movimiento para defender lo vivo. Proyecta, por lo tanto, asumir que los seres humanos somos humanidad en cuanto nos reconocemos en todas las expresiones de lo vivo. Este pedagogiar y accionar sociojurídico se constituye en un hilo tejedor de un nuevo modelo de educación ciudadana en la que el individuo, la sociedad, la naturaleza y las diversas expresiones de lo vivo configuran un campo relacional sistémico en tanto que: • Afirma la personalidad individual como la sociabilidad de cada persona humana y su integración a la naturaleza en el reconocimiento de las demás expresiones de lo vivo. • Reconoce la naturaleza como a la expresión humana como fin en sí que no puede ser medio de nadie. • Caracteriza el accionar ético y su horizonte jurídico en la convivencia justa, mediante el ejercicio responsable de los derechos subjetivos. • Reconstruye el sujeto histórico a partir del derecho subjetivo, cuya esencia la constituye los derechos humanos integrales. • Diferencia entre Derecho y los derechos, o sea entre el orden normativo o conjunto de leyes y las facultades o atribuciones que derivan de ese orden normativo y que pertenecen al sujeto (Perea, 2011, p. 226). Los anteriores principios están en la base del “macrosujeto ciudadano” y generan un espacio topológico y temporal que determina el emerger de un nuevo enunciado para las competencias ciudadanas. 2.2. La redefinición del concepto de competencias ciudadanas y rediseño curricular alternativo El enunciado de competencias ciudadanas presente en el dispositivo oficial, emerge de la concepción de la educación como un saber–hacer, en el que la labor educativa se centra en la formación de un sujeto como individuo, desde un referente antropocéntrico (cognitivo, emocional, social y comunicativo). Este sujeto condicionado a las formas ideológicas se constituye en un ciudadano para la producción y la reproducción de un modelo configurado desde las bases del liberalismo político y de la economía capitalista. El salto cualitativo que emerge en la investigación, fue pasar de un saberhacer a un saber-hacer transformador y creador de humanidad, construido en colectivo desde una perspectiva integral –rompiendo con el antropocentrismo- e incorporando la naturaleza y los procesos de la cibernética natural. Desde la 101 Revista Temas sociología jurídica esto implica asumir las competencias ciudadanas como: Un espacio de saber coextensivo a la sociedad y la naturaleza en armonía con las diferentes formas de lo vivo, en donde opera la composición, recomposición, singularización y relanzamiento procesal de los pensamientos, y se expresan los procesos de subjetivación individuales y colectivos, mediados por una imaginación en reconfiguración permanente alrededor de la autogestión del conocimiento transformador, la aplicación del saber y la multiplicación de las acciones ciudadanas (Perea, 2011, p. 227). A partir de este nuevo enunciado de las competencias ciudadanas, se configuró la matriz relacional para un diseño curricular alternativo de formación ciudadana ( Ver Tabla 1). Esta matriz curricular corresponde a las necesidades de un mundo en constante movimiento en el que, como se ha mencionado, se consolida un nuevo espacio antropológico (el espacio del pedagogiar) y un nuevo sujeto epistemológico (macro sujeto humus), mediados por un cerebro socio–natural y una inteligencia socio–biologicante, desde la cual se debe dar respuesta al qué, el para qué, el cómo y el porqué de la educación ciudadana, tal como se muestra en la Tabla 2. El contexto expuesto se constituye en una propuesta para desde ella profundizar en el debate sobre los modelos de educación ciudadana, con el propósito de plantear alternativas encaminadas a configurar desde la educación un marco más amplio para abordar el sujeto moral y el sujeto ciudadano en libertad, mediado por una estética de la existencia. CONCLUSIONES Este artículo sobre los aportes de la sociología jurídica a la construcción de modelos educativos de formación 102 ciudadana se constituye en un referente para profundizar sobre los estudios de ciudadanía que se adelantan actualmente en Colombia y otros países de América Latina. Desde la investigación realizada surge la necesidad de consolidar una analítica del discurso sociojurídico para abordar de manera crítica los discursos y prácticas que se instalan en la educación ciudadana con el propósito de formar ciudadanos sujetados. Como se referencia en la tesis doctoral (Perea, 2011), “la analítica del discurso socio jurídico como opción metodológica, posibilitó que se identificara, en los documentos referidos sobre los discursos oficiales de la educación ciudadana y las prácticas evaluativas, los determinantes ideológicos y las relaciones de poder–saber implícitas en los mismos” . Esta propuesta para el análisis de las políticas y programas educativos de formación ciudadana permite el diseño de modelos alternativos. En este campo es de gran utilidad, poder confrontar la definición del concepto de competencias ciudadanas formulado en los discursos oficiales y el concepto de competencias ciudadanas propuesto a partir de la analítica sociojurídica. En este sentido, el ejercicio sociojurídico implica abordar críticamente las siguientes preguntas: ¿Cuál es la subjetividad moral del ciudadano que se pretende formar desde el discurso oficial? ¿Cuál es el ciudadano que emerge en las dinámicas actuales de transformación social? Esto implica comprender el modo de sujeción y las técnicas gubernamentales presentes en los diversos dispositivos que, para el caso de la educación ciudadana, se concretan en la materialización de los discursos en documentos oficiales y en las prácticas, específicamente la evaluación de competencias ciudadanas. Revista Temas Tabla 1. Matriz relacional para la alternatividad de la educación ciudadana Autogestión de las competencias ciudadanas Explorar el acontecimiento Comprender las cerraduras Reaprender lo aprendido Pedagogiar el pensamiento Ampliación del saber ciudadano Combinatoria para la acción Invención en la acción Construir la realidad Reproducir los resultados Concreción del acto Infinitesimal para inventar Descubrir el artificio Comunicación del hacer Precisión y movilidad Cambiando vemos Hacer – ser permanente Lógicas y tecnologías de la incertidumbre Agenciamiento de la inventiva Espacios y tiempos de transformación Condicionamiento aclarador Historia dinamizadora Diseño mejorador Automatización del producto Ampliación humana Modo (completo y apropiado) Confort de la solución Complemento creador Compartir participativo Para-consistencia del desarrollo Multiplicación de las aplicaciones ciudadanas Significado del ecosistema Simbolizar para abordar Comprensión cultural Comunicación para ser Inteligencia ciudadana colectiva Fuente: Perea, C. (2011, p. 227). Tabla 2. Contexto para el diseño alternativo de modelos de educación ciudadana Qué Política para la educación Epistemología del saber Proyecto educativo institucional Didácticas para la transformación Para qué Tecnologías del conocimiento Transformar lo construido Hacer desde el ser Encontrar el modo Crear a solución Construir la unidad Técnicas de aplicación Comunicar lo realizado Evidenciar la transformación Cambiar lo básico La cultura que organiza Dinamizar el pensamiento Teorías de mejoramiento humano Diferenciar lo hecho El otro para lograr lo imposible Optimizar el tiempo Decisiones que cambian el mundo Organizar la participación Pedagogías para la realización de humanidad Construir lo humano Crear para mejorar Centrarse en el entendimiento Coordinar los acuerdos ordenadores Viajar y comprometerse compartiendo Por qué Estrategias diversas Preparación para la dirección Dinamización de los procesos Afinamiento del diseño Cómo Fuente: Perea, C. (2011, p. 234). 103 Revista Temas REFERENCIAS Durkheim, É. (2002). La educación moral. Madrid: Editorial Trotta. Ferrari, V. (2006). Derecho y Sociedad. Elementos de sociología del derecho. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Freud, S. (1993). Los textos fundamentales del psicoanálisis. Grandes obras del pensamiento. Barcelona: Ediciones Altaya. Habermas, J. (1991). Aclaraciones a la ética del discurso. Recuperado de http://www.ucm.es/info/eurothea. Kant. I. (1993). La metafísica de las costumbres. Barcelona: Ediciones Altaya. 104 Kohlberg, L. (1992). Psicología del desarrollo moral. Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer, Ministerio de Educación Nacional. (2013). Lineamientos curriculares Educación ética y Valores Humanos. Bogotá: Editorial Magisterio. Ministerio de Educación Nacional. (2004). Estándares básicos de competencias ciudadanas. Serie guías N.6. Bogotá. Perea, C. (2011). Las prácticas evaluativas de competencias ciudadanas y la construcción de subjetividades: un análisis sociojurídico [Tesis doctoral]. Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Piaget, J. (1977). El criterio Moral en el niño. Barcelona: Editorial Fontanella. Revista Temas T Revista Temas Referencia al citar este artículo: Anctil, P, y Bolívar J. (2014). Víctimas de contaminación por armas frente a la Ley 1448 de 2011: avances, retos y dificultades. Revista TEMAS, 3(8), 107 - 122. Víctimas de contaminación por armas frente a la Ley 1448 de 2011: avances, retos y dificultades1 Priscyll Anctil Avoine2 José Fabián Bolívar Durán3 Recibido: 08/06/2014 Aceptado: 16/07/2014 Resumen Después de Afganistán, Colombia tiene el mayor número de víctimas de Contaminación por Armas en el mundo, y si hoy se firmaran los acuerdos de paz, se estima que erradicar la problemática podría tardar décadas o incluso siglos. En consecuencia, el objetivo de este artículo es proponer un análisis jurídico, político y práctico de la situación de las víctimas de este fenómeno en el marco de la ley 1448 de 2011. Para cumplir este propósito, se articularán trabajos en terreno y experiencias investigativas nacionales e internacionales. Se adoptará una metodología comparativa con otros países afectados para resaltar los logros y las complejidades de la atención integral a las víctimas de Contaminación por Armas en Colombia. Palabras clave: Víctimas, Contaminación por Armas, Ley 1448 de 2011, Atención integral. Weapon contamination victims versus the law 1448 of 2011: progress, challenges and difficulties Abstract After Afghanistan, Colombia has the highest number of Weapons Contamination victims in the world, and if today the peace agreements were signed, it is estimated that it may take decades or even centuries to eradicate the problem. Consequently, the aim of this conference is to propose a legal, political and practical analysis of the situation of the victims related to this phenomenon in the framework of the Law 1448 of 2011. To fulfil this purpose, the authors will rely on fieldwork as well as national and international research experiences. The methodology will consist in adopting a comparative approach with other countries affected in order to highlight the achievements and the complexities of a holistic approach to the victims of Weapons Contamination in Colombia. Keywords: Victims, Weapon Contamination, Law 1448 of 2011, Holistic Approach. 1 Artículo de reflexión. Como se especifica en la metodología, el presente artículo se presenta como una reflexión sobre varias experiencias laborales y académicas en el ámbito de la Contaminación por Armas en Colombia 2 Magíster en Estudios internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo (Universitat Jaume I, España), Profesora e investigadora Universidad Santo Tomás y Universidad Industrial de Santander. E-mail: [email protected] 3 Magíster en Estudios internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo (Universitat Jaume I, España), Profesor e investigador Universidad Industrial de Santander. E-mail: [email protected] 107 Revista Temas INTRODUCCIÓN “No tenemos otro mundo al que podernos mudar” (Gabriel García Márquez) Después de Afganistán, Colombia cuenta con el mayor número de víctimas de Contaminación por Armas4 (CpA) en el mundo5 (ICBL, 2013, p. 39), y si hoy se firmaran los acuerdos de paz, se estima que erradicar la problemática podría tardar décadas o incluso siglos. La CpA es un fenómeno que subsiste al conflicto armado, ya que sus consecuencias no dependen exclusivamente del cese de las hostilidades, sino de una amplia capacidad del Estado para responder a esta problemática, desminar el territorio y atender a las víctimas que sufren sus múltiples formas de violencia. Por otra parte, los avances académicos en materia de CpA son aún muy escasos: a pesar de la excelente labor de algunas organizaciones internacionales6 en materia de atención a víctimas, la evidencia de las violencias directas, culturales y estructurales7 (Galtung, 1969) derivadas de este fenómeno, siguen presentando un nivel embrionario en la academia. La actual posibilidad de un escenario posconflicto en Colombia nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre múltiples procesos de transformación social. 4 El enfoque de Contaminación por Armas ha sido implementado por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja (MICR) a nivel internacional. En el apartado “Contaminación por Armas: ¿de qué estamos hablando?” especificaremos el significado de dicho enfoque y las razones que fundamentan su uso. 5 El informe que se cita se produce en el año 2013 y hace referencia a datos del año 2012. 6 Específicamente se hace referencia al trabajo desarrollado por el MICR, Handicap International y la International Campaign to Ban Landmines (ICBL). 7 La violencia directa es la más visible y se expresa normalmente a través de la fuerza física o el maltrato verbal; la violencia estructural, siendo en muchos casos invisible, genera injusticia social y desigualdades, entre otras; la violencia cultural habilita, legitima y reproduce las dos anteriores, como en el caso de discursos políticos, mediáticos o tradiciones culturales (CD, 2014, p. 1). 108 Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es proponer un análisis jurídico, político y práctico de la situación de las víctimas de CpA en el marco de la ley 1448 de 2011, con perspectiva de plantear acciones encaminadas al goce efectivo de derechos de las personas afectadas por esta problemática. Para cumplir este propósito, se articularán trabajos en terreno y experiencias investigativas nacionales e internacionales, a fin de fomentar respuestas preliminares sobre la atención integral a víctimas en el contexto colombiano. Para lograr el objetivo propuesto, la presente investigación se divide en dos partes. La primera, se orienta a unas precisiones conceptuales y contextuales en materia de CpA. La segunda se enfoca en un análisis jurídico, político y práctico de la atención integral a víctimas en el marco de la ley 1448 de 2011. Este apartado posibilita el inicio de un diálogo sobre los avances, retos y dificultades de esta ley. De esta manera, las conclusiones de los dos bloques de investigación estarán enfocadas a situar la problemática expuesta en una visión más humanista, en el marco del conflicto armado y del eventual periodo posconflicto en Colombia. METODOLOGÍA El método empleado en la presente investigación se basa en un análisis cualitativo de la literatura existente sobre la temática en conjunto con las experiencias laborales en materia de CpA del equipo investigador. Dichas experiencias están referidas a trabajos con organizaciones humanitarias y con la Corporación Descontamina (2014)8. Complementariamente, se aportarán algunas observaciones comparativas con otros países afectados para resaltar los logros y las complejidades de la atención integral a las víctimas de CpA en Colombia. 8 Al respecto se puede ver: www.descontamina.org. Revista Temas Naturalmente, esta investigación presenta algunas limitaciones por razones de tiempo y extensión. En este sentido, no se basa específicamente en un trabajo de campo, sino en varias experiencias en la temática tanto en el ámbito académico como en diversas labores humanitarias. Por consiguiente, no se hará alusión directa a testimonios de víctimas, pero sí a varias observaciones recopiladas en territorios afectados. Por otra parte, hay que reiterar los escasos datos cuantitativos y bibliográficos en materia de CpA, y más teniendo en cuenta que el abordaje que planteamos se concentra en algunas violencias invisibles, como lo pueden ser las consecuencias jurídicas, políticas y prácticas para las víctimas. La mayoría de los trabajos que guardan relación con la CpA han sido enfocados hacia la violencia directa, es decir, la más visible y aquella que tiene que ver con las armas, las implicaciones internacionales de su tráfico y las consecuencias inmediatas de un accidente de CpA. Sin embargo, el énfasis que se expone pretende pensar en las violencias subyacentes y los problemas de la aplicación práctica de la ley 1448. Se busca una visión más humana de la problemática, una perspectiva que, independiente de nuestras posiciones frente al conflicto que atraviesa Colombia, genere conciencia sobre las diversas afectaciones que puede tener una víctima tales como la marginalización social, la interrupción del proyecto de vida, la pobreza, el aislamiento o el rechazo social. VÍCTIMAS DE CONTAMINACIÓN POR ARMAS: PRECISIONES CONCEPTUALES En los últimos veinte años, el término “minas antipersonal” se ha instalado como referente para visibilizar los impactos negativos de los artefactos que pueden estallar en cualquier momento, en presencia o ausencia de combates. Se ha insistido acerca de las pérdidas corporales y de la diversidad funcional9 que estas pueden ocasionar, es decir, sobre las consecuencias visibles y directas de dichas armas indiscriminadas. La expresión “minas antipersonal” se instaló en el vocabulario internacional gracias a personajes públicos como la Princesa Diana en Inglaterra; Jodie Williams por su parte, quien lideró la ICBL, logró visibilizar el fenómeno a nivel mundial lo que condujo a la expedición de la Convención de Ottawa10 en el año 1997. Sin embargo, y por el objetivo mismo propuesto en esta investigación, el presente abordaje no solamente estará referido a las “minas antipersonal”, sino a una comprensión más holística del fenómeno: CpA. Para alcanzar este fin, esta sección se divide en tres partes: la primera consiste en precisar en qué consiste el enfoque de “Contaminación por Armas”; la segunda define el concepto de víctima en el marco de esta investigación; y la tercera aspira a contextualizar la problemática de CpA en el contexto colombiano a fin de poder comprender los diversos avances y retos de la asistencia integral a víctimas en el país. Contaminación por Armas: ¿de qué estamos hablando? Como se mencionó anteriormente, la expresión “minas antipersonal” (o landmines en inglés) viene siendo la más utilizada y conocida en ámbitos humanitarios y no humanitarios; y esto se justifica por el tratamiento que se ha dado al fenómeno desde la década de 1990 tras la expedición de la Convención de Ottawa. Sin embargo, se ha evidenciado que este concepto limita una mirada más humana a las víctimas. Por una parte, abordar solo el impacto de las minas antipersonal es restrictivo, ya que otras armas siguen afectando a las vícti9 El término ha sido empleado para evitar las connotaciones negativas asociadas al uso de conceptos como “discapacidad” o “deficiencias” (2008, p. 34). 10 “Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción” (ONU, 2014). 109 Revista Temas mas. Por otra, el hablar exclusivamente de armas impide una atención integral a víctimas por lo que se hizo necesaria la ampliación semántica y práctica para los trabajos en este campo. 3. Minas (de fabricación improvisada o industrial). El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se convirtió en el primer actor humanitario en identificar la falencia, y en insistir en la necesidad de tener una expresión que incluyera todas las armas que bajo las mismas características afectara las víctimas. En 2007, el CICR amplía el concepto de landmines al enfoque más inclusivo de weapon contamination el cual se refiere a “landmines and explosive remnants of war”, especificando que los restos explosivos de guerra incluyen los unexploded ordnance así como los abandoned ordnance (ICRC, 2007, p. 5). En 2010 en un folleto en español, el organismo internacional precisa con más detalle el concepto de CpA: Con lo anterior, se comprende fácilmente que el lenguaje de “minas antipersonal” limita las afectaciones que las víctimas sufren por otras armas que causan las mismas consecuencias, lo que restringe acciones más efectivas en la prevención, atención y reparación a víctimas. De igual forma, el concepto de CpA posibilita reconocer que el uso de las armas de cualquier tipo tiene también un impacto directo sobre la contaminación del medio ambiente, privando a varias comunidades el “acceso al agua, a la tierra cultivable, a la asistencia sanitaria” (CICR, 2012). Además de los restos explosivos de guerra, como las granadas, los obuses de mortero, las municiones en racimo, las bombas y los misiles, el problema lleva aparejadas las existencias de explosivos no vigilados o inestables, así como la proliferación de armas pequeñas y armas ligeras. Para hacer patente esta realidad, el CICR emplea la expresión “contaminación por armas” como expresión general que abarca todas las actividades operacionales cuya finalidad es paliar las repercusiones de dicha contaminación en la población civil (CICR, 2012a, p. 2). En este sentido, se adopta el enfoque de CpA el cual se refiere a las siguientes categorías de armas (CICR, 2012): 1. Municiones no detonadas o los llamados residuos explosivos de guerra: granadas, morteros, obuses, municiones en racimo, bombas y misiles. 2. Armamento abandonado: stocks de munición sin control ni seguridad. 110 4. La proliferación de armas pequeñas y armamento liviano. En resumen, el enfoque CpA brinda un marco de análisis extenso, riguroso y adaptable a varios contextos urbanos o rurales. Y, como se observará en el resto de esta investigación, las ventajas que posibilita la ampliación de este enfoque son innumerables en cuanto a la atención de las víctimas se refiere. El concepto de víctima La noción de víctima es multifacética y, como es sabido, existen múltiples definiciones y escenarios para expresar esta condición. Las víctimas de conflictos armados pueden ser y son afectadas por múltiples causas y consecuencias y es muy complejo aproximarse a un sólo concepto de este estatus. Definir “víctima” sería igualmente de problemático como encontrar una única definición consensual de “mujer”, “hombre” o “ser humano”. Ahora bien, es imprescindible para los fines de esta investigación, elaborar una definición al respecto por lo que teniendo en cuenta lo expresado y que el presente análisis se realiza en el marco de la ley 1448 de 2011, se adopta Revista Temas la definición contenida en esta norma que en su artículo 3° precisa: Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima (Mininterior, 2011, pp. 9-10). Esta definición denota como primera ventaja adaptarse tanto al contexto colombiano como al Derecho Internacional, en la medida de que reconoce la importancia de los protocolos internacionales del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos (DDHH). Igualmente, reconoce el carácter interno del conflicto armado colombiano; por lo tanto, se admite la responsabilidad de los actores estatales y no estatales. El reconocimiento no se limita a las víctimas directas del conflicto armado, sino también a los familiares de éstas, ampliando el concepto tradicional de víctima a las demás formas de violencia, más simbólicas e invisibles. Se concibe, de igual forma, una concepción amplia de la palabra “daño”, insistiendo sobre los posibles efectos psicológicos de las víctimas, pero también de las personas que intervienen para prestar ayuda a estas víctimas directas, y de toda forma, implica un componente de justicia en el último párrafo, indicando que la naturaleza del acto perpetrado es punible. Esta definición es extensa y nos permite abordar las diferentes formas de violencias que puede vivir una víctima de CpA en Colombia. BREVE CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EN COLOMBIA El grave problema de CpA en Colombia se enmarca en un conflicto armado interno de más de cinco décadas de duración, implicando varios actores armados que han cometido múltiples infracciones al DIH. Se estima que el conflicto colombiano ha dejado aproximadamente 220 000 muertos desde 1958 (CNMH, 2013, p. 32) además de las víctimas por otros tipos de violencias que ascienden a 6 millones (Semana, 2014). En el periodo 1990 hasta febrero de 2014, “se registraron un total de 10.657 víctimas por MAP y MUSE11 y de estas, el 39% (4.118) son civiles y el 61% (6.510) miembros de la Fuerza Pública” (PAICMA, 2014). En el año 2013 y de acuerdo a los datos del Landmine Monitor de la ICBL, Colombia fue el segundo país con mayor número de víctimas, es decir, 496 detrás de Afganistán (ICBL, 2013, p. 38). Esta misma desafortunada posición a nivel mundial la confirma el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) cuando hace referencia a la gran dificultad que existe en este país para cuantificar y medir el número de víctimas de la violencia armada (CNMH, 2013, p. 34). 11 MAP se refiere a “minas antipersonal” y MUSE significa “municiones sin estallar”. 111 Revista Temas En este marco se observa que la mayoría de las víctimas civiles son los hombres, pero se ha identificado entre 2011 y 2012 un incremento en las víctimas de menores de edad: en 2013, se registró un 20% de afectaciones referidas a este grupo poblacional (ICBL, 2013, p. 40; PAICMA, 2014). En Colombia, los 32 departamentos del país se encuentran contaminados y se calcula que el 65% de los municipios han sufrido algún evento con este tipo de armas. Los departamentos más afectados son Antioquia en primera posición, seguido de Meta, Caquetá y el Norte de Santander (PAICMA, 2014), destacando la importancia de la analizar la problemática en el marco del XIII Congreso Internacional de Humanidades, evento llevado a cabo por la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Se han identificado 15 municipios como los más prioritarios para adelantar acciones de desminado, sobre los 660 que son afectados por CpA, en 5 de los 32 departamentos que conforman el territorio colombiano. Obviamente, el Estado colombiano está muy lejos de cumplir con estas metas, incluso con la autorización dada a las ONG para el desminado humanitario (ICBL, 2013, p. 30). Al respecto, también es preciso aclarar que esta condición ha multiplicado el riesgo a civiles porque sobre ellos y ellas recae el peso de una función que, en el marco del DIH, debe ser asumida por las fuerzas militares como lo han advertido los órganos de control en Colombia (PGN, 2012). Ahora bien, según el ya citado Landmine Monitor, las FARC12 son probablemente el grupo armado que más instalan Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) en el mundo, siendo también acusado de producir MAP no-detectables (ICBL, 2013, p. 15,18). El ELN13, por su parte, ha afirmado categóricamente que no se 12 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 13 Ejército Nacional de Liberación. 112 acoge al DIH legitimando esta práctica como el “arma del pobre” (HRW, 2007, pp. 2-3). Y, como lo señala el ACNUR, “por su bajo costo las minas antipersonal resultan una buena alternativa para estos grupos, pues su fabricación no requiere una gran infraestructura y los materiales para elaborarlas son económicos y asequibles” (s.f., p. 6). Complementando este complejo panorama es importante mencionar que atendiendo a las categorías de armas descritas que hacen parte de la CpA, es lógico que en cada combate que en este momento se esté librando en el territorio nacional, queden residuos de guerra que se convierten en un riesgo latente para la población civil. Así vemos cómo el verdadero problema al cual Colombia se enfrenta en relación con la CpA es su prolongación más allá de la terminación de las hostilidades: el desminado es muy costoso y para que sea realmente efectivo, debe hacerse sólo en etapa posconflicto e incluso cuando esto suceda, se hace mucho más complejo teniendo en cuenta que las lluvias e inundaciones hacen que los artefactos explosivos se desplacen (ACNUR, s.f., p. 7). Las consecuencias humanitarias seguirán así como el desafortunado incremento del número de víctimas, incluso con la firma de los acuerdos de paz. Es tan grave la situación que Colombia ya solicitó una prórroga en materia de desminados por un lapso de 10 años (Rey Marcos y Pineda Ariza, 2013, p. 12), y de todas maneras, la CpA sigue creciendo, por lo que la vigencia de la problemática a toda luz es indeterminada. En este sentido, es urgente abordar la problemática de CpA en el marco de la ley 1448 de 2011 a fin de dar voz a víctimas que, en muchos de los casos, se quedan invisibilizadas a los ojos del Estado colombiano. La Contaminación por Armas en el marco de la ley 1448 de 2011 Revista Temas Desde el inicio del presente texto, se precisó que la esencia de esta investigación es presentar un análisis jurídico, político y práctico de la situación de las víctimas de CpA en el marco de los desarrollos de la ley 1448 de 2011, con perspectiva de identificar algunos de sus avances, retos y dificultades. Pues bien, esta parte aborda en un primer momento lo referido a lo jurídico y lo político, para posteriormente dar paso al análisis práctico. En cuanto a lo jurídico, se precisa que el abordaje estará referido principalmente a los desarrollos de la ley 1448 en materia de CpA. En lo político, a las afectaciones que en materia de la institucionalidad pública se han generado y que se implementan con la expedición de la misma ley. Finalmente, en lo práctico, se analizará brevemente la aplicabilidad de las dos anteriores en el caso de las víctimas de CpA. ANÁLISIS JURÍDICO-POLÍTICO Lo primero por indicar en este punto es que la ley 1448 de 2011 es: “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. Su objetivo que se encuentra definido en su Artículo primero responde a: “[…]establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales (Mininterior, 2011, p. 9). Ahora bien, el concepto de víctima, el cual analizamos brevemente en páginas anteriores, complementa la visión de este objetivo en la medida que define los alcances de su estatus. Comprendiendo este marco, es necesario apuntar que para el caso de la CpA en Colombia existen innumerables desarrollos legislativos, de los cuáles se hará referencia a los principales por consideraciones de extensión y objetivos de la presente investigación. El primero de ellos y el más importante es el que implementó el cumplimiento de la Convención de Ottawa: la ley 759 de 2002. Esta ley prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y adicionalmente, se contemplan medidas para la atención a víctimas. Y bien, cuando observamos las definiciones de esta ley y las contenidas en la 1448 de 2011, se encuentra una primera dificultad en el tratamiento jurídico que se le da al fenómeno. Como se observó en la conceptualización de la CpA, es fundamental ampliar la mirada a otras armas que afectan a muchas poblaciones. Está claro que la institucionalidad pública realiza interpretaciones en algunos casos y esto permite que la restricción jurídica planteada no afecte absolutamente las personas victimizadas, pero es aún más claro el hecho de que la misma legislación que regula el fenómeno limita a “minas antipersonal” un problema que, como se ha visto, implica un amplio abanico de afectaciones. Con lo anterior, se puede observar que existiendo esta restricción en el ámbito jurídico de las dos principales normas que en la actualidad regulan los derechos para las víctimas14, es definitivo que en el escenario político, de igual forma, afecte las decisiones de funcionarias y funcionarios encargados de atender la problemática. Desde las entidades municipales hasta 14 Es natural que el aparato normativo que regula la materia es mucho más amplio, pero estas dos leyes regulan los principales aspectos en la atención a víctimas de CpA en Colombia. 113 Revista Temas las estatales se enfrentan a esta limitación jurídica y política, lo que naturalmente tiene un impacto negativo en las principales afectadas: las víctimas. Si bien la ley 1448 de 2011 incorpora importantes avances en materia de las obligaciones estatales de atención a víctimas y ha sido definitiva en el tratamiento del problema (Valdivieso Collazos, 2012, p. 633), se detecta un fundamental vacío en este aspecto. Por otra parte, la ley 1448 de 2011 no desarrolla una sección especializada en la agenda de la CpA o ni siquiera en el tratamiento del problema desde el enfoque de “minas antipersonal” (Velásquez Ruiz y Gómez Rojas, 2013, p. 137-138). En sus Artículos 149, 160, 181 y 189 se desarrollan medidas de protección para poblaciones infantiles y define algunos criterios en cuanto a la institucionalidad se refiere15, pero aparte de no desarrollar un marco conceptual y procedimental propio, tampoco define criterios de atención específicos. Al respecto, es importante retomar las reflexiones del último Landmine Monitor donde se expresa que existen opiniones encontradas en las ventajas o desventajas de esta ausencia. Por una parte, precisa el informe, que la ausencia de estas medidas específicas facilita una mejor coordinación interinstitucional. Por otra, se señala que esta ausencia hace que las víctimas de CpA se vean inmersas en un universo de personas afectadas muy grande como es el caso del desplazamiento forzado, y que esta situación no facilite su efectiva atención (ICBL, 2013, p. 46). En este sentido, y como se apuntará más adelante, se comprueban las últimas reflexiones expresadas en el Landmine Monitor, pues el hecho de que no existan medidas específicas en la ley hace que la problemática aumente su invisibilidad y como se indicó 15 Cabe señalar en este punto que la institucionalidad a la cual se hace referencia es el PAICMA. Igualmente reglamentado por el Decreto 2150 de 2007. Más información en: www.accioncontraminas.gov. co. 114 al inicio, que muchas violencias invisibles persistan, “revictimice” y empeore la situación de estas personas. Dando un alcance más detallado a lo anterior se identifican dos complejidades relacionadas con los escenarios institucionales que se derivan o se debieran derivar, de la operatividad de la ley 1448 de 2011: uno referido al marco de atención institucional y un segundo, el que pudo haber sido el espacio de atención ideal para las víctimas y, por tanto, una respuesta clara, efectiva y fundamental en la eficacia de sus derechos. El primero como se afirmó se refiere al marco institucional que con una base jurídica direcciona las políticas públicas de atención a víctimas. En el Artículo 162 de la ley 1448 de 2011 se precisa: El Sistema contará con dos instancias en el orden nacional: El Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación a las Víctimas el cual diseñará y adoptará la política pública en materia de atención, asistencia y reparación a víctimas en coordinación con el organismo a que se refiere el artículo siguiente y una Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que coordinará la ejecución de esta política pública. En el orden territorial el Sistema contará con los Comités Territoriales de Justicia Transicional, creados por los gobernadores y alcaldes distritales y municipales (Mininterior, 2011, p. 78). De la norma citada se identifican dos instancias. La primera de ellas define un escenario nacional donde en el Artículo 165 de la misma ley, se definen las funciones que en materia de política pública se tendrán en cuenta para la atención y reparación integral a víctimas. La segunda, la que delimita los espacios denominados Comités Territoriales de Justicia Transicional (CTJT), los cuáles están regulados por el Artículo 173. Pues bien, tanto en el primer caso como en el segundo, se Revista Temas observan niveles de coordinaciones articulados e integrales, lo que puede leerse como un aspecto positivo de esta ley, pero que para efectos de las víctimas de CpA se encuentra muy desafortunado. Antes de la expedición de la Ley 1448 de 2011 existían los comités nacionales y departamentales de Acción Integral Contra Minas Antipersonal. En el caso de los departamentales incluso existía un Decreto en cada uno de los departamentos que reglamentaba su creación, recursos y funcionamiento (PAICMA, s.f.). Ahora bien, eran escenarios que a nivel político contaban con múltiples dificultades en materia de definición de recursos, pero de la misma manera en espacios mensuales se definían acciones encaminadas a una atención específica. Con el cambio contenido en la ley, la generalización de estos escenarios no permite que se observen con precisión acciones de política pública en materia de CpA. Este cambio jurídico implica, entre otras consideraciones, que ya no exista una o un funcionario especializado en CpA sino en el tema de víctimas a nivel general, que los presupuestos se encaminen a la atención de todas las víctimas y no a las de CpA, comprendiendo que es natural que todas tengan igualdad de derechos, pero que estas medidas legales apuntan a una falta de enfoques diferenciales en la atención a personas afectadas por esta problemática. Sumado a lo anterior, se observa que esta institucionalidad, de igual forma, hubiera podido verse reforzada en materia de la discapacidad que comúnmente ocasiona la CpA. En palabras de Parra Dussan, se apunta que “el Gobierno nacional desaprovechó las facultades extraordinarias otorgadas en la ley 1444 de 2011 para realizar las modificaciones institucionales requeridas en el sector de la discapacidad, con el fin de ajustarlo al nuevo enfoque de derechos” (Parra Dussan, 2013, p. 100). Definidas estas consideraciones jurídicas y políticas, es necesario para los fines de esta investigación, antes de analizar algunos aspectos prácticos, hacer un alto en dos apreciaciones que posibilitan una reflexión más amplia de los temas planteados. La primera de ellas tiene que ver con que los alcances institucionales siguen muy limitados en entornos rurales, por lo que Colombia sigue dependiendo en gran medida de la cooperación internacional. El diseño normativo y político se sigue viendo afectado por la presencia del conflicto armado, que imposibilita el acceso de funcionarias y funcionarios a zonas donde lamentablemente la ley no alcanza a impactar. Esta primera consideración se apunta, si partimos de la base de que la ley 1448 de 2011 efectivamente ha sido una aproximación asertiva a dar una respuesta jurídica y política a las víctimas de CpA, lo que aquí se valora en términos de diversas aproximaciones que han desarrollado otras normas. Retomando en este punto las palabras de Valdivieso Callazos (2012) : […] la Ley 1448 (Ley de Víctimas) ha sido catalogada como un avance hacia la búsqueda de la paz, la protección y garantía de los derechos de las víctimas de Colombia y un giro de las políticas del Estado colombiano a favor de estos derechos (p. 3), en contraste con la anterior Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), expedida y defendida por el gobierno del ex presidente Uribe, que afirma que la ley refleja los equilibrios de justicia y paz ( p. 641). La segunda apreciación con la que además se cierra este apartado, se desprende de una reflexión que lamentablemente estaría condenada a aparecer siempre en la escena de las agendas de protección de derechos a las víctimas. 115 Revista Temas Las leyes en Colombia tienden a ser muy bien elaboradas, diseñadas y redactadas, pero en su ejecución se observa que el efectivo acceso a los derechos humanos encuentra múltiples barreras para las personas más afectadas. “La Constitución colombiana y las normas que emanan de ella están entre las más progresistas del mundo en el campo de la protección de derechos humanos” (Valdivieso Collazos, 2012, p. 626) pero en la práctica, vemos innumerables dificultades en su implementación, como se expone en la siguiente sección. ANÁLISIS PRÁCTICO Como se observó en el análisis jurídico y político, las normas que regulan la atención a víctimas de la problemática que abordamos, si bien cuentan con algunas falencias de enfoque, brindan y posibilitan una interpretación que de cumplirse estaría otorgando un marco de atención integral a las víctimas de CpA. De hecho, Colombia presenta unos avances legales considerables si se compara con un país como Camboya que, a pesar de que cuenta con más de 64 000 víctimas de CpA desde 1979 (HT, 2013), tiene muy pocos avances legales en materia de asistencia a personas con diversidad funcional (Connelly, 2009, p. 124). En la mayoría de informes de organizaciones internacionales y en lo observado en terreno, se considera que Colombia cuenta con una gran cantidad de leyes que garantizan los derechos a víctimas, pero en la práctica podemos evidenciar que el sistema no supo responder de manera eficaz a las necesidades múltiples de las víctimas del conflicto armado. En este sentido, se observa que al año 2012, solamente se había logrado atender el 52% de las víctimas en Colombia (PAICMA, 2012). Por lo tanto, en esta parte se mencionarán las principales barreras identificadas en la investigación que no permiten disminuir la 116 actual brecha entre las víctimas y el acceso a sus derechos. Lo primero por señalarse es la dificultad que en la práctica se observa con la restricción del uso exclusivo de “minas antipersonal” y no de un enfoque más amplio y holístico como es el de CpA. Es complejo para funcionarias(as) y fpúblicos orientar sus acciones a víctimas cuando la afectación se originó en un artefacto diferente a dichas minas. Además de la poca especificidad de la ley 1448 de 2011 sobre las víctimas de CpA, las y los funcionarios se ven enfrentados las dificultades técnicas de atender quien haya sido herido por un arma que no se categoriza en el marco de la misma ley. En conformidad con lo anterior, existen varios problemas estructurales que, en la práctica, impiden una atención a víctimas completa y efectiva. Además de las barreras legales mencionadas en la parte jurídico-política, podemos destacar dos elementos fundamentales que dificultan esta atención. En primer lugar, se identifica la falta de reconocimiento como una de las principales falencias del sistema colombiano: una persona debe pasar por un procedimiento administrativo para que se le otorgue el estatuto de víctima afectada por CpA. Esto consiste en un trámite que la víctima debe iniciar con el personero del municipio donde ocurrió el accidente (Gobierno colombiano, 2011, p. 5). La persona tiene que diligenciar un formato y demostrar que efectivamente fue víctima a causa de la CpA: es decir, sin este reconocimiento no se puede entrar en los engranajes del sistema legal y público de atención integral. Igualmente, cabe señalar que la víctima no puede acceder a ningún derecho sin esta certificación y que tiene como máximo 2 años para realizar este trámite según el artículo 155 de la ley 1448 de 2011. En la práctica, esta falta de reconocimiento tiende a aumentar el nivel de inseguridad de las víctimas y su discriminación, además de los problemas Revista Temas de adaptación social derivados de la disfunción física. En realidad, el sólo hecho de que se exija este procedimiento para alcanzar el reconocimiento de su condición implica una serie de vulneraciones a su dignidad humana. En segundo lugar, se evidencia en los informes del Landmine Monitor desde 1999 hasta el último de 2013 una persistencia en las fallas burocráticas y en la coordinación institucional de la atención a víctimas, especialmente en lo que se refiere al tratamiento de la información de los accidentes que han ocurrido en los años anteriores a 2012. El mayor trabajo de recolección de información, identificación de víctimas y de las necesidades ha sido hecho por las ONG que trabajan en lo humanitario. Por lo tanto, es problemático que se hayan restringido los programas de ayuda a víctimas de las ONG en los últimos años con la progresiva disminución de los fondos internacionales al respecto, lo que tuve un impacto negativo sobre las necesidades de transporte y alojamiento normalmente asumidas por estas organizaciones (ICBL, 2013, pp. 44-45 y 51). El primer problema de las falencias burocráticas es la asistencia médica: si bien en Colombia se provee una atención de emergencia a las víctimas, el acceso a un servicio médico continuo y personalizado es mucho más difícil, especialmente para las y los niños, y resulta bloqueado por obstáculos administrativos (ICBL, 2013, p. 53) que derivan de la misma brecha entre la filosofía de la ley 1448 de 2011 y su efectiva puesta en marcha. En experiencias de campo anteriores a la presente investigación llevadas a cabo en 2013, la mayoría de las víctimas especificaron que existía un puente roto entre lo que el marco legal proporciona para sus derechos y la efectiva atención integral. En muchos casos, no se les ha explicado bien la Ruta de Atención a víctimas y existe la creencia bien establecida de que se necesita un abogado (a) para poder gozar de sus derechos mientras, en el papel, le ley confirma la garantía de los derechos sin este requerimiento. En este sentido, se subraya que no parece existir un compromiso estatal para dar a conocer la Ruta de Atención y los mecanismos institucionales que posibiliten a las víctimas entrar en el sistema previsto por la ley 1448 de 2011 (CC, 2014). A eso se suma también la complejidad de los trámites, que muchas veces impide que las víctimas puedan acceder a sus derechos, ya que no tienen los medios para emprender el largo camino administrativo. Desafortunadamente, a estos inconvenientes se debe agregar “la continua discriminación” por parte de las y los funcionarios quienes vulneran constantemente los derechos de las víctimas por varios motivos: corrupción, falta de compromiso y de conocimiento de las normas legales así como ausencia de empatía con el dolor vivido (CC, 2014). A estos dos elementos fundamentales, se suman problemas transversales que no se toman en cuenta en la ley 1448 de 2011. A las fallas en la atención médica y en el cumplimiento de las diversas etapas para el goce de los derechos, se adiciona también un problema geográfico, es decir que la mayoría de las víctimas provienen de áreas rurales, como lo evidencia el PAICMA al referir que el 98% de los accidentes se dan en estas zonas (PAICMA, 2014), y que la asistencia se concentra en las grandes ciudades o municipios de mayor importancia. Se estima que solamente 20% de las vías se encuentran pavimentadas en Colombia (Portafolio, 2013), lo que dificulta la atención a víctimas, no sólo en el inmediato, sino en los procesos de rehabilitación y reinserción social. Igualmente, se observa que 15,5% de la población no sabe leer ni escribir (MinEducación, s.f., p. 40) y se concentra en zonas rurales, las más afectadas por CpA y por los obstáculos burocráticos al goce efectivo de los derechos, por lo se identifica mayor dificultad para diligenciar los trámites. De esta manera, las víctimas en zonas a alto riesgo 117 Revista Temas de conflicto armado y zonas más remotas siguen siendo dejadas de lado, siendo muy pocos los actores humanitarios que llegan a trabajar en estos escenarios. Igualmente, las diferencias a nivel de la corporalidad de una víctima de CpA provocan varias vulneraciones de derechos, muchas veces invisibles. La estigmatización social y la constante necesidad de adaptación social de las personas con diversidad funcional representan una parte importante de la atención psicológica y física de las víctimas de CpA. Sin embargo, se han identificado varios obstáculos que impiden una articulación adecuada de las personas con diversidad funcional en sus vidas cotidianas. Por ejemplo, todavía no se adaptan las escuelas rurales para las y los niños en necesidades diversas, con corporalidades diferentes o con afectaciones de CpA (ICBL, 2012). Es también inevitable observar la falta de coordinación entre la asistencia integral a víctima y los sectores implicados en el reconocimiento de la diversidad funcional: no se ha integrado un vínculo efectivo de las víctimas de CpA a los varios programas sobre el tema (ICBL, 2013, p. 46). A esto se agrega también el factor de género, donde se ha evidenciado que las mujeres tenían una doble discriminación, ya que si son víctimas indirectas, deben asumir los dos roles en la casa además de tener dificultades para encontrar empleo por las situación global de las mujeres en Colombia. Si las mujeres son víctimas directas, se identifica secuelas graves a “su propia estética, por ser mujeres y por el valor atribuido a la apariencia física de las mismas” (GMA, 2013, p. 3 y 5). Sin embargo, aparte de reconocer las víctimas indirectas como beneficiarias, la ley 1448 de 2011 no proporciona un marco específico para las mujeres y niñas víctimas de CpA, a pesar de las numerosas problemáticas y afectaciones psicológicas evidenciadas en trabajos de campo. 118 Finalmente, cabe señalar que las diferentes experiencias de terreno confirmaron que no hay una cultura ciudadana que brinda una actitud de reclamación hacia el Estado en relación con sus deberes sociopolíticos. Existe una tendencia a la resignación, es decir, a comprender el accidente de CpA como una predestinación que muchas veces recae en las manos de la religión: “Lo que ocurrió es para ellas una fatalidad que no entienden; sin embargo lo aceptan por ser, para algunas de ellas, la voluntad de Dios” (GMA, 2013, p. 5). Por lo tanto, no hay una acción concertada de las víctimas para presionar y pedir que el Estado cumpla con la ley 1448 de 2011, lo que obstaculice el goce efectivo de los derechos. CONCLUSIONES PRELIMINARES Después de precisar los anteriores análisis, la presente investigación expone las principales conclusiones preliminares fruto de las reflexiones que surgieron a lo largo de este trabajo, de su intencionalidad y de su objetivo. Son consideradas preliminares, ya que por el momento sólo sugieren y proyectan futuros campos de investigación. Ahora bien, la presentación de estas mismas estará referida a lo expuesto a lo largo del texto, pero agrega en algunas de ellas un elemento comparativo con otros países afectados con el ánimo de situar la problemática de la CpA en la agenda internacional. Lo anterior, con el fin de observar más fácilmente los avances, retos y dificultades, fin último de esta investigación. La primera conclusión preliminar, que se analiza como un reto y a la vez una dificultad, tiene que ver con las ventajas que se identifican de abordar la problemática trabajada desde el enfoque de CpA. Como se ha evidenciado, además de necesario en el trabajo humanitario resulta ser un enfoque que posibilita miradas muchos más holísticas e integrales, por lo que no es sólo una cuestión semántica la que Revista Temas impulsa y motiva esta afirmación. Si el fenómeno sólo se mira desde el prisma de “minas antipersonal”, las leyes, políticas y acciones naturalmente estarán llamadas a desarrollarse dentro de la misma limitación. En síntesis, el enfoque de CpA posibilita una mirada más humana, mientras que el de “minas antipersonal”, resalta desde su construcción semántica una mirada exclusivamente bélica y referida sólo un campo de afectación. Y, es aquí donde se recupera una idea fundamental expresada al inicio de este texto: el trabajo con esta problemática se ha caracterizado por abordar casi exclusivamente el tema en el ámbito de la violencia directa, esto es, las armas y sus consecuencias más visibles. En cambio, al hablar de CpA se profundiza no sólo en las diversas fuentes de afectación a víctimas, que ya es un fundamental logro, sino en la amplitud del espectro de la lectura que se haga del fenómeno: esto es, un análisis de las violencias invisibles ejercidas sobre las víctimas. Al respecto, es importante recordar otros contextos geográficos donde, de igual forma, se desarrollan conflictos armados reconocidos por el DIH, y donde de manera desafortunada la afectación por CpA vulnera miles de víctimas. Libia, por citar sólo un ejemplo, es un país que atraviesa una situación humanitaria de enormes proporciones y viene recibiendo la aplicación del enfoque de CpA por parte de organismos humanitarios, que detectando la proliferación de armas indiscriminadas, encuentran que desde esta categoría puede hacerse frente a sus programas y proyectos de forma más efectiva (CICR, 2012b). Una segunda conclusión que se visualiza como reto para la ley 1448 de 2011 en materia del trabajo con la CpA, se expone en el marco en el cual se desarrollan acciones hacia la diversidad funcional, o como se viene denominando aún en Colombia, la “discapacidad”. Este tratamiento alternativo apunta a comprender que la “discapacidad” realmente es un fracaso de un entorno social que no puede responder a la diversidad funcional de muchas personas que enfrentan alguna situación de disfuncionalidad física o mental (Palacios, 2008, p. 175). En este marco por una parte, se retoma una idea que se comparte con Parra Dussan en el sentido de que el Gobierno Nacional no tuvo la capacidad de optimizar las facultades otorgadas por la ley 1448 de 2011 para crear una institucionalidad con enfoque de derechos en materia de “discapacidad”, y además de esto y como se expresó en líneas anteriores, que esta “discapacidad” realmente es propia del marco social en el cual deben habitar muchas víctimas de CpA. Al respecto es preciso retomar la experiencia de España, en el sentido de la comprensión social que ha desarrollado en términos de este fenómeno. De hecho, fue en este país donde surgió el enfoque de diversidad funcional el cual observamos como una gran oportunidad de análisis y puesta en marcha en el contexto colombiano. Ahora bien, al igual que en el caso de la CpA, se encuentra que no sólo estas consideraciones implican reflexiones semánticas, sino que desde la configuración misma del enfoque se dignifica una mirada mucho más humana y ajustada a las realidades actuales. La tercera conclusión que se analiza desde un marco de dificultad de la ley 1448 de 2011, se refiere a la brecha que existe entre las víctimas y los derechos consignados no sólo en esta norma jurídica, sino en otras que de igual forma deberían proporcionar garantías para las y los afectados. Este vacío exige un análisis muy riguroso a la hora de detectar sus causas y consecuencias, pero como se afirmó, se apunta en perspectiva de delinear futuros campos de investigación. Sin embargo, se expresan los principales escenarios 119 Revista Temas donde más se identifican dificultades en este aspecto. Por una parte, se precisa la dificultad que nace de la trasformación de la institucionalidad responsable de atender las víctimas de CpA. Como se ha expresado a lo largo de esta investigación, la ley 1448 de 2011 unificó el escenario nacional y territorial de atención, lo que en la práctica ha producido altas complejidades a la hora de definir responsabilidades específicas en materia de CpA. Antes de la expedición de esta norma, existían comités especializados en el ámbito donde se discutían agendas diferenciales como la educación en riesgo de minas, la atención integral a víctimas, el desminado, los sistemas de georreferenciación, entre otros, y ahora con dificultad salen a la luz de los CTJT agendas generales y no especializadas del trabajo con “minas antipersonal”. Otra gran dificultad que se identifica entre las víctimas y la efectividad de sus derechos, surge de una reflexión muy fácil de interpretar. El 98% de las víctimas de CpA, como se afirmó anteriormente, provienen de entornos rurales donde no existe plena capacidad estatal para responder a las necesidades de personas afectadas. Colombia es un país donde sólo el 20% de las vías se encuentran pavimentadas, y contrastando estos dos porcentajes resultan obvias las dificultades que deben enfrentar las víctimas que habitan en entornos rurales para sus traslados a lograr su certificación como víctima, a centros de salud especializados, a las instituciones donde se les hace efectiva su ruta de derechos, entre muchas otras. Por otra parte, se hace necesario considerar que las comunidades rurales aún tienen serias complejidades de lectoescritura. Y, cuando existen condiciones de esta naturaleza, los trámites siguen siendo muy complejos incluso para funcionarias y funcionarios públicos, como lo ha corroborado el equipo investigativo en 120 trabajos de campo. Con todo lo anterior, un aspecto central a la hora de la reclamación de derecho se ve notablemente afectado: la ciudadanía. Una víctima se acerca a la institucionalidad pública motivada por la existencia de una norma jurídica que proteja sus derechos, pero lo hace aún más a partir de herramientas de liderazgo y ciudadanía, que le permiten empoderarse en acciones que se convierten en un trampolín hacia la reclamación de sus garantías como ciudadano y ciudadana, pero sobre todo, como víctima. Al respecto, es preciso recordar que los movimientos sociales son fundamentales en este proceso. Departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Chocó vienen construyendo redes que fortalecen procesos de liderazgo hacia estos propósitos, y en este sentido, es esencial recordar la fuerza que tiene la población civil organizada, como se reflejó con la acción más importante a nivel mundial en materia de la lucha contra la problemática de la CpA: la expedición de la Convención de Ottawa. Finalmente, es necesario precisar una de las principales dificultades de la ley 1448 de 2011 en materia del trabajo con la CpA. Esta norma no desarrolla ningún Título, sección o articulado específico que desarrolle con precisión como debe ser la atención a las víctimas de CpA. Se apunta como el elemento que implica las consecuencias más complejas en el ámbito de la presente investigación, por lo que con esta enorme dificultad se cierran las conclusiones que se orientan a detectar los principales retos y dificultades existentes. Visto lo anterior, el panorama es complejo, pero si lo situamos en perspectiva de países que atraviesan situaciones muy similares a la de Colombia, de igual forma, se identifican avances fundamentales en la atención a las víctimas de la CpA. Es claro que todo lo que se ha expresado conduce a pensar que la ley 1448 de 2011, sus retos y dificultades en el ámbito del fenómeno Revista Temas que aquí se investiga, encuentra múltiples tropiezos para la efectividad de los derechos de las víctimas. Sin embargo, cuando se observan casos como el de Pakistán, que comparte con Colombia los primeros lugares de afectación a nivel mundial, ni siquiera es parte en las disposiciones establecidas por el Tratado de Ottawa, de lo que se colige que naturalmente no existan desarrollos posteriores en la materia (ICBL, 2014). Que Colombia, con todas las dificultades que puedan existir en el trabajo con la CpA cuente con un aparato normativo medianamente especializado deriva en importantes logros. Con esto no se pretende minimizar el impacto de las anotaciones anteriores o restar importancia a las cifras que aquí mismo se han citado, pero se insiste en tener una perspectiva internacional para tener verdadera dimensión de un problema que afecta la mayoría de los países en el mundo y que como se ha visto, los seguirá afectando. Hoy el Estado colombiano ha atendido la mitad de sus víctimas, como se demostraba en las cifras citadas del PAICMA. La sola existencia de esta entidad de orden presidencial implica un direccionamiento de la política pública a nivel nacional y territorial. Los organismos internacionales, desde la modalidad de la cooperación técnica, encuentran mayores posibilidades en su trabajo al encontrar escenarios institucionales que ya vienen adelantando trabajos en diferentes ámbitos. Y bien, podrían citarse muchos otros ejemplos pero lo que se reitera es la importancia de que existen leyes y, en este escenario, se deben priorizar acciones hacia su cumplimiento, pero no para su creación. Transformar el sufrimiento humano de las víctimas por medio del empoderamiento o potenciación de las capacidades de excluidos y excluidas, desde su propia condición de víctima, se convierte en un imperativo social que implica esfuerzos de muchos escenarios y actores. Sería mucho más complejo empezar desde cero e intentar que se legislara sobre el problema y en consecuencia se activaran las políticas públicas, pero en Colombia lo que se necesita es la efectividad de lo ya promulgado. Mientras el país permanezca en conflicto seguirá creciendo el problema e incluso si hoy mismo se acabara muchos campos seguirán contaminados, sumado a la altísima complejidad de acciones efectivas de desminado, pero en ese complejo escenario no queda otro camino que seguir luchando junto a las víctimas. En la parte introductoria de este trabajo citamos, y aquí hablamos en primera persona, a nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez: “no hay otro mundo al que podemos mudarnos” y es la realidad que hoy vivimos al presenciar las consecuencias de la violencia. Pero lo que sí existe, son formas de hacer de nuestro mundo un espacio más habitable, menos hostil, menos contaminado, pero sobre todo, más humano. Vivimos en este mundo y en este mundo seguiremos, y cada acción que llevemos a cabo por mejorarlo hará que algún día, tampoco queramos mudarnos. REFERENCIAS ACNUR. (s.f.). Conflicto y minas antipersonal en Colombia. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Recuperado de http://www.acnur.org/ t3/uploads/media/1726.pdf?view=1 CC. (21 de marzo 2014). Así están viendo las víctimas la implementación de la Ley 1448 en Santander. [Mensaje en un blog]. Corporación Compromiso. Recuperado de http://www. boletinesdeprensacompromiso.blogspot.com/ CD. (2014). Portafolio de Servicios. Corporación Descontamina. Recuperado de http://www. descontamina.org CICR. (2012). Contaminación por Armas: Devastación del medio ambiente y sufrimiento de la población. Comité Internacional de la Cruz Roja. Recuperado de http://www.icrc.org/spa/assets/files/publications/ t0110.pdf CICR. (2012a). Contaminación por Armas - Folleto. Comité Internacional de la Cruz Roja. Recuperado de http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/ contaminacion-por-armas-esp-2012-bookmarks. pdf 121 Revista Temas CICR. (2012b). Libia: las municiones sin estallar dejan cicatrices en el cuerpo y en el alma. Comité Internacional de la Cruz Roja. Recuperado de http://www.icrc.org/spa/resources/documents/ feature/2012/libya-feature-2012-03-26.htm CNMH. (2013). Una guerra prolongada y degradada. Dimensiones y modalidades de violencia – Capítulo I. Centro Nacional de Memoria Histórica. Recuperado de http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/ descargas/informes2013/bastaYa/capitulos/bastaya-cap1_30-109.pdf Connelly, U.B. (2009). Disability Rights in Cambodia: Using the Convention on the Rights of People with Disabilities to Expose Human Rights Violation. Pacific Rim Law & Policy Journal, (18), 123-153. Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace Research, (6), 167-191. GMA. (2013). Afectación por las Minas Antipersonal y los Restos Explosivos de Guerra sobre las Mujeres Víctimas en Colombia. Gender and Mine Action. Recuperado de http://www.genevacall. org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2013/12/ afectacion.pdf Gobierno colombiano. (2011). Ley de víctimas y restitución de tierras. República de Colombia. Recuperado de https://www.dnp.gov.co/LinkClick. aspx?fileticket=FRW94oAX3Ec%3D&tabid=1080 HRW. (2007). Maiming the People Guerrilla Use of Antipersonnel Landmines and other Indiscriminate Weapons in Colombia. Human Rights Watch, (19), 1-34. HT. (2013). Cambodia. The Halo Trust. Recuperado de http://www.halotrust.org/where-we-work/ cambodia PAICMA. (2014). Situación actual víctimas de minas antipersonal en Colombia. Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Recuperado de http://www.accioncontraminas. gov.co/Paginas/victimas.aspx PAICMA. (2012). Asistencia a víctimas. Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Recuperado de http://www. accioncontraminas.gov.co/SitePages/homenaje. html PAICMA. (s.f.). Actividades que tienen por objeto reducir el impacto social, económico y ambiental de las Minas Antipersonal, las Municiones sin Explotar y los Artefactos Explosivos Improvisados. Programa para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Recuperado de http://www.accioncontraminas. gov.co/Cooperacion/Documents/accion_contra_ minas.pdf Palacios, A. (2008). El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Covención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Madrid: Grupo Editorial Cinca. Parra Dussan, C. (2013). Estructura institucional de la discapacidad en el Estado colombiano. Civilizar, (13), 79-102. ICBL. (2014). States not Party. International Campaign to Ban Landmines. Recuperado de https://www.icbl. org/index.php/icbl/Universal/MBT/States-Not-Party PGN. (2012). Procuraduría se pronuncia sobre inconveniencia del uso de civiles para el desminado humanitario. Procuraduría General de la Nación. Recuperado de http://www.procuraduria.gov. co/portal/Procuraduria-se_pronuncia__sobre_ inconveniencia__del_uso_de_civiles_para_el_ desminado_humanitario_.news ICBL. (2013). Landmine Monitor Report 2013. International Campaign to Ban Landmines. Recuperado de http:// www.the-monitor.org/index.php/publications/ display?url=lm/2013/ Portafolio. (18 de Abril 2013). Pobreza en Colombia se ubicó el año pasado en 32,7%. Recuperado de http://www.portafolio.co/economia/cifras-pobrezay-desigualdad-colombia-2012 ICBL. (2012). Landmine Monitor Report 2012. International Campaign to Ban Landmines. Recuperado de http:// www.the-monitor.org/index.php/publications/ display?url=lm/2012/ Rey Marcos, F. y Pineda Ariza., L.F. (2013). Colombia: entre la crisis humanitaria y la esperanza de la paz. Informes IECAH, (1), 1-30. ICRC. (2007). Book I: Weapon Contamination Environment. International Committee of the Red Cross. Recuperado de http://www.icrc.org/eng/assets/ files/other/mine_action_i_web.pdf 122 ONU. (2014). Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción. Organización de las Naciones Unidas. Recuperado de http://www.un.org/es/ disarmament/instruments/convention_landmines. shtml Semana. (8 de febrero 2014). Seis millones de víctimas deja el conflicto en Colombia. Recuperado de http://www.semana.com/nacion/articulo/victimasdel-conflicto-armado-en-colombia/376494-3 MinEducación. (s.f.). Eduación. Ministerio de Educación de Colombia. Recuperado de http://www. mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-101270_ archivo_pdf1.pdf Valdivieso Collazos, A.M. (2012). La justicia transicional en Colombia: Los estándares internacionales de Derechos Humanos y Derecho International Humanitario en la política de Santos. Revista Papel Político, (17), 621-653. MinInterior. (2011). Ley 1448 de 2011 - Ley de víctimas y restitución de tierras y decretos reglamentarios. Ministerio del Interior República de Colombia. Recuperado de http://portalterritorial.gov.co/apcaa-files/40743db9e8588852c19cb285e420affe/ ley-de-victimas-1448-y-decretos.pdf Velásquez Ruiz, M. A. y Gómez Rojas, J.F. (2013). Los requisitos del derecho: Oportunidades y desafíos para la acción integral a las víctimas del conflicto en Colombia. Handicap International. Recuperado de http://www.ysilavictimafuerastu. com/publicaciones_destacadas.html Revista Temas Referencia al citar este artículo: Calderón, D. y Múnera, C. (2014). La televisión del control neuronal y la teoría moral de los muñecos de trapo: sentidos del cyberpunk y postcyberpunk en el cine, e impacto de la tecnología en la sociedad. Revista TEMAS, 3 (8), 125 - 137. La televisión del control neuronal y la teoría moral de los muñecos de trapo: sentidos del cyberpunk y postcyberpunk en el cine, e impacto de la tecnología en la sociedad1 Claudia Patricia Múnera2 Diego Francisco Calderón Aponte3 Recibido: 03/06/2014 Aceptado: 11/06/2014 Resumen El presente artículo presenta el primer producto de una investigación, cuyo objetivo es tratar de establecer los sentidos de los subgéneros de la ciencia ficción cyberpunk y el postbcyberpunk en el cine, y el impacto de la tecnología en la sociedad, tema ampliamente abordado por estos subgéneros literarios. En primera instancia, se presenta una aproximación sobre qué es cyberpunk y el postcyberpunk, y cómo estos subgéneros literarios de la ciencia ficción han obrado en el cine. Posteriormente, se presenta la semántica estructural y el modelo actancial que establecen cuáles son los sistemas de sentidos encontrados en el cyberpunk y postcyberpunk, para de allí pasar al análisis del impacto de la tecnología en la sociedad a partir de dos películas: Videodrome y Nueve, cada una representativa de cada subgénero. Palabras clave: Cyberpunk, Postcyberpunk, Modelo actancial, Semántica estructural, Posthumano, Libertad-sujeción. Television of neuronal control and the moral theory of rag dolls: postcyberpunk and cyberpunk meanings in cinema, and impact of technology on society Abstract This paper presents the first product of a research and aims at establishing the meanings of two subgenres of science fiction in cinema, cyberpunk and postcyberpunk, and the impact of technology in society, a topic widely discussed by these literary subgenres. First, the article approaches cyberpunk and postcyberpunk and portrays how these subgenres of science fiction have worked in movies. Subsequently, the structural semantics and actancial model are presented as they establish the meanings found in the cyberpunk and postcyberpunk. Finally, the article analyzes the impact of technology in society based on two movies: Videodrome and Nueve, as each of them represents each subgenre. Keywords: Cyberpunk, Postcyberpunk, Actancial model, Structural Semantics, Posthuman, Liberty-subjection. 1 Artículo de investigación. Sentidos del cyberpunk y postcyberpunk en el cine, e impacto de la tecnología en la sociedad. 2 Licenciada en Idiomas y Especialista en pedagogía y semiótica de la lengua materna, Universidad Industrial de Santander; Master of Arts in Online Education (UNAD Florida). Docente ocasional tiempo completo y líder zonal de la Escuela de Educación, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. E-mail: [email protected] 3 Economista, filósofo, Investigador Grupo Historia, Archivística y Redes de Investigación, Universidad Industrial de Santander. Magíster en Historia, Universidad Javeriana. Docente ocasional medio tiempo- Escuela de ciencia sociales artes y humanidades, Universidad Abierta y a Distancia, UNAD. Consultor en análisis cualitativo, Teknidata consultores. E-mail: [email protected] 125 Revista Temas INTRODUCCIÓN El ciberpunk es el espíritu de nuestra era desencantada, es el contrapeso al conservadurismo que en tiempos de depresión intenta imponerse. Es la estética de la banalidad y la crueldad de este mundo [visto en los ochenta] sobre informado y desensibilizado. Naief Yehya (Citado en Cortes, 1998, p.115). Las páginas que siguen muestran resultados de investigación que busca realizar un análisis de los planteamientos realizados por el cyberpunk y postcyberpunk, obrados a través del séptimo arte por parte de este movimiento estético de la ciencia ficción y entorno al problema del impacto de la tecnología sobre el individuo y la sociedad. El primer momento de la investigación consistía en llegar al planteamiento de una estructura actancial que dé cuenta de las narraciones identificadas y catalogadas dentro del género. En un primer momento, se explicará qué es el cyberpunk y postcyberpunk, señalando los problemas fundamentales que plantean la narraciones de este género en su apuesta narrativa sobre el impacto de la tecnología en el individuo y la sociedad, para pasar a exponer el segundo punto de anclaje de nuestra investigación: la semántica estructural y el modelo actancial. Después de estas consideraciones contextuales y teóricas, se planteará una estructura actancial que tiene un carácter provisional, ya que el volumen de material fílmico catalogado y analizado va aumentado a medida que avanza la investigación y la filmatogía. Para finalizar, se realizará una exposición de dos películas que hacen parte del catálogo. Dichas exposiciones no tienen la pretensión de ser fichas técnicas de las mismas, ni tampoco completos análisis, sino que intentan ser muestras del cyberpunk, y postcyberpunk conectadas con el análisis estructural. 126 FOTOGRAMA 1. ¿QUÉ ES EL CYBERPUNK Y POSTCYBERPUNK? En la década de los 80 del siglo XX, un grupo de escritores de ciencia ficción crearon relatos en contextos distópicos y postindustriales de sociedades hipertecnologizadas, en contraposición de la visión utópica de la tecnología que existía (como por ejemplo la que proyectaba la serie los Supersónicos, en inglés The Jetsons4creada en 1962. Dichas narraciones nacieron en el mundo literario y trascendieron al séptimo arte teniendo como eje central la relación semántica estructural: Alta tecnología / Baja calidad de vida. Dicha estructura de significado ha logrado la configuración de relatos de ficción que plantean reflexiones descriptivas del impacto de la tecnología en la sociedad y el individuo, hoy realizadas también desde la filosofía de la tecnología, junto a los estudios de ciencia, tecnología y sociedad (CTS), y el activismo social frente al tema de la obsolescencia programada5. El lugar de estas descripciones sobre el impacto de la tecnología, y desde la ciencia ficción, es un futuro distópico y tecnológico en el que la economía corporativa monopoliza el cuerpo, la vida y la existencia. La apuesta estética del cyberpunk se realizó mostrando cómo la percepción sensorial cambia cuando el cuerpo 4 The Jetsons, o los Supersónicos, como se conocieron en América Látina, es una serie animada creada por Hanna & Barbera Producciones en 1962. La historia refiere al año 2062, cien años en el futuro del tiempo en que fue creada, la serie trata una versión futurista de la realidad, en la cual una familia de clase media norteamericana vive situaciones cotidianas junto a robots, hologramas, extraterrestres e invenciones tecnológicas que facilitan su diario vivir. Es una de las últimas series en la que se presenta un panorama alentador del futuro, en el que los avances tecnológicos facilitan las tareas cotidianas y se aprecia el amor al progreso. 5 La obsolescencia programada (OP) es uno de los tres pilares que constituyen la sociedad de consumo del siglo XX y XIX: La publicidad, el crédito y OP. De este concepto habló Bruce Stirling, uno de los teóricos y fundares del Cyberpunk. Para saber más sobre este tema, siguiendo la línea multimedia de los textos que soportan la investigación que presenta este artículo véase: Documental Tirar y comprar. Disponible en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/ el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/ Revista Temas humano es trasformado por la alta tecnología, ya sea con la tecnología de las drogas de diseño (como en la Naranja Mecánica de Stanley Kubrik6), la genética (en Gattaca de Andrew Niccol7), la robótica (Yo Robot de Alex Proyas8), la realidad virtual o ciberespacio (la trilogía de la Matriz de los hermanos Wachowski9), y la biomecánica (eXistenZ de David Cronenberg10). Este tipo de estética creó relatos, propuestas musicales, modas en la forma de vestir, convirtiéndose en un movimiento estético underground que se consolidó con la obra literaria y teórica de escritores como William Gibson11 y Bruce Sterling12, en las que: Los sentidos juegan también un papel en la estética del ciberpunk, pues el propio cuerpo se convierte en protago6 Guionista, director y productor de cine norteamericano, considerado como uno de los más influyentes cineastas del siglo XX. Realizó varias películas consideradas como clásicas del cine, entre las que se encuentran 2001: Odisea en el espacio, La naranja mecánica, Espartaco y El resplandor. 7 Guionista, productor y director de cine neozelandés, reconocido por películas de ciencia ficción como Gattaca y Simone, y películas de tinte político y social como The Truman show y el señor de la guerra. 8 Guionista, director y productor de cine greco-australiano, reconocido por dirigir películas como El cuervo, Dark City y Yo, robot (esta última inspirada en la serie de cuentos del escritor ruso Isaac Assimov). Las escenas de sus películas se caracterizan por presentar paisajes post-apocalípticos creados con el uso de técnicas fotográficas. 9 Andy y Lana Wachowsky, guionistas y directores de cine norteamericanos creadores de la trilogía The Matrix y la franquicia derivada de esta (la serie está compuesta por la saga de 3 películas: The Matrix, The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions, y dos películas más: Animatrix y Dentro de Matrix). Otras películas producidas son V for vendetta y Cloud Atlas. 10 Guionista, productor de cine y actor Canadiense, conocido como uno de los creadores del género de horror corporal debido a las temáticas de sus producciones cinematográficas, en las que el temor humano a los cambios corporales y las infecciones prevalece. Entre su gran producción cinematográfica de ciencia ficción destacan: La mosca, Scanners, Videodrome y eXintenZ. 11 Escritor norteamericano considerado como el precursor del subgénero de ciencia ficción cyberpunk. Sus escritos se han caracterizado por predecir adelantos tecnológicos propios de la era de información, como el auge de los reality shows y de la realidad virtual a través de los juegos de video y la internet. Entre sus obras más reconocidas están Neuromancer, the Sprawl trilogy, the difference engine y the bridge trilogy. 12 Escritor de ciencia ficción norteamericano, confundador el subgénero cyberpunk y uno de sus principales defensores y promotores. Su antología Mirroshades fue la obra que ayudó a definir este género. Las novelas Involution ocean, Nullaqua y Schismatrix son sus obras más representativas. nista, al ser alterado por las drogas de diseño o la tecnología de los implantes y las prótesis electrónicas. Su esfuerzo por evidenciar todo un mundo sensorial, de una perturbadora sensualidad, provocado por la alteración de los sentidos a través de psicodélicos viajes al fondo de la mente, constituye una verdadera novedad en la CF y confiere un peculiar sabor surrealista a muchos paisajes (Sterling, 1998, p.13). La palabra Cyberpunk fue usada por primera vez por Bruce Bethke13, como título de un cuento publicado en 1983, y un año más tarde Gardner Dozois14 utilizó dicha palabra en un artículo publicado en el Washington Post para describir el género de la literatura de ciencia ficción que estaba naciendo de la mano de escritores como Sterling, Cadigan 15 y Gibson, que en pocos años dejaría de ser término para convertirse en la contracultura anglosajona de los ochenta (Santana Cardoso, 2001). Pero en los noventas el movimiento contracultural dejó de ser una cultura de subsuelo, se suavizó la agresividad visual en las películas, el nihilismo radical desapareció, sus personajes dejaron de ser solitarios para convertirse en individuos de grupo y sociedad, su repertorio se amplió al de la biotecnología y transversalidad tecnológica, y se incluyeron reflexiones éticas a sus crudas descripciones del impacto de la tecnología en la sociedad (Sterling, 1998, p.13). Este género artístico y cultural no ha partido de cero, las ideas seminales se pueden encontrar en la ciencia ficción de los sesenta, de la mano de autores 13 Escritor e ingeniero norteamericano, conocido por su cuentos Cyberpunk, Maverick, Headcrash y Rebel moon. 14 Escritor y editor de ciencia ficción norteamericano, reconocido por ser el editor jefe de la revista La ciencias ficción de Asimov. En entre sus escritos se encuentran The peacemaker, The visible man y Strange days. 15 Escritora norteamericana, reconocida por sus novelas que buscan explorar la relación entre la mente humana y la tecnología. Su novela más famosa, Mindplayers, sobrepasa la línea entre la realidad y la percepción al ser la mente un lugar real y explorable. 127 Revista Temas como J.G Ballard16, Brian Aldiss17, Philio K. Dick 18, Tomas Pynchon 19, Norman Spinrad 20, John Moorcock 21, y en los clásicos de la Ciencia ficción visionaria como H.G. Wells22, Aldous Huxley23, y Olaf Stapledon24, para referir solo algunos. Siguiendo el planteamiento de Sterling de la cita anterior, el género pretendió ser una vuelta a los orígenes de la ciencia ficción con herramientas, recursos, y preguntas de la contemporaneidad (Burgos, 2011). de un futuro distópico. De acuerdo con Lawrence Person: Este tipo de narrativa es una combinación de la novela policial y negra; tanto el cyberpunk clásico como el postcyberpunk introducen personajes marginalizados, solitarios que luchan contra la alienación de la economía corporativa, viven sus existencias en el subsuelo social Los protagonistas en el género de cyberpunk que suelen ser hackers, posthumanos etiquetados en el mundo en que viven, de visionarios, criminales, parias, inconformes, problemáticos, disidentes, cargando con un halo de anarquía sus personalidades y existencias. A pesar de lo anterior y de representar la disidencia del futuro, estos son manipulados: sus esfuerzos por estar en la posición de límite y de borde del control del poder (que no es el del estado, sino el de la gran corporación) resulta paradójica, ya que no logran escapar totalmente del control ejercido sobre ellos; luego entonces el cyberpunk en sí, no planteó una postura anarquista frente al problema del poder, más bien se planteó desde un nihilismo político, antropológico y epistémico ( Sterling,1998) que está de la mano con el nihilismo propuesto por Giovanni Vattimo en su libro “El fin de la modernidad: nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna”, y por Jean-Francois Lyotard en su libro “La condición postmoderna: informe sobre el saber”. 16 Escritor de ciencia ficción y ensayista inglés, cuyo trabajo se ha caracterizado por describir escenarios apocalípticos o postapocalípticos. Entre sus novelas se encuentran: El imperio del Sol y Crash, que Cronenberg adaptó posteriormente para su producción cinematográfica. 17 Escritor de ciencia ficción inglés, de los principales representantes de ciencia ficción británica. Entre sus obras se encuentra Cuando la tierra esté muerta (1963), Un mundo devastado (1965) e Invernáculo (1962). 18 Escritor de ciencia ficción norteamericano con una notable carrera que influyó enormemente este género literario. Sus obras se centraban en la política, la metafísica y la sociología a partir de representaciones de gobiernos totalitarios, estados alterados de la conciencia y las empresas monopolíticas. Entre sus principales obras se encuentran ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, Tiempo de Marte y fluyan mis lágrimas, dijo el policía. 19 Escritor norteamericano reconocido por sus obras The crying of Lot 49 y Gravity’s rainbow. 20 Escritor de ciencia ficción norteamericano, reconocido por las novelas: Incordie a Jack Barron, El juego de la mente y Pequeños héroes, esta última perteneciente al subgénero cyberpunk. 21 Escritor inglés de ciencia ficción y fantasía, y editor de la revista Nuevos mundos. Entre sus principales obras se encuentran Behold the man, New worlds y The condition of Muzack. 22 Escritor, historiador y filósofo inglés, famoso por sus novelas de ciencia ficción y considerado como uno de los precursores de este género. Sus novelas más célebres son: La máquina del tiempo, El hombre invisible, La isla del doctor Moreau y La guerra de los mundos. 23 Escritor inglés, considerado como uno de los más importantes representantes del pensamiento moderno, debido a que sus obras criticaron los roles y convenciones sociales de inicios del siglo XX. Sus obra más reconocida es Un mundo feliz, novela que presenta un futuro pesimista en el que la sociedad es regida por el condicionamiento psicológico en el que la familia, la diversidad cultural, el arte, la ciencia, la religión, la filosofía y la literatura son eliminadas para alcanzar un estado de total felicidad. 24 Escritor y filósofo inglés, reconocido por sus novelas de ciencia ficción como Last and first men, Last men in London y Nebula maker. 128 Los personajes del cyberpunk clásico son seres marginados, alejados, solitarios, que viven al margen de la sociedad, generalmente en futuros distópicos donde la vida diaria es impactada por el rápido cambio tecnológico, una atmósfera de información computarizada ubicua y la modificación invasiva del cuerpo humano (1998, p.35). El post-humano del cyberpunk también trae consigo la reflexión y las preguntas por la relación mente-cuerpo, el tiempo, la realidad, las formas de saber, la verdad, la estética del cuerpo humano, preguntas clásicas en toda la historia del quehacer filosófico. Un eje semántico que plantea la mayoría de las anteriores preguntas es el cuerpo post-humano. Dicho cuerpo es invadido con prótesis, tanto en los miembros motrices como Revista Temas en el sistema neuronal. La tecnología se instala en la piel o en las redes del sistema nervioso del cuerpo. Las drogas tecnológicas, la genética, el ciberespacio y la realidad virtual transforman la estructura del cuerpo, y los posthumanos invadidos y modificados por la tecnología tienen cuerpos modificados, creados y sustituidos por conexiones a otras realidades, hombres mitad carne mitad robot, y cyborgs o androides que constituyen un nuevo cuerpo y mente (Dyaz, 1998). En la estética de este tipo de CF, el cuerpo humano es usurpado por la corporación económica, o la máquina que gobierna tanto a humanos como a posthumanos (producida también por una empresa que busca el control total del planeta), para convertirlo en esclavo, en una batería de ciento veinte voltios para proveer de energía a las maquinas25. Las prótesis implantadas o los cuerpos cyborg26 que usan la estructura del “cuerpo natural”, configuran una corporeidad tecnificada y manufacturada, más producto de la ciencia que de los procesos biológicos naturales (Ferrara, 2008). Pero el cuerpo humano no es sin la mente, y aquí aparece el problema del cuerpo y la mente en dicha narrativa al introducirle a esa nueva corporeidad inteligencias artificiales, capaces no sólo de pensar, sino también de sentir emociones y deseos. El humano ha inventado y creado una nueva especie, reviviendo con la tecnología el mito del monstruo del doctor Frankenstein, pero esta vez no lo ha hecho de pedazos de otros humanos, sino lo ha hecho de cables, cromo, metal, compuestos resistentes y cerebros artificiales. La evolución del cyberpunk se podría identificar en tres etapas históricas a saber: clásica, intermedia y el postcyberpunk. Dentro de la primera clasificación 25 Dato extraído a partir de la exploración realizada de la película The Matrix. 26 Dato extraído a partir de la exploración realizada d de las películas: Yo robot, IA, y Terminator, encontramos películas como Blade runner, Tron y Videodrome (que presentaremos posteriormente); dentro del intermedio podríamos decir que se encuentran las más conocida de todas, la trilogía The Matrix de los hermanos Wachowski; y dentro de la tercera, se encuentran películas como Número Nueve (de la cual hablaremos más adelante), así como La isla de Michael Bay27, y todas las producidas del año 2000 en adelante. Cuando se habla de la obra cinematográfica de los hermanos Wachowski se está hablando del punto de inflexión del cyberpunk clásico al postcyberpunk en el cine. Por una parte, en la etapa clásica encontraremos una fuerte influencia de la novela negra, en el intermedio una evolución de la idea de la tecnología y en la tercera etapa una discusión más amplia del impacto de la tecnología en la humanidad y la naturaleza, el problema ambiental toma fuerza, los mundos pos-apocalípticos que nos muestran las películas la degradación de la naturaleza se convierte en tema y tópico de las narrativas: ciencia y tecnología, poder, y devastación de la naturaleza son el soporte discursivo de esta propuesta cinematografía. Un recorrido por los cambios históricos de este género implicara todo un plan de investigación. Variantes del género La etapa postcyberpunk generó en la exploración narrativa la diversificación del tipo de tecnología utilizada para el planteamiento de los argumentos, dentro de estas variantes tenemos: • Steampunk: las películas se centran en las tecnologías de siglo XIX. • Wirepunk: las películas se centran en las tecnologías de siglo XX. 27 Cineasta norteamericano, director y productor de películas de renombre como Armagedón, y la saga de Transformers. Sus películas se caracterizan por sus efectos visuales. 129 Revista Temas • Biopunk: las películas se centran en las tecnologías que tienen que ver con la biología, ejemplos de este tipo de películas es Gattaca, del director Andrew Niccol y la cinematografía de David Cronenberg. Para finalizar este apartado, trascribiremos la respuesta del escritor español Horacio Moreno ante la pregunta ¿Qué es el cyberpunk? El movimiento Mirrorshades (anteojos espejados, cyberpunk) desde la década de los 80’s se convirtió en un movimiento de culto. El negro y el cromo se erigieron como los colores emblemáticos de esta integración de mundo tradicionalmente separados: La tecnología de punta y la cultura callejera se amalgama para dar forma a esta vanguardia que trascenderá lo literario […] El progreso técnico desintegra al sujeto racional, libre, moral y ético. El poder (del estado) ya no es piramidal, sino lineal, (la corporación) todos se controlan y son controlados (2003, p.33). Las palabras de Horacio Moreno nos transportan a los apartados del libro “Vigilar y castigar” del filósofo Michel Foucault, cuando explica la arquitectura de panóptico y sus implicaciones en la formación de la sociedad disciplinaria. Dicha prisión diseñada a la sazón de la razón utilitarista del pensamiento liberal de Jeremías Bentham, no necesita de cadenas, grilletes, puertas en todas las celdas, y otros dispositivos, realizado un diseño de prisión eficiente que es llevado también al hospital, a la escuela, y más tarde a la fábrica (Foucault, 2002). Pero aquí la idea de Moreno (2003) consiste en mostrar la evolución del esquema del panóptico, siguiendo el párrafo citado, ahora no somos observados desde un mismo punto por un mismo vigilante, sino que a partir de los dispositivos tecnológicos todos custodiamos a todos, desaparecen los guardianes oficiales al convertirnos todos centinelas de todos, y de la misma manera que en 130 Foucault, el dispositivo es llevado a mas ámbitos de la vida humana, la tecnología que nos permite a todos controlar y al tiempo que todos somos controlados, en casi todos los ámbitos de la cotidianidad. F OTO G R A M A 2 . E L A N Á L I S I S SEMÁNTICO ESTRUCTURAL Y LA ESTRUCTURA ACTANCIAL A partir de la sociología de las estructuras simbólicas que se asocia con metodologías de la semántica es posible analizar datos e informaciones (materiales) de tipo cualitativo. El análisis estructural es una técnica del análisis semántico de los contenidos que va más allá del análisis del discurso, ya que esta considera que este es un contenedor de los significados. Por lo anterior, este tipo de análisis apunta a los contenidos de los discursos, permitiendo estudiar de forma científica la información cualitativa en niveles de abstracción más altos que el alcanzado a un nivel interpretativo-discursivo. Esta técnica hace parte de los métodos usados por la ciencia general del signo: la semiótica. Dicha ciencia investiga los fenómenos significantes y de sentidos, sistemas de significación, lenguajes, discursos y los procesos a ellos asociados como la producción e interpretación. La producción de sentidos constituye una práctica importante de los humanos, o como los llama Charles Peirce, los procesos de semiosis28 que se vehiculizan mediante signos y se materializa en textos. La semiótica o semántica estructural puede considerarse como una gramática de los lenguajes. Su interés analítico se concentra en el funcionamiento del sentido a partir del principio de la binariedad 28 La semiosis es cualquier forma de actividad, conducta o proceso que involucre signos. Incluyendo la creación de un significado. Es un proceso que se desarrolla en la mente del intérprete; se inicia con la percepción del signo y finaliza con la presencia en su mente del objeto del signo. “El proceso de la asociación de signos en la producción de significación interpretativa” (Chandeler, D. 1999, p. 23). Revista Temas del pensamiento y el lenguaje: la lógica humana es binaria, esto es, pensamos únicamente por oposición29, no existe sentido más que en la diferencia. Por otra parte, el análisis estructural es un método científico y a la vez una teoría sobre lo social que tiene sus antecedentes teóricos en la semántica estructural de A. J. Greimas (1976), y en la antropología estructuralista de Levi Strauss (1983). Su uso se ha hecho extensivo para el análisis del contenido de los discursos y de los modelos simbólicos que inciden en la producción de dichos discursos en el campo de la antropología y de la sociología (Martinic, 1992). Desde la semántica estructural es que se ha realizado la apuesta analítica, para acércanos a la comprensión de los sentidos del cyberpunk y post-cyberpuk en el cine. En principio, la revisión de cada película del inventario estará llamada a consolidar dicho modelo semántico con la explicación de cada elemento del mismo, después de este gran paso, el siguiente tramo del camino apuntará a profundizar en las categorías que emergen de dichas apuestas narrativas en el cine: el cuerpo del posthumanismo, el poder de la firma y el estado como instrumento de dicho poder, el mercado laboral de las maquinas, el nuevo tipo de discriminación tecnológico, entre otros. La estructura actancial Una de las herramientas de estudio del análisis semántico son los modelos actanciales. El primer tipo de estructura fue propuesta por Vladimir Propp al realizar el análisis de los cuentos folclóricos rusos, encontrando treinta y un (31) elementos estructurales, es decir, 31 elementos que en todos los cuentos analizados se encontraban con diferentes nombres y con tra29 Oposición aquí no se refería a la opción dialéctica tradicional. Entiéndase opción en términos de la diferencia, por ejemplo: blanco más negro en posición a solo negro. Observemos la función semántica de la anterior afirmación. Opciones del negro= blanco + negro / negro. mas diferentes (Propp, 1985). La evolución de los estudios narratológicos, y la discusión en torno a las funciones y las acciones de los personajes dentro del relato, de la cual participa Lévi-Strauss (1972) (uno de los padres del estructuralismo), reduce los 31 elementos identificados por el estudio, a seis elementos y tres ejes semánticos, propuesta realizada por A. J. Greimas en su semántica estructural (García, 1998). En la Figura 1 se observa que el modelo actancial propuesto por Greimas está constituido por seis elementos y tres pares de binomios. 1) Sujeto/Objeto; 2) Destinador/Destinatario; 3) Ayudantes/ Oponentes. En el primer binomio, un sujeto desea un objeto, objeto este que se refiere a una acción, persona o cosa, lo que posibilita la trama, ya que traza la trayectoria de la acción y la búsqueda del héroe, trayectoria llena de obstáculos que deben vencerse para poder avanzar. Para lograr lo anterior, es necesario que el segundo binomio entre en acción, cuando el destinador orienta el conjunto de hechos en beneficio de un destinatario, por lo que se constituye en el control de los valores y la ideología presentada en la trama. El tercer binomio se presenta cuando el sujeto es auxiliado por un ayudante y también es orientado por un oponente, lo que constituye que se facilite o se impida la comunicación, y no necesariamente son representados por personajes. Para sugerir un ejemplo, en la trilogía de la película The Matrix de los hermanos Andy y Larry Wachowski, el personaje Neo interpretado por Keanu Reeves sería dicho sujeto. Para seguir con este ejemplo, su objetivo es liberar a los posthumanos que sirven como biobaterías (esclavos que producen energía) dentro de la Matrix, liberando al tiempo a lo últimos humanos que habitan en la ciudad de Zion. Es decir, que el objeto en esta narración es la liberación. ¿La libertad de quiénes, para 131 Revista Temas quién, y cuáles son sus destinatarios? Pues los humanos y posthumanos que viven en Zion y los potshumanos que viven como biobaterias conectadas a la realidad virtual creada por la Matrix. Los oponentes de Neo son los agentes, las máquinas centinelas que persiguen la nave capitaneada por Morfeo, y Tank que los traiciona a cambio de volver a la Matrix. Los ayudantes son la pitonisa, Neo, Triniti, el resto de la tripulación de la nave Nebuchadnezzar y los habitantes de Zion. En esta narración el destinador es la misma Matrix, dejando ver el argumento de la película la postura nihilista del cyberpunk (ver Figura 2) su rol parece asignado aleatoriamente; en un primer momento es un accidente de las situaciones y acciones de la trama, pero cuando las historias están en plena epicrisis descubrimos que dicha anomalía es producida por el mismo sistema poder o por error y/o prevención (creado como salvaguarda) de su inventor-creador (científico). El objeto que siempre persiguen los sujetos (héroes) del cyberpunk y postcyberpunk es la libertad, la liberación del yugo de la máquina, de la gran corporación, del poder reinante y tiránico, en beneficio de los humanos y posthumanos esclavizados de múltiples maneras (Destinatarios). FOTOGRAMA 3. LA ESTRUCTURA ACTANCIAL DEL CYBERPUNK Y POSTCYBERPUNK En la línea de acción del Sujeto (anomalía), el objeto (libertad), y los destinatarios (humanos y posthumanos), la investigación ha identificado que el elemento destinador genera el nihilismo asociado a dicha narrativa, dado que este es el mismo poder que subyuga, o es el inventor-científico que ha estado al servicio de dicho poder. En cuanto a los ayudantes (simples seguidores), como los oponentes (guardianes y policías del poder tecnológico), son simples peones/ seguidores al servicio del sujeto o del destinador. Poco se ha podido avanzar en estos dos elementos de este modelo actancial provisional, como estructuras de significado que lleven a una reflexión profunda. Debemos aclarar en este punto que la estructura mejor lograda es la de libertad, las otras aún están identificadas de forma tentativa, dado el estado actual de la investigación. Como cualquier narración, inclusive las teóricas, las historias tramadas y narradas en el cine por los géneros cyberpunk y postcyberpunk comparten una estructura actancial. Identificar esta estructura es uno de los objetivos de nuestra indagación, ya que esta podría significar una síntesis valiosa de cómo el séptimo arte, desde una perspectiva nihilista del futuro, crea una visión crítica del impacto de la tecnología en la sociedad, convirtiéndose la reflexión del cyberpunk y postcyberpunk en la antesala de la filosofía de la tecnología y los estudios de CTS. Como se planteó desde la introducción, la estructura que presentamos en este texto es provisional, ya que por el momento tan sólo se han catalogado 120 películas, se han encontrado 75, se ha realizado una primera observación de 60 y observado y analizado con mayor detenimiento 40 de estas últimas. Como se observa en la Figura 3, el sujeto es una anomalía y puede ser un humano o un posthumano. Identificamos a este como anomalía, en la medida en que el sujeto se sale de la norma establecida sin percibirlo de una vez, sin esperárselo, 132 FOTOGRAMA 4. LA TELEVISIÓN DEL CONTROL NEURONAL: VIDEODROME Max Renn, director y accionista de un canal de televisión, es expuesto públicamente con una entrevista sobre el contenido violento y obsceno que trasmite su canal. En esta es acusado por el contenido que emite, pero él se defiende de la perio- Revista Temas Figura 1. Estructura actancial greimasiana Fuente: Semántica estructural: investigación metodológica, Greimas, A.,1976. Figura 2. Estructura actancial de la trilogía de la Matrix Fuente: autores Figura 3. Estructura actancial provisional del cyberpunk y postcyberpunk en el séptimo arte Fuente: autores. 133 Revista Temas dista con el argumento de que este sirve de válvula de escape, y que el deshago de cierta tensiones podrían evitar la violencia real en las calles. El singular director de la cadena de televisión sigue buscando contenidos sexuales y violentos para su canal a través de un pirata de señales, quien le proporciona información de diferentes partes del mundo. El pirata de señales, captura y grava unos programas donde son sodomizadas mujeres, pero las imágenes son reales y no son actuaciones, las actrices disfrutan del suplicio. Dichos contenidos seducen la curiosidad de Max Ren, este le pide que rastree dicha señal –videodrome-, al tiempo que en su apartamento el observa las cintas y empieza a experimentar cambios en su mente y cuerpo. Poco a poco, descubre que los programas infectan la mente del que los observa, y que él empieza a ser controlado neuronalmente por la señal (Sánchez, 2007). Cronenberg, quien es uno de los directores emblema del cyberpunk, produce y dirige esta película clásica del género. En esta se plantea la forma como la televisión, y de paso los medios de comunicación de masas, manipulan las vidas de sus televidentes; dichos medios, como brazos y herramientas del poder de la gran firma-corporación, pueden desplegar un poder controlador a nivel neuronal. La película, como en casi todas las dirigidas por el mencionado director, muestra como el cuerpo cambia con la relación que establece el hombre con la tecnología. En Videodrome se observa el tema de la mutación del humano al monstruo-humano, o para decirlo de mejor forma, el post-humano. La triada cuerpo-mente-tecnología es la clave y el vehículo de la metamorfosis del humano, tema que una y otra vez este director ha explorado en sus películas, como en La Mosca en la que el productor trabaja la mutación como tema e hilo conductor de la misma, es complejizado por la introduc134 ción de los conceptos de poder y control (Braidotti, 2005). En relación al tópico del control y el poder, Cronenberg usa la subjetividad televisual y el capital multinacional como metáfora para referirse a la mezcla de los códigos (Kauffman, 1998). En ese sentido, la especulación entra en juego, ya que esta representa tanto contemplación como lucro cuando el B. Convex, director ejecutivo de la multinacional Spectacular Optical, fabricante de artículos que van desde vasos desechables hasta proyectiles teledirigidos para diversas organizaciones, decide junto a otros socios deshacerse de O’Blivion, inventor de Videodrome, para usar esta como un dispositivo de control mental, transmitido a través del inmoral canal de televisión por cable de Renn. Videodrome se convierte entonces en ese controlador mental que hace que la televisión convierta a sus televidentes en productos para sus anunciantes, haciendo que los primeros sean más fáciles de manipular y moldear. FOTOGRAMA 5. LOS NUEVE MUÑECOS DE TRAPO: UNA TEORÍA MORAL POS-APOCALÍPTICA Un ejemplo de postcyberpunk es una película producida por Tim Burton30 y dirigida por Timur Bekmambeto 31, en el año 2009: Numero 9. A pesar que el personaje 9 es el héroe, todos los otros 8 personajes (post-humanos) cumplen una función indispensable en la trama de la película. Todo el grupo de posthumanos y su creador hacen parte de una misma unidad ética, que generan dentro del film 30 Escritor, director y productor de cine norteamericano célebre por sus películas en las que se representan mundos imaginarios con escenarios góticos y oscuros. Entre sus producciones más notables se encuentran: El joven manos de tijera, Charlie y la fábrica de chocolate, Batman y Batman regresa, El gran pez, y las animaciones Frankieweenie y el cadáver de la novia. 31 Productor y director de cine ruso, conocido por las películas Guardianes de la noche y Guardianes del día. Ha colaborado en múltiples producciones con Tim Burton. Revista Temas un debate moral. Además de lo anterior, esta película nos recuerda al mito del monstruo creado por el Doctor Víctor Frankenstein, fuente de la narrativa del cyberpunk clásico. El postcyberpunk conserva la esencia de su antecesor de los ochenta, a pesar de suavizar el barroquismo visual e introducir reflexiones éticas a la descripción clásica de los problemas filosóficos32. Frente a lo planteado anteriormente, uno los padres del cyberpunk como movimiento literario, ideológico y filosófico, Bruce Sterling citado por Ferrara, dice: En un análisis cyberpunk, Frankenstein es ciencia-ficción humanista. Promueve el dictamen romántico de que hay cosas que el hombre no debe conocer. No hay mecanismos meramente físicos para esta ley de la alta moral, su alcance trasciende el entendimiento de los mortales, es algo emparentado con la voluntad divina. Ahora imaginemos una versión cyberpunk de Frankenstein… el Monstruo podría ser el bien costeado proyecto de Investigación y Desarrollo de alguna corporación global. El Monstruo podría llevar a cabo sangrientas incursiones, preferentemente contra transeúntes ocasionales. Pero incluso así, nunca le permitirían escaparse a pasear por el Polo Norte, profiriendo profundidades byrónicas. Los monstruos del cyberpunk nunca se desvanecen tan convenientemente. Ya están sueltos por las calles […] El Monstruo tendría un copyright, a través de las leyes genéticas y sería producido en todo el mundo a muchos miles. Pronto los Monstruos tendrían piojosos trabajos nocturnos, atendiendo restaurantes de fast food (2008, pp. 2007- 2008). 32 Una revisión del catálogo de películas dejan ver que el cyberpunk clásico se mueve en los problemas de tipo: Epistemológico, antropológico, ontológico y político. Por ejemplo, los problemas típicos planteados en los relatos plantean problemas filosóficos como: El cuerpo y la mente, el posthumanismo creado por la tecnología, la utilización del poder del estado por parte de la corporación económica. En un mundo post-apocalíptico, nueve pequeños seres de trapo emprenden la labor de salvar el mundo, gracias a la destrucción propiciada por la “Gran Máquina activa”. Esta máquina es un generador de energía de otras máquinas que están en guerra contra la humanidad. El mundo es destruido y le sobreviven nueve criaturas a las que un científico infundió vida poco antes de dicha destrucción. Número 9, es el post-humano anomalía, que arrastra a las otras 8 criaturas a liberase de la gran máquina. La creatividad de un ingeniero, la erudición y sabiduría de un lector, las visiones del artista, el valiente guerrero, la fuerza física, son valores personificados por cada una de las criaturas, generando la interrelación de cada elemento una discusión moral, pos-apocalíptica. En este largometraje animado se presenta narrativamente la lucha de las máquinas, vencedoras de la guerra contra la humanidad, la lucha de post-humanos contra ellas. La esperanza es algo que casi no aparece en el cyberpunk clásico, en esta película sí lo hace, y en el fondo de los sentidos de la narración se desata la discusión moral, ya que cada uno de los personajes representa aspectos de la condición humana: Numero 1: cobarde, egocéntrico, religioso y dogmático. Proyecta la figura de un ministro tiránico. Es el responsable de la existencia de las criaturas sobrevivientes, pero a partir del miedo y la instauración de estrechos límites a la libertad. Numero 2: se trata de un anciano inventor de personalidad paternal. Provee de instrumentos y herramientas al grupo, revelando la creatividad del científico. Números 3 y 4: gemelos, eruditos que clasifican y memorizan todo lo que están al alcance de ellos. Son tímidos pero al tiempo curiosos y rápidos para comprender las situaciones. Son mudos, y por lo tanto, representan la debilidad física. 135 Revista Temas Numero 5: a pesar de ser cobarde y dependiente, es un ingenioso ingeniero, representa la generosidad y amistad incondicional. Es casi como un dador de soluciones, es un inventor. También es el cirujano de los post-humanos. Numero 6: representa al espíritu artístico, nervioso y tímido, torpe e inocente e identificado como “loco” por el resto del grupo, por dibujar una y otra vez las mismas figuras. Numero 7: es la mujer guerrera valiente y autosuficiente, solitaria, rebelde, con templanza, la valentía, la fuerza y la elegancia caracterizan a esta criatura post-humana. Numero 8: es grande y fuerte, representa la materialidad. Su personalidad está guiada por el uso de la “fuerza bruta” y el placer. Numero 9: Es el conjunto de todos los valores y elementos de las nueve criaturas. FOTOGRAMA 6. TO BE CONTINUED (A MANERA DE CONCLUSIÓN) A medida que avanzamos en la observación y análisis de las narraciones del cyberpunk llevadas al cine, observamos que todos sus héroes o mejor dicho el actante sujeto, deciden sobre la estructura dicotómica libertad/sujeción. La elección por la libertad, tanto la propia como la de humanidad o/y posthumanidad, enruta al sujeto en la búsqueda de esta. Mientras en algunas narraciones dicha búsqueda despliega el concepto la sujeción, como en el caso de Videodrome, otras profundizan sus argumentos en el de libertad, como en la Matrix. La dicotomía libertad/ sujeción constituye el actante objeto de todas la narraciones de este género narrativo. Siguiendo el hilo conductor, el concepto de libertad del cyberpunk está consti136 tuido por los elementos libertad/sujeción, los cuales están en tensión en cada una de las narraciones permitiendo la matización de las ideas en torno a la libertad. Dicha estructura de sentido, junto con el actante sujeto (anomalías de los sistemas), son las más fáciles de identificar, ya que estas constituyen la angustia y posibilidad que proveen las tecnologías a los humanos y posthumanos. En este punto, la ficción se encuentra con nuestras vidas. El 5 de agosto de 2013, Victoria Solano compartió su documental versión para YouTube, 9.70. Dicho documental narra y denuncia la incautación y destrucción de semillas por parte del gobierno a un grupo de campesinos, y abre el debate de los colombianos al tema de la seguridad alimentaria, y el control genético de la semilla que la multinacional Monsanto ha propiciado en todo el mundo. A pocos días de acercarse las elecciones presidenciales de Colombia en el 2014, la prensa denuncia las estrategias oscuras y soterradas de uno de los candidatos de hackear las cuentas de redes sociales del candidato-presidente, y el espionaje de personajes vinculados a las negociaciones en la Habana, Cuba, con el fin de sabotear tanto el proceso electoral como las negociaciones en la isla. Las noticas de la realidad política de un país, o la de cualquier desarrollo médico o de cualquier ramo de la tecnología, como los avances médicos que proveen prótesis y hacen biónicos a los humanos, como Pistorius (que con sus “piernas zancos” pudo llegar a ser uno de hombres más veloces de la tierra), nos entrecruzan con las ficciones del cyberpunk, y quedamos de cara a la reflexión de los nuevas formas de sujeción y sus respectivas resistencias, al tiempo que observamos la metamorfosis y mutación de “lo humano”. Después de aumentar el inventario cinematográfico de esta investigación, el camino a seguir es realizar una profundización de cada una de las estructuras del modelo actancial del cyberpunk, al tiempo que se debe responder las preguntas de Revista Temas la relaciones de estas estructuras en los sentidos de estas narraciones de ficción, con nuestras vidas. El primer capítulo de esta saga queda abierto para completar su misión. REFERENCIAS Aldiss, B. (1963). Cuando la tierra esté muerta. Ediciones: Agapea Aldiss, B. (1965). Un mundo devastado. Ediciones: Uniliber. Aldis, B. (1962). Invernáculo. Ediciones: Iberlibro. Burgos, A. (2011). Blade Runner. Lo que Decard no sabía. Madrid: Ediciones AKal, S.A. Chandeler, D. (1999). Semiótica para principiantes. Quito: Editorial Abye-Yala. Dyaz, A. (1998). Cyberpunk. Una Nueva Filosofía. Mundo Artificial: Internet, ciberpunk clonación y otras palabras mágicas. Madrid: Ediciones Temas de hoy S.A. Ferrara, G. (2008). El cuerpo humano entre el arte y los medios de masas en el tránsito del siglo XX al XXI. [Plasencia Climent, C. dir. Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo. Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. Greimas, A. (1976). Semántica estructural: investigación metodológica. Madrid: Editorial Gredos. Lévi-Strauss, C. (1972). Polémica Lévi-Strauss-Propp. Madrid: Editorial Fundamentos. Madrid: Ediciones Universidad Salamanca. Martinic, S. (1992). Análisis estructural: Presentación de un método para el estudio de lógicas culturales. Santiago de Chile: CIDE - Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación. Moreno, H. (2003). Cyberpunk más allá de Matrix. Barcelona: Círculo Latino. Naief, Y. (1994) Los sueños mecánicos de las ovejas electrónicas. El cyberpunk en el cine. México: Editorial Juan Pablos. Pascual, J., Telo A., Vidal M. (2005). Comunicación audiovisual digital: nuevos medios, nuevos usos, nuevas formas. Barcelona: Editorial UOC. Person, L. (1998). Notas hacia un Manifiesto de Postcyberpunk. New York: Nova Express. Propp, V. (1985). Morfología del cuento. Madrid: Ediciones Akal. Sánchez, S. (2007). Películas Clave en el cine de cienciaficción. Barcelona: Ediciones Robinboock. Santana, C. (2001). El inicio del siglo XX (1914-1926): La ciencia Ficción en los vehículos de la cultura literaria popular. Costa Rica: Editorial Universidad de Costa Rica. Sterling, B. (1994). El cyberpunk en los noventas. En: Umbrales: Revista mexicana de ciencia ficción, fantasía y horror, (10), 10-21. Sterling, B. (1998). Mirrorshades: Una antología del ciberpunk. Bruce. Madrid: Ediciones Siruela, S. A. Braidotti, Rosi. (2005). Metamorfosis. Hacia una teoría materialista del devenir. Madrid: Ediciones Akal, S. A. 137 Revista Temas T Revista Temas T Revista Temas Referencia al citar este artículo: Riveros, H. (2014). Génesis epistemológica de la crisis planetaria. Revista TEMAS, 3(8), 141 - 149. Génesis epistemológica de la crisis planetaria1 Henry Alberto Riveros Rodríguez2 Recibido: 30/08/2014 Aceptado: 14/09/2014 Resumen El texto recorre la tesis central de David Bohm, según la cual es necesario reconstruir un pensamiento orientado a la totalidad, puesto que el pensamiento fragmentario, característico de nuestro tiempo, es caldo de cultivo para la crisis humana contemporánea. De ahí, que la tarea central de los procesos de enseñanza y aprendizaje implique la deconstrucción de los esquemas rígidos de transmisión del conocimiento y, en su lugar, el señalamiento de la multiplicidad de relaciones implicadas en las vastas esferas de la vida. La construcción de esa nueva postura epistemológica, cuyo valor, paradójicamente, reside en su carencia de certeza, se convierte en norte de los procesos educativos. Pero este paradigma holístico, pese a su carácter comprehensivo, no es totalizante pues reconoce la primacía de la incertidumbre como paradoja fundante de su propio estatus epistemológico. Esa paradoja interna de no poder comprender algo en su totalidad, no es una contradicción, sino una característica, una fortaleza de su propia percepción dinámica del mundo. Palabras clave: Pensamiento fragmentario, Totalidad, Epistemología, Incertidumbre, Educación. Epistemological genesis of the planetary crisis Abstract The text goes through the central thesis of David Bohm, according to which it is necessary to reconstruct a thought orientated to the totality since the fragmentary thought, typical of our time, is a breeding ground for the human contemporary crisis. From there, that the central task of education and learning processes implies the deconstruction of the rigid schemes of knowledge transmission and, instead of that, the stand out of the multiplicity of relations involved in the vast spheres of life. The construction of this new epistemological position, whose value, paradoxically, resides in his lack of certainty, turns into the objective of educational processes. But this holistic paradigm, in spite of his comprehensive character, is not a total since it recognizes the primacy of uncertainty as a fuse paradox of its own epistemological status. That inner paradox of not being able to understand anything in its entirety is not a contradiction, but a characteristic, a strength of his own dynamic perception of the world. Keywords: Fragmentary thought, Totality, Epistemology, Uncertainty, Education. 1 Artículo de reflexión. 2 Estudiante de Doctorado en Educación con especialidad en mediación pedagógica, Universidad de la Salle, San José de Costa Rica. Filósofo y Abogado, Universidad Industrial de Santander. Docente de tiempo completo, Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, Colombia. E-mail: [email protected] 141 Revista Temas 1. INTRODUCCIÓN “Eso no va con sus creencias”, dijo Cayetano. “Ni yo sé cuáles son”, dijo Abrenuncio. “El santo oficio lo sabe”, dijo Cayetano. Gabriel García Márquez, Del amor y otros demonios. Esta es una reflexión sobre una tesis central señalada por David Bohm, tan ineludible, si se quiere afrontar los problemas más acuciantes de nuestra contemporaneidad, como oscura, si se intenta dilucidar su sentido: se trata de la idea según la cual es necesario reconstruir un pensamiento orientado a la totalidad, puesto que el pensamiento fragmentario, característico de nuestro tiempo, es caldo de cultivo para la crisis humana contemporánea en sus diversas manifestaciones. A contraluz, la citada tesis indica, en palabras de Bohm: “[…] que una apropiada visión del mundo, adecuada a nuestro tiempo, es uno de los factores necesarios para conseguir la armonía del individuo y también de la sociedad como un todo” (Bohm, 1987, p. 12). Varios elementos de esta sentencia deben ser comprendidos, no sólo para desvirtuar ese carácter relativo con que se presenta, cuando dice “es uno de los factores […]” sino para comprender las dimensiones que en efecto entraña esta exigencia radical de “desarrollar una cosmología y un conjunto de nociones generales sobre la naturaleza del mundo físico, que sean los adecuados a nuestro tiempo” (Bohm, 1987, p. 18). En primer lugar, hay que decir que se trata de una exigencia ineludible (por eso es uno de los factores, pero no cualquiera) para una vida armónica. Bohm reconoce que el pensamiento no es la única variable que determina el rumbo del mundo, entendido ello en un sentido amplio, 142 es decir, el futuro de la vida, de las relaciones humanas, de la interacción ser humano-sociedad-planeta, sino que las emociones, la afectividad, la actividad física, entre otros, son también elementos determinantes. La balanza, no obstante, se inclina por el peso que tiene el pensamiento en la configuración que otorga a todo el sistema mundo. De hecho, ni siquiera por la imposibilidad conceptual, imbuida por la dinámica física del mundo, esto es por la inviabilidad de determinación sobre la constitución y estructura de la materia, que se convierte en óbice para la búsqueda de esa cosmología adecuada a nuestro tiempo. Es un reto quijotesco: implica buscar la razón de la sinrazón. En efecto, desde la física contemporánea tal vez pueda asegurarse que no hay leyes absolutas que cumpla el mundo físico y, no obstante, es imprescindible, señala Bohm (1987), tener un concepto global del mundo. En segundo lugar, es preciso entender el sentido del término reconstrucción. La visión fragmentada de la realidad, producto del mecanicismo y el positivismo de la modernidad, riñe y defrauda “nuestros más profundos anhelos de totalidad o integridad” (Bohm, 1987, p. 22). De esta manera, se presenta la fragmentación como una falsa conciencia que sólo artificiosamente logra sostenerse, en función de la especialización del saber, pero que no es originaria, no es inherente al ser humano, y que convierte las imágenes que construye del mundo en realidades objetivas, fragmentando a su vez, el mundo mismo. Es urgente superar el paradigma de la fragmentación, no sólo porque riñe con nuestra perenne búsqueda de la totalidad, de la “edad de oro” perdida, sino porque promueve soluciones parciales a los problemas que deben superarse y porque agrava algunos de ellos al tratarlos de forma inconexa y aislarlos del entorno en que suelen aparecer. Bohm (1987) señala que la vida saludable implica la Revista Temas conexión de los diversos factores que la integran, que la plenitud o integridad es una necesidad absoluta para que valga la pena vivir la vida. Reconstruir, entonces, implica conquistar algo que se había perdido, en este caso un concepto de mundo integrador que permitía, y que permite en algunas comunidades ancestrales, una vida desarrollada en armonía con el entorno. Finalmente, como último elemento, la relación que existe entre las distintas manifestaciones de nuestras crisis contemporáneas con el artificio cientificista de un mundo que sólo puede ser conocido si es debidamente fragmentado. Es apenas evidente que no puede realizarse un listado taxativo de los problemas más apremiantes de nuestro tiempo, y que cualquier listado elaborado puede conminar el desconocimiento de algunos de los problemas de esa relación ser humano-sociedad-planeta, que requieren una reflexión urgente. No obstante, será preciso señalar algunos de ellos de modo general, los más evidentes quizá, para entablar una relación posible entre ellos y la visión fragmentaria del mundo: la devastación planetaria en función de la extracción de recursos naturales y materias primas para satisfacer la creada necesidad del consumo; el sacrificio y sufrimiento de animales para la satisfacción de todo tipo de necesidades humanas en un marco de inobservancia de mínimos razonables; el irrespeto a las personas en función de criterios diferenciales combatidos o no por los distintos marcos jurídicos nacionales y supranacionales; la indiferencia social generalizada frente a los actores divergentes, vulnerables o pauperizados al interior de una sociedad determinada, entre otros. Cada uno de estos conjuntos contiene una multiplicidad de problemas puntuales, por ejemplo la devastación planetaria incluye las actividades de extracción minera: exploración y explotación petrolífera, minería aurífera, sustancias radioactivas y minerales para procesos industriales gigantescos, como el uso del coltán en aparatos electrónicos, entre otras; la deforestación para cultivos y ganadería intensiva para la industria papelera; la contaminación de las fuentes hídricas; la liberación de sustancias tóxicas; la pérdida de biodiversidad en los procesos selectivos realizados con organismos modificados genéticamente, OMG; la lista resulta inagotable. En el campo del sacrificio y sufrimiento a los animales cabe destacar que abarca desde los procesos alimentarios de animales criados en micro espacios y en condiciones artificiales que aceleren su crecimiento para llegar rápido al sacrificio, pasando por la satisfacción de otras necesidades menos elementales, como por ejemplo el desarrollo de la cosmética o de la industria bélica, hasta el hedonismo burdo contemporáneo de las peleas de perros, gallos o corridas de toros, entre otros; el campo del irrespeto a las personas en función de criterios diferenciales arbitrarios puede suceder con o sin anuencia del Estado y de la comunidad de las naciones e incluye comportamientos como: el repudio social y la discriminación por pertenecer a un grupo étnico específico (ser indígena, afrodescendiente, extranjero, entre otros); a una comunidad urbana contemporánea (ser emo, friki, grunge, gótico, dark, punk, rastafari, entre otros), por nombrar algunos, que no son por regla general, promovidos por los estados democráticos; el rechazo y desamparo en función de la orientación sexual, por ser lesbiana, gay, bisexual, transexual; la desprotección por no identificarse con el sexo con que se nace y el tener que asumir una doble subyugación, primero, la ofrecida por el cuerpo de un hombre que se siente mujer, una mujer que se siente hombre, una persona intersexual que rompe los esquemas clásicos y, segundo, la que cada uno de ellos debe vivir al asumir 143 Revista Temas la vida social que corresponde a uno de los dos géneros tradicionales, que son formas de discriminación generalmente promovidas desde el Estado, cuando no reconoce los derechos humanos, civiles y patrimoniales que corresponden a estas familias atípicas; el desconocimiento de los actores divergentes por parte de la sociedad mayoritaria, que se manifiesta en el rechazo a los partidos políticos de oposición, a las agrupaciones sindicales, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a los colectivos LGBTi, en fin, a los movimientos que controvierten el statu quo. Cada una de estas manifestaciones de la crisis y también las no señaladas, esta es la tesis central a destacar, sólo pueden superarse a partir de la reconstrucción conceptual de la totalidad, puesto que cada una de estas manifestaciones ha emergido en sí misma gracias al pensamiento fragmentado. Por ejemplo, el aprovechamiento irregular de los recursos naturales y de los animales es posible porque se entiende que el hombre está en un plano superior, ética y fácticamente, frente a ellos. Esta postura antropocéntrica, que señala que el hombre es mejor que lo demás, que es preferible, que tiene un poder que debe desplegar en su entorno, mantiene un vínculo estrecho con las creencias religiosas creacionistas que se perfilan como verdades inobjetables y que, por lo mismo, conciben un mundo escalonado al servicio de un ser puesto en la tierra para señorear sobre ella. Otro ejemplo podría darse en el campo de la discriminación social: las comunidades tribales, por ejemplo, son percibidas como incapaces de elaborar un saber racional universal, esto es, susceptible de ser transmitido con los parámetros formales de la lógica: premisas probadas que conduzcan, sine qua non, a una conclusión rigurosamente derivada. Como el saber ancestral tiene componentes intuitivos que implican la acepta144 ción, permítaseme el uso del lenguaje formal, de argumentos de autoridad sin sustento empírico, entonces es calificado como irracional y desterrado del mundo del saber, es comprendido como pura superchería. Aquí el pensamiento fragmentado, que tampoco es completamente moderno, distingue lo científico del saber común, la doxa de la episteme, destierra la poesía en beneficio de la matemática, como en la república platónica, y señala que la totalidad es inasible e indeseable su abordaje, por la falta de rigor que de suyo implicaría. Quien no sea capaz de hacer ciencia debería ser tratado de una forma distinta y su conocimiento será puesto para siempre en tela de juicio, se concluiría siguiendo esta lógica. Estas formas tiránicas de comprender la otredad y de administrar el planeta afloran gracias a esa prefiguración conceptual del sistema mundo. Dicho de otra forma, si yo pienso el mundo como algo que debe ser abordado por las partes que le constituyen mi forma de relacionarme con él y en él será inadecuada, porque voy a ordenar las cosas en función de unos criterios míos, manteniendo y acrecentando los señalados factores de crisis o creando unos nuevos, dado el énfasis parcial de esos criterios. 2. RETO PARA LA EDUCACIÓN Llevada al campo de la educación, la conclusión que debe extraerse es que la verdadera tarea de quienes estamos vinculados a los procesos de enseñanza y aprendizaje no puede ser otra que la deconstrucción de los esquemas rígidos de transmisión del conocimiento y, en su lugar, el señalamiento de la multiplicidad de relaciones implicadas en las vastas esferas de la vida, de modo que puedan articularse en una comprensión unificada de esa diversidad. La idea podría sintetizarse señalando que la crisis planetaria, entendida como la multiplicidad de problemas señalados que deben ser Revista Temas asumidos y superados, tiene una génesis epistemológica y que, por tanto, éste debe ser el primer campo de trabajo para su superación. Esta tesis es similar a la sostenida por Capra en su reconocido libro, El Punto Crucial (1992), donde señala que la crisis (que incluye las múltiples crisis) que vivimos está íntimamente relacionada con la aplicación de viejos criterios científicos, específicamente del paradigma newtoniano, a nuevos problemas que desbordan ese marco explicativo. Dicho de otra forma, esta crisis tiene origen en la percepción equivoca del mundo con que se abordan las dificultades que deben enfrentarse. Siguiendo a Capra, se podría construir un símil según el cual estamos reparando relojes automáticos con piedras afiladas, en lugar de las herramientas de precisión disponibles y ya desarrolladas. Se trata de un abordaje anacrónico del mundo, pese a la existencia de fuerzas minúsculas, movimientos sociales, científicos, poéticos, incomunicados entre sí y que actúan desperdiciando buena parte de su energía gracias a esta falta de comunicación. Para Capra (1992), al hilo de su argumentación, es fundamental que esos movimientos alternativos reconozcan sus puntos en común pues esto mismo marcará el punto crucial de la renovación y reconstrucción de una perspectiva adecuada a nuestros días. La tesis de Bohm (1987) implica la construcción de una percepción de la totalidad que supere la percepción fragmentaria imperante; la tesis de Capra supone que esa fragmentación permanece básicamente por problemas de comunicación y que la superación de sus consecuencias, de la crisis, pasa por una adecuada interacción y unión de fuerzas entre las percepciones, ya existentes, que en todos los campos del conocimiento han procurado, aisladamente, construir un nuevo paradigma. En ambos casos se trata de comprender la necesidad de una revolución científica que brinde un nuevo marco general de comprensión, en donde el todo sea algo más que la suma de sus partes, que sea percibido como una totalidad indivisible. Comprender la crisis como una manifestación de la ausencia de un paradigma o de una percepción general adecuada a la totalidad del mundo contemporáneo, no implica, es importante decirlo, la existencia de un conocimiento objetivo que deba imponerse en el mundo de la verdad, pues el reconocimiento de las limitaciones mismas de la razón humana en un elemento clave que corroe, a priori, toda certeza. En palabras de Capra: “las teorías científicas jamás podrán proporcionar una descripción completa y definitiva de la realidad: siempre serán una aproximación a la verdadera naturaleza de las cosas” (Capra, 1992, p. 25). Esta aproximación, no obstante, se convierte en la materia prima fundamental de la transformación positiva de la crisis. La construcción y divulgación de un nuevo paradigma es tarea fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje porque de ello depende la transformación social requerida para el cultivo de unas relaciones armónicas entre ser humanosociedad-planeta, vistos como un todo indivisible. El verdadero reto contemporáneo de la educación, desde esta óptica, es la construcción de esa nueva postura epistemológica, cuyo valor, paradójicamente, reside en su carencia de certeza. 3. LA SEGURIDAD ABSOLUTA DE LO LINEAL VERSUS LA INCERTIDUMBRE RELATIVA DE LO COMPLEJO, UNA CONCLUSIÓN INCONCLUSA Una aporía surca al pensamiento holístico: todo está conectado con todo, por tanto, no es posible llegar a la comprensión cabal de algo. Sin embargo, es mejor la comprensión holística posible de cualquier algo, que una comprensión 145 Revista Temas fundada en cualquier esquema reduccionista o metodológicamente individualizado, especializado. Pero ¿Cómo puede concluirse esto? La hiper-especialización aborda el mundo a partir de los detalles, de las particularidades y ese saber es más o menos absoluto en la medida en que el territorio por conocer está previamente delimitado. Una vez recorrido el territorio o conocidas las partes de algo, el saber acerca del mismo está completo. Este esquema funciona para la resolución de múltiples problemas, pues entrega un cúmulo de certezas que permite estrategias claras de intervención, aunque por desconocimiento de los vínculos que mantiene ese algo con el todo, puede generar consecuencias adversas en otros territorios excluidos a priori. Por ejemplo, encontrar la clave para modificar genéticamente una semilla puede resolver el problema del hambre en algún lugar del planeta, o el de la aridez del suelo u otros; pero es sabido que implica pérdida de biodiversidad, que conduce a pérdida de vida, monopolización de la producción de semillas u otros problemas que, no obstante, son menospreciados pues el límite estaba prediseñado: resolver localmente alguno de los problemas señalados. Que este saber reduccionista sea incompleto es una conclusión apenas obvia en la medida en que se entienda que todo algo por conocer está interrelacionado o existe en referencia con elementos distintos a los que componen la suma de sus partes; la paradoja del conocimiento analítico es que genera mundos conceptuales micro-totalizantes, esto es, que dan razón absoluta de lo particular como si su existencia no estuviere vinculada con todo lo demás. Esta paradoja no se puede visualizar desde la postura analítica o reduccionista porque su visión del mundo procura desarrollar una visión absolutamente comprehensiva del algo que pretende abordar. Las teorías científicas 146 no pueden reflejar la realidad, esa afirmación también incluye a las perspectivas emanadas de los paradigmas sistémicos. En efecto, el pensamiento sistémico, en oposición al pensamiento analítico, ha entendido “el mundo como un complicado tejido de acontecimientos en el que conexiones de distinta índole alternan o se superponen o se combinan, determinando así la textura del conjunto” (Capra, 1998, p. 50). Esa textura implica una multiplicidad de conexiones que desbordan nuestra propia capacidad de entender. También Capra ha señalado esta limitación que ya no es propia del pensamiento analítico, sino que puede predicarse del pensamiento complejo: “no importa cuántas conexiones tomemos en consideración para describir un fenómeno, siempre estaremos obligados a excluir otras” (Capra, 1998, p. 61). El pensamiento analítico no puede dar cuenta del mundo que pretende abordar, porque no tiene en cuenta las relaciones del algo con el entramado en donde cobra sentido, analógicamente podríamos decir que su análisis del árbol no le permite ver el paisaje; el pensamiento complejo, pese a su intención holística, tampoco da cuenta de la totalidad, puesto que no puede asegurar que la multiplicidad de interconexiones que tiene en cuenta cubran todas las aristas de comunicación con el todo, analógicamente podríamos decir que su análisis del árbol, en cuanto inserto en el paisaje, puede omitir algún tipo de relación de la complicada red de interacciones en que éste desarrolla su vida. Valdría la pena pensar si esta es una contradicción o una cualidad de eso que genéricamente hemos llamado el nuevo paradigma, inclusive, como sucede a menudo, revisar si el pensamiento complejo pretende comprehender de modo absoluto la totalidad de relaciones que mantienen entre sí las diferentes redes de la naturaleza, del cosmos. Revista Temas La tesis de Bohm, que Wilber (1987) sintetiza así: “[…] bajo la esfera explicada de cosas y acontecimientos separados se halla una esfera implicada de totalidad indivisa, y este todo implicado está simultáneamente disponible para cada parte explicada” ( p. 9), conduce a la necesidad de tener una comprensión global de esa totalidad indivisa, que es el universo. Esa comprensión global, señaló también Capra en El punto crucial, es emergente y dispersa en la ciencia compleja contemporánea (1992), y pocos intentos de unificación han sido exitosos. De ahí, la gran empresa posterior de este último autor en La trama de la vida, donde procura realizar una síntesis completa de los nuevos descubrimientos en un único contexto que permita una comprensión coherente, como él diría: en este libro se procura esbozar “una emergente teoría de los sistemas vivos capaz de ofrecer una visión unificada de mente, materia y vida” (Capra, 1998). Esta síntesis es expresada por el autor en tres dimensiones conceptuales: i) Existe un patrón general de vida, la autopoiesis, los sistemas vivos se autoorganizan y recrean: “las redes autopoiésicas deben regenerarse continuamente para mantener su organización” (Capra, 1998, p. 181). En síntesis, todo lo vivo es autopoiético; ii) Esos sistemas vivos que se regeneran de manera permanente, pese a su autonomía, mantienen “una apertura al flujo de materia y energía; abierto estructuralmente, pero cerrado organizativamente” (Capra, 1998, p. 183). Esto quiere decir que mantienen un estructura disipativa en donde conviven el cambio y la estabilidad (Esa estabilidad tampoco es definitiva, porque en la medida en que un sistema se auto-organiza, también amplía su rango de modo que genera puntos de bifurcación que son una inestabilidad que permite el desarrollo y la evolución); iii) Finalmente, el proceso vital a través del cual un patrón autopoiético se corporeiza en una estructura disipativa implica una multiplicidad de procesos en por lo menos dos niveles: procesos de producción autopoiéticos y procesos metabólicos y de desarrollo de las estructuras disipativas. Este carácter procesual implica de suyo la existencia de mente que organiza y no se trata de un centro físico encargado del pensamiento, sino de la existencia misma del proceso. Este tercer elemento, es llamado por Capra Cognición. En tanto se auto-organizan en estructuras disipativas todos los sistemas vivos son cognitivos, es decir, tienen mente, que no quiere decir que tengan cerebro. Patrón autopoiético, Estructura disipativa y proceso de cognición, en síntesis, son los tres criterios clave que permiten estructurar una idea general de la vida, entender globalmente su trama. Ahora bien, la síntesis de Capra satisface la necesidad de tener ideas generales del mundo, de tener síntesis que transgredan los paradigmas fragmentarios de la especialización y, en ese sentido, se convierten en abono para la generación de una nueva percepción sobre el mundo, de una epistemología acorde al desarrollo científico contemporáneo. Este es el mayor reto de la educación contemporánea, generar una nueva epistemología, dado que la crisis es fundamentalmente perceptiva. Si ponemos a dialogar la obra de Capra con el paradigma holográfico de Karl Pribram, descrito también por Wilber (1987), obtendremos como resultado la confirmación de la paradoja implícita en lo que genéricamente hemos denominado el nuevo paradigma: Pribram realizó una investigación sobre la localización de los recuerdos en el cerebro. Concluyó que era imposible localizar los recuerdos en alguna zona específica del cerebro, sino que, como un holograma, ellos estaban dispersos y disponibles todos en cada parte del cerebro, pues si una parte era separada del mismo, el recuerdo emergía sin importar la parte seccionada. A partir 147 Revista Temas de esta investigación, se pudo construir una nueva perspectiva de la realidad, que erosiona la relación sujeto-objeto clásica en las teorías del conocimiento. Wilber (1987) sintetiza la teoría de Pribram de la siguiente manera: “nuestros cerebros construyen matemáticamente la realidad “concreta” al interpretar frecuencias de otra dimensión, una esfera de realidad primaria significativa, pautada, que trasciende el espacio y el tiempo. El cerebro es un holograma que interpreta un universo holográfico” (p. 14). Este carácter holográfico permite fundir al sujeto que conoce con el objeto de conocimiento y emerge el todo como un holograma, que no es otra cosa que una composición de una serie de frecuencias primarias emanadas de los acontecimientos: “Tal vez la realidad no sea lo que vemos con nuestros ojos. Si no tuviésemos esa lente es posible que conociésemos un mundo organizado en el campo de frecuencia. Ni espacio ni tiempo, sino únicamente acontecimientos” (Wilber, 1987, p. 18). En otras palabras, no existe una realidad objetiva sino una construcción holográfica de la misma, el mundo mismo es una ilusión autoconstruida. La objetividad, dice Najmanovich (2008), puede ser comprendida a través de trabajos como los de Feyerabend y Fox Keller como “el núcleo de una mitología específicamente moderna” (p. 5). La autora argentina caracteriza estética y epistemológicamente a la modernidad como un pensamiento dicotómico en cuanto escindió al sujeto del objeto y concibió el saber como una visión puramente virtual del mundo real. El pensamiento contemporáneo, por el contrario, funde estos dos extremos y quizá su mejor metáfora sea la del paradigma holográfico en cuanto la objetividad moderna da un salto a la comprensión de un mundo compuesto de puras ilusiones subjetivas. La estética representacionalista moderna del mundo entra en crisis cuando afloran paradojas 148 que desvirtúan la seguridad de sus premisas. Un ejemplo de Najmanovich (2005) puede ayudar a la comprensión: “En un pueblo hay dos clases de hombres: los que se afeitan a sí mismos y los que son afeitados por el barbero. Entonces, ¿Quién afeita al barbero?” (pp.24-25), resolver este asunto exige pensar de otra forma, romper la lógica del tercero excluido o admitir la contradicción: el barbero es un hombre de los dos tipos, se afeita a sí mismo y es afeitado por el barbero. La paradoja, en suma, permite abrir las puertas a nuevos mundos. Si a la necesidad de tener visiones de conjunto, de comprender, como diría Bohm (1987), la totalidad implicada, subyace la intención de comprenderlo todo, el no poder hacerlo implicaría una ruptura interna del nuevo paradigma. La síntesis propuesta en La trama de la vida no es una explicación final de la totalidad del universo implicado, con carácter absoluto u omnicomprensivo, sino una teoría unificadora de los sistemas vivos. En esta medida, Capra mantiene la línea argumentativa ya señalada, según la cual, la red de relaciones establecida entre los elementos de un sistema, las conexiones, no pueden ser completamente abordadas, sino que siempre existirá una elevada dosis de incertidumbre. Esto quiere decir que el pensamiento holístico no es totalizante y que esa paradoja interna de no poder comprender algo en su totalidad no es una contradicción, sino una característica, una fortaleza de su propia percepción dinámica del mundo. De hecho, son esas condiciones paradigmáticas las que resultan incorporadas para construir explicaciones más coherentes del mundo, en cuanto integran aquellos elementos tradicionalmente excluidos por la dificultad de encuadramiento que presentan dentro de sistemas lógicos de pensamiento. Najmanovich (2008) lo expresa así: Revista Temas Lo borroso, lo ambiguo, lo irregular, lo caótico, lo paradójico, la transformación, la dinámica vincular, las mediaciones, las interfaces, las configuraciones, lo irracional, lo no definido, lo fluctuante, lo intempestivo, los acontecimientos, lo emergente, tienen ahora lugar como parte del conocimiento legítimo, y no como experiencias desvalorizadas, soterradas e incluso vergonzosas (p. 16). Una comprensión del mundo que elimine los elementos que juegan en contra de sus elaboraciones teóricas no es propiamente una comprensión del mundo, sino un constructo autorreferente que, en aras de su propia pervivencia, modela una percepción que pueda ser acogida en desmedro de una comprensión que pueda vincular todos aquellos elementos divergentes. Una teoría como la de Capra, que ha sido nuestro ejemplo, pese a que no pueda explicar la totalidad del universo, y que su explicación de los sistemas vivos no sirva para comprender la interacción minuciosa de los organismos vivos específicos, guarda en su seno un elevado nivel de incertidumbre que, no obstante, es mejor intencionado y mejor informado que una teoría que pueda explicar la totalidad con plena certeza o la especificidad con absoluta autoridad. Una teoría de lo absoluto, como sea, para terminar parafraseando a Delleuze como lo hace Najmanovich (2008), está inventando algo más que un mundo objetivo por conocer, está inventando un autómata completamente equipado para conocerlo. Una ficción. REFERENCIAS Bohm, D. (1987). La totalidad y el orden implicado. Buenos Aires: Kairos. Capra, F. (1992). El punto crucial . Buenos Aires: Editorial y Estaciones. Capra, F. (1998). La trama de la vida . Barcelona: Anagrama S.A. Najmanovich, D. (2005). Estética del pensamiento complejo. Andamios, 1(2), 19-42. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S1870-00632005000300002&lng=e s&tlng=es. Najmanovich, D. (2008). Mirar con nuevos ojos. Buenos Aires: Biblos. Wilber, K. (1987). El paradigma holográfico. Barcelona: Kairós S.A. 149 Revista Temas T Revista Temas T Revista Temas Referencia al citar este artículo: Galindo, M. y Torres, F. (2014). Resistencia al mundo indígena en Colombia. El caso de las etnias Amorúa y Wayúu. Revista TEMAS, 3(8), 153 - 169. Resistencia al mundo indígena en Colombia. El caso de las etnias Amorúa y Wayúu1 Fanny Esperanza Torres Mora2 María Fernanda Galindo Martínez3 Recibido: 10/07/2014 Aceptado: 22/07/2014 Resumen Parece ser que el mundo indígena aún sigue construyéndose desde una mirada occidental de manera problemática, el desconocimiento y el no reconocimiento de la diferencia circulante en la sociedad mayoritaria imprime en los pueblos indígenas una “nueva identidad” que poco corresponde a su sistema cultural. La linealidad característica de este tipo de análisis resulta en discursos que no logran entender la producción de saberes disidentes y crea así un desfase entre la imagen que se construye del mundo indígena y lo que significa hoy en día ser indígena. Esta traducción se convierte en la desconstrucción de lo indígena a partir de estereotipos que deja como resultado la simplificación de rasgos culturales, que luego es generalizada y reproducida por y en la sociedad mayoritaria. El trabajo de campo realizado en el 2010 en el departamento de la Guajira con el pueblo wayúu, y en el departamento del Vichada, Colombia, con el pueblo amorúa en el 2013, permitió reflexionar acerca de cómo desde la perspectiva occidental se construye una imagen desdibujada y prejuiciosa del mundo indígena. Tanto el pueblo amorúa como el pueblo wayúu, son casos evidentes de estigmatización de rasgos culturales étnicos que circulan en la sociedad, y que además están sostenidos en versiones estatales y académicas. Palabras clave: Amorúa, Wayúu, Estereotipo, Rasgos culturales, Sociedad mayoritaria, Masacre Bahía Portete, Estigmatización, Itinerancia. Resistance to the indigenous world in Colombia. The case of the ethnic groups Amorúa and Wayúu Abstract It seems that the indigenous world is still constructing itself from a Western perspective in a problematic way; ignorance and non-recognition of circulating difference in mainstream society signify a “new identity” for indigenous peoples that does not correspond to their cultural system. The linearity proper to this type of analysis results in speeches that fail to understand dissident knowledge production. This creates a gap between the self-constructing image of the indigenous world and the meaning of being indigenous today. This split produces a deconstruction of the meaning of being indigenous established from stereotypes that contribute to the simplification of cultural features, which is then generalized and reproduced by and in the mainstream society. 1 Artículo de reflexión resultado del trabajo de campo realizado para la investigación Cultura y violencia: la masacre de Bahía Portete y la ley de justicia y paz en Colombia en el departamento de la Guajira durante el 2010; y durante el 2013 en el departamento del Vichada en el marco del proyecto Memoria Indígena Amorúa. Procesos de Investigación Local del Ministerio de Cultura. 2 Licenciada en Ciencias sociales, Magister en Antropología Social Universidad de los Andes, Master en estudios Latinoamericanos Universidad Alcalá de Henares. Miembro de la red Antropolítica Universidad de los Andes. E-mail: [email protected]. 3 Antropóloga, Magister en Antropología Social Universidad de los Andes. Docente Departamento de Humanidades Universidad Santo Tomás. E-mail: [email protected]. 153 Revista Temas The fieldwork conducted in 2010 in the department of La Guajira with the Wayuu people, and in the department of Vichada, Colombia, with the Amorúa people in 2013, allowed a reflection on how, from the Western perspective, a blurred and prejudiced image of the indigenous world is constructed. Both the Amorúa and the Wayuu people are clear cases of stigmatization with regards to cultural and ethnic features that circulate in society, and are well supported by the State and the academia. Keywords: Amorua, Wayuu, Stereotype, Cultural Features, Mainstream Society, Bahía Portete Massacre, Stigmatization, Itinerancy. INTRODUCCIÓN Comprender hoy el mundo indígena sigue siendo problemático, aún es recurrente la construcción de versiones que apelan a imaginarios y estereotipos que anulan los universos culturales de estas comunidades. Es así como en la necesidad de darle validez a ese “otro” desde la lógica racional moderna se distorsionan rasgos culturales propios y se establecen relaciones o asociaciones que poco tienen que ver con la identidad étnica de los pueblos indígenas presentes hoy en el territorio nacional. dir el cristianismo (Todorov, 2008), y en concordancia con su objetivo, su actitud asimilacionista ubicó a los nativos en una posición inferior al no tener referencia de ellos, ni en el mundo occidental ni dentro de su mente medieval (Todorov, 2008). La estrecha y dogmática mirada de los conquistadores construyó imaginarios que corresponden o se ciñen a una realidad que anuló o desvirtuó lo que no pudieron categorizar o definir, “de algún modo se les dijo que eran y que no. En otras palabras, quién era el Mismo y quién el Otro” (Wright, 2001, p. 99). Bajo esta dimensión, los indígenas fueron oficialmente vistos como contradictores de la cultura, del orden, de los valores (Wright, 2001). Incluso cuatro siglos después, la población indígena era vista como la culpable del atraso de las naciones latinoamericanas, y el factor racial era un problema que debía solucionarse eliminándose y ocultándose (Larraín, 1998). Es evidente que bajo la concepción occidental es común que lo que no puede ser comprendido deber ser excluido o negado, pues la regla tiende a ser la uniformidad en el pensamiento, y no se permite la coexistencia de diferentes formas a la vez, más aún si se trata de elementos que aparecen como opuestos o antagónicos (Martínez, 2008). Indudablemente el problema del otro encuentra sus raíces desde tiempos de la Conquista de America, en ese entonces Cristóbal Colón precisó en sus cartas y diario personal su desinterés por conocer a los indios americanos, muy en contravía su verdadero interés radicaba en expan- La situación de las comunidades indígenas hasta entrado ya el siglo XX dio un giro en alguna medida positivo con la acción de movimientos reivindicadores de la identidad étnica en América Latina; luego de dichas iniciativas, la causa indigenista jugo un papel importante Desde una manera no esencialista de entender la etnicidad y abandonando lo que S. Hall (2003) denominó “absolutismo étnico”, se hará referencia sobre los casos en cuestión tomando la etnicidad como un criterio de pertenencia basado en un conjunto de ideas, símbolos y sentimientos constantemente recreados y redefinidos en la práctica social cotidiana. De este modo, identificar un rasgo o característica cultural no significa necesariamente que dicho rasgo haya permanecido estático en el tiempo, pues la vida social y cultural de quienes se categorizan como minoría es cambiante, se transforma y afronta, al igual que la sociedad mayoritaria, procesos de hibridación. 154 Revista Temas que vino a desembocar en las políticas multiculturales expresadas en las nuevas constituciones de países suramericanos a principios de los años noventa (Gross, 2000). En la actualidad, documentos nacionales como el Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) reconocen y describen cómo las comunidades indígenas habían estado al margen de la construcción de nación: El advenimiento de los regímenes republicanos no logró detener, tampoco lo intentó, el desplazamiento, la desaparición física o la desarticulación de las sociedades indígenas supervivientes al periodo colonial. Por el contrario, los remanentes de las poblaciones nativas debieron afrontar los intentos de las élites criollas por liquidar los resguardos indígenas aún existentes, y soportaron procesos compulsivos de aculturación, evangelización, mestizaje e incluso de exterminio, como el que se vivió en las caucherías y siringales, hasta bien entrado el siglo XX (CONPES, 2011, p. 44). A pesar de este tipo de reconocimientos oficiales, el análisis unidireccional sobresale, una lógica confortable basada en un único criterio de realidad que se nutre de las convenciones científicas tradicionales, de este modo, lo desconocido, en este caso el universo cultural indígena, implica en su mayoría negar o excluir. En este sentido, la ciencia ha hecho su aporte a la situación al afirmar y reforzar la idea de una realidad única y determinista, pues tal como lo expresa Bergallo: La visión científica de la realidad se basa en ciertos mecanismos o fórmulas (en concreto el dualismo, en todas sus diferentes expresiones) que, como agujeros negros, van devorando o haciendo invisibles las diferencias, suprimiendo las emociones, la capacidad de percibir, pensar, significar, soñar (Bergallo en Martinez, 2003, pp.189-190). Bajo el contexto anteriormente descrito, este artículo expondrá el caso de la comunidad amorúa ubicada en el departamento del Vichada y el caso de la comunidad wayúu, habitante del departamento de la Guajira, ambos son casos evidentes de estigmatización de rasgos culturales étnicos, supuestos que circulan no solo en el imaginario colectivo de los colombianos comunes y corrientes, sino que además están sostenidos en versiones estatales y académicas. La experiencia con los amorúa, un pueblo indígena desconocido y marginado no solo por la sociedad mayoritaria, sino también por otros pueblos indígenas, deja ver que se ha construido una visión que apela a aspectos estereotipados de su cultura, que anula su universo cultural y distorsiona su identidad étnica. Parece ser que los rasgos culturales que los identifican son a su vez los mismos por los cuales se les excluye, esto ha llevado a que los amorúa interioricen los referentes negativos con los que se les asocia o se les define y, en respuesta, la comunidad se esfuerza por ser aceptada por los “blancos” y por otras etnias, en detrimento de la permanencia de rasgos esenciales de su tradición, o en otros casos prefieren aislarse y, de esta forma, protegerse de la mirada y las acciones inquisidoras. Ante esta situación y teniendo en cuenta que no es la única, ya que como los amorúa muchas otras comunidades actualmente se enfrentan a eventos similares, se hace necesario comprender que “cada cultura conforma una realidad que resulta de una tradición de conocimiento, de su resignificación, de un imaginario particular, de las circunstancias históricas” (Bergallo, 2004, p.19). Asimismo, esa especial manera de significar y dar respuestas a una realidad no puede ser, en toda su complejidad, unilateralmente explicada desde otras racionalidades, incluida la científica (Bergallo, 2004). 155 Revista Temas De otra parte, el artículo analizará la estigmatización de los rasgos culturales wayúu a través de un evento determinante para la comunidad como lo es la masacre de Bahía Portete ocurrida en el Departamento de la Guajira el 18 de abril de 2004: durante este hecho asesinaron, desaparecieron, torturaron y desplazaron a indígenas wayúu. A pesar de estos delitos de lesa humanidad, la estigmatización de ciertas características culturales ha servido para construir una versión de los hechos donde se plantea que los wayúu fueron los responsables en gran medida de esta masacre. Los códigos de honor, las migraciones y el contrabando, son aspectos determinantes de la vida wayúu que permitieron entender la manera como fueron registrados los hechos ocurridos en Bahía Portete. En cualquiera de estos registros recogidos, tanto por las instituciones del Estado vinculadas con el proceso jurídico, como por la comunidad wayúu, es posible leer la forma en que la masacre atraviesa las costumbres y tradiciones de este pueblo, pues en algunas versiones se hace explícita la supuesta responsabilidad de “la cultura wayúu” al sugerir que las costumbres de ellos fueron el terreno abonado para el desarrollo de la ola de violencia paramilitar desencadenada en la Alta Guajira desde el 2001. PUEBLO AMORÚA, UN PUEBLO ITINERANTE Las actividades realizadas en el proyecto “Memoria indígena amorúa. Procesos de investigación local del Ministerio de Cultura en convenio con la Fundación Etnollano”, cuyo objetivo principal es la activación de procesos de memoria colectiva en la población amorúa para el fortalecimiento de su capacidad de autorreflexión y gestión social y cultural, dieron paso para reflexionar y posteriormente consolidar las ideas y planteamientos que dieron lugar al presente artículo. 156 Del pueblo amorúa se sabe muy poco, de acuerdo a la Organización Nacional de Gobierno Indígena (ONIC) aún no se han realizado estudios significativos sobre la trayectoria de este grupo ni sobre su situación actual. La comunidad amorúa se encuentra ubicado en resguardos y en asentamientos rurales y urbanos del municipio de Puerto Carreño en el departamento del Vichada, y en el Resguardo de Caño Mochuelo en Casanare (Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 2002). Los amorúa tradicionalmente son un pueblo recolector y seminómada, que se mueve frecuentemente entre la Orinoquia Colombiana y venezolana, manteniendo esa costumbre itinerante aún en la actualidad. Eventos como la violencia bipartidista de los años cincuenta, la apropiación de territorios por colonos, las bonazas cocaleras y el conflicto armado, provocaron que el pueblo amorúa enfrentara varios procesos de reorganización, lo que llevó a que algunos grupos se dispersaran, algunos se ubicaron en las márgenes del río Casanare y otros en las del Orinoco (ONIC). Actualmente, los amorúa localizados en Casanare vienen desarrollando un proceso de fortalecimiento cultural guiados por sus autoridades locales tradicionales. Por el contrario, las comunidades asentadas en el Vichada sujetos de la invisibilidad social, las desigualdades económicas y la marginalidad territorial ven amenazada su supervivencia (Ministerio de Cultura-Fundación Etnollano, 2013). Los amorúa son considerados como un pueblo en vía de extinción por su baja densidad de población, que se estima en torno a 700 individuos quienes habitan en el resguardo Caño Mochuelo, la zona rural de Puerto Carreño (resguardos), asentamientos urbanos de Carreño y Caño la Guardia (Apure) (Geoactivismo.org). Su condición itinerante ha sido fuertemente atacada, no solo por los habitantes de Carreño sino también por parte de los Revista Temas otros grupos étnicos mayoritarios de la zona (Sikuani y Piaroa). Este señalamiento negativo se refleja en la crisis que afrontan las prácticas tradicionales, pues en cada movimiento ponen en riesgo su territorio y autonomía. Paradójicamente la sedentarización inducida se ha convertido en una de las herramientas con las cuales este pueblo intentar permanecer, aun a costa de sus formas tradicionales de subsistencia. Los amorúa tienen una forma propia de concebir el territorio, gestada en la memoria que transita los caminos que recorrieron y aun recorren. Esa memoria da cuenta de su naturaleza itinerante. De acuerdo a sus relatos, en el pasado durante sus largos recorridos se asentaban temporalmente construyendo casas con hojas de platanillo: Los amorua ranchavan [sic] dentro del monte. Se quedavan [sic] entre un mes vuelve se van busca al otro sitio ante los amorua se alimentaban las fruta [sic] que se encuentra del monte ante los amorua comen pescao simple y carne simple (Líder Amorúa, 2013-Ministerio de Cultura-Fundación Etnollano). El trabajo con los amorúa implicó una permanente reformulación de interpretaciones y aprendizaje de su realidad y forma de vida, pues la estadía con esta comunidad dio paso a una serie de reflexiones en torno a cómo se ven ellos mismos, a cómo son vistos por los demás y la relación que hay entre una perspectiva y otra. Del mismo modo, se reafirmó cómo las miradas oficiales invisibilizan y reducen realidades y culturas diferentes a la mayoritaria. Vamos a recorrer el territorio desde uno de los límites del resguardo. Iremos Antonio, Luis y yo, el bongo de la comunidad nos dejará allí, para luego hacer nuestro largo recorrido. Veo que ya están algunas personas en el bongo, veo a María, a algunos niños y a otras mujeres con su mejor pinta, les pregunto qué por qué tan elegantes, María me dice que van de paseo a Puerto Carreño. María, Marisol, los niños, y otras mujeres están extasiados con la idea de ir a pasear por Puerto Carreño. Parecen contentos, me dicen que van a pasear, dar vueltas y recoger mango, porque los mangos de Carreño son ricos y jugosos. La felicidad hoy tiene nombre para ellos, hoy se llama Puerto Carreño (Notas de campo, comunidad de Guaripa, 2013). Los recogemangos les dicen a los amorúa en Puerto Carreño. La mirada despectiva acompaña los pasos del amorúa, pasos que son seguidos por los habitantes de Carreño con desdén. Los recogemangos es una denominación para denigrar al amorúa, efectivamente ellos van a recoger mango, acto que hasta hace poco no representada para este pueblo un hecho denigrante o humillante. Desde mi lectura, el acto de ir a Puerto Carreño se convierte en diversión para todos, las mujeres se distraen de su cotidianidad, los niños juegan y tienen todos la oportunidad de deleitarse con el manjar que les significa el mango” (Notas de campo, comunidad de Guaripa, 2013). Parece que el estigma cumplió su función, y lo logró insertarse en el pueblo Amorúa.Los Carreñenses4 al no conocer, ni comprender las prácticas tradicionales del pueblo amorúa, construyen a través de sus referentes y prejuicios una lectura de este pueblo que oculta su esfera cultural e histórica. La mayoría de habitantes de Puerto Carreño consideran que el amorúa se encuentra en situación de indigencia, ya que ellos recogen del suelo aquello que le sirve para alimentarse, lo que no conocen la mayoría de los habitantes de Carreño es que el acto de recoger está vinculado al pasado recolector de ese pueblo, paradójicamente esta es una 4 Gentilicio usado para los habitantes de Puerto Carreño. 157 Revista Temas percepción que se compartía con los indígenas sikuani. De esta manera, el amorúa es visto con vergüenza, desprecio y lástima. Los amorúa a pesar de la inquisidora mirada que desestima toda la historia de su pueblo, camina, como solo lo saben hacer los pueblos de origen nómada, solo ellos saben lo que es ser recolector, andar y mirar al horizonte con la espera de encontrar lo que se busca, por que como ellos mismos dicen, “a nosotros nos gusta buscar más lejos”. La región de la Orinoquía se reconoce como el lugar originario del pueblo amorúa, y aunque los sitios específicos de partida y las rutas trazadas por la misma población difieren, comparten como pueblo en unidad la noción de estar viviendo en su territorio, y la costumbre aún arraigada como pueblo tradicionalmente nómada, de moverse por la zona de los ríos Meta y Orinoco, itinerantemente entre Colombia y Venezuela (Ministerio de Cultura- Fundación Etnollano, 2013). Debido al encuentro en las últimas décadas de esta población con economías y lógicas de la población mayoritaria, se generaron procesos de debilitamiento interno y desestructuración cultural; estos cambios acelerados han conllevado a la pérdida de algunos valores culturales. Entre ellos y tal vez el más esencial, el ser itinerante “ya solo nos movemos según la temporada, por el problema de que quieren quitarnos nuestros territorio. Ya no nos podemos mover y así nos vamos afectando porque cambia la cultura” (Lider Amorúa, 2013). El tema territorial evidencia un eje central de las problemáticas actuales del pueblo amorúa. El confinamiento progresivo que han debido y deben afrontar, a causa de la apropiación de sus territorios por parte de colonos que las han convertido en propiedad privada, determina no sólo que las comunidades pierdan gran parte de sus territorios, sino que también 158 atenta contra su modo de vida tradicional, limitándoles la alimentación y alterando su cultura. De otra parte, algunas comunidades están limitadas por territorios privados, que no siempre entienden y respetan las lógicas de vida de las comunidades, ni a sus autoridades tradicionales. Este encierro va en contra del origen nómada, el pueblo amorúa, que es un pueblo caminante, el buscar más allá de su territorio hace parte de su cosmovisión, son un pueblo de caminos, y las actividades relacionadas con sus migraciones periódicas son tradicionales para ellos. Sin embargo, esta condición que responde a un carácter étnico, es a su vez, uno de sus mayores miedos, ya que en cada movimiento ponen en riesgo su territorio y autonomía. Se puede afirmar que estas condiciones han empujado a los amorúa del Vichada a vivir en un mundo dual, entre la convivencia de sus formas de vida tradicional y el influjo de los estilos de vida urbanos. Esto ha desencadenado cambios y una relación generalmente desigual con el mundo urbano que los ubica en un grado de marginalidad. El desconocimiento de las instituciones por un lado, y la discriminación de otras culturas por otro, ha ayudado a construir una mirada estigmatizada de los amorúa. Estos referentes negativos han generado consecuencias en la población, llevándolos por una parte a adaptarse para ser aceptados, y en ese intento han optado por el abandonar rasgos esenciales de su propia tradición, llegando incluso a mimetizarse entre los sikuani; y por otro, a aislarse para así protegerse de los señalamientos de quienes los consideran inferiores. Indudablemente esta visión que apela a aspectos estereotipados de la cultura amorúa, anula su universo cultural y distorsiona los rasgos tradicionales indígenas. Revista Temas Líderes de las comunidades amorúa reconocen la problemática que atraviesa su pueblo y entienden que la estigmatización que los margina se debe al desconocimiento, por lo tanto, consideran necesario visibilizarse y visibilizar su universo cultural, y de esta manera, contrarrestar la visión negativa con la cual son asociados. Por lo tanto, iniciativas como la de “Memoria indígena amorúa” son vistas por las comunidades y autoridades indígenas como una oportunidad de ser visibles, reconocidas, valoradas y respetadas. En el marco de dicho proyecto, las comunidades amorúa han planteado como una solución a su actual situación el “demostrar lo que sabemos, nuestro conocimiento”. En esta frase se pone en evidencia que los amorúa reconocen el poder y espacio que han cedido al ceder también su cultura, y que aunque relatan hechos de discriminación, se ven y apropian también como parte de la solución. PUEBLO WAYÚU La estigmatización de rasgos culturales en el caso de los wayúu se refleja de manera particular en la masacre de Bahía Portete, hecho violento que dio lugar a la tergiversación oficial de tres aspectos culturales específicos: la tradición guerrera del pueblo, el contrabando como economía tradicional y su forma ancestral de habitar el territorio. Estos aspectos que apelan a la permanencia de saberes ancestrales y a formas de organización espacial y económica, fueron traducidos o mejor asimilados en el marco de la masacre, como aspectos negativos de la cultura wayúu, de este modo, la tradición guerrera del pueblo se asimiló como violencia, el contrabando como una actividad ilegal asociada al narcotráfico y la poliresidencialidad (expresión de su itinerancia) como abandono del territorio. Los wayuu habitan la península de la Guajira desde hace cientos de años, dos siglos atrás su territorio se dividió entre Colombia y Venezuela, sin embargo, hay que aclarar que los wayúu solo aceptan la división de su territorio desde el punto de vista formal ya que para ellos la Guajira es una sola (Defensoría del Pueblo, 2004). El pueblo wayúu se encuentra organizado en clanes matrilineales y cada una de ellos tiene posesión de un territorio (Ardila, 1990; Entrevista 2, 2009). Algunos clanes son considerados pobres, otros como afortunados o políticamente influyentes. Así que pertenecer a uno u otro clan define el primer principio de identidad social y el estatus del individuo. Ser parte de un linaje de prestigio sirve de fundamento a una sólida identidad y a una imagen de respeto entre los wayúu, donde la riqueza es un factor importante de reconocimiento social. Históricamente los wayúu han estado en una zona abierta a múltiples intereses políticos, geográficos y económicos y de múltiples fronteras, no solo étnicas sino también políticas, geográficas y culturales. Este pueblo indígena ha enfrentado muchas luchas armadas, desde las campañas de pacificación que hacia la corona española, hasta los intentos de colombianizarlos forzadamente en la república, seguidos luego en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX y que aún continúan en el siglo XXI (Guerra, 2007; González, 2005). En consecuencia, el territorio guajiro siempre estuvo lejos de ser una zona pacífica. De hecho, a causa de los continuos abusos de algunos criollos en las transacciones con los wayúu, la persecución oficial sobre el comercio indígena se acentúo (González, 2005). De ahí que los inconformismos de los wayúu durante el siglo XIX estén vigentes en el siglo XXI, ya que uno de sus argumentos es que la Guajira ha sido territorio de actividades económicas extractivistas, que muy pocos bene159 Revista Temas ficios les ha dejado a la propia región (Ramírez, 2007). Desde la primera mitad del siglo XX, la autonomía de los wayúu ha sido alterada por los intentos de integración de la Guajira a la nación colombiana que se implementaron con la Revolución en Marcha, nombre que le dio Alfonso López Pumarejo a su política de gobierno, este hecho plantea con claridad la resistencia al mundo indígena trasmitida desde el Estado. La estrategia incluyó la civilización del espacio, es decir, se empezó a darle nombre de tradición liberal al territorio wayúu. De allí que a la capital indígena de Colombia”, la antigua ranchería wayúu de Chitki, se la refundara con el nombre de Uribía en el año de 1935 en honor del caudillo liberal Rafael Uribe Uribe (Sitio Web oficial de Uribía). Aunque el proceso de transformación sociocultural de los wayúu se inició en la colonia con el comercio de esclavos, la pesca de perlas y las misiones cristianas (Perrin, 1980), este no ha terminado. Las políticas de integración que promueven las obras de extracción de carbón, iniciadas por la multinacional EXXON en 1980 y el gobierno colombiano, han servido para incluir a la Alta Guajira en el proyecto de desarrollo nacional. Adicional a esto, la intensificación de las exploraciones petroleras y la explotación del gas por la Texas Petroleum Company afectan de una u otra forma la cultura wayúu y su geografía. A su vez, estas compañías han generado el interés por el turismo, lo que ha creado nuevas relaciones económicas en la región. De ahí que los recursos económicos del territorio wayúu hayan estado despertado el interés, nunca antes visto, del Estado colombiano por la región Guajira (Ardila, 1990). Como lo denomina Wilder Guerra (2007), el interés por “colombianizar” la Guajira se ha proyectado en la política 160 administrativa del Estado, ya que a pesar de ser resguardo indígena5, las administraciones departamentales y locales no han respetado la autonomía de gobierno y territorial de los wayúu. De igual forma, la presencia de empresas dedicadas a la extracción y explotación de diversos recursos naturales para el mercado nacional e internacional, no producen beneficios económicos o sociales para la comunidades y, por el contrario, han contribuido a agudizar relaciones desiguales y a acelerar su descomposición cultural al ponerse en riesgo la permanencia de tradiciones (Informe de los Alaulayuu de Portete víctimas de la masacre, 2004). El segundo caso que analizamos en este artículo es la forma en que la mirada institucional recurre a estereotipos para construir su versión de la masacre de Bahia Portete y la comunidad wayúu construye su relato a partir de elementos que son parte clave de su universo cultural. Los hechos, aunque sean unos solos, son narrados a través de versiones que dependen de las diversas interpretaciones de cada uno de los observadores. Dependiendo de los intereses del narrador el registro de los hechos varía, no obstante, aquel narrador que tiene mayores medios de difundir su interpretación puede garantizarse una mayor credibilidad, para su versión puede institucionalizarla y hacerla oficial. El interés por el reconocimiento oficial de los hechos genera la competencia entre las diversas representaciones públicas del suceso, en esta lucha algunas 5 Es una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una comunidad indígena, que con un título de propiedad comunitaria, posee su territorio y se rige para el manejo de este y de su vida interna por una organización acorde con sus pautas y tradiciones culturales y ajustadas al fuero indígena. Las tierras de los resguardos son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La constitución política de 1991 le da a los territorios indígenas el carácter de entidad territorial con autonomía para la gestión de sus intereses, y les concede el derecho a gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar recursos, establecer tributos y participar en las rentas nacionales. Revista Temas tienen posiciones centrales, otras son marginadas, excluidas, reelaboradas o silenciadas. han sido registrados los hechos ocurridos en Bahía Portete por las instituciones del Estado vinculadas con el proceso jurídico. LA MASACRE Los wayúu víctimas de la masacre dicen desconocer las causas que los hacen objeto de homicidios, amenazas y destrucciones a sus bienes materiales. Dentro de su universo cultural, ellos siempre conocen quiénes son sus enemigos, cuales son las causas del conflicto y además, buscan en primera instancia llegar a un acuerdo con su adversario (CNRR, 2009). Aunque se reconocen como pueblo guerrero consideran: “que las disputas no responden a una indeseada patología social sino que se trata de una serie de eventos cíclicos, inherentes a la vida en comunidad, que brindan la oportunidad de recomponer las relaciones sociales” (CNNR, 2009, p.13). Bahía Portete es una ranchería de la Alta Guajira donde vivían unos 600 indígenas Wayuu hasta el 18 de abril de 2004. Ahora viven allí tan solo cinco familias. El resto se desplazó y vive entre Maracaibo y Riohacha. La mayoría quisiera volver al resguardo donde un día los desplazaron los paramilitares. Pero no pueden, sus victimarios aún se mueven por la región […] mientras el gobierno discutía de paz con los paramilitares en Ralito, Córdoba, al otro lado de la Costa Caribe, a las siete de la mañana entraron a Bahía Portete paramilitares enviados por ‘Jorge 40’, ‘Chema Bala’ y ‘Pablo’. Los hombres del pueblo habían salido a pescar y en todo caso, los paras buscaban a unas mujeres con lista en mano […] La masacre de Portete es única en el sentido en que las víctimas fueron casi todas mujeres y el informe de la Comisión busca explicar la violencia contra las mujeres a través de él (Versión Portal silla vacía, 2010). Durante la construcción inicial del relato oficial sobre Masacre, la mayoría de versiones presentadas por las instituciones del Estado hacen referencia a la relación entre algunos rasgos culturales y el hecho de que ocurriera la masacre, de esta forma, la mirada institucional recurre a estereotipos para construir su versión de los hechos. En cualquiera de estos registros es posible leer la forma en que la masacre atraviesa las costumbres y tradiciones del pueblo wayúu. De hecho, en algunos casos se hace explícita la supuesta responsabilidad de “la cultura wayúu”, al sugerir que las costumbres de este pueblo fueron el terreno abonado para el desarrollo de la ola de violencia desencadenada en la Alta Guajira. Los códigos de honor, las migraciones y el contrabando; todos ellos son elementos que permiten entender la forma como PUEBLO WAYÚU, UN PUEBLO GUERRERO Desde la colonia, los documentos asociaban a los indígenas que habitaban la península de la Guajira con la actividad guerrera y con procesos de resistencia armada frente a la dominación europea. Según los registros, esta región sólo pudo llegar a ser conquistada luego de la independencia de Colombia y Venezuela (Ramírez, 2007; Guerra, 2002; González, 2005). Son conocidos los muchos intentos de conquista de la Guajira durante los siglos XVI, XVII y XVIII y que convirtieron a la península en un fortín peligroso. En efecto, los esfuerzos de evangelización llevados a cabo por los misioneros capuchinos, franciscanos y dominicos siempre fueron rechazados de forma violenta (González, 2005). Los documentos también registraban la existencia de enfrentamientos intergrupales en el territorio guajiro, pues antes de declarar la guerra los wayúu enviaban un comisionado para solicitar indemnización económica por el daño 161 Revista Temas sufrido por alguno de sus miembros y, si aquella demanda era rechazada, se procedía entonces, siguiendo el protocolo tradicional con la declaración de guerra (Guerra, 2002). En la sociedad wayúu los agentes formales de control social son casi inexistentes, por lo que se espera que todos cumplan sus propias obligaciones. Así que debido a la ausencia de poder político centralizado, la justicia adquiere características de informal y privada, razón por la que el mantenimiento de la ley se fundamenta en el principio de reciprocidad, el temor a las sanciones y represarías y el deseo de obtener la aprobación pública (González, 2005). La descentralización política de los wayúu hace que cada familia sea independiente, lo que ha llevado a que existan diputas internas que se dieron sobre todo en el siglo XX (Guerra, 2002). Según Ardila (1990) la discrepancia y la agresividad entre los hombres wayúu, expresados en las peleas y las disputas constantes, hacen que las relaciones de las familias guajiras sean potencialmente hostiles. Un ejemplo de lo anterior, es que si hay una pelea entre dos miembros de distintas familias es posible que los parientes de ambas partes los auxilien. Si bien no existe un representante de control social, sí hay de todas formas un orden interno para la resolución de los conflictos, y el primer paso del proceso legal es iniciado por el jefe del litigante6, quien tiene el derecho a recibir una compensación como pago, en caso contrario al no obtener satisfacción, por medio de violencia. En las disputas legales “graves” se recurre a los servicios de intermediarios imparciales llamados palabreros o 6 La jefatura en un asentamiento guajiro consiste en que un hombre influyente decida hacer algo y los miembros de otras rancherías anexas sigan su ejemplo. Fuera de su asentamiento, es una persona conocida a quien generalmente respetan pero no ocupa una posición política. 162 pütcheejechi. Estos pacificadores son quienes buscan negociar un acuerdo si la hostilidad entre familias se agudiza. Sin embargo, en algunas ocasiones las diferencias son tan profundas y duraderas que se hace necesario recurrir a la guerra para resolverlas (Ardila, 1990). Reiteradamente, autoridades, civiles y militares han insistido en presentar la masacre de Bahía Portete como el resultado de un enfrentamiento entre las AUC e indígenas wayúu o bien como enfrentamientos al interior de las comunidades indígenas (Procuraduría General de la Nación, 2004-2009). Argumentos basados en registros institucionales de la masacre utilizan múltiples referencias sobre los cruentos enfrentamientos al interior de este grupo étnico, razón por la que plantean que el origen y desarrollo de la masacre están relacionados con las disputas de carácter étnico. Este argumento es rebatido por miembros de la comunidad, ya que para ellos las causas de la masacre no responden a enfrentamientos con los grupos paramilitares, de hecho sostienen que ellos no tenían ningún problema con este grupo (Entrevista 1, 2009; Entrevista 2, 2009). Para los Alaulayuu de Portete víctimas de la masacre de 2004, la guerra solo es el camino si el de la paz es imposible, según ellos el Guajiro siempre busca a través del sistema de compensación, resolver el conflicto amigablemente con algunas excepciones (Informe de los Alaulayuu de Portete víctimas de la masacre, 2004). En un artículo del tiempo de 2004, la versión inicial de algunas de las instituciones del Estado sobre la relación de la masacre con los conflictos tradicionales wayúu empieza a ser visibilizada por los medios de comunicación nacional: Las autoridades sospechan que tras el conflicto se camuflan peleas internas de bandas de contrabandistas y capos guajiros, e incluso de clanes indígenas. Las Revista Temas autoridades coinciden en que guajiros comprometidos o no con la ilegalidad están armados y dispuestos a defender su territorio y su hegemonía. Se dice que han llegado indígenas de Venezuela para ayudarlos a librar la batalla. La situación ha llegado a tal punto que el pasado miércoles el propio “Jorge 40” entregó al alto gobierno una carta en la que recoge su versión de la problemática en la alta guajira. En ella, el jefe “para” alega que no han atropellado a los wayúu y atribuye la situación a una pelea que su grupo sostiene con bandas guajiras que se dedican a traficar, contrabandear y secuestrar, aliadas con la FARC (El tiempo, 2004). La asociación que la sociedad mayoritaria hace del wayúu con la violencia es construida a partir de tres razones. La primera tiene que ver con archivos históricos donde se registraron fuertes alzamientos indígenas como resistencia a la dominación española. La segunda razón es que a diferencia de otros grupos indígenas del país, los wayúu incorporaron armas de fuego no sólo como defensa sino también como objetos de estatus y valoración estética. La tercera razón son las disputas interétnicas e intraétnicas. Estas razones han construido el estereotipo violento con el que se asocia a los indígenas wayúu (Guerra, 2002; Daza, 2002), y lo que ha determinado la forma en que los colombianos han incorporado a los wayúu en su imaginario colectivo (Ardila, 1990; Revista Semana, 2007). Según representantes de la etnia wayúu, si bien ellos resuelven, en algunos casos, sus conflictos apelando al uso de las armas, en su historia un conflicto interclánico rara vez motivó el éxodo de alguna familia (Etnias de Colombia, 2006). Autoridades tradicionales wayúu de Portete sostienen que la masacre no puede ser catalogada como una rencilla entre familias de la comunidad indígena, en su opinión las diferencias familiares tienen razones propias y reales dentro de la cultura y tienen también formas de solución propias (Informe de los Alaulayuu de Portete víctimas de la masacre, 2004). Los wayúu víctimas de la masacre dicen desconocer las causas que los hacen objeto de homicidios, amenazas y destrucciones a sus bienes materiales. Dentro de su universo cultural, ellos siempre conocen quiénes son sus enemigos, cuales son las causas del conflicto y además, buscan en primera instancia llegar a un acuerdo con su adversario (CNRR, 2009). Aunque se reconocen como pueblo guerrero consideran: “Que las disputas no responden a una indeseada patología social sino que se trata de una serie de eventos cíclicos, inherentes a la vida en comunidad, que brindan la oportunidad de recomponer las relaciones sociales” (CNNR, 2009, p.13). EL CONTRABANDO EN LA GUAJIRA La relación histórica de los wayúu con el contrabando también ha servido para justificar la disputa entre indígenas y paramilitares. Si bien esta actividad ha sido habitual en la cultura wayúu, en la actualidad el contrabando en la Guajira ha cobrado dimensiones diferentes a las tradicionales, por lo que esta práctica dejó de estar asociada al patrimonio ancestral del pueblo (González, 2008). De hecho, actividades ilegales hoy en día como el narcotráfico, no se consideran propias de la economía, a pesar de que el narcotráfico ha estado presente en la región, sin que esto quiera decir que toda la población haya estado directamente vinculada. En el siglo XVI, los piratas y los conquistadores europeos introducen en la Guajira el contrabando, esta actividad prohibida que nació en la Guajira hispánica y que desde entonces fue practicada por naturales y extranjeros. Las crónicas llamaban al contrabando trato ilícito, fueron las perlas el primer producto traficado en el siglo XVI y luego reemplazado por 163 Revista Temas el de esclavos (González, 2005). Sin embargo, el contrabando no hacía parte de las formas de organización económica, política y social de los indígenas. Sus prácticas económicas estaban asociadas principalmente a la pesca marina, la recolección de conchas y perlas, la casa en menor escala, a la producción de maíz, la alfarería y los tejidos. Es a partir de estas actividades, y no de las del contrabando, que los wayúu generaron relaciones de tipo comercial e intercambios con otras culturas cercanas, como la de los Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta y otras ubicadas en islas del Caribe (González, 2008; Ardila, 1990). A principios del siglo XVII en el territorio wayúu se entablaron relaciones comerciales hostiles ante la corona española entre indígenas y grupos foráneos. La lucha entre potencias europeas en la cuales se vieron envueltos nativos, tuvo como objetivo principal alcanzar la supremacía en el Caribe. La participación del contrabando con perlas, el palo de Brasil, la sal y el ganado, hizo posible la obtención de armas de fuego y fortaleció la capacidad de resistencia de los wayúu frente a los reiterados intentos de colonización europea. De hecho, los intereses europeos incidieron de manera fuerte en los cambios económicos y sociales que caracterizan a la sociedad wayúu contemporánea (Guerra, 2002). De esta manera, La Guajira es hoy un territorio donde el contrabando se afianzó desde el siglo XVII, tiempo en el que la península fue frecuentada por traficantes franceses, ingleses, italianos y holandeses, que hacían más difícil la economía de españoles y alemanes que se disputaban el control de la región. A ello se sumaron tiempo después, los contrabandistas de electrodomésticos, licores, alimentos y objetos de lujo que encontraron en la Guajira un puerto seguro de comercio. En épocas recientes, los negociantes de armas y de drogas han intentado asentar164 se en estas tierras para tomar ventaja de su posición geográfica que es estratégica para el comercio internacional (Ardila, 1990; Guerra, 2007). Así puede decirse que para los habitantes de la Guajira, el contrabando se convirtió desde finales del siglo XVIII en una actividad socioeconómica cotidiana. Criollos y wayúu, grupos antagónicos, compartían el mismo interés por el contrabando, en efecto, una referencia histórica es la alianza que hacen en la Guerra de los Mil Días (1899-1901), cuando los criollos riohacheros tomaron partido y defendieron el comercio de los aborígenes (González, 2005). El contrabando ha sido uno de los referentes más reiterativos en las descripciones de los wayúu; para el antropólogo Perrin (1994) es más interesante mostrar a la comunidad con una visión que va más allá de los referentes con los que comúnmente se les asocia: “…indígenas de camión, contrabandistas, no tienen nada en la cabeza” (p. 25). No obstante, los wayúu se refieren al contrabando como un comercio tradicional y consideran tener derecho propio sobre este, razón por la que no conciben la palabra “ilegalidad” para referirse al contrabando. De ahí que prefieran definirlo como una forma tradicional económica y casi exclusiva de la Guajira, en donde se intercambian productos como alimentos, ropa, textiles, electrodomésticos, licor y cigarrillos, entre otros (González, 2008; entrevista 1, 2009). Así, la actividad del contrabando se legitima al interior de la cultura local, a través del argumento de la costumbre y la historia (González, 2008; Ramírez, 2004; Entrevista 1, 2009; Entrevista 2, 2009). Acerca de la relación del contrabando y la masacre de Bahía Portete, existen muchas versiones consignadas en informes oficiales que la evidencia. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, en un informe inicial sostiene que los puertos sobre el Caribe colombiano en la Alta Guajira han sido controlados históricamente por Revista Temas los indígenas wayúu, lo que generó que algunas castas se fortalecieran económicamente y se presentaran los primeros conflictos. Según un informe inicial de la defensoría de pueblo estos conflictos derivaron en guerras pactadas y finiquitadas con la intervención de los palabreros. Ante esta situación, el informe sostiene que contrabandistas y narcotraficantes decidieron recurrir a las AUC con el propósito de disputar a los indígenas este control y obtener de ellos protección en esta región desde el 2002 (Defensoría del Pueblo, 2004-2009). A estas afirmaciones responde el Informe de los Alaulayuu de Portete víctimas de la masacre del 18 de abril de 2004: wayúu convivieron con este negocio y nunca pasó nada, los narcotraficantes se dedicaban a lo suyo y los wayúu a lo de ellos, al pastoreo, la pesca [...] de haber sido así el narcotráfico tendría que asesinar a todas las comunidades por donde pasa” (Entrevista 2, 2009). Otra versión que niegan los wayúu es que se hayan organizado para enfrentar a los paramilitares. A su vez niegan la versión de una guerra interclánica, ya que para ellos hay un interés en que proyectos como el Cerrejón, el ecoturismo y la construcción de una base militar norteamericana se lleven a cabo en esta zona (Entrevista 1 2009; Entrevista 2, 2009; Procuraduría General de la Nación 2004-2009). Es cierto que las castas que se vincularon a los puertos se fortalecieron económicamente, incluso algunas ya que eran fuertes económicamente desde antes, pero es totalmente falso que de esto se derivaran guerras wayúu que fueron pactadas entre palabreros y por lo cual los contrabandistas acudieron a las AUC. Nunca ha habido guerras por este motivo en toda la Alta Guajira, nunca han los palabreros […] sellado una guerra por estos motivos y tampoco es cierto que los contrabandistas llamaron a las AUC para disputarles los puertos a los wayúu. Han sido las cabezas wayúu que controlan los puertos desde hace años, los mismos que están aliados con contrabandistas y narcotráfico, quienes han llamado a las AUC. Señores se trata de una alianza entre wayúu que participan de actividades ilegales aliados con las AUC para desalojar a los wayúu tradicionales y oriundos de este territorio y ejercer así conjuntamente el control territorial total (Informe de los Alaulayuu de Portete víctimas de la masacre, 2004). Por otro lado, la Defensoría planteó en el Informe de la visita de verificación de 2004, que los hechos se originaron por rencillas familiares por el control del negocio del contrabando, posteriormente por el negocio de la gasolina y el contrabando de estupefacientes y armas. Según esta versión, con la llegada de las AUC a Portete se desencadenó una disputa por el control de los puertos artesanales de embarque y descargue de mercancías de contrabando entre las AUC y un grupo de indígenas wayúu de diferentes castas, que al parecer habrían conformado un grupo armado denominados Cono-conitos para hacerle frente a los excesos de las AUC (Defensoría del Pueblo, 2004-2009). Para algunas víctimas, la versión que ve la masacre como resultado de la disputa del narcotráfico por el control del puerto no corresponde a la realidad, ya que desde hace décadas el negocio del narcotráfico ha existido en la región “Los En respuesta a estas afirmaciones, el Informe de los Alaulayuu de Portete, víctimas de la masacre del 18 de abril de 2004, plantea que las familias tradicionales dueñas del territorio de Portete no están vinculadas a actividades de contrabando de comercio ilícito ni a la disputa por el control de los puertos. Ellos expresan en su informe que las afirmaciones por parte de la Defensoría, institución que convocó la visita de verificación, ofendió su honra y los pone en situación de peligro, por lo cual solicitan que esa información se rectifique, ya que se trata de un informe 165 Revista Temas oficial (Informe de los Alaulayuu de Portete víctimas de la masacre, 2004). Para algunos sectores wayúu la masacre, desplazamiento y desaparición de los indígenas implica a su vez una masacre simbólica, un desplazamiento de sus costumbres, pero al parecer no corresponde a un desaparecimiento cultural, ya que es la negación de desaparecer como pueblo lo que ha generado la construcción de discursos que les ha permitido permanecer (Entrevista 1, 2009; Entrevista 2, 2009). LOS WAYÚU Y LA POLIRESIDENCIALIDAD: UNA FORMA DE HABITAR EL TERRITORIO La distribución demográfica de los Wayúu en la península está íntimamente relacionada con las circunstancias ambientales y con las disposiciones económicas. Es por ello que los movimientos de la población local pueden ocurrir simultáneamente con cambios estacionales, lo que entonces demuestra el carácter poliresidencial de esta comunidad. De ahí que durante la estación seca, muchos wayúu busquen trabajo asalariado en Maracaibo o en otras ciudades o pueblos. Del mismo modo, se desplazan a otros sectores que les brinden agua y pastos, o hacer migraciones estacionales con sus rebaños hacia pozos de otros grupos con los que están relacionados por parentesco, matrimonio u otros patrones de alianza; cuando llegan las lluvias, un gran número de ellos retornan a sus rancherías para continuar con el desarrollo de sus actividades habituales de pastoreo (Ardila, 1990; CNRR, 2009; Guerra, 2007; González, 2005). Las migraciones temporales están también relacionadas con el fallecimiento de un miembro del apushi (matrilinaje materno), o se dan en el contexto de una guerra interétnica, en donde se busca escapar de los enemigos. De hecho, en la mayoría de veces no todos los ocu166 pantes de una vivienda se marchan y esto entonces implica la circulación de algunos miembros de un grupo familiar a lugares diferentes de la península, ya que permanecen en este lugar algunas semanas o meses y siempre retornan a la península; nunca abandonan definitivamente la vivienda (Ardila, 1990). Por consiguiente, estas prácticas migratorias han sido definidas como nomadismo o semi-nomadismo, conceptos aplicados algunas veces de modo interesado y en función del despojo de tierras (Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 2000; Entrevista 1, 2009). Aunque la movilidad geográfica -poliresidencialidad- es una cuestión identitaria para los wayúu, la comunidad se ha apartado de esta práctica por temor a encontrarse con los grupos armados en sus viajes o de regresar a sus rancherías y hallarlas destruidas o habitadas por delincuentes. Los desplazados de las regiones aledañas a Bahía Portete aún soportan amenazas por parte de los grupos “rearmados” de las autodefensas que continúan en la zona por lo que temen transitar por la región (CNRR, 2009). Así, el desplazamiento forzado, se ha constituido en la herramienta más efectiva para la consolidación de intereses políticos, y de proyectos económicos, detrás de los cuales está la estrategia de grupos paramilitares, responsables de miles de ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones forzadas, y que han actuado bajo la complicidad y anuencia de diversos órganos del Estado y de narcotraficantes, con el objetivo de lograr la expansión de su control social y político, en todo el territorio nacional (Gutiérrez, 2007). La lucha histórica de los pueblos indígenas ha sido esencialmente territorial y cultural y se ha prolongado hasta nuestros días. El pueblo wayúu, víctima de la masacre, entiende el desplazamiento al cual fue forzado como el despojo de Revista Temas su territorio. La violencia con la que se atacó el legado cultural wayúu revivió la memoria de un pasado doloroso, que remite a memorias no resueltas de crímenes anteriores que nunca fueron saldados y a deudas históricas encarnadas en la conquista europea, el proceso de esclavización, el despojo de tierras en la Colonia y en otros eventos de violencia masiva (Espinosa, 2007). CONCLUSIONES En una sociedad con esquemas tan marcados por el racionalismo occidental, cualquier forma de realidad que no encaje dentro de sus cánones tiene muy pocas oportunidades de ser comprendida y validada como tal. No solo las comunidades nativas, sino también culturas minoritarias (cohesionadas no necesariamente por un origen geográfico) son con facilidad relegadas y ubicadas en los márgenes del pensamiento logocentrista de la ciencia moderna. La mirada occidental ha invisibilizado otras procesos de desarrollo propios de otras culturas y a su vez ha hecho de su historia un proceso único e indiferente a los demás procesos. Sin que esto quiera decir que no se hayan realizado estudios que han revalorado la diversidad y la complejidad del mundo indígena. Cuando los métodos de análisis propios de cada disciplina y las miradas cotidianas se limitan, la realidad se somete a ser leída e interpretada a través de juicios de valores opuestos, que representarían lo bueno y lo malo. A manera de conclusión, queremos hacer la siguiente reflexión y dejar así planteadas algunas inquietudes que provoquen el análisis alrededor de lo que podríamos llamar resistencia al mundo indígena. Parte de esta resistencia es no comprender que desde el universo cultural indígena, el movimiento representa avance, así bajo esta lógica diferenciada, los amorúa y los wayúu se mueven a través de sus conocimientos hacia sus objetivos, van tras ellos; tienen claras las rutas que les lleva a encontrar aquello que buscan, no es un camino al azar como se suele pensar, así como el que la itinerancia vaya en detrimento del bienestar. Esta visión ubica la estabilidad como un sinónimo de avance y progreso, excluyendo así el sentido de desarrollo que aguarda la itinerancia como manera de habitar un territorio. Es evidente que moverse tiene una connotación negativa, de no progreso y subdesarrollo, es así como no estabilidad de residencia se critica, se juzga y se atraviesa con la categoría del bienestar. El no asentarse en un solo lugar sino por el contrario moverse, es incluso en la sociedad mayoritaria estigmatizado y normalizado. En términos generales, la itinerancia es una característica esencial de lo indígena. Su legado histórico contiene relatos de largos recorridos por vastas zonas que han sido testigos de la vida de estos pueblos. La movilidad es una de las características que une a las etnias, si no en el presente, sí en el pasado. Tanto para los wayúu y tal vez en mayor medida para los amorúa, este rasgo cultural que los identifica, es a su vez la característica por la cual han sido marginados. Sin embargo, esta característica está tan arraigada en ambos pueblos, que a pesar de los múltiples intentos por sosegarla, ha permanecido perpetuándose en cada generación, que ve en el movimiento el avance de la vida misma. Paralelamente a la itinerancia, las formas de organización social, el contrabando visto como una forma de economía tradicional y el ser guerrero bajo códigos de honor, son rasgos esenciales del pueblo wayúu que paradójicamente han sido utilizados para construir una imagen negativa de esta cultura. Esta interpretación se convierte en la desconstrucción de lo indígena a partir de estereotipos que deja como resultado la 167 Revista Temas simplificación de rasgos culturales, que luego es generalizada y reproducida por y en la sociedad mayoritaria. El marco jurídico de la Constitución de 1991 en donde el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana (Artículo 7 de la Constitución Política de Colombia, 2010), se intentó reconocer y otorgarles a las comunidades indígenas autonomía para que puedan ejercer sus derechos fundamentales y reclamar protección ante el Estado. A su vez, al estipular la protección de la diversidad étnica y cultural, el artículo 7 de la Constitución estableció el estatus especial para las comunidades indígenas (Semper, 2006) y reconoció un sujeto distinto al sujeto individual: el sujeto colectivo. Sin embargo, este avance de la Constitución de 1991 no ha logrado garantizar los derechos de los pueblos indígenas y estamos más lejos de comprender y respetar la cosmovisión de las comunidades étnicas. Las comunidades indígenas, como portadores de una cultura diferente, se sienten distintos y ante esto no pueden ser tratados aplicando los mismos principios que para el sujeto individual (Sánchez, 1994). Y finalmente como lo expresa Martínez: Estamos acostumbrados a indagar en una sola dirección: aquella que nos señala desde el único criterio de realidad en que nos movemos cotidianamente, que es el producto de las convenciones científicas tradicionales. Pero… ¿es la realidad que conocemos la única posible? ¿Es la realidad que conocemos tal cual la vivimos y la entendemos? ¿Hay algo más allá de lo que estamos habituados a percibir? La ciencia en general no admite la posibilidad de discutir la posibilidad de que existan hechos o fenómenos que no se encuadren en su visión del mundo y esta es una gran falencia de la perspectiva occidental (Martínez Sarasola, 2008, p. 10). 168 REFERENCIAS Ardila, G. (1990a). Introducción. En La Guajira. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Ardila, G. (1990b). Los Wayúu hombres del desierto. En La Guajira. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Bergallo, G. (2004). Danza en el viento ntonaxac memoria y resistencia qom (toba). El Chaco: Subsecretaría de Cultura de la Provincia del Chaco. Comisión de Reparación y Reconciliación-CNRR. (2009). Documento de análisis de las actividades adelantadas por el área de Reconciliación con la comunidad Wayúu en la ranchería “Pakimana” de la Península de la Guajira. CNRR, 1-32. Daza, Villar, V. (2002). Guajira, memoria visual. Riohacha: Banco de la República-Área Cultural. Espinosa, M. (2007). Memoria cultural y el continuo del genocidio: lo indígena en Colombia. Revista Antípoda, 5, 53-73. González, F. (2005). La colonia. En Cultura y Sociedad Criolla de la Guajira. Riohacha: Gobernación de la Guajira. González, S. (2008). Pasado y presente del contrabando en La Guajira aproximaciones al fenómeno de ilegalidad en la región. Bogotá: Universidad del Rosario. Guerra, W. (2002). La disputa y la palabra, la ley en la sociedad Wayúu. Bogotá: Ministerio de Cultura. Guerra, W. (2007). Estudio sobre el desarrollo de la zona de integración fronteriza entre el departamento de la Guajira en Colombia y el estado de Zulia en Venezuela: antecedentes e identificación de temas y proyectos prioritarios. Recuperado febrero 18 de 2010 de http://www.ocaribe.org/docs/2009030644_ estudio_zif_guajira_venezuela.pdf Gutiérrez, S. (2007). El Desplazamiento Interno en Colombia: Una Tragedia humanitaria, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Recuperado Enero 25 de 2010 de http://www.colectivodeabogados. org/EL-DESPLAZAMIENTO-INTERNO-EN. Gross, C. (2000). Políticas de la etnicidad: Identidad, Estado y Modernidad. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH. Hall, S. (2003). Cuestiones de la identidad cultural. Buenos Aires: Amorrotu. Larraín, J. (1994). La identidad latinoamericana. Teoría e historia, Estudios públicos 55, 31-64. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. (2000) La sociedad llanera y de colonización. En Geografía Humana de Colombia. Región Orinoquia (Tomo III Volumen 1) Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Revista Temas Martínez, C. (2008). Realidad, mundo invisible y chamanismo una mirada desde la cosmovisión indígena. En Revisión 32 (2), 1-14. Ministerio de Cultura en convenio con la Fundación Etnollano. (2013). Proyecto Memoria Indígena Amorúa. Perrin, M. (1980). El camino de los indios muertos mitos y símbolos guajiros. Caracas: Monte Ávila Editores. Perrin, M. (1994). Entrevista con Michel Perrín: Viajes de las almas, prácticas del sueño, Juan Moreno Blanco. Revista Huella, 41, 19-27. Ramírez, K. (2007). Desde del desierto: notas sobre paramilitares y violencia en territorio Wayúu de la media Guajira. Maicao: Cabildo Wayúu Nóuna de Campamento. Sánchez, E. (1994). Los derechos indígenas en las constituciones de Colombia y Ecuador. En Constitución y derechos indígenas. México D.F: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Todorov, T. (2008). La Conquista de América. El problema del otro. México: Siglo XXI editores. Universidad Nacional de Colombia-Sede AmazoniaCONPES. (2011). Propuesta documento Conpes indígena para la amazonia colombiana. Bogotá: Fonade – Universidad Nacional- sede Amazonia. Wright, P.G. (2001). El Chaco en Buenos Aires. Entre la identidad y el desplazamiento Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXVI. Buenos Aires. Recuperado de http://www. saantropologia.com.ar/relacionescoleccion/26%20 -%202001/6-Wright%20L.pdf Informes y archivos Defensoría del Pueblo. (2004-2009). Archivo Bahía Portete. Procuraduría General de la Nación. (2004 - 2009). Archivo Procuraduría Preventiva de Derechos Humanos. Organización indígena Wayúumunsurat. (2004). Archivo Bahía Portete. Entrevistas Entrevista 1. Antonia. (18 de julio, 2009). Entrevista 2. Sofía. (24 de julio, 2009). Entrevista 3. Weilder Guerra. (17 de febrero, 2010). Entrevista Líder Amorúa (2013). Informe de los Alaulayuu de Portete. (Junio, 2004). Informe de los Alaulayuu de Portete víctimas de la masacre del 18 de abril de 2004 Notas de campo comunidad Guáripa Fanny E. Torres Mora. (2013). Proyecto Memoria Indígena Amorúa. Sitios web consultados El tiempo. (2004). Alta Guajira está en pie de guerra. Bogotá. Recuperado de http://www.eltiempo. com/archivo/cronologico?a=2004&pagina=23& m=05&d=22 Etnias de Colombia org. (2006). La cosmogonía Wayúu y la masacre. Recuperado de http://etniasdecolombia. org/periodico_detalle.asp?cid=1807 Geoactivismo. Recuperado de http://geoactivismo. org/2012/01/13/los-pueblos-y-sus-territorios/ amorua/ La Silla Vacía- Camila Osorio. (2010) Las mujeres de Bahía Portete: entre la memoria del pasado y la reinvención del presente. Recuperado de http:// lasillavacia.com/historia/17970 Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC. Recuperado de http://cms.onic.org.co/pueblosindigenas/a-b/amorua/ Presidencia de la Republica. Recuperado de http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/ noviembre/02/06022008.html Sitio Web oficial de Uribía. Recuperado de http://www. uribia-laguajira.gov.co/index.shtml 169 Revista Temas T Revista Temas T Revista Temas Referencia al citar este artículo: Cabeza, O. y Velazco, Z. (2014). Procesos de extensión apoyados en el uso de herramientas web en Instituciones Educativas (IE) de Floridablanca (Santander). Revista TEMAS, 3(8), 173 - 190. Procesos de extensión apoyados en el uso de herramientas web en Instituciones Educativas (IE) de Floridablanca (Santander)1 Zully Andrea Velazco Carrillo2 Oscar Javier Cabeza Herrera3 Recibido: 25/05/2014 Aceptado: 10/06/2014 Resumen El presente trabajo indaga sobre el uso de herramientas web, tales como páginas, blogs y redes sociales, asociados a los procesos de extensión institucional de colegios urbanos del sector oficial y privado en Floridablanca, Santander. El tipo de investigación es cualitativa. Se observó un grupo conformado por cinco instituciones educativas. Se entrevistó a los rectores y administradores de los sitios web. Se observó con una ficha de chequeo las páginas institucionales. Los resultados obtenidos indican que para los directivos el uso de internet, páginas web y redes sociales es crucial para su labor académica, así como para extenderse a la comunidad educativa con la que se relacionan a diario: directivos, docentes, personal administrativo, servicios generales, estudiantes, padres de familia, egresados y ex alumnos. Sin embargo, como debilidades evidenciadas se encontró la falta de recursos financieros para implementar mayor tecnología en las instituciones, así como la designación por nómina de personal especializado para estos asuntos. También se observó la falta de mayor trabajo y actividad en las redes sociales en tiempo real conforme a los sucesos que se van dando y que se relacionen con la IE. Otro aspecto hallado es la inserción de niños y jóvenes menores de catorce años a las redes sociales, lo cual ha generado un dilema ético por la suplantación de edad para acceder a ciertos sitios web. Se concluye por tanto, la necesidad de seguir trabajando en estos temas desde las categorías aquí emergentes. Palabras clave: Extensión institucional, Internet, Redes sociales, Página web, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Extension processes supported by the use of web tools in Educational Institutions (IE) of Floridablanca (Santander) Abstract This paper investigates the use of web tools, such as pages, blogs and social networks that are associated with the institutional extension processes of official and private urban schools in Floridablanca, Santander. The research is qualitative. We observed a group comprised of five educative institutions and we interviewed the principals and managers 1 Artículo de investigación. Producto colaborativo de las líneas de investigación: Medios de comunicación en procesos educativos y ciudadanos del Grupo de Investigación Comunicación, Cultura y Desarrollo, Facultad de Comunicación Social - Periodismo, Universidad Pontificia Bolivariana, Bucaramanga; y Estudios Políticos y Pedagogía Social, del grupo de investigación en Desarrollo Humano, Departamento de Humanidades, Universidad Santo Tomás, Bucaramanga. 2 Docente-investigadora Tiempo Completo de la Facultad de Comunicación Social - Periodismo, Universidad Pontificia Bolivariana, Bucaramanga. Colombiana. Comunicadora Social, Universidad de Pamplona; Especialista en Periodismo Electrónico, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, y Magíster en Comunicación Digital de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. E-mail: [email protected]. 3 Docente-investigador Tiempo Completo del Departamento de Humanidades y Centro de Estudios en Educación, Universidad Santo Tomás, Bucaramanga. Colombiano. Licenciado en Filosofía e Historia, Universidad Santo Tomás; Especialista en Cultura Política y Educación, Universidad de Pamplona y Magíster en Bioética, Universidad El Bosque. E-mail: [email protected]. 173 Revista Temas of the web pages. With a checklist, we also observed the institutional pages. The results indicate that, for managers, the use of internet, websites and social networks is crucial to their academic work as well as to extend their work to the educational community they are dealing with daily: principals, teachers, administrative staff, general services, students, parents, alumni and former students. However, the lack of financial resources to implement more and better technology in the educative institutions as well as the payroll designation for specialized staff with regards to these issues were identified as weaknesses. It was also detected that there is a lack of work and activity in social networks in real time with regards to the events that are occurring and are related to IE. Another aspect is the inclusion of children and young people under the age of 14 to social networks, which has created an ethical dilemma with the supplanting age access of certain websites. We conclude that there is a need to continue working on these issues emerging from the categories here. Keywords Institutional Extension, Internet, Social Networks, Websites, Information and Communications Technology (ICT) INTRODUCCIÓN Internet ha sido desde sus inicios un soporte intelectual en el sentido en que lo fueron en su momento la inscripción en piedra, el papiro, el papel, y recientemente los soportes electromagnéticos (Piscitelli, 2005, p.13). Con el arribo de la Internet a la sociedad se modificaron diferentes entornos cotidianos, educativos, laborales y demás, que hicieron que muchas de las formas de actuar y de desempeñarse de las personas cambiaran. Con Internet también nacieron servicios como el correo electrónico, los chats y de igual forma, las páginas web, los blogs, las redes sociales, las comunidades virtuales y otros importantes “ciberespacios”4 donde los usuarios interactúan hoy día de manera cotidiana y a otros ritmos. La incorporación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), como es el caso de los computadores, los dispositivos y las redes digitales, han generado efectos en la educación. En los últimos años “se han producido avances indudables en lo que concierne a la incorporación de las TIC a todos los 4 En su publicación de “Inteligencia Colectiva, por una antropología del ciberespacio”, Pierre Lévy (2004) asegura que el ciberespacio es una palabra de origen norteamericana empleada por primera vez por el escritor de ciencia ficción William Gibson en 1984 en la novela “Neuromancer”. “El ciberespacio designa en ella el universo de las redes numéricas como lugar de encuentros y de aventuras, meollo de conflictos mundiales, nueva frontera económica y cultural” (p.71). 174 niveles de la educación formal y escolar” (Coll, 2007, p.74). Ciertamente, la Internet y sus herramientas web se ha convertido en un instrumento fundamental dentro de cualquier institución, bien sea para informar, educar e interactuar con la comunidad a la que se dirige, pero sobre todo por la posibilidad de ampliar esta interacción entre los agentes educativos que desdibuja las barreras físicas, locales y temporales, que en otra época delimitaban la misma a un radio de acción específico del entorno global. Castells (2005) detalla que la era de la información se centra en la dimensión sociológica del cambio tecnológico, es decir, el reflejo de las implicaciones sociales con la llegada de las tecnologías de la información. Dichas tecnologías, más la utilización y adaptación que se haga de las mismas, son los factores decisivos para generar y acceder a la riqueza, el poder y el saber. Para Lucas (2000) el nombre de “Sociedad de la Información” proviene de la gran importancia que al interior de esta sociedad tienen los procesos informativos, al igual que la producción y el transporte de la información, los cuales han adquirido más importancia en la realidad económica y social, por ello afirma: Esta nueva etapa de la revolución de la sociedad se caracteriza por una extraordinaria valoración de la innovación, alentada por el cambio tecnológico, que nos explica la reciente etapa de prosperidad que están experimentando los Revista Temas países más avanzados, con una especial valoración del conocimiento (p.35). La Sociedad del Conocimiento cada día se alimenta de sus diversidades y capacidades. Es por esto que la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), refiere que su término no sea empleado de forma singular, ya que ésta abarca dimensiones sociales, éticas y políticas de gran envergadura. En este sentido, para la Unesco (2005) el uso de la categoría Sociedad del Conocimiento ha de ser en plural: […] no se debe al azar, sino a la intención de rechazar la unicidad de un modelo ‘listo para su uso’ que no tenga suficientemente en cuenta la diversidad cultural y lingüística, único elemento que nos permite a todos reconocernos en los cambios que se están produciendo actualmente (p.17). Desde sus inicios, los sitios web fueron catalogados como 1.0, donde solamente existía un proceso de emisión de datos e información hacia un receptor pasivo con pocas posibilidades de interactuar o de opinar y compartir información. Con el paso del tiempo aparece el nombre de Web 2.0 para dar cabida a una plataforma donde el intercambio de información tiene un alcance altamente efectivo, posibilitando la colaboración participativa en la generación y construcción de nuevo conocimiento, condición emergente a la presente época. Para Fumero y Roca (2007) la Web 2.0 podría definirse como: La promesa de una visión realizada: la Red –la Internet, con mayúscula o minúscula, que se confunde popularmente con la propia web– convertida en un espacio social, con cabida para todos los agentes sociales, capaz de dar soporte y formar parte de una verdadera sociedad de la información, la comunicación y/o el conocimiento. Con minúsculas porque nace de la propia acción social en interacción con un contexto tecnológico nuevo (p.10). Ante tal situación, las instituciones formales y, para este caso, los centros educativos no han de desaprovechar la posibilidad de ampliar sus horizontes del ámbito escolar al favorecimiento de comunidades virtuales que actúen como redes de apoyo a los procesos formales que allí se desempeñan, así como a los de extensión de los servicios que cada uno ofrece. La pretensión de este proyecto no giró en torno a la construcción de objetos virtuales y entornos de aprendizaje, se delimita el análisis al uso que de las herramientas web (especialmente las páginas web, blogs o grupos en redes sociales) que favorecen y enriquecen los procesos de extensión institucional, entendidos estos como comunicaciones, publicaciones, convocatorias, congregación de padres, acercamiento a egresados, promoción de bachilleres a la vida universitaria y, en general, a una buena comunicación con toda la comunidad educativa conformada por directivos, docentes, padres de familia y estudiantes. Las preguntas de investigación que guiaron esta indagación se soportan en que las sociedades del conocimiento han visto en la autopista de la información una oportunidad para la difusión y generación de nuevos saberes, pues la revolución de la microelectrónica, a la cual se asiste en la presente época, amplía las interacciones culturales entre los grupos humanos y la comunicación entre los grupos etários, que tienden a tipologizarse por su praxis generacional y tecnológica, siguiendo a Prensky (2001) entre nativos y migrantes digitales. Así vistas las cosas, el desarrollo de nuevos dispositivos de comunicación a través de la Internet ha posibilitado la superación de las barreras comunicacionales. En este sentido, las medidas del tiempo, espacio y lugar, ya no son elementos determinantes para el contacto entre los usuarios del ciberespacio. 175 Revista Temas Sin embargo, se hace necesario preguntarse cómo estas nuevas posibilidades de comunicación desde la Web 2.0 han sido incorporadas por las distintas organizaciones e instituciones sociales con el fin de ampliar sus posibilidades de extensión e interacción. Para el caso específico que atañe a este trabajo, las instituciones educativas (IE), al ser centros de socialización y apuesta a la formación de competencias ciudadanas, han de ver en herramientas como el Facebook, Hi5, Twitter, RSS, YouTube, un gran sistema de apalancamiento que a todas luces desborda sus límites físicos de las aulas y muros escolásticos, así, la interacción con los actores escolares, llamados comunidad educativa, tiene mayor acceso a los procesos que en la misma se desarrollan. Fasano (2010) detalla que la primera red es la familia y desde ahí en adelante cada uno crea lazos o no con otros: “Algunos tejemos y somos parte de tramas amplias, móviles, flexibles y dinámicas, otros permanecen en pequeños tejidos vinculares, por referencia o por no saber cómo modificar su situación, pero ninguno pasa por la vida fuera de todas las redes” (p.43). A directivos, maestros, estudiantes, padres de familia y contexto de acción de las instituciones escolares, les compete ampliar sus posibilidades comunicacionales y de ciudadanía digital, que no se limiten a una comunicación unidireccional, pues el mundo de hoy, visto desde la ciber-antropología, ha de garantizar las posibilidades de participación en la toma de decisiones en comunidades democráticas. En este sentido, se construye una nueva forma para las relaciones de poder verticales y asimétricas implantadas desde hace mucho tiempo en el ejercicio escolar, las cuales se ven retadas por las nuevas posibilidades comunicacionales para la educación y el desarrollo cultural: 176 “es resignificar la escuela y el sentido de la educación, proponer posibilidades de comunicación intergeneracional” (Muñoz, 2007, p.9). Un fundamento que valdría la pena tener presente en el proceso de construcción de la -tan buscada– inteligencia colectiva sería la propuesta antropológica, que desde la complejidad postulada por Morín a lo largo de su libro Educar en la Era Planetaria (2006)5, orienta a la consolidación de una conciencia de qué hacer con el conocimiento, una especie de sabiduría que en su más profunda complejidad logra dimensionar y subjetivar capacidades de generar pensamiento ecológico, de preocupación científica, de civilizar sociedades, recurriendo a presupuestos racionales perfectamente entendibles y compartidos por los individuos y la sociedad, con sus expresiones multiculturales en cuanto a las preocupaciones que afectan al grueso de la especie humana. Así, las preguntas iniciales de investigación sobre las que giró la presente propuesta fueron: ¿Sirven las páginas web y las herramientas de redes sociales sólo para informar? ¿Se da la participación de usuarios y la retroalimentación? ¿Cómo es el acercamiento de los estudiantes, padres de familia, docentes, comunidad en general y egresados, a través de estas herramientas? ¿Cuáles de estos públicos son los que más participan? ¿Para qué emplean las diferentes instituciones educativas sus páginas web y redes sociales? Se asumió entonces como problema de investigación: ¿Cuál es el uso de páginas web, blogs y redes sociales en algunas instituciones oficiales y privadas de educación media vocacional del sector urbano de Floridablanca (Santander), como 5 La categoría de sociedad planetaria es una propuesta de superación de la categoría de globalización en cuanto la segunda es económica mientras que la primera reconoce lo ético, la multiculturalidad, conocimientos y por sobre todo al ciudadano del mundo (cosmopolita). Revista Temas herramientas de apoyo a los procesos de extensión institucional? Los objetivos que persiguió la investigación fueron: General: analizar el uso de páginas web, blogs y redes sociales en algunas instituciones oficiales y privadas de educación media vocacional del sector urbano de Floridablanca (Santander), como herramientas de apoyo a los procesos de extensión institucional. Específicos: Identificar el uso que se le da a las herramientas web en favor de la extensión institucional, obtenidas en algunas instituciones oficiales y privadas de educación media vocacional del sector urbano de Floridablanca (Santander). Evidenciar los aciertos y falencias a partir de la información obtenida, las aplicaciones que tiene el uso de las herramientas web y redes sociales en la extensión institucional. Recomendar alternativas de acción a los rectores de las distintas IE observadas, a partir del conocimiento generado en este estudio como aporte significativo a favor de la extensión institucional. METODOLOGÍA El tipo de investigación es cualitativa, y su nivel es descriptivo, el cual no está ligado exclusivamente a una determinada forma de investigar, pues los modos de conocer la realidad social están determinados por las concepciones que de ella se pueden tener: En términos de metodologías, perspectivas, y estrategias se considera que la investigación cualitativa es un vocablo comprensivo que se refiere a diferentes enfoques y orientaciones (Atkinson, Coffey & Delamont, 2001: 7). Estas distintas tradiciones intelectuales y disciplinarias, estos diversos presupuestos filosóficos, con sus métodos y prácticas, estas diver- sas concepciones acerca de la realidad y acerca de cómo conocerla y de cuánto de ella puede ser conocido determina que no pueda afirmarse ni que haya una sola forma legítima de hacer investigación cualitativa ni una única posición o cosmovisión que la sustente (Mason, 1996: 4), ni que una común orientación esté presente en toda la investigación social cualitativa (Silverman, 2000: 8) [Sic]. (Vasilachis, 2006, p.24). La ruta metodológica adoptada se muestra en la Tabla 1. Paso I. Exploración inicial Revisión documental permanente de fuentes primarias y secundarias, tanto del orden físico como cibergráfico. De esta manera, los temas destacados fueron la sociedad de la información y el conocimiento, el origen y desarrollo de la Internet y la migración a la Web 2.0 con sus múltiples posibilidades de participación e interacción. Paso II. Delimitación de la propuesta El interés por indagar en el uso de herramientas web como apoyo al trabajo de extensión institucional, así como la ubicación geográfica al momento de la aplicación del trabajo de investigación, permitió definir unos criterios de selección para esta propuesta que se desarrolló con cinco (5) IE ubicadas en el municipio de Floridablanca, todas del sector urbano por cuestiones de conectividad. Inicialmente todas las instituciones eran de calendario A6, pero en el transcurso del estudio una de las instituciones desistió y se hizo necesario incorporar una nueva de calendario B7. Asimismo, se consideró que las instituciones atendieran grupos etários escolares mixtos desde el preescolar hasta la media 6 El Estado colombiano entiende por calendario ‘A’ aquel que inicia actividades académicas en el mes de febrero y culmina para el mes de noviembre. 7 El calendario ‘B’ inicia actividades académicas en el mes de septiembre y finaliza actividades en el mes de junio. 177 Revista Temas vocacional, y el gran parámetro es que las mismas contaran con página web ya establecida. Las instituciones indagadas fueron tres (3) oficiales: a) Colegio Técnico Vicente Azuero; b) Colegio Técnico Microempresarial El Carmen; y c) Instituto Empresarial Gabriela Mistral. Y Dos (2) privadas: a) Colegio Nuestra Señora del Rosario de Floridablanca; y b) Colegio Nuevo Cambridge. Para lo anterior, fue crucial el trabajo de acercamiento con los rectores (a), dado que de ellos dependía las pesquisas internas en el manejo de la página web, y por tanto, su decidida colaboración a participar en este proyecto. Paso III. Conociendo el uso de las páginas web, blogs y redes sociales Los instrumentos seleccionados para la recolección de información, fueron elaborados en dos sentidos: a) Un instrumento de observación externo a la institución; y b) Otro dependiente a procesos internamente de la institución. Con estos, se buscó recabar información desde distintas perspectivas y así aportar insumos a la investigación: Instrumento de recolección de información: la elaboración de la ficha responde como criterio aplicable desde la observación externa, es decir, para un usuario que transita por la página sin ningún tipo de restricción. Este instrumento se desarrolló contemplando los mayores ítems posibles para la página web, las redes sociales y el blog, de forma que permitiera su diligenciamiento global de manera rápida, pero sin coartar las observaciones particulares a cada sitio. Entre las características de la ficha se contempló la frecuencia de la actualización de la información, los canales y sitios externos a los que remite la página (Youtube, Facebook, Twitter, Blogs, páginas académicas de interés), la implementación multimedia como es el uso 178 del vídeo, audio e imágenes estáticas o en movimiento y su frecuencia. En cuanto a la interactividad, se revisó el uso que se hace del sitio web para tener contacto extraclase con la comunidad educativa; tal es el caso de comunicaciones a los padres de familia, registros web, registro de notas, subir y bajar archivos en línea y hasta convocar a actividades académicas y de integración a través de estas herramientas. Y por último, se analizó el proceso administrativo y organizacional a través de estas herramientas, como son: inscripciones, matrículas, pagos e imagen corporativa de la institución. Entrevista individual semiestructurada: para este caso se empleó la entrevista individual semiestructurada, la cual: Parte de un guión que determina de antemano cual es la información relevante que se necesita obtener. Por lo tanto existe una acotación en la información y el entrevistado debe remitirse a ella. Las preguntas, en este formato, se elaboran de forma abierta lo que permite obtener una información más rica en matices. Es una modalidad que permite ir entrelazando temas e ir construyendo un conocimiento holístico y comprensivo de la realidad. A la vez, obliga al investigador a estar muy atento a las respuestas para poder establecer dichas conexiones (Bisquerra et al., 2009, p.337). Particularmente, el cuestionario previamente elaborado se le aplicó al rector, por ser el responsable jurídico de la institución y la persona que puede dar cuenta de los procesos administrativos institucionales, y otra entrevista al principal funcionario encargado(a) del manejo de la página web, por ser quien hace las funciones de administrador del sitio y líder del proceso. Estos funcionarios entregaron detalles sobre los sitios como lugares de extensión institucional. Este instrumento de recolección, quedó supeditado a la disponibilidad de tiempo y espacio de los rectores y administradores del sitio, y Revista Temas enriquecieron las subcategorías faltantes en las entrevistas y fichas que se presentan en las recomendaciones. por tanto, es catalogado como de trabajo interno en la institución escolar. Paso IV. Interpretación de la información d. Elaboración de gráficos, interpretación y conclusiones provisionales a cada subcategoría resultante de la información de las fichas. Para el análisis descriptivo de la información se siguió este procedimiento: a. Transcripción de las entrevistas individuales a rectores y administradores. e. Escritura del artículo. b. Revisión de la información capturada en la ficha de chequeo. Paso V. Divulgación de los hallazgos c. Clasificación de la información de las entrevistas individuales a rectores y administradores del sitio web en la plantilla de análisis descriptivo de los resultados, organizada por categorías emergentes en el cruce de la información obtenida, las cuales ampliaron las categorías de análisis conceptuales, y Para la elaboración del artículo se mantiene en permanente revisión bibliográfica, lo cual permite ir ajustando los hallazgos con las teorías presentadas. Las conclusiones y recomendaciones a rectores salen de la detección encontrada en la matriz y las gráficas interpretativas resultantes de las fichas de observación de los sitios web. Tabla 1. Pasos metodológicos Paso Paso I Exploración inicial Paso II Delimitación de la propuesta Paso III Conociendo el uso de las páginas web, blogs y redes sociales Estrategia • Apropiación de categorías y construcción de los referentes conceptuales que soportaron la propuesta. Visita a los sitios web de las IE. Acercamiento a los rectores de las IE. • Delimitación de los ciberespacios trabajados en esta propuesta. Generación de acuerdos con los rectores de la intervención directa en sus instituciones. Observación y chequeo de los sitios web. Entrevista a los rectores y administradores de los sitios web institucionales. • • Revisión bibliográfica y cibergráfica. • • • • Resultados • • • Paso IV Interpretación de la información • Paso V Divulgación de los hallazgos • Análisis de datos. • • • Producción de artículo. • Recopilación de información con el instrumento de chequeo a los sitios web. Registro de datos aportados en las entrevistas con rectores y administradores de los sitios web en audio digital, formato MP3. Transcripción de entrevistas a formato de texto digital e impreso para ordenar la información. Categorización de la información. Cruce de información entre las entrevistas e instrumento de chequeo a los sitios web. Generación de nuevo conocimiento a partir de los hallazgos. Publicación de resultados. Fuente: Interpretación de los autores. 179 Revista Temas RESULTADOS Análisis de la información obtenida con la aplicación de los instrumentos de campo Las categorías emergentes surgen de la saturación de datos obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos, buscando con dicha información elementos universales de discusión conceptual. La Tabla 2 muestra la saturación de información de categoría IE de Floridablanca. La Tabla 3 muestra la saturación de información de la categoría “Actores del sector educativo”. La Tabla 4 muestra la saturación de información de la categoría “Alcances y restricciones”. Análisis de las fichas de observación de los sitios web y redes sociales El mayor número de estudiantes pertenecen a las IE del sector oficial, cifras que oscilan entre 2.000 y más de 3.000, mientras que en el privado sólo superan los 1.000. En todas las IE la cobertura educativa es para los dos géneros. En su mayoría los horarios escolares son diurnos, medianamente en la tarde y mínimamente nocturno. Gran parte de las instituciones se encuentran en la zona céntrica del municipio y al suroriente del mismo, lo cual asegura que el tipo de estudiante que se atiende es urbano. Cuatro de las cinco páginas web de los colegios observados presentan una interfaz de fácil navegación y con la información cómoda y a la vista. En muchas de ellas se observa la barra del menú en la parte superior, que permite fraccionar la información de forma detallada y con posibilidad de desplegar más opciones para consultar (ver Figura 1). 180 Sobresale el uso del escudo y de los colores institucionales, lo que da cuenta de la identidad y elementos corporativos. Sólo una de las cinco IE tiene en la sección de símbolos el uniforme, su debido uso e imágenes alusivas a éste. En los demás no se registra, no obstante, en las imágenes se pueden apreciar cómo es éste. En el ítem de ‘otros’ se registran: Enlace para Exalumnos, Modelo Pedagógico, Planes de Estudio y Proyectos Institucionales, Convenios, Servicios Estudiantiles: restaurante y transporte escolar, oraciones (ver Figura 2). Todas las IE consultadas cuentan con un sitio web de segunda generación con contenido dinámico e interactivo. Todo esto se puede apreciar en el home y en las diferentes secciones a las que acceden los usuarios de la red. En la mayoría hay contenido multimedia (textos, audios, imágenes y videos) y abren escenarios para la participación de los usuarios (Figura 3). En su gran mayoría, las IE consultadas ubican información relacionada con la academia en su sitio web. Todos manejan un espacio para la imagen corporativa y para actividades relacionadas con eventos deportivos, académicos, lúdicos y demás, con sus respectivas galerías fotográficas. Sólo en tres de ellas existe la sección de videos y de comunicados de prensa, lo que hace ver que es precaria la incursión con las herramientas de video y con la publicación de noticias relacionadas con las actividades del colegio. Se evidencia también la opción de ver la página en segunda lengua (inglés), así como escenarios sobre información científica, certificación de calidad, rendición de cuentas y distinciones. Toda esta información contenida en las páginas web de las IE consultadas da cuenta de que emiten información interesante a la hora Revista Temas de hacer extensión institucional hacia el público interno y externo (Figura 4). Toda la información que publican las IE consultadas en sus páginas web está relacionada con la actividad de la institución. Es por esto que los contenidos son académicos, sobre actividades lúdicas, recreativas y culturales pertenecientes a cada una de ellas. En ninguna de las páginas consultadas se registra contenido diferente al académico o al de la extensión institucional o contacto con docentes, estudiantes, administrativos y egresados (Figura 5). Todos las IE consultadas actualizan su sitio web semanalmente y según el evento que se realice al interior de la institución o fuera de ella. No hay registro diario de la información (Figura 6). Las cinco IE consultadas para este trabajo tienen como temas prioritarios los institucionales y académicos, por lo que se puede apreciar la sección de noticias en todos ellos. De igual manera publican convocatorias y noticias científicas. Dejan de lado los temas literarios, los ambientales las noticias sobre la comunidad y las del municipio donde están ubicados (Figura 7). Todas las IE consultadas cuentan con enlaces a otras páginas como por ejemplo las redes sociales o el Ministerio de Educación Nacional y el ICFES. El enlace futuro a otras páginas debe mantener concordancia con la actividad de la institución (Figura 8). Todas las IE registran zona multimedia, de las cuales sólo una de ellas presenta infografías digitales y audios, mientras que tres cuentan con videos previamente subidos a un canal de Youtube. Lo que más se registra son las galerías fotográficas sobre eventos académicos, deportivos y otros de tipo institucional, que generalmente van acompañados de un texto (Figura 9). Todas las IE manejan un tipo de comunicación asincrónica, es decir, que no es en tiempo real, como por ejemplo a través de fotos, wikis o correos electrónicos. No se evidencia comunicación sincrónica a través de chats o videoconferencias en tiempo real (Figura 10). Ninguna de las IE consultadas cuenta con un blog institucional, por lo que se recomienda crearlo y hacer uso de él para publicar e interactuar con los usuarios. En algunas de las IE, algunos docentes usan blogs personales para enviar y recibir trabajos académicos de los estudiantes (Figura 11). DISCUSIÓN Las IE han apropiado el uso de Internet desde hace cinco años y con ello la implementación de sus páginas web e incursión en las redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube. Sin embargo, uno de los grandes vacíos encontrados en las IE estudiadas, es que no han hecho arduo uso de las redes para los procesos de formación externos orientados a la comunidad, de manera que permita hacer mayor extensión institucional. Consecuente con lo anterior, tratar de ampliar la participación de actores escolares como son los egresados a través de las redes, apalancaría desde esta gestión apoyos significativos a los procesos misionales de las IE desde sus profesiones, desempeños y lugares de trabajo. En este sentido, los rectores ven de manera positiva el uso de las herramientas web, no sólo para asuntos académicos, sino también para mejorar los procesos administrativos, la extensión y acercamiento con padres de familia. Las IE usan las redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube para darse a conocer (elección del personero, día del niño, celebración del día del maestro, juegos interclases, actos culturales, 181 Revista Temas literarios, recreativos y deportivos, entre otros), pero la información que proporcionan está orientada a procesos formativos internos. En este sentido, no se vislumbran campañas que se dirijan a la comunidad de interés, que en este caso se refiere a los barrios y localidades donde los colegios tienen asiento geográfico y a las cuales podrían llegar extramuralmente, promoviendo hábitos saludables y extendiendo su capacidad formativa no sólo en el estudiantado, en lo formal, sino logrando impactar a otros actores sociales que no tienen vinculación directa con la IE, pero que hacen parte de las comunidades donde están ubicadas dichas instituciones. Una de las grandes debilidades para las IE oficiales es que no existe una persona destinada en nómina por parte del MEN dedicada al manejo de la web y de las redes sociales, por lo que la responsabilidad aún recae sobre el rector y docentes que colaboran en la administración de la misma, haciendo algún tipo de maniobra administrativa para que dedique algunas horas a esto. Esta distancia de inversión económica entre IE oficiales con respecto de las privadas, marca la brecha digital en cuanto la inversión en equipos, de talento humano capacitado y de infraestructura para operar. De aquí, que las IE privadas están más a la vanguardia, pues cuentan con oficina propia para estas actividades, así como con dotación de equipos de última tecnología y personal destinado exclusivamente a estas labores. Se evidenció que el manejo de las redes sociales genera un problema ético, ya para el uso del Facebook y otras redes se exige que para participar en ellas se deba contar con un mínimo de edad de 14 años, y esto impide que los estudiantes que estén por debajo de este rango de edad no puedan par182 ticipar de ellas. Sin embargo, muchos estudiantes distorsionan su edad real y se hacen pasar por edades superiores a ésta para poder participar en este escenario. El problema ético está en que el colegio al promover estas redes sociales estaría legitimando que sus estudiantes plagien la edad, promoviéndose así un antivalor y conflicto de identidad. Entonces, al implementar redes en el trabajo escolar y de extensión, obliga a las IE a desarrollar a la par procesos formativos para el adecuado uso y manejo de estos ciberespacios. CONCLUSIONES Dentro de las recomendaciones a los rectores está el mantener el uso que se la ha dado a sus sitios web, ya que esto les permite dirigirse no sólo a un público específico interno o externo determinado. Asimismo, se sugiere ampliar las posibilidades más allá de los directorios institucionales, a posibilidades de hacer extensión institucional a través de un plan Social Media que incluya el uso no sólo del Facebook, Twitter y Youtube, sino de otros ciberespacios. El uso de dispositivos móviles a la hora de actualizar los sitios web, permite hacerlo de forma rápida y en tiempo real. Además de esta estrategia pueden adelantarse campañas educativas dirigidas a la comunidad de injerencia de la IE, que logre traspasar los muros escolares y manetenerse en los respectivos hogares a través de campañas de educación sexual, escuela de padres, planificación familiar, violencia intrafamiliar, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, deserción escolar, protección y conservación ambiental, responsabilidad con los ríos y cuencas, manejos y disposición de residuos sólidos, así como promover el arte y la estética y la recreación de las comunidades y todo aquello relacionado con la Revista Temas formación en competencias ciudadanas, logrando así no sólo impactar en los estudiantes como responsabilidad directa, sino a los miembros que componen las familias en torno a los barrios donde tiene asiento geográfico el colegio. Así, en los procesos de extensión institucional a través del Social Media, la IE logre ampliar su capacidad de acción más allá de su misionalidad de la educación formal conducente a la obtención de títulos, a procesos de educación informal, que vinculen a otros actores sociales y favorezca la participación ciudadana. Ahora, en los procesos internos, hacer extensión institucional a través de la implementación de una plataforma académica, permite no sólo a los estudiantes y maestros sino a los padres de familia hacer el seguimiento del proceso educativo, superando las limitantes de la presencia física de los padres en el colegio por cuestiones laborales, temporales, geográficas, de desplazamiento, entre otras. Así como el acceso de estudiantes y docentes en el envío y recepción de trabajos en archivos de diferente formato, como la implementación de procesos evaluativos de retroalimentación. Crear un espacio para los egresados con el fin de mantener contacto con ellos y saber en qué situación se encuentran: si están estudiando y dónde, si están trabajando y dónde. Esto amplía las posibilidades de gestión para los rectores, docentes, estudiantes de las IE a través de los encuentros de egresados, para compartir sus experiencias con los estudiantes en la ampliación de horizontes y proyectos de vida profesional. Este espacio podría contener una bolsa de empleo para que estos puedan acceder a vacantes y de esta manera se les oriente laboralmente. Realizar actualizaciones periódicas, si es posible diaria y varias veces al día en el sitio web y las redes sociales para que la página y los demás escenarios ofrezcan información oportuna y ojalá en tiempo real. Esto se consigue con el fortalecimiento de la sección de noticias para mantener informada a la comunidad educativa sobre el acontecer institucional. También implementar el boletín electrónico para que sea entregado a los padres de familia a través de la página web y del correo electrónico, como lo hacen algunas IE. En la sección multimedia en la que aparezcan no sólo las galerías fotográficas que actualmente manejan todas las IE, sino además la posibilidad de enlazar videos que previamente sean subidos al canal oficial en Youtube de cada IE, así como la implementación de infografías digitales cuando algún tema así lo requiera. Como se detectó que algunas IE han implementado los vínculos a otras páginas gubernamentales, se sugiere reproducir esta idea para que la comunidad educativa esté al tanto de las políticas públicas que pudieran favorecer a la misma. El uso de la red social Twitter a la hora de hacer extensión institucional, permite que en sólo 140 caracteres se llegue a diferentes partes del mundo, crear hashtags que aludan al colegio y emplear otros que estén ligados con educación, estudiantes y demás. Asimismo, se recomienda seguir a la comunidad educativa y a personas que estén relacionadas con la academia. Implementar de forma periódica el uso de foros, chats y encuestas en la página web y en las redes sociales con el fin de propiciar la participación ciudadana, el trabajo colaborativo respecto a determinados temas en los wikis, acompañado de material multimedial. En este sentido, mantener activa la sección de 183 Revista Temas peticiones, quejas, reclamos y sugerencias a través del sitio web y en un lugar visible, que incentive la participación y apreciaciones de los cibervisitantes. Fortalecer, y en algunos casos, crear el grupo o fanpage en facebook para que los usuarios se unan y a través de ellos enviar información de interés para docentes, estudiantes, administrativos, egresados y público interesado en conocer sobre la institución. La creación y constante uso del blog de la IE como de los docentes permite la interacción entre la comunidad educativa, siendo éste una herramienta valiosa para el profesorado. Se recomienda darle continuidad a la presente investigación ampliando las IE observadas, en tal sentido que: 1) Le dé a los directivos escolares mayor información sobre la presencia institucional en las comunidades de interés; 2) Consolidar una línea de investigación que a través del desarrollo de proyectos de esta naturaleza conceptualice la importancia que reviste hoy el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como estrategia de extensión institucional y no sólo como zona de ocio y entretenimiento; 3) Fortalecer el presente campo de investigación de forma que permita consolidar una unidad académica con autoridad consultiva para las empresas e instituciones que necesiten de tal servicio; 4) Sumar experiencia investigativa validable que robustezca un portafolio de servicios para participar en las distintas iniciativas gubernamentales del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), así como del Ministerio de Educación (MEN), que jalonen recursos orientados a la inversión social, tomando como medios las TIC en beneficio de las comunidades de interés. 184 REFERENCIAS Bisquerra, R., Dorio, I., Gómez, J., Latorre, A., Martínez, F., Massot, I.,…Vilà, R. (2009). Metodología de la Investigación Educativa. Madrid: Editorial La Muralla. Castells, M. (2005). La era de la información: Economía, Sociedad y Cultura. La Sociedad Red 1. México: Siglo XXI Editores. Coll, C., y Monereo, C. (2007). Psicología de la Educación Virtual. Aprender y enseñar con las Tecnologías de la Información y la Comunicación. España: Ediciones Morata. Fasano, L. (2010). Tejiendo Redes. Buenos Aires: Gran Aldea Editores. Fumero y Roca. (2007). Web 2.0. Especialización en Periodismo Electrónico. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana. Lévy, P. (2004). Inteligencia Colectiva, por una antropología del ciberespacio. Washington, D.C: Organización Panamericana de la Salud. Recuperado de: http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/ documents/pdf/es/inteligenciaColectiva.pdf. Lucas, A. (2000). La nueva sociedad de la información: una perspectiva desde Silicon Valley. Madrid: Trotta. Morín, E. (2006). Educar en la era planetaria. España: Gedisa. Muñoz, G. (2007). Las mediaciones culturales de la comunicación en la educación. Conferencia inaugural de la Maestría en Educación. Pamplona: Universidad de Pamplona. Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. (2005). Hacia las sociedades del conocimiento. Recuperado de: http://dide.minedu.gob.pe/xmlui/ bitstream/handle/123456789/1449/hacia%20 las%20sociedades%20del%20conocimiento. pdf?sequence=1. Piscitelli, A. (2005). Internet, la Imprenta del Siglo XXI. Barcelona: Gedisa. Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon. NBC University Press, (5)9. Recuperado de: http://www.marcprensky.com/ writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20 Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf. Vasilachis, I. (2006). Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa. Instituciones Educativas de Floridablanca Fuente: Interpretación de los autores. Categoría Las personas a cargo de las páginas web y de las redes sociales son profesionales formados en áreas de la comunicación, la educación y sistemas y tecnología. Los cinco rectores entrevistados manifestaron que el uso de internet y, por ende, el de las páginas web y las redes sociales, son cruciales para su labor académica, ya que por ejemplo, desde la página web emplean software especializados para el envío y recepción de documentos, trabajos, tareas, así como notas y boletines. Para extenderse a la comunidad educativa con la que se relacionan a diario: directivos, docentes, personal administrativo y de servicios generales, estudiantes, padres de familia, egresados y ex alumnos, todos emplean la página web y cuatro de ellos, las redes sociales, para tener contacto con su comunidad y hacerlos partícipes de actividades y anuncios relacionados con la IE. Estas personas se encargan de forma periódica de actualizar la información de la página web y de compartir textos, imágenes, vídeos y enlaces de interés en las redes sociales, así como de responder a la comunidad. En el caso de dos IE (Colegio Nuestra Señora del Rosario, de carácter privado y Colegio Microempresarial El Carmen, de carácter oficial), el mismo rector hace las funciones de coordinador web con el apoyo de personal experto en el área. Entrevista a coordinadores Entrevista a rectores La mayoría de páginas web son portales a través de los cuales facilitan procesos en línea. En sus sitios web permiten la vinculación a las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube. Lo que más comparten a través de la red social de Facebook son imágenes de actividades académicas, lúdicas, deportivas, con el fin de que padres de familia, docentes, estudiantes y público en general comenten sobre las mismas. Algunos tienen canal en Youtube, donde suben los videos relacionados con la actividad académica. Es muy poca la incursión en la red social de Twitter. La mayoría de ellos ingresó a esta red recientemente, por lo que cuentan con pocos seguidores y con poca actividad. No todas las IE cuentan con usuario, FanPage y grupo en Facebook. Algunos sólo tienen el usuario, otros la página de fans y otros el grupo. Son pocos los rectores que se sumergen en el uso de las redes sociales, manifestando que para ello están las personas que coordinan estos escenarios. A través de la página web se permiten procesos diversos: apartar cupos, inscribirse y matricularse. Todas manejan una imagen corporativa acorde a la misión y la visión que manifiestan en el PEI. Fichas de revisión de redes sociales Fichas de revisión de páginas web Instrumentos Tabla 2. Saturación información IE Floridablanca Revista Temas 185 186 Actores del sector educativo Fuente: Interpretación de los autores. Categoría Según manifestaron los coordinadores web, gran parte de los actores que conforman la comunidad educativa participan al interior de la página web y de las redes sociales. Los rectores manifiestan que gran parte de los actores que conforman la comunidad educativa hacen uso de la página web, así como de las redes sociales y con frecuencia son capacitados para mejorar procesos. Les permiten a los actores participar en la elaboración de contenidos basados en manuales de N etiqueta y bajo criterios éticos y la aprobación de comités donde se revisa toda la información. Entrevista a coordinadores Entrevista a rectores Los usuarios que más participan en las redes sociales son los padres de familia y estudiantes, quienes dejan sus comentarios en cada publicación que se hace. En las páginas web de las diferentes IE, la participación es controlada y restringida. Es decir, muy diferente a lo que se ve en las redes sociales, donde la comunidad participa de forma abierta. Los coordinadores web se encargan de dar respuesta a los comentarios que dejan las personas en cada publicación. Fichas de revisión de redes sociales Fichas de revisión de páginas web Instrumentos Tabla 3. Saturación información actores sector educativo Revista Temas Alcances y restricciones Fuente: Interpretación de los autores. Categoría Más de un rector asegura que la implementación y uso de herramientas web contribuye con la política de no agresión al medio ambiente, pues se reduce el uso de papel, tinta y otros elementos, lo que redunda en una mejora de este entorno. Muchos de ellos manifiestan que cada vez la tecnología intenta mejorar los procesos al interior de las IE. En algunas IE se permite la actividad académica a través de la página web, es decir, el envío de trabajos, tareas, documentos, así como actividad administrativa: elaboración de boletines, entrega de notas, de circulares y procesos administrativos. En el caso de los rectores de las IE privadas, es benéfico el hecho de contar con más recursos y propios para la compra de equipos y la implementación de software. Esta comunidad educativa se encuentra más capacitada para acceder a las herramientas web. En el caso de IE oficiales, se pudo presenciar que el hecho de no contar con los recursos necesarios dificulta la implementación y la apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Entrevista a coordinadores Entrevista a rectores La mayoría cuenta con galerías fotográficas, sección de noticias, y links a páginas de interés educativo como las de ministerios, entidades de control y Gobierno en Línea. Falta más incursión en la red social Twitter, mejorar la apropiación de la herramienta, el uso y de vínculos a sus propias páginas. Falta más trabajo y más actividad en las redes sociales en tiempo real conforme los sucesos relacionados con la IE que se van dando. Algunos cuentan con dominio propio, otros pagan arriendo. Algunas cuentan con diseños coloridos y con objetos multimediales que agradan a simple vista. Fichas de revisión de redes sociales Fichas de revisión de páginas web Instrumentos Tabla 4.Saturación Información “Alcances y restricciones Revista Temas 187 Revista Temas Figura 1. Tipo de interfaz, navegabilidad y usabilidad. Fuente: Interpretación de los autores. Figura 2. Emblemas institucionales. Fuente: Interpretación de los autores. Figura 3. Tipo de sitio web. Fuente: Interpretación de los autores. Figura 4. Registro de información en sitio web. Fuente: Interpretación de los autores. 188 Revista Temas Figura 5. Información relacionada con la actividad de la IE Fuente: Interpretación de los autores. Figura 6. Frecuencia en la actualización web. Fuente: Interpretación de los autores. Figura 7. Temas prioritarios para la comunidad educativa. Fuente: Interpretación de los autores. Figura 8. Presencia de enlaces a otros sitios web de interés Fuente: Interpretación de los autores. 189 Revista Temas Figura 9. Registro zona multimedial. Fuente: Interpretación de los autores. Figura 10. Tipo de comunicación en el sitio. Fuente: Interpretación de los autores. Figura 11. Implementación de blogs. Fuente: Interpretación de los autores. 190 Revista Temas T Revista Temas Referencia al citar este artículo: García, R. (2014). La democracia y la educación ambiental en función del desarrollo sostenible. Revista TEMAS, 3(8), 193 - 201. La democracia y la educación ambiental en función del desarrollo sostenible1 Ruber Hernán García Franco2 Recibido: 16/08/2014 Aceptado: 23/08/2014 Resumen El presente artículo aborda la necesidad que tiene el desarrollo sostenible y la educación ambiental de un contexto democrático para su consolidación, y describe cómo la relación que se da entre la democracia y la educación ambiental es recíproca, en la medida que trascienden expresiones políticas que requieren del pensamiento crítico y reflexivo para su fortalecimiento. Esta construcción teórica se hace desde la propuesta del filósofo norteamericano John Dewey (1916) para quien la democracia política se apoya en la participación ciudadana, entendida como una forma de vida dentro de la cual el pensamiento reflexivo es un elemento central que nos permite cooperar con el fin de solucionar los problemas sociales. Palabras clave: Democracia, Desarrollo sostenible, Educación ambiental, Reflexión, Filosofía. Democracy and environmental education according to sustainable development Abstract This article addresses the necessity of considering sustainable development and environmental education in the consolidation of democracy, and describes how the relationship that exists between democracy and environmental education is reciprocal as it transcends political expressions that require reflexive and critical thought for its strengthening. This theoretical construction draws on the proposal of the American philosopher John Dewey (1916) who considers political democracy as the basis of democracy, understood as a way of life in which reflective thinking is a central element that allows us to cooperate with the aim of solving social problems. Keywords: Democracy, Sustainable Development, Environmental Education, Reflection, Philosophy. 1 Artículo de reflexión. 2 Magíster en Política Social, Licenciado en Filosofía, profesor de tiempo completo en la Unidad de Humanidades de la Universidad Santo Tomás, Villavicencio. E-mail: [email protected]. 193 Revista Temas INTRODUCCIÓN En el presente artículo nos preguntaremos si la democracia es un elemento necesario en la construcción del desarrollo sostenible y la educación ambiental, y de ser afirmativa la respuesta, nos preguntaremos en qué sentido podemos hacer tal aseveración. Para responder, nos situaremos desde la perspectiva del mayor teórico del pragmatismo norteamericano, John Dewey3. Abordaremos en primera instancia, algunas de las relaciones que se pueden establecer entre el desarrollo sostenible y la democracia, y en segundo momento, la educación ambiental y el lugar que en ella ocupa el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico. Finalmente, estableceremos la relación que a través del pensamiento reflexivo, se da entre la democracia entendida como forma de vida, el desarrollo sostenible y la educación ambiental. 1. EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA DEMOCRACIA En el año 1972, el informe publicado por el Club de Roma4 titulado “Los Límites del Crecimiento”, mostró por medio de la simulación de ordenadores, que de seguir la explotación de los recursos naturales en las dimensiones que se estaba dando para el año 2010, tendríamos una drástica reducción de la población debido a la sobre explotación de los recursos naturales (Rodríquez, Yolanda y Guzmán, 2011, p. 129); sin embargo, el concepto de desarrollo sostenible apareció solo hasta el año 1982 en el Informe de Brundtland, en el marco de la Comisión Mundial Sobre el Medio 3 Considerado uno de los fundadores del pragmatismo y es el filósofo norteamericano más importante de la primera mitad del siglo XX, según la opinión del historiador de la Universidad de Rochster, Robert Brett Westbrook, uno de los más reconocidos historiadores del pragmatismo. 4 El Club de Roma es una organización no gubernamental fundada en el año 1968 y formada por destacadas personalidades del mundo político y científico. 194 Ambiente y Desarrollo que se llevó a cabo en la ONU, y fue definido como aquel desarrollo que “satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”5 (ONU, 1987, citado en Sociedad Mundial para la Protección Animal, s.f.). Ahora bien, se pueden establecer muchas relaciones entre la democracia como una forma de gobierno y el desarrollo sostenible, las cuales incluyen “los impactos de la política y las prácticas macroeconómica, la inestabilidad social, las instituciones sociales y legales débiles, la asimetría en los procesos de cambio tecnológico, entre otras” (Sfeir-Younis, 2004, p. 13). Además, vale la pena destacar que el debate que abraza la democracia política es necesario para alcanzar los objetivos y metas que se proponen desde el desarrollo sustentable; sin embargo, debemos preguntarnos si es legítimo considerar la democracia política como una condición necesaria y suficiente para el desarrollo sustentable, y si hay elementos o demostraciones empíricas que avalen o demuestren dicha relación. Al respecto Sfeir-Younis nos dice: No hay una correlación evidente y significativa entre los países que son considerados democráticos y sus acciones positivas relacionadas con el medio ambiente. De hecho, las discusiones sobre el recalentamiento de la Tierra y la destrucción de la capa de ozono, demuestran claramente que no hay gran diferencia en la argumentación o en la práctica de un país gobernado por 5 Existen otras definiciones de desarrollo sostenible. Una de ellas fue propuesta por D. Pearce, A. Mayandyra y E. B. Marbier donde se establece que en una sociedad sostenible debe evitarse un declive no razonable de los recursos, un daño significativo a los sistemas naturales o una reducción significativa de la estabilidad social; por otra parte, H. Daly considera que la sostenibilidad social implica un uso de los recursos no mayor al ritmo de su regeneración; no emitir contaminantes a un ritmo mayor del que el sistema natural es capaz de neutralizar o absorber y usar los recursos no renovables a un ritmo menor de la capacidad que el ser humano tiene para reemplazarlo (Fernández y Gutiérrez, 2013). Revista Temas la llamada democracia y otro por una forma de gobierno totalmente diferente (2004, p. 15). Con base en el texto citado, no tiene sentido afirmar que los retos del desarrollo sostenible requieren instaurar la democracia política en todos los Estados involucrados; no obstante, si la mayoría de los países occidentales son democráticos, es evidente que afrontar estos retos implicará en parte, la mediación de la democracia política. De otro lado, si tenemos en cuenta que los retos de la sostenibilidad implican el debate entre todos los actores involucrados, dentro de los cuales los ciudadanos son sujetos importantes, se puede considerar, en este sentido, que la democracia es una mediación necesaria. Pero, ¿qué se entiende por democracia en este contexto? ¿Cuáles son las características de esta nueva manera de entender la democracia? Para responder a dichas preguntas vale la pena situarse desde la perspectiva de John Dewey, el cual centró sus esfuerzos en el desarrollo de una filosofía de la democracia como forma de vida que va más allá de las preocupaciones políticas, por lo que se incluyen elementos éticos, estéticos, y educativos (Horwitz, 2001, p. 799); quien entiende que la democracia política es sólo una faceta de todo lo que ésta implica (Dewey, 2004a, pp. 136-137). En otras palabras, la democracia política expresada en el subsistema jurídico y procedimental que regula las actividades políticas de muchos Estados en la actualidad, es una condición necesaria pero no suficiente para la construcción de la democracia (Geneyro, 1991, p. 169). Por lo cual, es más que una forma política basada en el sufragio popular, es una forma de vida. De hecho, la dimensión política de la democracia es sólo un medio que permite satisfacer la necesidad que todo hombre tiene para participar en los asuntos que le competen y regulan la conviviencia humana, como es el caso del bienestar social general, el desarrollo humano (Dewey, 1967, pp. 66-67) y la sostenibilidad de nuestro planeta; en este sentido, el criterio para juzgar la democracia política es su capacidad para lograr tal fin. Comprendida de esta manera, la democracia implica poseer y usar permanentemente determinadas actitudes que forman el carácter individual y plantean el deseo y los fines que nos proponemos en función del desarrollo sostenible. Está fundada en el hábito de la cooperación amistosa, la actitud proactiva, la experiencia y el pensamiento reflexivo, por lo que confía en la capadidad de dirimir las disputas por medio de la cooperación de las partes (Dewey, 1996, p. 203). La libre expresión de las diferencias es una de las formas que tenemos para enriquecer la democracia; por el contrario, los odios, miedos, ultrajes, suspicacias, así como los prejuicios construidos en función de la raza, el color de piel, la riqueza o el nivel cultural, destruyen los elementos mínimos del modo de vida democrático. Desde esta perspectiva, el cometido de la democracia es crear experiencias que mediadas por la inteligencia y el pensamiento reflexivo, contribuyan a la formación de un mundo sostenible, más libre y más humano, que favorezca la interacción entre los miembros de la sociedad con el fin de construir consensos que lleven a la integración armoniosa del hombre con el mundo vivo circundante. Desde la perspectiva de Dewey (2004), en la democracia interviene la experiencia, la cual se enriquece de manera continua, en la medida en que está articulada con el pensamiento reflexivo, al incrementar la capacidad humana de actuar como protectores de la sociedad y el entorno en el que conviven. En la experiencia, y por lo tanto, en la democracia, interviene particularmente el pen195 Revista Temas samiento reflexivo, especialmente cuando se necesita alcanzar metas comunes y superar los retos que nos imponen las situaciones inciertas y problemáticas. Además, en la experiencia reflexiva, del mismo modo que en la dinámica de la investigación social, entran en juego la duda o el interrogante suscitado por la situación problemática, la interpretación de los elementos que componen el problema, la consideración de los elementos involucrados, la cuidadosa elaboración de las hipótesis y el plan que nos permita comprobar y resolver la situación problemática. De esta manera, se fortalece la democracia, pues su consolidación se da cuando la libre investigación social se encuentra unida al arte de una plena y fluida comunicación (Dewey , 2004a, p.156). Los elementos antes mencionados permiten concluir con Hilary Putman (1994) que la democracia “es la condición previa para la aplicación plena de la inteligencia a la solución de los problemas sociales” (p. 274). En las circunstancias actuales el mundo no hubiese llegado a ser lo que es, y no tendría esperanzas de ser sostenible, si la experiencia humana no estuviese permeada por la capacidad de cooperación inteligente (Mercau, 2012, p. 92). La descripción de la democracia antes expuesta hunde sus raíces no sólo en la filosofía social, sino también en la epistemología, dado que reconoce la libertad de pensamiento y reflexión, y los requisitos del procedimeinto científico general como fundamentales dentro de la dinámica democrática; y para nuestro caso, en la construcción de caminos comunes que nos conduzcan a la consolidación de un mundo ambientalmente sostenible, por lo que es fundamental comprender la manera como los hombres solucionan las situaciones confusas y problemáticas, en un contexto de cooperación. Se puede considerar con Dewey que si la 196 naturaleza humana es cambiante (1964, pp. 105-121), no podemos establecer de manera definitiva un estilo de vida, por lo que ella está sujeta al continuo examen, y de ser necesario, a una continua experimentación. Esta es la razón por la que necesitamos de la democracia y de las formas de cooperación que la caracterizan (Putnam, 1994, p. 258), para la solución de los retos que nos impone la sostenibilidad ambiental. 2. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL En la primera parte de este artículo abordamos el concepto de desarrollo sostenible, profundizamos en algunas de las relaciones existentes entre la democracia y la sostenibilidad ambiental, expusimos en qué sentido dicha relación se establece más allá de la democracia política para hundir sus raíces en la democracia entendida como forma de vida. En este contexto, vimos que la forma de vida democrática implica no sólo la cooperación amistosa, sino también la construcción de un pensamiento reflexivo con el fin de cimentar un mundo sostenible que permita la integración armoniosa del hombre con el mundo vivo que lo circunda. A continuación, y uniéndonos al parecer del ex director de la UNESCO Koichiro Matsuura, para quien “la educación, en todas sus formas y todos sus niveles, no es sólo un fin en sí mismo, sino también uno de los instrumentos más poderosos con los que contamos para inducir los cambios necesarios que nos permita lograr un Desarrollo Sostenible” (Citado en Villamil, Guerra y Guzman, 2011, p. 131), abordaremos el concepto de educación ambiental, la cual, al igual que la democracia, debe estar mediada por el pensamiento participativo, reflexivo y crítico, que nos permita influir en el entorno social y cooperar para la construcción de un desarrollo sostenible. Revista Temas A finales de la década de los sesenta, la UNESCO solicitó a la Oficina Internacional de Educación (OIE) un estudio sobre las formas del cómo se podría incluir el tema ambiental en el contexto educativo. En dicho estudio, se encontró que era una necesidad abordar el tema ambiental de manera transversal, criterio que luego se estableció como uno de los principios de la educación ambiental (Macedo y Salgado, 2007, p. 30); sin embargo, esta adquirió relevancia en la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente”, que se llevó a cabo en Estocolmo en 1972. Posteriormente, la UNESCO y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crearon el Programa Internacional de Educación Ambiental, el cual hizo énfasis en el enfoque interdisciplinario. Ahora bien, el concepto de educación ambiental se ha modificado en la medida que ha cambiado la idea sobre el medio ambiente y los medios para su protección. De esta manera, el término se centró en los elementos relacionados con la conservación ambiental, la flora y la fauna; posteriormente, se incorporaron los aspectos tecnológicos, socioculturales, políticos y económicos (Alea García, 2005, p. 2). Según la UNESCO: La educación para el desarrollo sostenible tiene por objeto ayudar a las personas a desarrollar actitudes y capacidades y adquirir conocimientos que les permitan tomar decisiones fundamentales en beneficio propio y de los demás, ahora y en el futuro, y poner en práctica dichas decisiones (Citado en Villamil, Guerra y Guzman, 2011, p. 131). Por otra parte, Rosa Pujol considera que la educación para el desarrollo sostenible debe fortalecer en los estudiantes habilidades de pensamiento participativo, reflexivo y crítico que les permitan influir en su entorno social para la toma de decisiones individuales y colectivas en un contexto democrático, y en este sentido, la escuela debe transformar la forma de pensar, sentir y actuar de sus educandos, basada en procesos de reflexión y consenso continuos (Pajol, 2006). De acuerdo con lo anterior, North American Association for Environmental Education considera que en la educación ambiental: […] debe estimular la reflexión y la toma de conciencia acerca de las posibles consecuencias del comportamiento individual sobre el entorno. Un programa de educación ambiental debe estimular el pensamiento crítico y creativo a través de la definición de problemas, formulación de hipótesis, colección, organización y análisis de información, conclusiones, enunciado de posibles estrategias de solución, e identificación de oportunidades, creación de planes de acción, implementación de los mismos y evaluación de resultados. (…) debe proveer oportunidades a los estudiantes para afianzar las capacidades de pensamiento independietne y efectivo y acción responsable, tanto en situaciones de independencia como coolaborativas de trabajo grupal, en la solución de problemas ambientales en el ámbito comunitario (Citado en Alea García, 2005). Todo ello implica cambios notorios y enriquecedores para la educación, en la medida que supone un continuo enriquecimiento del contexto educativo que a su vez tome en cuenta la historia, los elementos afectivos e intelectuales, los elementos socioculturales y demás aspectos que le competen tanto a los grupos humanos como a los individuos. Además, nos hace ver la educación, no simplemente en función de un proceso de transmisión de conocimientos, sino también como la creación de circunstancias pedagógicas que lleven a proponer acciones encaminadas a solucionar pro197 Revista Temas blemas ambientales que se presentan en la vida cotidiana. Por último, vale la pena aclarar que la educación ambiental, por sí sola, no puede lograr la protección del medio ambiente, pues se necesita de la voluntad y acciones tanto políticas como económicas y sociales. De esta manera, si los demás agentes sociales no actúan, “es muy improbable que el sistema educativo transforme el complejo entramado en el que se asientan las estructuras socioeconómicas, las relaciones de producción e intercambio, las pautas de consumo y, en definitiva, el modelo de desarrollo establecido” (Martínez, 2001). 3. LA DEMOCRACIA ENTENDIDA COMO FORMA DE VIDA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL La relación entre la democracia y la educación ambiental es recíproca, en la medida que trasciende expresiones políticas como la contienda electoral, el sufragio y las posibilidades que todo individuo tiene para expresar sus convicciones y preferencias políticas, pues tanto la educación como la democracia permiten desarrollar el pensamiento reflexivo, la inteligencia, y entrar a juzgar el papel que cada individuo tiene en función de la cooperación social en torno a la construcción de un desarrollo sustentable, motivo por el cual, debemos tomar con mucha seriedad la formación de los miembros de nuestra sociedad, para que asuman de manera responsable los retos que nos impone el uso de los recursos naturales. En este sentido, debemos entender la educación de modo dinámico, pues si las condiciones de vida y la visión que tenemos de la sostenibilidad ambiental se modifican, entonces también cambian las características de la educación ambiental. Si el desarrollo sostenible debe 198 ser debatido continuamente y analizado según las características que en cada momento tiene la sociedad humana, entonces la escuela debe adaptarse a las nuevas necesidades generadas por los cambios, y aprovechar los recursos pertinentes para satisfacer los nuevos retos. Con base en lo anterior, surge la pregunta por las características que se le deben dar a la educación, para que promueva el desarrollo sostenible en un contexto democrático. Si los retos de la sostenibilidad ambiental exigen un mayor grado de responsabilidad de los ciudadanos, entonces reclaman para estos un programa de educación que los prepare para afrontar las “estrictas responsabilidades intelectuales y morales de la ciudadanía democrática” (Child, 1956, p. 105). En una de las obras más conocidas de John Dewey denominada Democracia y Educación (2004), el autor nos deja ver la amplitud de los retos de la educación y de las consecuencias que la democracia deriva para ésta. Por este motivo, y debido a la imposibilidad de desarrollar en un artículo la totalidad de las consecuencias que tiene para la educación los retos que nos impone el desarrollo sostenible, nos centraremos sólo en una consecuencia: el desarrollo del pensamiento reflexivo. 3.1. El desarrollo del pensamiento reflexivo como una actitud de la cultura democrática y la necesidad de su incorporación en la educación ambiental La democracia en su forma política se apoya en una forma de vida caracterizada por determinadas costumbres, valores, creencias y modos de actuar y de sentir. En este sentido, se puede afirmar que una cultura democrática promotora de la sostenibilidad ambiental antecede los procedimientos técnico-administrativos de la democracia política. Entonces, si Revista Temas podemos afirmar que los factores políticos y legales configuran de alguna manera la cultura, también es verdad que “las instituciones políticas son un efecto” (Dewey, 1965, p. 4) y no una causa de la ciencia, el arte, la religión y en general de la cultura. Así, “la democracia tiene que sostenerse en tantos frentes como aspectos tiene la cultura: político, económico, internacional, educativo, científico, artístico y religioso” (p. 174). reflexivo se desarrolla en cinco fases o estados, así: las sugerencias en las que la mente busca diferentes soluciones; la configuración del problema o construcción de la pregunta que se va a responder; el desarrollo de hipótesis o ideas conductoras; el razonamiento o la deducción en la que se elabora el material mental o la suposición; y finalmente, la refutación o comprobación de la hipótesis. Si los retos que impone la sostenibilidad ambiental a la democracia política hunde sus raíces en nuestros propios rasgos culturales, solo pueden solucionarse mediante la formación de un modo de vida democrático, que propenda por la sostenibilidad ambiental, lo cual está sustentado en la construcción del pensamiento reflexivo, y a su vez se caracterice por el “método de consulta, persuasión, negociación, comunicación e inteligencia cooperativa” (p. 175); en este sentido, el modo de vida democrático que propende por la sostenibilidad, implica para los ciudadanos la formación de actitudes que constituyen el pensamiento crítico y reflexivo, frente a lo cual, la educación cumple un papel central, pues tiene por objetivo formar los “hábitos y modos de ser, de pensamiento y de sentimiento imprescindibles en una sociedad democrática” (Axtelle, 1966, p. 97). Así, se puede afirmar que la educación es un instrumento fundamental que permite la construcción del pensamiento reflexivo como característica del modo de vida democrático que promueve el desarrollo sostenible. Además, la actitud reflexiva en este contexto tiene unos rasgos definitorios como lo son: la capacidad de mantener las creencias en suspenso y de dudar hasta obtener una prueba, la disciplina para ir hasta donde nos lo exija la prueba; lo que implica apartarnos de la inclinación de sacar conclusiones rápidas; usar nuestras ideas como hipótesis y no como dogmas que se deben defender; y disfrutar de los nuevos problemas, retos y campos de investigación que nos propone el entorno. No obstante, Dewey (1989) nos dice que para la formación del pensamiento reflexivo no es suficiente ofrecer la información que indique cuál es la mejor manera de pensar. Este tipo de pensamiento, al igual que el método científico, parte de una situación problemática y confusa y llega a una situación clara y resuelta6; pero entre estos dos extremos el pensamiento 6 Según George Axtelle (1966, p. 97), para Dewey, el método democrático, el método de la educación y el de la ciencia son sinónimos. Por último, se deben desarrollar tres actitudes que aseguren su uso y adopción. En primer lugar está la mentalidad abierta caracterizada por la ausencia de prejuicios, partidismos o cualquier tipo de hábitos que impidan asumir nuevas ideas o considerar nuevos problemas, lo cual nos da la capacidad de escuchar las diferentes partes implicadas en los conflictos y sopesar el peso de las diferentes soluciones. En segundo lugar, se habla del entusiasmo que nos permite adentrarnos en el problema o tema, de tal manera que las preguntas y sugerencias surjan espontáneamente. Por último, se refiere a la capacidad para conocer las consecuencias y asumir la responsabilidad que se desprende por el hecho de adoptar determinada posición (Dewey, 1989, p. 44). 199 Revista Temas Ahora bien, la construcción de semejante actitud está mediada por la educación, pero “mientras lo que ha de enseñarse y la forma de hacerlo no se establezca, procurando la formación de una actitud científica, la llamada labor educativa de las escuelas es una peligrosa cuestión de acertar o errar en lo que a la democracia concierte” (Dewey, 1965, p. 150). Construir el hábito reflexivo no sólo permite que el estudiante comprenda lo que aprende, sino que además continúe ligado con los problemas que han sido abordados. En este sentido, si la educación tiene un papel relevante en la formación del pensamiento reflexivo como característica de una forma de vida democrática que propenda por la construcción de un mundo sostenible, entonces esta cumple un papel central en el contexto de la educación ambiental. CONCLUSIÓN Podríamos afirmar que no hay una relación necesaria entre las formas de gobierno democráticas y el desarrollo sostenible, debido a que no existe una diferencia sustancial en las prácticas para la protección del medio ambiente de los estados gobernados democráticamente, frente a los que tienen otras formas de gobierno; sin embargo, si la democracia es el sistema de gobierno de la mayoría de los estados, y si hacerle frente a los retos que impone la sostenibilidad implica la escucha, el intercambio de ideas, y el debate de todos los actores involucrados; entonces, la democracia es una mediación necesaria para la construcción de un mundo sostenible. Esto lo podemos afirmar si tenemos en cuenta la concepción de la democracia presentada por John Dewey (2004) pues para él, la democracia va más allá de un sistema de gobierno, puesto que se constituye en una forma de vida que implica pensar reflexivamente y coope200 rar a la hora de solucionar los problemas sociales. Por otra parte, la educación al igual que la forma de vida democrática, permiten desarrollar la capacidad de pensar reflexivamente, cooperar a la hora de solucionar los problemas sociales y alcanzar metas comunes tales como la construcción de un mundo sostenible. Por lo cual, se convierte en uno de los instrumentos más poderosos con los que contamos para producir los cambios necesarios en los ciudadanos en función de la construcción y consolidación de la sostenibilidad. Existe entonces una relación recíproca entre la educación ambiental y la democracia, en la medida en que ambas implican el desarrollo del pensamiento reflexivo y el fortalecimiento de la capacidad que cada individuo tiene en pro de la construcción de un mundo sostenible. Por este motivo, debemos tomar la educación de los miembros de la sociedad con mucha seriedad, de manera que puedan asumir los retos que nos impone el uso de los recursos naturales de manera responsable. Ahora bien, si la construcción de un mundo sostenible y la forma de vida democrática implica la capacidad de pensar de manera crítica y reflexiva, entonces la educación ambiental cumple un papel central en la formación de tales actitudes, de forma que los individuos que participan en ella puedan influir en la toma de desiciones sociales. Visto así y en pro de la construcción de una actitud reflexiva, Dewey (2004) sostiene que la educación debe promover ciertos hábitos que también son propios de los contextos humanos en los que se desarrollan los procesos científicos, algunos de los cuales son: la capacidad de mantener las creencias en suspenso y dudar hasta donde lo exigen las pruebas, usar nuestras ideas como hípótesis y no como Revista Temas dogmas que se deben defender; y una mentalidad abierta caracterizada por la ausencia de prejuicios o cualquier tipo de hábitos que nos impida asumir nuevos problemas y nuevas ideas. De lo anterior, no se deduce la priorización de la educación ambiental sobre la democracia o visceversa, pues la primera está mediada por la democracia, en tanto que el pensamiento reflexivo es uno de sus elementos constitutivos; y al mismo tiempo, la educación ambiental requiere de la consrtrucción o fortalecimiento de este hábito democrático para su desarrollo. Además, existe una conexión entre la educación ambiental y la democracia, en la medida en que ambas están mediadas por la reflexión en función del desarrollo sostenible. REFERENCIAS Alea García, A. (2005). Breve historia de la educación ambiental: del conservadurismo hacia el desarrollo sostenible. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de http://www.revistafuturos.info/futuros_12/ hist_ea.htm Axtelle, G. (1966). John Dewey y el genio de la civilización norteamericana, en D. Lawson, & A. Lean (Edits.), John Deweuy visión e influencia de un pedagogo. Buenos Aires: Novoa. Child, J. L. (1956). Pragmatismo y educación (J. Osorio, & A. Aisenson, Trads.). Buenos Aires: Novoa. Dewey, J. (1964). Naturaleza humana y conducta (R. Castillo, Trad.). México-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Dewey, J. (1965). Libertad y cultura (R. Castillo, Trad.). México: Unión tipográfica editorial hispano americana. Dewey, J. (1967). El hombre y sus problemas (E. Prieto, Trad.). Buenos Aires: Paidós. Dewey, J. (1989). Cómo pensamos (M. A. Galmarini, Trad.). Barcelona: Paidós. Dewey, J. (1996). Liberalismo y acción social y otros ensayos (M. E. Cloquell, Trad.). Valencia: Alfons el Magnánim. Dewey, J. (2004). Democracia y educación (L. Luzuriaga, Trad.). Madrid: Morata. Dewey, J. (2004a). La Opinión pública y sus problemas. Madrid: Morata. Feinberg, W. (1992). Progresive education and social planning, en n J. Tiles (Ed.), John Dewey: Criticas Assessments (vol. 2). London: Routledge. Fernández, L., & Gutiérrez, M. (2013). Bienestar social, económico y ambiental para las presentes y futuras generaciones. En: Información Tecnológica, 24 (2), 121-130. Geneyro, J. C. (1991). La democracia Inquieta: E. Durkheim y J. Dewey. Barcelona: Antropos. Horwitz, R. (2001). John Dewey, en L. Strauss, & J. Cropsey, Historia de la filosofía política (L. García, D. Sánchez, & J. Utrilla, Trads.) (p.363). México: Fondo de Cultura Económica. Macedo, B., y Salgado, C. (2007). Educación ambiental y educación para el desarrollo sostenible en América Latina. En: Cátedra Unesco (1), 29-37. Martínez, J. (2001). Educación ambiental, en Fundamentos de la educación ambiental 2da Parte. Recuperado el 10 de Marzo de 2014 de http://www.jmarcano. com/educa/curso/fund2.html Mercau, H. (2012). El proceso de la experiencia en la filosofía de John Dewey: acción inteligente, creativa y democrática. En: Logos (21), 91-124. ONU. (1987). Report of tue Wordl Commission on Enviroment and Developtemt: Our Common Future. Oxford: Oxford University Press. Pajol, R. (2006). Construir una escuela que eduque para el desarrollo sostenible, en La sostenibilidad, un compromiso de la escuela (págs. 21-26). Barcelona: GRAO, de IRIF, S,I. Putnam, H. (1994). Cómo renovar la filosofía (C. Laguna, Trad.). Madrid: Cátedra S.A. Rodríquez, H., Yolanda, G., y Guzmán, A. (2011). El Rol de la educación frente al desarrollo sostenible: Una mirada desde el marco del decenio del la educación para el desarrollo sostenible 2005-2014. En: Revista Educación y Desarrollo, 5 (1), 127-138. Sfeir-Younis, A . (2004). Desarrollo sustentable, democracia y derechos humanos: evitemos un fracaso colectivo. En: Revista Ambiente y Desarrollo de CIPMA, 20 (3), 12-21. Sociedad Mundial para la Protección Animal. (s.f.). Educación para el desarrollo sostenible. Recuperado el 18 de Marzo de 2014 de https:// www.google.com.co/search?q=El+rol+de+la+ Educaci%C3%B3n+Frente+al+Desarrollo+Sost enible%3A+Una+mirada+desde+el+marco+d el+decenio+de+la+educac%C3%B3n+para+e l+desarro+sostenible+2005-2014&oq=El+rol+ de+la+Educaci%C3%B3n+Frente+al+Desarrol lo+Sostenible Villamil, H., Guerra, Y., y Guzman, A. (2011). El rol de la educación frente al desarrollo sostenible: Una mirada desde el marco del decenio de la educación para el desarrollo sostenible 2005-2014. En: Revista Educación y Desarrollo Social (1), 127-138 201 Revista Temas T Revista Temas T Revista Temas Referencia al citar este artículo: Botero, D. (2014). De la ética a la política en Dussel, una propuesta democrática que politiza la vida humana. Revista TEMAS, 3(8), 205 - 221. De la ética a la política en Dussel, una propuesta democrática que politiza la vida humana1 Diego Alejandro Botero Urquijo2 Recibido: 11/08/2014 Aceptado: 10/09/2014 Resumen En este artículo se presenta la disertación de Enrique Dussel en la cual propone los principios morales de la ética de la liberación que se subsumen en el valor como base de la vida humana, y así exponer cómo se articulan con su propuesta política. De esta manera, se muestra cómo desde este valor se construyen los principios políticos que permiten pensar qué es una buena sociedad. En este sentido, la propuesta de la política de la liberación de Dussel se configura en un escenario de corte democrático que surge desde la materialidad de los individuos a partir del desarrollo de la vida humana como valor base universal. De aquí, que se muestre cuáles son los principios morales que se desprenden de la vida humana y cómo estos se politizan para la configuración del orden social. Palabras clave: Vida humana, Víctima, Democracia, Ética de la liberación, Política de la Liberación. From ethics to politics of Dussel, a democratic proposal that politicizes human life Abstract This article presents the dissertation of Enrique Dussel in which he proposes the moral principles of the ethics of liberation that are subsumed in value as the basis of human life, in order to expose how he articulates them with his political proposal. In this way, this article shows how the political principles are built from this value, which permits to think about what is a good society. In this sense, Dussel’s proposal The Politics of Liberation is set in a democratic landscape that arises from the materiality of individuals on the basis of the development of human life as a universal basic value. From here, it shows the moral principles emerging from human life and how they are politicized to configure social order. Keywords: Human Life, Victim, Democracy, Ethics of Liberation, Politics of Liberation. 1 Este artículo es producto del trabajo realizado en el grupo de investigación Politeia de la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander – UIS, a partir del proyecto de investigación “La política de la liberación de Enrique Dussel como una politización de la vida humana”. 2 El autor se desempeña como profesor de tiempo completo en la Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades - ECSAH de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. E-mail: [email protected] 205 Revista Temas INTRODUCCIÓN El pensamiento filosófico latinoamericano se caracteriza porque propone un abordaje de las situaciones reales de existencia en las que se ven sometidas las comunidades; sostiene que es posible pensar desde nosotros mismos y que debemos hacerlo. Bajo esta perspectiva, autores como Enrique Dussel (2001) se convierten en un referente de la filosofía latinoamericana, ya que apuntan a la construcción de una filosofía que dé respuesta a las condiciones sociales, políticas y culturales propias de cada sociedad. Con este enfoque, se muestra cómo la filosofía tiene un papel fundamental en la existencia humana, puesto que debe responder a las necesidades de existencia material que cada sociedad posee. Si bien es cierto que las comunidades presentan importantes diferencias sociales, políticas, económicas y culturales, se hace necesario que se construya un pensamiento filosófico que surja de esas condiciones específicas para que pueda responder a las situaciones de riesgo social a las que sus miembros se ven expuestos. La ética de la liberación (1998) y la política de la liberación (2006b) se establecen como unas propuestas filosóficas que elabora Dussel con el objetivo de cumplir esa necesidad de responder al impedimento de la vida humana, situación a la que los individuos que hacen parte de las sociedades periféricas se ven expuestos. A partir de allí, la ética de la liberación desarrolla una serie de principios morales que se subsumen en la idea de vida humana, los cuales se desarrollan desde este valor base que se convierte en la premisa principal de la propuesta ética de Dussel. Cuando se hace referencia a la vida humana encontramos una categoría moral desde la cual se puede abordar la realidad material de los individuos, por lo que se hace imprescindible que se desarrollen principios morales que per206 mitan una orientación en las bases de la interacción humana. Si bien se entiende desde el pensamiento dusseliano que la ética es la base de la política, en la que se objetivan los principios morales, entonces la vida humana es ese principio base que se convierte en universal y normativo al momento de pensar el deber ser de la vida en comunidad. En este sentido, la política de la liberación de Dussel (2006b y 2009) se presenta como una propuesta en la que los principios morales desarrollados en la ética de la liberación consiguen una configuración política que orienta el buen vivir en comunidad. De esta manera, la propuesta política dusseliana indica cómo debe organizarse la vida en comunidad a partir de la interacción si se busca preservar este valor base. Una buena sociedad es aquella que permite el desarrollo de la vida humana, ante esto, la propuesta política de Dussel establece los mecanismos para que se permita ese desarrollo. En su disertación la vida humana ocupa un lugar de primer orden en el contexto político, dado que se configura el orden social con el objetivo de garantizar su producción, reproducción y desarrollo. En ese sentido, la soberanía popular, el poder obediencial y los principios políticos de enfoque democrático, que son los insumos con los que se desarrolla la propuesta, tienen como objetivo principal el desarrollo de la vida humana en comunidad. Por tal razón, pensar en la articulación de los principios morales con los principios políticos, muestra cómo en la teoría de Dussel se politiza la vida humana para garantizar el buen vivir en comunidad. LA ÉTICA DE LA LIBERACIÓN: BASES PARA EL DESARROLLO DE UNA TEORÍA POLÍTICA El objetivo principal del pensamiento ético de liberación que propone Enri- Revista Temas que Dussel es proponer un enfoque desde el que se transforme la realidad de sociedades periféricas: aquellas que bajo las condiciones sistemáticas de la contemporaneidad presentan situaciones de exclusión y destrucción de las condiciones de vida de sus miembros. Para ello, se plantea una ética que proporcionará unas bases sobre las que se despliega su proyecto político. En este orden de ideas, la ética de la liberación surge como el pilar fundamental sobre el que se va a sostener su teoría política, en la que a partir de la conceptualización de la víctima se establece la vida humana como el valor de base universal que permitirá establecer esa arquitectónica ética encaminada a pensar qué es una buena sociedad. Dussel propone una manera distinta de pensar la realidad a partir de un diálogo crítico con la racionalidad moderna. Distanciado de la pretensión de establecer las formas de existencia social desde la razón y no desde el contexto mismo del que surge el orden social y la vida en comunidad, establece la necesidad de pensar desde la materialidad misma de la existencia humana, las formas como deben organizarse las comunidades, y señala cómo la filosofía, principalmente desde la ética y la política, debe surgir del reconocimiento de las condiciones materiales en que viven las personas. Este enfoque, que sintetiza la pretensión de liberación del pensamiento dusseliano, genera unos elementos para la elaboración de una teoría ética que no sólo se quede en lo crítico frente al sistema-mundo que oprime las comunidades periféricas3. A partir de allí, se desarrolla una disertación que va de lo crítico moral a lo ético universal y normativo: la ética 3 El concepto de world system se refiere a esa dinámica en la que sociedades que tienen condiciones políticas y económicas más sólidas, despliegan mecanismos que oprimen comunidades periféricas, dejando como consecuencia un impedimento en el desarrollo de la vida humana para sus miembros (Dussel, 2006). de la liberación (para en un segundo momento establecer una disertación política normativa: la política de la liberación). Se expone una teoría crítica porque surge de la realidad material que viven aquellos que son excluidos por el sistema y no se les permite el desarrollo de la vida humana, es decir, desde las víctimas. Pero también se habla de lo ético universal, porque se llega a la configuración de principios universales normativos que apuntan a una concepción del deber ser para una buena sociedad. La ética de la liberación se centra en la posición de los excluidos por el sistema-mundo a los que se les impide el desarrollo de la vida humana, para desde allí elaborar una propuesta que servirá de base a su despliegue político. Con Dussel, esas comunidades invisibles que no cuentan con las herramientas para desarrollar la vida humana, encuentran un espacio de reconocimiento y proyección para la construcción de un orden social en que sean tenidas en cuenta. Es de primera necesidad, para el pensamiento dusseliano, reconocer las víctimas de exclusión. Estos no son otros que los excluidos del sistema, aquellos que de una u otra manera no encuentran la posibilidad de conseguir el despliegue del principio universal ético que se propone en la ética de la liberación: la producción, reproducción y desarrollo de la vida humana. Esta miseria a la que se ven sometidos los miembros de comunidades que no consiguen condiciones para reivindicar la vida humana, le significa al pensamiento dusseliano la justificación de su enfoque de liberación, que va desde lo crítico a lo normativo4: sí es necesario desarrollar 4 Se sostiene que la ética de la liberación se ha convertido en una teoría universal, ya que al desarrollar una disertación de la realidad material de las víctimas, partiendo del excluido, la cual llega a la construcción de la vida humana como un principio normativo que apunta al deber ser de la ética, Dussel ha superado su situación focalizada en Latinoamérica y llega a impactar en todos aquellos que, en cualquier posición geográfica, las condiciones de 207 Revista Temas una construcción ética, sí es necesario pensar las situaciones sociales desde un enfoque moral y sí es necesario a partir de allí configurar un espacio político en el que pueda florecer la vida humana. Por tanto, estamos frente a un llamado que exige la atención frente a las situaciones de privación que sufren los excluidos del sistema-mundo, para construir una disertación moral que responda a la opresión de sociedades periféricas. Esta posición en el pensamiento dusseliano, consigue un asidero racional desde el cual sustenta la necesidad de pensarnos a partir de las víctimas. La razón ético crítica, criterio de la ética de la liberación desde el cual se analiza la materialidad de las sociedades, exige reconocer a los excluidos, y entender que es desde el sistema donde se dan las condiciones para su existencia. Además, denuncia las injusticias que se hacen visibles dadas las condiciones en las que se impide a los sujetos el florecimiento de la vida humana (Dussel, 1998, p. 317). En este sentido, encontramos que hay un criterio base sobre el cual Dussel construye su teoría: la existencia real de víctimas. Este criterio crítico de reconocimiento de las víctimas es descrito por el autor de la siguiente forma: En primer lugar, abstracta y universalmente, el criterio de criticidad o crítico (teórico, práctico, pulsional, etc.) de toda norma, acto, micro estructura, institución o sistema de eticidad parte de la existencia real de «víctimas», sean por ahora las que fueren. Es «criticable» lo que no permite vivir. Por su parte la víctima es inevitable. Su inevitabilidad deriva del hecho de que es imposible empíricamente que una norma, acto, institución o sistema de eticidad sean perfectos en su vigencia y consecuencias. Es empíricamente imposible un sistema perfecto —aunque es la preorganización les impida el desarrollo de la vida humana (Dussel, 1998). 208 tensión del anarco-capitalismo (como el de Hayek, que parte del modelo de la institución del mercado con «competencia perfecta») o de la acción directa anarquista (que supone la existencia futura de «sujetos éticos perfectos» como gestores de la sociedad sin instituciones) (Dussel, 1998, p. 369). El reconocimiento de su existencia como víctimas es el punto de partida de la disertación ética. Debemos reconocer que hay sujetos a los que se les impide el desarrollo de su vida humana, y que a partir de allí surge el llamado a la filosofía para que busquemos caminos de transformación de las condiciones materiales en que se oprimen las víctimas. Por ello, cuando hablamos del criterio crítico acudimos no a un juicio de valor, sino a un hecho empírico: hay víctimas, necesariamente debemos pensar en quiénes son y por qué. Detectar empíricamente una víctima significa reconocer el dolor, la pobreza, el hambre y muchas otras dimensiones de la negatividad de las mismas, de las cuales la razón, bajo el criterio crítico, capta su contenido empírico y emite juicios a partir de tales condiciones de privación. Si bien reconocer las víctimas desde su negatividad es el primer paso de la crítica, que además implica reconocerlos como sujetos vivientes a los que sistemáticamente se le impide el desarrollo de la vida humana, ese reconocimiento debe ir acompañado de un sentido de responsabilidad que se argumenta moralmente desde el momento en que le damos un lugar en la sociedad a esos sujetos que son oprimidos. Es necesario entender la víctima como un sujeto vivo, reconocerlo desde su vulnerabilidad traumática, en la que se rescata su dignidad y se genera una respuesta simultánea de aceptarlo como ese otro que está en condiciones de privación: Pero un paso más profundo aún es la respuesta simultánea ante dicho re- Revista Temas conocimiento como responsabilidad, anterior aun al llamado de la víctima a la solidaridad. Su mismo rostro de hambriento, doliente en su corporalidad reconocida éticamente, nos «atrapa» en la responsabilidad: lo «tomamos-a-cargo» antes de poder rechazarlo o asumirlo. Es el origen de la crítica (Dussel, 1998, p. 371). Además, se requiere que las víctimas se autoreconozcan, que tomen conciencia de su situación y reclamar la transformación de sus condiciones. Es la responsabilidad sobre otro el elemento que permite la configuración de ese “deber ser viviente”, premisa ética que justifica y orienta el desarrollo del valor base vida humana. Con el reconocimiento de la víctima no hay una transformación ética de impacto, pero al hacernos cargo de ese excluido, damos un paso deóntico que permite pensar en un principio éticonormativo: Este «tomar-a-cargo» la vida negada del Otro no tendría sentido crítico-ético si procediera de un reconocimiento del Otro como igual. El acto propiamente crítico-ético se origina por el hecho de la negatividad del Otro reconocido como otro: porque es una víctima; porque tiene hambre; porque no puedo obtener beneficio alguno de su existencia: gratuidad de la responsabilidad. Me está pidiendo solidaridad desde la «exposición» de su propia corporalidad sufriente. Me pide, me suplica, me manda éticamente que lo ayude. Y este «tomar-a-cargo» es anterior a la decisión de asumir o no dicha responsabilidad. El asumir la responsabilidad es posterior, y ya está signada éticamente: si no asumo la responsabilidad no dejo de ser por ello responsable de la muerte del Otro, que es mi/nuestra víctima, y de la cual victimación soy/ somos causa cómplices, al menos por ser un ser humano, asignado a la responsabilidad comunitaria de la vulnerabilidad compartida de todos los vivientes. Soy/somos responsable/s por el Otro por el hecho de ser humano, “sensibilidad” abierta al rostro del Otro. Además, no es responsabilidad por la propia vida; ahora es responsabilidad por la vida negada del Otro que funda un enunciado normativo: porque debo producir, reproducir y desarrollar la vida humana en general, hay razón para reproducir la vida negada de la víctima de un sistema opresor. Se trata de la negación ética de una negación empírica. El pasaje por fundamentación del juicio de hecho (“¡Hay una víctima!”) al juicio normativo (“Debo responsablemente tomarla a cargo y enjuiciar al sistema que la causa”) es ahora justificable (Dussel, 1998, pp. 374-375). Tomar a cargo al otro y hacerse responsable de él genera un impacto de gran magnitud. La comunidad que calla ante las condiciones de privación que sufren los excluidos, se sitúan como actores que contribuyen la generación de víctimas, así sea desde su aceptación pasiva o desde su consciente o inconsciente invisibilización. Al asumir esta posición de reconocer la negatividad de las víctimas, también nos encaminamos contra el sistema que excluye e impide la vida humana. Tenemos entonces, desde lo crítico a lo normativo en la ética de la liberación, una pretensión de generar crisis, entendida ésta como la situación en la que se pone en tela de juicio el orden social desde la argumentación y la apropiación de aquellos a quienes no se les permite su crecimiento, desarrollo y florecimiento como vivientes. Apuntar a la crisis a su vez nos lleva a pensar la necesidad de una transformación profunda del sistema, pues no se trata de sacar la cara por la víctima sin una pretensión de generar un cambio en sus condiciones de existencia. Esto es lo que Dussel (1998) denomina “el aspecto crítico positivo, que consiste en generar un tránsito que vaya de la mera interpretación a la transformación 209 Revista Temas real” (p. 377). Tal perspectiva de cambio genera unas condiciones de autonomía y originalidad para la ética de la liberación, puesto que hablamos de la producción, reproducción y desarrollo de la vida humana como el principio desde el cual se construye la argumentación ética, principio que se desprende de la realidad material de las sociedades. La ética de la liberación pretende que la vida humana se logre desarrollar para garantizar desde allí las bases que sostendrán la buena convivencia en comunidad, y busca transformar las condiciones de aquellos que ven impedido el desarrollo de su vida humana. De esta manera, desde el reconocimiento de la víctima y de la necesidad de sostener la vida humana se puede pensar en un buen vivir: En efecto, la obligación de la “crítica” de la norma, acción, institución o sistema de eticidad (en parte o en totalidad) indica, exactamente, que el principio material universal de la ética no es sólo reproducción de la vida (como razón reproductora o pulsiones de felicidad del mismo tipo), sino también desarrollo de la vida humana en la historia (desde las pulsiones creadoras, que se arriesgan por el Otro a enfrentar el dolor y la muerte, y la razón crítica, que se torna escéptica de la no-verdad del sistema que genera víctimas) (Dussel, 1998, p. 379). A partir de esta pretensión transformadora, tenemos que el acto de la crítica en la ética de la liberación es un proceso que nos lleva a una transformación material del orden social, y que se hace normativo con el desarrollo del valor base. De esta manera, si se propende por un buen vivir, el despliegue de la vida humana en comunidad garantizaría el progreso social a partir de nuevos criterios que se alejan de los imperantes generados por el sistema mundo que excluye, oprime y destruye a quienes son más vulnerables. Desde allí se exhorta a la 210 comunidad conformada por las mismas víctimas que se autorreconocen como tales, se afirman, sustentan su dignidad y se hacen cargo de su proceso liberador. VIDA HUMANA: VALOR BASE Y PRINCIPIO MATERIAL La vida humana se convierte en el valor sobre el cual se direcciona la disertación ética de Dussel. Cuando se habla de vida humana no se trata de una apuesta por la vida en general, ni comprende todos los aspectos de la existencia de las personas, se refiere a la transformación de las posibilidades de existencia digna, libre y feliz de los individuos a partir de una categoría moral que subsume las dimensiones éticas de la vida en comunidad. Este presupuesto se justifica en sí mismo, pues la vida humana no sólo cuenta la conciencia de que es, sino que tiene además la posibilidad de ser a futuro, es decir, en sí misma exige la necesidad de perpetuarse pues propende a la configuración institucional y de realidad desde sí misma. Se habla de vida humana como valor base, puesto que es un principio que posee pretensión de universalidad que surge desde las diferentes formas culturales, y pretende abarcar el direccionamiento del buen vivir. El principio de vida humana en sí misma no es la instancia real que se alcanzan en la convivencia social, sino que ésta es penetrada por la vida humana, ya que cualquier norma, institución, microestructura o forma de organización tiene necesariamente como contenido último alguna dimensión de la producción, reproducción y desarrollo de la vida humana en tanto valor base. Cuando se expone la vida humana en el pensamiento dusseliano se tiene: El ser humano accede a la realidad que enfrenta cotidianamente desde el ámbito de su propia vida. La vida humana ni es un fin ni es un mero horizonte Revista Temas mundano-ontológico. La vida humana es el modo de realidad del sujeto ético (que no es el de una piedra, de un mero animal o del «alma» angélica de Descartes), que da el contenido a todas sus acciones, que determina el orden racional y también el nivel de las necesidades, pulsiones y deseos, que constituye el marco dentro del cual se fijan fines. Los «fines» (en referencia a la razón instrumental formal weberiana) son «puestos» desde las exigencias de la vida humana. Es decir, el ser humano en tanto viviente constituye a la realidad como objetiva (sea para la razón práctica o teórica) en la medida exacta en que la determina como mediación de la vida humana. Si se enfrenta a algo, de hecho, empírica y cotidianamente, es siempre y necesariamente como aquello que de alguna manera se recorta del «medio» que constituye nuestro entorno como conducente a la vida del sujeto ético. La vida del sujeto lo delimita dentro de ciertos marcos férreos que no pueden sobrepasarse bajo pena de morir. (…). La vida humana marca límites, fundamenta normativamente un orden, tiene exigencias propias. Marca también contenidos: se necesitan alimentos, casa, seguridad, libertad y soberanía, valores e identidad cultural, plenitud espiritual (funciones superiores del ser humano en las que consisten los contenidos más relevantes de la vida humana). La vida humana es el modo de realidad del ser ético (Dussel, 1998, p. 129). Con esa pretensión normativa la vida humana consigue convertirse en un principio universal denominado por Dussel (1998b, p.10) “principio material universal de la ética”; Entonces, su calidad de normativa indica que todo sujeto debe producir, reproducir y desarrollar de forma autoresponsable la vida de cada sujeto humano en una comunidad política, y que además, cuenta con una configuración geográfica, con una tradición cultural y una construcción histórica. Estos elementos determinan las mane- ras como se enfrentan los individuos al mundo, y permiten establecer el camino que debe seguirse para perpetuarla. Adicional a esto, el principio cuenta con la característica de tener pretensiones globales; la flexibilidad que le garantiza ser un valor que se basa en la vida del sujeto como individuo vivo y humano, hace que trascienda las fronteras de la diferencia cultural y geográfica, de manera que pueda ser aplicado en cualquier esfera siempre que surja de los excluidos, de aquellos que el sistema convierte en víctimas. Por ello, podemos sostener que “es un enunciado normativo con pretensión de verdad práctica y, además, con pretensión de universalidad” (Dussel, 1998, p 140). De esta forma, se tiene que la perpetuación de sí misma como valor universal hace de la vida humana un principio necesario, sin embargo, no es suficiente. Este principio material de vida humana, necesitará de un parámetro de validez que le permita legitimarse para no dejar espacio a ambigüedades que trastoquen su desarrollo. PRINCIPIOS NORMATIVOS EN LA ÉTICA DE LA LIBERACIÓN: PRINCIPIO DE VALIDEZ DISCURSIVO Y PRINCIPIO DE FACTIBILIDAD La vida humana se ha configurado como un valor base que toma carácter de principio universal normativo, que en primera instancia, se apoya en el principio de validez que desarrolla la ética de la liberación. Este último es discursivo y depende del consenso racional de los individuos, por lo tanto, será el principio formal que permitirá argumentar la manera como debe asegurarse la producción, reproducción y florecimiento de la vida humana. En este sentido, se plantea que la vida humana, como principio material de existencia, recurre al “principio formal de validez” para que discursivamente se pueda justificar el desarrollo universal 211 Revista Temas del valor base. Es por tal tránsito que se reconoce la vida humana como un principio universal normativo, dado que pasa de ser una necesidad moral desde el reconocimiento de las víctimas, a un principio material que las reivindica y se justifica en sí mismo. Sin embargo, se necesita de un tercer principio para asegurar que se pueda aterrizar la vida humana en la realidad de los excluidos: el principio de factibilidad. Según el autor es imposible llevar a lo real la vida humana si omitimos las condiciones sociales, políticas culturales e históricas de las comunidades. Sólo poniendo en práctica este principio, y en correlación con el principio material y con el principio de validez discursivo, se consigue concretar la vida humana como valor base universal normativo. Para ello, es preciso que se hagan compatibles los fines de la acción, los cuales dependen tanto de las normas, las instituciones y los sistemas, con los principios materiales de reproducción de la vida humana y formal de legitimidad discursiva de la misma. De aquí, que se afirme que una acción es buena cuando respeta los tres principios que hacen de la vida humana un principio universal: cuando se da la materialidad de su producción, reproducción y florecimiento, cuando se legitima a través del ejercicio racional del debate público y cuando se alinean estos principios con el aparato institucional del ejercicio político. Dussel (año, puesto que se introduce una idea del autor) sostiene la pertinencia de lo que él llama la razón prácticomaterial y práctico-discursiva, elementos que le permitirán al principio material de vida humana resultados tangibles. Esto es lo que Dussel definirá como principio de factibilidad, y consiste en hacer compatibles los fines de las acciones humanas con el principio material de 212 vida humana y con el principio crítico discursivo. D I M E N S I Ó N C R Í T I C A D E LO S PRINCIPIOS EN LA ÉTICA DE LA LIBERACIÓN: PRINCIPIO MATERIAL C R Í T I C O, P R I N C I P I O C R Í T I C O D E VA L I D E Z Y P R I N C I P I O D E FACTIBILIDAD CRÍTICO Es importante señalar que Dussel reconoce la posibilidad de los efectos negativos de las acciones, teniendo en cuenta que los seres humanos distan mucho de ser perfectos. Por lo tanto, es imposible pensar en una sociedad en la que no haya un grado mínimo de injusticia. Para responder a este dilema, el autor propone principios éticos que tienen una faceta crítica y funcionan como elementos que estudian las situaciones de injusticia y responden a ellas: “el principio material crítico”, “el principio crítico de validez” y “el principio de factibilidad crítico”. Estas facetas de los principios éticos funcionan como elementos de escrutinio que se encargan de ahondar en las situaciones moralmente reprochables que se generan en el marco de la vida en comunidad. La faceta crítica del principio material se encargará, a causa de los efectos nocivos no intencionales que conlleven víctimas, de cuestionar al orden social que no le permite a determinado individuo desplegar las condiciones en que se garantiza la vida humana. En este sentido, este principio permite a la sociedad establecer argumentativamente la manera en que se debe asegurar la consecución fáctica del principio material de vida humana. El principio de validez en sentido crítico se preocupa por dar a conocer mediante la argumentación las condiciones de injusticia y exclusión que las personas lleguen a sufrir, es decir, por medio del escrutinio racional buscará Revista Temas descubrir a la víctima y poner a la luz pública las condiciones en que no se le permite la producción, reproducción y florecimiento de la vida humana (Dussel, 1998, p. 309). Por otro lado, el principio material se preocupa por escudriñar las condiciones en que al sujeto no se le permite hacer parte del orden social, indaga sobre las situaciones en que la persona es excluida de la posibilidad de tomar decisiones que le competen a él mismo y a su comunidad (Dussel, 1998, p. 418). Mientras que por último, el principio de validez crítico busca deslegitimar argumentativamente la organización social que permite la negación de las víctimas y proponer maneras de organización social que permitan el despliegue de la vida humana. Se trata de un principio que permite a los ciudadanos oprimidos por el sistema luchar racionalmente por la reivindicación de su condición como miembros políticos legítimos de la comunidad (Dussel, 1998, p.496). Este principio tiene la obligación de cuestionar el sistema que genera víctimas y de proponer formas de convivencia para garantizar una transformación social. La ética de la liberación concluye con el “principio de factibilidad” o “principio de liberación”, que además tiene un importante aliciente: su pretensión moral de justicia, que por demás hará parte de la propuesta política del autor. Esta pretensión de justicia se da en dos momentos, uno negativo en el que se alza la crítica que busca deconstruir el orden político, y uno positivo que busca reconfigurar el orden social para que se les garantice a los ciudadanos la posibilidad de producir y reproducir la vida humana. En este sentido, Dussel incorpora la razón crítico-estratégica que sostiene el entorno crítico de su pretensión de justicia, pues el principio se concentra en el sujeto de la acción que busca generar un cambio en la realidad que vive. Con este principio se pasa del sujeto moral que es oprimido por el sistema, al sujeto que actúa en pro de un cambio que garantice unas nuevas condiciones de existencia. Como se puede inferir de la propuesta del autor, la articulación de los principios de la ética que propone Dussel generarán la fundamentación moral para que podamos pensar cómo debe ser una buena sociedad, desde lo crítico a lo normativo nos traza el camino para la construcción de una buena vida para aquellos a quienes históricamente se les ha negado. Sin embargo, y esto ya lo sabe Dussel, no es suficiente con su arquitectónica moral, por ello, la apuesta se cristaliza con la política de la liberación, principalmente en su volumen 2, donde materializará los principios morales en una teoría política que permita establecer las condiciones de interacción que logren ese ideal de buena sociedad. PRINCIPIOS POLÍTICOS FUNDAMENTALES Llegamos a un punto en el que podemos mostrar cómo la política de la liberación configura el espacio real en el que se materializan las pretensiones éticas que se desarrollan en la Ética de la Liberación. Si bien las esferas de interacción en las que los individuos desarrollan su vida material determinan las condiciones específicas en las que los ciudadanos interactúan para la construcción de la vida en comunidad, Dussel (2009) propone a partir de esas condiciones, “los principios políticos fundamentales que materializarán los principios éticos desarrollados desde la vida humana. Los principios políticos permiten que se haga viable el despliegue del poder que surge de la voluntad del pueblo y orientan la consecución real del orden social que garantiza el desarrollo de la vida humana” (p. 352). Estos principios de la política de la liberación propuestos por Dussel mate213 Revista Temas rializan los principios éticos y permiten que se ejecuten las pretensiones políticas que la sociedad se traza a partir del consenso; configuran la posibilidad del ejercicio institucional desde la configuración de poder obediencial5; y logran que se pueda desarrollar materialmente la vida humana. Es por ello que el autor entiende los principios de la siguiente manera: Por nuestra parte, en cambio, afirmaremos los principios como normas (o reglas práctico-políticas) constitutivas, como reglas que fijan límites al campo político, y que desde dentro animan las instituciones y el ejercicio de las acciones políticas, normalmente de manera no-intencional, invisibles o encubiertos a la conciencia del agente, siendo sin embargo [sic] vigentes implícitamente en la institución o la acción misma. El agente, gracias a los principios, enmarca de hecho, empíricamente, el campo político, y obtiene un impulso normativo para organizar las instituciones y efectuar su acción, ejerciendo implícitamente el principio en todo lo político. De no hacerlo, la institución o la acción se situaría fuera del espacio político, faltándole la potencia normativa, desarrollando estructuras de poder de manera patológica, auto-centradas, fetichistas; de un poder como dominación totalitaria, autoritaria, despótica, o de otro tipo, que desde un punto de vista estrictamente político habría dejado de serlo, y comenzaría a producir efectos negativos inesperados, que crearían tanto ruido en el corto y largo plazo, que el campo político, las acciones políticas y las instituciones irían desapareciendo en cuanto tales, negadas, destituidas o suplantadas por otros tipos de acciones o instituciones que habrían pasado a otro campo de la acción (por ejemplo, 5 En Dussel se entiende el poder obediencial como la categoría política que configura el orden social, desde su dimensión ontológica ostentada por la comunidad política (potentia) hasta su dimensión material en la que se institucionaliza para configurar el escenario de interacción humana (potestas) (Dussel, 2009). 214 al campo de la guerra o al de la mera manipulación tenocrática o totalitariopolicial) (Dussel, 2009, pp. 356-357). Se tiene entonces, una configuración política que se encamina a establecer las condiciones de organización para el buen vivir en comunidad. Por tanto, este proceso requiere comprender que los principios políticos funcionan bajo una codeterminación en la que se articulan entre sí para que funcionen adecuadamente. De esta forma, desde la política de la liberación se entiende que los principios políticos funcionan a manera de reciprocidad entre ellos dada su configuración normativa. Esta codeterminación es posible, ya que estos parámetros no son la última instancia del orden social, sino fundamenta las premisas desde las que se construye la realidad, lo que les permite ser flexibles y articularse entre sí. Pensar que un principio político apunte a un fin específico desde el cual se comprenda la vida en comunidad, puede dejar de lado muchos aspectos de esa misma vida en comunidad que llegan a ser valiosos para los ciudadanos; mientras que una serie de principios flexibles que se basen en una valor base (vida humana en este caso) permiten abordar a partir del consenso diferentes espacios de interacción humana, y logra que se configuren las formas de organización que potencien el desarrollo y la preservación del buen vivir (Dussel, 2009). Hay que tener en cuenta que la vida humana no es un principio normativo en sentido político; como valor base y principio ético universal se sitúa en la base de la construcción conceptual; y en el contexto de lo práctico se convierte en la última referencia que indica el modo de realidad de la comunidad política (Dussel, 2009, p. 383). Es así como se plantean los principios: democrático, material (político) y de factibilidad (político) desarrollados por Dussel, los cuales tienen la vida hu- Revista Temas mana como contenido básico. Por ello, se propone que al establecer una politización de tal valor hay que reconocer los diferentes niveles de abstracción y complejidad que determinan la manera como se despliegan en la realidad, apuntan a una configuración material de condiciones de existencia específicas, y que dadas sus características de codeterminación y reciprocidad entre sí se adecúan a los objetivos que se propone la política de la liberación. Pasemos entonces a explorar los principios políticos propuestos por este autor. ENFOQUE DEMOCRÁTICO Y PRINCIPIO DE LEGITIMIDAD : IGUALDAD Con el desarrollo del principio de legitimidad democrática: igualdad, Dussel (2006) nos propone un enfoque desde el discurso y la reconstrucción del sentido de la democracia en la política de la liberación. Es innegable que la concepción democrática dusseliana se apoya en gran medida del diálogo crítico que establece con Apel y Habermas (1992), en tanto el sentido comunicativo del consenso como elemento político de fundamento democrático aparece en el principio igualdad a manera de base. Es importante señalar que Dussel (2009) toma distancia de la corriente contractualista en tanto no reconoce al acuerdo originario como el elemento que permita establecer una buena forma de organización política; plantea que tal acuerdo originario, al estar falto de la voluntad consciente de los miembros que permiten su configuración, presenta un bache que impide políticamente la materialización del valor base de vida humana sobre el que se debe sustentar la realidad política. Desde la política de la liberación se propone una comunidad política de comunicación que, a partir de la deliberación racional, establece una estructura de poder que se refe- rencia desde el criterio de legitimidad democrático. Este último, implica que se sustente legalmente, institucionalmente y consensualmente desde la simetría de participación de los individuos, para que obtenga el reconocimiento de la comunidad. Para que sea posible este escenario, se requiere proceder democráticamente a partir de “[…] la mediación necesaria de manera libre, autónoma, democrática o discursiva legítimamente según las reglas públicamente institucionalizadas” (Dussel, 2009, p. 397). Tal procedimiento permite comprender por qué es en la igualdad que se encuentra el principio democrático, pues se necesita reconocer y valorar socialmente al otro en condiciones de igualdad políticas con sustento ético para que se pueda desarrollar tal legitimación. Pensarse como iguales no consiste en pretender las condiciones de igualdad de derechos y libertades que establezcan condiciones políticas, sino comprender que al otro, en tanto miembro de la comunidad política, se le debe garantizar el florecimiento de su vida humana en condiciones de simetría social. En este sentido, se hace necesario que se afirme la igualdad desde el reconocimiento, aceptación y posibilidad de participación simétrica a partir del respeto por la diferencia que caracteriza la diversidad de las comunidades. En este escenario de diversidades en que los actores se reconocen como iguales políticos, se puede pensar en la construcción de un principio político democrático. Tal principio pretende un tipo de organización que unifique a los seres humanos a partir del consenso racional que les permita tener el poder desde la comunidad política en sí misma. Tenemos entonces, que desde la voluntad acordada se cumplen los requisitos para que discursivamente se configure el principio democrático. 215 Revista Temas Este principio es enunciado por Dussel (2009) a partir de la siguiente máxima: Operemos siempre de tal manera que toda norma o máxima de toda acción, de toda organización o de las estructuras de una institución (micro o macro), en el nivel material o en del sistema formal del derecho (como el dictado de una ley) o en su aplicación judicial, es decir, del ejercicio del poder comunicativo, sea fruto de un proceso de acuerdo por consenso en el que puedan de la manera más plena participar los afectados (de los que se tenga conciencia); dicho entendimiento debe llevarse a cabo a partir de razones (sin violencia) con el mayor grado de simetría posible, de manera pública y según la institucionalidad acordada de antemano. La decisión así elegida se impone como un deber político, que normativamente o con exigencia práctica (que subsume como político al principio ética formal) obliga legítimamente al ciudadano (p. 405). Es cierto que la aplicación directa del principio democrático presenta ciertos problemas, pues en una sociedad de millones de personas se hace imposible su aplicación directa, por lo que se requieren mecanismos para ejecutarlo; sin embargo, de manera normativa éste permite que en todos los niveles se oriente para que la legitimidad en el ejercicio político esté presente. A partir de este parámetro de orientación procedimental, la comunidad política deberá atender al consenso para que en todos los niveles se haga caso de la argumentación y se despliegue el enfoque democrático. Entonces, su valor consiste en que la democracia para Dussel es la instancia en la que se define el procedimiento a partir de la argumentación racional, la participación simétrica y autónoma del ciudadano que obliga al que toma parte de los acuerdos ejercer un papel políticamente activo: 216 Es un principio procedimental ciertamente, pero es igualmente normativo; es un procedimiento empírico que otorga a las decisiones el carácter institucional de la determinación de legitimidad, y a los sujetos de esas decisiones la pretensión de legitimidad política, que como todas las restantes pretensiones políticas […] deben cumplir exigencias particulares (Dussel, 2009, p. 406). Dussel reconoce el desarrollo que de lo teórico a lo práctico ha tenido la democracia en sí misma, pues sostiene que es la mejor posibilidad para pensar el orden social. Ahora bien, dado que lo propio de la política de la liberación es el despliegue del poder obediencial, es necesario un contexto democrático para alcanzar tal desarrollo. Se necesita que los miembros de la comunidad política participen desde su voluntad alcanzada a partir del consenso. En este sentido no hay imposiciones ni coerción, sino una adhesión a una voluntad comunitaria que se consigue desde la participación y la discusión racional de los miembros en condiciones de simetría. Proponer el principio democrático significa que los ciudadanos participen de la toma de decisiones y se hagan cargo de la responsabilidad que ello implica, pero de una manera voluntaria a partir de la discusión pública. Dussel (2009) muestra esta necesidad de la siguiente manera: Entrando el consenso como nota esencial de la definición del poder político, es también un momento del consenso legítimo la simetría en la participación de los afectados. Es decir, todo ciudadano debe poder participar (es un derecho) y tiene la obligación de participar (es un deber) en todo aquello que lo afecta. Si se le impide la participación, o si no es simétrica, es una negación de la democracia -objetivamente, como derecho-, y no sentirse exigido a participar y luchar por tener simetría es igualmente falta de adhesión a la Revista Temas democracia -subjetivamente, como un deber no cumplido (Dussel, p. 407). Es a partir de tal necesidad objetivada en la realidad, que el principio democrático consigue otorgar legitimidad al orden social. El que se permita y obligue democráticamente al ciudadano a participar de la deliberación simétrica genera confianza y aceptación de las condiciones que devengan de tal proceso. Pensar en un orden social sin legitimidad, implicaría entonces que se deban construir desde cero las condiciones de deliberación racional y participación simétrica, pues significaría una negación del principio democrático como tal. Esta pretensión universal le da una increíble fuerza al momento racional desde el que se configura el orden social en clave de democracia, ya que desde allí se garantizan condiciones de legitimidad real. Estar en contravía del principio democrático significa una despolitización del campo político, esa deslegitimación desvirtúa el escenario donde el orden social consigue las condiciones para que el valor base de vida humana se dé en la realidad. Es importante entender la diferencia que hay entre el principio democrático normativo y su despliegue material. Debemos tener en cuenta que este principio es universal en tanto significa un elemento de orientación que se sustenta a partir de su misma configuración y en el que está ligado a los otros principios políticos. Diferente pues de los modelos democráticos que se establecen, puesto que estos pueden ser legítimos si cumplen con la racionalidad consensual como elemento de establecimiento de lo político. De esta manera, son importantes las condiciones materiales de las sociedades en las que se pretende aplicar un modelo democrático: no es adecuado imitar un modelo determinado que se desarrolle en una sociedad establecida, y aplicarlo a otra que necesariamente tiene una configuración histórica, política y cultural muy diferente. Se requiere poner de plano tales condiciones que configuran las esferas de interacción en las cuales se desarrollan los campos políticos, para que se pueda desplegar el principio democrático y desde allí configurar un sistema que permita la preservación de la vida humana. En cualquier comunidad del planeta el principio democrático puede desarrollar importantes beneficios, a partir de las condiciones específicas de realidad que se dan en cada comunidad. Dussel (2009) presenta la necesidad de generar una orientación pedagógica de la política en cuanto tal, de manera que todos los niveles de la comunidad política se conviertan también en espacio para que los miembros de la misma desarrollen las capacidades necesarias que sostienen las condiciones sociales democráticas. Con ello, se puede potenciar en las comunidades una virtud democrática que con el transcurrir del tiempo se afianza y da fluidez a los procesos consensuales. Esta idea apoya el papel que tiene la comunidad política que pasa de ser la ostentora de la dimensión metafísica del poder (potentia) que se despliega empíricamente (potestas) a partir de la racionalidad consensual que se pone en práctica con la institucionalización del mismo, a ser también el actor político que determina los procesos democráticos que surgen del principio de legitimidad, para tener en última instancia una politización real del valor base: la vida humana. Dussel (2009) señala: “La comunidad política es auto-referente: es el origen de su primera determinación como totalidad. Aun este primer ponerse como soberana debe ser ya cumpliendo las exigencias del Principio democrático” (p. 423).De esta forma, se puede decir desde la política de la liberación, que el cumplimiento de estas condiciones democráticas constituye la categoría de comunidad política soberana. 217 Revista Temas Cuando se alcanza en una comunidad ese sentido de soberanía, ya podemos pensar que se ha logrado poner de plano no sólo su ostentación del poder obediencial, sino que también se ha ubicado como la primera y última instancia de la configuración del orden social que se propone desde el principio democrático. Esta concepción de comunidad política también permite la institucionalización y constitucionalización desde el poder obediencial de los mecanismos procedimentales que aseguran las buenas condiciones de convivencia en las que prevalece la vida humana. Esto la autodetermina y además la obliga, desde la simetría que permite el consenso racional, a que legítimamente obedezca lo decidido, a que se obedezca a sí misma en un plano real. Este principio de igualdad es llevado entonces a una aplicación en la realidad de las comunidades donde se desplegará el modelo democrático que sus condiciones materiales requieran. Esto permite generar espacios que no estén determinados bajo la lógica de las mayorías, dado que el consenso logra que la discusión dependa de la racionalidad de los argumentos y no de la distribución de beneficios que se generen en la toma de decisiones. Por tal motivo, en estas condiciones se hace válido pensar en una buena forma de gobierno que se desprenda del principio democrático y se construya a partir de las condiciones históricas, culturales y políticas que presente la comunidad política. Es reconocido por Dussel que no hay sistemas democráticos perfectos, pero para establecer las mejores condiciones posibles en la materialidad, se requiere que la democracia sea la base y se despliegue a partir del contexto en el que se va a desarrollar como modelo: La “democratización” de un sistema empírico debe siempre partir de la reali218 dad existente, creando nuevas instituciones en coherencia con las ya existentes en esa cultura política concreta. No deben entonces confundirse los principios con los postulados, con los modelos y con los sistemas políticos concretos. Ningún sistema concreto puede decirse que sea perfectamente democrático. Todo sistema tiene deficiencias antidemocráticas. La democratización es un proceso continuo al infinito que, como la línea asíntota, nunca podrá identificarse con su concepto. «Concepto» que en realidad no existe, porque el principio es exigencia normativa pero no una descripción conceptual con contenido. Igualmente el postulado es un enunciado imposible de orientación empírica (sin concepto positivo). Los modelos son por definición particulares, es decir, tienen concepto positivo pero no de la democracia como tal. De manera que no puede existir (porque es teóricamente contradictorio) un sistema empírico democrático perfecto posible. […] La “democracia” se transforma así en su contrario: en la justificación de una acción despótica y brutal (lo mismo puede decirse de los «derechos humanos», de la «justicia», etcétera) (Dussel, 2009, p 497). PRINCIPIOS: “MATERIAL” Y DE “FACTIBILIDAD”; IGUALDAD Y LIBERTAD El orden social que se proyecta desde la teoría política que desarrolla Dussel se configura a partir de tres principios políticos que establecen los lineamientos sobre los que se deben construir las dinámicas de existencia social que se pretenden desde la política de la liberación. Estos principios son en primer lugar, el principio democrático: igualdad; segundo, el principio material de la política: fraternidad; y tercero, el principio de factibilidad de la política: libertad. Estos principios políticos, que se desprenden de la potentia en sí misma, son Revista Temas elementos intrínsecos a la configuración normativa que se propone desde la teoría dusseliana y se encuentran en unas condiciones de codeterminación de muy alto impacto: Al menos los principios normativos de la política, los esenciales, son tres. El principio material (M) obliga acerca de la vida de los ciudadanos; el principio formal (L) democrático determina el deber de actuar siempre cumpliendo con los procedimientos propios de la legitimidad democrática; el principio de factibilidad (F) igualmente determina operar sólo lo posible (más acá de la posibilidad anarquista, y más allá de la posibilidad conservadora) (Dussel, 2006, p. 50). Ya se expuso el principio democrático, ahora se abordan los principios “material” y de “factibilidad”. Cuando se habla del principio fraternidad, determinación material de la realidad social y politización específica de la vida, Dussel está señalando la orientación política desde la que se reconocen las condiciones materiales de existencia. El principio material de fraternidad significa la concepción del contenido de la política, pues presenta las condiciones en las que se reconoce la necesidad material como principio normativo que orienta para garantizar el florecimiento de la vida humana. Por lo tanto, se sintetiza en la siguiente máxima: Debemos operar siempre para que toda norma o máxima de toda acción, de toda organización o de toda institución (micro o macro), de todo ejercicio delegado del poder obediencial, tengan siempre por propósito la producción, mantenimiento y aumento de la vida inmediata de los ciudadanos de la comunidad política, en último término de toda la humanidad, siendo responsables también de esos objetivos en el mediano y largo plazo (los próximos milenios) (Dussel, 2009, p. 462). A partir de esta conceptualización normativa de la materialidad, el individuo desde el valor base de vida humana que desde tal conceptualización encuentra un espacio real en las esferas de interacción empíricas. Además, hay que resaltar que también significa una posición universal que encuentra un despliegue político en los límites del mundo y que comprende a toda la humanidad. Es por ello que se tiene el despliegue de una pretensión política que busca, desde lo normativo, establecer la orientación para la preservación de la vida humana en el espacio político. Lo anterior, se garantiza a partir del reconocimiento racional que los ciudadanos deben hacer de la vida humana que ostentan sus compañeros de sociedad. En ese sentido, el desarrollo es tácito, ya que desde allí se determina la toma de decisiones en las diferentes esferas que configuran el campo político y la interacción en los espacios empíricos como tales. En ese sentido, el principio político material junto al democrático se establecen en el de factibilidad: libertad. Este el elemento que permitirá la consecución de una buena sociedad, desde el marco democrático que propone la política de la liberación. Pensar esto último implica subsumir los demás principios para garantizar que sea empíricamente posible el orden social propuesto. De aquí, que la libertad permite establecer lo posible en las relaciones de interacción de los ciudadanos desde la comprensión de los principios democrático y material (Dussel, 2009, p. 475). Además, motiva las condiciones materiales para que se despliegue el poder obediencial y desde la concepción normativa ética se pueda configurar el orden social que garantice la vida humana. Tenemos entonces que estos principios políticos son un reflejo material de los principios éticos normativos que se señalaron en la primera parte de este tex219 Revista Temas to: principio material, principio de validez discursivo y principio de factibilidad; desarrollados en la ética de la liberación y subsumidos en el valor base: la vida humana. Este enfoque normativo de la política de la liberación, toma entonces los principios arquitectónicos de la ética de la liberación y por medio del poder obediencial los politiza para el establecimiento de unos principios políticos que orientan el buen vivir. CONCLUSIÓN En el mundo globalizado que vivimos hoy en día, en el que las condiciones de exclusión de las comunidades son constantes y la vida humana se ve impedida por las características del sistema-mundo que impide el desarrollo de la vida humana, se encuentra que una propuesta ético-política como la que brinda Enrique Dussel es completamente pertinente en el escenario social que se tiene actualmente. Visto así, el enfoque que cobra relevancia es que las personas piensen desde ellas mismas y se dé respuesta a las situaciones sociales que viven las comunidades. El pensamiento filosófico latinoamericano ha sido criticado en muchos escenarios bajo la idea que no hay una tradición filosófica que lo sustente. Sin embargo, bajo propuestas normativas que desde lo crítico presentan escenarios de pensamiento para desarrollar la buena vida en comunidad, como es el caso de Dussel, se considera que sí es necesario pensar en la filosofía que se hace en y para Latinoamérica y el mundo. La propuesta Dusseliana ha encontrado con sus desarrollos recientes un escenario de ejecución mucho más profundo que el desarrollo que tuvo su ética del 70, en la cual la pobreza era el objeto de análisis de este autor (Dussel, 1973). Actualmente, la ética de la liberación y la política de la liberación de Dussel surgen como una propuesta para sociedades excluidas por un sistema-mundo globalizante que destruye la vida humana. 220 Puede ser problemático pensar en la vida humana como un valor base, a diferencia del lenguaje o la libertad que son categorías sólidas del pensamiento filosófico eurocéntrico sobre las que se han construido importantes corrientes de pensamiento. La vida humana puede a primera vista parecer un valor que no logre la universalidad requerida para sostener una propuesta ético-política. No obstante, la ética de la liberación conceptualiza a la víctima como todo aquel que se excluye del sistema-mundo y que no logra las condiciones de calidad de vida. En este sentido, se encuentra que el valor base se conceptualiza a partir de la víctima, configurándose desde lo crítico hasta lo normativo, en tanto se piensa como base para dar respuesta a las condiciones sociales que caracterizan la comunidad política. De esta manera, la vida humana logra esa condición de universalidad al apoyarse en los principios morales de validez y factibilidad que la sostienen, para configurar los tres principios de la ética de la liberación con los que se reivindican las víctimas, y con los que se despliegan unas condiciones morales que garantizan la buena vida en comunidad para una comunidad política de excluidos. Si bien la vida humana es el valor base, surge como un principio moral universal que se convierte normativo desde su sentido crítico, para orientar la buena vida en comunidad desde el deber ser que indica la necesidad de producir, reproducir y desarrollar la vida humana. Con los principios de validez y factibilidad se encuentra entonces que la vida humana no se despliega al unísono, sino que encuentra un mecanismo a partir de estos principios con el que configura un marco teórico ético, que surge del valor base y encuentra un nivel normativo a partir del deber ser para el buen vivir. Estos principios sostienen en Dussel la pretensión normativa y universalista que tiene la ética de la liberación, ya que Revista Temas apuntan a la necesidad de establecer principios morales que proyecten la vida humana desde y para dar respuesta a las necesidades de las comunidades que son oprimidas. Esta propuesta ética surge como relevante, puesto que se construye desde una perspectiva que va de lo crítico a lo normativo, con el objetivo de desarrollar una perspectiva que dé respuesta a las condiciones de exclusión. Si bien las corrientes filosóficas tradicionales piensan desde el deber ser de la vida en comunidad, la ética de la liberación se alza desde la realidad material de las víctimas. Se sostiene un discurso moral de muy alto impacto, ya que apunta a una transformación real desde una perspectiva que se consigue normativa con el desarrollo de la vida humana como valor base. Para cualquier individuo que se vea en condiciones de exclusión la vida humana es relevante y significa la posibilidad de construir una sociedad en que brinde calidad de vida a sus miembros. La segunda etapa de esta propuesta es la política de la liberación, en la cual hay una objetivación de la ética en tanto se politiza la vida humana y se desarrollan los principios morales. Es importante señalar que la relevancia no radica sólo en la coherencia que hay entre la ética y la política al interior de la propuesta dusseliana, sino que además se desarrolla desde un enfoque crítico para configurar una propuesta en un escenario democrático. Si bien desde la vida humana se enfrenta a una disertación con un alto contenido crítico que se desprende de la preocupación por las víctimas, es imprescindible llegar a un nivel normativo con el establecimiento de los principios que orientan el deber ser en el campo ético, y que se politizan en el campo político desde la pretensión de conseguir buenas condiciones de vida humana. Es un escenario de primer orden para la filosofía, dado que significa una propuesta de democracia radical a partir de la vida humana. La propuesta dusseliana es una teoría en la que encontramos un desarrollo normativo desde donde se establecen las condiciones democráticas para una buena vida en comunidad. Este autor presenta una perspectiva crítica frente a tradiciones filosóficas preponderantes como el contractualismo, en tanto desarrolla una propuesta para pensarnos desde las condiciones materiales en las que vivimos y que tiene como objetivo proponer principios de orientación que señalen el camino para su abordaje. Nos invita a pensar desde la realidad de sociedades que presentan situaciones de riesgo social para sus miembros, desde el contexto del hambre, la pobreza, la exclusión, las expresiones de violencia, y todos aquellos problemas que requieren pensar desde y para las víctimas de tales situaciones. Con la Política de la liberación el autor nos presenta un proyecto que busca generar un discurso filosóficopolítico que apunte a la organización de una buena convivencia social. REFERENCIAS Dussel, E. (1973). Para una ética de la liberación latinoamericana I-V. Buenos Aires: Siglo XXI. Dussel, E. (1998). Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión. Madrid: Trotta. Dussel, E. (1998b). Ética de la liberación: ante el desafío de Apel, Taylor y Vattimo con respuesta crítica inédita de K.-O. Apel. México: Universidad Autónoma del Estado de México. Dussel, E. (2001). Filosofía de la liberación. México D.F: Primero Editores. Dussel, E. (2006a). 20 Tesis de política. México D.F: Siglo XXI. Dussel, E. (2006b). Política de la liberación I. Historia mundial y crítica. Madrid: Trotta. Dussel, E. (2009). Política de la liberación VII. Arquitectónica. Madrid: Trotta. Habermas J. (1992). Teoría de la Acción comunicativa 2. Madrid: Taurus. 221 Revista Temas Revista Temas T 222 Revista Temas T Revista Temas Referencia al citar este artículo: Rubiano, W. (2014). Manuel Reyes Mate: aportes de su pensamiento a una comprensión ética de las víctimas en el contexto colombiano. Revista TEMAS, 3(8), 225 - 246. Manuel Reyes Mate: aportes de su pensamiento a una comprensión ética de las víctimas en el contexto colombiano1 Wilmer Rubiano García2 Recibido: 07/06/2014 Aceptado: 30/08/2014 Resumen Este artículo es producto de la reflexión y el análisis del pensamiento de Manuel Reyes Mate, el cual busca aportar elementos de reflexión crítica al debate de una ética desde las víctimas. En la primera parte, el artículo hace una aproximación a la pertinencia o importancia social, filosófica e institucional que reviste el tema. En un segundo momento, se hace una reflexión a la necesidad de pensarnos desde otra posibilidad, de las implicaciones que surgieron en Auschwitz para toda la humanidad y de quienes son las víctimas que nos permitirán comprender y ubicar mejor el pensamiento de Reyes Mate. En un tercer momento, se indagará sobre los elementos centrales para una nueva concepción ética desde las víctimas, la importancia de cómo la memoria se puede convertir en movilización política para promover y reivindicar la dignidad de los excluidos, marginados y violentados, así mismo, ofrecer algunos elementos de reflexión para pensar la historia y el futuro de la humanidad desde una nueva concepción ética, en donde la justicia anamnética, la memoria, la compasión y solidaridad se contraponen a las tesis actuales de justicia y positivismo histórico, en donde las víctimas se convierten en nuevos pilares para reconstruir y pensar el futuro de la sociedad. Por último, se ofrece una breve reflexión que intenta contextualizar quiénes son las víctimas y su situación actual y la incidencia de las experiencias de recuperación de la memoria en el país, que nos permite vislumbrar los retos y las exigencias que le esperan a la sociedad colombiana, de acuerdo a los aportes del pensamiento de Reyes Mate. Palabras Clave: Ética, Víctimas, Reyes Mate, Justicia, Compasión, Solidaridad. Manuel Reyes Mate: contributions of his thoughts to the ethical understanding of the victims in the colombian context Abstract This article is the product of a reflection and analysis of Manuel Reyes Mate’s thought which seeks to provide elements of critical reflection regarding the debate on ethics of the victims. In the first part, the article approaches the relevance or social, philosophical and institutional importance of this topic. The second part allows a reflection on the necessity to think ourselves from other possibility; to rethink the consequences that emerged from Auschwitz for all humanity and to identify who are the victims, permitting us to comprehend and situate better the thought of Reyes Mate. In a third moment, the article investigates over the central elements for a new ethical conception from the victims. It also focuses on how memory can be converted into political mobilization to promote and claim the dignity of the exclu1 Artículo de reflexión producto de la investigación de la Maestría en Filosofía Latinoamericana, Universidad Santo Tomás Seccional Bogotá, en el año 2013. 2 Docente Departamento de Humanidades, Universidad Santo Tomás Bucaramanga, Especialista en Educación en Filosofía (2007) y Magíster en Filosofía Latinoamericana (2013). E-mail: [email protected] 225 Revista Temas ded, marginalized and victims of violence. Equally, it offers some elements of reflections to think history and the future of humanity from a new ethical conception where anamnesis justice, memory, compassion and solidarity confront the current thesis of justice and historical positivism and where the victims are turned into new pillars to rebuilt and rethink the future of society. In the end, the article proposes a brief reflection that aims at contextualizing who are the victims and their current situation and the incidence of the diverse experiences of memory recovery in the country, which permits us to highlight the challenges and requirements that can be expected by the Colombian society, according to the contributions of Reyes Mate. Keywords: Ethics, Victims, Reyes Mate, Justice, Compassion, Solidarity. EL POR QUÉ DE UNA ÉTICA DESDE LAS VÍCTIMAS Pertinencia Social Parece ser que hemos sido una sociedad permisiva con la violencia, nuestro modelo de desarrollo, de comercio y nuestra concepción de modernidad, en los últimos 60 años, se han construido a costa de millones de víctimas y del sometimiento y exclusión de muchos colombianos especialmente del sector rural. En los últimos 30 años la violencia, según Prada (2007), ha dejado en los libros más de 3.500.000 víctimas consignadas, pero esto no ha conmocionado a la sociedad colombiana como se esperaría. A la mayoría de los ciudadanos no les importa el tema y la invisibiliza en las luchas diarias. Algunos medios de comunicación han negado la palabra y otros hicieron poco eco de las injusticias cometidas, como si todo lo sucedido fuera necesario para mantener la rueda del comercio o la prosperidad que ahora nos profesan los políticos de turno. El desconocimiento del pasado histórico del Estado y de la sociedad en general sobre la problemática de las víctimas, sus implicaciones y exigencias han generado toda clase de dificultades a las personas y las comunidades víctimas de la violencia, especialmente en su auto-representación y, por lo tanto, la exigibilidad de sus derechos, su organización y el posicionamiento de sus 226 intereses para acceder a derechos tan básicos como la Verdad, Justicia y Reparación. En un país como el nuestro, con profundas contradicciones, amerita una reflexión urgente para dar un nuevo sentido de nación, no solo de las víctimas, sino de pensarnos como sociedad para romper con la cadena de violencia que nos ha marcado. Entonces, reconstruir una sociedad que ha sido golpeada de manera brutal por el conflicto armado exige del gobierno y de todas fuerzas vivas de la sociedad un compromiso con la verdad y la justicia, para que efectivamente se pueda dar un proceso de reconstrucción del tejido social y la tan anhelada Reconciliación Nacional. Frente a este tipo realidades, las universidades como centros de producción de conocimiento social deben responder con ejercicios académicos investigativos que sean aportes teóricos, reflexivos y concretos que permitan el fortalecimiento en primera instancia del derecho a la paz, la verdad y la justicia. Pertinencia Filosófica Además de la importancia social que reviste este ejercicio académico, la pertinencia filosófica es dada por la necesidad de repensar la racionalidad occidental de la cual se desprende una comprensión de la ética y la política que solo responde a intereses instrumentalizados y a un universalismo paradójicamente excluyente, que genera la realidad anteriormente descrita. A partir de ello, entonces urge Revista Temas considerar otras formas de relacionarnos a partir de la compasión y el cuidado del otro. Esto ha llevado a que durante los últimos años se haya formado una línea de investigación filosófica sobre el sufrimiento, se le conoce como “La filosofía después del holocausto”, “Nuevo pensamiento judío”, o “Nueva filosofía de la liberación” (Benjamín, citado por Joseba, 2009; Rosenzweig, citado por Reyes, 2011; Cohen, 2010), la cual surge motivada por la necesidad histórica y cultural de repensar la racionalidad occidental. En ella se reflexiona sobre los usos de la memoria, las obligaciones que esta impone como necesaria reivindicación de la justicia y sobre el significado que el sufrimiento y, en particular, los que son infligidos como producto de la lógica de la modernidad. Esto ha llevado a que la memoria deje los anaqueles y los estantes para que sea de uso político, de instrumento de reivindicación de las minorías que han sido violentadas. Se propone el reconocimiento institucional de su condición de víctimas y de los factores históricos que condujeron a la misma. Cualquier desprevenido diría pero ¿Por qué reflexionar desde las víctimas? Si eso es pasado, son solo muertos, pero resulta que el asunto es tan vigente y necesario que urge reflexionar, porque cualquiera es susceptible de convertirse en la nueva víctima. Parece ser que a la justicia le pasa lo mismo, encontramos que liberales radicales, liberales igualitaristas, los comunitaristas, republicanos y un sin fin de subdivisiones y corrientes luchan por la hegemonía en el discurso teórico político. La mayoría se mueve en lo abstracto, en un sueño ideal, negando otras posibilidades y excluyendo, porque en el fondo el tipo de justicia que se propone solo responde a las lógicas de producción capitalista y las sociedades democráticas. Estas concepciones de justicia reducen lo ético a lo normativo, el cual es vinculante y con carácter universal, con ello se legitima y justifica moralmente las normas que se establezcan para organizar la conducta individual o la interacción social. Pertinencia Institucional La elaboración de esta indagación filosófica se enmarca en la línea de investigación de Estudios en Filosofía Social, que responde a uno de los objetivos de la Maestría en Filosofía Latinoamérica de la Universidad Santo Tomás, el cual es formar investigadores en filosofía, mediante trabajos de investigación relacionados con la historia de las ideas y el pensamiento filosófico, en el contexto histórico-cultural colombiano y latinoamericano, en diálogo polifónico con la plural tradición filosófica occidental, abierta interculturalmente a otros universos de sentido. Esta apertura intercultural no implica abjurar de la tradición filosófica, sino llevarla a un diálogo creativo con otras tradiciones, en su sentido profundo, no menos filosóficas. Este proyecto investigativo pilar se basa fundamentalmente en que la maestría se inscribe en la tradición de la “Escuela de Filosofía” de la Universidad Santo Tomás, tendiente a que la filosofía sea significativa para Colombia y América Latina, y para el filosofar, porque no es una indagación rigurosa sobre el pensamiento de Reyes Mate, por el contrario, es un ejercicio para conocer sus aportes a una ética de las víctimas que no son exclusivas de un país o una cultura. Se reflexiona desde Reyes Mate porque su pensamiento es vigente, contemporáneo, abierto y flexible y nos permite comprender el tema de las víctimas; las cuales están construyendo país, con sus nuevas formas de organización, sus ejercicios de reivindicación y movilización, desde su vida cotidiana y a pesar de lo 227 Revista Temas compleja, están construyendo subjetividad en nuestras ciudades, pueblos y campo colombiano. Por otro lado, se supone que a lo largo de la historia del hombre se ha avanzado y evolucionado en las concepciones sobre la ética y que por ende se ha dotado de un mejor sentido sus acciones. Entonces: ¿Qué hacer o qué camino tomar? Más cuando se evidencia ya en un plano más general todo lo contrario, por ejemplo se han incrementado los conflictos armados, el abuso de la ciencia para desarrollar toda clase de productos y de armas, generando unas crisis nunca antes vistas en la historia de la humanidad y que pueden tarde que temprano estar acabando con la especie humana. Qué hacer con la modernidad que exacerba el individualismo que ha conllevado a la racionalidad instrumental y desembocado en el despotismo. Qué hacer con esos modelos teóricos y metodológicos que han construido una economía, una política y una ciencia desde una visión occidental totalizante, que han construido un mundo fragmentado, globalizado y caótico, en donde las fronteras se desdibujaron y la virtualización de la vida y la pérdida progresiva de la memoria ha llevado a la homogenización de la cultura. Esta realidad ha puesto en crisis todas las disciplinas sociales, priman las incertidumbres frente a las seguridades. Lo anterior nos lleva a preguntarnos: ¿Cuáles serían los caminos posibles epistemológicos de recreación de dinámicas de emancipación y subjetividad que no repitan los modelos de regulación y de análisis que legara el pensamiento occidental? ¿Es posible un nuevo giro intelectual que dé lugar a un proyecto político cultural? ¿Cuál sería el plus ético a considerar dentro de la oferta que permita proyectar un futuro distinto para la construcción de una sociedad incluyente y solidaria? En medio de esta realidad 228 surgen muchas posibilidades, en el pensamiento de Reyes Mate se pueden encontrar algunas pistas para pensar con otras lógicas al margen del pensamiento griego y occidental. En este sentido, se enmarca este trabajo investigativo, el cual plantea una reflexión crítica filosófica desde la propuesta ética de Reyes Mate, y su alcance podría estar determinado a mediano y largo plazo como insumo para la identificación de referentes teóricos éticos que permitan la recuperación de concepciones, sentidos, valores e imaginarios relacionados con la construcción de la paz en sociedad, asimismo, alimentar los debates y las discusiones éticas y políticas que construyen la Paz en el país; en donde las víctimas ocupen un lugar protagónico. Por ello, el trabajo no es sobre el pensamiento de Reyes Mate como tal, sino que el propósito es el de identificar sus aportes al tema de una ética en las víctimas y si estos ayudan a leer y, tal vez, comprender el papel de las víctimas en el país. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS AL PENSAMIENTO DE REYES MATE Lo primero es pensarnos desde otra posibilidad Manuel Reyes Mate en “La Herencia del Olvido” denuncia que en los diferentes intentos de los filósofos por definir a Europa, siempre se le otorga un lugar y un papel esencial a la racionalidad griega que origina, supuestamente, la universalidad teórica (Reyes, 2008). Esta supuesta universalidad paradójicamente termina en exclusión, deja por fuera todo lo que no se diga en griego o en alemán, todo lo que no se expresa en conceptos; niega las palabras locales, los distintos lenguajes geográficos, lo singular y lo particular de cada cultura; de ahí la necesidad de pensar una universalidad sin exclusiones. En el Revista Temas pensamiento occidental, la filosofía se pregunta por el ser del ente, y esa es la manera de relacionarse con el mundo. Esta postura metafísica es una limitación porque hay otras maneras de abrirse al mundo, de acercarse a él, de escucharle y de responder distinto. (Reyes, 2008). sistema de gobierno irracional totalitario. Auschwitz no es solo pasado, un asunto de alemanes, no es sacralización del Holocausto o de víctimas, es un asunto de todos y de no repetición de un modelo que ha comenzado a mostrar sus grandes fisuras y lo autodestructivo que es. Reyes sostiene que “el logos no tiene patria, no tiene historia, una y muchas historias; pensar en español implica tener en cuenta las necesidades y los supuestos culturales propios a la hora de tratar esos temas universales” (2008, p. 54). Sostiene que nos han excluido de la humanidad: Kant, cuando sostiene que todos los hombres no han llegado a la madurez, sino solamente los europeos, incluso lo sostuvo Hegel cuando afirmó que “sólo los franceses, alemanes escoceses e italianos, ‘nosotros’ hemos llegado solo a ella” (2008, p. 61). Incluso lo sostiene Condorcet (2008) cuando se pregunta: “¿Tendrán que aproximarse en algún momento todas las naciones al estado de civilización al que han llegado los pueblos más preclaros, más libres, más liberados de prejuicios, es decir, a los franceses y angloamericanos?” (p.62). El llamado que hace Reyes Mate es a asumir nuestra condición histórica. Desde la conquista se niega nuestra condición humana. Es un llamado a ser sujetos de nuestra historia y nuestro destino. Auschwitz pone de manifiesto la capacidad de obrar mal del hombre en toda su magnitud y que nunca había emergido así en la historia de la humanidad. Evento que recoge ya la larga historia de violencia que ha caracterizado el trascurrir del hombre, pero que allí emerge como gratuita, por ello, es incomprensible e incomparable, no existen causas que expliquen racionalmente lo que allí sucedió, como entender que no solo se atentó contra la integridad física sino la humanización del hombre. Auschwitz es el acto deshumanizador por excelencia. El sinsentido desde Auschwitz Para Reyes Mate es fundamental comprender las implicaciones de lo que sucedió en Auschwitz, no sólo es nazismo y destrucción, exterminio y guerra, es un acontecimiento que se escapa a moralismos o discusiones de teólogos, filósofos, de jurídicos o de académicos. Es un acontecimiento que permite evidenciar el decaimiento y el fracaso de la razón ilustrada, de un modelo de ciencia instrumentalizado, con una lógica propia llamada progreso. Un plan medido y calculado de exterminio que responde a un Auschwitz además de ser un hecho singular, creado para el olvido se convierte en el principio de una nueva manera de hacer filosofía, en donde la memoria adquiere otro significado: capacidad de cuestionar nuestro presente. No es solo un evento más, es el nuevo punto de partida para cuestionar, para criticar el edificio que ha erigido el pensamiento occidental, a esa filosofía idealista, esa que considera “fríamente el sufrimiento como un momento de la construcción de la realidad, pero que ahora esas víctimas que han jalonado la historia y que son insignificantes, reclaman, se hacen visibles y se vuelven significación” (Reyes, 2011, pp. 41-42). Pero ¿Auschwitz tiene aún relevancia en escenarios diferentes al Holocausto Nazi? En palabras de Reyes Mate la singularidad de Holocausto tiene que ser explicable históricamente. Lo singular de Auschwitz es que es un proyecto del olvido, del cual no debía quedar rastro físico, incluso desaparecer de la con229 Revista Temas ciencia de la humanidad cualquier huella metafísica. No se aborda Auschwitz por lo doloroso que fue, sino por la importancia filosófica que reviste, una nueva significación de memoria nace en Auschwitz…El deber de la memoria; la memoria filosófica es un grito o, mejor, el gesto intelectual que sigue al grito. Ocurre, en efecto, que cuando las víctimas son liberadas gritan “nunca más” (Reyes, 2013, p.2). Quiénes son las víctimas Sin pretender encasillar el tema en una definición, Reyes (2009) sostiene: Que cuando de ello hablamos en sentido moral estamos señalando, en primer lugar, al sufrimiento de un inocente voluntariamente infligido. No hablamos de las víctimas de una catástrofe natural, sino de las que provoca el hombre voluntariamente. No hay, pues, que confundir víctima con sufrimiento. Los nazis condenados a muerte tras su derrota también sufrían, pero no eran víctimas porque no eran inocentes. Las víctimas no tienen que ver con una ideología: son los seres inocentes que han sufrido una violencia injusta y que claman por sus derechos. Y en segundo lugar, otra característica suya esencial es la de poseer una mirada propia sobre la realidad, sin la que ésta no se hace visible. Esa mirada no sólo ilumina con luz propia un acontecimiento o una época, sino que, además, altera la visión habitual que pudiéramos tener de lo mismo. Hablar de víctimas no es sólo exigir justicia, sino también disponerse a un trauma cognitivo (artículo: Ética de las víctimas como autoridad moral. p.10). ELEMENTOS CENTRALES PARA UNA NUEVA CONCEPCIÓN ÉTICA DESDE LAS VÍCTIMAS La memoria como pilar de la historia y sus implicaciones políticas 230 Tradicionalmente se tiene el supuesto de que la historia es una reconstrucción científica del pasado. El historicismo que iguala vencer con razón, considera a la memoria como relación sentimental y privada con el pasado, con los muertos, por lo tanto, carece de cierta rigurosidad académica y veracidad en sus fuentes. Esta concepción en el fondo lo que ha hecho es negar la posibilidad e importancia cognitiva que tiene la memoria, porque esta no parte de la concepción vencedora, heroica, triunfalista que tradicionalmente ha marcado la construcción de la historia y, por ende, la explicación de nuestro presente. “El vencedor de hoy se siente receptor de un patrimonio que han creado los vencedores del pasado, se sienten autorizados para señalar determinados días del calendario y festejarlos de generación en generación” (López, Seiz y Gurpegui, 2008, p.113). Para Reyes Mate (2009), la memoria es una nueva categoría para interpretar lo que ha sucedido, permite visibilizar o reconocer a los vencidos, los excluidos, las víctimas, aquellos que hicieron parte en la construcción del presente pero que no son reconocidos o tenidos en cuenta en los libros, porque van en contra de los intereses de ciertos grupos sociales, del relato oficial, en contra de la lógica tradicional de la racionalidad. Es un giro epistemológico que no solo cambia al que hace la historia sino también la manera de hacerla; ella intenta hacer presente en la historia los que tradicionalmente no han estado para comprender de otra manera nuestro pasado. Y no es que en la historia tradicional no se haga una referencia a los vencidos, lo que pasa es que siempre se hace desde la perspectiva del vencedor, desde esta perspectiva la historia salvaguarda o justifica los intereses de ciertos grupos de poder. Todos creemos que el presente es gracias a las hazañas de ciertos hombres ilustres pero existe un pasado ausente Revista Temas que no hemos querido reconocer porque este nos interpela moralmente, porque sabemos que dicho presente se ha construido a costa de millones de víctimas, y que lamentablemente a esta sociedad contemporánea no le importan. No les importa porque se sigue repitiendo el mismo modelo de progreso lineal heredado desde el sueño burgués; disfruto del confort y la comodidad gracias al sudor y la explotación o marginación de otros seres humanos, y permite el ocultamiento de la barbarie a la vez que construimos libertad y democracia. La importancia de reflexionar filosóficamente sobre la memoria no es para festejar, o ponerla en algún calendario nacional, sino porque se convierte en un asunto de no repetición, es decir, en un tema moral, la memoria invita o interpela el actuar presente para que no vuelva a suceder, despierta sensibilidad o toma de conciencia con ese pasado, nos conmueve como lo hace la obra de arte. Reconstruyendo la memoria nos lanza al plano de lo político porque exige justicia, de nada sirve acercarse a ella, de qué sirve conocer la verdad de lo que ha sucedió si no permite la reivindicación de las injusticias pasadas. Abordada así la memoria se alcanzan implicaciones éticas porque nos interroga por el sentido que le estamos dando a nuestras acciones presentes, interroga nuestro modelo de desarrollo, nuestro proyecto de vida y nos lanza a plantearnos una nueva manera de relacionarlos con las víctimas de nuestra sociedad. Además de ayudarnos a ha cernos cargo de las injusticias pasadas en un segundo lugar, nos invita a “recordar para que la barbarie no se repita”, es decir, para que no nos pase a nosotros lo que les pasó a ellos. Básicamente la propuesta es interrumpir la lógica política, ese modelo de ciencia y de desarrollo que han producido injusticias y daños. En la medida en que persista esa lógica estamos abocados a ser víctimas o a ser verdugos. Reyes Mate plantea que la memoria histórica en una sociedad, no es sólo un gesto compasivo, que va mucho más allá de la exacerbación que produce el sufrimiento. Tiene un alcance epistémico, político y moral, ya no es algo lejano o mágico, como la consideraban los antiguos y los medievales “un sensus internus, un sentimiento, una categoría conservadora cultivada por los tradicionalistas para que el presente reprodujera como norma el pasado, inclusive ha dejado de ser un obstáculo para el desarrollo de nueva ciencia” según los modernos (Reyes, 2008, p.156). Ahora es “una reflexión filosófica sobre el ser y el tiempo” (Reyes, 2008, p.155). Reyes (2008) sostiene que la memoria es posibilidad de historia, movilización política y de justicia, pero a su vez puede ser utilizada como “munición ideológica para justificar intereses políticos de colectivos actuales” (p.155). En esta cruda realidad habrá ideólogos y políticos que propondrán “trabajo y prosperidad” en las grandes plantaciones y fabricas como forma de reparación de las víctimas. Considera que la memoria es impensable sin sujetos relacionados vivencialmente con el pasado, que es tan frágil que si los colectivos que la reciben no la asumen como parte de sus tradiciones se rompe. Si esto es tan cierto, entonces, cabría pensar las implicaciones en el caso colombiano: ¿Quiénes son los colectivos que las reciben? Las víctimas o un pequeño grupo que se nutre y vive a expensas del discurso de la paz o de la guerra. Sostiene Reyes que la memoria es privada y pública, que la memoria le importa tanto a los familiares para elaborar sus procesos de duelo o sanación, como a la ciudadanía en general, porque 231 Revista Temas la memoria puede servir para valorar y determinar las implicaciones y las responsabilidades, por ejemplo, de una democracia, de los industriales, de los gremios o de las fuerzas vivas de un país como Colombia, “la memoria se hace pública en el sentido que condiciona y conforma el imaginario común de la sociedad contemporánea” (2008, p. 162). Si este postulado es tan válido habría una vez más que preguntarle al común de la gente, el de nuestras calles si las fosas en San Onofre, las víctimas de El Salado, Mapiripán, la Mejor Esquina, la Rochela, Bojayá o las audiencias públicas de los paramilitares son parte ahora de nuestras tradiciones. Para otros la memoria es un obstáculo, algunos sostienen que para qué recordar si la memoria ocasiona venganza y resentimiento. Está solo genera sentimientos que no permiten la reconstrucción de la sociedad, Reyes (2008) a partir de los aportes de Jean Améry, sostiene que este tipo de sentimientos surge cuando “la sociedad se construye a espaldas de su pasado, como si no hubiera ocurrido nada” (p. 174). En este caso, las víctimas son solo estorbos, aguafiestas del presente, eso es lo que realmente genera resentimiento: La víctima no quiere que el otro sufra, sino que comprenda la inmoralidad de su acción, se enfrente a ella y asuma sus consecuencias, ese resentimiento es una categoría moral, es una forma de protesta, que no tiene que ver con la venganza, ni con la expiación (Reyes, 2008, p.174). Al contrario, la memoria colectiva produce reconciliación, permite que el verdugo y la víctima se encuentren. Esta nueva concepción de la memoria ha irrumpido en la historia, en la política y la filosofía. Es como lo sostiene Marta Tafalla “una pluralidad de líneas truncadas, historias interrumpidas que hemos 232 de heredar, continuar y concluir” (Reyes, 2003, p. 144). Concepciones tradicionales de Justicia vs. Justicia Anamnética Si el mundo occidental es regulado por este tipo de justicia, que responde a intereses del mercado capitalista, entonces la ética, o al menos la pretensión de un mundo libre o de igualdad de oportunidades, un mundo digno, recíproco, equilibrado, proporcional, en equivalencia, en equidad y en progreso, es una farsa. No podemos reducir el mundo de la vida simplemente a la confección de normas vinculantes, como si éstas pudieran garantizar una vida justa, más cuando ya sabemos que la teoría va por un lado mientras el sufrimiento y la explotación recorre la vida cotidiana de la mayoría de la humanidad. Urge entonces romper ese discurso que legitima esa lógica perversa, con ese tipo de relaciones o estructuras que ocasionan barbarie y el sometimiento de otros hombres, es en medio de esta crítica en que surge la posibilidad de plantear una nueva ética y porque no, un nuevo horizonte epistemológico. Reyes crítica abiertamente a esa rama de la filosofía conocida como idealista fundamentalmente alemana, en especial aquella del siglo XVIII y XIX, pero que es producto de la misma historia y avance de la filosofía. Este tipo de pensar afirma, que es más importante el pensar que el ser, no queremos reflejar en el pensamiento la realidad existente, “solo pensamos lo que valga como combustible para el conocimiento” (Reyes, 2011, p.43). Ese solo conocimiento es declarado lo esencial. A lo largo de la historia esas esencialidades han cambiado y se han enriquecido a lo largo de los siglos “en los antiguos era el cosmos, en el medioevo era Dios, en el moderno el hombre […] Revista Temas como si la tarea de la filosofía fuera solo apropiarse de esa conciencia y erigirse así en el sujeto consciente de todo el saber” (Reyes, 2011, p.44). Esta tradición filosófica idealista está marcada por su asentamiento totalitarista, entraña un afán por limitar la riqueza de la realidad al uno, el reducir la diversidad y la pluralidad, lo que le permite el control, el poder o sometimiento de los otros discursos. Por eso a lo largo de la historia nos hemos preocupado por un solo elemento constitutivo esencial de las cosas, un solo Dios, un solo hombre con un solo sueño; el progreso, una sola intencionalidad; el consumo de bienes. Solo una raza, la cual debe predominar. Si reducimos a un único elemento, si unificamos entonces olvidamos a los otros, en especial a los que nunca han estado en la escena de la historia, los que no estén en el concepto no existen. “El problema de esta manera de pensar, idealista es su desprecio por la significación de la realidad, pero no de cualquier realidad, sino de un aparte de ella, la más aplastada” (Reyes, 2011, p. 47). Esta postura considera que: La filosofía sólo le interesa las cosas en cuanto conocimiento, en cuanto pueda elevarse a conceptos […] conceptos que solo permiten aprehender lo común y permanente de las cosas, desinteresándose de todo lo que es contingente o concreto, conceptos embellecen al hombre en lo abstracto, mientras la realidad es desigual (Reyes, 2011, p. 45). Si todo lo reducimos a pensamiento podemos hacer lo más absurdo, lo que queramos porque fue pensando, es decir, que hasta lo irracional lo podemos volver racional, por el solo hecho de haberlo pensado, es la racionalización de lo absurdo que nos lleva hacia el espíritu universal. Reyes citando a Rosenzweig, sostiene que esta racionalización absurda lleva incluso al hombre a aceptar la muerte con toda naturalidad, ya nos asombramos, ya la hemos conceptualizado, por lo tanto, en el Todo no muere. Entonces unas muertes y otras son solo conceptos, con ello se justifica la frivolidad de las masacres y el exterminio, el sometimiento de los hombres y de las demás especies. Las invasiones a Irak, Afganistán, Libia por mencionar algunas, son necesarias, el Todo occidente en nombre la democracia las justificó. Entonces, “una filosofía que coquetea con la muerte, es potencialmente justificación del crimen […] esta permitirá que la política fabrique sistemas en los que la barbarie puede ser justificada en nombre de algún Todo, llámese clase, humanidad o raza” (Reyes, 2011, p. 46). Si la filosofía no se pregunta, no se asombra, no se sorprende, pues las víctimas terminan siendo rutinarias, parte fundamental sobre la cual se construye la historia. Reyes Mate (2011) sostiene que construir un concepto de justicia sobre “la justicia de las víctimas” está cargado de muchos peligros; por un lado, puede generar resentimiento, venganza que solo busca hacer el mismo daño que se ha recibido. El segundo peligro es que esta propuesta ataca las estrategias de ocultación que han mantenido la filosofía, la historia, la ciencia para no hacer visibles las víctimas. Este tipo de justicia le pediría cuentas a esa: Humanidad que no se asombra ante la barbarie y la muerte, que camina erguida, que progresa contra viento y marea a pesar de la muerte que ocasione a la mayoría de la humanidad. Todo tiene un costo, la historia, convocada por la filosofía en calidad de tribunal superior de la razón, absuelve a toda la humanidad de todos los crímenes que han jalonado su marcha triunfal, si quieres progreso y 233 Revista Temas confort, es necesario olvidarse para poder ser feliz (Reyes, 2011, p. 214-215). La nueva propuesta de Reyes lleva a repensar el concepto tradicional de justicia aceptado por el derecho moderno y propuesto en el neocontractualismo de Rawls, sin desconocer sus avances y aportes a una gran teoría general de la justicia, que busca lograr una sociedad bien ordenada. Al analizar sus postulados, es necesario tener en cuenta que la teoría de la justicia propuesta aun en el fondo es una teoría de corte liberal, ello implica que las ideas de libertad y autonomía individual son ideas rectoras, en tanto que son pensadas para hombres concebidos como fines en sí mismos, mas no como medios. Asimismo, esta teoría sigue respondiendo al modo de producción capitalista y las democracias parlamentarias occidentales, en donde el concepto de justicia es considerado como una representación ideal por la que deben regirse las leyes y normas de la comunidad política, que según Alberto Sucasas en -Ética ante las Víctimas- se caracteriza por ser: Un sistema de libertades básicas que han de ser las mismas para todos los individuos, en donde los derechos se limitan cuando empiezan los derechos de los otros. Hay propiedad o concentración de riqueza siempre y cuando redunden en el beneficio de los demás desfavorecidos y siempre y cuando se aseguren accesibilidad de todos a estos bienes en igualdad de oportunidades, todo está soportado bajo el argumento de transición de la equidad o imparcialidad (Reyes, 2003, p.83). En el pensamiento de Rawls se canjea entonces justicia por olvido. La justicia en vez de enfrentarse a las desigualdades materiales va a plantearse una estrategia superficial; no se trata de acabar con las estructuras, con la pobreza, con el hambre o con los modelos que repiten la misma lógica mercantilista, simplemente 234 propone igualdad en la libertad contra la dominación, es decir, la respuesta es tan abstracta que perpetúa y encubre de nuevo el modelo y la lógica de producción industrial que creó las injusticias y el sufrimiento que vive la mayoría de la humanidad. Reyes Mate sostiene que a este tipo de justicia solo le importa el futuro o restablecimiento del orden donde las víctimas no cuentan, se invisibiliza su condición o su pasado. “Desde esta concepción el ámbito de la ética se diluye en lo normativo. Normalmente se vincula el concepto de justicia con alguna concepción de vida buena, bien común o interés general” (Zamora, 2011, p.65). Pero el asunto no es tan sencillo como parece, esta justicia según Zamora (2011) citando a Adorno y Horkheimer, es una falsa identificación de lo universal y lo singular, lo que realmente encubre es su propia lógica del intercambio. Si creemos en el presupuesto de que el orden social nace al servicio de dominar y neutralizar la violencia, entonces la propuesta del modelo burgués, en teoría, nos permitiría que a través del intercambio y el contrato se logre la justicia, la autoconservación y unas relaciones sociales sin arbitrariedad ni violencia. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario, es evidente la perpetuación de la violencia en las relaciones sociales y de lucha por la supervivencia, esto obliga necesariamente a considerar la dialéctica inherente a ambas. Lo que hace la teoría de la justicia es tratar de conciliar los intereses enfrentados supuestamente bajo el criterio de lo racional, a través de un sistema de normatividad anónima, constituido por la oferta y la demanda, abierto supuestamente a todos en condiciones de igualdad, se presenta a sí mismo como la forma de conseguir la justicia distributiva por medio del funcionamiento sin restricciones de las reglas Revista Temas de intercambio, pero que en el fondo encubre y mantiene la violencia que generó la injusticia, porque esta luego le sirve para engañar y obtener la benevolencia de la sociedad. por hacer no es como esperaba Hegel, la reconciliación ni la libertad, sino por el contrario, es en esta experiencia de dolor en donde surge la posibilidad de oponerse a esa totalidad social. Es muy sencillo de comprender, ciertos grupos sociales utilizan la violencia como instrumento de control social para justificar sus negocios y lógica capitalista, luego acuden a su modelo de justicia transada, negociada para resarcir y conciliar con la sociedad, todos ponemos y perdemos algo en aras de obtener un bien mayor como la paz, los verdugos se entronizan y ponen su cuota o sacrificio. Entonces, por qué no hacerlo todos, que las víctimas renuncien a la plena justicia que merecen, auto consérvense, no importa que aún se mantenga las relaciones sociales, las leyes del mercado o las estructuras de dominación que los llevaron a ser víctimas. Pero no se trata de banalizar el sufrimiento, de hacer una apología al mismo o caer en la inmediatez de la denuncia y la crítica que causa el horror o la barbarie, “esto significaría enmascarar su carácter histórico y convertirlo en algo que no es eliminable” (Zamora, 2011, p.82) se trata es de reflexionar desde ese sufrimiento, que se levanta como autoridad por su tradición y emana una fuerza crítica que puede ser dirigida contra orden injusto. En esta medida, cómo construir una teoría de la justicia si estamos en medio de un modelo donde se integran los individuos en una estructura funcional antagonista y con una constante coacción debido a su inherente expansión económica. Desde la justicia anamnética no solo basta con eliminar la coacción y la violencia que los origina, diría Adorno: Depende de una organización de la sociedad para la negación del sufrimiento físico hasta del último de sus miembros, así como de las formas interiores de reflexión de ese sufrimiento. Esa negación es el interés de todos, sólo realizable paulatinamente a través de una solidaridad transparente para sí misma y para todo ser viviente (Zamora, 2011, p.78). Si comprendemos que existe la falsa identificación de lo universal y lo singular en nuestro modelo de desarrollo, y que de eso solo se ha producido socialmente sufrimiento entendido como un dolor físico y psíquico extremo, lo que queda Reyes Mate (2003) nos invita a otro tipo de justicia, una justicia que él llama “Anamnética” que, en síntesis, es la respuesta a la experiencia de injusticia. Se propone una justicia que nazca del amor, del cuidado del otro, de la bondad y de la gratuidad, y que contradiga abiertamente a la justicia del liberalismo. Que en palabras de Ricoeur es una justicia “que nace antes de la obligación y la responsabilidad, que nace del amor que se comunica” (citado por Reyes, 2003, p. 236). Retomando los aportes de Walter Benjamín, es una justicia que: Escucha los gritos del duelo que causa sufrimiento humano, que se escapa al lenguaje de las cosas y de los hombres que son incapaces de nombrar las cosas y sus situaciones como son. Que se escapa a la generalización o globalización de la razón instrumentalizada. Una justicia que singulariza el sufrimiento de las personas, ya no es: ¿Quién piensa? ¿Quién habla? Sino: ¿Quién sufre? (Citado por Reyes, 2003, pp. 107-108). Frente al concepto de igualdad que favorece solo al individuo fuerte, emprendedor para organizar la sociedad burguesa y capitalista que homogeniza, 235 Revista Temas esta justicia se plantea la necesidad de retomar los aportes de T.W. Adorno, en donde: al ingente sufrimiento ajeno sin la que no sería posible seguir existiendo (Zamora, 2011, p. 67). Se hace necesario plantear una mínima libertad negativa, que surge como dolor y se erige como conocimiento, como creación artística. En donde los individuos se la ganan a pulso con su resistencia, negando desde la distancia y críticamente desde la no identidad. Una nueva libertad fundamentada en el respeto a la diferencia que permita a los individuos ser diferentes y sin temor (Citado por Reyes, 2003, p.134). En palabras de Adorno sería amar la mortalidad, esa que desmiente la racionalidad instrumental de la economía del intercambio y que rige la mayoría de las relaciones entre individuos. Esta justicia anamnética no es que rechace la pretensión de universalidad, la plantea de otra forma: No consiste tanto en la aceptación por todos de las mismas reglas de juego, sino en el reconocimiento del derecho de todos y cada uno de los hombres, también de los muertos y fracasados” (…). “no solo es un procedimiento, es una constante reivindicación de los frustrados, es un proceso continuo de salvación de la historia olvidada de las víctimas y de las demandas de los derechos insatisfechos. Esta universalidad es la del valor absoluto del singular y no la del todo integrado por todos los singulares (Reyes, 2003, p.113 y114). De esta manera, este tipo de justicia es la que permitirá que los muertos sean felices aquí y ahora, la felicidad no es solo de los vivos, los totalitarismos hacen desaparecer las individualidades. Se trata pues de una nueva concepción de justicia que acabe con la lógica que sostiene el mundo administrado por unos cuantos, en donde: Reina una complicidad estructural que convierte en pura ilusión la pretensión de una vida individual moralmente lograda, ilusión que revelaría una ceguera ingenua frente al propio sometimiento a la ley de la autoconservación ciega y frente a la distancia culpable respecto 236 Compasión y solidaridad en la finitud En la ética ante las víctimas, Reyes (2009) sostiene que: La ética del siglo XXI en adelante tiene que hacerse siguiendo el ejemplo del ángel de la historia de Paul Klee: con la mirada puesta en las víctimas de la historia. Si retiramos la mirada del dolor de las víctimas dejamos de alimentar el pensamiento que nutre la verdadera ética. Todo pensamiento mira desde algún lugar. Está situado. Y está alimentado por las experiencias a la luz de una tradición. No hay pensamiento sin experiencia ni ubicación. El pensamiento ético que se propugna quiere hacerlo mirando, mejor, dejándose mirar e interpelar por las víctimas que produce la barbarie de la civilización. Pensar desde el dolor de las víctimas produce una verdadera revolución ética. Surge una ética que no tolera la presunta imparcialidad ni el formalismo de las éticas dominantes, de la del liberalismo, e incluso de la ética comunicativa. Se sitúa en la socialidad, en la relación con el otro, con la víctima que interpela desde su mirada y sienta ya desde el inicio la responsabilidad como primer paso ético que me induce a cargar con su suerte. En la respuesta a la interpelación del otro nace la libertad, no antes. Se comprende que esta ética sea una ética cálida, femenina, llena de recovecos y revueltas que rompen la racionalidad reducida de la argumentación y la crítica para abarcar lo que sólo se puede evocar, sugerir y narrar. Una ética Revista Temas desde las víctimas exige una ampliación de la racionalidad que no desdeña el relato del testigo ni la fuerza poética de lo que no apresa el argumento pero sugiere la metáfora y el símbolo. Una ética compasiva que parte de “La mirada de la víctima, en el sufrimiento esta la condición de toda verdad. El sentimiento moral brota de la experiencia del sufrimiento y es un acercamiento solidario al otro que no se resigna con su suerte, sino que pugna por ser feliz, por ver cumplido su derecho a la felicidad. Ese sentimiento se expresa por eso como compasión (p. 7). Ahora bien, esa dignidad que tiene el otro, objeto de mi compasión, no la tiene realmente. La tiene como exigencia, como anticipo “Ética que no surge de la autonomía del sujeto, sino cuando esa autonomía se ve sacudida por la violencia, nace del dolor propio y del ajeno, es una respuesta a la realidad” (Reyes, 2003, p. 135). Según Marta Tafalla, interpretando a Adorno: Esta ética es un rechazo y denuncia del sufrimiento, no es solo crítica intelectual distanciada, es el cuerpo que se estremece ante el dolor ajeno y se siente afectado ante el dolor ajeno y por lo que le suceda a otros ( Citados por Reyes, 2003 p. 137). Es una ética de sujetos activos y universal, porque todos podemos, somos o estamos en igualdad de condiciones de ser víctimas potenciales de la violencia, “la fragilidad de nuestro cuerpo es la fragilidad de nuestra identidad y nuestro sentido de la moralidad” (Reyes, 2003, p. 147). Por lo tanto, todos somos corresponsables en afrontar la barbarie. Desde la mirada de las víctimas, “la responsabilidad y la libertad se debe pensar a partir de la fragilidad, de la vulnerabilidad, no es mera empatía o altruismo, sino es la vergüenza ante la mirada exigente del otro la que provoca una nueva concepción” (Reyes, 2003, p. 51). La propuesta ética es de corte humanista, una que mira hacia el rostro doliente del pobre y del excluido, es más que “una exigencia mística”, porque su fundamento está en una compasión solidaria eficaz, una compasión que puede y debe ser vista como fuente de praxis moral, que es mediadora con el pasado y para la reivindicación de derechos de los otros, es la única que nos permitirá comprender en algo el dolor o el sufrimiento del otro y desde allí interpelar a toda la humanidad. Ya no es la universalidad de la igualdad y la libertad, ahora es “negativa”, es la comunidad del sufrimiento compartido, es la nueva condición humana, “es lo experiencial antes que lo biológico y el universalismo de todas las culturas posibles, unidos en la desgracia buscamos la superación, la redención o liberación” (Reyes, 2003, p. 222). Entendida así la compasión abandona el plano religioso tradicional y comienza a ser grito, denuncia, interrumpe, como la concibe Horkheimer (2000), sed de justicia plena, es esperanza, denuncia, protesta, es resistencia contra la barbarie y solidaridad con las víctimas de la historia. En conclusión, la razón anamnética tiene su propia estructura narrativa, un lenguaje que parte del mundo de la vida; no la de los héroes sino la vida de los vencidos. Aunque sean diversas sus expresiones y obedezcan a lógicas distintas al discurso occidental, no puede ser considerada esotérica y mucho menos intramundana. Lo que se entiende por razón anamnética básicamente es el eco del grito del sufrimiento o compasión y el clamor por una justicia universal. La compasión se convierte en el principio de la universalidad pues reconoce a las víctimas el mismo derecho a la felicidad que proclaman los vencedores. 237 Revista Temas La razón anamnética no se agota en el platonismo o en el idealismo, es decir, no es abstracta para que gane la categoría de universal, al contrario, reivindica el recuerdo como principio de la universalidad y en la lucha por hacer realidad la justicia anamnética, esta no mira sólo hacia un futuro utópico, esta tiene en cuenta tanto los hombres presentes, como los futuros y las víctimas de la historia de sufrimiento. En la justicia anamnética se incorpora la muerte del otro como horizonte extremo de la propia existencia, es decir que es una lucha contra el modelo imperante para evitar que desaparezcan para siempre las víctimas. UNA MIRADA A LAS VÍCTIMAS EN COLOMBIA “¿No decía el gran Hegel que para hacer avanzar las ruedas de la historiaHabía que pisotear algunas florecillas al borde del camino-?” (Reyes, 2005, p. 64). Quiénes son las víctimas en Colombia A partir de las investigaciones que hicieron de la masacre de El Salado y de la obra “Memorias en Tiempo de Guerra, Repertorio de iniciativas” de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y puestas en diálogo con el pensamiento de Reyes Mate, comenzar por decir que la memoria, el dolor de los inocentes colombianos no son solo relatos cálidos y sentimentales recuerdos de un paso triste, es una real posibilidad “de la conformación de una identidad nacional desde la memoria y la razón, pueden desde el perdón y la responsabilidad ser un camino a la reconciliación nacional” (Reyes, 2005, p. 24). Urge entonces conocer, divulgar comprender todos estos trabajos porque nuestro futuro o proyecto nacional de restablecimiento social necesariamente pasa por las víctimas. 238 En nuestro país la mayoría de las víctimas han sufrido indefensas e inocentes a los cuales se les ha degradado a su mínima condición de dignidad. Se les ha invisibilizado su horror y justificado su realidad, son o fueron trofeos, son expresiones de un orgullo “herido”, un golpe a la “dignidad” comunitaria y una pérdida de su estatus como sujeto colectivo. El miedo, la tristeza, la impotencia, la humillación, la rabia y el dolor, hacen que millones de colombianos aún vivan en la desesperanza, en medio de las ruinas del pueblo o en la periferia de las ciudades. Se les ha destruido sus confianzas, sus condiciones materiales y simbólicas de la existencia. Son producto de un “conflicto por el territorio en el que los actores armados son capaces de desplegar una crueldad y una barbarie sin límites en la que no importa exterminar físicamente y moralmente a la población civil para lograr vaciar el territorio” (Sánchez, Suárez & Rincón. 2010, p. 253). Nuestras víctimas además de ser estigmatizadas, viven en el silencio, muchas no saben cómo expresar lo que vivieron, son presa del miedo a que se repita otra vez, otros en cambio han comenzado el penoso camino para alcanzar sus derechos en torno a la verdad y el resarcimiento de la dignidad para reivindicar su vida personal y colectiva, poco a poco se han movilizado y se dan gestos de solidaridad entre ellas mismas. Poco a poco, como sostiene Reyes Mate (2005), nuestro pueblo colombiano ha comprendido que la memoria, va más allá de un acto de recordar. Es lo absurdo de la lógica de la guerra, en nuestro país los victimarios les confieren a las víctimas su responsabilidad en los hechos. La memoria de los victimarios está centrada en las interpretaciones más que en los hechos, los cuales están llenos de silencios que tienden a minimizarlos o a presentarlos como eventos aislados. Son menos relevantes que los hechos Revista Temas crueles producidos por el enemigo (Sánchez, 2010 p. 138). viviendo- hay que hacer que todo siga en la normalidad” (Reyes, 2005, p. 27). Los victimarios reducen todo a un combate o producto de una operación militar, con ello se minimiza la crueldad o la barbarie, todo pasa a ser solo irrelevantes hechos, como cosas fortuitas, nada del otro mundo. Para los victimarios son muertos normales o víctimas necesarias. Estas legitimaciones “perversas” conceden una licencia para reconocer si los hechos fueron crueles y atroces, pero a su vez, estos son relativos “es decir, lo que surge es la despersonalización de las responsabilidades que se disuelven en una dinámica de la guerra y que rebasa a los actores armados” (Sánchez, 2010, p.142). Si aceptamos esta versión de los poderosos, entonces como sostiene Reyes Mate, la sociedad se construye a espaldas de su pasado, es un cheque en blanco a la barbarie. “Es la frivolización de las vidas de los muertos, no solo física sino hermenéuticamente irrelevante” (Reyes, 2005, p. 27). Esta concepción de valores es lo que ha permitido al igual que los campos de concentración que los unos y los otros comentan todas las atrocidades, todos justifican sus hechos y la crueldad de los mismos con la absoluta certeza o confianza de que están eliminando las bases sociales del enemigo. Los grupos armados descargan la responsabilidad, centran su discurso en la reivindicación de su “derecho” a la venganza y la restauración de su “honor”, el cual no opera como un mecanismo para limitar sino para desbordar la guerra, esos valores son propios de una ética al estilo de las grandes odiseas de occidente que justifican la barbarie y el horror. Una ética que banaliza el sufrimiento, por eso tenía que morir por nada, las víctimas “encarnan al mal, entonces no hay porque tratarlos como seres humanos” (Reyes, 2005, p. 121). La postura de los victimarios en el país es la misma que, según Reyes Mate, da la razón instrumentalizada, la del progreso, que deslumbra con una esperanza falsa, que vende futuros de prosperidad a cambio del dolor del presente, todas las víctimas son un mal necesario, pero que como todos sabemos en el futuro el sufrimiento será mayor. “La prueba más contundente del poder de los terroristas no están en sus pistolas, ni el número de efectivos o en la determinación de matar, sino en el olvido, es decir, en esta especie de consenso social según el cual hay que pasar la página – hay que seguir Lectura desde Reyes Mate al proceso de recuperación de la memoria en Colombia Las experiencias de recuperación de memoria que se dan en el país son de todo tipo, algunas se mantienen en el ámbito local otras han alcanzado hasta el orden nacional; algunas son individuales, otras provienen de movimientos sociales o de organizaciones de víctimas, pero lo común es que son experiencias puntuales de resistencia que implican formas de subjetividad colectiva y que buscan restaurar la dignidad y la cotidianidad, los lazos de confianza comunitaria lacerados por la violencia. Por eso en el país no se puede homogenizar las múltiples experiencias de la guerra y de la recuperación de la memoria, se debe superar la visión de que el sufrimiento es el eje de la reconstrucción política de la sociedad porque se puede terminar justificando las actuaciones de los unos y de los otros, pensarlo más en la esfera de lo público, como debate político en escenarios no convencionales, más como trabajos constantes y permanentes en torno a la recuperación 239 Revista Temas del tejido social y a su empoderamiento de las víctimas como agentes de cambio. Lo interesante de estas publicaciones es que las iniciativas o experiencias sistematizadas reconstruyen las memorias de la violencia como memorias de un sufrimiento que es narrado, representado y agenciado por los dolientes. Las experiencias están enmarcadas por la insistencia a no renunciar a la búsqueda de sus derechos, la autonomía, el diálogo como forma de convivencia, la búsqueda de la verdad y el respeto por los otros, no se diferencia si son de unos u otros bandos, todos son víctimas, todos buscan verdad, justicia, memoria y reparación. Esas víctimas que según reyes Mate, cada vez, están más presentes en nuestros discursos. Ya no es asunto exclusivo de la piedad, ni provoca un apresurado comentario despectivo, sino que forman parte de nuestro paisaje, particularmente ahora en los asuntos políticos. Se espera que “la memoria no se arrugue ante términos como prescripción, amnistía o insolvencia, pues tiene la mirada puesta en las víctimas” (Reyes, 2005, p. 47). De acuerdo con lo anterior, las memorias son un ejercicio creativo de resistencia aquí y ahora que se proyecta al futuro, que tiene un destino. Las memorias son, pues, al mismo tiempo, pasado, presente y futuro; un sufrimiento que resiste y se transforma cargado de futuro. Sánchez, Suárez & Rincón (2010) sostienen que el proceso de recuperación de la memoria se ve seriamente afectado en el país, la mayoría de estos procesos, enfrentan situaciones que muchas veces atentan contra su sostenibilidad y permanencia. Dentro de las causas de dicha situación es el contexto de guerra en medio del cual los sobrevivientes y familiares de las víctimas del conflicto colombiano viven, y que a pesar de ello luchan por preservar unas memorias 240 personales y colectivas en medio del silencio y dolor, de cara a la impunidad y a las constantes amenazas. Otra causa es la indiferencia y el menosprecio de quienes no forman parte de la comunidad de víctimas, a la sociedad colombiana no le importa y mucho menos al aparato estatal, así la memoria deja de ser una forma de mediación crítica en la praxis social, de nada vale la creatividad y los esfuerzos de las minorías si vivimos en una época de amnesia. Y por último, están las propias víctimas “que se niegan a inscribir su dolor en las teodiceas del poder y prefieren narrar sus testimonios, marchar, plantarse, volver a ocupar los espacios del terror” (Sánchez, 2010, p. 22). De acuerdo a lo anterior, es válida la preocupación de Reyes y qué hacer entonces con la memoria, porque esta, sin sujetos relacionados vivencialmente con el pasado, es tan frágil, más cuando los colectivos que la recibe no la asumen como parte de sus tradiciones, entonces esta se rompe. Y podría ser munición ideológica para justificar intereses políticos de colectivos actuales, es decir, unos votos más para campañas presidenciales o senadores o políticos de turno. Si no se asume con todas las implicaciones terminaría siendo una trampa más. Todas las experiencias de memoria que se realizan en el país no saldan las injusticias pasadas, pero de algún modo, como sostiene Reyes Mate, son una capacidad hermenéutica “la hacen presente y ese simple hecho conmociona la existencia de las generaciones posteriores por varias razones; primero porque cuestiona el presente construido sobre el olvido y la barbarie en que se ha construido. Segundo porque afecta el derecho vigente que olvida al sujeto de la injusticia y por ultimo rescata y reivindica el sufrimiento y la mirada de la víctima” (Reyes, 2005, p. 48). Revista Temas Su impacto o movilización social o política es grande si revisamos la historia de las víctimas en Colombia, nunca antes se les había reconocido o visibilizado al menos en papel, su logro más significativo es lograr y llevar a la palestra pública, a los medios de comunicación, al Congreso de la República, y a los ciudadanos el debate y la responsabilidad que a todos nos asiste como ciudadanos comunes y corrientes, en descubrir que “la memoria es una exigencia moral con carga política, un imperativo moral que reorienta el pensamiento y la acción para que no se repita la barbarie” (Reyes, 2005, p. 37). La mayoría de estas experiencias tienen el reconocimiento y el apoyo económico más de la comunidad internacional, pero lamentablemente el Estado poco se ha comprometido, la restitución de tierras es el sofisma, es decir, lo que Reyes Mate ha criticado, están recibiendo una justicia pero para salvaguardar el orden y seguir con el modelo de desarrollo que promueve la razón instrumentalizada que produce más víctimas. Se espera que lo mucho o poco que se ha hecho, no sea “una noticia que se agota en sí misma, que nuestras víctimas no sean un fogonazo o un titular: Un enjambre de segundos, decía Benjamín, dando a entender el desasosiego y la provisionalidad de la información” (Reyes, 2005, p. 7) más cuando en nuestro país los medios de comunicación están al servicio de los poderosos, de los conglomerados económicos que son los que producen cadáveres y ruinas, “los que colocan el progreso como objetivo al que tienen que someterse la humanidad” (Reyes, 2005, p. 89). No se podrán equiparar nuestros procesos con los vividos en Europa posconflicto, lo cierto es que los procesos de memoria que se llevan a cabo han creado espacios de discusión, de concertación y debate. Han logrado que en estos últimos 5 años todo tipo de movimientos u organizaciones promuevan políticas públicas que lleven a una atención integral de las víctimas y construir propuestas de reconciliación, incluso se ha logrado interpelar a todas las disciplinas y la academia en general. Estas experiencias con sus pros y contras, son lo que Primo Levi dijo, son el ‘testigo perfecto’, han logrado salir y gritar a todo el mundo lo que pasa allá adentro, porque al volver a sus tierras o donde estén, han relatado sin cesar todo y a todos lo que le ha tocado vivir y han encontrado la paz al menos entre ellos y consigo mismo, porque han testimoniado lo impensable, ellos por su propia cuenta con sus testimonios han permitido evidenciar y denunciar una vez más el decaimiento y el fracaso de la razón ilustrada. Nuestra violencia y todas las que ha vivido la humanidad han gozado de mucho prestigio, se ha banalizado el sufrimiento, nuestra generación coquetea con la violencia, incluso algunos sectores de la sociedad son cómplices, les interesa porque mantiene su ideología, su estatus social. Vemos cómo los grupos de izquierda o de derecha han llegado incluso a justificar y embellecer su violencia, unos dicen que su causa son las injusticias sociales, de los más pobres y marginados, otros por la defensa de la propiedad privada, los secuestrados, por las extorsiones, por el desarrollo del país. Pero lo importante no es descubrir la existencia de la barbarie como motor de la realidad, tarde que temprano tendríamos que caer en cuenta, lo interesante es que por primera vez las víctimas colombianas se han hecho visibles ante su Estado. Pero las víctimas ya han puesto su cuota, su dolor, su sufrimiento, lo que han hecho, lo han hecho en su mayoría solitariamente, ahora nos toca nosotros, por eso es válida la pregunta que nos hace Reyes Mate a toda la sociedad 241 Revista Temas colombiana ¿es posible pensar la Paz en Colombia sin memoria y sin justicia? Lo primero que nos dice Reyes Mate es que la memoria no es un obstáculo para la paz, que ella es el fundamento y se debe asumir con todas las implicaciones y peligros que conlleva, debe permear la escuela, el arte, los medios de comunicación, todos los escenarios posibles, porque no es la víctima que corre hacia nosotros, sino nosotros los que debemos salir en búsqueda de ellos para restituirlos. En las víctimas, se encuentra el nuevo arsenal de sentido, es la única salida si queremos todos realmente alcanzar la paz. Pero no solo basta con saber lo que pasó, sino también reparar los daños, no solo lo reparable como la salud, la vivienda, la tierra, lo económico, sino lo irreparable en donde todos estamos involucrados, porque la violencia no solo atenta contra las víctimas en particular, sino a toda la sociedad, la fractura, la divide, la empobrece y hasta llega a desligitimar y permear las instituciones que hemos creado y que son garantes de nuestra sociedad democrática. De ahí que la justicia que se imparta debe resarcir todos y cada uno de los daños causados, debe superar la visión básica del delito e ir más allá del código penal, superar las amnistías, o los 5 u 8 años de cárcel, esta visión de justicia es reduccionista, el asunto debe trascender al plano de lo moral. En otras palabras, antes de reconciliación lo que hay que hacer es el reconocimiento, porque las víctima son fines y no medios. Reconocer significa que las víctimas son la clave de una nueva sociedad democrática, no puede haber futuro si no hay inclusión justa de todos y cada una de las víctimas. Reyes plantea la recomposición de la sociedad en general, en donde hay que retomar tanto a la víctima como el victimario, volverlos a recuperar a ambos 242 para la sociedad si es que realmente queremos alcanzar una reconciliación. Aunque el asunto nos parezca complejo, la tan anhelada paz se escapa a los códigos, a las leyes de perdón y olvido, a la reinserción, porque esto solo causa impunidad. Hay que cambiar del delito a la culpa, si el verdugo no siente eso de nada sirve el perdón y mucho menos la reconciliación. Esto nos lleva a un reto de enormes proporciones a todos nosotros, porque no solo pregunta por la vergüenza o la culpa a los victimarios, sino a los industriales, los banqueros, los grandes hacendados, los políticos, los narcotraficantes, los ideólogos, incluso alcanza a preguntar por la culpa de la academia, de las fuerzas viva, donde estaba la sociedad que no dijo nada mientras ocurrían las masacres, los desplazamientos forzosos es la pregunta por la responsabilidad de la sociedad mientras sucedía todo esto. Reyes nos está invitando a toda la sociedad colombiana a elaborar una especie de culpa social, no es la culpa religiosa, es la culpa como reflexión filosófica. La culpa es un tema esquivo, no es un asunto de señalamiento, se trata de asumir nuestro propio proceso de restablecimiento social, de lo que hemos roto o destruido, es tomar conciencia que unos más que otros de lo que hemos hecho para generar violencia. Reyes sostiene que la culpa planteada como categoría filosófica es un elemento intersubjetivo, nos pone en relación con la víctima. Al verdugo le permite descubrir que en matar no hay superioridad, no se es más, sino por el contrario, lo que se ha robado es una vida que lo interpelara siempre. Si reconocemos realmente culpa podremos alcanzar el perdón, es decir, que después de sentir la culpa un verdugo o victimario puede pedir a la sociedad una segunda oportunidad para que ella lo restablezca, lo recupere para ella misma. Sintiendo culpa, él podrá Revista Temas volver a la sociedad con otra mirada, reconociendo en la víctima su humanización y la deshumanización que le causó. Entones surge aquí otro gran reto, porque hasta el momento han sido muy pocos los victimarios que han pedido perdón, imaginemos por un momento un político, un hacendado, un industrial, un banquero, un militar, un notario, solicitando el perdón, ese perdón que se da en la gratuidad. Mirando el asunto es más complejo, no es solo víctimas y Estado, es todo un país tomándose en serio el tema de la violencia y la paz, es pensar una política sin violencia y eso si está muy complicado porque hay algunos sectores y hombres que viven del negocio de la guerra, porque algunos terminarán justificando sus acciones violentas, incluso algunos dirán que ellos fueron víctimas y que, por lo tanto, se justifican las atrocidades cometidas. Pensar una justicia desde la memoria implica acabar con la lógica que nos llevó a la violencia que hemos vivido, esa misma que es la heredada del modelo burgués ilustrado. Significa hacer leyes que acaben con la lógica del progreso que sacrifica a los más débiles de la sociedad, leyes que nos permitan rechazar el olvido y que de ellas surjan el deber de memoria, no para acordarnos de lo que ha sucedió en estos últimos 50 años, sino repensarnos en todos los aspectos teniendo en cuenta la barbarie que se ha hecho al pueblo colombiano. Pensar una justicia desde la memoria implica repensar la moral, la política, el arte. Hacer justicia desde las víctimas supone pensar y develar las relaciones entre violencia y política, reconocer que en ella hay una relación intrínseca y oculta. Si no repensamos la justicia se seguirá repitiendo la cadena de violencia que nos ha marcado. No podemos justificar ningún proceso de desarrollo si es a costa de más víctimas, de ahí el deber de reparación para hacer justicia a ese daño social, significa pensar en reconciliación, en donde reintegremos víctimas y victimarios a la sociedad. Pensar una justicia desde la memoria implica rechazar el concepto de libertad que justifica la esclavitud e invisibilidad a las víctimas. Significa no aceptar esa libertad que está sometida a las leyes del consumo, en donde los seres humanos ya no se preocupan por el valor de las cosas sino por el consumir en sí. Ese consumo que nos ha robado la personalidad y que ahora nos representa, porque hemos confundido libertad con capacidad de compra y adquisición. Consumo que ha mediado la ética y la política. La historia nos ha demostrado que los modelos explicativos de occidente han sido insuficientes para dar cuenta de la riqueza y la diversidad de culturas que hay en nuestro continente. Esos modelos producen actitudes conformistas que anulan la posibilidad de contribuir desde la práctica teórica a formar subjetividades autónomas. La propuesta es sencilla frente a la homogenización impuesta por occidente, se hace necesario potencializar y reconocer la heterogeneidad y la multiculturalidad, su complejidad. No es suficiente solo un abordaje desde la tecno cultura, eso aplicaría las grandes urbes o metrópolis europeas o del norte, que han creado por siglos sus propios patrones estéticos, sus héroes, sus subjetividades muchas veces sin memoria y sin porvenir. En cambio, en la periferia, en las fronteras los relatos de las víctimas, en sus prácticas de la vida cotidiana, en sus sueños y esperanzas, en sus luchas contra el olvido, en los usos, las formas de intercambio y producción, sus rituales entre otros aspectos, encontrar riqueza y conocimiento social que son altamente significantes 243 Revista Temas para un país como el nuestro que debe de comenzar a reconciliarse. Una propuesta epistemológica, política y ética desde las víctimas, sería mucho más que una alternativa intelectual de resistencia, es un asunto más complejo. Una propuesta como ésta lo que permitiría es el descubrimiento del otro, en palabras de Zulma Palermo (2000) es romper con monologismo, es la validación de la otredad, que permite hacer uso de la palabra y de la letra que fue negada por la barbarie y la crueldad. Su llamado es vigente y nos cuestiona cuál es el papel de los intelectuales, incluso al sistema educativo el cual está lejos de posibilitar este tipo de propuestas, se trata de: Acompañar y promover formas de resistencia y autodeterminación que articulen lo transnacional y la conciencia local, que articule lo escrito y lo oral, donde se supere lo academicista discursivo y se posibilite la reivindicación teórica y metodológica de lo que hemos hecho, que supere las políticas académicas y permita la generación de conocimiento libre de todo colonialismo en especial del occidental” (Palermo, 2000, p.198). Que en palabras de Reyes Mate es pensarnos en español. Si occidente recurre a lo mismo, para negar la humanidad de los excluidos, los pobres, las víctimas y pone como espejo de verdadera humanidad. Entonces es válida esta propuesta porque en medio de ellos (las víctimas), como diría Alfonso Torres: hay conocimiento alternativo, los lugares donde habitan son verdaderos espacios de construcción de identidades locales, constituyen referentes de producción de ciudad, de memoria, de identidad y de ciudadanía (Torres, 2000, p. 385). Con lo anterior, no se quiere proponer un nuevo discurso totalizante, o porque están de moda las víctimas en el país, 244 ni mucho menos excluir otras formas de conocimiento, lo cierto es que hay tanta pluralidad de propuestas y ésta es una de ellas. No se necesita las pretensiones de un único discurso, es necesario no reducir, sino que esta es una propuesta para articular a lo universal, es una propuesta que da la posibilidad de entrar en diálogo con otros discursos. La filosofía de la vida de la víctima, en relación con lo cotidiano y que ello esté en relación con los grandes discursos. Es una posibilidad de encontrarnos en un horizonte de posibilidades. REFERENCIAS Afanador, M. (1993). Amnistías e indultos, la historia reciente. Bogotá, Colombia: Escuela Superior de Administración Pública. Agamben, G. (2009). Lo que queda de Auschwitz; El Archivo y el Testigo. Homo Sacer III. Valencia, España: Editorial Pre-Textos. Arango, R. (2007). Justicia transicional y derechos en contextos de conflicto armado, en Memorias Conference Paper 3, “Dealing with the Past”, Serie – Enfrentando el pasado; El legado de la verdad. Benjamin, W. (1940). Tesis sobre la filosofía de la historia (Jesús Aguirre, Trad.): Iluminaciones 1. Madrid, España: Taurus. Britto, D. (2007). Justicia Restaurativa, Dos Visiones: Mecanismos vs. Procesos: Poder Judicial del Estado de Michoacán. Recuperado de http://www. tribunalmmm. gob.mx/Tribunal2010/noticias/ JusticiaRestaurativa.aspx Cohen, E. (2010). Los narradores de Auschwith. México: Paidós. Congreso Mundial sobre Criminología, del 10 al 15 de agosto de 2003, Río de Janeiro. Derechos Humanos y transformación de conflictos. (2009). Programa de Maestría en Sistemas de Justicia Decanato Asociado de Estudios Graduados, Volumen 1: Universidad del Sagrado Corazón. Puerto Rico. Recuperado de http:// www.gobierno.pr/NR/rdonlyres/1D6BD6548BD9-430D-9EB699AEC5C6187D/0/%20REVISTA DDHHCOMPLETA2.pdf Foucault, M. (1992). Genealogía del racismo. Madrid: Ediciones la Piqueta. Foucault, M. (1997). Notas de clase del 17 de marzo de 1976, en Defender la sociedad (pp. 217-237). Curso en el Collège de France (1975-1976). México: Fondo de Cultura Económica. Revista Temas Freire, P. (1980). Pedagogía del oprimido, 24ª Ed. Colombia: Siglo XXI editores. García, A. (1989). La resocialización de la víctima: víctima, sistema legal y político criminal, en Criminología y derecho penal al servicio de la persona (pp. 195196). San Sebastián: Donostia. Llanos, R. (2007). Justicia Restaurativa, CC Bolivia, en Memorias - Conference Paper 3, “Dealing with the Past”, Serie – Enfrentando el pasado; El legado de la verdad. García, M. (1992). De la Uribe a Tlaxcala – Procesos de Paz. Bogotá: CINEP. López, C., Seiz D y Gurpegui J. (2008). Para una Filosofía de la memoria: Entrevista al profesor Reyes Mate. En: Revista Con-Ciencia Social, 101-122. Madrid- España: Fundación Dialnet. Recuperado de http://www.fedicaria.org/concSocial/entrevistas/ C12_Reyes_Mate.pdf Goldhagen, D. (1997). Los verdugos voluntarios de Hitler. Los alemanes ordinarios y el Holocausto. Madrid, España: Taurus. Löwy, M. (1997). Redención y Utopía. Buenos Aires, Argentina: El Cielo por Asalto. Goldhagen, D.J. (2 de diciembre de 1997). Daniel J. Goldhagen: Responsabiliza a los Alemanes comunes del exterminio de judíos. En: El País. Recuperado de http://elpais.com/diario/1997/12/02/ cultura/881017201_850215.html Manrique, N. (2000). El tiempo del miedo. La violencia política en el Perú 1980-1996. Perú: Fondo Editorial del Congreso del Perú. González, C. (2011, 11 de abril) La verdad de la Tierra: más de ocho millones de hectáreas abandonadas. En: razónpublica.com. Recuperado en http://www. razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-ypaz-temas-30/1954-la-verdad-de-la-tierra-mas-deocho-millones-de-hectareas-abandonadas.html Gottfred, W. (2005). Leibniz. La monadología. Buenos Aires. Editorial Quadrata. Greiff, P. (2007). La contribución de la justicia transicional a la construcción y consolidación de la democracia, en Memorias - Conference Paper 3, “Dealing with the Past”. Grupo de Investigación “Justicia Restaurativa”. (2007). Retomando aportes de Bach, K. sobre Justicia Restaurativa: Antecedentes, significado y diferencias con la Justicia Penal. Pontificia B o l i v a r i a n a . R e c u p e r a d o d e h t t p : / / w w w. justiciarestaurativa.com/Revista _Historia.htm Habermas, J. (2001). La teoría de la acción comunicativa. Madrid, España: Editorial Cátedra. Horkheimer, M. (2000). Anhelo de justicia: teoría crítica y religión. Trotta: Madrid. Joseba, A. (2009). El pesimismo histórico de Walter Benjamín y las víctimas. Bilbao, España: Departamento de Interior del Gobierno Vasco y de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior. Klappenbach, M. y Augusto A. (1993). Cómo estudiar filosofía y comentar un texto filosófico. Madrid, España: Editorial Edinumen. Köhler, J. ¿Alemanes corrientes? En: Revista de libros. Fundación Caja de Madrid. Recuperado de http:// www revistadelibros.com/articulos/alemanescorrientes. Legendre, P. (1998). La Breche. Remarques sur la dimensión institutionelle de la Shoah. En: Rechtshistorisches Journal, 17, 226. McCold, P. & Wachtel, T. (2003). En busca de un paradigma: una teoría sobre justicia restaurativa. Ponencia presentada en el XIII International Institute for Restorative Practices. Naciones Unidas. (2000). Consejo Económico y Social: Resolución aprobada en el X Congreso sobre la Prevención de la Criminalidad y el Tratamiento de los Culpables. Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2005). Oficina en Colombia del Alto Comisionado, Consideraciones Sobre la Ley de “Justicia Y Paz”. Bogotá, 27 de Junio de 2005. Palermo, Z. (2000). El sentido de la diferencia; Pensar desde los márgenes andinos, en La reestructuración de las ciencias sociales en América Latina (pp.185-200), Colección Pensar. Bogotá, Colombia: Editorial CEJA, Prada, D. (2007). Las Cifras del Conflicto Colombiano. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Bogotá Colombia: Ediciones Punto de Encuentro. Reyes, M. (1991). La razón de los vencidos. Barcelona, España: Antrophos Editorial. Reyes, M. (1994). La herencia pendiente de la “razón anamnética”. En: ISEGORIA (10), 117-132. Instituto de Filosofía, CSIC. Reyes, M. (2003). Ética Ante las Víctimas. Barcelona. España: Antrophos Editorial. Reyes, M. (2005). A contraluz de las ideas políticamente correctas. Huellas. Problemas: la complejidad negada. Barcelona, España: Antrophos Editorial. Reyes, M. (2008). La herencia del olvido. Ensayos en torno a la razón compasiva. Madrid, España: Editorial Errata Naturae. Reyes, M. (2009). Ética de las víctimas como autoridad moral. En: Revista del Centro Evangelio y Liberación, septiembre a octubre. Recuperado de http://www.exodo.org/LA-ETICA-DESDE-LASVÍCTIMAS-COMO.html 245 Revista Temas Reyes M. y Zamora. (2011). El Centro Ausente: La Justicia, en Th.W. Adorno (Ed.), Justicia y Memoria (pp. 6587). Barcelona, España, Antrophos Editorial. Springer, N. (2010). Negociar la paz y hacer justicia (pp. 7-78). Madrid, España: Santillana ediciones Generales. Reyes M. (2011). Tratado de la injusticia. Barcelona, España: Antrophos. Suárez, M. (2008). La Enseñanza del Holocausto en Bachillerato: reflexiones y propuestas. Recuperado de http://www.yadvashem.org/yv/es/education/ educational_materials/pdfs/propuesta4.pdf Reyes, M. (2013). Paz con justicia, XV Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana “Diálogos sobre memoria, justicia y utopía. Bogotá, Colombia. Universidad Santo Tomas. Riveros, H. (2005). El Multiculturalismo, en La Obra De Rawls. Bucaramanga, Colombia: Universidad Industrial de Santander Sánchez, G., Suárez, A., Rincón, T. (2010). La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra, CNNRR. Colombia: Grupo de Memoria Histórica. Consultado el 20 de noviembre de 2012. Recuperado de http://www.semana.com/ documents/Doc1947_2009911.pdf. Torres, A. (2000). Los pobladores populares urbanos: ¿Una identidad desubicada?, en La reestructuración de las ciencias sociales en América Latina (pp. 383- 398), Colección Pensar. Bogotá, Colombia: Editorial CEJA. Vidal-naquet, P. (1994). Los asesinos de la memoria. México: Siglo XXI. Zamora, J. (2011). La experiencia de Dios y justicia anamnética de las víctimas. En: Iglesia Viva, 201 (247), 49-62, julio-septiembre. Madrid, España: Instituto de Filosofía. Saramago, J. (2000). Descubrámonos unos a los otros. En: Revista de Humanidades, (8), 143-154. Monterrey, México: Tecnológico de Monterrey. Recuperado de http://redalyc.uaemex.mx/ redalyc/ pdf/384/38400808.pdf Revista Temas T 246 Revista Temas T Revista Temas Referencia al citar este artículo: García, A., Gómez, O., Mera, O. y Pabón, Y. (2014). Evolución de la responsabilidad social empresarial y la experiencia en el sector financiero. Revista TEMAS, 3(8), 249 - 260. Evolución de la responsabilidad social empresarial y la experiencia en el sector financiero1 Yesyd Fernando Pabón Serrano2 Ofelia Gómez Niño3 Andrés García Gómez4 Oscar Arnulfo Mera Ramírez5 Recibido: 11/06/2014 Aceptado: 18/08/2014 Resumen En el presente trabajo se hace un recorrido por los fundamentos teóricos que desde las ciencias económicas dieron origen al concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), partiendo de los referidos por la corriente neoclásica y que perseguían hacerle frente a los retos planteados por la aplicación desmesurada de los postulados de libre mercado, propuestos por los economistas clásicos. De igual forma, se analizan los planteamientos que a partir de la década de 1970 surgieron como respuesta al reto cada vez más evidente, de mitigar los efectos causados por las externalidades generadas por el sistema económico, centrando su atención en el análisis de la RSE del sector financiero colombiano. Palabras clave: Responsabilidad social, Responsabilidad corporativa, Libre mercado, Sector financiero. Evolution of corporate social responsibility and experience in the financial sector Abstract The present work is an overview of the theoretical foundations that, from economic sciences, gave birth to the concept of Corporate Social Responsibility (CSR), taking as a starting point the neoclassical standpoints that were focused on confronting the challenges posed by the excessive application of free market proposed by the classical economists. Likewise, the article analyses the approaches that arise from the 1970s in response to the increasingly obvious challenge of mitigating the effects of the externalities generated by the economic system, focusing on the analysis of CSR in the financial Colombian sector. Keywords: Social Responsibility, Corporate Responsibility, Free Market, Financial Sector. 1 Artículo de Investigación “Evolución de la responsabilidad social empresarial y la experiencia en el sector financiero”. Trabajo realizado como parte del estudio más amplio sobre la Responsabilidad Social Empresarial del sistema financiero en Bucaramanga, Dirección de Investigaciones de las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS. 2 Economista (2005) y Magíster en Historia (2011) de la Universidad Industrial de Santander. Doctorando en Ciencias Económicas en la Universidad del Zulia (LUZ). Docente Universidad Santo Tomás. Investigador Unidades Tecnológicas de Santander. Docente Investigador Unidades Tecnológicas de Santander (UTS). E-mail: [email protected] 3 Contadora Pública Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y Magíster en Administración de la Universidad Santo Tomás. Docente investigadora de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS). E-mail: [email protected] 4 Administrador de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) y Magíster en Dirección Estratégica de la Universidad Internacional Iberoamericana (2012). Docente Investigador Unidades Tecnológicas de Santander (UTS). E-mail: [email protected] 5 Economista de la Universidad de Pamplona (2006). Magíster en Administración de Empresas de la Universidad Nacional Experimental del Táchira – UNET (2012). Doctorando en Ciencias Económicas en la Universidad del Zulia (LUZ). Docente Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta, Colombia. 249 Revista Temas INTRODUCCIÓN Aunque parece ser un término novedoso, desde mediados del siglo XX Bowen (1953), mencionó por vez primera el tema tal como lo conocemos hoy, con el título original “Social Responsabilities of the Businesman”. Sin embargo, en esta época un grupo expertos economistas representantes de la corriente neoclásica señalaron algunos de los serios inconvenientes que traía la aplicación desmesurada de los postulados del liberalismo clásico en la economía, la política, la sociedad y el ambiente natural entre otros campos; tal es el caso del inglés James Meade (1974), quien abordó los problemas marginales y estructurales de la eficiencia económica que el mecanismo competitivo de mercado de laissez-faire no podía resolver, a saber, la cuestión de las externalidades económicas, incluidos los bienes públicos, los problemas de las condiciones monopolísticas que podían ser el resultado inevitable de las economías de producción. De igual modo, Schumacher (1988), economista también inglés y contemporáneo de Meade y del mismo Keynes, señaló en su obra el posible efecto catastrófico que podía causar la inmoralidad humana y los fallos del sistema, que llevaban al hombre occidental a atentar contra la naturaleza, ya que este no se sentía parte del sistema biótico, sino que se veía como una fuerza externa destinada a dominarla y conquistarla (Schumacher, 1998, p. 32). En la misma línea temática se encuentra la obra de Thurow que muestra el drama de algunos países y entre ellos Estados Unidos, que en cierto momento pensaron en reactivar sus economías mediante la restructuración de los impuestos para fomentar el ahorro y la inversión, la reducción del gasto social y la eliminación de las normas y reglamentaciones gubernamentales que 250 entorpecían los negocios, dejando de lado problemas “tan dolorosos y persistentes” y de difícil solución por parte de la economía política, como por ejemplo, “los altos costos de la energía, la misma inflación y el subsecuente desempleo, el deterioro ambiental, la brechas de ingreso entre minorías y mayorías que harían tan solo parte de una lista interminable de inconvenientes causados por la poca capacidad del sistema político para afrontar los conflictos causados por la actuación liberal del sistema económico” (Thurow 1988, p.11). Incluso en tiempos recientes se puede encontrar que autores como Córdoba (2007), piensan que las experiencias de RSE aparecieron desde el Siglo XIX en varios países europeos; por ejemplo en el caso de España con el surgimiento del movimiento cooperativo en el sector agropecuario y las cooperativas de consumo, tomadas como referencia de acción social con beneficios a las familias de los trabajadores dotándolas de escuelas, centros sanitarios y lugares de esparcimiento y ocio; por su parte, en Estados Unidos el origen de varias universidades de gran prestigio como Harvard, Yale o Princeton se debió al aporte de importantes empresarios del momento, de igual forma, lo fueron grandes centros como el Metropolitan Museum y la Metropolitan Ópera House de New York, ambos proyectos de gran reconocimiento y repercusión pública, aunque criticados por que no beneficiaron a los sectores locales más necesitados (Fontrodona, 2007). ANTECEDENTES En la actualidad y tras el evidente efecto causado por la producción y el consumo a gran escala y su fuerte impacto en la humanidad, las llamadas externalidades que anteriormente se habían tratado desde la política económica ahora pasaron a ocupar la agenda misma Revista Temas de las empresas, pues son estas quienes están condicionadas por el resultado que su accionar puede traer sobre las formas de existencia de la sociedad, el desarrollo humano, la calidad de vida y las condiciones del ambiente natural. González (2009, p. 30) ha estudiado la RSE en desde su aparición hace más o menos medio siglo y afirma que el tema es preciso analizarlo con la ayuda de algunos referentes analíticos. En primer lugar se refiere a Epstein (1989), quien distingue los conceptos empleados en la literatura académica norteamericana sobre ética y responsabilidad social corporativa, y analiza los temas asociados a la responsabilidad empresarial desde diferentes niveles de investigación. Por un lado, se introducen tres conceptos que desde mediados de la década pasada surgieron para calificar el desempeño financiero y no financiero de las empresas norteamericanas: la ética empresarial –EE- (business ethics), la responsabilidad social empresarial –RSE- (corporate social responsability) y la respuesta social empresarial – RTASE- (corporate social responsiveness), nociones que reflejan el hecho de que a pesar del sometimiento generalizado de la empresa norteamericana a la normativa legal imperante y la eficiencia de sus instituciones jurídicas, estas no bastan para expresar los valores sociales esenciales y ni establecer los estándares deseables para el desempeño empresarial. De otro lado, autores como Garriga y Melé, mencionados también por González (2011), estudian la RSE desde la perspectiva de la forma como las diversas teorías enfrentan la interacción entre la sociedad y las empresas. El análisis de estos autores los lleva a clasificar las teorías de RSE de acuerdo con los análisis de la realidad social expuestos por Pearson (1961), entre ellos: la adaptación al entorno, el logro de objetivos y metas, la integración social y los rasgos o permanencia de patrones. El primer grupo de teorías aluden que la RSE es vista como medio estratégico para lograr fines económicos únicamente (generación de riqueza); el segundo ven a la empresa compuesta de recursos y capacidades dinámicas, en donde el desempeño de la empresa con respecto a las demás se debe a la combinación única de sus recursos humanos, físicos y organizativos en el curso del tiempo. El tercer conjunto de teorías hace referencia a las estrategias para poblaciones de bajos ingresos, de manejo para las empresas que atienden poblaciones pobres y que las ven no como obstáculos al consumo, sino oportunidades para innovar y servir a las necesidades apremiantes o no de aquellas. Las teorías que alientan la RSE con este ideal, promueven la alianza de una empresa con alguna causa social, de este modo, la empresa canaliza la solidaridad del cliente y transfiere recursos a la causa. Además, se vende y establece una reputación de ser responsable socialmente. Evolución del Concepto de Responsabilidad Social La RSE ha adquirido gran importancia a nivel internacional, pero aun así no se ha llegado a un consenso en cuanto a su definición, tal como lo señala Yepes (2007, p.56), puesto que “el concepto ha ido evolucionando hasta ser considerado como parte integral de la estrategia del negocio, pudiendo agregar valor a las empresas y generarles una ventaja competitiva”. En este orden de ideas el papel social de la empresa que tradicionalmente ha estado influenciado por el paradigma liberal que le traspasó la tarea de ofrecer beneficios sociales, como por ejemplo, la satisfacción de ciertas necesidades, la generación de puestos de trabajo y el pago de impuestos por una parte; y el paradigma filantrópico y asistencialista de apoyar con sus ex251 Revista Temas cedentes financieros a nobles causas o problemas sociales, que sobrepasan las capacidades de las instituciones públicas y organizaciones sociales, por la otra; ha llevado a que el reto de las empresas en el futuro sea enfrentarse y sostenerse en un mundo en donde la mayor parte de la población tendrá cada vez menos capacidad de adquirir los bienes y los servicios ofertados, debido a la mayor concentración de la riqueza y por el deseo existente de cuidar el medio ambiente, mejorar la calidad de vida y mejorar la seguridad de las poblaciones más viejas. el Doctor James Austin, profesor de la Universidad de Harvard y considerado como una de las máximas autoridades mundiales e temas de RSE, en el marco de un foro celebrado por el Diario La República en Bogotá. Austin (2008) habló de un paradigma que gira en torno a la nueva forma de creación de valor de las empresas, pero no únicamente valor económico sino valor social, cuestión que exige la redefinición de los grupos de interés de la empresa, que van desde la comunidad y los inversionistas hasta los empleados, los consumidores y el gobierno. Actualmente, el concepto de RSE parece haberse popularizado en el gremio empresarial y se asume como el rol que deben asumir las empresas a favor del “Desarrollo Sostenible”, es decir, a favor del equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente, de tal forma que se considera que este equilibrio es vital para la operación de los negocios. Las empresas deben pasar a formar parte activa de la solución de los retos que tiene la sociedad, a partir de la propia iniciativa de lograr un ambiente estable y próspero en el entorno económico. Por su parte, Ernst Ligteringen, Director de la organización Global Reporting Iniative – GRI- explica la RSE desde una visión autónoma que invita “a vivir, producir y compartir este mundo de tal manera como si fuéramos a permanecer acá por varias generaciones más” (Acevedo y Ospina, 2011, p.10) ya que lejos de reducir el problema al tradicional balance financiero sobre el estado de pérdidas o ganancias, se busca identificar incidencias que se tornan esenciales para el posicionamiento de las compañías en el mercado y la sociedad. Siguiendo esta visión, Justo Villafañe (2002), Director de Merco (Monitor Español de Reputación Corporativa) comenta que es ineludible un cambio de racionalidad empresarial, en el que se incluya la medición de las empresas mediante la valoración de sus propósitos, la ética y la sostenibilidad empresarial, sumadas al criterio de rentabilidad. Razón de Ser de la RSE El trabajo de Sierra (2008) es un referente importante a la hora de examinar la función de la RSE desde diferentes ámbitos como el de los negocios, la alianza entre la empresa y la sociedad, el desarrollo institucional, los derechos humanos en las empresas y el crecimiento económico, entre otros. Cada una de estas temáticas ha sido expuesta por reconocidos personajes del sector empresarial y diversas instituciones oficiales y privadas ligadas al tema del desarrollo humano y ambiental. En primer lugar, en el texto de Sierra se hace mención a la conferencia dictada por 252 Aunque la medición de la RSE parece ser algo complejo, Villafañe (2002) observa que puede hacerse con base en la medición de tres subvariables: el comportamiento ético, el compromiso con la comunidad y la responsabilidad social y ambiental, esta última trabajada también por Ludevid (2000), quien plantea que la introducción de la variable ambiental necesariamente obliga a un cambio Revista Temas estructural profundo en la forma de gestionar las empresas, dado que afecta a todas las áreas funcionales y la esencia misma de los criterios y valores básicos que han orientado hasta el momento los juicios y valores del administrador moderno hasta la fecha (Ludevid, 2000). El trabajo de Ludevid es una propuesta para tratar de resolver dos preguntas esenciales: ¿Por qué? y ¿hasta dónde? incorporar la variable ambiental en la gestión de la empresa, y tal vez la más difícil de afrontar, ¿cómo hacerlo? Por otra parte, Perdiguero (2005) hizo un balance de las dificultades por las que ha atravesado la economía y específicamente las finanzas en las últimas décadas del Siglo XX y comienzos del XXI, principalmente debidas a la crisis del modelo económico y de sociedad imperantes, específicamente desde la década de 1990 y que han redundado en escándalos económicos y financieros, protagonizados por altos ejecutivos de las empresas que ponen en evidencia la necesidad inminente de normativizar la finalidad de la actividad económica y retomar las reflexiones teóricas sobre la responsabilidad empresarial, como ya se había hecho a principios del siglo pasado y al final de la década de 1970 (Perdiguero, 2005). Alcance de la RSE en la Sociedad Contemporánea Según lo expuesto hasta aquí, se puede observar que el objetivo principal de la responsabilidad social empresarial reside en el impacto que pueden generar las prácticas organizacionales en los distintos ámbitos en los que la empresa tiene influencia, al mismo tiempo en el efecto que su accionar tiene sobre la competitividad y sostenibilidad en el mercado. En este sentido, la RSE facilita la identificación y constitución de conglomerados (clúster), ya que de esta manera se pretende hallar la forma de que la empresa pueda mejorar su relación con los clientes y proveedores, mediante la creación de cadenas productivas eficientes que le permitan ofrecer productos o servicios socialmente responsables. Desde el punto de vista de los negocios, la RSE es hacer negocios basados en principios éticos y apegados a la ley, y desde luego hacer estos negocios rentables, de forma ética y basados en la legalidad, teniendo en cuenta que los principales interesados están en el interior de la empresa, es decir, los empleados, los accionistas y la alta gerencia. Adicionalmente hay otros grupos de interés de la RSE que se encuentran externos a la organización y están conformados por los proveedores, los clientes y la comunidad en general. Al interior de las organizaciones, las prácticas de RSE están enfocadas en una serie de valores, actitudes y comportamientos que definen la actuación de las empresas y afectan a los actores corporativos (trabajadores o colaboradores). Paralelamente las prácticas externas están vinculadas a la totalidad de la cadena productiva (proveedores, consumidores y clientes) y abarcan asuntos tales como el respeto al medio ambiente, los efectos causados por el accionar de las empresas en las comunidades circundantes y lo referente a los compromisos con el Estado. Córdoba en una singular obra autobiográfica, trata la RSE a partir de su experiencia como ciudadano y como profesional, y describe el cambio que se ha venido produciendo en una sociedad más concientizada y exigente, que se pregunta cómo debería responder la empresa del futuro a esas exigencias y en qué medida las amenazas de las mismas se pueden llegar a convertir en oportunidades para mejorar la reputación a largo plazo de la organización 253 Revista Temas (Córdoba, 2007). De igual forma, Navarro (2008) sienta algunos fundamentos teórico-prácticos de lo que hoy se conoce como responsabilidad social corporativa (RSC), y que tienen como fin proporcionar al lector un conocimiento teórico sobre la ética que le permiten familiarizarse con algunos conceptos fundamentales de la RSC, como por ejemplo: la legitimidad social, la toma de decisiones prudentes, la libertad y la voluntariedad. El paradigma de la RSE se constituye en un marco de la política social que posibilita implementar con liderazgo estratégico y una cultura organizacional y de mercado, así como políticas públicas que garanticen reducir paulatinamente los altos índices de pobreza, el analfabetismo, la extrema desigualdad, las diversas formas de discriminación, la marginación socioeconómica y la exclusión social (Rojas, 2012). Ítalo Pizzolante (Sierra, 2008, p. 49) expone que los negocios inclusivos son un elemento indispensable para reducir los índices de pobreza, puesto que la RSE lejos de ser un instrumento del sector privado para complementar la limitada acción del estado, repercute generalmente en acciones dadas a extender la pobreza, por lo cual tiene que ser adaptada al contexto social y atender a problemas específicos asociados principalmente a la pobreza extrema y el bajo nivel de desarrollo, que contrastan con la situación de los países desarrollados. Efectos del progreso en la RSE Raich (2009) examinó algunos de los cambios más representativos que ha venido sufriendo el mundo en el ámbito de los negocios y la sociedad en la historia moderna, causados principalmente por el auge del progreso social, considerado irreversible e irreversable. El autor estudió los mayores problemas, 254 los desafíos más serios y las prioridades más urgentes que atañen a la sociedad actual y replanteó ciertos retos que podrían ayudar a despejar la gran cantidad de dudas que ha suscitado la naturaleza de las transformaciones en los negocios y la sociedad. De igual forma, Kowszyk (2012) analizó la percepción de algunos consumidores y ejecutivos de empresas sobre el estado de la RSE en América Latina. Más de 3.200 personas, entre ellos 1.279 ejecutivos y 1.927 consumidores de 17 países de América Latina, respondieron un cuestionario online que se construyó con las dimensiones de RSE y las acciones y expectativas relacionadas de la guía ISO 26000, que un panel de expertos consideró como apropiadas y relevantes en el contexto latinoamericano. El estudio concluyó que tanto los ejecutivos como los consumidores tenían opiniones divididas en cuanto al avance de la RSE en los respectivos países. De igual modo, mediante esta herramienta se logró percibir un consenso en torno a la relevancia del manejo medioambiental en los países de la región, coincidiendo en que se debía implementar la legislación en temas laborales. En este contexto, periódicamente La Alianza Global Jus Semper (LAGJS) ha publicado trabajos de gran relevancia para la Iniciativa Salarios Dignos Norte y Sur (LISDINYS). Uno de sus trabajo ofrece una crítica de la RSC desde la perspectiva de las sociedades democráticas y del futuro de sus instituciones, especialmente, en referencia al impacto potencial de la RSC en todos los sectores de la sociedad civil, particularmente en los sindicatos y sus prácticas (Fonteneau, 2003, p.3). La RSE y las Instituciones David Varela especialista del Banco Mundial en la reforma del sector público, Revista Temas destacó la importancia del papel de la justicia y de los órganos de control en mejorar el nivel de desarrollo socioeconómico de los países, retomando el análisis hecho Douglas North, respecto a la importancia de las instituciones eficientes para lograr resultados óptimos (Sierra, 2008, p. 56). Siguiendo esta línea de análisis, Villar (2010) explicó que la alianza entre las empresas y la sociedad puede ser una fuente generadora de sostenibilidad, por cuanto el sector privado al interactuar con el estado en la ejecución de las políticas públicas, pero sin llegar a remplazarlo, puede generar una gestión que se refleje en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, avanzando más allá de la filantropía. En estas circunstancias la contribución de la empresa privada en la RSE con sus programas sociales, depende de su propia sostenibilidad y el lugar que ocupa en el mercado. Por otra parte, Flores (2007) incluye una introducción al amplio análisis de la RSE en el que se discuten las diferentes concepciones teorías y la evolución de las prácticas responsables en América Latina, comenzando con la tradicional filantropía hasta las concepciones más modernas, muchas de las cuales ya no la consideran como parte de la responsabilidad social de la empresa. También explica los posibles impactos que las actividades responsables pueden tener sobre el valor de la empresa, desde aquellos que afectan directamente la cuenta de resultados, los costos e ingresos, hasta los que influyen en el valor de la empresa a través del incremento de sus activos, la disminución de sus pasivos o la reducción del riesgo que eleva el “valor presente” de la empresa. Este autor estudia dos casos particulares: uno relacionado con una empresa con participación mayoritaria del sector público y otro de una empresa con una posición de participación mayoritaria en el mercado. En el primer caso la responsabilidad tiene características especiales, ya que al ser una empresa pública de servicios, los accionistas, la comunidad y los clientes pertenecen en concreto al mismo grupo, pero con las complicaciones adicionales que podrían usarse las actividades responsables de la empresa con fines políticos. El caso de participación mayoritaria en el mercado también es especial, por cuanto la empresa está menos afectada por las reacciones de sus clientes y el mercado es menos efectivo en estimular acciones responsables. La RSE y las Empresas El informe redactado para la 96a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2007), contribuye al debate internacional de carácter amplio y de gran alcance sobre la promoción de la empresa. Dicho informe enfatiza en la forma como se debe reforzar la contribución al crecimiento productivo y equitativo de la economía y del empleo; de igual modo, contiene un balance internacional sobre el papel del sector privado y de las empresas sostenibles en el desarrollo económico y social (Conferencia Internacional del Trabajo, 2007). Lazala (2002) indicó que recientemente poco o nada se conocía de la relación existente entre los derechos humanos y las empresas, hasta la aparición de varias inconformidades en empresas de reconocida trayectoria en el mercado como Nike, Shell y Exxon por violación de derechos humanos a nivel laboral y ambiental. Precisamente en el año 2000 y en el marco del lanzamiento del pacto global de las Naciones Unidas, se establecieron ciertas directrices con referencia al respeto que las empresas suscritas debían asumir sobre los derechos humanos laborales y medioambientales (Sierra, 2008, p. 59). 255 Revista Temas En esta óptica, Guillermo Carey precisó que en los últimos años el mundo ha presentado una revolución empresarial, al trascender de la empresa de forma “persona natural” a la empresa del tipo “persona jurídica”, que se caracteriza por la igualdad de sus derechos frente a los de las demás. Se debe tener en cuenta que esta nueva posición implica adaptar un concepto actualizado, el cual pretende ver a la empresa como una persona jurídica en sentido estricto, incluso con sentimientos y con responsabilidad ante el resto de la sociedad, o sea con responsabilidad social y como un buen ciudadano corporativo (Sierra, 2008, p. 64). Sarmiento del Valle (2011), en su trabajo acerca de la responsabilidad social como estrategia para la supervivencia de las organizaciones, detectó que la temática se ha visto asociada con una continua fuente de polémicas y controversias, y que debido a los escasos beneficios que han obtenido las empresas comprometidas con prácticas sociales, muchas optaron por no implementarla en algunos casos, por desconocimiento y en otros por considerarla un gasto innecesario y sin retorno. Pero lo cierto es que la responsabilidad social exige gestión, la cual debe incluir indicadores que permitan evaluar tales actividades y motivar a los lectores a la reflexión y el interés por lograr su implementación como parte de la estrategia empresarial, que además pueda ser vista como una de las razones de un posible fracaso por no haber asumido un compromiso serio con la sociedad en general. El autor no plantea una solución única, ni el modelo o actitud que debe asumir un directivo en particular, ni mucho menos una obligación que deben asumir las empresas, sino la necesidad de que la responsabilidad social sea en la planeación de la empresa en el largo plazo (Sarmiento del Valle, 2011). 256 Un referente de importancia para analizar el efecto de las políticas de responsabilidad social en las organizaciones es la “Contribución de las empresas a los objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en Latinoamérica”, en donde se analizó específicamente las actividades que realizan las empresas pertenecientes a cuatro clusters productivos latinoamericanos que han contribuido a la consecución de los objetivos del milenio en sus regiones de influencia. Estos cuatro clusters son el polo industrial de Campana (Argentina), el cluster del calzado de Vale do Rio dos Sinos y Vale do Aranhana en Costa da Serra (Brasil), el cluster minero en Antofagasta (Chile) y el cluster de confección y textil en El Salvador (Banco Interamericano de Desarrollo, 2006). El estudio sugiere que las actividades sociales y medioambientales que deben desarrollar las empresas podrían estar orientadas al fortalecimiento del capital humano en poblaciones en riesgo de sus regiones de influencia (i.e. a través de la educación o de las capacidades productivas propias), de forma que el foco de las acciones sea la promoción social sostenible a largo plazo y no el asistencialismo de corto plazo. Adicionalmente, el libro verde publicado por la Comisión Europea, buscó iniciar un amplio debate acerca de la forma cómo se podría fomentar en la Unión la responsabilidad social de las empresas a nivel europeo e internacional, en particular sobre cómo aprovechar al máximo las experiencias existentes, fomentar el desarrollo de prácticas innovadoras, aumentar la transparencia e incrementar la fiabilidad de la evaluación y la validación, para lo cual propuso un enfoque basado en asociaciones más profundas en las que todos los agentes debían desempeñar un papel activo (Comisión de las comunidades Europeas, 2002). Revista Temas Experiencia en aras de la formación de la RSE En cuanto a la formación en RSE, Martínez (2005) diseñó una guía específica de formación en valores para los estudiantes, que para el caso del área de administración de empresas, que busca realizar una exposición detallada sobre la ética empresarial y el conjunto de valores morales que orientan la construcción de una vida valiosa, aproximándose de paso al devenir histórico y la comprensión de la RSE. La obra de Martínez contribuye a formar el carácter moral de los participantes y, por otro lado, a dar fundamento sólido a la formación de una cultura organizacional de responsabilidad social. Asimismo, se exponen los paradigmas de valores y principios contenidos en la ética de la responsabilidad social, como por ejemplo, el respeto por la dignidad y los derechos de los empleados y demás implicados en la actividad empresarial, la justicia en las transacciones comerciales y en las relaciones con el estado dentro del contexto de la globalización; la solidaridad que queda comprometida en la búsqueda del bienestar social; la responsabilidad en la prestación de servicios con calidad; la honestidad exigida por la información; la integridad en la toma de decisiones y la formación de líderes emprendedores en medio de las dificultades propias del mundo empresarial. RSE y el Sistema Financiero En los últimos años se ha producido en el sector bancario mundial una importante evolución en el área de la responsabilidad social, ya que estas instituciones han tenido que integrar criterios ambientales y sociales en sus procesos, productos y servicios, y al articular positivamente su accionar en respuesta a requerimientos y necesidades de sus diversas partes interesadas. Para lograr este avance muchas organizaciones han utilizado instrumentos de RSE, desarrollados específicamente para el sector bancario u otros de aplicación universal. En esta línea, algunas entidades bancarias han prestado atención a la implementación de mecanismos de control de riesgos asociados a un mal desempeño en términos ambientales y sociales de sus inversiones financieras. Un instrumento del sector financiero es la Declaración de Collevecchio, formulada por 200 organizaciones de base civil en enero del 2003 y en la cual se hizo un llamado a las instituciones financieras para que participaran activamente en el mejoramiento de la sostenibilidad ambiental y social. En este documento se presentaron seis principios básicos para ser adoptados por las instituciones financieras en forma de compromiso con la sostenibilidad, el “no hacer daño”, la aceptación de responsabilidades, la rendición de cuentas (accountability), la transparencia y el apoyo a los mercados sostenibles, y la buena “gobernanza”. Cabe resaltar que un factor que ha contribuido positivamente al desarrollo de estos instrumentos en el sector financiero, ha sido la participación de diversos grupos de interés fundamentales en el planeamiento y aplicación de la RSE. En los últimos años se ha visto el surgimiento y consolidación de sofisticados grupos de interés alrededor del sector bancario, notablemente organizaciones no gubernamentales (ONGs), que observan y ejercen presión sobre las instituciones financieras con el fin de que estas adopten prácticas socialmente responsables. Una de las más importantes es la ONG denominada Bank Track con sede en Holanda, la cual es una creciente activista con supervisión a algunas de las más grandes instituciones financieras mundiales (Córdoba, 2007). Amaya (2010) explicó algunos los elementos que consideró relevantes 257 Revista Temas para referirse a la responsabilidad social empresarial y propuso algunos temas que, según su visión, son de interés general en la actualidad para las empresas, como por ejemplo, el ambientalismo corporativo, la relación entre la banca, la ética y la ecoeficiencia, señalando que estos conceptos son claramente aplicables a la gestión bancaria, puntualmente cuando se implementan políticas y se toman decisiones que permiten fomentar el equilibrio entre rentabilidad económica y el desarrollo sostenible. Como ejemplo se pueden ver casos de gestión ambiental del sector financiero en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, así como en la banca multilateral e incluso en entidades colombianas. Sin embargo, también subsiste la duda en torno al impacto real que pueda traer la aplicación de políticas responsables; por ejemplo, Ibáñez (2004) expresa su preocupación por el comportamiento ético de los mercados financieros y el insatisfactorio grado de corrección que los agentes sociales perciben en la actuación negociadora, las prácticas de ciertos grupos de profesionales, como lo son los operadores de los mercados financieros y la inquietud continúa en la sociedad, luego de una década caracterizada por la crisis bursátil mantenida sobre toda la actividad bursátil de las empresas en los mercados de capitales. RSE: El caso del sistema financiero Colombiano En el ámbito laboral el sector bancario ha sido blanco de duras críticas centradas en aspectos como las bajas tasas de inclusión laboral de minorías, personas discapacitadas, pocas estrategias de prevención de riesgos laborales y promoción de salud y seguridad ocupacional (Alvarado, 2010; Asobancaria, 2005). Precisamente Duque (2012), analizó las prácticas de RSE en la dimensión laboral llevadas a cabo por Bancolombia 258 y BBVA, para el caso colombiano, caracterizados por ser dos de los bancos con la mayor generación de utilidades en el país, cada uno en su categoría nacional e internacional, respectivamente. De igual forma, en el estudio, el autor examinó el estado actual de las instituciones financieras en temas de responsabilidad social y se encontró que en gran medida las entidades financieras han centrado sus prácticas de responsabilidad social en aquellas encaminadas a aumentar la penetración de los servicios financiero, para lo cual fijó sus objetivos en la contribución social de la actividad de intermediación, el funcionamiento y costos de los servicios financieros, asimismo, describe los esfuerzos y dificultades que enfrenta el sector financiero para aumentar sus niveles de bancarización y muestra las actuaciones del sistema financiero frente al reto de asumir una responsabilidad social y contrastarla con las evidencias de campo acerca de los resultados alcanzados. CONCLUSIONES Inicialmente se puede observar que pese a que en el mundo actual se ha tratado de generalizar normativas en torno al manejo socialmente responsable de las organizaciones, no existe un consenso en torno al diseño y alcance de las mismas, razón por la cual se hace necesaria una revisión que partiendo desde la base conceptual, pueda identificar cómo los efectos más visibles causan el accionar de las organizaciones, en los beneficios o perjuicios sociales y ambientales. En estas circunstancias se puede apreciar que el concepto y sentido de la responsabilidad social empresarial (RSE) coincide en su origen y evolución con el de la actividad productiva y comercial, es decir, que desde el momento en que el sistema económico empezó a generar Revista Temas dividendos, también empezó a generar externalidades negativas, como la contaminación o la negación de ciertas posibilidades sociales que no fueron atendidas en su momento, por carecer de la debida importancia. Comisión de las Comunidades Europeas. (2002). Libro Verde a de la Comisión Europea. Barcelona: Autor ESADE. Economistas principalmente de la corriente neoclásica, lanzaron las primeras alarmas en torno al efecto causado por la aplicación desmedida y no cuantificada de los postulados del libre mercado, y en ellas, se puso en evidencia las dificultades por las que atravesaría el ambiente natural y la misma especie humana, si no se advertía y se tomaban medidas para tratar de hacer menos fuerte su impacto. Duque, J. (2012). La responsabilidad social empresarial en la dimensión laboral: el caso de Bancolombia y el BBWA. Bogotá, Colombia: Universidad Militar Nueva Granada. En el caso del sistema financiero y aunque pareciera que el efecto de su actividad no es tan relevante o visible, se pudo hallar que muchos de los inconvenientes sociales que subyacen en los países subdesarrollados y en vías de desarrollo, asociados principalmente con la desigualdad, la carencia de empleo, la pobreza, el marginamiento y la falta de oportunidades, tienen su origen en la carencia de directrices que incorporen dentro de la estrategia del negocio del sector financiero a este segmento de la población. González, G. (2009). ¿Qué tan ética es la responsabilidad social empresarial y qué tan libre soy para ser responsable? Bogotá, Colombia: Monografías de Investigación, Universidad de los Andes, Facultad de Administración. REFERENCIAS Acevedo, K. y Ospina, J. (2011). Un nuevo enfoque organizacional para Colombia como solución al problema socio-económico de las personas en proceso de reintegración. Bogotá: Universidad del Rosario. Amaya, O. (2010). Banca y medio ambiente: un ejercicio de responsabilidad social empresarial. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia. Austin, J. (2008). Liderazgo en Responsabilidad Social y Empresarial (RSE). Centro Nacional de Productividad y el Instituto Internacional de Liderazgo. Bogotá: Colombia. Banco Interamericano de Desarrollo. (2006). Contribución de las empresas al desarrollo en Latinoamérica. New York: Autor - Banco Interamericano de Desarrollo – BID. Córdoba, A. (2007). El corazón de las empresas. Responsabilidad social corporativa y conciliación de la vida profesional y personal. Madrid, España: ESIC. Fonteneau, G. (2003). Responsabilidad Social Corporativa: previendo sus implicaciones sociales. La Alianza Global Jus Semper (LAGJS). Recuperado de http://www.jussemper.org/Inicio/Resources/ RSCimplicacionessoc.pdf. Fontrodona, J. (2007). El corazón de las empresas, responsabilidad social corporativa y conciliación de la vida profesional y personal. Madrid, España: Gráficas Dehon. Ibáñez, J. (2004). Responsabilidad social de la empresa y finanzas sociales. Madrid, España: Lavel, S.A. Kowszyk, Y. (2012). El estado de la Responsabilidad Social en América Latina, Percepciones de Consumidores y Ejecutivos de Empresas. Estudio realizado por la Red Fórum Empresa. Recuperado de http://www.empresa.org/Estudios2011/estadorse-2011-libro.pdf Ludevid, M. (2000). La gestión ambiental de la empresa. España: Ariel S.A. Martínez, H. (2005). El marco ético de la responsabilidad social empresarial. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. Meade, J. (1974). La economía justa. Barcelona, España: Printer industria gráfica. Navarro, F. (2008). Responsabilidad social corporativa, teoría y práctica. Madrid, España: ESIC. Perdiguero, T. (2005). La responsabilidad social de las empresas y los nuevos desafíos de la gestión empresarial. España: PUV Universidad de Valencia. Raich, M. (2009). Empresa y sociedad en un mundo en transformación. Barcelona, España: PROFIT. Rojas, A. (2012). Responsabilidad Social Empresarial: su origen, evolución y desarrollo en Colombia. Cali, Colombia. Universidad Santiago de Cali. Sarmiento del Valle, S. (2011). Responsabilidad Social Empresarial: gestión estratégica para la supervivencia de las empresas. Barranquilla, Colombia: Universidad Autónoma del Caribe. 259 Revista Temas Schumacher, E. (1998). Lo pequeño es hermoso. Barcelona, España: Printer Industria gráfica. Villafañe, J. (2002). Imagen positiva. Gestión estratégica de la imagen de las empresas. Madrid: Pirámide. Sierra, J. (2008). Nuevas Lecciones de Responsabilidad Social Empresarial. Bogotá, Colombia: Panamericana, Formas e Impresos S.A. Yepes, G. (2007). Responsabilidad social empresarial fundamentos y aplicación en las organizaciones de hoy. Bogotá, Colombia: Ladiprint. Thurow, L. (1988). La Sociedad Suma Cero. Barcelona, España: Printer industria gráfica. Revista Temas T 260 Revista Temas T Revista Temas Presentación Revista TEMAS La REVISTA TEMAS es el órgano de difusión escrita del Departamento de Humanidades de la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga; es una publicación anual destinada a la difusión de los procesos investigativos en Ciencias Sociales, Humanidades y Pedagogía, llevados a cabo por los docentes de la Institución y por los centros de investigación de Instituciones de Educación Superior de cualquier parte del mundo. La revista está al servicio de la comunidad científica nacional e internacional, de los estudiantes universitarios y de las personas deseosas de actualizar sus conocimientos humanísticos y pedagógicos. CONDICIONES DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS Los artículos deben presentar contenidos que guarden relación directa con el campo de las Humanidades, la Educación y las Ciencias Sociales. La revista publicará artículos científicos, resultado de investigación o artículos logrados de un trabajo interpretativo. Deberán ser inéditos y sometidos exclusivamente a la publicación de la Revista TEMAS. Es necesario subrayar que el Índice Nacional de Publindex cuenta con un comité de expertos que verifican la originalidad y calidad científica de los documentos publicados. Publindex en aras de la calidad científica de las publicaciones integra los artículos en la siguiente tipología: ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN: Producción original e inédita, publicada en una revista de contenido científico, tecnológico o académico, producto de procesos de investigación, reflexión o revisión, que haya sido objeto de evaluación por pares. De acuerdo a esta nueva política de Publindex, se considera que los documentos publicados deberán estar en el marco de la siguiente clasificación: 261 Revista Temas a. Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos de investigación terminados. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro partes importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones. b. Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales. c. Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias. Revista Temas T Certificado SC 4289-1 262 Revista Temas Normas de presentación artículos POLÍTICA EDITORIAL Indicaciones Generales: Se aceptan colaboraciones en los siguientes idiomas: español, francés, inglés, portugués e italiano. El texto se presenta en medio magnético, documento Word, con un máximo de 25 cuartillas, interlineado 1,5, tamaño carta y siguiendo las normas APA (sexta edición). Los símbolos y abreviaturas se deben definir la primera vez que se mencionen. Las tablas y figuras deben llevar enumeración continua, empezando por la número 1 (ej.: Figura 1); el título debe ir en minúscula y cursiva, ubicado en la parte superior de la figura o tabla y en letra Arial 10. Las tablas y figuras deben ir referenciadas, letra Arial 8. Los artículos se aceptarán para la publicación bajo concepto de aprobación por parte de pares académicos. En todos los casos se comunicará a las y los autores los resultados de la evaluación con los argumentos que sustenten la decisión del Comité de Arbitraje. Los artículos que se acepten, sujeto a modificaciones, deben cumplir el plazo que el Comité Editorial establezca para realizar las correcciones. Para la publicación del artículo se debe firmar el derecho de cesión. El Comité Editorial puede abstenerse de enviar a evaluación de pares a todos aquellos artículos que no cumplan con la estructura o presentación establecida, o cuya temática no sea pertinente con la publicación a editar. El artículo debe estar acompañado del Curriculum Vitae completo del autor, incluidas las publicaciones de los últimos dos años. Es necesario especificar la forma como debe citarse el artículo. Correos de envío: [email protected] [email protected] [email protected] Indicaciones Particulares: TÍTULO DEL PROYECTO1 (Fuente: Arial 14 puntos, negrita, centrado y minúsculas. El título debe estar en español e inglés) Autor (Fuente: Arial 11 puntos) 263 Revista Temas Resumen (Fuente: Arial 11 puntos. Máximo 250 palabras. El resumen debe estar en español e inglés) Palabras clave (Fuente: Arial 11 puntos. Mínimo 5 palabras. Las palabras deben estar en español e inglés) ____________________________________ Como pie de página se debe indicar si es artículo de investigación científica y tecnológica, artículo de reflexión o artículo de revisión. [Arial 10] 1 Nombre completo del autor o autores, último título obtenido y correo electrónico. [Los datos de cada autor se indican a pie de página con números. Los números aumentan de acuerdo al número de autores; es decir, primer autor =2, segundo autor =3, tercer autor =4] 2 El artículo debe organizarse de acuerdo a la siguiente estructura (Fuente: Arial 12 puntos): a. Introducción b. Metodología c. Cuerpo del trabajo o resultados de investigación d. Conclusiones e. Referencias (En orden alfabético y siguiendo las normas APA –sexta edición. Tan sólo se incluyen las que se referencian dentro del texto). DÉNIX A. RODRÍGUEZ TORRES Editor Departamento de Humanidades, Universidad Santo Tomás, Bucaramanga. Carrera 18 No. 9 – 27, barrio Comuneros. Teléfono (57) (7) 6800801 Ext. 2362-1293 264 Revista Temas Publishing criteria EDITORIAL POLICY General guidance: Revista TEMAS accepts articles in the following languages: Spanish, English, French, Portuguese and Italian. The text is presented on magnetic media, preferably a Word document, within a maximum of 25 pages, letter size and spacing 1.5 following the APA Style – Sixth Edition. The symbols and abbreviations should be defined the first time they are mentioned. Tables and figures should be numbered, starting with number 1 (ex.: Figure 1); the title should be in low case letters and italics, located on the top of the figures and tables in font size Arial 10. Tables and Figures should be referenced, Arial 8. Articles will be accepted for publication under the approval by academic peers. In all cases, the results of the evaluation with the arguments that support the decision of the Arbitration Committee, will be communicated to the authors. The accepted article, subject to change, must meet the deadline for corrections established by the Editorial Committee. Finally, in order to be published, the cession of rights must be signed. The Editorial Committee may refrain from sending the article to peer review if it does not meet the established structure and presentation, or if it does not fit with the topic of the journal. Each article must be accompanied by the full Curriculum Vitae of the author, including the publications of the last two years. It is necessary to specify how the article should be cited. The articles should be sent to the following emails: [email protected] [email protected] [email protected] Particular guidance PROJECT TITLE1 (Font size: Arial 14, bold, centered and lower case letters. The title should be in Spanish and English) Author (Font size: Arial 11) 265 Revista Temas Abstract (Font size: Arial 11, 250 words maximum. The abstract should be in Spanish and English.) Keywords (Font size: Arial 11, minimum 5 words. Words should be in Spanish and English.) ___________________________________ In footnotes, it should be specified if it is an article of science and technology research, an article of reflection or a review article. [Arial 10] 1 Complete name of the author(s), last degree and email. [Information of each author should appear in footnote with an asterisk. Asterisks increase with regards to the number of authors; which means, first author=2, second author=3, third author =4] 2 The article should be organized according to the following structure (Font size: Arial 12): a. Introduction b. Methodology c. Body of work or research results d. Conclusions e. Bibliography (In alphabetic order and following the APA Style standards – Sixth Edition. Only referenced sources in the text should appear in the bibliography.) DÉNIX A. RODRÍGUEZ TORRES Editor Humanities Department, Santo Tomás University, Bucaramanga. Carrera 18 No. 9 – 27, barrio Comuneros. Tel.: (+57) (7) 6800801 Ext. 2362-1293 266 Revista Temas Normes pour la présentation des articles POLITIQUE ÉDITORIALE Indications générales La Revista TEMAS accepte les articles qui sont écrits dans les langues suivantes : espagnol, français, anglais, portugais et italien. Le texte se présente sous la forme d’un document Word et doit avoir un maximum de 25 pages, format lettre et à interligne 1,5 en suivant les normes APA – sixième édition. Les symboles et abréviations doivent être définis dès la première mention dans l’article. Les tables et figures doivent être numérotées de manière continue, en commençant par le numéro 1 (ex. : Figure 1); le titre doit être en minuscules et italique, situé dans la partie supérieure des tables et figures, taille de police Arial 10. Les tables et figures doivent être citées, lettre Arial 8. Les articles seront acceptés pour publication dans la mesure où ils seront approuvés par les pairs académiques. Dans tous les cas, les résultats de l’évaluation soutenus par les arguments du comité d’arbitrage seront communiqués aux auteurs. Les articles qui seront acceptés, sujets à modifications, doivent être renvoyés au Comité Éditorial dans les délais prévus pour les corrections. Les auteurs doivent signer le droit de cession afin que leurs articles soient publiés. Le Comité Éditorial peut s’abstenir d’envoyer un article aux pairs académiques si celui-ci ne remplit pas les exigences de structure ou de présentation préétablis, ou si la thématique n’est pas pertinente pour la publication. L’article doit être accompagné du Curriculum Vitae complet de l’auteur(e), en incluant les publications des deux dernières années. Il est nécessaire de spécifier la forme sous laquelle l’article devra être cité. Courriers électroniques pour l’envoie des articles: [email protected] [email protected] [email protected] Indications particulières TITRE DU PROJET1 Auteur(e) (Taille de la police: Arial 14, caractères gras, centré et minuscules. Le titre doit apparaître en français, en espagnol et en anglais) 267 Revista Temas Résumé (Taille de la police: Arial 11, maximum 250 mots. Le résumé doit être en français, en espagnol et en anglais.) Mots-clés (Taille de la police: Arial 11, minimum 5 mots. Les mots doivent apparaître en français, en espagnol et en anglais.) ____________________________________ En pie de page, l’auteur(e) doit indiquer si l’article est : de recherche scientifique et technologique, de réflexion ou de révision. [Arial 10] 1 Nom complet de(s) auteur(es), dernier diplôme obtenu et courrier électronique. [L’information sur les auteurs doit aussi aller en pie de page avec un astérisque. Les astérisques augmentent à mesure que le nombre d’auteurs augmente, c’est-à-dire, le premier auteur=2, deuxième auteur=3, troisième auteur=4] 2 L’article doit être organisé selon la structure suivante (Taille de la police : Arial 12): a. Introduction b. Méthodologie c. Corps du texte ou résultat de la recherche d. Conclusions e. Bibliographie (En ordre alphabétique et en suivant les normes APA – sixième édition. Seulement les références citées dans le texte seront inclues dans la bibliographie.) DÉNIX A. RODRÍGUEZ TORRES Éditeur Département des Humanités, Université Santo Tomás, Bucaramanga. Carrera 18 No. 9 – 27, barrio Comuneros. Téléphone: (+57) (7) 6800801 Poste : 2362-1293 268