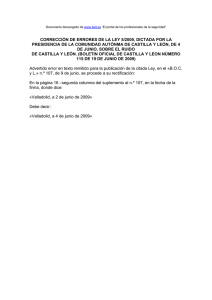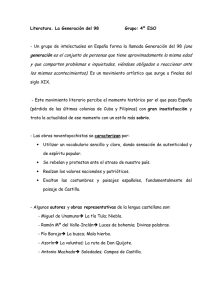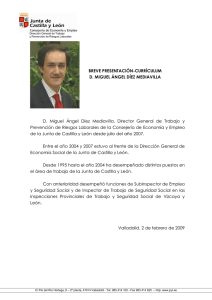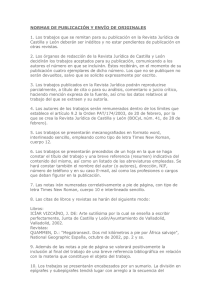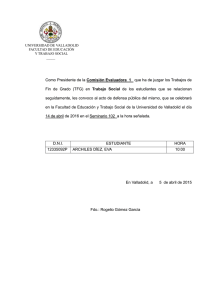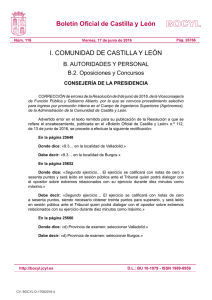curriculo - foro ciudadano de zamora
Anuncio

1 POR UN PENSAMIENTO DEL INTERIOR Miguel Casado CICLO DE CONFERENCIAS: TAMBIÉN OTRA EXPRESIÓN ORGANIZA: 2 Oí esta fórmula –pensamiento del interior- hace años en una entrevista que mantenían en la radio, en la Cadena SER, con el Presidente de Aragón, Marcelino Iglesias; fue una frase casi sin contexto: yo no estaba oyendo la entrevista y se terminó al poco tiempo de haberla encontrado, no recuerdo más; supongo que hablaban del trasvase del Ebro y él trataba de fundamentar sus ideas en una visión más amplia. Me llamó por un momento la atención, pero tampoco me fijé demasiado. Fue unos días después, en un viaje por la provincia de Cuenca, cuando la fórmula cristalizó en mi cabeza y se hizo en ella un lugar. Era una pequeña comarca, el Campichuelo, entre la Alcarria y la Serranía; íbamos por carreteras secundarias, casi interrumpidas por los baches, a Ribatajada, un pueblo minúsculo. Situado en la ladera de un cerro, se agrupan las casas bajo una antigua iglesia románica, de un románico pobre y escueto, con su sencillo arco sobre la puerta principal, su torre de severas piedras; apenas algunos chopos junto al río seco, calles deslavazadas y un paisaje áspero, como de piedras a medio deshacer; ni siquiera hay un bar. Tuve la sensación, que con frecuencia producen estos lugares, de esto no existe, está fuera del mundo; pero era a la vez un lugar conocido, estaba en Valladolid, en Zamora, en León, en Salamanca, en Soria, en Burgos, en Palencia. Y recordé aquello del pensamiento del interior. La naturaleza y la historia. La historia del pasado y la historia del presente. La imposibilidad de la vida y las condiciones de su posibilidad. Vi algo que ya sabía, pero que allí se hizo visión: hay en España un interior y una periferia que abordan de manera muy diferente esas contraposiciones; las dos Castillas, Aragón y Extremadura comparten el mismo espacio, podríamos pensar todas esas tierras juntas como una manera de pensarnos a nosotros mismos. Quizá también había en ello una necesidad personal: vallisoletano que vive hace años en Toledo, encontraría para mí una especie de hilo conductor. Se me ocurrió investigar un poco a quien me había precedido en el uso de la fórmula; pero confieso que, al menos en internet, no encontré más que los consabidos discursos de un político actual, ninguna rendija para aquel pensamiento. En parte, tal vez es mejor: queda más disponible para que le demos vueltas esta tarde aquí. No traigo, pues, ninguna propuesta cerrada bajo el título; apenas, la intención de apuntar en voz alta unas cuantas notas, esbozos fragmentarios, direcciones en las que sería posible moverse… con la idea de buscar modos de pensarnos a nosotros mismos, habitantes del interior. Tampoco me refiero a cualquier pensamiento que se ocupe de esto, sino a uno que tenga energía crítica y permita promover cambios; que, sirviendo para reconocernos, nos empujara también hacia lo que querríamos ser y no somos. Y propondré –aun de ese modo voluntariamente poco articulado– elementos en torno a los que se podría constituir. Pero esta manera abierta y no conclusiva de exponer significa 3 igualmente que no me parece necesaria la coincidencia de opiniones, sino más bien dibujar un marco para el debate, para el intercambio como motor de esa búsqueda, en cuya necesidad creo que sí podremos coincidir. En la nota informativa que presentaba este ciclo, había una alusión a la fama que tenemos los castellanos de ser sumisos, atribuyéndolo al papel dominante de la tradición y haciendo una llamada al cambio: “No todo entre nosotros es culto al pasado, conformidad ni servidumbre a esa fatalidad que es seguir el curso ciego de eso que se denomina tradición”. Estando de acuerdo con su sentido, algo me inquieta en estas frases. Se me ocurre que, antes de seguir hablando de tradición, podría ser útil leer –por ejemplo– las páginas que dedica la Guía espiritual de Castilla, de Jiménez Lozano, a la figura de los hebraístas castellanos del XVI: “Luis de León, un manchego o castellano nuevo, de Belmonte (Cuenca); un andaluz de Granada que enseñó en la Universidad de Osuna: Alonso de Gudiel, y dos castellanos viejos: Martín Martínez de Cantalapiedra, nacido en el pueblo de este nombre, de Salamanca, y Gaspar de Grajal, natural de Villalón de Campos”1. Glosa su figura y su obra, y termina relatando el proceso a que les sometió la Inquisición y su encarcelamiento en Valladolid en 1572. En la cárcel le dejaron morir desangrado a Gudiel, de las sarnas y llagas contraídas por la suciedad y la humedad; y allí también murió Grajal. Martín Martínez y Luis de León enfermaron ya para siempre de melancolía. Los dos muertos fueron enterrados a escondidas: uno en la iglesia de San Pedro; el otro, en el rincón de un corral, donde hoy empieza la céntrica Acera de Recoletos. ¿De qué tradición hablábamos: de la de los inquisidores o de la de los hebraístas?, ¿debo asumir la herencia de esa cárcel ominosa en mi ciudad, o por el contrario debo rendir culto a esos lugares secretos de sepultura? Parecidas preguntas podríamos hacernos –sin salir de la misma época– si leemos la magna obra de Melquiades Andrés Martín, Los recogidos2, epopeya del asombroso movimiento de espiritualidad que, con insospechas raíces populares y renovadoras, atravesó las dos Castillas desde finales del siglo XV y fue perseguido hasta el ensañamiento. O si nos acercamos al Teresa de Jesús, de Olvido García Valdés3, y a su vívido relato de un memorable fracaso. Y es que la llamada tradición se manifiesta como una línea sin conflictos, como un espacio común de transmisión histórica, sólo gracias a su momificación, a su falseamiento, a su apropiación por una ortodoxia que consigue que la percibamos como natural y ya no sometida a crítica. Así, 1 José Jiménez Lozano, Guía espiritual de Castilla. Ámbito, Valladolid, 1984, p. 176. 2 Melquiades Andrés Martín, Los recogidos. Nueva visión de la mística española (1500-1700). Fundación Universitaria Española, Madrid, 1976. 3 Olvido García Valdés, Teresa de Jesús. Col. Vidas literarias, Ed. Omega, Barcelona, 2001. 4 acostumbrados como estamos a la fórmula Siglo de Oro que todo lo abarca y ennoblece, no deberíamos olvidar que lo más decisivo de nuestra tradición clásica está cuajado de hombres y mujeres encarcelados, desterrados y perseguidos de uno u otro modo: Fernando de Rojas, Garcilaso de la Vega, Juan de Valdés, Teresa de Jesús, Luis de León, Juan de la Cruz, Cervantes, Villamediana e incluso Quevedo, quien tantas veces estuvo del lado de los verdugos. Nuestra época clásica se asienta en una organizada y masiva persecución del pensamiento; nuestros clásicos componen una larga cuerda de presos. ¿De qué tradición hablamos entonces? Decía Unamuno: “Apena leer trabajos de historia en que se llama glorias a nuestras mayores vergüenzas, a las glorias de que purgamos (…). Mientras no sea la historia una confesión de un examen de conciencia, (…) no habrá salvación para nosotros”4. Y en esa denuncia se advierte otra forma de tradición, la de una mirada crítica que ya operaba en su raíz: la de Valle-Inclán o Cernuda, la de Américo Castro, la de –hay que recordarlo– Miguel de Cervantes, ahora que se dice leer tanto El Quijote. La tradición no es, desde esta perspectiva, ni un “curso ciego” ni una “fatalidad”; sólo lo sería desde la sumisión. Para un pensamiento crítico, la tradición es el escenario de los conflictos del presente, donde es posible impugnar las ideas muertas que se reclaman del “sentido común”, que obstruyen cualquier cambio o giro al servicio de los mecanismos sociales de poder. Creo que el pensamiento del interior empieza por este camino. No parece fácil pensarnos a nosotros mismos sin pensar a la vez lo histórico, el pasado. Aquella iglesia románica en medio de la desolación de Ribatajada nos obliga, como cualquier iglesia diminuta del románico palentino. Ese paisaje tan conocido implica cierta clase de temporalidad y produce, en su seno, una síntesis entre las preguntas acerca de la naturaleza y las preguntas acerca de la historia. Mirar hacia fuera es entonces ver derramarse el tiempo, tomar a la vez la belleza y la ruina, la vida y la extrema sequedad, lo propio y lo irreparablemente ajeno. Pensarnos a nosotros mismos quizá empieza por reconocernos, por ejemplo, en aquellas gentes del XVI: quienes nos empezaron a construir mientras eran ellos mismos destruidos, nuestros clásicos de la cárcel y el fracaso, clásicos disidentes, derrotados como aquellos que celebramos en el Día de Castilla y León, en las eras de Villalar. Pensarnos empieza –creo– por negar la aparente “naturalidad”, la neutralidad de los discursos oficiales, la historia pacificada; por negar que somos así como dicen, que siempre hayamos sido así. 4 Miguel de Unamuno, En torno al casticismo. Alianza, Madrid, 2000, p. 49. 5 Uno de los momentos de mayor agudeza que alcanza Valle-Inclán en su hoy clásica Luces de bohemia, es cuando Max Estrella resume su desesperación exclamando: “La Leyenda Negra, en estos días menguados, es la Historia de España”5. De este modo, trata de asumir los tópicos negativos que se han acuñado en la crítica al país hecha desde fuera, evitando la simpleza de defenderse de ellos como por automatismo y convirtiéndolos en instrumentos de la propia autocrítica. Estamos acostumbrados a ciertos tópicos negativos sobre Castilla, que reflejan aridez del carácter, pasividad o estancamiento; pero siempre se encuentra forma de paliarlos o disimularlos en la afirmación paralela de una grandeza, de un recurso al paisaje o a las raíces: es la fórmula con que hemos creído asimilar a Machado o Unamuno, después de limarlos, de quitarles el filo –que lo tenían: “Castilla miserable, ayer dominadora, / envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora”6. Y es preciso volver a los juicios negativos, con la idea de examinar en qué razones se basan, qué vías ofrecen para la reflexión. Sigo, pues, un momento aún con Valle-Inclán. Su imagen de Castilla fue siempre extremadamente dura, en la línea de una tradición gallega que produjo los terribles denuestos de Rosalía: “Permita Dios, castellanos, / castellanos que aborrezo, / que antes os gallegos morran / que ir a pedirvos sustento. / (…) En verdad non hai, Castilla, / nada como ti tan feio, / que aínda mellor que Castilla / valera decir inferno”7. Así, en obras de Valle como Cuento de abril, lo castellano representa lo más negro de las ideologías que niegan la vida: la intolerancia religiosa y la violencia militarista y machista, frente a la apertura y modernidad cifradas en lo provenzal. En La lámpara maravillosa, evoca la “impresión de polvo, de vejez y muerte que exhalan las ruinas de Toledo”, y añade: “las ciudades castellanas son deleznables y sórdidas como esos pináculos de calaveras que se desmoronan en los osarios. Ciudades amarillas, calcinadas y desencantadas, recuerdan el todo vanidad de las cosas humanas” 8. Pero me interesa de él, sobre todo, el diagnóstico sobre las causas de ese estado. Lo encuentro en una entrevista de 1911, cuyas palabras son calificadas por su interlocutor como un “sincero lamentar por la suerte de Castilla”; entre otras cosas decía: “Castilla parece muerta; el centralismo absorbente destruyó sus iniciativas y aniquiló sus fuerzas, y siempre sufrió el castigo resignada, sin querer sacudir su debilidad y abatimiento”. Bien, sabemos que no fue siempre así; pero sigamos un poco más su argumentación: “Un funesto triángulo apoyaba los vértices antiguamente sobre Burgos, Valladolid y Medina, las tres ciudades de cortesanía y mentira. En ellas el Poder central imperaba. 5 Ramón del Valle-Inclán, Luces de bohemia. Círculo de lectores, Barcelona, 1991, p. 127. 6 Antonio Machado, “A orillas del Duero”, Campos de Castilla. En: Poesía y prosa, II. Edición de Oreste Macrí. Espasa-Calpe / Fundación Antonio Machado, Madrid, 1989, p. 494. 7 Rosalía de Castro, Cantares gallegos. En: Obras completas, I. Biblioteca Castro, Turner, Madrid, 1993, pp. 598-601. 8 Ramón del Valle-Inclán, La lámpara maravillosa. Círculo de lectores, Barcelona, 1992, p. 135. 6 (…) Las ciudades del litoral pudieron salvarse; eran muchas las jornadas que separaban la Corte de Navarra, Cataluña y Valencia, y este alejamiento fue el que pudo, en parte, inmunizarlas del mal”9. Más allá de lo concreto de las interpretaciones históricas, que pueden compartirse o no, importa que el origen de la destrucción de Castilla se relacione con su cercanía al poder central, con la explotación de sus fuerzas por él y la especial intensidad de su represión. Trasladándolo a los términos de los debates actuales, siempre he pensado que de todos los nacionalismos en conflicto el que perjudica realmente a los habitantes del interior es el nacionalismo español. La concepción de España en que éste se basa hace de las gentes del interior una fuerza de choque alimentada por coartadas ideológicas y por un resentimiento socio-económico, generados –sin embargo– por la construcción del mismo Estado al que se profesa fidelidad. El resentimiento y la ideología juntos generan el mito de unos enemigos falsos –los nacionalismos periféricos–, que nunca nos causaron especial daño, mientras –resentimiento e ideología juntos– amparan a los poderes que secularmente nos reprimieron, explotaron y empobrecieron, los que han dominado en el Estado español más o menos desde su formación. Es curioso que, para reivindicar la universalidad de nuestra lengua, tengamos la tendencia de dejar de llamarla castellano y afirmarla, alejándola de nosotros mismos, como español; y entonces sólo obtenemos quizá como resultado sentirnos desprotegidos, sin nada que sea nuestro, íntimo, sin siquiera nuestra lengua materna, el castellano que aprendimos de niños. Presiento que, para podernos pensar, sería muy útil dejar de considerarse el centro o núcleo de una entidad superior, a cuya salud histórica sirviéramos como abnegado instrumento. Prescindir de las mistificaciones de ese orgullo, situarnos en otro lugar más acorde con la verdadera situación. En vez de en el centro, en un lado, como una periferia de la realidad, como un enorme agujero negro en el mapa. Mirando el mapa estos días, recordaba que muy cerca de Ribatajada, en el Campichuelo, había otro pueblo con iglesia románica llamado La Frontera. Se adivinan de inmediato las circunstancias históricas de ese nombre, en pleno desarrollo de la repoblación medieval; pero sería imprudente no hacer más caso de la literalidad de las palabras, siempre más sabias de lo que creemos los hablantes. El interior como frontera: es una idea que también ha evocado en ocasiones Jiménez Lozano, cuyo pensamiento habitualmente conservador se abre, sin embargo, en estas materias a la fecunda herencia de Américo Castro; en páginas intensas sobre San Baudelio de Berlanga o Santiago de Peñalba, sobre la Moraña abulense y los místicos castellanos, ha 9 Gregorio Campos, “Hablando con Valle-Inclán”. El Correo Español, Madrid, 4 noviembre 1911. En: Ramón del Valle-Inclán, Entrevistas. Edición de Joaquín del Valle-Inclán, Alianza, Madrid, 2000, p. 49. 7 profundizado en el carácter fronterizo de la identidad del interior: Castilla es Oriente, ha podido decir. Me viene a la cabeza una anécdota personal: un recital de flamenco al que asistí en León a mediados de los años 80. Mi juventud antifranquista, saturada del tópico andalucismo de trajes de volantes que la televisión de la dictadura impulsaba, aborrecía en su ignorancia todo lo que sonara a flamenco; aquel día, empujado por mis amigos leoneses, me impresionó la intensidad de Rafael Romero, el Gallina, aquella extraña materialización del sublime romántico, un cuerpo sonoro que rechazando cualquier sentido se convertía en intimidad. El cantaor estaba sorprendido por la conexión con el público; alguien le explicó que la frontera del flamenco llegaba por el norte hasta León capital. Cuando Valle-Inclán calificaba tan duramente a las ciudades castellanas, añadía un detalle entre muchos: “sus claustros se desmoronan bajo el encalado moruno”. Y resulta llamativo que su adjetivación desdeñosa de antes –“ciudades amarillas, calcinadas y desencantadas”- coincida con el título de un trabajo de Manuel Sierra, el pintor de Babia, a principios de los 80; “Las ciudades amarillas” de Sierra eran ciudades que traslucían un origen magrebí, pero que –en su proceso hacia una abstracción en marcha– se manifestaban como celebración de la vida, como formas físicas de una alegría existencial. Como si el mestizaje sugerido por Valle-Inclán pudiera darle un giro al tiempo. Cómo podemos sentirnos centro si nuestra constitución es radicalmente mestiza, si nuestra tradición ancestral está tejida por manos de judíos –Fernando de Rojas, Luis de León, Teresa de Jesús, Cervantes– y moriscos –Juan de la Cruz, y todas las personas anónimas de uno y otro lado de las que procedemos. El pensamiento del interior crece más vivo en esta conciencia de mezcla, en este reconocimiento de una periferia, de una frontera que nos atraviesa y cruzamos constantemente de un lado a otro. Escribía Claudio Rodríguez: “Bien sé yo cómo luce / la flor por la Sanabria, / cerca de Portugal”10, y ya al otro lado de la raya seguiría luciendo la misma flor. Recuerdo una tarde de domingo en Vila Real, en el interior de Tras-os-Montes, paseando hacia el bellísimo tajo que rodea el cementerio, buscando imposiblemente un café donde se pudiera estar un rato tranquilos para descansar y leer, huyendo de la estridencia de una televisión que gritaba los éxitos de los atletas fondistas portugueses… Esta frontera, tan próxima aquí en Zamora, sirve de ejemplo: desequilibrarnos hacia ella, reconocer en ese interior la misma vida, ver en la continuidad con Portugal un modo de descentrar ese mapa que tanto nos pesa y nos impide vernos. 10 Claudio Rodríguez, “Hacia un recuerdo”, Alianza y condena. En: Poesía completa (1953-1991). Círculo de lectores, Barcelona, 2004, p. 168. 8 Y también en el recuerdo de aquel domingo en Vila Real, otra frontera de la que querría hablar: la frontera interna de lo provinciano. Mientras la conciencia de ser fronterizos, de estar situados en la periferia, de proceder de una densa y compleja mezcla, funciona como mecanismo de liberación, como fuente de pensamiento crítico, lo provinciano es un límite definitivo, una mutilación. El interior de la península está, como sabemos, despoblado, su impulso económico apenas ha producido ciudades medianas como Zaragoza o Valladolid que no desbordan estos topes, y de ello procede una servidumbre universal: ni castellana ni española, sino fruto de un modo de existencia. Para que no se olvide este carácter, recurro a la descripción que hace Yves Bonnefoy de las violentas contradicciones de lo provinciano en su libro sobre Rimbaud; está hablando de las Ardenas, de Charleville, pero a la vez de un modelo que reconocemos bien: “Por una parte, la soledad y la tierra, la presión de los elementos y su duración taciturna, un mundo sustancial en cuyo seno se puede vivir mudamente; y por otra parte, el velo que ha cubierto esta original riqueza, una vida social inmóvil y sin escapatorias, una palabra empobrecida que falsifica el silencio, el dogmatismo de las comunidades estrechas donde, en la mirada de cada uno sobre todos y de todos sobre cada uno, pronto se degrada el espíritu”11. No parece necesario comentar lo que experimentamos diariamente. Esto es lo en verdad inmóvil: lo provinciano. Ningún pensamiento crítico cabe en su seno; para darse, necesita una ruptura en su origen y no es posible transigir en este punto, no es posible conciliar. Por eso, en vez de adoptar una actitud de denuncia, que repetiría lo que ya sabemos, querría evocar experiencias, historias reales. Intuyo que la reciente intervención de Tomás Sánchez Santiago sobre “una escritura desobediente” ya proporcionó algunos relatos de esta clase de ruptura; no vuelvo por eso al espacio de las vanguardias literarias del interior, a trayectorias tan reveladoras como las de Francisco Pino o Justo Alejo, los postistas en la Ciudad Real de los años 40, la Oficina Poética Internacional que inventó en Zaragoza Miguel Labordeta por los mismos años, el grupo de Relieve en Valladolid con el aliento de la policía en la espalda. Pero sí propongo dos escenarios que confluyen con éstos y acompañan la misma reflexión. En el otoño de 2003, tuvo lugar en el Patio Herreriano de Valladolid una exposición memorable: Ángeles Santos, un mundo insólito en Valladolid. Recogía la obra de la jovencísima Ángeles Santos durante la estancia de su familia en esta ciudad entre 1927 y 1930, evocando también su contexto: un momento intenso y renovador, habitado por 11 Yves Bonnefoy, Rimbaud por sí mismo.Traducción de Alfredo Silva Estrada. Monte Ávila, Caracas, 1975, p. 9. 9 artistas y escritores, cuyo nombres apenas nos ha llegado, quizá sin el brillo de la obra consumada o quizá sin la promoción que otros tuvieron. La exposición y el magnífico catálogo, coordinados por Josep Casamartina i Parassols, se tendían de este modo en dos ámbitos: por un lado, el asombro de unas piezas deslumbrantes (Un mundo, Autorretrato, Tertulia), capaces, desde el exterior de los circuitos artísticos, de sacudirlos con fuerza, y que tal vez aún no se han llegado a valorar en su justa medida; por otro lado, la vida escindida de la ciudad provinciana: el grupo de artistas y escritores que no aceptan límites, su interés y su decisión de estar informados de todo lo que ocurre en el mundo, su insólita conexión con las últimas tendencias alemanas de la Nueva objetividad y el Realismo mágico, su modo de apreciar y arropar la súbita irrupción de energía que protagonizaba la principiante; pero, junto a todo ello, la ciudad rancia, dominada por la iglesia y el ejército, por los códigos sociales de la inmovilidad. Y en medio de la escisión estaba Ángeles Santos: muchacha joven, no podía asistir a las tertulias y encuentros si no la acompañaba su padre; conocemos luego la ruptura con la familia, las amenazas del padre, su internamiento en un psiquiátrico, la rendición, el final de la aventura. Sólo quedaron los gritos de Ramón Gómez de la Serna, en la prensa de Madrid, contra este episodio de la eterna provincia que escamoteaba una gran artista, una persona. Todavía asocio esta exposición a unas horas emocionantes y revivo esa emoción cuando vuelvo a abrir el catálogo. Es cierto que el motivo central de ello es la pintura de Ángeles Santos, su tremendo poder, su rara singularidad. Se añade la intuición de un destino trágico en el proceso de encauzamiento social de la joven, su acercamiento a una sociedad convencional, su apagamiento durante décadas, la enorme distancia entre aquellos cuadros y su obra posterior hasta ahora mismo. Pero interviene también en la emoción la imagen de aquella sorda lucha en la ciudad, del terco sobrevivir de los artistas, de su modo de ofrecer caminos sobrepasando tan estrechos límites. Y a la vez sonrío con tristeza al leer la frase de un atento crítico catalán del momento: “Poc sabem a Catalunya d’aquesta noia castellana”12. Ella, que era catalana de nacimiento y allí regresaría a pasar la mayor parte de su larga vida, y cuya pintura pronto se explicó por la influencia del incipiente surrealismo catalán. Todo quedó enterrado durante décadas; más de setenta años tuvieron que pasar para que se restableciera aquel proceso y se comprobara que nada tenía que ver esta obra con ese origen, que era anterior e independiente de él. Ninguna posibilidad habría en Valladolid de quejarse de una expropiación: es la negativa a una memoria crítica, la culpable. En esta historia están condensados todos los datos: los de la posibilidad y los de la imposibilidad. 12 Joaquim Nubiola, “Ángeles Santos”. Mirador, núm. 122, Barcelona, junio 1931. En: Ángeles Santos, un mundo insólito en Valladolid. Catálogo. Museo Patio Herreriano, Valladolid, 2003, p. 260. 10 Sin ánimo de establecer equivalencias, quería evocar también una experiencia personal, la del grupo de escritores que durante los años 80 y 90 promovimos las revistas Cuadernos Leoneses de Poesía, Los Infolios, Un ángel más o El signo del gorrión y que en ciertas polémicas estéticas fuimos conocidos como grupo de Valladolid, aunque nunca asumiéramos esa etiqueta y tampoco fuéramos todos de allí: en orden alfabético, Olvido García Valdés, Luis Marigómez, Gustavo Martín Garzo, Carlos Ortega, Esperanza Ortega, Ildefonso Rodríguez, Tomás Salvador González, Miguel Suárez… y otros muchos amigos que, sin figurar en los equipos de redacción, estuvieron siempre activamente implicados. El medio cultural en Castilla y León a principios de los 80, al menos a los ojos de los jóvenes, parecía un desierto, y –al ir apagándose algunas valiosas iniciativas anteriores– la falta de estructura editorial fue empujando hacia una práctica cooperativa en busca de la supervivencia, hacia las revistas como único modo de ir difundiendo los textos que surgían en el entorno. Así, se produjo un trabajo común de aprendizaje e intercambio, una concentración de energía que permitió proyectos relativamente estables y una capacidad de hacerse oír fuera de los límites regionales. Mi implicación personal en ello me veda entrar en demasiados juicios y valoraciones; pero sí querría recoger algunos rasgos de aquella serie de empresas que pudieran tomarse en cuenta para un pensamiento del interior. La dinámica de intercambio y colaboración, de crítica y autocrítica, fue sin duda tramando vínculos de amistad entre los distintos escritores; pero –grupo sin grupo– es significativo que el pronombre nosotros difícilmente se encuentre usado como realidad presente, sino sujeto a la duda, desplazado de lo cotidiano, diferido en la prevención o el deseo; el último número de El signo del gorrión se cerraba con esta cita de Tristan Tzara: “Pienso en el calor que teje la palabra alrededor de su hueso, el sueño que se llama nosotros”13. Fuera de las relaciones personales, este precario nosotros no nombraba propiamente, desde el punto de vista poético, un grupo, sino un espacio plural, un campo de problemas y debate, un haz de preocupaciones e itinerarios por recorrer, un lugar abierto y cooperativo sin registro de entrada ni de salida, sin jerarquía. Como he dicho antes, la circunstancia del medio marcó decisivamente esta experiencia; en él la tradición era un ente de autoridad abstracta, algo que sólo se estudiaba, que no vivíamos día a día. Sí vivían aquí poetas imprescindibles como Francisco Pino o Antonio Gamoneda, pero permanecían en aquel aislamiento que por suerte no bastó para impedir que se constituyeran en su grandeza; sólo muy poco a poco fuimos sabiendo de ellos, valorando la dimensión de lo que hacían. Si en la formación 13 Texto sin firma titulado “El adiós”, El signo del gorrión, 26, Madrid, Ed. Trotta, invierno 2002. 11 de un escritor, en el alzado de una lengua nueva, es preciso siempre un momento negativo –una ruptura, una discontinuidad–, para nosotros esto ocurrió naturalmente, como una necesidad de vida en el vacío. Y tomó sobre todo la forma de la lectura de poetas extranjeros, de sus traducciones. Sin que esto implique desapego por la tradición española, que conocemos bien y de cuya literatura varios de estos poetas somos y éramos profesores, creo que el punto de ruptura estuvo ahí. La lengua que hablamos, la tradición literaria como su expresión más alta, nos recluyen en unos límites invisibles que recortan la realidad de modo análogo para quienes habitamos ese ámbito; la traducción, en cambio, incorpora una extrañeza que potencia el aprendizaje de la extrañeza que toda poesía forzosamente es; lo extranjero es quizá la cuña que hiende la tradición heredada en lengua personal. Describe Ildefonso Rodríguez: "Todos los que podemos revivir aquel tiempo en el que prevalecieron y alumbraron nuestros gestos; con músicas y palabras dimos un valor transitivo a la vida, bastaba con emitir deseos en posturas naturales, queríamos reconocernos; todos los que intercambiamos, echamos noches y noches trenzando el redondel de los gestos para llamar al extranjero; era mercancía sin valor, nos han dicho, eran muecas extremadas; nosotros sabemos que aquellas eran las señales de la resistencia"14. Esta actitud, a la vez que una opción literaria, lo fue también existencial: una medida de distancia respecto al entorno, la ruptura con la frontera interna que antes mencionaba. El aprendizaje en la poesía extranjera formaba parte de un deseo de modernidad, que en realidad lo era de salir del ahogo ambiente, como también la militancia antifranquista u otras posturas personales. Definiría esto como una raíz de rechazo afirmativo, de negación y propuesta a la vez, que parece imprescindible en todo proyecto creativo y crítico. Y como conciencia de las condiciones que hace ya tantos años ponía Walter Benjamin al escritor actual: “conocer lo pobre que es y lo pobre que tiene que ser para poder empezar desde el principio”15, “pasárselas con poco; construir desde poquísimo y sin mirar a diestra ni a siniestra”. En mi imagen de un pensamiento del interior reencuentro estos rasgos: trabajo colectivo sin las servidumbres ni rigideces del grupo; rechazo afirmativo: ruptura con el medio y proyección hacia fuera sin aceptar límites; conciencia de estar a la intemperie, de tener que empezar cada vez, sin pantallas que protejan. 14 Ildefonso Rodríguez, "Cuando ya parecía que nadie las solicitaba, hubo de pronto que dar tres razones". El signo del gorrión, núm. cit. Después incluido en: Política de los encuentros. Icaria, Barcelona, 2003, p. 31. 15 Walter Benjamin, “El autor como productor”. En: Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones, 3. Traducción de Jesús Aguirre. Taurus, Madrid, 1975. 12 Hasta aquí me ha traído, de manera quizá un tanto digresiva, la mirada crítica hacia la historia. Creo que este hilo debe anudarse, como sugería casi al principio, con el que depare una mirada a la naturaleza. Utilizo, sin embargo, el término con alguna prevención; no puedo olvidarme de quienes, como Jameson16, insisten en que en la era posmoderna del capitalismo tardío ya no hay naturaleza, el hombre ha terminado con ella; que, cuando decimos con mucha frecuencia paisaje en vez de naturaleza, estamos invocando un término que se refiere a la representación y no a una realidad en sentido estricto. Es verdad que nuestro despoblado interior parece un escenario en que la historia ha cedido su lugar a la naturaleza, y que no son demasiado transferibles los análisis originados en la ciudad tecnológica estadounidense; en todo caso, la posibilidad de pensarnos tendría que surgir como un gesto capaz de atender simultáneamente a la ciudad y a lo rural, tomándolos como una realidad única. Es un problema complejo y digno de atención, pero desborda ahora mi propósito. Podemos entendernos, espero, con palabras como naturaleza o paisaje; estoy hablando con ellas de un entorno físico muy presente en cuanto se franquean los límites de la ciudad. En el interior hay valles, páramos, montañas, riberas, llanuras, bosques, tierras blancas y ocres y rojas, robles y pinos, encinas, matorrales, berruecos graníticos, cristales de yeso, y que negar esta pluralidad es uno de los tópicos de la imagen de Castilla. He buscado la expresión de ese tópico en uno de los textos contemporáneos más hondos y matizados que conozco sobre la vida en la oscuridad rural castellana; es el relato “Nueve palabras en honor del pueblo de Villamediana”, incluido en el libro Obabakoak, de Bernardo Atxaga. Quizá lo elijo por estar escrito en una lengua como el vasco, tan extraña a la nuestra y a la vez tan inseparable de su origen y singularidades; también, porque representa la mirada de un forastero cuando acaba de llegar a ese lugar palentino y, de ese modo, acoge al tiempo lo consabido y lo real: “Mirando hacia atrás encuentro en mi vida una isla con el nombre de Villamediana. Si me dijeran que de las palabras de un diccionario escogiera cinco y valiéndome de ellas hiciera una descripción de urgencia o explicara algo relacionado con ese pueblo, sería imprescindible que escogiera la palabra sol antes que ninguna otra. Porque lo veía casi todos los días, ya fuera al despertarme, entre las rendijas de la persiana o saliendo a la calle, en medio del cielo azul, incrustado en él como un clavo de oro; incendiando además las malezas secas, y enrojeciendo los muros de adobe a la caída de la tarde. En segundo lugar, tendría que escoger trigal, y describir entonces sus colores, primero el verde y luego el amarillo, aquel amarillo que, durante todo el verano, surgía de las mismas orillas del pueblo y se extendía hasta confines inalcanzables para la vista. Las tres últimas palabras serían vacío, cuervo y oveja; porque la mayoría de las casas de 16 Cfr. Fredric Jameson, Teoría de la postmodernidad. Traducción de Celia Montolio Nicholson y Ramón del Castillo. Trotta, Madrid, 2001 (3ª). 13 Villamediana estaban vacías y, con frecuencia, los cuervos y las ovejas eran los únicos seres animados que daban cierta vida a aquel paisaje”17. Junto al tópico, se aprecia aquí un carácter constante en la experiencia del paisaje castellano. Cuando conocí a Olvido García Valdés en 1979, recién llegada a Valladolid, repetía siempre una observación que le producía asombro y la desasosegaba, la sensación de que allí no había paisaje; sólo poco a poco empezó a verlo y a hacerlo luego ver en la intensidad de sus poemas. Pero esto no sólo ocurre a quienes proceden de zonas con otro relieve, vegetación o clima, sino también a muchos habitantes del interior, convencidos de que el paisaje es otra cosa, asociada a las grandes montañas o al mar. Un poeta siempre en tránsito entre las ruinas de la ciudad histórica y la pregunta que formula la naturaleza al lenguaje, Aníbal Núñez, sintetizó: “Nadie posee / lo que no sabe ver”18, y concretando en el paisaje: “¿Cómo no vimos en aquel barranco, / en los áridos terraplenes, / el espino florido que los dulcificaba”19. El aprender a ver aparece en su análisis como proceso hacia la posesión de un objeto, la única posesión deseable en el caso del paisaje. Así, ese cuervo sometido a la condena de un simbolismo negativo puede llegar, con su longeva vida en pareja, su vuelo poderoso y lento, su desarrollado cerebro, su humilde identificación con un rincón del monte, a asumir –como en el famoso poema de Edgar Allan Poe– una imagen de eremita que sobrevuela “los santos días de antaño”20. Del mismo modo que parece no haber paisaje, no haber nada en el paisaje, salvo lo que se perfila con la ayuda de tópicos bien establecidos, y luego es posible ir aprendiendo a verlo, distinguir las flores del espino en el barranco; del mismo modo, quizá, sea posible pasar de una imagen estancada de nuestra tierra a un pensamiento crítico. Y las dos cosas no se reúnen sólo por analogía; creo que ese primer ver es necesario para que surja el pensar. Así dice un poema de Tomás Salvador González: La tierra es el pensamiento, una canción en una lengua desconocida. Las palabras son hebras, pueden deshilacharse en su rumor, pero el rumor las reúne en una trenza que la lengua tensa con cuidado. 17 Bernardo Atxaga, Obabakoak. Traducción del autor. Ediciones B, Barcelona, 1989, p. 124. 18 Aníbal Núñez, “El príncipe Don Baltasar Carlos (Velázquez)”, en Figura en un paisaje. En: Obra poética I. Edición de Fernando R. de la Flor y Esteban Pujals Gesalí. Hiperión, Madrid, 1995, p. 200. 19 Aníbal Núñez, “Júbilo de los ojos”, en Cuarzo. Ibídem, p. 309. 20 Cfr. mi lectura de las diferencias entre Eliot y Poe en torno al significado del cuervo. “Introducción” a: Paul Verlaine, La buena canción. Romanzas sin palabras. Sensatez. Edición bilingüe de Miguel Casado. Cátedra, Madrid, 1991, pp. 73-74. 14 La tierra es la canción y no sabemos lo que dice, vemos una trenza haciéndose nudo a nudo21. La tierra alimenta la lengua –dice Tomás Salvador–, pero ésta es una lengua desconocida: la del escritor. “También otra expresión”, se titula este ciclo: la lengua que se construye después del rechazo inicial, a la intemperie; en cuyo seno nos esforzamos en comprender, sin llegar a lograrlo quizá, pero vinculados a su proceso –el de la lengua– que siempre se mueve. De este orden es el trabajo que habría que proponerse; pero, antes de insistir en ello, querría quedarme todavía un momento con “la tierra”. En el intento de aprender a ver, en esa entraña del pensamiento, hay aún otro núcleo que no he tocado. Lo expresan estos versos de Claudio Rodríguez: Y siempre como el deseo, como mi deseo. Vedle surgir entre las nubes, vedle sin ocupar espacio deslumbrarme. No está en mí, está en el mundo, está ahí enfrente. Necesita vivir entre las cosas. Ser añil en los cerros y de un verde prematuro en los valles22. El deseo quiere ser el color del paisaje, fundirse con él: es un deseo de realidad. En el aprender a ver o empezar a pensar opera una energía que procede de los afectos. Hay un texto de Roland Barthes que siempre se me hace presente si pienso en esto; es el fragmento titulado “Entre Salamanca y Valladolid” de su libro esquivamente autobiográfico Roland Barthes por Roland Barthes, y empieza así: “Un día de verano (1970), avanzando y soñando entre Salamanca y Valladolid, para salir de su aburrimiento, imaginaba por juego una nueva filosofía…”23. Y, aunque él diga que se aburría, con esa tercera persona distanciada, yo no dejo de recordarlo como algo mío privado: un escritor que ocupa un lugar tan alto en mi canon personal, de quien he aprendido tanto, atravesaba mi tierra en una fecha concreta, estuvo aquí. Y esta tontería, casi de adolescente, se inscribe en el dominio ciego, inscrito oscuro en la intimidad, del amor. Como cuando, en un texto de Yves Bonnefoy titulado “Devoción”, entre una lista de referencias míticas (el Arno, Urbino, Rimini, Delfos…), aparece este fragmento de sus devociones: “A una puerta tapiada con ladrillos color sangre sobre tu fachada gris, catedral de Valladolid. A unos grandes círculos de piedra. A un paso cargado de seca 21 Tomás Salvador González, La divisoria de las aguas. Icaria, Barcelona, 2002, p. 71. 22 Claudio Rodríguez, Don de la ebriedad, ed. cit., p. 32. 23 Roland Barthes, Roland Barthes por Roland Barthes. Traducción de Julieta Sucre. Kairós, Barcelona, 1978, p. 172. 15 tierra negra”24. Los niños vallisoletanos crecen en el convencimiento de la fealdad de su catedral y admiran las de las ciudades de alrededor; sólo muchos años más tarde pueden fijarse en detalles como las extrañas espirales aplanadas, casi hindúes, o los herrerianos círculos ciegos de piedra en la fachada. La respuesta que da la emoción al apunte de Bonnefoy es memoria y es también amor. Y he vuelto a la ciudad mientras estaba mirando la naturaleza; aquí no es posible separarlas. Por un lado, he intentado ir sugiriendo algunos componentes de lo que llamo pensamiento del interior; por otro, el propio curso de las palabras ha mostrado una oposición al cierre, a sacar conclusiones, a construir una teoría. Así es como lo veo. El carácter a la vez ético y afectivo de esos componentes me lleva a una sentencia de Deleuze y Guattari, al principio de Mil mesetas: “vive políticamente, es decir, con toda la fuerza de su deseo”.25 Si todo lo dicho tiene lecturas sin duda políticas, es a una política de este orden a la que remite, lejos de las que quieren cristalizar institucionalmente o producir doctrina. La actividad crítica que se detiene, que tiene algo cerrado que defender, que se ve obligada a establecer jerarquías y dependencias, de modo inevitable pasa a ser asimilado por los engranajes del poder; sólo la que sigue con un pie en el deseo puede seguir moviéndose. “El pensamiento –ha dicho Agamben– es forma-de-vida, vida indisociable de su forma, y en cualquier parte en que se muestre la intimidad de esta vida inseparable, en la materialidad de los procesos corporales y de los modos de vida habituales no menos que en la teoría, allí sólo hay pensamiento, sólo allí”26. Con un pie en el deseo personal, con otro en el tejido colectivo. Proponía Dante en uno de sus tratados latinos: “Puesto que la potencia del pensamiento humano no puede ser íntegra y simultáneamente actualizada por un solo hombre o por una sola comunidad particular, es necesario que haya en el género humano una multitud a través de la cual pueda actualizarse toda la potencia”27. Habla alguien en quien reconocemos una de las obras individuales determinantes de nuestra cultura; habla para reivindicar el carácter forzosamente colectivo, comunitario, del pensamiento, y ese carácter surge de la concepción abierta del propio pensar, del pensar como potencia. Toni Negri sugiere reciclar un término de Spinoza, multitudo, para nombrar “el poder colectivo de 24 Yves Bonnefoy, “Devoción”, en: Lo improbable. Traducción de Silvio Mattoni. Alción, Córdoba, Argentina, 1998, p. 110. 25 Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mil mesetas. Traducción de José Vázquez Pérez. Pre-Textos, Valencia, 2004 (6ª), p. 18. 26 Giorgio Agamben, Medios sin fin. Notas sobre la política. Traducción de Antonio Gimeno Cuspinera. Pre-Textos, Valencia, 2001, p. 20. 27 Dante, De monarchia. Citado en: Giorgio Agamben, op. cit., p. 19. 16 liberación humana”28 que se prefigura en el arte: “la posibilidad de construir el mundo. De construirlo tal y como nos ha sido posible desconstruirlo”. Y añade, hablando todavía de arte, lo que también podría decirse del pensamiento: “El arte es siempre democrático; su mecanismo productivo es democrático, en el sentido de que produce lenguaje, palabras, colores, sonidos que se arriman en comunidades, en nuevas comunidades”.29 Dejemos también lo colectivo en potencia. Como un espacio sin límites que no se oponga a lo personal, que no renuncie a ningún episodio de la libertad. Pensar, cruzar pensamientos, tejer la red que componen entre todos, dejar a cada uno que ate en ella sus propios nudos. 28 Toni Negri, Arte y multitudo. Ocho cartas. Edición de Raúl Sánchez. Trotta, Madrid, 2000, p. 62. 29 Ibídem, p. 55.