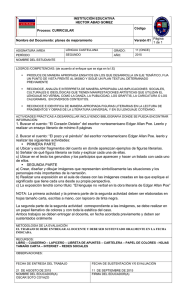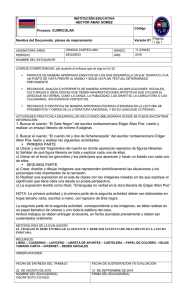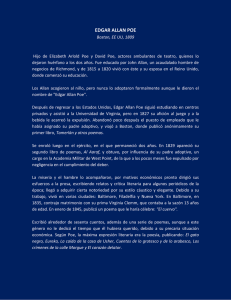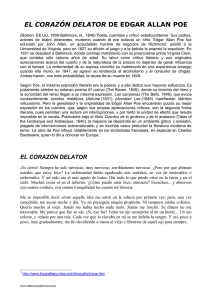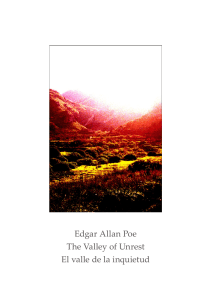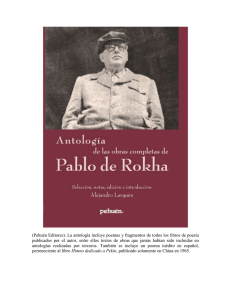Hop Frog y otros relatos
Anuncio
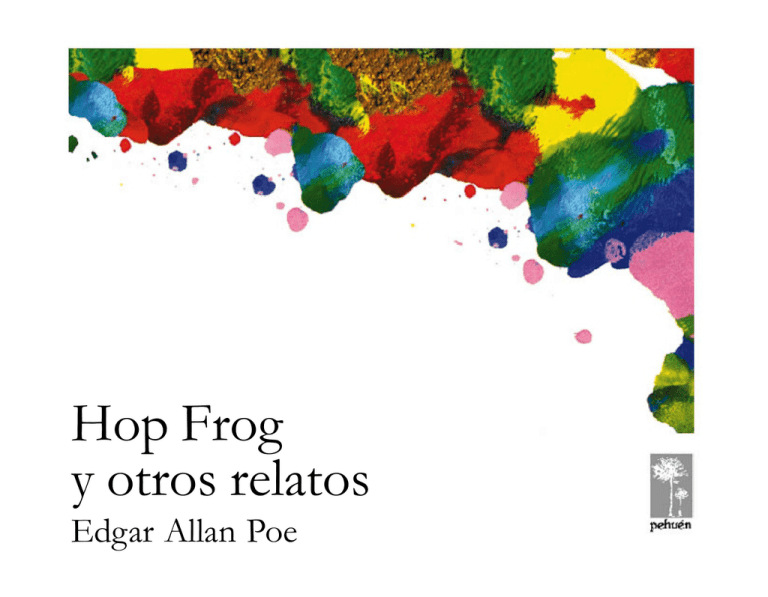
EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS Hop Frog y otros relatos Edgar Allan Poe © Pehuén Editores, 2001 )1( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS HOP-FROG J AMÁS HE CONOCIDO a nadie tan proclive a celebrar una broma como el rey. Parecía vivir tan sólo para las bromas. La manera más segura de ganar sus favores consistía en narrarle un cuento donde abundaran los chistes, narrárselo bien. Ocurría así que sus siete ministros descollaban por su excelencia como bromistas. Todos ellos se parecían al rey por ser corpulentos, robustos y sudorosos, así como bromistas inimitables. Nunca he podido determinar si la gente engorda cuando se dedica a hacer bromas, o si hay algo en la grasa que predispone a las chanzas. Pero la verdad es que un bromista flaco resulta una rara avis in terris. Por lo que se refiere a la delicadeza, –o, como él los denominaba, los “espíritus” del ingenio–, el rey se preocupaba muy poco. Sentía especial admiración por el volumen de una broma, y con frecuencia era capaz de agregarle gran amplitud para completarla. Los refinamientos lo fastidiaban. Hubiera preferido el Gargantúa de Rabelais al Zadig de Voltaire. De manera general, las bromas de sucesos se adaptaban mejor a sus gustos que las verbales. En los tiempos de mi relato, los bufones gozaban todavía del favor de las cortes. Varias “potencias” continentales conservaban aún sus “locos” profesionales, que vestían traje © Pehuén Editores, 2001 )2( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS abigarrado y gorro de cascabeles, y que, a cambio de las migajas de la mesa real, debían mantenerse alerta para prodigar su agudo ingenio. Nuestro rey tenía también su bufón. Le hacía falta una cierta dosis de locura, aunque más no fuera para contrarrestar la pesada sabiduría de los siete sabios que tomaban su ministerio... y la suya propia. Su “loco”, o bufón profesional, no era tan sólo un loco. Su valor se triplicaba a ojos del rey por el hecho de que además era enano y cojo. En aquella época, los enanos abundaban en las cortes tanto como los bufones, y muchos monarcas no hubieran sabido cómo pasar los días (los días son más largos en la corte que en cualquier otra parte) sin un bufón con el cual reírse y un enano de quien reírse. Pero, como ya lo he hecho notar, en el noventa y nueve por ciento de los casos, los bufones son gordos, redondeados y de movimientos torpes, por lo cual nuestro rey se congratulaba de tener en Hop-Frog (que así se llamaba su bufón) un triple tesoro en una sola persona. Creo que el nombre de Hop-Frog no le fue dado al enano por sus padrinos en el momento del bautismo, sino que recayó en su persona por concurso general de los siete ministros, dado que le era imposible caminar como el resto de los mortales*. En efecto, Hop-Frog sólo podía avanzar mediante un movimiento convulsivo –algo entre un brinco y un culebreo–, movimiento que divertía interminablemente al rey y a la vez, claro está, le servía de, consuelo, aunque la corte, a pesar del vientre protuberante y el enorme tamaño de la cabeza del rey, lo consideraba un dechado de perfección. Pero si la deformación de las piernas sólo permitía a HopFrog moverse con gran dolor y dificultad en un camino o un salón, la naturaleza parecía haber querido compensar aquella deficiencia de sus miembros inferiores, concediéndole una prodigiosa fuerza en los brazos, que le permitía efectuar diversas hazañas de maravillosa destreza, siempre que se tratara de trepar por cuerdas o árboles. Y mientras cumplía tales ejercicios, se parecía mucho más a una ardilla o a un mono que a una rana. No puedo afirmar con precisión de qué país había venido Hop-Frog. Se trataba, sin embargo, de una región salvaje de la que nadie había oído hablar, situada a mucha distancia de la corte de nuestro rey. Tanto Hop-Frog como una jovencita apenas menos enana que él (pero de exquisitas proporciones y admirable bailarina), habían sido arrancados por la fuerza de sus respectivos hogares, situados en provincias adyacentes, y enviados como regalo al rey por uno de sus siempre victoriosos generales. No hay que sorprenderse, pues, de que en tales circunstancias se creara una gran intimidad entre los dos pequeños cautivos. Muy pronto llegaron a ser amigos entrañables. Hop-Frog, a pesar de sus continuas exhibiciones, no era nada popular, y no podía, por tanto, prestar mayores servicios a Trippetta; pero ésta, con su gracia y exquisita belleza –pese a ser una enana–, era admirada y mimada por todos, lo cual le daba mucha influencia y le permitía ejercerla en favor de Hop-Frog, cosa que jamás dejaba de hacer. En ocasión de una gran solemnidad oficial (no recuerdo cuál), *Hop, brinco; frog, rana. © Pehuén Editores, 2001 )3( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS el rey resolvió celebrar un baile de máscaras. Ahora bien, cada vez que en la corte se trataba de mascaradas o fiestas semejantes, se acudía sin falta a Hop-Frog y a Trippetta, para que desplegaran sus habilidades. Hop-Frog, sobre todo, tenía tanta inventiva para montar espectáculos, sugerir nuevos personajes y preparar máscaras para los bailes de disfraz, que se hubiera dicho que nada podía hacerse sin su asistencia. Llegó la noche de la gran fiesta. Bajo la dirección de Trippetta habíase preparado un resplandeciente salón adornándolo con todo aquello que pudiera agregar brillo a una mascarada. La corte ardía con la fiebre de la expectativa. Por lo que respecta a los trajes y los personajes a representar, es de imaginarse que cada uno se había aprontado convenientemente. Los había que desde semanas antes preparaban sus papeles y nadie mostraba la menor señal de indecisión...salvo el rey y sus siete ministros. Me es imposible explicar por qué precisamente ellos vacilaban, salvo que lo hicieran con ánimo de broma. Lo más, probable es que, dada su gordura, les resultara difícil decidirse. A todo esto, el tiempo transcurría. Entonces, como último recurso, mandaron llamar a Trippetta y a Hop-Frog. Cuando los dos pequeños amigos obedecieron al llamado del rey, lo encontraron bebiendo vino con los siete miembros de su Consejo. El monarca, sin embargo, parecía de muy mal humor. No ignoraba que a HopFrog le desagradaba el vino, pues producía en el pobre lisiado una especie de locura, y la locura no es una sensación agradable. Pero el rey amaba sus bromas y le pareció divertido obligar a Hop-Frog a beber y (como él decía) “a estar alegre”. –Ven aquí, Hop-Frog –mandó, cuando el bufón © Pehuén Editores, 2001 y su amiga entraron en la sala–. Bébete esta copa a la salud de tus amigos ausentes... (Hop-Frog suspiró) ... y veamos si eres capaz de inventar algo. Necesitamos personajes... personajes, ¿entiendes? Algo fuera de lo común, algo raro. Estamos cansados de hacer siempre lo mismo. ¡Ven, bebe! El vino te avivará el ingenio. Como de costumbre, Hop-Frog trató de contestar con una chanza a las palabras del rey, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Sucedió que aquel día era el cumpleaños del pobre enano, y la orden de beber a la salud de “sus amigos ausentes” hizo acudir las lágrimas a sus ojos. Grandes y amargas gotas cayeron en la copa mientras la tomaba, humildemente, de manos del tirano. –¡Ja, ja, ja! –rió éste con todas sus fuerzas–. ¡Ved lo que puede un vaso de buen vino! ¡Si ya le brillan los ojos! ¡Pobre infeliz! Sus grandes ojos fulguraban en vez de brillar, pues el efecto del vino en su excitable cerebro era tan potente como instantáneo. Dejando la copa en la mesa con un movimiento nervioso, Hop-Frog contempló a sus amos con una mirada casi insana. Todos ellos parecían divertirse muchísimo con la “broma” del rey. –Y ahora, ocupémonos de cosas serias –dijo el primer ministro, que era un hombre muy gordo. –Sí –aprobó el rey–. Ven aquí, Hop-Frog, y ayúdanos. Personajes, querido muchacho. Personajes es lo que necesitamos... ¡Ja,ja,ja! Y como sus palabras pretendían ser una nueva chanza, los siete las celebraron a coro. También rió Hop-Frog, aunque débilmente y como si estuviera distraído. –Vamos, vamos –dijo impaciente el rey–. ¿No tienes nada que sugerirnos? )4( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS –Estoy tratando de pensar algo nuevo –repuso vagamente el enano, a quien el vino había confundido por completo. –¡Tratando! –gritó furioso el tirano–. ¿Qué quieres decir con eso? ¡Ah, ya entiendo! Estás melancólico y te hace falta más vino. ¡Toma, bebe esto! –y llenando otra copa la alcanzó al lisiado, que no hizo más que mirarla, tratando de recobrar el aliento–. ¡Bebe, te digo –aulló el monstruo– o por todos los diablos que...! El enano vaciló, mientras el rey se ponía púrpura de rabia. Los cortesanos sonreían bobamente. Pálida como un cadáver, Trippetta avanzó hasta el sitial del monarca y, cayendo de rodillas, le imploró que dejara en paz a su amigo. Durante unos instantes, el tirano la miró lleno de asombro ante tal audacia. Parecía incapaz de decir o de hacer algo... de expresar adecuadamente su indignación. Por fin, sin pronunciar una sílaba, la rechazó con violencia y le tiró a la cara el contenido de la copa. La pobre niña se levantó como pudo y, sin atreverse a suspirar siquiera, volvió a su sitio a los pies de la mesa. Durante casi un minuto reinó un silencio tan mortal, que se hubiera escuchado caer una hoja o una pluma. Aquel silencio fue interrumpido por un áspero y prolongado rechinar, que parecía venir de todos los ángulos de la sala al mismo tiempo. –¿Qué... qué es ese ruido que estás haciendo? –preguntó el rey, volviéndose furioso hacia el enano. Este último parecía haberse recobrado en gran medida de su embriaguez y, mientras miraba fija y tranquilamente al tirano en los ojos, respondió: –¿Yo? Yo no hago ningún ruido. –Parecía como si el sonido viniera de afuera –observó uno de los cortesanos–. Se me ocurre que es el loro de la ventana, que se frotaba el pico contra los barrotes de la jaula. © Pehuén Editores, 2001 –Eso ha de ser –afirmó el monarca, como si la sugestión lo aliviara grandemente–. Pero hubiera jurado por el honor de un caballero que el ruido lo hacía este imbécil con los dientes. Al oír tales palabras, el enano se echó a reír (y el rey era un bromista demasiado empedernido para oponerse a la risa ajena), mientras dejaba ver unos enormes, poderosos y repulsivos dientes. Lo que es más: declaró que estaba dispuesto a beber todo el vino que quisiera su majestad, con lo cual éste se calmó en seguida. Y luego de apurar otra copa sin efectos demasiado perceptibles, Hop-Frog comenzó a exponer vivamente sus planes para la mascarada. –No puedo explicarme la asociación de ideas –dijo tranquilamente y como si jamás en su vida hubiese bebido vino–, pero apenas vuestra majestad empujó a esa niña y le arrojó el vino a la cara, apenas hubo hecho eso, y en momentos en que el toro producía ese extraño ruido en la ventana, se me ocurrió una diversión extraordinaria... una de las extravagancias que se hacen en mi país y que con frecuencia se llevan a cabo en nuestras mascaradas. Aquí será completamente nuevo. Lo malo es que hace falta un grupo de ocho personas, y... –¡Pues aquí estamos! –exclamó el rey, riendo ante su agudo descubrimiento de la coincidencia–. ¡Justamente ocho: yo y mis ministros! ¡Veamos! ¿En qué consiste esa diversión? –La llamamos –repuso el enano– los “Ocho Orangutanes Encadenados”, y si se la representa bien, resulta extraordinaria. –Nosotros la representaremos bien –observo el rey, enderezándose y alzando las cejas. –Lo divertido de la cosa –continuó Hop-Frog– está en el espanto que produce entre la mujeres. –¡Magnífico! –gritaron a coro el monarca y su Consejo. –Yo os disfrazaré de orangutanes –conti- )5( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS nuó el enano–. Dejadlo todo por mí cuenta. El parecido será tan grande, que los asistentes a la mascarada os tomarán por bestias de verdad... y, como es natural, sentirán tanto terror como asombro. –¡Exquisito! –exclamó el rey–. ¡Hop-Frog, yo haré un hombre de ti! –Usaremos cadenas para que su ruido aumente la confusión. Haremos correr el rumor de que habéis escapado masivamente de vuestras jaulas. Vuestra majestad no puede imaginar el efecto que en un baile de máscaras causan ocho orangutanes encadenados, los que todos toman por verdaderos, y que se lanzan con gritos salvajes entre damas y caballeros delicada y lujosamente ataviados. El contraste es inimitable. –¡Así debe ser! –declaró el rey, mientras el Consejo se levantaba precipitadamente (se hacía tarde) para poner en ejecución el plan de Hop-Frog. La forma en que procedió éste; a fin de convertir a sus amos en orangutanes, era muy sencilla, pero suficientemente eficaz para lo que se proponía. En la época en que se desarrolla mi relato, los orangutanes eran poco conocidos en el mundo civilizado, y como las imitaciones preparadas por el enano resultaban suficientemente bestiales y más que suficientemente horrorosas, nadie pondría en duda que se trataba de una exacta reproducción de la naturaleza. Ante todo, el rey y sus ministros vistieron ropa interior de tejido elástico y sumamente ajustado. Se procedió inmediatamente a untarlos con brea. Alguien del grupo sugirió cubrirse de plumas, pero esta idea fue rechazada rápidamente por el enano, quien no tardó en convencer a los ocho bromistas, mediante demostración práctica, que el pelo de orangután puede imitarse mucho mejor con lino. Una espesa capa de este último fue por tanto aplicada sobre la brea. Buscó luego una larga cadena. HopFrog la pasó por la cintura del rey y la aseguró; en seguida hizo lo © Pehuén Editores, 2001 propio con otro del grupo, y luego con el resto. Completados los preparativos, los integrantes se apartaron lo más posible unos de otros, hasta formar un círculo, y, para dar a la cosa su apariencia más natural, Hop-Frog tendió el sobrante de la cadena, formando dos diámetros en el círculo, cruzados en ángulo recto, tal como lo hacen en la actualidad los cazadores de chimpancés y de otros grandes monos en Borneo. El vasto salón donde iba a celebrarse el baile de máscaras era una estancia circular, de techo muy elevado y que sólo recibía luz del sol a través de una claraboya situada en su punto más alto. De noche (momento para el cual había sido especialmente concebido dicho salón) se lo iluminaba por medio de un gran lustro que colgaba de una cadena procedente del centro del tragaluz, y que se hacía subir y bajar por medio de un contrapeso, según el sistema corriente; sólo que, para que dicho contrapeso no se viera, se hallaba instalado del otro lado de la cúpula, sobre el techo. El arreglo del salón había sido confiado a la dirección de Trippetta. Pero, por lo visto, ésta se había dejado guiar en ciertos detalles por el más sereno discernimiento de su amigo, el enano. De acuerdo con sus indicaciones, el lustro fue retirado. Las gotas de cera de las bujías (que en esos días calurosos resultaba imposible evitar) hubieran estropeado las ricas vestiduras de los invitados, quienes, debido a la multitud que llenaría el salón, no )6( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS podrían mantenerse alejados del centro, o debajo del lustro. En su reemplazo se instalaron candelabros adicionales en diversas partes del salón, de modo que no molestaran, a la vez que se fijaban antorchas que despedían agradable perfume en la mano derecha de cada una de las cariátides que se erguían contra las paredes, y que sumaban entre cincuenta y sesenta. Siguiendo el consejo de Hop-Frog, los ocho orangutanes esperaron pacientemente hasta medianoche, hora en que el salón estaba repleto de máscaras, para hacer su entrada. Tan pronto se hubo apagado la última campanada del reloj, se precipitaron o, mejor, rodaron juntos, ya que la cadena que trababa sus movimientos hacía caer a la mayoría y trastabillar a todos mientras entraban en el salón. El revuelo producido en la asistencia fue prodigioso y llenó de júbilo el corazón del rey. Tal como se había anticipado, no pocos invitados creyeron que aquellas criaturas de feroz aspecto eran, si no orangutanes, por lo menos verdaderas bestias de alguna otra especie. Muchas damas se desmayaron de terror, y si el rey no hubiera tenido la precaución de prohibir toda portación de armas en la sala, la alegre banda no habría tardado en expiar sangrientamente su extravagancia. A falta de, medios de defensa, se produjo una carrera general hacia las puertas; pero el rey había ordenado que fueran cerradas inmediatamente después de su entrada y, siguiendo una sugestión del enano, las llaves le habían sido confiadas a él. Mientras el tumulto llegaba a su apogeo y cada máscara se ocupaba tan sólo de su seguridad personal (pues ahora había verdadero peligro a causa del apretujamiento de la excitada multitud), hubiera podido advertirse que la cadena de la cual colgaba habitualmente el lustro, y que había sido remontada al prescindirse de aquél, descendía gradualmente hasta que el gancho de su extremidad quedó a unos tres pies del suelo. Poco después el rey y sus siete amigos, que habían recorrido © Pehuén Editores, 2001 haciendo eses todo el salón, terminaron por encontrarse en su centro y, como es natural, en contacto con la cadena. Mientras se hallaban allí, el enano, que no se apartaba de ellos y los incitaba a continuar la broma, se apoderó de la cadena de los orangutanes en el punto de intersección de los dos diámetros que cruzaban el círculo en ángulo recto. Con la rapidez del rayo insertó allí el gancho del cual colgaba antes el lustro; en un instante, y por obra de una intervención desconocida, la cadena del lustro subió lo bastante para dejar el gancho fuera del alcance de toda mano y, como consecuencia inevitable, arrastró a los orangutanes unos contra otros y cara a cara. A esta altura, los invitados iban recobrándose en parte de su alarma y comenzaban a considerar todo aquello como una estupenda broma, por lo cual estallaron risas estentóreas al ver la desgarbada situación en que se encontraban los monos. –¡Dejádmelos a mí! –gritó entonces Hop-Frog, cuya voz penetrante se hacía escuchar fácilmente en medio del estrépito–. ¡Dejádmelos a mí! ¡Me parece que los conozco! ¡Si solamente pudiera mirarlos más de cerca, pronto podría deciros quiénes son! Trepando por sobre las cabezas de la multitud, consiguió llegar hasta la pared, donde se apoderó de una de las antorchas que empuñaban las cariátides. En un instante estuvo de vuelta en el centro del salón y, saltando con agilidad de simio sobre la cabeza del rey, se encaramó unos cuantos pies por la cadena, mientras bajaba la antorcha para examinar al grupo de orangutanes y gritaba una vez más: –¡Pronto podré deciros quiénes son! Y entonces, mientras todos los presentes (incluidos los monos) se retorcían de risa, el bufón lanzó un agudo silbido; instantáneamente, la Cadena remontó con violencia a una altura de más o menos 8 metros, arrastrando consigo a los aterrados orangutanes, que luchaban por soltarse, y los dejó suspendidos )7( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS en el aire, a media altura entre la claraboya y el suelo. Aferrado a la cadena, Hop-Frog seguía en la misma posición, por encima de los ocho disfrazados y, como si nada hubiese ocurrido, continuaba acercando su antorcha fingiendo averiguar de quiénes se trataba. Tan estupefacta quedó la asamblea ante esta ascensión, que se produjo un profundo silencio. Duraba ya un minuto, cuando fue roto por un áspero y profundo rechinar, semejante al que había llamado la atención del rey y sus consejeros después que aquél hubo arrojado el vino a la cara de Trippetta. Pero en esta ocasión no cabía duda de dónde procedía el sonido. Venía de los dientes del enano, semejantes a colmillos de fiera; rechinaban, mientras de su boca brotaba la espuma, y sus ojos, como los de un loco furioso, se clavaban en los rostros del rey y sus siete compañeros. –¡Ah, ya veo! –gritó, por fin, el enfurecido bufón– ¡Ya veo quiénes son! Y entonces, fingiendo mirar más de cerca al rey, aplicó la antorcha a la capa de lino que lo envolvía y que instantáneamente se llenó de lívidas llamaradas. En menos de medio minuto los ocho orangutanes ardían horriblemente entre los alaridos de la multitud, que los miraba desde abajo, aterrada, y que nada podía hacer para prestarles ayuda. Por fin, creciendo en su violencia, las llamas obligaron al bufón a encaramarse por las cadenas para escapar a su alcance; al ver sus movimientos, la multitud volvió a guardar silencio. El enano aprovechó la oportunidad para hablar una vez más: –Ahora veo claramente quiénes son esos hombres –dijo– Son un gran rey y sus siete consejeros privados. Un rey que no tiene escrúpulos en golpear a una niña indefensa, y sus siete consejeros, que consienten ese ultraje. En cuanto a mí, no soy nada más que Hop-Frog, el bufón... y ésta es mi última bufonada. A causa de la alta combustibilidad del lino y la brea, la obra © Pehuén Editores, 2001 de venganza quedó cumplida apenas el enano hubo terminado de pronunciar estas palabras. Los ocho cadáveres colgaban de sus cadenas en una masa irreconocible, fétida, negruzca, repugnante. El bufón arrojó su antorcha sobre ellos y luego, trepando tranquilamente hasta el techo, desapareció a través de la claraboya. Se supone que Trippetta, instalada en el tejado del salón, fue cómplice de su amigo en su ígnea venganza y que ambos escaparon juntamente a su país, ya que jamás se los volvió a ver. )8( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS impostor, como todos sus compatriotas. Pero en lo referente a vinos añejos, procedía con sinceridad. No era yo diferente de él en este sentido: experto en vendimias italianas, compraba todos los vinos que podía. Anochecía ya, una tarde en que la semana de carnaval llegaba a su locura más extrema, cuando encontré a mi amigo. Se me acercó con excesiva cordialidad, pues había estado bebiendo en exceso. Disfrazado de bufón, llevaba un ajustado traje a rayas y lucía en la cabeza el cónico gorro de cascabeles. Me sentí tan contento al verle, que me pareció que no terminaría nunca de estrechar su mano. –Mi querido Fortunato –le dije–, ¡qué suerte haberte encontrado! ¡Qué buen semblante tienes! Figúrate que acabo de recibir un barril de vino que pretende ser amontillado*, pero tengo mis dudas. –¿Cómo? –exclamó Fortunato–. ¿Amontillado? ¿Un barril? ¡Imposible! !Y a mitad de carnaval... ! –Tengo mis dudas –insistí–, pero he sido lo bastante tonto como para pagar su precio sin consultarte antes. No pude dar contigo y tenía miedo de echar a perder un buen negocio. –¡Amontillado! –Tengo mis dudas. –¡Amontillado! –Y quiero salir de ellas. –¡Amontillado! –Cómo estás ocupado, me voy a buscar a Lucresi. Si hay alguien con sentido crítico, es él. Me dirá que... –Lucresi es incapaz de distinguir entre amontillado y jerez. –Y sin embargo no faltan tontos que afirman que su gusto es comparable al tuyo. EL BARRIL DEL AMONTILLADO H ABÍA YO AGUANTADO hasta el cansancio las mil ofensas de que Fortunato me hacía objeto, pero cuando se atrevió a insultarme, juré que me vengaría. Vosotros, sin embargo, que conocéis harto bien mi alma, no pensaréis que proferí amenaza alguna. Me vengaría a la larga; esto quedaba definitivamente decidido pero, por lo mismo que era definitivo, excluía toda idea de riesgo. No sólo debía castigar, sino castigar con impunidad. No se repara un agravio cuando el castigo alcanza al reparador, y tampoco es reparado si el vengador no es capaz de mostrarse como tal a quien lo ha ofendido. Téngase en cuenta que ni mediante hechos ni palabras había yo dado motivo a Fortunato para dudar de mi buena disposición. Tal como me lo había propuesto, seguí sonriente ante él, sin que se diera cuenta de que mi sonrisa procedía, ahora, de la idea de su inmolación. Un punto débil tenía este Fortunato, aunque en otros sentidos era hombre de respetar y aun de temer. Enorgullecíase de ser un experto conocedor en materia de vinos. Pocos italianos poseen la capacidad del verdadero virtuoso. En su mayor parte, el entusiasmo que fingen se adapta al momento y a la oportunidad, a fin de engañar a los millonarios ingleses y austríacos. En pintura y en alhajas, Fortunato era un © Pehuén Editores, 2001 *Amontillado: Vino al estilo del de la ciudad española de Montilla, muy apreciado por su sabor. )9( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS –¡Ven! ¡Vamos! –¿Adónde? –A tu bodega. –No, amigo mío. No quiero aprovecharme de tu bondad. Noto que estás ocupado, y Lucresi... –No tengo nada que hacer; vamos. –No, amigo mío. No se trata de tus ocupaciones, pero veo que tienes un fuerte resfrío. Las bodegas son terriblemente húmedas y están cubiertas de salitre. –Vamos lo mismo. Este catarro no es nada. ¡Amontillado! Te has dejado engañar. En cuanto a Lucresi, es incapaz de distinguir entre jerez y amontillado. Mientras decía esto, Fortunato me tomó del brazo. Yo me puse un antifaz de seda negra y, ciñéndome una roquelaure, dejé que me llevara apresuradamente a mi palazzo. No encontramos sir vientes en mi morada; se habían escapado para festejar alegremente el carnaval. Como les había dicho que no volvería hasta la mañana siguiente, dándoles órdenes expresas de no moverse de casa, estaba bien seguro de que todos ellos se habían marchado de inmediato apenas les hube vuelto la espalda. Saqué dos antorchas de sus anillas y, entregando una a Fortunato, le conduje a través de múltiples habitaciones hasta la arcada que daba acceso a las criptas. Descendimos una larga escalera de caracol, mientras yo recomendaba a mi amigo que © Pehuén Editores, 2001 bajara con precaución. Llegamos por fin al fondo y pisamos juntos el húmedo suelo de las catacumbas de los Montresors. Mi amigo caminaba tambaleándose, y al moverse tintinearon los cascabeles de su gorro. –El barril –dijo. –Está más adelante –contesté–, pero observa las blancas telarañas que brillan en las paredes de estas cavernas. Se volvió hacia mí y me miró en los ojos con veladas pupilas, que destilaban el flujo de su embriaguez. –¿Salitre? –preguntó, después de un momento. –Salitre –repuse–. ¿Desde cuándo tienes esa tos? El violento acceso impidió a mi pobre amigo contestarme durante varios minutos. –No es nada –dijo por fin. –Vamos –declaré con decisión–. Volvámonos; tu salud es preciosa. Eres rico, respetado, admirado, querido; eres feliz como en un tiempo lo fui yo. Tu desaparición sería lamentada, cosa que no ocurriría en mi caso. Volvamos, pues, de lo contrario, te enfermarás, y no quiero tener esa responsabilidad. Además está Lucresi, que... –!Basta¡ –dijo Fortunato–. Esta tos no es nada y no me matará. No voy a morir de un acceso de tos. –Ciertamente que no –repuse–. No quería alarmarte innecesariamente. Un trago de este Medoc nos protegerá de la humedad. Rompí el cuello de una botella que había extraído de una larga hilera de la misma clase colocada en el suelo. –Bebe –agregué, presentándole el vino. Mirándome de soslayo, alzó la botella hasta sus labios. Se detuvo y me hizo un gesto familiar, mientras tintineaban sus cascabeles. –Brindo –dijo– por los enterrados que reposan en torno de nosotros. ) 10 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS –Y yo brindo por que tengas una larga vida. Otra vez me tomó del brazo y seguimos adelante. –Estas criptas son enormes –observó Fortunato. –Los Montresors –repliqué– fueron una distinguida y numerosa familia. –He olvidado vuestras armas. –Un gran pie humano de oro en campo de azur; el pie aplasta una serpiente rampante, cuyas garras se hunden en el talón. – ¿Y el lema? –Nemo me impune lacessit. –¡Muy bien! –dijo Fortunato. Chispeaba el vino en sus ojos y tintineaban los cascabeles. El Medoc había estimulado también mi fantasia. Dejamos atrás largos muros formados por esqueletos apilados, entre los cuales aparecían también toneles y pipas, hasta llegar a la parte más recóndita de las catacumbas. Me detuve otra vez, atreviéndome ahora a tomar del brazo a Fortunato por encima del codo. –¡Mira cómo el salitre va en aumento! –dije–. Abunda como el moho en las criptas. Estamos debajo del lecho del río. Las gotas de humedad caen entre los huesos... Ven, volvámonos antes de que sea demasiado tarde. La tos... –No es nada –dijo Fortunato–. Sigamos adelante, pero bebamos antes otro trago de Medoc. Rompí el cuello de un frasco de De Grâve y se lo alcancé. Lo vació de un trago y sus ojos se llenaron de una luz salvaje. Riéndose, lanzó la botella hacia arriba, gesticulando en una forma que no entendí. Lo miré, sorprendido. Repitió el movimiento, un movimiento grotesco. –¿No comprendes? –No –repuse. –Entonces no eres de la hermandad. –¿Cómo? © Pehuén Editores, 2001 –No eres un masón. –¡Oh, sí! –exclamé–. ¡Sí lo soy! –¿Tú, un masón? ¡Imposible! –Un masón –insistí. –Haz un signo –dijo él–. Un signo. –Mira –repuse, extrayendo de entre los pliegues de mi roquelaure una pala de albañil. –Te estás burlando –exclamó Fortunato, retrocediendo algunos pasos–. Pero vamos a ver ese amontillado. –Puesto que lo quieres dije, guardando el utensilio y ofreciendo otra vez mi brazo a Fortunato, que se apoyó pesadamente. Continuamos nuestro camino en busca del amontillado. Pasamos bajo una hilera de arcos muy bajos, descendimos, seguimos adelante y, luego de bajar otra vez, llegamos a una profunda cripta, donde el aire estaba tan viciado que nuestras antorchas dejaron de llamear y apenas alumbraban. En el extremo más alejado de la cripta se veía otra menos espaciosa. Contra sus paredes se habían apilado restos humanos que subían hasta la bóveda, como puede verse en las grandes catacumbas de París. Tres lados de esa cripta interior aparecían ornamentados de esta manera. En el cuarto, los huesos se habían desplomado y yacían dispersos en el suelo, formando en una parte un amontonamiento bastante grande. Dentro del muro así expuesto por la ) 11 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS caída de los huesos, vimos otra cripta o nicho interior, cuya profundidad sería de un ancho un poco menos y su alto de unos dos metros. Parecía haber sido construida sin ningún propósito especial, ya que sólo constituía el intervalo entre dos de los colosales soportes del techo de las catacumbas, y formaba su parte posterior la pared, de sólido granito, que las limitaba. Fue inútil que Fortunato, alzando su mortecina antorcha, tratara de ver en lo hondo del nicho. La débil luz no permitía adivinar dónde terminaba. –Continúa –dije–. Allí está el amontillado. En cuanto a Lucresi... –Es un ignorante –interrumpió mi amigo, mientras avanzaba tambaleándose y yo le seguía pegado a sus talones. En un instante llegó al fondo del nicho y, al ver que la roca interrumpía su marcha, se detuvo como atontado. Un segundo más tarde quedaba encadenado al granito. Había en la roca dos argollas de hierro, separadas horizontalmente por medio metro. De una de ellas colgaba una cadena corta; de la otra, un candado. Pasándole la cadena alrededor de la cintura, me bastaron apenas unos segundos para aherrojarlo. Demasiado estupefacto estaba para resistirse. Extraje la llave y salí del nicho. –Pasa tu mano por la pared –dije– y sentirás el salitre. Te aseguro que hay mucha humedad. Una vez más, te imploro que volvamos. ¿No quieres? Pues entonces, tendré que dejarte. Pero antes he de ofrecerte todos mis servicios. –¡El amontillado! –exclamó mi amigo, que no había vuelto aún de su estupefacción. –Es cierto –repliqué–. El amontillado. Mientras decía esas palabras fui © Pehuén Editores, 2001 hasta el montón de huesos de que ya he hablado. Echándolos a un lado, puse en descubierto una cantidad de bloques de piedra y de mortero. Con estos materiales y con la ayuda de mi pala de albañil comencé vigorosamente a cerrar la entrada del nicho. Apenas había colocado la primera hilera de mampostería, advertí que la embriaguez de Fortunato se había disipado en buena parte. La primera indicación nació de un quejido profundo que venía de lo hondo del nicho. No era el grito de un borracho. Siguió un largo y obstinado silencio. Puse la segunda hilera, la tercera y la cuarta; entonces oí la furiosa vibración de la cadena. El ruido duró varios minutos, durante los cuales, y para poder escucharlo con más comodidad, interrumpí mi labor y me senté sobre los huesos. Cuando, por fin, cesó el resonar de la cadena, tomé de nuevo mi pala y terminé sin interrupción la quinta, la sexta y la séptima hilera. La pared me llegaba ahora hasta el pecho. Me detuve nuevamente y, alzando la antorcha sobre la mampostería, proyecté sus débiles rayos sobre la figura allí encerrada. Una sucesión de agudos y penetrantes alaridos, brotando súbitamente de la garganta de aquella forma encadenada, me hicieron retroceder con violencia. Vacilé un instante y temblé. Desenvainando mi espada, me puse a tantear con ella el interior del nicho, pero me bastó una rápida reflexión para tranquilizarme. Apoyé la mano sobre la sólida muralla de la catacumba y me sentí satisfecho. Volví a acercarme al nicho y contesté con mis alaridos a aquel que clamaba. Fui su eco, lo ayudé, lo sobrepujé en volumen y en fuerza. Sí, así lo hice, y sus gritos acabaron por cesar. Ya era medianoche y mi tarea llegaba a su término. Había completado la octava, la novena y la décima hilera. Terminé una parte de la undécima y última; sólo quedaba por colocar y fijar una sola piedra. Luché con su peso y la coloqué parcialmente en posición. Pero entonces brotó desde el nicho una risa apagada ) 12 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS que hizo erizar mis cabellos. La sucedió una voz lamentable, en la que me costó reconocer la del noble Fortunato. –¡Ja, ja... ja, ja! ¡Una excelente broma, por cierto... una excelente broma...! ¡Cómo vamos a reírnos en el palazzo... ja, ja... mientras bebamos... ja, ja! –¡El amontillado! dije. –¡Ja, ja...! ¡Sí... el amontillado...! Pero... ¿no se esta haciendo tarde? ¿No nos estarán esperando en el palazzo... mi esposa y los demás? ¡Vámonos! –Sí –dije–. Vámonos. –¡Por el amor de Dios, Montresor! –Sí –dije. Por el amor de Dios. Esperé en vano la respuesta a mis palabras. Me impacienté y llamé en voz alta: –¡Fortunato! Silencio. Llamé otra vez. –¡Fortunato! No hubo respuesta. Pasé una antorcha por la abertura y la dejé caer dentro. Sólo me fue devuelto un tintinear de cascabeles. Sentí que una náusea me envolvía; su causa era la humedad de las catacumbas. Me apresuré a terminar mi trabajo. Puse la última piedra en su sitio y la fijé con el mortero. Contra la nueva mampostería volví a alzar la antigua pila de huesos. Durante medio siglo, ningún mortal los ha perturbado. ¡Descansen en paz! © Pehuén Editores, 2001 EL POZO Y EL PÉNDULO Impia tortorum longas hic turba furores Sanguinis innocui, non satiata, aluit. Sospite nunc patria, fracto nunc funeris antro, Mors ubi dira fuit vita salusque patent. S (Cuarteto compuesto para las puertas de un mercado que había de ser erigido en el emplazamiento del Club de los Jacobinos en París.) ENTÍA NÁUSEAS, NÁUSEAS de muerte después de tan larga agonía; y, cuando por fin me desataron y me permitieron sentarme, comprendí que mis sentidos me abandonaban. La sentencia, la atroz sentencia de muerte, fue el último sonido reconocible que registraron mis oídos. Después, el murmullo de las voces de los inquisidores pareció fundirse en un soñoliento zumbido indeterminado, que trajo a mi mente la idea de revolución, tal vez porque imaginativamente lo confundía con el ronroneo de una rueda de molino. Esto duró muy poco, pues de pronto cesó de oír. Pero al mismo tiempo pude ver... ¡aunque con qué terrible exageración! Vi los labios de los jueces togados de negro. Me parecieron blancos... más blancos que la hoja sobre la cual trazo estas palabras, y finos hasta lo grotesco; finos por la intensidad de su expresión de firmeza, de inmutable resolución, de absoluto desprecio hacia la tortura humana. Vi ) 13 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS que los decretos de lo que para mí era el destino brotaban todavía de aquellos labios. Los vi torcerse mientras pronunciaban una frase letal. Los vi formar las sílabas de mi nombre, y me estremecí, porque ningún sonido llegaba hasta mí. Y en aquellos momentos de horror delirante vi también oscilar imperceptible y suavemente las negras colgaduras que ocultaban los muros de la estancia. Entonces mi visión recayó en las siete altas luces de la mesa. Al principio me parecieron símbolos de caridad, como blancos y esbeltos ángeles que me salvarían; pero entonces, bruscamente, una espantosa náusea invadió mi espíritu y sentí que todas mis fibras se estremecían como si hubiera tocado los hilos de una batería galvánica, mientras las formas angélicas se convertían en espectros de cabezas llameantes, y comprendí que ninguna ayuda me vendría de ellos. Como una profunda nota musical, penetró en mi fantasía la noción de que la tumba debía ser el lugar del más dulce descanso. El pensamiento vino poco a poco y sigiloso, de modo que pasó un tiempo antes de poder apreciarlo plenamente; pero en el momento en que mi espíritu llegaba por fin a abrigarlo, las figuras de los jueces se desvanecieron como por arte de magia, las altas luces se hundieron en la nada, mientras sus llamas desaparecían, y me envolvió la más negra de las tinieblas. Todas mis sensaciones fueron tragadas por el torbellino de una caída en profundidad, como la del alma en el Hades. Y luego el universo no fue más que silencio, calma y noche. Me había desmayado, pero no puedo afirmar que hubiera perdido completamente la conciencia. No trataré de definir lo que me quedaba © Pehuén Editores, 2001 de ella, y menos describirla; pero no la había perdido por completo. En el más profundo sopor, en el delirio, en el desmayo... ¡hasta la muerte, hasta la misma tumba!, no todo se pierde. O bien, no existe la inmortalidad para el hombre. Cuando surgimos del más profundo de los sopores, rompemos la tela sutil de algún sueño. Y, sin embargo, un poco más tarde (tan frágil puede haber sido aquella tela) no nos acordamos de haber soñado. Cuando volvemos a la vida después de un desmayo, pasamos por dos momentos: primero, el del sentimiento de la existencia mental o espiritual; segundo, el de la existencia física. Es probable que si al llegar al segundo momento pudiéramos recordar las impresiones del primero, éstas contendrían multitud de recuerdos del abismo que se abre más atrás. Y ese abismo, ¿qué es? ¿Cómo por lo menos, distinguir sus sombras de la tumba? Pero si las impresiones de lo que he llamado el primer momento no pueden ser recordadas por un acto de voluntad, ¿no se presentan inesperadamente después de un largo intervalo, mientras nos maravillamos preguntándonos de dónde proceden? Aquel que nunca se ha desmayado, no descubrirá extraños palacios y caras fantásticamente familiares en las brasas del carbón; no contemplará, flotando en el aire, las melancólicas visiones que la mayoría no es capaz de ver; no meditará mientras respira el perfume de una nueva flor; no sentirá exaltarse su mente ante el sentido de una cadencia musical que jamás había llamado antes su atención. Entre frecuentes y reflexivos esfuerzos para recordar, entre furiosas luchas para apresar algún vestigio de ese estado de aparente aniquilación en el cual se había hundido mi alma, ha habido momentos en que he vislumbrado el ) 14 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS triunfo; breves, brevísimos períodos en que pude evocar recuerdos que, a la luz de mi lucidez posterior, sólo podían referirse a aquel momento de aparente inconsciencia. Esas sombras de recuerdo me muestran, borrosamente, altas siluetas que me alzaron y me llevaron en silencio, descendiendo... descendiendo... siempre descendiendo.. hasta que un horrible mareo me oprimió a la sola idea de lo interminable de ese descenso. También evocan el vago horror que sentía mi corazón, precisamente a causa de la monstruosa calma que me invadía. Viene luego una sensación de súbita inmovilidad que invade todas las cosas, como si aquellos que me llevaban (¡atroz cortejo!) hubieran superado en su descenso los límites de lo ilimitado y descansaran de la fatiga de su tarea. Después de esto viene a la mente como un desabrimiento y humedad, y luego, todo es locura –la locura de un recuerdo que se afana entre cosas prohibidas. Súbitamente, el movimiento y el sonido ganaron otra vez mi espíritu: el tumultuoso movimiento de mi corazón y, en mis oídos, el sonido de su latir. Sucedió una pausa, en la que todo era confuso.Otra vez sonido, movimiento y tacto –una sensación de hormigueo en todo mi cuerpo– Y luego la mera conciencia de existir sin pensamiento; algo que duró largo tiempo. De pronto, bruscamente, el pensamiento, un espanto estremecedor y el esfuerzo más intenso por comprender mi verdadera situación. A esto sucedió un profundo deseo de recaer en la insensibilidad. Otra vez un violento revivir del espíritu y un esfuerzo por moverme, hasta conseguirlo.Y entonces el recuerdo vívido del proceso, los jueces, las colgaduras negras, la sentencia, la náusea, el desmayo. Y total olvido de lo que siguió, de todo lo que tiempos posteriores, y un obstinado esfuerzo, me han permitido vagamente recordar. Hasta ese momento no había abierto los ojos. Sentí que yacía de espaldas y que no estaba atado. Alargué la mano, que cayó pesadamente sobre algo húmedo y duro. La dejé allí algún tiempo, © Pehuén Editores, 2001 ) 15 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS mientras trataba de imaginarme dónde me hallaba y qué era de mí. Ansiaba abrir los ojos, pero no me atrevía, porque me espantaba esa primera mirada a los objetos que me rodeaban. No es que temiera contemplar cosas horribles, pero me horrorizaba la posibilidad de que no hubiese nada que ver. Por fin, lleno de atroz angustia mi corazón, abrí de golpe los ojos, y mis peores suposiciones se confirmaron. Me rodeaba la tiniebla de una noche eterna. Luché por respirar; lo intenso de aquella oscuridad parecía oprimirme y sofocarme. La atmósfera era de una intolerable pesadez. Me quedé inmóvil, esforzándome por razonar. Evoqué el proceso de la Inquisición, buscando deducir mi verdadera situación a partir de ese punto. La sentencia había sido pronunciada; tenía la impresión de que desde entonces había transcurrido largo tiempo. Pero ni siquiera por un momento me consideré verdaderamente muerto. Semejante suposición, no obstante lo que leemos en los relatos ficticios, es por completo incompatible con la verdadera existencia. Pero, ¿dónde y en qué situación me encontraba? Sabía que, por lo regular, los condenados morían en un auto de fe, y uno de éstos acababa de realizarse la misma noche de mi proceso. ¿Me habrían devuelto a mi calabozo a la espera del próximo sacrificio, que no se cumpliría hasta varios meses más tarde? De inmediato vi que era imposible. En aquel momento había una rápida demanda de víctimas. Y, además, mi calabozo, como todas las celdas de los condenados en Toledo, tenía piso de piedra y la luz no había sido completamente suprimida. Una horrible idea hizo que la sangre se agolpara a torrentes en mi corazón, y por un breve instante recaí en la insensibilidad. Cuando me repuse, temblando convulsivamente, me levanté y tendí desatinadamente los brazos en todas direcciones. No sentí nada, pero no me atrevía a dar un solo paso, por temor de que me lo impidieran las paredes de una tumba. Brotaba el sudor por © Pehuén Editores, 2001 todos mis poros y tenía la frente empapada de gotas heladas. Pero la agonía de la incertidumbre terminó por volverse intolerable, y cautelosamente me volví adelante, con los brazos tendidos, desorbitados los ojos en el deseo de captar el más débil rayo de luz. Anduve así unos cuantos pasos, pero todo seguía siendo tiniebla y vacío. Respiré con mayor libertad; por lo menos parecía evidente que mi destino no era el más espantoso de todos. Pero entonces, mientras seguía avanzando cautelosamente, resonaron en mi recuerdo los mil vagos rumores de las cosas horribles que ocurrían en Toledo. Cosas extrañas se contaban sobre los calabozos; cosas que yo había tomado por invenciones, pero que no por eso eran menos extrañas y demasiado horrorosas para ser repetidas, salvo en voz baja. ¿Me dejarían morir de hambre en este subterráneo mundo de tiniebla, o quizá me aguardaba un destino todavía peor? Demasiado conocía yo el carácter de mis jueces para dudar de que el resultado sería la muerte, y una muerte mucho más amarga que la habitual. Todo lo que me preocupaba y me enloquecía era el modo y la hora de esa muerte. Mis manos extendidas tocaron, por fin, un obstáculo sólido. Era un muro, probablemente de piedra, sumamente liso, viscoso y frío. Me puse a seguirlo, avanzando con toda la desconfianza que antiguos relatos me habían inspirado. Pero esto no me daba oportunidad de asegurarme de las dimensiones del calabozo, ya que daría toda la vuelta y retornaría al lugar de partida sin advertirlo; hasta tal punto era uniforme y lisa la pared. Busqué, pues, el cuchillo que llevaba conmigo cuando me condujeron a las cámaras inquisitoriales; había desaparecido, y en lugar de mis ropas tenía puesto un sayo* de burda arpillera. Había pensado hundir la hoja en alguna juntura de mampostería, a fin de identificar mi punto de partida. Pero, *Sayo: Túnica larga. ) 16 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS de todos modos, la dificultad carecía de importancia, aunque en el desorden de mi mente me pareció insuperable en el primer momento. Arranqué un pedazo del ruedo del sayo y lo puse bien © Pehuén Editores, 2001 extendido y en ángulo recto con respecto al muro. Luego de tentar toda la vuelta de mi celda, no dejaría de encontrar el trozo al completar el circuito. Tal es lo que, por lo menos, pensé, pues no había contado con el tamaño del calabozo y con mi debilidad. El suelo era húmedo y resbaladizo. Avancé, titubeando, un trecho, pero luego trastabillé y caí. Mi excesiva fatiga me indujo a permanecer postrado y el sueño no tardó en dominarme. Al despertar y extender un brazo hallé junto a mí un pan y un cántaro de agua. Estaba demasiado exhausto para reflexionar acerca de esto, pero comí y bebí ávidamente. Poco después reanudé mi vuelta al calabozo y con mucho trabajo llegué, por fin, al pedazo de tela. Hasta el momento de caer al suelo había contado cincuenta y dos pasos, y al reanudar mi vuelta otros cuarenta y ocho, hasta llegar al trozo de género. Había, pues, un total de cien pasos. Contando una metro por cada dos pasos, calculé que el calabozo tenía un circuito de cincuenta metros. No obstante, había encontrado numerosos ángulos de pared, de modo que no podía hacerme una idea clara de la forma de la cripta, a la que llamo así, pues no podía impedirme pensar que lo era. Poca finalidad y menos esperanza tenían estas investigaciones, Pero una vaga curiosidad me impelía a continuarlas. Apartándome de la pared, resolví cruzar el calabozo por uno de sus diámetros. Avancé al principio con suma precaución, pues aunque el piso parecía de un material sólido, era peligrosamente resbaladizo a causa del limo. Cobré ánimo, sin embargo, y terminé caminando con firmeza, esforzándome por seguir una línea todo lo recta posible. Había avanzado diez o doce pasos en esta forma cuando el ruedo desgarrado del sayo se me enredó en las piernas. Trastabillando, caí violentamente de bruces. En la confusión que siguió a la caída no me di cuenta de un sorprendente detalle que, pocos segundos más tarde, y cuando aún yacía boca abajo, llamó mi atención: tenía el mentón apoyado ) 17 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS en el piso del calabozo, pero mis labios y la parte superior de mi cara, que aparentemente debían encontrarse en un nivel inferior al de la mandíbula, no se apoyaban en nada. Al mismo tiempo me pareció que bañaba mi frente un vapor viscoso, y el olor característico de los hongos podridos penetró en mis fosas nasales. Tendí un brazo y me estremecí al descubrir que me había desplomado exactamente al borde de un pozo circular, cuya profundidad me era imposible descubrir por el momento. Tanteando en la mampostería que bordeaba el pozo, logré desprender un menudo fragmento y lo tiré al abismo. Durante largos segundos escuché cómo repercutía al golpear en su descenso las paredes del pozo; hubo, por fin, un chapoteo en el agua, al cual sucedieron sonoros ecos. En ese mismo instante oí un sonido semejante al abrirse y cerrarse rápidamente de una puerta en lo alto, mientras un débil rayo de luz cruzaba instantáneamente la tiniebla y volvía a desvanecerse con la misma precipitación. Comprendí claramente el destino que me habían preparado y me felicité de haber escapado a tiempo gracias al oportuno accidente. Un paso más antes de mi caída y el mundo no hubiera vuelto a saber de mí. La muerte a la que acababa de escapar tenía justamente las características que yo había rechazado como fabulosas y antojadizas en los relatos que circulaban acerca de la Inquisición. Para las víctimas de su tiranía se reservaban dos tipos de muerte: una llena de horrorosos sufrimientos físicos y otra acompañada de sufrimientos morales todavía más atroces. Yo estaba destinado a esta última. Mis largos padecimientos me habían desequilibrado los nervios, al punto de que bastaba el sonido de mi propia voz para hacerme temblar, y por eso constituía en todo sentido el sujeto ideal para la clase de torturas que me aguardaban. Estremeciéndome de pies a cabeza, me arrastré hasta volver a tocar la pared, resuelto a perecer allí antes que arriesgarme © Pehuén Editores, 2001 otra vez a los horrores de los pozos –ya que mi imaginación concebía ahora más de uno situados en distintos lugares del calabozo. De haber tenido otro estado de ánimo, tal vez me hubiera alcanzado el coraje para acabar de una vez con mis desgracias precipitándome en uno de esos abismos; pero había llegado a convertirme en el peor de los cobardes. Y tampoco podía olvidar lo que había leído sobre esos pozos, esto es, que su horrible disposición impedía que la vida se extinguiera de golpe. La agitación de mi espíritu me mantuvo despierto durante largas horas, pero finalmente acabe por adormecerme. Cuando desperté, otra vez había a mi lado un pan y un cántaro de agua. Me consumía una sed ardiente y de un solo trago vacié el jarro. El agua debía contener alguna droga, pues apenas la hube bebido me sentí irresistiblemente adormilado. Un profundo sueño cayó sobre mí, un sueño como el de la muerte. No sé, en verdad, cuánto duró, pero cuando volví a abrir los ojos los objetos que me rodeaban eran visibles. Gracias a un resplandor sulfuroso, cuyo origen me fue imposible determinar al principio, pude contemplar la extensión y el aspecto de mi cárcel. Mucho me había equivocado sobre su tamaño. El circuito completo de los muros no pasaba de unos veinticinco metros. Durante unos minutos, esto me llenó de una vana preocupación. Vana, sí, pues nada podía tener menos importancia, en las terribles circunstancias que me rodeaban, que las simples dimensiones del calabozo. Pero mi espíritu se interesaba extrañamente en nimiedades y me esforcé por ) 18 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS descubrir el error que había podido cometer en mis medidas. Por fin se me reveló la verdad. En la primera tentativa de exploración había contado cincuenta y dos pasos hasta el momento en que caí al suelo. Sin duda, en ese instante me encontraba a uno o dos pasos del trozo de tela, es decir, que había cumplido casi completamente la vuelta del calabozo. Al despertar de mi sueño debía emprender el camino en dirección contraria, es decir, volviendo sobre mis pasos, y así fue cómo supuse que el circuito medía el doble de su verdadero tamaño. La confusión de mi mente me impidió reparar entonces que había comenzado mi vuelta teniendo la pared a la izquierda y que la terminé teniéndola a la derecha. También me había engañado sobre la forma del calabozo. Al tantear las paredes había encontrado numerosos ángulos, deduciendo así que el lugar presentaba una gran irregularidad. ¡Tan potente es el efecto de las tinieblas sobre alguien que despierta del letargo o del sueño! Los ángulos no eran más que unas ligeras depresiones o entradas a diferentes intervalos. Mi prisión tenía forma cuadrada. Lo que había tomado por mampostería resultaba ser hierro o algún otro metal, cuyas enormes planchas, al unirse y soldarse, ocasionaban las depresiones. La entera superficie de esta celda metálica aparecía toscamente pintarrajeada con todas las horrendas y repugnantes imágenes que la sepulcral superstición de los monjes había sido capaz de concebir. Las figuras de demonios amenazantes, de esqueletos y otras imágenes todavía más terribles recubrían y desfiguraban los muros. Me fijé en que las siluetas de aquellas monstruosidades estaban bien delineadas, pero que los colores parecían borrosos y vagos, como si la humedad de la atmósfera los hubiese afectado. Noté asimismo que el suelo era de piedra. En el centro se abría el pozo circular de cuyas fauces, abiertas como si bostezara, acababa de escapar; pero no había ningún otro pozo en el calabozo. © Pehuén Editores, 2001 Vi todo esto sin mucho detalle y con gran trabajo, pues mi situación había cambiado mucho durante mi sopor. Yacía ahora de espaldas, completamente estirado, sobre una especie de bastidor de madera. Estaba firmemente amarrado por una larga banda que parecía un cíngulo*. Pasaba, dando muchas vueltas, por mis miembros y mi cuerpo, dejándome solamente en libertad la cabeza y el brazo derecho, que con gran trabajo podía extender hasta los alimentos, colocados en un plato de barro a mi alcance. Para mayor espanto, vi que se habían llevado el cántaro de agua. Y digo espanto porque la más intolerable sed me consumía. Por lo visto, la intención de mis torturadores era estimular esa sed, pues la comida del plato consistía en carne sumamente condimentada. Mirando hacia arriba observé el techo de mi prisión. Tendría unos diez metros de alto, y su construcción se asemejaba a la de los muros. En uno de sus paneles aparecía una extraña figura que se apoderó por completo de mi atención. La pintura representaba al Tiempo, tal como se lo suele figurar, salvo que, en vez de guadaña, tenía lo que me pareció la pintura de un pesado péndulo, semejante a los que vemos en los relojes antiguos. Algo, sin embargo, en la apariencia de aquella imagen me movió a observarla con más detalle. Mientras la miraba directamente de abajo hacia arriba (pues se encontraba situada exactamente sobre mí) tuve la impresión de que se movía. Un segundo después esta impresión se confirmó. La oscilación del péndulo era breve y, naturalmente, lenta. Lo observé durante un rato con más perplejidad que temor. Cansado, al fin, de contemplar su monótono movimiento, volví los ojos a los restantes objetos de la celda. Un ligero ruido atrajo mi atención y, mirando hacia el piso, vi cruzar varias enormes ratas. Habían salido del pozo, que se hallaba al alcance de mi vista sobre la derecha. Aun entonces, *Cíngulo: Cordón que ciñe la túnica sacerdotal. ) 19 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS mientras las miraba, siguieron saliendo en cantidades, presurosas y con ojos famélicos, atraídas por el olor de la carne. Me dio mucho trabajo ahuyentarlas del plato de comida. Habría pasado una media hora, quizá una hora entera –pues sólo tenía una noción imperfecta del tiempo–, antes de volver a fijar los ojos en lo alto. Lo que entonces vi me confundió y me llenó de asombro. La carrera del péndulo había aumentado, aproximadamente, en un metro. Como consecuencia natural, su velocidad era mucho más grande. Pero lo que me perturbó fue la idea de que el péndulo había descendido perceptiblemente. Noté ahora –y es inútil agregar con cuánto horror– que su extremidad inferior estaba constituida por una media luna de reluciente acero, cuyo largo de punta a punta alcanzaba a unos treinta centímetros. Aunque afilado como una navaja, el péndulo parecía macizo y pesado, y desde el filo se iba ensanchando hasta rematar en una ancha y sólida masa. Hallábase fijo a un pesado vástago de bronce y todo el mecanismo silbaba al balancearse en el aire. Ya no me era posible dudar del destino que me había preparado el ingenio de los monjes para la tortura. Los agentes de la inquisición habían advertido mi descubrimiento del pozo. El pozo, sí, cuyos horrores estaban destinados a un recusante tan obstinado como yo; el pozo, símbolo típico del infierno, última Thule de los castigos de la Inquisición, según los rumores que corrían. Por el más casual de los accidentes había evitado caer en el pozo y bien sabía que la sorpresa, la brusca precipitación en los tormentos, constituían una parte importante de las grotescas muertes que tenían lugar en aquellos calabozos. No habiendo caído en el pozo, el demoníaco plan de mis verdugos no contaba con precipitarme por la fuerza, y por eso, ya que no quedaba otra alternativa, me esperaba ahora un final diferente y más apacible. ¡Más apacible! Casi me sonreí en medio del espanto al pensar en semejante aplicación de la palabra. ¿De qué vale hablar de las largas, largas horas de un horror © Pehuén Editores, 2001 más que mortal, durante las cuales conté las zumbantes oscilaciones del péndulo? Centímetro a centímetro, con un descenso que sólo podía apreciarse después de intervalos que parecían siglos... más y más se iba aproximando. Pasaron días – puede ser que hayan pasado muchos días– antes de que oscilara tan cerca de mí que parecía abanicarme con su acre aliento. El olor del afilado acero penetraba en mis sentidos... Supliqué, fatigando al cielo con mis ruegos, para que el péndulo descendiera más velozmente. Me volví loco, me exasperé e hice todo lo posible por enderezarme y quedar en el camino de la horrible cuchilla. Y después caí en una repentina calma y me mantuve inmóvil, sonriendo a aquella brillante muerte como un niño a un bonito juguete. Siguió otro intervalo de total insensibilidad. Fue breve, pues al resbalar otra vez en la vida noté que no se había producido ningún descenso perceptible del péndulo. Podía, sin embargo, haber durado mucho, pues bien sabía que aquellos ) 20 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS demonios estaban al tanto de mi desmayo y que podían haber detenido el péndulo a su gusto. Al despertarme me sentí inexpresablemente enfermo y débil, como después de una prolongada inanición. Aun en la agonía de aquellas horas la naturaleza ansiaba alimento. Con el penoso esfuerzo alargué el brazo izquierdo todo lo que me permitían mis ataduras y me apoderé de una pequeña cantidad que habían dejado las ratas. Cuando me llevaba una porción a los labios pasó por mi mente un pensamiento apenas esbozado de alegría...de esperanza. Pero, ¿qué tenía yo que ver con la esperanza? Era aquél, como digo, un pensamiento apenas formado; muchos así tiene el hombre que no llegan a completarse jamás. Sentí que era de alegría, de esperanza; pero sentí, al mismo tiempo, que acababa de extinguirse en plena elaboración. Vanamente luché por alcanzarlo, por recobrarlo. El prolongado sufrimiento había aniquilado casi por completo mis facultades mentales ordinarias. No era más que un imbécil, un idiota. La oscilación del péndulo se cumplía en ángulo recto con mi cuerpo extendido. Vi que la media luna estaba orientada de manera de cruzar la zona del corazón. Desgarraría la arpillera de mi sayo... retornaría para repetir la operación... otra vez..., otra vez... A pesar de su carrera terriblemente amplia y la sibilante violencia de su descenso, capaz de romper aquellos muros de hierro, todo lo que haría durante varios minutos sería cortar mi sayo. A esa altura de mis pensamientos debí de, hacer una pausa, pues no me atrevía a prolongar mi reflexión. Me mantuve en ella, pertinazmente fija la atención, como si al hacerlo pudiera detener en ese punto el descenso de la hoja de acero. Me obligué a meditar acerca del sonido que haría la media luna cuando pasara cortando el género y la especial sensación de estremecimiento que produce en los nervios el roce de una tela. Pensé en todas estas frivolidades hasta el límite de mi resistencia. Bajaba... seguía bajando suavemente. Sentí un frenético © Pehuén Editores, 2001 placer en comparar su velocidad lateral con la del descenso. A la derecha... a la izquierda... hacia los lados, con el aullido de un espíritu maldito ... hacia mi corazón, con el paso sigiloso del tigre. Sucesivamente reí a carcajadas y clamé, según que una u otra idea me dominara. Bajaba...¡Seguro, incansable, bajaba! Ya pasaba vibrando a tres pulgadas de mi pecho. Luché con violencia, furiosamente, para soltar mi brazo izquierdo, que sólo estaba libre a partir del codo. Me era posible llevar la mano desde el plato, puesto a mi lado, hasta la boca, pero no más allá. De haber roto las ataduras arriba del codo, hubiera tratado de detener el péndulo. ¡Pero lo mismo hubiera sido pretender atajar un alud! Bajaba...¡Sin cesar, inevitablemente, bajaba¡ Luché, jadeando, a cada oscilación. Me encogía convulsivamente a cada paso del péndulo. Mis ojos seguían su carrera hacia arriba o abajo, con la ansiedad de la más inexpresable desesperación; mis párpados se cerraban espasmódicamente a cada descenso, aunque la muerte hubiera sido para mí un alivio, ¡ah, inefable! Pero cada uno de mis nervios se estremecía, sin embargo, al pensar que el más pequeño deslizamiento del mecanismo precipitaría aquel reluciente, afilado eje contra mi pecho. Era la esperanza la que hacía estremecer mis nervios y contraer mi cuerpo. Era la esperanza, esa esperanza que triunfa aun en el potro del suplicio, que susurra al oído de los condenados a muerte hasta en los calabozos de la Inquisición. Vi que después de diez o doce oscilaciones el acero se pondría en contacto con mi ropa, y en el mismo momento en que hice esa observación invadió mi espíritu toda la penetrante calma concentrada de la desesperación. Por primera vez en muchas horas –quizás días– me puse a pensar. Acudió a mi mente la noción de que la banda o cíngulo que me ataba era de una sola pieza. Mis ligaduras no estaban constituidas por cuerdas separadas. El primer roce de la afiladísima media luna sobre ) 21 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS cualquier porción de la banda bastaría para soltarla, y con ayuda de mi mano izquierda podría desatarme del todo. Pero, ¡qué terrible, en este caso, la proximidad del acero! ¡Qué letal el resultado de la más leve lucha! Y luego, ¿era verosímil que los esbirros del torturador no hubieran previsto y prevenido esa posibilidad? ¿Cabía pensar que la atadura cruzara mi pecho en el justo lugar por donde pasaría el péndulo? Temeroso de descubrir que mi débil y, al parecer, postrera esperanza se frustraba, levanté la cabeza lo bastante para distinguir con claridad mi pecho. El cíngulo envolvía mis miembros y mi cuerpo en todas direcciones, salvo en el lugar por donde pasaría el péndulo. Apenas había dejado caer hacia atrás la cabeza cuando relampagueó en mi mente algo que sólo puedo describir como la informe mitad de aquella idea de liberación a que he aludido previamente y de la cual sólo una parte flotaba inciertamente en mi mente cuando llevé la comida a mis ardientes labios. Mas ahora el pensamiento completo estaba presente, débil, apenas sensato, apenas definido... pero entero. Inmediatamente, con la nerviosa energía de la desesperación procedí a ejecutarlo. Durante horas y horas, cantidad de ratas habían pululado en la vecindad inmediata del armazón de madera sobre el cual me hallaba. Aquellas ratas eran salvajes, audaces, famélicas; sus rojas pupilas me miraban centelleantes, como si esperaran verme inmóvil para convertirme en su presa. “¿A qué alimento –pensé– las han acostumbrado en el pozo?” A pesar de todos los esfuerzos por impedirlo, ya habían devorado el contenido del plato, salvo unas pocas sobras. Mi mano se había agitado como un abanico sobre el plato; pero, a la larga, la regularidad del movimiento le hizo perder su efecto. En su voracidad, las odiosas bestias me clavaban sus afiladas garras en los dedos. Tomando los fragmentos de la aceitosa y espaciada carne que quedaba en el plato, froté con ellos mis ataduras allí donde era posible alcanzarlas, y, después, apartando mi mano © Pehuén Editores, 2001 ) 22 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS del suelo, permanecí completamente inmóvil, conteniendo el aliento. Los hambrientos animales se sintieron primeramente aterrados y sorprendidos por el cambio... la cesación de mi movimiento. Retrocedieron llenos de alarma, y muchos se refugiaron en el pozo. Pero esto no duró más que un momento. No en vano había yo contado con su voracidad. Al observar que seguía sin moverme, una o dos de las más atrevidas saltaron al bastidor de madera y olfatearon el cíngulo. Esto fue como la señal para que todas avanzaran. Salían del pozo, corriendo en renovados contingentes. Se colgaron de la madera, corriendo por ella y saltaron a centenares sobre mi cuerpo. El acompasado movimiento del péndulo no les molestaba para nada. Evitando sus golpes, se precipitaban sobre las untadas ligaduras. Se apretaban, pululaban sobre mí en cantidades cada vez más grandes. Se retorcían cerca de mi garganta; sus fríos hocicos buscaban mis labios. Yo me sentía ahogar bajo su creciente peso; un asco para el cual no existe nombre en este mundo llenaba mi pecho y helaba con su espesa viscosidad mi corazón. Un minuto más, sin embargo, y la lucha terminaría. Con toda claridad percibí que las ataduras se aflojaban. Me di cuenta de que debían de estar rotas en más de una parte. Pero, con una resolución que excedía lo humano, me mantuve inmóvil. No había errado en mis cálculos ni sufrido tanto en vano. Por fin, sentí que estaba libre. El cíngulo colgaba en tiras a los lados de © Pehuén Editores, 2001 mi cuerpo. Pero ya el paso del péndulo alcanzaba mi pecho. Había dividido la arpillera de mi sayo y cortaba ahora la tela de la camisa. Dos veces más pasó sobre mí, y un agudísimo dolor recorrió mis nervios. Pero el momento de escapar había llegado. Apenas agité la mano, mis libertadoras huyeron en tumulto. Con un movimiento regular, cauteloso, y encogiéndome todo lo posible, me deslicé, lentamente, fuera de mis ligaduras, más allá del alcance de la cuchilla. Por el momento, al menos, estaba libre. Libre... ¡y en las garras de la inquisición! Apenas me había apartado de aquel lecho de horror para ponerme de pie en el piso de piedra, cuando cesó el movimiento de la diabólica máquina, y la vi subir, movida por una fuerza invisible, hasta desaparecer más allá del techo. Aquello fue una lección que debí tomar desesperadamente en cuenta. Indudablemente espiaban cada uno de mis movimientos. ¡Libre! Apenas si había escapado de la muerte bajo la forma de una tortura, para ser entregado a otra que sería peor aún que la misma muerte. Pensando en eso, paseé nerviosamente los ojos por las barreras de hierro que me encerraban. Algo insólito, un cambio que, al principio, no me fue posible apreciar claramente, se había producido en el calabozo. Durante largos minutos, sumido en una temblorosa y vaga abstracción, me perdí en vanas y deshilvanadas conjeturas. En estos momentos pude advertir por primera vez el origen de la sulfurosa luz que iluminaba la celda. Procedía de, una fisura de un centímetro de ancho, que rodeaba por completo el calabozo al pie de las paredes, las cuales parecían –y en realidad estaban– completamente separadas del piso. A pesar de todos mis esfuerzos, me fue imposible ver nada a través de la abertura. Al ponerme otra vez de pie comprendí de pronto el misterio del cambio que había advertido en la celda. Ya he dicho que, si bien las siluetas de las imágenes pintadas en los muros eran suficientemente claras, los colores parecían borrosos e indefinidos. Pero ahora esos colores habían tomado un brillo intenso y ) 23 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS sorprendente, que crecía más y más y daba a aquellas espectrales y diabólicas imágenes un aspecto que hubiera quebrantado nervios más resistentes que los míos. Ojos demoníacos, de una salvaje y aterradora vida, me contemplaban fijamente desde mil direcciones, donde ninguno había sido antes visible, y brillaban con el cárdeno resplandor de un fuego que mi imaginación no alcanzaba a concebir como irreal. ¡Irreal...! Al respirar llegó a mis narices el olor característico del vapor que surgía del hierro recalentado... Aquel olor sofocante invadía más y más la celda... Los sangrientos horrores representados en las paredes empezaron a ponerse rojos... Yo jadeaba, tratando de respirar. Ya no me cabía duda sobre la intención de mis torturadores. ¡Ah, los más implacables, los más demoníacos entre los hombres! Corrí hacia el centro de la celda, alejándome del metal ardiente. Al encarar en mi pensamiento la horrible destrucción que me aguardaba, la idea de la frescura del pozo invadió mi alma como un bálsamo. Corrí hasta su borde mortal. Esforzándome, miré hacia abajo. El resplandor del ardiente techo iluminaba sus más recónditos huecos. Y, sin embargo, durante un horrible instante, mi espíritu se negó a comprender el sentido de lo que veía. Pero, al fin, ese sentido se abrió paso, avanzó poco a poco hasta mi alma, hasta arder y consumirse en mi estremecida razón. ¡Oh, poder expresarlo! ¡Oh espanto! ¡Todo... todo menos eso! Con un alarido, salté hacia atrás y hundí mi cara en las manos, sollozando amargamente. El calor crecía rápidamente, y una vez más miré a lo alto, temblando como en un ataque de fiebre. Un segundo cambio acababa de producirse en la celda..., y esta vez el cambio tenía que ver con la forma. Al igual que antes, fue inútil que me esforzara por apreciar o entender inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Pero mis dudas no duraron mucho. La venganza de la inquisición se aceleraba después de mi doble escapatoria, y ya no habría más pérdida de tiempo por parte del Rey de los © Pehuén Editores, 2001 Espantos. Hasta entonces mi celda había sido cuadrada. De pronto vi que dos de sus ángulos de hierro se habían vuelto agudos, y los otros dos, por consiguiente, obtuso. La horrible diferencia se acentuaba rápidamente, con un resonar profundo y quejumbroso. En un instante el calabozo cambió su forma por la de un rombo. Pero el cambio no se detuvo allí, y yo no esperaba ni deseaba que se detuviera. Podría haber pegado mi pecho a las rojas paredes, como si fueran vestiduras de eterna paz. “¡La muerte! –clamé–. “¡Cualquier muerte, menos la del pozo!” ¡Insensato! ¿Acaso no era evidente que aquellos hierros al rojo tenían por objeto precipitarme en el pozo? ¿Podría acaso resistir su fuego? Y si lo resistiera, ¿cómo oponerme a su presión? El rombo se iba achatando más y más, con una rapidez que no me dejaba tiempo para mirar. Su centro y, por tanto, su diámetro mayor llegaba ya sobre el abierto abismo. Me eché hacía atrás, pero las movientes paredes me obligaban irresistiblemente a avanzar. Por fin no hubo ya en el piso del calabozo ni un centímetro de asidero para mi chamuscado y convulso cuerpo. Cesé de luchar, pero la agonía de mi alma se expresó en un agudo, prolongado alarido final de desesperación. Sentí que me tambaleaba al borde del pozo... Desvié la mirada... ¡Y oí un discordante clamoreo de voces humanas! ¡Resonó poderoso un toque de trompetas! ¡Escuché un áspero chirriar semejante al de mil truenos! ¡Las terribles paredes retrocedieron! Una mano tendida sujetó mi brazo en el instante en que, desmayado, me precipitaba en el abismo. Era la del general Lasalle. El ejército francés acababa de entrar en Toledo. La Inquisición estaba en poder de sus enemigos. ) 24 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS último, concédanle tan sólo el crédito que merezca; o duden resueltamente, y, si no pueden dudar, hagan lo que Edipo ante el enigma. La amada de mi juventud, de quien recibo ahora, con calma, claramente, estos recuerdos, era la única hija de la hermana de mi madre, que había muerto hacía largo tiempo. Mi prima se llamaba Eleonora. Siempre habíamos vivido juntos, bajo un sol tropical, en el Valle de la Hierba Irisada. Nadie llegó jamás sin guía a aquel valle, pues quedaba muy apartado entre una cadena de gigantescas colinas que lo rodeaban con sus promontorios, impidiendo que entrara la luz en sus más bellos escondrijos. No había sendero pisado en su vecindad, y para llegar a nuestra feliz morada era preciso apartar con fuerza el follaje de miles de árboles forestales y pisotear el esplendor de millones de flores fragantes. Así era como vivíamos solos, sin saber nada del mundo fuera del valle, yo, mi prima y su madre. Desde las confusas regiones más allá de las montañas, en el extremo más alto de nuestro circundado dominio, se deslizaba un estrecho y profundo río, y no había nada más brillante, salvo los ojos de Eleonora; y serpeando furtivo en su sinuosa carrera, pasaba, al fin, a través de una sombría garganta, entre colinas aún más oscuras que aquellas de donde saliera. Lo llamábamos el Río del Silencio, porque parecía haber una influencia enmudecedora en su corriente. No brotaba ningún murmullo de su lecho y se deslizaba tan suavemente que los perlados guijarros que nos encantaba contemplar en lo hondo de su seno no se movían, en quieto contentamiento, cada uno en su antigua posición, brillando gloriosamente para siempre. Las márgenes del río y de los numerosos arroyos deslumbrantes que se deslizaban por caminos sinuosos hasta su cauce, así como los espacios que se extendían desde las márgenes descendiendo a las profundidades de las corrientes hasta tocar el lecho de guijarros en el fondo, esos lugares, no menos que la ELEONORA Sub conservatione formæ specificæ salva anima Raimundo Lulio. P ROVENGO DE UNA raza notable por la fuerza de la imaginación y el ardor de las pasiones. Los hombres me han llamado loco; pero todavía no se ha resuelto la cuestión de si la locura es o no la forma más elevada de la inteligencia, si mucho de lo glorioso, si todo lo profundo, no surgen de una enfermedad del pensamiento, de estados de ánimo exaltados a expensas del intelecto general. Aquellos que sueñan de día conocen muchas cosas que escapan a los que sueñan sólo de noche. En sus grises visiones obtienen atisbos de eternidad y se estremecen, al despertar, descubriendo que han estado al borde del gran secreto. De un modo fragmentario aprenden algo de la sabiduría propia y mucho más del mero conocimiento propio del mal. Penetran, aunque sin timón ni brújula, en el vasto océano de la “luz inefable”, y otra vez, como los aventureros del geógrafo nubio, “agressi sunt mare tenebrarum quid in eo esset exploraturi”. Diremos, pues, que estoy loco. Concedo, por lo menos, que hay dos estados distintos en mi existencia mental: el estado de la razón lúcida, que no puede discutirse y pertenece a la memoria de los sucesos de la primera época de mi vida, y un estado de sombra y duda, que pertenece al presente y a los recuerdos que constituyen la segunda era de mi existencia. Por eso, créanme lo que contaré del primer período y, a lo que pueda relatar del © Pehuén Editores, 2001 ) 25 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS superficie entera del valle, desde el río hasta las montañas que lo circundaban, estaban todos alfombrados por una hierba suave y verde, espesa, corta, perfectamente uniforme y perfumada de vainilla, pero tan salpicada de amarillos ranúnculos*, margaritas blancas, purpúreas violetas y asfódelos** rojo rubí, que su excesiva belleza hablaba a nuestros corazones, con altas voces, del amor y la gloria de Dios. Y aquí y allá, en bosquecillos entre la hierba, como selvas de sueño, brotaban fantásticos árboles cuyos altos y esbeltos troncos no eran rectos, sino que se inclinaban graciosamente hacia la luz que asomaba a mediodía en el centro del valle. Las manchas de sus cortezas alternaban el vívido esplendor del ébano y la plata, y no había nada más suave, salvo las mejillas de Eleonora; de modo que, de no ser por el verde vivo de las enormes hojas que se derramaban desde sus cimas en largas líneas trémulas, retozando con los céfiros, podría habérselos creído gigantescas serpientes de Siria rindiendo homenaje a su soberano, el sol. Tomados de la mano, durante quince años, erramos Eleonora y yo por ese valle antes de que el amor entrara en nuestros corazones. Ocurrió una tarde, al terminar el tercer lustro de su vida y el cuarto de la mía, abrazados junto a los árboles serpentinos, mirando nuestras imágenes en las aguas del Río del Silencio. No dijimos una palabra durante el resto de aquel día, y aún al siguiente, nuestras palabras fueron temblorosas, escasas. Habíamos arrancado al dios Eros de aquellas hondas y ahora sentíamos que había encendido dentro de nosotros las cálidas almas de nuestros antepasados. Las pasiones que durante siglos habían distinguido a nuestra raza llegaron en tropel con las fantasías por las cuales también era famosa, y juntos respiramos *Ranúnculo: Planta de terrenos húmedos. ** Asfódelos: Planta abundante en zonas mediterráneas. © Pehuén Editores, 2001 ) 26 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS una dicha delirante en el Valle de la Hierba Irisada. Un cambio sobrevino en todas las cosas. Extrañas, brillantes flores estrelladas brotaron en los árboles donde nunca antes se vieran flores. Los matices de la alfombra verde se ahondaron, y mientras una por una desaparecían las blancas margaritas, brotaban, en su lugar, de a diez, los asfódelos rojo rubí. Y la vida surgía en nuestros senderos, pues altos flamencos hasta entonces nunca vistos, y todos los pájaros gayos, resplandecientes, desplegaron su plumaje escarlata ante nosotros. Peces de oro y plata frecuentaron el río, de cuyo seno brotaba, poco a poco, un murmullo que culminó al fin en una arrulladora melodía más divina que la del arpa movida por el viento, y no había nada más dulce, salvo la voz de Eleonora. Y una nube voluminosa que habíamos observado largo tiempo en las regiones del Héspero flotaba en su magnificencia de oro y carmesí y, difundiendo paz sobre nosotros, descendía cada vez más, día a día, hasta que sus bordes descansaron en las cimas de las montañas, convirtiendo toda su oscuridad en esplendor y encerrándonos como para siempre en una mágica casa-prisión de grandeza y de gloria. La belleza de Eleonora era la de los serafines, pero era una doncella natural e inocente, como la breve vida que había llevado entre las flores. Ningún artificio disimulaba el fervoroso amor que animaba su corazón, y examinaba conmigo los escondrijos más recónditos mientras caminábamos juntos por el Valle de la Hierba Irisada y discurríamos sobre los grandes cambios que se habían producido en los últimos tiempos. Por fin, habiendo hablado un día, entre lágrimas, del último y triste camino que debe sufrir el hombre, en adelante se demoró Eleonora en este único tema doloroso, vinculándolo con todas nuestras conversaciones, así como en los cantos del bardo de Schiraz las mismas imágenes se encuentran una y otra vez en cada grandiosa variación de la frase. Vio el dedo de la muerte posado en su pecho, y supo que, © Pehuén Editores, 2001 como la efímera, había sido creada perfecta en su hermosura sólo para morir; pero, para ella, los terrenos de tumba se reducían a una consideración que me reveló una tarde, a la hora del crepúsculo, a orillas del Río del Silencio. Le dolía pensar que, ) 27 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS una vez sepulta en el Valle de la Hierba Irisada, yo abandonaría para siempre aquellos felices lugares, transfiriendo el amor entonces tan apasionadamente suyo a otra doncella del mundo exterior y cotidiano. Y entonces, allí, me arrojé precipitadamente a los pies de Eleonora y juré, ante ella y el cielo, que nunca me uniría en matrimonio con ninguna hija de la Tierra, que en modo alguno me mostraría desleal a su querida memoria, o a la memoria del abnegado cariño cuya bendición había yo recibido. Y apelé al poderoso amo del Universo como testigo de la piadosa solemnidad de mi juramento. Y la maldición de El o de ella, santa en el Elíseo, que evoqué si traicionaba aquella promesa, implicaba un castigo tan horrendo que no puedo mentarlo. Y los brillantes ojos de Eleonora brillaron aún más al oír mis palabras, y suspiró como si le hubieran quitado del pecho una carga mortal, y tembló y lloró amargamente, pero acepto el juramento(pues, ¿qué era sino una niña?), y el juramento la alivió en su lecho de muerte. Y me dijo, pocos días después, en tranquila agonía, que, en pago de lo que yo había hecho para confortación de su alma, velaría por mí en espíritu después de su partida y, si le era permitido, volvería en forma visible durante la vigilia nocturna; pero si ello estaba fuera del poder de las almas en el Paraíso, por lo menos me daría frecuentes indicios de su presencia, suspirando sobre mí en los vientos vesperales, o colmando el aire que yo respirara con el perfume de los incensarios angélicos. y con estas palabras en sus labios sucumbió su inocente vida, poniendo fin a la primera época de la mía. Hasta aquí he hablado con exactitud. Pero cuando cruzo la barrera que en la senda del tiempo formó la muerte de mi amada y comienzo con la segunda etapa de mi existencia, siento que una sombra se espesa en mi cerebro y duda de la perfecta cordura de mi relato. Los años se arrastraban lentos y yo continuaba viviendo en el Valle de la Hierba Irisada; pero un segundo cambio había sobrevenido en todas las cosas. Las flores estrelladas © Pehuén Editores, 2001 ) 28 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS desaparecieron de los troncos de los árboles y no brotaron más. Los matices de la alfombra verde, desvanecieron, y uno por uno fueron marchitándose los asfódelos rojo rubí, y en lugar de ellos brotaron de a diez oscuras violetas como ojos, que se retorcían desasosegadas y estaban siempre llenas de rocío. Y la vida se retiraba de nuestros senderos, pues el alto flamenco ya no desplegaba su plumaje escarlata ante nosotros; voló tristemente del valle a las colinas, con todos los gayos pájaros brillantes que habían llegado en su compañía. Y los peces de oro y plata nadaron a través de la garganta hasta el confín más hondo de su dominio y nunca más adornaron el dulce río. Y la arrulladora melodía, más suave que el arpa de viento y más divina que todo, salvo la voz de Eleonora, fue muriendo poco apoco, en murmullos cada vez más sordos, hasta que la corriente tornó, al fin, a toda la solemnidad de su silencio originario. Y por último, la voluminosa nube se levantó y, abandonado las cimas de las montañas a su antigua oscuridad, retornó a las regiones del Héspero y se llevó sus múltiples resplandores dorados y magníficos del Valle de la Hierba Irisada. Pero las promesas de Eleonora no cayeron en el olvido, pues escuché el balanceo de los incensarios angélicos, y las olas de un perfume sagrado flotaban siempre en el valle, y en las horas solitarias, cuando mi corazón latía pesadamente, los vientos que bañaban mi frente me llegaban cargados de suaves suspiros, y murmullos confusos llenaban a menudo el aire nocturno, y una vez –¡ah, pero sólo una vez!– me desperté de un sueño, como el sueño de la muerte, la presión de unos labios espirituales sobre los míos. Pero, aun así, rehusaba llenarse el vacío de mi corazón. Ansiaba el amor que antes lo colmara hasta derramarse. Al fin, el valle me dolía por los recuerdos de Eleonora, y lo abandoné para siempre en busca de las vanidades y los turbulentos triunfos del mundo. © Pehuén Editores, 2001 Me encontré en una extraña ciudad, donde todas las cosas podían haber servido para borrar del recuerdo los dulces sueños que tanto duraran en el Valle de la Hierba Irisada. El lujo y la pompa de una corte soberbia y el loco estrépito de las armas y la radiante belleza de la mujer, extraviaron e intoxicaron mi mente. Pero, aun entonces, mi alma fue fiel a su juramento, y las indicaciones de la presencia de Eleonora todavía me llegaban en las silenciosas horas de la noche. De pronto, cesaron estas manifestaciones y el mundo se oscureció ante mis ojos y quedé aterrado ante los abrasadores pensamientos que me poseyeron, ante las terribles tentaciones que me acosaron, pues llegó de alguna lejana, lejanísima tierra desconocida, a la alegre corte del rey a quien yo servía, una doncella ante cuya belleza mi corazón desleal se doblegó en seguida, a cuyos pies me incliné sin una lucha, con la más ardiente, con la más abyecta adoración amorosa. ¿Qué era, en verdad, mi pasión por la jovencita del valle, en comparación con el ardor y el delirio y el arrebatado éxtasis de adoración con que vertía toda mi alma en lágrimas a los pies de la etérea Ermengarda? ¡Ah, brillante serafín, Ermengarda¡ Y sabiéndolo, no me quedaba lugar para ninguna otra. ¡Ah, divino ángel, Ermergarda! Y al mirar en las profundidades de sus ojos, donde moraba el recuerdo, sólo pensé en ellos, y en ella. Me casé; no temí la maldición que había invocado, y su amargura no me visitó. Y una vez, pero sólo una vez en el silencio de la noche, llegaron a través de la celosía los suaves suspiros que me habían abandonado y adoptaron la voz dulce, familiar, para decir: “¡Duerme en paz! Pues el espíritu del Amor reina y gobierna y, abriendo tu apasionado corazón a Ermengarda, estás libre, por razones que conocerás en el Cielo, de tus juramentos a Eleonora.” ) 29 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales, y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo, y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y, cuando fui mayor, se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel no necesitan que me moleste en explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdía oportunidad de conseguirme los mejores entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y sólo menciono la cosa porque acabo de recordarla. Plutón –tal era el nombre del gato– se había convertido en mi favorito y mi camarada. Sólo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales (enrojezco al EL GATO NEGRO N O ESPERO NI pido que alguien crea en el extraño, pero simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera hoy aliviar mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simple, sucintamente y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de estos episodios me han aterrorizado, me han torturado y, por fin, me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que extraños. Más adelante, tal vez, aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes. Una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos que excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que temerosamente describiré, una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y la bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla © Pehuén Editores, 2001 ) 30 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS confesarlo) mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio Intemperancia. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué, incluso, a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis animales, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No sólo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro cuando, por casualidad o movidos por el afecto, se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad, empero, se agravaba –pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol?–, y finalmente el mismo Plutón, que ya estaba viejo y, por tanto, algo enojón, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en que volvía a casa completamente ebrio, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero, asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en una mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo; una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo de la chaqueta un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y, deliberadamente, le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abraso, tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad. Cuando la razón retornó con la mañana, cuando hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido. Pero mi sentimiento era débil y ambiguo, no alcanzaba a interesar al alma. Una vez más me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. © Pehuén Editores, 2001 El gato, entretanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba, como de costumbre, por la casa, aunque, como es de imaginar, huía atemorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación. Y entonces, para mi caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta a este espíritu; y, sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo cien veces en momentos en que cometía una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente que enfrenta descaradamente al buen sentido, una tendencia a transgredir lo que constituye la Ley por el solo hecho de serlo? Este espíritu de perversidad se presentó, cómo he dicho, en mí caída final. Y el insondable anhelo que tenía mi alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el mal mismo, me incitó a continuar y, finalmente, a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol; lo ahorque mientras ) 31 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón; lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo; lo ahorqué porque sabía que, al hacerlo, cometía un pecado, un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla –si ello fuera posible– más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción me despertaron gritos de: «¡Incendio!». Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar mi mujer, un sirviente y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción. Pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas. Salvo una, las paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor, situado en el centro de la casa, y contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. El enlucido había quedado a salvo de la acción del fuego, cosa que atribuí a su reciente aplicación. Una densa muchedumbre se había reunido frente a la pared y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras “¡extraño!”, “¡curioso!” y otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme vi que en la blanca superficie, grabada como un bajorrelieve, aparecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del animal. Al descubrir esta aparición –ya que no podía considerarla otra cosa– me sentí dominado por el asombro y el terror. Pero la reflexión vino luego en mi ayuda. Recordé que había ahorcado © Pehuén Editores, 2001 al gato en un jardín contiguo a la casa. Al producirse la alarma del incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín: alguien debió cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda, habían tratado de despertarme en esa forma. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el enlucido recién aplicado, cuya cal, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen que acababa de ver. Si bien en esta forma quedó satisfecha mi razón, ya que no mi conciencia, sobre el extraño episodio, lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante muchos meses no pude librarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar, en los viles lugares que habitualmente frecuentaba, algún otro de la misma especie y apariencia que pudiera ocupar su lugar. Una noche en que, medio borracho, me hallaba en una taberna más que infame, llamó mi atención algo negro posado sobre uno de los enormes toneles de ginebra que constituían el principal moblaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y la toqué con la mano. Era un gato negro muy grande, tan grande como Plutón y absolutamente igual a éste, salvo un detalle. Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una vasta aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. Al sentirse acariciado se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza, se frotó contra mi mano y pareció encantado de mis atenciones. Acababa, pues, de encontrar el animal que precisamente andaba buscando. De inmediato propuse su compra ) 32 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS al tabernero, pero me contestó que el animal no era suyo y que jamás lo había visto antes ni sabía nada de él. Continué acariciando al gato y, cuando me disponía a volver a casa, el animal pareció dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome una y otra vez para inclinarme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró a ella de inmediato y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado, pero –sin que pueda decir cómo ni por qué– su marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente, el sentimiento de disgusto y fatiga creció h a s t a alcanzar la amargura del odio. Evitaba encontrarme con el animal; un resto de vergüenza y el recuerdo de mi crueldad de antaño me impedían maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de hacerle víctima de cualquier violencia; pero gradualmente –muy gradualmente– llegué a mirarlo con inexpresable odio y a huir en silencio de su detestable presencia, como si fuera una emanación de la peste. Lo que, sin duda, contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir, a la mañana siguiente de haberlo traído a ca- © Pehuén Editores, 2001 sa, que aquel gato, igual que Plutón, era tuerto. Esta circunstancia fue precisamente la que lo hizo más grato a mi mujer, quien, como ya dije, poseía en alto grado esos sentimientos humanitarios que alguna vez habían sido mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y más puros. El cariño del gato por mí parecía aumentar en el mismo grado que mi aversión. Seguía mis pasos con una pertinacia que me costaría hacer entender al lector. Dondequiera que me sentara venía a ovillarse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas, prodigándome sus odiosas caricias. Si echaba a caminar, se metía entre mis pies, amenazando con hacerme caer, o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mis ropas, para poder trepar hasta mi pecho. En esos, momentos, aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo –quiero confesarlo ahora mismo– por un espantoso temor al animal. Aquel temor no era precisamente miedo de una mal físico y, sin embargo, me sería imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer –sí, aun en esta celda de criminales me siento casi avergonzado de reconocer que el terror, el espanto que aquel animal me inspiraba, era intensificado por una de las más insensatas quimeras que sería dado concebir–. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca de la cual ya he hablado, y que constituía la única diferencia entre el extraño animal y el que yo había matado. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, me había parecido al principio de forma indefinida; pero gradualmente, de manera tan imperceptible que mi razón luchó durante largo tiempo por rechazarla como fantástica, la mancha fue asumiendo un contorno de rigurosa precisión. Representaba ahora algo que me estremezco al nombrar, y por ello odiaba, temía y hubiera querido librarme del monstruo si hubiese sido capaz de atreverme; representaba, digo, la imagen de una cosa ) 33 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS atroz, siniestra.... ¡la imagen del patíbulo! ¡Oh lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte! Me sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas. ¡Pensar que una bestia, cuyo semejante había yo destruido desdeñosamente, una bestia era capaz de producir tan insoportable angustia en un hombre creado a imagen y semejanza de Dios! ¡Ay, ni de día ni de noche pude ya gozar de la bendición del reposo! De día, aquella criatura no me dejaba un instante solo; de noche, despertaba hora a hora de los más horrorosos sueños, para sentir el ardiente aliento de la cosa en mi rostro y su terrible peso –pesadilla encarnada de la que no me era posible desprenderme– apoyado eternamente sobre mi corazón. Bajo el agobio de tormentos semejantes, sucumbió en mí lo poco que me quedaba de bueno. Sólo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad; los más tenebrosos, los más perversos pensamientos. La melancolía habitual de mi humor creció hasta convertirse en aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la entera humanidad; y mi pobre mujer, que de nada se quejaba, llegó a ser la habitual y paciente víctima de los repentinos y frecuentes arrebatos de ciega cólera a que yo me entregaba. Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces habían detenido mi mano, descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado. Pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su intervención a una rabia más que demoníaca, me zafé de su abrazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un solo quejido, cayó muerta a mis pies. Cumplido este espantoso asesinato, me entregué al punto y © Pehuén Editores, 2001 con toda sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de la casa, tanto de día como de noche, sin correr el riesgo de que algún vecino me observara. Diversos proyectos cruzaron mi mente. Por un momento pensé en descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos. Luego se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Pensé también si no convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio o meterlo en un cajón, como si se tratara de una mercadería común, y llamar a un mozo para que lo retirara de casa. Pero, al fin, di con lo que me pareció el mejor expediente y decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se dice que los monjes de la Edad Medía emparedaban a sus víctimas. El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus muros eran de material poco resistente y estaban recién revocados con un mortero ordinario, que la humedad de la atmósfera no había dejado endurecer. Además, en una de las paredes se veía la saliente de una falsa chimenea, la cual había sido rellenada y tratada de manera semejante al resto del sótano. Sin lugar a dudas, sería muy fácil sacar los ladrillos en esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes, de manera que ninguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso. No me equivocaba en mis cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca y, luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en esa posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su forma original. Después de procurarme argamasa y arena, preparé un enlucido que no se distinguía del anterior y revoqué cuidadosamente el nuevo enladrillado. Concluida la tarea, me sentí seguro de que todo estaba bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada. Había barrido hasta el menor fragmento de material suelto. Miré en torno, triunfante, y me dije: “Aquí, por lo menos, no he trabajado en vano”. Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de ) 34 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS tanta desgracia, pues al final me había decidido a matarla. Si en aquel momento el gato hubiera surgido ante mí, su destino habría quedado sellado, pero, por lo visto, el astuto animal, alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera, se cuidaba de aparecer mientras no cambiara mi humor. Imposible describir o imaginar el profundo, el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho. No se presentó aquella noche, y así, por primera vez desde su llegada a la casa, pude dormir profunda y tranquilamente; sí, pude dormir, aun con el peso del crimen sobre mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día y el gato no volvía. Una vez más respiré como un hombre libre. ¡Aterrado, el monstruo había huido de casa para siempre! ¡Ya no volvería a contemplarlo! Gozaba de una suprema felicidad, y la culpa de mi negra acción me preocupaba muy poco. Se practicaron algunas averiguaciones sobre mi esposa, a las que no me costó mucho responder. Incluso hubo una inspección en la casa; pero, naturalmente, no se descubrió nada. Mi tranquilidad futura me parecía asegurada. Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una nueva y rigurosa inspección. Convencido de que mi escondrijo era impenetrable, no sentí la más leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los acompañara en su examen. No dejaron hueco ni rincón sin revisar. Al final, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. Los seguí sin que me temblara un solo músculo. Mi corazón latía tranquilamente, como el de aquél que duerme en la inocencia. Me paseé de un lado al otro del sótano. Había cruzado los brazos sobre el pecho y andaba tranquilamente de aquí para allá. Los policías estaban completamente satisfechos y se disponían a marcharse. La alegría de mi corazón era demasiado grande para reprimirla, ardía en deseos de decirles, por lo menos, una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. –Caballeros –dije. Por fin, cuando el grupo subía la escale- © Pehuén Editores, 2001 ra–, me alegro mucho de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida... (En mi frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad, casi no me daba cuenta de mis palabras.) Repito que es una casa de excelente construcción. Estas paredes... ¿ya se marchan ustedes, caballeros?... tienen una gran solidez. Y entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared de enladrillado tras de la cual se hallaba el cadáver de mi esposa. ¡Que Dios me proteja y me libre de las garras del demonio! Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido, sordo y entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido, anormal, como inhumano, un aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo, como sólo ) 35 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS puede haber brotado en el infierno de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura. Presa de vértigo, fui tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror. Luego, una docena de robustos brazos atacaron la pared, que cayó de una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato, y cuya voz delatora me entregaba al verdugo. ¡Había emparedado al monstruo en la tumba! © Pehuén Editores, 2001 EL CORAZÓN DELATOR ¡E S CIERTO! SIEMPRE he sido ner vioso, terriblemente nervioso. ¿Porqué dicen ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco, entonces? Escuchen... y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea entró en mi cabeza por primera vez; pero, una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito. Ni tampoco estaba furioso. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. ¡Sí, eso fue! Tenía un ojo semejante al de un buitre... Un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco. Pero los locos no saben nada. En cambio... ¡Si hubieran podido verme! ) 36 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS ¡Si hubieran podido ver con qué habilidad procedí! ¡Con qué cuidado... con qué previsión... con qué disimulo me puse a la obra! Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las doce, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría... ¡oh, tan suavemente! Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. ¡Oh, ustedes se hubieran reído al ver qué astutamente pasaba la cabeza! La movía lentamente... muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente... ¡oh, cautelosamente! Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna (pues crujían las bisagras), la iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante siete largas noches... cada noche, a las doce... pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándole por su nombre, cordialmente, y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las doce, iba yo a mirarle mientras dormía. Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo, © Pehuén Editores, 2001 ¡Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos! Me reí entre dientes ante esta idea, y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás... pero no. Su cuarto estaba negro, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones; yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguí empujando suavemente, suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho, gritando: –¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchan- ) 37 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS do... tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena... ¡oh, no! Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las doce, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba: “No es más que el viento en la chimenea... o un grillo que chirrió una sola vez”. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la Muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima. La fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que lo movía a sentir –aunque no podía verla ni oírla–, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice –ni pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó completamente sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, abierto de par en par... y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi © Pehuén Editores, 2001 con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es sólo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento me llegó un resonar apagado y presuroso, como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latido del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero, incluso entonces, me contuve y seguí callado. Apenas respiraba. Sostenía la linterna para que no se moviera, tratando de mantener firme el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte. El espanto del viejo debía ser terrible. ¡Cada vez más fuerte, más fuerte! Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquél me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. ¡Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte! Me pareció que aquel corazón estallaría. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí...¡Algún vecino podía escuchar aquel sonido! ¡La hora del viejo había sonado! Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez... nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarle al suelo y tirarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo ) 38 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS fácil que me había resultado todo. Pero, durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano –ni siquiera el suyo– hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar... ninguna mancha... ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Un balde había recogido todo... ¡ja, ja! Cuando hube terminado mi tarea eran las cuatro de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas © Pehuén Editores, 2001 de cada hora, golpearon a la puerta de la calle. Fui a abrir con toda tranquilidad, pues ¿qué podía temer ahora? Hallé a tres caballeros, que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un ruido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían enviado a los tres agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues... ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado al campo. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran, a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus bienes intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, yo me hallaba perfectamente cómodo. Se sentaron y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Pero, después de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos; pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso; seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara... hasta que, al fin, me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Aun así, el sonido aumentaba... Era un resonar apagado y presuroso..., un sonido ) 39 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y, sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran; pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia... maldije... juré... Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba a todos los otros y crecía sin cesar. ¡Más alto... más alto... más alto! Y entretanto los hombres seguían charlando tranquilamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! ¡No, no! ¡Claro que oían y que sospechaban! ¡Sabían... y se estaban burlando de mi horror! ¡Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy! ¡Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía! ¡Cualquier cosa sería más tolerable que aquella tortura! ¡No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas! ¡Sentí que tenía que gritar o morir, y entonces... otra vez... escuchen... más fuerte... más fuerte... más fuerte... más fuerte! –¡Basta ya de fingir, malvados! –aullé–. ¡Confieso que lo maté! ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí... ahí! ¡Donde está latiendo su horrible corazón! © Pehuén Editores, 2001 LA MÁSCARA DE LA MUERTE ROJA L A MUERTE ROJA había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era su encarnación y su sello: el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con fuertes dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima eran el signo de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía. Y la invasión, progreso y fin de la enfermedad, se cumplían en media hora. Pero el príncipe Próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a mil robustos y desaprensivos amigos de entre los caballeros y damas de su corte, y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. Era de amplia y magnífica construcción y había sido creada por el excéntrico aunque majestuoso gusto del príncipe. Una sólida y altísima muralla la rodeaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez adentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los posibles impulsos de la desesperación o del frenesí. La abadía estaba ampliamente aprovisionada. Con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio. Que el mundo exterior ) 40 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS se las arreglara por su cuenta; entretanto, era una locura afligirse o meditar. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos; había hermosura y vino. Todo eso y la seguridad estaban del lado de adentro. Afuera estaba la Muerte Roja. Al cumplirse el quinto o sexto mes de su reclusión, y cuando la peste hacía los más terribles estragos, el príncipe Próspero ofreció a sus amigos un baile de máscara de la más increíble fastuosidad. Aquella mascarada era un cuadro voluptuoso, pero permítanme que antes describa los salones donde se celebraba. Eran siete –una serie imperial de estancias–. En la mayoría de los palacios, la sucesión de salones forma una larga galería en línea recta, pues las dobles puertas se abren hasta adosarse a las paredes, permitiendo que la vista alcance la totalidad de las galerías. Pero aquí se trataba de algo muy distinto, como cabía esperar de la fascinación del príncipe por lo extraño. Las piezas se hallaban dispuestas con tal irregularidad que la visión no podía abarcar más de una a la vez. Cada veinte o treinta metros había un brusco recodo, y en cada uno nacía un nuevo efecto. A derecha e izquierda, en mitad de la pared, una alta y estrecha ventana gótica daba a un corredor cerrado que seguía el contorno de la serie de salones. Las ventanas tenían vitrales cuya coloración variaba con el tono dominante de la decoración del aposento. Si, por ejemplo, la cámara de la extremidad oriental tenía tapicerías azules, vívidamente azules © Pehuén Editores, 2001 ) 41 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS eran sus ventanas. La segunda estancia ostentaba tapicerías y ornamentos purpúreos, y aquí los vitrales eran púrpura. La tercera era enteramente verde, y lo mismo los cristales. La cuarta había sido decorada e iluminada con tono naranja; la quinta, en blanco; la sexta, con violeta. El séptimo aposento aparecía completamente cubierto de colgaduras de terciopelo negro, que abarcaban el techo y las paredes, cayendo en pesados pliegues sobre una alfombra del mismo material y tonalidad. Pero en esta cámara, el color de las ventanas no correspondía a la decoración. Los cristales eran escarlata.. tenían un profundo color de sangre. A pesar de la abundancia de ornamentos de oro que aparecían aquí y allá o colgaban de los techos, en aquellas siete estancias no había lámparas ni candelabros. Las cámaras no estaban iluminadas con bujías o arañas. Pero en los corredores paralelos a la galería, y opuestos a cada ventana, se alzaban pesados trípodes que sostenían un brasero prendido, cuyos rayos se proyectaban a través de los cristales teñidos e iluminaban brillantemente cada estancia. Producían en esa forma multitud de resplandores vivos y fantásticos. Pero en la cámara del poniente, la cámara negra, el fuego que, a traves de los cristales de color de sangre, se derramaba sobre las sombrías colgaduras, producía un efecto terriblemente siniestro, y daba un color tan extraño a los rostros de quienes penetraban en ella, que pocos eran lo bastante audaces para instalarse allí. En este aposento, contra la pared del poniente se apoyaba un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un resonar sordo, pesado, monótono; y cuando el minutero había completado su circuito y la hora iba a sonar, de las entrañas de bronce del mecanismo nacía un tañido claro y resonante, lleno de música; pero su tono y su énfasis eran tales que, © Pehuén Editores, 2001 a cada hora, los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir momentáneamente su ejecución para escuchar el sonido, y las parejas danzantes cesaban por fuerza su baile; durante un momento, en aquella alegre sociedad reinaba el desconcierto; y, mientras aún resonaban los tañidos del reloj, era posible observar que los más atolondrados palidecían y los de más edad y reflexión se pasaban la mano por la frente, como si se entregaran a una confusa meditación o a un ensueño. Pero apenas los ecos cesaban del todo, risas livianas nacían en la asamblea; los músicos se miraban entre sí, como sonriendo de su insensata nerviosidad, mientras se prometían en voz baja que el siguiente tañido del reloj no provocaría en ellos una emoción semejante. Más, al cabo de sesenta minutos (que abarcan tres mil seiscientos segundos del tiempo que huye), el reloj daba otra vez la hora, y nuevamente nacían el desconcierto, el temblor y la meditación. Pese a ello, la fiesta era alegre y magnífica. El príncipe tenía gustos muy especiales. Sus ojos se mostraban especialmente sensibles a los colores y sus efectos. Desdeñaba los caprichos de la mera moda. Sus planes eran audaces y sus concepciones brillaban con bárbaro esplendor. Algunos podrían haber creído que estaba loco. Sus cortesanos sentían que no era así. Era necesario oírlo, verlo y tocarlo para tener la seguridad de que no lo estaba. El príncipe se había ocupado personalmente de gran parte de la decoración de las siete salas destinadas a la gran fiesta, y su gusto había guiado la elección de los disfraces. Estos eran grotescos. Reinaba en ellos el brillo, el esplendor, lo picante y lo fantasmagórico –mucho de eso que más tarde habría de encontrarse en Hernani–. Se veían figuras de arabesco, con siluetas y atuendos incongruentes, fantasías delirantes, como las que aman ) 42 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS los maníacos. Abundaba allí lo hermoso, lo extraño, lo licencioso, y no faltaba lo terrible y lo repelente. En verdad, en aquellas siete cámaras se movía, de un lado para otro, una multitud de sueños. Y aquellos sueños se contorsionaban en todas partes, cambiando de color al pasar por los aposentos, y haciendo que la extraña música de la orquesta pareciera el eco de sus pasos. Pero otra vez suena el reloj que se alza en el aposento de terciopelo. Por un momento todo queda inmóvil; todo es silencio, salvo la voz del reloj. Los sueños están helados, rígido en sus posturas. Pero los ecos del tañido se pierden –apenas han durado un instante–, y una risa ligera, a medias sofocada, flota tras ellos en su fuga. Otra vez crece la música, viven los sueños, contorsionándose de aquí para allá con más alegría que nunca, coloreándose al pasar ante las ventanas, por las cuales irrumpen los rayos de los trípodes. Pero en la cámara que da al oeste ninguna máscara se aventura, pues la noche avanza y una luz más roja se filtra por los cristales de color sangre; aterradora es la tiniebla de las colgaduras negras; y, para aquél cuyo pie se pose en la sombría alfombra, brota del reloj de ébano un ahogado resonar mucho más solemne que los que alcanzan a oír las máscaras entregadas a la lejana alegría de las otras habitaciones. Se congregaba densa multitud en estas últimas, donde afiebradamente latía el corazón de la vida. Continuaba la fiesta en su torbellino, hasta el momento en que comenzaron a oírse © Pehuén Editores, 2001 los tañidos del reloj anunciando la medianoche. Calló entonces la música, y las evoluciones de los que bailaban se interrumpieron; y, como antes, se produjo en todo una sensación angustiosa. Pero esta vez el reloj debía tañer doce campanadas, y quizá por eso ocurrió que los pensamientos invadieron en mayor número las meditaciones de aquellos que reflexionaban entre la multitud entregada a la fiesta. Y quizá también por eso ocurrió que, antes que los últimos ecos del carillón se hubieran hundido en el silencio, muchos de los concurrentes tuvieron tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y, habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella nueva presencia, se alzó al final un rumor que expresaba desaprobación, sorpresa y, finalmente, espanto, horror y repugnancia. En una asamblea de fantasmas como ésta, es de imaginar que una aparición corriente no hubiera provocado semejante conmoción. El desenfreno de aquella mascarada no tenía límites, pero la figura en cuestión lo traspasaba e iba, incluso, más allá de lo que el liberal criterio del príncipe toleraba. En el corazón de los más temerarios hay cuerdas que no pueden tocarse sin emoción. Aun el más relajado de los seres, para quien la vida y la muerte son igualmente un juego, sabe que hay cosas con las cuales no se puede jugar. Los concurrentes parecían sentir en lo más hondo que el traje y la apariencia del desconocido no revelaban ni ingenio ni decoro. Su figura, alta y flaca, estaba envuelta de la cabeza a los pies en una mortaja. La máscara que ) 43 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido, que el examen más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño. Cierto; aquella frenética concurrencia podía tolerar, que no aprobar, semejante disfraz. Pero el enmascarado se había atrevido a asumir las apariencias de la Muerte Roja. Su mortaja estaba salpicada de sangre y su amplia frente, así como el rostro, aparecían manchados por el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre la espectral imagen (que ahora, con un movimiento lento y solemne como para dar relieve a su papel, se paseaba entre los bailarines), se convulsionó en el primer momento con un estremecimiento de terror o disgusto; pero de inmediato su frente enrojeció de rabia. –¿Quién se atreve –preguntó, con voz ronca, a los cortesanos que lo rodeaban–, quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfematoria? ¡Apodérense de él y desenmascárenlo, para que sepamos a quién vamos a ahorcar al alba! Al pronunciar estas palabras, el príncipe Próspero se hallaba en el aposento del este, el aposento azul. Sus acentos resonaron alta y claramente en las siete estancias, pues el príncipe era hombre osado y robusto, y la música acababa de cesar a una señal de su mano. Con un grupo de pálidos cortesanos a su lado, se hallaba el príncipe en el aposento azul. Apenas hubo hablado, los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso, quien, en ese instante, se hallaba a su alcance y se acercaba al príncipe con paso sereno y deliberado. Pero la indecible aprensión que la insana apariencia del enmascarado había producido en los cortesanos © Pehuén Editores, 2001 ) 44 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS impidió que nadie alzara la mano para detenerlo; y así, sin impedimentos, pasó éste a unos centímetros del príncipe, y, mientras la concurrencia retrocedía en un solo impulso hasta pegarse a las paredes, siguió andando ininterrumpidamente, pero con el mismo solemne y mesurado paso que desde el principio lo había distinguido. Y de la cámara azul pasó a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la anaranjada, desde ésta a la blanca y de allí a la violeta, antes de que nadie se hubiese decidido a detenerlo. Entonces, el príncipe Próspero, enloquecido por la rabia y la vergüenza de su momentánea cobardía, se lanzó a la carrera a través de los seis aposentos, sin que nadie lo siguiera por el mortal terror que a todos paralizaba. Puñal en mano, se acercó impetuosamente hasta llegar a tres o cuatro pasos de la figura, que seguía alejándose, cuando ésta, al alcanzar el extremo aposento de terciopelo, se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor. Oyóse un agudo grito, mientras el puñal caía resplandeciente sobre la negra alfombra y el príncipe Próspero se desplomaba muerto. Reuniendo el terrible coraje de la desesperación, numerosas máscaras se lanzaron al aposento negro; pero, al apoderarse del desconocido, cuya alta figura permanecía erecta e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, retrocedieron con inexpresable horror al descubrir que el sudario y la máscara cadavérico, que con tanta rudeza habían aferrado, no contenían ninguna forma tangible. Y entonces reconocieron la presencia de la Muerte Roja. Había venido como un ladrón en la noche. Y uno por uno cayeron los convidados en las salas de orgía manchadas de sangre, y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída. Y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres. Y las llamas de los trípodes expiraron. Y las tinieblas y la corrupción y la Muerte Roja lo dominaron todo. © Pehuén Editores, 2001 ) 45 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS las velas de un alto candelabro situado a la cabecera de mi lecho y descorriera de par en par las orladas cortinas de terciopelo negro que envolvían la cama. Al hacerlo así deseaba entregarme, si no al sueño, por lo menos a la alternada contemplación de las pinturas y al examen de un pequeño libro que habíamos encontrado sobre la almohada y que contenía la descripción y la crítica de aquéllas, Mucho, mucho leí... e intensa, intensamente miré. Rápidas y brillantes volaron las horas, hasta llegar la profunda medianoche. La posición del candelabro me molestaba, pero, para no incomodar a mi amodorrado sirviente, alargué con dificultad la mano y lo coloqué de manera que su luz cayera directamente sobre el libro. Pero el cambio produjo un efecto completamente inesperado. Los rayos de las numerosas luces (pues eran muchas) cayeron en un nicho del aposento que una de las columnas del lecho había mantenido hasta ese momento en la más profunda sombra. Pude ver así, vívidamente, una pintura que me había pasado inadvertida. Era el retrato de una joven que empezaba ya a ser mujer. Miré presurosamente su retrato, y cerré los ojos. Al principio no alcancé a comprender por qué lo había hecho. Pero mientras mis párpados continuaban cerrados, cruzó por mi mente la razón de mi conducta: era un movimiento impulsivo a fin de ganar tiempo para pensar, para asegurarme de que mi visión no me había engañado, para calmar y someter mi fantasía antes de otra contemplación más serena y más segura. Instantes después volví a mirar fijamente la pintura. Ya no podía ni quería dudar de que estaba EL RETRATO OVAL E L CASTILLO AL cual Pedro, mi criado, se había atrevido a entrar por la fuerza antes de permitir que, gravemente herido como estaba, pasara yo la noche al aire libre, era una de esas construcciones en las que se mezclan la sordidez y la grandeza, y que durante largo tiempo se han alzado en los Apeninos, tan ciertas en la realidad como en la imaginación de Mrs. Radcliffe. Según toda apariencia, el castillo había sido recién abandonado, aunque temporalmente. Nos instalamos en uno de los aposentos más pequeños y menos suntuosos. Se hallaba en una apartada torre del edificio; sus decoraciones eran ricas, pero ajadas y viejas. Colgaban tapices de las paredes, que engalanaban cantidad y variedad de trofeos heráldicos, así como un número muy grande de vivaces pinturas modernas en marcos con arabescos de oro. Aquellas pinturas, no solamente emplazadas a lo largo de las paredes sino en diversos nichos que la extraña arquitectura del castillo exigía, despertaron profundamente mi interés, quizá a causa de mi incipiente delirio; ordené, por tanto, a Pedro que cerrara las pesadas persianas de la habitación –pues era ya de noche–, que encendida © Pehuén Editores, 2001 ) 46 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS viendo bien, puesto que el primer destello de las velas sobre aquella tela había disipado la soñolienta modorra que pesaba sobre mis sentidos, devolviéndome a la vigilia. Como ya he dicho, el retrato representaba a una mujer joven. Sólo abarcaba la cabeza y los hombros, pintados de la manera que técnicamente se denomina vignette*, y que se parece mucho al estilo de las cabezas favoritas de Sully. Los brazos, el seno y hasta los extremos del radiante cabello se mezclaban imperceptiblemente en la vaga pero profunda sombra que formaba el fondo del retrato. El marco era oval, ricamente dorado y afiligranado en estilo morisco. Como objeto de arte, nada podía ser más admirable que aquella pintura. Pero lo que me había emocionado de manera tan súbita y vehemente no era la ejecución de la obra, ni la inmortal belleza del retrato. Menos aún cabía pensar que mi fantasía, arrancada de su semisueño, hubiera confundido aquella cabeza con la de una persona viviente. Inmediatamente vi que las peculiaridades del diseño, de la vignette y del marco tenían que haber repelido semejante idea, impidiendo incluso que persistiera un solo instante. Pensando intensamente en todo eso, me quedé tal vez una hora, medio sentado, medio reclinado, con los ojos fijos en el retrato. Por fin, satisfecho del verdadero secreto de su efecto, me dejé caer hacia atrás en el lecho, había descubierto que el hechizo del cuadro residía en una absoluta posibilidad de vida en su expresión que, sobresaltándome al comienzo, terminó por confundirme, someterme y aterrarme. Con profundo y reverendo respeto, volví a colocar el candelabro en su posición anterior. Alejada así de mi vista la causa de mi agitación, busqué vivamente el libro que detallaba las pinturas y su historia. Abriéndolo en el número que designaba al retrato oval, leí en él las vagas y extrañas palabras que siguen: “Era una virgen de singular hermosura, y tan encantadora como alegre. Terrible la hora en que vio y amó y se casó con el pintor. El, apasionado, estudioso, austero, tenía ya una prometida en el arte; ella, una virgen de sin igual hermosura y tan encantadora como alegre, toda luz y sonrisas, y traviesa como un cervatillo; amándolo y mimándolo, y odiando tan sólo al arte, que era su rival; temiendo tan sólo la paleta, los pinceles y los restantes enojosos instr umentos que la privaban de la contemplación de su amante. Así, para la dama, cosa terrible fue oír hablar al pintor de su deseo de retratarla. Pero era humilde y obediente, y durante muchas semanas posó dócilmente en el oscuro y elevado aposento de la torre, donde sólo desde lo alto caía la luz sobre la pálida tela. Pero él, el pintor, era dichoso con su trabajo, que hora a hora y día a día. Y era un hombre apasionado, violento y taciturno, que se perdía en sus ensueños; tanto, que no quería ver cómo esa luz que entraba, lívida, en la torre solitaria, marchitara la salud y la vivacidad de su esposa, que se consumía a la vista de todos, salvo de la suya. Pero ella seguía sonriendo, sin exhalar queja alguna, pues veía que el pintor, cuya fama era grande, trabajaba con un placer fervoroso y ardiente, bregando noche y día para pintar a aquella que tanto le amaba y que, sin embargo, seguía cada vez más *Vignette: Viñeta: orilla adornada con dibujos alrededor de un retrato. © Pehuén Editores, 2001 ) 47 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS desanimada y débil. Y, en verdad, algunos que contemplaban el retrato hablaban en voz baja de su parecido como de una asombrosa maravilla, y una prueba tanto de la excelencia del artista como de su profundo amor por aquella a quien representaba de manera tan insuperable. Pero, a la larga, a medida que el trabajo se acercaba a su conclusión, nadie fue admitido ya en la torre, pues el pintor se había exaltado en el ardor de su trabajo y apenas si apartaba los ojos de la tela, incluso para mirar el rostro de su esposa. Y no quería ver que los tintes que esparcía en la tela eran extraídos de las mejillas de aquella mujer sentada a su lado. Y cuando pasaron muchas semanas y poco quedaba por hacer, salvo una pincelada en la boca y un matiz en los ojos, el espíritu de la dama osciló, vacilante como la llama en el tubo de la lámpara. Y entonces la pincelada fue puesta y aplicado el matiz, y durante un momento el pintor quedó en trance frente a la obra cumplida. Pero, cuando estaba mirándola, se puso pálido y tembló mientras gritaba: “¡Ciertamente, ésta es la vida misma!”, y se volvió de improviso para mirar a su amada...¡Estaba muerta!” © Pehuén Editores, 2001 EDGAR ALLAN POE 1809-1849 En un texto que ya se ha vuelto clásico, el poeta norteamericano Walt Whitman escribe que durante un sueño ha visto una embarcación en el mar, arrastrada por una tormenta, rauda, al garete y con las velas desgarradas: “Sobre cubierta se hallaba una figura esbelta, hermosa, leve; un hombre borroso que parecía disfrutar del terror, la lobreguez y la dislocación de las cuales él era la víctima y el centro. Esa figura de mi espeluznante sueño podría representar a Edgar Allan Poe, a su espíritu, su suerte y sus poemas; todos ellos, sueños espeluznantes”. El último daguerrotipo tomado a Poe a mediados de l849 –meses antes de su muerte, a los 40 años de edad– retrata en parte esa inquietante visión de Whitman, aunque sin llegar a la extravagancia desmesurada: un rostro rectangular, una cabeza sólida, un bigote negro recortado, cabellos oscuros y abundantes, ojos grises y un cierto desdén en el gesto. No es un semblante pacífico, sino el de un hombre invadido por una constante tensión: por aquella época de la fotografía, Poe se encontraba una vez más con la esperanza de reiniciar su vida viajando desde Richmond hasta Baltimore y desde ahí a Filadelfia. Pero no alcanzó a llegar: los escalofríos y la debilidad lo impulsaron una vez más a beber. Era día de elecciones en la ciudad y se sospecha que Poe cayó en manos de algunos agentes electorales que le dieron más alcohol y, borracho, fue llevado a los locales de votación. El sistema era frecuente en aquellos años. Después habría sido abandonado en la calle, donde fue hallado sólo cuatro días más tarde, maltrecho y carente de dominio sobre sus actos. Murió el 7 de octubre de 1849, víctima de una conges- ) 48 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS tión, y al día siguiente tuvo un entierro solitario e inadvertido. Había muerto uno de los hombres que seguramente más le temió a la muerte y que impuso otra imagen hasta hoy día perturbadora el horror a quedarse vivo y sofocado bajo tierra. Su tío Wilson le hizo tallar una piedra sepulcral que se rompió al momento de colocarla sobre la tumba. permaneció así hasta 1876, año en que fue reemplazada y erigido un monumento en medio de homenajes y discursos. Originalmente, el último viaje de Poe pretendía cumplir una vez más el antiguo anhelo de ser independiente económicamente a través del ejercicio del periodismo. Durante toda su vida había luchado contra la pobreza que por períodos alcanzó los umbrales de la miseria, y que sólo combatió con la práctica de la escritura, sin ejercer otro oficio que no fuera el de cuentista, poeta, crítico, periodista o conferenciante. Paradojalmente, si Poe viviera hoy sería multimillonario, no sólo gracias a los masivos tirajes de sus libros, sino fundamentalmente por las ganancias de las películas de Vincent Price basadas en sus relatos; por las series televisivas de horror que siempre terminan echando mano a sus argumentos; por la galería de detectives literarios que copiaron su modelo, o simplemente por algo más doméstico: el nombre de uno de los desodorantes más famosos es Nevermore, y el de unos panties, Anabellee. Edgar Allan Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809. Fue hijo de David Poe y Elizabeth Arnold. Ella era una actriz inglesa de la cual David se enamoró cuando la vio sobre escenarios norteamericanos. Se casaron cuando él tenía 19 años. Con la compañía teatral recorrieron múltiples lugares. David desempeñó papeles ínfimos y mediocres, aunque Elizabeth era una actriz sobresaliente, especializada en heroínas shakespereanas. Edgar los acompañó en giros errantes y atravesadas de dificultades económicas hasta 1811, cuando ambos padres murieron de tisis en Richmond. Entonces se hizo cargo de él John Allan y su mujer, ricos comerciantes de esa ciudad. De su padrastro proviene el segundo nombre de Poe. Su nueva familia lo educó en un colegio cercano a Londres –debido a un viaje de negocios de los Allan– y después, en 1931, en Richmond. Según testimonios de la época, Edgar Allan era desconfiado, combativo, gran gimnasta y aficionado a inventar y resolver problema © Pehuén Editores, 2001 difíciles. Era extraordinariamente sensible a cualquier prueba de afecto: una vez bastó que la señora Stannard, madre de un compañero, lo recibiera cariñosamente y le tomara la mano, para que Poe se trastocara hasta el punto de perder el conocimiento. Cuando la mujer murió, Poe acudió a su tumba una noche, se arrojó sobre ella y estuvo así hasta el amanecer. Buen alumno durante su adolescencia Poe estudió en la Universidad de Virginia, donde escribió sus primeros poemas. Por aquella época se aficionó al juego hasta deber un total de dos mil dólares. Como el señor Allan se negó a facilitarle esa suma, Poe se fue de su casa y se dirigió a Boston, donde publicó su primer libro de poesía, que fue un fracaso. De allí se marchó a Europa y volvió dos años después, reconciliándose con el señor Allan. Entró a la Academía Militar de West Point, donde se hizo expulsar deliberadamente después de un par de años de permanencia. La muerte de la señora Allan cerró las posibilidades de un verdadero reencuentro de Poe con su padrastro. De hecho, en 1831 y debido al poco apoyo que encontraba en aquél, nuevamente se fue de su casa y nunca más regresó. A partir de allí, Poe ya no tuvo su protección y comenzó a sufrir las carencias que arrastró toda su vida. Hizo lo único que sabía hacer: escribir. Por aquella época, las publicaciones literarias abundaban en Estados Unidos, pero no eran consideradas importantes y los escritores estaban mal pagados. En 1833 ganó un concurso de cuentos y poemas del Saturday Visitor, diario de Baltimore, con una serie de relatos bajo el título Cuentos del folio clu. Entre ellos se encontraba Manuscrito hallado en una botella. El señor Kennedy, uno de los miembros del jurado, intuyó el nivel creativo de Poe, conoció su pobreza y le dio recomendaciones para el Southern Literary Messenger, donde publicó algunos cuentos y luego consiguió ser secretario de redacción. Gracias a las colaboraciones de Poe, la revista subió su tiraje de 700 a cinco mil suscriptores. Este fenómeno se repetiría con los años: el Graham‘s Magazine elevó la cifra de cinco mil a 40 mil. Así, durante varios años trabajó en diversas publicaciones en las que dio a conocer sus relatos más importantes. Simultáneamente, Poe hizo crítica literaria y a veces fue tan apasionada que consiguió poderosos enemigos que más tarde le cerrarían las puertas a otras publicaciones. Incluso fue bautizado como ) 49 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS “El hombre del tomahawk” ( arma contundente de los indios americanos). En las revistas, además, inventó un concurso de criptografía (escritura con clave secreta), resolviendo con celeridad todos los enigmas que le llegaban. Por aquella época ya se había casado con su prima, Virginia Clemm, quien tenía sólo trece años al momento de contraer matrimonio. Virginia era delicada, enfermiza y silenciosa, y Poe sentía por ella una pasión que lo llevaba a trabajar con ahínco para darle algunas comodidades. Ella está emparentada directamente con las típicas heroínas del autor, esas mujeres lánguidas, moribundas y algo etéreas. Una noche, mientras Virginia cantaba, se le rompió un vaso sanguíneo del pecho y estuvo a punto de morir. Se reestableció, volvió a enfermar y así continuó durante seis años. Algún tiempo después, Poe describiría así las etapas críticas de la enfermedad de su esposa: “Cada una de estas veces yo pasé las agonías de la muerte; y a cada retorno de su mal yo la amaba aún más entrañablemente y me unía a su vida con una desesperada obstinación”. Deprimido por la situación de Virginia, Poe comenzó a beber en exceso: “Sólo Dios sabe cuánto bebí. Como es natural, mis enemigos atribuyeron mi locura a mi embriaguez, y no a la inversa, mi embriaguez a la locura”. A ello se sumaba la precaria situación económica en que vivía. Finalmente, su progresivo alcoholismo le produjo una cesantía absoluta, hasta el punto de tener que recurrir a la caridad pública. Una amiga de la familia describió así la habitación donde vivía Poe: “No había mantas en la cama y el colchón era de paja. Tenía solamente sábanas y una colcha de blancura resplandeciente. El gabán y la gata eran lo único que tenía la enferma para calentarse, salvo cuando su marido le tomaba las manos y su madre los pies”. Finalmente, Virginia murió de tisis en 1847. A Partir de ese momento, Poe trabajó como redactor en algunas revistas y diarios e insistió en su proyecto de poseer un magazine que le garantizara una posición estable e independiente. No consiguió reunir el dinero suficiente a través de sus conferencias y debió seguir colaborando con otras publicaciones, mientras pasaba por períodos alternados de abstinencia y borracheras. En rigor, el alcohol no operaba en él © Pehuén Editores, 2001 como un adormecedor o tranquilizante, a la manera de un recurso del olvido, sino que bastaban unas pocas copas para provocarle un fuerte estado de excitación que le perturbaba la razón y le otorgaba una fuente adicional de energías. Ya por aquella época, y a pesar de sus trabajos inestables, de sus continuas peleas con enemigos reales o ficticios –tenía la manía de enredarse en discusiones inútiles con cualquier tipo de personas– y de sus altibajos temperamentales, Poe había ganado fama como autor de relatos y como poeta. Esto último se había producido fundamentalmente a raíz de la aparición de su poema El cuervo, cuya súbita popularidad lo hizo conocido en la sociedad newyorkina. Después de la muerte de su esposa se alternaron los deseos de vivir sanamente y conseguir una gloria desmedida, con la demencia y la desesperanza, a lo que contribuyó una serie de amoríos frustrados por culpa del alcohol. Cuando murió en 1849 estaba a punto de iniciar una vida distinta, como tantas otras veces. Muchas fueron las contribuciones de Poe a la literatura universal, hasta el punto de ser considerado como el más genial escritor de Norteamérica. Sólo años después se le reconocería el carácter fundacional a sus escritos, modelos sobre los cuales se construiría parte de la narrativa del presente siglo. Fue en el terreno del cuento donde Edgar Allan Poe entregó sus resultados más originales y definitivos. En aquella época existía en Estados Unidos una gran demanda por el relato breve. Conocedor de ese gusto, Poe publicó alrededor de 70 cuentos de variada extensión, ayudando a definir su teoría y ejercitando su práctica: «Ahora exigimos la artillería del intelecto; necesitamos lo breve, lo conciso, lo directo, la difusión rápida en lugar de lo verboso, la minucia, la extensión, lo inaccesible», escribió una vez. A través de ellos y de la mezcla de elementos del Romanticismo –amor por lo oscuro, lo exótico, lo sobrenatural, lo heroico y lo apasionado– y de la tradición del cuento gótico, Poe construyó atmósferas sobrecogedoras, como un nuevo atisbo a la realidad cotidiana. Exploró los estados de ánimo y se asomó al horror, inventando un universo autosuficiente. De sus páginas –a veces breves y contundentes– surge un mundo de sueño e inconsciencia, pero perfectamente creíble y trasladable a la experiencia habitual del lector. ) 50 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS Allí combinó lo natural y lo misterioso, enunciando leyes ocultas, pero racionales, que gobiernan la acción. Por otra parte, Poe fue el creador del concepto de cuento policial, tal como se desarrolló en la literatura del siglo XX. A través de La carta robada o Los crímenes de la calle Morgue, por ejemplo, introdujo los elementos que después serían clásicos: el crimen, el detective y el método de investigación. Este último consiste en el procesamiento de una información dispersa y la deducción que les da un sentido. Para ello recurre a un investigador, Auguste Dupin, padre de varios otros detectives modernos: Sherlock Holmes, el Padre Brown, Ellery Queen, Perry Mason. Vagamente poeta, amante de lo misterioso y racional, fino y recatado, fumador de pipa y agudo observador, Dupin utiliza su inteligencia para rastrear entre una maraña de pistas y dar una clave ordenadora de sentido. Así, en Los crímenes de la calle Morgue los gritos del asesino en idiomas ininteligibles, su fuerza monstruosa y su capacidad atlética, son elementos que hacen concluir a Dupin que se trata de un animal –un orangután–, no un ser humano; y en La carta robada, el detective descubre que la dichosa carta desaparecida está en el lugar obvio, pero que nadie imaginaba: el buzón de la casa donde se extravió. En su aspecto poético, Poe fue un creador consciente, un trabajador arduo que ultracorregía sus composiciones. Se autoimpuso, por ejemplo, crear una imagen simbólica en un poema perfecto: El cuervo. En su poesía, el ritmo y la musicalidad tienen una importancia decisiva, hasta el punto que fue llamado “El hombre del tintineo”. En la crítica literaria y las posiciones estéticas, en fin, propuso la autonomía de la literatura frente a la realidad, argumentando que ésta debe alejarse de los fines didácticos o formativos, de la prédica al servicio de algo, y donde el poema “es un poema y nada más que un poema, escrito solamente por el poema mismo”. Esta postulación de la autosuficiencia del arte –cuya vara de medición sea la obra misma y no su concordancia con la realidad externa– se convirtió, muchos años después, en la norma estética habitual que incluso vertebraría los estudios literarios contemporáneos. En uno de sus ensayos deslizó una vez un trozo de aparente impersonalidad, pero revelador del extraño universo que habitó a uno de los creadores más visionarios de la literatura universal: “A veces me he divertido tratando de imaginar cuál sería el destino de un hombre © Pehuén Editores, 2001 dotado, o mejor dicho castigado, con una inteligencia muy superior a la de su raza. Es obvio que sería consciente de su superioridad y que (hombre al fin) no podría dejar de manifestar ese conocimiento. Lo que, inevitablemente, le crearía enemigos en todas partes. Y puesto que sus opiniones y especulaciones diferirían notablemente de las de toda la humanidad, seria considerado un loco. ¡Qué horriblemente dolorosa condición! El infierno no podría inventar tortura más grande que la de ser acusado de anormal debilidad, precisamente a causa de ser anormalmente fuerte”. JUAN ANDRES PIÑA ) 51 ( EDGAR ALLAN POE HOP FROG Y OTROS RELATOS CRONOLOGÍA DE LOS CUENTOS EDGAR ALLAN POE MÁS IMPORTANTES DE 1833 1835 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1846 1849 Manuscrito encontrado en una botella Berenice Morella Hans Pfaal Ligeia La caí de la casa Usher El hombre de la multitud Los crímenes de la calle Morgue Eleonora El retrato oval La máscara de la muerte roja El escarabajo de oro El pozo y el péndulo El corazón delator El gato negro El entierro prematuro La caja oblonga El barril de amontillado Para Annie Hop-Frog © Pehuén Editores, 2001 ) 52 (