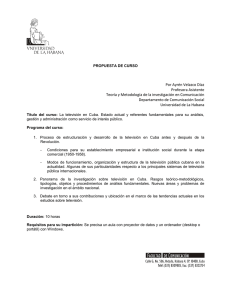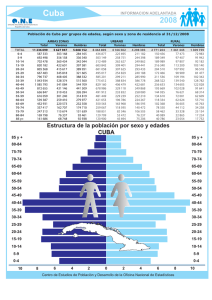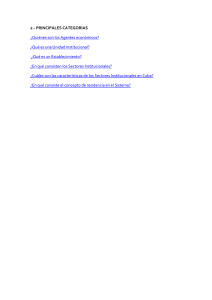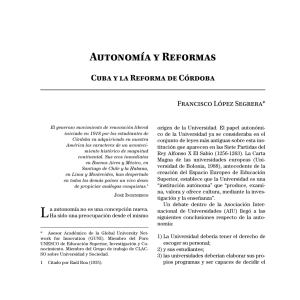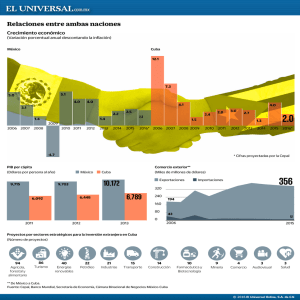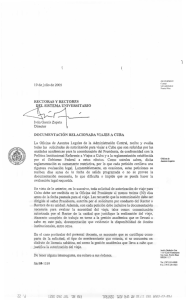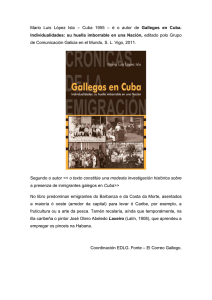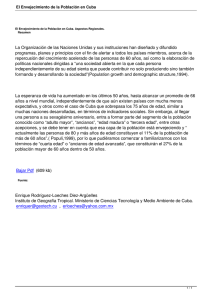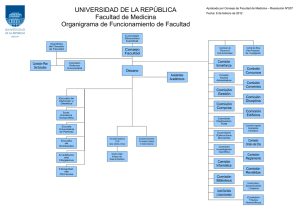Descargar libro - Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau
Anuncio

Para Ada Kourí 7 8 Viento subversivo, bufa del sur Aquí está nuevamente Raúl Roa entre nosotros. Hermano de luchas y de sueños de Pablo, integrante esencial de la formidable Generación del 30, Roa ha estado presente en muchos de los proyectos –no solo editoriales– del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau desde su fundación en 1996. A la vida y la obra de Roa estuvo dedicado el primer coloquio que organizamos en la institución, cuando todavía no contábamos con sede física propia para realizar nuestras labores de rescate de la memoria histórica y de abrir espacios para las aventuras de la creatividad y el pensamiento. Ahora llega Raúl Roa de la mano de un volumen suyo: Viento sur, publicado por primera vez en 1953 por la Editorial Selecta de La Habana. Libro útil y agudo, calificado en sus días por el mismo Roa como un “alarido de protesta” a causa de cierto “viento virao”; libro encabezado con un directo y metafórico texto de advertencia ante cierto viento sur, huracanado, que “empolla hoy ciclones de mugre, sirocos de baba y simunes de sangre” y ante el cual “no cabe otra alternativa que la coyunda o la rebelión”. Con esa misma propuesta entregamos hoy esta amplia selección de la edición príncipe de Viento sur a los lectores de nuestros días –y de los que siguen. Ediciones La Memoria ha publicado otros dos libros de este autor agudo, nervioso y brillante: su Historia de las doctrinas sociales (2001), con liminar de su hijo Raulito Roa Kourí, y Bufa subversiva (2006), con prólogo (“trago inicial”) de su hermano Pablo de la Torriente Brau. El propio Roa confiesa que Viento sur es un “gemelo en su estructura y espíritu de Bufa subversiva”. Tal vez porque 9 agrupa, decanta, prioriza ideas que, en muchos casos, continúan vigentes hasta hoy, y porque vincula varios oficios imprescindibles para construir un volumen impreso que hermana a operarios y otros artistas que también contribuyen de modo solidario a la existencia de este viento sureño y rebelde. No por gusto sumó Roa a su palabra impresa el arte de figuras de nuestra plástica nacional, desde la cubierta misma del libro. La edición original de 1953 contó con un total de seis bellos dibujos de dos amigos a los que el editor introduce en una de las primeras páginas a través de una precisa señal: “Ilustraciones de René Portocarrero y Raúl Milián”. Esta nueva entrega de Ediciones La Memoria incluye, además de esas imágenes, fotos del autor y la excelente caricatura que le realizara su amigo entrañable Juan David y que forma parte hoy del patrimonio documental y artístico del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau. Viento sur es, por tanto, una antología personal que nos acerca a los temas diversos y las ideas vivas de este cubano inquieto y revolucionario verdadero que abarcan un amplio arco temporal para traernos, hasta hoy, sus propuestas y sus interrogaciones. Al entregarlo hoy a sus nuevos lectores y nuevas lectoras, podemos recordar, con emoción, las palabras que el autor colocó en el inicio de su Bufa subversiva en 1935: “Este es el libro de todos nosotros. El libro de una generación destinada históricamente a la lucha por un mañana luminoso y cordial que acaso no será suyo”. Roa dio continuidad a aquellas luchas de los años 30 en las jornadas tensas y difíciles de los años 60, como Canciller de la Dignidad de la Revolución Cubana. Pablo, su hermano querido, no alcanzó a ver el triunfo revolucionario de 1959 y cayó mucho antes, combatiendo en defensa de la República española agredida y enfrentando al naciente fascismo. Pero, por ello mismo, vale la pena traer aquí ahora su voz, su palabra, tomada de una carta dirigida a Roa y fechada en Nueva York el 9 de diciembre de 1935, en la que le comuni10 caba su opinión sobre Bufa subversiva: Ah, carajo, olvidaba decirte que he leído tu libro, que me parece estupendo y que es una lástima que no se pueda leer en Cuba. Lo mejor del libro es que se parece a ti, desordenado, brillante, inquieto. Tiene cosas magníficas y cosas maravillosas. […] Me gusta todo. Leonardo [Fernández Sánchez] piensa que tú eres el mejor escritor de Cuba. Yo pienso lo mismo. “Desordenado, brillante, inquieto”, aquí está entonces nuevamente Raúl Roa entre nosotros. Con sus “cosas magníficas” y sus “cosas maravillosas”: con su Viento sur. Víctor Casaus 11 12 [Sopla hoy en el mundo...] Después un viento… un viento… un viento… Y en ese viento mi alarido! Porfirio Barba Jacob Sopla hoy en el mundo el viento sur. Es un viento estéril, hirsuto, caliginoso, exasperante y sucio. Enajena el mar, monda el bosque, libera el lodo, empuerca el alma, agosta la risa, embota la mente, enerva el sensorio, degüella el canto, pega en la cara y embarra la boca de tierra parda, espesa y viscosa. No trae, en su vuelo atorbellinado y rastrero, ni raíces, ni semillas, ni flores. Solo trae hojas secas, detritus hediondos, papeles pringosos, pasiones abyectas, sudores acres, churres alucinantes y náuseas incoercibles. Su entraña hueca está siempre hinchada de escorias y sonora de aullidos. Es un viento que sopla a traición y todo lo revuelve, confunde y degrada en vertiginoso remolino de torno demente. No es otro que ese “viento virao” a que aluden sibilinamente nuestros guajiros. Un viento que hiende, calcina, desquicia, arrasa y prosigue, sombríamente implacable, sembrando la ruina, la desolación, la locura y la nada. Ese viento ulula hoy en el mundo con iracundia zoológica. Es viento sur; pero sopla del norte, del este y del oeste. Surge, delirante y rabioso, dondequiera que la libertad es subyugada, la justicia escarnecida, la conciencia deformada, el decoro mancillado y la cultura envilecida. Sus garfios de acero se pulen y refocilan en las cámaras de torturas, en los calabozos infectos y en los campos de concentración. Ubres emponzoñadas amamantan su furia. Y, a su paso maléfico, caen en siniestra vendimia niños, mujeres y hombres, sin que los cometas se desorbiten ni se desmadren los ríos. El viento sur empolla hoy ciclones de mugre, sirocos de baba y simunes de sangre. Sus roncos bramidos cimbran de espanto a los árboles pusilánimes y a los hombres castrados. Crujen, ruegan y 13 lloran, en vez de salir a pelear contra él, como los árboles valientes y los hombres enteros que se han juramentado, desafiando sus zarpas, para vencer y extirpar la opresión, la miseria, la ignorancia, el engaño, la cobardía y la estolidez. Sopla hoy el viento sur en el mundo y no cabe otra alternativa que la coyunda o la rebelión. La suerte está echada. El destino del hombre está en manos del hombre: o se salva, salvando la humanidad en una sociedad regida por la razón y planificada para la libertad, o se pierde, perdiendo la humanidad en una sociedad regida por los instintos y tecnificada para la esclavitud. El viento sur sopla hoy en el mundo; pero suman ya millones los hombres que han aceptado el envite, reverdeciendo las proezas de los titanes al erguirse en la noche fosca y enfrentarse, en lidia descomunal, con las sierpes y los mitos, decididos a conquistar heroicamente la tierra prometida, ya vislumbrada entre la sombra y el polvo y palpitante de luz en la postrer mirada de los que caen de pie odiando el yugo por amar la estrella. Han puesto proa audazmente contra el viento sur y bogan, sin balsas ni áncoras, hacia el puerto entrevisto, enarbolando en el mástil más alto, como gonfalón de esperanza, la consigna de los viejos pescadores: “A sur duro, norte seguro”. Las páginas revueltas de este libro –gemelo en su escritura y espíritu de Bufa subversiva y 15 años después– constituyen un testimonio fehaciente de que, en la disyuntiva planteada, yo he emproado mi frágil piragua contra el viento sur y a remo limpio me encaro con sus hojas secas, sus detritus hediondos, sus papeles pringosos, sus pasiones abyectas, sus sudores acres, sus churres alucinantes y sus náuseas incoercibles. La libertad es el bien más preciado del hombre y es ya deber insoslayable pugnar por ella a pecho descubierto. De sobra conozco los riesgos que supone tamaña porfía. Pero sé también que en tiempos encinta de violencias y aberraciones únicamente merecen sobrevivir los que recogen el guante y devuelven el reto. Este libro es un alarido de protesta contra el viento estéril hirsuto, caliginoso, exasperante y sucio que sopla hoy en el mundo. R. R. 14 ESPÍRITU DEL TIEMPO 15 16 España en éxodo Don Carlos Montilla acaba de cesar, por propia determinación, como representante diplomático de la República española en Cuba. En un acto sencillo y sobriamente emotivo, Montilla transfirió, mediante las formalidades de rigor, a los funcionarios de la cancillería designados al efecto, las dependencias y los archivos a su cargo. No hubo discursos. Ni –mucho menos– responsos. La gloriosa bandera de Guadalajara y Belchite fue arriada en silencio, mientras el tableteo imperceptible de los corazones en duelo la saludaba con entera marcialidad. Un acta imperecedera y unas ceñidas y afirmativas declaraciones de Montilla a los periodistas presentes cerraron la ceremonia. Con paso firme, la cabeza alta y el pecho apretado de angustia abandonó el exministro encargado de negocios en Cuba la hospitalaria casa de España. La República española, extinguida formal y temporalmente por la agresión combinada del fascismo internacional y de los junteros de Madrid, se despedía del pueblo cubano, ya definitivamente incorporado a su destino, y con un hasta luego viril. Hubiera yo querido estar junto a Carlos Montilla en ese dramático trance. Como me fue de todo punto imposible, le fui a ver horas después. Temblándole de emoción la auténtica voz española, me recibió Montilla en la intimidad recoleta de su hogar modesto. –Ha sido el de esta mañana –me dijo– el momento más duro de mi vida. Pero estoy tranquilo. Creo haber hecho lo que debía. La clausura de la embajada española en Cuba era inevitable. Días más, días menos. Preferí hacerlo a tiempo. Y añadió enseguida: 17 –Ahora me marcho. El único español que no puede seguir viviendo en Cuba, por el momento, soy yo. Dentro de breves días, partirá Carlos Montilla rumbo a Europa. Vino a Cuba investido con una alta jerarquía diplomática. Se va ahora como exilado político. Acaso no vuelva nunca. Acaso vuelva mañana representando otra vez a la República renacida. Es igual. Ni le intimida, ni le recorta la fe, la perspectiva azarosa. ¿Qué importan, en definitiva, la soledad, la miseria y el frío cuando bulle por dentro el anhelo de una vida mejor y más bella y la decisión inquebrantable de acelerar su advenimiento a precio de la propia? Montilla empieza hoy, por fuerza inapelable de las circunstancias, una nueva carrera, de la que son ya insignes graduados Thomas Mann y Alberto Einstein. El destierro se abre hoy a la dignidad humana como una forma específica de existencia. No es una pena infamante como en la Grecia de Pericles. Es una distinción que honra al que la merece y deshonra al mundo que la tolera. Si estos años de contubernio y bochorno se salvan mañana, no será precisamente por el paraguas de Chamberlain, ni por el bigote de Hitler, ni por la quijada prognática de Mussolini, ni por la garra pulida de Francisco Franco. Será, únicamente, por los que en España han muerto y bregado para salvarle su decoro a la vida, por la constelación irreductible de los expatriados de hoy y por los que agonizan y sufren en los campos de concentración de la Alemania nazi y de la Francia democrática. Ahora le ha tocado el turno a Carlos Montilla. Irá a donde las circunstancias le obliguen y será ejecutor inflexible de las órdenes de su partido. La reconquista de España se plantea en términos inflexiblemente revolucionarios. Hay que seguir siendo soldado. La lucha por la reconquista de España solo podrá rematarse victoriosamente mediante un sentido riguroso de la disciplina y por la unidad entrañable de todas las fuerzas populares y organizaciones políticas que defendieron la República sin dobleces ni debilidades. Los que rindieron a Madrid sin condiciones ni garantías y ametrallaron, sin contemplaciones, a los que prefirieron 18 caer con el puño en alto a recibir a Franco con la mano extendida están ya marcados, para siempre, con el marbete ignominioso de traidores. Carlos Montilla no es un diplomático de carrera. Ni podría serlo aunque quisiera. Nació congénitamente incapacitado para la zalema convencional y el fatuo entorchado. Es un hombre espontáneo, directo, beligerante, vertical. Su temperamento está peleado radicalmente con la diplomacia. Solo las circunstancias inusitadas que España ha vivido en estos dos últimos años pudieron transformarlo en funcionario del servicio exterior. Fundador, junto con Manuel Azaña, del Partido Izquierda Republicana, Montilla se inició en la política durante la dictadura incivil y chabacana de Primo de Rivera. Era, a la sazón, ingeniero del Banco Hipotecario de España. Hubiera sido más cómodo, sin duda, permanecer discretamente apartado de las inquietudes y riesgos de la plaza pública. La dictadura llevaba a España a la degradación colectiva y a la ruina económica, y no cerrarle el paso de frente era una forma de sostenerla y de prolongarla. Montilla no vaciló. Era problema de conciencia. Y también un mandato inapelable de la sangre. Un bisabuelo suyo, don Francisco de Paula Escudero, había ido a las cortes de Cádiz en 1812 exigiendo, en nombre de Navarra, que el rey desmandado fuese reducido a obediencia. Establecida la República el 14 de abril de 1931, Montilla fue designado gobernador en Badajoz. De Badajoz pasó a Zaragoza hasta abril de 1932. Días turbulentos y amargos le tocaron en suerte vivir en la capital aragonesa. A pesar de la República, Zaragoza continuaba siendo una plaza fuerte de la reacción monarquizante y vivero propicio de las tendencias fascistoides. Era lógico. La Segunda República española, nacida “entre los flecos de colores y los faroles de papel de las verbenas”, fue hasta el 18 de julio de 1936 una flamante ficción. Toda España, históricamente, era Zaragoza. Todavía “su reloj seguía dando las doce cuando todos los relojes acaban de dar las cinco”. La insurrección de Asturias primero y la Guerra Civil después la incorporarían, con impulso propio, al ritmo del mundo. Si la estructura republicana funcionó alguna vez genuinamente en España, fue 19 cuando las masas populares, sintiéndola suya, defendieron la integridad de sus instituciones y la soberanía nacional con las armas en la mano. La Tercera República tendrá que ser trasunto vivo de esta o no será una república. Nombrado posteriormente director general de Ferrocarriles, Montilla desempeñó el puesto hasta la caída del gobierno de Azaña el 13 de septiembre de 1933. El 12 de octubre inmediato, y ocupando el Ministerio de Estado un miembro del partido de Azaña, el profesor Claudio Sánchez Albornoz, fue reconocido el gobierno revolucionario presidido por Ramón Grau San Martín. Me parece oportuno recordar, a este respecto, un hecho histórico que ha sido reiteradamente deformado. No es cierto, como se ha venido difundiendo por algunos con evidente ligereza, que el gobierno de Azaña se hubiera negado a concederle el reconocimiento al régimen de Grau San Martín, y mucho menos cierto que, emulando la conducta de Roosevelt, ordenara el envío a nuestras costas de buques de guerra para proteger los intereses españoles en Cuba. El propósito, indudablemente, existió. Pero no en el gobierno de Azaña. Fue Alejandro Lerroux, republicano de pega, vividor incorregible, estadista de burdel y agente de la traición cavernícola que ha entregado descocadamente las riquezas y el pueblo de España a la dominación italogermana, quien propuso esa medida al Parlamento español, el cual se produjo por amplia mayoría en contra. No tuvo tiempo, por otra parte, el gobierno de Azaña de plantearse el problema del reconocimiento. Acosado implacablemente por la oposición antirrepublicana encabezada por Gil Robles y el propio Lerroux, caía tres días después que Grau San Martín se instalara en Palacio. En definitiva, lo que importa dejar registrado era esto: el único país de Europa que extendió su reconocimiento al gobierno revolucionario de septiembre fue la República española. En los días iniciales de la sublevación facciosa y extranjerizante, Montilla rindió al gobierno servicios inestimables. Y entre ellos uno que merece ser especialmente destacado y sobremanera agradecido: la organización, con el poeta y escritor José Bergamín, de la Junta de Protección del Patrimonio Artístico Nacional. Gracias a esta benemérita y 20 abnegada institución pudo la España leal salvaguardar de la furia fascista los más valiosos y auténticos valores de la pintura, la escultura y la literatura nacionales. La actividad desplegada por Montilla en Cuba es un índice aproximado de su capacidad de servicio y de su lealtad militante a la causa española. No se concretó solo a organizar idóneamente el auxilio material a los heroicos combatientes del pueblo, enviando a España grandes remesas de tabaco y de azúcar. Montilla fue, asimismo, un propagandista infatigable de la gesta republicana entre nosotros. Y todavía tuvo tiempo, en su ajetreado existir, para ponernos en contacto inmediato con el espíritu mismo de la cultura española a través de sus más altos y fieles intérpretes. A las renovadas gestiones de Montilla, cálidamente asistidas por Juan Ramón Jiménez, se debió que el estudiantado universitario y las zonas más sensibles y alertas de la inteligencia cubana pudieran abrevarse unos días en la palabra coloquial y el pensamiento nutrido de José Gaos, último rector de la Universidad Central de Madrid. Ahora mismo Montilla labora, empeñosamente, por viabilizar la estancia en La Habana de un núcleo de profesores españoles de primera línea, arrojados, por el adverso desenlace de la épica pugna, a la inactividad y el desamparo. Salta a la vista lo que ganaría nuestra cultura, en tono y en ámbito, de cuajar felizmente esta iniciativa. Carlos Montilla deja, entre nosotros, huella imborrable. Y se lleva, al par, fijada inextinguiblemente en la retina, la imagen de Cuba, que tanto se parece a España. Ha pasado aquí, por eso, angustias punzantes y nostalgias agobiadoras. Y, por eso, anhela, también, ardientemente, el retorno. Se va así dos veces desterrado: España y Cuba se han fundido en su espíritu en un mismo dolor y en una misma esperanza. Si hubiera tenido uso de razón política en 1895, Montilla habría puesto su cerebro y su brazo al servicio de Cuba. Yo, que le conozco la entraña, puedo afirmar, sin reservas, que José Martí le hubiera acotado, jubilosamente, entre los buenos españoles. (Pueblo, 1º de abril de 1939) 21 España y América El recrudecimiento de la campaña submarina nazi y la grave amenaza que parece cernirse sobre Australia constituyen hoy el toque de alarma para muchos comentaristas. No es esa, sin embargo, la más inquietante característica que ofrece la guerra en estos momentos. Si resulta asaz ingenuo suponer que la rendición incondicional o la derrota aplastante están a punto de producirse, es indubitable, en cambio, que el desenlace del conflicto no puede ser ya otro que la derrota militar del eje. Lo alarmante no son los múltiples reveses y alternativas que aún quedan por arrostrar. Lo que preocupa y angustia es el ostensible retraso político que se observa en algunos círculos dirigentes de las Naciones Unidas en relación con el progreso general de las operaciones bélicas. No resulta exagerado afirmar que, a partir del desembarco norteamericano en el norte de África y de la contraofensiva soviética de invierno, el ritmo entre ambos aspectos se ha ido desarrollando en detrimento de las fuerzas liberadoras que pugnan por descuajar las raíces del fascismo. En ese sentido, estamos hoy mucho peor que en 1940, no obstante los denodados esfuerzos de los líderes más sagaces y precavidos de las Naciones Unidas, que saben sobradamente que por ese camino la postguerra será una continuación de la guerra por otros medios. A ese sombrío reflorecimiento de las tendencias reaccionarias y apaciguadoras responden el confinamiento indefinido de Gandhi y de Nehru, el predominio de los elementos pro-Vichy en la administración del norte de África, el tratamiento colonial a determinados países de nuestra América y, sobre todo, la política contemporizadora con el régimen franquista, palafrenero convicto y confeso de las potencias totalitarias. La repulsa 22 popular a esta concepción fascista de la guerra, que conlleva dialécticamente una concepción fascista de la paz, ha sido tan vigorosa y sostenida que ha sido preciso aplacarla urgentemente: a eso responden el viaje de Anthony Eden a Washington, el periplo de Henry A. Walla a la América del Sur, la trascendental perorata del embajador de México1 en nuestro país el último 14 de abril –replicada en aclarador discurso por el embajador de Estados Unidos–2 y la inesperada entrevista de los presidentes Roosevelt y Avi Camacho, en la que hubo de ratificarse los objetivos antifascistas de la guerra. No basta, desgraciadamente, el mero canje de palabras para cegar los focos reaccionarios que destilan su ponzoñoso influjo aquende y allende el Atlántico. Es preciso extirparlos sin contemplaciones, como pústulas malignas, lo mismo en Inglaterra que en Estados Unidos, en México o en Cuba, cundida de falangistas saboteadores y espías; pero poco habríamos conseguido si no se resuelve a fondo el virulento problema de la India, la turbia situación del norte de África y la dramática cuestión de España, que tan vivamente hiere la sensibilidad democrática de nuestra América. Sobre esta he de concentrar hoy mi atención. Sería en verdad ocioso, a estas alturas, ponerse a demostrar que la guerra de España fue el sangriento prólogo de esta que ahora se libra en escala universal. Es cosa sabida y aceptada por todos los que nada tuvieron, ni tienen que ver, con las fuerzas que concibieron, organizaron y llevaron a cabo el asalto gansteril a la República española, uno de los más efectivos y promisores baluartes de la democracia, del progreso y de la justicia social. Pero lo que no resulta ya ocioso demostrar y sí obligado difundir es que el pueblo que se enfrentara solo con las potencias totalitarias, en impar despilfarro de bravura y sacrificio, yace hoy olvidado y ofendido en manos de sus verdugos por aquellos que se Rubén Romero. (Salvo que se indique lo contrario, todas las notas son del autor). 1 2 Spruille Braden. 23 proclaman campeones de la libertad humana. De ahí que la piedra de toque para definir qué es ser antifascista sea –hoy más que ayer– la actitud que se adopte frente al problema español. Quien lo soslaya o posterga evidentemente no lo es, por mucho que lo proclame. Y menos aún si intenta justificar su postura por razones de tipo pragmático. En este caso se comete delito de lesa democracia. Se es autor póstumo del crimen perpetrado con España. Si la política española de las Naciones Unidas se ha caracterizado hasta ahora por su desconocimiento de la causa republicana y por su manifiesta tolerancia de los reiterados pronunciamientos totalitarios de Franco y de su descocada ayuda a las armas italoalemanas en el norte de África inmovilizando una gran masa del Ejército norteamericano, los pueblos todos han reclamado, con significativa insistencia, una abierta ruptura con el régimen fascista dominante en España. Aun no hace mucho que los obreros portuarios de Estados Unidos se negaron a cargar mercancías para España, por considerar a esta como simple estación de trasbordo de Alemania e Italia. La mayoría de nuestros pueblos se ha producido constantemente contra toda clase de ayuda a Franco. Este general repudio es un síntoma magnífico; lo que ahora urge y precisa es lograr que en la invasión que preparan del continente europeo, las Naciones Unidas rompan todo contacto con Franco y se presten a liberar al pueblo español de la terrible coyunda que padece –en gran medida por la negligencia y complicidad de aquellas con los agresores– e incorporarlo, como merece y reclama la honra universal, en la vanguardia de los ejércitos que marchen sobre Roma y Berlín. Contribuir a que ello acontezca es uno de los deberes fundamentales de los pueblos hispanoamericanos, obligados, por imperativos históricos, a reconquistar a España para la libertad, en una guerra de independencia contra los españoles que negaron la nuestra y aspiran hoy a arrebatárnosla en connivencia con los guerrilleros y voluntarios de nuevo cuño. En esta noble, generosa y democrática empresa, que nuestros próceres hubieran encabezado resueltamente, nos va, en rigor, nuestra salvación 24 futura, como herederos y custodios que somos de un reservorio de valores, tradiciones y estilos que caracterizan y definen nuestra posición en el mundo de la cultura. No cabe ya ignorarlo. La libre comunidad cultural hispanoamericana es la única forma de existencia histórica en que podrán convivir y entenderse la nueva España y los pueblos de este hemisferio, otrora sojuzgados y exprimidos por la España que tiene en el régimen franquista su más acabada expresión y contra la cual se levantaron los buenos españoles, los que sufrieron, por no querer ser ofendidos en sus almas libres, la persecución, la arbitrariedad, el despojo y la muerte, en descomunal epopeya que se inicia con los comuneros de Castilla, se magnifica ante la invasión napoleónica, sacude al mundo con la defensa de Madrid y rezuma hoy sangre, dolor y miseria en los campos de concentración de la democracia y en la dramática dispersión del exilio. Esa España, la España vital que José Martí contrapuso a la España oficial, la España de los españoles que aman la libertad, la que nos respeta y nosotros respetamos –raíces calcinadas en invisible retoño–, es la que forma parte de nuestra herencia histórica y la que es deber nuestro salvar ahora y ayudar después en la hora decisiva de la reconstrucción. La emocionada apelación dirigida recientemente a nuestros pueblos por Gustavo Pittaluga –figura representativa de la España en éxodo– será, sin duda, escuchada. Ya lo está siendo. Pero, si a su voz esclarecida se sumaran la de todos los desterrados ilustres que representan hoy las esencias más alquitaradas de su pueblo en América, y se lograra sellar la unidad inquebrantable de todos los españoles republicanos en un programa de acción inmediata y de amplias perspectivas ulteriores, se habría dado un extraordinario paso de avance en el establecimiento de un mundo libre, justo y pacífico. (El Mundo, 10 de mayo de 1943) 25 La vileza del caudillo La violenta y definitiva reducción de los últimos bastiones del fascismo en el norte de África ha colocado al gobierno nazionalista español entre la espada y la pared. Ni corto ni perezoso, Francisco Franco se ha aprestado a lanzar una nueva oferta de paz a las Naciones Unidas en nombre de los que desencadenaron la guerra y, con su consentimiento y apoyo, arruinaron a España, asaltándola por la espalda. Ningún sitio menos adecuado para erigir esta vez la tribuna mendaz que Almería, la bella ciudad mediterránea bombardeada cobardemente por la escuadra alemana al servicio y mayor gloria del “salvador de la civilización cristiana y de la cultura occidental”. El impudor y la vileza son ingredientes constitutivos de toda política de tipo fascista. Nunca, sin embargo, se concentró tanta vileza y tanta impudicia en tan pocas palabras como en esa perorata del paje engomado de Adolfo Hitler y de Benito Mussolini. Sobre una montaña de crímenes, con las cárceles repletas y el país sometido a un régimen de exacción y de hambre, el caudillo habló, sin que se le cayera la lengua, de su “compenetración con el pueblo, como afirmación rotunda de que estaba con la verdad”. Se refirió, con descoco inaudito, a la actitud serena con que el estado nazionalista español, mero pontón de Alemania e Italia y guarida notoria de los submarinos del eje, ha contemplado la espantosa contienda que tuvo en él su instrumento inicial. Y, con no menos descoco, se ofreció como mediador –tintas aún las manos de sangre de mujeres, ancianos y niños– para “deshacer los odios y acercar los pueblos”. El grueso del ataque hubo de concentrarlo, naturalmente, en el comunismo, “empujando las siembras de odio llevadas a 26 cabo durante veinticinco años, la barbarie rusa esperando su presa, la anti-Europa, la negación de nuestra civilización, la destructora de todo lo que nos es más caro y más preciado”. Y mostró, finalmente, como ejemplar contraste con “los que, en el extranjero, después de destruir nuestras iglesias, robado nuestros tesoros y saqueado nuestras casas, arrastran hoy su miseria por el mundo injuriando a España y buscando en la prensa comunista y en las logias masónicas apoyo y resonancia para sus calumnias”, una España “unida y fuerte para luchar contra todos los temporales”. Si España estuvo alguna vez radicalmente desunida y débil, si no significó nada como estado en el concierto de los estados, si careció de toda posibilidad de autonomía histórica, si fue presa ensangrentada de la política extranjera, si su hacienda pública y su patrimonio privado estuvo a merced de la gavilla gobernante que profanó las iglesias transformándolas en barricadas, dispuso de lo ajeno como propio y cegó las fuentes mismas de la vida espiritual y civil, es ahora, en este tenebroso paréntesis que le ha tocado sufrir por obra de aquellos que hoy se proclaman mensajeros de la paz y portavoces del cristianismo. La crueldad de la falsa solo desprecio merece. Hoy España vive fuera de España. Y si es respetada y querida y estimada es, precisamente, por aquellos que, con su exilio forzado y su pobreza honrosa, representan la más alta forma de existencia de su dignidad histórica. Es a esos, que encarnan hoy sus valores más puros en tierras de América y enaltecen al viejo solar infamado con la lección de su sacrificio, con el sudor de su trabajo y con las luces de su pensamiento, a quienes fueron saqueadas sus casas, robados sus tesoros y arrebatadas sus cátedras y quienes la prensa libre, las logias masónicas, los institutos universitarios y las empresas industriales recibieron con calor de hogar, ratificando, con su conducta, la mentira del franquismo y la verdad y la justicia de la causa republicana. Esta hipócrita oferta de paz y esta sarta soez de falsas imputaciones del caudillo debe ser respondida a pecho descubierto y con sostenido empuje. Rendición incondicional: 27 he ahí, por un lado, la única respuesta, ya lanzada por Cordel Hull. Y, conjuntamente, la inmediata ruptura de todo linaje de relaciones con esa banda de tahúres y gánsteres que, ante la inminencia de la sanción inexorable, se disfrazan de corderos e intentan salvarse de la horca salvando a sus amos de la derrota irremediable. No es esta hora de pensar en la paz, en ninguna paz que salvaguarde los intereses del eje y deje intacta la raíz del fascismo, como la propugnada por Franco. Es hora, por el contrario, para ganar definitivamente una convivencia pacífica internacional, de acelerar la guerra, de no dar cuartel, de llevarla a fondo hasta sus últimas consecuencias. El “punto muerto” fue ya, afortunadamente, superado. Lo que está por delante es el avance incontenible. El avance sobre Berlín, sobre Roma, sobre Tokío, sobre Madrid. El problema de un gobierno republicano español en el exilio se ha puesto en la orden del día. ¡Exijámoslo! Y, como réplica condigna a la inverecundia del caudillo, apretémonos codo con codo, en fraternal alianza, con los hombres que hoy simbolizan, dentro y fuera de España, su auténtica grandeza y su futuro de libertad. ¡Que los españoles que aún pueden hablar digan su palabra! ¡Que los cubanos limpios, con José Martí como escudo y el recuerdo siniestro de Weyler decapitado a sus plantas, digan la suya! (10 de mayo de 1943) 28 El soldado inglés y la postguerra El problema de la reconstrucción social del futuro parece haber entrado en el ámbito de las preocupaciones cardinales de la población civil de las Naciones Unidas. Sumamente interesante sería pulsar las ideas que albergan al respecto los que lidian la guerra en los frentes de batalla. Sabemos ya lo que piensan las figuras responsables de Inglaterra, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en relación con el deber ser de la convivencia humana en la etapa subsiguiente al ciclo bélico. El plan de seguridad social elaborado por sir William Beveridge resume en buena medida, a mi juicio, lo menos que el pueblo inglés aguarda de la paz. La cálida adhesión prestada al mismo por el Partido Laborista –órgano auténtico del proletariado británico y punto de arranque de toda política progresista en Gran Bretaña– verifica cumplidamente el aserto. Incluso el ágil semanario Tribune, portavoz de la izquierda laborista, ha asumido una actitud positiva ante el plan Beveridge. Sabemos, asimismo, a lo que aspiran y quieren los espíritus más alertas de la inteligencia inglesa. Como sabemos también lo que quieren y a lo que aspiran los magnates de la City, los viejos conservadores de peluca empolvada, los provectos liberales de casaca y de espadín y los munichistas del Cliveden Set. Acontece lo propio en lo que a Estados Unidos concierne. Lo que no sabemos a fondo es lo que alientan y esperan los que llevan directamente sobre sus hombros el peso de la guerra. ¿Son meras tuercas que obedecen mecánicamente las órdenes del supremo comando como los soldados de las potencias totalitarias, o anidan en sus cabezas criterios propios sobre la razón de su faena y de los objetivos que 29 conlleva una guerra popular contra el fascismo? ¿Son puros títeres o conservan intacta su capacidad de discernimiento? Resulta, en verdad, difícil precisarlo. Si en condiciones de guerra es tarea harto compleja un libre sondeo de la opinión civil, mucho más lo es tratándose de un ejército, inaccesible por naturaleza a pruebas de este tipo. Algo puede, sin embargo, vislumbrarse en la reciente experiencia realizada por Harold J. Laski, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Londres y uno de los más sagaces teóricos del Estado moderno. En una conferencia pronunciada por Laski ante un denso auditorio de soldados británicos sobre los problemas de la reconstrucción social, hubo de advertir alborozado que a estos les interesaban tanto dichos problemas como la inmediata derrota militar del fascismo. Se mostraron todos inequívocamente convencidos del destino final de los ejércitos de Hitler, Mussolini e Hirohito. Muchos se manifestaron, en cambio, inquietos respecto “al empleo que se hará de esa victoria”. El recuerdo de la decepción de sus padres hace un cuarto de siglo ensombrecía su horizonte mental y entibiaba su confianza; pero se pronunciaron unánimemente dispuestos a impedir que la historia se repita. Esta postura parece estar fuertemente enraizada, al decir de Laski, en la base de todos los cuerpos armados del país. “Nuestros combatientes –escribe– dieron a las Naciones Unidas todas las oportunidades necesarias para que la paz futura cumpla estos anhelos; pero si no ven claramente que se lograrán tales finalidades, las fuerzas inmensas que trabajan en este momento en Gran Bretaña explotarán con tal violencia que su poder se hará sentir en el mundo entero. Ni siquiera la popularidad de Churchill podrá frenar la potencia dinámica de la desilusión de estos elementos”. Es opinión igualmente dominante en los cuerpos armados británicos que Estados Unidos debe superar su aislacionismo internacional y batir sin tardanza los reductos aislacionistas de su política interior por constituir la palanca de los intereses imperialistas que siguen operando en las sombras. Los soldados interrogados por Laski acerca de esta vital cuestión se produjeron cerradamente partidarios 30 de una intervención responsable de Estados Unidos en la organización de un orden mundial fundado en la autodeterminación nacional, en la democracia representativa, en la justicia social y en la paz. Si esto no se lograse, si “los intereses creados económicos o políticos intentaran atrasar el reloj de la historia, la derrota del hitlerismo traería una crisis de tal magnitud que todas las palabras son pálidas para describirla”. Duda el profesor Laski que el soldado británico pueda explicarse lúcidamente la lógica inevitable de los acontecimientos; pero juzga indiscutible que posee una fina y clara intuición de que su futuro depende de la amplitud y rapidez con que los Estados Unidos, Inglaterra y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas comiencen a planear el mundo de la postguerra. Sabe, por otra parte –añade–, que “el futuro ya vive entre nosotros, que se decide día por día por lo que los gobiernos acuerdan a cada instante, y que las decisiones que no promueven el interés común tendrán malas consecuencias durante la próxima década. Los hombres de negocios y los publicistas que sueñan con un mágico retorno al simple sistema natural de Adam Smith votan por un mundo sin perspectivas de paz”. Desgraciadamente esta óptica obsoleta es la que prepondera todavía en determinados círculos dirigentes de la guerra, como si a compás de su desarrollo no se estuviese transformando la estructura de la sociedad industrial. El propio fascismo representa un vuelco reaccionario de las relaciones internas del régimen capitalista sobre una base aún más concentrada, absorbente y explosiva. El gran problema de la democracia consiste, precisamente, en trascender las condiciones económicas que han impedido su real vigencia. Los derechos subjetivos –constelación jurídico-política que denominamos genéricamente libertad– no pueden ejercitarse dentro de una urdimbre de relaciones e intereses que le dan validez eterna a un sistema patrimonial que constituye un valladar infranqueable a la expansión horizontal de la riqueza socialmente producida. La doctrina individualista, liberal o clásica de la convivencia jamás ha podido replicar, fundadamente, a esta objeción; siempre ha tenido que salirse 31 por la escalera de fuego de las leyes naturales, como si el proceso histórico no tuviera las suyas propias dimanantes de su flujo irreversible. Los teóricos del liberalismo económico presentaron la democracia como sistema político correspondiente, ligándolo a los dogmas de la libre explotación de las masas. Se confundieron e identificaron las cosas y el hombre, el patrimonio y la libertad, el problema técnico de la distribución de la riqueza y el problema ético de la dignidad humana. La rectificación de la democracia tiene que empezar por establecer ese distingo en la teoría y en la práctica. No seguir confundiendo e identificando, como hasta ahora han venido haciendo muchos de sus expositores y líderes, los derechos subjetivos, imprescriptibles e inalienables, con los derechos patrimoniales, objetivos e históricos. Conciernen aquellos a la libertad, a la personalidad humana; se refieren estos a los bienes, a la vida material. Los problemas que atañen a la personalidad humana solo pueden resolverse, en consecuencia, “con el hallazgo y establecimiento de una estructura social más justa, que permita reducir la cuestión a sus verdaderos términos de simple tecnicismo económico aplicado a las necesidades y aun a las conveniencias de la comunidad”. Los derechos patrimoniales no pueden seguir señoreando omnímodamente sobre los intereses sociales e individuales; tienen que ponerse en función colectiva, ya que, de otra suerte, estarían en pugna con el progreso material y espiritual de la sociedad e impedirían el pleno desarrollo de la personalidad humana, la creación y el ensueño. No otra es la concepción de la democracia de los soldados ingleses interrogados por Laski. Libertad, sí; pero no la libertad fantasmal del laissez faire, traducida, en la práctica, en un dejar hacer para los que poseen y en un dejar pasar para los que trabajan. Libertad como “conciencia de necesidad”. Libertad, para decirlo con Graham Wallas, como “la oportunidad de una iniciativa continuada”, sin más límite que la evolución ascendente de la sociedad y el perenne reflorecimiento del espíritu humano. La lección deducida por Harold J. Laski de esta memorable experiencia es reconfortadora y terminante. “Ahora 32 –concluye– es el momento de organizar las condiciones de un mundo mejor, porque así daremos a los ejércitos de la democracia el arma suprema de la esperanza y evitaremos que las fuerzas de regresión, que basan sus proyectos sobre nuestra fatiga, aprovechen nuestras diferencias para alcanzar siniestras ventajas”. Los hombres que a pie firme y a pecho descubierto resistieron la brutal acometida nazi, impidiendo con su abnegación y heroísmo el establecimiento universal de la barbarie tecnificada, no quieren, pues, ser indignos de su hazaña: una nueva aurora despunta en la vieja Inglaterra, redimiéndola en parte de sus grandes pecados contra la libertad y la democracia. (El Mundo, 6 de septiembre de 1944) 33 Intermedio en Washington Una muchedumbre abigarrada y febril colma la estación de Pennsylvania cuando arribo jadeante a tomar el tren que ha de conducirme a Washington. Desaparezco, como chupado por el abismo, escalera abajo y apenas atino a sentarme inicia su rauda carrera la enorme tenia mecánica. Diez minutos más tarde, ya sobre tierra, devorando millas, entre monstruos de acero, puentes de mil tamaños y estructuras, ferrovías a diestra y siniestra, chimeneas empenachadas, resoplidos de calderas, rojos y aplastados armatostes y olores inverosímiles. A lo lejos, a través del cristal reverberante de la ventanilla, las testas retadoras de los rascacielos se esfuman románticamente como en un sueño de humo. Voy a Washington, a pasar el fin de semana, invitado por Charles A. Thomson. No es precisamente el afán de lo nuevo lo que incita mi imaginación mientras desfila veloz el tiznado paisaje. Conozco ya la capital de la Unión. Aún resplandecen en mi memoria sus blancos edificios públicos, la comba nítida del Capitolio, la ternura severa del Lincoln Memorial, la majestad sencilla de Mount Vernon, el perfume sutil de los cerezos en flor y la fluida y plateada cabellera del Potomac. Thomson se encargaría de mostrarme la rígida evocación pétrea de Jefferson y la maravillosa Galería Nacional de Arte, en donde los Grecos, los Ticianos, los Rubens y los Van Dyks rivalizan con el despilfarro de colores de un atardecer tropical. Es, por el contrario, la pura alegría humana de encontrarme con Thomson lo que priva en mi espíritu. Sin percatarme casi, me puse a reconstruir los avatares de nuestra ya vieja amistad. Nos conocimos en 1934. Era una mañana morena de sol y descendía él la escalinata monumental de la Universidad de La Habana, teatro inolvidable de mis mozas rebeldías. Thomson formaba parte de la comisión designada por la Foreign Policy Association para estudiar la compleja y revuelta situación cubana. Yo subía, con un libro de Waldo Frank bajo el 34 brazo, a una asamblea estudiantil. Charlamos un buen rato sobre los objetivos de la comisión norteamericana y nos despedimos. Varios meses después, en denso volumen, aparecía, en español y en inglés, el fruto de sus desvelos: los Problemas de la nueva Cuba. Un libro con cuyas apreciaciones se puede discrepar incluso fundamentalmente; pero que hay que ponderar, en conjunto, como uno de los más estimables esfuerzos que se hayan hecho nunca para entender y explicar una determinada coyuntura de nuestro proceso histórico. Volví a ver a Thomson en abril de 1935. Ahora en su oficina de la Foreign Policy Association en New York. Por segunda vez, venía yo a este país como refugiado político. En aquellos días, Thomson laboraba justamente en un informe sobre el régimen Batista-Mendieta, de infausta recordación. Almorzamos juntos y departimos largamente sobre la situación cubana. Ya a punto de tener listo el manuscrito para la imprenta, Thomson quiso discutirlo con Pablo de la Torriente Brau y conmigo. Una comida criolla le esperaba en nuestro humilde cobijo. Y, entre sorbo y sorbo de negro café y el aroma de legítimos habanos, debatimos sus puntos de vista. No olvidaré nunca la bizarría con que hubo de defenderlos ni la tolerancia que tuvo para nuestras objeciones. Mientras permanecimos en New York, continuamos en estrecho contacto con él. Un día, por fuerza inapelable de las circunstancias, me vi compelido a poner proa al sur. Y otro día, Pablo de la Torriente Brau, inflamado de un ímpetu primaveral, lio presurosamente sus bártulos y pluma en ristre se fue a España a morir por la libertad y la justicia. El pasado entero rompió a cantar con épico acento a la sombra conmovida de esta remembranza. Volví a ver a Thomson, de nuevo en Cuba, en ocasión de la conferencia de cooperación intelectual. Hace ya tres años largos de eso. Y fue él quien me exhortó entonces a competir por una beca de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation. A mi llegada a New York, con esta en el bolsillo, intenté verle enseguida. No podría ser hasta su regreso de la Conferencia de San Francisco. Ahora, rumbo a su casa, voy gozando anticipadamente los deliquios de una plática sin pelos en la lengua. Como el tren entró adelantado en agujas, tuve que aguardar unos minutos en el fragor tormentoso del gentío, entre maletas y baúles, despedidas y empujones. A poco irrumpió Thomson en el 35 abarrotado salón, con su típica efusividad latina. Me pareció el mismo Thomson que yo había conocido once años atrás. No hay duda de que si alguien ha logrado tomarle el pelo al almanaque es este norteamericano sencillo, claro y cordial. Esa noche yantamos sabrosamente con Concha Romero, pasándole revista a hombres, ideas y problemas de ambas Américas. Al día siguiente, iba a tener el privilegio de asistir a la histórica sesión en que el Senado norteamericano ratificaría la Carta de las Naciones Unidas. Thomson vive en las afueras de Washington, en Carvel Road, Westmoreland Hills. Sobre una suave y verde eminencia se levanta su villa, trasunto leal de su espíritu. Sicomoros y pinos ornan su pequeño jardín. El interior es sobrio, tibio y risueño. Por todas partes me salen al paso, como saludos, libros y objetos que me transportan a la tierra lejana, corazón sangrante en la vigilia. Thomson tiene una biblioteca hispanoamericana magnífica. Me la enseña con visible orgullo. Versos, historia, literatura. Pero más que todo eso, lo que en su casa “brilla, fija y da esplendor” es su esposa y su hija Margarita. Es un tesoro que el afortunado propietario comparte generosamente con sus huéspedes. Verdadero calor de hogar respiré allí en las breves horas de mi estancia. La noche antes de mi partida Thomson invitó a cenar a Larry Duggan. Tenía vivos deseos de que nos conociéramos. Es un hombre joven, entusiasta, de muy claras entendederas, mesurado y desprendido. Tertulia próvida, limpia y cálida disfrutamos de sobremesa. El intrincado y controvertido problema de las relaciones interamericanas fue crudamente abordado. Thomson, sagaz y sereno, de vez en vez, lanzaba al ruedo una grave y elaborada reflexión. La victoria laborista y la cuestión española fueron examinadas a fondo. De múltiples tópicos más se habló luego y también de la insoslayable necesidad de presentar al público norteamericano por escritores norteamericanos sendas biografías de nuestros grandes, poco más que ilustres desconocidos. Juárez, Sarmiento y Martí acapararon la atención y la preferencia. Expuse yo, finalmente, en líneas generales, la tesis del libro que estoy elaborando sobre el New Deal. Y no nos separamos sin que ambos se ofrecieran, con gentileza que agradezco sobremanera, a procurarme contactos y relaciones con figuras destacadas de la administración de Roosevelt y con un grupo de profesores especializados en los diversos aspectos de su política. 36 Charles A. Thomson labora desde 1939 en la Secretaría de Estado. Su infatigable tesón, su sólido juicio, su clara inteligencia y su ejemplar probidad las ha puesto al servicio del entendimiento recíproco de su pueblo y de los pueblos nuestros, la mayoría de los cuales ha visitado. A la vuelta, otra vez devorando millas, en la tenia mecánica que me devolverá al tráfago alucinado de la gran metrópoli, se me va haciendo insensiblemente la conciencia de que este intermedio sentimental en Washington conservará siempre su primigenia fragancia. Nada ilumina mejor el carácter de un pueblo que su sentido de la amistad. Ni nada acerca más a los hombres que el decirse cara a cara lo que sienten y piensan. El respeto ajeno se consigue solo si se vive de pie, la frente alta y la mano presta. (El Mundo, 10 de agosto de 1945) 37 La venda de Cupido Resulta hoy sobremanera fácil advertir la trayectoria solar del proceso histórico hacia una síntesis dialéctica de todos sus aportes. Jorge Guillermo Federico Hegel, en un soberano arranque, lo intuyó hace un siglo. En ese sinfónico desfile de pueblos y culturas, Grecia constituye el primer centro universal del espíritu europeo, convirtiéndose en punto de partida de toda evolución espiritual ulterior. La importancia y el interés que tiene para nosotros la antigüedad griega radica, justamente, en esta vinculación suya al devenir de la cultura occidental, a la que lega un profuso semillero de conquistas y un horizonte en perpetuo renuevo. No se logra, sin embargo, hasta tiempos muy cercanos a los nuestros la pulcra determinación de las relaciones entre la cultura griega y la occidental y la aprehensión rigurosa de la compleja realidad histórica que la sustenta y conforma. Esta dilatada demora en la comprensión de lo griego es uno de los más peregrinos acaecimientos de la ciencia histórica. La explicación de la misma ha de indagarse, por una parte, en la deshistorización de la antigüedad grecolatina por el espíritu renacentista; y, por la otra, en el cultivo romántico de las humanidades, que da pábulo a una mística exaltación de sus valores y a la creencia de que la cultura occidental es mero trasunto de la clásica, que agota en sí misma la capacidad humana de creación y decanta, en su propia esencia, la esencia de la vida. La beatería de lo griego, definida por José Ortega y Gasset como “tendencia al deliquio y al aspaviento”, es el gran obstáculo que ha entorpecido un certero entendimiento de la cultura clásica, contribuyendo a forjar de la misma un concepto falaz. Muestra de esa “postura de ojos en blanco” la ofrece Alemania, en la que se llega a sostener que “entre el espíritu helénico y el alemán existe un sagrado vínculo nupcial”. “Tierra del ideal” llamó Winckelmann a Grecia. Lessing, Vos, Goethe y Schiller se produjeron en parejo 38 lenguaje. No anduvo Francia muy en zaga a ese sentimental derretimiento. ¿No creyó descubrir el siglo xviii francés, con enternecido alborozo, en el sentido griego de la vida el arquetipo de la vida humana? En la centuria subsiguiente, Hipólito Taine y Ernesto Renán, críticos e historiadores ambos de afilada pupila y cernido saber, hablaron, con admiración patidifusa, del milagro griego, del don divino que fue Grecia. Maestra de ciudadanía, corporización impar del gobierno del demos, dechado único de nivelación social, refugio del espíritu humano, incitación al retorno la proclama Henri Beer. “Muerta es la vieja Grecia –escribió José Martí, nada sospechoso de grecofilia– y todavía colora nuestros sueños juveniles, calienta nuestra literatura, y nos cría a sus pechos, madre inmensa, la hermosa Grecia artística. Con la miel de aquella vida nos ungimos los labios aún todos los hombres”. Y son muchos todavía los que, en esta hora de universal palingenesia, se agarran conmovedoramente, como náufragos, a la imagen que dejó Tucídides de la democracia ática en la deslumbrante madurez del siglo de Pericles. ¿Marca Grecia, en verdad, la curva más alta de la capacidad humana de creación y de anhelo? ¿Se extinguió acaso con Grecia la forma suprema de la convivencia humana? ¿Corresponde, en rigor, esta versión apologética a la realidad histórica que dice representar? ¿Fue Grecia, en puridad, un paréntesis de cristalina quietud en las turbulencias sociales del mundo antiguo, una democracia sin desasosiegos ni quebrantos, serena y bella como un verso sin entraña? ¿La isonomia fue para todos o patrimonio exclusivo de una minoría privilegiada? ¿Tuvo el demiurgo los mismos derechos que el eupátrida? ¿Mereció alguna vez el geomoro el saboreo olímpico del diagogos? ¿Pudo el esclavo, que fecundaba la tierra para garantizarle al filósofo el ejercicio desinteresado de la teoría y al ciudadano su dedicación plenaria a la actividad política, dejar oír su voz de protesta en la eclessias? ¿Trascendió alguna vez el ilota el pórtico rutilante de la apella? La investigación histórica ha respondido, negativamente, a este dramático repertorio de cuestiones. Deonna, Picard y Schuhl han demostrado “lo que hay de falso y grotesco en los pretendidos dogmas sobre la perfección y la serenidad de la vida ateniense”. Oswald Spengler, que casi nunca tiene razón, le sobra, sin embargo, cuando se mofa de los clasicistas alemanes que admiten a 39 pie juntillas que los atenienses “se pasaban la vida filosofando a orillas del Ilissos, en pura contemplación de la belleza”. Werner Jaeger, en su Paideia, les ha sobrepasado largamente en el afán esclarecedor y en los resultados obtenidos, que abren, sin duda, un nuevo y promisor capítulo en los estudios clásicos. Si el “equívoco” platónico ha sido ya despejado y si ya podemos disponer de una teoría general del espíritu griego, lo debemos a su ingente faena. Obligado es consignar, empero, que sin la obra de roturación y siembra emprendida por Jacobo Burckhardt y Federico Nietzsche, imposible hubiera sido a estos eliminar tan vívidamente el mundo griego. A Burckhardt corresponde el haber subrayado, antes que nadie, en su memorable curso de 1872 en la Universidad de Basilea, los batientes sombríos de ese mundo. “Si algún pueblo padeció y sufrió –dice– fue este pueblo excelso”. “Ninguno –añade– se hizo más daño a sí mismo”. Entre los oyentes de Burckhardt estaba Federico Nietzsche, profesor de Filosofía en la propia universidad. Ni que decir tiene que la “nueva manera” de interpretar la historia, que afloraba ya en sazón en su maestro, fue genialmente captada por el inquieto discípulo, que la utilizaría, con próvido rendimiento, en su luminoso libro El origen de la tragedia. Nietzsche, en efecto, develó, aún más que Burckhardt, la dorada túnica del mito y puso en flagrante evidencia a los que, sin perspectiva ni sentido de los ritmos vitales que rigen y configuran las épocas históricas, pretendían dar de Grecia una visión artificiosa, como si el contradictorio flujo del proceso social y sus repercusiones alternativas en la conciencia de los distintos grupos y clases pudieran coagularse, sin menoscabo, en la redoma de un idílico esquema. Según Nietzsche, la historia de Grecia no fue, precisamente, prototipo de serenidad. La estéril superstición, alimentada en el turbio hontanar de los idealismos postizos desenmascarados por Karl Manheim, cobró su auténtica categoría vital al preñarse de tiempo y espacio. Si Grecia supo de la fruición inefable de la euforia colectiva, conoció también la disforia social. Y, más de una vez, sintió clavarse, en su carne desgarrada, el dardo cruel de la desesperación sin esperanza, que desangra y aniquila el espíritu, vencido al cabo por un sentimiento de impotencia que todo lo impregna y pervade y por una desaforada irrupción de los más oscuros apetitos. El ritmo dionisíaco comparte con el apolíneo 40 el desarrollo del espíritu griego. La concepción de la vida como tragedia, como lucha del hombre contra el destino en la certeza de su vencimiento, predomina en Grecia en su infancia y en su adolescencia social y cultural, como expresión irracional de una realidad que parece escaparse de las manos de sus fautores. El ritmo apolíneo, la concepción de la vida como señorío gozoso sobre los instintos y la circunstancia social, rige en el apogeo de su plenitud histórica, singularizada por la estatuaria perfecta, los sistemas racionalistas de filosofía y la consideración de lo humano y de su concreto destino. El ritmo dionisíaco volverá a apoderarse del pueblo griego en la hora crepuscular de su decadencia histórica, caracterizada por vastas y profundas agitaciones políticas y sociales, por luchas sangrientas entre Atenas, Esparta, Tebas y Macedonia por el entronizamiento de la autocracia y el eclipse de la polis como forma específica de expresión de la vida civil griega. Si a esta nueva óptica se la pule y completa con el análisis sociológico de la estructura histórica del espíritu que la nutre y modela, brotará, con entera limpidez, el trasfondo social del pensamiento griego, hasta ahora embozado poéticamente en la leyenda. La vieja y arrumbada hermenéutica cuenta aún, desde luego, con fervorosos prosélitos. Muchos de ellos se han virado incluso contra la nueva perspectiva, tildándola de herética. Lo cierto es, sin embargo, que la ubre de la ortodoxia ha tiempo que ni agua mana. En sus momentos estelares, tuvo diestros filólogos y rastreadores infatigables de los textos filosóficos. Ahora se limita a dar, como propios, venerables refritos. No nos contentamos ya con un Platón de estampilla, ni con un Sócrates de vidriera. De lo que ahora se trata es de exhumar el mundo griego en su efectiva y real concreción. Se trata de desentrañar y comprender lo que subyace en el ideal platónico de vida, en la doctrina de la conducta de Sócrates, en la escultura de Fidias, en la comedia de Aristófanes, en la enseñanza de Protágoras o en la oratoria de Demóstenes. Nada de ello se puede explicar en sí mismo, ni por sí solo. Se explica únicamente en función de su medio y de su tiempo. Aquella insólita floración de espíritus egregios está inserta y articulada en una estructura social y espiritual determinada. La corriente histórica en que viven inmersos les vino impuesta. Y, a la vez, han actuado sobre ella para represarla, impelerla o transformarla. Han sido, en pareja medida, ellos y 41 su circunstancia. Y, porque lo fueron, lograron trascenderse a sí propios y a esta, inmortalizando su espíritu en la mortalidad de su carne. Le robaron al cielo sus secretos por estar muy enraizados en la tierra. Esa fue su proeza y esa también su tragedia. Este enfoque es el único, a mi juicio, que permite darle a la Hélade lo que la Hélade merece. Punto de partida de toda cultura ulterior, la griega aporta a la nuestra cardinales hallazgos en el pensamiento y un rico patrimonio de formas estéticas. La cuantía y calidad de ese legado, incorporado al acervo propio de la cultura occidental, que lo asimila y trasciende, es lo que hace a esta deudora perenne de la cultura clásica. Y lo que explica, asimismo, en los que carecen de conciencia histórica, esa beatería de lo griego que, al arrebujar su verdadera imagen, deforma y empobrece su prístina frescura, esa como lozanía de anhelo inconcluso que rezuma. La realidad maravillosa que fue Grecia no es una merced impar de los dioses ni un don mágico del genio helénico, sino un producto concreto de la dialéctica histórica. El milagro griego no es otra cosa que el haber sido Grecia “el punto más bello de desarrollo de la infancia social de la humanidad”. Esa, y no otra, es la razón de su eterno atractivo. Ni Grecia constituyó, ni puede constituir hoy, la meta y el mito de la aspiración humana. Como todas las formaciones históricas que fueron y serán, Grecia anidaba, en su vientre prócer, los gérmenes de su propia disolución. Uno de sus filósofos más buidos profetizó, mucho antes del tramonto histórico de Atenas, su inexorable derrumbamiento y el derrumbamiento inexorable del futuro a través de su propia superación. ¿Por qué había de bañarse dos veces en un mismo río si no pudieron hacerlo Asiria y Caldea, Babilonia y Persia, Creta y Egipto? Grecia intentó, como Prometeo, rebelarse contra su destino. Fue inútil. La marejada macedónica y su desgaste interno habrán de ahogarla en Queronea. El problema de la unidad del mundo antiguo, planteado ya en las guerras del Peloponeso, tendrá una solución provisoria en el imperio alejandrino, que extendió sus centelleantes confines hasta las fronteras misteriosas de la India. Roma dará soberbio remate a ese proceso. Grande en sus vuelos y en sus caídas, en sus glorias y en sus miserias, fue Grecia. Ningún otro pueblo del pasado se atrevió a ser lo que era con tan juvenil denuedo. Justificado está, por eso, 42 que se acerque uno a Grecia con amoroso impulso. Y, justificado también, que un profundo temblor nos recorra el cordaje de la sensibilidad al penetrar en su pensamiento, en su arte, en su agonía; pero lo que ya no puede admitirse, en puro rigor científico, es verla como no fue, ni investirla de atributos que no tuvo, ni ofuscarse con el fulgir de sus irradiaciones como un colegial embelesado con los ojos de su novia. “Amor –sentenció un griego– equivale a conocimiento”. Conocimiento, no ceguera. La venda de Cupido es ya solo válida para los enamorados bobos. (Cuadernos Americanos, año VII, vol. XXXVII, enero-febrero, 1948) 43 Grandeza y servidumbre del humanismo Suele olvidarse, a menudo, que nada se da por añadidura en la historia. El mundo moderno advino a la existencia entre grandes dolores y luchas terribles. La burguesía, el capitalismo y el proletariado se abren camino en constante forcejeo. Se registran pocas revoluciones más vastas y hondas que esa de la cual emergió la sociedad en que vivimos. Sus raíces se remontan mucho más allá de las mutaciones operadas en la estructura y en la faz de la sociedad europea durante los siglos xv, xvi y xvii. Se ven ya sus briosas ramazones en la alta Edad Media. El punto de partida de ese dilatado proceso, que lo es también de la descomposición del régimen feudal, puede situarse en la reanudación de la vida urbana y de la actividad crematística en el siglo xii. Múltiples circunstancias y factores confluyeron en la baja Edad Media, acelerando ese complejo y revuelto desarrollo; pero el determinante de su curso ulterior es el ascenso progresivo de la economía dineraria en algunas ciudades de Occidente a partir de las Cruzadas. La teoría de Werner Sombart sobre la génesis del temprano capitalismo ha sido definitivamente impugnada. El criterio hoy predominante es que fue el comercio, y no el producto de la propiedad territorial, la fuente y la fuerza con cuyo auxilio se formaron las fortunas burguesas de la etapa germinal de la modernidad. El nuevo tiempo histórico que inauguran el Renacimiento y el humanismo, los grandes descubrimientos geográficos y científicos, la reforma religiosa, el estado nacional y el sistema mercantilista, el espíritu utópico y las revoluciones inglesas del siglo xviii es, pues, como ha dicho René Gonnard, “hijo de Mercurio y no de Ceres y trae consigo el culto de Plutón y la rebeldía de Vulcano”.1 1 Historia de las doctrinas económicas. Madrid, 1948. 44 El alto nivel que alcanzó el tráfico mercantil en la Edad Media declinante está condicionado por el establecimiento de grandes industrias de exportación, principalmente textiles y mineras, en Flandes, Italia, Suavia, Inglaterra, el bajo Rhin y la Nuremberga. Los promotores y depositarios de ese intenso comercio, que invadía zonas cada vez más amplias de la economía señorial transformándola en economía dineraria, fueron generalmente, como ha demostrado Jacobo Strieder, advenedizos salidos de los angostos círculos del artesanado y del pequeño comercio al ancho ámbito de la especulación y del cambio. Movilizando sus fortunas en empresas industriales y en pingües negocios con los poderes espirituales y profanos, se integran, prontamente, en una categoría social en pugnaz contradicción con las relaciones materiales que sirven de sustentáculo a la concepción escolástica de la convivencia. Esa acumulación progresiva de riqueza dineraria, multiplicada posteriormente por la explotación esclavista de los yacimientos auríferos de América, la piratería y el pillaje colonial y por la expropiación en gran escala de las tierras de cultivo para dedicarlas a la cría de ganado lanar, es la base objetiva del temprano capitalismo. “Nos hemos enriquecido –observa Sombart, esta vez certeramente– porque pueblos y razas enteros han muerto por nosotros; por nosotros se han despoblado continentes enteros”.2 El desplazamiento urbano de densas masas campesinas despojadas de sus medios propios de vida sirvió, por partida doble, a los intereses y finalidades de los comerciantes: ensanchando el mercado de consumo interno y abasteciéndolos de una mano de obra en extremo barata. Sin otro patrimonio que su propia fuerza de trabajo, el contingente aldeano desvalido no tenía otra alternativa, para subsistir, que aceptar el misérrimo salario que se le ofrecía. Jurídicamente era libre. No dependía ya del señor, ni tenía que pagar impuestos, ni someterse a las rigurosas prescripciones de los gremios de arte y oficio. Era libre, absolutamente libre, 2 L’apogée du capitalisme. París, 1932. 45 para alquilarse; mas no para fijar las condiciones de su arriendo, que le venían indefectiblemente impuestas. Ni que decir tiene que la existencia de esta nueva categoría social, prefigura del proletariado moderno, chocaba con las formas corporativas del régimen de trabajo y la explotación servil de la tierra, sumándose al ya tenso antagonismo entre la nobleza territorial y la clase mercantil, entre el castillo y el burgo, entre las artes possessivae y las artes pecuniativae. No demoraría mucho en hacer crisis esta constelación de discordancias. El desarrollo creciente del comercio, del crédito, de la actividad industrial y del sistema de producción fundado en la libertad de trabajo no podía ya evolucionar hacia formas superiores de expresión sin un reordenamiento de las bases sociales y de la relación de autoridad dominante. La vieja aspiración de la clase mercantil a regirse por cuenta propia se hacía ahora imperativa. Recabar de la nobleza un régimen de franquicias, en que se limitara su derecho de imponer tributos y multas a capricho, fue la primera demanda planteada por la naciente burguesía como clase. En 1294 ya la de Florencia lo había logrado. La burguesía española un siglo antes, haciéndose representar por los procuradores desde las cortes convocadas por Alfonso II. Fue, pues, en España donde la clase social que regiría el mundo moderno tuvo su primer despunte de conciencia política. En España intentará también, por primera vez, tres siglos más tarde, la plena ascensión al poder público. El fracaso de la sublevación de los comuneros de Castilla y de las hermandades de Valencia en su empeño de “desfachar el yugo feudal” fue, asimismo, el fracaso de la burguesía española y la razón última del discontinuo desarrollo histórico de ese país, colonia última del imperio perdido. Múltiples ciudades obtienen estas cartas de franquicias, compradas muchas de ellas a los señores. Fortaleza hasta entonces, el burgo se trueca en mercado. En su plaza central se compran y venden los productos de la tierra y las manufacturas, se efectúan las transacciones, se extienden y cobran letras de cambio, se pignoran valores y se presta 46 dinero a interés. La moneda suplanta al servicio personal. El señor mismo y aun la Iglesia se ven compelidos a utilizarla. Los puentes levadizos de los castillos feudales y los pórticos majestuosos de las catedrales se rindieron a los traficantes, que cruzaban aquellos y se instalaban en estos pregonando alegremente sus mercaderías. Esta invasión de los dominios, hasta entonces inaccesibles, de los príncipes de la tierra y de las dignidades eclesiásticas suscita conflictos y querellas; pero carecen todavía de significado político. La clase mercantil solo aspiraba, en esta fase de su desarrollo, a insertar sus intereses en el régimen feudal. El paso inmediato se encaminaría, precisamente, a reclamar una esfera intangible de acción dentro de ese régimen. Nada más instructivo, a este respecto, que la evolución de ese proceso en el espíritu de la burguesía. En un principio se contentaría esta con que la educación eclesiástica acogiera en su seno determinadas enseñanzas que convenían a sus intereses. Su primera victoria fue la sustitución de la escuela monacal por la escuela catedralicia, en la que se prestaba particular atención a la enseñanza práctica conectada con las actividades mercantiles. La fundación de las universidades fue la conquista subsiguiente. Ya la burguesía, decidida a lograr una esfera propia de acción dentro del régimen feudal, no se conformaba con vivir a merced de sus usufructuarios. En el seno de estas corporaciones de profesores y estudiantes, la burguesía fomentó el ambiente intelectual que necesitaba para combatir y derrocar el feudalismo y la escolástica en el plano de la cultura. El latín fue sustituido por la lengua nacional. El trivium y el cuadrivium por nociones de ciencias naturales, de historia, de geografía y de cálculos. La proyección práctica que estas dos últimas disciplinas tenían para la burguesía –tentada ya por la visión de un camino más corto a las Indias– determinó el establecimiento de escuelas especiales de náutica y de contabilidad, en las que banqueros y comerciantes recibían la instrucción indispensable para el ejercicio de sus complejas actividades. La Iglesia respondió a ese empeño de la clase mercantil convirtiendo las catedrales en mercados, 47 en bolsas de valores y en bastiones del feudalismo en retirada. La lucha abierta por el control de la cultura, poderoso instrumento de dominación de la conciencia social, fue la consecuencia de esa creciente y pugnaz rivalidad económica. La ciudad de Florencia sería el centro inicial de ese duelo memorable entre dos mundos embestidos. Henri Pirenne ha estudiado la rápida difusión del espíritu capitalista por todas las ciudades europeas.3 El Renacimiento y la Reforma le suministrarán los fundamentos psicológicos que todavía le faltaban. Se caracteriza ese espíritu por el instinto adquisitivo, por la voluntad de poderío, por el afán de ascender a planos sociales de mando material y espiritual, por la acción creadora. Jacobo Fúcar, Cosme de Médicis, Miguel Ángel, Copérnico y Maquiavelo expresan ese mismo estilo de vida en el terreno de la cultura. La historia de ese espíritu es, en gran medida, la historia del desenvolvimiento del individuo, la historia de la fe del hombre en sus propias potencias. “Comienza entonces –escribe Jacobo Strieder– ese largo proceso de racionalización en las formas económicas, que aún hoy no parece estar concluso. Iníciase esa penetración en la cual desde entonces habrá de encontrar su más fuerte expresión espiritual el progreso de la vida económica europea. Junto a la máxima creación del espíritu italiano renacentista, el estado como obra de arte, colócase otra creación nacida del mismo espíritu personalista: la economía como obra de arte, el negocio moderno, la empresa capitalista”. La fermentación espiritual originada por ese proceso de radicales transformaciones en la estructura de la sociedad europea alcanza en Italia su más alta capacidad creadora y su plenitud de esplendor. A ese fúlgido, estremecido y fecundante período de la historia, en que la razón y la ciencia imponen sus fueros abatiendo la escolástica y el sentido señorial de la vida, es a lo que, desde entonces, se ha venido llamando Renacimiento. Todavía suele considerarse este vuelco ingente de la conciencia europea 3 Historia económica y social de la Edad Media. México, 1939. 48 como una pura resurrección arqueológica de la antigüedad grecolatina. Tres factores han influido, decisivamente, en la elaboración de la falsa perspectiva: la deshistorización del fenómeno por aquellos que solo quisieron o pudieron ver en él un espléndido rebrote erudito del espíritu clásico, el amoroso deleite que mostró el humanismo por los textos antiguos y el equívoco que conlleva la palabra renacimiento. El Renacimiento constituyó, sin duda, en su forma de expresión, una vuelta a la Antigüedad; pero esta vuelta, lejos de haber sido una rémora, fue “un acicate hacia el mañana, porque complicó la visión histórica del pasado y cooperó, de esta suerte, a hacer más ricas y heterogéneas las anticipaciones ideales del futuro”. El significado profundo de esta actitud puede vislumbrarse en estas palabras de Pablo de Tarso: “Y a renovarnos en el espíritu de nuestra mente; así también nosotros andemos en novedad de vida”. Es en este sentido que el vocablo renacimiento aparece, por primera vez, en Vidas de los pintores, de Vasari. Y es en este sentido también que profirieron expresiones análogas –renovatio, regenerari– los grandes reformadores espirituales del siglo xiii, Francisco de Asís y Joaquín de Fiore, videntes geniales de las soterradas corrientes de la historia. La vita nuova, de que hablaría Dante Alighieri en el siglo siguiente, simboliza el nuevo cambio de constelaciones que se está operando y el anhelo de una vida nueva ya en marcha. La actitud contemplativa fue la actitud típica del mundo antiguo. El renacimiento es acción, dinamismo, actividad creadora, afán de gloria y de poder, culto a la individualidad que en el hacer se hace y hace el hacer, fe en la razón, en la naturaleza y, sobre todo, en el hombre, a quien, conforme al apotegma de Pico della Mirandola en su De hominis dignitate, “le es dado tener lo que desea y ser lo que quiere”. La edad de oro nunca estuvo a sus espaldas. Fue siempre en sus hijos auténticos un sendero, una vía, una aspiración con vista al futuro. “La edad que el renacimiento crea –puntualiza Fernando de los Ríos– solo añora a través de los eruditos, no a través del tipo por él creado, no a través del hombre nuevo de la nueva edad; este no suspira, sino que, enamorado 49 del espíritu, se entrega febrilmente a la acción, dispuesto a crear, de un modo inmediato a beneficio de su individualidad, el medio personal que considera digno de sí”.4 “El gran aporte del renacimiento –afirma Jacobo Burckhardt– fue el descubrimiento de la personalidad humana”.5 “En la edad media –añade– las dos caras de la conciencia humana, la interna y la externa, yacían soñando o semidespiertas bajo un velo común. A través de ese velo, tejido con fe, ilusión y preocupación infantil, el mundo y la historia aparecían teñidos con unos colores de matices maravillosos. El hombre tenía conciencia de sí, únicamente en cuanto a un miembro de una raza, pueblo, partido, familia o corporación, solo a través de alguna categoría general. Fue en Italia donde este velo se evaporó por primera vez; con ello se hicieron posibles un estudio y una consideración objetiva del estado de todas las cosas de este mundo. Con la misma fuerza se afirmó el lado subjetivo correspondiente; el hombre se convirtió en un individuo espiritual (uomo singolare y uomo unico) y se reconoció a sí mismo como tal”. Este descubrimiento de sí mismo produjo en el hombre un deslumbramiento que todavía ofusca en la distancia del tiempo. Fue como si despertara de una catalepsia de siglos y todo amaneciera para él. El mundo viejo, en que la vida venía hecha y el hombre estaba sujeto a perpetua servidumbre, se aprestó al envite. Florencia fue el centro inicial, como ya quedó dicho, de ese duelo memorable entre dos concepciones embestidas. Fertilizada por el trasiego continuo de las mercancías y de los viajeros, regida a partir de 1434 por los Médicis, príncipes afanosos de saber y de riqueza, Florencia se convertiría, a la caída del Imperio romano de Oriente en 1453, en la cuna del Renacimiento y del humanismo. Los más descomunales entendimientos y artistas de todas las épocas –Botticelli, Donatello, Ficino, Maquiavelo, Pico della Mirandola, Lorenzo el Magnífico, Leonardo da Vinci– pintaron, esculpieron, pensaron y soñaron junto al trémulo cristal del Arno, que 4 El sentido humanista del socialismo. Madrid, 1926. 5 La cultura del Renacimiento en Italia. Buenos Aires, 1942. 50 otrora recogiera, en idílica imagen, el primer encuentro de Dante y Beatriz. Nunca, en tiempo alguno, ni siquiera en el siglo de Pericles, vivieron una misma vida y respiraron una misma atmósfera espíritus tan impares como los que enjoyaron a Florencia en aquel minuto alucinante de la historia, inicio de la vita nuova entrevista y cantada por el autor de La divina comedia. No quedaron muy en zaga de Florencia las demás ciudades italianas. Roma fue la síntesis luminosa y fragante de esta primavera de prodigios. La Iglesia misma sucumbió a sus aromas. Rafael y Miguel Ángel constelaron de frescos y de estatuas de la más pura estirpe clásica –vírgenes y querubines transidos de exultante paganía– el sacro recinto de los sucesores de San Pedro. “Disfrutemos del papado –clamaba León X– puesto que Dios nos lo ha dado”. Los Borgia, soberbio linaje de almas pervertidas, fatigaron, parejamente, el boato, el incienso y el crimen. La propia insurgencia de Savonarola en Florencia contra el desenfreno de los jerarcas de la Iglesia, preludio de la rebeldía luterana y calvinista, asume el mismo ademán desorbitado que caracteriza el estilo de vida de la época. De Italia el Renacimiento se extiende por todos los países de la Europa occidental. En Alemania el nuevo espíritu se traduce, por razones inherentes a su desenvolvimiento histórico, en una fusión dinámica de la herencia gótica y del impulso humanista, fenómeno que esclarece las añoranzas medievales que impregnan la protesta luterana. Dos figuras colosales dominan el Renacimiento alemán: el cardenal Nicolás de Cusa y Alberto Durero. La invención de la imprenta fue, sin embargo, la aportación cardinal de Alemania al movimiento renacentista. Francia logró imprimirle personalidad propia y peculiar acento al nuevo espíritu, anticipando en la poesía de Ronsard, en la sátira de Rabelais y en el ensayo de Montaigne, su señero destino en la historia de la cultura. Los Países Bajos entraron, como España e Inglaterra, un tanto tardíamente en el proceso renacentista. No fue, empero, menos valiosa su contribución. Erasmo de Rotterdam, el homo pro se, es acaso la figura más destacada e influyente de la época. Baste decir 51 que su impronta está presente en todas las minorías cultas de Europa y principalmente en la élite intelectual española, en la que el humanismo se introduce y prende a través de sus libros. Marcel Bataillon ha escrito, a este respecto, un libro ya clásico.6 Es necesario advertir, sin embargo, que el erasmismo español se diferencia de sus congéneres europeos en que se constituye –caso único en la historia del humanismo– como un intento de salvación integral de la personalidad humana y de la cultura occidental. Joaquín Xirau ha elaborado una tesis preñada de atisbos sobre el tema en cuestión.7 No se constriñe el humanismo español “a la letra de las doctrinas de Erasmo. Lo trasciende en todos sentidos y forma un cuerpo de doctrinas de la más amplia y fecunda resonancia. Hay en todos sus representantes algo que los une en la unidad de la misma aspiración”. Es la philosophia Christi, la consideración cristiana –no eclesiástica ni teocrática– del problema de la unidad humana, totalizada con “las concepciones de la antigüedad clásica y todos los avances de la cultura humanista y racionalista”. Es una filosofía integradora de todos los elementos configurantes de la época, desde Galileo hasta Lutero. Y capaz, en consecuencia, de haber impedido la ruptura interna de la conciencia europea, salvando la libertad. No otra es la aspiración que informa la actitud generosa de Juan Luis Vives, de fray Bartolomé de las Casas y de Vasco de Quiroga. Esta posibilidad estelar del humanismo español la quebrarían Carlos V, Felipe II y la Contrarreforma. El ímpetu epopéyico que anima a los conquistadores españoles es también, sin excluir sus codicias y crueldades, hijo legítimo del espíritu renacentista. Resulta ya, pues, definitivamente trasnochada la vieja tesis alemana de que en España no hubo renacimiento. Inglaterra fue el último país que se incorporó a la gran faena histórica que plantea el Renacimiento; pero sería el primero en llevarla hasta sus últimas consecuencias. El nuevo mundo que alborea será obra, en gran medida, del 6 Érasme et l’Espagne. París, 1939. 7 Cuadernos Americanos, no. 1, vol. I, enero-febrero, 1942. 52 método experimental de Francis Bacon, de las doctrinas contractuales de la sociedad y del Estado de Tomás Hobbes y de John Locke, del genio político de Cromwell y del empuje concertado de la clase mercantil y de los campesinos y trabajadores ingleses. La subversión que entraña esta violenta secularización del pensamiento alcanza a todas las esferas y a todos los juicios de valoración social. Aníbal Ponce ha trazado una vívida pintura de este proceso.8 Hasta entonces la nobleza había sido privilegio de sangre. A partir de entonces, se discernirá por el poder, la fortuna y la cultura. “El noble –había dicho Petrarca en los umbrales del nuevo tiempo– no nace: el noble se hace”. El hombre había vivido hasta entonces fugado del mundo. A partir de entonces, vivirá en el mundo, haciendo su vida. “La vida, la verdadera vida –escribía Boccaccio en el prólogo del Decamerón– es esta vida humana amasada de ingenio y de instinto”. El goce adámico de los sentidos, extraído por los humanistas de los textos clásicos, volvió por sus fueros, y bajo la égida sabia y benevolente de la antigüedad grecolatina los instintos se lanzaron rijosos por todos los caminos. Movida por parejo impulso, la inteligencia emprendió análoga aventura. Un afán de saberlo todo se apoderó de los espíritus. La curiosidad, embridada durante diez siglos por el freno de la escolástica, se proyectó sobre todo: el espacio, el tiempo, la naturaleza, el hombre mismo. Se dilataron, prodigiosamente, los horizontes del conocimiento. El reloj conquistó el tiempo, el telescopio el espacio, la observación la naturaleza, la brújula el mar, la razón filosófica la conciencia del hombre. Si la tierra no era el ombligo del universo, como habían demostrado Copérnico y Galileo, el hombre sí era el arquitecto de su propio destino. No tenía más límite que su propio afán. El espíritu adquisitivo, galvanizado por el capitalismo naciente, se trasmutó en fuerza creadora. La aventura por los mares ignotos no tardará en comenzar. Cristóbal Colón, nieto de tejedores, dona en proeza impar todo un continente a los 8 Humanismo burgués y humanismo proletario. México, 1938. 53 reyes católicos. Y, al hacerlo, la idea de la esfericidad de la Tierra, intuida por los árabes, se trueca en mercado mundial y América en cornucopia. En carta famosa, Colón escribe, con lírico acento, a sus regios protectores: “La riqueza principal de las Indias son los indios. Aman a su prójimo como a sí mismo. Sus palabras, siempre amables y dulces, van acompañadas de sonrisas”; pero en el segundo viaje lleva consigo más de 500 indígenas que vende como esclavos en Sevilla. Y, en carta posterior a la reina Isabel, afirma descarnadamente con afilado sentido de la coyuntura histórica: “El oro es excelentísimo. Con él se hacen tesoros y el que tiene tesoros puede hacer en el mundo cuanto quiera, hasta llevar las almas al paraíso”. Jacobo Fúcar y Chigi, banqueros de papas y emperadores, demostrarán cumplidamente la validez del aserto; pero Cosme de Médicis los pondría en ridículo en punto a codicia y en punto a señorío. “De buenas ganas –decía– le hubiera prestado dinero a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo, para tenerlos en la columna de mis libros de cuentas”. Y, como no pudo satisfacer este anhelo, ni tampoco transportar almas al paraíso porque su colega Fúcar monopolizaba el negocio, optó por enfeudar la cultura y ponerla al servicio de sus intereses como fuente de predominio y arma de combate. La teoría del hombre aparte, de la inteligencia pavoneándose libérrimamente sobre los partidos y las contradicciones sociales, elaborada por Erasmo de Rotterdam, no es más que una leyenda. El mecanismo, transfigurado por sus propios beneficiarios, comportaba, en la práctica, la servidumbre del pensamiento. “Sucesivamente preceptor, secretario, profesor, sirviente de los príncipes, consumiéndose en estudios ingratos, víctimas de enemistades mortales y de plagios incesantes, levantado hasta las nubes o hundido en el desprecio, opulento hoy, miserable mañana, el humanista –concluye Burckhardt– es la imagen viva de la inestabilidad”.9 Por un Petrarca y un Pontano, circunstancialmente colmados de honores y genuflexiones, cuántos eran los que, como Ronsard, solo 9 Ob. cit. 54 merecían de su empinado protector este cínico comentario: “A un buen poeta hay que cuidarlo como a un buen caballo”. Mientras Leonardo pinta, Copérnico escruta, Erasmo escribe, Maquiavelo marrulla y Vesalio diseca, dos contrapuestas concepciones del mundo, de la sociedad y del Estado se disputan encarnizadamente el predominio. El feudalismo y la escolástica se resisten a abdicar su imperial hegemonía y se empeñan en una de las más enconadas batallas de la historia. La sociedad medieval, asentada en una rígida organización unitaria y jerarquizada de la vida y en un sistema cerrado de creencias, acabará por ceder, desmoronándose a la arremetida implacable del poder del dinero, de los descubrimientos geográficos, del progreso de la ciencia, de la invención de la imprenta, de las herejías, del empuje popular y de la secularización del pensamiento, tomando cuerpo y vigencia el régimen social que germinara en su seno. Independizado de la función, del oficio y de la misión que la estructura feudal le asignara, el hombre nuevo erige su razón en instancia suprema de todas las cosas, soltándose de las férreas amarras que uncían su voluntad y domeñaban sus apetencias. El mundo que alborea es hijo legítimo de la ciudad, del comercio y de la usura. Su enseña es la antropolatría, la cultura grecolatina su instrumento, la naturaleza su oráculo, la técnica su palanca de Arquímedes, la quimera del oro su delirio, la libertad su pregón, la mercancía su fetiche, la valoración de lo cuantitativo su criterio de la verdad. El humanismo es la flor privilegiada de ese borrascoso advenimiento. Representa la sublimación ideológica de los intereses materiales de la clase mercantil en ascenso. Se nutre y sueña arrullado por la incitante canción del vellocino. El tráfago incesante de los muelles fecunda, y al par invalida, su afán de tolerancia, de fraternidad de las élites, de paz universal. Banqueros insaciables, mercaderes ennoblecidos, pontífices paganos y tiranuelos sin escrúpulos protegen y fomentan el humanismo y exhiben sus creaciones portentosas con la propia insolencia con que muestran su boato, sus vicios y sus crímenes. “Yo me he hecho a mí mismo”, afirma 55 con impar soberbia Pontano. Erasmo se proclama hombre aparte. Vano desahogo de espíritus enjaulados. Nada más doloroso y deprimente que el espectáculo ofrecido por aquella rutilante constelación de sabios, pintores, escultores y poetas. Pretensos señores de la inteligencia, si subsistían era a fuerza de dádivas. Arrimarse a un mecenas implicaba, inexorablemente, la rendición del espíritu y la servidumbre del intelecto. Incluso apercibirse a fungir de bufón. A cambio de lisonjas y genuflexiones, recibían una mezquina soldada. Fueron muy pocos los humanistas que se atrevieron a “mandar en su hambre”. Se podrían contar con los dedos de una mano los que no encorvaron el espinazo, ni vendieron la conciencia. “Vivimos en una época difícil –escribíale Luis Vives a Erasmo– en la cual no se puede hablar ni callar sin peligro”. Como en los días azarosos que corren, la dignidad del intelectual y del artista estaba sometida en aquella sazón a la más dura de las pruebas. Como hoy, había muchos que “habiéndose acercado a la verdad, no tenían el coraje de decirla o imponerla”. No se puede leer sin honda melancolía estas palabras de Erasmo: “En cuanto a mí, no tengo inclinación de arriesgar mi vida por la verdad. No todos tenemos energía para el martirio, y si el temor me invade imitaré a San Pedro”. La trahison des clercs está ya dramáticamente anticipada a esa mezquina profesión de fe. El humanista por antonomasia se declaraba incapaz de exponer una uña en favor de la humanidad. La cultura moderna ha arrastrado consigo, como un pecado original irredimible, el marchasmo infamante de esa cobardía. Ante la perspectiva de la cicuta, la mayoría de sus más altos exponentes ha solido afiliarse despavorida en el ambidextro partido de Erasmo. La posición histórica del humanismo ha sido ya nítidamente precisada por Burckhardt, Dilthey y Monnier. Como los sofistas fueron los ideólogos de la fortuna mueble en el siglo de Pericles y lo fueron Voltaire, Diderot y Rousseau del tercer Estado en las vísperas de la Revolución francesa, los humanistas son los intérpretes de la burguesía renacentista y los heraldos de la nueva aurora. La áurea reverberación 56 de las monedas ilumina y galvaniza el culto de la antigüedad, que se lanzará exultante a guerrear por las ciudades. Las traducciones y los comentarios de los humanistas se clavan, como dardos de fuego, en la carne ya tumefacta de la estructura feudal y de la cultura eclesiástica. Y dan, a la vez, a los mercaderes y a los capitanes de empresa, embriagados por el lucrum in infinitum, el “amor a la riqueza y a la ganancia, el gusto por la vida laica y el pensamiento libre”. No resulta ya una novedad afirmar que la familia platónica se reclutaba en el mundo del patriciado, que entremezcla al comercio de los negocios el de las ideas. Bajo ese signo se ventila, justamente, el duelo dialéctico entre Platón resurrecto por los humanistas y el Aristóteles desustanciado por la escolástica. Es un episodio decisivo de la pugna planteada por racionalizar la vida económica y desembarazarla, al propio tiempo, de impedimentos y trabas. No podía ya aquella desarrollarse sin una disciplina que pusiera orden y mesura en los negocios y empresas, y sin amplia libertad de acción. En esta necesidad de cuantificar el orbe de las relaciones mercantiles abrevan las ciencias nacientes su obsesión por lo numérico y su afán por lo pragmático. Reflexiones de Marco Aurelio –“la naturaleza procede siempre en vista de la utilidad”–, consejo de Séneca –“el sabio no debe despreciar las riquezas, sino más bien acrecentarlas”–, preceptos de Cicerón –“el dinero es deseable no por sí mismo, no por la atracción que ejerce, sino por las ventajas que es capaz de procurar”– suministraban los elementos constitutivos de la concepción crematística de la vida. Natural era que los viejos textos recobraran vida plena y que a los miopes pareciese calco o mimetismo lo que solo era un aprovechamiento instrumental de ideas afines, correspondientes a una etapa análoga en el proceso de las relaciones sociales. Sombart ha demostrado, cumplidamente, la estrecha vinculación existente entre las concepciones de los antiguos y las ideas económicas de las primeras fases del capitalismo italiano. No se trataba, pues, de una exhumación arqueológica de los textos clásicos, de un renacimiento literal de la antigüedad grecolatina. Más que un conflicto 57 librario, era el manejo polémico de la herencia racionalista del pensamiento antiguo contra la estructura social del Medioevo y la dogmática que le servía de apoyadura teórica. “Todo lo que la Iglesia le negaba –observa Aníbal Ponce– la potencia del dinero que ella calificaba de execrable en los demás, no en ella misma; la necesidad de la acción orientada en lo terreno, el goce de la vida hasta entonces tenido por pecado, todo eso, y mucho más se lo daban los clásicos, tal como el humanismo había aprendido a descifrarlo desde el punto de vista de la burguesía”.10 El humanismo fue, de esta manera, no obstante su invocación originaria al hombre como tal, el instrumento ideológico que equipó a la clase mercantil para derrotar al feudalismo en el plano de la cultura. Esa fue su misión, su egregia misión histórica, que supo cumplir ejemplarmente, contribuyendo no solo a socavar la base objetiva de su predominio social y cultural, sino además a “liberar las almas de los terrores y pesadillas de la Iglesia”, vívidamente relatados por Huizinga.11 Esta acción liberadora no conlleva, sin embargo, ni teórica ni prácticamente, una extensión de sus consecuencias a las masas populares. Asaz distinta fue la actitud del humanismo frente al popolo minuto, forzado del salario, combustible de lujo, pedestal del otium cum dignitate. Los humanistas se aprestaron a legitimar, con erudito denuedo, la explotación de los trabajadores de la ciudad y el campo por los banqueros, traficantes y príncipes. La libertad de comercio y el derecho a la promoción social y a la vida laica que propugnaban no trascendía la esfera de los intereses ni la tabla de valores de la clase mercantil. El pueblo necesitaba de la servidumbre y de la religión por razones inherentes a su propia naturaleza. Maquiavelo había dado la pauta. La Iglesia, enemiga de los banqueros, resultaba, empero, aliada ineludible en cuanto era la única apta para desviar a un plano trascendente la inconformidad de las masas. “Condición imprescindible para la salud del estado 10 11 Ob. cit. El otoño de la Edad Media. Madrid, 1930. 58 –advertía– es la religión. Un estado no se encuentra bien organizado sino cuando se preocupa tanto de los intereses de la religión como de los propios”.12 Múltiples ejemplos podrían ilustrar la postura antihumanista del humanismo. “Escribo para los eruditos y no para la plebe”, puntualiza Policiano. “He sospechado siempre de las multitudes”, escribía Leonardo Bruni, reviviendo la pavura de Platón ante esa “especie de monstruo feroz dispuesto siempre a renovar la audacia de los antiguos titanes”. “Los campesinos –afirmaba Maffeo Veggio– no participan de la naturaleza humana, sino de la naturaleza del buey”. “El pueblo –postulaba Marcilio Ficino– es como el pulpo: animal de muchos pies y sin cabeza”. “El pueblo –concluía Guicciardini– es un monstruo lleno de confusión y errores, cuyas vanas opiniones están tan alejadas de la verdad como España de la India”, según Ptolomeo. “Los hombres que en las repúblicas ejercen un arte mecánico –decía el genial florentino a la sombra protectora del poder– no están jamás en condiciones de gobernar como príncipes, porque nunca han sabido otra cosa que obedecer. Es necesario no confiar la dirección sino a los ciudadanos que no han obedecido sino a los reyes y a las leyes, es decir, a los que viven de sus rentas”. “Es vil e indigno –exclamaba Erasmo en la impunidad garantizada de su biblioteca– sentir con el pueblo”. “La ciencia –aconsejaba León Battista Alberti– debe ser sacada del encierro y esparcida a manos llenas; pero a condición de que el individuo se eleve sobre su propia clase para alcanzar una educación adecuada al rango superior”. Y el excelso Giordano Bruno suscribía, sin librarse por eso de la hoguera, esta insigne doblez: “Las verdaderas proposiciones no son presentadas por nosotros al vulgo, sino únicamente a los sabios que pueden comprender nuestro discurso; porque si la demostración es necesaria para los contemplativos que saben gobernarse a sí mismos y a los otros, la fe, en cambio, es necesaria al pueblo que debe ser gobernado”. Resulta imperativo subrayarlo. Los mismos 12 Obras políticas de Maquiavelo. Buenos Aires, 1943. 59 que se mofaban de los dogmas de la Iglesia y se declaraban incrédulos y racionalistas proponían al pueblo un programa de supersticiones, confinando a un reducido círculo de iniciados los goces del espíritu, la libertad de conciencia y los destellos de la verdad. “El banquete platónico –recordaba Lorenzo el Magnífico cada 7 de noviembre a sus nueve convidados– es inaccesible, por naturaleza, al hombre común”. Y esto acontecía al paso que se clamoreaba, con matinal alborozo, el descubrimiento y divinización del hombre. No podía ser, en rigor, de otra manera. La esencia que así se exaltaba y enaltecía era una existencia concreta. El uomo universale no era, ni podía ser, en aquella etapa del proceso histórico, sino el hombre transfigurado de la burguesía mercantil, el hombre de los 40 escudos que restregaría luego Voltaire en el rostro del doctor Quesnay. La escisión de la sociedad en líneas antagónicas de convivencia obstaculizaba, radicalmente, la integración de la unidad humana que transportara a Telesio. El humanismo renacentista estaba ya superado, desde sus propios orígenes, en su intento de totalidad. De eso no cabe duda. Pero solo Tomás Moro en Inglaterra, Tomás Campanella en Italia y Luis Vives en España tuvieron entonces conciencia del hecho. La Utopía, la Civitas Solis y De Subventione Pauperum dramatizan la quiebra de esa bella falacia. “Dispone Cristo –escribe el gran humanista español– que el que tenga dos túnicas dé la una al que no tenga ninguna. Sin embargo, mira cuán enorme es la desigualdad. No puedes ir tú vestido sino de seda, mientras a otro le falta hasta un retazo de jerga para cubrir su desnudez. Hallando groseras para ti las pieles de carnero, de oveja o de cordero, te abrigas con las más finas de ciervo, de leopardo o de ratón del Ponto, mientras tu prójimo tirita de frío, encogido hasta mitad de cuerpo por el rigor del invierno. Tú, cargado de oro y pedrerías, ¿no acudirás a salvar ni con un real al necesitado? A ti, por causa de la hartura, te enojan y provocan a vómito los capones, perdices y otros manjares igualmente delicados y costosos, en tanto que tu hermano, desfallecido e inválido, no tiene para aplacar su hambre y la de su infeliz mujer y de 60 sus hijuelos, ni siquiera un pan de salvado, inferior en calidad al que tú echas a los perros. Encuentras estrechas para ti viviendas tan espaciosas que habrían bastado a aposentar las comitivas de los antiguos reyes y tu pobre hermano no tiene donde recogerse durante la noche a descansar. Y vives sin temor de que un día te lancen a la faz aquellas severas palabras del Evangelio: Hijo, tú recibiste ya tu parte de bienes en esta vida”. Y, dirigiéndose a Carlos V, en tiempos ya preñados de violencias, legará a la posteridad uno de los más bizarros gestos de los que puede enorgullecerse el humanismo. “¿Qué es regir y gobernar los pueblos –le escribe desafiante al más poderoso emperador de Occidente– sino defenderlos, cuidarlos y tutelarlos como a hijos? ¿Y hay cosa más irracional que pretender tutelar a quienes no quieren tutela? ¿O tratar de atraerse a fuerza de daño a los que dices querer beneficiar? ¿O es que matar, destruir e incendiar también es proteger? Ten cuidado de que no se trasluzca que más bien que regir, lo que pretendes es dominar; que no es un reino lo que apeteces, sino una tiranía; que lo que quieres es tener muchos súbditos, no para que vivan felices, sino para que teman y te obedezcan sin discutirte. ¿Qué es construir un gran imperio, sino amontonar una gran mole para hacer grandes ruinas? No hay nada que repugne tanto a un ánimo humano, y por su naturaleza, libre y amante del derecho, como cualquier manifestación de servidumbre y de esclavitud”. La nueva época que despunta gloriosamente en Florencia trae la entraña partida desde la propia cuenca materna. Su destino será, desde entonces, a la vez que proficuo, trágicamente contradictorio. Junto al humanismo, la deshumanización. Junto a la fiesta de luces y fragancias del Renacimiento, la oscura miseria y la crasa ignorancia del popolo minuto. Junto a los frescos de Rafael y a las estatuas de Miguel Ángel, el salve lucrum de los tenderos romanos. Junto a la afirmación de la propiedad individual y del método científico, el reflorecimiento del espíritu utópico y de la teoría de la propiedad comunitaria fundada en el estado de naturaleza. Junto al imperio de la realidad inmanente 61 y al libre juego de los sentidos, la comezón metafísica y el sueño romántico de un mundo ideal. Y junto al señorío de Mercurio y al culto de Plutón, la agonía de Ceres y la rebeldía incontrastable de Vulcano. La grandeza del humanismo renacentista estriba en su querer ser; su servidumbre en las limitaciones inexorables de su poder ser. Mientras el hombre esté supeditado a las cosas y la sociedad permanezca escindida y la riqueza acaparada y el espíritu uncido, será históricamente imposible la integración de la unidad humana y vana quimera la concepción humanista de la vida. (Cuadernos Americanos, no. 3, vol. XLV, mayo-junio, 1949) 62 Sociólogos en un mundo de crisis Desde hace muchos años, los sociólogos más destacados de Europa y América han venido reuniéndose, periódicamente, para precisar y discutir el objeto, los métodos, los temas y los problemas propios de la denominada “ciencia de la sociedad”. La última conferencia de esa índole, convocada por el Instituto Internacional de Sociología, radicado en París, debió efectuarse en la primavera de 1939, en Bucarest; pero la creciente tensión de las relaciones internacionales y la inminencia de la guerra determinaron su posposición indefinida. Gran parte de las monografías y ponencias inscriptas y remitidas al Comité Organizador de Rumanía fueron editadas por este en las vísperas mismas del estallido bélico. Esos cinco volúmenes constituyen una preciosa fuente de consulta para los interesados en el desarrollo de la sociología como ciencia autónoma de las relaciones entre los hombres. De nuevo proyectan reunirse los sociólogos, después de un intervalo de más de diez años de investigaciones dispersas y de cambios radicales en los estratos más recónditos de la sociedad. Este XIV Congreso Internacional de Sociología tendrá por sede a Roma y recoge en su agenda muchas de las contribuciones que iban a ser debatidas en la pospuesta reunión de Bucarest. Entre ellas merecen señalarse, por su importancia, las relativas a la unidad social, a la aldea, a la ciudad, a los métodos de la sociología, a los institutos de investigaciones sociales y a la enseñanza de la sociología. Numerosos temas, de la más varia índole y alcance, han sido incluidos en la orden del día –que tengo a mi vista– por el Comité Organizador de Roma. No solo se le prestará debida atención a los problemas creados por las estructuras sociales retardadas y por la desaparición de los grupos aislados. 63 Serán también materia de acucioso análisis y ponderada meditación cuestiones tan complejas y palpitantes como las referentes a los desajustes sociales, a las perturbaciones económicas, a los desniveles originados por el ritmo desigual de evolución en las distintas áreas culturales, a los efectos sociales de las guerras, al desplazamiento compulsivo de las poblaciones, a las consecuencias somáticas y psíquicas de los campos de concentración y al desarrollo de la técnica y su influencia en la organización social. Y de especial tratamiento serán objeto temas tan jugosos y sugestivos como el concepto sociológico del Estado, los procesos de opinión pública, la criminalidad como fenómeno social, la pluralidad de los organismos jurídicos, la evolución e involución del derecho, el aporte de los diversos pueblos a las invenciones y descubrimientos y la génesis y significación de los juegos. No resulta ocioso subrayarlo. La controversia, en torno al temario confeccionado por el Comité Organizador de Roma, será enteramente libre. Cada uno de los concurrentes podrá expresar su criterio científico sin interferencias de ningún linaje. La única prohibición taxativamente establecida es la de rozar tópicos que afecten o menoscaben creencias religiosas o políticas. No es una innovación del Comité Organizador de Roma. Ha sido la costumbre rigorosamente observada por los anteriores congresos de sociología. Salta de inmediato a la consideración la trascendencia teórica y práctica que puede tener este cónclave internacional de sociólogos. Es la primera reunión de esta clase que se celebra después de la Segunda Guerra Mundial y va a efectuarse precisamente en la más grave coyuntura de crisis social de que tiene data la historia. La humanidad está de nuevo en un cruce de caminos que se bifurcan. El conflicto planteado es mucho más vasto y profundo que el de una lucha descarnada por la absoluta dominación de los centros capitales de poder. Eso podría lucir y luce enfocándolo desde la angosta perspectiva de los partidos, intereses, ideologías, mitos y grupos dominantes. De lo que se trata, en el fondo, es de un reajuste decisivo de la estructura general de la sociedad, dilemáticamente planteado por la naturaleza misma 64 del conflicto, las fuerzas operantes y el duelo excluyente entre lo que se va y lo que adviene en indescriptible confusión. Las fuerzas capaces de empujar la humanidad hacia una organización racional de la convivencia están frente a frente a las potencias irracionales que pugnan por uncirla a la mágica coyunda de un régimen de relaciones sociales en que nada cuentan la dignidad humana y la soberanía de la conciencia. Del desenlace de esa ingente contienda, ya en marcha, dependerá el curso y sentido de la historia de los años venideros. No cabe ya hablar de siglos en la era atómica. La concepción democrática de la vida, de la sociedad y del Estado afronta el más audaz y peligroso reto que jamás le haya disputado el terreno. Un reto bifronte. De un lado, la oscura y desesperada resistencia de su propio pasado. Y del otro, una rebelión que, hecha y pregonada en su nombre por las corrientes autoritarias del socialismo, entraña –desconcertante paradoja de la dialéctica histórica– la total degradación de los más preciados valores de la democracia y del socialismo. No puede conducir a otro resultado el triunfo de la seguridad tecnificada a expensas de la libertad. El régimen totalitario –cualquiera que sea su divisa, su dirección y su mensaje– implica fatalmente la reducción del hombre a mera cifra de rebaño. Pero no hay que forjarse demasiadas ilusiones. La simulación de la democracia y la acumulación de polaridades, injusticias, penurias y contrastes en su seno pueden desembocar, asimismo, en un drama de parejas proporciones. Nunca se repetirá bastante en estos días azarosos que vivimos. El problema cardinal de esta hora es planificar democráticamente la sociedad y poner la libertad, la economía, la técnica y la cultura al servicio del hombre. Sin una efectiva disciplina de las cosas, el espíritu estará condenado a perpetua servidumbre. No basta el puro progreso científico para resolver este magno y apremiante problema. La historia demuestra, con hechos como puños, que “si el aumento de la ciencia es uno de los ingredientes de una civilización feliz, no es suficiente por sí misma para procurarla. Necesita 65 ir acompañada de un aumento de sabiduría, entendiendo esta como una concepción justa de los fines de la vida”. Ese es también el gran problema que deben abordar y resolver, en el plano teórico y práctico, los sociólogos que se reunirán en Roma el próximo mes de septiembre. De otra suerte, la validez de la sociología, como disciplina científica, quedará definitivamente en entredicho. Y hasta habría que suprimirla, por inútil, de la enseñanza universitaria. No en balde lo que primordialmente importa en toda ciencia –por consagrada que parezca en la jerarquía académica– es su valor de guía idónea y de panacea espiritual para la existencia humana, que suele ser, en pleno señorío de las luces, una oscura torrentera de miserias, angustias y frustraciones para el común de la gente. (El Mundo, 29 de agosto de 1950) 66 Portillo a la esperanza La sociología contemporánea se ha desarrollado, principalmente, bajo el signo del historicismo. Hegel, Marx y Dilthey constituyen su hontanar nutricio. Alfred Weber figura en esa dirección con pareja jerarquía a su hermano Max y como jefe de escuela. La denominada sociología cultural tiene en él su indiscutido maestro, como la sociología del saber lo tiene en Max Scheler. José Medina Echavarría ha subrayado, certeramente, los contrastes formales entre Max y Alfred Weber y la común perspectiva que vincula su obra. Proficuo, plúmbeo, difícil el primero. Sobrio, ágil, nítido el segundo. Pero ambos se proponen el mismo objetivo: aprehender conceptualmente el flujo empírico de la realidad social. Los frutos cosechados por Max Weber fueron recogidos, después de su muerte, en un denso volumen titulado Economía y sociedad, verdadero pedestal de su vasta producción sociológica. Alfred Weber se limitó hasta hace algunos años a editar, en sucintos ensayos, los resultados parcelarios de su actividad. La publicación en 1935 de su Kulturfeschichte als Kultursoziologie, vertido al castellano por Luis Recaséns Siches como Historia de la cultura, constituye la primera aplicación universal de su esquema teórico y representa, por el caudal de saber que atesora, la dimensión de profundidad de su pensamiento y su bruñido y vivaz desarrollo, un suceso análogo a la aparición de La decadencia de Occidente de Spengler, Las investigaciones lógicas de Husserl, el Sein und Zeit de Heidegger y el Study of History de Toynbee. Es una verdadera hazaña intelectual. No le preocupa a Alfred Weber el problema del sentido y del fin de la historia. Ni tampoco la cuestión de principio que 67 explique su transcurso. La teoría morfológica de Spengler es el primer gran intento de superación de ambas posiciones; pero deja el conocimiento histórico a merced de la intuición y transforma la previsión científica, en esta zona del saber, en pura predicción, en juego mágico de agorero. Alfred Weber niega carta de validez a este profetismo histórico de Spengler, de clara filiación nietzscheana. En este sentido, su Historia de la cultura puede considerarse como una réplica a La decadencia de Occidente. El problema que preocupa a Alfred Weber es fijar, en el proceso general de la cultura, los elementos efectivos que dan a cada situación histórica su forma singular de expresión. A ese propósito somete a un riguroso análisis los ingredientes constitutivos de cada etapa del desarrollo histórico, indagando su peculiar conjugación en los distintos pueblos y culturas. El objetivo de esta operación conceptual es la inserción del contenido central de las distintas culturas en la totalidad de la historia universal. Lo que Alfred Weber debe a la concepción marxista de la historia en este empeño queda expresamente reconocido por él en las páginas iniciales de la Historia de la cultura; y subrayado, asimismo, a lo largo de esta, su irreductible inconformidad a lo que llama “su total unilateralidad y errónea fundamentación teórica”. El tema y las tesis de este libro habían sido ya concebido y maduradas por Weber antes de la Primera Guerra Mundial, en la que despunta la crisis que hoy está en su dramática plenitud: la irremediable desmembración de las viejas culturas. Esta crisis de desmembración precisaba entenderla desde el punto de vista de los estratos profundos de la historia, a fin de poder lograr una visión definitiva de nuestro tiempo “como espejo y montón de fracasos del pasado”. La interpretación del presente y del pasado en su conjunto ofrece, según Weber, una fértil vía de acceso al proceso viviente de la historia, iluminándose recíprocamente lo que fue y lo que está siendo. Lo que trasciende el inmediato futuro pertenece al reino de lo incognoscible. La sociología cultural está radicalmente reñida con la profecía. La corriente de la historia “nos está llevando con una velocidad, cada vez mayor y hasta vertiginosa, a una nueva existencia en la que muchas de las 68 cosas grandes que conocimos apenas encuentran, al parecer, espacio para su crecimiento, que puede ofrecer mayores comodidades para lo técnico, pero que, a la vez, contiene también mucho de más oscuro, grave y peligroso, muchas dimensiones de menor libertad; y está considerablemente empobrecida en cuanto a las fuerzas internas y espontáneas, en comparación con la vida de tiempos anteriores”. Según Weber, el hombre contemporáneo se halla frente a una nueva constelación histórico-cultural; pero sin que “pueda calibrarse de momento exactamente la amplitud y profundidad de este viraje”. La consideración de la dinámica total del proceso histórico –concluye Weber– es el único punto de partida válido para la comprensión concreta de esta situación enmarañada y para superarla sin menoscabo de la dignidad humana. La Historia de la cultura plantea, pues, con óptica nueva, el problema cardinal de nuevo tiempo, disputado ya, por la exacerbación de las tensiones internas y externas de la estructura social vigente, de dos guerras mundiales. Y deja también, abierto, un ancho portillo a la esperanza. Es un libro esclarecedor y reconfortante. Ninguna lectura más apropiada en estos días preñados de angustias y de incertidumbres que la de esas páginas, escritas por un hombre que desafió verticalmente, ya anciano, la ira zoológica del nazismo. (El Mundo, 13 de enero de 1953) 69 Acicate y ejemplo Junto al nevado paisaje de los Alpes suizos acaba de morir, tras prolongada enfermedad, Richard Sttafford Cripps. Es la tercera figura de rango que pierde el Labour Party desde que Winston Churchill retornó al poder. Harold J. Laski y Ernest Bevin le precedieron en el “viaje ineluctable” de que hablara el poeta. No es fácil llenar el hueco que dejan. Laski fue no solo un socialista de arraigadas y encendidas convicciones; fue también un profesor de raza y un escritor con perspectiva propia y aportaciones originales a la teoría política y social. De genuina extracción proletaria, Bevin se destacó señeramente en las luchas sindicales y adquirió polémica notoriedad al frente de los asuntos extranjeros del gobierno de Clement Attlee. Sttafford Cripps fue la revelación del laborismo de la postguerra. Sobre sus hombros gravitó la abrumadora responsabilidad de impulsar el programa socialista en medio de adversas circunstancias internas y agudas tensiones internacionales. Como tantos otros socialistas ingleses, Sttafford Cripps procedía de familia acomodada y linajuda. Su padre, abogado prominente, tenía a orgullo sus rancios prejuicios y añejos criterios; pero su influencia sobre Richard se vería pronto suplantada en el propio círculo doméstico por sus tíos Beatriz y Sidney Webb, fundadores ambos de la Sociedad Fabiana y autores de obras fundamentales sobre el movimiento obrero. Su monumental History of the Tradeunionism, escrita en colaboración, es ya un libro clásico. El diario contacto con los Webb decidiría el destino político del joven aristócrata. Su fina sensibilidad, su concepción evangélica de las relaciones humanas y su vocación por 70 los estudios jurídicos, económicos y sociales abonaron la rápida conversión. El Labour Party, fundado en 1906, es hijo legítimo de la Sociedad Fabiana. El núcleo originario de esta se agrupó en torno al norteamericano Thomas Davidson. Algunos de sus componentes disentían de la praxis reformista dominante y manifestábanse partidarios de la Federación Socialdemócrata, dirigida por Henry Hyndmann, discípulo de Carlos Marx. En la controversia planteada, la mayoría optó por un socialismo de tipo democrático y organizó la Sociedad Fabiana. Su propósito era crear un partido político independiente de la clase obrera y establecer un régimen social que asegurase el bienestar y la felicidad de todos. A George Bernard Shaw y a Sidney Webb, teóricos y heraldos del nuevo movimiento, no tardarían en unírseles Grahan Wallas, Annie Besant, William Clark y Ramsay McDonald. Años más tarde ocuparían posiciones responsables Laski y Sttafford Cripps, que era su presidente al fallecer. El espíritu fabiano rige y configura la ideología del Labour Party, en la cual confluyen la tradición empírica de la política social inglesa y las ideas de Robert Owen, John Stuart Mill, William Morris, Carlos Marx y Eduardo Bernstein. El laborismo repudia los rígidos cánones del socialismo revolucionario. Su táctica es la infiltración y la contemporización: su objetivo es acelerar el ritmo del movimiento obrero e infiltrar la idea socialista en todas las capas de la sociedad. El socialismo es una mutación gradual por consentimiento y su palanca es el sufragio universal. Nunca el espíritu fabiano tuvo un intérprete más apasionado y flemático que Sttafford Cripps. Cierto es que en ocasiones quiso ir, y fue, más lejos que sus compañeros de partido; mas en ningún instante se apartó del socialismo de movimiento preconizado por Bernstein y Bernard Shaw. Aquel hombre alto, magro, serio, miope, elegante y sobrio era temido y respetado por sus adversarios. Creía, al par, en Dios y en el socialismo. El púlpito, el parlamento y la plaza pública disputábanse sus vibrantes oraciones contra el capitalismo, el imperialismo y el fascismo. Hablaba como un profeta; pero sin que se le alterase el gesto o se 71 le descompusiera el lenguaje. Era una cabeza lógica sobre una naturaleza volcánica. Su difícil gestión en Rusia y su delicada labor en la India acreditan inusitada sagacidad y equilibrio. Pero fue como Chancellor of the Exchequer que Sttafford Cripps dio la medida exacta de su estatura política. Su frío entusiasmo le permitió enfrentarse con la ingente empresa de sentar las bases del socialismo en una estructura económica agrietada y bamboleante. No tenía otro camino que adoptar drásticas medidas para extirpar la bolsa negra, contener la inflación, atenuar los desniveles sociales, intensificar la producción y consolidar la libra esterlina. El programa de austeridad que propugnaba era un programa de privaciones; pero solo mediante su riguroso cumplimiento podrían salir adelante el socialismo e Inglaterra. Sttafford Cripps transitó inflexiblemente el áspero camino, en manifiesto contraste con la política zigzagueante de Bevin. No vacilaría siquiera en apelar a la ayuda norteamericana para superar la crítica situación financiera que arrostraba el país. Ganó la batalla; pero perdió la salud. Expiraría dos años después con la serenidad propia del que ha cumplido una misión útil en la tierra. La apretada victoria electoral de Winston Churchill demuestra hasta qué punto el relativo éxito de la dura experiencia laborista obtuvo resonancia en la óptica pública. La vida clara, generosa y fecunda de sir Richard Sttafford Cripps debería servir hoy de acicate y ejemplo a cuantos pugnan por el advenimiento de un mundo socialmente planificado para la libertad. (El Mundo, 25 de abril de 1952) 72 Presencia de Juan Jacobo Rousseau En una pintoresca islita del lago Lemán –espejo revuelto en que suele desdibujarse la apacible fisonomía de Ginebra– el viajero curioso encuentra a Juan Jacobo Rousseau, solitario y cogitabundo, perennemente sentado en su estatua de mármol. Van allí, cada día, en sentimental peregrinaje, los que practican el culto de la libertad y conciben al hombre como fin en sí mismo. Allí fui yo a rendirle tributo una reverberante mañana de estío. Olvidé comprar unas rosas; pero llevaba conmigo el Contrato social. No había un alma en el recoleto parquecillo. Estaba sobremanera fatigado y me eché sobre un banco bajo la fronda refrescante de un añoso ciprés. Abrí el libro inmortal por aquella luminosa página en que Rousseau empieza a desenvolver la teoría de los derechos naturales de la persona, raíz y ápice de la concepción democrática del mundo, de la sociedad y del Estado; pero mi vista se distrajo, unos minutos, en la fruiciosa contemplación del paisaje. A uno y otro lado del Ródano, que fluía fragoroso, escarpadas estribaciones y feraces alcores. Montañas enormes se alzaban, sombrías y adustas, en la orilla opuesta del lago. En la lejanía, fulgurando al sol, los nevados picos del Monte Blanco. Pero cerca de la islita, el fresco imponente se tornaba en graciosa acuarela. Ágiles balandros y veloces cruceros surcaban las aguas entre alegres tumultos de espumas. Centenares de ciclistas congestionaban el puente que une la bruñida ciudad con sus románticos suburbios. Los cisnes desfilaban, silenciosos y erectos, como cándida procesión de fantasmas, matizando el trémulo verdor del remanso con la deslumbrante blancura de sus plumajes. Cantaban los ruiseñores y del aire encendido trascendían suaves aromas. 73 Y en mi memoria, en tanto, se iba recortando la sombra atormentada de Juan Jacobo Rousseau, en extraño coloquio con Juan Calvino, Maximiliano Robespierre, Benjamín Constant y Federico Amiel. En estos días inciertos que vivimos he vuelto a leer y a meditar el Contrato social. Es cierto que la concesión roussoniana de la sociedad y del Estado responde al espíritu enciclopedista, a los factores condicionantes del proceso revolucionario que encabeza el “tercer estado” y a la constelación de valores correspondiente; pero no es menos cierto que Rousseau es, por antonomasia, el filósofo de la libertad. El concepto de la dignidad humana, ya ínsito en la ética cristiana, adquiere en el autor del Emilio sus más claros timbres. En la Crítica de la razón pura, Enmanuel Kant estampó esta frase, que es todo un testimonio: “Rousseau me abrió los ojos; leyéndolo yo aprendí a honrar a los hombres”. No cabe ya duda de que el Contrato social fue una poderosa fuerza revolucionaria que ha operado en todos los movimientos democráticos hasta cuajar en regímenes fundados en el estado de derecho y en la soberanía popular. El fundamento del Contrato social es el principio de la persona como sujeto de derechos y principalmente del derecho a la libertad, que constituye la garantía misma de la inviolabilidad de la conciencia. Los derechos del hombre y del ciudadano son la fuente y la meta de toda institución política, base de la soberanía, en cuanto la ley es la expresión de la voluntad general y fin de su acción en cuanto el Estado debe encaminarse a la satisfacción de las exigencias del derecho natural, so pena de perder su legitimidad de existencia. Nadie ha expuesto la teoría del origen democrático del poder constituyente –matriz de todo orden social en el cual los poderes públicos dimanan del pueblo y cobran sentido, objeto y expresión en una norma jurídica suprema– con la precisión y el rigor de Juan Jacobo Rousseau. Intentaré resumirla. La sociedad civil, antecedida por el estado de naturaleza en el que los hombres son libres e iguales y viven en comunidad de bienes, se crea mediante un pacto voluntario en que, a cambio de ceder sus derechos naturales a la totalidad social, 74 el hombre recobra, bajo la protección del Estado, una parte igual e inalienable de soberanía y los derechos naturales que había transferido. Las voluntades individuales se fusionan libremente integrando la voluntad general, que es la personificación de la soberanía. “Frente al pueblo soberano –concluye Rousseau– los individuos no tienen ningún derecho. Frente al desconocimiento de su soberanía, los individuos tienen todos los derechos, incluso el de resistencia a la agresión. La legitimidad del gobierno descansa en el mantenimiento de la libertad, de la seguridad y de la propiedad, derechos naturales, inalienables e imprescriptibles del hombre y del ciudadano. Su ilegitimidad comienza en cuanto los ignore o vulnere”. Esta concepción democrática de la sociedad y del Estado es la que inflamó el verbo y armó el brazo de los próceres y libertadores de nuestra América. José Martí alimentó en ella su pensamiento y su corazón. Fue la levadura de nuestras constituciones mambisas y es el zumo que fertiliza el espíritu de la constitución derribada. Singular destino el de Juan Jacobo Rousseau. Nació en Ginebra y murió en París. Francia lo amó y Suiza lo persiguió. Ya muerto, dirigió el asalto a la Bastilla y presidió las jornadas de la Convención. Fue hijo de su siglo y padre de los que vinieron. Y, por eso, hoy está también presente en cuantos pugnamos en Cuba por devolverle a la república el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. (El Mundo, 13 de mayo de 1952) 75 ¿A dónde va el Estado? Varios libros inéditos y otros inconclusos dejó al morir en el destierro Fernando de los Ríos. Tuve la oportunidad de oírle leer capítulos enteros de su obra sobre el sustrato teológico de la dogmática política de la revolución norteamericana de independencia. Cifraba en ella su más alta esperanza. Era –según me dijo– su contribución más importante a la filosofía política. No creo que lograse coronar el ambicioso y polémico empeño. Ya, en ese entonces –primavera de 1946–, una enfermedad implacable empezaba a minarle las arterias. Perceptibles eran sus quebrantos en la palidez del rostro, en el ademán fatigado y en la postración intelectual. De todos esos libros, uno de los más valiosos es, sin duda, ¿A dónde va el Estado?, recientemente aparecido en Buenos Aires con prefacio del insigne penalista Luis Jiménez de Asúa. Es una colección de estudios filosófico-políticos que da exacta medida del vasto saber, de la acuidad interpretativa, de la jugosa visión y del vigoroso talento de Fernando de los Ríos. No le va en zaga a ninguno de los teóricos del Estado más descollantes de nuestro tiempo. Este libro póstumo apareja a su autor con George Jellinek, Hermann Heller, Hans Kelsen y Harold J. Laski. La bibliografía hispanoamericana sobre la materia se ha enriquecido extraordinariamente con este fundamental aporte del gran pensador y político español. Cuatro enjundiosos y largos ensayos componen ¿A dónde va el Estado? Se titula el primero “El problema de la continuidad en la política” y ataca a fondo la compleja cuestión de las fuerzas del mal y de las raíces de la injusticia. No es nuevo el tema de la meditación filosófico-política de Fernando de los Ríos. Había sido objeto de acendradas reflexiones en su 76 juventud, y hasta de algunos ensayos publicados entre 1911 y 1930. Se advierte nítidamente la impronta de la concepción fisicomatemática del fluir histórico, nutrida en la inmanencia del continuo de Leibnitz. Pero ahora aparece elaborado a la luz de su óptica humanista de la sociedad, del Estado y del derecho. Examina magistralmente el anarquismo, la arbitrariedad, la injusticia y la revolución como expresiones discontinuas del derecho; y concentra su atención en el análisis de las doctrinas del regicidio y del derecho de resistencia a la opresión en la Carta Magna, en los fueros aragoneses y en las constituciones revolucionarias de Francia, como hitos cardinales en el proceso de integración de la teoría jurídica y del derecho positivo contemporáneo. La discontinuidad del derecho únicamente puede superarse mediante un poder público dimanado de la voluntad popular. “El derecho público –concluye Fernando de los Ríos– tiene armas para limitar, si no para destruir, los males señalados; pero estas armas necesitan ser esgrimidas por todos los miembros de la comunidad; es indispensable la democracia como supuesto. Porque solo en la democracia puedo decir que la ley es mi ley y llegar, en realidad, a expresar, en esta, mi voluntad. Solo en la democracia la autoridad de la ley es expresión de la autoridad que en mí ha de ejercitar conforme a la ley del bien”. El segundo ensayo se titula “La responsabilidad de los monarcas en el moderno derecho público” y se ocupa del histórico conflicto planteado en Inglaterra entre el Estado autocrático y el Estado de derecho y de las sanciones judiciales y políticas correspondientes al rey o al presidente que infrinja o viole la Constitución. Abundan las referencias ilustrativas y las observaciones sagaces. El rigor teórico con que se desarrolla la tesis es digno de nota. Lleva por título el tercer ensayo “La metodología política alemana: de Fichte a Hitler”. La enmarañada situación internacional y la patológica concentración de poder en determinadas zonas geográficas, políticas y culturales infunden a este ensayo particular interés y palpitante actualidad. La revisión crítica que acomete Fernando de los Ríos de la metodología política alemana alumbra los más recónditos 77 estratos de la realidad social que la alimenta y configura. Los ciclos y las oscilaciones del pensamiento político alemán están admirablemente precisados y descritos. En estas buidas y documentadas páginas, desfilan, con plástica vivacidad, el concepto nacionalista del Estado de Fichte, el idealismo absolutista de Hegel, el organicismo jurídico de Gierke, el personalismo social de Cohen, la sistemática jurídica de Stammler, el normativismo lógico de Kelsen, la antinomia amigo-enemigo de Schmitt, la crisis del derecho público y el credo totalitario de Hitler. Este ensayo constituye una severa censura a la doctrina transpersonalista del Estado y del derecho y una militante adhesión a la teoría democrática del poder. No resulta ocioso subrayarlo. Las arraigadas ideas de Fernando de los Ríos sobre la fundamentación ética del socialismo continúan iluminando el trasfondo de su perspectiva histórica. Refiérese el cuarto ensayo a “La estructura metajurídica de la magistratura del monarca constitucional”. Su nudo dramático es el problema del poder, del Estado y de la sociedad. Luis Jiménez de Asúa lo considera el de más “hondura histórica, filosófica y técnica”. Comparto plenamente el juicio. En este ensayo, Fernando de los Ríos despliega lujosamente su dominio de la historia, de la filosofía y de la sociología. Su panorámica del problema se inicia en Grecia y culmina en una exégesis crítica de la geopolítica, del racismo y del marxismo. Merecen especial encarecimiento los capítulos dedicados a la escuela cristiana de Sevilla, a Maquiavelo, a los juristas españoles del siglo xvi, a la doctrina contractual del Estado y a las declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano de 1776 y 1789. La consecuencia que extrae Fernando de los Ríos de ese análisis del pensamiento político y de las estructuras reales adoptadas por el Estado es que pisamos ya el umbral de las organizaciones de tipo ecuménico. “Estamos –afirma– en los albores de la organización universal del mundo como Estado”. La historia evidentemente marcha hoy, impelida por fuerzas inexorables, hacia la unidad supranacional del poder. Pero lo que, según Fernando de los Ríos, no tiene aún respuesta clara es cuál ha de ser, a la postre, el contenido 78 y la forma de ese poder. No se atreve a formularla. Duda y vacila. Su interrogante flota patéticamente sobre el lector al doblar la página final. ¿A dónde va el Estado? ¿Al aniquilamiento total de la persona humana o a su total liberación? La réplica a la trágica disyuntiva trasciende el plano de la pura teoría política. De los pueblos dependerá, exclusivamente, que la humanidad se salve en la planificación para la libertad o se hunda en la esclavitud tecnificada. No dudó nunca de esto Fernando de los Ríos. Ese fue precisamente el tópico central de nuestra charla la clara y fragante mañana de abril en que estreché su mano por última vez. Su fe profunda en una vida más bella y más justa le fulgía, como radiante arcoiris, en la barba nevada. (El Mundo, 14 de junio de 1952) 79 La proeza de Toynbee Entre los libros fundamentales de nuestro tiempo figura, incuestionablemente, el A Study of History de Arnold J. Toynbee, director del Real Instituto de Asuntos Internacionales y profesor de investigaciones de Historia Universal en la Universidad de Londres. Trece apretados y densos volúmenes integran el plan de esta obra monumental. De ellos ya seis han visto la luz, pulcramente editados por la Oxford University Press. El séptimo se halla en curso de publicación. La magna síntesis de Toynbee abarca temas tan ambiciosos como la génesis, crecimiento, colapso y desintegración de las civilizaciones, sus contactos en el espacio y en el tiempo, los ritmos que conforman su historia y las perspectivas de la civilización occidental. Esta sinfónica construcción marca, sin duda, un hito cardinal en la historia de la historiografía. Hasta ahora, sin embargo, el A Study of History –objeto de encendidas polémicas en los círculos intelectuales más alertas de Europa– no había sido vertido a ningún otro idioma. Una editorial argentina ha emprendido recientemente su traducción a nuestra lengua. Gracias a su diligencia, esta vez los lectores hispanoamericanos no llegarán tarde al conocimiento de este óptimo fruto otoñal del pensamiento europeo. Fue Fernando de los Ríos, en su último viaje a Cuba, quien puso en mis manos la obra del insigne historiador inglés. Había vivido inmerso en su hechizante atmósfera durante largos meses. La laboriosa y dilatada mediación afloraría jugosamente en sus memorables disertaciones sobre la crisis de la actual estructura política del mundo. Recuerdo literalmente su advertencia al prestarme el volumen 80 primero: “A Study of History hay que leerlo por dentro y con sumo cuidado. Es fácil perderse en sus páginas a menudo enigmáticas”. Inmediatamente sugerí su adquisición a la Biblioteca General de la Universidad. Desde entonces, los seis volúmenes publicados de A Study of History están en sus anaqueles a disposición de estudiantes y profesores. No sé el uso que unos y otros hayan hecho de ese caudaloso y estimulante abrevadero de saber; por mi parte lo he utilizado, frecuentemente, en mi cátedra. Alguien ha llamado a Toynbee “el Spengler de mediados del siglo xx”. No le falta, ciertamente, su punto de razón. Cabe, por lo pronto, el paralelismo. Se emparejan ambos en el estilo lujoso y en la concepción poemática; y, aunque ambos difieren radicalmente en el contenido de sus cogitaciones y en las consecuencias que extraen, el punto de partida metodológico es el mismo. Pero Toynbee supera a Spengler en acuidad, calado y visión. Su prodigiosa fantasía compite, ventajosamente, con la del sombrío profeta de la decadencia de Occidente; y lo deja muy atrás en el manejo de las intuiciones, conceptos y hechos. En Spengler prepondera el desboque imaginativo y el afán adivinatorio. Toynbee mira al cielo con los pies bien asentados en la tierra. En este sentido, el A Study of History es un libro típicamente inglés. Muestra, al par, la impronta de Tomás Moro y de Francis Bacon. La teoría solar del proceso histórico tuvo en Jorge Guillermo Federico Hegel su más empinado y fascinante expositor. No hubo, hasta Oswald Spengler, otra manera de concebir la historia fuera de las coordenadas impuestas por el emperador del idealismo absoluto y absolutista. Europa era la raíz y el ápice de la cultura. Mero “país de reflejo” América. Incluso Carlos Marx –precursor de la dirección historicista de la filosofía contemporánea– incurrió en el propio error que angostó el promisor horizonte de la dialéctica hegeliana. Spengler proporciona a la historia una óptica más límpida, abarcadora y científica. No solo repudió la convencional división en tres edades; trascendió definitivamente también la interpretación ptolemaica del desarrollo social. Pero su interpretación copernicana queda aún girando en torno al 81 clásico sistema europeísta de contemplar, entender y valorar el multiforme y complejo desarrollo de la convivencia humana. Desde su mirador de Berlín, Spengler escruta, con tudescas antiparras, el revuelto y plástico desfile de las viejas culturas. Sin Goethe, Marx y Nietzsche, el filósofo prusiano no hubiera podido darle cima a su empeño; sin Spengler –que le rotura el surco y esparce los gérmenes– tampoco Toynbee hubiera obtenido tan proficua cosecha. Pero lo que le diferencia de Spengler y singulariza su ingente faena es haber logrado “deseuropeizar” y “desnacionalizar” la tradicional concepción de la historia, convirtiendo esta por primera vez en historias de la historia. A su poderoso empuje, el cuadrante de la ciencia histórica experimentó un viraje que jamás hubiera podido barruntar el venerable Herodoto. De los hallazgos, ideas y sentimientos del vituperado siglo xix ha vivido, en buena medida, la centuria que corre. No podía ser, en rigor, de otro modo. El proceso de la cultura es, al par, acumulación y devenir. Lo que está siendo viene ya dado dialécticamente en lo que fue. El porvenir brota del ayer, como el fruto de la semilla. No es menos cierto, sin embargo, que al arribar a su madurez el siglo xx cuenta ya con un sistema propio de ideas. Es igualmente lógico que sea así. Cada época elabora una peculiar manera de sentir, comprender y explicar la vida que fluye y la historia de esa vida en función del presente y proyección de futuro. Se puede afirmar, pues, que el pensamiento y la sensibilidad actuales tienen una fisonomía, una estructura, un contenido y una perspectiva correspondientes a una determinada situación vital, espiritual y social. A ese sistema de ideas propio de nuestro siglo hay que adscribir el A Study of History de Arnold J. Toynbee. Es un producto específico de lo que Hegel llamara, con afilado acierto, el “espíritu del tiempo”. Basta adentrarse en sus páginas para advertir, enseguida, la entrañable vinculación de la magna obra de Toynbee con las corrientes fundamentales que configuran y rigen hoy la filosofía, las matemáticas, la sociología y la estética. De ahí las radicales discrepancias 82 que muestra con las concepciones de Newton y de Ranke y sus profundas afinidades con las de Spengler y Einstein. Toynbee aprovecha la enorme masa del saber histórico acarreada por la arqueología, la filosofía y la antropología; extrae todos sus jugos y las interpretaciones de sus antecesores; utiliza dinámicamente algunos conceptos troncales de la teoría clásica de la historia; pero la raíz de su pensamiento y de su sensibilidad se nutre de las ideas predominantes sobre el tiempo y el espacio y de novísimos conceptos sobre “la segmentación del estudio histórico en campos inteligibles, cada uno de los cuales genera fuerzas de radiación y atracción social semejantes a sus homónimas físicas en su capacidad de ejercer efectos a distancias inmensas de sus fuentes siquiera en grados minúsculos”. Su filosofía de la historia, sustentada en una visión curva del desarrollo social, es de clara filiación relativista. Javier Pulgar Vidal y Víctor Raúl Haya de la Torre han examinado a fondo la posición de Toynbee, subrayando los disentimientos y las coincidencias que ofrece con la doctrina del espacio-tiempo histórico esbozada en 1945 por el líder aprista. Toynbee mismo fija su posición en las frases iniciales de A Study of History. “En cualquier época de cualquier sociedad –escribe– el estudio de la historia, tal como las demás actividades sociales, está gobernado por las tendencias dominantes del tiempo y lugar”. Este punto de vista lo lleva a concluir que sin las categorías de espacio y de tiempo es imposible pensar el proceso de la historia. Ambas son inseparables y desempeñan céntrico papel en la historia como res gestas y como memoria rerum gestarum. La historia se convierte así en los dramas del hombre en sus multidimensionales escenarios. Se afana Toynbee en delimitar, nítidamente, el área propia del estudio de la historia. Es tarea previa si se aspira a formular una concepción genérica de las historias de la historia, o –si se prefiere– de la historia de las historias. Tampoco olvida Toynbee que la ciencia histórica está urgida de una metodología adecuada y de un conocimiento exacto de sus elementos primordiales. No cabe ya duda de que los ingentes desarrollos de la física, la química y la astrofísica 83 se deben al riguroso aparato conceptual y a las precisas técnicas de investigación de que disponen sus cultivadores. El problema quedó planteado por Carlos Marx al iluminar súbitamente el sustrato económico de la vida social, hasta entonces desconocido o desdeñado por los historiadores. Spengler creyó haber encontrado en la naturaleza biológica de las culturas el hilo conductor del proceso histórico. Toynbee afirma, rotundamente, haber hallado la unidad histórica elemental. Esta unidad histórica elemental –fundamento empírico de su filosofía de la historia– es la sociedad en el tiempo y en el espacio. No hay una sola historia, como sostuviera Hegel: hay tantas historias como sociedades han existido o existen. La pluralidad de sociedades es el único “campo inteligible de la historia”. Toynbee ha conseguido, por lo pronto, “deseuropeizar” y “desnacionalizar” la historia. Todos los avatares y formas de la vida humana cobran jerarquía y sentido a la luz de esta nueva perspectiva. La tradicional concepción de la historia universal deviene paradójicamente provinciana. No se concibe al hombre haciendo su vida a solas. Vivir es convivir. El hombre es, primariamente, un ser social; y, por serlo, ha logrado trascender la pura animalidad y conquistar un destino intransferible en el cosmos. En su monumental obra A Study of History, Toynbee desenvuelve, magistralmente, esta tesis, ya consagrada por la antropología, la sociología, la teoría política y la historia. Según el gran historiador inglés, en un principio el hombre vivió en sociedades de estructura simple, rígida y homogénea. Miles de años después comenzó a luchar, sufrir, soñar y progresar en sociedades complicadas, heterogéneas y dinámicas. Las primeras son las denominadas sociedades primitivas. Las segundas, las llamadas sociedades civilizadas. Esta sucesiva constelación de sociedades es la unidad elemental de la historia. Toynbee reclama para sí este iluminante descubrimiento. ¿Cómo surge la civilización en la historia? ¿Es fruto de la continuidad o de la mutación? ¿De la evolución o del salto? 84 El tránsito de las sociedades estáticas a las sociedades dinámicas –para decirlo con palabras de Toynbee– es “siempre brusco”. La continuidad del desarrollo histórico queda abruptamente rota; y esta ruptura se opera en virtud de la reacción del hombre a un cambio desfavorable en el contorno, que “le obliga a comportarse de diferente manera”. Es la respuesta ineludible a un reto insoslayable. Cuando la respuesta es vencida por el reto, la sociedad se fosiliza, como aconteció a algunas tribus africanas y amazónicas y a los esquimales. Hay sociedades que logran sobrevivir a su propio ciclo vital. Las hay también que se marchitan y mueren prematuramente. La historia de las civilizaciones constituye la memoria rerum gestarum de las sociedades dinámicas. Su radio de conocimiento abarca desde las grandes civilizaciones orientales hasta las occidentales, pasando por la incásica y la maya. Estas sociedades dinámicas o civilizaciones comprenden a grupos humanos afines; pero no deben ser confundidas con las comunidades que las componen. Del análisis comparativo de unas y otras, Toynbee concluye que ninguna de ellas “abraza al todo de la humanidad”. Las clasifica en “especies” y destaca sus “relativas continuidades” y sus “paternidades, parentescos, aislamientos y fosilizaciones”. Y, asimismo, devela y precisa “el aspecto interno de sus articulaciones y el aspecto externo de las relaciones entre ellas”. La historia de las civilizaciones es un vasto, complejo y plástico proceso en espiral. De las veinte civilizaciones que registra y estudia Toynbee, la única que ha podido ejercer una influencia ecuménica es la occidental, hoy sometida a la más dura prueba de su borrascosa y fecunda existencia. Toynbee, al revés de Spengler, no asume aire de profeta ni ademán de panegirista. El augurio y la lamentación están ausentes de su obra. Ni adivina ni plañe. Toynbee considera que los valores fundamentales de la civilización occidental aún pueden salvarse si se establece un gobierno democrático mundial, se organiza una economía socialista y el espíritu cristiano se trasfunde a la vida de relación. 85 No es fácil empresa la lectura de A Study of History. Las ideas y los conceptos son, a veces, demasiado densos y apretados, y el lenguaje suele suscitar confusiones por lo criptográfico que resulta a menudo; pero a medida que se desentraña el sentido recóndito de su simbología se van esclareciendo y dilatando los confines del pasado y los horizontes del futuro. Esta obra de Toynbee aporta a la historia de la cultura una nueva filosofía del desarrollo curvo de la convivencia humana. Ninguna otra de su tipo editada en los últimos veinte años puede parangonársele en estilo, ambición, saber y profundidad. Ni sus limitaciones, ni sus errores, ni sus brechas pueden menoscabar ni ensombrecer la proeza de Arnold J. Toynbee. A Study of History no es solo un libro señero; es también un testimonio de esta época crítica y trascendental que nos ha tocado en suerte vivir. (El Mundo, 3 de agosto de 1952) 86 Franco y la Unesco Acaba de inaugurarse en París la Séptima Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. No ha mejorado ciertamente la enmarañada y tensa situación mundial entre la última y esta nueva reunión de la Unesco. La guerra fría en Europa y la guerra caliente en Asia han reducido, durante ese período, las perspectivas de una convivencia pacífica y agravado las contradicciones entre Oriente y Occidente. Los derechos humanos en el “mundo libre” han sufrido también gravísimos quebrantos. Si el eclipse de la libertad es total allende la cortina de hierro, el cono de sombra se ensancha por días aquende. Nunca la democracia afrontó coyuntura tan crítica, ni la paz estuvo tan amenazada como en estos dramáticos días. Cuatro años se cumplirán el próximo 10 de diciembre de la solemne Declaración Universal de los Derechos Humanos. La esperanza alentada por la Unesco de que este aniversario se conmemorase en un ambiente de confianza, libertad, justicia y progreso apenas si destella lívidamente en un horizonte ensombrecido por la incertidumbre, la opresión, la miseria y la ignorancia. Sus tenaces esfuerzos, por difundir y corporizar el texto de ese hermoso documento, se han visto constantemente obstaculizados por el rearme en toda mecha, la restricción de las libertades, el freno al desarrollo nacional de los países dependientes y el predominio de los regímenes autoritarios en los organismos internacionales y regionales. La crónica crisis que aqueja a las Naciones Unidas se debe, en buena parte, al enjambre de dictaduras y a la constelación de intereses que operan en su seno contra la democracia en nombre de esta. Su autoridad y su crédito 87 han ido mermando en la misma proporción en que los fines se fueron unciendo maquiavélicamente a los medios, con el gozo y provecho de los popes de Stalin. Si alguna institución especializada de las Naciones Unidas ha rendido proficua tarea y suscitado fundadas ilusiones por su lealtad a los principios que le dieron vida es, sin duda, la Unesco. Hasta ahora sus periódicas reuniones habían transcurrido sin que su prestigio sufriera formal menoscabo o efectivo deterioro. Incluso en los trances difíciles se mantuvo la compostura en la polémica y los trapos sucios se lavaron con espumante Borgoña. La excepcional habilidad de Jaime Torres Bodet, para capear las tormentas y concordar las discordancias provocadas por las grandes potencias, es título que ya nadie podrá arrebatarle. Testigo fui yo de ella en la conferencia anterior, a la cual asistí como delegado de Cuba. Pero esta vez la Unesco se encara con el más riesgoso reto que le ha planteado la historia: la solicitud de ingreso de la España franquista. Cuando escribo estas líneas aún no se ha discutido la recomendación favorable del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas al Comité Ejecutivo de la organización que dirige Jaime Torres Bodet. Nada halagüeñas son las noticias que el cable transmite al respecto. Las disensiones y polaridades creadas por dicha recomendación son tan profundas que la Unesco puede quedar irreconciliablemente escindida y sus propósitos radicalmente desvirtuados. México, haciendo honor al papel de vanguardia que José Martí le asignara, se apresta a encabezar la batalla en defensa de la Unesco y del gobierno por consentimiento. La actitud de los que se oponen al ingreso de la España franquista es la única congruente con los ideales que propugna la Unesco. El régimen imperante en España es incompatible, por su origen, naturaleza y objetivos, con la índole de esos ideales, abrevados en el más puro hontanar del pensamiento democrático. La Unesco ha sido hasta hoy la más alta tribuna de los derechos humanos. La España franquista es un estado totalitario que los ignora y 88 desprecia. Hace poco sus voceros calificaron de “propaganda indeseable y clandestina” las publicaciones de la Unesco que lograron traspasar sus fronteras. No podía ser de otra manera en una estructura de poder que ha suprimido la libertad de conciencia y todas sus formas de expresión al grito zoológico de “muera la inteligencia”. La decepción y el escepticismo que produciría en los pueblos amantes de la libertad la admisión de España en la Unesco no compensan, en verdad, el valor estratégico de la aherrojada península. La dimensión ética del problema es tan importante como su dimensión política. Como ha dicho lapidariamente Albert Camus, de salir Franco con la suya, “la decencia habría sufrido una derrota irremediable”. La advertencia del gran escritor francés ha caído, por fortuna, en surco fértil. El reservorio de las fuerzas morales de que aún dispone la humanidad es vasto y puede ser decisivo en esta hora crepuscular de la historia. Artistas de la jerarquía de Pablo Casals y escritores del calibre de Jean Cassou, Paul Rivet, Aldous Huxley, Jean Paul y Alfonso Reyes consignaron ya su protesta. Parlamentos, universidades, sindicatos y organizaciones cívicas de todas partes han manifestado su inconformidad por entender que la Unesco se convertiría en mero instrumento de la estrategia cultural de una política de poder. Las escaramuzas dialécticas en los alfombrados pasillos traducen los reclamos de la opinión libre del mundo y preludian la intensidad del inminente debate. La cuestión es clara. El repudio a la dictadura que hoy sojuzga, deforma y arruina la patria inmortal de Cervantes no entraña menosprecio alguno al pueblo español. Se trata, por el contrario, de encarecer y exaltar la dignidad y la entereza de los que hoy, dentro y fuera de España, simbolizan sus valores eternos. El espíritu de esa España –viva en sus aportaciones culturales y sus sacrificios por el decoro humano– nutrió siempre el espíritu de la Unesco. La España franquista es la negación de ese espíritu. No podría codearse con ella la Unesco sin traicionar la causa de la educación, la ciencia y la cultura, que es, en 89 última instancia, la causa de la libertad, “uno de los más preciosos dones –como dijera Don Quijote a Sancho– que a los hombres dieron los cielos”. No en balde “con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre” y “por ella, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”. (El Mundo, 19 de noviembre de 1952) 90 El Padrecito Rojo José Stalin ha muerto. Ríos de tinta se han vertido en torno a su esperado deceso. Su ya quebrantada salud presagiaba el súbito desenlace. Nunca, en verdad, se han escrito tantas tonterías y estupideces para enjuiciar el tránsito a la historia de un gran líder político como en esta ocasión. Da pena la fabulosa capacidad de la mente humana para fatigar el ridículo. Desde diversas perspectivas, incluyendo la marxista ortodoxa, Stalin es acreedor al repudio y la condena; pero lo que no puede ocultarse es la tremenda impronta que deja su paso por la tierra. No es inferior a la de Lenin, Hitler, Trotski, Mussolini o Roosevelt. A su manera y bajo signo distinto, todos fueron, para decirlo con Hermann Keyserling, “espíritus que de modo patente han comunicado a esta época impulsos vitales de carácter activamente histórico”. Mientras en los pueblos aquende la cortina de hierro se tejen y destejen conjeturas y augurios de la más varia índole, millares de rusos han desfilado, en muda y desolada procesión, ante el cadáver expuesto del Padrecito Rojo. Los propios corresponsales de la prensa occidental se muestran sorprendidos de la conmoción producida por el fallecimiento del más poderoso y dinámico dictador que recuerdan los siglos. Su incomprensión radical de la naturaleza, estructura y objetivos del régimen forjado por Stalin les impide trascender más allá de la imponente manifestación de duelo. De ahí la banalidad de sus reseñas y el simplismo de sus predicciones. Nada ilustra, sin embargo, tan nítidamente, la descomunal ignorancia que padecen –solo pareja a la de los expertos oficiales en asuntos rusos– como la pueril alharaca alrededor del pintoresco problema de la sucesión. No precisaba ser muy zahorí para percatarse de 91 que, en consonancia con el carácter jerárquico del régimen soviético y su típica contextura de Estado-partido, era cosa ya resuelta en vida de Stalin y correspondía sustituirlo a Georgi Malenkov, dueño de los resortes y secretos del poder por decisión del Comité Central del Partido Comunista, del Consejo de Ministros de la URSS y del Presidium de su Consejo Supremo. La proclama conjunta, suscrita al expirar Stalin, constituye un mero trámite del acuerdo previamente adoptado. No cabe llamarse a engaño. Stalin ha muerto; pero su política está viva, el estado soviético en pie, los países satélites en un puño, los partidos comunistas a la orden y firmes y enraizados en la conciencia de millones de gentes los dogmas fluidos en que se sustentan la dominación del Kremlin y su proceso de desplazamiento geográfico y económico. Stalin puso en marcha el imperio soviético hacia su apocalíptico destino. Malenkov seguirá, inflexiblemente, la línea de Stalin. Ni las ofertas de paz, ni los rejuegos tácticos, ni las circunstanciales blanduras alterarán la estrategia concebida a raíz de la muerte de Lenin y desarrollada después de la expulsión y el destierro de Trotski. Desde entonces, no es posible en la URSS el disentimiento sin riesgo de vida. Cuantos se han atrevido a controvertir “la línea” han pagado la osadía con la horca o con el campo de concentración. Las periódicas purgas no han tenido otra finalidad que limpiar el camino de herejes. El derrocamiento del atrasado, despótico y podrido imperio de los zares y el advenimiento del régimen soviético es, sin duda, el vuelco histórico más trascendental de nuestra época. Como Juan Jacobo Rousseau la Revolución francesa, Carlos Marx presidió, ya muerto, una revolución hecha en su nombre y afincada en su doctrina. Era una empresa noblemente inspirada en la redención de los humildes y un incitante proyecto de una sociedad sin desniveles, injusticias, miserias y sombras, en la cual la libertad de cada uno sería la condición del libre desenvolvimiento de los demás, la razón de comunidad primaria sobre la razón de estado y no habría mayor potestad que el señorío del espíritu. El epos religioso del pueblo ruso y su sentido mesiánico de la 92 vida –subrayado por Dostoyevski en profético arranque– fue maravillosamente administrado por los heraldos de la buena nueva. Múltiples factores, objetivos y subjetivos, torcieron primero y frustraron después el magno empeño. El régimen soviético fue cobrando cada vez más un estilo político totalitario y una agresiva proyección nacionalista, hasta transformarse en un socialismo de estado de tipo policíaco y en la más ágil, pujante y maquiavélica fuerza de choque que ha lidiado por la hegemonía del planeta. Carlos Marx ha sido expurgado, corregido, monopolizado, rusificado y contradicho por el propio Stalin a fin de justificar la política imperialista del zarismo y la invasión soviética a Polonia conjuntamente con las huestes de Hitler. No exagera Maximilien Rubel cuando afirma que Marx es hoy “autor maldito en la URSS”. Es indiscutible que la escisión de la economía mundial creada por la Revolución rusa y la carismática influencia de la URSS al arrogarse la conducción providencial del movimiento obrero ha obligado al capitalismo a sacrificar utilidades, expandir la riqueza, mejorar las condiciones sociales de existencia, enmascarar sus móviles rampantes y practicar por otros medios su política de explotación colonial. No es menos evidente, empero, que en vez de marchitarse progresivamente, el estado soviético ha concluido por ser –a contrapelo de su pregonada sociedad sin clases– la más efectiva y brutal expresión del Leviatán de Hobbes y del dios mortal de Hegel. De esa patológica aberración histórica, dimanan, paradójicamente, el embrujo de Stalin, la crisis del socialismo y el renuevo de la democracia. Pero sería absurdo pretender negar el gigantesco progreso técnico, económico, social y cultural de Rusia bajo el férreo mando de Stalin. Si el problema del poder es el tema central de la teoría política, ninguno es más importante en el terreno de la acción política. La voluntad de poder es lo que precisamente singulariza y define al político de raza. Pocas veces conoció la historia tanto afán de poder y tanto poder concentrado como en José Stalin. Ni aptitudes y dobleces personales tan insólitamente acordes con la naturaleza y fines del poder ejercido. Sería pueril negarle a Stalin talento organizador 93 y capacidad ejecutiva; pero mucho más lo sería ocultar su astucia, su hipocresía y su audacia. José Stalin fue en vida un nuevo zar para los imperios rivales y el fementido abanderado de un hermoso ideal para millones de proletarios y para los que aún alientan la esperanza de un socialismo fundado en la libertad. No importa que haya adulterado la historia de la Revolución rusa en provecho propio y suprimido implacablemente a sus adversarios. Para su pueblo, y especialmente para las nuevas generaciones, educadas en la superstición del materialismo dialéctico y en la obediencia mágica al caudillo, fue y será siempre el hombre que elevó a Rusia al rango de potencia mundial. Ayer fue un héroe. Hoy es un símbolo. Y de ahora en adelante, mientras que el imperio soviético subsista, recibirá, junto con Pedro el Grande y Nicolás Lenin, la ofrenda de sus súbditos y el homenaje de sus vasallos. (El Mundo, 10 de marzo de 1953) 94 El mensaje de Benedetto Croce La publicación en lengua española de los libros fundamentales de Benedetto Croce constituye un decisivo aporte para nuestra comprensión del espíritu del tiempo en el plano de la historia universal. No incurro en hipérbole. El eximio historiador y filósofo italiano es una de las conciencias rectoras y de las mentes más claras de nuestra época. Su posición en el panorama de la filosofía contemporánea es casi tan relevante como la de Dilthey, Husserl, Jaspers o Heidegger. Croce es el jefe indiscutido del movimiento neohegeliano en Italia y uno de los más brillantes y originales intérpretes del historicismo. No es menos destacada su significación en el campo de la lógica, la ética, la estética, la filosofía social y la crítica literaria. Se podrá disentir de sus criterios matrices; pero –como ha dicho unos de sus traductores y exégetas– no se puede prescindir de él cuando de estas cuestiones se habla o escribe. Hay algo más todavía. Su fe militante en la libertad y su enhiesta actitud ante el fascismo sitúan la figura y la obra de Croce por encima de la mayoría de sus colegas de vocación y profesión. Desde Vico hasta hoy, no ha tenido Italia pensador más estimulante, voluntad más activa y temple más recio. Ejemplo de infatigable laboriosidad fue la dilatada vida de Benedetto Croce. Nació en 1866, en una pintoresca aldea de la región de los Abruzos. Acaba de morir en cabal lucidez y febril actividad. Singular dicha la suya. Le fue dable contemplar el cenit esplendente de la era victoriana, el turbulento ocaso del mundo fundado en la razón burguesa, la violenta irrupción de la sociedad de masas y el enigmático alboreo de la edad del átomo. En su obra proteica se proyectan, como un coruscante espejo, las esperanzas, 95 vicisitudes, frustraciones, polaridades y agonías de la época de tránsito social que le tocó arrostrar. Benedetto Croce vivió la mayor parte de su existencia a la vera del Vesubio y junto al mar latino. Niño aún, sus padres se trasladaron a Nápoles, hogar de casi todos sus antepasados. Su primera pasión fue –también sería la última– la pasión de la lectura. La infancia de Benedetto discurrió en una atmósfera de paz, orden y trabajo. Temprano comenzaba su madre las tareas domésticas. Temprano se entregaba su padre a revisar los expedientes y legajos. Los “ajetreos” y “enredos” de la política jamás perturbaron la afanosa tranquilidad de aquella casa. De los labios del “alto y rígido magistrado” solo escucharía Benedetto esporádicos encomios del “buen rey” Fernando II y de la “santa reina” María Cristina. Pero la apacible vida familiar y la “aséptica” educación de Croce sufrirían abrupta alteración al perecer aplastados en un terremoto sus padres y su única hermana. Su orientación cambiaría tan radicalmente a raíz de aquella desgracia que si no se conocieran los antecedentes podría decirse que la formación espiritual de Croce fue la propia de un italiano hijo de familia secularmente ligada a las luchas por la independencia y la unidad de Italia. Su vocación filosófica, su amor a la libertad, su sentido dinámico de la vida y su conducta pública se abrevaron en los acendrados juegos de la cultura clásica, en la reverberante tradición renacentista y en el culto a los valores políticos y éticos del risorgimento. De Sanctis fue su preceptor literario, Garibaldi su héroe y Nápoles su patria chica. La retórica de Cicerón, el genio oportunista de Octavio y la pompa imperial de Roma nunca fueron de su gusto. En Roma cursaría sus estudios universitarios, mostrando particular preferencia por la literatura, la historia y la filosofía, y soldaría íntima amistad con Antonio Labriola, a quien deberá, en apreciable medida, su encuentro consigo mismo a través de la ética de Herbart. Su retorno a Nápoles señala el ingreso de Croce en la vida cultural de Italia. Nápoles era, a la sazón, el último reducto de la filosofía hegeliana, ya de capa caída en toda Europa y, principalmente, en Alemania. Se leían y comentaban las abstrusas disquisiciones del sumo pontífice del idealismo 96 absoluto con típica pasión mediterránea. Spaventa era el gran oráculo que aprehendía el sentido esotérico de la tríada y alumbraba el sustrato misterioso de la idea. No tardaría Croce en sucumbir a los hechizos de aquella suntuosa y sibilina filosofía. Nada tiene ello de extraño. Del embrujo de Hegel ni siguiera pudo sustraerse Carlos Marx. Pero el deslumbramiento de Croce no duraría mucho más que el de Marx. Si este intentó poner la dialéctica sobre sus pies dándole un sustentáculo materialista, Croce discerniría, nítidamente, lo vivo de lo muerto en la filosofía de Hegel. Lo muerto era su concepto a priori de la naturaleza, su artificioso esquema de la historia y su acomodaticia deificación del Estado. Lo vivo era la comprensión dialéctica de la realidad, la objetivación del espíritu y la doctrina de la libertad. El gran descubrimiento de Hegel era la síntesis de los contrarios, la integración de la tesis y de la antítesis en una unidad superior, descomponible a su vez en una serie indefinida de afirmaciones y negaciones, conciliadas en síntesis generadoras de nuevos opuestos. El universo dejaba de ser factum para ser fieri. La tarea cardinal de la filosofía era elaborar una fenomenología del espíritu a la altura del tiempo; pero para ello precisaba eliminar los hiatos de Hegel y articular racionalmente la teoría y la práctica, como momentos dialécticos de un mismo proceso. A ese empeño se entregó Croce afanosamente, aplicando, con fructífero resultado, lo vivo de la filosofía de Hegel a diversas áreas del conocimiento. De la superación de la filosofía hegeliana y de la perspectiva filosófica de Croce deviene un modo acorde de ver, entender y explicar la historia, y de hacer filosofía. Ni el idealismo absoluto, ni el racionalismo mecanicista, ni el positivismo rampante captan –según Croce– la radical textura de la vida humana. La esencia de la vida humana solo puede concebirse y comprenderse a partir de su flujo perenne y de su temporalidad concreta. Su sustancia es el tiempo y su dínamo la libertad, que es el primun movens de la historia y la verdadera hazaña del hombre. 97 Ética y política son temas que ocupan largamente la meditación de Benedetto Croce. Su Filosofia della pratica es, por su rigor metódico y denso contenido, un tratado sistemático de ética. Numerosos ensayos y artículos en torno a la materia fueron publicados por Croce en su revista Crítica y casi todos recogidos en sus libros Fragmentos de ética, Elementos de la política y Aspectos morales de la política. Pero no fue Croce un moralista de gabinete. El objetivo cardinal de sus reflexiones sobre el problema de la ética y de sus relaciones con la política fue siempre sentar normas para la acción. Según él, ninguna filosofía es válida si no funge de guía para orientar, enriquecer y dignificar la vida. Animal político fue primariamente el hombre para Aristóteles. Igualmente lo sería para Croce. La política es “una forma perpetua del espíritu” y constituye “la actividad fundamental del hombre”. Quienes reniegan de ella por llenarle la casa de ruido reniegan de la naturaleza humana. Quienes se apartan de ella por asco es porque llevan el asco por dentro. La política no es constitutivamente ni limpia ni sucia: es creación o medro según sus resultados sociales. La genuina honradez política consiste en ponerla al servicio de una empresa histórica de carácter popular. Dos grandes ciclos recorre en su trayectoria el pensamiento político de Croce. En su temprana madurez, Maquiavelo, Vico y Marx son sus maestros. Ni que decir tengo que, durante esa época, Croce admitió, como canon, la escisión establecida por Maquiavelo entre ética y política. La idea, por demás, no era nueva. Ya en Grecia había aflorado la distinción y antinomia. Incluso su estudio era objeto de disciplinas distintas. Pero en Maquiavelo el deslinde aparece como la efectiva y “propia función de una filosofía política”. El ámbito de la política es radicalmente ajeno a la ética. La política es pura y exclusivamente política. Importa precisarlo enseguida. El maquiavelismo de Croce se contrae estrictamente a una consideración metódica del problema planteado por Maquiavelo como centro de gravitación de toda teoría política y de toda política práctica: el poder como razón del poder. Croce abomina de los que pretenden legitimar las infamias de los gobernantes con 98 citas entresacadas de El príncipe o de los Discursos sobre la segunda década de Tito Livio. Lo juzga, además, una repugnante falsificación del maquiavelismo de Maquiavelo. Nada más ajeno a este, en verdad, que ese amoralismo rampante atribuido a las consecuencias prácticas de su teoría del poder. La preceptiva de Maquiavelo es producto de un análisis objetivo de factores condicionantes de la política en una coyuntura determinada de la historia. No es precisamente un trasunto del paraíso terrenal el mundo en que le toca vivir. Maquiavelo solo acierta a ver a su alrededor “hombres ingratos, volubles, temerosos del peligro, codiciosos de ganancia” y propugna –empavorecido y desilusionado– los medios que considera más idóneos para mantener en rebañega obediencia al popolo minuto. Su apología de la fuerza es típicamente renacentista y congruente con la vidriosa moral del humanismo. Pero no es ese su ideal político. “Si los hombres fueran buenos –afirma con sofrenada tristeza– no sería necesario poner en práctica mis consejos”. La quimera que ilumina su vigilia es una “sociedad de hombres buenos y puros”. Su conciencia moral se rebela íntimamente contra los que intentan reproducir “los horrores de los tiempos perversos”, y se conforta con la ardiente evocación de aquellos que lo sacrifican todo por hacer el bien. La grandeza de Maquiavelo radica en su nuda pasión por la independencia y la unidad de Italia. Su miseria estriba en no haberse atrevido a ser quien era. Los legítimos herederos de Maquiavelo hay que buscarlos –advierte Croce– “en quienes procuran sistematizar el concepto de prudencia, de astucia y, en suma, de virtud política, sin confundirla con la virtud moral y sin limitarse a negarlo”. Habrá que buscarlos en gente de la estirpe intelectual y moral de Tommaso Campanella. Pero “su verdadero y digno sucesor fue otro italiano, Juan Bautista Vico, poco benévolo con Maquiavelo, pero saturado de su espíritu, un espíritu que clarifica y purifica, integrando un concepto de la política, componiendo sus aporías y mitigando su pesimismo”. Vico tuvo una visión dialéctica de la historia y una fe profunda en la naturaleza humana. No creía en la fuerza como árbitro único del desarrollo social. La fuerza es 99 solo “un momento del espíritu humano y de la vida de las sociedades, un momento eterno, el momento de lo cierto, perpetuamente seguido, mediante un desarrollo dialéctico, por el momento de la verdad, de la razón manifiesta, de la justicia y de la moral”. La fuerza es destructora cuando se pone al servicio de un concepto autoritario del poder. Es creadora cuando se pone al servicio de un concepto del poder fundado en el conocimiento. “Como decían los antiguos –escribe Croce– primero es vivir, y después vivir bien. No hay vida económica y política que no sea a la vez vida ética, como no hay cuerpo sin alma. Y el hombre moral no ejercita su moralidad sino obrando políticamente y aceptando la lógica de la política”. Esa es la posición de Croce en esta fase de su pensamiento político. No cabe duda de que está mucho más cerca de Vico y de Marx que de Maquiavelo. En el declive de su madurez biológica, el pensamiento político de Benedetto Croce adquiere un sentido ético cada vez más acusado. La lógica inmanente de la necesidad histórica da paso a la conciencia de la libertad, como la más alta forma de expresión de la actividad humana. Su sonada polémica con Antonio Labriola sobre el materialismo histórico y las concepciones económicas de Marx marca el punto de partida de esta nueva etapa, que habría de culminar magníficamente en su beligerante soledad en la Italia fascista. No es en modo alguno sorprendente que Benedetto Croce se haya topado en su camino con Carlos Marx y el socialismo. Su experiencia hegeliana y su concepción dialéctica del universo y de la historia, por una parte, y su radical discrepancia con el liberalismo económico y el formalismo jurídico de la Revolución francesa, por la otra, lo llevarían, como de la mano, a echar su cuarto a espadas en la polémica en torno a la virtualidad, el método y la praxis del marxismo, verdadero centro de imputación en los finales del siglo xix de la teoría política y de la política de partido. Su difusión y arraigo en la clase obrera y en los círculos intelectuales era cada vez mayor. “El materialismo histórico –escribía Croce– es hoy la doctrina de moda”. Si bien era un hecho de notoria patencia que el movimiento socialista se extendía por toda Europa y el marxismo cobraba 100 creciente autoridad y prestigio, no era menos evidente, sin embargo, que dentro del propio marxismo, y fuera de él, empezaba a someterse a severo análisis sus fundamentos teóricos, su estrategia y su táctica. Esta actitud criticista es la fuente del llamado revisionismo en la historia de las doctrinas sociales. Es ya indubitable que esa puesta en cuestión del marxismo tenía su raíz más profunda en la incomprensión de los nuevos desarrollos operados en la estructura del régimen capitalista. La corriente revisionista se nutría teórica y factualmente en el proceso de aburguesamiento de las condiciones de vida del proletariado y de la pequeña burguesía, como consecuencia de la expansión de los bienes materiales en los países metropolitanos de Europa, a expensas de la explotación de los territorios coloniales y dependientes. Millones de subhombres contribuían inconscientemente a crear, en el pensamiento socialista, una falsa conciencia de la situación real engendrada por la transformación dialéctica del capitalismo industrial en capitalismo financiero. El teórico más sobresaliente del revisionismo dentro del propio marxismo fue Eduardo Bernstein. Tiempo hacía que alentaba el propósito de contrastar la efectividad del marxismo a la luz de los hechos. No era solo una preocupación intelectual; aspiraba también a que, mediante ese contraste, el movimiento socialista se acomodara a circunstancias concretas no previstas por Marx y aplicase la táctica congruente. La larga y ríspida controversia fue planteada por Bernstein en una serie de artículos aparecidos en el periódico del Partido Socialdemócrata Obrero Alemán. Su libro Socialdemocracia teórica y socialdemocracia práctica, acremente impugnado en el Congreso de Hannover, contiene una amplia y sistemática exposición de la doctrina revisionista. Según Bernstein, era falso que el socialismo tuviera que conquistar el poder exclusivamente por la violencia. El socialismo era –históricamente considerado– el desarrollo ulterior del liberalismo y, por ende, su acceso al poder no debía ser otro, mientras fuera ello factible, que el sufragio universal. No correspondían en sus resultados, a las predicciones 101 de Marx, el proceso de concentración del capital en la industria, ni tampoco la depauperación de la clase obrera y la proletarización de la pequeña burguesía. La historia económica demostraba que las crisis eran generalmente fenómenos periódicos de crecimiento y excepcionalmente ofrecían un carácter catastrófico. La quiebra de la doctrina del valor saltaba a la vista: la homogeneidad universal del trabajo podía admitirse, a lo sumo, como hipótesis para explicar el “misterio” de la producción capitalista. De la doctrina de la plusvalía –implícita en la ley del valor– solo quedaba en pie el concepto de riqueza no ganada, fijada ya antes que Marx por Sismondi, Saint Simon, Proudhon y Rodbertus. No cabía desconocer la importancia del factor económico en la interpretación del proceso histórico; pero precisaba tener en cuenta que las necesidades de la evolución técnicoeconómica determinan cada vez en menor grado la evolución de la superestructura ideológica, manifestándose aquella como una dinámica constelación de factores recíprocamente condicionados. Era ya indispensable, por ello, ajustar la concepción materialista de la historia al fluido y complejo desarrollo de la vida social y cultural; y era igualmente imperativo insertar el socialismo en la nueva coyuntura histórica y formular un programa de acción política de tipo democrático, a fin de crear una fuerte reacción popular contra las tendencias abusivas del capitalismo. La teoría de la revolución social –admisible como alternativa en un proceso de crisis general del régimen capitalista– era, a la sazón, una utopía. La fruta tenía que madurarse naturalmente. En épocas de prosperidad, lo “fundamental –decía Bernstein– no era fomentar artificialmente la miseria de los obreros, sino levantar su nivel cultural y político y dejar siempre abierta una perspectiva al movimiento socialista”. El Partido Socialdemócrata Obrero Alemán hizo suyas, en los congresos de Gotha y de Stuttgart, las conclusiones de Bernstein, con la anuencia de Bebel y de Liebknecht, heterodoxos caudillos de la ortodoxia marxista. No tardaría mucho esta en dejarse sentir. Carlos Kautsky y Jorge Plejanov asumirían la cerrada defensa del socialismo marxista. 102 Vasta y honda repercusión tuvo la corriente revisionista fuera del marxismo. El profesor Charles Andler declaró solemnemente en 1897 la “disolución del marxismo” y la necesidad de elaborar un nuevo programa socialista. En parejo sentido habría de pronunciarse el profesor Massaryck. Saverio Merlino mantuvo que el socialismo era, ante todo, un problema jurídico. La tesis fue recogida por Antón Menger en su obra El derecho al producto íntegro del trabajo, y rápidamente aceptada por los sindicatos reformistas. El profesor Rudolf Stammler propugnaría en su libro Economía y derecho –despistada crítica del materialismo histórico desde el ángulo de la teoría del conocimiento– la reelaboración del marxismo sobre una base kantiana. Jorge Sorel plantearía –después de denunciar enfáticamente la descomposición del marxismo por sus teóricos oficiales– la infusión en el movimiento socialista de los elementos voluntaristas y religiosos de la filosofía de Bergson y del mito sindicalista de la huelga general revolucionaria. Pero de toda esa revisión del marxismo fuera del marxismo, la de más rango teórico, objetividad de juicio y largo alcance fue la intentada por Benedetto Croce en las buidas, documentadas y ágiles páginas de su Materialismo storico ed economia marxistica. El hechizo que ejerció el socialismo en Benedetto Croce es ya cosa juzgada. Nunca militó en sus filas; pero alentó vivas esperanzas en una renovación del contenido total de la vida europea al influjo de su prédica y de su acción. Jamás fue marxista; pero la impronta de Marx en la dirección historicista de su filosofía y en el desarrollo de su pensamiento político es demasiado visible para que pueda discutirse. Croce mismo se encargaría de aseverarlo. “Quien dirija su pensamiento a la cultura italiana de los últimos decenios –escribe en el prólogo de su libro Materialismo storico ed economia marxistica– no podría, a mi entender, dejar de advertir la amplia y beneficiosa influencia ejercida por el marxismo en los intelectuales italianos entre 1890 y el 1900. Gracias a esa doctrina, que penetró en las universidades junto con el juvenil socialismo, los estudios históricos fueron, después de una larga decadencia, retomados a la incompetencia de los puros filólogos y literatos, dando excelentes frutos 103 de historia económica, jurídica y social. El pensamiento filosófico se sintió también muy estimulado”. Benedetto Croce estaba ya en forma para su polémica con Antonio Labriola, cuando su antiguo profesor en la Universidad de Roma editó su vivaz y subjetivo ensayo Del materialismo storico, dilucidazione preliminari. Conocía hasta los más recónditos meandros del pensamiento de Marx, copiosa era su información del movimiento socialista y tenía sobre su mesa –leídas y anotadas– las obras de Bernstein, Massaryck, Andler, Merlino, Menger, Stammler, Sorel y Plejanov. Se enfrentaría a Marx en la propia actitud y con la propia responsabilidad con que se enfrentó a Hegel. Labriola mismo habría de reconocer, al replicarle, su cabal dominio de la doctrina marxista y su probidad polémica. A su vez, Croce empezaría por sentar que consideraba el ensayo de Labriola “como el amplio y profundo estudio sobre la materia”. La altura y dignidad de aquella controversia resulta hoy inconcebible. Croce fijó claramente su posición en el debate planteado en torno a la revisión del marxismo. No era marxista ni antimarxista: su interpretación y crítica representaba dentro de Italia la misma tendencia que seguía en Francia el proceso incoado al marxismo por Jorge Sorel. “Esta tendencia –dice– procura liberar el núcleo sano y realista del pensamiento de Marx de los adornos metafísicos y literarios de su autor y de las exégesis y deducciones poco cautas de la escuela”. Según Labriola, el materialismo histórico es “la última y definitiva filosofía de la historia”. Croce disiente de la tajante afirmación. Cabe hacer historia de la filosofía y filosofar sobre la historia; pero lo que no puede hacerse es filosofía de la historia partiendo de un a priori. La reducción conceptual del multiforme contenido de la historia está reñida con la naturaleza singular, intransferible y concreta de los hechos históricos. Los esquemas de historia universal deductivamente construidos son, cuando menos, caprichosas fantasmagorías. “No fue el propósito de Marx –puntualiza Croce– hacer una nueva filosofía de la historia”. Federico Engels recordaría, más de una vez, que el materialismo 104 histórico es un método y no una filosofía. “El mejor elogio que puede hacerse del materialismo histórico –afirma Croce– es que no es una filosofía de la historia”. Pero tampoco considera adecuado que se presente como un nuevo método. A su juicio, el materialismo histórico es solo un canon de interpretación. La aportación fundamental de Marx a la historiografía es, para Croce, su completo y sistemático desarrollo de la teoría de los factores históricos. El proceso histórico es producto de “una serie de fuerzas que se denominan condiciones físicas, formaciones sociales, instituciones políticas, individuos dirigentes”. Pero el materialismo histórico no se contrae a señalar el hecho; procede, además, a “la indagación de las relaciones existentes entre esos factores, o mejor dicho, los considera todos juntos como parte de un proceso único”. Cierto es que define el sustrato de la historia como el conjunto de las relaciones sociales de producción; pero no lo es menos que su poder determinante queda reducido a un último análisis para explicar las configuraciones, cambios y reacciones de la superestructura ideológica, que no es mero reflejo. No incurre Labriola en los ya sobados simplismos de los epígonos de Marx y de sus actuales espoliques. En su interpretación del materialismo histórico admite la complejidad del transcurso, el papel de las creencias, supersticiones, usos y costumbres, la fuerza de la raza, del temperamento y de las aptitudes naturales y la influencia, a veces preponderante, de los grandes hombres. No es distinta, en rigor, la perspectiva de Croce. “Yo admito, con las debidas precauciones –escribe–, que los hombres hacen su propia historia en condiciones preexistentes, entre las cuales las económicas, a pesar de que pueden sufrir el influjo de las otras, resultan, sin embargo, y en último análisis, las decisivas, y constituyen el hilo rojo que atraviesa toda la historia y nos guía a su entendimiento”. Labriola identifica materialismo histórico y socialismo; Croce cree, por el contrario, que se puede ser materialista histórico sin ser socialista. Si el materialismo histórico está llamado a significar algo valedero en el terreno de la ciencia –concluye Croce– “no debe ser ni una nueva construcción a priori de la filosofía de 105 la historia, ni un nuevo método del pensamiento histórico, sino simplemente un canon de interpretación histórica”. Este canon aconseja tener presente el sustrato económico de la sociedad para comprender mejor sus formas, relaciones y vicisitudes. No anticipa ningún resultado. Su fundamento es puramente empírico. Es una sencilla y fecunda norma para determinar las fuerzas impelentes del proceso histórico y esclarecer sus tendencias de desarrollo. En vez de llamarse materialismo histórico –fuente inagotable de polémicos equívocos–, debía denominarse realismo histórico. La cuestión social no es una cuestión moral para el socialismo marxista, ni lo es tampoco para Benedetto Croce; pero eso no significa que el socialismo marxista sea amoral, ni contradictoria con su ética la posición de Croce al respecto. En lo que al socialismo marxista se refiere, acaso haya inducido a creerlo el pregonado carácter materialista de la filosofía social de Marx. El socialismo marxista puede renegar, y en efecto reniega, de toda concomitancia con la metafísica y el idealismo; pese a ello, resulta evidente –como afirma Croce– “que la idealidad o el absolutismo de la moral, en el sentido filosófico de estas palabras, son presupuestos necesarios del socialismo marxista”. El socialismo marxista repudia la clásica teoría de los valores; pero los criterios de deber ser están presentes en el socialismo marxista. El concepto de plusvalía –derivado por Marx de la ley del valor-trabajo– verifica cumplidamente lo dicho. La plusvalía es más un concepto moral que una categoría económica. Su verdadera significación estriba en implicar una condena inapelable de la expropiación del trabajo ajeno no pagado. Sin “ese supuesto moral, ¿cómo se explicaría no ya la acción política de Marx, sino también el tono de violenta indignación y de amarga sátira que se advierte en cada página de El capital?”. Croce es claro y explícito al enfrentarse con el problema. La ética y la economía deben andar juntas, aunque no revueltas. El fundamento moral del socialismo como movimiento enderezado a impedir la explotación del hombre por el hombre es perfectamente compatible con el fundamento económico del socialismo como explicación objetiva del 106 régimen capitalista; pero la plausible consideración ética de la cuestión social imbíbita en el concepto de plusvalía nada agrega ni quita –según Croce– a la validez científica de las doctrinas económicas expuestas por Marx en El capital. Marx se propone en esa obra –una de las más empinadas expresiones del pensamiento contemporáneo– “investigar las leyes que rigen el sistema de producción capitalista y las condiciones de producción y circulación que a él corresponden”. Croce analiza la ímproba tarea de Marx desde el punto de vista de su forma y de su comprensión. Como forma, El capital es “una búsqueda abstracta”. Los mecanismos y leyes del régimen capitalista son deducidos de un esquema racionalmente elaborado. Como comprensión, la búsqueda de Marx se limita “a una particular formación económica, que es la que tiene lugar en una sociedad con propiedad privada del capital, o como Marx dice, con expresión propia, capitalista”. Si “como forma El capital no es una descripción histórica, como comprensión no es un tratado de economía, y mucho menos una enciclopedia”; pero “tampoco es una simple monografía económica sobre las leyes que rigen la sociedad capitalista”. El objetivo céntrico de Marx es establecer la ley última que explique el “misterio” de la producción capitalista. Esa ley última es la del valor-trabajo, según la cual “el valor de los bienes producidos por el trabajo humano es igual a la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirlos”. Según Croce, se trata “no de una ley ni de una categoría, sino de un hecho entre otros hechos, de una fuerza entre otras fuerzas y solo admisible como hipótesis”. Igual acontece con la ley de la disminución de la tasa del beneficio, de la depauperación progresiva del proletariado y de la caída inexorable del capitalismo por una subitánea mutación de la cantidad en calidad en el proceso dialéctico de la historia. En cuanto a la “lucha de clases” –motor de la historia para Marx–, es solo cierta “donde hay clases, cuando existen intereses antagónicos y cuando se tiene conciencia de ese antagonismo”. Ni “la economía marxista es la ciencia económica general, ni el valor-trabajo es el concepto general del valor”. Es innegable que Marx “intentó un análisis 107 completo del régimen capitalista; pero sus doctrinas económicas no corresponden en muchos aspectos a la realidad histórica”. Su “verdadera importancia es como sociología comparada”. La idea de “una filosofía de la economía” es “quizás la más fecunda” que pudiera extraerse de la obra genial del discutido profeta de Tréveris. Cuarenta años después de su polémica con Antonio Labriola, Benedetto Croce revalora el pensamiento de Marx y fija su postura ante el marxismo y el socialismo. Guarda admiración y gratitud para el hombre que le iluminó el turbio trasfondo de la sociedad capitalista, que reafirmaba con su concepto de la lucha por el poder y de la fuerza como energía de la voluntad y de la acción las más fecundas tradiciones del pensamiento político italiano y que contribuyó decisivamente a madurar su concepción de la fuerza y de la lucha por el poder como medios para la realización de la libertad. Pero ya la trama fundamental de las ideas del “gran pensador revolucionario” –a quien consideraba superior y más moderno que Mazzini– le parecía irremediablemente envejecida y su núcleo sano emponzoñado por la filtración totalitaria. Los conceptos de poder y de lucha que Marx había trasladado de los Estados a las clases retornaban de las clases a los Estados y se transformaban descarnadamente en instrumentos de un nuevo imperialismo que le disputaba la hegemonía del mundo al imperialismo tradicional. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas –erigida en nombre de Marx y sobre sus doctrinas– ejemplificaba dramáticamente el fenómeno. El socialismo marxista estaba “definitivamente muerto como ideal de redención social”. Había subordinado los fines a los medios y su concepción autoritaria del poder conducía a la degradación y a la esclavitud. No se diferenciaba del fascismo en su radical desprecio a la dignidad humana. El camino de la libertad era la única salvación del socialismo. La idea de la libertad como forjadora eterna de la historia está en la raíz misma de la concepción historicista de Benedetto Croce. No figura este entre los que han prostituido el historicismo convirtiéndolo en una “filosofía” justificativa de la servidumbre, la abyección y la cobardía por darse 108 objetivamente en la historia. “La conciencia moral –afirma en su ya clásico libro La storia come pensiero e come azione– está en el fondo del historicismo. El verdadero enemigo actual, no ya adversario, de este es el amoralismo o inmoralismo que ha venido desarrollándose, bajo mendaces formas historicistas, en las partes corrompidas de la gran filosofía alemana y ha llegado ahora a asumir figuras y proporciones monstruosas”. La aberración totalitaria –sumidero de los más fétidos residuos de la vileza humana– inspira este corajudo juicio del egregio pensador napolitano, formulado en pleno señorío de la cachiporra y del aceite ricino. El filósofo está obligado a defender, al precio que sea, la dignidad de la filosofía. Nunca olvidó Croce que el filósofo debe vivir de tal modo que su muerte resulte suprema injusticia. Vida y realidad son historia y nada más que historia para el historicismo. La filosofía de la ilustración había olvidado, en su cosmovisión, lo que existe de irracional en la vida humana y, por ende, en el proceso histórico. El historicismo representa la antítesis de esa postura. Ni todo lo real es racional, ni todo lo racional es real. Pero hay dos tipos fundamentales de historicismo: el historicismo abstracto, que pone el acento en lo puramente irracional, y el historicismo concreto, que supera la artificial escisión entre lo individual y lo universal creada por el racionalismo enciclopedista y funde dinámicamente lo racional y lo irracional, lo individual y lo universal en una comprensión dialéctica de la realidad y de la vida como historia de la libertad. Filosofía y política están teórica y prácticamente entramadas en el historicismo concreto. Los historicistas que pretendieron establecer un hiato entre filosofía y política fueron, en la pasada centuria, “mentes servidoras del rey y del Estado” y, en la actual, alabarderos del mito ario o de la fuerza bruta como fuente del poder público. El historicismo concreto es, por el contrario, una teoría de la vida civil y del gobierno por consentimiento. Niega radicalmente –por boca de Croce– la virtualidad del liberalismo económico; pero trasfunde en una unidad superior el liberalismo político de la Ilustración. Fue Hegel quien lanzó el divulgado apotegma de “que la historia es la historia de la libertad”; pero su significado y 109 alcance se refieren solo a “una historia del primer nacimiento de la libertad, de su crecimiento, de cómo se hizo adulta y de cómo se mantiene firme cuando hubo alcanzado esta edad definitiva, incapacitada para ulteriores desarrollos, a través de la libertad de uno, de la libertad de varios y de la libertad de todos, etapas correspondientes al mundo oriental, al mundo clásico y al mundo germánico”. La historia como historia de la libertad tiene en Croce intención y contenido distintos que en Hegel. No se trata de “asignar a la historia el tema de verse formada por una libertad que antes no existía y algún día habrá de ser, sino de la libertad como sujeto mismo de la historia”. La libertad “es, por un lado, el principio explicativo del curso de la historia y, por el otro, el ideal moral de la humanidad”. Es sólito escuchar en nuestros días “el anuncio jubiloso, o la admisión resignada, o la lamentación desesperada de que la libertad ha desertado ya del mundo, de que su ideal ha traspuesto el horizonte de la historia, en un ocaso sin promesa de aurora”. Según Croce, no saben lo que dicen los que así hablan o escriben. Si “lo supieran –observa– echarían de ver que el dar por muerta la libertad vale tanto como dar por muerta a la vida, por agotados sus íntimos manantiales. Y, por lo que toca al ideal, experimentarían gran embarazo si se les invitara a enunciar el ideal con que se ha sustituido, o pudiera llegar a sustituirse el de la libertad, y también con ello se darían cuenta de que no hay otro que lo iguale, otro que haga palpitar el corazón del hombre en su cualidad de hombre, otro que responda mejor a la ley misma de la vida, que es historia y, por lo tanto, ha de corresponderle un ideal en que la libertad sea aceptada y respetada y puesta en condiciones de producir obras cada vez más altas”. Es evidente que la libertad ha sufrido prolongados eclipses y afronta ahora riesgos decisivos; pero es también evidente que la esclavitud y la opresión “despiertan en el hombre la conciencia de sí y lo encaminan a la libertad, que prosigue su marcha a despecho de sus frecuentes derrotas”. Ni aun en las épocas más sombrías la libertad se extinguió en el alma de los pueblos. Incluso en las coyunturas más adversas la libertad ardió solitaria y soberbia en algunos hombres que 110 encarnaron en sí el ansia de libertad de todos los hombres. La historia “no es un idilio; pero tampoco es una tragedia de horrores, sino un drama en el cual todas las acciones, todos los personajes, todos los componentes del coro son, en el sentido aristotélico, mediocres, culpables-inocentes, mixtos de bien y de mal, y el pensamiento directivo es siempre en ella el bien, al que el mal acaba por servir de estímulo, y su obra la de la libertad, que siempre se esfuerza por restablecer, y siempre restablece, las condiciones sociales y políticas de una libertad más intensa”. La vida de la libertad es, por esencia, peligrosa y combatiente. Nada la debilita tanto, en los países donde configura y rige la autoridad política, como la costumbre de gozarla, que suele mermar “la conciencia vigilante de sí misma y enmohecer los impulsos de la defensa”. Estructuras de pueblos enteros se han derrumbado repentinamente por haberse adormecido o embotado el sentido de responsabilidad que conlleva el ejercicio de la libertad. Experiencias muy cercanas lo demuestran. Como también demuestran que, una vez disminuida o arrebatada, la libertad vuelve briosamente por sus fueros. De proezas ingentes está plagada la historia de la pugna del hombre por la conquista, dominio y disfrute de la naturaleza. Ninguna, sin embargo, puede compararse con su hazaña de concebir y hacer su propia historia como historia de la libertad. No anduvo descaminado José Carlos Mariátegui al afirmar que “los orígenes espirituales del fascismo están en la literatura de D’Annunzio”. Sería falso, desde luego, acusar al autor de Il Fuoco de fascista; pero es indubitable que el fascismo tomó “del d’annunzianismo el gesto, la pose y el acento”. Sobria, brutal y desnuda suele mostrarse la reacción en todos los países. No ha adoptado nunca ese enterizo cariz en Italia. En Italia, país de la elocuencia y de la retórica –observa sagazmente Mariátegui– “el fascismo necesitó erguirse sobre un plinto suntuosamente decorado por los frisos, los bajorrelieves y las volutas de la literatura d’annunziana”. La delirante oratoria de Benito Mussolini, el desenfrenado lenguaje de Roberto Farinacci y los emperifollados filosofemas de Giovanni Gentile –nutridos en el 111 culto al héroe, a la violencia y a la guerra– responden a ese estado de espíritu d’annunziano, que Benedetto Croce juzgó siempre como una patológica desviación de la tradición milenaria de Italia. El fascismo es, sin duda, la forma política de expresión de los regímenes capitalistas en proceso de bancarrota; en Italia fue también “la confluencia de todas las escorias de viejos derroteros de pensamiento y estilo que se creían ya superados hacía muchos años”. La subversión reaccionaria encabezada por Mussolini encontró el terreno próvidamente abonado. Italia era un polvorín de resentimientos, frustraciones y exasperaciones en las vísperas de la marcha sobre Roma. La crisis de las clases dirigentes, el fracaso de la rebelión comunista, la arcaica perspectiva de los partidos democráticos, el descontento de la pequeña burguesía, la desorientación del movimiento obrero y la ceguera de los líderes socialistas le abrieron las puertas de la ciudad eterna a los fasci di combattimento. El fascismo conquistó el poder al zoológico grito de ¡Eia, eia, alalá! y, al par, la militante adhesión de una vasta capa de la inteligencia italiana. No era esa la primera vez que escritores y artistas le rendían acatamiento y pleitesía a la fuerza. La inteligencia –hembra en muchos hombres– gusta, a menudo, de dejarse poseer por el garrote. La grandeza moral de Croce estriba justamente en haberse mantenido en pie, sin prestarle oídas al flatulento coro de conciencias genuflexas. En esa vertical actitud no estaría solo Benedetto Croce. Figuras eminentes de la inteligencia italiana –Guillermo Ferrero, Gaetano Salvemini, Roberto Bracco, Guido de Ruggiero, Tomasso Fiore, Giorgio Améndola, Piero Gobetti– suscribirían con él la Protesta de los intelectuales italianos contra el fascismo y los seudointelectuales a sus plantas. Este ya histórico manifiesto constituye el más alto testimonio de la rebelión del espíritu italiano en horas decisivas para los ideales del risorgimento, los valores fundamentales de la cultura europea y la dignidad del género humano. Juzgo indispensable recoger las palabras finales de ese viril y hermoso documento: 112 Nuestra fe no es una excogitación artificiosa y abstracta, o un desvarío del cerebro, producido por dudosas o mal comprendidas teorías; sino que es la posesión de una tradición, convertida en disposición del sentimiento, en conformación mental y moral. Ni las trabas impuestas a la libertad nos inducen a desesperar o a resignarnos. Lo que importa es que se sepa lo que se quiere y que se quiera algo cuya bondad sea intrínseca. La actual lucha política vendrá, por razones de contraste, a reavivar y hacer entender a nuestro pueblo, en forma más profunda y más concreta, el mérito de los mandatos y de los métodos liberales; y a hacer que sean amados con afecto más consecuente. Y quizás un día, contemplando serenamente el pasado, se juzgará que la prueba que ahora estamos soportando, áspera y dolorosa para nosotros, era una etapa que Italia debía recorrer para vigorizar su vida nacional, para cumplir su educación política, para sentir, en forma más severa, sus deberes de pueblo más civilizado. “Cuando oigo la palabra cultura, saco mi pistola y disparo”, profirió epilépticamente un “intelectual” nazi. “Muera la inteligencia”, berreó un general falangista en la Universidad de Salamanca. No podría irse en zaga el verboso condotiero italiano. “Tengo a gran orgullo –gruñiría Mussolini en un ululante congreso de camisas negras– no haber atravesado nunca el umbral de un museo, ni haber leído jamás una página de Benedetto Croce”. Ni siquiera era suyo el zafio exabrupto. Muchos años antes lo había lanzado y repetido por toda Italia un troglodita disfrazado de poeta. Pero Benedetto Croce no permanecería callado ante la avilantez del Duce. Su sarcástica réplica –publicada al día siguiente en Il Mattino de Nápoles– puso en soberano ridículo a Benito Mussolini. No se haría esperar la represalia. Bandas de jóvenes intoxicados por una concepción gansteril de la vida, de la sociedad y del Estado invadieron la casa de Croce e intentaron destruir su biblioteca. Su valor y serenidad impidieron la consumación de la típica fechoría totalitaria. La enorme repercusión nacional e internacional del incidente obligaría a Mussolini a respetarlo en lo adelante. Quedaría, sin embargo, sujeto a vejaminosa vigilancia. Pero su palabra 113 y su ejemplo fueron, durante veinte años, dardos y acicate. En ese interminable interregno, el espíritu de la verdadera Italia hablaría por la erecta pluma de Benedetto Croce. Su polémica con el fascismo forma ya parte de la historia del hombre como hazaña de la libertad. Benedetto Croce tuvo la fortuna de asistir al oscuro derrocamiento del fascismo y al borrascoso renacer de Italia. Ministros y generales apelarían a su experiencia y a su consejo en los agitados y confusos días subsiguientes a la terminación de la guerra civil. Croce fue entonces la única autoridad en un pueblo famélico, ofendido y desesperado. Empinada era ya su vejez y bastante agrietada su salud; pero no vaciló ante el angustioso reclamo de la patria. A su tacto, perseverancia y coraje se debió, en gran parte, la rápida unificación de las dispersas energías, afanes y esperanzas de Italia y el pacífico retorno a las normas democráticas de vida. Las amarguras, desgarros y humillaciones de la ocupación aliada se alzarían más de una vez en el camino, entorpeciendo la delicada y compleja tarea. La influencia de Croce fue decisiva en la orientación social del nuevo pensamiento democrático italiano. No podía ya ignorarse que los problemas planteados por la sociedad de masas obligaban a planificar la economía para salvar la libertad. Ni podía tampoco olvidarse el aporte del socialismo a la dignificación del trabajo y al ascenso material y espiritual de la clase obrera. El liberalismo económico estaba definitivamente sobrepasado por los hechos. La democracia italiana debía fundarse, a juicio de Croce, en el liberalismo ético-político, perfectamente conciliable con las exigencias de una equitativa distribución de la riqueza mediante la intervención del Estado. Desde esa ancha y clara perspectiva, enjuició Croce el movimiento comunista italiano y la experiencia soviética, concluyendo categóricamente que el reino de la libertad solo podía florecer y fructificar en el ámbito de la democracia social. La muerte sorprendería a Benedetto Croce laborando intensamente por la libertad, el decoro y la cultura de Italia. Entre los últimos escritos salidos de su pluma, está el que transcribo a seguidas, por constituir su testamento filosófico, 114 a la vez que un reconfortante mensaje a los que luchan y esperan: “El contraste entre dos cosas contrarias ha sido a veces considerado como oposición entre una racional y otra irracional, mas a decir verdad lo irracional no tiene aquí nada que ver puesto que se trata únicamente del acompañamiento necesario de un hecho que se justifica por su evidencia misma. Pero de esta proposición se deduce todo el aspecto de la realidad que llena el mundo y que está en lucha contra ella misma, dividida en hileras contrastables infinitas. El espíritu humano trata de componer esta lucha, o al menos de disciplinarla: mas la tentativa resulta vana y la lucha continúa siempre con la misma violencia y el mismo desgarramiento”. “Es necesario observar que uno de los más fuertes motivos de las religiones es la necesidad de conducir el universo a la paz, incluso cuando para alcanzarla sea preciso pasar a través de etapas más diversas y graduales. Ahora bien, es precisamente esto lo que da a todas las religiones su carácter imaginario; todas, a fin de cuentas, se encuentran con las manos vacías. Los remedios por ellas propuestos, las adaptaciones, las transacciones ponen al descubierto su nulidad. Y lo que subsiste es el estimulante a alejarse de todas ellas, al objeto de reemplazar la invención religiosa por la investigación filosófica”. “El individuo, en el curso de su vida, es un Cristo que sufre de dolores terribles y de azares atroces, y cada uno de nosotros lleva en sí el recuerdo, del que no puede desprenderse y del que sabe solo se liberará merced a la muerte”. “Se tiene costumbre de pedir que cada uno proponga a su propia vida un fin, pero este fin no puede ser nunca una obra única hacia la que dirigir sus fuerzas; esta no puede ser otra que la potencia misma de la obra individual, que se obstina en desafiar toda adversidad, y, puesto que se ha venido al mundo, no salir de él más que cuando se haya cumplido todo el deber moral que implica tácitamente –como sobrentendido– la vida”. “Parecerá que esta visión de la existencia es en sumo pesimista, pero es todo lo contrario puesto que el pesimismo es desconfianza y envilecimiento, mientras que la actitud que aquí se anuncia es un recogimiento por el hombre de todas 115 las fuerzas de su espíritu, que solo se cumple en la energía del hacer. Ella desafía al adversario y le hace doblegarse; el adversario, que no es otro que esa parte de sí que debe ser vencida y superada”. Acaso nunca sospechó Benedetto Croce, en su tranquila y estudiosa juventud, que el destino le reservaría una ancianidad en guerra abierta con la servidumbre y el poder. Pudo, como tantos, tirar la piedra y esconder la mano, o preservar su vida en el destierro. Prefirió decir su verdad a trueque de todos los riesgos y quedarse en Italia cumpliendo sus deberes intelectuales y civiles. Las suyas fueron también palabras de un combatiente. No creo yo que Benedetto Croce haya puesto la piedra última en el magno propósito, ya en marcha, de construir una filosofía de efectiva y universal validez; pero lo importante es que su filosofía –luminoso fragmento de la totalidad de lo real– no es un saber de perdición, sino un saber de salvación. Nadie más distante que Benedetto Croce de la náusea existencialista, de la nada sin nada y de la hora veinticinco. No en balde fue un filósofo de la libertad y por ella padeció y pugnó con el coraje de Sócrates y el denuedo de Spinoza. (El Mundo, 13 de mayo de 1953) 116 DESFOGUES TROPICALES 117 118 Vejamen a José Martí La incalificable afrenta inferida a José Martí por dos tripulantes de un buque de guerra norteamericano equivale moralmente a las peores brutalidades de la época ominosa del destino manifiesto, de la política del garrote y de la diplomacia del dólar. Cuba ha sido ultrajada en lo más íntimo de su dignidad de pueblo libre en las ofensas perpetradas a la estatua del apóstol de nuestra independencia, con la cómplice debilidad de las autoridades policíacas. Estudiantes encendidos de patriotismo y cívicos ciudadanos han sido apaleados por quienes debieron darles su merecido castigo a los protagonistas del grosero vejamen. No caben atenuantes de ninguna índole. La responsabilidad de lo ocurrido incumbe, exclusivamente, a los jefes de esa marinería, que suele desembarcar en nuestros pueblos como en tierra conquistada, con ostensible desprecio para sus tradiciones, su cultura y su soberanía. Un vecino que no se respeta a sí mismo no tiene derecho a ser respetado. Una democracia que no traduce sus dichos en hechos está radicalmente invalidada para presentarse como ejemplo. Jamás un marino cubano ha hollado el obelisco de Mount Vernon. El Gobierno de Cuba debe exigirle, enérgicamente, al de los Estados Unidos una inmediata satisfacción a nuestro pueblo por este denigrante suceso, que ha suscitado una oleada creciente de indignación y de protesta. Debe, asimismo, el pueblo norteamericano exigirla en defensa de su propio decoro. Y la ciudadanía debe mantenerse movilizada hasta obtener la reparación que ya ha demandado virilmente en la calle, en la prensa y en la radio. La Universidad de La Habana no puede permanecer al margen de este bochornoso episodio. El Consejo Universitario 119 acordó recientemente, a propuesta mía, que la Universidad solo debía pronunciarse, como institución, en “defensa de la soberanía nacional, del régimen democrático y de la autonomía”. Nunca, como en esta coyuntura, está obligada a manifestarse con claridad y bizarría; y, al par que levantar su palabra condenatoria, rendirle homenaje al hombre que es nuestro gran fiador intelectual y moral ante el mundo y encarna las más puras esencias de la cubanía, menospreciada, escarnecida y burlada por un grupo de facinerosos. (Declaración pública suscrita como decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Público, 12 de marzo de 1949) 120 Tarea inaplazable El movimiento revolucionario que insurge el 30 de septiembre de 1930 no aspiró solo a transformar la estructura colonial de nuestra economía, las condiciones sociales de existencia de nuestro pueblo y el tono rampante de nuestra política. Aspiró también a insuflarle un contenido ético a la vida pública e imprimirle un ritmo de eficiencia, pulcritud y continuidad a los órganos de poder en el cumplimiento de las funciones inherentes a su respectiva naturaleza. La desproporción entre lo querido y lo logrado es harto visible para que necesite ser subrayada. Negar que, en determinados aspectos, la república ha progresado notoriamente durante los últimos veinte años es pasatiempo favorito de los fracasados de ayer y resentidos de hoy. Sobremanera cuantioso es el saldo en punto a las denominadas reformas sociales. Hecho de mayor monta aún es la consolidación de la soberanía nacional. La concentración de la tierra en pocas manos, el monocultivo en gran escala y el desarrollo económico dependiente de factores ajenos a la vida cubana siguen todavía primando; pero la estructura colonial ha sido vigorosamente removida y definitivamente superado el complejo de inferioridad nacional creado por la Enmienda Platt y el libre juego del capital extranjero. Las libertades públicas –reconquistadas en fiera lucha contra el torvo y voraz mandarinato de Fulgencio Batista– están firmemente establecidas. El actual gobierno ofrece costados asaz vulnerables a la censura; mas también cuenta con realizaciones de verdadero rango. La fundación del Banco Nacional, el establecimiento del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, la reconstrucción de la educación pública y el estricto acatamiento a las urnas son las más 121 acusadas notas que muestra en su haber. Si llevase a fondo la política de los “nuevos rumbos” –con hombres y métodos acordes– se ganaría el respaldo activo de la opinión consciente del país. No resulta menos indudable el desolador balance que arrojan estas dos décadas en la esfera de la actividad política, en el orden administrativo y en el campo de la moral pública. La perspectiva que ha venido dominando en los partidos políticos es el reparto de los cargos públicos como botín de guerra y el uso indiscriminado de todos los medios para satisfacer los desmandados apetitos de la mayoría de sus dirigentes. La administración pública cubana jamás fue modelo en su género; pero nunca alcanzó el grado de desbarajuste, corrupción, improvisación y favoritismo que en el pasado cuatrienio. Las emanaciones mefíticas de la Ciénaga de Zapata huelen a primavera si se las contrasta con los hedores del BAGA,1 sigla representativa del pistolerismo empollado con cheques. Imperativa necesidad de esta coyuntura histórica en que se están debatiendo los destinos del régimen democrático es que los partidos políticos respondan a los fines de servicio colectivo que pregonan, demagógicamente, en vísperas de comicios. Nada ha contribuido tanto a la dramática crisis que vienen sufriendo las instituciones representativas como la inverecundia de los politicastros de oficio y la vagancia remunerada del Parlamento. Enemigos de la democracia no son únicamente quienes pretenden derribarla por la violencia en guerra abierta o clandestina. Enemigos de la democracia son, en pareja medida, aquellos que la invocan, exclusivamente, para fabricarse una fortuna a costa del erario público y distribuir el pienso burocrático entre sus paniaguados. Bloque Alemán-Grau-Alsina. Grupo de poder político integrado por el presidente Ramón Grau San Martín, su cuñada Paulina Alsina y José Manuel Alemán, ministro de Educación, muy conocido por sus escándalos de malversación. Se lo considera un instrumento de corrupción política, pues sus miembros dominaron las instituciones de poder por medio de prebendas, botellas y la compra de votos. (Nota de la Editora). 1 122 Mientras continúen señoreando los caciques en nuestros partidos políticos, constituya título suficiente para aspirar a la presidencia el vuelo gallináceo sobre asambleas controladas y prepondere el régimen de clientela en el orden administrativo, la vida pública seguirá estando a merced de la codicia, la incapacidad, la audacia y, sobre todo, de la retórica de sinapismo. No es fácil, desde luego, mutar radicalmente este deplorable estado de cosas. El “manenguismo” hunde sus raíces en los inicios mismos de la República y forman legión los que medran, descocadamente, a su sombra. Es tarea larga y dura la que se impone; pero ya inaplazable para los partidos de tradición revolucionaria y arraigo en las masas populares. Como todo proceso de purga y rescate, este implica, como pocos, por su índole, sacrificio, denuedo y perseverancia. Hay que presentar batalla en todos los frentes. Desde fuera y desde dentro. Y más desde dentro que desde fuera. Si el verbo no se conjuga en la acción, poco podrá adelantarse en este terreno. La carrera administrativa, demandada de nuevo por Carlos Prío en reciente discurso, podría contribuir, eficazmente, a limpiar la mugre que inficiona nuestra vida pública. En sí misma, la carrera administrativa tiende a satisfacer dos exigencias fundamentales de la sociedad contemporánea: la organización de un servicio civil idóneo y honrado mediante la tecnificación de la administración pública y el establecimiento de un régimen de garantías para los funcionarios y empleados. El ideal sería, por supuesto, la coexistencia efectiva de un gobierno por elección y de una administración por selección. Ese ideal fue recogido en esencia por la Ley del Servicio Civil, promulgada por el decreto núm. 45 del 11 de enero de 1909; pero, en la práctica, ha solido imperar el sistema del despojo, del peculado y del prebendaje. La Sección Segunda del Título VII de la Constitución de 1940 ha preceptuado los principios cardinales de la carrera administrativa contenidos en la ley de 1909 y ha establecido, en una disposición transitoria, la necesidad de adoptar una legislación complementaria. 123 Si al abrirse el Congreso el próximo mes de septiembre se aprobase la carrera administrativa, no solo se le daría estabilidad, eficiencia y pulcritud a la compleja actividad del Estado; se habrían modificado, al par, las vituperables condiciones en que se ha desenvuelto la política cubana desde los idílicos tiempos de don Tomás Estrada Palma. El programa sustituiría a la clientela y el probado servidor del pueblo a los mesías de pacotilla. Y también se aclararían, nítidamente, las nebulosas perspectivas de la sucesión presidencial. (El Mundo, 1º de agosto de 1950) 124 La infecta herencia del BAGA Juzgo absolutamente inmoral aceptar ese “donativo”.1 No importa la noble finalidad a que parece destinarse. No importa que se administre a la luz del día. Dinero robado es dinero manchado. Se ha dicho del nuestro que es un pueblo de poca memoria; pero no tanto como para que pueda haber olvidado la obra nefanda de José Manuel Alemán en el Ministerio de Educación. Tuvo entonces la oportunidad de ocuparse y preocuparse del destino de nuestra infancia. Pero lo que hizo fue entrar a saco en el presupuesto del departamento a su cargo, transformando en jugoso lodazal lo que debió ser jardín pulcramente atendido. Elevó la prebenda a sistema, destrozó la autoridad profesoral, premió la incompetencia, escarneció al magisterio, estableció el ayuno escolar, aupó el gansterismo y amasó una fabulosa fortuna a expensas, precisamente, de los sagrados intereses de la niñez. Cuando Aureliano Sánchez Arango asumió el Ministerio de Educación, recibió, como herencia, una cloaca rebosante de detritus: la infecta herencia del BAGA. Aceptar ese “donativo” de José Manuel Alemán implicaría consagrar la munificencia privada a costa del erario público. Y entrañaría, en este caso concreto, la glorificación póstuma del Inciso K. No solo eso. Significaría también la remisión del peculado por la vía testamentaria. Los “benefactores” de Alusión a una supuesta cláusula testamentaria de José Manuel Alemán, donando cinco millones de pesos para la fundación de un hospital infantil. La acre polémica suscitada en torno a si debía o no aceptarse movió a la revista Bohemia a formular una encuesta pública sobre el asunto. A ella respondí tajantemente, como podrá comprobarlo el lector. 1 125 colas de pato, palacios miliunochescos y fincas señoriales se sabrían de antemano perdonados y prestos a emularse en la comisión de todos los pecados. El mármol impoluto para quienes fatigaron alegremente la gama de la pillería. El paraíso para los ladrones. El purgatorio para los trapisondistas. El infierno para los testaferros. El limbo para los justos. Esa sería la lección y el ejemplo que legaríamos a las futuras generaciones de aceptarse ese “donativo”. El pueblo cubano está urgido de hospitales, escuelas y caminos. La fortuna robada de José Manuel Alemán podría sumarse a la de otros de su filibustera estirpe y servir de fondo común para satisfacer esas perentorias necesidades. Hay un procedimiento expedito y limpio desde su raíz: la confiscación. (Bohemia, 6 de agosto de 1950) 126 Puntos sobre las íes En su crónica política del sábado último, mi suspicaz amigo Rafael Esténger enjuicia, irónicamente, el “apoteósico” desfile de 35 camiones repletos de material escolar, que el Ministerio de Educación ha comenzado a distribuir en todos los centros de enseñanza de la república; y al par alude a concursos convocados por la Dirección de Cultura, en que no se les paga a los artistas premiados. No dio esta vez en el blanco el leído comentarista. Esta réplica va enderezada a probarlo. Es indudable que, en “un país normalmente organizado”, jamás se le ocurriría a un funcionario exhibir el cumplimiento de un deber ineludible; mas no lo es menos que resulta imperativo hacerlo en un país como el nuestro, a fin de mostrarle al pueblo que su dinero se invierte al servicio de la comunidad. Ya aquí la gente, por un enmarañado complejo de circunstancias, solo cree en lo que ve o en lo que palpa. Si Aureliano Sánchez Arango fuera ministro de Educación en Suiza, no se habría visto precisado a apelar a ese extremo recurso; como lo es de Cuba, a pesar de su empeñosa brega por la escuela y de su probidad reconocida, no le quedaba, en rigor, otro camino. La única manera de superar el ya patológico escepticismo que aqueja a nuestro pueblo –jugosamente explotado por los pistoleros de la difamación– es presentarle hechos como puños. Es cierto, asimismo, que en la ominosa rectoría de José Manuel Alemán desfilaron, frente a los balcones de Palacio, varios camiones del Ministerio de Educación, pregonando, en vistosos letreros, la preciosa carga que conducían. No lo es menos, sin embargo, que las cajas iban totalmente vacías y que tras el “show administrativo” –santificado en la plaza 127 del pueblo por el inefable anacoreta de la Quinta Avenida– los camiones retornaron a los almacenes del ministerio como si nada hubiese pasado. Algo parecido aconteció bajo la regencia de otro ministro de Educación del fementido régimen de la cubanidad. Esos fraudes monstruosos, que atentaban contra los sagrados intereses de la niñez y el progreso cultural de la nación, no merecieron entonces la tajante repulsa de muchos que hoy gesticulan y berrean contra la política educacional del Gobierno. Desde que Enrique José Varona implantara su ya histórico plan de reformas de la enseñanza, nunca ha estado el Ministerio de Educación más celosamente servido, ni más rectamente orientado. Las limitaciones y yerros que pudieran señalarse no afectan el juicio de conjunto. Puede que Rafael Esténger, el comentarista político, se niegue sectariamente a reconocerlo; pero Rafael Esténger, el historiador, sabe perfectamente hasta qué punto es reprobable silenciar lo que salta a la vista. Si no se hubiesen operado cambios radicales en la estructura administrativa, la organización técnica y los objetivos del Ministerio de Educación, tenga la seguridad Rafael Esténger que otra sería mi opinión. En la fraternal amistad que nos ha ligado durante 30 años a Aureliano Sánchez Arango y a mí, ni su conciencia ni la mía estuvieron nunca hipotecadas al juzgar recíprocamente nuestra conducta pública. Ambos, como Aristóteles, somos muy amigos de Platón; pero mucho más amigos de la verdad. Rafael Esténger no puede alegar ignorancia de la anacrónica, torpe y mezquina política educacional desenvuelta por los distintos gobiernos, a partir de la administración de Tomás Estrada Palma. De sobra ha leído y meditado las severas críticas de Arturo Montori, las razonadas denuncias de Fernando Ortiz, las tablas escalofriantes de Carlos M. Trelles y las sesudas catilinarias de Ramiro Guerra sobre el estado lastimoso de la educación pública en Cuba en el período anterior al 12 de agosto de 1933; y le sobra, además, la experiencia directa que dan los años vividos. Ni puede tampoco alegar ignorancia de las catastróficas condiciones en que dejaron el Ministerio de Educación José Manuel 128 Alemán y su aprovechada pandilla. Nada más semejante a la horrenda sentina de un barco negrero que aquel lodazal infecto, en que la insolencia, la botella, la estolidez y el atraco florecían a mansalva. Esa hedionda herencia, unida a la tradición colonial sobreviviente en la escuela republicana, fue la abrumadora carga que recibió Aureliano Sánchez Arango al asumir el Ministerio de Educación el 10 de octubre de 1948. La titánica empresa de fumigarlo, reconstruirlo y ponerlo eficazmente en marcha fue iniciada, a fondo, en un ambiente poblado de amenazas, prevenciones, inverecundias y resistencias. Ya hoy los frutos empiezan a madurar. La limpia administración de los cuantiosos fondos a su cargo y la enérgica política de rescate y creación de Aureliano Sánchez Arango se han traducido, rápidamente, en visibles beneficios para la instrucción primaria, la enseñanza secundaria y la difusión de la cultura. En muchos años, por primera vez en el curso que se avecina, todos los planteles de la república contarán con abundante, variado y moderno material escolar. Los pupitres, lápices, libretas, tinteros y enseres que abarrotaban los camiones que desfilarían por la ciudad rumbo al interior de la Isla evidencian, cumplidamente, que este próximo a abrirse puede denominarse, sin demagogia por medio, el curso del material escolar. No pecó de hiperbólico Carlos Prío al afirmar la mañana del sábado que la labor de Aureliano Sánchez Arango en el Ministerio de Educación dejará huella en la historia. Erró también Rafael Esténger al sostener rotundamente que, por “no haber dinero disponible”, no se abonarían los premios a los artistas laureados en el IV Salón Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, organizado por la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación. Esta vez el flechazo iba directamente contra mí. No sé quién puede haberle soplado a Esténger tamaño infundio. Excluyo, desde luego, la suposición de que lo haya lanzado por cuenta propia, para ponerme gratuitamente en entredicho. Es sobremanera deplorable, de toda suerte, que un historiador profesional se atenga, exclusivamente, a dolorosos rumores o a resentidas especies. 129 Es falso, absolutamente falso, que los artistas laureados en el IV Salón Nacional de Pintura, Escultura y Grabado tuvieran sus premios en “el pico del aura”. Parte del pedido de fondos destinado a sufragar dichos premios, a nombre del pintor José Manuel Acosta, miembro del jurado calificador, estaba en mi poder desde el mes de julio; el resto, a nombre del escritor Enrique Labrador Ruiz, miembro también del jurado, llegó a mi despacho de la Dirección de Cultura el pasado viernes. Esperaba yo solo completar el total de la cantidad para distribuirla entre los triunfadores. Justamente ayer tuve el gusto de entregarles a los artistas premiados sus respectivos cheques. Vea, mi suspicaz amigo, cómo esos premios jamás estuvieron aleteando en el aire. Ahora podrá verificar –si le place– que están en los bolsillos correspondientes. Confío en que Rafael Esténger no reviente de júbilo al conocer la noticia. Nada menos proclive a la apoplejía que su ponderado temperamento y su pacífica constitución. De ahí el asombro que me produjo su vibrante clarinada, incitando a nuestros artistas a que se organizaran en “comité de lucha” y enarbolando estentóreas consignas exigieran revolucionariamente los premios que Aureliano Sánchez Arango y yo les habíamos escamoteado. (El Mundo, 5 de septiembre de 1950) 130 Bufón sin teatro Nada más fácil que polemizar con Ramón Vasconcelos. Se puede escoger su propio terreno y devolverle directamente sus improperios con la seguridad absoluta de tocarle el trigémino. Se puede apelar a los hechos y de antemano ya se sabe que replicará arreciando el insulto, tergiversándolo todo o escondiéndose en un despecho que traduce visiblemente su impotencia. Ya lo primero lo está haciendo Aureliano Sánchez Arango con sus implacables autopsias. Salvador Vilaseca –que lo encerró en un callejón sin salida– sabe ya lo segundo. No sé si Vasconcelos tiene a orgullo haber sido machadista convicto y confeso y batistero con despensa en Columbia. Nosotros, los que combatimos en plena calle la dictadura de Machado y el bajalato de Batista, tenemos a mucha honra que nos llamen “treinteros”. Los que sobrevivimos a esa épica lucha formamos parte de una generación que puede darle lecciones de todas clases a Ramón Vasconcelos y a sus pares de ayer y de ahora. Hemos desafiado la muerte sin temblores de piernas y llevamos sobre las costillas, sin haber pasado la cuenta, años de persecución, de cárcel y de exilio. Y aun los que desertaron del espíritu que orientó nuestra brega contribuyeron, denodadamente, a derribar la podrida estructura que servía de cobijo a las generaciones sietemesinas, que hicieron almoneda de la función pública y entregaron, impúdicamente, nuestras riquezas al capitalismo extranjero. Si Cuba dejó de ser una factoría azucarera y es hoy una nación soberana, se debe a la voluntad, al coraje y al sacrificio de los “treinteros”, que han acuñado ya su nombre en la historia por haberla hecho a costa de su juventud y de su sangre. 131 No negamos, ni podemos negar, por ser precisamente “treinteros”, que aún faltan injusticias que reparar, crímenes que sancionar, sombras que esclarecer, miserias que redimir y lacras que extirpar. Pero lo importante –lo que cuenta desde el punto de vista de la dinámica social– es que rompimos los murallones de la colonia superviva y roturamos caminos nuevos hacia tiempos mejores. Y eso no nos lo ha perdonado, ni lo perdonará nunca, el empresario de Alerta. Su conga preferida sigue siendo “La Chambelona” y su ideal político el matarife villareño pregonando demagógicamente “agua, caminos y escuelas”. Su goce supremo, como periodista, fue monopolizar, impunemente, la diatriba contra los “treinteros”, bajo la protección remunerada de Fulgencio Batista. Mientras Vasconcelos volcaba a diario un chorro de infamias sobre nosotros, los “treinteros” eran acorralados como fieras, sepultados en mazmorras y asesinados a mansalva. Eso fue en 1935, 1936 y 1937. A Vasconcelos, censor máximo de la prensa, le importaba entonces un comino la libertad de expresión y la dignidad humana. Podía difamarnos a su antojo y arbitrio; y ya con eso la democracia imperaba y Cuba se sentía feliz. Su selvático odio contra Aureliano Sánchez Arango tiene la misma raíz. También el ministro de Educación del gobierno de Carlos Prío es un “treintero” de los que no cobró. Un “treintero” digno, por su talento, su carácter y su conducta, de la generación revolucionaria. Un “treintero” que puede evocar, sin sonrojos ni remordimientos –no me cansaré de repetirlo–, a Julio Antonio Mella, Rafael Trejo, Gabriel Barceló, Antonio Guiteras y Pablo de la Torriente Brau. Un “treintero” que entró en la universidad, como había predicado, por la puerta ancha del concurso-oposición. Un “treintero” que, por serlo de pies a cabeza, vino al Ministerio de Educación a servirlo y no a servirse de él. Y esto tampoco puede perdonarlo Ramón Vasconcelos, que pasó por el Ministerio de Educación agravando sus males y aumentándose el sueldo. Vasconcelos alude despectivamente, en una de sus rencorosas tenias contra Aureliano Sánchez Arango, a la labor desarrollada en la Dirección de Cultura del Ministerio de 132 Educación. Para difamar a Aureliano, cita a Humberto Rubio. Para agredirme a mí, se apoya en Luis Dulzaides. Había pensado ponerle los puntos sobre las íes con obras y cifras. No tengo hoy humor para eso. Ahí está, por lo demás, lo que se ha hecho. Y todo el mundo lo sabe. Lo que no sabe Ramón Vasconcelos es que si Dulzaides hubiera tocado la flauta, Altman bailado la jota y Texidor cantado un milongo, las misiones culturales serían el espectáculo artístico de más subido rango que registran los siglos. Aunque, desde luego, inclusive en este caso, Vasconcelos hubiera preferido el género bufo. No en balde ha sentado ya cátedra sin competidores posibles. Soy “treintero” y, por eso, presento batalla codo a codo con Aureliano Sánchez Arango y lo que él representa. (Prensa Libre, 9 de septiembre de 1950) 133 El apóstol que se alzó con la cena No erré el blanco en mi artículo “Bufón sin teatro”. Como presumía, Ramón Vasconcelos respiró por la entraña y me troqué graciosamente en profeta en mi tierra. ¿Datos? ¿Ideas? ¿Hechos? Nada, absolutamente nada que por el forro se les parezca. No ha podido pasar de las petulancias de una gallina clueca y de los rugidos de un león amansado. Vasconcelos tramonta su ocaso como el sol anémico de un paisaje de otoño. Triste destino el suyo: de liberal de agosto a guapo por correspondencia. Esta vez, sin embargo, el envilecido panfletario de Alerta dio la exacta medida de su indigencia moral. No solo apela, deliberadamente, a la difamación y la mentira, con el refocilo propio del cerdo en el fangal del chiquero. En su rencorosa impotencia, trasciende los límites respetados en la más acre polémica y pretende clavarle el ponzoñoso colmillo a familiares míos ya muertos. No tiene inconveniente, desde luego, en reconocerme talento, lo que no me da frío ni calor. Los elogios de Ramón Vasconcelos, por desmesurados que sean, resbalan sobre mi epidermis sin dejar el más leve rastro de complacencia. Tampoco yo tengo inconveniente en reconocerle que maneja, con impar destreza, los lugares comunes y las metáforas prefabricadas. Y, mucho menos, en seguir propagando que fue machadista convicto y confeso, batistero con despensa en Columbia y cliente vergonzante del BAGA. Si yo fuera de su calaña, añadiría que nació en una incubadora. Prefiero salvar –por espíritu de justicia– a la incubadora de Ramón Vasconcelos. De sus infundios, mixtificaciones y procacidades se desprende claramente que Vasconcelos está ya reculando empavorecido ante la reiterada acometida de los “treinteros” de Educación. Nos acusa, con inaudito descoco, de emplear 134 un léxico tabernario, mentando imprudentemente la soga en casa del ahorcado. Vivir para ver. Es un espectáculo divertido el que está brindando este titán de alfeñique. Expele rabia por una oreja y arroja bilis por el ombligo. Cita las cifras del presupuesto a su antojo y capricho. Vuelve una y otra vez a volcar su hediondo resentimiento contra Aureliano Sánchez Arango, su contrafigura política, intelectual, ética y humana. Insiste en lo mismo, como un buey valetudinario, repasando sudoroso y jadeante los surcos trillados. Fatiga la insolencia verbal; pero nada demuestra. ¿Águila solitaria? ¡Qué iluso! A lo sumo, un aura tiñosa acosada por una traviesa bandada de pitirres, que hace mofa de su pico y sus garras. Siga Vasconcelos injuriando, difamando y calumniando. Está en su papel. Los “treinteros” de Educación desempeñamos el nuestro a conciencia. No le damos ni le pedimos cuartel. Estamos peleando en liza abierta, como en los buenos tiempos de antaño. Ninguno hemos tenido, ni tenemos, palacios aladinescos. Ninguno hemos tenido, ni tenemos, fincas suntuosas. Ninguno hemos tenido, ni tenemos, refulgentes colas de pato. Hemos vivido siempre de nuestro trabajo. Somos todos hijos legítimos de nuestros padres y de nuestras obras. Y figuramos, además, entre las personas decentes, categoría desconocida por Ramón Vasconcelos. Prueba al canto. Mientras Aureliano Sánchez Arango, Salvador Vilaseca, Mario Fortuny, Reynaldo López Quintana y yo desafiábamos la persecución, el destierro o la cárcel –en defensa de la libertad y la justicia–, Vasconcelos deambulaba sabrosamente por los Campos Elíseos, a expensas de la tiranía sangrienta de Gerardo Machado; y, entre sorbo y sorbo de ajenjo, redactaba jubiloso una infame confidencia. Podría corroborarlo, si viviera, José Elías Borges. Puede corroborarlo José Chelala Aguilera. De mi labor en la Dirección de Cultura no tengo por qué rendirle cuentas a este Juan Montalvo de pergamino. Ya, en su oportunidad, al cumplir un año en el cargo, lo hice en la revista Bohemia. Mil veces lo haría si me lo demandara un ciudadano. Pero nunca lo haría, ni lo haré, a requerimientos de Ramón Vasconcelos. Lo menos que puede hacer uno es respetarse a sí mismo. Mi vida me defiende y ampara. Y no 135 será precisamente Ramón Vasconcelos –que vendió la suya por un plato de alubias– quien pueda empañarla. No dispongo ya de más tiempo para seguirle tocando el trigémino a Ramón Vasconcelos. Escribo estas líneas con un pie en el avión que me llevará rumbo a México. Y no encuentro nada más apropiado para concluirlas que recordarle este intencionado epigrama, que le viene de perlas: Mándole pintar la Cena un hidalgo bachiller, y acabado fuela a ver, y hallola de gente llena; trece apóstoles contó. Y dijo muy espantado: “Todo este lienzo está errado; no pienso pagarlo yo. Un apóstol aquí está de más”. Y el sabio pintor dijo: “Llevarle, señor, que este, en cenando, se irá”. He ahí, de cuerpo entero, a Ramón Vasconcelos, el apóstol que se alzó con la cena. Y hasta la vuelta, que la carga sigue; y yo en ella, rodilla en tierra, con Aureliano Sánchez Arango y mis compañeros de brega por una patria mejor. (Prensa Libre, 13 de septiembre de 1950) 136 La revolución inconclusa Momento estelar de nuestra historia es la efemérides que conmemora Bohemia en este número extraordinario. El 24 de febrero de 1895 el pueblo cubano reafirmó definitivamente su determinación de ser libre. De nuevo relampagueó el machete, la Isla se inflamó de punta a punta y se puso impetuosamente en marcha “la guerra necesaria y justa”. Aún resuena, como clarinada en la amanecida, el mensaje de Enrique José Varona a los pueblos de nuestra sangre: Los cubanos han apelado a la fuerza, desesperados no iracundos, para defender su derecho y sacar triunfante un principio eterno, sin el cual peligran las sociedades más robustas en apariencia, el de la justicia. No hay derecho para oprimir. España nos oprime. Al rebelarnos contra la opresión, defendemos el derecho. Así servimos la causa de la humanidad, sirviendo nuestra propia causa. No hemos contado el número de nuestros enemigos, ni hemos medido su fuerza. Hemos sacado la cuenta de nuestros agravios, hemos pesado la masa de injusticia que nos agobia y hemos levantado el corazón a la altura de nuestras legítimas reivindicaciones. Delante, a pocos pasos, pueden estar la miseria y la muerte. No importa. Cumplimos con nuestro deber. Si el mundo nos vuelve la espalda, tanto peor para todos. Se habrá consumado una nueva iniquidad. El principio de la solidaridad humana habrá sufrido una derrota. Habrá disminuido la suma de bien que existe en el mundo, y que el mundo necesita para que sea pura y sana su atmósfera moral. Cuba es un pueblo que solo requiere libertad e independencia para ser un factor de prosperidad y progreso en el concierto de las naciones civilizadas. Hoy es un factor de intranquilidad, desorden y ruina. La culpa es exclusivamente de España. Cuba no ofende, se defiende. Vea América, vea el mundo de parte de quién está la razón y el derecho. 137 Aquel disciplinado, potente y dinámico movimiento revolucionario era producto de la confluencia dialéctica de la necesidad histórica y de la voluntad concertada de las emigraciones y del pueblo de la Isla, al conjuro del genio político de José Martí. En eso consistió el aparente milagro. La revolución iniciada era la última estrofa del poema épico de 1810. Pero era también la primera estrofa de la oscura y sangrienta ilíada del hombre común, libre ya de vendas y grillos y en desesperada porfía por ganar un puesto al sol en un mundo regido por la política de poder y usufructuado polémicamente por imperios de presa. José Martí tuvo clara y afilada percepción de ello. Horas antes de partir rumbo a Santo Domingo –donde lo aguardaba ya impaciente y calzado, y con la escarapela rutilante en el sombrero mambí, el generalísimo Máximo Gómez– había escrito al Club 10 de Octubre de Puerto Plata: “Estamos haciendo obra universal. Quien se levanta hoy con Cuba, se levanta para todos los tiempos”. Y, como él había convocado la guerra, su responsabilidad no concluía, sino comenzaba con ella. Alzar el mundo era su misión histórica; pero su íntimo deseo sería pegarse al último tronco, al último peleador, morir callado. De ahí su exultante confesión al pisar los breñales de Oriente: “Hasta hoy no me he sentido hombre. He vivido avergonzado y arrastrando la cadena de mi patria toda la vida. La divina claridad del alma aligera mi cuerpo; este reposo y bienestar explican la constancia y el júbilo con que los hombres se ofrecen al sacrificio”. Gozo todavía mayor es para José Martí ver cómo la insurrección se va desarrollando conforme a sus previsiones, planes y anhelos. Confía y espera y sueña. Su Diario adquiere, a menudo, tono marcial. Pero a los heraldos del ideal les toca siempre ofrendarse antes de llegar a la tierra prometida. El 19 de mayo de 1895 José Martí caería, con arranque de apóstol y estilo de héroe, en Boca de Dos Ríos. En su ya histórica carta a Manuel Mercado, había fijado nítidamente el verdadero alcance de su pensamiento revolucionario y la dimensión americana de su obra: “Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber –puesto que lo entiendo y tengo ánimo con que 138 realizarlo– de impedir, a tiempo, con la independencia de Cuba y Puerto Rico, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso”. José Martí ha muerto; pero un pueblo entero alzará su cadáver como llameante bandera. Lo anticipará él mismo en frases lapidarias: “La muerte da jefes. La muerte es júbilo, reanudamiento, tarea nueva”. Y la revolución siguió adelante, guiada invisiblemente por quien la trajo con su esfuerzo y la consagró con su holocausto. Cada palma fue un mástil, cada montículo un centinela, cada bohío un campamento. Máximo Gómez y Antonio Maceo emularon las glorias de Ayacucho y Junín, antaño renovadas por Ignacio Agramonte y Julio Sanguily. Hasta los caracoles de las playas y las sombras iluminadas de Simón Bolívar y Benito Juárez se incorporaron a la pelea. Blancos y negros se disputaron, confundidos, el laurel y la población. La historia se hizo leyenda y la leyenda historia. Los que tuvieron la dicha de ser actores de la proeza magnificaron para siempre sus horas vacías. Los que hoy la evocamos añorantes le rendimos guardia de honor reverentes y orgullosos. El pueblo capaz de tamaña empresa es un gran pueblo. Ningún goce más hondo para un cubano que poder decirlo a plena voz. De aquel egregio despilfarro de abnegación y coraje surgió esta Cuba de hoy, en comprometido trance de renquiciamiento y remolde. Duro, fatigoso y largo ha sido el proceso de formación de la nación cubana. Largo, fatigoso y duro el camino de su libertad. Nada se nos dio nunca por gracioso regalo de los dioses. Todo lo que fuimos y lo que somos lo hemos conquistado a brazo partido. Tierra de explotación y medro fue la nuestra durante varios siglos. Tuvimos que crear sobre el lodo, la sangre, la ignorancia y el fanatismo. Nuestra población indígena fue brutalmente exterminada. De poco valdría la noble y contumaz protesta de fray Bartolomé de las Casas, protector de los indios y grande de España. El negro –cazado en las selvas misteriosas de África por empedernidos mercaderes– sustituyó al indígena como pura fuerza de trabajo. El régimen 139 social impuesto por los colonizadores no podía ser más simple e inhumano: una típica pigmentocracia que fundaba sus derechos a la exacción, al crimen y a la esclavitud en supuestas superioridades raciales y religiosas. Las leyes de Indias jamás se acataron, ni se cumplieron. El azúcar, manchado de infamia, fue, desde los comienzos, nuestra principal fuente de riquezas y de penurias. Y la fuente también de todas las abominaciones y codicias internas y foráneas. En el seno opresivo y deformador de ese presidio rodeado de agua por todas partes, creció lentamente el pueblo cubano. Hizo sus primeras armas contra los corsarios y piratas. Cultivó el surco heredado de sus mayores. El ambiente telúrico y la comunidad de destino le dejaron su impronta indeleble. Del proceso de transculturación y mestizaje nació el criollo, que ama su tierra y su estirpe. La fragancia deleitosa del trópico y el voluptuoso regodeo de los sentidos aroman sus lánguidos, sensuales y pintorescos cantares. En 1762, los ingleses, a la sazón en guerra con España, sitiaron y tomaron La Habana, no sin que los cubanos le ofrecieran gallarda resistencia. La isla, hasta entonces secuestrada del mundo por el monopolio implacable de España, se abrió al mar ávida de aires y de luces. Junto a las oleadas de esclavos que sucesivamente la inundaban, empezaron a colarse las ráfagas redentoras del enciclopedismo y de la revolución industrial. El brusco y creciente desarrollo del comercio ultramarino transformaría la factoría en colonia de plantaciones, dedicada al cultivo en gran escala de la caña, del café y del tabaco. Y, parejamente a ese vigoroso impulso económico, brotarían un nuevo espíritu y una cultura que, por los gérmenes que la preñan, los problemas que plantea y las soluciones que aporta, está destinada a convertirse en fermento revolucionario. No en balde se ha dicho que don Francisco de Arango y Parreño fue el primer habanero y el protoprecursor de la patria. La gesta hispanoamericana removió profundamente la conciencia criolla. Vate y adivino, poeta y profeta suelen ser uno y lo mismo. La trompa mesiánica de José María Heredia anunciaría –prodigioso despliegue de trenos, nostalgias, imprecaciones y ayes– que los radiantes días por llegar están en camino. Sintiéndose ya con estatura de hombres, vegueros y esclavos se sublevan. Se descubren las primeras 140 conspiraciones. Ascienden al cadalso los primeros mártires. No tardaría en aflorar y abrirse paso victoriosamente –anexionistas y reformistas han agotado su circunstancial vigencia histórica– el movimiento emancipador. Y, al estallar este el 10 de octubre de 1868, tiene ya, tras de sí, una tradición, un martirologio y una fe. Amor de patria y amor de mujer vibran, fundidos, en la guitarra insurrecta: Cuando yo envaino el acero después que pasa la acción, vas fija en mi corazón como un brillante lucero. ¡Escucha!… El clarín guerrero suena ya en la selva umbría… ¡Adiós!, que si en este día la muerte he de recibir, al instante de morir pensaré en ti, vida mía. Ni vencidos ni convencidos retornarían los cubanos a sus hogares maltrechos después de diez años de desigual contienda. Guiados por la estrella solitaria habían ido a la manigua en pos de una patria ideal. De la manigua volvían con la imagen concreta de esa patria ideal. Su divisa continuaba siendo independencia o muerte. Pero necesitaban reponer sus fuerzas, aliviar sus fatigas, restañar sus heridas y olvidar sus decepciones. Era indispensable una tregua. Ni “soborno, ni infamia, ni traición”, como dirían irresponsablemente los que permanecieron boconeando en el destierro. Simplemente un paréntesis. Eso sería, en rigor, la paz suscrita en Zanjón el 28 de febrero de 1878. En esa tregua, el pueblo cubano –estremecido aún por las hazañas de la guerra– se apercibió y preparó para nuevas y más trascendentales batallas, en tanto que las potencias pulían sus garras y acechaban la coyuntura propicia para caer sobre Cuba y apoderarse de ella. Los descreídos y los ambiciosos –en su mayoría cubanos descastados– se arrimaron a la sombra de la más reaccionaria facción del Partido Autonomista. Los desvalidos y explotados, los que sufrían en su carne y en su dignidad la afrenta del coloniaje, los 141 que no podían seguir viviendo de rodillas sin mutilarse el decoro se agruparon primero en torno a los que mantenían enhiesto el pendón separatista y se vertebraron luego en el Partido Revolucionario Cubano. José Martí fue la conciencia, el pensamiento y la palanca de la revolución. Titánica, en verdad, sería su labor. De un lado, ata, ordena, espolea, ilumina y funda. Del otro, le imprime al movimiento insurreccional carácter civil, objetivos democráticos, contenido social, sentido económico y proyección americana. Esclarece, deslinda, precisa. La guerra no era contra el español, ni contra España: la guerra era contra el régimen que enyugaba, corrompía y degradaba, por igual, a españoles y cubanos. Y, al calor de su palabra arrebatada, los “pinos viejos” y los “pinos nuevos” sellarían, en abrazo memorable, el propósito de conquistar, por el común esfuerzo, la independencia de Cuba y el establecimiento de una república que tuviera la libertad por asiento y en la cual la riqueza y la cultura se difundieran generosamente en los llanos y no se atesorasen avaramente en las cumbres. Para eso se había organizado el Partido Revolucionario Cubano y para eso se desataba la guerra. Y, asimismo, para acelerar el equilibrio del mundo, salvar el honor ya dudoso y lastimado de la América inglesa, galvanizar el espíritu de la América nuestra y salvaguardar el futuro de las Antillas de sojuzgamientos soterrados y de insolentes depredaciones. Pero la república concebida por los fundadores y diseñada por José Martí en el Manifiesto de Montecristi emergió a la existencia en condiciones sobremanera adversas. La voladura del acorazado Maine, la Joint Resolution y los rough riders de Teodoro Roosevelt desviarían el curso ulterior del proceso revolucionario. Contrahecha y menoscabada surgió la República, sin que permitiera advertirlo momentáneamente el legítimo júbilo de su advenimiento. Si la Enmienda Platt ponía en cuestión su soberanía, económica y financieramente quedaba a merced de tutores sin escrúpulos, que tendrían siempre dúctiles instrumentos y complacientes servidores en los partidos políticos, en los tribunales de justicia, en la administración pública y en la prensa. La estructura colonial supervivía bajo los símbolos ficticios 142 del himno, del escudo y de la enseña. En ese pozo de aguas negras se cebó el complejo de inferioridad que caracteriza nuestra vida republicana hasta el 30 de septiembre de 1930. Nuevas generaciones, empujadas históricamente a completar la trunca epopeya de 1895, le inyectaron al pueblo cubano nuevos bríos y nuevas esperanzas. Las fundamentales mutaciones operadas, a partir del 12 de agosto de 1933, en la estructura económica, política y social del país son frutos de su heroica arremetida contra la colonia sobreviviente en la República. Mucho más hubiéramos cosechado si la competencia, la honestidad y la visión de porvenir hubieran primado en las esferas rectoras. Muchos más, en suma, si el movimiento revolucionario que derrocó al machadato no hubiese sufrido tremendos extravíos y dolorosas frustraciones, incriminables principalmente a Fulgencio Batista y a Ramón Grau San Martín, pero sin excluir las responsabilidades de Carlos Prío y las irresponsabilidades de Eddy Chibás. En el campo de la moral pública se ha llegado a inauditos extremos. No podría explicarse de otra suerte que aparezcan luciendo refulgente clámide –en oportunista coincidencia– quienes han fatigado los siete pecados capitales de la inverecundia política. Justamente lo que no pudo traerse en su momento, o fue pervertido, o aplastado, es lo que ahora urge alcanzar. Este, y no otro, es el compromiso histórico que plantea el 24 de febrero de 1895. “Cuando un pueblo entra en revolución –nunca se repetirá demasiado esta sentencia de José Martí– no sale de ella hasta que la corona”. La etapa que hoy vivimos es, sin duda, contrastada objetivamente, mejor que la de ayer. Mas es solo eso: una etapa. Mientras esté en devenir, la revolución de 1895 no se habrá coronado. Y, como los tiempos son otros y el mundo ha entrado en nueva y decisiva fase de su historia –en la cual se entremezclan significativamente estertores y vagidos–, habrá que culminar la revolución de 1895 a la altura de la época y en apretado haz con los pueblos que Simón Bolívar liberó con su espada y José Martí fecundó con su verbo. (Bohemia, 24 de febrero de 1951) 143 Los pistoleros de la difamación Áurea historia la de nuestra vida pública en el siglo pasado. No solo abundaban los talentos robustos, las inteligencias lúcidas y las conductas ejemplares; abundaban también las ideas y los idearios. Eran tiempos de prueba y lo que se ventilaba –ya con la pluma, bien con el verbo, ora con las armas– era el destino de Cuba. No cabe ya discutirlo. El papel desempeñado por los hombres de letras en la porfiada contienda emancipadora fue decisivo en capitales extremos. Sobre las bartolinas, los cepos y los cadalsos se alzaron nubes encendidas de palabras. En la hora del machete, solo se escuchó su fulgurante chasquido; pero cuando aquella cedió el paso a los envites de la razón, esta señoreó avasalladora, en fecundante despliegue dialéctico. Nunca la vieja política republicana –incubadora de manengues, mercaderes y botafumeiros– ha producido un documento que pueda compararse, no ya al Manifiesto de Montecristi –ápice luminoso del proceso de nuestra integración nacional– sino a la más comedida exégesis de la Junta de Información. Se solía entonces traspasar el cascabullo de las cuestiones. Se iba derechamente a la entraña de los problemas. El análisis crítico suplantaba al sulfuroso regüeldo. Los principios primaban sobre las personas. Un tribuno de vuelos arrebatados, Manuel Sanguily, la emprendió implacablemente contra el concepto mágico del caudillo y contra la política como juego desenfrenado de pasiones. Enrique José Varona se enfrentó con los desmanes, exacciones y crímenes del régimen colonial, sin que su tersa prosa sufriera el más leve contacto con la chabacanería. Nunca se polemizó tanto en Cuba como en la época que va del Zanjón hasta Baire, y nunca fue tan elevado el tono y tan respetuosa la 144 discrepancia, a pesar del abismo insalvable que separaba a los contendores. No tuvo necesidad Sanguily de recurrir al dicterio para impugnar la tesis autonomista de Rafael Montoro. La pulverizó con sus ideas, con su ideario y con su conducta. Estamos ya a punto de entrar en la madurez republicana. Hemos progresado, ostensiblemente, en plurales aspectos de la vida social, a impulsos del soplo revolucionario que estremeció la Isla en 1933. No así en el pulcro manejo de los fondos públicos, ni en el tratamiento de las cuestiones colectivas. El debate político ha ido descendiendo vertiginosamente de rango durante el período republicano. “Del tirano –ya lo dijo José Martí– di todo; di más”. No hay, ni puede haber miramientos de ningún linaje, con quien unce, atropella, roba, encarcela y mata a mansalva. Pero no estoy aludiendo a circunstancias excepcionales en que la arbitrariedad es la norma del poder. Me refiero, exclusivamente, a las coyunturas en que han funcionado –cabal o defectuosamente– las instituciones democráticas en nuestro país. En los últimos años, en que la república ha vivido en un régimen de libertad, se ha acentuado alarmantemente, en paradójico contraste con la madurez de la conciencia cívica, el predominio de la garrulería y la insolencia en el enjuiciamiento de los asuntos públicos. No hago distinciones simplistas. El cargo afecta, en puridad, a tirios y a troyanos. En todos los sectores de la actividad política, la logomaquia de feria ha sustituido al concepto y a la doctrina. Se vocifera y gesticula como si se tuviese por auditorio a la tornadiza plebe del circo romano. Escasean los polemistas de fuste y pululan los chicharrones de viento sin un pellejo de idea. Mansos profesores adoptan poses bravías. El insulto, la difamación y el berrido se han adueñado del espacio y de la letra. La calumnia y la injuria andan sueltas como canes rabiosos. Impera, en suma, lo que ha denominado certeramente Goar Mestre el “gansterismo verbal”, correlato del otro que ha venido ensangrentando las calles desde los tiempos de Batista, padre putativo del cordero. Ningún ambiente más propicio que este para la meteórica promoción de los audaces, de los 145 improvisados, de los simuladores y de los resentidos. Están en su elemento, como el pez en el agua. No estoy de acuerdo, en manera alguna, con la forma en que el asendereado decreto 2273 pretende ponerle coto a ese desmandamiento de procacidades, improperios y mentiras que se expelen con absoluta impunidad por la radio. Sin prejuzgar su intención, entiendo que objetivamente limita la libertad de expresión, afecta a la propiedad privada y transfiere a un funcionario administrativo la calificación de ofensas que son del exclusivo discernimiento de los tribunales de justicia; pero sí comparto, plenamente, el criterio de que debe garantizarse el derecho de réplica a los que han sido agredidos, en su patrimonio moral, por los calumniadores de oficio y los profesionales de la injuria. De otra suerte, el honor de uno quedaría a merced de quienes pueden mancillarlo, a su gusto y capricho, por tener en sus manos el totalitario control de los medios de expresión. No hablo por boca de ganso. Yo he sido injuriado y calumniado recientemente por Pepinillo Rivero y no he podido defenderme. Como mi vida puede servirme de escudo, y me sirve, acudí al juzgado competente e interpuse una querella criminal, que está en proceso de tramitación. En sus descargos, mi gratuito detractor renuncia, expresamente, a la “excepción de verdad” porque sabe que puedo probarle que ha mentido a sabiendas; y afirma, categóricamente, que yo no he podido cometer el delito que pretendió imputarme por no tener bajo mi custodia fondos públicos de ninguna clase. No ignoraba eso cuando intentó hollar mi reputación públicamente. Sin embargo, lo hizo, y aún no ha rectificado. Algo parecido me aconteció, por otros motivos, con el director de un semanario ya extinto y con un jupiterino comentarista radial. También me cerraron la aclaración y la defensa, importándoles un comino la libertad de expresión y la ética periodística. Conviene precisarlo nítidamente. No es solo un grupito de malversadores y politicastros el que se beneficia con el derecho de réplica. Forman legión los hombres de probada honestidad –funcionarios y no funcionarios– que están indefensos y desamparados contra los arteros mordiscos de 146 los que nada respetan ni ante nada se detienen. El grupito de marras poco cuenta en este caso. Nadie va a creer en sus golpes de pecho. A lo sumo, podrían responder a la calumnia con la calumnia y a la injuria con la injuria. Pero negarle el derecho de réplica, en nombre de la libertad de expresión, a quien ha sido injustamente zaherido o infamado, es negar el espíritu mismo que debe informarla a la luz de la doctrina democrática. La libertad es, por naturaleza, indivisible. Es de todos y para todos. Lo que sí resulta objetable, a todas luces, es que el derecho de réplica quede al arbitrio de un funcionario administrativo. Su regulación corresponde al Parlamento y su aplicación a los tribunales de justicia. En un régimen democrático como el nuestro, la libertad de expresión no es una gracia ni una concesión del Estado: constituye, por definición, su modo propio de existencia. Constreñirla, mermarla o interferirla altera la naturaleza misma del régimen. El dilema es claro y terminante: o el Estado democrático respeta los postulados en que se asienta o deja de ser democrático para convertirse en mando discrecional, solapado o abierto. Franquearle ancho cauce a todas las ideas y a todas las doctrinas es deber ineludible del régimen democrático. Ningún valladar debe erigirse contra quienes enjuician, al amparo de la Constitución y de las leyes, la actividad de los gobernantes. Enfrentarse con la verdad es siempre saludable. No importa que, frecuentemente, la insidia o la mentira inspiren el furibundo disentimiento de los adversarios políticos. A los insidiosos y a los mendaces se les responde con obras positivas y con argumentos inexpugnables. Lo que sí no pueden los gobernantes electos por sufragio universal es volverle olímpicamente las espaldas a la crítica constructiva de sus oponentes. Ni, mucho menos, darle oídas a las interesadas zalemas de los paniaguados y divorciarse alegremente de la opinión pública. Los gobernantes democráticos deben estar atentos a los latidos de las masas populares y satisfacer sus demandas de rectificación cuando sean justas y fundadas. No ha sido remiso a escuchar estas demandas el gobierno de Carlos Prío. Y, más de una vez, ha sabido rectificar con el beneplácito de la opinión consciente. 147 Salvaguardar la soberanía de la conciencia es tarea común de gobernantes y gobernados en el régimen democrático. No se salvaguarda aquella, sin embargo, garantizándole la impunidad a los piratas de la honra ajena. El libertinaje es el peor enemigo de la libertad. Los difamados tienen, desde luego, para defenderse, el procedimiento que le franquean las leyes. No basta. La mayor parte de las querellas criminales se tramitan dilatoriamente y muchas se quedan en la gaveta de los juzgados durmiendo la siesta del olvido, o son sobreseídas por presión o favoritismo. Es indispensable, además, una legislación expeditiva que garantice el derecho de réplica a los agraviados y castigue sin contemplaciones a los detractores. Una ley contra el libelo pondría las cosas en su verdadero sitio. Se mantendría intangible la libertad de expresión. Se levantaría el tono y el contenido del debate político. Ganaría el Gobierno y ganaría la oposición. Y se acabaría el “gansterismo verbal”. Ya es hora de darle el alto a los pistoleros de la difamación. (El Mundo, 5 de marzo de 1951) 148 Carta abierta a Aureliano Sánchez Arango Juzgo un deber ineludible testimoniarte públicamente mi adhesión en esta turbia coyuntura, en que se trastruecan todos los valores, se confunden todas las jerarquías, se pervierten todas las palabras y se tergiversan todos los sucesos. Callar, en trances como este, es un pecado contra el espíritu. Andaba yo por Europa, representando a nuestro país en la Sexta Conferencia General de la Unesco, cuando se intentó mancillar tu probada honradez con imputaciones a todas luces calumniosas. Ni agregar tengo, que de haber estado en Cuba, hubiera echado mi cuarto a espadas junto a ti, en la ingente batalla que diste en defensa de tu decoro personal y de la dignidad colectiva. Pero ni aun estando ausente podía permanecer al margen de la pugna planteada. No tuve vacilaciones ni reservas de ninguna índole y adopté la posición que me correspondía. En todos los episodios de tu ya larga carrera revolucionaria y política –viva lección de servicio a los intereses fundamentales del pueblo cubano– he estado codo a codo contigo, desafiando todos los rigores y todas las miserias. De haber rehuido mis responsabilidades en esta contingencia me habría negado, cobardemente, a mí mismo. Hoy, como ayer, me tienes a tu lado por imperativos de conciencia y por arraigadas convicciones. Yo sí puedo decir que te conozco. Desde muy jóvenes nos ligaron hondos afectos y comunes ideales. Compartimos el pan, el techo y los libros. Sentí, como propios, los dos grandes dolores que aún llevas sangrando en el pecho. Juntos arrostramos la persecución, la cárcel, el destierro y la muerte. No solo estuvimos prestos más de una vez a ofrendar la vida, sino a que nos la quitaran en la trinchera. Peleador infatigable, has pasado por todas las pruebas en 149 guerra abierta con el destino. Úrsula Arango, tu madre dos veces –toda una mujer por sus altas virtudes y su temple de acero–, murió prematuramente en las más trágicas circunstancias. Alfredo, tu único hermano –alma cándida, estoica y alegre–, te fue súbitamente arrancado en plena floración de juventud. Tenías derecho a virarle las espaldas a todos. Pero tú te diste, generosamente, a la brega por los demás. Esta total entrega a la causa del bien público, con absoluto olvido de ti mismo, da la más exacta medida de tu estatura humana. Yo sí te conozco y sé quién eres. Y, por eso, me sobran títulos para hablar de tu limpia vida y de tu fecunda ejecutoria. No necesito acudir a la leyenda para hacerlo. Ni tampoco apelar a los paralelismos demagógicos. Dejo a Jesús, a Sócrates, a Savonarola, a Robespierre, a Bolívar y a Martí descansando, gloriosamente, sobre sus legítimos laureles. Aspirar a la posteridad nunca ha sido delito. Estoy seguro de que tú quisieras dejar huella perenne en el cuerpo de la historia. Pero ni tienes la vanidad hipertrofiada y yo estoy en mis cabales. De ahí que soslaye a Plutarco y me ajuste simplemente a los hechos. Al cabo, uno es hijo de sus propias obras; y es el que es, o no es nada ni nadie. No por otra razón Don Quijote es un símbolo. Conviene precisarlo inequívocamente. Tú no eres de los “revolucionarios” que entraron ensoberbecidos en el palenque después de haberse promulgado la Constitución de 1940. Apenas traspuesta la adolescencia, ya estabas combatiendo por una Cuba mejor y una América libre. Tus incipientes rebeldías cobraron forma y sentido al calor de la lectura de José Martí, Enrique José Varona y José Ingenieros, y encontraron ruta y objeto en el verbo fulgurante de Julio Antonio Mella. Estudiante todavía de bachillerato, participaste en la revolución universitaria de 1923, conquistando rápidamente galones de veterano. Pero no ceñiste tus prédicas y tu acción al romántico Patio de los Laureles. Viste claro y viste lejos. No bastaba transformar la estructura académica y docente de la Universidad para resolver los problemas que Cuba afrontaba. Ni siquiera era suficiente fumigar la podre que inficionaba la vida pública. Era indispensable, 150 además, coronar la obra trunca de la revolución de 1895, y, justamente, presentarle batalla, en escala continental, a la dominación económica y política extranjera y a los cesarillos amamantados a su sombra. Como miembro de la Federación de Estudiantes Universitarios, organizador del movimiento obrero revolucionario, redactor de la revista Juventud, fundador de la Liga Antimperialista y profesor de la Universidad Popular José Martí, cooperaste a esa magna empresa de liberación nacional y social. Eso fue en tiempos de Zayas. Al ocupar la presidencia de la república Gerardo Machado, fuiste de los primeros que le salieron al paso, combatiendo denodadamente su propósito de arrebatarle a la Universidad las conquistas académicas y estudiantiles obtenidas en 1923. Fue, precisamente, en esa sazón memorable, que yo me vinculé a tus empeños y actividades. Aquella noble insurgencia fue traicionada y Mella arbitrariamente detenido, iniciando, como protesta, una huelga de alimentos que duró 19 días; y, mientras Julio Antonio se debatía bizarramente entre la vida y la muerte, tú acusabas cara a cara a Gerardo Machado –estupefacto ante la osadía– en plena Aula Magna. Cuando Mella, libertado bajo fianza por la presión popular, se vio impelido a abandonar el país, tu voz irreductible fue la única que se alzó en la Universidad denunciando los desmanes, robos y crímenes de Gerardo Machado. Todo aquello lo vi y lo viví yo junto a ti. Y, asimismo, fui testigo y protagonista de la ya histórica asamblea del 30 de marzo de 1927, punto de partida de la gesta popular contra la prórroga de poderes. Juntos marchamos en la manifestación estudiantil al domicilio de Enrique José Varona y juntos protestamos del brutal atropello de que fue objeto por la policía el venerable maestro. Al organizarse el Directorio Estudiantil Universitario contra la prórroga de poderes, tú ocupaste unas de sus posiciones más relevantes. De muchos de los que formaron en sus cuadros y suscribieron sus manifiestos se puede prescindir al referirse a aquel formidable movimiento cívico de repulsa; pero no se podrá escribir la historia del Directorio Estudiantil Universitario contra la prórroga de poderes sin mencionar tu nombre en 151 la vanguardia. Fuiste, sin duda, su figura más destacada. No fue por casualidad que, al propio tiempo, te procesaran en la célebre causa 228 y te expulsaran diez años de la Universidad. Los esbirros de la tiranía no te perdían pie ni pisada. Y se fue estrechando el acoso de tal suerte que te viste forzado a emigrar a otras tierras, en las que sufrirías de pie el hambre, la penuria y el frío. Tus exilios fueron siempre a la intemperie. Y siempre te acostaste con las botas puestas. No podía ser de otro modo cuando en la patria se luchaba y se caía por la libertad y la justicia. Tu retorno a Cuba no se hizo esperar. Otros prefirieron estremecer los cielos extraños con bélicas parrafadas. Tú volviste enseguida. La situación era harto difícil. Machado se había impuesto a sangre y fuego. Los soldados acampaban en la universidad. La rebeldía estudiantil parecía definitivamente apagada. Pero a ti, solo a ti, iba a deberse el milagro de que se encendiera de nuevo, en las más adversas condiciones, la llama de la protesta. Nadie me lo cuenta. Ni nadie podrá contárselo a Carlos Prío, a Juan Ramón Brea, a José Antonio Guerra, a Ramón Miyar, a Virgilio Ferrer Gutiérrez y a Rafael Rubio Padilla. Fuimos nosotros, nosotros solos, dirigidos por ti, quienes sacudimos el espíritu de la juventud estudiantil y preparamos y organizamos la jornada revolucionaria del 30 de septiembre. Sin ti, la Universidad hubiera seguido amodorrada entre bayonetas y no habría existido el Directorio Estudiantil Universitario de 1930. Después del heroico desplome de Rafael Trejo, que inflamó volcánicamente la conciencia cubana, menudearon las adhesiones y vino el diluvio. Y sin ti tampoco podría escribirse la historia del entierro de Mella, de la depuración universitaria, de la huelga de marzo, de la insurrección frustrada contra la dictadura militar de Batista, de la defensa de la República española, de la extirpación del bonchismo en la Universidad de La Habana y de la lucha por la democracia y la autodeterminación nacional en nuestra América. Pablo de la Torriente Brau, que fue amigo fraterno tuyo como Julio Antonio Mella y Rubén Martínez Villena, te llamó “el estudiante perfecto” por tu corajuda, vibrante y generosa juventud. Veinte años después continúas siendo 152 acreedor al apelativo. La parábola de tu vida posterior no ofrece fisuras de conciencia, ni mermas de entusiasmos. Te graduaste de abogado y, en vez de enriquecerte, pusiste la toga al servicio de los perseguidos y explotados. No jugaste nunca la carta de embajadas extranjeras, ni jamás le hiciste carantoñas a Batista. Eres profesor de Legislación Obrera de la Universidad de La Habana, por concurso-oposición. Y, como profesor, pocos han contribuido tan decisivamente como tú al mejoramiento académico, cultural y docente de la bicentenaria institución. A tu iniciativa se debió la fundación del Instituto de Investigaciones Científicas y de Ampliación de Estudios, la Escuela de Verano y el Teatro Universitario. Has honrado la cátedra con tu dedicación, severidad y competencia. Pero es tu ejemplar gestión, como gobernante, el más fiel trasunto de tu carácter, talento, valentía y probidad. Ninguno de los graves y apremiantes problemas que heredaba Carlos Prío alcanzaba ni las dramáticas dimensiones, ni la trascendencia nacional que la situación de bancarrota imperante en la enseñanza. No solo había que expulsar a los mercaderes del templo; había también que ponerlo todo al derecho. Esta faena titánica fue la que cayó sobre tus hombros y tú aceptaste sin titubear. Cuando tú asumiste el cargo que se te confiaba, aquella dependencia era una verdadera pocilga, en cuyas aguas fétidas pululaban negociantes, botelleros y comecandelas. Hoy ha vuelto a ser un Ministerio de Educación. Sobre lo que te deben las generaciones escolares actuales y futuras de Cuba, escribiré, largamente, en otra ocasión. Basta, por el momento, afirmar que tu esforzada labor en pro de la enseñanza, de la cultura y de la honestidad administrativa pertenece ya a la historia. Tú has salvado para Cuba, a expensas de ti mismo, el porvenir de la educación popular. De los supervivientes de nuestra generación, pocos pueden evocar, como tú, sin sonrojos, el coraje de Julio Antonio Mella, la pureza de Rafael Trejo, el denuedo de Antonio Guiteras, la abnegación de Rubén Martínez Villena y el arrojo de Pablo de la Torriente Brau. Tus enemigos –esos mismos que hoy te difaman– lo saben. Y todos, absolutamente todos, están 153 convencidos de que, a pesar de haber manejado 175 millones de pesos en tres años, tu nombre no aparece en ningún registro de la propiedad de Cuba o del extranjero. Ninguno ignora que vives, exclusivamente, del fruto de tu trabajo; pero optan por calumniarte a sabiendas. Menguada época esta en que hay más audacia para mentir que para reconocer la verdad. No en balde los más bajos instintos, azuzados por el afán de poder, están haciendo su agosto. Algún día la psiquiatría social esclarecerá el trasfondo mágico –típicamente tribal– de esta hora cubana. La raíz profunda de muchos resentimientos, gesticulaciones, berridos, complejos y voracidades quedará expuesta a plena luz y desentrañados los reales móviles de muchas actitudes, maneras, conductas, estilos y determinaciones. Si a alguien lo defiende y ampara su vida es a ti. Si alguien merece estima, respeto y admiración eres tú, que has sabido sacrificarlo todo a una dura tarea de “renquiciamiento y remolde”, sin otro premio que el áspero goce del deber cumplido. Y eso vale más, mucho más, en todo sentido, que las loas interesadas, los aprovechamientos inverecundos y las apoteosis circunstanciales. Tú has ganado, con tu conducta de gobernante, una gran batalla política y moral para Cuba. Los venablos emponzoñados de tus detractores rebotan en la coraza de tu prestigio. El pueblo cubano aprecia y respalda la obra que el gobierno de Carlos Prío ha realizado, bajo tu rectoría, en el Ministerio de Educación, y reconoce, sobre todo, tu acrisolada honradez. Vanos han sido y serán los esfuerzos de quienes te atacan solo por lo que tú representas y significas en nuestro país. El único objetivo que persiguen los que reclaman honestidad sin quererla es negarla donde precisamente existe y tratar de destruir a los que la practican de veras. Pero esta vez se equivocaron radicalmente. Tú no eres de los que se rinden, ni de los que se fugan. Tú has probado en mil encuentros que peleas avanzando y que nada te arredra. Quiero que lo sepas y que se sepa. En esta contienda yo estoy contigo y contigo iré a donde sea. (El Crisol, 16 de septiembre de 1951) 154 VENDIMIA EN BORRASCA 155 156 Chorro de luz En el año del cincuentenario de la fundación de la República y en vísperas de comicios generales, un golpe militar nos ha retrotraído a tiempos que parecían definitivamente tramontados. No puede ser más dramático el cuadro. Hasta el 10 de marzo de 1952 tuvimos un gobierno por consentimiento. Tenemos ahora, a pesar del estatuto y del reconocimiento, un gobierno por imposición. La estructura constitucional vigente desde 1940, fruto genuino de la voluntad popular, ha sido segada de un tajo. Cuba ha dejado de pertenecer a la ya opaca constelación de la democracia hispanoamericana. Estamos de nuevo en la encrucijada. A muchos se le antoja una pesadilla. Desgraciadamente es una realidad. No se trata, en modo alguno, de una mutación radical de las bases de sustentación de la sociedad cubana en beneficio de las masas populares. Si así fuera, estaríamos en presencia de una verdadera revolución y, por consiguiente, de un nuevo orden social legitimado por la “aquiescencia plausible”. Se transitan otra vez trillos y estelas que nos son dolorosamente familiares. Ninguna semejanza ofrece este típico cuartelazo con la sublevación del 4 de septiembre de1933. Esta nuda insurgencia es idéntica, por su naturaleza y finalidad, al derrocamiento del gobierno revolucionario del doctor Ramón Grau San Martín en enero de 1934 y a la destitución del doctor Miguel Mariano Gómez en diciembre de 1936. La pretensa justificación aducida muestra, diáfanamente, el real móvil de la asonada: apoderamiento por la violencia de lo que no podía obtenerse por el fallo democrático de las urnas. Vítores y banderas, jubilosamente fundidos, saludaron la promisora alborada del 4 de septiembre. El Directorio 157 Estudiantil Universitario y zonas considerables del pueblo le imprimirían carácter y sentido a la subversión. Silencio, aprensión, estupor, incertidumbre, ira y tristeza –mezcla singular de incontenible repudio– ha sido la réplica popular a este salto en el vacío. Una turbia atmósfera de pesadumbre flota sobre la ciudad, que había tornado a ser, durante la última década, “alegre y confiada”. Serena, enjundiosa y firme es la palabra del máximo organismo de gobierno de la Universidad de La Habana al enjuiciar el pronunciamiento castrense que ha dado al traste con 20 años de porfiada brega para asegurarle al pueblo cubano autodeterminación nacional, convivencia pacífica, justicia social, progreso cultural y libertades políticas y civiles. El Consejo Universitario, con ejemplar sentido de su misión rectora, ha fijado su postura con el sobrio, severo y directo lenguaje que la contingencia demanda. Su mensaje es un chorro de luz en esta hora crepuscular de la República. No solo procesa, juzga, falla y condena en nombre de los principios democráticos. También advierte, orienta y recaba. En este histórico documento –cuyo contenido ofrezco en apretado resumen–, la Universidad de La Habana defiende el decoro de la ciudadanía y propugna postulados inmanentes a la existencia de la república y a la organización democrática de la vida civil. No acepta, ni puede aceptar, la sustitución del estado de derecho por la usurpación de poderes. Sin un sistema de normas que garanticen la inviolabilidad de la conciencia y los derechos correspondientes, no puede haber seguridad jurídica. La única vía legítima para el ejercicio de la autoridad política es el sufragio universal. Ninguna persona, o entidad, tiene el derecho de arrogarse la salvación del país, por encima de la Constitución y de las leyes. Los errores de la democracia solo pueden curarse con la democracia. La convalidación del golpe militar entrañaría, ineludiblemente, la consagración de la violencia como instrumento político. Fatal y grave, por sus implicaciones y consecuencias, es obtener el concurso de las fuerzas armadas, mediante la destrucción de su organización disciplinaria y jerárquica. Los derechos individuales, políticos y sociales, plasmados en la Constitución de 1940, han desaparecido virtualmente 158 al concentrarse en una sola persona el poder ejecutivo y el poder legislativo. La suspensión de las garantías constitucionales no es más que un expediente del gobierno de facto para prolongar su arbitraria permanencia. No hay, pues, otra salida a este sombrío callejón, en que han metido a la república quienes estaban obligados a salvaguardarla, que el inmediato restablecimiento de la Constitución de 1940 y de las garantías constitucionales, la sustitución presidencial de acuerdo con lo previsto en los artículos 148 y 149 de la Constitución, el funcionamiento pleno de todos los poderes y organismos del Estado y la normalización del proceso electoral en forma que permita restaurar el ritmo constitucional quebrantado. No es esta la primera vez que la Universidad de La Habana, como corporación, asume pareja postura. Ya en 1930 y en 1935 se irguió contra los regímenes dictatoriales a la sazón imperantes. La bicentenaria institución –reservorio de la alta cultura y baluarte irreductible de la dignidad nacional– ha estado siempre en su puesto en las coyunturas críticas de la patria. No podía dejar de ocuparlo en esta difícil circunstancia.1 Como igualmente se apresuró a ocupar el El curso de los acontecimientos ha envuelto en su tumultuoso oleaje a la Universidad de La Habana. No se ha perdido oportunidad para agredirla, escarnecerla y desacreditarla. Es ya del dominio público la conjura organizada por la dictadura para intervenirla y aherrojarla. Numerosos estudiantes han sido heridos, y uno muerto, por la fuerza pública y otros presos y maltratados en las cárceles. En documento suscrito el 6 de febrero de 1953, el Consejo Universitario tornó a reiterar su postura adversa al presente estado de cosas y replicó virilmente a sus detractores, ofreciendo un pormenorizado balance de las actividades docentes, culturales y académicas de la Universidad de La Habana durante los últimos 20 años. En sucesivos pronunciamientos, el Consejo Universitario ha vuelto a ratificar serenamente esa postura y ha declarado su firme propósito de mantener funcionando la bicentenaria institución mientras pueda cumplir su alto ministerio con absoluto decoro, ya que juzga por el momento perfectamente compatible su cívico repudio a la violencia como fuente del poder y el desenvolvimiento de sus labores específicas. “La Universidad abierta y libre –afirma textualmente el Consejo Universitario– es 1 159 suyo, con impar denuedo, la actual Federación Estudiantil Universitaria, bizarra continuadora de la gloriosa tradición de la juventud cubana. Ningún timbre más claro de orgullo que este nuestro de ser hoy estudiante o profesor de la Universidad de La Habana. No importa que, por el momento, el horizonte luzca cerrado. El mensaje universitario encuentra los oídos alertas y los corazones en línea. Nuestro pueblo maduró su conciencia democrática en la manigua y ya no quiere ni sabe vivir de otro modo que sintiéndose dueño de su propio arbitrio. Ni la conjura de las fuerzas tenebrosas podría doblegar su voluntad o deformar su espíritu. De la levadura de ese pueblo surgieron –amasada por madres abnegadas y padres viriles– nuestros apóstoles, héroes y mártires. El futuro pertenece, exclusivamente, al pueblo cubano. Ya la Universidad de La Habana ha dado la pauta y el norte. Ni violencias estériles, ni atomizaciones suicidas. La república es patrimonio de todos y no capellanía de unos cuantos. Guárdense arrogancias, rencores y sectarismos en el campo de la resistencia civil y anúdense inteligencias, entusiasmos y voluntades. La única manera digna y fecunda de honrar a Cuba, en este aciago avatar de su destino, es unirnos todos y luchar infatigablemente por el restablecimiento del orden constitucional derrocado. Nunca se repetirá bastante que nada se da por añadidura en la historia. Y, porque así es, de la actividad que se despliegue en la consecución del objetivo propuesto dependerá, en gran medida, el carácter, el sesgo y el curso ulterior de los acontecimientos. La libertad no es una flor de invernadero, ni una merced de los dioses. Hay que conquistarla para merecerla. (El Mundo, 1º de abril de 1952) un símbolo vivo del ideal democrático”. No cabe duda de que su valiosa contribución a “la historia como hazaña de la libertad” es un reto permanente a sus usurpadores. 160 En Guáimaro un día Marca hoy nuestro calendario histórico una fecha prócer. En el pueblo libre de Guáimaro, un día como este, fundida el alma nacional al pie del estribo, la revolución emancipadora cuajó en estado de derecho el hecho de su razón política, económica, social y cultural. No solo se deponían ambiciones, localismos y rencillas en generosa ofrenda a la patria en peligro. Se articulaban también las formas democráticas de conducir la guerra y se suscribía, a la lumbre de la estrella solitaria, la carta de libertades que había de poner sobre su cabeza y colgar del pecho de su caballo todo militar de honor. Nada resulta más oportuno en estos días que recordarlo y difundirlo. La constitución promulgada aquel glorioso 10 de abril de 1869, fruto legítimo de la voluntad soberana del pueblo cubano, subordinaba, en plena guerra, con ejemplar acatamiento de los hombres de armas, el poder castrense al poder civil. Del fondo del tiempo brota ahora, con chasquido de látigo, el juramento de Carlos Manuel de Céspedes, general en jefe del Ejército mambí y presidente provisional: “La Cámara de Representantes es la única y suprema autoridad para todos los cubanos”. Aquel día la sublevación popular iniciada en Yara adquiría objeto, estructura y sentido: acababa de nacer la República de Cuba. Ochenta y tres años más tarde, conquistada la independencia y la República ya en sazón de madurez, un pronunciamiento militar, so pretexto de suprimir el peculado y extirpar el gansterismo, derroca el régimen constitucional y sustituye el estado de derecho por el imperio de la fuerza. Sería igualmente reprobable –presunción imposible– de haberlo encabezado Máximo Gómez o Antonio Maceo. Desde el 10 de marzo de 1952 el país vive en estado de sitio arrebujado en papel crepé. Ya podrán apelar los juristas de 161 campamento a todos los sofismas y a todas las servidumbres. La asonada triunfante es, sin duda, objetivamente, un hecho consumado; pero ni le asiste derecho formal ni sustantivo alguno, ni genera otro “derecho” que la arbitrariedad como norma del poder. No podría ser de otra manera tratándose de un gobierno usurpador. Es hora ya de que nos entendamos en el lenguaje común de la ciencia política. Según Gastón Jeze, tratadista eminente en el campo del derecho público, hay tres tipos fundamentales de gobierno: de jure, de facto y usurpador. Teórica y prácticamente, gobierno de jure significa gobierno de derecho. No quiere esto decir, sin embargo, que todo gobierno de jure se funde en el estado de derecho. Muchos gobiernos de jure –todas las monarquías absolutas consuetudinarias– han permanecido al margen o sobrepuestos al estado de derecho. Muchos gobiernos de facto –todos los que han sustituido una totalidad histórica por otra sobre el primado de la soberanía popular– tienen como objetivo céntrico crear el estado de derecho. Gobierno de jure es aquel, pues, en que la fuente de la autoridad política se nutre en el derecho institucionalizado. Nadie ya controvierte, a estas alturas, el derecho a la revolución, ni tampoco el derecho de la revolución. Ninguna revolución se produce por generación espontánea. Solo cuando la sociedad, o parte esencial de ella, se ve coactivamente detenida en su evolución, la revolución germina y estalla. Toda revolución se define y singulariza por ser la expresión de una voluntad política enderezada a remover las bases y condiciones de la vida institucional en beneficio de las masas populares. El gobierno revolucionario es el típico gobierno de facto. No ejerce su autoridad conforme al derecho hasta entonces vigente; pero la legitima y consagra por la investidura plausible que le otorga la aquiescencia del pueblo en cuyo nombre actúa. La mayoría de los gobiernos de este tipo suele alcanzar la integridad del estado de derecho mediante el orden constitucional dimanado del poder constituyente. No otra es la raíz democrática de la organización civil de la sociedad. Gobierno usurpador es aquel que se apodera por la violencia, la simulación, el engaño, o el fraude de los órganos 162 del poder y ejerce la autoridad política a su entero arbitrio. Sus actos son, por naturaleza, nulos y deben reputarse inexistentes. Nada importa que el gobierno usurpador se proclame respetuoso de la ley y de la voluntad popular, o encubra su desprecio al estado de derecho instaurando un sistema de normas denominado constitución o estatuto. El estado de derecho deja de existir en el instante mismo en que los gobernantes actúan sin sujeción a un ordenamiento jurídico que proteja y garantice a los gobernados de las extralimitaciones, caprichos o abusos del poder. De ahí que no se conciba el estado de derecho sin constitución, ni un gobierno democrático sin consentimiento popular libremente manifestado. Ni gobierno de jure, ni gobierno de facto: el gobierno engendrado en Columbia es un gobierno usurpador. No solo ha derribado la estructura constitucional de la República; ha destruido asimismo los frenos y contrapesos de una estable y permanente seguridad política. El camino de la convivencia civilizada y del traspaso pacífico del poder está erizado de tremendos escollos. El 10 de abril de 1869 se promulgó en Guáimaro la primera constitución de la República. La constitución abolida –ápice de ingente contienda por darle a Cuba su plenitud de destino– se promulgó también en Guáimaro el 5 de julio de 1940. Seis días antes de la efemérides que hoy conmemoramos la suplantaba una autoritaria pragmática que en vano pretende ocultar la averiada mercancía con preceptos que le son ajenos. Soldados de Ignacio Agramonte escondieron en tierra amorosa el acta de la constitución. “Es necesario ir a buscarla”, clamaría José Martí en vísperas de su radiante inmolación. Y a buscarla fueron legiones de jóvenes y viejos. La Constitución de 1940 yace hoy, en resplandeciente urna de cristal, en el Salón de los Mártires de la Federación Estudiantil Universitaria. No rige ya efectivamente su letra; pero se ha hecho carne y espíritu del pueblo cubano. De la Universidad saldrá algún día –téngase por seguro– en busca de sus fueros arrebatados. (El Mundo, 10 de abril de 1952) 163 Lo que el golpe se llevó Mucho se ha reflexionado y escrito sobre la libertad. Tanto, por lo menos, como sobre la virtud, la belleza, el amor y la justicia. No en balde encarna un valor ya definitivamente incorporado al repertorio de los temas fundamentales de la vida humana. Sin libertad el espíritu se agosta, la sociedad se corrompe, la cultura se anquilosa y el hombre se cosifica. Sobremanera difícil resulta precisar la fecha exacta en que afloró la libertad como idea. Se suele dar por sentado que germinó en la conducta de Sócrates, despuntó en la hoguera de Giordano Bruno, maduró en las grandes revoluciones populares y cuajó en el estado de derecho. No faltan, sin embargo, los que fijan su cuna en la India milenaria de las pagodas y mahatmas, o en la China venerable de los aforismos y cohetes. Es una cuestión, pues, aún sujeta a controversia. De lo que no cabe ya duda es que la libertad surgió, como sentimiento, con el primer hombre que tuvo conciencia de su dignidad. Pudo haber sido en la selva, junto a una pirámide o en una galera. Vendría luego, sucesivamente, la concepción de la libertad como categoría racional, jurídica, política, económica, social, ética, filosófica; pero entonces, como hoy, en que se aspira al pleno señorío del espíritu en una estructura social fundada en la equitativa distribución de la riqueza, la raíz y el ápice de la libertad es la soberanía de la conciencia. Múltiples definiciones se han formulado de la libertad. Algunas admirables por lo enjundiosas y precisas. La de Montesquieu sobresale entre ellas. Se singularizan otras por su savia al par metafísica y poética. Figuran, entre estas, las de Miguel de Cervantes y Juan Jacobo Rousseau. Hay varias que delimitan, rigurosamente, la naturaleza, ámbito y 164 contenido de la libertad. Ninguna aventaja, en este aspecto, la de Maximiliano Robespierre. Pero nadie, absolutamente nadie, supo captar como José Martí el sentido profundo y las implicaciones efectivas de la libertad. “Es el derecho –sentenció en aquella su prosa concentrada de médulas y aromas– a pensar y hablar sin hipocresía”. Esta definición vertebra y unifica, en suprema síntesis, la libertad como destino, norma y concepto. La libertad resulta así concebida en función del hombre en cuanto tal. Y, en consecuencia, deja de pertenecer a la esfera de los derechos patrimoniales –libertad liberticida– para ser libertad de todos, mediante un régimen de garantías contra los desvíos, transgresiones y abusos de poder. De no existir ese régimen de protección jurídica y de seguridad política, la libertad se torna merced, ficción, caricatura o mero enunciado sin validez sustantiva. No de otra suerte acontece en los gobiernos que la proclaman en “estatutos” o “constituciones” que dimanan, exclusivamente, de la voluntad de uno. La dogmática democrática es papel mojado o torniquete encubierto sin el sustentáculo de la aquiescencia popular y de las instituciones en que se corporiza y expresa. Pero vengamos a lo concreto. Hoy existe en Cuba libertad absoluta de pensamiento. Incluso el esclavo puede sentirse libre en la atormentada soledad de su conciencia. Ya lo advirtió estoicamente Marco Aurelio en la Roma decadente de los césares. Pero lo que ya objetivamente no existe es la libertad de expresión. Antes era un derecho garantizado por la ley. Ahora es una gracia dispensada al arbitrio. El “golpe” nos trajo la democracia embalsamada, el camaleón vergonzante, el merengue con púas, el consejero aconsejado, el partido tricolor y la paz de la tranca; pero se llevó, a 80 días de las elecciones y en vísperas del centenario de José Martí, el derecho a pensar y hablar sin hipocresía. Se llevó, en suma, la esencia y razón de ser de la república proclamada solemnemente en Guáimaro el 10 de abril de 1869 y establecida el 20 de mayo de 1902 entre vítores, lágrimas y banderas. (El Mundo, 23 de abril de 1952) 165 Carnicería sin carne Los hechos son los hechos. Varios días antes del cuartelazo marcista1 resultaba sobremanera difícil ingerir un jarrete con papas. La escasez de carne de res –la otra sigue exhalando apetitosas fragancias sin necesidad de subsidio– empezaba a adquirir tintes sombríos. Parecía inminente un golpe de Estado de los estómagos abonados al lomo frito con plátanos verdes. No menos amenazante era la actitud de los consumidores consuetudinarios de palomilla, falda o boliche. Gobernantes, ganaderos, encomenderos y expendedores se reunían y tornaban a reunirse sin encontrarle remedio al pavoroso problema. Los cándidos paladines de la dieta vegetariana no podían ocultar su alborozo. Se presentía ya el advenimiento del insípido imperio de la zanahoria cuando soplaron vientos blindados y la Constitución de 1940 se desgajó súbitamente, como hoja seca en otoño. Era, en verdad, un candangazo de España, al punto que el generalísimo se apresuró a reconocerlo. Nadie tragó, desde luego, los pretextos aducidos para justificarlo. Hay que convenir, sin embargo, en que fue unánime la reacción de los gaznates estragados por la prolongada vigilia, ante la trompeteada promesa de que habría carne enseguida. Sin olvidar que es preferible “la estrella que ilumina y mata” al “yugo que engorda y humilla”, muchos se regodeaban con la risueña perspectiva de un rosbif en estado de sitio. Fue el sueño de una madrugada de primavera, florecida de mercedes, señuelos y alevosías. Ya hoy no se vislumbra siquiera la magra sombra de una piltrafa. Y de nuevo se reúnen gobernantes, ganaderos, encomenderos y expendedores para Referido al golpe de Estado llevado a cabo el 10 de marzo de 1952. (N. de la E.). 1 166 discutir y resolver lo que tiene todas las características de una tragedia de Esquilo. Me niego abiertamente a creer que los $500 000 del subsidio se han empleado en la elaboración de leche evaporada. Sería una suspicacia gratuita. Los arcángeles que hoy mandan han venido precisamente a eliminar el gansterismo, liquidar el peculado y darle de comer al pueblo. Es todo un programa de redención moral, administrativa y estomacal, avalado por antecedentes que solo un opositor sistemático podría poner en duda. Desde luego, una típica redención a la cañona, ni solicitada ni consentida; pero vaya lo uno por lo otro. A falta de costilla de ternera tenemos cura de caballo. Esta vez se equivocan quienes la han cogido con los estatutos. Horas enteras he invertido en rastrearlos, a ver si encontraba algún precepto relativo al régimen de abstinencia forzada que se nos ha impuesto. Vana tarea. Los estatutos lo prohiben todo menos comer filete. Pero lo cierto es que las parrillas están ociosas y el filete en fuga. No diré yo que se trata de una flagrante contravención de la ley unipersonal que ha convertido la República en una monarquía absoluta, con partido tricolor y consejo consultivo. Quiero ser justo y veraz. Se trata de un hecho. Pero no de un hecho cualquiera. Nada menos que de un hecho que genera derecho. El derecho natural, inalienable e imprescriptible del pueblo a protestar contra el hecho artificial, inmediato y notorio de la carnicería sin carne en una isla cundida de vacas refistoleras, bueyes mansos y sementales de raza. (S. O. S., 7 de mayo de 1952) 167 Resistir y esperar No había yo nacido aún el 20 de mayo de 1902; pero según testigos sobrevivientes jamás emoción análoga ha sacudido después al pueblo cubano. Azul el cielo, el aire encendido, reverberante el mar. Millares de banderas flameaban alegremente en los balcones. Don Tomás Estrada Palma, austero y humilde, ocupaba la presidencia de la República entre clamores, laureles y lágrimas. Una sinfonía de vítores y una procesión de pañuelos despedían al general Leonardo Wood. Cuba –a despecho de dolorosos menoscabos y de limitaciones ostensibles– adquiría el estatus de nación independiente y una nueva estrella fulguraba en el firmamento político de nuestra América. Ningún hecho puede alcanzar más alta jerarquía histórica que este para un pueblo que todo lo ofrendó a fin de regir soberanamente sus destinos. Medio siglo cúmplese hoy de la gloriosa efemérides. Pero lo que debió haber sido epinicio y epifanía al arribo de la madurez se ha trocado en hosco y patético retraimiento. La república fundada en Guáimaro el 10 de abril de 1868 no está para jubilosos desbordamientos este 20 de mayo. La patria está de duelo y su símbolo más preciado, a media asta en el corazón de los cubanos. En el mismo año en que conmemora su advenimiento a la vida independiente le fue arrebatada la libertad mediante un alevoso golpe de mano. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo –cifra y compendio del Manifiesto de Montecristi– ha sido violentamente suplantado por el gobierno en nombre del pueblo, sin el pueblo y contra el pueblo. José Martí quiso que la república fuese “con todos y para todos”, sobre el primado de la libertad y de la justicia. Y quiso también que la ley primera y fundamental de la república fuese el culto a la dignidad plena del hombre. Su mandato ha sido desconocido y su memoria mancillada en vísperas 168 del centenario de su natalicio. La usurpación ha sustituido al consentimiento, el estatuto a la Constitución, el consejo consultivo al Parlamento, la arbitrariedad al derecho y la voluntad unipersonal al régimen democrático. Pero aún resuena, orienta e ilumina la palabra de José Martí. “Un pueblo –afirmó en crítica circunstancia– no se manda como se manda un campamento. Para realidades trabajamos y no para sueños. Para liberar a los cubanos y no para acorralarlos”. “Hay que impedir –postuló en los umbrales de su holocausto– que Cuba se tuerza por intereses de grupo o por la autoridad desmedida de un grupo militar o civil”. Y, como previendo estos días oscuros, difíciles y angustiosos, dejó esta clara y terminante advertencia: “No puede combatirse con medios de respeto a los que, por encima de todo respeto, saltan y rompen. No puede tenerse miramientos para los que anidan en el seno de la Constitución con ánimo de herirla y devorarla”. En otro 20 de mayo también luctuoso –la República se encontraba a la sazón intervenida y un procónsul yanqui a su frente–, Ramón Roa, mi abuelo, escribió estas palabras de fe y de esperanza: “En esta fecha nos vienen a la mente los gloriosos hechos, la abnegación sin límites, los ingentes sacrificios del cubano revolucionario que tonifican más de medio siglo de nuestra historia; y esto nos basta para no desesperar del porvenir que todavía tenemos en nuestras manos, y el cual depende de nuestra conciencia y de nuestra dignidad”. Y, a su conjuro, me vienen a la memoria el ejemplo de Rafael Trejo y de Julio Antonio Mella y de Antonio Guiteras y de Pablo de la Torriente Brau. De las tumbas de cuantos cayeron antaño y hogaño en defensa de la libertad de Cuba brota hoy en ráfaga llameante la consigna de Enrique José Varona: “Resistir y esperar”. En esta actitud beligerante conmemoraré yo el 20 de mayo de 1952. No podía ser de otra manera en quien tiene, como su más puro timbre de orgullo, el ser nieto de un teniente coronel del Ejército Libertador, que fue al par ayudante y secretario de Ignacio Agramonte, Julio Sanguily y Máximo Gómez. (El Mundo, 20 de mayo de 1952) 169 Un homenaje y una actitud Alumnos y profesores de la Universidad del Aire y figuras descollantes de nuestro ambiente cultural y periodístico se congregarán hoy en los jardines de La Tropical, a fin de rendirle homenaje a Jorge Mañach. No se trata, en esta ocasión, de exaltar los merecimientos intelectuales o ciudadanos del eminente escritor y reputado hombre público. Se trata de un acto que, por su índole y alcance, trasciende la esfera de los que suelen organizarse para festejar un sonado triunfo literario o una merecida promoción política. La razón de este homenaje a Jorge Mañach es sobradamente conocida. Tiene su origen en el brutal atentado de que fueron objeto recientemente Elías Entralgo y Gerardo Canet y el propio Jorge Mañach en una transmisión radial del Curso del Cincuentenario, auspiciado por la Universidad del Aire para honrar la República en una efemérides que pudo ser jubiloso recuento de nuestra madurez nacional, de no haberla ensombrecido el madrugón del 10 de marzo. El propósito que inspira este homenaje al director de la Universidad del Aire –institución que es orgullo de Cuba– se deriva de la naturaleza del incalificable y aún impune atropello: enaltecer a quienes defienden a pie firme los valores del espíritu y repudiar a sus agresores abiertos o emboscados. En eso estriba, precisamente, su singular relevancia y su verdadero significado. Es común aludir enfáticamente a los inalienables derechos de la inteligencia; es poco sólito, en cambio, incitar al cumplimiento de sus responsabilidades sociales. No cabe duda de que, sin el cabal ejercicio de aquellos, resultaría interferida o menoscabada la libre expresión de la actividad creadora en el campo de la cultura. Poco importa, sin embargo, que esos 170 derechos estén plenamente garantidos si no van aparejados en el escritor a un firme concepto de la dignidad humana y a una límpida conciencia de sus deberes públicos. Ninguna referencia me parece más ilustrativa y oportuna, a este respecto, que la de Erasmo de Rotterdam, a la que he apelado varias veces aun a trueque de repetirme. Libertad absoluta tuvo este, en tiempos preñados de riesgos y violencias, para escribir en latín el Elogio de la locura, modelo acabado de sátira anfibológica de la Iglesia romana. Es un libro ya clásico incluso por la duplicidad calculada y el miedo insuperable que trasmina. No bastaba entonces, como tampoco basta ahora, acercarse a la verdad y difundirla exclusivamente en un círculo de iniciados, previa anuencia de príncipes, comerciantes, mecenas e inquisidores. Era preciso, además, entonces como ahora, tener el coraje de pregonarla y mantenerla hasta la hoguera inclusive. Giordano Bruno, Tomás Moro y Juan Luis Vives tuvieron ese coraje. “Vivimos –escribíale el egregio español al elusivo holandés– en época difícil, en la cual no se puede hablar ni escribir sin peligro”. No tardaría en replicarle Erasmo con palabras que no pueden leerse sin profunda tristeza: “En cuanto a mí, no tengo inclinación a arriesgar mi vida por la verdad. No todos tenemos energía para el martirio, y si el temor me invade, imitaré a San Pedro”. La trahision des clercs –permítaseme transcribir palabras dichas en otro lugar– está ya dramáticamente anticipada en esa miserable profesión de fe. El humanista por antonomasia se confesaba incapaz de exponer una uña en favor de la humanidad. No es la suya, desgraciadamente, una actitud aislada. La cultura moderna ha arrastrado consigo, como pecado original que urge redimir, el marchamo ignominioso de esa cobardía. Ante la perspectiva de la cicuta, la mayoría de sus más preclaros representantes ha corrido, medrosamente, a refugiarse en el ambidextro partido de Erasmo. Ni siquiera en épocas orondas y satisfechas cabe admitir el ocioso regodeo de la inteligencia. Empujar incesantemente la rueda impelente de la historia es su misión específica. Pero es en las coyunturas de prueba que adquieren carácter imperativo los deberes sociales de la inteligencia. No puede 171 permanecer indiferente, ni agachada, ni inhibida, so pena de pervertirse o aborregarse a sabiendas. Nadie ha denunciado tan severa y plásticamente esta postura irresponsable como Archibald McLeish. Milicia ha sido siempre la vida del hombre en la tierra. No constituye excepción el escritor. El escritor es un soldado del espíritu. Su principal obligación es luchar por la libertad, que es la raíz nutricia de la tolerancia. Sin tolerancia no puede haber disidencia. Sin disidencia, no ha lugar a la pluralidad de ideas, opiniones y creencias. La libertad necesita, para subsistir, del respeto objetivo a la soberanía de la conciencia, fundamento último del régimen democrático. “Libertad –postuló José Martí– es el derecho a pensar y hablar sin hipocresía”. Decir lo que se piensa no es solo un derecho natural de la persona, que las leyes deben consagrar y proteger; es también un deber de conciencia. El escritor que prefiere “el yugo que engorda y humilla” a “la estrella que ilumina y mata” se traiciona a sí mismo, a su pueblo y al espíritu. No solo ha sabido Jorge Mañach defender, antes y ahora, los derechos de la inteligencia; ha sabido igualmente responder a los requerimientos de la conciencia cubana en sus trances más críticos y decisivos. Su pluma y su palabra están dando ejemplo, por su altura, calidez y entereza, en estos días azarosos, agitados y sombríos. Como escritor, Mañach ha demostrado pertenecer al partido de Sócrates. Como político, al partido de la República. No ha incurrido en el grave error que han cometido algunos de enfocar con monóculo electoral o con visera facciosa un problema de dimensión nacional. Su posición, ya compartida por muchos, es la única correcta, válida y fecunda en estos momentos. Azuzar, dividir o acotar es contribuir al fortalecimiento de la usurpación. La unidad popular, dirigida a y expresada por una convergencia emergente de actividades y objetivos comunes, es la premisa indispensable de todo intento serio, efectivo y patriótico, enderezado a restablecer el orden constitucional y el sosiego colectivo. No verlo es signo inequívoco de engreimiento pueril, de sectarismo suicida o de estulticia irremediable. 172 Jorge Mañach lo ha visto diáfanamente y ha procedido en consecuencia. La historia se lo reconocerá mañana, como se lo demandará a otros por su ceguera, soberbia o egoísmo, si no rectifican a tiempo. El destino de Cuba no está hoy en manos de ningún partido, grupo o capilla: está en manos del pueblo. Juntarse para coronar juntamente el proceso desviado e interrumpido por el cuartelazo es la consigna que brota de sus entrañas con desesperación esperanzada. En la política –lo advirtió Martí– el subsuelo es más importante que la atmósfera. Y, por eso, acabarán por quedarse en el aire –girovagantes de lo que pudo haber sido y no fue– quienes se obstinen en continuar sordos a las exigencias de las circunstancias y a los reclamos del pueblo. No me es posible concurrir, como quisiera, por inaplazables deberes universitarios, al homenaje que se rinde esta tarde a Jorge Mañach y que supongo extensivo a Elías Entralgo y a Gerardo Canet, que supieron arrostrar dignamente con él la vandálica incursión a la Universidad del Aire. Dejo aquí pública constancia de mi fervorosa adhesión. (El Mundo, 10 de junio de 1952) 173 La palabra de orden No cabe ya duda de que el movimiento ortodoxo ha entrado en una fase de crisis. Es difícil predecir la inclinación inmediata de la balanza en la pugna interna que lo sacude y desgarra. Fácil resulta, en cambio, pronosticar lo que le aguarda si no sabe rectificar a tiempo su estrategia y su táctica. Su destino será engrosar otros ríos o crearse viaducto apropiado. Ese ha solido ser el patético epílogo de los partidos políticos que en contingencias excepcionales pierden la cohesión, el norte y la brújula. Hay en el seno de la suprema jerarquía ortodoxa dos posiciones al parecer irreductibles. De una parte, figuran los que enarbolan flamígeramente la bandera del antipactismo. De la otra, los que sostienen, con pareja contumacia, la necesidad de un programa común de lucha contra el régimen usurpador. Se autoproclaman aquellos los genuinos legatarios de Chibás. Aducen estos que de estar vivo el adalid, actuaría en consonancia con las exigencias del instante. De lo que sí podemos estar seguros es que, de agudizarse, esta situación conflictiva acabará por desencadenar la guerra civil entre ambos bandos. Ni que mencionar tengo al único que habrá de favorecerle. La facción antipactista no lo ha dicho aún expresamente; pero va implícito en su tesis. Quienes no la comparten están mancillando el espíritu y la tradición del movimiento ortodoxo. Son punto menos que apóstatas. Nadie puede extrañarse de ello. En su breve y gaseosa historia, la ortodoxia ha demostrado, innúmeras veces, que no tolera el disentimiento ni en propio beneficio. Es, por naturaleza, un movimiento excluyente. Nació bajo el signo de las excomuniones y cree que solo bajo ese signo le será 174 dable seguir siendo lo que quiso ser. El carácter dogmático de esa postura salta a la vista. Eso, de suyo, es sobremanera grave en un partido político: pero lo es mucho más si el propósito que la nutre y configura es meramente electoral. No otro es el caso que contemplamos. La táctica antipactista pudo ser la adecuada antes del 10 de marzo. Seguramente lo fue. Pero ya no lo es, ni puede serlo. La situación ha variado sustancialmente. No se está, en manera alguna, ante una justa comicial en un estado de derecho. Pasando por alto que la dialéctica fluidez de la vida social es incompatible con las perspectivas congeladas, la facción antipactista de la ortodoxia –so pretexto de lealtad a los principios– ha rehuido cualquier entendimiento con los auténticos y con otros partidos y grupos igualmente interesados en la restauración de la normalidad constitucional. No se crea por ello más radical, ni más ortodoxa. Lo sería si estuviera presta y apta para plantear la solución del problema en un terreno revolucionario. Faltan indicios que permitan siquiera barruntarlo. La mayoría de sus componentes es alérgica, por temperamento y formación, a los métodos revolucionarios. Su mentalidad es típicamente constitucionalista. Tampoco ofrece fórmulas ni orientaciones de ninguna índole para sacar la república del atolladero en que está. Es obvio, sin embargo, que recónditamente tiene ya un plan definido. Su objetivo, aunque enmascarado todavía, es mantener químicamente aislado el movimiento ortodoxo en confiada espera de la fruta madura. Esto revela, por lo pronto, una incomprensión cabal de los factores operantes y una esperanza infantil. La experiencia demuestra que en política la fruta madura es preciso arrancarla. La facción antipactista continúa enfocando el turbulento panorama de hoy con la óptica electoral de ayer. No quiere ello decir que yo considere mejores a los componentes de la facción ortodoxa que propugna el programa común de lucha contra la dictadura. La cuestión es otra y de naturaleza puramente política. Ya lo advirtió José Martí en 175 afilada sentencia: “Hay que hacer en cada momento lo que en cada momento es necesario”. Puede ser limpio o puede ser turbio el móvil que inspira a esta facción ortodoxa. Cabe incluso poner en cuarentena a algunos de sus trompeteros. Pero sea como fuere, lo indubitable es que, sin una convergencia organizada de los adversarios del régimen, no podrá restablecerse la Constitución de 1940, ni lograrse la efectiva recuperación del modo democrático de vida. Cuanto divida, azuce o disperse contribuye eficazmente a posponerlo o impedirlo. Juntarse es otra vez la palabra de orden. Y es también la más cara aspiración del pueblo. Juntarse quieren las masas de todos los partidos y de los sin partidos. Basta pegar el oído en tierra para percatarse de ello. Juntarse para actuar ahora de consuno, sin compromisos ulteriores ni menoscabos de compromisos pasados, conservando cada partido su independencia actual y su libertad futura. Juntarse, en suma, en torno a un programa común y a una fórmula concreta que conduzcan a la victoria sin componendas ni entreguismos. En punto a responsabilidades –conviene precisarlo– no hay ya nadie aquí que pueda tirar la primera piedra. Muchos de los pecadores de uno y otro lado quedarán excluidos a poco que se transite el áspero y riesgoso camino. Si la alta jerarquía ortodoxa no es capaz de superar rápidamente la crisis que afronta, el caudaloso movimiento popular que encabeza se le irá de las manos como irrefrenable torrentera. En horas como estas es muy peligroso jugar demagógicamente con la tormenta. La masa ortodoxa –ávida de beligerancia– necesita un cauce y una meta. Tirios y troyanos deben tener presente que un caballo piafante no espera mucho por el jinete. No es idéntica, en rigor, la circunstancia; pero el axioma es siempre válido en coyunturas de emergencia: “Es indispensable a veces dar dos pasos atrás si se quiere dar uno adelante”. La historia contemporánea enseña que cada vez que se ignoró este axioma el pueblo pagó la miopía, el egoísmo o la estolidez de sus conductores. 176 Unirse primero; lo demás se obtendrá después por el esfuerzo concertado, la limpidez de propósitos y la táctica congruente. Solo así pudo derribarse a Machado y reducirse a Batista. A cuantos hemos vivido el proceso revolucionario cubano en su entraña nos tiene que lucir absurdo que aún no se haya dado ese paso. (El Mundo, 24 de junio de 1952) 177 En torno al frente único En tiempos en que juntarse es la palabra de orden, sobran, por obvios motivos, las desavenencias, querellas y resentimientos que beneficien al adversario. Útil y fructífero es, por el contrario, cuanto contribuya a esclarecer, unificar, robustecer y afianzar. No es otro el propósito que inspira estas someras consideraciones en torno al controvertido problema del frente único. La cifra de opinión pública que representa el movimiento ortodoxo es, sin duda, elevada. Algunos catecúmenos del “aislacionismo estático” creen que su caudal ha engrosado en los últimos meses. Imposible me resulta verificar la validez de la presunción; pero, aunque fuera cierto, poco afecta, en rigor, a la capacidad determinante del PPC en el cuadro actual de la política cubana. Ni ahora, ni antes, el movimiento ortodoxo ha logrado conseguir la adhesión militante de todo el pueblo. Salvo el Partido Revolucionario Cubano fundado y dirigido por José Martí, ningún otro –ni el Auténtico en su torrencial apogeo– pudo erigirse en el intérprete y órgano exclusivo de la conciencia nacional. El “partido único” suele ser planta exótica en donde prevalece la concepción del origen popular del poder. Solo germina, despunta y florece en los climas totalitarios. La pluralidad de partidos políticos es consustancial a la convivencia cimentada unívocamente en el consentimiento y enriquecida proteicamente en el disentimiento. Sin la libre concurrencia de aquellos la democracia carece de objeto y sentido. Una apreciación objetiva del PRC (A) permite concluir que aún arrastra y articula en sus cuadros a vastas y pujantes zonas de la ciudadanía. Sus afinidades con el movimiento 178 ortodoxo, no obstante haber vivido a las greñas, son mayores que sus discrepancias. El riego que fecunda la doctrina política de ambos fluye de la propia fuente. Su proyección económica y social es idéntica en el ámbito de las ideas. Y, en uno y otro, figuran núcleos importantes de todas clases, grupos y razas que integran la sociedad cubana: hombres, mujeres y jóvenes en su mayoría laboriosos y honrados, iguales todos ante la Constitución de 1940 y ante las exigencias de la patria, que no es, ni puede ser, feudo ni capellanía de nadie. No es posible llamarse a engaño respecto a las similitudes aludidas entre el PRC (A) y el PPC. Basta recordar simplemente que este viene de la misma cuenca. El movimiento ortodoxo surgió de las entrañas desgarradas del autenticismo bajo el signo del adecentamiento administrativo, con una perspectiva, una estrategia y una táctica puramente electorales. Es cierto que el PPC no ha pasado todavía por la prueba de fuego del poder y continúa siendo una esperanza para muchos; es cierto también que el autenticismo tiene tras de sí jornadas heroicas y logros fundamentales que le garantizan la supervivencia, a despecho de los errores, frustraciones y máculas imputables a sus gobiernos. No es ya, desde luego, un partido revolucionario; lo fue en superior proporción que otro alguno; pero pudiera tornar a serlo si el afán de lucha que ya anima a sus huestes –otrora aguerridas como pocas– adquiere cuerpo y espíritu en su más alta jerarquía. En eso sí se diferencia radicalmente del PPC, que nunca lo fue, ni lo es aún, ni parece estar en camino de serlo. Pero ni el movimiento ortodoxo ni el PRC (A) poseen títulos suficientes, en estos momentos, para autoproclamarse monopolizadores de las distintas corrientes de opinión pública hostiles al régimen. Es evidente que la repulsa popular a la dictadura es casi unánime; mas también lo es que esa repulsa no está solo en la ortodoxia o en el autenticismo. Incluso parte de ella está en otros partidos, o fuera de ellos con influencia y dimensión singulares. La Federación Estudiantil Universitaria ejemplifica este último extremo. 179 La necesidad de una articulación beligerante de todas las fuerzas opuestas al régimen, con absoluta preservación de su independencia política actual y de su libertad de acción futura, nace imperativamente de la peculiar situación provocada por el golpe castrense y de la constelación de factores operantes. Si bien la fragmentación democrática de la opinión pública es indubitable, lo es asimismo que está sobrepasada por la unidad profunda de intereses y aspiraciones que liga a todos los sectores de la población frente a una coyuntura que los afecta en análoga medida. No se nos ha arrebatado únicamente la Constitución de 1940 y la libre determinación de la voluntad popular. Se ha perdido también el estado de derecho, sustentáculo mismo de la confianza colectiva, de la continuidad histórica, de la seguridad económica y del traspaso pacífico del poder. Eso lo saben y ya empiezan a sentirlo, al margen de su filiación política o de su apoliticismo, comerciantes y profesionales, obreros y capitalistas, terratenientes y empleados. El horizonte luce cuajado de sombras y presagios para todos. La inestabilidad es hoy la nota dominante de la vida cubana. Encaramos, en suma, una de las crisis más graves de nuestra historia republicana. No veo yo cómo podría superarse efectivamente sin la convergencia organizada de todos los interesados en resolverla sin martingalas ni entreguismos. Las crisis de carácter nacional demandan soluciones nacionales. (El Mundo, 28 de junio de 1952) 180 La línea divisoria No precisa estar dotado de excepcionales antenas para percibir que nos hallamos enfrentados a una crisis que afecta a la esencia misma de la República. La situación provocada por la violenta interrupción del ritmo constitucional no es un problema particular de los ortodoxos o de los auténticos. Es una situación nacional que es necesario encarar y resolver con una óptica que trascienda el reducido círculo de los intereses partidaristas. La línea divisoria antes del 10 de marzo delimitaba electoralmente los campos de acción de la coalición gubernamental y de las fuerzas políticas que le disputaban el poder. La línea divisoria supera hoy las diversas concepciones, apetencias, intereses y métodos que suelen caracterizar a los partidos políticos en épocas de normalidad institucional. El sectarismo y la intransigencia, propios de esas circunstancias, han sido ya suplantados, en la conciencia popular, por un afán de unidad y de pelea que brota de la naturaleza misma de la situación. De ahí que resulte tan chocante la actitud de la facción de la dirigencia ortodoxa que se autoproclama intérprete del legado. No quiere ver ni oír lo que todo el mundo ve y oye. La necesidad inaplazable de presentarle batalla conjuntamente a la dictadura se fundamenta en el hecho inexorable de ser esta radicalmente incompatible con el modo democrático de vida. La línea divisoria marca nítidamente el ámbito respectivo de los que apoyan esa dictadura y los que se le oponen. Establecer otro tipo de distingo que no sea ese es hacerle torpemente el juego a los usufructuarios del poder. Si la ortodoxia o el autenticismo –para solo referirme a las organizaciones políticas más densas y pujantes– estuvieran 181 en un plano revolucionario, cabría, teórica y factualmente, la posición excluyente ante los partidos o grupos que no la compartieran o censuraran. Ni podría adoptarse otra, frente a partidos o grupos de oposición tramitada. Pero en el plano de la lucha cívica, como el que ortodoxos y auténticos propugnan, lo que insoslayablemente se impone y el pueblo desorientado anhela es el entendimiento beligerante sobre bases comunes al interés nacional y con plena independencia política y libertad de acción futuras de las fuerzas concurrentes. La historia política contemporánea enseña que en el frente único de carácter electoral privan los intereses de camarillas, los rejuegos de asambleas y las ambiciones personales. Puro señuelo demagógico es la plataforma doctrinal que propaga. No suele acontecer así, como también lo enseña la historia de estos tiempos dramáticos, en el frente único de lucha por un programa de salvación nacional. En el frente único de esta clase –que nada tiene que ver con los frentes populares manufacturados en Moscú– se supeditan los intereses de partido a los intereses nacionales. Los compromisos contraídos cesan en el instante mismo en que se logra el objetivo. Cada partido mantiene su propia concepción, estructura y autonomía. Ni se confunden ni se funden. Andan temporalmente juntos, pero no revueltos. Y, de violarse las normas establecidas o adulterarse la línea trazada, siempre sobra tiempo para romperlo o denunciarlo. Lo que sí es sobremanera peligroso es volar en globo dentro de una campana neumática. El aislamiento de las masas populares conduce, fatalmente, al vacío. Tarea cardinal del frente único es la rigurosa formulación de las bases comunes de interés nacional; pero mucho más lo es fijar la manera de viabilizar su consecución mediante el activo concurso de todos. No concibo cómo pueda llegarse a eso sin que traben contacto y creen el aparato adecuado quienes van a asumir la responsabilidad de encabezar la contienda. Las coincidencias abstractas y los entendimientos metafísicos no cuentan en política, ni sirven para nada. Sin un programa concreto, una estrategia definida y una táctica dinámica, el frente único es una entelequia. La acción 182 espontánea siempre se disuelve en humo. Solo fía en ella la mentalidad política prelógica. No hay que exprimirse el meollo para dar esta vez en el clavo. El programa ha sido ya diseñado en sus líneas generales: Constitución de 1940, código electoral de 1943, gobierno neutral y elecciones libres. El objetivo estratégico no puede ser otro que el cabal retorno al régimen democrático. La táctica ha de aplicarse con dialéctica congruencia al objetivo. Nada de eso guarda relación alguna con “los pactos sin ideologías y las ideologías sin pactos”. El frente único a que me refiero es un frente único de combate del, por y para el pueblo de Cuba y no para ningún partido político. Es increíble que, a estas alturas, y con la rica experiencia disponible, se trastruequen u olviden estas sobadas consejas del refranero político. De nuevo apelo a José Martí: “Hay que hacer en cada momento lo que en cada momento es necesario”. El momento actual es enteramente distinto al momento anterior al 10 de marzo. No se trata ahora de un alineamiento de partidos con vista a la conquista y disfrute de los cargos públicos. El problema es mucho más hondo y complejo. Se trata nada menos que de contribuir eficazmente a que el pueblo cubano recobre la soberana determinación de sus destinos. Eso es lo fundamental y previo. Lo demás es paisaje y divisionismo sin línea divisoria. (El Mundo, 29 de junio de 1952) 183 Campanas sin badajo Nada suele darse por añadidura en este pícaro mundo. El milenario apotegma cobra categoría de axioma en política. En ella solo mediante la acción se alcanza el objetivo propuesto. Los iracundos profetas de Israel sentaron jurisprudencia sobre la materia en sus flamígeros peregrinajes por las arenas del desierto. Hay gente, no obstante, que todavía sigue creyendo en que el poder puede caerle del cielo, como milagroso maná en una noche centelleante de luceros. No se precisa apelar a trámite alguno. Sobra con cruzarse cívicamente de brazos en confiada espera de la bíblica ocurrencia. Sería para desternillarse de risa si no anduvieran de por medio el 10 de marzo y los intereses fundamentales de la nación. Ni siquiera es necesario mencionar al único beneficiario, ni tampoco al único perjudicado. Están a la vista. Desde cualquier plano que se la mire, la política es, primariamente, actividad. Es actividad incluso en sus más subalternas formas de expresión. No se concibe un partido político –sea constitucionalista, electorero o revolucionario– en mera contemplación del transcurso. Su pasividad concluiría, inexorablemente, en parálisis. El ámbito en que la política se desarrolla no es un olimpo, sino un palenque. La realidad política, histórica por naturaleza, es un constante y contradictorio fluir. Su atmósfera y su subsuelo están íntimamente relacionados y recíprocamente condicionados. Misión ineludible del auténtico líder político es ver claro en el contorno y en el dintorno de la situación concreta que afronta y proceder en consonancia. Es obvio, de puro sabido, que son los factores operantes y los idearios políticos, dinámicamente conjugados, los que dictan la norma a seguir 184 en cada momento histórico. En circunstancias normales, resulta sobremanera fácil orientarse adecuadamente. En las coyunturas críticas es cuando se ponen a prueba el coraje, la comprensión, la agilidad y la visión de las dirigencias políticas. No es lo mismo navegar en un lago sereno que en un mar enfurecido. Brújula, timón y brazo tienen que trabajar de consuno si se aspira a dominar los elementos. Los legados espirituales sirven únicamente en la medida en que influyen en función de presente. Se puede no dar un solo paso atrás en su defensa sin que ello comporte un solo paso adelante. El culto ritual estratifica las religiones. El dogma es la negación de la vida. La política es vida y no muerte. Los que supieron caer por un ideal siguen siendo útiles como trincheras y no como altares. Si Rafael Trejo pudo ser la bandera de lucha de nuestra generación, fue porque su sangre se proyectó hacia el futuro sin obturarnos las perspectivas. Nunca nos atuvimos dogmáticamente a lo que Trejo dijera. Nos atuvimos exclusivamente a lo que había que hacer para que su generoso sacrificio fuese útil al pueblo cubano. Su espíritu estuvo siempre presente; pero la estrategia y la táctica del movimiento revolucionario contra el machadato brotaron de la entraña sangrante de la realidad. Los que andan ahora a las greñas por apetencias excluyentes y pruritos de limpieza, mientras la república anda al garete en aguas tormentosas, deben mirarse en ese espejo. El pueblo cubano está ya harto de bizantinismos, intrigas, simulaciones y estulticias, y demanda urgentemente un plan de acción efectiva contra la dictadura. Nunca el verbo florecido en campana neumática ha sido capaz de liberar a ningún pueblo de la coyunda. Las grandes transformaciones históricas se han efectuado al aire libre y con concurso activo de las masas. Si se pretende impeler la situación presente hacia los objetivos declarados, es indispensable darle contenido, cauce y norte a las palabras. Dicho de otra manera: formular un programa, fijar una estrategia y adoptar una táctica que conduzcan, sin menoscabo de los principios, al restablecimiento cabal del régimen democrático. No es precisamente fulminando 185 excomuniones, adorándose el ombligo y consultando el testamento como podrá reanudarse el trunco proceso iniciado el 30 de diciembre de 1930. En horas como esta, urgida de quehaceres, el embullo de no hacer nada so pretexto de tenerlo todo se paga irremisiblemente ante el pueblo, que no es tonto, ni ciego, ni sordo; y que está sufriendo en propia carne y oscuramente –en el glorioso anonimato de los infusorios creadores de continentes– las arbitrariedades del régimen y la estolidez de sus pretensos redentores. No quepa duda al respecto. El pueblo cubano ha madurado demasiado para fiar en pócimas mágicas o en inercias providenciales. Al cabo, formará filas con quienes lo dirijan y lleven a la victoria con un sentido nacional en el enfoque y en la conducta. Son ya muchos los que poseen nítida conciencia de esto. El panorama de hoy es radicalmente distinto al panorama de ayer. No estamos en un estado de derecho, ni ante una democrática convocatoria a elecciones. Hasta las vísperas del ominoso madrugón, cabían los artilugios y expedientes propios de una contienda por la conquista y disfrute de los cargos públicos mediante el sufragio universal. Campanas sin badajo son hoy las consignas y tácticas de ayer. El río de la historia jamás se remonta. Lo que pudo ser y no fue ya no es; pero lo que es siempre deviene. De los bateleros templados y audaces, duchos en sortear escollos, represas y remolinos, será, por fuerza, el mañana. Cuando la democracia se pierde por un acto de violencia, solo se recobra por la voluntad concertada de todo el pueblo. No hace falta acudir a experiencias extrañas para verificar la validez del aserto. (El Mundo, 10 de julio de 1952) 186 Marca de fábrica La semana pasada clausuró sus actividades el seminario auspiciado por la Academia Interamericana de Derecho Comparado y el Centro Regional de la Unesco. Eminentes profesores extranjeros y cubanos examinaron el tema de los derechos humanos –clave profunda de la concepción democrática de la sociedad y el Estado– desde diversos ángulos y perspectivas. Numerosa fue la concurrencia a los varios cursos desarrollados. No cabe duda de que se sembró en surco próvido. De perlas era la ocasión para determinados enjuiciamientos. No fue, sin embargo, aprovechada a fondo. Ninguno de los disertantes tuvo el denuedo de referirse a las violaciones de los derechos individuales y de las libertades públicas que a diario se cometen en esta porción del planeta, plagada de dictaduras y tiranías. Pero la mayoría de ellos mantuvo, con dramático énfasis, la imperativa necesidad de defender esos derechos y esas libertades donde estuvieran amenazadas o abolidas. Ni que decir tiene que mentaban la soga en casa del ahorcado. En ese sentido, el Seminario sobre Derechos Humanos constituyó, sin proponérselo acaso, una tácita denuncia y un expreso repudio de la ominosa situación imperante en Cuba. Larga y dura ha sido la lucha sostenida por el hombre para obtener el reconocimiento de sus derechos inalienables e imprescriptibles. Vastas y hondas revoluciones –jalonadas de inmortales documentos– le han roturado el camino a esa terca y noble aspiración. No le van en zaga las ingentes contiendas libradas por el pueblo cubano por la consecución de parejos objetivos. Bastante cerca anduvimos de alcanzar la plenitud democrática en los últimos diez años. En ese breve 187 y fecundo interregno –bruscamente interrumpido por el madrugón de marzo– nuestra vida política se desenvolvió, por lo pronto, en un estado de derecho dimanado de la voluntad popular. Los derechos individuales y las libertades públicas tenían efectiva vigencia y descansaban en un régimen objetivo de garantías contra las extralimitaciones y abusos del poder. Mero papel mojado es hoy la Declaración de los Derechos Humanos, suscrita por nuestro país el 10 de diciembre de 1948 en memorable Asamblea General de las Naciones Unidas. Los estatutos unipersonales del gobierno usurpador reproducen, literalmente, la parte dogmática de la derogada Constitución de 1940; pero ninguno de los derechos allí consagrados se respeta ni cumple en la práctica. José Martí quiso que la ley primera y fundamental de la república fuese el culto a la dignidad plena del hombre. La única ley que hoy rige es la arbitrariedad. Nada ha revelado tan crudamente la verdadera naturaleza de este estado de cosas como lo ocurrido a Mario Kuchilán. Su concentrada y urticante sección en Prensa Libre es una de las más leídas en toda la Isla. Kuchilán no responde a criterios de partido, ni a resabios de capilla: es un periodista independiente, atento a los latidos de la conciencia popular. Era y es adversario del régimen; pero a cara descubierta. No se le podía callar con recaditos, ni comprar con prebendas. Entonces se urdió el “paquete” y se le acusó de estar conspirando. De ahí al brutal atentado de que iba a ser objeto mediaba un reducido trecho. Ya todo el mundo sabe lo que aconteció mientras las estrellas bostezaban indiferentes en un cielo de vidrio. Mario Kuchilán fue secuestrado en su propia casa, esposado, vendado y cobardemente agredido en una solitaria carretera. Pretendían arrancarle a golpes, patadas y amenazas lo que Kuchilán ignoraba y todo el mundo ignora: el misterioso paradero del profesor universitario y exministro de Educación doctor Aureliano Sánchez Arango. Concluida la fechoría, los autores se perdieron furtivamente en las tinieblas propicias de la impunidad y de la noche. Tirado en la cuneta, amarradas las manos y atados los pies, inconsciente y sangrante 188 dejaban al popular redactor de Babel; pero con el coraje intacto y la pluma enhiesta. Se explica la conmoción y la protesta. El hecho, por lo que significa y augura, es gravísimo. No se trata solo de un alevoso atentado a la libertad de expresión. Se trata, ante todo, de una flagrante agresión a la seguridad de la ciudadanía y a la dignidad humana. A todos concierne y afecta por igual. Ahora es un destacado periodista la víctima; mañana puede ser un humilde hombre del pueblo. Se empieza así: la experiencia demuestra cómo se acaba. Las autoridades han prometido, una vez más, apurar la investigación hasta las últimas consecuencias y castigar a los responsables. No precisan, en rigor, esclarecimientos mayores. Cualquiera podría señalarlos. La marca de fábrica es inconfundible. (El Mundo, 20 de agosto de 1952) 189 Pino nuevo Entre lágrimas, arengas y lirios fue amorosamente arropado en la tierra el cadáver de Rubén Batista. No había trascendido aún, al morir de cara al sol, los umbrales de la juventud. El horizonte de su vida estaba todavía limpio de celajes y se alargaba en los diáfanos confines en un canto tremante de esperanzas. Balas arteras troncharían el bizarro vuelo de aquel espíritu sencillo, entero y generoso. “Las universidades –postuló Martí– parecen inútiles; pero de ellas salen los apóstoles y los héroes”. Rubén Batista era estudiante. La bicentenaria Universidad de La Habana –honra y prez de la cultura cubana– cuenta ya con un nuevo nombre en la radiante constelación de sus hijos caídos por la libertad. Falso es de todo punto que Rubén Batista fuera, como se ha propalado dolosamente por algunos, un azuzador de pasiones, un agitador profesional o un bonchista enmascarado. Igualmente falso que los universitarios saludaran su deceso con salvas de júbilo por tener ya –monstruosa irreverencia– el ansiado “muertecito”. Rubén Batista carecía de filiación política y permanecía al margen de los grupos efectiva o sedicentemente revolucionarios. Ni siquiera figuraba entre los estudiantes que pugnan, a cara descubierta, por restituirle a la república la soberana plenitud de sus destinos. La mayor parte de su tiempo lo invertía en laborar como técnico de laboratorio en el hospital Calixto García y en estudiar su carrera. Pero Rubén Batista no era, ni podía ser ajeno, por joven y por cubano, al drama histórico que protagoniza su pueblo. Sentía, como propios, sus infortunios, desazones y afrentas. No mediarían reclamos extraños, ni consignas sectarias, en su irrefrenable incorporación a la manifestación 190 estudiantil que se dirigió al mausoleo de La Punta el pasado 15 de enero, en demanda de un régimen de libertades públicas y en son de protesta por la profanación de que había sido objeto el busto de Julio Antonio Mella. Rubén Batista marcharía, como tantos otros, por puro imperativo de conciencia. En búsqueda desesperada de la salud de la patria, encontró, prematuramente, la majestad póstuma del héroe. Aquella tarde aciaga nació para la historia. Su sangre vertida es ya un acto de fe. Herido de un certero balazo que le afectaría órganos vitales, la vigorosa juventud de Rubén Batista se debatió, durante 29 días, en duelo con la muerte. No se escatimarían recursos de ninguna índole en su asistencia. De excepcional puede calificarse la atención médica que le fue prestada. Las autoridades universitarias y los estudiantes querían vivo y no muerto a Rubén Batista. Sus desolados padres y hermanos –testigos de la titánica lucha– lo saben y aprecian mejor que nadie. Su angustiosa vigilia fue entrañablemente compartida por los amigos y compañeros de Rubén Batista, y una misma congoja los fundió en la tremenda agonía y al exhalar el postrer aliento. Tocole al Consejo Universitario, presidido por el rector, doctor Clemente Inclán, rendirle la última guardia de honor a Rubén Batista. Junto al modesto ataúd, cubierto con la bandera cubana, se alineaban, en fraternal abrazo, los dirigentes de la Federación Estudiantil Universitaria. El ritmo funeral de los salmodios se entremezclaba con los sollozos de los familiares estremeciendo las mudas paredes del Aula Magna. No era la primera vez que yo presenciaba el solemne y patético espectáculo; pero pocas veces sentí, como esta, el corazón tan estrujado. Millares de personas escoltaron el cadáver de Rubén Batista, en iracundo silencio, hasta el reposo rebelde. Las mujeres sobresalían, por su número y denuedo, a lo largo del compacto desfile. Era aquel el entierro de un joven bueno, útil y valiente, arrancado a la vida en vísperas de sazón. No eran “lágrimas pasajeras” ni “himnos de oficio” los que suscitaba a su paso. De todos los pechos brotaba el llanto bronco y el clamor viril que solo arrancan –para decirlo con 191 José Martí– “los que con la luz de su muerte señalan a la piedad humana soñolienta el imperio de la abominación y de la codicia”. No desaparecen nunca los que ofrendan su vida por un ideal. Se concretan en símbolos. Acaso en la hora liminar del tránsito Rubén Batista vislumbró que, con su muerte, le nacía, en doloroso rebrote, un pino nuevo a los pinos viejos de las épicas jornadas de antaño. Sobre su juventud sacrificada se erguirá mañana la posteridad agradecida. (El Mundo, 17 de febrero de 1953) 192 El escéptico bien avenido No soy de los que ponen en cuarentena las virtudes del pueblo cubano. Conozco su historia y eso me basta para mantener perennemente encendida la fe en sus destinos. Ningún relato más reconfortante y aleccionador que el de sus sacrificios, abnegaciones y bizarrías. De sus lágrimas, sudores, bravuras y afanes brotó la República. En la entraña del pueblo cubano fraguaron, a contrapelo de animosas circunstancias, caracteres y conductas que sirven de esplendente paradigma a las actuales generaciones. Ni José de la Luz y Caballero, ni Ignacio Agramonte, ni Enrique José Varona, ni Antonio Maceo, ni José Martí nacieron en Francia. Una atrasada y oprimida colonia española –anhelosa de luz y albedrío– fue su cuna. Si no fuera el nuestro un gran pueblo, no habría florecido su arcilla en esos grandes hombres que son ya orgullo de América. Estas reflexiones de sobremesa me vienen a la pluma al recordar un tenso diálogo de que fui recientemente testigo. Se ingería el café a buchitos y empezaban a destellar las brevas cuando se trabó el dialéctico combate. Uno de los personajes era un oposicionista furibundo. El otro un completo descreído. Ni que añadir tengo que es este último el que me da pie para la décima. No se trata, como pudiera maliciosamente presumirse, de un marcista corroído de súbito por la duda metódica de Descartes. Ni tampoco de un revolucionario arrepentido, ni de un ortodoxo frustrado. Se trata, por el contrario, de un ente aparte y con tienda propia. Ronda ya, sanguíneo y ventripotente, la cautelosa madurez de la cincuentena. Jamás ha votado. Le repugna profundamente la política. Ni frío ni calor le produce la crítica situación de la democracia en el 193 mundo y mucho menos la violenta interrupción del ritmo constitucional, aunque preferiría, desde luego, un régimen que garantizara sus heredades y sus inversiones. Es hombre de opulenta fortuna y despotrica contra los impuestos, latrocinios y contrabandos por la tajada que sustraen a sus negocios. La inseguridad reinante le impide dormir a pierna suelta. Sufre de dispepsia nerviosa desde que se inició pendiente abajo la contracción económica. Inculpa al madrugón de marzo de la debacle que tenemos encima. Pero considera que todo es inútil y lo mejor sería emigrar a un país hipotenso, ordenado y decente. Este es un pueblo perdido… y ya ni los americanos podrían salvarlo. Este escéptico bien avenido no es un espécimen nuevo de la fauna criolla. Familiar fue su pergeño en los saraos de los capitanes generales. Abundó en plena guerra de independencia. Empujó a don Tomás a solicitar la intervención extranjera. Se bañó con Tiburón. Fue contertulio del general Menocal. Se forró a la sombra de Zayas. Pescó petos con Gerardito. Y desde el 12 de agosto de 1933 –cambiando de siglas a compás de los sucesos– no tuvo otro oficio que “hacerse” a expensas del prójimo. Nada le importaron nunca los dolores y esperanzas del pueblo. Ni nunca disparó un chícharo en beneficio de la nación. El Gobierno no era bueno ni malo por su estructura, carácter y objetivos: era bueno si acrecía su patrimonio y malo si lo mermaba. A eso se redujo siempre su doctrina política de apolítico saciado. Ese escéptico bien avenido de antaño y hogaño es el típico cubano descastado, servidor leal de su bolsillo y guabina inveterado. Gente así solo merece la picota. Su ignorancia, insensibilidad y codicia corren parejas con su desprecio por el pueblo. Si el gobierno usurpador les diera participación comanditaria en sus rejuegos, o distribuyera entre ellos suculenta porción de gabelas, primas y garrafones, los escépticos bien avenidos propondrían gozosos la inmediata restauración de la monarquía absoluta; pero como el gobierno usurpador necesita, para cubrir sus ingresos y compensar sus drenajes, expoliar al contribuyente, el escéptico bien avenido añora a veces el estado de derecho y repite a solas aquello de “no 194 taxation without representation”. Esa cínica ambivalencia lo pinta como es por fuera y por dentro. En Cuba, por fortuna, como en todas partes, lo que más vale es el pueblo. Siempre está en su sitio y siempre está presto a lidiar por la libertad y el decoro incluso de los que pueden vivir, sin recato ni protesta, en la coyunda y en la ignominia. Pero eso no lo logrará entender –ni en rigor falta que hace– el escéptico bien avenido. Cuba se salvó ayer y se salvará hoy porque los cubanos de casta son más numerosos que los cubanos descastados. Juntos y revueltos estos con los personeros de la dictadura caben todos, holgadamente, en la fortaleza de La Cabaña. (El Mundo, 31 de marzo de 1953) 195 196 REMOLINOS DE LA FANTASÍA 197 198 Papalote sin cuchilla Cada año común tiene 12 meses, 52 semanas, 365 días, 8 770 horas, 525 600 minutos y 31 533 000 segundos. Este, que fluye torrentosamente por misterioso y arriscado cauce, es bisiesto. No es, pues, un año cualquiera. Para Cuba, además, es un año histórico. El próximo 20 de mayo se cumple el cincuentenario del advenimiento de la República. Parecía todo indicar que… No, no iba yo a discurrir sobre tema tan peliagudo en estos momentos. Hay que ser sensato, cuerdo, prudente, aséptico. Yo iba a escribir hoy sobre mi hobby. Se equivocan radicalmente los que consideran el hobby puro entretenimiento. El hobby es una de las más serias ocupaciones de esta época borrascosa. No en balde es el más eficaz antídoto de las preocupaciones. El hobby es una fuga de uno mismo y una evasión de la realidad. Mi hobby es empinar papalote con cuchilla. …Todo parecía indicar que festejaríamos el cincuentenario de la República teniendo como “ley primera y fundamental el culto a la dignidad plena del hombre”. No podía ser de otro modo en una nación que había madurado su conciencia peleando por la libertad. Ya lo advirtió José Martí en crítica coyuntura: “Un pueblo no se manda como se manda un campamento”… Saber empinar papalote con cuchilla es solo dable a los que han meditado la Biblia en una hamaca. Es, al par, arte y ciencia, filosofía y política. Yo, a mucha honra, figuro entre los mejores empinadores del patio. …No cabe duda de que Martí tenía razón: “Un pueblo no se manda como se manda un campamento”. Hay que convenir –sangrante el costado izquierdo del pecho– en que estos 199 aires tormentosos de cuaresma que soplan de los cuarteles han desgajado el viejo sueño de tantas generaciones… Un papalote con cuchilla, atezador y rabo de mosquito es un espectáculo más bello que una aurora boreal. No sé por qué lo he comparado alguna vez con una gitana de feria con cabellera de río. …Son ya muy pocos los que comulgan con ruedas de molino y menos los que amarran sus perros con longanizas. Pueden promulgar o no estatutos. Pueden convocar o no elecciones. Lo cierto es que no hay constitución, ni democracia, ni república. Ni aun el babalao de Guanabacoa hubiera podido sospecharlo hace un mes; pero así es. Suerte que todavía permanecen en pie las estatuas de los próceres… No habrá constitución, ni democracia, ni república. Pero aún nos queda el picadillo, las palmas reales, el mambo y el café carretero. El papalote con cuchilla es una institución respetable. Nació con la independencia y alcanzó su esplendor en la República. Hay que salvarlo a toda costa. La ciudadanía debe movilizarse heroicamente para impedir que se lo lleven en la golilla. …Siempre lo he dicho en mi cátedra universitaria –hoy desierta porque los estudiantes ni se rinden ni se venden–. Ningún habitante de este inefable planeta es tan inconforme como el cubano. La protesta es su actitud permanente. Nunca está de acuerdo con nada. Ni siquiera consigo mismo. Todo le molesta y todo lo critica. Incluso se opone al disfrute del paraíso en la tierra. Se lo acaban de ofrecer con bayoneta calada y quijotescamente prefiere el purgatorio con tribuna… Esa contradictoria dualidad que caracteriza al cubano estuvo ayer a punto de llevar mi osamenta a la cárcel. De sobra es sabido que desde el 10 de marzo de 1952 han sido suspendidas las garantías constitucionales. No se ha restablecido, desde luego, el decreto mordaza. Pero está prohibido hablar en voz alta, patinar en grupo, enamorar en los parques y jugar a la gallinita ciega. Y, sin percatarme de eso, reuní a varios amigos y, aprovechando la ventolera, nos dispusimos a empinar papalotes. 200 Duchos en el fascinante y sutil deporte, nos dimos a la faena de confeccionarlos a nuestro gusto y capricho. Uno hizo un primoroso barrilito de franjas azules y blancas con varillas de cedro. Otro un papalote con flecos: una calavera con dos tibias cruzadas sobre fondo negro. Yo una bandera cubana con atezador, tarabilla y rabo de mosquito. Y, para completar, hilo de cañamazo encerado y cuchillas en profusión. Ufanos y locuaces, cogimos una ruta 32 y nos apeamos en un solar yermo, cerca de la playa. La espuma saltaba rugiente a impulso del brisote. Todos a una elevamos nuestros papalotes y le dimos cordel a pasto, bola tras bola. Era un espectáculo maravilloso verlos rumbear, zandungueramente, entre las nubes grises. Iban y venían raudos, como flechas de colores. El barrilito parecía un trapecista de circo. Sus atrevidas cabriolas suscitaban gritos y aplausos de una bandada de chicuelos. Solemne, como una amenaza, la calavera se paseaba con sus tibias en ristre. Pero era mi bandera cubana la que estremecía el cielo con sus proezas. Subía, subía, subía. Y, ya sin hilo, quería seguir subiendo e imponerse a la ventolera. Empezó entonces la guerra. Yo nunca he vuelto con un papalote a mi casa. O me lo cortan o lo dejo ir a bolina. Pero esta vez se me metió, entre ceja y ceja, salvar mi bandera cubana. Inauditas filigranas hicieron mis compañeros para cortarme. Fui yo el victorioso en la inocente porfía. Y allá arriba quedó solo, desafiando los vientos de fronda, mi caracoleante papalote de güines. Pero yo me había olvidado completamente de que en tiempos de carnaval es peligroso disfrazarse de bobo. Y, por eso, no pude reprimir un gesto de asombro cuando un agente de la autoridad me disparó a boca de jarro esta advertencia que me hizo temblar de pies a cabeza: –Está terminantemente prohibido empinar papalotes con cuchilla. La próxima vez que lo trabe lo conduzco a la estación. (El Mundo, 26 de marzo de 1952) 201 El alacrán de cobalto Se está ya poniendo de moda hablar de pelota. El caucho anda bobo, la carne en estado de sitio, el azúcar amarga, el candangazo atorado y la hierba creciendo. Pero a lo que iba. Mi team preferido es el Almendares. Cuando gana, gozo; cuando pierde, rabio. Se explica. Desde chiquito me picó el alacrán. Y desde entonces me fajo por los “azules”. Soy, en suma, un fanático del Almendares. No debo ocultarlo a fuer de sincero. Este fanatismo me ha llevado a los mayores absurdos. Una vez estuve cien días a dieta de boniatillo por haber ganado una apuesta. Otra me pelé a rape para darle caritate a una pipiola habanista. Quizá todo eso quepa en el capítulo de excentricidades común a cualquier cristiano. Lo que sí ya colma la medida es haberme apoderado del box en un juego decisivo del campeonato de 1920. Miríadas de energúmenos rebosaban las graderías. Atardecía entre resplandores escarlatas. Última entrada. Tres hombres en base. Julián Castillo al bate. Ante la expectación de la muchedumbre, le di siete remolinos al brazo y zumbé una recta de humo que se transformó en jonrón. Ni que añadir tengo lo que ocurrió. Simplemente aquel día nací. Pero la hierba sigue creciendo y yo soy más almendarista que nunca. No tengo empacho alguno en decirlo: la custodia de mi sueño la he confiado a un alacrán. Este prodigioso cancerbero no es un alacrán cualquiera. Inútil indagar su pedigrí en la clasificación de Linneo. Es un alacrán de cobalto. Atuendo rosado y ponzoña aleve. Se lo pedí a Gaspar y me lo trajo Melchor. Es una verdadera joya en su clase. No solo sabe leer correctamente y escribir sin faltas de ortografía. Es también políglota y filatélico. Baila mambo y es civilista. Su pelota es la Constitución de 1940 y su 202 drenaje biliar el consejo consultivo. El 20 de mayo estuvo en el grandioso mitin de la FEU. Y poco faltó para que se clavara el aguijón al escuchar las vibrantes parrafadas de Jorge Mañach. Es, sin duda, un alacrán estrafalario. No exagero, como podrá verificarse enseguida. De súbito me desperté ayer azorado. El alacrán de cobalto corría por toda la habitación como un poseído. Se puso de repente el monóculo e ingirió una aspirina. Del jardín ascendían rumores y fragancias. El alacrán de cobalto se asomó anhelante a la ventana. Resoplaba y rugía. Su aguijón semejaba una lanza de fuego. No podía ser de otro modo. Sobre el cielo ya desteñido por la aurora emboscada, pelotones de luceros jugaban a los dados. Un gallo cantó su primer salto de trapecio añorando una gallina “silvana mangano”. Sonó el teléfono. El alacrán de cobalto lo rompió enfurecido. Y emprendió otra vez una loca carrera. Envuelto majestuosamente en un ropón morado y la cabeza tocada con un gorro frigio, yo espiaba los desconcertantes movimientos del alacrán de cobalto. No, no podré olvidar jamás este singular episodio. Recuerdo que esa propia noche había estado yo hasta las 12 bebiendo agua con panales a la vera de una flor seca, desflecada y sonora. Quería que yo le pintara el Guernica de Picasso en un pétalo marchito. Pero me resistí como un espartano. Abomino de las indiscreciones. La situación se tornó estatutaria cuando el alacrán de cobalto se metió en la cocina y calentó café en el horno eléctrico. Brotaron luces de bengala y cometas de colores. Las estrellas, despavoridas, se dieron a la fuga en aviones de propulsión a chorro. El sol empezó a limpiarse los rayos con pasta de azufre, desayunó con candela, se encasquetó enseguida su manto de luz y lo desplegó jubilosamente. Las rosas y los claveles cuchicheaban estremecidos por el aire fino del alba. No pude más y caí rendido sobre la almohada. Y, mientras la hierba seguía creciendo, el alacrán de cobalto arrulló mi sueño tocando en un violín sin cuerdas la Sinfonía heroica de Beethoven. (El Mundo, 24 de mayo de 1952) 203 El papiro premiado De algún tiempo a esta parte me ha dado la ventolera por la egiptología. No se trata, como pudiera creerse, de una ciencia de apolillados blasones y venerables atuendos. La egiptología es un lozano, instructivo y fascinante pasatiempo. Rivaliza con la pesca, la canasta y el mambo. Ni que agregar tengo que, puesto a escoger, optaría siempre, sin vacilaciones, por la egiptología. No hay nada comparable, en efecto, a descifrar jeroglíficos en una cueva refrigerada, con el auxilio de un ciclotrón y de una lámpara fluorescente. Es una diversión críptica y piramidal. Baste decir que la egiptología era el hobby de Napoleón Bonaparte. ¿Ha oído usted hablar alguna vez, por ventura, de los siniestros conjuros del picapedrero Zazám? ¿Y de las orgías fabulosas de Deda, el sumo cherheb, perínclito domador de hormigas y médico impar de camellos? ¿Y del parto séxtuple de la princesa Lonatina, desposada milagrosamente en sueño con un león de Numidia? ¿Y de Pepi I, el hechizado monarca de Tebas, cocinero insustituible en las cumbanchas de duendes y aparecidos? Justamente anoche acabo de desentrañar un papiro que resultó premiado. Ocurrió cuanto sigue en el siglo xii antes de Cristo y tuvo por teatro a Menfis, resplandeciente capital del imperio. El Nilo estaba crecido, el desierto enyerbado y reinaba el faraón Psamético, en su juventud uno de los más aguerridos líderes de la dinastía XXX. El pueblo se disponía, por primera vez, a elegir, mediante sufragio directo, a los visires y papilones. Pero dos meses antes de la fecha –coincidiendo con el celo de Ibis, el plenilunio de estío y el florecer de los nenúfares– el faraón comenzó a alarmarse por los presagios de Marte y los recados de Ochún. Algo 204 extraño, evidentemente, se tramaba en la sombra. El sacerdote Ment-Mose despejaría la dramática incógnita en la tenida de magos y escribas, efectuada en recóndito oasis a propuesta del preocupado monarca: el simún estaba a las puertas y era indispensable adoptar las medidas de rigor en tamañas contingencias. No hubo tiempo para nada. Los secuaces de Sanschkar y un escogido grupo de tutanmanganos se apoderarían alevosamente del palacio real, de los templos y de las ciudadelas en asalto digno de sir Francis Drake. El faraón destronado y sus inmediatos colaboradores fueron aprehendidos y embarcados en veloz trirreme rumbo a Nubia. Los ortokukos –poderoso movimiento de oposición civil a Psamético– se concretaron a indignarse pasivamente por el pródigo espejismo que se desvanecía. La protesta quedó solo en pie –multirresonante y bizarra– en el sitiado torreón de Kamachún. Se derogó la democrática tabla de Kufú y se promulgó un código autoritario concebido y redactado –entre broncíneos tañidos y danzas beligerantes– por los cortesanos Kjamú, Ramsullo y Tutándalekevoi. La efemérides es ya histórica en los anales de la egiptología: el 10 de mechir. El papiro relata a seguidas, con patético trémolo, las dificultades, zozobras, angustias, vicisitudes, chiflidos y rebeldías subsiguientes al 10 de mechir; pero lo más interesante es, sin duda, la vívida y plebeya descripción que hace el propio Sanschkar de la conjura triunfante, en confesión pública a sus fieles a la sombra risueña de la Esfinge. Era falso, absolutamente falso, lo que habían publicado hasta entonces los diarios cuneiformes de Menfis sobre el origen, desarrollo y objetivo del nilotazo. Sanschkar alumbraría cenitalmente las raíces y móviles del tenebroso proceso y asumiría la plena responsabilidad de haber hecho astillas la tabla de Kufú a espaldas del pueblo. Se restablecían –para la posteridad– los fueros de la verdad histórica, mezquinamente mixtificada por algunos aprovechados pescadores de albañal. Había sido Sanschkar, solo Sanschkar, el artífice, organizador y ejecutor del nocturnal chenobuskión. Salvo algunos –el anciano Sawyet, el obeso Minriri, el audaz Kachirukul, el nervioso Eunís, el 205 fuchístico Gilbronka–, los demás contribuyeron a secas a su imperativa voz de mando. Eran pura comparsa de fellahs en una tragedia pastoril de Amán Ru Hed. Los tres más furibundos propugnantes de la flecha de piedra se quedaron parqueados en sus tiendas, esperando órdenes para lanzarse heroicamente Nilo arriba en sendos quinquirremes. La hora cero sorprendería al derviche Kamajan durmiendo beatíficamente bajo fragante datilero. Sanschkar era el jefe, el faraón, el arúspice, el sebackhotep, y, como tal, se guardaba el imperio en el bolsillo y le leía el testamento a los discrepantes e inconformes. La disyuntiva quedaba hirsutamente planteada: o el sometikaras o la karcelrekis. –Yo –terminaría soberbiamente Sanschkar su reveladora perorata– soy yo; y yo es más que tú; y entre tú y yo no cabe más que yo y sobras tú. ¡Askaus! ¡Askaus!… Pero de súbito acontecería lo inesperado. Una voz misteriosa y potente, cargada de milenarios augurios, silenciaría los aplausos y demudaría a Sanschkar: –Te equivocas sebakhotep. La tabla de Kufú está viva y alienta en el corazón del pueblo. Te trajo el simún y el simún te llevará. Las estrellas mienten. ¡Y ya Isis se ha despojado del velo, Apis recobra insólitamente sus extintos vigores y Osiris esmerila su alfanje de luz! Aquí, precisamente, concluye el papiro premiado. Quien abrigue reservas sobre la fidelidad de mi transcripción, puede verificarla por cuenta propia, si es capaz de dedicarse a la egiptología con el frenético impulso de un poseso. Al cabo, cogerá bajito el mango maduro de la profecía al revés. (El Mundo, 15 de julio de 1952) 206 Ida y vuelta en platillo Estuve el domingo en el refrigerado techo del mundo. No le exijo a nadie que lo crea. Arribé a Lahsa al amanecer, recorrí sus serpeantes callejuelas, desfloré el secreto de sus monasterios, nadé en las turbias ondas del Tsang-po, almorcé en la corte de Tashi Lampa, dormí la siesta en un pico nevado y departí con el Dalai Lama sobre la cañona codificada, el globo de Cantoya, el ropero escolar y el partido tricolor. Cuando empezaban a irradiar las estrellas ya estaba yo de vuelta cantando bajo la ducha el sunsún dam baé. Fue un maravilloso periplo de 20 000 leguas a la redonda. Baste decir que Lahsa es la prohibida capital del Tibet. Aconteció todo como por arte de magia. Estaba yo sentado en mi jardín dándole carretel al papalote de la cavilación. Meditaba hacía rato en el lecho y el derecho, tema que me obsesiona desde que lo cogieron arbitrariamente por su cuenta los juristas de campamento. Abrigo el propósito de escribir un tratado sobre tan intrincada y dúctil materia, con notas, índice onomástico y fotografías. Clara y tibia era la noche. Sutil la fragancia de los jazmines y remansado el silencio. Ya había estremecido levemente la azul transparencia del aire el difuminado eco del cañonazo de las nueve. Enjambres de cocuyos reverberaban en la espesa fronda aledaña. Pero no tardarían en apagar, azorados, sus eléctricas linternas. Cegadores chorros de luz comenzaron súbitamente a escrutar el espacio. Aullaron de miedo los perros y huyeron despavoridos los gatos. Un heladero pasó al trote con el terror danzando en la campanilla. Millones de mosquitos se agazaparon en los cenagosos recovecos de las furnias. Indiferente, una pila seca seguía hilando sus sueños de agua. De pronto, un extraño zumbido comenzó a percibirse, tornándose rápidamente en escalofriante estruendo. Se 207 hicieron más inquisitivos los chorros de luz. No, no se trataba esta vez de uno de esos alados paquetes que se fabrican en Cuba a pleno día y vienen de Guatemala al amparo de las tinieblas. Esta vez era cierto y visible el rollo que caía vertiginosamente del cielo. Algo, en verdad, que erizó mi ya parva cabellera, otrora revuelta y airosa como un río despeñado. Era como una bola de fuego que se precipitaba sobre la tierra, amenazando incendiarla. Era eso, y, antes de que pudiera yo pensarlo, ya había aterrizado en mi jardín. Semejaba por fuera un gigantesco artefacto culinario de reluciente metal. Un ser estrafalario, de estatura inverosímil, un ojo en la frente, nariz yuxtapuesta, orejas de amianto, boca sin labios y forrado de uranio se deslizó de lo alto y cayó a mis plantas, dándome las buenas noches en castizo español. Ni que añadir tengo que me quedé mudo de espanto. Advertí, avergonzado, que aquel hombrecillo se sonreía irónicamente de mi pavura, y me dispuse, en espartano arranque, a sobreponerme. Ni tiempo tuve de intentarlo. Se trepó ágilmente a mi corbata y lanzome a la cara lo que transcribo a seguidas: –¿Atemorizado usted por mi presencia? ¿Pero es que alguien puede todavía asustarse después de lo ocurrido el 10 de marzo? ¡Que no se diga, mi compa! Yo atinaba únicamente a enjugarme el frío y copioso sudor. –¿Mucho calor? –inquirió con aleve retintín en el tono. –Sí –repliqué con voz trémula–, demasiado, demasiado. Esto está que arde. Sonrió esta vez con urticante indulgencia y dijo: –Veo que necesita usted respirar aire puro. Lo invito a dar un paseo en mi platillo volador. –¡Un paseo en platillo volador! ¿Pero a dónde? –respondí ya más dueño de mí. –A cualquier parte. ¿No le gustaría darse un brinquito hasta Marte? –No, no… A Marte no… Mire… –Comprendo. Debí suponerlo. Tiene usted razón. También aquí parecen sobrar ya los marcianos. Entonces vámonos al Tibet. 208 –¿Al Tibet? ¡Si eso está más lejos que las quimbambas! –No exagere, cubensis. El Tibet está en la otra esquina. Saldremos en la madrugada y volveremos mañana al atardecer. Ahora tiraré un sedazo. Pero tráigame antes congrí, tasajo, guacamole y café carretero. Estoy harto ya de las gelatinas a propulsión y de los filetes plásticos… Consulté mi alacrán de cobalto y me apresté heroicamente a la aventura. Después de todo, bien valía la pena afrontar los riesgos que pudieran correrse. A la señal convenida me arrellané en el poliédrico bar del platillo y pusimos rumbo al misterioso país que linda con la mugre y con el cielo. El diminuto piloto –verdadero Pulgarcito de la era atómica– oprimió un botón y el platillo volador se trocó en cohete lumínico. En un santiamén perdimos de vista la tierra. A las dos horas de sereno surcar el vacío a una altura fabulosa –a punto estuvimos de rozarle un cuerno a la luna–, iniciamos el descenso suavemente, bajando a 30 000 pies. El paisaje embrujado de la India se evaporó en la distancia. Rondábamos ya la inaccesible región de Sikkin. La lechosa claridad del alba se difundía sobre un imponente anfiteatro de cordilleras. Montañas escarpadas, mesetas pulidas, lagos inertes y valles yertos desfilaban ante mi asombrada pupila. El Himalaya resplandecía a lo lejos. Aquello parecía una naturaleza muerta proyectada en una descomunal pantalla convexa. Entre graznidos de águilas, rezongos de bueyes y rezos ininteligibles aterrizamos en el rústico aeropuerto de Lahsa. Centenares de barbudos y apergaminados pastores rodearon jubilosos el platillo volador. Indescriptible fue mi sorpresa cuando el hombrecillo saludó a la turba gesticulante en su propia lengua. Una anciana valetudinaria –debía ser contemporánea de Buda– lo cargó en triunfo y lo cubrió de besos. El resto fue prodigioso; pero me lo callo. Si yo refiriese cuanto vi, oí y toqué en el Tibet algún enemigo mío demandaría seguramente mi reclusión en Mazorra. Lo importante es que allí estuve el domingo y desde el domingo estoy aquí. (El Mundo, 16 de agosto de 1952) 209 Criptograma No cabe negarlo. Desde que me enzurricé los pantalones largos he gozado fama de epulón. Es cierto que gusto excesivamente de las orquídeas fritas y de los mapamundis sancochados. Si por ello se quiere calificar mi paladar de estrambótico, lo acepto sin acritudes. Pero rechazo, enérgicamente, por aleve, la imputación de epulón. Se trata, a todas luces, de un malévolo sambenito, y, por eso, cada vez que alguien me lo endilga me envisco espantosamente, al punto de proliferar jelengues y bochinches. No es que yo sea propenso, por ciclotimia alternante, a los eretismos caniculares, como supone un obtuso colega. La cosa es más simple. Cuando la injusticia me hiere se apodera de mí la bronquitis y galopa en zafarrancho mi escuerza armadura. Es como si me atravesaran el noumeno con afilado espetón. Ganas he tenido, a veces, de espurrear al bellaco y estridularle la osamenta. Pero vale la pena referir lo que hoy me aconteció. Salí muy temprano a ordeñar mis cabras bajo un cielo estelífero y con la fanfurriña espiritada. Necesitaba fardar las bujetas de la despensa; mas no para mí, que fayanca me tiene, sino para una zagala bruna que se pasa el día soñando románticamente con un fiacre lila tirado por un avestruz parlante. Ingenuidad florecida de mieles en un prado de gardenias tostadas. Solo, y lleno de soledades acústicas, iba yo enrollando nostalgias entre sementeras y pedregales. Mugían las vacas en la dehesa y mi pituitaria se encaracolaba por los excitantes vahos del fimo recién expelido. Un pájaro azul –el mismo que tejiera su nido en el lírico alero de Maurice Maeterlink– desgranó melancólicamente la tierna mazorca de una melodía flébil, como plateado suspiro de luna. Ya empezaban a desperezarse, majestuosamente, los 210 abanicos de las palmeras. Las copudas ceibas se recogían la revuelta, bruñida y fragante cabellera al gélido airecillo de la alborada. Sobre los surcos grávidos los bueyes babeaban su incapacidad de amar. Un arroyuelo cercano, oculto a mi vista por espesa borusca, fluía con ritmo formicante y rumor de trémula cristalería. Sombras extrañas se recortaban, a menudo, en el plástico frangollo del paisaje. Pero ya se fugaban las escolopendras y mis cabras no aparecían. Caminé un buen trecho llamándolas por su nombre. Ni el eco se dio por enterado de mi barullo. Y fue aquí, precisamente, donde la mula tumbó a Jenaro. De súbito, y en una arboleda cuajada de mangos en otoñal opulencia, resbalé estrepitosamente y el futraque se me enlodó de punta a punta. Había caído en un barrizal que parecía hecho de propósito por los galofates de la zona. Siempre he sido un galocho y nunca me ha tentado la gallofa. Esta vez, sin embargo, tuve que darme por vencido. Aquello era, sin duda, obra aviesa de garullos, con su urticante granito de discacidad. Comprendí enseguida. Se me había tendido una trampa para impedirme que ordeñara mis cabras. No tuve tiempo de apercibirme. Sobre mí cayeron los galafates formando tremenda gazapera, alzáronme en vilo y a fuerza de tentetieso quedé lastimosamente descrismado. No podré olvidar nunca los mamporrazos del macamboche. Mi destino se estaba cumpliendo. Escribo esto en la gayola al parpadeante fulgor de una vela. Nada sé de mis cabras. Nada de la zagala bruna. Estoy a merced de los gurruminos y a dieta de soga embreada cocida con sebo y postre de boniatillo. Falso, absolutamente falso, que yo sea un epulón. Tampoco soy un ignavo. Ni, mucho menos, un ignoto. Soy, sencillamente, un criptógrafo sobreviviente de los idílicos tiempos del Arcipreste de Hita. Eso sí: presto a girovagar por el Malecón en deslumbrante jerapellina. Mi manejadora fue la negra Eusebia, mi filósofo predilecto es Sócrates y mi divisa la traje de Roma: Primum libertas, deinde manducatoria. (El Mundo, 31 de agosto de 1952) 211 212 PROA AL VIENTO 213 214 La revolución universitaria de 1923 Treinta y tres años hizo ahora que la juventud argentina se lanzó a la revuelta tremolando el estandarte de la reforma universitaria. Ya la historia ha esculpido la fecha en resplandeciente bajorrelieve. Ese día –10 de marzo de 1918– irrumpió en el palenque la nueva generación hispanoamericana, animada del nuevo espíritu que anuncia el advenimiento de los tiempos nuevos. No de otro modo caracterizan el suceso José Ingenieros, Alejandro Korn, José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre, Deodoro Roca, Gabriel del Mazo y Julio Antonio Mella. “La reforma universitaria –afirma Julio Vicente González– acusa el aparecer de una nueva generación que llega desvinculada de la anterior, que trae sensibilidad distinta, ideales propios y una misión diversa para cumplir”.1 La nueva generación hispanoamericana era la romántica, combativa y mesiánica generación magistralmente evocada por Germán Arciniegas en El estudiante de la mesa redonda. No se conformó solo con reformar la Universidad: quiso reformar también la sociedad y el Estado y se creyó heraldo de una América nueva y de un mundo mejor. Se la vio pasar, “descompuesto el ademán, ronco el grito, inflamada, heroica, magnífica, por la calle amarga de los sacrificios”,2 en pos del “alba encantada” de Romain Rolland y del “resplandor en el abismo” de Henri Barbusse. Era la generación de la frente altiva, la mirada diáfana y el pensamiento puro. Aún el eco repite el generoso clamor de su corazón enhiesto: “Si en nombre del orden se 1 La reforma universitaria, t. I, Buenos Aires, 1925. Deodoro Roca: La nueva generación americana. Discurso de clausura del Congreso de Estudiantes efectuado en Córdoba en julio de 1918. 2 215 nos quiere seguir burlando y embruteciendo, proclamamos bien alto el derecho sagrado a la insurrección. El sacrificio es nuestro mejor estímulo; la redención espiritual de las juventudes americanas nuestra única recompensa, pues sabemos que nuestras verdades lo son –y dolorosas– de todo el continente”. No fue casual incidencia el teatro de origen de la reforma universitaria. La vigorosa arremetida brotaría, como una llamarada, de los musgosos claustros de la Universidad de Córdoba, en radical discordancia, por su obsoleta estructura y anacrónico espíritu, con el ritmo de los tiempos. Semanas antes había festejado, con medievales pompas y rancias peroratas, el tricentenario de su fundación. “Hombres de una república libre –declaraba dramáticamente la mocedad cordobesa en el manifiesto auroral de la reforma– acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo xx, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana”.3 “Las universidades han sido hasta aquí –concluía el arrogante pronunciamiento– el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos de la inteligencia y –lo que es peor aún– el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así fiel reflejo de estas sociedades decadentes, que se empeñaron en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil”.4 La reforma universitaria, t. I, Buenos Aires, 1941. Compilación y notas de Gabriel del Mazo. 3 4 Ob. cit. 216 El grito de Córdoba resonaría por todo el país convocando a la juventud argentina a la lucha por la reforma universitaria. No tardaron en incorporarse a la briosa insurgencia las juventudes del continente. Como obedeciendo a un mismo resorte, los estudiantes de nuestra América se sublevaron contra el régimen universitario imperante, las dictaduras, el caudillaje, la corrupción administrativa, los desniveles sociales, la discriminación racial y la dominación económica extranjera. Los godos y pitiyanquis de Lima, Cuzco, Trujillo, Santiago de Chile, Montevideo, Bogotá, Medellín, Caracas, La Paz, Quito, Guayaquil, Asunción, Panamá, México y La Habana contemplarían, confundidos y sobresaltados, la insurrección de la juventud. Episodios y contingencias de la más varia índole le infundían peculiar fisonomía al proceso. Numerosos y graves fueron los conflictos con la policía. En muchos sitios los estudiantes son perseguidos, encarcelados, desterrados y ametrallados en las calles, rubricando con su sangre la pureza del propósito. La crónica de esa formidable rebelión –aún por escribir– es digna de un poema épico. Pocas veces la cuerda del heroísmo alcanzó tan vibrante tañido y la abnegación temperatura tan alta. Los documentos compilados por Gabriel del Mazo en su monumental obra La reforma universitaria suministran “una serie de testimonios fehacientes de la unidad espiritual del movimiento”.5 Nacida en una época de tránsito social, la reforma universitaria traía el lenguaje empenachado y el impreciso pergeño, propios de su genealogía social y de una coyuntura histórica en que las más delirantes esperanzas y las más dispares corrientes ideológicas se fundían en tumultuosa marejada. “El concepto difuso y urgente de que el mundo entraba en un ciclo nuevo –observa Mariátegui– despertaba en los jóvenes la ambición de cumplir una función heroica y de realizar una obra histórica. Y, como es natural, en la constatación de todos los vicios y fallas del régimen económico-social vigente, la voluntad y el anhelo de renovación encontraban poderosos estímulos. La José Carlos Mariátegui: Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Lima, 1928. 5 217 crisis mundial invitaba a los pueblos latinoamericanos, con insólito apremio, a revisar y resolver sus problemas con una intensidad y un apasionamiento que las anteriores generaciones no habían conocido. Y mientras la actitud de las pasadas generaciones, como correspondía al ritmo de su época, había sido evolucionista –a veces con un evolucionismo completamente pasivo–, la actitud de la nueva generación era espontáneamente revolucionaria”.6 Si bien es cierto que “la ideología del movimiento estudiantil careció al principio de homogeneidad y autonomía”,7 podía ya advertirse en ella, sin embargo, un propósito dominante, nítidamente perfilado, que ha sido, en todo momento, por encima de características locales, el denominador común que ha hecho de la reforma universitaria un movimiento único: una sublevación abierta de la calle al aula contra un sistema docente que, enraizado en sobrevivencias feudales –derecho divino del profesorado, logomaquia, dogmatismo–, había devenido instrumento de dominación y garantía del privilegio, abriéndose así entre la Universidad y el pueblo un abismo insalvable. Comunes por sus factores determinantes, comunes fueron también los postulados de los movimientos reformistas: autonomía universitaria, intervención de los estudiantes en el gobierno de la Universidad, sustitución del método verbalista por el método científico, establecimiento de seminarios, gratuidad de la enseñanza, exclaustración de la cultura y docencia libre. Pero donde quiera que esos movimientos se manifestaron con una límpida percepción de sus fines, la reforma universitaria no agotó su contenido ni su alcance en la transformación docente, académica y administrativa de la Universidad. Fue siempre mucho más lejos. Aspiró a forjar una nueva conciencia moral, a subvertir la ominosa realidad política, económica y social de nuestros pueblos y a unificar, bajo sus banderas, a la juventud hispanoamericana. De ahí su batalla contra las dictaduras, su acento antimperialista, su vinculación al movimiento obrero, su solidaridad con los 6 Ob. cit. 7 Ob. cit. 218 pueblos oprimidos, su apelación a la justicia social y su reclamo de una democracia efectiva. La reforma universitaria expresa, en pareja medida, la crisis de la economía semicolonial dominante en nuestra América y la crisis de la Universidad que ha generado y sustenta. En eso estriba, precisamente, su profunda significación histórica. No es fácil, en verdad, reconstruir el proceso de la reforma universitaria en Cuba. La mayor parte de sus proclamas y documentos se han perdido o yacen sepultados en las colecciones de los periódicos. Los mismos conductores del movimiento han sido sobremanera parcos en sus interpretaciones y relatos. Su aporte teórico a la copiosa bibliografía hispanoamericana sobre el tema de la reforma universitaria apenas daría para formar un escueto volumen. Pero algunos folletos, y casi la totalidad de las revistas y de las actas del Primer Congreso Nacional de Estudiantes, por fortuna, se han salvado.8 He consultado todo el material accesible para componer esta apasionada reseña. Menguado de mí si fuera capaz de referir gélidamente lo que es aún carne viva en el recuerdo y forma parte de la propia experiencia. Al cabo, si algún valor tienen estas líneas es, únicamente, por constituir un testimonio. Estudiaba yo tercer año de bachillerato cuando la rebelión estudiantil inflamó la colina universitaria, proyectando sus resplandores sobre la ciudad amodorrada. Las chispas del incendio se filtrarían rápidamente en todos los planteles tocando a rebato en el corazón de los jóvenes. No constituyeron excepción los colegios religiosos. Los silenciosos y apacibles corredores del Colegio Champagnat –donde yo estudiaba– se vieron súbitamente estremecidos Los genuinos órganos de expresión del movimiento de reforma universitaria fueron las revistas Alma Máter y Juventud, fundadas y dirigidas ambas por Julio Antonio Mella. Su tono levantado, su crítica constructiva, su independencia de criterio y su calidad intelectual indican el grado de madurez de la juventud de la época. Frecuentaron sus páginas Enrique José Varona, Víctor Raúl Haya de la Torre, José Ingenieros, Julio Vicente González, Alfredo L. Palacios, Emilio Frugoni y León Duguit. 8 219 por renovadas manifestaciones de simpatía y solidaridad. La revolución universitaria –como se le había bautizado– era el tema diario en las aulas y durante el recreo. Algunos “hermanos” participaban en nuestros debates, tomando partido en favor de “la causa”; pero ninguno se mostraba tan entusiasta y decidido como el “hermano” Alejo. Parecía un reformista con sotana. No pude yo resistir el íntimo impulso que me empujaba al escenario de los sucesos y un día decidí futivarme. Dos amigos me acompañaron en la emocionante aventura. Una enfebrecida multitud desbordaba el Patio de los Laureles aquella luminosa mañana. En el instante mismo en que habíamos logrado situarnos cerca de la tribuna, la ocupó un orador de verbo tempestuoso, apostura varonil y ademán desafiante. Era Julio Antonio Mella. Su largo discurso –que oímos con el corazón a galope y la mirada húmeda– fue un fulgente despliegue de irritadas metáforas y de levantiscas incitaciones. Mella concluyó, entre aplausos y vítores, haciendo un cálido llamamiento a la juventud para proseguir, “pasara lo que pasara, costase lo que costase”, la lucha emprendida por la reforma de la Universidad y la transformación de la República. Aquella arenga abría, sin duda, un nuevo capítulo de la vida cubana. La primera hornada de nuestra generación, violentamente sacudida por las revoluciones de la postguerra, el despertar de los pueblos hispanoamericanos y la dramática situación de Cuba, afirmaba su decidida voluntad de derribar los “ídolos del foro” y de “trasmutar todos los valores”. Su símbolo no era Ariel. Su símbolo era el Ángel Rebelde. Aquella hornada de nuestra generación no solo pretendía dotar a la república de una universidad a tono con el “nuevo espíritu” y con el progreso científico; aspiraba, además, a darle a la nación la perspectiva política, económica, social y espiritual que demandaban los tiempos. A partir de ese instante, la problemática cubana quedó planteada en términos antagónicos al tradicional fulanismo de moderados, liberales, conservadores y populares. Y comienza, con la vaguedad e inmadurez típicas de un pueblo sin economía propia, reducido socialmente a la servidumbre, sin educación política y espiritualmente desorientado, la 220 pugna –todavía inconclusa– por la transformación de la estructura colonial de la república, que asumirá carácter inconfundible y singular estilo en el plano de las ideas, los objetivos y los métodos. La reforma universitaria se inició en Cuba en las postrimerías del vacilante y corrompido gobierno de Alfredo Zayas. Enrique José Varona había intentado, como secretario de Instrucción Pública del gobierno interventor, adaptar la Universidad de La Habana al espíritu republicano y a las corrientes de la época. Ni que decir tengo que su plan de reforma de la enseñanza superior resulta ya, en buena medida, superado. No en balde ha transcurrido medio siglo y el mundo se encuentra de nuevo ante un cruce de caminos. Pero no es menos cierto, sin embargo, que originariamente el Plan Varona respondía, y aun en parte responde, a las exigencias y necesidades de nuestro desarrollo económico y a la concepción prevaleciente de la Universidad como la más alta forma de expresión de la conciencia nacional y como órgano generador de la cultura con fines de utilidad social. Incluso puede afirmarse categóricamente que los postulados céntricos de la reforma universitaria están ya anticipados en su pensamiento. Conviene, pues, precisarlo. La honda crisis que arrostraba la Universidad de La Habana en 1922 era producto, en el plano académico, de la total adulteración de la reforma efectuada por Enrique José Varona, del estancamiento de su vida cultural subsiguiente al rectorado de Leopoldo Berriel, de los amañados métodos de adjudicar las cátedras y de la absoluta desaprensión de los poderes públicos. No se diferenciaba mucho la situación de la Universidad de La Habana en octubre de 1922 de la situación de la Universidad de Córdoba en marzo de 1918. Salvando las peculiaridades, en rigor era idéntica. Vientos de fronda azotarían prontamente sus vetustas galerías y sus aulas patinadas. El curso de 1921 se había caracterizado por su convulsivo desarrollo. Los vicios, desajustes y rémoras que lastraban la vida universitaria eran ya demasiado visibles y chocantes para que pudiesen pasarse por alto. Cundía la inconformidad y la protesta cuando arribó a La Habana José 221 Arce, primer rector reformista9 de la Universidad de Buenos Aires y jefe de la delegación argentina al VI Congreso Médico Latinoamericano. Se ha dicho, más de una vez, que José Arce fue el promotor de la reforma universitaria en Cuba. Asaz exagerada me parece la apreciación. Su papel fue más bien el del fulminante. A no haber existido una propicia constelación de factores y un estado de espíritu revolucionario en la juventud, su paso por la Universidad hubiera simplemente originado una combustión momentánea. Arce sembró en tierra feraz. El verdadero agente de la reforma universitaria en Cuba fue Evelio Rodríguez Lendián. No me mueve afán alguno de mermar interesadamente la influencia de Arce. Me limito a situar las cosas en su verdadero lugar. Es obvio que Arce llegó a Cuba en el momento oportuno. Su elevado cargo, su brillante talento y su ríspida denuncia del peligro imperialista en la sesión inaugural del VI Congreso Médico Latinoamericano le ganaron la simpatía de la juventud universitaria. Era un rector diferente que los otros rectores. Sentía y pensaba como los estudiantes y solía departir con ellos “de igual a igual”. Nada tiene, por eso, de extraño que el Comité 27 de Noviembre lo invitase a hablar en la velada conmemorativa del fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina. En ágil, coruscante y persuasiva disertación, trazó, ante un auditorio arremolinado, la gesta de la reforma universitaria argentina, suscitando constantes aplausos y una impresionante ovación al concluir. Arce sacó afuera lo que fermentaba por dentro. Su palabra flamígera caldeó al rojo vivo la atmósfera ya cargada. Los estudiantes más avispados de todas las facultades comenzaron a organizar reuniones, mítines y controversias. El aliento y apoyo de profesores de la talla intelectual y moral de Diego Tamayo, Eusebio Hernández, José Varela Zequeira y Alfredo M. Aguayo les permitió ampliar su radio de acción y comprometer en la empresa a varios profesores jóvenes de cimentado prestigio. Pero nunca resonó, tan alto como entonces, el grito de Córdoba en la cátedra de Evelio Rodríguez Lendián. 9 Sería también el primer traidor a “la causa del 18”. 222 La situación se tornará aún más favorable al asumir el rectorado don Carlos de la Torre, discípulo predilecto de Felipe Poey y figura de universal reputación en el campo de la malacología, aunque político de veleidosa conducta. Su discurso de toma de posesión repercutió vivamente en la juventud. No era distinta su posición a la de los estudiantes. El tema central de su oración fue la necesidad inaplazable de emprender la reforma docente, moral y material de la Universidad de La Habana. “Si tengo vuestro apoyo –concluyó, dirigiéndose a profesores y estudiantes– la Universidad será entonces, sí, real y verdaderamente, la Universidad Nacional y podré yo, cuando mi vida decline, como el sol en el ocaso, contemplar regocijado vuestra obra y dormir blandamente en su seno”. Varios días después, el 15 de diciembre, la juventud universitaria se rebelaría en masa con el inquebrantable propósito de convertir la Universidad en un taller de cultura y en una fragua de caracteres. Un conflicto surgido entre un profesor de la Facultad de Medicina y sus alumnos fue el factor desencadenante. Los alumnos del quinto curso de Medicina demandaron enérgicamente su separación en ya histórico ¡Acusamos! Pero aquel incidente –que promovería la inmediata movilización del estudiantado– era solo el pretexto que súbitamente liberaba los represados ímpetus de una juventud ya ansiosa de cumplir la misión revolucionaria a la que se sentía vocada y de verter sus ideales en el torrente de la historia. El carácter espontáneo del movimiento y su carencia de dirección y estructura entrañaba el peligro de que todo se disolviera en mera algarada. Los jóvenes más alertas y preparados se dieron a la tarea de convencer a sus compañeros de la imperativa necesidad de crear un organismo adecuado para vertebrarlo y conducirlo. No otro fue el origen de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Habana.10 Integraron el directorio del nuevo organismo los estudiantes siguientes: presidente, Felio Marinello; primer vice: José A. Estévez; segundo vice: Ramón Calvo; tercer vice: Bernabé García Madrigal; cuarto vice: Camilo J. Hidalgo; secretario: Julio Antonio 10 223 Su primera medida fue decretar la huelga general y formular un “pliego de peticiones” que comprendía la separación del profesor acusado, la representación del estudiantado en el Consejo Universitario, el nombramiento de un tribunal depurador y la reforma docente, moral y material de la Universidad. La Federación hacía suyo el programa esbozado por don Carlos de la Torre al ser electo rector. Suscribían el documento Felio Marinello como presidente y Julio Antonio Mella como secretario. Pero si el nuevo rector se manifestó acorde con el petitorio de la Federación y prometió apoyarlo, el Consejo Universitario, por el contrario, rechazó terminantemente todas sus demandas. Algunos profesores de la Facultad de Medicina y Farmacia hicieron causa común con el compañero acusado, provocando la renuncia de Diego Tamayo de su cargo de decano. Otros se produjeron, en cambio, en favor del movimiento, agrupándose en torno a Evelio Lendián, Alfredo M. Aguayo y Eusebio Hernández, ya convictos y confesos reformistas. Los más acérrimos adversarios de la Federación y de su programa de renovación académica y moral –en su mayoría desacreditados por su incompetencia y venalidad– acordaron, con varios miembros del Consejo Universitario, bloquear las aspiraciones estudiantiles y llegado el caso presentar colectivamente sus renuncias, a fin de forzar al Gobierno a intervenir la Universidad. A nadie podía ya escapársele el gravísimo cariz que tomaba el conflicto. El 10 de enero de 1923 apareció en la prensa un manifiesto de la Federación de Estudiantes, que concitó la atención popular y puso en guardia al Gobierno. Lo que en un principio pudo parecer a muchos una majadería más de los estudiantes se trocaba en justificada y responsable protesta. Las tradicionales “cosas de muchachos” trascendían esta vez Mella; vice: Rafael Casado; tesorero: Félix Guardiola; vice: Pedro J. Entenza; vocales: Rafael J. Sánchez, Jaime Suárez Murias, Antonio Tella, Francisco Palmieri, Mario A. del Pino, Juan Amigó, Carlos Coro, Eduardo Suárez Rivas, Manuel Solomon, Pablo F. Lavín, Rodolfo Sotolongo, Víctor Padilla, José J. Hernández, Guillermo García López, José M. Garmendia, Francisco Álvarez de la Campa, José A. Díaz Betancourt y Carlos Gutiérrez. 224 el subalterno ámbito de la anécdota, adquiriendo categoría histórica. Cuba vivía también “una hora americana” y su juventud universitaria pisaba los umbrales de una revolución. Juzgo indispensable reproducir íntegramente, por constituir el documento-programa de la reforma universitaria en Cuba, el mencionado manifiesto: Los estudiantes de la Universidad de La Habana, por medio de su órgano oficial, el Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Habana, a las autoridades y al pueblo de Cuba exponen: Que profundamente convencidos de que las Universidades son siempre uno de los más firmes exponentes de la civilización, cultura y patriotismo de los pueblos, están dispuestos a obtener: 1) Una reforma radical de nuestra Universidad, de acuerdo con las normas que regulan estas instituciones en los principales países del mundo civilizado, puesto que nuestra patria no puede sufrir, sin menoscabo de su dignidad y su decoro, el mantenimiento de sistemas y doctrinas antiquísimas, que impiden su desenvolvimiento progresivo. 2) La regulación efectiva de los ingresos de la Universidad, que son muy exiguos en relación con las funciones que ella debe realizar, como centro de preparación intelectual y cívica. Y esta petición está justificada, cuando se contempla el deplorable estado de nuestros locales de enseñanza, la carencia del material necesario y el hecho de ser la cantidad consignada para cubrir las necesidades, la mitad de la señalada para instituciones iguales, en países de capacidad y riqueza equivalentes a la nuestra. 3) El establecimiento de un adecuado sistema administrativo para obtener la mayor eficacia en todos los servicios universitarios. 4) La personalidad jurídica de la Universidad y su autonomía en asuntos económicos y docentes. 5) La reglamentación efectiva de las responsabilidades en que incurran los profesores que falten al deber sagrado, por su naturaleza, que les está encomendado por la nación. 6) La revolución rápida y justa del incidente ocurrido en la Escuela de Medicina. 7) Y, por último, hace constar que están dispuestos a actuar, firme y prudentemente, y que como medio para obtener la solución de los actuales problemas y de los que en el futuro pudieran ocurrir, solicitar la consagración definitiva de nuestra representación ante el claustro y del principio de que la Universidad es el conjunto de profesores y alumnos. 225 En vibrante proclama fechada el propio 11 de enero, la Federación citó a los estudiantes a que concurrieran a la gran asamblea que se efectuaría al día siguiente en el Aula Magna de la Universidad. Su presidente, Felio Marinello, definió las motivaciones y el alcance del movimiento con estas palabras: “Los planes arcaicos, los métodos inadecuados, los sagrados deberes incumplidos, han tenido desde hace mucho tiempo, como no podía menos de suceder, la repulsa de la juventud, que piensa en la patria y ve en la Universidad una de sus más altas entidades representativas. Como en todo movimiento reformador, ha sido necesario un proceso lento de sedimentación, hasta llegar a la plena madurez. Tenemos fe de llevarlo adelante, y anhelamos igual rectificación en nuestra vida pública, donde parecen olvidados tantos principios salvadores”. La revolución universitaria se había puesto en marcha. Tres mil estudiantes se apretujaron en el Aula Magna la tarde del 12 de enero de 1923. Felio Marinello, presidente de la Federación, ocupaba el sitio de honor. En lugares preferentes, se sentaron el rector de la Universidad, el esclarecido maestro de la juventud Enrique José Varona, los profesores Evelio Rodríguez Lendián, Diego Tamayo, Eusebio Hernández, Alfredo M. Aguayo y José Varela Zequeira, el subsecretario de Instrucción Pública Antonio Iraizoz y el jefe de la policía, brigadier Plácido Hernández, especialmente invitado por el Directorio de la Federación. Fungía de secretario de la asamblea Julio Antonio Mella. Mediada la tarde, en una atmósfera tensa, Felio Marinello abrió el acto con breve y emotivo discurso. De su texto, taquigráficamente tomado, como todos los demás discursos, por el periodista Federico de Torres,11 entresaco los párrafos esenciales: La Federación de Estudiantes, dando una muestra de su cohesión y de su pujanza, se reúne, en estos momentos, en compañía de varios profesores, para tratar asuntos de tanta importancia como la depuración y reorganización de la Universidad de La Habana. Ofrezco, en nombre de todos los 11 El conflicto universitario, La Habana, 1923. 226 compañeros presentes, nuestra adhesión al programa del doctor Carlos de la Torre, esbozado en su discurso inaugural del actual período rectoral y que tiene por finalidad reformar moral y materialmente la Universidad. En vuestras manos está, señor rector, en estos momentos, la depuración de la Universidad; haced que llegue a tener todo cuanto le pertenezca y que sea respetada y querida, tanto por sus alumnos cuanto por sus profesores. Inmediatamente, le fue concedida la palabra al profesor Aguayo, que expresó: “Los que deseábamos con toda el alma la reforma de la Universidad –comenzó diciendo– os felicitamos cordialmente y nos felicitamos al propio tiempo por la celebración de esta asamblea. Los puntos fundamentales de vuestro programa los entiendo así: 1) La Universidad existe para los intereses de la patria y de la ciencia; no para el provecho de sus profesores. 2) La Universidad no puede progresar solo con que sus alumnos y profesores hagan lo que les exige el estricto cumplimiento del deber, pues el que se concreta a cumplir un deber no hace más que seguir una rutina. 3) La enseñanza, la organización y la vida de la Universidad deben estar regidas con acierto, sabiduría y espíritu renovador”. Y terminó sus auspiciosas palabras, con este canto de fe y esperanza: “Tened confianza en el porvenir, porque es vuestro”. En nombre del quinto curso de Medicina habló, a continuación, su delegado en el Directorio de la Federación, el estudiante Ramón Calvo. Su fogosa oración precisó, diáfanamente, la postura del estudiantado: No queremos la caída de todos nuestros profesores; pedimos solo la de aquellos que aún se sienten protegidos por la tradición, que viven maniatados con épocas pasadas y que tal vez sueñan todavía que pasean sus figuras grotescamente cubiertas de entorchados y condecoraciones, entre el redoble marcial de tambores y aplausos estridentes de siervos que los proclaman dueños y señores de sus cátedras y amos absolutos de sus alumnos. En esta conmoción que amenaza derribar a nuestra Universidad, caerán los troncos añejos, se sostendrán los robles vigorosos y sanos, y en el espacio dejado por aquellos, plantaremos nuevos ejemplares de savia fértil, que podrán dar 227 abundante fruto en beneficio de esta querida casa y en honra de la patria. Honda expectación suscitose en la concurrencia al ocupar la tribuna Julio Antonio Mella. Su porte altivo, su acento vigoroso y su verbo incandescente se apoderaron rápidamente del auditorio: Sangre son mis palabras y herida está mi alma al contemplar la Universidad como está hoy. El mayor placer que podemos experimentar esta tarde, el mayor orgullo que podríamos sentir los estudiantes universitarios era ver reunido aquí con nosotros, a pesar de sus años y sus achaques, a uno de nuestros mentores más ilustres, a don Enrique José Varona. Amparado en la presencia del viejo filósofo, vengo a pedir la reforma de la Universidad, declarando que no habré de callarme ante la coacción ni ante la amenaza, que no claudicaré y que pondré al descubierto todas las lacras que hay en esta Universidad… Súbitamente, Mella fue interrumpido por el rector don Carlos de la Torre. Agitado, molesto, pálido, don Carlos amenazó con retirarse del lugar. “En mi carácter de rector –dijo– y como fiel guardián de los intereses de la Universidad y del honor de todos y cada uno de los elementos que la constituyen, no puedo desde este sitio tolerar que haya ofensas de ninguna clase para nadie. Alarmado ante las palabras que acaban de oírse aquí, de que se han de sacar a relucir todas las lacras de la Universidad, sin consideraciones de ningún género, yo, si esa es la intención del orador, puede hacerlo, en nada me opondré; pero, desde luego, le pido que lo manifieste para abandonar este sitio instantáneamente y dejarles en la libre exposición de vuestras ideas. No olvidéis que soy el rector del claustro y de los alumnos: no quiero serlo ni solo con el claustro, ni solo con los alumnos. Cuando me falte el apoyo de cualquiera de esas dos entidades, yo inmediatamente presentaré la renuncia de mi cargo”. Gritos aislados se escuchan, ante esta última manifestación del rector: –¡Eso nunca! ¡Eso nunca! Dirigiéndose a don Carlos de la Torre, Mella recabó su permiso para continuar en el uso de la palabra, concluyendo 228 así su discurso: “Yo solo deseo una depuración grande. No vengo a señalar hechos ni a citar nombres. Repito, señor rector, y empeño mi palabra de honor, que nunca fue mi intención ofender a nadie desde esta tribuna para mí tan respetada. Yo solo pretendía hacer campaña verbal activa en pro de la reorganización de la Universidad, porque quizás esa reorganización sirva de base para que se reorganice la patria cubana”. De tono subidamente dramático fue el discurso pronunciado por el profesor Diego Tamayo, decano renunciante de la Facultad de Medicina por compartir los puntos de vista del estudiantado: Nuestro grave mal, nuestro defecto fundamental, es que a la hora presente nosotros no tenemos Universidad. La Universidad no es lo que ahora tenemos: un conglomerado de escuelas para hacer que individuos diplomados salgan a buscarse la vida con una profesión. Nosotros los profesores somos los responsables de cuanto pasa. No hemos sabido acometer las reformas necesarias; y ha sido preciso, para rubor de nuestra dignidad, que vengan los jóvenes imberbes a decirnos: Hay que modificar esto para que sea orgullo de la patria. Si eso es así, y si eso es evidente, yo declaro que la Universidad deben manejarla los alumnos y no los profesores. Una sobrecogedora salva de aplausos acogió la presencia de Enrique José Varona en la tribuna. Su breve discurso fue irreprochable: útil, tajante y conciso. Propuso la siguiente fórmula: una comisión, integrada por profesores y alumnos, para estudiar y resolver el problema planteado. Y, dirigiéndose a los jóvenes, les dijo con acento pausado y la pupila radiante: “Vosotros tendréis así el derecho de penetrar en la vida de la Universidad, que es vuestra propia vida; y los catedráticos al aceptar mi plan, habrán tácitamente aceptado que los estudiantes tengan representación en el claustro. Pero, tened siempre presente, que no hay ningún derecho, ni ningún interés personal, que deba ser nunca superior al interés supremo de la Universidad que amorosamente nos cobija”. Larga, impetuosa, descarnada y ardiente fue la intervención del profesor Evelio Rodríguez Lendián. Su denuncia 229 de la situación universitaria provocó tumultuosas demostraciones. No hubo llaga, excrecencia o tumefacción que no pusiera al descubierto. Inició su discurso proclamándose precursor de la protesta estudiantil: Estamos en una hora solemne para la Universidad, y más solemne para mí, halagado por la cristalización de ideales por mucho tiempo acariciados, y que están en la mente de todos ustedes. Las aspiraciones que hoy se ponen de manifiesto por los estudiantes de la Universidad son las aspiraciones de todo el país en lo que respecta a las instituciones públicas, que con muy contadas excepciones se han visto en realidad postergadas, con gran tristeza de los que esperábamos que dentro del período de nuestra soberanía, la Universidad llegara a realizar todos los progresos capaces de colocarla a la altura de las demás universidades de América. Este acontecimiento extraordinario me sorprende y no me sorprende: me sorprende porque no estamos acostumbrados a ver esta independencia de carácter, este civismo y este valor vuestro, desafiando todos los peligros y arrostrando todos los obstáculos; y no me sorprende, porque cuando nadie hablaba de estas reformas, era yo un esclavo de ellas, laboraba silenciosamente para lograr que dejarais de ser parias, para convertiros en hombres libres. Yo, desde el retiro de mi cátedra, y apelo a mis alumnos, día tras día he venido laborando en pro de ese plan de reformas presentado por los estudiantes. La noche que el doctor Arce pronunciaba desde esta tribuna su brillantísimo discurso, la mirada de todos mis alumnos giraba en torno de este modesto profesor, que se hallaba sentado en un rincón de esta hermosa aula, y me decían: Doctor, lo mismo que usted nos refería. ¿Cómo no he de sentirme yo feliz hoy, que contemplo el triunfo de las aspiraciones de los estudiantes, que son también las mías? Yo soy, por tanto, uno de vosotros, soy un estudiante como vosotros, porque desde hace mucho tiempo vengo haciendo la propaganda del movimiento que ha estallado. Pero disipado este instante de embriaguez su palabra se tornó grave, incisiva y quemante. “El desquiciamiento de la Universidad –advirtió enfáticamente– no es solo en el orden material; en lo moral acontece otro tanto. Los soportes morales de este edificio también se están derrumbando, y no es más que el resultado de lo que está ocurriendo en 230 todas partes. Es el reflejo de la era de corrupción y pillería que impera extramuros de la Universidad. La suerte está echada. Cuando las mujeres espartanas mandaban sus hijos a la guerra, les entregaban su escudo y la consigna era: ¡con el escudo, o sobre el escudo! Eso digo a vosotros: ¡con el escudo, o sobre el escudo! ¿Sabéis lo que querían decir con esto? O vencedores, o muertos”. José Varela Zequeira, eminente profesor de la Facultad de Medicina, declaró su plena identificación con el movimiento estudiantil: Estáis realizando, en estos momentos, una obra patriótica, que ha evitado que la Universidad cayera en manos ajenas, porque la desorganización había llegado, a tal grado, que estábamos amenazados de una intervención, como ha sido intervenida la hacienda y como también lo han sido, para vergüenza nuestra, los más altos poderes públicos. No olvidemos que la Universidad es una institución que está dentro del conglomerado social, sobre la cual repercuten todos los actos buenos y malos, así los éxitos como los fracasos. Es más, dentro del medio social en que vivimos sabemos que el nivel moral ha descendido notablemente. La concupiscencia, el soborno, el afán inmoderado de riqueza, la absorción del caudal público, el desenfado, la incompetencia y la incapacidad para el desempeño de los cargos públicos, y el desbarajuste general, habían de repercutir y han repercutido desgraciadamente en instituciones como esta, que viven dentro del medio social corrompido. Por eso la Universidad está indotada, porque no hubo medios de acudir a las reformas, porque todos los intentos se estrellaban en la indiferencia de los poderes públicos. ¿Qué esperábamos entonces? Que esta iniciativa surgiera. Tenía que surgir una fuerza, y esa fuerza surgió imponente y eficaz con el movimiento de la Federación de Estudiantes, que había de agitar la opinión pública y mover la conciencia nacional, había de dirigir la mirada de las autoridades hacia la Universidad y sus problemas, que no es, como muy bien se ha dicho, un mero conjunto de escuelas, sino que es un centro intelectual, un foco de luz, donde se enaltece la vida ciudadana y donde se cultiva la civilización de nuestra patria. El profesor Eusebio Hernández, general de la revolución emancipadora, se produjo en abierta solidaridad con el programa académico de la juventud estudiantil; pero fue mucho 231 más lejos que los demás en el enfoque del problema: “Este movimiento significa, en la hora actual, que la juventud cubana se lanza a luchar, denodadamente, para asentar, sobre bases firmes, la verdadera independencia de la patria. Nada se había hecho hasta ahora que nos indicara a los que peleamos por la emancipación de Cuba que éramos hombres libres. El primer acto realizado en este sentido, y que me devuelve la esperanza que había perdido, es este de hoy, que indica claramente que las generaciones sucesivas no se habrán de parecer a estas otras generaciones culpables”. Ya empezaban a cintilar las estrellas, cuando escaló la tribuna el rector de la Universidad, don Carlos de la Torre. No anduvo por las ramas. Fue directamente al grano: “Yo acepto –declaró entre torrenciales aplausos– la fórmula del doctor Varona. Aquí se han hecho gravísimas acusaciones. No es posible que ningún profesor de la Universidad de La Habana se sienta orgulloso de su cargo, en tanto que no se haga una depuración completa de su vida, de su conducta y del cumplimiento de su deber”. Prolongada ovación recibió don Carlos de la Torre al concluir su discurso. Felio Marinello, sonriente, agitó la campanilla, dando por terminado el acto. Enardecidos y confiados fueron abandonando el Aula Magna los estudiantes. Brillante y proficua había sido la jornada. El debate continuó largo rato, en animados corrillos. Ya muy tarde empezaron a disolverse los grupos en la sombra. Varios jóvenes escoltaban, respetuosamente, a Enrique José Varona. –Muy bien esta fiesta de la palabra –se le oyó decir al despedirse con aquella su voz menuda–.12 Es preciso ahora que hablen los hechos. Días más tarde, en una entrevista publicada en Juventud, Varona declaraba a Manuel Barbolla Rosales: “Si los profesores logran, de acuerdo con los estudiantes, cambiar por completo el espíritu mismo de la Universidad, Cuba habrá dado un gran paso. El mundo ha sufrido después de la guerra una transformación tan grande que pensar que se puede seguir como hasta ahora es de ilusos”. 12 232 La sedante serenidad de la noche parecía anunciar un alba de mejores días.13 El movimiento reformista obtuvo, en su primera etapa, el decidido apoyo de casi toda la prensa. No cabe duda de que era el momento en que, por la confusión reinante y la novedad del espectáculo, más se necesitaba el calor de la opinión pública. Véanse, como muestra, estos párrafos de un editorial aparecido en el periódico El Mundo el 12 de enero de 1923: 13 A nuestro juicio el conflicto se ha anticipado. Tarde o temprano eso habría de suceder dado que se sabe que el más ilustre centro docente carece de principios fundamentales para estimular al alumno y para que los nuevos graduados salgan de allí con la conciencia de estar preparados para una lucha ventajosa en bien de la ciencia. Años atrás, con motivo de la elección de rector, en la muerte del Dr. Hernández Berreiro, se notaron evidentemente los defectos de la organización universitaria. Y algunos catedráticos, calificados injustamente de descontentadizos y revolucionarios, intentaron renovar con nuevos estatutos a la Universidad, a fin de elevar el concepto cultural, que adolecía y adolece de evidentes deficiencias. El compadrazgo, que es planta que lo mismo crece lozana en las rivalidades de la política, que en las instituciones más alejadas o que debieran estar más alejadas de los egoísmos personales, impidió que los buenos propósitos se manifestaran en una radical reforma universitaria, que se está pidiendo a gritos. Lo importante es que la Universidad cubana tiene unos métodos anticuados que le han hecho bajar en el criterio exterior a una escala lamentable. Algunos secretarios de Instrucción Pública y el abandono por parte del claustro, son los elementos que han establecido el valladar más formidable para que los aires de progreso no entraran en el ilustre instituto docente. Si esta ocasión la aprovechan los estudiantes para imponer unas reformas fundamentales en la Universidad y para acabar de una vez y para siempre con el sistema educacional general que hay en Cuba, que proviene de la propia escuela pública que desvirtúa la eficacia de la segunda enseñanza, y que degenera la enseñanza superior, los estudiantes cubanos merecerán por su desinterés y por sus bríos un galardón que si la ofuscación o las debilidades circunstanciales no lo reconocen, el tiempo será el encargado de proclamar, con gratitud, la obra generosa de su gestión y de su rebeldía de hoy. 233 Pero los miembros antirreformistas del Consejo Universitario y los profesores que lo apoyaban no se darían por vencidos. Su desdeñoso silencio a los acuerdos de la asamblea estudiantil era un síntoma elocuente de su recalcitrante actitud. Menudearon sotto voce amenazas de toda índole y se intentó darle un voto de censura al rector. La especie malévolamente propalada de que el Consejo Universitario se disponía a cerrar la Universidad determinó a la Federación de Estudiantes a anticiparse a los hechos, ordenando su ocupación y clausura en el más drástico decreto del movimiento reformista. Merece, por eso, transcribirse: Considerando el Directorio de la Federación que la tardanza en resolver el grave conflicto planteado en la Universidad de La Habana podría traer lamentables consecuencias, debido, entre otras razones, a la exaltación de ánimo reinante, resuelve decretar la clausura de la Universidad de La Habana, pidiendo al gobierno notifique esta resolución y otorgue un voto de confianza al actual señor Rector, Don Carlos de la Torre y Huerta, para resolver el conflicto, presidiendo dicho señor Rector una Comisión Mixta de estudiantes y catedráticos.14 El mantenimiento de la huelga y del orden interior se confió a la Fraternidad de los XXX Manicatos y al quinto curso de Medicina, encabezando el acta de la toma de la Universidad Gustavo Adolfo Bock, como jefe de la Ocupación.15 La mañana del 16 de enero una bandera cubana Gustavo Adolfo Bock: Iniciadores de la revolución universitaria. (Álbum de las bodas de plata de la Fraternidad Médica, 1923), La Habana, 1948. 14 Texto del Boletín número 6 de la Federación, relativo a la clausura y ocupación de la Universidad: 15 El Directorio de la Federación acordó clausurar la Universidad Nacional como medida de orden, poniéndola bajo la protección del gobierno, y hace saber al pueblo de Cuba que su actitud está basada en el mayor acato a las leyes de la república, y que se desenvuelve el cumplimiento del acuerdo de clausura en medio del mayor orden, haciendo público que los estudiantes están desarmados y no tomarán ninguna actitud violenta, aunque se les provoque, y que si a pesar de esto la fuerza pública intenta 234 de insólitas proporciones cubría la escalera de L y 27, a la sazón entrada principal de la Universidad.16 A fin de evitar rozamientos con los estudiantes, el rector dictó un decreto suspendiendo durante tres días las actividades docentes, académicas y administrativas. La tensión era enorme entre los ocupantes de la Universidad al circular insistentemente el rumor de que el Gobierno, inducido por algunos catedráticos influyentes, se disponía a desalojarlos por la fuerza. Pero Zayas no era hombre que perdiera fácilmente la chaveta. En vez de acudir a recursos extremos, optó por buscarle una “salida parlamentaria” a la crisis. Un enviado personal suyo se entrevistó con los estudiantes. Sus frases melosas fueron recibidas con respetuosa reserva; pero se le cortaría la respiración al aludir veladamente a la necesidad en que pudiera verse el Gobierno de intervenir violentamente en el conflicto para “cortar por lo sano”. La réplica tuvo el chasquido de un latigazo: “Dígale usted al presidente que estamos dispuestos a volar la Universidad antes de rendirla”. Esa misma tarde el Gobierno participó untuosamente a las autoridades universitarias profanar el sacro suelo de la Universidad, están dispuestos a dejarse matar por el ideal grandioso de la regeneración universitaria, lo mismo que por el ideal de la patria libre murieron los mártires del 71. 16 Múltiples fueron las manifestaciones de simpatía y adhesión recibidas por la Federación de Estudiantes. En sesión efectuada el 13 de enero de 1923, la Sociedad Cubana de Ingenieros adoptó el siguiente acuerdo: “Apoyar el movimiento provocado por los estudiantes de la Universidad y que tiende a la renovación moral y material del prestigioso plantel, y al mismo tiempo recomendar a sus alumnos a perseverar en esta actitud hasta obtener el triunfo, dentro de los límites que imponen la cordura y el patriotismo”. Análogos acuerdos adoptaron la Asociación de Reporters y el Club Femenino de Cuba. La militante solidaridad del movimiento obrero con el movimiento estudiantil –prueba inequívoca del calado social de la reforma universitaria como fenómeno histórico– suscitó una significativa respuesta de la Federación: “Este Directorio desea con este hecho establecer un puente de unión entre los elementos más vitales de la nación: el trabajo y la ciencia”. 235 que admitía la justicia de las peticiones estudiantiles y prometió a la Federación complacerla en todas aquellas cuya satisfacción dependiera de los poderes públicos. La madrugada del 17 de enero los manicatos abandonaron la Universidad y esta fue devuelta al rector por el Directorio de la Federación; pero no sin quedar advertido el alumnado que la huelga proseguiría hasta que se resolvieran favorablemente las peticiones formuladas. Esta vez todo fue a paso de carga. El 20 de enero17 el Consejo Universitario acordó, a propuesta del rector, constituir el Tribunal Depurador pedido por la Federación. El claustro nombró representantes suyos a los profesores Ángel Arturo Aballí, Ismael Clark y José P. Alacán. La Federación designó, como representantes del estudiantado, a los profesores Eusebio Hernández, Antonio Valdés Dapena y Francisco del Río. El rector, don Carlos de la Torre, presidía de oficio el Tribunal Depurador. Justamente una semana más tarde En una alocución al pueblo y al estudiantado, el Directorio de la Federación había ratificado la mañana de ese día su programa de reformas: 17 Pedimos la autonomía universitaria para evitar el peso enorme de las influencias políticas o exteriores que hagan omisos los muros de la más alta y respetable corporación docente de la república. Queremos que ocupen las cátedras de nuestra Universidad personas intachables que a la vanguardia del progreso y con debida suficiencia pedagógica, preparen nuevos cerebros en la incierta lucha del porvenir. Exigimos la depuración moral del profesorado para que sus ejemplos sean la gráfica lección que nos impulse a la defensa de nuestros anhelos y a la felicidad de la patria. Recabamos el exacto cumplimiento de los deberes de los mentores, para que en sus prácticas y sabias enseñanzas seamos mañana verdaderos profesionales. Solicitamos la intervención en el claustro de profesores para obtener el puesto salvador de nuestras reclamaciones legales. No pretendemos poner en ejercicio mezquinas ambiciones ni provechosos personalismos, sino exigimos la erección de una Universidad nueva sobre los ennegrecidos escombros en que hoy ficticiamente se levanta. Deseamos la construcción de aulas higiénicas, laboratorios y hospitales y que los temperamentos reaccionarios escondan sus tentáculos en beneficio de la juventud estudiantil. 236 era suspendido de empleo y sueldo a expediente disciplinario el profesor que había provocado la huelga estudiantil. Y el Consejo Universitario, reunido en sesión extraordinaria, aprobaba, por unanimidad, la reforma académica y docente reclamada por los estudiantes. El 24 de enero de 1923 los estudiantes, en manifestación encabezada por el rector, numerosos profesores y el Directorio de la Federación, acudieron al Palacio Presidencial, a fin de entregar al doctor Alfredo Zayas las bases del proyecto de ley que concedería la autonomía docente y administrativa a la Universidad de La Habana. Zayas recibió a la comisión designada18 con visibles muestras de complacencia, prodigando sonrisas, abrazos y muecas. Y aguantó, a pie firme, la lectura de un pliego, suscrito por el rector y Felio Marinello, en que se solicitaba la restitución de fondos indebidamente apropiados por el Gobierno, la edificación de la Facultad de Derecho, la incorporación del hospital Calixto García a la docencia universitaria, la venta de la antigua Escuela de Medicina y del Laboratorio Wood, la expropiación de los terrenos colindantes a la Universidad y un crédito de $ 300 000 para la construcción del stadium.19 El día 30 de ese propio mes fue presentado a la Cámara de Representantes, por Fernando Ortiz y Enrique Casuso, un proyecto de ley que concedía completa autonomía y personalidad jurídica a la Universidad de La Habana. Se declaraba, en su preámbulo, que “la readaptación de la Universidad Componían dicha comisión el rector, don Carlos de la Torre, los profesores Enrique Hernández Cartaya, Francisco Carrera Jústiz, Federico Granda Rossi, José Varela Zequeira, Alfredo M. Aguayo, Alejandro Ruiz Cadalso y los estudiantes Felio Marinello, Julio Antonio Mella, Bernabé García Madrigal, Jaime Suárez Murias, Ramón Calvo y Rafael Casado. 18 Experto en quites y pases, el presidente Zayas pronunció floridas y taimadas palabras: “He visto con gusto –dijo– el desfile de alumnos y alumnas; la disciplina, orden y compostura me han emocionado, por lo que felicito a los estudiantes y profesores, pues esta disciplina es la que hace grandes a los pueblos y fuertes a las naciones”. “Y para que se vea mi adhesión a la autonomía universitaria –concluyó socarronamente–, ya lo he demostrado dejando a la Universidad que ella sola resolviera el conflicto actual”. 19 237 debía hacerse no concibiéndola, como en la época colonial, con ideas sometidas a metrificación gubernamental, para que la ciencia no siga siendo una mísera Celestina de las ambiciones personales, egoístas y estériles”. El articulado disponía la constitución de una Junta de Patronos, la formación del patrimonio universitario y un régimen de gobierno cuyos órganos fundamentales serían el rector, la Asamblea Universitaria, el Claustro General, el Consejo Universitario, la Federación y la Comisión Atlética. La alta supervisión de la Universidad quedaba atribuida al secretario de Instrucción Pública. Este proyecto de ley, que pudo haber resuelto en parte la crisis universitaria de la época, ni siquiera fue discutido. La presión creciente del estudiantado obligó a las autoridades universitarias a actuar con energía y celeridad. Un decreto, suscrito el 5 de febrero por el rector, dispuso la suspensión de empleo y sueldo de nueve profesores, acusados por los alumnos de incapacidad intelectual o física para el ejercicio de sus cargos. Comprobadas las imputaciones de los estudiantes, por la Comisión Depuradora, fueron separados de sus cátedras. La adopción de esta drástica medida determinó el cese de la huelga estudiantil. El 15 de febrero, por acuerdo de la Federación de Estudiantes, se reanudaron las clases en todas las facultades. Pero estas habrían de interrumpirse bruscamente de nuevo con motivo de la situación creada en la Facultad de Derecho al negarse su decano, José Antolín del Cueto –enemigo jurado del movimiento reformista–, a separar de su cátedra a un profesor adjunto acusado por los estudiantes. El doctor Cueto, en su cerril tozudez, llegó incluso a incumplir las órdenes del rector. Los estudiantes de Derecho se declararon en huelga y también los de Medicina. La renuncia irrevocable de Enrique Lavedán –profesor de vasta cultura y superior talento– y la irreductible actitud de la Facultad de Derecho desembocarían en la inesperada renuncia de don Carlos de la Torre. Le sustituyó interinamente en el rectorado, por corresponderle en orden de antigüedad, nada menos que el provocador del conflicto. 238 La sapiencia jurídica y el sólido entendimiento de José Antolín del Cueto se contrapesaban negativamente por su reaccionaria perspectiva política y su autoritario talante. Era el profesor menos indicado para regir la Universidad en aquella difícil coyuntura. El viento de la revolución nunca fue de su gusto. En la colonia fue autonomista; en la República, antirrepublicano. Pasaría por el rectorado como un capitán general de plaza sitiada. Desconoció la Federación de Estudiantes e ignoró la Comisión Mixta. Impidió arbitrariamente el ciclo de conferencias públicas organizado por la Asociación de Estudiantes de Derecho. La proximidad de los exámenes obligaría a la Federación a actuar con cautela y adoptar medidas que no pusieran en riesgo la terminación del curso. Julio Antonio Mella dio la fórmula: boicotear las clases de los profesores acusados. Enfurecido, el rector pretendió disolver la Federación, clausurar las asociaciones estudiantiles y expulsar a los “revoltosos”. No tuvo tiempo de llevarlo a vías de hecho. El Directorio de la Federación de Estudiantes le pediría, cara a cara, la renuncia de su cargo. El Aula Magna fue escenario entonces de “la asamblea más tumultuosa de la revolución universitaria”. Se adoptó el acuerdo de suspender las clases durante tres días y de reanudarlas bajo la autoridad de la Federación. Sintiéndose impotente para conjurar el conflicto, el rector y el Consejo Universitario resolvieron solicitar del Gobierno la clausura de la institución. En un rapto de sublime locura, la Federación proclamó la Universidad Libre y Julio Antonio Mella fue nombrado rector. La intervención del Gobierno, mediando inteligentemente entre profesores y estudiantes, daría término a la gravísima perturbación, con el consiguiente alborozo de los estudiantes al serle aceptadas sus peticiones por el presidente Zayas. El Gobierno dictó un decreto reconociéndole personalidad jurídica a la Federación de Estudiantes, disponiendo la organización de la Asamblea Universitaria y designando a dos funcionarios de la Secretaría de Instrucción Pública para que instruyeran los expedientes a los profesores acusados por los alumnos. La resolución definitiva de dichos expedientes 239 quedaría en manos de una comisión mixta –establecida en el propio decreto– compuesta por seis profesores y seis alumnos. La comisión mixta de profesores y alumnos, encargada de llevar adelante el proceso de la reforma académica, docente y administrativa de la Universidad, acordó, según lo dispuesto en el decreto de referencia, la creación y el inmediato funcionamiento de la Asamblea Universitaria, constituida por 30 profesores, 30 estudiantes y 30 graduados. Este organismo venía a ser, por su naturaleza y atribuciones, el motor mismo de la revolución universitaria. Consagraba el principio de la intervención del estudiantado en el gobierno de la Universidad. Sus principales facultades eran la elección del rector, la reforma de los estatutos y la modificación de los planes de estudio. A principios de octubre de 1923, inauguraba sus sesiones en el Aula Magna, convocado por el Directorio de la Federación, a propuesta de Julio Antonio Mella, el Primer Congreso Nacional de Estudiantes.20 El objetivo fundamental de este congreso era determinar las medidas enderezadas “al perfeccionamiento de la acción estudiantil en los campos educacional, social e internacional”. Sus conclusiones serían elevadas, una vez clausurado el congreso, a la Asamblea Universitaria y a los El Comité Ejecutivo del Primer Congreso Nacional de Estudiantes fue elegido por votación y sus cargos correspondieron a las siguientes personas: presidentes de honor: Felio Marinello, Ramón Calvo, Bernabé García Madrigal y Sergio Viego; presidente efectivo: Julio Antonio Mella; vicepresidentes: Jaime Suárez Murias, José Luis de Cubas, Rigoberto Ramírez, Juan Amigó y Ofelia Paz; secretario general: Pedro J. Entenza; vicesecretario: José M. Rodríguez; tesorero: Rogelio Sopo Barreto; vicetesorero: Pedro Sánchez Toledo; vocales: Rafael Calvo, Mario Fernández Sánchez, Victoriano Ipiña, Otilio Campuzano, Francisco Palmieri y Raúl Granados; Comisión de Admisión de Trabajos: Graciela Barinaga, Sarah Pascual, Jaime Suárez Murias, Alfonso Bernal del Riesgo, Pedro J. Entenza, Rogelio Sopo Barreto; Comisión de Recepción y Festejos: Rafael Iglesias, Julio Figueroa, Francisco Palmieri, Miguel Corrales, Enrique J. Rodríguez, Rogelio Sopo Barreto, Rafael Campuzano y Roberto Gutiérrez de Celis. 20 240 poderes públicos. Institutos, colegios y academias –oficiales y privados– enviaron sus respectivos representantes. Atmósfera de colmena imperó en las sesiones del congreso. Las comisiones de trabajo laboraron día y noche. Treinta y tres ponencias se discutieron en las sesiones plenarias. Nueve se referían a la reforma de la enseñanza secundaria. Cinco a modificaciones básicas en el plan de estudios de la Facultad de Derecho. Seis a cambios generales en la estructura y orientación de la enseñanza universitaria y secundaria. Las restantes comprendían temas políticos, económicos, sociales y culturales. El sistema de provisión de cátedras, la necesidad del título idóneo para el ejercicio de la docencia privada, la creación de becas de estudios en las universidades hispanoamericanas, la organización de cursos de verano, el establecimiento del Día del Estudiante, la unificación de la juventud, el análisis de la situación internacional, la lucha contra las dictaduras, el papel del imperialismo, la separación del Estado y de la Iglesia y la participación de los estudiantes en el movimiento obrero fueron cuestiones que atrajeron la atención preferente de los asambleístas. De todas esas ponencias la más importante fue, sin duda, la presentada por Alfonso Bernal del Riesgo, en nombre del Grupo Renovación, con el título de “Los principios, la táctica y los fines de la revolución universitaria”.21 Según Bernal del Riesgo, la hora reclamaba del estudiantado “un plan revolucionario, cíclico e integral, con su táctica apropiada, unos principios que informen nuestra obra y una actuación conforme a los principios y al plan”. Esos principios eran los mismos que habían enarbolado las juventudes reformistas del continente: a) una verdadera democracia universitaria; b) una verdadera renovación pedagógica y científica; c) una verdadera popularización de la enseñanza universitaria. La táctica no podía ser otra que “lucha única, objetivo único, frente único”. Pero el estudiantado no debía ceñirse a luchar con una perspectiva puramente universitaria; debía aportar también su energía, su entusiasmo y su inteligencia a la gestación y advenimiento de una sociedad nueva. La ponencia concluye con un proyecto de resolución que considero indispensable reproducir: 21 241 Acalorados debates promovieron en la asamblea determinados tópicos. Ninguno, sin embargo, tan enconado y escabroso como el originado por la cuestión religiosa. El congreso se escindió en dos corrientes al parecer irreconciliables. Hubo un instante en que la asamblea estuvo a punto de disolverse. Pero la compleja y candente situación fue superada por el tacto de Mella y de sus seguidores. Se aprobaron, al final, numerosas proposiciones de contenido francamente revolucionario. Los tres acuerdos de más aliento y envergadura, adoptados por el congreso, fueron la creación de la Universidad Popular José Martí, la fundación de la Confederación de Estudiantes de Cuba22 y la Declaración de Derechos y Deberes del Estudiante.23 1) Que el Directorio de la Federación tienda a crear en el alumnado cubano la mentalidad revolucionaria que requieren los tiempos nuevos; 2) Que el Directorio de la Federación formule un programa que comprenda todas las aspiraciones de los estudiantes y que para la mejor realización del mismo, cree una prensa capaz de mover a las masas estudiantiles y de hacerse oír en la nación; 3) Que el Directorio de la Federación gestione la injerencia de los estudiantes en todos los organismos universitarios en la misma proporción que lo están en la Asamblea Universitaria; y que esta sea una realidad verdadera; 4) Que sean los Consejos de Facultad los encargados de modificar los planes de estudios y no el congreso de la República, como actualmente sucede; fin que se conseguirá merced a una verdadera ley de autonomía universitaria. La Confederación de Estudiantes de Cuba tendría vida efímera. Su objetivo fundamental era “luchar por los mismos principios que, enunciados por la juventud cordobesa en 1918, llegaron a renovar las universidades argentinas por el único medio posible, por el sagrado medio de la agitación revolucionaria y después de iluminar el continente indoamericano, prendían en Cuba, donde llevaron a la lucha a una juventud sana y consciente”. 22 A tenor de esta declaración, el estudiante tiene “el derecho de elegir los directores de su vida educacional y de interesarse en la vida administrativa y docente de las instituciones de enseñanza; de asistir libremente a sus clases; de exigir la preferente atención del gobierno para los asuntos educacionales; de impedir la intro23 242 El Primer Congreso Nacional de Estudiantes constituye la más alta y perdurable contribución del movimiento revolucionario de 1923 al proceso de la reforma universitaria en América.24 misión gubernamental en la docencia universitaria, como no sea para aportar recursos y medios en beneficio de la cultura, que es su primordial deber, lo que no le da derecho a dirigir o intervenir en la conducción del plantel, que debe ser regido por profesores y alumnos y no por políticos ignorantes o aprovechados; y de exigir a los más sabios educadores y a las más altas mentalidades del país el sacrificio de su valor en aras de la enseñanza y guía de la juventud”. El estudiante tiene el deber “de divulgar sus conocimientos en la sociedad, principalmente entre el proletariado manual, hermanándose así a los hombres de trabajo para fomentar una nueva sociedad, libre de parásitos y tiranos, donde nadie viva sino en virtud del propio esfuerzo; de respetar y atraer a los grandes maestros y de despreciar y expulsar a los malos profesores que comercian con la ciencia o que pretenden ejercer el más sagrado de los sacerdocios, la enseñanza, sin estar capacitados; de ser un investigador perenne de la verdad, sin permitir que el criterio del maestro, ni del libro, sea superior a su razón; de permanecer siempre puro, por la dignidad de su misión social, sacrificándolo todo en aras de la verdad moral e intelectual; y de trabajar intensamente por el progreso propio, como base del engrandecimiento de la familia, de la región, de la nación, de nuestro continente y de la humanidad, ya que si se reconoce la superioridad de los valores humanos sobre los continentales, de estos sobre los nacionales, de los nacionales sobre los regionales, de estos sobre los familiares y de los familiares sobre los individuales, el individuo es base y servidor de la familia, de la región, de la nación, de nuestro continente y de la humanidad”. En los albores de 1924, la Federación Universitaria Argentina lanzó la idea, a propuesta de Gabriel del Mazo, de fundar una Internacional de Estudiantes. De su comunicación a la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Habana –que respondería afirmativamente por conducto de Julio Antonio Mella– transcribo los siguientes párrafos: 24 A través de Haya de la Torre y de las páginas de Juventud, somos ya como viejos amigos: el mismo idioma, idéntico lenguaje, iguales ensueños. Es que hay una hermandad de origen 243 La turbia polémica, en torno a la elección rectoral, permitió ya advertir que la reforma universitaria no había calado en la entraña de la institución. Algunos profesores, en connivencia con el Gobierno, se dieron gozosos a la despreciable tarea de socavar las conquistas logradas. No faltarían, en la dirigencia estudiantil, quienes secundasen soterradamente sus planes. La contrarreforma fue ganando terreno por días. Sus adeptos proliferaban en el Consejo Universitario y en el claustro. Gente en su mayoría de mentalidad conservadora, erudición adocenada, alta posición social y espinazo flexible se apresuraron a cobijarse bajo la bandera reformista al olfatear la amenaza que pendía sobre sus intereses. No vacilaron entonces en encasquetarse un gorro frigio, asumir posturas demagógicas y adular a los líderes estudiantiles. Pero pasada la hora del peligro volverían a ser lo que eran. Idéntico proceso se operó en los estudiantes de sangre azul, mollera vacía, sensibilidad encallecida y perfumada pelambre. Era lógico. Como era lógico, también, que los aprovechados de toda laya se apercibiesen a pescar en río revuelto. No podía ser de otra manera, dada la composición social de la Universidad, la estructura económica de la república, la formación escolástica de la juventud, el desbarajuste imperante y el complejo de inferioridad colonial. Aún los tiempos no estaban maduros. El soplo revolucionario solo había rozado la periferia. El último reducto del movimiento estudiantil era la Asamblea Universitaria; pero este organismo, minado por los agentes de la reacción, dividido en mil pedazos y embridado por las autoridades universitarias, hacía tiempo que no daba señales de vida. Despertaría de su prolongado letargo, para elegir al nuevo rector. El candidato de los estudiantes reformistas era Evelio Rodríguez Lendián; el candidato del claustro, Enrique y de ideal entre todos nosotros. Desde México y las Antillas a la Argentina, se afirma inconfundiblemente la nueva generación en un mismo afán de iconoclastia y de justicia. La misma sensibilidad para los problemas del mundo. El mismo divorcio espiritual e ideológico con la generación precedente. La misma intuición del destino mesiánico de nuestra América. Creemos que ha llegado el momento en que los jóvenes debemos crear órganos para el mejor entendimiento y cohesión. 244 Hernández Cartaya, profesor de la Facultad de Derecho. Apasionada, en extremo, fue la campaña electoral. Inculpaciones de todo linaje se hicieron, recíprocamente, los partidarios de una y otra tendencia. El 24 de enero de 1924, fue electo, por la Asamblea Universitaria, presidida por el profesor Adolfo de Aragón, el primer rector de la Universidad reformada, doctor Enrique Hernández Cartaya. A su toma de posesión acudió el presidente de la República, doctor Alfredo Zayas; y aunque no se produjo alteración del orden, como se esperaba, sí frecuentes bochinches entre los propios estudiantes. Alarmante fue el sesgo de los acontecimientos a partir de esa sazón. El movimiento reformista, hasta entonces compacto, comenzó a mostrar signos de medular deterioro. Discrepancias ideológicas sirvieron de pretexto, a muchos, para arrimar la sardina a su brasa. Cundió el desaliento, el compadrazgo y la venalidad. La ley “reformando” la Facultad de Medicina propició el inverecundo desmande de varios líderes destacados del movimiento. Pasaron la “cuentecita” y obtuvieron plazas de profesores auxiliares y de ayudantes graduados. Otros dirigentes, concluidos sus estudios, se dedicaron a sus actividades profesionales. No pocos recibieron, como granjería, cargos públicos jugosamente remunerados. Se podrían contar, con los dedos de una mano, los que permanecieron fieles al ideario de 1923 y actuaron en consecuencia. Pero quien se mantuvo a toda hora, dando el ejemplo, fue Julio Antonio Mella. Fustigó implacablemente, de palabra y por escrito, a los desertores, a los vacilantes y a los cobardes. No cejó un minuto en su prédica y en su acción. La manifestación estudiantil de protesta contra la efectuada por el gobierno de Zayas, en señal de gratitud a Estados Unidos en virtud de haberse ratificado el convenio Hay-Quesada, que devolvía a Cuba la Isla de Pinos, arrebatada a nuestra soberanía en el Tratado de París, fue organizada por Julio Antonio Mella y constituye el último acto de la revolución universitaria de 1923.25 Días después, Otro incidente muy sonado de esa época fue la virulenta protesta del estudiantado contra la adjudicación del título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de La Habana al general Enoch Crowder, procónsul de los Estados Unidos en Cuba. El claustro tuvo que desistir de su inconsulto propósito. Singular relieve 25 245 por un problema puramente personal que manejarían a su arbitrio los elementos más recalcitrantes del claustro, Mella era expulsado un año de la Universidad, sin que la Federación de Estudiantes hiciera nada por evitarlo. Al escalar el poder Gerardo Machado el 20 de mayo de 1925, ya la reforma universitaria estaba herida de muerte y la contrarreforma profesoral se había adueñado de los puestos de mando de la institución. El nuevo gobierno se instalaba en el presupuesto desplegando demagógicamente la bandera de la “regeneración nacional”. Fueron muchos los que mordieron ingenuamente el anzuelo. Pero muy pronto despertarían, empavorecidos, a la realidad. Machado pertenecía a la selvática estirpe de Rosas, Veintemilla y Melgarejo. Su concepto de la autoridad era típicamente autocrático. A los tres meses de iniciar su período la sangre de sus opositores corría por las calles e instauraba un régimen de terror. Solo la juventud universitaria permaneció en pie, desafiando quijotescamente sus zarpazos. Pero Machado tenía ya un plan definido y no vaciló en disolver la Asamblea Universitaria, ilegalizar la Federación de Estudiantes y reponer en sus cátedras a los profesores separados. El 27 de noviembre de 1925 la explosiva situación adquirió un nuevo sesgo. Julio Antonio Mella, que había sido arbitrariamente irradiado de la Universidad meses antes, retorna triunfante al escenario de sus juveniles proezas. Su oratoria desmelenada y sonora se derrama, a torrentes, sobre una multitud enardecida. Recuerda, exhorta, flagela y augura. Desde su revista Juventud, había anunciado los días de dolor y de sangre que aguardaban a Cuba bajo la égida de Machado, a quien calificó, certeramente, de adquirió también la manifestación estudiantil, que intentó derribar la estatua que el propio Zayas se había erigido –en pintoresco alarde de vanidad– frente al palacio presidencial. Varios jóvenes resultaron heridos al ser disuelta la manifestación por la policía. No fue ello óbice para que el 27 de noviembre de 1930 Zayas desfilara en la tradicional peregrinación estudiantil al mausoleo de La Punta y el pueblo ovacionara cálidamente al “restaurador de las libertades públicas”, como forma indirecta de expresar su repudio a la tiranía de Machado. 246 Mussolini tropical.26 Ese mismo día Mella fue aprehendido y procesado con exclusión de fianza como presunto inductor de un atentado terrorista. Inmediatamente se declaró en huelga de alimentos. Convocados por Aureliano Sánchez Arango, los estudiantes se congregaron en el anfiteatro del hospital Calixto García. También acudieron los integrantes del Directorio de la disuelta Federación. Amedrentados unos, vendidos otros, se negaron a secundar la protesta contra la prisión de Mella. Los estudiantes y el pueblo entero se pusieron, vigilantes y erguidos, junto al lecho del heroico revolucionario, demandando del Gobierno su excarcelación inmediata. Diez y nueve días estuvo sin probar alimento. Y, al ponérsele fianza, por la presión ya irresistible de la opinión pública, se vio obligado a salir clandestinamente de su patria; pero, aun desde el exilio, el eco de su denuncia estremecería de espanto al tirano. Machado no perdió prenda. Su garra siniestra se proyectó, amenazadora, sobre el claustro. Constituyó, con una gavilla de aprovechados, un Directorio Estudiantil a su servicio. Y el día 1º de abril de 1926 se presentó en la Universidad y fue recibido en el Aula Magna por una exigua cohorte de postulantes, falderos y traidores. Allí juró, profanando el augusto recinto, que volvería a aquella casa, al transcurrir los cuatro años de su gobierno, para mostrarle a la juventud “una Universidad modelo en una patria feliz”. Aureliano Sánchez Arango intentó, inútilmente, varias veces, asaltar la tribuna para denunciar aquel repugnante espectáculo. “El pueblo –advertía Mella en Juventud– se ha dado un nuevo amo en una democracia de carnaval. Ha terminado la comedia y el triunfador se prepara a repartir los puestos conquistados en el asalto al tesoro, que es el único ideal de los partidos políticos actuales, mientras los derrotados solo se dedican a preparar sus fuerzas para la próxima ocasión. Esta falta de ideales es la característica de los dos partidos actuales. Sus programas son los mismos. Ninguno trata el gran problema del siglo: el problema social. Muy pronto saldremos de nuestro letargo cuando veamos al nuevo amo actuar como los anteriores. Recordemos las expulsiones y atropellos que llevó a cabo cuando era secretario de Gobernación. ¡Que griten los imbéciles y hablen los rastreros!”. 26 247 Se lo impidieron algunos que otrora habían luchado, codo a codo con Julio Antonio Mella, en los días reverberantes y promisores en que las sombras de Dantón, Vergniaud, Marat, Robespierre y Saint Just se daban cita en el Patio de los Laureles. Pero, si la situación universitaria volvía a retrotraerse compulsivamente a la época anterior a 1923, los senos ya fecundados de la conciencia estudiantil no tardarían en dar una espléndida cosecha de generosas rebeldías. El gesto de Aureliano Sánchez Arango adquiría un luminoso sentido precursor. Del impulso creador de la revolución estudiantil de 1923 es hija legítima la Universidad de hoy, en franco proceso de expansión material y cultural, a despecho de gravosas herencias y de temporales tumefacciones. Urga ya soldar deberes y voluntades a fin de arrancar de cuajo cuanto se interponga en su marcha ascendente. De toda suerte, el balance es satisfactorio y mueve a fundado optimismo: el haber sobrepasa, con creces, al debe. La Universidad de La Habana no es solo un conjunto de resplandecientes edificios. Es también –y sobre todo– un corpus espiritualis. Cumple su alto ministerio con dignidad y eficiencia. Estudiantes y profesores conviven democráticamente en su seno. Su autonomía docente, académica y administrativa –conquistada a precio de sangre y reconocida en la Constitución de 1940– es la más sólida garantía de su progreso creciente. Alumbra y alecciona. Es manantial de saber y bastión de la libertad. Vale la pena vivir y morir por ella. (Abril de 1951) 248 Éramos ocho y un fotingo No necesito apelar a testimonios ajenos para escribir el relato que hoy inicio. De cuanto revivo y refiero soy protagonista, testigo y notario. Esta es la crónica fidedigna de la génesis, desarrollo y estallido del movimiento estudiantil que organizó la jornada heroica del 30 de septiembre de 1930, bautizo de fuego de nuestra generación y punto de arranque de la gesta popular contra la tiranía de Machado. Es, al par, recuento, lección y advertencia. Aquel pasado dantesco resucitó una vez y puede resucitar otra. Ocurrió hace mucho tiempo. Salía yo de la Asociación de Estudiantes de Derecho cuando fui parado en seco por un tremendo manotazo cordial. Era Juan Ramón Breá. Venía a “plantearme una cuestión” de parte de Aureliano Sánchez Arango. Nos sentamos bajo la lírica fronda del Patio de los Laureles. Ya habían terminado las clases. Florecían las camelias y agonizaban las dalias. En un recodo propicio de la vetusta galería, una amelcochada pareja hilaba un sueño de amor. Cantaban los pajarillos la resignada tristeza de la tarde en derrota. Una suave fragancia otoñal trascendía morosamente del aire. Breá me dijo primero quién era y después me planteó la cuestión. Había que introducirse hábilmente en la masa estudiantil, galvanizar su conciencia, unirla y organizarla, darle un programa y un rumbo y levantar de nuevo la lucha contra Machado. Aureliano sugería algunos nombres y, con otros que yo añadí, el grupo quedó constituido en principio. Y, al despedirnos, invité a Breá a la conferencia que habría de pronunciar en la Asociación de Estudiantes de Derecho, en el cuarto aniversario de la muerte de José Ingenieros, el gran maestro argentino. 249 Aureliano acababa de liberarse de la célebre causa 228. Había estado un largo tiempo sumergido. Pero más de una vez me lo encontré en una guagua, pretendiendo pasar inadvertido con unos espejuelos absurdos. Estuvo dichoso. Si hubiera tenido la desgracia de tropezar con Betancourt o Guanajo, va a parar a la Galera 13, en donde, por varios meses, se pudrió un numeroso contingente de estudiantes, obreros y políticos. O quizás al vientre de un tiburón. Lo primero que hizo Aureliano al recobrar la legalidad fue intentar, con Rubén Martínez Villena y Breá, revivir la Liga Antimperialista, que Machado había disuelto so pretexto de estar subvencionada con “oro de Moscú”. Se llamó a los intelectuales. Pero la reunión fue más estéril que el vientre de una mula. Fue aquel el último esfuerzo de Rubén por incorporar a los escritores y artistas, como gremio, a la lucha revolucionaria. Aureliano se propuso entonces despertar al estudiantado universitario de la abyecta molicie en que vegetaba desde los consejos de disciplina de 1927 y 1928. Concibió un plan de trabajo, seleccionó nombres y me mandó a Breá con el encargo de iniciar contactos y reclutar adeptos. En su condición de estudiante expulsado por combatir la prórroga de poderes, le estaba impedido el acceso al recinto universitario. Mi conferencia sobre Ingenieros se inició en una atmósfera preñada de aprensiones. Aún los soldados ocupaban la Universidad y sus dependencias y era rector el “sargento” Octavio Averhoff; pero mi protesta contra la ocupación militar de la Universidad y mi denuncia de la farsa panamericana que se representaba en el Aula Magna –homenaje al monroísmo y a la Enmienda Platt en la persona intelectualmente descolorida de James Brown Scott– mientras Nicaragua se desangraba y era cada vez más zafia la penetración económica y política norteamericana en Cuba, Haití y Santo Domingo y toda la zona “atrasada” del Caribe, suscitó un vendaval de gritos y más de un anatema contra Machado. La primera reunión del grupo universitario con Aureliano y Breá tuvo efecto en el cuarto de este, en una pintoresca pensión situada frente por frente al domicilio particular del tirano. No podía ser más exiguo en número. Éramos 250 ocho y el fotingo de Aureliano. Además de los ya citados, lo componían Carlos Prío, Mongo Miyar, José Antonio Guerra, Rafael Rubio Padilla, Virgilio Ferrer Gutiérrez y este prójimo. Cuando Prío y yo entramos en el cuarto surrealista de Breá, este polemizaba furiosamente con Aureliano sobre la llamada poesía nueva. Breá tenía la calentura vanguardista subida de punto. Sus versos eran una prodigiosa colección de disparates. Concluida abruptamente la discusión, Aureliano expuso, en sus aspectos fundamentales, el plan que ya Breá me había esbozado. En un principio, las actividades tenían que ceñirse al terreno puramente académico y desenvolverse en absoluta clandestinidad. Se acordó redactar un manifiesto explicativo de nuestra actitud. Discutido y aprobado al día siguiente, se llevó a una asmática y pringosa imprentica aledaña que se comprometía a tenerlo listo en tres días. La impresión se llevó una semana por dificultades técnicas. En ese interregno se produjo un hecho de extraordinaria importancia para el fortalecimiento y ampliación de nuestra campaña: la retirada de la soldadesca de la Universidad ante la inminencia de un Congreso Internacional de Universidades que tendría por sede el Aula Magna. (El Mundo, 13 de septiembre de 1952) 251 El primer manifiesto La distribución de los manifiestos fue una peripecia inolvidable. Nos dividimos en dos grupos. A la Facultad de Derecho fuimos Juan Ramón Breá, José Antonio Guerra y yo. A la Escuela de Medicina, Carlos Prío, Mongo Miyar y Rafael Rubio Padilla. Cuando Breá y yo llegamos a la Facultad de Derecho, aún no habían comenzado las clases. La mañana era tibia y clara. Nos pusimos a conversar con varios filomáticos sobre las materias duras del curso. De súbito, Breá se perdió. Yo me escurrí hasta la clase de griego, que a la sazón se daba en una de las claustrales aulas que amurallaban el Patio de los Laureles. Marcelino Hernández, el bedel mayor, se detuvo a conversar conmigo. En un recodo del patio cuchicheaban algunos miembros de la policía universitaria –cuerpo entonces de delatores y porristas, creado a raíz del movimiento estudiantil contra la prórroga de poderes– entre los cuales sobresalía la figura repelente de Andrés Orta, que más tarde iba a ser guardaespaldas de Averhoff hasta su fuga vergonzante con Machado el 12 de agosto de 1933. En eso, sentí que me llamaban. Era Sanjuán, el bibliotecario. –¿A quién le vas a arrancar hoy la tira del pellejo? Chico, deja ya tranquilo al barrigón lírico. Tu constante tasajeo lo tiene loco. Sanjuán –lengua viperina– era connotado partícipe en nuestras charlas bajo el laurel, en las que el picadillo del prójimo era plato diario. Le conté a lo que iba. Me recomendó prudencia. Los mastines de Averhoff estaban ansiosos de víctimas para justificar la pitanza. Mi conferencia sobre Ingenieros los había puesto en guardia. 252 Cumplida su faena –sustituir por manifiestos el papel higiénico de los servicios de la Facultad de Derecho–, Breá se me unió. Me contó cómo un estudiante casi se desmaya al encontrarse con la inflamada hoja, más propia para levantar ronchas que para limpiar excrecencias. Orta y su pandilla, siempre cuchicheando y sobremanera recelosos, se encaminaron bruscamente al rectorado. Entonces Breá y yo, en violenta carrera, fuimos hasta el laurel grande y en el banco que lo rodeaba dejamos sendos paquetes de manifiestos. Guerra haría lo propio en el laurel chiquito. Repicaban las ocho en el viejo campanario. Juan José de la Maza y Artola, terminada la clase de griego, se fue vertiginosamente tal solía, cargado de libros. Muchachas y muchachos afluyeron, como de costumbre, al cantarino y frondoso laurel a adquirir fuerzas para “entrarle” al latín. Sentados en la ventana última de la biblioteca, Breá y yo observábamos inquietos el desarrollo de los acontecimientos. ¿Cogerían los manifiestos? ¿No los cogerían? ¿Serían capaces de, por miedo, entregarlos a la policía universitaria? Un grito rajado rompió el bullicio juvenil. Y todos recularon hasta la estatua de Felipe Poey, donde se quedarían expectorando palabras sin sentido. Parecían como presos de un ataque de terror. No en balde se vivía a merced de las ruedas dentadas del Consejo Único de Disciplina, que Torquemada hubiera presidido con legítimo orgullo. Pero nosotros habíamos llevado aquellas hojas para que se leyesen. Allí, abandonadas, eran letra muerta. La posibilidad de que algún policía universitario, o un bedel apapipio, las descubriese, era, además, inminente. Precisaba una determinación instantánea. Y fue así como Breá y yo nos acercamos con aire distraído al laurel y tomando un manifiesto cada uno, con fingida sorpresa, lo leímos íntegramente y exhortamos a los compañeros a que hicieran lo propio. Ninguno respondió. No quedaba otro recurso que repartirlos a la brava nosotros mismos. Eso hicimos. Inmediatamente después nos encaminamos al hospital Calixto García a repartir los manifiestos sobrantes. Entramos, sigilosamente, en el anfiteatro. Un profesor de 253 venerable prestancia y verba fluida explicaba un intrincado problema cardíaco a una atenta legión de estudiantes. A una señal convenida, Breá y yo lanzamos una llameante nube de papeles que provocaron una perturbación tal que tuvimos que salir pitando en absurda carrera, sin parar hasta la pensión de Breá, en donde Prío, Miyar, Rubio y Aureliano aguardaban impacientes el resultado de nuestra tarea. Supimos luego que el profesor en cuestión, Federico Grande Rossi, había leído nuestro manifiesto en alta voz a la clase espantada. Este primer manifiesto suscitaría en la Universidad y fuera de ella los más pintorescos y variados comentarios. Ni que decir tengo que la opinión dominante en las esferas oficiales era que detrás de su contenido disolvente se agazapaban ácratas y políticos que, ávidos de entorpecer el maravilloso reinado de la regeneración, se servían de los estudiantes para el logro de sus antipatrióticos y criminales propósitos. (El Mundo, 14 de septiembre de 1952) 254 La incorporación de Rafael Trejo Uno de los más gratos y fecundos pasatiempos de la vida estudiantil ha sido siempre la charla errabunda hasta la madrugada en torno a un café con leche fabulosamente estirado. Los ocho de marras éramos ya veteranos en el difícil deporte de saber ganar las horas perdiéndolas. En aquellos tiempos era sitio preferido de los noctámbulos el restaurant Sonora. Su propietario era el emigrado político mexicano Ricardo Topete, comprometido en la revuelta del general Escobar y los cristeros, por lo que tuvo que salir zancando de México. El grupo levantó en el Sonora su campamento nocturno. Nuestras discusiones y risotadas a menudo sacaban de quicio a Topete. Breá lo encolerizó de tal modo una vez, con sus estrafalarias disquisiciones sobre el fundamento metafísico del mole, que a punto estuvo de darle una pinchadita. De nuestras subversivas “tenidas” en el restaurant Sonora, surgió el propósito de convertir el próximo 27 de noviembre en un día de agitación y de combate contra la tiranía de Machado, ligando el nombre de Julio Antonio Mella a la jornada. Se construyó un plan ambicioso: reunión del grupo en la esquina del cine Fausto para de allí ir a la explanada de La Punta y ocupar sorpresivamente la tribuna, transformar la tradicional peregrinación estudiantil en tángana gigantesca, constelar de anatemas las paredes de la Universidad y distribuir manifiestos alusivos, apagar las luces y descargar una centelleante lluvia de bombillos eléctricos a fin de acoquinar a Coquito Averhoff en la velada del Auditorium. Nuestra actividad se concentró, febrilmente, en la preparación del plan elaborado. La redacción del manifiesto se le 255 confió a Breá. Ni que decir tengo que todos añadimos algo urticante de nuestra pimentosa cosecha. El manifiesto tenía un tono distinto a los anteriores y en su centro resplandecía el aquilino perfil de Julio Antonio Mella. Transcribo, a continuación, algunos párrafos del mismo: No se nos oculta, Asno con Garras, que al señalarte a ti como el asesino de Mella tentamos con ello a toda la gama del crimen; la alevosía y la impunidad –tu modo predilecto– al leer estas líneas ya se habrán hecho una seña inteligente en el estercolero mental de tu pobrecito cerebro de verdugo. No nos importa que te ensañes con nosotros. Nos encontrarás decididos siempre y en la celada fatal sabremos caer sin miedo. Y si nuestros ojos se abrieran de par en par por la sorpresa, no esperes que se cierren de terror: estallarán de indignación. Por lo demás, ya con ningún crimen podrás superar tu propio récord. Has asesinado, expulsado, secuestrado, sepultado en vida, torturado. Todo lo has ensayado con éxito aparente. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué puedes intentar para impedir que nosotros, que no tenemos fuerzas aún para derrocarte, te lancemos al rostro tu ignominia? Tú, señor de horca y cuchillo, harás lo que quieras. Pero, amo y señor, no podrás impedir que, desde el vientre de un tiburón, tus víctimas te maldigan. Es difícil intentar nada contra ti, pero aun cuando sea imposible, es necesario intentarlo todo. Nada será inútil, pues el crimen que estas líneas pudiera inspirarte sería la gota que desbordaría la copa que tantas víctimas han rebosado ya. Solo faltaba conseguir, por intermedio de alguno de los componentes del Comité Universitario 27 de Noviembre, la manera de apagar las luces en la velada del Auditorium. Rafael Trejo se prestó a ello. Desde aquel mismo instante, se incorporó a nuestro grupo, desposándose magníficamente con el holocausto y con la acción. Se había encontrado a sí mismo y encontrado su ruta. Ninguno de nosotros pudo siquiera barruntar entonces que aquella impetuosa juventud estaba destinada a desgajarse en plena floración primaveral. Las vísperas del 27 de noviembre hubo una reunión para ultimar detalles. Aureliano y Breá anduvieron a las greñas. Este se había confabulado con nosotros para eximirlo de su 256 proyectado discurso en La Punta. Nuestra argumentación parecía políticamente irrebatible. Aureliano había sido el más destacado líder de la protesta estudiantil contra la prórroga de poderes y por su talento, experiencia y coraje resultaba indispensable al desarrollo ulterior de nuestro movimiento. Cualquiera de nosotros podía sustituirlo airosamente sin poner nada en riesgo. Fue inútil nuestro despliegue dialéctico. Aureliano Sánchez Arango se salió con la suya: hablaría revolucionariamente en el paredón de La Punta. (El Mundo, 16 de septiembre de 1952) 257 Bochinche en el cementerio y paz en La Punta Fue necesario madrugar el 27 de noviembre de 1929. La cita era a las siete de la mañana en la esquina del cine Fausto. Los primeros en acudir fuimos Carlos Prío, Rafael Rubio Padilla y yo. Casi pisándonos los talones llegarían Manolín Sánchez, José Medina y Paquito Aguilar, reclutados la noche anterior. Policías y apapipios se apostaban, a lo largo del Prado desierto, en husmeante actitud. A fin de distraer su atención, nos pusimos a comentar las fotografías de una película de próximo estreno protagonizada por Gary Cooper y Lupe Vélez. Aparecieron, al fin, Aureliano Sánchez Arango, Mongo Miyar y Juan Ramón Breá. El motivo de la tardanza no podía ser más peregrino: Breá se había empeñado en recitarles, frente a una peletería de Galiano, su oda cubista al zapato viejo. Inmediatamente enderezamos nuestros pasos hacia La Punta. Primer fracaso. Frente a la tribuna que debía ocupar revolucionariamente Aureliano se congregaba una veintena de transeúntes, todavía adormilados. Un estudiante de palabra desvaída y anémico ademán evocaba la luctuosa efemérides. No valía la pena gastar la pólvora en salvas. Y decidimos, de consuno, irnos a un cafetín cercano a ingerir un “sube y baja”. Prendidos los cigarrillos de rigor, Breá y Mongo se enzarzaron en una encarnizada disputa sobre el origen divino del congrí, tesis sostenida a grito pelado por el último con eruditas referencias a la Biblia. Cuando parecía inminente la bofetada, irrumpió Carlos Fernández Arrate, popularmente conocido por Aspirina. Enterado de nuestras actividades, quería meterse en la “fiesta”. Le acompañaba un muchacho serio, silencioso, de piel acamaronada, que estaba ansioso de 258 ofrendarse a la lucha. Era Carlos Manuel Fuertes Blandino. Hacía años que no lo veía. Le di un abrazo efusivo. Fuertes y yo habíamos sido compañeros de colegio. Nunca podré olvidar aquella terrible noche en que, tras de brutales torturas, fue acribillado a balazos por los sicarios de Machado, cerca de la Ermita de los Catalanes. De allí nos trasladamos todos al cementerio, en donde iba a hablar el estudiante Gilfredo Ortiz. Un numeroso auditorio circuía el mausoleo que guarda la huesa de los mártires y de su gallardo defensor Federico Capdevila. Ortiz conectó magistralmente el abominable crimen de la España colonial con los recientes asesinatos de Machado y las persecuciones y atropellos de que eran víctimas los estudiantes que habían combatido la prórroga de poderes. Coincidieron sus palabras fustigadoras con el sepelio, a unos pasos, del recalcitrante integrista, sabio profesor y exdecano de la Facultad de Derecho, José Antolín del Cueto, a cuya gestión debió Machado el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de La Habana. Y, mientras Gilfredo Ortiz peroraba, nosotros repartíamos manifiestos y proferíamos vituperios de toda laya contra las autoridades presentes. En vano reclamaban calma y sensatez los timoratos y acomodaticios. El acto concluyó en formidable bochinche. A media tarde estábamos todos en el cafetín de Prado y Cárcel. No se podía ya dar un paso en la explanada de La Punta. Junto al paredón en que fueron abatidos los ocho estudiantes de Medicina el 27 de noviembre de 1871, policías, soldados y esbirros cuidaban el “orden”, en talante idéntico al de los voluntarios de antaño. Empezaron a desfilar los manifestantes portando una hermosa bandera cubana cubierta de flores. Nos dispersamos entre ellos abriendo filas con la persuasiva contundencia del codo. Les hablamos del imperativo deber de transformar en activa repulsa aquella carneril procesión, que entrañaba una adhesión al régimen. No hacía aún dos años que un valioso contingente de compañeros había sido expulsado de la Universidad y lanzado a la cárcel y al destierro por oponerse a la usurpación de poderes urdida y realizada por Machado. No hacía aún uno que Julio Antonio Mella había caído en alevosa emboscada, tendida 259 en México por pistoleros a sueldo de la tiranía. No podían los estudiantes, en un día como ese, desfilar por las calles de su patria escarnecida y maltratada sin que la protesta brotase de sus labios y se concretase en gesto afirmativo y viril. Ni uno solo de aquellos jóvenes, prematuramente encanecidos, se dio por enterado. Segundo fracaso. Pero no importaba. Desde un principio sabíamos que el camino iba a estar erizado de obstáculos. Fracasaríamos también Aureliano, Breá y yo en la encomienda de embadurnar de consignas las paredes de la Universidad. La vigilancia era tal que tuvimos que desistir del propósito. Y nos pareció entonces lo más oportuno retirarnos a descansar hasta las nueve de la noche, en que iríamos a ejecutar lo que faltaba de nuestro plan. (El Mundo, 17 de septiembre de 1948) 260 La noche siempre es joven No resultaría fácil el acceso a la velada conmemorativa del fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina. Minutos antes de iniciarse llegamos al teatro Auditorium. Íbamos con las faltriqueras repletas de manifiestos y cada uno con su bombillo eléctrico. Rafael Trejo y Luis Botifil, presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, vinculado ya al grupo, aguardaban para informarnos que el Comité 27 de Noviembre había acordado, por mayoría, impedirnos la entrada so pretexto de carecer de invitaciones. No quedaba otro recurso que abrirse paso por la fuerza. Aureliano Sánchez Arango dio la orden de ataque y nos precipitamos como una catapulta sobre la puerta. Menos Virgilio Ferrer y yo, que fuimos violentamente cerrados, lograron pasar todos. Un cuarto de hora después podríamos entrar, entre los gruñidos y las gesticulaciones de los cancerberos, por habernos cedido sus invitaciones Asela Jiménez y Sarah Pascual. No cabía ya un alfiler en la amplia sala. Los músicos afinaban, distraídamente, sus instrumentos. Una bandera cubana, encresponada de luto, pendía en el radiante escenario. En los corrillos se comentaba, en tono misterioso, el bochinche del cementerio, identificando algunos la inesperada ocurrencia con las actividades anteriores del grupo. La policía rondaba las subversivas tertulias sin atreverse a disolverlas. Inmediatamente empezamos a situarnos estratégicamente, conforme al plan trazado. Carlos Prío y Mongo Miyar se quedarían en la platea para apagar las luces en combinación con Trejo y Botifoll. Aureliano, Juan Ramón Breá y Carlos Manuel Fuertes –este último con el pantalón tinto en sangre por habérsele roto el bombillo eléctrico en el forcejeo de la puerta– se instalaron en el último piso. 261 A las nueve y media se abrió el acto a los marciales acordes del himno nacional. Virgilio Ferrer Gutiérrez y yo nos colamos en un palco. Carmen Raviña lanzó al aire, en melodioso surtidor de ortigas, la poesía de José Martí, “A mis hermanos muertos el 27 de noviembre”. Las circunstancias le infundirían carácter de proclama al sobado poema. Una onda visible de emoción electrizaba a la concurrencia. Todos, a una, nos apercibimos a arrojar los manifiestos. Se acercaba ya la estrofa culminante: No te pare el que gime ni el que llore: mata, déspota, mata! Para el que muere a tu furor impío el cielo se abre, el mundo se dilata. Era la señal convenida. Como llamaradas, comenzaron a caer las hojas sobre la concurrencia. Un oficial del Ejército, al leer la primera línea dio un salto tremendo y salió despavorido hacia la puerta, como si invisible fuego le quemara la grupa. En nuestra fuga por la lóbrega escalera de incendio, Virgilio y yo estuvimos a punto de quebrarnos los huesos. Y, al fin, sin saber cómo, salimos al patio, reuniéndonos en un palco con Trejo, Mongo y Prío. Supimos por ellos que ya no era necesario apagar las luces ni tirar los bombillos eléctricos. Coquito Averhoff se había arrepentido a última hora de asistir a la velada. Aureliano y Breá, escabullidos a una jauría de apapipios, nos esperaban en El Carmelo, al pie de espumantes cervezas. Pero el estudiante Tatica Jordán fue delatado por otro estudiante y aprehendido por un sabueso. Decidimos retornar al teatro en busca del traidor y de la extraviada pluma de fuente de Aureliano. Ni aquel ni esta aparecieron por parte alguna. Eso sí: aprovechamos la oportunidad para atizar la enfebrecida atmósfera con relampagueantes arengas. En la huida, Aureliano y Breá fueron momentáneamente detenidos y registrados por la policía. En un fotingo de alquiler nos trasladamos entonces a Vista Alegre. Minutos después llegaría, sudoroso y sediento, Alejandro Vergara. Desde por la tarde andaba distribuyendo ejemplares de la Carta a Gerardito, suscrita por el general 262 Francisco Peraza. La noche es siempre joven para los jóvenes. Y aquella del 27 de noviembre de 1929 olía a primavera. Había que inundar la ciudad de manifiestos y cartas. La decisión fue unánime y sin mediar palabras. Mongo, Trejo, Prío y yo alquilamos un ágil cacharro. A Breá y a Aureliano se los llevó Vergara en su máquina. Ya de madrugada, los tres irían a dar a la guarida del teniente Calvo, tras de cinematográfica persecución. Aureliano y Vergara fueron conducidos por Calvo y los esbirros Castro y Peñate a presencia del coronel Perdomo, supervisor de la policía. Breá se quedó en los Expertos, internado en un calabozo que iba a ser familiar a los estudiantes revolucionarios y teatro de los más brutales atropellos y crueles torturas. Después de una breve conferencia de Calvo con Perdomo, y de las amenazas de rigor, se levantó un acta en los Expertos, disponiéndose la libertad de los tres. Al día siguiente, Prío, Fuertes y Mongo, en nombre del grupo, le impondrían al delator de sus compañeros la sanción correspondiente. A pesar de no haber extraído de ella todo el jugo que habíamos imaginado, la jornada del 27 de noviembre de 1929 es ya una fecha histórica en la lucha de la juventud universitaria contra la tiranía de Machado. Aquel día empezó a fermentar en la conciencia estudiantil la determinación de encararse resueltamente con el Gobierno. El 30 de septiembre nació aquel 27 de noviembre. El grupo de jóvenes que, bajo la dirección de Aureliano Sánchez Arango, le imprimió sentido nuevo y ritmo revolucionario a la fatigada efemérides fue el embrión del Directorio Estudiantil Universitario. Cuando el movimiento popular contra la tiranía irrumpa a flor de tierra, tendrá ya vehículo idóneo y tierra surcada. (El Mundo, 18 de septiembre de 1952) 263 Siembra fecunda Extraordinario impulso cobrarían las actividades del grupo encabezado por Aureliano Sánchez Arango a partir de la jornada del 27 de noviembre de 1929. Iniciada en las más adversas condiciones, la siembra de inconformidades iba germinando visiblemente en la conciencia de la juventud universitaria. Menudearon los conciliábulos y afluyeron las adhesiones. La Asociación de Estudiantes de Derecho era, en horas de clases, un reverberante abejear de inquietudes. La madrugada nos sorprendía muchas veces en el restaurant Sonora examinando la compleja situación de Cuba por sus cuatro costados. Magna era la tarea que nos habíamos impuesto. No bastaba ya, para resolver la profunda crisis en que se debatía la República, con derribar la tiranía de Machado y promover el libre funcionamiento de las instituciones democráticas. Era indispensable, al par, remover a fondo las bases coloniales de nuestra economía y suprimir toda forma de atadura política a intereses extraños. Con los primeros fríos de diciembre aparecieron encendidos manifiestos y ríspidas proclamas. En un documento largamente meditado y discutido, que distribuimos profusamente, precisamos las demandas centrales de nuestra plataforma académica: rehabilitación de los estudiantes expulsados, legalidad de la Federación de Estudiantes, reforma integral de la enseñanza universitaria y restablecimiento de la autonomía docente y administrativa. El grupo, cuya existencia y efectividad eran ya peligrosas para la “paz universitaria” y la “tranquilidad de la república”, comenzó a sentir, con ritmo creciente, el acoso policíaco. Tuvimos, en consecuencia, que levantar el campamento del restaurant Sonora. Y no encontramos ningún sitio más 264 apropiado que la tumba de los masones. Era aquella la primera vez que en Cuba se utilizaba el cementerio como centro de conspiración. De los muertos, por lo pronto, nada teníamos que temer. Ni tampoco de la sonora mudez de los pinos. De quienes había que precaverse era de los vivos y de los vergajos. La cuestión académica era, aparentemente, nuestro caballo de batalla en la Universidad; pero planteándola siempre de tal modo que tuviera implicaciones políticas. Era fundamental hacerle ver al estudiantado que, sin una previa transformación de la realidad circundante, el problema universitario continuaría encerrado en un círculo vicioso. Buena parte del mes de enero la invertiríamos en fructíferos cambios de impresiones con numerosos compañeros ávidos de incorporarse a la lucha. La sustitución del rector Coquito Averhoff por el doctor Clemente Inclán, muy querido y respetado por estudiantes y profesores, facilitaría sobremanera nuestros movimientos en la Universidad. La próxima celebración de un Congreso Internacional de Universidades en el Aula Magna de la nuestra, que lo auspiciaba, concentró toda la atención del grupo durante la primera quincena de febrero. El gobierno de Machado fue el gobierno de las conferencias. Nunca se efectuaron tantas en tan breve tiempo. Las usufructuaba, naturalmente, en beneficio propio. Pero esta vez había un enojoso problema de por medio: los estudiantes expulsados en 1927 y 1938 por combatir la usurpación de poderes de Machado. Aquello podía restarle lucimiento y sosiego al aerópago. Además, el ánimo del alumnado no era el mismo de hacía un año. Se esperaba el estallido de un momento a otro. Machado y las autoridades universitarias, para evitar males mayores, decidieron fingirse “generosos” y anunciaron la promulgación de una amnistía a petición de parte. Algunas asociaciones estudiantiles contribuyeron al “magnánimo gesto” solicitando el retorno de los “compañeros expulsados”. El grupo se opuso, resueltamente, a la burda maniobra en memorable manifiesto, escrito por Aureliano Sánchez 265 Arango. Copio, a seguidas, la parte más importante del bizarro pronunciamiento: Nosotros luchamos por la rehabilitación de los estudiantes expulsados; pero por una rehabilitación que no esté supeditada a la celebración de un congreso donde se va a rematar con bombos y platillos y repique internacional la obra funesta de un rector farsante; por una rehabilitación amplia, sin compromisos ni restricciones, impuesta por la acción de nuestra unión exigida por el imperativo de una clase que, estrechamente vinculada, decidida y movida por la fuerza de ideales justos, es invencible. Indulto, amnistía o revisión de fallos no son más que tres formas distintas de denominar una misma cosa: la benevolencia, la dádiva magnánima de los que podrán arrojar esa piltrafa cuando crean haber logrado el objetivo perseguido de rendir y avasallar el alumnado de la Universidad con sus métodos de persecuciones y expulsiones. Solo cuando fuerzas poderosas, ajenas a ellos, impongan esa determinación, perderá su carácter de perdón. Solo cuando la acción popular, volviendo por sus fueros, derribe la tiranía, o cuando la acción estudiantil universitariamente, rehaciéndose y fortificándose con una sólida e indestructible unidad, obligue al despotismo a reparar el crimen, podrá esta reparación ser aceptada por los expulsados. La masa estudiantil acogió y apoyó cálidamente nuestra actitud. El cuadro empezaba a cambiar radicalmente. No tardaría la efervescencia en aumento en cuajar en estado de espíritu y convertirse en conciencia revolucionaria. (El Mundo, 19 de septiembre de 1952) 266 El Congreso Internacional de Universidades El 15 de febrero de 1930 se inauguró en el Aula Magna de la nuestra el Congreso Internacional de Universidades. No lograría la pompa oficial disminuir la íntima frialdad del ambiente. Los estudiantes, como respondiendo a una consigna, brillaban por su ausencia. Las aulas vacías, desierto el Patio de los Laureles, silenciosos los corredores. La Universidad parecía muerta. El hecho preocupó sobremanera a Machado. Era un síntoma inequívoco del nuevo estado de espíritu. No escaparía ello a los delegados extranjeros. Algunos incluso inquirieron el motivo del retraimiento estudiantil. Se les respondió con evasivas. Pero muy pronto, a través de un manifiesto que le remitiríamos a cada uno a vuelta de correo, iban a enterarse del drama que en vano pretendían ocultar la monumental escalinata, las banderas al viento y las zalemas gubernamentales. Vale la pena reproducir sus párrafos más salientes: Los congresos y las conferencias de Machado responden a la necesidad común a todas las tiranías de hacer una propaganda que trascienda. Para esa farsa es indispensable el decorado, cueste lo que cueste. Y así, las bambalinas son el anverso de una medalla, la única cara que ven los delegados extranjeros: el Capitolio, la Carretera Central, el Maine, la Plaza de la Fraternidad. El reverso es bien distinto: miseria, desocupación, paralización de los negocios, supresión absoluta de los más elementales derechos democráticos. Ahora la tramoya está montada en la Universidad, que vio construir su escalinata cuando se aproximaba la Conferencia Panamericana y de la que desaparecieron todos los obreros cuando terminó la conferencia, reapareciendo nuevamente, pese a todas las miserias, al conjuro del congreso, porque es indispensable que los delegados vean obras y cuenten de nuestra formidable potencialidad económica 267 bajo la actual administración. Se hablará de reformas, se harán proyectos fantásticos, se engalanará a Minerva con una pedrería que deslumbre. Y, al final, todo se habrá reducido a un concurso de verborrea. Los estudiantes vienen luchando desde 1923 por todas las cosas que se dirán en el congreso y muchas más, encontrando el primer obstáculo en el profesorado, que no entiende de reformas, ni de autonomía, ni de democracia universitaria, ni de exclaustración de la cultura, ni mucho menos está dispuesto a depurarse en un sentido ético y científico. Por esa lucha, uno de cuyos iniciadores fue Julio Antonio Mella, cobardemente asesinado en México –¿quién no conoce en Cuba y fuera de ella el nombre de su poderoso y abominable asesino?–, el alumnado ha sufrido toda clase de persecuciones. Y hoy los que comprendieron que la Universidad es solo un espejo y se debatieron contra la causa productora de los males se encuentran expulsados, con penas que varían entre uno y quince años. Hay más de setenta irradiados que pretenden indultar dadivosamente ahora, como una escena hábilmente interpolada en la comedia del congreso, para volverlos a expulsar si no se presentan humildes y vencidos a estudiar colegialmente sus lecciones. Tal es, muy rápidamente expresado, el interior doloroso que se esconde tras la majestuosa fachada. Tal es lo que se quiere encubrir con el manto del congreso. Por eso, este se verá huérfano de la asistencia de los estudiantes que no quieren sancionar con su presencia la nueva burla, que no quieren hacerse cómplices de la última farsa. De todos los delegados fue Luis Chico Goerne, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de México, el único que echó temporales raíces en el estudiantado. Su actitud en el congreso fue de constante y briosa defensa de los postulados de la reforma universitaria. En una conferencia que pronunció en la Facultad de Derecho sobre la revolución mexicana, incitó a la juventud a bregar infatigablemente por la libertad política, la independencia económica y la justicia social. Se ganó, en suma, un homenaje de la Asociación de Estudiantes de Derecho, extensivo a Ignacio García Téllez, rector de la Universidad de México. Designado para ofrecer el acto por Luis Botifoll, presidente de aquella, juzgué indispensable examinar a fondo la crisis 268 universitaria y plantear la urgencia de superarla. Pero no resulta exagerado decir que Chico Goerne se achicó de mala manera. En vez de recoger mis palabras y reafirmarlas en el ejemplo reciente de México, lo que hizo fue –defraudando a la enfurecida concurrencia– un picúo discurso de adiós a los estudiantes, a quienes, naturalmente, dejaba el corazón con todos sus sístoles y diástoles. Días después se clausuraba, en una atmósfera gélida y entre flatulentas peroratas, el Congreso Internacional de Universidades. Los estudiantes retornaron a la colina y nuevos compañeros se sumaron jubilosos al movimiento revolucionario dirigido por Aureliano Sánchez Arango. Figuraban, entre ellos, Lorenzo Rodríguez Fuentes, Salvador Vilaseca, Justico Carrillo y Polo Valdés Miranda. (El Mundo, 21 de septiembre de 1952) 269 Aquel marzo de 1930 El mes de marzo de 1930 marcó un decisivo paso de avance en el proceso de cuajo de la conciencia revolucionaria del estudiantado. Nuevos manifiestos y proclamas se repartieron profusamente en la Universidad y fuera de ella. Las aulas fueron teatro de improvisadas arengas y de vibrantes debates. Se produjeron protestas y mítines en el Patio de los Laureles. Numerosas ocurrencias mantuvieron en jaque a la policía universitaria y a las autoridades del plantel. Ninguna tuvo, sin embargo, tanta repercusión y trascendencia como la desaparición de la tarja de la Facultad de Derecho, en la que Gerardo Machado y Carlos Miguel de Céspedes se daban el consabido lijazo: “Este edificio fue construido siendo presidente…” etc., etc. Aquello se estimaba un reto al decoro estudiantil. En la reunión efectuada el 7 de marzo por la junta directiva de la Asociación de Estudiantes de Derecho, Lorenzo Rodríguez Fuentes propuso demandar del rector y del decano de nuestra facultad la inmediata eliminación del irritante autobombo. Lo apoyaron Rafael Trejo, Luis Botifoll, Manolito Secades y José Miguel Pérez Lamy. La propuesta fue rechazada por mayoría. Pero quienes la habían promovido cambiaron guiños de inteligencia con Rodríguez Fuentes. La arrancarían ellos mismos. Concluida la reunión, fueron retirándose todos, menos los conjurados. Apagaron las luces y esperaron pacientemente a que fuera más tarde. Serían las nueve de la noche cuando se apercibieron cautelosamente a la obra. Botifoll, Secades y Rodríguez Fuentes quedaron encargados de vigilar los movimientos de Corredor, el sereno, que acostumbraba a apostarse entre las columnas del rectorado. Allí estaba, 270 durmiendo inefablemente en una silla, con un folletín de Nick Carter entre las manos. Mientras tanto, Trejo y Pérez Lamy cumplirían su cometido con tres certeros barretazos. Minutos después, y envuelta con periódicos viejos que llevaban el cuño de la Asociación, la tarja fue arrojada en la furnia que existía entonces en L y 23. Intensa agitación suscitaría en la Universidad el misterioso suceso. Ni que añadir tengo que el infeliz Corredor fue inmediatamente suspendido de empleo y sueldo. Botifoll y Rodríguez Fuentes lograrían al cabo su total exoneración. Su única responsabilidad era la del alguacil alguacilado. Varias noches más tarde, un policía de posta, bordeando la furnia de L y 23, notó que de la negra sima brotaba una extraña refulgencia. Intrigado, descendió. Era la tarja, en cuya superficie de bronce espejeaba la luna. La prensa se hizo eco del hallazgo. Se abrió una investigación judicial. Los periódicos en que iba envuelta la tarja dieron la pista; pero ya Rodríguez Fuentes había reparado la pifia, distribuyendo los que restaban en el cafetín de la esquina, al nevero del barrio y en las bodegas cercanas. Llamado a declarar por el secretario de la Universidad, Manuel de Castro Targarona, Rodríguez Fuentes llegaría a exasperarlo con sus urticantes respuestas y diabólicas ironías. Interrogado por el juez, el nuevo rector, doctor Clemente Inclán, que conocía al dedillo el asunto, negó rotundamente que fueran estudiantes los autores de la sustracción de la tarja. Pronto se supo quiénes habían sido los protagonistas del sonado episodio. La masa estudiantil lo vinculó, por supuesto, a las actividades del grupo. Las condiciones subjetivas para el desarrollo de una lucha política de carácter revolucionario iban adquiriendo madurez a ojos vista. No lo echaría de lado el Gobierno. La redoblada persecución a los miembros más destacados del grupo lo evidenciaba a las claras. Aureliano Sánchez Arango, en creciente acoso por la policía, se vería obligado a emigrar. Ya poco antes había tenido que marcharse clandestinamente Juan Ramón Breá. En movida reunión efectuada en un sótano, Aureliano nos explicó los motivos de su viaje. Expulsado de la Universidad 271 y asediado constantemente por la policía, era ya más útil fuera que dentro. Nos exhortó a proseguir la brega emprendida y nos señaló cuáles debían ser las tareas inmediatas del grupo: “copar” la Asociación de Estudiantes de Derecho en las próximas elecciones, convertirla en organismo dirigente del movimiento e imprimirle en octubre un tono desafiante, un contenido nacional y una proyección revolucionaria. El plan fue aprobado por todos. El 22 de marzo embarcó rumbo a New York el compañero que tan decisivamente había influido en el radical cambio operado en la situación universitaria. Nos parecía ya una pesadilla la Universidad sumisa y aterrorizada de 1929. El viejo solar de nuestra cultura tornaba a ser el bastión de la dignidad cubana y la esperanza del pueblo. No cabe ya ignorarlo. Si la tángana del 30 de septiembre va a adquirir categoría histórica es por el grupo revolucionario formado y dirigido por Aureliano Sánchez Arango. Le tocó esa misión y la cumplió ejemplarmente. Nunca ya podremos olvidar aquel mes en que cobramos clara conciencia del dramático futuro que aguardaba a nuestra generación. Aún Rafael Trejo sonreía en la mañana radiante de su promisora juventud. Pero algunos empezaban a soñar despiertos con el laurel del héroe y la palma del mártir. Aquel marzo de 1930 era la antesala de la más terrible y gloriosa epopeya que registra nuestra historia republicana. Los corazones se ponían en línea para la reconquista de la libertad. (El Mundo, 23 de septiembre de 1952) 272 Hervores de primavera Andaba en La Habana por aquellos días, en disfrute de breves vacaciones, Alfonso Hernández Catá, a la sazón cónsul de Cuba en Madrid. Supe por un hijo suyo que estaba interesado en verme. El gran novelista era portador de un vibrante mensaje de los estudiantes españoles a sus compañeros cubanos y no quería marcharse sin entregarlo a sus destinatarios. Fui a visitarlo una noche tormentosa en compañía de Herminio Portell Vilá. Hernández Catá nos recibió en un recoleto y fragante portalillo. Era un hombre todavía joven, de negra pelambre, ojos vivaces, sonrisa suelta y mordacidad silvestre. El tópico céntrico de la conversación sería, desde luego, la crítica situación que arrostraba la república; pero buena parte la invertiríamos en discutir la pertinencia de entregar públicamente el mensaje de marras. Al cabo, Hernández Catá aceptaría, imponiendo, como única condición, que mantuviéramos un tono discreto. Ni que añadir tengo que me obligué a ello a plena conciencia de que incumpliríamos el compromiso. La lluvia prolongaría la tertulia hasta los despuntes de la madrugada. La noticia fue jubilosamente acogida por el grupo. Los preparativos del acto corrieron por cuenta nuestra y de los miembros afines de la Asociación de Estudiantes de Derecho. Se me designó a mí para que hablara en nombre de la juventud universitaria. Era una luminosa mañana de abril aquella en que recibimos a Alfonso Hernández Catá. La amplia sala estaba repleta de estudiantes. Se advertía en la atmósfera el hervor de la primavera. Luis Botifoll, que presidía el acto, lo declaró abierto y me concedió la palabra. No perdí tiempo en coger al toro por las 273 astas. Mi discurso constituyó una franca incitación a la lucha revolucionaria. Hice resaltar la heroica y denodada participación de los estudiantes españoles en el derrocamiento de la dictadura de Primo de Rivera. Enjuicié severamente la tiranía de Machado. A Hernández Catá no le quedaría otro remedio que perdonarme la catilinaria y abundar en mis asertos. Incluso se jugó bizarramente el cargo trazando un ingenioso paralelismo entre ambos regímenes. El acto terminó en tumultuoso vocerío. Días más tarde la propia Asociación de Estudiantes de Derecho fue escenario de la repulsa en masa del profesor Gustavo Adolfo Bock, al pretender este dictar una conferencia sobre profilaxis venérea. Tony Varona fue el promotor de la tángana. Motivó el incidente la creencia generalizada entonces de que Fifí Bock había festejado el asesinato de Mella con un baile en la Asociación de Estudiantes de Medicina. Aureliano Sánchez Arango, Pablo de la Torriente Brau y yo pudimos comprobar posteriormente que la imputación era falsa. Existía ya, sin duda, un ambiente propicio para desarrollar una acción política extrauniversitaria, sobre todo entre los estudiantes de Derecho. Las actividades del grupo se enderezarían a aprovecharlo a fondo. El cambio reglamentario de la directiva de la Asociación de Estudiantes de Derecho, ya inminente, iba a procurarnos el instrumento indispensable para unificar y dirigir los grupos autónomos que a diario surgían. Iniciamos inmediatamente, conforme a la línea fijada por Aureliano Sánchez Arango, una vigorosa campaña orientada hacia el “copo” de la Asociación a través de las elecciones. Varios compañeros lograron insertarse en la candidatura promovida por Rafael Trejo. La otra candidatura la encabezaba Lorenzo Rodríguez Fuentes, también miembro del grupo. Obtuvimos una victoria aplastante. La nueva directiva quedó integrada por Alberto Espinosa, Rafael Trejo, Carlos Prío, Felipe Martínez Arango, Ernesto Freire, Carlos Raggi, Roberto Ravelo, Roberto Pérez Abreu, Emilio Roelandts, Mario Cañal, Enrique Rodríguez Narezo, Nicanor Díaz, José I. Suárez, Concepción Vigo y yo. Varios de los citados resultarían “jaibas” a la hora de 274 los mameyes, viniendo a sustituirlos miembros de la candidatura derrotada, con Lorenzo Rodríguez Fuentes en la vanguardia. Sobre estos y los que permanecieron en pie de la candidatura triunfante, caería la responsabilidad de mantener flameante, a toda hora, la gloriosa bandera de la Asociación de Estudiantes de Derecho. Manifiestos, volantes y arengas estremecieron la Universidad y preocuparon sobremanera al Gobierno en los días subsiguientes. Los que “veían en el subsuelo” notaban el sordo crepitar de la rebelión. Pero junio estaba ya en puertas y los exámenes absorberían, forzosamente, la atención de los estudiantes. Los dirigentes del grupo acordamos, en consecuencia, recesar sus actividades hasta el mes de septiembre. Nos habíamos ganado, con creces, ese paréntesis de reposo. Sería el último de esa índole para muchos, que no tendrían ya otro, durante tres años, que la cárcel o la tumba. (El Mundo, 24 de septiembre de 1952) 275 Brindis contra la tiranía Al alborear el mes de septiembre de 1930, la tiranía de Machado concitaba la total repulsa del pueblo cubano. El carácter policíaco y el torvo contenido de la regeneración degenerada –simulación, despotismo y miseria en siniestro consorcio– mostrábase a la vista de todos. No cabía ya avenencia patriótica, ni solución pacífica. La coyuntura de fuerza creada por el gobierno usurpador de Machado solo por la fuerza podía superarse. En memorable reunión efectuada en El Carmelo el 6 de septiembre, Rafael Trejo, Carlos Prío, Mongo Miyar, Luis Botifoll y yo consideramos inaplazable la reanudación de la lucha, interrumpida forzosamente durante las vacaciones. Era ineludible abandonar los estudios. Mongo y yo estábamos a punto de concluir la carrera; pero todos aceptamos el sacrificio sin vacilar. El momento era decisivo. La hora de la guerra a muerte contra la tiranía había sonado en el reloj de la historia. Perfilamos un plan de acción en varias reuniones celebradas en la azotea del domicilio de Botifoll. En lo adelante, la Universidad sería nuestra casa. La Asociación de Estudiantes de Derecho era el centro de operaciones. El aparato de propaganda funcionaba sin cesar. Se reanudaron los contactos. Pronto la agitación cundiría en todas las zonas estudiantiles. Medicina y Letras y Ciencias se incorporaron a la brega. Se advertía el propósito de llevarla hasta el fin. Una noche irrumpiría en el local un fornido mocetón de frente dilatada, voz grave, mentón altivo, sonrisa franca y ademán resuelto. Era Pablo de la Torriente Brau. Solo hacía unas semanas que lo había yo conocido en el bufete de Fernando Ortiz. Acababa de publicar un libro de cuentos con Gonzalo Mazas Garbayo. Me asombró su imaginación 276 fabulosa, su afán de servicio, su corazón trepidante y su generoso amor a los que sufren, sueñan y pelean. Le referí, a trazos, nuestros empeños y objetivos. Le relampaguearon los ojos y se le estremeció la musculatura. Concisa y tajante fue su respuesta: –Desde ahora cuenta conmigo. Y, sin darme tiempo a abrazarle, me preguntó: –¿Cuándo y dónde es la próxima reunión? Breve, dramático y fecundo sería el tránsito de Pablo de la Torriente Brau por la vida. Un brumoso amanecer de diciembre de 1936 se desplomaría de cara al enemigo, sobre la nieve de Romanillos, en defensa de la República española y de la libertad de Cuba. Su recuerdo fulge hoy como diamante bruñido y nos alienta de nuevo en esta hora sombría. En aquellos días ocupó el primer plano de la actualidad política Enrique José Varona, con motivo de unas ríspidas declaraciones. Nada se guardó de lo que pensaba. Incluso condenó severamente la frívola conducta de la juventud y lamentó su pasividad ante los crímenes, latrocinios y desafueros de Machado. Aunque injustas, aquellas palabras actuarían en la conciencia estudiantil como poderoso reactivo. Se hizo cuestión de amor propio demostrarle al viejo mentor que éramos legítimos discípulos de su olvidado magisterio. Cumplida corroboración tendría ello una semana después en el almuerzo ofrecido en la Asociación de Estudiantes de Derecho al escultor Jesús Casagrán, próximo a embarcar rumbo a Italia. Desempeñaba interinamente el rectorado Ricardo Martínez Prieto. A las once de la mañana, el local de la Asociación era un hervidero. Advertido el rector, vino a suplicarnos que no habláramos de política. Le prometimos complacerlo por quitárnoslo de encima; apenas se fue no hicimos otra cosa que eso. A la hora de los brindis habló Trejo, habló Prío, habló Quico Pérez Ortega, hablé yo. Y, todos a una, afirmamos rotundamente nuestro repudio a la tiranía y la necesidad de organizarnos para combatirla sin cuartel. Enterado el Gobierno, Machado le exigió al rector que adoptara medidas que impidieran la repetición de actos 277 análogos. Era inútil. La torrentera subterránea de la rebelión era ya incontenible. Los únicos que seguían echándose fresco en sus casas eran los jerarcas de la oposición tradicional. Las aludidas declaraciones de Enrique José Varona le imprimieron un nuevo sesgo al homenaje que se proyectaba rendirle en el cincuentenario de su primera lección de filosofía, consistente en la edición de sus obras completas. Se añadió la celebración en el mes de octubre de un acto público de solidaridad con su actitud frente a la tiranía, nombrándose una subcomisión presidida por Juan Marinello y de la cual formaron parte Jorge Mañach, José Z. Tallet, Herminio Portell Vilá, Emilio Roig, Henry Salazar, Gustavo Aldereguía, Juan Antiga, José Manuel Valdés Rodríguez, Elías Entralgo, Antonio Penichet, Carlos Prío, Pablo de la Torriente Brau y yo. Pero Machado impediría que el acto se efectuara. Ya la sangre de Rafael Trejo ardía en los caminos. (El Mundo, 25 de septiembre de 1952) 278 En la recta final Los grupos estudiantiles ávidos de cooperar en una acción revolucionaria contra la tiranía de Machado afluían por todas partes, como ríos tributarios de la impetuosa corriente. Vinieron Félix Ernesto Alpízar, Ramiro Valdés Daussá, Pepelín Leyva y Rubén León con sus respectivas huestes. José Sergio Velázquez aportó un núcleo valioso. Willy Barrientos y Luis Botifoll reclutaron adeptos entre los atletas. En una reunión conjunta, Rubén León propuso que, en lo adelante, el movimiento estuviera dirigido por estudiantes de todas las facultades y no exclusivamente por la Asociación de Estudiantes de Derecho. No hubo dificultad alguna en aceptarlo. Lo único que a todos nos importaba era fortalecer y vertebrar el frente de lucha contra el Gobierno. Ni siquiera teníamos el egoísmo natural de la propia conservación. Menudearon las conferencias y las discusiones. Aumentaban las filas como por arte de magia. Polo Valdés Miranda, que se encontraba en San Antonio de los Baños, retornó precipitadamente. Reapareció Carlos Manuel Fuertes. Tony Varona comenzó a frecuentar nuestras reuniones. En una, efectuada en el domicilio de Botifoll, Carlos Guerrero Costales se incorporó a la lucha. Varios días antes se habían sumado Leví Marrero, Alberto Saumell, Manuel Lozano, Silvia Martel, Pedro Saavedra, Roberto Lago, Julio César Fernández, Víctor Amat, Jorge Luis Martí, Laudelino González, Carlos Alfara, Manolo Menéndez, Julio César Torras, José Antonio Viego, Andrés Alonso y Armando Feito. No tardarían en agregarse Fernando López Fernández, Antonio Díaz Baldoquín, Guillermo Carranza, Juan Ramón Blanco, Filiberto 279 Rodríguez Angulo, Jorge Quintana, Luis López Luis, Nena Segura Bustamante, Filomeno Rodríguez Abascal, Juan Antonio Rubio Padilla, Silvia Shelton, Carlos Sardiñas, Jaime Urquí, Agustín Guitart, Rafael Escalona, Miniña Rodríguez, Benigno Recarey, Maco Cancio, Sarah del Llano, José Lezama Lima, Zoila Mulet, Mario Cabeza, Humberto Cortina, Marcio Manduley, Luis Barrera y René Villarnovo. Machado nos brindaría, prontamente, la coyuntura de poner en marcha aquella piafante conjunción de voluntades. Me refiero a la posposición de la apertura del curso académico hasta después de celebradas las elecciones parciales de noviembre de 1930. Era una manera efectiva –según creía el Gobierno– de mantener a los estudiantes al margen de la nueva farsa. El rector interino, Ricardo Martínez Prieto, impartió su aprobación a la estratagema. A nadie escaparía el subrayado color político de la medida. Un encrespamiento de inconformidad acogió la decisión del rector. Nuevos núcleos vinieron a engrosar los existentes. La necesidad de articularlos era ya imperativa. Sin doctrina, organización y dirigencia no se va a ninguna parte en el terreno de la actividad revolucionaria. La rebelión espontánea desemboca siempre en el matadero y solo beneficia a los detentadores del poder. La vigilancia se intensificaba por días. Nos sentíamos espiados hasta en la sopa. Pero era necesario encarar el riesgo y organizarnos rápidamente. Se abrió un febril período de reuniones clandestinas. Las dos más importantes tuvieron efecto los días 18 y 21 de septiembre en la finca de Polo Valdés Miranda, cerca de Santa María del Rosario. De la primera no salió nada práctico. En la segunda se pudo, al fin, delinear un programa político y un plan de acción que comprendía los objetivos siguientes: asamblea contra la resolución del rector, manifiesto al pueblo de Cuba exigiéndole la inmediata renuncia a Machado, manifestación a casa de Enrique José Varona, el reintegro de los estudiantes expulsados en 1927 y 1928 y apoyo de 280 los profesores antimachadistas. Fecha: 30 de septiembre. De este modo se aprovechaba la presencia en La Habana de los estudiantes de provincia que habían concurrido a examinarse. Se designaron varias comisiones. Una especial, para redactar el manifiesto, compuesta por Rubén León, José Sergio Velázquez y yo. A Trejo se le encargó que obtuviera de Raúl Godoy un cuadro objetivo de la situación económica. Y, a entrevistarse con los profesores, fueron algunos de los citados y otros. La noche del 22 de septiembre, y después de exponerle a Enrique José Varona nuestro plan, que aprobó entusiasmado, Carlos Prío, Herminio Portell Vilá y yo fuimos a visitar a Ramón Grau San Martín, quien se puso decididamente a nuestro lado. La tarde del 24 de septiembre se discutió el proyecto de manifiesto encargado a Rubén León. Caras nuevas: Ladislao González Carbajal, Ramón O. Hermida, Oscar Jaime Hernández y José A. Soler. Este último lograba incorporarse tras de una tenaz resistencia de la mayoría, que olfateaba en él al soplón. Rubén leyó su borrador a cámara lenta; pero después de una movida polémica se acordó pasarlo a mí a fin de que yo redactase otro, teniendo a la vista determinados puntos tocados por él. Recuerdo que lo escribí en la redacción de este periódico y lo leí, apenas concluido, a José Z. Tallet y al gran poeta colombiano Porfirio Barba Jacob. La verdad es que yo me aparecí con un borrador radicalmente distinto al de Rubén. No constituía dicho manifiesto, sin embargo, mi personal enfoque del problema cubano. Se concretaba a recoger el común divisor político del heterogéneo grupo que lo respaldaba. Con todo, no dejé de aludir a la estructura colonial de la república, que era la raíz y el sustentáculo de nuestro incipiente desarrollo económico, servidumbre social, corrupción administrativa y frustración democrática. El manifiesto fue aprobado en su totalidad. Aún resuenan, como dramática incitación a la brega, sus párrafos finales: “La única solución del problema cubano es el cese del 281 actual régimen con la inmediata renuncia del presidente de la República. Y no es esta la aspiración de una minoría descontenta; es el clamor unánime del país, dispuesto a lograrla por todos los medios y procedimientos a trueque de todos los sacrificios, aun el supremo de la propia vida, pues, como postulara Martí, los derechos no se mendigan, se arrancan”. (El Mundo, 27 de septiembre de 1952) 282 El Directorio Estudiantil Universitario de 1930 Ya todo parecía estar listo para entablar combate abierto con la tiranía de Machado. Faltaba, empero, lo fundamental: el destacamento de vanguardia que dirigiera, coordinara y condujese el movimiento revolucionario con la estrategia y la táctica congruentes con sus objetivos. No fue fácil vencer la reluctancia que de súbito afloró en parte del grupo. Las opiniones se dividieron tajantemente en torno a la necesidad de crearlo y de su posible denominación. Era, en verdad, alarmante el desconcierto que se suscitó al discutirse formalmente el problema. Nada valió esta vez el despliegue dialéctico de los más avezados; ni la buena voluntad de otros que temían se desmoronase todo en las vísperas. Acordamos reunirnos al día siguiente por la mañana. La controversia se reanudó con igual ardor y pareja acritud. Horas enteras consumimos en mantener los contrapuestos puntos de vista. Sometido el asunto a votación, se acordó, por mayoría, que fuera el grupo, sin nombre alguno ni dirigencia jerarquizada, el que asumiera la dirección del movimiento. Nos opusimos a tamaño absurdo Rafael Trejo, Polo Valdés Miranda, Carlos Prío, Mongo Miyar, Oscar Jaime Hernández, Ladislao González Carbajal, José A. Soler, Ramón O. Hermida y yo. Félix Ernesto Alpízar afirmó, estentóreamente, que él estaba ya harto de esas pequeñeces, que él era hombre de acción. Lo mismo le daba que hubiera Directorio o no. Luchar contra la tiranía, como quiera y donde quiera, era lo único que le interesaba. Aquellos exabruptos tendrían en su conducta ulterior plena y heroica confirmación. Nadie, en rigor, quedó satisfecho del peregrino acuerdo adoptado. Citados para la tarde siguiente en la iglesia 283 metodista, ofrecida por Blanca Dopico, no pudo efectuarse la reunión. La policía, avisada por algún confidente, se posesionaría horas antes de los alrededores, bloqueándonos el acceso. Esa propia tarde, el cuarto de Alberto Saumell fue asaltado y aquel detenido un buen rato. No logramos explicarnos a la sazón lo ocurrido. Ya hoy sabemos que fue Soler. El domingo 28 nos reunimos en el Colegio Universitario a puertas cerradas y en un pequeño cuarto del fondo. Asistieron más de 50 estudiantes. Había un calor sofocante y el humo de los cigarrillos enturbiaba la atmósfera. Se acabó de perfilar el plan de acción para el 30 de septiembre. Responsabilidades, encomiendas y funciones quedaron convenientemente distribuidas. De nuevo promoví yo la batallona cuestión del aparato revolucionario. Peroré, hasta la fatiga, en defensa de mi tesis. Recuerdo que concluí apelando dramáticamente a las lecciones de la experiencia. Sin un aparato revolucionario –fueron mis últimas palabras– vamos directamente al fracaso. La discusión enrareció aún más el aire viciado; pero esta vez la idea abrió surco y tuvo al cabo favorable acogida. Se renovaría la controversia al plantearse el problema del nombre. Prío, Hernández, Mongo Miyar, Valdés Miranda y yo propusimos el de Directorio Estudiantil Universitario. Fue aceptado. Y entonces se pasó a la designación de sus miembros, resultando integrado el organismo en la forma siguiente: por la Facultad de Derecho, Carlos Prío, Alberto Espinosa, Justo Carrillo, Polo Valdés Miranda, Virgilio Ferrer Gutiérrez, Tony Varona y yo; por la Facultad de Medicina, Rubén León, Pepelín Leyva, Carlos Guerrero, Fernando López Fernández, José Ramón Blanco, Jaime Urqui y Luis López Luis, y por la Facultad de Letras y Ciencias, Mongo Miyar, Carlos Sardiñas, Carlos Manuel Fuertes y José Antonio Viego. Un hurra entusiasta saludó la constitución de la vanguardia revolucionaria. Corazones en vilo, miradas húmedas, abrazos efusivos. Era aquel, sin duda, un momento estelar de la historia política de Cuba. Había nacido el Directorio Estudiantil Universitario de 1930. Esa noche nos despedimos 284 en silencio y como fascinados por el luminoso temblor de las estrellas. La mañana del lunes 29 tuvimos un último cambio de impresiones en la Asociación de Estudiantes de Derecho. Allí estaban Trejo, Prío, Miyar, Lozano, Alpízar, Saumell, Carrillo, Fuertes, Saavedra y Polo Valdés Miranda. Trejo exclamó entonces en broma: –¡Aquí hace falta una víctima! Y, dirigiéndose a todos, con intencionada sonrisa: –Yo creo que debe ser alguien significado, como Prío, como Roa… Prío replicó eléctricamente: –¡Tú eres bobo! A mí no me gusta el papel de muerto. ¿Por qué no lo desempeñas tú? En eso, alguien llegó gritando: –¡La policía! ¡La policía! Parte del grupo se dispersó. Para disimular, Prío y yo nos pusimos a jugar al ping pong. Total: una falsa alarma. Pero, por la noche de ese mismo día, fuerzas de policía solicitadas por el rector rodearon la Universidad. Trejo y Prío pernoctaron en casa de Humberto Cortina. Desde la azotea pudieron ver cómo una compañía de soldados acampaba en la Quinta de los Molinos. Nuestra hora había llegado. La generación del 30 –como luego sería bautizada– estaba ya lista para enfrentarse con su destino. ¡Cuánta juventud prematuramente tronchada por un soñado y radiante mañana que es hoy pesadilla y ayer! (El Mundo, 28 de septiembre de 1952) 285 30 de septiembre La Habana amaneció el 30 de septiembre de 1930 estremecida de aprensiones y entoldada de brumas. Se respiraba una atmósfera de tragedia. La guarnición del Castillo de la Fuerza había sido reforzada la noche anterior. Doce ametralladoras fueron emplazadas en los sitios estratégicos de la ciudad. La policía fue acuartelada por disposición de su jefe, el comandante Rafael Carrerá. En Columbia, dos escuadrones del Tercio Táctico aguardaban órdenes. No obstante las dramáticas perspectivas, los conjurados fueron concentrándose a la hora convenida. Figuraba, entre ellos, el profesor Herminio Portell Vilá. Policías a pie y a caballo patrullaban la colina y sus aledaños. A la cabeza de las fuerzas, pálido de miedo, temblando como una mujerzuela, el inspector Antonio B. Ainciart. Pronto se circuló la consigna: al parque Alfaro. De allí, partiríamos en manifestación hacia el Palacio Presidencial a restregarle a Machado nuestro desprecio en su propia cara. La determinación, aunque asaz peligrosa, era políticamente más efectiva que ir hasta el domicilio de Enrique José Varona, como se había acordado. Éramos ya como cien. José Sergio Velázquez pronunció una arenga inflamada. Gritos. Aplausos. La excitación era tremenda. Trejo y Pepelín Leyva subieron a la azotea del edificio Ravelo. La policía inició un movimiento envolvente. Pepelín y Trejo descargaron sobre ella una granizada de piedras. Sonaron tiros. Polo Valdés Miranda y Saumell irían en busca de aquellos. Aumentó el griterío. –¡Muera Machado! ¡Abajo la tiranía! Un toque de clarín ahogó el tumulto y enardeció aún más los ánimos. Era Alpízar. Armando Feito tremoló una bandera cubana. La manifestación se organizó y se puso en 286 marcha. No portábamos más armas que los puños de acero de Pepelín Leyva y Pablo de la Torriente Brau. Policía que tocaban, policía que caía. Huían, como bólidos, los transeúntes. Estrépito de puertas. Disparos. Gritos. –¡Abajo la tiranía! ¡Muera Machado! La policía acuchilló en dos la manifestación y cargó violentamente contra ella. Confusión indescriptible se produjo en la esquina de Infanta y San Lázaro. Fogonazos repetidos manchaban de blanco la mañana gris. Ainciart, revólver en mano, dirigía la dragonada. Pepelín derribó otro policía de una bofetada. Blasfemias y gritos. De repente, se desplomó, con la cabeza ensangrentada, Pablo de la Torriente Brau. Juan Marinello es aprehendido, por el propio Ainciart cuando se disponía a auxiliarlo. Manos amigas recogieron a Pablo, desvanecido por el impacto. La acometida era ya irresistible. Tony Varona sintió de súbito como un mordisco en una oreja. Sangre a borbotones le fluía por el rostro. Trejo, en corajudo arranque, se enredó en un cuerpo a cuerpo con el policía Félix Robaina. Díaz Baldoquín acudió presto en su ayuda. Trató de arrancarle el revólver al esbirro. Sonó una descarga. Trejo se derrumbaría, chorreando sangre, sobre el pavimento regado de casquillos y manifiestos. Agredido por la espalda, él ha tenido la desgracia y la gloria de ser la víctima necesaria. No era ya posible mantener la desigual contienda. Se imponía romper el cerco y proseguir hacia el Palacio Presidencial. A una voz de mando la manifestación se escindió. Una parte bajó por San Lázaro y, a toda velocidad, pisándole los talones la jauría policíaca, enrumbó hacia Belascoaín. La otra dobló por Jovellar hasta Espada. Bofetadas. Disparos. Toletazos. Gritos. –¡Abajo Machado! ¡Mueran los asesinos de Trejo! Loca carrera. A la vez repartíamos manifiestos y asaltábamos tranvías. Junto a mí iba Mongo Miyar despetroncado. Su respiración era un silbido. Tosía. Había salido a la calle calcinado por la fiebre. Al llegar al parque Maceo, nos tropezamos con el comandante Carrerá, que había ya dejado orden en la Quinta Estación de que nos recibieran a tiros. 287 Belascoaín y San Lázaro. Los peatones se escabullían y el hotel Manhattan cerraba sus puertas. Pero la bandera cubana izada en nuestros corazones podía más que todo. –¡Adelante! ¡Adelante! –exclamaban algunos. Y, todos al unísono, con ronca voz colérica: –¡Muera Machado! ¡Abajo el imperialismo! En San Lázaro y Gervasio nos vimos cogidos entre dos fuegos. Los policías de la Quinta Estación empezaron a disparar, primero al aire, luego al cuerpo. En vista de que no tocaban a nadie, yo me permití observarle a Prío, que, junto con Mongo, Rubén León, Saumell, González Carbajal e Isidro Figueroa, iba a la cabeza de la manifestación: –Parece que están tirando con fulminantes… Como respuesta, a unos pasos, cerca de un puesto de frutas, caía herida una anciana. Hubo un momento de vacilación. Un grupo torció por Gervasio y muchos se guarecieron en las casas vecinas. El otro retrocedió y se refugió en un laboratorio. Fue solo un minuto. De nuevo a la calle. Se renovó el tiroteo. Mongo, González Carbajal y Saumell, este herido en un hombro, fueron capturados y conducidos a la Quinta Estación. Un alevoso balazo abatió al líder obrero Isidro Figueroa. Es indispensable subrayar el hecho. Aquella memorable mañana no solo se vertió sangre estudiantil: también se derramó sangre proletaria en entrañable comunión de dolores, rebeldías y esperanzas. (El Mundo, 30 de septiembre de 1952) 288 Muerte y resurrección de Rafael Trejo Los conjurados del 30 de septiembre habíamos ya probado, con creces, que poseíamos corazón y lo otro; pero a las huestes diezmadas y maltrechas de la heroica jornada no les quedaría más recurso que darse a la precipitada. Al doblar por Belascoaín, ya en fuga, varios policías nos molieron a palos a Polo Valdés Miranda, a Humberto Cortina y a mí. Los tres, junto con Carlos Prío y Virgilio Ferrer Gutiérrez, engrampamos un fotingo y fuimos a El País. Numerosos estudiantes se arremolinaban en el portal ávidos de noticias. Rubén León exhibía, como trofeo, la chapa del vigilante 1324, que había puesto fuera de combate con certera pedrada. Harto dificultoso fue el acceso a la redacción de El País. La confusión y el vocerío eran enormes. Los vendedores de periódicos se unieron a nuestra protesta. Tornaron a encandilar el ambiente los anatemas de ritual. Amenazas. Empujones. Pero, al fin, pudimos entrar Prío, Rubén, Polo, Virgilio, Cortina y yo. Nos recibió Alfredo Hornedo en su despacho. Rubén y yo le narramos lo sucedido y le dictamos a un redactor unas declaraciones precisando los objetivos del movimiento y el patriótico espíritu que lo animaba. De allí, bajo un furioso aguacero, fuimos al Hospital de Emergencia, profundamente inquietos por la suerte de los compañeros heridos. Subimos a escape. Rafael Trejo acababa de ser sometido a una riesgosa operación. Momentos antes el estudiante Lope Sosa le había donado un litro de sangre. En la sala de urgencia yacía, aún bajo los efectos del shock, Pablo de la Torriente Brau. Isidro Figueroa, gravemente herido, aguardaba estoicamente a ser curado. Pablo ha referido, en dramática crónica, su encuentro con Trejo en la antesala del quirófano: 289 Yo no podré olvidar jamás la sonrisa con que me saludó Rafael Trejo, cuando lo subieron a la sala de urgencia solo unos minutos después que a mí, y lo colocaron a mi lado. Yo estaba vomitando sangre y casi desvanecido de debilidad; pero su sonrisa, con todo, me produjo una extraña sensación indefinible. Era algo así como si me devolviera la cólera de la pelea a pesar de la sangre perdida. Era que yo había sabido ya que Trejo, con sus 20 años poderosos, se moría. Entre vahído y vahído, yo había podido oír estas palabras, que percibí extrañamente, como si estuviera dentro de un aparato de radio que sonara a lo lejos, con un poco de estática: Este se salva… si no hay fractura… las heridas de la cabeza son muy aparatosas… se pierde mucha sangre… se pierde mucha sangre… Pero aquel pobre muchacho no lo salva ni Dios… tiene una hemorragia interna… Interna… Horas más tarde expiraría Rafael Trejo. Millares de hombres y mujeres escoltarían su cadáver hasta el cementerio. Abría la marcha del imponente desfile el Directorio Estudiantil Universitario. Las mujeres se disputaron el féretro en el trayecto final. Sobre la tumba del gallardo mancebo lloverían claveles y arengas, lágrimas y protestas. Trinchera y tribuna sería aquella tumba en los días venideros. Rafael Trejo había muerto; pero su nombre era norte y bandera. En apretado haz se alzaría, a su conjuro, el pueblo entero de Cuba hasta derrocar el machadato en memorables acciones. La jornada revolucionaria del 30 de septiembre de 1930 es ya una fecha insigne en la lucha, aún inconclusa, por nuestra liberación nacional y social. Y marca también, con áureos caracteres, el bautizo de fuego de la generación inmolada. Hizo historia y es ya historia. Y, por eso, mientras no se corone el proceso de transformaciones fundamentales que inicia, seguirá siendo reanudación, compromiso, camino. Es un mensaje de ayer para hoy. Nunca, como ahora, Rafael Trejo es un símbolo. Evocarlo, y evocar aquellos días precursores de la más hermosa y terrible epopeya que recuerda nuestra historia republicana, será siempre útil; pero mucho más cuando la libertad se ha perdido y el horizonte se ilumina con extraños fulgores. (El Mundo, 1º de octubre de 1952) 290 TESTIMONIO GRÁFICO 291 292 Un dibujo de René Portocarrero y una hermosa armonía entre el violeta y la tipografía escogida: así se nos presenta la cubierta de 1953 de Viento sur (arriba), también con ilustraciones de Raúl Milián. Debajo, el ejemplar que fuera de Raúl Roa. Posee una encuadernación personalizada a base de rojo, tonos dorados y los colores de la bandera cubana, añadida y rediseñada para esa composición. 293 Otros dos dibujos de René Portocarrero (1912-1985), realizados con pluma de fieltro (plumón) y fechados en los años 40, aparecen en la edición de 1953 de Viento sur. 294 En esta página y en la siguiente, abstracciones en tinta de Raúl Milián (años 50), que fueron incluidas en la edición de 1953 de Viento sur. . 295 296 Raúl Roa retratado por Harris & Ewing, Washington D. C. (Foto cortesía del Fondo Raúl Roa, Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau). 297 298 Contenido Viento subversivo, bufa del sur. Víctor Casaus/ 9 [Sopla hoy en el mundo…]/ 13 ESPÍRITU DEL TIEMPO España en éxodo/ 17 España y América/ 22 La vileza del caudillo/ 26 El soldado inglés y la postguerra/ 29 Intermedio en Washington/ 34 La venda de Cupido/ 38 Grandeza y servidumbre del humanismo/ 44 Sociólogos en un mundo en crisis/ 63 Portillo a la esperanza/ 67 Acicate y ejemplo/ 70 Presencia de Juan Jacobo Rousseau/ 73 ¿A dónde va el Estado?/ 76 La proeza de Toynbee/ 80 Franco y la Unesco/ 87 El Padrecito Rojo/ 91 El mensaje de Benedetto Croce/ 95 DESFOGUES TROPICALES Vejamen a José Martí/ 119 Tarea inaplazable/ 121 La infecta herencia del BAGA/ 125 Puntos sobre las íes/ 127 Bufón sin teatro/ 131 El apóstol que se alzó con la cena/ 134 La revolución inconclusa/ 137 Los pistoleros de la difamación/ 144 Carta abierta a Aureliano Sánchez Arango/ 149 299 VENDIMIA EN BORRASCA Chorro de luz/ 157 En Guáimaro un día/ 161 Lo que el golpe se llevó/ 164 Carnicería sin carne/ 166 Resistir y esperar/ 168 Un homenaje y una actitud/ 170 La palabra de orden/ 174 En torno al frente único/ 178 La línea divisoria/ 181 Campanas sin badajo/ 184 Marca de fábrica/ 187 Pino nuevo/ 190 El escéptico bien avenido/ 193 REMOLINOS DE LA FANTASÍA Papalote sin cuchilla/ 199 El alacrán de cobalto/ 202 El papiro premiado/ 204 Ida y vuelta en platillo/ 207 Criptograma/ 210 PROA AL VIENTO La revolución universitaria de 1923/ 215 Éramos ocho y un fotingo/ 249 El primer manifiesto/ 252 La incorporación de Rafael Trejo/ 255 Bochinche en el cementerio y paz en La Punta/ 258 La noche siempre es joven/ 261 Siembra fecunda/ 264 El Congreso Internacional de Universidades/ 267 Aquel marzo de 1930/ 270 Hervores de primavera/ 273 Brindis contra la tiranía/ 276 En la recta final/ 279 El Directorio Estudiantil Universitario de 1930/ 283 30 de septiembre/ 286 Muerte y resurrección de Rafael Trejo/ 289 TESTIMONIO GRÁFICO/ 291 300 301 302 303 304