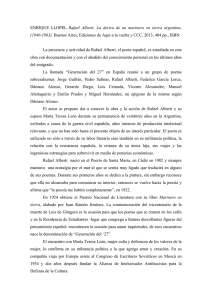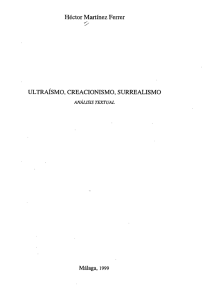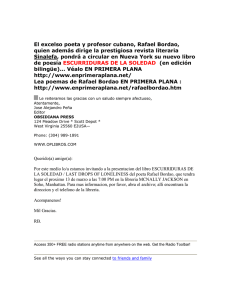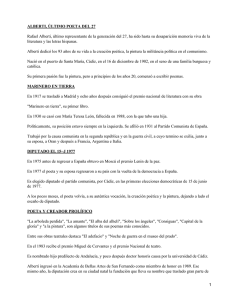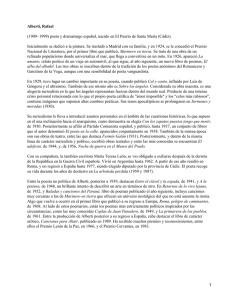Discurso de Robert Marrast
Anuncio

DISCURSO PRONUNCIADO POR D. ROBERT MARRAST CON MOTIVO DE SU INVESTIDURA COMO DOCTOR HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE En este día 22 de noviembre me corresponde cumplir con un deber muy agradable, que no vacilo en considerar el más grato de toda mi vida profesional: manifestar al Sr. Rector y a los Sres. Catedráticos de la Universidad de Alicante mi más expresivo agradecimiento por haber tenido a bien nombrarme doctor honoris causa, lo que naturalmente no sólo me honra, sino que me conmueve profundamente. Más todavía: el honor que me hace esta Universidad recae también sobre todos los hispanistas franceses. De la solemne recompensa de mi labor de hispanista que recibo hoy me siento tanto más ufano cuanto que es la primera que se me otorga en toda mi carrera profesional, y tengo plena conciencia de su inestimable valor. Con vistas a la presente ceremonia, he pasado revista a las sucesivas etapas de mi recorrido estudiantil y profesional, al que puse fin en 1989. Lo primero que tengo que decir es que mi vocación de hispanista fue, como se dice a propósito de los clérigos, una vocación tardía, ya que mis primeros estudios universitarios, empezados en 1947, se dedicaron a las letras clásicas, es decir a la literatura francesa, el latín y el griego antiguo. No tardé en trabar amistad con algunos estudiantes de español, con quienes compartíamos los de letras algunas clases, y gracias a ellos asistí a las tertulias del Instituto de Estudios Ibéricos, y al poco tiempo decidí dirigirme hacia la carrera de lengua y literatura españolas. No tuve que arrepentirme de ello, sino todo lo contrario. Movido por mi innata curiosidad, deseaba conocer la obra de escritores castellanos además de Federico García Lorca, que era en aquel entonces el único poeta español del siglo XX traducido y ampliamente conocido tras el Pirineo. Progresando en el conocimiento del idioma, pude entrar en la obra de Antonio Machado, de Jorge Guillén, de Pedro Salinas, y me extrañaba mucho constatar que, tanto como el malogrado poeta fusilado de Víznar, merecían ampliamente ver sus versos traducidos al francés. Pronto descubrí también a Valle-Inclán, a Pío Baroja, a Pérez Galdós, que no tardaron mucho en ser mis escritores predilectos. Pero la gran revelación fue la de Rafael Alberti. El lector del Instituto de Estudios Ibéricos, el malogrado Juan Ignacio Murcia, a quien nunca acabaré de dar las gracias, puso un día en mis manos un ejemplar de la Antología poética, editada en Buenos Aires, de Rafael Alberti. Me quedé maravillado ante la juvenil alegría de Marinero en tierra, El Alba del alhelí y La Amante; y al leer Sobre los ángeles y Sermones y moradas, libros cuyas difíciles y fulgurantes metáforas, a veces de un hermoso hermetismo, me esforzaba gustoso en descifrar, tenía la impresión de que estos poemarios eran la expresión de una honda crisis moral y sentimental sufrida por su autor; luego supe que efectivamente así era. Me divertí mucho con Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, y admiré la altísima calidad — tan alta como la de la poesía de mismo tema de Paul Éluard y de Louis Aragon — de los poemas comprometidos, políticos o sociales, género entre todos difícil de practicar con acierto y sin ramplonería, de El Poeta en la calle. Poco a poco llegué a conocer el conjunto de la obra del poeta de El Puerto de Santa María. Decidí entonces contribuir, en la medida de mis posibilidades, a dar a conocer la obra albertiana en Francia, lo que pude realizar más tarde. Ha llegado el momento de rendir el muy sentido y muy merecido homenaje a los profesores que guiaron mis primeros pasos por el mundo hispánico en la Universidad de Burdeos: Charles Vincent Aubrun, que era capaz de realizar la hazaña de dictar sus clases sin recurrir a ninguna apunte, y que podía tratar con igual capacidad y profunda erudición del romancero, de Garcilaso, de Lope de Vega o de García Lorca; Aristide Rumeau, con fuerte acento meridional, que llevó cierto año la conciencia profesional hasta veranear con su familia en Sierra Nevada para seguir los pasos de los protagonistas de las Guerras civiles de Granada de Pérez de Hita, que figuraba en el programa de licenciatura; Rumeau, autor de una tesis doctoral sobre Larra y de una magnífica edición, como tesis complementaria, de los Lamentos de un pobrecito holgazán, que quedaron desgraciadamente inéditas. Conservo vivo el recuerdo de sus clases sobre Jovellanos, Góngora, la poesía romántica y el Lazarillo de Tormes, en busca de cuyo autor trabajó muchos años con gran empeño, pero desgraciadamente sin éxito; Noël Salomon, cuyas clases sobre Lope de Vega o Pablo Neruda recuerdo, ya que podía pasar sin dificultad de la literatura del Siglo de Oro a la contemporánea, del área cultural peninsular a la de Hispanoamérica. Su tesis doctoral sobre El tema del campesino en el teatro de la época de Lope de Vega es un monumento de erudición que ha modificado radicalmente la visión de este personaje en la comedia del Siglo de Oro. No olvidaré a la Srta. Gracie Larrieu, que nos enseñaba los sucesivos períodos de la historia del arte español, en un momento en que las diapositivas no eran de uso corriente, y el recién nacido Instituto de Estudios Ibéricos carecía de medios económicos para adquirir libros caros. Recuerdo que cuando me examinó de la signatura en aquel entonces llamada «Estudios prácticos», puso entre mis manos una postal, preguntándome qué edificio representaba: era la fachada de la catedral de Burgos, que fui capaz de describir, incluso citando los elementos más importantes de su interior... sin haberla visto nunca, y sin haber pisado todavía el suelo español. Tuve que esperar a los primeros días del año 1951 para pasar por fin una temporada en la Península. El profesor Aubrun me había designado como becario de intercambio entre la Universidad de Burdeos y la de Zaragoza, ciudad en la que viví unos seis meses, hospedado en el Colegio Mayor Pedro Cerbuna, recién acabado de construir; para mis gastos menudos, daba clases en el Instituto Francés, por las que cobraba quinientas pesetas mensuales, lo que en el año 1961 era una cantidad de cierta importancia. En el Colegio Mayor tuve mis primeros contactos con estudiantes españoles, entre ellos, recuerdo, un sobrino de Luis Buñuel, que no perdía ninguna ocasión de recordar su ilustre filiación, y otro llamado Manuel Pellicer, de quien supe más tarde que ocupaba una cátedra de arqueología, creo que en la Universidad de Granada. Gracias a estos contactos, y a las relaciones amistosas que tenía con algunos de mis alumnos, todos adultos, del Instituto Francés, se iban perfeccionando mi castellano y mi acento, así como mi conocimiento de la vida cotidiana de los zaragozanos, así como de las costumbres locales en aquel año de 1961. Algunas de estas costumbres no dejaron de extrañarme: por ejemplo, la de llevar ciertos hombres y mujeres un hábito, en señal del cumplimiento de un voto a Cristo, un santo o una santa; la prohibición de oír La Marsellesa que tocaba la radio francesa al terminar sus emisiones, hacia los doce de la noche. Una familia amiga mía bajaba el sonido de su radio, después de cerrar la ventana para que no se enterara nadie, en primer lugar el sereno. Tuve la suerte de conocer a dos catedráticos de los más cultos, Francisco Ynduráin y José Manuel Blecua en la tertulia de una librería, y me encantaba oírles hablar de los maestros de la literatura española, o comentar los libros recién publicados. A menudo me cruzaba con ellos los domingos en el Paseo de la Independencia, donde paseaban con sus respectivas esposas e hijos, éstos todavía de pantalón corto. Estaba impaciente por conocer Madrid. La oportunidad se presentó el año siguiente, 1952. Tenía que hacer investigaciones, especialmente en la prensa, para reunir la documentación necesaria de cara a mi memoria de licenciatura sobre el teatro de Rafael Alberti, mi primer opus universitario personal. Con gran sorpresa por mi parte, conseguí sin dificultad — quizá por ser extranjero — el debido permiso del Ayuntamiento para consultar en la Hemeroteca Municipal los periódicos y revistas publicados durante la Guerra civil en la llamada «zona roja». Las cosas se complicaban en la Biblioteca Nacional, en la que cada año había que llenar — cosa absurda — el mismo cuestionario y tener dos padrinos para conseguir una tarjeta de lector, trámite que me sorprendió mucho. No tardé en darme cuenta de que la prensa de aquella trágica época había publicado muchos textos inéditos de prestigiosos escritores, entre ellos Rafael Alberti. Los recogí y publiqué más tarde, con otros textos rescatados, en colaboración con colegas españoles que habían encontrado parte de ellos: Antonio Machado, Prosas y poesías olvidadas y Miguel Hernández, Poesía y prosa de guerra y otros textos olvidados. Quedé asombrado ante la prosperidad del teatro en Madrid durante aquel conflicto fratricida. De los títulos de las obras representadas se podía inferir que el buen teatro y el malo seguían coexistiendo, se tratase o no de obras de circunstancias y de propaganda. Pensé, pues, que valdría la pena estudiar los espectáculos ofrecidos a los habitantes de la capital, y también de Barcelona y otras ciudades si fuera posible. A lo largo de los años logré reunir una documentación bastante amplia, pero sacada exclusivamente de la prensa o de testimonios privados, ya que los documentos de archivos sobre este período no se podían consultar, documentación que utilicé para escribir mi libro El teatre durant la guerra civil espanyola. Assaig d’historia y documents, publicado en 1978 por el Institut del Teatre de Barcelona, gracias a mi malogrado amigo Xavier Fàbregas. Algunos han lamentado que no se haya publicado en castellano para tener mayor difusión. Más tarde, en 1985, tuve la oportunidad de investigar en el archivo de la guerra civil en Salamanca y en el Archivo Histórico Militar, y encontré valiosos documentos sobre el tema. Hoy sigo arrepitiéndome de no haberme animado a escribir de nuevo completamente este libro, esta vez en castellano, introduciendo en él esa documentación de primera mano, teniendo en cuenta que un editor madrileño se ofreció a publicarlo. Esta inmersión en la prensa de la guerra civil me hizo revivir el recuerdo de aquel conflicto, que tuvo lugar cuando, de niño, vivía en Perpiñán, y del que se hablaba mucho en mi casa. Nunca he podido olvidar el tristísimo espectáculo de los infelices refugiados hacinados como animales en campos de concentración detrás de alambradas de púas y vigilados por soldados senegaleses con la bayoneta calada. El tema de la guerra civil española siempre me ha fascinado. Pero volvamos a mi memoria sobre el teatro de Rafael Alberti, que presenté y defendí en la Facultad de Letras de Burdeos en 1953. Venía acompañada de una bibliografía primaria y secundaria del poeta, por cierto que muy incompleta, pero que tenía al menos el mérito de existir, ya que antes no había ninguna. El profesor Rumeau me hizo el honor de publicarla en el Bulletin Hispanique en 1955, e iba dedicada a Juan Guerrero Ruiz: era mi primera colaboración en esta revista. Bajo el título Aspects du théâtre de Rafael Alberti, mi memoria, algo abreviada, se publicó en París en 1967. Creo recordar que fue Enrique Canito, el director de la librería y de la revista Ínsula, quien me aconsejó ir a visitar a Juan Guerrero, al que García Lorca había nombrado «cónsul general de la poesía», y que me atendió con su acostumbrada amabilidad, y me ayudó mucho con los datos bibliográficos que me proporcionó. Me acompañó a casa de Dámaso Alonso, que también puso a mi disposición varias revistas raras, y a casa de Don Ramón Menéndez Pidal, cuyo hijo Gonzalo me hizo el espléndido regalo de una copia a máquina, con adiciones y correcciones manuscritas de su autor, de La Pájara pinta de Rafael Alberti, obra inédita que éste creía perdida, y que publiqué en 1964 con su prólogo especialmente reconstituido por su autor, precedida de la conferencia Lope de Vega y la poesía contemporánea. Empezó mi carrera profesional en 1955. Después de ganar las oposiciones llamadas l’agrégation, fui destinado al instituto de segunda enseñanza de Rennes (como se sabe, en Francia hay que empezar por enseñar en un lycée, y luego escoger un tema de tesis doctoral para ser llamado a ocupar un puesto de profesor ayudante en una Universidad). Mis alumnos bretones eran simpáticos, pero para la mayoría de ellos España era un país tan lejano y tan exótico como Australia; gracias a una pequeña biblioteca y algunos discos empezaron a interesarse cada día más por la lengua y la literatura castellana, y por la música de tras el Pirineo, dándose cuenta de que ésta no se limitaba al flamenco, como creían muchos. Dos años más tarde me llamó mi maestro Aubrun a la Sorbona, ya que había empezado a investigar sobre Espronceda. Hacia este poeta me había orientado el profesor Rumeau, el cual había comprendido que me atraería, no sólo por la calidad de su obra, sino por su temperamento, su amor a la libertad y lo revolucionario de su poesía a partir de la Canción del pirata. Así fue, y pasé una quincena de años en su compañía, o mejor dicho veraneando con él en archivos y bibliotecas de varios países. Aquellas estudiosas vacaciones me permitieron reunir una documentación muy importante, parte de la cual venía a contradecir muchos asertos de críticos mal informados o malintencionados (como su primer biógrafo póstumo Antonio Ferrer del Río), para quienes Espronceda no era más que un calavera que imitaba a Lord Byron, plagado de vicios, mujeriego y revolucionario por esnobismo, asertos que no resisten a las pruebas documentales irrebatibles, que invalidan también la tesis de Cascales, para quien nuestro poeta fue una víctima del “romanticismo”, de las mujeres, de la política, del mal del siglo y de la pose. Debo decir que durante mis investigaciones no tuve que sufrir las angustias de Pío Baroja cuando quiso emprender su estudio sobre su antepasado el conspirador Eugenio de Aviraneta, y que cuenta en el prólogo de su libro. Todo lo contrario, y he aquí un ejemplo: probablemente encantado de ver que alguien se interesaba por los documentos que custodiaba — era yo casi siempre el único investigador —, el director del Archivo de Clases pasivas, Félix del Val Latierra, cuyo nombre quiero recordar aquí, puso a mi disposición todo lo que me interesaba. También saludo la memoria de Ramón Solís Llorente, a la sazón director del Ateneo de Madrid, que me abrió muchas puertas, y es un deber recordar al del Archivo Histórico Nacional, que puso a mi disposición varios ficheros que no se solían facilitar al público. Al principio de mis años de investigación tuve la suerte de entrar en relación con el príncipe de los bibliófilos españoles, el malogrado don Antonio Rodríguez Moñino, al que fui a visitar, con una carta de recomendación de Enrique Canito, al Museo Lázaro Galdiano, del que era entonces director. Me recibió con su exquisita cortesía, dirigiéndome sin embargo, de vez en cuando, en el curso de nuestra conversación, unas preguntas que comprendí destinadas a medir la extensión de mis conocimientos de la literatura española en general y de Espronceda en particular. Debí de aprobar el examen, porque me invitó a frecuentar su tertulia del Café Lyon, lo que hice puntualmente. Allí tuve la oportunidad de conocer no sólo a muchos colegas de varios países, sino a personas tan importantes como José María de Cossío y el Padre José López de Toro. Gracias a la esposa de don Antonio, María Brey, bibliotecaria y archivera de las Cortes, cuyos libros y documentos no se franqueaban a nadie, pude tener copia del expediente de diputado de Espronceda. El padre López de Toro me prestó una ayuda constante y eficaz. Cuando, terminada la tertulia, le acompañaba a la Academia de la Historia, de la que era director, los empleados que nos veían entrar juntos se apresuraban a atenderme muy solícitos. Lo mismo pasaba cuando entrábamos juntos en la sala de la Sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional, de la que era también director. A don Antonio Rodríguez Moñino debo también el honor de figurar entre los primeros colaboradores de la colección de Clásicos Castalia, que fundó y dirigió, y para la cual preparé ediciones críticas de la obra poética de Espronceda en dos tomos, y en un volumen de los tres primeros poemarios de Rafael Alberti, Marinero en tierra, La Amante y El Alba del alhelí. La edición de las Poesías líricas y fragmentos épicos de Espronceda procedía de mi segundo opus universitario, la tesis de Universidad que presenté y defendí en la de Nanterre en 1969, y que era la primera tentativa de edición cronológica, además de crítica, de esos textos. Mi tesis doctoral, José de Espronceda y su tiempo. Literatura, sociedad y política en tiempos del romanticismo, presentada en 1972 en la Sorbona, y publicada en 1975, va dedicada a la memoria de don Antonio Rodríguez Moñino — como debía — y a la de don Manuel Núñez de Arenas, biznieto del vate extremeño, que había publicado algún artículo sobre su antepasado, y al que faltó tiempo para redactar el libro que pensaba dedicarle. El hijo de don Manuel, de quien era amigo, me facilitó unos valiosos documentos personales, hasta la fecha desconocidos, de Espronceda y sus ascendientes. Cuando, en 1990, se publicó la versión española de mi tesis, varios amigos y colegas me dijeron que se quedaron decepcionados al ver que no la había puesto al día o actualizado, entre ellos mi amigo y hoy padrino Guillermo Carnero, quien escribió en su reseña de Ínsula que ya no valía la pena «rebatir las teorías de Peers», entre otras cosas. Debo confesar que me planteé el problema, como escribí en la posdata a la edición española, ya que reescribir el libro significaba realizar una nueva redacción de varios capítulos y reorganizar las notas. Pero también confieso que no tuve el valor de emprender tal labor, y hoy lo lamento de verdad. En la tertulia de Ínsula tuve la oportunidad y la suerte de conocer a muchos colegas, artistas tales como Zamorano, Úrculo, el llorado Manuel Rivera, escritores y críticos, entre ellos José Luis Cano, Leopoldo de Luis, Lauro Olmo, Juan García Hortelano, José Antonio Gaya-Nuño, y tantos otros. Con quien trabé una estrecha amistad fue con Gabriel Celaya, que un día me llevó a casa de Vicente Aleixandre, tan cortés como hombre de talento y gran poeta, a quien visité repetidas veces. Este hombre discreto y encantador no hablaba nunca de sí mismo, excepto si se le hacía alguna pregunta sobre su obra, y tampoco hablaba mal de nadie. También fui amigo de Blas de Otero, y de muchos otros; me perdonarán que no pueda nombrarlos a todos aquí. La segunda orientación de mis actividades de hispanista fue la traducción, tarea para mí apasionante. La primera que realicé fue la de El Adefesio de Rafael Alberti, obra que me entusiasmó por su profundo dramatismo y su alta dimensión poética. Con su proverbial bondad, su autor me concedió el preceptivo permiso. El estreno de la obra en el Festival de Arras, en el Norte de Francia, en junio de 1956, fue un gran éxito de público y de crítica, mientras su reestreno en París, por la misma compañía, fue un fracaso, gracias al crítico de Le Figaro, el que hacía y deshacía entonces en materia de teatro, y a quien no gustaban más que las obras de boulevard. Tampoco faltaron las comparaciones con García Lorca, referencia obligada entonces en Francia. Un crítico llegó a titular su reseña «Nos ha nacido un nuevo Lorca». Un nuevo reestreno, en 1967, fue un fracaso porque el director había tenido la peregrina idea de atribuirse el papel de Gorgo, lo que era absurdo y no gustó nada a Alberti y María Teresa León, que asistieron al espectáculo. Mi versión de El Trébol florido tuvo un gran éxito en París en 1964, por su excelente montaje y reparto; era la primera vez que su autor veía representar esta obra. Más tarde, traduje los cuatro primeros libros de La Arboleda perdida. Gracias a mi amigo el historiador Manuel Tuñón de Lara, conocí al gran escritor Max Aub que viajaba con frecuencia a París y me llamaba para que conversáramos juntos — lo mismo hacía Jorge Guillén,que tuvo la amabilidad de interesarse por mis estudios esproncedianos. Max Aub me introdujo en la revista Europe, en la que publiqué varias traducciones de sus textos y de otros escritores. Lo que siento es no haber conseguido que se representase su teatro, a pesar de mis numerosos esfuerzos. Como la editorial Éditeurs Français Réunis era la misma empresa, logré convencer a su directora para que creara une colección de novelistas españoles, para la que traduje el magnífico Camino de perfección de Pío Baroja y Doña Perfecta de Pérez Galdós. Con motivo del vigésimo aniversario de la muerte de Antonio Machado conocí a Juan Goytisolo, que me introdujo en la prestigiosa editorial Gallimard, al pedirme le tradujera su novela La Isla. Gracias a él, publiqué en esta editorial varios libros de autores españoles e hispanoamericanos, Cabrera Infante, Octavio Paz, Valle-Inclán, Carlos Fuentes, cuyas dos primeras novelas traduje, e ignoro por qué razón en adelante escogió como traductora a una anglicista que suele salpicar sus textos de solecismos y equivalentes franceses impropios. Más tarde tuve el honor de dirigir los tres tomos de la Bibliothèque de la Pléiade dedicados al teatro español del Siglo de Oro, y de colaborar en ellos con varias traducciones. También fue Juan Goytisolo quien me puso en contacto con la editorial barcelonesa de libros de arte La Polígrafa, de la que soy el traductor francés titular desde 1972. No quiero abusar de la paciencia de mi auditorio, y terminaré por un breve balance de mi vida de hispanista. Dije al principio que no me arrepiento de haber escogido esta carrera, sino todo lo contrario. Tanto en mi labor docente como en la de traductor, he tenido grandes satisfacciones. Estuve, y en ciertos casos sigo estando, en contacto más o menos estrecho y continuo con escritores, artistas, ensayistas, poetas, críticos, colegas de la más alta categoría. Entre ellos ocupa el primer lugar, desde luego, Rafael Alberti, que me honró con su amistad, y con quien pasé momentos tan maravillosos, y me sentí huérfano cuando pasó a mejor vida. He trabajado y sigo trabajando mucho, pero siempre con gusto. El honor que me hace hoy la Universidad de Alicante me da la prueba de que no ha sido en vano, y no puedo más que reiterar mi más profundo agradecimiento por el título que se digna otorgarme. Muchísimas gracias.