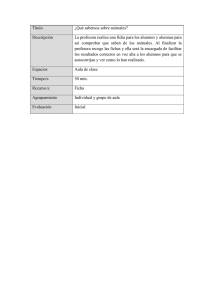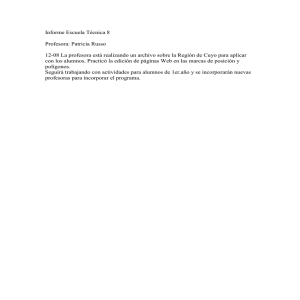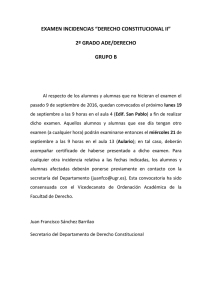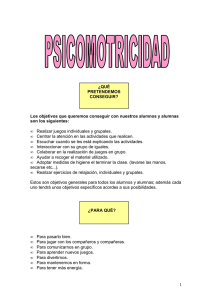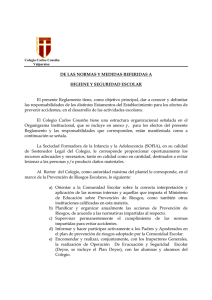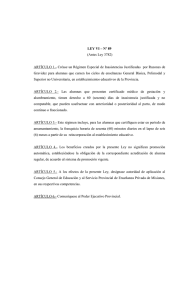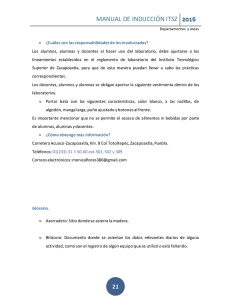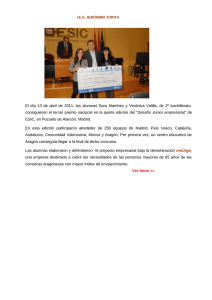educación: la igualdad aparente entre hombres y mujeres
Anuncio

EDUCACIÓN: LA IGUALDAD APARENTE ENTRE HOMBRES Y MUJERES Josefina Rossetti Cecilia Cardemil Alfredo Rojas Marcela Latorre María Teresa Quilodran Publicado por el Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación INDICE Nota del Editor Introducción PRIMERA PARTE: MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION Capítulo I: Transmisión de Género la Escuela Estado de la Cuestión Capitulo II: La Interpretación Teórica de la Investigación SEGUNDA PARTE: HETODOLOGIA DE LA, INVESTIGACION Capítulo III: Hipótesis de la Investigación Capitulo IV : Recolección de la Información Capítulo V : Metodología de Análisis TERCERA PARTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION Capitulo VI : Transmisión de Género en el Discurso instructivo. Capitulo VII : Discurso Regulativo y Transmisión de Género. Capitulo VIII: Comportamiento de Alumnas y Alumnos CONCLUSIONES NOTA DEL EDITOR El presente trabajo es un Informe de una investigación realizada durante los años 1987 y 1988 por un equipo que analizó la problemática de la reproducción de las desigualdades entre los hombres y las mujeres en las escuelas chilenas. El editor se ha tomado la libertad de cambiar el lenguaje -en extremo innovador- con que fue escrito el primero de los trabajos. En efecto, las autoras, frente a cada sustantivo, anteponían los dos artículos que denotan el género, y en el sustantivo mismo, incluían también las dos vocales denotativas de género. De este modo, en aras de la igualdad entre los sexos, el sujeto "los alumnos" se transformaba en "los/las alumnos/as"; los profesores se escribían "los/las profesores/as" y así sucesivamente, dificultando, a juicio del editor, la lectura del texto. En aras de facilitar esa lectura, y al mismo tiempo con el afán de mantener el espíritu igualitario que se que ría dar a las palabras, hemos optado por incluir cuantas veces sea posible, los sustantivos y artículos de ambos géneros ("los profesores y las profesoras"), eliminando la partícula "los/las", "os/as", etc. INTRODUCCION Vivimos en una sociedad e n que subsisten marcadas desigualdades para ambos sexos en cuanto a oportunidades de vida y desarrollo. La mayor parte de las mujeres se dedican a la familia y al ámbito privado 1, y cuando participan en el ámbito público, generalmente ocupan lugares secundarios en el trabajo y la política. Los hombres y las mujeres no sólo realizan actividades diferentes sino también jerarquizadas, ubicándose los hombres en aquellas que significan prestigio y poder. Una preocupación básica de esta investigación fue entender cómo y cuándo ambos sexos internalizan y aceptan esta división de roles. En algún momento de nuestra existencia se nos dijo, se nos dio a entender que el mundo pertenecía a los hombres y que las mujeres debían desempeñar en él los roles secundarios. Muchos son los factores, de tipo económico, político y cultural, que explican las desigualdades entre los sexos. Además, hay varias agencias de socialización, es decir, instancias que influyen en el aprendizaje de los roles de género: la familia, los amigos y grupos de pares, y la clase social a la cual pertenecemos. Dentro del conjunto de agentes de socialización mencionados nos pareció muy importante conocer cual es el rol que juega el sistema educacional formal en la perpetuación o cambio de las condiciones de vida de cada sexo. Este tema no había sido estudiado antes en Chile y ello se debe, en gran parte, a que las pruebas de la discriminación hacia las mujeres en el sistema educacional no son obvias ni saltan a la vista. En efecto, hoy en día en Chile no subsisten marcadas desigualdades de acceso a los distintos niveles de enseñanza. En el curso de la historia, las mujeres han logrado grandes conquistas en el campo educacional, y la educación ha hecho aportes notables hacia relaciones más igualitarias ent re varones y mujeres. Sin embargo, en la investigación partimos suponiendo que si la sociedad estaba organizada en base a la supremacía masculina, esto debía reflejarse de alguna manera en el sistema educacional. Dicho sistema, por una parte, reproducía e l orden y la jerarquía social entre los sexos, vigentes en la sociedad en cada período histórico, y al mismo tiempo era un factor de cambio, que proporcionaba a las mujeres herramientas intelectuales y técnicas indispensables a su autonomía. Nos encontrába mos frente a una realidad compleja, en que la educación era a la vez factor de progreso y de conservación. Al delimitar el objeto de estudio nos pareció que lo primero y más interesante era abordar el sistema educacional a partir de los docentes, y estudiar cuál es el papel específico que desempeñan en la transmisión 1 Recordemos que según el último censo de población y vivienda (1982), sólo un tercio de las mujeres de 15 años y más participan en la fuerza de trabajo. de roles de género 2. Postulamos que junto con enseñar matemáticas o ciencias naturales, transmiten, las más de las veces en forma inconsciente e involuntaria, sus propios valores y normas. Su manera de enseñar, así como las relaciones que establecen con sus alumnos, están permeados por sus propios conocimientos, creencias y actitudes respecto de los roles de género. Todo lo que el sistema educacional hace o pretende hacer se concreta en la práctica de los docentes. Son los actores, los agentes de la transmisión cultural, su elemento dinámico, aquel que pone en movimiento a todos los demás. La mejor y más innovadora política educacional, que busque promover una efectiva igualdad entre mujeres y varones, quedará en el papel si no se ajusta a los cambios que las docentes pueden asumir y llevar a cabo en un momento determinado. Los cambios no pueden venir sólo "desde arriba". Cualquier propuesta nueva debe basarse en un conocimiento acabado de las c reencias, actitudes y posturas de los profesores en materia de roles de género. Por otra parte, a pesar de que el sistema educacional sea jerarquizado y el currículum escolar esté prefijado, los docentes tienen posibilidades explícitas de libertad en su a plicación 3. Esto significa, que aún cuando los textos escolares de que se dispone sean sexistas y conservadores y que el currículum poco aporte al cuestionamiento de los roles establecidos, profesores/as conscientes de la problemática del género podrán introducir esta nueva perspectiva en sus clases. 2 Utilizamos el término "género" y no "sexo. La palabra sexo apunta a la s diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Con el término género nos referimos a algo más amplio que la diferenciación biológica. Apuntamos al ser sexual en tanto construcción cultural y a la relación de poder que existe entre hombres y mujeres. 3 Decreto 40.002 Ministerio de Educación. PRIMERA PARTE MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACIÖN En esta parte describiremos los hallazgos que ya existían sobre nuestro tema de investigación y los presupuestos teóricos que orien taron la formulación de hip ótesis, la búsqueda de información empírica y su ulterior interpretación. En el primer capitulo señalaremos los hallazgos e interpre taciones acerca de la transmisión de género en la escuela, desarro llados por investigaciones relevantes del mundo anglosa jón y que proveen evidencia de que la subordinación y dominación de las mujeres se transmite en la escuela. En el segundo capitulo presentaremos los principales conceptos que orientaron nuestra propia investigación. Dichos conceptos contribuyen a mostrar que también en Chile, en el ámbito educacional, se transmite la subordinación y dominación de las mujeres, y explican de qué modo esto ocurre. Las investigaciones a que nos referiremos más adelante muestran la existencia de procesos de socialización difere nciados y diferenciadores para alumnos y alumnas en la escuela. Permiten ver con claridad que el aula mantiene e incluso refuerza, concepciones que llevan a ubicar a mujeres y hombres de modo diferente en el seno de la sociedad. Se podría argüir -y de hecho hay quién lo hace- que tal situación es el resultado de diferencias biológicas existentes entre ambos sexos y que en consecuencia, el hecho de que a los hombres se les eduque para desempeñarse en roles distintos a los de las mujeres, no es más que el resultado "natural" de tales diferencias biológicas. Frente a esa argumentación, las investigaciones presentadas indican que si bien hay innegables diferencias biológicas entre ambos sexos, lo que constituye problema son las desigualdades entre ellos. Estas desigualdades tienen carácter social, se construyen y se reprodu cen socialmente y, si bien se apoyan en las diferencias biológicas, en ningún caso son el resultado exclusivo de ellas. Más aún, el problema no es sólo la inferioridad de las mujeres, sino j unto con ella, su situación de subordinación ante los hombres, su condición de dominadas. En sentido estricto, el tema de esta investigación -el problema de la transmisión de género en el sistema educacional - se refiere a cómo se transmite intergeneracionalmente la subordinación de las mujeres; a cómo en cada generación, se va otorgando a los hombres poder sobre las mujeres y cómo ambos, hombres y mujeres, consienten en que tal situación es "natural". CAPITULO I TRANSMISION DE GENERO EN LA ESCUELA: ESTADO DE LA CUESTION La revisión bibliográfica revela que el tema de la transmisión del género en la práctica docente ha sido poco estudiado, no sólo en Latinoamérica sino también en los países desarrollados. Encontramos algunos estudios producidos en el mundo anglosajón, destacándose particularmente los realizados por Stanwort (1981) y Spender (1982). El primero es una investigación empírica basada en entrevistas detalladas a profesores y profesoras y a una muestra de sus alumnos y alumnas, en siete cursos de nivel A (lo que corresponde aproximadamente a un 42 medio), de un colegio secundario denominado de "further educa tion", en el departamento de humanidades. Según la autora, "El objetivo (de la investigación) no era producir una descripción de los acontecimientos en la sala de clases tal como podrían aparecer a un observador imparcial, sino más bien captar la calidad de la vida en la sala de clases de la manera como la experimentan los alumnos y las alumnas. Yo quería saber qué significa para las niñas y los muchachos su experiencia educacional, qué efectos tiene sobre su autoimagen y sobre su visión del propio y del otro sexo". La autora eligió el tipo de colegio secundario más moderno, aquél donde cabría esperar menos discriminación ha cia las mujeres. "En dicho departamento todos los cursos son coeducacionales; las actividades académicas y extracurriculares están abiertas a todos los alumnos, ya sean hombres o mujeres; los alumnos no usan uniforme; hay relativamente pocas reglas de conducta y ciertamente ninguna que diferencie a hombres y mujeres; la proporción de alumnas y de profesoras es mucho más alta que, por ejemplo, en un departamento de matemáticas y ciencia; y las niñas son tan exitosas como los hombres en términos de rendimient o académico. En pocas palabras, se podría pensar que un establecimiento mixto de tipo liberal como éste seria el que más evitaría marginalizar a las niñas o definirlas como ciudadanas de segunda clase". El segundo estudio es un Estado de la Cuestión que revisgrancantidad de estudios históricos y sociológicos sobre género y educación, proporcionando una bibliografía de 123 títulos. La autora manifiesta haberse apoyado mucho en los trabajos de Michelle Stanworth y de Katherine Clerricoates. A pesar de no ser muy numerosos, dichos estudios han descrito de manera bastante completa los fenómenos que nos interesaba estudiar en Chile, y nos permitieron comenzar nuestra investigación con hipótesis precisas. 1. Visión patriarcal compartido. de la sociedad a pesar del curr iculum Las investigaciones mencionadas constatan que si bien hoy en día las mujeres y los hombres se educan en establecimientos mixtos, y siguen el mismo currículum, salen de la escuela con expectativas intactas de una división convencional d el trabajo entre los sexos (Stanworth, 1981; Dupont, 1980; Gianini Belotti, 1984; Moreno, 1986). Se considera entonces que la escuela transmite una concepción patriarcal 1 de la división del trabajo, lo que constituye un problema de calidad de la enseñanza en tanto una educación que transmite ese tipo de concepciones se juzga inadecuada y discriminadora (Stanworth, 1981). En efecto, los niños y las niñas pasan un mínimo de 15.000 horas en la escuela durante la infancia y la adolescencia; la escuela es la agencia a través de la cual se ven confrontados de manera relativamente uniforme con los estándares y las expectativas de la comunidad adulta. Y "esta confrontación no hace nada para reducir e inclusive refuerza la fuerte presión social hacia una rígida divi sión social del trabajo entre los sexos" (Stanworth, 1981). Otro estudio realizado en escuelas londinenses (Blackstone y Weinreich-Haste, citado por Stanworth 1981) constata que las muchachas de 15 años conciben su futuro en términos de matrimonio y dedic ación a la familia, junto con el trabajo; mientras que los muchachos sólo piensan en sí mismos en términos de carrera y además hacen su opción vocacional considerando un rango mucho más amplio de carreras que las niñas. Mientras las ambiciones y deseos de las niñas tienden a circunscribirse a las obligaciones domésticas, numerosos muchachos terminan su educación aparentemente sin conciencia de las responsabilidades familiares y domésticas que debieran o deberán asumir. Aún más, la permanencia de la creencia de que las mujeres sólo tienen derecho a dedicarse a su carrera después que los niños hayan entrado al colegio, implica una "relegación permanente de las mujeres a las carreras de segundo rango" (Stanworth, 1981; Best, 1985). La investigación sobre el te ma señala asimismo que en la educación no se cuestionan las opciones tradicionales que efectúan ambos sexos en la enseñanza. Estudios realizados tanto en Europa como en Chile muestran que hay una polarización de las mujeres hacia lo humanístico -artistico y de los hombres hacia la ciencia y la tecnología, siendo este patrón más marcado en las escuelas mixtas que en las de un solo sexo, pues en aquéllas los alumnos o alumnas pueden estar mucho más ansiosos de poner de manifiesto los límites entre ellos y el s exo opuesto (Shaws, 1977). Este hecho se contrapone a la lógica común de que en la enseñanza mixta es donde se aprende y estimula la compe tencia entre ambos sexos (Stanworth, 1981; Best, 1985; Dunningan, 1977; Moreno, 1986; Rossetti y otros, 1988). 1.2 Legitimación y reproducción de la desigualdad entre los sexos Diversos autores han puesto en cuestión el mito de la meritocra cia, según el cual la escuela acoge imparcialmente a niños y niñas, y estimula los talentos individuales de acuerdo a las aptitude s, sin consideración de características adscritas, sean éstas de clase o género (Stanworth, 1981; Dupont, 1980). Por ejemplo, se ha visto que la educación prepara a los alumnos y alumnas de clase trabajadora para posiciones subordinadas en la 1 Por visión patriarcal entendemos aquella que atribuye a la mujer un lugar secundario en la sociedad y un rol subordinado al hombre. estructura de clases (Bourdieu y Passeron, 1970); asimismo, la educación moldea la conciencia de los alumnos/as de modo tal que las niñas, en todos los niveles del sistema educacional, concedan supe rioridad y prioridad a los hombres (Best, 1985; Stanworth, 1981). Seg ún estas autoras, no es sorprendente que los argumentos meritocrá ticos no consideren a las mujeres en la misma forma que a los hombres, y que los únicos talentos que se atribuyan a las mujeres sean domésticos (cuidado de los hijos y trabajo en el hogar), quedando por ello limitadas para competir con los hombres en el ámbito académico (Stanworth, 1981). Varias investigadoras 2, que han desarrollado un trabajo teórico sobre educación y división social de género, señalan que las mujeres ocupan un lugar único en la reproducción del capitalismo. Por una parte, cuando trabajan en forma remunerada se concentran en los sectores de la economía en que los empleos demandan un trabajo más intenso, ofrecen menores remuneraciones y son más inestables. Por otra parte, las mujeres son responsables de mantener y renovar la fuerza de trabajo, criando y educando a los niños y cuidando de los trabajadores adultos (maridos, hermanos, amantes). En este marco, la escuela enseña hábitos correspondientes a las funciones futuras en l a vida contribuyendo a que las mujeres están siempre disponibles para dedicarse a la reproducción de la fuerza de trabajo y para desempeñarse en empleos subalternos (Stanworth, 1981). Las mujeres terminan su educación, por lo general, peor prepa radas que los hombres para competir en el mercado de trabajo y habiendo internalizado la concepción de que sus mayores esperanzas de realiza ción radican en entregarse, a través del hogar y de la familia, a un tipo de servicio que no es requerido de los hombres (St anworth, 1981). Niñas y niños tienden a adaptarse a los modelos de género propuestos (ya sea por sus progenitores, sus profesores y profesoras, los manuales escolares o las organizaciones paraescolares), princi palmente cuando se les ofrecen como indiscut ibles y tan evidentes que no requieren ser cuestionados. De hecho, la orientación escolar y profesional no los cuestiona (Moreno, 1986; Dupont, 1980; Best, 1985; Fahmy -Eid, 1983). 1.3 La problemática de las mujeres está fuera del currículum. El currículum oficial no transmite toda la herencia cultural común, sino que selecciona, dentro de la enorme cantidad de ideas, valores y conocimientos disponibles, los estilos intelectuales y las formas de expresión de los grupos dominantes, en términos de género y d e clase social. Incluso "la historia de la clase trabajadora es la de los hombres trabajadores" (Stanworth, 1981; Moreno, 1986). Dale Spender (1982) analiza en profundidad cómo el currículum excluye los múltiples escritos feministas producidos a lo largo de la historia. "Los hombres controlan el conocimiento que se entrega en la escuela a través de los profesores y las profesoras y los materiales didácticos, de forma tal que las mujeres quedan fuera de registro. No aprendemos virtualmente nada acerca de nu estras propias vidas, se nos entrega muy poco o ningún conocimiento acerca de nuestra existencia, no sabemos casi nada de nuestro pasado, no se nos dice casi nada acerca de nuestra autonomía y fuerza y se nos niega cualquier conocimiento que pudiera incentivarnos a desarrollarnos independientemente de los hombres". 2 En particular Ann Marie Wolpe, Rosemary Deem y Miriam David. La consecuencia principal de ello es que cada generación de mujeres debe hacer su propio aprendizaje de cuestionamiento de su rol en la sociedad, sin una tradición en la cual apoyarse. Spender c aracteriza este fenómeno diciendo que la problemática de la condición femenina está permanentemente "off the record" (fuera de registro), y que no se incluye en el conocimiento y la enseñanza impartidos en los establecimientos educacionales. Así, por ejemp lo, dentro de la cultura inglesa destacan figuras tales como Aphra Behn (1640 -1689), Mary Somerville (1780 -1872), Harriet Martineau (1800 -1872), Mary Wollstonecraft (Vindication of the wrights of women, 1792) y Virginia Woolf (Three guineas, 1928) quienes tomaron conciencia del control masculino de la educación, escribieron al respecto y sin embargo son ignoradas en el currículum oficial. 1.4 Pedagogía oculta de género y sistema jerárquico La sala de clases es un ámbito en que niñas y niños dependen de un a persona adulta con mucho poder, relacionada con su bienestar presente y con su futuro a largo plazo, que difícilmente puede evitar participar en procesos donde las relaciones normales y las clasifica ciones entre los sexos son constantemente definidas (S tanworth, 1981). Las investigaciones revisadas constatan que en la sala de clases los docentes reproducen de modo activo el sistema jerárquico de divisiones y clasificaciones de género, que no lo cuestionan sino que lo refuerzan, y ello ocurre a pesar de que en su discurso teórico propicien la igualdad entre los sexos (Stanworth, 1981; Dupont, 1980; Gianini Belotti, 1984; Moreno, 1986). Ahora bien, la reproducción no opera abiertamente, dado el discurso igualitario de la escuela, sino que en forma invisib le e incluso inconsciente pero eficiente. Michelle Stanworth da algunos ejemplos de la pedagogía oculta de género. Se separa a los niños y las niñas en la realización de activi dades o tareas, aduciendo motivos prácticos pero sin que exista una justificación educacional para ello. Se enseña la misma materia a niñas y niños, pero dando a entender que no necesitan adquirir el mismo dominio sobre ella. Por ejemplo, se plantea que la costura es imperativa para las mujeres y que basta que los hombres sepan algo al respecto. "En las clases de carpintería se exige que los muchachos produzcan trabajos de calidad pero las mujeres pueden ser diletantes. No es raro entonces que los alumnos salgan de esas clases compartidas con la convicción de que las tareas doméstic as son propias de las mujeres y la carpintería propia de los hombres". Al pasar materia se dan ejemplos que privilegian a un género, o bien se trabaja con textos cuyas ilustraciones hacen más referencia a un sexo que a otro. A menudo la discriminación oc urre en aspectos que el docente no considera esenciales en la enseñanza. Puede darse, por ejemplo, en las bromas que el docente utiliza para amenizar su clase, cargadas de contenidos sexistas que aparecen como naturales y humorísticos. Puede también discriminarse a las mujeres a través de la asigna ción de responsabilidades diferentes según el sexo, tanto en el plano escolar como extraescolar, lo que se aprecia claramente en la vida cotidiana de la sala de clases. Por otra parte, es importante tener prese nte que el problema de la discriminación de las niñas no consiste en que son evaluadas con mayores exigencias que los niños, o bien que se les nieguen oportuni dades educacionales. según Stanworth (1981), los profesores están convencidos de que los niños y las niñas se comportan de acuerdo a los estereotipos correspondientes a su sexo, inclusive cuando esto no corresponde a la realidad medida por estudios objetivos. Dichas expectativas sobre los intereses, habilidades, conducta y personalidad, acrecientan por tanto las diferencias existentes entre los sexos y constituyen un problema para los niños y las niñas que no corresponden con el estereotipo. Ahora bien, tener expectativas diferentes para ambos sexos no es necesariamente sinónimo de prejuicio. Los p rofesores se comportan en forma distinta en el contexto de la sala de clases que cuando teorizan acerca de la educación, "son igualitarias en teoría pero no en la práctica". Por último, los docentes varones tienden más que las mujeres a percibir las diferencias entre los sexos; dado que nos inclinamos a reforzar aquello que percibimos como real/natural, los profesores hombres tenderían más que las profesoras a reforzar las diferencias (Stanworth, 1981). 1.5 Invisibilidad de las niñas en las clases mixtas Varias encuestas han mostrado que la mayoría de los profesores de escuelas secundarias prefieren trabajar con niños. Aún más, estudios basados en observación en sala de clases han indicado, casi siempre, que los niños reciben mayor atención y tiempo de su s profesores, ya sea porque son alumnos brillantes, ya sea porque se portan mal. Se recrimina más a los niños, y esto equivale a prestarles más atención. (De alguna manera resulta más atractivo quien se porta mal). De las niñas, en cambio, los profesores esperan que sean más cuidadosas, atentas, disciplinadas y menos creativas (Stanworth, 1981; Dupont, 1980; Gianini Belotti, 1984). Tal como lo expresa el profesor Bernstein 3, "los niños y niñas hacen más fácil para el profesor aplicar las reglas de género. Las niñas son más tranquilas, los niños hacen mucho ruido, los niños piden atención, siempre están demandando atención. Ese es él juego que se realiza en la sala de clases, donde hay actores y espectadores. Los niños a menudo actúan para las niñas. La aud iencia para los niños en una clase mixta son las niñas". Los docentes en general sienten más apego y más preocupación respecto de los buenos alumnos o alumnas, pero expresan dos veces más preocupación por los hombres que por las mujeres, y manifiestan tre s veces más apego por ellos que por ellas. Además, los únicos alumnos de rendimiento mediano o malo por los cuales los docentes se preocupan son hombres. Una mujer que es mala alumna es dos veces más rechazada que un hombre. El anonimato de las mujeres es causado en parte por su silencio en la sala de clases (ellas tienen mejor conducta y menor participa ción). Este silencio, a su vez, lleva a que los profesores recuerden con más facilidad la cara y los nombres de los niños que de las niñas. La transparencia o invisibilidad de las niñas en la sala de clases, percibida por los docentes y reforzada por sus compañeros, contribuye activa y permanentemente a su exclusión y segregación. Esto tiene muchas consecuencias negativas, ya que ser identificado es algo mu y importante 3 Conversación del Profesor Bernstein con el equipo de investigación. para los alumnos o alumnas, es considerado una señal de aprecio y lleva a sentirse cómodo en clase e involucrado en lo que sucede. El grado de estima que los profesores demuestran a sus alumnos o alumnas -que se manifiesta en gestos tales com o recordar sus nombres, responder o no a sus preguntas - es muy importante para ellos y ellas. Este "reconocimiento" ejerce gran influencia en la autoimagen de los alumnos o alumnas y, por tanto, puede llegar a tener consecuencias en su éxito escolar y en su desarrollo personal (Stanworth, 1981). La menor atención que los docentes prestan a las alumnas puede generar inseguridad y falta de confianza en sí mismas, a pesar de sus logros académicos. Esto produce en la vida adulta una ansia siempre viva por aprender y el temor de no estar suficientemente preparada para asumir responsabilidades o cargos de poder. Según Dale Spender (1982), "no es difícil establecer quien capta más la atención de los profesores en la clase, y numerosos estudios señalan que los niñ os son los que captan la mayor parte de ella. Las niñas no sólo reciben menos atención sino que deben esperar más por ella y estarse eternidades con la mano levantada 4. Esto que sucede con las niñas es de muchas conse cuencias. Se ha demostrado hace mucho tiempo que hablar de la propia experiencia es el punto de partida en el proceso de aprendizaje. La educación actual, por todas las razones señaladas anteriormente, contribuye a disminuir la confianza en sí mismas y la autoestima de las niñas". 1.6 Lenguaje e invisibilidad de las niñas La investigación ha demostrado que el lenguaje utilizado en la sala de clases es un elemento fundamental en la transmisión de la jerarquía de géneros. "El lenguaje provee tal vez el nivel más profundo y menos transmite a los niños que los iniciadores, los agentes activos, el medio más claro respecto de cómo, en intencional, nuestra forma de enseñar hombres y sólo los hombres son los los sujetos de la vida humana. Cuando decimos: ‘los colonos americanos llevaron a sus esposa s e hijos hacia el Nuevo Mundo,, en vez de las familias americanas viajaron al Nuevo Mundo' ¿no estamos acaso enseñando a los alumnos y alumnas que las mujeres y los niños son pasivos y que es imposible que las mujeres tomen la iniciativa, salvo cuando lo hacen bajo la protección de un hombre? A través de afirmaciones de la vida cotidiana tales como los inventores y sus esposas, o un científico dedica todo su tiempo a... 1 o el hombre primitivo descubrió el fuego, dejamos de mencionar a las mujeres y por ello las excluimos de vastas áreas de la cultura y de la experiencia humanas. Cuando agregamos a un sustantivo la palabra ,mujer, (en la oración luna mujer atleta, o luna mujer física,) damos la impresión de que los atletas o los físicos son normalmente, tí picamente (¿debieran ser?) hombres. Para aquellos que siguen creyendo que palabras tales como El hombre, (por la humanidad) o él, son términos genéricos, bajo los cuales todo el mundo incluye a las mujeres tanto como a los hombres, vale la 4 Ver Sears & Feldamann para una revisión del tema (1976) y Birgit Brock-Utne. pena señalar que investigaciones realizadas con alumnos o alumnas, en todos los niveles de enseñanza, han mostrado que eso no sucede así. Se han efectuado experimentos en que niños ilustran historias acerca del hombre primitivo, con dibujos de hombres, a los cuales atribuyen nombres masculinos. Inclusive entre los estudiantes univer sitarios -que ciertamente están más conscientes de las convenciones lingüísticas- la palabra 'hombre, usualmente les evoca a adultos de sexo masculino. Esto fue comprobado por un estudio sobr e estudiantes de un college norteamericano a los cuales se pidió seleccionar ilustraciones para un texto de sociología en vías de publicación. Aquellos que recibieron capítulos con encabezamientos tales como 'El hombre social,, El hombre industrial,, El ho mbre político,, en forma abrumadora, eligieron dibujos de adultos masculinos realizando actividades de tipo social, industrial o política. Otros estudiantes cuyos capítulos se titulaban Sociedad,, Vida Industrial', 'Comportamiento político, seleccionaron una proporción mucho mayor de ilustraciones que incluían a mujeres y a hombres, a niños y a niñas" (Michelle Stanworth, 1981). 1.7 El buen rendimiento escolar de las niñas y la creatividad A pesar de la menor atención que reciben las niñas, hay concor dancia en las investigaciones revisadas en que es habitual que las niñas tengan un buen rendimiento, inclusive superior a los alumnos. A pesar de sus logros académicos, la creatividad es vista como una cualidad eminentemente masculina. Al respecto el profes or Bernstein 5 se refiere a los plantea mientos de Valerie Walkerdine. "A la base de todo esto está el asunto de quién posee la creatividad. Los hombres se han apropiado de la creatividad. Haga lo que haga una niña nunca va a ser vista como creativa. Los si gnos de la creatividad son masculinos. Un alumno creativo va a ser un poco maldadoso, un poco diferente, va a gritar. La creatividad está vinculada con ciertas formas de desviación. El profesor dice: Fulano es desobediente, es revoltoso, pero es muy buen a lumno, es muy creativo. De la niña, va a decir: hace un muy buen trabajo. Hagan lo que hagan, las niñas nunca pueden ser creadoras. Ese es un espacio del cual se han apropiado totalmente los hombres.... Para el profesor, los signos de la creatividad son masculinos y las niñas no se ven a sí mismas como creativas porque no poseen estos signos. Aprenden a ser no creativas”. El profesor Bernstein sostiene además que se pone de manifiesto una contradicción entre códigos pedagógicos en la escuela. Por una parte hay un código de la escuela según el cual para aprender hay que estar quieto y mientras más participas menos logros tienes. Por otra parte, quienes lo cumplen -las niñas- no son apreciados por los docentes, porque opera otro código: los seres creativos no son quietos. "Por muy bien que opere una niña no es vista como creativa". Todo lo anterior demuestra que la atribución de creatividad obedece a una clasificación de género, y por eso Dale Spender (1982) sostiene que "los hombres tienen razón en virtud de su sexo y no por lo que dicen, y las mujeres están equivocadas, independientemente de lo que digan. Ese es el principio fundamental que estructura y organiza nuestra sociedad y que es transmitido día a día en la educación". 5 Conversación con el profesor Bernstein del equipo de investigación Agrega asimismo, "se considera que las niñas se portan mejor, son más responsables, limpias y ordenadas en todo sentido pero que el verdadero desarrollo intelectual es de los niños. Cuando las niñas tienen buen rendimiento, se explica a menudo en términos de su capacidad de conformidad. Hacen la pregunta adecuada porque así se espera de ellas, siguen las reglas porque son pasivas y dependientes, su trabajo es limpio y cuidado y por lo tanto no son creativas. Por el contrario, cuando un niño tiene buen rendimiento es porque es independie nte y de mente abierta; sus preguntas equivocadas demuestran que tiene un pensamiento propio, su fracaso en seguir las reglas es una evidencia de su no conformismo intelectual, su trabajo poco cuidado es una señal de creatividad. independientemente de su r endimiento, los esfuerzos de las niñas no son vistos como señales de inteligencia; en cambio, independientemente de su rendimiento, los esfuerzos de los niños son vistos como negativamente inteligentes". Hay una creencia en un "potencial" superior de los hombres; cuando no aparece los profesores se preocupan aún más de los alumnos, para hacerlo aparecer (Dale Spender, 1982). Las investigaciones revisadas indican que las clasificaciones de los docentes sobre quién posee la creatividad, no pueden dejar de i nfluir en su trato hacia ambos sexos en la clase y en el desenvolvi miento futuro de alumnas y alumnos. "Si los profesores deciden que las niñas en sus clases no son tan vivas o curiosas o competentes como los niños - y hay fundamentos para sospechar que mu chos docentes hacen ese tipo de afirmaciones-, entonces es muy probable que van a proporcionarles, en tanto grupo, materiales apropiados para estudiantes menos vivos, curiosos o competentes. Nell Keddie (1975) ha mostrado que se ofrecen tareas y actividades distintas, y se espera que se comporten de modo distinto, a los estudiantes que son percibidos como más capaces. En suma, expectativas reducidas generan conductas limitadas" (Dale Spender 1982). 1.8 Rendimiento y disciplinamiento de las mujeres Se espera una conducta más disciplinada en clases de parte de las niñas que de los niños. Al respecto hay expectativas y exigencias semejantes tanto en los docentes como en los estudiantes. "Los estudiantes saben que se espera de las niñas que sean tranquilas y dóciles. En 1973 Angele Parker interrogó a estudiantes. Ambos sexos sostuvieron que hacer preguntas, desafiar la autoridad de los profe sores, pedir razones y explicaciones, en suma comportarse de modo activo en la sala de clases, era una actividad masculin a. Y ambos sexos saben que las niñas que no se conforman a esas expectativas son castigadas" (Dale Spender, 19 Esta mayor disciplina femenina tiene ventajas y desventajas para las alumnas. Es probable que el buen resultado escolar de las niñas se deba en parte a que se comportan en forma más disciplinada en clase que sus compañeros. Según el profesor Bernstein 6, la actitud tranquila que caracteriza a las niñas en la clase tiene efectos positivos en términos aprendizaje. "Probablemente las niñas son mejore s porque están más atentas y así obtienen más información; por otra parte, el profesor presta más atención a los niños, en términos del discurso regulativo, e interactúa más con ellos en lo instruccional; pero la pasividad de las niñas, la aparente 6 Ibid. pasividad de las instruccional". niñas, facilita la adquisición del discurso Pero no todo es tan positivo. Los logros académicos en las mujeres irían aparejados con la internalización de la disciplina y por ahí de la subordinación de género. La educación en vez de emancipar, disciplinaría y las mejores alumnas serían al mismo tiempo las más tradicionales en términos de género. "Si esto es así, lleva a una conclusión muy interesante. Mientras mejores son las niñas en términos del discurso instruccional, más están atrapadas por el discurso regulativo. En otras palabras, mientras mejores son en la adquisición de conocimientos, son más tradicionales en términos de género" 7. profesor Bernstein plantea inclusive que el control de la mujer que tiene acceso a la educación y buenos logros académicos, puede ser entendido como coherente con su situación de subordinación en la sociedad". Si la mujer no es controlada, entonces la reproducción cultural está amenazada, y también corren peligro la reproducción biológica y la fam ilia"8. 1.9 Visión estereotipada del futuro de niños y niñas Son numerosas las investigaciones que muestran que el tipo de futuro que los docentes imaginan para las mujeres influye en las interacciones en la sala de clases y en su orientación vocacional . Si se supone que las niñas son menos ambiciosas que los niños, no corresponde que los profesores se preocupen académicamente mucho de ellas. Aun cuando las alumnas son responsables y capaces, tienden a' ser percibidas por sus profesores y profesoras como carentes de autoridad y de asertividad, cualidades consideradas como prerrequisitos de ocupaciones y empleos masculinos (Stanworth, 1981; Dupont, 1980; Moreno, 1986). Sólo cuando una alumna contradice en forma marcada el estereotipo femenino, sus profesores logran concebirla en una carrera no tradicional (Stanworth, 1981). Las ocupaciones que se esperan para las niñas rara vez son algo distinto a secretaria, enfermera o profesora, aún si se trata de alumnas con excelente rendimiento o con aspiraciones dife rentes (Stanworth, 1981; Best, 1985). Sin embargo, los profesores suelen imaginar a los muchachos en puestos de responsabilidad y autoridad, inclusive cuando son malos alumnos (Stanworth, 1981). En los planteamientos de los profesores está implícito que l a capacidad, eficiencia e iniciativa de las mujeres se canalizarán hacia ocupaciones de servicio o subordinadas, en vez de hacia otras esferas menos tradicionales. Para los profesores concebir el futuro de sus alumnas es pensarlas casadas (Stanworth, 1981; Dunningan, 1977). 1.10 Algunas dificultades pedagógica respecto del cambio de la práctica Varios autores recomiendan tener presente que al formular un cuestionamiento de la escuela los docentes pueden sentirse criticados respecto de su objetividad acad émica, lo que debilitaría una de sus fuentes de autoridad. Del mismo modo, pueden sentir las criticas como desafío a su propia integridad e identidad profesional. Para atender este problema habría que lograr que los docentes percibiesen los cuestionamientos como un excitante desafío académico y pedagógico. Sería necesario también mostrarles cómo la cultura patriarcal distorsiona la realidad, y que existe una distancia entre nuestras vidas y aquellas 7 8 Ibid. Ibid. reflejadas por las disciplinas y la literatura. Asimismo h abría que señalarles que estos cuestionamientos permiten que también los alumnos y alumnas reflexionen sobre el tema (Stanworth, 1981). Spender (1982) se refiere a las dificultades que es previsible encontrar cuando se intenta proporcionar una educación ig ualitaria en la sala de clases. Señala, por ejemplo, que no basta que el docente tenga la intención de brindar el mismo tiempo y atención a ambos sexos. En ciertos casos los alumnos hombres se opondrán tenazmente a compartir la atención del docente, estimando que lo justo es que ellos, en clases mixtas, obtengan la mayor parte de dicha atención. su reacción será portarse mal y boicotear las actividades del la docente hasta que se vuelvan a centrar en ternas de interés masculino. "Puesto que en nuestra socie dad la enseñanza está tan asociada con el control de la sala de clases (cosa que podría ser modificada si las mujeres pudieran decir su palabra al respecto) simplemente los docentes no pueden permitirse tener una sala de clases en que los niños no están in teresados y se porten mal. Entonces los niños obtienen lo que quieren, las clases se dirigen hacia ellos". Dale Spender cita a un profesor que dice: "Es un poco más difícil mantener la atención de los niños, por lo menos esa es mi experiencia, por eso yo oriento el tema más hacia ellos que hacia las niñas que son buenas para prestar atención en clase" (Clarricoates, 1978; pp356 -357 en Dale Spender). Ese es el proceso a través del cual la experiencia masculina se convierte en la experiencia de la clase, a t ravés del cual la educación reproduce los patrones de la sociedad global". Spender señala también que cuando un docente intenta enriquecer el currículum, introduciendo en su clase la problemática y la experien cia de las mujeres, a menudo experimenta difi cultades con las autoridades del establecimiento porque se considera que está haciendo política y que pretende promover doctrinas contrarias a la familia. La educación no sólo refleja las demandas de los grupos dominan tes, los cambios en la economía o la s relaciones de poder existentes entre los sexos en la sociedad. Por el contrario, la educación es parcialmente autónoma, es el campo de diversas presiones y luchas, lo que permite afirmar que, si se interviene en ella, cierto grado de cambio social es posible. Por este motivo, pueden llevarse a cabo reformas educacionales referidas al género al interior de los esta blecimientos educacionales. Estas intervenciones suponen conocer la forma como opera el currículum y el trabajo interno de la escuela, así como modificar la organización escolar y las relaciones al interior de la sala de clases (Stanworth, 1981). CAPITULO II LA INTERPRETACION TEORICA DE LA INVESTIGACION La revisión bibliográfica señalada en el capitulo anterior nos mostró que a pesar de est udiar bajo un curriculum común, los jóvenes salen de la escuela con una visión patriarcal de la sociedad, que no es cuestionada por la escuela. Los hallazgos de la investigación feminista no son incorporados al curriculum. Hay un conjunto de prácticas doce ntes y de formas de la organización escolar que consagran la primacía de lo masculino y la invisibilidad de los niñas, reforzando la jerarquía tradicional entre los sexos. Asimismo, la educación no cuestiona la orientación vocacional -profesional tradiciona l de ambos sexos, lo que incide en que las jóvenes salgan peor preparadas que los muchachos para enfrentar el mercado laboral. Nuestro problema teórico puede plantearse en los siguientes términos: ¿De qué manera la situación de subordinación de las mujere s en la sociedad se reconstruye en la transmisión escolar? ¿Cómo determinar lo que viene desde "fuera,, de la escuela en términos de creencias, discursos y prácticas de género y lo que se produce por las características propias de la transmisión escolar? ¿ De dónde y cómo se producen los cambios en las relaciones entre hombres y mujeres "afuera", y de qué manera esos cambios se introducen en la práctica escolar? Una posible respuesta sería indicar lisa y llanamente que la escuela refleja lo que ocurre más a llá de las aulas: dado que en la sociedad los hombres dominan a las mujeres, en la escuela existen ciertas prácticas que replican e inducen a la dominación y subordina ción. En tal caso, la investigación tratarla simplemente de describir tales prácticas. Sin embargo, tal respuesta no es enteramente satisfactoria, por lo menos en dos aspectos que a nuestro juicio son indispensables para un intento de explicación más completo del fenómeno. En primer lugar, desconoce las características particulares del proce so de transmisión escolar, lo que es propio de la escuela y que afecta la socialización de niños y jóvenes. En segundo lugar, no explica cómo ocurre tal proceso y cuáles son las relaciones que existen entre el "adentro" y el "afuera". Una segunda línea de análisis -que no se contrapone a la primera sería considerar que existe una ideología patriarcal dominante que, en tanto tal, impregna todas las prácticas sociales, incluyendo a la práctica pedagógica. La escuela sería una agencia de inculcación de tal ideología. En este caso, se trataría de buscar en la escuela aquellas prácticas que son manifestación de dicha ideología, e incluso también podrían rastrearse las prácticas contrapuestas, e interpretarlas como manifestación de ideologías no -patriarcales. Si bien este enfoque establece conexiones entre el “adentro" y el "afuera", a través del concepto ideología, nos parece insuficiente en tanto creemos que gran parte de las prácticas respecto del género se sostienen, más que en ideas manifiestas, en actitu des, comportamientos, costumbres; en fin, en una cultura tan profundamente arraigada que no siempre pasa por la conciencia de los sujetos y que sólo en parte puede ser atribuida a una ideología, a una creencia. El fenómeno es complejo, puesto que la situ ación de subordinación de las mujeres se observa en distintos ámbitos: el hogar, el trabajo, las organizaciones económicas, sociales y políticas, y ocurre incluso en aquellos dominios en los que virtualmente no hay hombres. Por tanto, cabe suponer que el posicionamiento y la aceptación de la subordinación en todos los ámbitos, de algún modo debe estar presente en el aula antes de que las jóvenes se incorporen a los distintos ámbitos en calidad de madre, trabajadora, asociada o militante. En suma, se requiere de una teoría que muestre cómo el "afuera" debe estar, de alguna forma, al interior del aula. Al mismo tiempo, esta teoría debe explicar cómo y por qué ciertos discursos y prácticas posicionarán a las niñas en situación de subordinación respecto de sus compañeros. Nos parece que los conceptos de campos desarrollados por Bourdieu, la distinción entre ámbitos público y privado utilizada por la investigación feminista 9, la teoría de la transmisión cultural desarrollada por Bernstein y la noción de reproducc ión social utilizada por varias de las autoras presentadas en el capítulo anterior, permiten articular un marco interpretativo suficiente para los propósitos de este trabajo. Es importante señalar que ni Bernstein ni Bourdieu han realizado investigación sobre género, pero su teoría ofrece conceptos que se pueden aplicar a nuestra temática. 1. El "afuera": posiciones y jerarquías de hombres y mujeres 1.1 De la familia a la escuela. La educación en el ámbito público En Chile, como en otras sociedades, ha sta mediados del siglo XIX la principal institución de transmisión y reproducción de la cultura era la familia. Asimismo, esta constituía -para la gran mayoría de los chilenos la institución en cuyo interior se producían los recursos necesarios para su reproducción material. A cambio de trabajo en la hacienda (siglo XVIII) o el fundo (siglo XIX), los miembros de la familia campesina, los inquilinos, disponían del uso de un trozo de tierra para su subsistencia. El desenvolvimiento del capitalismo en nuestr o palo, pese a su carácter dependiente, introdujo profundos cambios en la estructura socioeconómica tradicional y, ya a mediados del presente siglo, la mayor parte de la población chilena vivía en localidades urbanas. Por ende, las familias campesinas que producían directamente los recursos Para su autosustento, constituían una minoría. Los cambios en la estructura económica y social, en especial la generalización de la forma salario y del mercado laboral como meca nismos para acceder a los bienes y servic ios necesarios para la subsistencia, significaron el desaparecimiento de la familia como unidad productiva generalizada, y en consecuencia ocasionaron cambios de la división sexual del trabajo en su interior. En este proceso, la familia mantuvo su preponderancia en la socialización primaria de sus miembros más jóvenes, 9 Para la discusión de los c onceptos de ámbito privado y ámbito público ver : Women, culture and society, Michelle Zimbalust Rosaldo y Louise Lampehere, Standford University Press, 1974. Women1s oppression today, Michelle Barret, Verso, 1980. The economice of women and work, Editora: Alice H. Amsden, Penguin 1980. Of marriage and the market, editado por Kate Young y otros, CSE Books, 1981. pero las tareas de la socialización posterior fueron asumidas, de modo creciente, por otras instituciones, en particular la escuela. En estos procesos se pueden establecer diferencias en la situación de hombres y mujeres. La desaparición de la familia como unidad productiva generalizada, significó que las mujeres participaran menos en la producción directa de los bienes necesarios para el autosustento. Asumieron roles y tareas vinculados a la administración familiar de los bienes adquiridos en el mercado, a la reproducción biológica y a la socialización temprana de los niños. En cambio, los nuevos tiempos obligaron a los hombres a salir de la familia en búsqueda del sustento, desatendiendo las tareas de educación y calificación para el trabajo de los niños mayores. La socialización de las mujeres para el trabajo doméstico se mantuvo en la familia, es decir en el ámbito privado, como responsabilidad de la madre campesina, incluso más tarde, cuan do la población fue mayoritariamente urbana. Las familias campesinas, junto con las condiciones materiales de su propia subsistencia, reproducían su condición de campesinos (por ende, su condición de clase). No mediaba entre una generación y otra el acces o al mercado de trabajo, sino que había una adscripción directa al trabajo mismo, proceso en el que tenía gran importancia la transmisión cultural realizada en el seno de la familia. El cambio más notable respecto de los procesos de socialización es que, e n gran medida, la reproducción de las clases -del orden social- dejó de ser, para los hombres, asunto puramente "doméstico", dependiendo de una agencia especializada, propia del ámbito público: la escuela. Sin embargo, aunque la familia dejó de ser la úni ca agencia de la reproducción social y cultural, mantuvo -y mantiene- una singular importancia como instancia de reproducción cultural. En efecto, la socialización primaria 10 de la mayoría de los individuos en la sociedad se lleva a cabo en su seno; por en de, las primeras experiencias significativas, portadoras de sentido e identidades sociales, se vivencian en la familia. Esto es particularmente relevante respecto del género, puesto que en la familia existen prácticas y discursos claramente establecidos de acuerdo al sexo y la edad de sus miembros. En la familia, los individuos adquieren los principios regulativos acerca de lo que es ser hombre o mujer en nuestra sociedad, lo que significa ser madre o padre, esposa o esposo, hija o hijo, o "portarse como... ". La educación formal, en cambio, es una agencia de socialización secundaria, cuya acción se inicia cuando los niños han adquirido algunos esquemas básicos de identidad y significados. Por ende, la escuela actúa sobre pautas culturales de género ya estab lecidas en el ámbito de la familia. 1.2 La autonomía relativa de la escuela Con todo, no se puede afirmar que la escuela sea un simple aparato de reproducción de las relaciones de producción, un mecanismo destinado a reproducir mecánicamente el orden soc ial11. La escuela, en cuanto agencia 10 Utilizamos el concepto de socialización primaria y socialización secundaria con los sentidos definidos por Berger y Luckman en: La construcción social de la realidad, Buenos Aires, Amorrortu, 1979 11 Dicha reproducción ocurriría ya sea a través de la incul cación de las habilidades necesarias para posicionar a los indivi duos en la producción, según el "principio de correspondencia" postulado de Bowles y Gintis (ver Schooling in especializada dentro del ámbito público, se mueve en un campo que, si bien está vinculado al de la producción (y también al campo político), es distinto de ambos: pertenece al campo del control simbólico y de la cultura y, por ende, tiene una dinámica y unos efectos derivados de su posición en esos campos. En tanto institución cultural produce efectos sociales que son perfectamente distinguibles de los condicionamientos económicos o políticos. Uno de estos efectos de ca mpo justamente tiene relación con la situación de las mujeres, que no podría ser explicada solamente en términos de lo que ocurre en la producción o en el Estado. La función más específica de las mujeres en el capitalismo radica en el ámbito doméstico - en tanto reproductoras de la fuerza de trabajo o, en el caso de las mujeres de las clases dominantes, del capital, a través de la herencia - y la mayoría de las mujeres que egresan o deser tan del sistema educativo se orientan (temporal o definitivamente) ha cia el ámbito doméstico. Sin embargo, también es cierto que un flujo no despreciable de mujeres ingresa a la fuerza de trabajo y constituye un segmento importante de la misma. 1.3 La escuela, una institución del ámbito público La escuela se encuentra fue ra de los límites de lo privado. En Chile, su organización en niveles de enseñanza y grados, el currícu lum, y la formación de su personal, son normados y supervisados por el Estado. Si bien existe una tendencia creciente a la privatización de la propiedad y del financiamiento de los establecimientos, los aspectos antes señalados siguen siendo materia pública. Por otra parte, la escuela es un espacio de encuentro de niños, niñas y joven provenientes de diversas familias, sin que medie entre ellos necesariam ente relaciones o lazos de consanguinidad, o siquiera de vecindad. Por último, y no menos importante, el conocimiento transmi tido en las escuelas no deriva directamente de aquellos que habitual mente pone en juego la familia. Los límites entre la escuela y la familia están claramente demar cados: desde los limites físicos que establece la arquitectura de los establecimientos, hasta el límite social determinado por el hecho que, al ingresar el niño al establecimiento deja de estar sometido a la autoridad de sus progenitores para someterse a otros adultos con los cuales no tiene ningún lazo de carácter privado. Pese a esta separación, la escuela, para cumplir su cometido, establece relaciones con las madres de los alumnos y alumnas, y son ellas las que mediante diversas actividades posibilitan su funcionamiento. Así, disponen y preparan a los niños y jóvenes para que asistan a clases: los alimentan, los visten de uniforme, les proveen de los útiles, en muchos casos los transportan desde y hacia el hogar. Por otra parte, son las principales interlocutoras de los docentes y autoridades del establecimiento, organizan los Centros de Padre (en realidad, de Madres), asisten a sus reuniones, pagan las cuota. Finalmente, la escuela supone que las madres apoyarán a su s hijos en el trabajo escolar que se realiza en casa. Se puede afirmar entonces que las madres constituyen el puente y el soporte entre las escuelas y las familias Capitalist América), o bien por medio de la inculcación mecánica de la ideología dominante, como postula Althusser (ver: La Filosofía como arma de la revolución). 1.4 La escuela, institución de control simbólico Dentro del ámbito público, el sistema edu cativo tiene múltiples relaciones con otras instituciones propias de ese ámbito, con el Estado, la Iglesia y las empresas. Siguiendo a Bourdieu (Cox, 1984) postulamos que, además de las relaciones entre el ámbito público y privado, "un análisis de las bases de la generación de lo que debe ser culturalmente reproducido por un sistema educativo dado ... debe considerar las relaciones entre y dentro del Campo de la Producción, el Campo del Control Simbólico y el Campo del Estado, así como la forma en que se realizan los principios de clase en esas relaciones" (subrayado en el original) 12. Las relaciones dentro y entre los campos son expresiones de las relaciones de clases de la sociedad. Lo que se juega en cada uno de los campos es la apropiación del capital f ísico (campo de la producción) o simbólico (campo del control simbólico) o la posibilidad de intervenir y regular el orden social (campo político), a tal punto que las clases constituyen el principio cultural dominante. Las clase: constituyen posiciones diferenciadas en términos de la distribución del poder entre los grupos sociales, que se materializa en desigualdades respecto de la creación, organización, distribución, legitimación y reproducción de los valores materiales y simbólicos. Sin embargo, "las relaciones de poder no agotan las relaciones de clases y pueden ir en cierto modo más allá de ellas. Desde luego (dichas relaciones de poder), tendrán pertinencia de clases ... y tienen interés en el terreno de la dominación política. Pero no reposan sobre las mismas bases que la división social del trabajo y tampoco son una mera consecuencia, una homologación o isomorfismo de esa división; esto es muy notable en el caso de las relaciones entre hombres y mujeres. Sabemos ahora que la división de clases no e s el terreno exclusivo de la constitución del poder, aún cuando en las sociedades de clase todo poder lleva un significado de clase" (Poulantzas, 1978). En otras palabras, junto a los efectos de entre los campos, originados en la división social del trabajo o de clases, operan también efectos provenientes de la dominación masculina. 12 Los campos resultan de las relaciones de fuerza entre agentes y/o instituciones en pugna por formas específicas de poder, ya sea económico, político o cultural. Bourdieu (ver Cox, 1984) propone distinguir entre los siguientes campos: a) Campo de la Producción: campo. cuyas agencias e ideologías regulan los medios, contextos y posibilidades de los recursos físicos y cuyas categorías y prácticas son reguladas por el principio de la división social del trabajo y por sus relaciones sociales internas; produce y reproduce las relaciones de clase de una sociedad. b) Campo del Estado (o político): las prácticas de este campo se orientan hacia el mando sobre las personas, y no sólo incluyen a la esfera jurídico-administrativa del Estado, sino a aquellas organizaciones que, no formando parte de dicha esfera, se focaliz an hacia la conquista del poder o la intervención legítima del orden como un todo (los partidos políticos, por ejemplo). c) Campo del control simbólico: en él se encuentra en juego lo que Bourdieu denomina el capital cultural, esto es, los medios, context os y posibilidades de la producción y reproducción cultural. Las prácticas de sus agentes y agencias se focalizan hacia los recursos simbólicos de la sociedad, y al igual que en el campo político, tales prácticas se orientan hacia las personas. Ahora bien, la escuela se sitúa en el campo del control simbólico, pues la naturaleza de sus prácticas tiene que ver con el capital cultural de los individuos y grupos sociales . Las prácticas educacio nales son también definidas por el Estado, y en algunos casos es el Estado mismo el que posee y administra una parte del sistema educacio nal. En ese sentido, las instituciones escolares públicas son también parte del campo del Estado. Simultáneamente, por medio de las prácticas educacionales operan las desigualdades de género. Los principios que definen el curso de las transmisiones cultura les en la escuela están determinados por las posiciones de clase y campo de quienes deciden, implementan y realizan (los docentes) las políticas educacionales. Pero tales transmisiones están también definidas por las relaciones entre los ámbitos público y privado; en especial por las pautas de socialización de género adquiridas por las "autoridad es", los docentes y los alumnos en sus propias familias. 1. 5. Jerarquías de género en ámbitos y campos El trabajo que realizan las mujeres en el hogar no se considera ni social ni económicamente "trabajo". Para el sentido común, una mujer trabaja sólo cuando lo hace fuera del hogar, lo que revela la desva lorización del trabajo doméstico, propio del ámbito privado. otra muestra de este menor valor estriba en el hecho de que, en nuestro país, el trabajo de "empleada doméstica" implica una muy baja remune ración, y se lleva a cabo en condiciones laborales muy particulares las empleadas no tienen horario, su descanso semanal es muy reducido y generalmente carecen de previsión y de contrato de trabajo. En el último censo nacional de población (1982), de un to tal de 959 mil mujeres que trabajaban en nuestro país, 303 mil lo hacían en "servicios personales", y constituían el segmento mayoritario de ese total (Rossetti y otros, 1988). Las mujeres son quienes realizan el trabajo doméstico, sea en calidad de empleadas o de "dueñas de casa". La desvalorización de ese trabajo muestra la posición subordinada de las mujeres respecto de los hombres y, al mismo tiempo, una jerarquía entre las actividades del ámbito público y el privado, en donde las primeras son socialme nte más valoradas. Esta situación revela el menor acceso -relativo- de las mujeres a los recursos físicos y simbólicos que se generan en el ámbito público. Por otra parte, la información disponible para 1982 revela que las mujeres que se desempeñan en el ámbito público lo hacen, en mayor proporción, en tres grupos de ocupación: empleadas de oficina (164 mil de un total de 626 mil), profesionales y técnicos (148 mil) y vendedoras (101 mil). Las ocupaciones de oficina y ventas, que pueden ubicarse en cualesquiera de los campos (de la producción, del estado o del control simbólico), se dan principalmente en posiciones de subordinación, es decir, en relaciones jerárquicas de género al interior de los campos. Respecto de las ocupaciones de carácter profesional y técnico, la mayor proporción de las estudiantes univer sitarias entre 1981 y 1985 se concentró en las áreas de la educación, la salud y las ciencias sociales (67.3%); esto es, en el campo del control simbólico, donde tradicionalmente las remuneraciones so n menores que en el campo de la producción (Rossetti y otros, 1988). Las mujeres que realizan trabajo de tipo profesional lo hacen de modo predominante en el campo del control simbólico (enfermeras, profesoras), en actividades con menor remuneración respe cto del trabajo profesional en el campo de la producción (gerentes, ingenieros, cuadros técnicos). Tal hecho mostraría la existencia de jerarquías de género también entre los campos. En síntesis, en este apartado hemos señalado lo siguiente: a) El carácter secundario de la socialización que niños, niñas y jóvenes adquieren en la escuela, respecto de la socialización en el hogar. b) "La ubicación de la escuela en el ámbito público, su especificidad y su relativa independencia respecto de lo económico, lo so cial y lo político. d) La existencia de una separación entre los ámbitos público y privado, en donde las actividades públicas tienen mayor valoración que las del ámbito privado. e) El ámbito privado como ámbito especializado de trabajo de las mujeres. f) La existencia -en el ámbito público- de diversos campos, constitutivos del mismo. g) La posiciones subordinadas que ocupan las mujeres en esos campos, respecto de los hombres. h) La mayor concentración de mujeres profesionales en algunos de esos campos. 2. Relación entre el *adentro" y el “afuera” de la transmisión cultural: código, clasificación y enmarcamiento En el punto anterior constatamos el posicionamiento diferenciado de hombres y mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad. Tal diferenciación no apunta sólo a "diferencias" entre los sexos, sino también a "desigualdad", puesto que las mujeres tienden a ocupar las posiciones de menor valoración económica (en cuanto a remuneraciones), social (en términos de prestigio), y política (en cuanto a cap acidad para actuar o intervenir en la construcción del orden social). A continuación, propondremos una interpretación acerca de cómo tal sistema de posiciones y jerarquías está, de algún modo, presente en las aulas y además que los roles de las mujeres ad ultas tienen que ver con el aprendizaje de la sumisión. Por ende, el apartado siguiente, además de explicitar la relación entre el "afuera" y el "adentro", mostrará que el poder está en el centro de la transmisión escolar. Para ello, consideramos que los conceptos de Bernstein (y los desarrollados por Cox y Díaz) acerca de los códigos proporcionan un instrumento teórico adecuado para enfrentar las dimensiones de poder presentes en la relación entre el "afuera,, y el "adentro" (las prácticas escolares), y sus resultados en términos de género. 2.1 Códigos y transmisión cultural Los códigos se pueden definir como "principios regulativos, tácitamente adquiridos durante la socialización, que son al Mismo tiempo el resultado de las fronteras de un orden social, y la gramática que, incorporada en el sujeto, funciona como generadora de un vasto rango de textos -prácticas y discursos - que realizan tanto las categorías como las relaciones entre las categorías" (Cox, 1984). En nuestra sociedad, los significados e id entidades sociales de hombres y mujeres surgen en tanto existe un sistema de posiciones diferenciadas entre ambos sexos, por ende, tras esos significados e identidades hay fronteras sociales y mentales que distinguen lo que significa ser hombre o ser mujer , las actividades propias de cada sexo y lo que se espera de un niño o de una niña. Al tratarse de posiciones diferentes, también difieren los códigos que rigen su comportamiento y su modo de pensar. La fuerza de esas separaciones y fronteras es variable; depende justamente de las posiciones que vayan "ganando" los actores ubicados en esos polos. Nuestra sociedad puede ser caracterizada como de transición respecto de los roles de género. Es decir, si bien se mantiene una separación muy clara entre las acti vidades de ambos sexos, concentrándose las mujeres en el ámbito privado y los hombres en el ámbito público, cada día es mayor la participación de las mujeres en el ámbito público y también (aunque en menor grado) la involucración de los hombres en los quehaceres y responsabilidades propios del ámbito privado. 2.2 Clasificaciones y enmarcamientos en la escuela 2.2.1 Clasificación Clasificación... refiere al principio de los aislamientos creados por la división social del trabajo (de producción y/o repro ducción) y a definiciones de las diferentes categorías de prácticas, materiales y simbólicas, y sus relaciones" (Cox, 1984). Los principios de clasificación dicen entonces relación con los aislamientos de y entre diferentes tipos de prácticas. Esto incluye , por supuesto, a as prácticas de género: hay prácticas distintas para hombres y mujeres respecto de la reproducción biológica, material, social y simbólica. Dichos principios de clasificación también refieren a los aislamientos en la división social del trabajo (intelectual-manual; urbano-rural). Además, según esta teoría, "es el aislamiento entre categorías o agencias, agentes, prácticas o actos lo que genera la especificidad de cada categoría y su base de significado más elemental"; las categorías surgen entonces del aislamiento entre prácticas (agentes, agencias) y los significados (e identidades) sociales nacen de las relaciones entre las categorías 13. Principios de clasificación fuertes referidos al sistema educacional dan origen a cortes claros entr e el conocimiento escolar y el no-escolar, entre las materias que conforman un currículum, y establecen distancias y jerarquías entre profesores y profesoras, alumnos y alumnas. En términos de género, las formas clasificatorias operan en la definición institucional de escuela mixtas o de un sólo sexo; y esas clasificaciones pueden cruzarse con otras referidas a las modalidades educativas (técnica masculina, técnica femenina, por ejemplo). Existe una clasificación fuerte de género cuando hay una separa ción muy nítida entre el ámbito privado y el ámbito público, entre las actividades que desempeñan hombres y mujeres, entre las características de personalidad o comportamiento que se atribuyen a cada sexo, entre lo que se considera femenino y masculino. Asimis mo, las clasificaciones fuertes de género en la sociedad dan origen a sistemas educacionales en los que predominan las escuelas de un sólo sexo; en cambio, el debilitamiento de esas fronteras puede dar origen a un sistema en el que predominen las escuelas mixtas. En el primer caso, los principios clasificatorios en juego podrían formularse como "hombres y mujeres son muy diferentes y requieren de una educación separada" y de "hombres y mujeres son iguales", en el segundo caso. Los principios de clasificaci ón y los aislamientos que ellos implican presuponen, tanto para su mantención como para su cambio, relaciones de poder; es decir, tales aislamientos son mantenidos o 13 En el sistema educacional el principio de clasificación opera en sus relaciones internas, en sus vínculos con otras agencias del campo del Control Simbólico y con otros campos, así como en la definición del sentido social básico del conocimiento transmitido. Así, "con respecto al conocimiento o, en general, a los discursos, la clasificación refiere a la fuerza de las fronteras o de los aislamientos entre el conocimiento que la escuela transmite y el conocimiento no-educacional, tanto como a la fuerza de los aislami entos entre los diferentes contenidos transmitidos. por la escuela. Por ende, las figuras clasificatorias básicas ( ... ) del sistema educativo son los aislamientos entre sus distintos niveles y modalidades (educación primaria, secundaria y superior; humanística, científica; vocacional, no -vocacional, etc.) y entre sus diferentes agentes (transmisores, adquirentes, administradores)". (Cox, 1984). cambiados en función de las relaciones de poder entre sujetos sociales posicionados de modo diferente en el orden social. Al interior de la sociedad hay quienes actúan para mantener o cambiar tales relaciones, y lo mismo ocurre respecto de la división del trabajo. En el caso de los principios de clasificación de género, no cabe duda que éstos han sido afectados por los cambios en las posiciones ocupadas por las mujeres en el orden social. La lucha de las mujeres por el sufragio, por la igualdad ante la ley, y por sus derechos laborales, así como el acceso de las mujeres a la educación y el aume nto de su poder social, han modificado los discursos y las prácticas de lo que significa ser mujer y ser hombre. 2.2.2 Enmarcamiento Si el principio de clasificación se refiere "al número de intervalos y a la fuerza relativa de los aislamientos o fronter as que constituyen un mundo socialmente definido, y por ende, a su fundación sobre relaciones de poder", enmarcamiento se refiere a los "principios que regulan la forma de las relaciones sociales al interior de las divisiones o quiebres constituidos por el principio de clasificación". También dice relación con la regulación de las comunicaciones dentro de cualquier contexto interaccional constituido por los principios de clasificación. Además, "si el principio de clasificación constituye las diferentes categorías de prácticas y su grado de especificidad, el enmarcamiento corresponde a los principios que regulan la realización de esas categorías" (Cox, 1984). El análisis de los enmarcamientos al interior del sistema educativo se refiere a la forma como se co ntrolan las comunicaciones entre docentes y alumnos o alumnas; específicamente, cómo se controla el qué, el dónde, el cuándo y el cómo del proceso de enseñanza aprendizaje. Asi, enmarcamiento dice relación con los principios que regulan la selección, la organización y el ritmo del aprendizaje; tiene que ver con los criterios acerca de lo que se transmite en la escuela, como también con la postura corporal y el vestuario de quienes están involucrados en el proceso de comunicación. En suma, el enmarcamiento se refiere a la regulación pedagógica. Enmarcamientos fuertes dan como resultado un límite más rígido entre lo que puede y no puede ser transmitido en la escuela; la transmisión sigue una secuencia explícita, y el alumno tiene poco control sobre su aprendizaje. En cambio, un enmarcamiento débil crea aislamientos menores entre lo que la escuela puede o no transmitir; el proceso de enseñanza tiende a seguir reglas de secuencia implícitas, en las cuales el alumno puede tener más control sobre los aspectos men cionados. Más adelante se detallarán los distintos órdenes escolares a que dan origen estas distinciones. La investigación feminista ha documentado socialización de niñas y niños en el hogar; señalando que se somete a las niñas a enmarcamientos fuertes en términos de uso del espacio, movimientos y postura corporal, mientras que para los niños, esos enmarcamientos son débiles. Asimismo, las expresiones de afecto en el hogar, ya sean positivas (caricias) o negativas (rabia) también enmarcan de modo distinto a niños y niñas. Asimismo, las investigaciones sobre género en la escuela que presentamos en el capitulo primero, proveen de elementos suficientes como para afirmar que, en definitiva, también en la escuela los enmarcamientos según el género son distintos . Podemos suponer que en la escuela hay un control de las comunicaciones que coloca a las niñas en situación de subordinación respecto de los hombres, que las orienta a campos determinados y favorece su desempeño en ocupaciones subordinadas del campo de la producción (secretarias, vendedoras) o en profesiones del campo del control simbólico: educación, salud, ciencias sociales, artes, diseño. Todo ello tiene por consecuencia que sólo en situaciones excepcionales las mujeres acceden a posiciones de poder en cualquiera de los campos 14 Resulta importante señalar que los enmarcamientos, es decir las formas de control de las comunicaciones en el aula, tienen que ver tanto con discursos como con prácticas, esto es con lo que el profesor piensa y hace en su trabajo cotidiano. Más adelante veremos que las hipótesis centrales de esta investigación se refieren a la existencia de discursos y prácticas diferentes de los docentes respecto de los alumnos o alumnas según su género, es decir a enmarcamientos diferenciados p or género. Como podemos ver, mediante los conceptos de clasificación y enmarcamiento se hacen inteligibles las relaciones de poder de carácter macrosociales y el control que se ejerce en las comunicaciones a nivel micro, a nivel de los sujetos y, de esta forma, se puede vincular de modo más comprensivo el "adentro" y el "afuera" de la transmisión escolar. En términos de Bernstein 15, los alumnos o alumnas de un deter minado establecimiento, comparten códigos (elaborados o restringidos), determinados por la clase social del establecimiento, pero respecto del género difieren en cuanto a clasificación y enmarcamiento. "Ahora bien, en esta clase, si es un colegio de clase media, todos los niños van a tener una orientación elaborada. Sin embargo si consideramos la realización del discurso regulativo, los niños hombres van a tener un enmarcamiento débil y las niñas uno fuerte. Además, sospecho, aunque no sé si esto es verdadero, que el niño hombre opera con una clasi ficación más débil que la niña. Una señal de un a clasificación más débil en la sala de clases sería que los niños pueden moverse más, tienen más libertad de movimiento; también será probable que los niños hombres traigan más información del mundo exterior que las niñas". A continuación conviene retoma r la definición inicial de código, a fin de conjugarla con los conceptos de clasificación y enmarcamiento que acabamos de desarrollar. Señalábamos más atrás que los códigos son principios regulativos tácitamente adquiridos por el sujeto. La transmisión cu ltural se refiere entonces a la adquisición de los principios sociales que regulan la vida de los sujetos. En otras palabras, "lo crucial de la transmisión cultural no tiene que ver con una estructura de roles o con la transmisión explícita de un sistema d e contenidos, sino con relaciones de clasificación y enmarcamiento que son tácitamente adquiridas en el curso de la socialización". En la transmisión cultural se adquiere por lo 14 Empero, simultáneamente, el contexto escolar posibilita el acceso de las alumnas al código ampliado. De allí entonces que la adquisición de ese código por parte de las niñas y jóvenes mujeres podría dar lugar a procesos de cambio. Tales procesos y las posibilidades que éstos abren a las mujeres es tema de otro trabajo realizado en el marco de esta investigación. Véase: Cardemil, Cecilia; Alfredo Rojas y Marcela Latorre: Resistencias y Posibili dades de Cambio de las Mujeres en la Educación, CIDE 1989. Mimeo. 15 Conversación cit. tanto, la noción de jerarquía de las categorías sociales; de jerarquía entre las disciplinas del conoci miento; y las reglas que definen el espacio, el tiempo y las prácticas. De allí entonces que pueda afirmarse que la reproducción cultural se realiza a través de la reproducción de códigos, concebidos éstos como principios regulativos. Aplicar los conceptos de código, clasificación y enmarcamiento a la transmisión de las jerarquías de género en la realidad escolar, nos permite comprender cómo, a pesar de que se ha debilitado la separación entre los sexos respecto de lo que fue en el pasado -la gran mayoría de nuestras escuelas son mixtas y ambos sexos siguen el mismo currículum persisten separaciones más sutiles pero no menos reales entre los géneros. Finalmente, para abordar con mayor precisión lo que ocurre en la escuela, resulta necesario realizar algunas distinciones más precisas acerca de la transmisión escolar, que dicen relación con los conceptos de Discurso Pedagógico, Pedagogía Oculta y Orden Escolar. 2.3 El Discurso Pedagógico y la Pedagogía oculta El Discurso Pedagógico puede considerarse como un dispositivo de regulación de formas de conciencia y al mismo tiempo, un regulador de las relaciones entre quienes están comprometidos en dicho discurso (transmisor y adquirentes: profesor y alumnos). La escuela tiene por efec tos integrar a los individuos en un orden social y al mismo tiempo posicionarlos en la división social, y técnica del trabajo. Esta doble función de la escuela permite distin guir, en el seno del discurso pedagógico, un discurso de tipo regula tivo y otro de tipo instruccional. En el Discurso Pedagógico, en la práctica pedagógica según Bernstein, es posible distinguir, con fines analíticos, los valores que implícita o explícitamente transmiten los docentes (Discurso Regula tivo), y el contenido especifico de las materias enseñadas (Discurso Instruccional). Pero en la realidad ambos aspectos están imbricados. "El discurso pedagógico siempre inserta un discurso instruccional en un discurso regulativo, de modo tal que el discurso dominante siempre será el regulativo ... Por discurso instruccional simplemente entiendo el discurso que crea competencias o habilidades especializadas. Esto puede ir desde entrenar al niño en el control de esfínteres hasta la transmisión de la física o de la química. Todo esto es dis curso instruccional. De modo que el discurso instruccional crea las habili dades que deben ser adquiridas y las relaciones entre ellas. El discurso regulativo hace otra cosa. Si decimos que el discurso instruccional crea orden discursivo, el discurso regul ativo crea orden social. El discurso regulativo contiene las reglas que constituyen el orden, la relación y la identidad. Cualquier discurso pedagógico es la inserción de uno en otro. De modo que en realidad sólo hay un texto. A menudo hablamos del discurs o pedagógico como si hubiera dos textos: el inculcar las habilidades a la persona y luego el moralizar, el control, la disciplina. Pero desde este punto de vista sólo hay un texto". (Bernstein, 1988) Ahora bien, señalábamos más atrás que el principio de c lasificación refiere a la fuerza de los aislamientos entre los distintos niveles y modalidades de la enseñanza, entre sus diferentes agentes y entre las diferentes materias o disciplinas de los curricula. En un sistema educacional como el chileno, donde la educación mixta es mayoritaria y en la cual alumnas y alumnos comparten los mismos niveles, modalidades y currícula, las diferencias en su educación no resultan de principios de clasificación con fuertes aislamientos sobre el conocimiento 16 sino sobre género. Ese ámbito –y no el del conocimiento marca las diferencias, en la educación de hombres y mujeres y si bien el currículum es el mismo, los enmar camientos y los discursos regulativos que realizan dichos enmarca mientos son diferentes y diferenciador es. En consecuencia, pese a que hay un discurso instruccional igual para ambos sexos, éste se "encaja" en discursos regulativos diferentes. Tales diferencias se realizan por una parte, mediante aquellos valores, jerarquías, órdenes que están contenidos den tro del discurso instruccional, y por otra a través de las normas de disciplina, y de los planteamientos que se dan en el aula acerca del éxito y del futuro de alumnos y alumnas. De allí entonces que tras la igualdad aparente del currículum resulte posible encontrar una pedagogía oculta de género en J.CL escuela, es decir un conjunto de prácticas docentes, de los cuales los docentes no tienen conciencia y que contribuyen a la subordinación de las mujeres. Hemos preferido utilizar el término pedagogía ocult a antes que el de currículum oculto, en tanto este último impide observar la distinción entre lo instruccional y lo regulativo en el Discurso Pedagógico. 2.4 Orden escolar Los establecimientos escolares -desde el punto de vista de las relaciones sociales que se dan en su interior - no son homogéneos. Según Bernstein (1985), las variaciones en la fuerza de los enmarcamientos determinan diferentes contextos escolares. De acuerdo al tipo de negociaciones que se den en torno a los límites, habría dos tipos de orden escolar, el orden posicional y el personalizado. En un orden escolar posicional, los límites son rígidos, de modo que tanto las relaciones sociales como el conocimiento transmitido están definidos con claridad. En dicho contexto se da con fuerza la separación entre cada una de las asignaturas y también se separan los temas escolares de los que no lo son; asimismo el aprendizaje y los problemas personales son mundos excluyentes. Las relaciones interper sonales son mediatizadas por los roles escolares. El profesor o profesora es el que entrega conocimientos y los alumnos y alumnas lo reciben. El arreglo del espacio tiene un orden constante, de acuerdo al cual los bancos están ordenados en filas y se destaca el espacio que ocupa el/la docente, generalmente al frente y más arriba que los alumnos. Las disciplina está estipulada en reglamentos y existe para cada infracción una sanción específica; se plantea explícitamente lo que no puede ser aceptado en el establecimiento. En el orden escolar personalizado, los límites son flexibles, no hay separación tajante entre los asuntos escolares y los extraescola res, 16 Excepto cuando tales principios se realizan a través de modalidades específicas, tales como las ya desaparecidas escuelas técnicas femeninas o las escuelas normales femeninas. En la actualidad, en la educación mixta, los principios de diferenciación subsisten solamente en algunas asignaturas: educación física y trabajos manuales. los temas propuestos por los alumnos o alumnas, provenientes de ámbitos distintos al de la escuela pueden incorporarse al aprendizaje. Las asignaturas tienden a integrarse y las relaciones de autoridad son menos manifiestas y más horizontales. Los contenidos de aprendizaje se entregan en forma de problemas que los alumnos o alumnas deben responder. Se estimulan las proposiciones personales y originales d e niños y su capacidad para participar activamente en clases. La disciplina es más relajada y las sanciones se dan tomando en cuenta las motivaciones y las circunstancias personales. El docente tiende a negociar con sus alumnos o alumnas la definición de l as reglas. En el sector socioeconómico alto sería más frecuente, según el profesor Bernstein, encontrar colegios con un orden personalizado, y en el sector popular tenderían a predominar los colegios de orden posicional. "Yo creo que en las clases altas l os niños y las niñas son controlados en forma más personalizada, les gritan menos, son más libres" 17 Asimismo, hay variaciones en cuanto a las clasificaciones y enmarcamientos de género, según la clase social de que se trate. "Ambos sexos(en la clase alta) son menos diferentes, las niñas toman más iniciativas. Si eso es as!, si las manifestaciones de género son menos obvias en la clase alta, no es que no existan, sino que son menos obvias, entonces hay que mostrar cómo la clase social interviene en los jueg os que se juegan. Los juegos de la clase media son más sutiles, menos obvios. Así ustedes tendrán diferentes modalidades de juegos" 18. 2.5 Posibilidades de cambio En la escuela se internaliza un orden social desigual entre lo sexos, a través de la regula ción de las formas de conciencia. si: embargo, la educación también entrega herramientas intelectuales a las mujeres, que en cierta medida les permiten cuestionar dicho orden. La instrucción por una parte facilita su inserción en el ámbito público, en especial en el mercado de trabajo y les entrega conocimientos que, en cierta medida, le permiten cuestionar las relaciones de poder entre los sexos. La crítica feminista, la organización el feminismo y la difusión de sus ideas no hubiesen sido posibles de med iar procesos masivos de educación de las mujeres. A su vez, el acceso masivo de las mujeres al sistema escolar se vio facilitado por propuestas de igualdad de oportunidades, las que si bien en el ethos burgués se referían a las clases sociales, se hicieron extensivas al género. Por ende, aunque lo fundamental de la transmisión escolar remite a reproducción de la cultura, también ofrece posibilidades de critica, y de cambio. 3. Conclusiones A lo largo de la primera parte hemos mostrado que la escuela reproduce la situación de dominación y subordinación de las mujeres existente en la sociedad. Dimos a conocer diversos hallazgos de investigaciones realizadas en el mundo anglosajón, en donde se describen 17 Conversación con Profesor Bernstein 18 Ibíd. y explican algunos de los procesos a través de los cu ales se realiza tal reproducción. Por otra parte, y teniendo a la vista esos hallazgos, explicitamos el marco teórico que sustenta la presente investigación. SEGUNDA PARTE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION Esta parte consta de tres capítulos. El prim ero de ellos plantea las hipótesis que orientaron la investigación, el segundo, las técnicas y procedimientos para recolectar la información, y el tercero la metodología de análisis. CAPITULO III HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION En este capitulo prese ntaremos, en primer lugar, la hipótesis general que orientó la investigación. Dicha hipótesis se formuló a partir de una reinterpretación de la teoría de la transmisión cultural, refiriéndola explícitamente a problemas de género. A su vez, ésta constituyó el marco para la explicitación de las hipótesis específicas. Cabe señalar que elaboramos las hipótesis específicas a partir de tres fuentes: de los hallazgos e interpretaciones derivados del marco teórico expuesto en la primera parte; de una revisión de l a experiencia personal de socialización de género en la escuela y la familia de los investigadores, y de observaciones preliminares de clases en escuelas de Santiago 1. Estas hipótesis se refieren a las formas y significados de la desigualdad de géneros qu e transmite la pedagogía oculta en la escuela y la sala de clases. A lo largo de la investigación pretendíamos discutirlas y levantar nuevas hipótesis a partir de la información recogida. 3.1 La hipótesis general La diferenciación entre la educación de l os hombres y de las mujeres se rigió, en los orígenes del sistema educacional, por principios de clasificación fuertes que se fueron flexibilizando cada vez más. Inicialmente se consideraba que las mujeres no debían participar en la educación formal; luego se permitió su acceso a ciertos niveles de enseñanza, y después a todos los niveles. Por otra parte, cuando las mujeres ingresaron al sistema educacional lo hicieron en establecimientos y con currícula diferenciados de los hombres. Ulteriormente se gener alizó la educación mixta, compartiendo alumnos y alumnas el mismo currículum. Aparentemente ya no existía ninguna desigualdad entre los sexos. El planteamiento básico que subyace a nuestra investigación es que a pesar de los avances logrados, subsisten en la educación formal principios de clasificación entre los sexos, que son menos evidentes que antaño -tal vez por eso son más persistentes - y que contribuyen a que las mujeres aprendan a subordinarse. Nuestra hipótesis general es que hoy existe una pedago gía oculta de género en la educación chilena que, en gran medida, refuerza las pautas culturales que operan en la sociedad. La ausencia casi total de planteamientos explícitos sobre el género, en la educación formal, no interrumpe la socialización de géner o que existe en la familia y los grupos de pares, y más bien la refuerza. Los discursos tienden a: 1 y prácticas de esta pedagogía oculta de género Para más detalles ver nuestro informe de investigación 1986 -87, ¿Influyen los docentes en el aprendizaje del rol masculino y femenino? Santiago, CIDE, 1988. Dc. de Discusión Nº 12. a) Establecer jerarquías entre los sexos, poniendo a las mujeres en situación de subordinación respecto de los hombres, y b) Orientar a ambos sexos hacia ámbitos y actividades diferentes. La orientación que reciben las mujeres adolece de ambigüedad. Por un lado, se estimulan sus capacidades intelectuales y sus logros académicos pero, por otra, se las orienta hacia funciones de reproducción, crianza y trabajo doméstico, no incentivándolas para desenvolverse en el ámbito público en un pie de igualdad con los hom bres. Para los hombres, en cambio, la pedagogía oculta de género tiene por objeto: a) posicionarlos en una situación de dominación de las mujeres y b) orientarlos hacia el desenvolvimiento exitoso en el ámbito público. Ahora bien, nosotros planteamos que en materia de influencia de unos seres humanos por otros, nunca nada es radical. Por mucha autoridad que tengan quienes influyen (ya sean docentes, progenitores, pares), interactúan con seres que pueden responder de formas diversas al mismo estímulo o influencia: aceptando los valores propuestos, rechazándolos, permaneciendo indiferentes o incorporando s ólo parte de ellos. Esto no significa que no existan patrones de transmisión, es decir mensajes de los docentes relativamente homogéneos. Justamente en esta investigación nos interesaba detectar esos patrones. Nos interesaban los patrones, lo cual tampoco significa desconocer los elementos individuales así como los casos que difieren del patrón. Estábamos seguros que encontraríamos docentes no sexistas o muy poco sexistas, que no se comportan ni piensan de acuerdo a los estereotipos predominantes en su med io o en su establecimiento educa cional. En esta investigación, sin embargo, buscábamos los patrones predominantes. cómo ocurre la transmisión? según nuestra hipótesis, transmitimos lo que somos. Los docentes transmiten sus propios códigos respecto del género, por medio de acciones y comportamientos repetidos, en la vida cotidiana de la escuela y en el proceso de enseñanza, que terminan siendo internalizados por los estudiantes y convertidos en modos habituales de ser. Hay repetición, por un lado, y tambié n refuerzo de las actitudes y comportamientos deseados. Los docentes también transmiten valores de género por omisión. cuando no cuestionan las clasificaciones vigentes en nuestra cultura. 3.2 Hipótesis especificas Diversas investigaciones sobre el tema, a las cuales nos referimos en el capitulo anterior, han mostrado que a través de las diferentes prácticas pedagógicas en los establecimientos educacionales se transmiten significados de género. Las hipótesis específicas que presentamos a continuación relacionan las prácticas y los significados que, a nuestro juicio, muestran con mayor claridad la pedagogía oculta de género. El proceso de transmisión ocurre en la interacción entre docentes, alumnas y alumnos. Sin embargo, con fines analíticos, agrupamos la s hipótesis en dos ámbitos, las que se refieren a los docentes y las relacionadas con los alumnos y alumnas. 3.2.1 Hipótesis referidas a los docentes A pesar de que las aulas son mixtas y el currículum común, postulamos que los docentes, hombres o mujere s, consideran a los alumnos y alumnas como los actores principales del proceso de enseñanza. Esto ocurre, las más de las veces, sin que los docentes se percaten de ello, de las siguientes maneras: a).- Privilegian a los niños en la entrega de contenidos y adaptan la enseñanza de su materia a los intereses masculinos. Los ejemplos utilizados se ajustan a los roles de género prevalecientes en la sociedad, que circunscriben las mujeres al ámbito doméstico y presentan a los hombres en el trabajo o en otras act ividades del ámbito público. Los niños reciben más peticiones de parte de los docentes para que presenten sus tareas y salgan adelante a realizar los ejercicios. Las indicaciones de los alumnos son mejor atendidas por los docentes. Los docentes también dedican más tiempo al trabajo individual de los niños que de las niñas. b).- Utilizan un lenguaje y ejemplos masculinizantes. En nuestra cultura el lenguaje es siempre masculino. Se habla de "el niño", de "el alumno", de "el profesor", utilizando el masculin o como categoría universal, que supuestamente incluiría a ambos sexos. Las investigaciones a que nos referimos en el capítulo primero han comprobado, sin embargo, que el universal masculino de hecho excluye las experiencias femeninas y que cuando se enseña, por ejemplo, que "el hombre colonizó América", esa forma de expresión no evoca la participación de mujeres en la colonización. c).- Con la finalidad de amenizar su clase recurren a brame de carácter sexista, que tienden a ridiculizar o descalificar a la s niñas. Por ejemplo, un profesor apoda a los niños de "señoritas" o "viejas", cuando conversan demasiado. d) Atribuyen responsabilidades diferentes a cada sexo en relación a las actividades escolares o recreativas. Por ejemplo, se encarga a las niñas de la brigada de disciplina o de salud del colegio y a los niños de organizar una venta fuera del colegio para juntar dinero para algún evento escolar. e) Evalúan el trabajo escolar de ambos sexos con criterios distintos, esperando creatividad e inteligencia así como menos disciplina, de parte de los niños, y un trabajo ordenado, limpio y entregado en forma puntual de parte de las niñas. Los docentes evalúan el trabajo de los alumnos en base al criterio de ,rápida comprensión" de los problemas, mientras que las alumnas son evaluadas según el criterio de "cuidadoso desarrollo" de las tareas (limpieza, presentación, minuciosidad, belleza). Esto se refleja, por ejemplo, en el hecho de que las niñas tengan mejor caligrafía que los niños, o en que sus cuadernos est án más limpios y ordenados. El principio cultural subyacente es que las mujeres, desde pequeñas, poseen las habilidades propias del ámbito doméstico, siendo éste un “espacio sin tiempo", con rutinas diariamente repetidas y ausencia de problemas, en donde i mporta la minuciosidad del trabajo más que los nuevos desafíos. Asimismo, los docentes juzgan que la disciplina es "natural" en las mujeres ("las niñitas son más tranquilas" o "son fomes"), en tanto que en el caso de los alumnos, es un logro del docente y del alumno. Por este motivo, los docentes están permanentemente preocupados de los niños y la relativa indiferencia respecto a las niñas refuerza las reglas de jerarquía, en el sentido de que los hombres son más importantes. f) Expresan afecto y establece n relaciones distinta según el género de sus alumnos. personales en forma Los afectos, como expresión de lo íntimo, quedan fuera del discurso pedagógico tradicional, puesto que éste es un discurso público. Sin embargo, las pautas culturales de género acep tan la inclusión de lo íntimo como parte de las características de la mujer y de la profesora. Por este motivo supusimos que las expresiones de afecto tenderían a ser más manifiestas en las profesoras, y que se expresarían principalmente con las alumnas, de todas las edades, y con los niños pequeños. Supusimos asimismo que alumnas y alumnos se sentirían con más libertad de acudir a los docentes de su mismo sexo en busca de consejos sobre temas de lo intimo o lo privado. g) Si bien los docentes comparten p atrones de conducta, hay diferencias entre ellos. La transmisión de género que desarrollan a través de su práctica pedagógica puede diferir según el sexo, la edad y la clase social del docente. Debido a las contradicciones que caracterizan la vida cotidia na de las mujeres, y la conciencia de género que dichas contradicciones pueden facilitar , las profesoras están más abiertas a un planteamiento crítico en materia de roles de género que los profesores. Los profesores jóvenes, mujeres críticos que los de mayor edad, generacionales. u hombres, Incidiendo tienden a en ello ser más factores Nos planteamos asimismo que la clase social de origen de cada profesor incide en la peculiar concepción de roles de género que transmite a través de la enseñanza. h) Diferencias de transmisión según el contexto educacional en que trabajan los profesores La práctica docente está también condicionada por el contexto educacional en que los docentes se desenvuelven. Cada profesor tiene sus propios valores en materia de roles de género, pero necesariamente debe adaptarlos, al menos en parte, a los planteamientos del establecimiento en que trabaja. Postulamos asimismo que la clasificación entre hombres y mujeres es más fuerte en la enseñanza media que en la enseñanza básica: lo s docentes tenderían a marcar más los roles femenino y masculino a medida que sus alumnos y alumnas crecen. La ciencia ha sido vista tradicionalmente como un campo predominantemente masculino y las humanidades y el arte como campos femeninos. Por este mot ivo, supusimos que en el discurso de los docentes hay una clasificación marcada entre los géneros en cuanto a las asignaturas. 3.2.2 Hipótesis referidas a los alumnos y alumnas Si bien el foco de la investigación fue la transmisión de role de género desde los docentes, nos planteamos algunas hipótesis referidas a los alumnos y alumnas, por cuanto ellos necesariamente aparecen al observar la interacción docentes -alumnos o alumnas. a) Movimiento y uso del espacio en la escuela. Supusimos que los niños se mueven más y con más libertad en el aula que las niñas. Esta libertad y necesidad de movimiento es de alguna manera legitimada por los docentes, por cuanto masculino. la conciben como una característica innata del género Asimismo, la disponibilidad y uso d el espacio físico al interior del aula y en los patios está diferenciada según género. El espacio de los alumnos es menos delimitado que el de las alumnas. Ellos pueden moverse con mayor libertad por cuanto sus movimientos son controlados sólo por el docente; en cambio, las niñas son controladas tanto por el docente como por sus compañeros. Además, el espacio físico de las niñas es fácilmente invadido por sus compañeros, compañeras y profesores. b) Cercanías y distancias entre alumnos y alumnas. A pesar de tratarse de establecimientos mixtos, se tiende a producir cierta segregación entre alumnos; tanto en la elección de puesto en la clase, como en las actividades de grupo o en los recreos, las niñas y los niños tienden a juntarse con sus pares del mismo sex o. El discurso pedagógico, en cambio, tiende a ordenar a los estudiantes en forma mixta (sentarlos juntos, por ejemplo), con fines principalmente disciplinarios. CAPITULO IV RECOLECCXON DE LA INFORMACION La presente investigación tenía por objeto pre cisar el papel de los docentes en la transmisión de género en la escuela. Al elegir dicho tema dejamos explícitamente fuera de nuestro campo de interés un conjunto de situaciones que también tienen impacto en la transmisión de género, vale decir, la socialización en el hogar, entre grupos de pares y por los medios de comunicación. Tal recorte tiene que ver con las definiciones institucionales en las que el proyecto se insertó, con los particulares intereses de las investigadores y también con su inserción e n la tradición investigativa acerca de la interacción entre docentes y alumnos o alumnas, tal como se mostró en el marco teórico. El siguiente esquema resume la ordenación de nuestras hipótesis. Transmisión de género Biografías Clase Docentes ------- Alumnas/os prácticas discursos Contexto educacional El docentes aula, en discurso términos Biografías Clase Contexto educacional foco de la investigación lo constituyó la interacción entre y alumnos o alumna s, observando las prácticas pedagógicas en el tanto conllevan implicancias de género; as! como registrando el y las opiniones de los docentes sobre sus alumnos y alumnas en de género. Supusimos que las prácticas y discursos de l os docentes son afectados (y en consecuencia varían) según, por una parte, la biografía de los involucrados, y en particular su socialización familiar. Además varían según el tipo de orden escolar de los establecimientos y la clase social de proveniencia d e sus alumnas. La investigación no pudo analizar la biografía de cada docente, pero sí analizó las variaciones de las prácticas y discursos de los docentes en función del sexo, clase social de origen y edad de los mismos. 4.1 Una metodología de tipo cualitativa Varios elementos nos llevaron a elegir una metodología de investigación de corte cualitativo, es decir, un estudio en profundidad de un número reducido de casos. En primer lugar, nos proponíamos investigar fenómenos que, si bien eran conocidos en otros paises del mundo, no habían sido investigados antes en Chile, y debíamos explorar por lo tanto terrenos relativamente desconocidos. Por otra parte, considerábamos importante no sólo detectar determinados hechos sino lograr interpretarlos reconstruyen do los significados que los actores asignan a sus propias acciones. La naturaleza misma de los fenómenos que nos preocupaban parecía requerir de herramientas metodológicas cualitativas: observación y entrevistas en profundidad. Dado que el estudio se basa ría en un universo limitado de casos, buscábamos registrar las constantes (igualdades y diferencias) que se dan en la transmisión de género en diferentes contextos educacionales, sin pretender establecer conclusiones universales, sino llegar a resultados sólidamente fundados, que podrían eventualmente servir de base a estudios de tipo cuantitativo más amplios. Pretendimos conjugar dos miradas en el estudio de la transmisión de roles de género en el sistema educacional. Por una parte, caracterizar los comportamientos o prácticas de los actores y actrices involucrados, ya fuesen docentes o estudiantes. Quisimos saber qué hacen los docentes (y también los alumnos o alumnas, aunque no constituyeron el foco de nuestra preocupación) en la sala de clases y en los diversos ámbitos de los establecimientos educacionales, cómo se mueven, qué dicen en términos de género, qué callan, qué expresan en forma velada o indirecta, tanto con el lenguaje verbal como por medio de gestos y actitudes. El comportamiento, las accion es efectivas nos parecían muy importantes de conocer por cuanto la literatura científica revisada nos había indicado que hoy en día todos somos relativamente igualitarios en teoría, pero que nos resulta más difícil traducir esto en comportamientos efectivamente igualitarios. Ahora bien, la transmisión de roles, cuando ocurre, es un efecto de los comportamientos efectivos y no de las intenciones. Las prácticas, sin embargo, no nos dicen todo acerca de la transmisión de roles. Por una parte, las conductas ti enen fundamentos interiores que no siempre pueden ser percibidos y sobre todo entendidos a través de la observación. Por otra parte, no nos bastaba saber cómo actúan los docentes. Necesitábamos entender por qué se comportan de determinadas maneras, y cuál es el sentido que sus prácticas tienen para ellos. Para captar las prácticas de los docentes y estudiantes decidimos recurrir a la observación sistemática en establecimientos educacionales de distinto nivel socio -económico. Con vistas a comprender el sent ido de las prácticas, optamos por complementar la información recogida mediante la observación con entrevistas semi -estructuradas, aplicadas a los docentes. 4.2 La observación Utilizamos un método inspirado en la observación de tipo etnográfico y sobre t odo en experiencias anteriores de observación en sala de clases realizadas por algunos miembros del equipo de investigación (Filp y otros, 1984). A través de la observación no nos propusimos documentar toda la vida cotidiana de la escuela en su relación c on el género, sino focalizarnos en lo que ocurría en la sala de clases, en asignaturas tanto científicas como humanistas, realizando parte de las observaciones en la enseñanza media y parte en la enseñanza básica. optamos por privilegiar el ámbito de la sala de clases, porque pensamos que es allí donde los docentes desarrollan su actividad central y la que más impacto puede tener sobre los alumnos o alumnas. También decidimos registrar lo que sucedía en los recreos y a la entrada y salida del colegio. No c onsideramos otras dimensiones importantes en términos de género, por ejemplo, la organización jerárquica de profesoras y profesores en los establecimientos, temas que tendrían que ser abordados en estudios ulteriores. El tipo de observación elegido fue el que se denomina "participante pasiva", según la clasificación de Spradley (1980). El observador se mantiene en un punto poco destacado del espacio y, por regla general, no interviene, de modo de alterar lo menos posible el curso "natural" de la clase. Sin embargo, aceptamos interactuar alguna vez con el docente o los alumnos o alumnas, cuando la situación lo requería para mantener un clima natural de observación. Supusimos que sucedería con la presencia de observadores lo mismo que con la de una grabadora: después de un momento se olvida. El mismo hecho de observar más de una vez al mismo docente permitiría verlo operar sin o con muy poco artificio. Con el fin de asegurar la confiabilidad de la observación, preparamos el trabajo de terreno en parejas. Una vez establecido un 80% de concordancia en la toma de registros, observamos individualmente en las aulas. Contábamos con una guía de observación que nos recordaba el conjunto de eventos relacionados con las hipótesis que deberíamos observar. Recurrimos a registros escritos 2 de observación, lo más completos posible, "intentando describir todo lo que sucedía en el aula y en la escuela: conductas verbales, no verbales de maestros y alumnos o alumnas con el mayor grado de fidelidad, de modo que los registros pe rmitiesen una reconstrucción detallada de los sucesos" (Paradise,R. , 1979; De Tezanos, 1984; Assael, J. y Neumann, E. 1983). La observación fue intensiva con vistas a aumentar el nivel de conciencia y ampliar el "ángulo de los lentes" del observador. El fin perseguido era elevar el nivel de atención, sintonizándose con dimensiones o aspectos de la realidad que habitualmente no se perciben y registrar situaciones de todo tipo, por más insustanciales que parezcan (Spradley, J. 1980). Con esto se pretendía d escargar la atención del observador, de significaciones de sentido común, de conceptos pedagógicos y de categorías de las ciencias sociales que pueden ocultar los significados que los sujetos estudiados atribuyen a sus acciones. Por este motivo, se sugiere registrar claramente el lenguaje de los actores observados. Dado que la transmisión de género se encuentra imbricada en el discurso pedagógico, y puede ocurrir con una importancia y en lapsos de tiempo variables, optamos por hacer las observaciones con m uestreo de tiempo, registrando todas las interacciones entre el docente y sus alumnos o alumnas, dividiendo el período - de clases (90 minutos), en intervalos de 5 minutos. Esto nos permitiría ulteriormente analizar la frecuencia de ciertos mensajes de los docentes y de las intervenciones de los alumnos o alumnas. Spradley (1980) señala que en este tipo de investigaciones el observador se mueve dentro y fuera de la situación y que es necesario aceptar esta dualidad. Para asumir su subjetividad (estar dentro como un individuo semejante a los observados) debe acrecentar la introspección. 2 Con la colaboración de es pecialistas, hicimos también un registro audiovisual de algunos momentos y situaciones significativas, que luego fueron estructurados en un video cuya finalidad fue difundir los resultados de la investigación. Para ello hicimos lo que se denomina "registros ampliados", donde el observador consigna cómo se siente en la situación observada, cómo percibe su propia actuación en dicha s ituación, y cómo intuye la experiencia y su clima. Estos registros se transcriben lo más inmediatamente posible después de realizada la observación (De Tezanos, 1984). 4.3 La entrevista a los docentes Por medio de la entrevista pretendíamos conocer el di scurso de los docentes acerca del género, y en especial los elementos que pudieran estar relacionados con su práctica en la sala de clases. Utilizamos la entrevista en profundidad semi -estructurada 3 . En profundidad porque quisimos que el entrevistado se expresara con la mayor libertad y profundidad posible; fue semi -estructurada, sin embargo, porque había algunos temas básicos respecto de los cuales queríamos obtener información y orientamos la entrevista hacia ellos * La tónica de la entrevista fue que d entro de cada tema, el entrevistado reaccionara con la mayor soltura y libertad posibles, dejando aflorar todo lo que se le venía a la mente espontáneamente. Para evitar condicionar las respuestas hicimos preguntas totalmente neutras en términos de género . Por ejemplo, si queríamos saber cuál era la opinión del docente respecto al rendimiento de las niñas y niños, no le preguntamos cuál de los sexos tenía mejor rendimiento; le dijimos: "indíqueme cuáles son los nombres de sus mejores alumnos". La primera área temática que exploramos en la entrevista fue la de las diferencias/ similitudes de niños y niñas, a fin de conocer las clasificaciones de los docentes en términos de género. Nos interesaba ver donde ponían el acento (si en diferencias intelectuales, a fectivas, motoras u otras). La conversación sobre este tema debía llevar al entrevistado al comportamiento de los alumnos o alumnas en la escuela pero también fuera de ella. La segunda área a referirse abarcó el futuro de los niños y niñas, en términos de destino, actividades, profesión. Esta área también serviría para determinar las clasificaciones de los géneros en campos. Una tercera área se refirió a la relación personal y afectiva que los docentes establecían con sus alumnos o alumnas y la incidencia del género en ella. Luego tratamos algunas dimensiones que dicen relación con los docentes mismo y que podrían explicar sus principios de clasificación acerca de los niños, y que a su vez marcarían su práctica docente. La primera dimensión se refería a l a familia de origen del docente y a su relación con la figura materna y paterna, quienes constituyen los primeros modelos de rol. Cada profesor narraba un conjunto de situaciones formadoras de su identidad como mujer u hombre. Había que permitir que el entrevistado se explayase sobre cómo percibía y sentía a su madre y a su padre, cómo fue su relación con ellos y la incidencia de sus mensajes en su vida adulta. La segunda dimensión se refería a la biografía del docente en términos de género. Preguntamos po r su historia afectiva personal así 3 Ver en anexo 1 la pauta de entrevista. como por su trayectoria laboral, que suponíamos estrechamente ligadas a clasificaciones sobre género. debieran estar Al final de la entrevista llenamos una ficha con datos que nos permitirían clasificar al entrevistado: sexo, edad, asignatura, años de experiencia como docente, establecimiento (s) donde trabaja, estado civil, número de hijos (si corresponde), ocupación y nivel educacional del padre y de la madre. 4.4 La muestra Como ya dijimos, no fue una muestra elegid a al azar. Para definir a los docentes estudiados, determinamos primero los establecimientos educacionales en donde contactarlos, porque no sólo nos interesaba el docente en sí, sino en relación al contexto laboral en que se desempeñaba. Elegimos establecimientos polares en términos de clase social, que fueran contrastantes entre sí. (Dos establecimientos de clase media alta y dos de sector popular). Esto se debió, por una parte, a que nuestras hipótesis postulaban la existencia de clasificaciones específ icas de género, que podrían diferir según la clase social de los establecimientos y de los docentes y que condicionarían, en parte, la práctica pedagógica; por otra parte, a que no contábamos con recursos de investigación para estudiar todas las clases soc iales. Inicialmente pensamos estudiar colegios mixtos y de un sólo sexo. Sin embargo, dado que era el primer estudio realizado en Chile sobre docentes y transmisión de género, nos pareció más adecuado investigar sólo colegios mixtos, puesto que constituye n el tipo de establecimiento al cual asiste la mayoría de los estudiantes 4 Los docentes estudiados fueron seleccionados en cuatro establecimientos mixtos de la ciudad de Santiago: dos de clase media alta, ubicados en la comuna de Las Condes, y dos de sect or popular, ubicados en la comuna de Pudahuel. En cuanto al orden escolar predominante en estos colegios, tres de ellos resultaron ser de tipo posicional y uno de ellos de tipo personalizado. Estudiamos 32 docentes, seleccionando 8 en cada establecimiento . Dado que nuestras hipótesis se referían a las diferencias de discurso pedagógico, según el sexo del docente, el nivel de enseñanza y el tipo de asignatura en cada establecimiento, procuramos que la mitad de los docentes elegidos fueran mujeres y la mitad hombres, que la mitad enseñara en básica (6º año básico) y la mitad en media (2º año medio); y también que la mitad impartiera asignaturas humanistas y la mitad asignaturas científicas. Respecto de otras variables que también nos parecían fundamentales para el análisis, en especial la clase social del docente y la edad de los mismos, asumimos que sería muy difícil intencionar la muestra con 4 Corresponde destacar, sin embargo, que es importante comparar los colegios mixtos y los de un sólo sexo, pues se ha constatado que las niñas tendrían un rendimiento superior en los establecimientos de un sólo sexo, donde no deben enfrentar la competencia y las descalificaciones que tienden a darse en los colegios mixtos (ver Dale Spender, 1982). esos dos criterios adicionales y que analizaríamos estas variables en la distribución que resultara en la muestra 5. 5 Ver en anexo 2 la distribución de los/las docentes por tipo de colegio, sexo, nivel de enseñanza y asignatura, así como las características de los docentes estudiados (anexo 3). 4.5 Trabajo en terreno Durante el tercer trimestre del año 1987, hicimos una prueba de nuestros instrumentos (pautas de observación y de entrevista) en dos establecimientos, un liceo de la zona sur de Santiago y un colegio de la comuna de Las Condes, ob servando en cursos de la enseñanza básica 6 En el invierno de 1988 realizamos el trabajo de terreno definitivo. Una vez seleccionados los establecimientos, gracias a contactos de nuestra institución y con el concurso del Ministerio de Educación, lo primero fue explicar a las autoridades de los establecimientos las características y objetivos del estudio, de modo que nos autorizaran a llevarlo a cabo. Planteamos el número de docentes que necesitábamos estudiar, sus características y lo que haríamos con ello s: observarlos en dos periodos de clase de 90 minutos y luego entrevistarlos durante alrededor de una hora y media. También solicitamos autorización para realizar el audiovisual y filmar algunas situaciones. En cada establecimiento los docentes fueron info rmados acerca de este estudio y se les dijo que su participación era voluntaria. De esta forma quedaron en la muestra sólo docentes que aceptaban colaborar. En general el estudio fue bien acogido, aunque algunos profesores se negaron a participar. Nuestro equipo se comprometió a dar a conocer a los docentes que colaboraron con nosotros los resultados de la investigación. 6 Para más detalles ver el informe de investigación correspondiente al período 1986-87. ¿Influyen los docentes en el aprendizaje del rol masculino y femenino? ya citado, capítulo 4." Observación piloto en establecimientos educacionales." CAPITULO V METODOLOGIA DE ANALISIS Los registros de observación y las entrevistas fueron transcritos. Reunimos un material de alrede dor de l.500 páginas, que incluyó 79 registros de observación (cada observación de clase constituyó un registro) y 31 entrevistas (uno de los docentes observados no aceptó ser entrevistado). A la interpretación de los datos, aplicamos la estrategia de la Triangulación, que consiste en comparar informaciones provenientes de métodos diferentes para llegar a una convergencia sobre las preguntas y datos recogidos. Utilizamos fuentes distintas (observaciones y entrevistas) y métodos de análisis distintos (cuali tativo y cuantitativo) (Dalmazo Afonso de Andrá, 1984). Decidimos combinar diversos tipos de análisis para abordar la información recogida. Dado que disponíamos de recursos computacionales y estadísticos, nos parecía importante no sólo detectar la presenc ia 0 ausencia de ciertos fenómenos, mediante un análisis cualitativo, sino cuantificar algunos aspectos. Esto, teniendo presente que la muestra no era al azar, que era muy reducida y que esto limitaba claramente el alcance del análisis cuantitativo. 5.1 Análisis de las observaciones Recordemos que cada profesor fue observado en dos períodos de clase de 90 minutos (en varios casos tuvimos que observarlos tres o cuatro veces, pero en períodos de 45 minutos). 5.1.1 Codificación de las observaciones En el marco teórico señalamos que el discurso pedagógico en la sala de clases consta de dos dimensiones fundamentales, una instructiva y otra regulativa, siempre imbricadas y que sólo se separan con fines analíticos. Para efectos del análisis consideramos discurso instructivo todas aquellas interacciones en que el docente entrega los contenidos de su asignatura. Forman parte del discurso instructivo actividades tales como dictar, explicar, hacer pasar a la pizarra, hacer leer en voz alta o en silencio, hacer copia r en el cuaderno un texto, interrogar. El discurso regulativo lo consideramos constituido por aquellas comunicaciones entre el docente y su curso que tienen que ver con la transmisión de reglas, normas y valores. Este discurso incluye las comunicaciones del ámbito de la disciplina y las normas referentes a las relaciones sociales necesarias para el aprendizaje: comportamiento en clases, posturas corporales aceptadas en el ámbito escolar, distribución de palabra y silencio. Pero el discurso regulativo es al go más amplio que la disciplina. Se refiere también a las normas sobre uso del tiempo escolar, sobre ocupación de espacios en el aula, a la distribución de responsabilidades respecto a materiales y a la organización de la clase (fichero, peticiones de sala s y útiles, a la dirección , recuento de la asistencias). Incluye normas acerca del comportamiento esperado de cada género en la vida escolar así como la orientación vocacional para la vida adulta. Para codificar los registros de observación, teniendo pre sente las hipótesis de la investigación, distinguimos dentro del discurso pedagógico seis categorías. Utilizamos categorías elaboradas en un estudio acerca del discurso pedagógico en la sala de clases (Filp y otros, 1987) y construimos otras nuevas, adapta das a nuestras necesidades. La primera corresponde al discurso instructivo. Las cinco siguientes al discurso regulativo. Incluimos una séptima categoría que no se refiere al docente sino a la participación en clase de los alumnos o alumnas. Nuestras catego rías de codificación fueron las siguientes : a) Interacciones de contenido: aquellas en que el docente se dirige a un alumno o a varios, en torno a la materia y a las actividades de aprendizaje. b) Interacciones de disciplina: aquellas en que el docente se dirige a un alumno o alumna o a varios pidiendo silencio, llamando i: atención, sancionando determinados tipos de comportamiento en la sala de clases. e) Interacciones de reconocimiento: aquellas en que el docente destaca los logros y méritos de niños y niñas, ya sean relativos al aprendizaje y/o a la conducta. d) Interacciones en que se asignan responsabilidades: aquellas en que el docente solicita algo a sus alumnos o alumnas: ir a buscar tiza, libros, borrador, pasar la lista, asear la sala, etc. e) Interacciones en que se explicitan reglas: aquellas en que el docente especifica cuánto tiempo se va a trabajar en una actividad, qué deben hacer los que terminan primero, quiénes constituyen un grupo, cómo van a operar los grupos, qué espacios están de stinados para qué actividad o para quién, etc. Es decir, todo lo que tiene que ver con límites explícitos de organización de la clase. f) Interacciones personales: incluye aquellas conversaciones entre el docente y sus alumnos o alumnas relacionadas con e stados de ánimo, información acerca de la salud, la familia, tanto del docente como de niños y niñas. g) Intervenciones de alumnos y alumnas: se trata de todas las veces en que uno o varios alumnos o alumnas participa(n) en clase en voz alta, sea su participación provocada o no por el docente y acogida o no por él. Una vez definidas las categorías, marcamos en el texto de cada registro de observación las frases que correspondían a cada categoría. Entendimos por "frase" una unidad de sentido, lo que puede ser más amplio que una frase desde el punto de vista gramatical estricto. Luego procedimos a contar en cada observación cuántas veces aparecían determinados tipos de frases, estableciendo una ficha por docente con los resultados de la codificación del con junto de sus observaciones. 5.1.2 Análisis estadístico Hicimos un primer conteo de los registros de observación tomando como unidad al docente, promediando los valores que aparecían en cada categoría en el total de sus observaciones. Cabe señalar que en este primer conteo resultaron muy pocas interacciones de reconocimiento, de reglas y personales, ya fuese con alumnos o alumnas. Dado que el foco del estudio eran los docentes, contamos en cada registro de observación el número de intervenciones de niños y niñas, pero no las clasificamos según las categorías señaladas más arriba. Una dificultad que se presentaba para hacerlo es que si bien en el registro de observación perdimos muy poco de las palabras y gestos del docente, no ocurrió lo mismo con los alu mnos o alumnas, por cuanto a menudo habían varias intervenciones de niños y niñas al mismo tiempo y alcanzábamos a registrar su ocurrencia, pero no siempre su contenido. Considerando estos hechos, optamos por incluir en el análisis estadístico sólo la inf ormación referida a las categorías siguientes: interacciones de contenido y de disciplina del docente, e intervenciones de niñas y de niños. Dado el carácter de la muestra, y para lograr una mayor confiabilidad de resultados, decidimos tomar como unidad d e análisis a la observación y no al docente; traspasamos la información del formato base al SSPS, y normalizamos el tiempo de cada observación. En adelante nos referiríamos a un universo de observaciones y no de docentes 7. Con vistas a poder verificar la s hipótesis, analizamos la información acerca de la práctica pedagógica (entendida como interacciones de contenido, de disciplina, y las intervenciones de niños y niñas), según variables del contexto educacional (tipo de colegio, nivel de enseñanza y asign atura, científica o humanista) y otras referidas a los docentes (género, edad y clase social de origen). 5.1.3 Análisis cualitativo de las observaciones Después de la aproximación cuantitativa a los registros de observación, que nos permitió identificar las grandes líneas de fenómenos presentes en la práctica pedagógica, procedimos al análisis de contenido de las observaciones, considerando todas las dimensiones incluidas en las hipótesis. El total de registros de observación fue revisado, siguiendo la pauta de las hipótesis y extrayendo trozos significativos de las observaciones donde aparecían los fenómenos más relevantes. El total de registros de observación fue leído varias veces por distintos integrantes del equipo de investigación, comparando profes ores y profesoras, tipos de colegios y as! sucesivamente, y cotejando las interpretaciones de cada miembro del equipo. En las reuniones periódicas del equipo se contrastaban los fenómenos encontrados, sin pretender obtener datos significativos desde el punto de vista estadístico, pero sí tener la certeza de la recurrencia efectiva de tales o cuales comportamientos en los docentes y los niños. 5.2 Análisis de las entrevistas Las 31 entrevistas, al igual que los registros de observación, fueron sometidas a un análisis cuantitativo y cualitativo. Resumimos cada entrevista, ciñéndonos a los temas de la pauta de entrevista. La lectura 7 Ver el procedimiento en el anexo 4. necesaria para el resumen y el cotejo de los resúmenes nos permitió tener una primera idea del discurso de los docentes. Construimos luego una base de datos que consistió en una ficha con 53 campos que se referían a: identificación del docente, caracterización hecha por el docente de sus alumnos/as, antecedentes de la familia de origen del docente y su trayectoria laboral 8. En Base al resumen, de la entrevista y a la ficha sobre práctica docente, llenamos esta base de datos para cada docente, que concentraba toda la información disponible sobre él, susceptible de ser traducida en una categoría numérica o discreta. Luego traspasa mos esta información al programa Dbase. Del vasto material recogido en las entrevistas, aquellos temas más vinculados a la práctica pedagógica. seleccionamos El primer tema fue la caracterización que hacen los docentes de sus alumnos o alumnas en función del género. Siguiendo nuestras hipótesis, nos interesaba detectar hasta que punto estaban presentes en la visión que tienen los docente de los niños clasificaciones de género fuertes o débiles, elementos estereotipados que podríamos vincular con el trato diferenciado por género. Incluimos en dicho tema lo que se decía en la entrevista respecto del “buen alumno”, así como el discurso sobre quienes eran los alumnos o alumnas con mejor rendimiento, los más disciplinados, más ordenados y más afectuosos. El segundo tema fue las consideraciones de los docentes acerca de cómo imaginaban el futuro profesional y el compromiso afectivo adulto con el sexo opuesto de niños y niñas. La visión del futuro de los alumnos o alumnas nos parecía estar muy relacionada con el tipo de orientación vocacional que se proporciona a cada género y sobre todo con las exigencias académicas y la dedicación del docente respecto del la niño. ordenamos la información en función de las hipótesis, en cuadros de frecuencias que nos dieran una primera aproximación sistemática acerca del discurso de los docentes, atendiendo a las diferencias entre ellos según sexo, edad y clase social de origen. La distribución de frecuencias en cada cuadro, si bien no permiten generalizaciones, dadas las características de la muestra, revelan tendencias interesantes de considerar y que señalaremos más adelante. Luego, los temas seleccionados fueron sometidos a un análisis de contenido. Tal como en el caso de las observaciones, las entrevistas fueron leídas varias veces por distintos miembros del equipo de investigación, ciñéndose a los temas mencionados y seleccionando trozos de texto que fueran ilustrativos de los principales fenómenos detectados. Para dar cuenta de los hallazgos determinamos un esquema de presentación de los resultados, ordenados según las hipótesis. En los capítulos siguientes incluimos aportes provenientes del análisis cualitativo y cuantitativo de las observaciones en la sala de clases y de las entrevistas. 8 En la ficha incluimos también un conjunto de campos referentes a la práctica del docente en la sala de clases, obtenidos del registro de observación. TERCERA PARTE RESULTADOS DE LA INVESTIGACION En esta parte del libro daremos a conocer los resultados de la investigación empírica. Presentaremos lo que dice relación con la transmisión de género por los docentes, distinguiendo los hallazgos relativos al discurso instructivo (capi tulo 6) y al discurso regulativo (capítulo 7). En el capítulo 8 daremos cuenta de los hallazgos referentes a los alumnos y alumnas en el capítulo 8. Como ya dijimos, la separación entre docentes y alumnos alumnas y entre discurso instructivo y regulativo sólo obedece a propósitos analíticos, por cuanto estas dimensiones están unidas en la realidad. En el análisis que presentamos a continuación haremos frecuentemente referencia a "diferencias" de clasificación y enmarcamiento respecto de los géneros. Por un a parte constatamos que los docentes tratan a niñas y niños de manera distinta (distintos enmarcamientos), por otra parte vemos que los conceptualizan de modo distinto, que piensan que niños y niñas son diferentes en uno u otro aspecto (distintas clasifica ciones). Las diferencias biológicas entre los géneros son incuestionables pero no forman parte de esta investigación. Nos hemos interesado en la vasta gama de diferencias entre niños y niñas que, a nuestro entender, son producto de la cultura y no de la b iología, y por ende esencialmente modificables. Así por ejemplo, cuando un docente sostiene que los niños son más creativos que las niñas, estamos ante una diferencia que no es "natural", que no está inscrita en la biología de los sexos. Todos los alumnos o alumnas pueden ser creativos siempre que se les dé la posibilidad de serlo y que los docentes crean en ella. Cabe preguntarse si cuando un docente afirma que las niñas son menos creativas, está constatando un fenómeno objetivo, algo que ocurre en la realidad, en cuyo caso las niñas efectivamente serian menos creativas que los niños, o bien está expresando un prejuicio. Para responder a esta pregunta deberíamos medir la creatividad de alumnos y alumnas y contrastarla con las opiniones de los docentes. Es te no fue el propósito de esta investigación. Y tampoco parece ser la pregunta relevante. En ciertos discursos se sostiene que "los pobres son flojos y que por eso son pobres". Tal vez si se lograra medir la flojera y correlacionarla con la pobreza se enco ntraría una asociación. Puede ser que la pobreza sea una condición social tal que daría la capacidad de actividad e incitativa de las personas. Cualquier programa de desarrollo social debe tomar en cuenta el deterioro de las personas que causa la pobreza. Lo importante para nosotros es destacar que estas clasificaciones desfavorables a las mujeres y a los pobres, en vez de abrir posibilidades contribuyen a mantener el orden desigual entre los sexos. La primera condición para provocar desarrollo en las pers onas y en los grupos es tener la confianza en la posibilidad de dicho desarrollo. Podría ser que siglos de discriminación hayan limitado la creatividad femenina. Lo que importa es que estemos atentos a no encerrar a niños y niñas en clasificaciones rígidas . CAPITULO VI TRANSMISION DE GENERO EN EL DISCURSO INSTRUCTIVO En este capítulo vamos a presentar los principales hallazgos empíricos de nuestra investigación en relación a la dimensión instructiva del discurso pedagógico. 6.1 La mayor atención hacia los niños Por lo general, los niños reciben más atención y peticiones para que presenten sus tareas y salgan adelante a realizar ejercicios. En los cuatro establecimientos educacionales estudiados los docentes tienden a interactuar más con los niños en t érminos del discurso ins tructivo. Esto es así, a pesar de que en el total de períodos de clase observados había una proporción casi igual de niños y niñas 28 . CUADRO 1 MEDIA DE INTERACCIONES DE CONTENIDO SEGUN GENERO DEL ALUMNO Alumnas Alumnos 0.62 0.75 Sin embargo, esta tendencia es menos marcada en los establecimientos de nivel socioeconómico alto. Esto es tanto más, notable cuanto que en estos colegios había menos alumnas que alumnos en las clases que observamos 29. CUADRO 2 MEDIA DE INTERACCIONES DE CONTENIDO SEGUN NIVEL SOCIO ECONOMICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS Nivel bajo (Pudahuel) Nivel alto (Las Condes) Alumnas 0.40 0.78« Alumnos 0.73 0.76 Veamos cómo se manifiesta la preferencia por los niños en las horas de clases que observamos. Profesora: A ver Enrique, venga a la pizarra. Enrique: No, ahora no. Profesora: Venga, así va a entender mejor. Enrique va de mala gana Sus compañeros y compañeras le soplan mientras tanto. (establecimiento sector popular, enseñanza media) 28 En promedio, durante un período de clases de 65 minutos, un pro fesor Interactúa 0.75 veces con niños y 0.62 veces con niñas, habiendo 16.5 alumnos y 17.03 alumnas por clase. 29 En los colegios de clase baja, en el total de observaciones, había 16.6 alumnos en promedio y 21.9 alumnas, en un período promedio de 67.8 mi nutos. En los colegios de clase alta, por el contrario, en un período promedio de 61.58 mn, había 22.5 alumnos y 13.5 alumnos Profesora: A ver María José, ¿como se hace este ejercicio? M. José lo resuelve en la pizarra. Profesora: Gracias María José. A ver, señor García, por qué no hace el ejercicio que sigue en la pizarra. García: Yo no sé señorita. Profesora: ¿Y Ud. por qué no s abe si María José dijo como se hacía? A ver, cómo se hace el ejercicio combinado. ¿Se da cuenta que tanto desorden no conduce a nada? Ud. no estudia en su casa. ¿Cómo se resuelve el ejercicio? García balbucea. Profesora: No lo escucho García: Se multiplica Profesora: Hágalo. ¿Se sabe las tablas, Juan? ¿Cuánto es 6 x 3? ¿Por qué no te sabes las tablas, Juan? ¡Ah! no te las sabes! Gracias Juan. A ud. mañana en la hora de música le voy a hacer solo una prueba de tablas de multiplicar. (sector popular, enseñan za media) En los establecimientos del sector socio -económico alto, a pesar de que los docentes también interactúan más con los alumnos en términos de contenido, aumenta la frecuencia de interacciones con las niñas en esta dimensión, llegando inclusive a p redominar, como sucede en el colegio 4. Pareciera haber mayor preocupación de los docentes para que las niñas participen y aprendan. Así, en uno de los colegios de nivel socio-económico alto, los docentes llaman por lista a los alumnos y alumnas para revisar las tareas o bien por bancos, pero sin saltar a ningún alumno. En el otro colegio, tanto en básica como en media, la mayoría de los docentes, aceptan preguntas de las alumnas y además asignan por igual a ambos sexos la conducción de grupos de trabajo. A modo de ejemplo, 5 minutos de una clase de matemáticas. Profesora: Rodrigo, venga a hacer el otro ejercicio. Rodrigo divide con números mal hechos. Profesora: De nuevo, para que quede claro. Profesora: Francisca, por favor, la nº 3. Francisca va a la pizarra y escribe con letra clara y grande la respuesta. Profesora: No m,hijita, antes amplifique como corresponde. Francisca lo hace correctamente. Profesora a otra niña (que por enfermedad ha faltado) Alejandra, ¿Estás entendiendo? Alejandra: Más o menos. Profesora: ¿Quieres venir? Alejandra: No, ahora no. Profesora mira la lista para ver quién sigue: Ahora viene Cristián. ¿Sabes leer esa cantidad? Cristián la lee en inglés. Profesora: ¿ Quién sabe leerla en castellano? Una niña: Miss, Miss, indicando. Profesora: A ver, Castaña. Castaña se pone de pie y dice: Dieciséis milésimos. Profesora: Ya (y mira la lista). Ahora viene Paulina. Paulina va, escribe y dice el resultado en voz alta: Nueve enteros y 15 milésimos. Profesora: No estoy de acuerdo contigo, Paulinita. Niños y niñas gritan el resultado. Profesora explica a la niña y al resto del curso. (sector alto, enseñanza básica) El peso del factor socio -económico está probablemente relacionado con fenómenos socioculturales mayores. Las mujeres de la cla se alta y media alta ocupan una posición diferente a las de las clases populares. Su rol de mujer es, en cierta medida, menos subordinado -recuérdese por ejemplo que esa categoría de mujeres no asume el papel de sirvienta en su hogar, salvo en aspectos muy limitados- y por ende es considerada y tratada en forma más igualitaria en la familia. La mayor atención de los docentes hacia las alumnas en los colegios de nivel socio económico medio-alto estaría reflejando el mismo fenómeno en los establecimientos educacionales. Por otra parte, las mujeres de estratos superiores se han incorporado al trabajo -fuera del ámbito doméstico - más tempranamente y con mayor legitimidad que sus congéneres de las clases bajas. Por ende, el acceso al saber les resulta casi tan i mportante como a los hombres, y la institucionalidad escolar es sensible a este hecho 30. En cambio, el destino de las mujeres de las clases populares parece estar más ligado al hogar y al ámbito doméstico, o bien a empleos de baja calificación que requieren de competencias académicas más limitadas . En ese sentido, los docentes otorgan más importancia a los intercambios académicos con mujeres que suponen continuarán estudiando y luego ingresarán a profesiones de alto nivel, que a mujeres que se encauzarán h acia el ámbito doméstico o bien a trabajos menores. Constatamos que no sólo hay diferencias según el nivel socio económico de los establecimientos. En tres colegios los docentes interactúan más con los niños que con las niñas. Sin embargo, hay un colegio (el 4) en donde los docentes interactúan más con las niñas (la media es 0.83), a pesar de tratarse del colegio donde había menos niñas que niños en la clase 31. CUADRO 3 MEDIA DE INTERACCIONES DE CONTENIDO SEGUN COLEGIOS 32 Colegios Alumnas Alumnos 1 0.43 0.70 2 0.38 0.76 3 0.73 0.83 4 0.83 0.6 Creemos que la diferencia entre los establecimientos de nivel socioeconómico medio alto, puede estar ligada al tipo de orden escolar de 30 Más adelante referiremos cómo los profesores -que encarnan a la institución escolar - conciben el destino ocupacional de sus al umnas en las distintas clases sociales. 31 En cada colegio, el total de observaciones realizadas dio como promedio lo siguiente: Cl C2 C3 C4 32 : Alumnos = 18.53 Alumnas = 23.3 periodo = 69 minutos : = 15.16 = 21.05 = 69 : = 12.5 = 13.6 = 57 : = 22.34 = 13.39 = 66 Los colegios 1 y 2 reciben alumnado de nivel socio -económico bajo, en tanto que el 3 y el 4 atienden alumnado de nivel socio económico medio alto o alto. los colegios. Siguiendo la terminología de Bernstein (1988), e l colegio 4 se caracteriza por un orden personalizado, a diferencia del otro colegio del mismo nivel socioeconómico que muestra un orden posicional 33. En la medida en que un colegio es menos jerárquico y más flexible, podría haber en él un trato más iguali tario entre los sexos. Para certificar esto se requeriría de mayor indagación dado que sólo pudimos observar un colegio de tipo personalizado. Al constatar la mayor atención brindada por los docentes a los niños, exploramos si habría diferencias no sólo e n términos del nivel socio-económico de los establecimientos, sino de otras variables del contexto educacional, tales como el nivel de enseñanza y el tipo de asignatura, y de variables referidas al docente: genero, edad y clase social de origen. Nos referi remos brevemente a ello. Respecto al nivel de enseñanza, encontramos que los docentes interactúan más con los niños en la enseñanza media que en la básica 34. Esto podría estar indicando que los docentes acentúan las diferencias entre géneros a medida que aumenta la edad de los alumnos y alumnas. CUADRO 4 MEDIA DE INTERACCIONES DE CONTENIDO SEGUN NIVEL DE ENSEÑANZA Enseñanza básica Alumnas Alumnos 0.65 0.69 Enseñanza media 0.59 0.82 La preferencia por los niños es más acentuada en las cl ases de ramos humanistas que en las de asignaturas científicas, lo que contradice nuestras hipótesis 35. Más adelante proponemos una interpretación plausible para estos datos. CUADRO 5 MEDIA DE INTERACCIONES DE CONTENIDO SEGUN ASIGNATURAS Humanistas Alumnas Alumnos 33 0.63 0.84 Científicas 0.61 0.66 Ver estos conceptos en el marco teórico. 34 La diferencia de interacciones con alumno s y alumnas es de 0.23 a favor de los alumnos en la enseñanza media y de 0.04 en la enseñanza básica. 35 La diferencia de interacciones entre alumnos y alumnas a favor de los alumnos es de 0.21 en los ramos humanistas y de 0.05 en los ramos científicos. A diferencia de lo que planteamos en las hipótesis, en que suponíamos actitudes más críticas en las profesoras, éstas privilegian un poco más a los niños que los profesores 36. CUADRO 6 MEDIA DE INTERACCIONES DE CONTENIDO SEGUN GENERO DEL DOCENTE Profesoras Alumnas Alumnos Profesores 0.63 0.79 0.61 0.70 Quienes más privilegian a los niños son las profesoras que enseñan en establecimientos de nivel socio económico bajo 37 CUADRO 7 MEDIA DE INTIRRACCIONES DE CONTENIDO SEGUN GENERO DEL DOCENTE Y NIVEL SOCIO ECONOMICO DEL COLEGIO Profesoras I Profesoras II Profesores Profesores I II Alumnas 0.34 0.81 0.47 0.72 Alumnos 0.82 0.77 0.64 0.75 Respecto a la edad de los docentes , los resultados contradicen nuestras hipótesis. Los docentes más jóvenes (menores de 35 años) interactúan más con los niños que los mayores (35 años y más) en la dimensión instructiva 38. Este resultado nos sorprende, por cuanto habíamos esperado un comportamiento más crítico, es decir más igualitario, en los docentes más jóvenes. CUADRO 8 MEDIA DE INTERACCIONES DE CONTENIDO SEGUN EDAD DE LOS DOCENTES Menores de 35 años Mayores de 35 años Alumnas 0.57 0.70 Alumnos 0.77 0.72 36 La diferencia entre interacciones con alumnos y alumnas es de 0.16 a favor de los alumnos en las profesoras, y de 0.09 en los profesores. 37 La diferencia de interacciones entre alumnos y alumnas, a favor de los alumnos, es de 0.48 en las profesoras de establecimientos de nivel bajo, de 0.25 en aquellas de establecimientos de nivel medio alto, de 0.17 en las de establecimientos de nivel socio económico bajo y de 0.03 en las de establecimientos de nivel medio alto. 38 La diferencia de interacciones entre alumnos y alumnas a favor de los alumnos es de 0.20 en las docentes menores y de 0.02 en los mayores. En relación a la clase social de origen de los docentes 39 el conteo de interacciones muestra que los docentes de clase baja y media baja privilegian un poco más a los alumnos que los de clase media y alta 40. CUADRO 9 MEDIA DE INTERACCIONES DE CONTENIDO SEGUN CLASE SOCIAL DEL DOCENTE Baja/media baja Alumnas Alumnos 0.50 0.64 Alta/media alta 0.86 0.96 En otros aspectos de la investigación también constatamos una tendencia más conservadora en los docentes de nivel social inferior. De ser así, los profesores provenientes de la clase baja mantendrían clasificaciones y enmarcamientos de género propios del habitus de las clases populares, y tenderían a dar preeminencia a los hombres -en este caso a los alumnos- en las actividades del ámbito público. En síntesis, constatamos que en la dimensión instructiva la preferencia por los niños es más acentuada en los colegios de nivel socio económico más bajo, en los colegios de orden posicional, en la enseñanza media y en las asignaturas humanistas. Privilegian a los niño s las profesoras, los docentes más jóvenes y los de origen social más bajo. Estos datos debieran ser explorados con más detención en futuras investigaciones basadas en muestras representativas. En particular, sería importante estudiar la incidencia del gé nero del docente, puesto que según nuestros datos las profesoras aparecen más conservadoras que los profesores y, como veremos más adelante, se trata de una tendencia que pudimos comprobar en otras dimensiones de este estudio. También habría que analizar más la incidencia de la clase social de origen de los docentes. Si existen diferencias importantes respecto del nivel socio económico de los establecimientos, debiera también haberlas en términos de la clase social de los docentes. Si en los establecimientos del sector popular encontramos que se da mayor atención a los niños, es dable suponer que es un fenómeno de la cultura popular y por ende que también estaría actuando en los docentes de origen social popular. El hecho de que en este estudio no aparezcan de modo importante puede deberse a la forma en que intencionamos la muestra. Buscamos colegios populares desde el punto de vista socio económico, en cambio no compusimos la muestra en base al criterio de clase social de los docentes. 6.2 Menor atención en la dimensión instructiva, mejor rendimiento Las niñas, a pesar de recibir menos atención de parte de sus docentes, tienen un rendimiento un poco superior al de los hombres. Las 39 La clase social de origen de los profesores se determinó considerando dos variables: el nivel de escolaridad y la ocupación de sus progenitores (o tutores). Los docentes fueron clasificados en clase baja, media alta y alta. 40 La diferencia de interacciones con alumnos y alumnas, a favor de los niños es de 0.14 en el primer grupo y de 0.10 en el segundo. estadísticas del Ministerio de Educación a nivel nacional confirman que esto ocurre en todos los ramos y niveles de la enseñanza (Rossetti y otros, 1988). Si partimos de un punto de vista igualitario y suponemos en ambos sexos las mismas capacidades intelectuales, el rendimiento debiera ser parejo entre alumnas y alumnos. Dado qu e ha habido una discriminación de las mujeres en la educación por muchos siglos, podría inclusive esperarse que el rendimiento de las niñas fuera inferior al de los niños. Como acabamos de ver, lo que ocurre es que las niñas tienen un rendimiento algo superior al de los niños. ¿Cómo interpretar este fenómeno? Desde luego sería necesario investigar por qué este rendimiento es ligeramente superior. En nuestra investigación no medimos el rendimiento en los cursos observados, pero sí conversamos con los profeso res acerca de este tema, preguntándoles cuáles eran a su juicio los mejores alumnos. Predomina en los docentes la idea de que los niños tienen mejor rendimiento que las niñas 41. En efecto, 45.16% de los docentes comparte ese punto de vista. Sin embargo, u na parte importante piensa que las niñas tienen un rendimiento superior (38.7%) y una fracción más reduci da considera que el rendimiento es igual entre hombres y mujeres (16.12%) (cuadro 17). Es interesante constatar que cerca del 60% de los profesores t ienen una visión diferente sobre el rendimiento de las niñas a aquella que entregan las cifras del Ministerio. Los docentes cuyas percepciones más se acercan a los datos del Ministerio son los profesores, los docentes de nivel social más alto y los docente s mayores de 35 años (ver cuadros 17,18,19). Es habitual que los docentes asocien el buen rendimiento de las alumnas con cierta capacidad de cumplir, que sería innata en la mujer, más que con el talento. "En las niñas hay siempre un rendimiento mucho más alto. Los niños, es raro que destaquen dentro de un curso, muy raro, acá al menos. No sólo en castellano, en la mayor parte de los cursos este año y otros años. Tienen el mejor rendimiento, las mejores notas. son las más preocupadas por la parte lectura, trabajos grupales, las que se esmeran por la mejor 41 Iniciamos la exploración sobre el tema del rendimiento, con una pregunta acerca de ¿qué es un buen alumno? En esta pregunta los profesores por lo general no hacen diferencias entre alumnos y alumnas; se refieren al "buen alumno", recurriendo al universal masculino. coinciden profesores y profesoras en valorar al alumno que tiene "buena conducta" (28.15% de las respuestas) y al "alumno motivado e interesado" (28.15% de las respuestas de las profesoras y 25.0% de las respuestas de los profesores) . Los profesores dan un poco más de importancia que las profesoras al alumno que "razona y discute con argumentos" y, a la inversa, las profesoras valoran un poco más al "alumno que tiene buen trato hacia el profesor" (ver cuadro 20). Esto último podría estar relacionado con las dificultades que experimentan las profesoras para controlar su clase, que expusimos en el capítulo 6. En términos generales llama la atención la multiplicidad de criterios que definen el "buen alumno" (la primera codificación de estas respuestas arrojó 24 características distintas señal adas por los docentes). También vale la pena destacar el hecho de que las notas, que ellos mismos colocan, sean tan poco importantes para los docentes de ambos sexos para definir al buen alumno. presentación, en el cumplimiento, rara vez son las que van postergando las pruebas y cosas así... II. (profesora, sector popular, enseñanza media) Esta misma profesora llega a afirmar que si un niño tien e buen rendimiento es porque cuenta con el apoyo de una mujer, su mamá. "El varón que tiene buen rendimiento, generalmente es una persona que se esfuerza mucho más que las niñas, tiene hábitos mucho más sistemáticos, generalmente también hay una mamá que se está preocupando constantemente, que le está pidiendo los libros, que se los está consiguiendo, mientras que en las niñas es más innato". En suma, constatamos que los logros académicos de las niñas no son percibidos en su real dimensión, y que no se as ocian a cualidades intelectuales sino más bien morales (el cumplimiento). Por último, es interesante destacar que el mejor rendimiento femenino ha sido también constatado en otros paises y contextos culturales (Dale Spender, 1982). En los sectores popular es, los docentes ven en las alumnas mayor empuje, esfuerzo por estudiar y progresar materialmente, que probablemente está relacionado con ciertas formas de superioridad y estabilidad de la mujer popular. 6.3 Buen rendimiento versus creatividad Ya dijimos que en el curso de la historia se pusieron barreras al acceso de las mujeres a la educación. Durante mucho tiempo se dudó acerca de la capacidad intelectual de las mujeres e inclusive sabios antiguos se preguntaban con mucha seriedad si las mujeres tenían alma. Hoy en día, cuando el acceso de las mujeres a los distintos niveles de enseñanza se ha generalizado, las barreras no han desaparecido sino que están ubicadas en otra parte. Se admite que no hay diferencias de género en términos de capacidad intelectual -los datos sobre rendimiento lo confirman e inclusive hablan a favor de las mujeres pero los alumnos tendrían "algo" más, que constituye la verdadera inteligencia y que les permitirá, en la vida adulta, acceder con más facilidad que las mujeres a los puestos de poder en las empresas y la política. Cuando preguntamos a una profesora de matemáticas de enseñanza media que se desempeña en un establecimiento de sector popular por los alumnos que tienen mejor rendimiento, nombra a dos hombres y destaca sólo a uno alumno como inteligente. Sin embargo, después concluye que "ganan las mujeres, son superiores". Es decir primero expresa una clasificación (el hombre es mejor intelectualmente) y después da cuenta de algo fáctico: las niñas tienen mejor rendimiento. Es interesante destacar además cómo define al alumno de mejor rendimiento, definición que hemos encontrado recurrentemente en esta investigación. Dice: "el niño que tiene mejor rendimiento y es el más inteligente a la vez es Claudio, es un niño que no tiene buenas notas, es decir está dentro de lo normal, pero sabe de todo, el tema de conversación que uno le plantee lo sabe". Esta profesora no menciona a ninguna niña como muy inteligente. En otra parte de la entrevista vuelve a mencionar a Claudio, refirié ndose a él como "el niño que es inteligente". los Del mismo modo, una profesora dice que las niñas son más pasivas y niños son más despiertos y críticos. Esto no obstante, al ser consultada acerca de quienes tenían mejor rendimiento afirmó que eran las niñas. "Bueno, las niñas son más pasivas. Creo que el carácter mismo, el hecho de ser mujer ... los varones son un poco Más despiertos. Increíble, porque siempre tiende a ser como al revés, porque como que el hombre tiende a madurar más tarde, pero aquí no, son más despiertos, atentos al detalle. Las niñitas andan volando, piensan en el pololeo. Los niños están pendientes del detalle y por eso tienden a ser más críticos ... algunas niñitas viven más su mundo, están pendientes de nada, bueno, hay que estudiar , estudian, pero no van más allá. En cambio los chiquillos, Mario, por ejemplo, estábamos viendo un gráfico sobre la natalidad y llevó un artículo de una revista evangélica sobre el control de la natalidad, a pesar de que no son lumbreras, están captando y están interesados". (sector popular, enseñanza media) Otra profesora, que también enseña en un establecimiento de sector popular, pero en básica, hace una caracterización semejante 42: Profesora: La niña es más tímida, está en una edad en que rechaza a los niños ... yo no sé si así es aquí, pero yo antes trabajaba con sextos solamente de niñas, y no eran como las niñas de acá. No sé si es el medio de acá, las niñitas están como aplastadas, no les importa poder tener un estudio superior, no se preocupan, n o digo todas, pero en forma general. Si andan con la falda manchada, no les importa, si andan con el pelo despeinado o tal vez mal aseadas, no se preocupan. En cuanto a captar, a entender, son también mas lentas, se quedan ahí, son más quietas. En cambio los niños son activos, activos en todo el sentido de la palabra, en el desorden, en el aprender y en el preguntar por qué. Entrevistadora: ¿las niñas no preguntan? Profesora: No. Las niñas son más receptivas. Así, todo se lo van guardando, nada expresan, nada dicen. Entrevistadora: ¿Y en el Consejo de Curso son también tan receptivas, tan tranquilas? Profesora: No. En el Consejo de Curso ellas están preocupadas de otro aspecto, del cuadrito, de la florcita, de la plantita, del borrador, de todo lo que comp one el adorno, los elementos para la sala ... Las niñas se preocupan de juntar dinero, de la parte más doméstica, digamos. Las opiniones de esta profesora reflejan clasificaciones fuertes entre niñas y niños, que conllevan una descalificación de las alumn as. Atribuye al niño interés y viveza intelectual (que va asociado con cierto grado de indisciplina) y a las niñas desinterés, lentitud y pasividad. Explica la menor motivación de las niñas por los temas académicos, debido a que sus intereses se concentrar ían en el ámbito doméstico. Además, recurre a un criterio de orden y limpieza que no aplicaría del mismo modo a un alumno. Probablemente cierto desorden en la indumentaria sería una señal de creatividad. 42 A diferencia de la profesora anterior, ella sostenía que alumnos quienes tienen mejor rendimiento. son los En los profesores también encontramos concepciones semejantes. Por ejemplo, un profesor de enseñanza media de un establecimiento de sector popular, expresa opiniones que reflejan una clasificación entre géneros donde la mayor participación y el razonamiento lógico son atributos masculinos. Sostiene que los alumnos tienen mejores resultados escolares y participan más y que las mujeres son más pasivas. Dice, por un lado, que no hay diferencias intelectuales entre niñas y niños, pero agrega que las mujeres tienden a usar más la memoria que los hombres y que pa ra el hombre es más fácil razonar en forma lógica que para las mujeres. Los fenómenos detectados en nuestra investigación corresponden en forma muy exacta a lo que se ha detectado en países desarrollados, a lo cual nos referimos en el marco teórico. La cr eatividad es considerada un atributo masculino, que en cierta forma es independiente de los logros académicos. Además, la creatividad se asocia con ciertas formas de indisciplina, lo que pone de manifiesto una contradicción en la cultura escolar, que si bien propicia la disciplina y el silencio, no los valora. Hemos visto que los docentes, de alguna manera, aluden a ciertas formas de pasividad de las alumnas en la clase, de falta de interés o motivación , lo que no impide que estudien y tengan logros. Serí a interesante verificar, en futuras investigaciones en qué medida la pasividad a que aducen los docentes, corresponde a un fenómeno real, y además vincularla a los contenidos curriculares, que han sido elaborados según criterios eminentemente masculinos y dejan fuera partes importantes de las preocupaciones, experiencias y motivaciones femeninas. 6.4 Participación de las niñas en las asignaturas científicas En el creatividad, tecnológico. mundo actual sino quienes no sólo es importante quién posee la adquieren el cono cimiento científico y Uno de los aspectos que nos llama la atención es que los profesores que estudiamos no sólo consideran que niños y niñas tienen intereses diferentes, sino que tienden a pensar que estas diferencias son innatas, consustanciales al género del alumno. Una profesora de física de enseñanza media, de establecimiento de sector alto, sostiene que las mujeres tienen menos interés en los ramos científicos que los hombres. Son más pasivas. Aunque muchas veces tienen mejores notas, se interesan menos en discutir problemas de física. "Estoy segura de que a un grupo de varones les llegan más directamente algunos conceptos y discuten y se plantean problemas más elevados, es decir, yo sé que están mucho más metidos en el ramo que las muj eres, en cuanto a gusto. Yo puedo, por ejemplo, plantear un tema, los movimientos tienen que ser continuos porque un cuerpo no puede pasar bruscamente de un lugar a otro. Entonces es un grupo de hombres el que discute sobre esto y ve otras cosas, y hace de abogado del diablo, entonces profundizan más. A algunas mujeres les gusta el ramo porque lo estudian y después les va bien, pero la mujer no es la que vibra discutiendo problemas anexos. Como que las mujeres, lamentablemente, se conforman con entenderlo y poder reproducirlo, pero a veces no discuten por el gusto de discutirlo". Otra profesora sostiene algo semejante. "En términos de rendimiento, tengo cuatro (alumnas) que también son buenas, que se entusiasman, pero cuesta motivarlas, cuesta llegar a ella s. En cambio el niño es diferente. Y yo siempre he tratado, la labor de uno es motivar, despertar el interés del niño, especialmente en matemáticas que les hago yo porque de por al uno nace con el rechazo a la parte científica y siempre he tratado, porque a mi me pasaba de que siempre era terriblemente mala en matemáticas, todo feo, todo negro y yo trato de mostrar el reverso". (sector popular, enseñanza básica) En algunos casos los docentes captan que la clasificación "hombres=ciencias, mujeres=humanidade s", es perjudicial para ambos sexos porque implica un desarrollo unilateral de sus potencialidades, pero no saben cómo solucionar el problema. "En el curso más avanzado de matemáticas del colegio se constató que había 15 hombres y ninguna mujer. Hace un p ar de años tuvimos la necesidad de sacar un grupo aún más de avanzada, que eran niños que realmente rompían todos los esquemas y en ese grupo de gente como más brillante en matemáticas, de repente nos dimos cuenta que no había ninguna niñita. Eso nos llamó la atención, obviamente nos llamó mucho la atención, pero fuera de detectar el hecho no tuvimos cómo manejarlo, te fijas, cómo sacar conclusio nes". (profesora, sector alto, básica) La profesora de física a que nos referimos más arriba tampoco sabe cómo enfrentar este problema, pero tiene la inquietud de que la educación debiera desarrollar en ambos sexos las competencias científicas y humanistas. Cree que la educación mixta contribuye a ello, lo que resulta en cierta medida contradictorio con las clasifi caciones fuertes de su propio discurso. "Desde chicos, en las casas, queda la tendencia a que la mujer es más humanista, no es bueno que se interese en la física o en los trabajos manuales sino en el arte, la poesía, la literatura; en cambio, el hombre es el que se puede convencer con números; una mujer, por ejemplo, que dice no cacho nada de matemáticas, así, tal cual, por último es una gracia, pero para un hombre no ... Y es tan perjudicial que al hombre se le inhiba su parte humanista como que a la muje r se le inhiba su parte científica. Aquí tienen la alternativa de competir, ponerse los dos en un mismo terreno y de ver que son capaces de abarcar áreas distintas". A pesar de las clasificaciones antedichas, en las clases que observamos, los docentes apa recen prestando más atención a los niños en los ramos humanistas que en los científicos 43. A continuación damos un ejemplo en que el docente privilegia el intercambio con los niños en una clase de ciencias sociales. Profesor: Robespierre hizo imprimir un a nueva moneda- los asignados- y era obligación aceptarlos. La gente estaba obligada, sino ¿qué pasaba? 43 Ver más arriba cuadro 4. Una niña: ¡La guillotina! Profesor (continúa sin acoger su respuesta): Existían tribunales contrarrevolucionarios, comités de Salud Pública. Otra alumna: ¿Eran billetes o monedas? Profesor no responde, al parecer no la oye, aunque la alumna habló fuerte. Profesor: ¿Cuál es el problema de Francia en ese momento? Una niña: que no se producía (insiste con voz audible) ¡que no se producía! Un alumno: que no había producción. Profesor: ¡que no había producción! El alumno que dio la respuesta se endereza en su puesto con orgullo. La niña que no fue escuchada golpea su mesa, con risa mezclada de rabia, ya que es ella la que respondió primero y no se la consideró . Sus compañeros de asiento cercanos (dos hombres) ríen con ella. (sector alto, enseñanza media) Un fenómeno muy semejante ocurre en una clase de literatura donde se analiza el contenido y formas de un poema de Fray Luis de León y muy pocas niñas intervienen. Profesor: "... sigue la escondida senda por donde han ido, los pocos sabios que en el mundo han sido". ¿Qué quiere decir con el verso, qué significa, qué quiere mostrar? Alumno: Admiración Alumno: Sobresalto Alumna: Envidia Profesor: ¿Qué tipo de env idia? La misma alumna: Sana Profesor: Soledad, deja eso para después.... fuera de la envidia, qué siente? Profesor: Marcia, lo que tú decías antes no se opone, es una oda construida con liras ... ¿qué significa sabio, aquí? Alumno: Que sabe, que es erudito . Profesor: No está tomado como sabio, erudito ¿ qué poeta lo inspira? Alumno: Horacio Profesor: ¿Es un simple tema? Alumno: No, es un tópico. Profesor: Es un tópico que se llama con el nombre de "Beatus ille", es decir, feliz aquel, dichoso aquél ... ¿Cuá l es aquél? Alumno: El que huyó del mundanal ruido (10 minutos más adelante una niña tomará la palabra para reconocer una metáfora..) (sector alto, enseñanza media) Al intentar interpretar estos datos, que contradicen nuestras hipótesis -esperábamos que la participación de las niñas seria mayor que la de los niños en las materias humanistas -, se nos plantean nuevas preguntas. Cabria esperar que hubiera una mayor interacción de los docentes en los ramos científicos con quienes más se interesan por su ramo , es decir con los niños. Si esto no ocurre así, una posibilidad es que tal vez las niñas se interesan más por la ciencia de lo que los profesores suponen. La otra es plantearse la hipótesis de que en las asignaturas humanistas hay más temas de interés de los alumnos (guerras, héroes, escritores, etc.), y que esto suscita mayor interacción de los docentes con los alumnos que con las alumnas. En efecto, al revisar los registros de observación de las asignaturas humanistas, ya sea de castellano o ciencias so ciales, vimos que los contenidos destacan figuras y realizaciones masculinas. Los temas que se abordan en la clase tienen que ver con héroes, fama, revoluciones, cambios sociales, protagonizados sólo por hombres. Tanto la literatura como la historia oculta n e ignoran las producciones y participación femenina, las que efectivamente son escasas -puesto que en el pasado histórico las mujeres no tenían posibilidades de partici par como ahora-, pero más numerosas de lo que se incluye en el curriculum actual. La impresión que tuvimos al observar es que en las clases de asignaturas humanistas pareciera que se deja fuera el pensamiento de las alumnas. Se habla de un mundo donde la mujer no tiene cabida, donde no está la experiencia femenina. Las alumnas muestran in terés por dichas materias, atienden, anotan, pero proponen pocas reflexiones. Esto se percibe sobre todo en las clases de ciencias sociales en las que se diría que predomina su papel de espectadoras. Por último, es importante señalar que al revisar los re gistros de observación en establecimientos de sector alto, encontramos que al área cientifico-matemática se ofrecen más posibilidades :: participación a las niñas que en los sectores populares. Aun cuando los docentes interactúan más con los alumnos, la pa rticipación de las niñas es importante. Creemos que se trata de una manifestación de las diferencias de nivel socio económico de los establecimientos que vimos en el punto 1. A continuación señalamos algunos ejemplos. viendo geometría y problemas con ángulos: En una clase están Profesora: Si L sub 1 y AC son paralelas, ¿qué pasa? Un alumno responde algo. Una alumna agrega: Porque las otras dos son paralelas. Un alumno agrega algo Profesora: De acuerdo (con la niña y el niño), porque son ángulos correspondientes, son iguales. También ése es igual a ese (mostrándolos en la pizarra), el único valor que tengo es el de 30. Una niña agrega una observación correcta. Profesor recoge la observación: Eso, ya que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grado s. Niña: Entonces se repite Beta. Profesora: ¿Dónde se repite Beta? otra niña: Eso es lo que yo decía, y en el de abajo también (enseñanza media) En otra clase de geometría observamos lo siguiente: El profesor es un docente que muestra gran soltura y se guridad en lo que dice y hace. Han pasado 5 minutos de clases, en que el profesor ha interactuado sólo con alumnos. Profesor: Ahí si que estamos de acuerdo. El alumno anota en la pizarra una igualdad. Una alumna llamada Bárbara interviene sin indicar: Si e l ángulo midiera 98 grados Profesor: No estamos midiendo, estamos demostrando. Bárbara contrargumenta. Profesor: Aquí tenemos tres cosas (va a la pizarra y explica los elementos que ya dedujeron) Bárbara insiste. El profesor explica nuevamente. Un alumno levanta la mano. Profesor: Bobadilla. Bobadilla: También podría haber comprobado el ángulo B, C, D. Profesor: Sí, pero él ya tiene ángulos suficientes para mostrar congruencia. El alumno que está en la pizarra sigue trabajando. Bárbara: Es un paralelogramo Profesor: Ya, es un paralelogramo" En la pizarra el alumno sigue demostrando AG=CD. Profesor: Bien, aquí tenemos un caso de correspondencias lineales (explica). Tenemos que probar que ese segmento es igual a éste. Bárbara: (refiriéndose a un ángulo) ¿A D M ? Profesor: No. Bárbara: ¿Por qué? Profesor: Porque ADC no necesariamente es un paralelogramo (enseñanza media) La insistencia de Bárbara en preguntar y proponer abre el círculo de intercambios a las niñas, de modo que cuatro alumnas más se van incorporando, hacen aportes y cometen errores igual que sus compañeras. 6.5 Conclusiones Nuestras hipótesis señalaban que en la entrega de contenidos los docentes prestan más atención al niño y que estimulan más su participación en clase que la de las niñas. A tra vés de las observaciones pudimos comprobar que esto es efectivo. Los docentes dan más, y más rápidamente, la palabra a los niños que a las niñas, los interrogan con más frecuencia y revisan más su trabajo escrito. El conteo de interacciones de contenido mo stró que tanto los profesores como las profesoras interactúan más con los alumnos que con las alumnas. Este hecho nos llamó la atención, por cuanto no imaginábamos que la jerarquía de género podría tener una expresión tan concreta en la práctica docente y en la sala de clases. La cultura dominante permea las prácticas en el aula y, al igual que en otros aspectos de la vida social, los hombres tienen preeminencia sobre las mujeres. Al analizar la información recogida pudimos constatar además que la atención hacia las niñas aumenta junto con el nivel socio -económico de los establecimientos. Constatamos también otros fenómenos de gran importancia, ligados a la mayor atención prestada a los niños. En primer lugar, las niñas, a pesar de recibir menos atención d e sus profesores en la dimensión instructiva, tienen un rendimiento superior al de los niños. En segundo lugar, a pesar de sus logros académicos, las niñas tienden a ser vistas por sus docentes bajo un prisma con elementos negativos: se les atribuye menor viveza, menor espíritu crítico, menor razonamiento lógico, menor interés y motivación por el conocimiento. Por sobre todo, la creatividad es definida por los profesores como una cualidad eminentemente masculina. Estamos en presencia de una clasificación fuerte acerca de las características intelectuales de hombres y mujeres, que probablemente condiciona el comportamiento de los docentes frente al trabajo escolar de ambos géneros y que además puede afectar la seguridad en sí mismas de las mujeres. En tercer lugar, en la visión de los docentes se mantiene la clasificación de que los hombres se inclinan en forma innata hacia la tecnología y la ciencia y las mujeres hacia las humanidades y el arte. A diferencia de lo esperado en nuestras hipótesis, las observa ciones en sala de clases muestran que los docentes interactúan más con niños que con niñas en las asignaturas humanistas que en las científicas. CAPITULO VII DISCURSO REGULATIVO Y TRANSMISION DE GENERO Dijimos que para facilitar el análisis, discurso pedagógico la dimensión instructiva y la se refiere, como ya lo indicamos, a las normas y enseñanza, a la disciplina en la sala de clases entre docentes y alumnos o alumnas. 7.1 distingu iríamos en el regulativa. Esta última valores que vehicula la y a las comunicaciones Pórtate mal, da resultados! Para analizar la disciplina en la sala de clases procedimos de la misma manera que con las interacciones de contenido, contando las interacciones de disciplina en cada registro de observación y luego sumando y promediando para el total de observaciones. Por lo general, se disciplina más a los alumnos que a las alumnas. En promedio, si consideramos el conjunto de los docentes, en un período de clases, un docente disciplina casi el doble a los niños que a las niñas. Esto a pesar de que la proporción de alumnos y alumnas en la clase, en el total de observaciones efectuadas, es muy semejante, tal como lo vimos en el capitulo anterior. Es decir, hay enmarcamientos diferentes para niñas y niños. Las niñas, sometidas a un enmarcamiento fuerte, se portan mejor que los niños; a su vez, el enmarcamiento de los niños es más débil, lo que explica las constantes llamadas de atención de los docentes. CUADRO 10 MEDIA DE INTMACCIONES DE DISCIPLINA SEGUN GENERO DE LOS ALUMNOS Alumnas Alumnos 0.24 0.44 Estos son algunos ejemplos de interacciones de disciplina en la sala de clases. Profesor: Una vez que Martínez se coloque en posición de contestar, cuando baje la pierna, porque está así como para fumarse un puro, entonces seguimos" (sector alto, enseñanza básica) Profesor: ¿Carlos, Ud. es tan capo que escribe con lápiz a pasta ya? (sector alto, enseñanza media) Profesora: ¡Gonzalo, Vial, Henríquez, se sientan y atienden! Profesora: Señores, silencio. Señor Soto, ¿se va a callar? A ver Flores, qué le pasa con su puesto? Yo les asigné puestos y están cada uno por su lado. (sector alto, enseñanza básica) Profesora: Alvarez, venga para adelante, y no hay permiso para cambiarse de puesto. Claudio Zenteno, ¿terminamos? Pulgar, ¿te sientas por favor? (sector popular, enseñanza media) Si bien los docentes disciplinan principalmente a los alumnos, también reconvienen a las niñas. La indisciplina principal de las niñas tiende a ser la conversación con la compañera de al lado. De a llí que los mensajes de disciplina a las alumnas apunten fundamentalmente a controlar estas conductas. Profesora: Francisca, Mónica, preferiría que en beneficio de las dos, no se sienten juntas, porque las dos son buenas para conversar y forman un dúo dinámico. Las niñas aludidas ríen. La profesora agrega: la próxima vez se sientan separaditas. (sector alto, enseñanza básica) También, de manera velada, las niñas establecen intercambios entre ellas en torno a temas ajenos a la clase: hablar de otros o bie n mostrarse fotos y álbumes. Dos niñas se están mostrando un álbum de artistas. Profesor (se acerca y les quita el álbum): se los voy a romper (en tono de broma). Las niñas lo miran con expectación. Profesor: lo voy a tener requisado por una semana. (sector popular, enseñanza media) Al igual que en el discurso instructivo, los docentes disciplinan más a los niños en los establecimientos de nivel socio -económico bajo que en los de nivel social superior; a pesar, tal como lo vimos en el capítulo anterior, que hay más alumnas que alumnos en dichos colegios 44 . Nos parece que estos datos son coherentes con ciertos rasgos de la cultura popular, en la cual el castigo es considerado parte esencial de la educación, tanto en la familia como en la escuela. CUADRO 11 MEDIA DE INTERACCIONES DE DISCIPLINA SEGUN NIVEL SOCIO ECONOMICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS Nivel Bajo (Pudahuel) Alumnas Alumnos Respecto de de lo que sucede personalizado (el que en el de orden 44 0.23 0.52 Nivel Alto (Las Condes) 0.26 0.38 cada colegio considerado individualmente, a difer encia en el discurso instructivo, en el colegio de orden 4) se disciplina a los niños casi en la misma medida posicional (el 3) 45. En Pudahuel la diferencia a favor de los alumnos de 0.29 y en Las Condes de 0.12. 45 La diferencia a favor de los alumnos es de 0.34 en el 1, de 0.25 en el 2, de 0.15 en 3 y de 0.10 en 4. CUADRO 12 MEDIA DE INTERACCONES DEDISCIPLINA SEGUN COLEGIOS Colegios 1 2 3 4 Alumnas Alumnos 0.22 0.56 0.23 0.48 0.24 0.39 0.27 0.37 En términos importantes 46. de niveles de enseñanza no encontramos diferencias CUADRO 13 MEDIA DE INTERACCIONES DE DISCIPLINA SEGUN NIVELES DE ENSEÑANZA Alumnas Alumnos Básica Media 0.30 0.52 0.18 0.34 Tampoco encontramos diferencias importantes en el comportamiento docente entre las asignaturas humanistas y científicas 47. CUADRO 14 MEDIA DE INTERACCIONES DE DISCIPLINA SEGUN ASIGNATURAS Humanistas Científicas Alumnas 0.22 0.27 Alumnos 0.40 0.48 Las profesoras disciplinan más a los alumnos que los profesores. Esto, como veremos más adelante, está relacionado con las dificultades que las profesoras experimentan para controlar su clase 48. 46 La diferencia de interacciones de disciplina a favor de los alumnos, en un período de clases, es de 0.22 en básica y de 0.16 en media. 47 La diferencia a favor de los alumnos, en un periodo de clases, es de 0.18 en los ramos humanistas y de 0.21 en los ramos científicos. 48 La diferencia a favor de los alumnos, en un periodo de clases, es de 0.23 en las profesoras y de 0.14 en los profesores. CUADRO 15 MEDIA DE INTERACCIONES DE DISCIPLINA SEGÚN GENERO DEL DOCENTE Profesoras Alumnas Alumnos Profesores 0.29 0.52 0.18 0.32 En términos de edad, pareciera que son los profesores mayores los que menos disciplinan a los alumnos 49. Estos datos pueden interpretarse en el sentido de que al aumentar la edad, los profesores también tienen más años de experiencia profesional y por ende un mejor manejo de su clase. CUADRO 16 MEDIA DE INTERACCIONES DE DISCIPLINA SEGUN EDAD DEL DOCENTE Alumnas Alumnos Menores de 35 años Mayores de 35 años 0.26 0.54 0.22 0.28 No parece haber diferencias importantes en materia de disciplina según el origen social de los docentes 50. CUADRO 17 MEDIA DE INTERACCIONES DE DISCIPLINA SEGUN ORIGEN SOCIAL DEL DOCENTE Clase de Origen Baja/media baja Media alta/alta Alumnas Alumnos 0.22 0.40 0.29 0.52 En síntesis, nuestros datos tienden a mostrar que se disciplina más a los niños en los colegios de nivel socio económico más bajo, pero que no hay diferencias importantes entre niveles de enseñanza ni entre asignaturas. Tienden a disciplinar más las profesoras y los docentes más jóvenes, y no habría diferencias según el nivel socio económico de origen 49 La diferencia a los alumnos es de 0.28 en los docentes menores de 35 años y de 0.06 en los mayores de 35 años. 50 La diferencia a favor de los alumnos es de 0.18 en los docentes de nivel socio económico bajo y de 0.23 en los de nivel socio económico alto. de los profesores. Como indicamos en el cap itulo sobre la metodología, nuestros datos sólo permiten plantear tendencias que deberían ser estudiadas en muestras representativas 51. Los datos que hemos presentado indican que la expresión "pórtate mal, da resultados", acuñada por Dale Spender (1982), corresponde muy bien a lo que sucede en las clases que observamos. Aunque resulte paradojal, debido a los llamados constantes de atención, los niños se convierten en los actores principales de la clase, ante la audiencia de las niñas. La indisciplina de los alumnos -que como veremos más adelante es alentada y mantenida por las clasificaciones y caracterizaciones que predominan entre los docentes - tiene distintas consecuencias para ambos sexos, y para el docente. En primer lugar, dificulta el desarrollo de la clase. Pudimos constatarlo, sobre todo en algunas clases en establecimientos de sector popular en que no podíamos sino compadecer al/ a la docente, dado el nivel de desorden generalizado que reinaba. Esta indisciplina es particularmente difícil para la s profesoras, punto que desarrollaremos más adelante. En segundo lugar, comprobamos lo que sostiene Dale Spender respecto a que la indisciplina de los niños es también una forma indirecta a través de la cual ellos intentan controlar a los docentes e induc irlos a que el contenido de sus clases se centre en los intereses masculinos. A menudo, en una clase mixta, si un profesor trata de abordar temas de interés de las niñas, los alumnos responden portándose mal y para evitar esto el docente vuelve a centrar s u clase en los niños. De esta forma, la educación reproduce los patrones jerárquicos entre los sexos de la sociedad global. En tercer lugar, en términos de aprendizaje a largo plazo, la indisciplina masculina -que en cierta forma es tolerada por 105 docen tes puesto que la consideran de alguna manera natural - va aparejada con el disciplinamiento de las mujeres, que internalizan la sumisión y tendrán dificultades para actuar en la vida adulta de forma asertiva. La escuela, sin proponérselo de modo consciente , desarrolla cualidades para el liderazgo en los alumnos y de subordinación en las niñas. 7.2 Disciplina y clasificaciones de género ¿Por qué se disciplina tanto a los niños? ¿Dónde se originan los diferentes enmarcamientos para niñas y niños? ¿Cabria in terpretar esto como una injusticia? A nuestro modo de ver, el mayor disciplinamiento de los niños es una expresión, una consecuencia de los modelos que orientan el desarrollo de ambos sexos y de los límites que se estable cen para niñas y niños. 51 Creemos que en futuras investigaciones habría que explorar más la relación entre discip linamiento y orden escolar (tipo de colegio), así como la relación entre disciplinamiento y nivel socio económico de los profesores. Cabría esperar diferencias más marcadas entre los colegios de orden personalizado y posicional, así como actitudes distinta s respecto de la disciplina en profesores de distinto origen de clase. El hecho de que no aparezcan en nuestros datos no puede considerarse definitivo. Por lo general, el discurso de los docentes que entrevistamos contiene clasificaciones referentes a los géneros, basadas en el supuesto de que existirían diferencias "naturales" entre los sexos. En vez de considerar que el comportamiento humano, ya sea del hombre o de la mujer, es esencialmente histórico y determinado por la cultura, tal como lo ha demostrado la investigación antropológica, se atribuyen características o virtudes "innatas" a cada sexo. El orden y la disciplina son virtudes claramente atribuidas a las niñas (cuadros 21, 22). El 70.83% del conjunto de los docentes considera que las niñas son más ordenadas que los niños y 60% que son más disciplinadas. Es relativamente bajo el porcentaje de docentes que considera que orden y disciplina son característ icas que se dan en ambos sexos por igual (20.83% y 16.6% ) 52. Por una parte se define a las niñas como "naturalmente" disciplinadas y ordenadas, y a los niños como indisciplinados y desordenados. Por otra parte, el funcionamiento del estilo pedagógico que prevalece en nuestros establecimientos es de tipo posicional y requiere de silencio y orden. No cabe sino disciplinar a quienes más desorden provocan, es decir a los niños. Pero resulta difícil disciplinar a un niño que se supone por "naturaleza" indiscip linado. De ahí que la disciplina sea un estado más bien ideal, nunca alcanzado y que se requiera constantemente de nuevos llamados de atención. A continuación presentamos fragmentos de las entrevistas a profesores y profesoras, donde caracterizan a sus al umnos o alumnas en términos de disciplina y orden. Nos parece conveniente separar el discurso de los docentes que se desempeñan en establecimientos de sector popular de los que enseñan en establecimientos de nivel socio económico medio y alto porque encont ramos diferencias interesantes, que coinciden con lo que observamos en las salas de clases y que apuntan a diferencias de enmarcamiento y clasificación de género entre las clases sociales. En efecto en los establecimientos de sector medio -alto, si bien existe una clasificación de género marcada, es más débil que en los sectores populares. Las niñas son mucho menos sometidas, se les permite ser más asertivas e inclusive llegan a la insolencia con los docentes. La clase social, como dice el profesor Bernstei n afecta la modalidad del juego sobre género, no determina su ausencia. 7.2.1 Caracterizaciones de disciplina establecimientos de sector popular y orden en los Una profesora nos dice: "Al varón cuesta más dominarlo, de por sí es una persona más inquieta, en todos los cursos. Es el que conversa en voz alta; si se le pregunta por una profesión, la grita. Mientras que la niña es más recatada, levanta la mano, pide la oportunidad para opinar, es mucho más, entre comillas, dama, digamos! Mientras que el varón es mucho más libre en todos estos aspectos". (enseñanza media) 52 Los profesores establecen una diferencia entre orden y disciplina; el primer término se refiere princ ipalmente al cuidado de la vestimenta y útiles, el segundo se refiere más al comportamiento. Respecto al orden, los docentes que más lo asocian con una virtud femenina son los profesores, los docentes de más de 35 años y los docentes de clase baja (ver cua dros 21, 23, 24). En cuanto a la disciplina, quienes más lo consideran una virtud propia de las mujeres son las profesoras, los/las docentes más jóvenes y los/as docentes de clase baja (ver cuadros 22, 25, 26). Un profesor comenta: "Si se trata de disciplina, de que se estén quietos en la sala, de que no se paren, de que no están metiendo bulla, las mujeres en ese sentido son más tranquilas, el var ón es el que en algún momento se para, conversa con su compañero, es más inquieto, pero problemas de disciplina graves no hay, solamente esa inquietud de los alumnos de no estar concentrados en su trabajo y de pararse a hacer otras cosas". "Las niñas son más ordenadas con los útiles, tienen sus cuadernos con más bonita letra, con más cuidado, subrayan los puntos que uno hace ver como más importantes, colocan en la primera hoja de su cuaderno un grabado o dibujo, muchas tienen su cuaderno forrado y el varón no tanto. El varón deja su cuaderno en su puesto, se le cae o a veces le hacen sus gracias, lo rayan o le sacan una hoja o le hacen un hoyito con un lápiz. Respecto de los materiales que uno pide, la niña también es más dedicada, trae su material, cumplen mejor las mujeres que los varones, al varón se le olvidó y se le olvidó no más. En cuanto al vestir, las niñas también son más ordenadas; el varón anda con la camisa afuera, a veces con el cuello no muy limpio, el chaleco a medio poner...". (enseñanza media) Una profesora (enseñanza básica) nos describe la indisciplina de cuatro alumnos y lo que hizo para superarla. Lo que ella relata es interesante porque pone en evidencia la importancia de la audiencia en la indisciplina y también el nivel de rebeldia d e los alumnos. "El estar molestando dentro de la hora de clase, se paraban, creaban problemas, tiraban o empujaban a alguien, le rayaban el cuaderno". La profesora optó por ignorar a los indisciplinados e hizo que el curso actuara igual. Al final, uno de los revoltosos se aburrió y se quedó tranquilo, pero echaron del colegio a dos. Uno de ellos, "J.O., estando suspendido llegó e ingresó al colegio también a dar tanda". Un profesor (enseñanza media) hace una caracterización que destaca por ser más matizada que las anteriores y da a entender que sólo unas pocas niñas obedecerían a una clasificación fuerte en materia de disciplina. "Hay niñas que son muy sumisas, hacen caso de todo lo que les dicen los compañeros, prefieren no pararse del puesto para no tener problemas con nadie; son tranquilas, más reservadas. La gran mayoría de las niñas son iguales a los hombres, si el niño es choro, la niña también es chora, si le contestan de una manera, la niña también contesta de la misma forma, si le dicen algún garabato, ella también lo contesta con otro más fuerte, cosa de defenderse. Hay casos al de niñas bien calladas, bien controladas" Otro profesor (enseñanza media) plantea que si es parte de la inquietud natural de su género. tranquilas. Señala por otra parte, que si bien insolentes que las niñas, y más violentos, las niñas ironía. los niños se mueven Las niñas son más los niños son más se defienden con la 7.2.2 Caracterizaciones de disciplina y orden establecimientos de nivel socio económico medio alt o en los Una profesora (enseñanza media) nos cuenta que los hombres son más torpes, atropellados, bulliciosos y tienen juegos más bruscos. Sin embargo, los hombres son más respetuosos que las mujeres (para ella es muy importante el respeto). Las mujeres son más insolentes. Otra profesora (nivel básico) confirma la visión anterior. "Profesora. La peor disciplina, los chiquillos! Entrevistador. ¿Cómo se manifiesta esa indisciplina? Profesora: Mira, es un permanente salirse del trabajo para pegar gritos incontrolados, jugar a la pelota dentro de la sala, cuesta mucho controlar que guarden la pelota, que se pongan a trabajar. La niña es más gritona, no para de conversar. El niño se para por todo, da combos, patadas, sobre todo en esa edad de sexto básico, a los chiquillos los hallo más indisciplinados,'. Según ella, las niñas son más ordenadas pero llegan al exceso inútil. "Es más común que las niñas tengan toda clase de cosas en orden, inclusive hacen cosas que no se necesitan para nada, por ejemplo el subrayado en distintos colores, ... la sobriedad yo la encuentro absolutamente perdida, porque hay chiquillas que le dan una importancia enorme al subrayado, al color tal o cual, más que a atender en clase y se indignan que uno no les dé tiempo para subrayar, en circu nstancias que es mucho más importante una lámina que estamos viendo o un alcance a un tema, más importante que estar enfrascado en una cosa así ... la apariencia, sí terrible, eso es muy fuerte, muy fuerte". Esta misma profesora enfatiza que las mujeres s on más alegadoras y gritonas que los hombres: "Ante una prueba, las mujeres en general gritan, tengo un curso especialmente desordenado. Gritan, tienen reacciones como que se está acabando el mundo, corren a los bancos, se agarran la cabeza. Pregunta: ¿ante una dificultad? Profesora: Sí, ante una prueba, el hombre saca su cuaderno, saca una hoja y ahí está ... a veces tenemos una discusión sobre puntajes, me preguntan sobre el puntaje de una pregunta, doy mis razones, los hombres en general aceptan el ar gumento, y me ha tocado que en los dos cursos las mujeres alegan, alegan hasta el cansancio porque no aceptan un criterio distinto". Los profesores comparten la visión de las profesoras. Así, un profesor (enseñanza media) sostiene que los hombres son más bruscos y más violentos en el lenguaje, pero indica que el lenguaje es un campo en que "las niñas son tan violentas como pueden ser los varones Considera asimismo que las niñas son más responsables y puntuales. "En el cumplimiento de sus deberes, en puntu alidad, generalmente responden mejor las mujeres que los varones". En cuanto al orden, este profesor describe bien un fenómeno que tenderá a repetirse en la vida adulta: "... alguien tiene que hacerse cargo del desorden masculino y ese alguien son las mu jeres. "La niña XX. En ella pienso cuando se me menciona la palabra orden También una niña que se llama XX, la veo siempre muy bien puesta, muy ordenada, con sus cosas a punto. ¿De los varones? No, los varones en estos rubros siempre, no sé si será en este colegio no más, pero los varones son regaloneados por las niñas, entonces con frecuencia en lo que corresponde a sus útiles se dejan querer, las niñas les prestan las cosas. Es un fenómeno muy especial, tal vez debido al hecho de que este colegio no llega aún a la condición ideal de coeducación, es decir hay un predominio femenino". 7.3 Dificultades de control de las profesoras En las clases a las cuales asistimos las profesoras llaman mucho la atención a los alumnos (más que los profesores), en todos lo s niveles de enseñanza y en todos los sectores sociales (ver cuadro 15). Creemos que este fenómeno podría estar relacionado con dificultades de control de la clase que experimentarían las profesoras, vinculadas a su aprendizaje de género. En efecto, las pr ofesoras fueron algún día niñas, que incorporaron al menos parte de los hábitos de disciplina que acabamos de describir. Veamos primero cómo se dan las interacciones de disciplina de las profesoras con sus alumnos o alumnas en la sala de clases. La profesora está leyendo un texto. Hay silencio entre los niños, aunque no se sabe si están atendiendo o bien están pensando en otra cosa. Afuera alguien martillea con fuerza. Profesora a un niño: ¡Escuche señor! La profesora sigue leyendo y comentando el cuento : "el querubín fue devuelto al cielo y ocurrió que llegó a un lugar remoto del paraíso". Se empieza a notar movimientos y languidez en los niños, como si estuvieran aburridos. Afuera recomienza el martilleo con fuerza. Profesora a un niño: ¡Por Dios, señor ! ¿no? Y sigue leyendo más rápido algunas frases, y se interrumpe diciendo a un niño: no se entretenga en otra cosa, señor. La profesora retoma la lectura: "Sonó la trompeta final, se inició un sumario ante todo el paraíso reunido, Jesús, la Virgen ... el querubín culpable ... y se dirige a un niño: ¿en qué se está entreteniendo señor Mercado? Niño: Se me cayó una moneda. Profesora: ¡Jugando con la moneda!, ¡guárdela! La profesora retoma la lectura y ahora empiezan a haber movimientos en todo el curso, especialmente de los niños. (sector popular, enseñanza básica) En 10 minutos de lectura la profesora ha interactuado disciplinando 5 veces a 4 niños, aun cuando éstos estaban en silencio o acomodándose en su asiento La profesora está pasando materia de fís ica en la cual trabajan sobre curvas, tiempo y velocidad. La profesora explica la fórmula del cálculo del tiempo e interactúa con alumnos y alumnas que le preguntan sobre los gráficos. Un alumno se para y sale de la clase. Profesora: ¿A dónde va? Alumno: Necesito sonarme Misa Profesora: Uds. no pueden salir, tienen que traer pañuelo en clases¡ Continúa explicando y luego a un muchacho: Shut Carlos¡ No está terminado el ejercicio. (sector alto, enseñanza media) La profesora está trabajando con los alumnos en la corrección de una prueba sobre ángulos. Es una clases de matemáticas, el curso la sigue, participando. Alumno: ¿Cuánto vale la primera pregunta? Profesora: Pregunten levantando la mano (a un alumno) Deja de comer. Veamos la primera pregunta: si dos planos se cortan ... Alumno: Su intersección es una recta. Profesora: ¡Andrés! (a otro niño que se paró) ¡Párate aquí adelante¡ (continúa) ... se cortan en rectas infinitas. (sector alto, enseñanza media) La profesora está escribiendo preguntas de histor ia en la pizarra: ¿Cuáles eran los principales órganos del gobierno romano y qué funciones cumplian? No les voy a volver a decir que copien. Yo después borro al término de la hora. La profesora llama a tres alumnos a interrogación. mientras lo hace dice: " Al que no tiene su tarea no le dará facilidades de ningún tipo. Voy a borrar (no lo hace) Profesora (a un alumno) ¡¿Por qué no la hiciste?! (la tarea). ¡No veo preocupación, tienes un 2! ¡¿por qué te rayaste ese dedo?! Luego agrega: voy a borrar en cuanto toque el recreo". La profesora se dirige al mismo alumno: ¿Por qué empezaste a escribir aquí con lápiz a pasta? Qué cuaderno más desordenado! ¿Cómo vas a estudiar con eso? La profesora va hacia dos niños que están chacoteando: Roberto Cabrera! Robinson Carabantes! (deben mostrar su tarea en castigo por estar jugueteando) lo dice la profesora (sector popular, enseñanza básica) Los profesores también destinan parte importante del tiempo la clase a controlar a los hombres, sin embargo la tendencia a hacerlo es mayor en las profesoras. ¿Cómo entender este fenómeno, que ya constatamos en otros estudios sobre salas de clases? (Filp y otros, 1986). Por una parte, la tradición escolar supone que el/la docente un experto en organizar relaciones sociales que favore zcan :,E aprendizaje. El docente manda, define qué y cómo lo transmite. La sala de clases es un ámbito público donde ejerce poder y control sobre los alumnos y alumnas. Por otra parte, en nuestra cultura las mujeres son todavía socializadas para ejercer p oder y control principalmente en el mundo doméstico y sobre niños pequeños. La educación en manos de las mujeres ha sido concebida dentro del imperio del afecto, donde los límites son laxos. Se supone que en la dimensión del amor "el otro" puede ser contenido incondicionalmente. La profesora que debe enfrentar a una sala de clases cree que lo importante es "enseñar afectuosamente". La cultura tradicional no adscribe al rol de profesora la competencia en el dirigir, liderar, mandar. Por ello las profesoras e stán poco entrenadas para ejercer el papel de liderazgo que de hecho es necesario en el proceso de enseñanza. Las profesoras disciplinan preponderantemente a los hombres porque éstos están siempre empujando los límites, las reglas. L:: alumnos se portan peor con las profesoras porque no las ven revestidas de autoridad, sino que bajo el prisma de subordinación del género femenino. Y las profesoras, inconsciente o conscientemente, lo perciben. Por este motivo, las profesoras deben enfrentar un doble desafí o: ser eficientes en transmitir el conocimiento y manejar los límites en las relaciones con los alumnos, de modo de mantener su jerarquía y conducir el proceso de enseñanza. 7.4 Estímulos y refuerzos a alumnos y alumnas Como dijimos al iniciar este capít ulo, el discurso regulativo incluye otras dimensiones aparte de la disciplina. Nos referiremos ahora al reconocimiento. El atribuir valor a determinadas acciones o conductas de los estudiantes, el hecho de felicitarlos es una dimensión básica de la enseñanza y una de las que más contribuye a estimular a los estudiantes y a motivarlos en seguir esforzándose. En nuestras hipótesis planteamos que los docentes darían reconocimientos diferenciados según el género de los niños, y que podría haber más estímulos hacia los alumnos. Constatamos en las observaciones que algunos docentes, especialmente en los establecimientos de nivel socio económico medio alto y alto, felicitan a alumnos y alumnas, pero que en general dan pocos refuerzos explícitos a los logros en e l trabajo escolar. En algunos casos ocurre un reconocimiento indirecto cuando los docentes incorporan a su discurso las intervenciones de los alumnos. Los niños expresan en esas circunstancias su satisfacción con gestos victoriosos o actitudes de orgullo (pecho arriba, mirada de reojo al contorno). En cambio, cuando hay alguna observación positiva de los docentes hacia las niñas, éstas expresan su satisfacción más bien con un encogimiento de hombros y acomodándose en su asiento. Es importante recalcar que al codificar los registros de observación encontramos tan pocas interacciones de refuerzo o reconocimiento que desistimos de analizarlos en términos estadísticos. Seria interesante, en futuras investigaciones, analizar esta casi ausencia de estímulos a los alumnos, ya no desde una perspectiva de género, sino como una carencia del discurso pedagógico que podría estar influyendo en la calidad de la enseñanza. 7.5 Bromas y de los docentes hacia sus alumnos o alumnas. En las hipótesis postulamos que una forma de marcar la jerarquía entre los sexos podrían ser las bromas, apoyándonos en los hallazgos de otros países (Stanworth, 1982). Al analizar los registros de observación constatamos que el humor es un modo de relación docente -alumnos y alumnas, bastante es caso en la aulas que visitamos (y por eso tampoco lo incluimos en el análisis estadístico). Sin embargo, aparecieron ironías que dejan a las niñas en una situación de desmedro, de la cual ellas mismas no siempre son conscientes. Algunos disciplinamientos d e profesores y profesoras, sea en función de la eficacia de la actividad, sea para obtener silencio, revelan con bastante claridad el papel secundario en el que perciben el género femenino. Cuentan en esto con la complicidad de los alumnos y de algunas alumnas. A continuación damos algunos ejemplos. "Profesora: la pura verdad que las mujeres son más conversadoras que los hombres Niños: Ahhhh¡ (de triunfo) Niñas: en silencio mirando a la profesora". (sector alto, enseñanza básica) "Profesor: (llama a un a niña a leer adelante) Ahora se va a poner contenta. (Dirigiéndose el resto del curso) Escuchen, ella lo va a leer con voz clara y fuerte, hasta la Soledad la va a escuchar" (indicando el fondo de la sala) La alumna pasa adelante y lee, pero no se le en tiende. Alumnos y algunas alumnas ríen y dicen: no sabía leer. La niña continúa su lectura, ahora equivocándose en las palabras. El profesor se pone las dos manos sobre la boca y hace ruido de corneta como en los concursos de T.V, cuando el participante es eliminado. Luego agrega: Oye, porqué no te va¡ a sentar mejor. A continuación llama a un niño a continuar la lectura. La niña va a su asiento en silencio." ( sector alto, enseñanza básica) "Mientras el profesor dicta la materia dice, refiriéndose a una niña que está conversando en voz baja con su compañera: ¡La sin huesos53 está funcionando, la sin huesos está funcionando ... (durante 5 veces) hasta que la alumna que está hablando se calla y ruboriza." (sector popular, enseñanza media) "El profesor llama a leer a una niña adelante. La alumna permanece en silencio un primer momento. Un niño: Léelo, ya puh! Profesor: Oye, te estoy haciendo de florero aquí Alumnos y alumnas: (cantando) ¡Florero, florero, florero!. Profesor: Ya, yo lo voy a leer. La alumna intenta impedir que el profesor lea su papel. Hace gestos de enojo, pero también sonríe levemente, como signo de satisfacción por haber captado la atención del curso. El profesor lee y ella se va a sentar. Mientras lo hace un compañero le dice: ¿Te comiero n la lengua los ratones, eh.? (sector alto, enseñanza básica) 7.6 Atribución de responsabilidades a los alumna y alumnas Basándonos en los hallazgos de otros países postulamos que cuando. los docentes distribuyen responsabilidades diferentes según el gén ero, ya sea relacionadas con la enseñanza misma o bien con funciones como ordenar, limpiar, recibir visitas, llevar paquetes, buscar tiza, buscar 53 Expresión popular para referirse a la len gua. el cuaderno de clase y otras, se refuerza, desde la escuela, la orientación de niños y niñas hacia ámbitos y q uehaceres distintos en la vida. Como lo señalamos anteriormente, al codificar los registros de observación, esta categoría quedó prácticamente vacía. En los establecimientos de nivel socio económico bajo se designa por lista a quien corresponde el orden y aseo de las salas de clase. De esta manera, tanto los alumnos como las alumnas tienen que barrer, sacudir, levantar mesas. En los establecimientos de sectores altos la limpieza y orden de las salas están a cargo de empleados. Cabe señalar que en los cole gios de sector popular, a pesar de que todos los alumnos deben cumplir esas funciones, algunos profesores en su entrevista relataron que los alumnos se rebelan y no las llevan a cabo de buena gana, por considerar que son tareas femeninas, denigrantes para un hombre. "Son bien machistas a lo mejor y no les gusta hacer cosas que, según ellos, lee corresponden a las mujeres; entonces no las hacen y no las hacen, por el temor a que los demás se den cuenta de que están haciendo ese tipo de cosas. Los hombres son como un poco reacios a que los vean barriendo, no todos, no la mayoría, pero hay alumnos que son reacios y prefieren una anotación, o que le citen al apoderado, o cualquier amenaza prefieren a que los vean haciendo el aseo ... no quieren demostrar que el los no son bien hombres". (profesor sector popular, enseñanza media) Es interesante destacar que en todos los niveles de enseñanza y en los establecimientos de distinto estrato social, son principalmente las niñas quienes recuerdan al docente el tema que ha sido tratado, el punto que debe continuar de explicar, la fecha de pruebas y entrega de notas. Son las administradoras del calendario escolar, las veladoras del cumplimiento de las promesas de los/as docentes. Se diría que desempeñan la función de secretaria para el docente, anticipando así un rol laboral típicamente femenino. "Profesora: la próxima semana, el día miércoles tendremos prueba. Una niña se para inmediatamente y marca en un pizarrón ubicado en un muro lateral, el día, la hora y tipo de cont rol que habrá." (sector alto, uniformar de enseñanza básica) "Al inicio de la clase una niña indica. Profesor: Diga Paz Cecilia. Niña: Ud. dijo que hoy iba a traer la lista de libros. Profesor: Cuando me acuerde. Estoy mal de la cabeza. De partida para que aprovechen (da nombres de libros de lectura) Hombrecitos, entre otros. Niño: ¿Por qué no dice machos, mejor? Risas masculinas". (sector popular, enseñanza media) "Niña: Señor Ud. dijo que ahora íbamos a leer un cuento. Niña: ¿Cuándo va a traer las prue bas señor? Ud. dijo el otro día que era en esta semana. El profesor está dictando vocabulario. Luego se confunde y repite. Niña: ¡Pero señor, si ya lo dijo antes¡ Profesor: ¡Que no sean capaces de escribir lo mismo pero con otra palabra!" (sector popular, enseñanza media) "Profesor: Recuerden que dijimos que la secretaria o secretario del grupo anota también las fechas en las que se reúne el grupo para trabajar en el tema. Niña: Eso no lo dijo señor. Profesor: Lo dije, Uds. deben haber estado conversand o. Niña: No señor, aquí no conversamos y yo anoté todo lo de la secretaria. Profesor: Bueno, ahora agregue esto entonces." (sector alto, enseñanza media) 7.7 El lenguaje masculino utilizado en la sala de clases Es necesario incluir en el análisis del di scurso regulativo una discusión acerca del lenguaje, el medio especifico a través del cual se lleva a cabo la enseñanza y el aprendizaje. En las hipótesis consideramos indispensable observar el lenguaje usado por los profesores, por cuanto la literatura c ientífica ha mostrado que el uso del masculino para referirse a una pluralidad de hombres y mujeres -como es la regla en nuestro idioma - tiende a excluir o a silenciar las experiencias femeninas y contribuye a la discri minación de las mujeres. El asunto no sólo se refiere a los sustantivos y pronombres que utilizamos sino a la construcción de las frases. Esta preocupación por el lenguaje ha llegado más allá del campo académico, abarcando a las editoriales. Por ejemplo, la importante editorial ]i]d-, Book Company entrega a los autores un conjunto de recomendaciones sobre el tratamiento de ambos sexos en sus publicaciones, indicando cuáles son las expresiones que discriminan a las mujeres y cómo podrían ser sustituidas por otras, planteando que "el lenguaje que se usa para comunicarse a menudo refleja sexismo". En nuestro idioma castellano se usa el género masculino para referirse a los hombres pero también para designar al conjunto de hombres y mujeres. El masculino se asocia con lo universal. Se dice "el niño", "el profesor", "los alumnos", subentendiendo que están incluidos ambos sexos. Como lo mostramos en el marco teórico, esta forma de expresarse tiende a silenciar a las mujeres. De hecho, por ejemplo, el uso del término "padres" para referirse al padr e y a la madre está asociado con una familia organizada de modo patriarcal, en que el hombre concentra la autoridad. En cuanto lar. relaciones al interior de la familia se tornan igualitarias, aparece la necesidad de hablar de ambos, porque hay dos personas, distintas, que tienen su palabra que expresar. En castellano, cuando queremos expresarnos en forma equitativa nos resulta más difícil que en otros idiomas hacer presentes a las mujeres. En inglés, por ejemplo, existen substantivos que implican pluralid ad y que no son ni femeninos ni masculinos. Se habla de "parents" para designar a lo que nosotros llamamos "padres" y que de hecho incluye a la madre y al padre. Existe el término "children", que designa a niños y niñas, pero que no es ni femenino ni mascu lino y así sucesivamente. ¿Cómo se expresan los docentes que observamos? Concordando con nuestras suposiciones iniciales, vimos que recurren generalmente al tipo de lenguaje masculinizante vigente en nuestra cultura. "Profesora: (pasando materia) "Como h abía tantos problemas, vivían pensando en Dios y después cuando ya superaron los problemas se olvidaron de Dios. Cuando se termina el hambre queda tiempo para la cultura, para pensar, para mirar la naturaleza. El hombre empieza a mirar la naturaleza con sentido critico ... Hay preocupación por el arte: Miguel Angel, Rafael ... Risas ante la mención de Rafael." (sector popular, enseñanza media) Este trozo es un ejemplo de dos fenómenos que observamos repetidas veces, el uso de el hombre, para referirse al s er humano y la entrega de ejemplos masculinos, sin un intento de ver si en aquella época hubo también artistas de sexo femenino. "Profesora: En Roma había diferentes gobiernos y diferentes clases sociales. Los patricios, los plebeyos, los esclavos. Los patricios no se podían casar con gente de otra clase. El pater familias era el jefe de la familia. Según las leyes, en Roma la mujer debía obediencia al hombre, le debía mucha obediencia." (sector popular, enseñanza básica) En este trozo (y en el resto de l a clase) la profesora usa el masculino universal y no cuestiona la jerarquía entre los sexos de la cual está hablando; tampoco vuelve al presente para incitar a alumnos o alumnas a comparar lo que pasaba en Roma con la situación de la mujer en la sociedad actual. "Profesor: En este momento se observa bien en Garcilaso, lo representa bien ¿si o no? Niña: responde algo Profesor: Aporte novedoso a la lírica castellana... el mismo... Niña: Murió combatiendo Profesor: ¿Dónde, dónde? Niño: En Italia Profesor: Murió fuera de su patria, por otra razón fue... Niño: Fue exiliado Profesor: Vemos un hombre que sale, que viaja, ahora tenemos a Fray Luis, tenemos que caracterizarlo ahora... período de asimilación, tenemos que asimilarlo a nosotros, as! somos hombres y na ciones, traemos y después asimilamos." (sector alto, enseñanza media) En este trozo, desde luego es correcto que se hable de hombre, para referirse a Garcilaso o a Fray Luis de León. Lo que cabría cuestionar es la última oración, referida a los seres huma nos, donde aparentemente se incluye a las mujeres, pero donde de hecho sabemos que sólo es parcialmente as!, dado su rol en la cultura y su confinamiento en la esfera doméstica, sobre todo en aquella época. En síntesis, hemos dado algunos ejemplos del uso del lenguaje masculinizante. Podríamos dar muchos más porque es el lenguaje prevaleciente en la sala de clases y ninguno de los docentes hizo algún comentario cuestionador al respecto. 7.8 Relaciones alumnas personales de los docentes con los alumnos o En la relación pedagógica se juega mucho más que un discurso instructivo. Hay una dimensión personal y afectiva que nos pareció esencial de explorar, por cuanto hoy en día se postula que una buena pedagogía incluye una preocupación personal por los alumno s o alumnas, que va más allá de la mera entrega de conocimientos, siendo el docente también un consejero, un orientador, un amigo. En las hipótesis supusimos que, dadas las clasificaciones d: género existentes en nuestra cultura, las profesoras expresarí an con más facilidad afecto hacia sus alumnos o alumnas, y tendrían más relaciones personales con ellos que los profesores. Al codificar los registros de observación encontramos muy pocas ocasiones, durante la hora de clases, en que los docentes tenían relaciones personales con sus alumnos o alumnas, en que hubiese algún gesto, alguna palabra que indicase un mayor acercamiento a los alumnos. Por este motivo no hicimos un conteo de este tipo de interacción. Cabe suponer que las relaciones personales, cuand o ocurren, tienen lugar fuera de la hora de clases, y las entrevistas nos proporcionaron información sobre este aspecto. Sólo algo más de la mitad de los docentes (54.83%) sostiene que sus alumnos o alumnas se acercan a referirles problemas personales que tienen que ver con asuntos familiares, de pololeo y sexuales. El 8.7% de los/as docentes considera que se acercan poco y un 6.45% que no se acercan (ver cuadro 27). Es interesante destacar que contrariamente a nuestras suposiciones iniciales hay más prof esores que profesoras que dicen tener relaciones personales con sus alumnos/as (61.5% contra 50%). Un 11.1% de las profesoras dice que no se acercan sus alumnos o alumnas, mientras ningún profesor sostiene eso (cuadro 27). Creemos que valdría la pena explo rar este fenómeno, por cuanto rompe de alguna manera la asociación entre mujer y la dimensión personal -afectiva. Inclusive podría plantearse la hipótesis de que las profesoras, por el hecho de experimentar dificultades en controlar su clase, están menos re lajadas y abiertas a los intercambios personales. Otro fenómeno interesante que aparece es que los docentes de origen social inferior tienden a establecer más relaciones personales con sus alumnos o alumnas que los de origen social superior (cuadro 28), ( 61.9% versus 40 %). De la misma forma, sólo 30.09% dice tener pocas relaciones en el sector social inferior contra la mitad de los de sector social superior. Creemos que estas cifras reflejan un fenómeno de la realidad: el docente de y en los sectores popu lares se siente responsable de sus alumnos, y llamado a compensar o suplir las carencias propias de la vida de estos jóvenes, tanto materiales como afectivas. Una de las profesoras entrevistadas, de origen popular y de escasos recursos, nos dio un testimonio conmovedor acerca de cómo ella y su esposo apadrinaban a algunos alumnos, brindándoles apoyo material para que terminasen sus estudios. Los alumnos y alumnas no hablan lo mismo con profesoras y profesores. Hay algunas diferencias que vale la pena consi derar respecto de los temas personales tratados. Las profesoras abordarían más que los profesores el tema sexual con sus alumnos o alumnas (20 % versus 12%) y también los problemas familiares (48 % contra 36,3%). En cambio, el tema del futuro profesional e s mencionado por 12% de los profesores y sólo por 2,27% de las profesoras (ver cuadro 29). Otro aspecto que nos interesaba averiguar era quiénes se acercaban más a los docentes, si la niñas o los niños. En este caso la clasificación de género se cumple y la mitad de los docentes sostiene que se acercan más las niñas que los niños; 21.42% sostiene que son los niños y otro tanto que ambos sexos se acercan por igual (ver cuadro 30). Esto corresponde con lo que nos expresaron los docentes cuando les preguntamos quienes de sus alumnos o alumnas eran más afectuosos 54. La mitad de s docentes sostuvo que las niñas eran más expresivas aunque algo más del 25% señaló que eran los niños, y la misma proporción sostuvo que ambos sexos eran igualmente expresivos (ver cua dro 31). Estas respuestas pueden interpretarse en el sentido de que se tiende a ver la expresión de afecto como una virtud típicamente femenina, aunque la clasificación no es demasiado fuerte, siendo la atribución de orden y disciplina a las niñas mucho más recurrente 55. Un ejemplo de la asociación niña -afecto. "Pregunta: ¿la niña busca el contacto físico ? Profesora: Lo busca. Increíble, uno pasa la mano por su cabeza y listo. El niño es más reacio, como que tiene un poco de machismo, no voy a estar pelan do lo que es la cultura, pero el niño rara vez demuestra un afecto muy abierto, el sabe que tal profesora le cae bien y le dice: no señorita, yo la quiero, por eso no la hago rabiar. Demuestra su afecto a través de actitudes, de conductas" (sector popular, enseñanza media) La niña es vista como más afectuosa, sin embargo caracterización incluye a menudo elementos descalificadores. Se tiende a considerar que las emocionalmente inestables y complicadas. niñas son poco esta sinceras, "Profesora: Los niñito s como que son menos expresivos para relacionarse con la profesora, fíjate tú que las niñas son más pateras. Pregunta: ¿Cómo así? Profesora: Ser patera es pasarse un poquito más allá de lo agradable para la persona, ser un poquito salamera, *quiere que le lleve las cosas, Misa,, 'le voy a buscar tiza, Misa,, quiere que le traiga agua, Misa'. Pregunta: ¿Y tu prefieres la actitud de los niños? Profesora: SI, es normal, como yo soy mujer, te fijas, me relaciono mejor (con ellos), trato de no hacer ningún disti ngo en mi curso, te fijas, trato pero es parte de mi personalidad y seguramente se nota. Lo que pasa es que yo trabajé diez años en un colegio de puros hombres y la primera experiencia que tuve con niñitas fue en este colegio y el primer año me fue tan dif ícil como no te puedes imaginar, sinceramente yo estaba acostumbrada al trato con hombres, 54 Nuestras preguntas se refirieron a cual es el sexo que "expresa" más el afecto, puesto que cabe suponer que todos "sentimos" por igual. 55 Los docentes que más asocian la expresión de afecto con el ser mujer son los profesores, los docentes más j óvenes, y aquellos de clase social más baja (cuadros 31, 32, 33). aquí tuve que cambiar, desdoblarme en cierta forma y empezar a actuar distinto, distinta de mí. Pregunta: ¿Y qué es lo que te chocó en las niñas? Profesora: Esa falta de sinceridad Pregunta: ¿Son poco francas? Profesora: No es que no sean francas, es que el niño es más abierto; la niña es más recovequeada, se siente y no dice que está sentida; el niño en cambio ... Ay Miss, no me diga eso!; la niñita no, se lo cuenta a otra amiga. Pregunta: Son menos directas las niñitas Profesora: No, las mujeres son mucho más complicadas". (sector alto, enseñanza básica) Este trozo pone de manifiesto un nuevo elemento en la caracterización de las niñas como más afectuosas. La profes ora intenta tratar en forma igualitaria a ambos sexos, pero prefiere a los niños (Vuelve a aparecer el niño como el regalón). Justifica su preferencia en términos de que los opuestos se atraen y de diez años de ejercicio profesional en un colegio de hombr es. Además señala que comenzar a enseñar en un establecimiento mixto y alternar con niñas fue una experiencia casi traumática, que le implicó una suerte de desdoblamiento, un ser diferente a el misma. Otros docentes, junto con considerar que las niñas son expresivas de afecto, las encuentran más variables y menos profundas. más "Las niñas son más afectuosas, pero as! como te responden con una facilidad asombrosa también te la retiran con una facilidad asombrosa ... Un niño como que tiene más profundidad. Una mamá me impresionó mucho, aunque no sé como tomarlo. Me dijo que su hijo le había dicho que me quería tanto que si ella no hubiera sido su mamá me habría elegido a mi como mamá¡,,. (A continuación la profesora manifiesta que duda de la sinceridad de es a mamá porque en general las mamás son muy pateras para conseguir ventajas para sus hijos). (sector alto, enseñanza básica) "Las niñas son un poco complicadas, efectivamente tienen un grado de sensibilidad mayor que los varones, son ... cómo podría decirlo ... emocionalmente más inestables. Por ejemplo, frente a una situación de tipo afectivo, una ruptura de pololeo, a la niña se le advierte pero a la legua, de inmediato, a distancia, está llorando. En cambio, el hombre (no le pasa lo mismo), hay indudable mente una cuestión cultural. La represión de tantos siglos, pero lo concreto es que para el hombre es distinto". (profesor, sector alto, enseñanza media) 7.9 Cómo conciben los docentes el futuro de los alumnos o alumnas Dentro del discurso regulativo, u n aspecto fundamental es la orientación vocacional que los profesores imparten de modo explícito o implícito a sus alumnos o alumnas. Se sabe que las imágenes que tenemos de los demás tienen gran importancia por cuanto nos comportamos de acuerdo a ellas y reforzamos un determinado modo de conducta con la nuestra. As! por ejemplo, si un alumno es percibido como inteligente por el docente, es probable que será tratado como tal y el docente tendrá mayores expectativas respecto de que respecto de los alumno s que califique como menos inteligentes. nivel de exigencias y la entrega de contenidos variará según profesor/a crea que determinado alumno va a ingresar a una carrera alto nivel o no. 61 El el de Supusimos en las hipótesis que tanto los profesores como las profesoras tenían un conjunto de imágenes y clasificaciones acerca de las niñas y niños, que las más de las veces tenderían a encauzarlos hacia roles de género tradicionales. Esto ocurriría ya sea en forma explícita o bien por omisión, es decir por no cue stionar los estereotipos vigentes en nuestra cultura. Ya nos hemos referido en diversas oportunidades a las imágenes y clasificaciones de los docentes acerca de las características de personalidad o comportamientos propios de cada sexo. Analizaremos ahor a la visión del futuro, tanto afectivo como laboral, que ellos tienen de los estudiantes. La división sexual del trabajo, hombre proveedor -mujer dueña de casa sigue siendo fuerte en los docentes, a pesar de que también hay un reconocimiento del ingreso cr eciente de las mujeres al mundo laboral. Más de la mitad de los docentes (60%) considera que sus alumnas van a estudiar y luego trabajar, pero con menos dedicación que los hombres; sólo 16% las imagina en el rol más tradicional(ser exclusivamente dueñas de casa) y 24% las concibe estudiando y trabajando igual que los hombres (cuadro 34) 56. Decimos que la clasificación de género en esta materia es todavía fuerte, porque los docentes, en su mayoría, no se plantean como horizonte posible la igualdad profesi onal de hombres y mujeres, sino que ven a las mujeres ligadas al mundo del trabajo de un modo diferente al de los hombres. Además, su discurso es poco elaborado respecto del ingreso de las mujeres al mercado de trabajo. Hay poca conciencia acerca de los problemas que las mujeres enfrentan: elección de carreras tradicionalmente femeninas, que implican un nivel de responsabilidad y remuneraciones bajo; discriminación en el trabajo; dificultades para compatibilizar familia y trabajo fuera del hogar; exigencia s que plantea un mercado laboral en acelerado cambio y tecnificación. En particular, hay muy poca conciencia acerca de los cambios en los valores y conductas de los hombres que supone un nuevo papel de la mujer. Tampoco se plantean lo que podría hacer la e ducación para prevenir los problemas mencionados y ayudar a su solución 56 Las profesoras parecen ser algo más conservadoras que sus colegas masculinos. Un 20% de ellas imagina a las niñas como dueñas de casa exclusivamente contra sólo 10% de los profesores. El 20% de las profesoras imagina a las niñas estudiando y trabajando igual que los hombres, contra 30% de los profesores (cuadro 34). Contrariamente a lo que podría pensarse habría cierta tendencia conservadora en los profesores más jóvenes. El 57.14% (cuadro 35 ) de los docentes mayores concibe a las niñas estudiando y trabajando igual que los hombres, contra sólo 12.5% de los docentes entre 24 y 34 años. Del mismo modo, entre los profesores menores, 62.5% considera que las mujeres van a trabajar pero con men os dedicación que los hombres contra 42.85% de los mayores. Por último, entre los profesores mayores ninguno imagina a las niñas sólo como dueñas de casas mientras 25% de los profesores de 24 -34 años si lo cree. Son muchos los docentes que manifiestan tener poca información sobre el futuro profesional de sus alumnos, indicando que es el profesor jefe quien posee este conocimiento. De alguna m anera, muchos parecen sentirse sobrepasados por estos temas. Los docentes tienen en cambio, clara conciencia de las limitaciones o ventajas, en términos de futuro, que significa para el alumno el hecho de pertenecer a un medio social popular o acomodado, es decir acerca de los condicionamientos de la clase social sobre el futuro profesional. Llama la atención que la gran mayoría de los docentes concibe el matrimonio- que por su naturaleza es una relación entre una mujer y un hombre- como un evento en la v ida de las niñas y no de los niños. El matrimonio es visto como central sólo en la vida de las mujeres y periférico en la vida de los hombres, al punto que pocos docentes imaginan a sus alumnos casados. Constatamos diferencias importantes respecto a la vi sión del futuro entre los establecimientos de sector popular y los de sector medio -alto. También es bastante diferente la visión de los docentes originarios del medio popular de la de aquellos que pertenecen a estra tos sociales superiores. Volvemos a encontrar una mayor tendencia conservadora en los profesores de nivel socio económico más bajo (cuadro 36). El 44.4% de los docentes de nivel social superior concibe a las mujeres estudiando y trabajando igual que los hombres, contra sólo 12.5% de los de nive l inferior. 7.9.1 Visión del futuro en establecimientos de sector popular Los docentes de los establecimientos de sector popular tienen muy presentes las dificultades de los jóvenes de ambos sexos para terminar sus estudios, ya sea la enseñanza básica o la media. Debido a la estrechez económica de sus familias, está siempre presente la tentación de desertar de la escuela y entrar a trabajar. Esta visión, que corresponde a la realidad educacional de los sectores populares, está sin embargo permeada de val ores que hoy resultan en cierta medida disfuncionales al desarrollo económico de una sociedad moderna. La universidad o la enseñanza superior es la única meta que se considera válida, y la enseñanza técnico profesional es una vía de segundo orden, a la cua l se ingresa porque no se pudo acceder a la enseñanza superior. Cuando los docentes evocan el futuro de los niños, los imaginan por lo general completando a duras penas un ciclo de enseñanza (básica o media) y accediendo sin calificación profesional, a tr abajos "más o menos", como dice una profesora, es decir de junior, ayudantes en una industria, en una tienda o bien cesantes. Sólo algunos los imaginan como técnicos y obreros. Los hombres serán sin embargo los proveedores de la familia y, a pesar de que se percibe que esta división sexual del trabajo está cambiando, el discurso de los docentes sigue siendo tradicional. Dice una profesora, de básica: "Yo siempre los incentivo, ellos tienen que estudiar y tienen que ser mejores y tienen que salir adelante, porque en el caso del hombre, principalmente, tiene que sustentar el día de mañana una familia ... y en el caso del hombre yo siempre les he dicho que son ellos los que de alguna forma van a sustentar su casa ... aunque ahora estamos en igualdad de condici ones, hombres y mujeres trabajamos por partes iguales". Los docentes tienen presente que los hombres experimentarán grandes dificultades en cumplir el rol de proveedor exclusivo. Un profesor que enseña en básica, nos cuenta: "Hay mucho machismo en la fo rmación, la mujer tiene cierto rol que cumplir en la casa, rol que va aprendiendo desde niña con su mamá, y cuando llega a ser adulta funciona bien en su casa, entonces tiene un concepto de si misma un poco más positivo. En cambio el varón, con el mismo co ncepto machista que lo define como el que tiene que alimentar la casa y ser jefe de hogar, y en la infancia no ha tenido la oportunidad de demostrar que es un buen jefe, porque ha sido irresponsable, desordenado, y si no ha tenido detrás de él un buen papá, entonces entra al mundo del trabajo que no le ofrece oportunidades, no tiene oficio, no logra algo, entonces va a tener una percepción de si mismo más negativa". Algunos docentes consideran inclusive que las mujeres son más ambiciosas y tienen más empuj e que los hombres del sector popular. Una profesora que se desempeña en la enseñanza media nos plantea: "Al niño lo veo muy pasivo, muy quedado, le cuesta mucho salir adelante. Me he encontrado con ex -alumnas que están trabajando muy bien y una siente una enorme alegría. En cambio los alumnos los he encontrado siempre en servicios menores, digamos un poco menoscabados ... A algunos les digo: Chiquillos, piensen que van a ser padres de familia, van a tener una responsabilidad, pero ellos viven el momento .. . la niña es previsora. Dice; yo estoy estudiando porque quiero salir adelante, quiero vestirme, quiero conocer, no quiero ser igual que mi mamá, no quiero irme a trabajar como asesora del hogar. Quiero trabajar en una oficina, quiero ser secretaria. Tiene ambiciones. Las niñas tienen muchas ambiciones y a lo mejor por eso es más activa y más dinámica ... Los niños van a marcar el paso, se ocupan en el trabajo que les salga". Sin embargo, a pesar de que se asocia cierto empuje laboral con la mujer popular, gran parte de los docentes imagina a las mujeres casándose y trabajando en forma eventual. El trabajo fuera del hogar es algo secundario, que sólo algunas efectuarán. "Son muy pocas las prostitución, son mayoría se queda en a lo que les llegue Algunas trabajan en que trabajan ... y a veces lo hacen en bailarinas de boites nocturnas ... la la casa sin hacer nada, sin hacer nada, y no más, a lo que les puedan dar nada más. una tienda o en servicios de aseo", (profesora, enseñanza básica) "La mayoría de las niñitas, ¿qué piensan? ¿qué ha pasado con la mayoría que ha salido? En casarse, ésa es su solución, se casan, se llenan de chiquillos y después ahí están. Yo les digo: Chiquillas, está bien que se casen, eso no se lo niego a nadie, pero traten de hacer su futuro, van a tener problemas pero no se dejen amilanar por ellos.. (profesora, enseñanza media) "Las niñas, en este curso, es bien poco lo que le podría decir, quieren estudiar y después piensan en casarse, ese es el pensamiento del medio, no es cómo l legar a una educación superior". El trabajo aparece como una alternativa en caso de que no se casen. "Si las niñas no se casan ... me imagino que trabajarán, cierto, en una fábrica, es lo que yo pienso porque en realidad no sé, me imagino que en una fábric a, muchas se irán a casar". (profesora, enseñanza básica) Los profesores también imaginan a las niñas fundamentalmente como dueñas de casa. "La mayoría si; siento que la mujer lentamente ha ido ocupando los espacios que tenía el hombre en el campo laboral, ha ido llegando más allá en el campo laboral y desde el punto de vista mío es positivo, siento que se libera la relación marido-esposa, no la hace dependiente sino que interdependiente, pero yo siento que todavía en este marco social en el cual estamos la mujer no ha alcanzado, o la sociedad todavía no ha abierto las puertas a una gran mayoría de las mujeres, para que sean realmente mujeres activas en el campo laboral. Entonces todavía hay gran cantidad de niñas que al casarse entran a funcionar dentro d el esquema del hogar no más ... en este país no se puede decir que la mujer se haya liberado, creo que esa igualdad va irse dando en la medida en que la capacidad de producción de la sociedad vaya abriendo espacios, cuando la mano del varón sea insuficient e ... pero yo siento que todavía la mayor cantidad de niñas se casan y se quedan en sus casas". (profesor, enseñanza básica) Cuando se evocan trabajos para la mujer se hace referencia sobre todo a ocupaciones en el sector servicios y a un rango limitado d e opciones: secretaria, parvularia. Muchas veces se dice que tendrán una profesión pero no se especifica cual. Corresponde esto con la expresión "el futuro en blanco", acuñada por Dale Spender (1982), a la cual nos referimos en el marco teórico. En algunos casos se considera inclusive que la mujer tiene más oportunidades de empleo, justamente porque puede aceptar trabajos sin calificación, con lo cual se valida cierta inferioridad laboral de las mujeres. "Pregunta: ¿A quiénes les cuesta más encontrar traba jo, a los niños o a las niñas? Profesor: Al varón, porque la niña puede dedicarse a una tienda, a una oficina, cierto, y el varón tiene que tener algún conocimiento de alguna especialidad y por ahí puede quedar en algún trabajo mejor". (profesor, enseñanza básica) El futuro de las niñas en términos afectivos está generalmente visto bajo un doble prisma: o bien se casan o bien son madres solteras. Varios/as docentes formulan juicios morales condenatorios de algunas niñas, sin implicar de ninguna manera a l os hombres con los cuales ellas realizaron las conductas desviadas. Un profesor de enseñanza serviciales" y las "coquetas". media distingue entre las "caseras - Una profesora, también de media, señala que las niñas se ven bastante tranquilas, pero hay una o dos que son "locas, más coquetonas, como que les gusta andar con acompañantes, me las imagino teniendo hijos a diestra y siniestra sin padre, siendo madres solteras..." La imagen de la madre soltera es recurrente y lo ilustra bien el discurso de esta profesora de básica: "La vida de las niñas es todavía peor ... antes de 6º, 7º básico ya son madres de familia. La madre les tiene que mantener a los hijos, en algunos casos la madre, que es la abuela, reconoce a los hijos como propios ... después aparecen con otra criatura de otra persona, en muy pocos casos la experiencia de tener un hijo las hace madurar, no tienen conciencia, a lo mejor ha sido un pasatiempo". Es muy común que el matrimonio se asocie con la mujer. Así, por ejemplo, el discurso de un pro fesor de básica vehicula la idea de que la única que tiene hijos y es responsable de su educación es la madre. Sólo logra imaginar a un niño casado y papá, porque según 61 es muy afectuoso y siempre está enamorado de alguna niña. "Entrevistador: ... ser p apá, ser mamá. Profesor: en realidad el tema no surge mucho, salvo cuando hablamos de hábitos y de otras cosas, de repente por ahí les digo: cuando usted sea mamá, cuando usted se case y tenga hijos, va a tener que educarlos, va a tener que hacer esto y lo otro, se ríen, se ríen no más, fulano se va a casar con sutana ... el. 7.9.2 Visión del futuro en establecimientos de sector medio -alto Las clasificaciones respecto a la división sexual del trabajo son semejantes a las del medio popular pero con algunas diferencias que vale la pena destacar. En primer lugar, los docentes tienen muy claro que en ese estrato socio-económico los alumnos y alumnas ingresan mayoritariamente a la enseñanza superior, salvo cuando no tienen condiciones intelectuales para ello o bien entran directamente a trabajar en la empresa del padre. Plantean además que ingresan a la enseñanza superior tanto hombres como mujeres. En muchas familias hay aspiraciones altas también para sus hijas. Una profesora relata lo que le dijo un padre, bastante poco halagador para ella. "Por favor habla tú con mi hija, porque fíjate esta niñita lo que quiere ser, ¡profesora! Tu comprenderás que no he pagado doce años un colegio tan caro para que sea profesora". La diferencia de género se -produce después, en el desempeño laboral. Hay coincidencia en los docentes en señalar que las mujeres se dedicarán menos a su trabajo. "Creo que las niñas van a entrar a estudiar alguna cosa, aunque no están del todo motivadas, existe una presión social para entrar a estudiar, a cualquier universidad o instituto, creo que muchas de ellas no van a terminar, van a quedar por el camino, se van a casar, a lo mejor van a pintar cerámica, no estoy mirando en menos la cerámica, pero tal vez van a encontrar su vocación por ahí , o van a hacer arreglos de plantas o van a tener una boutique". (profesora, enseñanza media) "Los veo a todos trabajando en algo. Bueno, siempre la mujer tiene otro acercamiento al trabajo; bueno uno siempre piensa en lo que es la familia, te fijas, pero de todas maneras va a estar haciendo algo, a lo mejor, no lo sé, no con un horario full-time, pero de todas maneras en el campo laboral. A lo mejor trabajando un año, saltándose un año, pero sí, de todas maneras con una profesión de algo" (profesora, enseñanza básica) Si bien el trabajo a tiempo parcial es una alternativa válida en ciertos periodos de la vida profesional femenina, en general los docentes que plantean este tipo de inserción profesional para las mujeres no evocan las consecuencias negativas que podría tener, por ejemplo en términos de promoción y de acceso a cargos de responsabi lidad. Los docentes consideran que sus alumnos van a elegir distintas carreras en función de su género. Una profesora de física nos dice que su ideal seria que ambos sexos eligieran indistintamente cualquier carrera, pero que "al hombre se lo encauza más al lado científico". Una profesora de básica alude al doble estándar que puede darse en la educación mixta, en términos de orientación vocacional profesional, caracterizándose las niñas por tener muy poca claridad respecto de su futuro profesional y centrar sus expectativas futuras en el amor. "La niña se ve mucho más fácilmente en el ambiente familiar. Hay muy pocas niñas que con soltura, rapidez, así sin pensarlo dos veces digan : cuando yo sea tal cosa,. En cambio, el niño no, el niño más rápidamente enchufa en eso”. La misma docente agrega: "Socialmente hay un rol estructurado para los cabros, ellos van a tomar un puesto importante, ya sea a través de los negocios, ya sea a través de una profesión universitaria; además este colegio se define como un colegio formador de líderes. Las niñas, aunque están en el mismo colegio, con los mismos :principios, por lo tanto debieran esperar un futuro en iguales condiciones . Pero no es as!. Penosamente, un grupo grande de niñas te demuestra que no saben otra cosa que estar sonriendo. La preocupación por el pololeo para ellas es muy importante, desde bien chicas". La misma profesora se declara muy impresionada por la fuerza de las clasificaciones acerca del rol profesional en los alumnos y alumnas. Una niña tenía que exponer al curso un trabajo sobre enfermedades, y se disfrazó de hombre para hacer el papel de doctor que atiende a un paciente. "Ella fue incapaz de declararse doctora, la gente no podía ir a la doctora, tenían que ir al doctor". Y esto ocurre a pesar de que se trata de alumnas talentosas. "Hay niñas con unas capacidades sobresalientes, estupendas, no una ni dos sino muchas, muy capaces, capaces de desempeñar roles sobresalientes, pero hay una fuerza muy grande en los papás y en el entorno familiar a considerar las muy, muy ligadas a la cosa familiar, veo detrás mucho papá con una idea del rol femenino limitado". "Los chiquillos dan la impresión de tener más po tencialidades, más posibilidades, no que ellos las tengan indivi dualmente sino que el mundo tiene muchas más posibilidades abiertas hacia ellos". En los docentes de los establecimientos de sector medio -alto encontramos cuestionamientos de género que prá cticamente no se dan en el sector popular. Así una profesora de la enseñanza media dice: "yo defiendo siempre a las mujeres porque soy mujer". Otra profesora de básica cuestiona las clasificaciones de la mamá de una de sus alumnas: "El otro día conversab a con la mamá de una niñita que situaba toda la femineidad en la capacidad de caminar moviendo las caderas : mira que femenina es la chiquitita!; en cambio su hija, que se sube a los árboles, ya no es femenina; la pobre cabra queda absolutamente descalific ada, sus destrezas, incluso sus habilidades motoras y en realidad la cabra es conversadora, intrusa, qué se yo, friega en clases, pero es una niña capaz". La misma profesora considera que "aquí las chiquillas se subordinan mucho al chiquillo, lo que no nos da un futuro muy esplendoroso para las niñas. Hay pocas niñas que se destaquen hacia arriba". Esta profesora, en subordinación femenina. la medida de lo posible, se opone a la "Una escena que el otro día me impacto: un chiquillo obligó a una niña a recoger un lápiz que se lo había botado y la niña iba parándose a recogerlo y yo no aguanté. Y la senté de nuevo. Y obligué al niño a recogerlo y él estaba furioso, indignado". Otra profesora -la única de toda la muestra - que enseña en media y es madre de cuatro hijos, considera que la mayoría de sus alumnos y alumnas se van a casar, pero evoca la soltería como una opción que hoy no es legitima y que los alumnos encontrarían muy rara, pero que ella imagina y comprende muy bien: una mujer que quisiera ser arq ueóloga, diplomática o asistente social, podría desear disponer de una gran libertad de movimiento y no tener una casa estable, con marido e hijos. Los profesores también tienen planteamientos innovadores, aunque sería difícil determinar si son más o meno s innovadores que las profesoras. Así, un profesor de media plantea que: “ ... cada vez más la mujer tiene que entrar al mundo del trabajo, del estudio, es decir, la mujer es exactamente igual que el hombre, tiene los mismos derechos y tiene las mismas obligaciones; entonces ha sido una torpeza de parte de los hombres el no haber aprovechado la fuerza laboral de la mujer". El mismo profesor destaca que hay más "liberalismo" (es el término que él usó) en las alumnas que en los alumnos. "No sé si será por la presencia femenina mayoritaria en este colegio, pero con frecuencia se ven más en la mujer que en el hombre opiniones y conductas más libres". Dice también que casi unánimemente las mujeres piensan en trabajar. "Profesor: La idea de la mujer en el hog ar no va con la mentalidad de las niñas. Pregunta: ¿Y los niños qué opinan al respecto? Profesor: En general son muy cautos en sus opiniones, es muy curioso, pero al menos en mi experiencia, hablando con ellos de estas cosas, no opinan u opinan muy poco". Con esto abre la duda respecto a si el "liberalismo" incluye a los alumnos. Respecto al futuro afectivo, en este medio social encontramos patrones que reflejan los cambios en la familia de los sectores medio altos. Un profesor de media nos dice que en s u colegio hay muchos hijos de padres separados, lo que influye en sus vidas, y torna la relación hombre-mujer más liberal; la mayoría quiere primero ser profesional y luego casarse, postergan el tener hijos. Los niños opinan muy poco acerca del tema del matrimonio. Es una constante, sin embargo, que, al igual que en el medio popular, se asocia el matrimonio y el hecho de tener hijos con la mujer. Un profesor de la enseñanza media nos dice: "Pregunta: ¿Usted se imagina a sus alumnos casados? Profesor: Si, si, me los imagino Pregunta: ¿A todos? Profesor: No, a todos no, pero a muchos sí, de hecho hasta ahora son ex alumnas de este colegio las que llegan con sus guaguas y uno se siente un poco abuelo. Claro, hay oportunidades en que alguna de ellas ha tenido una guagua y le digo que es el colmo que no haya venido a mostrar su guagua..." A modo de conclusión podemos señalar que el discurso regulativo referido al futuro profesional y sentimental conlleva aún, en todos los establecimientos, una fuerte impronta t radicional. Esto trae como consecuencias que la gran mayoría de las mujeres termina estando mal preparada para enfrentar el mercado laboral, al cual crecientemente deberán incorporarse. El futuro en blanco es sinónimo de un futuro de dependencia y de pobr eza. Desde el punto de vista de la familia, no se forma a los niños para asumir un rol activo en el cuidado de los hijos y en los quehaceres domésticos, lo que redundará en desequilibrios familiares y en una situación desmedrada para la mujer. 7.10 Conclusiones En síntesis, el niño hombre no sólo es el centro de la atención y de privilegio de los docentes en términos del discurso instructivo, sino también del discurso regulativo. Por lo general hay distintos enmarcamientos para niños y niñas. Se disciplina más a los niños que a las niñas. Se les llama más la atención y se les reconviene más. Las profesoras, en particular, tienen más dificultades que los profesores para controlar a sus alumnos y alumnas y disciplinan más a los alumnos. El discurso de los docentes se caracteriza además por clasificaciones fuertes respecto de la manera de ser de niñas y niños, tanto en lo que se refiere a la disciplina como al orden. Suponen que las niñas son por "naturaleza,, más disciplinadas y más ordenadas. Consideran asimismo que los niños necesitan moverse más, que son más bruscos y rebeldes. De donde se requiere disciplinarlos más. Los docentes utilizan en la sala de clases un lenguaje masculinizante que concede mayor jerarquía a lo masculino, y contribuye a la invisibilidad de las niñas y de sus experiencias. El reconocimiento a los logros y las relaciones personales entre docentes y alumnos o alumnas ocupan menos espacio, del que habíamos previsto. Por lo general se considera que las niñas son más afectuosas que los niños, aunque esta valoración va generalmente acompañada de descalificaciones. Uno de nuestros hallazgos importantes es que ninguno/a de los docentes entrevistados se alegró de tener la oportunidad de enseñar a niñas, a pesar de reconocer en ellas cuali dades (buen rendimiento, disciplina, ser afectivamente expresivos). Respecto a la orientación vocacional, si bien no se promueve explícitamente la división sexual del trabajo tradicional (hombre=proveedor, mujer=dueña de casa) no hay una preparación adecu ada de las mujeres para enfrentar el mundo laboral en un pie de igualdad con los hombres. El matrimonio y la familia se siguen considerando asuntos de la mujer y tampoco se prepara a los alumnos para desempe ñarse como buenos padres de familia y partícipes en los quehaceres del hogar. CAPITULO VIII COMPORTAMIENTO DE ALUMNOS Y ALUMNAS Aunque el foco de la investigación estuvo puesto en los enmarcamientos y clasificaciones presentes en la práctica pedagógica y en el discurso de los docentes, en las horas de clase que observamos detectamos varios fenómenos relacionados con el comportamiento de alumnos y alumnas, que vale la pena señalar. 8.1 Los niños en un rol de autoridad vicaria A menudo, los alumnos se autoatribuyen responsabilidades de control de sus compañeras durante el desarrollo de la clase. Mientras los profesores, hombres o mujeres, entregan conocimientos y proponen actividades de aprendizaje, algunos niños controlan y disciplinan a sus compañeras en función de los contenidos. De esta manera ej ercen un rol jerárquico sobre ellas. Así por ejemplo, "En momentos de lectura, una niña lee un párrafo y se equivoca. Un niño: (en voz audible)¡ Lee bien¡ otro niño (a la niña): Pedregoso, no pedrugoso (también audible para buena parte de la clase)" (sector popular, enseñanza básica) Lo mismo matemáticas. puede ocurrir en la resolución de problemas de "Una niña está desarrollando un problema en la pizarra. En ese momento hace una división. Dos niños, uno a cada lado, le están diciendo:, No, así no’, ‘Ya , apúrate, yo lo hago’. 'No, malo'. La niña resuelve el problema justo cuando tocan la campana." (sector alto, enseñanza básica) "En un grupo de trabajo de dos niños y tres niñas, una de ellas escribe algo en el cuaderno. Uno de los niños que está cerca d ice: ¡No, eso no¡ El otro le dice: ¡Tonta! La profesora, que ignora esto, se acerca al grupo. La niña le dice: Miss, aquí hay dos definiciones de higiene, ¿cuál puede ser? La profesora le indica ventajas de una y de otra. La niña se vuelve a sus compañeros y con voz segura dice: Escuchen, hay dos posibilidades y lee cada una de ellas. El niño que le dijo tonta' dice: ¡AH! podemos hacer una de las dos, y explica haciendo suyo el aporte de la niña. A continuación el Indica cómo hay que proceder en el trabajo" . (sector alto, enseñanza básica) En una oportunidad la profesora ha asignado la responsabilidad de controlar la clase a un alumno. Este, al estar autorizado, se comporta como un vigilante de cárcel. Vemos a un pequeño inspector gritón que se pasea por la sala, manos en los bolsillos, disciplinando al curso. Se vale de gritos y miradas airadas. Dos niñas celebran bulliciosamente los resultados de sus pruebas. La profesora está rodeada de niños trabajando en las pruebas. El pequeño inspector se dirige a la s niñas: ,Siéntate bien, tú, ¡oye, tú' y las mira amenazadoramente. Las niñas se controlan. Entra un niño a la clase. Alumno inspector: ¡Siéntate! El que entró va a los asientos del fondo de la sala y escupe a dos compañeros. El alumno inspector no dice n ada. La profesora no tiene "En un grupo de trabajo de dos niños y tres niñas, una de ellas escribe algo en el cuaderno. Uno de los niños que está cerca dice:¡ No, eso no¡ El otro le dice: ¡Tonta! La profesora, que ignora esto, se acerca al grupo. La niña le dice: Misa, aquí hay dos definiciones de higiene, ¿cuál puede ser? La profesora le Indica ventajas de una y de otra. La niña se vuelve a sus compañeros y con voz segura dice: Escuchen, hay dos posibilidades y lee cada una de ellas. El niño que le dijo t onta, dice: ¡AH! podemos hacer una de las dos, y explica haciendo suyo el aporte de la niña. A continuación se indica cómo hay que proceder en el trabajo". (sector alto, enseñanza básica) En una oportunidad la profesora ha asignado la responsabilidad de controlar la clase a un alumno. Este, al estar autorizado, se comporta como un vigilante de cárcel. Vemos a un pequeño inspector gritón que se pasea por la sala, manos en los bolsillos, disciplinando al curso. Se vale de gritos y miradas airadas. Dos niñas celebran bulliciosamente los resultados de sus pruebas. La profesora está rodeada de niños trabajando en las pruebas. El pequeño inspector se dirige a las niñas: 'Siéntate bien, tú, ¡oye, tú, y las mira amenazadoramente. Las niñas se controlan. Entra un niño a la clase. Alumno inspector: ¡Siéntate¡ El que entró va a los asientos del fondo de la sala y escupe a dos compañeros. El alumno inspector no dice nada. La profesora no tiene idea de estas Situaciones”. (sector popular, enseñanza básica) Las niñas también desempeñan un papel en el disciplinamiento de la clase, aunque es menos notorio porque no aparece revestido de autoridad. En general son peticiones de silencio o de atención a los compañeros y a las compañeras. "Niña (al grupo de compañeros que habl an): ¡Shhht!. Niña (a dos compañeros que ríen): ¡Ya po, dejen escu char!". (sector alto, enseñanza media) Estos controles rara vez son dados en voz muy alta, de aquí que no tengan la misma potencia que los de sus compañeros. En cambio, pareciera que son más autoritarias y severas respecto de sus compañeras cuando ellas tienen comportamientos no aceptados en el ámbito de la escuela y/o del género: "Niña: ¡Ya puh Carolina, cállate! Qué te pasa que grita¡ así? ¡Anda a sentarte oh!". (sector popular, enseñan za básica) "Se oye un ¡ayyy! de dolor. Profesor: ¿Qué pasa Francisca? Alumnos y alumnas: ¡Ehh, ehh, eehh! que equivale a una llamada de atención para que se contenga y comporte. La niña permanece en silencio mirando al cuaderno". (sector alto, enseñanza media) "Una niña entra corriendo a la sala: ¡Buenos días profesor! Coro de niñas y algún niño: UHHHI otra niña le pregunta por lo bajo: ¿Qué te pasó oye? (con aire de reproche). La niña se sienta en su banco sin mirar, ni saludar a nadie". (sector popular, enseñanza media) 8.2 El alumnos, bien en dominan destacan Los alumnos dominan el espacio de la escuela uso del espacio al interior del aula es de claro dominio de los cualquiera sea el nivel de enseñanza en el que se encuentren. Si la clase se ven acciones de niñas y n iños, son ellos quienes el escenario. Sus voces, desplazamientos e interrupciones en la mayor parte de las observaciones analiza das. Los límites puestos a sus desplazamientos son más flexibles que para las niñas, en los cuatro establecim ientos visitados. A menudo sus movimientos no se justifican desde el punto de vista del proceso que ocurre en la sala de clases. Los alumnos se levantan de sus puestos, permanecen de pie, intercambian entre ellos, se dirigen hacia las ventanas, avanzan en dirección al profesor, se interrumpen, atraviesan de un extremo a otro de la sala, se aproximan a los asientos de compañeros o compañeras. Estos desplazamientos son independientes de las apelaciones de los docentes para que vayan a la pizarra o realicen al guna actividad especial. En suma, el enmarcamiento de los niños es más débil que el de las niñas. Algunos ejemplos. "Un alumno se acerca, corre un banco ruidosamente. Otro interrumpe. La profesora hace incontables esfuerzos por mantener el ritmo de la clase. Sin embargo es permanentemente interrumpida por los alumnos hombres que prácticamente sabotean su clase Profesora: Bueno, ¿qué les interesa más?: lo que está pasando allá o el asunto de la prueba. Ustedes deciden. Los alborotadores se vuelven hacia ella, que reinicia la clase". (sector popular, enseñanza media) "Los alumnos se paran y comienzan a moverse. Uno va donde la profesora. otro al basurero. otro, a otro banco. Las alumnas permanecen en sus asientos, conversando. Una se para (hay 4 alumnos de pie en ese momento), se dirige a un grupo de conversadoras y pide un cuaderno." (Sector popular, enseñanza media) "Mientras el profesor se instala en su mesa y prepara el libro de clases, los alumnos se mueven, bailan en el medio de la sala, tres se dan patadas entre sí.. Las niñas permanecen sentadas. Un grupo de niños juega fútbol con monedas, otros se desplazan por la sala. Entre tanto el profesor ha comenzado diciendo: Profesor: Ya, tomen asiento, ayer estuvimos viendo la cacofonía. Poco a poco los alumnos se van sentando, aunque algunos continúan paseándose. (sector popular, enseñanza media) "Un niño entra a la sala en medio de uno de los ejercicios que está trabajando la profesora con otro alumno. El niño dice : Excuse me please. Profesora: Pero ¿qué pasa, y Ud. de dónde viene? ¡Hace 20 minutos que estamos en clases y Ud. viene recién! Niño: Excusme Miss pero it’s secret". Revisa en su banco un cuaderno y luego se levanta, habla con otro compañero y sale de la clase. La profesora no dice nada y conti núa con su clase". (sector alto, enseñanza básica) "Mientras el profesor explica a un grupo y en voz alta para que todos entiendan, cuatro alumnos están cerca de la ventana, de pie. Se han trasladado tranquilamente desde sus puestos hacia allí. Uno de ell os mira el fichero del curso. El profesor no les dice nada.” (sector alto, enseñanza media) Las niñas usan el espacio de manera distinta. Normalmente permanecen en sus puestos, girando hacia los costados o hacia atrás para interactuar con compañeras o com pañeros. A veces permanecen algún minuto de pie en su asiento y cuando se desplazan dentro de un ámbito mayor parecen responder a una "necesidad" propia de las actividades de la clase: sacar punta a un lápiz, acercarse para ver mejor la pizarra, hablar con el docente en voz baja, pedir lápiz, goma o sacapunta a algún compañero o compañera. "Mientras dos niños discuten en voz alta y de pie, dos niñas se acercan al profesor con su cuaderno, se lo muestran. El profesor les dice que continúen" (sector bajo, enseñanza básica) "La profesora está entregando vocabulario en inglés. Tres niñas están sacando punta al lápiz, al lado del basurero. Profesora: ¿Uds.?, ya pues, rapidito a sentarse!". (sector alto, enseñanza básica) Al observar a los alumnos se tiene la s ensación de que en el recreo hay muy pocos límites prefijados para sus movimientos y desplazamientos; sólo cuentan los límites físicos de la escuela. En cambio, es poco frecuente ver correr a alumnas atravesando el patio o bien ocupando espacios amplios dentro de él. Cuando lo hacen es en espacios delimitados, rincones o ruedas formadas por ellas mismas. De acuerdo a nuestras observaciones y lecturas previas, postulamos que los alumnos y docentes tenderían a invadir el espacio de las niñas, y que se aproximarían a sus puestos o a los grupos en que ellas están, sin mediar advertencias o instrucciones que justificaran dicha aproximación. En efecto, los alumnos tienden a acercarse al puesto de sus compañeras, a tomarles el cuaderno, a mirar lo que están hacien do o simplemente a estar allí. Sin embargo, esto ocurre con menos frecuencia de lo que esperábamos. Lo que sí confirmamos al analizar los registros de observación es que las niñas se acercan muy poco a los lugares o asientos donde están sus compañeros, salvo cuando en el dúo o en el grupo hay otras niñas. 8.3 Cercanías y distancias entre alumnos y alumnas A pesar de tratarse de establecimientos mixtos, sorprende que cada vez que es posible, sea dentro de la sala de clases o fuera de ella, niños y niñas buscan sus pares del mismo sexo para interactuar en términos de camaradería. De esta manera rompen con las disposiciones o reglas de los docentes de sentarlos en parejas mixtas o bien de constituir grupos de trabajo de hombres y mujeres durante la clase. La mezcla de sexos es conscientemente impuesta por los/as docentes, quienes expresan, en su gran mayoría, que., por una parte, las niñas disciplinan a los hombres, los tranquilizan; y que por otra parte, en los grupos mixtos se trabaja mejor porque se conversa menos. Ahora bien, la distribución mixta de los puestos en la clase pareciera contribuir a que algunas niñas se vayan de la clase', ya sea conversando o simplemente estando distraídas. Las niñas conversan entre ellas, por lo general en parejas, en v oz baja y en sus asientos; a lo más, se dan vuelta desde sus puestos para intercambiar con sus vecinas más próximas, de manera tal que no interrumpen el curso de la clase; los temas más frecuentes de conversación son por lo general ajenos a los contenidos de la clase: revistas, intercambios de fotografías, tejidos. A diferencia de ellas, los niños conversan, bromean e interactúan alternadamente con todos sus compañeros, con voz más fuerte y si es necesario a gritos, de un extremo a otro de la sala, especia lmente si se trata de bromas o de interrupciones intencionadas de la clase. Cuando los acercamientos son más moderados y en grupos pequeños, los temas se relacionan con los contenidos de la clase. Observamos algunas clases donde alumnos y alumnas debían t rabajar en grupo, y en las cuales la separación entre los géneros es manifiesta aunque de manera sutil: “Los alumnos hacen un experimento para medir velocidad. Están en el patio, intentando formar grupos de manera lenta. En uno de los grupos hay siete ni ñas. Niña: ¡Profesor, aquí faltan dos¡ El profesor llama a dos muchachos que no tienen grupo: Uds. vengan aquí, formen grupo con ellas Los alumnos agachan la cabeza, se acercan muy despacio, con las manos en los bolsillos y de medio lado. Se mantienen a un a distancia de un metro del grupo de niñas. La impresión es que no quieren integrarse. Por su parte, las niñas leen las instrucciones, dan indicaciones y no se dirigen a ellos en todo el ejercicio." (sector popular, enseñanza media) "En una clase de cienc ias naturales, los alumnos y alumnas en grupos ponen en común información acerca de enfermedades. Hay un grupo de tres niños y dos niñas que se ocupa de las vacunas. Las dos niñas han intercambiado durante algunos minutos entre sí. Luego cada integrante del grupo trabaja por separado, coloreando o escribiendo. Los niños y las niñas no cruzan ni media palabra durante todo el período. A la salida de clases, la profesara comenta a la observadora que en todos los cursos le ha costado un mundo lograr que niños y niñas acepten trabajar juntos. Por eso ella ha puesto como condición para las actividades grupales, el que formen equipos mixtos". (sector alto, enseñanza básica) En los recreos la separación entre los sexos es abierta y centrada en juegos o interaccione s distintas. En el patio, el espacio es de los hombres. Allí corren, lanzan la pelota, se trenzan en lucha cuerpo a cuerpo. Mientras tanto las niñas se mantienen en el perímetro del patio, en parejas o grupos pequeños, o bien juegan en las esquinas al cord el, a la ronda o al pillarse. Siempre hay límites en el uso del espacio por las niñas, aún cuando éste sea más amplio que en la sala de clases. Estos limites parecen funcionar aun dentro de sus grupos en el recreo. En las observaciones de recreo coincidimos en notar que los grupos de niñas mantienen limites cerrados. Cualquier niña no puede incorporarse a un grupo de pares. Previamente tiene que cumplir con ciertos rituales o interacciones con sus compañeras para ser aceptada por el grupo. En el caso de los hombres los límites flexibles. Fácilmente salen y entran niños conversaciones varían de temas con facilidad. grupales parecen a los grupos. más Las Aparece claro, al observar, que en el ámbito de la sala de clases y del juego predomina la separación en tre alumnos y alumnas. ¿Cómo interpretar este fenómeno? Por un lado, parece natural la atracción de los mundos semejantes e inclusive deseable. Por otro lado, si se da tal separación entre alumnos y alumnas, tal vez está indicando que la distancia cultural entre el mundo masculino y el femenino es todavía demasiado grande y que la convivencia mixta está planteada de tal forma que no acerca suficientemente a ambos sexos. También hay que tener presente al analizar la segregación de géneros en la escuela, las etapas del desarrollo psicológico y sexual de los niños, el cual se caracteriza por períodos de aislamiento y de acercamiento entre los sexos según la edad. 8.4 Diferencias de expresión de niños y niñas Observamos que las niñas muchas veces se expresan con timidez y se acercan al oído de sus profesores o profesoras, para asuntos relacionados con las actividades de aprendizaje o de corte personal. Cuando el docente está rodeado de niños, con bastante frecuencia ellas se quedan en la periferia del grupo, en espera de su turno y muchas veces desisten de hablar con él. Las intervenciones de los alumnos, sean o no concordantes con el proceso que conduce el docente, tienen generalmente la posibilidad de ser escuchadas. El tono y timbre de sus voces favorece la recepción de sus intervenciones. Además levantan el volumen cada vez que quieren interactuar con el docente, de modo que resulta difícil ignorarlos. "La profesora escribe en la pizarra: completa tus datos personales: Name, age, address. Profesora: ¿Alguien anda trayendo dos lápices? Un niño (a grito pelado): ¡Señorita¡, ¿qué significa, name, age, address? La profesora explica y luego agrega: Hay alguien en el curso que se está apoderando de los lápices. Alumnos: ¡El Leyton, el Carrasco!” (sector popular, enseñanza media) Por el contrario, es raro registrar tonos y voces nítidas en las intervenciones de las niñas. De hecho, en muchos casos nos costó entender lo que decían y a menudo sólo registramos murmullos y algunas sílabas destacadas. De esta manera, parte de la invisibilidad de las niñas en la clase está relacionada con el no ser oídas. Cuando los docentes las invitan a intervenir, suele ocurrir que su entusiasmo por participar se contradiga con lo inaudible de su intervención. Esto ocurre especialme nte en los establecimientos educacionales populares. "Un niño y una niña salen adelante a leer " Las aceitunas". La niña lee. Profesor: No escucho nada Otra niña: Profesor, no escucho. Profesor (dirigiéndose a la niña que lee): Ya, ahora si. La niña lee (con voz baja, poco audible) Profesor: ¡Fuerte, pues! ¡con ganas! La niña lee con voz débil. Mientras tanto ya hay varios alumnos y niñas indicando para salir a leer, y se conversa en voz baja al mismo tiempo". (sector popular, enseñanza básica) "Profesor: señorita Carla, lea. Carla empieza a leer. Profesor: no se escucha nada. El profesor la toma de los hombros y la lleva al medio del pasillo. Carla lee con voz clara pero su tono es tan agudo que es difícil escucharla". (sector popular, enseñanza básica) En los establecimientos de sector medio alto, en cambio, observamos variaciones individuales. Muchas niñas intervienen ante apelaciones de los docentes con voces claras y tonos elevados. Otras repiten el patrón anterior. "La profesora interactúa con su c urso respecto al problema de la salud. Varias niñas indican. Profesora: Javiera, cuente Ud. Javiera: Miss quiero contar que en Sábados Gigantes salen hartos problemas psicológicos. Una señora contaba que hacía 30 años que no salía a la calle porque se p onía a llorar. otra niña agrega con voz clara: Era una viejita. otra niña: Le dijeron que tenía que salir más. El curso entero sigue esta conversación." (sector alto, enseñanza básica) Las intervenciones de voces apagadas producen un efecto importante de señalar. Pocos las siguen y muchos aprovechan esos momentos para conversar o centrarse en su propia actividad. En esos casos, el resto de la clase incorpora el aporte de las alumnas cuando el docente lo incluye en el proceso de enseñanza, revistiéndolo de claridad y autoridad. "Profesor: señorita Villagrán, ¿ cómo se llama su poema? Niña: Barco Viejo. Profesor: Léalo para acá para que la escuchen bien. La niña se vuelve hacia el curso y aunque lee lento y claro, el curso casi no la escucha porque el vol umen de su voz es bajo. Profesor: Jóvenes, vamos a leer el poema. Está en la página 93. El profesor lee y el resto del curso lo escucha en silencio, siguiendo la lectura en sus propios textos". (sector popular, enseñanza básica) En algunas clases, de todo s los establecimientos, observamos que los docentes, especialmente los profesores, piden las niñas que eleven la voz. Pero si la intervención continúa siendo inaudible, el profesor retoma y recompone lo que la niña ha dicho. De esta manera aparece una jerarquía sutil: es necesario que otro destaque la voz de la alumna. "Los niños y las niñas en la clase nombran cuentos que han leído. Una niña: ¡Romeo y Julieta! Profesor: ¿Ud. sabe de qué se trata? La niña se para y empieza a contar la historia. Profesor: Escuchemos a la Carolina. Carolina cuenta que se trata de un amor imposible e inicia un relato un poco confuso. El profesor la interrumpe y cuenta la historia. Ahora los niños y las niñas escuchan con atención mirando al profesor". (sector popular, enseñanz a media) Observamos también que los aportes de las niñas, susurrados en sus puestos, son tomados por algunos de sus compañeros de banco, quienes se apropian de la respuesta, formulándola en voz alta. "Profesora: Y aquí qué vamos a tomar, ¿el peso o la velocidad? Niña en su asiento en voz baja: la velocidad. Un niño que está detrás de ella y la oye dice en voz alta: la velocidad. Profesora: Claro, es la velocidad la que cuenta en este momento". (sector popular, enseñanza media) Dado que predomina el diálo go entre docente y alumnos cuando las niñas intervienen, el docente - hombre o mujer - suele recibir en silencio el aporte de las niñas o bien no lo continúa. "Una niña indica. Profesora: ¿Qué le cuesta? Niña: Comprobar. Profesora: Ven a la pizarra. Omar, díctele una división a su compañera. Omar: 140:5=... Profesora: A ver, ¿qué hay que hacer? Niña: (susurrando) Hay que buscar un número que caiga en... Profesora: (a un niño) Soto, a la próxima te vas de la sala, así no te puedo mantener, mijito. La niña r esuelve el ejercicio y se sienta. La profesora no la ve más. (sector popular, enseñanza básica) 8.5 Bromas; de los compañeros Los niños se hacen bromas unos con otros durante las clases y en los recreos. sin embargo, hay un matiz de equidad que trasunta en sus bromas, por lo que la mayoría de ellos las celebra o las sigue. "Dos niños se amenazan de combos desde sus asientos y ríen. Un alumno se levanta y otro le hace una zancadilla. El agredido se ríe y continúa su caminata. Un niño a otro: Ya pus guat ón, sale adelante, si te la sabís¡ El niño aludido, que parece no entender la materia, se ríe y le hace gestos de amenaza al compañero". (Esto se da por igual en el sector popular y en el sector alto). En cambio, las bromas dirigidas por los alumnos a sus compañeras tienen un matiz de descalificación, por el hecho de ser mujeres, que es innegable. "Una niña termina de hacer un dibujo y lo muestra a su grupo. Niño desde el asiento de atrás: Fabiola, ¿qué nombre le vas a poner? Niña: Lanas Fabiolita. Niño: ¡Deben ser más feas las lanas, de más mala calidad¡ La niña hace gestos de molestia y desagrado". (sector popular, enseñanza media) Algunos registros revelan que los niños se burlan de aspectos físicos o de intervenciones de sus compañeras. En estas burla s participan también las niñas, con una mezcla de complicidad hacia los compañeros y de competitividad con las compañeras. "Niña: ¡A mí me gustaría ser reina de belleza¡ Niños (muchos) y unas cuantas niñas: ¡UUUYYI Ja, ja! (Fuerte, con intención de ridiculizar la expresión de deseo de la compañera). Profesor: A Ud. debería interesarle ser buena alumna y buena hija". (sector popular, enseñanza básica) En otras ocasiones la burla masculina se dirige a un chiste 0 comentario de una niña que revela una actitu d romántica. "Niña: (con picardía) Miss, ¿cuánto es la mitad de 4 + 4? Profesora: (con aire de expectación) No sé Un niño se acerca a escuchar detrás de la niña. Niña: ¡Es 6 Miss! porque la mitad de 4 es 2 +4 = 61 El niño que está detrás se aleja un poco y exclama: ¡Qué fome. Uhhh, qué fome! Uhhh! y se va a su asien to, indicándola con el dedo y repitiendo ¡qué fome!, a voz en cuello. La profesora no dice nada frente a esto y la niña se retira a su puesto en silencio." (sector alto, enseñanza básica) "El profesor está revisando cuentos con el curso. Profesor: ¿Quién es Pedro Urdemales? Niño: Un gallo que no trabaja y para sacar plata se ríe de la gente y le saca la plata. Es un roto fresco Niña: Es bello y audaz. Coro de niños hombres: ¡UUUYYYY! La niña se queda inmóvil. otra niña: Inteligente, patudo y mentiroso otro niño: Es el típico roto chileno Otro niño: Astuto". (sector alto, enseñanza básica) "Dos alumnos han pasado a leer un trozo de una obra de teatro. Un niño y una niña. Ambos leen bien, con cl aridad y con tonalidades de acuerdo a los personajes y la acción. En un momento de la lectura, la niña, posesionada del papel, lee: "Nunca, Jorgito, te quiero demasiado para ello". Un coro masculino estalla como bomba: ¡UUUH, UUUH, UUUH! La niña se queda en silencio como ignorando las burlas. Rápidamente el profesor dice: ya asiento que vengan otros dos a continuar la lectura". (sector popular, enseñanza media) En algunas ocasiones registramos agresión física de un niño a una niña. bromas que van acompañadas de "Profesora: oye, ¿qué le pasa a la Mabel? (la niña está empujando a su compañero). ¿Por qué molesta a Rodrigo?. Mabel: (quejándose con dolor) El me pegó en la guata¡ Rodrigo: (en tono de burla) ¡Ahh!, la guagüita no se puede defender. La profesora c ontinúa con la materia." (sector popular, enseñanza media) "Mientras los alumnos y alumnas están en recreo, en un corredor calefaccionado, constituyen grupos diversos. De pronto un muchacho, de unos 14 años, sale de un grupo y se lanza sobre una compañera , dándole un puñete en el vientre. La niña grita: ¡AYYY! y luego se ríe. El muchacho le dice ,,si era broma no más". (sector alto, enseñanza básica) 8.6 Conclusiones En síntesis, pudimos observar que muchas de las conductas de los alumnos y alumnas expre san en la escuela la jerarquía entre los sexos que caracteriza la vida adulta. Vimos a los niños apropiándose de la palabra, del espacio físico, y ejerciendo un rol de autoridad sobre sus compañeras, por el hecho de ser hombres. Vimos también que a pesar d e tratarse de establecimientos mixtos, hay una fuerte tendencia a que los alumnos interactúen con su propio sexo, tanto en el juego como en el trabajo escolar. CONCLUSIONES Uno de los propósitos principales de la educación mixta en sus orígenes fue contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, en los establecimientos mixtos que estudiamos constatamos que a pesar de los avances logrados -en particular el acceso igualitario de ambos sexos a los distintos niveles de enseñanza la práctica y el discurso de los docentes reproduce la jerarquía tradicional entre los sexos. Hay una pedagogía oculta, es decir, no consciente ni voluntaria, que convierte al niño en el actor central del escenario escolar. Recibe más atención, tanto de sus profesore s como de sus profesoras, en la dimensión instructiva y regulativa de la educación. Operan todavía en los establecimientos educacionales clasificaciones y enmarcamientos diferentes para niños y niñas. Este trato diferenciador no consiste simplemente en co nstatar diferencias biológicas entre los sexos. Cada vez que se marcan diferencias éstas implican una jerarquía mediante la cual se prepara a las niñas para ocupar un lugar subordinado en la sociedad. Las diferencias, además, rara vez juegan a favor de las niñas. Cuando se dice que las niñas son diferentes de los niños, la escuela valora más la forma de ser y el mundo masculino. Los comportamientos de alumnos y alumnas corresponden con la transmisión de roles de género por parte de los docentes. Los alumno s anticipan en la escena escolar el rol dominante respecto de las mujeres, que desempeñarán en la vida adulta: se apropian de la palabra, del espacio e intentan controlar el comportamiento de sus compañeras. A pesar de los esfuerzos en contrario de los doc entes hay una fuerte tendencia a la segregación de los alumnos y alumnas por género. sin negar las influencias de factores extraescolares como la familia y los medíos de comunicación, no cabe sino pensar que desde la escuela hoy en día no se cuestiona suficientemente el orden desigual entre los géneros. Las niñas adquieren en la escuela conocimientos que contribuirán más tarde a su autonomía y a su inserción en el mercado laboral. Son, por lo general, buenas alumnas y tienen inclusive un rendimiento un poc o superior al de los niños. No obstante, la escuela no cuestiona el rol subordinado que la mujer ocupa todavía en la familia y en la sociedad. Por el contrario, lo refuerza, a través de los valores que impregnan la vida cotidiana de la escuela. Este reforzamiento es especialmente marcado en la orientación vocacional-profesional que reciben. No se trata de que hoy en día se aconseje a las mujeres dedicarse a ser dueñas de casa en forma exclusiva. Se las alienta, pero débilmente, a obtener una calificación p rofesional. Sin embargo esa orientación es fragmentaria e incompleta. No se prepara de manera sistemática a las mujeres para ocupaciones y profesiones del sector moderno de la economía. Tampoco se las educa para superar con éxito las discriminaciones en su contra que caracterizan el mundo laboral ni para compatibilizar responsabilidades familiares y laborales. La orientación vocacional, cuando existe, está de hecho dirigida a los hombres. También se refuerza el rol tradicional de género de los alumnos, considerándose, implícitamente que están llamados a ser los proveedores exclusivos de su hogar y, en el caso de las clases media y alta, a desempeñar roles de liderazgo empresarial y político, independientemente de sus logros académicos. El matrimonio y los h ijos son vistos como periféricos en su destino. Prácticamente no existe en la escuela preparación de los niños para que tengan un comportamiento igualitario en su pareja y compartan el cuidados de los hijos y los quehaceres domésticos. En suma, la igualdad de acceso a todos los niveles de enseñanza y el hecho de que la educación sea mayoritariamente mixta, no impiden que los valores que todavía vehicula la educación formal están atrasados respecto de la evolución de género de la sociedad y no prepara a los jóvenes para el mundo del futuro. Tanto en los establecimientos educacionales como en los docentes de origen socio-económico medio y alto pudimos constatar un mayor cuestionamiento de los roles de género tradicionales. Creemos que esto se debe, por una parte, a que el sector social aludido está más expuesto a ideologías críticas, en particular al feminismo, en sus distintas expresiones y variantes. También se debe a que la holgura económica posibilita que las mujeres de ese sector social se vean parcialme nte liberadas de los quehaceres domésticos y ocupen en la sociedad un rol mas semejante al de los hombres. Los establecimientos de ese nivel socio económico preparan a las alumnas para su rol de mujer en la vida adulta. La clase social incide en la mayor o menor tradicionalismo frente a los roles de géneros pero no cabe entender esto desde una perspectiva determinista. Los docentes de clase media y alta han tenido oportunidades de sensibilización que otros docentes no han tenido. La política a seguir sería abrir las mismas posibilidades de sensibilización a todos los docentes del país. Contrariamente a lo que habíamos previsto constatamos posturas más conservadoras en las profesoras que en los profesores. Asimismo, resultaron ser más tradicionales los docen tes más jóvenes que los mayores. Esta investigación tenía por objeto detectar las grandes tendencias predominantes en este campo. Parece necesario en futuros estudios verificar si estos fenómenos también aparecen en muestras representativas y avanzar explicaciones al respecto. Vale fundamental que hemos considerado experiencia la pena destacar que nuestros hallazgos confirman en lo lo encontrado en Europa y Norteamérica y también que cada vez expuesto los resultados a grupos de docentes ellos han que la información q ue proporcionamos coincide con su cotidiana en la escuela. No sólo convendría estudiar estos fenómenos en muestras representativas sino profundizar en algunos temas. El mejor rendimiento de las mujeres es uno de ellos. Es necesario saber por q ué ocurre esto, si ello se debe a los criterios con los cuales se mide el rendimiento o bien a un trabajo académico más sostenido de las niñas. Habría que relacionar los logros académicos de las mujeres con las dificultades que experimentan en el mercado l aboral y la necesidad siempre presente de "demostrar" su capacidad. Consideramos que es función de la escuela y de los docentes abrir y mostrar mundos nuevos tanto a alumnos y alumnas, ampliando su gama de intereses y cuestionando las clasificaciones trad icionales de género, en particular aquella según la cual los hombres se inclinan "naturalmente" por la ciencia y la tecnología y las mujeres no. Compl ementariamente es necesario valorizar las actividades y rasgos de carácter tradicionalmente adscritos a las mujeres. Todo ello supone elaborar una nueva orientación vocacional-profesional acorde a la problemática de género. Las profesoras, que padecen la discriminación de género, parecen ser al mismo tiempo, a través de su práctica pedagógica, defensoras del orden que las oprime. Sus remuneraciones no corresponden a su nivel de preparación; a pesar de tratarse de una profesión mayoritariamente femenina, los más altos cargos, tanto en los establecimientos como en las organizaciones del magisterio, son predomin antemente masculinos. No cabe sorprenderse frente al tradicionalismo de las docentes, puesto que la profesión docente es el arquetipo de profesión "femenina," compatible con el rol de esposa y madre y porque también está confirmado de que no basta vivir ciertas discriminaciones para tener una conciencia crítica al respecto. Si bien no cabe la sorpresa sí corresponde comprender mejor la dinámica del comportamiento de las profesoras y proponer estrategias de cambio dentro de la principal profesión de las feme nina del país, y de gran incidencia en el destino de los jóvenes. No sólo parece necesario actuar a nivel de las profesoras. Es importante sensibilizar a todos los docentes acerca de la problemática y la pedagogía oculta de género que se da en el sistema educacional. En nuestro estudio captamos que los docentes están inquietos y abiertos a esta temática y deseosos de recibir apoyo. El proceso de concientización debiera darse, en primer lugar, en las distintas universidades e institutos donde se forman los docentes; también debiera llevarse a cabo con profesores en ejercicio, mediante cursos y talleres de perfeccionamiento. Paralelamente, aparece necesario sensibilizar a las autoridades educacionales en distintos niveles: cuadros técnicos y mandos medios d el Ministerio de Educación, en las secretarías provinciales y regionales. También es importante buscar la manera de impactar los cuadros políticos del país. Es cierto que hay obstáculos poderosos. Las familias, los niños y niñas, el sistema educacional y la sociedad entera están acostumbrados a la primacía masculina. Los hábitos a revertir son inveterados y no podrán cambiarse de un año para otro. Sin embargo, el mejor argumento en favor de la sensibilización es que se ha llevado a cabo en otras partes del mundo, con avances notables en materia de igualdad de sexos y que en cambio en Chile no se ha intentado aún nada semejante. La sensibilización del magisterio es la principal política que se desprende de esta investigación, por cuanto el cambio en estas m aterias no puede provenir solamente de nuevos reglamentos y decretos. Sin embargo, tal como ya lo indicamos en una investigación anterior junto con la sensibilización debiera iniciarse una revisión de los curricula y de los textos escolares de forma de con vertirlos en herramientas al servicio de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. ANEXOS 1.- Pauta de entrevista a los docentes 2.- Distribución de profesores de la muestra por genero, colegio, nivel y asignatura. 3.- Características de los docentes estudiados 4.- Tratamiento estadístico de las observaciones 5.- Cuadros BIBLIOGRAFIA ANEXO 1 PAUTA DE ENTREVISTA A LOS DOCENTES Tema 1 Se refiere a si los profesores perciben (o no) diferencias entre alumnos, y cuales son. a).- ¿Qué es para usted un buen alumno? (se trata de que el docente dé una definición, exprese un concepto al respecto; hacer la pregunta en el lenguaje de la escuela, es decir, el universal masculino; será interesante al momento del análisis ver si algunos profesores plantearon características especificas por sexo). b).- Nómbreme (nombre y apellido) a los alumnos que: - tienen mejor rendimiento - que son más disciplinados - que son más expresivos (afecto) - que son más ordenados (en cuanto a útiles y vestimenta) c).- ¿Percibe usted otras diferencias entre niños y niñas? (se trata de dar la posibilidad al docente de señalar diferencias respecto de otros aspectos que los mencionados en el punto b). d).- A su juicio, qué es mejor, la educación mixta o la un isex? digame por qué Tema 2 Se refiere a la relación afectiva/personal que los docentes establecen (o no) con sus alumnos y como esta varia según el género y edad del alumno y del docente. a).- ¿Se acercan los alumnos a contarle sus problemas personale s?. b).- Nómbreme (con nombre y apellido) a los alumnos que más se acercan a usted a contarle sus problemas personales. c).- ¿De qué tipo de problemas le hablan? d).- ¿Cúal es su manera de expresar afecto a los alumnos? (ver si hay diferencias según el género de los alumnos) e).- ¿Cómo se siente usted el expresar expresiones de afecto de los alumnos?. afecto y al recibir En esta pregunta de a) a d), incluidas, son de carácter fático, es decir, se refieren a hechos que ocurren o no; la pregunta e) apun ta a detectar como reacciona, que siente el docente respecto de esos hechos. Tema 3 Se refiere a las expectativas que tienen los docentes respecto del futuro de sus alumnos, según su sexo. La pregunta es: ¿Cuál cree usted que será el futuro de estos niñ os, de estas niñas? Es básico que diferencien por sexo. Cómo imaginan el futuro afectivo y laboral de alumnos y alumnas. Tema 4 Se refiere al desarrollo profesional del docente visto desde una perspectiva de género. (Al abordar el tema corresponde tene r presente las barreras exteriores e interiores que enfrentan las mujeres en el mundo laboral; las diferencias, al respecto, con los hombres). a).- Años de experiencia laboral (pedir trabajar como docente; simpldato). año en qué comenzó a b).- Vocación. ¿Por qué eligió esa carrera? (sabemos que las mujeres tienden a elegir su profesión/oficio de forma de que sea "compatible" con el desempeño de madre -esposa; ese tipo de criterio no es un criterio central para un hombre. La profesión docente ha sido privil egiada por las mujeres justamente por su mayor compatibilidad. Cuando hacemos esta pregunta tenemos enmente averiguar si esta afirmación se cumple o no y en que medida). c).- ¿Qué importancia tiene el trabajo en su vida? (sabemos que en general el trabajo es central en la vida de los y no de la misma manera en la de las mujeres, aunque esto está cambiando con la evolución de la economía y de las costumbres, que cada vez impulsan más a las mujeres al mundo del trabajo. Al preguntar por la importancia del t rabajo (que se refiere tanto al hecho de trabajar, al trabajo en sí, como algo distinto de otras actividades de la vida, así como a la docencia como una forma específica de trabajo), incluir dos dimensiones: importancia personal Importancia económica (trabajo para "ayudar" al presupuesto familiar, traba para tener autonomía, trabajo para,, realizarme como persona", etc.). d).- Ejercicio cotidiano de la docencia. ¿Cómo es, cuáles son los problemas, si los hay, y cuáles los logros o satisfacciones?. e).- Cómo vive el docente dimensiones diferentes: las relaciones de autoridad; dos Qué piensa de las jefaturas masculina versus femenina, cual es mejor y por qué Interés o no por asumir cargos directivos. f).- Relaciones con colegas: diferencias en las rel aciones con colegas hombres y mujeres. Cómo se siente en ambas, cuáles prefiere y por qué. g).- Metas/objetivos profesionales, a corto y mediano plazo (S años) (Sabemos que las mujeres tienen mayores dificultades que los hombres para plantearse objetivos y metas; tendencia a vivir en lo inmediato, a limitar sus ambiciones). h).- Relación trabajo/ vida familiar/ trabajo doméstico. (sabemos que hasta ahora por lo general la cuota de responsabilidad doméstica es mayor en las mujeres que en los hombres, aún cuando ambos trabajen fuera del hogar). Aquí queremos que cada docente nos cuente el especial arreglo que ha establecido con su cónyuge y sus hijos y eventualmente el servicio doméstico al respecto). Tema 5 Se refiere a los a ~ los más significativos que intervienen en nuestro aprendizaje de ser mujer/hombre; nos centraremos en la figura paterna y materna de cada docente y en los docentes que a juicio de él lo marcaron en términos de género. 5.1 Figuras padre/madre a).- ¿Cómo era/es su padre y su madre (hábleme de su padre/madre, que tipo de personas eran/son); A partir de esa pregunta, el docente probablemente entrará en una descripción que generalmente conlleva "juicios de valor" (mi padre es dominante, mi madre era así y allá), y también lleva a que la persona cuente acerca de lo que ellos eran/hacían en la vida y sobre el tipo de relación que sostuvieron/sostienen con el entrevistado. b).- ¿Cuáles son las normas que el padre y la madre proporcionaron al entrevistado sobre "deber ser" de cada sexo (N o siempre las normas fueron explícitas, pero siempre es posible llevar al docente a recordar cuál era el tipo de mujer/hombre que su madre y a su padre consideraban mejor y deseaban que ellos fueran). 5.2 Los docentes como modelos de género Se trata de cualquier momento ser hombre/mujer. algún docente que que el entrevistado recuerde si hubo algún docente, en de su educación formal, que lo marcó en términos de su Corresponde hacer una pregunta directa: ¿recuerda usted haya influido en su manera de ser ho mbre/mujer. ANEXO 2 DISTRIBUCION DE PROFESORES DE LA MUESTRA POR GENERO, COLEGIO, NIVEL Y ASIGNATURA Sexo Colegio Nivel Asignatura 1 2 3 4 Bás. Med. Cien. Hum. Total Mujeres Hombres 4 4 6 4 4 4 2 4 10 6 8 8 10 7 8 7 18 14 Total 8 8 8 8 16 16 17 13 32 ANEXO 3 CARACTERISTICAS DE LOS DOCENTES ESTUDIADOS En los cuatro establecimientos educacionales elegidos seleccionamos un total de 32 docentes (8 en cada uno), con el criterio de tener la misma proporción de hombres y mujeres, de docentes que enseñaran en básica y en media, y en asignaturas científicas y humanistas. Al analizar la información recogida, constatamos que la mayoría de los profesores estudiados eran jóvenes (59.37 eran menores de 35 años). La mayoría también tenla un a formación universitaria (89.5%). Alrededor de 20% de los docentes tenía poca experiencia de trabajo (entre 0 -5 años) ; cerca de la mitad tenía entre 6 -15 años de experiencia y alrededor del 30% tenía 16 y más años. En términos de clase social, 40.62% er a de clase media baja, 28.12% de clase baja, 21.87% de clase media alta y 9.37% de clase alta. Los profesores resultaron en su mayoría de nivel social inferior a las profesoras, siendo 92.85% de clase media baja . En cambio, sólo 45% de las profesoras tenia permanencia de clase. La mayoría de los docentes eran casados (78.12%) y el tamaño de su familia era reducido. El 18.75% tenía 1 sólo hijo y el 43.75% tenía 2 -3 hijos. La mayoría de los profesores tenían esposas que trabajaban fuera de su hogar (71.42%). ANEXO 4 TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LAS OBSERVACIONES 1.- Determinación de los casos. Cada una de las observaciones realizadas a los profesores constituye un caso. Se analizaron 78 casos (el SPSS uno). 2.- Variables. Las variables incorporadas para c ada caso so las siguientes: - Número de caso Tiempo de observación Número absoluto y relativo de: interacciones de contenido con niñas, interacciones de disciplina con niños; interacciones de disciplina con niñas; - Colegio Nivel Asignatura Sexo del docente Edad Clase social del docente 3.- Homogeneización del tiempo Además de las anteriores, se construyeron dos pares adicionales de variables. - Contenidos y disciplina de niños normalizados en tiempo. Contenidos y disciplina de ni ñas normalizadas en tiempo. Tales variables se construyeron para homogenizar todas las observaciones a un tiempo común t. A su vez se fijó en la medida de los tiempos de las observaciones (62 minutos). ANEXO 5 CUADROS CUADRO 17 RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS SEGUN GENERO DEL DOCENTE Tiene mejor rendimiento Profesoras Profesores Total Niñas 6 (33.3%) 6 (46.15%) 12 (38.7%) Niños 8 (44.4%) 6 (46.15%) 14 (45.16%) Ambos 4 (22.2%) 1 ( 7.69%) 5 (16.12%) Total 18 (100%) 13 (100%) 31 (100%) CUADRO 18 RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS SEGUN CLASE SOCIAL DE LOS DOCENTES Alumnos/as clase baja Clase alta Total Niñas 8 (38.09%) 4 (40.0%) 12 (38.7%) Niños 10 (47.61%) 4 (40.0%) 14 (45.16%) Ambos por igual 3 (14.28%) 2 (20.0%) 5 (15.12%) Total 21 (100%) 10 (100%) 31 (100%) CUADRO 19 RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS SEGUN EDAD DEL DOCENTE Tiene mejor rendimiento Edades 24-34 años 35 y + años Total Niñas 8 (42.10%) 4 (44.44%) 12 (42.85%) Niños 8 (42.10%) 3 (33.33%) 11 (39.28%) Ambos por igual 3 (15.78%) 2 (22.22%) 5 (17.85%) Total 19 (100%) 9 (100%) 28 (100%) CUADRO 20 DEFINICION DE BUEN ALUMNO SEGUN GENERO DEL DOCENTE Características Profesoras Profesores Total Buen rendimiento 2 6.25%) 1 ( 3.57%) 3(5.00%) Buena conducta 9 (28.15%) 8 (28.57%) 17 (28.33%) Intenta superarse 2 (6.25%) 1 (3.57%) 3 (5.00%) Aplica lo que aprende 1 (3.12%) 3 (10.71%) 4 (6.66%) Buen trato al profesor 6 (18.75%) 2 (7.14%) 8 (13.33%) Razona, discute con argumentos 2 (6.25%) 4 (14.28%) 6 (10.00%) Interesado, motivado 9 (28.15%) 7 (25.00%) 16 (26.66%) Se esfuerza trabaja 1 (3.12%) 2 (7.14%) 3 (5.00%) Total 32 (100%) 28 (100%) 60 (100%) CUADRO 21 ALUMNOS MAS ORDENADOS SEGUN GENERO DEL DOCENTE Alumnos Profesoras Profesores Total Niñas 11 (61.53%) 9 (81.81%) 17 (70.83%) Niños 2 0 2 (8.33%) Ambos 3 (23 1 07%) 2(18.18%) 5 (20.83%) Total 13 (100%) 11 (100%) 24 (15.38%) (100%) CUADRO 22 ALUMNOS MAS DISCIPLINADOS SEGUN GENERO DEL DOCENTE Alumnos Profesoras Profesores Total Niñas 11 (61.11%) 7 (58.33%) 18 ( 60.0%) Niños 5 (27.77%) 2 (16.66%) 7 (23.33%) Ambos 2 (11.11%) 3 ( 25.0%) 5 (16.66%) Total 18 (100%) 12(100%) 30 (100%) CUADRO 23 ALUNOS MAS ORDENADOS SEGUN EDAD DEL DOCENTE Son más ordenados 24-34 años 35 y + años Total Niñas 10 (62.5%) 5 (83.3%) 15 (68.18%) Niños 2 (12.5%) 0 2 ( 9.09%) Ambos 4 (25.0%) 1 (16.6%) 5 (22.72%) Total 16(100%) 6(100%) 22 (100%) CUADRO 24 ALUMNOS MAS ORDENADOS SEGUN CLASE SOCIAL DEL DOCENTE Son más ordenados Clase baja Clase alta Total Niñas 14 (77.77%) 3 (50.0%) 17 (70.83%) Niños 0 2 (33.3%) 2 ( 8.33%) Ambos 18 (22.22%) 1 (16.6%) 5 (20.83%) Total 18(100%) 6(100%) 24 (100%) CUADRO 25 ALUMNOS MAS DISCIPLINADOS SEGUN EDAD DEL DOCENTE Son más Disciplinados 24-34 años 35 y + años Total Niñas 12 (63.15%) 4 (50.0%) 16 (59.25%) Niños 4 (21.05%) 2 (25.0% 6 (22.22%) Ambos 3 (15.78%) 2 (25.0%) 5 (18.51%) Total 10 (100%) 8 (100%) 27 (100%) CUADRO 26 ALUMNOS MAS DISCIPLINADOS SEGUN CLASE SOCIAL DEL DOCENTE Son más disciplinados Clase baja Clase alta Total Niñas i3 (61.90%) 5 (55.5%) 18 (60.0%) Niños 3 (14.28%) 4 (44.4%) 7 (23.3%) Ambos 5 (23.8%) 0 5 (16.6%) Total 21 (100%) 9 (100%) 30 (100%) CUADRO 27 OPINION DE LOS DOCENTES RESPECTO SI SUS ALUMNOS SE ACERCAN A CONTARLES PROBLEMAS PERSONALES SEGUN GENERO DEL DOCENTE Se acercan Profesoras Profesores Total Si 9 (50.0%) 8 (61.5%) 17 (54.83%) No 2 (11.1%) 0 2 ( 6.45%) Poco 7 (38.8%) 5 (38.4%) 12 (38.70%) Total la (99.9%) 13 (99.9%) 31 (99.90%) CUADRO 28 OPINION DE LOS DOCENTES RESPECTO A SI SUS ALUMNOS SE ACERCAN A CONTARLES PROBLEMAS PERSONALES SEGUN CLASE SOCIAL DEL DOCENTE Se acercan Clase baja Clase alta Total Si 13 (61.9%) 4 (40.0%) 17 (54.83%) No 0 1 (10.0%) 1 ( 3.22%) Poco 8 (30.09%) 5 (50.0%) 13 (41.93%) Total 21 ( 99.9%) 10 (100%) 31 (99.9%) CUADRO 29 PROBLEMAS PERSONALES DE QUE HABLAN LOS ALUMNOS CON SUS PROFESORES, SEGUN GENERO DEL DOCENTE Problemas Profesoras Profesores Total Familiares 16 (36.36%) 12 (48.0%) 28 (40.57%) Pololeo 10 (22.72%) 6 (24.0%) 16 (23.18%) Sexuales 9 (20.45%) 3 (12.0%) 12 (17.39%) De amistades 6 (13.63%) 1 ( 4.0%) 7 (10.14%) Escolares 2 ( 4.54%) 0 2 ( 2.89%) Futuro profesional Total 1 ( 2.27%) 3 ( 12.)% 4 ( 5.79%) 44(99.9%) 25(100%) 69 (99.9%) CUADRO 30 GENERO DE LOS ALUMNOS QUE SE ACERCAN MAS SEGUN GENERO DEL DOCENTE Se acercan más Profesoras Profesores Total Niñas 10(62. 5%) 6 (50.0%) 16 (57.14%) Niños 3 (18.75%) 3 (25.0%) 6 (21.42%) Ambos 3 (18.75%) 3 (25.0%) 6 (21.42%) Total 16(100%) 12(100%) 28 (99.9%) CUADRO 31 ALUMNOS MAS AFECTUOSOS SEGUN GENERO DEL DOCENTE Son más afectuosos Profesoras Profesores Niñas 8 (47.05%) 6 (54.54%) 14 (50.0%) Niños 5 (29.41%) 2 (18.18%) 7 (25.0%) Ambos 4 (23.53%) 3 (27.27%) 7 (15.0%) Total 17 (100%) 11 (100%) 28 (100%) Total CUADRO 32 ALUMNOS MAS AFECTUOSOS SEGÚN EDAD DEL DOCENTE Son más Afectuosos 24-34 años 35 y + años Total Niñas 10 (58.82%) 4 (44.4%) 14 (53.84%) Niños 3 (17.64%) 3 (33.3%) 6 (23.07%) Ambos 4 (23.52%) 2 (22.2%) 6 (23.07%) Total 17 (100%) 9 (100%) 26 (100%) CUADRO 33 ALUMNOS MAS AFECTUOSOS SEGUN CLASE SOCIAL DEL DOCENTE Son más Afectuosos Clase baja Clase alta Total Niñas 10 (52.63%) 4 (44.44%) 14 (50.0%) Niños 5 (26.31%) 2 (22.22%) 7 (25.0%) Ambos 4 (21.05%) 3 (33.33%) 7 (25.0%) Total 19 (100%) 9 (100%) 28 (100%) CUADRO 34 EXPECTATIVAS ACERCA DEL FUTURO DE LAS ALUMNAS SEGUN GENERO DEL DOCENTE Las mujeres van a Profesoras Profesores Total Estudiar y trabajar igual que los hombres 3 (20.0%) 3 (30.0%) 6 (24.0%) Estudiar y trabajar con menos dedicación que los hombres 9 (60.0%) 6 (60.0%) 15 (60.0%) Dueña de casa tiempo completo 3 (20.0%) 1 (10.0%) 4 (16.0%) Total 15 (100%) 10 (100%) 25 (100%) CUADRO 35 EXPECTATIVAS ACERCA DEL FUTURO DE LAS ALUMN AS SEGUN EDAD DEL DOCENTE Las mujeres van a 24-34 años 35 y + años Total Estudiar y trabajar igual que los hombres 2 (12.5% 4 (57.14%) 6 Estudiar y trabajar con menos dedicación que los hombres 10 (62.5%) 3 (42.85%) 15 (56.52%) Dueñas de casa a tiempo completo 4 (25.0%) 0 4 Total 16 (100%) 7 (100%) 25 (100%) (26.08%) (17.39%) CUADRO 36 EXPECTATIVAS ACERCA DEL FUTURO DE LAS ALUMNAS SEGUN CLASE SOCIAL DEL DOCENTE Las mujeres van a Clase baja Clase alta Total Estudiar y trabajar igual que los hombres 2 (12.5% 4 (44.4%) 6 (24.0%) Estudiar y trabajar con menos dedicación que los hombres 11 (68.75%) 4 (44.4%) 15 (60.0%) Dueñas de casa a tiempo completo 3 (18.75%) 1 (11.1%) 4 (16.0%) Total 16 (100%) 9 (100%) 25 (100%) BIBLIOGRAFIA Assael, Jenny y Elisa Neumann: "Mecanismos de discriminación al interior de la escuela". En: Dialogando, Red Latinoamericana de Investigaciones Cualitativas de la Realidad Escolar, Santiago, nº 3, dic. 1983. Berger y Lukman, en: La construcción social de la r ealidad, Buenos Aires, Amorrortu, 1979. Bernstein, Basil: Poder. Educación y conciencia. Santiago, CIDE, 1988. Bernstein, Basil: On Pedagogic Discurse. Department of Sociologie of Educatíon, University of London. Institute of Educatíon, London, 1985. Best, Francine: Droit des Jemines a l’éducation, París, UNESCO, 1985. Blackstone, Tessa: "The education gir1s today", en: The right and wrongs of women, Margaret Walters. Mitchell & Oakley, Great Britain, Watson & Víney, 1979. Bonder, Gloria: Condiciones d e trabajo. salud y participación de la maestra primaria Buenos Aires, Centro de Estudios de la Mujer, 1988. Bonder, Gloria: valores de género en el programa de orientación profesional de las escuelas primarias de las provincias de Buenos, Aires. Argentina. Buenos Aires, octubre, 1987. Bonder, Gloria: Las mujeres y la educación en Argentina: Realidades. ficciones y conflictos de las mujeres universitarias. Buenos Aires, octubre 1987. Bordieu, P. y J. C. Passeron: La reproduction: Elements pour une theorie du systeme d'enseignement. París, Les Editions de Minuit, 1970. Cardemil, Cecilia; Alfredo Rojas y Marcela Latorre: Resistencias posibilidades de cambio de las mujeres en la educación. Santiago, CIDE,1989. Cox, Cristián: Continuity,. Conflict and change in state education in Chile. A study of the pedagogic proyects of the Christian Democrat and the Popular Unity governments . Tesis doctoral. Institute of Educatíon Unversity of London, 1984. Dalmazo Afonso de André, Marli Eliza: "Texto, contexto e significados: Algunas questoes na análise de dados qualitativos,”. En: Dialogando. Red Latinoamericana de Investigaciones Cualitativas de la Realidad Escolar, Santiago No 1, 1983. David, Miriam: The state. Rotledge & Kegan Paul , 1980. The family and education. London, De Tezanos, Araceli: "Acerca de la relación educación -trabajo y sus posibles transformaciones". En: Dialogando. Red Latinoamericana de Investigaciones Cualitativas de la Realidad Escolar, Santiago, Nº4, marzo 1984. Dunningan, Lise: L’órietation d es filles Quebec, Conseil du Statut de la Femme, 1977. en milieu scolaire. Dupont, Beatrice: ¿Reciben ella y él la misma Formación? París, UNESCO, 1980. Fahmy-Eid, Nadia y Micheline Dumont: Alaifresses maúresses Xecole Montreal, Boreal Express , 1983. de maison. Filp, Johanna, Cecilia Cardemil y Viola Espínola: Disciplina. Control social y Cambio. Estudio sobre las prácticas pedagógicas en una escuela popular. Santiago, CIDE, 1987. Filp, Johanna; Cecilia Cardemil y Paz Valdivieso: Profesores efectivos en Chile,. Santiago, CIDE, 1984. Profesoras Y Filp, Johanna y Ricardo Hevia: "Resumen discusiones de grupo del Seminario: Procesos de interpretación en la investigación cualitativa de la realidad escolar". En: Dialogando, Red Latinoamericana de Investigaciones Cualitativas de la Realidad Escolar, Santiago, Nº1, julio 1983. Friedman, Susan: "Autority in a feminist classroom: A contradiction in terms? En: Feminist Pedagogy Positions and points of view. Allen, Caroline et al., Unversity of Wisconsin -Madison, Women's Studies Research Center, nº3, 1981. Guilligan, Carol: En una voz diferente: Teoría sociológica y el desarrollo de la mujer. s/r López, Gabriela; Jenny Assael y Elisa Neumann: La cultura escolar ¿,Responsables del fracaso?. Santiago, PIIE, 1984. Moreno, Monserrat: Cómo se enseña a ser niña: El sexismo en la escuela. Barcelona, Icaria Editorial, 1986. Paradise, Ruth: Socialización para el trabajo: La interacción maestro-alumnos en la escuela primaria. México, Centro de Investigación de Estudios Avanzados del I.P.N., Cuaderno de Investigación Educacional nº5, 1979. Poulantzas, N.: "On the theory or the state". En: State. Power, Socialism, s/r. Rockwell, Elsie y Justa Espeleta: La escuela: Relato de un proceso de construcción inconcluso. México, Cen tro de Investigación del I.P.N., 1983. Rossetti, Josefina; Cecilia Cardemil y Marcela Latorre: "La educación de las mujeres en el contemporáneo". En: Mundo de mujer, continuidad y cambio. Santiago, CEM, 1988. Rossetti, Josefina; Cecilia Cardemil; Alfredo Rojas y Marcela Latorre: ¿Influyen los docentes en el aprendizaje del rol femenino y masculino 1987, Santiago, CIDE, 1988. Shaw, Jenny: “Finishing school: Some implications of sex segregated education”. En: Sexual divisíons and society: Process and chage , Barker, Diana and Sheila Allen, London, Cambridge University Press,1977. Smith, Dorothy: El mundo silenciado de las mujeres CIDE, PIIE, OISE, 1986. - Santiago, Smith, John K. : “Investigación cuantitativa versus investigación cualitativa: hacia una cla rificación del problema". En: Dialogando, Red Latinoamericana de Investigaciones Cualitativas de la Realidad Escolar, Santiago, Nº1, julio 1983. Spender, Dale: Invisible women, the schooling scandal, Writers and Readers Publishing Cooperative Society, Ltd ., London 1982. Stanworth, Michelle: Gender and schooling: A study of divisions in the classroom, London, Hutchinson & Co. (Eds. 1981 Walkerdine, nº38, 1981. Valerie: Sex. power and pedagogy. Screen sexual Education Wolpe, Ann Marie: Education and the sexual division labour. s/r.