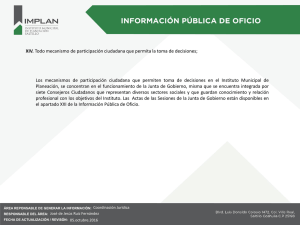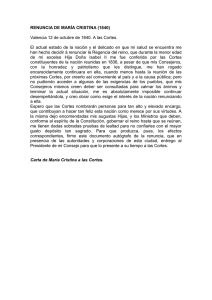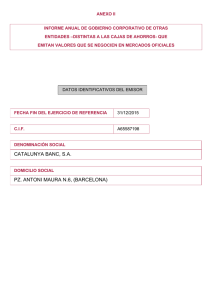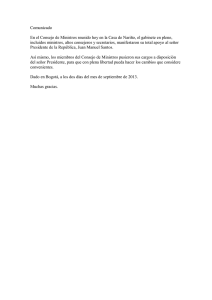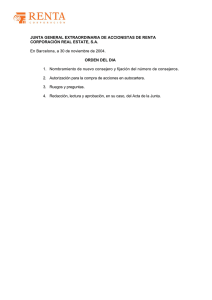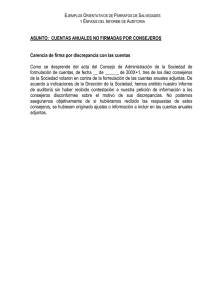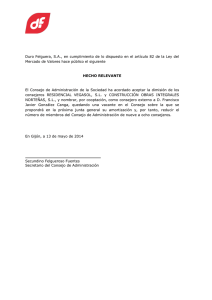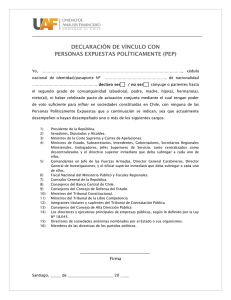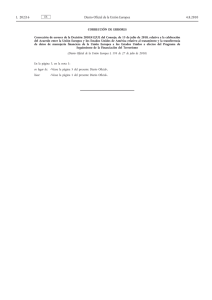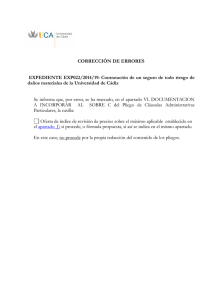madrid 2 0 1 2 - Consejo de Estado
Anuncio
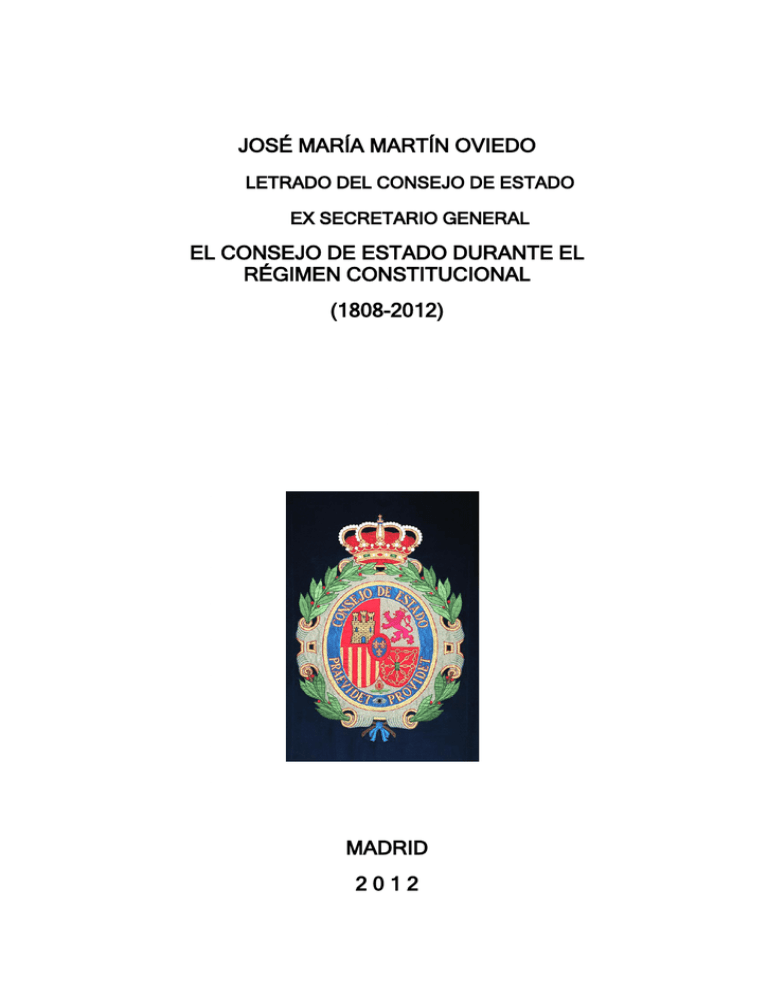
JOSÉ MARÍA MARTÍN OVIEDO LETRADO DEL CONSEJO DE ESTADO EX SECRETARIO GENERAL EL CONSEJO DE ESTADO DURANTE EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL (1808-2012) MADRID 2012 2 INTRODUCCIÓN. SOBRE EL CONSEJO DE ESTADO Acometer una historia del Consejo de Estado durante el régimen constitucional es un intento nuevo. Lo he hecho con mis mejores fuerzas, capacidades y saberes, en la seguridad de que este ensayo se verá completado e incluso superado por otros. El período elegido no es casual y tiene todo el significado, ya que, como es bien sabido –y la presente obra lo demostrará de manera constante-, esta institución cobra todo su valor, aparte de su modernidad, con y gracias al régimen constitucional. Para reforzar esta afirmación he creído útil hacer algunas consideraciones diversas sobre el Consejo de Estado, que sirven de pórtico de entrada al grueso de la obra. La disputa sobre los orígenes de la institución se zanja, como ha hecho la mayoría de los autores, distinguiendo entre orígenes y antecesores, que, mutatis mutandis, sería semejante a la cuestión paleontológica entre los orígenes del homo sapiens y los antecesores del mismo (apartado 1). La historia de los antecesores se expone de forma resumida en el apartado 2, mientras que en el apartado 3 se trata de hacer un análisis político del significado y desarrollo del Consejo de Estado a lo largo de la época constitucional, que es la que examino con detenimiento en cada uno de los capítulos del libro. A continuación se profundiza en el significado de la función consultiva, que es la propia del Consejo, la prácticamente exclusiva del español durante la mayor parte de la época constitucional (apartado 4). Concluyen estas consideraciones con las que hacen referencia a la publicidad de los dictámenes; tema que tiene relevancia sustantiva y no una dimensión meramente instrumental (apartado 5). 1. ORÍGENES Y ANTECESORES DEL CONSEJO DE ESTADO En una fecha no muy lejana (1943) el Consejo de Estado se aventuró a definir sus antecedentes, a pesar de lo arriesgado del intento. Seguramente no tenía otro remedio, ya que la consulta que 3 se le había formulado era muy directa1. Pues bien, el dictamen que evacua la consulta afirma que este breve examen de la evolución histórica del Real y Supremo Consejo de Castilla pone de manifiesto que su sucesor no es otro que el actual Consejo de Estado, puesto que se mantiene entre ambos Consejos la continuidad del proceso histórico. Lo más importante del dictamen en cuestión no es que afirme que el actual Consejo de Estado es sucesor del Real y Supremo Consejo de Castilla, sino que niegue que uno y otro procedan del antiguo Consejo de Estado, creado éste a finales del reinado de los Reyes Católicos (y que) alcanzó su mayor importancia en tiempos de Carlos I y Felipe II. De este Consejo sigue diciendo el dictamen que su importancia fue decayendo gradualmente durante la monarquía austriaca; al advenimiento de la Casa de Borbón tuvo un nuevo carácter honorífico, cayendo en desuso durante el siglo XVIII, por lo que no fue tenido en cuenta por la Junta Central en la refundición de 1809. Esta segunda tesis contradice la que en 1708 sentó el Consejo de Castilla acerca de su propio origen, que remontaba nada menos que al <Officium Palatinum> de los godos, aunque adoptaba en su mismo informe el criterio de fijar una fecha más próxima para su institución... insinuando que quizá hasta Enrique II no tuvo jurisdicción propia2. En su bien afamado libro sobre la institución, el entonces Letrado de Término José María Cordero Torres recoge nada menos que treinta y cuatro opiniones3 acerca de los orígenes del Consejo de 1 El 28 de octubre de 1943 el ministro de la Gobernación consultó, en efecto, al Consejo de Estado el asunto relativo a “la designación de Juez Protector de la Fundación de don Manuel Ventura Figueroa”. El dictamen, emitido el 13 de noviembre siguiente (expediente 472) y del que fue autor el Letrado Federico Rodríguez y Rodríguez (que ocuparía la Secretaría General entre 1979 y 1985), señala al comienzo que es preciso identificar entre los organismos actuales al continuador del Consejo de Castilla, ya que, en efecto, el nombramiento de juez protector de la fundación mencionada debía recaer, por deseo del fundador, en uno de los Señores Ministros del Consejo y Cámara. 2 3 Cordero (1944), página 16. El padre Mariana, Fernández de Velasco, Macanaz, el Consejero de Cantos, Garibay, Cascales, Flores, Salazar y Mendoza, Agustín Riol, González Dávila, Sempere y Guarinos, Cos-Gayón, Colmeiro, Santamaría de Paredes, Escolano de Arrieta, Martínez Marina, Asso, de Manuel, Torreánaz, Fernández de Oviedo, Gounon-Loubens, Morales, Posada Herrera, Mellado, González Posada, Güenechea, 4 Estado, muchas de ellas dispares entre sí. En ese mismo autor puede colegirse la diferencia entre dos cosas bien distintas: una es el origen del actual Consejo de Estado y otra los precedentes del mismo4. Es una polémica estéril discutir si el Consejo de Estado lo crea Carlos I o si hunde sus raíces nada menos que en la época visigoda, once siglos atrás. La institución tiene sin duda antecesores tan remotos como se quiera, puesto que, a fin de cuentas, todos los gobernantes, comenzando por los jefes de tribus, han tenido un grupo de asesores o consejeros. Pero el origen propio del Consejo de Estado, al que desde entonces reservamos la denominación, está –y sólo puede estar- en conexión con la época constitucional y el régimen político y jurídico que caracteriza a la misma. 2. COMPENDIO DE LA HISTORIA DEL CONSEJO DE ESTADO DURANTE LAS ÉPOCAS ANTERIORES A LA CONSTITUCIONAL En historia como en genética las huellas y los antecedentes se pueden remontar tanto como se quiera; basta con ser flexibles en la interpretación de los datos. Puesto que todos los gobernantes, incluso –o en particular- los más despóticos, han dispuesto siempre de asesores5, que en ocasiones reemplazaban el poder de aquellos Danvila y Collado, Gascón y Marín, Royo y Fernández-Cavada, Desdevizes du Desert, García Oviedo, Abad Conde, Lafuente, Ballesteros. 4 Cordero pone el acento en distinguir dos cosas diferentes: una, la existencia en todo momento desde los primeros Estados territoriales existentes en la Península, de consultores o consejeros del Poder público, encarnado en los monarcas, que van tomando carácter de organismo colegiado cada vez más regular, hasta hacerse permanente. Otra, la medida en que aquellos organismos constituyen un precedente del actual Consejo. La diferencia de concepciones jurídicas, no ya entre las medievales, sino entre las anteriores al siglo XIX y las actuales, impide exagerar el parangón o parentesco de instituciones (Cordero (1944), página 20). 5 El rey y su consejo son las más viejas instituciones políticas comunes a todos los pueblos europeos (Sánchez de Toca (1890). Citado por Cordero (1944), página 11) e incluso a cualquier pueblo (recuérdese el papel del consejo de ancianos en las tribus más primitivas). 5 (<validos>6), en España, incluso antes de que se llamaran con este nombre, nos encontramos con sucesivos órganos colectivos que los reyes formaban para ser aconsejados y, claro está, respaldados en muchas de sus decisiones personales. Los monarcas visigodos contaron con el Aula Regia7, que inspiró la instauración a comienzos del siglo IX del Oficio Palatino por el primer gran monarca asturleonés, Alfonso II. En Castilla el primer precedente parece ser el anuncio que hace en 1118 Alfonso IX prometiendo no hacer la guerra, ni dictar decreto sino con el consejo de los obispos, nobles y hombres buenos. Rastreando otros signos, más sustancioso aparece el mandato de Alfonso X en las Cortes de Zamora (1274) de que existan junto a él omes buenos, entendidos y sabidores de los fueros, todos legos, que conocieran bien el fuero del libro y la costumbre antigua8. Estos Consejos de omes buenos tuvieron una actuación muy irregular, que dependía de la voluntad del monarca de turno. Pero de modo progresivo alcanzaron una organización interna y una estructura burocrática que prefiguraba la de los órganos posteriores más estables. Tal sucede, en particular, con los últimos monarcas propiamente castellanos, Juan I9, Enrique III10, Juan II11 y Enrique IV12. 6 De los validos o privados sabemos mucho en la España que comienza a decaer a la muerte de Felipe II. Vid. por todos el excelente trabajo del historiador y después Consejero Permanente de Estado Tomás y Valiente (1963). 7 En paralelo -y a veces confundidos los papeles políticos y religiosos- con los concilios, que los visigodos copian del imperio bizantino. 8 Que yo conozca, se trata de la más antigua y mejor definición de los futuros Letrados del Consejo de Estado. 9 En la Ordenación ante las Cortes de Valladolid (1365) establece un Consejo de doce personas (cuatro prelados, cuatro caballeros y cuatro ciudadanos). 10 En una ordenanza de 1406 dispone que formen su Consejo, al menos, un prelado, dos caballeros y dos doctores, que habrán de informar sobre los grandes asuntos y no sobre pequeños fechos. 11 Bajo este azaroso reinado, el privado Álvaro de Luna reorganizó en numerosas ocasiones los Consejos, que ya eran varios y difusos, sirviéndose con ello para su objetivo de rebajar el poder de los nobles y de las ciudades, rodeando al rey de una incipiente burocracia palatina (caballeros e dotores de mi Consejo, los más letrados, como los llama en otra ocasión el rey). 6 Los más directos precedentes del Consejo de Estado, no en su significado político pero sí en su función consultiva y en su organización, son el Consejo reorganizado en las Cortes de Madrigal de 1426 por los Reyes Católicos y el Consejo de Estado que se dice –se dice mal- instituido en 1526 por Carlos I. Son los Reyes Católicos los que implantan la estructura de gobierno por Consejos (polisinodialismo) y los que en las Ordenanzas de Toledo de 11 de junio de 1480 aprueban el primer verdadero reglamento del que, en momento no preciso, pasa a llamarse Consejo Real13. En lo que respecta a Carlos I, hay que desmontar una versión tradicional sin fundamento histórico. El Salón de Plenos del Palacio de los Consejos, que es sede del Consejo de Estado, está presidido por un retrato suyo. El óleo dícese que procede del taller de El Tiziano y es una copia excelente del original de este autor que conserva el Museo del Prado. En la cartela fijada en su parte inferior puede leerse: Carlos I, fundador del Consejo de Estado en 1526. No es cierto. Aparte de diferencias más sustantivas, lo que hizo Carlos I en ese año –más en concreto, el 1 de julio en Granada- fue incorporar a cinco nuevos Consejeros, todos ellos españoles14, a un Consejo que se llamaba así -de Estado- desde cuatro años antes. Además, la 12 Nada más subir al trono (1459), Enrique IV promulga una ordenanza que restablece el Consejo de Juan I y Enrique III. Pero se produce un hecho sintomático: de los diez miembros seis son ya jurisconsultos. (Cordero Torres, de quien estoy tomando buena parte de todas estas referencias históricas, observa que ese Consejo no debió realmente existir, por cuanto las Cortes de Toledo de 1462 piden al monarca que guarde las Ordenanzas de Briviesca y Valladolid y la nobleza, suplantadora de la autoridad real, decide en su Junta de Medina del Campo, el 16 de enero de 1465, instaurar las bases del Consejo tal como se pidieron al monarca (Cordero (1944), página 26). 13 Las Ordenanzas contienen un verdadero tratado, tan moral como jurídico, sobre el ejercicio de la función consultiva (Cordero (1944), página 28) y, pensando en la organización, pudo afirmar el conde de Torreánaz (véase su biografía al final del capítulo VI, nota 1.138) que ese texto constituía el verdadero antecedente de la Ley orgánica del Consejo de Estado de 17 de agosto de 1860, la primera que establecía la institución de ese nombre tras el cambio operado en el mismo (de Consejo Real a Consejo de Estado) por el Real Decreto de 14 de julio de 1858. 14 Alonso de Fonseca, arzobispo de Toledo; Fadrique Álvarez de Toledo, duque de Alba; Álvaro de Zúñiga, duque de Béjar; García de Loaysa, obispo de Osma (confesor del rey) y Esteban Gabriel Merino, obispo de Jaén. Algunas fuentes llaman Antonio a Alonso de Fonseca, Pedro a Álvaro de Zúñiga y Alonso a Esteban Gabriel Merino. 7 incorporación fue tan pasajera que concluyó a los nueve meses, cuando el rey-emperador los ha habido por excusados15, o sea que despidió a todos ellos16. Más cierto parece ser que, en un momento que no tiene una fecha formal y precisa17, los Consejos privados y secretos18 que rodeaban a Carlos I desde que en 1517 llegara a España para reinar, se transforman en el que pasajeramente se denominó Consejo Secreto de Estado19 y que ya en 1522 aparece como Consejo de Estado20. Al año siguiente el Consejo de Estado funciona de manera regular y continua21. Con la agitada vida de un Carlos que fue más emperador de Alemania que rey de España, el Consejo de Estado siguió las vicisitudes de aquel, siendo la más notable el desdoblamiento (Barrios) que se opera en los constantes y cada vez más prolongados viajes de aquel al extranjero. La consecuencia que más me interesa subrayar de ese desdoblamiento es que con ello tiene lugar un fenómeno de importantes consecuencias en el futuro, que llegan 15 Carta de Martín de Salinas al infante don Fernando (Valladolid, 11 de marzo de 1527) (citado por Barrios (1984), página 63). 16 Como anota Cordero, si el propio Consejo de Estado intervino en la fijación de las condiciones de paz con Francisco I, que fueron aprobadas en enero de 1526, libertándose a dicho monarca en el mes de marzo siguiente, no pudo ser creado en dicha fecha (Cordero (1944), página 46). 17 Volvemos a la primera cuestión sobre su fundación: no hay ningún documento fundacional del Consejo de Estado (Walser-Wohlfeil (1959), página 233. Citado por Barrios (1984), página 50). 18 Acerca de la distinción entre ambos, véase: Barrios (1984), página 44. De este autor tomo varios hechos y apreciaciones de las que figuran en este pasaje del texto. 19 En la creación y organización de este Consejo jugó un papel decisivo el jurisconsulto de Carlos V Mercurino Arborio di Gattinara, que acababa de asumir el cargo de Gran Canciller (1518). Tras varios intentos fracasados, el 15 de enero de 1521 elevó al rey el famoso Memorial proponiendo crear un Consejo Secreto de Estado por encima de los de los diversos territorios y que asesorase al monarca en los asuntos de interés general y de gran importancia. 20 A comienzos de 1523 el Consejo de Estado aparece compuesto por un número de personas sin concretar (entre ellas, el propio Gattinara, que figura como gran canciller del Consejo, el conde Enrique de Nassau, Gorrevod, Lachaulx, la Roche, don Juan Manuel y el comendador mayor Hernando de Vega). El primer secretario parece que fue Hannart, vizconde de Lombeck (según Barrios (1984), página 51). 21 Barrios (1984), página 52. 8 hasta el siglo XIX: la conversión de alguno o algunos Consejeros, pero después –sobre todo con Felipe II- de los Secretarios del Consejo, de asesores y burócratas en gobernantes, como precedente lejano pero directo de lo que serán los ministros. Felipe II, que era regente desde 1543 y sucedió plenamente a su padre Carlos I, por abdicación de éste, en 1556, gobernó el más extenso imperio que jamás se ha conocido; ése de en cuyos dominios no se pone el sol. Y lo hizo por medio de los Consejos; de modo más principal, a través del Consejo de Estado. A diferencia de su antecesor, una de las primeras decisiones de Felipe II consistió en nombrar Consejeros a españoles22. La institución comenzó a funcionar a base de reuniones frecuentes, aunque supeditadas siempre a la voluntad del rey, tanto en las convocatorias como en la índole de los asuntos a tratar y el valor que aquel otorgaba a los criterios que se expresaban. Otro rasgo distintivo del Consejo de Estado bajo este monarca fue el predominio creciente de los Secretarios23, que primero sustituyeron (1585) y al fin acabaron por marginar a la institución en la que ejercían sus funciones (1593)24. 22 Los Consejeros de Estado ya no proceden solo de la nobleza laica y eclesiástica, sino también del entorno de los primeros funcionarios de la Corte (Bernardino de Mendoza, el mayordomo Juan Manrique de Lara, el licenciado Juan Rodríguez de Figueroa, presidente de la Chancillería de Valladolid, y luego otros, en proporción creciente). 23 La fuente del creciente poder de los Secretarios está en el hecho, cada vez más frecuente, de que el rey no asiste a las reuniones del Consejo de Estado y es el Secretario, primero llamado de Estado, quien le da cuenta (despacho a boca) de los debates y resoluciones: Ausente del Consejo, el monarca se mantenía en contacto con él y conocía sus peripecias y debates por medio del secretario de Estado. Este elemento de enlace entre rey y Consejo disminuirá la importancia de la asamblea, mediatizada por la acción del significado personaje. Él informa al rey de cuanto sucede en el Consejo y transmite al organismo los deseos del monarca. Semejante proceso alejó al soberano de los consejeros de Estado (Barrios (1984), página 96). 24 Según Barrios (1984), páginas 94 y siguientes y 105 y siguientes. Como señala este autor, al decaer las condiciones física de Felipe II se hizo preciso buscar un órgano de gobierno, que recayó en una Junta integrada inicialmente (1585) por tres miembros, que se repartieron los negocios: Juan de Idiáquez, <del Consejo de Estado> y secretario influyente del mismo, encargado de los asuntos de Estado y de guerra; Diego Fernández de Cabrera y Bobadilla, conde de Chinchón, <del Consejo de Aragón y de Italia> aunque también <del Consejo de Estado>, que llevaba los asuntos de esos dos reinos; y Cristóbal de Moura, conde de Castel Rodrigo, <del Consejo de Estado y presidente del de Portugal>, que se encargaba de este reino y asimismo de Castilla y de la Hacienda (Barrios (1984), página 103, que transcribe en este punto a Cabrera de Córdoba y Antonio de Herrera). 9 Hasta tales sucesos, sin embargo, el Consejo de Estado fue la pieza principal de la compleja gobernación que ejerció Felipe II. Nada más llegar al trono, Felipe III, dando muestras por vez primera de interés por los asuntos de Estado, tomó dos decisiones que caracterizarían el estilo de su reinado: suprimir la Junta25 y revitalizar el Consejo de Estado, y poner en verdad la gobernación en manos de una figura nueva que se consolidará con sus sucesores: el valido26. El primer valido, Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, nombrado a las seis horas de morir Felipe II Consejero de Estado y –lo que es más importante- apoderado para firmar en nombre y lugar del rey, configuró el Consejo a su entero gusto. Elevó el número de miembros a diecinueve, pertenecientes todos a la nobleza más elevada y que le era adicta, hizo que pasara a celebrar reuniones con periodicidad semanal y aumentó la actividad sometiéndole numerosas consultas. A pesar de la preponderancia del valido, ocurre por vez primera que el rey acepta casi siempre los criterios del Consejo27. En 1618 Lerma fue sustituido por su hijo, el duque de Uceda28, que había conspirado contra él, pero, a pesar de En 1593, agravada la salud del monarca, se hizo preciso reforzar la labor de los tres miembros de la Junta con otros dos, Gómez Dávila y Toledo, marqués de Velada, y el archiduque Alberto de Austria. La Junta pasa a celebrar reuniones, con lo que sustituye casi de golpe al Consejo de Estado, aunque éste seguirá existiendo de nombre. (Barrios (1984), páginas 108 y 109). 25 Que era un estorbo para Lerma, el primer valido, si bien arropó la decisión alegando que la Junta restaba autoridad al Consejo de Estado y que había cesado ya la causa por la que se creara aquella (es decir, la enfermedad del Rey, su padre) (Tomás y Valiente (1963), página 8). 26 Véase lo indicado en la nota 6. 27 Lo que, en realidad, no tiene tanta trascendencia, puesto que, como acabo de señalar, el Consejo funcionaba en gran medida siguiendo los deseos del valido. Por si no estuviera claro, en 1612 Felipe III se dirigió a todos sus Consejos mandándoles cumplais todo lo que el duque (de Lerma) os dixere o ordenare, y que se haga lo mismo en ese Consejo, y podrásele también dezir todo lo que quisiere saber dél (citado por Tomás y Valiente (1963), página 161). Sin embargo, el fenómeno llamaba ya la atención de los contemporáneos. Así, el embajador polaco Jacobo Sobieski observa: Lo que extraño en España es que teniendo su gobierno absoluto, los reyes no hacen nada sin Consejos, no firman nada sin ellos; ni siquiera la menor cuestión en los asuntos públicos la determinan solos (citado por Barrios (1984), página 118). 28 El duque de Uceda (Cristóbal Gómez de Sandoval-Rojas) ha pervivido en la memoria del Consejo de Estado hasta nuestros días porque es en el palacio que 10 sus reiterados intentos, careció del poder omnímodo de su padre, que no fue a parar, no obstante, al Consejo de Estado acrecentándolo, sino a la maraña de Juntas que, incluso en el seno de aquel, Lerma había creado. Con Felipe IV las cosas serán de parecido tenor. Los sucesivos validos, el Conde Duque de Olivares y Luis Méndez de Haro, dispusieron a su antojo del Consejo de Estado y del resto de Consejos y Juntas, que proliferaron aún más29. Bajo la regencia de doña Mariana de Austria durante la minoría de edad del futuro Carlos II (a partir de 1665), el Consejo de Estado recobra parte de la influencia perdida con los validos. A pesar de que el gobierno queda en manos de una Junta de tal nombre30, el Consejo cobra vigor durante la regencia de doña Mariana de Austria, que le sometió todos los despachos y cédulas reales31. Esto no siempre resultaba bueno, ya que el tener que pasar todas las cosas por el Consejo de Estado... y las quisquillosidades son infinitas, causa demoras inimaginables y empantanamientos de todos los negocios32. Aunque los designios del rey fallecido y aun de la propia regente fueran otros, doña Mariana cayó pronto en poder de validos que no aquel comenzara a levantar, pero que nunca ocupó, donde tiene hoy su sede la institución. 29 Una Junta, la de Estado, la creó el Conde-Duque para asegurarse aún más el control del Consejo del mismo nombre. Dicha Junta tenía como misión examinar las consultas del Consejo que el rey o su valido no considerasen de su agrado. Este proceder se generalizó y otras Juntas y Consejos se dedicaban a revisar las consultas del de Estado. Todas estas Juntas restaron importancia al Consejo de Estado, que veía sometidos sus acuerdos a la deliberación de organismos de dudoso rango institucional (Barrios (1984), página 141). 30 Que, curiosamente, había instituido en su testamento Felipe IV con la finalidad de evitar el sistema de validos (de los que él mismo no se había librado). (Escudero. Citado por Barrios (1984), página 151). 31 Cordero (1944), página 52. Es tradición bastante sólida que doña Mariana de Austria fue una de las primeras habitantes del Palacio de los Consejos, sede actual del Consejo de Estado, y que en él murió en 1696. Tanto aquella como su intrigante confesor Nithard conservan retratos suyos en el Consejo, a pesar, éste último, del amargo final que tuvieron sus relaciones con la institución, según anoto en el texto. 32 Despacho del diplomático inglés Robert Southwell el 22 de abril de 1666. (Citado por Barrios (1984), página 152). 11 llevaban siquiera título para ello. El ejemplo más notorio fue el del jesuíta austriaco Juan Everardo Nithard, que, enfrentado con el Consejo de Estado y los otros Consejos, acabó siendo expulsado de España. La debilidad de Carlos II y del Primer Ministro que recibe ese nombre sustituyendo a los anteriores validos (Juan Francisco Tomás de la Cerda Enríquez, octavo duque de Medinaceli) hicieron que el Consejo de Estado, manejado por los nobles de mayor peso, recobrase de nuevo su influencia, hasta el punto de que sin el cual (el Consejo de Estado) ni uno (el rey) ni otro (el primer ministro) se atreven a regular la menor bagatela33. Con su sucesor, don Manuel Joaquín Álvarez de Toledo y Portugal, conde de Oropesa, descubrimos el primer ejemplo de gobernación moderna, en la que las decisiones las adopta el primer ministro después de oír a un Consejo de Estado desprovisto de la influencia del rey, que no asiste a sus reuniones: He aquí en pocas palabras cómo se tratan los negocios en esta Corte: siempre que tienen alguna importancia se remiten al Consejo de Estado, al cual no asiste nunca el Rey. Los consejeros votan sobre el caso; el secretario de Estado pone por escrito los votos y recoge la firma de cada uno, a lo cual se llama la Consulta. Esta consulta pasa a manos del Rey, y Su Majestad la envía al primer ministro, que es el conde de Oropesa, que tampoco asiste al Consejo. Este es quien resuelve en definitiva34. Caído aquel primer ministro, Carlos II intentó gobernar por su propio pie, lo que hizo que el Consejo de Estado adquiriese mayor valor e influencia35. <El hechizado> se encaminó al final de su reinado gravemente preocupado por la falta de sucesor y el Consejo de Estado jugó durante los cuatro últimos años un papel muy importante en la cuestión principal que estaba planteada, la de 33 Marqués de Villars. (Recogido por Barrios (1984), página 159). 34 Despacho del embajador Lancier al elector Maximiliano Manuel de 10 de abril de 1687. (Citado por Barrios(1984), quien advierte que, no obstante ese documento, Carlos II asistió a varias reuniones, sobre todo en asuntos de mayor importancia: página 160). 35 El respeto de Carlos II por el Consejo es, para otros, puro miedo al mismo: aunque el Rey es muy irresoluto, tiene mucho miedo del Consejo de Estado (carta de la condesa de Berlips al Elector Palatino de 10 de octubre de 1696) (citado por Barrios (1984), página 166). 12 nombramiento de aquel36. E incluso, en los últimos cinco meses del reinado (junio a noviembre de 1700), asumió la gobernación: la flaqueza del Rey hace árbitro casi único de la política al Consejo de Estado y las resoluciones que somete a su Majestad el Secretario del Despacho Universal van ya tan maduradas que no le queda sino bajar la cabeza37. El Consejo de Estado, que había contribuido a propiciar la candidatura francesa de los Borbones para suceder al último de los Austrias, no recibió el mejor trato de la nueva dinastía. Felipe V parecía haber sido instruido por su abuelo, Luis XIV de Francia, para que gobernase por sí, sin valido ni primer ministro, asesorado por un Consejo38. No estimó que ninguno de los muchos existentes, incluido el de Estado, reuniera las condiciones precisas, de modo que creó uno nuevo, el Consejo de Despacho, que a fin de cuentas equivalía, por su corta composición39, a las Juntas que habían venido creándose desde la última etapa de Felipe II, una especie de Consejo de Ministros muy reducido. De esta forma el Consejo de Estado quedó notoriamente relegado, ya que las decisiones políticas de importancia caían bajo la competencia del nuevo Consejo, que cada vez se configura de modo más claro como un Gabinete que reúne a unos 36 En la noche del 12 al 13 de septiembre de 1696 el Consejo de Estado, ante el agravamiento de la salud del rey, preparó con urgencia un proyecto de testamento político que incluía la designación de sucesor en la persona del Príncipe Elector de Baviera. Tras de otros avatares, el 6 de junio de 1700 el Consejo, convocado de urgencia por Carlos II, respalda la candidatura francesa, después de que Mariana de Neoburgo, segunda esposa del rey, consiguiera la designación de consejeros contrarios a la Casa de Austria que, por la habilidad del embajador francés, marqués de Harcourt, fueron en su mayor parte ganados para la causa de este país. 37 Carta de Ariberti al Elector Palatino de 21 de octubre de 1700. (Citado por Barrios (1984), página 172). 38 Según recogen las Memorias del duque de Noailles. (Citado por Barrios (1984), página 176). 39 El primer Consejo (enero de 1701) tenía tres miembros: el cardenal Portocarrero (que había sido el factótum durante la última etapa de reinado del último Austria), Manuel Arias (Presidente del Consejo de Castilla y arzobispo de Sevilla) y el secretario Antonio de Ubilla. Seis meses más tarde y a sugerencia de Portocarrero, se incorporaron los Presidentes de Aragón (duque de Montalto) y de Italia (marqués de Mancera). 13 Ministros con competencias sectoriales cada vez más delimitadas40. Aun cuando siguió funcionando, en muchos casos por pura inercia, hacia 1720 dejó de hacerlo: el cardenal Alberoni, que consiguió ser el valido que Felipe V debía tratar de impedir, suspendió sus sesiones. Mas este golpe, que hubiera sido solo pasajero, se hizo permanente por la nueva forma que se dio al despacho de los negocios de Estado41. Así ha permanecido hasta el día con poca variación. Tal es lo que en 1811 escribe el Secretario del Consejo de Estado acerca de esta institución a lo largo del siglo anterior. La aparición y fortalecimiento de los Secretarios de Despacho como verdaderas cabezas del ejecutivo termina de modo definitivo con el ejercicio de funciones de este o parecido tenor por parte del Consejo de Estado, que deja de reunirse por períodos cada vez mayores e incluso llega a perder a todos sus componentes42. Cuando el rey siguiente, Fernando VI, pretende restaurar el sistema de gobierno de Consejos (1746), el nuevo semi-valido semi-primer ministro marqués de la Ensenada aborta el proyecto y se asegura el poder al frente de los departamentos de Guerra, Marina e Indias y Hacienda. El Consejo de Estado siguió languideciendo, cuando no aletargado por completo, 40 Un Real Decreto de 30 de noviembre de 1714 establece cuatro Secretarías de Despacho y una Veeduría General de Hacienda, ratificando las funciones colegiadas del que ahora se llama Consejo de Gabinete. Esta disposición podría calificársela con justicia como verdadera carta magna de la estructuración de la Administración española moderna. 41 Francisco Pizarro (sic: se trata de José García de León y Pizarro, al que me refiero con la amplitud que merece en los capítulos I, que contiene al final una somera biografía del mismo, y II): carta a Eusebio Bardají y Azara de 30 de mayo de 1811. (Citado por Barrios (1984), página 183). En el mismo documento se detallan algo más los motivos del apartamiento del Consejo de Estado: Desde entonces el Consejo solo sirvió para algunas consultas de negocios destacados, pues era natural que en este orden de cosas los señores secretarios del despacho atraiesen a sí la expedición y aún el examen de todos los negocios; y que se conservase el Consejo de Estado solo como un cuerpo respetable de Corten digno de ser oído en algunos asuntos aislados, cuyo apoyo podía ser de gran escudo al señor secretario en materias de gran responsabilidad, y, en fin, como premio último concedido a los años de servicios de mérito y de trabajos en las diferentes carreras del Estado. Así ha permanecido hasta el día con poca variación. 42 Entre noviembre de 1736, en que falleció el último Consejero vivo (José Patiño Rosales), y julio de 1738, en que se nombró a otro (Sebastián de la Cuadra y Llarena), el Consejo de Estado no tuvo de hecho componentes. (Barrios: (1984), página 184). 14 hasta que la creación en 1787 de la Junta Suprema de Estado le propinó el tiro de gracia43. Cuando nadie lo esperaba, la llegada con Carlos IV de un nuevo primer ministro (el título era el de Ministro de Estado), Pedro Pablo de Abarca de Bolea, conde de Aranda (1792), operó el milagro: la resurrección del Consejo de Estado. Fue una de las dos condiciones impuestas por aquel para asumir el cargo: el restablecimiento del Consejo de Estado para mayor acierto en los asuntos graves de la Monarquía44. Un Real Decreto de 1792 articuló la aceptación de esa condición, que iba acompañada de la supresión de la Junta Suprema de Estado y la incorporación de todos los Secretarios de Estado y del Despacho al Consejo. La primera sesión, presidida por el rey, tuvo lugar en Aranjuez el 10 de abril del mismo año y el 21 de mayo siguiente el propio Consejo aprobaba su Reglamento, sancionado por el rey el 25. Sin embargo, la vida de la institución, por más que intensa y fructífera, resultó efímera: siguió funcionando con asiduidad solo hasta 179545. Todavía no se advertían ni los vientos de la invasión napoleónica ni los aires del sistema constitucional. Serán estos últimos los que operarán la gran transformación del Consejo de Estado. La historia de los antecesores tiene todavía una coda bien entrada ya la época constitucional. El fin de todos ellos se certifica cuando en 1834 una decisiva reforma de la Administración suprime los viejos Consejos y crea el Real de España e Indias, que se consolida al fin con el Consejo Real organizado en 1845. 43 La creación por Real Decreto de 8 de julio de 1787, ya en época de Carlos III, de esta Junta, que era un precedente ya mucho más directo del moderno Consejo de Ministros que el Consejo de Gabinete, acabó de anular el Consejo de Estado, según dirá Godoy en sus Memorias, quien más adelante escribe: A este Consejo dio el conde de Floridablanca el título de Suprema Junta de Estado, como un nombre a propósito para disimular la aniquilación del Consejo de Estado... Todo el poder fue concentrado en el Cuerpo ministerial. (Citado por Barrios (1984), página 192). 44 La otra consistió en que no fuese el despacho en propiedad, sino como servicio interino, a fin de no privarme de la carrera militar, si se ofreciese algún ruido de armas. Recogido por Barrios (1984), página 193. 45 Aranda fue exonerado, pero el nuevo Secretario de Estado y luego valido, Manuel de Godoy, mantuvo en cuanto al Consejo de Estado los mismos designios que su antecesor. 15 3. ANÁLISIS POLÍTICO DE LA HISTORIA DEL CONSEJO DE ESTADO DURANTE LA ÉPOCA CONSTITUCIONAL Habrá, pues, que convenir con Cordero46 en que al Consejo de Estado de nuestros días difícilmente podrá buscársele una raíz institucional directa más allá de 1812, en que aparece un primer Consejo de Estado constitucional, armonizado ya con la teoría de la <división de poderes>47. Aunque, guste o no, porque se trató de una Constitución impuesta y espuria, la napoleónica de 1808 instituyó un Consejo de Estado que guarda un mayor parecido con el actual. En definitiva, el Consejo de Estado de nuestro tiempo sólo encaja con el régimen constitucional y el principio consiguiente de la división de poderes, y eso lleva a aceptar de manera inevitable, no el origen, pero sí la influencia decisiva de Francia, que dio al mundo aquel régimen y ese principio. Avancemos un poco más. Si el Consejo de Estado adquiere nuevo sentido e incluso naturaleza con el constitucionalismo, en nuestro país el origen directo del actual hay que verlo, tras dos décadas largas de vida política agitada, en el Consejo Real de España e Indias, instituido en 1834 y que representó una de las más meritorias creaciones de unos años de moderantismo bajo el gobierno de Martínez de la Rosa. Otra década de avatares políticos dio paso a la Ley de 6 de julio de 1845 por la que se crea, organiza y regulan las atribuciones del que ya desde ahora se llamará Consejo Real sin más. Contemplada en sí misma, dicha ley bien puede considerarse como la 46 También con Royo-Villanova, que es el primero en subrayar la conexión entre la institución actual y el constitucionalismo moderno (Royo-Villanova: (1941)). 47 Y remacha con todo acierto: Los Consejos desarrollados en la época imperial española no eran meros organismos consultivos. Al contrario: bajo una subordinación, en principio al Rey, ejercían muchas atribuciones ejecutivas, administrativas y jurisdiccionales. Y si nos atenemos al elemento formal del rótulo, el precedente del actual Consejo, el formalizado en 1526, era un Consejo de tipo diplomático, militar y político, aunque de carácter preferentemente consultivo (Cordero (1944), página 20). 16 verdadera carta fundacional del Consejo de Estado tal como hoy sigue siendo48. A partir de aquí, aguarda a esta institución medio siglo de vaivenes que, con un marcado tinte político, alcanzarán a su denominación y a su competencia jurisdiccional, mas no al núcleo de la función consultiva, que es la que al fin predominará. Podrían historiarse, en efecto, los años que van de 1845 a 1904 al hilo de las transformaciones que sufriría el Consejo Real, o del Consejo de Estado, que recibiría de nuevo esa denominación –ya definitiva- en 1858. Las dos grandes corrientes doctrinarias y políticas de esa época se polarizarán también en lo relativo, no solo a la denominación, sino sobre todo a la competencia de la institución: mientras que los moderados y conservadores pretenden –y consiguen- que el Consejo ejerza funciones contenciosas o jurisdiccionales, los progresistas y liberales propugnan –y rara vez logran, durante el siglo XIX- que dichas funciones se asignen a unos tribunales independientes. En una y otra posturas es fácil adivinar la sombra influyente del Consejo de Estado francés, aun cuando, como es bien sabido, los más afrancesados de aquella época eran precisamente los liberales, que, aquí como en otros terrenos, defienden sin embargo ideas e instituciones más castizas y alejadas de los modelos franceses que las que enarbolan los moderados. Liberado de sentidas interpretaciones hiperbólicas y de cómodos análisis meramente nominalistas, el Consejo de Estado actual se nos presenta como una institución arraigada de modo 48 La organización ha permanecido en sus rasgos fundamentales (consejeros, auxiliares –futuros Letrados-, secretario general, Consejo pleno, Secciones en función de los ministerios de procedencia), con la excepción más notable de los consejeros extraordinarios, cuya trascendencia fue casi nula, mientras que las normas de funcionamiento, que se fueron afinando en años sucesivos (reglamentos de 27 de julio de 1848 y de 23 de mayo de 1858), contienen ya el núcleo de lo que éste será en el futuro. Pero la similitud mayor con el Consejo actual se advierte en la enumeración de las competencias. Véanse algunos ejemplos: “El Consejo Real será siempre consultado: 1º-Sobre las instrucciones generales para el régimen de cualquier ramo de la Administración pública... 6º-Sobre las competencias de jurisdicción y atribuciones de las autoridades judiciales y administrativas y sobre las que se susciten entre las autoridades y agentes de la Administración. 7º-Sobre todos los demás asuntos que las leyes especiales, reales decretos y reglamentos sometan a su examen” (artículo 11). 17 natural49 en el régimen constitucional nacido de la revolución francesa y de los principios e instituciones que han dotado de cuerpo y pervivencia a aquella. 4. PREVALENCIA Y SIGNIFICADO DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA Fluctuat nec mergitur; fluctúa, pero no se hunde. Traigo de Antonio Pérez-Tenessa, Letrado, Secretario General y luego Consejero Permanente, esta cita del lema de la villa de París aplicado al Consejo de Estado50. Es una imagen muy expresiva de lo que ha sido y es esta institución. El Presidente Cavero decía a menudo a que el Consejo era como un corcho que flotaba siempre, refiriendo la misma realidad. En palabras de la Ley Orgánica vigente, 3/1980, el Consejo de Estado ha mostrado una gran ductilidad en todos los ordenamientos, evolucionando según las necesidades constitucionales de todas las épocas en un proceso que ha mostrado su vitalidad y que el legislador muchas veces no ha hecho sino sancionar y plasmar en un texto normativo51. Pero ¿qué entendemos por Consejo de Estado?, ¿qué se encierra bajo esta denominación? Como es bien sabido, cosas muy diversas, y ello sin recurrir a las instituciones extranjeras del mismo nombre, entre las que podemos encontrar el Gobierno (Suecia, algunos cantones suizos, Mauritania, Irak, Egipto, Thailandia), el propio Parlamento (Uruguay) o una segunda Cámara legislativa (Paraguay, India), una mezcla de órgano de gobierno y legislativo (Cuba), etc. Visto desde nuestros días, el Consejo de Estado desempeña de modo muy principal, si no exclusivo, una función consultiva; así lo proclama hoy el artículo 107 de la Constitución. En España es más nítida que en la mayoría la reafirmación histórica de la función 49 Aunque no consustancial, ya que es bien sabido que existen regímenes constitucionales que carecen de una institución semejante. 50 Pérez-Tenessa (2005), páginas 11 y 18. 51 Exposición de motivos. 18 consultiva. Mientras que en los países que han seguido el modelo francés establecido por Napoleón (Bélgica, Holanda, Italia, por restringirme a los europeos) coexisten, aunque con ámbitos diferentes, las funciones consultiva y jurisdiccional52, en España, al menos a lo largo de la época constitucional53, esa coexistencia sólo ha sido un hecho entre 1846 y 1900, y aun de manera intermitente por no calificarla de espasmódica54. Hay una concepción superficial y otra profunda del significado de la función consultiva. La primera se limita a aceptar el propio término y a acuñar para hacerlo más patente lemas o brocardos como el de consultar es labor de muchos, decidir, de uno solo55. Se trata de una visión cuyo simplismo encierra varias inexactitudes. Nemo ex consilio obligatur56 –decía Gayo hace diecinueve siglos, pero su autoridad doctrinal no cubre este asunto. Quien ha de decidir se siente verdaderamente obligado por el consejo que recibe; en mucha mayor medida, si la consulta es un mecanismo legalmente establecido, preceptivo, dentro de las reglas del moderno Estado de Derecho. Se ha dicho por doquier que la fuerza de obligar –de convicción, según otros- reside en la auctoritas, el prestigio ganado por el consultor con el paso del tiempo y de su obra. Es cierto, pero si 52 La única excepción -y reciente- es Luxemburgo. Como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos del Hombre en el caso <Procola c. Luxembourg> (28 de septiembre de 1995), que estima que el principio de la división de poderes exige la existencia de una jurisdicción contenciosoadministrativa ejercida por jueces independientes y no por un órgano de la propia Administración, el Gran Ducado llevó a cabo una revisión constitucional en julio de 1996 que ha desprovisto a su Consejo de Estado de la función jurisdiccional y lo ha limitado a la de carácter consultivo. 53 Prescindo de las épocas anteriores, en las que tanto el Consejo de Castilla como el Consejo de Estado ejercían todo un elenco de atribuciones, entre las que se contaban la consultiva y la judicial (ver, por todas, la cita de Cordero en la nota 47). 54 Ver el análisis más detallado de los procesos de establecimiento y supresión de la jurisdicción contencioso-administrativa en los apartados 3.4., 4.4. y 4.7. del capítulo IV y en el apartado 5.7. del capítulo V. 55 Se trata de una formulación abreviada y más expresiva que la clásica de PierreLouis Roederer: obra de uno solo es la acción; deliberar, tarea de muchos. El lema fue inmortalizado al incorporarse al preámbulo de la Ley de 28 pluvioso del año VIII, que creó en Francia la famosa Administración prefectoral. 56 Gayo: Digesto, fragmento 2, parágrafo 6, D., mandati, libro 17, título I. 19 ponemos la atención en el acto consultivo dentro del procedimiento administrativo advertiremos algunas precauciones legales que demuestran que la eficacia de aquel no se fía sólo a la reputación de quien lo aprueba. Es un hecho que en la casi totalidad de los casos la decisión del órgano de gobierno se acuerda57 con el dictamen. En el caso del Consejo de Estado esto sucede en más del 95% de las resoluciones58. ¿Mera consecuencia de la auctoritas? No, porque si analizamos en profundidad las consecuencias legalmente previstas del dictamen, descubrimos ciertos mecanismos que pretenden obligar, impeler como mínimo, a que quien tiene la potestas de resolver siga el dictamen. Veamos. En primer término, está la obligación misma de hacer constar en la resolución si ésta sigue o no el dictamen59, lo que ya supone una cierta coacción psicológica, sobre todo si la resolución ha de publicarse (caso de las disposiciones de carácter general). Segundo y más impelente, si, como sucede en la mayoría de los casos, quien ha de resolver, en el supuesto de una consulta preceptiva, es el Ministro, se le desapodera de esta facultad cuando pretenda disentir del parecer del Consejo y se encomienda al órgano superior, el Consejo de Ministros60. Tercero, el dictamen tiene una función preventiva: pretende adecuar a Derecho los asuntos que 57 De acuerdo es la fórmula que utiliza la Ley Orgánica vigente, de 1980 (artículo 2.6.). Pero en ocasiones anteriores se ha empleado otra semejante: De conformidad (Reglamento de 1945, artículo 142.1.; sin expresión de fórmula ritual: Ley de 1860, artículo 65). 58 El dato está extraído de las Memorias del Consejo de Estado y fluctúa en muy pocas unidades según el año. Pero lo mismo ocurre en el caso de otros Consejos consultivos de esta índole, autonómicos o extranjeros. Apurando más, el porcentaje se acerca al 100% si se descuentan los que se conocen como <falsos oídos>; es decir, aquellos en los que la fórmula se ha empleado de forma inadecuada. Si se examinan las Memorias del Consejo de Estado de los últimos años, se verá que la casi totalidad de los oídos proceden de consultas de la Comunidad de Cantabria, que empleaba la fórmula a pesar de las repetidas advertencias de que se utilizaba mal. 59 Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados por el Consejo expresarán si se acuerdan conforme con el dictamen del Consejo de Estado o se apartan de él. En el primer caso se usará la fórmula «de acuerdo con el Consejo de Estado»; en el segundo, la de «oído el Consejo de Estado» (Ley Orgánica de 1980, artículo 2.6.). 60 Corresponderá en todo caso al Consejo de Ministros resolver en aquellos asuntos en que, siendo preceptiva la consulta al Consejo de Estado, el Ministro consultante disienta del parecer del Consejo ((Ley Orgánica de 1980, artículo 2.6.). 20 no lo estuvieren, a juicio –claro es- del propio Consejo, de donde se desprende que el seguir el criterio del Consejo resulta casi siempre el camino más seguro para ajustarse a las normas aplicables. Cuarto y consecuencia en cierto modo de lo anterior, el dictamen puede evitar –y de hecho evita- en no pocos casos que la controversia alcance la vía judicial, tanto si se trata de disposiciones de carácter general como de resolución de expedientes concretos. En ambos casos, la Administración se siente animada a sentir ese criterio más seguro del Consejo, con lo que los afectados o particulares obtienen su satisfacción en vía administrativa, o los últimos valoran el criterio y, aunque les sea adverso, deciden por razones de economía procesal no acudir a la vía contencioso-administrativa. Porque hay que añadir, en quinto y último término, que los tribunales que constituyen esta jurisdicción, cuyos jueces y magistrados tienen una especialización en estas materias, siguen en una mayoría importante de casos los criterios expresados por el Consejo de Estado. En conclusión: el dictamen propiamente dicho, de que es expresión el de esta institución, es en verdad bastante más que un mero consejo que se es libre de aceptar o no. Analizado en profundidad, puede verse que es un mecanismo de garantía que tiene por objeto asegurar en todo lo posible la legalidad y la oportunidad61 de las resoluciones administrativas, a cuyo efecto exige del órgano que ha de decidir un esfuerzo suplementario de reflexión y justificación sobre lo que el dictamen propone, en particular si decide disentir del mismo. 5. SIGNIFICADO DE LA PUBLICIDAD DICTÁMENES DEL CONSEJO DE ESTADO DE LOS Mientras que hasta 1944 la regla general era el carácter reservado de los dictámenes, a partir de ese año y, sobre todo, de la extensión de la autorización por el Reglamento de 1945, se permite con carácter general la publicación de recopilaciones de la doctrina 61 Porque de ambas cosas se trata: En el ejercicio de la función consultiva el Consejo de Estado velará por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Valorará los aspectos de oportunidad y conveniencia cuando lo exijan la índole del asunto o lo solicite expresamente la autoridad consultante, así como la mayor eficacia de la Administración en el cumplimiento de sus fines (art. 2.1.). 21 legal que resulta de estos dictámenes; autorización que el Reglamento de 1980 convierte en obligación de publicación. Por fin, en la reforma de este Reglamento de 2005 la recopilación se transforma en el mandato para formar una base pública de los dictámenes, además de permitir que el Consejo publique los nuevos productos de su actividad, los estudios, informes o memorias. Hay que subrayar el significado material y profundo de estos cambios. En el fondo lo que se manifiesta es el paso de la concepción iusprivatista a la concepción iuspublicista del dictamen. En la primera, el dictamen se concibe como la respuesta (responsum, en la terminología propia de los jurisconsultos romanos) a una consulta concreta de un particular, quien, como cliente y arrendador de la obra que es el dictamen, queda dueño del mismo, por lo que ninguna otra persona tiene disponibilidad, a no ser por la voluntad del cliente. Esta concepción es la que ha prevalecido durante siglos en el caso de las consultas evacuadas por el Consejo de Estado y sus antecesores62, y, por sorprendente que pueda parecer, todavía mantienen órganos consultivos extranjeros de tanto arraigo como el Consejo de Estado francés63. A este modo de caracterizar los dictámenes se contrapone la que podemos llamar concepción iuspublicista. Parte –dicho en breve- de considerar al dictamen como una pieza, un trámite del procedimiento administrativo64, el cual, por su parte, es accesible al 62 Con ocasión de la primera publicación de la doctrina legal contenida en los dictámenes, el Secretario General, Martín-Artajo, aún afirma que es al Gobierno, y, en particular, a cada uno de los Ministerios consultantes a quienes los dictámenes del Consejo pertenecen. Por eso, sólo a través de los Ministerios respectivos pueden los particulares, y aun la propia Administración, conocer el texto de las consultas. De hecho, en la nota de presentación el Secretario General sólo se refiere a esta última (… para el mejor servicio de la Administración pública, que las autoridades administrativas…) (Doctrina legal (1944), Introducción). 63 Desde hace algunos años, las decisiones jurisdiccionales son accesibles al público, incluida una base de datos y la información por medios telemáticos, pero los dictámenes (avis) siguen siendo confidenciales, de forma que sólo su destinatario puede hacerlos públicos, salvo aquellos que se publican en el Informe anual. Pero los dictámenes sobre proyectos de texto no pueden ser comunicados o hechos públicos más que por el Gobierno. (Véase: http://www.conseil-etat.fr/fr/seprocurer-les-actes-du-conseil-d-etat/). 64 La Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 (por tantos motivos, una pieza modélica en nuestra legislación) incluía los informes dentro de los actos de instrucción del procedimiento administrativo (ver artículo 84). 22 público65. En la actualidad la condición pública de los dictámenes del Consejo de Estado se refuerza con las normas constitucionales, en particular al obligar a regular por ley el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, 66 cuando proceda, la audiencia del interesado , así como el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos67. La puesta en práctica, con todos los alcances, de la publicidad de los dictámenes del Consejo de Estado ha tenido lugar, a partir de mediados de 2001, con la creación de una Base (pública) de dictámenes, en la que, salvo excepciones debidamente aprobadas por el Presidente, a propuesta del Secretario General, se insertan todos los dictámenes emitidos por la institución68. 65 Hay que matizar. Los procedimientos normativos son accesibles al público sin restricciones, salvo casos excepcionales. Los procedimientos que se tramitan a petición o con relación a administrados, que incluye a las Administraciones públicas, quedan restringidos a quienes reúnen la condición de interesados, lo que, con todo, significa admitir el carácter público de los trámites y entre ellos los dictámenes, que no quedan reservados a la autoridad consultante, que suele ser la instructora del expediente o su superior jerárquico. 66 Constitución Española, artículo 105.c). 67 Salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas (Constitución Española, artículo 105.b)). 68 En la reproducción de los dictámenes se omiten los datos personales y otros que puedan ayudar a identificar un caso. La Base puede consultarse, sin restricción alguna, tanto a través de la página web del Consejo (http://www.consejo-estado.es/descripcion.htm) como a través de la del Boletín Oficial del Estado: (http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/consejo_estado.php). La inserción de los dictámenes es progresiva. A 30 de diciembre de 2011 se incluye un total de 53.970 dictámenes, emitidos entre mayo de 1987 y noviembre de 2011, que se incrementa de modo constante con los aprobados con anterioridad y con posterioridad a esas fechas. En esa misma página puede consultarse el estado actual de la inserción. 23 24 DOCUMENTACIÓN Y MÉTODO DE LA OBRA Éste es un libro de historia, que parte de concebir ésta no como una mera narración de sucesos, sino como un análisis a lo largo de un determinado período; en este caso, la época constitucional hasta nuestros días (1808-2012). En la medida en que la historia es descriptiva, ha de ser ordenada y respetar una sucesión de acontecimientos. En la medida en que ha de ser crítica, debe, con todo, ser objetiva, para no confundirse con un libro de opinión. Todo libro histórico ha de tener como sustento la documentación, los testimonios fehacientes de los hechos que se recogen. En el apartado siguiente hago unas consideraciones que pretenden ser útiles para quienes acometan en el futuro la consulta de la documentación histórica relativa al Consejo de Estado y, a continuación, pongo de manifiesto los documentos y fuentes de los mismos que he manejado y los que he seleccionado y ofrecido para la confección de esta obra. En el apartado 2 posterior me ocupo de exponer cuál ha sido, en lo fundamental, el método seguido en el libro, que ciertamente difiere de otras obras semejantes. 1. SOBRE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CONSEJO DE ESTADO Quien vaya a enfrentarse en el futuro próximo con historiar la institución del Consejo de Estado tiene una ardua tarea. No es sólo el vértigo intelectual que produce contemplar una institución multisecular y, a pesar de su continuidad profunda, tan cambiante con el paso de las distintas fases históricas y, sobre todo, políticas. Ni es meramente el hecho de tener que utilizar en toda su amplitud las herramientas historiográficas, en particular si quien lo hace, como es mi caso, no es un experto en el manejo de las mismas. La mayor dificultad con la que ha de toparse el investigador es la de la dispersión, escasa ordenación y dificultad de acceso de los documentos. Comienzo por el último de los escollos enunciados. En una época como la nuestra, dominada por la utilización de medios informáticos, que han supuesto una enorme mejora en el trabajo de 25 consulta, el nivel de que disponemos con relación al Consejo de Estado me atrevo a calificarlo de paupérrimo, sobre todo si lo comparamos con el que alcanzan instituciones como el Congreso de los Diputados y el Senado, que han digitalizado ingentes cantidades de documentos históricos. Salvo el caso, destacable, de los Fondos de Ultramar69, los logros en materia de digitalización de documentos son parcos. Iniciados a partir del año 1999, comprenden tan sólo las actas del Pleno y de la Comisión Permanente a partir de 194070. Mayor riqueza presenta la Base de dictámenes, ya que desde 1987 los dictámenes se preparan en versión informática71. La dispersión y la escasa ordenación de los fondos relativos al Consejo de Estado corren parejas. La mayor parte de su larga existencia esta institución ha estado inserta en la organización del Gobierno o de algún Departamento ministerial, lo que ha significado, junto a otras cosas, que careciese de archivos propios y de personal adecuado para formarlos y organizarlos. El Consejo no dispone de Archivo hasta 1792, cuando, ante la insistencia del Secretario del Consejo y de la Junta Suprema de Estado Eugenio de Llaguno y Amírola, el rey Carlos IV autoriza que se cree y tenga personal propio72. El Archivo en los años siguientes se nutre, sobre todo, con 69 De los que me ocupo en el apartado 5.6. del capítulo V. A pesar de tratarse del único intento de ordenación de la doctrina del Consejo de Estado, aunque sobre un tema genérico y una época determinada (1835-1903, si bien los fondos inventariados comprenden sólo los años 1845-1898), el director del trabajo, el Consejero Permanente Tomás y Valiente, reconoce que los fondos son heterogéneos y que en cada caso la documentación conservada es más o menos completa, casi siempre menos que más, lo que significa un reconocimiento del escaso material disponible (Tomás y Valiente (1994), página 33). 70 En el Archivo propio del Consejo se conservan actas de la Comisión Permanente de 1907 a la fecha, salvo 1939; de los Plenos, entre 1903 y 1924 y de 1950 a fecha de hoy, así como numerosos de las Secciones. 71 Existen dos Bases de datos: la pública, a la que me he referido en la nota 68 y texto al que corresponde, y la interna, formada por todos los dictámenes, a partir del número 49.434, de 29 de octubre de 1987, que a 30 de diciembre de 2011 comprende 71.358 dictámenes. 72 Una persona instruida en materia política y en lenguas, que con el título de oficial y 12.000 reales de sueldo, tenga a su cargo el Archivo; un oficial con 8.000 reales, y un portero con 4.000 (Archivo Histórico Nacional, legajo 882, número 4. El 11 de abril de ese mismo año se dota al Archivo de unas Ordenanzas. (Citado por Castro (1996), página 121). 26 papeles que le entregan las Secretarías del Consejo de Guerra y la Primera de Estado. A finales de la Guerra de la Independencia el Archivo, como otros muchos, se deposita en el Archivo Histórico Nacional, ubicado entonces en la Biblioteca Nacional. El que en algunos estudios sobre la materia se conoce como Archivo del Consejo de Estado no es tal, ya que se compone de documentación generada por el Consejo de Estado y otras Instituciones, a la que se unió la transferida por el Archivo del Ministerio de Estado, que también conservaba documentos del Consejo de Estado, con todo lo cual se formó la Sección de Estado, a la que se dio una organización que no responde a los criterios archivísticos actuales73. Ese Archivo, depositado en la Biblioteca Nacional, fue objeto de dos transferencias al Archivo Central de Alcalá de Henares en 1868 y 186974. Otra documentación del Consejo de Estado que había permanecido custodiada en el Archivo del Ministerio de Estado (tratados, capitulaciones matrimoniales, testamentos, libros registros, etc), fue también remitida a Alcalá de Henares en cuatro remesas entre 1871 y 1883. Hoy, parte de esa documentación ha pasado a las instalaciones del Archivo Histórico Nacional75. Por lo que respecta al Archivo sito en el propio Consejo de Estado, está constituido sobre todo por expedientes o consultas76. El fondo histórico comprende entre 1835, aunque sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y 1939, y lo integran unos 130.000 expedientes77. El fondo 73 Castro (1996), página 124. 74 1.626 legajos por Orden del Ministerio de Fomento de 28 de octubre de 1868 y 720 legajos por Orden de 9 de enero de 1869 (Castro (1996), página 119). 75 Es difícil, por no decir imposible, deslindar los fondos que se encuentran en el Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares) y el Archivo Histórico Nacional (Madrid), referidos al Consejo de Estado. El primero iba remitiendo al segundo documentos transcurridos ciertos plazos (hoy, 25 años). El Archivo General se destruyó por un incendio en 1939, de modo que sólo se han conservado los documentos remitidos al Archivo Histórico Nacional o que se conservaban en otras instituciones. En éste se encuentran las actas de 1788 a 1834 (libros 2 a 43 de la Sección de Estado), consultas entre 1672 y 1830 (libros 44 a 57) y otros documentos (libros 1 y 58 a 61, así como otros legajos). 76 Aparte de económicos). 77 los expedientes de los diferentes servicios (administrativos, Una parte de estos expedientes se halla agrupada por Ministerios (Hacienda, Fomento, Asuntos Exteriores, Gracia y Justicia, Gobernación, Presidencia, Guerra y Marina, y Ultramar). 27 moderno arranca de 1940 y suma, a 31 de diciembre de 2011, 125.660 expedientes78. La presente obra se nutre de todas las fuentes citadas, sin que el autor haya llevado a cabo una investigación exhaustiva, que pocos o ningún resultado habría arrojado sobre los contenidos propios de la misma, más otras procedentes de diferentes instituciones. Los 116 documentos que se insertan en los anexos han sido reproducidos utilizando siempre las fuentes originales y una parte de los mismos ha sido digitalizada a estos efectos. Por solo citar algunas de las fuentes más utilizadas, las disposiciones proceden en general de la Gazeta: colección histórica, que comprende la casi totalidad de las normas publicadas entre 1661 y 1959, y del Boletín Oficial del Estado, continuador de ella. Ante las ausencias en aquella publicación, otras disposiciones se han tomado de la Colección Legislativa de España79. La consulta de las disposiciones y otros documentos referentes a la Constitución de Cádiz y las instituciones de su entorno, incluido el Consejo de Estado, y también de otras de períodos siguientes, se han beneficiado del monumental trabajo de digitalización llevado a cabo por la Fundación Centro de Estudios Constitucionales 181280. Los debates parlamentarios y los proyectos y redacciones que han precedido la aprobación de muchas de las disposiciones los he tomado de los Diarios de Sesiones insertos en las páginas web del Congreso de los Diputados y del Senado, de las que también me he servido para obtener datos de gran número de Diputados y Senadores que se significaron en aquellos. En fin, como no podía ser menos, se han consultado en numerosas ocasiones los archivos digitalizados81 o informatizados que obran en el Archivo sito 78 El archivo de expedientes ocupa un total de 794 metros lineales de estanterías. 79 Que se extiende desde 1848 hasta la fecha, con distintos formatos y contenidos, y es continuación de la Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, y de los reales decretos, órdenes, resoluciones y reglamentos generales, consultada también en algunos casos. 80 Esta Fundación, que forma parte del Casino Gaditano, ha creado una Biblioteca Virtual que en la actualidad dispone de más de 700.000 documentos digitalizados. 81 En particular, en cuanto a la actividad consultiva y las referencias a dictámenes, la Base (pública) de dictámenes, que funciona a partir de mediados del año 2001 y, en lo que hace a la elaboración de proyectos de leyes o reglamentos, las Actas del 28 en el propio Consejo de Estado, así como un buen número de documentos diversos que constan en papel82. 2. MÉTODO SEGUIDO EN ESTA OBRA La estructura de esta obra puede consultarse en el Índice general que figura al final de la misma. Precedido de la Introducción y de este capítulo sin numerar, el contenido expositivo propiamente dicho se agrupa en dos grandes partes: el Consejo de Estado en el siglo XIX (1808-1904) y el Consejo de Estado en el siglo XX (19042012). La mera indicación de los años que acota cada uno de estos dos siglos apunta ya a una de las características de la obra, que consiste en no atenerse a períodos temporales estrictos, sino dividirlos por fechas que significan un cambio cualitativo en el desarrollo histórico del Consejo de Estado, que se explica a comienzo de cada uno de los capítulos. Los apartados que desarrollan cada uno de los siete capítulos de exposición responden a una misma estructura, aun cuando la totalidad de los apartados no se desarrolle en todos los capítulos y en algunos de estos figuren apartados diferentes, justificadas ambas cosas por el contenido y la problemática de cada uno de los períodos examinados. En cualquier caso, con la única excepción del capítulo III, figuran siempre los apartados básicos que son de considerar en cualquier estructura de nuestro Consejo de Estado: composición, organización, competencias, funcionamiento, personal y nombres. A propósito de este último debo señalar que su inclusión responde al deseo de destacar tres nombres de las personas más relevantes en el período de que se trate, agregando un breve currículo a cada uno de ellas. Al análisis del proceso legislativo referente al Consejo de Estado, en su caso, y de la estructura de la institución en el período Pleno y de la Comisión Permanente, que, como ya he señalado en la nota 2, están digitalizadas desde 1940 hasta la fecha. 82 A destacar, para la actividad consultiva y las referencias a otros dictámenes, las Recopilaciones de doctrina legal, que desde 1940 publica el Consejo. Sobre estas Recopilaciones, véase lo que se explica en el apartado 11.1. del capítulo VIII. 29 considerado, preceden en todos los capítulos dos apartados que aportan cierta singularidad a la obra, al tratar de encuadrar al Consejo en el marco político y social y de poner de manifiesto el entronque de esta institución con las Constituciones aprobadas en cada período. Creo que en una obra cuyo título es considerar al Consejo durante el período constitucional se hacían necesarios ambos tipos de consideraciones, toda vez que no se trata de una institución surgida por generación espontánea, sino bajo determinados clima y circunstancias como las mencionadas. La obra concluye, como es de rigor, con la Bibliografía83 y los índices al uso: de Nombres84 y General85, precedidos ambos por un inexcusable apartado de Agradecimientos. Acompaña a la obra un voluminoso apéndice de Documentos, que suman un total de 11686. En ellos se reproducen, tomados siempre del original correspondiente, aquellos de mayor interés para el estudioso, a cuyos efectos una parte de los mismos ha sido digitalizada87. El contenido es muy variado, aunque predominan la inserción de todas las normas básicas del Consejo de Estado en cada período (leyes y reglamentos, por lo general), así como los debates 83 Si bien, para mejor ilustración, al final de cada capítulo se incluye una relación de la Bibliografía básica consultada para elaborar el mismo. 84 He puesto especial cuidado en elaborar de manera personal este índice, visto los frecuentes errores que son de observar en otras publicaciones. He comprobado en muchos casos los nombres y dos apellidos por dos fuentes al menos y he añadido, para mayor facilidad de consulta, una doble entrada en el caso de las personas con títulos nobiliarios: el de éstos y el de apellidos y nombre. El total de nombres incluidos, sin contar esas dobles entradas, es de 595. 85 Para los amantes de las cifras indico que el texto de la obra (sin contar los Documentos) ocupa un total de 4,78 megabytes, que contienen 175.144 palabras en 893.844 caracteres sin espacios a lo largo de 577 páginas en el formato en que ha sido archivada. Las notas a pie de página son 1.516. 86 87 Que ocupan un total de 294 megabytes de memoria. Varios de los documentos digitalizados, no sólo por mí sino también por los organismos correspondientes, ofrecen textos poco legibles o en formatos que se prestan mal a su reproducción en páginas con los formatos usuales. Lo primero no es remediable, pero sí lo segundo para quienes manejen la edición digital de esta obra, ya que las inserciones permiten configurar cada documento en los tamaños que se deseen. 30 parlamentarios acerca de aquellas y, en su caso, de éstos, recogiendo las 88 sucesivas redacciones habidas en la tramitación88. Como sucede en el caso de los Decretos aprobados por las Cortes de Cádiz, que se debatieron en el seno de éstas (ver capítulo II). 31 PARTE PRIMERA. EL CONSEJO DE ESTADO EN EL SIGLO XIX (1808-1904) 32 CAPÍTULO I: EL CONSEJO DE ESTADO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1808 1. MARCO POLÍTICO Y SOCIAL: DEL DESPOTISMO ILUSTRADO A LA INVASIÓN FRANCESA Durante el reinado de Carlos III (1759-1788) tiene lugar la entrada en España de la Ilustración, que produce importantes cambios sociales propiamente y políticos. económicos, El más despotismo que, por ilustrado es el el momento, equilibrio paradójico entre el Antiguo Régimen y la filosofía de la Ilustración, que acompaña a los monarcas en el canto de cisne de su absolutismo omnipotente, antes de ser arrastrados por el torbellino del proceso revolucionario de fines de la centuria89. Al igual que ocurre en los principales países de Europa, Carlos III gobierna en el nuestro bajo los principios y reglas del despotismo ilustrado, demostrando que es capaz de enfrentarse con tradiciones contrarias a la razón… Supo rodearse de ministros capaces de orientar favorablemente las fuerzas económicas actuantes… Los hombres de gobierno, elegidos y sostenidos por el rey, supieron darse cuenta de qué elementos habían de manejar, en el país, y encauzar las fuerzas económicas en un sentido que supusiese, a la vez que hacer más rápido su crecimiento, una transformación de la sociedad que permitiera una equidad mayor en la distribución de los recursos y de los bienes90. Con Carlos III se hacen patentes las primeras tensiones entre reformistas y conservadores; todo ello, por referencia al que pasa a calificarse como Antiguo Régimen91. Uno de los cambios sociales más 89 Pericot (1973), tomo V, página 78. 90 Anes (1975), páginas 361 a 363. 91 Según le denominaría Tocqueville en el lúcido análisis que lleva a cabo un siglo después: Tocqueville (1856). 33 significativos es el ascenso de la burguesía como clase dominante en sustitución de la nobleza y el alto clero. El rey pasa a apoyarse cada vez en mayor medida en los letrados o juristas, la baja nobleza, el clero medio y la burguesía naciente, y en sus sucesivos gobiernos van predominando los hombres de mentalidad reformadora, entre quienes cabe destacar los nombres del conde de Campomanes, el marqués de Floridablanca y, en particular en la última época, el conde de Aranda. Las reformas llevadas a cabo en Europa por el despotismo ilustrado sufren un abrupto cambio con la Revolución Francesa a partir de 1789. En España acaba de llegar al trono Carlos IV y su reinado se debate entre la defensa de la monarquía francesa junto con el resto de las monarquías europeas, y la alianza con la Francia revolucionaria para mantener la estrategia contra Inglaterra. Al final, la balanza se inclinará del lado revolucionario, sobre todo a partir de la fuerza arrolladora del Primer Cónsul, Napoleón Bonaparte. Las tensiones sociales aparecidas durante el reinado de Carlos III se agudizan a tenor de los graves acontecimientos nacionales, que tienen como eje la posición frente al país vecino: guerra, alianza, invasión de España por Napoleón, abdicaciones de Carlos IV y su hijo el príncipe Fernando y, por fin, Guerra de la Independencia. En cada uno de estos procesos mantienen siempre posiciones encontradas los conservadores y los reformistas, estos últimos conocidos ahora como ilustrados. En ese clima convulso y de progresivo enfrentamiento ideológico y social, el ya emperador Napoleón I, aprovechando las disensiones internas de la familia real, obtiene la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando (19 de marzo de 1808) y las sucesivas renuncias de Bayona, de uno y de otro, a favor de Napoleón (5 y 10 de mayo). Para entonces se había consumado la invasión militar del país, iniciada a partir de octubre de 1807 bajo el pretexto de combatir a Portugal. 34 El 5 de julio siguiente, mediante contrato92, Napoleón hizo donación del reino de las Españas y las Indias a su hermano José. 2. CONSTITUCIÓN DE 1808 En la mezcla de imperialismo militar y ordenancismo jurídico que caracterizó al régimen napoleónico, su protagonista se ocupó con especial interés de dotar a cada uno de los territorios invadidos, en la medida en que le fue posible, de instituciones semejantes a las que había establecido o reformado en Francia, comenzando por la Constitución. Tales fueron los casos del reino de Holanda, el Gran Ducado de Varsovia y los reinos de Westfalia y Nápoles, todos ellos tan fugaces como el propio imperio de Napoleón. Y tal es también el caso de España. De esta forma, nuestro país recibe una de las primeras Constituciones del mundo, en el sentido que el término tiene para el régimen constitucional. Le precedieron la de los Estados Unidos (1787) y las seis primeras de Francia, incluidos los Senadoconsultos, de la Revolución (1791) al Primer Imperio (1804), además de las ya mencionadas, impuestas por Napoleón a otros países. No la considera entre las españolas o aun siquiera como Constitución la mayoría de los constitucionalistas y de los historiadores, por su carácter no solo de Constitución otorgada, sino también de Constitución impuesta, que, además, ni siquiera llega a aplicarse, dadas las circunstancias bélicas iniciadas antes de su aprobación. Llegado a Bayona para recibir las renuncias de Carlos IV y su hijo Fernando, Napoleón trae del brazo el proyecto de Constitución, redactado de modo principal, además de por el propio Napoleón, por Hugues Bernard Maret, Duque de Bassano, ministro del emperador. Ajenos ambos a la realidad española, habían diseñado un texto cuyos antecedentes eran la Constitución francesa de 22 frimario del año VIII (13 de diciembre de 1799), además de los otros textos 92 No en balde, los Bonaparte procedían de un abogado: Pericot (1973), tomo V, página 192. 35 impuestos a los territorios conquistados con anterioridad. El cuñado de Napoleón, Joaquín Murat, Gran Duque de Berg, le persuade de la conveniencia de consultarlo con la Junta de notables que había organizado para aceptar la designación de José Bonaparte. Ya en el primer proyecto resultó evidente que Napoleón pretendía obtener un cierto grado de consenso en torno a la nueva Constitución. De hecho, solicitó al embajador Laforest que seleccionase a los más sobresalientes miembros de la Junta y del Consejo de Castilla para que examinasen el proyecto, vertiendo las observaciones oportunas. Los trece miembros encargados de tal menester (tres ministros, ocho vocales de consejos, un corregidor y un capitán general) realizaron unas observaciones de escaso valor, que sólo sirvieron para irritar los ánimos del Emperador ante la falta de preparación de sus colaboradores. Así pues, decidió someter el proyecto a nuevas observaciones, esta vez procedentes de algunos de los miembros de la Junta de Bayona, que ya comenzaban a llegar a la villa francesa; en concreto, se presentó al examen del ministro de hacienda (Azanza), el ex-ministro Urquijo, los Consejeros de Castilla y el Consejero de Inquisición Raimundo Ettenhard y Salinas. Las observaciones de todos ellos se dirigían a buscar una mayor filiación española del documento, especialmente por lo que se refería a las facultades de los Consejos nacionales. Napoleón tuvo en cuenta estas anotaciones, elaborando un nuevo proyecto de forma muy precipitada, eliminando los puntos de disidencia sin armonizar el texto. Por tal motivo, a mediados de junio de 1808, apremiado por el inminente comienzo de las deliberaciones de la Junta de Bayona, el Emperador tuvo que redactar un tercer y definitivo proyecto más coherente, que fue el que definitivamente sometió al parecer de los diputados93. Siempre de forma precipitada, la Junta delibera entre el 15 de junio y el 6 de julio de 1808, y el texto constitucional se firma en este último día. La Gaceta de Madrid, a la sazón controlada por los franceses, lo publica entre el 27 y el 30 del mismo mes. 93 Sarasola (2003), Génesis histórica del Estatuto de Bayona. 36 Se trata, como es bien sabido, de una Constitución otorgada94, a pesar de su invocación pactista95. Pero además tuvo una vigencia muy limitada, puesto que las derrotas militares, especialmente la de Bailén, impidieron la vigencia efectiva del texto. Por otra parte, el propio artículo 143 del texto expresaba que la Constitución entraría en vigor gradualmente a través de decretos o edictos del Rey, de modo que el texto requería para su eficacia de una intermediación normativa del Monarca que no llegó a verificarse. Ello no obstante –continúa Fernández Sarasola-, hay que señalar al menos dos momentos en los que el texto se invocó como Derecho vigente. Por una parte, adquirió eficacia jurídica con ocasión de la toma de posesión del cargo de los Consejeros de Estado, el 3 de mayo de 1809, al requerírseles jurar la observancia de la Constitución; por otra, desplegó una «eficacia política» en manos del propio Monarca, José I, que en ocasiones apeló a la vigencia de la Constitución de Bayona para reclamar su legítimo derecho a gobernar frente a las continuas intrusiones de los mandos militares de Napoleón en la política española. Sin embargo, incluso esta eficacia «política» fue incidental; de hecho ni el propio José Bonaparte estaba convencido de que la Constitución de Bayona pudiese aplicarse. Así, rechazó constituir el Senado, órgano encargado de velar por la Constitución, porque entendía que sería prematuro reunirlo cuando la Constitución no podía tener vigencia (y mucho menos eficacia directa) en la situación excepcional de contienda militar. Por este motivo, José I trató infructuosamente de dirigir un proceso constituyente (que sustituyese al llevado a cabo en Bayona, monopolizado por su hermano, lo que vinculaba el Estatuto a la voluntad del Emperador), convocando unas 94 95 Hemos decretado y decretamos la presente Constitución (preámbulo). … como base del pacto que une a nuestros pueblos con Nos, y a Nos con nuestros pueblos (finaliza el preámbulo). 37 Cortes que diseñasen una Constitución que habría de sustituir al texto de Bayona96. Sea cual fuere el juicio que merezca y el alcance de su aplicación efectiva, la Constitución de 1808 ha de ser tenida en cuenta toda vez que crea un Consejo de Estado muy distinto del que subsistía más que existía en los años anteriores; un Consejo que es para España el primero moderno, que encaja dentro del régimen constitucional con todas las restricciones apuntadas al calificar dentro de éste el carácter de la propia Constitución. 3. EL CONSEJO DE ESTADO FRANCÉS PRECEDENTE. SU SENTIDO INSTITUCIONAL COMO Si la Constitución de Bayona de 1808 se inspira –y algo másen la francesa del año VIII, el Consejo de Estado que aquella crea es consecuencia del mismo proceso. Por tanto, ha de profundizarse en el valor institucional de los textos franceses para así poder apreciar el del español. Según se ha expuesto en el apartado anterior, el imperialismo de Napoleón constituía una singular mezcla de acción militar y de ordenancismo jurídico: al ocupar con sus ejércitos un territorio, el ya emperador se ocupaba siempre de dotarle de una Constitución y de desarrollar, cuando el tiempo se lo permitió, las instituciones que aquella establecía. Es exactamente lo que había hecho en su progresiva ocupación del poder político en su propio país, Francia. A raíz del golpe de Estado del 18 brumario del año VIII (3 de noviembre de 1799), Napoleón se adelanta a Sieyès, el ideólogo que le había inspirado en esta acción y que pretendía encauzarla con otros supuestos ideológicos, y promulga una nueva Constitución que le sirve para proclamarse Primer Cónsul (22 frimario del año VIII). Es en este texto en donde aparece por primera vez el Conseil d´État y, precisamente, para apuntalar el poder del Primer Cónsul. La 96 Sarasola (2003), Génesis histórica del Estatuto de Bayona. 38 Constitución es muy clara: bajo la dirección de los Cónsules, el Consejo de Estado se encarga de redactar los proyectos de ley y los reglamentos de administración pública, y de resolver las cuestiones que se planteen en materia administrativa97. En rigor, la dirección corresponde al Primer Cónsul, el mismo Napoleón, ya que los otros dos tienen simple voz consultiva98. La Constitución del año VIII, reforzada en un sentido más autoritario por la reforma del senadoconsulto del año XII (1804), que instituye el Imperio, asigna al Primer Cónsul, luego al emperador, todas las decisiones políticas e incluso la iniciativa jurídica o legal de las mismas, de modo que el resto de las instituciones (Cuerpo Legislativo, Gobierno –formado nominalmente por los tres Cónsules-, Senado, Tribunado, Consejo de Estado) tiene funciones consultivas y de mera instrumentación de las decisiones del jefe del ejecutivo. La Constitución de Bayona asumió la idea napoleónica de que las decisiones políticas correspondían al Jefe del Estado, de modo que el resto de órganos estatales (Cortes, Consejo de Estado, ministros y Senado) aparecían como meros consejos de apoyo del Rey99. El Consejo de Estado que diseña la Constitución francesa del año VIII responde, pues, a esa concepción personalista, napoleónica. Muy a diferencia de lo que después sería, aquel Consejo de Estado es la respuesta postrevolucionaria al problema de la separación de poderes, o si se quiere, mejor todavía, a su articulación. Una respuesta que trata de reservar al Emperador o al primer cónsul en exclusiva la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, pero no atribuyéndosela sin más, sino con la necesaria colaboración de un órgano de notables que le modere100. Dicho con otras palabras: el 97 Article 52. Sous la direction des consuls, un Conseil d'Etat est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. 98 Article 42. 99 Sarasola (2003), El modelo constitucional napoleónico y la «nacionalización» del Estatuto de Bayona. 100 Quadra (1996), página 45. 39 primer Consejo de Estado era un instrumento al servicio de la preeminencia de Bonaparte en el seno del Ejecutivo… Sin embargo, la misión del Consejo de Estado no se limitaba a garantizar la preeminencia de Bonaparte en el Ejecutivo. También debía contribuir a reforzar al Poder ejecutivo frente a las asambleas creadas por la Constitución del año VIII (el Senado, el Tribunado y el Cuerpo legislativo)101. 4. EL CONSEJO DE ESTADO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1808 El Consejo de Estado, cuya denominación procede de Carlos I (1522), es una institución nominal en las postrimerías del siglo XVIII: marginado por la Suprema Junta de Estado creada por el Marqués de Floridablanca en tiempos de Carlos III (1787), momentáneamente revitalizado por el Conde de Aranda bajo el reinado de Carlos IV (1792) y sostenido por Godoy, a la caída de éste es sustituido en el favor del rey por el Consejo de Castilla hasta el punto de que, a pesar de que seguían nombrándose Consejeros, deja de reunirse a partir de 1798. En un desenvolvimiento normal, nada permitía suponer que fuera a crearse un Consejo de Estado radicalmente distinto, tanto en su composición como en sus funciones, aunque esto es lo que sucede con la efímera dominación napoleónica, si bien más en el papel que en la realidad. El artículo 52 de la Constitución de 1808 se inicia afirmando que habrá un Consejo de Estado102. Podría parecer que se da alguna continuidad entre la institución que dice crearse y la que existía con el mismo nombre, pero no es así. Para la totalidad de los tratadistas, el Consejo de Estado de la Constitución de 1808 es una copia o simple calco del francés originario de la Constitución de 1799. La mayoría de aquellos matiza, aunque el más rotundo sea Jordana de 101 García Álvarez (1996), páginas 92-93. 102 DOCUMENTOS: 1. 40 Pozas: salvo algunas exterioridades, como el tratamiento y uniforme de los consejeros, fue simple calco del napoleónico103. Sin embargo, a través de las concesiones de Napoleón a su cuñado Murat que se mencionan en el apartado 2 anterior, el texto constitucional elaborado por el propio Napoleón fue objeto de una moderada nacionalización104. Signos de ello a propósito del Consejo de Estado, que se detallan en los siguientes apartados, son en cuanto a la composición la incorporación del Presidente del Consejo Real y la designación de seis Diputados de Indias; la creación de una Sección de Indias o el tratamiento y los uniformes de los Consejeros105. Pero el deseo más amplio de entroncar con la tradición española se advierte con el Reglamento aprobado por Decreto de 2 de mayo de 1809. 5. JURAMENTO DE LOS CONSEJEROS El 12 de julio de 1808, seis días después de aprobada la Constitución, un decreto del rey José I ordena que el Consejo de Estado preste el juramento que previene la constitución nueva106. Es todo un reto para los miembros de éste, que en su mayor parte lo eran del Consejo de Estado anterior. Los hechos pueden resumirse así107. El Secretario del Consejo, a la sazón José García de León y Pizarro, que había sido nombrado en tiempos de Carlos IV (1802), transmite el oficio a los Consejeros, creyendo más propio de la consideración que les es debida, hacer de modo que naciese de ellos mismos la idea de reunirse que no el usar 103 104 Jordana de Pozas (1953), página 19. Cfr. Sarasola (2003), El modelo «nacionalización» del Estatuto de Bayona. 105 constitucional napoleónico y la Cfr. Jordana de Pozas (1953), cit. en nota 103. 106 Acta de 19 de julio de 1808. En Archivo Histórico Nacional, Estado, lib. 11. (Citado por Barrios (1984), página 207). 107 Sigo en ello a Barrios (1984), páginas 207-209. 41 yo repentinamente de la facultad de combocar al Consejo… En efecto, casi todos los señores me contestaron como preví… y que ha su consequencia y de acuerdo del señor marqués de Bajamar, que es el más antiguo de los señores que se hallan en Madrid, hice la combocatoria. El Consejo se reúne el día 19 con la asistencia de once Consejeros, llegando finalmente al acuerdo de que, estando próxima la venida de Su Majestad, espera que manteniéndole en sus altas prerrogativas, se digne Su Majestad permitirle lo haga en sus reales manos, como lo ha hecho hasta ahora108. El día 22 el Secretario recibe la orden de presentarse en palacio al día siguiente a prestar el juramento. El propio Pizarro describe lo acontecido de esta manera: El Consejo de Estado se presentó a jurar desde el día antes de llegar José, avisado por Urquijo desde el camino. Bajamar trabajó para vencer los escrúpulos de los viejos Gil Taboada, Hormazas, Heredia, Roca, etc… y en la sesión, Cabarrús facilitó los demás sin oposición, y dictó la contestación a Urquijo que yo no acertaba a redactar. Le amenazó con pérdida de empleo al que no asistiese al juramento: Montarco se defendió característicamente, pero todos asistieron. Cevallos, que venía de Ministro de Estado de José, me dijo en la antecámara de Palacio: <Aquí traigo mi juramento lleno de restricciones>, y quedó muy satisfecho de su honradez. La ceremonia se hizo entrando uno a uno; los nombraba Urquijo por su nombre al rey y luego les leía el juramento sin invocación alguna, ni aplicar la mano a nada. A Cevallos se desdeñó hacerlo entrar por haber ya hecho seis u ocho juramentos antes; se puso en gaceta, y por casualidad se omitió a Hormazas, que asistió109. 108 Acta de 19 de julio de 1808. En Archivo Histórico Nacional, Estado, lib. 11. (Citado por Barrios (1984), página 208). 109 Pizarro (1953), volumen primero, página 108. DOCUMENTOS: 2. 42 6. REGULACIÓN. SUPRESIÓN DE OTROS CONSEJOS La Constitución de 1808 contiene, según se ha visto, una primera y sumaria regulación del Consejo de Estado. Un Decreto de 2 de mayo de 1809 aprueba el Reglamento del Consejo de Estado110, el segundo que recibe esta denominación en nuestra historia111. Es un texto breve, integrado por 2 títulos, compuestos, a su vez, el primero por 8 artículos y el segundo por 14. El título I trata De la Organización del Consejo de Estado y el II Del despacho de los negocios remitidos al Consejo de Estado. Otro Decreto, de 13 de octubre de 1809, regula en 8 breves artículos lo que concierne a los asistentes, que prescribía la Constitución112. Todos ellos son analizados en los apartados siguientes. Para realzar más la importancia del nuevo Consejo de Estado, por Decreto de 18 de agosto de 1809 se suprimen los Consejos de Guerra, Marina, Indias, Órdenes y Hacienda, así como la Junta de Comercio y Moneda, dependiente del de Hacienda, y la Real y Suprema Junta de Correos113. La cabeza del Consejo anterior más importante, el de Castilla, la había suprimido el propio Napoleón durante su estancia en Chamartín, Madrid, por Decreto de 4 de 110 DOCUMENTOS: 3. No lo publicó la Gaceta de Madrid. Lo tomo de Cordero (1944), páginas 231-233. 111 El primero había sido aprobado por el propio Consejo el 21 de mayo de 1792 y promulgado por el rey, Carlos IV, el 25 siguiente. Figura incorporado al acta de la reunión del Consejo de Estado de 21 de mayo de 1792. En Archivo Histórico Nacional, Estado, lib. 5, ff 28v. a 33v. (Transcrita por Barrios (1984), páginas 642-647). 112 DOCUMENTOS: 4. 113 DOCUMENTOS: 5. Para dar idea de la división política existente, téngase presente que la Junta Central, creada por la resistencia a Napoleón, había ordenado por Decreto de 25 de junio de 1809 (o sea, dos meses antes) refundir todos los Consejos en uno, llamado Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias, aunque no menciona entre los refundidos al Consejo de Estado (ver nota 234). 43 diciembre de 1808114, manu militari, como lo califica Cordero Torres115. 7. COMPOSICIÓN Los artículos 52 a 55 de la Constitución de 1808 regulan la composición del Consejo de Estado. Según esos preceptos, el Consejo es presidido por el Rey y se compone de 30 a 60 individuos116. A ellos 114 DOCUMENTOS: 6. El Decreto no suprime el Consejo de Castilla, sino que, tras un duro preámbulo, destituye a los miembros y ordena la detención de todos salvo los que no hayan firmado la deliberación de 11 de Agosto de 1808, tan deshonrosa á la dignidad de S. M., como al carácter del hombre (artículo 2º). La deliberación de 11 de agosto de 1808 es la que declara nulas las abdicaciones de Fernando VII y Carlos IV y, consiguientemente, todos los actos ejecutados a partir de ellas, incluida la Constitución de Bayona. Lo analizo en el apartado 11 posterior. 115 Cordero (1944), página 80. Napoleón regresa a España obligado por la significativa derrota de sus tropas en Bailén y la huída de Madrid de su hermano José (julio de 1808). El 4 de diciembre, ignorando la propia Constitución que había hecho aprobar cinco meses antes, dicta varios Decretos de represalia semejantes al de condena del Consejo de Castilla. Pérez Galdós satiriza los decretos de Chamartín, dictados por Napoleón, y transcribe entre otros el de supresión del Consejo de Castilla: - Ya no podemos dudar de la veracidad de esos decretos, porque por ahí los reparten impresos y aquí tengo un ejemplar. Todos los decretos llevan la fecha del 4, y son tales que podrían arder en un candil en noche de aquelarre. - Veámoslos. ¿Es cierto que nos reducen a la tercera parte? -Tan cierto, que... -dijo el dominico-, no nos reducen a la tercera parte, sino que nos parten por el eje, Sr. Ximénez de Azofra. -Atención, que leo -dijo Vargas, poniendo ante los ojos, de verdes antiparras armados, un papel impreso-. Los decretos rezan lo siguiente: En nuestro Campo Imperial de Madrid a 4 de Diciembre de 1808. Napoleón Emperador de los etc... Considerando que el Consejo de Castilla… (sigue la transcripción de la exposición de motivos –así la llama Galdós- y el artículo I del Decreto). -Pues digo -exclamó Ximénez-, que eso está muy lindísimamente hecho. -Es verdad -afirmó el dominico-, porque esos señores han estado jugando a dos juegos, y con todo el mundo quieren comer. Adelante. (Galdós (1872), capítulo 1). 116 ART. LII. 44 se unen como individuos natos… los ministros y el presidente del Consejo Real117, que asistirán a sus sesiones cuando lo tengan por conveniente; no harán parte de ninguna Sección ni entrarán en cuenta para el número de los antes citados118. El Príncipe heredero puede asistir a las sesiones del Consejo de Estado luego que llegue a la edad de quince años119. En la Sección de Indias habrá seis Diputados de Indias, como adjuntos, con voz consultiva120. Nada más se dice sobre los individuos o Consejeros, pero no cabe duda de que se trata de nombramiento real, pues a ningún otro órgano se le encarga en la Constitución de esa potestad121. El autor agrega: … parece evidente que los Consejeros <actuales>122 no son otros que los antiguos consejeros de Estado que son llamados a Bayona para dar su parecer sobre la nueva Constitución, integrando una especie de Junta nacional sui generis… En todo caso, en el texto de la Constitución se preveía la existencia de un Consejo de Estado cuyos <actuales> individuos, es decir, los que lo eran bajo Carlos IV, no sólo lo seguían siendo, sino que además integraban el Senado… En esa perspectiva la designación de los Consejeros de Estado continuaba siendo una prerrogativa del Rey, que no hace falta ni 117 El Consejo Real es una creación de la Constitución de 1808, que lo configura como Tribunal de reposición que conocerá de los recursos de fuerza en materias eclesiásticas. Tendrá un presidente y dos vicepresidentes. El presidente será individuo nato del Consejo de Estado (artículo 104). 118 ART. LIV. 119 ART. LIII. 120 ART. LV. Seis diputados nombrados por el Rey, entre los individuos de la diputación de los reinos y provincias españolas de América y Asia, serán adjuntos en el Consejo de Estado y Sección de Indias. Tendrán voz consultiva en todos los negocios tocantes a los reinos y provincias españolas de América y Asia (artículo XCV). 121 122 De la Quadra (1996), página 24. Los que menciona el artículo XXXV de la Constitución: Los consejeros de Estado actuales serán individuos del Senado. 45 llevarla a la Constitución, pues es un órgano del Ejecutivo y no hace sino continuar la tradición del Consejo de Estado con la que se encuentra Napoleón123. 8. ORGANIZACIÓN El artículo 52 de la Constitución de 1808 establece que el Consejo de Estado se dividirá en seis Secciones, a saber: Sección de Justicia y de Negocios Eclesiásticos. Sección de lo Interior y Policía General. Sección de Hacienda. Sección de Guerra. Sección de Marina y Sección de Indias. Cada Sección tendrá un presidente y cuatro individuos a lo menos. El artículo 55 incluye, en calidad de adjuntos, seis Diputados a la Sección de Indias. El artículo 54 precisa que los individuos o Consejeros natos no harán parte de ninguna Sección. El Reglamento aprobado por Decreto de 2 de mayo de 1809124 contiene algunas prescripciones más relativas a la organización. Algún autor ha llamado la atención, a propósito de este Consejo, sobre los aspectos organizativos, que son los más elocuentes de la proyección que para esa institución se planificaba: el Consejo lo presidiría el propio Rey, que podría nombrar entre treinta y sesenta consejeros. También tenía derecho de asistencia el Príncipe heredero tras cumplir 15 años. Los miembros natos computaban aparte del límite de sesenta, y su perfil también contribuye a la idea de pretender situar el Consejo en un eje básico del sistema institucional, ya que se sumaba a los ministros del Rey y al Presidente del Consejo Real125. 123 Quadra (1996), páginas 24-26. 124 Véase: DOCUMENTOS: 3. 125 Belda (2010), página 151. 46 El Rey convoca en todo caso las reuniones del Consejo126 y lo preside salvo que designe un Presidente temporal en caso de ausencia o por otra circunstancia127. El Rey se reserva el derecho a asignar los Consejeros a las Secciones correspondientes128 y asimismo el de nombrar a los Presidentes de las Secciones129. No existe precedencia entre ninguno de los miembros del Consejo salvo el Secretario del propio Consejo, además del ministro Secretario de Estado130. La Constitución dispone que el Consejo de Estado tendrá consultores, asistentes y abogados del Consejo131. Si la existencia de expertos no era una novedad, sí lo es la nomenclatura, de acusada raíz francesa132, aun cuando en el Conseil d´État el personal técnico 126 No puede reunirse el Consejo de Estado sino por convocación que Nos hayamos ordenado (Título Iº, art. Iº). 127 El Consejo de Estado será siempre presidido por Nos. Pero Nos reservamos indicar, sea en ausencia nuestra o por alguna circunstancia particular, un presidente temporal, el que solo presidirá el Consejo de Estado por el tiempo o el número de sesiones que se señalen en el Acta de su nombramiento (Título I, art. 3º). 128 Se repartirán todos los individuos del Consejo de Estado entre sus diversas Secciones con arreglo a una lista decretada por Nos. Esta lista formará el servicio ordinario del Consejo, y se decretará cada tres meses (Título I, art.4º, párrafos primero y segundo). 129 Los presidentes de las Secciones del Consejo de Estado serán nombrados por Nos para un año entre los consejeros de Estado (Título I, art. 5º). 130 Los ministros, los presidentes de sección y los Consejeros de Estado asistirán al Consejo sin ninguna precedencia entre sí. El ministro Secretario de Estado y el secretario del Consejo de Estado son los únicos que tienen cada uno un puesto particular (Título I, art. 7º). 131 Artículo LVI. 132 Cordero (1944), página 80. 47 se desarrollara de manera diferente y a lo largo de un proceso más largo en el tiempo. Un Decreto de 13 de octubre de 1809 desarrolla las funciones de los asistentes133. Se les asigna a las distintas Secciones y a los ministerios correspondientes134. El ministro, al tiempo que envíe la consulta, elegirá al asistente, que estará presente en las discusiones del asunto en la Sección135. Las funciones de estos asistentes son bastante reducidas: llevar papeles o datos autorizados por el ministro y presenciar las discusiones, sin voz de no pedírsela136. 133 Véase: DOCUMENTOS: 4. 134 … se destinarán por ahora del modo siguiente: quatro para el ministerio y sección de la Justicia: quatro para el ministerio y sección de lo Interior: quatro para el ministerio y sección de Hacienda: dos para el ministerio de la Guerra y sección de Guerra y Marina; y dos para el ministerio de la Marina y sección de Guerra y Marina (artículo I). 135 Quando un ministro nos presente un proyecto de lei, de decreto ó de decisión de qualesquiera especie, y que tengamos por conveniente pasar al examen de una de las secciones del consejo de Estado, uno de los asistentes destinados á aquel ministerio asistirá á esta para hallarse presente á la discusión del asunto (artículo II). El ministro señalará al margen de su informe el asistente que elija para este objeto, á fin de que el presidente de la seccion pueda advertirle el día y hora en que se tratará el asunto (artículo III). 136 Cordero (1944), página 80. (Debe referirse, como dice el artículo V, a que los asistentes no tienen voz salvo para dar las explicaciones que se les pidan: ver después, en esta misma nota). El asistente desenvolverá las causas que han motivado el proyecto presentado por el ministro, y llevará los papeles ó noticias que se le pidan, y que el ministro le autorice á tomar en su ministerio. Si la sección necesitase papeles ó noticias que el asistente no las dé, podrá pedirlos del modo prescrito en el artículo 12 del reglamento de 2 de mayo de este año relativo á la organización del consejo de Estado (artículo IV). Los asistentes presenciarán las discusiones del consejo de Estado, pero sin voz, á menos que sea para dar las explicaciones que se les pidan (artículo V). 48 9. COMPETENCIA La Constitución de 1808 asigna dos órdenes de materias a la competencia del Consejo: examinar proyectos de ley y reglamentos generales de Administración Pública y conocer de las competencias de jurisdicción entre los cuerpos administrativos y los judiciales y asimismo de la parte contenciosa de la Administración. 1) Los proyectos de leyes civiles y criminales y los reglamentos generales de administración pública serán examinados y extendidos por el Consejo de Estado137. Esta competencia es enteramente nueva en la historia de las instituciones consultivas españolas y procede de la Constitución francesa que creó la institución homóloga: el Consejo de Estado se encarga de redactar los proyectos de ley y los reglamentos de administración pública 138. Fácilmente se comprende que la primera de las facultades que se le atribuyen al Consejo de Estado… desborda ampliamente las que estamos acostumbrados a conocer en España como propias de este órgano en su evolución posterior. Ello le sitúa en una perspectiva distinta y en cierto modo le singulariza al revelar un rasgo de su naturaleza y carácter, inédito en su evolución histórica posterior, del que ya no se puede prescindir en el examen de las demás competencias del Consejo de Estado de Bayona y que tiene que ver en definitiva con un particular modo de entender el ejercicio de las potestades legislativas y de relacionarse los poderes a esos efectos de hacer la ley139. En definitiva, ese modo de entender la función principal del Consejo de Estado responde a la configuración autoritaria que Napoleón había diseñado para Francia y que extiende a los otros países a los que impone una Constitución. Como el autor citado advierte en otro lugar, ese modo de entender el ejercicio del 137 Artículo 57. 138 Sous la direction des consuls, un Conseil d'Etat est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements d'administration publique (Constitution an VIII, article 52). 139 Quadra (1996), página 20. 49 poder político en general consiste en reservar al Emperador o al primer cónsul en exclusiva la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, pero no atribuyéndosela sin más, sino con la necesaria colaboración de un órgano de notables que le modere140. Otro tanto sucede en el caso de España. La referencia a las leyes civiles y criminales se entiende al conectarla con las materias competencia de las Cortes y la función que respecto de éstas tiene el Consejo de Estado. Las Cortes, que han de reunirse al menos una vez cada tres años141 para fijar los Presupuestos del Estado142, también han de hacerlo, cuando corresponda, para deliberar y aprobar las variaciones que se hayan de hacer en el Código civil, en el Código penal, en el sistema de impuestos o en el sistema de moneda143, de donde parece deducirse que son estas materias las únicas sometidas a la competencia de las Cortes. Siguiendo de modo más completo el precedente francés, se establece que la ley de Presupuestos la presentarán oradores del Consejo de Estado a la deliberación y aprobación de las Cortes y que del mismo modo se procederá en cuanto a las otras materias144. A tal efecto, los proyectos de ley se comunicarán previamente por las secciones del Consejo de Estado a las Comisiones respectivas de las Cortes, nombradas al tiempo de su apertura145. La inclusión de los reglamentos generales de administración pública se refiere, no al poder legislativo como en el caso de las leyes civiles y criminales, sino al poder ejecutivo. Nuevamente, se copia de 140 Quadra (1996), página 45. Citado en el texto que corresponde a la nota 11. 141 Artículo 76. 142 La ley fijará de tres en tres años la cuota de las rentas y gastos anuales del Estado (artículo 82). 143 Artículo 82. 144 Artículo 82. 145 Artículo 83. 50 modo literal la Constitución francesa146, introduciendo una terminología rigurosamente desconocida en el ordenamiento español. También lo era en el francés hasta que la doctrina administrativa de finales del siglo XIX comenzó a acuñar la categoría de los reglamentos y su entronque con un poder ejecutivo propiamente dicho. Hay modernas que a precaverse, textos no anteriores. obstante, El de carácter aplicar categorías autoritario de la Constitución de 1808 no permite atribuir ciertas normas al poder legislativo, pero tampoco al ejecutivo en el sentido que éste tendrá a partir de la doctrina y la realidad constitucional de la separación de poderes, que son posteriores. Los reglamentos de administración pública parecen hacer mención más al contenido que al rango u origen de la norma. En cuanto a esto último, la propia Constitución da pie a pensar que los decretos (que hoy son la forma normativa por excelencia de los reglamentos), aprobados siempre por el Rey, tienen una doble naturaleza: unos, se expiden tras deliberación y aprobación de las Cortes, por lo que se promulgan con esta fórmula: "oídas las Cortes"147, mientras que cuando éstas no están reunidas el Rey puede, hasta las primeras que se celebren, aprobar decretos… con fuerza de ley… sobre objetos correspondientes a la decisión de las Cortes, siempre que sean ventilados en el Consejo de Estado148. 2) Conocerá de las competencias de jurisdicción entre los cuerpos administrativos y judiciales, de la parte contenciosa, de la administración y de la citación a juicio de los agentes o empleados de la administración pública149. Los términos del precepto, tomados una vez más del modelo francés, vuelven a introducir novedades en la historia española de la 146 Ver nota 137. 147 Artículo 86. 148 Artículo 60. 149 Artículo 58. 51 institución e incluso en la forma de resolver las controversias con el Estado, que eran ajenas todavía a lo que, precisamente a partir de la Constitución francesa del año VIII, sería el contencioso. De la Quadra une todos los puntos concretos en los que se concreta esta competencia para afirmar que la redacción es inequívoca y (que) realmente está perfectamente diseñado lo que sería el contencioso administrativo posteriormente en España150, si bien agrega: … se trata de una potestad que, siendo una de las más importantes y características de nuestro Consejo de Estado posterior, así como también de su modelo francés, en nuestro país no tuvo ocasión de desarrollarse por las incidencias políticas del régimen josefino. Pone sin embargo de relieve la inspiración francesa de la Constitución de Bayona y marca una de las diferencias más importantes, aunque sólo sea en el plano teórico –por su falta de traducción práctica-, entre la Constitución de Bayona y la de Cádiz151. 10. FUNCIONAMIENTO El Decreto de 2 de mayo de 1809152, que aprobó el Reglamento para el Consejo de Estado, contiene en su título II algunos preceptos relativos al funcionamiento del Consejo153. Reseño los más relevantes. Al Consejo sólo le convoca el Rey154. La orden de convocación le es pasada por el Ministro Secretario de Estado al Secretario del 150 Quadra (1996), página 23. 151 Quadra (1996), páginas 23-24. 152 Véase: DOCUMENTOS: 3. 153 Si se le compara con el primer Reglamento del Consejo, el de 21 de mayo de 1792, que databa de Carlos IV (ver nota 111), se advierte que el de 1809 es más completo. 154 Título I, art. 1º. 52 Consejo, quien cita a los Consejeros155. El Consejo de Estado no delibera sino sobre los proyectos de decreto que se le pasen156. Acordado por el Rey el envío al Consejo, el Ministro Secretario de Estado hace pasar al Secretario del Consejo el proyecto, con el informe de que va acompañado y todos los documentos en que se funda157. El Secretario registra la remisión y pasa lo enviado al Presidente de la Sección158, quien lo asigna a uno de los Consejeros que forman la Sección y señala el día en que debe hacerse el informe en la Junta de Sección159. En vista del informe del Consejero de Estado, la Sección admite, modifica o desecha el proyecto de decreto que se le haya enviado, adoptando el acuerdo por la mayoría de miembros que han sido de una opinión uniforme160. El resultado de la deliberación con todos los documentos unidos y el nombre del Consejero de Estado informante, se envían al Rey por el Presidente de la Sección. El Rey puede considerar conveniente pasar el asunto a la deliberación General 161 del Consejo de Sección General o Asamblea : el Ministro Secretario de Estado lo envía indicándolo así al Secretario del Consejo162. La deliberación en la Asamblea General sólo puede tener lugar cuando el Rey lo juzgue conveniente. El Consejero de Estado que haya sido encargado del informe en la Sección lo hará igualmente en la sesión general163. No se precisa cómo se adopta el acuerdo en la Asamblea, aunque es de suponer que sea igualmente por mayoría de presentes. Tras de ello, la 155 Título I, art. 2º. 156 Título II, art. 1º. 157 Título II, art. 2º. 158 Título II, art. 3º. 159 Título II, art. 4º. 160 Título II, art. 5º. 161 Se le llama de esas dos maneras en este mismo precepto. 162 Título II, art. 6º. 163 Título II, art. 8º. 53 remisión cambia: la hace el Consejero informante al Secretario del Consejo y éste al Secretario de Estado164, quien presenta el decreto a la firma del Rey, el cual, obviamente, es libre de hacerla165. El Reglamento prevé la posibilidad de que el Rey establezca otro sobre el modo de proceder en la propuesta y presentación a las Cortes de los proyectos de ley que se hayan deliberado, según la forma constitucional, en el Consejo de Estado166, pero no parece que llegara a aprobarse. 11. EJECUTORIA Si la Constitución de 1808 tuvo una vigencia muy limitada, condicionada tanto por el conflicto armado como por la necesidad de ser desarrollada, lo que no se llevó a cabo167, sería engañoso afirmar que el Consejo de Estado fue víctima de semejante estado de cosas. No tanto porque la estructura del Consejo de Estado montada por esta Constitución no se resintiera por las mismas causas, sino porque el Consejo y sus componentes tuvieron conciencia de ser miembros de una institución histórica y, a pesar de cobardías y simulaciones, sobre todo las primeras, a la hora de realizar el juramento168, la resistencia a los invasores franceses y la rápida institucionalización de esa resistencia les llevan, de mejor o peor grado según cada cual, a tomar partido por los que a sí mismos se llamaban patriotas. Aun cuando ello tampoco les impida reunirse siguiendo la convocatoria de José I. 164 Título II, art. 9º. 165 Título II, art. 10º. 166 Título II, art. 13º. 167 Ver apartado 2 anterior. 168 Ver apartado 5 anterior. 54 El Consejo de Estado se convirtió en un lugar en el que estallaron las tensiones muy a menudo, por lo que el rey ya no deseaba aparecer. En efecto, lo que José no había previsto era la lenta transformación de las asambleas plenarias en lugar de confrontación entre algunos Ministros –Cabarrús, Mazarredo, O´Farrill o Azanza- y la clase distinguida de la opinión pública madrileña, que encarnaban los consejeros de Estado. Ante tales conductas, imbricadas en el conflicto de intereses a propósito de la posición a adoptar con respecto a Francia, las asambleas plenarias se hicieron insoportables a un José Bonaparte enfrentado a las dificultades para ejecutar, más bien a la inejecución por los empleados de los ministerios de todos los decretos redactados por los consejeros de Estado como consecuencia del envío de un gran número de informes ministeriales… Así que a finales del año 1811 José dejó de reunirse con el Consejo de Estado169. El primer pronunciamiento notorio lo hace el Consejo de Estado el 11 de agosto de 1808; es decir, a los diecinueve días de haber jurado sus miembros ante el Rey, aunque también a menos de un mes de la crucial victoria militar de Bailén (19 de julio) y la subsiguiente primera huída de Madrid del rey José. Era un momento de fervor patriótico y el Consejo creyó su deber hacer una declaración formal y vigorosa: proveio un Auto declarando nulos y sin ningun valor y efecto todos los Decretos de abdicacion y cesion de la corona de España, y los que le son consiguientes, dados por los Sres. Reyes Dn. Fernando VII y Dn. Carlos IV, y en fin quanto se ha ejecutado por el Govno. intruso de los Franceses, como notoriamte. echo por violencia y sin autoridad legitima, inclusa la constitución echa en Bayona: mandando el Consejo tildar qualquiera nota ó asiento puesto en los libros de Asentamiento relativos a la proclamacion de José I o al citado Govno. intruso170. El mismo día el Consejo de Castilla 169 Abeberry (2004), $ 25. 170 Nota de José Pizarro de 15 de agosto de 1808. En Archivo Histórico Nacional, Estado, lib. 11, s.f. DOCUMENTOS: 7. 55 proveyó otro auto en igual sentido, aun cuando con un texto más amplio y terminante171. La Junta Central, instalada el 25 de septiembre de 1808, llama a jurar fidelidad a la religión, al rey y a la patria a los miembros del Consejo de Estado. Pero éste y los hechos que le siguieron deben examinarse en los prolegómenos del Consejo de Estado de la Constitución de Cádiz, del que se ocupa el capítulo siguiente172. La Constitución de 1808 crea un Consejo de Estado ciertamente novedoso y de corte constitucional, a pesar del autoritarismo del sistema político que instaura, pero el diseño no llega a hacerse realidad, como tampoco lo fue la propia Constitución. En este plano teórico, las novedades previstas para el Consejo tendrían mayor influencia en épocas siguientes, pasados los efectos de la presencia de Napoleón en España; un poco, cabe decir, como sucedió con la institución homóloga en Francia tras el Imperio, que es cuando consolidaría su función e iría ganando prestigio. Cosa distinta es lo que sucede con la trayectoria real del Consejo. Si éste era una institución nominal en las postrimerías del siglo XVIII173, los acontecimientos que rodean la invasión napoleónica le otorgaron un protagonismo, aunque ciertamente modesto. Varios de sus miembros forman parte de la Junta de notables que aconseja en Bayona acerca de la nueva Constitución y otros ocupan puestos clave en el gobierno de José I174. Tras de su juramento ante éste, la insurgencia les lleva a unirse a ella y proclamar la ilegitimidad de las renuncias reales y del régimen instaurado por Napoleón. El nuevo juramento ante la Junta Central Suprema les sitúa entre las 171 Lo publicó la Gaceta de Madrid. DOCUMENTOS: 8. 172 Ver capítulo II, apartado 5.1. 173 Ver apartado 4 anterior. 174 Pedro Cevallos, Miguel de Azanza, Francisco Gil de Taboada Lemos. 56 instituciones del gobierno patriótico en formación. Por poco tiempo, como se verá en el siguiente capítulo. 12. NOMBRES A comienzos del año 1808 el Consejo de Estado, presidido todavía por el Rey Carlos IV, estaba compuesto por 31 Consejeros efectivos (esto es, sin contar los que lo eran por razón del cargo), más el Secretario. Tras de la llegada a Madrid de José I (20 de julio de 1808), pero sobre todo a su regreso a la capital una vez restablecido el control de la misma por Napoleón (diciembre), el nuevo rey se apresta a atraerse a nobles y funcionarios distinguidos, nombrándolos Consejeros de Estado. La nómina debió ascender a 43175. Como nombres a destacar elijo los que, procediendo del reinado de Carlos IV, tuvieron que enfrentarse a la dominación napoleónica y, en ocasiones de manera simultánea, a la reacción patriótica. Ofrezco un listado, seguramente no completo, de 21 de esos Consejeros y de los comportamientos que nos constan ante los sucesivos retos de presentarse al mariscal Murat y de jurar sus cargos ante el rey José I y luego ante la Junta Central Suprema176. Aun cuando las ausencias son más elocuentes que las presencias, señalo que 4 de los Consejeros coinciden en los tres actos (Bajamar, Colomera, Roca y 175 Abeberry (2004), $ 24. 176 DOCUMENTOS: 9. Los listados, de elaboración propia, proceden de las Actas, Notas y Memorias del que fue durante todo ese tiempo Secretario del Consejo, José García de León y Pizarro (ver apartado 5 anterior). Aun cuando he examinado los 53 Consejeros que relaciona Barrios ((1984), páginas 426-442), prescindo de parte de ellos, bien porque habían fallecido al llegar al trono José I o porque no constan datos más detallados de ellos o se trata de Consejeros por razón del cargo, según ese autor. Como complemento, el propio cuadro recoge los integrantes de la Junta de Gobierno constituida a la marcha de Fernando VII hacia Bayona, el primer Gobierno de José I y los primeros miembros de la Junta Central Suprema. Según es de ver, varios de esos miembros eran con anterioridad Consejeros de Estado. 57 Hormazas), uno en la presentación a Murat y el juramento ante la Junta, pero están ausentes en la jura ante José I (Astorga), otro en la presentación a Murat y el juramento ante José I (Campo Alange), uno solo en este mismo juramento (Caballero), Montarco jura por escrito ante José I y luego en persona ante la Junta, Pacheco y Córdoba juran por escrito ante José y se excusan por razones de salud en los otros dos actos; en fin, los duques de Santa Fe (Miguel de Azanza) y Frías, así como Cevallos, no juran ante José I en Madrid ya que lo habían hecho días antes en Bayona177. Las biografías detalladas de cada uno, y de otros más, explicarían esas diferencias de actitudes. De esos nombres, merecen mención más detallada tres de ellos: el marqués de Bajamar, Pedro Cevallos y José García de León y Pizarro. -MARQUÉS DE BAJAMARAsistiera o no, y Carlos IV había sido un buen ejemplo de lo primero, el rey era el Presidente del Consejo. Al más antiguo de los Consejeros se le conocía como decano, aun cuando tenía funciones más bien de carácter representativo. Tal es lo que aconteció en el período que estamos examinando con Antonio Porlier y Sopranis, marqués de Bajamar (San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, 1722Madrid, 1813). Su entrada en el Consejo de Estado es tardía, ya que durante los años anteriores sirve diversos puestos como jurista en las Indias. Es nombrado Consejero el 13 de enero de 1789, con edad ya avanzada, y en 1808 cuenta con ochenta y siete años. En su condición de decano ha de encabezar los tres actos de que antes he hecho mérito y en dos de ellos, al menos, dirigir unas palabras de salutación (a Murat y al rey José I). Alguna decisión fue más que protocolaria, ya que, al decir del propio Pizarro, respaldó a éste en su iniciativa de que el Consejo de Estado se pronunciara acerca del 177 Del último dice con ironía Pizarro que a Cevallos se desdeñó hacerlo entrar por haber ya hecho seis u ocho juramentos antes (ver texto a que corresponde la nota 109). 58 momento y forma de prestar el juramento ante José I, y así se acordó en sesión de 19 de julio de 1808178. Tras el juramento ante la Junta, Bajamar se reintegra al Consejo josefino, lo que le vale una sanción de aquella, si bien continúa como Consejero hasta su renuncia de hecho en agosto de 1812. -PEDRO CEVALLOSPedro Cevallos179 Guerra (San Felices de Buelna, Cantabria, 1764- Madrid, 1840) es un alto exponente de la supervivencia política, más de apreciar en momentos tan turbulentos como los que transcurren a partir de 1808. Casado con una prima del valido de Carlos IV Manuel Godoy, a lo que pudo deber su irrupción en la alta política, es el único que ha ejercido como Primer Ministro y Secretario de Estado de Carlos IV (13 de diciembre de 1800), de Fernando VII al abdicar en él su padre, quien pidió a aquel que le mantuviera en el cargo (marzo de 1808), de la Junta de Gobierno constituida por Fernando VII (abril de 1808), de José I (julio de 1808) y nuevamente de Fernando VII, a su regreso al trono (15 de noviembre de 1814), dimitiendo en 1816. Todavía la Reina Regente María Cristina le ofreció nuevos cargos, que declinó por edad (1833). Entre tanto, fue nombrado Consejero de Estado (30 de octubre de 1809). Fue siempre discutido y sigue siéndolo su papel durante la dominación francesa, aunque es el hecho que en septiembre de 1808 publica una obra contra Napoleón que tuvo gran repercusión en Europa: Exposición de los hechos y maquinaciones que han preparado la usurpación de la Corona de España y los medios que el emperador de los franceses ha puesto en obra para realizarla. -JOSÉ PIZARRO- 178 Ver apartado 5 anterior. 179 También: Ceballos, aunque la Gaceta de Madrid utiliza la uve. 59 El diplomático José García de León y Pizarro (Madrid 1770Madrid 1835) ocupa a justo título uno de los puestos relevantes entre los hombres del Consejo de Estado en la época que nos ocupa. Sus Memorias180, numerosas Notas que se han conservado en el Archivo Histórico Nacional y las transcripciones de actas de sesiones del Consejo de Estado, conservadas igualmente en ese Archivo, constituyen una de las fuentes más ricas y detalladas para el estudio del período. Con un largo historial diplomático (Berlín, Viena, Prusia…) y político-administrativo (Ministro de Estado en 1812, Ministro de Gobernación en el mismo año, nuevamente Ministro de Estado en 1816), es su ejercicio del cargo de Secretario del Consejo de Estado (1802-1808), prolongado después con el de Consejero, el que guarda en esta obra mayor valor testimonial, en particular si se repara en la importancia histórica del período en el que sirvió aquel. 180 La primera publicación tuvo lugar en 1894-1897, Colección de Escritores Castellanos, Madrid, tres volúmenes. He seguido la edición preparada por su descendiente Álvaro Alonso-Castrillo, marqués de Casa Pizarro, Revista de Occidente, Madrid, 1953, dos volúmenes (ver: BIBLIOGRAFÍA: Pizarro). 60 BIBLIOGRAFIA BÁSICA CONSULTADA* Cordero Torres, José María: El Consejo de Estado. Su trayectoria y perspectivas en España Fernández Sarasola, Ignacio: La primera Constitución española: el Estatuto de Bayona Quadra-Salcedo, Tomás de la: El Consejo de Estado en las Constituciones de Cádiz y Bayona * Las referencias bibliográficas completas pueden consultarse al final de esta obra en: BIBLIOGRAFÍA. 61 CAPÍTULO II: EL CONSEJO DE ESTADO DE LAS CORTES DE CÁDIZ (1808-1813) 1. MARCO POLÍTICO Y SOCIAL: DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA AL GOLPE DE ESTADO DE FERNANDO VII La invasión napoleónica en España, en lugar de concluir las tensiones sociopolíticas del período anterior, las reaviva. Los conservadores se transmutan ahora en absolutistas, defensores de los reyes Carlos IV y Fernando VII, destronados por las maniobras de Napoleón. Por su parte, los ilustrados se debaten y se dividen entre quienes ven en Napoleón la posibilidad… (de) continuar la realización de un programa de reformas que haga innecesaria la revolución y aquellos en quienes puede más el sentimiento patriótico de oposición al invasor. Los primeros son calificados como afrancesados y a los que no terminaron por pasarse a las filas de los resistentes o patriotas, que no fueron pocos, les esperó el destierro y luego el desprestigio que acompañará de por vida a los colaboracionistas181. Los ilustrados, que pasan a formar parte de los que ya se llamaban a sí mismos patriotas, encabezan no solo la resistencia ante los franceses sino, sobre todo, la creación de un nuevo sistema político. Este sector no pertenecía a los conservadores, sino que era opuesto ideológicamente a ellos, por lo que pronto pasan a conocerse como los liberales. 1.1. RESISTENCIA ESPAÑOLA FRENTE A LOS FRANCESES. LA RUPTURA INSTITUCIONAL: JUNTAS, REGENCIA Y CORTES El 20 de abril de 1808 Fernando, en quien su padre, el rey Carlos IV, había abdicado un mes antes, llega a Bayona, no sin dudas y sin que no hubieran existido ya conatos populares para impedirlo. Diez días después lo hace su padre. Al amanecer del 2 de mayo el 181 Artola (1974): páginas 7-8. 62 intento de salida obligada del Palacio Real del infante Francisco de Paula, hijo de Carlos IV, hace que se amotine una parte del pueblo de Madrid. La dura represión de Murat da pie a que la revuelta se extienda, dirigida ya por militares que se suman a la oposición popular. A partir de ahí, España entera se incendia. Secuestrados los reyes y la capital del reino en poder del invasor –en la terminología de los resistentes-, los territorios levantados comienzan a constituir instituciones que ejerzan el poder revolucionario (lo que) implica la simultánea desaparición del poder constituido… El vacío de poder resultante facilitará las iniciativas de las autoridades inferiores –alcalde de Móstoles- y la constitución de instituciones inéditas –Juntas Provinciales, Junta Central-que no vacilarán en 182 implicaba asumirlo con todas las responsabilidades que . Las instituciones que podían considerarse legítimas, la Junta de Gobierno que había dejado constituida el rey Fernando al marchar hacia Bayona, y el Consejo de Castilla, que por tradición se había convertido en la pieza clave del sistema institucional español183, intentan desesperadamente mantener la paz y apaciguar a la vez a los franceses, por lo que son las provincias las que asumen el poder a través de las Juntas Provinciales, algunas de las cuales, por razón de su mayor importancia, pasan a autodenominarse Juntas Supremas Provinciales y extienden su poder a zonas limítrofes. En los primeros días de junio la Península se encuentra gobernada de la siguiente forma. Hay dos capitanes generales –Cuesta y Palafox- que de hecho tienen todo el poder en sus respectivos territorios184, y trece Juntas Supremas, cada una de ellas con una auténtica dirección colegiada, y dependiendo de ellas existían numerosas Juntas de armamento y locales, que reconocen su autoridad. La antigua administración, cuando subsiste, ha quedado totalmente subordinada a la autoridad 182 Artola (1974): página 9. 183 Artola (1974): página 12. 184 García de la Cuesta en Valladolid y Palafox en Zaragoza. El primero se proclamó incluso Presidente de Castilla; el segundo llegó a Zaragoza desde Bayona, adonde había acompañado a Fernando VII e intentado la fuga de éste. 63 de la correspondiente Junta local o provincial… El resultado más importante que se deriva de los sucesos de mayo-junio es la traslación del poder a manos de instituciones surgidas del levantamiento popular, fenómeno al que acompaña el sentimiento generalizado de una reasunción popular de la soberanía, sentimiento… que había de tener una indudable repercusión en el inmediato planteamiento de la organización política185. Convencidos todos de la necesidad de organizar un gobierno, se constituye el 25 de septiembre la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, que tuvo que soportar no obstante resistencias y diferencias de criterio. La nueva institución, afianzado su poder, toma a su cargo la gobernación de los territorios que no estaban bajo dominio francés, dirige la guerra y, no en último término, asume las iniciativas revolucionarias al convocar las Cortes. Los avances de las tropas francesas hacia Andalucía obligan a la Junta a trasladarse, de modo sucesivo, de Aranjuez a Sevilla, a Cádiz y, al fin, a la cercana isla de León. Allí, el miembro de la Junta Lorenzo Calvo de Rozas propone el nombramiento de una Regencia. Aceptada la propuesta, el 31 de enero de 1810 se constituye un Consejo de Regencia, integrado inicialmente por cinco miembros, sustituido, según el Decreto CXXV, de 22 de enero de 1812, por una Regencia, cuyo significado político se analiza en el apartado 7 posterior. 2. LABOR LEGISLATIVA DE LAS CORTES DE CÁDIZ Podría sorprender a primera vista que los reformistas, en seguida liberales, que protagonizan el poder en el seno de la Junta Central, recurran a la recreación, más que restauración, de una institución de tan rancio abolengo como las Cortes. Pero no lo resulta tanto si se tiene en cuenta que para aquellas personas el objetivo principal es dotar a España de una Constitución y reformar su propia organización social. Tal es la propuesta que formula Calvo de Rozas 185 Artola (1974): páginas 13-14. 64 en el seno de la Junta Central el 15 de abril de 1809186; el mismo miembro que después propondría unificar el poder político en la Regencia. Lo que las Cortes medievales significaron era la secularización de las asambleas de grandes y prelados, con la entrada del tercer brazo, el de los ciudadanos, como sucedió a partir de las Cortes de León de 1188187. Era, pues, la institución que representaba en nuestra historia el máximo de participación popular, hoy diríamos que democrática, lo que venía a ser el ideal de los reformadores gaditanos. A lo largo de sus tres años de existencia (su última sesión tuvo lugar el 20 de septiembre de 1813), las autodenominadas Cortes Generales y Extraordinarias desarrollan una gigantesca labor legislativa; gigantesca no solo por la trascendencia sin precedentes de la elaboración y aprobación del texto constitucional, sino también por la promulgación de 316 Decretos y un buen número de Órdenes complementarias destinados a transformar de manera radical la sociedad española, aun cuando no lo consiguieran de hecho sino en pequeña parte. Las disposiciones adoptan la forma de Decretos y de Órdenes dado que, según recogería el artículo 142 de la Constitución, el Rey tiene la sanción de las leyes, y las Cortes habían considerado a Fernando VII ausente de facto y de iure. Excedería de los límites de esta obra analizar, siquiera de modo somero, el contenido de tan ingente labor legislativa. Me limito a hacerlo con relación a la que se refiere a aspectos institucionales, que ayudarán a completar el enfoque del nuevo Consejo de Estado que establecen las propias Cortes y que más adelante se examina con el debido detalle. La primera medida de carácter organizativo que adopta la Junta Central, el Decreto de 22 de mayo de 1809, sobre Restablecimiento y 186 … se hará una reforma en todos los ramos de la Administración que la exigiesen, consolidándola en una Constitución que, trabajada con el mayor cuidado, será presentada inmediatamente que las circunstancias lo permitiesen a la sanción de la Nación, debidamente representada. 187 Colmeiro (1883-1884), capítulo II: De los Concilios de Asturias y León. 65 convocatoria de Cortes, indica ya en su preámbulo que llegó ya el tiempo de aplicar la mano a esta grande obra y de meditar las reformas que deben hacerse en nuestra administración, asegurándolas en las leyes fundamentales de la Monarquía. Acto seguido decreta que se restablezca la representación legal y conocida de la Monarquía en sus antiguas Cortes, convocándose las primeras en todo el año próximo, o antes si las circunstancias lo permitieren. El mismo día de su constitución, 24 de septiembre de 1810, los diputados en las Cortes adoptan de inmediato una decisión que consiste nada menos que en establecer por primera vez en España la división de poderes. Acabada la instalación de las Cortes y tras un breve mensaje de la Regencia, en seguida tomó la palabra el Diputado D. Diego Muñoz Torrero y expuso cuán conveniente sería decretar que las Cortes generales y extraordinarias estaban legítimamente instaladas; que en ellas reside la soberanía; que convenía dividir los tres Poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, lo que debía mirarse como base fundamental. Acto seguido se aprueba el Decreto I, cuyo título denota las reformas y también las confirmaciones que establece en lo que se refiere a la organización fundamental del Estado: Declaración de la legítima constitución de las Cortes y de su soberanía; nuevo reconocimiento del Rey Don Fernando VII y anulación de su renuncia a la corona; división de poderes, reservándose las Cortes el legislativo; responsabilidad del ejecutivo y habilitación de la Regencia actual, con la obligación de prestar el juramento a las Cortes; fórmula de éste; confirmación interina de los tribunales, justicias y demás autoridades; inviolabilidad de los Diputados. Otras muchos Decretos de las Cortes regulan diversos aspectos institucionales. Las Cortes reciben dos Reglamentos sucesivos de organización y funcionamiento (Reglamento para el Gobierno Interior de las Cortes, de 24 de Noviembre de 1810, y Decreto CCXCIII, Reglamento para el Gobierno Interior de las Cortes, de 4 de Septiembre de 1813) y se afirma la inviolabilidad de los parlamentarios (Decreto XIII, de 28 de noviembre de 1810). La Regencia, como poder ejecutivo sui generis, es regulada en lo que 66 respecta a su organización y facultades (Decreto XXIV, Reglamento Provisional del Poder Executivo, de 16 de Enero de 1811; Decreto CXXIX, Nuevo Reglamento de la Regencia del Reyno, de 26 de Enero de 1812, y Decreto CCXLVIII, Nuevo Reglamento de la Regencia del Reyno, de 8 de Abril de 1813) y a la responsabilidad de los órganos ejecutivos en general y también de los funcionarios (Decreto LXXVI, Responsabilidad de las autoridades en cumplimiento de las órdenes superiores, de 14 de julio de 1811; Decreto CVII, Responsabilidad sobre la observancia de los Decretos de Cortes, de 11 de noviembre de 1811; Decreto CCXLIV, de 24 de marzo de 1813, de Reglas para que se haga efectiva la responsabilidad de los empleados públicos). El nuevo entramado institucional vino acompañado por algunas declaraciones de derechos que se anticiparon a la aprobación de la Constitución. Así, la libertad política de imprenta (Decreto IX, de 10 de noviembre de 1810) y la extinción de los señoríos jurisdiccionales (Decreto LXXXII, de 6 de agosto de 1811). 3. ELABORACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812 Entre las muchas singularidades de la primera Constitución genuinamente española se cuenta la de haber sido objeto de un largo período de preparación, en el que se contó con una participación no solo sin precedentes, sino que tampoco ha sido alcanzada con posterioridad. Aunque más volcada de forma progresiva en el desempeño de las funciones ejecutivas, la Junta Central, que había sido constituida el 25 de septiembre de 1808, acuerda la convocatoria de las Cortes el 22 de mayo de 1809 y crea el 8 de junio siguiente la Comisión de Cortes, que inicia sus actuaciones llevando a cabo una amplísima Consulta al país, que había sido sugerida, sobre todo, por Jovellanos y Quintana. Véase en qué términos tan extensos: para reunir las luces necesarias a tan importantes discusiones, la Junta consultará a los Consejos, Juntas superiores de las provincias, Tribunales, Ayuntamientos, Cabildos, Obispos y Universidades, y oirá a los sabios 67 y personas ilustradas188; la Comisión de Cortes pedirá y recibirá directamente las noticias, informes y dictámenes de que habla el artículo 4 del mismo Decreto (el citado antes), a los Consejos, Juntas superiores, Tribunales, Ayuntamientos, Obispos, Cabildos y Universidades del Reino y a cualquiera otras personas que juzgare conveniente…; a todos los Cuerpos civiles, eclesiásticos o literarios del Reino, y recoger de todos los archivos, bibliotecas y protocolos públicos, cuantos documentos, libros, copias o noticias necesitare para el mejor desempeño de su grave encargo; los cuales deberán remitírsele directamente sin retardación alguna. A la vista de la cantidad de propuestas y sugerencias recibidas, se crean en septiembre siete Juntas a las que la Comisión de Cortes distribuye las propuestas según materias. La Junta de Legislación, que inicia sus trabajos en octubre, tiene a su cargo considerar las modificaciones fundamentales a y introducir en la en lo que legislación dio en en llamarse general. Pero leyes los acontecimientos toman un sesgo en cierto modo inadvertido y para algunos no querido (los liberales conservadores, con Jovellanos a la cabeza) a partir del momento en que llegan a Cádiz los Diputados convocados. El cambio que se opera será el que siente los perfiles institucionales de la Constitución, cuyo debate se iniciará de inmediato. 4. PERFILES INSTITUCIONALES DE LA CONSTITUCIÓN A pesar de que las Juntas recibieron instrucciones escritas de Jovellanos, quien trató por todos los medios de configurar el proceso constituyente para impedir adquiriese un carácter revolucionario…, la actuación de las Juntas auxiliares… refleja… la importancia de las tendencias favorables a la revolución. La Junta de Legislación, encargada de elaborar el proyecto de Constitución que la Central proyectaba someter a las Cortes, se declaró a favor de un sistema 188 Punto 4 del Decreto de 22 de mayo de 1809 sobre Restablecimiento y convocatoria de Cortes. 68 político parlamentario en el que las Cortes tendrían la iniciativa legal, quedando al rey un veto suspensivo durante tres legislaturas. Simultáneamente se discutía y con mayor empeño acerca de la composición de las Cortes, enfrentándose los radicales que querían una asamblea única y Jovellanos que luchó desesperada e infructuosamente por conservar una representación específica a los privilegiados189. La creación de la Regencia (enero de 1810) supuso un parón en la preparación del proyecto de Constitución. Pero las posiciones que luego prevalecerían las había fijado la Junta de Legislación, en la que dominaban los liberales radicales: La regencia… eliminó de su consideración la convocatoria de Cortes… En estos meses el poder escapa a los elementos revolucionarios y si lo recuperan en septiembre es gracias a que la inactividad de la regencia favorece sus designios. La regencia no convocó a los grandes y obispos, ni llevó adelante la elaboración del proyecto constitucional encargado a la Comisión de Cortes. (Pero –y he aquí el hecho decisivo-)… cuando los primeros diputados electos se presentaron en Cádiz la regencia se plegará a sus exigencias facilitando la elección de suplentes, y aún tendría más trascendencia el olvido de las normas de procedimiento prescritas por la Junta Central, cuyo incumplimiento confirió a las Cortes una total libertad haciendo de ellas una asamblea constituyente, desde el momento en que en su primera sesión promulgó la soberanía nacional190. 5. EL CONSEJO PRECONSTITUCIONAL DE ESTADO EN EL DEBATE No es fácil determinar con precisión –escribe Federico Suárezla suerte y vicisitudes del Consejo de Estado desde el momento en que inicia su reinado Fernando VII (marzo de 1808) hasta que las 189 Artola (1974): página 30. 190 Artola (1974): páginas 31-32. 69 Cortes resolvieron crear un Consejo de Estado con arreglo a la Constitución (enero de 1812). Son casi cuatro años de tan movida historia que sólo (por ahora) se puede llegar apenas a sorprender algún que otro dato, alguna noticia suelta, que en el caos que siguió al 2 de mayo den alguna idea de que la institución seguía viviendo191. La mayoría de los testimonios de esos años los encontramos en José García de León y Pizarro, que es Secretario del Consejo de Estado entre 1802 y 1808 y que no se desconecta de la institución hasta caer en desgracia en 1818192. Prescindiendo de numerosos testimonios, muchos de ellos dotados de un fuerte tinte personal y hasta polémico, por Pizarro sabemos que la Regencia consultó al Consejo de Estado sobre si la convocatoria de las Cortes extraordinarias debía ser por estamentos o sin ellos. La reunión del Consejo tiene lugar los días 2 y 3 de agosto de 1810: La discusión fué muy viva; el Obispo de Orense defendió tenacísimamente los estamentos. El fiscal Sierra, jurisconsulto y humanista apreciable, expuso la cuestión en buenas razones, pero en un tono algo forense, es decir, forzado y campanudo. El Consejo estuvo por la negativa, y, en efecto, se hizo la convocatoria sin estamentos. Yo asistí como secretario a esos Consejos193. El Consejo de Estado de la época de las Cortes de Cádiz es una pieza importante del entramado institucional que las mismas establecen. Mucho más de lo que suele pensarse. El hecho de que el Consejo se constituyera antes de que finalizase el debate de la Constitución nos pone ya sobre la pista. Pero el conocimiento más completo de lo que acontece lo alcanzamos si hacemos referencia a lo que opinaron sobre ella otros órganos que se ocuparon de la misma antes de que se debatiera de modo directo al examinar los preceptos del proyecto de Constitución correspondientes. Fueron tales órganos la Junta de Legislación y las propias Cortes, estas últimas al examinar el Reglamento provisional de la Regencia y, ya dentro del debate de 191 Suárez (1971), página 20. 192 Ver los sucintos datos biográficos del mismo al final del capítulo I. 193 Pizarro (1853), páginas 132-133. 70 la Constitución, al presentarla a través del Discurso Preliminar y al analizar varios artículos del proyecto anteriores en número a los que regulaban el Consejo. Veámoslo con algún detalle. 5.1. JUNTA DE LEGISLACIÓN. ROMANILLOS (1809-1810) CUESTIONARIO DE RANZ La Junta Central, instalada el 25 de septiembre de 1808, llamó a jurar fidelidad a la religión, al rey y a la patria a los miembros del Consejo de Estado. Pero éste y los hechos que le siguieron deben examinarse en los prolegómenos del Consejo de Estado de la Constitución de Cádiz, que se examinan más adelante194. Antes de que la Comisión de Constitución creada por las Cortes iniciase sus trabajos para preparar el proyecto de Constitución, la Junta Central y, más en concreto, la Junta de Legislación, que desarrolló sus trabajos entre octubre de 1809 y enero de 1810, adopta una iniciativa de gran importancia en la que el Consejo de Estado resulta aludido, de manera indirecta, pero en un extremo que después ha de resultar fundamental. La Junta de Legislación, en efecto, encarga en octubre de 1809 a uno de sus miembros, Antonio Ranz Romanillos195, que señale cuáles de las Leyes históricas españolas tenían a su juicio el carácter de «fundamentales». Aquel hace entrega de su Nota196 a la reunión de la Junta de 10 de diciembre de 1809, señalando los diversos 194 Ver apartados 6 y 7 posteriores. 195 Hace notar De la Quadra las singulares características que concurrían en Ranz Romanillos: había participado en la elaboración de la Constitución bonapartista (agrego: Secretario de la Junta de Bayona y, como tal, el tercer firmante de aquel texto, tras las del rey José I y el Ministro Secretario de Estado, Mariano Luis de Urquijo) y, sin ser diputado, fue el único invitado a participar en las sesiones de la Comisión de Constitución, la cual tomará como base su proyecto. En lo que hace a su vinculación con el Consejo de Estado, Ranz Romanillos será Consejero en el primero que se constituya y –añado- volverá a serlo durante el Trienio Liberal (1820-1823): Quadra (1996), páginas 63-64. 196 Titulada Reunión de las Leyes Fundamentales de la Monarquía Española. 71 artículos de la legislación histórica nacional que tenían a su juicio el carácter de fundamentales por tratar de los derechos de la Nación, los derechos del Rey y los derechos de los individuos (concepto, pues, material de Constitución). Sin embargo, el propio Ranz Romanillos indica que la legislación resultaba excesivamente dispersa y confusa, de modo que una mera reforma y compilación de estas leyes traería consigo un resultado poco armónico. En consecuencia, debía procederse a realizar una nueva Constitución y así lo entendió la Junta197. Antes de presentar su Nota, Ranz Romanillos, en la sesión de 5 de noviembre, para adelantar en lo posible hacia el objeto de su instituto, presentó una serie de cuestiones preliminares que comprenden las bases de la constitución Monárquica que debe proponerse198. Una de las cuestiones que formula Ranz Romanillos es ésta: ¿El Poder Ejecutivo en lo relativo a sus facultades se ejercerá libremente o estará sujeto a obrar con Consejo? Lo que suscita de De la Quadra el siguiente comentario: El planteamiento de tal cuestión en esa forma pone de relieve que el tema de la existencia de un Consejo como sujeción del Poder Ejecutivo estaba presente desde antes de la reunión de las Cortes y en tiempo todavía de la Junta Central199. 197 Véase el crucial Acuerdo de la Junta de 5 de noviembre de 1809 a la vista del planteamiento de Ranz Romanillos: Asimismo acordó se extendiese por acta haber la Junta resuelto en la presente sesión adoptar por máxima fundamental del sistema de reforma que deba establecerse, que no habrá en adelante sino una Constitución única y uniforme para todos los Dominios que comprende la Monarquía Española, cesando desde el momento de su sanción todos los fueros particulares de Provincias y Reinos que hacían varia y desigual la forma del anterior gobierno. (Actas Legislación (2009), Acuerdo de 5 de noviembre de 1809). 198 Actas Legislación (2009), Acuerdo de 5 de noviembre de 1809. 199 Quadra (1996), página 63. 72 5.2. REGLAMENTO PROVISIONAL DEL PODER EJECUTIVO. DEBATE SOBRE LA PROVISIÓN DE EMPLEOS (1811) A finales de 1810 las Cortes consideran necesario proveer un Reglamento que regule las facultades del Consejo de Regencia, que había sido establecido el mes de enero anterior. Dicho Reglamento, titulado provisional del poder ejecutivo, se aprueba por el Decreto XXIV, de 16 de enero de 1811. Pues bien, al tratar de la intervención de las antiguas Cámaras, en particular la que existía en el Consejo de Castilla, en la designación de los empleos civiles, especialmente los judiciales, se suscita un amplio debate, al final del cual Agustín de Argüelles defiende el proyecto, aun reconociendo que es provisional, a favor de esa intervención, porque de ser las Cortes sería negocio interminable… Las Cortes se transformarían en Tribunal de Justicia200. En todo caso –concluye De la Quadra- la cuestión interesa, a los efectos del Consejo de Estado, porque, finalmente, en sustitución de esas antiguas atribuciones de las Cámaras, cuando se esté debatiendo el texto de la Constitución, será el Consejo de Estado el que tenga intervención en la proposición de ternas para la provisión de los empleos judiciales (art.237) o para suspender a los magistrados (art. 253), que son los que preocupan especialmente a Argüelles… Como se ve, esos argumentos preconstitucionales van preparando los espíritus para el debate sobre las funciones del Consejo de Estado…, como límite y freno a la actuación del poder ejecutivo201. 200 Diario de Sesiones, página 216. 201 Quadra (1996), páginas 67-68. 73 6. EL CONSEJO DE ESTADO EN EL DEBATE DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y EN EL DISCURSO PRELIMINAR (1811) A resultas de varias propuestas de diputados (Mejía Lequerica, Oliveros, Muñoz Torrero, Espiga y Gadea202) para dar un paso adelante en la efectiva preparación del texto constitucional, las Cortes aprueban la creación de la Comisión de Constitución que, a la vista de los informes de la Consulta al país203, prepare un proyecto de Constitución. El 23 de diciembre de 1810 se nombran los miembros. La Comisión comienza sus trabajos el 2 de marzo de 1811 y los va entregando por partes. La parte primera comprende los títulos I a IV, se entrega el 16 de agosto, se lee al día siguiente y se debate entre el 25 de agosto y el 16 de octubre204. La parte segunda incluye sólo el título V, se entrega el 5 de noviembre, se lee al día siguiente y se debate entre el 15 de noviembre y el 13 de diciembre. La parte tercera comprende los títulos VI a X, se entrega el 24 de diciembre, se lee el 26 y se debate entre el 10 y el 23 de enero de 1812. Los trabajos de la Comisión de Constitución no figuran en Diarios de Sesiones, sino que han sido documentados en Actas205, que contienen versiones muy resumidas de las deliberaciones. De la Quadra, que ha estudiado con atención los trabajos de esa Comisión con relación al Consejo de Estado, observa que en la sesión del 28 de junio de 1811 es cuando por primera vez aparece en las discusiones de la citada Comisión una referencia al Consejo de Estado; y no deja de ser significativo que sea a propósito del artículo 11 del borrador –relativo a la sanción real de las leyes- cuando se recoja en las actas que se acordó <suspender por ahora la cláusula que proponía la 202 Ver nota biográfica al final del capítulo. 203 Ver apartado 3 anterior. 204 Salvo el Capítulo II del Título V, De la sucesión a la Corona, que se lee en sesión secreta de 24 de julio de 1811. Se discute hasta el 28 de febrero de 1812, igualmente en sesiones secretas. En sesión pública de 17 de marzo de 1812 se da cuenta de su aprobación: Alguacil (1987), página 2, a quien sigo en los datos sobre elaboración y aprobación del proyecto de Constitución. 205 Suárez Verdeguer (coord.) (1976). 74 fracción de la Comisión de que el Rey haya de dar o negar la sanción a consulta del Consejo de Estado, hasta que llegue el caso de acordar lo conveniente sobre el Consejo de Estado y su formación>. Aparece aquí, por primera vez, la idea de someter la facultad de sancionar las leyes a la restricción de la consulta al Consejo de Estado206. El acuerdo a que se refiere el acta de la Comisión de 28 de junio de 1811 se adoptaría en la sesión de 2 de agosto, al tratar ya del Consejo de Estado y, más en concreto, de la obligación del Rey de oír su dictamen. Lo examino en el apartado siguiente, dentro del análisis del debate en el plenario de las Cortes. Al hilo de las entregas por partes que hace la Comisión del proyecto de Constitución a las Cortes, se va entregando asimismo el famoso Discurso preliminar, debido en su mayor parte a Agustín de Argüelles, factótum de la defensa del proyecto en su conjunto ante las Cortes207. En ese largo discurso, que ocupa ciento veinte páginas en la versión que imprimió la Imprenta Nacional después de que Argüelles lo leyera a lo largo de la sesión inicial de 18 de agosto de 1811, hay apenas tres208 dedicadas al Consejo de Estado209. Las referencias a esta institución no resultan sustanciales, aunque ponen sobre la pista, siquiera sea por la vía de la excusatio, de la percepción que los propios constituyentes –o al menos los miembros de la Comisión redactora de la Constitución- tenían sobre el sentido de la Institución210. Cuatro son esas referencias. La primera, a las finalidades del Consejo de Estado, que son varias: Para dar al Gobierno el caracter de estabilidad, prudencia y sistema que se requiere; para hacer que los negocios se dirijan por principios fixos y conocidos, y para proporcionar que el Estado pueda 206 Quadra (1996), página 47. 207 Ver nota biográfica al final del capítulo. 208 Páginas 53 a 55, aunque de la primera y de la última el tema del Consejo de Estado solo ocupa la mitad. 209 DOCUMENTOS: 10. 210 Quadra (1996), página 47. 75 en adelante ser conducido, por decirlo así, por máxîmas, y no por ideas aisladas de cada uno de los Secretarios del Despacho, que ademas de poder ser equivocadas, necesariamente son variables á causa de la amovilidad á que estan sujetos los ministros, se ha planteado un Consejo de Estado compuesto de proporcionado número de individuos. Subrayemos la visión del Consejo como un coordinador de los Secretarios de Despacho, en definitiva del poder ejecutivo; visión ciertamente extraña, pero que tendrá relevancia cuando en enero de 1812 se decida la creación del Consejo con anticipación a que se apruebe la Constitución211. La segunda referencia, a las funciones del Consejo, que habrán de limitarse a lo gubernativo, separado éste claramente de la función judicial: En él se habrá de refundir el conocimiento de los negocios gubernativos que andaban antes repartidos entre los tribunales supremos de la corte con grande menoscabo del augusto cargo de administrar justicia, de cuyo santo ministerio no deben ser en ningun caso distraidos determinar con los magistrados; toda y escrupulosidad, porque y tambien conservar conviene enteramente separadas las facultades propias y características de la autoridad judicial. Tercera referencia, a la composición del Consejo: Para dar consideración y decoro á tan señalada reunion habrá en ella algunos individuos del clero y de la nobleza, cuyo número fijo evitará que con el tiempo se introduzcan abusos perjudiciales al objeto de su instituto; é igualmente otro suficiente de naturales de ultramar, para que de este modo se estreche mas y mas nuestra fraternal union, pueda tener el Gobierno prontos para cualquier resolucion todas las luces y conocimientos de que necesite, y aquellos felices paises el consuelo de aproximarse por este nuevo medio al centro de la autoridad y de la madre patria. Cuarta y última referencia, al régimen de nombramiento de los Consejeros: Para que la moderación, pureza y desprendimiento que 211 Ver apartado 7 posterior. 76 deben formar el caracter público de un representante de la Nacion no peligren al tiempo de formar las listas de los individuos que se hayan de proponer al Rey para Consejeros de Estado, no podrá elegirse á ningun diputado de las Córtes, que hacen el nombramiento. La propuesta de los individuos del Consejo hecha al Rey por las Córtes tiene por objeto dar á esta institución caracter nacional; de este modo la Nacion no verá en el Consejo un senado temible por su orígen, ni independencia: tendrá seguridad de no contar entre sus individuos personas desafectas á los intereses de la patria; y el Rey, quedando en libertad de elegir de cada tres uno, no se verá obligado á tomar consejo de súbditos que le sean desagradables. Y, por fin, la no remoción de los Consejeros: Ultimamente la seguridad de no poder ser removidos de su encargo sin causa justificada los individuos del Consejo de Estado, afianza la independencia de sus deliberaciones, en que tanto puede influir el temor de una separación violenta ó poco decorosa. 7. EL DEBATE CONSTITUCIONAL (1811-1812) El Consejo de Estado se regula en el capítulo VII del título IV, que se denomina Del Rey, y comprende los artículos 231 a 241. El debate tiene lugar en las sesiones de 27 y 29 a 31 de octubre de 1811, con adiciones concretas en las sesiones de 1, 2 y 6 de noviembre, así como de 18 de febrero de 1812. El texto aprobado tiene pocas variaciones con el presentado por la Comisión de Constitución, hábilmente defendido por Argüelles212. Las discusiones se centran en el número y condiciones que han de reunir los Consejeros, lo que se explica si se tiene en cuenta que de los once artículos que regulan el Consejo de Estado nada menos que ocho se refieren a los Consejeros y solo dos a las competencias o funciones, destinado el restante a prever la aprobación del Reglamento del Consejo. Pero con anterioridad a la del articulado se produce un debate interesante acerca de la utilidad de crear el Consejo. 212 DOCUMENTOS: 11. (El cuadro lo he tomado de: Alguacil (1987)). 77 7.1. LA EXISTENCIA DE UN CONSEJO DE ESTADO El debate del capítulo sobre el Consejo de Estado se inicia con la lectura del artículo 230 del proyecto, que fija en cuarenta el número de componentes del mismo. Pero a este propósito varios diputados plantean de antemano el sentido que tenga la creación de la institución. Castelló avanza que no me opongo al establecimiento del Consejo de Estado, aunque sí al número de sus miembros y a las atribuciones que se le confieren213. Como otros diputados se centrasen en el tema del número, Castillo dice que, para no dilatar más la cuestión, lo primero que se ha de resolver es si habrá un Consejo de Estado, y luego qué número de individuos y que atribuciones habrá de tener. Espiga apoya este orden de proceder y se pronuncia a favor: yo no puedo dejar de hacer presente a V. M. las poderosas razones que ha tenido la comisión para establecerle como uno de los cuerpos en la Constitución que han de influir con sus luces, experiencia y sabiduría en las justas y acertadas providencias que deben preparar y sostener la prosperidad nacional… La comisión ha creido indispensable establecer cerca del Rey que no solo ilustre la dificultad, complicación y oscuridad de los negocios, sino que contenga la arbitrariedad, y haga inútiles todos los esfuerzos de los lisonjeros que por desgracia rodean siempre al Trono, y ha formado un Consejo de Estado, en donde se reunan todas las luces de la Nacion, que sea el resultado de la experiencia, el depósito de la sabiduría, y de donde salga la brillante antorcha que ha de dirigir al Rey en la difícil marcha del Gobierno. Tras de un detallado examen histórico, Espiga concluye: ¿Puede dudarse que se ha respetado como un astro benéfico que derramaba sus luces sobre todos los ramos del Gobierno? Cuando se observa que en el órden, la justicia y la prosperidad siguieron siempre la línea paralela de la consideración que mereció á los Reyes el Consejo de Estado, ¿se discutirá ni un momento que éste debe ser 213 Diario de Sesiones, página 2158. 78 un cuerpo constitucional? Cuando se ve que en todos tiempos ha sido el blanco de los tiros de los Ministros, ¿no es éste un testimonio bien cierto de que solo él puede contener la arbitrariedad ministerial? No dude V. M. un instante de su establecimiento: él solo podrá ilustrar á los Reyes para que no sean jamás sorprendidos por la seducción de los privados, y él solo podrá descubrir los caminos tortuosos por donde se les hace marchar hasta llegar á la ruina de la Nacion214. Tras de una intervención de tanto fuste, se aprobó que hubiese un Consejo de Estado215 y se levantó la sesión del 27 de octubre, la primera dedicada a debatir la regulación del Consejo de Estado. En sesiones posteriores, en particular cuando se discute el número de Consejeros, diversos diputados tendrán ocasión de pronunciarse de nuevo sobre la conveniencia de que exista el Consejo de Estado, los más a favor. Entre ellos tiene especial relevancia la intervención del conde de Toreno, que se produce en la sesión del 29 de octubre, que es la que sigue en este punto a la del 27216. Para asentar su propuesta de que el número de Consejeros se reduzca de manera importante, comienza por afirmar que he aprobado y apruebo el Consejo de Estado, porque debiendo el Rey tener un Consejo, no mejor forma puede dársele que haciéndole emanar de las Córtes, ó siendo elegido á propuesta suya217. Otros diputados, por el contrario, lo consideran innecesario bien porque la necesidad de ahorrar gastos del Tesoro les hacía preferir la supresión de una institución que, como decía Terrero, <yo no sé por qué, ni para qué> había de existir, o bien, como era opinión de Castillo, porque las facultades de proposición de ternas al rey para el nombramiento de beneficiarios 214 Diario de Sesiones, páginas 2159 a 2161. 215 Diario de Sesiones, página 2161. 216 Ver datos biográficos al final del capítulo. 217 Diario de Sesiones, página 2170. 79 eclesiásticos y jueces sería mejor residenciarla en la Diputación permanente de las Cortes218. 7.2. LOS CONSEJEROS La importancia que los diputados atribuyen al número y a la condición de los Consejeros se explica si se tiene en cuenta que lo que está en juego es nada menos que el mantenimiento o la ruptura con la composición estamental del Consejo. El proyecto propone un número elevado (quarenta individuos)219 y mantiene la composición estamental: cuatro eclesiásticos, cuatro Grandes de España. Los treinta y dos restantes, sin embargo, proceden de la nueva nobleza de los altos funcionarios: diplomáticos, militares, funcionarios que desempeñan funciones económicas, magistrados. Se establece, por último, una exigencia importante: que doce, al menos, de los Consejeros sean de las provincias de Ultramar (proyecto) o, más precisamente, nacidos en las provincias de Ultramar, según al final se aprueba220. Son bastantes los diputados a quienes el número de cuarenta parece excesivo, pero Argüelles, aun cuando lo reconoce, hace prevalecer el criterio de la Comisión redactora aduciendo tres razones. La primera, que el número de los miembros de las Salas de los Consejos que proponían las ternas era igual o incluso mayor. La segunda es más de fondo: un número elevado de miembros conviene mejor a un órgano como el Consejo, concebido al modo senatorial para corregir la impetuosidad de la Asamblea legislativa. La tercera razón es pragmática, basada en que este Consejo ha de despachar todos los negocios que hasta ahora han corrido por diferentes tribunales, especialmente por el Consejo Real221. Pero, como hace 218 Tomás y Valiente (1995), página 15. 219 Artículo 230. Véase: DOCUMENTOS: 11. 220 Artículo 231. Véase: DOCUMENTOS: 11. 221 Diario de Sesiones, página 2158. 80 notar De la Quadra, la tercera razón incorpora algo que no se corresponde estrictamente con el texto propuesto en cuanto a las funciones del Consejo de Estado222, lo que se demuestra, como veremos en el apartado siguiente, con los términos en que se aprueba el artículo 236 y los del debate que previamente tuvo lugar a este propósito. Pasado el escollo del número (artículo 231 del texto constitucional), el debate vuelve a encenderse al tratar del origen y de las condiciones de los Consejeros. Las pequeñas variaciones del texto aprobado (artículo 232) no reflejan la importancia de las discusiones habidas. Tras de diversas propuestas concretas, como la de aumentar el número de los eclesiásticos, sustituir la mención de las carreras por la de los sugetos que las desempeñen y las cualidades personales de éstos, o pedir que el número fuera igual entre los ciudadanos de la Península y de Ultramar, puede decirse, con Tomás y Valiente, que el calado teórico de las propuestas de reformas al proyecto es poco profundo y de escaso interés hasta que el diputado Gordillo plantea, con lógica política irrefutable desde los principios liberales, su firme oposición a las cuotas estamentales a favor del clero y asimismo a cualquier tipo de distribución territorial. De la intervención de Gordillo dice Tomás y Valiente que pocos textos hay en el Diario de Sesiones de las Cortes gaditanas en los que se exprese con mayor candor racionalista la convicción en la unidad de la Nación a ambas orillas del Atlántico. Ese es el concepto de Nación que subyace en el artículo primero de la Constitución, y he aquí a un diputado, canario por más señas…, que se lo ha tomado al pie de la letra. Por la Comisión toma la palabra, como de costumbre, Argüelles, quien, con la habilidad que le caracteriza, refuta las propuestas más concretas, pero guarda el más completo silencio respecto a la argumentación antiestamental del Diputado Gordillo y a sus razones sobre la inconsecuencia de tomar en consideración cualquier criterio de distribución territorial, habida cuenta de la unidad de la Monarquía. A eso no contesta Argüelles. Y no lo hace porque sabe que Gordillo tiene razón y que él, Argüelles, no puede contradecirse a 222 Quadra (1996), página 69. 81 sí mismo. La concesión de cupos fijos a nobles y eclesiásticos era una medida de estrategia para no romper todavía una cuerda tirante que los liberales pretendieron siempre tensar, pero no demasiado, hasta que, por lo menos, se aprobara la Constitución223. El último de los puntos que dio lugar a algún mayor debate a propósito de los componentes del Consejo fue el relativo a su inamovilidad, sometida a la garantía máxima del Tribunal Supremo de Justicia, que el proyecto preveía y que no varió en el texto aprobado (artículo 239). El combativo diputado Gordillo ataca la inamovilidad con argumentos idealistas, aludiendo a lo conveniente que sería para el pueblo la movilidad porque salta a la vista la conveniencia de que todos los individuos del Estado que reúnen el talento, los conocimientos, la probidad y el patriotismo tengan una opción inmediata a puestos tan elevados, como porque circulando éstos en un espacio de tiempo determinado, se generalizará el estímulo del mérito y la virtud, y los amantes de la gloria se empeñarán en adquirir las relevantes cualidades que los hagan dignos de obtenerlos. La réplica del diputado Gallego es bastante más pragmática y por ello prevaleció. Reconoce que el argumento de Gordillo es fuerte y titubea sopesando razones en pro y en contra, pero se inclina por la defensa de la perpetuidad, aunque no, como hubiera sido de esperar, esgrimiendo el sólido argumento de que la perpetuidad favorece la independencia de criterio, sino el mucho más débil, egoísta y tal vez esperanzado de que es justo que <en todas las carreras haya ciertos destinos superiores en honor y descanso a que aspiren los que las profesan>224. 223 Tomás y Valiente (1995), páginas 18-20. 224 Tomás y Valiente (1995), página 21. Las citas de las intervenciones de Gordillo y Gallego en: Diario de Sesiones, páginas 2188-2189. 82 7.3. LAS FUNCIONES Como ya he señalado, de los once artículos que la Constitución dedica al Consejo de Estado, ocho se refieren a los Consejeros y solo dos a las competencias o funciones, destinado el restante a prever la aprobación del Reglamento del Consejo. En seguida veremos que este hecho no ha pasado inadvertido a los estudiosos y que ello da pie para extraer consecuencias que a primera vista pasan inadvertidas. El artículo 236 de la Constitución establece que: El Consejo de Estado es el único consejo del Rey, que oirá su dictamen en los asuntos graves gubernativos, señaladamente para dar ó negar la sanción á las leyes, declarar la guerra, y hacer los tratados. Y el artículo 237 dice que: Pertenecerá a este Consejo hacer al Rey la propuesta de ternas para la presentación de todos los beneficios eclesiásticos, y para la provisión de las plazas de judicatura225. Son funciones de contenido dispar, pero en todo caso, cuando todavía no se ha extinguido la monarquía absoluta, de enorme importancia. En todas ellas el Consejo de Estado aparece como una de las piezas clave para afirmar la naciente concepción de un régimen político sustantivamente opuesto a aquella. De tales funciones, las que al final atribuye el artículo 236 establecen limitaciones al Rey en relación con el poder legislativo, mientras que las del artículo 237 establecen limitaciones, también al Rey, en relación con el poder ejecutivo. Las primeras son, a nuestro juicio, las que mejor contribuyen a explicar la razón de ser del Consejo de Estado en Cádiz y, especialmente, su rango y posición en el conjunto de las Instituciones del Estado226. Diré, para completar esta referencia genérica a las funciones, que la expresión asuntos graves, a la que las Cortes agregaron el calificativo de gubernativos, no se concretará hasta que se apruebe el 225 Las dos palabras en negritas fueron añadidos al proyecto en el debate del Pleno. Véase: DOCUMENTO 11. 226 Quadra (1996), página 61. 83 Reglamento del Consejo de Estado de 8 de junio de 1812, que luego será objeto de examen227. 7.3.1. LA SANCIÓN DE LAS LEYES El que el Rey quede obligado a oír al Consejo de Estado para dar ó negar la sanción á las leyes228 es, de lejos, la atribución más relevante. De la Quadra lo ha analizado con particular extensión. De su trabajo traigo aquí uno de los pasajes más relevantes229: La sanción de las leyes, con lo que suponía de participación en la potestad legislativa, era… una de las preocupaciones de los redactores del proyecto de Constitución. Preocupación que se manifiesta en las fórmulas para limitar el uso y consecuencias de una posible negativa del Rey a sancionar las leyes con lo que ello implicaba de conflicto con la representación de la Nación. Por eso, para empezar, se le obliga al Rey a motivar las razones de la negativa a sancionar una ley en una exposición que debería acompañar al texto devuelto a las Cortes. Es… en esta exposición donde juega un papel relevante el dictamen del Consejo de Estado que, aunque no vinculante, sí podían pensar los constituyentes que podía ser condicionante de la decisión real. Claro que también podía servirle de apoyo en sus negativas a sancionar las leyes, lo que comportaría un enfrentamiento con la representación nacional. Por aquí aparece el sentido que puede tener la referencia a una segunda Cámara o Senado que se contiene en el discurso preliminar; pero ese riesgo se entiende conjurado en el propio Discurso por la forma de designar los miembros integrantes de ese Consejo a propuesta de las propias Cortes…, ya que de alguna manera –a través de la 227 Ver apartado 13. 228 Artículo 236 de la Constitución, que no se alteró en este punto con relación al proyecto (artículo 235) (Véase: DOCUMENTO 11). 229 La exposición se contiene en las páginas 47 a 53, aunque la tesis de que el Consejo de Estado se concibe en Cádiz como un instrumento de las Cortes para limitar las prerrogativas del Rey está presente a todo lo largo del estudio: Quadra (1996). 84 participación de las Cortes en las ternas de las que han de salir los Consejeros de Estado- representación de la Nación detrás 230 del Consejo está la propia . 7.3.2. LAS TERNAS PARA EFECTUAR CIERTOS NOMBRAMIENTOS El artículo 237 atribuye otras competencias al Consejo de Estado: hacer al Rey la propuesta de ternas para la presentación de todos los beneficios eclesiásticos, y para la provisión de las plazas de judicatura. Es ésta una competencia que, a diferencia de la de la sanción de las leyes y las restantes del artículo anterior, que se refieren a las relaciones del Rey con el poder legislativo, pretende, como antes he señalado, limitar las prerrogativas del Rey en relación con el poder ejecutivo. Se trata –dice Tomás y Valiente- de otro de los problemas que obsesionaron a los liberales de Cádiz: la lealtad de los empleados públicos, y en especial de los jueces, a la Constitución. Las facultades 4ª y 6ª del art. 171 de la Constitución otorgaba(n) al rey el nombramiento de todos los jueces y magistrados y la presentación de todos los obispos y dignidades eclesiásticas, pero en ambos casos "a propuesta del Consejo de Estado", disposición que se repite, más detallada, en el art. 237… El Rey tiene la decisión, pero el Consejo tiene la llave: la terna. Quien propone, limita y en último término dispone, puesto que excluye, eliminando a quienes considere "non gratos". No se olvide que el Consejo, aun siendo nominalmente "del Rey", es obra de las Cortes, autoras de la terna para cada vacante, y que el Rey no podía deponer a <sus> consejeros, pues el art. 239 disponía que los consejeros no podrían "ser removidos sin causa justificada ante el Tribunal Supremo de Justicia", un Tribunal cuyos miembros debían su condición de magistrados a la libre propuesta del propio Consejo231. 230 Quadra (1996), páginas 47-48. 231 Tomás y Valiente (1995), página 14. 85 Si, según acabo de citar, el tema de la lealtad a la Constitución de los empleados públicos y, en particular, de los jueces, era otro de los problemas que obsesionaron a los liberales de Cádiz, tanto o más cabría decir de un tema distinto que subyace a aquel, dándole una dimensión aún más trascendente: el de la limitación del despotismo ministerial por la intervención de las antiguas Cámaras en la provisión de los empleos civiles, a lo que me he referido en el apartado 5.2. 8. CREACIÓN ANTICIPADA DEL CONSEJO DE ESTADO (1812) Veamos la sucesión de fechas: - 21 de enero de 1812: el Decreto CXXIV aprueba la Creación del nuevo Consejo de Estado232. - 22 de enero de 1812: el Decreto CXXV aprueba la Creación de la Regencia del reyno. - 22 de enero de 1812: el Decreto CXXVI nombra Consejeros de Estado a los miembros del Consejo interino de Regencia233, sustituido por la Regencia establecida por el Decreto anterior. - 26 de enero de 1812: el Decreto CXXX suprime el anterior Consejo de Estado234. - 20 de febrero de 1812: el Decreto CXXXV procede al nombramiento de los Consejeros de Estado235. 232 DOCUMENTOS: 12. 233 DOCUMENTOS: 13. 234 DOCUMENTOS: 14. La Junta Central había ordenado por Decreto de 25 de junio de 1809 refundir todos los Consejos en uno, llamado Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias, aunque no menciona entre los refundidos al Consejo de Estado. 235 DOCUMENTOS: 15. 86 Cuando se decide crear el nuevo Consejo de Estado, faltan cincuenta y dos días para que se apruebe la Constitución, aun cuando los artículos referentes al Consejo ya lo habían fundamentalmente a finales del mes de octubre anterior 236 sido, . ¿Tiene algún sentido esta precipitación de los constituyentes? Vamos a ver que sí… y porqué esta creación fue prematura, como la ha calificado algún autor a quien citaré en seguida a este propósito. Las llamadas Actas de las sesiones secretas de las propias Cortes nos dan algunas pistas, aunque no todo lo claras que sería de desear. Lo que resulta indudable al consultar aquellas es que la creación del Consejo de Estado se une de manera íntima a la creación de la nueva Regencia. En la sesión secreta de 17 de enero de 1812 continúa el debate, iniciado el 14 anterior, sobre las medidas convenientes á facilitar la elección de Regentes y, precisamente como último punto o artículo, se propone y aprueba lo siguiente: Art. 12. La elección del Consejo de Estado deberá hacerse inmediatamente que se verifique la de Regentes237. Tras de que el día 21 se aprobase el Decreto sobre Creación del nuevo Consejo de Estado238, en la sesión pública del día siguiente se da lectura del mismo, sin ninguna explicación, y asimismo del Decreto que le sigue, por el que se nombran Consejeros de Estado a los tres miembros del Consejo interino de Regencia que acaban de cesar al haberse creado la nueva Regencia239. En la sesión secreta del día 24 el diputado Rafael de Sufriategui presenta una proposición en la que pide que a la mayor brevedad se proceda á tratar sobre el nombramiento de los indivíduos que han componer el Consejo de Estado y Tribunal de Justicia. La propuesta se acepta de manera implícita al señalarse el siguiente día 236 Ver apartado 6 anterior. 237 DOCUMENTOS: 16. 238 Véase: DOCUMENTOS: 12. 239 DOCUMENTOS: 17. La sesión se había iniciado el día 21, continuando el 22. 87 27 para empezar á tratar del nombramiento de consejeros de Estado240. El ciclo se cierra con lo que consta en el acta de la sesión secreta del día 25, en la que la Comisión elegida para proceder al nombramiento de los Consejeros de Estado concreta su dictamen en una serie de medidas, entre la que figura la 11, que dice así: A la elección de estos indivíduos deberá preceder un decreto, en el que se exprese que queda suprimido el anterior Consejo de Estado. Aprobadas las medidas el señor Polo, en nombre de la Comisión, presentó una minuta del decreto…; cuya minuta fue aprobada, y se mandó leer en la sesión pública del siguiente día 26241. 8.1. FUNCIÓN COMPENSATORIA DEL NUEVO CONSEJO DE ESTADO En un lúcido ensayo, que anunciaba otro más extenso que no tuvo lugar, Tomás y Valiente ofrece una explicación atractiva de los hechos expuestos aquí con mayor detalle. En fase muy avanzada de la aprobación del texto de la Constitución, las Cortes decidieron, de manera que podría calificarse de poco ortodoxa, crear el Consejo de Estado "conforme en cuanto las circunstancias lo permiten, a la Constitución que se está acabando de sancionar"… Tan importantes eran ambas instituciones (se refiere a la Regencia y al Consejo de Estado) que las Cortes no quisieron esperar a su nacimiento ex Constitutione, sino que llevaron a cabo una especie de cesárea o parto prematuro. Pocos días después, procedieron al nombramiento de los consejeros de Estado… Con él se quiso compensar algunas de las frustraciones acumuladas a lo largo del proceso constituyente, de modo especial, dos, ambas relacionadas con la composición de las Cortes aunque cada una de ellas en un sentido distinto. 240 DOCUMENTOS: 18. 241 DOCUMENTOS: 19. 88 Uno de los Decretos preconstitucionales, de la mayor importancia y que gravitó como un condicionante incómodo en la génesis de la Constitución, fue el aprobado el 15 de octubre de 1810 bajo el título de "igualdad de derechos entre los españoles europeos y ultramarinos", en cuyo texto se declaraba que los dominios españoles de ambos hemisferios "forman una sola y misma monarquía, una misma y sola nación y una sola familia", razón por la cual los "originarios" de los dominios ultramarinos "son iguales en derechos a los de esta península". Cuando llegaron a Cádiz los diputados de Ultramar, elegidos por cierto a través de un sistema diferente al aplicado aquí en ejecución de la Instrucción de la Junta Central de enero de 1810, hicieron ver en sucesivas y reiteradas intervenciones antes y durante el debate constitucional que lo dispuesto en el Decreto V debía interpretarse en el sentido de reconocer "igual representación" a la población peninsular que a la americana, esto es, que se debía proceder de inmediato a elegir diputados americanos a razón de uno por cada cincuenta mil habitantes de aquellos territorios. Es claro que esa pretensión, de prosperar, habría supuesto, por un lado un trastorno en el proceso constituyente, que hubiera debido suspenderse hasta tanto vinieran de América los nuevos diputados, y por otro lado una alteración sustancial en la composición de las Cortes generales y extraordinarias, esto es, nacionales y constituyentes, que habrían resultado cuantitativamente dominadas por los diputados españoles-americanos. La batalla que se libró fue dura y duradera, al final prosperó la tesis defendida con especial énfasis por Argüelles, según la cual la igualdad de representación se posponía para momentos postconstitucionales y en modo alguno habría de reflejarse en las Cortes constituyentes, ni paralizar el proceso de discusión y aprobación de la Constitución. Pues bien, a mi entender en la composición del Consejo de Estado se pretendió compensar de algún modo la derrota de los diputados americanos, ya que desde el texto del Proyecto de Constitución, y, desde luego, en el artículo 232 de la misma finalmente aprobado, se dispuso que de los cuarenta individuos del Consejo de Estado, "doce a lo menos serán nacidos en las provincias de Ultramar". La composición del Consejo no tenía por qué guardar relación con el 89 doble parámetro población-territorio, pero aunque se quisiera de algún modo tener en consideración esa distribución, lo cierto es que habida cuenta de que para ser consejero de Estado había que ser ciudadano (art. 231), y de que la mayoría de la población ultramarina estaba compuesta por españoles no ciudadanos, la reserva de un mínimo ("a lo menos") de doce plazas entre cuarenta consejeros para ciudadanos nacidos en Ultramar significaba una elevada cuota fija para la población americana. Esta proporción se mantuvo también en la composición preconstitucional del Consejo según el ya citado Decreto de 21 de enero de 1812, en el cual de los veinte consejeros que entonces se fijan de manera provisional para el Consejo, se dispone que seis a lo menos sean "naturales de las provincias de Ultramar". La otra compensación que a mi juicio se contiene en la compleja composición del Consejo de Estado está en relación con el gran dilema de la naturaleza de las Cortes. No hace falta recordar aquí la polémica acerca de la estructura de las Cortes de Cádiz, resuelta por fin, aunque de manera no muy clara, en favor de una elección "popular" (como decía Argüelles), esto es, con olvido de la estructura estamental de las Cortes del Antiguo Régimen. Pero a la hora de discutir los artículos de la Constitución referentes a la composición de las Cortes, volvió a plantearse el debate a favor y en contra de las Cortes estamentales. No podía a aquellas alturas del mes de septiembre de 1811, que es cuando se discuten los arts. 27 y siguientes de la Constitución, resolverse el problema más que de acuerdo con la estructura que las Cortes deliberantes tenían. Inguanzo y Borrull, principales defensores de la tesis reaccionaria, fueron derrotados. Y es a esa derrota a la que se trata de poner algún consuelo, si se me permite la frívola expresión, cuando, un mes después, las Cortes deliberan sobre la composición del Consejo de Estado. En efecto, el art. 232 dispone que de los cuarenta miembros del Consejo, y al margen de la distribución territorial ya estudiada, cuatro hayan de ser eclesiásticos, dos de ellos obispos; y otros cuatro, Grandes de España. Presencia estamental en un órgano consultivo que, como se va viendo, respondía a exigencias diversas, 90 entre las cuales hay que incluir la de cumplir las veces de lo que no era242. 9. POLÉMICA SOBRE LAS ATRIBUCIONES EN EL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ESTADO DE 8 DE JUNIO DE 1812 Las prisas en poner en marcha el Consejo de Estado se manifiestan también después de su creación hasta que la institución dispusiera de un reglamento que deba regir para su gobierno interior y tomaran posesión los Consejeros. Nada más concluir el procedimiento de elección de estos, el 19 de febrero de 1812 las Cortes aprueban el proyecto de Decreto que, con fecha del día siguiente, procede a los nombramientos243. Pues bien, el mismo día deciden remitir al Gobierno una órden, reducida á que con el fin de que se instalase á la mayor brevedad el Consejo de Estado, los individuos nombrados que haya en esta ciudad se reunan privadamente, y procedan á formar el reglamento que deba regir para su gobierno interior, con arreglo á los artículos aprobados de la Constitución, y demás decretos del Congreso nacional, pasándolo despues á la Regencia para que esta le remita á la aprobacion de las Córtes, con la cual se comunicará á dichos individuos el día en que deban presentarse á prestar el juramento prescrito244. Sin embargo, las incidencias en la tramitación de este proyecto no solo retrasan la aprobación, sino que revelan un episodio de especial significación. Sucede, en efecto, que las Cortes van a considerar que el proyecto de reglamento elaborado por los Consejeros de Estado otorga al Consejo excesivas atribuciones en detrimento de las de los ministros y las de la propia Regencia. 242 Tomás y Valiente (1995) páginas 11-13. 243 Como se expone al final del apartado 7. Véase: DOCUMENTOS: 19. 244 Diario de Sesiones, página 2798. 91 Las cosas transcurren del siguiente modo. Reunidos los Consejeros de Estado que estaban presentes, designan una comisión formada por tres de ellos, Martín de Garay, Juan Pérez Villamil y Antonio Ranz Romanillos. El 24 de marzo la comisión remite al Ministro de Estado, a la sazón José Pizarro, el proyecto de reglamento junto con una exposición. Entregados ambos documentos por el Ministro a la Regencia, ésta los reenvía a las Cortes para su debate. Pero, en lugar de entrar en su examen, las Cortes, en sesión del siguiente día 28, resolvieron… que se devolviesen… a la misma Regencia para que acerca de una y otro dieran su dictamen245. La Regencia remite su dictamen a las Cortes el 3 de abril y, asumido por éstas el asunto, al día siguiente pasa a estudio de la Comisión de Constitución. El 18 de mayo la Comisión entrega el nuevo proyecto de reglamento, que también va acompañado de una exposición. El debate en las Cortes tiene lugar en las sesiones de 27 y 29 de mayo, y 2 y 3 de junio, aprobándose en su conjunto en esta última fecha sin que tuvieran lugar grandes discusiones, salvo en el punto relativo al nombramiento de los Secretarios del Consejo, en el que la votación se decantó por que, de momento, los designase la Regencia246. Promulgado el 8, el Reglamento se entrega el día 9 al Consejo de Estado a fin de que inicie el ejercicio de sus funciones, cosa que hace aprobando su instalación el día 10. El simple relato da a entender que existieron diferencias de criterio, y algo más que eso. A la entrada en las Cortes del proyecto preparado por los Consejeros de Estado, éstas, bien fuera por haberlo omitido…, bien por algún informe privado acerca de ciertas orientaciones un tanto atrevidas del proyecto de Reglamento, decidió (sic) devolverlo a la Regencia para que emitiera su dictamen… No parece un simple azar que la Regencia quisiera examinar con asistencia de los Ministros el trabajo de la comisión que hizo el Reglamento… Pizarro (a la sazón, Ministro de Estado) echó abajo la 245 246 Diario de Sesiones, página 2980. Puede consultarse el curioso debate en el Diario de Sesiones del 2 de junio de 1812, páginas 3246-3249. 92 <Exposición> y el Reglamento que, efectivamente fueron desechados. La Regencia hizo un dictamen, del que no puede dudarse fue obra de Pizarro si prestamos crédito a sus palabras247. La Comisión de Constitución, a la que se encomienda la redacción final del proyecto, a la vista de las discrepancias entre el proyecto preparado por los Consejeros de Estado y el dictamen de la Regencia, presenta finalmente a las Cortes un nuevo proyecto que dice atenerse en todo a la Constitución, pero que además toma como modelo el Reglamento de 25 de mayo de 1792, de la época de Carlos IV248. Los tres documentos mencionados muestran con claridad las posiciones de cada una de las instituciones a que se deben y las discordancias de fondo existentes entre ellas; en particular, entre la exposición del proyecto elaborado por los Consejeros de Estado y los criterios políticos de las Cortes, que se reflejan, de modo parecido aunque con distinta intensidad, en el dictamen de la Regencia y después en la exposición con que acompaña su proyecto la Comisión de Constitución de las propias Cortes. La exposición debida al Consejo de Estado insiste, casi machaconamente, en que las más amplias atribuciones que se proponen para el mismo, en particular el entender de los negocios económico gubernativos, tienen como principal objetivo evitar que vuelva a arraigar, a pesar de la Constitución, el despotismo ministerial, y se haría depender alternativamente de la buena o mala intención de los Ministros, de sus grandes o escasas luces, la felicidad o miseria de la Nación… Para dotar al Consejo de estas atribuciones, los redactores de su proyecto aducen además que con ello no se hace otra cosa que asignarle atribuciones que tenían otros Consejos suprimidos, en particular los de Castilla e Indias, lo que les sirve para reiterar la necesidad de frenar el despotismo, ahora no sólo ministerial: Sería cosa bien extraña a la verdad que, hallándose estos negocios radicados por la libre y espontánea voluntad de los Reyes en los diferentes Consejos, que hoy se refunden en el de Estado, el espíritu de las Cortes fuese 247 Suárez (1971), páginas 31-32. 248 Véase nota 111. 93 entregarlos al despacho de los Ministros con una libertad de obrar a su antojo, que apenas tuvieron en los tiempos del despotismo249. Excitada por las Cortes, como antes indicaba, la Regencia firma un dictamen, atribuido a Pizarro, que se enfrenta con delicadeza pero también con firmeza a las pretensiones polisinodialistas revividas por los Consejeros de Estado en su exposición. Su dictamen se extiende también a la parte reglamentaria, a la que hace numerosas observaciones, pero es en punto a las atribuciones donde defiende una concepción política opuesta. Advierte para comenzar que esa parte es la más delicada y difícil porque se trata de interpretar el espíritu de la Constitución, aunque entiende que debe expresarse con la franqueza que inspira el deseo del acierto. Sobre la pretensión fundamental, de que se asignasen al Consejo de Estado todos aquellos asuntos económico-gubernativos en que intervenían los anteriores Consejos…, fundándose en que hasta ahora no están señalados a determinadas autoridades y a su mucha importancia para que queden a merced de los Ministros, entiende la Regencia que esos asuntos son precisamente el resorte del Gobierno donde reside toda la actividad de que no es susceptible un cuerpo colectivo como la experiencia tiene acreditado. Y remacha: El Consejo de Estado… tendrá siempre su influencia consultiva, según el texto de la Constitución; mas de ninguna manera debe mezclarse en las atribuciones judiciales ni en las disposiciones ejecutivas250. Por último, la exposición con la que la Comisión de Constitución eleva a las Cortes el nuevo proyecto de Reglamento, tras elogiar diplomáticamente tanto la exposición del proyecto del Consejo de Estado como el dictamen de la Regencia, se sitúa en la línea adoptada por esta última, si bien partiendo de una afirmación solemne de la independencia del Monarca y sus agentes, de lo que 249 Exposición de los Consejeros de Estado sobre el proyecto de Reglamento del Consejo de Estado, … de marzo de 1812. En Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 881. (Transcrito por Suárez (1971), páginas 127-142). 250 Dictamen de la Regencia sobre la exposición y Reglamento del Consejo de Estado, Cádiz, 3 de abril de 1812. En Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 881. (Transcrito por Suárez (1971), páginas 144-156). 94 hoy llamaríamos el poder ejecutivo: La Constitución no reconoce más que una persona que es el Monarca, en quien reside todo el gobierno y no admite autoridad o cuerpo intermedio entre él y la potestad legislativa, con quien se parte la ejecutiva, siendo bien obvio que esta regla no se contradice por la intervención de los agentes del Gobierno que le auxilian, ejerciendo una autoridad delegada. Tampoco reconoce la Constitución otro cuerpo conservador de ella que sea distinto de las Cortes… Estos principios de un sistema que dejaría de serlo si no pusiese en armonía todas las partes condujo a la Comisión a considerar al Consejo de Estado que proponía en su proyecto, como un cuerpo puramente consultivo, auxiliar del Monarca con sólo su consejo, y tal es la naturaleza que tiene por la Constitución251. 10. REGLAMENTO DE 8 DE JUNIO DE 1812. CONTENIDO Esta norma252 no tiene el carácter de lo que hoy denominamos, en sentido técnico, reglamento ejecutivo, ya que no desarrolla ninguna ley. Como ya he indicado253, las Cortes de Cádiz acordaron que las normas que aprobasen tuvieran la forma de Decretos y de Órdenes, dado que, según recogería el artículo 142 de la Constitución, el Rey tiene la sanción de las leyes, y las Cortes habían considerado a Fernando VII ausente de facto y de iure. El Decreto CLXIX, que aprueba este Reglamento, está en directa conexión con el Decreto CXXIV, de 21 de enero de 1812, que crea el Consejo de Estado y se limita a una somera regulación, más el Decreto CXXXV, de 20 de febrero, que se refiere a algunos aspectos del estatuto de los Consejeros de Estado. Y, por supuesto, todas estas normas, pero en particular el Reglamento, que es de fecha posterior, tienen su fundamento y, aquí sí, desarrollan los artículos 231 a 241 de la 251 Exposición de la Comisión de Constitución sobre el proyecto de Reglamento del Consejo de Estado, 18 de mayo de 1812. En Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 881. (Transcrito por Suárez (1971), páginas 156-163). 252 DOCUMENTOS: 20. 253 Ver apartado 2 anterior. 95 Constitución, cuyo artículo 238 contiene la previsión expresa de aprobar ese Reglamento. En definitiva, el Reglamento pasa a ser la norma básica que regula el Consejo de Estado en los diversos aspectos hasta que, vuelto ya Fernando VII, un Real Decreto de 31 de marzo de 1815 restablece el Reglamento de 25 de mayo de 1792, aprobado por Carlos IV254. El Reglamento es una norma de cierta extensión: contiene un total de 49 artículos, divididos en 5 capítulos y concluye con un sexto acerca del Monte-pio, que no tiene artículo numerado, que incorpora al personal del Consejo al Montepío del Ministerio, creado ya por Carlos III en 1763. Los cinco primeros capítulos se ocupan, respectivamente: - Capítulo I: Del orden que se ha de tener en el Consejo. Se estructura en 5 artículos. - Capítulo II: De los negocios en que deberá entender el Consejo de Estado. Se estructura en 4 artículos. - Capítulo III: Del despacho del Consejo. Se estructura en 16 artículos. - Capítulo IV: De las Comisiones del Consejo. Se estructura en 5 artículos. - Capítulo V: De las Secretarías y demás Subalternos del Consejo. Se estructura en 19 artículos. Paso a examinar lo principal del contenido de esta regulación, si bien utilizando un criterio de exposición que se corresponde más con el actual. 254 De ello me ocuparé en el capítulo siguiente: ver apartado 2 del mismo. 96 11. COMPOSICIÓN La composición del Consejo de Estado no se regula en este Reglamento. Lo hace la Constitución en sus artículos 231 a 235 y 239 a 241; es decir, el grueso del capítulo VII, que es el que regula el Consejo de Estado. Ahora bien, al haberse creado el Consejo con anterioridad (Decreto CXXIV, de 21 de enero), se dispone que el número de Consejeros fuera de 20, en lugar de los 40 previstos en la Constitución, aunque conservando de ésta las procedencias de cada grupo de Consejeros255, no así algunos detalles de las cualificaciones256. Con posterioridad ese número no fue alterado, sino que existieron algunos nombramientos en sustitución de Consejeros que por una u otra razón habían cesado. Así pues, el Decreto CXXIV dispone que las Cortes elegirán por sí mismas por esta vez veinte individuos para el citado Consejo de Estado, de los quales seis á lo menos serán naturales de las provincias de Ultramar; y de todo el número dos eclesiásticos, y no más, uno de ellos Obispo, y el otro constituido en dignidad; dos Grandes de España, y no mas; y los restantes serán elegidos de los sugetos que sirvan ó hayan servido en las carreras diplomática, militar, económica, y de magistratura, y que se hayan distinguido por su talento, instrucción y servicios257. El proceso de elección fue complejo y largo. Siguiendo lo dispuesto en el tan citado Decreto CXXIV, de 21 de enero, y una vez nombrados al día siguiente Consejeros de Estado los tres Regentes que cesaban, las Cortes elaboraron unas normas para verificar las sucesivas elecciones258 en desarrollo al efecto de lo que prevenía el que luego sería artículo 235 de la Constitución, señalando el 27 de 255 Artículo 231. 256 Comp. el Decreto CXXIV con el artículo 232 de la Constitución (véase: DOCUMENTOS: 11). 257 Véase: DOCUMENTOS: 12. 258 Ver apartado 8 in fine. 97 enero como día de comienzo del proceso, que concluyó el 10 de febrero. El Decreto CXXXV, de 20 de febrero de 1812259, que recoge los nombramientos de los Consejeros de Estado, incluye algunas mínimas normas sobre su estatuto personal. Entre ellas, el que el Decano del Consejo de Estado sea el mas antiguo por el órden del nombramiento, que es el que queda expresado260. Además se dispone la dedicación exclusiva de todos los Consejeros: exigiendo las atenciones del Consejo de Estado que todos sus individuos esten dedicados exclusivamente á su desempeño, ningun Consejero de Estado podrá ser nombrado, ni interinamente, Despacho, ni empleado aun en comisiones Secretario del temporales y extraordinarias, ni de otra clase261. 12. ORGANIZACIÓN El capítulo IV del Reglamento de 8 de junio de 1812 organiza el Consejo de Estado en tantas Comisiones como son las Secretarías del Despacho, á fin de que los negocios de cada uno de estos ramos de la administración pública puedan ser preparados é ilustrados en su respectiva comisión. No obstante, mientras no estuviere completo el número de Consejeros que establece la Constitución262, el Consejo puede acordar las Comisiones y la distribución de asuntos entre ellas 259 Véase: DOCUMENTOS: 15. 260 Punto I. Aun cuando figura como primer nombrado el capitán general Joaquín Blake, de hecho había abandonado interinamente la Regencia el 8 de abril de 1811 para ponerse al mando de las tropas y al tiempo de su cese como Regente y su nombramiento como Consejero de Estado fue hecho prisionero por los franceses, no regresando a España hasta dos años después, por lo que en ese tiempo no desempeñó este último cargo. El Decano fue por ello el capitán de navío Pedro de Agar. 261 Punto V. 262 Nunca llegó a estarlo. 98 que le parezca, aplicando á cada una aquellos ramos que tengan mas analogía ó conexión entre sí263, como en efecto se hizo. Los Consejeros que integran cada Comisión serán nombrados al principio de cada año por el mismo (el Consejo de Estado) á propuesta del decano264. Se prevé el que determinados asuntos puedan ser informados por una Comisión especial: Quando algun asunto por su extraordinaria gravedad ó complicación pareciera requerirlo á juicio del Consejo, podrá este comisionar á alguno de sus individuos, ó bien nombrar una comisión especial, para que se encargue de informar sobre la materia265. El capítulo V regula las Secretarías y demás Subalternos del Consejo. Se establecen dos Secretarios, en todo iguales266, que son nombrados por el Rey o por la Regencia, debiendo esta en su caso verificarlo á propuesta del Consejo267. Cada uno de los Secretarios se ocupa de los asuntos procedentes de varias de las Secretarías de Despacho268. Cada Secretario es gefe inmediato de cada una de las dos Secretarías que existan269. En cada Secretaría existirán oficiales, nombrados por el Rey o por la Regencia, y estos optarán por órden 263 Capítulo IV, punto I. 264 Capítulo IV, punto IV. 265 Capítulo IV, punto V. 266 Capítulo V, punto I. 267 Capítulo V, punto II. 268 Capítulo V, punto III. De la Orden que aprueba la Planta de las Secretarías del Consejo de Estado, de que me ocupo a continuación, se deduce la asignación a cada Secretario de las Secretarías de Despacho existentes: Secretaría de Negocios de Estado, Guerra, Marina y Hacienda, y Secretaría de Gracia y Justicia, Propuestas y Gobernación. 269 Capítulo V, punto VII. 99 en las vacantes que ocurran, y nunca podrá haber supernumerarios ni meritorios270. El número y retribución de los Oficiales quedaba regulado en términos generales en el Reglamento, pero se defería a un plan a preparar por el propio Consejo, que lo sometería a las Cortes271. Se establecería un plan definitivo cuando se completase el número de Consejeros que prevé la Constitución, aunque también un plan interino mientras no sucediera tal cosa, como así ocurrió. El plan aprobado fue el interino y a propósito de él el Diario de Sesiones de las Cortes da cuenta de la notable discrepancia de dictamen que se produjo entre el informe de la Comisión de Constitución que examinó el proyecto y el texto del mismo, presentado por el Consejo de Estado272. La Orden de 28 de julio de 1812, aprobada por las Cortes273, estableció la Planta interina de las Secretarías del Consejo de Estado. A la Secretaría que se ocupaba de los asuntos de Estado, Guerra, Marina y Hacienda se adscribieron ocho Oficiales y a la de Gracia y Justicia, Propuestas y Gobernación, diez. Además se crean los puestos de archivero, dos oficiales de archivo y dos registradores. Salvo en el caso de estos últimos, los sueldos de cada puesto son descendentes y se precisa además que esten sujetos á las mismas rebaxas que todos los demas274. 13. COMPETENCIA Las competencias del Consejo de Estado o, como donosamente los califica el Reglamento, los negocios en que deberá entender el 270 Capítulo V, punto VIII. 271 Capítulo V, punto IX. 272 Diario de Sesiones, página 3451. 273 DOCUMENTOS: 21. 274 El Reglamento disponía que existiera un Oficial Mayor en cada Secretaría (capítulo V, punto IX), pero la Orden no recoge esa denominación, aunque, como he señalado, hacía distinción en los sueldos. 100 Consejo de Estado275, fueron, como se ha visto276, el tema principal y polémico que retrasó la aprobación de todo el Reglamento. Ocuparon también los debates de las Cortes al elaborar la Constitución, aunque en menor medida que el tema del número y cualidades de los Consejeros277. Dando por reproducido todo lo antes expuesto sobre los alcances de aquella contienda dialéctica y de estos debates, me ocupo de examinar las competencias que en el propio texto se atribuyen al Consejo de Estado. Los preceptos del Reglamento que tienen por objeto atribuir esas competencias son cuatro, textos densos y además llenos en el contenido de cada uno de materias en parte dispares. Veamos cómo se desglosan tales materias, aun cuando a modo de portada deba recoger la declaración general que se contiene al principio y que puede verse, con mayor razón, como la conclusión rotunda con la que las Cortes zanjaron la polémica que precedió a la aprobación del Reglamento. Dice así: Siendo el Consejo de Estado por la Constitución un cuerpo puramente consultivo, donde ha de buscar el Rey las luces necesarias para el buen gobierno del reyno…278. La declaración anterior se completa a renglón seguido con una atribución de competencia por remisión: … será consultado, y dará su consejo en todos los negocios en que la Constitución establece que necesariamente le haya de dar…279. ¿Cuáles son los negocios sobre los que haya de dictaminar el Consejo de Estado según la Constitución? Los siguientes: - En los asuntos graves gubernativos280. El Reglamento reproduce los términos, pero además aporta alguna clarificación, que 275 Así se titula el capítulo II, que se ocupa de esta materia. 276 Apartado 9 anterior. 277 Ver apartado 7 anterior. 278 Capítulo II, punto I. 279 Capítulo II, punto I. 280 Artículo 236. 101 en rigor no es tal sino una extensión de la indeterminación de este precepto: … entendiéndose ser de esta clase aquellos negocios de qualquiera ramo de que haya de resultar regla general de buen gobierno281. - Dar ó negar la sanción á las leyes282. - Declarar la guerra. - Hacer los tratados283. A la competencia genérica e indeterminada relativa a los asuntos gubernativos agrega ahora el Reglamento otra que la supera en amplitud e indeterminación: Pertenecerá también al Consejo proponer al Rey ó á la Regencia en ocasiones oportunas los medios que juzgue mas eficaces conforme á la Constitución y á las leyes, para aumentar la población, promover y fomentar la agricultura, la industria, el comercio, la instruccion pública, y quanto conduzca á la prosperidad nacional; á cuyo fin qualquiera de los vocales tendrá facultad para excitar la atencion del Consejo284. A la vista de los dos preceptos transcritos es lógico preguntarse si, a pesar de la lucha de proyectos e informes que precedió a la aprobación del Reglamento, no acabó por triunfar la tesis maximalista propugnada por los redactores del proyecto en el Consejo de Estado, incluyo más allá de su pretensión de restablecer el polisinodialismo285. Aunque, por otro lado, hay que hacer notar que el Consejo nunca ejerció las competencias omnímodas que se le atribuían, entre otras razones porque no tuvo tiempo para ello, puesto que al momento de aprobarse le quedaban menos de dos años para desempeñar su labor 281 Capítulo II, punto I. 282 Me remito de manera particular a lo expuesto en el apartado 7.3.1., donde se analiza el tema desde la perspectiva del debate en las Cortes al elaborar la Constitución. 283 Artículo 236. 284 Capítulo II, punto III. 285 Ver apartado 9 anterior. 102 con arreglo a las pautas marcadas por la Constitución y el Reglamento que nos ocupan. El Reglamento recoge supuestos, igualmente amplios, de dictámenes potestativos y no preceptivos: El Consejo de Estado deberá darle también al Rey ó á la Regencia en todo negocio en que se le pidiere su parecer. Desempeñará tambien la instrucción y consulta de aquellos expedientes gubernativos que el Rey ó la Regencia tuviere á bien cometerle (quiere decir: someterle), en la forma ó por el tiempo que fuere de su agrado286. Supuestos que tampoco consta que se apreciasen. Finalmente, el Reglamento recoge el supuesto que hoy se nos antoja más atípico de atribuciones del Consejo de Estado que había sido declarado por la Constitución287: Será por fin de cargo del Consejo, con arreglo á la Constitucion, formar y presentar al Rey ó á la Regencia las ternas para la presentación de todos los obispados y dignidades, y beneficios eclesiásticos, y para la provision de las plazas de judicatura288. No fueron las expuestas las únicas competencias atribuidas al Consejo de Estado, aunque sí las que lo habían sido por una norma más propia y directa, y además última en el tiempo. La Constitución recoge en lugares particulares otras competencias y funciones, y otro tanto hicieron los Reglamentos de la Regencia de 26 de enero de 1812 y el de 8 de abril de 1813, que sustituyó al anterior. La Constitución menciona al Consejo de Estado, aparte del capítulo VI del título cuarto, dedicado a regularlo, en cinco ocasiones, 286 Capítulo II, punto II. 287 Pertenecerá a este Consejo hacer al Rey la propuesta de ternas para la presentación de todos los beneficios eclesiásticos, y para la provisión de las plazas de judicatura (artículo 237). Me remito de manera particular a lo expuesto en el apartado 7.3.2., donde se analiza el tema desde la perspectiva del debate en las Cortes al elaborar la Constitución. 288 Capítulo II, punto IV. 103 de las que dos se refieren a supuestos de dictamen preceptivo a requerimiento del Rey (pase de documentos papales si versan sobre negocios particulares o gubernativos289; suspensión de magistrados por quejas contra ellos290), otras dos a facultades de propuesta al Rey (nombramiento de magistrados291; presentación de obispos y otras dignidades y beneficios eclesiásticos de real patronato292). La quinta mención versa sobre la participación de los Consejeros de Estado en la Regencia provisional: los dos más antiguos, incluido el decano, e incluso un tercero si no hubiere Reina madre293. El Reglamento de la Regencia de 26 de enero de 1812, aprobado por las Cortes por el Decreto CXXIX, recoge nueve menciones al Consejo de Estado: seis se refieren a supuestos de dictamen preceptivo a requerimiento de la propia Regencia (expedición de decretos, reglamentos e instrucciones que sean conducentes para la ejecución de las leyes294; tratados de paz y otros internacionales, quedando la ratificación a las Cortes295; presentación a las Cortes de los motivos que tenga para hacer la guerra296; suspensión de magistrados por quejas contra ellos297; propuestas de leyes ó de reformas que la Regencia crea conducentes al bien de la Nación298; pase de documentos papales si versan sobre negocios 289 Artículo 171, décimaquinta. 290 Artículo 253. 291 Artículo 171, cuarta. 292 Artículo 171, sexta. 293 Artículo 189. 294 Capítulo II, artículo V. 295 Capítulo II, artículo VII. 296 Capítulo II, artículo VIII. 297 Capítulo II, artículo XI. 298 Capítulo II, artículo XIX. 104 particulares o gubernativos299), mientras que otras dos se refieren a facultades magistrados de 300 ; propuesta a presentación la Regencia de obispos y 301 beneficios eclesiásticos de real patronato (nombramiento de otras dignidades y ). Por último, al regular en el capítulo III el modo con que la Regencia del reyno debe acordar sus providencias con el Consejo de Estado y Secretarios del Despacho, establece que en los asuntos graves, y señaladamente los expresados en los artículos V, VII, VIII, XI, XIX y XXIII del capítulo II de este Reglamento, oirá la Regencia el dictamen del Consejo de Estado; y en las órdenes que sobre ello se expidan se pondrá la cláusula: oído el dictamen del Consejo de Estado302. El Reglamento de la Regencia de 8 de abril de 1813, aprobado por las Cortes por el Decreto CCXLVII, que sustituye al anterior Reglamento, reproduce los preceptos de éste, con dos mínimas variaciones: incluir en las propuestas de nombramientos de magistrados los de los jueces de partido303 y adicionar entre los supuestos genéricos de dictamen preceptivo304 la mención a los que establece el artículo I del capítulo II del Reglamento del Consejo de Estado, suprimiendo la mención al Consejo del rótulo del capítulo correspondiente305. 14. FUNCIONAMIENTO El Reglamento del Consejo de Estado de 8 de junio de 1812 dedica los capítulos I (Del órden que se ha de tener en el Consejo) y III (Del Despacho del Consejo), además de algunos preceptos del 299 Capítulo II, artículo XXIII. 300 Capítulo II, artículo IX. 301 Capítulo II, artículo XIII. 302 Capítulo III, artículo VIII. 303 Capítulo II, artículo IX. 304 Capítulo III, artículo VIII. 305 Capítulo III, que pasa a rotularse: Del despacho de los negocios. 105 capítulo V (De las Secretarías y demás subalternos del Consejo) a regular de manera minuciosa el funcionamiento interno del Consejo. Se indican a continuación algunos de los puntos principales. - El Consejo de Estado celebrará sus sesiones en el Palacio del Rey ó de la Regencia306. - El Rey es el Presidente del Consejo307. En su ausencia o la de la Regencia, preside el Decano308, a quien en estos casos tocará… abrir y cerrar las sesiones en llegando la hora, y cuidar del órden y la gravedad con que deben tratarse los negocios309. - Tendrá el Consejo sus sesiones ordinarias en los Lúnes, Miércoles y Sábados de todo el año; pero si el despacho de los negocios lo exigiere, se aumentarán estas según el Consejo lo estime conveniente, ó el Rey ó la Regencia lo previniere. Las sesiones durarán desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde en todo tiempo, ó mas quando fuere necesario; y el Rey ó la Regencia podrá ademas congregar el Consejo á qualquiera otra hora, si hubiere urgencia310. - El quórum de asistencia se establece en la mitad y uno más de los individuos del Consejo que residan en la Córte, exigiéndose su presencia en la sala para adoptar resolución en cualquier asunto311. - El examen de todos los asuntos comienza por la lectura que da el Secretario que corresponda del extracto del expediente. Los Consejeros pueden hacer las preguntas que tuvieren por convenientes para disipar dudas y aclarar la materia de que se 306 Capítulo I, artículo I. 307 Capítulo I, artículo II. 308 Capítulo I, artículo II. 309 Capítulo III, artículo I. 310 Capítulo III, artículo II. 311 Capítulo III, artículo III. 106 trata312. Conferenciarán entre sí para cada negocio, y si no resultase dictamen uniforme del mayor número de vocales, se pasará á votar empezando por el mas moderno. Pero si el negocio fuere de tal gravedad, que convenga dar tiempo para meditarle, se aplazará la votación para otro dia, cuyo señalamiento acordará el Consejo313. - Cada Consejero expondrá su voto en términos claros y concisos, evitando repeticiones, y remitiéndose los unos á los otros, quando no tengan nada de nuevo que añadir. Si alguno de los vocales hubiere sido de dictamen contrario al de la mayor parte, podrá, despues que todos hayan votado, reformar el suyo314. - Lo que votare la mayor parte, formará el parecer del Consejo, y con arreglo á él se extenderá la consulta, que será rubricada por todos en la misma sala de las sesiones, aunque el voto de alguno ó de algunos no haya sido el del Consejo. Si el que discordare quisiere que conste su voto, lo dirá al Secretario de palabra ó por escrito para que se inserte ó acompañe á la consulta, ó bien quede en el libro de actas, segun lo desee su autor315. Las Comisiones tienen por cometido preparar el despacho de los asuntos, presentando cada una al Consejo su dictamen fundado, para que se proceda á deliberar con esta ilustración. Los vocales de la comisión que disintieren, podrán exponer su opinión al Consejo por escrito, o bien de palabra, al tiempo de deliberarse en comun sobre el particular316. 312 Capítulo III, artículo V. 313 Capítulo III, artículo VI. 314 Capítulo III, artículo VII. 315 Capítulo III, artículo VIII. 316 Capítulo IV, artículo III. 107 15. NOMBRES De los integrantes del Consejo de Estado entre el nombramiento inicial (20 de febrero de 1812) hasta que un Decreto de 3 de junio de 1814, vuelto Fernando VII, declara nulos todos los nombramientos ocurridos entre 1808 y 1814317, no hay nombre que se haya destacado en la ejecutoria del Consejo de Estado de ese período. Por el contrario, son los Diputados en Cortes los que gozan de mayor notoriedad y renombre histórico. A lo largo de este capítulo he nombrado a 18 de ellos y más hubiera debido para recoger el brillo con que desempeñó su labor una plétora de personas, la mayor parte sin otros antecedentes políticos que su propia formación (ilustrada, en la más amplia acepción del término) y una respuesta patriótica al doble desafío marcado por la invasión francesa y la llamada a declarar y ejercer la soberanía nacional. De quienes, a lo largo de los debates tenidos en las Cortes a propósito del Consejo de Estado, más destacaron en ocuparse de éste y, en general, de defender su existencia, aun cuando con visiones distintas, recojo tres: Agustín de Argüelles, José de Espiga y Gadea y el conde de Toreno. -AGUSTÍN DE ARGÜELLESAgustín de Argüelles Álvarez González (Ribadesella, Asturias, 1776 - Madrid, 1844), jurista y diplomático, Diputado en representación de Asturias, es uno de los autores de la Constitución de Cádiz, no solo de la redacción de su texto sino, sobre todo, como defensor de éste en la Comisión de Constitución y luego ante las propias Cortes, en las que inicia su intervención con la lectura del Discurso Preliminar, debido a él de modo muy principal. Por su facilidad y brillantez oratoria fue apodado el Divino. En 1995 la Junta 317 Ver capítulo siguiente, apartado 2. 108 General del Principado de Asturias editó sus Discursos318. Políticamente liberal, aunque más moderado en lo económico y social, se ha recalcado también su carácter pragmático. En este capítulo he reseñado, principalmente, sus ideas matrices acerca del Consejo de Estado, plasmadas en el Discurso Preliminar319, su hábil defensa ante las Cortes del texto elaborado por la Comisión de Constitución, que consiguió hacer aprobar con pocas variaciones320, y la especialmente hábil a propósito del número y representación de los Consejeros321 y sus equilibrismos en el delicado tema de la composición estamental322. El mismo Argüelles dio cuenta de los avatares de la Constitución en su obra: Examen histórico de la reforma constitucional que hicieron las Cortes Generales desde su instalación en la Isla de León el 24 de septiembre de 1810 hasta que se cerraron en Cádiz el 14 de septiembre de 1813323. -JOSÉ DE ESPIGA Y GADEAJosé de Espiga y Gadea (Palenzuela, Palencia, 1758 - Tierra de Campos, Palencia, 1824), que compaginó sus estudios eclesiásticos con los jurídicos, arcediano de Benasque, fue Diputado en representación de Cataluña. Intervino activamente en la elaboración del proyecto de Constitución, alineándose casi siempre con Argüelles aunque mantuvo una línea más decididamente liberal. Orador brillante, cuyo protagonismo resultó algo oscurecido por el de Argüelles, fue autor de propuestas cuya ejecución tendría gran repercusión; por ejemplo, la de llevar a cabo una codificación de las 318 Hay edición digital de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 1999 (v. BIBLIOGRAFÍA). 319 Apartado 6 anterior. 320 Apartado 7.2. anterior. 321 Apartado 7.2. anterior. 322 Apartados 7.3.1 y 7.3.2. anteriores. 323 Londres, Carlos Wood e hijo, 1835. 109 leyes, que se plasmaría en el artículo 258 de la Constitución. En este capítulo he reseñado, principalmente, su participación entre los diputados que pidieron se pasara a preparar un proyecto de Constitución, a cuyo efecto se creó la Comisión correspondiente324 y su amplia, documentada y apasionada intervención defendiendo la existencia de una institución como el Consejo de Estado325. -CONDE DE TORENOJosé María Queipo de Llano y Ruiz de Saravia, VII conde de Toreno (Oviedo, Asturias, 1786 – París, 1843), político, fue Diputado en representación de Asturias. Además de su intensa participación en todo el proceso, ya que formó parte de la Junta de Asturias previa al proceso constituyente, intervino de manera importante en la elaboración de la Constitución. Liberal más exaltado que Argüelles, su aportación más duradera es la elaboración y publicación de la primera historia de aquellos años y sucesos decisivos: Historia del levantamiento, guerra y revolución de España (extracto sobre la Constitución del 12)326. En este capítulo he reseñado, principalmente, su defensa de la existencia del Consejo de Estado, que fue la más expresa pocos días después de la tan señalada de Espiga y Gadea327. 324 Apartado 6 anterior. 325 Apartados 6 y 7.1. anteriores. 326 Publicada en París en 1832. Hay edición digital de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2003 (v. BIBLIOGRAFÍA). 327 Apartado 7.1. anterior. 110 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA CONSULTADA* Alguacil Prieto, María Luisa : Constitución de 1812: Síntesis cronológica de la elaboración y aprobación del proyecto Artola Gallego, Miguel: Historia de España: La burguesía revolucionaria (1808-1874) García de León y Pizarro, José: Memorias Quadra-Salcedo, Tomás de la: El Consejo de Estado en las Constituciones de Cádiz y Bayona Suárez Verdeguer, Federico: Documentos del reinado de Fernando VII. VII. El Consejo de Estado Suárez Verdeguer, Federico (coord.): Actas de la Comisión de Constitución (1811-1813) Tomás y Valiente, Francisco: El Consejo de Estado en la Constitución de 1812 * Las referencias bibliográficas completas pueden consultarse al final de esta obra en: BIBLIOGRAFÍA. 111 CAPÍTULO III: VICISITUDES DEL CONSEJO DE ESTADO ENTRE 1813 Y 1833 1. MARCO POLÍTICO Y SOCIAL: DEL GOLPE DE ESTADO DE FERNANDO VII AL SISTEMA POLÍTICO DEL ESTATUTO REAL328 La etapa que examino en el presente capítulo se inicia con el restablecimiento en el trono (1813) y el regreso a España de Fernando VII (1814) y se cierra con el fallecimiento del mismo (1833). Este acotamiento no se justifica sólo por la índole de los acontecimientos que suceden durante el reinado de Fernando VII; unos acontecimientos especialmente intensos dentro de las convulsiones políticas y sociales que agitan España hasta que comienza el reinado de Alfonso XII (1874). El final de esta etapa cobra además significado especial, ya que será al año siguiente, en parte como consecuencia del cambio político que se produjo al comienzo del reinado de Isabel II a través de la Regencia, cuando tenga lugar la supresión del secular sistema polisinodial o gobierno de Consejos y la creación por vez primera de una institución puramente consultiva, el Consejo Real. Los acontecimientos políticos y sociales de estos veinte años muestran cómo el Consejo de Estado es una de las piezas más afectadas, lo que justifica el que enmarquemos las vicisitudes a que se vio sometida la institución dentro del marco político y social, sumamente cambiante como pasamos a ver. 1.1. SEXENIO ABSOLUTISTA. LOS PRONUNCIAMIENTOS (18141819) El 14 de septiembre de 1813 las Cortes extraordinarias de Cádiz celebran su última sesión. Al final de la misma el Presidente, el obispo mexicano José Miguel Gordoa y Barrios, representante de la provincia de Zacatecas, pronunció… la cláusula siguiente: Las Cortes generales y extraordinarias de la Nacion española, instaladas en la 328 Esta última denominación la tomo del título de la obra clásica de Joaquín Tomás Villarroya: cfr Villarroya (1968). 112 isla de León el día 24 de Setiembre del año de 1810, cierran sus sesiones hoy 14 de Setiembre del de 1813. Un momento antes, concluida la arenga del Presidente, el innumerable concurso de todas clases y edades – da cuenta el Diario de Sesiones de ese día- que coronaba las galerías, enternecidos hasta el extremo de verter lágrimas, derramándolas muchos de los Diputados y espectadores, prorrumpió en repetidos aplausos y aclamaciones, distinguiéndose entre las voces del regocijo y de la gratitud los vivas á la Nacion, á la Constitución, al Gobierno, etc...329. El sueño había terminado. El Tratado de Valençay, de 11 de diciembre de 1813, restituye a Fernando VII como rey de España. Aun cuando la Regencia y las Cortes no ratifican el acuerdo, Fernando es liberado y regresa a España el 24 de marzo Desobedeciendo la invitación de la Regencia a que se siguiente. traslade a Madrid a jurar la Constitución, viaja hasta Valencia el 16 de abril, se niega a jurar la Constitución y, respaldado por las tropas del general Elío, quien encabeza el primer pronunciamiento de los muchos que han de venir, y por el manifiesto de los 69 diputados absolutistas o realistas conocido como de Los Persas, el 4 de mayo promulga por sí y ante sí en Valencia un Decreto en el que después de afirmar, entre otras cosas, que quedó todo a la disposición de las Cortes, las cuales en el mismo día de su instalación... me despojaron de la soberanía... atribuyéndola a la Nación, para apropiársela así ellos mismos, y dar a ésta... una Constitución que... ellos mismos sancionaron y publicaron en 1812…, declara que mi Real ánimo es, no solamente no jurar ni acceder a dicha Constitución, ni a decreto alguno de las Cortes generales y extraordinarias ni de las ordinarias actualmente abiertas..., sino el de declarar aquella Constitución y aquellos decretos nulos y de ningún valor ni efecto..., como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo, y sin 329 Diario de Sesiones, página 6226. A pesar de este cierre de las sesiones, las Cortes extraordinarias, convocadas por la Diputación Permanente, volverían a reunirse entre los días 15 y 20 de septiembre, durante los que transcurre una curiosa polémica sobre la procedencia de reunir o no a las Cortes bajo la forma de extraordinarias, estando ya convocadas las ordinarias, a propósito de los problemas que para la Regencia, el Gobierno y las propias Cortes representaba la existencia de una epidemia de fiebre amarilla en la cercana Gibraltar. 113 obligación en mis pueblos y súbditos de cualquier clase y condición a cumplirlos y guardarlos. Las medidas represoras son inmediatas. Fernando nombra al general Eguía capitán general de Castilla, quien, respaldado por las tropas de Elío, procede a detener a medio centenar de políticos (regentes, ministros y diputados) que habían colaborado con José I (los afrancesados) y con el régimen establecido en las Cortes de Cádiz (los liberales). A falta de previa ley penal, las sentencias las dicta el propio monarca después de que tres Comisiones designadas al efecto se negaran a hacerlo, y consisten, en todo caso en confiscación de bienes, y, según meras apreciaciones, en prisión o destierro. El Deseado entra en Madrid el 10 de mayo acompañado por una multitud enfervorizada que grita ¡Muera la Constitución! y quita a los caballos del tiro de la carroza, colocándose ellos mismos al grito de ¡Vivan las caenas!. Ese mismo día se disuelven las Cortes. A lo largo de todo un año la política de Fernando VII se limita a deshacer cuanto habían hecho las Cortes de Cádiz. Las instituciones creadas en Cádiz se sustituyen por las anteriores diputaciones, ayuntamientos), se cierran las (consejos, universidades, se restablece la organización gremial, se devuelven las propiedades confiscadas a la Iglesia, se decreta la censura de prensa, etc. La política restauracionista se ejecuta mal y con total incoherencia, y, por otra parte, crecen por días los problemas económicos y sociales: situación de quiebra financiera después de cinco años de guerra, caída de los precios agrícolas, aumento del paro, descenso de la producción industrial, pérdida de los mercados coloniales y subsiguiente déficit comercial. Esa política consigue la enemistad de la práctica totalidad de los sectores políticos, económicos y sociales. En los primeros, al explicable deseo de revancha de los liberales se une el descontento de los propios realistas, en desacuerdo con la política llevada a cabo, e incluso amplias capas de intelectuales y dirigentes no alineados que ven cómo el Rey ha incumplido todas las promesas que había hecho al volver. Los sectores económicos, tanto urbanos como campesinos, acusan la mala situación galopante. Entre los sectores sociales comienza a descollar el ejército, con tropas pagadas mal y tarde, 114 cuarteles en pésimas condiciones y, en especial, el malestar producido por la necesidad de desplazarse a América en una guerra de dudosos resultados. Del ejército hay que destacar a sus jefes, quizás los menos afectados, pero que, procedentes en buena parte de la etapa anterior, simpatizan con los liberales y comparten con éstos y con otros grupos sociales la necesidad de revertir la situación. Finalmente, pero no en último lugar, hay que reseñar la formación de agrupaciones o logias masónicas, en las que la coincidencia de políticos, intelectuales y militares facilita los planes revolucionarios. En todo ese caldo de cultivo se origina el fenómeno de los pronunciamientos; una palabra y un tipo de acción política revolucionaria que desde entonces proliferaría en España y daría después la vuelta al mundo. Estas acciones las protagonizan los militares, pero son siempre respaldadas por sectores políticos y sociales, que suministran incluso, cuando el levantamiento triunfa, la infraestructura gobernante que ha de sustituir a la derrocada330. Al margen de que pueda considerarse 331 pronunciamiento el de Elío, ya mencionado como primer , que fue de sentido político opuesto, los que ahora se suceden son todos de corte liberal y lo hacen con una frecuencia más que anual, hasta lograr en 1820 el resultado perseguido: Milans del Bosch en Valencia (17 de marzo de 1814), Espoz y Mina en Pamplona (25 de septiembre de 1814), Díaz Porlier en La Coruña (19 de septiembre de 1815), Richart y la Conspiración del Triángulo, de la que formaban parte otros jefes pronunciados antes y después (21 de febrero de 1816), Lacy y Miláns del Bosch en Caldetas (Barcelona) (4 de abril de 1817), van Halen (Málaga y Murcia) (21 de septiembre de 1817), la conjura de El Palmar, Puerto de Santa María (Cádiz) (8 de julio de 1819) más otros tres que constituyeron, junto con aquel último, los precedentes del único al fin triunfante: el de Riego. 330 Frente a la tesis puramente militarista de Comellas (1958), Fontana (1971) demostró que en los pronunciamientos existe siempre un elemento civil, que suele ser el que conforma los planes políticos. 331 Ver al comienzo de este apartado. 115 1.2. TRIENIO CONSTITUCIONAL LIBERAL (1820-1823) El 1 de enero de 1820 en Cabezas de San Juan (Sevilla) el comandante Rafael del Riego, ante las tropas formadas en acto solemne, promulga un bando revolucionario en el que, entre otras cosas, se dice: Las órdenes de un rey ingrato que asfixiaba a su pueblo con onerosos impuestos, intentaba además llevar a miles de jóvenes a una guerra estéril, sumiendo en la miseria y en el luto a sus familias. Ante esta situación he resuelto negar obediencia a esa inicua orden y declarar la constitución de 1812 como válida para salvar la Patria y para apaciguar a nuestros hermanos de América y hacer felices a nuestros compatriotas. ¡Viva la Constitución!332. El que ha quedado para la historia como pronunciamiento de Riego es, en rigor, parte de un golpe más amplio que se preparaba desde meses antes, cuando iba agrupándose en Cádiz y alrededores un ejército de 22.000 hombres que debía partir para América. Ni siquiera triunfó, salvo la fugaz proclamación que hiciera en Cádiz el coronel Quiroga (15 de enero), y Riego se mantuvo de modo precario peregrinando por toda Andalucía. Pero poco después surgen nuevos focos: La Coruña, Ferrol y Vigo a partir del 21 de febrero; Zaragoza (5 de marzo), Barcelona (10 de marzo) y Pamplona (11 de marzo). El golpe de gracia al régimen absolutista lo daría el general O´Donnell, conde de La Bisbal, que hasta entonces había reprimido las intentonas, al proclamar la Constitución de 1812 el 4 de marzo en Ocaña. Un Real Decreto de 3 de marzo, publicado en la Gaceta de Madrid del día siguiente, que pasa inicialmente desapercibido, da la señal de alarma333. Redactado con una retórica superabundante, contiene una vaga promesa de reformas, cuyo estudio y propuesta se encarga a un Consejo de Estado cuya modificación igualmente se 332 Existía una proclama previa, debida quizás a Alcalá Galiano, con vistas a un pronunciamiento más amplio que no llegó a producirse, en la que no se mencionaba la Constitución de 1812. Al declarar el cumplimiento de ésta, Riego obligó a hacer otro tanto a los demás sublevados y, en último término, a que Fernando VII la jurase. 333 DOCUMENTOS: 22. 116 prevé334. Otro Real Decreto del día 6, conformándose –dice- con los dictámenes de los Consejos Real y de Estado, ordena celebrar Cortes con arreglo a la observancia de las Leyes fundamentales que tengo juradas y que sea el Consejo de Castilla el que adopte las provisiones oportunas. Como los acontecimientos apremian, el día 7 otro Real Decreto anuncia que el Rey se decide a jurar la Constitución de 1812. Dos días más tarde una multitud rodea el Palacio y Fernando VII, recordando los hechos de la Revolución francesa, se apresta a jurar la Constitución en una ceremonia que tiene mucho de vergonzante. El día 10 publica el Manifiesto del Rey a la Nación española, en el que se contiene la tan conocida frase: Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional. Entre el 10 de marzo, en que el rey jura la Constitución de 1812, y el 9 de julio, en que tiene lugar la apertura de las Cortes, el gobierno se ejerce de una manera muy singular. Se crea por Real Decreto del día 9 una Junta provisional, a la que se someterán todas las providencias que emanen del gobierno, hasta la instalación Constitucional de las Cortes, (que) serán consultadas con esta Junta, y se publicarán con su acuerdo335. La Junta ejerce el poder de manera efectiva, relegando al monarca a una posición virtual y obligando a rectificar a los ministros en no pocas ocasiones. En cuanto a su ideología, se trata de personas en general poco relevantes, pero que se habían mostrado fieles al constitucionalismo de Cádiz. Refiriéndose a las relaciones con el Gobierno, Buldaín afirma que la característica más sobresaliente de esta relación fue la moderación de la Junta frente a actitudes más drásticas de algunos Ministros en el terreno no tanto ideológico como práctico. Hay que hacer, sin embargo, la salvedad de que no siempre prevaleció esa 334 Ver luego apartado 2. 335 Por fortuna ó por casualidad, fue compuesta de personas honradas y respetables por su carácter, virtudes y saber: Miraflores (1834): página 45. La Junta estaba integrada: como presidente, el Cardenal Luis María de Borbón, primo del rey y el único de los regentes anteriores que no había sido detenido; vicepresidente, el general Francisco Ballesteros; Manuel Abad y Queipo, obispo de Valladolid de Michoacán, Manuel Lardizábal, Mateo Valdemoros, Vicente Sancho, Conde de Taboada, Francisco Crespo de Tejada, Bernardo Tarrius e Ignacio Pezuela. 117 moderación de la Junta, pero contribuyó positivamente a una transición sin convulsiones336. En los cuatro meses que forman la primera etapa mencionada, se restablece el vigor de buena parte de las disposiciones aprobadas por las Cortes de Cádiz. Convocadas las Cortes, que serían ordinarias para excluir cualquier propósito de reforma constitucional, por Real Decreto de 6 de marzo, otro del 22 dispone se apliquen a las elecciones a diputados las normas de la Constitución de 1812. Realizadas éstas, resulta una mayoría claramente moderada. Las nuevas Cortes se instalan el 9 de julio en el palacio de doña María de Aragón337. El primer tema de que se ocupan es el malestar del ejército y los problemas que crea el traslado de Riego, ascendido a mariscal de campo. A partir de ese momento se produce la escisión de los liberales entre moderados o doceañistas, que aceptan la participación de la Corona en el proceso de reforma, y los exaltados o veinteañistas, para quienes la revolución no había llegado a su fin y la institución monárquica debía reducirse a algo simbólico. Durante los dos primeros años (1820-1821) son los moderados quienes dirigen la política tanto en las Cortes como en el Gobierno. Aquellas prosiguen el restablecimiento de las medidas aprobadas en Cádiz, yendo en algunos casos más allá, por ejemplo a propósito del régimen de organización y económico de la Iglesia. Pero desde 1821 la crispación va en aumento; situación que se extrema a partir de la nueva legislatura iniciada el 1 de marzo de 1822, bajo la presidencia de Riego. Las dificultades se acrecientan al ser más evidente la posición de Fernando VII, contraria siempre, aunque de manera soterrada, a las reformas liberales, y los proyectos cada vez más audaces de los liberales exaltados y también de los realistas, antiguos absolutistas, que respaldan la posición del rey llegando incluso a crear en Urgel una Regencia (15 de agosto de 1822) que pretendía asumir todo el poder mientras Fernando continuase –según ellosprivado de libertad. 336 Buldaín (1987): página 26. 337 Hoy, tras muchas transformaciones, edificio del Senado. 118 Los acontecimientos de España preocupaban a las entonces conocidas como potencias europeas (Inglaterra, Rusia, Austria, Prusia y Francia). Tras de varias gestiones, el Congreso de Verona (20 de octubre de 1822) decidió respaldar una acción de Francia que podía llegar a ser armada. El 7 de abril de 1823 el ejército conocido como Los Cien Mil hijos de San Luis (en realidad, unos 132.000), dirigido por el duque de Angulema, invade España por el País Vasco y barre la península sin dificultades, siendo apoyado por las masas populares con los gritos de ¡Viva el rey absoluto! y ¡Viva la Religión y la Inquisición!. El rey, el Gobierno y las Cortes se habían trasladado poco antes a Sevilla, donde al fin las Cortes deponen a Fernando VII al amparo del artículo 187 de la Constitución (11 de junio de 1823) y, cautivo, lo trasladan a Cádiz, el último reducto. Para evitar la toma de esta ciudad Fernando, ya repuesto, a propuesta del duque de Angulema promete a los invasores rendir la plaza y restaurar las libertades de los españoles. Tan pronto queda libre se une a los franceses y por un Real Decreto de 1 de octubre, dado en el Puerto de Santa María, declara que, por haber carecido de entera libertad desde el día 7 de Marzo de 1820 hasta el 1º de Octubre de 1823, son nulos y de ningun valor todos los actos del gobierno llamado constitucional338. 1.3. DÉCADA OMINOSA ABSOLUTISTA (1823-1833) El Marqués de Miraflores hace estas reflexiones en las páginas finales de sus Apuntes histórico-críticos para escribir la historia de la revolucion de España, desde el año 1820 hasta 1823: Mas ¡Gran Dios! ¿hasta cuando le estaba reservado sufrir á la desventurada España? La libertad de su Monarca despues de tantos infortunios, lograda á manos de un Príncipe de su sangre al frente de un egército de una gran Nación, por mas que su mision fuese de una naturaleza dudosamente gloriosa, no podia dejar de producir ciertas esperanzas de ver terminada la revolucion, y de ver al Monarca, no al frente de un partido, sino de los intereses nacionales; mas no fue así, 338 Puede verse este Manifiesto en: Miraflores (1834), Documentos, número LXXXVIII, página 338. 119 y la libertad del Rey de Cadiz no fue el fin de su desgraciada revolucion, no fue el Iris de paz; los insignes egemplares del Gefe de los Borbones fueron despreciados; y la llamada restauracion no empezó con el aspecto magestuoso del perdon y del olvido. El gran libro de la esperiencia, abierto ante los ojos del desgraciado Fernando por las páginas que recordaban los sucesos del año de 1814, es cerrado por las mismas manos que en aquella triste época condugeron la Nave del Estado á la deshecha borrasca, que corrió desde 1° de Enero de 1820 hasta el 1° de Octubre de 1823. Los consejos suaves y prudentes de aquel que con la fuerza le arrancó del recinto de Cadiz no son escuchados; cercado de un Clero fanático y de individuos de corta capacidad, instrumentos de la ruina de su malhadada Patria, hicieron morir todas las esperanzas y desaparecer todas las ilusiones; y el asqueroso Decreto del 1° de Octubre cortó el nudo en vez de desatarlo con paciencia y suavidad. La revolucion no concluyó, se abrió un nuevo campo á las pasiones, y á la suerte de la infeliz España una sima en que acaso un dia se undirá para siempre. ¡Ojalá que nos equivoquemos! ¡Ojalá que el camino que abrió el Decreto del 1° de Octubre, condugese á la felicidad del Monarca, cuya debilidad ha sido la principal causa de sus males, y á la felicidad Nacional! Mas no lo creemos; vemos conducido el desenlace por manos pérfidas, por maquinaciones de una faccion imitadora de los Jacobinos, hasta en los misteriosos é infernales medios de asegurar su mando y su influencia por manejos de Corporaciones secretas, elementos eternos de los males públicos de todos los paises que las han consentido; vemos la restauracion conducida por la discordia, que con un puñal en la mano, y las voces del Rey absoluto, Inquisicion y Religion en los labios, recorre este suelo infortunado. ¡Ojalá, repetimos, que este cuadro no fuese verdadero! ¡Ojalá que el mismo Rey, cuyos intereses debian ser superiores á las pasiones, no se vea un dia imposibilitado de hacer el bien, por los mismos que le proclamaron Absoluto, y aun obligado á seguir sus deseos y satisfacer sus pasiones, ó á vacilar tal vez en el mismo Trono, en que le colocaron los principios de legitimidad, á los que acaso tenga que acudir para sostenerse!339. 339 Miraflores (1834), páginas 244-246. 120 Cual si se tratara de una nueva maldición de Sísifo, España vuelve a sumirse en la restauración del régimen absolutista. La que se inicia en 1823 y se perpetúa hasta el desastroso final del reinado de Fernando VII diez años después, es más sistemática y profunda que la de 1814. El Real Decreto de 1 de octubre de 1823, ya mencionado, al tiempo que declara nulos todos los actos de gobierno habidos entre el 7 de marzo de 1820 y el 1 de octubre de 1823, aprueba todo cuanto se ha decretado y ordenado por la Junta provisional de Gobierno y por la Regencia del Reino, creadas, aquella en Oyarzun el día 9 de Abril, y esta en Madrid el día 26 de Mayo del presente año. De resultas de lo establecido por esos órganos y por el nuevo Gobierno absolutista se adoptan medidas de enorme calado, relativas al ejército (revocación de todos los nombramientos y ascensos; disolución de la Milicia Nacional y sustitución por los Voluntarios Realistas, que en muchos casos emprenden la represión por su cuenta; creación de Comisiones Militares en todo el territorio, que instruyen 1.094 casos, ejecutan a 132 militares, entre ellos a Riego, y envían a presidio a 435), la Administración y los empleados públicos (revocación de todos los nombramientos y ascensos civiles; creación de Juntas de Purificación, que a miles de quienes no pudieron exiliarse suspenden de sueldo, condenan a muerte o a la cárcel y expropian sus bienes, especialmente en el área docente) y, junto a otros muchos más extremos, la Iglesia (vuelta al sistema fiscal y económico suprimido en el trienio liberal; anulación de las desamortizaciones y de la supresión de las órdenes monásticas o regulares; aun cuando la Inquisición no se restablece, en varias diócesis se crean Juntas de Fe con objetivos semejantes). Para asegurar el éxito de estas medidas el 9 de febrero de 1824 se firma un convenio por el que Francia se compromete, con cargo a los recursos económicos de España, a mantener en ella sus tropas, que quedan reducidas a 45.000 hombres y después a 22.000 hasta que el año 1828 abandonan definitivamente el país. La represión es muy dura hasta 1825, pero prosigue ya más burocratizada hasta 1828. Ello no impide que algunos dirigentes más moderados propongan o adopten medidas organizativas (creación del Consejo de Ministros por Real Decreto de 19 de noviembre de 1823) o políticas eficaces y menos sectarias. Entre éstas destacan las reformas de la Hacienda, que lleva a cabo como ministro Luis López 121 Ballesteros, cuyo mandato se extiende a prácticamente toda la década. Aun cuando no pudiera llevar adelante otras medidas para sacar al Tesoro de la bancarrota, logra al menos implantar el control presupuestario (hasta que los levantamientos a partir de 1828 disparan de nuevo el gasto militar), reducir de manera importante los gastos e implantar un arancel proteccionista que disminuye en parte los desequilibrios exteriores, si bien sus reformas en el sistema tributario suponen un paso atrás respecto de las iniciadas por Martín de Garay durante el sexenio absolutista y continuadas por Canga Argüelles en el trienio liberal. Al intentar el rey distanciarse en parte de los absolutistas más radicales, se produce la escisión. Los realistas critican el nuevo espíritu del rey, su confianza en algunos ministros moderados, la lentitud de la represión, el no restablecimiento de la Inquisición y la amnistía. A partir de 1824 el hermano del rey, Infante Carlos María Isidro, respalda e incluso alienta esta facción, que provocará disturbios y levantamientos. En 1830 las pretensiones de los partidarios del Infante se ven reforzadas por las vicisitudes en la derogación (anuncio de la derogación, que no obstante había sido sancionada por Carlos III en 1789), restablecimiento (1832) y nueva derogación (1833) de la Ley Sálica, que posibilita al fin el acceso al trono de la hija mayor de Fernando, Isabel. 2. EL CONSEJO DE ESTADO EN EL SEXENIO ABSOLUTISTA (18141819) La primera etapa del reinado de Fernando VII se inicia con el restablecimiento en el trono (1813) y el regreso a España (1814) y se cierra en la víspera del 1 de enero de 1820, día en el que tiene lugar el pronunciamiento del comandante Riego340. Como indica el calificativo, la política que tiene lugar es la de anulación de todo lo aprobado por las Cortes de Cádiz, como lo ordena la primera disposición que dicta Fernando VII, el 4 de mayo de 1814, todavía en Valencia, y consiguiente restablecimiento prácticamente total de las 340 La exposición de los acontecimientos políticos y sociales de este período se hace en el apartado 1.1. anterior. 122 instituciones y normas del régimen absolutista que había presidido los gobiernos de Carlos IV y el entonces muy fugaz de Fernando VII. En una etapa inicial, que se extiende desde finales de mayo a principios de junio de 1814, varias disposiciones conciernen a la reorganización de las instituciones consultivas. Por Real Decreto de 27 de mayo de 1814 se restablece el Consejo Real en el pie por ahora en que estaba en el año de 1808 y nombra a su Presidente y Ministros que le han de componer, encargándole me proponga con la brevedad posible qué negocios de los que le están atribuidos convenga separar de su conocimiento, para que mis vasallos logren su mas pronto y menos costoso despacho, y qué distribución seria conveniente hacer en los atribuidos á cada Sala, para que simultáneamente se ocupen todas en el trabajo sin desigualdad ni atraso341. Por lo que hace, ya de modo directo, al Consejo de Estado, un Real Decreto de 3 de junio siguiente declara nulas todas las plazas del Consejo de Estado, y los honores de él que se hayan concedido por la Junta Central, por las Regencias del reino y por las Cortes, sin perjuicio de que los sugetos comprendidos en este mi Real decreto sean atendidos por Mí, particularmente aquellos que por su conducta y circunstancias lo merezcan342. Los nombramientos efectuados con anterioridad se consideran válidos y subsistentes, como da cuenta una nota de 14 de septiembre siguiente suscrita por el Secretario, Diego de la Cuadra, en la que se recogen los componentes del Consejo de Estado a la fecha343. Otro Decreto de 5 de junio restablece el Consejo de la Cámara creado por mis augustos predecesores... en el pie en que se hallaba en el año de 1808, y le asigna el proveer de dignos Prelados y Ministros á las Iglesias, y de personas á proposito á los Consejos, Tribunales y demás Juzgados. En su preámbulo esta disposición deja 341 DOCUMENTOS: 23. 342 DOCUMENTOS: 24. 343 20 en total, aun cuando 3 de ellos lo son en tanto que Secretarios de Despacho, más 10 honorarios y el Secretario: Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 883. (Transcrito por Suárez (1971), páginas 37-38). 123 dicho que parte de este tan importante como delicado encargo… trasladóse á un nuevo cuerpo, que se creo en las pasadas turbaciones. Ese nuevo cuerpo era el Consejo de Estado, a quien la Constitución de 1812 había encomendado esas funciones, salvo las propuestas relativas al personal de los Consejos344. Por último, en esta etapa inicial que contemplamos, una Real Orden comunicada al Secretario de Estado el mismo 5 de junio dispone que todos los asuntos del Consejo de Estado vuelvan a despacharse por la primera Secretaría de Estado345. Bastantes meses más tarde tiene lugar un giro importante en la situación del Consejo de Estado. En concreto, un Real Decreto de 31 de marzo de 1815 ordena se le convoque y reúna346. ¿A qué o – mejor- a quién se debe esta importante decisión, que vendría seguida por un sorprendente renacimiento de la actividad del Consejo de Estado, como en seguida veremos? Aun cuando no he encontrado ningún dato explícito, quiero pensar que se debió a Pedro Cevallos, nombrado Secretario de Estado el 15 de noviembre de 1814. Sus datos biográficos347 acreditan no sólo su extraordinaria supervivencia política, de Carlos IV hasta Fernando VII (y hubiera podido continuar con la regente María Cristina, aunque declinó los ofrecimientos), sino también su estrecha relación con el Consejo de Estado anterior a partir del momento en que fue nombrado Consejero de Estado (30 de octubre de 1809) e incluso antes como Secretario de Estado con Carlos IV. Baste añadir que Cevallos seguía siendo Consejero de Estado cuando vuelve a ser nombrado Secretario de Estado en 344 Pertenecerá a este Consejo hacer al Rey la propuesta de ternas para la presentación de todos los beneficios eclesiásticos, y para la provisión de las plazas de judicatura (artículo 237). Ver lo expuesto a este respecto en el apartado 13 del capítulo anterior. DOCUMENTOS: 25. 345 Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 883. (Transcrito por Suárez (1971), página 187). 346 DOCUMENTOS: 26. 347 Ver su resumen al final del capítulo I. 124 noviembre de 1814 y así figura en la lista de Diego de la Cuadra a que antes me he referido348. Lo cierto es que las justificaciones de este Real Decreto para volver a poner en marcha el Consejo de Estado no pueden ser más elogiosas de la institución, siempre en el estilo ampuloso de las disposiciones fernandinas: La buena dirección en los negocios graves de la monarquía, y su sabio y prudente despacho han sido y son hoy mas que nunca el objeto especial de mis atenciones; y conociendo, despues de una larga y seria meditacion, y de haber oido el dictámen de personas de mi confianza349, que ningun medio mas á propósito ni mas seguro podia adoptar á dicho fin que el de poner en exercicio á mi Consejo de Estado, que por su institución debe entender en los asuntos de la mayor importancia… La parte dispositiva del Real Decreto ordena poner en ejercicio al Consejo de Estado, que desde luego se le convoque y reuna, segun el último reglamento aprobado por mi augusto Padre en el año de 1792350, sobre el qual, si las circunstancias lo exigen, haré las alteraciones que convengan; pero dirigidas todas, en caso de hacer algunas, al bien del estado y al fin que me he propuesto en esta mi Real determinación; y con igual mira, y para mayor autoridad y lustre de este cuerpo, he resuelto tambien que los Infantes mis augustos 348 Ver nota 343 y texto al que corresponde. 349 La mención a personas de mi confianza refuerza la referencia a Pedro Cevallos. Aparte de los datos que acabo de recordar, también hago notar que fue el único a quien Carlos IV recomendó a Fernando que lo mantuviera en el Gobierno y que éste contó con él antes de marchar a Francia y al regreso (ver los datos biográficos, ya citados, al final del capítulo I). 350 El texto había sido aprobado por el propio Consejo el 21 de mayo de 1792 y promulgado por el rey, Carlos IV, el 25 siguiente. Figura incorporado al acta de la reunión del Consejo de Estado de 21 de mayo de 1792. En Archivo Histórico Nacional, Estado, lib. 5, ff 28v. a 33v. (Citado por Barrios (1984), páginas 642647). Este Reglamento ya había inspirado en buena parte el que las Cortes de Cádiz aprobaron el 8 de junio de 1812, ya que la Comisión de Constitución, cuyo proyecto fue finalmente el aprobado con ligerísimos retoques, reconoció de manera expresa que se había inspirado en aquel (ver apartado 9 del capítulo II). 125 Hermano y Tio puedan concurrir á las sesiones, y que en defecto mio presida uno de ellos el Consejo en mi Real nombre351. En el mismo día el Secretario de Estado, Pedro Cevallos, comunica el Real Decreto al Secretario del Consejo de Estado, Diego de la Cuadra. Le añade ciertas precisiones en cuanto a los asuntos de que el Consejo debe ocuparse; a que asistan a las reuniones los Secretarios de Despacho bien sean Consejeros, o bien del Consejo por razón de su destino y al carácter reservado e incluso secreto de las deliberaciones. Los puntos que ocuparán la primera atención del Consejo, que el rey quiere que este cuerpo, el mas respetable, le exponga y consulte su parecer son estos: las medidas que exige la delicada actual situación del Estado, ya en la peninsula, ya en la Africa y ya en la America; y con especialidad sobre los medios y recursos, que tan perentoriamente se necesitan para precaver los males que nos amenazan por la Francia, para acudir á las pretensiones y demandas costosas de los argelinos, y para reducir á su deber a las Provincias rebeldes de las Américas352. El período de máxima actividad del Consejo –escribe Suárez Verdeguer- tuvo lugar en los años 1817 y 1818, con motivo del plan de Garay para la reforma de la Hacienda… Después, hasta 1820 la reunión del Consejo se fue espaciando, hasta el extremo de que en 1819 sólo se celebró una sesión; al menos, sólo hay acta de una sesión353. Un día antes de que el pronunciamiento de Riego esté a punto de triunfar por el juramento de la Constitución de 1812 que hace O´Donnell el 4 de marzo de 1820, se aprueba un Real Decreto que contiene una vaga promesa de reformas, cuyo estudio y propuesta se encarga a un Consejo de Estado cuya modificación igualmente se prevé354. Por lo demás, la reforma del Consejo se ciñe a pedirle que 351 El Real Decreto se dirige, como todos, al Secretario de Estado, que es justamente Pedro Cevallos. 352 Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 881. (Transcrito por Suárez (1971), páginas 188-189). 353 Suárez (1971), página 40. 354 Véase: DOCUMENTOS: 22. 126 se ocupe inmediatamente, y según el objeto de su institución, en examinar la planta que tuvo en los pasados, y ha tenido en posteriores tiempos para presentarme la que sea más conforme en adelante al mejor despacho de los importantes negocios cometidos (sic: sometidos) á sus altas atribuciones; siendo desde luego mi voluntad que dividido en secciones auxiliares á los Ministerios, me proponga cuantas reformas sean conducentes al bien de la monarquía. Y para el completo de dichas secciones, que serán siete, á saber, de estado, eclesiástica, legislación, hacienda, guerra, marina é industria, me propondreis, á mas de los dignos individuos que en el dia componen el mi Consejo de Estado, sugetos consumados en sus respectivas carreras, y que mereciendo mi confianza gocen tambien de la mas aventajada opinión pública. Si con esta reforma se pretendía detener la revolución fue un intento muy inadecuado: ni siquiera hubo lugar para que fuera conocido (debe referirse al Real Decreto), pues el 7 –es decir, cuatro días después- el Rey juraba la Constitución y se volvía a comenzar de nuevo355. 3. EL CONSEJO DE ESTADO EN EL TRIENIO CONSTITUCIONAL LIBERAL (1820-1823) Como se recordará, el llamado trienio constitucional liberal se extiende desde el 9 de marzo de 1820, día en el que, debido al éxito del pronunciamiento militar de Riego el 1 de enero anterior, Fernando VII jura la Constitución de 1812, hasta el 1 de octubre de 1823, Según Cordero Torres, lo que aconteció ese día (3 de marzo) es que el rey reunió un <Consejo de Estado extraordinario>, al que asistieron el infante don Carlos, los duques del Infantado y de San Fernando, el antiguo Consejero de Estado Ribas, el de Castilla Lardizábal y el coadjutor de Madrid, para discutir si sería mejor adelantarse y proclamar una Constitución de gusto real (Cordero (1944), página 84). Más bien debió de tratarse, de tener lugar esa reunión, de la Junta presidida por el infante don Carlos a la que se refiere el propio texto del ampuloso Real Decreto, que lo que propuso fue la aprobación de éste. 355 Suárez (1971), página 41. 127 cuando el propio Rey declara por Real Decreto la nulidad de todos los actos del gobierno llamado constitucional356. De los tres años y medio largos que dura este período, al Consejo de Estado dedican las Cortes más de uno para debatir el número y nombramiento de Consejeros y dos a diseñar el propio Consejo y discutir las Cortes la reorganización interna, que no llega a ponerse en práctica. Así que a la institución no le quedó mucho tiempo para ejercer sus funciones. 3.1. NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS Como parte de las decisiones restauracionistas que marcan los inicios de la política de este período, en fecha tan temprana como el 18 de marzo de 1820 se acordó que se reuniera el Consejo de Estado. Para que se tenga idea de la trascendencia de la fecha, cabe señalar que en ese mismo día se nombra a los nuevos Secretarios de Despacho, cuyos perfiles son acordes con el carácter constitucionalista de la nueva etapa. La reunión del Consejo se convoca con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 7º, título 4º de la Constitución política de la Monarquía (la de 1812), y se agrega que su asistencia (la del Consejo) es necesaria para las determinaciones que exige el buen gobierno de los pueblos. Se designan los Consejeros que lo componen, que eran los que lo habían sido en 1812, aunque no todos357. Los individuos que han compuesto el Consejo de Estado hasta el día 9 del presente mes, en que juré Yo la referida Constitucion, quedan en la clase de jubilados, con el goce de todos los honores y sueldos que disfrutaban358. El Consejo de Estado se instala el día 21 de marzo, aunque la incorporación de los Consejeros es paulatina y se prolonga hasta nada menos que el 19 de septiembre. 356 La exposición de los acontecimientos políticos y sociales de este período se hace en el apartado 1.2. anterior. 357 Faltaban 5, alguno o algunos quizás por haber sido Secretarios de Despacho durante el sexenio o tener conocidas afecciones realistas (según Suárez (1971), página 42). 358 DOCUMENTOS: 27. 128 Inauguradas las Cortes el 6 de julio, el tema del Consejo de Estado y, más en concreto, el del número y nombramiento de los Consejeros, ocupará bien pronto la atención de los diputados. El debate es largo (se extiende, aunque de manera intermitente, a lo largo de tres meses) e intenso, con intervenciones de un buen número de diputados, algunas de alto nivel. En cierto modo recuerda a los que celebraron las Cortes constituyentes, fundamentalmente a lo largo de 1811, tanto en la Comisión de Constitución como en las propias Cortes al examinar el proyecto de Constitución en el capítulo dedicado al Consejo de Estado359. En un primer momento las peticiones se dirigen a completar hasta 40 el número de Consejeros, dando cumplimiento al mandato constitucional, lo que hasta entonces, como se recordará, no había sucedido. Pero en sucesivas sesiones el abanico de cuestiones se va ampliando, por lo que se acuerda pedir el dictamen de la Comisión primera de Legislación acerca de algunas de aquellas. El 21 de julio de 1820 el diputado Moreno Guerra presenta esta propuesta: Pido que las Córtes ejecuten el art. 116 del Reglamento, para completar el Consejo de Estado con arreglo al art. 231 de la Constitucion360. Magariños solicita adicionarla proponiendo que, con respecto a los eclesiásticos que prevé el artículo 232 como miembros del Consejo de Estado, de estos cuatro individuos sean nombrados dos americanos (ó cuando menos uno)361. El 23 de agosto Ochoa recuerda que hacía muchos días que el Sr. Moreno Guerra tenia hecha una proposicion que se habia leido de primera lectura, sobre nombramiento de consejeros de Estado, asunto de la mayor urgencia,… y que pedía que se leyese por segunda vez la insinuada proposicion, procediéndose desde luego al nombramiento de los consejeros que falten para completar el número de los que debiesen existir; y que se ocupasen las Córtes en si debian permanecer los actuales, á quienes no conocia, pero conjeturaba que tal vez habría algunos que hubiesen entrado en 359 Ver apartados 6 y 7 del capítulo anterior. 360 Diario de las sesiones de Cortes. Legislatura de 1820, página 227. 361 Diario de las sesiones de Cortes. Legislatura de 1820, página 230. un órden 129 inconstitucional, y quizá otros que tuviesen tachas que los pudiesen hacer incapaces de obtener semejantes destinos362. Al día siguiente se da lectura por segunda vez a la proposición de Moreno Guerra, quien añade en su justificación: Esta indicación la juzgo necesaria para que la máquina del Estado quede completa, porque cierra en cierto modo la puerta á las hablillas y á la maledicencia, y porque es el contrapeso entre los dos poderes, y el que los equilibra segun la Constitucion, y acallamos á los amigos de las dos Cámaras, pues un consejo de Estado completo y bueno para aconsejar al Rey… es el complemento de la Constitucion y superior á las dos Cámaras…363. Y es en ese momento cuando varios diputados suscitan otras cuestiones que, a su juicio, deben someterse también a una Comisión designada al efecto. Entre estas cuestiones figuran las siguientes: Que la misma comision diga si estamos en el caso de hacer el nombramiento de los consejeros de Estado (La-Santa); hay que resolver tambien si se completará el número de los 10, ó si solamente el de los 20 que determinaron las Córtes generales y extraordinarias (Calatrava); hay otra cuestión que resolver, y es si se hará el nombramiento por entero, pues los consejeros actuales no están nombrados por el Rey (Moreno Guerra); en el caso de hacerse la propuesta para completar el Consejo de Estado, debe hacerse de los 40, pues no debemos dejar plaza alguna vacante, á fin de evitar siniestras interpretaciones (conde de Toreno); considero que si se ha de completar el número de los 40, es necesario tener presente que se debe contar con 12 americanos á lo menos… ¿Y cómo podrá contarse con ellos cuando la América no está tranquila? (Romero Alpuente); el Consejo de Estado actual es interino: así lo dijo el Rey mismo cuando lo restableció. En este supuesto, lo que hay que resolver es si se nombrarán 40, y si habrán de continuar los consejeros actuales (Castanedo)364. No acaba aquí el capítulo de cuestiones. Otro día después, el 25 de agosto, tiene lugar una importante intervención de Pérez Costa. 362 Diario de las sesiones de Cortes. Legislatura de 1820, página 622. 363 Diario de las sesiones de Cortes. Legislatura de 1820, página 637. 364 Diario de las sesiones de Cortes. Legislatura de 1820, páginas 637-638. 130 Tras recordar las fatales ocurrencias del año de 14, (que) dejaron nulo el Consejo de Estado… y despojados de este derecho á los individuos que lo componian, afirma que por el capítulo VII de la Constitucion tiene el Rey el derecho de elegir uno de cada terna que las Córtes (l)e presenten para consejero de Estado, cuya facultad no ha ejercido S. M..., por lo que el actual ejercicio (del Consejo) es solo interino y provisional: la Constitucion se halla plenamente restablecida: es, pues, indudable que ésta se halla en el crítico momento de reclamar su sagrado cumplimiento y la escrupulosa rectificación de este negocio… Por todo ello, pido á las Córtes se sirvan pasar mandar esta indicación á la correspondiente comision para que diga en su dictámen: 1º. Si se debe declarar solemnemente que no existe Consejo de Estado en propiedad. 2º. Si consiguientemente deberán las Córtes formarlo nuevamente en su totalidad con arreglo á la Constitucion. 3º. Que en este caso aquellas, conforme á ésta, propongan las listas triples al Rey, pudiendo ser comprendidos en ellas todos, parte ó ninguno de los actuales consejeros interinos365. La propuesta completa de Pérez Costa se aprueba y se acuerda solicitar el dictamen de la Comisión primera de Legislación. Ésta lo emite el 1 de octubre366 y se pronuncia sobre parte de las cuestiones planteadas, no sobre todas. El dictamen se debate en las sesiones de 16 y 17 siguientes. Como consecuencia de ello se aprueba la práctica totalidad de las conclusiones que proponía la Comisión y otras dos que se suscitan en los debates. El 19 las Cortes aprueban una Resolución que, en su primera parte, es consecuencia de la votación de una de las propuestas de la Comisión, relativa a la necesidad o no de proceder al nuevo nombramiento de todos los Consejeros de Estado, y en su segunda responde a la propuesta del diputado Romero Alpuente. Se declara que los individuos que en el día le componen (el Consejo de Estado) son propietarios, y que, si alguno de ellos hubiese cometido delito en el tiempo del Gobierno absoluto, se le acuse y juzgue con arreglo á la Constitucion y á las leyes. Además, que cualquiera de los individuos 365 Diario de las sesiones de Cortes. Legislatura de 1820, páginas 649-650. 366 DOCUMENTOS: 28. 131 del Consejo de Estado que haya admitido desde el 4 de mayo de 1814 hasta el 9 de marzo proximo pasado alguna comisión contra los patriotas constitucionales, o sobre hechos de adhesión á la Constitucion, ó que por razón de su empleo dado en el mismo intermedio haya conocido en causas de esta naturaleza, llamadas de Estado; se entienda que por el mismo hecho renuncio su empleo de Consejero de Estado367. Esta segunda parte de la propuesta daría lugar a un largo y complejo expediente tramitado para decidir si el general Castaños estaba comprendido en los supuestos de esa resolución. El Consejo de Estado intervino en varios momentos de la tortuosa tramitación. Despejadas las cuestiones, el mismo 19 de octubre las Cortes, en sesión extraordinaria nocturna368, nombran la Comisión que ha de presentar las listas para elegir a los 10 Consejeros que se había acordado designar. El 18 de noviembre las Cortes eligen 15 Consejeros para cubrir las vacantes producidas y otros 10 de nueva provisión, con lo que queda cubierto el número de 30. Ya en la legislatura siguiente, el Presidente de las Cortes, en la sesión de 8 de marzo de 1821, recordó que en la anterior se había ya acordado completar el número de Consejeros hasta 40, por lo que pido á las Córtes que acuerden y señalen la época en que han de verificarse. Tras un breve debate, el conde de Toreno propuso que la misma comision nombrada el año pasado se encargue de presentar á las Córtes la lista de los sugetos para el Consejo de Estado369. Por fin, un Real Decreto de 3 de mayo de 1821 completa el número de Consejeros hasta 40 y nombra los 10 restantes370. 367 Tomado de Suárez (1971), página 214. 368 A pesar de esa denominación, las sesiones extraordinarias nocturnas son frecuentes en esta legislatura. 369 370 Diario de las sesiones de Cortes. Legislatura de 1820, páginas 166-167. Este Real Decreto no aparece publicado en la Gaceta. Suárez lo toma de las Actas del Consejo de Estado, sesión extraordinaria de 4 de mayo de 1821: Archivo Histórico Nacional, Estado, libro 23 d. (Suárez (1971), página 214). 132 3.2. REORGANIZACIÓN INTERNA Una vez que en mayo de 1821, según acabo de señalar, se completa el número de Consejeros hasta los 40 previstos en la Constitución, el 21 del mismo mes los dos Secretarios, de la Madrid Dávila y Moreno, presentan la planta de las Secretarías que tienen a su cargo, que incluye el resto del personal del Consejo. El Consejo las hace suyas y las transmite al Rey el 2 de junio. Por Real Orden del 17 se devuelven para que acomode el arreglo de dichas dos Secretarías al estado que deban tener en tiempo de menor número de negocios; es decir, en época de restricciones económicas, como la que se quería seguir con carácter general. El siguiente día 29 las Cortes deciden que el plan de las Secretarías se presente para la próxima legislatura. Los dos Secretarios, a quienes el Consejo manda que informen, elaboran propuestas por separado los días 18 y 19 de febrero de 1822, con sustanciales reducciones de personal y de gasto. Uno de aquellos, Madrid Dávila, hace notar que el nuevo proyecto lo hemos detenido hasta ahora esperando las lecciones de la experiencia acerca del número y calidad de los negocios, aun cuando se deciden a terminar al ser preciso proponer dicho arreglo para que se presente a la próxima legislatura conforme a lo mandado expresamente por las Cortes en decreto de 29 de junio371. Mientras el Consejo examina las nuevas propuestas de sus Secretarios, las penurias económicas se ponen de manifiesto, en lo que a aquel concierne, en un decreto, al que las Cortes dan el visto bueno el 14 de marzo, por el que se suspende la consulta y provisión de las plazas vacantes y que vacaren durante la presente legislatura en el Consejo de Estado372. El Consejo eleva la nueva propuesta, que incluye las de las dos Secretarías, el 15 de junio. El dictamen del Gobierno, que lleva fecha del 25, propugna mayores rebajas, en particular en la Secretaría de Gracia y Justicia, Propuestas y Gobernación, y las Cortes aprueban la propuesta del Gobierno el 6 de mayo de 1823. Demasiado tarde: el 371 Propuesta de planta de la Secretaría de Gracia y Justicia, Propuestas y Gobernación, Archivo de las Cortes Españolas, leg. 39, n. 46. (Tomado de Suárez (1971), página 220). 372 Diario de las sesiones de Cortes. Legislatura de 1820, página 352. 133 Rey, las Cortes, el Gobierno y el propio Consejo de Estado se habían trasladado a Sevilla en marzo ante la inminencia de la nueva invasión francesa a cargo de Los Cien Mil hijos de San Luis. En octubre, Fernando VII decreta la vuelta al absolutismo con las consecuencias en cuanto al Consejo de Estado que examino en el apartado siguiente. 4. EL CONSEJO DE ESTADO EN LA DÉCADA OMINOSA ABSOLUTISTA (1823-1833) Un Real Decreto de 1 de octubre de 1823 borra de un plumazo tres años y medio de historia de España (de 7 de marzo de 1820 a 1 de octubre de 1823) y restaura el régimen absolutista373. Al contrario de lo que pudiera parecer, dado el carácter del nuevo régimen, el Consejo de Estado va a tener un protagonismo singular. Tras una instalación fallida a finales de 1823, a partir de mediados de 1825 comienza a ser objeto de vigorosa reconsideración, siendo reformado a finales de ese año; es, en fin, objeto de nuevo y más enconado debate a partir de entonces hasta la nueva reforma de 1828. 4.1. INSTALACIÓN Y FRACASO (1823-1825) Un Real Decreto de 3 de diciembre de 1823 dispone la instalación (del Consejo de Estado) por ser de absoluta necesidad para el buen régimen de esta vasta Monarquía el establecimiento de un Consejo de Estado que reuna las luces y experiencia necesarias para influir en el acierto de las resoluciones que emanan de mi autoridad soberana. En rigor, la constitución o instalación de esta institución consiste en el nombramiento de nuevos miembros, en número de diez, reservándose el rey la presidencia y, en su ausencia, otorgándosela a sus hermanos los infantes don Carlos y Francisco de Paula, por ese orden. Como Decano se nombra al capitán general don Francisco Eguía, quien había respaldado el golpe de Estado de 373 Ver final del apartado 1.2. y apartado 1.3. 134 Fernando VII en 1814374, en remuneración de su acrisolada lealtad y dilatados servicios. El número de diez podrá aumentar… á medida que los negocios puedan exigirlo. En cuanto a los Consejeros ya nombrados, se declara que aquellos que hayan tenido nombramiento legítimo, y se hallen rehabilitados por Mí, es mi voluntad que queden por ahora sin ejercicio, conservándoles su carácter y prerrogativas, y que si en lo sucesivo fuesen llamados al ejercicio de sus plazas, sea con la antigüedad 375 nombramiento que les corresponde por su primer . El 17 de diciembre se instaló el Consejo bajo la presidencia del Rey. Ejerció como Secretario Juan Antonio de Rojas Queipo, el Consejero nombrado en último lugar, y los Consejeros prestaron el juramento de estilo en manos de Su Majestad376. Entre diciembre de 1823 y el mismo mes de 1825, el Consejo de Estado careció absolutamente de influencia en la política de estos años porque, de hecho, no existió377. Un testigo de excepción de la época, Luis Salazar, a quien me referiré con más extensión en el apartado siguiente, ofrece una explicación: Llegó, en efecto, a juntarse el Consejo de Estado (a partir de su instalación el 17 de diciembre de 1823), mas por desgracia se tuvo en su formación tan mal acierto que, desde la primera sesión, se dejó ver muy a las claras un fatal espíritu de personalidad que, sin ilustrar las cuestiones, sólo conducía a indisponer los ánimos. Su Majestad, testigo de unas contiendas más que indiscretas, no pudo dejar de desazonarse, y convencido de la inutilidad o ningún efecto que produciría la continuación de las sesiones de este cuerpo, determinó que no volviese a reunirse378. 374 Ver apartado 1.1. anterior. 375 DOCUMENTOS: 29. 376 Juan Antonio de Rojas Queipo, Archivo Histórico Nacional, Estado, libro 28 d. (Transcrito por Suárez (1971), página 248). 377 378 Suárez (1971), página 60. Archivo de la Presidencia del Gobierno, Actas del Consejo de Ministros, I, 360361. (Transcrito por Suárez (1971), página 54). 135 4.2. DEBATE ENTRE CONSEJO DE ESTADO Y JUNTA CONSULTIVA DE GOBIERNO (1825) Suárez Verdeguer, que ha estudiado con especial detalle los avatares del Consejo de Estado durante la década 1823-1833379, aporta las actas del Consejo de Ministros que, ante la inactividad práctica del Consejo de Estado, dan cuenta del debate que se abre para valorar la conveniencia de reformar éste o bien de crear una institución nueva que le sustituya, la Real Junta consultiva de Gobierno. En el Consejo de Ministros del 25 de agosto de 1825 comienza a examinarse una propuesta del marqués de Zambrano, Secretario de Estado y del Despacho de Guerra, relativa a la formación de una Junta de diez sujetos, dos por cada Ministerio380. En la sesión del 27 siguiente Luis Salazar, a la sazón Secretario de Estado y del Despacho de Marina y que era Consejero de Estado efectivo desde la instalación de la institución el 3 de diciembre de 1825, manifiesta que mi opinión… ha sido constantemente por la reunión del Consejo de Estado, componiéndolo los sujetos que se considerasen más a propósito. Sobre este particular he insistido varias veces, y aun también lo he hecho presente a S. M. verbalmente, persuadido de que en circunstancias tan difíciles y apuradas era muy conveniente contar con las luces y autoridad de un cuerpo tan respetable, la cual cubriría, por otra parte, la responsabilidad de los Ministros en la resolución de los muchos y arduos negocios que en esta triste época ocurren al gobierno381. Bien es verdad que en esta misma reunión Salazar propone también, como empezaba a ser voz dominante entre los miembros del Gobierno, una Junta de Estado, que podría mirarse como la consultora especial o coadjutora del Gobierno, asistiendo a su Consejo para dar en él, de viva voz, los informes que se pidiesen 379 Ver Suárez (1971), páginas 51-83. 380 Archivo Histórico Nacional, Estado, libro 28 d. (Transcrito por Suárez (1971), página 53). 381 Archivo de la Presidencia del Gobierno, Actas del Consejo de Ministros, I, 360361. (Transcrito por Suárez (1971), página 54). Sigue a este párrafo el que he transcrito en el apartado anterior sobre las causas de la inactividad del Consejo. 136 en sus vocales en común o en particular, y evacuar además todos los asuntos delicados que se le cometiesen382. Por fin, en la sesión de 10 de septiembre Cea Bermúdez, primer Secretario de Estado y del Despacho Universal, comunica al Consejo de Ministros que el Rey le había dado orden para extender la minuta de un decreto que leyó, y que había merecido ya la aprobación del Ministro de Gracia y Justicia, por el que se crea una Junta consultiva de Gobierno383. El Real Decreto se firma el día 13. Pero, como concluye Suárez Verdeguer, esta Junta no tuvo en realidad tiempo de actuar, pues apenas vivió tres meses desde que se decretó hasta que desapareció384. 4.3. REFORMA (1825-1826) Que la creación de la Junta consultiva de Gobierno y su escaso funcionamiento no habían dado fin al debate originado a mediados de 1825 lo demuestra una Propuesta385 anónima que ha exhumado Suárez Verdeguer y que, según él, muestra una influencia directa en la reforma del Consejo de Estado que aprueba un Real Decreto de 28 de diciembre de 1825 y el Reglamento de 2 de enero siguiente386. Dado que los Ministros, solos o reunidos en Consejo, gobernaban el país sin contrapeso ni asesoramiento (a no ser de organismos subordinados y dependientes) desde enero de 1824, tanto el anónimo como Salazar parecen apuntar (aunque por distintas razones) a eliminar lo que en el <Manifiesto de 1814> (y otros escritos) se conoce con el nombre de <despotismo ministerial>. En tal caso, la reforma del Consejo de Estado era un intento de coartar el poder absoluto de los Ministros, preparar las líneas de su política y fiscalizar su actuación… El nuevo Consejo de Estado, pues, era un contrapeso 382 Archivo de la Presidencia del Gobierno, Actas del Consejo de Ministros, I, 361. (Transcrito por Suárez (1971), página 54). 383 Archivo de la Presidencia del Gobierno, Actas del Consejo de Ministros, I, 461462. (Transcrito por Suárez (1971), página 55). 384 Suárez (1971), página 61. 385 Propuesta que se hace a S. M. el Rey para la creación de un Consejo de Estado Permanente. Puede consultarse en Suárez (1971), páginas 251-255. 386 Suárez (1971), páginas 64 y 68. 137 del poder ministerial e introducía una importante transformación en la configuración política del Estado387. Antes de lo que Suárez Verdeguer indica, la polémica en torno al despotismo ministerial y su contrapeso por parte del Consejo de Estado aparece con toda claridad en la discutida elaboración del reglamento de esta institución que se aprueba el 8 de junio de 1812388. Los esfuerzos dieron fruto y el 28 de diciembre de 1825 un Real Decreto aprueba la reforma del Consejo de Estado389. Una vez firmado, el Rey envía el texto con una nota autógrafa al duque del Infantado, nombrado recientemente Primer Secretario de Estado y del Despacho y quien con alta probabilidad inspiraba esta reforma. Esta nota390 es tan importante como el Real Decreto, ya que da por entendido que cesa en sus funciones la Junta Consultiva, debiendo enviar cuantos documentos existan en su Secretaría a la del Consejo de Estado; designa a tres de los nuevos Consejeros, cuya totalidad nombra el Real Decreto, para formar, en término de ocho días precisamente, el reglamento de éste, y, además, declara jubilados los demás consejeros que, estando ya purificados, no consten en el actual nombramiento. El Real Decreto comienza por asignar a mi Consejo de Estado la función de arreglar la administracion total de los diversos ramos de mis Reinos. Tras mencionar acto seguido el más agudo de los problemas, el arreglo total de mi Real Hacienda, de modo que ni se grave á mis pueblos, ni se falte á llenar las obligaciones de mi Corona, en párrafo aparte incluye una larga y densa lista de temas que equivale a un programa de gobierno: La conservacion de los derechos de la legitimidad; los graves negocios sobre mis posesiones de Ultramar, que intentan separarse de la madre patria por un efecto necesario de los peligros á que ha estado expuesta mi Corona; el arreglo de la administracion interior del Estado, con respecto á todas las carreras, presentando las economías á que precisa la situacion 387 Suárez (1971), páginas 66-67. 388 He analizado con cierto detalle el tema en el apartado 9 del capítulo II. 389 DOCUMENTOS: 30. 390 La reproduce Suárez Verdeguer (Suárez (1971), página 258). 138 actual; la formacion de mi ejército en todos sus ramos y dependencias; el restablecimiento de la marina; y el metodizar las contribuciones, fomentar los ramos de la industria, vivificar el comercio, y consolidar con la fortuna y prosperidad de mis pueblos la suspirada paz por que anhela mi paternal corazon, serán las ocupaciones de mi Consejo de Estado, bajo los reglamentos que expediré al momento. El alcance de la reforma lo da el pasaje en el que se indica que como todos los negocios graves se han de consultar con mi Consejo de Estado, cada uno de mis Secretarios, ademas de concurrir al Consejo, como han de hacerlo todos cuando lo exija la discusion de las materias mas interesantes, tendrá por semana un día señalado para consultar los negocios de su atribucion respectiva, segun se expresará en el reglamento. El reglamento pedido por el Rey le es presentado por el duque del Infantado el 5 de enero de 1826, siendo aprobado por Real Decreto al día siguiente391. En la presentación se dice que el proyecto se ha confeccionado acomodándose en cuanto ha sido posible a lo que dispuso el augusto Padre de V. M…. en la instrucción que dio para el Consejo de Estado en 28 de febrero de 1792, en todo lo que ha sido compatible con lo que dispone el Real Decreto de V. M. de 28 de diciembre del año último. El Reglamento contiene un total de 38 artículos, 3 más que el de 1792, y, a diferencia de éste, no va dividido en apartados. Los parecidos entre ambos textos son muchos, comenzando por el preámbulo, en el que el de 1826 sustituye la expresión neutral restablecer el ejercicio en que ya se halla el Consejo de Estado (Reglamento de 1792) por la definitoria del Real Decreto de 28 de diciembre de 1825: que mi Consejo de Estado se ocupe en arreglar la administración total de los diversos ramos de mis Reinos. Por lo demás, la norma tuvo muy corta vigencia –menos de tres años-, ya que, como en seguida veremos, fue derogada por un Real Decreto de 391 DOCUMENTOS: 31. Este Real Decreto no aparece publicado en la Gaceta. Lo tomo de Suárez (Suárez (1971), páginas 268-274). 139 23 de septiembre de 1828 que retrotraía las normas básicas al recién citado Reglamento de 1792. Para cerrar el esquema diseñado por las disposiciones de reforma del Consejo de Estado, una Real Orden de 8 de febrero de 1826 dispone que cese el Consejo de Ministros que se reunía antes de la creación del nuevo Consejo de Estado, mandando que los papeles pertenecientes al de Ministros se pasen a la Secretaría del Consejo de Estado392. El 16 de enero se instala el Consejo de Estado, presidido por el Rey. En el curso de la sesión, el duque del Infantado, Primer Secretario de Estado y del Despacho y quien con alta probabilidad inspiraba la reforma, según ya he señalado, pronunció un breve discurso en el que recalcó la nueva y decisiva función del Consejo de Estado: Para evitar, Señor, la reproducción de una tormenta tan espantosa, para restituir el trono a su antigua solidez y descanso, para inquirir, descubrir y patentizar los desórdenes y males introducidos en la administración general del Estado, proponiendo su remedio, ha juzgado sabiamente V. M. que un trabajo tan extenso, tan prolijo, tan complicado como urgente, no podía desempeñarse por sus Secretarías del Despacho, harto ocupadas en el pormenor diario de sus atribuciones especiales, y que tan solo un Consejo de Estado permanente, depositario de su Soberana confianza, podría llenar estas importantes funciones393. 4.4. NUEVA REFORMA. REGRESO AL REGLAMENTO DE 1792 (1828-1830) A nadie puede sorprender que la reforma del Consejo de Estado aprobada en diciembre de 1825 y enero de 1826, que tenía un profundo calado político puesto que había sometido a los Ministros al control de aquel Consejo, tuviera la frontal oposición de los propios Ministros. Suárez Verdeguer, que ha estudiado en detalle todos los procesos, se refiere a dos escritos de Ministros, de julio y agosto de 392 Tomado de Suárez (1971), página 275. 393 Gaceta de Madrid, 17 de enero de 1826, Suplemento. 140 1826, y además a otros dos documentos anónimos y sin fecha, seguramente debidos también a Ministros y que datarían de mediados de 1827. Me remito al autor citado394, no sin recordar de nuevo la gran similitud que se aprecia entre esta polémica, más su inmediata antecesora, la que dio lugar a la reforma de 1825-1826395, con la que tuvo lugar al elaborarse el Reglamento de 8 de junio de 1812396. En contra de lo que pudiera parecer, la nueva reforma no se hizo eco de las duras críticas dirigidas a la modificación anterior, sino que, en su preámbulo, dice asentarse en razones más concretas y prácticas: la frecuente reunión de los Ministros que hacen necesaria las circunstancias del tiempo; la uniformidad y prontitud de las resoluciones del Gobierno; la conveniencia de que estas no se entorpezcan por las fórmulas lentas que son indispensables en las reuniones numerosas; el deseo de proporcionar á los miembros de mi Consejo de Estado el tiempo necesario para que examinen maduramente los graves negocios que Yo tuviere á bien c(s)ometerles, lo que no podrían hacer sobrecargados de atenciones, y obligados á una asistencia diaria… Acto seguido, el Real Decreto de 27 de septiembre de 1828, que se inicia como acabo de transcribir, dispone que todas las cosas vuelvan a su situación anterior (anterior incluso a la anterior); es decir, que se restablezca el Reglamento dado al Consejo de Estado por los Reales Decretos de mi Augusto Padre, fechos en Aranjuez á 28 de febrero y 25 de mayo de 1792, con la adicion hecha en cuanto á mis muy amados Hermanos por los mios de 31 de marzo de 1815, y 3 de diciembre de 1823. Por tanto queda desde luego derogado el Reglamento de 6 de enero de 1826 y los Reales Decretos de la misma fecha, y la de 28 de diciembre de 1825, en cuanto se refieren á este último Reglamento397. El 2 de octubre siguiente el Consejo de Ministros, tácitamente restablecido por el juego de las disposiciones citadas, comunicó al 394 Suárez (1971), páginas 70-78. 395 Como ya indicaba en el apartado anterior. 396 A este último me he referido con cierto detalle en el apartado 9 del capítulo II. 397 DOCUMENTOS: 32. 141 Consejo de Estado que el Rey había dispuesto que se imprima de nuevo el Reglamento de 1792 con las rectificaciones y adiciones aprobadas por las disposiciones posteriores citadas, lo que no se llevó a cabo hasta 1830. Pero el reinado de Fernando VII había iniciado sus últimos estertores y concluiría, entre convulsiones incluso bélicas, tres años después. 5. NOMBRES Al igual que en períodos anteriores, no es factible seleccionar nombres propios del Consejo de Estado, ya que los que destacan por haber influido en la trayectoria del mismo lo son más por su condición de Secretarios de Despacho o Ministros, aun cuando algunos de ellos tuvieren por sí mismos la condición de Consejeros efectivos y no por razón de aquel cargo. Pero antes de escoger dos nombres resulta preciso traer a colación de nuevo el de Pedro Cevallos, ya mencionado en el capítulo I398 y cuyo larguísimo historial político obliga a citarlo de nuevo. En el presente capítulo, en tanto que probable inspirador del restablecimiento del Consejo de Estado mediante el Real Decreto de 31 de marzo de 1815, en pleno sexenio absolutista399. -LUIS SALAZAR SALAZAR Luis Salazar Salazar (Vitoria, 1758 – Madrid, 1838), marino, varias veces Secretario de Despacho o Ministro, en particular de Marina durante la década absolutista (1824-1833). Se distinguió, en lo que al Consejo de Estado concierne, para el que había sido nombrado Consejero al restaurarse la institución en 1823, por su defensa frente al proyecto de crear una Junta Consultiva de Gobierno. En varias intervenciones en el Consejo de Ministros, en particular 398 Ver apartado 12. 399 Ver las referencias que hago en el apartado 1.2. anterior. 142 durante la sesión de 25 de agosto de 1825, Salazar mostró su preferencia por la reanudación del Consejo de Estado, persuadido de que en circunstancias tan difíciles y apuradas era muy conveniente contar con las luces y autoridad de un cuerpo tan respetable, la cual cubriría, por otra parte, la responsabilidad de los Ministros en la resolución de los muchos y arduos negocios que en esta triste época ocurren al gobierno400, anticipando con esto último la posición maximalista que haría triunfar el duque del Infantado dos años después401. - DUQUE DEL INFANTADO Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo y Salm-Salm, XIII duque del Infantado (Madrid, 1768 – Madrid, 1841), militar, político. Su trayectoria política fue la de un hombre profundamente conservador, aunque en ocasiones su propia formación intelectual y su lealtad a la Corona le llevaran a posiciones levemente reformistas. Fernando VII, a quien había apoyado como Príncipe en oposición a Godoy (conspiración de El Escorial, 1807), le nombró Presidente del Consejo de Castilla antes de viajar a Bayona y en tal condición Infantado tomaría parte en la redacción de la Constitución concluida en ese lugar (1808). Beneficiado y luego represaliado tanto por los liberales de Cádiz como los realistas posteriores, fue designado Consejero de Estado efectivo en 1818 y a comienzos de la década absolutista Primer Secretario o Presidente del recién creado Consejo de Ministros (1825). Fue en ejercicio de ese cargo cuando, según indicios, propició la modificación del Consejo de Estado configurándole como un órgano que sustituye al Consejo de Ministros y somete a éstos a un control estricto y puntual de todas sus decisiones. Tanto el nombramiento de Infantado en sustitución de Cea Bermúdez como el cese de aquel un año después vinieron influidos en buena medida por la reforma y contrarreforma del Consejo de Estado producida entre 1825 y 1826402. 400 Ver nota 381. 401 Me remito a lo expuesto en el apartado 4.3. anterior. 402 Ver lo expuesto en el apartado 4.3. anterior. 143 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA CONSULTADA* Buldaín Jaca, María Esther: El Poder en 1820: la Junta Provisional y el Gobierno Buldaín Jaca, María Esther: Régimen político y preparación de Cortes en 1820 Pando Fernández de Pinedo (Manuel), Marqués de Miraflores, Conde de Villapaterna: Apuntes histórico-críticos para escribir la historia de la revolucion de España, desde el año 1820 hasta 1823 Suárez Verdeguer, Federico: Documentos del reinado de Fernando VII. VII. El Consejo de Estado * Las referencias bibliográficas completas pueden consultarse al final de esta obra en: BIBLIOGRAFÍA. 144 CAPÍTULO IV: EL CONSEJO REAL (1834-1858) 1. MARCO POLÍTICO Y SOCIAL: CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL. ALTERNANCIA DE PARTIDOS El período que vamos a examinar no está delimitado, como los que se analizan en los capítulos anteriores, por acontecimientos políticos, sino por las vicisitudes en la creación y ajustes de una nueva institución, el Consejo Real de España e Indias (a partir de 1834), que desembocarán en la modificación de la última versión de éste, el Consejo Real sin más, y el cambio de su denominación por la de Consejo de Estado (1858). El complejo trascurso de ese Consejo Real lo analizaré más adelante403, pero primero me ocuparé de poner de manifiesto los acontecimientos políticos y sociales, y –lo que es más importante- su significado profundo, que nos servirá para advertir, como ya se ha hecho en los capítulos precedentes, la estrecha relación entre el desenvolvimiento de la institución consultiva principal y aquellos acontecimientos. Los acontecimientos políticos y sociales que tienen lugar a lo largo de los veinticuatro años de existencia y desenvolvimiento del Consejo Real comparten el mismo carácter convulso que ya he tenido ocasión de señalar a propósito de la etapa anterior. Pero en el período que nos ocupa el rasgo característico es, como se ha señalado por los historiadores, el de los múltiples intentos, a veces contradictorios entre protagonizados por sí, unos para construir partidos el políticos, Estado que ya liberal, pueden considerarse como tales, que se alternan en los numerosos Gobiernos que se suceden. Como ha puesto de relieve Artola, durante el reinado de Isabel… el antagonismo político se produce entre dos grandes sectores de opinión que defienden cada uno un modelo específico de régimen, que implantarán alternativamente en el momento en el que adquieran el poder. En la base de cada uno se encuentra una 403 Ver apartados 3.3. y 4. 145 particular interpretación del liberalismo. El liberalismo doctrinario404 se basa en la teoría de la doble representación, según la cual hay dos instituciones –la Corona y las Cortes- que detentan la soberanía. La consecuencia inmediata de este planteamiento es la participación conjunta de ambas en el proceso político… El modelo radical de sistema constitucional no reconoce más representación que la electiva de las Cortes –soberanía nacional- y aunque no admite teóricamente la doctrina del poder moderador, de hecho incluye en sus formulaciones constitucionales la facultad de la Corona para disolver las Cortes, con lo que sus diferencias respecto a los doctrinarios se limitan al número de participantes –electores- en el sistema político y a las condiciones que lo regulan405. Aquellos demostraron moderados ser bastante decimonónicos, radicales en que su a deriva la postre hacia el autoritarismo, no sólo concibieron la monarquía (al igual que la mayoría de los liberales europeos) como una institución muy útil para ayudarles a forjar nuevos mecanismos de deferencia, capaces de limar el conflicto social y político desatado por las revoluciones en las que ellos mismos habían participado, pero cuyos efectos temían no poder controlar. Hicieron bastante más que eso y consiguieron bastante menos. Utilizaron una y otra vez a la monarquía (con su entusiasta colaboración) para bloquear cualquier posibilidad de apertura, incluso la más gradual y pacífica, de un rígido sistema oligárquico que garantizaba su acceso privilegiado a todos los resortes del Estado, tanto los políticos como los económicos. Al hacerlo así, no sólo bloquearon el potencial horizonte democrático del liberalismo, sino también la misma circulación del poder entre las distintas familias liberales406. A la muerte de Fernando VII, al margen de los episodios bélicos de la primera guerra carlista (1833-1840), resulta claro que la consolidación en el trono de Isabel, la tardía hija de Fernando VII, sólo podría venir con el apoyo de la clase política y, más en concreto, 404 Artola menciona el estudio obligado de Luis Díez del Corral, que fue también Letrado del Consejo de Estado: Díez del Corral (1945). 405 Artola (1974): páginas 180-181. 406 Burdiel (2010), página 19. 146 los liberales, por contraposición a los moderados de carácter más radical y absolutistas que habían predominado a lo largo de la década anterior407. Durante los veinticuatro años que he acotado, por referencia al Consejo Real, cabe distinguir, también de acuerdo con la mayoría de los estudiosos, los cinco ciclos que pasamos a examinar: la Regencia de María Cristina, de tono moderado pero con paréntesis progresistas (1833-1840); la del general Espartero, de marcado carácter progresista (1840-1843); la década moderada (1843-1854); el bienio progresista (1854-1856) y una nueva etapa moderada que se extiende desde este último año a 1868, fecha del exilio de Isabel II y de proclamación de la gloriosa revolución. 1.1. REGENCIA DE MARÍA CRISTINA (1833-1840) A la muerte de Fernando VII (29 de septiembre de 1833), al contar su hija mayor Isabel con apenas tres años de edad, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, última esposa de aquel, asume la función de Regenta y Gobernadora en nombre de su hija, según lo dispuesto en la cláusula 11 del testamento del rey fallecido408. El momento es delicado, ya que desde nueve años antes el hermano de Fernando VII, el Infante Carlos María Isidro, venía mostrando sus aspiraciones al Trono, apoyado en el sector más radical de los absolutistas. De ahí que la Reina-Gobernadora tuviera claro que el reinado de su hija Isabel, para el que normalmente restaban quince años, debería consolidarse con el apoyo de los moderados, incluida el ala más avanzada, la de los liberales. 407 En las postrimerías del reinado de Fernando VII se creó un grupo, conocidos como los isabelinos o cristinos, para apoyar a la entonces infanta Isabel frente a los absolutistas, que habían pasado a nutrir la causa del hermano de aquel, el infante Carlos María Isidro. El grupo de los <isabelinos> o <cristinos>… estaba formado por los elementos moderados de la situación y ganaron para su causa a los liberales, excluidos desde 1823 de toda participación en el sistema político. (Artola (1974): página 52). 408 Las cláusulas públicas del testamento se publicaron en la Gaceta de Madrid el 3 de octubre de 1833, según lo ordenó un Real Decreto de la Reina Gobernadora del día anterior. 147 La Reina-Gobernadora confirma íntegro el último Gobierno de Fernando VII, que, sin embargo, dura poco más de tres meses. Tan escaso tiempo no puede hacer omitir que es entonces cuando se lleva a cabo por Javier de Burgos, a la sazón Secretario de Estado y del Despacho de Fomento general del Reino, la primera reforma moderna de nuestra Administración, significada por la creación de los Subdelegados de Fomento y la conocida Instrucción a los mismos409, así como la nueva división provincial410. Para utilizar los apoyos sociales recibidos, María Cristina nombra poco después primer ministro a Francisco Martínez de la Rosa, liberal perseguido por el rey anterior pero que había evolucionado hacia una posición moderada. Durante su breve etapa de gobierno (enero de 1834 a junio de 1835), Martínez de la Rosa lleva a cabo, sin embargo, tres logros políticos de primera magnitud: la supresión de los antiguos Consejos411 y la creación subsiguiente del Consejo Real de España e Indias (24 de marzo de 1834)412, la promulgación de una nueva Constitución, el Estatuto Real (10 de abril de 1834) 413 y la firma del tratado de la Cuádruple Alianza (22 de abril de 1834), que supuso una ayuda decisiva a la causa liberal en España. Tras una sucesión alocada de Gobiernos, que no atinan a estabilizar la sociedad y a los elementos más activos de ésta (políticos, militares y algunos intelectuales), el singular motín de La Granja obliga a que, allí mismo, la Reina-Gobernadora ordene publicar –que era tanto como acatar- la Constitución de 1812 en el ínterin que, reunida la Nación en Cortes, manifieste expresamente su voluntad o dé otra Constitución conforme a las necesidades de la misma (12 de agosto de 1836). Acceden al gobierno los progresistas, quienes, a través de las Cortes, consiguen la aprobación de la 409 Ambas de 23 de octubre de 1833. 410 Real Decreto de 30 de noviembre de 1833. 411 Ver apartado 3.1. siguiente. 412 Ver apartado 3.3. siguiente. 413 Ver apartado 2.1. posterior. 148 Constitución de 8 de junio de 1837, que regirá ocho años414. Pero, en lugar de calmarse, los sucesos se encrespan hasta que el enfrentamiento con el general Baldomero Espartero lleva a María Cristina a renunciar a la regencia el 12 de octubre de 1840. 1.2. REGENCIA DE ESPARTERO (1840-1843) La sustitución en la Regencia, que formalmente no tiene lugar hasta que las Cortes nombran a Espartero el 10 de mayo de 1841, no produce la estabilidad teóricamente deseada, sobre todo por la labor de zapa que, acaudillando a los moderados, dirige María Cristina desde su exilio de París, unida a los afanes caudillistas de Espartero, que le ocasionan la desafección de sus propios partidarios. Al triunfar los moderados en las elecciones de 1843, Espartero vuelve a disolver las Cortes, como había hecho ya el año anterior. Pero Espartero había sido abandonado tanto por sus partidarios de los comienzos, los progresistas y liberales, como por los moderados, que iban ganando cuotas de poder, e incluso el ejército, que había pasado al control de O´Donnell, quien conspiraba en París junto con la anterior Regenta. Puesto que ni los partidos ni el ejército apoyan una nueva regencia de María Cristina, la solución consistió en aprobar una ley por la que se adelanta la mayoría de edad de Isabel (8 de noviembre de 1843), que jura dos días después, a la todavía temprana edad de trece años. 1.3. DÉCADA MODERADA (1843-1854) En rigor, los moderados no logran el control completo del Gobierno hasta el 3 de mayo de 1844, cuando el general Ramón María Narváez, convertido en jefe del partido moderado, es nombrado Presidente del Consejo de Ministros, después de medio año de altercados parlamentarios, intrigas palaciegas e inestabilidad social. El dominio durante diez años de los moderados no impide una sucesión vertiginosa de Gobiernos, que sólo se rompe con los dos 414 Ver apartado 2.2. posterior. 149 presididos por Narváez (1844-1846 y 1847-1851), quien ejerció de manera dictatorial. Esta etapa de gobierno moderado cede el poder a los progresistas tras unos hechos abruptos. A pesar de la inestabilidad política y social y los deslizamientos de Narváez hacia gobiernos dictatoriales, la década moderada resultó singularmente fecunda en la práctica totalidad de los departamentos de la Administración, 415 legislativa ocupando lugar preeminente la obra . 1.4. BIENIO PROGRESISTA (1854-1856) El general O´Donnell, que había conspirado junto con la antigua Regente contra Espartero, es el 28 de junio de 1854 quien encabeza ahora una revolución de signo contrario, progresista, conocida por La Vicalvarada. Nueve días después, junto con el general Serrano, hacen público el Manifiesto de Manzanares, debido a la pluma de un joven Cánovas del Castillo, con lo que pretenden sentar las bases definitivas de la regeneración liberal. Sorprendentemente, quien asume el Gobierno no es O´Donnell sino su pronto rival Espartero, llamado a sugerencia de María Cristina. Pero O´Donnell ejerció una oposición hábil, creando la Unión Liberal, nutrida de progresistas no radicales, descontentos e indecisos. La cuestión religiosa, planteada en el debate del proyecto de Constitución416; la nueva ley desamortizadora, a la que la reina Isabel se opone con vehemencia, y otra serie de circunstancias adversas, llevan a la renuncia de Espartero, dejando libre el camino a su rival, O´Donnell (1856). 1.5. GOBIERNOS MODERADOS HASTA 1858 Al frente del Gobierno, O´Donnell comienza por restablecer la vigencia de la Constitución de 1845, agregándole por el Acta 415 Y, más en particular, la nueva Constitución, de 1845, de la que me ocupo en el apartado 2.3. posterior. 416 Al que me referiré en el apartado 2.4. posterior. 150 Adicional de 1856 algunos preceptos más liberales417. A los tres meses sucede a aquel el general Narváez, que deroga el Acta Adicional y suspende la ley de desamortización. Tras de otros dos fugaces gobiernos vuelve O´Donnell, cuyo nuevo mandato fue el de más larga duración de por entonces (hasta 1863). Es bajo este nuevo Gobierno de O´Donnell cuando un Real Decreto de 14 de julio de 1858 modifica el Consejo Real y cambia su denominación por la de Consejo de Estado. La trascendencia de esta disposición es tal que justifica considerarla como el comienzo de una nueva etapa en la historia de la institución, según razonaré en el capítulo siguiente. 2. MARCO CONSTITUCIONAL Durante el período que he acotado en este capítulo (18331858) se promulgan tres textos constitucionales (1834, 1837 y 1845), éste último sufre dos reformas (1856 y 1857) y se preparan, en distinto grado, dos proyectos más (1852 y 1855); fenómeno y tiempos de vigencia difíciles de superar. 2.1. ESTATUTO REAL DE 1834 Al fallecimiento de Fernando VII y comienzo de la Regencia de María Cristina no se reconoce la Constitución de 1812, única promulgada a la sazón, y que aquel monarca juró cumplir tanto como no aplicar en más de una ocasión418. Apoyada en los liberales más moderados, la Reina-Gobernadora encomienda entre otras cosas al Gobierno de Martínez de la Rosa elaborar un régimen constitucional aceptable para la Corona… El Estatuto Real, promulgado el 10 de abril 417 Ver apartado 2.4. posterior. 418 Ver capítulo anterior. 151 de 1834, es el símbolo de la transacción ofrecida por los isabelinos419 a los liberales420. El texto del Estatuto Real lo preparan de modo directo Francisco Martínez de la Rosa, Presidente del Consejo de Ministros, Javier de Burgos, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento general del Reino421, y Nicolás María Garelly, Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia. Cumplen el mandato real en menos de tres meses y lo entregan a la Reina Gobernadora a sabiendas de que no podrá someterse a las Cortes en una coyuntura de guerra civil como la que entonces representaba la carlista. Por Real Decreto de 10 de abril de 1834 la Reina-Gobernadora manda que se guarde, cumpla y observe promulgándose con la solemnidad debida. Es bien conocido que el Estatuto Real no es una Constitución en el sentido propio del término, sino, más bien, una Carta otorgada, puesto que no es aprobada por ninguna asamblea constituyente422. Pero no es menos cierto que, sin derogar de modo expreso la Constitución de 1812, teóricamente vigente, el Real Decreto invoca como fundamento del texto el deseo de restablecer en su fuerza y vigor las leyes fundamentales de la Monarquía y dispone la convocación de las Cortes Generales del Reino, aun cuando no diga que su cometido sea el de elaborar una Constitución propiamente dicha. El Estatuto Real tiene un valor simbólico que va más allá de su corta vigencia, de poco más de dos años. A partir de su encargo, la Corona renuncia, tras un cuarto de siglo de lucha, a mantener un sistema exclusivo de poder y admite la ampliación del sistema político en beneficio de la aristocracia y de una burguesía que, por su parte, aparece dispuesta a conservar a la Corona una participación decisiva en el proceso político423. En definitiva, el Estatuto Real es la mejor 419 Ver nota 405 anterior. 420 Artola (1974): página 184. 421 Por Real Decreto de 13 de mayo de 1834 el cargo pasa a denominarse Secretaría de Estado y del Despacho del Interior. 422 Ver el estudio clásico de Villarroya (1968). 423 Artola (1974): página 184. 152 realización de los ideales del liberalismo doctrinario424. Por otra parte, hay que destacar que este texto instaura por primera vez el bicameralismo en España. El Estatuto Real no satisfizo las aspiraciones de los liberales y pudo resultar excesivo para algunos moderados, por lo que la situación continuó inestabilidad que presentando arrastraba los desde mismos el final caracteres del de régimen constitucionalista de Cádiz. El sistema político que el Estatuto Real define se caracteriza por una serie de elementos de un extremado moderantismo. El número de participantes en el proceso político se compone de representantes no elegidos –grandes de España- y de los que la Corona designa dentro de un limitado sector de la sociedad, todos los cuales unidos forman el estamento de próceres, llamado a compensar la influencia del estamento de procuradores en que ocupan un escaño los representantes elegidos en virtud de un sufragio acusadamente censitario… Las limitaciones del sistema constitucional son aún más acusadas si tenemos en consideración que no existe ningún cauce para la explicitación de los conflictos… El proceso político se caracteriza por que la iniciativa legal queda enteramente reservada a la Corona, que la ejercerá a través del gabinete, sin que a las Cortes se les reconozca más facultad que la de enmendar y, en su caso, rechazar los proyectos ministeriales o la petición a la Corona, para que ésta ejercite su capacidad de proponer la oportuna ley… El derecho de petición es la única acción que los estamentos pueden realizar por propia iniciativa… La actividad más significativa de las Cortes se producirá mediante el ejercicio de este derecho425. 2.2. CONSTITUCIÓN DE 1837 La inestabilidad política y social durante la regencia de María Cristina conduce, mediada la misma, al singular motín de La Granja 424 Ver lo expuesto sobre éste en el apartado 1 anterior. 425 Artola (1974): páginas 184-186. 153 (12 de agosto de 1836)426. Los resultados de esta algarada en el plano constitucional son dos. Por una parte, en ese mismo momento y lugar la Reina-Gobernadora ordena publicar –que era tanto como acatar- la Constitución de 1812. Por otra, se convocan elecciones, que ganan los progresistas, y se forma un Gobierno del mismo color cuya labor principal es dar paso a una Constitución que, desde la de Cádiz, es la primera que lleva también ese nombre, la de 8 de junio de 1837. Con los progresistas en el poder se aprueban rápidamente varias leyes que, en su mayor parte, reproducen otras del mismo color de la época gaditana. En lo que al proyecto de Constitución concierne, el problema planteado a las Cortes constituyentes fue el de definir un régimen que obtuviese el <consenso> de los partidos… En consonancia con este planteamiento, la Constitución de 1837 reconoció a la Corona una decisiva intervención en el proceso político compensada parcialmente por la ampliación de las funciones de las Cortes, que adquieren la iniciativa legal, por una nueva ley electoral (20 julio) que amplió sensiblemente el número de participantes, y por una ley de imprenta (17 agosto) que garantizaba la libertad de expresión… El nuevo texto constitucional supone la aceptación por parte de los progresistas de la tesis doctrinaria que confiere a la Corona el poder moderador427. La Constitución de 1837 – escribe Pro - reviste una importancia crucial por la dole ruptura que entraña: por un lado, el abandono definitivo del absolutismo monárquico, al arraigar en España el constitucionalismo liberal; y por otro, la ruptura con el modelo de monarquía parlamentaria de 1812, inaugurando un nuevo modelo de monarquía constitucional que se mantendría vigente durante casi un siglo. En este nuevo modelo, la Corona comparte el poder legislativo con unas Cortes bicamerales, de manera que, teóricamente, mantiene su poder de veto sobre las leyes; en la práctica, sin embargo, la Corona no se confrontaría directamente con la representación electiva de la nación, sino a través de la cámara alta, cámara conservadora destinada a frenar las propuestas más audaces 426 Ver apartado 1.1. anterior. 427 Artola (1974): páginas 196-197. 154 de la cámara <popular>. El poder ejecutivo quedaba enteramente en manos de la Corona, que lo ejercería a través del Consejo de Ministros, al cual podría nombrar y cesar libremente. De nuevo en esto, el sistema político de la monarquía constitucional funcionaba sobre la base de un supuesto implícito, el de que tal Consejo de Ministros debía contar con el apoyo mayoritario del Congreso, sin el cual no podría desarrollar programa legislativo alguno ni desarrollar su acción de gobierno. Los conflictos que eventualmente surgieran entre el Gobierno y las Cortes, los resolvería la Corona optando por cesar al ejecutivo o disolver las cámaras y convocar nuevas elecciones; en la práctica, sin embargo, la Corona optó siempre por sostener a <su> gabinete, dando a los presidentes el decreto de disolución de Cortes que les permitiera gobernar sin obstáculos parlamentarios428. 2.3. CONSTITUCIÓN DE 1845 El intento de acuerdo constitucional entre progresistas y moderados no da resultado y la inestabilidad gubernamental continúa hasta que, tras el triunfo de los moderados en las elecciones de 1843, asume el Gobierno en 1844 el general Narváez429. Su gabinete se decanta por la pronta revisión de la Constitución en sentido conservador. Para llevarla a la práctica, se disuelven las Cortes, que estaban suspendidas, y se convocan nuevas elecciones con designios constituyentes aunque las Cortes a constituir no tengan el carácter de tales. Los moderados obtienen la mayoría absoluta y, junto con el Gobierno, consiguen aprobar un texto de modificación de la Constitución todavía vigente, la de 1837, que se convierte, no obstante, en una nueva Constitución, la de 23 de mayo de 1845. La fórmula promulgatoria es típica del liberalismo doctrinario en lo que hace a su dogma fundamental, la soberanía compartida430: la 428 Pro (2010), páginas 112-113. 429 Para más detalles de los acontecimientos políticos entre 1844 y 1845, ver apartado 1.3. anterior. 430 Ver lo expuesto sobre éste en el apartado 1 anterior. 155 voluntad que se expresa es la de la Reina junto con la de las Cortes y es la Reina quien decreta y sanciona el texto, en unión y de acuerdo con las Cortes actualmente reunidas. La nueva Constitución es consecuencia no disimulada de los propósitos e ideas de un Gobierno en extremo moderado. El proceso político, tal como quedó definido en la Constitución de 1845, confería a la corona una influencia decisiva por cuanto, a más de las habituales facultades de nombrar a los ministros y disolver las Cortes, se añade la de designar, sin limitación de número, a todos los miembros de una de las cámaras (el Senado), lo que supone un medio de bloquear el proceso político mucho más eficaz que el veto… El régimen político organizado por Narváez… se caracteriza por el control total que el gobierno adquiere sobre un sistema que mantendrá una formalidad política, cuya única realidad será una relativa tolerancia para la expresión pública del pensamiento431. A lo que hay que añadir que una ley de 1846 llevó a cabo una limitación importante del sufragio en la elección de los diputados. La nueva Constitución de 1845 se encargó de enfatizar el poder y la independencia de la Corona al eliminar del preámbulo cualquier referencia a la soberanía nacional y fortalecer las ya muy amplias prerrogativas regias recogidas en la Constitución de 1837… El bicameralismo estricto fortalecía el poder de la Corona y estaba pensado –al menos en parte- para evitar un desgaste excesivo de la función real por uso directo del veto. Todo ello suponía, en principio, un reforzamiento del ejecutivo al amparo de la Corona432. Burdiel pone de manifiesto la trascendencia de la desaparición en el preámbulo de toda mención de la soberanía nacional: El rechazo constitucional del principio de soberanía nacional es fundamental para entender la cultura política moderada y sus diferencias respecto al otro gran partido monárquico de la época, el Partido Progresista. Frente a lo que ocurría en 1837, el monarca de los moderados aparecía en la Constitución de 1845 como portador de su propio poder soberano… Desde este supuesto, el abandono del principio de 431 Artola (1974): página 213. 432 Burdiel (2010), página 183. 156 soberanía nacional implicaba la adhesión alternativa a un concepto fuerte de nacionalidad, que incluía al trono no sólo como representante de una de sus fuerzas o poderes latentes, sino como parte esencial de la nación histórica. El pacto entre el monarca y el pueblo español se convertía, así, en algo más que un pacto político. Era un pacto histórico, de identidad, que les confundía a ambos y cuya disolución implicaría, necesariamente, un atentado contra la naturaleza de la nación433. Marcuello, sin embargo, matiza más esta tesis y ve en la Constitución de 1845 la base para fundar un modelo político de corte <liberal-doctrinario>: La Constitución de la Monarquía española de 23 de mayo de 1845 – escribe – estaba llamada a presidir el reinado personal de Isabel II. Frente a la primera época rupturista y de ensayo de nuestra revolución liberal, caracterizada por la inviabilidad del sistema político <doceañista>, simbolizó, aun dentro de sus limitaciones y en una óptica a largo plazo, la irreversible consolidación de nuestro Estado <constitucional> y, en su marco, de la nueva sociedad <liberal>434. La nueva ley fundamental se envolvió, por parte del sector <liberal-doctrinario> que la inspiró, en un discurso que pretendió anclar la Monarquía <constitucional> en una fórmula dualista de equilibrio Corona-Cortes, con el trasfondo de la pretendida Constitución <histórica>, presentada como una prudente transacción entre los principios e intereses que tan encarnizadamente se habían enfrentado en la primera guerra civil <carlista>, y que obedecería a esa especial preocupación del moderantismo isabelino por hermanar el principio de <orden> con el de <libertad>435. Por encima de… sus… limitaciones, no puede olvidarse ni dejar de encarecerse que la Constitución de la Monarquía española de 23 de mayo de 1845 no solo estuvo llamada a presidir el reinado personal de Isabel II, sino que planteó las claves esenciales de un modelo político, el de la Monarquía <constitucional> de 433 Burdiel (2010), páginas 183-184. 434 Marcuello (2007), página 21. 435 Marcuello (2007), página 77. corte <liberal-doctrinario>, que 157 sobreviviría a su estricta vigencia como ley fundamental, proyectándose más allá en el tiempo y reapareciendo en su plenitud, aunque corregido, en el sistema bien estable de la <Restauración>. Como tampoco puede olvidarse que en el entretanto, y bajo ella, se consolidó en la época isabelina nuestro Estado <constitucional> y el modelo de sociedad <liberal>, con sus particulares transacciones entre nuevas y antiguas concepciones políticas e intereses436. 2.4. PROYECTOS Y REFORMAS ENTRE 1852 Y 1858 El giro en exceso moderado de la Constitución de 1845 no amortigua las pretensiones de las distintas fuerzas políticas. Ello hace que esta Constitución, que regirá nominalmente hasta 1868, sea objeto de dos proyectos de reforma (1852 y 1855) y otras dos reformas efectivas (1856 y 1857) durante el período que ahora consideramos (hasta 1858). En 1852, el Gobierno Bravo Murillo instrumenta toda una serie de proyectos de carácter aún más conservador, que pretendían aumentar los poderes de la Corona, lo que es tanto como decir del Gobierno. En su descargo cabría alegar que lo hizo ante el temor suscitado por el golpe de Estado que había dado en Francia Luis Napoleón en diciembre de 1851. Los proyectos, entre los que se cuenta uno de Constitución, se publican por el Gobierno el 2 de diciembre, pero, ante la oposición frontal tanto de progresistas como incluso de moderados, ni siquiera llegan a discutirse, ocasionando en cambio la caída del propio Gobierno. Tan pronto se instala un Gobierno progresista (bienio del mismo nombre437), presidido por Espartero, se convocan Cortes constituyentes el 11 de agosto de 1854. El debate en las Cortes concluye el 14 de diciembre de 1855, pero éstas no llegan a aprobar el texto en su conjunto y por tanto la proyectada Constitución no se promulga. Se trata de un texto que incorpora las tesis más avanzadas 436 437 Marcuello (2007), página 81. Para más detalles de los acontecimientos políticos entre 1854 y 1856, ver apartado 1.4. anterior. 158 de los progresistas. Entre ellas la soberanía nacional que emana del pueblo, sin ninguna mención a la Corona; el Senado, que pasa a ser electivo, aun cuando se restringe el derecho de sufragio en ambas Cámaras; y –novedad más importante- se incluye por vez primera el reconocimiento de algunos derechos, entre los que el de tolerancia religiosa sería la causa de la finalización del bienio progresista. Un Real Decreto de 15 de septiembre de 1856 restablece, por si hiciera falta, la Constitución de 1845, a la que no obstante agrega la llamada Acta Adicional. Aprobada bajo un Gobierno de nuevo moderado, de O´Donnell, consta de 16 artículos, de índole, no obstante, progresista. Pero el Acta es derogada un mes después por el nuevo Gobierno moderado, el del general Narváez, que ordena el cumplimiento de la Constitución tal como fue aprobada en 1845438, pasando con ello a incorporarse al libro de récords como norma constitucional más efímera. Tanto la aprobación del Acta como su derogación se formalizan por Real Decreto entre tanto que las Cortes, de acuerdo con mi autoridad, resuelvan lo conveniente (aprobación) o sin perjuicio de lo que, de acuerdo con las Cortes, se determine sobre las disposiciones contenidas en el Acta adicional (derogación implícita). En lugar de aguardar o excitar a las Cortes para que adoptaran los acuerdos mencionados, el Gobierno Narváez optó por enviarles un proyecto de nueva reforma de la Constitución de 1845. Las Cortes, al filo de concluir su legislatura, aprobaron y la Reina sancionó el 17 de julio de 1857 una reforma de seis artículos de la Constitución, por la que se vuelve a un Senado enteramente designado por la Reina. Ese estado de cosas perduraría hasta 1864. 3. CREACIÓN DEL CONSEJO REAL DE ESPAÑA E INDIAS Y VICISITUDES (1834-1845) Entre 1834 y 1858, que es el período que he acotado en este capítulo, la nota que domina en lo que se refiere a las instituciones consultivas es la creación y vicisitudes sucesivas del Consejo Real, 438 Real Decreto de 14 de octubre. 159 hasta que en el último de aquellos años pase a recibir el nombre de Consejo de Estado (y algo más que el nombre, como veremos en el capítulo siguiente). Dentro del período, y más a efectos expositivos que con alcance sustantivo, cabe distinguir las siguientes etapas: la supresión de todos los Consejos junto con la suspensión del Consejo de Estado y la creación del Consejo Real de España e Indias (1834); los primeros proyectos de configuración de un (nuevo) Consejo de Estado (de 1837 a 1843) y el establecimiento del ya llamado Consejo Real sin más (1845). Este último, por su importancia, merecerá un apartado independiente439. 3.1. SUPRESIÓN DE LOS CONSEJOS (1834) El 24 de marzo de 1834 –escribe Cordero- marca una fecha trascendental en la Historia de la Administración española, pues da carácter oficial al tránsito del antiguo régimen consultivo al moderno. Seis reales decretos en dicha fecha extinguen los viejos Consejos de Castilla e Indias, Hacienda y Guerra, fantasmas supervivientes de un pasado sin resurrección, y crean los Tribunales Supremos de Justicia, de Guerra, Marina y Extranjería, de Hacienda –como sustitutos de los anteriores-; suspenden al (debe decir: el) Consejo de Estado, durante la minoridad de la Reina, conservando a su personal honores y prerrogativas; e instituyen el Consejo Real de España e Indias440. Los seis Reales Decretos llevan un preámbulo único, en el que se expresa sin ambages el propósito que inspira la reforma y sus alcances: Mis benéficas miras a favor del buen régimen de la Monarquía no pudieran producir los bienes que de ellas deben esperarse, ni caminar con desembarazo mi Gobierno por la senda de las mejoras y adelantamientos, mientras subsista en pie la viciosa organización que en la actualidad tienen los cuerpos principales del Estado… Poco más adelante pone de manifiesto las causas que han provocado… tanta confusión y desarreglo, entre la que sitúa como de mayor trascendencia y de influjo mas pernicioso… la mezcla de 439 Apartado 4 posterior. 440 Cordero (1944), página 93. 160 atribuciones judiciales y administrativas en los mismos cuerpos y autoridades. Finalmente, el preámbulo señala el camino que ha de seguirse: … un plan acorde y sencillo, en que esten eslabonadas con la conexión necesaria todas las autoridades administrativas, de tal manera que correspondan las unas con las otras, libres de obstáculos extraños que entorpezcan su accion y movimiento441. El Real Decreto II suprime los Consejos de Castilla y de Indias, instituyendo en su lugar un Tribunal Supremo de España e Indias; el III suprime el Consejo supremo de Guerra, instituyendo en su lugar un Tribunal Supremo de Guerra y Marina y de extranjería; el Real Decreto IV suprime el Consejo supremo de Hacienda, instituyendo en su lugar el Tribunal Supremo de Hacienda; por último, en lo que aquí respecta, el Real Decreto V encarga al Secretario del Despacho de Gracia y Justicia me proponga, á la posible brevedad, la nueva planta y organización que haya de tener el Consejo Real de las Ordenes442. No podría describirse de modo más breve y preciso, como lo hace el preámbulo, el carácter de unas medidas de tan enorme trascendencia. No se trata sólo de que, como acertadamente indica Cordero, llevan a cabo la oficialización del tránsito del antiguo régimen al moderno en lo que a lo consultivo se refiere, sino sobre todo –porque tal es el significado más profundo de la reformaacaban nada menos que con todo el sistema de gobierno polisinodial o gobierno de Consejos, que había configurado la historia de España y dado peculiaridad única en el mundo a nuestro país desde, al menos, el siglo XVI. Es 1834 el año en el que la Reina-Gobernadora entrega el Gobierno a los liberales moderados, con Martínez de la Rosa al frente, con la esperanza de que apuntalen la monarquía recién estrenada. Este Gobierno trabaja rápido y a sólo dos meses de su entrada en funciones acomete la reforma administrativa que nos ocupa y dos semanas después presenta a sanción de la Reina-Gobernadora una 441 Nieva: Decretos… (1835): páginas 158-159. Los subrayados son míos. 442 Nieva: Decretos… (1835): páginas 159-163. 161 especie de Constitución, el Estatuto Real443. Aquel Gobierno de moderados, entre cuyos miembros sobresale Javier de Burgos, que ya había iniciado las reformas administrativas en el período anterior con la creación e instrucciones a los Subdelegados de Fomento (1833), sería capaz de borrar de un plumazo la forma de gobierno y administración que había dominado durante los tres siglos anteriores. La sustitución del régimen polisinodial por el gobierno de ministros marcaba en la teoría las diferencias entre la monarquía de los Austrias, que elevó aquel a su máxima expresión, sobre todo con Felipe II, y la monarquía de los Borbones, partidaria del régimen ministerial o de ministros. Este último modelo pasa a incorporarse al cuerpo ideológico de los ilustrados a partir de Carlos III y de los liberales doctrinarios ya en las postrimerías del reinado de Fernando VII. La ideología ilustrada tuvo en este punto concreto ocasión de llevarse a la práctica con la creación en tiempos de Carlos III de la Junta Suprema de Estado (1787), el primer Consejo de Ministros de la monarquía española, como lo ha calificado Escudero444. Con visión aguda y de un futuro que sin embargo resultó ser a más largo plazo, Godoy afirmó que ese hecho acabó de anular el Consejo de Estado445. El conde de Floridablanca, inspirador y autor de la medida, tuvo ocasión de exponer ampliamente el propósito y las finalidades de toda su política ilustrada y reformista en la Instrucción reservada para la dirección de la Junta de Estado (1787) y sus trece Relaciones enviadas a la Secretaría de Estado tras su dimisión (1792). El ideólogo de las nuevas reformas que ahora se acometen es Javier de Burgos, quien ya adelantó su programa con su Exposición dirigida a S. M. el Señor Don Fernando VII desde París el 24 de Enero de 1826. 443 Ver apartado 1.1. anterior. 444 Escudero (1979): páginas 9 y 423. 445 Godoy (1965), vol. I, página 44. (Citado por Barrios (1984), página 192). 162 3.2. SUSPENSIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO (1834) El Real Decreto I de 24 de marzo de 1834, incluido entre los seis aprobados de manera conjunta en esa fecha, declara suspenso el Consejo de Estado, durante la menor edad de la REINA Doña ISABEL II446. Se trata de uno de los dos447 de esos seis Reales Decretos que, además de compartir un preámbulo común448, tiene preámbulo propio. La disposición se completa con la conservación a todos los miembros del Consejo de sus honores y prerogativas, con el sueldo que les corresponda449, lo que se hace extensivo al Secretario, Oficiales y dependientes del referido Consejo, hasta tanto que se les coloque en otros 450 circunstancias destinos, con arreglo á sus méritos y . El preámbulo particular de este Real Decreto justifica la disposición por cuanto, teniendo en consideración que por el testamento de mi augusto Esposo… se instituyó un Consejo de Gobierno para que Yo le consultase como REINA Gobernadora, los asuntos árduos, trascendentales, y que forman regla general; y que en virtud de esta disposicion, que debe tener fuerza y vigor durante la menor edad de mi excelsa Hija Doña ISABEL II, han quedado sin ejercicio las atribuciones del actual Consejo de Estado. Esta norma lleva a cabo una peculiar interpretación del testamento de Fernando VII. La cláusula 12 dispone que, queriendo que mi muy amada Esposa pueda ayudarse para el gobierno del reino, en el caso arriba dicho451, de las luces y experiencia de 446 Artículo Iº. DOCUMENTOS: 33. 447 El otro es el Real Decreto V, que encarga al Secretario del Despacho de Gracia y Justicia proponga la nueva planta y organización de Consejo Real de Órdenes. 448 Ver lo expuesto en el apartado anterior. 449 Artículo 2º. 450 Artículo 3º. 451 Es decir, si tuviera que asumir la Regencia de ser menor de dieciocho años el hijo o hija del rey que hubieran de sucederle, y hasta que aquel cumpliere dicha edad (cláusula 11). 163 personas cuya lealtad y adhesión á mi Real Persona y familia tengo bien conocidas: Quiero que tan luego como se encargue de la Regencia de estos reinos forme un Consejo de Gobierno con quien haya de consultar los negocios árduos, y señaladamente los que causen providencias generales y trascendentales al bien comun de mis vasallos; mas sin que por esto quede sujeta de manera alguna á seguir el dictamen que le dieren. Lo que no dice el testamento es que la institución de ese Consejo de Gobierno deje sin ejercicio las atribuciones del actual Consejo de Estado, aunque cabe deducirlo de la amplia, aunque vaga, concesión de atribuciones al primero y también de los razonamientos que, a modo de preámbulo, contenía el Real Decreto de 23 de septiembre de 1828, la última norma anterior sobre aquel, que data del reinado de Fernando VII452. El hecho es que a partir de esta última disposición el Consejo de Estado había quedado en una situación de hibernación y los partidarios de su supresión, entre los que estaban los miembros del Gobierno Martínez de la Rosa que preparan los Reales Decretos de 24 de marzo de 1834, no tienen que forzar la realidad, antes bien cuidan de que el Consejo de Estado no quede suprimido, como les pasa a los demás Consejos, sino en una situación de suspensión que equivaldría a su supresión, ya que lo que sucede once años después es la creación ex novo de una nueva institución, el Consejo Real453. 3.3. CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO REAL DE ESPAÑA E INDIAS (1834) El Real Decreto VI de 24 de marzo de 1834, incluido entre los seis aprobados de manera conjunta en esa fecha, instituye (es el verbo que utiliza) un Consejo Real de España e Indias454. Cordero de Las cláusulas públicas del testamento se publicaron en la Gaceta de Madrid el 3 de octubre de 1833, según lo ordenó un Real Decreto de la Reina Gobernadora del día anterior. 452 Me he referido a ello en detalle en el apartado 4.4. del capítulo anterior. 453 Como examino en el apartado 4 posterior. 454 DOCUMENTOS: 34. Artículo Iº. 164 Torres nos pone sobre la pista de la verdadera naturaleza de esta institución: el Consejo Real era en realidad una agrupación de departamentos consultivos especiales con funciones particulares cada uno para ilustrar a los respectivos ministerios. Pero también anota que su denominación correspondía a un Cuerpo deliberante de marcado matiz consultivas455. administrativo y de funciones casi totalmente Por el momento, quiero detenerme en estas últimas palabras, que el autor citado escribe un poco de pasada, como sin darle importancia456. Y la tiene, en mi opinión, sobre todo si el tema se pone en relación con la polémica entre polisinodialismo y gobierno de ministros y la manera como la zanjó el Gobierno Martínez de la Rosa en los Reales Decretos que nos vienen ocupando457. En efecto, hay que subrayar que el Consejo Real de España e Indias que ahora se crea es la primera institución puramente consultiva, al menos desde la Edad moderna, porque todas las demás habían unido a las funciones consultivas las políticas y de gobierno e incluso las judiciales, precisamente porque el Consejo de Estado anterior, al igual que otros Consejos, eran piezas del régimen polisinodial. A partir de ese Consejo, el Real, creado en 1845, y el de Estado, cuya denominación adopta en 1858 y se conserva hasta el momento presente, mantienen como eje central, aun cuando no siempre exclusivo458, la función consultiva. Esto es lo que justifica el que hayamos delimitado el inicio de una nueva etapa con la creación de este Consejo Real de España e Indias, aunque, como en seguida se verá, poco tiene que ver con el Consejo Real creado en 1845. El Consejo Real de España e Indias depende del Secretario del Despacho de Estado en su calidad de Presidente del Consejo de 455 Cordero (1944), página 85. 456 De hecho, el propio Cordero indica una página más adelante, pero sin poner ambas cosas en relación, que las antiguas funciones políticas del Consejo de Estado estuvieron desempeñadas por el denominado Consejo de Gobierno, aunque el autor se refiere aquí al que vuelve a crearse en 1843 (Cordero (1944), página 86). 457 458 Ver lo expuesto en el apartado anterior. Las otras funciones son las jurisdiccionales, a cuyas vicisitudes también me referiré. 165 Ministros459, a quien compete además presentar á mi Real aprobación la propuesta para Presidente y Secretario de dicho Consejo…460. El Consejo se organiza a través de siete Secciones461, que se corresponden con las Secretarías de Despacho existentes462 a excepción de la séptima, la de Indias, que, como veremos, tiene carácter horizontal. Pero las competencias de cada Sección, determinadas por la facultad consultiva de cada Secretario o Ministro, son algo diferentes. Rasgo común a todas las Secciones, salvo la Segunda, es que lo que se les consulta son los asuntos graves correspondientes a cada Ministerio; expresión la de asuntos graves que procede de la Constitución de Cádiz463. En el caso de la Sección Segunda, de Gracia y Justicia, no se alude a los asuntos graves, y se dispone que consultará el Ministro de este ramo464… los asuntos relativos á aclaracion ó dispensa de ley, reformas de códigos ú otros semejantes. Pero además se atribuye a esta Sección la propuesta a la Reina o Regenta de las ternas para los empleos de judicatura y para prebendas eclesiásticas, único residuo de las funciones políticas que conservó del Antiguo Régimen la Constitución de 1812465. En el caso 459 Art. 3º. 460 Art. 4º. 461 Art. 2º. 462 La Sección Sexta, de Fomento, pasa a denominarse de Interior por el Real Decreto de 13 de mayo de 1834 (art. 3). 463 Artículo 236. Ver apartados 7.3. y 13. del capítulo II. 464 El artículo 2º, que estamos comentando, es todo un ejemplo de la ambivalencia en las denominaciones que todavía pervive en estos puntos. Por un lado, en lo que se refiere al órgano, a propósito de las Secciones Primera y Tercera se utiliza el término ministerios; en los casos de la Segunda y Cuarta se habla de ramo y en los de la Quinta, Sexta y Séptima no se usa término alguno. Por otra parte, en lo que hace al titular del órgano, en la mayoría de los casos se mantiene el de Secretario (sin más, salvo el distintivo de cada cartera, en las Secciones Primera y Cuarta; Secretario del Despacho, más el distintivo de cada cartera, en las Secciones Tercera, Quinta y Sexta; la Séptima, que es la de Indias, utiliza el plural de esta misma denominación), pero en cuanto a la Segunda se habla de Ministro. 465 Artículo 237. Ver apartados 7.3.2. y 13. del capítulo II. 166 de la Sección Quinta, de Hacienda, se añaden otras materias a consultar: planes y mejoras que estime convenientes. En el caso de la Sección Sexta, de Fomento, se precisa que los asuntos graves son los concernientes á la administración y fomento del reino, por lo respectivo á la península é islas adyacentes. Finalmente, con la Sección Séptima, de Indias, consultarán todos los Secretarios del Despacho los asuntos graves de sus ramos respectivos, que tengan relacion con el buen régimen y prosperidad de las provincias españolas en América y Asia. Cada Sección se compone de cinco individuos o miembros, salvo la de Marina, que consta de tres, y la de Indias, de seis466, que son propuestos por los respectivos Secretarios del Despacho, quienes nombran, en cambio, a los miembros de la Sección Séptima, de Indias, a razón de uno por cada Secretario467. Cada Sección la preside el decano, excepto cuando concurra á alguna de las secciones el Presidente del Consejo, quien disfrutará siempre de esta prerogativa468. Finalmente, se prevé un reglamento particular sobre el modo y forma de deliberar el Consejo, ya sea reunido en cuerpo, ya dividido en secciones469, además de un reglamento para la completa organización del Consejo…470. Los que en realidad se aprueban son un Reglamento de Régimen Interior de 9 de mayo de 1834471, un Real Decreto de 29 de mayo de 1834 que señala las atribuciones que ha de tener la Sección Segunda, de Gracia y Justicia, del Consejo472, detallando las mismas, y otro Real Decreto de 31 de julio de 1835 466 Art. 2º. 467 Art. 5º. 468 Art. 7º. 469 Art. 9º. 470 Art. 11. 471 Como anota Cordero, no figura en la Colección Legislativa (tampoco –añado yoen la Gaceta de Madrid), sino citado por el Real Decreto de 31 de julio de 1835 (ver el artículo 13, en la parte que se refiere a la Sección de Guerra del Consejo), del que me ocuparé en seguida (Cordero (1944), página 250). 472 DOCUMENTOS: 35. 167 que lleva a cabo una delimitación de competencias entre la Sección Tercera, de Guerra, del Consejo, y el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, detallando a propósito del primero esas competencias473. El Consejo Real de España e Indias dura dos años y medio: lo suprime un Real Decreto de 28 de septiembre de 1836474, que es una consecuencia más del restablecimiento de la Constitución de 1812 por Real Decreto de 13 de agosto anterior debido al motín de La Granja475. Observa, con lógica, Cordero que con ello no volvía –como era obligado- el Consejo de Estado, y en cambio se suprimió el Consejo Real, invocándose precisamente su incompatibilidad con el artículo 236 de la Constitución establecida476. La explicación está en la Exposición a S. M. la Reina Gobernadora477, que la precede a modo de exposición de motivos más que de preámbulo. El Gobierno reconoce que el Consejo Real de España é Indias es un cuerpo que no puede subsistir despues de restablecida nuestra Constitucion política de 1812; cuyo artículo 236 determina que el Consejo de Estado es el único Consejo del Rey. Pero a continuación muestra con suma finura lógica los razonamientos por los que: primero, reconoce la necesidad de oír al Consejo en ciertos negocios; segundo, da cuenta de que ha intentado, sin éxito, de ver si cabia formar provisionalmente este Consejo, hasta que reunidas las próximas Cortes se acordase sobre ello lo mas conveniente; y tercero, al tener que desistir de su primera idea, y dejar íntegro el asunto á las Cortes, habiendo ya cesado la razon que indujo á conservar por algunos dias el Consejo Real, cree que no puede diferir mas tiempo la propuesta de su supresión; supresión que apoya además con un razonamiento económico: la suma conveniencia de disminuir cuanto antes el gran coste de este cuerpo, que ya no puede servir para el objeto de su creación. Y remata su singular exposición afirmando, no sin ironía, que estas dos razones son de mas fuerza en el ánimo de los Ministros de V. M. que 473 DOCUMENTOS: 36. 474 DOCUMENTOS: 37. 475 Ver apartado 1.1. anterior. 476 Cordero (1944), página 86. 477 Se incluye dentro del DOCUMENTO 37. 168 el embarazo que les causa en algunos negocios el no tener una corporacion autorizada con quien aconsejarse, lo cual procurarán suplir por ahora de la mejor manera que quepa. La observación de ironía podría cambiarse sin mucho esfuerzo por la de sarcasmo si se recuerdan las disputas, que todavía pervivían, entre partidarios del gobierno de Consejos y defensores del gobierno de ministros478. A estos últimos puede ser adscrito el Gobierno liberal que firma la Exposición y el Real Decreto y, singularmente, el prestigioso magistrado del Tribunal Supremo que preside aquel, José María Calatrava, que de esta manera logran otro triunfo de la causa progubernamental. 3.4. PRIMEROS PROYECTOS DE CONFIGURACIÓN DE UN NUEVO CONSEJO DE ESTADO. DEBATES PARLAMENTARIOS (1837-1843) Desde los hechos con los que concluye el apartado anterior, transcurrieron algunos años –escribe Cordero- en los que creció considerablemente el número de las dependencias administrativas, especialmente las Juntas y comisiones particulares creadas sin orden ni concierto. Se dejó sentir la necesidad de volver al sistema del cuerpo único y centralizador de las funciones consultivas. Para llenar tal hueco se nombró en 1837 una Comisión en la que destacaron los señores Martínez de la Rosa, Sancho, Garelly y Pacheco, que presentó al Gobierno un proyecto organizando un Consejo de Estado479. Jordana de Pozas extiende sus consideraciones algo más en el tiempo: Desde 1837 a 1845 los Gobiernos sucesivos procuraron que se restableciera el Consejo de Estado, y con ese objeto constituyeron comisiones encargadas de redactar los oportunos proyectos (1837 y 1843) y presentaron al Senado proyectos de ley para su creación (1839 y 1840). Todos estos proyectos reflejaban de tal modo la influencia del modelo contemporáneo francés que, durante la discusión parlamentaria, senadores y comentaristas los criticaron duramente por ser una importación francesa con rótulo español. Esta oposición y la falta de estabilidad política fueron las 478 Ver apartado 3.1. anterior. 479 Cordero (1944), páginas 86-87. 169 causas que llevaron a abandonar el proyecto de Consejo de Estado, sustituyéndolo por un Consejo Real, creado por la Ley de 6 de julio de 1845. Y, sin embargo, la diferencia era meramente de nombre, como lo prueba que trece años después se mudara el nombre de Consejo Real por el de Consejo de Estado, sin que ese cambio determinara modificaciones importantes en la estructura ni en la competencia del referido Cuerpo consultivo480. Según apunta Jordana, hubo dos proyectos, que prepararon sendas Comisiones, la una nombrada en 1837 y la otra en 1843. El primero llegó bastante más allá, aun cuando ninguno culminó el intento. La preparación del primer proyecto para organizar un Consejo de Estado se inicia cuando ni siquiera ha transcurrido un año desde que el Gobierno Calatrava dispusiera suprimir el Consejo Real de España e Indias alegando que era contrario a la Constitución de 1812. Ya hemos visto que entre las singulares razones que apoyan esa decisión se contiene la de deferir en su momento a las Cortes la aprobación de la oportuna ley481. Pero la inestabilidad política es la causa más inmediata de que el proyecto sufra varias detenciones en su tramitación, tanto en el seno de los Gobiernos (entre 1837 y 1845 pasaron nada menos que nueve), como en el funcionamiento del poder legislativo (transcurrieron once legislaturas, cinco concluidas por disolución anticipada de las Cortes). La andadura parlamentaria resulta, en efecto, compleja y llena de incidentes. El Gobierno presenta al Senado el proyecto de ley para el establecimiento de un Consejo de Estado el 3 de enero de 1839482. Las primeras palabras que pronuncia el Ministro de Estado en esa 480 Jordana (1953), páginas 21-22. 481 Ver apartado anterior in fine. 482 DOCUMENTOS: 38. Hubo en realidad tres textos: el proyecto que la Comisión entregó al Ministerio, el que el Gobierno presentó al Senado y el que la Comisión de éste aprobó, aunque los cambios entre ellos no eran muy importantes. En la siguiente legislatura (1840) el Gobierno presentó el texto que había aprobado la Comisión en la anterior (Posada (1843), página 241). Habría que añadir un cuarto texto, que fue el aprobado por el Pleno, que incorporó todavía algunas modificaciones. 170 presentación dan idea de las importantes novedades del texto, al agregar a las funciones consultivas la de elaborar los proyectos del Gobierno que hayan de convertirse en leyes y, más aún, la de que conozca y resuelva en los asuntos <contencioso-administrativos>,… que exigen una especie de jurisdicción distinta de la ordinaria. Tras hacer notar que hasta ahora, los varios Consejos que en épocas diferentes hemos tenido… como Cuerpos meramente consultivos, han dejado un vacío que no llenaba otra institución, pues que ninguna había encargada de conocer y fallar en los referidos y frecuentes negocios de la administración civil…, concluye así la primera parte de la presentación: Las dobles atribuciones de consultar y de fallar son ciertamente diversas; pero no siendo en manera alguna incompatibles, pueden darse á un solo Cuerpo, organizándolo de modo que no halle dificultad en cumplir con ambas obligaciones. El dictamen de la Comisión se lee en el Pleno el 29 de enero483 y el debate se inicia el 8 de febrero, suspendiéndose al día siguiente al quedar igualmente suspendidas las sesiones de las Cortes por el agravamiento de la guerra carlista. El 24 de febrero del año siguiente, 1840, el Gobierno da por reproducida la presentación del proyecto, de nuevo ante el Senado. La Comisión lleva su dictamen al Pleno el 23 de marzo y los debates, iniciados por el de totalidad y continuados por los del articulado, se extienden del 28 de ese mes al 10 de abril, en el que el proyecto es aprobado de manera definitiva en el Senado por 49 bolas blancas frente a 25 negras. En el Congreso tiene lugar la presentación del texto el 13 de abril, que pasa a la Sección competente. Pero el Congreso es disuelto el 11 de octubre y al día siguiente María Cristina renuncia a la Regencia, dando paso a su sustitución por el general Espartero. El 24 de diciembre de 1843, bajo un Gobierno de mera coyuntura como el de González Bravo, un Real Decreto nombra una Comisión que debía proponer las Bases y el reglamento de un 483 Francisco Silvela, a quien más adelante me refiero con mayor extensión (ver apartados 4.8. y 4.9.: NOMBRES), publicó como apéndice de su obra el dictamen y el texto aprobado por la Comisión, quien a su vez publicaba a doble columna el suyo y el enviado por el Gobierno (ver: Silvela (F.A.): Dictamen (1839), páginas 305, s.s.). 171 Consejo de Estado484. La Comisión la integran Istúriz, que la preside, junto con otras diez personas, entre las que cabe destacar nombres ya acreditados o que descollarán en seguida en la <Ciencia de la Administración> a que en seguida me referiré: Francisco Agustín Silvela485, Javier de Burgos, José de Posada Herrera y Alejandro Oliván. La propuesta de nombramiento de la Comisión viene precedida por una exposición que confirma las ideas expuestas en la de 1837; en particular dos. Una, la necesidad de un cuerpo auxiliar, de un consejo consultivo… que consagre á los graves negocios… toda la atención, todo el estudio, toda la madurez indispensables, que no pueden prestar las secretarías de los ministerios, incesantemente ocupadas con las exigencias del despacho ordinario. La otra idea, que era nueva en el proyecto de 1837, es el encargo al Consejo de Estado de la jurisdicción contencioso-administrativa en palabras como éstas: Los adelantos en la administracion han hecho indispensable la creacion de una jurisdiccion especial, de naturaleza dificil y complexa, distinta en la esencia y en la forma de la jurisdiccion ordinaria, que pueda conocer de los negocios contencioso-administrativos, y decidir definitivamente sobre ellos; y concluye este punto con el argumento de autoridad del Derecho comparado: Solo los Consejos de Estado, tales como se conciben en las naciones mas cultas, pueden llenar estas diferentes condiciones. Los trabajos de esta Comisión no pasaron de su propio fuero interno y, como gráficamente resume Cordero toda esta peripecia, hubo varias reformas, pero el Consejo que tuvo realidad fué el Consejo Real486 y no el Consejo de Estado. Sin embargo, las huellas de esos proyectos quedaron impresas en el Consejo Real que habría de crearse poco tiempo después. Los dos proyectos son, por otra parte, la primera manifestación práctica de los más conspicuos representantes de la que entonces se 484 DOCUMENTOS: 39. 485 Aun cuando no sea frecuente, citaré a este Silvela por los dos nombres de pila (Francisco Agustín), con los que además firmaba sus obras, para evitar que se le confunda con su hijo Francisco, que desempeñó además cometidos jurídicos y políticos en las mismas áreas en que lo había hecho su padre. 486 Cordero (1944), página 88. 172 llamó <Ciencia de la Administración>, que constituyó el origen del Derecho administrativo español. En ellos concurren además dos notas peculiares: tratarse de políticos más que de teóricos y pertenecer al partido moderado, con todo lo que esto conlleva como bagaje ideológico: tanto Silvela como el resto de los que pueden ser considerados como los primeros administrativistas españoles…, no eran autores movidos por una preocupación teórica, sino administradores y políticos próximos al partido moderado487. En la preparación de esos proyectos, aun cuando sólo formó parte de la Comisión que redactó el segundo, correspondió Agustín a Francisco la influencia más decisiva Silvela, quien 488 recogidos los principios que… había preconizado asimismo vio en la Ley de 1845 que creó el Consejo Real. Las ideas de estos políticos y tratadistas precursores no eran compartidas por aquella parte de la clase política que se mantenía apegada al régimen polisinodial489. Cordero anota, a propósito del primer proyecto, que en la discusión senatorial… fué rudamente combatido y cita, entre otras, la donosa intervención de Martín de los Heros, quien lo atacaba por ser una importación francesa bajo un rótulo español… Para él, -añade Cordero- el Consejo era un <arlequín>, donde se mezclaban el modelo doceañista y el galo: <majo gaditano, con el casco de un coracero y las espuelas y cordones de un gendarme francés>490. A continuación resume críticas más concretas: Un Consejo de personas permanentes e inamovibles sería un estorbo, como lo habían sido el creado en 1812 y el Real de 1834; pugnaría con los principios del Gobierno representativo, puesto que no faltarían los casos de disparidad entre el nuevo Consejo y las asambleas políticas deliberantes, con lo que podría llegarse a la <injusticia mayor>, de someter al parecer de este organismo el contrario, respaldado por la opinión pública. Para los diputados Gómez Becerra y Calatrava, en cuanto los ministros tuvieran roces con él, dejarían de consultarlo o de hacerle caso, convirtiéndole en 487 García Álvarez (1996), página 100. 488 García Álvarez (1996), página 107. 489 Ver apartado 3.3. anterior. 490 Cordero (1944), página 88. 173 superfluo o nocivo. La oposición senatorial pedía un Consejo compuesto de miembros amovibles por libre decisión gubernamental... También la competencia asignada al Consejo por el proyecto fué muy discutida. Martín de los Heros pedía un Consejo, como el de Carlos I, que aconsejara al Poder real en los asuntos realmente complicados o graves –guerras, paces, etc.-, pero no para <expedientar vulgarmente>. Este era el criterio del marqués de Valgornera: el Consejo debía intervenir en las cuestiones de gabinete, discurso de la Corona, negociaciones internacionales, conducta a seguir caso de una derrota parlamentaria: disolución de Cortes o dimisión del Gobierno. 4. CONSEJO REAL (1845-1858) Bajo el moderantismo cuasidictatorial del general Narváez, las Cortes aprueban el 1 de enero de 1845 una ley de autorizaciones en términos muy amplios, que permite al Gobierno arreglar la organización y fijar las atribuciones de buen número de instituciones (ayuntamientos, diputaciones provinciales, gobiernos políticos y consejos provinciales) y asimismo de un cuerpo ó Consejo supremo de administracion del Estado; poniendo desde luego en ejecucion las medidas que al efecto adopte, y dando despues cuenta á las Córtes. De resultas de aquella, y no estando reunidas las Cortes, el 6 de julio se aprueba la Ley de organización y atribuciones del Consejo Real491, que goza de la sanción real y del refrendo del Ministro de la Gobernación, Pedro José Pidal, marqués de Pidal. Nada hacía sospechar que con semejante debilidad formal se estaba creando, en rigor, el órgano consultivo más sólido de nuestra historia y también el más duradero, puesto que se ha prolongado hasta nuestros días después del cambio de denominación (y algo más, como veremos) a la de Consejo de Estado. 491 DOCUMENTOS: 40. Será citada en este capítulo como: LEY. 174 4.1. REGULACIÓN La Ley de 6 de julio de 1845, que en lugar de habilitaciones normativas al Gobierno autoriza a éste para resolver todas las dudas que pueda ofrecer el cumplimiento de esta ley492, fue seguida no obstante por el Real Decreto de 22 de septiembre, completando la organización del Consejo Real493. El régimen interior del Consejo fue reglamentado por Real Decreto de 27 de julio de 1848, que no aparece publicado494, al que sustituyó el de 23 de mayo de 1858495, el más extenso y completo hasta entonces. En cuanto al procedimiento contencioso-administrativo, un Real Decreto de 30 de diciembre de 1846 reguló el modo de proceder. 4.2. COMPOSICIÓN El Consejo Real se compone de los Ministros Secretarios de Estado y del Despacho, de 30 Consejeros ordinarios496, de los Consejeros extraordinarios, de los auxiliares que sean necesarios y de un Secretario general497. Los Consejeros ordinarios se nombran por el Rey a propuesta del Consejo de Ministros, en Decretos especiales refrendados por el Presidente de aquel498. Para ser nombrado Consejero ordinario se necesita tener treinta años cumplidos de edad y haberse distinguido 492 Art. 19. 493 DOCUMENTOS: 41. 494 La noticia de él nos viene dada por el nuevo Reglamento, que se cita a continuación, al derogar aquel (art. 118). 495 DOCUMENTOS: 42. Será citado en este capítulo como: REGLAMENTO. 496 El número experimentó variaciones: 20 por Real Decreto de 25 de septiembre de 1847; 24 por Real Decreto de 7 de febrero de 1848 y nuevamente 30 por Real Decreto de 24 de junio de 1849. 497 LEY, art. 2º. 498 LEY, art. 4º. 175 notablemente por sus conocimientos y servicios en las diversas carreras del Estado499. Los Consejeros extraordinarios se nombran en la misma forma que los ordinarios. El nombramiento sólo podrá recaer en quienes desempeñen ciertos puestos relevantes (la Ley les denomina funcionarios), que forman una larga lista, en la que se encuentran los Presidentes, ministros y fiscales de los distintos Tribunales, Subsecretarios de los Ministerios, Directores generales de cualquier ramo de la Administración pública, etc.500. Los Consejeros extraordinarios requieren para asistir al Consejo y tomar parte en sus resoluciones de autorización del Rey, que se concede a principio de cada año501. El número de estos Consejeros extraordinarios autorizados no puede exceder de las dos terceras partes de los ordinarios502. Los Consejeros extraordinarios no forman parte de las deliberaciones en el caso de los asuntos contenciosos503. Estos Consejeros tendían a asegurar el enlace con la Administración; en la práctica, asistieron pocas veces a las sesiones del Consejo504. Es de destacar que el Presidente del Consejo ya no es el Rey, cosa que sucedía no sólo en la época absolutista, sino en la de las Cortes de Cádiz505 y en el Reglamento posterior de 1826506, si bien este último corresponde igualmente a una etapa absolutista, la calificada como década ominosa. La presidencia del Consejo Real se 499 LEY, art. 5º. 500 LEY, art. 7º. 501 LEY, art. 7º. El Real Decreto de 22 de septiembre de 1845 precisa que la lista de los Consejeros autorizados cada año se propone por el Consejo de Ministros y que los que no estuvieren comprendidos dejan de formar parte del Consejo (art. 2º). 502 LEY, art. 8º. 503 LEY, art. 9º. 504 Cordero (1944), página 89. 505 Ver: DOCUMENTOS: 20, capítulo I, art II. 506 Ver: DOCUMENTOS: 31, 1º. 176 atribuye ahora, por la Ley de creación y organización del mismo507, al Presidente del Consejo de Ministros y, en defecto del mismo, al Ministro de mas edad entre los que se hallen presentes. Pero además se establece un Vicepresidente, nombrado por el Rey entre los Consejeros ordinarios508, que, por la influencia francesa de todas las disposiciones de ese momento, es quien dirige la marcha efectiva de la institución. El Reglamento regula de forma detallada las atribuciones tanto del Presidente509 como del Vicepresidente, el cual asume, por otro lado, las atribuciones del Presidente en caso de ausencia del mismo510. De modo semejante, cada Sección tiene un Presidente, que es el Ministro del ramo respectivo, y un Vicepresidente, nombrado por el Rey, á propuesta del Ministro respectivo, de entre los vocales de la misma511; y se regulan las atribuciones de aquel512 y de éste513. 4.3. ORGANIZACIÓN El Consejo se organiza en Pleno, en Secciones para los asuntos administrativos514 contenciosos 515 y una especial para los asuntos . 507 6 de julio de 1845. 508 LEY, art. 3º. 509 REGLAMENTO, art. 53. 510 REGLAMENTO, art. 54. 511 R.D. 22.09.1845, art. 11. 512 REGLAMENTO, arts. 56 y 57. 513 REGLAMENTO, art. 58. 514 Sección El reglamento prevé que los asuntos no contenciosos pueden prepararse también por una comision especial (REGLAMENTO, art.10) en negocios que no puedan ó no deban instruir á despacho una Sección determinada (art. 53.3º) y asimismo que despachen de manera conjunta un mismo asunto dos o más Secciones reunidas (RD 22.09.1845, art 16) (REGLAMENTO, art. 39), de las que una actúa como instructora y la otra u otras como auxiliares (art. 41). 515 LEY, art. 16. 177 Las Secciones para asuntos administrativos, que serán análogas á los negocios correspondientes a los distintos Ministerios516, originalmente eran siete: Estado, Marina y Comercio, Gracia y Justicia, Guerra, Gobernación, Hacienda y Ultramar517. Cada Sección la preside el Ministro del ramo respectivo y tiene además un Vicepresidente, nombrado por el Rey a propuesta del Ministro respectivo de entre los vocales de la misma518. Quedó pendiente de regular el número de Consejeros que se adscriben a cada Sección519, aunque sí se hizo con el número mínimo para formar quórum, que es de dos Consejeros ordinarios520, y que de cada Sección habrán de ser Letrados, por lo menos, los siguientes Consejeros ordinarios: cuatro de la Sección de Estado y Gracia y Justicia, dos de las de Ultramar y Gobernación y Fomento, y uno de las demás, salvo la de lo Contencioso, en la cual lo serán todos, incluso los auxiliares521. La Sección para asuntos contenciosos está compuesta por cinco Consejeros ordinarios, dos abogados fiscales y un número de auxiliares a determinar por reglamento522. Su funcionamiento es similar al de un tribunal, a puerta abierta, en el que se oye a los defensores de las partes523. La resolución, que terminará el punto litigioso, se califica como dictamen, reviste la forma de Real Decreto y se lee públicamente en Consejo pleno524. 516 LEY, art. 15. 517 RD 22.09.1845, art. 10. Por un Real Decreto de 14 de enero de 1852 quedaron establecidas así: Estado y Marina, Gracia y Justicia con Instrucción Pública, Hacienda y Guerra, Gobernación y Fomento. 518 RD 22.09.1845, art. 11. 519 El art. 15 de la LEY prevé que se determine por Real Decreto la organización y atribuciones de las Secciones. 520 REGLAMENTO, art. 33. 521 REGLAMENTO, art. 110. 522 LEY, art. 16. 523 LEY, art. 17. 524 LEY, art. 18. 178 4.4. COMPETENCIA Los asuntos competencia del Consejo Real se fueron ampliando a partir de la Ley fundacional, de 6 de julio de 1845. Ésta contiene una enumeración de los supuestos de consulta, a los que añadiré los más significativos de los que después se asignaron como consultas preceptivas525: 1º. Sobre las instrucciones generales para el régimen de cualquier ramo de la Administracion publica. 2º. Sobre el pase y retencion de las bulas, breves y rescriptos pontificios y de las preces para obtenerlos. 3º. Sobre los asuntos del Real patronato y recursos de proteccion del concilio de Trento. 4º. Sobre la validez de las presas marítimas. 5º. Sobre los asuntos contenciosos de la Administracion. 6º. Sobre las competencias de jurisdicción y atribuciones entre las autoridades judiciales y administrativas, y sobre las que se susciten entre las autoridades y agentes de la administración. 7º. Sobre todos los demás asuntos que las leyes especiales, Reales decretos ó reglamentos sometan á su exámen. El Real Decreto de 22 de septiembre de 1845, que completa la organización del Consejo Real, amplía las competencias a otros casos generales o –como dice textualmente- por punto general526: 1º. Sobre los reglamentos generales para la ejecucion de las leyes. 525 LEY, art. 11. El art. 12 dispone que dará además su dictámen el Consejo, siempre que los Ministros juzguen conveniente oirle. 526 Art. 7º. 179 2º. Sobre los tratados de comercio y navegacion. 3º. Sobre la naturalizacion de extrangeros. 4º. Sobre conceder autorizacion á los pueblos y provincias para litigar, cuando esta clase de asuntos deban ser decididos por el Gobierno. 5º. Sobre los permisos que pidan los pueblos ó provincias para enagenar o cambiar sus bienes, y para contratar empréstitos. 6º. Sobre las autorizaciones que con arreglo á las leyes deba dar el Gobierno para encausar á los funcionarios públicos por excesos cometidos en el ejercicio de su autoridad. Finalmente y como indica Cordero, la competencia del Consejo se fué ampliando por una serie de disposiciones aisladas que demuestran la eficacia de sus dictámenes: ferrocarriles (R.D. de 29 de julio de 1853), procesos contra gobernadores (R.D. de 29 de abril de 1857), asuntos de la Cámara del Real Patronato, sucesora de las Cámaras eclesiásticas y de las de Castilla (R.D. de 21 de noviembre de 1857, basado en los de 17 de octubre de 1854 y 2 de mayo de 1851), que eran numerosos… También era oído en materia de beneficencia (R.D. de 20 de junio de 1849), quintas (21 de mayo de 1858), diezmos (15 de mayo de 1850), funcionarios (19 de julio de 1852), administración local (22 de septiembre de 1845), aguas y minas (leyes 5 y 6 de julio de 1859), especialmente para otorgar créditos por decreto (real decreto de 22 de octubre de 1858), deuda (agosto de 1851), Bancos, dinero (5 de enero y 7 de marzo de 1856), sociedades anónimas (28 de enero de 1848), instrucción y libros (9 de septiembre de 1857) y otras materias527. Con carácter facultativo podía ser consultado siempre que los Ministros juzguen conveniente oirle528. Sin perjuicio de lo cual, el Real Decreto de 22 de septiembre de 1845, que completa la organización del Consejo Real, enumera algunas de estas consultas facultativas529: 527 Cordero (1944), página 90. 528 LEY, art. 12. 529 Art 8º. 180 1º. Sobre los proyectos de ley que hayan de presentarse á las Córtes. 2º. Sobre los tratados con las Potencias extrangeras y concordatos con la Santa Sede. 3º. Sobre cualquier punto grave que ocurra en el gobierno y administracion del Estado. Asimismo, al Consejo Real se encargaron proyectos significativos de disposiciones. En materia de función pública participó en la incipiente regulación, primero informando el que luego se conocería como Estatuto Bravo Murillo (Real Decreto de 18 de junio de 1852), después recibiendo el encargo de elaborar un proyecto de ley de empleados (Real Decreto de 21 de septiembre de 1853)530 y, en fin, siendo encargado de nuevo, ahora de proponer las bases de una ley para el ingreso y ascenso en los empleos de la Administración activa, a lo que correspondió mediante consulta de 28 de abril de 1858. La Sala de lo Contencioso tenía –claro es- su propia competencia específica, aparte de la general sobre los asuntos contenciosos de la Administracion que declara la ley fundacional del Consejo531. El Real Decreto de 30 de diciembre de 1846, que reguló el modo de proceder el Consejo en los negocios contenciosos de la Administracion, establece que corresponde al Consejo Real conocer en primera y única instancia532: 1º.- De las demandas contenciosas sobre el cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos de los remates y contratos celebrados directamente por el Gobierno o por Direcciones Generales de los diferentes ramos de la Administracion civil. 2º.- De las demandas contenciosas a que den lugar las resoluciones de los ministros de S.M., cuando el Gobierno acuerde 530 Según Cordero (1944), página 90. 531 LEY, art. 11, 5º. 532 Art. 1º. 181 previamente someter al conocimiento del Consejo las reclamaciones de las partes. 3º.- De los recursos de reposición, aclaración y revisión de sus providencias y resoluciones. También se regula la segunda instancia: En apelación y nulidad de las resoluciones de los Consejos provinciales, y de las de cualquiera otra autoridad que entienda en primera instancia en los negocios contenciosoadministrativos533. 4.5. FUNCIONAMIENTO El Reglamento de 23 de mayo de 1858 es, con mucho, el más extenso de los publicados hasta entonces (119 artículos), aun cuando la disposición de los artículos de los anteriores fuera distinta, más comprimida, mientras que el de 1858 adopta ya la configuración más moderna, que llega a nuestros días. Con todo, pues, este Reglamento incluye bastantes materias ex novo, entre las que destacan algunas de funcionamiento, que sólo en síntesis voy a recoger a continuación, y, sobre todo, como veremos en el apartado siguiente, las que se refieren al personal. El quórum de constitución del Consejo Pleno es del número de Consejeros ordinarios y extraordinarios, igual por lo menos a la mitad más uno de los que forman la primera de estas dos clases. Se establece la periodicidad de las sesiones: celebrará sesión todos los miércoles, sin perjuicio de las extraordinarias que el Gobierno prescriba, ó que hagan indispensables, á juicio del Presidente, el número ó la urgencia de los negocios534; e incluso la fijación con antelación de seis meses de la hora de comienzo de las 533 Art. 2º. La Ley, sin embargo, había establecido que ese quórum exigía la presencia de quince consejeros, sin contar en este número á los Ministros que asistan (art. 14). 534 REGLAMENTO, art. 4º. 182 sesiones535. Y también una curiosa regla sobre la duración: la duracion ordinaria de las sesiones será de tres horas, pero podrá prolongarse al prudente arbitrio del Presidente en los casos particulares en que el servicio lo requiera536. Abierta la sesión por el Presidente, leerá el Secretario general el acta anterior, que deberá siempre contener los nombres de los Consejeros que hayan concurrido á ella y los de los que se hubiesen excusado; y aprobada ó rectificada en su caso, publicará las excusas que el Presidente hubiere recibido, dará cuenta de las Reales órdenes comunicadas al Consejo, y leerá el estado de los negocios distribuidos entre las Secciones desde la última sesion537. Todos los asuntos que hayan de ser objeto de las deliberaciones del Consejo pleno se someterán préviamente al exámen de la Seccion respectiva ó de una comision especial en su caso, y no podrá abrirse discusion sino sobre el dictámen que estas dieren538. Se prevé que los Consejeros pidan que el dictámen quede sobre la mesa, debiendo en tal caso darse cuenta de él con preferencia en la sesion ordinaria inmediata, ó en la extraordinaria que á este fin se señale si hay urgencia539. Cualquier Consejero puede pedir la palabra en contra del proyecto de dictamen, en cuyo caso se abrirá la discusión… y se hará uso en ella de la palabra por el órden con que se haya pedido, alternando los defensores y los impugnadores, y empezando por estos el turno540. Ningun Consejero podrá hablar mas de una vez en pro ó en contra: pero siendo uno solo el que haya pedido la palabra en contra, se le permitirá que hable dos veces. Se exceptúan los individuos de la Seccion o Comision cuyo dictámen se discuta, que 535 REGLAMENTO, art. 6º. 536 REGLAMENTO, art. 5º. 537 REGLAMENTO, art. 9º. 538 REGLAMENTO, art. 10. 539 REGLAMENTO, art. 11. 540 REGLAMENTO, art. 13. 183 podrán, consumiendo turno, usar de la palabra cuantas veces lo juzguen conveniente, y tambien los Ministros, que podrán hacer otro tanto sin consumir turno541. En ningun negocio podrán hablar mas de tres Consejeros en pro y tres en contra; y al concluir el último de los que hayan obtenido la palabra, declarará cerrada la discusion el Presidente, á no ser que el Consejo acuerde que continue542. De no haber intervenciones en contra, se pondrá desde luego el dictámen á votacion, la cual en este caso se hará levantándose los que aprueben y permaneciendo sentados los que desaprueben543. En todos los negocios en que haya discusion debera la votacion ser nominal, diciendo los Consejeros por el órden de asientos <sí> o <no>, segun que aprueben ó desaprueben544. Los acuerdos del Consejo se harán á pluralidad absoluta de votos, y el del Presidente, en caso de empate, será decisivo545. Se regulan las enmiendas ó adiciones546; la facultad de la Sección o Comisión de retirar su dictámen… antes de procederse á la votacion547; el supuesto de que el proyecto de dictamen fuera desechado, en cuyo caso se hará la pregunta de si volverá á la Seccion; si se acuerda que no, el Presidente nombrará una Comision para que redacte la consulta conforme á las opiniones de la mayoría548; la facultad de los Consejeros de pedir que su voto quede consignado en acta cuando sea contrario al acuerdo del Consejo549 y 541 REGLAMENTO, art. 14. 542 REGLAMENTO, art. 16. 543 REGLAMENTO, art. 12. 544 REGLAMENTO, art. 19. 545 REGLAMENTO, art. 21. 546 REGLAMENTO, art. 25. 547 REGLAMENTO, art. 20. 548 REGLAMENTO, art. 26. 549 REGLAMENTO, art. 27. 184 asimismo de formar voto particular antes que se levante la sesion, debiendo presentarse motivado en la sesion ordinaria próxima550. Las consultas del Consejo se elevarán firmadas por el Vicepresidente y el Secretario general, con expresión al márgen de los Consejeros que hubiesen concurrido á la votacion, é insertándose en el cuerpo de ellas el dictámen aprobado según lo hubiese sido y el voto ó votos particulares con lo manifestado por la Seccion o Comision respectiva acerca de los mismos551. Respecto de las Secciones, se aplican las normas referidas al Pleno en lo que no se regula de manera especial a propósito de aquellas552. El quórum de constitución es de dos Consejeros ordinarios: los acuerdos en que ambos estuviesen conformes se tendrán por firmes; si faltare esta conformidad en algun negocio, se volverá á dar cuenta de él con preferencia en la primera sesion, compuesta de mayor número de Consejeros553. Se establece asimismo la periodicidad de las reuniones de las Secciones: celebrará sesión el mártes y viernes de cada semana, sin perjuicio de las extraordinarias que, á juicio del Vicepresidente respectivo, sean indispensables554. Los Consejeros no podrán formar voto particular en las Secciones respecto á los proyectos que las mismas aprueben, y sí solo reservarse el derecho de impugnarlos ó votar contra ellos en el Consejo pleno. En los dictámenes que se remitan á la Secretaría general se expresará si fueron aprobados por unanimidad ó mayoría de la respectiva Seccion555. 550 REGLAMENTO, art. 28. 551 REGLAMENTO, art. 28. 552 REGLAMENTO, art. 31. 553 REGLAMENTO, art. 33. 554 REGLAMENTO, art. 32 párrafo primero. 555 REGLAMENTO, art. 37. 185 Se regula por vez primera un período de vacaciones, de 40 días, contados desde el día 15 de Julio556. Durante las vacaciones permanecerán dos Consejeros en la Seccion de lo Contencioso y uno de los ordinarios en cada una de las demás, designados anualmente por turno, que empezará por los de mayor edad557. 4.6. LA ACTIVIDAD CONSULTIVA. El Consejo Real es ya, como antes he señalado, una institución más administrativa que política, como lo habían sido sus predecesores. De ahí que comenzara a formar con sus informes un cuerpo doctrinal que alcanzaría notable valor558, sobre todo desde 1858, cuando a aquel le sustituye el Consejo de Estado. A partir del Consejo Real empieza… una época crucial para el Consejo. Desde sus comienzos va a sentar las bases del incipiente régimen administrativo. Las consultas de la época le colocan a la altura de otros órganos similares extranjeros y bien puede decirse que fue el forjador de nuestras principales Leyes administrativas de la época. No fue sólo a través de consultas, sino mediante la labor de preparación y redacción de las normas, como influyó. Así, por ejemplo, una Real Orden de 1 de marzo de 1848 le encargó la formación del proyecto sobre contratación por cuenta del Estado de todas las obras y servicios públicos que fue redactado conjuntamente por las Secciones de Comercio, Industria y Obras Públicas (ya se había creado este Ministerio), Gracia y Justicia, Estado y Gobernación. Esta forma de trabajo fue muy utilizada durante el siglo XIX. También se le encargó el 10 de enero de 1846 la formación de un proyecto de Ley del Notariado (siendo subsecretario Ortiz de Zúñiga). De esta época es el dictamen sobre el reglamento de expropiación forzosa,… el del canal de Isabel II, donde se plantearon graves cuestiones sobre propiedad, expropiación, derechos preferentes, dotaciones, etc… (dictamen de 2 de julio de 1860…), el 556 REGLAMENTO, art. 46. 557 REGLAMENTO, art. 47. 558 Véase apartado 4.9. posterior. 186 del proyecto de Ley sobre sociedades anónimas (11 de febrero de 1847…), etc…559. Las carencias de la documentación que se conserva acerca del Consejo de Estado y la falta de organización de la misma, ya mencionadas560, unidas a la cortedad del período temporal que se contempla en el presente capítulo, hacen que el material disponible sea muy limitado. Hay que hacer mención, no obstante, de la obra Inventario de los Fondos de Ultramar, que comprende la doctrina entre 1835 y 1903, y que por razón de estas fechas examinaré en el capítulo siguiente561, si bien la obra se limita a la materia indicada y, como puntualiza Tomás y Valiente en el estudio que la acompaña, los fondos inventariados alcanzan sólo al período 1845-1898562. 4.7. LA ACTIVIDAD CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA Novedad destacable del Consejo Real es el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa por primera vez en nuestra historia, al menos con tal nombre y concepción563. Su evolución normativa y la organización durante la etapa a que concierne este capítulo han sido examinadas con anterioridad564. Aun cuando prevista ya en el proyecto de ley presentado al Senado el 3 de enero de 1839565, no cobra efectividad legal hasta la 559 García-Trevijano Fos (1971), páinas 653-654. 560 Ver apartado 1 del capítulo previo: DOCUMENTACIÓN Y MÉTODO DE LA OBRA. 561 Ver apartado 5.6. del mismo. 562 Tomás y Valiente (1994), página 33. 563 La Constitución de 1808, a imitación de Francia, lo proponía, pero no llegó a ponerse en práctica (ver apartado 9.2. del capítulo I). Innecesario es recordar que los Consejos medievales y de la época moderna ejercieron en muchas etapas funciones judiciales, pero ajenos a la concepción constitucional de la jurisdicción contencioso-administrativa. 564 Apartados 3.4., 4.1., 4.3. y 4.4. 565 Ver apartado 3.4. El proyecto, en: DOCUMENTOS: 38. 187 Ley del Consejo Real, de 6 de julio de 1845566, y el Real Decreto de 30 de diciembre de 1846, que regula el modo de proceder en la misma567. Pero el ejercicio de esta jurisdicción por parte del Consejo de Estado y sus antecesores inmediatos es breve y, en todo caso, lleno de interrupciones. En 1854 se suprime el Consejo Real y se crea un Tribunal Contencioso-Administrativo que siga resolviendo los asuntos de este ámbito encomendados a aquel568. En 1856 se restablece el Consejo Real, al que en 1858 sustituye el Consejo de Estado569. El Consejo Real asume competencias tanto en la materia propiamente contenciosa570 como en las cuestiones de competencia de jurisdicción y conflictos de atribuciones571 (en la terminología actual). Las resoluciones en el primer caso se adoptan mediante sentencias y en el segundo, mediante decisiones. El Consejo Real, en la primera fase (1846-1854), dicta tan solo 30 sentencias, la primera el 30 de junio de 1847572 y la última el 10 de mayo de 1854573. El Tribunal Contencioso Administrativo (1854-1856) dicta un total de 31 sentencias, la primera el 22 de noviembre de 1854574 y la última el 6 566 Véase: DOCUMENTOS: 40, art. 11 (ver apartado 4.4. anterior). 567 Una y otro vinieron precedidos por el establecimiento de la primera instancia, constituida por los Consejos Provinciales (Ley de 2 de abril de 1845 y Real Decreto de 1 de octubre de 1845 sobre el modo de proceder de estos Consejos como tribunales administrativos). 568 Ver apartado 4.8. posterior. 569 A partir de 1858, las vicisitudes de la jurisdicción contencioso-administrativa, en tanto que adscrita al Consejo de Estado, se examinan en los apartados 5.4. y 5.7. del capítulo siguiente. 570 Sobre los asuntos contenciosos de la Administracion (art. 11.5º, Ley de organización y atribuciones del Consejo Real, de 6 de julio de 1845: DOCUMENTOS: 40). 571 Sobre las competencias de jurisdicción y atribuciones entre las autoridades judiciales y administrativas, y sobre las que se susciten entre las autoridades y agentes de la administración (art. 11.6º, Ley de organización y atribuciones del Consejo Real, de 6 de julio de 1845: DOCUMENTOS: 40). 572 C.L., tomo XLI, 2º trim. 1847. 573 C.L., tomo LXII, 2º cuatrim. 1854. 574 C.L., tomo LXIII, 3º cuatrim. 1854. 188 de diciembre de 1856575. Restablecido el Consejo Real (1856), aprueba un total de 60 sentencias, la primera el 3 de enero de 1857576 y la última el 8 de agosto de 1858577, siendo sustituido luego por el Consejo de Estado578. A pesar de su corta trayectoria, el Consejo Real gozó de un merecido prestigio. Como afirmará el diputado Calderón Collantes años después, era grande el interés con que se esperaban y estudiaban sus fallos579, y Cordero añade que a esta función del Consejo Real se debe la moderna técnica administrativa y la noción de lo Contencioso, que no ha sido sustancialmente variada cien años después580. Téngase muy presente que entre los promotores del Consejo Real y personas de labor muy relevante en él se contaba la mayoría de los conspicuos cultivadores de la Ciencia Administración, que nacía precisamente en aquellos años 581 de la . No existen, por desgracia, estudios concretos de la doctrina emanada del Consejo Real, ni a través de sus sentencias y decisiones de competencia, ni de los propios dictámenes. Pero podemos encontrar algunos Repertorios valiosos de la época, en los que se recoge buena parte de esa doctrina, en particular sobre cuestiones de La sentencia se aprueba todavía por el Consejo Real, pero se lee y publica ya por el Tribunal Contencioso Administrativo. 575 C.L., tomo LXX, 4º trim. 1856. 576 C.L., tomo LXXI, 1º trim. 1857. 577 C.L., tomo LXXVII, 3º trim. 1858. 578 A partir de 1858, las vicisitudes de la jurisdicción contencioso-administrativa, en tanto que adscrita al Consejo de Estado, se examinan en los apartados 5.4. y 5.7. del capítulo siguiente. 579 Calderón Collantes, citado por Cordero (1944), página 92. 580 Cordero (1944), página 92. Ver una valoración más amplia del Consejo Real en el apartado 4.9. siguiente. 581 Ver apartado 3.4. anterior. 189 competencia582 y, en menor medida, sobre las sentencias en materia propiamente contenciosa. Sin que pretenda exponer un panorama, siquiera general, de la jurisprudencia emitida entre 1846 y 1858 tanto por el Consejo Real como por el Tribunal Contencioso Administrativo, que sustituyó a aquel algunos pocos años, como ya ha quedado indicado, ofrezco extractos de algunas sentencias en supuestos que me han parecido de mayor interés, sobre todo cara a nuestros días. No pocos lectores se sorprenderán, a buen seguro, de la solidez y frescura de algunas de las consideraciones expuestas por esas instituciones hace más de siglo y medio583: 1) Actos administrativos: ni Los actos administrativos no pueden ser anulados, reformados interpretados sino por la Administracion, gubernativa ó contenciosamente, siendo contraria la intervencin de los Tribunales civiles para decidir sobre la validez ó nulidad de tales actos al artículo 66 de la Constitucion, además de que destruiría la absoluta independencia de aquella584. 582 El Repertorio más valioso, por el contenido de sus amplios comentarios, es el de Sunyé (1847). Además del valor científico, tiene el de la inmediatez, ya que Juan Sunyé era, como reza la portada del libro, auxiliar de dicho consejo, y encargado desde su instalacion de la secretaria de la seccion de Gracia y Justicia del mismo (el Consejo Real). Aun cuando el primer tomo anunciaba tres más, por desgracia no vieron la luz. El publicado se refiere a las decisiones de competencia. El que había de referirse a las sentencias, el segundo, no llegó a publicarse. Juan Sunyé Calvet fue también el último Secretario General del Consejo Real (1856) y el primero del Consejo de Estado (1860-1863). Más completo, por lo que comprende, es el repertorio de Pantoja (1869). Era Abogado del Colegio de Madrid, lo que significaba entonces que estaba habilitado para actuar como tal ante el Consejo Real y luego ante el Consejo de Estado. Su Repertorio incluye las sentencias y también las decisiones sobre competencia y autorizaciones para procesar, y alcanza de 1846 a 1868. 583 Recuerdo que entre los integrantes del Consejo Real y del Tribunal Contencioso Administrativo había una parte significativa de los cultivadores de la nueva Ciencia de la Administración, que plasmaron así sus tesis (ver este mismo apartado más arriba y apartado 3.4.). 584 Pantoja (1869), Decisión de competencia, 14 de septiembre de 1849, C. L. RGLJ, 1849, tomo 48, número 52, tomo I, página 411. 190 Para reformar los actos injustos ó arbitrarios de la Administracion y poner á cubierto los derechos de los particulares de los perjuicios que la ignorancia ó mala fé de los funcionarios administrativos pudieran causarles con providencias ilegales en el fondo ó en la forma, las leyes han establecido los recursos ante el superior gerárquico en la línea de la Administracion activa, y ante los Tribunales administrativos por la vía contenciosa, cuando se alega que hay derechos vulnerados585. 2) Vía contenciosa: Para que proceda la vía contenciosa se requieren dos circunstancias esenciales, á saber, el acto administrativo y el derecho ó interés legítimo preexistente que haya sido vulnerado por una resolucion administrativa586. No procede la vía contenciosa sin una decision prévia de la Administración activa587. Para que haya lugar á ella, aun en los casos de que en primera y única instancia debe conocer el Consejo Real, debe preceder la resolucion gubernativa588. 3) Caducidad de concesión: Declarada fundadamente, por haber faltado los concesionarios al cumplimiento de las condiciones estipuladas y á los compromisos que contrajeron, no es responsable el Gobierno de ninguna clase de daños y perjuicios que se hayan seguido á los concesionarios por la inversion de sumas en trabajos que por su culpa hayan quedado sin 585 Pantoja (1869), Decisión de competencia, 14 de septiembre de 1849, C. L. RGLJ, 1849, tomo 48, número 52, tomo I, página 411. 586 Pantoja (1869), Sentencia, 5 de julio de 1848, C. L. RGLJ, 1849, tomo 44, número 16, tomo IV, página 77; Sentencia, 3 de agosto de 1853, C. L. RGLJ, 1849, tomo 59, número 44, tomo V, página 196. 587 Pantoja (1869), Sentencia, 27 de julio de 1848, C. L. RGLJ, 1848, tomo 44, número 21, tomo IV, página 87. 588 Pantoja (1869), Sentencia, 13 de agosto de 1851, C. L. RGLJ, 1851, tomo 53, número 27, tomo IV, página 320; Sentencia, 6 de octubre de 1852, C. L. RGLJ, 1852, tomo 57, número 46, tomo V, página 71. 191 objeto, ó que se han ejecutado despues de hecha aquella declaración, aun cuando el Gobierno haya admitido sobre el particular nuevas proposiciones despues de la caducidad primitiva589. 4) Indemnizacion de perjuicios: En ningun caso puede tener lugar una peticion de indemnizacion de perjuicios hecha en sentido genérico590. 5) Empleos: Los empleos que no se han obtenido por nombramiento Real ó de las Córtes carecen de las circunstancias indispensables para dar opcion á cesantía591. Solamente debe tomarse en cuenta para la clasificacion el tiempo servido en empleo efectivo de planta, cuyos servicios sean constantes y no interrumpidos, y al cual esté asignada alguna retribucion592. No puede considerarse como empleo público, aunque se confiera de Real órden, cuando no se cobra por él sueldo del Estado593. Para reconocer á los empleados sus servicios como base de carrera, es requisito indispensable que los hayan prestado en empleo efectivo, de planta y á virtud de nombramiento Real, de las Córtes ó de autoridad facultada competentemente al efecto594. 589 Pantoja (1869), Sentencia, 11 de junio de 1851, C. L. RGLJ, 1851, tomo 53, número 13, tomo IV, página 289. 590 Pantoja (1869), Sentencia, 10 de septiembre de 1856, C. L. RGLJ, 1856, tomo 69, número 21, tomo V, página 493. 591 Pantoja (1869), Sentencia, 16 de junio de 1852, C. L. RGLJ, 1852, tomo 56, número 29, tomo V, página 32. 592 Pantoja (1869), Sentencia, 5 de noviembre de 1852, C. L. RGLJ, 1852, tomo 57, número 52, tomo V, página 83. 593 Pantoja (1869), Sentencia, 10 de enero de 1855, C. L. RGLJ, 1855, tomo 64, número 10, tomo V, página 329. 594 Pantoja (1869), Sentencia, 12 de diciembre de 1855, C. L. RGLJ, 1855, tomo 67, número 1, tomo V, página 440. 192 No tiene opcion á señalamiento de haber pasivo el que no ha completado el número de años de servicio que para ello exige la ley595. Para la designación de haber pasivo es indispensable que exista sueldo regulador, el cual requiere como precisa condición el empleo efectivo por nombramiento Real ó de las Córtes596. 4.7. PERSONAL Tal y como avanzaba en el apartado precedente, el Reglamento del Consejo Real de 23 de mayo de 1858, que estamos comentando, es el primero que se ocupa y regula con detenimiento el personal al servicio del Consejo, entendido ese término en el sentido más amplio. Se regula de modo específico la figura del Secretario general, al que se hace parte de la composición del Consejo597. Su nombramiento… se expedirá por el Ministerio de la Gobernacion de la Península598. El Reglamento precisa las condiciones para ser nombrado Secretario general, aunque con una formulación en forma negativa: No podrá ejercer el cargo de Secretario general el que no reuna las circunstancias siguientes: 1º. Ser mayor de 30 años. 2º. Ser letrado. 3º. Haber desempeñado dos años, por lo menos, el cargo de Auxiliar del Consejo, ó servido seis años cargo público, cuyo sueldo no baje de 30.000 rs599. El Secretario general no podrá ser separado de su cargo sino en virtud de Real decreto refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, y oyéndose previamente al Vicepresidente del Consejo Real600. La regulación de la separación es 595 Pantoja (1869), Sentencia, 11 de mayo de 1853, C. L. RGLJ, 1853, tomo 59, número 15, tomo V, página 126. 596 Pantoja (1869), Sentencia, 31 de enero de 1855, C. L. RGLJ, 1855, tomo 64, número 18, tomo V, página 351. 597 LEY, art. 2º, 5º. 598 R.D. 22.09.1845, art. 5º. 599 REGLAMENTO, art. 64. 600 REGLAMENTO, art. 66. 193 claramente asimétrica del nombramiento, que, como acaba de verse, se asigna al Ministro de la Gobernación. El Secretario general tendrá á su cargo todo lo concerniente al Consejo pleno y su organización: distribuirá los trabajos, y llevará la correspondencia general601. Se regulan en detalle sus atribuciones, entre las que se incluyen algunas referentes al resto del personal de la institución: propuesta al Gobierno en las vacantes de las plazas de escribientes; distribuir de la manera que estime conveniente, entre los Auxiliares destinados á la Secretaría, los trabajos que exija el buen desempeño de sus funciones; vigilar la asistencia de los Auxiliares y el órden de las dependencias del Consejo…602. También los libros de actas y otros que debe llevar603. Por último, se dispone que cada seccion tendrá su secretario particular, cuyo nombramiento se hará por el Ministerio respectivo604. Mayor novedad representa la regulación de los Auxiliares del Consejo, que pergeña ya un cuerpo profesionalizado. La Ley previene que ayudarán al Consejo en todos sus trabajos, pero precisa que las dos terceras partes de los auxiliares serán letrados605. El Real Decreto de 22 de septiembre de 1845 fija su número, por ahora en cuarenta, de los cuales veinte y cinco deberán ser letrados y los divide en tres clases: los de primera…, los de segunda… y los de tercera606. Dispone además que los auxiliares se distribuirán entre las diferentes secciones del Consejo Real; instruirán los expedientes de que las mismas deban conocer; propondrán la resolucion conveniente para aquellos en que especialmente se les encargue este trabajo, y tendrán voz consultiva en la respectiva seccion cuando discuta los asuntos que hubieren despachado607. El Reglamento les dedica un 601 R.D. 22.09.1845, art. 5º. 602 REGLAMENTO, art. 60. 603 REGLAMENTO, art. 61. 604 R.D. 22.09.1845, art. 6º. 605 LEY, art. 10. 606 R.D. 22.09.1845, art. 3º. 607 R.D. 22.09.1845, art. 4º. 194 capítulo, el XI, integrado por veintiséis artículos (67 a 93), que contienen todo un estatuto de este personal. Distingue cuatro categorías de Auxiliares: los mayores, los Auxiliares de primera clase y los de segunda clase, así como los aspirantes. Las tres últimas clases despacharán los negocios de su incumbencia bajo la inspeccion inmediata del mayor respectivo608; para el despacho de los negocios formarán extracto del expediente, y pondrán su dictámen cuando 609 Vicepresidente ; expondran de se les encargue por el viva voz las observaciones convenientes en apoyo del dictámen que hubiesen redactado, contestando a las que se hicieren contra él, previa venia del Vicepresidente610. Se regula por vez primera el ingreso, nombramientos y ascensos de este personal técnico, que comprende los Auxiliares letrados (dos terceras partes de la totalidad), los agregados… empleados de las diferentes carreras civiles y militares, y los Auxiliares de aspirantes611. A estos últimos pueden concurrir mayores de 21 años, con instrucción suficiente en el Derecho comun o administrativo, comprobado por exámen de una Comision del Consejo y disponer del título de licenciado en Jurisprudencia ó Administracion cuando haya de proveerse una de las siete plazas que corresponden a letrados, así como buena conducta612. El examen constará de dos ejercicios, uno teórico y otro práctico, que empezarán por este último613. Para que el aspirante pueda prepararse al ejercicio práctico se le dará un expediente, á fin de que haga su extracto y extienda al pié la nota correspondiente en el término que señale la Comision, y que no podrá exceder de 24 horas614. Una vez que el examinando lea 608 REGLAMENTO, art. 75. 609 REGLAMENTO, art. 76. 610 REGLAMENTO, art. 77. 611 REGLAMENTO, art. 78. 612 REGLAMENTO, art. 80. 613 REGLAMENTO, art. 87. 614 REGLAMENTO, art. 88. 195 el extracto y la nota que hubiese formado, la Comision de exámen discutirá el asunto en su presencia y con arreglo al dictámen de esta extenderá la consulta, el informe ó el proyecto de sentencia que exija la naturaleza del negocio que se ventile, volviendo para ello a encerrarse tambien sin comunicacion alguna por el tiempo que se prescriba…615. El ejercicio teórico consistirá en preguntas, y durará a lo menos media hora, sin que pueda exceder de una616. Los aspirantes son nombrados por el Ministerio de la Gobernación617. Las plazas vacantes de Auxiliares de segunda clase recaerán únicamente en aspirantes por rigorosa antigüedad siempre que lleven dos años en el ejercicio de su cargo618; las de Auxiliares de primera clase recaerán en Auxiliares de segunda, á propuesta del Vicepresidente, oyendo la Comision de Vicepresidentes de las Secciones, aun cuando pueden nombrarse asimismo a agregados que se hubieren distinguido por su aptitud y laboriosidad… que hayan desempeñado el cargo por dos años al menos619; en fin, las plazas de Auxiliares mayores recaerán únicamente en Auxiliares de primera clase, á propuesta del Vicepresidente, oyendo a la Comision de Vicepresidentes de las Secciones620. Por último, los Auxiliares no podrán ser separados de 621 Vicepresidente del Consejo 615 REGLAMENTO, art. 89. 616 REGLAMENTO, art. 90. 617 REGLAMENTO, art. 92. 618 REGLAMENTO, art. 81. 619 REGLAMENTO, art. 82. 620 REGLAMENTO, art. 83. 621 REGLAMENTO, art. 84. su . cargo sin oírse previamente al 196 4.8. VICISITUDES El Consejo Real –escribe Cordero- sufrió las vicisitudes políticas del Estado muy acusadamente622. Lo hemos visto en las etapas precedentes y lo constatamos a partir de la creación de aquel en 1845. Tras la revolución de signo progresista conocida como La Vicalvarada (28 de junio de 1854), la Junta Superior de Salvación, Armamento y Defensa de Madrid, constituida para reconducir la insurrección popular que tuvo como centro la capital, adoptó medidas en defecto del Gobierno nacional623, entre ellas la supresión del Consejo Real624, que tuvieron todos los efectos una vez restablecido el Gobierno, ahora bajo la presidencia de Espartero, quien las asumió de manera tácita, sin llegar siquiera a aprobar norma alguna. Un Real Decreto de 7 de agosto de 1854 considera suprimido el Consejo Real625 y, a la espera de que las Cortes decidan la nueva organizacion que convenga dar á la jurisdiccion contencioso- administrativa, crea un Tribunal contencioso-administrativo626, que seguirá y fallará por los trámites prevenidos en la ley y reglamento del suprimido Consejo Real los pleitos pendientes al cesar dicho Cuerpo, y los que ocurran y vengan á él en apelación hasta la indicada resolucion de las Córtes627. 622 Cordero (1944), página 92. 623 Un Real Decreto de 1 de agosto de 1854, que rehace las Juntas dándoles un carácter vagamente consultivo, justifica esa constitución ante la ausencia de otro Gobierno. 624 21 de julio de 1854, disposición 5ª, 1º. Esta es la disposición que Cordero dice no haber encontrado al recoger el Real Decreto de 7 de agosto de 1854 del que me ocupo a continuación (ver: Cordero (1944), página 267). 625 Art. 2º. Ver nota anterior. 626 Artículo 1º. 627 Art. 2º. 197 A la caída de Espartero y ya bajo nuevos Gobiernos moderados, es el del general Narváez el que, por Real Decreto de 16 de octubre de 1856, restablece en toda su fuerza y vigor la normativa y organización anteriores de Diputaciones y Ayuntamientos y asimismo la Ley de 6 de julio de 1845 sobre organización y atribuciones del Consejo Real628; Ley que había aprobado precisamente otro Gobierno presidido por Narváez. Se restablecen igualmente todos los decretos orgánicos, reglamentos y demás disposiciones adoptadas para la ejecucion de dichas leyes…629. Un mes antes (15 de septiembre), con el Gobierno O´Donnell, tiene lugar un hecho que los acontecimientos posteriores inmediatos revelaron como anecdótico: el reconocimiento a nivel constitucional de que habrá un Consejo de Estado, al cual oirá el Rey en los casos que determinen las leyes630. En efecto, el Acta Adicional, en la que constaba esta disposición, fue derogada a los veintinueve días: el 14 de octubre. Llegamos con ello a julio de 1858, cuando tiene lugar una peculiar modificación del Consejo Real y el cambio de su denominación por la de Consejo de Estado; hecho que he elegido para fijar el inicio del examen que se lleva a cabo en el capítulo siguiente. 4.9. VALORACIÓN El Consejo Real creado en 1845 ha resultado ser, según antes he señalado, el órgano consultivo más sólido de nuestra historia y también el más duradero, puesto que se ha prolongado hasta nuestros días después del cambio de denominación (y algo más, como veremos) a la de Consejo de Estado631. Además, es la primera institución de este género cuyo nacimiento lleva la señal de identidad de la moderna Ciencia de la Administración, que por entonces se iniciaba en España, algunas de cuyas figuras habían tomado parte 628 Art. 1º. 629 Art. 2º. 630 Acta Adicional, artículo 11. 631 Ver apartado 4 anterior. 198 activa en los proyectos de Consejo de Estado preparados en 1837 y 1843632. Quien influye de manera más directa y notoria en la Ley de organización del Consejo Real (6 de julio de 1845) es Francisco Agustín Silvela: El Consejo creado en 1845 encarnó los principios que Silvela había preconizado. Se trató de un cuerpo puramente consultivo y, de acuerdo con la lógica de la época, compuesto por consejeros <amovibles>. Silvela, de quien aportaré datos biográficos en el apartado siguiente, no niega sino que justifica la influencia francesa del proyecto y la de todas sus propuestas de reforma administrativa: … no vacilamos en ir á buscar fuera de casa lo que no encontrásemos en ella. La administración francesa nos ofrece un notable grado de perfeccion, comparada con la de otros países, que mas ó menos conocemos tambien: de consiguiente, á ella debíamos recurrir. Pero presentar el cuadro de la administración francesa no es pretender que todo él se copie: no es querer que se adopte absolutamente el sistema (y sobre esto hacemos formal protesta), sin atender á lo que pueda haber de singular en nuestras necesidades, usos y costumbres633. Todos los tratadistas han ratificado el peso del modelo francés. Así, Cordero afirma la marcada influencia francesa en todo el sistema del nuevo organismo, comenzando por su intervención en los asuntos contenciosos, y siguiendo por la creación de consejeros extraordinarios634. Jordana escribe que el Consejo Real de 1845 descubre, en multitud de aspectos la admiración de los antiguos emigrados Administración Europa»635. 632 que, políticos al norte de los Pirineos según la frase consagrada, por la «envidiaba Ver apartado 3.4. anterior. 633 Silvela (1839), Introducción. De la necesidad de la reforma administrativa, página XXXVI. 634 Cordero (1944), página 89. 635 Jordana (1953), página 22. Se refiere a muchos ilustres prohombres para quienes fue Francia, y particularmente París, el lugar preferido por los emigrantes políticos. Entre ellos figuraron Manuel Silvela (aunque Manuel, hijo de Francisco Agustín Silvela, nació en París, por la data debe referirse al padre, el propio Francisco Agustín), Javier de Burgos, el Conde de Toreno, Martínez de la Rosa, Flórez Estrada, Alcalá Galiano, 199 Desde la perspectiva de su ejecutoria, escribe Cordero que, contemplada con la serenidad de la distancia su obra, es difícil no suscribir las alabanzas de Calderón Collantes al discutirse la ley de 1860: <Ha producido grandes y maravillosos resultados; pocas instituciones en tan breve tiempo han llegado como ella a admitir todos los derechos, todos los respetos, toda la veneración inherente a las instituciones antiguas. Al ver la confianza que inspiraba el Consejo Real, al ver el interés con que se esperaban y estudiaban sus fallos, al ver la reputación y el brillo que aquel Cuerpo había dejado, podría creerse que no era de creación moderna, sino de antigua creación>. Y el propio Cordero concluye que al Consejo Real se debe la moderna técnica administrativa y la noción de lo Contencioso, que no ha sido sustancialmente variada cien años después636. 4.10. NOMBRES A partir de 1834, que es la fecha que abre la etapa que estamos examinando, acontece un fenómeno que no se había producido en las etapas anteriores. Si las vicisitudes del Consejo de Estado u órgano equivalente están relacionadas en todo momento con los acontecimientos políticos e incluso sociales, a partir de ahora a esa ligazón se unirá otra tanto o más determinante, que podríamos caracterizar como de influencia de los expertos en la evolución del Consejo. Dicho de otra manera: la institución consultiva, al igual que las demás de carácter administrativo, pasan a ser en una importante medida el resultado de la obra de los juristas o tratadistas del Derecho administrativo, que precisamente se inicia ahora a través, como ya he señalado, de la Ciencia de la Administración. Este hecho se pone de manifiesto en la participación de buena parte de estos juristas de nuevo cuño, a los que hoy llamamos administrativistas, en comisiones constituidas por el Gobierno que redactan y en las de los Mendizábal, Bravo Murillo y tantos otros. Como ha dicho Marañón, «políticamente puede decirse que toda la obra de reconstrucción nacional que siguió a la muerte de Fernando VII, durante la regencia de María Cristina y el reinado de Isabel II, fue obra de estos emigrados». Los proyectos y leyes relativos al Consejo de Estado no fueron excepción a esta regla. (Jordana (1953), página 21). 636 Cordero (1944), página 92. 200 propios órganos legislativos que debaten sucesivos proyectos de organización o reorganización del órgano consultivo. Esta imbricación entre juristas expertos y políticos o parlamentarios hace que sean varios de aquellos los que pasen a formar parte del Consejo Real, que es la institución por excelencia de esta etapa. Entre ellos he seleccionado los cuatro que después se indican. Por otro lado, inicio también en este capítulo la relación de los máximos rectores del órgano consultivo (Presidentes; Vicepresidentes en el caso del Consejo Real), dado que la función de los mismos tiene ya un perfil en el que en no pocas ocasiones prevalece la connotación profesional o profesoral y no la política o nobiliaria, como en las etapas anteriores. VICEPRESIDENTES DEL CONSEJO REAL (1845-1858) TITULAR (VICEPRESIDENTES) POSESIÓN CESE Evaristo Pérez de Castro y Colomera 13.11.1845 28.11.1849 Mauricio Álvarez de las Asturias Bohorques y Chacón, II duque de Gor 11.06.1850 20.03.1851 Francisco de Paula Martínez de la Rosa 02.04.1851 04.12.1852 19.01.1853 19.08.1854 17.11.1856 25.10.1857 17.02.1858 15.07.1858 - JAVIER DE BURGOS Francisco Javier de Burgos y del Olmo (Motril, Granada, 1778 – Madrid, 1848), político, liberal doctrinario, escritor. Figura principal de la primera reforma moderna de nuestra Administración, cuyas ideas avanza en la Exposición que dirige a Fernando VII en 201 1826637, y que inicia al comienzo de la Regencia de María Cristina con la creación de los Subdelegados de Fomento y la conocida Instrucción a los mismos (ambas el 23 de octubre de 1833), así como la nueva división provincial (Real Decreto de 30 de noviembre de 1833)638. Con el Gobierno moderado de Martínez de la Rosa participa de manera decisiva en la aprobación de los Reales Decretos de 24 de marzo de 1834, que llevan a cabo la supresión del sistema de gobierno de Consejos639, así como en el proyecto del Estatuto Real640 (abril de 1834). En 1843 forma parte de una Comisión que debía proponer las Bases y el reglamento de un Consejo de Estado, que no verían la luz641. Entre 1834 y 1836 fue Prócer del Reino (Senador) y de 1845 a 1846, Senador vitalicio. Fue asimismo Consejero ordinario del Consejo de Estado, Vicepresidente de la Sección de Hacienda y Ultramar de 1846 a 1848. - FRANCISCO MARTINEZ DE LA ROSA Francisdo de Paula Martínez de la Rosa Berdejo Gómez y Arroyo (Granada, 1787 – Madrid, 1862), profesor, escritor y político. Diputado en las Cortes de Cádiz por Granada (1812) y encarcelado después por Fernando VII, evolucionó luego hacia un liberalismo más moderado, asumiendo el liderazgo de los 642 doceañistas y siendo Ministro de Estado durante el trienio liberal, al final del cual fue nombrado Secretario de Estado (1822). A poco de iniciarse la Regencia de María Cristina es designado Primer Ministro (de 1834 a 1835), dirigiendo durante esta breve etapa la aprobación de los Reales Decretos de 24 de marzo de 1834, que llevan a cabo la 637 Ver apartado 3.1. anterior. 638 Ver apartado 1.1. anterior. 639 Ver apartado 3.1. anterior. 640 Ver apartado 2.1. anterior. 641 Ver apartado 3.4. anterior. 642 Ver apartado 1.2. del capítulo anterior. 202 supresión del sistema de gobierno de Consejos643, así como el Estatuto Real (abril de 1834)644. En 1837 formó parte de una Comisión que presentó al Gobierno un proyecto organizando el Consejo de Estado645. A lo largo de varias legislaturas fue Diputado entre 1834 y 1862 y Presidente del Congreso de los Diputados entre 1851 y 1862. Al frente del Consejo Real, primero, y del Consejo de Estado, después, desempeñó largos mandatos: Consejero ordinario y Vicepresidente del Consejo Real entre 1851 y 1858 y, al cambiar la denominación por la de Consejo de Estado, Presidente del mismo entre 1858 y 1862. - ALEJANDRO OLIVÁN - Alejandro Oliván Borruel (Aso de Sobremonte, Huesca, 1796 – Madrid, 1878), polifacético, militar, escritor, político moderado. Uno de los primeros tratadistas de la Ciencia de la Administración. En 1837 formó parte de una Comisión que presentó al Gobierno un proyecto organizando el Consejo de Estado646. Fue Secretario del Consejo Real de España e Indias (1835-1836) y Consejero ordinario del Consejo Real (1845-1858). - FRANCISCO AGUSTÍN SILVELA Francisco Agustín Silvela y Blanco (Valladolid, 1803 – Madrid, 1857), político moderado, abogado. Al regresar del exilio en París, en el que había vivido junto a su familia, recibió el apoyo de Javier de Burgos. Tras ocupar varios puestos a nivel provincial en el Ministerio de Gobernación, fue Ministro del ramo (1838) y de Gracia y Justicia (1840), Diputado (1837-1843, siempre por la provincia de Ávila) y Senador vitalicio (desde 1847). Su influencia fue importante 643 Ver apartados 3.1., 3.2. y 3.3. anteriores. 644 Ver apartado 2.1. anterior. 645 Ver apartado 3.4. anterior. 646 Ver apartado 3.4. anterior. 203 en el proyecto de organización del Consejo de Estado preparado en 1837 y formó parte en 1843 de una Comisión que presentó al Gobierno un nuevo proyecto. En el primero de los casos impulsó y mejoró el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados y lo completó al presentar una proposición de ley sobre creación de los Consejos de Provincia, que supondría el establecimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa dentro del Consejo, en seguida Real, y de esos Consejos de Provincia. Su influencia fue decisiva en la Ley de 1845 que creó el Consejo Real647, en la que vio recogidos los principios que… había preconizado648. 647 Ver apartados 3.4. y 4.8. anteriores. 648 García Álvarez (1996), página 107. 204 BIBLIOGRAFIA BÁSICA CONSULTADA* Artola Gallego, Miguel: La burguesía revolucionaria (18081874) Burdiel, Isabel: Isabel II. Una biografía (1830-1904) Cordero Torres, José María: El Consejo de Estado. Su trayectoria y perspectivas en España Escudero López, José Antonio: Los orígenes del Consejo de Ministros en España. La Junta Suprema de Estado García Álvarez, Gerardo: El fracaso en España del modelo francés de Consejo de Estado (1845-1904) Jordana de Pozas, Luis: El Consejo de Estado español y las influencias francesas a lo largo de su evolución, Madrid, 1953 Marcuello Benedicto (Juan Ignacio): La Constitución de 1845 Pro Ruiz, Juan: El Estatuto Real y la Constitución de 1837 * Las referencias bibliográficas completas pueden consultarse al final de esta obra en: BIBLIOGRAFÍA. 205 CAPÍTULO V: EL CONSEJO DE ESTADO ENTRE1858 Y 1904 1. MARCO POLÍTICO Y SOCIAL: MEDIO SIGLO DE ACONTECIMIENTOS CAMBIANTES El presente capítulo se extiende entre dos referencias temporales que conciernen de modo directo al Consejo de Estado: como punto de arranque, la modificación en varios extremos del Consejo Real, de modo más destacado su cambio de denominación por la de Consejo de Estado, por un Real Decreto de 14 de julio de 1858, y como punto final, la Ley de 5 de abril de 1904 sobre nueva organización del Consejo de Estado. No hay una correspondencia exacta entre esas fechas y los períodos que se encierran a lo largo de su trascurso y los de la historia política y social de España, y es explicable que no la haya, porque la presente obra es una Historia del Consejo de Estado y no cualquier suerte de Historia de España, aun acotada a los dos últimos siglos. Pero a medida que se vayan evocando los acontecimientos políticos y sociales se advertirá la conexión que guardan con la evolución del Consejo de Estado, con lo que se confirma de nuevo la dependencia de esta institución de lo que sucede a nivel político más general. El medio siglo que va de 1858 a 1904 no es menos pródigo en vicisitudes y acontecimientos cambiantes que las etapas precedentes. Sin entrar en otros detalles o acotamientos más propios de una obra de Historia general y buscando la especial incidencia de aquellos en la evolución del Consejo de Estado, distinguiré estas etapas: la alternancia de gobiernos al final del reinado de Isabel II (18561868); de la revolución a la restauración dinástica (1868-1874); el bipartidismo bajo Alfonso XII y la Regencia de María Cristina (18751902) y los comienzos a partir de este último año de la crisis del sistema de gobierno, que se extenderá más allá del período contemplado en este capítulo. 206 1.1. ALTERNANCIA DE GOBIERNOS AL FINAL DEL REINADO DE ISABEL II (1856-1868) Según veíamos en el capítulo anterior649, el reinado de Isabel II, que da paso, aunque no sin contratiempos, a la concepción moderna del gobierno del Estado, concluye con doce años de Gobiernos de tónica en general moderada, que se extienden hasta la revolución de 1868. Visto más de cerca este período, lo que se produce es una sucesión de gobiernos, más que una alternancia pactada como ocurrirá a partir de 1874, ahora entre los moderados y los liberales. Entre 1856 y 1868, en efecto, el general O´Donnell, autoproclamado jefe de la Unión Liberal, y el general Narváez, jefe del Partido Moderado, se suceden en repetidos Gobiernos hasta que al fallecimiento de los dos se abre paso una revolución de signo progresista. Aun cuando O´Donnell había encabezado dos años antes una revuelta de carácter progresista (la Vicalvarada), quien asume el Gobierno es su rival, Espartero, apoyado por la Regente (bienio progresista) (1854-1856)650. O´Donnell, al frente de la recién creada Unión Liberal, no tarda en sustituir a aquel, si bien tres meses después lo hace Narváez, al frente del Partido Moderado. Tras de dos gobiernos fugaces, vuelve O´Donnell, que regenta el que se llamó, por contraposición, Gobierno largo (1858-1863). Narváez gobierna de nuevo entre 1864 y 1865, le sigue O´Donnell (1865-1866) y cierra el periplo, otra vez, Narváez (1866-1868). La tónica general del período es claramente conservadora y la tendencia se hace más patente con los últimos gobiernos de Narváez. Se borra el paréntesis progresista del bienio 1854-1856, se restablece un buen número de leyes y medidas aprobadas en la década moderada y, en síntesis, como indica Artola, los partidos gubernamentales –moderados y unionistas- conservan a lo largo del período 56-68 las tradiciones políticas de la época precedente sin otra 649 Apartado 1.5. 650 Ver apartado 1.4. del capítulo anterior. 207 actividad que la muy ocasional que les deparan las consultas electorales, menos frecuentes en estos años651. No se crea por ello que no se producen en este período medidas administrativas de importancia. Entre ellas hay que destacar, como ya hice en el capítulo anterior652, el Real Decreto de 14 de julio de 1858, por el que se modifica en varios extremos el Consejo Real y se cambia su denominación por la de Consejo de Estado653. 1.2. DE LA REVOLUCIÓN A LA RESTAURACIÓN DINÁSTICA (18681874) El agotamiento o, mejor, la incapacidad del sistema de poder establecido doce años antes para dar una salida, llevó al descontento de las demás fuerzas políticas, excluidas del poder, a las que se unió un número significado de altos mandos militares. El origen de la revolución hay que buscarlo en las contradicciones inherentes al régimen de 1845 que no puede extender la participación en el sistema político, incrementen la sin realizar al representatividad mismo del tiempo propio reformas sistema que con la consiguiente pérdida de poder de la corona y del corto número de beneficiarios que lo monopolizan654. El pacto de Ostende (julio de 1866) se fragua primero entre progresistas, demócratas y republicanos, pero a la muerte de su jefe (O´Donnell) se unen los liberales, encabezados ahora por el general Serrano. El programa mínimo que se logra acordar se centra en el derrocamiento de la reina y la convocatoria de una asamblea constituyente que se pronuncie, antes de nada, acerca de la forma de gobierno, monarquía o república. Tras de otros intentos, es el brigadier Topete quien se alza el 17 de septiembre de 1868 al mando de la flota en la bahía de Cádiz. Los 651 Artola (1974), página 232. 652 Ver apartado 1.5. 653 Lo examino con detalle en el apartado 3 posterior. 654 Artola (1974), página 366. 208 movimientos revolucionarios se extienden por Andalucía y luego toda la costa mediterránea. Los enfrentamientos militares se saldan pronto a favor de los sublevados e Isabel II abandona España. Al constatarse la diversidad de objetivos políticos entre las distintas fuerzas políticas, divididas por la solución monárquica o la republicana, y una y otra con toda clase de matices, se designa un Gobierno provisional, presidido por el general Serrano (3 de octubre de 1868), que convoca elecciones a Cortes constituyentes. Éstas aprueban una nueva Constitución (1869), de la que me ocuparé más adelante655. Para iniciar su cumplimiento y puesto que había triunfado la forma monárquica, se nombra Regente a Serrano, de acuerdo con la propia Constitución, y da comienzo la singular búsqueda del candidato adecuado a la Corona. El 16 de noviembre de 1870 tiene lugar la votación en las Cortes, que gana por aplastante mayoría el duque de Aosta, Amadeo de Saboya. El 2 de enero de 1871 inicia su reinado Amadeo I, con malos presagios al ser asesinado días antes el general Prim, quien había concitado el apoyo de una coalición de partidos a la persona de aquel. Desaparecido Prim, todos los partidos se colocan frente al nuevo rey. Tras de desfilar seis gobiernos, Amadeo renuncia a la Corona, afirmando que esto es una jaula de locos. Es el 11 de febrero de 1873. El mismo día el Congreso y el Senado se reúnen de manera conjunta a la espera de la comunicación del rey y en un momento inesperado el federalista Pi y Margall propone que se adopte como forma de gobierno la república, dejando la organización a unas Cortes constituyentes. La brillante defensa de Castelar (Señores, con Fernando VII murió la monarquía tradicional; con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria; con la renuncia de don Amadeo de Saboya, la monarquía democrática; nadie ha acabado con ella, ha muerto por sí misma; nadie trae la República, la traen todas las circunstancias, la trae una conjuración de la sociedad, de la naturaleza y de la Historia. Señores, saludémosla como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra patria) lleva a la proclamación de la I República, que, en un clima emocional singular, vota a favor incluso la abultada mayoría monárquica. 655 Ver apartado 2.1. posterior. 209 La República federal dura menos de once meses, al ordenar manu militari el general Pavía el desalojo de las Cortes (3 de enero de 1874). El general Serrano se proclama Presidente del Poder Ejecutivo de la República, a la que da carácter de unitaria, y, tras de doce meses escasos repletos de incidentes, incluidos el hacer frente al cantonalismo y a la tercera guerra carlista, ha de ceder el poder ante un nuevo pronunciamiento militar, el del general Martínez Campos, que restaura la monarquía en la persona del hijo de Isabel II, proclamado en Sagunto sin que el Gobierno, presidido por Sagasta, se opusiera (29 de diciembre). 1.3. EL BIPARTIDISMO BAJO ALFONSO XII Y LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA (1875-1902) Veintisiete años son muchos para una época tan atribulada, pero esos son los que transcurren desde que el 29 de diciembre de 1874 Alfonso XII es proclamado por el poder militar como rey de España hasta que en 1902 cesa la Regencia de su madre, María Cristina de Habsburgo-Lorena, para ser sucedida por su hijo, Alfonso XIII. Un cuarto de siglo durante el cual su artífice principal, Antonio Cánovas del Castillo, al frente del partido conservador, sustituto del anterior partido moderado, logra el milagro de una gobernación tranquila sobre la base de apartar del poder a los militares y establecer con el principal partido de la oposición, el liberal, ahora encabezado por Práxedes Mateo Sagasta, un turno cuyo resultado, en términos numéricos, fue de casi doce años de gobierno conservador y algo más de catorce de gobierno liberal. Y la estabilidad política y social, que fue lo más importante, dejando al margen los vicios del sistema. Ese sistema no es alterado por la temprana muerte de Alfonso XII (1885), sino sabiamente mantenido por su esposa, María Cristina de Habsburgo-Lorena, como Regente, sobre la base del pacto expreso (pacto de El Pardo) suscrito por Cánovas y Sagasta en ese mismo año. El sustento institucional lo proporciona una nueva Constitución, la de 1876, que examino más adelante656. 656 Ver apartado 2.3. 210 1.4. COMIENZOS DE LA CRISIS DEL SISTEMA DE GOBIERNO (A PARTIR DE 1902) El bipartidismo instaurado sobrevivió pocos años a la muerte de sus protagonistas (Cánovas es asesinado en 1897 y Sagasta fallece en 1903). Un año antes Alfonso XIII jura como nuevo rey a los dieciséis años de edad. Las disensiones internas debilitan a los partidos de turno, al tiempo que surgen graves problemas sociales (revoluciones obreras), militares (guerra de Marruecos) y nacionalistas en Cataluña. Los sucesivos gobiernos de coalición no consiguen el apoyo parlamentario preciso y el sistema entra de nuevo en una grave crisis institucional de la que no saldrá tras el golpe militar blando de Primo de Rivera, respaldado por el propio rey (1923). 2. MARCO CONSTITUCIONAL Durante el período que he acotado en este capítulo (18581904) se promulgan dos textos constitucionales (1869 y 1876) y se prepara un proyecto (1873). 2.1. CONSTITUCIÓN DE 1869 El Gobierno provisional del general Serrano, designado por las fuerzas que habían protagonizado la revolución, convoca de inmediato elecciones a Cortes constituyentes, cuyo resultado favorece claramente a los progresistas. Las Cortes se instalan el 11 de febrero de 1869 y en menos de cuatro meses preparan, debaten y aprueban la que el 6 de junio pasaría a denominarse Constitución democrática de la Nación española. Es un texto extenso (112 artículos) y la primera que contiene una detallada declaración de derechos de los españoles (31 artículos), que en buena parte había reconocido ya el Gobierno provisional nada más iniciar su ejercicio. La Constitución responde a la ideología liberal 211 y progresista dominante. Proclama la soberanía nacional, que reside esencialmente en la Nación657 y establece un régimen claro de separación de poderes entre el ejecutivo, que reside en el Rey, que lo ejerce por medio de sus Ministros658, el legislativo, que es bicameral (Cuerpos Colegisladores: Congreso y Senado, iguales en facultades salvo excepciones expresas: artículo 38), y el judicial, que ejercen los Tribunales659. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes. El Rey sanciona y promulga las leyes660, lo que excluye cualquier participación del Rey en el proceso salvo la obligada sanción. También se le limita el derecho de disolución de las Cortes, sin el consentimiento de éstas, que podrá ejercer el Rey como máximo en una sola vez en cada legislatura661 (artículo 71). El extremo más singular de esta Constitución es el que se refiere a la forma de gobierno y denota las tensiones entre las fuerzas políticas. A pesar de que el pacto entre éstas incluía el derrocamiento de Isabel II, el artículo 33 proclama que la forma de gobierno de la Nación Española es la Monarquía, mientras que el artículo 1º de las disposiciones transitorias prevé que se haga una ley para elegir la persona del Rey y para resolver las cuestiones a que esta elección diere lugar. Para dar cumplimiento a esta última disposición, el general Serrano es nombrado Regente y se inicia la que ya he calificado como singular búsqueda del candidato adecuado a la Corona. Tras el breve y agitado reinado de Amadeo I (2 de enero de 1871 – 11 de febrero de 1873), a pesar de que no es derogada, la Constitución de 1869 entra en crisis, lo mismo que el sistema de gobierno, sustituido a partir de la proclamación de la I República por un régimen de convención662. 657 Artículo 329. 658 Artículo 35. 659 Artículo 36. 660 Artículo 34. 661 Artículo 71. 662 Artola (1974), página 372. 212 2.2. PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DE 1873 Después de los enfrentamientos entre republicanos unitarios y federalistas, aquellos encabezados por el primer Presidente de la República, Estanislao Figueras, éstos por Francisco Pi y Margall, la fórmula federalista recibe al fin el asentimiento de la Asamblea Nacional. Pi y Margall es elegido nuevo Presidente y al día siguiente de que la Asamblea acordase la elaboración de un proyecto, éste se presenta, debido principalmente a la pluma de Emilio Castelar (17 de junio de 1873). Los debates tienen lugar de forma intermitente entre junio y septiembre. Después se suspenden las sesiones de las Cortes constituyentes y cuando vuelven a reunirse (3 de enero de 1874), el general Pavía ordena manu militari el desalojo de los diputados, y el general Serrano, autodesignado Presidente del Poder Ejecutivo de la República, disuelve las Cortes. Es bien conocido que la arquitectura en que descansa este proyecto es la del Estado federal, que constituyó entonces novedad absoluta en nuestra historia. El artículo 1º establece una división cerrada de la Nación española en 17 Estados, que respeta en general las circunscripciones históricas, y el artículo 39º declara que la forma de gobierno de la Nación española es la República federal. Por lo demás, la articulación de competencias entre los Estados regionales y la Federación no ofrece aspectos dignos de especial comentario en el contexto de la presente obra. Novedad es también la distinción de cuatro poderes663: el legislativo, que será ejercido exclusivamente por las Cortes664, el ejecutivo, que será ejercido por los ministros665, el judicial, que será ejercido por Jurados y Jueces, cuyo nombramiento no dependerá 663 Artículo 45º. 664 Artículo 46º. 665 Artículo 47º. 213 jamás de los otros Poderes públicos666, y el de relación, que será ejercido por el Presidente de la República667. Otro elemento singular, y sorprendente por su mero alcance especulativo o desiderativo, es el artículo 40º, en el que se proclama que en la organización política de la Nación española todo lo individual es de la pura competencia del individuo; todo lo municipal es del Municipio; todo lo regional es del Estado, y todo lo nacional es de la Federación. Nunca después, hasta ahora, se ha proclamado de manera más expresa y mejor el que algunos denominan principio de subsidiaridad. 2.3. CONSTITUCIÓN DE 1876 La Constitución de 1876, la de más larga vigencia por el momento (cerca de cuarenta y siete años), es el resultado institucional más importante del pensamiento político y de la ejecución del programa conservador de Antonio Cánovas del Castillo. Tras la restauración monárquica en la persona de Alfonso XII (29 de diciembre de 1874), Cánovas se apresura a iniciar el proceso preconstituyente para el cambio de régimen institucional668. Convoca una reunión oficiosa a la que cita a un gran número de ex-diputados y ex-senadores, con exclusión consciente de militares y miembros de la judicatura. El 20 de mayo de 1875 asisten en el palacio del Senado de manera personal 341 y se adhieren otros 238. En la reunión se crea una Comisión de Bases Constitucionales, formada por 39 exparlamentarios, de la que emana una Subcomisión, integrada por 9, que toman a su cargo la redacción del proyecto constitucional. Manuel Alonso Martínez, jurista y político de renombre, será el presidente de la Comisión y el redactor principal del proyecto. La Subcomisión finaliza el trabajo el 6 de julio y el 26 lo hace la Comisión. Poco después, un Real Decreto de 31 de diciembre de 1875 convoca elecciones de Cortes de carácter constituyente, que tienen 666 Artículo 48º. 667 Artículo 49º. 668 Martínez Cuadrado (1973), página 18. 214 lugar entre el 20 y el 23 de enero de 1876. El proyecto de Constitución se presenta ante el Congreso de los Diputados el 15 de febrero. El Pleno de esta Cámara aprueba el texto el 24 de mayo, el Senado lo hace el 22 de junio, el 24 la Comisión Mixta CongresoSenado zanja las diferencias referidas al título III (relativo al Senado) y la Constitución recibe la sanción regia el día 30. La Constitución de 1876 oscila entre el texto conservador de 1845 y el progresista de 1869: el interés de Cánovas y el de su Partido Liberal-Conservador fue, aparte de acabar la guerra carlista y la insurrección cubana, el de aprobar una Constitución capaz de obtener tanto el apoyo de los liberales moderados, lo que suponía que renunciasen a restablecer la Constitución de 1845, como el de los liberales más progresistas e incluso demócratas, en principio fieles a la Constitución de 1869, aun cuando la Constitución de 1876 no fue un texto perfectamente equidistante de las de 1845 y 1869, como tampoco lo había sido, por cierto, la de 1837 en relación a la de 1812 y al Estatuto Real. Pese a lo que venían diciendo sus principales autores desde la decisiva reunión del Senado el 20 de agosto de 1875, y a lo que continuaron repitiendo en las Cortes del año siguiente, el punto de partida para elaborar la Constitución de 1876 fue, conviene subrayarlo, la de 1845. El punto de partida y el punto de llegada. Basta cotejar ambos textos para comprobarlo669. Pero esta Constitución es, por encima de todo, la consecuencia principal, como ya he señalado, del proyecto canovista: el gobierno provisional (el autor se refiere al que Cánovas asumió el 30 de diciembre de 1874, al día siguiente de la proclamación de Alfonso XII) impuesto por el partido liberal-conservador… persiguió desde el primer momento encontrar el modo de abordar el problema fundamental, esto es, la cimentación jurídico-política y socialrepresentativa del régimen puesto en marcha por el pronunciamiento de Sagunto… Los partidos “dinásticos” recibían la promesa de compartir y controlar el poder político a través del sistema parlamentario-representativo imperante en los países de Europa. Los demás partidos quedaban prohibidos durante un período excepcional hasta 669 tanto se resolvieran Varela (2009), páginas 58 y 59. los problemas básicos de tipo 215 institucional… En contra de cuanto pensaron y manifestaron sus obligados contradictores de la primera época, el régimen restauracionista aprovechó las circunstancias críticas para saber insertarse en el devenir de los acontecimientos político-sociales con una excelente visión del futuro que le aguardaba670. El punto de arranque de esta Constitución reside en lo que el propio Cánovas llamó constitución interna; esto es, los principios básicos que son el resultado de nuestra historia y no de la voluntad del pueblo, que ninguna Constitución podía ignorar: el principio monárquico, unido al principio hereditario, y las Cortes. Si no os gusta el nombre de Constitución interna, poned otro cualquiera, pero hay que reconocer el hecho de que existe: invocando toda la historia de España, creí entonces, creo ahora, que deshechas como estaban, por movimientos de fuerza sucesivos, todas nuestras Constituciones escritas, a la luz de la historia y a la luz de la realidad presente, sólo quedaban intactos en España dos principios: el principio monárquico, el principio hereditario, profesado profunda, sincerísimamente, a mi juicio, por la inmensa mayoría de los españoles, y de otra parte, la institución secular de las Cortes671. Cánovas fue precisamente quien aquilató de forma definitiva, en buena medida en las Cortes de 1876, la doctrina de la Constitución histórica de España (o «interna», como él prefiere llamarle) y, dentro de ella, la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes. Una doctrina que formuló ya con meridiana claridad en el preámbulo del Real Decreto de 31 de diciembre de 1875, en la que el artífice de la Restauración… retomaba lo dicho en el «Manifiesto de Sandhurst»672. El punto clave del sistema institucional es el de la soberanía compartida, entre la Corona y las Cortes, que Cánovas toma del liberalismo doctrinario y que él mismo había defendido en momentos críticos anteriores673. No se trata de algo nuevo en nuestras 670 Martínez Cuadrado (1973), páginas 15-16. 671 Cánovas (1999): Discusión del proyecto de contestación al Discurso de la Corona, Diario de Sesiones de las Cortes (Congreso), 11 de marzo de 1876. 672 Varela (2009), página 60. 673 Ver lo que se indica sobre el liberalismo doctrinario en el apartado 1 del capítulo IV. 216 Constituciones. Aparece con la Constitución de 1812 y se repite en las de 1837 y 1845, aunque con diferencias de importancia entre todas ellas. En los extremos de esta fórmula moderada encontramos las Cartas otorgadas, como lo fueron la Constitución de Bayona de 1808 y el Estatuto Real de 1834, sancionadas por el Rey y en las que no existe mención alguna a la coparticipación de las Cortes, y, de otra parte, las Constituciones sancionadas o preparadas sólo en nombre del pueblo, a través de las Cortes, sin mención al Rey, como es el caso de los proyectos de 1855 y 1873 y la Constitución de 1869. La fórmula promulgatoria de la Constitución de 1876 (en unión y de acuerdo con las Cortes del Reino actualmente reunidas, hemos venido en decretar y sancionar…) es la más equilibrada, en cuanto que sitúa en el mismo plano a las dos instituciones (la Corona y las Cortes) y se asemeja a la de la Constitución de 1845 (que siendo nuestra voluntad y la de las Cortes del Reino…). Las de los textos de 1812 (Don Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del Reino, nombrada por las Cortes generales y extraordinarias, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las mismas Cortes han decretado y sancionado la siguiente…) y 1837 (que las Cortes generales han decretado y sancionado, y Nos de conformidad aceptado, lo siguiente: Siendo la voluntad de la Nación revisar, en uso de su soberanía, la Constitución política promulgada en Cádiz el 19 de Marzo de 1812, las Cortes generales, congregadas a este fin, decretan y sancionan la siguiente…) inclinan el peso formal a favor de la representación popular. Por lo que atañe a los derechos de los españoles, la parte dogmática de la Constitución de 1876 no difiere apenas en extensión de la del único texto anterior que los califica como tales, el progresista de 1869. Pero, aunque en la parte dogmática, superlegal y declarativa, de la Constitución de 1876 los derechos y libertades esenciales encontraron… articulación legal y… acomodo, en la práctica ciudadana… fueron diferidos hasta una posterior regulación En cuanto se refiere a Cánovas, recuerdo que se debió a su pluma el Manifiesto de Manzanares, publicado por los generales O´Donnell y Serrano a raíz de la intentona de La Vicalvarada; manifiesto que pretende sentar las bases definitivas de la regeneración liberal (ver apartado 1.4. del capítulo IV). 217 complementaria y cuasi-constitucional que habría de producirse cuando los hiciese viables el terreno político concreto o la vida política normalizada. Tras los intentos puntuales de Martínez Campos al frente del Gobierno (1879) y Silvela en el Ministerio de la Gobernación (1880), fueron, sin embargo, los liberal-fusionistas, presididos por Sagasta, quienes abordaron definitivamente este grave y esencial asunto a partir de su ascenso al poder gubernamental en febrero de 1881. En la década de los años ochenta, las libertades políticas “formales” encontraron por fin posibilidades en la práctica institucional, dejando de ser tan solo un principio de legalidad constitucional674. 3. CONSEJO REAL: CAMBIO DE DENOMINACIÓN. OTRAS MODIFICACIONES (1858) A pesar de su destacada ejecutoria675, el Consejo Real había sido objeto de reconsideración continua a lo largo de los treces años de su existencia (1845-1858). Incluso antes, ya que a partir de la supresión del Consejo Real de España e Indias por ser incompatible con la Constitución de 1812 (1836), en lugar de restablecerse, como hubiera sido lo coherente, sobre la creación ex novo del Consejo de Estado gaditano comienza una larga discusión. A pesar de lo cual, puesta en marcha la enésima Comisión para redactar las Bases de un nuevo Consejo de Estado (1843), el Consejo que tuvo realidad fue el Consejo Real y no el de Estado676. Cinco meses antes de que un Real Decreto de 16 de octubre de 1856 restablezca el Consejo Real677, otra norma del mismo rango, fechada el 23 de mayo, debida al Gobierno del general Espartero, crea, una vez más, una Comisión encargada de preparar un proyecto 674 Martínez Cuadrado (1973), página 29. 675 Ver apartado 4.8. del capítulo IV. 676 Cordero (1944), página 88. Resumo con esto lo expuesto en el capítulo anterior, especialmente en sus apartados 3.3. y 3.4. 677 Ver apartado 4.7. del capítulo IV. 218 de ley para la organización del Consejo de Estado678. No es casual sino consciente el que se hable de Consejo de Estado y no de Consejo Real. Lo veremos en seguida. El 14 de julio de 1858 otro Real Decreto, que, a diferencia de la mayoría de estas normas, carece de título679, adopta una serie de disposiciones sin conexión entre ellas, siendo la más significativa el cambio de denominación, de Consejo Real a Consejo de Estado680. He elegido esta disposición peculiar como fecha de arranque de una nueva etapa en la evolución del Consejo de Estado durante el régimen constitucional no por su contenido intrínseco, al que me refiero a continuación, cuanto porque en la Exposición que la precede expresa con claridad el deseo de plantear desde luego la reforma completa que reclama en su concepto la constitucion del Consejo. Es cierto que en los trabajos que habían efectuado Comisiones anteriores se expresaba este mismo propósito, aun cuando no de un modo tan terminante. Pero no lo es menos que es ahora cuando la intención del Gobierno se plasma de inmediato en el envío a las Cortes de un proyecto de ley, cuyo debate éstas culminan, la ley ve la luz y que, por si fuera poco, esa ley es la de mayor duración que hasta el momento ha conocido el Consejo de Estado: cerca de cuarenta y cuatro años (1860-1904). Este Real Decreto separa la adopción de medidas cuyo contenido afecta más o menos á la esencia de la misma institución y otra parte que es tan solo ampliativa y complementaria de la ley por que se rige, y opta por ceñirse solamente por de pronto á lo que, estando dentro de sus facultades, pueda contribuir á realzar la dignidad del Consejo y deja para más adelante todo aquello que, elevándose éste á toda la altura que la importancia de sus funciones exige, lleve(n) consigo sus consultas y decisiones el peso de una 678 DOCUMENTOS: 43. 679 Al transcribir este documento he tomado el título que para identificarlo le asigna la Gaceta de Madrid. DOCUMENTOS: 44. 680 Véase: DOCUMENTOS: 44. 219 irresistible autoridad y las mayores garantías posibles de madurez y acierto. La modificación más llamativa que se introduce es el cambio de denominación: el Consejo Real se denominará en adelante Consejo de Estado681. La justificación es escueta: el Gobierno cree preferible desde luego para este cuerpo el nombre de Consejo de Estado al de Consejo Real, ya por la mayor autoridad que con la tradición lleva consigo aquel título, ya para distinguirle de otros Consejos creados posteriormente con determinada aplicación á ramos aislados y especiales del servicio, y que llevan la misma calificación de Reales. Se le reconoce, por otra parte, su categoría, la primera después de la del Consejo de Ministros682, ya por la elevación y amplitud de las funciones que está llamado á ejercer al lado del Gobierno, ya por las relevantes circunstancias que deben caracterizar á sus individuos. Amplía a 32 el número de los Consejeros683 (de los 29 antes fijados), que son el mínimum que las comisiones consultadas en diversas épocas sobre el particular han considerado absolutamente indispensables para poder organizar las Secciones con el número suficiente de individuos, á fin de que puedan despacharse sin retraso ni menoscabo del servicio los muchos y gravísimos asuntos en que el Consejo á de entender. Reconoce a los Consejeros el tratamiento de Excelencia y revisa su retribución684. Juzga tambien necesario, por razones apuntadas anteriormente, circunscribir todo lo posible, dentro de las categorías más altas del Estado, la eleccion de los Consejeros. Aun cuando la Exposición no se detiene en justificarlo, hay otro cambio de trascendencia: se dispone que el Consejo de Estado se compondrá, 685 junto a los Consejeros y otros cargos, de un Presidente . Resalto la importancia del cambio, porque es la primera vez que el Consejo de Estado tiene Presidente, ya que antes del 681 Artículo Iº. 682 Artículo 2º. 683 Artículo 3º. 684 Artículo 4º. 685 Artículo 3º. 220 Consejo Real (1845) lo era el rey y durante aquel la presidencia, que no el cargo, lo ostentaba el Presidente del Consejo de Ministros. Finalmente, el Gobierno se compromete a presentar a las Cortes un proyecto completo de organizacion y atribuciones del Consejo de Estado686. 4. PROYECTO DE LEY SOBRE ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ESTADO (1858) Basado en el texto que elaboró la Comisión nombrada por Real Decreto de 23 de mayo de 1856, el inspirador del proyecto es José de Posada Herrera687, quien lo firma como Ministro del Gobierno y titular de Gobernación688. El Gobierno cumple su compromiso con una celeridad desconocida en las etapas anteriores inmediatas. El proyecto se presenta al Senado el 30 de diciembre de 1858. En su breve exposición de motivos dice entroncar con el Consejo Real, que fue reformado por el Real Decreto de 14 de julio anterior689, y expresa que urge adoptar una disposición legislativa que al paso que aclare y adicione en todo lo necesario la Ley de 6 de julio de 1845690, ponga de acuerdo con los principios que han presidido á su nueva organizacion, las importantes cuestiones que le están destinadas. A continuación confirma su carácter continuista: al redactar este proyecto de Ley se ha propuesto el Gobierno respetar en todo lo esencial los actuales procedimientos del Consejo, y aumentar solo sus atribuciones con otras análogas a las que ya disfruta. El 8 de enero de 1859 se nombra la Comisión que ha de dictaminarlo, integrada por los Senadores Joaquín Francisco Pacheco, 686 Artículo 9º. 687 Cordero (1944), página 93. 688 DOCUMENTOS: 45. 689 Véase: DOCUMENTOS: 44. 690 Véase: DOCUMENTOS: 40. 221 que la preside, Francisco Santa Cruz Pacheco, Martín de los Heros y de las Bárcenas, Armendáriz, Agustín Florencio Armendáriz Rodríguez y Murillo, Vaamonde, marqués Alberto Felipe de de Valdrich y Veciana, marqués de Vallgornera691, y Pedro Gómez de la Serna, actuando este último como Secretario. La Comisión aprueba su dictamen el 3 de febrero692. El debate de totalidad en el Pleno tiene lugar a lo largo de las sesiones de los días 8 a 10 de febrero, entrándose a continuación en la discusión por artículos. El 1 de marzo, por 83 bolas blancas contra 17 negras, se aprueba el texto por el Pleno del Senado, que pasa al Congreso de los Diputados693. Durante la discusión (en el Senado), el proyecto fue impugnado por el senador Rodríguez Camaleño, que pidió que se evitara la invasión de atribuciones del poder judicial. También lo combatieron el senador Carramolino por <innovador, anhelante de atribuciones y depresivo para el propio Consejo>; Tejada, por ser poco compatible con el bicameralismo constitucional, pero pidiendo que se aumentasen sus atribuciones en los asuntos importantes… Pidieron Chacón y el marqués de Miraflores que se suprimiera su preeminencia. Sierra, que no entendiera en lo contencioso. En general se involucraron en el debate cuestiones ajenas, como la de las regalías de la Corona y la política eclesiástica, las de la naturaleza y régimen de lo contencioso, las de la especialidad legal de Ultramar y otras… Al examinarse su articulado, el conde de Velle juzgó excesivo el número de consejeros. También fueron impugnadas sus dotaciones y categorías, en especial la de ministro. Propuso el conde de Velle que el Consejo se sirviera de los empleados ministeriales, sin tenerlos propios… En cuanto a la competencia del Consejo, los senadores Carramolino y Camaleño propusieron que conociera de los asuntos del Real Patronato y que se abstuviera de los <judiciales>. El marqués de Miraflores, que entendiera en todos los asuntos de la extinguida Cámara de Castilla. El duque de Rivas, sobre todos los asuntos nobiliarios. El marques de 691 En el Diario del Senado figura Valgornera (véase: DOCUMENTOS: 46). 692 DOCUMENTOS: 46. 693 DOCUMENTOS: 47. 222 Viluma pidió que pudiera ser consultado por el Rey. El conde de Velle, que se le encomendara la preparación de las leyes en general694. El 2 de marzo el texto aprobado por el Senado entra en el Congreso de los Diputados. Dos días después se nombra la Comisión que ha de informar el proyecto, que componen los Diputados Eugenio Moreno López, Antonio Romero Ortiz, Juan Álvarez Lorenzana y Guerrero, Antonio Méndez Vigo, Miguel Zorrilla, Nicolás Mélida y Lizana y Luis María de la Torre, conde de Torreánaz, secretario. La Comisión ponente… introdujo algunas modificaciones, consistentes en restablecer la edad de treinta años, eliminar algunos cargos –incluído el de secretario- entre los que daban aptitud para consejero, y clasificarlos en dos grupos: el segundo integrado por <quienes se hubieran distinguido notablemente en cualquier carrera>, sin rebasar el número de ocho; en reducir la Sala de lo Contencioso a sus elementos propios, más dos individuos por cada otra de las Secciones, y en no fijar con rigidez el número de consejeros por Sección695. La Comisión eleva su dictamen al Pleno del Congreso de los Diputados el 4 de abril696. El debate de totalidad en el Pleno tiene lugar a lo largo de las sesiones de los días 6 a 11 de mayo, entrándose a continuación en la discusión por artículos. El 31 se aprueba el texto por el Pleno697, pasando a la Comisión Mixta Congreso-Senado para dirimir las diferencias. Durante el debate en el Congreso de los Diputados, el diputado Marqués de Pidal impugnó el nombre de la nueva institución <por revivir épocas de distintas circunstancias políticas>, proponiendo que sus atribuciones fueran sólo administrativas, sin rozar el poder judicial ni embarazar al Gobierno o suplantar a las Cortes. La fórmula <oído el Consejo> le resultaba depresiva para el Gobierno; su audiencia en la ratificación de tratados, tardía. El ponente La Torre contestó que la Comisión quería un Consejo, en el orden político, <que prepare las leyes, 694 Cordero (1944), páginas 94-95. 695 Cordero (1944), páginas 95. 696 DOCUMENTOS: 48. 697 DOCUMENTOS: 49. 223 intervenga en los tratados, defina las potestades, los centros de acción del Poder ejecutivo y haga efectiva la responsabilidad de los funcionarios>. En el orden administrativo, un Consejo que por medio de consultas <difunda un espíritu común en todos los ramos de la Administración e imprima un impulso uniforme a todos los servicios del Estado>… Ortiz de Zárate pidió que lo integraran con preferencia los exministros, consagrándolo a funciones fundamentales y descargándolo de los pequeños expedientes. También pidió que se estimulara el mérito en la provisión de plazas de oficial mayor no concediendo los ascensos por antigüedad… Monares y Aguirre propusieron que lo contencioso se atribuyese a un Tribunal especial. Olózaga la formación de una Junta de competencias. Aguirre de Tejada que su Sección de Ultramar se constituyera con elementos de aquellas provincias. Ferreira que sus audiencias fueran potestativas en asuntos de justicia. En general su intervención en lo contencioso, en materias de Gracia (Lasala) y de Justicia (Aurioles y Olózaga) sufrió una extensa oposición. Tampoco faltó (Ortiz de Zárate) quien sugirió la conveniencia de nutrir al Consejo con su personal de letrados y quién que acusó el proyecto (Pidal) de afrancesado698. El 14 de junio de 1859 la Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Senado da su dictamen, que es aprobado sin discusión el 3 de octubre en el Congreso y el 6 en el Senado, en este último por 62 bolas blancas contra 5 negras. 5. EL CONSEJO DE ESTADO (1860-1904) 5.1. REGULACIÓN BÁSICA La Ley de 17 de agosto de 1860, del Consejo de Estado699, lleva a cabo una regulación completa de la institución, que había 698 Cordero (1944), página 95. 699 DOCUMENTOS: 50. Esta Ley se denomina, sin más, <del Consejo de Estado>, aunque durante la tramitación, como se ha visto en el apartado anterior, se denominó sobre <la organización y atribuciones del Consejo de Estado>. Por su parte, la siguiente Ley, la de 5 de abril de 1904, que se autodenomina <Ley orgánica>, aplica a aquella el mismo título (artículo adicional 10: véase: DOCUMENTOS: 63). 224 recuperado su nombre dos años antes por Real Decreto de 14 de julio de 1858700. El proyecto de ley enviado por el Gobierno preveía la derogación expresa de la Ley de 6 de julio de 1845, reguladora del Consejo Real701. Pero las Cortes prefirieron mantener la vigencia de esa norma y las otras que regían el Consejo Real, aplicándolas al Consejo de Estado mientras no se publiquen la ley y el reglamento de que tratan los artículos 70 y 71 de esta ley702; es decir, la ley que regule los procedimientos contenciosos en la Administración703 y el reglamento sobre el régimen interior y orden de proceder del Consejo de Estado en los asuntos gubernativos704. La Ley de 1860 estuvo en vigor hasta que fue derogada por la Ley de 5 de abril de 1904, Orgánica del Consejo de Estado705. Ello no significa que no fuera modificada en puntos concretos por otras disposiciones de igual rango, pero la estructura y el régimen básico del Consejo continuaron siendo los mismos, salvo por lo que se refiere a la separación del contencioso-administrativo, tema al que dedico un apartado independiente706. Conforme preveía la propia Ley de 1860707, un Real Decreto de 30 de junio de 1861 aprueba el Reglamento para el régimen interior del Consejo de Estado708, que deroga el anterior, aprobado por Real Decreto de 23 de mayo de 1858709. El Reglamento de 1861 rigió hasta que fue sustituido por otro del mismo nombre aprobado por He preferido recoger su denominación oficial. 700 Véase: DOCUMENTOS: 44. 701 Véase: DOCUMENTOS: 45: artículo 54. 702 Véase: DOCUMENTOS: 50: artículo 72. 703 Véase: DOCUMENTOS: 50: artículo 70. 704 Véase: DOCUMENTOS: 50: artículo 71. 705 Véase: DOCUMENTOS: 63: disposición adicional 10. 706 Véase luego apartado 5.7. 707 Véase: DOCUMENTOS: 50: artículo 71. 708 DOCUMENTOS: 51. 709 Véase: DOCUMENTOS: 42. 225 Real Decreto de 16 de junio de 1887710. A partir de 1861 las numerosas modificaciones aprobadas hicieron que se publicasen hasta cuatro ediciones sucesivas de este Reglamento, que, como advierte Cordero, a veces han sido citadas como si fueran reglamentos distintos: son las de 4 de febrero de 1865, 4 de mayo de 1869, 1 de junio de 1872 y 20 de noviembre de 1878711. El Reglamento último citado, de 16 de junio de 1887, fue sustituido por otro, también de la misma denominación, aprobado por Real Decreto de 28 de junio de 1891712, que rigió hasta ser sustituido, una vez aprobada ya la Ley Orgánica de 5 de abril de 1904, por el Reglamento provisional de régimen interior aprobado por Real Decreto de 8 de mayo del mismo año, que se examina en el capítulo siguiente713. 5.2. COMPOSICIÓN Con arreglo a su ley constitutiva, de 17 de agosto de 1860714, el Consejo de Estado se compone de los Ministros de la Corona, de un Presidente y de treinta y dos Consejeros715. El número de Consejeros, sin hacer mención aquí de las modificaciones propias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, será objeto de numerosas modificaciones. Por Decreto de 12 de octubre de 1870 se establece en veinte al reducirse las Secciones a cuatro716. Por otro Decreto de 26 de noviembre de 1873 se aumenta el número a veinticuatro717, 710 Artículo 127 (que, sin embargo, deroga nominalmente el Reglamento de 20 de noviembre de 1878, que, como en el texto indico, fue una de las cuatro ediciones que se hicieron al de 1861, que no nuevos reglamentos). 711 Cordero (1944), página 99. 712 Artículo 126. 713 Véase apartado 65. 714 Que, a lo largo de este apartado y los siguientes, citaré: LEY. 715 LEY, artículo 2º. 716 Artículo 3º. 717 Artículo Iº. 226 que mantiene el peculiar Decreto de organización antes citado, de 1 de junio de 1874718. Por Decreto-Ley de 24 de enero de 1875 se restablece el número de treinta y dos719, fijado por la Ley de 1860. Un Real Decreto de 13 de septiembre de 1888, dictado al tiempo de aprobarse la Ley de igual fecha sobre el ejercicio de la jurisdicción contenciosoadministrativa720, encomienda al Presidente del Consejo de Estado la propuesta al Gobierno del número de consejeros de que haya de componerse cada Sección,… teniendo en cuenta hasta donde sea posible lo dispuesto en el artículo 15 de la ley orgánica del Consejo de Estado de 17 de agosto de 1860721, quedando fijado a continuación el número en veinticinco. Por Real Decreto de 28 de julio de 1892 el número vuelve a reducirse a veintitrés, incluyendo en este número a los 722 Contenciosoadministrativo Ministros del Tribunal de lo . Cuando se gestaba ya la reforma que llevaría a la Ley Orgánica de 1904, apareció un real decreto de 20 (es del 29) de marzo de 1899, que suprimía las plazas de consejeros, reduciendo al Consejo a su presidente y los de las tres Secciones civiles <hasta tanto que el Consejo de Estado sea reorganizado por virtud de una ley> (art. Iº). Una real orden de 1 de abril siguiente obligaba a la sustitución recíproca de estos supervivientes en el despacho de su Sección; pero, no bastando, hubo que echar mano de los ministros del Tribunal (reales órdenes de 13 de mayo y 17 de junio siguiente), y permitir que los simples consejeros cubrieran plaza de presidente de Sección (R. D. de 18 de febrero de 1901)723. Los Consejeros deben ser españoles y haber cumplido la edad de treinta y cinco años724. Como explica Cordero, para ser nombrados se dividían en estos grupos: los que reunieran el requisito de 718 Artículo 5º. 719 Artículo Iº. 720 Ver apartado 5.7. posterior. 721 Artículo 2º. 722 Artículo 1º. 723 Cordero (1944), página 108. 724 LEY, artículo 4º. 227 desempeñar o haber desempeñado los cargos de ministros, arzobispos u obispos, capitán general, embajador, vicepresidente del Consejo Real, presidente de los Tribunales Supremo, de Cuentas y de Guerra; o –después de dos años- los de tenientes generales, consejeros reales ordinarios o fiscales, plenipotenciario con misión en el extranjero, fiscal de los Consejos Real o de Estado, ministro o fiscal de los Tribunales antes nombrados, auditor de número o fiscal de la Rota, decano, ministro o fiscal del Tribunal de las Órdenes, regente de Audiencia de La Habana, ministro o fiscal del Tribunal Supremo Contencioso Administrativo (arts. 5 y 6). Este grupo no excedía de 24 consejeros. El otro, hasta los ocho restantes, podía proveerse en las personas que aun sin poseer los méritos expuestos <se hayan distinguido notablemente por su capacidad y servicios> (art. 7). Y agrega: Este grupo de <las capacidades> fué creciendo en el curso de las reformas que sufrió la ley, siendo criticado severamente por estimarlo un albergue de los agraciados por el favor político o personal725. Por Decreto-Ley de 29 de diciembre de 1875 se adiciona como categoría para ser nombrados Consejeros a los jefes superiores de Administración que cuenten dos años en plaza efectiva de dicha o mayor categoría726, y se reduce de ocho a cuatro las personas que pueden nombrarse según su capacidad y servicios727. Los Consejeros son nombrados por el Rey a propuesta del Consejo de Ministros, y en Decretos especiales refrendados por su Presidente. En ellos se espresarán las calidades que dén opcion al elegido para ser Consejero, y la Seccion del Consejo á que ha de quedar adscrito728. El Consejo, antes de dar posesion al nombrado, examinará si su nombramiento se halla arreglado á lo prescrito por esta ley; y si esto ofreciese alguna duda, la elevará al Gobierno, suspendiendo la posesion hasta que resuelva lo que estime conveniente729. Los Consejeros, antes de tomar posesion, jurarán ser 725 Cordero (1944), página 96. 726 Artículo Iº. 727 Artículo 2º. 728 LEY, artículo 9º. 729 LEY, artículo 10. 228 fieles á la Reina; haberse fiel y lealmente en el desempeño de su cargo; procurar el bien de la nacion, y consultar con arreglo á la Constitucion y á las leyes en los negocios que les sean encomendados730. Se mantiene la existencia de un Presidente del Consejo, pero que ya no es el rey, como ocurría antes del Consejo Real, ni se atribuye la presidencia, sin nombrarlo propiamente Presidente del Consejo, al Presidente del Consejo de Ministros, como sucedía hasta ahora, con el Consejo Real731. El cargo había sido creado por el Real Decreto de 14 de julio de 1858, que dispuso el cambio de denominación, de Consejo Real a Consejo de Estado, aunque también introdujo 732 comento otras novedades importantes; entre ellas, la que . Pero el cargo se provee por el rey a propuesta del Gobierno sin atenerse a condiciones o categorías previas, a diferencia de los Consejeros. Sólo en 1892 se precisa que debe ser elegido entre ex ministros de la Corona, lo mismo que los Presidentes de las Secciones y el del Tribunal de lo Contencioso-administrativo733. Los cambios que suponen la existencia de un Presidente del Consejo de Estado como tal y de Presidentes de las Secciones, que ya no son los Ministros del ramo respectivo734, como en el Consejo Real, sino que son nombrados por el Gobierno de la misma forma y teniendo en cuenta las mismas categorías que el resto de los Consejeros735, implican un reajuste de las funciones de aquel y de éstos, pero sin que el contenido tenga cambios sustanciales con respecto al Reglamento anterior, de 1858. 730 LEY, artículo 11. 731 Véanse: apartado 4.6. del capítulo IV y DOCUMENTO: 40, artículo 3º. 732 Ver apartado 3. anterior. 733 R.D. 28.07.1892, artículo 3º. 734 Véase apartado 4.3. del capítulo anterior. 735 LEY, artículo 9º, párrafo primero. A partir de 1892, no obstante, el nombramiento de los Presidentes de Sección se limita a los ex ministros de la Corona, según acabo de indicar. 229 Novedad de esta Ley es la figura del Comisario del Gobierno, inspirada en el modelo francés. Se prevé que el Gobierno, siempre que lo estime conveniente, autorice a asistir a las sesiones del Consejo con voto a un Comisario. La designación habrá de recaer en un Jefe superior de la Administracion civil ó militar736. Esta figura desaparecerá con la Ley orgánica de 1904. 5.3. ORGANIZACIÓN El Consejo se organiza en Pleno, en Sala de lo Contencioso y en Secciones737. En la Ley de 1860 se establecen seis Secciones: Estado y Gracia y Justicia, Guerra y Marina, Hacienda, Gobernación y Fomento, Ultramar y de lo Contencioso738. Al frente de cada Sección se encuentra un Presidente739, nombrado del mismo modo que los Consejeros740. La Ley de Presupuestos de 29 de junio de 1887 dispone, sin embargo, que las presidencias de las Secciones se confieran en lo sucesivo a ex ministros741. Este criterio se confirma por Real Decreto de 28 de julio de 1892, que, no obstante, permite que sean nombrados también Consejeros con ocho años al menos de antigüedad en el cargo742. Los Consejeros se adscriben a las Secciones con carácter anual por el Gobierno a propuesta del Presidente del Consejo, variándose según lo exijan las necesidades del servicio743. 736 LEY, artículo 12. 737 LEY, artículo 13. 738 LEY, artículo 15. 739 LEY, artículo 16. 740 Véase apartado 5.2. in fine. 741 Artículo 18. 742 Artículo 3º. 743 LEY, artículo 17. 230 El número de Secciones, el de Consejeros adscritos a las mismas y los asuntos de que cada una de aquellas se ocupa variarán con frecuencia. Un Decreto de 12 de octubre de 1870 reduce aquellas a cuatro, suprimiendo Ultramar, que queda agregada a Hacienda, y sin hacer mención a la de lo Contencioso, puesto que estas facultades se habían suprimido del Consejo según Decreto de 12 de octubre de 1868. Esta planta se confirma de manera expresa con el Decreto de reorganización de 1 de junio de 1874, que prevé también la eventual subdivisión de las Secciones de Hacienda y Ultramar y de Gobernación y Fomento cuando la acumulación de expedientes lo exija, a juicio del Presidente del Consejo744. Por Decreto-Ley de 24 de enero de 1875 las Secciones se amplían a siete, al llevar a cabo la subdivisión referida y agregar de nuevo la de lo Contencioso745. Un Real Decreto de 13 de septiembre de 1888 concluye con el desdoblamiento y vuelve al número de cuatro, excluidos los asuntos contenciosos746. Por Real Decreto de 28 de julio de 1892, amparado en los criterios restrictivos impuestos por la Ley de Presupuestos de 30 de junio de 1892, el número se reduce a tres, desapareciendo la Sección de Guerra y Marina, cuyos asuntos se encomiendan al Consejo Supremo de Guerra y Marina747. En 1899748 y como consecuencia de suprimirse todas las plazas de Consejeros, cada una de las tres Secciones queda a cargo de su Presidente respectivo, aunque articulándose después un procedimiento de sustitución y complemento de los supervivientes (Cordero)749. 744 Artículo 5º. DOCUMENTOS: 57. 745 Artículo 2º. 746 Artículo Iº. 747 Artículo 7º. 748 Real Decreto de 29 de marzo. 749 Véase apartado 5.2. anterior. 231 5.4. COMPETENCIA Las atribuciones del Consejo, dejando aparte la competencia que tuvo en materia contencioso-administrativa en varios períodos del que aquí nos ocupa, se refiere a los órganos que componen aquel (Pleno y Secciones) y tiene en uno y otro casos carácter preceptivo o potestativo. El Consejo Pleno sera oido necesariamente: 1º. Sobre los reglamentos e instrucciones generales para la aplicación de las leyes y cualquiera alteración que en ellos haya de hacerse. 2º. Sobre el pase y retencion de las bulas, breves y rescriptos pontificios y de las preces para obtenerlos. 3º. Sobre todos los asuntos concernientes al Real Patronato de España é Indias, y sobre los recursos de proteccion y fuerza, á excepcion de los consignados en la ley de Enjuiciamiento civil, como propios de los Tribunales. 4º. Sobre la inteligencia y cumplimiento de los Concordatos celebrados con la Santa Sede. 5º. Sobre las mercedes de Grandezas y títulos á no estar acordadas en Consejo de Ministros. 6º. Sobre la ratificacion de los tratados de comercio y navegacion. 7º. Sobre los indultos generales. 8º. Sobre la validez de las presas marítimas. 9º. Sobre la competencia positiva ó negativa de jurisdiccion y atribuciones entre las Autoridades judiciales y administrativas, y sobre los conflictos que se susciten entre los Ministerios, Autoridades y Agentes de la Administracion. 232 10. Sobre los recursos de abuso de poder ó de incompetencia que eleven al Gobiernos las Autoridades del órden judicial contra las resoluciones administrativas. 11. Sobre la autorizacion que con arreglo á las leyes deba el Gobierno conceder para encausar á las Autoridades y funcionarios superiores administrativos por abusos cometidos en el ejercicio de sus funciones. 12. Sobre suplementos de crédito, créditos estraordinarios, ó transferencia de créditos cuando no se hallen reunidas las Córtes. 13. Sobre cualquier innovacion en las leyes, ordenanzas y reglamentos generales de las provincias de Ultramar. 14. Sobre la provision de las plazas de Magistrados y Jueces y presentacion de los beneficios eclesiásticos del Patronato Real segun determinen la ley de organizacion judicial ú otras disposiciones750. La consulta preceptiva de las Secciones versa: 1º. Sobre los indultos particulares que no sean acordados en Consejo de Ministros. 2º. Sobre la naturalizacion de estranjeros. 3º. Sobre la autorizacion para litigar que deba ser otorgada por el Gobierno. 4º. Sobre las autorizaciones que deban el Gobierno conceder para encausar por abusos cometidos en el ejercicio de sus cargos á los funcionarios publicos no comprendidos en la atribución 11ª del articulo 45. 5º. Sobre la admision o denegacion de la via contenciosa contra las resoluciones de los Ministros de la Corona ó de los Directores generales de los diferentes ramos de la Administracion civil ó militar que causen estado751. 750 LEY, artículo 45. 751 LEY, artículo 48, párrafo primero. 233 Aunque las Secciones –resume Cordero- entendían de los expedientes según los ministerios que comprendían, la de Estado, Gracia y Justicia despachaba todos los asuntos jurisdiccionales (indultos, autorizaciones para litigar o encausar, recursos de abusos de poder o de incompetencias y competencias); y la de Ultramar, los asuntos de aquellas posesiones (art. 52). En realidad, estas dos Secciones eran especiales: la primera, un verdadero Tribunal de conflictos y de control jurídicoadministrativo; la segunda, un verdadero Consejo colonial. Las apuntadas materias de la Sección de Estado y Gracia y Justicia forman las llamadas <cuasi contenciosas> por Colmeiro, a causa de su tramitación de corte jurisdiccional752. Por lo que respecta a las consultas preceptivas, la Ley de 1860 contiene asimismo una norma de reenvío general: Será tambien oido el Consejo en pleno… ó en Secciones, sobre todos los demás asuntos que prescriban las leyes ó disposiciones generales ó que estuvieren atribuidos anteriormente al Consejo Real…753. Entre las disposiciones que establecieron la consulta al Consejo cabe citar durante el primer decenio las en materias de aguas (1859 y 1866), minas (1859), Ayuntamientos (1859), obras públicas (1861), notarías (1862), montes (1863), régimen provincial (1863), elecciones (1864), imprenta (1864), Hacienda provincial (1864), agricultura (1867) e hipotecas (1869). Como podrá observarse, la mayor parte de estas disposiciones conforman las primeras regulaciones propias del intervencionismo administrativo, que se inicia en estos años. La audiencia preceptiva del Consejo da muestras de la influencia y la valoración que había adquirido en áreas propias de la Administración y no tanto de la política, como en el pasado. Así continuó después en otras materias, como Registro civil (1870), indultos (1870), Contabilidad (1870), régimen local (1870), Banco Hipotecario (1872 y 1875), Beneficencia (1875 y 1898), obras públicas (1877), ferrocarriles (1877), Ayuntamientos (1877), expropiaciones (1878), contratos especiales (1878), reforma judicial (1880 y 1882), contribuciones (1881 y 1888), Diputaciones (1882), canales (1883), Bolsas (1885), competencias (1887), minas (1889), 752 Cordero (1944), páginas 98-99. 753 LEY, artículo 49. 234 montes (1890), procedimiento administrativo (1890), ensanche y mejoras urbanas (1893 y 1895), títulos nobiliarios (1895), consumos (1898), Correos (1898), Beneficencia (1892), carreras diplomática y consular (1900), Banco de España (1900), personal administrativo local (1900), caza (1902), procedimiento económico administrativo (1903)754. Las consultas potestativas son ordenadas por el Gobierno y dirigidas bien al Consejo pleno, bien a las Secciones en los siguientes asuntos: 1º. Sobre los proyectos de ley que hayan de presentarse á las Cortes. 2º. Sobre los tratados con las Potencias estranjeras. 3º. Sobre los Concordatos que hayan de celebrarse con la Santa Sede. 4º. Sobre cualquier punto grave que ocurra en el Gobierno y administracion del Estado755. Por otra parte, el Gobierno puede consultar al Consejo pleno sobre todos los asuntos que sean competencia de las Secciones756. 5.5. FUNCIONAMIENTO El funcionamiento del Consejo durante la etapa que examinamos se rige por la propia Ley de 1860, pero sobre todo por los sucesivos reglamentos de régimen interior, que he detallado con anterioridad757. El inicial, aprobado por Real Decreto de 30 de junio de 1861758, que deroga el anterior, del Consejo Real (Real Decreto de 754 Tomado de: Cordero (1944), páginas 102 y 107. 755 LEY, artículo 50. 756 LEY, artículo 48, párrafo segundo. 757 Apartado 5.1. 758 DOCUMENTOS: 51. 235 23 de mayo de 1858), sigue la línea de los que le precedieron y tiene prácticamente la misma extensión (115 artículos) y grado de detalle del inmediato, al que en general me remito759. A continuación recojo algunos extremos relativos al funcionamiento que tienen una mayor significación o destacan por su novedad. Los Consejeros estarán reunidos en Secciones y estas se colocarán por el orden de los Ministerios a que correspondan, después de la de lo Contencioso. En cada Seccion ocupará el primer puesto su presidente y los demás individuos de ellas se sentarán a continuación por el orden de antigüedad760. Durante el debate del proyecto de dictamen se prevén las intervenciones de los distintos Consejeros y de los ministros, de modo semejante al Reglamento anterior, con la novedad de que puede intervenir asimismo, sin consumir turno, el Comisario del Gobierno761, figura peculiar de esta etapa y de la que ya me he ocupado762. Las enmiendas ó adiciones, que deben presentarse antes de que se cierre su discusión… no podrán proponerse sino por escrito763. Las consultas 764 Presidente del Consejo y el Secretario general se 765 elevarán firmadas por el . Las citas que siguen a: REGLAMENTO, se refieren a él. 759 Véase apartado 4.5. del capítulo anterior. 760 REGLAMENTO, art. 5º, párrafo primero. 761 REGLAMENTO, art. 11. 762 Véase apartado 5.2. 763 REGLAMENTO, art. 21, párrafo primero. 764 En el Reglamento de 1858 lo eran por el Vicepresidente, puesto que no existía Presidente, sino que la presidencia de las sesiones del Consejo correspondía al Presidente del Consejo de Ministros (véanse: apartado 4.6. del capítulo IV y DOCUMENTO: 40, artículo 3º, así como apartado 5.6. siguiente). 765 REGLAMENTO, art. 25. 236 El quórum de constitución es de tres Consejeros: los acuerdos en que los tres estuviesen conformes se tendrán por firmes; si faltare esta conformidad en algun negocio, se volverá á dar cuenta de él con preferencia en la primera sesion, compuesta de mayor número de Consejeros766. Se establecen ex novo tres órganos internos: la Comisión Permanente, el Consejo de disciplina y la Comisión de oposiciones. La Comisión Permanente está integrada por el Presidente del Consejo y los de las Secciones y sus funciones son las de proponer dictamen al Consejo pleno: Iº. Sobre los nombramientos de Consejeros. 2º. Sobre lo relativo al cumplimiento de la ley orgánica y reglamento interior del Consejo, y a las modificaciones que este último requiera. 3º. Sobre los estados de negocios y las observaciones que deben elevarse al Gobierno el Iº de marzo de cada año. 4º. Y, en general, sobre todo lo que se refiera a la organizacion y personal del Consejo767. El período de vacaciones se extiende a los meses de julio y agosto, aun cuando se prevén reuniones extraordinarias768, limitadas a asuntos urgentes a juicio del ministro respectivo769. 5.6. ACTIVIDAD CONSULTIVA. LOS FONDOS DE ULTRAMAR El Consejo de Estado, que recibe esta denominación en 1858, continúa e incluso consolida el buen hacer en lo que se refiere a su actividad consultiva que había iniciado el Consejo Real a partir de la constitución de éste en 1845. Son por tanto aplicables aquí las consideraciones que he hecho en el capítulo anterior acerca del valor de la doctrina del Consejo Real, que hereda y engrandece en muchos aspectos el nuevo Consejo de Estado770. 766 REGLAMENTO, art. 28, párrafo segundo. 767 REGLAMENTO, art. 39. 768 REGLAMENTO, art. 42. 769 REGLAMENTO, art. 43. 770 Véase lo dicho en los apartados 4.6. y 4.9. del capítulo anterior. 237 Además de en las materias indicadas con anterioridad, el Consejo Real y luego el de Estado intervienen de modo determinante en la primera regulación moderna de la función pública, al informar, de manera sucesiva, el que luego se conocería como Estatuto de Bravo Murillo771, las Bases de la Ley de Empleados772, así como el Reglamento orgánico de las carreras civiles de la Administración Pública, conocido como Estatuto de O´Donnell773. Las ya mencionadas carencias de documentación y de organización de la existente impiden exponer más en detalle las aportaciones en este terreno774. La falta de materiales tiene, sin embargo, una excepción que ha de alabarse con justeza. Me refiero a la formación y posterior publicación del llamado Inventario de los Fondos de Ultramar, a que ya aludí en el capítulo anterior dejando para éste, por mayor coincidencia de tiempos, un examen más detenido. La obra fue dirigida por el profesor y luego Consejero Permanente Francisco Tomás y Valiente, que aportó además un extenso y valioso Estudio histórico, y ejecutada por el ArchiveroBibliotecario del Consejo de Estado Jorge Târlea López-Cepero775. La obra está formada por un total de 7.098 registros que incorporan los fondos documentales relativos a las consultas sobre la Administración de Ultramar (Cuba, Filipinas, Puerto Rico, Santo 771 Real Decreto de 18 de junio de 1852. 772 Dictamen de 28 de abril de 1858. 773 Real Decreto de 4 de marzo de 1866. Dictamen de 19 de enero de 1866. 774 Ver apartado 1 del capítulo previo: DOCUMENTACIÓN Y MÉTODO DE LA OBRA, así como apartado 4.6. del capítulo IV. 775 Tomás y Valiente reconoce en su estudio preliminar la competente ejecución tanto de aquel como de Paloma Jiménez Buendía, Jefe del Servicio de Archivo y esposa del mismo, y el resto del personal de esta área (Tomás y Valiente (1994), página 54). La obra, que recojo en la BIBLIOGRAFÍA, puede consultarse también a través de la Base de Datos del mismo nombre en la página web del Consejo de Estado, alojada en el Boletín Oficial del Estado: http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/consejo_estado_ultramar.php 238 Domingo, Guinea Ecuatorial y Canarias). El propio director de la obra, Tomás y Valiente, describe así el contenido de la obra: El presente inventario contiene los fondos de dicha Sección776 desde 1845, inicios del Consejo Real, hasta 1898, año de la pérdida de los territorios o provincias ultramarinas. No se conserva documentación de asuntos contencioso-administrativos concernientes a Ultramar… Los fondos son heterogéneos. Hay muchos expedientes en materia de clases pasivas y hay los textos (no los expedientes o consultas previas) de los Reales Decretos de noviembre de 1897 que contienen el régimen de autonomía para Cuba y Puerto Rico… En cada caso la documentación conservada es más o menos completa, casi siempre menos que más, porque lo que se suele conservar es la petición de consulta (o, si se quiere llamar así, la consulta por la que se pide informe), pero no la documentación adjunta a aquélla777; por lo general se conserva el borrador o minuta de respuesta de la Sección o del Consejo en pleno, según los casos, y en ella suele resumirse el expediente, que se devuelve al Ministro de Ultramar, y que fue causa de la consulta; también es frecuente que se conserve la Real Orden enviada al Presidente del Consejo, donde figura la resolución adoptada como consecuencia de la consulta evaluada y casi siempre conformándose con ella778. Por lo que hace al contenido de las consultas, Tomás y Valiente, que glosa después algunos de los temas, escribe: Como lo que aquí se conserva son eso, casos concretos, es muy difícil estudiar un problema general de la historia del Derecho de las provincias de Ultramar <sólo> con estos fondos… Pero en muchas de las materias aquí inventariadas hay fondos de indispensable consulta para el historiador de cada una de ellas, bien hablemos de las sucesivas etapas de la abolición de la esclavitud, o del régimen disciplinario de los funcionarios públicos, o de la venalidad y patrimonialización de oficios, o de la política de indultos, o de los juicios de residencia, o de la inamovilidad judicial, o sobre la legislación de vagos, o la 776 Se refiere a la de Ultramar, otras veces denominada de Hacienda y Ultramar. 777 He de advertir que tal es lo que siempre ha hecho el Consejo, ya que los expedientes, por lógica, deben volver a la autoridad o centro administrativo consultante. 778 Tomás y Valiente (1994), página 33. 239 legislación de minas en Cuba, o la represión del bandolerismo en Filipinas, o sobre el <Reglamento de elecciones de Gobernadorcillos y Ministros de justicia> en Filipinas (1862), o sobre el <Reglamento para los remates y juegos de la renta de Gallos>779. 5.7. PERSONAL A semejanza del Reglamento anterior, de 1858, el de 1861 que estoy comentando regula con detalle, aún mayor que aquel, el personal del Consejo, en sentido amplio, con cambios relevantes en lo que concierne al personal técnico o letrado, como en seguida veremos. El Secretario general no se incluye entre quienes forman parte de la composición del Consejo, como hacía el Real Decreto de 14 de julio de 1858780, si bien tampoco lo incluía el Reglamento del Consejo Real, de 23 de mayo de 1858781. Su nombramiento se hace por el Gobierno782 (con anterioridad lo hacía el Ministro de la Gobernación783) y se establecen por vez primera las condiciones que deben reunirse para el nombramiento: ser Letrado; haber cumplido treinta años de edad y estar además en uno de los casos siguientes: Haber sido Fiscal del Consejo de Estado, del Real ó del Tribunal Contencioso-administrativo. Haber sido Secretario del Consejo de Estado. Haber desempeñado en propiedad por dos años el cargo de Secretario del Tribunal Contencioso-administrativo. Haber sido por tres años Fiscal de Audiencia, ó Teniente Fiscal, ó Abogado Fiscal del Consejo de Estado, del Real ó del Tribunal Contenciosoadministrativo, ó Mayor de Sección de aquellos cuerpos, ó Catedrático de término de la facultad de administracion o de derecho. Haber pertenecido al Colegio de Abogados de Madrid, pagando en tal 779 Tomás y Valiente (1994), página 34. 780 Artículo 3º, párrafo primero. DOCUMENTOS: 44. 781 Véase su artículo 1º. DOCUMENTOS: 42. 782 LEY, artículo 25. 783 R.D. 22.09.1845, art. 5º. 240 concepto una cuota de las dos mayores por espacio de cuatro años. Haber pertenecido á un Colegio de Abogados en poblacion en que haya Audiencia, pagando por espacio de cuatro años la cuota máxima de contribucion. No obstante, se da una cierta preferencia al personal interno: Sin perjuicio de la libre eleccion que dentro de estas aptitudes le corresponde, el Gobierno, antes de nombrar Secretario, oirá siempre al Presidente del Consejo de Estado, que informará acerca de los que, habiendo sido Mayores ó Abogados fiscales el tiempo exigido por este artículo, desempeñar el cargo de que se trata 784 considere mas aptos para . El Reglamento regula las funciones del Secretario general785 de manera semejante al anterior, de 1858. El personal técnico letrado, que en el Consejo Real se denominaban Auxiliares y se exigía que las dos terceras partes, al menos, fueran Letrados786, pasa a denominarse Oficiales y Aspirantes y recibe ahora una regulación más amplia y estructurada, que muestra la configuración de un cuerpo profesionalizado, que, como veremos en seguida, evolucionará de una manera un tanto confusa. La Ley de 1860 reconoce de nuevo a los Auxiliares (ahora: Oficiales) de tercera clase787, que, creados 788 desaparecido con el Reglamento de 1858 en 1845, habían , con lo que las categorías quedan establecidas en las cinco siguientes: Oficiales mayores, Oficiales de primera, segunda y tercera clases y aspirantes. Las funciones que desempeñan se regulan de modo semejante a lo establecido por las normas anteriores. Al igual que en la etapa precedente, los aspirantes ingresan por oposición, siendo exigible a todos el título de Licenciado, ahora en 784 LEY, artículo 26. 785 REGLAMENTO, artículos 51 y 52. 786 Véase apartado 4.6. del capítulo anterior. 787 LEY, artículo 30. 788 Véase apartado 4.6. del capítulo anterior. 241 Derecho civil, canónico o administrativo789, y no sólo, como antes, a los siete que vayan a ocupar plazas de Letrados de un total de diez. A los ejercicios práctico y teórico se antepone la presentación previa de una breve disertación manuscrita y firmada sobre cualquiera de los asuntos que atribuye al Consejo el artículo 45 de su ley orgánica790, sobre la que, al ser citado, deberá satisfacer las observaciones y preguntas que se le hicieren sobre la materia de su discurso en el espacio de media hora791. El ejercicio práctico, que sigue al anterior, consiste igualmente en la entrega de un expediente para que en término de veinticuatro horas hagan su extracto y propongan su resolución792. Tras de su lectura, el opositor satisfará los reparos que se le opongan… y acto continuo se sacarán a la suerte diez preguntas, a las que deberá contestar793. Las propuestas de la Comisión de oposiciones se formulan de un modo sumamente formal: cada miembro traerá escrita la calificación que hubiere hecho de cada uno de los opositores, en los tres conceptos de talento, instrucción y aptitud especial, en los tres grados de sobresaliente, bueno y mediano794, elevándose las propuestas, no al Ministerio de la Gobernación, como ocurría con anterioridad, sino al Gobierno795, ya que el nombramiento se atribuye a la Presidencia del Consejo de Ministros796, a la que compete también su separación después de oír al Presidente del Consejo797. Las plazas de Oficiales terceros se proveerán en los Aspirantes por rigurosa antigüedad798. Las plazas de las restantes categorías se 789 REGLAMENTO, artículo 75. 790 REGLAMENTO, artículo 76. 791 REGLAMENTO, artículo 77. 792 REGLAMENTO, art. 79. 793 REGLAMENTO, art. 80. 794 REGLAMENTO, art. 86. 795 REGLAMENTO, art. 87. 796 LEY, artículo 28, párrafo segundo. 797 LEY, artículo 43. 798 LEY, artículo 35. 242 proveen en sus dos terceras partes por miembros de la categoría inferior y en la tercera parte restante por empleados de otras dependencias que tengan por lo menos… los años de servicio que se especifican para cada categoría y habiendo disfrutado por dos el sueldo igual al de los Oficiales de la categoría inferior a la que corresponda799. Hay ahora una peculiaridad, que Cordero califica de organismo extraño incrustado en el Consejo, y (que) era su propia Sección de Guerra y Marina800. Este autor lo resume, con referencia al Reglamento inicial, el de 1861, diciendo que en la Sección de Guerra y Marina debía haber oficiales extraños, técnicos del Ejército y Armada (art. 36), a los que… (arts. 56 y 57) (se) exigió el empleo de coronel o de auditor, para mayores, y los de capitán de fragata a teniente de navío (dos) o comandante (otros dos), capitanes (otros dos) y uno de comisario de Guerra. Estos oficiales cobraban por su empleo militar, pues seguían en activo801. En la edición del reglamento de 1865 se introdujeron tres modificaciones, entre ellas la reducción de los oficiales castrenses a dos capitanes de fragata, tenientes comisario de 802 navío, dos comandantes, dos capitanes y un 803 . En 1887 las adscripciones volvieron a aumentarse , pero un Real Decreto de 28 de julio de 1892 suprimió la Sección de Guerra y Marina, cuya competencia pasaba a los organismos del ramo –Consejo Supremo de Guerra y Marina, Junta Consultiva del Ejército y Consejo Superior de la Marina, reservando al primero los reglamentos-, de modo que sólo entendían al Consejo, en pleno o en una Comisión especial de consejeros, en las consultas militares que 799 LEY, artículos 32 a 34. Durante la etapa del Consejo Real todas las provisiones lo eran en base a miembros de la categoría inferior, si bien en cuanto a los Auxiliares de primera clase se podía nombrar asimismo a agregados que se hubieren distinguido por su aptitud y laboriosidad (ver apartado 4.6. del capítulo anterior). 800 Cordero (1944), página 105. 801 Cordero (1944), página 97. 802 Cordero (1944), página 100. 803 Artículos 56 a 63, más sus tres disposiciones transitorias. 243 tuvieren(n) a bien dirigirle los ministros del Reino (art. 7)804. Será la Ley de 1904 la que restablezca en el Consejo la Sección de Guerra y Marina805. Por lo que respecta a los Oficiales del Consejo, la 806 . Si institucionalización como Cuerpo tiene una evolución confusa nos atenemos a la calificación nominativa como Cuerpo, encontramos una mención puntual y seguramente intrascendente en la reforma del Reglamento de régimen interior que aprueba una Orden de 9 de abril de 1869, en la que se contiene por vez primera, que yo sepa, la denominación de Cuerpo de oficiales y aspirantes a propósito de la forma de provisión de las vacantes en el mismo807. El primer paso hacia la estructuración como Cuerpo lo da el Reglamento de régimen interior de 1861, que desarrolla de inmediato la Ley de 1860, y lo hace al ordenar la formación de un escalafón, que será permanente, formado en virtud de documentos fehacientes y oyendo a los que se juzguen agraviados808. Dicho escalafón incluye, no obstante, a todo el personal del Consejo809. El propio Reglamento ordena a los componentes por antigüedad, con la particularidad de que los que en lo sucesivo sean nombrados de fuera del Consejo… 804 Cordero (1944), página 107. 805 Véase apartado 3.5. del capítulo siguiente. 806 No sucedió así con la creación u organización de los primeros Cuerpos especiales, también apellidados facultativos: Cuerpo de Ingenieros Civiles (1835), Cuerpo Facultativo de Archiveros-Bibliotecarios (1858), etc. 807 Art. 4º.- El número 14 del artículo 46 se entenderá así redactado:<Dar cuenta al Gobierno de las vacantes que en el Cuerpo de oficiales y aspirantes ocurran>… Esta redacción se recoge en la siguiente edición completa del Reglamento, la aprobada por Orden de 4 de mayo siguiente, pero ya no figurará en las ediciones que sigan. 808 809 REGLAMENTO: artículo 71, párrafo primero. El escalafón lo es –según se titula- del Consejo de Estado y se publica en la Gaceta de 27 de diciembre de 1865. Lo encabezan el Fiscal, el Secretario general y el Oficial Mayor más antiguo e incluye además a los Mayores (6), Tenientes Fiscales (2), Oficiales de primera (11), Oficiales de segunda (6), Aspirantes (8), Oficial primero de Secretaría, Archivero, Oficial del Archivo, Oficial segundo de Secretaría, Oficial del Registro, 3 Ujieres y un total de 25 Escribientes, también con sus categorías. 244 ocuparán en el escalafón el número de la vacante que corresponda al nombramiento cuando su antigüedad fuere mayor…810. El escalafón, calificado ya de antigüedad, lo examina el Consejo pleno811 y lo aprueba en firme el Gobierno812. Estos preceptos se reiteran en las sucesivas ediciones de ese Reglamento y asimismo en los Reglamentos de 1887 y 1891. La Ley de 17 de enero de 1883813, que modifica varios artículos de la Ley de 1860, da un paso importante al suprimir el turno de elección reservada al Gobierno… para la provisión de las plazas que vacaren en la clase de oficiales mayores de Sección y en la de oficiales primeros y segundos del Consejo, de forma que en lo sucesivo, todas las vacantes que ocurran en las expresadas clases se proveerán por rigurosa antigüedad814, lo que contribuye a configurar un Cuerpo ya profesionalizado, puesto que a su vez, como antes vimos, los ingresados como Oficiales de tercera clase procedían ya en su integridad de los aspirantes, quienes ingresaban por oposición. Hay que destacar que esta Ley se inicia mediante proposición de ley que firman cinco Diputados, de los que cuatro eran Oficiales del Consejo815 y el restante sería luego Consejero de Estado816. En la presentación Alfonso González se limita a afirmar que el Consejo de Estado en Pleno, y por unanimidad, en Marzo último, en la Memoria que en cumplimiento de un precepto reglamentario eleva anualmente al Presidente del Consejo de Ministros, ha reconocido la necesidad de 810 REGLAMENTO: artículos 69 y 70. 811 Al que se ha de consultar sobre el mismo. 812 Cuya resolución causará estado. REGLAMENTO: artículo 72. 813 DOCUMENTOS: 52. 814 Art. Iº. 815 Alfonso González y Lozano, primer firmante y presentador de la proposición, Joaquín López Puigcerver, Francisco Silvela de Levielleuze y Cipriano Garijo Aljama. 816 José Gutiérrez de la Vega en 1885. Diario de las Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, sesión del viernes 12 de mayo de 1882, página 3475. 245 la supresión de ese turno de elección817. El artículo segundo de esta misma Ley contiene la denominación de Cuerpo de oficiales y aspirantes del Consejo, aun cuando de un modo peculiar, ya que se trata de incorporar a él los oficiales de Secretaría, Archivo y Registro general, cuyas plazas se suprimen, formando con ellos (los oficiales y aspirantes ya escalafonados) un solo Cuerpo, con iguales derechos y obligaciones, si bien ocuparán los últimos lugares de las respectivas escalas818. Si bien la Ley de Presupuestos de 30 de junio de 1893 autorizó al Gobierno, utilizando las primeras vacantes naturales que ocurran, para reorganizar la plantilla de oficiales del Consejo de Estado, a fin de armonizarla con las categorías existentes en la Administración activa819, el Gobierno no hizo uso de la autorización. Otra Ley de Presupuestos, la de 30 de junio de 1895, formuló lo mismo, pero ahora en términos imperativos820. Para dar cumplimiento al mandato legal, un Real Decreto de 3 de agosto del mismo año821 aprobó la 817 Diario de las Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, sesión del viernes 23 de junio de 1882, página 4694. 818 Art. 2º. Aun cuando he investigado hasta donde he podido, no he encontrado una explicación de por qué se incluye esta denominación, que sólo tiene el precedente, también aislado, de la Orden de 1869 antes citada. La Memoria del Consejo de Estado del año 1882, a que aluden los firmantes de la proposición de ley, no se conserva en el Archivo del Consejo de Estado, si bien no me parece probable que tratase este extremo, sino sólo el de la supresión del turno gubernamental. En los debates parlamentarios no hay rastro del tema, puesto que el proyecto en su totalidad se aprobó sin debate en el Congreso de los Diputados y lo mismo sucedió en el Senado con los dos primeros artículos. Los escalafones publicados a partir de la Ley de 17 de enero de 1883, cuyo artículo 2 establece la denominación de Cuerpo de oficiales y aspirantes del Consejo, como en el texto se indica, recogen ya esa denominación, pero no así los de fecha anterior. Sin embargo, se observa aquí también una excepción, puede que igualmente casual: en el Real Decreto sentencia de 5 de agosto de 1881, que resuelve una reclamación de posposición del Oficial Juan Domínguez y Fernández, se incluye por cinco ocasiones la denominación de <Cuerpo>, tres de ellas en los hechos o <vistos>, una como alegación del propio recurrente y la quinta, que podría ser la más significativa, entre los razonamientos o <considerandos> de la propia sentencia. 819 Art. 60. 820 Art. 7º. 821 DOCUMENTOS: 53. 246 plantilla del Cuerpo al que el articulado denomina ya de oficiales del Consejo de Estado822. Será la Ley Orgánica de 1904, que analizaré en el capítulo siguiente, la que pase a denominarlo Cuerpo de oficiales letrados del Consejo de Estado823. Otro colectivo del Consejo que recibe ya una regulación, aun cuando sea básica, es el de los escribientes, de los que las normas anteriores hacían sólo una breve mención a sus funciones. El Reglamento de 30 de junio de 1861, primero que desarrolla la Ley de 1860, establece la jerarquización de los mismos, creando un escribiente mayor… 824 escribientes que es el jefe inmediato de los demás y el cual, a su vez, cumplirá las órdenes que reciba de los oficiales de Secretaría825. La edición de 4 de febrero de 1865 recoge ya la plantilla de estos escribientes: veinticinco en total, a saber: un escribiente mayor; uno segundo; doce escribientes de primera clase y once de segunda826; regula un examen para el ingreso en la clase de escribientes827, con designación de un Tribunal de examen… que compondrán, bajo la inspección de un consejero, que designará el presidente, el secretario general y los dos oficiales mayores más antiguos, quienes calificarán los ejercicios y formarán la terna o ternas que se someterán al presidente del Consejo de ministros828 y, finalmente, ordena formar ya el escalafón829. El Reglamento de 16 de junio de 1887 califica de clase a este colectivo830, lo que supone un paso más en su organización. 822 Art. Iº. 823 Art. 11, párrafo primero. 824 Art. 93. 825 Art. 94. 826 Art. 94. 827 Art. 99. 828 Art. 101. 829 Art. 103. 830 Art. 101. 247 5.8. SEPARACIÓN DE LO CONTENCIOSO (1868-1875-1888) En el esquema conceptual y organizativo del Antiguo Régimen resulta impensable que la acción política quede sometida a cualquier tipo de control jurisdiccional. A partir del constitucionalismo, que establece como principio básico el de la división de poderes, surge la cuestión de si la Administración, que comienza también a sustantivarse, puede ser controlada en su actividad. Francia es el primer país en dar una respuesta positiva, que obvia de manera peculiar esa división de poderes: la Administración se juzga a sí misma, juger l´Administration c´est encore une fois administrer831. Abierta la polémica en España con los primeros cultivadores de la Ciencia de la Administración, la solución sigue con exactitud el modelo francés con la creación del Consejo Real (1845), que asume entre sus competencias la de contenciosos de la Administracion 832 entender sobre los asuntos . Las controversias de la etapa anterior entre moderados y liberales833 a propósito de la estructura del contencioso- administrativo se decantan de manera abrupta a partir de la revolución de 1868. Un Decreto aprobado el 13 de octubre de ese año834, a sólo diez días de la designación del Gobierno provisional presidido por el general Serrano, suprime la jurisdiccion contenciosoadministrativa, que, segun las leyes, decretos y reales órdenes, 831 Pansey (1827). 832 Ley de 6 de julio de 1845, artículo 11, 5º. Véase: DOCUMENTOS: 40. Véase lo expuesto a propósito del primer desarrollo del contencioso-administrativo en los apartados 3.4. y 4.4. del capítulo anterior. El apartado 4.7. recoge las vicisitudes de este tema entre 1854 y 1858. Por importante que el tema sea, no es mi intención abordar el desenvolvimiento histórico y, más relevante aún, la polémica doctrinal y política acerca del contencioso-administrativo. Me limito a marcar los hitos básicos de aquel desenvolvimiento, desde la perspectiva además de sus consecuencias en la organización y competencias del Consejo de Estado, que es el objeto de la presente obra, si bien recojo algunas de la más autorizadas valoraciones que se han hecho por los especialistas, entre los que son de destacar Luis Martín Rebollo y Juan Ramón Fernández Torres, citados en la BIBLIOGRAFÍA (véase). 833 Ver apartado 1.1. anterior. 834 DOCUMENTOS: 54. 248 ejercian el Consejo de Estado y los Consejos provinciales835. Firma el Decreto Sagasta, como Ministro de la Gobernación. Con la misma premura con la que la inspiración de los liberales de Sagasta suprime lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado, los conservadores de Cánovas vuelven a incorporarlo. Un Decreto de 20 836 competencia de enero de 1875 devuelve al Consejo esa , derogando de manera expresa el Decreto de 13 de octubre de 1868837 y restableciendo desde luego en el Consejo de Estado la Seccion de lo contencioso838. Habían transcurrido veinte días de la implantación del Ministerio Regencia, presidido por Cánovas, con el que se plasma la restauración monárquica en la persona de Alfonso XII. El preámbulo de esta norma consiste en una enjundiosa exposición de los avatares por los que había pasado la jurisdicción contencioso-administrativa desde 1845 hasta aquella fecha y una justificación de su ejercicio en el seno del Consejo de Estado que refleja mejor que muchos tratados el núcleo de la posición doctrinal de los conservadores. Su lectura839 me ahorra varias páginas de explicaciones, posiblemente menos claras. En las ideas de este preámbulo no es difícil advertir la participación y puede que hasta la pluma de Francisco Silvela, que ocho días después de aprobada la disposición asume la Subsecretaría del Ministerio de la Gobernación y que había heredado buena parte del ideario de su padre, Francisco Agustín, cuya intervención hizo posible la instauración de la jurisdicción contencioso-administrativa en la Ley del Consejo Real (1845)840. Tanto éste como los otros tres Decretos subsiguientes que restituyeron al Consejo de Estado… la jurisdiccion 835 Artículo Iº. 836 DOCUMENTOS: 55. 837 Artículo Iº. 838 Art. 2º. 839 Véase: DOCUMENTOS: 55. 840 Véanse los datos biográficos de Francisco Agustín Silvela en el apartado 4.9. del capítulo anterior. Los de su hijo Francisco constan en el presente capítulo (ver apartado 5.10). 249 contenciosoadministrativa son declarados leyes del Reino por Ley de 30 de diciembre de 1876841. Las diferencias entre conservadores y liberales continuaron. Los gobiernos de Cánovas intentan en dos ocasiones afianzar su posición. En 1879 crean, por Ley de 16 de enero, una Comisión que procederá inmediatamente á redactar un proyecto de reformas en la organizacion administrativa, civil y económica, y en el procedimiento administrativo842, en base al cual el Gobierno presentará á las Córtes un proyecto de ley en los términos que estime conveniente843. Con tal fundamento, el Gobierno presenta el 26 de enero de 1881 un proyecto de lo contencioso-administrativo, 844 Comisión de Notables a instancias de la . El proyecto propone en su artículo 1 un sistema de control de la Administración de jurisdicción delegada concretada en órganos integrados en la misma, es decir, un modelo de naturaleza mixta845, pero no llega a tramitarse al caer el Gobierno pocos días después. Cuatro años más tarde, el 16 de marzo de 1885, un nuevo gobierno de Cánovas, del que es ministro de Gracia y Justicia Francisco Silvela, vuelve a presentar un proyecto, ahora ante el Senado, que es el resultado de incluir pequeños cambios en el de 1881. Aun cuando esta Cámara lo aprueba, decae en el Congreso de los Diputados al concluir la legislatura. Entre ambos intentos, el 17 de febrero de 1883 el Oficial y antiguo Secretario General del Consejo José Gallostra, junto a seis senadores más, entre los que se encontraba O´Donnell, duque de Tetuán, presentan en el Senado una proposición de ley, que fue tomada en consideración pero que ahí concluyó su camino, al concluir también la legislatura. Los liberales no se habían dado por vencidos, aunque su victoria final llegase por singulares y enrevesados caminos. Durante la primera etapa liberal de los gobiernos turnantes, Sagasta presenta el 30 de diciembre de 1882 un proyecto de ley, retirado el 3 de marzo 841 Artículo Iº. 842 Artículo 1º. 843 Art. 4º. 844 Ver apartado 2.3. anterior. 845 Fernández Torres (2007), página 317. 250 siguiente, que tendría su continuación en otro, que lleva por título Sobre el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa, presentado el 22 de julio de 1886, bajo el gobierno de Sagasta constituido a comienzos de la regencia de María Cristina. El proyecto, acorde con la doctrina de los liberales, vuelve de nuevo a suprimir del Consejo de Estado el ejercicio de la función contenciosoadministrativa, encomendándolo al Tribunal Supremo. En el Congreso de los Diputados se produce un giro radical: este sistema –escribe Cordero- se cambió por el de creación de un Tribunal especial, de corte prusiano, 846 Paredes . Sin según las embargo, ideas en el del ponente Senado, Santamaría donde dominan de los conservadores, se llega, tras innumerables peripecias, a un pacto al más alto nivel, que resume así el senador Luis María de la Torre de la Hoz, conde de Torreánaz, conservador: Este mandato constaba de dos partes: una… precisa y categóricamente determinada… es fruto de un pacto celebrado por los jefes de esta mayoría847 y la de la otra Cámara, y los jefes de las minorías conservadoras: los señores don Antonio Cánovas del Castillo y don Francisco Silvela de un lado, y de otro, el digno señor Presidente del Consejo de Ministros848 y el señor ministro de Gracia y Justicia849 trataron de llegar a una avenencia; por resultado de esta avenencia se convino que el partido conservador renunciara a la jurisdicción retenida, aceptando la jurisdicción delegada, y que el partido liberal-democrático consintiera en sujetar esta jurisdicción delegada a ciertos recursos que la hicieran inofensiva; … válvulas de seguridad que con mano perita han puesto en la ley los señores Cánovas y Silvela para hacerla inofensiva850. Esos recursos son la facultad de la Administración para 846 Cordero (1944), página 106. 847 Se refiere a los liberales, entonces en el poder. 848 Práxedes Mateo Sagasta. 849 Manuel Alonso Martínez. 850 Diario de Sesiones del Senado, 3 de mayo de 1888, número 101, páginas 20632064. La transacción fue instrumentada en el Senado por Manuel Danvila y Collado por los conservadores y Trinitario Ruiz Capdepón por los liberales. Citado por Martín Rebollo (1975), páginas 316-317. 251 suspender la ejecución de las sentencias de los Tribunales y la implantación del recurso extraordinario de revisión, alrededor de los cuales gira… la eficacia real del tema de la jurisdicción delegada851. Ante la confesión tan sincera de un Senador conservador, se comprenderá que el aparente triunfo de los liberales corresponde en rigor a los conservadores. Lo que estos testimonios no precisan es que forma parte de ese pacto el mantenimiento del Tribunal contencioso-administrativo dentro del Consejo de Estado. La Ley de 13 de septiembre de 1888852 es así el resultado de un complejo pacto, en el que pueden exhibir sus triunfos y sus cesiones no sólo los dos bandos enfrentados, conservador y liberal, sino también facciones influyentes del uno y del otro. En lo que hace a la competencia del Consejo de Estado, había una discrepancia fundamental entre liberales y conservadores… Los conservadores… pretendían mantener un sistema de jurisdicción retenida en el que el Consejo de Estado desempeñaría el papel de protagonista. Incluso en plena transacción parlamentaria… en el curso de la cual los conservadores habían renunciado a la movilidad de los jueces y a la jurisdicción retenida, el Partido conservador <se ase con vehemencia a la especialidad administrativa de los tribunales del orden de que se trata. Y obra así, no por una razón de estéril vanidad, sino porque entiende que es preciso que en dichos cuerpos existan de una manera perfecta los elementos necesarios para llegar en cada caso al conocimiento íntegro y a la aplicación correcta del interés público>… Por el contrario, los liberales propugnaban un sistema judicialista, suprimiendo el Consejo de Estado o, al menos, reduciéndolo a funciones consultivas. No obstante esto y su aplastante mayoría parlamentaria, los liberales se avinieron en seguida a pactar un sistema mixto. Este pacto se plasma en primer lugar en el Dictamen de la Comisión del Congreso de los Diputados… de la que surgen unos Tribunales contencioso-administrativos de composición paritaria, separados tanto del Consejo de Estado como del Poder judicial… El proyecto sufriría una honda transformación en la Comisión del Senado, con una más fuerte presencia conservadora, en la que el 851 852 Martín Rebollo (1975), páginas 317-318. Los preceptos organizativos que afectan al Consejo de Estado se recogen en: DOCUMENTOS: 56. 252 Tribunal de lo contencioso-administrativo quedaría adscrito al Consejo de Estado y se rebajaría su componente judicial, hasta someterlo a decisión discrecional del Gobierno853. Al recapitular los complejos avatares parlamentarios de esta Ley, escribe Martín Rebollo que en sus puntos clave (jurisdicción retenida o contenciosos) no; organización hay que y matizar adscripción de la afirmación enfática los tribunales de la independencia del tribunal y de su composición mixta o armónica. Las diferencias entre la redacción aprobada por el Senado y el texto que publicó inicialmente la Comisión del Congreso –y no digamos del proyecto de Sagasta de 1886- son grandes y trascendentales en muchos puntos. En medio quedaron meses de trabajo, de discusiones, de componendas, pactos y transacciones políticas y doctrinales. En medio quedó varada, como había vaticinado algún diputado, la idea inicial de Santamaría, como punto de llegada y resultado final de la concordia entre los partidos en esta materia… el sistema propuesto por Santamaría… va a ser utilizado, sí, como punto de partida de la concordia pero no como lugar de encuentro de la misma… El resultado final, a su vez, es el fruto de la tensión dialéctica existente entre las propuestas de ese dictamen y las doctrinas conservadoras… Por eso, es necesario matizar la afirmación rotunda de que lo que se instaura con la ley de 1888 es el sistema mixto tal como lo concebía Santamaría de Paredes854, por eso es necesario matizar también la idea generalizada en la doctrina de que la Ley Jurisdiccional de 13 de septiembre de 1888 se debe en su totalidad al mismo Santamaría, cuya paternidad se reclama con insistencia. Santamaría fue, en efecto, el autor de muchas de las soluciones adoptadas en la ley, pero… el resultado final en muchos de sus puntos esenciales, dista bastante de lo propugnado por él. 853 El García Álvarez (1996), páginas 117-118. Las palabras entre corchetes, que recoge ese mismo autor, corresponden a la intervención de Manuel Aguirre de Tejada, conde de Tejada de Valdosera, el 12 de mayo de 1888, durante el debate del proyecto de ley en el Senado (Diario de Sesiones del Senado, 12 de mayo de 1888, número 108, página 2232 –agrego por mi parte) (ver sus datos biográficos al final de este capítulo). 854 Que es lo que sostiene la mayoría de los tratadistas, como anota el propio autor. 253 resultado final se acerca, por el contrario, en muchos de sus puntos a las soluciones propuestas por el partido conservador855. Sin embargo, la solución final habría de venir a comienzos del siglo siguiente. El resultado de la Ley de 1888 es, como se ha visto, una victoria aparente de los defensores del llamado sistema administrativo de jurisdicción contencioso-administrativa, incardinado además dentro del Consejo de Estado. Ese resultado se aproximaba mucho más a las tesis de aquellos que a las de los partidarios de una solución judicialista856. Hay que recordar, empero, las palabras premonitorias del conservador: conde Separado de del Tejada Consejo de el Valdosera, Tribunal senador contencioso- administrativo, bien pronto... su jurisdicción será absorbida por los tribunales ordinarios857. Así fue, pero no por la Ley del Consejo de Estado de 1904, al menos de modo inmediato, como suele afirmarse, sino en virtud de la Ley de Presupuestos de 31 de marzo de 1900, en la que por una enmienda introducida por el senador Montero Ríos, liberal procedente del Partido Progresista, se dispone que el Tribunal Supremo, junto con las competencias que ejerce en los otros órdenes, ejercerá además la jurisdiccion contencioso-administrativa en única y segunda instancia, según la ley de 13 de septiembre de 1888, por otra 858 administrativo Sala, que se llamará de lo Contencioso- . De ahí lo toma la Ley Orgánica del Consejo de Estado de 5 de abril de 1904 al establecer que la jurisdicción contencioso-administrativa en las dos instancias que atribuye al Tribunal de lo Contencioso la Ley de 13 de septiembre de 1888, reformada en 22 de junio de 1894, se ejercerá por una Sala que se creará en el Tribunal Supremo, y se llamará de lo Contencioso- 855 Martín Rebollo (1975), páginas 362-367. 856 García Álvarez (1996), página 121. 857 Martín Rebollo (1975), página 358. 858 Base 2ª. 254 administrativo859. La separación del Consejo de Estado de lo contencioso-administrativo queda consumada860. 5.9. VICISITUDES Se puede tener la impresión de que, a lo largo de los cuarenta y cuatro años que van de su ley orgánica de 1860 hasta la de 1904, el Consejo de Estado ha sido objeto de numerosos cambios, que no ofrecen precisamente una idea de estabilidad en la institución. Es por completo cierto. Haciendo un recuento de las modificaciones que recoge en su obra ya clásica Cordero, encontramos durante este período 15 de rango legal y 47 de nivel reglamentario. Ahora bien, la práctica totalidad de esas modificaciones tiene carácter puntual y no acusa al adoptarlas una decisión política, ni un cambio de ella: todas apresuradas, provisionales y basadas en superficiales coyunturas de las circunstancias861. Hay una excepción, que no es tal. Me refiero a un Decreto de 1 de junio de 1874862, durante la Presidencia del Poder Ejecutivo de la República del general Serrano, por el que se declara al mismo tiempo la disolución del Consejo de Estado863 y su organización con arreglo a la Ley de 1860, que no había sido derogada, pero teniendo en cuenta las modificaciones establecidas en aquella por un Decreto de 13 de octubre de 1868864; modificaciones que se referían a la separación de lo contencioso-administrativo865. Como dice la exposición que precede a la propuesta del Decreto, se trata de disolver el actual Consejo de Estado…, al que una serie de 859 Véase: DOCUMENTOS: 63: artículo adicional Iº. 860 Aun cuando sea anticiparme, recomiendo leer en estos momentos la exposición de motivos del proyecto de la Ley de 1904 a propósito de los motivos del Gobierno para consumar la separación de lo contencioso. Véase apartado 3.1. in fine del capítulo siguiente. 861 Cordero (1944), página 103. 862 DOCUMENTOS: 57. 863 Artículo Iº. 864 Artículo 2º. 865 Ver apartado 5.7. posterior. 255 disposiciones aisladas, que no han producido resultado alguno beneficioso y varios sucesos ajenos a toda disposicion oficial modificaron profundamente…, haciéndola de todo punto insuficiente para llenar las necesidades del servicio público…, reorganizándole bajo las bases de la ley de 1860… En cuanto a la frecuencia de las modificaciones, me refiero a dos temas sensibles: el número de Secciones se varió en seis ocasiones866 y el de Consejeros en cinco867. Y para que se confirme la idea de que los dos partidos turnantes acometían por igual reformas de este género menor con sentido oportunista, precisaré que tres de ellas se debieron a Sagasta868, dos a Cánovas869 y una al también conservador Francisco Silvela870. Por el contrario, en las ideas y venidas de la atribución al Consejo de Estado de la jurisdicción contencioso-administrativa, la pugna no era menor, sino que latían concepciones políticas opuestas entre conservadores y liberales, como ya he expuesto871. Al final de este proceso, un Real Decreto de 29 de marzo de 1899 da cuenta del estado agónico en que se halla el Consejo y aun suprime todas las plazas de Consejeros, subsistiendo sólo el Presidente del Consejo y los tres de las Secciones872, si bien hasta tanto que el Consejo de Estado sea reorganizado por virtud de una ley873; ley que tardaría cinco años en llegar. Entre tanto, la agonía se extremó: dos días después una Real Orden obligaba a que los 866 1870, 1873, 1874, 1875, 1888 y 1892. 867 1870, 1873, 1875, 1892 y 1899. 868 Durante la Regencia (1870) y la etapa de Presidente del Poder Ejecutivo de la República (1874) del general Serrano, así como en un Gobierno encabezado ya por Sagasta (1888). 869 1875 y 1892. 870 1899. La restante, de 1873, corresponde a la I República, con Castelar de Presidente. 871 Véase apartado 5.7. anterior. 872 Artículos Iº y 2º. 873 Art. 2º. 256 supervivientes874 se sustituyeran entre sí875. Como no bastara, una Real Orden de 13 de mayo y otra de 17 de junio echaron mano de los ministros del Tribunal Contencioso-administrativo. En fin, un Real Decreto de 15 de febrero de 1901 permitió que los simples Consejeros cubrieran las plazas de los Presidentes de Secciones876. Al defender una enmienda al proyecto de la que luego sería Ley Orgánica del Consejo de Estado de 5 de abril de 1904877, el senador Manuel Danvila y Collado, que había sido cesado como Presidente del Tribunal Contencioso Administrativo al finalizar 1899, hace estas consideraciones, en línea con lo que acabo de indicar, refiriéndose a las restricciones presupuestarias anteriores: La reducción de los gastos se concretó en 31 de diciembre de 1899 á dejar reducido el Consejo de Estado á su presidente y á tres presidentes de Sección, y el Tribunal Contencioso-administrativo, que comenzó con la ley de 1888, con un presidente y con 11 Ministros, que el decreto-ley de 1894 rebajó á un presidente y siete Ministros, llegando, por último, á quedar reducido a cinco Ministros, que son los que tiene en la actualidad, con lo cual resultó que el Consejo de Estado, en vez de sus 32 Consejeros del año 1860 con el presidente, quedó reducido á tres presidentes de Sección, sin tener Sección que presidir, sin Sección ninguna. De manera que hoy los presidentes de Sección del Consejo de Estado no tienen á quién presidir y se presiden a sí mismos, y el Tribunal Contencioso-administrativo ha quedado reducido á cinco Ministros, con lo cual, en caso de ausencia ó de enfermedad de uno de ellos, no tienen con quién completar el número necesario para fallar los pleitos contenciosos, y se ven precisados á llamar á los presidentes de Sección, de los cuales tres fueron jubilados como Ministros del Tribunal Contencioso- administrativo, dándose el triste espectáculo de que aquellos que fueron jubilados como Ministros del Tribunal Contencioso, vienen á 874 El calificativo es de Cordero (1944), página 108. 875 Art. 2º. 876 Cordero (1944), página 108. La fecha de esta disposición es, en efecto, del día 15 y no del 17 ó 18, como cita Cordero. 877 Véase apartado 3.2. del capítulo siguiente. 257 suplir en ese enfermedad 878 mismo Tribunal las vacantes por ausencia ó . 5.10. VALORACIÓN Durante el cerca de medio siglo de una institución que recupera el nombre de Consejo de Estado aunque con una función muy distinta a la que desempeñaba en el Antiguo Régimen, cabe distinguir dos épocas, de diversa duración entre ellas: los diez primeros años (1858-1868) y los treinta y seis restantes (1868-1874)879. El decenio 1858-1868 forma la <edad de oro> del Consejo. Quizá nunca fuera mayor su influencia en la vida oficial (salvo la época de Carlos I) como en este período. El Gobierno le sometió problemas de la mayor gravedad: relaciones difíciles con la Santa Sede, cuestiones del Concordato de 1853. Relaciones con Inglaterra, Francia, Portugal, Marruecos, Cerdeña y los Estados Unidos; movimientos y aspiraciones de los antillanos y situación de las Filipinas; nacionales conversiones de obras de o Deuda y desamortizaciones; comunicaciones, medidas planes interiores de repercusión parlamentaria, dirección de la vida local, especialmente en el delicado aspecto que ofrecía la atenuación de las prerrogativas forales, etc. El Consejo de Estado creó una doctrina y una regla de derecho allí donde no existía precepto escrito especial. Pero no ha tenido –como su homónimo francés en tal aspecto- la suerte de que se haga justicia a sus méritos. No existe en la bibliografía española de lo contenciosoadministrativo una obra que haya sabido recoger y exponer las creaciones de la jurisprudencia del Consejo. Sólo a través de la árida glosa del texto de las leyes o de la recopilación y comentario de la jurisprudencia se desprende la obra del Consejo, que luchó en difíciles circunstancias ante la pobreza de los sistemas de la época y la actitud recelosa u hostil de la Administración activa, hasta dotar de una protección eficaz a los derechos de particulares y 878 Diario de Sesiones del Senado, sesión de 21 de noviembre de 1903, páginas 1425-1426. 879 Se verá que en cuanto sigue tomo buena parte de los excelentes análisis de Cordero Torres. 258 corporaciones880… Más vacilante fué su intervención en los procedimientos previos contra autoridades por motivos políticos fácilmente comprensibles… Como Consejo diplomático y colonial la labor del Consejo de Estado es casi desconocida881. Apenas ha merecido alguna mención de los historiadores de la materia… Solamente su jurisprudencia en materia de presas marítimas ha sido divulgada por la clásica obra de Negrín… El Consejo fué un moderado defensor del regalismo español de la época… En el terreno fiscal fué el Consejo un eficaz desarrollador de las ideas sembradas por Mon para (la) reforma tributaria de España y un constante freno contra la arbitrariedad o el desbarajuste que la política, el personalismo y la codicia introducían en el Patrimonio y en el presupuesto nacional. Él frenó las consecuencias de la desamortización de 1855, y la tendencia a conceder gubernativamente comprometiendo el equilibrio presupuestario… 882 créditos ilimitados, . No todos fueron aciertos en el Consejo de Estado. Heredó (d)el Consejo Real una excesiva fidelidad a la letra de la ley, que le hizo menoscabar su criterio; y muchas veces pecó de estrechez de miras, por supuesto que bien intencionadas. Además, como todas las cosas humanas, no estuvo exent(o) de debilidades hacia los Gobiernos o los intereses privados, y en ocasiones sus puestos estuvieron encarnados muy desigualmente. Pero en conjunto y como institución justificó el Consejo la encendida defensa, que lustros después harían de él en las Cortes Santamaría de Paredes y don Francisco Silvela. Comparando 880 Cordero (1944), páginas 100-101. El lamento de este autor acerca de estudios de conjunto de la jurisprudencia elaborada por el Consejo de Estado durante ese período e incluso de la doctrina y jurisprudencia posteriores sigue siendo válido en nuestros días. 881 Gracias a la conservación de los fondos de la extinta Sección de Ultramar del Consejo de Estado, prácticamente los mejor conservados de los Archivos de la institución de la época, y a la meritoria labor de Francisco Tomás y Valiente, que después fuera nombrado Consejero Permanente, disponemos hoy de un Inventario de los fondos de Ultramar (1835-1903), al que me he referido con anterioridad (véase apartado 5.6.). 882 Cordero (1944), páginas 100-101. 259 con él los restantes organismos, sobre todo los numerosos Consejos y Juntas especiales, su altura fué inconmensurable883. Por contraste, los treinta y seis años de vida del Consejo que median entre 1868 y 1904 corresponden a uno de los períodos más agitados de la vida pública española884. El Consejo de Estado pierde rápidamente el peso institucional que había logrado a lo largo de siglos y queda a merced, no tanto de los idearios o programas, como de los intereses y pactos endogámicos de la clase política, que teje y desteje modificaciones, según acaba de verse885. Tras el breve paréntesis revolucionario y republicano (1868-1873), con la Restauración se acometió la anulación de las novedades del período precedente, sin pensar seriamente en asentar sobre nuevas bases al Consejo. No fué éste para Cánovas sino una pieza secundaria en el engranaje de la nueva Monarquía liberal-conservadora, como se vió al reducir su mención a un par de citas ocasionales sobre la aptitud de los consejeros y del presidente para ser senadores, en la Constitución de 30 de junio de 1876. Lo cierto es que el Consejo ganó en estabilidad administrativa y perdió los últimos restos de su papel gubernativo, reduciéndose gradualmente el tono de las consultas hasta llegar a comienzos del siglo XX a transformarse en un negociado de ciertos expedientes, que como los de quintas y ferrocarriles se despachaban en impresos886. La conclusión de Cordero es ésta: Cómo subsistió el Consejo en esta forma es cosa que maravilla y demuestra la raigambre y la fuerza de la institución para sobrevivir a sus crisis887. 883 Cordero (1944), página 102. 884 Cordero (1944), página 103. 885 Véase apartado anterior. 886 Cordero (1944), página 104. 887 Cordero (1944), página 108. En la Introducción me he referido a esta singular pervivencia del Consejo de Estado (véase apartado 4). 260 5.11. NOMBRES Al referirme a los Nombres en el capítulo anterior ponía de manifiesto la novedad que representaba en la etapa que allí analizo la participación en los hechos determinantes del Consejo (entonces, el Consejo Real) de los juristas junto a los políticos y parlamentarios. En la etapa cuyo examen concluye en el presente capítulo la imbricación de ambos estamentos es, si cabe, más fuerte, toda vez que son numerosos los juristas que no limitan su participación a exposiciones escritas (tratados, manuales, artículos de revistas especializadas, incluso en ocasiones prensa diaria, teñida entonces de colores políticos), sino que protagonizan la vida política a través del Gobierno y de la vida parlamentaria. Por otra parte, esta vida política y parlamentaria es muy rica en acontecimientos, debido a la misma inestabilidad de que adolece y, con ello, a la necesidad casi continua de preparar y tramitar reformas para modificar o incluso anular lo realizado en la etapa anterior. El ejemplo de la separación de lo contencioso-administrativo888 es el más llamativo, pero no el único. La selección de tres nombres que ofrezco es tanto más discutible cuanto que cabe observar un número bastante más elevado de personalidades cuya trayectoria fue importante para el desenvolvimiento del Consejo de Estado durante el medio siglo que aquí he analizado, pero espero que tenga al menos valor ejemplificativo. A esos nombres les antecede, como ya hice en el capítulo anterior, la relación de los Presidentes del Consejo de Estado, figura que crea el Real Decreto de 14 de julio de 1858 como sustantiva del propio Consejo889. Durante este período desempeñan el cargo 22 personas, algunas de manera repetida. PRESIDENTES DEL CONSEJO DE ESTADO (1858-1904) 888 Ver apartado 5.7. anterior. 889 Ver apartado 5.6. anterior. En la etapa precedente ofrecía la relación de los Vicepresidentes del Consejo Real, puesto que la presidencia la ostentaban, primero el rey, más adelante el Presidente del Consejo de Ministros (ver apartados 4.6. y 4.9. del capítulo anterior). 261 TITULAR POSESIÓN CESE Francisco de Paula Martínez de la Rosa 15.07.1858 07.02.1862 Francisco Javier de Istúriz y Montero 09.04.1862 31.01.1863 Angel de Saavedra y Remírez de Baquedano, III duque de Rivas 11.11.1863 21.11.1864 Manuel de la Pezuela y Cevallos, III marqués de Viluma 23.11.1864 28.06.1865 Antonio de los Ríos Rosas 22.07.1865 04.04.1866 Antonio Bonifacio González y González, I marqués de Valdeterrazo 16.05.1866 13.07.1866 Manuel Seijas Lozano 01.09.1866 11.10.1868 Antonio de los Ríos Rosas 20.11.1868 22.03.1870 José de Olózaga y Almandoz 28.09.1870 02.03.1873 Juan Bautista Alonso 12.03.1873 01.06.1873 Francisco Santacruz y Pacheco 05.06.1874 08.01.1875 Manuel García-Barzanallana y García de Frías Pertierra y Germán, I marqués de Barzanallana 09.01.1875 24.02.1881 José de Posada Herrera 16.03.1881 12.10.1883 Víctor Balaguer Cirera 24.10.1883 25.01.1884 Manuel García-Barzanallana y García de Frías Pertierra y Germán, I marqués de Barzanallana 26.01.1884 26.01.1886 Justo Pelayo Cuesta 01.02.1886 27.11.1887 Venancio González Fernández 30.11.1887 10.12.1888 Alejandro Groizard y Gómez de la Serna 10.07.1889 14.07.1890 Manuel García-Barzanallana y García de Frías Pertierra y Germán, I marqués de Barzanallana 14.07.1890 29.01.1892 Manuel Aguirre de Tejada, I conde de Tejada de Valdosera 30.07.1892 30.12.1892 Alejandro Groizard y Gómez de la Serna 02.01.1893 12.03.1894 262 José Álvarez de Toledo y Acuña, conde de Xiquena 02.04.1894 19.01.1895 Manuel Aguirre de Tejada, I conde de Tejada de Valdosera 08.07.1895 19.09.1895 Aureliano Linares Rivas 28.10.1895 14.12.1895 Antonio María Fabié Escudero 26.12.1895 05.09.1897 Vicente Romero Girón 22.10.1897 18.05.1898 Manuel Danvila Collado (a.i.) 06.09.1898 01.04.1899 Manuel Aguirre de Tejada, I conde de Tejada de Valdosera José García-Barzanallana y García de Frías 01.04.1899 12.11.1900 13.11.1900 12.04.1901 Alejandro Groizard y Gómez de la Serna 16.04.1901 11.12.1902 12.12.1902 20.05.1904 Ventura García Sancho, marqués de Aguilar de Campoo - JOSÉ DE POSADA HERRERA José de Posada Herrera (parroquia de Posada, Llanes, Asturias, 1814 – parroquia de Posada, Llanes, Asturias, 1885), jurista, político de adscripción original progresista, luego miembro del Partido moderado y más tarde del liberal. Primer director de la Escuela especial de Administración (1843), en la que imparte como catedrático de Principios de la Administración y Derecho 890 administrativo sus Lecciones de Derecho administrativo y que constituyen una de las primeras y más destacadas obras de la nueva especialidad. Fue Auxiliar Letrado del Consejo Real (1837) y el primer Secretario General del Consejo Real (noviembre de 1845, en comisión; febrero de 1846, en propiedad; cese, a voluntad propia, en mayo de 1854). De marzo de 1881 a octubre de 1883 es designado Presidente del Consejo de Estado con el apoyo del Partido Liberal, al que abandonó a continuación para adscribirse a Izquierda Dinástica, escisión de aquel, pasando a ser en diciembre de 1883, por sólo tres meses, Presidente del Consejo de Ministros, en representación del 890 Véase: BIBLIOGRAFÍA. 263 mismo partido. Su carrera política cubre un amplio espectro: Director General de Instrucción Pública (1857), Ministro de Gobernación (1858, 1863 y 1865), embajador de España (1869) y, como ya he indicado, Presidente del Consejo de Ministros. Su carrera parlamentaria fue tanto o más completa: Diputado a partir de 1840, Secretario (1844), Vicepresidente (1854) y Presidente (1876 a 1878 y 1881 a 1883) del Congreso de los Diputados; Senador por su condición de ex Presidente del Consejo de Estado (nombrado en 1883, aunque tomó posesión el año siguiente, hasta su fallecimiento en septiembre de 1885). Dentro de sus actividades docentes y parlamentarias formó parte, en calidad de Secretario, de la Comisión que en 1843 debía proponer las Bases y el reglamento de un Consejo de Estado, en unión de otros pioneros de la Ciencia de la Administración891. Sus aportaciones más importantes a la reestructuración del Consejo de Estado fueron el Real Decreto de 11 de julio de 1858, por el que se cambia la denominación de Consejo Real a Consejo de Estado892, y el proyecto de ley sobre la organización y atribuciones del mismo, del que fue inspirador, autor en gran parte, presentador del proyecto el 30 de diciembre de 1858 ante el Congreso de los Diputados en su calidad de Ministro de la Gobernación y guía constante en los debates parlamentarios, hasta que ese proyecto se convierta en la Ley de 17 de agosto de 1860893. - FRANCISCO SILVELA DE LEVIELLEUZE Francisco Silvela de Levielleuze894 (Madrid, 1843 – Madrid, 1905), jurista, político de adscripción conservadora, procedente de la 891 Ver apartado 3.4. del capítulo anterior. 892 Véase: DOCUMENTOS: 44. 893 Ver apartado 4. del capítulo anterior y: DOCUMENTOS: 50. 894 Tal es la transcripción de su segundo apellido que hace el propio titular al solicitar ser admitido a las oposiciones a las plazas de Aspirantes en el Consejo de Estado (2 de noviembre de 1862), Archivo del Consejo de Estado, expediente personal. Curiosamente, en todos los documentos que emite el Consejo de Estado y que constan en ese expediente se omite el segundo apellido, ciertamente de difícil transcripción. 264 Unión Liberal de O´Donnell. Tras una ruptura temporal e intento de formar una fracción propia (1891), fue elegido Presidente del Partido Conservador tras el asesinato de Cánovas (1897). Al retirarse de la actividad política en 1903 designó como sucesor a Antonio Maura. Ingresó como Aspirante en el Consejo de Estado el 17 de mayo de 1863, ascendiendo de manera sucesiva a Oficial de la clase de Tercera y Oficial de la clase de Segunda, en la que quedó cesante por reforma en 1869, renunciando más tarde a reingresar. Fue nombrado Consejero de Estado en 1904, en su calidad de ex Ministro, desempeñando la función hasta su fallecimiento al año siguiente. Inició su actividad política como Diputado, puesto que desempeñó de 1870 a la fecha de su fallecimiento, salvo períodos muy contados, en representación de la provincia de Ávila (excepto en las elecciones de 1893, en que representó a la provincia de Pontevedra). Entre sus numerosos cargos políticos destacan los de Ministro de Gobernación (1879, 1890-1891, interino en 1903), Ministro de Gracia y Justicia (1884-1885), Presidente del Consejo de Ministros (1899-1900, acumulando las carteras de Estado y Marina; 1902-1903). Su interés por el Consejo de Estado se muestra en distintas actividades de índole parlamentaria, entre las que he mencionado la presentación, junto con otros Oficiales del Consejo, de una proposición de ley para suprimir el turno de elección reservada al Gobierno en la provisión de las clases primera y segunda de los Oficiales895. Destaca todavía más su participación en conseguir que el Consejo de Estado recuperase la competencia de lo contencioso-administrativo, siguiendo las tesis defendidas por su padre, Francisco Agustín896: Decreto de 20 de enero de 1875897, proyectos de ley de 1881 y 1885 (éste último, siendo Ministro de Gracia y Justicia)898 y, en fin, su encendida defensa899 de parlamentarios la 900 institución durante estos y otros debates . Su último empeño en lo que se refiere al Consejo 895 Ver apartado 5.6. anterior. 896 Ver apartado 4.9. del capítulo IV y apartado 5.7. anterior. 897 Participación probable. Ver apartado 5.7. anterior. 898 Ver apartado 5.7. anterior. 899 Cordero (1944), página 102. 900 Ver apartado 5.7. anterior. 265 de Estado fue la presentación ante el Senado del proyecto de la nueva Ley orgánica de 1904, que firmaría como Presidente del Consejo de Ministros Antonio Maura, por lo que será después conocida como <ley Silvela-Maura>901. - CONDE DE TEJADA DE VALDOSERA Manuel Aguirre de Tejada O´Neal y Eulato, I conde de Tejada de Valdosera (El Ferrol, La Coruña 1827 – Madrid 1911), jurista, político de adscripción conservadora, procedente de la Unión Liberal de O´Donnell. Inició su actividad política como Diputado, puesto que desempeñó, en representación de La Coruña, tras de las elecciones de 1857, 1858, 1863 y 1865. A continuación fue Senador electo (1876-1877, también por La Coruña), vitalicio (1877) y por derecho propio como ex Presidente del Consejo de Estado (19031904). Fue ministro de Ultramar (1884-1885) y de Gracia y Justicia (1895-1897), correspondiéndole en este último cargo enfrentar las consecuencias judiciales del asesinato de Cánovas del Castillo. Figura menos relevante en lo político, destaca, sin embargo, por su relación con el Consejo de Estado, de cuya institución fue Auxiliar Letrado del Consejo Real desde 1850, Consejero Permanente (1876-1881 y a partir de 1905902) y Presidente en tres ocasiones (1892, 1895 y 1899-1900). Participó de manera importante en el debate parlamentario de la que luego se convertiría en la Ley de 13 de septiembre de 1888903. 901 Ver apartado 3 del capítulo siguiente. 902 No consta su cese en el Archivo del Consejo de Estado, por lo que verosímilmente ocurrió a su fallecimiento (1911). 903 Ver apartado 5.7. anterior. 266 BIBLIOGRAFIA BÁSICA CONSULTADA* Artola Gallego, Miguel: La burguesía revolucionaria (18081874) Cordero Torres, José María: El Consejo de Estado. Su trayectoria y perspectivas en España Fernández Torres, Juan Ramón: Historia legal de la jurisdicción contencioso-administrativa García Álvarez, Gerardo: El fracaso en España del modelo francés de Consejo de Estado (1845-1904) Martín Rebollo, Luis: El proceso de elaboración de la Ley de lo contencioso-administrativo de 13 de septiembre de 1888 Martínez Cuadrado, Miguel: La burguesía conservadora (1874-1931) Varela Suanzes-Carpegna, Joaquín: La Constitución de 1876 * Las referencias bibliográficas completas pueden consultarse al final de esta obra en: BIBLIOGRAFÍA. 267 PARTE SEGUNDA. EL CONSEJO DE ESTADO EN EL SIGLO XX (1904-2012) 268 CAPÍTULO VI: EL CONSEJO DE ESTADO ENTRE 1904 Y 1940 1. MARCO POLÍTICO Y SOCIAL: DE LA INESTABILIDAD INICIAL A LA SUCESIÓN DE REGÍMENES Acotar el acontecer del Consejo de Estado entre 1904 y 1940 tiene algunas justificaciones, dentro siempre de lo convencional de toda partición temporal. Comenzar el año 1904, anudando con el final del capítulo anterior, tiene sentido claro, ya que es en abril de este año cuando se aprueba una nueva ley orgánica que deroga la anterior Ley del Consejo de Estado (1860) y, al dictarse un mes después el reglamento de aquella, siquiera se le califique de provisional, se produce una sustitución de toda la normativa básica anterior. El término final de este período lo he fijado en el año 1940, inicios del régimen franquista y, por lo que al Consejo de Estado respecta, restablecimiento del mismo con vistas a una nueva Ley Orgánica que se aprobará cuatro años más tarde. La historia política en la que se enmarca la de esta institución ofrece etapas definidas, de muy diferente carácter. A efectos de este análisis distingo las tres siguientes: crisis del sistema de gobierno e inestabilidad política (1902-1923); Dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930) y II República (1931-1939). 1.1. CRISIS DEL SISTEMA DE GOBIERNO E INESTABILIDAD POLÍTICA (1902-1923) Puesto que la división en etapas que venimos estableciendo no siempre coincide con la que podría resultar de los acontecimientos políticos y, en su caso, sociales, hemos de partir al comienzo del presente capítulo de lo señalado al final del anterior904. El turno de gobiernos entre los dos partidos hegemónicos, pactado a comienzos de la restauración monárquica (1875), se debilita a la muerte de los 904 Véase su apartado 1.4. 269 protagonistas, que tiene lugar con escaso margen de tiempo entre ellos (Cánovas, 1897; Sagasta, 1903). A la crisis del sistema de gobierno se le suman graves problemas sociales (revoluciones obreras, Semana trágica de Barcelona (1909), etc.), militares (guerra abierta en Marruecos) y nacionalistas en Cataluña, así como, años después, las repercusiones, sobre todo económicas, de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Coincidiendo con la mayoría de edad del rey (1902) y tras pocos meses de supervivencia del gobierno liberal de Sagasta, asumen el poder los conservadores, primero con Francisco Silvela (1902-1903) y luego con Antonio Maura (1903-1904), quien intenta por poco tiempo una renovación política. A un ritmo igual de breve encabezan los gobiernos varios liberales (Montero Ríos, Moret, Canalejas), pero estaba claro que con la muerte de sus dos protagonistas el turno de partidos estaba definitivamente roto y que el desgaste sucesivo y no las filiaciones políticas son el elemento que determina el nombramiento continuo de gobiernos. La creciente implicación del rey en un acontecer tan convulso contribuye a debilitar aún más el sistema. Con todos esos acontecimientos, que van acumulándose en la conciencia social, más el agravamiento puntual de los sucesos en Barcelona, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, logra del rey, tras alguna resistencia, que le reconozca al frente del Gobierno, formando a continuación el llamado Directorio militar, del que Primo de Rivera figura como Presidente (Real Decreto-Ley de 15 de septiembre de 1923). 1.2. DICTADURA DEL GENERAL PRIMO DE RIVERA (1923-1930) El nuevo régimen lleva a cabo la liquidación del sistema constitucional, aun cuando anunciara que las medidas eran transitorias: suspende la Constitución, disuelve las Cortes y decreta la pérdida del fuero parlamentario, disuelve asimismo los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, prohibe los partidos políticos y suprime los cargos del Gobierno, formando un Directorio integrado por militares, atribuyéndose su Presidente el ejercicio total 270 del poder legislativo a través de Decretos. A finales de 1925 al Directorio militar le sucede otro de carácter civil, restableciéndose los cargos del Gobierno, que continúa presidido por Primo de Rivera. La necesidad de institucionalizar la situación lleva a sentar las bases de un régimen de tipo corporativista, que se materializa con la creación de una Asamblea Nacional (1927), a la que me refiero más adelante, junto con los proyectos de índole constitucional elaborados por la misma905. Privado del apoyo militar y social, Primo de Rivera presenta su dimisión al rey el 28 de enero de 1930. Tras dos gobiernos (Berenguer y Aznar), con amplios sectores políticos, militares, sociales e intelectuales demandando sin ambages la república, unas elecciones municipales, que el conde de Romanones había diseñado como exploratorias de la opinión pública, culminaron con la proclamación de la II República. 1.3. II REPÚBLICA (1931–1939) El 14 de abril de 1931, cuando el rey aún no había abandonado el territorio nacional, se constituye en el Ministerio de Gobernación un Gobierno provisional, presidido por Niceto Alcalá Zamora, que aglutina a ocho fuerzas políticas, desde los conservadores hasta los radicales. Tres Decretos aprobados al día siguiente conforman las bases transitorias de organización del nuevo régimen, ya que no se pensó ni por un momento en la restauración formal de la Constitución de 1876906. Dicho en estos términos, podría parecer que la instauración de la II República fue una decisión inmediata e imprevista. Muy al contrario, varias fuerzas políticas y sindicales, así como un amplio movimiento intelectual, venían trabajando desde comienzos del siglo para buscar una nueva manera de afrontar problemas de España que habían alcanzado una gravedad casi crítica. La base social del nuevo 905 Véase apartado 2.1. posterior. 906 Tamames (1973), página 152. 271 régimen era doble, según Vicéns Vives. Lo que constituyó la esencia de la II República fue la <intelligentsia>, el grupo intelectual representativo de la disidencia que se había ido forjando desde la crisis nacional de 1898 y que, generacionalmente, representan los epígonos de aquella llamada moral. Catedráticos, publicistas, periodistas, fueron aupados por las circunstancias a los lugares de responsabilidad del país, al lado de algunos viejos políticos que habían servido en las filas de la monarquía y de una promoción de políticos jóvenes sin experiencia ni en la administración ni en la vida parlamentaria… Pero la intelectualidad republicana, poco asequible a un pueblo entregado temperamentalmente a grandes pasiones, estaba flanqueada por el partido socialista y la U.G.T. Los cuadros socialistas habían permanecido indemnes durante la Dictadura y muy pronto tanto su organización política como la sindical adquirieron vastas proporciones907. La situación social y económica la resume Tuñón de Lara con estas palabras: Si… había un <problema España>, los temas o datos del mismo, verdadera clave de la historia contemporánea del país, eran –en opinión de Tuñón de Lara-: una economía arcaica sobre la que gravitaban la cuestión agraria y el papel hegemónico de la gran banca; una Iglesia poderosa cuyo poder espiritual se confundió durante siglos con el poder temporal; un ejército que durante el primer tercio del siglo XX había resbalado hacia el militarismo; unos pueblos de personalidad acusada (Cataluña, Euskadi, Galicia); unas minorías intelectuales cuya preparación contrastaba con el retraso cultural de la mayoría de la población y, por último, un Estado ya desvencijado, tan anacrónico como los sectores sociales de que fue instrumento, que había que construir de nueva planta, tanto desde el punto de vista de la eficacia como desde el mucho más importante de crear unas instituciones que hiciesen posible el desarrollo ininterrumpido de la vida democrática. Y esa democracia exigía, naturalmente, el acceso a un nivel más elevado de vida de los españoles, que con su trabajo creaban toda la riqueza nacional… Estos temas ineludibles iban a presidir la vida de la República; de la 907 Vicéns (1972), volumen V, página 376. 272 respuesta dada a las cuestiones por ellos planteadas dependería el porvenir del régimen y de España908. Los cinco años que transcurren desde la proclamación de la II República hasta el alzamiento militar y la guerra civil (julio de 1936) se distribuyen, a efectos cronológicos pero también políticos, en dos primeros de gobiernos de izquierdas, dominados por Manuel Azaña (abril de 1931 a noviembre de 1933), los dos siguientes de gobiernos de derechas, protagonizados por los radicales de Alejandro Lerroux, con el apoyo progresivo de las fuerzas reagrupadas de la derecha tradicional (noviembre de 1933 a octubre de 1935) y menos de un año de gobiernos transitorios que desembocan, tras las elecciones de febrero de 1936, en el llamado <Frente Popular>, que preside Azaña a la cabeza del Gobierno hasta que en mayo se ve obligado a asumir la presidencia de la República, siendo desbordado por la izquierda más extrema, que dirige los Gobiernos que se suceden hasta la finalización del régimen republicano en 1939, sustituido por la dictadura del general Franco. 2. MARCO CONSTITUCIONAL Durante el período que he acotado en este capítulo (19041940) se promulga una Constitución, la de 1931. La anterior (1876), analizada en el capítulo precedente909, fue suspendida por la Dictadura del general Primo de Rivera (Real Decreto de 15 de septiembre de 1923) y no fue restablecida. Esa misma Dictadura inició un sistema paraconstitucional peculiar (1927-1929), que, sin embargo, no llegó a ponerse en práctica. 2.1. PROYECTOS CONSTITUCIONALES (1927-1929) A los cuatro años de su existencia, la Dictadura del general Primo de Rivera hace un intento de institucionalización según un 908 Tuñón de Lara (1974), vol. 2, páginas 294-295. 909 Véase apartado 2.3. 273 modelo corporativista, que queda sólo en tal intento. Un Real Decreto-Ley de 12 de septiembre de 1927 crea la Asamblea Nacional, con funciones meramente consultivas e integrada por miembros designados, la mayoría sobre base corporativa. Su tarea se define – según explica el Presidente, José de Yanguas Messía, en la sesión inaugural, de 10 de octubre- como preparatoria de los proyectos fundamentales que habrán de ser en su día objeto de examen y resolución de un órgano legislativo que tenga por raíz el sufragio910. Los proyectos de índole constitucional que elabora dicha Asamblea, a pesar de su inspiración ultra-moderada, no suscit(aron) ningún entusiasmo en el dictador ni en los círculos políticos, cada vez más amplios y activos, adversos a la dictadura. Con todo, en la fase final, el dictador se avino a que el anteproyecto constitucional y las leyes anejas (que preveían leyes orgánicas de un Consejo del reino, de las Cortes del reino, del poder ejecutivo y de orden público) se publicasen al menos como tales anteproyectos (6 de julio de 1929)911. Entre esos proyectos se cuenta uno de Constitución, que Primo de Rivera presentó a la Asamblea Nacional el 6 de julio de 1929. Es un texto largo (104 artículos), de carácter conservador y estilo profesoral, que sigue la estructura tradicional, pero con peculiaridades. Declara a España nación constituida en Estado políticamente unitario, cuyo régimen de gobierno es la Monarquía constitucional912. Su sistema constitucional… responde al doble principio de diferenciación y coordinación de Poderes913. Distingue los tres poderes clásicos, aun cuando antepone una función moderadora, atribuida… al Rey, en cuya virtud ejercerá las prerrogativas que requiera el mantenimiento de la independencia y armonía de todos los Poderes, con arreglo al texto constitucional914. El poder legislativo 910 Asamblea Nacional, Diario de las Sesiones, número 1, sesión de 10 de octubre de 1927, página 8. 911 Martínez Cuadrado (1973), página 386. 912 Artículo 1. 913 Artículo 6. 914 Artículo 43 párrafo segundo. 274 reside en las Cortes con el Rey, quien las sancionará y promulgará915. Las Cortes del Reino estarán constituidas por un solo Cuerpo legislador, compuesto de diputados916. La mitad será elegida por sufragio universal directo… por provincias y en colegio nacional único. A ellos se añaden treinta diputados designados por nombramiento Real…, que tendrán carácter vitalicio, y los demás, que serán elegidos en Colegios especiales de profesiones o clases917. El poder ejecutivo lo ejerce el 918 responsables Rey, con la obligada asistencia de Ministros . El Gobierno… se compondrá del Presidente y los Ministros; éstos, nombrados por el Rey a propuesta del Presidente919. Las normas organizativas, entre las que son novedad las relativas a la organización y gestión de los servicios públicos920, van precedidas de una amplia declaración de los deberes y derechos de los españoles y de la protección otorgada a su vida individual y colectiva921. Novedades de este texto son además la constitucionalización de la bandera, el escudo y el idioma (el castellano), así como la creación de un Consejo del Reino con funciones consultivas y de jurisdicción constitucional, del que me ocuparé al tratar de la evolución del Consejo de Estado durante esta etapa922. Ninguno de todos estos proyectos tuvo continuación. 2.2. CONSTITUCIÓN DE 1931 El deseo de preparar una nueva Constitución se manifiesta muy temprano con la II República. Un Decreto de 6 de mayo de 1931 designa una Comisión Jurídica Asesora, adscrita al Ministerio de 915 Artículo 43 párrafo tercero. 916 Artículo 54. 917 Artículo 58. 918 Artículo 68. 919 Artículo 69. 920 Título VIII. 921 Título III. 922 Véase apartado 4 posterior. 275 Justicia, que recibe como encargo elaborar un Código constitucional, en el que se incluiría un proyecto de Constitución. La Comisión la preside Ángel Ossorio y Gallardo, de procedencia conservadora aun cuando apasionado defensor de la República, y sus miembros son en su mayoría profesores distinguidos de varias especialidades, destacando entre ellos Adolfo González Posada, catedrático de Derecho político, de extracción krausista y de reconocido prestigio, de quien procede buena parte del texto constitucional. La Comisión trabaja rápido y con gran cuidado, y el Gobierno envía a las Cortes el 14 de julio el anteproyecto de Constitución sin retocarlo. Pero la Comisión parlamentaria sí lo hace y bastante a fondo. La preside Luis Jiménez de Asúa, Diputado socialista y catedrático de Derecho penal, lo que significaba la entrada del tecnicismo junto con una poderosa corriente de pensamiento socialista, y la integran veintiún miembros que reflejan la correlación de fuerzas políticas del conjunto de las Cortes923. En testimonio del miembro socialista Luis Araquistain, el anteproyecto no fue utilizado a fondo. Un uso mucho mayor se hizo de los votos particulares que acompañaban al anteproyecto, en los que se recogían las opiniones de los socialistas. Por otra parte, los cinco diputados del PSOE en la comisión funcionaron de modo efectivo como un bloque: casi siempre se presentaban en las sesiones de trabajo (28 de julio-17 de agosto de 1931) con textos redactados sobre los diversos artículos a discutir, lo que nos explica la clara impronta que dejaron constitucional924. a lo largo de casi todo el texto La Comisión entrega el proyecto al Pleno el 18 de agosto y el debate en éste comienza el 27, una vez fijadas unas normas muy rígidas sobre orden de materias, intervenciones, tiempos de cada una. Tras de largas sesiones, el texto fue aprobado el 9 de diciembre por 368 votos a favor y 89 ausencias (las motivadas por el debate y el resultado de la cuestión religiosa). La nueva Constitución difiere en gran manera de las históricas y aborda temas novedosos, como, en particular, la organización 923 924 Tamames (1973), página 158. Palabras tomadas de Luis Araquistain en El Sol de 8 de diciembre de 1931. (Tamames (1973), página 158). 276 nacional. Pero tanto ésta como el carácter republicano del régimen político no son especialmente debatidos. Lo son, en cambio, la cuestión religiosa, que ocasiona una fractura parlamentaria que nunca llegará a superarse; la economía, cuya regulación tiene como notas características… las siguientes: subordinación a los intereses nacionales, expropiabilidad y posibilidades de socialización, nacionalización e intervención en la economía nacional925; el reconocimiento del voto a la mujer, combatido duramente por algunas fuerzas de izquierdas; en fin, los poderes del Presidente de la República, en lo que se opta por una fórmula intermedia entre el presidencialismo y el parlamentarismo, con el temor ante una posible monarquía republicana, pero reconociendo a aquel algunas facultades de peso, frente al poder ejecutivo (rechazar la firma de decretos del Gobierno) y frente al poder legislativo (devolución de proyectos a las Cortes para nueva deliberación, suspensión de las sesiones y también disolución). Al hacer balance de esta Constitución, Ramírez asigna al haber un Título III de derechos y libertades que, dando un paso más de lo ya reconocido por el texto de 1869, se inscribe claramente en la línea de un Estado que no se queda en la declaración de derechos personales, sino que atiende a las nuevas corrientes del Estado Social, con incorporación, precisamente, de los nuevos derechos sociales… De igual forma, grado de acierto hubo en el texto constitucional a la hora de abordar un intento de solución para nuestro secular tema regional. Algo bien distinto fueron las opiniones, discrepancias y hasta desvaríos que pudieran darse. Pero el intento constitucional es en sí ya algo a valorar… Los constituyentes hubieron de buscar una fórmula que acabara convenciendo a casi todos y que se alejara tanto de la corriente de Estado Unitario, cuanto de la de Estado Federal. Para ello se optó por la denominación de Estado integral (art. 1.º)… De esta guisa, el Título I de la Constitución… lleva a cabo una distribución de competencias meridianamente clara… Por último, bien merece ser citada como acierto de la Constitución 925 Tamames (1973), página 163. 277 republicana la creación, por primera vez en nuestra 926 constitucional, de un Tribunal de Garantías Constitucionales historia . El mismo autor asigna al debe de la Constitución de 1931 varios desaciertos… y, entre ellos, los, a nuestro entender, dos más importantes y que peores consecuencias originarían en los años republicanos… Ante todo, el profundo desacierto en la regulación del tema religioso… Lo que debió quedarse en declaración de no confesionalidad del Estado (art. 3.º), se convirtió en larga regulación constitucional de las confesiones religiosas (art. 26) o en artículos expresamente pensados para el posterior desarrollo de aspectos que ciertamente no eran los prioritarios para la España de entonces (algunos puntos del art. 27, por ejemplo)… Incluir esos y otros detalles en la Constitución suponía ya, de entrada, un rechazo del texto por algunos sectores del país que se apresuraron a levantar la bandera de la reforma constitucional nada más aprobada ésta… Tampoco acompañó el acierto a la hora de arbitrar la fórmula para regular la relación entre poderes y, en concreto, la relación entre ejecutivo y legislativo. El espíritu de asamblea… dio vida… a un régimen de claro predominio de asamblea que, ciertamente, casaba poco con los aires que ya insuflaban el constitucionalismo de entonces927. Santos Juliá refleja, con acierto, el espíritu de los protagonistas del cambio republicano al señalar que los rasgos que caracterizan el texto constitucional… se explican por la doble dimensión de la Constitución de 1931, construir un Estado para transformar una sociedad… Los constituyentes españoles de 1931 tuvieron claro que el objeto de sus debates consistía en organizar un nuevo Estado y dotarlo de un Código fundamental, de una Norma suprema del ordenamiento jurídico. Ahora bien, esos dos propósitos expresamente enunciados en reiteradas ocasiones no pueden ocultar el contenido político o programático que, también por consciente voluntad de sus autores, caracteriza a la Constitución de la República española y que el presidente de la Comisión Jiménez de Asúa, destacó al definirla como una Constitución de izquierdas. El Constituyente no se limitó a 926 Ramírez (2002), páginas 33-35. 927 Ramírez (2002), páginas 36-37. 278 garantizar unos derechos y establecer una nueva forma de gobierno definiendo los poderes y funciones del conjunto de sus instituciones y las relaciones entre ellas y dotándolo de una ley de leyes y de una justicia constitucional; trazó también un programa político, acorde con las expectativas de cambio de vida levantadas por la instauración del nuevo régimen… Por decirlo de otro modo: la norma jurídica positiva…, además de suprema en su propio orden, debía ponerse al servicio de un profundo cambio en las instituciones sociales, en la vida económica, en la cultura política928. Esa voluntad de cambio político y social explica el considerable número de legislativo 929 leyes especiales que la Constitución encarga al . La Constitución, por su extensión y sistemática, venía a ser un verdadero código. A pesar de lo cual el número de remisiones a futuras leyes especiales era excesivo. Eso vino a suponer un grave peligro, pues en el desarrollo ulterior de las bases constitucionales se dejaba la puerta abierta a que en buena medida se desvirtuase el espíritu de la ley fundamental según las fluctuaciones partidistas en el Parlamento930. La inestabilidad política y social del régimen republicano no permitió el desarrollo del amplio programa marcado por la Constitución. Ni tampoco reformar el texto, precisamente en los puntos que se habían discutido de modo más encarnizado; cosa que el Gobierno Lerroux, apoyado por las derechas, intenta, llegando a presentar un proyecto el 4 de julio de 1935 elaborado por Joaquín Dualde Gómez, que a la sazón formaba parte del Gobierno como Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. Se llegó a constituir una Comisión dictaminadora en las Cortes, pero ahí concluyó todo ante el vértigo de las crisis que se sucederían a partir del otoño siguiente. 928 Juliá (2009), página 74. 929 Juliá (2009), página 74. 930 Tamames (1973), páginas 159-160. 279 3. LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE ESTADO DE 5 DE ABRIL DE 1904 3.1. PROYECTO DE LEY A comienzos del siglo XX el Consejo de Estado se encuentra en estado agónico, como antes he referido931, víctima tanto de las restricciones presupuestarias como del desinterés de los partidos por abordar una revisión total de su organización. Tan es así que un Real Decreto de 29 de marzo de 1899 ya menciona de manera expresa una futura reorganización del Consejo por ley; ley que tardaría todavía cinco años en llegar932. Un Real Decreto de 8 de junio de 1903 autoriza al Presidente del Consejo de Ministros, que es Francisco Silvela933, a que presente a las Cortes un proyecto de ley orgánica del Consejo de Estado934, que venía elaborándose desde hacía tiempo. La exposición de motivos comienza justamente haciendo mención a la situación a que acabo de referirme: La organización del Consejo de Estado en condiciones de vida normal, es una de las necesidades de mayor urgencia en nuestro régimen administrativo, pues la nueva reducción en el número de los consejeros realizada por el Real decreto de 29 de Marzo de 1899, fué medida transitoria, impuesta por especiales circunstancias, y que ha prolongado más de lo justo una situación difícil en aquel alto instituto. A continuación justifica la necesidad de una reforma a fondo: Las exigencias en los servicios administrativos y políticos que el primer cuerpo consultivo de la Nación debe satisfacer, han variado esencialmente en los tiempos que corren, comparadas con las que eran propias de la época en que lo reorganizó la ley de 1860… Se ha ido creando mayor tradición de doctrina y de práctica en nuestros organismos de la vida administrativa, se han apartado más de la 931 Véase apartado 5.8. del capítulo anterior. 932 Véase apartado citado en la nota que precede. 933 Recuérdese que Francisco Silvela era Oficial del Consejo de Estado. Véanse sus datos biográficos en el apartado 5.10. del capítulo anterior. 934 El proyecto de ley es de 8 de mayo anterior. DOCUMENTOS: 58. 280 acción política órdenes muy principales de la vida del Estado, y el mero restablecimiento del antiguo Consejo, sería hoy anacrónico… El Gobierno ha creído que, manteniendo la institución en lo que tiene de fundamental, era menester introducir en ella alteraciones radicales… Las líneas básicas del proyecto pueden resumirse así. El Consejo de Estado pasa a estar constituido por los Ministros de la Corona en ejercicio, de un presidente, diez ex-Ministros de la Corona y cinco consejeros935, si bien se palía la presencia efectiva de los primeros al prever que podrán concurrir al Consejo, siempre que lo tengan por conveniente936. El Presidente es nombrado por el Rey entre personas 937 categorías que estén o hayan estado en determinadas . Los diez ex-Ministros de la Corona que han de formar parte del Consejo de Estado, serán los cinco más antiguos y los cinco más modernos… y desempeñarán esta Comisión durante dos años con carácter inamovible y sin limitación de edad; mas no podrán ser reelegidos para el bienio siguiente938. A los otros cinco Consejeros nombrados por el Rey se les califica de permanentes y han de proceder también de categorías precisadas por la ley939. Tendrán que reunir necesariamente la condición de letrados, y serán inamovibles, y su jubilación será forzosa al cumplir los 75 años940. A propósito del personal técnico, la exposición de motivos hace una loa de sus componentes: El Cuerpo de oficiales y aspirantes del Consejo de Estado, nutrido por severos ejercicios de oposición, tiene ganado en nuestra historia administrativa merecido crédito. Pero, a renglón seguido, les asigna como función la de, continuando distribuídos en las Secciones correspondientes á los respectivos Ministerios que determine el reglamento del Consejo, constituir asesorías gubernativas de los Departamentos ministeriales, los cuales 935 Art. 2º. 936 Art.3º. 937 Art. 4º. 938 Art. 5º, párrafo primero. 939 Art. 6º, párrafo primero. 940 Art. 6º, párrafo segundo. 281 pasarán á su informe los asuntos en que lo estimen conveniente…941; función novedosa que la exposición de motivos justifica de una manera un tanto sibilina y sorprendente: a este Cuerpo puede asignársele el desempeño de una función de asesoría para cada Ministerio en los negocios de menor importancia, y ha creído el Gobierno que sus luces y su experiencia y su tradición honrosa, se debían aprovechar descargando al Consejo de trabajo de todo aquello que no revista el carácter de verdadero negocio de Estado… En lo que hace a competencias del Consejo, que el proyecto denomina atribuciones, calificando a aquel de pleno cuando no existe una Comisión permanente, sino únicamente una llamada Sección de competencias, gracias e indultos, que forman 942 nombrados con el carácter de permanentes los Consejeros , la mayor novedad a destacar es la consulta del Consejo sobre toda resolución que por circunstancias extremas ó altos intereses y conveniencia de la Nación crea debe adoptar el Gobierno con obligación de dar cuenta en su día á las Cortes943; fórmula que restablece una competencia de control político que parecía descartada con la configuración ya consolidada del Consejo como asesor en cuestiones administrativas y que recuerda la rica polémica que tuvo lugar cuando las Cortes de Cádiz a propósito de los asuntos graves944. Destacan, no obstante, la cortedad de los asuntos de consulta obligada945 y la atribución al Gobierno de la facultad de convocar el Consejo para que informe de modo singularizado de otros asuntos, alguno también de enunciado vago y que recuerda al antes comentado, aunque ahora se refiera al ámbito administrativo y no al político: medidas graves de carácter administrativo ó internacional que á su juicio (el del Gobierno) reclamen esa consulta946. 941 Art. 20. 942 Art. 17. 943 Art. 15, 3º. 944 Véanse apartados 7.3. y siguientes del capítulo II. 945 Art. 15. 946 Art. 16. 282 Por último, el proyecto de ley aborda el tema de la separación de lo contencioso-administrativo y se refiere a ella en estos términos de la exposición de motivos: Ha creído el Gobierno que debía separar definitivamente del Consejo de Estado la jurisdicción Contencioso administrativa. Muy discutido este problema entre nosotros durante todo el siglo pasado, se llegó á una solución de concordia que adquirió caracteres preceptivos en la… ley de Presupuestos… de 1900. Después de confesar que el precepto ha podido quedar en suspenso durante tres años, porque se subordinaba su planteamiento… al proyecto que debía formular el Gobierno y que vicisitudes de la política han sido parte á prolongar justificadamente aquella suspensión en tan largo espacio; pero al presentar (ahora) un proyecto de ley que reforme y organice debidamente el Alto Cuerpo que viene ejerciendo la jurisdicción contenciosa, no sería correcto dar por nulo y sin valor aquel precepto de la ley de 1900 que por tan autorizados caminos ha venido á constituir una solución concreta del problema… El Gobierno ha creído era una deber moral de elevada prudencia y de merecido é ineludible respeto, dar por decidido ese punto y proceder á ponerlo en obra tal y como se acordó por las Cortes con asentimiento de todos los partidos… Honra a un Gobierno conservador, opuesto a la separación de la jurisdicción contenciosa, que remache que, aun cuando las Cortes con el Rey son en todo momento soberanas para rectificar y modificar sus resoluciones, tiene esta facultad límites de discreción en su ejercicio, que se traspasarían sin duda alguna, si ahora prescindieran de aquel concierto de opiniones para renovar la tradicional contienda entre los partidarios y los contradictores de la jurisdicción retenida en un Tribunal superior puramente administrativo y separado del Supremo de la justicia civil. 3.2. DEBATE PARLAMENTARIO Como ya he dicho, el proyecto de ley es presentado ante el Senado. Lo hace el propio Presidente del Consejo de Ministros, Francisco Silvela, en la sesión de 8 de junio de 1903. La Comisión, nombrada el día 13, está formada por los senadores Ventura García Sancho e Ibarrondo, marqués de Aguilar de Campoo (elegido Presidente y que desde diciembre anterior era Presidente del Consejo 283 de Estado), Francisco Javier Ugarte y Pagés, Nicolás de Peñalver y Zamora, conde de Peñalver, José María Semprún y Pombo, Enrique Bushell y Laussat, Eduardo Garrido Estrada y Rafael Bernar y Llácer, conde de Bernar (elegido secretario). La Comisión aprueba su dictamen el 17 de julio y lo presenta al Pleno en la sesión del día siguiente947. Sin embargo, cuando se va a iniciar el debate el 24 de octubre, el Marqués de Campoo da cuenta de que el nuevo Presidente del Consejo de Ministros, Raimundo Fernández Villaverde, le ha solicitado que ese proyecto, cuya gravedad no puede escapar ni escapa á la inteligencia de los señores Senadores ni del Sr. Presidente, no se discuta sin su presencia, a la vista de lo cual el Presidente retira el proyecto948. El 16 de noviembre la Comisión entrega una nueva redacción de su informe, que incorpora el texto del proyecto949. En rigor, entre el primer y el segundo dictámenes la exposición no cambia y las variaciones en el texto son mínimas950. Se reducen de nueve a ocho los ex-Ministros de la Corona (en el texto del Gobierno eran diez)951, de suerte que en el Consejo estén, en lo posible, representados todos los Departamentos ministeriales por personas que los hayan desempeñado anteriormente. En el Cuerpo de Oficiales Letrados del Consejo de Estado el segundo de los dictámenes suprime la categoría de Oficial quinto y asimismo la mención, que hacía el primero, de que el número de aquellos y del resto del personal sea fijado por las 947 DOCUMENTOS: 59. 948 Diario de las sesiones de Cortes, Senado, número 56, de 24 de octubre de 1903, página 1022. 949 DOCUMENTOS: 60. 950 La petición de Villaverde de aplazar el debate por la gravedad del asunto me intrigó y por eso he comparado con cuidado los textos de los dos dictámenes, con el resultado que indico arriba. Por buscar una interpretación, aparte de la que podría explicarse por el reciente nombramiento de Villaverde como Presidente del Consejo de Ministros (20 de julio) y la mala relación que éste tenía en los últimos meses con Silvela, cabría hallarla en la dura política de restricción del gasto público que el nuevo jefe del Gobierno protagonizaba y la desconfianza que podrían haberle creado los gastos que podría causar el traspaso efectivo al Tribunal Supremo de la jurisdicción contenciosoadministrativa. 951 Art. 2º. 284 Leyes de Presupuestos. El nuevo dictamen incluye la figura del Bibliotecario, puesto que será desempeñado por un individuo del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos952. En cuanto a las consultas preceptivas, el segundo dictamen elimina la relativa a los proyectos de ley, con ciertas excepciones, que traspasa a las consultas potestativas, limitándose a mencionar los proyectos de ley que el Gobierno presente a las Cortes953, sin excepciones. Con uno y otro dictámenes, la Comisión del Senado establece bastantes variaciones con relación al proyecto enviado por el Gobierno, al que es notorio que mejora. La propia Comisión954 destaca tres puntos principales, sin entrar en detalles de secundaria importancia, (que) han requerido el detenido estudio de la Comisión. Reduce de diez a ocho los ex-Ministros, para equipararlos con el número de Ministerios. Los cinco Consejeros permanentes, todos ellos Letrados, del proyecto del Gobierno, pasan a ser cuatro en número, se reduce la exigencia de ser Letrados a sólo tres y se mantiene su carácter de inamovibles, que se transforma en vitalicio al suprimirse su jubilación forzosa. Novedad importante, aunque no la destaque el dictamen de la Comisión, que aparece por vez primera en la historia del Consejo: se establece que esos cuatro Consejeros formarán la Comisión permanente, en lugar de la llamada Sección de 955 competencias, gracias e indultos del proyecto del Gobierno . Tampoco se refiere en su explicación previa la Comisión del Senado, aunque no es de menor mérito, a que se complete la organización del Consejo, siguiendo en ello la tradición, al establecer de modo expreso las Secciones, que se fijan además en cuatro, coincidiendo con el número de Consejeros permanentes, y se les asigna la misión de preparar el despacho de todos los asuntos en que ha de entender la Comisión permanente956. Por lo que concierne a los que el proyecto del Gobierno se limita a mencionar como oficiales y aspirantes del 952 Art. 14. 953 Art. 28.1º. 954 Las citas se refieren al segundo dictamen, aunque en gran parte, como he dicho, coincidan con el primero. 955 Art. 17. 956 Art. 20 del proyecto de la Comisión. 285 Consejo de Estado957, el de la Comisión recuerda el nombre que se les había dado con anterioridad958, Cuerpo de Oficiales Letrados del Consejo de Estado, pero agrega al de Oficiales el término de Asesores959 e incorpora un estatuto básico de sus integrantes, entre el cual destaca la prohibición de separación sin justa causa, previa audiencia del interesado en el expediente que se forme960. La determinación de las atribuciones del Consejo –sigue diciendo el dictamen de la Comisión-, tanto en pleno como en Comisión permanente, ha sido el segundo punto al que los firmantes de este dictamen han dedicado especial estudio; y –cabe adelantarcon un resultado muy positivo, que mejora también en ello el texto del Gobierno. Las diferencias más llamativas entre uno y otro textos se producen al sustituir la Comisión el vago repertorio de consultas potestativas por parte del Gobierno961 por una enumeración amplia y bien estructurada de los supuestos de consultas preceptivas, que se establecen además como competencia de la Comisión permanente. Entre ellas y por su rigurosa novedad, sobre todo en la terminología, sobresalen las referentes a las interpretaciones y rescisiones de contratos públicos y a los reglamentos generales que se hayan de dictar para la ejecución de las leyes, aunque por razón de urgencia se hayan puesto en vigor con carácter provisional962. 957 Art. 20. 958 Sobre las oscuridades acerca del origen de este Cuerpo, me remito a lo que he expuesto en el apartado 5.6. del capítulo anterior. 959 Este término no haría fortuna y se comprende tanto menos en el texto de la Comisión cuanto que ésta se olvida de la poco comprensible misión de los Oficiales como asesores ministeriales que les asignaba el proyecto del Gobierno (art. 20) y ratifica de manera incluso más explícita la función de aquellos en la preparación de los proyectos de consulta de las Secciones (véase art. 19), aparte de deferir al Reglamento el detalle de las atribuciones y deberes de los miembros del Cuerpo (art. 13). 960 Art. 11. 961 Art. 16 del proyecto del Gobierno. 962 Art. 27. 286 Como tercero y último punto de los que menciona, el dictamen de la Comisión es sensible a la trascendental medida de separación de lo contencioso, aceptando la opción mantenida por el Gobierno. El examen en el Pleno se inicia el 18 de noviembre, en el que, sin debate, se aprueban los artículos 1 a 9. En la sesión del día 21 se discute de manera prolija la única enmienda, debida al senador Manuel Danvila y Collado, en la que pide que se fije sueldo, en lugar de dietas, a los Consejeros ex-Ministros963, que es rechazada. Sin más debate964 se aprueba el resto del proyecto y el Presidente anuncia que será sometido a votación definitiva. Ésta se suspende por falta de quórum los días 24 y 26 y al fin se aprueba el texto el 3 de diciembre, pasando al Congreso de los Diputados965. El Congreso de los Diputados nombra el día 16 a los miembros de la Comisión que han de informar el proyecto y que son: Eduardo Dato Iradier (elegido Presidente), Marcial González de la Fuente, Pascual Domènech Tomás, César Silió Cortés, Ramón Fernández Hontoria, conde de Torreánaz, Rafael Andrade Navarrete y Carlos Cañal y Migolla (elegido Secretario). La Comisión aprueba su dictamen el 9 de febrero de 1904 y no explica los pequeños cambios que introduce, remitiéndose a la lectura del texto que ofrece966. Se presentan nueve enmiendas, de los que siete de ellas se refieren a los artículos adicionales sobre la todavía discutida cuestión de la separación de la jurisdicción contenciosa. El debate en el Pleno tiene lugar del 13 al 26 siguientes. Las dos enmiendas que versaban sobre el articulado propiamente dicho son aceptadas. La que encabeza el conde de Romanones en sus propios términos, en un sentido inspirado por las categorías judiciales967. Versa sobre el que la 963 Véanse en apartado 5.8. las consideraciones que hace a este propósito el senador respecto de la situación en la que se encontraba el Consejo de Estado en los últimos años. 964 Al llegar al artículo 18, el Presidente de la Comisión, marqués de Aguilar de Campoo, da cuenta de la errata advertida, al haber omitido del Presidente del Consejo de Ministros ante de y Ministros de la Corona, que es subsanada. 965 DOCUMENTOS: 61. 966 DOCUMENTOS: 62. 967 Cordero (1944), página 112. 287 Comisión denomina ya Cuerpo de Oficiales Letrados, suprimiendo el aditamento de Asesores que había creado la Comisión del Senado y mantenido el Pleno de éste. En virtud de la enmienda, se abandonan las clases y categorías tradicionales y se distingue a los Oficiales en de término o mayores de Sección, de ascenso y de ingreso968. La que firma en primer lugar Demetrio Alonso Castrillo pedía, subsanando una omisión del texto, que el reglamento se redacte en el término de sesenta días y que la ley y éste comiencen a regir en el mismo día969. Se aprueba con la adición de en cuanto al Consejo de Estado se refiere, para que quedase claro que ese plazo no se aplica a la organización de la nueva Sala de lo Contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo, según declara, en nombre de la Comisión, el conde de Torreánaz970. El diputado Alonso Castrillo inicia el debate, consumiendo el primer turno en contra con una aguda crítica a las continuas modificaciones del Consejo de Estado, que ha sido objeto de tantas reformas, de tantos decretos y de tantas leyes, que aquel antiguo Consejo Real primero, después Consejo de Castilla y luego Consejo de Estado… apenas puede conocerle ya nadie. Sin embargo, continúa sometida al Consejo la solución de los verdaderos problemas administrativos, y bien se puede asegurar, sin temor á ser desmentido, que lo poco bueno que hay en la legislación de la Administración activa se debe á los informes del Consejo de Estado, y, sin embargo, no hay Ministro que por gala no venga a tratar de hacer alguna reforma en ese alto Cuerpo, después de reconocer que es el primero del Estado971. Los restantes debates no tuvieron trascendencia y podemos resumirlos así con Cordero: En la discusión, el señor Alonso Castrillo propugnó por una organización parecida a la de 1860, estimando insuficiente la proyectada; e ilusorio el concurso 968 Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, número 126, de 22 de febrero de 1904, página 3913. 969 Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, número 125, 13 de febrero de 1904, apéndice 2. 970 Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, número 126, de 22 de febrero de 1904, páginas 3912-3913. 971 Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, número 125, de 13 de febrero de 1904, página 3881. 288 de los ex ministros. También lamentó la separación de lo Contencioso. Moret combatió el automatismo de los consejeros ex ministros, como posible origen de conflictos con los Gobiernos. Pi y Arsuaga lo calificó de proyecto de <muerte> del Consejo y preparador de su supresión; atacó la exclusiva participación de los ex ministros de la Corona y rechazó la ausencia de consulta en el caso de suspensión de las garantías constitucionales. Azcárate combatió la prestación del juramento de fidelidad al Rey por los consejeros. También pidió que se consultase siempre sobre la suspensión de garantías972. Aun cuando mínimas, existen diferencias, por lo que ha de reunirse la Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Senado, tras de la cual el proyecto se aprueba, sin debate, en el Congreso de los Diputados el 2 de marzo y en el Senado el 5. Este mismo día se promulga la Ley973. 3.3. REGULACIÓN BÁSICA La Ley Orgánica del Consejo de Estado de 5 de abril de 1904 dispone que el Gobierno redactará, en el término de sesenta días, el Reglamento para la aplicación de esta Ley en cuanto al Consejo de Estado se refiere. La Ley y el Reglamento comenzarán á regir en el mismo día974. Pues bien, el Real Decreto de 8 de mayo aprueba el Reglamento para el régimen interior del Consejo de Estado, que se publica, juntamente con la Ley, en la Gaceta de Madrid del 10 siguiente975. El Reglamento presenta la peculiaridad de titularse 972 Cordero (1944), página 112. 973 DOCUMENTOS: 63. Ofrezco también este DOCUMENTOS: 64. 974 bello ejemplar, manuscrito y copia del original: Art. 30. Texto según la enmienda propuesta por el diputado Alonso Castrillo, levemente modificada por el Pleno del Congreso de los Diputados, como he señalado en el apartado anterior. 975 DOCUMENTOS: 65. 289 Proyecto de Reglamento, porque, atado sin duda por el plazo perentorio en exceso dado por la Ley para redactarlo976, lo pone en vigor no obstante con carácter provisional, agregando que informará acerca del mismo Reglamento la Comisión permanente, según dispone el núm. 8º del art. 27 de la citada Ley, para la reforma ó aprobación con carácter definitivo, á la mayor brevedad posible977. Otro Real Decreto, de 10 de enero de 1906, aprueba el Reglamento, que incluso alguna edición oficial califica de definitivo, el cual, al derogar de modo expreso el anterior, de 28 de junio de 1891, deja a entender que decae el provisional de 1904978. Se trata de una norma considerablemente más extensa que la anterior en la misma materia: 126 artículos el Reglamento de 1891 y 145 el de 1906. Comparando ambos Reglamentos, Cordero escribe: Uno y otro texto diferían bastante del de 1891. El texto provisional presentaba estas particularidades con respecto al que luego rigió: encomendaba a los mayores los dictámenes para el pleno; creaba el cargo de escribiente mayor, precisando sus atribuciones; permitía al presidente apercibir a los consejeros por retraso en el despacho; separar a los subalternos que hubieran nombrado, y fijar para cada año las horas de sesión; mantenía el sistema de tres <pros> y tres <contras> del antiguo reglamento; y permitía a los consejeros permanentes votar en el pleno contra sus pareceres… También variaba los preceptos sobre excedencia de oficiales y escribientes, limitación de Comisiones gubernativas a los escribientes; distribución de las materias de los ejercicios para oposiciones a letrados, que agrupó en cinco sectores, con once materias a lo largo de cuatro ejercicios: oral general, de redacción de un trabajo sobre ciertas materias para impugnar por los consejeros, oral restringido y práctico. Permitía tener en cuenta los tres conceptos de <talento, instrucción y aptitud especial> para los calificados y reservar plazas a opositores aprobados que excedieran de las plazas cubiertas979. 976 Véase art. 30. 977 RD aprobatorio, artículo 1º. 978 DOCUMENTOS: 66. 979 Cordero (1944), páginas 115-116. 290 Refiriéndose al posterior, dice: El Reglamento de 1906 era mucho más metódico que los anteriores del Consejo y ha influído en todos los posteriores, constituyendo el cuerpo de un derecho interior continuo. Concede amplísimas facultades al presidente sobre orden interior, sesiones, disciplina, licencias, despacho, empates, petición de antecedentes, peticiones del personal, nombramiento de ponentes (ponencias) especiales, distribución del personal, policía del Consejo, oposiciones, subalternos y presupuesto. Impone la obligación de asistencia de los Consejeros; dota de amplias atribuciones al secretario en materia de correspondencia, actas en tres libros (uno para las actas reservadas), informes sobre el régimen interior, expedientes personales, órdenes del día y de pagos, y le auxilia por medio de un oficial especial. También precisa los deberes de los consejeros permanentes y de los mayores –sobre todo como presidentes y secretarios de las Secciones-, y los de los oficiales, restringiendo, en general, su intervención en los plenos, pero no en la Comisión permanente. Impone el sistema general de reparto de expedientes; prohibe el despacho con el público, pero obliga a la audiencia de los interesados por los oficiales. Declara excedentes a los funcionarios que actúen en Comisiones por más de quince días, salvo las del Gobierno, hasta un quinto de la plantilla. En cuanto a la oposición a letrados, fijó en doce las materias del primer ejercicio (700 temas), encomendó a los opositores la mutua impugnación de sus ponencias, y añadió un quinto ejercicio de idiomas. Al Tribunal (cuatro consejeros y el secretario) agregó dos mayores el real decreto de 8 de agosto de 1916. Deja amplia potestad para elegir al escribiente que dirige a los demás –el antiguo mayor-, reitera la apertura de la Biblioteca al público (dispuesta por real decreto de 7 de noviembre de 1904), concede a los consejeros los uniformes de 1863 y a los oficiales los de 1847, imponiendo un mínimo de asistencia diaria, si bien facultó la dispensa de ella a los oficiales; precisó los casos y las competencias para la corrección disciplinaria, con poca variación. El orden de votaciones en el pleno y Comisiones fué fijado minuciosamente, determinando como limitaciones en el uso de la palabra, que ningún consejero hable en pro o en contra sino una vez; obligó a presentar las enmiendas por escrito y previamente; y los votos particulares en plazo de ocho días. Asimismo fijó en la 291 remisión de expedientes los requisitos previos –poco observados en la práctica-, y organizó los turnos de vacaciones980. La Ley Orgánica de 1904 no tuvo ninguna modificación hasta las reformas de mayor calado que introdujo la Dictadura del general Primo de Rivera (1924), que examinaré más adelante981. El Reglamento de 1906 no fue objeto más que de una modificación puntual y de escasa trascendencia: sobre la composición del Tribunal para ingreso en el Cuerpo de Oficiales Letrados del Consejo982. 3.4. COMPOSICIÓN Con arreglo a la Ley Orgánica de 5 de abril de 1904983, el Consejo de Estado se compone de los Ministros de la Corona en ejercicio, de un Presidente, ocho ex Ministros de la Corona, y cuatro Consejeros984. El Presidente del Consejo de Estado será nombrado y separado libremente por Real decreto, acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente, debiendo recaer en persona que esté ó haya estado comprendida en alguna de las categorías siguientes: 1º. Presidente de los Cuerpos Colegisladores. 2º. Ministro de la Corona. 3º. Presidente del Consejo de Estado. 4º. Presidente del Tribunal Supremo. 5º. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina985. Esta regulación contrasta con la del período anterior, en la que el Presidente se designaba por el rey a propuesta del Gobierno sin atenerse a condiciones o categorías previas, aun cuando a partir de 980 Cordero (1944), página 116. 981 Véase apartado 4 posterior. 982 Art. 38. 983 Que, a lo largo de este apartado y los siguientes, citaré: LEY. Véase el texto en: DOCUMENTOS: 63. 984 LEY, art. 2º, párrafo primero. 985 LEY, art. 4, párrafos segundo y tercero. 292 1892 se precisa que debe ser elegido entre ex ministros de la Corona986. Los ocho ex-Ministros desempeñarán esta Comisión durante dos años, siendo inamovibles en sus cargos… Para la provisión de las plazas… se formarán ocho listas, una por cada Ministerio…, quedando siempre el orden absoluto de antigüedades entre los que figuren en cada una de las listas… Los ex Ministros salientes no podrán volver a desempeñar el cargo mientras no se haya agotado el turno de todos los de sus respectivas listas987. Los cuatro Consejeros permanentes serán siempre personas que estén ó hayan estado comprendidos en las categorías siguientes: Primero. Haber desempeñado alguno de los cargos expresados en el art. 4º precedente988. Segundo. Haber desempeñado ó ejercido en propiedad, durante dos años por lo menos, los empleos ó cargos siguientes: 1º. Consejero de Estado ó Fiscal del mismo alto Cuerpo. 2º. Magistrado ó Fiscal del Tribunal Supremo. 3º. Consejero ó Fiscal del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 4º. Ministro ó Fiscal del Tribunal de Cuentas. 5º. Ministro ó Fiscal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 6º. Presidencia de la Audiencia territorial de Madrid… También podrán ser nombrados los que hayan servido el cargo de Secretario general del Consejo de Estado y los Jefes superiores de Administración…, con ciertas condiciones de antigüedad en los empleos, e igualmente… los Oficiales Letrados del Consejo de Estado, que tengan la categoría de Jefes de Administración de primera clase y ciertas condiciones de antigüedad. Tres, por lo menos, de los Consejeros permanentes, tendrán que ser Letrados989. El nombramiento de Consejero permanente contendrá la adscripción que del nombrado se haga para una de las cuatro 986 Véase: apartado 5.2. del capítulo anterior. 987 LEY, art. 5º. 988 Se refiere a los cargos entre los que debe elegirse al Presidente (véase apartado 3.8. posterior). 989 LEY, art. 6º. 293 Secciones en que se divide la Comisión permanente…990, si bien puede cambiarla el Gobierno991. Los Consejeros permanentes, cesarán: 1º, á su instancia ó por dimisión de su cargo; 2º, por jubilación; 3º, por remoción debida á causa grave justificada, previo expediente en el que se oirá al interesado y al Consejo pleno, cabiendo contra la resolución recurso contencioso administrativo992. 3.5. ORGANIZACIÓN El Consejo de Estado, para el despacho de los asuntos que le están atribuídos por esta Ley ó de aquellos que por disposiciones últeriores se le atribuyan, se constituirá en Consejo pleno ó en Comisión permanente… La Comisión permanente se constituirá en Secciones para el estudio y preparación de los asuntos993. El Consejo en pleno se compondrá del Presidente del Consejo de Ministros y de los Ministros de la Corona, cuando concurran; de los ocho ex Ministros de la Corona…; de los cuatro Consejeros permanentes y el Secretario general, que asistirá con voz, pero sin voto… Será presidido, cuando no concurra ningún Ministro en ejercicio, por el Presidente994. Las Secciones del Consejo serán cuatro, á saber: de Presidencia, Estado y Gracia y Justicia. De Hacienda, Instrucción y Agricultura. De Gobernación; y: De Guerra y Marina995. El número y adscripción de Ministerios no se varían hasta la Dictadura de Primo de 990 Reglamento para el Régimen Interior aprobado por el R.D. de 10.01.1906 (véase: DOCUMENTOS: 66), que, a lo largo de este apartado y los siguientes, citaré: REGLAMENTO. REGLAMENTO, art. 13. 991 REGLAMENTO, art. 14. 992 REGLAMENTO, art. 15. 993 LEY, art. 17. 994 LEY, art. 18. 995 LEY, art. 20. 294 Rivera en 1924, cuyas modificaciones en lo que conciernen al Consejo de Estado examinaré más adelante996. 3.6. COMPETENCIA Los supuestos de consulta del Consejo se refieren en esta Ley a los órganos que le componen (Pleno y Comisión permanente) y tienen en uno y otro casos carácter preceptivo. El Consejo de Estado será oído necesariamente en pleno997: 1º. Sobre la ratificacion de navegación y presas marítimas998. los tratados de comercio, 2º. Sobre la inteligencia y cumplimiento de los Tratados internacionales y Concordatos con la Santa Sede999. 3º. Sobre toda resolución que por circunstancias extremas ó altos intereses y conveniencia de la Nación crea deber adoptar el Gobierno, y de la que deba dar cuenta en su día á las Cortes. Sólo en casos de urgencia podrá el Gobierno prescindir de la consulta1000. 4º. Sobre las cuestiones de Estado que revistan carácter de conflictos internacionales1001. 5º. Sobre suspensión de la Ley del Jurado1002. 996 Véase apartado 4 posterior. 997 LEY, art. 26. En los supuestos que siguen hago una comparación con los de la Ley de 1860, con los que tienen gran parecido. Para estos últimos, véase apartado 5.4. del capítulo anterior. 998 Eran los supuestos 6º y 8º de la Ley de 1860 (art. 45), que se refunden. 999 Era el supuesto 4º de la Ley de 1860 (art. 45), al que se añaden los Tratados internacionales. 1000 Este supuesto no tiene semejante en la Ley de 1860. Véase lo expuesto a propósito del mismo en el apartado 3.1. anterior. 1001 Este supuesto no tiene semejante en la Ley de 1860. 295 6º. Sobre separación de los Consejeros permanentes…1003. 7º. Sobre los asuntos que, aunque están por esta Ley atribuídos á la competencia de la Comisión permanente, juzgue el Gobierno que debe consultarlos además con el Consejo de Estado en pleno1004. La Comisión permanente será oída necesariamente1005: 1º. Sobre todas las disposiciones de interés general que por autorización de las Cortes haya de dictar el Gobierno, salvo las relativas á complementar las Leyes de Presupuestos y las demás que tengan carácter esencialmente fiscal; pero en estos casos se publicarán como provisionales, y no se convertirán en definitivas hasta tanto que haya sido oído el Consejo de Estado en su Comisión permanente ó en pleno1006. 2º. Sobre la concesión de créditos extraordinarios, suplementos de crédito y anticipaciones de fondos…1007. 3º. Sobre los asuntos del Real Patronato, pase y retención de Bulas y Breves pontificios, siempre que no envuelvan cuestiones relativas á la inteligencia ó interpretación de las disposiciones concordadas, cuyo conocimiento corresponde al Consejo en pleno1008. 4º. Sobre las competencias, conflictos de jurisdicción y atribuciones ó abusos de poder en los que… corresponda informar al Consejo de Estado1009. 1002 Este supuesto no tiene semejante en la Ley de 1860. 1003 Este supuesto no tiene semejante en la Ley de 1860. 1004 Este supuesto no tiene semejante en la Ley de 1860. 1005 LEY, art. 27. 1006 La Ley de 1860 contempla la consulta facultativa al Pleno o a las Secciones sobre los proyectos de ley que hayan de presentarse á las Cortes (art. 50.1º). 1007 La Ley de 1860 contempla un supuesto semejante, pero como competencia del Pleno, exigible sólo cuando no se hallen reunidas las Córtes (art. 45.12). 1008 La Ley de 1860 incluye un supuesto semejante (art. 45.2º). 1009 La Ley de 1860 incluye un supuesto semejante (art. 45.9º). 296 5º. Sobre los expedientes de indultos…1010. 6º. Sobre la concesión de mercedes de títulos y grandezas, gracias ú honores…1011. 7º. Sobre 1012 públicos… la interpretación y rescisión de contratos . 8º. Sobre los reglamentos generales que se hayan de dictar para la ejecución de las Leyes, aunque por razón de urgencia se hayan puesto en vigor con carácter provisional1013. A propósito de esta competencia, que pasaría a la Ley Orgánica de 19441014, observa Cordero que, al no dotar de remedios al Consejo para limitar la <provisionalidad> o informar <a posteriori>, se abrió el camino, que sigue actualmente, para promulgar los más importantes textos reglamentarios, aquellos en que más útil podría ser la consulta, sin haberla sometido al Consejo, a pesar de no existir ni asomo de urgencia1015. 9º. Sobre las propuestas del personal del Consejo de Estado, así como sobre los asuntos relativos al orden interior del alto Cuerpo, tales como la formación de sus presupuestos, relaciones con el Gobierno y demás Cuerpos del Estado1016. A diferencia de la Ley de 1860, que detallaba supuestos de consulta potestativa1017, la de 1904 prescinde de tal enumeración, lo 1010 La Ley de 1860 incluye un supuesto semejante (art. 45.7º). 1011 La Ley de 1860 incluye un supuesto semejante, aunque exceptúa las acordadas en Consejo de Ministros (art. 45.5º). 1012 La Ley de 1860 no contempla este supuesto como competencia consultiva, aunque sí como contenciosa (art. 46.1º). 1013 La Ley de 1860 prevé un supuesto semejante, aunque sin hacer la excepción a la puesta en vigor con carácter provisional (art. 45.1º). 1014 Artículo 17.6º. Véase apartado 9 del capítulo VII. 1015 Cordero (1944), página 114. 1016 La Ley de 1860 no contempla este, por lo demás relevante, supuesto. 1017 Art. 50. 297 que es más lógico. Pero además contiene una importante precisión; a saber, que en aquéllos casos no mencionados en esta Ley, en que por disposiciones anteriores se señale como necesario el informe del Consejo de Estado en pleno ó en Secciones, se entenderá que es potestativo en el Gobierno el oir ó no al Consejo de Estado1018. Nótese que este importante precepto lo que lleva a cabo es una abrogación de todos los preceptos anteriores, de cualquier rango, que establecieran la consulta al Consejo de Estado, de modo que las consultas preceptivas serán sólo las que enumeran los artículos 26 (al Pleno) y 27 (a la Comisión permanente). A pesar de ese deseo clarificador, sucesivas disposiciones agregaron con posterioridad numerosos supuestos de consulta preceptiva. Durante el veintenio 1904-1924, el Poder público ordenó con largueza el trámite de audiencia en numerosas materias: minas, sales potásicas, servicio militar, suspensión de leyes sociales –como las de emigración-, jornada minera y jornada ganadera; casas baratas, suministros y seguros; justicia municipal, elecciones, Ayuntamientos, Cabildos, ferrocarriles, Protectorado, protección a industrias, créditos y conciertos locales1019. De otra parte, se ampliaron supuestos ya establecidos en la Ley de 1904, como, en particular, en materia presupuestaria (Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda de 1911; Ley de Presupuestos de 1922). Algunos de estos asuntos -señala Cordero- no eran propiamente de los más indicados para el campo de acción del Consejo, con lo cual resultó incumplido el propósito de descargarle de los asuntos menores…1020. 3.7. FUNCIONAMIENTO El funcionamiento del Consejo durante la etapa que examinamos está regulado con minuciosidad en el Reglamento de 1906. Sin propósito exhaustivo, recojo a continuación algunos de los 1018 LEY, art. 29. 1019 Cordero (1944), página 115. 1020 Cordero (1944), página 115. 298 puntos más significativos, que incluye el Título II de aquel, que se titula, precisamente, De la forma de funcionar del Consejo de Estado1021. A las sesiones del Consejo en Pleno concurrirán también los Oficiales Letrados mayores y los Oficiales Letrados que hayan intervenido en el despacho de los asuntos que se sometan á su deliberación y acuerdo… Estos harán uso de la palabra siempre que fueren invitados discusión…1022. por el Presidente durante el curso de la Para la discusión de cada asunto se seguirá el procedimiento siguiente. El Oficial mayor que corresponda leerá el proyecto de consulta que se somete á la deliberación y aprobación del Consejo y el voto ó votos particulares en su caso. Concluida la lectura de un dictamen, y antes de abrir discusión sobre el mismo, el Consejero Presidente de la Sección á quien corresponda podrá exponer lo que estime conveniente, y en su caso podrá proponer que sean oídos los Oficiales Letrados, propuesta que también podrán hacer el Presidente, los Ministros ó cualquier Consejero, si durante la discusión se estima necesaria su audiencia1023. Para deliberar y tomar acuerdos el Consejo pleno será precisa la asistencia del Presidente del Consejo de Estado ó de quien hiciere sus veces, tres permanentes1024. Consejeros ex Ministros y tres Consejeros Las Secciones tienen como función preparar todos los asuntos que hayan de ser objeto de deliberación del Consejo pleno… según el Ministerio de que procedan, si bien el proyecto de consulta se someterá á la deliberación y acuerdo de la Comisión permanente antes de someterlo al Pleno1025. 1021 Artículos 96 a 136. 1022 REGLAMENTO, art. 96. 1023 REGLAMENTO, art. 100. 1024 REGLAMENTO, art. 104. 1025 REGLAMENTO, art. 105, párrafo primero. 299 En los proyectos de consulta de la Comisión permanente… se expresará si fueron aprobados por unanimidad ó por mayoría1026. Durante la discusión del proyecto de consulta podrá pedir la palabra cualquier Consejero, se hará uso de ella por el orden con que se haya pedido, alternando los defensores y los impugnadores, empezando por uno de éstos el turno1027. Ningún Consejero podrá hablar más de una vez en pro ó en contra. Se exceptúa el Consejero de la Sección cuyo dictamen se discuta, que podrá, para contestar á los impugnadores del dictamen, usar varias veces de la palabra sin consumir turno1028. En las votaciones nominales votarán los Consejeros, diciendo por el orden… establecido <sí> ó <no>, según que aprueben ó desaprueben1029. Los acuerdos del Consejo se harán á pluralidad absoluta de votos, y el del Presidente, en caso de empate, será decisivo, expresándose esta circunstancia en la consulta1030. La discusión de dictámenes que tengan artículos se dividirá en dos partes: sobre la totalidad y sobre los artículos…. Terminada la discusión acerca de la totalidad, se preguntará si se toma en consideración, y en caso afirmativo se pasará á la discusión por artículos. Cuando el dictamen no tenga artículos, después de terminada la discusión, si algún Consejero lo pide, se hará la pregunta de si se discute por párrafos, partes ó conclusiones1031. Las enmiendas y adiciones que afecten al razonamiento ó varíen sustancialmente el sentido ó alcance de la propuesta del proyecto de consulta se presentarán por escrito y antes de que se haya cerrado la discusión acerca del artículo ó conclusión á que se refieran. El Consejero que las presente las apoyará y razonará, y el 1026 REGLAMENTO, art. 106. 1027 REGLAMENTO, art. 109. 1028 REGLAMENTO, art. 110. 1029 REGLAMENTO, art. 113. 1030 REGLAMENTO, art. 114. 1031 REGLAMENTO, art. 115. 300 Presidente abrirá discusión sobre si debe ser ó no ser admitida. Si hubiese unanimidad respecto de su procedencia, se aceptarán desde luego; de lo contrario, se discutirán y votarán por el orden de su presentación, apoyándolas su autor; contestando un impugnador de ella si lo hubiere y procediéndose a su votación1032. Cuando un dictamen fuera desechado se hará la pregunta de si vuelve á la Comisión permanente… Si ésta lo rehusase ó el acuerdo fuese negativo, el Presidente nombrará una Comisión para que proponga nuevo dictamen… Este dictamen no se discutirá, limitándose el Consejo á declarar si está ó no conforme con el voto de la mayoría. Si la decisión fuese contraria se encargará á una nueva Comisión que lo formule1033. Se regulan en detalle la formulación y presentación de votos particulares, que los Consejeros… podrán anunciar… contra el acuerdo de la mayoría antes de que se levante la sesión1034. Los votos particulares se remitirán por escrito, en un plazo de ocho días, á la Presidencia del Consejo de Estado; ésta lo remitirá para su examen á los Consejeros que hubieran disentido de la opinión de la mayoría, los cuales podrán firmarlo ó presentar voto particular concebido en otra forma… Si el voto ó votos particulares no fuesen presentados dentro de los indicados plazos… se entenderá que el Consejero ó Consejeros que lo hubiesen anunciado renuncian á su derecho, limitándose á hacer constar su voto en contra1035. La Comisión permanente se constituye con el Presidente del Consejo, los cuatro Consejeros permanentes, el Secretario general, los Oficiales Letrados mayores y Oficiales Letrados de cuya Sección procedan los asuntos que en cada sesión se sometan á la deliberación de la Comisión1036. Para que la Comisión permanente celebre sesión y pueda adoptar acuerdos, deberán hallarse presentes por lo menos 1032 REGLAMENTO, art. 116. 1033 REGLAMENTO, art. 117. 1034 REGLAMENTO, art. 118. 1035 REGLAMENTO, art. 119. 1036 REGLAMENTO, art. 123. 301 dos de los Consejeros y el Presidente del Consejo ó el que hiciese sus veces. En Presidente… caso 1037 de empate decidirá el voto de calidad del . Las normas de procedimiento de la Comisión permanente son semejantes a las del Pleno, en parte ya transcritas. Difiere tan solo el procedimiento de preparación de los dictámenes desechados: si el Consejero ponente acepta hacer la nueva redacción que se acuerde, volverá á la Sección para este efecto, y si no lo aceptare, el Presidente designará el Consejero ó Consejeros que lo hayan de redactar, con el auxilio del Oficial mayor y un Oficial de la Sección á que pertenezcan…1038. Las Secciones del Consejo para el despacho de los asuntos consultados al mismo, y cuyo estudio y preparación les corresponde, se constituyen con el Consejero permanente adscrito á las mismas, el Oficial Letrado mayor y el 1039 correspondido el expediente Oficial Letrado á quien hubiese . Se regula de manera minuciosa la forma de debatir y aprobar los proyectos de dictamen en el interior de las Secciones. El Oficial Letrado autor del proyecto lee el extracto y proyecto de consulta y a continuación el Consejero permanente expondrá si se halla ó no conforme con el mismo. En el primer caso, el Oficial mayor consignará el acuerdo de aprobación en el proyecto de consulta… Si el asunto ofreciese dudas al Consejero, el Oficial Letrado informará de palabra sobre el contenido del expediente, alcance y pertinencia de las disposiciones legales que cite, leyendo éstas, caso necesario, para justificar su aplicación. Si el Consejero no estuviese conforme con el proyecto, después de estas aclaraciones y de las demás que pidiese al Oficial Letrado y al Oficial mayor, podrá dejar el expediente sobre la mesa para hacer por sí propio su estudio ó acordar desde luego en distinto sentido, encargando la nueva redacción del proyecto, si no lo hiciere por sí, al Oficial Mayor, auxiliado por el Oficial Ponente. La no aprobación del proyecto del Oficial Letrado se hará constar en el acta 1037 REGLAMENTO, art. 125. 1038 REGLAMENTO, art. 131. 1039 REGLAMENTO, art. 132. 302 y en el original se consignará la fórmula para este caso prescrita en … este Reglamento…, 1040 indicado insertándose á continuación el proyecto . Esta fórmula es la siguiente: <Desechado el anterior dictamen por el Consejero D…. en la sesión de…., dicho señor Consejero acordó la redacción del siguiente>1041. Se trata de una norma importante, que hoy se mantiene en lo esencial1042, cuyo objeto es salvaguardar la independencia del Letrado ponente y la conservación de los proyectos de dictamen que redacte, incluso si fueren rechazados por el Consejero que preside la Sección. El período de vacaciones se extiende del 15 de julio al 15 de septiembre1043. Para el despacho de los asuntos urgentes… ó de aquellos que por leyes especiales tienen señalados plazos improrrogables, habrán de quedar siempre en Madrid un Consejero, un Oficial mayor y dos Oficiales Letrados, los cuales cuidarán de dar cuenta al Presidente de los asuntos que hayan de despacharse, á fin de que puedan hacerse las citaciones necesarias al efecto1044. 3.8. PERSONAL En la misma línea de las demás materias, el Reglamento que estamos examinando, y en alguna medida también la Ley, se refieren con mayor detalle que sus predecesores al personal del Consejo, si bien no se observan cambios importantes, aunque sí varios de carácter concreto. El Secretario general es nombrado por el Gobierno, pero no con arreglo a unas categorías previas, como sucedía en la etapa anterior1045, sino que ha de serlo, precisamente, entre los Oficiales 1040 REGLAMENTO, art. 133. 1041 REGLAMENTO, art. 23.2º. 1042 Ver nota 1724. 1043 LEY, art. 23.2. 1044 REGLAMENTO, art. 145, párrafo primero. 1045 Véase: apartado 5.6. del capítulo anterior. 303 mayores del Cuerpo1046. Ocurrida la vacante del cargo… los cuatro Oficiales Letrados que ejerzan el de Mayores de Sección presentarán en un plazo de diez días las certificaciones que acrediten méritos ó servicios especiales prestados dentro y fuera del Consejo. En su vista, y oída la Comisión permanente, el Presidente del mismo elevará á la Presidencia del de Ministros la correspondiente propuesta unipersonal para la provisión de la plaza1047. La Ley le configura ya como el Jefe inmediato de todas las dependencias del Consejo1048 y el Reglamento como Jefe inmediato del Cuerpo de Oficiales Letrados del Consejo y del demás personal del mismo1049. El que, según la Ley de 17 de enero de 1883, se denominaba Cuerpo de oficiales y aspirantes del Consejo1050, pasa a denominarse en la Ley Orgánica de 1904 Cuerpo de Oficiales Letrados del Consejo de Estado1051. Aun cuando el precepto legal dice que ésa es la denominación subsistente, no es así. A los datos que he recogido en el capítulo anterior1052 añado los posteriores, que se refieren al proyecto de ley de la propia Ley de 1904 en sus versiones sucesivas. En la exposición de motivos del texto que envía el Gobierno se le denomina Cuerpo de oficiales y aspirantes del Consejo de Estado1053, que era, en efecto y como acabo de señalar, el último asignado por norma expresa y publicada, pero en el articulado se les menciona como oficiales y aspirantes del Consejo de Estado, aunque sin nombrar al Cuerpo1054. El texto de la Comisión del Senado cambia su denominación por la de Cuerpo de Oficiales Asesores Letrados del 1046 LEY, art. 12, párrafo primero. 1047 REGLAMENTO, art. 16. 1048 LEY, art. 12, párrafo primero. 1049 REGLAMENTO, art. 17. 1050 Ver la referencia a esta Ley y a los restantes datos sobre los orígenes del actual Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado en el apartado 5.6. del capítulo anterior. 1051 LEY, art. 11, párrafo primero. 1052 Véase su apartado 5.6. 1053 Véase apartado 3.1. anterior. 1054 Véase: DOCUMENTOS: 58: art. 20. 304 Consejo de Estado1055, lo que mantiene el Pleno de esta Cámara1056. Es la Comisión del Congreso de los Diputados la que, al suprimir el término <asesores>, adopta la denominación de Cuerpo de Oficiales Letrados del Consejo de Estado, precisando que subsistirá con igual denominación1057, que pasará, ya sin cambios, a la Ley Orgánica. Todo este galimatías confirma lo que ya indiqué en el capítulo anterior; a saber, que la institucionalización de este Cuerpo tiene una evolución confusa, como denota no solo su denominación sino también su organización interna1058. La organización interna resulta también afectada por la Ley Orgánica de 1904. Recuerdo que la última plantilla del Cuerpo aprobada con anterioridad lo había sido por Real Decreto de 3 de agosto de 1895, que establecía las siguientes categorías y puestos: tres Oficiales mayores, tres Oficiales primeros, tres Oficiales segundos, seis Oficiales terceros, cinco Oficiales cuartos y cinco Oficiales quintos. El dictamen segundo de la Comisión del Senado que informa el proyecto de aquella Ley suprime la categoría de Oficial quinto y asimismo la mención, que hacía el primero, de que el número de aquellos y del resto del personal sea fijado por las Leyes de Presupuestos1059. Es en el trámite de debate en el Congreso de los Diputados cuando, a consecuencia de una enmienda que encabeza el conde de Romanones, se abandonan las clases y categorías tradicionales y se distingue a los Oficiales en de término o mayores de Sección, de ascenso y de ingreso1060. Con arreglo a ello, la Ley de 1904 establece tres categorías: cuatro Oficiales Letrados de término o Mayores de Sección; ocho Oficiales Letrados de ascenso y ocho Oficiales Letrados de ingreso1061. Esta plantilla es modificada por Real 1055 Véase: DOCUMENTOS: 59 y 60, exposición de motivos y art. 11, párrafo primero. 1056 Véase: DOCUMENTOS: 61, art. 11, párrafo primero. 1057 Véase: DOCUMENTOS: 62, art. 11, párrafo primero. 1058 Véase: apartado 5.6. del capítulo anterior. 1059 Véase: DOCUMENTOS: 60: art. 11. 1060 Véase apartado 3.2. anterior. 1061 Art. 12, párrafo segundo. 305 Decreto de 29 de septiembre de 1919, incluyendo por vez primera al Secretario general y pasando a ser cinco las categorías: cuatro Oficiales Mayores, cuatro Oficiales de término, cuatro Oficiales de segundo ascenso, cuatro Oficiales de primer ascenso y dos Oficiales de ingreso. Esta última categoría es amortizada por Real Decreto de 15 de octubre del mismo año y restablecida por Real Decreto de 1 de febrero de 1920. La clase de los escribientes, como la califica ya el Reglamento de 16 de junio de 18871062, que había sido escalafonada por la edición del Reglamento de 4 de febrero de 18651063, recibe el reconocimiento como Cuerpo de escribientes del Consejo de Estado, Cuerpo de escala cerrada, por el Reglamento provisional de 8 de mayo de 19041064, lo que reitera el Reglamento de 10 de enero de 19061065. Éste suprime la categoría de Escribiente mayor al encomendar la distribución de los trabajos y las demás funciones de dirección al Escribiente que designe el Secretario general1066; razón por la que, como observa Cordero, los antiguos auxiliares, ahora escribientes, están acéfalos desde 19061067, lo que ha de entenderse en el sentido de que se ha suprimido la jefatura como tal, aunque no las funciones de dirección. 4. EL CONSEJO DE ESTADO EN LA DICTADURA DEL GENERAL PRIMO DE RIVERA (1924-1929) El régimen que instaura el general Primo de Rivera en septiembre de 1923, que –según antes he señalado- lleva a cabo una 1062 Art. 101. 1063 Art. 103. Véase apartado 5.6. del capítulo anterior. 1064 Art. 52, párrafo primero. 1065 Art. 52. 1066 Art.56. 1067 Cordero (1944), páginas 205-206. 306 auténtica liquidación del régimen constitucional1068, procede a una reforma amplia del Consejo de Estado un año después y a lo largo de los seis años siguientes le somete a otros cambios, varios de importancia y algunos ejecutados en dos ocasiones mediante el peculiar procedimiento de publicar unos textos refundidos de la Ley y del Reglamento de régimen interior (1924 y 1929). A lo largo de 1924 dos disposiciones modifican extremos concretos. Un Real Decreto de 13 de junio cambia la denominación de la percepción de los Consejeros permanentes de gratificación a indemnización, negándoles percibir cantidad alguna por asistencia a sesiones, toda vez que el sueldo de que disfrutan (10.000 pesetas, según ese mismo precepto) les está asignado precisamente por formar parte de este organismo1069. Por lo que respecta a los Consejeros no permanentes, se suprime igualmente la percepción de dietas, percibiendo, en cambio, cada uno en concepto de asignación por asistencia la cantidad anual de 4.000 pesetas, cualquiera que sea el número de sesiones celebradas en el año1070. Otro Real Decreto, de 2 de agosto, dispone que durante el período de vacaciones oficiales del Consejo de Estado, la Comisión permanente del mismo actuará como Consejo en Pleno, en los casos en que la ley requiera el dictamen de éste, siempre que el Gobierno en su consulta así lo determine, entendiéndose reformado así transitoriamente el reglamento por el que el Consejo se rige, y la ley de Contabilidad en su artículo 411071. La reforma más importante es la que establece el Real Decreto del Directorio Militar de 13 de septiembre de 1924, que afecta a doce1072 de los treinta artículos, sin contar los adicionales, de que consta la Ley Orgánica del Consejo de Estado de 5 de abril de 1904. Esta reforma representa uno de los primeros ensayos de establecer un sistema representativo o corporativista como alternativa a la 1068 Véase apartado 1.2. anterior. 1069 Iº. 1070 2º. 1071 Artículo único. 1072 Arts. 2, 4, 5, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26 y 28. 307 democracia inorgánica. La ampulosa Exposición que precede a la norma deja entrever el objetivo, aun cuando rodeado de elipsis. Tras decir que no será necesario para la inteligencia y constante preocupación que V. M. demuestra cerca del mejoramiento de los servicios públicos, engendrador del bienestar de su Nación, que el Gobierno, que goza de su augusta confianza, justifique detalladamente y aun ni siquiera motive las causas que le han llevado a fijarse en la necesidad de coadyuvar a la adaptación evolutiva que espontáneamente ha venido manifestándose en la vida del más alto organismo consultivo de nuestro país, dos párrafos más adelante habla ya de renovación legal de un Consejo de Estado necesitado de amplificaciones de evolución adaptadora, que le consientan, al propio tiempo que penetrar en esferas más amplias y especificadas de la vida pública y material, recibir de ellas directamente las inspiraciones y datos que puedan influir en la perfección de sus informes y dictámenes1073. Poco después de un mes, dos Reales Decretos de 24 de octubre, publicados conjuntamente, aprueban, el primero la refundición de las disposiciones legales vigentes relativas a la organización y atribuciones del Consejo de Estado1074, y el segundo con carácter definitivo el Reglamento para el régimen interior del Consejo de Estado1075. El alcance de aquella refundición y de esta aprobación definitiva se coligen de la breve Exposición que precede a la primera de estas disposiciones: La necesidad de poner en armonía los preceptos de dicha Ley Orgánica con las modificaciones 1076 introducidas por ambos Reales decretos , y la conveniencia de evitar que se susciten dudas acerca de algunos puntos que pudieran parecer olvidados, oscuros, incongruentes o contradictorios después de la reforma… han impulsado al Gobierno de V. M. a llevar a cabo la 1073 DOCUMENTOS: 67. 1074 DOCUMENTOS: 68. 1075 DOCUMENTOS: 69. 1076 Se refiere al de 13 de septiembre, ya mencionado, y al Real Decreto-ley de 14 de octubre, que atribuyó la Presidencia del Consejo al consejero más antiguo de los permanentes del Consejo de Estado… no sólo en caso de vacante…, sino en sus ausencias, enfermedades u otros cualesquiera impedimentos… (art. Iº). 308 refundición del expresado texto legal. Cuál sea el alcance de la tarea de refundición lo expresa el inciso siguiente: Para ello se han tenido en cuenta, a más de las modificaciones y aclaraciones recientemente decretadas, aquellas otras que disposiciones especiales habían establecido con anterioridad; completándose la obra con la supresión de preceptos de marcado carácter transitorio que carecen hoy de oportunidad, por hallarse ya cumplidos o por ser extraños a la organización y atribuciones del Consejo de Estado. Por lo que concierne al Reglamento, el Real Decreto de 13 de septiembre había dispuesto que será confiada a la Comisión permanente la adaptación del Reglamento actual a los preceptos contenidos en el presente Real decreto1077. Cordero resume así las principales modificaciones de rango legal que lleva a cabo el Real Decreto de 13 de septiembre de 1924: El Consejo (art. 2) quedaba compuesto por el Gobierno, ocho ex ministros (nombrados por el sistema de turno en el Ministerio desempeñado primeramente…), un jefe de los Estados Mayores del Ejército (sustituído desde el 6 de febrero de 1926 por el director (general) de Preparación de campaña (del Ministerio de la Guerra) y de la Armada, sendos Consejeros de Instrucción, Sanidad, Fomento y dos de Trabajo (un patrono y un obrero); un académico de Ciencias Morales, el presidente de la (de) Jurisprudencia, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, y cuatro consejeros permanentes. Los consejeros no permanentes se renovaban bienalmente… concediéndoles dietas de cien pesetas por sesión… El Consejo quedaba distribuído en: pleno, Secciones del pleno (integradas por la Comisión permanente, los ex ministros de las carteras respectivas y los demás consejeros, que hasta seis nombrara el presidente), la Comisión permanente y sus Secciones. Las Secciones, tanto del pleno como de la Comisión, eran cuatro: Presidencia, Estado y Gracia y Justicia; Hacienda y Trabajo; Gobernación e Instrucción; Guerra, Marina y Fomento. Como quórum se fijaba: para el pleno nueve Consejeros (tres permanentes) y para sus Secciones seis. En cuanto a la competencia del Consejo, el 1077 Artículo adicional, párrafo primero. 309 Gobierno podría someter a su pleno los proyectos de ley de carácter orgánico1078. Las correcciones más relevantes del texto refundido de la Ley Orgánica, de 24 de octubre de 1924, son éstas, según el mismo autor: se atribuían a las Secciones del pleno los asuntos que el Gobierno les encomendaba y los que al pleno atribuían los preceptos especiales posteriores a 1904; y se recogían las mejoras de haber al personal, concedidos después de dicho año, como la del Cuerpo de letrados (art. 12). En cuanto al Reglamento de la misma fecha, se ampliaban y precisaban las atribuciones del presidente, añadiéndoles las de resolución de las dudas sobre el régimen interno y la competencia del pleno; se suprimía lo referente a la sesión plenaria para discutir las excusas de consejeros (art. 5 del de 1906); se denominaba <auxiliares> a los escribientes; se agregaban dos letrados al Tribunal de oposiciones a este Cuerpo (art. 37); se alteraba el orden de votaciones (art. 100)1079. De las diez disposiciones posteriores a los textos refundidos de octubre de 1924 y anteriores a los de junio de 1929 cabe destacar las siguientes. Un Real Decreto de 4 de agosto de 1925 modifica la plantilla de los Auxiliares (antes, Escribientes), que queda formada por un Auxiliar mayor, dos Auxiliares primeros, dos Auxiliares segundos, seis Auxiliares terceros y un Auxiliar cuarto1080. Por Real Decreto de 30 de diciembre de 1926 se amplía su Comisión permanente (la del Consejo) con dos consejeros1081, de los cuales uno tendrá categoría de embajador y otro de magistrado de la Sala de lo Contencioso o fiscal de este Tribunal1082. Por otra disposición de igual rango, de 21 de enero de 1928, las Secciones se amplían a seis, al reorganizarse los ministerios: Presidencia y Estado, Gracia y Justicia, Gobernación y Fomento, Hacienda, Instrucción Pública y Trabajo, Guerra y Marina. Por Real Decreto de 3 de noviembre del 1078 Cordero (1944), página 119. 1079 Cordero (1944), página 120. 1080 Art. Iº. 1081 Art. Iº. 1082 Art. 2º. 310 mismo año los ministerios se reorganizan de nuevo, sobresaliendo los cambios de denominación de Estado a Asuntos Exteriores, Gracia y Justicia por Justicia y Culto y Trabajo a Trabajo y Previsión, así como la creación del Ministerio de Economía Nacional. Las Secciones se adaptan a esta nueva organización en el texto refundido de 1929 que a continuación refiero. Según acabo de adelantar, la que podríamos llamar obsesión refundidora, que en buena parte se debe al doctor Carlos María Cortezo, que fue Presidente del Consejo de Estado durante todo el régimen del general Primo de Rivera, vuelve a producir el 21 de junio de 1929 dos textos, aprobados ahora, de manera conjunta, por Real Decreto-ley, uno relativo a las disposiciones legales vigentes relativas a la organización y atribuciones del Consejo de Estado y el otro, a su régimen interior1083, que pasarán a ser, respectivamente, las nuevas Ley Orgánica del Consejo de Estado y Reglamento para el régimen interior del Consejo de Estado, con carácter definitivo1084. Tomo de nuevo de Cordero las modificaciones más sobresalientes: En el nuevo texto de la ley se permitía nombrar presidentes a los consejeros permanentes (art. 4); se agrupaban así las Secciones: Presidencia y Asuntos Exteriores, Justicia y Culto; Hacienda; Gobernación y Fomento; Ejército y Marina; Instrucción, Trabajo y Economía (art. 20), y se aumentaban en tres los dos consejeros permanentes que con el presidente formaban quórum (art. 22). En el del reglamento se daba precedencia a los consejeros del pleno (art. 8); el régimen de oposiciones se variaba distribuyendo sus materias y la composición del Tribunal. La novedad mayor era la creación de un Cuerpo de tres oficiales supernumerarios <a las órdenes del presidente> y para cubrir las vacantes que se produjeran, que, sin embargo, no fué mantenido por mucho tiempo1085. Por aquel año estaban prácticamente terminados los proyectos de leyes constitucionales que venían siendo elaborados a fin de completar la organización corporativista del régimen. Tales proyectos 1083 Artículo 1º. 1084 Artículo 2º. 1085 Cordero (1944), páginas 120-121. 311 fueron leídos en la Asamblea Nacional, sesión del 26 de julio de 1929, sin que pasaran de meros anteproyectos1086. Además de una Constitución, se incluía un proyecto sobre el Consejo del Reino previsto en aquella. La existencia del mismo hubiera reducido a bien poca cosa la del Consejo de Estado, (aunque) tampoco se suprimía. El nuevo órgano tendría funciones jurisdiccionales de carácter constitucional y ordinario, de carácter político institucional (disolución de las Cortes, nombramientos de Regentes y jefes del Gobierno, sucesión a la Corona, etc…), políticas y administrativas de importancia (tratados internacionales, asuntos graves exteriores y concordados), en materias legislativas (examen de proyectos y proposiciones de ley, incluso por propia iniciativa, con derecho a solicitar nueva deliberación; informes sobre los Decretos-leyes). Y Cordero remacha: anulaba, por tanto, al Consejo de Estado, reduciéndolo a una asesoría más, y hubiera mediatizado más que ayudado a la propia Corona1087. Concluída la Dictadura, durante el Gobierno del general Dámaso Berenguer se aprobó una leve modificación en la organización del Consejo, Real Decreto de 20 de enero de 1931, que se limitaba a adaptar a la nueva estructura ministerial los turnos de los consejeros ex Ministros1088 y a sustituir como Consejero al director general de Campaña y de los servicios del Estado Mayor del Ministerio de Marina por el general jefe del Estado Mayor de la Armada1089. 5. EL CONSEJO DE ESTADO EN LA II REPÚBLICA (1931-1939) A lo largo de los seis años de vigencia de la II República, la institución del Consejo de Estado apenas si es modificada por normas, salvo la muy inicial de 22 de abril de 1931 a que en seguida me refiero. Por otra parte, durante la elaboración de la que luego sería Constitución, de 9 de diciembre del mismo año, se producen 1086 Véase apartado 2.1. anterior. 1087 Cordero (1944), página 118. 1088 Art. Iº. 1089 Art. 2º. 312 debates sobre la inclusión o no del Consejo de Estado en el texto de aquella, lo que, como es sabido, se resuelve de manera negativa, si bien genera alguna interesante controversia lateral. Paso a examinar ambos aspectos de modo sucesivo. 5.1. MODIFICACIONES LEGALES A sólo ocho días de proclamarse la II República, un Decreto de 22 de abril de 1931 declara disuelto el actual Consejo de Estado, tanto en el Pleno como en su Comisión permanente, con supresión del primero y reorganización de la segunda1090. Algo parecido aconteció en 1874 al final de la I República1091. Las razones de esta decisión se expresan en el preámbulo del Decreto, que, partiendo de la definición del Consejo de Estado como encargado de asesorar al Poder público en los asuntos de gobierno y administración, da por hecho de que ésta es una diferenciación clara y fundamental de cometido, a la que viene a corresponder, aunque no siempre exactamente, el lindero de facultades o casos de intervención y consulta entre el Consejo pleno y la Comisión permanente. La diferenciación se lleva hasta el extremo de caracterizar la consulta del Pleno como un reflejo del criterio político y la de la Comisión permanente, por contraste, como una tradición de estudio, experiencia y continuidad de criterio, cuyo asiento venía siendo el Cuerpo de Oficiales Letrados del Consejo1092, de donde se derivan dos conclusiones que sirven de base a la parte dispositiva. Una, que la República necesita una acción de gobierno expedita, rápida, libre, dictada por el sentimiento democrático que la alienta, y por ello la estorbaría en la eficacia de su acción la rémora de un 1090 Tal es el título que consta en la Gaceta de Madrid. DOCUMENTOS: 70. 1091 Véase apartado 5.8. del capítulo anterior y allí las razones de aquella decisión, que en el fondo no resultan muy distintas de las que expresa la que ahora se adopta. 1092 Resulta inevitable recordar en este punto que el firmante del Decreto, como Presidente del Gobierno provisional de la República, Niceto Alcalá-Zamora, tenía la condición de Oficial Letrado del Consejo. 313 Consejo pleno, supervivencia inevitable del régimen caído. La otra, que, en cambio, el Gobierno provisional, que busca las máximas garantías de fiscalización y acierto para la gestión administrativa, no debe ni quiere prescindir del freno y dictamen que representa la Comisión permanente, si bien ésta, para garantizar la libertad de juicio e inspirar seguridad de acierto al régimen establecido y a la opinión que lo sostiene, no podrá ser, en ningún modo, la establecida por la Dictadura, creación de ella e indudablemente identificada con las normas que vinieron dictándose. La parte dispositiva del Decreto declara disuelto el actual Consejo de Estado, tanto en el Pleno como en su Comisión Permanente, con supresión del primero y reorganización de la segunda1093. Habrá un Consejero de Estado al frente de cada una de las Secciones, que se mantienen en el mismo número, aunque con denominaciones algo diferentes, acordes también con la nueva estructura ministerial: de Presidencia y Gobernación, de Estado y Justicia, de Guerra y Marina, de Hacienda y Economía, de Instrucción pública y Trabajo, de Fomento y Comunicaciones1094. Una Orden de la Presidencia del día 27 siguiente dicta normas provisionales de adaptación para resolver cuestiones que puedan suscitarse sobre régimen interior, entre las que figura la supresión en el Reglamento de régimen interior de 1929 de todas las alusiones al Pleno y a las Secciones del mismo, debiendo entender sustituído aquel organismo por la Comisión permanente del Consejo de Estado1095, así como la posesión a los nuevos Presidente y Consejeros de Estado, que habían sido nombrados el día 22, sin necesidad de previo dictamen de aptitud de la Comisión permanente1096. La sustitución normativa es completa y tiene lugar, de un lado mediante el Decreto de 14 de mayo de 1931, que considera(n) derogados el Decreto-ley… de 24 de Octubre de 1924, sobre 1093 Artículo 1º. 1094 Artículo 2º. 1095 1º. 1096 4º. 314 organización del Consejo de Estado1097, y el Decreto del 18 siguiente, que considera(n) derogados… los Reales decretos de 29 de Mayo y 30 de Diciembre de 1926, 21 de Junio de 1929 y de 20 de Enero de 1931, sobre organización del Consejo de Estado1098; de otro, por Ley de 18 de agosto del mismo año, ratificando y dando fuerza de ley, desde el momento de su respectiva vigencia, como Decretos, los siguientes, expedidos por la Presidencia del Gobierno provisional de la República: … De 22 del referido mes (abril), declarando disuelto el Consejo de Estado 1099 permanente 1100 mayo y reorganizando su Pleno y Comisión , así como los antes citados Decretos de 14 y 18 de . De esta forma, en lo no afectado por disposiciones de los gobiernos de la II República recobran vigor la Ley Orgánica del Consejo de Estado de 5 de abril de 1904 y el Reglamento de Régimen Interior de 10 de enero de 1906. El antes citado Decreto de 22 de abril de 1931, al suprimir el Consejo pleno, dispone además que en los asuntos que la ley Orgánica del Consejo encomendaba al Pleno, con carácter preceptivo, pueda ser consultada la Comisión Permanente1101. En los años siguientes varias leyes especiales suprimen la consulta preceptiva del Consejo de Estado. En materias de Hacienda la consulta se restringe por diversas disposiciones a aquellos casos en los que se produce disparidad de propuestas entre varios departamentos ministeriales. Con posterioridad a las disposiciones citadas sólo dos Decretos, de 3 de julio de 1934 y de 31 de mayo de 1935, respectivamente, reforman el Reglamento de régimen interior del Consejo de Estado vigente, que era el de 1906, pero únicamente en lo que se refiere al régimen de las oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Oficiales Letrados del Consejo de Estado. 1097 Artículo 1º. 1098 Artículo 1º. 1099 Este título es incorrecto, puesto que, como se ha visto, la disposición ratificada disuelve el Pleno y reorganiza la Comisión permanente (véase: DOCUMENTOS: 70). 1100 Artículo único. 1101 Artículo 1º. 315 5.2. EL CONSEJO DE ESTADO EN EL DEBATE DE LA CONSTITUCIÓN La Comisión Jurídica Asesora, nombrada por Decreto de 6 de mayo de 1931, que tiene como encargo elaborar un Código constitucional, hace rápida entrega al Gobierno del anteproyecto de Constitución y éste lo remite a las Cortes el 14 de julio1102. En dicho texto figura un artículo 103 dedicado al Consejo de Estado, al que se le atribuye una doble función: órgano jurisdiccional administrativo y órgano supremo del Estado. El precepto es muy discutido. Entre los votos particulares formulados al mismo figura uno encabezado por Matilde Huici Navaz, socialista y único miembro femenino de la Comisión, que propone un título VI bis según el cual una ley especial determinará la organización y funcionamiento de Consejos técnicos. La Comisión de las Cortes lo asume por entero, creando con ello en el proyecto de Constitución un Título VII denominado Consejos Técnicos, que comprendía los entonces artículos 92 a 941103. Esta inclusión origina uno de los muchos largos debates en el Pleno y seguramente uno de los más enrevesados, cuyos frutos fueron ciertamente parcos, ya que se suprimió todo ese Título, reemplazándolo por la adición de un párrafo segundo al que luego sería artículo 931104. El debate consume buena parte de los días 5, 10 y 11 de noviembre. Al inicio del debate de este Título es el Presidente de la Cámara, el socialista1105 Julián Besteiro, quien informa que hemos 1102 Véase apartado 2.2. anterior. 1103 DOCUMENTOS: 71. 1104 DOCUMENTOS: 72. 1105 A lo largo de este apartado me ha parecido de especial utilidad identificar a los Diputados por su adscripción partidista o parlamentaria porque es importante conocer ese dato para saber la posición de cada uno de los partidos o grupos parlamentarios en este tema, como ocurre también en otros, máxime ante unas Cortes tan fragmentadas como aquellas. Los datos proceden de la página web del Congreso de los Diputados. 316 llegado con rapidez al título VII, que trata de los Consejos Técnicos, y esta rapidez ha impedido que varios Sres. Diputados y hasta grupos parlamentarios hayan podido presentar a su debido tiempo enmiendas que se proponían y se proponen presentar… Para dar ese tiempo se anteponen los ruegos y preguntas1106. Algo más tarde, reanudado el examen de este tema, el Presidente de la Comisión, el también socialista Luis Jiménez de Asúa, reconoce que las enmiendas presentadas o todavía en curso entran de lleno en todo el volumen de su contenido e incluso extravasan el perímetro de la Constitución, de modo que, al amparo de un Título modesto y, al parecer, sin mayores trascendencias, puede llegar a establecerse en el dictamen de Constitución una serie de instituciones que tienen envergadura superior a la de los propios Consejos técnicos. Por ello la Comisión solicita de la Cámara, y así se acuerda, que haya un debate de totalidad de este Título, en el cual, no sólo expongan su criterio aquellos que pidan la palabra en pro o en contra, sino que también exhorta… de manera especial a los jefes de minorías para que den su parecer1107. Inician el debate de totalidad los Diputados Mariano Ruiz-Funes y Gabriel Alomar, con dos posiciones opuestas. El primero, miembro de Acción Republicana, propone que la Constitución debe contener una mención del Consejo de Estado, sometiendo a una ley lo referente a su organización y a sus atribuciones, porque ello significa la protección de los derechos del individuo frente al exceso de poder y la reparación de todos aquellos daños que injustamente se causen por actos de Gobierno. El segundo, miembro de Unió Socialista de La indicación de <socialista>, sin más, se refiere a miembro del Partido Socialista Obrero Español, que fue el minoritario mayoritario en esa Cámara (117 de 484: 24%). Al comienzo de su historia sobre la II República escribe a este propósito Tamames: Sin esta visión previa… sería muy difícil para el lector una cabal comprensión de la historia de la República (Tamames (1973), página 16). Este mismo autor cuenta quince partidos y agrupaciones con representación en las Cortes de 1931, seis de <izquierdas> y nueve de <derechas> (ibid., página 54). 1106 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República española, sesión celebrada el día 5 de noviembre de 1931, página 2153. 1107 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República española, sesión celebrada el día 5 de noviembre de 1931, páginas 2169-2170. 317 Catalunya, afirma que nosotros abogamos por la supresión absoluta de ese título en la Constitución. Creemos, señores Diputados, que la democracia tiene, en suma, dos grandes enemigos, que son las formas de que se vale para combatirla la reacción. Esos dos enemigos son, precisamente, el corporativismo y la tecnocracia. Ante la ausencia de varios Diputados que habían anunciado que tomarían parte en el debate de totalidad, el Presidente decide interrumpir nuevamente esta discusión1108. El debate se reanuda el día 10. Tras anunciar Jiménez de Asúa que la Comisión acepta con algunas modificaciones la enmienda presentada por Fernando de los Ríos, socialista, a la sazón Ministro de Justicia, pero que actúa como Diputado, el Presidente da por terminada… la discusión de totalidad y anuncia que van a tratarse diversos votos particulares en que se pide la supresión total del Título. Tras de defender los suyos una parte de los que se habían presentado (Alomar y Antonio Xiráu, miembro este último de Esquerra Republicana de Catalunya -desechado; y Ruiz-Funes –que considera aceptado el suyo en el texto anunciado por la Comisión), se acepta por 136 votos a favor y 109 en contra la enmienda que encabeza Manuel Hilario Ayuso, del Partido Republicano Federal, apoyada de modo expreso por Juan Botella, miembro del Partido Republicano Radical Socialista; enmienda que propone la supresión de todo el Título VII, que, por tanto –según anuncia el Presidente-, desaparece… con los tres artículos de que consta y, naturalmente, las enmiendas 1109 también presentadas a dichos tres artículos desaparecen . Si alguien creyera que con lo anterior había finalizado el debate, estaría equivocado. Todo lo contrario: la discusión verdadera, la discusión sobre la mención, pero también sobre la conveniencia de que exista el Consejo de Estado, apuntada al comienzo del debate de totalidad articulado sobre la marcha, se iba a desarrollar ahora, mediada la sesión del día 10 y durante todo lo que el día 11 se 1108 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República española, sesión celebrada el día 5 de noviembre de 1931, páginas 2170-2172. 1109 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República española, sesión celebrada el día 10 de noviembre de 1931, páginas 2217-2221. 318 dedicara a este tema. Pero es forzoso reconocer, como por otra parte reconocen durante su desarrollo la mayoría de los intervinientes y el propio Presidente de la Cámara, que ese debate tiene lugar en términos de una enorme confusión. Trataré de aclararla un poco, omitiendo empero buena parte de los incidentes producidos. El punto de partida lo constituye un voto particular que presenta momentos antes en la Comisión Juan Castrillo, de la fracción Derecha Liberal Republicana y miembro de aquella, en el que propone la adición de un nuevo artículo 921110. Lo justifica ante la desaparición del Título que se refiere a los Consejos Técnicos y entiende natural que la Cámara reflexione un tanto sobre la conveniencia de mantener un alto Cuerpo de la República; pero no un alto Cuerpo consultivo nutrido con ex ministros, como se hacía en tiempos de la monarquía, sino un alto Cuerpo consultivo al que vayan las mayores y las mejores capacidades de la Cátedra, del Foro y de la Administración… Se trata de un Cuerpo consultivo muy parecido al que existe actualmente; un Cuerpo consultivo no deliberante, que necesita la Administración en todos los países del mundo para entregarle la consulta de los problemas más substanciales que afecten a la vida de la República. Apoyado en la enmienda de Fernando de los Ríos, no tomada en consideración al decaer todo lo relativo al desaparecido Título VII, y el parecer que había expuesto Ruiz-Funes, pero sobre todo –y aquí comienza a darse cuenta del embrollo- teniendo en cuenta, Sr. Presidente, que existen muchos Sres. Diputados que se ausentaron seguramente creyendo que este Título estaba definitivamente suprimido,… dada la importancia del problema, propone que se someta la cuestión a votación nominal, porque bien vale la pena de ver si la Cámara estima que no existiendo Senado, ni existiendo un gran Consejo Nacional, ni tampoco los Consejos Técnicos, debe permanecer el Consejo de Estado en la forma renovada que nosotros proponemos que exista en la Constitución. La propuesta de Castrillo recibe el apoyo de Ruiz-Funes, que había iniciado el debate de totalidad del Título VII –como hemos visto- defendiendo que la Constitución debe contener una mención del Consejo de Estado. Según aquel, la enmienda de Ayuso no 1110 DOCUMENTOS: 73. 319 comprendía necesariamente la supresión del Consejo de Estado, lo que ratifica otro de los firmantes, Bernardino Valle, de la fracción Federal, que incluso manifiesta su apoyo al voto particular, si es admitido a trámite. Se opone Juan Botella, que había sostenido la enmienda de Ayuso en la creencia de que pedía la supresión de los Consejos Técnicos y también del Consejo de Estado, por lo que se trata de una cuestión prejuzgada, y si ahora la Cámara aceptara esta enmienda se revotaría, si votara en contra de lo que ahora acaba de votar. Ante éstos y otros pareceres encontrados, interviene Fernando de los Ríos, aunque no para defender la mención del Consejo de Estado, sino para justificar, con una minuciosa exposición que incluye el Derecho comparado, la razón por la que los socialistas proponían los Consejos Técnicos, ahora suprimidos. Tras de otras manifestaciones y reiteraciones, el Presidente resume el estado de la cuestión poniendo de manifiesto, ante todo, que estamos, quizá, más acentuadamente que en otros casos, ante el espectáculo, que no es denigrante, ni mucho menos, pero que no es grato, de que no se sepa lo que piensa la Comisión y que ésta discuta más que los Sres. Diputados que no pertenecen a ella, por lo que resuelve que se suspenda la votación de esta enmienda, que en su momento delibere la Comisión y que traiga un dictamen teniendo en cuenta esa enmienda o las sugestiones que aquí se puedan haber hecho. Pero hay más intervenciones proponiendo fórmulas diversas, que hacen exclamar al Presidente que por ese camino no nos vamos a entender y que, como final del debate de ese día 10, ratifica la suspensión del mismo1111. Cuando al día siguiente se reinicia la discusión, hace uso de la palabra Jiménez de Asúa en su condición de Presidente de la Comisión ponente. Antes de proponer una fórmula manifiesta sin rodeos que, cuando he leído el Extracto de la sesión de ayer, no he podido percatarme en toda su intensidad de aquello que desea la Cámara: si lo que desea es que desaparezcan de raíz los Consejos Técnicos; si lo que desea es que los Consejos Técnicos no aparezcan regulados en la Constitución, pero sí enunciados en ella…; si se desea 1111 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República española, sesión celebrada el día 10 de noviembre de 1931, páginas 2221-2228. 320 que haya un Consejo de Estado o un Consejo Económico Nacional. A continuación transmite la idea que ha predominado en el seno de la Comisión, esta mañana, que se traduce en la propuesta de un nuevo artículo, que llevaría el núm. 93 de forma provisional, con el siguiente texto: <Una ley especial regulará la organización, atribuciones y funcionamiento del Consejo de Estado, como supremo órgano consultivo de la República en asuntos de gobierno y administración>1112. La minoría radical socialista presenta al instante una enmienda con el siguiente texto: Una ley especial regulará la organización y funcionamiento de los órganos asesores y de ordenación económica de la Administración, del Gobierno y del Parlamento1113. En nombre de esta fracción, Jerónimo Gomáriz dice que, a juicio de los firmantes, el texto que proponen tiende a armonizar los criterios de la Cámara… el criterio casi unánime de la Cámara, y además recoge el espíritu del discurso de don Fernando de los Ríos. Y resume su posición agregando que no podemos comprender (y nos atrevemos a esperar que la minoría socialista hoy siga creyendo, como ayer, que basta esta afirmación de nuestra enmienda) el porqué de mantener en el texto del dictamen lo del Consejo de Estado; porque, abundando en el criterio expuesto por el Sr. Castrillo, si para nada se va a parecer el Consejo de Estado a ninguno de los Consejos de tipo clásico españoles que conocemos, no comprendemos el empeño de mantener esa denominación. Creemos que basta con consignar, como proponemos en nuestra enmienda, que una ley especial determinará esos organismos, para que se hayan salvado estos dos principios: el que ayer votó la Cámara de la inexistencia de esos organismos en la Constitución y el que todos queremos, progresistas inclusive, de que tales organismos de finalidad técnica tengan realidad y entronque en la legislación nacional. En su respuesta Fernando de los Ríos confiesa que hay un prejuicio, por tal lo entiendo, contra el Consejo de Estado en algunos sectores de la Cámara, y lo encuentro plenamente injustificado. De todos los órganos consultivos que tiene el país, no encuentro uno donde haya un personal más apto para la función que le está encomendada, si bien concluye que si la minoría radical socialista no 1112 Véase: DOCUMENTOS: 73. 1113 Véase: DOCUMENTOS: 73. 321 acepta el insertar estas palabras: “así como el Consejo de Estado”, naturalmente, nosotros votaremos su proposición, pero creemos que es víctima de un prejuicio1114. Si a estas alturas de las largas sesiones parlamentarias sobre este tema alguien creyera, al igual que anunciaba más arriba, que con lo expuesto había finalizado el debate, estaría también ahora equivocado. El Diario de Sesiones consume todavía catorce páginas que reflejan que los enfrentamientos subsisten. Al primer intento del Presidente por que se vote la enmienda radical socialista que sustituiría al artículo 93 propuesto por la Comisión, vuelven a intervenir en sentidos opuestos Castrillo y Gomáriz, y cuando Jiménez de Asúa propone que se voten de manera sucesiva el artículo propuesto y su enmienda, el Presidente no tiene otro remedio que responderle que el Sr. Jiménez de Asúa ha propuesto, en nombre de la Comisión, algo que es muy difícil, si no imposible realizar. Poco después pide la palabra alguien que no había tomado parte en este debate hasta ese momento y que no lo hará tampoco después: Carlos Blanco, al tiempo que Diputado, miembro de la fracción Derecha Liberal Republicana, nombrado en junio anterior Presidente del Consejo de Estado. Comienza diciendo que, por razones que la Cámara comprenderá fácilmente, me proponía no intervenir en este debate; pero lo hago creyendo tener derecho a que se reconozca la buena fe con que procedo en todas las discusiones1115. Sin que sus observaciones susciten comentario y tras de que Gomáriz, por el grupo radical socialista, vuelva a aclarar que su enmienda no impide que en el futuro se cree un Consejo de Estado, el Presidente somete a votación nominal esa enmienda, que queda tomada en consideración por 145 votos a favor y 114 en contra, por lo que se convierte en dictamen y éste en artículo provisionalmente numerado como 931116. 1114 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República española, sesión celebrada el día 11 de noviembre de 1931, páginas 2235-2238. 1115 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República española, sesión celebrada el día 11 de noviembre de 1931, página 2240. 1116 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República española, sesión celebrada el día 11 de noviembre de 1931, páginas 2241-2243. 322 Quedaban por apurar los intentos para mencionar al Consejo de Estado, al final frustrados. Es la Comisión, por boca de Valle, la que a continuación presenta una enmienda que siga al artículo recién aprobado, del siguiente tenor: Entre los organismos a que se refiere el artículo precedente habrá de figurar precisamente el Consejo de Estado como supremo Cuerpo consultivo del Gobierno y de la Administración1117. Se reproduce la discusión sobre si la Cámara había decidido ya que el Consejo de Estado no figurase mencionado en la Constitución, a la vista de la cual Alfonso García Valdecasas, de la Agrupación al Servicio de la República y Secretario de la Comisión parlamentaria, propone una (redacción) que podría ser solución. Aun cuando por la vía de la corrección de estilo, ya que parecían cerradas las de la enmienda y la propuesta de un nuevo artículo, se trataría de decir que entre ellos (los órganos asesores de la enmienda radical socialista, ya convertida en artículo) se crearía un organismo supremo consultivo de la Administración del Estado o de la República, con lo que, como reconoce el proponente, se quita el nombre… El Presidente de la Comisión, Jiménez de Asúa, respaldado por la mayoría de miembros de esa Comisión, propone la nueva redacción, que se colocaría como párrafo segundo del artículo ya aprobado1118: Entre estos organismos figurará un Cuerpo consultivo supremo de la República en asuntos de gobierno y administración, cuya composición, atribuciones y funcionamiento serán regulados por dicha ley. Y es el texto que se aprueba, por simple asentimiento, aunque no sería exceso verbal decir que se hace, sobre todo, por agotamiento1119. 5.3. VICISITUDES Y VALORACIÓN El Cuerpo consultivo supremo de la República no fue regulado en momento alguno, de modo que quien siguió existiendo fue el Consejo de Estado, con la vigencia en lo básico de la Ley de 1904 y 1117 Véase: DOCUMENTOS: 73. 1118 Artículo 93 en la redacción definitiva. Véase: DOCUMENTOS: 72. 1119 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República española, sesión celebrada el día 11 de noviembre de 1931, páginas 2243-2252. 323 su Reglamento de 1906, en lo no reformado por la II República1120. En lo que atañe a la organización, recordamos que un Decreto de 22 de abril de 1931 suprime el Pleno y limita los Consejeros a los permanentes, que presiden cada una de las Secciones, que son las mismas seis de la etapa anterior, pero que pueden ser nombrados sin sujeción a categorías previas ni examen de idoneidad por el mismo Consejo. Las competencias sufren una merma considerable, ya que todas las del Pleno pasan a la Comisión permanente, pero con carácter potestativo, en tanto que otras disposiciones suprimen supuestos de consulta preceptiva. En el seno del propio Consejo de Estado existía la preocupación por intentar una revisión a fondo de la institución, que pusiera al día la ya vieja legislación de 1904-1906 tras de los parches de la Dictadura de Primo de Rivera1121 y las reformas de la II República1122. Cordero, historiador pero en aquellos días uno de los partícipes de tal sentimiento, escribe a este propósito: Como ningún Gobierno abordase el problema de la reorganización del Consejo, se iniciaron dentro de éste estudios sobre el particular. Tales estudios revistieron la simple forma de intercambio de ideas recogidas en notas, pero no articuladas en ningún texto orgánico. Predominó el criterio de integrar el Consejo con juristas más que con políticos; acentuar su intervención competencias, en los textos recursos y reglamentarios problemas y jurídicos otros legales, generales; y descargarlo de pequeños expedientes. Hubo diversos criterios sobre lo contenciosoadministrativo, predominando los contrarios a su vuelta al Consejo1123. Este autor recoge con gran detalle el intento más ambicioso, por lo extenso, debido a Gerardo Abad Conde, a la sazón Presidente del Consejo (enero de 1934 a enero de 1935). Elabora en primer término un proyecto de adaptación de la Ley de 1904 a las modificaciones establecidas por el Decreto de 22 de abril de 1931; 1120 Véase apartado 5.1. anterior. 1121 Véase apartado 4 anterior. 1122 Véase apartado 5.1. anterior 1123 Cordero (1944), páginas 125-126. 324 luego, otro proyecto nuevo de ley orgánica, fuertemente inspirada en la de 1904, con las modificaciones impuestas por el debate constituyente; y más tarde, un extenso proyecto de constitución de un <Consejo Supremo Consultivo de la República> -que no rotulabay que elevó a la Presidencia del Gobierno el 6 de diciembre de 1934, sin que sobre el mismo recayera ninguna resolución1124. Si nos atenemos al testimonio presencial de Cordero, hemos de compartir con él que el Consejo de Estado durante la segunda República supo cumplir su misión con dignidad y competencia. Así lo reconoce un texto, que no puede ser recusado como sospechoso: el preámbulo de la ley de 10 de febrero de 1940; que, en efecto, reconoce que continuó… desempeñando su misión sin apartarse del genuino sentido 1125 confiada de la importantísima función que le estaba . Durante la guerra civil, como ha señalado el Presidente Ledesma, la labor del Consejo de Estado no se interrumpió.., aunque en casi todas las sesiones… los asuntos puestos a despacho fueron, con mínimas excepciones, créditos extraordinarios y suplementos de crédito1126. La Comisión Permanente se reunió de forma regular, con periodicidad en general inferior a la semana, incluso cuando el Consejo, junto con el Gobierno, se traslada a Valencia (17 de noviembre de 1936)1127 y después a Barcelona (26 de noviembre de 1937)1128. 1124 Cordero (1944), páginas 126-129, en las que puede consultarse el detallado resumen que de estos proyectos hace el autor de la obra. 1125 Cordero (1944), página 129. La Ley de 1940 en: DOCUMENTOS: 74. 1126 Ledesma (1992), página 43. 1127 La última sesión celebrada en Madrid lo fue el 6 de noviembre de 1936. En Valencia se celebraron 62 sesiones (incluidas 3 que constan en el Libro de actas reservadas), del 17 de noviembre de 1936 al 30 de octubre de 1937. 1128 En Barcelona se celebraron 59 sesiones (incluidas 5 que constan en el Libro de actas reservadas), del 26 de noviembre de 1937 al 29 de diciembre de 1938. 325 6. NOMBRES Durante este período ostentan la presidencia del Consejo 23 personas1129, algunas de forma repetida. PRESIDENTES DEL CONSEJO DE ESTADO (1904-1939) TITULAR POSESIÓN CESE Ventura García Sancho, marqués de Aguilar de Campoo 21.05.1904 18.12.1904 Joaquín Sánchez de Toca y Calvo 24.12.1904 15.02.1905 Luis Pidal y Mon, II marqués de Pidal 27.02.1905 27.06.1905 1129 Sin contar a Pedro Armasa Ochandorena, que, como indica el cuadro que figura a continuación, fue nombrado pero falleció antes de tomar posesión. En cuanto a Pedro Corominas Muntanya, último Presidente nombrado durante la II República, en la sesión de 2 de abril de 1938 se da cuenta de que se traslada a Francia por enfermedad, si bien el Consejo celebró reuniones hasta, al menos, el 29 de diciembre de ese mismo año (véase nota 212). 326 Alejandro Groizard y Gómez de la Serna 27.06.1905 07.01.1907 Luis Pidal y Mon, II marqués de Pidal 01.02.1907 27.10.1909 Alejandro Groizard y Gómez de la Serna 17.11.1909 23.02.1910 Pío Gullón Iglesias 28.02.1910 12.06.1913 Juan Navarro Reverter 16.06.1913 07.11.1913 Fermín de Lasala y Collado, duque consorte de Mandas 20.11.1913 20.12.1915 Eduardo Cobián y Roffignac 18.12.1915 17.06.1917 Fermín de Lasala y Collado, duque consorte de Mandas 22.06.1917 14.11.1917 Vicente Santamaría de Paredes, I conde de Santamaría de Paredes 19.11.1917 09.01.1919 Joaquín Ruiz Jiménez 13.01.1919 23.04.1919 Guillermo Joaquín Osma y Scull 01.05.1919 25.08.1919 Rafael Andrade Navarrete 23.08.1919 10.10.1922 Manuel Villanueva Gómez 15.12.1922 03.04.1923 Fernando Merino Villarino, conde consorte de Sagasta 13.04.1923 21.09.1923 Carlos María Cortezo y Prieto de Orcha 26.03.1925 23.04.1931 José Manuel Pedregal Sánchez-Calvo 29.04.1931 26.06.1931 Carlos Blanco Pérez 04.07.1931 24.02.1933 Gabriel Martínez de Aragón y Urbistondo 19.03.1933 27.09.1933 Pedro Armasa Ochandorena 26.09.1933 Nombramiento. Falleció antes de tomar posesión Juan José Rocha García 01.11.1933 23.01.1934 Gerardo Abad Conde 25.01.1934 23.01.1935 Ricardo Samper Ibáñez 20.02.1935 24.02.1936 Francisco José Barnés Salinas 25.02.1936 13.05.1936 Pedro Corominas Muntanya 11.06.1936 02.04.1938 327 La selección de tres nombres, como he hecho en los anteriores capítulos, que destaquen por su especial significación para el Consejo de Estado durante el período a que corresponde el actual, tendría que elevarse a seis, tres por cada una de las dos etapas que se caracterizan a nuestros efectos por ocuparse de manera intensa del Consejo de Estado, mientras que en la tercera (1923-1930) no existe ni modificación legislativa de alcance tan general ni, sobre todo, protagonismo gubernamental o debate parlamentario que dé pie a seleccionar a algunos de los participantes. Por el contrario, en las otras dos etapas se producen debates de importancia, aunque con contenido distinto, y cabe una selección en los términos que paso a exponer. 6.1. DEBATE PARLAMENTARIO DE LA LEY ORGÁNICA DE 1904 Según ya he expuesto, el proyecto de Ley Orgánica del Consejo de Estado que el gobierno de Francisco Silvela1130 presenta ante el Senado el 8 de junio de 1903 es objeto de modificaciones sustanciales en las Cámaras legislativas1131, pero en mayor medida durante la elaboración de los sucesivos proyectos por las Comisiones, tanto del Senado como del Congreso de los Diputados, que en las sesiones plenarias, si bien en las del Congreso se producen enmiendas y debates posteriores de mayor extensión y calado que en las del Senado. En este último es la Comisión, por tanto, y de forma muy destacada su Presidente, Ventura García Sancho e Ibarrondo, marqués de Aguilar de Campoo1132, quien tiene un mayor protagonismo, que merece ser destacado ahora. En el Congreso de los Diputados la participación en los debates del Pleno es menos 1130 La participación de Silvela en este texto no fue mucho más allá de su presentación al Senado, ya que muy poco después (18 de julio) dimitiría y abandonaría su carrera política. Francisco Silvela ya se había significado en la etapa precedente, como ponen de relieve los datos biográficos que incluyo al final del capítulo anterior (apartado 5.10.). 1131 Véase apartado 3.2. anterior. 1132 Los siete miembros de esta Comisión se enumeran en el apartado 3.2. anterior. 328 relevante por lo que respecta a los miembros de la Comisión1133, si bien sobresale la de Ramón Fernández Hontoria, conde de Torreánaz, y, entre los Diputados que no formaron parte de la Comisión, me parece justificado elegir a Demetrio Alonso Castrillo. - MARQUÉS DE AGUILAR DE CAMPOO Ventura García Sancho e Ibarrondo, marqués de Aguilar de Campoo y Conde de Consuegra (México D.F., México, 1837 – Madrid, 1914), ingeniero industrial, político de adscripción conservadora, procedente de la Unión Liberal de O´Donnell y que después fue miembro del Partido Conservador. Inició su actividad política como Diputado, puesto que desempeñó en representación de las provincias de Murcia (1863), Burgos (1876) y Madrid (1881). A continuación fue Senador electo (1886 y 1889, también por Madrid), vitalicio (1891) y por derecho propio al haber ocupado el cargo de Presidente del Consejo de Estado más de dos años a la fecha (1905). Fue alcalde de Madrid (1899-1900) y ministro de Estado (1900, 1901, 1904 y 1905). Presidente del Consejo de Estado en dos ocasiones (1902-1904 y 1904, a la entrada en vigor de la Ley Orgánica de ese año) y Consejero de Estado por la lista de ex Ministros (19051134). Tal y como indico en páginas anteriores1135, presidió la Comisión del Senado que estudió y dictaminó el proyecto de Ley Orgánica que luego sería la de 1904. Al final del proceso legislativo presidiría igualmente la Comisión Mixta Congreso-Senado encargada de conciliar los dos textos, aprobados uno por cada Cámara. Si bien en el Pleno del Senado el proyecto tuvo pocas discusiones, hubo una, larga y tensa, al principio, por la que Danvila pedía que a los Consejeros ex-Ministros se les fijara sueldo en lugar de dietas1136. Su oponente es precisamente el marqués de Aguilar de Campoo y la 1133 Los siete miembros de esta Comisión se enumeran en el apartado 3.2. anterior. 1134 Probablemente, hasta su fallecimiento. 1135 Véase apartado 3.2. 1136 Véase apartado 3.2. anterior. 329 polémica se extiende a interesantes consideraciones sobre el Consejo de Estado que ocupan varias páginas del Diario de Sesiones1137. - CONDE DE TORREÁNAZ1138 Ramón Fernández Hontoria y García de la Hoz, segundo conde de Torreánaz (Puerto Príncipe, Cuba, 1853 – ?), jurista, miembro del Partido Conservador y adscrito luego al Círculo Silvelista. Inició su actividad política como Diputado, siempre en representación de la provincia de Santander (1884, 1891, 1896, 1899 –por excepción, representó a la de Toledo-, 1901, 1903 y 1905), pasando después a ser Senador vitalicio (1907), si bien se apartó entonces de toda actividad política. Con anterioridad había desempeñado los puestos de Subsecretario de Gobernación (1900 y 1902-1903) y de la Presidencia del Consejo de Ministros (19031905). Fue miembro de la Comisión del Congreso de los Diputados que dictaminó el proyecto de la Ley Orgánica que luego sería la de 1904. En calidad de tal fue el miembro más activo en la discusión de las enmiendas, que tuvo lugar durante la larga sesión de 22 de febrero de 1904, aceptando unas (Conde de Romanones, antes mencionada1139; Alonso Castrillo, a que hago referencia a propósito de éste1140; Jorro Miranda y Garnica1141, y Vignote1142) y rechazando 1137 Diario de las sesiones de Cortes, Senado, número 80, de 21 de noviembre de 1903, páginas 1425-1437. 1138 No hay que confundirle con su tío, Luis María de la Torre y de la Hoz (18271901), a quien Alfonso XII concedió el condado en 1875, que su sobrino heredó. Al igual que éste, fue primero Diputado (1858, 1863, 1864, 1865 y 1876) y después Senador vitalicio (1877, hasta su fallecimiento). Asimismo, fue Ministro de Gracia y Justicia (1899-1900) y Consejero de Estado (1879-1881, 1884-1886). Conocido también por su obra Los Consejos del Rey en la Edad Media, 2 tomos, Empresa y Fundición de M. Tello, Madrid, 1890. 1139 Véase apartado 3.2. Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, número 126, de 22 de febrero de 1904, páginas 3911-3912. 1140 Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, número 126, de 22 de febrero de 1904, páginas 3912-3913. 1141 Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, número 126, de 22 de febrero de 1904, página 3913. 330 otras (Pi y Arsuaga, con cuyo motivo tiene lugar un interesante debate1143; Azcárate, con quien discute varios puntos del artículo 26 del proyecto1144; otra de Alonso Castrillo1145 y, en fin, Molleda1146). - DEMETRIO ALONSO CASTRILLO Demetrio Alonso Castrillo (Valderas, León, 1841 – Madrid, 1916), jurista, miembro del Partido Liberal muy ligado a Canalejas, fue primero Diputado, representando siempre a la provincia de León (1881, 1886, 1891, 1893, 1896, 1898, 1899, 1901, 1903 y 1905), luego Senador vitalicio (1905-1907). Ministro de la Gobernación interino (1894) y titular (1911). Ministro del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo (1899-1904) y Consejero Permanente de Estado (1897-1899 y 1914-1916). En los debates en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre el proyecto de la que después sería Ley Orgánica de 1904 destacó por una brillante intervención crítica que no ocultaba una apasionada defensa de la institución1147. Además, defendió dos enmiendas al proyecto, una de las cuales, referente a la aprobación del Reglamento y al plazo de entrada en vigor, fue aprobada con modificaciones, según manifestó en la sesión de debate, en nombre de la Comisión, el marqués de Torreánaz1148. 1142 Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, número 126, de 22 de febrero de 1904, página 3921. 1143 Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, número 126, de 22 de febrero de 1904, páginas 3906-3908. 1144 Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, número 126, de 22 de febrero de 1904, página 3912. 1145 Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, número 126, de 22 de febrero de 1904, página 3913. 1146 Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, número 126, de 22 de febrero de 1904, página 3921. 1147 Véase apartado 3.2. El texto íntegro de su intervención en: Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, número 125, de 13 de febrero de 1904, páginas 3881-3886. 1148 Véase apartado 3.2. 331 6.2. DEBATE PARLAMENTARIO SOBRE LA INCLUSIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO EN EL PROYECTO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1931 Como quedó dicho con anterioridad, en el anteproyecto de la que luego sería Constitución de 1931 figura un artículo 103 dedicado al Consejo de Estado, al que se le atribuye una doble función: órgano jurisdiccional administrativo y órgano supremo del Estado. El precepto es muy discutido y la Comisión de las Cortes que elabora el proyecto de Constitución en sede parlamentaria asume por entero, en sustitución de aquel precepto, una enmienda de Matilde Huici, socialista, creando un título VII denominado Consejos Técnicos, que comprendía los entonces artículos 92 a 94. Esta inclusión origina uno de los muchos largos debates en el Pleno y seguramente uno de los más enrevesados1149. En esos largos debates tiene siempre gran protagonismo Luis Jiménez de Asúa, Presidente de la Comisión parlamentaria que prepara el proyecto, pero aun cuando lo tiene también en lo que respecta al extenso debate sobre la mención o no del Consejo de Estado en el texto constitucional, hay que destacar a otros tres parlamentarios, por cuanto son quienes abogan de modo más claro a favor de esa inclusión. Son éstos dos de los miembros de aquella Comisión, Mariano Ruiz-Funes y Juan Castrillo, así como Fernando de los Ríos, que actúa como Diputado del grupo socialista, aunque a la sazón fuera también Ministro de Justicia1150. Entre los tres y a pesar de las diferencias ideológicas, se produce una conexión en aquel propósito que justifica que sus nombres se destaquen ahora, junto con anterioridad una 1151 nota biográfica. Aparte de lo expuesto con , merece la pena reproducir aquí un pasaje de una de Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, número 126, de 22 de febrero de 1904, páginas 3912-3913. 1149 Véase apartado 5.2. anterior. 1150 La diferenciación entre esos dos papeles la hace bien De los Ríos, aunque el Presidente, Besteiro, y con él el Diario de Sesiones adjudiquen una intervención al Ministro de Justicia cuando en realidad aquel habla en nombre del grupo socialista. Véase: Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República española, sesión celebrada el día 11 de noviembre de 1931, página 2237. 1151 Véase apartado 5.2. anterior. 332 las intervenciones de Castrillo en la que aparecen con claridad las afinidades en este punto de aquel con Ruiz-Funes y De los Ríos1152: - MARIANO RUIZ-FUNES GARCÍA Mariano Ruiz-Funes García (Murcia, 1889 – México D.F., México, 1953), jurista, profesor, especialista en Derecho penal, político miembro de Acción Republicana, el partido de Manuel Azaña, y, a partir de 1934, de Izquierda Republicana, fundado también por Azaña. Diputado por la provincia de Murcia (1931) y por la de Vizcaya (1936). Ministro de Agricultura (1936, varios Gobiernos), de Industria y Comercio interino (1936) y de Justicia (1936). Miembro de la Comisión de las Cortes que elaboró el proyecto de Constitución (1931). 1152 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República española, sesión celebrada el día 10 de noviembre de 1931, página 2221. 333 - JUAN CASTRILLO SANTOS – Juan Castrillo Santos (¿ ?1153), notario, miembro de Derecha Liberal Republicana, promovida por Alcalá Zamora y Miguel Maura, luego del Partido Progresista, que encabezaba el primero de ellos. Diputado por la provincia de León (1931-1933). Miembro de la Comisión de las Cortes que elaboró el proyecto de Constitución (1931). - FERNANDO DE LOS RÍOS URRUTI – Fernando de los Ríos Urruti (Ronda, Málaga, 1879 – Nueva York, Estados Unidos, 1949), catedrático de Teoría Política, ideólogo y miembro del Partido Socialista Obrero Español a partir de 1918. Diputado por Granada (1919), Madrid (1923), representante de Actividades de la Vida Nacional en la Asamblea Nacional (1927, a cuyo puesto renunció a los diecinueve días), nuevamente Diputado por Granada (1931, 1933, 1936). Ministro de Justicia (1931), de Instrucción Pública y Bellas Artes (1931-1933), y de Estado (1933). 1153 A pesar de haber investigado en muy diversos lugares, no he conseguido las fechas de nacimiento y fallecimiento. Tampoco lo consiguió, aun en contacto con familiares más directos, Álvaro Alonso-Castrillo, marqués de Casa Pizarro, Letrado del Consejo de Estado, sobrino nieto del biografiado, a quien solicité auxilio en este punto. 334 BIBLIOGRAFIA BÁSICA CONSULTADA* Cordero Torres, José María: El Consejo de Estado. Su trayectoria y perspectivas en España Juliá Díaz, Santos: La Constitución de 1931 Martínez Cuadrado, Miguel: La burguesía conservadora (1874-1931) Ramírez Jiménez, Manuel: La Segunda República setenta años después Tamames, Ramón: La República. La Era de Franco Tuñón de Lara, Manuel: La España del siglo XX Vicéns i Vives, Jaume (director): Historia de España y América social y económica * Las referencias bibliográficas completas pueden consultarse al final de esta obra en: BIBLIOGRAFÍA. 335 CAPÍTULO VII: EL CONSEJO DE ESTADO ENTRE 1940 Y 1980 1. MARCO POLÍTICO Y SOCIAL: DE LA DICTADURA DE FRANCO A LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA El período que transcurre entre 1940 y 1980 tiene un carácter muy definido, aparte de resultar cercano todavía para ese 12% de españoles que rebasamos hoy los sesenta y cinco años de edad. Desde el punto de vista social acontece uno de los mayores cambios de nuestra historia, caracterizado, entre otros aspectos, por la modernización progresiva a partir de los años sesenta que se produce en la práctica totalidad de los ámbitos económicos y de relación social, la prevalencia ya definitiva de la clase media, profesional y obrera, la reconexión de España con Europa y con la cultura occidental en general, que se inicia también en aquellos años. Todo ese conjunto de características, que apenas he esbozado, permite explicar el proceso de transición política que se desarrolla a la muerte del general Franco (1975), un proceso que es tanto consecuencia de la posición sostenida de modo unánime por las fuerzas políticas cuanto de la madurez social del pueblo español, en el que la apertura más allá de las fronteras había despertado deseos de democratización en todos los órdenes. El acotamiento temporal del presente capítulo guarda otra vez relación total con el acontecer del Consejo de Estado. Es en 1940, en la etapa inicial del régimen franquista, cuando una Ley de 10 de febrero lo restablece, sin que formalmente estuviera suprimido; y es en julio de 1980 cuando se aprueba la hoy vigente Ley Orgánica, que, como otras muchas disposiciones básicas, lo hace a raíz de la Constitución de diciembre de 1978. Hay que agregar a este propósito que en este largo período, de cuarenta años, no tienen lugar acontecimientos o regulaciones de especial trascendencia para la institución, si se descartan en sus comienzos la Ley Orgánica de noviembre de 1944 y su Reglamento del año siguiente, que examinaremos con la atención que merecen. Al igual que viene 336 sucediendo desde más o menos un siglo atrás, con el nacimiento del Consejo Real (1845), el Consejo de Estado ha dejado de ser lo que fue en buena parte de las épocas anteriores: una pieza importante en la configuración y el equilibrio de las instituciones políticas principales. Lo cual no empece, antes bien influye en que esta institución haya ido ganando en autoridad moral (auctoritas) al tiempo que se depuraba de implicaciones políticas que en no pocos casos comprometían su libertad de criterio. El proceso político del período que examinamos se divide con facilidad en dos fases, de muy desigual duración temporal: el largo régimen del gobierno del general Franco (1939-1975) y el restablecimiento de un nuevo régimen democrático (1975-1980), cuya consolidación y desarrollo continuarán durante los años siguientes. 1.1. RÉGIMEN DICTATORIAL DEL GENERAL FRANCO (1939–1975) El 24 de julio de 1936, a sólo seis días de la sublevación militar contra el Gobierno de la II República, se constituye en Burgos la Junta de Defensa Nacional, presidida por el general Miguel Cabanellas, el de mayor antigüedad de los alzados, que asume de manera colegiada todos los poderes del Estado. El Decreto 138, de la Junta de Defensa Nacional, fechado el 29 de septiembre, nombra al general Francisco Franco jefe del Estado Español… quien asumirá todos los poderes del Nuevo Estado. Éste, por Ley de 1 de octubre, establece la Junta Técnica del Estado, un esbozo de Gobierno, si bien su función es de carácter consultivo, sometiendo sus dictámenes a la aprobación del Jefe del Estado1154. A dicha Junta le sustituye el primer Gobierno así denominado, tan pronto la Ley de 30 de enero de 1938 crea los Ministerios y estructura la Administración del Estado. La Presidencia… del Gobierno de la Nación… queda vinculada al Jefe del Estado1155… que asumió todos los Poderes por virtud del Decreto de la Junta de Defensa Nacional de 29 de septiembre de 1936… y a él 1154 Artículo segundo. 1155 Artículo 16º. 337 corresponde la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general1156… que adoptarán la forma de leyes cuando afecten a la estructura orgánica del Estado o constituyan las normas principales del ordenamiento jurídico del país, y Decretos en los demás casos1157. Acabada la guerra interna e iniciada, por el contrario, la Segunda Guerra Mundial, Franco remodela casi por completo el Gobierno el 9 de agosto de 1939, buscando reforzar la posición de España como país neutral. La estructura dictatorial de los primeros años se va transformando, en buena medida a tenor de lo que imponen las exigencias internacionales, pero a veces también las fuerzas internas. Exponente de ello son las Leyes Fundamentales, de carácter paraconstitucional, a las que me refiero más adelante1158. 1.2. RESTABLECIMIENTO DEL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO (A PARTIR DE 1975) El general Franco fallece el 20 de noviembre de 1975 y dos días después toma posesión de la jefatura del Estado, proclamado a título de Rey, Juan Carlos I, de acuerdo con las previsiones establecidas en la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947) y en la designación de aquel como sucesor por la Ley 62/1969, de 22 de julio. La por todos denominada transición a un régimen democrático se inicia a partir de la propia legislación del franquismo. Aceptando que las Leyes Fundamentales sólo podrían ser derogadas por otras de ese rango y por el mismo procedimiento (acuerdo de las Cortes y referéndum de la nación)1159, el 4 de enero de 1977 se promulga con ese carácter la Ley de Reforma Política, que avanza sin embargo 1156 Artículo 17º, párrafo primero. 1157 Artículo 17º, párrafo segundo. 1158 Véase apartado 2.1. 1159 Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, artículo 10º, párrafo segundo. Véase apartado 2.3. posterior. 338 algunos de los pilares del régimen democrático dentro de los cánones más ortodoxos del mismo; régimen que establecerá de modo pleno, menos de dos años después, una nueva Constitución: alusión expresa a la democracia y a la voluntad soberana del pueblo1160, atribución a las Cortes de la potestad de aprobar las leyes y al Rey de sancionarlas y promulgarlas1161, bicameralismo (Congreso de los Diputados y Senado)1162 con miembros electos por sufragio universal, directo y secreto de los españoles mayores de edad1163, procedimiento para la reforma constitucional, que permitiría elaborar una nueva Constitución1164. A propuesta en terna del Consejo del Reino, como estipulaba la Ley Orgánica del Estado de 19671165, el rey designa Presidente del Gobierno a Adolfo Suárez el 3 de julio de 1976. El Gobierno que forma inicia de inmediato las reformas políticas y legales básicas que permitan convocar elecciones generales y elaborar por las Cortes resultantes un proyecto de Constitución. La ruptura del marco legal del franquismo y las bases del nuevo régimen democrático se establecen en menos de un año, en los supuestos más importantes mediante Decretos-Leyes, legislación motorizada (Carl Schmitt), sin que las Cortes, que son todavía las de la época de Franco, pongan reparo; antes bien, contribuyen a su aprobación. Una enumeración, no completa, de las medidas principales sería ésta: amnistía aplicable a delitos y faltas de motivación política o de opinión, restablecimiento de las Juntas Generales del País Vasco y creación del Consell General de Catalunya, cuya única misión (será) elaborar... un anteproyecto de Estatuto de Cataluña, derogación del sindicalismo vertical y supresión de la sindicación obligatoria, supresión del Movimiento Nacional, reforma de la Ley de Asociaciones Políticas, que permitirá, como efecto principal, la legalización del Partido Comunista de España, 1160 Artículo primero.Uno, párrafo primero. 1161 Artículo primero.Dos. 1162 Artículo segundo.Uno. 1163 Artículo segundo.Dos. 1164 Artículo tercero. 1165 Artículo catorce.I. 339 derogación de la censura previa de la Ley de Prensa, supresión del Tribunal de Orden Público, etc. Por Decreto de 15 de abril de 1977 se convocan elecciones generales, que tienen lugar el 15 de junio siguiente. Si bien la obra de establecimiento o reconstrucción, según los casos, de un régimen democrático continúa con el Gobierno que resulta de las elecciones de 1977, y es en cierto modo una tarea constante, la obra principal, ya que preside todo el entramado institucional, es la Constitución de 1978, cuya preparación iniciaron las Cortes a poco de establecidas. 2. MARCO CONSTITUCIONAL En el espacio temporal que comprende este período se aprueba una sola Constitución que merezca propiamente el nombre, la de 1978, pero durante la larga etapa del franquismo, en concreto durante veintinueve años (1938–1967), tiene lugar un proceso paraconstitucional representado por la aprobación de siete Leyes Fundamentales. Analizamos uno y otro procesos para dejar construido el marco constitucional de esta etapa. 2.1. LEYES FUNDAMENTALES DEL FRANQUISMO Según antes apunté1166, la estructura dictatorial de los primeros años del franquismo comienza a ser transformada con una serie de leyes básicas, a las que, con posterioridad a cuatro de ellas, la quinta de las mismas, la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947, da el calificativo formal de fundamentales. Todas ellas responden a momentos cualificados de la evolución del régimen franquista, las más de las veces por acontecimientos internacionales, pero en ocasiones por presiones de las fuerzas internas. Observadas en su conjunto, ofrecen una imagen cuasiconstitucional, a pesar de su carácter autoritario, ya que unas comprenden aspectos declarativos y otras institucionales y orgánicos, y en su conjunto, aun 1166 Véase apartado 1.1. anterior. 340 con divergencias notables, incluyen lo que es habitual en el contenido de las Constituciones. Los textos declarativos son tres. El primero lo promulga Franco en plena contienda bélica, el Fuero del Trabajo, el 9 de marzo de 1938. Es un texto fuertemente influido por la Carta del Lavoro (1927) del fascismo italiano. A lo largo de dieciséis declaraciones sienta las bases de la legislación social posterior del régimen. Siete años más tarde y cuando el final de la II Guerra Mundial exigía planteamientos más democráticos, el Fuero de los Españoles es promulgado por Franco el 17 de julio de 1945, de conformidad en un todo con la propuesta… formulada por las Cortes Españolas. Comprende a lo largo de treinta y seis artículos una proclamación de principios, derechos y obligaciones de los españoles, que remozan en buena parte, aunque sigan inspirándose en ellas, las declaraciones del Fuero del Trabajo y de los veintisiete Puntos Programáticos de FET y de las JONS, aprobados en octubre de 1934 y asumidos, por Decreto de 23 de agosto de 1937 (aunque éste habla, por error, de veintiséis puntos), por el partido único establecido por el Decreto de Unificación, de 19 de abril anterior. Por último y coincidiendo con una coyuntura de luchas internas, el general Franco decide promulgar la Ley de Principios del Movimiento Nacional el 17 de mayo de 1958, que no es objeto de deliberación de las Cortes, sino que éstas la aprueban por aclamación a su simple lectura. Esta singular ley puramente programática, que no tuvo ninguna consecuencia práctica, puede considerarse como una compensación a la Falange por la entrada en el gobierno del grupo tecnocrático del Opus1167. Desde la perspectiva orgánica, la primera Ley Fundamental que se aprueba es la Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942, a modo de órgano con funciones legislativas, si bien queda claro desde el preámbulo que significará, a la vez que eficaz instrumento de colaboración en aquella función (se refiere a la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general, que continuará en la Jefatura del Estado), principio de autolimitación para una institución más sistemática del Poder. Las Cortes, que a pesar de retomar una denominación histórica española, se inspiran en gran 1167 Tamames (1973), página 489. 341 parte en la Legge sulla Camera dei fasci e delle corporazioni, ley fascista italiana de 1939, están formadas por Procuradores, de los que son natos, entre otros, los Ministros y los Consejeros Nacionales de FET y de las JONS. Junto a ellos se establece una representación de índole corporativa, formada, de manera principal, por los representantes de los Sindicatos Nacionales y los municipios. La Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, preparada con vistas a una futura integración de España en la Comunidad Económica Europea, modifica varias de las anteriores Leyes Fundamentales para depurar vestigios totalitarios y, en este punto, reconoce ya a las Cortes la potestad de elaboración y aprobación de las Leyes, sin perjuicio de la sanción que corresponde al Jefe del Estado1168, y crea el grupo de los representantes de la Familia, a razón de dos por provincia, elegidos sobre una base electoral amplia aunque todavía limitada1169. Cinco años más tarde, una nueva Ley Fundamental, quinta en el orden, la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, promulgada el 26 de julio de 1947, define a España como unidad política, Estado católico, social y representativo, que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino1170; reitera el carácter vitalicio de la Jefatura del Estado, que corresponde al Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde1171, y, en respuesta a las pretensiones de don Juan de Borbón, aspirante principal a la Corona, otorga a aquel, en cualquier momento, la facultad de proponer a las Cortes la persona que estime deba ser llamada en su día a sucederle, a título de Rey o de Regente, e incluso la eventual revocación del propuesto1172. A las seis Leyes Fundamentales referidas ha de añadirse la Ley de Referéndum, de 22 de octubre de 1945, de carácter instrumental como indica su propia denominación. 1168 Artículo 1. 1169 Artículo 2.I.f). 1170 Artículo 1. 1171 Artículo 2. 1172 Artículo 6. 342 Como ya he referido, la <octava> Ley Fundamental, la Ley de Reforma Política, lleva a cabo en enero de 1977 el desmontaje del complejo institucional y legal del franquismo para sentar las bases de un régimen democrático1173. 2.2. CONSTITUCIÓN DE 1978 Se la ha llamado, con razón, la Constitución del consenso o de la concordia. Adolfo Suárez, Presidente del Gobierno, al exponer el proyecto de Ley de Reforma Política, formula lo que era ya un firme deseo de todas las fuerzas políticas concurrentes: Podíamos sentir –dice- la tentación de elaborar una Constitución completa y definitiva reguladora de todos los aspectos de la vida política. Hemos preferido, sin embargo, dar paso a la legitimidad real de los grupos y partidos por medio del voto1174. De acuerdo con ello, el 2 de agosto de 1977 se inicia el camino para elaborar una nueva Constitución con el nombramiento de siete ponentes y el texto, tras una larga andadura, se aprueba por las dos Cámaras el 31 de octubre de 1978 y en referéndum el 6 de diciembre y se sanciona por el Rey el 27 siguiente. Como otro ejemplo de las que llama Constituciones pactadas (junto a las de 1837 y 1876), pone Martínez Cuadrado a esta Constitución, señalando que las fuerzas políticas primero actuantes con anterioridad a 1975, posteriormente elegidas a través de representantes en las Cortes de 1977, optaron prudentemente por una transacción política de significación histórica en lugar de dejarse empujar hacia confrontaciones secundarias sobre cuestiones electoralistas... El texto constitucional que ha sido adoptado lo fue en virtud de un pacto parlamentario reflejo de las fuerzas políticas que a su vez representaban, por mayoría cualificadísima, casi aplastante, el arco real del país. Y agrega: Estaríamos tentados de considerar a esta transacción política no solamente como una transacción histórica concreta del año 1978 (lo que vino a llamarse <consenso>)… 1173 Véase apartado 1.2. anterior. 1174 Intervención en Radiotelevisión Española el 10 de septiembre de 1976. 343 Podemos pensar además que se ha tratado de una aceptación y modernización de tradiciones políticas y jurídicas del pasado, reflejos de las luchas de generaciones que se han sucedido desde 1808 para llegar a un régimen político capaz de mantener e innovar en el <justo medio>… En definitiva, de un nuevo doctrinarismo o equilibrio que habría de ser al mismo tiempo ideológico, político, jurídico e institucional…; doctrinarismo que ha adquirido derecho de ciudad en nuestro constitucionalismo pactado en 1978 y del que depende en definitiva la vigencia histórica del modelo en el futuro1175. La Constitución de 1978 es el segundo texto más largo de nuestra historia, tras de la de 1808, lo que hace decir al autor ya citado que se parece por ello más bien a las Constituciones-programa que a los Pactos constitucionales de amplio consenso1176. Los numerosos estudios sobre ella han puesto de manifiesto, entre otras cosas, la extensión desusada de su Título I, que regula los Derechos y deberes fundamentales1177, así como la novedad importante que significa el Título VIII, relativo a la Organización territorial del Estado1178, que parte del reconocimiento en el artículo 2, de las nacionalidades y regiones, yendo más allá de los principios federalistas del proyecto de Constitución de 1873 y los regionalistas de la Constitución de 1931. Por lo demás y dejando al margen numerosos aspectos concretos, se trata de un texto de corte clásico, que sigue el esquema ya consolidado de parte dogmática y parte institucional, con los tres poderes del Estado, opción bicameral, creación de un Tribunal Constitucional y, no en último lugar, reconocimiento expreso del Consejo de Estado1179, cosa que con anterioridad sólo habían llevado 1175 Martínez Cuadrado (1981), páginas 24-25. 1176 Martínez Cuadrado (1981), página 26. 1177 Artículos 10 a 55. 1178 Artículos 137 a 158. 1179 Artículo 107. La constitucionalización del Consejo de Estado en el texto vigente la abordaré en profundidad en el capítulo siguiente, ya que forma parte del escenario actual y es el fundamento en que se sostiene la Ley de 1980 (véase apartado 2 de aquel). 344 a cabo la Constitución de 18121180, la fugaz Acta Adicional de 1856 a la Constitución de 18451181 y el proyecto de 18561182. Un análisis más a fondo ha resaltado su difícil equilibrio para ofrecer un marco apto para las diversas y aun encontradas opciones políticas. Miguel Herrero de Miñón, uno de los ponentes de su texto, ha calificado esta Constitución como reactiva, epicena, elástica, abierta, integradora y <principial>1183. A propósito de lo que el autor califica de elasticidad, aclara que la tantas veces denunciada ambigüedad de la Constitución de 1978 la dotó de una extraordinaria elasticidad que compensa su notable rigidez. En efecto, la Constitución difícilmente reformable, esto es rígida y no flexible, es elástica en el sentido que, desde Rossi, tiene este término en la Teoría de la Constitución. Esto es, capaz de dar cobijo a opciones políticas muy diferentes. Como ha señalado el Tribunal Constitucional, tan acorde con la norma fundamental es una legislación abortista como antiabortista, una u otra manera de organizar la enseñanza, de limitar el derecho de propiedad o de intervenir en el mercado. Los derechos cuya configuración se deja en manos del legislador, por mucho que éste haya de respetar su contenido esencial (art. 53.1), terminan siendo, en la práctica, garantías institucionales. Pero otro tanto ocurre a la hora de articular las potestades autonómicas con las estatales o de elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y agrega: … semejante versatilidad ha resultado, en la práctica, un factor de compensación de la tendencia española a confundir discrepancia política con inconstitucionalidad. A la vista de la proclividad de todos los partidos de la oposición a recurrir ante el Tribunal Constitucional, como si de una tercera Cámara se tratase, las leyes más polémicas aprobadas por la mayoría, cabe temer lo que hubiera sido una Constitución, por unívoca, menos elástica. De cauce 1180 Véanse apartados 7 y 8 del capítulo II. 1181 Véase apartado 4.7. del capítulo IV. 1182 Véase apartado 2.4. del capítulo IV. 1183 Herrero (2003), páginas 45 a 60. 345 del proceso político la Constitución se hubiera convertido en dique; de políticamente útil en políticamente inviable1184. Desde la perspectiva jurídico-normativa, Díez-Picazo ha sostenido que esta Constitución tiene un carácter plenamente vinculante: La Constitución española de 1978 es… una constitución… supralegal… Una constitución, como es sabido, se dice supralegal cuando sus disposiciones prevalecen sobre las leyes y las demás normas jurídicas del ordenamiento; es decir, una constitución supralegal es una constitución efectivamente suprema. La supralegalidad de la Constitución española de 1978 viene asegurada por la previsión de un Tribunal Constitucional… El mero hecho de que exista el Tribunal Constitucional hace que la Constitución española no pueda ser vista como un documento prevalentemente políticoprogramático, según era usual en el constitucionalismo europeo anterior a 19451185. 3. RESTABLECIMIENTO DEL CONSEJO DE ESTADO. LEY DE 10 DE FEBRERO DE 1940 Como resultado de la guerra, el Consejo de Estado había quedado prácticamente destruido, físicamente su sede tradicional en el Palacio de los Consejos de la calle Mayor de Madrid, y en cuanto a su componente personal, toda vez que tanto los Consejeros como los Letrados se encontraban dispersos después de las últimas actividades que se habían ejercido, de manera muy ocasional, en Valencia y Barcelona en los meses finales del Gobierno de la República. De manera gráfica, Cordero escribe que, advenida la guerra, el funcionamiento del Consejo se paralizó; no en balde es una de las instituciones que precisan para desenvolverse un mínimum de <normalidad> en la vida pública y un régimen de Derecho como criterio del Estado… En la zona nacionalista de la Junta de Defensa Nacional, luego la Junta Técnica y el Gobierno Nacional de Franco1186, 1184 Herrero (203), página 52. 1185 Díez-Picazo (2008), páginas 62-63. 1186 Julio y octubre de 1936 y enero de 1938, respectivamente. 346 el Consejo no se constituyó ni fué supreso; en la sumaria organización del Estado, hecha pensando en la guerra, no había un lugar adecuado para nuestra Institución. Al encontrarse las autoridades con la exigencia de su dictamen se promulgaron diversas disposiciones –indultos, prisiones, etc.- que lo suprimían o hacían facultativo. La Ley de Contabilidad y otros preceptos, fuente de su dictamen, estaban en suspenso1187. Durante el largo período, que transcurre, salvo los últimos cinco años, bajo el régimen franquista, el Consejo de Estado es objeto de tres disposiciones básicas: una ley que lo restablece en 1940, una nueva ley orgánica en 1944 y el reglamento de ésta en 1945. Ha de añadirse la mención y definición que del mismo hace la Ley Orgánica (Fundamental) del Estado, de 10 de enero de 1967, a que me refiero más adelante1188. No se perdió la conciencia de su existencia latente –sigue diciendo Cordero-; así al aprobar la propuesta de las últimas oposiciones a letrados1189, al regular los pases ferroviarios, la composición del Consejo Nacional, bien que en algún caso se añadiera a su mención: <u organismo que lo sustituya>. Llegó la paz, pero la normalización de la máquina del Estado fué más lenta. La <facilidad administrativa> se había introducido como norma del expedienteo y no era sencillo reemplazarla. Además el Consejo planteaba cuestiones que rozaban con la estructura del Estado, todavía no acabada de definir y desde luego profundamente revolucionada. Las relaciones entre el Estado y el Movimiento, el papel de los órganos de éste como Cuerpos de Gobierno con carácter deliberante, la revolución administrativa que suponía el sindicalismo frente a las viejas atribuciones de las Direcciones Generales, y mil problemas más, impedían la vuelta a un Consejo de Estado de tipo monárquico, liberal o dictatorial, o del modelo republicano. Y, sin embargo, se hacía sentir vivamente en la Administración la necesidad de su restauración: la falta 1187 Cordero (1944), página 130. 1188 Véase apartado 6. 1189 Orden de 20 de septiembre de 1937. de armonía entre los diversos 347 departamentos y la debilitación de la técnica administrativa causaban estragos silenciosos, pero indiscutibles1190. En el lento proceso de arranque de la institucionalización del nuevo régimen político el Consejo de Estado es objeto de una norma, autocalificada de ley, restableciendo el funcionamiento del Consejo de Estado1191, fechada el 10 de febrero de 1940. Impulsor de ella y autor en buena medida lo es Alberto Martín-Artajo Álvarez1192, que acto seguido es ascendido a Oficial Letrado Mayor y nombrado Secretario General interino del Consejo de Estado1193 y ya titular de este cargo a finales del mismo año1194. Es un texto breve, cuya exposición de motivos se refiere precisamente al fin del régimen de excepción impuesto por la guerra y la conveniencia, por tanto, de restaurar la normalidad administrativa, en lo que incluye el restablecer el funcionamiento de aquellos órganos consultivos del Estado que puedan prestar los asesoramientos que demande la buena marcha del mismo. Después de reconocer que el Consejo de Estado… continuó… desempeñando su misión sin apartarse del genuino sentido de la importantísima función que le estaba confiada, aclara que no es todavía momento de fijar de modo definitivo las funciones que está llamado a prestar, por lo que la Ley se limita a hacer las reformas … indispensables para acomodarla a la realidad del momento y ratifica de modo expreso que la Ley vigente es la de 5 de abril de 1904, a la que los Decretos de 14 y 18 de mayo de 1931 habían despojado de las numerosas interpolaciones de la dictadura de Primo de Rivera1195. Dado lo 1190 Cordero (1944), páginas 130-131. 1191 DOCUMENTOS: 74. 1192 Tengo para mí que Martín-Artajo, que procedía de los democristianos de Herrera Oria que habían decidido su apoyo al franquismo, convenció de manera personal al propio general Franco para que restableciera formalmente el Consejo haciéndole ver que sería otra pieza que ayudaría a reforzar la todavía débil estructura jurídica e institucional del nuevo régimen. 1193 29 de marzo de 1940. 1194 29 de noviembre. 1195 Véase apartado 5.1. del capítulo anterior. 348 preciso de esta exposición de motivos, Cordero, que le llama preámbulo, indica que el carácter especial de este preámbulo le hace entrar en la categoría de fuente legal, sobre todo cuando contiene afirmaciones de derecho cuyo origen oficial no puede desconocerse y que no tiene su natural reflejo en el articulado. Así cuando habla de la vigencia supletoria de la ley de 5 de abril de 1904 y por ello de su reglamento de 10 de enero de 1906. Buena prueba de ello es que cuando se han modificado en 1941 los preceptos reglamentarios sobre el régimen de oposiciones a los Cuerpos técnicos del Consejo, lo han sido en forma de enmienda del reglamento citado1196. La parte dispositiva comienza por declarar que se restablece el funcionamiento del Consejo de Estado como Cuerpo Consultivo del Gobierno en los asuntos de Gobierno y Administración1197. Se observará que la definición coincide con la de la Ley de 19041198 salvo al suprimir ahora el calificativo de supremo. En cuanto a la composición del Consejo, se fija la del Presidente más seis Consejeros, nombrados y separados todos ellos libremente (por) el Jefe del Estado1199. Los nombramientos habrán de recaer en personas que estén comprendidas en alguna de las categorías siguientes: Primero.- Ex Ministros. Segundo.- Haber pertenecido como miembro al Consejo Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. Tercero.- Oficiales Letrados del Consejo de Estado que sirvan o hayan servido el cargo de Secretario general del mismo, o que tengan la categoría de Oficiales Letrados Mayores, Jefes Superiores de Administración. Cuarto.- Haber sido Consejero Permanente de Estado antes del catorce de abril de mil novecientos treinta y uno. Quinto.- Haber alcanzado en los Cuerpos 1196 Cordero (1944), página 131. 1197 Artículo primero. 1198 Véase: DOCUMENTOS: 63. 1199 Artículo segundo, párrafo primero. La composición del Consejo a partir de la Ley de 1904 había variado en diversas ocasiones (véanse apartados 3.4., 4 y 5.1. del capítulo anterior), si bien el número de Secciones se había fijado en seis en 1928 (véase apartado 5.1. del capítulo anterior), bajo la presidencia cada una de un Consejero, lo que confirma la Ley que estoy comentando. 349 técnicos del Estado la suprema categoría administrativa. Sexto.Académicos de Ciencias Morales y Políticas1200. Se dispone asimismo que el Presidente, con los Consejeros y el Secretario general, constituirán el Consejo de Estado con la misión de emitir dictamen en los asuntos que el Gobierno acuerde someter a su consulta1201. Finalmente, por lo que se refiere a las competencias, como señalaba Cordero y he transcrito algo más atrás, al encontrarse… las autoridades con la exigencia de su dictamen se promulgaron diversas disposiciones –indultos, prisiones, etc.- que lo suprimían o hacían facultativo. La Ley de Contabilidad y otros preceptos, fuente de su dictamen, estaban en suspenso1202. La nueva Ley no altera ese estado de cosas; antes bien, declara discrecional, en todo caso, para el Gobierno la audiencia1203 Jefe del Estado 1204 Departamentos y y reconoce la facultad de consultar al los Ministros titulares de todos los . La institución que acaba de ser restablecida da sus primeros pasos al nombrarse al Presidente en junio1205, confirmarse a dos Consejeros Permanentes que ya lo eran1206 y nombrar a cuatro nuevos en noviembre1207. Acto seguido se acomoda la competencia 1200 Artículo segundo, párrafo segundo. 1201 Artículo tercero, párrafo primero. 1202 Ver apartado 3 anterior. 1203 Artículo tercero, párrafo segundo. 1204 Artículo tercero, párrafo tercero. 1205 General Francisco Gómez-Jordana Souza, que había cesado en el Ministerio de Asuntos Exteriores en agosto del año anterior. Decreto de 4 de junio de 1940. 1206 Manuel Durán de Cottes y José Hernández Pinteño (Decreto de 5 de noviembre de 1940), ambos Letrados del Consejo de Estado. 1207 Eduardo Callejo de la Cuesta (en su condición de ex Ministro), Alfonso de Hoyos y Sánchez (que, si bien es nombrado por su condición de Consejero Nacional, era también Letrado del Consejo), Luis Jordana de Pozas (por su condición de Académico de Ciencias Morales y Políticas) y Julián Lojendio Garín (por haber 350 de las Secciones a la nueva organización administrativa de los Ministerios, teniendo en cuenta, al agrupar los Ministerios que las forman, el volumen de consultas que han solido hacer cada uno de ellos1208. Las Secciones continúan siendo seis y la competencia de cada una se corresponde con las consultas que envíen los Ministerios de la forma siguiente: I.ª- Presidencia y Educación Nacional. 2.ªAsuntos Exteriores y Justicia. 3.ª- Gobernación y Trabajo. 4.ªEjército, Marina y Aire. 5.ª- Hacienda y Agricultura. 6.ª- Obras Públicas e Industria y Comercio1209. Desde marzo anterior, como antes he señalado, dispone de Secretario General interino1210. La primera sesión del Consejo restablecido se celebra el 10 de julio y se limita a la toma de posesión del Presidente con asistencia del Gobierno, los dos Consejeros Permanentes que procedían de la etapa anterior1211 y los Letrados1212. Los despachos de expedientes comienzan a partir del 11 de octubre. alcanzado en su Cuerpo –era Abogado del Estado, pero también había sido Fiscal del Tribunal Contencioso-Administrativo- la suprema categoría administrativa). Hay que señalar que tanto las confirmaciones como los nombramientos se hacen invocando la Ley Orgánica de 5 de abril de 1904 y además la reciente Ley de restablecimiento del Consejo de 10 de febrero de 1940. A diferencia de los otros, la categoría por la que accede Lojendio, ya indicada, no la establece la Ley Orgánica de 1904, sino que procede de modo directo de la Ley de 10 de febrero de 1940. 1208 Preámbulo. 1209 Decreto de 15 de noviembre de 1940, artículo único. A raíz de la Ley de 10 de febrero, el Consejo constituyó de manera interna dos Secciones, entre las que turnó las consultas. Ese número tan reducido puede explicarse no sólo por el número de expedientes (17 despachados durante 12 sesiones en el año 1940), sino también porque sólo existían dos Consejeros de los ejercientes en la II República (Manuel Durán de Cottes, nombrado en 1924, y José Hernández Pinteño, nombrado en 1934, ambos pertenecientes al Cuerpo de Letrados). 1210 Alberto Martín-Artajo (véanse notas 1192 a 1194). 1211 Que serían confirmados en noviembre, según ya he indicado (ver nota 1206). 1212 De la adscripción de Letrados de que se da cuenta en la sesión de la Comisión Permanente de 22 de noviembre de 1940 resulta que componían la plantilla de los en activo 6 Oficiales Mayores y 8 Oficiales Letrados. No se incluyen los dos Consejeros Permanentes que son Letrados (Durán de Cottes y Hernández Pinteño) y el Secretario General, todavía interino (Martín-Artajo). 351 Hasta la nueva Ley Orgánica de 1944, de la que me ocupo in extenso desde el apartado siguiente, se aprueban diversas disposiciones, si bien ninguna afecta a la estructura básica y composición del Consejo. Menciono la única que tiene carácter sustantivo; a saber, un Decreto de 5 de agosto de 1941 que modifica varios artículos1213 del Reglamento de régimen interior del Consejo de 10 de enero de 1906, lo que, como acabo de indicar siguiendo a Cordero, confirma que se reconoce la vigencia de esa norma, al igual que la de la Ley orgánica de 1904. Las modificaciones se refieren al régimen de oposiciones de los Letrados y de los Auxiliares del Consejo. 4. LEY ORGÁNICA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1944 4.1. ELABORACIÓN DEL PROYECTO POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS La elaboración de la que sería Ley Orgánica del Consejo de Estado de 25 de noviembre de 1944 es larga (cerca de cuatro años) y en ella tienen lugar numerosos trámites y algunas vicisitudes singulares, a que paso a referirme. A finales de 19401214 el Instituto de Estudios Políticos, cerebro pensante del nuevo régimen, comienza a preparar un texto titulado Proyecto de ley organizando el Consejo de Estado1215. El texto es El último escalafón anterior se había formado a 31 de diciembre de 1935, según recoge la nueva propuesta de escalafón que aprueba la Comisión Permanente el 20 de marzo de 1942 (véase acta de esta fecha). 1213 Artículos 36 a 49, por lo que respecta a Letrados, y 61 a 63, por lo que hace a los Auxiliares. 1214 Según Cordero (1944), página 133. 1215 DOCUMENTOS: 75. Este documento lo he localizado, tras una laboriosa pesquisa, en el Archivo General de la Administración, ubicado en Alcalá de Henares (Madrid). Figura dentro de la Correspondencia de la Secretaría Política de la Secretaría General del Movimiento, IDD (09)017.002, caja con la signatura 51/18948. En la misma caja encontré otros documentos relativos a la tramitación administrativa ulterior de este proyecto, que cito más adelante. 352 enviado por el Instituto a la Secretaría General del Movimiento no más tarde del 11 de marzo de 1941, que es la fecha en que lo remite al Consejo de Estado el Vicesecretario General de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS1216. El proyecto, que consta de 39 artículos, sigue de cerca las leyes anteriores. 1217 Pleno Novedades llamativas son el restablecimiento 1218 , que la II República había suprimido del ; la inclusión como miembros del Pleno del Presidente del Gobierno y de Consejeros ordinarios y extraordinarios1219; la creación de siete Secciones, que se denominarán en razón de la materia cuya preparación y estudio les esté atribuída1220 y, en fin, una asignación muy corta de Quiero reconocer la gran ayuda que he recibido para esta búsqueda de los dirigentes y personal de archivo del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y del Archivo General de la Administración. 1216 Pedro Gamero del Castillo, también Oficial Letrado del Consejo. La fecha del 11 de marzo es la que refleja el acta de la sesión del Consejo de Estado del 28 siguiente, en la que a aquel se le califica de <Ministro>, y lo era, en verdad, aunque <sin cartera>. La Secretaría General de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, cuyo titular también tenía la categoría de Ministro, se encontraba a la sazón vacante, tras ser cesado en ella el general Agustín Muñoz Grandes el 13 de marzo de 1940. Se trata de un texto escrito en papel sin membrete y sin fechar. Sin embargo, al final figura una certificación, extendida y firmada por Martín-Artajo, Secretario General del Consejo de Estado, en la que da cuenta de que el presente escrito que consta de nueve páginas, es el que acompañaba a la comunicación dirigida al Consejo por el Ministro Sr. Gamero del Castillo y registrada en esta misma fecha. M d 26 de marzo de 1941. En cuanto a la autoría, hay que suponer que en ella tomaría parte la mayoría, por no decir que la totalidad, de quienes encabezan el informe que emitiría el propio Instituto en la fase final de preparación del proyecto (30 de junio de 1944). Véase: DOCUMENTOS: 79. 1217 Artículo 2º. 1218 Véase apartado 5.1. del capítulo anterior y DOCUMENTOS: 70. 1219 Artículo 3º. 1220 Artículo 8º. Se titulan así: 1º. De legislación. 2º. De conflictos jurisdiccionales y de Tratados. 3º. De Hacienda. 4º. De Corporaciones públicas e Instituciones. 5º. De contratos administrativos. 6º. De Funcionarios. 7º. De Reglamentos y de Gracia. 353 competencias al Pleno1221. Algunos de estos puntos más otros varios serán debatidos en el minucioso examen del texto que lleve a cabo el Consejo de Estado, que paso a analizar. 4.2. DELIBERACIÓN DEL TEXTO EN EL CONSEJO DE ESTADO A la vista de la remisión, que acabo de referir, el Presidente del Consejo de Estado expone su duda sobre si el referido Proyecto de Ley se envía a informe del Consejo de Estado o simplemente para su conocimiento, siendo de parecer que debe hacerse la oportuna consulta para aclarar este asunto, a lo que expresa su conformidad la Comisión Permanente1222. En la sesión de 1 de mayo siguiente se da cuenta de nueva comunicación del Ministro Vicesecretario precisando que el envío se ha hecho a efectos de informe1223. En razón a ello, el Presidente del Consejo1224 propone que dicho Proyecto de Ley pase a estudio de la Sección 1ª, que preside el Consejero Sr. Callejo, incorporando a la misma al Secretario general y al Oficial Letrado Sr. Vegas1225; y así se acuerda1226. 1221 Véase artículo 25º. 1222 Sesión de 28 de marzo de 1941. 1223 Según consta en las actas de las sesiones correspondientes, el Presidente del Consejo de Estado formula la consulta a la Presidencia del Gobierno y ésta (presumiblemente, el Subsecretario, Valentín Galarza) envía una comunicación de respuesta que no debió ser expresiva (acta de la sesión de 18 de abril) y fue después cuando el Ministro Vicesecretario precisa que se trata de una consulta (acta de la sesión de 1 de mayo). Estas comunicaciones no han podido ser halladas. 1224 El Presidente Gómez-Jordana demostró un gran interés y desarrolló un notable protagonismo en la tramitación del proyecto de Ley Orgánica que arranca con el debate del mismo por la Comisión Permanente del Consejo de Estado. En sus Diarios hace bastantes referencias a la marcha del proyecto durante los años de su presidencia (1941 y 1942), mostrando con ello su preocupación… por llegar a la definitiva reorganización del Consejo de Estado y lograr la aprobación de su Ley Orgánica (glosa de su hijo Rafael Gómez-Jordana a propósito del año 1941, página 145) y trabajando incansablemente para que se apruebe su ley Orgánica (glosa de su hijo Rafael Gómez-Jordana a propósito del año 1942, página 163). Ambas citas en: Gómez-Jordana (2002). En las páginas siguientes incluiré algunas de las menciones más reveladoras del propio Gómez-Jordana a propósito de este asunto. 1225 Integraban la Sección el Oficial Mayor Fernando Suárez de Tangil y Angulo, conde de Vallellano, y el Oficial Letrado Enrique Suñer Buch. 354 La ponencia elaborada por la Sección1227 se presenta en sesión de 27 de junio siguiente, junto con el texto que aquella adjunta, al que se denomina contraproyecto, acordándose debatir éste a partir de la sesión siguiente. En ésta, que tiene lugar el 3 de julio, el Presidente expone un orden de deliberación según el cual propone que se discuta primero en su totalidad y luego por artículos, y, en cuanto a la primera parte, que se delibere principalmente sobre los tres siguientes puntos: Primero: sobre si debe atribuirse o no al Consejo de Estado la jurisdicción contenciosa, sin perder de vista el carácter provisional del presente proyecto de ley. Segundo: Existencia del Pleno y su composición y atribuciones. Tercero: Materias en que, preceptivamente, debe ser oído el Consejo. Añade que al revisar el articulado debe tenerse el criterio de aligerar, en todo lo posible, la ley en lo que no sea esencial y pueda llevarse al Reglamento. El examen se lleva a cabo con rapidez: del propio 3 al 14 de julio, a lo largo de cinco sesiones. Comienza el debate por el de totalidad propuesto por el Presidente. En la misma sesión tiene lugar el de los dos primeros de los puntos de carácter general. En relación con el primero (sobre si debe atribuirse o no al Consejo de Estado la jurisdicción contenciosa), el Sr. Callejo, Presidente de la ponencia, explana las razones expuestas en el dictamen por las que la Ponencia ha dejado a un lado el problema y siguiendo en esto el proyecto se ha ceñido a organizar el Consejo de Estado como un Cuerpo meramente consultivo y no jurisdiccional. El Sr. Hernández Pinteño, discrepando de este parecer, entiende que, sin volver al sistema de la jurisdicción contenciosa propiamente dicha, debiera atribuirse al Consejo competencia para proponer al Gobierno, en forma de proyecto de Decreto-sentencia, fallos definitivos en alzada de los particulares contra resoluciones de la Administración, según era característico de El Oficial Letrado <Vegas> es Eugenio Vegas Latapié. 1226 1227 Sesión de 1 de mayo de 1941. El acta de la sesión califica al informe como dictamen y llama ponencia a la labor de la Sección 1ª en este asunto, lo que no debe hacer pensar que se tratara de una Ponencia especial. 355 este Alto Cuerpo en la legislación del siglo pasado. El Sr. Jordana de Pozas manifiesta que no es el momento para llevar a la Ley el problema de la jurisdicción contenciosa, aunque sí debiera el Consejo elevar en su día una moción al Gobierno acerca de la materia. Partiendo, sin embargo, del estado de derecho actual, cree que debiera darse amparo a las reclamaciones de los particulares contra determinadas resoluciones administrativas mediante un recurso jerárquico en el que se diera audiencia al Consejo de Estado. Es algo de lo que propone el artº. 25 del proyecto de la Ponencia, pero a su juicio debiera dársele mayor alcance a ese artº. Oído el parecer de los señores Lojendio y Hoyos, el Sr. Presidente aplaza la discusión de este punto hasta que se llegue al examen del artº. 25 del Proyecto1228. El segundo punto se refiere a la existencia del Pleno y su composición y atribuciones: Abierta deliberación sobre el punto relativo a la existencia y composición del Pleno, el propio Presidente hace uso de la palabra para exponer las razones que a su juicio llevan si no a prescindir del Pleno, sí al menos a reducir el número de sus componentes y la extensión de sus atribuciones. Entiende que en la hora actual no encontraría ambiente una asamblea que pudiera estimarse ineficaz y que acaso quitara eficiencia y prestigio a la propia Comisión Permanente que constituye la verdadera esencia del Consejo. Concretamente, cabe preguntarse si el Gobierno debe formar parte del Pleno o tal sólo reservarse a los Ministros el derecho de asistir cuando se trate de algún asunto de su Departamento. El Sr. Lojendio no cree en la eficacia del Pleno, pero entiende puede darle autoridad y realce al Consejo. El Sr. Jordana de Pozas se manifiesta a favor de la existencia de este Pleno por considerar que siempre es útil que exista un Organismo prestigioso al cual se pueda acudir para 1228 En la Memoria que acompaña al proyecto se dice a este respecto: La interesante cuestión de si el Consejo de Estado debiera o no asumir en última y suprema instancia la jurisdicción contencioso administrativa, es la única que habría que subordinar a la futura organización que se diese a la Administración de Justicia, pero sobre ser numerosas las opiniones que estiman que tal jurisdicción no corresponde al Consejo de Estado, no hay ninguna razón que aconseje el aplazar la organización de éste sin dicha jurisdicción, que desde hace largos años se ha encomendado a otros organismos. DOCUMENTOS: 77. 356 respaldar una resolución grave. La verdadera razón de ser del Pleno del Consejo está en asegurar la continuidad de la obra del Gobierno, de aquí la presencia de los ex-Ministros, y en unir a los elementos políticos y administrativos las representaciones de las jerarquías de carácter social. Cree, asi mismo, que debe formar parte del Pleno el Gobierno, puesto que habiendo de asistir los Ministros, no deben ser extraños al mismo. El Sr. Presidente, cerrando la deliberación sobre este punto, hace notar que todos los Consejeros se encuentran conformes acerca de la existencia del Pleno y conformes también, accediendo a ello el Sr. Callejo en nombre de la Comisión, en reducir todo lo posible las representaciones de carácter social que formen parte del mismo. Con arreglo a estos criterios –concluye el Presidente-, se entrará a deliberar acerca de la composición del Pleno, suspendiéndose la sesión en este punto por haber transcurrido las horas reglamentarias con exceso1229. En este punto, como puede apreciarse, el criterio más bien negativo del Presidente es superado por el positivo de todos los Consejeros, aunque conformando un Pleno que reduzca en todo lo posible las representaciones de carácter social1230. Al llegar al articulado se verá en qué forma lo propone el Consejo. Al día siguiente se reanuda la deliberación sobre el proyecto examinando el tercero de los puntos propuestos al inicio por el 1229 Sesión de 3 de julio de 1941. La determinación de un número máximo de horas de deliberación de la Comisión Permanente la fija el Reglamento de 10 de enero de 1906, a la sazón aplicable, en tres horas por sesión ordinaria (artículo 102). Es una sana previsión que, sin embargo, ya no recoge el Reglamento de 13 de abril de 1945, que desarrollará la Ley Orgánica que ahora se delibera, como tampoco lo hace el vigente en la actualidad, de 18 de julio de 1980. 1230 En la Memoria que acompaña al proyecto se dice a este respecto: La existencia del Pleno responde a la necesidad de traer al Pleno del Consejo de Estado personalidades representativas de sectores sociales y de elementos políticos del Partido que contribuyan con su presencia a una más amplia visión de las cuestiones sometidas a consulta, que no deben mirarse unilateralmente por la sola faceta, casi burocrática, de la aplicación del Derecho, sino encuadradas en la compleja realidad de los altos problemas nacionales… Por eso, en el Proyecto de Ley que el Consejo presenta, integran el Pleno representaciones de la Iglesia, del Ejército de Tierra y Aire, de la Marina, de la Cultura, de la Diplomacia y tan relevantes y genuinos miembros del Partido como el Vicepresidente de la Junta Política, el Delegado Nacional de Sindicatos y un Consejero Nacional (del Movimiento). (véase: DOCUMENTOS: 77). 357 Presidente; esto es, las materias en que, preceptivamente, debe ser oído el Consejo, tanto en el Pleno como en la Comisión Permanente. No hay exposiciones de carácter general, sino observaciones y propuestas de modificaciones puntuales y de colocación sistemática1231. En la misma sesión comienza el debate del articulado, que ocupará la parte final de aquella y, sobre todo, gran parte de las siguientes sesiones, los días 10 y 11. Me refiero a continuación a algunos de los puntos más destacados o más controvertidos. Luego de deliberarse ampliamente acerca de los vocales del Pleno de carácter representativo, se acuerda que estos sean los siguientes: a título de Consejeros natos: el Primado de las Españas, el Vicepresidente de la Junta Política, el Jefe del Alto Estado Mayor, los Presidentes de las Reales Academias de Jurisprudencia y de Ciencias Morales y Políticas, el Rector de la Universidad Central y el Delegado Nacional de Sindicatos. Y en razón de su categoría, por libre disposición del Jefe del Estado: un ex Ministro, un Arzobispo u Obispo, un diplomático con categoría de Embajador, un Teniente General del Ejército de Tierra, un General del Ejército del Aire, un Almirante de la Armada y un Consejero Nacional1232. 1231 Sesión de 4 de julio de 1941. 1232 Sesión de 4 de julio de 1941. Artículo 3 del contraproyecto. La Memoria que acompaña al proyecto advierte en este punto que el Proyecto que formula el Consejo de Estado se aparta grandemente del del Instituto de Estudios Políticos en lo que a la composición del Pleno y de la Comisión Permanente se refiere. El Pleno, en el Proyecto del Instituto de Estudios Políticos se compone, además del Presidente del Consejo de Estado y los catorce Consejeros ordinarios que componen la Comisión permanente, de siete Consejeros extraordinarios y del Presidente del Gobierno y los Ministros. Esta composición, así del Pleno como de la Comisión permanente, se apartaba en absoluto de la estructura que el Consejo de Estado había tenido según las leyes de 1904 y 1928. No tan sólo por razones de tradición sino atendiendo a las enseñanzas de la experiencia, el Consejo de Estado se pronuncia por que la Comisión permanente siga estando constituida por el Presidente y seis Consejeros, como lo está actualmente, en lugar de los catorce que introduce el Proyecto del Instituto de Estudios Políticos… El Pleno, se propone quede integrado, además de por el Presidente, los seis Consejeros permanentes y el Secretario general, por seis Consejeros natos y siete designados por el Jefe del Estado entre las personas que ostenten las categorías que se expresan. (Véase: DOCUMENTOS: 77). 358 A propósito de la discusión sobre si los Ministros deben o no formar parte del Pleno, el Presidente vuelve a manifestar que ve inclinado el ánimo de los Consejeros a estimar que el Gobierno no entre propiamente a formar parte del Consejo, si bien se reserve a los Ministros el derecho de asistir a sus sesiones. La administración activa y la consultiva tienen órbitas propias que no deben confundirse, a fin de que no padezcan la libertad de acción del Gobierno ni la independencia del Consejo de Estado en sus funciones. El Sr. Jordana de Pozas manifiesta que, examinada la legislación y las prácticas extranjeras y sobre todo la de los países de régimen semejante al español, se advierte que, en realidad, la participación en el Consejo de Estado de los Ministros o de sus Delegados no ha pasado de ser una prerrogativa, sin eficacia práctica. Propone en conclusión una enmienda al artº. 3º, una vez suprimido el nº 1 del mismo y corrida la numeración de los siguientes, que consiste en insertar un párrafo final que diga: <El Jefe del Gobierno y los Ministros pueden asistir a las reuniones del Pleno del Consejo siempre con voz, y, si se trata de un asunto consultado por el Jefe del Estado, con voz y voto>. Se acuerda, por unanimidad, incorporar dicha enmienda al texto del referido artículo1233. Acerca del texto del artº. 7º entiende el Sr. Hernández Pinteño que el número de Consejeros procedentes del Cuerpo es corto, habida cuenta que en la mayor parte de los Consejos técnicos (de Minería, Obras Publicas, etc.) todos sus componentes proceden de los Cuerpos respectivos, de los cuales el cargo de Consejero forma la suprema categoría. Los señores Jordana de Pozas y Callejo entienden que no se puede imponer como preceptivo al Gobierno que designe 1233 En la Memoria que acompaña al proyecto se dice a este respecto –repárese en la sutileza de las palabras iniciales: En la composición del Pleno, deliberadamente se ha omitido el alto honor que representa el que forme parte del mismo tanto el Presidente del Gobierno como todos los Ministros. Para ello se ha tenido en cuenta que era exigencia lógica y técnica el establecer un perfecto deslinde entre las funciones activa y consultiva de la Administración del Estado y evitar tanto el que pudiera recaer una votación adversa al criterio sustentado por los Ministros en algun asunto sometido al Consejo de Estado como que el de Ministros adoptase resolución distinta a la sustentada por alguno de sus miembros en el seno de este Consejo. Con ello se establece una clara distinción entre ambas funciones y por la forma en que está redactado el art. 3º no se priva a ningún Ministro de la facultad de informar e ilustrar al Consejo de Estado, siempre que lo estimen (sic) preciso, para lo cual se previene que podrán asistir con voz a todas las reuniones del Pleno. (Véase: DOCUMENTOS: 77). 359 más de dos Consejeros procedentes del Cuerpo, aunque quede como potestativo. Se acuerda, por mayoría, mantener el texto de la ponencia, con el voto en contra del Sr. H. Pinteño. En el tema de las incompatibilidades de los Letrados el Sr. Hernández Pinteño entiende que debe suprimirse y ser sustituída por una obligación de inhibirse en los asuntos en que se hubiere intervenido o se tuviere interés. El Sr. Duran de Cottes es del mismo parecer, por estimar que este punto es cuestión de pública honestidad, cuya apreciación debe dejarse a la conciencia de cada uno. El Presidente manifiesta que se trata de una cuestión delicada; se muestra partidario de una incompatibilidad absoluta pero entiende que ésta exigiría una compensación económica proporcionada, difícil de obtener, por lo cual se inclina por la fórmula propuesta en el proyecto. Examinada esta de nuevo se acuerda precisar la incompatibilidad respecto del ejercicio de la Abogacía «ante los Tribunales», y en cuanto a los cargos en Sociedades arrendatarias o contratistas de servicios públicos aclarar la incompatibilidad respecto de aquellas que habitualmente lo sean. Sobre la cuestión de la retribución de los Consejeros, el Sr. Jordana de Pozas se muestra disconforme con el criterio de referencia a otros organismos y entiende que no debe figurar este punto en la Ley. El Presidente propone que se remita a lo que se disponga en las leyes de Presupuestos y aceptado este criterio se aprueba una fórmula propuesta por el Sr. Lojendio en los siguientes términos: <El Presidente y los Consejeros permanentes tendrán el sueldo y demás asignaciones señaladas o que se señalen en las del Estado> 1234 Leyes económicas . 1234 La Memoria que acompaña al proyecto afirma en este punto: Al hablar el art. 10 de la remuneración del Presidente del Consejo de Estado y de los Consejeros no se ha estimado oportuno señalar una cifra concreta, pero se indica que deberá estar en consonancia con la importancia de la elevada categoría y de la alta función que el Consejo desempeña, el cual, según el art 1º de la Ley, precede a todos los Cuerpos del Estado, excepto al Gobierno. Pero el Consejo va más allá –o más acá, según se mire- en sus consideraciones: Si se comparan las actuales remuneraciones del Presidente y Consejeros de Estado con las recientemente fijadas al Presidente y Presidentes de Sala del Tribunal Supremo de Justicia, Cuerpo que inmediatamente sigue en orden de precedencia al Consejo de Estado, se advierte una importante diferencia a favor de éstos, ya que los Consejeros de Estado tienen tan sólo el sueldo de 27.000 pesetas, en tanto que 360 A propósito de la plantilla del Cuerpo de Oficiales Letrados, de que trata el artº. 17, el Sr. Hernández Pinteño propone que quede para el Reglamento, pero la mayoría de los Consejeros se pronuncia por la propuesta, quedando aprobado, sin perjuicio de las equiparaciones con la escala del Cuerpo general de la Administración, según lo que se apruebe en punto a retribuciones1235. En cuanto a la retribución de los funcionarios del Consejo a que se refiere el artº. 20, se discute ampliamente sobre el sistema de quinquenios propuesto, en contra del cual se manifiesta el Sr. Hernández Pinteño, que lee las disposiciones de los últimos años acerca de los sueldos en otros Cuerpos del Estado, de la cual lectura se desprende que los que perciban (quiere decir: perciben) los Letrados del Consejo son verdaderamente anacrónicos y desproporcionados con la importante labor que realizan… Todos los Consejeros abundan en este parecer, y el Sr. Jordana de Pozas propone que se desconecte la equiparación del cargo con la carrera general administrativa y se creen categorías distintas con sueldos propios. El Consejero ponente Sr. Callejo acepta la propuesta del Sr. Jordana de Pozas y retira este artículo, ofreciendo para la próxima sesión una nueva redacción del mismo1236. Se entra a deliberar acerca de la declaración de urgencia de las consultas a que se refiere el artº. 36. El Sr. Hernández Pinteño entiende que, aunque se ha observado siempre la práctica de acatar los Presidentes de Sala perciben 35.000 de sueldo, 5.000 de gastos de representación y, además, una gratificación de residencia, y por lo que respecta a los Presidentes de uno y otro organismo, el del Supremo tiene 45.000 pesetas de sueldo y 10.000 de gratificación, más 7.500 de Secretaría particular, en tanto que al del Consejo no se le asigna sino el sueldo de 35.000 pesetas. (véase: DOCUMENTOS: 77). 1235 Véase la nota siguiente. 1236 Sesión de 10 de julio de 1941. En lo que atañe a la plantilla y las retribuciones de los Letrados del Consejo, la Memoria que acompaña al proyecto dice: En el art. 12 del Proyecto que formula el Consejo, se recoge el contenido de los artículos 12 y 17 (del proyecto del Instituto de Estudios Políticos), suprimiendo las asimilaciones que de los Letrados se hace con las categorías administrativas, estableciendo expresamente los sueldos que han de percibir. También se establece que el Cuerpo de Oficiales Letrados, se denominará en lo sucesivo de Letrados del Consejo de Estado… (véase: DOCUMENTOS: 77). 361 los plazos atendiendo a las indicaciones del Gobierno, pero (sic) no debe consignarse en la Ley. El Sr. Jordana de Pozas entiende, sin embargo, que puesto que supone una derogación de la Ley de procedimiento administrativo que señala el de dos meses para el dictamen del Consejo, está en su lugar el exigir una declaración de urgencia. El Presidente señala los inconvenientes de la fijación por Ley de unos plazos que, acaso, en alguna ocasión no se puedan cumplir. Para conciliar ambos criterios el Sr. Lojendio propone y es aprobado el siguiente texto: <Cuando el Ministro que requiriese informe del Consejo estimare oportuno o necesario que dicho dictamen sea emitido urgentemente, lo hará constar en la orden de remisión del expediente y el Presidente del Consejo de Estado señalará el plazo para su despacho, que será el más breve que se pueda, atendidas las modalidades del expediente>1237. Terminada la discusión del articulado, el Secretario general da lectura al texto de los artículos 1º a 26 del proyecto de Ley, tal como quedan redactados después de las enmiendas introducidas en los mismos por la Comisión y redactadas por la ponencia. Todavía se agregan algunas correcciones de estilo, aunque algunas son algo más que eso, y se acuerda que en la sesión inmediata se dé lectura del texto definitivo para hacer una revisión del mismo1238. En la sesión siguiente, del día 14, se da lectura íntegra al proyecto elaborado por la ponencia, encargándose a la misma que acomode el dictamen de que debe ser precedido. A continuación el Presidente manifiesta que, estando en vísperas del periodo de vacaciones no juzga ser éste el momento más adecuado para presentar el proyecto al Gobierno y participando del mismo parecer los Sres. Consejeros, se acuerda dejar al arbitrio del Presidente la elección del momento en que deba ser presentado1239. 1237 Este tema se omitía en el proyecto del Instituto de Estudios Políticos, como hace notar la Memoria que acompaña al proyecto del Consejo. (véase: DOCUMENTOS: 77). 1238 Sesión de 11 de julio de 1941. Las negritas que figuran en las transcripciones de las actas son mías. 1239 Sesión de 14 de julio de 1941. 362 Cuando el texto parecía haber quedado cerrado, en la sesión de 26 de septiembre, y pues (que) está pendiente de aprobación la Memoria que ha de acompañarle, el Presidente juzga conveniente que se haga una nueva lectura del mismo, al que vuelve a calificarse de contraproyecto, por si la Comisión entendiese procedente alguna modificación1240. Se introducen éstas en buen número de artículos y por fin en la sesión de 3 de octubre se aprueba la redacción de un artículo adicional e, incorporados tres párrafos, la Memoria que ha de acompañar al texto, con lo que se da por terminada la deliberación y dictamen del proyecto de Ley del Instituto de Estudios Políticos y acordándose confiar al Presidente la presentación, tanto al Partido como al Gobierno, del nuevo proyecto redactado por la Comisión y de la Memoria que se acompaña1241. Merece destacarse el valor de la Memoria que ahora se aprueba, por cuanto expone con claridad y a veces con valentía los criterios del Consejo de Estado en contraste, en no pocas ocasiones, con los del Instituto de Estudios Políticos e incluso con algunos de los más característicos del nuevo régimen político. En las páginas anteriores he reproducido algunos pasajes de esta Memoria que se referían a temas de los que el Consejo se había ocupado de manera más extensa. Para valorar mejor el carácter del documento, reproduzco a continuación algunos párrafos en los que se hacen consideraciones de carácter general, en parte de los cuales pueden advertirse las notas críticas: En las consideraciones que siguen se razonan los puntos fundamentales de discrepancias entre el proyecto del Instituto de Estudios Políticos y el redactado por este Consejo… Aunque la iniciativa de la reforma no ha partido de este Alto Cuerpo, sino del Instituto de Estudios Políticos, limitándose aquel en cumplimiento de la citada Orden de la Presidencia del Gobierno, a informar sobre el proyecto redactado por dicho Instituto, y si bien la gran competencia técnica y científica del mismo y su exacto conocimiento de las realidades políticas, hacen presumir que no sin poderosos motivos habrá proyectado la reforma de la expresada ley, cree el Consejo que pueden señalarse, aparte de otras, dos razones 1240 Sesión de 26 de septiembre de 1941. 1241 Sesión de 3 de octubre de 1941. 363 fundamentales que aconsejaban la reforma, y son: restablecer el Pleno y hacer obligatorias en vez de potestativas las consultas al Consejo por parte de los Ministerios para determinados asuntos, como tradicionalmente ha venido repitiéndose en las diversas Leyes orgánicas de este Alto Cuerpo… En cuanto a restablecer las consultas con carácter necesario, en vez de potestativo, se justifica porque una vez admitido el principio de la necesidad de un Alto Cuerpo al que se consulten los asuntos de gobierno y administración, debe invariable y habitualmente sometérsele, sin excepción, todos aquellos que por su índole e importancia requiera dicho trámite. De otro modo puede darse la desigualdad de pedirse o no informe para asuntos análogos o prescindir del mismo en algunos de notoria transcendencia nacional, según el personal de cada Ministro… Esta necesidad se acentúa en los Estados no parlamentarios, en los que puede suplirse con ventaja en la esfera administrativa la falta de órganos representados1242 por la colaboración del Alto Cuerpo consultivo, cuyos dictámenes servirán de contraste y fundamento a las resoluciones ministeriales con las mayores garantías de acierto1243… Otra cuestión a estudiar por el Consejo al informar el Proyecto de su futura Ley orgánica, es la de que surge la duda de si debe atenerse en sus lineas fundamentales al texto que se le ha remitido a consulta o si, por el contrario, podría con completa libertad formular sus puntos de vista a este respecto, por diferentes y aun radicales que estos fueran… Si bien en un orden puramente teórico o ideal parece que la estructura y funciones de este Consejo habría(n) de armonizarse con las leyes políticas del Estado, no cabe negar que buscando en el orden práctico la eficiencia inmediata de este Alto Cuerpo en el ámbito administrativo, hay sobrados materiales en las leyes anteriores para poder desde luego tratar la organización y señalar las funciones de este Consejo, sin esperar a que aquellas leyes se dictasen, ya que en todo caso tiene flexibilidad bastante el proyecto que el Consejo presenta para adaptarse en su día a lo que dichas Leyes prescriban… Por las razones expuestas, el Consejo de Estado se ha limitado en su informe a las líneas fundamentales del Proyecto que se le consulta, 1242 1243 Debe querer decir: representativos. Véanse, en contraste, las afirmaciones que se contienen en este punto en el informe posterior del Instituto de Estudios Políticos (ver nota 1278). 364 proponiendo algunas modificaciones enseñadas por la experiencia recogida en el correr de los años y suprimiendo algunas disposiciones de importancia secundaria, por tener lugar más adecuado en el Reglamento que se dicte para aplicacion de la Ley. Volviendo a la tramitación del proyecto, el 9 de octubre de 1941 el Presidente del Consejo remite de modo formal el proyecto elaborado por el Consejo y la Memoria que le acompaña1244 al Ministro Secretario de FET y de las JONS1245, y hace entrega personal al mismo1246 y al Subsecretario de la Presidencia para que la elevase al Jefe del Gobierno1247. Luego, el propio Presidente se dedica a una amplia labor de difusión, que incluye, en particular, visitas a diversos Ministros1248. El 18 de octubre, en la audiencia concedida, habla del proyecto al propio Franco, encontrándolo muy bien dispuesto. MartínArtajo, por su parte, mantuvo varias reuniones con el Subsecretario 1244 Ambos documentos se encuentran en el Archivo General de la Administración (loc. cit. en la nota 1215). Los acompaño, respectivamente, como DOCUMENTOS: 76 y DOCUMENTOS: 77. 1245 DOCUMENTO: 78. El Ministro Secretario de FET y de las JONS -como lo llama el acta- era el ya denominado Ministro Secretario General del Movimiento, José Luis Arrese. 1246 La reunión se celebró el 13 de octubre. Sostuve con él una conversación de más de una hora que cursó principalmente sobre dicha ley. Recogí la impresión de que lo va a pasar a la Junta Política y yo le dije que eso sería su sentencia de muerte. Él me dijo que no. (Gómez-Jordana (2002), página 159). 1247 Así lo recoge el acta de la sesión de 17 de octubre de 1941. Como Subsecretario de la Presidencia había sido nombrado poco antes Luis Carrero Blanco. A propósito de la reunión con Carrero, que tuvo lugar el 14 de octubre, GómezJordana anota: Estuvo conforme, en principio, y prometió apoyarla. (GómezJordana (2002), página 159). También dice que Martín-Artajo fue a ver a Carrero para el mismo tema el día 21 (página 160). 1248 En el acta de la sesión (14 de noviembre de 1941) se recoge la visita hecha a los Ministros para hablarles del Proyecto de Ley Orgánica del Consejo que se halla sometido a examen del Gobierno; redacción que podría dar a entender que el Presidente visitó a todos. 365 de la Presidencia, Carrero Blanco. Como el tiempo pasara1249, el Presidente celebra una conversación con el Presidente de la Junta Política y Ministro de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Súñer, como consecuencia de la cual aquella autoridad le ofreció estudiar el asunto con la mayor rapidez para informar de él al Consejo de Ministros; y se agrega: La Comisión se congratula de ello1250. Que recojan las Actas, enviaron observaciones el citado Presidente de la Junta Política y Ministro de Asuntos Exteriores1251 y el Ministro de 1249 En el entre tanto, Gómez-Jordana (y no sólo él) seguía de modo personal la marcha del proyecto y atisbaba cualquier movimiento. El 8 de noviembre reseña que la célebre Ley Orgánica del Consejo de Estado, parece ser que fue vista en Consejo de Ministros, nombrando ponente al Ministro de Justicia Don Esteban Bilbao. Dice Artajo, por referencias de Carrero, que, en principio, había sido aprobada por el Consejo de Ministros. ¡Veremos! El día 11 es el Consejero Callejo quien va a entrevistarse con el Ministro de Justicia. Acerca de la entrevista, GómezJordana reseña: Callejo me dio cuenta de su entrevista y su impresión respecto a la ley del Consejo de Estado. Impresión bastante imprecisa y nada favorable. En vista de ello, lo visité yo por la tarde, celebrando con él una extensa conferencia de dos horas. El Ministro ha estudiado la Ley, pero lo encontré completamente despistado, pues con el mejor deseo y con una concepción demasiado amplia impuesta a la misión del Consejo de Estado, pensaba informar al Consejo de Ministros en forma que hubiera supuesto el fracaso de la Ley. Creo haber llevado a su ánimo que nuestro proyecto de Ley es el que corresponde al momento actual, y sin más ambición que la de dar la mayor eficacia a su actuación, que tiene la flexibilidad necesaria para acomodarse, en su día, a lo que resulte de la aprobación de las Leyes Fundamentales del Estado y que piensa informar (se entiende que el Ministro), con la mayor sencillez, para evitar que en la complicación busquen apoyo los que tienen interés en que fracase tan alta institución. Así me lo prometió. (Gómez-Jordana (2002), páginas 160-161). No satisfecho con la conclusión del Ministro de Justicia, Gómez-Jordana habla por teléfono con Carrero el día 13, poniéndole al corriente de mis entrevistas con los Ministros y de la impresión que en ella(s) había recogido respecto a la discusión de la Ley Orgánica del Consejo de Estado y la maniobra que se apreciaba para obstruirla. Quedó enterado y me prometió ayudar cuanto pueda para evitarla. (Gómez-Jordana (2002), página 161). 1250 Recogido en el acta de la sesión de 6 de marzo de 1942. La conversación que recoge el acta fue la que tuvo lugar el día 2 anterior durante el entierro del general Francisco de Borbón, que anota así Gómez-Jordana: … durante todo el acto fui hablando con Serrano del Consejo de Estado, prometiéndome activar rápidamente el asunto de la Ley Orgánica y venir a verme en un plazo de ocho días. (Gómez-Jordana (2002), página 165). La prometida visita no tuvo lugar hasta el 16 de mayo, como recojo, con las vicisitudes intermedias, en las notas siguientes. 1251 Sesión de 25 de abril de 1942. Gómez-Jordana anota a este propósito: Miércoles 1º Abril, Día de la Victoria (3º Aniversario). Durante el almuerzo en Palacio Serrano Súñer me dijo que ya tenía estudiado el Proyecto de Ley del Consejo de Estado y que uno de estos días me 366 Justicia, Esteban Bilbao y Eguía1252. Las primeras, que afectan a cuatro artículos1253, fueron aceptadas, modificándose en parte la redacción de esos preceptos. Las del Ministro de Justicia se refieren a tres artículos1254 y son aceptadas. Pasados varios meses1255, el 17 de mandaría unas observaciones para que nos pusiéramos de acuerdo y poderlo llevar al Consejo de Ministros. (Gómez-Jordana (2002), página 168). 1252 Sesión de 22 de mayo de 1942. Para antes, Gómez-Jordana pensaba en la aprobación del proyecto por el Consejo de Ministros, ya que el 9 de mayo, sábado, escribe: En vista de que en los dos Consejos de Ministros celebrados el jueves y el viernes, no ha salido lo del Consejo de Estado, intenté hablar con Carrero, sin conseguirlo, haciéndolo Martín Artajo en mi nombre. Carrero le comunicó: 1º. Que no se había tratado del asunto aún. 2º. Que al insistir respecto a mi audiencia le contestó el Generalísimo que ya me avisaría. En vista de todo esto llamé a Serrano y me aseguró que lo llevaría al Consejo hoy sábado. Dudo que salga esta ley en el Consejo de hoy ni en ningún otro porque, indudablemente, hay un prejuicio en contra del Consejo de Estado. ¡Ojalá me equivoque! Tal vez sea injustificado este pesimismo, dada la gran ilusión que tengo en que la ley se apruebe. El pesimismo no carecía de base: Domingo 10. Como yo suponía, no fue aprobada la ley en el tercer Consejo de Ministros de la semana. ¡Ni se aprobará en ninguno! Por la tarde, en la Legación de Rumanía, Serrano Súñer vuelve a prometer: … saldría nuestra ley el lunes, o sea mañana. El sábado 16 acude Serrano Súñer a entrevistarse con Gómez-Jordana. Éste lo recoge así: Entrevista muy cordial en que se mostró muy partidario de dar vitalidad al Consejo de Estado. Quedamos en que volveríamos a reunirnos con el Ministro de Justicia y con el Secretario General, Martín Artajo, para convenir un nuevo texto del Consejo de Estado, que llevarían los dos Ministros como ponencia al Consejo de Ministros. Por la tarde del mismo sábado vino a verme el Subsecretario de la Presidencia, Carrero Blanco, a quien yo había mostrado deseos de ver. Le puse al corriente del proceso de la ley Orgánica, pareciéndole muy bien cómo se iba encauzando. (Gómez-Jordana (2002), páginas 168-169). 1253 Artículos 3, 12, 17 y 21. También se hace referencia, con relación al artículo 5, a una propuesta de ampliar las categorías que dan capacidad para ser Presidente del Consejo, que la Comisión Permanente soslaya diplomáticamente afirmando que, si el nombramiento ha de recaer en persona de la categoría y prestigio indispensables, se juzga difícil señalar otras capacidades distintas de las expresadas. 1254 1255 Artículos 3, 17 y 25. Gómez-Jordana concluye las referencias al proyecto de ley del Consejo en sus Diarios con una reseña y una reflexión amargas el 18 de julio de 1942: Hablé también con Serrano, que tuvo la desfachatez de preguntarme qué suerte había corrido nuestra Ley. Yo le contesté que él lo sabría puesto que estaba de su mano, y se quedó como cortado. Yo confirmé mi impresión de que nadie del Gobierno tiene el menor interés en que la Ley salga. (Gómez-Jordana (2002), página 172). 367 octubre de 1942 es a Callejo, en su condición de Presidente accidental1256, a quien recibe en audiencia el Jefe del Estado. De los resultados de la visita se hace constar en acta la siguiente apreciación del Presidente, que retrata el estilo propio del general Franco: S.E. se interesó vivamente por todo y se mostró muy enterado de los trabajos de este Alto Cuerpo1257. El 13 de noviembre, todavía de 1942, la Comisión Permanente del Consejo, a propuesta de la Sección 1ª, que había sido la ponente en este asunto, aprueba una moción proponiendo modificaciones al proyecto de Ley Orgánica del Consejo elevado al Gobierno, a fin de concordarlo con la nueva Ley que crea las Cortes. La moción supone la propuesta de modificación de varios artículos del proyecto1258, que –se dice- en su día, elevó el Consejo al Gobierno1259 y se acompaña (de) un texto refundido en el que se recogen las enmiendas propuestas a los referidos artículos1260. La moción aprobada, que no coincide en la numeración de los artículos afectados1261, versa sobre cuatro puntos. Los dos primeros tienen carácter puntual y carecen de trascendencia sustantiva1262. El tercero propone suprimir la audiencia, aun cuando sólo fuera potestativa, en los proyectos de ley de carácter general y agregar al Jefe del Estado junto al Gobierno en la consulta, El 3 de septiembre Gómez-Jordana sustituiría a Serrano Súñer como Ministro de Asuntos Exteriores y aquel ya no volvería a referirse en sus Diarios al tema de este proyecto de ley. 1256 En rigor, era Presidente interino, ya que Gómez-Jordana había cesado el 4 de septiembre, al ser nombrado el día anterior Ministro de Asuntos Exteriores nuevamente. En las actas Callejo no figura como Presidente interino hasta comienzos de 1943. 1257 Acta de la sesión de 23 de octubre de 1942. 1258 Artículos 5, 9, 20 y 24. 1259 Acta de la sesión de 13 de noviembre de 1942. 1260 El texto refundido no ha podido ser hallado. 1261 Según el texto de ésta son los artículos 5, 9, 21 y 25. Las variaciones se explican por las sucesivas redacciones. 1262 Se añade Presidente de las Cortes como otra categoría para ser elegido Presidente del Consejo de Estado (artículo 5) y se declara la compatibilidad del cargo de Consejero Permanente con el de Procurador en Cortes (artículo 9). 368 potestativa, de cualquier asunto… cuando lo estimen conveniente1263. El cuarto, en fin, consiste en la adición de un nuevo artículo que nada tiene que ver con concordar el proyecto de ley del Consejo con la Ley de las Cortes1264. Transcurre cerca de año y medio sin que se tengan noticias –al menos, que nos hayan llegado- acerca de la situación del proyecto de ley. El 6 de mayo de 1944 el Subsecretario de la Presidencia del Gobierno da traslado al Consejo de Estado de escrito del Presidente de las Cortes en el que, a la vista de la creación del recurso de agravios1265, se estima que deben introducirse modificaciones en las disposiciones orgánicas de dicho Alto Cuerpo. El Presidente del Consejo, en la sesión del día 12 siguiente, dispuso que pasara dicho escrito a estudio de la ponencia nombrada en la Sesión del día 31 de marzo último1266, con el encargo de que proponga a la Comisión, en una de las próximas sesiones, un anteproyecto de Ley Orgánica del Consejo en el que se recojan, tanto las reformas propuestas en el proyecto elevado con anterioridad al Gobierno, como las modificaciones a que se refiere la Moción de las Cortes1267. La ponencia da cuenta de las modificaciones que propone en la sesión de la Comisión Permanente del 22 de mayo. Las modificaciones van más allá de la estricta acomodación a la creación del recurso de agravios, entendiendo que… dado que éste (el proyecto de ley) no ha pasado todavía a las Cortes, tiene el Consejo libertad para hacerlo refiere 1263 a enmendarlo) con toda la amplitud que (se juzgue Artículo 20. 1264 Este artículo se numera 24 y establece que el Reglamento fijará la distribución de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente y el régimen de los trabajos del Consejo de Estado, observándose, en lo posible sus prácticas tradicionales. 1265 Que había llevado a cabo la Ley de 18 de marzo de 1944, que restablece la jurisdicción contencioso-administrativa. 1266 En esta sesión, el Consejo se había anticipado a la necesidad de introducir en las disposiciones orgánicas de este Alto Cuerpo las modificaciones procedentes que se derivan de la Ley de 18 de marzo de 1944, nombrando una ponencia compuesta por Jordana de Pozas, Consejero, Martín-Artajo, Secretario General, Azcoiti (Mariano), Mayor, y Villar (José Maria Villar y Romero), Letrado. (Acta de la sesión de 31 de marzo de 1944). 1267 Acta de la sesión de 12 de mayo de 1944. 369 conveniente1268. Dos temas, bien apartados de la acomodación estricta, suscitan controversia. La propuesta de creación de los cargos de Vicepresidente y Vicesecretario, que finalmente se suprime, y la compatibilidad de Consejeros y Letrados con la función docente, que se mantiene, salvando su voto el Consejero Hernández Pinteño. La Comisión acuerda enviar las propuestas aprobadas a la Presidencia del Gobierno junto con un nuevo texto refundido y un escrito que sirva de introducción1269. 4.3. INFORME DEL ANTEPROYECTO POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Todavía quedaba otro paso que dar. El 30 de junio el Instituto de Estudios Políticos, que –recuérdese- había elaborado más de tres años atrás el primer texto del proyecto, informa el que denomina Anteproyecto1270. Este trámite es irregular, ya que la Ley Orgánica de 1904, que se había reconocido en vigor, prohíbe que después del informe del Consejo de Estado se solicite cualquier otro1271. La Comisión Dictaminadora está formada por nueve miembros, entre los 1268 Tal es el parecer que expresan Callejo, Presidente interino, y Hernández Pinteño, Consejero, pero que se desprendía de la amplitud de las modificaciones propuestas y que al final comparten todos los miembros de la Comisión. 1269 Acta de la sesión de 22 de mayo de 1944. Este texto refundido tampoco ha podido ser hallado. 1270 DOCUMENTOS: 79. 1271 El informe, en efecto, se hace con olvido –o transgresión- del artículo 24 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado de 5 de abril de 1904, que se reconocía vigente (véase nota 1195 y texto al que corresponde), según el cual los asuntos en que informe el Consejo de Estado no pueden remitirse a informe de ningún otro Cuerpo ni oficina del Estado; aún más, con olvido también de que el proyecto del propio Instituto de Estudios Políticos (artículo 36) y el del Consejo, que no lo modifica (figura como artículo 24, párrafo primero), contenían preceptos idénticos. Podría tratarse de un episodio más de las posiciones encontradas que en el tema de la nueva Ley Orgánica mantenían la Presidencia del Gobierno (Subsecretario Carrero) (a favor) y varios ministerios y órganos políticos (en contra); enfrentamiento del que pueden rastrearse señales en las páginas anteriores, sobre todo a través de los testimonios del Presidente, Gómez-Jordana. 370 que figura lo más granado de la ciencia jurídica del momento1272, incluidos el Presidente de la misma, Luis Jordana de Pozas, Consejero de Estado1273, más tres Letrados del Consejo1274. Al no haberse hallado las sucesivas modificaciones propuestas por el Consejo de Estado después de su texto de 3 de octubre de 19411275, ni tampoco el anteproyecto que sirve de base a este informe, sin que quepa descartar –aun cuando lo estimo improbable- que el propio Gobierno elaborase un texto diferente, no es posible conocer con seguridad cuál es el texto en que se basa el Instituto para elaborar este informe, aun cuando cabe pensar que en lo sustancial coincide con el proyecto elaborado por el Consejo de Estado1276. El informe del Instituto, si bien reconoce que el anteproyecto responde plenamente, en su conjunto, a lo que el Instituto estima que debe ser hoy día una Ley Orgánica del Consejo de Estado1277, propone bastantes modificaciones, entre las que destaco algunas. Se estima oportuno limar la afirmación tajante… de que la nueva Ley convierte en obligatoria la consulta que antes era potestativa. Si es cierto que la Ley de 10 de febrero de 1940 establecía que sería en todo caso potestativa la consulta al Consejo de Estado, no lo es menos que otras disposiciones legales posteriores determinaron la obligatoriedad de aquella en ciertos casos. Por ello, más que de un 1272 Jerónimo González, Juan Gascón Hernández, Joaquín Garrigues y DíazCañabate, Segismundo Royo Villanova y Federico de Castro y Bravo. 1273 Nombrado el 5 de noviembre de 1940, junto con otros tres, como consecuencia de la Ley de 10 de febrero anterior (ver nota 1207). 1274 Luis Díez del Corral, José María Cordero Torres y Jaime Guasp; citados, por cierto, en orden diferente al de antigüedad en ese Cuerpo, ya que Díez del Corral era el más moderno de los tres. 1275 Véase en: DOCUMENTOS: 76. Recuerdo que el propio Consejo acordó aceptar meses después algunas de las observaciones propuestas por el Presidente de la Junta Política y Ministro de Asuntos Exteriores (véase nota 1251) y por el Ministro de Justicia (véase nota 1252) e hizo modificaciones diversas en ocasiones posteriores (véanse notas 1258 y 1269). 1276 Cordero da a entender, basado quizás en la fecha del informe, que tuvo en cuenta incluso la última de las modificaciones acordadas por el Consejo (Cordero (1944), página 135). 1277 Página 1. 371 restablecimiento, 1278 obligatoriedad se trata de una generalización de la . En lo que respecta a los Consejeros natos, el informe prefiere al Presidente del Tribunal Supremo en lugar del Fiscal del Tribunal Supremo y al Vicesecretario de Obras Sociales en lugar del Delegado Nacional de Sindicatos: en el primer caso agrega que, si se apreciara que dicha personalidad (se refiere al Presidente), por su rango y jerarquía, no debiera ser contada entre los Consejeros natos, parece más adecuado suprimir la representación de la Administración de Justicia que no confiarla al Fiscal; en el otro caso, el razonamiento consiste en entender que el Delegado Nacional de Sindicatos es una Jerarquía dependiente del Vicesecretario de Obras Sociales, y aunque hoy existe unión personal en el desempeño de ambos cargos1279, puede ocurrir que más adelante sean personas distintas… y no hay que olvidar la preeminencia de la primera de dichas jerarquías sobre la segunda1280. A propósito de la presencia de los Ministros en el Pleno, se propugna la supresión de que puedan asistir siempre con voz con este razonamiento: … con la redacción actual pudiera parecer que la posición de los Ministros era de inferior condición a la de los Consejeros1281. Como quiera que el proyecto inicial del Instituto excluía para la designación como Presidente y Consejeros a las personas que hubieran ostentado los cargos allí enumerados durante el período transcurrido desde el 14 de Abril de 1931 al 18 de julio de 19361282, el actual informe propone suprimir 1278 Páginas 1-2 Acerca de este punto, véanse, en contraste, las afirmaciones del Consejo de Estado en su Memoria (véase nota 1243 anterior). 1279 Se trataba de Fermín Sanz-Orrio. 1280 Artículo 3º. Página 2. 1281 Artículo 3º. Páginas 2-3. Véase la explicación de este inciso en la nota 1233 y texto al que corresponde. 1282 Artículo 4º. El proyecto del Consejo de Estado mantiene esta exclusión (artículos 5º y 6º). 372 este inciso con la siguiente argumentación: Tratándose de una Ley de carácter definitivo y cuya larga vigencia es de esperar, no parece oportuno consignar en la misma limitaciones debidas a motivos de índole accidental. Además nadie mejor que el Jefe del Estado para medir la conveniencia política de esos nombramientos y nada aconseja que la Ley limite sus facultades decisorias en este punto1283. En cuanto a la compatibilidad del cargo de Consejero con el de Procurador en Cortes, el informe se inclina por suprimir la declaración, que queda sobreentendida de todos modos, y constituye una expresión inspirada en textos anteriores en que existió una cláusula general de incompatibilidad1284. En cuanto al tema de las retribuciones de los Letrados, entiende el informe que la intención del párrafo segundo del artículo 12 parece ser la de que la retribución económica del Cuerpo de Letrados del Consejo esté en consonancia con la alta función que desempeña y la de evitar que los sueldos de ingreso de los mismos sean inferiores a los iniciales de cualquier otro Cuerpo del Estado. Sin embargo, con la actual redacción podría llegar(se) a la conclusión de que el sueldo de los cargos superiores de la Magistratura hubiera de ser necesariamente inferiores (sic) a los de los funcionarios letrados del Consejo de Estado, lo cual no sería justo por el mayor trabajo, responsabilidad e incompatibilidades que pesan sobre los Magistrados en comparación con los Letrados Mayores del Consejo de Estado. Por ello, estima preferible el Instituto que aquel párrafo quede redactado como sigue: <Los Letrados del Consejo de Estado disfrutarán de los haberes que se señalen en la Ley Económica del Estado. El sueldo de ingreso no podrá ser inferior al inicial de ningún otro Cuerpo del Estado>1285. Por fin, recojo lo que el informe 1283 Página 3. 1284 Artículo 9º. Página 3. 1285 Páginas 4-5. El párrafo segundo del artículo 12 a que se refiere el informe no figura en el proyecto del Consejo de Estado en términos de los que se deduzca que los sueldos de los cargos superiores de la Magistratura hubieran de ser… inferiores a los de los funcionarios letrados del Consejo de Estado. Lo que hace ese proyecto es fijar cuantías a los sueldos de los Letrados, cosa que no hacía el proyecto inicial del Instituto. Salvo que haya existido una redacción diferente, que no parece (véase en la nota 1234 las razones por las que la Comisión Permanente del Consejo modificó 373 indica respecto de un aumento de las competencias: El Instituto, después de detenido examen, rechazó la propuesta de uno de sus miembros que implicaba una ampliación considerable de la competencia obligatoria del Consejo. Sin embargo estimó acertado abrir cauces para una posible ampliación futura de esta competencia y en tal sentido se propone que entre el párrafo primero y el segundo del artículo 20 se intercale un nuevo apartado del siguiente tenor: <Cuando se trate de disposiciones referentes al régimen orgánico del Protectorado y Colonias, declaración nacional de epidemia, creación de jurisdicciones especiales y concesión o arriendo de servicios públicos de carácter nacional, el Ministro, al formular la propuesta correspondiente, deberá hacer constar en ella, por modo expreso, si ha de ser oído o no el Consejo de Estado>1286. 4.4. DEBATE DEL PROYECTO DE LEY EN LAS CORTES ESPAÑOLAS Y APROBACIÓN El Consejo de Ministros aprueba el 27 de julio de 1944 el envío a las Cortes del proyecto sobre nueva Ley Orgánica del Consejo de Estado1287, que remite el 9 de agosto1288. El 2 de octubre siguiente el Presidente de las Cortes nombra una Comisión especial que ha de estudiar el dictamen que se ha de proponer en su día a la aprobación del Pleno de las Cortes, … teniendo en cuenta la importancia que en este punto el texto de la ponencia), el peor trato de los cargos superiores de la Magistratura tampoco resulta de las cuantías que de los sueldos de éstos (Presidente del Tribunal Supremo y Presidentes de Sala) recoge la propia Memoria del Consejo al referirse a la propuesta de mejora de las retribuciones del Presidente del Consejo de Estado y de los Consejeros de éste (ver nota 1237). 1286 Páginas 5-6. ¿Quién fue el autor de la propuesta? El informe, como se ve, no lo dice. No sería aventurado atribuírsela al en este tema pugnaz Cordero Torres, Letrado del Consejo y autor por entonces de la única historia completa del Consejo de Estado (véanse sus opiniones y propuestas en: Cordero (1944), páginas 135-136 y 591), que además prepararía poco después el estudio que sirvió de base a la elaboración del Reglamento de 1945 (ver luego nota 1298). El carácter transaccional de la redacción propuesta muestra la inanidad de ésta, que no prosperaría en la Ley. 1287 DOCUMENTOS: 80. 1288 DOCUMENTOS: 81. 374 reviste el proyecto y la diversidad y complejidad de las materias que en él se tratan… tomando como base la Comisión de Tratados y los Presidentes de las demás Comisiones1289. Al mismo tiempo, abre el plazo para la presentación de enmiendas1290. Varios Procuradores presentan enmiendas, ninguna a la totalidad, que se reúnen en tres grupos con arreglo al primer firmante1291. La Ponencia designada 1292 por el Presidente de la 1293 Comisión emite su informe el 28 de octubre , aceptando algunas de las enmiendas y proponiendo algunas otras modificaciones, por lo general de escasa importancia. El 11 de noviembre aprueba el dictamen la Comisión Especial, que consta del texto de proyecto de ley que ésta eleva al Pleno. Jordana de Pozas, que había venido asumiendo el principal protagonismo durante toda la preparación del proyecto y que ya había llevado la voz de la Ponencia en la Comisión, es quien presenta el texto ante el Pleno1294, 1289 DOCUMENTOS: 82. Integran esta Comisión los Procuradores Fernández-Cuesta (D. Raimundo) (Presidente), Lapuerta (D. José María) (Secretario), Arriaga (D. Alfonso), Callejo (D. Eduardo), Camacho (D. Fernando), Carrero (D. Luis), Castiella (D. Fernando Mª), Felipe Clemente de Diego (D. Felipe), Dávila (D. Fidel), Díez del Corral (D. Luis), Eijo y Garay (D. Leopoldo), Garnica (D. Pablo), Goicoechea (D. Antonio), Gistau (D. Tomás), González Bueno (D. Pedro), Jordana de Pozas (D. Luis), Martín Sanz (D. Dionisio), Martínez de Tena (D. Manuel), Mayo (D. Federico), Navarro (D. Gustavo), Ollero (D. Carlos), Puigdollers (D. Mariano), Pinilla (D. Carlos), Rodríguez Jurado (D. Adolfo), Reyes (D. Roberto), Sánchez Mazas (D. Rafael) y Suanzes (D. Juan Antonio). De los integrantes de la Comisión citados estaban vinculados al Consejo de Estado Eduardo Callejo, Presidente, así como Jordana de Pozas, Consejero Permanente, y Díez del Corral, Letrado. Estos dos últimos tuvieron protagonismo destacado en la preparación del proyecto, como hemos visto. Fernández-Cuesta Lapuerta sería nombrado Presidente en 1945 y Lapuerta Consejero Permanente en 1952. 1290 DOCUMENTOS: 83. 1291 Los Procuradores Gustavo Navarro, la más extensa (10 firmantes), Pedro Fernández Valladares (10 firmantes) y Roberto Reyes (15 firmantes). No incluyo copia, por su extensión. 1292 Formada por Callejo, Dávila, Gistau, Goicoechea y Jordana de Pozas. 1293 No incluyo copia, por su extensión. 1294 DOCUMENTOS: 84. 375 que lo aprueba el 22 siguiente, siendo ratificado por el Jefe del Estado el 25, convirtiéndose en Ley1295. 5. REGLAMENTO DE 13 DE ABRIL DE 1945 A la vista de la nueva Ley Orgánica, publicada el 26 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado1296, el Presidente resuelve constituir una ponencia especial para preparar un anteproyecto de Reglamento de aplicación de la Ley del Consejo, a fin de que, una vez aprobado por la Comisión Permanente, sea elevado al Gobierno1297. El Presidente de la Ponencia, Jordana de Pozas, entrega el anteproyecto en la sesión de la Comisión Permanente de 9 de marzo de 19451298, que es debatido en ésta, de manera muy minuciosa, los días 15 y 16, y lo aprueba finalmente el Pleno en su sesión del 22 siguiente, tras de un debate no muy extenso. El Reglamento orgánico del Consejo de Estado es aprobado por Decreto de 13 de abril de 19451299. 1295 DOCUMENTOS: 85. 1296 Véase: DOCUMENTOS: 85. 1297 Acta de la sesión de 1 de diciembre de 1944. La Ponencia queda integrada por Jordana de Pozas, Consejero, que la preside; Martín-Artajo, Secretario General, el Letrado Mayor Conde de Vallellano y los Letrados Rovira y Cordero. En 26 de enero siguiente se da cuenta a la Comisión de haberse incorporado el también Letrado Azcoiti. 1298 Al presentar al Pleno el anteproyecto (sesión de 22 de marzo de 1945), Jordana de Pozas, que preside la Ponencia, da cuenta de que ésta ha tomado como base un estudio hecho por Cordero y que, tras los trabajos llevados a cabo, se confió la refundición y redacción del nuevo texto al Secretario general. 1299 Véase: DOCUMENTOS: 85. No se hace mención de la propuesta del Consejo de Estado o la conformidad con éste, sino que se dice que el Reglamento se dicta a propuesta de la Presidencia del Gobierno. No obstante, el Secretario General hace constar en la sesión de 3 de mayo de 1945 que el texto obedece íntegramente al proyecto presentado por el Alto Cuerpo al Gobierno. Cabe notar que esta sesión de la Comisión Permanente, según recoge el acta de la propia sesión, es la primera que aquella celebra en el Palacio de los Consejos, sito en la calle Mayor nº 79, antigua y tradicional residencia del Consejo de Estado. A partir de su restablecimiento por la Ley de 10 de febrero de 1940 (sesión de 10 de julio siguiente) (véase apartado 3.1. anterior), el Consejo de Estado se había venido reuniendo y tenía sus oficinas en el conocido como Palacete del Marqués de 376 Comparado con los dos Reglamentos anteriores1300, la extensión es semejante, aun cuando el de 1945 es el que tiene más artículos, si bien por muy escasa diferencia1301, pero el contenido presenta similitudes, por no decir que reproducciones, en buen número de preceptos. Refiriéndose al de 1906, Cordero escribe que era mucho más metódico que los anteriores del Consejo y ha influído en todos los posteriores, constituyendo el cuerpo de un derecho interior continuo1302. Sin embargo, hay que destacar del que ahora se aprueba que es el primero que incorpora la totalidad de los artículos de la Ley Orgánica, como subraya Jordana de Pozas, que había presidido la Ponencia redactora del proyecto, al presentar éste a la Comisión Permanente: se ha querido hacer del Reglamento un texto único y por esta razón se han recogido en él todos los preceptos de la Ley1303. 6. DISPOSICIONES POSTERIORES Por primera vez en la historia del Consejo de Estado, durante los cuarenta años que transcurren entre 1940 y 1980 no se modifican ni su Ley Orgánica, de 25 de noviembre de 1944, ni su Reglamento Cortina, calle de Núñez de Balboa 31 (hoy, 35), esquina a la calle Goya, que pertenecía a los hijos de José Gómez-Acebo y Cortina, III Marqués de Cortina. José Gómez-Acebo y Cortina tuvo cuatro hijos varones, de los que dos pertenecieron al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado, Juan, marqués consorte de Zurgena, y Jaime (en los escalafones del Consejo figura como Santiago) Gómez-Acebo y Modet, marqués consorte de Deleitosa. 1300 8 de mayo de 1904 y 10 de enero de 1906. 1301 150, frente a 148 y 145, respectivamente. 1302 Cordero (1944), página 116. En este caso, el que escribe tiene autoridad: fue quien preparó el estudio en que se basará la Ponencia redactora del proyecto de Reglamento en el Consejo de Estado (véase nota 1298). 1303 Acta de la sesión de 15-16 de marzo de 1945. Como veremos más adelante (apartado 4 del capítulo VIII), el Reglamento vigente, de 18 de julio de 1980, sigue la misma técnica, pero con una peculiaridad importante: indicar a propósito de cada precepto o párrafo el artículo de la Ley que reproduce. 377 Orgánico, de 13 de abril de 19451304. A renglón seguido hay que hacer notar, no obstante, que aquella Ley fue modificada, aunque no de manera formal y explícita, al aprobarse, por sendas leyes, nuevas plantillas de los Letrados en 19551305 y 19621306. En consonancia, aquí, con la Ley Orgánica, se crearon las Secciones 7ª (19461307) y 8ª (19511308), para despachar los recursos de agravios, que seguían aumentando de manera importante1309. Existió otra modificación relevante, disminuida por su escasa duración temporal y personal. Se refiere al nombramiento del Presidente del Consejo de Estado, que, al igual que el de las Cortes y los de otros de los más altos Tribunales y Cuerpos consultivos1310, se regula por una Ley de rango Fundamental, la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, promulgada por el general Franco. Según la misma, estos Presidentes pasan a designarse por el Jefe del Estado a propuesta en terna del Consejo del Reino1311; su mandato se limita a seis años1312 y se establecen causas de cese, aparte de la 1304 Desde la Ley de 10 de febrero de 1940, que restablece el Consejo, hasta la Ley Orgánica de 25 de noviembre de 1944, no se produce tampoco ninguna modificación por norma de rango legal y tan sólo una de modificación de varios artículos del Reglamento de régimen interior del Consejo de 10 de enero de 1906. La modificación es de escasa trascendencia, ya que se limita a reformar el régimen de oposiciones tanto de los Letrados como de los Auxiliares del Consejo (véase apartado 3 in fine). 1305 Ley de 22 de diciembre de 1955, que incluye también una fijación al alza de retribuciones del Presidente, de los Consejeros Permanentes y de los funcionarios del Cuerpo Técnico-Administrativo del Consejo. 1306 Ley 75/1962, de 24 de diciembre. 1307 Decreto de 4 de julio de 1946. 1308 Decreto de 26 de octubre de 1951, que amplía en consecuencia la plantilla de Letrados y de funcionarios del Cuerpo Técnico-Administrativo. 1309 El preámbulo del Decreto de 26 de octubre de 1951 hace constar que el número de estos recursos alcanza cifras considerables, que en los últimos años rebasa el millar de expedientes y constituye más de la mitad de los que por todos los conceptos son sometidos a informe del Consejo de Estado. 1310 De la exposición de motivos. 1311 Artículo 58.I. 1312 Artículo 58.II. 378 expiración del término de su mandato1313. Un Decreto de noviembre del propio 19671314 precisa que el mandato… debe ser contado a partir de las fechas de toma de posesión en dichos cargos de sus actuales titulares. El precepto citado de la Ley Orgánica del Estado lleva a cabo, por tanto, una derogación no expresa de lo que se refiere al nombramiento y causas de cese, incluida la duración temporal, del Presidente del Consejo de Estado establecidas en la Ley Orgánica del Consejo de 1944, a la sazón vigente1315. En lo que concierne al Consejo de Estado este precepto tuvo, como he dicho, escasa duración en el tiempo y se aplicó únicamente en dos casos: al cesar1316 y volver a designar a continuación1317 a Joaquín Bau Nolla y al designar después a Antonio María de Oriol y Urquijo1318. Hay que añadir que la propia Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, que tenía rango Fundamental, incluyó una mención del Consejo de Estado. Lo hace en el Título VII, dedicado a La Administración del Estado, dentro de la cual lo define como supremo 1313 Artículo 58.III. 1314 Decreto 2816/1967, de 30 de noviembre. 1315 La Ley Orgánica del Consejo de 25 de noviembre de 1944, lo mismo que el Reglamento Orgánico de 1945, sólo regulan de estos aspectos el nombramiento, cuya competencia atribuye de modo directo al Jefe del Estado sin que medie propuesta alguna (artículo 5º de la Ley). También fija ese precepto determinadas categorías entre las que cabe designar al Presidente. Sin embargo, estas categorías no se hicieron constar en los nombramientos de este período, sino tan sólo la mención del artículo 5º de la Ley; mención que ni siquiera se hace en el caso de José Ibañez-Martín (Decreto de 19 de julio de 1951). 1316 Decreto 2683/1971, de 4 de noviembre. 1317 Decreto 2732/1971, de 8 de noviembre, en el que, a diferencia de lo que sucederá con Oriol, no se habla de a propuesta, en terna, del Consejo del Reino (véase nota siguiente), sino simplemente de propuesta formulada por el Consejo del Reino… 1318 Decreto 1503/1973, de 12 de julio (véase lo dicho en la nota anterior). El cese de Oriol, sin embargo, no se hace invocando la Ley Orgánica del Estado, pese a no estar formalmente derogada, sino a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros (Decreto 1512/1979, de 22 de junio). El cambio se explica por la transformación jurídica y política que llevó a cabo la Ley de Reforma Política, de 10 de enero de 1977 (véase apartado 1.2. anterior). 379 cuerpo consultivo de la Administración y agrega que su competencia y funcionamiento se ajustarán a lo que disponga la ley1319. Este precepto, como otros muchos de aquella Ley, no tuvo ninguna consecuencia, ni en el plano legal ni en el práctico. 7. COMPOSICIÓN Es uno de los temas que experimenta cambios de alguna importancia a lo largo de las sucesivas redacciones de la que luego será Ley Orgánica de 25 de noviembre de 1944. El proyecto del Instituto de Estudios Políticos diseña un Consejo de Estado en Pleno y en Comisión Permanente, el primero formado por el Presidente del Gobierno, los Ministros, el Presidente del Consejo de Estado, 14 Consejeros ordinarios y 7 Consejeros extraordinarios1320, y el segundo, el Presidente del Consejo de Estado y los Presidentes de cada una de las Secciones1321. En el proyecto aprobado por el Consejo de Estado el Pleno queda integrado por el Presidente, los 6 Consejeros permanentes y el Secretario General, más 6 Consejeros natos y un número de Consejeros electivos nombrados por el Jefe del Estado entre personas 1319 Esta definición rompe con los precedentes, ya que, desde sus orígenes, el Consejo de Estado ha sido órgano consultivo del Rey, del Estado y, una vez centrado en torno al asesoramiento, en asuntos de gobierno y administración, del Gobierno, pero no de la Administración, sin entrar aquí en la disputada cuestión de la distinción entre uno y otra. Véanse: Ley del Consejo de Estado de 17 de agosto de 1860 (artículo primero, inciso primero), Ley Orgánica de 5 de abril de 1904 (artículo primero, párrafo primero), Ley de 10 de febrero de 1940 (artículo primero) y Ley Orgánica de 25 de noviembre de 1944 (artículo primero, párrafo primero). La inclusión del Consejo de Estado en esta Ley, que respondió en su momento al deseo de depurar vestigios totalitarios en la armazón de las Leyes Fundamentales (véase apartado 2.1. anterior), denota esfuerzos del interior de la propia institución por insertarse en la estructura política del franquismo. Testimonio doctrinal de ello puede verse en el intento de Cordero Torres, con motivo de la aprobación de esa Ley, por armar toda una teoría de la que llama –tal es el título de su trabajoAdministración consultiva del Estado (Cordero (1967), reiterado luego en Cordero (1972)). 1320 DOCUMENTOS: 75, artículo 3º. 1321 DOCUMENTOS: 75, artículo 7º. 380 de 6 categorías1322, en tanto que sólo los primeros (Presidente, 6 Consejeros Permanentes 1323 Comisión Permanente y Secretario General) constituyen la . El informe que sobre el anteproyecto hace el Instituto de Estudios Políticos acepta el esquema básico del Consejo, aunque propone sustituir a dos de los cargos natos por otros y que la enumeración de las categorías de los Consejeros electivos se amplíe en el sentido de que puedan formar parte del pleno del Consejo personalidades destacadas del mundo de las finanzas o de la economía1324. El proyecto de ley que el Gobierno envía a las Cortes mantiene el esquema indicado aun cuando amplía los Consejeros natos y las categorías de los Consejeros electivos a 71325. El dictamen de la Comisión de aquellas amplía el número de Consejeros natos a 8 y fija en 7 los Consejeros electivos, y así queda en la Ley aprobada1326. Con arreglo a la Ley Orgánica de 25 de noviembre de 19441327, el Consejo de 1328 Permanente Estado funciona en Pleno y en Comisión . Integran el Consejo de Estado en Pleno: Primero. El Presidente, los Consejeros Permanentes y el Secretario general. Segundo. Los siguientes Consejeros natos: a) El Primado de las Españas. b) El 1322 DOCUMENTOS: 76, artículo 3º, párrafo primero. Véase el debate en el Consejo de Estado sobre la composición del Pleno en el apartado 4.2. anterior. 1323 DOCUMENTOS: 76, artículo 4º. 1324 DOCUMENTOS: 79, página 2. (Véase apartado 4.3. anterior). 1325 DOCUMENTOS: 80, artículo 3º. 1326 DOCUMENTOS: 85, artículo 3º. Nótese: fija en 7 el número de Consejeros electivos, no las categorías para nombrarlos de entre ellas, como habían hecho las redacciones anteriores. 1327 Que, a lo largo de este apartado y los siguientes, citaré: LEY. Véase el texto en: DOCUMENTOS: 85. 1328 LEY, artículo segundo, párrafo primero. 381 Vicesecretario general del Movimiento. c) El Jefe del Alto Estado Mayor. d) El Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia. e) El Rector de la Universidad Central. f) El Director del Instituto de Estudios Políticos. g) El Delegado Nacional de Sindicatos. h) El Director general de lo Contencioso del Estado. Tercero. Siete Consejeros designados libremente por el Jefe del Estado entre personas que pertenezcan a cada una de las siguientes categorías: a) Ex Ministro. b) Arzobispo u Obispo. c) Consejero Nacional. d) Teniente General del Ejército de Tierra. e) Almirante de la Armada. f) Teniente General del Ejército del Aire. g) Diplomático con categoría de Embajador1329. Los Consejeros designados o electivos desempeñarán el cargo durante tres años consecutivos y podrán ser nuevamente designados1330. Componen la Comisión Permanente: El Presidente, Consejeros Presidentes de Sección y el Secretario general 1331 los . Los Consejeros Permanentes son nombrados por el Jefe del Estado entre personas que estén o hayan estado comprendidas en alguna de las categorías siguientes: Primera. Ministro. Segunda. Consejero Nacional. Tercera. Consejero de Estado. Cuarta. Letrado Mayor del Consejo, con dos años de servicios activos en la categoría. Quinta. Catedrático de una Facultad universitaria de Derecho o Ciencias Políticas y Económicas, con cinco años de servicios activos. Sexta. Oficial general de los Cuerpos Jurídicos del Ejército, Marina y Aire. Séptima. Funcionario del Estado con categoría de Jefe Superior de Administración civil, o con la equivalente o máxima categoría, de Cuerpos técnicos, facultativos o especiales de la Administración pública, y que cuenten con dos años de servicios efectivos en dicha categoría. Octava. Académico de Ciencias Morales y Políticas1332. Dos de los Consejeros Permanentes han de proceder del Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado1333. 1329 LEY, artículo tercero, párrafo primero. 1330 LEY, artículo tercero, párrafo segundo. 1331 LEY, artículo cuarto. 1332 LEY, artículo sexto, párrafo primero. 1333 LEY, artículo sexto, párrafo segundo. 382 Como puede verse, la composición varía de manera sustancial con relación a la de la anterior Ley Orgánica, de 1904, ya que en ésta la base de la misma son los Ministros de la Corona en ejercicio (es decir, el Gobierno), ocho ex Ministros de la Corona, y cuatro Consejeros1334, en tanto que en la Ley de 1944 esa base es más bien política, aun cuando con ciertas incrustaciones técnicas (Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, Director general de lo Contencioso del Estado). Por otro lado, las categorías para ser nombrado Consejero permanente en la Ley Orgánica de 1904 proceden del propio Consejo, con una fuerte herencia de los cargos que habían desempeñado en la etapa anterior funciones jurisdiccionales1335, mientras que en la Ley de 1944 las categorías se asientan de modo principal en la condición administrativa o funcionarial, aun cuando tenga matices en ciertos casos (docente, castrense) e incrustaciones políticas (ex Ministros, Consejero del Movimiento). El Presidente del Consejo de Estado es nombrado ahora libremente por el Jefe del Estado1336. Las categorías previas para ser designado son similares, aunque se añaden el Alto Comisario de España en Marruecos y la de Consejero permanente de Estado, con cinco años en el cargo1337. 1334 Ley de 1904, art. 2º, párrafo primero. Para más detalles, véase apartado 3.4. del capítulo sexto. 1335 Véase apartado 3.4. del capítulo sexto. 1336 LEY, artículo quinto. Lo que denota el carácter fuertemente centralizado del poder ejecutivo bajo régimen de Franco, a diferencia de la etapa de 1904-1924, en la que nombramiento se hacía por Real Decreto, acordado en Consejo de Ministros refrendado por su Presidente (véanse Ley de 1904, art. 4, párrafos segundo tercero. DOCUMENTOS: 63, y apartado 3.8. del capítulo anterior). el el y y Entre 1967 y 1977, como ya he detallado en otro lugar, se aplicó la Ley Orgánica del Estado, que limitaba a seis años el mandato, entre otros titulares de altos Cuerpos del Estado, del Presidente del Consejo de Estado, que pasaba a designarse, además, por el Jefe del Estado a propuesta en terna del Consejo del Reino (véase apartado 6 anterior). 1337 LEY, artículo quinto. Véase apartado 3.8. del capítulo anterior. 383 8. ORGANIZACIÓN Desde el proyecto preparado por el Instituto de Estudios Políticos hasta el texto aprobado de la Ley Orgánica de 1944, la organización del Consejo de Estado se atuvo a la tripartita, ya clásica: Pleno, Comisión Permanente y Secciones. Otra cosa sucede en lo que respecta a estas últimas, ya que el proyecto del Instituto de Estudios Políticos propone siete y, por vez primera1338, las denomina y distingue con arreglo a las materias de que cada una se ocupa. Se titulan así: 1º. De legislación. 2º. De conflictos jurisdiccionales y de Tratados. 3º. De Hacienda. 4º. De Corporaciones públicas e Instituciones. 5º. De contratos administrativos. 6º. De Funcionarios. 7º. De Reglamentos y de Gracia1339. El proyecto que aprueba el Consejo de Estado propone seis Secciones, organizadas conforme a los Ministerios de procedencia de las consultas, según la fórmula tradicional1340. La Memoria que acompaña aquel lo justifica de este modo: Otra diferencia notable entre el Proyecto formulado por este Consejo y el del Instituto de Estudios Políticos consiste en la constitución de las Secciones en que se divide el Consejo. En lugar de ser en número de siete y estar adscritos dos Consejeros a cada Sección, se propone que sean seis, con un solo Consejero, y en lugar de que las Secciones se diferencien por razón de la materia que hayan de informar, como se hace en el proyecto del Instituto, se patrocina por que los asuntos se dividan por Ministerios, como hasta ahora se ha venido haciendo. Este criterio de constituir las Secciones por materias en lugar de serlo por Ministerios, 1338 Gerardo Abad Conde, que fuera Presidente del Consejo, preparó en tiempos de la II República un largo y confuso proyecto en el que, como recuerda Cordero, proponía organizar las Secciones por materias en lugar de por Ministerios de procedencia de las consultas, como era lo tradicional (Cordero (1944), página 133). A los esfuerzos de Abad Conde me he referido en el apartado 5.3. del capítulo VI. 1339 Artículo 8º. Véase nota 1220. 1340 Véase: DOCUMENTOS: 76, artículo 7º, párrafo primero. 384 a primera vista presenta un mayor empaque científico y técnico, pero que en modo alguno había de compensar los conflictos que se producirían al recibirse en consulta asuntos no previstos en el casuismo que preside la clasificación1341. El proyecto de ley enviado por el Gobierno a las Cortes acepta el número de seis para las Secciones, aun cuando permite su ampliación por Decreto de la Presidencia del Gobierno, dictado a propuesta de la Comisión Permanente del propio Consejo de Estado, cuando el volumen de las consultas lo exigiera. En lo que respecta a la distribución de asuntos adopta una posición conciliadora, permitiendo que se haga según los Ministerios de que procedan o bien según su naturaleza, en la forma que se determine por Orden de la Presidencia del Gobierno, dictada a propuesta de la Comisión Permanente del Consejo1342. Tal es la fórmula que, aceptada por la Comisión Especial de las Cortes, pasa a la Ley Orgánica de 19441343. 9. COMPETENCIA El tema de los asuntos en que es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado experimenta cambios de importancia a través de las sucesivas redacciones de los proyectos de la que se convertirá en Ley Orgánica de 25 de noviembre de 1944. 1341 Véase: DOCUMENTOS: 77. 1342 Véase: DOCUMENTOS: 80, artículo 7º, párrafo primero. 1343 Véase: DOCUMENTOS: 85, artículo 7º, párrafo primero. La distribución de las consultas a las Secciones por el Ministerio de procedencia se había realizado por Decreto de 15 de noviembre de 1940 (véase nota 1209 y texto al que corresponde) y no se aprueba otra de carácter general (es decir, tras la creación de las Secciones 7ª y 8ª, que sí tuvieron asignados asuntos por naturaleza: el recurso de agravios) (véase apartado 6, notas 1307 y 1308) hasta la Orden de 28 de enero de 1959, que asume la transferencia a la jurisdicción contencioso administrativa del conocimiento de los recursos de agravios (Ley de la jurisdicción de 27 de diciembre de 1956), cesando por tanto en ello el Consejo de Estado. 385 El proyecto preparado por el Instituto de Estudios Políticos regula las competencias de la Comisión Permanente1344 y las del Pleno1345, inspirado en términos generales en las normas anteriores. Al examinar ese proyecto la Comisión Permanente del Consejo de Estado, es una de las tres cuestiones generales que se plantea de antemano. Como he señalado con anterioridad, no hay exposiciones de carácter general, sino observaciones y propuestas de 1346 modificaciones puntuales y de colocación sistemática . Resultan de 1347 ahí unos preceptos más amplios . Para la Memoria que acompaña a aquel proyecto este tema es una de las dos razones fundamentales que aconsejaban la reforma de la Ley de 10 de febrero de 1940, y de ahí que mantenga 1348 preceptivas y amplíe los supuestos de las consultas . En su informe del anteproyecto, el Instituto de Estudios Políticos estima oportuno limar la afirmación tajante… de que la nueva Ley convierte en obligatoria la consulta que antes era potestativa1349. Por lo demás, el Informe no objeta la enumeración más amplia que había llevado a cabo el Consejo de Estado y da cuenta de que se rechazó la propuesta de uno de sus miembros que implicaba una ampliación considerable de la competencia obligatoria del Consejo1350. 1344 Véase: DOCUMENTOS: 75, artículo 22. 1345 Véase: DOCUMENTOS: 75, artículo 25. El artículo 26 se refiere a la consulta potestativa de asuntos de importancia, a juicio del Gobierno. 1346 Sesión de 4 de julio de 1941. Véase apartado 4.2. anterior. 1347 Artículos 16 (Pleno), 17 (Comisión Permanente) y 21, párrafo primero (consulta potestativa de proyectos de ley de carácter general y asuntos de importancia, a juicio del Gobierno). 1348 Véase apartado 4.2. anterior. 1349 A las matizaciones retóricas que hace el Informe en este punto me he referido en la nota 1278 y texto al que corresponde. 1350 Sobre este punto, véase nota 1286 y texto al que corresponde. 386 El proyecto de ley enviado por el Gobierno se aparta en buena medida de los textos anteriores. En cuanto a las competencias del Pleno, mantiene tres de menor importancia propuestas por el Consejo de Estado1351, excluye las otras dos1352 y agrega, sin embargo, otras tantas1353. Con relación a las competencias de la Comisión Permanente, los cambios son menores y, aparte de otros de pura redacción, se desechan tres propuestas hechas por el Consejo1354. Hay un tema que, tras un análisis minucioso, presenta mayor hondura política de la que a primera vista pudiera parecer. Me refiero a la posibilidad de que consulte al Consejo el Jefe del Estado. Como ya he señalado, la Ley de 10 de febrero de 1940 así lo estableció1355, sin mayores razonamientos, que descubriremos no obstante al examinar los proyectos sucesivos de la futura Ley Orgánica de 1944. Los preceptos en juego se encuentran en dos partes diferentes de los textos: una, al principio, al regular la composición del Pleno y, dentro de ella, la asistencia a las sesiones del mismo por parte del Gobierno; otra, casi al final, al establecer los supuestos de audiencia tanto del Pleno como de la Comisión Permanente. El texto inicial del Instituto de Estudios Políticos, al regular la composición del Pleno1356, no alude a la asistencia del Gobierno u otra autoridad superior (el 1351 Interpretación y cumplimiento de Tratados internacionales y Concordatos con la Santa Sede, separación de Consejeros Permanentes y la cláusula de remisión a otras leyes que dispongan la consulta. 1352 Cuestiones de Estado que revistan carácter de conflictos internacionales y ratificación de Tratados y Convenios internacionales de cualquier clase. 1353 Proyectos de ley de trascendencia e interpretación de contratos y asuntos administrativos de gran trascendencia, configurados ambos a la postre como supuestos de consulta potestativa. Véase: DOCUMENTOS: 80, artículo 16. 1354 Asuntos que afecten a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, recursos administrativos que se interpongan ante el Consejo de Ministros y concesión de indultos colectivos. Véase: DOCUMENTOS: 80, artículo 17. 1355 Véase: DOCUMENTOS: 74, artículo tercero, párrafo tercero. Véase apartado 3. anterior. 1356 Véase: DOCUMENTOS: 75, artículo 3º. 387 Jefe del Estado) a las sesiones, pero sí prevé, en cambio, que el Consejo de Estado, sea en Pleno, sea en Comisión Permanente, podrá ser oído además en todos los asuntos en que, por su importancia, el Gobierno lo estime conveniente1357. En el proyecto elaborado por el Consejo de Estado este último precepto se reproduce aunque adicionando la mención expresa a los proyectos de ley de carácter general1358. Sin embargo, el propio texto del Consejo de Estado introduce un párrafo tercero al artículo 3º, que es el que trata de la composición del Pleno, del siguiente tenor: El Jefe del Gobierno y los Ministros, pueden asistir a las reuniones del Pleno, siempre con voz, y si se trata de un asunto consultado por el Jefe del Estado, con voz y voto1359. De la importancia que a esta adición atribuye el propio Consejo de Estado da cuenta la Memoria que acompaña al proyecto: Una novedad, no recogida en leyes orgánicas anteriores, se establece en este Proyecto, relativa a la consulta directa que el Jefe del Estado puede hacer a este Consejo, en cumplimiento de lo que previene el párrafo final del art. 3º de la Ley de 10 de febrero de 1940… Esta iniciativa de directa consulta del Jefe del Estado restaura el funcionamiento del sistema existente en España con anterioridad a la implantación del régimen constitucional, en que el Consejo Real de Castilla y todos los demás que precedieron al actual Consejo de Estado tenían como misión privativa el asesorar al Monarca1360. El informe que hace el Instituto de Estudios Políticos sobre el anteproyecto no objeta la referencia a las consultas potestativas del Gobierno y, en cambio, expresa su opinión contraria en cuanto al tema en el que se incluye la referencia al Jefe del Estado, pidiendo la supresión del inciso1361. El Gobierno, al enviar el proyecto de ley a las 1357 Véase: DOCUMENTOS: 75, artículo 26. 1358 Véase: DOCUMENTOS: 76, artículo 21, párrafo primero. Aparte de la adición indicada en el texto, el tiempo verbal (podrá ser oído) se sustituye por puede ser oído. 1359 Véase: DOCUMENTOS: 76, artículo 3º, párrafo tercero. La adición de este párrafo la propone Jordana de Pozas en la sesión de 3 de julio de 1941 (véase nota 1229 y texto al que corresponde). 1360 Véase: DOCUMENTOS: 77. 1361 Véase: DOCUMENTOS: 79, páginas 2-3. 388 Cortes, acepta el reparo del informe del Instituto de Estudios Políticos en lo que concierne al inciso1362, pero en cambio, al referirse a las competencias, reconoce al Jefe del Estado como posible autoridad consultante, junto con el Gobierno y –añade también- los Ministros en cualquier asunto en que, sin ser obligatoria la consulta,… lo estimen conveniente1363. No hubo enmiendas, con lo cual este texto fue el que aprobó la Comisión y luego el Pleno de las Cortes, recibiendo la sanción del Jefe del Estado. El listado de competencias, en su conjunto, no presenta grandes diferencias con el de la Ley de 1904 y reafirma, en mayor medida que con aquella, la configuración del Consejo de Estado como una institución con funciones preferentemente administrativas, inserto en el conjunto de la Administración. Las competencias se asignan, según los asuntos, al Pleno o a la Comisión Permanente. El Consejo de Estado en Pleno debe ser oído necesariamente en los siguientes asuntos. Primero. Aquellos proyectos de ley que por su transcendencia y repercusión en la vida administrativa del Estado, de la Nación o de su Economía estime el Gobierno conveniente consultar a este Alto Cuerpo. Segundo. Interpretación de los contratos del Estado y asuntos administrativos de gran transcendencia. Tercero. Interpretación y cumplimiento de los Tratados internacionales y Concordatos con la Santa Sede. Cuarto. Separación de los Consejeros permanentes. Quinto. Todo asunto en que por precepto expreso de una ley haya de oírse al Consejo de Estado en Pleno1364. El inciso es el que establece la diferencia entre voz y voto de los miembros del Gobierno. El razonamiento que se contiene en el Informe ya lo transcribí antes y no es inteligible si no se advierte lo que se trata de suprimir, sin hacer referencia a la cuestión en juego:… con la redacción actual pudiera parecer que la posición de los Ministros era de inferior condición a la de los Consejeros (véase nota 1233 y texto al que corresponde). 1362 Véase: DOCUMENTOS: 80, artículo 3º, párrafo tercero. 1363 Véase: DOCUMENTOS: 80, artículo 20, párrafo primero. Los subrayados de todo este párrafo son míos. 1364 LEY, artículo dieciséis. 389 La Comisión Permanente del Consejo de Estado debe ser oída en los siguientes asuntos: Primero. Disposiciones de interés general que dictare el Gobierno para el desarrollo o ejecución de las leyes de Presupuestos y las demás que tengan carácter esencialmente fiscal. Segundo. Concesión de créditos extraordinarios o suplementos de crédito y en los demás casos que determina la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública. Tercero. Cuestiones de competencia, conflictos jurisdiccionales y de atribuciones entre distintos Departamentos ministeriales. Cuarto. Recursos de agravios a que se refiere la Ley de dieciocho de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro. Quinto. Interpretación, resolución y rescisión de los contratos administrativos, salvo aquellos que por su transcendencia juzguen el Jefe del Gobierno o el Presidente del Consejo de Estado conveniente oír el informe del Consejo de Estado en Pleno. Sexto. Reglamentos generales que se hayan de dictar para la ejecución de las leyes, aunque por razón de urgencia se hubieran puesto en vigor con carácter provisional. Séptimo. Concesión de honores y privilegios en que las leyes exijan la audiencia del Consejo. Octavo. Asuntos relativos al orden interior del Alto Cuerpo, y en particular sobre la formación de sus presupuestos. Noveno. Todo asunto en que por precepto legal haya de oírse al Consejo de Estado y no se diga expresamente que debe ser el Consejo en Pleno1365. 10. FUNCIONAMIENTO El funcionamiento del Consejo se regula con minuciosidad en el Reglamento de 13 de abril de 19451366; en concreto, en el Título III, que se titula, precisamente, Del funcionamiento del Consejo de Estado1367. Su base está constituida por el Reglamento anterior, de 10 de enero de 1906, en el que se inspira en gran parte1368, en observancia además de un precepto expreso de la Ley de 1944: El 1365 LEY, artículo diecisiete, párrafo primero. 1366 Que, a lo largo de este apartado y los siguientes, citaré: REGLAMENTO. Véase el texto en: DOCUMENTOS: 86. 1367 Artículos 112 a 150. 1368 Véase apartado 5 anterior. 390 Reglamento fijará el régimen de sesiones y trabajos del Consejo de Estado, observándose, en lo posible, sus prácticas tradicionales1369, que, a su vez, habían cuidado de recoger los Reglamentos de 1904 y 1906. Para evitar reiteraciones, señalo a continuación algunos puntos más destacados que diferencian al de 1945 con su precedente, remitiéndome en cuanto a éste a la exposición realizada en el capítulo anterior1370. Se prevé la asistencia al Consejo Pleno, con carácter facultativo, del Jefe del Gobierno y los Ministros, los cuales podrán informar cuando lo consideren conveniente1371. Se precisa que la votación es obligada, no permitiéndose las abstenciones salvo en caso de inhibición obligatoria1372. Se amplía de ocho (Reglamento de 1906) a diez días el plazo máximo para la remisión, por escrito, al Presidente de los votos particulares1373. Se agrega que para la redacción de sus votos particulares podrán los Consejeros valerse de cualquiera de los Letrados del Consejo1374. Regula de manera minuciosa el archivo, juntamente con la copia del dictamen definitivo, de las minutas de los diversos dictámenes y enmiendas presentadas, así como las de los votos 1369 LEY, artículo veinticuatro. 1370 Apartado 3.7. Véase también en el apartado 3.3. de ese capítulo el resumen que realiza Cordero de las innovaciones del Reglamento de 1906. 1371 REGLAMENTO, art. 112. 1372 REGLAMENTO, art. 118.4. 1373 REGLAMENTO, art. 124.1. 1374 REGLAMENTO, art. 124.2. 391 particulares1375, en orden a conservar las vicisitudes internas del dictamen a partir del proyecto inicial y hasta su aprobación1376. Prescribe que en el acta de la sesión se consignarán sucintamente las deliberaciones que hayan precedido a la decisión definitiva1377. Existen algunas diferencias de interés en cuanto a la reglamentación del despacho en las Secciones entre los dos textos contemplados, el de 1906 y el de 1945. En cuanto la orden de despacho de los proyectos de dictamen, el de 1906 dice que los Oficiales Letrados serán llamados por el orden que el Consejero permanente estime oportuno1378, en tanto que el de 1945 dice que se dará cuenta de los asuntos preparados para el despacho por el orden de antigüedad de los Letrados ponentes, salvo casos de urgencia, leyendo el ponente su proyecto1379. Por otro lado, mientras que en el Reglamento de 1906 el Consejero que preside la Sección puede aprobar o desechar el dictamen sin más que escuchar, en su caso, las aclaraciones… que pidiese al Oficial Letrado (ponente) y al Oficial Mayor1380, el de 1945 articula una Sección con despacho más colegiado, al decir que cualquiera de los Letrados asistentes o bien el Mayor podrán formular, por orden de antigüedad, observaciones, reparos o pedir esclarecimiento sin limitación de turnos, pudiendo el ponente contestar cuantas veces fuera preciso, tras de lo cual decide el Consejero1381. En cambio, no aparece en el texto de 1945 la 1375 REGLAMENTO, art. 126. 1376 El Reglamento de 1906 ya preveía que, caso de desecharse el dictamen del Letrado por el Consejero Presidente de la Sección, se haría constar en el original y en el acta de aquella (art. 133). Como entonces indicaba, se trata de una norma importante, que hoy se mantiene en lo esencial, cuyo objeto es salvaguardar la independencia del Letrado ponente y la conservación de los proyectos de dictamen que redacte, incluso si fueren rechazados por el Consejero que preside la Sección. 1377 REGLAMENTO, art. 127. 1378 REGLAMENTO de 1906, art. 133.1. Véase DOCUMENTOS: 66. 1379 REGLAMENTO, art. 137.1. 1380 REGLAMENTO de 1906, art. 133.1. Véase DOCUMENTOS: 66. 1381 REGLAMENTO, art. 137.2. 392 posibilidad, que sí se contiene en el de 1906, de que el Consejero permanente, en ciertos supuestos, acuerde por sí que asistan á la sesión alguno ó varios de los demás Oficiales Letrados que hubieran entendido en algún caso análogo, para asesorarse con su dictamen verbal1382. Por último, es más minuciosa y completa la regulación del Reglamento de 1945 en lo que hace al régimen de remisión de las consultas1383 y de emisión de los dictámenes, regulando el plazo para emitirlos, estableciendo uno general de dos meses1384, y precisando su forma de redacción1385 y posibilidad de publicación de la doctrina legal sentada en sus informes1386. 11. ACTIVIDAD CONSULTIVA La actividad consultiva del Consejo de Estado durante la etapa que ahora consideramos es creciente, en la medida en que la institución va afianzándose conforme avanzan los años tras los de su restablecimiento (1940) y su nueva regulación (Ley Orgánica de 1944 y Reglamento Orgánico de 1945). Merece destacarse lo relativo a la publicidad de los dictámenes, que también va en aumento, permitiendo un conocimiento más fácil y accesible con las sucesivas regulaciones y realizaciones. No más lejos de 1944, los dictámenes del Consejo de Estado se mantenían reservados a la autoridad consultante, por lo que no podía hacerse uso de los mismos fuera del ámbito interno del propio Consejo o, en el caso de los muy antiguos, por parte de los investigadores. El 13 de enero de ese año el Presidente del Consejo de Estado1387, excitado sin 1382 REGLAMENTO de 1906, art. 134. Véase DOCUMENTOS: 66. 1383 REGLAMENTO, artículos 138 a 144. 1384 REGLAMENTO, art. 145. 1385 REGLAMENTO, art. 148. 1386 REGLAMENTO, art. 149. 1387 Eduardo Callejo de la Cuesta, ad interim. 393 duda por el Secretario General1388 y por un sentir cada vez más intenso de los Letrados, solicita de la Presidencia del Gobierno la autorización necesaria para hacer una corta edición del trabajo realizado por la Secretaría General… referente a la “RECOPILACIÓN”, ordenada por materias, de la doctrina legal establecida en los dictámenes emitidos, a lo que se accede, según comunicación de 5 de febrero que dirige al Consejo el Subsecretario de la Presidencia1389. Al presentar la publicación, el Secretario General se hace eco de que, en muchas ocasiones… se ha echado de menos una cierta publicidad de la doctrina legal sentada por el Consejo, estimándose conveniente, para el mejor servicio de la Administración pública, que las autoridades administrativas pudieran conocer, ya que no el texto y conclusiones de sus dictámenes, sí la doctrina legal sostenida en el cuerpo de los mismos1390. El Reglamento Orgánico de 13 de abril de 1945 otorga valor general a la autorización en estos términos: Publicación. El Consejo no podrá publicar sus dictámenes de no existir precepto legal que disponga su publicación, sin la autorización expresa de la Autoridad consultante. Esto no obstante, podrá el Consejo, omitiendo los datos concretos sobre la procedencia y característica de las consultas, publicar Recopilaciones 1391 informes de la doctrina legal sentada en sus . Estas recopilaciones, que se limitan a la publicación de extractos de dictámenes seleccionados, cuya consulta se ayuda con índices de materias, continúan con tal formato hasta el año 2000, si bien a partir de 1987, junto a las publicaciones en papel, se dispone de los dictámenes almacenados por medios informáticos. Pero estos y otros datos los examinaré con mayor detenimiento en el capítulo siguiente, al que corresponden por razón de las fechas1392. 1388 Alberto Martín-Artajo. 1389 Luis Carrero Blanco. 1390 Doctrina legal (1944), Introducción. 1391 Art. 150. 1392 Ver apartado 11 del capítulo VIII. 394 Si, como ya he señalado1393, hasta 1940 la dilatada y brillante actividad consultiva del Consejo de Estado resulta hoy todavía de consulta muy compleja, por la difícil accesibilidad y dispersión del material conservado, a partir de aquella fecha la publicación de los dictámenes supone un avance muy valioso, ya que permite acceder a los mismos. Sin embargo, el hecho de que las recopilaciones sean meras adiciones no sistematizadas sigue haciendo difícil y larga la tarea de elaborar y dar a conocer la doctrina legal de este período; tarea, sin duda, importante, pero que excede de los límites materiales de la presente obra. Según ha puesto de manifiesto el Presidente Ledesma, al presentar en 1993 un Resumen de doctrina legal que supuso un avance en la técnica de sistematización de esa doctrina, no cabe olvidar la importante doctrina legal consolidada durante los años transcurridos desde 1944 a 1978. Los dictámenes del Consejo de Estado de aquellos años supieron alumbrar –pese a las adversas condiciones- un conjunto de criterios vertebradores de las distintas categorías jurídicas en torno a las cuales se construyó el moderno Derecho Administrativo. Fue una tarea que fijó la atención en los fundamentos de cada figura estudiada y que interpretó el ordenamiento jurídico entonces vigente desde la perspectiva de los principios ínsitos en las instituciones1394. Si el primer tercio del siglo XIX conoce los orígenes en España de la que se llamó Ciencia de la Administración, que constituye el origen del Derecho administrativo, y ese fenómeno está estrechamente ligado al Consejo Real y al desenvolvimiento en él de la doctrina administrativista propiamente dicha1395, cabe trazar un paralelismo con lo que acontece con la doctrina emanada del Consejo de Estado durante los años cincuenta y sesenta del siglo XX y la consolidación del moderno Derecho Administrativo español a lo largo de estos años. Durante esa etapa tiene lugar la gestación de la mayor parte de las leyes y reglamentos que conforman –como escribe el Presidente Ledesma- el conjunto de 1393 Véase lo dicho sobre ello en los apartados 4.6. y 4.9. del capítulo IV y 5.6. del capítulo V. También las consideraciones y datos que ofrezco en el apartado 5 de la Introducción. 1394 Resumen (1993), página 11. 1395 Véase apartado 3.4. del capítulo IV. 395 criterios vertebradores de las distintas categorías jurídicas en torno a las cuales se construyó el moderno Derecho Administrativo1396, siendo igualmente de subrayar que entre los autores más destacados de ese cuerpo legal figura un buen número de Letrados del Consejo de Estado, catedráticos en su mayoría, que expresaban al mismo tiempo esas doctrinas en la redacción de dictámenes en el Consejo1397 y a través de las revistas del Instituto de Estudios Políticos1398. Entre los dictámenes elaborados en esta etapa a los que el tiempo ha dotado de carácter señero, cabe señalar, sin propósito exhaustivo, los que a continuación se analizan, incluyendo un resumen breve al no poder consultarse en la Base pública de dictámenes por razón de su fecha. - Responsabilidad patrimonial de la Administración pública. Hasta que la Ley de Expropiación Forzosa incluyese la responsabilidad de la Administración por los daños ocasionados por los servicios públicos, a la que el Reglamento de aquella dotó de alcance general, la regla imperante era la no responsabilidad de la Administración, aun a pesar de que el Código Civil preveía con carácter general la responsabilidad por culpa o negligencia1399 y la particular del Estado cuando obra por medio de un agente especial1400; figura inaplicada, ya que en la práctica no se localizó nunca un verdadero <agente 1396 Recuerdo entre estas normas, por orden cronológico, la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y su Reglamento, de 26 de abril de 1957, que reconocen por vez primera en el Derecho positivo español el principio general de responsabilidad patrimonial de la Administración (véase a continuación); la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, de 27 de diciembre de 1956; la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957 y la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. 1397 Recuerdo entre ellos, por orden escalafonal, a José Luis Villar Palasí, Eduardo García de Enterría (ambos catedráticos de Derecho Administrativo), Manuel Alonso Olea (catedrático de Derecho del Trabajo) y José Antonio García-Trevijano Fos (catedrático también de Derecho Administrativo). 1398 La Revista de Estudios Políticos (REP) y, sobre todo, la Revista de Administración Pública (RAP), cuyo núcleo básico estaba formado por los indicados Letrados a la vez que profesores universitarios (ver: García de Enterría (1999)). 1399 Artículo 1902. 1400 Artículo 1903. 396 especial>1401. En un dictamen ciertamente avanzado para el momento, se aborda el tema con un gran despliegue teórico y de Derecho comparado, aun cuando no da el paso a la configuración de la responsabilidad objetiva, para cuya declaración exige norma con rango legal1402. Una vez declarado el principio por la Ley de Expropiación Forzosa1403, aunque limitado a los bienes y derechos comprendidos en dicha Ley, el Reglamento de la misma le da alcance general, al referirlo a toda clase de bienes y derechos1404. Para ello contó con el refuerzo expreso de otro dictamen del Consejo de Estado, que abona la inutilidad de la figura del agente especial prevista por el Código Civil, que evidentemente se ha constituido en un obstáculo para la admisión de la responsabilidad de la Administración por daños causados en el ejercicio de su actividad, y propone que se declare que la Administración responderá directamente de los daños y perjuicios causados por los órganos, funcionarios o representantes que actúen por ella, considerando la gestión de los mismos como actos propios de la Administración1405. - Facultades de deslinde y usucapión por particulares de bienes de dominio público1406. Dictamen que fija doctrina, luego consolidada, sobre las facultades del deslinde administrativo de bienes de dominio público por parte de la Administración pública (privilegio de la decisión ejecutoria) y, en consonancia con ello, la relativa a la usucapión por los particulares de bienes de dominio público1407. - Reforma parcial de la Ley de Aguas. El Consejo se enfrenta a una de las numerosas reformas en una ley capital del ordenamiento administrativo. Comienza indicando la conveniencia de acometer 1401 García de Enterría (2008), tomo II, página 371. 1402 Número 4.164, de 2 de marzo de 1949, dictamen del Pleno. 1403 16 de diciembre de 1954 (ver lo indicado en la nota 245), artículos 120 a 123. 1404 Decreto de 26 de abril de 1957, artículo 133. 1405 Número 20.813, de 21 de febrero de 1957. 1406 Número 5.127, de 14 de diciembre de 1949, dictamen del Pleno. 1407 Este dictamen motivó un trabajo doctrinal más amplio por parte del autor del mismo: véase García de Enterría (1955). 397 otras reformas y, en particular, de elaborar un texto refundido o, al menos, un Decreto de vigencias de los más de 3.000 preceptos que desarrollan aquella Ley. El cuerpo del dictamen se centra en delimitar la propiedad pública y privada de las aguas y los derechos al uso y aprovechamiento de las primeras 1408. - Concesiones a perpetuidad e imprescriptibilidad del dominio público. La pervivencia de las denominadas concepciones regalianas obligaba a que las concesiones tuvieran una duración máxima de noventa y nueve años para evitar que el dominio público se perdiera y los bienes pasaran al privado del concesionario. Esta concepción se mantenía en buena parte cuando el Consejo de Estado, haciéndose eco de una doctrina cada vez más potente, pone coto a estas ideas, declara la imposibilidad de adquirir bienes de dominio público por prescripción y, por tanto, la posibilidad legal de concesiones otorgadas sin límite de tiempo (indefinidas o a perpetuidad), que habían reconocido leyes decimonónicas. Uno de los primeros exponentes que abren estas tesis en la doctrina del Consejo de Estado es la mantenida por un dictamen en el que, entre otras cosas, se afirma que en las concesiones del Derecho Administrativo moderno, a diferencia de los privilegios de regalía, no existe en ningún momento enajenación de facultades administrativas soberanas, por lo que no hay, en consecuencia, abdicación de potestades administrativas irrenunciables, puesto que a lo largo de toda concesión, y aun de las perpetuas, está siempre presente el señorío de la Administración1409. En línea con esta doctrina, un trabajo de García de Enterría ya citado, que recoge doctrina del Consejo de Estado, había afirmado con anterioridad que la prescripción adquisitiva no juega con respecto al dominio público, ni aun si transcurriere el clásico término de los noventa y nueve años1410. 1408 Número 27.975, de 10 de mayo de 1962. El dictamen fue publicado por la Revista de Administración Pública, número 44, mayo-agosto de 1964, páginas 331-352. 1409 Dictamen número 32.870/31.857, de 14 de julio de 1964. 1410 Véase García de Enterría (1955) y el dictamen citado en la nota 255. 398 - Independencia de Guinea Ecuatorial y cesión del territorio de Ifni. A finales de 1968 y principios de 1969 tienen lugar dos hechos históricos que no se habían repetido, salvadas las diferencias, desde los reconocimientos de independencia por parte de España de las antiguas colonias americanas En el plano normativo el primero es el reconocimiento de independencia de Guinea Ecuatorial1411 y el segundo, la cesión (retrocesión –se dice) a Marruecos del territorio de Ifni1412. En ambos casos, según el Letrado que fue ponente de los dictámenes1413, el Consejo de Estado se vio llamado a intervenir para dilucidar los problemas formales creados por el hecho de que los territorios a ceder o a independizar aparecían a primera vista como provincias españolas integrantes del territorio nacional. En ambos, el Alto Cuerpo hubo de ocuparse de problemas de la más diversa índole, como declarar la no vigencia actual de la Constitución de 1876, interpretar literal y sistemáticamente los preceptos de la Ley Orgánica de 1967, recordar algo tan elemental como la independencia del carácter plenario de las competencias soberanas del Estado respecto de su extensión territorial, examinar el espinoso problema de la autoctonía constitucional de los nuevos Estados nacidos de la descolonización y, sobre todo, configurar la noción de territorio nacional1414. - Fundaciones culturales privadas. Un enjundioso dictamen examina a fondo este tema, que recibe regulación completa por vez primera en 1972 desde la Ley de Beneficencia de 1849. Entre muchas de las afirmaciones básicas cabe destacar las siguientes. El concepto El plazo mágico de los noventa y nueve años… se sostiene en una cláusula de seguridad que sirve para neutralizar los efectos jurídicos de la posesión inmemorial y en el dogma de la imprescriptibilidad del dominio público, que es, a su vez, un mero corolario lógico de la inalienabilidad de ese dominio, pero un corolario desasistido de instrumentación técnica, de toda posibilidad de hacer frente a los hechos (Fueyo (1955), páginas 388-390). 1411 Ley 49/1968, de 27 de julio, y Decreto de 12 de octubre siguiente. 1412 Convenio de <retrocesión> de 4 de enero de 1969, ratificado el 20 de abril siguiente. 1413 Dictamen número 36.017, de 20 de junio de 1968 (Guinea). Dictamen número 36.227, de 7 de noviembre de 1968 (Ifni). 1414 Herrero (1972), página 359. 399 de beneficencia no está definido en la Ley de Beneficencia, lo que ha permitido que la Administración, por normas de rango reglamentario, delimitara la amplitud del concepto y, en consecuencia las Fundaciones particulares que podían ampararse en las normas de beneficencia a efectos de su reconocimiento por el ordenamiento jurídico… Un principio fundamental en Derecho rivado es el de la autonomía de la voluntad, en virtud del cual se ha presumir que el legislador ha querido respetar esta libertad cuando no ha introducido restricciones en la misma... En el caso de las Fundaciones, es muy claro que el legislador ha querido introducir determinadas restricciones…, incluso dejando en algún supuesto a la potestad reglamentaria de la Administración la determinación de su alcance y contenido. Pero la existencia de estas restricciones expresas implica, con toda evidencia, que el legislador ha exclujido cualquier otro tipo de restricciones a la autonomía de la voluntad privada, que no podrán así establecerse por normas de rango reglamentario… La creación de una Fundación debe obedecer siempre a un ánimo de liberalidad, no a una simple finalidad de obtener beneficios –fiscales o de protección jurídica- para determinados bienes. Por ello, debe traducirse siempre en un beneficio para los destinatarios en forma de una exención de la contraprestación que cabría exigir por las prestaciones que se efectúan, o, al menos, en una disminución sustancial respecto al precio normal en el mercado o de las tarifas fijadas, en su caso, para actividades análogas… El problema de delimitar la autonomía de la voluntad fundacional –y de la Fundación- y la necesaria intervención de la Administración, es una cuestión clave en las Fundaciones. Por un lado, parece evidente que la Administración ha de ser respetuosa con la voluntad del fundador –puesto que, en definitiva, se trata de una actuación de liberalidad no exigible-, siempre que merezca la protección jurídica… Precisamente la intervención de la Administración –Protectorado o tutela- se justifica para garantizar el cumplimiento de la voluntad del fundador, lo que explica que tal intervención se reduzca en nuestra legislación al mínimo cuando ha sido excluida de forma expresa por el propio fundador…1415. - Título Preliminar del Código Civil. Según subraya el dictamen a que en seguida me refiero, el Consejo de Estado recuerda que el 1415 Dictamen número 38.059, de 18 de mayo de 1972. 400 Título Preliminar del Código Civil, aunque formalmente reviste el carácter de Ley ordinaria es, por la materia que abarca, una norma especial de transcendencia que podría calificarse de básica, aunque no fundamental, con arreglo a nuestro ordenamiento. Los extremos que regula –alguno de ellos materia habitual de las disposiciones constitucionales…-, los principios que establece –como es el caso de la jerarquía de las normas jurídicas y los límites de su vigencia en el espacio y en el tiempo-, las categorías, en fin, que en aquélla se articulan para fijar los criterios de interpretación, actuación1416 y eficacia de las normas, constituyen fundamento del ordenamiento jurídico-político del Estado… Pues bien, al cabo de varios decenios se decide aprobar una Ley de Bases, que encarga al Gobierno la elaboración de un texto articulado de este Título. Dado su carácter preceptivo1417, el Consejo de Estado emite un largo y sustancioso dictamen. Aparte de poner de manifiesto la importancia de la norma, como antes he transcrito, indica el dictamen que el Consejo de Estado estima que su tarea principal consiste en comprobar la legalidad del proyecto de Texto articulado que se somete a su consulta, legalidad que ha de resultar de su concordancia con la Ley de Bases de la que es desarrollo… Ahora bien, puede y debe, además, el Consejo exponer y razonar su criterio sobre la oportunidad de los extremos que se le consultan e, incluso, ofrecer él mismo la fórmula que considere idónea, debidamente razonada… Tras de esas 1418 consideraciones generales el dictamen, ciertamente extenso , va examinando en profundidad la mayoría de las cuestiones que plantean los preceptos que constituyen el proyecto y que, no siempre atendidas las observaciones del Consejo, ven la luz como ley bajo la forma específica de texto articulado1419. 1416 Sic por aplicación. 1417 Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, texto refundido (Decreto de 26 de julio de 1957), artículo 10.4. 1418 117 páginas. 1419 Dictamen número 38.990, de 4 de abril de 1974. Pleno. El Letrado ponente de los dictámenes explanó puntos de vista más doctrinales en su trabajo: Herrero (1974). 401 Otra manifestación doctrinal que ha de tenerse en cuenta es la relativa a las mociones que el Consejo de Estado puede elevar al Gobierno1420, entre las que pueden encontrarse, junto a otras de alcance limitado, varias que contienen aportaciones significativas de doctrina1421. Destaco de entre estas mociones las siguientes.Autorización para el uso en España de títulos nobiliarios extranjeros. El Consejo pretende dar respuesta a un problema que se planteaba en la época con alguna frecuencia, motivado tanto por los cambios en la legislación española sobre títulos nobiliarios como por los problemas de subsistencia de esos títulos en algunos países. Comienza la moción recordando la normativa española vigente. El criterio que inspira la legislación española sobre autorización de títulos extranjeros desde el R.D. de 24 de octubre de 1851 hasta la Real Orden de 26 de octubre de 1922 a la que se remite la Ley de 1948 es constante en una cuesión principal. Según dispone el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, los que soliciten la autorización deberán acompañar “el documento original en el que conste la concesión” (art.17)… Sin embargo, en fase posterior, coincidiendo con la abolición de las mercedes nobiliarias en diversos países, este Alto Cuerpo interpretó que la soberanía española no podría quedar vinculada por la decisión extranjera de suprimir los títulos de honor… Se introdujo así una doctrina y consiguiente práctica administrativa, que la experiencia de veinte años aconseja someter ahora a revisión… Tras examinar los inconvenientes teóricos y prácticos de este modo de proceder, este Alto Cuerpo es de parecer que conviene atenerse estrictamente a lo previsto en el R.D. de 27 de mayo de 1912 y Real Orden de 26 de octubre de 1922 y a su primitiva interpretación, exigiendo para todas las autorizaciones de títulos extranjeros tan sólo e imprescindiblemente el documento original de concesión o sucesión expedido a nombre del interesado. La Administración española se limitaría así a reconocer la titularidad formal existente en un ordenamiento extranjero y, por lo tanto, la autorización debería ser denegada cuando dicho ordenamiento no reconoce la merced ni 1420 1421 LEY, artículo 18 y REGLAMENTO, artículo 149. Entre 1942 (moción número 1) y 1980, a la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica (que se considera en el capítulo siguiente), se aprueba un total de 74 mociones (la última, en 1979). 402 atribuye la autorización titularidad 1422 en el momento en que procedería la . - Consulta al Consejo de Estado de los reglamentos ejecutivos de las leyes. El Consejo se plantea esta cuestión a la vista de dos preceptos entonces vigentes, uno de la Ley Orgánica del propio Consejo de 19441423, el otro de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado1424, que regulan, con expresiones no idénticas, un importante supuesto de informe preceptivo del Consejo de Estado, cuya omisión trae consigo la grave consecuencia de acarrear la nulidad de pleno derecho de los Reglamentos dictados con este vicio de procedimiento. Tal consecuencia hace imprescindible delimitar con toda precisión el significado de los términos utilizados en los dos preceptos para separar, sin lugar a dudas, los casos en que la audiencia del Consejo de Estado es preceptiva de aquellos otros en que no lo es. A este respecto, el Consejo de Estado viene observando cierta disparidad de criterios entre los Departamentos ministeriales en cuanto a aquellos Reglamentos que deben ser remitidos preceptivamente a su consulta. En esta situación puede ocurrir, y de hecho ha ocurrido en algunas ocasiones, que el Tribunal Supremo haya anulado íntegramente ciertos Reglamentos que la Administración activa no consideró, erróneamente, de audiencia preceptiva del Consejo de Estado por una inadecuada interpretación de los mencionados artículos… El dictamen aborda de manera sucesiva estas cuatro cuestiones: A) Sentido y carácter de la audiencia del Consejo de Estado al dictaminar Jos Reglamentos ejecutivos de Jas Leyes. B) Concepto de "Reglamento ejecutivo de las Leyes". C) Los problemas de la generalidad y provisionalidad de los Reglamentos ejecutivos de las Leyes. D) Consideraciones finales y conclusiones… La más importante de las analizadas es qué deba entenderse por reglamentos ejecutivos de las leyes, a cuyo efecto se analizan como temas básicos los de la significación del carácter <ejecutivo> de los Reglamentos, el sentido del término <leyes> y los 1422 Moción número 67/1971, de 21 de octubre de 1971. 1423 Artículo 17.1. 1424 Texto refundido por Decreto de 26 de julio de 1957, artículo 10.6. 403 problemas de 1425 Reglamentos la generalidad y provisionalidad de estos . - Concesiones de créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Afronta aquí el Consejo de Estado la cuestión que se plantea a la luz de varios preceptos, no coincidentes, en esta materia1426, en cuanto se refiere al carácter preceptivo del dictamen de aquel Cuerpo Consultivo, en particular en el caso de que los créditos o suplementos se concedan, por razones de urgencia, mediante Decreto-ley. La conclusión de la moción es terminante: Que las concesiones de créditos extraordinarios y suplementos de crédito que se acuerden en virtud de Real Decreto-ley han de ir precedidas del informe de la Dirección General de Presupuestos y del dictamen del Consejo de Estado, en cumplimiento Presupuestaria… 1427 del artículo 64 de la Ley General . 12. PERSONAL Tanto la Ley de 1944 como su Reglamento de 1945 siguen en estos puntos la línea iniciada con sus predecesores, la Ley de 1904 y el Reglamento de 1906. La figura del Secretario general se enraíza más en el Cuerpo de Letrados, al pasar a ser cabeza de la plantilla de éste1428, y sigue 1425 Moción número 65/1999, de 4 de abril de 1974. Pleno. 1426 A saber: Ley Constitutiva de las Cortes, artículo 13; Ley General Presupuestaria, artículo 64.1 y Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, artículo 41. 1427 Moción número 72/1977, de 14 de abril de 1977. 1428 LEY, artículo doce, párrafo segundo y REGLAMENTO, art. 40. A diferencia de la etapa de 1904-1924, en la que el nombramiento se hacía a propuesta unipersonal del Presidente del Consejo de Estado (véanse Reglamento de 1906, art. 16, párrafos segundo y tercero. Véanse: DOCUMENTOS: 66, y apartado 3.8. del capítulo anterior). Un Real Decreto de 29 de septiembre de 1919 fue el primero en incluir al Secretario General al frente de la plantilla del Cuerpo, si bien con mero alcance presupuestario (véase apartado 3.8. del capítulo anterior). 404 nombrándose entre los Letrados Mayores, si bien con algunas diferencias respecto del período anterior, ya que la designación es ahora libre por parte del Gobierno entre los… que cuenten dos años de servicios efectivos en el cargo, a propuesta del Presidente del Consejo de Estado, oída la Comisión Permanente1429. Por otra parte, se le configura como Jefe directo del personal y de régimen interior de sus servicios y dependencias (se refiere al Consejo)1430. La Ley de 1944 fija ya la denominación de Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado1431, que aún perdura, para los funcionarios que desempeñan esta función, suprimiendo el calificativo de Oficiales, que se anteponía a Letrados en la Ley de 19041432. Por lo demás, se regulan con mayor detalle su estatuto y el régimen de ingreso, mediante oposición y cuyos ascensos tienen lugar siempre por antigüedad rigurosa1433. 1434 categorías tradicionales La plantilla del Cuerpo mantiene las , aun cuando el número de integrantes de cada una varía con frecuencia1435. 1429 LEY, artículo trece, párrafo tercero y REGLAMENTO, art. 56.1. 1430 REGLAMENTO, artículo 58. En la etapa anterior se le proclamaba además Jefe inmediato del Cuerpo de Oficiales Letrados del Consejo (REGLAMENTO, art. 17) (véase apartado 3.8. del capítulo anterior). 1431 LEY, artículo doce, párrafo primero. 1432 Art. 11, párrafo primero (véase: DOCUMENTOS 62). Sobre las vicisitudes de la denominación durante la tramitación de la Ley de 1904, véase apartado 3.8. del capítulo anterior. 1433 LEY, artículo trece, párrafo primero. 1434 Mayores, de término, de segundo ascenso, de primer ascenso y de ingreso. Véanse las categorías anteriores y su evolución en el apartado 3.8. del capítulo VI. 1435 Ley de 22 de diciembre de 1955 y Ley 75/1962, de 24 de diciembre. Estas categorías se considerarían suprimidas como consecuencia de las medidas de reforma de la legislación de funcionarios civiles del Estado aprobadas a partir de la Ley de Bases 109/1963. El Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, de 1980, ya no las menciona (ver apartado 12 del capítulo siguiente). 405 El Reglamento de 1904 reconoce el Cuerpo de escribientes del Consejo de Estado, Cuerpo de escala cerrada1436, lo que reitera el Reglamento de 19061437. Es la Ley de 1944, y no su Reglamento, quien pasa a denominar a ese Cuerpo Técnico-administrativo del Consejo de Estado, precisando que su cometido es el desempeño de las funciones propias de los funcionarios administrativos1438. Por el Decreto 1880/1964, de 26 de junio1439, consecuencia de la reforma general de la legislación de funcionarios públicos (1963-1964), se declara este Cuerpo de naturaleza administrativa a efectos de su integración, como así se produjo, en el Cuerpo General Administrativo, quedando extinguido aquel. 13. NOMBRES Durante este período ostentan la presidencia del Consejo 7 personas1440, dos de ellas de forma repetida1441. 1436 Art. 52, párrafo primero (véase: DOCUMENTOS: 65). 1437 Art. 52 (véase: DOCUMENTOS: 66). 1438 LEY, artículo catorce. 1439 Artículo segundo. 1440 Sin contar a quienes desempeñaron la presidencia con carácter interino (Eduardo Callejo de la Cuesta, en dos ocasiones, y Luis Jordana de Pozas en –nada menos que- seis ocasiones, más una séptima en 1982) o con carácter accidental (el propio Jordana, en otras tres ocasiones). 1441 Joaquín Bau Nolla y Antonio María de Oriol y Urquijo (véanse). Su nombramiento por dos veces prácticamente seguidas fue consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, que limitaba a seis años el mandato, entre otros titulares de altos Cuerpos del Estado, del Presidente del Consejo de Estado (véase apartado 6 anterior). 406 PRESIDENTES DEL CONSEJO DE ESTADO (1940-1980) TITULAR POSESIÓN CESE Francisco Gómez-Jordana Souza, conde de Jordana 10.07.1940 04.09.1942 Eduardo Callejo de la Cuesta (a.i.) 04.09.1942 12.01.1945 Raimundo Fernández-Cuesta Merelo 12.01.1945 21.07.1945 Eduardo Callejo de la Cuesta (a.i.) 21.07.1945 25.09.1945 Eduardo Callejo de la Cuesta 25.09.1945 21.01.1950 Luis Jordana de Pozas (a.i.) 21.01.1950 21.07.1951 José Ibáñez Martín 21.07.1951 18.02.1958 Luis Jordana de Pozas (a.i.) 18.02.1958 08.03.1958 Fernando Suárez de Tangil y Angulo, conde consorte de Vallellano 08.03.1958 06.09.1964 Luis Jordana de Pozas (accidental) 23.06.1964 06.09.1964 Luis Jordana de Pozas (a.i.) 06.09.1964 03.11.1965 Joaquín Bau y Nolla 03.11.1965 05.11.1971 Luis Jordana de Pozas (a.i.) 05.11.1971 19.11.1971 Joaquín Bau y Nolla 19.11.1971 20.05.1973 Luis Jordana de Pozas (accidental) 22.03.1973 20.05.1973 Luis Jordana de Pozas (a.i.) 20.05.1973 17.07.1973 Antonio María de Oriol y Urquijo 17.07.1973 11.12.1976 Luis Jordana de Pozas (accidental) 11.12.1976 17.02.1977 Antonio María de Oriol y Urquijo 17.02.1977 26.06.1979 Luis Jordana de Pozas (a.i.) 26.06.1979 22.10.1980 407 La selección de tres nombres, como vengo haciendo en anteriores capítulos, se me antoja sencilla en el presente, ya que es ese número el de quienes han tenido una especial significación y relevancia para el Consejo de Estado durante el período a que corresponde el actual, según señalo en los párrafos siguientes. 13. 1. PROTAGONISTAS EN LA PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA LEY Como ya he indicado, junto con el proyecto –a veces calificado de contraproyecto- que elabora el Consejo de Estado, acompaña éste una Memoria1442, dedicada no tanto a justificar las modificaciones que se proponen cuanto la causa de ellas; esto es, los puntos fundamentales de discrepancias entre el proyecto del Instituto de Estudios Políticos y el redactado por este Consejo. La lectura atenta del documento pone de relieve que, en efecto, existieron diferencias de criterio entre una y otra instituciones, aun cuando a la larga prevalecerá el del Consejo en la gran mayoría de los puntos, como es de ver en la Ley finalmente aprobada. La prevalencia de los criterios formados por el Consejo de Estado en la elaboración del proyecto ha de atribuirse en gran medida a la fuerte personalidad de Luis Jordana de Pozas, designado Consejero de Estado tan pronto se restablece el Consejo1443, que figura siempre al frente de las sucesivas redacciones del texto, desde la del Instituto de Estudios Políticos1444 pasando por las del Consejo de Estado, en cuya deliberación asume gran protagonismo1445, y, por 1442 Véase: DOCUMENTOS: 77. 1443 5 de noviembre de 1940, junto con los demás Consejeros que pasan a constituir la nueva Comisión Permanente (véase nota 1207). 1444 Jordana de Pozas preside la Comisión que elabora el informe de 30 de junio de 1944 (véase: DOCUMENTOS: 79). Sobre su participación, al igual que la de otros miembros de esta Comisión, en el proyecto inicial del Instituto, véase lo que he indicado en la nota 1216. 1445 El ponente del proyecto inicial y de la Memoria preparados por el Consejo fue el Consejero Callejo, en su condición de Presidente de la Sección 1ª, competente por razón de la materia. Pero Jordana interviene en multitud de ocasiones y sus propuestas son aceptadas en buen número de casos y es nombrado el 31 de marzo 408 fin, en la fase de debate en las Cortes Españolas, ante cuyo Pleno presenta el proyecto en su versión definitiva1446. Ello no impide valorar en toda su importancia la participación de otros Consejeros1447 y de bastantes de los Letrados1448. En el plano político, que no puede ser minusvalorado, hay que poner muy de relieve el impulso constante que, incluso a despecho de diferencias ideológicas o de hecho con altas figuras del régimen, recibió el proyecto por parte de quien inició, dirigió e incluso coordinó en ocasiones los debates, el Presidente del Consejo general Gómez-Jordana1449, que sin embargo no pudo asistir a la conclusión del trabajo en el Consejo de Estado, al cesar en ese cargo el 4 de septiembre de 1942. de 1944 al frente de una nueva ponencia, que introduce modificaciones puntuales en el proyecto (véase nota 1266). 1446 Sesión de 22 de noviembre de 1944 (véase apartado siguiente). Y no sólo eso: Jordana figura en todos los trámites que el proyecto conoce en las Cortes: miembro de la Comisión especial que ha de dictaminarlo (véase nota 118) y de la Ponencia, en la que llevó la voz cantante en el seno de la Comisión (véase nota 1289 y texto al que corresponde). 1447 A destacar: Callejo, ponente inicial en el Consejo, según acabo de recordar (véase nota 1225), y Hernández Pinteño (que también era Letrado), aunque el resto de los Consejeros intervino a propósito de diversos pasajes del proyecto. Callejo asumió además la presidencia del Consejo con carácter interino desde el cese de Gómez-Jordana (4 de septiembre de 1942) al nombramiento de Raimundo Fernández Cuesta (12 de enero de 1945). Aunque no exenta de algunas gestiones oficiales en el plano formal, la labor de Callejo durante este período guarda más bien relación con sus tareas anteriores como ponente del proyecto hasta que Jordana de Pozas asume la dirección de éste el 31 de marzo de 1944. 1448 A destacar el conde de Vallellano, que era Oficial Mayor de la Sección 1ª, que preparó la redacción inicial del Consejo (véase nota 1225), y formó parte de la Ponencia que preparó el Reglamento de la Ley (véase nota 1297); Enrique Suñer, Letrado de aquella misma Sección (véase nota 1227), y José María Cordero, que formó parte de la Comisión del Instituto de Estudios Políticos que elaboró el informe de 30 de junio de 1944 (véase: DOCUMENTO: 79) y, siendo miembro de la Ponencia correspondiente, preparó asimismo el estudio que sirvió de base para elaborar el Reglamento de la Ley (véanse notas 1297 y 1298). 1448 Al presentar al Pleno el anteproyecto (sesión de 22 de marzo de 1945), Jordana de Pozas, que preside la Ponencia, da cuenta de que ésta ha tomado como base un estudio hecho por Cordero y que, tras los trabajos llevados a cabo, se confió la refundición y redacción del nuevo texto al Secretario general. 1449 Las actas del Consejo de Estado testifican el gran esfuerzo personal del Presidente (sesiones de 3, 4, 10, 11 y 14 de julio de 1941, a las que me he referido con amplitud en el apartado anterior). En otras notas anteriores pueden verse algunos extractos significativos de sus Diarios (notas 69, 82 a 88 y 91). 409 También en el plano político1450 pero asimismo en el técnico de coordinación e impulso en el interior del Consejo, ha de quedar constancia de la labor del Secretario General, Martín-Artajo, que siempre se mantuvo en un discreto segundo plano, no menos efectivo. - FRANCISCO GÓMEZ-JORDANA SOUZA Francisco Gómez-Jordana Souza, conde de Jordana, (Madrid, 1876 – San Sebastián, 1944), militar. Formó parte del Directorio Militar de Primo de Rivera (1925) y fue Presidente de la Junta Técnica del Estado (junio de 1937 – enero de 1938), que puede considerarse como el primer Gobierno de Franco hasta su sustitución, en la última de las fechas citadas, por el Gobierno de la Nación, dentro del cual Gómez-Jordana asumió el Ministerio de Asuntos Exteriores, con rango de Vicepresidente, hasta agosto de 1939. Defensor activo de la neutralidad de España a comienzos de la II Guerra Mundial, cesó por las presiones del grupo germanófilo, encabezado por Ramón Serrano Súñer y la Falange, siendo nombrado Presidente del Consejo de Estado en junio de 1940. Poco más de dos años después (septiembre de 1942) cesó en este cargo para asumir de nuevo el Ministerio de Asuntos Exteriores e impulsar otra vez la política de neutralidad de España con relación al conflicto mundial. Falleció, ejerciendo ese cargo, en agosto de 1944, en el desempeño en San Sebastián del Ministerio de Jornada. La destacable labor de Gómez-Jordana en el Consejo de Estado, en especial durante la elaboración de la que después sería Ley Orgánica de 25 de noviembre de 1944, la he puesto de manifiesto a lo largo de varias páginas del 1450 Martín-Artajo, que ya había impulsado el restablecimiento del Consejo que llevó a término la Ley de 10 de febrero de 1940 (véanse apartado 3.1. y, en especial, nota 1192), asumiendo la dirección y gestión de todo el aparato burocrático, por reducido que fuera, que hizo posible llevar a cabo el trabajo del Consejo durante los primeros años de su nueva andadura, contribuyó de manera importante a impulsar la Ley merced, sobre todo, a sus buenas relaciones con el Subsecretario de la Presidencia, Luis Carrero Blanco, que desde su nombramiento en 1941 fue asumiendo poderes más relevantes, al menos en los aspectos institucionales y legales. 410 presente capítulo1451, reveladores Diarios 1452 que incluyen abundantes citas de sus . - LUIS JORDANA DE POZAS Luis Jordana de Pozas (Zaragoza, 1890 – Madrid, 1983), jurista, catedrático de Derecho Administrativo. Desde la docencia y el desempeño de funciones administrativas, Jordana llevó a cabo una ingente labor tanto intelectual como práctica en gran parte de las áreas que integran la Administración de fomento, así como la local. Destaca su larga ejecutoria (treinta y siete años) en el Instituto Nacional de Previsión, en el que pasó por todos los cargos hasta alcanzar el más elevado, Delegado general (1957-1959). Fue nombrado Consejero Permanente del Consejo de Estado al restablecimiento de éste bajo el gobierno de Franco (noviembre de 1940) y en tal condición falleció en octubre de 1983. Singularidad única en la larga historia de la institución, Jordana ejerció como Presidente interino del Consejo en siete ocasiones (1950-1951, 1958, 1964-1965, 1971, 1973, 1979-1980 y 1982) y en otras tres con carácter accidental (1964, 1973 y 1976-1977)1453. Jordana de Pozas significó en buena medida la imagen del Consejero de Estado y aun de la propia institución durante cerca de medio siglo. A lo largo de varias de las páginas anteriores he puesto de relieve la relevante ejecutoria de Jordana en lo que se refiere, en concreto, a la elaboración de la Ley Orgánica de 1944 en todas sus fases, desde el texto del Instituto de Estudios Políticos, pasando por el Consejo de Estado, hasta el debate y aprobación definitiva en las Cortes Españolas, debiendo añadirse también la presidencia de la ponencia que elabora el Reglamento Orgánico de 19451454. 1451 Ver apartados 4.2. y 13.1. anteriores. 1452 Citados en la BIBLIOGRAFÍA. 1453 Ejerció las funciones de Presidente un total de 4 años, 10 meses y 2 días. 1454 Ver apartados 4.2., 5. y 13.1. anteriores. A su participación en la redacción de la vigente Ley Orgánica 3/1980 me refiero en el capítulo siguiente (ver apartado 13). 411 - ALBERTO MARTÍN-ARTAJO ÁLVAREZ Alberto Martín-Artajo Álvarez (Madrid, 1905 – Madrid, 1979), Letrado del Consejo de Estado. De adscripción democristiana durante la II República, desempeñó puestos de asesoría en la Junta Técnica del Estado del general Franco. Gracias a las buenas relaciones con éste, tomó a su cargo la reconstrucción material e institucional del Consejo de Estado tras la guerra civil. La primera tuvo una duración de cinco años (enero de 1940 - mayo de 1945) y supuso la reparación total del Palacio de los Consejos, que había quedado en ruinas. La que podría llamarse reconstrucción institucional dio comienzo con la Ley de 10 de febrero de 1940, impulsada en buena medida por Martín-Artajo, que desempeñó una activa labor de convicción con el propio Franco1455. A raíz del restablecimiento del Consejo, que dispone esa ley, es ascendido a Oficial Letrado Mayor y nombrado Secretario General interino (marzo de 1940) y ya titular de este cargo en noviembre del mismo año. Con el paréntesis del desempeño del Ministerio de Asuntos Exteriores (julio de 1945 a febrero de 1957), en cuyo cargo dirige la apertura del régimen de Franco a la escena internacional (Concordato con la Santa Sede, acuerdos con los Estados Unidos –ambos en 1953- e ingreso de España en la Organización de Naciones Unidas -1955-), desempeña la Secretaría General hasta su jubilación, en octubre de 1975, siendo nombrado a continuación Consejero electivo, permaneciendo en dicho cargo hasta su fallecimiento. A lo largo de la elaboración de la Ley Orgánica de 1944 estuvo siempre presente, ya en los debates en el seno del Consejo, redactando los textos acordados en las sesiones de su Comisión Permanente, ya en gestiones con miembros del Gobierno para sacar adelante el proyecto. A la hora de preparar el Reglamento de 1945, forma parte de la ponencia redactora y se le encarga que reelabore el texto que se someterá al Pleno1456. Por otro lado, en la organización y funcionamiento internos del Consejo Martín-Artajo lo fue todo: supervisó la ejecución de las obras, 1455 Ver nota 1192. 1456 Véase apartados 4.8., 5 y 13.1. anteriores. dirigió la decoración y 412 amueblado, distribuyó las dependencias, organizó una burocracia pequeña pero eficaz, ejerció para con el personal de todos los niveles una autoridad notoria, con un claro tinte de paternal. 413 BIBLIOGRAFIA BÁSICA CONSULTADA* Cordero Torres, José María: El Consejo de Estado. Su trayectoria y perspectivas en España Díez-Picazo, Luis María y Elvira Perales, Ascensión: La Constitución de 1978 Herrero Rodríguez de Miñón, Miguel: El valor de la Constitución Martínez Cuadrado, Miguel: La burguesía conservadora (1874-1931) Tamames, * Ramón: La República. La Era de Franco Las referencias bibliográficas completas pueden consultarse al final de esta obra en: BIBLIOGRAFÍA. 414 CAPÍTULO VIII: EL CONSEJO DE ESTADO A PARTIR DE 1980 1. MARCO POLÍTICO Y SOCIAL: UN NUEVO RÉGIMEN DEMOCRÁTICO La Constitución de 27 de diciembre de 1978 supone el punto de anclaje de un nuevo régimen democrático en España; de anclaje ya que no de arranque, puesto que éste ha de verse, en el plano político, en el Gobierno reformista que, presidido por Adolfo Suárez, inicia sus tareas con la declaración programática de 5 de julio de 1976, y en el plano legal en una serie de reformas a las que corona la Ley de Reforma Política, de 4 de enero de 1977, verdadera clave de la reinstauración de la democracia1457. El fallecimiento del general Franco colocó a las fuerzas políticas ante la opción de continuar el régimen que descansaba de manera casi exclusiva en la persona de aquel o llevar a cabo el restablecimiento de un régimen democrático. La transición consistió justamente en construir e iniciar la aplicación de un régimen homologable con el resto de las democracias occidentales. En lo social y en lo económico el cambio había comenzado años atrás, de una manera gradual, con la confluencia sucesiva, entre otros acontecimientos y factores, de la liberalización económica y la apertura a Europa. El proceso de modernización de la sociedad española, mucho más integrada que en la época anterior con su entorno y con la escena internacional, se centra en torno a los fenómenos clásicos que suelen acompañar a lo que en su preámbulo la propia Constitución denomina sociedad democrática avanzada: disminución de las desigualdades sociales y aumento progresivo de las clases medias; prevalencia de la población urbana sobre la rural; incremento de las actividades terciarias o de servicios sobre las agrarias e incluso sobre las industriales, que sin embargo también 1457 En el apartado 1.2. del capítulo anterior he reseñado, muy en síntesis, algunas de las realizaciones políticas y en el plano legal de ese Gobierno. 415 crecen; mayores niveles culturales, acompañados de progresos en la educación; exigencias crecientes de libertad y de los derechos individuales y sociales; liberalización e internacionalización económicas; consumismo creciente, consecuencia en gran parte del mayor desarrollo económico. Todo esto y mucho más en una sociedad en constante evolución, en la que la participación y los conflictos políticos pretenden encauzarse a través de los mecanismos propios de la democracia, cuya consolidación no estará exenta de altibajos en los años siguientes. No es objeto de esta obra historiar los acontecimientos y fenómenos políticos, económicos y sociales, sino –como ya he afirmado con reiteración- en la medida en que la descripción de aquellos, siempre general, ayude a entender el contorno en el que existe y actúa en cada etapa el Consejo de Estado. Pero con mayor razón el relato histórico ha de detenerse cuando, como es el caso, se alcanza el punto en el que la inmediatez del presente impide en puridad cualquier análisis de carácter histórico. Lo dicho en los párrafos anteriores ha de bastar para hacer ver que en la época que examinamos el Consejo de Estado se encuentra implantado con naturalidad dentro de un sistema democrático, enmarcado por una Constitución enteramente homologable a la de los países más avanzados en este terreno. Esa implantación es ahora de tal grado que supone el reconocimiento explícito por el texto constitucional de la institución que nos ocupa. 2. CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una 1458 competencia . 1458 ley orgánica Constitución de 1978, artículo 107. regulará su composición y 416 No se trata de un reconocimiento habitual y formulario en nuestras pasadas constituciones. De hecho, sólo lo hizo la de 18121459, porque de los otros dos casos en que se ha producido uno fue fugaz, el Acta Adicional de 1856 a la Constitución de 18451460, y el otro, un simple proyecto (1856) sin más recorrido1461. 2.1. DEBATE CONSTITUCIONAL El debate del precepto a lo largo de su andadura en las Cámaras legislativas no es extenso ni tiene la intensidad que la de otros muchos de los temas allí discutidos1462. El Anteproyecto elaborado por la Ponencia, elegida en el seno de la Comisión Constitucional provisional del Congreso de los Diputados, incluye un artículo del siguiente tenor: El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. La ley regulará su composición y competencia1463. Al texto se presentan 6 enmiendas, 2 de ellas de pura renumeración consecuencia de otras propuestas1464, otra de supresión1465, mientras que las 3 restantes piden cambios de redacción: 2 de ellas coinciden en esos cambios, proponiendo sustituir del Gobierno por en asuntos de gobierno y 1459 Véanse apartados 7 y 8 del capítulo II. 1460 Véase apartado 4.7. del capítulo IV. 1461 Véase apartado 2.4. del capítulo IV. 1462 Véanse las distintas redacciones del precepto a lo largo de su tramitación parlamentaria: DOCUMENTOS: 87. 1463 Artículo 106. Constitución 1978 (1980): vol. I, página 687. 1464 Enmienda número 291, del Grupo Parlamentario Socialistes de Catalunya, y número 431, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso (Constitución 1978 (1980): vol. I, páginas 259 y 306, respectivamente). 1465 Enmienda número 543, del Grupo Parlamentario Mixto, que la justifica así: En nuestro régimen jurídico administrativo, no se estima necesaria la constitucionalización del Consejo de Estado. (Constitución 1978 (1980): vol. I, página 344). 417 administración1466, mientras que la tercera agrega de la Administración a del Gobierno1467. La Ponencia constitucional1468 renumera el precepto1469 a consecuencia de otros cambios de lugar y acuerda, con el voto en contra de los tres representantes de Unión de Centro Democrático, rechazar todas las enmiendas y mantener, por tanto, el texto que figura en el Anteproyecto1470. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados debate el precepto en su sesión de 6 de junio de 1978. Las escasas y ceñidas intervenciones se centran en torno a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático, que pretende sustituir la definición referida al órgano (órgano consultivo del Gobierno) por otra referida a las funciones (órgano consultivo en asuntos de gobierno y administración). Defiende la enmienda el Diputado de ese Grupo Parlamentario Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, quien comienza diciendo que el tenor (de la enmienda)… consiste en retornar a la 1466 Enmienda número 74 del señor Silva Muñoz, del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, que razona así: Entendemos que, conforme a la tradición política, jurídica y administrativa de España en todos los regímenes, la configuración constitucional del Consejo de Estado debería reflejarse de la siguiente forma… (Federico Silva Muñoz era Letrado del Consejo de Estado). (Constitución 1978 (1980): vol. I, página 181). Enmienda número 779, del Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático, quien la fundamenta de esta manera: Esta expresión, que es la tradicional en las Constituciones y Leyes Orgánicas del Consejo de Estado, mantiene las tradicionales competencias del mismo, incluyendo el control de oportunidad de la actividad administrativa, que en otros casos desaparecería. (Constitución 1978 (1980): vol. I, página 496). 1467 Enmienda número 7, del señor De la Vallina Velarde, del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, quien entiende que no debe olvidarse que el Consejo de Estado es órgano consultivo de la Administración, máxime cuando el título en que va incluido este artículo distingue entre Gobierno y Administración. (Constitución 1978 (1980): vol. I, página 131). 1468 De sus siete miembros, uno, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, del Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático, era Letrado del Consejo de Estado. 1469 Pasa a ser artículo 99. 1470 Constitución 1978 (1980): vol. II, página 566). 418 formulación que tradicionalmente, desde el siglo XIX y hasta la Ley Orgánica del Estado de 1967, ha tenido el Consejo de Estado. Agrega que la formulación del informe último de la Ponencia responde a un criterio técnico, a nuestro juicio erróneo, cuya introducción se motiva en la adición de una perspectiva política también errónea, porque lo que… la Ponencia propone es simplemente la definición que del Consejo de Estado contenían las Constituciones napoleónicas que se encontraban en su origen1471. En turno en contra interviene el Diputado del Grupo Parlamentario Socialista Gregorio Peces-Barba Martínez1472 para indicar que cuando aquí se habla de Gobierno, evidentemente, debe entenderse en el sentido amplio en que también lo ha entendido el señor Herrero y apoyar la formulación que había prevalecido en la Ponencia con el testimonio del Profesor Jaime Guasp, quien da una concepción del Gobierno que comprende, también, al poder ejecutivo y a la Administración, por lo que – concluye-, apoyándonos en palabras de un miembro del Consejo de Estado –como es también el señor Herrero…-… nosotros consideramos que no se produce ninguna regresión…; es un texto perfectamente admisible el que aquí se establece; es un texto adecuado y progresivo y por eso el Grupo Parlamentario Socialista está en contra de la enmienda de Unión de Centro Democrático1473. En turno de réplica, el Diputado Herrero afirma que la tesis del Profesor Guasp choca abiertamente con el proyecto que estamos discutiendo, porque si se acepta esa tesis en la versión del Diputado señor Peces-Barba, obtendríamos que el Gobierno que dirige la política, la Administración Civil y Militar y la defensa del Estado, es un ente notoriamente amplio que abarca a los municipios, incluido el Ayuntamiento de Madrid. Tras retirarse las demás enmiendas1474, se 1471 Constitución 1978 (1980): vol. II, páginas 2339-1340). 1472 Otro de los ponentes, junto a Herrero, del texto constitucional. 1473 Constitución 1978 (1980): vol. II, páginas 1340-1341). 1474 En rigor, la número 543, del Grupo Parlamentario Mixto, no llega a votarse, aun cuando antes el Presidente de la Comisión, el Diputado del Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático Emilio Attard Alonso, anunció que así se haría, a solicitud del miembro del Grupo Parlamentario Mixto Donato Fuejo Lago. 419 someten conjuntamente las números 779, 74 y 71475, que son aprobadas por 18 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones, quedando sustituído el texto de la Ponencia por el propuesto por el Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático1476. En la sesión de 13 de julio de 1978 del Pleno del Congreso de los Diputados, los Grupos Parlamentarios autores de las enmiendas vivas1477 se limitan a pedir que se voten de manera conjunta1478, siendo aprobadas por 135 votos a favor, 3 en contra y 128 abstenciones, por lo que se vuelve a la redacción del precepto que aprobara la Ponencia1479. Llegado al Senado, se presentan un total de 4 enmiendas al proyecto de ley en la redacción aprobada por el Congreso de los Diputados1480. Dos de ellas piden la supresión del artículo, aun cuando con justificaciones distintas. El Senador Lorenzo MartínRetortillo Baquer, del Grupo Parlamentario de Progresistas y Socialistas Independientes, aduce que, con todo lo importante que viene siendo la función del Consejo de Estado, cuyo prestigio como órgano asesor es motivo de satisfacción para todos los juristas, no tiene sentido, en cambio, constitucionalizar el órgano ni su rango. Todo ello puede quedar al buen sentido del legislador ordinario1481. El 1475 Véase la identificación de las mismas en las notas a pie de página anteriores. 1476 Constitución 1978 (1980): vol. II, página 1341). El precepto pasa a ser el artículo 100 por renumeración consecuencia de la aceptación de enmiendas anteriores. 1477 Número 431, del Grupo Socialista, y número 291, del Grupo Socialistes de Catalunya. 1478 A estas dos enmiendas se une la equivalente del Diputado Jordi Solé Tura, del Grupo Parlamentario Comunista, que, como otro de los miembros de la Ponencia, anunció su deseo de defender el texto del informe de aquella en este punto. 1479 Constitución 1978 (1980): vol. II, página 2283). 1480 En el Índice de las enmiendas que figura en la publicación de los debates de la Constitución figuran calificadas todas ellas, indebidamente, como de supresión (Constitución 1978 (1980): vol. III, página 2643). 1481 Enmienda número 1, punto 20. (Constitución 1978 (1980): vol. III, página 2669). 420 Senador Luis María Xirinacs Damians, del Grupo Parlamentario Mixto, contempla esta enmienda como consecuencia de su defensa, más general, de la fórmula Confederal y, al efecto, justifica la supresión del Consejo de Estado por simplificación de la estructura orgánica de la Confederación1482. Las otras dos enmiendas proponen textos alternativos parejos aunque diferentes entre sí. La del Grupo Parlamentario Agrupación Independiente defiende un texto idéntico1483 al aprobado por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados. Su objetivo es mantener la definición tradicional del Consejo de Estado y rechaza la redacción aprobada por la Ponencia y el Pleno del Congreso de los Diputados por tres motivos: 1. Es incoherente con las funciones normales del Consejo e incluso algunas que le encomienda la propia Constitución (artículo 147 b) intervención en el control de las comunidades autónomas. 2. Es definición regresiva hacia fórmulas autoritarias que recuerdan la Constitución francesa del año VIII, la proclama constitucional de Luis Napoleón (1852), la Constitución de Bayona (1808) y el Consejo Real bajo el Estatuto de 1834, sin olvidar el artículo 40, IV, de la Ley Orgánica del Estado de 1967. 3. Es una definición inconveniente que supondría la inmediata derogación de cuantas competencias del Consejo excedan al mismo Gobierno1484. Por último, la enmienda del Senador José Gabriel Sarasa Miquélez, del Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático1485, 1482 Enmienda número 526. (Constitución 1978 (1980): vol. III, página 2884). 1483 Salvo en proponer que lleven minúsculas las materias de gobierno y administración; sustantivos que aparecían con mayúsculas en la enmienda del Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático que aprobó la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados. 1484 Enmienda número 617. (Constitución 1978 (1980): vol. III, página 2926). El Grupo Parlamentario Agrupación Independiente estaba integrado por 13 Senadores, todos ellos de designación real, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley de Reforma Política de 4 de enero de 1977. Los restantes 28 se integraron en diversos Grupos Parlamentarios, incluido otro denominado Independiente. 1485 Enmienda número 905, presentada con la firma de conocimiento del portavoz de su Grupo, lo que significa que se trata de una enmienda a título personal, pero que el Grupo Parlamentario no suscribe. (Constitución 1978 (1980): vol. III, páginas 2950-2951). 421 propone un texto en cierto sentido sincrético, ya que solicita se adicione en materias de Administración y Gobierno1486 tras del Gobierno, con un razonamiento escueto: No parece oportuno constitucionalmente el Consejo de Estado como órgano supremo en todos los órdenes1487. La Comisión de Constitución del Senado, en su sesión de 6 de septiembre de 1978, desarrolla un pequeño debate sobre la base de las enmiendas presentadas. El Senador Martín-Retortillo defiende las que piden la supresión del precepto, presentadas, respectivamente, por él y por el Senador Xirinacs, para lo que desarrolla la justificación de su propia enmienda en el sentido de que la constitucionalización del Consejo de Estado da una rigidez hacia el futuro que va a ser fuente de tensiones, pero al mismo tiempo puede impedir cualquier evolución que sería sana y positiva, y concluye: Si se suprimiera el precepto constitucional, tal como auspicio en mi enmienda, seguiría en vigor, sin ninguna duda, lo que dispone el artículo 1º de la Ley Orgánica del Consejo de Estado. Ahí está dicho. Ese es su lugar, y no hay porqué malbaratar la energía constitucional1488. Al ir a defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Agrupación Independiente, el Senador Carlos Ollero Gómez comienza por expresar la dolorosa sorpresa de que, por razones que ignoro, y en todo caso respeto, pero que creo incongruente con una relativa independencia de esta Cámara con respecto al Congreso, en vez de la anunciada y unánime aprobación, la enmienda va a ser rechazada. Continúa defendiendo la enmienda, para lo que desarrolla con brevedad los motivos que ya expuso al presentarla1489. La enmienda presentada por el Senador Sarasa decae ante la no comparecencia de 1486 Como había propuesto la enmienda del Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático que aprobó la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados. 1487 Que era el texto que, en sustitución del anterior, había propuesto la Ponencia. 1488 Constitución 1978 (1980): vol. III, página 3776. 1489 Constitución 1978 (1980): vol. III, página 3776. Véase nota 1486. 422 su autor1490. A continuación se desarrolla el turno de portavoces de los Grupos Parlamentarios, en el que interviene el Senador Manuel Villar Arregui, del Grupo Parlamentario Progresistas y Socialistas, que indica que coinciden con la propuesta de supresión del precepto, pero que si, como parece lo más probable, la enmienda defendida por el Senador Martín-Retortillo es derrotada, nosotros daremos nuestro voto a la que acaba de presentar y defender el Senador señor Ollero1491. Las intervenciones concluyen con un confuso intercambio de propuestas entre el portavoz del Grupo Parlamentario de la Unión de Centro Democrático, el Senador Antonio Jiménez Blanco, y el Senador Ollero, destinatario inicial de aquellas: el Senador Jiménez Blanco propone que se agregue otros poderes públicos tras de Gobierno; el Senador Ollero lo acepta; el Senador Jiménez Blanco retira aquella adición y ofrece una fórmula prácticamente idéntica a la del Senador Ollero; éste prefiere mantener su propia enmienda y que se vote; por último, el Senador Jiménez Blanco retira su propia enmienda, que era más bien una propuesta de adición1492. Tras derrotarse las enmiendas de los Senadores Martín-Retortillo y Xirinacs por 14 votos en contra, 3 a favor y 7 abstenciones, y retirar el primero su enmienda mientras que el segundo la mantiene para el Pleno, se rechaza también la de la Agrupación Independiente, por 10 votos en contra, 7 a favor y 7 abstenciones, y finalmente se aprueba el texto propuesto por el Pleno del Congreso de los Diputados, que – recordémoslo- era el mismo de la Ponencia, por 17 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones1493. El precepto así aprobado se renumera como artículo 106. Al Pleno del Senado llegan vivos 2 votos particulares, que proceden de las enmiendas del Senador Xirinacs1494 y del Grupo 1490 Constitución 1978 (1980): vol. III, páginas 3777-3778. 1491 Constitución 1978 (1980): vol. III, página 3778. 1492 Véanse las curiosas intervenciones en: Constitución 1978 (1980): vol. III, páginas 3778-3779. 1493 Constitución 1978 (1980): vol. III, páginas 3779-3780. 1494 Enmienda número 526 (véase nota 1484). 423 Parlamentario Asociación Independiente1495. En la sesión de 30 de septiembre de 1978 el primero lo retira y el voto particular del Grupo Parlamentario Asociación Independiente lo defiende de nuevo, con laconismo, el Senador Ollero, pero, ante la falta de apoyo, que deduzco por la inmutabilidad del gesto de sus respectivos portavoces (se refiere a los de los partidos más numerosos) – a los que estoy mirando ansiosamente-, lo retira. El precepto se aprueba por 118 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención1496. Al haber vuelto la Comisión de Constitución del Senado al texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, y confirmado así el Pleno de aquella Cámara, no hubo lugar a proponer modificaciones de este precepto al Congreso de los Diputados. La Comisión Mixta Congreso-Senado refuerza la proyección constitucional del Consejo al sustituir la ley por una ley orgánica – categoría que ya se contenía en el actual artículo 81 de la propia Constitución- y renumera el precepto como artículo 1071497. De esta forma queda aprobado. 2.2. IMPLICACIONES Como puede verse a lo largo del debate parlamentario, en la redacción del artículo 107 los Ponentes constitucionales1498 optaron por incluir al Consejo de Estado en la Constitución, lo que no ha sido frecuente en nuestra historia, pero también por una definición legal que, en cambio, disentía de los antecedentes más cercanos y también 1495 Enmienda número 617 (véase nota 1486). Ambos votos particulares en: Constitución 1978 (1980): vol. IV, páginas 42704271. 1496 Constitución 1978 (1980): vol. IV, páginas 4609-4610. 1497 Constitución 1978 (1980): vol. IV, página 4888. 1498 Cabe pensar que algunos discreparan, sobre todo de la definición, pero no hubo votos particulares en este extremo. 424 más reiterados1499. La Constitución de 1978… pareció trasladar el acento de la posición institucional del Consejo de Estado desde un plano objetivo –en la realidad normativa precedente era el supremo órgano consultivo <en materias de gobierno y administración>- a un plano subjetivado –órgano consultivo del Gobierno-1500. Los analistas se han detenido en criticar los defectos de la formulación, quizás más allá de lo preciso porque, como afirma Garrido Falla, como quiera que se trata de una institución que ha coexistido con regímenes políticos muy diferentes, siempre es posible encontrar en él (sic: ella) connotaciones muy diversas. Pero discutir en serio esto, a la altura de una Constitución de 1978, resulta ingenuo. Con refrendo constitucional o sin él, el Consejo de Estado no puede ser hoy sino lo que en su Ley orgánica de 25 de noviembre de 19451501 se dice: un Cuerpo consultivo (supremo o no) <en asuntos de gobierno y administración> (artículo 1º)1502. Es lo cierto que el legislador ordinario atribuye a la institución unas competencias en la línea de la que podría llamarse concepción clásica, como veremos más adelante1503, y no tiene mucho sentido temer que por una 1499 Ley del Consejo de Estado de 17 de agosto de 1860 (artículo primero, inciso primero), Ley Orgánica de 5 de abril de 1904 (artículo primero, párrafo primero), Ley de 10 de febrero de 1940 (artículo primero) y Ley Orgánica de 25 de noviembre de 1944 (artículo primero, párrafo primero). Autores como el Letrado del Consejo de Estado Ernesto García-Trevijano han señalado que existe una disociación entre la dicción literal del artículo 107 de la Constitución y la función real del Consejo de Estado (E. García-Trevijano (1989), página 257). Al comentar la sentencia del Tribunal Constitucional 56/1990, a que en seguida me refiero, agrega: … esta posición se ha visto confirmada (e incluso desbordada) por la Sentencia del Tribunal Constitucional 56/1990, en cuyo Fundamento Jurídico 37 formula determinadas afirmaciones que… coadyuvan indudablemente a clarificar la posición institucional del Consejo de Estado (E. García-Trevijano (1990), páginas 323-324). 1500 Memoria (1986), página 75. Reproducido, aunque sin citarla, por: Lavilla (1998), página 471. 1501 Quiere decir de 1944. 1502 Aunque el autor agrega, en tono crítico: Y esto es lo que desde luego no queda desgraciadamente claro en el precepto constitucional que comentamos. Garrido Falla (1985), página 1476. 1503 Véase apartado 8. 425 caracterización defectuosa de la actual Constitución aquella perdiera sus funciones acreditadas a lo largo de más de un siglo1504. Más terminante es aún el propio Consejo de Estado en una de sus Memorias: La vieja polémica sobre si pueden ser asuntos de gobierno y administración, como decían las antiguas leyes, o solamente asuntos administrativos, como pudiera deducirse de la consciente supresión de aquella mención expresa, llevada a cabo por el Congreso de los Diputados en el proyecto de Constitución y recordada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 204/2993, carece de sentido. Aparte la posibilidad, siempre abierta, de la consulta potestativa, hay en la lista de las preceptivas una serie de asuntos que difícilmente podrían calificarse sin más de administrativos, tales como determinados anteproyectos de leyes, los proyectos de Decretos-legislativos, el ejercicio de la protección diplomática, el asilo político, la impugnación ante el Tribunal Constitucional de las disposiciones o resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas y los asuntos de Estado a los que el Gobierno reconozca especial trascendencia o repercusión. El Congreso de los Diputados suprimió aquella referencia expresa a las materias de consulta, no para reducirlas sino por entender que todo lo relativo a la composición del órgano y a su competencia debía quedar fuera de la Constitución, por ser mudable, para llevarlo a la Ley orgánica, que muy bien pudo haber utilizado, en este aspecto, los mismos términos de las anteriores, sin apartarse por ello de lo establecido en la Constitución. En cualquier caso, el resultado ha sido el mismo1505. El reconocimiento del Consejo de Estado en la Constitución de 1978 supone algo más que la simple inserción en el texto. Tal inserción significa la protección, el blindaje de la institución de que se trata, de modo que el legislador no constitucional carece de poder para abolirla y, de ser el caso, negar o desfigurar los caracteres de que la Norma Fundamental le ha revestido (garantía institucional). Ahora bien, para distinguir los grados de intensidad en la inserción, la 1504 Véase, no obstante, la arriesgada tesis que el Tribunal Constitucional hace en su sentencia 204/1992, a la que me refiero en seguida. 1505 Memoria (1992), páginas 94-95. 426 teoría política ha elaborado dos categorías diferentes. La una es la de órgano constitucional, cuya inserción más fuerte consiste en incluir algunas normas básicas de organización y de funcionamiento, al considerarles elementos esenciales de la forma de Estado. Es el caso paradigmático de la Corona (la Jefatura del Estado, en otros regímenes políticos), los tres poderes clásicos (legislativo, ejecutivo y judicial) y, como ocurre hoy en España, el Tribunal Constitucional1506. La otra categoría es la de órgano de relevancia constitucional, creación jurisprudencial inspirada en la doctrina italiana, que incluye diversas instituciones recogidas en la Constitución a las que no da la consideración de elementos esenciales de la forma de Estado, aun cuando sí un trato destacado dentro de ésta, y cuya regulación se defiere a normas ordinarias, por lo general con rango de ley básica. Tales son los casos del Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo1507. El Consejo de Estado ha sido reconocido de manera expresa e incluso enfática como órgano de relevancia constitucional por la sentencia del Tribunal Constitucional número 56/19901508. La tesis de la sentencia en este punto es la siguiente: En efecto, el Consejo del Estado no forma parte de la Administración activa. Es, por el contrario, conforme al art. 107 C. E. y al art. 1.1, de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril (LOCE), un órgano consultivo que actúa, en todo caso, con autonomía orgánica y funcional en garantía de su 1506 La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de 3 de octubre de 1979, regula, entre otras materias, los conflictos entre órganos constitucionales y considera tales al Gobierno, Congreso de los Diputados, Senado y Consejo General del Poder Judicial (Título IV, capítulo III). 1507 La doctrina coincide con lo señalado. Así, el Letrado del Consejo de Estado Rodríguez-Zapata (1980), páginas 39 a 43. El Consejero Arozamena escribe a este propósito que se trata de un órgano que, además de mencionado en la Constitución en los artículos 107 y 153, no entraña una mera relevancia formal, sino una relevancia sustantiva, pues aunque el Consejo de Estado no ejerce funciones indispensables para la vitalidad del mismo Estado (legislativa, jurisdiccional y ejecutivas, atribuidas a las Cámaras, a los Tribunales y al Gobierno) coadyuva desde una misión preventiva garantizadora –más que auxiliar- al recto ejercicio de las funciones del Estado (Arozamena (1996): en Documentación Administrativa (1996), página 156). 1508 De 29 de marzo de 1990. 427 objetividad e independencia (art. 1.2 LOCE)… El Consejo de Estado, pese a la dicción literal del art. 107 de la C. E., que se refiere a él como supremo órgano consultivo del Gobierno, tiene en realidad el carácter de órgano del Estado con relevancia constitucional al servicio de la concepción del Estado que la propia Constitución establece. Así resulta de su composición [arts. 7 y 9 h) LOCE] y de sus funciones consultivas que se extienden también a las Comunidades Autónomas, según prevén explícitamente en el diseño competencial a que se remite la Norma Fundamental, realizado por los arts. 20 a 23 de la LOCE1509. Otra sentencia posterior, la número 204/19921510, reproduce la tesis de la anteriormente citada, pero va un poco más allá: el Consejo 1509 Fundamento jurídico 37. El litigio se suscita al ejercitar sendos recursos de inconstitucionalidad el Parlamento de la Generalidad de Cataluña, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, la Junta de Galicia y el Gobierno Vasco contra determinados preceptos de la LO 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial; aquí, en concreto, el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que atribuye la resolución de los conflictos de jurisdicción a un órgano colegiado constituido por el Presidente del Tribunal Supremo, dos Magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este mismo Tribunal y tres Consejeros Permanentes de Estado. El Tribunal rechaza la impugnación porque esa composición no representa una interferencia de la Administración del Estado en ámbito competencial que, constitucional o estatutariamente, corresponda a la Administración de las Comunidades Autónomas impugnantes. La creación de un Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, en sustitución de la anterior competencia del Jefe del Estado, permite salvaguardar la garantía constitucional del monopolio jurisdiccional aprovechando la experiencia en la materia del Consejo del Estado. Pero sin que en dicho órgano pueda entenderse que la Administración que suscita o frente a quien se suscita el conflicto esté ni siquiera formalmente, representada por los Consejeros Permanentes que la integran. La afirmación contenida en el texto sigue, a modo de conclusión, a los textos aquí transcritos. Ver las afirmaciones de Ernesto García-Trevijano que transcribo en la nota 1501. 1510 De 6 de noviembre de 1992. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana plantea cuestión de constitucionalidad relativa al artículo 23.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, según el cual el dictamen (del Consejo de Estado) será preceptivo para las Comunidades (Autónomas) en los mismos casos previstos en esta Ley para el Estado, cuando hayan asumido las competencias correspondientes. El Tribunal falla que aquel precepto no es contrario a los arts. 2, 107, 137, 148.1.1 y 153 de la Constitución, en la interpretación acorde con los fundamentos jurídicos de esta Sentencia. 428 de Estado puede ejercer esa función de órgano consultivo con relevancia constitucional «al servicio de la concepción del Estado que la propia Constitución establece», a que nos referíamos en la STC 56/1990 (fundamento jurídico 37). Y ello sin merma del principio de autonomía sancionado por los arts. 2 y 137 CE, puesto que, según subraya esa Sentencia, «no forma parte de la Administración activa», sino que es «un órgano consultivo que actúa, en todo caso, con autonomía orgánica y funcional en garantía de su objetividad e independencia». Su actuación no supone, pues, dependencia alguna del Gobierno y la Administración autonómica respecto del Gobierno y la Administración del Estado, y ello aunque se trate de un órgano centralizado, con competencia sobre todo el territorio nacional1511. El Tribunal Constitucional se plantea en esta misma sentencia la interpretación que deba darse a la definición que del Consejo de Estado hace el artículo 107 de la Constitución, en los términos que me limito a reproducir: El Consejo de Estado es un órgano previsto y garantizado por el art. 107 CE que lo define como «supremo órgano consultivo del Gobierno». La interpretación de esta definición no es pacífica, como demuestran los alegatos de las partes. No obstante, está claro que ese inciso del art. 107 CE se está refiriendo a la función consultiva que el Consejo de Estado desarrolla para el Gobierno de la Nación en concreto, y así lo admiten expresamente el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado… Sistemáticamente, no cabe duda de que ésta es la acepción del término «Gobierno» que el art. 107 emplea, pues este precepto se incluye en el Título IV de la Constitución, referido inequívocamente al Gobierno de la Nación y no a otros órganos de naturaleza gubernativa, como los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. Tampoco cabe entender que, por «Gobierno», el art. 107 comprenda, en general, el llamado Poder Ejecutivo, incluyendo cualquier Administración pública, como hace en cambio, el art. 103 1511 Fundamento jurídico 2. Las declaraciones de estas sentencias del Tribunal Constitucional han sido reiteradas por numerosas sentencias del Tribunal Supremo, entre las que cito las de 18 de febrero de 1998, 25 de mayo de 1999, 17 de enero de 2000 y 25 de mayo de 2004, así como los autos de 6 y 13 de octubre de 2000. 429 CE, pues Gobierno y Administración no son la misma cosa y están perfectamente diferenciados en el propio Título IV en que el art. 107 se inserta. De otro lado, los antecedentes legislativos vienen a confirmar esta tesis, pues precisamente la mención al Consejo de Estado como órgano supremo consultivo «en materias de Gobierno y Administración», que figuraba en el texto del Proyecto de Constitución aprobado por la Comisión Constitucional del Congreso, fue conscientemente sustituido por la definición más estricta de «supremo órgano consultivo del Gobierno»… Por tanto, del primer inciso de este artículo no se puede deducir que la Constitución imponga la intervención consultiva del Consejo de Estado en relación con la actuación de los Gobiernos y Administraciones de las Comunidades Autónomas… Ahora bien, que el art. 107 CE no contemple expresamente sino la función consultiva que el Consejo de Estado desarrolla para el Gobierno de la Nación, no quiere decir que ese órgano haya de quedar confinado al ejercicio de esa específica función y que no pueda extenderse el alcance de su intervención consultiva. En realidad, el ámbito de actuación del Consejo de Estado es mucho más amplio, y se ha venido configurando históricamente como órgano consultivo de las Administraciones públicas. El hecho de que no forme parte de la Administración activa, su autonomía orgánica y funcional, garantía de objetividad e independencia le habilitan para el cumplimiento de esa tarea, más allá de su condición esencial de órgano consultivo del Gobierno, en relación también con otros órganos gubernativos y con Administraciones públicas distintas de la del Estado, en los términos que las leyes dispongan, conforme a la Constitución1512. El mero hecho de la inserción en el texto constitucional blinda a la institución y la pone al abrigo de supresiones y aun de 1512 Fundamento jurídico 2. Esta cuestión la he aludido al comienzo del presente apartado, pero sin abordarla de forma consciente, no sólo porque me parece estéril (el Consejo de Estado, al margen de su definición constitucional, tendrá las competencias que se le asignen en los términos que las leyes dispongan, conforme a la Constitución, como afirma la propia sentencia), sino también más propia de una exégesis doctrinal del precepto constitucional y no de explicación del origen y elaboración histórica de éste, que es el ámbito de la presente obra. 430 deformaciones sustanciales por parte del legislador ordinario. Al agregarse, empero, la exigencia de 1513 competencia se regulen por ley orgánica que su composición y , se establece una reserva de ley orgánica, con las exigencias suplementarias que este rango de ley lleva consigo en la vigente Constitución (materias tasadas, quórum reforzado para su aprobación, modificación o derogación)1514. Merece especial consideración el ámbito de la reserva mencionada, que se circunscribe según la Constitución sólo –pero sin restricción en cuanto a su amplitud- a la composición y competencia del Consejo de Estado. Ya el propio Consejo interpretó que el término composición no había de tomarse en un sentido exclusivamente comprensivo de la enumeración de los integrantes o componentes del órgano colegiado, sino que debía entenderse incluida en tal mención la estructuración del órgano en su sentido más amplio y los principios de funcionamiento1515. Esta reserva de ley orgánica se ha estimado en lo que respecta al status de los Letrados del Consejo de Estado, que sólo puede ser modificado por norma de ese rango1516. La Memoria del Consejo de Estado que corresponde al mismo año de 1980 resalta a este propósito que la nueva Ley reguladora del Consejo de Estado ha recibido, como todas las anteriores, desde la de 6 de julio de 1845, el calificativo de orgánica. Pero en esta ocasión tal nombre no tiene sólo el significado de nuestra tradición constitucional decimonónica, recogida aún en el Diccionario de la Real Academia Española, de ley <que inmediatamente se deriva de la Constitución del Estado y contribuye a su más perfecta ejecución y observancia>, sino el que corresponde a la nueva categoría de fuentes del Derecho, cuyo ámbito propio se encuentra delimitado en el artículo 81 y concordantes de la Constitución… Y al separar, como la estructura de la nueva Ley orgánica impone, la composición del Consejo de las competencias que se le atribuyen, es preciso –respecto de la 1513 Constitución, artículo 107. 1514 Constitución, artículo 81. 1515 Roldán (1998), página 479. 1516 Sobre este tema véanse también los apartados 5.1.2. y 12 siguientes. 431 composición- subrayar una de las innovaciones de la nueva regulación, que radica precisamente en el desarrollo de la situación constitucional del Consejo de Estado en el entramado orgánico que contempla la Constitución española1517. 3. LEY ORGÁNICA 3/1980, DE 22 DE ABRIL, DEL CONSEJO DE ESTADO 3.1. ELABORACIÓN DEL PROYECTO POR EL CONSEJO DE ESTADO A diferencia de la que después sería Ley Orgánica de 1944, el Anteproyecto de la que luego será Ley Orgánica de 1980 es elaborado en el seno del Consejo de Estado, en una Ponencia Especial. La preocupación del Consejo se inicia antes de que se apruebe la Constitución: el acta de la Comisión Permanente del Consejo de Estado de la sesión de 16 de noviembre de 1978 hace constar que el señor Presidente1518 propone la creación de un reducido grupo de trabajo para preparar un anteproyecto de Ley Orgánica del Consejo que, de conformidad con lo dispuesto en el art.º 107 del proyecto de Constitución, debe regular en el futuro la composición y funciones de este Alto Cuerpo. Propone a don Luis Jordana de Pozas, Presidente de la Sección 1ª, que se haga cargo de la Presidencia de este Grupo de trabajo y que, asimismo, proponga a los colaboradores que juzgue oportunos, entre los que el señor Presidente sugiere figure el Secretario General accidental así como el Letrado de Secretaría. Este Grupo se encargará, como primera tarea, de reunir los antecedentes que haya sobre el asunto1519. En la sesión de 7 de diciembre el 1517 Memoria (1980), página 17. 1518 A la sazón, Antonio María de Oriol y Urquijo. 1519 DOCUMENTOS: 88. 432 Consejero Jordana de Pozas da lectura a los miembros de la que pasa ya a denominarse Ponencia, cuya lista es aprobada1520. La Ponencia, titulada ya como Especial en sus actas, se reúne a lo largo de cinco sesiones, los días 13 de diciembre de 1978 y 9 y 17 de enero, 1 y 6 y 8 de febrero de 19791521. En la sesión del día 13 tiene lugar un amplio cambio de impresiones y el señalamiento de una extensa lista de trabajos concretos a elaborar1522. El 9 de enero la línea de trabajo sufre un cambio de importancia, al acordarse dar primacía a la preparación del anteproyecto de Ley Orgánica, a la vista de la conversación que había tenido el Secretario General del Consejo con el Secretario General Técnico de la Presidencia, Serafín Ríos, manifestándole (éste) que no había en aquel momento en la Presidencia del Gobierno ningún proyecto o anteproyecto de Ley Orgánica del Consejo de Estado y convino que el Consejo redactara un anteproyecto con la posible celeridad… sin perjuicio de seguir avanzando simultáneamente, en la medida de lo posible, en la realización del estudio de fondo que se había acordado realizar. En consecuencia de lo anterior, el Letrado Gómez-Ferrer propone la constitución de un grupo de trabajo que empezara a preparar un texto de anteproyecto, acordándose así, y constituyéndose el referido grupo de trabajo por los señores Gómez-Ferrer, Herrero R. de Miñón y Rodríguez-Zapata y convocándose reunión para el próximo día 17 para examinar el anteproyecto, en el estado que hubiese podido alcanzar, redactado por el grupo de trabajo designado1523. A partir de ahí la Ponencia se concentra en elaborar el anteproyecto de ley. En la 1520 DOCUMENTOS: 89. La Ponencia queda compuesta así: Presidente: Luis Jordana de Pozas. Vicepresidente: José María Villar Romero. Federico Rodríguez y Rodríguez, Secretario General accidental. Jaime Guasp Delgado, Letrado Mayor, que ocupará una segunda Vicepresidencia. Antonio Carro Martínez, Letrado. Miguel Herrero R. de Miñón, Letrado. Rafael Gómez-Ferrer Morant, Letrado. Jorge Rodríguez-Zapata, Letrado. Enrique Alonso García, Letrado. Javier Gálvez Montes, Letrado. José Solé Armengol, Letrado de Secretaría, que actuará de Vicesecretario de la Ponencia. 1521 Las dos últimas fechas forman parte de una única sesión. 1522 DOCUMENTOS: 90. 1523 DOCUMENTOS: 91. 433 sesión del 13 de enero el Letrado Gómez-Ferrer da cuenta de la labor desarrollada por el grupo de trabajo y a continuación el Letrado Gálvez Montes presenta un texto alternativo al de ese grupo. Tras deliberar, se acuerda que el grupo de trabajo presente un único texto, a ser posible para la reunión prevista el 31 del propio mes1524. La siguiente reunión se produce el 1 de febrero, en la que ya se trabaja a partir del texto preparado por el grupo al efecto. Se aprueba el título y la estructura, y a continuación se debaten los artículos 1 a 61525. Finalmente, en una sesión que se inicia el 6 de febrero y continúa y concluye el 8 se examina el resto del anteproyecto en la primera sesión y en la última se vuelve sobre varios puntos, con la previsión de repartir el texto para examen de la Comisión Permanente prevista para el jueves siguiente1526. La Comisión Permanente, con el apresuramiento de que ya habían dado muestras los trabajos de la Ponencia, hace suyo el anteproyecto elaborado por ésta en la sesión de 15 de febrero, una vez que el Presidente de la misma, Jordana de Pozas, da cuenta de la Memoria que ha preparado al efecto1527. En la sesión del 22 siguiente el Presidente del Consejo1528 informa que en el día anterior ha presentado 1529 Gobierno el anteproyecto . 1524 DOCUMENTOS: 92. 1525 DOCUMENTOS: 93. 1526 DOCUMENTOS: 94. 1527 DOCUMENTOS: 95. 1528 Antonio María de Oriol y Urquijo. 1529 José Manuel Otero Novas. DOCUMENTOS: 96. al Ministro de la Presidencia del 434 3.2. DEBATE PARLAMENTARIO Y APROBACIÓN DE LA LEY El Gobierno envía al Congreso de los Diputados el 6 de septiembre de 1979 el ya proyecto de ley, sin introducir apenas cambios en el texto remitido por el Consejo de Estado1530. El Presidente de la Cámara1531 ordena el 11 la remisión a la Comisión de Presidencia y la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, lo que tiene lugar el 21 siguiente1532. Al proyecto se presenta un total de 110 enmiendas1533, ninguna a la totalidad. La Ponencia designada en el seno de la Comisión de Presidencia1534 emite su informe el 22 de noviembre. En él pone de 1530 El proyecto de Ley, remitido a las Cámaras en septiembre de 1979, coincidía en lo esencial con la moción elaborada por el Alto Cuerpo Consultivo, tanto por lo que respecta a la composición del órgano como a sus competencias, debiéndose destacar, no obstante, respecto de las últimas, la supresión de la intervención preceptiva del Consejo en la actividad prelegislativa del Gobierno, que la moción del Alto Cuerpo había incluido según los precedentes de los Derechos francés, belga y de nuestra II República. Y agrega: Las modificaciones introducidas en el <íter parlamentario> no han alterado sustancialmente el proyecto originario (Memoria (1981), páginas 16-17). La Memoria califica de moción lo que formalmente no tuvo tal carácter, sino de aprobación del texto por la Comisión Permanente y entrega en mano al Ministro de la Presidencia del Gobierno (véase apartado anterior). Las modificaciones introducidas por el Gobierno antes de remitir el proyecto a las Cortes no parece que fueran consultadas al Consejo de Estado. La valoración de las modificaciones introducidas en el <íter parlamentario> es cuestión más opinable, como veremos a propósito de varios de los aspectos de la nueva Ley. 1531 Landelino Lavilla Alsina, Letrado del Consejo de Estado. 1532 DOCUMENTOS: 97. 1533 Aunque se contienen en 83 escritos, que son los que se numeran como enmiendas. 1534 Formada por los Diputados León José Buil Giral, José Antonio Escartín Ipiens, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, José Plana Plana, Francisco Ramos FernándezTorrecilla, Josep Solé Barberá, Josep Verde i Aldea, Antonio Carro Martínez, Xabier Arzalluz Antía, Llibert Cuatrecases i Membrado y Juan Carlos Aguilar Moreno. De los miembros de la Ponencia estaban vinculados al Consejo de Estado, como Letrados, Herrero R. de Miñón y Carro Martínez. El Letrado de la Comisión, 435 relieve que, como rasgo general de las enmiendas se advierte una significativa preocupación por el aseguramiento de la independencia orgánica y funcional del Alto Cuerpo Consultivo. Igualmente se ha exteriorizado en el conjunto de las enmiendas la necesidad de evitar una politización del Consejo que pudiera traducirse en una mengua o desprestigio de sus cometidos técnico-jurídicos1535. No fue escaso el número de enmiendas aceptadas por la Ponencia, que supusieron la modificación de 17 de los 26 artículos del proyecto1536, la supresión de otro1537, más la modificación de una disposición final de las cuatro que lo integraban1538. Cosa distinta es el alcance de esas modificaciones, entre las que ciertamente no son muchas las de transcendencia1539. Algunas de las modificaciones serán comentadas al examinar más adelante distintos aspectos de la nueva Ley. La Comisión competente, la de Presidencia, debate el texto propuesto por la Ponencia y aprueba el suyo, con escasísimas modificaciones, el 5 de diciembre de 19791540. El Pleno examina el texto y debate alguna de las enmiendas vivas en la sesión del 27 siguiente. De las enmiendas que pasan al Pleno1541 buena parte se retira y otras son rechazadas, aceptándose sólo 2, ambas firmadas por el Grupo Parlamentario Socialista: al artículo 7, sustituyendo entre las categorías para ser nombrado Consejero Permanente la de Académico de número de Ciencias Morales y Políticas o de Jurisprudencia y Legislación por la de Académico de número de las Francisco Javier Gálvez Montes, era también Letrado del Consejo de Estado y en tal condición participó en la ponencia de esta institución que preparó el anteproyecto. 1535 Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. I Legislatura, 29 de noviembre de 1979, página 392/5. 1536 Artículos 1, 2, 7 a 12, 14, 15, 18, 21 a 24 y 26. 1537 El artículo 25. 1538 La segunda. 1539 Lo que, sólo hasta cierto punto, corrobora lo afirmado por el propio Consejo de Estado en su Memoria (véase nota 1529). 1540 DOCUMENTOS: 98. 1541 25, que afectan a los artículos 1, 2, 4, 6, 7, 21, 22 y 26. 436 Reales Academias; y al artículo 21, en el sentido de exigir la consulta al Pleno del Consejo de Estado de todos los tratados y convenios internacionales y no sólo, dejándolo a discreción del Gobierno, en aquellos en los que se planteen dudas o discrepancias. En la siguiente sesión, de 28 de diciembre, se procede a votar en conjunto el proyecto, dada su categoría de ley orgánica, que es aprobado1542 y se remite al Senado1543. El Presidente de la Cámara ordena el 14 de enero de 1980 la remisión a la Comisión de Presidencia del Gobierno y Ordenación General de la Administración Pública y la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, lo que tiene lugar el mismo día. En la Cámara Alta se presentan en total 36 enmiendas, ninguna a la totalidad. La Ponencia designada en el seno de la Comisión1544 emite su informe el 21 de febrero de 1980, proponiendo la modificación, aunque en ciertos casos de pura redacción o sistemática, de 13 de los 26 artículos que vuelve a tener el texto1545, más un cambio en la denominación 1542 de la subdivisión del Título segundo1546 y la Por 258 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones. Véase el texto aprobado en: DOCUMENTOS: 99. 1543 El Consejo de Estado seguía con atención los trámites parlamentarios. En la sesión de 10 de enero de la Comisión Permanente el Secretario General da cuenta del texto aprobado por el Congreso de los Diputados, que se acuerda repartir a los Consejeros Permanentes y a los miembros de la Ponencia Especial designada para la redacción del Reglamento. 1544 Formada por los Senadores Justino Azcárate Flórez, Julio Nieves Borrego, José Prat García, Manuel del Valle Arévalo y Manuel Villar Arregui. De ellos, José Prat García había sido Letrado del Consejo de Estado, puesto del que fue separado, causando baja, por Orden de 21 de febrero de 1939. Por Orden de 29 de diciembre de 1976, dictada al amparo del Decreto 3357/1975, que declara revisadas de oficio y anuladas las sanciones administrativas acordadas de conformidad con lo establecido en la Ley de 10 de febrero de 1939, de responsabilidad política, fue reintegrado en el Cuerpo, declarándole jubilado por la edad pero reconociéndole los servicios prestados hasta el día en el que le hubiera correspondido la jubilación. El Pleno del Consejo de Estado le otorgó el 17 de junio de 1985 la Medalla del Consejo. 1545 Artículos 2, 6 a 9, 12, 13, 15, 21 a 24 y artículo 26, que se adiciona. 1546 Capítulos en lugar de Secciones. 437 modificación motu proprio de otro artículo1547. Algunas de las modificaciones serán comentadas al examinar más adelante distintos aspectos de la nueva Ley. La Comisión competente, la de Presidencia del Gobierno y Ordenación General de la Administración Pública, debate el texto propuesto por la Ponencia y aprueba el 1548 modificaciones, el 5 de marzo de 1980 suyo, con diversas . El Pleno del Senado examina el texto y debate alguna de las enmiendas vivas y votos particulares formulados en la sesión del 12 siguiente. Se retira o rechaza la totalidad de aquellos, introduciéndose una modificación suscrita por parte de todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara, que afecta a los artículos 9.b)1549 y 15.1.1550, que se acepta por asentimiento. El texto resultante se aprueba en la misma sesión, remitiéndose, junto con el Mensaje motivado, al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las enmiendas introducidas por el Senado y proceda a la aprobación definitiva de la Ley1551. El Pleno del Congreso de los Diputados debate en una breve sesión, el 10 de abril, las enmiendas introducidas por el Senado. De ellas, aprueba gran parte1552, pero rechaza 41553. 1547 Artículo 11. 1548 DOCUMENTOS: 100. 1549 Reordenando los números y agregando algunas precisiones. 1550 Como título a exigir para acceder a la oposición de Letrados del Consejo de Estado se sustituye el de licenciados universitarios por el de doctores y licenciados en Derecho (como ya había aprobado la Ponencia del Senado y ratificado su Comisión). Además, para el ascenso a Letrado Mayor del Cuerpo de Letrados se suprime la exigencia de computar la antigüedad en servicio activo en el Cuerpo, de modo que se comprenda también el tiempo pasado en otras situaciones (excedencia especial, supernumerario). 1551 El Secretario General del Consejo de Estado da cuenta en la sesión de la Comisión Permanente del día siguiente de la aprobación por el Senado del proyecto. 1552 Las que se refieren a los artículos 2 (excepto el apartado 1), 6 a 9, 11, 12, 15.1 (en su segunda parte), 21 a 24 y 26, así como la denominación de las subdivisiones del Título Segundo. 438 Acto seguido tiene lugar la votación de totalidad del proyecto, que es aprobado por 268 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones. Una vez sancionada por el Rey, la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado es publicada en el Boletín Oficial del Estado del siguiente día 251554. 4. REAL DECRETO 1674/1980, DE 18 DE JULIO. REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CONSEJO DE ESTADO Tan pronto el proyecto de la Ley inicia su andadura parlamentaria, al publicarse en el Boletín Oficial de las Cortes Generales1555, la Comisión Permanente pone en marcha la preparación del proyecto de Reglamento Orgánico. En la sesión de 4 de octubre de 1979 acuerda que se amplíe a la redacción del Anteproyecto de Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, el encargo que la Comisión hizo a la Ponencia Especial para la redacción del Anteproyecto de la Ley Orgánica. La 1553 Las referidas a los artículos 2.1, 13.1, 15.1 (en su primera parte) y 22.10. De éstas, la que ocasiona algún mayor debate es la referente al artículo 15.1., donde se contiene la exigencia del título de doctor o licenciado en Derecho para opositar al Cuerpo de Letrados. A pesar de tratarse de una enmienda presentada en su día en el Senado por el Grupo Parlamentario Socialista, es éste quien se opone en el Congreso de los Diputados a aprobar la modificación, consiguiendo su rechazo, con el apoyo de los restantes Grupos Parlamentarios salvo el de Unión de Centro Democrático, que se abstiene. Autor de la enmienda en este trámite fue José Prat García (ver nota 1546), quien puso empeño personal en que saliera adelante. Al recibir la Medalla del Consejo, el Letrado Prat se refirió de manera escueta a este hecho: Trabajé en la Comisión Senatorial dictaminadora que aceptó algunas enmiendas de mi grupo, de las que no fui ajeno, y tuve el honor de defender el dictamen en nombre de la Comisión… El Senado, con práctica unanimidad, apoyó el dictamen… Las reformas del Senado en gran parte fueron acogidas por el Congreso de los Diputados. No se aceptaron todas. El Congreso prefirió de hecho aplicar la fórmula <oído el Senado> a la que yo prefería <de acuerdo con el Senado> (Memoria (1985), página 59). 1554 DOCUMENTOS: 101. El Secretario General del Consejo de Estado da cuenta en la sesión de la Comisión Permanente del 30 de esta publicación en el Boletín Oficial del Estado. 1555 Ver DOCUMENTOS: 72. 439 Ponencia especial se reúne al día siguiente1556 y aprueba ir confrontando el articulado del proyecto de Ley Orgánica con el de la Ley y Reglamento anteriores, teniendo en cuenta las posibles enmiendas que puedan introducirse al texto en las Cortes y examinando una serie de problemas de nuevo cuño que no podían plantearse con anterioridad a la Ley Orgánica, como son el de la autonomía financiera o el de la situación de los funcionarios del Consejo de Estado. En la siguiente sesión, de 16 de enero de 1980, se designan ponentes para la redacción concreta del articulado del Reglamento a los Letrados Gómez-Ferrer, Rodríguez-Zapata y Alonso García1557. Aun cuando en el acta anterior figura una convocatoria para el siguiente día 22, no consta que se extendieran actas de reuniones posteriores. La Comisión Permanente debate en detalle el texto aportado por la Ponencia en sesiones de 30 de abril1558 y 22 de mayo1559. Se inicia el examen planteando como primer problema… el relativo al órgano del Consejo de Estado que debe proponer el Reglamento al Gobierno. Dada la redacción de los artículos 22, 16 y 19 de la Ley Orgánica –sigue diciendo el Presidente ad interim, Jordana de Pozas, que lo es también de la Ponencia-, parece que se atribuye la competencia a la Comisión Permanente. Por otra parte, oir la opinión del Pleno podría ser dilatorio. Tras de ello, se producen a lo largo de esas dos sesiones intervenciones de buena parte de los Consejeros 1556 Aun cuando la Memoria de 1980 dice que la composición es la misma que la que preparó el anteproyecto de la Ley (ver ésta en la nota 1522), en el acta de dicha Ponencia de 5 de octubre de 1979 consta que se incorpora a Antonio PérezTenessa, Letrado Mayor, en lugar de Jaime Guasp, y a Pedro José Sanz Boixareu, Letrado. Pero la composición queda aún más reducida, ya que en una nota interna sin fecha, que figura en el Archivo del Consejo, no se incluye a los Letrados Carro, Herrero y Solé, y en el acta siguiente de la Ponencia, de 16 de enero de 1980, sólo constan cinco miembros, al menos como asistentes (Jordana, Presidente; Villar Romero, Vicepresidente; Rodríguez, Rodríguez-Zapata y Alonso García, Secretario). 1557 Archivada junto a esa acta aparece una nota sin fecha con una relación de los temas que deben ser objeto de estudio por los miembros de la Ponencia para tener un criterio formado a la hora del examen del articulado. 1558 DOCUMENTOS: 102. 1559 DOCUMENTOS: 103. 440 Permanentes sobre un buen número de artículos. Una vez incorporadas las modificaciones acordadas, el proyecto fue entregado por el Presidente ad interim y el Secretario General1560 al Ministro de la Presidencia1561, dándose cuenta de este hecho en la sesión de 12 de junio, todos ellos de 1980. El Reglamento fue aprobado por el Consejo de Ministros del 18 de julio siguiente, previa introducción de algunas modificaciones, dando lugar al Real Decreto 1674/1980, de la misma fecha1562. La Memoria del año 1980 constata que el nuevo Reglamento se inspira en los anteriores del Alto Cuerpo Consultivo, cuyo acierto es avalado por el multisecular buen funcionamiento de la institución1563. Ha de notarse, en cuanto a la técnica de redacción del Reglamento, que el Consejo de Estado propone y adopta por vez primera la que consiste en indicar a propósito de cada precepto o párrafo el artículo de la Ley que reproduce1564. Esta técnica, que ha conocido criterios cambiantes en la doctrina del Consejo, se abandona al aprobar la modificación del Reglamento por el RD 449/20051565. 5. MODIFICACIONES POSTERIORES A lo largo de los treinta y ocho años transcurridos desde la entrada en vigor tanto de la Ley como del Reglamento orgánicos del 1560 Federico Rodríguez Rodríguez. 1561 Rafael Arias-Salgado Montalvo. 1562 De la aprobación se da cuenta en la sesión de la Comisión Permanente de 24 de julio y de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, que tuvo lugar el 30 de agosto, en la sesión de 8 de septiembre. 1563 Memoria (1980), página 22. Ver su texto en: DOCUMENTOS: 104. 1564 Véase: DOCUMENTOS: 104. Sobre la técnica seguida al preparar el proyecto del Reglamento anterior, de 1945, ver nota 1303 y texto al que corresponde del capítulo VII. 1565 Ver lo que indico en las notas 1621 y 1622 y textos a los que corresponden. 441 Consejo de Estado han tenido lugar algunas modificaciones, de distinta índole, como vamos a examinar a continuación. Sin embargo, ninguna de ellas ha afectado de manera importante a la organización de la institución hasta la Ley Orgánica 3/2004 y el Real Decreto 449/2005, que en sus propias denominaciones indican ya que llevan a cabo modificaciones, respectivamente, de la Ley y del Reglamento Orgánico del Consejo. Por su mayor alcance, esta reforma, que responde a un propósito común en ambas disposiciones, se analiza después por separado. 5.1. MODIFICACIONES DE LA LEY ORGÁNICA 3/1980 Las modificaciones formales y expresas de la Ley 3/1980, Orgánica del Consejo de Estado1566, se refieren a tres preceptos y son introducidas por dos leyes orgánicas. Sin embargo, otra ley del mismo rango y algunas más de rango ordinario han incidido en preceptos de la Ley Orgánica del Consejo de Estado en grado diverso. 5.1.1. MODIFICACIONES FORMALES Y EXPRESAS La Ley Orgánica 13/1983, de 26 de noviembre, lleva a cabo una nueva redacción del artículo 12, apartado 1 de la Ley Orgánica 3/1980, para referir las incompatibilidades del Presidente y de los Consejeros Permanentes a las establecidas con carácter general para los altos cargos de la Administración del Estado1567. 1566 1567 Ver el cuadro que figura en: DOCUMENTOS: 105. Siguiendo el precedente de la Ley Orgánica de 1944 (artículo noveno, párrafo primero), la de 1980 regulaba las incompatibilidades del Presidente y de los Consejeros Permanentes (las del Presidente no se incluían en la Ley anterior) refiriéndolas a puestos y actividades y salvando de manera expresa la función docente: Los cargos de Presidente y Consejero permanente son incompatibles con todo empleo en la Administración activa, salvo los de carácter docente; con el ejercicio de la abogacía y con el desempeño de cargos de todo orden en Empresas concesionarias, contratistas, arrendatarias o administradoras de monopolios, obras o servicios públicos, cualquiera que sea su ámbito territorial. 442 La Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales, añade un nuevo apartado, el 3, al artículo 12, que dispone que, sin perjuicio de las otras funciones que les encomiende la presente Ley Orgánica, tres consejeros permanentes designados para cada año por el Pleno a propuesta de la Comisión Permanente se integrarán en el Tribunal de Conflictos previsto en el artículo 38 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio1568 y suprime el inciso <y cuestiones de competencia> que figura en el texto del párrafo séptimo, del artículo 221569. Caso singular lo constituyen las dos leyes que se refieren a la llamada Economía Sostenible. La primera, la Ley, de rango ordinario, 2/2011, con aquel título, lleva a cabo una modificación que cabría calificar como indirecta aunque de efecto directo, puesto que eleva a 50.000,00€ la cuantía de las reclamaciones por exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administración para que sea preceptivo el dictamen del Consejo de Estado. Pero, en lugar de hacerlo de manera directa, a lo que estaba facultada por la reforma que del apartado correspondiente de la Ley Orgánica del Consejo de 1980 (artículo 22, apartado 13) había aprobado la Ley Orgánica 3/2004 (reforma por ley ordinaria), decide hacerlo, para mayor confusión, agregando un inciso al apartado 3 del artículo 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (disposición final cuadragésima de la Ley 2/2011) con la siguiente redacción: 3. Para la determinación de la responsabilidad patrimonial se establecerá reglamentariamente un procedimiento general con inclusión de un procedimiento abreviado para los supuestos en que concurran las condiciones previstas en el artículo 143 de esta Ley. En el procedimiento general será preceptivo el dictamen del Consejo de 1568 La integración ya la había llevado a cabo el precepto citado de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, que crea un órgano de composición mixta que por la Ley Orgánica 2/1987 pasa a denominarse Tribunal de Conflictos de Jurisdicción (artículo 1). Esta última ley lo que hace es modificar a estos efectos la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado. 1569 La supresión de las cuestiones de competencia entre los asuntos a dictaminar por el Consejo de Estado es consecuencia de asignar la resolución de las mismas a órganos jurisdiccionales o mixtos, según se aprecia en la nota anterior. 443 Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 € o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica. Ahora bien, como alguien cayó en la cuenta de que de esta manera se había modificado la Ley Orgánica del Consejo de Estado sin solicitar el preceptivo dictamen de éste (la disposición final que figuró como cuadragésima de la Ley 2/2011, al igual que otras muchas, no constaba en el proyecto de ley enviado al Consejo de Estado), se aprovechó una Ley Orgánica, la 4/2011, complementaria de la de Economía Sostenible pero –dice su título- en materias de Cualificaciones y Formación Profesional, Educación y Poder Judicial, para, ahora sí, modificar formalmente la Ley Orgánica del Consejo de Estado dando nueva redacción completa al apartado que nos ocupa (13 del artículo 22 de la Ley Orgánica de 1980). 5.1.2. INCIDENCIA DE OTRAS LEYES Aun cuando la Ley Orgánica 3/1980 sólo puede ser modificada por normas de igual rango (esto es, de ley orgánica), que – obviamente- redacten, agreguen o supriman algún precepto de aquella, se han producido varios casos de leyes que inciden en ella, con un grado distinto según pasamos a ver. El primer caso lo constituye una ley orgánica, del mismo rango por tanto que la Ley Orgánica 3/1980. Se trata de la Ley Orgánica 1/1985, de 18 de enero, de Incompatibilidades del personal al servicio del Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, componentes del Poder Judicial y personal al servicio de la Administración de Justicia, Tribunal de Cuentas y Consejo de Estado. Como su extensa rúbrica denota, se trata de una ley que pretende aplicar el régimen general de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración Pública1570 al personal de una serie de instituciones que, por encontrarse reguladas por leyes orgánicas, 1570 Establecido en aquel momento por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre. 444 requerían a estos efectos de norma de tal rango. En todos los casos, pero, por lo que aquí nos interesa, de modo particular en el del Consejo de Estado, no se lleva a cabo una modificación formal de los preceptos correspondientes, que estarían constituidos en concreto por el artículo 15, apartado 2 de la Ley 3/19801571. Los restantes casos de incidencia en los preceptos de la Ley Orgánica 3/1980 proceden de leyes de rango ordinario, lo que en principio excluye la posibilidad válida de modificar aquella. La incidencia más flagrante (porque, como vamos a ver, fue anulada en vía constitucional) la constituyó la disposición adicional novena, párrafo primero, apartado 4 de la Ley 3/1984, 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que ordenó la integración de, entre otros, el Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado en uno de nueva creación. El Tribunal Constitucional, por su sentencia 99/1987, de 11 de junio, declaró la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de… la Disposición adicional novena, 1.4, en lo que se refiere, esta última, al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado1572. 1571 Este precepto es el único que establece un régimen especial de incompatibilidades en esta Ley para personal del mismo (concretamente, para los Letrados del Consejo), ya que el de los altos cargos se contiene en el artículo 12.1, cuya modificación ya hemos examinado. El rango orgánico del precepto obliga a reconocer como válida esta modificación, a pesar de la defectuosa técnica elegida, aunque no dejan de plantearse problemas cuyo análisis corresponde más a un estudio doctrinal que a una obra de carácter histórico como la presente. Al margen de otros aspectos concretos que podrían resultar de la aplicación de aquella legislación general, la cuestión básica que plantea esta modificación es la del mantenimiento de la excepción de las funciones de carácter docente. 1572 El motivo fundamental fue la falta de rango de Ley Orgánica, que el Tribunal Constitucional aprecia al considerar que la regulación que la Ley Orgánica hace del Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado supone su incardinación en la composición (art. 107 C.E.) de este Órgano consultivo, inclusión que no puede calificarse de irrelevante, como se desprende de la lectura de los arts. 3, 4, 5, 7.4., 10.1, 14 y 15 de dicha Ley Orgánica 3/1980. De estos preceptos resulta la integración de Letrados en diversas instancias del Consejo constituidas por el Pleno, Comisión Permanente y Secciones. Siendo ello así, es obvio que sólo por Ley Orgánica puede disponerse su modificación estatutaria y su integración en otros Cuerpos, por lo que hecho ahora así por la disposición adicional de la Ley ordinaria que se impugna, debe ésta declararse inconstitucional por insuficiencia de rango y 445 Dos leyes del año 1997, de carácter estructural, inciden en la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado, aunque con un propósito más declarativo que normativo, ya que se limitan a recordar que el Consejo de Estado se regirá por su legislación específica1573 o, de modo más enfático, que el Consejo de Estado, supremo órgano consultivo del Gobierno, se ajustará en su organización, funcionamiento y régimen interior a lo dispuesto en su Ley Orgánica y en su Reglamento, en garantía de la autonomía que le corresponde1574. Las dos últimas incidencias en la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado, registrables hasta el momento, no pueden calificarse propiamente de tales sino que corresponden a complementos de aquella: La Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, establece, como novedad, el trámite de comparecencia ante el Congreso de los Diputados, previa a la designación en el cargo, de los que denomina titulares de en lo que se refiere exclusivamente a la integración de dicho Cuerpo en los que la disposición enumera (fundamento jurídico 5, f)). Véase también lo expuesto sobre este tema en los apartados 2.2. y 12. 1573 Disposición adicional séptima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado. 1574 Disposición adicional segunda de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. La justificación de las disposiciones adicionales mencionadas de una y otra leyes es de simple oportunidad, como una manera de reafirmar la autonomía del Consejo de Estado frente a las disposiciones que le habían afectado a lo largo de los años anteriores; en particular, durante el período 1983-1985, a cuyas leyes me he referido anteriormente. Al elaborarse la Ley del Gobierno se introduce el texto mediante una enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que acepta la Ponencia y sale adelante sin oposición. Al volver al Congreso de los Diputados, en el Pleno los portavoces de los dos Grupos mayoritarios reconocen que se trata de una disposición superflua (Suárez Pertierra, del Grupo Parlamentario Socialista) o innecesaria (López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario Popular), a pesar de lo cual es aprobada sin dificultad. (Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente. VI Legislatura, 13 de noviembre de 1997, páginas 5916-5917). 446 determinados órganos, entre los que se encuentra el Presidente del Consejo de Estado1575: El Gobierno, con carácter previo al nombramiento del Presidente del Consejo de Estado, pondrá en conocimiento del Congreso de los Diputados el nombre de la persona propuesta para el cargo a fin de que pueda disponer su comparecencia ante la comisión correspondiente de la Cámara, en los términos que prevea su Reglamento1576. La comisión parlamentaria del Congreso de los Diputados examinará, en su caso, a los candidatos propuestos. Sus miembros formularán las preguntas o solicitarán las aclaraciones que crean convenientes. La comisión parlamentaria emitirá un dictamen en el que establecerá si se aprecia o no la existencia de conflicto de intereses1577. La Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, contiene una disposición adicional del siguiente tenor: Pensiones indemnizatorias de los Consejeros Permanentes de Estado. Los Consejeros Permanentes de Estado causarán en su propio favor derecho a la pensión indemnizatoria establecida en la norma primera del número 5 del artículo 10 de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, si se declarase su incapacidad permanente en los términos que establece el artículo 32.1 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por el Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio. También la causarán aquellos que renunciaren al cargo cuando lo hubieren desempeñado durante un mínimo de cinco años y tuvieren al menos ochenta años de edad1578. 1575 Los restantes titulares son de naturaleza bastante diversa: presidentes del Consejo Económico y Social, del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Agencia EFE, director de la Agencia de Protección de Datos y director general del Ente Público Radiotelevisión Española. (art 2.2.), más el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de la Comisión Nacional de Energía y del Consejo de Seguridad Nuclear, así como el presidente de los órganos rectores de cualquier otro organismo regulador y de supervisión (art. 3.2.k)). 1576 Artículo 2.1. 1577 Artículo 2.3. 1578 Disposición adicional sexagésima octava. 447 Este precepto es introducido in extremis el 11 de noviembre de 2008, en la penúltima sesión del Pleno del Congreso de los Diputados que debate y vota el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 20091579. A tal efecto, los portavoces de todos los Grupos Parlamentarios suscriben una enmienda, calificada como corrección técnica y presentada como transaccional, por la que se añade una nueva disposición adicional1580. La justificación que se contiene en el texto de la propia enmienda explica el motivo de la nueva disposición: La fórmula es la misma que se establece en la Ley de Presupuestos para 1981 y en diversas disposiciones posteriores a ella respecto de numerosos altos cargos y, más en concreto, para los “Secretarios de Estado y asimilados” (Ley de Presupuestos para 1992). Habida cuenta de los cargos que tienen reconocido ese 1579 El calificativo de in extremis es tanto más exacto ya que, a pesar de tratarse de la primera lectura del proyecto por el Congreso de los Diputados, la correlación de fuerzas políticas en el Senado hacía temer que éste vetase el proyecto, como efectivamente sucedió, impidiendo la introducción de nuevas enmiendas. 1580 Al final de la sesión del día anterior la Diputada Vázquez Morillo, del Grupo Parlamentario Socialista, anunció que vamos a plantear a los grupos una transaccional al articulado de la ley referente a pensiones indemnizatorias de los consejos (sic por: Consejeros) permanentes de Estado. Eran las ocho cuarenta y cinco de la noche (Diario de Sesiones. Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente. IX Legislatura, 10 de noviembre de 2008, página 42). Al reanudarse la sesión el día 11 el Presidente anuncia en varias ocasiones la hora límite para presentar enmiendas transaccionales, que finalmente queda fijada en hasta media hora antes de las votaciones, siempre que cuenten con la unanimidad para su tramitación, y debidamente escritas y firmadas se presentaran en la Mesa (Diario de Sesiones. Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente. IX Legislatura, 11 de noviembre de 2008, página 46). Más tarde, el Presidente informa que, en cuanto a las enmiendas transaccionales, según me dicen, están presentadas todas excepto una (id, página 60). A última hora de la noche, en la larguísima serie de votaciones de enmiendas, la que nos ocupa es aprobada dentro del conjunto de las referidas a las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, con las correcciones técnicas distribuidas en relación con la disposición adicional 49 y por la que se crea una disposición adicional nueva (que es ésta) (id, página 85). La enmienda se incorpora al proyecto de ley como disposición adicional 68ª en el texto aprobado por el Congreso de los Diputados y enviado al Senado, que éste publica el 18 de noviembre, y así pasa al texto definitivo, que aprueba el Congreso de los Diputados el 18 de diciembre. 448 derecho1581, los Consejeros Permanentes de Estado son los únicos no incluidos: el carácter vitalicio del cargo ha operado en este punto en contra… Al tener el cargo de Consejero Permanente carácter vitalicio, el devengo de la pensión no puede vincularse al cese sino a la declaración de incapacidad permanente o a la renuncia, causas de cese previstas en las normas propias del Consejo. En cuanto a la renuncia, los efectos previstos solo se producirían cuando se den las condiciones de edad y duración en el desempeño del cargo que indica el texto1582. 1581 Es sabido que la Ley 74/1980 reconoció este derecho al Presidente, Vicepresidentes y Ministros del Gobierno y a los Presidentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado. Otras Leyes de Presupuestos de años posteriores se lo han reconocido: la de 1986, al Presidente del Tribunal Constitucional, al del Consejo del Poder Judicial, al Defensor del Pueblo y al Fiscal General del Estado; la de 1991 a los “Secretarios de Estado y asimilados”; la de 1996, al Jefe de la Casa de SM el Rey. Otras normas, en general a nivel reglamentario, lo han reconocido a los Magistrados del Tribunal Constitucional, a los Consejeros del Tribunal de Cuentas, a los Vocales del Consejo General del Poder Judicial y al Presidente, Vicepresidente y Consejeros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta nota corresponde a la propuesta preparada por la Secretaría General del Consejo de Estado, pero no figura en el texto de la enmienda firmada (ver nota siguiente). 1582 La enmienda presentada figura en: DOCUMENTOS: 106. A continuación de ella se reproduce el texto que había propuesto días antes el Consejo de Estado, que el Gobierno hizo llegar al Congreso de los Diputados. Podrá observarse que los portavoces estamparon su firma en el mismo documento enviado, en el que, como prueba, puede observarse que figura el número 1 como número de página, ya que la propuesta de la Secretaría General del Consejo de Estado, que desempeñaba a la sazón el autor de este libro, contenía en la página siguiente un apartado 2 en el que se establecía que tanto los Consejeros Permanentes como el Secretario General (que, al no ser vitalicio, no podía causar pensión por renuncia o incapacidad) pudieran causar pensión indemnizatoria en caso de fallecimiento. El Presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, consideró que no era oportuno acompañar también esta segunda propuesta. Para completar la exposición de este asunto cabe añadir que la enmienda propuesta por el Consejo respondía a un problema real, que se había agudizado en los años anteriores. La regulación de la posibilidad de renuncia, con unos efectos económicos razonables, hizo que la presentase el Consejero Permanente Jerónimo Arozamena Sierra el 4 de febrero de 2009. En mayo de 2010 lo hizo otro de estos Consejeros, Miguel Vizcaíno Márquez. 449 5.2. MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO ORGÁNICO 1674/1980 El Reglamento de la Ley Orgánica 3/1980 ha sido objeto de modificación, hasta el momento, por tres disposiciones, aparte de la que llevó a cabo el Real Decreto 449/2005, consecuencia de la Ley Orgánica 3/2004; modificación ésta que, por su mayor alcance, analizaré en el apartado siguiente. Los preceptos modificados han sido los artículos 48.2, 50 y 69. Los dos primeros suponen modificaciones muy puntuales y de escasa trascendencia. El Real Decreto 1405/1990, de 16 de noviembre, modifica los artículos 48.2 y 50. El primero, para sustituir de las materias que han de desarrollar los opositores al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado en el primer ejercicio el Derecho canónico por el Derecho comunitario Europeo1583. El segundo, para variar la composición del 1584 oposiciones Tribunal que ha de juzgar estas mismas . Sin embargo, como consecuencia de que en la Ley Orgánica 5/1997, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, se disponía que los Magistrados del Tribunal Supremo sólo podrán desempeñar fuera del mismo las funciones de Presidente de Tribunales de oposiciones a ingreso en la Carrera Judicial y de miembros de la Junta Electoral Central1585, el Real Decreto 990/1998, de 22 de mayo, modificó la composición del Tribunal de oposiciones a Letrado del Consejo , excluyendo al Magistrado del Tribunal Supremo y agregando un Consejero Permanente más1586. 1583 Artículo 1. 1584 Se exige que el Consejero en quien puede delegar el Presidente del Consejo de Estado la presidencia del Tribunal sea Permanente; los dos Consejeros pasan a ser uno, sin que se exija en cuanto a ellos la condición de Permanente; los dos Letrados Mayores pasan a ser uno y se agrega como nuevos miembros a un Catedrático de Universidad de disciplina jurídica y un Magistrado del Tribunal Supremo (artículo 2). 1585 Artículo 350.3 (nuevo) de la Ley Orgánica 6/1985, agregado por la Ley Orgánica 5/1997 (artículo quinto.siete). 1586 Además, antepone en la enumeración el Catedrático de Universidad al Secretario General, al Letrado Mayor y al Letrado (artículo primero). 450 La modificación del artículo 69 tiene más enjundia. Se refiere al régimen de ascensos de los Letrados del Consejo de Estado a la categoría de Letrado Mayor. En su redacción original, este precepto disponía que el ascenso a Letrado Mayor se llevará a cabo entre Letrados por riguroso orden de antigüedad en el Cuerpo. No se computarán, a estos efectos, los años en que el Letrado hubiera estado en situación de excedencia voluntaria. Por Orden de 18 de septiembre de 1981 se deja sin efecto el inciso segundo del precepto (que figura aquí en negrita)1587. 6. MODIFICACIONES APROBADAS POR LA LEY ORGÁNICA 3/2004 Y EL REAL DECRETO 449/2005 La Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, lleva a cabo una importante reforma de la instritución, que 1587 Esta disposición lleva por título: Orden de 18 de septiembre de 1981 por la que se hace público el acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de julio de 1981, recaído en expediente relativo a los recursos de reposición interpuestos contra el Real Decreto 1674/1980, aprobatorio del Reglamento orgánico del Consejo de Estado. El preámbulo de la misma es el siguiente: El Consejo de Ministros en su reunión de 13 de julio de 1981 en expediente relativo a los recursos de reposición interpuestos por don Eduardo García de Enterría y don Manuel Acedo-Rico, así como por don José Antonio García Trevijano y Fos, Letrados del Consejo Estado, contra el Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Estado, ha acordado, de conformidad con el dictamen del Alto Cuerpo Consultivo, lo siguiente: Estimar el recurso de reposición interpuesto, y por tanto, reponer y dejar sin efecto el inciso final del artículo 69 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado que establece: No se computarán a estos efectos los períodos de tiempo en los que el Letrado hubiera estado en situación de excedencia voluntaria. En su virtud y de conformidad con el artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo procede la publicación de la presente Orden en el <Boletín Oficial del Estado>. Nótese que en ese inciso final difieren la versión aprobada del Reglamento (que habla de los años en que) y la de la Orden (que se refiere a los períodos de tiempo en los que…). El error de esta última procede de la conclusión del dictamen 43.022, de 21 de mayo de 1981, que fue el emitido por el Consejo de Estado a propósito de estos recursos. 451 tiene su complemento en el Real Decreto 449/2005, de 22 de abril, por el que se modifica el Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por el Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio. La Memoria del propio Consejo de Estado correspondiente al año 2004 resume así la reforma que arranca de la Ley Orgánica 3/2004: Puntos fundamentales de esta modificación son, de una parte, la incorporación al Consejo de los ex Presidentes del Gobierno como Consejeros natos con carácter vitalicio, y, de otra, la creación de un nuevo órgano colegiado, la Comisión de Estudios, que lleve a cabo los estudios, informes o memorias que el Gobierno le solicite o que juzgue oportuno, así como la elaboración de las propuestas legislativas o de reforma constitucional que el Gobierno le encomiende1588. En los lugares correspondientes se expone más adelante el contenido básico de estos dos puntos. 6.1. TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA DE LA LEY La reforma de la Ley se elabora en estrecha conexión entre el Gobierno1589 y el Consejo de Estado, y responde de modo principal a dos preocupaciones que se habían suscitado años atrás: una, más de los Gobiernos sucesivos, de incorporar de alguna manera a los ex Presidentes del Gobierno a las tareas del Consejo, dada la experiencia política acumulada por aquellos; otra, más del Consejo de Estado, de ampliar las funciones consultivas del mismo con la elaboración de estudios1590. La reforma se plasma en un anteproyecto de ley, que se 1588 Memoria (2004), página 104. 1589 A través de su órgano de relación con el Consejo de Estado, la Vicepresidenta Primera y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega. 1590 A lo largo del año 2000 estas preocupaciones dieron lugar a la preparación de varias versiones (una, más limitada; otra, más amplia) de borradores de reforma de la Ley Orgánica del Consejo, que fueron objeto de despachos del Presidente del Consejo de Estado, Íñigo Cavero Lataillade, con el Presidente del Gobierno, José María Aznar López, y el Vicepresidente Primero y Ministro de la Presidencia, Mariano Rajoy Brey. A finales de ese año el Presidente Cavero envió una carta al Vicepresidente Primero del Gobierno, con la que le adjuntaba dos alternativas de reforma, en el sentido antes indicado. 452 envía para consulta al Consejo por Orden de 4 de junio de 20041591. La Comisión Permanente aprueba su dictamen el 8 de julio y el Pleno el suyo el 15 siguiente1592. Es de significar que al final del dictamen, y siguiendo una tradición propia del Consejo de Estado francés1593 pero rara en el español a partir del siglo XX, transcribe los términos en que podría quedar el texto –si aquéllas son atendidas- con el propósito único de facilitar la mayor utilidad de la consulta1594. El Consejo de Ministros aprueba el 23 de julio el proyecto de ley, que tiene entrada en el Congreso de los Diputados y se publica el 2 de agosto1595. El texto coincide por completo con el propuesto por el Consejo de Estado en su dictamen sobre el anteproyecto, aun cuando la exposición de motivos se enriquece con algunos pasajes del propio dictamen1596. Se presentan en el Congreso de los Diputados 43 enmiendas, de las que 10 no se refieren a propuestas de modificaciones del proyecto, sino que versan sobre diversos otros puntos de la Ley 1591 DOCUMENTOS: 107. 1592 DOCUMENTOS: 108. 1593 Que, en rigor, supone el cumplimiento de sus normas, a partir de la constitutiva: Sous la direction des consuls, un Conseil d'Etat est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative (Constitución de 22 frimario del año VIII (1799), artículo 52) (citado en el apartado 3 del capítulo I) (el subrayado es mío). 1594 Apartado VI (página 49) (DOCUMENTOS: 108). Véase lo que indico al final del apartado 10 siguiente. 1595 1596 DOCUMENTOS: 109. En particular, el que concibe la función de estudio, que ahora va a encomendarse al Consejo, como una parte de la función consultiva: Por otra parte, es necesario tener presente que la función consultiva no se constriñe de modo exclusivo y excluyente a la traducida en dictámenes. También en ella caben con naturalidad, al modo de la que cumplen instituciones homólogas en otros países, la realización de labores de estudio e informe y de elaboración de textos que puedan servir como base para proyectos legislativos (de la exposición de motivos del proyecto, si bien el dictamen es más terminante y se extiende en consideraciones concretas de Derecho comparado: ver páginas 12 a 16: DOCUMENTOS: 108). 453 Orgánica 3/19801597. La Ponencia designada en la Comisión Constitucional del Congreso1598 emite su informe el 28 de octubre, que incluye la aceptación, por mayoría en casi todas, de la totalidad de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y muy escasas de los restantes Grupos. Tras llegar a un acuerdo los dos Grupos mayoritarios1599, en la sesión del 4 de noviembre la Comisión aprueba la enmienda transaccional, pasando el texto1600 al Pleno del Congreso de los Diputados. En la sesión del Pleno, celebrada el 25 de noviembre1601, se rechaza el resto de las enmiendas vivas, pasando al 1597 Para no hacer más prolija la relación, cito el artículo a que se refiere cada enmienda, el número de ésta y el Grupo Parlamentario autor de la misma: Artículo 7: 10, Esquerra Republicana; 17-18-19, Socialista. Artículo 9, b): 21, Socialista. Artículo 10.1: 22, Socialista. Artículo 13.2: 23, Socialista. Artículo 15: 24, Socialista; 32 y 33, Popular. Artículo 15, bis (nuevo): 25, Socialista. Artículo 22.6: 5, Vasco. 1598 Estaba integrada por los Diputados Elisenda Malaret, Francesc Antich, Elviro Aranda Álvarez (G.P. Socialista), Federico Trillo-Figueroa, Soraya Sáenz de Santamaría (G.P. Popular), Jordi Xuclà (G.P. Catalán – Convergencia y Unión), Joan Tardá (G.P. Esquerra Republicana), Aitor Esteban (G.P. Vasco), Isaura Navarro (G.P. Izquierda Unida), Luis Mardones (G.P. Mixto – Coalición Canaria) y Begoña Lasagabaster (G.P. Mixto – Eusko Alkartasuna). 1599 El acuerdo se plasma en una enmienda transaccional, bajo la forma de voto particular, que presenta el Grupo Parlamentario Popular: DOCUMENTOS 110. Véase su exposición en el Diario de Sesiones (Cortes Generales. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. VIII Legislatura, Comisión Constitucional, 4 de noviembre de 2004, páginas 7-8). 1600 DOCUMENTOS: 111. 1601 La sesión se inicia con la presentación del proyecto por parte de la Vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la que hay varios pasajes dedicados a los efectos benéficos del consenso en este asunto: Señor presidente, señorías, debatimos hoy en este Pleno el proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica del Consejo de Estado y mi satisfacción es doble. En primer lugar, porque es el primer proyecto legislativo impulsado desde el departamento que dirijo y cuya presentación en esta Cámara comprometí en mi primera comparecencia ante la Comisión Constitucional para fijar las líneas generales de la política de mi departamento. En segundo lugar, porque también en esta ocasión se ha logrado un amplio consenso entre los grupos parlamentarios. El trabajo de la ponencia y de la Comisión ha sabido integrar los distintos puntos de vista y ha conseguido la conjunción de voluntades en torno al texto que hoy se debate. El grado de acuerdo alcanzado está a la altura de la estabilidad que precisa toda reforma legislativa de la arquitectura y funcionamiento de un órgano de relevancia constitucional, como es el Consejo de Estado, y señala la divisa que entiendo debe guiar la labor de reforma de los elementos estructurales del Estado… 454 Senado el texto aprobado por la Comisión por 307 votos emitidos, 286 a favor, 12 en contra y 9 abstenciones1602. El consenso establecido opera plenamente en el Senado. Aunque se presentan 23 enmiendas, la Ponencia acuerda el 9 de diciembre, por mayoría1603, mantener el texto aprobado por el Congreso de los Diputados; la Comisión, en el mismo día, aprueba el texto de la Ponencia1604 y el Pleno, el día 13, tras rechazar las enmiendas vivas1605, aprueba de modo definitivo el proyecto de ley por 251 votos emitidos, 238 a favor, 5 en contra y 8 abstenciones1606. La Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, es sancionada en la fecha antes indicada y publicada en el Boletín Oficial del Estado del día siguiente1607. Buscar el más amplio acuerdo es y será nuestro objetivo y nuestro método de trabajo. Un consenso construido a partir de la discusión razonada y razonable entre todas las fuerzas políticas… Aprovecho la oportunidad para dar las gracias a todos los grupos políticos por el esfuerzo que han hecho para tratar de alcanzar un consenso tan mayoritario (Cortes Generales. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. VIII Legislatura, Pleno y Diputación Permanente, 25 de noviembre de 2004, páginas 2459-2460). 1602 Cortes Generales. VIII Legislatura. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente, 13 de diciembre de 2004, página 2470. 1603 Mantienen todas o parte de sus enmiendas los Grupo Parlamentarios Popular (5), Senadores Nacionalistas Vascos (3) y Mixto (4). 1604 El mismo que procede del Congreso de los Diputados, como acaba de indicarse. 1605 Las de los Grupos Parlamentarios Mixto y de Senadores Vascos. 1606 Cortes Generales. Diario de Sesiones del Senado. VIII Legislatura, 13 de diciembre de 2004, página 1188). 1607 A fin de que puedan ser advertidas las modificaciones acordadas por esta Ley en la Orgánica original, 3/1980, incluyo un texto que indica en negritas las modificaciones de texto propiamente dichas: DOCUMENTOS: 112. 455 6.2. ELABORACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO El 16 de diciembre de 20041608 la Comisión Permanente del Consejo de Estado acuerda que se constituya una Ponencia especial que recoja 1609 Ponencia las modificaciones oportunas del Reglamento. La se reúne los días 23 de diciembre de 2004, así como 13, 19, 26 y 28 de enero de 20051610. Este último día la Ponencia aprueba el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento orgánico del Consejo de Estado, aprobado por Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio, así como la Memoria del mismo1611, que eleva a la Comisión Permanente. El 10 de febrero lo aprueba la Comisión Permanente y a continuación se remite al Gobierno para la aprobación1612, si procede, del correspondiente Real Decreto, que fue expedido con el número 449/2005 y fecha 22 de abril, y publicado en el Boletín Oficial del Estado del día 26 siguiente1613. La técnica de preparación de esta modificación difiere de la que se había seguido al aprobar el Reglamento originario, de 1980: mientras que en éste se optó por indicar a propósito de cada precepto o párrafo el artículo de la Ley que reproduce1614, ahora se suprimen tales indicaciones, además de manera expresa e imperativa1615. 1608 Esto es, al día siguiente de que el Senado hubiera aprobado de modo definitivo la Ley 3/2004. 1609 Integrada por el Consejero Presidente de la Sección Primera, Landelino Lavilla Alsina; Letrado Mayor de la misma, Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona; Letrada, adscrita también a esa Sección, Guadalupe Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos y la Letrada de Secretaría, Claudia María Presedo Rey. 1610 Véanse las actas correspondientes: DOCUMENTOS: 113. 1611 DOCUMENTOS: 114. 1612 DOCUMENTOS: 115. 1613 DOCUMENTOS: 116. 1614 Ver nota 1567 y texto al que corresponde. 1615 RD 449/2005, artículo segundo. Supresión de referencias. Quedan suprimidas todas las referencias a la Ley Orgánica del Consejo de Estado que figuran entre 456 7. NATURALEZA Y FUNCIONES El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno1616. Como dice la Memoria del Consejo al glosarlo, el artículo 1.1 reproduce en sus propios términos la definición contenida en el artículo 107 de la Constitución1617, insuperablemente exacta y concisa, en cuanto declara el carácter orgánico del Consejo, su función cerca del Gobierno y su categoría suprema, que ha de entenderse respecto de los demás órganos de función análoga1618. Ejerce la función consultiva con autonomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e independencia de acuerdo con la Constitución y las leyes1619. Esta vigorosa declaración de autonomía es una novedad de calado de la vigente Ley Orgánica, que es analizada en sus múltiples aspectos, subrayando su novedad, en la Memoria del Consejo: Se atribuye, en efecto, al Consejo de Estado la función consultiva (artículo 2º) y se subraya su autonomía orgánica y funcional y su independencia (artículo 1.2) en el ejercicio de tal función. Tales rasgos, que se concretan en la fijación por Ley de su sede (artículo 1.3); en la autonomía presupuestaria (artículo 26); en la necesidad de darle audiencia para toda disposición normativa (artículo 21.6) o asunto (artículo 22.16) que afecte a su organización, competencia y funcionamiento o, en fin, en su participación esencial mediante propuesta en la potestad reglamentaria del Gobierno cuando se ejercita sobre el propio Consejo (disposición final tercera), completan la figura constitucional del Alto Cuerpo como órgano que no es constitucional en sentido estricto, pero sí goza de un ámbito paréntesis en el Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por el Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio. 1616 Ley 3/1980 (de ahora en adelante: LEY), artículo 1.1. 1617 Sobre el íter parlamentario y el significado de este precepto constitucional, véase lo expuesto en el apartado 2 anterior. 1618 Memoria (1980), página 17. 1619 LEY, artículo 1.2. 457 inderogable de independencia y autonomía que le garantiza un lugar propio en la constelación de órganos que prevé la Constitución. Por ello ostenta un ámbito propio de potestades en paridad con los órganos a los que sirve de asesor… La situación descrita no es una innovación en nuestro ordenamiento. Así lo demuestran los preceptos tradicionales, como los relativos a dictámenes de idoneidad, que han sido relegados al Reglamento orgánico, o inamovilidad de los Consejeros Permanentes (artículo 11.1 de la Ley orgánica) o garantías para el cese de los Consejeros Permanentes o Electivos (artículo 11.3), pero sí es la primera vez que, en forma coherente y ordenada, se recogen todas estas características en forma expresa en el articulado de una Ley orgánica del Consejo, lo que debe ser destacado1620. En el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Estado velará por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico1621. Ello pone de relieve que los dictámenes del Consejo deben estar inspirados por las normas jurídico-positivas, comenzando por la máxima, la constitucional, y siguiendo por el resto de las que conforman el ordenamiento jurídico. Ahora bien, la opinión consultiva no debe ser tan sólo el resultado de la aplicación de criterios legales, sino que valorará los aspectos de oportunidad y conveniencia cuando lo exija la índole del asunto o lo solicite expresamente la autoridad consultante, así como la mayor eficacia de la Administración en el cumplimiento de sus fines1622. Tanta o mayor importancia que las anteriores innovaciones la tienen las relativas al contenido de los dictámenes del Cuerpo Consultivo, a los principios en que han de inspirarse los mismos y aspectos que pueden o deben abarcar legalidad, abstracción hecha de la concreta opción política1623. 1620 Memoria (1980), página 18. 1621 LEY, artículo 2.1. 1622 LEY, artículo 2.1. 1623 Memoria (1980), página 20. 458 8. COMPOSICIÓN La composición del Consejo de Estado en la Ley 3/1980 sigue en gran manera los precedentes más inmediatos, aun cuando se observen cambios de importancia en las categorías o condiciones para elegir las distintas clases de Consejeros. La composición del Consejo mantiene su estructura tradicional, consistente en la existencia del Pleno y de la Comisión Permanente, como órganos de consulta, y las Secciones con su específica misión de preparar el trabajo en aquellos… Se ha respetado según la enseñanza del Derecho comparado, que confirma nuestro Derecho histórico, la organización que tan buenos resultados ha producido y que aparece como consustancial al carácter mismo de un Consejo de Estado1624. 8.1. ÓRGANOS COLEGIADOS El Consejo de Estado se compone o actúa a través, hoy, de tres órganos colegiados: el Pleno, la Comisión Permanente y la Comisión de Estudios. También podrá actuar en Secciones1625. Es novedad la Comisión de Estudios, que establece la reforma de la Ley Orgánica 3/1980 por la Ley Orgánica 3/2004. Forman el Pleno: a) El Presidente. b) Los Consejeros permanentes. c) Los Consejeros natos. d) Los Consejeros electivos. e) El Secretario general. El Presidente y los demás miembros del Gobierno podrán asistir a las sesiones del Consejo en Pleno e informar en él cuando lo consideren conveniente1626. La Comisión Permanente se compone del Presidente, los Consejeros permanentes y el Secretario general1627. 1624 Memoria (1980), página 18. 1625 LEY, artículo 3. 1626 LEY, artículo 4. 1627 LEY, artículo 5.1. 459 La Comisión de Estudios estará presidida por el Presidente del Consejo de Estado e integrada por dos Consejeros permanentes, dos natos y dos electivos, designados por el Pleno a propuesta del Presidente, así como por el Secretario general. La designación será por el plazo que fije el reglamento orgánico1628, sin perjuicio de su posible renovación. Otro u otros Consejeros podrán ser incorporados por el mismo procedimiento para tareas concretas y de acuerdo con dicho reglamento. La Comisión estará asistida por al menos un Letrado Mayor y por los Letrados que se consideren necesarios en función de las tareas encomendadas. Cuando la índole de los trabajos a realizar lo requiera, podrá recabarse igualmente la asistencia a la Comisión de Estudios de funcionarios de otros cuerpos de la Administración en los términos previstos en el reglamento orgánico del Consejo de Estado y, en defecto de éste, en los términos que la propia Comisión determine a propuesta de su Presidente1629. Para el cumplimiento de sus tareas la Comisión de Estudios, a propuesta del Presidente, constituirá grupos de trabajo. Cada grupo de trabajo será presidido por el propio Presidente del Consejo de 1628 Las designaciones son por dos años, sin perjuicio de su posible renovación (Consejeros Permanentes: REGLAMENTO, artículo 26.2, agregado por el RD 449/2005) (Consejeros Natos: REGLAMENTO, artículo 38.2., que precisa respecto de éstos que si al producirse el cese de cualquiera de ellos fuera miembro de la Comisión de Estudios, el Pleno, a propuesta del Presidente, designará a quien deba formar parte de ella iniciándose con esa designación el plazo de dos años) (Consejeros Natos: REGLAMENTO: artículo 38.3, que precisa respecto de éstos, puesto que su mandato natural es de cuatro años –LEY: artículo 9.1.-, que pueden ser designados, en su caso, por el plazo inferior que les restara para la extinción del período de tiempo por el que hubieran sido nombrados Consejeros electivos). 1629 LEY, artículo 5.2. Todo este apartado es agregado por la Ley Orgánica 3/2004, que reforma la Ley originaria, 3/1980. 460 Estado o por el Consejero de la Comisión de Estudios que aquel designe, oída la Comisión1630. 8.2. PRESIDENTE El Presidente del Consejo de Estado será nombrado libremente por real decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado1631. Hay, pues, un cambio sustancial con relación a la legislación anterior, en la que el nombramiento, hecho siempre por la más alta autoridad1632, era libre aunque sometido a ciertas categorías previas que había de reunir el nombrado1633. Por aplicación de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, la designación del Presidente del Consejo de Estado debe someterse a un trámite de comparecencia previa ante el Congreso de los Diputados1634. El Presidente dispone de amplias atribuciones de dirección del Consejo de Estado: fija el orden del día del Pleno, de la Comisión Permanente y de la Comisión de Estudios y preside sus sesiones1635, 1630 RD 1674/1980, que aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo de Estado (de ahora en adelante: REGLAMENTO), artículo 13.3, modificado por el RD 449/2005. 1631 LEY, artículo 6.1. 1632 El Rey, el Jefe del Estado y, ya en regímenes constitucionales, el Presidente del Gobierno, otras veces denominado Presidente del Consejo de Ministros. 1633 Véanse apartados 7 del capítulo VII y 3.4. del capítulo VI. Con anterioridad, desde que se crea la figura de Presidente del Consejo (Real Decreto de 14 de julio de 1858, que dispuso el cambio de denominación, de Consejo Real a Consejo de Estado), el cargo se provee por el rey a propuesta del Gobierno sin atenerse a condiciones o categorías previas, a diferencia de los Consejeros. Sólo en 1892 se precisa que debe ser elegido entre ex ministros de la Corona (ver apartado 5.2. del capítulo V). 1634 1635 Véase apartado 5.1.2. anterior. Desarrollado por: REGLAMENTO, artículo 18 (atribuciones en la presidencia de las sesiones). 461 ostenta la jefatura de todas las dependencias del Consejo1636 y su representación1637. Además, ejerce en el ámbito del Consejo de Estado las atribuciones propias de los Ministros en sus respectivos departamentos con las previsiones específicas contenidas en este reglamento1638. 8.3. CONSEJEROS De acuerdo asimismo con la tradición, el Pleno del Consejo queda compuesto por tres categorías de Consejeros: Permanentes, Natos y Electivos, más el Presidente y el Secretario general, pero se han modificado sustancialmente las categorías básicas que determinan o permiten la elección de Consejeros. A este respecto hay que subrayar el establecimiento de categorías, rigurosas, frente a los criterios que presidieron la Ley anterior de 25 de noviembre de 19441639. Los Consejeros Permanentes, en número igual al de las Secciones del Consejo, son nombrados, sin límite de tiempo, por real decreto entre personas que estén o hayan estado comprendidas en alguna de las categorías siguientes: 1º. Ministro. 2º. Presidente o miembro de los Consejos Ejecutivos de las Comunidades Autónomas. 3º. Consejero de Estado. 4º. Miembros de los Consejos consultivos u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas. 5º. Letrado Mayor del Consejo de Estado. 6º. Académico de número de las Reales Academias integradas en el Instituto de España. 7º. Profesor numerario de disciplinas jurídicas, económicas o sociales en Facultad Universitaria, con quince años de ejercicio. 8º. Oficial general de los Cuerpos Jurídicos de las Fuerzas Armadas. 9º. Funcionarios del 1636 Desarrollado por: REGLAMENTO, artículo 19 (atribuciones en la dirección del Consejo) y artículo 20 (atribuciones como Jefe de Personal). 1637 LEY, artículo 26.1, modificado por la Ley Orgánica 3/2004. 1638 REGLAMENTO, artículo 17.2. 1639 Memoria (1980), página 19. 462 Estado con quince años de servicios al menos en Cuerpos o Escalas para cuyo ingreso se exija título universitario. 10º. Ex Gobernadores del Banco de España1640. La mayor parte de estas categorías fueron novedad o se modificaron por la Ley Orgánica (originaria) 3/19801641 y otras han sido introducidas o modificadas por la Ley Orgánica 3/20041642. El Reglamento Orgánico establece que cuando menos, dos de los ocho Consejeros permanentes han de proceder del Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado1643. Los Consejeros Permanentes son nombrados sin límite de tiempo1644. Esta garantía, única en el régimen de la Administración del Estado, existe desde la Ley Orgánica de 19041645, aunque en rigor es de inamovilidad, ya que, con independencia de su renuncia, pueden ser cesados, aun cuando por motivos tasados: por causa de delito, incapacidad permanente o incumplimiento de su función, apreciada en real decreto acordado en Consejo de Ministros, previa 1640 LEY, artículo 7, modificado por la Ley Orgánica 3/2004 (Corrección de errores, BOE de 23 de febrero de 2005: “número” por “numero” y “estén” por “están”). 1641 Con relación a la Ley Orgánica de 1944, la precedente: Apartados 2º (nuevo), 5º (modificado: se suprime la exigencia de dos años de servicios activos en la categoría), 6º (modificado: antes se limitaba a Académico de Ciencias Morales y Políticas), 7º (modificado: antes se limitaba a Catedrático de una Facultad universitaria de Derecho o Ciencias Políticas y Económicas con cinco años de servicios activos), 8º (modificado: antes se decía… del Ejército, Marina y Aire) y 9º (modificado: antes se refería a la categoría de Jefe Superior de Administración civil o con la equivalente o máxima categoría, de Cuerpos técnicos, facultativos o especiales de la Administración pública, y que cuenten con dos años de servicios efectivos en dicha categoría). 1642 Con relación a la Ley Orgánica 3/1980, originaria: Apartado 4º (nuevo): Procede de una enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Apartado 10º (nuevo): Procede de una enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. 1643 REGLAMENTO, artículo 25.2. Este precepto tenía rango legal en la Ley Orgánica de 1944 (artículo sexto, párrafo segundo: sobre un mínimo de seis Secciones). La reserva fue establecida por el Real Decreto-ley de 29 de mayo de 1926 (uno sobre cinco: art. 2º, que da nueva redacción al art. 6º de la Ley Orgánica de 1904). 1644 1645 LEY, artículo 7. Se introduce en el debate parlamentario del proyecto de ley en el Senado, al suprimir la jubilación forzosa (ver apartado 3.2. del capítulo VI. 463 audiencia del interesado e informe favorable del Consejo de Estado en Pleno1646. En los supuestos de renuncia, si hubieren desempeñado el cargo durante un mínimo de cinco años y tuvieren al menos ochenta años de edad, o de declaración de incapacidad permanente, causan derecho a pensión indemnizatoria1647. Los Consejeros Natos son: a) El Director de la Real Academia Española y los Presidentes de las Reales Academias de Ciencias Morales y Políticas y de Jurisprudencia y Legislación. b) El Presidente del Consejo Económico y Social. c) El Fiscal General del Estado. d) El Jefe del Estado Mayor de la Defensa. e) El Presidente del Consejo General de la Abogacía. f) El Presidente de la Comisión General de Codificación o el Presidente de su Sección Primera si aquel fuera Ministro del Gobierno. g) El Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado. h) El Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. i) El Gobernador del Banco de España1648. La enumeración se modifica tanto en la Ley Orgánica (originaria) 3/19801649 como en la Ley Orgánica 3/20041650. 1646 LEY, artículo 11.3. 1647 Disposición adicional sexagésima octava, Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. Ver apartado 5.1.2. anterior, donde detallo este régimen y su singular tránsito parlamentario y recojo los casos en los que hasta el momento se ha aplicado la renuncia. 1648 LEY, artículo 8.2. 1649 Con relación a la Ley Orgánica de 1944, la precedente, sólo persisten cuatro de los ocho cargos, aunque con los cambios de denominación que han sido citados o se indican en la nota siguiente: Jefe del Alto Estado Mayor, Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, Director del Instituto de Estudios Políticos y Director general de lo Contencioso del Estado. 1650 Con relación a la Ley Orgánica 3/1980, originaria, sólo se incorpora un nuevo cargo (i) El Gobernador del Banco de España) (enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados), pero se modifican otros para adaptarlos a sus nuevas denominaciones legales: d) (antes: Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor), f) (se agrega el Presidente de su Sección Primera, ya que en la normativa aplicable el Ministro de Justicia preside dicha Comisión), g) (antes: Director general de lo Contencioso del Estado) y h) (en la Ley de 1944, Director del Instituto de Estudios Políticos); en la Ley 3/1980, Director del Centro de Estudios Constitucionales). 464 La reforma de 2004 aporta también, como uno de sus ejes, la introducción de una nueva categoría de Consejeros Natos: los Consejeros Natos vitalicios, a la que pueden incorporarse quienes hayan desempeñado el cargo de Presidente del Gobierno1651. La exposición de motivos de la Ley lo justifica de esta manera: Con el ánimo de enriquecer y potenciar tan relevante función consultiva se ha estimado conveniente incorporar al Consejo de Estado a los ex Presidentes del Gobierno. El caudal de experiencia política y el conocimiento directo de la realidad del Estado atesorados por quienes han asumido, desde el compromiso democrático, la más alta dirección de la acción del Estado constituyen un valiosísimo patrimonio que acrecentará el análisis atento y la reflexión prudente de la institución, Mención aparte requiere la modificación del apartado b): (antes: Presidente del Consejo a que se refiere el artículo ciento treinta y uno punto dos de la Constitución española). Aun cuando en apariencia se trata de un cambio de terminología, hay algo más. Existía una antigua pretensión de que, en efecto, el Consejo previsto en el artículo 131.2 de la Constitución española fuera denominado y regulado como Consejo Económico y Social. La creación tuvo lugar por la Ley 21/1991, pero las competencias y funciones fueron objeto de una dura polémica, en la que intervino el Consejo de Estado al informar, desfavorablemente, el proyecto de Real Decreto de desarrollo de aquella Ley (dictamen número 2.093/1995, de 2 de noviembre), que finalmente no vio la luz. Creado, sin embargo, dicho Consejo, el de Estado, al dictaminar el anteproyecto de la que después sería Ley Orgánica 3/2005, de modificación de la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado, creyó oportuno expresar algunas precisiones: Por lo que se refiere … a la inclusión del Presidente del Consejo Económico y Social, implica un auténtico cambio en el cargo que da acceso como Consejero nato al Pleno del Consejo de Estado, dada la imposibilidad de asimilación entre la vigente previsión relativa al Presidente del Consejo a que se refiere el artículo 131.2 de la Constitución española (Consejo que asistirá al Gobierno en la elaboración de proyectos de planificación y que nunca ha sido constituido hasta el presente) y el Presidente del Consejo Económico y Social (órgano creado por la Ley 21/1991, de 17 de junio). Una vez hecha esta precisión, nada hay que objetar a la iniciativa de dar carta de naturaleza a la incorporación del Presidente del Consejo Económico y Social como Consejero nato de Estado, que puede proporcionar una fructífera conexión con dicho Consejo en tanto que cabeza de un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral y que, en relación con la actividad del Gobierno en dicho ámbito, elabora informes, dictámenes y estudios (dictamen número 1.484/2004, de 15 de julio). 1651 LEY, artículo 8.1.párrafo primero. Se trata de un proyecto esbozado años atrás. El primer Gobierno que se planteó el tema fue el de Felipe González hacia 1995. Su sucesor, José María Aznar, volvió a hacerse eco y, de hecho, el Presidente del Consejo de Estado, Íñigo Cavero Lataillade, le envió, a través del Vicepresidente Primero, Mariano Rajoy, un proyecto de reforma que incluía, como principal, esta cuestión (ver nota 130 y texto al que corresponde). 465 lo que redundará sin duda en beneficio de la Administración y de los ciudadanos a los que esta sirve. La incorporación podrá hacerse en cualquier momento por el hecho de manifestar al Presidente del Consejo de Estado su voluntad de incorporarse a él1652. Por lo demás, el estatuto personal y económico de estos Consejeros será el de los Consejeros permanentes, sin perjuicio del que les corresponda como ex Presidentes del Gobierno1653. Sus funciones se centran en formar parte del Consejo de Estado en Pleno1654. Forman parte del Consejo de Estado en Pleno, por último, los Consejeros Electivos que, en número de diez, serán nombrados por real decreto, por un período de cuatro años, entre quienes hayan 1652 LEY, artículo 8.1. párrafo primero. Esto no fue así al ir a aplicarse por vez primera el precepto. La disposición transitoria de la Ley Orgánica 3/2004, que no quedó integrada en la Ley Orgánica del Consejo de Estado, sustituye la manifestación de su voluntad de incorporarse por el transcurso de dos meses desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley (30 de diciembre de 2004) salvo que dentro de ese plazo manifiesten expresamente al Presidente del Consejo de Estado su voluntad en contrario, si bien podrán, sin embargo, ejercer ulteriormente su derecho conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado. Esta singular disposición muestra el carácter intuitu personae que tenía toda esta regulación. De hecho, Adolfo Suárez Illana, hijo del ex Presidente Suárez, llevó a cabo, en nombre de mi padre, la manifestación expresa de voluntad en contrario por carta de 17 de febrero de 2005. Los ex Presidentes Calvo-Sotelo (carta de 8 de febrero) y González (carta de la misma fecha) hicieron manifestaciones con la misma finalidad, en tanto que el ex Presidente Aznar manifestó su deseo de incorporarse (carta de 21 de febrero), lo que efectivamente llevó a cabo con efectos del 1 de marzo de 2005 (disposición transitoria única del RD 449/2005, tampoco incorporada al texto del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado). Con posterioridad, la condición de Consejero de Estado del ex Presidente Aznar quedó en suspenso, por causa de incompatibilidad (al amparo de lo dispuesto en el artículo 35.5. del Reglamento), a petición de aquel, en junio de 2006, y el ex Presidente Calvo-Sotelo se incorporó al Consejo el 25 de enero de 2007, en el que permaneció hasta su fallecimiento, el 3 de mayo de 2008. 1653 1654 LEY, artículo 8.1.párrafo tercero. LEY, artículo 8.1.párrafo segundo, que agrega que podrán desempeñar las funciones y cometidos que se prevean en el reglamento orgánico. Según el mismo, podrán ser designados por éste (el Pleno), a propuesta del Presidente, para formar parte de la Comisión de Estudios o de Ponencias especiales. Asimismo, podrán desempeñar, por encargo específico del Presidente del Consejo de Estado, otras funciones de asesoramiento, dirección o representación acordes a su experiencia y rango (REGLAMENTO, artículo 35.2). 466 desempeñado cualquiera de los siguientes cargos: a) Diputado o Senador de las Cortes Generales. b) Magistrado del Tribunal Constitucional, Juez o Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. c) Defensor del Pueblo. d) Presidente o Vocal del Consejo General del Poder Judicial. e) Ministro o Secretario de Estado. f) Presidente del Tribunal de Cuentas. g) Jefe del Estado Mayor de la Defensa. h) Presidente o miembro del Consejo Ejecutivo de Comunidad Autónoma. i) Embajador procedente de la carrera diplomática. j) Alcalde de capital de provincia, Presidente de Diputación Provincial, de Mancomunidad Interinsular, de Cabildo Insular o de Consejo Insular. k) Rector de Universidad1655. De entre los diez Consejeros electivos, dos deberán haber desempeñado el cargo de Presidente del Consejo Ejecutivo de Comunidad Autónoma por un período mínimo de ocho años. Su mandato será de ocho años1656. La enumeración se modifica tanto en la Ley Orgánica (originaria) 3/19801657 como en la Ley Orgánica 3/20041658. Los Consejeros electivos podrán ser nuevamente designados1659 y gozan, 1655 LEY, artículo 9.1. 1656 LEY, artículo 9.2. 1657 Con relación a la Ley Orgánica de 1944, la precedente, son nuevos todos los apartados, salvo el i); es decir, a), b) (que sólo incluía la categoría de Magistrado del Tribunal Constitucional), c), d), e) (al agregar Secretario de Estado), f), g), h), j) y k). 1658 Con relación a la Ley Orgánica 3/1980, originaria, se agrega una condición más en el apartado b) (Juez o Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea) (enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados) y se modifica la del apartado g) (antes: Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor) para adaptarla a su nueva denominación. El apartado 2 de este artículo procede de una enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Catalán-Convergencia y Unión en el Congreso de los Diputados. La efectividad de esta previsión ha sido muy reducida. En junio de 2006 se nombró a José Bono Martínez, ex Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, que renunció en abril de 2008, al ser elegido Presidente del Congreso de los Diputados. En junio de 2011 fue nombrado Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex Presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 1659 REGLAMENTO, artículo 36.2. 467 durante el período de su mandato, de la misma inamovilidad que los Consejeros Permanentes1660. 8.4. SECCIONES La composición del Consejo de Estado se completa con las Secciones, a las que la Ley vigente da carácter facultativo: También podrá actuar en Secciones con arreglo a lo que disponga su reglamento orgánico1661. No obstante, es la propia Ley la que establece que las Secciones del Consejo serán ocho como mínimo, pudiendo ampliarse dicho número reglamentariamente a propuesta de la Comisión Permanente del propio Consejo de Estado, cuando el volumen de las consultas lo exigiere1662. Hasta el momento no se ha variado el número de Secciones. La distribución de asuntos entre las Secciones, según los ministerios de donde aquellos procedan o su naturaleza, se fijará por resolución del Presidente del Consejo de Estado, a propuesta de la Comisión Permanente1663. Como ha sido tradicional, esa competencia se atribuye en función de los Ministerios de procedencia de la consulta, con lo que varía en mayor o menor medida con 1664 ministeriales ocasión de las sucesivas reorganizaciones . 1660 LEY, artículo 11.3. Ver nota 1650 y texto al que corresponde. 1661 LEY, artículo 3.2. 1662 LEY, artículo 13.1. 1663 LEY, artículo 17.3. 1664 La Resolución del Presidente del Consejo de Estado de 28 de diciembre de 2011 fija la distribución de asuntos a la fecha: Sección 1ª. Presidencia del Gobierno y Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Hacienda y Administraciones Públicas (Secretaría de Estado de Administraciones Públicas) y de la Presidencia. También, conflictos en defensa de la autonomía local. Sección 2ª. Ministerios de Justicia y de Empleo y Seguridad Social. 468 Cada Sección del Consejo de Estado se compone de un Consejero permanente que la preside, de un Letrado Mayor y de los Letrados que sean necesarios según la importancia de los asuntos o el número de las consultas1665. La adscripción de cada Consejero permanente a su 1666 nombramiento Sección se hará en el real decreto establecida en las Leyes de . 9. COMPETENCIA Siguiendo la tónica Orgánicas anteriores, de 1904 y 1944, las competencias que se atribuyen al Consejo de Estado en el ejercicio de sus funciones consultivas tienen un carácter preferentemente administrativo. A partir de la Ley Orgánica 3/2004, de modificación de la Ley 3/1980, Orgánica del Sección 3ª. Ministerio del Interior. También, consultas enviadas por las Comunidades Autónomas procedentes de entidades locales (Diputaciones y Ayuntamientos). Sección 4ª. Ministerios de Defensa, de Industria, Energía y Turismo y de Economía y Competitividad (Secretaría de Estado de Comercio). Sección 5ª. Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas (excepto Secretaría de Estado de Administraciones Públicas) y de Economía y Competitividad (excepto Secretaría de Estado de Comercio y Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación). Sección 6ª. Ministerio de Fomento. Sección 7ª. Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Economía y Competitividad (Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación) y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sección 8ª. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Las consultas procedentes de las Comunidades Autónomas se atribuyen, por analogía, a la Sección que corresponda por razón de la materia. Las que no correspondan a ninguna Sección será despachadas por la Sección 1ª. 1665 LEY, artículo 13.2. 1666 LEY, artículo 13.3. 469 Consejo de Estado, que crea un nuevo órgano, la Comisión de Estudios1667, ésta tiene asignadas competencias propias. 9.1. AUTORIDADES CONSULTANTES En principio, la competencia para emitir dictamen por parte del Consejo se establece sobre cuantos asuntos sometan a su consulta el Gobierno o sus miembros1668. El Consejo de Estado, sea en Pleno o en Comisión Permanente, puede ser oído en cualquier asunto en que, sin ser obligatoria la consulta, el Presidente del Gobierno o cualquier Ministro lo estime conveniente1669. Las expresiones cuantos asuntos o cualquier asunto remiten, en último término, a la competencia de cada autoridad consultante, lo que limita la discrecionalidad de la consulta. La relación de autoridades consultantes es más amplia de lo que la dicción de estos preceptos indica. Están, en primer término, el Gobierno, personificado a estos efectos por su Presidente1670, y los Ministros1671. La existencia de Vicepresidentes no es obligada, como tampoco el que se les asignen competencias que den base para 1667 Ver apartado 7 anterior. 1668 LEY, artículo 2.2. párrafo primero. 1669 LEY, artículo 25.1. 1670 En los casos de las consultas relativas a los estudios, informes, memorias, así como a propuestas legislativas o de reforma constitucional se exige el acuerdo del Consejo de Ministros; acuerdo que deberá ser remitido al Consejo de Estado por el Ministro de la Presidencia (REGLAMENTO, artículo 123). 1671 El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. (Constitución, artículo 98.1.). La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de Organización, competencia y funcionamiento del Gobierno, restringe la composición del Gobierno al Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y los Ministros (artículo 1.1.). 470 consultar al Consejo de Estado1672. Como consecuencia de la estructura autonómica del Estado, se reconoce asimismo competencia para consultar al Consejo de Estado a las Comunidades Autónomas … por conducto de sus Presidentes… en aquellos asuntos en que, por la especial competencia o experiencia del mismo, lo estimen conveniente1673. A pesar del carácter aparentemente excluyente de los preceptos citados, el Consejo de Estado ha reconocido como autoridades consultantes a otras instituciones o entes. De un lado, a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, pues, aun cuando no sean Comunidades Autónomas, no están integradas en ninguna de las existentes y gozan de un Estatuto de Autonomía semejante a aquellas. De otra parte, el proceso de creación de entes administrativos dotados de una especial autonomía orgánica y funcional ha llevado a que el Consejo haya admitido como autoridades consultantes a los presidentes o rectores máximos de órganos tales como el Banco de España1674, el Tribunal de Cuentas1675 y el Consejo de Seguridad Nuclear1676. 1672 Lo habitual es que el o los Vicepresidentes del Gobierno sean al tiempo titulares de departamentos ministeriales y tengan, por tanto, la condición de Ministros, que les habilita para consultar. 1673 LEY, artículo 24, párrafo primero. El segundo párrafo de este artículo no tiene aplicación en este momento, puesto que todas las Comunidades Autónomas disponen de órgano consultivo propio: El dictamen será preceptivo para las Comunidades Autónomas que carezcan de órgano consultivo propio en los mismos casos previstos por esta ley orgánica para el Estado, cuando hayan asumido las competencias correspondientes. Aun cuando la existencia de órganos consultivos en las Comunidades Autónomas supone que, por lo común, serán éstos quienes sustituyan al Consejo de Estado en la emisión de los dictámenes que correspondan a la respectiva Comunidad, ello no priva a los Presidentes de cada una de éstas para consultar al Consejo de Estado, incluso en asuntos que ya hubieran sido dictaminados por el órgano autonómico. De hecho, ha sucedido en alguna ocasión. 1674 Dictamen número 2.458/1994, de 16 de febrero de 1995. 1675 Dictamen número 4.535/1998, de 21 de enero de 1999. 1676 Dictamen número 1.470/2011, de 6 de octubre de 2011. 471 9.2. CONSULTAS PRECEPTIVAS Y FACULTATIVAS La consulta al Consejo será preceptiva cuando en ésta o en otras leyes así se establezca, y facultativa en los demás casos1677. Las competencias se asignan, según los asuntos, al Pleno o a la Comisión Permanente. El Consejo de Estado en Pleno deberá ser consultado en los siguientes asuntos1678: 1. Anteproyectos de reforma constitucional, cuando la propuesta no haya sido elaborada por el propio Consejo de Estado1679. 2. Anteproyectos de leyes que hayan de dictarse en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del derecho comunitario europeo1680. 3. Proyectos de decretos legislativos. 4. Dudas y discrepancias que surjan en la interpretación o cumplimiento de tratados, convenios o acuerdos internacionales en los que España sea parte. 5. Problemas jurídicos que suscite la interpretación o cumplimiento de los actos y resoluciones emanadas supranacionales. consecuencia del 6. de organizaciones Reclamaciones ejercicio de la que internacionales se formalicen protección diplomática o como y las cuestiones de Estado que revistan el carácter de controversia jurídica internacional. 7. Anteproyectos de ley o proyectos de disposiciones administrativas, cualquiera que fuere su rango y objeto, que afecten a la organización, competencia o funcionamiento del Consejo de Estado. 8. Transacciones judiciales y extrajudiciales sobre los derechos de la Hacienda Pública y sometimiento o arbitraje de las contiendas que se susciten respecto de los mismos. 9. Separación de Consejeros permanentes. 10. Asuntos de Estado a los que el Gobierno reconozca especial trascendencia o repercusión. 11. Todo asunto en que, por precepto expreso de una ley, haya de consultarse al Consejo de Estado en Pleno. 1677 LEY, artículo 2.2. párrafo segundo, inciso primero. 1678 LEY, artículo 21. 1679 Añadido por la Ley Orgánica 3/2004. 1680 Modificado por la Ley Orgánica 3/2004. 472 La Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada en los siguientes asuntos1681: 1. En todos los tratados o convenios internacionales sobre la necesidad de autorización de las Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento del Estado. 2. Disposiciones reglamentarias que se dicten en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del derecho comunitario europeo1682. 3. Reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones. 4. Anteproyectos de ley orgánica de transferencias o delegación de competencias estatales a las Comunidades Autónomas. 5. Control del ejercicio de funciones delegadas por el Estado a las Comunidades Autónomas. 6. Impugnación de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas ante el Tribunal Constitucional, con carácter previo a la interposición del recurso1683. 7. Conflictos de atribuciones entre los distintos departamentos ministeriales1684. 8. Recursos administrativos de súplica o alzada que deban conocer en virtud de disposición expresa de una ley el Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas del Gobierno o la Presidencia del Gobierno. 9. Recursos administrativos de revisión. 10. Revisión de oficio de disposiciones administrativas y de actos administrativos, en los supuestos previstos por las leyes1685. 11. Nulidad, interpretación y resolución de los contratos administrativos cuando se formule oposición por parte del contratista y, en todo caso, en los supuestos previstos en la legislación de contratos del Estado. 12. Nulidad, interpretación, modificación y extinción de concesiones administrativas, cualquiera que sea su objeto, cuando se formule oposición por parte del concesionario y, en todo caso, cuando así lo dispongan las normas aplicables. 13. Reclamaciones que, en concepto 1681 LEY, artículo 22. 1682 Modificado por la Ley Orgánica 3/2004. 1683 Modificado por la Ley Orgánica 3/2004. 1684 Redactado de conformidad con la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales. 1685 Modificado por la Ley Orgánica 3/2004. 473 de indemnización por daños y perjuicios, se formulen a la Administración General del Estado en los supuestos establecidos por las leyes1686. 14. Concesión de créditos extraordinarios o suplementos de crédito. 15. Concesión y rehabilitación de honores y privilegios cuando así se establezca por disposición legal. 16. Asuntos relativos a la organización, competencia y funcionamiento del Consejo de Estado. 17. Concesión de monopolios y servicios públicos monopolizados. 18. Todo asunto en que por precepto expreso de una ley haya de consultarse al Consejo de Estado en Comisión Permanente. 19. Todo asunto en que por precepto de una ley haya de consultarse al Consejo de Estado y no se diga expresamente que debe ser al Consejo en Pleno. Para facilitar la información sobre las disposiciones que, en materias muy diversas, establecen con carácter preceptivo el dictamen del Consejo de Estado, aparte de los casos mencionados en la propia Ley Orgánica de éste, el Reglamento dispone que el Consejo de Estado publicará periódicamente en el «Boletín Oficial del Estado» la relación de las disposiciones que preceptúan la audiencia del Consejo, sea en Pleno o en Comisión Permanente1687. La última por ahora ha sido aprobada por Resolución del Presidente del Consejo de Estado de 21 de junio de 2005. La Comisión de Estudios, el nuevo órgano creado –como ya se ha dicho- por la reforma de la Ley Orgánica 3/2004, cuenta con dos órdenes de competencias. Por un lado, la realización de los estudios, informes o memorias encargados por el Gobierno, que, según los 1686 Redactado por la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, complementaria de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (artículo cuarto). Este apartado ya había sido modificado por la Ley Orgánica 3/2004, de modificación de la Ley 3/1980, Orgánica del Consejo de Estado, que exigía una cuantía mínima para hacer preceptivo el dictamen del Consejo de Estado: a partir de 6.000 euros o de la cuantía superior que establezcan las leyes. Acerca de la singular reforma de este precepto por las Leyes 2/2011 y Orgánica 4/2011, de Economía Sostenible, véase lo expuesto en el apartado 5.1.1. anterior. 1687 REGLAMENTO, artículo 140. 474 casos, ordenará, dirigirá y supervisará, y que, una vez conclusos, emitirá juicio acerca de su suficiencia y adecuación al encargo recibido1688. Por otra parte, la Comisión de Estudios elaborará las propuestas legislativas o de reforma constitucional que el Gobierno encomiende al Consejo de Estado y las someterá al Pleno1689. 9.3. CARÁCTER FINAL DE LOS DICTÁMENES. LAS RESOLUCIONES Los asuntos en que hubiera dictaminado el Pleno del Consejo de Estado no podrán remitirse a informe de ningún otro cuerpo u órgano de la Administración del Estado. En los que hubiera dictaminado la Comisión Permanente, solo podrá informar el Consejo de Estado en Pleno1690. El propio Consejo ha razonado así el significado y alcance del carácter final o último de sus dictámenes: Son diversos los motivos que conducen a contemplar el dictamen de este Alto Cuerpo Consultivo como un informe de carácter final, situado en el orden de tramitación de los expedientes inmediatamente antes de la resolución. En primer lugar, existe un argumento constitucional, derivado del artículo 107 de la Norma Fundamental. configura al Consejo de Estado como Este precepto "supremo órgano consultivo". La regulación constitucional implica la imposibilidad de situar por encima de su dictamen el de ningún otro órgano asesor o 1688 Hasta el momento no se ha hecho uso de las fórmulas alternativas (ordenar, dirigir o supervisar), sino que es la propia Comisión, a través en su caso de Grupos de Trabajo (REGLAMENTO, artículo 119), quien ha realizado los estudios e informes. 1689 LEY, artículo 23, añadido por la Ley Orgánica 3/2004. Hasta la fecha no se ha encomendado a la Comisión de Estudios que elabore propuestas legislativas o de reforma constitucional. A propósito de esta última sí se le encargó un informe sobre determinadas modificaciones de la Constitución Española (4 de mayo de 2005). El informe, como era obligado, contiene numerosas propuestas de redacción de preceptos constitucionales. De ello me ocupo en el apartado 11.2. siguiente. 1690 LEY, artículo 2.2. párrafo tercero. 475 informante. Antes bien, los pareceres de estos otros órganos se han de incluir entre la documentación que se remita junto a la solicitud de dictamen, de modo que a ellos se extienda la labor de este Organo de relevancia constitucional. Por consiguiente, una de las consecuencias de la supremacía radica en la necesidad de que este Alto Cuerpo Consultivo examine los expedientes completos, con todos los elementos de juicio que tendrá a su disposición la autoridad que adopte la resolución final, incluyendo tanto los informes preceptivos como los que no lo sean1691. En lo que concierne a la resolución del asunto por parte de la autoridad consultante, la regla general es la consecuencia del carácter consultivo del dictamen; esto es, que los dictámenes del Consejo contrario no 1692 serán vinculantes, salvo que la ley disponga lo . La existencia de dictámenes con efecto vinculante ha quedado relegada a muy contados casos. No existen ya dictámenes vinculantes en sentido estricto1693, pero sí algunos semivinculantes u obstativos, que son aquellos que no obligan a resolver, pero sí a que si la resolución se adopta lo sea de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado1694. Una manifestación de dictamen obstativo es la que establece a continuación la Ley Orgánica: Corresponderá en todo caso al Consejo de Ministros resolver en aquellos asuntos en que, siendo preceptiva la consulta al Consejo de Estado, el Ministro consultante disienta del 1691 Dictamen número 699/1993, de 3 de junio. 1692 LEY, artículo 2.2. párrafo segundo, inciso final. 1693 El último supuesto se refería a la revisión de las actuaciones de los Tribunales de Honor en los ámbitos de la Administración civil y de las organizaciones profesionales, prohibidos por la Constitución (artículo 26). Sobre la vinculación que supone de hecho el dictamen, véanse mis reflexiones en el apartado 4 de la Introducción. 1694 Son los casos de la declaración de oficio de la nulidad de actos administrativos y de la declaración de nulidad de disposiciones administrativas (Ley 30/1992, artículo 102.1 y 2), que tienen su correlato en el caso de las disposiciones de carácter tributario (Ley 58/2003, artículo 217.4). 476 parecer del Consejo1695. Es decir, se desapodera a una autoridad consultante (el Ministro, que es por cierto la más frecuente) para resolver un asunto en contra del dictamen del Consejo de Estado, obligándole a que eleve esa resolución, presumiblemente contraria, al órgano superior jerárquico, el Consejo de Ministros. Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados por el Consejo expresarán si se acuerdan conforme con el dictamen del Consejo de Estado o se apartan de él. En el primer caso, se usará la fórmula “de acuerdo con el Consejo de Estado”; en el segundo, la de “oído el Consejo de Estado”1696. Dado que cualquier dictamen puede contener observaciones de distinta índole, el Reglamento Orgánico precisa que cuando el dictamen contenga observaciones y sugerencias de distinta entidad establecerá, siempre que sea posible, cuáles se consideran esenciales a efectos de que, si éstas son atendidas en su totalidad, la resolución que se dicte pueda utilizar la fórmula «de acuerdo con el Consejo de Estado»1697. El Consejo presta atención a las eventuales divergencias entre su dictamen y la resolución que se acuerde. De ahí que se establezca que la autoridad consultante comunicará, en el plazo de quince días, al Secretario general la adopción o publicación de la resolución o disposición general consultada1698, así como un estudio pormenorizado de tales divergencias: El Secretario general comunicará al Letrado Mayor de la Sección que hubiera examinado el asunto las resoluciones o disposiciones adoptadas «oído el Consejo de Estado», para que elabore un informe escrito, en el que se especifiquen las diferencias de criterio entre el dictamen y la resolución o disposición definitiva. El Letrado Mayor dará cuenta de su informe a la Comisión Permanente, la cual acordará lo pertinente. El informe del Mayor se remitirá al 1695 LEY, artículo 2.2. párrafo cuarto. 1696 LEY, artículo 2.2. párrafo quinto. 1697 REGLAMENTO, artículo 130.3. 1698 REGLAMENTO, artículo 7.4. Obligación que no todos cumplen y casi nadie en el corto plazo fijado. 477 archivo para su incorporación a la copia del dictamen correspondiente1699. 10. FUNCIONAMIENTO Tanto la Ley Orgánica 3/1980 como, en particular aquí, el Reglamento Orgánico que la desarrolla, Real Decreto 1674/1980, regulan con detalle el funcionamiento de los distintos órganos colegiados que componen el Consejo de Estado. Los preceptos correspondientes recogen en gran medida la práctica tradicional, que habían venido estableciendo las leyes de 1904 y 1944, así como los reglamentos de 1906 y 1945, que a su vez habían recogido prácticas establecidas en normas anteriores. El propio Consejo en su Memoria del año 1980 señala de manera expresa algunas de las novedades de la nueva regulación reglamentaria: Por lo que respecta a su situación constitucional, prescribe que el Consejo <no está integrado en ninguno de los Departamentos ministeriales> (artículo 1.3), recogiendo su precedencia y tratamiento tradicionales (artículo 1.4). Atribuye, aun con las limitaciones obligadas, al Presidente del Consejo las atribuciones propias de los Ministros (artículo 17)… En lo demás, el nuevo Reglamento se inspira en los anteriores del Alto Cuerpo Consultivo, cuyo acierto es avalado por el multisecular buen funcionamiento de la Institución… Ha de destacarse la previsión de Ponencias especiales permanentes (artículo 120 Reglamento) para la elaboración de Doctrina legal y Memoria, así como las de Presupuestos y Biblioteca, que potenciarán el funcionamiento interno del Consejo… Y, finalmente, ha de subrayarse la regulación que el artículo 130.4 hace de las <acordadas>, empleadas antes tan sólo en los dictámenes sobre conflictos jurisdiccionales y ampliadas hoy a toda clase de asuntos1700. 1699 REGLAMENTO, artículo 7.6. 1700 Memoria (1980), páginas 22-23. 478 Otros puntos de relevancia son los siguientes. Las sesiones del Pleno serán convocadas por el Presidente cuando lo considere necesario, con ocho días de antelación, salvo casos urgentes, y, en su nombre, cursará la citación, con el orden del día, el Secretario general. El Presidente del Consejo de Estado, en el mismo plazo, pondrá la convocatoria en conocimiento del Presidente y demás miembros del Gobierno1701. Las sesiones son, por regla general, secretas; esto es, reservadas al Presidente, Consejeros, Letrados y, en el caso del Pleno, a los miembros del Gobierno que asistan. Serán públicas la sesión en que se eleve la Memoria y aquellas otras en que el Presidente del Consejo, con motivo de la toma de posesión de alguno de sus miembros o para conmemorar algún acontecimiento, así lo declare, una vez leída el acta de la sesión anterior, y siempre que en la sesión no se dé cuenta de algún expediente sometido a consulta1702. La Comisión Permanente, por su parte, es convocada también por el Presidente y se reunirá periódicamente, ya para entender de los asuntos de su competencia, ya para preparar el despacho de los que correspondan al Pleno1703. La Comisión de Estudios se reunirá periódicamente y siempre que la convoque el Presidente, ya para entender de los asuntos de su competencia, ya para preparar el despacho de los que correspondan al Pleno1704. 1701 REGLAMENTO, artículo 95. 1702 REGLAMENTO, artículo 97. La costumbre es que los Plenos se celebren a continuación de la sesión de la Comisión Permanente del día que corresponda (los jueves a partir de 1956, como indica la nota siguiente). 1703 REGLAMENTO, artículo 112.1. Al crearse la Comisión Permanente por la Ley Orgánica de 1904 (art. 2º), el Reglamento del mismo año precisa que las reuniones ordinarias de la misma tendrán una frecuencia semanal (art. 121.1). Recordando el antiguo Consejo de Castilla, el Consejo hace muchos lustros que consagra los viernes a estas Secciones (debe querer decir: sesiones), sin escatimar otro día cuando haga falta –escribe Cordero en 1944 (Cordero (1944), página 215). A partir de 1956 es cuando se va imponiendo la costumbre de los jueves, que sigue siendo la actual. 1704 REGLAMENTO, artículo 112.1, modificado por el RD 449/2005. 479 Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los asistentes, salvo en el caso de las propuestas legislativas o de reforma constitucional encomendadas por el Gobierno, sobre las que el pronunciamiento del Pleno se adoptará por mayoría simple. En caso de empate, decidirá el voto de calidad del que preside1705. En las votaciones no se permitirán las abstenciones, salvo en el caso de inhibición legal1706. El despacho de los asuntos corresponde a las Secciones cuando su aprobación sea competencia de la Comisión Permanente y a los grupos de trabajo cuando lo sea de la Comisión de Estudios. La Comisión Permanente o la Comisión de Estudios, atendiendo a sus respectivas competencias, desempeñarán la Ponencia de todos los asuntos en que el Consejo de Estado en Pleno haya de entender1707. En cada Sección los expedientes ingresados serán distribuidos por el Letrado Mayor entre los Letrados de la Sección por riguroso orden de antigüedad de dichos Letrados y por turno estricto de ingreso de expedientes en el Registro de la Sección que se corresponderá enteramente con el General del Consejo1708. Las deliberaciones en todos los órganos del Consejo de Estado son muy participativas: toman parte no sólo los Consejeros miembros de aquellos sino también los Letrados que hayan intervenido en la preparación del proyecto de dictamen o estudio correspondiente. En Lo de la periodicidad es relativo, puesto que depende de que la Comisión tenga informes o estudios en curso. Desde su constitución en 2005 (22 de febrero), lo habitual es que celebre sus sesiones por la tarde, para no interferir con otras reuniones del Consejo. 1705 REGLAMENTO, artículos 99.1. (Pleno), 112.2. (Comisión Permanente) y 113.2. (Comisión de Estudios). 1706 REGLAMENTO, artículo 104.2. 1707 REGLAMENTO, artículo 100. 1708 REGLAMENTO, artículo 116. En este mismo precepto se prevé la posibilidad de llevar turno independiente, de incompatibilidad del Letrado asignado con el asunto y de que el Consejero Presidente de la Sección encomiende, excepcionalmente, un asunto determinado al Letrado Mayor. 480 el Pleno se inicia el despacho con una presentación del proyecto elaborado por la Comisión de Estudios. En el caso de que la ponencia corresponda a la Comisión Permanente, será el Consejero Presidente de la Sección respectiva o el que, en su caso, hubiera presidido la Ponencia especial quien realice dicha exposición. Dichos Consejeros podrán añadir las explicaciones que juzguen del caso… El Mayor o el Letrado ponente, bien por propia iniciativa o a requerimiento del Presidente o de cualquier Consejero, podrá hacer aclaraciones o dar explicaciones sobre el asunto consultado1709. Pedida la palabra por algún Consejero, se abrirá la discusión sobre el dictamen y se llevará a cabo por el orden en que se haya solicitado la palabra… Ningún Consejero podrá hablar en pro o en contra más de una vez, a menos que expresamente le autorice el Presidente, con excepción del ponente, que podrá usar de la palabra cuantas veces lo requiera para contestar a los impugnadores o esclarecer los hechos alegados1710. El procedimiento es semejante en la Comisión Permanente y en la Comisión de Estudios1711, aunque con las diferencias que corresponden a la naturaleza del asunto y al trámite. Los proyectos de dictamen desechados por el Pleno se devolverán a la Comisión Permanente para nuevo estudio, si los miembros presentes de ésta, en número superior a la mitad, lo aceptasen. En otro caso, el Presidente nombrará una Ponencia especial que redacte el dictamen y lo presente a una nueva sesión del Pleno. Los proyectos de estudios, informes o memorias desechados por el Pleno se devolverán a la Comisión de Estudios para un nuevo examen1712. 1709 REGLAMENTO, artículo 101.3, modificado por el RD 449/2005. 1710 REGLAMENTO, artículo 102. Los artículos siguientes regulan otras incidencias del debate: enmiendas (artículo 103), votación (artículo 104), proyectos desechados (artículo 105), asuntos sobre la mesa (artículo 106) y votos particulares (artículo 107). 1711 REGLAMENTO, artículo (Comisión de Estudios). 1712 112.2 REGLAMENTO, artículo 105.1 y 2. (Comisión Permanente) y artículo 113.2 481 Cualquier Consejero podrá pedir que un dictamen quede sobre la mesa hasta la próxima sesión; pero si se tratare de un asunto urgente o que hubiere permanecido sobre la mesa durante dos sesiones, podrá el Presidente denegar la nueva petición y ordenar que sea discutido y despachado1713. Cualquier Consejero podrá presentar un voto particular contra el acuerdo de la mayoría o anunciarlo, siempre que sea antes de levantarse la sesión, remitiéndolo por escrito, dentro de un plazo no superior a 10 días, a la Presidencia del Consejo. Los Consejeros que hubiesen votado en contra podrán adherirse al voto particular o redactar el suyo propio, siempre que se hubieran reservado este derecho antes de concluir la sesión. En el caso de propuestas legislativas o de reforma constitucional, el plazo para remitir el voto particular será de 20 días. Excepcionalmente, el Presidente podrá conceder una prórroga de tiempo en los asuntos muy prolijos o fijar otro plazo menor en los urgente1714. Las decisiones del Pleno serán remitidas a la autoridad consultante firmadas por el Presidente y el Secretario, indicando al margen los nombres de los Consejeros que asistan y con la expresión de si han sido aprobados por unanimidad o por mayoría o empate decidido por el voto del Presidente, y acompañados del voto o votos particulares si los hubiera y, en su caso, de las propuestas alternativas que hubieran obtenido un mínimo de siete votos1715. En las Secciones, que son las encargadas de preparar los proyectos de dictamen que han de someterse a la Comisión Permanente, el despacho de cada asunto comienza leyendo el ponente su proyecto1716. Cualquiera de los asistentes1717 podrá 1713 REGLAMENTO, artículo 106. 1714 REGLAMENTO, artículo 107. 1715 REGLAMENTO, artículo 108. 1716 Por lo común, el Letrado ponente hace una exposición oral resumida del proyecto. 482 formular observaciones, reparos o pedir esclarecimiento, sin limitación de turnos, pudiendo el ponente contestar cuantas veces fuera preciso. Concluida la deliberación, el Consejero Permanente que preside la Sección aprueba, si es el caso, el proyecto de dictamen, con o sin enmiendas, aun cuando tiene además otras alternativas1718. Regulación detallada merece el régimen de consultas. Las consultas al Consejo de Estado se acordarán por la autoridad consultante respectiva, a quien corresponde igualmente firmar la orden de remisión1719. Para una mejor ilustración, el Consejo de Estado, por conducto de su Presidente y a propuesta del Pleno, Comisión Permanente o Sección respectiva, puede solicitar del órgano consultante que se complete el expediente con cuantos antecedentes, informes y pruebas estime necesarios, incluso con el parecer de los Organismos o personas que tuviesen notoria competencia en las cuestiones relacionadas con los asuntos sometidos a dictamen1720 e 1717 Es decir, el Consejero que preside la Sección, el Letrado Mayor de la misma y el resto de los Letrados que forman parte de ella. 1718 REGLAMENTO, artículo 118. Las alternativas previstas son dejar el expediente sobre la mesa para una nueva deliberación; desecharlo, encargando la redacción de un nuevo proyecto al Letrado Mayor, para lo cual el Letrado Mayor seguirá las instrucciones que el Consejero le diere (artículo 66.1.3ª) o redactarlo por sí mismo (artículo 33.2.2º); solicitar, a través de la Presidencia del Consejo, o elevando la propuesta a la Comisión Permanente, el envío de antecedentes o ampliación del expediente para mejor proveer; en fin, el Consejero Presidente podrá proponer acerca de la solicitud de informes orales o escritos de personas técnicas, y resolver acerca de si procede o no proponer la audiencia de los interesados. Caso de ser desechado, el dictamen elaborado por el Letrado es archivado junto con los demás documentos que constituyen el expediente del Consejo (REGLAMENTO: artículo 109). Sobre ello escribe Cordero que es característico y fundamental el respeto al parecer del letrado, cuya ponencia se deseche, al permitir que conste con expresa indicación de su suerte, en el Archivo (Cordero (1944), página 205). Esta tradición se recogió en el Reglamento de 1906 (ver nota 1042). 1719 REGLAMENTO, artículo 123.1. Quiénes se consideran autoridades consultantes puede verse en el apartado 9.1. anterior, La exigencia de la firma (manual y hoy también electrónica) de cada autoridad se entiende de manera rígida, de forma que el Consejo rechaza aquellas consultas que no cumplan ese requisito, en base al artículo 124. 1720 REGLAMENTO, artículo 127. 483 invitar a informar ante el Consejo, por escrito o de palabra, (a) los Organismos o personas que tuvieran notoria competencia técnica en las cuestiones relacionadas con los asuntos sometidos a consulta1721. Por lo que respecta a la emisión de los dictámenes, el plazo en que el Consejo debe emitirlos cuando se trate de una consulta ordinaria será el que señale la disposición legal que prevenga su audiencia y, en su defecto, el de dos meses. Cuando en la orden de remisión de los expedientes se haga constar la urgencia del dictamen, el plazo máximo para su despacho será de quince días, salvo que el Gobierno o su Presidente fijen otro inferior1722. Si el plazo fijado fuese inferior a diez días, la consulta será despachada por la Comisión Permanente, aun siendo competencia del Pleno, sin perjuicio de que el Gobierno pueda requerir ulteriormente el dictamen del Pleno1723. El plazo para la elaboración de los estudios, informes y memorias y de las propuestas legislativas y de reforma constitucional será el que fije la autoridad consultante o el Presidente del Consejo de Estado. En su defecto, el plazo será de un año1724. En cuanto a la forma, en la redacción de los dictámenes se expondrán separadamente los antecedentes de hecho, las consideraciones de derecho y la conclusión o conclusiones, las cuales, en casos justificados, podrán formularse de modo alternativo o condicional. La forma de los dictámenes descrita en el párrafo anterior no será necesaria cuando la consulta solicitada tuviera por finalidad que el Consejo de Estado proponga nuevas formas posibles de actuación administrativa o la elaboración o reforma sin actuaciones previas de anteproyectos de disposiciones generales, o cuando las alternativas o condiciones posibles fueran múltiples, no siendo necesaria en estos casos la exposición de los antecedentes ni las conclusiones. Cuando el dictamen contenga observaciones y 1721 REGLAMENTO, artículo 126. 1722 LEY, artículo 19.1. 1723 REGLAMENTO, artículo 128. 1724 REGLAMENTO, artículo 133. 484 sugerencias de distinta entidad establecerá, siempre que sea posible, cuáles se consideran esenciales a efectos de que, si éstas son atendidas en su totalidad, la resolución que se dicte pueda utilizar la fórmula «de acuerdo con el Consejo de Estado»1725. Cuando el Consejo aprecie la necesidad de apercibimiento, corrección disciplinaria o incoación de expediente de responsabilidad por culpa contra algún funcionario, lo hará constar mediante «acordada», en forma separada del cuerpo del dictamen, que no se publicará, dictándose la resolución de acuerdo con, u oído, el Consejo de Estado «y lo acordado», 1726 correspondientes siguiéndose entonces las actuaciones . Cuando se trate de conflictos jurisdiccionales y de cuestiones de competencia, el dictamen adoptará precisamente la forma de proyecto de decisión resolutoria, con resultados1727 y considerandos. En los informes sobre cualquier proyecto de disposición legal, recopilación o refundición y reglamentos, el Consejo podrá acompañar a su informe un nuevo texto, en el que figure íntegramente redactado el que, a su juicio, deba aprobarse1728. Por lo que hace a estudios, informes y memorias y de las propuestas legislativas y de reforma constitucional, en la elaboración podrán tenerse en cuenta, entre otros criterios, las experiencias del Derecho comparado, los estudios doctrinales en la materia, los antecedentes legislativos, la jurisprudencia y la doctrina constitucional. Las propuestas legislativas y de reforma constitucional se formularán en textos normativos completos, pudiendo presentarse ante la Comisión de Estudios o el Pleno propuestas que incluyan una pluralidad de opciones. El Consejo de Estado podrá acompañar a las propuestas Sobre el carácter de las resoluciones que se dicten en asuntos dictaminados por el Consejo de Estado, véase lo antes expuesto en este mismo a partado. 1725 1726 El vigente Reglamento Orgánico recupera esta fórmula, tradicional en el Consejo, y extiende su aplicación (véase apartado 10 anterior). 1727 Debiera decir “resultandos”. 1728 REGLAMENTO, artículo 130. Como ya he observado, esta práctica, de la que se hacía uso en el siglo XIX, decayó a partir del XX (ver apartado 6.1. anterior). 485 sus observaciones acerca de los objetivos, criterios y límites fijados por el Gobierno1729. Facultad importante del Consejo es la posibilidad de elevar al Gobierno mociones; entendidas como las propuestas que juzgue oportunas acerca de cualquier asunto que la práctica y experiencia de sus funciones le sugieran1730 y que podrán iniciarse por acuerdo de la Comisión Permanente o del Pleno, a propuesta de cualquiera de sus miembros1731. Novedad del Reglamento Orgánico de 1980 es la constitución de Ponencias Especiales, que pueden ser permanentes o singulares. Como permanentes existen en todo caso las de Doctrina Legal, de Biblioteca, de Memoria y de Presupuestos y Gestión Económica1732. Las singulares pueden constituirse para los siguientes asuntos: 1.º Elaboración del programa de las oposiciones al Cuerpo de Letrados. 2.º Examen de las consultas relativas a los asuntos personales de los Consejeros y el Presidente. 3.º Estudio y preparación de los asuntos para su despacho cuando el proyecto de dictamen de la Sección o de la Comisión Permanente hubiera sido desechado. 4.º Anteproyectos de disposiciones generales en que hayan informado los servicios de más de un Ministerio y, por ello, sean competencia de dos o más Secciones, independientemente de la autoridad consultante que firme la orden de remisión. 5.º Estudio y preparación de las Mociones que haya acordado remitir al Gobierno o Comunidad Autónoma, el Pleno o la Comisión Permanente 1729 REGLAMENTO, artículo 134. 1730 LEY, artículo 20.1. 1731 REGLAMENTO, artículo 131. Esta facultad se ha utilizado en raras ocasiones; en concreto, en tan sólo 16 desde 1980 a 2006. (Entre 1940 y 1979, el número fue bastante más elevado: ver nota xxxx). 1732 De hecho, hasta el momento no se ha constituído ninguna otra y el funcionamiento de alguna de las indicadas es o muy puntual o prácticamente nulo. 486 Las Ponencias se constituyen por el Presidente del Consejo de Estado, oída la Comisión Permanente. En cada caso, (el Presidente) designará el Consejero que deba presidirla, cuando él mismo no asuma la presidencia, y los Consejeros, Mayores y Letrados que deban formar parte de ella1733. 11. ACTIVIDAD CONSULTIVA Durante la época que ahora nos ocupa, a la actividad consultiva tradicional, que consiste en la emisión de dictámenes, se une a partir de 2005 la nueva de realizar estudios, informes o memorias encargados por el Gobierno1734. 11.1. DICTÁMENES La doctrina legal, que es la que se contiene en los dictámenes, puede consultarse con mayor facilidad que en las etapas anteriores. Si en 1944 se autoriza por vez primera la publicación de una recopilación de doctrina legal y el Reglamento Orgánico de 1945 da carácter general a esa autorización1735, ahora, el Reglamento Orgánico de 18 de julio de 1980 muda de autorización a obligación la publicación de las recopilaciones: Doctrina legal. El Consejo publicará, omitiendo los datos concretos sobre la procedencia y características de las consultas, recopilaciones de la doctrina legal sentada en sus dictámenes1736. La reforma de este último por el Real Decreto 449/2005 agrega dos párrafos, con este contenido: 2. El Consejo de Estado formará una base pública de sus dictámenes con sujeción a las condiciones que establece el apartado anterior. El Presidente, a propuesta del Secretario General, fijará los criterios 1733 REGLAMENTO, artículos 120 y 121. 1734 LEY, art. 2.3. 1735 Véase apartado 11 del capítulo anterior. 1736 Art. 132. 487 para la inserción de los dictámenes en dicha base. 3. El Consejo de Estado podrá publicar los estudios, informes o memorias que elabore. A la publicación en papel de recopilaciones de dictámenes seleccionados, iniciada en 1944, se han sumado otras herramientas que hacen más accesible y provechosa la consulta. En primer término, la elaboración y almacenamiento de los textos de los dictámenes por medios informáticos, proceso iniciado en 19871737. En segundo lugar, la elaboración de las Memorias anuales, a partir de 19801738, que contienen un apartado que destaca los dictámenes de mayor interés doctrinal1739. Estas Memorias, respondiendo a la nueva exigencia de que recojan las observaciones sobre el funcionamiento de los servicios públicos que resulte de los asuntos consultados y las sugerencias de disposiciones generales y medidas a adoptar para el mejor funcionamiento de la Administración1740, incluyen referencias o consideraciones de doctrina legal que se van haciendo más amplias, hasta consistir en estudios doctrinales más o menos extensos sobre materias de mayor interés1741. En tercer lugar, la aparición de una 1737 El almacenamiento tiene lugar dentro de una Base de Dictámenes, reservada al uso interno del Consejo. 1738 Entre 1944 y 1979 existieron también Memorias, pero que se limitaban a dar cuenta de la actividad interna de la institución, sin incluir dictámenes ni selección de éstos por materias e interés. 1739 La Memoria del año 1980 incluye ya un índice por materias del objeto de las consultas, limitado a las relevantes. A partir de la Memoria del año 1988 se seleccionan los dictámenes por su interés, que se distingue en interés general, interés doctrinal e interés general. Desde la Memoria del año 1999 todas estas divisiones se agrupan en una sola: por su interés doctrinal. 1740 LEY, art. 20.2. 1741 Los estudios que figuran en cada Memoria anual versan sobre diversas materias, con excepción de las correspondientes a los años 1991, 1997 y 1998, que tuvieron carácter monográfico: la primera, sobre El Deporte; la segunda, sobre La elaboración de las leyes y el Consejo de Estado, y la tercera, sobre La responsabilidad administrativa y su actual problemática. La del año 1990, coincidiendo con el primer decenio de la Ley Orgánica, es una síntesis actualizada de la doctrina recogida en las diez precedentes. En el año 2011 el Consejo de Estado ha publicado un Índice por materias de todas las cuestiones tratadas en las Memorias entre 1990 y 2010, ambos inclusive. La simple consulta de ese índice da idea de la amplitud temática, que incluye 488 Base de dictámenes de acceso público y gratuito a partir de mediados de 2001, que hace posible utilizar una herramienta de consulta mucho más potente1742, hasta el punto de que las Recopilaciones de doctrina legal, a contar incluso con la del año anterior, pierden esa denominación, que es sustituida por la de Doctrina legal del Consejo de Estado, que contiene una selección de dictámenes, en texto completo, acompañados por un extracto doctrinal1743. Por otra parte, hay que registrar la aparición de dos obras de consulta de carácter general, dedicadas por vez primera a sistematizar y, en el segundo de los casos, comentar la doctrina legal del Consejo. La primera es el Resumen de doctrina legal (19791991)1744; la segunda, el Compendio de la doctrina del Consejo de Estado, preparado por el entonces Consejero Permanente Antonio prácticamente todos los elementos de la estructura del ordenamiento jurídico y un gran número de materias sectoriales. Las Memorias anuales del Consejo de Estado son de acceso público en la página web del Consejo: http://www.consejo-estado.es/memorias.htm. 1742 Puesto que el régimen de las bases de datos informatizadas permite llevar a cabo consultas ágiles y rápidas mediante los llamados <buscadores>… (Doctrina legal (2000), página VIII). Sobre el contenido de la Base pública de dictámenes, véase lo indicado en la nota 68. 1743 Una selección de dictámenes que… ofrece… en texto íntegro, aquellos que en el año han tenido una mayor trascendencia o interés, acompañados de un extracto… que glosa los aspectos doctrinales dignos de ser subrayados, en cuanto recapitulen, amplíen o innoven doctrina anterior. (Doctrina legal (2000), página VIII). La Doctrina legal preparada a partir del año 2000 cuenta, además de la publicada en papel, con soporte informático en compact disc, que puede consultarse en la propia página web del Consejo de Estado: http://www.consejo-estado.es/doctrina.htm El proceso de mejora en la consulta de la doctrina legal del Consejo no parece haberse detenido. A partir del año 2009, aunque restringida por el momento al uso interno, se ha iniciado la formación de otra Base de Datos, construida sobre los temas más que sobre los propios dictámenes, a los que en todo caso reenvía. Por el momento, comprende el período entre abril de 2009 y junio de 2011, aunque seguirá extendiéndose tanto hacia atrás como hacia adelante. 1744 La obra fue preparada por el propio Consejo de Estado, quien la publicó en 1993 (v. en la Bibliografía: Resumen (1993)). 489 Pérez-Tenessa1745. A estas obras se unen otras de carácter monográfico sobre diversos temas, dos de ellas, por el momento, publicadas por el propio Consejo de Estado en su colección Temas de Administración consultiva1746. Durante la etapa que nos ocupa el número de dictámenes se ha incrementado casi de manera exponencial1747, en paralelo en buena parte con los aumentos de la producción normativa y de la litigiosidad con relación a la Administración. Ello significa que entre miles de dictámenes pueden encontrase bastantes de ellos que contienen doctrina de importancia, que merecería ser destacada. Buena parte han sido resaltados y comentados en varias de las Memorias aprobadas con carácter anual por el Consejo de Estado1748. Con 1745 Véase en la Bibliografía: Pérez-Tenessa (2003). 1746 El Derecho Local en la doctrina del Consejo de Estado, coordinada por el Consejero Permanente Jerónimo Arozamena y que contó con la colaboración de varios Letrados (1984) y La doctrina del Consejo de Estado en materia de telecomunicaciones y de servicios de la sociedad de la información (2006), de la que fue autor el también Letrado del Consejo Javier Torre de Silva y López de Letona. Esta Colección incluye otras seis obras, debidas todas ellas a Letrados del Consejo de Estado: - La Administración General del Estado (Organigramas y legislación) (2001), de Antonio Pérez-Tenessa. - La organización de las profesiones tituladas (2002), de Francisco Javier Gálvez Montes. - Los derechos de producción agrícolas (2003), de José Luis Palma Fernández. - Historia, cosas e historias del Consejo de Estado (2005), de Antonio PérezTenessa. - Régimen especial de producción de energía eléctrica (2012), de José María Jover Gómez-Ferrer Además de la citada en la nota anterior. 1747 La Base interna de dictámenes (ver nota 3) contiene 71.358 dictámenes, comprendidos entre el 29 de octubre de 1987 y el 30 de diciembre de 2011. 1748 Las Memorias anuales del Consejo de Estado, que incluyen a partir de la Ley Orgánica de 1980 observaciones y sugerencias, son de acceso público en la página web del Consejo: http://www.consejo-estado.es/memorias.htm. 490 criterio selectivo, indico algunas de las principales materias tratadas y las Memorias en que lo han sido: - Administración local. Conflictos en defensa de la autonomía local: 20001749. - Comunidades Autónomas. El Consejo de Estado y las Comunidades Autónomas: 19921750 y 19931751. - Elaboración de las leyes. Función del Consejo de Estado. Memoria monográfica del año 1997. - Organismos públicos. Adaptación a la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE): 19991752. - Responsabilidad administrativa. Memoria monográfica del año 1998. - Unión Europea. Derecho comunitario europeo: 19921753, 19931754 y 19971755. Recuerdo, en fin, que la Memoria correspondiente al año 1990, coincidiendo con el primer decenio de la Ley Orgánica, es una síntesis actualizada de la doctrina recogida en las diez precedentes1756. Véase lo dicho sobre la Memoria del Consejo al comienzo de este apartado. 1749 Páginas 110, s.s. 1750 Páginas 89, s.s. 1751 Páginas 101, s.s. 1752 Páginas 138, s.s. 1753 Páginas 113, s.s. 1754 Páginas 175, s.s. 1755 Páginas 146, s.s. 1756 Las rúbricas de los principales apartados dan idea de los temas tratados, todos ellos de manera muy amplia: potestad reglamentaria, elaboración de las disposiciones generales, procedimiento administrativo, revisión de oficio de actos 491 Seleccionados de las distintas Memorias1757, enumero a continuación algunos de los dictámenes más importantes desde el punto de vista doctrinal durante la etapa que nos ocupa, cuyo texto íntegro puede consultarse en la Base pública de dictámenes: - Regulación del procedimiento administrativo1758. - Anteproyecto de Ley Orgánica de Cooperación Jurídica Internacional en materia penal1759. - Anteproyecto de la 1760 contencioso- administrativa Ley reguladora de la Jurisdicción . - Anteproyecto de Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil1761. - Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común1762. - Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional1763. - Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil1764. administrativos, contratación administrativa, responsabilidad patrimonial de la Administración y consultas al Consejo de Estado. 1757 Que, como antes he indicado, a partir de 1988 incluyen una relación de los dictámenes por su interés doctrinal. 1758 Dictamen número 1.076/1991, de 31 de octubre de 1991. 1759 Dictamen número 176/1997, de 10 de abril de 1997. 1760 Dictamen número 1.125/1997, de 29 de mayo de 1997. 1761 Dictamen número 4.810/1997, de 4 de diciembre de 1997. 1762 Dictamen número 5.356/1997, de 22 de enero de 1998. 1763 Dictamen número 2.484/1998, de 18 de junio de 1998. 1764 Dictamen número 1.571/1998, de 17 de septiembre de 1998. 492 - Estatuto de Roma que instituye la Corte Penal Internacional1765. - Anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del Derecho de Petición1766. - Anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación1767. - Anteproyecto de Ley Concursal1768. - Modificación del Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio (reconocimiento del matrimonio homosexual)1769. - Ley Orgánica de Educación1770. - Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres1771. - Ley de Contratos del Sector Público1772. - Propuesta de acuerdo del Consejo de Ministros por el que se solicita del Presidente del Gobierno que se interponga recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del País Vasco 9/2008, de 7 de junio, de convocatoria y regulación de una consulta popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar 1765 Dictamen número 1.374/1999, de 22 de julio de 1999. 1766 Dictamen número 3.160/2000, de 16 de noviembre de 2000. 1767 Dictamen número 1.045/2001, de 9 de mayo de 2001. 1768 Dictamen número 64/2002, de 21 de marzo de 2002. 1769 Dictamen número 2.628/2004, de 16 de diciembre de 2004. 1770 Dictamen número 1.125/2005, de 14 de julio de 2005. 1771 Dictamen número 803/2006, de 22 de junio de 2006. Pleno. 1772 Dictamen número 514/2006, de 25 de mayo de 2006. Pleno. 493 la paz y la normalización política, aprobado por el Parlamento Vasco en el Pleno celebrado el 27 de junio de 20081773. - Anteproyecto Audiovisual 1774 de Ley General de la Comunicación . - Anteproyecto de Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles1775. - Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible1776. - Proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital1777. - Anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al consumo1778. - Anteproyecto de Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación1779. - Reglamento de la Ley del Suelo1780. - Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria 1781 Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas y . En lo que respecta a las mociones, que constituyen una forma de expresión de criterio motu proprio del Consejo de Estado, dirigida al Gobierno, si en la etapa anterior se aprobó un total de 74 (19421773 Dictamen número 1.119/2008, de 3 de julio de 2008. 1774 Dictamen número 1.387/2009, de 17 de septiembre de 2009. 1775 Dictamen número 2.222/2010, de 17 de febrero de 2011. 1776 Dictamen número 215/2010, de 18 de marzo de 2010. Pleno. 1777 Dictamen número 1.041/2010, de 24 de junio de 2010. 1778 Dictamen número 1.829/2010, de 21 de octubre de 2010. 1779 Dictamen número 625/2011, de 26 de mayo de 2011. 1780 Dictamen número 991/2011, de 12 de julio de 2011. 1781 Dictamen número 164/2012, de 1 de marzo de 2012. 494 1979)1782, a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de 1980, a pesar de que el concepto y regulación de esta función siguen siendo los mismos, el número se reduce a 6, de las que la última corresponde a 1998. 11.2. ESTUDIOS E INFORMES La Ley Orgánica 3/2004 establece, como ya se ha expuesto, modificaciones importantes en la estructura y funciones del Consejo de Estado1783; entre ellas, la posibilidad de que lleve a cabo los estudios, informes o memorias que el Gobierno le solicite o que juzgue oportuno, legislativas o de así como reforma la elaboración constitucional de que las el propuestas Gobierno le encomiende1784. Hasta el momento se han elaborado ocho Informes, entre los años 2006 y 20111785. 1782 Véase apartado 11 del capítulo anterior. 1783 Véase apartado 6 anterior. 1784 LEY, artículo 2.3. 1785 - Informe sobre modificaciones de la Constitución Española (16 de febrero de 2006). - Informe sobre la protección de hábitats y especies marinas (9 de julio de 2006). - Informe sobre la inserción del Derecho europeo en el ordenamiento español (14 de febrero de 2008). - Informe sobre las propuestas de modificación del Régimen Electoral General (24 de febrero de 2009). - Informe sobre la adaptación del ordenamiento jurídico español y europeo contra la pesca ilegal (17 de julio de 2009). - Informe sobre la titularidad compartida de las explotaciones agrarias (14 de abril de 2010). - Informe sobre las garantías del cumplimiento del Derecho Comunitario (15 de diciembre de 2010). - Informe sobre anuncios de contenido sexual y prostitución en prensa (9 de marzo de 2011). 495 El primero y que más repercusión tuvo a su publicación1786 es el Informe sobre modificaciones de la Constitución Española. El Gobierno, según había avanzado su nuevo Presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, en el discurso de investidura1787, tomará la iniciativa para la reforma, para lo que solicitará un informe previo al Consejo de Estado, que constituirá la base de su proyecto1788. Los puntos consultados son cuatro: 1.ª La supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono. 2.ª La recepción en la Constitución del proceso de construcción europea. 3.ª La inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas. 4.ª La reforma del Senado1789. La solicitud del Gobierno, aprobada por el Consejo de Ministros, lleva fecha 4 de marzo de 2005. El Informe es preparado por la Comisión de Estudios, en la que se constituye un grupo de trabajo por cada tema, presidido por un Consejero e integrado por varios Letrados. La Comisión aprueba el proyecto de informe el 10 de enero de 2006 y el Consejo de Estado en Pleno lo hace en sesión del 16 de febrero siguiente1790, tras de lo cual se eleva al Gobierno1791. Todos ellos pueden consultarse, en su integridad, en la página web del Consejo: http://www.consejo-estado.es/bases.htm 1786 16 de febrero de 2006. 1787 15 de abril de 2004. Una buena parte de ese discurso estuvo referido al Consejo de Estado, respecto del que anunció la petición del informe y el nombramiento de un nuevo Presidente del Consejo de Estado, de reconocido prestigio y probada independencia, para que dirija este trabajo (Discurso de investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2004, PSOE, Oficina de Prensa Federal, página 9). 1788 Id, páginas 8-9. 1789 Informe sobre modificaciones de la Constitución Española, página 3. 1790 Se formulan tres votos particulares, uno coadyuvante con la mayoría, del Consejero Manuel Díez de Velasco Vallejo, y los otros dos debidos a Luis DíezPicazo Ponce de León y José María Aznar López. Este último concluye afirmando que debe dejar constancia de que mi discrepancia fundamental no afecta a este Documento, con muchos de cuyos aspectos reitero mi coincidencia general, sino a la iniciativa a la que responde. Porque sigo pensando que, hoy como ayer, tal vez 496 A lo largo de 351 páginas, el Informe analiza las distintas cuestiones que plantea cada uno de los puntos y propone el contenido concreto, a veces en forma alternativa, para todas ellas. A modo de síntesis, incompleta por la brevedad, reseño las propuestas principales. En cuanto a la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono, la respuesta es positiva y consiste en modificar el apartado 1 del artículo 571792 de la Constitución y agregar al mismo un apartado 61793. La recepción en la Constitución del proceso de construcción europea se traduciría, básicamente, en la adición de un capítulo nuevo a la propia Constitución1794. La inclusión de la incluso hoy más que ayer, el contexto político no favorece el sosiego, ni estimula el acuerdo, necesario para una operación tan importante como es la de reformar la Constitución de todos.(Informe, página 373). 1791 El 1 de marzo el Presidente Rubio hizo entrega personalmente del texto del Informe, en CD, al Presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. El texto escrito y firmado se había expedido el día anterior. 1792 Con esta redacción: La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono corresponde a su hijo, el Príncipe heredero Don Felipe de Borbón, y después seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; y en el mismo grado, la persona de más edad a la de menos. (Informe, página 34). 1793 6. Las menciones que hace la Constitución al Rey y al Príncipe se entenderán referidas indistintamente al Rey o a la Reina y al Príncipe o a la Princesa, según sea el caso. (Informe, página 39). 1794 Nuevo Título [VII bis] u [VIII bis] “De la Unión Europea” Artículo X bis: 1. España participa en el proceso de integración europea y, con este fin, el Estado español, sin mengua de los principios consagrados en el Título Preliminar, coopera con los demás Estados miembros a través de instituciones comunes en la formación de una unión comprometida con el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales. 2. La prestación del consentimiento para la ratificación de los tratados a través de los que se lleva a cabo la participación de España en la integración europea requerirá la previa autorización de las Cortes Generales por mayoría absoluta de ambas Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, el Congreso, por mayoría de tres quintos, podrá autorizar la celebración de dichos tratados. (Informe, página 107). 497 denominación de las Comunidades Autónomas se muestra en el Informe como cuestión más compleja y trascendente de lo que su mera enumeración da a entender, lo que explica, entre otras cosas, que el texto haga constar varias propuestas alternativas, unidas a otras consideraciones de no menor fuste1795. En fin, en cuanto a La reforma del Senado el Consejo de Estado propugna la consideración profunda de este Cuerpo como Cámara de representación territorial1796, lo que, como aspectos más llamativos, lleva a proponer cambios de importancia en la composición del Senado por lo que se refiere a la distribución territorial procedimiento para su elección 1798 de los Senadores1797 y al . 12. PERSONAL El Secretario General se nombra, como en etapas anteriores, entre los Letrados Mayores, sin exigirse para éstos unos años de 3. Dentro del marco establecido en el apartado 1, los tratados de la Unión Europea y las normas emanadas de sus instituciones en el ejercicio de sus competencias serán aplicables en España en los términos definidos por el propio Derecho de la Unión. 1795 Modificación reducida de los artículos 143 y 137 (solución A); Modificación completa de los artículos 137 y 143 (solución B) y Consagración del principio básico de la organización territorial en el Título Preliminar, con modificación de los artículos 2, 137 y 143 (solución C) (Informe, páginas 163-177). 1796 Informe, páginas 240, s.s. 1797 El Informe ofrece tres supuestos: En el primero de ellos se atribuyen 5 Senadores por Comunidad Autónoma, con un Senador adicional por cada millón de habitantes y 2 Senadores por cada provincia, con un total de 223 escaños. En el segundo se atribuirían 7 Senadores por Comunidad Autónoma, más otro por cada millón de habitantes, y en las Comunidades Autónomas pluriprovinciales se elegirían, además, 2 Senadores por provincia, lo que daría una Cámara de 243 escaños. El tercer modelo partiría de un solo Senador por provincia, ampliando a 6 el número fijo de Senadores por Comunidad Autónoma y otro más por cada millón de habitantes, lo que reduciría el total a 190 escaños. (Informe, páginas 292-295). 1798 Para lo que, después de valorar e incluso no descartar otras fórmulas, este Consejo de Estado muestra una moderada preferencia, la elección de todos los Senadores sería por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Las elecciones se celebrarían simultáneamente con las de las Asambleas legislativas autonómicas. (Informe, página 306). 498 servicios, y lo es por Real Decreto … a propuesta de la Comisión Permanente aprobada por el Pleno1799. Se le configura como Secretario del Pleno, de la Comisión Permanente y de la Comisión de Estudios1800 y jefe directo del personal1801 y del régimen interior de los servicios y dependencias del Consejo1802, sin perjuicio de la superior autoridad del Presidente y de las atribuciones de la Comisión Permanente y de los Consejeros Presidentes de Sección1803. El Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado mantiene esta denominación, que fijó la Ley Orgánica de 19441804. Los preceptos atinentes al mismo, tanto de la Ley como del Reglamento orgánicos vigentes, siguen la regulación ya consolidada. Sin embargo, son de anotar algunas variaciones e incidencias de relieve. La disposición adicional novena, párrafo primero, apartado 4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, creó el Cuerpo Superior de Letrados del Estado, en el que se integraba, junto a otros, el Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado. El Tribunal Constitucional, por su sentencia 99/1987, de 11 de junio, declaró la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de… la Disposición adicional novena, 1.4, en lo que se refiere, esta última, al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado. La reserva de ley orgánica que se reconoce por esta sentencia se aplica en lo que respecta al 1799 LEY, artículo 10.1. El hecho de que se refuerce con este motivo la autonomía del Consejo no impide que la exigencia de la forma del Real Decreto requiera de la aprobación formal por el Consejo de Ministros, aun cuando debe considerarse como una aprobación reglada o debida. 1800 Desarrollado por: REGLAMENTO, artículo 59 (atribuciones en las sesiones). 1801 Desarrollado por: REGLAMENTO, artículo 60 (atribuciones como Jefe de Personal). En este precepto se le define como Jefe de Personal del Cuerpo de Letrados. 1802 Desarrollado por: REGLAMENTO, artículo 61 (atribuciones de régimen interior). 1803 REGLAMENTO, artículo 58. 1804 Ver apartado 12 del capítulo anterior. 499 status de los Letrados del Consejo de Estado, que sólo puede ser modificado por norma de ese rango1805. La Ley Orgánica 3/1980, en su redacción inicial, dispone que las plazas vacantes en el Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado se proveerán mediante oposición entre Licenciados universitarios1806. Se rompía con ello una larga tradición, que exigía el título de Licenciado en Derecho, tras un intenso debate parlamentario de este punto, que he analizado con anterioridad1807. Con ocasión de la reforma que luego desembocaría en la Ley Orgánica 3/2004, durante cuya tramitación algunas enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados hubieran podido incidir de manera importante en la configuración del Cuerpo de Letrados, la Ponencia de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados acepta, entre otras, una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, pasando a quedar redactado así el precepto: Las plazas vacantes en el cuerpo de Letrados del Consejo de Estado se proveerán mediante oposición entre Licenciados en Derecho. Por último, al aprobarse en dicha Comisión la ponencia transaccional suscrita por el Grupo Parlamentario Popular pero que finalmente apoya la práctica totalidad de los Grupos, el último inciso se precisa en su redacción de esta manera: Licenciados universitarios en Derecho; y así quedó en el texto de la Ley aprobado1808. El ascenso a Letrado Mayor se regula en la Ley Orgánica 3/1980, conforme también a los precedentes, disponiendo que se llevará a cabo entre Letrados por riguroso orden de antigüedad en el Cuerpo1809. El Reglamento Orgánico agregó un inciso segundo en estos términos: No se computarán, a estos efectos, los años en que 1805 Véase también lo expuesto en los apartados 2.2. y 5.1.2. 1806 Artículo 15.1. inciso primero. 1807 Ver notas 1592 y 1595 y textos a los que corresponde. 1808 Algunas de las vicisitudes, transcritas aquí con mayor detalle, se exponen en el apartado 6.1. anterior. 1809 LEY, artículo 15.1. inciso segundo. 500 el Letrado hubiera estado en situación de excedencia voluntaria1810. Por Orden de 18 de septiembre de 1981 se deja sin efecto el referido inciso1811. Durante el debate en el Congreso de los Diputados de la que después sería Ley Orgánica 3/2004, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados pretendió la supresión del precepto legal transcrito, alegando que la referencia al sistema de ascenso a Letrado Mayor es una cuestión propia del Reglamento de la institución, no de la Ley Orgánica reguladora1812. La Ponencia así lo aprobó, pero en virtud de la enmienda transaccional propuesta en la Comisión por el Grupo Parlamentario Popular, finalmente apoyada por la práctica totalidad de los Grupos, el Grupo Parlamentario Socialista retiró esa enmienda y el texto quedó inalterado. El resto de funcionarios del Consejo de Estado, una vez extinguido en 1964 el Cuerpo Técnico-administrativo del mismo e integrados sus componentes en el Cuerpo General Administrativo1813, proceden de los Cuerpos Generales de la Administración General del Estado1814. 13. NOMBRES Han transcurrido treinta y dos años desde la aprobación de la vigente Ley 3/1980, Orgánica del Consejo de Estado, y buena parte de los miembros de la institución que colaboraron en la preparación y aplicación de las nuevas normas venturosamente viven y están en 1810 REGLAMENTO, artículo 69. 1811 Los pormenores de este hecho los he recogido en la nota 1589. 1812 Enmienda número 24. 1813 Ver apartado 12 del capítulo VII. 1814 Cuerpos Generales Administrativo y Auxiliar (REGLAMENTO, artículo 72) Cuerpo General Subalterno (REGLAMENTO, artículo 87). y Deben añadirse funcionarios que, dada la naturaleza específica de su función, proceden de otros Cuerpos: Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública (contable: REGLAMENTO: artículo 78) y Cuerpo Facultativo de Archivos y Bibliotecas (Archivero-Bibliotecario: REGLAMENTO, artículo 81). 501 activo en el propio Consejo. Por otra parte, a diferencia de etapas anteriores, en la que ahora examinamos se ha producido una participación mucho más colectiva de Consejeros y Letrados. Por estas razones, entiendo que no es adecuado destacar nombres que hayan asumido mayor protagonismo en estas tareas. Si acaso, por poner de relieve una participación excepcional por su duración en el tiempo y la avanzada edad de su protagonista, cabe señalar la del Consejero Permanente Luis Jordana de Pozas, a quien vimos protagonizar en buena medida la redacción y aprobación de la Ley Orgánica de 1944 y su Reglamento de 19451815, cuando ya contaba ochenta y ocho y noventa años de edad, respectivamente. Durante este período han ostentado u ostentan hasta el momento la presidencia del Consejo 7 personas1816. 1815 Apartados 3.4. y 4. 1816 Una de ellas –Romay Beccaría- en dos ocasiones. Sin contar a quienes han desempeñado la presidencia con carácter interino (Luis Jordana de Pozas en una ocasión, Manuel Gutiérrez Mellado en dos ocasiones y Landelino Lavilla Alsina en cuatro ocasiones). 502 PRESIDENTES DEL CONSEJO DE ESTADO (A PARTIR DE 1980) TITULAR POSESIÓN CESE Antonio Jiménez Blanco 22.10.1980 08.12.1982 Luis Jordana de Pozas (a.i.) 08.12.1982 16.12.1982 Antonio Hernández Gil 16.12.1982 23.10.1985 Manuel Gutiérrez Mellado (a.i.) 23.10.1985 21.11.1985 Tomás de la Quadra-Salcedo y Fernández del Castillo 21.11.1985 15.03.1991 Manuel Gutiérrez Mellado (a.i.) 15.03.1991 25.04.1991 Fernando Ledesma Bartret 25.04.1991 24.05.1996 Landelino Lavilla Alsina (a.i.) 24.05.1996 29.05.1996 Iñigo Cavero Lataillade, barón de Carondelet 29.05.1996 25.12.2002 Landelino Lavilla Alsina (a.i.) 25.12.2002 09.01.2003 José Manuel Romay Beccaría 09.01.2003 20.04.2004 Landelino Lavilla Alsina (a.i.) 20.04.2004 22.04.2004 Francisco Rubio Llorente 22.04.2004 24.03.2012 Landelino Lavilla Alsina (a.i.) 24.03.2012 03.05.2012 José Manuel Romay Beccaría 03.05.2012 503 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA CONSULTADA* Arozamena Sierra, Jerónimo: La caracterización constitucional del Consejo de Estado García-Trevijano Garnica, Ernesto: Posición institucional del Consejo de Estado Garrido Falla, Fernando (dirección): Comentarios a la Constitución Rodríguez-Zapata Perez, Jorge: Ley Orgánica del Consejo de Estado Roldán Martínez, Áurea María: La función consultiva de relevancia constitucional * Las referencias bibliográficas completas pueden consultarse al final de esta obra en: BIBLIOGRAFÍA. 504 BIBLIOGRAFÍA * Abeberry (2004): Xavier Abeberry Magescas: Joseph Ier et les afrancesados, Annales historiques de la Révolution française, número 336, abril-junio, 2004. Edición electrónica: URL : http://ahrf.revues.org/1721 Actas Legislación (2009) : Actas de la Junta de Legislación (octubre 1809 – enero 1810), transcripción de Ignacio Fernández Sarasola, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2009 Alguacil (1987) : María Luisa Alguacil Prieto : Constitución de 1812: Síntesis cronológica de la elaboración y aprobación del proyecto, Revista de las Cortes Generales, número 10, primer cuatrimestre de 1987, páginas 150-385 Álvarez Conde (1998): Enrique Álvarez Conde (coord): Administracion Públicas y Constitución. Reflexiones sobre el XX Aniversario de la Constitución Española de 1978, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 1998 Anes (1975): Gonzalo Anes Álvarez de Castrillón: El Antiguo Régimen: los Borbones, en: Artola (1973-1975) Argüelles (1995): Discursos, edición Agustín digital de de la Argüelles Álvarez Biblioteca Virtual González: Miguel de Cervantes, Alicante, 1999, a partir de la edición prologada por Francisco Tomás y Valiente, Junta General del Principado de Asturias, Oviedo, 1995 Arozamena (1996): Jerónimo Arozamena Sierra: La caracterización constitucional del Consejo de Estado, en: Documentación administrativa (1996) Artola, Miguel Artola Gallego: * Las referencias son a los números de las notas a pie de página. 505 (1973-1975): Historia de España, dirigida por Miguel Artola, Alianza Editorial Alfaguara, Madrid, 1973-1975 (1974): La burguesía revolucionaria (1808-1874) en: Artola (1973-1975) Barrios (1984): Feliciano Barrios: El Consejo de Estado de la monarquía española. 1521-1812, Consejo de Estado, Madrid, 1984 Belda (2010): Enrique Belda Pérez-Pedrero: Constitución de 1812 y función consultiva: evolución del Consejo de Estado en España, Revista Española de la Función Consultiva, nº 13, enerojunio de 2010, páginas 149-183 Buldaín: Blanca Esther Buldaín Jaca: (1987): El Poder en 1820: la Junta Provisional y el Gobierno, Revista de la Facultad de Geografía e Historia, nº 1, 1987, páginas 19-40 (1988): Causas del pronunciamiento de 1820 y de su éxito. Tesis doctoral publicada bajo el título: Régimen político y preparación de Cortes en 1820, Congreso de los Diputados, Madrid, 1988 Burdiel (2010): Isabel Burdiel: Isabel II. Una biografía (18301904), Taurus, Madrid, 2010 Cánovas del Castillo (1999): Antonio Cánovas del Castillo: Discursos parlamentarios, edición digital de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 1999, a partir de la edición prologada por Diego López Garrido, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1987 Castro (1996): María Pilar Castro Martos: El Archivo del Consejo de Estado, Boletín Anabad, XLVI, nº 1, 1996 Cevallos (1808): Pedro Cevallos Guerra: Exposición de los hechos y maquinaciones que han preparado la usurpación de la 506 Corona de España y los medios que el emperador de los franceses ha puesto en obra para realizarla, Imprenta Real, Madrid, 1808 Colmeiro (1883-1884): Manuel Colmeiro y Penido: Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, Madrid, Rivadeneyra, Madrid, 1883-1884. Cito por la edición electrónica, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 1999 Comellas (1958): José Luis Comellas García-Llera: Los primeros pronunciamientos en España (1814-1820), CSIC, Madrid, 1958 Constitución 1978 (1980): Constitución española. Trabajos parlamentarios, 4 volúmenes, Cortes Generales, Madrid, 1980 Cordero: José María Cordero Torres: (1944) El Consejo de Estado. Su trayectoria y perspectivas en España, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1944 (1967) La Administración consultiva del Estado en la Ley Orgánica del Estado, Revista de Estudios Políticos, número 152, marzo-abril de 1967, páginas 21-31 (1972) La acomodación del Consejo de Estado al orden institucional subsiguiente a la Ley Orgánica del Estado. En: Estudios de Derecho administrativo. Libro jubilar del Consejo de Estado, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1967, páginas 7998 Diario de las sesiones de Cortes. Legislatura de 1820, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1871 Díez del Corral (1945): Luis Díez del Corral Pedruzo: El liberalismo doctrinario, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1945 Díez-Picazo (2008): Luis María Díez-Picazo y Ascensión Elvira Perales: La Constitución de 1978, Iustel, Madrid, 2008 507 Doctrina legal (xxxx) Doctrina legal establecida en los dictámenes del Consejo de Estado. Recopilación, ordenada por materias, de la establecida en los dictámenes del Consejo de Estado, Consejo de Estado, Madrid, a partir de 1944 Documentación Administrativa (1996), números 244-245, eneroagosto de 1996: El Consejo de Estado Escudero (1979): José Antonio Escudero López: Los orígenes del Consejo de Ministros en España. La Junta Suprema de Estado, 2 volúmenes, Editorial Complutense, Madrid, 1979 Fernández Torres: Juan Ramón Fernández Torres: (1998) La formación histórica de la jurisdicción contencioso-administrativa, Civitas, Madrid, 1998 (2007) Historia legal de la jurisdicción contenciosoadministrativa, Iustel, Madrid, 2007 Fontana (1971): Josep Fontana i Lázaro: La quiebra de la monarquía absoluta. (1814-1820), Ariel, Madrid, 1971 Fueyo (1955): Jesús Florentino Fueyo Álvarez: Recensión de la obra de García de Enterría (v. id. 1955), Revista de Administración Pública, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, número 18, septiembre-diciembre de 1955 Galdós (1872): Benito Pérez Galdós: Episodios nacionales, primera serie: Napoleón en Chamartín (1872) García Álvarez (1996): Gerardo García Álvarez: El fracaso en España del modelo francés de Consejo de Estado (1845-1904), en: Documentación Administrativa (1996) García de Enterría: Eduardo García de Enterría y Martínez de Carande: (1955) Dos estudios sobre la usucapión en Derecho Administrativo, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1955 508 (1999) Para una historia interna de la RAP, Revista de Administración Pública, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, número 150, septiembre-diciembre de 1999 (2008): Curso de Derecho Administrativo, Thomson Civitas, Madrid, undécima edición, 2008 García-Trevijano: Ernesto García-Trevijano Garnica: (1989): Efectos de la omisión del preceptivo dictamen del Consejo de Estado, Revista de Administración Pública, número 118, 1989 (1990): Posición institucional del Consejo de Estado, Revista de Administración Pública, número 122, 1990 García-Trevijano Fos (1971): José Antonio García-Trevijano Fos: Tratado de Derecho Administrativo, tomo II, volumen II, 2ª edición, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1971 Garrido Falla (1985): Fernando Garrido Falla: Comentarios a la Constitución (direcc.), Civitas, Madrid, 1985 Godoy (1965): Manuel de Godoy y Álvarez de Faria: Príncipe de la Paz. Memorias, edición de Carlos Seco Serrano, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1965 Gómez-Jordana (2002): Francisco Gómez-Jordana Souza: Milicia y diplomacia. Los Diarios del Conde de Jordana. 1936-1944, selección y glosas de Rafael Gómez-Jordana Prats, Editorial Dossoles, Burgos, 2002 Herrero: Miguel Herrero Rodríguez de Miñón: (1972) La configuración del territorio nacional en la doctrina reciente del Consejo de Estado español, en: Libro jubilar (1972), páginas 357-427 (1974) Marginales al nuevo título preliminar del Código Civil, Civitas. Revista española de Derecho Administrativo, número 3, 1974, páginas 359-392 509 (2003) El valor de la Constitución, Crítica S.L., Barcelona, 2003 Inventario (1994): Inventario de los Fondos de Ultramar (1835-1903), Consejo de Estado – Boletín Oficial del estado, Madrid, 1994. Publicado además en la Base de Datos del mismo nombre en la página web del Consejo de Estado, alojada en el Boletín Oficial del Estado http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/consejo_estado_ult ramar.php Jordana de Pozas (1953): Luis Jordana de Pozas: El Consejo de Estado español y las influencias francesas a lo largo de su evolución, Madrid, 1953. Publicado originalmente en: Le Conseil d´État (1942) Juliá (2009): Santos Juliá Díaz: La Constitución de 1931, Iustel, Madrid, 2009. Lavilla Alsina (1998): La Administración consultiva del Estado, en: Álvarez Conde (coord) (1998) Le Conseil d´État (1942): Le Conseil d´État. Libre Jubilaire. Publié por commémorer son cent cinquantième anniversaire. 4 nivose an VIII, 24 décembre 1949, Recueil Sirey, Paris, 1942 Le Conseil d´État (1974): Le Conseil d´État. Son histoire à travers les documents d´époque, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, París, 1974 Ledesma (1992): Fernando Ledesma Bartret: Discurso pronunciado con motivo de la toma de posesión como Consejero nato de Estado de don Eligio Hernández Gutiérrez. En: Memoria (1992) Libro jubilar (1972): Estudios de Derecho Administrativo. Libro jubilar del Consejo de Estado, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1972 510 Marcuello (2007): Juan Ignacio Marcuello Benedicto: La Constitución de 1845, Iustel, Madrid, 2007 Martín Rebollo (1975): Luis Martín Rebollo: El proceso de elaboración de la Ley de lo contencioso-administrativo de 13 de septiembre de 1888, IEA, Madrid, 1975 Martínez Cuadrado: Miguel Martínez Cuadrado: (1973) La burguesía conservadora (1874-1931), en: Artola (1973-1975) (1981) La Constitución española de 1978 en la historia del constitucionalismo español, en: Predieri - García de Enterría (1981) Memoria (xxxx): Memoria del año xxxx, Consejo de Estado, Madrid Miraflores (1834): Manuel Pando Fernández de Pinedo, Marqués de Miraflores, Conde de Villapaterna: Apuntes histórico-críticos para escribir la historia de la revolucion de España, desde el año 1820 hasta 1823, Taylor, Londres, 1834 Nieva: Decretos… (1835): Josef María de Nieva: Decretos de la Reina Nuestra Señora doña Isabel II, dados en su Real Nombre por Su Agusta Madre la Reina Gobernadora…, tomo decimonoveno, Imprenta Real, Madrid, 1835 Pansey (1827): Henrion de Pansey: De l´autorité judiciaire en France, Paris, 1827 Pantoja (1869): jurisprudencia José María administrativa Pantoja: Repertorio española, ó de la Compilación completa, metódica y ordenada…, Imprenta de la Revista de Legislación, Madrid, 1869 Pérez-Tenessa: Antonio Pérez-Tenessa: (2003) Compendio de la doctrina del Consejo de Estado. (En el XXV Aniversario de la Constitución), Temas de 511 Administración consultiva, Madrid, Consejo de Estado – Boletín Oficial del Estado, 2003 (2005) Historia, cosas e historias del Consejo de Estado, Temas de Administración consultiva, Madrid, Consejo de Estado – Boletín Oficial del Estado, 2005 Pericot (1973): Luis Pericot García: Historia de España. Gran Historia general de los pueblos hispanos, Instituto Gallach, Barcelona, quinta edición, 1973 Pizarro (1953): José García de León y Pizarro: Memorias, edición de Álvaro Alonso-Castrillo, marqués de Casa Pizarro, Revista de Occidente, Madrid, 1953 Posada (1843): José de Posada Herrera: Lecciones de Administración, Madrid, 1843. (Cito por la reimpresión del Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, segunda edición, 1988) Predieri – García de Enterría (1981): La Constitución española de 1978. Estudio sistemático dirigido por los profesores Alberto Predieri y Eduardo García de Enterría, Civitas, Madrid, segunda edición, 1981 Pro (2010): Juan Pro Ruiz: El Estatuto Real y la Constitución de 1837, Iustel, Madrid, 2010 Quadra (1996): Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo: El Consejo de Estado en las Constituciones de Cádiz y Bayona, en: Documentación Administrativa (1996) Ramírez (2002): Manuel Ramírez Jiménez: La Segunda República setenta años después, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 2002 Resumen (1993): Resumen de doctrina legal (1979-1991), Madrid, Consejo de Estado – Boletín Oficial del Estado, 1993 512 Rodríguez-Zapata (1980): Jorge Rodríguez-Zapata Pérez: Ley Orgánica del Consejo de Estado, Instituto Nacional de Prospectiva, Madrid, 1980 Roldán (1998): Áurea María Roldán Martín: La función consultiva de relevancia constitucional, en: Álvarez Conde (coord) (1998) Royo-Villanova (1941): Segismundo Royo-Villanova. El Consejo de Estado en España, en: Estudios Jurídicos, Instituto Francisco Suárez, Madrid, 1941 Sánchez de Toca (1890): Joaquín Sánchez de la Toca y Calvo: Del Gobierno en el régimen antiguo y en el parlamentario, Madrid, 1890 Sarasola (2003): Constitución Ignacio española: Fernández el Estatuto Sarasola: de La primera Bayona, edición electrónica, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2003 Silvela (F.A.) (1839): Francisco Agustín Silvela y Blanco: Colección de proyectos, dictámenes y leyes orgánicas, ó Estudios practicos de Administracion, Imprenta Nacional, Madrid, 1839 Proposición de ley presentada al Congreso de los Diputados en la sesión de 12 de noviembre de 1838. En: Colección anterior. Dictamen de la Comisión del Senado, presentado en 29 de enero de 1839, acerca del proyecto de ley relativo a la creación de un Consejo de Estado. En: Colección anterior. Suárez (1971): Federico Suárez Verdeguer: Documentos del reinado de Fernando VII. VII. El Consejo de Estado, Seminario de Historia Moderna, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1971 513 Suárez Verdeguer (coord.) (1976): Actas de la Comisión de Constitución (1811-1813), coordinadas por Federico Suárez Verdeguer, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1976 Sunyé (1847): Juan Sunyé Calvet: Jurisprudencia administrativa. Colección razonada de resoluciones del Gobierno a consulta del Consejo Real en materias de Administración, tomo primero, Imprenta de la Publicidad, a cargo de M. Rivadeneyra, Madrid, 1847 Tamames (1973): Ramón Tamames: La República. La Era de Franco, en: Artola (1973-1975) Tocqueville (1856): Alexis de Tocqueville: L'ancien régime et la Révolution, 1856 Tomás y Valiente: Francisco Tomás y Valiente: (1963) Los validos de la Monarquía española del siglo XVII. Estudio institucional, Siglo XXI de España, Madrid, 1963 (1994) Fondos de Ultramar, en: Inventario de los Fondos de Ultramar, páginas 9-54 (1995) El Consejo de Estado en la Constitución de 1812, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, número 21, 1995 Toreno (2003): José María Queipo de Llano y Ruiz de Saravia, VII conde de Toreno: Historia del levantamiento, guerra y revolución de España (extracto sobre la Constitución del 12), edición digital de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2003 Varela (2009): Joaquín Varela Suanzes-Carpegna: La Constitución de 1876, Iustel, Madrid, 2009 Villarroya (1968): Joaquín Tomás Villarroya: El sistema político del Estatuto Real, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1968: Walser-Wohlfeil (1959): Fritz Walser: Die spanischen Zentralbehörden und der Staatsrat Karls V, edición reelaborada por Rainer Wohlfeil, Göttingen, 1959 514 AGRADECIMIENTOS Este libro se debe al impulso de Francisco Rubio Llorente, Presidente a la fecha del Consejo de Estado, quien me trasladó la propuesta que yo había reiterado a él y a sus dos predecesores inmediatos de elaborar una Historia del Consejo de Estado que cubriese un terreno inexplorado, el que comprende toda la época constitucional; es decir, de 1812 a nuestros días. Además del impulso inicial, el Presidente Rubio acordó la contratación de la obra y recibió las cuatro entregas parciales que tuvieron lugar entre febrero de 2011 y el mismo mes de 2012. Por poco tiempo no pudo recibir la entrega definitiva, que ha tenido lugar durante el presente mes de mayo. Lo hizo, a poco de nombrado, su sucesor, el también Letrado del Consejo José Manuel Romay Beccaría, que acogió con gran interés y afecto el trabajo. Debo mucho y a muchos en el desempeño de la labor que me fuera encomendada hace dos años. Comenzaré por recordar al personal del Consejo de Estado, no sólo porque supera en número e intensidad de apoyo al resto, sino porque le tengo más cerca y más adentro. En primer término, el agradecimiento es especial a los miembros de la Comisión de Seguimiento, presidida por el Consejero Permanente Fernando Ledesma Bartret, testigo además directo de varios de los hechos que se narran de los tiempos recientes, e integrada, junto con aquel, por Guadalupe Hernández-Gil ÁlvarezCienfuegos, notable sucesora mía en la Secretaría General, y por Claudia María Presedo Rey, que desde mi época sigue desempeñando con discreta eficiencia el puesto de Letrada de Secretaría. Sus sugerencias y observaciones han contribuido de manera importante a mejorar la calidad de la obra. Varios compañeros Letrados han atendido mis ruegos de información. Álvaro Alonso-Castrillo y Romeo, marqués de Casa Pizarro, me facilitó las Memorias de mi antecesor en el cargo de Secretario General, allá en los convulsos años de la invasión 515 napoleónica y en los apasionantes de las Cortes de Cádiz, José García de León y Pizarro; Memorias que se vieron enriquecidas en una nueva edición por las valiosas anotaciones del propio Alonso-Castrillo, descendiente de aquel. Javier Gómez-Acebo Sáenz de Heredia y Jaime Aquilar Fernández-Hontoria me aportaron datos de la familia Gómez-Acebo, tan ligada al Consejo de Estado y en especial a su Cuerpo de Letrados; datos a los que no habría podido llegar sin su colaboración. Ha sido numeroso y de oficios varios el restante personal del Consejo de quien he recibido colaboración. Destaco la de María Asunción Martínez de León, jefe de la Secretaría particular de la Secretaria General, que ya lo fuera en los meses últimos de mi mandato, que, con la amabilidad y eficacia consustanciales a su persona, ha pilotado la gestión e impresión de las sucesivas entregas parciales y la final de la obra. Junto a ella ha trabajado también en ello María Victoria Soriano Parra, jefe adjunta de esa Secretaría. Siendo, como tenía que ser, de tanta importancia la documentación, debo a todo el personal del Área de Biblioteca la atención continua en este punto. Con Jorge Târlea López-Cepero al frente, BibliotecarioArchivero jefe, su esposa, Paloma Jiménez Buendía, Jefe del Servicio de la misma, la siempre dispuesta Jefa de la Sección de Biblioteca Josefa Cuevas González, María del Rosario Fernández Jiménez, María Jesús Ramos Rodríguez, Juan Carlos Cadenas López y el resto del personal de esta Área. Los problemas informáticos, que siempre se plantean y más en esta otra, en la que he forzado los medios y técnicas disponibles, han recibido la atención y soluciones puntuales pero constantes de José María Vera Benavent, Jefe del Área de Informática, y de María José Béjar Ochoa, analista de sistemas, junto con el demás personal del Área. De la impresión y encuadernación de las distintas entregas se han ocupado Leandro Ruiz Púa, Oficial 1º, y Emilia Alfaro Cadenas, Oficial 2ª de Reprografía, Imprenta y Almacén. De la gestión administrativa y económica del contrato el personal del Área de los Servicios Económicos, bajo la jefatura de María Teresa Moreno Barrios. También he recabado y recibido datos puntuales de los Servicios Administrativos, cuyo Área dirige Miguel Ángel Velasco López, y de Rosa Sanz Soria, Jefe Administrativa de la Secretaría 516 General. Las posibles omisiones en esta larga lista son, por supuesto, involuntarias. Junto con un intenso trabajo a través de Internet en instituciones y páginas de todo género, sobre todo legal, histórico y biográfico, he buscado in situ documentos en instituciones propias de la materia, de las que destaco el Archivo General de la Administración, sito en Alcalá de Henares (Madrid), y el Archivo Histórico Nacional, que, a la espera de sus nuevas instalaciones, las tiene entre el conjunto de edificaciones que hoy ocupa en Madrid el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en los antes llamados Altos del Hipódromo, de Madrid. Del Archivo General destaco la ayuda singular que recibí de Daniel Gozalbo Gimeno, Jefe de la Sección de Información, y Juanjo Villar; del Archivo Histórico, la de Esperanza Adrados Villar, Jefa del Departamento de Referencias, y Natalia Fernández Casado. Mención especial debo a los servicios de Biblioteca del Congreso de los Diputados y del Senado, que han llevado a cabo un envidiable trabajo de digitalización de fondos documentales, de los que me han sido particularmente útiles los Diarios de Sesiones y los datos biográficos de Diputados y Senadores. En una y otra instituciones me han franqueado las puertas sus respectivos Secretario General, Manuel Alba Navarro, y Letrado Mayor, Manuel Cavero Gómez, y he contado con la colaboración dedicada, en el primero de Mateo Maciá, Archivero-Bibliotecario y Director de Documentación y en el segundo, de María Eugenia Enríquez Guerra y de Rosario Herrero, Bibliotecaria. Madrid-Guadalmina (Marbella), mayo de 2012 517 ÍNDICE GENERAL INTR