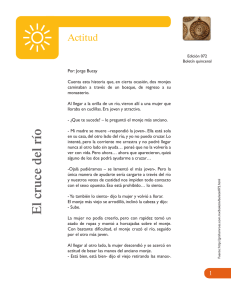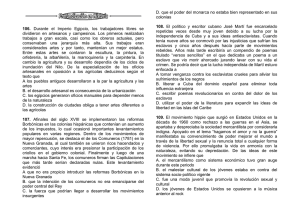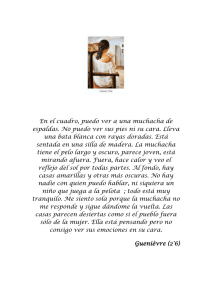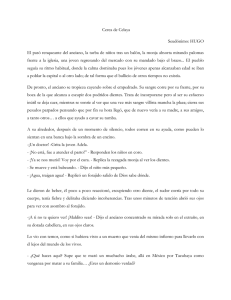Senderos de Mitología Olvidada
Anuncio

Senderos de Mitología Olvidada Víctor Morata Cortado 1 2 HIJO DE LA JUVENTUD Recostado sobre las raíces de un árbol, observaba complacido a su alrededor, con esa mirada deliciosamente enturbiada por el bienestar que la ociosidad le ofrecía con parsimonia. El suave murmullo del riachuelo, a unos metros a su izquierda, le arropaba y mecía cálidamente, sometiéndolo a un agradable sopor. Por hoy su educación estaba servida, Mider había dado por concluida la clase apenas el recuerdo de su amada Etain afloró a su mente. No lo dijo, pero Oengus lo sabía con certeza, todos conocían la triste desdicha de Mider y su amor imposible hacia la esposa de Eochaid, rey supremo de Irlanda. El joven muchacho, se apenaba por su instructor, pero no era capaz de comprender la esencia de tal sentimiento. Para él aquellos episodios le daban la libertad necesaria para cubrir sus ensoñaciones y saborear las mieles del ocio en compañía de la naturaleza, de los pájaros y las criaturas del bosque. Se sabía dichoso bajo las ramas de aquel ser representante de la esencia misma de la vida. Una de las cosas que había aprendido Oengus era a valorar lo que de la tierra provenía y los árboles eran amados con dulzura por todo aquello que proporcionaba al hombre, en este su caso, sombra, pero sobre todo por ser un potente protector espiritual, símbolo de la regeneración perpetua. Como hijo de la juventud, Oengus tenía especial admiración por el simbólico enlace que entre él y aquel ser se formaba. Esos momentos de relax que sustraía al tiempo dedicado a su educación le colmaban de una paz inconmensurable, mas sabía que su padre, Dagdé, rey de los dioses, le hubiera preferido aprovechando cada instante en brazos de la sabiduría que Mider ostentaba. Gracias a éste había conocido algo más a su padre, al que apenas sí veía, y descubierto las hazañas de su pasado contra los fomoireos, dioses de la Muerte, el Mal y la Noche, habitantes de la oscura región más allá del océano conocido. En la 3 famosa batalla que enfrentó a su padre contra estos dioses, los fomoireos robaron el arpa mágica de Dagdé, que acompañado por Lugh y Ogmé, recuperó más tarde en la cueva en la que los fomoireos se refugiaban. Con un poderoso ¡Ven! el arpa se descolgó de la pared en la que se encontraba y cuenta la leyenda que mató a nueve personas a su paso. Entonces entonó diversas melodías haciendo llorar, gemir y gritar con angustiosa pena a las mujeres, hombres y niños de aquella oscura cueva, luego les hizo reír y finalmente los sumió en un profundo sueño. Así escaparon sin sufrir daño alguno. Cómo se recreaba Oengus con estas historias, entrecerraba los ojos y mascaba un tallo de cualquiera de las plantas de su alrededor y soñaba, soñaba con ser algún día merecedor de las leyendas de su querida Irlanda, de su amada tierra. Hasta momento, la fama que le precedía era la de su noble belleza física y su radiante pelo dorado que le caía sobre los hombros. Con unos rasgos casi femeninos, ingenioso y atractivo, saciaba sus ansias carnales con cualquier dama, y regalaba sus besos convertidos en pájaros, pero desconocía el Amor. Solamente conocía aquel que su figura evocaba, aquel que no podía más que considerarse fatal para quien lo probaba. Una noche, la geodesia de su propio mundo se iba a ver truncada, la gravedad de su centro iba a sufrir un insospechado desequilibrio que casi le haría perecer y cambiaría su vida para siempre. Fue que en sueños una hermosísima joven se apareció cerca de su cama y al poco se esfumó, como las olas del mar que pronto llegan a la orilla se desvanecen en susurros. Al despertar Oengus, se sorprendió tan enamorado de la visión que le hubo ofrecido la muchacha que no pudo volver a probar bocado. Su palidez y malestar eran notables, había sido engaitado por aquella diosa, que no por menos la tenía en su corazón. A la noche siguiente, otra vez en sueños, volvió a aparecérsele, esta 4 vez con un arpa dorada que ensalzaba aún más su cándida belleza. Su nívea piel se dibujaba sinuosa bajo un blanco vestido de gasa apenas opaco, con una delicadeza sublime, propiciando tiernas caricias sobre las cuerdas de su arpa. Mientras sus dedos se deslizaban dejando escapar las más excelsas notas del instrumento, miraba a Oengus con sus ojos de almíbar, ondeando su pelo cual fuego al viento, y entonaba al compás del arpa su delicada voz, tan dulce y suave como un trago de aguamiel arropado por las estrellas del firmamento. Sin duda fue una bellísima canción. Al terminar ésta, Oengus despertó encontrándose nuevamente desolado y más enamorado aún, tanto que enfermó gravemente. Ni médicos ni druidas eran capaces de atisbar el mal que adolecía el joven, mas uno de ellos, con su perspicaz ojo clínico, supo ver donde radicaba el dolor del muchacho e hizo llamar a Boann, su madre, para hacérselo saber. Entonces, aturdido, el hijo se confesó en los brazos de quien le diera la vida. Durante un año fue que su madre anduvo buscando a la muchacha de los sueños de Oengus sin resultado alguno. Fue entonces cuando, bajo el consejo del médico que alertara de la enfermedad del chico, acudió Dagdé y le exigió como padre que encomendara a Bodb, rey de los dioses de Munster, la misión de buscar a tan misteriosa y divina muchacha. Oengus estaba tan débil que, cuando Bodb encontró a su soñada un año más tarde, apenas sí alcanzaba a moverse y no pudieron más que trasladarlo recostado en una carreta. Fue llevado al palacio mágico de Bodb, donde le tenía preparadas ciento cincuenta doncellas emparejadas con una cadena de oro. Oengus no necesitó escudriñarlas con atención, de entre todas una sobresalía del resto por su altura y esbeltez. Una lágrima recorrió la mejilla del joven, cual riachuelo que en sequía apenas empieza a brotar con el primer deshielo. En este caso el deshielo venía de su corazón, alegre de ver su sueño 5 materializado, libre de la pena que llevaba condenándolo por más de dos años a un decadente sufrimiento. Sin duda los elementos se invirtieron, se traspusieron ágilmente para truncar el hasta ahora orden de los acontecimientos. Pero ahí no acaba la lucha por verse resuelto de su onirismo tan anhelado. Caer, que así se llamaba la bellísima joven, estaba sujeta a una terrible maldición (pasaba un año con forma humana y otro año con forma de pájaro) y a una exigente sobreprotección por parte de su padre Ethal, que impidió tajante se desposara con Oengus. Fueron largas las jornadas que hacían de Oengus un nocherniego meditabundo en busca de una solución a tan trágico infortunio, pero finalmente resolvió acercarse al lago en el cual vivía Caer en forma de cisne y expresando su deseo de bañarse en aquellas aguas, Oengus también fue transformado. Así se bañó con Caer, sus plumas se mezclaron en una sensual danza acuática, unieron sus picos y se propinaron tiernos chapoteos. Aquella unión les hizo esposos, aquel sacrificio unió a los enamorados que nunca más se separaron. Su condición de ave no les privó de su Amor y, cada año que pasaban aprisionados como cisnes, disfrutaban de la espera que les separaba de sus formas humanas, ansiosos por unir sus manos y mezclar sus cuerpos, imaginando todo aquello que se dirían y los besos que se proferirían hasta el fin de sus días. 6 LADRÓN DE TABACO A media tarde, la analgesia del alma se produce tras otro sorbo de exquisito y oscuro mate, bebido con lentitud, diseccionando los recovecos insólitos de la hierba madre, analizando los matices de su sabor y aroma. Pedro solía tumbarse de medio lado en un mullido sofá al fondo del antro de Tomás. La languidez de las luces apenas hacían acto de presencia y se perdían entre los rincones, dando lumbre escasa a la tapicería y sus agujeros ennegrecidos por las chustas mal apagadas. Alguna telaraña se escondía en la esquina oriental con vistas a la barra y disfrutaba de la más absoluta seguridad, nadie movería un dedo por privar al pequeño arácnido del don de la vida, al contrario, daba al local un aspecto más hogareño. Era habitual convivir con pequeños insectos en aquella zona de matojo espeso, de verde frondoso pisando el traje de cola a la civilización desposada con la polución y la revolución industrial tecnológica. Pedro sólo sabía de tabaco, de plantarlo y fumarlo. Aunque a veces necesitara desconectar del trabajo adulterando la solanácea con algún condimento que él llamaba mágico, la plantación era su vida y no se imaginaba ni remotamente en tierras ajenas a aquellas. Era un hombre comprometido con su profesión, tanto que, con los años, había adquirido una sindactilia prodigiosa para liar aquel magnífico tabaco de aroma suave. En las últimas semanas había acontecido algo que inquietaba de forma considerable a Pedro y en cierto modo suscitaba una señal de pronunciada alarma a la que el muchacho no podía hacer oídos sordos. Cada día impar desde hacía tres semanas, Pedro amanecía con la extraña sensación de no haber descansado lo suficiente y quejumbroso se acercaba al ventanal que daba a la plantación, acariciando perezoso su vientre y estirándose hasta casi tocar el techo de la casita en la cual vivía. Con una taza de leche de cabra fresquita se espabilaba y se vestía de faena. Cuando llegaba al lugar 7 donde comenzaba la tarea de supervisión de las plantas, algo raro le acometía. Notaba plantas rotas, pisadas y, para su gran desdicha, algunas incluso habían desaparecido dejando un hueco irremplazable hasta la próxima vez que plantara. En tres semanas esto no había dejado de repetirse el día cinco, el siete, el nueve... siempre en días impares. Una noche decidió montar guardia para intentar echar el guante de improviso a aquel que tan burlonamente sustraía parte del pan que le alimentaba, pero no tardó en caer en brazos de Morfeo. A las seis de la mañana bien pasadas amaneció ladeado en la incómoda silla de madera vieja a las puertas de su casita y el ladrón, en un acto de chulería había arrancado un par de tallos de la hilera de plantas que se encontraban justo en frente de Pedro. Aquello desató su ira de forma inusual, pues era un hombre tranquilo, pacífico y de talante sosegado. Una de esas noches en las que mal dormía, una voz sorprendentemente eufónica hizo que despertara y aún con los ojos entrecerrados se asomara a la ventana. Un lampo casi le tira de espaldas, su brillo cegador obligó a Pedro a cerrar los ojos con fuerza y cubrir su cara con el antebrazo. No daba crédito a lo que sucedía, un hombrecillo danzaba de aquí para allá entre las plantas de tabaco, rodeado de pajarillos, de los cuales provenía aquella dulce cadencia y que Pedro había confundido con una melódica voz. Sin duda los mitos a veces cobran vida y este parecía ser la resolución del misterio que tanto abrumaba a Pedro. Sin duda alguna se trataba de un Pombero, el duende más popular de Brasil y al tiempo el más escurridizo. Siempre lo creyó una leyenda de las que se cuentan alrededor de la hoguera entre amigos, o una anécdota del anciano del lugar que lo vio de niño... nunca habría creído en estas historias de no haberlo visto con sus propios ojos, allí delante, bailando y riendo, robando su tabaco. 8 Cuando Pedro reaccionó y borró la parálisis de su cuerpo, abrió la ventana y la cruzó de un salto aún descalzo y en calzoncillos como estaba. En un alarde de valentía profirió una bravata con un tono amenazante que alertó al Pombero, éste poseía el don de la invisibilidad, pero ante lo inesperado de verse sorprendido por aquel humano, con semejante indumentaria, no pudo más que salir corriendo a cuatro patas por toda la plantación. Pedro lo persiguió guiado por los pájaros que le seguían de cerca. El duende, que no tendría más de medio metro de altura y que gozaba de unas patas muy cortas y brazos muy largos, corría como un caballo desbocado sin norte, así acabó tropezando con la entrada de la casita de Pedro. Acorralado como se vio el duende, apuntado fríamente por el cañón de un fusil, arremetió contra la puerta colándose por el ojo de la cerradura. Cuando Pedro abrió la puerta, la casa de toque minimalista por necesidad, estaba completamente desordenada y la ventana que daba a la parte trasera abierta. El Pombero había escapado. Pedro jamás volvió a recibir la visita de este ser, al menos él así lo creía, pero no era inusual ver al muchacho aparecer desconcertado por el cuchitril de Tomás golpeándose la sien derecha con los dedos, al parecer para intentar recordar dónde diablos había dejado las llaves de casa o la petaca del tabaco. Y siempre, siempre, entraba al bar con el mismo talante, se acercaba a la barra y levantando la mano con aire distraído decía: - Anda Tomás, pon un mate antes que el Pombero también me lo extravíe. 9 EL NACIMIENTO DEL PRIMER SHAMÁN Cuando la enfermedad se manifiesta en el cuerpo mortal con la gravedad con que lo hizo sobre Aadja, un joven muchacho persa que hasta el momento gozaba de una vida más que saludable, se consterna todo un pueblo con el pensamiento de lo terrible e injusto del azar. Las extrañas circunstancias que llevaron al muchacho al quicial de la vida y la muerte no hicieron más que enturbiarse en el lecho que aguardaba sus últimas y lastimeras horas. Carente de toda fuerza, sumido en un profundo y desconocido sueño, Aadja fue tomado por los pájaros negros, indemnes ante el oxear de aquellos que velaban el macilento cuerpo avejentado del adolescente y que no daban más que por muerto. Las aves batieron sus alas hacia el cielo animados por una repentina premura. Con el cuerpo vuelto hacía el suelo, el joven persa oteó el mundo empequeñeciéndose con vertiginosa rapidez. Las garras de los pájaros no tenían intención de lastimarle, lo supo en el momento en que perdió el sentido de la gravedad y empezó a volar. Como una intuición potente y segura, los ojos del ave que les guiaba apaciguaron la inquietud de Aadja y fue conocedor de su destino: el cielo, un mundo superior regido por las aves. Allí se restableció y recibió crianza y educación. Fue elegido para ser sabio entre sabios. Una vez hubo alcanzado el nivel de sabiduría que las aves estimaron oportuno, fue reducido al tamaño de embrión y depositado en el vientre de una mujer. Fue recibido con alegría en el seno de una nueva familia. Sus recuerdos fueron borrados al volver a nacer, más en su inconsciente, mantenía la gran matriz de conocimientos con la que había sido agraciado. Al tiempo se descubrió usando un ingenio inaudito entre los suyos y se hizo sabedor de poderes curativos que crecían a la par que su cuerpo se desarrollaba camino a la edad adulta. Fueron muchas las ocasiones en las cuales Aadja puso en práctica los conocimientos recuperados. Sanó a muchos enfermos y salvó 10 muchas almas perdidas, creó miles de ungüentos con propiedades milagrosas y aprovechó todos los recursos que la naturaleza puso a su alcance con ayuda de los pájaros. Sucedió que Aadja comenzó una tradición que fue pasando de generación a generación, educando en tan sutiles artes a decenas de discípulos que a su vez enseñaban a otros tantos. De todos ellos sólo unos pocos eran portadores de verdaderas facultades para ejercer como shamán y la naturaleza misma se encargaba de cribar y seleccionar a aquellos que estaban lo suficientemente preparados para tal responsabilidad. Así mismo era ésta la que se comunicaba con aquellos futuros shamanes que debían intermediar entre la natura y el hombre para que la humanidad nunca olvidase que las plantas, los árboles, los animales y todo lo que en su hábitat se encuentra, reporta siempre un justo beneficio ante un trato respetuoso y sin maldad. Se dice que los shamanes son médicos provenientes del cielo aferrados espiritualmente a la figura del ave. Se habla de ellos como médicos del alma y guías espirituales habilidosos en el arte de conjugar versos que recitan como cura divina. Dicen que su energía proviene de la naturaleza y el conocimiento mismo. En Oriente son respetados y adorados, pues su procedencia es celestial. Dicen que Simbad el Marino, era descendiente de shamanes y, en su ignorancia, seguía fielmente las pautas que su intuición le brindaba. Huyendo de los dulces cantos de hamadríades y con ese deje de babismo, Simbad prestaba especial atención a la sutileza de las rocas, el viento y las mareas y, sin dudarlo, en casos de necesidad, brotaba de su interior el alquimista oculto que hacía de él un gran ingeniero de ungüentos utilizando únicamente las hierbas y elementos de su alrededor más inmediato. Sabía buscar raíces, pero desconocía la fuente de tal conocimiento. Valiente aplicaba sin barreras lo que de la fuente oculta provenía. Aadja sería el primero de los shamanes orientales creando una poderosa 11 tradición que trascendería el tiempo, Simbad sin duda no sería el último. Del cielo nació el primero, hijo de aves, quizá ángeles que en él moraban. El último morirá con la humanidad o esta lo hará con el último aliento del último shamán, pero mientras uno haya con vida, no dejará de intentar colmar de naturales bienes a todo aquel que lo precise. 12 EL ARQUERO DE LOS CIELOS Tiempo atrás en la antigua china, vivía en su celeste bóveda un prodigioso arquero, Yi. Tratado y venerado como un dios, sus hazañas contra numerosos endriagos y otros seres que sembraban el terror en aquellas tierras, le habían hecho famoso y célebre entre el vulgo. No era extraño ver comentar a los hombres mientras recogían arroz, hablaban de la situación del país, del emperador y, con frecuencia creciente, de Yi, el arquero del cielo. Eran muchas las historias que se contaban de este héroe, pero ninguna como la que le haría merecedor de las leyendas que sobre él proliferaron camino al futuro cientos, quizá miles de años después. Si bien era cierto que Yi tenía el beneplácito de la realeza y constituía el privanza del emperador Yu, en su flamígero espíritu refulgía la llama de la independencia y, a veces, su actitud solitaria no era muy bien comprendida por aquellos que en todo momento deseaban de su protección o compañía. En cualquier momento, saltaba hacia el cielo y desaparecía durante horas o días, sin importarle dejar al emperador mismo con la palabra en la boca o interrumpir una conversación de trascendencia eminente. Yi era un hombre de bien y no podía dejar de sentirse obligado a prestar ayuda ante la necesidad humana hacía la que su intuición divina le guiaba. El emperador, comprensivo y sabio, aceptaba sin rencor esta intromisión del deber moral de Yi y lo dejaba marchar sin mayor apuro. Cómo Yi era bien venido a las dependencias del insigne emperador, disfrutaba pasando gran parte de su tiempo en su compañía. Durante sus largas visitas, Yi aprovechaba para practicar su tiro y enseñar a los arqueros del reino a administrar su puntería y destreza con mesura. Yi era un arquero al servicio de la humanidad, pero bien 13 era cierto que cuando el emperador Yu hizo su remodelación de China para hacer de sus tierras un lugar mejor para vivir, fue el arquero quien le ayudo a expulsar los dragones y todas las fuerzas del mal confinándolas en las marismas, mientras el emperador realizaba la ardua tarea con sus fieles de canalizar la tierra para que el agua se dirigiese al mar. Estos canales y riachuelos hicieron de China un lugar fértil a su paso. Dicen que Yu se valía del dragón alado y eventualmente se convertía en oso para poder abrir caminos en las enormes montañas, de ahí quizá que fuera posteriormente bautizado como Yu el Grande. En honor y agradecimiento a la ayuda prestada por Yi, el emperador mandó a su mejor herrero forjar un mandilete de oro. Esta soberbia pieza para la diestra mano del arquero, llevaba un grabado de indiscutible belleza y un conjuro protector que solamente el emperador era capaz de descifrar. Si bien, a pesar de la bienaventuranza de la amistad entre el arquero y Yu, se oían comentarios de gente que intentaba concitar al pópulo contra estos, el conjuro que protegía esa fraternal relación desechaba de inmediato cualquier mal. Yi llevaba el mandilete dorado cuando se enfrentó a la mayor hazaña que hiciera y por la que se le reconocería desde entonces. En aquella época eran diez soles los que surcaban el cielo, turnándose cada día uno, rociando con calidez renovada las tierras de la antigua China. Pero un día, descontrolados aparecieron todos al tiempo y con la potente luminosidad y calor que despidieron provocaron la muerte de muchas plantas, innumerables campos y cosechas y el advenimiento de una gran hambruna que desoló el país de punta a punta. Pronto el emperador apenado solicitó la ayuda de Yi. Su heroicidad era tan grande como su carácter inmortal y su destreza con la flecha. Pronto concertó una cita con Di Jun, el padre de los diez soles para poder arreglar el desequilibrio provocado por sus hijos y poder retornar al estado habitual. Di Jun no 14 quería que muriese ninguno de sus hijos, pero Yi hizo caso omiso, sabedor de que únicamente existía una solución posible. Así disparó nueve certeras flechas que acabaron con la vida de nueve de los diez hijos sol de Di Jun. Un solo sol quedó en el cielo, aquel que en la actualidad baña con sus tristes y cálidos rayos a toda la humanidad. Apenado por su soledad circundante y tristemente enamorado de aquella que apenas con él se cruza. Di Jun, furioso por la imagen de ver morir a sus hijos bajo el arco de Yi, expulsó a este del reino de los cielos y lo condenó a vivir como un mortal en la tierra. El emperador Yu lo acogió en su hogar agradecido por el mal que había evitado, devolviendo la paz y la vida al reino y en su lecho el emperador lo vio morir muchos años más tarde. Murió como mortal, pero siempre fue venerado como un dios y no hay una sola persona en China que no haya oído hablar de sus hazañas y facultades. Admirado y respetado, Yi fue siempre considerado un dios en la cultura china, desde entonces y hasta nuestros días. 15 EL TIEMPO DE LOS SUEÑOS Cada vez que Mike volvía a su Australia natal, no podía dejar de visitar Ayers Rock o Uluru como su padre solía llamar al montículo rojizo que se alzaba en el corazón mismo del desierto australiano. El Uluru era para los aborígenes el centro mismo de lo que las leyendas mentaban como el tiempo del sueño, la época del comienzo de todo. Mike sabía del reclamo turístico que había supuesto para Ayers Rock ser la mayor masa rocosa del mundo y apenas podía caminar a lo largo de sus casi diez kilómetros en absoluta soledad. No obstante, siempre aguardaba como un espantajo a que se ocultase el sol. Se sentaba en uno de los bordes, sacaba el termo de la mochila de lona y se servía una deliciosa tisana que su padre le enseñara a hacer en aquel tiempo en que Mike aún era un chaval lozano. Entonces miraba los últimos jeeps abandonando la roca varios cientos de metros más abajo, brindaba por la soledad que le regalaban y se deleitaba con el ocaso. Entonces la roca se volvía apagada e incluso cinérea. Quizá las cenizas de los wondjina descansaban en su interior, como un recuerdo añejo, una noesis de un tiempo remoto que se adivinaba casi irreal, pero que ahí estaba, imperecedero en la memoria de aquel continente. Al principio de los tiempos, la única vida que existía en torno a aquella masa esférica y achatada por los polos, eran intentos de seres informes... plantas y animales que no llegaban a ser tal y no hacían más que prolongar un sufrimiento innecesario debido a su inacabada modelación. Eran ridículas pantomimas procedentes de la mayor de las sentinas, de los abismos más oscuros en los cuales eran rechazados con nauseabunda descortesía. Una obra inacabada de un dios demasiado ocupado, jocoso tal vez. Entonces la divinidad creadora decidió dar nacimiento a los wondjina, los espíritus creadores, que habrían de moldear sabiamente aquellas formas para conformar una 16 única y poderosa familia, la vida. Fueron estos espíritus los que, cobijados por la gran sabiduría divina, hicieron de los animales, plantas, humanos y demás seres, lo que hoy en día son. Los wondjina viajaron por todo el mundo, formando ríos y llanuras, montes y mares, poniendo un relieve aquí y otro allá, estableciendo normas de parentesco entre tribus e imbuyendo a los pueblos solidaridad y un profundo amor a la naturaleza. Ellos crearon la montaña sagrada, el Uluru. Cuando el tiempo de los sueños se dio por finalizado, los espíritus creadores desaparecieron, dando paso a los humanos, cuya función debía ser la de salvaguardar el arduo trabajo de los wondjina. En esto pensaba Mike allí arriba, en lo mal que habían tomado el relevo y en el daño que habían causado a la madre natura. Habían talado y quemado sus bosques, contaminado su atmósfera, océanos y ríos, extinguido decenas de especies... la divinidad creadora debía estar retorciéndose con el sólo pensamiento de haber dado forma a los humanos. Ni las plantas ni los animales habían obrado en contra de su propia naturaleza, habían vivido en armonía, pero solamente unos pocos hombres, la mayoría aborígenes conscientes de su historia, habían conseguido mantener el deber de cuidar la tierra, de agradecerle todo lo que de ella obtenían, lo que les concedía como un regalo divino. Marlo Morgan vivió de cerca esta confraternidad entre la naturaleza y el hombre, entre lo divino y lo terreno, y lo plasmó sabiamente en su libro. Mike también lo había vivido, su familia tuvo el honor de enseñarle a amar con bondad y generosidad. Mike que tenía una estrecha relación con la roca sagrada siempre era bien recibido por los anangu, el pueblo encargado de conservar y cuidar Ayers Rock. De aquel pueblo había aprendido todas las leyendas que de aquel desierto se cuentan, su padre pertenecía a esta humilde tribu. En estos tiempos no era fácil conservar las costumbres de los ancestros, pero conseguían combinarlas con la actualidad de forma hábil y sin 17 entorpecer lo básico y fundamental, el respeto a la vida. Realmente su padre pertenecía a todas las tribus del mundo, no podía negar su omnipresencia a la que los anangu estaban acostumbrados. Eran los únicos que aún podían conversar con él, que podían verle y aprender de sus consejos. El resto había perdido la raíz de sus orígenes, la esencia misma de la vida. Era por esto que eran destructores de vida, más que conservadores o creadores. Habían olvidado la verdad que rige en el mundo y que está por encima de todo. Por eso estaba Mike allí, por esa razón las divinas manos del creador habían forjado nuevamente espíritus creadores. Los wondjina habían sido devueltos a la vida y ahora llegaba el momento de volver a trabajar. No desharían lo que antaño hicieran, pero mejorarían el mundo con nuevas especies dispuestas a crear un remanso de paz y armonía donde ahora reinaba el caos. Cada año Mike volvía a la sagrada roca Uluru, porque de ella extraería un trocito de roca, la transformaría en barro y daría forma a un nuevo ser capaz de comprender y enmendar. Ahora los espíritus creadores no podían mostrarse tal y como eran y se camuflaban entre los hombres. Mike, que en realidad se llamaba Uluringa, se hacía pasar por un humano de mediana edad, trabajador social encargado de buscar las mejores familias para esos niños abandonados que depositaban a las puertas del centro. El alba sorprendió a Mike por la espalda. Con las manos manchadas de barro, rojizas y magulladas, descendió con suave agilidad de la cima de la roca. Se dirigió hacia el coche, dejó la mochila en el maletero y depositó el bebé en el lado del acompañante. Subió al vehículo y cerró la portezuela mientras lanzaba una sonrisa al neonato. Un atisbo de inusitada inteligencia asomó a la mirada del niño, asintió y se pusieron en marcha. Mañana tenía una cita, sería la familia perfecta para él. Crecería sano y con grandes posibilidades. Esta generación cambiaría el rumbo de la historia, 18 estaba naciendo una nueva era... ellos serían el futuro y guiarían de nuevo la creación hacia la vida. Una estela de humo y polvo se levantaba al paso del jeep por las arenosas dunas del desierto australiano. Con el sol apenas visible en una franja, se alejaron hacía la civilización. Ayers Rock quedaba atrás, hasta el año próximo. 19 LOS GEMELOS INDIOS Leotie era como su nombre, una flor de la pradera, bella y sinuosa que se dejaba llevar dulcemente por la dirección del viento. Iba danzando con su hermanita contenida en una pequeña cesta de ramas entretejidas, cuando por un descuido la dejó olvidada sobre la rama de un árbol. Migina no volvería a caminar entre los kiowas, su tribu natal y Leotie jamás volvería a ser la excelsa flor india, desde aquel momento quedaría marchita por la pérdida imperdonable de su pequeña hermana Luna que vuelve. Migina, ajena a tal desgracia e inconsciente y zafada con las más bellas flores en el interior de su cesta, sonreía divertida ante la visión de un pájaro rojo en lo alto del árbol en el cual se encontraba. Se aferró a la imagen de aquel ave como si de un noctiluco en la más oscura de las noches se tratase. Así, Migina abandonó la cestita y empezó a trepar hacia la arbórea copa con ánimo de alcanzar al animalito de destellantes tonos rojos. Cuanto más ascendía la niña, más crecía el árbol y más lejos se encontraba el pájaro. Una vez hubo alcanzado al ave, Migina era ya una mujer y el pájaro se transformó en un apuesto hombre, él era el mismísimo Sol, dueño del hogar al que había llegado la muchacha tras su larga ascensión. El Sol le dijo que ya la había visto en la lejanía, desde allí arriba y que la primera visión que de ella obtuvo ya siendo una niña le había convertido en un loco enamorado. Una vez juntos en las alturas, decidieron casarse. El Sol, no obstante, advirtió a Migina que sólo una cosa no podrían compartir so pena de romper aquel enlace sagrado. Se trataba de una planta que crecía en el huerto, una que bajo ningún concepto ella debía arrancar. Pasaron los años y Migina, que tras casarse mudó su nombre por el de Mi´he Wi (Mujer del Sol), dio a luz un precioso retoño. Eran muchas las horas que pasaba en soledad junto a su hijo Amitola (Arco Iris) y echaba de menos a su familia. No pudo 20 resistirse a la tentación que provocaba la curiosidad por aquella planta prohibida del huerto, así que se acercó con sigilo y la arrancó. Lo que vio la dejó sin habla. En el hueco que había dejado la planta arrancada, pudo ver a su pueblo. Un sentimiento muy profundo de nostalgia la embargó, cogió a Amitola y con una cuerda se deslizó por el agujero con cierta dificultad. Mientras comenzaba el descenso, el Sol la vio y furioso se dirigió raudo hacia ella. El Sol arrojó un anillo que cortó la cuerda sin compasión y madre e hijo se precipitaron al vacío. Mi’he Wi murió al instante de caer, pero Amitola sobrevivió gracias al cuerpo de su progenitora que intercedió entre él y el suelo. Su madre no recibió velorio alguno y el niño pronto fue recogido por la abuela Araña, quien le crió como si de su propio hijo se tratase. Cuando hubo crecido lo suficiente como para entender ciertas cosas, le dio el anillo del Sol y secreteó con él los pormenores de aquel incidente que le costara la vida a su madre. La abuela advirtió a Amitola que jamás debía tirar el anillo, pero éste hizo caso omiso y en un momento de enojo lo lanzó todo lo lejos que su púber fuerza le permitió. Al instante el anillo volvió a él con multiplicada potencia y dividió en dos al muchacho. Así fue como Amitola creó involuntariamente a su gemelo. Ambos fueron corriendo a ver a la abuela Araña que al verlos supo al instante lo acontecido. Amitola se honró con la tarea de poner nombre a su hermano. Le llamó Ankti, que en hopi era algo así como Danza Repetida. Desde aquel día siempre anduvieron juntos de un lado a otro. En una ocasión, unos bandidos intentaron acabar con sus vidas encerrándolos en una cueva y llenándola de humo. No consiguieron asfixiarlos, pues sabiamente supieron recitar un conjuro que su abuela les había enseñado y disiparon la humareda. Cuando sus enemigos se hubieron marchado dándolos por muertos, los gemelos salieron de la oscuridad y decidieron que no podían morir sin antes haberse reencontrado con sus 21 orígenes. Entonces, se despidieron de la abuela Araña y marcharon en busca de su familia kiowa. La abuela lloró ríos enteros tras su marcha pero comprendía lo inevitable de esta. Una vez encontraron la tribu de su madre, se instalaron y vivieron allí por siempre. En una ocasión Ankti fue a bañarse al río que acariciaba la periferia del poblado y no volvió jamás. Los ancianos dicen que se convirtió en animal acuático y permaneció en el río por siempre. Amitola por su parte, llegó a ser un gran jefe indio admirado y respetado que no dudaba en usar el mangual si a ello se veía obligado. Mas cuando Amitola se hallaba en una encrucijada y la preocupación le aturdía, este se acercaba al río para mitigar sus dudas. Muchos indios fueron los que asombrados contemplaron la escena de Amitola sentado en la ribera del río. Una imagen surrealista en la que siempre se le veía conversando con un animal acuático del tamaño de un hombre. Ankti siempre se acercaba cuando veía a su amado hermano acercarse por entre la maleza. 22 EL SOMBRERÓN Noche del viernes de Cuaresma. En Antioquia un hombre enlutado de pies a cabeza jineteando un corcel negro aparece de nadie sabe donde. Cabalga con estrepitosa audacia, con desgarbada rapidez, ondeando su tres cuartos oscuro que golpea los cuartos traseros del animal. Un gran sombrero de ala ancha cubre su rostro. Espoleando el costado del caballo, una lágrima sanguinolenta se desprende sobre el pavimento y agrieta el negro azabache. Una mano sujeta las crines, la otra tira de unas cadenas de grosor considerable. El jinete azuza con hoscos y terribles gritos a un par de cancerberos que le siguen atados del otro extremo. Rabiosos canes del color de la noche sin Luna, con sangre y babas entre los colmillos, espoleaban a su vez a su amo para que este les sirviera alguna presa. Nadie caminaba por las calles, pero pocos eran los que dormían. Algunos atrevidos osaban descorrer ligeramente las cortinas y en la penumbra echar un vistazo a tan siniestra figura. Otros dejaban de ciclar sus preciadas joyas para arrodillarse y ofrecerlas a cambio de protección divina contra aquella abominación, promesa que se desvanecía una vez el peligro se esfumaba. El cura del pueblo, refugiado en su pequeña iglesia se hacía un ovillo con el misal apretado contra el pecho, rezando al Dios misericorde que se apiadara de las almas de sus fieles e hiciera patente la equidad de su sabio y amoroso juicio. Cada año se repetían los rituales, cada año el Sombrerón aparecía cabalgando por entre las calles a lomos de su caballo, una bestia con los ojos de fuego y unos relinchos que recordaban la existencia de un infierno más allá de los límites de la vida. De vez en cuando, el hombre oscuro tiraba de las crines y el animal levantaba sus patas delanteras amenazante mientras su jinete oteaba alrededor. Nadie sabía cual era su misión, ni de donde aparecía y, de igual modo, como desaparecía. Sólo sabían que no era bueno estar afuera cuando el sonido de las cadenas y los ladridos demoníacos arreciaban el ambiente con su pestilente miedo infundido. 23 Muchos quisieron averiguarlo, pero el pavor no les permitía moverse del sitio y acababan por cerrar puertas y ventanas y acurrucarse en el rincón más oscuro de sus casas. Algunos decían que aquel hombre provenía de Guatemala, que simplemente era un desdichado con el corazón partido en mil pedazos por la mala fortuna. Hablaban de cuando no era un ser sombrío y visitaba a su amada ofreciéndole bellas romanzas al pie de su ventana al punto de enamorarla. La madre de la muchacha, asustada por el porte de tal galán, no tuvo idea mejor que recluir a la joven en un amurallado convento, una fortaleza impenetrable. El enamorado, al acudir al balcón de la muchacha y escuchar el eco de su silencio, descubrió la acción temerosa de la madre y encolerizó al tiempo que entristecía. Acudió al convento en su busca, pero el hermetismo al que estaba sometido lo aislaban de su bien más preciado. La muchacha, con el corazón conquistado por aquel hombre, empezó a enfermar ante su ausencia y finalmente murió entre los muros de aquella prisión. Los lamentos del muchacho se oyeron durante días, desgarrando el silencio de las noches y velando a muchos con sus gritos de desesperación. Un día, nadie sabe cuando exactamente, dejaron de oír los sollozos del apenado. Dicen que fue desde aquel día que su talante fue sombrío y su odio contra la injusticia de los hombres que obran en nombre de Dios. Dicen que pactó con el mismísimo diablo, aunque los pormenores de tal contrato son un secreto que nadie conoce. Solamente se sabe que su corcel quedó endiablado y que el maligno hubo de regalarle dos de los perros que guardaban las puertas del infierno. El Sombrerón se pasea una vez al año, algunos dicen haberlo visto también por Medellín, otros prefieren mantener la boca cerrada con un supersticioso por si acaso... la mayoría simplemente aguardan en sus casas a que la 24 noche pase y el hombre oscuro no se sienta lo más mínimamente atraído por su acobardada presencia. 25 LA BONDAD Y LA MALDAD SUELEN VIVIR JUNTAS Cuentan que apartados de la ciudad vivía una pareja de ancianos, Mitsuro y Otohime. Japón estaba creciendo estrepitosamente y, educados en la cultura más tradicional, no se creían preparados para la urbe moderna. Apenas importaba esta minucia, pues el matrimonio ya en el ocaso de su vida eran capaces de mantenerse holgados con el alimento que del campo de cultivo extraían. Mitsuro compartía el almuerzo con Ayomi, su perro. Sentado en un tocón de madera vieja, con el aire matutino azotando livianamente su ajada cara, mezclaba el arroz blanco con un poco de carne y setas que su mujer había preparado. A medio bocado, Ayomi dio un brinco por encima del banasto que su amo había traído consigo y empezó a escarbar con ansia la tierra húmeda. Mitsuro intrigado dejó el bol sobre la parte plana del tocón y se acercó alimentando su jovial curiosidad. - ¿Qué buscas Ayomi, eh? Venga chico, déjalo, déjalo... – decía con graciosa dejadez. El can seguía insistiendo, lanzando tierra mojada por entre sus patas traseras. Cuando las arrugas del anciano empezaron a arrugarse como inicio de una leve reprimenda, el perro dejó de cavar y pareció que arañaba algo, como indicando a su amo que había encontrado lo que buscaba. Mitsuro se acercó al agujero y pudo ver un trozo de madera parcialmente oculto por la tierra parda. Golpeó con los nudillos, sonaba firme. Con ayuda de Ayomi desenterró un poco más el objeto y pudo observar sin 26 ninguna duda que se trataba de un pequeño cofre. La curiosidad empezaba a dar paso a la euforia y la sorpresa, acarició la cabeza del perro y abrió el contenedor de madera. El brillo del Sol reflejado en las monedas y joyas doradas del interior hizo que Mitsuro cayera de espaldas lanzando una sonora carcajada. - ¡Muy bien muchacho! ¡Muy bien! – Acarició nuevamente a su fiel amigo. Cuando llegó a casa y mostró el tesoro a Otohime, ésta saltó de alegría. Pronto decidieron que lo mejor que podían hacer con tal inesperada fortuna era repartir una parte entre los pobres y el resto invertirlo en tierras de cultivo. Así, abandonaron su casa al día siguiente para hacer efectivos sus propósitos, estarían todo el día fuera y Ayomi se encargaría de cuidarles la hacienda. Aprovecharían también para visitar a sus cognado más íntimo, sus hijos. Una vez lejos de casa, ajenos a cualquier acontecimiento que transcurriera en su hogar, Ayomi ladraba con furia a sus vecinos. La ira de Ayomi era bien motivada, pues el matrimonio que ocupaba la casa vecina era de un carácter más bien avaro y egoísta y en aquel momento intentaban engatusar al can para que fuese con ellos a cambio de un trozo de sanguinolenta carne. El perro no se inmutó, permaneció inerme. Esto hizo enfurecer al anciano, que quería arrancar de los brazos de Mitsuro a su fiel cómplice para que buscase un tesoro para él y su esposa. Viendo el malévolo viejo que Ayomi no se movía ni comía, agarró un trozo de madera y lo apaleó hasta darle muerte. Cuando Mitsuro regresó a casa encontró los restos de Ayomi, los recogió y los quemó. Lloró mientras se desvanecía en volutas de humo. Mitsuro hizo de su funeral una bonita despedida. Cuando se hubieron extinguido las últimas llamas, enterró las cenizas y 27 plantó un pino sobre la tumba. Este no tardó en crecer y convertirse en un corpulento y frondoso árbol. Pasado un tiempo de la muerte del perro, Ayomi se le aparecía en sueños a su amo instándole a que talara el pino que había sobre su tumba y construyese con él una mesita donde limpiar el arroz de la cosecha. El anciano le hizo caso y cuando golpeaba el arroz para limpiarlo este se transformaba en granos de oro. Su vecino, envidioso y avaro, siempre andaba curioseando por los alrededores del hogar de Mitsuro y no tardó en percatarse de tal milagro. Así que, con falsa inocencia, pidió prestada la mesita a su vecino. La bondad de Mitsuro no conocía límites y no dudó en dejar que su vecino se llevara la mesa, pero cuando colocó el arroz sobre esta y lo golpeaba, lo desquebrajaba como único resultado. Rojo de rabia, golpeó la mesa hasta hacer de ella un montón de astillas. Ayomi volvió a aparecer en los sueños de Mitsuro, esta vez le aconsejaba que recogiera las astillas de la mesita mágica para posteriormente esparcirlas sobre un árbol seco, así lo hizo. Al instante el árbol cobró vida, floreciendo con inesperada belleza. El árbol viejo y desvencijado fue resucitado milagrosamente. Mitsuro viajó por los pueblos colindantes con el fin de mostrar tal prodigio a las gentes y olvidarse por un tiempo de sus perversos vecinos. Pronto llegó a oídos del emperador tal proeza y Mitsuro fue invitado a palacio junto con su esposa. Cuando hubo visto con sus propios ojos el milagro de la vida que infundaban las astillas en manos de Mitsuro al arrojarlas contra cualquier moribundo árbol, el emperador quedó satisfecho y sorprendido. Cuando el maligno vecino de Mitsuro supo de la noticia de la visita de sus vecinos al palacio del emperador, se introdujo a hurtadillas en su casa y robó algunas de las astillas que aún 28 guardaba el anciano. Entonces se animó a decir que él también podía revivir árboles lastimeros con el poder que las astillas mágicas le habían conferido. El emperador oyó el comentar de las gentes e invitó al anciano a demostrar aquello de lo que presumía para comprobar si una segunda persona era capaz de tal asombroso acto. En el hodierno de sus quehaceres, el emperador recibió al malicioso vecino de Mitsuro. Cuando éste quiso demostrar su hazaña, no sólo no pudo hacer brotar ni una sola flor del apagado árbol sino que las astillas vinieron a clavarse en la cara del monarca. Enfurecido mandó que lo apresaran y cortaran la cabeza. Mitsuro que aún rondaba por palacio como invitado, al oír tal noticia se apresuró a pedir clemencia al egregio emperador en nombre de su vecino. Éste aceptó en honor a la amistad y respeto por Mitsuro, el cual prometió que su esposa y él harían todo lo posible por encauzar en el buen camino a su vecino. Ayomi no volvió a aparecer en los sueños de Mitsuro. Sus vecinos aprendieron que la maldad siempre ofrece frutos prohibidos a quien la prueba y que el cultivo de la misma no da más que una cosecha podrida y hedionda. Las dos parejas de ancianos vivieron en paz, pero Mitsuro, empeñado en ver cumplida su promesa, siempre anduvo con un ojo abierto incluso mientras dormía. Evitando cualquier malvado acto en el camino de la bienaventuranza que debían seguir sus vecinos. Mitsuro satisfecho por la sucesión de acontecimientos quiso agradecer al can por su papel en aquella historia. Construyó un pequeño arca con las astillas de la mesita mágica y en su interior introdujo algunas de las cenizas que aún permanecían enterradas en su tumba. Cuando la primavera vino a saludarlo, Mitsuro se acercó al océano y en una broa cercana dejó la pequeña nave para que las aguas la arrastrasen mar adentro. Sintió como Ayomi se despedía de él y le deseaba lo mejor. El arca flotó eternamente, 29 sin ver nunca interrumpido su curso a lo largo de los mares y, a su paso, inmensos bancos de peces emergían danzarines, anunciando la vida que la muerte les traía, infestando de arrecifes coralinos las profundidades marinas. 30 EL NACIMIENTO DEL ORINOCO Una leyenda yekwana habla del dios Wanadi como creador del hombre, las plantas y los animales sobre la faz de la Tierra. Pero dicen que solamente existía un río en toda la cúpula terrestre y los indios yekwana eran la única tribu que la moraba. Pero los indios morían de sed ante tal sinrazón, pues su dios había colocado el cauce demasiado lejos del poblado y reinaba la desdicha entre sus habitantes. Los indios no se permitieron seguir muriendo innecesariamente y decidieron enviar a modo de expedición a Kashishi, la Hormiga divina del cielo, en busca de tan ansiada agua. Kashishi anduvo muchas jornadas con la mayor premura posible sabiendo que cada paso que diera en falso podría equivaler a una vida menos de los yekwana. Caminó y caminó sin descanso, noche y día, haciendo caso omiso del agotamiento y la deshidratación. La sola imagen de su pueblo le hacía fuerte y persistente en su cometido. La Hormiga llegó por fin al río y pudo observar con gran asombro las enormes dimensiones de tal creación. Sus majestuosas aguas recibieron a Kashishi con un leve oleaje que emulaba al de las costas marinas. Una vez de vuelta, la Hormiga indicó a la tribu la ubicación del río que les podría dar de beber, pero era un camino único que llevaba lejos de donde ellos vivían. Así, sumidos en la desesperación y acudiendo al instinto de supervivencia, el brujo de la tribu rezó a Wanadi. Esto causó un efecto compasivo en el dios, que, valorando sus esfuerzos, extendió su mano derecha y trazó un con dos de sus dedos un gran surco de este a oeste formando el conocido río Orinoco y sus afluentes. Los habitantes del poblado quedaron eternamente agradecidos y nunca más murieron de sed. Además aprendieron de la riqueza que el río les aportaba creando cultivos y aprovechando los beneficios que aquellas poderosas aguas poseían. Nunca olvidaron el viaje tan valeroso de la Hormiga. Tampoco pudieron jamás alejar de su recuerdo que fueron salvados de una muerte segura. Y, en los momentos en los 31 cuales los días modernos hacen que los yekwana duden de su propia fe, miran hacia el río Orinoco que les recuerda es un surco del dedo de Wanadi. 32 EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS Era un día especialmente despejado y aún la Luna se veía compartiendo el día en su perigeo con el Sol. Hugh King había decidido darse un respiro de su trabajo como herrero en la víspera del día de Todos los Santos, había cogido los bártulos y se dirigió alegre a la ribera del río más cercano al pueblo, a tan solo unos minutos caminando. Así, motivado por las propicias circunstancias, se dispuso cómodamente en una de las rocas, en la curva sinuosa de uno de los meandros, sacó el aparejo de pesca de la cesta de mimbre y, colocando un jugoso gusano como cebo en el anzuelo, lanzó la caña con un suave movimiento de látigo, primero hacia atrás y luego hacia delante con un golpe seco. Recogió sedal hasta tensar el hilo y esperó. A Hugh le gustaban aquellas escapadas al río, más que por la pesca, por los momentos de deleite imaginativo que propiciaban. Rodeado de la hermosura del bosque, a los pies del río y con una imaginación desbordante, Hugh King disfrutaba divagando mentalmente por esos mundos de fantasía que las leyendas cuentan, llenos de hadas, duendes y magia. Desde bien pequeño iba persiguiendo encontrarse con estos seres aún en sueños. Pero aunque nunca lograra ver a ninguna de estas criaturas mágicas, no le importaba, el sólo placer que le profería dar rienda suelta a su cabecita era más que suficiente para alegrar sus monótonos días en la herrería y la vida en general. Estando allí sentado en la roca, sin un solo pez en la cesta aún y avanzada la media tarde, Hugh oyó alborotadas risas tras la maleza cercana tras de sí y quiso saber, movido por su curiosidad, que regocijaba tanto a aquellos que reían sin descanso. Asomó su testa por entre un arbusto y, en un diminuto claro, vio a más de una docena de personas que cantaban alegremente con aire festivo. Al verlo lo asaltaron y lo arrastraron entre bailes hacia el centro del claro en el que todos danzaban apretujados. 33 - Ven, ven... únete a la fiesta... – Hugh sorprendido por tal acogimiento danzó con ellos. - ¿Qué pasa? ¿a dónde os dirigís? – Preguntó intrigado el joven. - Vamos a la feria, está aquí al lado, ven con nosotros. Comerás, beberás y bailarás como nunca lo has hecho. Lo pasarás bien. – Decía aquel que le cogiera del brazo, ataviado con unas botas doradas y un divertido tricornio en la cabeza. - ¡¡Sí, lo pasarás bien!! – Decían el resto a coro mientras reían saltando de aquí para allá. - Está bien, esperad, cogeré mis cosas... – una vez recogido todo, les acompañó. Tras unos minutos de divertida caminata por el bosque, llegaron a un espacio abierto de gran tamaño, una era plena de gente disfrutando de la fiesta que de un lado a otro contaminaba el silencio acostumbrado de aquellos parajes. Hugh paseó satisfecho al tiempo que anonadado por entre los puestecillos que había aquí y allá. Unos músicos al fondo extraían dulces notas de sus gaitas y arpas de mano, mientras una dulce voz femenina prodigaba cánticos populares celtas con acertada entonación. Un par de adivinadoras predecían el futuro a la derecha de aquel oculto lugar, unos zapateros ejercían su oficio en el flanco izquierdo y, en el centro, mesas plagadas de los más exquisitos manjares. Habría allí cientos de personas, vestidas con ropas vaporosas y delicadas, bailando sin cesar. Hugh, movido por el deseo que le inspiraba una muchacha de largos cabellos rubios como trigo y alegría danzarina, se envalentonó a acompañarla en su festiva actitud y dejó la cesta en el suelo. Se llevó un gran susto cuando de ésta vio aparecer la figura de un pequeño ser, un viejo duende feo y deforme. Hugh King regresó a la calma cuando el duende habló para darle las gracias. 34 - Oh, muchas gracias joven por el transporte, sin tu ayuda no habría podido llegar hasta aquí... – explicó a Hugh las numerosas dolencias que le aquejaban y le habrían impedido llegar a tiempo hasta la fiesta. - No fue nada... – dijo Hugh por decir algo sin parecer descortés. - Toma joven, unas guineas de oro para que las gastes como te plazca... diviértete muchacho... – El duende sacó una bolsa de cuero anudada por un extremo y la ofreció gentilmente a Hugh. - Oh... yo... no, no puedo aceptarlo... – apremió tímidamente. - Vamos, vamos... cógelo, es en muestra de agradecimiento... vamos... – y lanzó la bolsa al aire que fue interceptada por la rápida mano del herrero. - Gracias. Muchas gracias. – Atisbó una sonrisa y se disponía a bailar con la muchacha cuando el duende se despedía con unas últimas palabras. - Recuerda muchacho, pásalo lo mejor posible y... no te asustes de nada de lo que aquí veas u oigas. – le guiñó un ojo y desapareció entre la gente dando saltitos. Con las monedas en el bolsillo Hugh no se privaría de nada, así que empezó a beber, bailar y comer, pasándolo como nunca en su vida lo había hecho, como bien le advirtieran esa misma mañana. Las horas pasaban rápidas y pronto el joven empezó a sentir el cansancio que le arrastraba irremisiblemente hacia el sueño. Se recostó en un árbol para descansar y observar el transcurso de la fiesta plácidamente, casi había cerrado los ojos cuando una hombre de tez oscura y elegantemente vestido se acercó a él y le hizo levantar asiéndolo del brazo. La seriedad que brotaba de sus palabras intimidaba al muchacho, pero se mantuvo tan erguido como pudo y tan atento como el cansancio le permitía. 35 - ¿Sabes quién es esta gente? ¿Quiénes son los hombre y mujeres que bailan a tu alrededor? – Hugh callaba mientras oteaba a un lado y a otro con incomprensión – Mira bien y dime... ¿Seguro que no les habías visto antes, eh? – El hombre entonces soltó el brazo del muchacho que miró con detenimiento alrededor. La expresión del joven Hugh fue cambiando paulatinamente, dejando atrás su estado de confusión para dar paso a un estado de estupor, de terror casi, al reconocer entre aquellos que disfrutaban del acto festivo a antiguos paisanos suyos que él sabía con certeza habían muerto tiempo atrás. Entonces cayó en la cuenta de que, lo que él había considerado túnicas y vestidos vaporosos no eran más que los sudarios con que envolvían a los muertos, blancos y largos ropajes de gasa que se llevaban a la tumba. Atormentado por el conocimiento de esto, Hugh intentó escapar en vano, pues le acorralaron e impidieron su huída poniéndose en círculo a su alrededor. Bailaron y rieron, lo tomaron de los brazos intentando llevarlo a la danza. Sentíase en un sucio lupanar, relicto de las más bárbaras civilizaciones, cloaca de la teogonía más subyacente. La risa se transformó en un agudo chillido insoportable que a Hugh le pareció le perforaba el cerebro con intención de llevarle con ellos a la tumba. Se protegió los oídos con ambas manos y empezó a llorar conmovido por tal entuerto. Entonces cayó al suelo extenuado, desmayado y sumido en una especie de trance profundo y surrealista. Cuando despertó a la mañana siguiente, en el día de Todos los Santos, se encontraba en el interior de un círculo de piedra a las afueras del pueblo. Mientras se despejaba y desperezaba tímidamente aturdido por la pesadilla, el amanecer cubrió su 36 rostro de una luz cálida y anaranjada. La noche se llevaba consigo aquello que casi lo hizo enloquecer y aún pudo ver a lo lejos unas luces pálidas que se alejaban profiriendo unos siniestros cánticos. Así, consternado y con el alma encogida, Hugh se dirigió de vuelta a casa, comprendiendo que lo que había observado era la celebración de las hadas y los espíritus de la fiesta de Todos los Santos, la única noche en la que pueden escapar de las cadenas de la muerte y volver a este mundo. La noche en la cual ambos mundos se unen, difuminándose la delgada línea que habitualmente los separa. 37 GILGAMESH EL SUMERIO Todos habían oído hablar de Gilgamesh, un ser dividido por su origen en dos partes divinas y una humana. Fruto de la consumación de Aruru con un demonio, nació este tirano que como rey mantenía subyugado a su pueblo sin compasión. Aruru no podía permitir esta aterradora situación que intimidaba a cada uno de los habitantes del lugar y las zonas limítrofes, así que habló con el dios supremo Anu y modelaron a Endiku con arcilla. Este era un salvaje encargado de proteger a las fieras de sus captores y sus ofensivas armas y, sin duda, era capaz de igualar en poder a Gilgamesh. Ante la noticia de la venida de Endiku, el cuasi dios ideó un plan para atraer al salvaje hacia su terreno y así arremeter contra él sin ser advertido. Gilgamesh mandó llamar a una de las mujeres más bellas del reino. - Mujer... una misión he de encomendarte y si te negaras he de darte a conocer la muerte. - Dime pues mi señor, yo obedeceré. – Se arrodilló e inclinó la cabeza. - Serás señuelo y habrás de atraer a Endiku hacia la ciudad de Uruk. Para ello usarás tus artes amatorias en total despliegue y cautivarás al salvaje. Ese será tu cometido. – La idea de llevar al salvaje a la tentación de transformarse en un crápula le llenaba de gozo. - Así sea... mi señor. – Entonces se retiró acompañada por las concubinas del rey que la bañaron con dulces esencias y vistieron con las mejores ropas. Ese mismo día partió en busca de Endiku. Seis días y siete noches bastaron para que el salvaje cogiera su pellico y se dirigiera a Uruk en busca de su ominoso enemigo. A cada paso que daba, el salvaje 38 adquiría mayor rabia con respecto al soberano, pues pudo oír las historias que las gentes contaban acerca del tirano. Hablaban de explotación, de derecho de pernada, de abuso de poder, de muerte y destrucción por mero placer... así cuando Endiku llegó a la ciudad su odio era tan intenso que el enfrentamiento fue inevitable. Inexplicablemente, tras días enteros de lucha y, ante la imposible victoria por parte de ninguno de ellos, ambos terminaron el combate como amigos y poseídos por una gran admiración mutua. Ambos entonces decidieron aplacar las barreras que asolaban su mundo personal e impedían su crecimiento como héroes. Empezaron su andadura por la exterminación de Humbaba, el gigante morador del bosque de cedros. El gigante era temido por su maligna alianza con los elementos y de todos era bien sabido que su grito se tornaba inundación colmando de agua todo a su alrededor; su palabra quemaba al oírla pues era fuego que se extendía con rapidez y calcinaba todo a su paso; y su aliento era la muerte misma que, al exhalarlo cerca de cualquier ser vivo, llamaba a las puertas del otro mundo con terrible facilidad. Aún así, era amado por el bosque mismo y las criaturas que lo moraban, pues su función, a pesar de su aspecto aterrador, era la protección de su entorno y ejercía incansable como guardián del bosque de cedros. Así, Gilgamesh y Endiku, con sus fuerzas unidas querían evitar que el ológrafo de Humbaba siguiera marcando con orgullo cada uno de estos actos tan atroces. Con tal prurito ambos se empeñaron en acabar con este mal. Ambos estaban solos ante el monstruo, los ancianos del Consejo habían proclamado su negativa vehementemente, aludiendo al fracaso inminente de tal osadía que haría que Humbaba arremetiera en venganza contra los pueblos vecinos al bosque. Haciendo caso omiso habían ofrendado con humo al dios Shamash y esto era lo único que habían podido contraer como escudo ante lo que les esperaba. Aprovechando que el gigante solamente tenía puesta una de sus siete capas 39 divinas, los dos amigos se abalanzaron sobre él. Raudo, Endiku asestó el golpe de gracia que decapitó al monstruo y juntos sumergieron la cabeza en el río Eúfrates para llevarlo hasta Nippur. El guardián muerto ya no representaría ninguna amenaza para el reino de Gilgamesh. El bosque lloró durante mucho esta pérdida. Ese mismo día deciden celebrar su victoria y ambos se visten con sus mejores galas. La fiesta es sonada en todo el reino y a ella acuden notorios personajes que colman de regalos al rey. Entre los invitados se encontraba la diosa Ishtar. Maravillada por la belleza de Gilgamesh, se enamora perdidamente e intenta seducir, con todos los ardides con que cuenta, al rey. Gilgamesh, altivo y arrogante la desdeña, rehusando cualquier regalo de su parte y prefiriendo la compañía de otras féminas de menos porte real. Abatida, Ishtar enfurece y desata su ira creando el Toro Celeste para que mate al rey. Cada vez que el toro bufaba eran cientos de personas las que perecían, pues la tierra se abría y tragaba todo lo que sobre ella se encontraba. Pero no pudo empitonar nunca a Gilgamesh, pues este seguía contando con el beneplácito de su amigo Endiku y en honor a su amistad se enfrentó al toro, cogiéndolo por los cuernos y arrancando sus entrañas. Así le dio muerte y con los cuernos creó vasos oferentes a Lugalbanda, el dios tutelar. Pero mientras ambos amigos celebraban su nueva victoria bañándose en el Eúfrates, Endiku sabe que algo no va bien. Durante la noche Endiku es atormentado y se sabe conocedor de la ofensa creada para con los dioses al dar muerte a Humbaba y al Toro Celeste, además de por el desprecio proferido hacia la diosa Ishtar. Se ve a sí mismo empuñando la espada y arremetiendo ferozmente contra aquellos seres, enervado de furia se ve hurgando en el vientre del toro y riendo a carcajadas ante la imagen de Ishtar, a la que su amigo trata 40 con desdén y despotismo. El sueño se desvanece mientras un dedo acusador aparece de la nada, proclamando desde el cielo su desvergonzada osadía. Endiku despierta sobresaltado y sudoroso. Tras el sueño, empezó a enfermar rápidamente y nada se pudo hacer por él, la muerte le vino a buscar y lo llevó directamente a los infiernos, la morada de Irkalla. Una vez en la entrada, ni la muerte quiso acompañarlo y le dejó al cargo de un extraño ser con garras de águila y zarpas de león que le guió hasta su destino. Gilgamesh entonces sucumbió ante el terror de la mortalidad y lloró la pérdida de su amigo, vivo reflejo de lo perecedero de la carne. Es por esto que dejó su reino y emprendió un largo viaje en busca de la clave de la inmortalidad. Para ello se decidió ir al encuentro de Utnapishtim, superviviente del diluvio universal gracias a la ayuda de Ea y conocedor de los secretos de la vida eterna. Siguiendo la pista de este ser inmortal llegó a los montes Mashu. Cuando hubo puesto su pie en la cima, un hombre con tez azabache y aguijón dorado arqueando sobre su cabeza, le dio la bienvenida. Se trataba de los hombres escorpión, guardianes del camino del Sol. Siguiendo las indicaciones de estos híbridos, Gilgamesh avanzó por un camino apenas transitado por mortal alguno y llegó al paraíso terrestre. Un hombre, de aspecto avejentado y extrañamente pleno de juventud se le acercó. Cubierto con una túnica impoluta y quizá tan vieja como él, se presentó y profirió unas palabras de desaliento. - Hola Gilgamesh, soy Siduri. – Bajó la cabeza con reverencia, mostrando un amable saludo al recién llegado. - ¿Siduri, la Eterna Sabiduría? – no mostró sorpresa, pero se notó entusiasmado interiormente creyéndose en el fin de su camino, con la respuesta a la eternidad a punto de su alcance. 41 - Sólo estoy aquí para recomendarte que aproveches los placeres de tu mortal vida, pues nunca alcanzarás la inmortalidad. - No podrás detenerme... si he de seguir mis pasos hacia algún camino, que sea la muerte quien me lleve o me indulte una vez mis fines sean conseguidos. – Arrogante como siempre, Gilgamesh se proclamó. - Muy bien, así sea. Sigue el camino que allí comienza, habrás de atravesar las aguas de la muerte. – Siduri entonces se volvió y, sin despedirse, se marchó. Gilgamesh siguió el camino y encontró a Utnapishtim ejerciendo su inmortalidad como barquero de tan fatales aguas. Así, ante su negativa de darle consejo para sobrevivir la muerte, el tirano obligó al anciano a transportarle a través de dichas aguas y éste le castigó con insomnio durante siete días y siete noches como prueba prima, pero no fue capaz de soportarlo y desistió de su empeño. Comprendió entonces que la inmortalidad no era patrimonio de los humanos y que los dioses decidían de antemano la muerte de cada uno de ellos. Gilgamesh se sorprendió haciendo uso del consejo de Siduri y, ya de vuelta a Uruk quiso enmendarse de algún modo de sus faltas, así que derribo un árbol para fabricar un trono y un lecho a Ishtar, pero la diosa, al conocer que el árbol había sido morada de una serpiente, un águila y un búho, en respeto a la naturaleza no se sintió capaz utilizar la madera para actos tan banales y creó un tambor que regaló a Gilgamesh para proferir la base de sus batallas y celebraciones en honor a los desahuciados. Accidentalmente el tambor cayó a los infiernos y, aprovechando tal acto, pidió desconsoladamente poder hablar con su amigo Endiku, prisionero por siempre de las fauces del tenebroso abismo. Nergal, dios de los infiernos, conmovido por la amistad que unía a ambos, decidió permitir que conversaran durante unos instantes que fueron bastante escasos, así que abrió un agujero en la tierra y dejó 42 salir a Endiku por un tiempo breve en el cual dio cuenta a Gilgamesh de la triste condición de los muertos. Fue entonces cuando más aún se afianzó el consejo que Siduri le diera. Gilgamesh cambió su talante tirano por el de noble siervo benefactor del necesitado, ahuyentando el mal de las tierras orientales y celebrando cada día la vida en lugar de esperar aterrado la muerte. Ahora sabía que debía disfrutar de los placeres que poseía y enmendar sus males con premura para no disfrutar jamás de la tristeza que en el abismo se respira. Pidió perdón a Isthar tantas veces como fue necesario y le regaló los cuernos de la bestia que creara antaño, pidió perdón también al bosque al que había privado de los servicios de su guardián y se ocupó de realizar esta tarea de forma cotidiana cada cierto tiempo. Honró cada día la imagen de su amigo Endiku y rezó a los dioses que algún día permitieran su libertad y ascenso al paraíso celeste. Gilgamesh recuperó el tambor y con tristeza se oye su lamento en las noches cerradas en las cuales golpea lentamente su tambor, como evocando la respuesta de su amigo desde los infiernos. Aún hoy se oye el sonido de un tambor entre los bosques y el ulular de un búho desahuciado que reconoce su antigua morada. 43 DULCE MELODÍA, MORTAL SEDUCCIÓN Adormecido por el liviano resplandor de la Luna, con esa cara entristecida reflejada entre las grietas de sus grises concavidades, Ulises aguardaba la llegada a tierra. Muchas eran las jornadas que le mantenían en el mar y, aunque aún conservaba de pleno a su tripulación, los víveres y el ánimo escaseaban. Ulises temía una posible sublevación, un motín inesperado y aún así confiaba en sus hombres. A lo lejos, uno de los marineros había visto aves revoloteando y no pudo más que emocionarse con la idea de que pronto verían algún penacho sobresaliendo por entre las aguas, pues era indicio inequívoco de costa a pocas millas. Eso sucedió durante la tarde, justo mientras los últimos rayos de sol bañaban el entarimado de la nao y aún no había acontecido nada que les hiciera hopear, como zorros en cacería. Muchos eran los nombres por los que se le conocía en torno a los siete mares y los cuatro puntos cardinales, Odiseo era uno de los más comunes. Pero en aquel barco solamente atendía a uno y ese era el que portaba de puerto a puerto, aquel que con más orgullo llevaba como capitán mercante y al que sus marinos se referían con honor, aquel que inspirara cientos de historias, Ulises. Al despertar el día con las primeras volutas de luminiscencia rebotando en mástiles y velas, en argollas y cabos, todos comenzaron con animosa prontitud. Cada nuevo día les traía renovados ánimos y renacía con ellos, la esperanza de encontrar tierra a la vista antes que acabara aquella jornada. El vigía ascendió como un macaco con agilidad. El catalejo en el cinto. La cara del muchacho se iluminó repentinamente, como al descubrimiento del secreto oculto de un códice mágico, en cierto modo aquello no le habría nada de envidiar, y empezó a gritar con fuerza. 44 - ¡Tierra!¡Tierra! ¡Ulises, se ve tierra! ¡Allí, al noreste! – La alegría propiciaron unos saltitos y un pequeño baile ritual en lo alto de la diminuta torre de madera. Bajó deslizándose como una gota de agua, sigiloso y veloz. Ulises tomó el catalejo y lo extendió con un extremo pegado a su ojo derecho, oteo con lentitud y asintió. Todos se mantenían expectantes. Su capitán sonrió mientras cerraba el instrumento con energía y firmeza. - Efectivamente, es tierra firme. – Y se deleitó viendo a su tripulación gritar y danzar de alegría. Volvió a extender el catalejo para calcular el rumbo y la distancia. Fue entonces cuando vio unas extrañas aves revoloteando cerca de la costa, en un pequeño saliente rocoso entre la playa y el mar abierto. Calculaba tendrían el tamaño de un hombre y pudo apreciar su rara morfología compuesta por cuerpo de ave y rostro de mujer. Sirenas pensó al instante. Se acordó de Circe y su consejo antes de partir. El júbilo que se vivía en la nave cesó de forma repentina por orden del capitán y prestos procedieron todos a taponar sus oídos con cera. Seguidamente Ulises había dispuesto que se le atara al mástil central con fuerza, impidiéndole cualquier movimiento o intento de huida. Pronto una melodía maravillosa empezó a escucharse y Ulises se estremeció. Una profunda sensación de necesidad por seguir aquel canto le hizo retorcerse en el mástil, intentó desatarse y escapar, escapar con aquella música sublime y lanzarse a las aguas de aquel mar profundo y azul. Las aves se acercaron al barco y se posaron, los marineros asustados confiaban en la sabiduría de su capitán y permanecieron con firme impasibilidad. Ulises sufría, pero bien recordaba las palabras de Circe y las leyendas 45 que giraban en torno a las Sirenas. Si cualquier hombre oía el canto de una Sirena se veía arrastrado hacia el mar, se arrojaba a sus aguas y perecía al instante, esta era la fechoría que las Sirenas perseguían con sus espléndidas baladas. Su seducción musical era muy potente, pero también sabían que si alguien soportaba el canto de una Sirena sin morir, una de ellas sería la que perecería. Ulises sólo conocía de alguien que lo hubiera conseguido y ese fue Orfeo, al frente de los argonautas, que al oír avecinarse el canto de estas pécoras emprendió su mimesis y cantó igual que lo hiciera una de ellas, con tanta hermosura que su tripulación quedó seducida por la voz de Orfeo que obnubilaba la de las Sirenas. Ulises se mantuvo a oído descubierto todo el tiempo que duró la cantiga marina y cuando hubo terminado un apagado grito sonó a lo lejos. Una Sirena murió al instante. Un revoloteo tumultuoso cerca de las costas de aquel paraje que ya no se encontraba tan lejos avisó a Ulises que el cuerpo de una de aquellas maliciosas víboras del alma yacía muerta. A cada poco el agua salina arropaba las alas caídas del ave en un vaivén constante, la espuma mojaba su rostro y el del resto de ellas se bañaba en lágrimas, tan poco acostumbradas al brote como a la muerte. Dejaron que los marineros pasaran de largo, no sin antes abastecerse de los víveres que dispusieran aquellas costas. Ulises y los suyos emprendieron la marcha a casa, primera misión que perseguían desde hacía mucho, pero antes asistieron al decoroso funeral de Parténope, la Sirena fallecida. Aunque pudiera parecer de cierta indelicadeza, todos y cada uno de los tripulantes, incluido su capitán, mostraron sus respetos y condolencias antes de partir. Parténope fue enterrada allí mismo donde pereció. Posteriormente se erigió un templo que la honraba con grandeza y recordaba a sus hermanas la gran pérdida. Dice la 46 leyenda que alrededor del templo se formó un pueblo y que este fue llamado Parténope en honor a la Sirena muerta a manos de Ulises. La historia se fue difuminando a la par que el pueblo crecía y, con el tiempo, aquel poblado se convirtió en ciudad y su nombre original se perdió como una bruma, dando paso al que hoy día pervive, Nápoles. 47 LA ROCA DE MESINA Muy cerca del estrecho de Mesina, vivía una hermosa doncella que se hacía llamar Escila y cada mañana visitaba con entusiasmo las cristalinas aguas del mar a pocos pasos de su hogar. Allí se mojaba primero los pies desnudos para tantear la calidez de líquido elemento y luego, si se terciaba y valoraba como de su agrado la temperatura, se despojaba de sus livianas ropas y se sumergía con un enérgico chapuzón. Cada mañana repetía su paseo y su baño, como si de un ritual se tratase. Cada mañana un admirador escondido en la lejana línea del firmamento que separa el océano del cielo la observaba con cierta admiración y deseo. Amaneció uno de esos días nebuloso y su admirador aprovechó para acortar la distancia que le separaban de su amada y posicionarse a tan sólo unos metros. Era un dios del mar, pero la congoja que oprimía su pecho no le permitía ser más valiente que cualquier otro en lo que al amor se refiere. Glauco, que así era conocido este dios, temía asustar a la muchacha con su cola de pez y su pelo encizañado pero, cuando decidió acercarse y emprender la conquista, no fue aquello lo que la retrajo del dios. Su engreimiento y orgullo, su arrogancia... fue su talante podrido por tales vicios los que provocaron que la joven huyera despavorida de la orilla y se recluyera durante días en casa. Glauco se había envanecido mucho desde que comiera aquella hierba mágica que lo convirtiera en dios. Dolido y airado por el empellón que la joven Escila había propinado a su estima y decoro se sugirió la idea de utilizar artes menos nobles y fue a visitar a Circe, la maga, a tal efecto. Glauco recibió por parte de la maga una gran negativa, acompañada de recriminaciones acerca de lo inmoral de aquel acto. Así, Circe aconsejó al dios que olvidara a la joven mortal y que hiciera una elección más acertada entre las damas que mejor correspondieran a sus necesidades. Evidentemente, la maga intentaba venderse 48 como un buen partido a aquel que en secreto era dueño de su cautivo corazón. Circe no pudo más que sucumbir a la presión de su amado y, obligada, fabricar una poción para propiciar el amor entre el hombre-pez y la hermosa muchacha. Una vez con la pócima en su poder, Glauco debía seguir las instrucciones de Circe para que la brujería tuviese efecto, así que vertió el contenido del preparado en la umbría caleta donde Escila solía bañarse y esperó pacientemente a que se produjese el metapsíquico efecto. No hubo de esperar mucho pues, esa misma mañana, el día se mostró espléndido y Escila no pudo resistir la tentación de acercarse a las aguas y medir con el dedo del pie la temperatura que preveía ser apta para su cotidiano baño. Mientras Glauco la observaba tras una roca, Escila se despojó de sus ropas y se introdujo de un chapuzón en las cristalinas aguas. En el mismo momento en que emergía para tomar una bocanada de aire y seguir disfrutando del baño tranquilamente, una horrible catalepsia se apoderó de su cuerpo unos segundos. Una jauría de perros rabiosos ladraban a su alrededor intentando aprisionar su carne entre los afilados colmillos. Cuando hubo recuperado la movilidad de sus extremidades intentó huir de aquellas fieras, pero fue en vano. Horrorizada observó que aquellos canes partían de su cintura. La brujería de Circe había hecho de Escila un ser monstruoso, con torso de mujer y cola de pez, con voraces cabezas de perro emanando de su cintura. Escila tenía tres cabezas, aunque algunos asombrados pescadores que la vieran afirmaban haber contado seis, todas ellas con tres hileras de colmillos bien afilados y poseía doce pies para sostenerse. El horror de tal transformación hizo que Glauco, en la distancia, la viera y perdiera todo interés por ella. Así que se marchó maldiciendo a Circe por tal jugada impregnada con el agrio aroma de los celos. 49 Los dioses, con el tiempo, se compadecieron de la pobre muchacha antes plena de virtudes y para aplacar su dolor la convirtieron en sempiterna roca. Hoy en día sigue existiendo bajo tal forma en aquellas aguas que tanto deleitaban su vida cotidiana, en el estrecho de Mesina, junto a Caribdis, y constituye un gran peligro para los navegantes que por allí se aventuran. 50 EL DESTINO DE LOS DIOSES Veía acercarse el final de los tiempos, el Ragnarok estaba cerca. Ratastok, la ardilla que hacía correr los rumores y chismorreos por entre las raíces del Yggdrasil, había corrido la voz por los nueve mundos y él había sido uno de los primeros en recibir la noticia. El árbol cósmico era un fresno de largas raíces que albergaba los mundos de la creación y en su estructura ramificada algunos animales iban y venían con su porte mágico mezclándose entre los reinos, cabalgando sobre las noticias que traían, a veces buenas, otras no tanto. En esta ocasión aquella maldita ardilla metomentodo le había sacado de sus cabales cuando le gritara advirtiéndole desde lo alto de una rama. Su aire de sorna y desdén le habían enfurecido. Pero la noticia en sí había traído consigo una confusa neblina triste que opacaba su ira. Entonces Surtr dejó de forjar el hacha que había ocupado sus últimos minutos y se sentó consternado en un tocón de madera. Las brasas refulgían emitiendo chispazos, apremiaban al herrero a seguir con su trabajo, pero él sabía que ahora solamente debía dedicar su tiempo a una sola cosa y se levantó con resignación para ponerse manos a la obra. Buscó el mejor acero, lo tenía escondido en uno de los arcones de la entrada, oculto por una lona. Era un acero especial, mágico, con propiedades diamantinas. Extraído del vientre de la madre tierra en el origen de su formación había de ser forjado con un fuego especial. Surtr realizó en aquel momento un sortilegio y la llama que moraba lánguidamente en el centro mismo de la herrería se volvió de un azul eléctrico. Se acordó entonces del día en que fuera forjado el martillo de Thor y procuró que el acto que a continuación se disponía a desarrollar fuese como mínimo de tal envergadura, debía serlo sin más remedio. Así estaba escrito en los Eddas y así era que el Ragnarok, el destino de los dioses, tenía los días contando ya hacía atrás con sigilo y rapidez. Como una víbora, el tiempo llegaba a su fin. 51 Surtr comenzó la forja del arma y aquellos que pasaban delante de su obrador lo veían día y noche sin descanso, calentando, golpeando y enfriando. Los golpes se oían como un pequeño tintineo que delataban la suma delicadeza del herrero haciendo el más fino trabajo de orfebrería, más digno de un joyero que de alguien con tal basteza. Así siete días y siete noches pasaron hasta que el acero tomó la forma que debía y la pedrería y metales nobles acuñaron los detalles finales de la obra de arte. Aquella espada era merecedora del porte de un dios, pues no podía ser de otra manera. Agotado por el insomnio forzado, Surtr decidió entonces dormir a la espera del aclamado día y así fortalecer su estado físico y mental. Durante días nadie lo vio caminando por el valle, ni visitando la taberna. Nadie habló con él, pero todos conocían el tamaño de sus preocupaciones y callaban incluso cuando despertó. Silencioso lo veían deambular por entre las paredes abiertas de la herrería, luego de preparar una bella armadura plateada. El día se acercaba irremisiblemente, él no quería que llegara, no se creía preparado para todo lo que acontecería, pero sobre todo no deseaba estar allí. Estaba enormemente preocupado por lo que se avecinaba. Él vivía en el Muspellheim, el más elevado de los nueve mundos que recorría el Yggdrasil. Allí residían los gigantes del fuego y los demonios ígneos. Surtr era el más poderoso de estos demonios y de esta parte del mundo, era el demonio herrero de la desgracia. Pero en su interior, aún siendo un demonio, tenía sentimientos que eran contradictorios y que aplacaban el fuego de todo aquel lugar que le rodeaba. El papel que desempeñaría en el Ragnarok le abrumaba pues no quería ser portador de tal desgracia, ni tampoco intervenir en la venida de aquel desequilibrio. Surtr solamente quería estar allí, en su mundo, alejado de todo y sin contratiempos. Disfrutando de su ígnea existencia, del fuego que consumía aquellas tierras con extrema calidez, con 52 exquisita candencia. Pronto llegaría el invierno, el Fimbulvetr y ese sería el comienzo del fin del mundo, el primero de los copos de nieve anunciaría el fin de todo. Habría entonces inmensas nevadas, hielos y vientos gélidos en todas direcciones, ocupando cada rincón del mundo. Pasarían tres inviernos sin verano y el Sol no podría aplacar las heladas, el mundo se sumiría en grandes batallas y los hermanos se matarían entre sí. Los lobos que perseguían los carros del Sol y la Luna los alcanzarían y devorarían y las estrellas caerían de los cielos. Este será el comienzo, pero cientos de desgracias más acontecerán y gran parte de los dioses morirán. Todo quedará derruido y la armonía que reinaba hasta ahora quedará totalmente truncada. Incluso el Yggdrasil temblará oprimido por el yugo de los acontecimientos y no habrá nadie que no sea invadido por el miedo. Todo esto apenaba y asustaba ciertamente a Surtr, pero había una cosa, una sobre todas las demás que era la que principalmente le preocupaba. Algo que había estado esperando y temiendo desde que sus flamígeros pies caminaran por vez primera sobre el Muspellheim. A pesar de su grandeza, de su fornida complexión y su aterradora apariencia demoníaca, Surtr tenía miedo, estaba aterrado. Los Eddas hablaban de él y del fin del mundo. Su destino se encontraba manchando de tinta aquellas páginas sagradas, eso era lo que colmaba de desazón al demonio. Él viviría todas y cada una de las atroces barbaridades del Ragnarok hasta su fin, entonces... entonces él sería quien habría de luchar contra el único dios superviviente del Ragnarok. Ese sería su destino, lo sabía e intentaba aceptarlo. Enfundado en su armadura, incendiado en llamas y con la espada clavada entre sus rodillas, permanecía sentado en el exterior de aquel que fuera su obrador. La última 53 forja era aquella espada hundida en el suelo frente a él. La cabeza descansaba sobre la empuñadura bien agarrada por ambas manos, un copo de nieve cayó sobre su cabeza. Levantó la mirada sabiendo que el principio del fin había llegado. Sus ojos enrojecieron. Era el momento. 54 ANCESTROS CELESTIALES Mientras caminaban en busca de comida para el almuerzo, padre e hijo se enzarzaban en interesantes conversaciones que hablaban de sus ancestros en aquellas tierras áridas. Arizona, al Sur de Norteamérica, lindaba con México en el momento en que las barreras limítrofes se impusieron al principio en los mapas, luego en la realidad terrena envolvente. Pero aún, a pesar de la creciente masificación de edificios de hormigón y automóviles copando el terreno, los hopi disponían de algunas zonas vírgenes con el miedo de no saber hasta cuando y, esa duda, atenazaba sus corazones. Estaban confinados a una pequeña reserva india que prácticamente era atracción de feria más que un hogar, pues la mayoría de sus congéneres se habían amoldado a la sociedad impuesta como estólidos borregos y acomodado a sus costumbres. No obstante, la mayoría, bajo una lata subvención que el gobierno de los Estados Unidos de América propinaba a los miembros de la reserva, volvían cada día para representar sus respectivos papeles hopi. No todos habían sucumbido y Chosovi (Pájaro Azul) y su hijo Kah’Ya Zhe (Pequeño Conejo) eran de los pocos que aún conservaban sus antiguas tradiciones en mayor o menor medida. Si bien ambos estaban de caza, era algo que apenas solían hacer un par de veces al mes para no perder la costumbre ni desdeñar los bienes que la madre tierra les ofrecía. No podían considerar de chabacano aquello que con divina providencia se les proporcionaba. Tras el éxodo de su pueblo, Chosovi había caído en una profunda tristeza y no era extraño que su hijo le acometiera en aquel tiempo y a temprana edad con insidiosas preguntas cargadas de la inocente y doliente verdad con la que un niño las lanza al aire. Éstas le hacían sentir culpable por su actitud con respecto a su pueblo, pues ninguna de las respuestas que acudían a él tenían la fuerza suficiente como para poder ser empleadas como firme justificación. Comprendió que cada uno era dueño de sus actos hasta que el hambre y la presión de las 55 circunstancias promovían lo contrario. Sabía que muchos de los que abandonaban las tradiciones lo hacían con el único ánimo de sobrevivir sin tener que recurrir a la mendicidad. Así que no pudo más que pedir perdón por su mal pensar y aceptar a sus hermanos sin rencor ni remordimiento, por difícil que esto pudiese resultarle. La reserva se encontraba relativamente cerca de Phoenix, pero no siempre había sido así. Los ancianos contaban numerosas historias acerca de sus viajes y su nómada vida. Incluso en eso habían modificado su conducta, ahora estaban anclados en un único lugar, limitados por la geografía que a diario se les repetía. Habían cazado ya un par de liebres, suficiente para ese día. Tenían bastante maíz para unos tamales con carne de roedor y un poco de chile. En breve emprenderían el viaje de vuelta, no sin antes dar las gracias por aquello que se le había otorgado como regalo para aplacar sus necesidades. Ya de vuelta, Chosovi mantuvo una amena conversación con su Pequeño Conejo. - Padre, cuéntame otra vez la historia de tu abuelo... – se le iluminaban los negros ojitos cada vez que animaba a su padre a relatarle historias pasadas. - Kachina era un hombre valiente, fuerte en sus creencias que tenía bien enraizadas. – Había ralentizado el paso para dar más tiempo a la historia. – Fue él uno de los últimos en contactar con nuestros antepasados, pero eso ya lo sabes... – miraba divertido a su hijo que daba pequeños saltos a su lado y alrededor. - Sí, pero cuéntamelo otra vez, venga... cuéntamelo... – y se apaciguaba cuando su padre proseguía tras la broma. - Nuestra tribu siempre anduvo por las mesetas norteamericanas, Arizona siempre fue nuestro hogar, antes incluso de que vinieran los extranjeros. Tu 56 abuelo se encontraba sentado hablando con el humo y los espíritus del viento cuando vio aparecer un gran escudo en el cielo, volaba como un ave, pero sin mover las alas. Muy veloz llegó hasta Kachina y se posó frente a él, era un artefacto muy grande. Entonces de su interior apareció un hombre, de facciones diferentes y contaron muchos de los secretos que tú ya sabes a mi abuelo. Por última vez le mostraron su capacidad para cortar y transportar enormes bloques de piedra solamente con la mirada y le enseñaron la ubicación de los túneles e instalaciones subterráneas que habían construido. Tu bisabuelo lo vio todo, pero nunca desveló la situación exacta de esos túneles. Solamente acudió a la tribu y transmitió el adiós temporal de aquellos nuestros antepasados. Allí empezó el declive de nuestra cultura, muchos empezaron a perder su fe y abandonaron el poblado igual que lo hicieran los ancestros. Otros se aventuraron en vano en busca del submundo. Los que quedaron se convirtieron en esclavos de esta sociedad consumista. - Vaya... – el niño miraba hacia arriba para alcanzar a ver los ojos de su padre con un aire de gran sorpresa. - Sí, hijo, apenas quedamos nosotros fieles a esas costumbres, ideas y tradiciones, nadie cree ya en estas cosas, sólo... – Viendo que Kah’Ya Zhe no le estaba prestando atención y tenía sus ojos desorbitados puestos en el cielo, Chosovi se volvió Ambos estaban mudos, un objeto circular con forma de plato se mantenía suspendido a tan solo unos metros por encima de sus cabezas. Inmóviles vieron como se posaba levantando una pequeña polvareda rojiza. Pasaron unos instantes que se prolongaron eternamente a causa de la inesperada aparición. Un sonido, un siseo. Una 57 lengua metálica se abrió hacia ellos y dejó entrever un hueco en la estructura. Un ser salió de su interior, sus antepasados habían vuelto. Les invitaron a subir a la nave. Dentro les llevaron a su mundo y les hicieron conocedores de muchos misterios que antes fueron desvelados a su abuelo. Les hablaron del pasado y del futuro, pero lo hicieron a sus psiques directamente, sin mediar palabra alguna. Les abrieron la mente a una nueva perspectiva del mundo, les avisaron del cambio que se produciría y de la importancia que tenía hacerles partícipes de los túneles e instalaciones subterráneas. Luego de contarles numerosos enigmas que debían saber, los depositaron nuevamente en el exterior y se despidieron recordándoles que ahora portaban el legado de su cultura y que habrían de darlo a conocer entre los suyos al comienzo, al resto a continuación. Pronto se volverían a poner en contacto con él y su tribu, la actual sociedad había hecho necesario ver para creer ciertas cosas que antiguamente eran acatadas por la confianza plena de aquel que las narraba, por el simple hecho de no concebir la mentira en sus corazones. Ahora eran otros tiempos y la misma Verdad habría ser expuesta de otro modo. Apenas habían pasado unos minutos desde que subieran a la nave, dentro les habían parecido días. Padre e hijo volvieron a casa. Chosovi contó lo sucedido a su esposa. Ambos eran portadores de una cultura perdida, que ahora no podían permitir volviera a perderse, les valía su futuro en ello. El de los hopi... y el de toda la humanidad. 58 ARDIENTE HIELO El Nifleheim era el mundo más bajo, el del frío, el de las sempiternas tinieblas y, como en un cubículo, allí era donde Aurgelmir, el primer gigante de hielo del que procedieran todas las estirpes, moraba con murria. Su nacimiento de las gotas derretidas por el calor de las proximidades del Muspellheim, hicieron de él un hombre gélido y al tiempo con un interior ardiente, pero en él sólo veían al gran ser que reinaba en aquellas tierras. Aurgelmir paseaba con frecuencia entre las tinieblas de su mundo, abatido y con cierto resquemor por la tristeza que se respiraba en cada uno de los rincones de aquel lugar. No con poca frecuencia, se acercaba a la fuente, a Hvergelmer y tentaba a Nidhug, la serpiente que habitaba en ella, con su inusitada presencia. La fuente estaba situada justo en el cenit del Nifleheim y de sus aguas o de alguno de los ríos o afluentes que de ellas se propagase, se suponía que había sido engendrado él. Todos le miraban con incomprensible admiración, ¿qué había hecho él más que nacer? Su aspecto era temible, su frialdad externa no era más que un caparazón que ocultaba el calor que latía en su pecho bajo la desazón de tener que verse recluido en un mundo al cual, sentía, no pertenecía. Nidhug le miraba desde el fondo de la fuente y, de vez en cuando, veía la pena en los ojos del gigante y asomaba la puntiaguda cabeza viperina para que este se aplacara acariciando la suave piel del reptil. Realmente esto apaciguaba su hastío al tiempo que a Nidhug le embargaba una gran fruición. Aurgelmir soñaba despierto, presa del aburrimiento y sus anhelos, con la apercepción infinita de su propio ser. Ansiaba desprenderse de aquella cárcel, su cuerpo y su mundo, y volar por entre sus rejas hacia la felicidad que allí le era vetada. Como estandarte del Nifleheim debía ser un hombre despiadado, cruel... y saciar con sangre ajena la sed que sus airados congéneres 59 profesaban en todo momento. A veces lo hacía, no tenía más remedio, era su deber, pero otras... otras simplemente se escondía entre las montañas de nieve envenenada y pasaba horas recostado con la mirada perdida en el firmamento. Luego volvía untado con su propia sangre y aventuraba alguna falsa hazaña que acallase el tumulto y pudiese dar descanso al guerrero. Recordaba entonces los versos de los Eddas y entristecía más aún, pues los prejuicios le precedían allá donde iba. A veces los recitaba bien alto para acabar enjugándose los ojos con las manos, pequeñas lágrimas congeladas se estrellaban tintineando contra el suelo. Cantaba y cantaba con tristeza... De Elivágar saltaron pútridas gotas; Crecieron formando al gigante; Provienen de allá nuestras gentes todas, Por eso son siempre tan malas... Aurgelmir consideraba injusto verse sometido a tales cadenas, a las letras que de él se cantaban con dureza y odio... pero nadie caía en la cuenta, nadie miraba más allá de su tosca apariencia y veía quien era en realidad. Nadie recordaba que cuando fue engendrado lo hizo siendo Ymir, el mellizo, y que su nombre cambió simplemente para ocultar su verdadera naturaleza. Su nombre originario no era fruto de la casualidad que recayese sobre su persona, ni mucho menos. Era mellizo del mal que envenenaba con su espuma las lindes del Nifleheim y también lo era de los límites demoníacos del Muspellheim que derretían las fronteras del reino congelado. Pero solamente Aurgelmir era conocedor de un gran secreto que había mantenido oculto desde que tuviese conciencia de la presión social que sobre él se ejercía. Como mellizo, había sido creado en el antagonismo, había adquirido la parte inversa de aquello que le rodeaba y no podía 60 más que ocultarse bajo la forma que la divina creación le había otorgado. Tal era su desgracia, la de ser diferente y no poder gritarlo abiertamente, porque de buen grado sabía que era el único con tal talante. A veces sentía envidia de los demás, seguros de su condición maligna. Envidiaba su despreocupación constante, su malévola euforia. Aurgelmir sabía que nunca podría ser, nunca podría salir de aquel mundo. Si ponía un solo pie fuera del Nifleheim se derretiría al instante, pues ninguno de los otros mundos poseía las bajas temperaturas a las que estaban acostumbrados allí, solamente en algunas de las zonas del Midgard podría estar por cortos periodos de tiempo. Confinado entre aquellos muros de hielo a una eternidad de dolor y sufrimiento no podría más que acatar el papel que le tocaba y resignarse ante su vida inmisericorde. Quizá algún día, se planteaba como posibilidad, se descubriera ante aquellos que le veneraban y mostrase su verdadero rostro. Pero hoy... hoy seguiría paseando entre el hielo, visitando Hvergelmer, el caldero rugiente, y a Nidhug, su única cómplice. Seguiría apagando su lamento y fingiendo ser un hombre de hielo fuerte, cruel y despiadado. Lo seguiría haciendo, al menos, hasta que el calor de su corazón fuese tan intenso que derritiese esa estúpida coraza que llevaba a todas partes consigo y hacía de él algo que no era. 61 LAS DOS ALMAS El Sol arreciaba justiciero sobre sus cabezas, un calor insoportable brotaba del suelo árido y tan sólo una pequeña sombra les permitía a Kele y su hermano cobijarse con considerado agradecimiento. Erguidos con la cabeza alta oteaban la visualidad que la naturaleza había optado por regalarles, rodeados de matojos aquí y allá, con alguna que otra zona de vegetación relativamente espesa. Aunque no era una zona especialmente húmeda ni boscosa, pero no carecía de cierta belleza. Su pueblo, al menos, agradecía estos dones que se le habían concedido. Un viejo árbol de ramas no muy secas extendía sus brazo mayor sobre la cabeza de Kele de casi dos metros de alto y piel azabache, delgado pero atlético y en forma; una ramificación algo más pequeña pero bien cubierta de hojas protegía al pequeño Ula. Habían salido a cazar, pronto no tardarían en echarle el ojo a algún animal o fiera que les proporcionara alimento, ya se habían encomendado a los dioses y ahora solamente les quedaba esperar, apenas llevaban un día allí sin moverse. Sintieron el ruido desconfiado de un animal relativamente grande, se acercaba por sus espaldas, sigiloso y cauto, pero con intención agresiva. La ablepsia de los hermanos les impidió saber a ciencia cierta de que animal podía tratarse, pero las posibilidades se iban reduciendo paulatinamente conforme sentían las pisadas acercarse. Cuando tan sólo faltaban unos metros para ser alcanzados por la bestia, Kele lanzó a Ula hacía un lado adivinando que se trataba de una leona casi tan hambrienta como ellos. Fue en ese mismo momento que la fiera se había abalanzado sobre ellos arañando el vacío con sus garras y emitiendo un rugido leve de frustración. Ula subió al árbol que antes le cobijaba y empezó a golpear con una rama seca de forma insidiosa al animal con intención de distraerlo y permitir un ataque sin riesgo a su hermano. Al tiempo que las fauces de la leona atrapaban el palo que blandía Ula, también fue su carne la que mordió la afilada punta de la lanza de Kele. Fue un ataque 62 certero que se hundió en el costado del animal. La leona se giró lentamente, ya meditabunda, y se desplomó con un ruido sordo sobre el suelo. Ula se apresuró a bajar del árbol. Prepararon las cuerdas y el palo para transportar el animal hasta el pueblo. Se miraron cómplices de la hazaña y sonrieron orgullosos. Cuando llegaron al poblado, apenas sí fueron recibidos con dicha o halagos. En cambio, una mirada triste y unas cabezas gachas apuntaban a que alguna mala noticia aguardaba a los hermanos. Depositaron el cadáver del animal en una losa pulida que había a la entrada de su chabola de adobe y, por un momento, el deseo de dar media vuelta y regresar por donde habían venido se hizo muy fuerte, el presentimiento de lo que veían acercarse oprimía sus corazones con fuerza. Su madre estaba aguardándoles a la entrada del hogar. En el interior una sola estancia, amplia y oscura, con algunos objetos colgados y colocados allí y allá. Sus miradas volaron del amargo rostro de su madre, apagado y lleno de arrugas de dolor, al cuerpo de su padre, que yacía postrado en el centro de la sala sobre unas mantas y con los brazos extendidos a los costados. Kele y Ula se abalanzaron con un movimiento repentino, como si imitaran el ataque que horas antes habían evitado. Se arrodillaron junto al fallecido y lloraron su muerte. Ahora sabían que una de sus dos almas había muerto, Bio-Maw, aquella que se va junto con la vida que sostiene los cuerpos. Pero su alma eterna, Teme, eran conscientes seguía allí con ellos, desligada de aquel cuerpo inerme y convertida en sombra. Todos sabían que debían evitar pisar esa sombra, pues podría atacarles el alma. Así que cautos miraban a su alrededor, la presencia de los antepasados podría ser beneficiosa pero también muy perjudicial. Al caer la tarde honraron a su padre con fuego y sus cenizas volaron mezclándose con el suelo, las hojas... el lugar quedó impregnado de un olor seco a carne quemada y pronto decidieron celebrar la despedida con un festín a costa de la leona que 63 cazaran. Fue en ese despiste que Ula, aún algo ignorante en su juventud, posó su pie sobre la sombra. Desconocían si era la de su fallecido padre o la de Uwolo, el anciano loco que murió dos meses atrás. Pronto lo supieron, pues aunque la sombra tiene cierta autonomía, la esencia que la Bio-Maw deja impresa en la Teme puede definir el carácter de la sombra. La Teme de Uwolo aún se encontraba en el poblado, algunos ratificaban haberla visto pegada a las paredes o bailando entre las llamas de las hogueras nocturnas. Así fue que Ula fue atacado en su más profundo ser interior y enfermó. Durante el tiempo que su hermano estuvo postrado, Kele estuvo a su lado contándole historias y narrándole el día a día de las gentes del pueblo para que sintiera que la vida seguía caminando y Ula no sintiera la tristeza que le rodeaba. Le contó de Nayewa, la nulípara que por fin había encontrado entre los vecinos a un buen esposo que la dejara en cinta; le habló de las expediciones de Umbotte y del pomar que decía haber encontrado en el centro mismo de un lugar al que solamente él podía llegar... Ula se encontraba febril y en un estado delicado del que pocos sobrevivían. Kele había pensado acercarse a la ciudad más cercana, pero le llevaría varios días y no creía llegar a tiempo. Una noche, mientras dormía junto a su hermano, Kele soñó con su padre y este le dijo que Ula se salvaría. Le recordó las tradiciones y cultura de su pueblo, justo terminó de hablar, Kele despertó sobresaltado sabiendo lo que debía hacer. Tomó el cuerpo de su hermano y lo sacó fuera de la choza. Lo depositó en la losa que días antes ocupara el fruto de su caza y lo desnudó. Entonces lavó con agua y limpió con humo el moribundo cuerpo, luego imploró a Obatalá, creador de la Humanidad. Entonces se introdujo de nuevo en la cabaña, trajo consigo un poco de agua y un trozo de carne de leona y los depositó en el suelo junto a su hermano. Dejó que las estrellas 64 bañaran con su luz el cuerpo de Ula. Mientras Kele aguardaba la mañana en el interior. Al amanecer fue el joven quien despertó a su hermano mayor. - He vuelto – dijo con cierto aspecto de confusión. - ¿De dónde? – preguntó inquieto Kele. - De la muerte a la que Uwolo me arrastraba, lo vi mientras me tiraba del brazo. - Ahora ya estás a salvo. – Kele sonreía agradecido. - Sí... padre me trajo, después de hablar contigo. – Se miraron y se abrazaron. Ese mismo día volvieron a celebrar con grandes cestos de manzanas que Umbotte decía haber recogido de un pomar secreto. Nadie dijo nada, pero todos pensaron en algo al unísono. - ¿En África crecen manzanas? Un murmullo en forma de carcajada se extendió fuera de las lindes del poblado. Algunos animalillos se vieron espantados. Otros se acercaron curiosos por entre la maleza. Una sombra se pegó a la pared ofuscada y embargada por la locura. Abismada de nuevo en la oscuridad. A lo lejos un rastro de las manzanas europeas que aquel camión dejara a su paso por aquellas tierras incivilizadas. 65 EL NOMBRE SECRETO DEL SOL Hubo de lamentarse mucho el dios Re cuando se vio obligado a abandonar su reino en Egipto a lomos de la vaca divina. Antes de transformarse en astro rey dejó el trono a manos de su hijo Thot. Sus lágrimas nacientes no darían lugar a nueva vida, como su padre que las transformara en Humanidad, pero de su ingenio emanaría la ciencia, la medicina y las matemáticas, además de la escritura jeroglífica que llegaría hasta el fin de los tiempos mostrando pasajes ocultos a aquellos que no miraran más allá de lo que a simple vista se ofrecía. Y fue Thot, quien acudiendo al dios de la Luna, ayudó a Nut a tener los hijos que Re le negara por infame. Así fue que tuvo a sus cinco hijos escondida entre ninfeas, apretando los labios y ahogando sus gritos para que el dolor no alertara al Sol. De esa concepción emergieron los futuros dioses y, con ellos, las futuras discordias que entre hermanos se prodigaron. Lo que a priori fueran simples fruslerías, adquirieron con el tiempo el carácter de verdaderas batallas sin sentido. Cuando los hermanos se encontraban o, más bien, cuando cualquiera de ellos se cruzaban con Seth, este se encendía y brotaban chispas de sus ojos como en el ludir de dos piedras. Ambicionando siempre más poder del que pudiera poseer, Seth quiso borrar de Egipto a aquel que mayores problemas le causara y optó por acabar inteligentemente con Osiris, engañándole para que se metiera por propia voluntad en un cajón exquisitamente ornado que le construyera a medida. Sería su féretro sin él saberlo. Seth organizó una fiesta y en la celebración le dijo a sus hermanos que había fabricado un arcón precioso y que sería de aquel que en su interior cupiese. Todos probaron suerte, quedándose Osiris para el final. Cuando éste se hubo introducido, Seth cerró el cofre, lo clavó y, finalmente, lo selló con plomo fundido. Luego lo arrojó al Nilo, dando muerte a su propio hermano. 66 Isis, cuyo amor trascendía al fraternal, quedó abatida tras la cruel noticia. Fue entonces que se vistió de luto y cortó un mechó de su preciosa melena. Aquel que fuera hermano suyo, era llorado como amante. Cuando hubo esclarecido sus ideas y sobrepasado la pena que no le permitía pensar con claridad, concluyó que no podía dejar morir así a su esposo-hermano, sin los tradicionales rituales funerarios que le privarían de una vida agónica a las puertas de un inaccesible más allá. Las investigaciones que Isis desempeñó afanosamente le llevaron a descubrir que las olas del Nilo habían sepultado el cofre entre las ramas de un arbusto de tamarisco en Byblos. Gracias a la Magia, averiguó su paradero. Cuando llegó dispuesta a arrancar el cofre del corazón del arbusto, observó que nada había allí, pues se había convertido en un grande y precioso árbol y el rey de Byblos lo taló para ubicarlo como columna en el centro mismo de su palacio. El cofre se hallaba en el interior mismo del árbol que sujetara la techumbre del rey. Isis entonces fue a Byblos y consiguió abrir el tronco y extraer de sus entrañas el contenedor de Osiris. Volviendo a Egipto por mar, abrió el cofre para ver el inerte cuerpo de su amante y no pudo más que llorar desconsoladamente durante todo el trayecto. Sus difluentes lágrimas dejaron un salado reguero por entre los efluvios de la bruma que les acometió a punto de entrar a puerto. Seth furioso por el descubrimiento de su hermana arrancó el cofre de sus manos y descuartizó el cuerpo de Osiris en catorce trozos que esparció a lo largo y ancho del mundo. La amargura que constituía prácticamente un modo de vida para Isis recobró fuerza y se asentó en su existir mientras buscaba nuevamente a Osiris, en este caso sus trozos, para recomponerlo. Anubis prestó su ayuda para tal efecto y pudieron recuperar todos las partes, todas menos el falo que había sido devorado por tres peces. Volviendo a usar la magia, Isis fue convertida en milano y anduvo aleteando sobre el cuerpo de su amado hasta que sus fosas nasales se ventilaron y se infundió suficiente vida en su interior como para dejarla 67 embarazada de su hijo póstumo Horus. Desde aquel día jamás habría de separarse de él y debería protegerle durante toda su infancia y defenderle de cualquiera de los peligros que pudiesen dañar a su hijo. Sucedió entonces que el linaje divino que poseyera Isis había ido difuminándose entre las olas del tiempo que había perdido consagrada a la búsqueda de aquel que la encintase y ahora deseaba tener la presencia que le había sido arrebatada injustamente. Aunque Isis mantuviera un profundo odio por Seth y sus atroces fechorías, ella sabía que el primer peldaño de aquella escalera de maldad contra la propia sangre no provenía de otro sino de Re, el dios Sol. Entonces Isis empezó a urdir un plan que beneficiara con creces la pérdida de la diosa y de su hijo Horus. Para ello, el fin último de su plan debía ser descubrir el nombre secreto del dios Sol, asegurándose así la dignidad divina y el acceso a la cúspide del panteón egipcio. El Sol solía viajar con frecuencia por el firmamento en su barca de millones de años y disfrutaba mucho del placentero desplazamiento por la cúpula terrestre, tanto que se dormía con facilidad acunado por el suave vaivén. En una de esas improvisadas pero previsibles siestas, éste se durmió y al bostezar en el momento que arrastra a uno al sueño una gota de saliva se desprendió de su boca, estrellándose contra el suelo. Isis aprovechó esta gota para crear una serpiente venenosa que mordiera en un descuido al dios que gustaba de caminar también por entre las fructíferas riberas del Nilo. El plan de la diosa pecaba de ser perfecto y en su pecado resultó que la serpiente mordió con precisión al dios y este cayó enfermo por el poderoso veneno, mas cual fue su sorpresa al descubrir que la criatura que propiciara tan mortal mordisco no era producto de su creación. 68 Puesto que Re o Ra, como llamaban algunos, era considerado fuente de vida y salud, todos los dioses temieron por su vida y se produjo un gran estado de alarma. Astutamente, Isis apareció en el momento preciso para ejecutar el chantaje que venía preparando tiempo atrás y ofreció la cura al dios a cambio de que le desvelara el inescrutable nombre secreto que se ocultaba tras su figura. Reticente y dolorido, Re no quería sucumbir a la tentación de desvelar tan bien guardado asunto a cambio de la supresión del dolor, pero la preocupación de los dioses y el sufrimiento insoportable que sobre él acaecía le hicieron cambiar de opinión. Así Isis consiguió su objetivo y, tanto ella como Horus, recibieron el conocimiento del nombre secreto del dios Sol, bajo la condición de no ser desvelado jamás por estos. - ¿Y bien Paul? ¿Cual es el nombre del Sol? – Laurent animaba a su mentor a que siguiera descifrando el papiro que poseía entre sus manos para conocer el secreto que tan bien se había guardado durante siglos - Querido Laurent... el azar nunca quiso que su nombre se supiese – Sonriendo a su alumno-ayudante. – e incluso se omite en el papiro que cuenta esta historia. - Vaya... – dijo algo decepcionado y con cierto aire de frustración. Sí... bueno, sigamos con esto – y siguió tomando notas de los jeroglíficos de la pared mientras Laurent acercaba la lámpara de aceite para facilitar su lectura. 69 LOS LOROS DISFRAZADOS Cuando el gran diluvio alcanzó tierras ecuatorianas provocando un terrible deceso en todo su vasto territorio, dos hermanos, opuestos en sexo, consiguieron encaramarse a la cima de una montaña que retaba a las aguas con sorna, creciendo hacia el cielo cada vez que la lluvia amenazaba con engullir aquel montículo térreo que mágicamente escapaba de su destino. Los hermanos contentos de sentirse a salvo encontraron una pequeña cueva en la que refugiarse del temporal y allí encamaron sus cuerpos en el duro suelo a la espera de sentirse libres de ocupar nuevamente las tierras que bajo el fondo ahora se encontraban. Sucedió que pronto los hermanos sintieron hambre y se lamentaban hurgando en los más insólitos rincones del poco espacio que la cima montañosa poseía. A los pocos días, la lluvia cesó, pero habría de pasar un tiempo hasta que la tierra hiciese menguar el nivel del agua y pudiesen volver. El hambre acechaba con más fuerza a cada día que pasaba. Una mañana la joven muchacha despertó a su hermano henchida de alegría y sobresaltada como nunca la hubiera visto antes. - ¡Despierta! ¡Despierta! – Apremiaba a su hermano zarandeándolo del hombro, extrayéndolo a empujones del sueño en el que se mecía. - ¿Qué pasa? Déjame dormir... es mejor que pensar en comer... – decía con los ojos entornados e intentando desprenderse de la algarabía que su hermana había organizado en poco tiempo. - ¡Ven, ven! ¡Hay comida! – Fue decir esto y consiguió desvelar de inmediato a su hermano que ejecutó un salto digno de una gran rana. - ¡No bromees! ¿Dónde, dónde? – Y siguió a su hermana mientras la boca se le llenaba de saliva. 70 Cuando entraron en aquella pequeña concavidad muy cerca de la cueva en donde se refugiaban, los ojos se les encendieron y no pudieron reprimir el abalanzarse desquiciados sobre la comida que habían encontrado perfectamente dispuesta sobre un mantel de hojas frescas repleto de frutas, carne, maíz y todos los alimentos que soñaran en sus días de hambruna. Se tiraron al suelo y empezaron a comer con ansia hasta que hubieron quedado empachados. Una vez plenarios, satisfechos, se miraron y empezaron a surgir las preguntas que no se hicieran anteriormente poseídos por el ansía de engullir. Quién o quiénes habían dispuesto aquellos alimentos allí constituía un gran misterio para ambos. Cada día desde aquel, encontraban la misma disposición de alimentos. Decidieron pues que necesitaban saber de su procedencia para profesar su agradecimiento a aquel que lo mereciese. Fue entonces que lo mejor para llegar a cumplir su plan debía ser esperar agazapados entre las sombras la llegada de los manjares. Su curiosidad no fue tardíamente resuelta y aquellos que les estaban alimentando y salvando de una muerte segura aparecieron por entre las nubes. Eran unos hermosos guacamayos disfrazados de hombres. Los muchachos sorprendidos salieron a su encuentro pero en lugar de dar muestras de agradecimiento, no hicieron otra cosa que burlarse del aspecto que sus salvadores ofrecían. Sus mazorrales risas hirieron profundamente a estos animales que con tan buen corazón intentaban ayudarles, así que éstos se llevaron la comida y decidieron no volver. En ese mismo instante, los niños comprendieron lo perverso de su propia actuación y lo ingrato de su burla. Habían desdeñado a aquellos que les salvaran y su arrogancia y estupidez habían provocado el regreso de su agónica situación a la espera de la muerte por inanición. Estuvieron durante todo el día y toda la noche suplicando a 71 voz en grito, clamando al cielo, miles de disculpas que se desprendían de sus gargantas como cuchillas. Se desgañitaron hasta casi perder la voz. Se arrodillaron y lloraron bajo el lamento de su ignorancia y crueldad. Los loros que hubieron escuchado los sollozos de los hermanos decidieron mostrarse compasivos y perdonarles, pues el amor todo lo puede. Volvieron pues a la cima y aceptaron sus disculpas. En el tiempo que las aguas descendían hasta recuperar su cauce normal, los hermanos se hicieron grandes amigos de los guacamayos. Una vez llegado el momento de volver a sus cabañas allá abajo en el valle, los hermanos quisieron que una de las aves les acompañara y viviera con ellos, mas su sorpresa se hizo grata cuando al bajar la montaña se encontraron que los loros les siguieron y al llegar al valle se convirtieron en hermosos y alegres seres humanos. Hoy aún hay ancianos que cuentan esta historia y la concluyen susurrando un secreto al oído de los jóvenes que acuden a escucharles. Como un siseo les desvelan que aquellos misteriosos loros fueron dioses de las antiguas selvas y que sus descendientes recibieron sus virtudes y poderes benéficos de generación en generación. Muchos recuerdan a sus abuelos contando esta historia una y otra vez con una amplia sonrisa y la mirada perdida en el infinito, como intentando recordar aquello que una eternidad atrás aconteciera. Algunos incluso se quedan boquiabiertos cuando, al crecer, se estremecen pensando en aquella pluma roja y verde que alguna vez encontraron bajo las sábanas de su anciano abuelo. 72 LA ARAÑA - ¡No se te ocurra pisarla! – anunció una voz potente al tiempo que Alberto se disponía a descargar la suela del zapato sobre el bicho. - ¿Por qué? Si es asquerosa... – Aún con el pie en alto, apuntando con malicia al cuerpecito de la octópoda, mientras ésta escapaba rápidamente ajena a lo que se le venía encima. - Espera... te contaré algo... si luego de oírlo persistes en tu homicidio, serás libre de actuar como te plazca, ¿de acuerdo? – Dijo Emilio ladeando la cabeza en espera de haber convencido al chaval, más cachano que angelical. - Vale, venga... a ver... – dijo resignado. - Hace mucho tiempo... – comenzó Emilio con aire de misterio. - Pero bueno... ¿esto qué es? – Esputó Alberto algo airado. - Espera y verás, no seas impaciente... – Intentando calmarlo. - Veeeeeenga... – y exhaló un bufido de renovada resignación. - Hace mucho tiempo, muy cerca del Mar Egeo, allá en la Antigua Grecia, vivía en la ciudad de Colofón una mujer muy diestra en el arte del bordado. Tal era su destreza que recibía visitas de todo el mundo para admirar su laboriosa obra y deleitarse con el placer de tal exquisito arte. En aquel tiempo esta mujer aún era una muchacha tan joven como tú y, desde luego, tenía un talante parecido. Rebelde e insensata por estas cosas que aún no le había traído la madurez, un día lanzó un desafío a la mismísima Atenea y surgió la competición por ver quién sería mejor tejedora. - Vale, ¿ya? Ya me da igual la araña, me quiero ir... – dijo Alberto distraído y consumido por la impaciencia. 73 - Aún no, espera... – apuntó dócilmente Emilio – Las dos tejieron maravillosas obras dignas de los más altos dioses que en aquel tiempo se veneraban. La creación de la diosa Atenea era bastante perfecta, con bellos repuntes y trazos de colorido sin par, de un tacto exquisito e inigualable. Pero, sin duda, la obra tejida por la joven no tenía nada que envidiar en absoluto a la de la diosa y no reflejaba ni un solo atisbo de imperfección que pudiera arrojarla al ocaso de los perdedores. Si bien ambas habían reflejado la magnificencia de los dioses del Olimpo, la representación de la muchacha era especialmente bella, pues mostraba a Zeus omnipotente y la lluvia de oro que le acompañaba, dándole un realce primoroso entre la divina floresta. Corroída por la envidia, Atenea destrozó por completo el telar de su competidora, dejándola atrapada entre sus hilos y a punto de morir estrangulada por su propia creación. Entonces Atenea se compadeció de ella y la salvó de tal desenlace mortal dándole una nueva forma, que conserva hasta nuestros días. - ¿Qué tiene eso que ver con la araña que iba a pisar? – dijo Alberto con un asomo de indignación. - Atenea convirtió a la muchacha en araña para que pudiese seguir hilando por el resto de sus días. La joven se llamaba Aracne, de ahí que todos sus descendientes sean los arácnidos. – Y como un prestidigitador que recién acaba su espectáculo, abre las manos en espera de una ovación. - Bah... tonterías... me voy... – Alberto se dispuso a marcharse sin más mientras apuntaba como despedida – total... la araña ya se ha ido... - Pero... – Emilio quedó inmóvil, atolondrado por lo dislate de la situación. Y como si de un nema se tratase, resolvió sellar aquella anécdota con una 74 última frase que cada día se repetía con más frecuencia en su entorno habitual como profesor de secundaria. – Esta juventud de hoy en día... 75 EL DOLOR DE APOLO Arrodillado se lamentaba Apolo por la muerte de su amigo Jacinto. Las lágrimas del dios brotaban de su inconsolable rostro, apremiadas por el dolor del corazón. Había prometido enseñarle a tocar el laúd y a lanzar con arco, ahora todo aquello quedaría en el baúl de promesas incumplidas. Una y otra vez se preguntaba Apolo por el motivo de aquella burla del destino y por el causante de tal atrocidad. No sabía pues que Céfiro, dios del Viento del Oeste, acometido por unos irrefrenables celos hacía la relación que los dos amigos tenían, había dado muerte al joven Jacinto desviando la trayectoria del disco con el que jugaba y golpeando duramente la sien del chico. Nadie había sido testigo de tal acto y muchos fueron los que culparon a Apolo, su mejor amigo, de haber lanzado mal intencionadamente el disco con el que jugaban y, por error, haber matado a Jacinto. Nadie conocía del escondite que Céfiro ocupaba celoso unos pasos atrás, al abrigo del tronco de un árbol que le ocultara de su víctima. Qué desdicha la del joven dios al perder a un ser tan querido. Ahora Apolo recordaba con gran pesar su vida plena de despreocupación, plagada de juegos con ninfas y mortales, de erotismo producto de la intensa y constante búsqueda de placer inmediato. Incluso le vino a la mente la imagen de Dafne, aquella mujer que viera en el río y luego resultó ser una ninfa. Inexplicablemente le venían imágenes de aquella anécdota mientras lloraba sobre la tumba de Jacinto, como si una imagen pudiera borrar el dolor de la muerte del bello espartano. Dafne acostumbraba a vagar por aquellos solitarios pasajes y no encontraba mayor diversión que la de cubrirse con las pieles de los animales que abatía con sus flechas. Fue entonces que Apolo la vio y quiso acercarse a ella, pero Dafne no tardó en huir presurosa. Cuando el dios estuvo a punto de darle alcance, la ninfa se arrojó a la colorida floresta junto a la cacera de un regadío cercano y exclamó con pesadumbre: ¡Oh, tierra, acógeme en tu seno, sálvame! Al recitar esta frase, como una invocación a 76 la madre naturaleza, su cuerpo empezó a mutar, miscible con aquello que le rodeaba. Sus miembros se distendieron como por la muerte atenazados, sus cabellos se transformaron en hojarasca inmediatamente, sus brazos ahora eran largas ramas como horquillas, sus pies enraizaron, hundiéndose en la tierra mojada y su cabeza se convirtió en la frondosa copa de un árbol. Quizá Apolo pensase en Dafne en aquellos momentos tan trágicos por un único motivo, cuando la ninfa se convirtió en árbol, él lanzó una proclama al viento. Hizo de Dafne su árbol, aquel cuyas hojas coronaran su cabeza, la de un dios, y sirvieran de adorno a los guerreros más valientes, así como los triunfadores atletas, poetas y cantores. De igual manera que la joven se convirtiera en majestuoso laurel, Jacinto lo hizo en lirio. Ambas historias eran el punto de arranque la una de la otra, tanto Dafne como Jacinto habían sido arrastrados hacia otra vida dejándole solo, con el perfume de la forma que ahora ostentaban, con el agrio aroma de la muerte de sus deseos. Sabiamente Apolo decidió arrancar el lirio de su amigo y plantarlo bajo el abrigo de Dafne. Aún le lloraría mucho y el dios pasaría muchas jornadas recostado sobre el tronco de su árbol, cantando lindas canciones con su laúd y deleitando a sus amigos con la delicada sensibilidad de sus poemas. En ocasiones, Apolo, se adormecía allí mismo y un suave viento del oeste soplaba apenas sin fuerza y rozaba la flor del lirio con sutileza. Céfiro también sentía una profunda tristeza y remordimiento. Suavemente soplaba, acariciando invisiblemente... y, de vez en cuando, apaciguado su dolor por el grato piular de los pajarillos, Apolo se acurrucaba para huir del frío que este profería... ignorando que un asesino moraba aquel preciado santuario... 77 TODOS EN UNO Antes de la creación del hombre sobre la faz de la tierra, existía un singular animal en Australia. Conocido como Platypus, poseía cualidades de todos los seres que hasta entonces allí habitaban. Su aspecto era parecido al de los mamíferos, pero ponía huevos como las aves y nadaba con agilidad igualable a la de los peces. El bellido animal era reflejo de una perfecta creación en total unión con la naturaleza y de lo que de ella procedía mansamente. Su candidez era reconocida a lo largo y ancho de las vastas tierras australianas y no era extraño verlo relajado ante las pequeñas lletas que brotaban aquí y allá. Se recreaba y maravillaba con los dones que el mundo ponía en su camino y disfrutaba viendo nacer y crecer la vida a su alrededor. Su creador, Biame, que era a su vez el creador de la Tierra y de todas las especies que en ella moraban, decidió hacer una clara distinción entre animales creando tres clanes distintos que habrían de ser reconocidos por sus específicas cualidades. Así estableció que existiría un clan liderado por el canguro y que contendría a los mamíferos y los reptiles; un clan liderado por el águila y que comprendería todas las aves incluyendo al avestruz, de dudosa reputación; y establecería un tercer clan que englobaría a los peces y especies sumergidas de los océanos y mares. Esta distinción, al contrario de lo que Biame cabía esperar, llevó al enfrentamiento de los tres clanes, antes en equilibrio y armonía. El motivo de tal estrepitosa discusión no era otro que el de disputarse la ubicación del Platypus en uno u otro clan. El extremoso animal confuso ante tal algarabía, considerando lo estúpido de tal debate, no dudó en intermediar alegando que no era necesaria tal contienda, pues él se sentía dentro de todos los clanes por igual. Pero ellos insistían confirmándose unos y otros como un clan superior sobre el resto. 78 - Platypus... elige tú, ¿quiénes poseen la supremacía? – dijo el canguro. - Eso habla... ¿verdad que somos nosotros? – apremiaba el águila. - Pero yo... yo no quiero elegir – se proclamaba, claramente apurado por lo airado de la situación. - Pero tienes que elegir... tienes que unirte a uno de nosotros... – decían al unísono unos pececillos desde un estanque. Muy serio y harto ya de tal absurda situación, el Platypus lanzó un grito al aire y pidió silencio y calma. No fue necesaria una segunda llamada de atención, todos boquiabiertos, pues nunca habían visto tan enérgico al animal, se colocaron frente a él en piña a la espera de su locución. Antes de comenzar a hablar se podía apreciar como cada uno de los clanes se agrupaban y lanzaban miradas a sus oponentes cargadas de suspicacia. - Os agradezco sinceramente vuestra demostración de cariño hacia mi – dijo dulcemente – pero habéis de saber que yo me siento pez, mamífero y ave a un tiempo y eso me impide elegir entre uno de vosotros. – Entonces se fue acercando a cada uno de los clanes y con calidez fue alabando las virtudes que cada uno de los clanes poseía. Cuando concluyó, los animales avergonzados por su mezquina actuación se mostraron cabizbajos. – No debéis mostraros tristes amigos... ni superiores al resto, pues no sois mejores ni peores unos que otros, simplemente sois distintos y eso os hace únicos y bellos dentro de vuestro clan y fuera de él. – Fue entonces cuando prodigó un generoso y sabio consejo a aquellos que momentos antes se disputaran la 79 supremacía y la posesión del Platypus. – Todos los seres de la Tierra, aunque distintos, son iguales a los ojos de Biame y deben permanecer unidos para que exista un equilibrio. Entonces el júbilo brotó nuevamente y danzaron alrededor de aquel extraño animal como muestra de agradecimiento, pues habían comprendido las palabras que éste les regalara. Nunca más volverían a discutir acerca de algo tan banal, ahorrarían fuerzas para crear la armonía y equilibrio que siempre había existido y que siempre debería existir. Al menos hasta que Biame decidiera crear al hombre. 80 LA CAUTIVA INCA Henchido de orgullo por la victoria sobre la tribu rebelde que intercedía en la felicidad de su pueblo, Túpac Yupanqui, el hijo del Sol, celebraba alegremente la caída de sus oponentes. Con sus gentes danzando al son de los tambores y el fuego ardiendo en pequeños círculos esgrimidos en el suelo, los vencedores cantaban y vitoreaban sin medida a aquel que les guiara, su príncipe. El suelo, cubierto por un blanco manto de espesa nieve, se hundía bajo sus pies y recordaba el frío que antecedía a la frescura del agua y sus manantiales brotando por entre las rocas de las montañas circundantes. No bastaba la helada para paliar a los férvidos danzantes, orgullosos de mostrar lo mejor de sus cualidades a Túpac. En el momento más álgido de la celebración, sucedió que un buitre herido cayó del cielo, desde lo más alto de la cima de una montaña y vino a aterrizar en busca de la muerte junto al príncipe, manchando la blancura en derredor con el rojo brillante e intenso de su sangre. Aquello no paralizó ni mucho menos la fiesta, pero el sacerdote que allí estaba no pudo contener el mal presagio que aquel acontecimiento vaticinaba y, dirigiéndose al príncipe le advirtió seriamente sobre aquel mal agüero. - Príncipe Túpac – dijo con gran pesar – este incidente acusa grandes desgracias para tu pueblo... la llegada de un pueblo invasor será el origen de tal ineluctable hecho... – y se retiró cabizbajo. Túpac Yupanqui asintió sin el más mínimo atisbo de preocupación, bausán como a veces se mostraba, diluyó las palabras del sacerdote apurando de un trago el licor que mantenía entre sus manos y dejó que las últimas gotas cayeran del cuenco junto al 81 cadáver del pájaro, generando unos pequeños surcos que pronto fueron rebosados por el hilo de sangre. - No estropeéis la fiesta... – dijo Túpac con cierta sorna – y retirad este inmundo estropicio cadavérico. La Conmemoración de la batalla ganada no fue interrumpida y, como era costumbre, se agasajó al príncipe con una bella cautiva para saciar sus más privados placeres. La tomó agradecido sin apenas percibir la tristeza que de la muchacha emanaba. Arrebatada de los dulces arrumacos de su amado, no podía más que mostrarse abatida y dolida. Cuando fue entregada a Túpac no pudo contener el llanto al ver que su amado también se encontraba prisionero y, si bien, a ella le esperaba la obligación de complacer a un vástago real, sabía que su amado no correría más suerte que la de ser conducido a una muerte segura. Recordaba la chica, mientras era conducida hacía el conquistador, el momento en que fueron salteados y amenazados con fuertes macanas. En ese momento les separaron y no volvieron a verse hasta que entre la muchedumbre se cruzaron sus angustiadas miradas. Cuando la fiesta fue menguando y las brasas se fueron consumiendo, ambos amantes se sorprendieron cautivos muy cerca el uno del otro. Esta visión les profirió fuerzas de donde no las tenían y consiguieron escapar del yugo de la esclavitud que les había sido impuesta. Cogidos ahora de la mano corrieron como nunca, pero pronto los guardias fueron alarmados y persiguieron con tesón a los renegados. No tardaron en darles alcance. Sin escapatoria posible, acorralados, los fugitivos giraban sobre sí mismos alertas ante el posible ataque de sus adversarios. Uno de los persecutores entonces se abalanzó sobre la muchacha y acabó matando al chico, que a tiempo había intercedido entre el agresor y la potencial agredida. La pena se 82 instaló presta en el corazón de la joven cautiva que no hizo más que dejarse arrastrar de nuevo hacia el poblado, viendo como el cuerpo de su amado quedaba relegado a las sombras entre la maleza. Túpac Yupanqui entonces emitió su veredicto y ordenó la muerte inmediata de la infiel e infame esclava. Una sonrisa nació repentinamente en el rostro de la bella pues sabía que aquel sacrificio no significaba otra cosa que la certeza de reunirse con su amado para siempre y saborear las mieles que este amor les otorgaría por toda la eternidad. Así la chica fue inmolada, bajo la imperturbable mirada del hijo del Sol, ignorante de la leyenda negra que a partir de ese momento subsistiría en aquel lugar. Bien es sabido que, desde entonces, una roca con la forma de la esclava señala el lugar de su muerte y previene a los viajeros de la desgracia. Pues aquel que osa atravesar aquel camino una vez la noche cae, es devorado sin piedad por el fantasma de la piedra que allí mora. 83 NOBLES VERDADES Nutrido de la abundancia que la pertenencia a una familia rica le procuraba, Siddhartha Gautama se sintió un día vacío. Rodeado de riquezas y confinado entre las paredes de palacio descubrió que aquello no tenía sentido alguno para él. Su corazón galopaba inquieto desde hacía algún tiempo, pero fue la visión que la vida le ofreció mientras caminaba por las lindes del majestuoso palacio la que le hizo cambiar su modo de pensar y observar aquello que le rodeaba. Fue así que horrorizado se encontró con cuatro hombres, aquellos que habrían de dar un cambio de sentido a su propia filosofía. Un mendigo arrodillado clamaba harapiento algo que comer, si acaso fuera un puñado de arroz; un enfermo lastimero que se mostraba afectado del dolor más inhumano; un anciano que apenas podía andar dos pasos sin echar mano de un bastón o sujetarse el costillar; y un muerto que yacía allí mismo en mitad de la calle, ignorado por los transeúntes que acelerados iban de un lado a otro. Fue esta la imagen que hizo que Siddhartha renunciase a la comodidad que en palacio disfrutaba y se marchara con tan sólo un hatillo como único equipaje, en busca de la verdad que tras esto se ocultaba. Descubrió el sufrimiento humano y con éste lo absurdo de su palaciega vida. Viajó por todo el país, dejando el hogar que le viera nacer. Del norte se dirigió a cada uno de los rincones que limitaban su patria en busca de la sabiduría. Fueron muchos los que afirmaron grandilocuentes ser poseedores de la verdad que él buscaba, pero todos resultaron ser unos farsantes que no buscaban más que ocultar su mendicidad bajo unas dosis de engaño, un trocito de sabiduría a cambio de unas monedas. Aludían muchos al conocimiento que directamente Brahma les había concedido por gracia divina haciendo uso de las viejas leyendas que le conferían a éste el título de Dios de la Creación, hacedor de la inteligencia, los principios elementales, la materia orgánica, los cuerpos inanimados, los animales, las divinidades y el hombre. Algunos incluso afirmaban que 84 lo habían visto llegar con sus cuatro cabezas cabalgando sobre un ganso y, los más crédulos, babeaban pidiendo un poco de la iluminación que estos buscavidas proclamaban a los cuatro vientos poseer. Siddhartha entonces decidió confinarse a una vida de ascetismo, sobreviviendo con la ingesta diaria de un solo grano de arroz como único alimento, pero esta experiencia, que no hizo más que conferir a su cuerpo el aspecto de un esqueleto viviente, no le satisfizo y le procuró una sabia lección: el ascetismo no conduce a la paz individual, sino que debilita sobremanera cuerpo y mente. Decidió pues que habría otro modo de encontrar la anhelada sabiduría y viendo una higuera se mantuvo sentado a su sombra y comenzó una profunda meditación. Fue allí, en el árbol de la sabiduría, que Gautama experimentó el estado de conciencia más elevado de dios, alcanzó la iluminación, el Nirvana. Vinieron a él como gotas de rocío en la mañana, frescas y límpidas imágenes de la sabiduría que el mundo contenía y entonces se percató que cuatro nobles Verdades alejaban al hombre del sufrimiento y el dolor. Supo así que la existencia de estas circunstancias constituía la primera de esas nobles Verdades y que el deseo era la segunda de ellas. Mas también concibió que la liberación del deseo suponía el final de todo sufrimiento y su extinción conllevaba la supresión total del mismo. Inundado de esta gran sabiduría no pudo contener las ganas de prodigarlo allá donde fuera, dando a conocer este sagrado mensaje a aquel que quisiera escuchar. Entonces las gentes lo llamaron Buda, el Iluminado. Y cada vez que alguien buscaba respuestas al dolor acudían a Siddhartha, atravesando el país como él hiciera antes y sentándose junto al Buda para meditar en comunión y comprender... comprender y liberarse de las cadenas a las que cada ser humano en su ignorancia vivía atado. 85 DORMIR, SOÑAR, MORIR Cuan diferentes eran entre sí los hijos de la Noche. Quizá si Nix hubiese sabido el carácter de sus engendros habría meditado y aletargado el instante de su creación. Como dos polos opuestos, Hipnos y Tánato, no tenían más remedio que cogerse de la mano con cierta frecuencia, pues bien es sabido que la muerte y el sueño no son tan dispares al fin y al cabo, por mucho que les delate su intención para con los mortales. No era raro el día en el cual su madre, la Noche, tenía que desenzarzarlos de sus acaloradas discusiones filosóficas acerca de la vida, la muerte y el grado de ignorancia acerca de estos asuntos en el cual debían mantener a los humanos. Bajo un foliado árbol ambos hermanos pasaban el tiempo sumidos en la desidia, uno durmiendo y el otro acariciando animalitos que caían rendidos en otro sueño mucho más letal. No hubo de pasar mucho tiempo para que sus lazos de sangre fuesen cortados por el filo de la eterna disputa que entre ambos permanecía en estado latente. Hipnos decidió construir un palacio en lo más profundo de una cueva en el lejano oeste donde el Sol jamás llegaba e inundaba los parajes con su luz. El ornato de su hogar era simple, pues su única ocupación consistía en dormir y disfrutar por siempre de la paz, la tranquilidad y el silencio que aquel lugar le regalaba. Solamente el río Lete verberaba con un tintineo suave, relajante y apaciguador sus más oscuras preocupaciones, siempre concernientes a su hermano Tánato. Evocaba entonces, empeñado en la tarea de conciliar el sueño, el murmullo de las lánguidas aguas del río del olvido mientras el aroma de las amapolas y las plantas narcóticas que brotaban en su orilla le colmaban de un estado placentero. Esta era la vida que Hipnos había elegido, lejos de la muerte... amargamente lejos de la noche... y a un tiempo tan cerca. 86 Tánato, por su parte, no era muy amigo del descanso y solamente se le veía recostado cuando tenía que coger la mano del moribundo y llevarlo al otro lado. Disfrutaba tremendamente ese momento en el cual arrebataba con un solo gesto la vida de aquellos afanados mortales. Muchas veces constituía un gran prodigio agarrar la esencia de aquel que no moría de anciano, se consideraba un gran amante de su don y un experto consabido de sus artes. Así, aunque el placer de visitar el lecho de muerte y arrastrar al señalado era inigualable, no disfrutaba menos cuando se lanzaba al vacío para acometer al suicida justo en el momento de su impacto contra el suelo. Una vida loca, si se podía llamar así, era la que ostentaba el dios de la Muerte. Muchas fueron las veces que Tánato se vio tentado de visitar a su hermano y prolongar su sueño hacia un no despertar eterno y letal, pero la venenosa idea de infiltrarse en los aposentos de su palacio y, más concretamente, en aquel lecho de ébano y plumas le repugnaba. Solamente las cortinas negras, pensaba Tánato, le otorgaban un cierto toque de distinción, de tenebrosidad y languidez. Más propio de su talante que del de Hipnos. Pronto esta tentación enraizó y empezó a crecer con fuerza, como si de un fuerte roble se tratase, al descubrir que una nueva generación había brotado de su somnoliento hermano, creando una curiosa descendencia. Tres fueron los hijos que Hipnos trajo al mundo en calidad de dioses, Iquelo, Fantaso y Morfeo. A todos ellos quiso reclutar Tánato con gran afán, pues siendo parte de la familia le resultaba interesante tener un sobrino como discípulo. Un gran abanico de posibilidades se abría ante él, quizá pensando más en Fantaso o en Morfeo, pues ambos tenían ese toque necesario para dar un punto más artístico y creativo a su mortal dedicación. En vano intentó acercarse a ellos y pactar un acuerdo que beneficiase a ambas partes, pero los hermanos no dudaron en rechazar cualquier propuesta que de 87 Tánato proviniera. Éste entonces montó en cólera y enfurecido bramó que aquella ofensa solamente quedaría saldada derramando la sangre de Hipnos. Asustados por lo poco salubre de aquella amenaza, Morfeo decidió entonces cuidar del letargo de su padre, procurándole la vigía que él mismo era imposible de confiarse. Fue desde entonces que, a pesar de que Hipnos, como dios del Sueño, era capaz de dominar tanto a dioses como a mortales, Morfeo se ocupó de las ensoñaciones que la actividad de dormir favorecían, gobernando las historias que pasan por cada una de las mentes de todo el mundo en los momentos del sueño. Rara vez despista Morfeo su cuidado, si bien es cierto que, en ocasiones, nubla el recuerdo del durmiente que al despertar profiere una profunda sensación de desconcierto, ignorante de saber si acaso ha soñado. Otras veces, juguetón, fusiona con tanta fuerza ambos mundos, el onírico y el real, que hace dudar de aquello que conforma la propia existencia del soñador. Otras, intenta prevenir de ciertos acontecimientos a los más eruditos y les ofrece geniales ideas que por sí solas nunca podrían ver la luz. Pero sin duda, la mayoría de las veces, aún de forma leve, procura alertar de la presencia de su tío a los mortales y, adivinando sus pasos, les procura un poco más de tiempo antes de que Tánato venga a llevarles consigo para siempre. 88 EL PESCADOR Era Urashima un pescador más por necesidad que por afición. Cada mañana cogía su aparejo y enfilaba hacía el mar justo cuando despuntaba el día. Allí, una barquita le esperaba para adentrarlo hacia una zona más profunda que le permitiría poder volver a casa con un buen botín. Aún vivía con sus padres, formaba parte de una familia humilde cuyas únicas posesiones eran aquella barca y una casita en el lado oeste del pueblo. A él no le importaba esta carestía de lujo, era feliz en el seno de aquel hogar. Su padre hacía tiempo que había decidido dar el relevo del sustento familiar a Urashima, confiaba en que su hijo podría desempeñar el papel que su anciano padre había desestimado de un tiempo a esta parte debido a su delicado estado de salud. Sin embargo, sabían que tarde o temprano su hijo habría de contraer matrimonio y formar su propio hogar, idea que a Urashima no le quitaba el sueño ni mucho menos. Mientras preparaba algunas redes, Urashima vio como unos niños maltrataban cruelmente a una gran tortuga en la playa. Nunca había sido hombre que soportara el maltrato a los animales y menos aún de este modo tan injustificado, así que se acercó rápidamente hacia donde ellos se encontraban. Dio un salto hacia ellos, quedando con medio cuerpo dentro del agua y entonces liberó al animal mientras los niños corrían despavoridos en todas direcciones lejos del muchacho. Entonces arrojó con suavidad a la tortuga en el agua y volvió a sus quehaceres sin darle la mayor importancia. No transcurrió mucho tiempo cuando, en una de las recogidas, notó que la red se resistía por un gran peso, aunó fuerzas ilusionado por la gran pesca que esa mañana llevaría a casa y tiró cuanto pudo hasta sacarla del agua. Su sorpresa no fue pequeña cuando encontró entre los peces a la enorme tortuga que había librado de una muerte segura. 89 Después del esfuerzo sobrehumano se reclinó apoyado sobre uno de los laterales de la embarcación. Mientras recuperaba el aliento, la tortuga, a su lado, le habló. - Vengo a darte las gracias muchacho... – la cara de asombro de Urashima era una mueca desencajada toda ella - ... no temas... el rey de los mares, agradecido por tu valentía y en base a la consideración y estima que me tiene, me ha enviado para llevarte a palacio y ofrecerte como esposa a su hija, la princesa Otohime. - Pero... – apenas salía de su anonadado estado cuando ya estaba asintiendo con un leve gesto de cabeza. - Cógete a mi caparazón – dijo dando un salto al agua – yo te llevaré. No sufras, come esto y podrás respirar. – Le ofreció una masa informe y gelatinosa que Urashima miró con cierta desconfianza. – Vamos... – apremió. Entonces el muchacho engulló aquella cosa y se lanzó tras la tortuga, agarrándose con fuerza a su cuerpo rígido. Viajaron por las profundidades de los océanos con la suficiente velocidad como para que Urashima pudiese contemplar las maravillas que allí abajo se escondían. Nada comparables, por cierto, a las que más tarde vislumbraría en los límites del reino del mar, una hermosa ciudad subacuática fabricada con materiales preciosos. Cuando la tortuga posó su cuerpo sobre la arena del fondo, la princesa ya les estaba esperando en el umbral de palacio. Y cuando Urashima levantó la vista y ambos se vieron, quedaron enamorados para siempre. Fue así que Otohime contrajo matrimonio con el muchacho y vivieron muy felices durante mucho tiempo, aunque bien es cierto que Urashima había perdido la noción de éste en 90 compañía de su amada. Parecía como si no transcurriese ni un solo segundo bajo las cálidas aguas de aquel reino. Un día Urashima tuvo un sueño y en él aparecían sus padres, entonces un repentino deseo de verlos y un escondido sentimiento de añoranza afloró a su corazón. Al despertar quiso al menos volver a la superficie para saber de ellos y darles la buena noticia de su feliz enlace. Apenada, Otohime ofreció una cajita sellada a su esposo antes de despedirse, advirtiéndole que si la amaba y tenía intención de volver a verla no debía abrirla nunca. En ese mismo instante, Urashima apareció en la playa en la que pescaba con la idea de haber vivido como un sueño aquel matrimonio acuático. Reconoció el lugar al instante, al igual que el pueblo que se levantaba al margen. Extrañado, sin embargo, se percató que había edificaciones desconocidas para él y que las gentes no eran aquellas que moraran cuando él marchara. Todo había cambiado mucho más de lo que a simple vista le pareciese en un principio. Buscó la casa de sus padres en vano. Entristecido empezó a preguntar a los, para él, desconocidos transeúntes del pueblo. Nadie sabía darle indicaciones de sus padres, algunos le miraban algo confusos sin saber que decir. Tras mucho buscar y preguntar dio con un anciano que supo decirle algo sobre su progenie, pero las palabras que escuchó no hicieron más que entristecer sobremanera al joven Urashima pues le advirtió que sus padres llevaban más de cincuenta años muertos, que no supieron sobrevivir la pérdida de su único hijo y la pena se los llevó. Como intentando borrar esta idea de su cabeza, el muchacho siguió preguntando pero otro anciano le decía que no eran cincuenta sino cien los años que habían pasado desde que el matrimonio muriera. Lacrimoso, Urashima decidió entonces volver al mar, pero su amada había olvidado decirle como emprender el regreso en el caso que lo requiriese. Se percató ahora de la cajita que esta le había dado y, olvidando 91 la advertencia de la princesa, quitó el sello y abrió la caja, en ese preciso instante, allí de pie en la orilla de la playa, de cara al atardecer que se comía el Sol por el horizonte entre sus aguas, Urashima empezó a encontrarse súbitamente agotado. Su piel comenzó a arrugarse, su pelo encaneció, su cuerpo se encorvó levemente. El ahora no tan joven Urashima supo, antes de morir, que al abrir el cofrecito ya no volvería a ver a su amada. Entonces fue carne desplomada sobre la arena... luego piel y huesos... luego polvo que se mezcló con la arena... y luego la arena volvió al mar entre la espuma, con las suaves acometidas de las olas que evocaban la tristeza de una princesa apenada por la pérdida de aquel que amara. 92 EL BÚFALO BLANCO Ojo de Águila era un audaz niño piel roja, ansioso por alcanzar la edad de caza que aún se le vetaba. Bien sabía que para emprender la larga marcha en busca de alimento cárnico había de ser entrenado durante más de seis lunas por un experimentado cazador. No se cansaba de preguntar a su madre una y otra vez por el anhelado momento en que dejara atrás el campamento para disfrutar de estas jornadas con el resto de los pieles rojas. - Madre... ¿cuándo podré yo ir a cazar? – decía Ojo de Águila mientras curtía pieles. - Pronto hijo... – decía con resignación y cierta pena al ver las ganas que brotaban de los ojos del niño. - Madre... ¿cuándo podré aprender? Soy suficiente mayor... – decía mientras salaba las pieles para su conservación. - No, no lo eres... – volvía a repetir siguiendo con sus tareas. Cada día que precedía a la cacería era la misma tarantela, y obtenía siempre las mismas respuestas de su progenitora. Entonces triste seguía su faena. Ojo de Águila sabía distinguir con precisión las diferentes huellas de animales y las voces de apareamiento, además de ser un gran tirador con arco. A pesar de sus habilidades, no era suficiente para el resto de los hombres que se burlaban de él desde lo alto de su hombría. Uno de esos días predecesores, Ojo de Águila se mostró callado y pensativo tras la negativa de su padre a acompañarles. Al caer la noche fingió estar muy cansado y 93 pronto se acurrucó bien abrigado a la espera de que la luna dejara paso a la mañana. Con un sigiloso despertar preparó alimentos, agua, abrigo y una afilada vara de arce que bien le serviría como arma. Entonces siguió a los cazadores manteniendo una distancia prudencial. No debían percatarse de su presencia. Observaba con atención cada uno de sus pasos en la lejanía y cuando hubo caído la tarde una colina les sirvió de refugio para dar caza a los ciervos, los mensajeros de las buenas y las malas noticias. Encendieron un fuego para cocinar algunos alimentos y resguardarse del frío. Ojo de Águila se dispuso a imitarles con la mala fortuna de darse cuenta demasiado tarde que había olvidado la yesca y el pedernal. Si no quería morir de frío debería acercarse al campamento, pero la desobediencia de la que hacía gala le traería una gran reprimenda que no estaba dispuesto a soportar. Muerto de frío y hambre, sin fuego al que arrimar su menudo cuerpo, el muchacho estaba decidido a no acercarse al grupo por miedo al castigo que caería sobre él, pero las circunstancias, una vez más, le obligaron a tomar una decisión que no era más que otra forma de mala suerte. Un puma rugió tras él y asustado olvidó sus divagaciones mientras corría despavorido en dirección a los cazadores. Sus predicciones no resultaron erróneas y los pieles rojas le propinaron una descomunal paliza recordándole la mala elección que le había hecho tomar su desobediencia, al tiempo que se burlaban de él por su cobarde huída del predador. A la mañana siguiente, enfadado aún y con cierto sarcasmo e ironía, el jefe del grupo le ordenó que se mantuviera aguardando en el campamento mientras ellos cazaban. Ojo de Águila no pudo aguantar mucho tiempo inmóvil, nuevamente, desobedeció sus órdenes y abandonó el lugar. No hubieron pasado más de unos minutos cuando una fiera tormenta de nieve le salió al paso, borrando las huellas que le permitieran el regreso y dejándole totalmente desorientado y confundido, pues ésta trajo 94 consigo una densa niebla que apenas le permitía verse los dedos de las manos frente a él. Cuando amainó, el muchacho se encontraba totalmente perdido y sin rumbo. A lo lejos pudo ver entonces la silueta de un gran animal. Al acercarse advirtió que se trataba de un búfalo blanco, animal mágico y sagrado entre todas las tribus de pieles rojas. Con el miedo emanando de cada uno de sus poros, Ojo de Águila osó acercarse al mamífero con sopesada lentitud. El búfalo le miró piadoso y se dejó acariciar. Momentos después, el animal empezó a caminar llevando al niño camino del campamento. Una vez allí, el búfalo desapareció entre la niebla, fundiéndose con ella mientras se alejaba. La reprimenda del jefe piel roja no fue pequeña y cuando Ojo de Águila contó lo sucedido suscitó una gran carcajada entre los componentes de su grupo que, burlándose propinaron varios golpes al chico. Pero el jefe, tras escuchar la historia y meditarla durante un instante, apremió el cese de aquel jolgorio y procedió a relatar desde lo profundo del recuerdo. - Hijo... – dijo con una voz profunda y algo rasgada en su idioma indio – lo que has visto bien me recuerda a una historia del pasado. Cuando viajé al sur tenía tu edad. Allí había un grupo enemigo de hombres que mataban... que destruían todo lo que a su paso encontraban. Eran malvados seres de piel blanca, con armaduras brillantes y palos cortantes, que cabalgaban sobre caballos. Cuando arreció el frío invierno, tu abuelo y yo nos vimos en la necesidad de huir de aquella amenaza junto con nuestras familias. Pero nos perdimos... – miraba hacía el cielo, como esperando una aprobación para seguir hablando – nos perdimos y no teníamos los víveres necesarios para subsistir, no teníamos que comer y el frío atenazaba nuestros huesos y el de 95 la gente más anciana de la tribu. Tu abuelo entonces se aventuró a la caza de algún animal para mitigar el hambre que a todos nos mordía el estómago. Le estuvimos esperando mucho tiempo hasta que finalmente apareció arrastrando un ciervo. Delante de él, un búfalo blanco le guiaba. Cuando llegaron el búfalo le miró a los ojos y dio la vuelta, al poco ya no estaba y tu abuelo nos contó que se había perdido. El animal mágico le había llevado hasta aquel ciervo y luego le había enseñado el camino de vuelta al campamento, guiándole hasta donde todos nos encontrábamos. – Miró a todos los presentes con solemnidad – Gracias al búfalo blanco sobrevivimos y pudimos seguir avanzando hasta estas tierras salvas de cualquier peligro blanco. - Entonces... – el chico miraba con recelo a la espera de ser nuevamente azotado. - Yo te creo... – puso la mano sobre el hombro del chico – y te digo que el día de mañana serás un gran chamán, cuando no un gran jefe. Aquel día Ojo de Águila empezó a notar como dejaba de ser niño para convertirse en hombre. Nadie más se burló de él, ni en ese momento ni en ningún otro. Con el tiempo fue respetado y amado. Creció y sus hazañas forjaron leyendas. Nunca más volvió a ver al gran búfalo blanco. En cambio, la magia sacra que viera en aquellos ojos perduró para siempre en su corazón, cobrando vida en sus sueños de brujo. 96 HIJOS DE NEMED Semul estaba impaciente y angustiado por los tiempos venideros. Llevaba sufriendo el yugo del cruel dios durante muchos años y no le costaba imaginárselo riendo con perversidad, recostado de medio lado sobre su trono, allá en su fortaleza de la isla de Torinis. En la punta oeste de Irlanda, donde estaba sita, se la conocía de forma más sombría, algunos se referían a ella como la torre de vidrio, pero cierto era que su verdadera esencia retumbaba sobre los riscos de los acantilados irlandeses como la fortaleza de los muertos. Aquel fomoireo descendiente del rey Febar, cabecilla emprendedor de una cruzada en contra de los hijos de Nemed, era la personificación misma del mal. Todos le temían y aguardaban con desasosiego la venida del primero de Noviembre. Ya soplaban vientos de cambio desde hacía días y algunos habían utilizado la magia para ver más allá del tiempo. La confusa niebla del destino vaticinaba una cruenta lucha entre dos pueblos, veía al hombre enfrentado a un poder superior, pero no dejaba ver más allá. El mar traía espuma envenenada de las aguas de la fortaleza y las riberas del condado de Donegal aparecían oscurecidas por el amargo sabor del dios sanguinario que atemorizaba a las gentes del lugar. Cada año, dos tercios de los niños nacidos y otros dos de la leche y el trigo producidos durante los últimos doce meses, habían de ser ofrecidos como pago al dios en la noche que abría el día de todos los santos. El pago se hacía en un lugar tan tenebroso como aquel que lo exigía, Mag Cetne, la llanura en que la vida acababa para todos los seres y los dioses de la muerte ejercían su poder sin distinción. Semul veía acercarse el día... 97 Indignados por los excesos de aquel miserable dios al que todos llamaban Conann, los pueblerinos alzaban puños y voces a un tiempo para clamar venganza en nombre de la inocencia arrebatada y los estómagos vacíos. Fue en una de esas revueltas de la plaza interior del pueblo que Semul se erigió sobre las gentes y llamó a la batalla para cesar aquel injusto sufrimiento. A su reclamo acudieron Erglann y Fergus Lethderg. Los tres descendientes de Nemed elevaron sus gritos por encima de la muchedumbre y muchos les siguieron. Cuando apenas faltaba una semana para el tributo, ya contaban con más de sesenta mil hombres, todos hijos del pueblo derrotado por Febar en el pasado. No esperaron al día señalado. Movidos por la furia se llevaron la noche consigo, armados con espadas y lanzas, avisando su llegada en tropel con antorchas mientras las barcazas se aproximaban a la orilla de la isla. Nada pudieron hacer los fomoireos para detener la acometida contra Conann, al que dieron muerte. Pero, aunque su dios hubiera perdido la vida, los fomoireos contaban con una importante legión. Liderada ahora por un amigo de Conann, los hijos de Nemed fueron derrotados, dejando tan sólo treinta supervivientes que no tuvieron más opción que la de salvar sus vidas. Tullidos y malheridos consiguieron escapar y, según el libro de las invasiones, se refugiaron escondidos en tierras irlandesas hasta que la presión enemiga les hizo abandonar la isla hacia el Este. Pocos eran los recuerdos que ya quedaban en la memoria y la sangre de aquellos que encabezaran la batalla contra el malvado dios. Semul murió dignamente cuando una espada fomoirea atravesó su corazón, muchos le honraron después, pero poco quedaba del resto, ni siquiera leyendas. La mayoría quedaron en el recuerdo como parte de los 98 sesenta mil guerreros que se adentraron en la fortaleza de los muertos y mataron a Conann, pero el tiempo borraría sus nombres igual que el mar se tragara su inertes cuerpos cuando hicieran de él una fosa común. Durante meses, las costas cercanas a la isla de Torinis se plagaron de cadáveres, que amanecían sobre la arena como sirenas varadas, llenas de algas, en descomposición y con la expresión de espanto al ver la muerte sobre ellos. No hubo nadie que diera sepulcro digno a aquellos cuerpos, nadie que les velara... todos habían marchado hacía semanas. Tres familias se formaron. Dos de ellas, se dice, se escondieron en la otra punta de Irlanda, la familia de Fir Bolg y Tuatha de Danann; la tercera era la de los Britan, que huyeron atravesando las aguas lejos de su tierra, para asentarse en otra ínsula cercana, aquella que luego se daría a conocer como Gran Bretaña. Si bien es cierto, que una leyenda aún más antigua afirma que la raza de los Nemed quedó extinta para siempre sin dejar ni la más mínima descendencia. 99 EL ALMA DE LAS MARIPOSAS Un jardín repleto de hermosas y variadas flores era la estancia principal de la casa, con un pequeño estanque en el centro y un puentecito que lo cruzaba por encima permitiendo disfrutar del exquisito paisaje que ofrecían los peces de colores de diversos tamaños. A la derecha un diminuto santuario con el incienso siempre exhalando sus volutas de humo, acariciando las alturas y perdiéndose vaporosas en el cielo azul. El aroma a sándalo y flores silvestres creaba un entorno extremadamente apacible, sosegador. La pareja paseaba admirando la belleza que tanto trabajo les había supuesto a lo largo de felices años juntos y cuidaban aquel edén como si de su propio amor se tratase. Con delicados pulverizados de agua fresca, con mimos y cortecitos diminutos en una poda precisa y perfecta. Acariciaban con suavidad las hojas y susurraban dulces palabras a cada una de sus plantitas con una ternura infinita. Igual que germinaran nuevas plantas tras la época de polinización, brotó del vientre de la mujer el más maravilloso de los regalos, un hijo. Bendecidos con este presente, ambos cuidaron del niño de igual manera que trataran a las plantas, educándole en la armonía de un jardín sin malas hierbas ni perversos sentimientos, solo bondad, generosidad y afecto por cada semilla de vida que entre el esplendor de aquel paraíso se viera reflejada. Creció fuerte y delicado, sensible a la belleza y amante de aquel arte que sus padres le inculcaran desde que tuviera uso de razón, antes incluso. Aquel trío familiar era el espejo de una vida plena, calma y feliz. Cada día lo celebraban entre risas y juegos inocentes. Ducho en el arte de la meditación, seguía a sus progenitores cada día hasta el santuario y colocaba una barrita de incienso, cada día se permitía un perfume diferente elaborado con los más finos aceites que algunas plantas le otorgaban plácidamente. Cada día, paseaba después a solas y se detenía apoyado en la 100 débil barandilla del puente sobre el estanque y miraba divertido el continuo devenir de los peces. Hubo un momento en que el muchacho comenzó a mirar con aire de tristeza aquella profundidad acuática, más allá de los peces de colores y su pensamiento se perdía en divagaciones sobre el futuro. Miraba entonces de reojo a sus adorables padres, ya ancianos, marchitos entre los floridos senderos del vergel, y pensaba que pronto habría de decirles adiós, pues no tardaría el día en que la muerte viniera a llevárselos consigo. Le habían enseñado que esta vida no era más que un camino de aprendizaje, que volverían para continuar con las enseñanzas que ahora dejaran pasar de largo y que volverían a reunirse con su amado hijo. Pero estas palabras no le consolaban, pues preveían una pérdida aún más cercana y sentía que estas palabras se hundían en su corazón al ser pronunciadas como preparatorio inminente de lo que vendría. No se sentía preparado para tan duro golpe, pero sabía que habría de asumirlo y aceptarlo, disfrutar de los días que le quedaran junto a sus amados padres. Así lo hizo, no sin pasar por alto las frecuentes escapadas que ahora, viendo ya de cerca el fin, acababan siempre en un llanto mudo, aumentando y salando las dulces aguas que bajo sus pies daban cobijo a aquella microfauna. Uno de esos días, volvía de su paseo vespertino y no pudo más que sumirse en una angustiosa congoja al ver como sus ancianos padres decidían dejar esta vida. Con una sonrisa le dejaron verles partir, pues decían ya había llegado su hora y le encontraban preparado. Emitieron unos sabios consejos que se limitaban a recordar al joven todo lo que durante su vida le habían enseñado, a difuminar la pena y a cuidar de aquel precioso jardín en su ausencia. Ambos le pidieron ser recordados cada día en 101 aquel espacio, sabiendo que estas palabras sobraban. Entonces enmudecieron con una sonrisa, plenos de acabar esta vida satisfechos de los frutos que se les había otorgado con generosidad. El muchacho hizo los honores pertinentes y dijo adiós a sus venerados progenitores. Muchas noches pasaba en vela o atormentado por terribles pesadillas en las cuales veía a sus padres pudriéndose como plantas descuidadas. Entonces corría hacia el santuario y encendía un par de varillas de sándalo o jazmín. Así, pasaba el resto de la noche hasta que los cálidos tonos anaranjados del alba le bañaban el rostro que amanecía siempre con lágrimas de añoranza. Una de esas noches, su sueño fue inquieto pero no temible, pues veía aparecer a sus padres en forma de bellas mariposas que le alentaban a superar el trance y encauzar su vida hacía la felicidad que merecía. Aleteaban sobre las flores del jardín, sonriéndole con su divertido vuelo y sus alas plagadas de brillantes y llamativos colores. La mañana le despertó por primera vez en semanas en su propio lecho y las únicas lágrimas que corrían por su rostro eran de júbilo. Entonces se desperezó grácilmente y se dirigió alegre hacia el estanque. Saludo el día y agradeció los dones que la vida le había dado frente al santuario que ahora le recibía con renovada energía. Un susurro le llamó la atención y le hizo volverse repentinamente, sobre su cabeza aleteaban vivarachas un par de mariposas, con porte majestuoso revoloteaban de flor en flor, rodeándole en un divertido juego. Reconoció entonces en ellas a sus padres, de igual forma que se presentaran en sus sueños. Una sonrisa de gozo inundó la cara del muchacho y comenzó a reír hasta caer al suelo con las manos sobre el vientre, cuando se recupero enjugó sus lágrimas cargadas de emoción y dio gracias por aquel maravilloso regalo que el destino le había dado. Comprendió así el concepto de la rueda de la vida que le mentaran sus padres antes de morir. Entendió 102 los entresijos que tras la reencarnación se ocultaban. Se supo conocedor de una gran verdad que antes se negara a escuchar y aceptar, la vida no acaba aquí, este solamente es un camino más y en él hay que caminar, aprender, enseñar... siempre queda una puerta abierta tras aquella que se cierra. La rueda de la vida nunca deja de girar. 103 LOS MANUSCRITOS SAGRADOS Nadie había percibido su presencia, encaramado a la rama de un frondoso árbol se mantenía inmóvil, viendo pasar a los transeúntes divertido desde su altura. De vez en cuando alargaba su mano peluda para rascar su cogote y extraer de su pelaje alguno de los insectos que más como alimento usaba como manjar. Se mostraba jubiloso, alegre y sonriente pensando en sus futuras enmiendas. Había dejado que el monje se acercara al pueblo en busca de información y un poco de arroz, llevaban días de abstinencia forzada y sus estómagos reclamaban algo que los calentara y saciara. Nadie podía advertir la verdadera razón del viaje que emprendiera junto a Hiuna-tsang, pues su objetivo bien merecía el silencio si querían que les llevara a buen puerto. Aburrido, de vez en cuando cogía alguna de las cáscaras del suelo, secas por el tiempo pasado desde que el árbol las arrojara de sus ramas y esperaba que alguien pasara cerca de su escondite. Entonces las arrojaba con sumo acierto sobre sus coronillas y reía en silencio mientras se rascaban confusos mirando hacia todos lados sin advertir que un travieso ser había propinado tal cascarazo. Entonces seguían su camino indignados y pensativos y él se desprendía momentáneamente y con sigilo de sus escondrijo para recolectar nuevos proyectiles. Una vez se hubo cansado de su juego, se recostó sobre un brazo acodado del tronco y se adormeció ante la tardanza de su compañero. Un chisteo le despertó brevemente. Era el monje que estaba de vuelta. - Tsssst... tssst... ya estoy aquí – decía en voz baja cuidándose de no ser visto por nadie – vamos, baja... - Ya voy... ya voy... – dijo con parsimonia - ¿dónde estabas? ¿Por qué tardaste tanto? Tengo un hambre voraz – insinuó con una mano frotando el vientre. 104 - No pude venir antes... – volvió a mirar alrededor antes de girar de nuevo la cabeza hacía las alturas – estas gentes son desconfiadas y recelan de sus secretos. - Bah... como todos... si supieran... – y bajo ágilmente rodeando el amplio tronco con sus brazos. - Venga, comamos algo y prosigamos antes de que nos vean juntos... – y extrajo un puñado de arroz de una bolsita de tela que llevaba atada al cinto. - Sí... comamos. – y se dirigieron a un lugar apartado del paso de gentes para cocinar el arroz y saciar su hambre. En un claro en mitad del bosque prendieron una hoguera y el monje sacó una vasija de cobre del petate que llevaba a la espalda. Lo limpió con agua clara de un arroyo cercano y coció el arroz. Utilizó algunas hojas para quitarle el sabor insípido del cereal y añadió algunas bayas que sabían mejor que pintaban. Comieron frugalmente mientras el monje relataba lo averiguado. Llevaban muchas lunas recorriendo Japón y la India, las últimas pistas les habían hecho adentrarse hacía el sur desde ésta última. Ahora, en China se creían cerca de aquello que anhelaban desde el primer momento que emprendieran su aventura juntos. Cierto es que no habría echado mano de Hiuna-tsang si no hubiese considerado que podría serle de gran ayuda, pero se había creado cierto vínculo entre ambos y casi se podía apreciar una vaga amistad disimulada bajo el respeto y la ambición que les mantenía unidos. El monje no desconocía el talante de su acompañante y bien sabía que cambiaba su forma de ser a voluntad, pudiendo ser el más leal servidor o el más vil de los tramposos según se le antojase. Por suerte para ambos, de momento se mantenía servicial. El monje le explicó de forma escueta sus avances, la desconfianza de la gente del poblado y la dirección que debían seguir en su próxima 105 jornada. Para apaciguar la ira de su compañero le indicó que estaban muy cerca de la meta y que pronto cada cual podría seguir su camino. Satisfechos con la comida y con las buenas nuevas, pronto se vino el ocaso y el sueño se apoderó de la pareja. Amanecieron pronto, antes que despuntaran los primeros rayos del Sol. Aprovecharían para marchar sin ser vistos, de incógnito hasta su nuevo destino a tan sólo unas pocas jornadas. Convencidos de encontrar allí su ansiado tesoro y dar por concluida la ardua búsqueda. El monje disimuló su rastro antes de partir con una rama seca, esparciendo las cenizas apagadas por entre los matojos circundantes y añadiendo algún detalle de hojarasca que disuadiera la curiosidad de algún viandante que se aventurara bosque adentro. Recogió los cuencos y anudó el hatillo para echárselo sobre el hombro, apretó contra su muslo la bolsita de arroz y calculó meditabundo las raciones necesarias hasta que volvieran a poder aprovisionarse. Asintió mudamente y empezó a andar seguido por su extraño amigo. Días más tarde, después de haber acabado hasta el último grano de arroz y la esperanza de encontrar el lugar señalado, los dos quedaron atónitos y emocionados al descubrir tras unas colinas un majestuoso templo alzado sobre las inmediaciones de un lago. Se acercaron con sigilo hasta donde el monje creyó preciso continuar solo. Indicó a su acompañante que se quedara en la retaguardia, rezagado y evitando cualquier alarma en los habitantes del templo. El monje se recordó en sus años de contemplación en un templo parecido a aquel y un suspiró afloró a sus labios al tiempo que un anciano pelado de largas barbas blancas le tomaba por sorpresa a sus espaldas. 106 - Buen hombre... ¿qué puede hacer un anciano monje por usted? Veo que usa atuendo de servidor espiritual, ¿acaso busca asilo? – la suavidad con la que le hablaba el anciano calmó pronto el sobresalto que antes le pillara desprevenido. - Querido maestro – pues pronto advirtió que no se trataba de un simple alumno ni de un monje cualquiera – vengo en busca de la Verdad. - La Verdad se encuentra dentro de ti hijo mío, si en el templo que dejaste atrás no la encontraste... dudo que lo hagas en este. – Replicó con inocencia y ternura. - Bien lo sé maestro, pero la Verdad que busco bien sé que se encuentra reflejada en los manuscritos originales que Buda dejara como legado. – Atajó de inmediato evitando la más mínima indirecta. El anciano se mostró algo incómodo y sus ojos parecieron abrirse para estudiar con detenimiento al extranjero. - Un papel no podrá enseñarte nada nuevo... quédate si quieres para reponer fuerzas y marcha libre de seguir con tu búsqueda interior que tan desencaminada llevas cuando amanezca el nuevo día... – propuso con tono firme y condescendiente. El monje asintió con cierto descontento intentando así ganar un poco más de tiempo. Estaría el tiempo suficiente para averiguar en que lugar del templo se hallaban los manuscritos. Entonces llamaría a aquel que le aguardaba a la intemperie y los robarían sin contemplaciones. Aquello exigía una dedicación que estaba por encima de sus normas espirituales y sus imposiciones como monje, ahora renegado y a hurtadillas por su religión. Durante la sobremesa no pudo sonsacar al anciano una palabra acerca de los escritos, pero algunos iniciados vanidosos, embebidos por el orgullo de saberse portadores de una valiosa información, no pudieron caer rendidos ante las adulaciones 107 del monje y explicarle con detalle la ubicación de aquella sabiduría salvaguardada entre los muros del templo. Cuando todos se hubieron quedado dormidos, el monje se alzó en silencio y de puntillas se acercó a la ventana próxima donde su compañero le acompañaba. Le hizo un gesto y ambos se movieron en el filo de la noche, encaminados hacia el lugar que le señalaran los iniciados durante la cena. Al llegar a la habitación, aislada del resto y con un arcón en el centro como único mueble, se aproximaron decididos a desvelar los misterios de su filosofía. Abrieron lentamente el arcón de madera ribeteado con bellos grabados, babeando y con los ojos desencajados, ansiosos de descubrir el tesoro que en su interior debía guardarse. Una pila de manuscritos, viejos y arrugados, descansaban perfectamente dispuestos. Cuando los hubieron aprehendido y mientras vitoreaban en silencio su gran conquista, la luz de un candil les sorprendió en la retaguardia. Era el anciano. Mirándoles con cierto aire compasivo. - No encontrareis lo que buscáis en esos papeles viejos... – dijo mientras acercaba la luz hacia ellos. - ¿Tú qué sabrás... viejo? ¿Acaso no sabes quién me acompaña? – en el mismo momento en que se hubieron pronunciado estas palabras por el monje, ambos se dieron cuenta que sostenían páginas en blanco. - Claro que lo sé, lo supe en el mismo momento en que te vi llegar Hiuna-tsang. – El anciano parecía sereno y confiado, apenado tal vez por aquella intromisión. - ¿Cómo sabes mi nombre? – Añadió el monje con premura y cierto asombro. - Todo el mundo sabe de quien se vale Hanuman para hacerle el trabajo sucio, ¿verdad? – dijo señalando con el candil al peludo acompañante. – Hola Hanuman... - Maldito viejo... – replicó el dios mono. 108 - Llevas una eternidad persiguiendo una quimera, sin darte cuenta que el poder que encierra la sabiduría se pierde en el momento en que no se es sabio para aprender los verdaderos valores. Un ignorante como tú jamás podría aprender de las Nobles Verdades sin despojarse de la ambición y la malicia que te persiguen. Los manuscritos que con tanta ansia buscas no existen, las palabras que anhelas te sean desveladas para alcanzar una deidad superior no podrás hallarlas más que en el fondo de un corazón puro, libre de maldad... acunado por la más cristalina inocencia. - Pero... no puede ser... – dijo Hanuman agarrando sus cabellos y tirando de ellos. - Pero... – esputó el monje enmudecido. - Así es, no hay nada. Esos manuscritos en blanco son la respuesta que andáis buscando, si tan importantes son para vosotros... podéis llevároslos – y entonces el anciano se dio la vuelta dejando al monje y el dios mono con los manuscritos en sus manos, aturdidos, abatidos por tal descubrimiento. Ambos salieron sin mediar palabra del templo, de vacío y con el rostro compungido. Al llegar a la cima de la colina que antes les viera descender, ambos se separaron sin apenas mirarse, sin despedirse. Cada uno desapareció en la distancia del firmamento, siguiendo caminos opuestos, abrumados por su estupidez. Quizá ahora empezasen a buscar la verdadera sabiduría, no tendrían que caminar tanto. Pero les quedaba por recorrer un gran trecho interior. Sin duda apenas habían puesto un pie en el camino de la Verdad y la Sabiduría. Apenas lo habían puesto... 109 EL INEXORABLE PESO DEL TIEMPO Resultaba irónico cómo en su ancianidad había recibido una valiosa lección de manos de su hijo. Igual que Crono destronara a su padre Urano al comienzo de los tiempos para proclamarse gobernador del universo, Zeus había hecho lo mismo con él para apropiarse del mandato real sobre los dioses. Y si no hubiese sido por Jano, aún andaría vagando por tierras baldías. Hijo del cielo y la tierra, Crono era el señor del Tiempo. Demacrado y avejentado por el peso de su dogma, vivía entre lamentos viendo marchar aquello que por su simple existencia se desvanecía. Ante sus ojos languidecidos, marchitaba todo lo se dejaba llevar por el paso de las estrellas a lo largo y ancho del firmamento. Sin él no existiría nada, pues todo seguía una perfecta consecución, coherente e irrefrenable y esta idea le erizaba el cabello de espanto. A veces Jano se mostraba preocupado, pues a pesar de haberle dado cobijo en su reino a cambio de sus valiosas enseñanzas, veía a Crono como se evadía en contadas ocasiones y desaparecía paseando en sus divagaciones mentales. Muchas veces lo encontraba sentado sobre una roca en lo alto de un risco que daba al mar, observando el acantilado que crecía a su pies hacia la profundidad, quizá pensando en arrojarse o cualquier otra senilidad que trae la desesperación y la edad solitaria. Pero ahí estaba, encorvado sobre la roca, triste y abatido, portando un reloj de arena y mirándolo con desasosiego, como aguardando el caer del último grano. A veces llevaba consigo una hoz de afilada hoja y al ocaso acariciaba suavemente con sus dedos aquel instrumento, como insinuando que nadie podía escapar al tiempo que todo lo destruye. Incluso él se vería avocado a la muerte que el paso inexorable de las lunas traería consigo. Su época de dios y sus momentos de gloria habían pasado. Lloraba en silencio por esto, alzaba la vista hacia el cielo e 110 imaginaba a su poderoso hijo Zeus espléndido en su trono, en lo alto del Olimpo, rodeado de fastuosidad y ambrosía, desdeñando el más minúsculo recuerdo de aquel que le diera la vida. Esto apenaba profundamente a Crono, pero al tiempo pensaba que era una lección que bien merecía. Pasaba la mayoría de su vida junto a Jano evadido en recuerdos del pasado remoto, de cuando Urano y Gea le engendraron allí en el punto en el que ambos se cruzan, justo en la delgada línea que dibujara el firmamento. No era el primogénito, hubo otros hijos a los que él hubo de acostumbrarse a llamar hermanos, pues lo horrendo de su apariencia retumbaba en sus sienes haciéndole difícil creer que aquellos monstruos de cien manos y cincuenta cabezas pudieran haber sido engendrados por la misma mujer. Hecatonquiros los llamaba su padre y así los mentaba antes incluso de encerrarlos en un lugar secreto cuya posición solamente él conocía. Este apresamiento hizo que Gea entrara en cólera con su esposo y le diera la espalda. Fue entonces cuando Crono se rebeló contra su padre y lo derrotó, sin ayuda, en solitario. Nadie quiso ayudarle, ni sus hermanos, titanes y cíclopes, reunieron el valor para acompañarle en la ardua lucha que mantuvo con su progenitor. Gea agradecida por la venganza cumplida quiso agradecer el valor de su hijo y hubo de suplicar a Titán, el mayor de sus hijos, que cediera el trono a Crono. Recordaba este el día en que se sintió poderoso, controlando el devenir de las eras, las elipses de los astros y la vida de todo cuanto existía. Su hermano mayor había renunciado al trono por él, pero no lo hizo sin mediar condiciones, pues advirtió a Crono que debía matar a su propia descendencia para que Titán pudiese recuperar el poder en el momento que fuera necesario. Paradójicamente, si lo hubiese hecho ahora no estaría desterrado y vagabundeando por unas tierras ajenas a él, como si de un perro viejo se tratase. Pero él no podía obrar tan pérfidamente y derramar la 111 sangre de sus queridos hijos, prefería sufrir la pena de su desdicha antes que aniquilar su propia estirpe. Al expulsarle había perdido su condición de dios y rara vez era visitado por su esposa-hermana Rea o por alguno de sus hijos, pero sentado sobre la roca del borde del acantilado, en ocasiones se alegraba al ver a lo lejos el tridente de su hijo Poseidón, o la ver las estaciones pasar y las cosechas listas para recolectar que su hija Deméter protegiera. A Hera no la podía ver más que en sueños o rebuscando en su memoria pues estaba junto a Zeus en las alturas. En cambio, sabía que pronto se reuniría con el último de sus apreciados hijos, Hades, que, como dios del Inframundo, del Mundo Subterráneo y de los Muertos, estaría esperándole en el fin de sus días. Sería un reencuentro anhelado por Crono, estaba ya muy cansado de seguir esperando. Jano lo vio un día especialmente apenado y se acercó hasta la roca que frecuentaba. Durante toda la tarde hablaron de amigo a amigo y, viendo que ya había ofrecido toda la sabiduría que en su interior contenía a su pueblo, ambos determinaron que era momento de decirse adiós. Jano desenvainó entonces la espada real que le acompañara en cada una de sus victoriosas batallas y, despidiéndose de su amado amigo, embistió la hoja de lado a lado, separando la cabeza del tronco. Le deseó un buen viaje al reino de los muertos justo antes de sesgar su cuello. Contuvo las lágrimas por la pérdida y recogió el reloj de arena, con el cristal algo agrietado y manchado con las sangre de Crono. Miró al horizonte, el ocaso cerraba el día y un destello despuntaba a lo lejos justo antes de apreciarse un chapuzón y un aleteo hacia las profundidades. Se paralizó el invierno durante un instante. Jano se giró hacia su reino y camino cabizbajo, con la espada ensangrentada arrastrando y el reloj bajo el brazo. No volvió la vista atrás... nunca lo hizo. 112 ÍNDICE Hijo de la Juventud 3 Ladrón de Tabaco 7 El Nacimiento del Primer Shamán 10 El Arquero de los Cielos 13 El Tiempo de los Sueños 16 Los Gemelos Indios 20 El Sombrerón 23 La Bondad y la Maldad suelen vivir juntas 26 El Nacimiento del Orinoco 31 El Día de Todos los Santos 33 Gilgamesh el Sumerio 38 Dulce Melodía, Mortal Seducción 44 La Roca de Mesina 48 El Destino de los Dioses 51 Ancestros Celestiales 55 Ardiente Hielo 59 Las Dos Almas 62 El Nombre Secreto del Sol 66 Los Loros Disfrazados 70 113 La Araña 73 El Dolor de Apolo 76 Todos en Uno 78 La Cautiva Inca 81 Nobles Verdades 84 Dormir, Soñar, Morir 86 El Pescador 89 El Búfalo Blanco 93 Hijos de Nemed 97 El Alma de las Mariposas 100 Los Manuscritos Sagrados 104 El Inexorable Peso del Tiempo 110 114