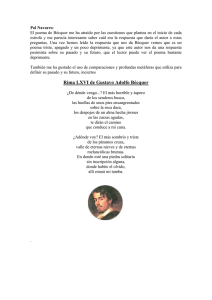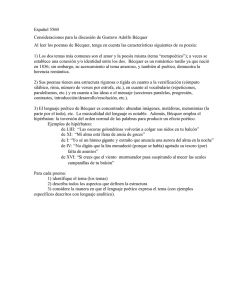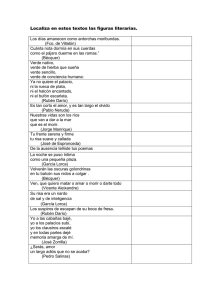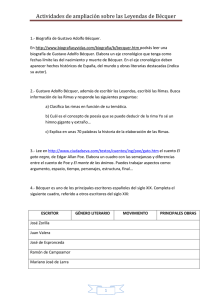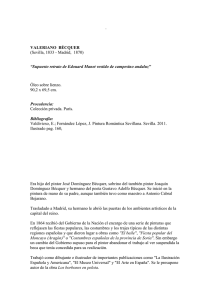Fm!tpmjubsjp!wjop!ef!mbt!ubcfsobt! ! por Ariel Conceiro
Anuncio

BÉCQUER Y LOS CAFÉS Fm!tpmjubsjp!wjop!ef!mbt!ubcfsobt! ! por Ariel Conceiro No hay que darle más vueltas. Lo que se esconde detrás de los ojos negros de Bécquer siempre resulta ser lo mismo: la infructuosa, agobiante y continua búsqueda del ideal por encima de la asfixiante cotidianeidad. El ropaje utilizado para tan singular odisea puede ser diverso, pero siempre incorpóreo, intangible, soñado, impreciso, misterioso, evocador, melancólico, fantasmagórico. Para el viaje Bécquer viste americana o levita, un largo capote italiano y sombrero de copa de alas abarquilladas, mientras apoya su enjuta figura sobre un clásico bastón. Con actitud melancólica y contemplativa, parece huir del mundo real para acabarse refugiando en la región de lo irrealizable. Son los ojos (¿verdes, azules, negros?) que, como cometas trasnochadores, golpean su alma de señorito andaluz venido a menos, de dandi vocacional. Y con la sensualidad llega el frío aroma de la muerte porque, como deja muy claro el poeta en todos sus relatos, el pecado de la transgresión siempre es castigado con la melancolía y la muerte. Hemos llegado al reino de la noche, al país de los sueños donde Bécquer se va a ver impotente para encontrar las palabras que describan a su hechicera mortal y embriagadora. Lo va a intentar, de todas formas: así los ojos de su amada brillarán en la oscuridad como los fuegos fatuos que corren sobre el haz de las aguas infectas, serán luminosos, transparentes como las gotas de lluvia que se resbalan sobre las hojas de los árboles después de una tempestad de verano. Porque (lo repetirá con insistencia) ella es hermosa y pálida como una estatua de alabastro y sus pupilas brillan como dos esmeraldas sujetas a una joya de oro.... ¿Qué le queda por hacer al Romeo despechado? Sin duda, abrazarse a la noche y beber como un desesperado. También algunas cosas más... Y es que cuando la vida huye ignominiosamente del poeta (¡con veintidós años!) sus pasiones toman la forma del tabaco (el poeta era un devoto empedernido del tabaco, hasta el punto de fumar hojas secas y todo lo que se le pusiese por delante), el café (ese negro brebaje que alimenta mis nervios cansados), la ópera (Donizetti o su admirado Bellini le convertirán en un gigoló de la zarzuela: otro fracaso más) y las prostitutas (que agotaron sus pocos recursos y su frágil salud). De todas formas, el dolor en Bécquer es íntimo, callado, silencioso, tiene forma de humo nocturno y un imposible aroma de pétalos que sólo es concebible bajo circunstancias excepcionales y en momentos apropiados. Por eso el refugio más socorrido, su particular salvavidas, será la noche y con ella sus amadas tertulias y cafés. Bécquer no quiere hablar de su dolor, ni de las putas que le ríen las gracias de poeta loco, ni del solitario vino de las tabernas; por eso comienza a dedicar su tiempo y su atribulada pluma a opinar sobre los cafés, las tertulias literarias, las representaciones teatrales, los copetudos saraos a los que asiste, las corridas de toros y las redacciones de los periódicos. Es una forma como otra cualquiera de reencontrarse con su inclinación primeriza de dandi que no tiene donde caerse muerto pero que disimula muy bien sus carencias a base de locuras, estilo y despilfarros incomprensibles. “Le he conocido sin camisa ni calcetines: tomaba dinero y lo gastaba.... en varias cajas de guantes finísimos, una alfombra de doscientos duros (que luego vendía en veinticinco), en convidar amigos y en putas”, comentaría más tarde su amigo Narciso Campillo. Es el Bécquer más patético y humano, aquel cuya primera necesidad no es otra que “beber Burdeos viejo” y comer “carne bien hecha”. El mismo que, tras ponerse elegante de pies a cabeza, acude a fiestas musicales, bailes distinguidos, carreras de caballos y estrenos de teatro que reseña de forma tan colorista como funcional en El Contemporáneo. También con un poco de mala leche. Y es que todo el carnaval nacido en el dorado círculo de la sociedad galante queda reducido, según palabras suyas, a una vistosa majadería. Cuando se abren las puertas de la vanidad afloran los desagradables recuerdos del buffet, donde se sirve en copas pequeñas el veneno de los Borgia con el nombre de vino de Jerez, o donde, en vez de té, se toma una infusión de azúcar y plantas exóticas. Tal vez se pueda ver algo de resentimiento en ese trato distante que Bécquer otorga al mundo de las fiestas de sociedad. Debe de ser duro para alguien con ínfulas de Lord Byron acabar perteneciendo al denigrante círculo de la prensa rosa. Y para Bécquer, especialmente doloroso, ya que en medio de ese ambiente sufrió el gran revés amoroso del que se nutrió, con posterioridad, su vida y su muerte. No hay que olvidar que Gustavo intentó por todos los medios introducirse en el salón de los Espín, en la dorada catedral de su musa Julia Espín, y sólo consiguió ser objeto de chanzas linajudas y desprecios canallescos. Ser considerado, a lo más, un hábil pianista y conversador, un artista peculiar y bohemio, un bufón socorrido y brillante. Un sucio estorbo la mayoría de las veces. Por todo ello, Bécquer, rodeado de tabaco, café, vino y amigos, desde la noche que tanto ama y en la que tanto se refugia, se acaba autodesterrando de las tertulias madrileñas. En el fondo ha seguido y ha sido protagonista de un proceso muy peculiar que le ha acompañado durante todo el siglo: el auge de las tertulias populares, de los bailes de sociedad, de las reuniones galantes. La falta de comodidades y entretenimientos en el hogar había empujado, ya desde mediados de siglo, a la vida social en la calle, sobre todo alrededor de tabernas y cafés. Los salones eran algo más escogido y selecto, definitivamente elitista (es por eso comprensible que un artista bohemio y soñador como Bécquer, un hijo de los hijos de Velázquez y Murillo luche por entrar en ellos). Solían ser reuniones de unos cuantos íntimos (la aristocracia y el dinero juntos de la mano) y algunos invitados (donde aspiraba a estar nuestro poeta) en el domicilio de una dama (ay, Julia, Julia, Julia) o familia que acostumbraba a “recibir” (por cierto, en alguno de los prostíbulos preferidos de Bécquer solían emplear la misma expresión). En esos exquisitos salones tenían la lujuriosa costumbre de tomar cosas tan fuertes como té y chocolate mientras se amenizaba la velada con un poco de música y algún que otro baile. Cuando Bécquer sale de estas entretenidas reuniones se acerca a las sucias tabernas (reglamentadas por cierto en esos años, con especificación explícita del tipo de bebidas que se podían servir, la pureza que debía tener el vino, la prohibición manifiesta de servir comidas cocidas o guisadas, aunque no fritas, etcétera) que tan bien le conocen y se ahoga en vino barato. De las tabernas le rescatarán los cafés, una institución que se introduce en España durante esos años precisamente. Solían ser establecimientos distinguidos donde florecían tertulias alrededor de algún personaje conocido. Así se hicieron famosas las tertulias literarias (como la del Café del Príncipe, con Espronceda y Mesonero Romanos) y tertulias políticas (sede permanente de grupos opositores al gobierno). El mismo Bécquer tomó en más de una ocasión el toro por los cuernos: “El cambio de régimen político produce una evolución en las costumbres. La vida se hace aún más exterior, hierven los centros políticos, la multitud toma parte en las luchas, y como no es posible la vida del foro, como en Roma, surge el café, afortunada sucursal de la plaza pública.... Más tarde fue creciendo el anhelo de sociabilidad, de esa sociabilidad cómoda y barata que se realiza en estos establecimientos, y comenzaron a multiplicarse, y el espíritu de especulación se fijó en el negocio. Los veladores de mármol sustituyen a las mesas de pino; el gas, al aceite; las cortinillas de indiana dejan sitio a los grandes portieres; donde estaba el reloj de cuco y figuras de movimiento campea una esfera magnífica; el lujo no se detiene y llega a la prodigalidad; se multiplican las luces, se agrandan hasta la exageración los espejos; el oro, casi en profusión lastimosa, chispea por todas partes; unos, tratando de sobrepujar a los otros, llegan al límite extremo, porque no cabe ya más en esa senda de riqueza sobrecargada y de dudoso gusto”. El Gustavo pesimista no ha tardado mucho tiempo en aparecer. Sin embargo, Bécquer va a vivir la mayor parte de lo que le queda de vida en Madrid en sus amados/odiados cafés, rodeado de amigos como Eulogio Florentino Sanz, Augusto Ferrán, Correíta, Pérez Escrich, Marcos Zapata, Eusebio Blasco, Carlos Rubio y un larguísimo etéctera. Los escenarios son variados aunque, indudablemente, goza de un mayor protagonismo la tertulia del “Suizo”, entre las calles de Alcalá y Sevilla, donde diariamente acude Bécquer, permaneciendo allí hasta altas horas de la noche. En el Suizo conspirará literaria y políticamente, sus amigos le animarán a escribir (uno de ellos le llegará a regalar un tomo comercial de quinientas páginas para que reuniese sus trabajos), defenderá a sus amigos a muerte, atacará lo que considera injusto con tanta brillantez como severidad y acabará trabajando y consiguiendo laburos al olor del tabaco y del vino. Así, en la tertulia del Suizo, el gerente de Gaspar i Roig (casa para la que trabajaba haciendo fatigosas traducciones), cierto día, le propuso un trabajo muy concreto... - Gustavo, ¿tendría usted algo para el “Almanaque” que voy a publicar? Pero poca cosa, una cuartilla, porque sólo puedo dar por ella sesenta reales. - Aceptado –dijo Bécquer-, porque acaban de presentarme una cuenta de esa suma. Dicho y hecho. Al día siguiente, Gustavo escribió Las hojas secas de un tirón, sin una sóla corrección. El poeta, con una gran taza de café entre sus manos, y ante el asombro de sus amigos, comentó: “No tiene nada de extraño la rapidez y la forma de la redacción, porque pensé anoche el artículo tal como está y la mano no ha hecho más que trazar lo que ya estaba en mi imaginación escrito”. Así era Bécquer y así sobrevivía en las largas, frías y solitarias noches del Madrid infernal atestado de abejas irritadas, corazones rotos y chotis descafeinados. “Las personas algo encopetadas se hacían llevar a sus casas las bebidas, las noches de saraos, y la multitud no había adquirido la costumbre de pernoctar en los cafés. Pero los tiempos han cambiado y los cafés son ahora expresión de una nueva vida social”. Bécquer lo supo desde el principio. Por la noche, ya casi amaneciendo, cuando regresaba a casa, tambaleándose de dolor y vino aguado, casi siempre llevaba en la cabeza alguna de sus rimas desgarradoras que alguien, alguna vez, en algún lugar, hace muchos, muchos siglos, le inspiró con su desdén.