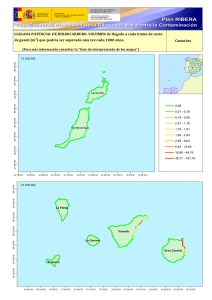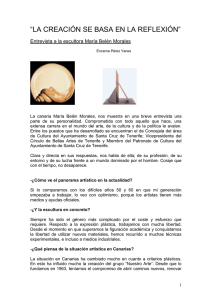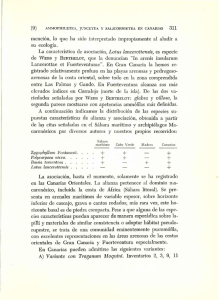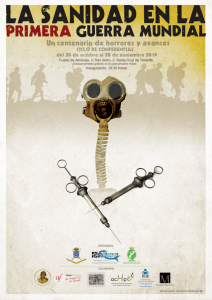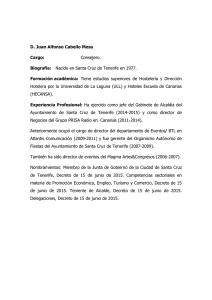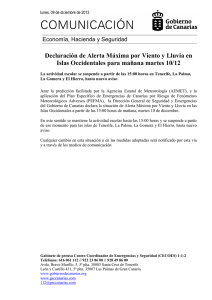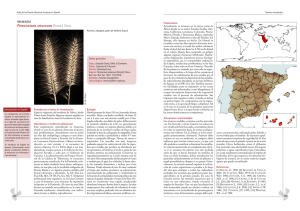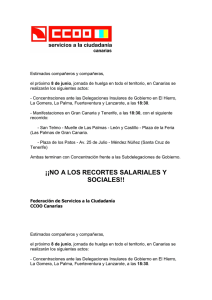El contexto iconográfico de los grabados canarios y marroquíes del
Anuncio

1 El contexto iconográfico de los grabados canarios y marroquíes del ámbito líbico-bereber: El poblamiento amazigh de Canarias A. José Farrujia de la Rosa* Alessandra Bravin** Resumen Una de las cuestiones problemáticas relativas al poblamiento de las Islas Canarias es la identificación de las regiones de origen y el momento cronológico en que los grupos humanos norteafricanos cruzaron el océano y se establecieron en el Archipiélago. En el presente trabajo abordaremos la contribución del arte rupestre en el debate, centrándonos en las representaciones de antropomorfos en los casos de Tenerife (Aripe I y II y Risco Blanco) y Gran Canaria (Balos), y en las relaciones que presentan estos motivos con los documentados en otras estaciones rupestres del Sáhara Occidental y del Sur marroquí, respectivamente. En el presente trabajo, paralelamente, analizaremos algunos problemas teóricos relacionados con la investigación rupestre en Canarias y sacaremos a relucir la conexión que existe entre las manifestaciones rupestres Canarias y norteafricanas, en concreto con los grabados del ámbito líbico-bereber. * Sociedad Española de Historia de la Arqueología, [email protected] 6 rue El Alaouiyine 40000 Marrakech, [email protected] ** 2 1. Introducción: la conexión entre Canarias y el Norte de África a través de la historiografía La relación establecida entre los indígenas canarios y el norte de África, desde una perspectiva historiográfica, se remonta a la segunda mitad del siglo XIV, cuando a raíz del redescubrimiento de las Islas Canarias se comenzó a emparentar a los indígenas de las islas con los moradores del vecino continente, a partir de la tradición judeocristiana y de los paralelismos etnográficos y lingüísticos. Este enfoque permanecería relativamente estable hasta mediados del siglo XIX. En la segunda mitad de esta centuria, el arraigo del evolucionismo, de la Arqueología, de la Antropología física y de la raciología, serían aspectos que acabarían convirtiendo a la “raza” en el elemento definidor de los modelos difusionistas esbozados a partir de entonces, aspecto éste que incidiría decisivamente en la europeización del guanche y en la infravaloración de la conexión canario-africana. En este sentido, se defendió la relación entre los guanches y algunas culturas europeas (celtas e iberas), pues esta era la única manera de ligar a los indígenas canarios con la historia universal. Tal y como ha señalado Fernando Estévez (1987: 100 y 163) al respecto, la aplicación de la teoría evolucionista elaborada en Europa – asimilada por los autores canarios – emplazaba a las sociedades no occidentales fuera de la historia. Dentro de estas coordenadas, sólo las grandes civilizaciones antiguas podían reclamar una posición honorable en la historia de la humanidad, y precisamente por ello los autores canarios insistieron a la hora de asociar a los indígenas canarios con los fundadores de las grandes civilizaciones. Con posterioridad, tras la Guerra Civil española, el auge del historicismo cultural y los cambios experimentados en la arqueología canaria, fruto de su nacionalización e institucionalización (Farrujia, 2007), serían factores que acabarían posibilitando la eclosión de los modelos difusionistas de carácter algo más arqueográfico que los precedentes. Y ello, obviamente, permitiría la aplicación del concepto “cultura arqueológica”. Sin embargo, este giro aquí esbozado no daría pie, en ningún momento, a la desaparición del elemento racial, pues lo cierto es que la raza sería otro de los rasgos definidores de las tesis difusionistas por entonces en boga. Como consecuencia de esta lectura eminentemente “racial” de la Prehistoria canaria y de la nacionalización de la arqueología desarrollada en las islas, se recuperó la conexión canario-africana, 3 aunque focalizándose en el Sahara y en relación con las culturas ibero-mauritana e ibero-Sahariana. Frente a esta realidad, el panorama actual es bien desolador, pues las líneas de investigación hoy desarrolladas presentan soluciones dispares a la hora de ubicar la cuna de los primitivos pobladores del Archipiélago. De esta manera, nos encontramos con trabajos que abogan por focos de procedencia norteafricana distintos a los sugeridos por los autores franquistas, frente a aportaciones que siguen insistiendo en la raigambre sahariana de los primeros pobladores – especialmente en islas como La Palma o Tenerife –, en el carácter multiétnico de los indígenas canarios, o en la lectura revivalista del poblamiento al recuperarse la opción fenicio-púnica, ya barajada, desde una perspectiva arqueológica, desde finales del siglo XIX. Por consiguiente, a pesar de haberse consolidado en las últimas décadas la relación canario-africana, lo cierto es que no existe un consenso a la hora de abordarse el problema de los orígenes (¿cuándo se poblaron y colonizaron las islas?, ¿desde dónde llegaron los primeros habitantes?, ¿cómo llegaron?...). 2. El contexto rupestre canario en relación con el ámbito norteafricano. Algunos problemas de fondo La interpretación del registro artístico prehistórico y, por ende, de las manifestaciones rupestres, se ha efectuado a partir de distintos enfoques. La propuesta del arte por el arte (Halverson, 1987), el arte como expresión mágica (Breuil, 1952) o la propuesta estructuralista (Leroi-Gourhan, 1965) vendrían a formar parte de una época “inocente” en la que se suponía que la sistematización del registro rupestre permitiría conocer el significado del mismo en las sociedades que lo produjeron1. Con posterioridad se desarrollaron otras propuestas, como la del funcionalismo ambientalista procesualista (Mithen, 1990) y marxista (Gilman, 1984), el funcionalismo chamánico (Lewis-Williams, 1981) y el posfuncionalismo ideológico (Barich, 1996; Tilley, 1991). Todas estas propuestas interpretativas se han pretendido más o menos holísticas (magia 1 El término “arte” procede de un enfoque que emana del propio sustrato de los investigadores, no reflejando un concepto similar en los tipos de sociedad que estamos estudiando. 4 cazadora, estructuralismo o modelo chamánico), y todas han defendido de manera apriorística que la interpretación dada era la correcta. Frente a este panorama, es muy importante tener presente que el saber científico se construye a la luz de los conocimientos existentes, sancionados por la comunidad cognoscente, según su método de entender el mundo. En este sentido, consideramos que la forma más adecuada de acercarse a la interpretación de las manifestaciones rupestres pasa por un enfoque contextual, y no generalista. La explicación general, tal y como ha señalado Fraguas (2006: 33), parece cada vez más imposible e indeseable, pues en la multiplicidad de enfoques y de soluciones culturales está la esencia de los grupos humanos como conglomerados socio-culturales. Esto quiere decir que deberíamos dejar de buscar paradigmas globales a la hora de interpretar las manifestaciones rupestres. En la mayoría de las ocasiones, no obstante, las manifestaciones rupestres no pueden ser “leídas” directamente, pues los motivos representados son el resultado de la destilación cultural producto del habitus del grupo. Curiosamente, en aquellos contextos donde existen datos etnográficos directos y podemos desentrañar más fácilmente las figuras, el arte nunca significa lo que es mostrado directamente (Fraguas, 2006: 37). Por ello, si nos centramos en el ámbito canario, donde los datos etnográficos directos desaparecen progresivamente como consecuencia de la conquista y colonización del archipiélago en el siglo XV, podremos entender lo complejo que resulta adentrarnos en el terreno interpretativo de las manifestaciones rupestres canarias. En otras palabras, pretender aproximarnos al significado o a la función de los paneles dentro de la sociedad que los generó es una empresa que resulta, cuanto menos, intrépida2. Y paradójicamente, cronología y significado han sido los dos pivotes en torno a los que han girado muchas de las valoraciones sobre las manifestaciones rupestres canarias. Todo este panorama se complica aún más, si cabe, si tenemos presente que la producción científica relativa a las manifestaciones rupestres canarias se caracteriza por: a) la aparición de numerosas publicaciones elaboradas en muchos casos fuera de programas de investigación y divorciadas de la discusión teórica; b) por el estudio aislado de determinadas estaciones rupestres, configurándose así totalidades históricas de pequeña escala (comarca, barranco, etc.); c) por la no incorporación – en la mayoría 2 Una discusión teórica sobre la importancia del “conocimiento indígena” aplicado a la arqueología y a la interpretación de las manifestaciones rupestres, como parte del desafío al pensamiento y la conceptualización “occidentales”, puede encontrarse en el trabajo de Horsthemke (2008). Para el caso canario puede consultarse este trabajo: Farrujia (2009c). 5 de los casos – de la perspectiva de la arqueología espacial; y d) por el desarrollo de investigaciones que se han limitado a la descripción formal de las manifestaciones rupestres, sin llegar a ahondar en la problemática crono-cultural o interpretativa inherente a ellas3. En el África sahariana, por ejemplo, el paso del periodo bovidiense a los períodos equidiense y cameliense se puede interpretar funcionalmente (la progresiva aridez dificultaría la cría de bóvidos), pero también ideológicamente en el sentido de expresión simbólica de poblaciones cada vez más marginadas y con recursos estéticos en declive (Fraguas, 2006: 38-39). Frente a este panorama, en el ámbito canario la prehistoria presenta un corto desarrollo temporal, en torno a 20 siglos (desde mediados del siglo V a.n.e. hasta el siglo XV), por lo que, obviamente, resulta harto complicado la aplicación de los criterios estilísticos definidos para el África sahariana por autores como Monod (1932), Lhote (1961) o Muzzolini (1995)4. A la luz del conocimiento científico actual, las Islas Canarias tan sólo pueden relacionarse con el marco de referencia africano a partir del período del caballo y, aún así, debemos tener en cuenta que tanto el animal que define precisamente a este período (caballo), como el que define al período siguiente (camello), fueron introducidos en las islas con posterioridad a la conquista. Ello permite entender, en buena medida, la práctica inexistencia de representaciones de caballos y la total ausencia de camellos en las manifestaciones rupestres canarias, a diferencia de lo que sucede en África5. Por consiguiente, la comparación de las manifestaciones rupestres canarias con los períodos del caballo y del camello debe efectuarse teniendo en cuenta esta realidad. Los grupos humanos que arribaron a Canarias, procedentes del norte de África, portaban consigo un bagaje 3 Esta última problemática recogida en el apartado “d)” ya ha sido puesta de manifiesto con anterioridad (Farrujia, 2002: 108-113; González et al., 2003; Soler, 2005: 167). 4 Autores como Le Quellec (1998: 142-143) han criticado acertadamente el uso del concepto de estilo, porque a partir de la realidad observable actualmente en África, a una gran diversidad aparente de estilos puede corresponder una homogeneidad cultural no perceptible por la sola contemplación de las producciones artísticas. Además, el concepto de estilo lleva implícita una carga evolucionista (estilo temprano, posterior, esquemático…). 5 Los únicos caballos documentados hasta la fecha en las manifestaciones rupestres canarias son los del yacimiento de Aripe I (Guía de Isora, Tenerife), en donde aparecen representados dos ejemplares, o los del Barranco de Balos (Tirajana, Gran Canaria), en donde se han registrado dos ejemplares con sus respectivos jinetes (Farrujia y García, 2007). Cabe señalar, no obstante, que dentro del corpus de las manifestaciones rupestres canarias se han documentado otros animales cuya presencia no está constatada en el registro arqueológico y, por lo tanto, habría que asociar su representación con el bagaje cultural de los grupos humanos responsables de tales manifestaciones. Nos referimos aquí al posible grabado zoomorfo de bóvido de La Cañada de los Ovejeros (El Tanque, Tenerife) y a la escultura zoomorfa de carnero de Zonzamas (Teguise, Lanzarote) (Mederos et al., 2003: 170 y 291). 6 cultural, pero lo cierto es que estos grupos tuvieron que hacer frente a cambios ambientales y culturales como consecuencia de la colonización insular. Y tales cambios debieron tener importantes repercusiones, entre otros campos, en el de las manifestaciones rupestres, pues un grupo colonizador no puede reproducir íntegramente la cultura de la que procede por llevar consigo tan sólo una pequeña proporción de las características culturales, sociales y tecnológicas de aquella. Los cambios culturales, obviamente, son la mayor parte de las veces graduales y se extienden a lo largo de varias generaciones y, además, tienen orígenes multicausales y no exclusivamente ambientales (Hassan, 1981). Una vez asentados los grupos humanos en las Islas Canarias, existen otra serie de factores que permiten explicar no sólo las diferencias que se dan entre los ámbitos canario y africano, sino incluso dentro del propio panorama canario, que se define, precisamente, por la variada temática de sus manifestaciones rupestres, documentándose claras diferencias entre unas islas y otras. Los factores que explican este panorama son: el propio condicionante geográfico (insularidad), el aparente aislamiento existente entre las islas y el poblamiento de las islas por distintos grupos étnicos (Farrujia, 2004: 108118; González, 2004: 140-142; Tejera, 2006). Este panorama se complica aún más, si cabe, por la inexistencia de secuencias diacrónicas que permitan explicar el desarrollo de cada prehistoria insular, siempre y cuando exceptuemos el caso de la isla de La Palma (Martín, 1998). 3. El arte rupestre de Marruecos y la realidad "líbico-bereber" Los yacimientos rupestres en Marruecos se concentran en dos grandes regiones: la región sur del Sahara y el norte montañoso. La primera incluye el Anti Atlas, Jebel Bani y el curso del Oued Draa y sus afluentes. Se extiende desde el Océano Atlántico hasta las montañas de Figuig (la frontera entre Marruecos y Argelia), con una tendencia al suroeste-noreste. Los yacimientos catalogados integran un inventario de más de doscientos (Simoneau, 1977). Desde el punto de vista temático, podemos distinguir el horizonte de los cazadores y la vida silvestre, concentrado principalmente entre los Jebel Bani y Oued Draa, y el "Bovidiano", de criadores de ganado vacuno, cuyos yacimientos se concentran entre los Jebel Bani y el sur del Anti Atlas. 7 En la segunda región se encuentran los tres grandes grupos del Alto Atlas Central, al sur de Marrakech: el Oukaimeden, el Yagour y el Jebel Rat, y se caracteriza por el hecho de que los yacimientos están en zonas altas, a una altitud de entre 1800 y 2700 metros, siendo frecuentada en verano por los pastores trashumantes. En estos centros los principales temas representados son las armas metálicas, y se podría decir que estos diseños tienen armas reales como modelos típicos de la civilización de El Argar, en su apogeo, alrededor del 1800 a.n.e. (Chenorkian, 1988; Rodrigue, 1996). Estas dos grandes regiones tienen en común un tipo de representaciones rupestres conocido como "arte líbico-bereber" y lo que podríamos llamar el tercer horizonte. Se centra más o menos en la representación de figuras a caballo, armadas con escudo y lanza, dedicadas a la caza o las acciones de lucha. Los grabados son casi siempre hechos mediante la técnica de picado6 y su tamaño no suele ser superior a 3035 cm. Este tipo de representación es un tema omnipresente, que atraviesa las distintas regiones geográficas. Mediante el análisis de la situación geográfica, sin embargo, podemos afirmar que existe un signo inequívoco en la elección del sitio en que se documentan los grabados: responder a algunas necesidades como controlar el territorio, o las vías de acceso y comunicación. Encontramos concentraciones significativas de estos yacimientos líbicobereberes en Lgaada, cerca del Océano Atlántico, en una colina que domina la llanura de Tiznit (Bravin, 2009) y controla el acceso a la meseta del mismo nombre. El sitio de Azrou Klan (Monteil, 1940; Rodrigue, 2007) se encuentra en un barranco, obligado paso por las montañas. El sitio de Assif Tiwandal (Searight et al., 1987), en el Anti Atlas occidental, se encuentra en un barranco por un sendero que conduce a Igherm, un pueblo a 1800 metros de altitud, que controla un paso que también es un punto de encuentro entre los diferentes valles. También en el Anti Atlas se encuentran, en un afluente del Oued Draa, el yacimiento de Foum Chenna, con una impresionante concentración de dibujos, tal vez unos dos mil (Glory et al. 1955; Reine, 1969; Simoneau, 1968-1972; Pichler 2000a y b)7. El yacimiento está ubicado en la costa del Oued, probablemente en un camino de acceso controlado a las montañas, donde hay una mina de cobre. En el paso de Tizi ´n Tighyst (a los pies del Jebel Rat, Alto Atlas 6 Un yacimiento rupestre con pinturas de varios estilos comprendidos en el grupo “líbico-bereber” está siendo actualmente investigado por parte de una misión italo-marroquí, de la que forma parte Alessandra Bravin. 7 El yacimiento de Foum Chenna es actualmente objeto de estudio, como parte de la Tesis doctoral de Alessandra Bravin. 8 Central) se localiza el yacimiento homónimo (Glory, 1953; Malhomme, 1959-1961; Rodrigue, 1996). El paso conecta dos valles, que todavía están habitados por pastores trashumantes, y una meseta en la que se documentan muchos grabados incisos8. Un sitio cerca de Marrakech, ahora destruido casi por completo, dominaba la llanura del Oued Tensift (Rodrigue, 1987-1988). La primera mención de la existencia de representaciones de figuras a caballo se debe al rabino Mardoqueo Aby Serour, quien señaló en 1875 (Sémach, 1928) que en el suroeste de Marruecos existían algunos grabados de este tipo acompañados de inscripciones. Fue G.-B.-M. Flamand (1921) el primero en aislar, en su periodización de los sitios de Argelia, un grupo de grabados recientes con figuras esquemáticas e inscripciones "líbico-bereberes”. A partir de esta clasificación, Flamand detectó esta etapa en Marruecos en algunos sitios en el Col de Zenaga, en la frontera entre Argelia y Marruecos. Sin embargo, las publicaciones dedicadas a la "fase líbico-bereber", desde su redescubrimiento, siguen siendo limitadas y no más de dos docenas. Esto refleja el interés marginal en esta etapa, que sigue siendo poco conocida en toda su complejidad. Sin embargo, es una etapa crucial de la protohistoria marroquí, ya que en el primer milenio a.n.e. se asiste a la transición de una economía pastoral, que consume importantes recursos hídricos y se desarrolla en un ambiente apropiado, a una economía de escasez, en la que se asiste al aumento de la aridez. El arte "Líbico-bereber" refleja la presencia, en la sociedad que la produjo, de nuevos elementos: la proliferación de armas de metal y un animal previamente desconocido: el caballo. Estos nuevos recursos probablemente transformaron las relaciones sociales, las comunidades económicas y culturales, aunque los detalles y la dinámica de este cambio por el momento se nos escapan. En relación con la enucleación de horizontes presentados anteriormente, parece existir cierta convergencia entre los estudiosos, pero lo mismo no puede decirse con respecto a su posición cronológica en el arte rupestre de Marruecos. La diferencia es entre aquellos que apoyan una cronología "corta" (Searight, 2004; Rodrigue, 2006) y aquellos que apuestan por una cronología "larga" (Hachid, 1992; Aumassip, 1994 y 1997; Guerra, 2005). Pero todos coinciden en situar el arte rupestre "líbico-bereber" en la etapa final de la expresión artística marroquí y en general del Sahara. 8 El yacimiento de Tizi 'n Tighyst es actualmente objeto de estudio, como parte de la Tesis doctoral de Alessandra Bravin. 9 4. "Líbico-bereber”: una categorización muy amplia En el grupo que lleva por nombre "líbico-bereber”, que se extiende por Marruecos o la totalidad del Sahara, se documentan toda una serie de elementos muy heterogéneos, que a su vez generan definiciones muy diferentes dependiendo de los autores que han analizado esta fase. Los elementos que se incluyen en la categorización “líbico-bereber" son principalmente representaciones de animales (caballos con y sin silla de montar, camellos, avestruces, felinos, muflones, cánidos), personajes (jinetes armados y sin armas, soldados de infantería armados o no, personajes asexuados en posición orante), inscripciones alfabéticas, objetos (broches, pulseras, dagas árabes), huellas, huellas de manos, signos geométricos no interpretables. En cuanto a las dos regiones rupestres de Marruecos, nos referiremos brevemente a los elementos principales mencionados anteriormente para tratar de delimitar con mayor precisión el concepto de "Líbico-bereber": - Las figuras a caballo, ampliamente consideradas como el sello distintivo de esta fase. - Antropomorfo: se representan personajes a pie, armados con una lanza o un palo o completamente libre de armas. Las actividades que realizan son las mismas que para los jinetes, pero a menudo no participan en ninguna actividad. Las representaciones son generalmente asexuadas, pero justo en un sitio en el suroeste de Marruecos, Azrou Klan, los personajes, todos varones, se caracterizan por mostrar claramente su sexo (Rodrigue, 2007). Cabe señalar que al lado de ellos hay, entre otras figuras, tanto jinetes como camellos y objetos de adorno. - Escritura/inscripciones: aparecen en el Alto Atlas, en las mesetas del Oukaimeden (Rodrigue, 1996) y del Yagour (Malhomme, 1959-1961), antes de la fase en cuestión, y son abundantes en algunos sitios como Foum Chenna (Reine, 1969; Pichler, 2000a), donde están a veces estrechamente asociados con figuras de jinetes. Sin embargo, no puede considerarse como un sello distintivo de esta fase hasta tanto se aclare cuándo surge la escritura, su evolución y distribución en las diferentes regiones (Camps, 1975 y 1996). Además, hay sitios con figuras de jinetes que están completamente libres de escritura (Tiznit, Tizi 'n ‘Tighyst, Marrakech). 10 - Dromedario: no puede ser considerado como un sello distintivo de esta fase porque históricamente su entrada en el norte de África es posterior a la del caballo: apareció en Marruecos probablemente en nuestra Era (Nouhi, 1990). Identifica la fase del camello, continuación histórica de la fase anterior, pero con diferentes implicaciones sociales y culturales. - Signos geométricos no interpretables: no pueden tener carácter distintivo debido a que no se asocian sistemáticamente con los jinetes y su posición cronológica, cuando aparecen aislados, no está clara. - Joyas y puñales de hoja curva: en general la pátina es clara o muy clara, se asocian en ocasiones con las figuras de los jinetes, y esta asociación debe ser mejor estudiada debido a que algunos de ellos, las fíbulas, son hoy parte del adorno femenino y el mundo rupestre "Líbico-bereber" es un universo masculino. El puñal de hoja curva es llamado también puñal árabe, introducido después de la islamización del país, y no se puede atribuir a la fase “Líbico-bereber”. De todos estos elementos es evidente que sólo la figura a caballo es el distintivo esencial para caracterizar la fase de “Líbico-bereber", ya que otros elementos tienen una posición cronológica todavía no consolidada (inscripciones alfabetiformes), o resultan ser claramente posteriores (dromedario ) y en este caso, esta fase debe tener derecho a llamarse a sí misma "camelina”. No obstante, sigue siendo difícil asignar una figura en un momento u otro cuando este es un caso aislado y sin contexto. Sin embargo, es necesario afinar las herramientas de análisis para distinguir la fase del caballo de la del camello, que es el último animal doméstico que entra en el norte de África. La distinción es importante porque pone de relieve los rasgos de la clasificación y el sustrato cultural diferente del mundo del caballo y el del camello. La presencia de los camellos, de hecho, indica una perspectiva cultural estrechamente relacionada con un mundo "Sahara", basada principalmente en el nomadismo, la reproducción y el control del pastoreo. Por otra parte, sólo a través del camello podría iniciarse el transporte y el comercio a larga distancia en áreas donde aumentó la aridez, por lo que este fue el motor de la realidad económica de las poblaciones del Sahara. El 11 caballo, que coexistió con el dromedario, se mantuvo como animal de prestigio. El mundo de los nómadas pudo incorporar el del jinete . Pero lo mismo no se puede decir para el mundo de los jinetes, que precede al de los nómadas: su horizonte se basa en el control de un territorio y sus recursos. El caballo, que necesita cuidados y agua diariamente, es el animal de prestigio por excelencia, especialmente valorado en la lucha y la guerra por el control del territorio mismo. 5. Análisis iconográfico El análisis iconográfico de los elementos que caracterizan la etapa "líbicobereber" marroquí nos lleva a repasar el caballo y la montura, así como al jinete con su armamento y los aspectos particulares, tales como el peinado o el tocado. -El caballo se introdujo a mediados del II milenio a.n.e. en Egipto (Camps, 1982). De allí se extendió rápidamente a través del Sahara y África del Norte. Sin embargo, el modo de difusión y los caminos son por ahora totalmente desconocidos y es imposible determinar cuando el caballo llegó al extremo representado por la costa occidental atlántica de Marruecos, que se muestra en el sitio de Lgaada, situado a cuatro kilómetros de la costa (Bravin, 2009). El caballo fue introducido junto al carro ligero, y sólo más tarde se convirtió en un caballo montado (Camps, 1993; Muzzolini, 1982). En el arte rupestre del Sahara central el carro tirado por caballo marca el comienzo de la fase “equina", en la que se representa el caballo en una especie de carrera frenética, con las piernas totalmente extendidas horizontalmente, y por ello estas representaciones se han denominado “au galop volant" (a galope tendido) (Mori, 1965; Lhote, 1958 y 1982; Muzzolini, 1995). Esta fase se desarrolla sólo en los macizos del Hoggar, Tassili y del Akakus. En Marruecos, en el estado actual de la investigación, la asociación formal del caballo y el carro aún no se ha documentado y el carro se representa, generalmente, sin animales de tiro. El caballo aparece entonces en escena con la iconografía típica de la etapa marroquí "líbico-bereber", es decir, con un jinete y, a menudo con la silla de montar. - Arreos (silla y riendas): una silla de tipo moderno, con los arzones y el 12 relleno, apareció alrededor del siglo V a.n.e. entre los pueblos nómadas de las estepas de Asia y fue probablemente introducido en Grecia y el Oriente Próximo por los Escitas. Se extendió a Roma y entre los Galos, que mejoraron la funcionalidad. En África del Norte la vía de difusión pudo ser diversa, no sólo porque los mercenarios galos combatieron en las filas del ejército cartaginés, sino sobre todo gracias a los contactos directos entre el norte de África y la propia Grecia, en particular en el momento de Masinisa. Posteriormente, pudo propagarse a través de Roma y su ejército. En el arte rupestre la silla está representada con una simple convención gráfica que consiste en dos líneas verticales o ligeramente oblicuas al frente y detrás del jinete. El aspecto problemático representado por la silla de montar en el arte rupestre es el hecho de que coexisten en el mismo sitio caballos ensillados y no, sin diferencias entre estas dos categorías de estilo, de técnica y de pátina. No se puede decir, por tanto, que el caballo sin silla es más antiguo que el que no la tiene. El único sitio conocido hasta la fecha en la que todas las representaciones carecen por completo de sillas, se encuentra cerca de Marrakech (Rodrigue, 1987-1988). En cuanto a las riendas, están representadas en casi todas las imágenes de caballos, a menudo con un simple trazo que se extiende desde el brazo del jinete a la cabeza o la boca del caballo. Otros detalles como el bocado no están resaltados. - El personaje: la forma de representar al jinete varía mucho de un sitio a otro y se puede hablar de verdaderos estilos regionales. Por ejemplo, el sitio de Lgaada en Tiznit incluye personajes representados con un cierto grado de plasticidad (parte superior del cuerpo bien diseñado), en Tizi-n Tighyst las expresiones están muy acentuadas, mientras que la mayoría de los grabados de Foum Chenna son esencialmente dibujos esquemáticos. Otra característica regional es la presencia o ausencia de las piernas del jinete por debajo del vientre del caballo. En Lgaada éstas nunca se representan, en el Tizi ‘n Tighyst sólo se representan las piernas en algunos casos, mientras que en Foum Chenna aparecen muchos representados con piernas. Debido a la reducida dimensión de las representaciones, los pequeños detalles a menudo escapan a la vista. De hecho, a veces varía la forma de los adornos en la cabeza que podrìamos definir un peinado o tocado. En Tiznit, en Foum Chenna y en algunos ejemplos del Tizi-n Tighyst son numerosos estos elementos, pero el análisis no nos permite definir su verdadera naturaleza. 13 - Armas: el escudo es el arma de defensa por excelencia del caballero y está presente en todos los sitios "Líbico-bereberes”. Se suele representar como un objeto pequeño, redondo y sostenido por la mano del jinete o del personaje a pie. En algunos sitios aparece suspendido del brazo del personaje. Otras armas ofensivas que portan los jinetes y los personajes a pie son la jabalina o lanza. La distinción se hace a menudo difícil por la falta de proporción entre los diversos componentes de la figura. A veces se presenta una punta de la lanza más grande que el caballo, mientras que otras veces sólo una sección corta en línea recta al extremo del brazo indica la presencia de un arma. No todos los jinetes están armados en todos los yacimientos en que aparecen representados. Por ejemplo, en Lgaada ningún personaje tiene un arma ofensiva, mientras que la gran mayoría de los personajes en el Tizi ‘n Tighyst’ están armados y participan en duelos y cacerías. No es posible por ahora conocer las razones de estas diferencias. Cuando la punta del arma no es visible, es posible que el objeto representado en las personas a pie sea un bastón. El mundo representado en el arte rupestre “Líbico-bereber” es totalmente masculino. Los personajes armados a caballo son claramente hombres, así como los guerreros, los personajes armados con lanza y escudo, actuando en los duelos o en la caza de muflones y felinos. Aparte de algunos detalles poco comunes relacionados con el tocado (casco, pelo, plumas), se representan generalmente con pocos tramos rectos en los que se identifica el tronco, los brazos y las piernas. Igualmente rara es la representación de las prendas de vestir, quizá pantalones, reconocibles por la forma redondeada de las piernas. Entre las miles de imágenes de este tipo, la presencia de la figura femenina, si la interpretación es correcta, es siempre muy rara. En Foum Chenna tan sólo se conocen unos tres casos y en Tizi ‘n Tighyst’ uno sólo. Estos personajes no manejan ni escudo ni lanza, tienen un vientre pronunciado o el busto triangular que puede ser la representación de una especie de capa o una prenda de vestir. Difieren en cada caso por las formas lineales de todos los otros personajes. 5.1. El contexto iconográfico Los personajes de la fase “Líbico-bereber" aparecen a menudo acompañados de otras figuras, aunque las escenas son pocas, es decir, entre todos el tema de la caza y lucha son predominantes. Los personajes luchan, se ocupan de las armas y los escudos o persiguen a un felino que perforan con una lanza (Tizi ‘n ‘Tighyst), o a veces 14 representan la caza de avestruces y muflones con la ayuda de perros. En Foum Chenna y al’ Assif Tiwandal parece predominar el tema del choque entre la caballería y la infantería, pero no así la caza de felinos, escena que aparece representada sistemáticamente en Foum Chenna. Estas actividades están totalmente ausentes de algunos sitios (Lgaada, Marrakech) y la imagen del jinete aparece aislado, sin relación aparente con la imagen más cercana. 5.2. El Estilo Es reconocible a primera vista, no sólo por el tema representado, sino porque el estilo de esta fase es generalmente llamado "esquemático", crea pequeñas figuras marcadas por una fuerte estilización, que deja de lado los detalles, predominan las siluetas y la técnica es por lo general el picado, tanto directo como indirecto. Sin embargo, la variabilidad dentro de esta definición genérica es muy alta. La tendencia es a evolucionar de una forma naturalista a una forma más esquemática, pero son muchos los casos de incisiones ejecutadas cuidadosamente durante la fase del camello, en comparación con incisiones más mediocres de la etapa "Líbico-bereber". En la actualidad la investigación no permite asignar un valor cronológico al estilo, por lo que es necesario analizar los yacimientos “líbico-bereberes" en toda su complejidad, para no caer en generalizaciones. 5.3. Encuadre Cronológico Los elementos de que se dispone para establecer una cronología de la fase "Líbico-bereber" y del camello son esencialmente dos: la silla y el dromedario. En cuanto al primero, hemos visto que su distribución entre las distintas civilizaciones en el Mediterráneo y Norte de África (bereberes antiguos, Cartago, Roma, Iberia, Galia), fue probablemente simultánea y se produjo probablemente en los últimos siglos antes de la Era Cristiana. Su presencia en el arte "Líbico-bereber" podría convertirse en una referencia cronológica importante si la investigación confirma esta hipótesis. El dromedario apareció, como hemos visto, en torno a nuestra Era, por lo que es una referencia cronológica relativamente contrastada y universalmente aceptada. El arte rupestre "Líbico-bereber" y del período del camello puede haberse desarrollado durante un período comprendido entre los siglos V y III a.n.e. C. y los principios de la islamización, en torno a los siglos VII-VIII d.n.e. 15 6. Sur de Marruecos y Barranco de Balos: comparación de dos contextos rupestres En el estado actual de la investigación, el origen de la población de las Islas Canarias, que tuvo lugar a mediados del primer milenio antes de la Era, hay que buscarlo en África, especialmente en las regiones del norte de África. Las manifestaciones rupestres y las inscripciones alfabéticas descubiertas en el archipiélago pertenecen al mundo Líbico-bereber, pudiéndose reconocer la presencia del "ciclo de los jinetes del Sáhara" en algunas islas, especialmente Tenerife (Farrujia y García Marín, 2007), a partir de la afinidad existente con algunas manifestaciones rupestres del suroeste del Sahara. En esta parte de nuestra contribución proponemos la lectura de algunos petroglifos de Gran Canaria, en particular, los grabados del Barranco de Balos, para tratar de identificar las afinidades posibles con algunas imágenes de la fase rupestre Líbico-bereber y con la etapa del camello del sur de Marruecos. Antonio Beltrán Martínez publicó en 1971 el conjunto de los grabados del Barranco de Balos (Beltrán Martínez, 1971). A los efectos de nuestro análisis tendremos en cuenta las siguientes cuestiones: los antropomorfos, los jinetes a caballo y un signo definido como en forma de abeto. El primer apartado incluye alrededor de 130 figuras humanas, mientras que el segundo se trata en el capítulo dedicado a los animales (124126), que describe los cinco caballos con jinete documentados en el yacimiento. La tercera se compone de cuatro figuras. El grupo de los antropomorfos fue dividió en 17 grupos tipológicos (Beltrán Martínez, 1971: 118-122), de los cuales dos se definen como “estilo naturalista”, uno como "tipo evolucionado", cinco como “estilo esquemático” con diferentes subgrupos, nueve son definidos como "estilizados", y también incluye varios subgrupos. El total de la clasificación asciende a 29, entre los grupos y subgrupos. Desenredar esta clasificación no es fácil, pero hemos destacado un pequeño grupo de antropomorfos que presentan similitudes con algunos sitios de Marruecos. Se trata de la figura 31 del Panel XIX, que presenta un personaje con cabeza, los brazos extendidos, el sexo representado y las piernas y los pies orientados hacia la izquierda. En una mano parece tener un objeto que podría ser un escudo. La segunda es la figura 63 – panel XXXV nº 1, en posición frontal, no sexuada, la pierna izquierda no está completa y porta en la mano izquierda un objeto que podría ser un escudo. En el mismo panel, otro personaje, 16 de factura distinta, será descrito más adelante. Este tipo de representación está más cerca de algunas imágenes del yacimiento de Foum Chenna (Fig. 1, 2 y Foto n. 1): los personajes, todos de pequeñas dimensiones y no sexuados, tienen los brazos abiertos y en una mano empuñan un objeto circular, identificado como un escudo. La segunda figura del panel XXXV presenta un antropomorfo filiforme, sexuado, con los brazos abiertos y las manos grandes apuntando hacia abajo, los pies también se muestran con cinco dedos grandes. En el sitio de Azrou Klan (Rodrigue, 2007) dos personajes tienen características similares (Fig. 3 y 4): el sexo es representado, tienen los brazos extendidos y grandes manos y los dedos de los pies también aparecen representados, destacando su gran tamaño. Por último, la figura 44 del panel XXV muestra claras similitudes con el personaje representado en Igherm (Anti Atlas), como se muestra en la Figura No. 5 de la publicación de Werner Pichler (2008: 198). Es un pequeño personaje con las piernas ligeramente flexionadas, sexuado, y el pecho y los brazos forman una cruz. Aparte de este pequeño grupo, hay decenas de grabados en Balos difíciles de identificar, que se agrupan bajo el nombre de "salamandra" según la tipología de Beltrán Martínez (p. 119), que incluye nueve subgrupos. Este signo tiene un valor ambiguo, ya que se puede interpretar tanto como un reptil, o como una figura masculina sexuada y muy simplificada. Este tipo de figuras tiene una gran dispersión en los yacimientos de la etapa del camello en Marruecos, caso del yacimiento de Azrou Klan (Rodrigue, 2007: 98, fig. 8), donde este tipo de figura aparece junto a un caballo estilizado y junto a signos abstractos no interpretables. El tema de los caballos y de los jinetes, como hemos señalado, ha sido tratado por Beltrán en el capítulo dedicado a los animales. Este autor los presenta como una "estilización de caballos montados" (Beltrán Martínez, 1971: 125) y los distingue en dos grupos con las características siguientes: el primer grupo (panel XLIII), integrado por dos representaciones, se presenta de perfil, con sólo dos patas, los jinetes son muy toscos y ejecutados mediante una línea vertical, y sólo se pueden ver las piernas, que descienden casi hasta el suelo, y las riendas del caballo. El segundo jinete no tiene piernas y su caballo no tiene riendas. Este grupo, debido a la presencia del caballo, fue catalogado como histórico, se atribuyó a una época posterior a la llegada de los Europeos. El segundo grupo (panel XLVII) consta de tres figuras en las que todos los caballos tienen cuatro patas, dos jinetes están representados por una sola línea vertical y el tercero es una cruz. Ninguno tiene riendas. En la búsqueda de posibles relaciones con 17 figuras similares, Beltrán relaciona el tema del primer grupo con una figura de caballo montado del desierto de Negev, "no muy antiguo", mientras que para el segundo grupo refiere un ejemplo, en Suiza, Carschena, que data de la Edad del Bronce ( Martínez Beltrán, 1971: 125). En la secuencia cronológica propuesta para los grabados de Balos, los caballos se integran en el mismo grupo de los antropomorfos con botas de tacón, posteriores a la llegada de los europeos a las Islas (Beltrán Martínez, 1971: 154). En muchos yacimientos "Líbico-bereberes" del sur de Marruecos se pueden encontrar muchas figuras de jinetes del todo similares a los de Balos, y si nuestra interpretación es correcta para el caso canario, no podemos relacionar estas figuras con la invasión española, sino que tales grabados forman parte del ciclo "de las figuras a caballo, pero de un tipo diferente a las ya documentadas en Tenerife (Farrujia y García, 2007). En la fase líbico-bereber y del camello marroquí, son frecuentes las figuras realizadas sumariamente, con un esquematismo extremo. La manera de representar el caballo con una simple línea horizontal, interrumpida en un extremo por una línea vertical para indicar la cabeza y sin representar las piernas del jinete se documenta en el yacimiento de El Rhoula (Fig. 5), de Jorf El Rhil (Fig. 6) y cerca de Marrakech (Rodrigue, 1987-1988: 2). En estos yacimientos se representa el caballo con una sola línea vertical. Es representado a veces con un trazo cruciforme, como en Foum de Chenna (Fig. 7, 8, 9 y 10), o en Igherm, en el Anti Atlas (Pichler, 2008 : foto 28 p. 215, foto 35 p. 217, foto 65 p. 235), mientras que hay un sinnúmero de figuras humanas que están en forma de cruz que portan un escudo (Fig. 11). Un rasgo característico de las representaciones de “Líbico-bereber” es la representación del caballo, siempre de perfil, con sus cuatro patas, mientras que el jinete se ve de frente. De este modo, se pueden apreciar los dos brazos, de los cuales uno por lo general levanta el escudo y el otro sujeta las riendas del caballo o la lanza. En la figura 31 del yacimiento de Igherm (Pichler, 2008: 216) se presenta, como siempre, el caballo de perfil mientras que el jinete tiene las riendas de una manera que recuerda la postura del jinete del grupo XLVII de Balos. Este panel, según la foto LXIX, puede presentar también el jinete de perfil, pero el brazo puede pasar inadvertidamente debido al mal estado de la incisión. Por último recordamos el cuerpo del panel XXXII de la figura n 8, que Beltrán no describe en el texto, y que también podría identificarse con un caballo montado, muy estilizado. 18 El tercer tema representado en el Barranco de Balos en cuatro figuras (panel XXXII nº 2, panel XXXIV nº 2 y 3) es el que se denomina "en forma de abeto” (Beltrán Martínez, 1971: 87 y 88). El signo consiste en una línea central y cortada por líneas paralelas, cuyo número varía de un mínimo de cuatro a un máximo de diez. Dos de estos "abetos" están separados por una forma rectangular con dos líneas paralelas en el interior. En el yacimiento de Tiwandal se documenta un dibujo con la misma estructura, atravesada por líneas paralelas, en número de seis (Foto n. 2). Este dibujo, de pátina total, se halla sobre una losa con dibujos también de patina total, y sobre algunos de los cuales, en un momento sucesivo, se realizó un jinete y una huella de pie, que tienen por eso una pátina sensiblemente más clara. La posibilidad de que los grabados del Barranco de Balos analizados en este trabajo puedan identificarse como pertenecientes a la etapa de grabados "Líbicobereberes" y de la fase del camello, tal como se ha definido anteriormente para Marruecos, se basa en la afinidad de "estilo" de las figuras: la esquematización extrema del caballo y jinete; en la afinidad formal: la analogía del signo "abeto"; y en el contenido o tema: el caballo montado, presencia de personajes con escudo, representaciones antropomorfas filiformes con manos grandes y, finalmente, en el contexto de las propias figuras: la presencia de inscripciones alfabéticas "líbicobereberes", signos en forma de "salamandra" y signos que no pueden interpretarse, como signos geométricos en forma de U, de cruz, etc. La asignación de los "caballos de montar”, propuesta por Antonio Beltrán Martínez, a un momento posterior a la llegada de los europeos, quienes introducen el caballo en el archipiélago, no es aceptable. En la época de la conquista de las Islas Canarias, la caballería estaba equipada con arreos y arneses muy sofisticados como la silla de montar y los estribos (común en Europa desde el siglo IX-X). A pesar de la estilización extrema del dibujo, difícilmente se omitirían detalles tan importantes como non se omitieron, por ejemplo, las botas de los antropomorfos, que son la única pieza de ropa que aparece representada y por tanto es un detalle claramente importante para el autor de los grabados. Es muy probable, sin embargo, que los autores de los dibujos de "équidos montados" hayan realizado los grabados desde la memoria, sin la necesidad de observar el modelo del natural, pues no se ha documentado en Canarias la presencia de caballos durante la época indígena, así como se hizo desde la memoria para los signos alfabéticos grabados sobres las losas del archipiélago. 19 7. El ciclo sahariano de los jinetes y su presencia en Tenerife Tal y como ya hemos argumentado en otras publicaciones (Farrujia y García, 2005 y 2007), los yacimientos de Risco Blanco y Aripe I y Aripe II (Tenerife), presentan claras afinidades con los documentados en el conjunto de Leyuad (zona I), al sur del Sahara Occidental, integrado por pinturas y grabados, sobre todo de antropomorfos, si bien también se representan animales y algunos signos de carácter antropomórfico (Pellicer et al., 1973-1974: 39-41). Asimismo, los motivos geométricos de ambos yacimientos presentan claras afinidades con los documentados en las estaciones de Gleib Qetba y Uad Bomba, ambas emplazadas también al sur del Sahara Occidental (Pellicer et al., 1973-1974: 28-29). El conjunto de Leyuad pertenece al denominado ciclo de los jinetes, avanzado en el Sahara Occidental y definido, entre otros aspectos, por los antropomorfos esquemáticos tendentes a la forma cuadrática. Por su parte, los yacimientos de Gleib Qetba y Uad Bomba han sido relacionados con el Periodo del Camello (Pellicer et al., 1973-1974: 28-29). Tal y como ha señalado Lhote (1982: 119) en relación con el ciclo de los jinetes, el estilo de los caballeros o jinetes puede considerarse como una prolongación del de los carros a galope. La vestimenta experimenta cambios (se pasa ahora al estilo bitriangular o cuadrático), pero el armamento permanece idéntico: lanzas y escudo redondo. Estas manifestaciones se desarrollan, a lo largo del primer milenio a.n.e., por los mismos lugares que las de sus predecesores, es decir, llegan más allá de los grandes macizos, abarcando zonas montañosas y grandes valles, hasta arribar, en fechas más recientes, al Sahara suroccidental. En este periodo se multiplican las figuraciones, lo que se corresponde con un crecimiento demográfico sensible. Así, por ejemplo, en el macizo de l’Aïr la imagen del guerrero libio con escudo redondo se cuenta por docenas de millares9. Tanto en el Este como en el Oeste del Sahara, los grabados rupestres de la misma época representan tipos de guerreros de estilo y armamento diferente, pero no así 9 La etapa del guerrero libio se desarrolla tanto en el período del caballo como en el periodo del camello, en diversas regiones del Norte de África, pero especialmente en Adrar des Iforas (Mali), l’Aïr (Níger) y Hoggar (Argelia). Los guerreros pueden aparecer representados con o sin armamento, en estilo esquemático o geométrico, por lo general de frente y mediante la técnica de picado (Muzzolini, 1983: 439-442; Searight, 2004: 186). 20 en el Sahara central, realidad ésta que pone en evidencia la identidad y la uniformidad del poblamiento del Sahara central, donde no se constatan intrusiones extranjeras10. Por estas fechas el Sahara estuvo dominado por el caballo, tal y como se confirma a partir de los grabados y pinturas rupestres en donde este animal aparece tanto como la montura del guerrero como del nómada. Con posterioridad, durante la ocupación romana de África del norte, el África sahariana estuvo poblada por tres grupos étnicos diferentes, tal y como se desprende a partir del arte rupestre. En l’Aïr y alrededores los antropomorfos y guerreros se pueden relacionar con las poblaciones Garamantes, los Atarantes y los Atlantes que, por esa época, ocupaban el Tassili y Hoggar. El sur de Tassili, casi hasta Níger, estaba ya ocupado por los libios, tal y como se puede deducir a partir de los carros grabados en l’Adrar des Iforas. En el actual Marruecos los guerreros están relacionados con los Gétulos (Lhote, 1982: 150-154; Hachid, 2000: 105). Por su parte, los antropomorfos y guerreros esquemáticos y cuadráticos que se localizan en el Suroeste de Marruecos, Sahara Occidental y al sur del Atlas sahariano (Norte de la actual Mauritania), están en relación con poblaciones nómadas, blancas y de origen bereber, pues los hallazgos arqueológicos han confirmado el uso de caracteres líbico-bereberes entre estas poblaciones (Lhote, 1982: 142; Salama, 1983: 527-528; Searight, 2004: 53)11. Las características de las manifestaciones rupestres asociadas a los distintos grupos étnicos han sido definidas por autores como Monod (1932, 1938), Lhote (1972 y 1982), Muzzolini (1983), Le Quellec (1993: 25) o Hachid (1992 y 2000: 163-172). En el Sahara oriental (Tibesti), se representan dos tipos de personajes: los arqueros de perfil, que suelen llevar dos plumas en la cabeza, y los lanceros de frente, de cabeza redonda y coronada por una o varias plumas, que portan una lanza muy larga, de tipo sudanés. Estos guerreros difieren totalmente de los representados en el Sahara central y 10 La idea acerca del aislamiento del Sahara Central ha sido recientemente cuestionada por Malika Hachid (2000: 195), pues según este autor, los hallazgos arqueológicos reflejan que los bereberes del desierto no vivían aislados en el Sahara central, es más, se desplazaron hacia el norte. Las elites poseían los medios para desplazarse: carro, caballos, armas metálicas y más tarde el camello. Y la escritura facilitaba la comunicación. En cualquier caso, sí que es cierto que las características de los guerreros del Sahara Central difieren de las de los del Oeste y Este del Sahara. 11 Mientras que es posible lanzar una hipótesis para explicar el poblamiento del Sahara Central, gracias a las crónicas egipcias, a los textos de Herodoto o a la documentación rupestre emplazada en el país de los touareg, no sucede lo mismo con el Sahara suroccidental, en donde existen más problemas a la hora de definir a los grupos humanos bereberes de este ámbito (Lhote, 1982: 154; Hachid, 2000: 105). Asimismo, la distribución de los yacimientos rupestres en esta franja sahariana revela una intensa actividad humana en un área en la que prácticamente no se han desarrollado excavaciones arqueológicas (Searight, 2004). 21 no aparecen caracteres líbico-bereberes asociados a los personajes. Este ámbito se conoce como el país de los Tebous (Lhote, 1982: 143 y 145). En el Sahara Central, que se corresponde con el país actual de los Touareg, las manifestaciones se emplazan en Tassili-n-Ajjer, Hoggar, l’Adrar des Iforas y l’Aïr. Es la zona más rica en pinturas y grabados rupestres. El personaje característico es el guerrero bitriangular armado con tres lanzas, dos en una mano y una en la otra, y con el escudo redondo. No obstante, también se representan individuos sin armas, tal y como ya hemos comentado. Con posterioridad al carro se representa la caballería montada, representada por guerreros portando tres lanzas, escudo redondo y plumas en la cabeza. Estas representaciones de guerreros suelen aparecer con el puñal colgado del brazo y acompañadas de caracteres líbico-bereberes. Con el paso del tiempo este tipo de guerrero aparece progresivamente acompañado del camello y pasa a portar sólo una lanza o un sable de tipo tuareg, aunque en ocasiones aparece sin armas. Las poblaciones del Sahara Central se pueden considerar como descendientes de los libios garamantes (Monod, 1932: 128-139; Lhote, 1972: 191-203 y 1982: 144 y 154; Muzzolini, 1983: 442, 464-467 y 1988; Hachid, 2000: 163-172). La tercera y última zona se emplaza en el Oeste, en concreto, en el Suroeste de Marruecos, en el Sahara mauritano y en el Sahara Occidental, pudiéndose hablar, según Lhote (1982: 234) de un parecido familiar que permite relacionar las estaciones rupestres documentadas en este extremo del Sahara. Aquí las figuraciones se presentan de forma diferente, pues las figuras tienden a ser más geométricas y el período líbicobereber entra dentro de la abstracción. El diseño figurativo tiende a desaparecer y comienza a predominar el estilo geométrico (Hachid, 1992: 147). El caballo aparece representado, pero en las manifestaciones rupestres analizadas en el Sahara occidental (casi 3000 motivos), en concreto en las representaciones esquemáticas de carros, plasmados exclusivamente en grabados, no se puede afirmar si éstos fueron tirados por caballos o no, aunque en ocasiones aparecen tirados por bueyes. Los guerreros, por su parte, aparecen representados de una forma más esquemática, en ocasiones de forma cuadrática. Por lo que concierne al armamento, sólo se suele representar la lanza, y no siempre, mientras que desaparece el puñal colgando del brazo, que nunca se representa. En cuanto al vestido, se puede distinguir la pluma, de origen libio, aunque sólo en ocasiones muy contadas. Aquí también se representan inscripciones líbico-bereberes, pero sin relación directa con los guerreros o grabados, como sucede en Tichit-Oualata. Es decir, las inscripciones aparecen aisladas (Lhote, 1982: 144-145). En este ámbito, y 22 desde el punto de vista de la distribución geográfica, las representaciones de antropomorfos no se reparten con igual frecuencia, pues mientras que en el Norte y Este de Marruecos son bastante extrañas, en el Suroeste de Marruecos y Sahara Occidental son frecuentes y pueden aparecer en estaciones con inscripciones líbico-bereberes (Searight, 2004: 50-82). Théodore Monod engloba esta última zona y estas manifestaciones dentro de su grupo II, es decir, dentro del grupo medio, líbico-bereber, período del camello, alfabético (tifinagh antiguo), preislámico (Monod, 1938: 93). Por consiguiente, este grupo puede relacionarse con el Líbico-bereber definido por Mauny (1954) en el África occidental, con una cronología que abarca desde el año 200 a.n.e. hasta el 700 d.n.e. Las características de esta última zona son las que aparecen reflejadas precisamente en los yacimientos de Tenerife antes aludidos (Farrujia y García, 2007). Los antropomorfos de Risco Blanco, por ejemplo, reproducen la forma cuadrática y no llevan armamento, y aparecen grabados sobre un panel previamente preparado por abrasión, tal y como sucede en Leyuad (Pellicer, 1973-1974: 40). Asimismo, las figuras de Leyuad y Risco Blanco son asexuadas y no reflejan detalles en la vestimenta. Las estaciones de Aripe I y Aripe II, documentadas en Guía de Isora (Tenerife), también presentan claras afinidades con este marco de referencia africano, pues tal y como ya hemos señalado (Farrujia and García, 2005), los antropomorfos o guerreros esquemáticos que aparecen representados en ellas repiten las características de los africanos, pudiéndose apreciar incluso, en el caso del guerrero de Aripe II, la representación esquemática de dos posibles lanzas o banots12. Por su parte, los motivos geométricos de Risco Blanco, como ya hemos comentado, presentan claras afinidades con los documentados en los yacimientos de Gleib Qetba y Uad Bomba, y repiten los motivos de tendencia rectilínea y curvilínea documentados en estos dos yacimientos. No obstante, tales motivos, por su extraordinaria simplicidad, también tienen paralelos en casi todos los yacimientos del Sahara Occidental (Pellicer, 1973-1974: 56). 12 El banot, documentado arqueológicamente, es un arma de madera (de Pinus canariensis o de Cneorum pulverulentum), en forma de lanza, con la punta quemada para hacerla más aguzada. En ocasiones se colocaba también en su extremo un cuerno de cabra para hacerla más resistente. Las fuentes etnohistóricas canarias hablan del uso de escudos por los indígenas de Tenerife o Gran Canaria, pero no se han documentado arqueológicamente (González y Tejera, 1990: 276-279), ni aparecen representados en Tenerife, en las manifestaciones rupestres en relación con los guerreros o antropomorfos. No sucede lo mismo en Gran Canaria, en donde, tal y como hemos argumentado, sí se representan. 23 7.1. La introducción del ciclo de los jinetes en Tenerife Las figuras humanas a pie, caso de las de Aripe I y Aripe II, así como de las de Risco Blanco, son elementos característicos de las gentes que usaban el caballo, es decir, libios, egeos, atlantes o garamantes, dentro de una segunda época en la que ya no se representan carros con caballo al galope, sino caballos montados o infantes. Todo esto se está produciendo en el suroccidente sahariano en torno al cambio de era. Por su parte, los motivos geométricos documentados en Risco Blanco también pueden relacionarse con esta época, pues las referidas figuras humanas se representan junto a motivos geométricos durante un período aproximadamente comprendido entre el 200 a.n.e. y el 700 d.n.e., que se corresponde con la etapa líbico-bereber definida por Mauny (1954). Por consiguiente, la introducción en Tenerife de las manifestaciones rupestres documentadas en Risco Blanco o en Aripe I y Aripe II debió de producirse en un momento próximo al cambio de era, o ligeramente posterior, y en conexión con las poblaciones bereberes y nómadas que habitaron el Suroeste de Marruecos, Sahara occidental y el sur del Atlas sahariano (Norte de la actual Mauritania). Obviamente, las referidas estaciones rupestres documentadas en Tenerife no son los únicos elementos relacionables con el ciclo sahariano de los jinetes y con el mundo bereber, pues hay una cultura material y un arte rupestre con alfabeto líbico-bereber presente no sólo en Tenerife sino en el resto de las Islas Canarias. En función de esta información hasta aquí barajada podemos afirmar que el poblamiento de Tenerife se produce durante la dominación romana del Norte de África13, con bereberes procedentes del Suroeste de Marruecos, Sahara Occidental y del Norte de la actual Mauritania. Desde el punto de vista arqueológico, las manifestaciones rupestres documentadas en Tenerife (Risco Blanco, Aripe I y Aripe II) se encuadran en un momento cronológico en torno al cambio de era, y por lo tanto, guardan relación con el ciclo de los jinetes del Sahara suroccidental. La hipótesis acerca del poblamiento de las Islas Canarias por pueblos bereberes, durante la dominación romana del Norte de África, ya ha sido tratada por extenso (Atoche et al., 1995; Santana et al., 2002; Pichler, 2003; González, 2004; Farrujia, 13 En relación con la dominación romana en el norte de África son significativas las siguientes fechas: año 146 a.n.e.: destrucción de Cartago y fundación de la provincia romana de África (noroeste del Túnez actual); año 46 a.n.e.: derrota y muerte de Juba I, creación de la provincia romana de África Nova (ex reino de Numidia); año 42. d.n.e.: creación de las provincias romanas de Mauritania Tingitana (Marruecos) y de Mauritania Cesariense (Argelia central y occidental); años 146 a.n.e.-439 d.n.e.: período de dominación romana en el norte de África (Camps, 1998: 78). 24 2006; Tejera, 2006), por lo que no insistiremos aquí en este apartado. Tan sólo señalar que las Islas Canarias fueron conocidas y explotadas por gentes romanizadas, quienes trasladaron contingentes humanos (bereberes procedentes de distintas tribus de la Mauritania Tingitana y Cesariense, así como del sur del limes), explotaron los recursos marinos e introdujeron la agricultura. De entre los bereberes saldría la mano de obra para ejecutar los distintos trabajos relacionados con la pesca, agricultura, ganadería, etc., bajo el control de los mercaderes que los habían enviado14. Tras la caída del Imperio romano se agudizaría el aislamiento de las islas, hasta el punto de convertirse en territorios independientes con culturas diferenciadas entre islas. 8. La escritura líbico-bereber y el poblamiento de Canarias En función del conocimiento científico actual, no existen dudas sobre el origen amazigh de los primeros pobladores de Canarias. Pero el panorama se torna más complejo al intentar definir la distribución étnica en cada una de las islas, el momento cronológico en que aconteció el poblamiento y si hubo una o varias oleadas migratorias. En función de la tesis que hemos desarrollado en otros trabajos (Farrujia et al; 2009a y 2009b), el poblamiento de las Islas Canarias habría acontecido en dos momentos cronológicos diferentes, a partir de dos oleadas migratorias, tal y como se desprende del estudio de las inscripciones líbico-bereberes y latino-canarias y de la cultura material indígena. No obstante, no es posible ofrecer una conclusión definitiva sobre la situación del archipiélago en su totalidad, pues el nivel de investigación difiere enormemente entre islas. El análisis de las inscripciones líbico-bereberes permite hablar de una división de las Islas Canarias en dos ámbitos de influencia amazigh, en épocas distintas pero solapados geográficamente: • Una Cultura amazigh Arcaica a partir del siglo VI a.n.e., que estaría representada en las islas de El Hierro (El Julan, La Caleta etc.), partes de Gran Canaria (Barranco de Balos, Arteara etc.), la inscripción de La Palma (Cueva de Tajodeque) y probablemente las de La Gomera (Las Toscas del Guirre). 14 La hipótesis del poblamiento canario a raíz de la dominación romana del Norte de África ha quedado atestiguada arqueológicamente a partir de: la presencia de ánforas romanas en los mares canarios desde el siglo I a.n.e. hasta el III d.n.e.; la representación de barcos en las manifestaciones rupestres; el pozo romano de El Rubicón (Lanzarote); el yacimiento de El Bebedero (Lanzarote), con una cronología que se extiende desde el siglo I a.n.e. hasta el siglo IV d.n.e.; etc. (Farrujia, 2006). 25 • Una Cultura amazigh romanizada, desde la época de Augusto y Juba II, representada en Lanzarote, Fuerteventura, probablemente en partes de Gran Canaria (Hoya Toledo, Llanos de Gamona, etc.), algunas inscripciones de El Hierro (Barranco de Tejeleita, Barranco del Cuervo, etc.) y la inscripción de Tenerife (Cabuquero). La conexión en el mismo panel entre la inscripción de Tenerife y otros motivos lineales y geométricos, similares a los documentados en Lanzarote y Fuerteventura, refuerza la adscripción de esta inscripción a esta segunda etapa. La adscripción de las inscripciones de Gran Canaria y El Hierro es hipotética. Además de estas dos oleadas de poblamiento con sendas influencias culturales, tan sólo contamos con una evidencia arqueológica que refrende el contacto, dentro de la Era, con el alfabeto de transición (Llano de Zonzamas, Lanzarote). Por otra parte, no se ha documentado la introducción del alfabeto Tifinagh, por gentes norteafricanas, con posterioridad a la conquista. A partir de la distribución poblacional y cultural propuesta no podemos excluir la posibilidad de que inmigrantes relacionados con la cultura arcaica alcanzaran las islas orientales y Tenerife, tal y como argumentaremos a continuación. Probablemente no dejaron evidencia de su escritura en superficies pétreas, las inscripciones han podido desaparecer por motivos diversos, o simplemente pueden existir yacimientos arqueológicos que aún no han sido descubiertos. Estas mismas premisas pueden aplicarse en el caso de La Palma, donde pudieron llegar inmigrantes de la cultura romanizada. Siendo conscientes de estas posibilidades, ¿cómo encaja esta propuesta diacrónica con el resto de evidencias arqueológicas? Desafortunadamente, tan sólo disponemos de unas pocas dataciones absolutas, radiocarbónicas, para algunos yacimientos canarios. En Tenerife, por ejemplo, el yacimiento más antiguo (una cueva de habitación en Icod) se remonta al siglo V a.n.e., pero también es cierto que en esta isla tan sólo conocemos una inscripción líbico-bereber. Por tanto, resulta evidente que esta isla fue poblada desde la primera etapa antes descrita. En el caso de La Palma, algunos autores han argumentado la existencia de dos fases al hablar del poblamiento amazigh de esta isla, aunque sin el apoyo de dataciones radiocarbónicas y concediéndole el peso de la argumentación a la tipología cerámica. 26 En esta isla la datación absoluta más antigua, obtenida de un tablón funerario (chajasco), se remonta al siglo III a.n.e., y tal y como sucede en Tenerife, tan sólo conocemos una inscripción líbico-bereber en la isla. La arqueología, en definitiva, ha permitido constatar la introducción de la Cultura amazigh Arcaica, pero no existen argumentos contrastados que permitan defender la posibilidad de una segunda oleada de poblamiento. Cabe señalar, no obstante, que recientemente, en el año 2008, se han documentado grabados incisos con motivos lineales y geométricos (Barranco de Agua Dulce, en Puntagorda, o Barranco de Los Gomeros, en Tijarafe), similares a los ya conocidos, por ejemplo, en Lanzarote y Fuerteventura, por lo que podríamos estar ante indicios de la presencia de la segunda oleada de poblamiento romanizada. En el caso de La Gomera, la cultura material presenta paralelismos con la documentada en Tenerife, poblada desde la primera fase, pero la datación absoluta más antigua con que contamos es reciente: siglo V d.n.e. Por tanto, es plausible pensar que La Gomera fue poblada desde la primera fase, dadas las características de la cultura material y, probablemente, de las inscripciones líbico-bereberes recientemente descubiertas (Yacimientos de Las Toscas del Guirre). Lo mismo puede decirse en el caso de El Hierro: la isla fue poblada desde la primera fase, a pesar de que la fecha absoluta más antigua es también reciente (siglo II d.n.e.) y a pesar de que no existen similitudes entre la cultura material de esta isla y la de La Gomera o El Hierro. En Gran Canaria contamos con una evidencia que confirma la presencia de la primera etapa: la necrópolis de Arteara. Este es el primer caso de yacimiento rupestre canario, con caracteres líbico-bereberes, antropomorfos y signos geométricos, asociado a un contexto funerario. El estrato más antiguo de la necrópolis ha sido fechado en el siglo V a.n.e. La segunda oleada o fase también ha sido documentada, no sólo a partir de las inscripciones líbico-bereberes sino también a partir de la cultura material, como es el caso, por ejemplo, de los ídolos cerámicos. En el caso de Lanzarote, las dataciones absolutas y la cultura material permiten constatar la presencia de la segunda fase (Cultura amazigh romanizada), si bien algunos autores han argumentado la colonización fenicia de la isla, a partir del yacimiento de Teguise (en fase de investigación, encabezada por el profesor Atoche Peña), que ha aportado una fecha absoluta del siglo X a.n.e. En el yacimiento arqueológico de El Bebedero, el estrato más antiguo ha ofrecido una fecha próxima al cambio de Era (año 30 a.n.e.), mientras que la cultura material del yacimiento está representada, entre otros materiales, por fragmentos de ánforas y diferentes artefactos de hierro, cobre, bronce y 27 un fragmento de una pieza vítrea. Las ánforas proceden de la Campania (Dressel 1A, 1B y 1C), la Bética (Dressel 20 y 23), y el Norte de África (área tunecina, tipo Class 40). En Fuerteventura el panorama es relativamente similar al descrito para El Hierro y La Gomera, en cuanto a escasez de datos se refiere. La datación absoluta más antigua se remonta al siglo III d.n.e., pero las analogías culturales que existen entre esta isla y Lanzarote permiten sostener la hipótesis de un poblamiento posiblemente protagonizado por un mismo grupo humano, teniendo en cuenta además que ambas islas apenas distan entre sí 15 km. 9. Conclusiones Una de las cuestiones problemáticas relativas al poblamiento de las Islas Canarias es la identificación de las regiones de origen de los grupos que cruzaron el océano y se establecieron en el archipiélago. La contribución del arte rupestre en el debate ha sido puesta de relieve en el presente trabajo a partir de la identificación del "ciclo de los Jinetes", que podría sugerir el Sáhara Occidental como una de las zonas de origen de la población de varias islas. La aparente convergencia de algunas imágenes del Barranco de Balos y las imágenes "líbico-bereberes" de la fase del camello del sur de Marruecos, nos llevan a entablar igualmente una relación entre ambos contextos. A partir del panorama científico actual, sin embargo, no es posible ofrecer una conclusión definitiva sobre el poblamiento de las islas. No obstante, tal y como hemos argumentado a partir del estudio de las inscripciones líbico-bereberes y latino-canarias, y del repertorio arqueológico, podemos afirmar que el primer poblamiento de Canarias (Cultura Bereber Arcaica) se desarrolló a partir del siglo VI a.n.e. en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. En una segunda fase tuvo lugar la introducción de la Cultura Bereber romanizada, coincidiendo con la época de Augusto y Juba II, viéndose afectadas las islas más orientales, Lanzarote y Fuerteventura, así como Gran Canaria, El Hierro, Tenerife y posiblemente La Palma, si bien en este último caso los indicios son precarios. 28 10. Bibliografía AGHALI-ZAKARA, M. (1999): Les marqueurs d’orientation dans la lecture des inscriptions. La Lettre du RILB, 5: 2-3. ALMAGRO GORBEA, M. (2005): “El futuro de la arqueología”. En: Del Campo, S. (ed.). Anticipaciones académicas, II. Instituto de España, pp. 35-53, Madrid. ÁLVAREZ DELGADO, J. (1947) Excavaciones arqueológicas en Tenerife (Canarias). Plan Nacional, 1944-1945. Informes y Memorias, 14. Ministerio de Educación Nacional. Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas. Madrid. - (1949): Petroglifos de Canarias. Publicaciones de la Real Sociedad Geográfica, nº 231. S. Aguirre impresor. Madrid - (1964): Inscripciones líbicas de Canarias. Ensayo de interpretación líbica. Universidad de La Laguna. Tenerife ARCO AGUILAR, M. C.; M. C. Jiménez Gómez y J. F. Navarro Mederos (1992): La arqueología en Canarias: del mito a la ciencia. Interinsular. Ediciones Canarias. Santa Cruz de Tenerife. ARCO AGUILAR, Mª C.; C. González Hernández; M. Arco Aguilar; E. Atiénzar Armas; M. Javier del Arco Aguilar and C. Rosario Adrián: 2000. “El menceyato de Icod en el poblamiento de Tenerife: D. Gaspar, Las Palomas y Los Guanches. Sobre el poblamiento y las estrategias de alimentación vegetal entre los guanches”. Eres (Arqueología), 9 (1): 67-129. ATOCHE PEÑA, P.; J. Paz Peralta; Mª A. Ramírez Rodríguez y Mª E. Ortiz Palomar (1995): Evidencias arqueológicas del mundo romano en Lanzarote (Islas Canarias). Servicio de Publicaciones del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote. Arrecife. ATOCHE PEÑA, P.; J. Martín Culebras; M. Ángeles Ramírez Rodríguez; R. González Antón; M. Carmen del Arco Aguilar; A. Santana Santana y C. Antonio Mendieta Pino (1999): “Pozos con cámara de factura antigua en Rubicón (Lanzarote)”. En: VIII Jornadas de Estudios Sobre Lanzarote y Fuerteventura. Tomo II (22-25 septiembre 1997): 365-419. Servicio de Publicaciones del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote. Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura. Arrecife. AUMASSIP, G. (dir.) (1994): Milieux, hommes et techniques, Paris, L’Harmattan AUMASSIP, G. (1997): «Considérations sur l’ancienneté de l’art rupestre gravé dans le Nord de l’Afrique », in L’Anthropologie, t. 101, n° 1, p.197-219. AA.VV. (2004): Fortunatae Insulae. Canarias y el Mediterráneo. OAMC. Tenerife. BELTRÁN MARTÍNEZ, A. (1971a): “El arte rupestre canario y las relaciones atlántidas”. Anuario de Estudios Atlánticos, 17, pp. 281-306. 29 - (1971b) Los grabados del Barranco de Balos (Gran Canaria). El Museo Canario. Patronato José María Cuadrado. Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. BELTRÁN MARTÍNEZ, A. y J. M. Alzola (1974): La Cueva Pintada de Gáldar. Librería General. Zaragoza BERTHELOT, S. (1874): “Sur l’ethnologie canarienne”. Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris. Tomo IX (2ª serie), pp. 114-117. - (1980 [1879]): Antigüedades Canarias. Anotaciones sobre el origen de los pueblos que ocuparon las Islas Afortunadas desde los primeros tiempos hasta la época de su conquista. Goya Ediciones. Santa Cruz de Tenerife. BETHENCOURT ALFONSO, J. (1999 [1912]): Historia del pueblo guanche. Su origen, caracteres etnológicos, históricos y lingüísticos. Tomo I. Francisco Lemus Editor, 3ª edición. La Laguna (Tenerife). BRAVIN, A. (2009). Les gravures rupestres libyco-berbères de la région de Tiznit (Maroc), Paris, L'Harmattan, 157 p. BREUIL, H. (1952): Quatre cents siécles d’art pariétal : les cavernes ornées de l’age du renne. Centre d’Etudes et de Documentation Préhistoriques. Montignac. CABRERA PÉREZ, J. C. (1993): Fuerteventura y los Majoreros. La Prehistoria de Canarias, 7. CCPC. Santa Cruz de Tenerife. CABRERA PÉREZ, J. C.; M. A. Perera y A. Tejera Gaspar (1999): Majos. La primitiva población de Lanzarote. Fundación César Manrique. Madrid-Lanzarote. CAMPS, G. (1975): « Recherches sur les plus anciennes inscriptions libyques de l’Afrique du Nord et du Sahara », in Bull. Arch. du Comité des Trav. Histor. et Scientif, Paris, NS, n° 10-11, Années 1974-1975, p. 143-166. CAMPS, G. (1982): « Le cheval et le char dans la Préhistoire nord-africaine et saharienne » in CAMPS Gabriel et Marceau GAST (dir.) Les chars préhistoriques du Sahara. Archéologie et techniques d’attelages, Aix-enProvence, Actes du coll. de Sénanque, 21-22 mars 1981, Maison de la Méditerranée, p. 9-22. CAMPS, G. (1993): "Cheval", in CAMPS, Gabriel (dir.), Encyclopédie Berbère, Aix-enProvence, Edisud, t. XII, p. 1907-1910.. CAMPS, G. (1996): « Écriture », in CAMPS, Gabriel (dir.), Encyclopédie Berbère, Aixen-Provence, Edisud, t. XVII, p. 2571. CAMPS, G. 1996 : « Dromadaire », in CAMPS, Gabriel (dir.), Encyclopédie Berbère, Aix-en-Provence, Edisud, t. XVII, p. 2544. 30 CHAPA BRUNET, T. (2000): “Nuevas tendencias en el estudio del Arte Prehistórico”. Arqueoweb, 2 (3) [URL: http://www.ucm.es/info/arqueoweb]. CHENORKIAN, R. (1988): Les armes métalliques dans l’Art Protohistorique de l’Occident Méditerranéen, Éditions du CNRS, 348 p. DESANGES, J. (1983): “Los protobereberes”. En: G. Mokhtar (dir.). Historia General de Africa. II. Antiguas civilizaciones de África. Editorial Tecnos. UNESCO, pp. 429-447. Madrid. DIEGO CUSCOY, L. (1955): “Nuevas consideraciones en torno a los petroglifos del “caboco” de Belmaco (Isla de La Palma)”. Revista de Historia, XXI (109-112), pp. 6-29. - (1968): Los Guanches. Vida y cultura del primitivo habitante de Tenerife. Publicaciones del Museo Arqueológico de Tenerife, 7. Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Servicio de Investigaciones Arqueológicas. Santa Cruz de Tenerife. - (1982): “El Museo Canario y factores determinantes de su continuidad”. Las Palmas de Gran Canaria: El Museo Canario, XLII, pp. 7-18. EL GRAOUI, M. et al. : (2008): Recherche d’indices chronologiques sur le passage des graveurs de rochers de l’Oukaimeden (Haut Atlas, Maroc). Sahara, 19: 105-108. ESTÉVEZ GONZÁLEZ, F. (1987): Indigenismo, raza y evolución. El pensamiento antropológico canario (1750-1900). Publicaciones científicas del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (Aula de Cultura de Tenerife). Museo Etnográfico, nº 4. Santa Cruz de Tenerife. FAIDHERBE, L. L. C. (1874): “Quelques mots sur l’ethnologie de l’Archipiel Canarien”. Revue d’Anthropologie, Vol. III, pp. 91-94. FARRUJIA DE LA ROSA, A. José (2002): El poblamiento humano de Canarias en la obra de Manuel de Ossuna y Van den Heede. La Piedra de Anaga y su inserción en las tendencias ideográficas sobre la primera colonización insular. Estudios Prehispánicos, 12. Dirección General de Patrimonio Histórico. Viceconsejería de Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias. Madrid. - (2004): Ab Initio (1342-1969). Análisis historiográfico y arqueológico del primitivo poblamiento de Canarias. Artemisa Ediciones, Col. Árbol de la Ciencia, vol. 2. Sevilla. - (2005a): Imperialist archaeology in the Canary Islands. French and German studies on prehistoric colonization at the end of the 19th century. British Archaeological Reports. International Series, 1333. Archaeopress. Oxford. - (2005b): “El nacimiento de la arqueología prehistórica en Canarias”. III Congreso Internacional de Historia de la Arqueología. Madrid, 25-27 de noviembre de 2004. En: Cabrera Valdés, V. y M. Ayarzagüena Sanz (eds.). El nacimiento de la Prehistoria y de la Arqueología Científica. Archaia, 3-5, pp. 135-144. 31 - (2006): “Roma y las Islas Canarias: la leyenda de las lenguas cortadas y el poblamiento insular”. XVI Congreso L’Africa Romana (Rabat. Marruecos). Mobilità delle persone e dei popoli, dinamiche migratorie, emigrazioni ed immigrazioni nelle province occidentali dell’Impero romano. Volumen Segundo. Carocci Editore. Urbino: 839-856. - (2007): Arqueología y franquismo en Canarias. Política, poblamiento e identidad (1939-1969). Colección Canarias Arqueológica, 2. Organismo Autónomo de Museos y Centros. Cabildo de Tenerife. Sevilla. - (2009a). “El problema de la definición conceptual del “otro”. Los casos canario y americano”. Revista de Arqueología, 333 (enero): 46-55. - (2009b): “Pensamiento arqueológico e historia de la investigación sobre las manifestaciones rupestres canarias”. Complutum, Vol. 20 (1). - (2009c): “A history of research into Canarian rock art: opening up new thoughts”. Oxford Journal of Archaeology, 28 (3) (August): 211-226. - (2009d). “La identidad de los indígenas canarios: génesis y desarrollo de un constructo social”. XIII Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. 17-21 de septiembre de 2007. Servicio de Publicaciones del Cabildo de Fuerteventura. Editorial MIC. Las Palmas de Gran Canaria. Tomo II: pp. 145-172. - (En prensa): “Canarias y el Norte de África desde una perspectiva historiográfica y arqueológica”. VI Jornadas de Patrimonio Histórico. Investigación arqueológica en Canarias: territorio y sociedad. Arrecife, 10, 11 y 12 de septiembre de 2008. Cabildo de Lanzarote. Lanzarote FARRUJIA DE LA ROSA, A. J. y C. del Arco Aguilar (2004): “El primitivo poblamiento humano de Canarias en la obra de Dominik Josef Wölfel: La prehistoria insular como <<Cultura marginal o de frontera>>”. Tabona, 12: 1541. FARRUJIA DE LA ROSA, A. J. y S. García Marín (2005): “The Canary Islands and the Sahara: reviewing an archaeological problem”. Sahara, 16, pp. 55-62. - (2007) “The rock art site of Risco Blanco (Tenerife, Canary Islands), and the Saharan Horsemen Cycle”. Sahara, 18, pp. 69-84. FARRUJIA DE LA ROSA, A. J.; W. Pichler y A. Rodrigue (2009a). “The colonization of the Canary Islands and the Libyco-Berber and Latino-Canarian scripts”. Sahara, 20: 83-100. - (2009b) “Las escrituras líbico-bereber y latino canaria en la secuenciación del poblamiento en las Islas Canarias”. El Museo Canario, 64: 9-50. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, V. M. (2005): Una arqueología crítica. Ciencia, ética y política en la construcción del pasado. Editorial Crítica. Barcelona 32 FLAMAND, G.B.M. 1921, Les pierres écrites (Hadjrat Mektoubat). 5 vols. Paris, Masson. FRAGUAS BRAVO, A. (2006): “De la hegemonía al panel. Una aproximación a la ideología del arte prehistórico del noreste africano”. Complutum, 17, pp. 25-43. GARCÍA NAVARRO, M. et al. (2004): “Nueva estación de grabados rupestres localizada en la necrópolis de Arteara, San Barolomé de Tirajana, Gran Canaria”. Tabona, 12:119-136. GLORY, A. (abbé) (1953): « Gravures rupestres du Haut Atlas. Un épisode guerrier de l’histoire berbère », in La Nature, Issy les Moulineaux, n. 3218, juin, p.174180. GLORY, A. (abbé) et al. (1955): « Les gravures libyco-berbères du Haut Draa », in Balout, Lionel (dir.), Actes II Congrès Panafricain de Préhistoire, Alger, 1952, p. 715-722. GONZÁLEZ ANTÓN, R. y A. Tejera Gaspar (1990): Los aborígenes canarios. Gran Canaria y Tenerife. Colegio Universitario de Ediciones Istmo. Oviedo. GRAU BASSAS, V. (1882): “Inscripciones numídicas de la isla del Hierro (II)”. El Museo Canario. Tomo IV. Año II, nº 47, pp. 333-334. GREEN, L. F. (2008): “Indigenous Knowledge and Science: Reframing the Debate on Knowledge Diversity”. Archaeologies. Journal of the World Archaeological Congress. Vol. 4, nº 1 (April), pp. 144-163. GRENIER, L. (1998): Working with indigenous knowledge. A Guide for Researchers. IDRC Books. Canada. GUERRA, Laura. 2004-2005, L’arte rupestre del « dominio anti-atlantico », Marocco meridionale, Tesi di laurea in Paletnologia, Florence, Università degli Studi di Firenze, 2 vol. HACHID, M. (1992): Les pierres écrites de l’Atlas saharien, Alger, Enag/Editions, 2 vol., 176 p., 343 ill. HACHID, M. (2000): Les premiers Berbères. Entre Méditerranée, Tassili et Nil. Aix-en Provence. HAOUI, K. (1993): “Classifications linguistiques et anthropologiques de la Société d’anthropologie de Paris au XIXeme siècle”. Cahiers d’Études Africaines, 33 (1), pp. 51-72. HERNÁNDEZ GÓMEZ, C.; V. A. Barroso, J. Velasco Vázquez, J. (2004-2005): “Enfoques y desenfoques en la arqueología canaria a inicios del siglo XXI”. Revista Atlántico Mediterránea de Prehistoria y Arqueología Social, 7, pp. 175188. 33 HERNÁNDEZ PÉREZ, M.(1973): Grabados rupestres del Archipiélago Canario. Tesis doctoral inédita (leída el 10.IV.73), Universidad de La Laguna. Tenerife. - (1996): “Las manifestaciones rupestres del Archipiélago Canario. Notas historiográficas”. En TEJERA GASPAR, A. y J. Cuenca Sanabria (coord.). Manifestaciones rupestres de las Islas Canarias. Dirección General de Patrimonio Histórico, pp. 25-47. Santa Cruz de Tenerife. - (2002): El Julan (La Frontera, El Hierro, Islas Canarias). Estudios Prehispánicos, 10. Dirección General de Patrimonio Histórico. Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Madrid. HERNANDO GONZÁLEZ, A. (2006): “Arqueología y Globalización. El problema de la definición del “otro” en la Postmodernidad”. Complutum, 17, pp. 221-234. HORSTHEMKE, K. (2008): “The idea of Indigenous Knowledge”. Archaeologies. Journal of the World Archaeological Congress. Vol. 4, nº 1 (April), pp. 129-143. JIMÉNEZ GONZÁLEZ, J. J. (1996): “Manifestaciones rupestres de Tenerife”. En: A. Tejera y Julio Cuenca. Manifestaciones rupestres de las Islas Canarias. Dirección General de Patrimonio Histórico. Gobierno de Canarias, pp. 223-252. Santa Cruz de Tenerife. JOHNSON, M. (2000): Teoría arqueológica. Una introducción. Colección Ariel Historia. Editorial Ariel S.A. Barcelona. LE QUELLEC, J. L. (1998): Art rupestre et Préhistoire du Sahara. Le Messak libyen. Bibliothèque scientifique Payot. Paris. LEROI-GOURHAM, A. (1965): Préhistoire de l’Art Occidental. Lucien Mazenod. Paris LEWIS-WILLIAMS, J. D. (1981): Believing and seeing: symbolic meanings in Southern San rock art. Academic Press. London. LHOTE, H. (1961): Hacia el descubrimiento de los frescos del Tassili: La pintura prehistórica del Sahara. Ediciones Destino. Barcelona. LHOTE, H. (1982). Les chars rupestres sahariens des Syrtes au Niger par le pays des Garamantes et des Atlantes, Éditions des Hespérides, 272 p. MALHOMME, J. (1959). Corpus des gravures rupestres du Grand Atlas (1ère partie), Rabat, Publications du Service des Antiquités Marocaines, 156 p, fig. 1-459, IV pl. MALHOMME, J. (1961). Corpus des gravures rupestres du Grand Atlas (2ème partie), Rabat, Publications du Service des Antiquités Marocaines, , 164 p, fig. 4601408, V pl. 34 MARTÍN DE GUZMÁN, C. (1984): Las Culturas Prehistóricas de Gran Canaria. Ediciones del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria. Madrid-Las Palmas de Gran Canaria. MARTÍN RODRÍGUEZ, E: (1992): La Palma y los Auaritas. La Prehistoria de Canarias, 3. CCPC. S/C. de Tenerife. -(1998): La Zarza: entre el cielo y la tierra. Estudios Prehispánicos, 6. Dirección General de Patrimonio Histórico. Gobierno de Canarias. Madrid. MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J. (1941): “Los primeros grabados rupestres del Sahara Español”. Atlantis. Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria, XVI, pp. 163-167. - 1946. Esquema paletnológico de la Península Hispánica. Publicaciones del Seminario de Historia Primitiva del Hombre. Madrid (2ª edición). MEDEROS MARTÍN, A. y G. Escribano Cobo (2002): Los aborígenes y la Prehistoria de Canarias. Centro de la Cultura Popular Canaria. La Laguna (Tenerife). MEDEROS MARTÍN, A. V. Valencia Afonso y G. Escribano Cobo (2003): Arte rupestre de la Prehistoria de las Islas Canarias. Estudios Prehispánicos, 13. Dirección General de Patrimonio Histórico. Madrid. MILLARES TORRES, A. (1977 [1893]): Historia General de las Islas Canarias. Tomo I. Edirca. Santa Cruz de Tenerife. MITHEN, S. (1990): Thoughtful Foragers: A study of Prehistoric Decision Making. Cambridge University Press. Cambridge. MONOD, TH. (1932): L’Adrar Ahnet. Contribution à l’étude archéologique d’un district saharien. Travaux et Mémoires de l’Institut d’Ethnologie, Vol. 19. Paris. MONTEIL, V. (1940): « Les pierres tatouées du sud-ouest marocain », in Revue des Études Islamiques, Paris, n° 12, p. 1-26. MORI, F. (1965): Tadrart Acacus. Arte rupestre e culture del Sahara preistorico, Turin, Einaudi, 257 p. MUZZOLINI, A. (1982): « La "période des chars" au Sahara. L’hypothèse de l’origine égyptienne du cheval et du char », in Camps, Gabriel et Marcel Gast (dir.), Les chars préhistoriques du Sahara. Archéologie et techniques d'attelages, Actes du Colloque de Sénanque 21-22 mars 1981, Aix-en-Provence, p. 44-56. MUZZOLINI, A. (1995): Les images rupestres du Sahara. Alfred Muzzolini. Toulouse. NAVARRO MEDEROS, J. F. (1992): Los Gomeros. Una prehistoria insular. Estudios Prehispánicos, 1. Dirección General de Patrimonio Histórico. Viceconsejería de Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias. Santa Cruz de Tenerife. 35 -(1996): “Las manifestaciones rupestres de La Gomera”. En: A. Tejera Gaspar and J. Cuenca Sanabria (coord.). Manifestaciones rupestres de las Islas Canarias. Dirección General de Patrimonio Histórico, pp. 253-297. Santa Cruz de Tenerife. - (1997): “Arqueología de las Islas Canarias”. Espacio, Tiempo y Forma, Serie I, Prehistoria y Arqueología. Vol. 10, pp. 447-478. - (2008): “El uso de lo indígena y de iconos arqueológicos como referentes de identidad y prestigio en la sociedad canaria actual”. En: BÉTHENCOURT MASSIEU, A. (ed.): Lecturas de historia de Canarias. Academia Canaria de la Historia 2006, pp. 47-86. Tenerife. NAVARRO MEDEROS, J., Renata A. Springer Bunk and Juan Carlos Hernández Marrero (2006). “Inscriptions libyco-berbères à La Gomera (Îles Canaries): Las Toscas del Guirre”. Sahara, 16: 245. NAVARRO, M. G. et al. (2003): “Nueva estación de grabados rupestres localizada en la necrópolis de Arteara, San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria”. Tabona, 12: 119-136. NOUHI, M. L. (1990): « À propos de l’introduction du dromadaire au Maroc et de son utilisation au Moyen Âge », in El Mahdad, El Hassan (dir.), Man and Dromedary in Africa, Agadir, Actes du Séminaire international, 24-29 mai 1990, p. 19-30. NOWAK, H. (1986): Die "alphabetiformen Inschriften" der Kanareninsel Hierro. Almogaren. Kanarische Studien II. Hallein. PADRÓN, A. (1874): Relación de unos letreros antiguos encontrados en la isla del Hierro, Las Palmas de Gran Canaria. PELLICER CATALÁN, M. (1971-1972): “Elementos culturales de la Prehistoria Canaria. Ensayo sobre orígenes y cronología de las culturas”. Revista de Historia Canaria, XXXIV, pp. 47-72. PÉREZ DE BARRADAS, J. (1939): Estado actual de las investigaciones prehistóricas sobre Canarias. Memoria acerca de los estudios realizados en 1938 en “El Museo Canario”. Publicaciones de El Museo Canario. Las Palmas de Gran Canaria. PICHLER, W. (1994): “Die Ostinsel-Inschriften Fuerteventuras, Transkription und Lesung”. Almogaren, XXIV-XXV/1993-94, 117 – 220. -(1995): “Neue Ostinsel-Inschriften (latino-kanarische Inschriften) auf Fuerteventura”. Almogaren, XXVI, 21-46. -(2003): “Die “Megalithikum“-Diskussion im Zusammenhang mit den Steinbauten von El Julan/El Hierro, Islas Canarias”. Almogaren, XXXIV, 297-308. 36 -(2003): Las inscripciones rupestres de Fuerteventura. Servicio de Publicaciones del Cabildo de Fuerteventura. Fuerteventura. -(2007): “Origin and development of the Libyco-Berber script”. Berber Studies, Vol. 15. Rüdiger Köppe Verlag. Köln PICHLER, W. (2000a): « The Libyco-berber inscriptions of Foum Chenna (Morocco) », in Sahara, Milan, n° 12, p. 176-178. PICHLER, W. (2000b): « Die Felsbilder von Foum Chenna/Oued Draa (Marokko). Ein Spiegel der nordsaharischen Berberkultur im 1.Jahrtausend b.c. », in Almogaren, Vienne, t. XXXI, p. 117-124. PICHLER, W.; Rodrigue, Alain (2003): “Some new Libyco-Berber inscriptions in Southern Morocco”. Cahiers de l'AARS, 8: 23-24. PICHLER, W. (2008): «The rock art sites in the region of Igherm/Anti Atlas (SMorocco) », in Almogaren, Vienne, t. XXXIX, p. 191-238. REINE, M. (1969): « Les gravures pariétales libyco-berbères de la Haute vallée du Draa », in Antiquités Africaines, Aix-en-Provence, n° 3, p. 35-54. RODRIGUE, A. (1987-1988): « Corpus des gravures rupestres libyco-berbères de Marrakech », in Bulletin d’Archéologie Marocaine, t. Rabat, t. XVII, p. 89-180. RODRIGUE, A. (1996): Les gravures rupestres du Haut Atlas marocain. Typologie, analyse, essai de chronologie, Thèse de Doctorat, Aix-en-Provence, L.A.P.M.O., 112 p., 248 pl. RODRIGUE, A. (1999) : L’art rupestre du Aut Atlas Marocain. L’Harmattan. Paris. RODRIGUE, A. (2006): Images gravées du Maroc. Analyse et typologie, Rabat Temara, Editions Kalimat Babel, 237 p. RODRIGUE, A. (2007): « Les représentations anthropomorphes d'Azrou Klan (Maroc) », in Bull. Soc. Études et Rech. Préh. des Eyzies, n° 59, p. 93-99. SANTANA SANTANA, A.; T. Arcos Pereira; P. Atoche Peña y J. Martín Culebras (2002): El conocimiento geográfico de la costa noroccidental de África en Plinio: la posición de las Canarias. Band 88. Zurich. SCHILLER, F. (1979): Paul Broca. Founder of French Anthropology, Explorer of the Brain. University of California Press. Berkeley. SCHLUETER CABALLERO, R. (1981): “Necrópolis de Arteara”. El Museo Canario, XXXVIII-XL/, 101 – 106. 37 SEARIGHT, S. et al. (1987): « Les gravures rupestres de l’Assif Tiwandal, région d’Igherm, Anti-Atlas », in Revue de Géographie du Maroc, Rabat, NS, n° 11, p.13-33. SEARIGHT, S. (2004): The Prehistoric Rock Art of Morocco. A study of its extension, environment and meaning, Oxford, BAR International Series 1310, 246 p. SEARIGHT, S. (2004): The Prehistoric Rock Art of Morocco. A study of its extensión, environment and meaning. BAR International Series, 1310. Oxford. SEMACH Y. D. (1928): « Un rabbin voyageur marocain, Mardochée Aby Serour », in Hespéris , Rabat, n° 8, p. 385-399. SHEPPARD, P. J. (1990): “Soldiers and Bureaucrats: The Early History of Prehistoric Archaeology in the Maghreb”. En: Peter Robertshaw (ed.). A history of African Archaeology. Londres: James Currey Ltd, pp. 173-188. SIBEUD, E. (2001): “La fin du voyage. De la pratique coloniale à la pratique ethnographique (1878-1913)”. En: Claude Blanckaert (dir.). Les politiques de l’Anthropologie. Discours et pratiques en France (1860-1940). Histoire des Sciences Humaines. L’Harmattan, pp. 173-198. Paris. SIMONEAU, A. (1968-1972): « Nouvelles recherches sur les gravures rupestres du Haut Atlas et du Draa », in Bulletin d’Archéologie Marocaine, Rabat, t. VIII, p. 15-36. SIMONEAU, A. (dir.): (1977), Catalogue des sites rupestres du Sud-marocain, Rabat, Ministère des Affaires Culturelles, 127 p. TEJERA GASPAR, A. (2006): “Los libio-bereberes que poblaron las Islas Canarias en la Antigüedad”. En: A. Tejera et al. Canarias y el África Antigua. Centro de la Cultura Popular Canaria, pp. 81-105. Tenerife. TEJERA GASPAR, Antonio; José Juan Jiménez González y José Carlos Cabrera Pérez (1987): “La etnohistoria y su aplicación en Canarias: los modelos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura”. Anuario de Estudios Atlánticos, 33, pp: 1740. TEJERA GASPAR, A. y J. Cuenca Sanabria (coords.) (1996): Manifestaciones rupestres de las Islas Canarias. Dirección General de Patrimonio Histórico. Gobierno de Canarias. Santa Cruz de Tenerife. TEJERA GASPAR, A., J. J. Jiménez González and J. Allen (2008): Las manifestaciones artísticas prehispánicas y su huella. Historia Cultural del Arte en Canarias, Vol. I. Viceconsejería de Educación, Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias. Litografía Romero. Tenerife. TILLEY, C. (1991): Material culture and Text: the Art of Ambiguity. Routledge. London. 38 TRIGGER, B. G. (1992): Historia del pensamiento arqueológico. Editorial Crítica. Barcelona. ULBRICH, H.J. (1991): Felsbildforschung auf Lanzarote. Almogaren, XXI/2/1990. UNTERMANN, J. (1997). Neue Überlegungen und eine neue Quelle zur Entstehung der althispanischen Schriften. Madrider Mitteilungen, 38: 49-66. VERNEAU, R. (1881): “Sur l’ouvrage de M. Sabin Berthelot, intitulé: Antiquités canariennes”. Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris. T. IV (3ª serie), pp. 320-329. - (1996 [1886]): “La Raza de Cromañón. Sus emigraciones, sus descendientes”. En: La Raza de Cromañón. Colección a través del tiempo, nº 14: 7-27. Ediciones J.A.D.L., 1996 (1886). La Orotava (Tenerife). VIERA Y CLAVIJO, J. 1967 (1772-1792): Noticias de la Historia General de las Islas Canarias. T. I y II, Goya Ediciones, 6ª edición. Santa Cruz de Tenerife. WÖLFEL, D. J. (1942): “Ensayo provisional sobre los sellos e inscripciones canarios. (Apéndice III, de la edición de Torriani). Conclusión”. Revista de Historia, VIII (59), pp. 151-155. -(1979 [1940]): Vorläufige Mitteilungen zu den kanarischen Siegeln und Inschriften. Leonardo Torriani: Die kanarischen Inseln und ihre Urbewohner, Leipzig 1940, Reprint Hallein 1979, Anhang III, 304 – 310. 39