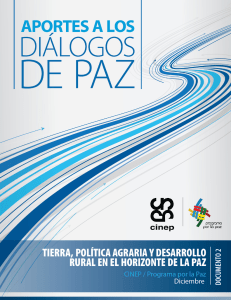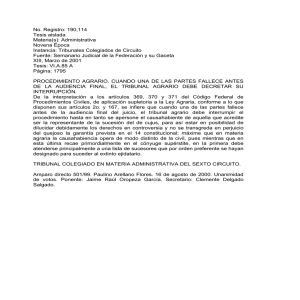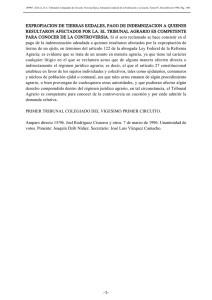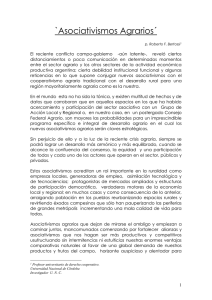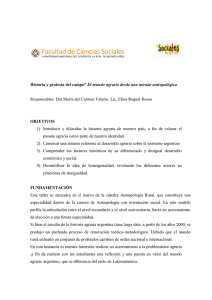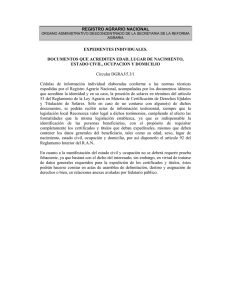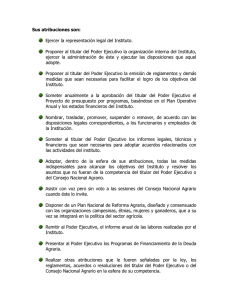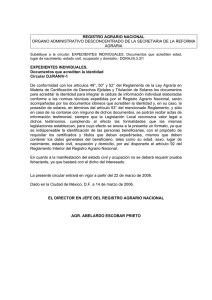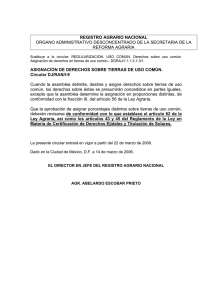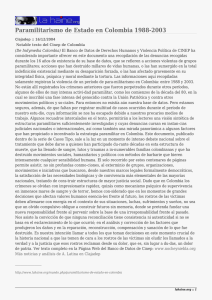Aportes a los Diálogos de paz CINEP/ Programa por la Paz
Anuncio

Aportes a los Diálogos de paz CINEP/ Programa por la Paz Aportes a los Diálogos de paz CINEP/ Programa por la Paz TIERRA, POLÍTICA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL EN EL HORIZONTE DE LA PAZ L as razones estructurales por las cuales la política de desarrollo agrario integral ocupa el primer lugar en la agenda de negociación de la paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARCEP son bien conocidas. Sin duda, el Estado colombiano tiene una deuda histórica con los pobladores más empobrecidos del campo, en la cual se destacan por lo menos dos elementos: por un lado, ejercer la función de proveer de un acceso seguro y equitativo a las tierras rurales y, de otra parte, reconocer y proteger su participación real como sujetos políticos. Pero, más allá de saldar estas, y otras deudas históricas, el actual proceso de paz le genera al país el reto de cuestionarse sobre la necesidad de construir un modelo de política agraria de tierras y de desarrollo rural más acorde a sus necesidades y sobre la cual se funde una paz estable y duradera. La construcción de este nuevo modelo implica que tanto el Estado, como los distintos actores que conforman la sociedad civil colombiana identifiquen con mayor claridad los aspectos más problemáticos del modelo agrario vigente, sobre los cuales hay que generar un debate amplio que lleve a su transformación. Un primer obstáculo que enfrenta el proceso de paz son los mensajes contrarios sobre la posibilidad de discutir en la mesa de negociación el modelo estructural de desarrollo económico. Aunque las FARC han insistido en que esta discusión hace parte de la agenda, el gobierno nacional ha señalado que el actual modelo de desarrollo económico no es parte del proceso de negociación. El devenir de las negociaciones permitirá observar qué tantos elementos estructurales del modelo económico se afectarán con el proceso de negociación. El CINEP/PPP hace visible, en este contexto, cinco aspectos que deben ser tenidos en cuenta en este punto de la agenda para los diálogos de paz: i) las propuestas de política pública de tierras y el desarrollo rural, ii) el déficit de representación política del campesinado que repercute en la construcción de políticas públicas, iii) las transformaciones que requiere la institucionalidad pública rural, iv) las demandas de autonomía territorial de los grupos étnicos y poblaciones campesinas y, v) la formalización de derechos sobre las tierras, más allá de la agenda de negociación. A continuación presentamos algunos elementos de reflexión que muestran la complejidad y las contradicciones del debate La política pública agraria, de tierras y de desarrollo rural Tanto el proyecto de ley de tierras y de desarrollo rural que ha construido el Gobierno, como la propuesta de ley alternativa presentada por las organizaciones sociales rurales que se articulan en la Mesa Nacional de Unidad Agraria, son propuestas de política pública que identifican algunos aspectos problemáticos del actual modelo de desarrollo rural y proponen ciertas transformaciones. Desde la perspectiva del gobierno, la propuesta que se ha formulado se puede presentar como un insumo importante para la mesa de negociación. Aunque el proyecto de ley oficial no se vaya a tramitar directamente en las negociaciones, ya que su escenario natural es el legislativo y los mecanismos de participación ciudadana asociados, su articulado marca la posición del gobierno frente al tema en la mesa de negociación. Algunos de los elementos más sobresalientes en esta propuesta son el concepto de desarrollo rural con enfoque territorial, y la apuesta del gobierno por la recuperación de los baldíos. Estos dos elementos permiten demostrar la voluntad del gobierno de abordar temas de fondo en el sector y su necesidad de reestructurarlos. Aportes a los Diálogos de paz CINEP/ Programa por la Paz Así, el trámite parlamentario del proyecto quedaría sujeto a los avances del proceso de negociación en La Habana. Desde la perspectiva institucional, esto tiene unas consecuencias enormes, y la principal es que el tema agrario quedó vinculado directamente a la posibilidad del fin del conflicto. En este sentido, la coalición política dirigente del país estaría dispuesta a hacer una profunda reforma rural, orientada a favorecer los intereses de campesinos, indígenas, población afrocolombiana, equilibrar las relaciones sociales rurales, disminuir la excesiva concentración de la tierra, y así volcar enormes presupuestos públicos en el sector rural. La construcción de la paz requiere por lo tanto de una fase en la cual el gobierno interviene con la implementación de un ambicioso plan de desarrollo rural, que permita la disminución de los desequilibrios entre el campo y la ciudad. Desde esta perspectiva, la reforma rural se asocia tanto a la terminación del conflicto como a la construcción de una paz más estable y duradera. La propuesta de desarrollo rural con enfoque territorial, que recoge elementos de la nueva ruralidad1, ya ha sido adoptado por países como en España, Brasil, Chile y México. En este enfoque, tanto la identidad cultural como las características geográficas de los territorios son los elementos sobre los cuales se construyen las propuestas de desarrollo, bajo el entendido de que el desarrollo rural no es solo el desarrollo de la economía agraria. El enfoque implica un acto de decisión política de las fuerzas sociales que habitan un territorio y, por lo tanto, crean un acuerdo para convivir en él sobre las bases de sus condiciones económicas, sociales y culturales. Desde la perspectiva del gobierno, el enfoque de desarrollo territorial no cuestiona el concepto de competitividad, sino que, por el contrario, lo articula a una comprensión más amplia. Bajo esta perspectiva, la competitividad no está predeterminada por una propuesta de desarrollo rural, sino por el conjunto de atributos que pueden hacer competitivo a un territorio, como la infraestructura, el acceso a recursos, e incluso condiciones de competitividad generadas por los tratados de libre comercio e integración económica. En este sentido, la competitividad es regional, y la inversión de recursos de inversión pública se focalizaría para que impacten al territorio en su conjunto, en lugar de dispersar los recursos por medio de la financiación de proyectos desarticulados. Más allá del modelo de desarrollo que se defina en los diseños de la política pública, es importante resaltar que la construcción de la paz debe realizarse por medio de pactos regionales diferenciados. La experiencia de trabajo regional del CINEP/PPP, permite confirmar que la diversidad de los temas y los conflictos son tan diferentes en cada territorio, que se deberían descentralizar los pactos para adecuarlos a los contextos específicos. De esta forma, en el proceso de construcción de la paz se debería abrir la posibilidad de regionalizar las políticas de desarrollo agrario, de tierras y de desarrollo rural. Si bien se reconoce que hay un giro en el enfoque de desarrollo territorial rural que propone el gobierno, se cuestiona que en los conceptos generales que se usan para referirse al desarrollo rural y del conflicto agrario pueden caber muchas ideas, incluso contradictorias. Por lo tanto, es necesario llenar de contenidos estas propuestas de cara a los contextos regionales, diferenciando tanto los problemas agrarios, como los problemas de los pobladores más empobrecidos del campo y del desarrollo rural. En este sentido, en la construcción de la paz se tendría que hacer una planeación descentralizada del desarrollo agrario y rural por regiones, en la cual se pueda negociar con los grupos reales de poder, tanto los legales como los ilegales, los funcionarios y los gremios, las reales transformaciones que se necesitan, territorio por territorio, para que la paz sea un acuerdo consistente que comprometa a las partes en conflicto. 1 “La nueva ruralidad es la creciente multi o pluriactividad de la economía campesina por su creciente empleo en actividades que no son agropecuarias tanto en el predio como fuera de este, por ejemplo, artesanías, comercio, transporte, turismo rural y procesamiento de productos agropecuarios”. Cristóbal Kay, ““Enfoques sobre el Desarrollo Rural en América Latina y Europa desde mediados del Siglo Veinte”. En: María Adelaida Farah y Edelmira Pérez (Editoras), Enfoques y perspectivas de la enseñanza del desarrollo rural. Bogotá, Universidad Javeriana, 2005. p. 86. Aportes a los Diálogos de paz CINEP/ Programa por la Paz Sin embargo, esta propuesta de negociaciones regionales para la construcción de la paz supone un reto mayúsculo. Resulta altamente improbable que los sectores del establecimiento, en extremo críticos del proceso de negociación, se sumen a la propuesta únicamente por la vía de los diseños institucionales. La negociación política en los niveles regionales debe tener en cuenta esta situación, máxime cuando han sido estos mismos sectores, los poderosos y conservadores que hacen presencia en el mundo rural, los que han impedido históricamente que las reformas estructurales en el campo se realicen. Por eso, los procesos de negociación en el plano regional deben tener en cuenta no sólo a los actores sociales y políticos, sino también a los actores económicos, y su estrecha articulación con los actores políticos (legales o ilegales); ya que estos no van a dejar de penetrar los territorios ni a entregar las tierras usurpadas, únicamente en virtud de los acuerdos de paz. Esto muestra la importancia del tema del ordenamiento territorial en el país y los obstáculos que se tienen que superar para construir una política agraria y rural que realmente contribuya a una paz estable y duradera en cada región y en el país. Déficit de representación política del campesinado El segundo elemento que se debe tener en cuenta es el déficit de representación política de los diversos pobladores del campo, o su falta de consideración como un actor político frente a las instituciones e instancias de toma de decisiones. Una de las recomendaciones del informe de PNUD es la necesidad de avanzar en el reconocimiento de ellos como actores políticos, con agencia propia, y no sólo como un actor económico, dispuesto a sumarse a las prioridades del desarrollo2. Desde la perspectiva institucional, la propuesta de política rural se ha construido con procesos amplios de participación, constante diálogo y consulta con las organizaciones sociales que representan a los indígenas, campesinos y afrodescendientes. Sin embargo, para el gobierno, el ejercicio de este derecho fundamental de las comunidades étnicas en algunos momentos se ha desnaturalizado, en la medida que no ha cumplido su propósito de reconocer y respetar los derechos de las comunidades y pueblos, sino que se ha generado una distorsión en su implementación, debido a que algunos sectores, líderes y lideresas de algunas organizaciones étnicas han priorizado sus intereses personales generando así una suerte de clientelismo étnico. Es importante reconocer que en décadas anteriores y bajo otros contextos políticos, sociales y económicos, se contó con una alta participación política del campesinado, particularmente con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en los años los 70 y 80, que si bien se expresaba bajo diversas líneas ideológicas y de organización, alimentaba importantes niveles de unidad. Hoy en día, el gobierno afirma que se encuentra con una organización campesina dispersa y dividida, y señala que no hay un espacio de representación que logre aglutinar o liderar mayoritariamente la posición de los diversos sectores de pobladores que viven el campo. Según el gobierno, contar con este escenario habría facilitado enormemente el proceso de consulta del proyecto de ley de tierras y desarrollo rural con el sector. Desde esta posición es una prioridad institucional remediar la ausencia de una figura que recoja, a nivel nacional, los diversos procesos y organizaciones de pobladores del sector rural. En este sentido, el gobierno debe asumir el reto de promover la participación tanto de las organizaciones de base, como de organizaciones regionales y nacionales, en los múltiples niveles y escenarios de incidencia política. Sin embargo, se debe tener en cuenta que dicha situación de debilidad, también se explica, porque las 2 Según el informe, “lo más esencial, es el reconocimiento social y político de los campesinos como actores sociales con plenos derechos como ciudadanos con capacidad de representarse políticamente y de participar en los proyectos nacionales de desarrollo. Ese reconocimiento no nace de una declaración pública o de una norma legal como los enunciados de la Constitución Nacional sobre los derechos de las personas, o la expedición de una ley, sino de hechos positivos de la política pública y de las actitudes y actuaciones de la sociedad civil hacia el sector rural, como en el respeto y reconocimiento de las diferencias y el trato justo. Justicia, equidad, no exclusión e igualdad de oportunidades son expresiones de esa valoración de lo campesino”. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El campesinado. Reconocimiento para construir país. Bogotá, PNUD, 2012. p. 111. Aportes a los Diálogos de paz CINEP/ Programa por la Paz 5 organizaciones de pobladores del campo han sido debilitadas por el conflicto armado, la criminalización y la persecución jurídica a la protesta social. También es importante reconocer que estas organizaciones, en el nivel nacional, han desarrollado una importante estrategia de organización durante los últimos 10 años, hecho que derivó en la conformación de la Mesa Nacional de Unidad Agraria. Transformación de la institucionalidad pública rural Implementar la propuesta de desarrollo agrario y rural del gobierno va a implicar un proceso de ajuste institucional significativo, en el cual se deben fortalecer las instancias regionales, crear figuras de ordenamiento territorial, superiores a los municipios o a los departamentos, en aquellos territorios que compartan características de cultura común o complementaria. Si el proceso de paz llega a buen término, lo que se verá hacia el futuro es que el proyecto de desarrollo agrario y rural se asumirá como una de las vías para la terminación real del conflicto y la construcción de una paz duradera. En esta lógica, deberá surgir una institucionalidad regional, de nivel intermedio entre la nación y los municipios, que debería dar apoyo y respaldo a las fuerzas de cada territorio. Por eso, la institucionalidad rural local, particularmente instancias como el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), tendrá que reorganizarse y adaptarse para acompañar los proyectos de desarrollo rural en el marco de la construcción de la paz. Un ejemplo concreto de esta premisa, es que la planeación del desarrollo rural se deberá realizar teniendo en cuenta los ecosistemas, los sistemas de producción, las culturas agrarias presentes en el territorio, así como las oportunidades económicas endógenas y exógenas, y no solo los productos como objetos de consumos. Se alerta sobre el hecho de que estos ejercicios tienen que afrontar un contexto complejo en el cual la planeación y las prioridades del desarrollo agrario, rural y de ordenamiento territorial, están impactadas por las oportunidades, condiciones y riesgos de los tratados de libre comercio para los diversos sectores agrarios y rurales del país. Además, existen problemas adicionales que deben ser tenidos en cuenta. En el país hay territorios muy grandes que enfrentan conflictos agrarios con notorias diferencias por sus características sociales y culturales. No basta con crear instituciones regionales que atiendan este tipo de situaciones, sino que además hay que garantizar que su intervención reconozca estas profundas diferencias. Si bien la Constitución del 91 definió un marco de reconocimiento de los derechos de los grupos étnicos, es evidente la ausencia de garantía sobre los derechos territoriales para las poblaciones campesinas mestizas en particular. Las instituciones públicas deben trabajar en la implementación de un enfoque diferencial y multicultural que, además de reconocer la existencia de las territorialidades, haga visibles los usos compartidos de los territorios por parte de poblaciones con diferencias culturales. Un enfoque que tiende a naturalizar las territorialidades puede favorecer la emergencia, o profundizar los conflictos territoriales ya existentes. Esto ha sido evidente en algunas zonas del país cuando emergen conflictos entre comunidades indígenas, campesinas mestizas, situaciones que se han observado en el departamento del Cauca o en el río San Juan en el Chocó. Otro desafío respecto de la restructuración de la institucionalidad rural, en términos del fortalecimiento de la administración regional, es el diálogo entre el nivel nacional, el departamental y el local. Para ello es necesario reconocer que las regiones no son fijas, sino que tienen un alto dinamismo y transformaciones en el tiempo. Ya se ha señalado cómo la ausencia del reconocimiento de las fuerzas territoriales ha derivado en la imposibilidad de implementar las políticas nacionales en los territorios; además no siempre es posible que muchas propuestas regionales puedan articularse en una sola propuesta nacional. Es importante resaltar que han existido y existen instituciones importantes en otros modelos de desarrollo rural, como las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) y los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR). Sin embargo, diversos cambios institucionales y las presiones de la evolución neoliberal, hicieron que se abandonaran estas instancias 6 Aportes a los Diálogos de paz CINEP/ Programa por la Paz y se impulsara la modernización de la producción campesina por medio de su integración directa a los mercados específicos, para lo cual se contó con figuras como los Centros Provinciales de Gestión Agro-empresarial. Una de las características del nuevo modelo podría retomar las instituciones que facilitarían, tanto la territorialización como las nuevas formas de economía y de desarrollo rural en los contextos actuales, así como el reconocimiento de los pobladores rurales como sujetos políticos. En resumen, existe un conjunto de instituciones públicas que se deben reestructurar para que sea posible la implementación de un modelo de desarrollo agrario y rural para la paz. Desde la perspectiva estatal, por ejemplo, un problema estructural es la consolidación del catastro. En Colombia esta información se encuentra desactualizada en su contenido y técnicamente es deficiente. Regularmente, un catastro moderno incluye la descripción física del predio, el avalúo y las relaciones de tenencia. En la actualidad la tecnología catastral es arcaica, el catastro no georreferencia los linderos de los predios y se están tomando las medidas sin acudir a los instrumentos científicos contemporáneos de georreferenciación. En síntesis, el país no ha hecho un verdadero catastro. Sin embargo, esta afirmación debe matizarse por lo menos con dos situaciones, (i) hay departamentos en los cuales se encuentra una sólida información catastral; y (ii) los instrumentos y sistemas modernos de información geográfica se aplican, de manera limitada, a la solución de los conflictos territoriales y del acceso de la mayoría de los pobladores rurales a la tierra, y preferencialmente se orientan a facilitar la operación de las industrias extractivas en el país. Para el gobierno, una oportunidad del proceso de paz es actualizar y consolidar un catastro transparente, y por lo tanto creíble, de las tierras rurales en el país. La ausencia del mismo tiene unos costos sociales enormes, acelera la conflictividad, debilita el recaudo de impuestos, y por ende la presencia del Estado. En este tema, deben revisarse los alcances de la descentralización en materia impositiva, sobre todo cuando los gobiernos municipales deben cobrar los impuestos sobre las tierras y no tienen la capacidad de hacerlo. En resumen: la institucionalidad rural para la construcción de la paz debe facilitar que los actores que participan de los conflictos, tengan la disposición para resolver sus diferencias por los canales del poder institucional y no por el ilegítimo uso de las armas. Los proyectos de autonomía territorial En la actualidad, el Incoder ha manifestado su interés en el fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), las actividades van desde revitalizar las ya existentes hasta constituir las que están en proceso y proponer nuevas zona. Es importante reconocer que desde la perspectiva institucional, las ZRC tienen varios enemigos poderosos, siendo uno de los más evidentes la propia Fuerza Pública, que ha manifestado su desconfianza en la figura, dado que las perciben como espacios proclives a la influencia guerrilla. Una expectativa del actual proceso de paz es poner fin a estas prevenciones, en la medida en que perdería fundamento para la Fuerza Pública y para la sociedad en su conjunto, distinguir entre aquellas organizaciones o territorios sobre los cuales recae la sospecha de estar influidas por la insurgencia, y aquellas que no. La perspectiva gubernamental señala que se está haciendo un esfuerzo enorme para ampliar y sanear territorios; esto incluye sacar a la población que no debe estar allí y que ha usurpado el territorio de los grupos étnicos. La firma de los acuerdos de paz implicará un mayor impulso para la implementación tanto de la política de saneamiento de las tierras y territorios, como de la política de restitución de tierras. Un ejemplo de negociación regional sobre los conflictos agrarios y rurales se podría dar en el departamento del Cauca. Este proceso debería reconocer y transformar las asimetrías en la tenencia de la tierra por parte de los actores más poderosos en los que se destacan los ingenios azucareros, Aportes a los Diálogos de paz CINEP/ Programa por la Paz 7 y generar así un proceso de distribución democrática de las tierras rurales. En este pacto, desde la perspectiva del gobierno, tendría también como resultado la definición de límites para la constitución de territorios de los pueblos indígenas y de las comunidades negras. Dicha afirmación merece ser analizada críticamente. La formalización de derechos sobre las tierras: más allá de la agenda de la negociación En términos de la política de tierras existe un nuevo desafío: ¿cómo lograr que las políticas de formalización de derechos sobre las tierras, entre ellas la política de restitución, faciliten la transformación las relaciones de poder en el campo, y no su sostenimiento? Este tipo de preguntas debe llevar a configurar un debate profundo sobre la utilidad, consistencia y conveniencia de los programas de formalización de derechos de propiedad sobre las tierras rurales. La formalización de la propiedad de la tierra permite que los pobladores rurales puedan ser los legítimos y reconocidos dueños de los predios. Les da la posibilidad, como a cualquier otro, de reclamar sus derechos y responder a sus responsabilidades ciudadanas. Esto es indiscutible. Pero la sola formalización de la propiedad si bien es un elemento central para los pobladores del campo, necesita de otras garantías y reconocimientos de derechos sociales, económicos, políticos y culturales, para que el título de propiedad tenga efectos suficientes y consistentes. Por ejemplo, los pequeños productores deberían tener facilidades de fomento, crédito, comercialización, seguros de riesgos y atención técnica para proteger sus cultivos. Las comunidades del campo deberían tener una infraestructura vial, de salud, educativa y de recreación que haga sostenible su calidad de vida en su territorio. Un título de propiedad de un pequeño agricultor debe tener las suficientes protecciones en el mercado de tierras para evitar la pérdida del mismo en medio de un contexto de asimetrías comerciales frente a las inversiones del gran capital. En este sentido, no se puede aceptar, ni se debe dar pie y, al contrario, se deben tomar medidas de política pública social y económica para evitar a toda costa que los procesos de formalización faciliten la concentración de la propiedad de la tierra. Los títulos de propiedad deber ser simétricos en todos los casos, en el sentido que deben brindar seguridad tanto para los pequeños como para las grandes inversiones de capitales. Esto exige que la competencia en el mercado agrario debe ser más simétrica entre el pequeño y el gran inversionista. Esto quiere decir que para evitar que los grandes excluyan a los pequeños se deben diseñar y aplicar políticas públicas que establezcan claras reglas de juego y no caer en una asimetría en contra de los pequeños inversionistas. Para esto se necesita un Estado organizado y presente que haga valer los derechos y los límites de unos y de otros, regulando y siendo vigilante de los derechos y exigiendo las responsabilidades ciudadanas. Un Estado y una sociedad modernos donde se pacten y se cumplan con claridad las reglas de juego y donde sea posible dirimir los conflictos por la vía de los argumentos y de las leyes aprobadas y no por la vías de la fuerza, las armas y la violencia. De esta manera se entiende que la formalidad en los títulos de la tierra se convierte en un factor determinante sobre el derecho y acceso a la tierra, siempre y cuando esté acompañado de los demás componentes sociales, políticos y culturales para que los pobladores del campo vivan de manera digna en sus territorios. El esfuerzo es entonces acortar la distancia que muchas veces existe entre los sistemas formales de derechos sobre las tierras, cuyo principal elemento son los títulos y los derechos de propiedad pública, privada y la realidad: los títulos legales no son solo papeles, deben ser realidades que se deben cumplir por la vía de la legalidad. De esta manera lo que permite la permanencia en el territorio se fundamenta tanto en contar con 8 Aportes a los Diálogos de paz CINEP/ Programa por la Paz los derechos formales de propiedad sobre las tierras, como con la capacidad de producir y de realizar allí los proyectos de vida social y cultural. La formalización de la propiedad, protegida con políticas públicas y mediadas económicas para un desarrollo rural y agrario incluyente, democrático y justo, debe hacer posible la construcción de una paz estable y duradera para cada región en particular y para el país en general. Es importante anotar sobre este tema que, a pesar de estas argumentaciones, el mundo rural está lleno de diversidades y contradicciones. Ni los sistemas tradicionales, ni los sistemas formales, tienen la capacidad de evitar la totalidad de los conflictos que pueden presentarse en cuanto al acceso, tenencia y administración de las tierras rurales. Mientras algunas comunidades rurales buscan caminos formales para hablar de la propiedad, uso y disfrute de su tierra; otras están construyendo sistemas autónomos de administración y regulación de los derechos sobre las tierras rurales. Una propuesta que atiende las causas estructurales de estos problemas puede ser la construcción de múltiples modelos de administración y gestión de los derechos sobre las tierras rurales que reconozca a los campesinos, indígenas y afros como sujetos políticos, con capacidad de tomar decisiones sobre cómo se administran sus territorios, mediante la participación en espacios que reconocen la Constitución y la Ley. En esta propuesta, el título sobre las tierras rurales debe tener un valor político, cultural y social, y no sólo debe tener un valor jurídico o económico. De ahí que algunos opinen que, si bien los derechos de propiedad sobre las tierras pueden resultar útiles para la regulación de algunas relaciones de uso, aprovechamiento y disposición, ellos no deben ser el único criterio bajo el cual se establezcan las relaciones entre las poblaciones y sus territorios. Por lo tanto, son necesarias nuevas conceptualizaciones y categorías jurídicas que se ajusten más a las realidades diversas en la evolución actual del mundo rural. A modo de conclusión Asistimos a un momento crucial para el debate y el acuerdo sobre las políticas agrarias y de desarrollo rural. Para algunos análisis que coinciden con la perspectiva del gobierno, una de las características más significativas de este momento es que la clase dirigente, o por lo menos una porción significativa, está dispuesta a negociar lo que hasta el momento ha sido innegociable en la historia del país: el acceso y control de las tierras y de los territorios. Esta posibilidad tiene varias pruebas y escenarios, tales como la mesa de negociación de La Habana, el trámite legislativo de las iniciativas de ley de tierras – tanto la oficial, como la alternativa – y los espacios de participación que facilitarán el reconocimiento como sujetos políticos de los sectores rurales habitualmente excluidos. De otra parte, es importante comprender las diversas posiciones que afrontan diferentes sectores del mundo rural frente a este problema estructural. Por ejemplo, los ganaderos han llegado a afirmar que en el país no hay un problema agrario, ni de concentración de las tierras. Y otros sectores de la elite rural se han favorecido de la consolidación del actual modelo de desarrollo rural, de espaldas a la mayoría de la población rural. Sin embargo, en este momento existe una oportunidad, para sectores de esas élites, de separarse de la alianza mafiosa que capturó el Estado y que se ha aprovechado del actual modelo de desarrollo rural. Este desafío resulta mayúsculo sobre todo si se tiene en cuenta que han sido estas mismas élites las que han impedido el reformismo agrario en otras oportunidades. El apoyo al proceso de paz también se inscribe en este debate, en el cual la diversidad de posiciones puede favorecer la identificación de alternativas para la construcción de la paz en el campo, que puede ser en el largo plazo, la construcción de la paz en el país. Si desea conocer más sobre el CINEP/PPP visite www.cinep.org.co Para más información contáctenos al correo [email protected] o al 2456181 Aportes a los Diálogos de paz CINEP/ Programa por la Paz 9