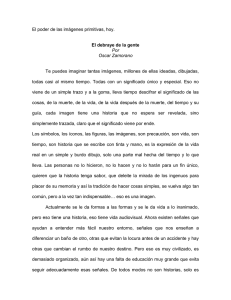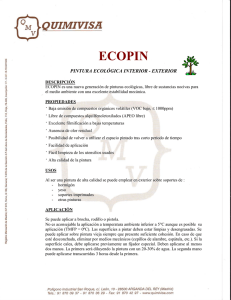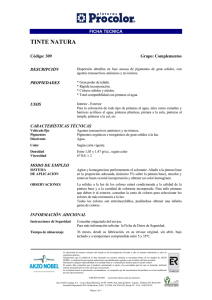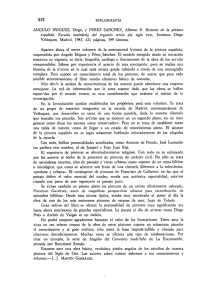Notas sobre el espacio de la galería
Anuncio

Notas sobre el espacio de la galería Brian O’Doherty* (Traducción de Pablo Vitalich) U na escena recurrente de las películas de ciencia ficción muestra a la Tierra alejándose de la nave hasta que deviene horizonte, pelota playera, pomelo, pelota de golf, estrella. Con los cambios de escala, las respuestas se deslizan de lo particular a lo general. La raza reemplaza al individuo y somos propensos a la raza –un bípedo mortal o un enredo de ellos desparramados por debajo como una alfombra–. Desde cierta altura la gente es, en general, buena. La distancia vertical alienta esa generosidad. La horizontalidad no parece tener la misma virtud moral. Figuras lejanas puede que se estén acercando, y anticipamos las inseguridades del encuentro. La vida es horizontal, sólo una cosa detrás de otra, una cinta transportadora que nos arrastra hacia el horizonte. Pero la historia, la perspectiva desde la nave que parte, es distinta. En la medida que la escala va cambiando, las capas del tiempo se superponen y, a través de ellas, proyectamos perspectivas por medio de las cuales recuperar y corregir el pasado. No es extraño que el arte se eche a perder en el proceso; percibida a través del tiempo, su historia se confunde con el cuadro ante los ojos, un testigo pronto a cambiar de testimonio frente a la menor provocación perceptiva. En el seno de esta “constante” que llamamos la tradición, la historia y el ojo mantienen una profunda disputa. Actualmente todos estamos seguros de que ese exceso de historia, rumor y evidencia, *> Novelista, artista plástico, historiador y crítico de arte irlandés. Actualmente se desempeña como profesor en artes y 52 que denominamos la tradición modernista, está siendo circunscripto por un horizonte. Mirando hacia abajo, vemos con mayor claridad las “leyes” de su progreso, su armadura forjada a base de idealismo filosófico, sus metáforas militares de avanzar y conquistar. Despliegue de ideologías, cohetes trascendentes, villas románticas donde la degradación y el idealismo se aparean obsesivamente, todas esas tropas corriendo para delante y para atrás en guerras convencionales. Los informes de campaña, que acaban entre tablones en las mesas de café, nos dan una idea pobre de la heroica realidad. Esos logros paradójicos se amontonan ahí abajo, esperando las revisiones que sumarán la era del avant-garde a la tradición, o, como algunas veces lo tememos, la acaben. En efecto, la tradición en sí misma, mientras la nave se aleja, parece otra pieza del bric- a- brac en la mesita de café –nada más que un ensamblado cinético pegado entre sí con reproducciones, alimentado por motorcitos míticos y pequeños modelitos deportivos de museos–. Y en el medio, uno advierte una célula iluminada uniformemente que parece crucial para que la cosa funcione: el espacio de la galería. La historia del modernismo está íntimamente enmarcada por ese espacio; o, más bien, la historia del arte moderno puede correlacionarse a los cambios ocurridos en ese espacio y el modo en el que lo percibimos. Actualmente, hemos llegado al punto donde lo primero que vemos, no es el arte, sino el espacio. (Un cliché de nuestro tiempo es eyacular sobre el espacio al entrar en una galería). Una imagen viene a la mente: es la de un espacio medios en la Universidad de Southampton. 53 blanco, ideal, que, más que cualquier cuadro singular, puede ser la imagen arquetípica del arte del siglo veinte; se clarifica a sí misma a través de un proceso de determinismo histórico usualmente ligado al arte que contiene. La galería ideal sustrae de la obra todo estímulo que interfiera con el hecho de que es “arte”. La obra es aislada de todo aquello que pudiese quitarle valor a la evaluación que ella hace de sí misma. Lo cual provee al espacio de una presencia, poseída por otros espacios donde las convenciones son preservadas a través de la repetición de un sistema cerrado de valores. Algo de la santidad de la iglesia, la formalidad de la sala de justicia, la mística del laboratorio experimental se junta con un diseño chic para producir una singular cámara de estéticas. En el interior de esta cámara las fuerzas de los campos perceptivos son tan poderosas que, una vez afuera, el arte puede advenir a un estado secular. A la inversa, las cosas devienen arte, en un espacio donde las ideas poderosas sobre el arte hacen foco en ellas. En efecto, el objeto con frecuencia se transforma en el canal por medio del cual estas ideas se manifiestan y se enuncian para la discusión –una forma popular del academicismo del modernismo tardío (“las ideas son más interesantes que el arte”)–. La naturaleza sacra del espacio deviene transparente, y así también una de las grandes leyes proyectivas del modernismo: A medida que el modernismo envejece, el contexto deviene contenido. Por medio de un giro peculiar, el objeto puesto en la galería “enmarca” a la galería y sus leyes. Una galería se construye de acuerdo a leyes tan rigurosas como aquellas instrumentadas en la construcción de una iglesia medieval. El mundo exterior no debe entrar, por lo cual se suelen sellar todas las ventanas. Las paredes se pintan de blanco. El techo deviene la fuente de luz. El piso de madera está encerado para que cada paso retumbe clínicamente, o se alfombra evitando toda sonoridad, descansado a los pies mientras los ojos atacan la pared. Tal como decía el viejo dicho, el arte es libre “de adoptar su propia vida”. El escri- 53 torio discreto puede que sea el único mueble. En este contexto, un cenicero de pie deviene prácticamente un objeto sagrado; del mismo modo que en un museo de arte moderno una manguera de incendios parece, no una manguera de incendios, sino un dilema estético. La transposición moderna de la percepción, de la vida a los valores formales, está completa. Esto es, por supuesto, una de las enfermedades fatales del modernismo. Falto de toda sombra, blanco, limpio, artificial, el espacio está entregado a la tecnología de la estética. Las obras de arte se montan, cuelgan, dispersan para su estudio. Sus superficies impecables son impermeables al tiempo y sus vicisitudes. El arte existe en una suerte de eterna exhibición, y aunque haya muchos períodos (moderno tardío), no hay tiempo. Esta eternidad hace de la galería una suerte de limbo; uno ya debiera haber muerto para haber estado ahí. En efecto, la presencia de ese raro mueble, el propio cuerpo, parece superfluo, una intromisión. La galería ofrece el siguiente pensamiento: los ojos y las mentes son bienvenidas, los cuerpos extensos no –o son apenas tolerados en calidad de maniquíes cinéticos destinados a una investigación futura–. Esta paradoja cartesiana está reforzada por uno de los íconos de nuestra cultura visual: la toma de la instalación, sin figuras. Aquí por fin, el espectador, uno mismo, es eliminado. Se está ahí sin estarlo –uno de los mayores servicios hechos al arte por su viejo antagonista, la fotografía–. La foto instalación es una metáfora del espacio galería. En ella se cumple un ideal con tanta fuerza como en una pintura de Salón de los 30. En efecto, el Salón en sí mismo define implícitamente lo que una galería es: una definición apropiada de la estética de su tiempo. Una galería es un lugar con una pared, que está cubierta con una pared de pinturas. La pared en sí misma no posee una estética intrínseca, es, simplemente, una necesidad para un animal vertical. Exhibition Gallery at the Louvre (1833), de Samuel F.B. Morse ofende al ojo moderno: un empapelado de obras maestras, cada una de las cuales no ha sido separada, aislada y entronizada en el espacio. Sin tomar en cuenta la horrible (para nosotros) concatenación de períodos y estilos, las demandas hechas al espectador al arrastrar nuestro entendimiento. ¿Habrás de alquilar una columna para elevarte al techo o te echarás de manos y rodillas al suelo para aspirar cualquier cosa por debajo del zócalo? Ambos, lo alto y lo bajo son áreas no privilegiadas. Uno escucha muchas quejas de artistas acerca de haber sido “cielados” pero nada sobre haber sido “asuelados”. Cerca del piso, las imágenes eran al menos accesibles y podían acomodar la mirada cercana del conocedor antes de que se apartara hacia una distancia más adecuada. Uno puede ver a la audiencia del mil novecientos paseando, pispeando hacia arriba, metiendo sus narices en los cuadros y casualmente, a una distancia adecuada, integrándose a un grupo de discusión, apuntando con un bastón, deambulando una y otra vez, relojeando la muestra cuadro por cuadro. Las pinturas más grandes se elevan hacia lo alto (más fáciles de ver a la distancia) y, a veces, son sacadas de la pared principal para mantener el plano del espectador; las “mejores” pinturas se quedan en la zona media; las más pequeñas caen hacia abajo. El más perfecto trabajo de colgado es un ingenioso mosaico de cuadros que no desperdicia ni un pedacito de pared. ¿Qué ley perceptiva podría justificar (a nuestros ojos) tal barbaridad? Una y sólo una: cada imagen era vista como una entidad autosuficiente, totalmente aislada de su miserable vecindad por un marco pesado que lo encuadra y un sistema completo de perspectiva que le era propio. El espacio era discontinuo y categorizable, de la misma forma que las casas donde estos cuadros colgaban contaban con habitaciones distintas para funciones distintas. La mente del mil novecientos era taxonómica, y su ojo reconocía las jerarquías de género y la autoridad del marco. ¿Cómo fue que la pintura de atril devino una parcela del espacio prolijamente envuelta? El descubrimiento de la perspectiva coincide con la emergencia de la pintura de atril, y a su turno, confirma la promesa del ilusionismo intrínseco a la pintura. Hay una relación peculiar entre un mural –pintado directamente sobre la pared– y una pintura que cuelga de una pared; un pedazo de pared transportable reemplaza a la pared pintada. Se establecen límites y se los encuadra, la miniaturización deviene una convención poderosa que asiste a la ilusión, no la contradice. El espacio en los murales tiende a ser hueco; aun cuando la ilusión es una parte intrínseca de la idea, se refuerza tanto como se niega la integridad de la pared por medio de una interfase de arquitectura pintada. La pared, es en sí misma, un reconocido limitador de la profundidad (no se puede caminar a través de ella), de la misma forma que las esquinas y los techos (de los modos más inventivos) limitan el tamaño. De cerca, los murales tienden a ser francos sobre sus intenciones, el ilusionismo estalla en perorata metódica. Se siente que se está mirando al boceto y con frecuencia no se puede encontrar el lugar adecuado. En efecto, los murales proyectan ambiguos y vagantes vectores con los cuales el espectador intenta alinearse. La pintura-atril en la pared le indica rápidamente el lugar exacto donde se para. Porque la pintura de atril es como una ventana portátil, que una vez puesta en la pared, la penetra con profundidad espacial. Este tema se repite incansablemente en el arte del norte, donde una ventana en la pintura enmarca una distancia lejana y confirma los límites símil ventana del marco. El estatus mágico, tipo caja, de algunas pinturas de atril más pequeñas, es el producto de las enormes distancias que contienen y el preciso detalle que despliegan al examen riguroso. El marco de la pintura-atril es tanto un container psicológico para el artista como lo es la habitación para el espectador que se para en ella. La perspectiva establece el contenido de la pintura a lo largo de un espacio cónico –contra el cual el marco actúa de grilla– haciendo de cámara ecoica al frente, medio y fondo. Uno pisa fuerte ante estos cuadros o se desliza sin esfuerzo, dependiendo de su tonalidad y 53 de su color. Cuánto mayor la ilusión, mayor la invitación al ojo del espectador. El ojo se abstrae del cuerpo-ancla y se proyecta como un representante en miniatura sobre la pintura para habitarla y experimentar las articulaciones de su espacio. Para este proceso, la estabilidad del marco es tan necesaria como lo es el tanque de oxígeno para el buceador. La seguridad de sus límites define por completo la experiencia en su interior. El borde como límite absoluto se constata desde el arte de atril hasta el mil novecientos. Se restringe y elude la materia subjetiva, de tal forma que se refuerzan los bordes. El clásico paquete que encierra la perspectiva en el marco de las Beaux Arts hace posible que las pinturas cuelguen como sardinas. No se sugiere de modo alguno que el espacio interno de la imagen esté en continuidad con cualquiera de los espacios contiguos. Esta sugerencia sólo se hace, esporádicamente, durante los siglos dieciocho y diecinueve, en la medida que la atmósfera y el color van comiéndose a la perspectiva. El paisajismo es el progenitor de una neblina traslúcida que opone la perspectiva al tono/color: cada una acarrea, implícitamente, interpretaciones opuestas respecto de la pared de la cual cuelgan. Comienzan a aparecer imágenes que presionan el marco. Aquí, la composición arquetípica, es el horizonte borde-a-borde, separando zonas de cielo y mar, generalmente subrayados por la playa, con alguna figura mirando –como todo el mundo– hacia la playa. La composición formal desapareció, los marcos dentro del marco (coulisses, repoussoirs, el Braille de la perspectiva en profundidad) se han ido. Lo que queda es una superficie ambigua, parcialmente enmarcada, desde su interior, por el horizonte. Estas pinturas (de Courbet, Caspar David Friedrich, Whistler, y huéspedes de pequeños maestros) se posan entre la profundidad infinita y la chatura y tienden a leer patrones. La poderosa convención del horizonte se desliza con bastante facilidad entre los límites del marco. 56 Estas y ciertas pinturas centradas en parcelas indeterminadas de paisaje, que con frecuencia dan la impresión de “tema” equivocado, introducen la idea de estar advirtiendo algo, la idea de un ojo escaneando. Este aceleramiento temporal hace del cuadro una zona equívoca y no absoluta. Una vez que se sabe que una parcela de paisaje es una decisión que excluye todo lo que está a su alrededor, se está ligeramente advertido del espacio por fuera del cuadro. El marco deviene un paréntesis. La separación entre cuadros a lo largo de una pared, gracias a una suerte de repulsión magnética, resulta inevitable. Y fue acentuado y largamente explorado por la fotografía: nueva ciencia –o arte– dedicado a la escisión del sujeto de su contexto. En una foto, la ubicación de los bordes es una decisión primaria, dado que compone –o descompone– lo que rodea. Eventualmente, encuadrar, editar, recortar –establecen límites– se convierten en actos mayores de la composición. Aunque no tanto en el principio. Estaban las típicas convenciones pictóricas lastrando y haciendo parte del trabajo de encuadre –soporte interno hecho de árboles y mesetas adecuadas–. Las mejores de las primeras fotografías reinterpretan el borde sin asistencia de las convenciones pictóricas. Bajan la tensión del borde al permitir que la materia temática se componga a sí misma, más que buscar alinearla conscientemente con el borde. Quizá, esto sea típico del siglo diecinueve. El siglo diecinueve miraba al sujeto, no a sus bordes. Varios dominios fueron estudiados dentro de sus límites declarados. Estudiar no el dominio sino sus límites, y definir esos límites con el propósito de extenderlos es un hábito del siglo veinte. Tenemos la ilusión de agregar al dominio si lo extendemos lateralmente, y no, como lo hubiera dicho el siglo diecinueve en la buena tradición de la perspectiva, yendo hacia la profundidad. Incluso la academia de ambos siglos tiene un sentido reconocidamente distinto del borde y de la profundidad, de los límites y la definición. La fotografía aprendió rápidamente a alejarse de los mar- cos pesados y a montar una impresión en una hoja de cartón. El marco tenía permitido cercar al cartón después de un intervalo neutral. La fotografía temprana reconoció el borde pero se deshizo de su retórica, ablandó su absolutismo, y lo convirtió en una zona, y no tanto en el orgullo en el que luego se convirtió. De una u otra manera, el borde, en términos de convención rígida que encerraba al sujeto, se había vuelto frágil. Mucho de esto se aplicaba al Impresionismo, en el cual uno de los temas principales era el borde como árbitro que operaba la repartición de lo que está dentro y lo que está fuera. Pero esto se combinó con una fuerza mucho más importante, el principio del empuje decisivo que eventualmente alteró la idea de la pintura, el modo en que era colgada, y por último el espacio de la galería: el mito de la chatura, que devino el lógico poderoso en los argumentos con los cuales la pintura se autodefinía. El desarrollo de un espacio literalmente hueco (conteniendo formas inventadas, que se distinguen del viejo espacio ilusorio que contenía formas “reales”) aumentó las presiones sobre los bordes. El gran inventor aquí es, por supuesto, Monet. En efecto, la magnitud de la revolución que él ha iniciado es tal que se llega a dudar que su trabajo esté a la altura; puesto que es un artista de limitaciones decisivas (o uno que decidió sobre sus limitaciones y se quedó con ellas). Los paisajes de Monet con frecuencia parecen haber sido realizados en el camino hacia, o volviendo del sujeto real. Da la impresión de que se está conformando con una solución provisional; la falta de figuras distiende al ojo a mirar a otros lados. El sujeto informal, objeto del impresionismo, siempre está resaltado, pero no de tal forma que el sujeto sea visto a través de una mirada casual, una no demasiado interesada en aquello que está mirando. Lo que es interesante en Monet es “el mirar a” esta mirada –tegumento de luz, la frecuente ridícula formulación de la percepción por medio de un código de color y tacto puntillista que permanece impersonal (hasta casi el final)–. El borde que eclipsa al sujeto parece una decisión algo caprichosa que podría bien haber sido hecha unos pies a la izquierda o a la derecha. Una firma del Impresionismo es la forma en la que el sujeto casualmente escogido ablanda el rol estructural del borde al tiempo que el borde se encuentra bajo la presión del vacío espacial en expansión. Este stress duplicado y, en algún sentido, opuesto que se ejerce sobre el borde es el preludio a la definición de la pintura en términos de objeto autosuficiente –un container de hechos ilusorios es ahora el hecho primario en sí mismo– lo cual nos ubica en la autopista hacia el clímax de algunas revueltas estéticas. La chatura y la objetualidad, usualmente, encuentran su primer texto oficial en la famosa afirmación de Maurice Denis de 1890: una foto, antes que materia temática, es, en primer lugar, una superficie cubierta de líneas y colores. Éste es el caso de uno de esos literalismos que suena brillante o estúpido, dependiendo del Zeitgeist. Hoy en día, y habiendo visto el callejón sin salida al cual conducen la no-metáfora, no-estructura, no-ilusión, y el no-contenido, el Zeitgeist lo muestra un poco obtuso. El plano pictórico –ese adelgazamiento perpetuo de tegumentos de la interioridad moderna– algunas veces parece preparado para Woody Allen y ha atraído, sin duda, su buena parte de ironistas y chistosos. Pero así se ignora que el poderoso mito del plano pictórico ha recibido su ímpetu de los siglos en los cuales se sellaba en un sistema de ilusión inalterado. Haberlo concebido de forma distinta, en la edad moderna, fue un ajuste heroico que significó una cosmovisión totalmente distinta, que se trivializó en la estética, en la tecnología de la chatura. La literalidad del plano pictórico es un gran tema. En la medida que se va vaciando el recipiente de contenido, la composición y el sujeto y la metafísica inundan los bordes hasta que, como dijo Gertrude Stein sobre Picasso, el vaciado está completo. Pero todo el aparato descartado –jerarquías de pintura, ilusión, espacio localizable, mitologías interminables– volvió disfrazado y se adjuntó, vía 57 nuevos mitos, a las superficies literales, que, aparentemente lo habían desacreditado. La transformación de mitos literarios en mitos literales –objetualidad, la integridad del plano pictórico, la ecualización del espacio, la autosuficiencia de la obra, la pureza de la forma– es territorio inexplorado. Sin este cambio, el arte hubiese sido obsoleto. En efecto, sus transformaciones siempre están un paso delante de lo obsoleto y en ese sentido, su progreso imita las leyes de la moda. El cultivo del plano pictórico dio por resultado una entidad con largos y anchos pero sin espesor, una membrana que, en una metáfora usualmente orgánica, podría generar sus propias leyes. La ley primera, por supuesto, era que esta superficie presionada entre enormes fuerzas históricas, no podía ser violada. Un espacio angosto forzado a representar sin representar, a simbolizar sin el beneficio de convenciones heredadas, generó una plétora de nuevas convenciones sin consenso –códigos de colores, firmas de pinturas, signos privados, ideas intelectualmente formuladas sobre la estructura–. El concepto de estructura del Cubismo conservaba el status quo del atril; las pinturas Cubistas son centrípetas, aunadas hacia el centro, desapareciendo hacia el borde. (¿Es por este motivo que las pinturas cubistas tienden a ser pequeñas?) Seurat entendió mucho mejor cómo definir los límites de una formulación clásica en un tiempo en que los bordes se habían vuelto equívocos. Con frecuencia, bordes pintados hechos de una conglomeración de puntos coloreados son dispuestos interiormente para separar y describir al sujeto. El borde absorbe los movimientos lentos de la estructura en su interior. Para resguardar lo abrupto del borde, él a veces golpeteaba sobre todo el marco de tal forma que el ojo pudiese moverse fuera de la pintura y de vuelta a ella sin tropezar. Matisse entendió mejor que nadie el dilema del plano pictórico y su tropismo hacia una extensión exterior. Sus pinturas crecieron como si, en una paradoja topológica, la profundidad estuviese siendo trasladada a un aná- 58 logo chato. En esto, la posición fue signada, por arriba y abajo e izquierda y derecha, por color, dibujando ese raro contorno cerrado sin invocar una superficie que lo contradijera, y mediante pintura aplicada con una especie de alegre imparcialidad a cada parte de la superficie. En las pinturas grandes de Matisse apenas se es consciente del marco. Resolvió el problema de la extensión lateral y del contenedor con un tacto perfecto. No enfatiza el centro a expensas de los bordes, o viceversa. Sus pinturas no hacen reclamos arrogantes de yacer sobre una pared desnuda. Se ven bien casi en cualquier lugar. Su fuerte estructura informal se combina con una prudencia decorativa que los hace excepcionalmente auto suficientes. Son fáciles de colgar. En efecto, es de colgar de lo que necesitamos saber más. De Courbet en adelante, las convenciones sobre el colgado son una historia sin recuperar. El modo en que se cuelgan las pinturas asume qué se está ofreciendo. El colgado editorializa en cuestiones de interpretaciones y valor, y es inconscientemente influenciado por el gusto y la moda. Pistas subliminales indican a la audiencia cómo debe comportarse. Debería ser posible correlacionar la historia interna de la pintura con la historia externa de cómo fue colgada. Podríamos comenzar nuestra exploración no por los modos de mostrar comunalmente sancionados (como el Salón), sino por las oscilaciones en la exhibición privada –con esas pinturas de los coleccionistas de los siglos diecisiete y dieciocho elegantemente dispuestas en la bruma de sus inventarios–. Supongo que la primera ocasión moderna en la cual un artista radical configuró su propio espacio y colgó sus cuadros en él, fue la muestra individual de Courbet, Salon des Refuses afuera de la Exposición de 1855. ¿Cómo es que se colgaron las pinturas? ¿Cómo pensó Courbet su secuencia, la relación de unas con otras, los espacios entre ellas? Sospecho que no hizo nada deslumbrante; sí se trató de la primera vez que un artista moderno (que resultó ser el primer artista moderno) tuvo que construir el contexto para su trabajo y, por lo tanto, editorializar sobre sus valores. Si bien las pinturas pueden haber sido radicales, los primeros enmarcados y colgados usualmente no lo fueron. La interpretación acerca de qué contexto está implicado en una pintura es siempre –podríamos asumir– retrasado. Los Impresionistas, en su primera exhibición en 1874, dispusieron su obra exactamente igual a como lo hubieran hecho en el Salón. Las pinturas impresionistas, que aciertan con sus dudas y chatura sobre el borde limitante, están todavía selladas por los marcos de las Bellas Artes que hacen apenas un poco más que anunciar el estatus de un Viejo Maestro –y el estatus monetario–. Cuando William C. Seitz le sacó los marcos para su gran muestra de Monet en el Museo de Arte Moderno en 1960, las telas desnudas parecían un poco reproducciones, hasta que se advertía cómo comenzaban a sostener la pared. Aunque su colgado tenía sus momentos excéntricos, leía correctamente la relación de los cuadros a la pared, y en un acto raro de riesgo curatorial, asumió las implicaciones. Seitz también configuró algo del alineamiento con la pared. En continuidad con la pared, las pinturas heredaron algo de la rigidez de los murales pequeños. Las superficies se volvían duras en la medida que el plano pictórico era demasiado literal. La diferencia entre la pintura de atril y el mural fue clarificada. La relación entre el plano pictórico y la pared subyacente es muy pertinente a la estética de la superficie. La pulgada del ancho del estiramiento del lienzo cuantifica hacia un abismo formal. La pintura de atril no es transferible a la pared, y uno quiere saber por qué. ¿Qué se pierde en la transferencia? Bordes, superficies, el grano y el ataque de la tela, la separación de la pared. Tampoco podemos olvidar que la cosa entera está suspendida o sostenida –posibilidad de transferir, movilidad, liquidez–. Luego de siglos de ilusionismo, es razonable sugerir que estos parámetros, más allá de cuán chata sea la superficie, son la guarida de los rastros perdidos del ilusionismo. La pintura de tendencia, aun el Color Field, es pintura de atril, y su literalismo se practica en contra de estos deseos del ilusionismo. En efecto, estos rastros hacen del literalismo una cosa interesante; son el componente oculto del motor dialéctico que dio, a la pintura de atril de la modernidad tardía, su energía. Si se copiara en la pared una pintura de atril de la modernidad tardía y luego se colgase el cuadro al lado, se podría estimar el grado de ilusionismo que resultaría del linaje literalmente impecable de la pintura de atril. Se revela cuánto ilusionismo hay detrás de la supuesta literalidad del ilusionismo. Al mismo tiempo, el mural rígido resaltaría la importancia de la superficie y el borde para la pintura de atril, que había comenzado a vacilar alrededor de una objetualidad definida por remanentes literales de ilusión –un área inestable–. Los ataques a la pintura hechos en los sesenta no pudieron especificar que no era la pintura la que estaba en problemas: era el atril. La pintura Color Field era entonces conservadora en un sentido interesante, pero no para aquellos que reconocían que la pintura de atril no podía desembarazarse de la ilusión y que rechazaban la premisa de algo que yaciera tranquilamente en la pared y comportándose. Siempre me sorprendió que el Color Field –o toda la pintura de la modernidad tardía en general– no intentara subirse a la pared, no intentara otro acercamiento entre el mural y la pintura-atril. Pero entonces la pintura-Color Field se adaptó al contexto social de un modo algo perturbador. Permaneció pintura de Salón: necesitaba paredes grandes y grandes coleccionistas y no podía evitar el verse como el arte capitalista por excelencia. El arte minimalista reconoció las ilusiones propias de la pintura-atril y no tenía ilusión alguna sobre la sociedad. No se alió con el poder y la riqueza, y su intento abortivo de redefinir la relación entre el artista y varias instituciones, permanece decididamente inexplorado. Aparte del Color Field, la pintura de la modernidad tardía postuló algunas hipótesis ingeniosas sobre cómo estrujarle un extra a ese 59 plano pictórico recalcitrante, ahora tan torpemente literal como para enloquecer a cualquiera. La estrategia aquí era el símil (pretendiendo), no la metáfora (creyendo): diciendo que el plano pictórico es “como un ”. El espacio se llenaba con cosas chatas que obligadamente yacen en la superficie literal y se funden con ella, por ejemplo, las banderas de Johns, las pinturas en pizarrón de Cy Twombly, las enormes hojas pintadas de papel alineado de Alex Hay, los cuadernos de nota de Arakawa. También están las áreas “como la sombra de una ventana”, “como una pared”, “como un cielo”. Hay para escribir una buena comedia de los modales de las soluciones “como un ” en el plano pictórico. Hay numerosas áreas relacionadas, incluyendo el esquema de percepción resueltamente achatado a dos dimensiones, por citar el dilema del plano pictórico. Y antes de abandonar esta área con chispa más bien desesperada, se debería notar las soluciones que cortan el plano pictórico (la respuesta de Lucio Fontana a la superficie Gordiana) al punto que desparece la pintura y se ataca directamente el plastificado de la pared. También está en relación la solución que alza la superficie y los bordes por medio de una cama de Procusto y alfileres, palos, o cortinas de papel, fibra de vidrio, o tela directamente, contra la pared para dar literalidad aun más allá. Aquí entra perfectamente gran parte de la pintura de Los Angeles –¡por primera vez!– en la histórica tendencia; es un poco extraño ver esta obsesión con la superficie, disfrazada, como puede estarlo, con machismo vernáculo, descartado como impudencia provinciana. Todo este lío desesperado hace que uno advierta nuevamente, lo conservador que fue el movimiento Cubista. Extendió la viabilidad de la pintura-atril y pospuso su caída. El Cubismo era reductible al sistema y los sistemas –siendo más fácil de entender que el arte– dominantes de la historia académica. Los sistemas son una suerte de RRPP, que, entre otras cosas, empujan la odiosa idea de progreso. Se puede definir al progreso como lo 60 que sucede cuando se elimina a la oposición. Sin embargo la voz oponente fuerte del modernismo es Matisse y habla del color en su estilo relajado y racional que en los comienzos asustó al Cubismo al punto de ponerlo gris. Arte y Cultura de Clement Greenberg nos informa sobre cómo los artistas de Nueva York se sudaron el cubismo mientras que Matisse y Miró eran el objeto de sus ojos inteligentes. Las pinturas del expresionismo abstracto siguieron la ruta de la expansión lateral, se soltaron del marco, y gradualmente fueron concibiendo al borde como una unidad estructural por medio de la cual la pintura dialogaba con la pared a sus espaldas. A esta altura el vendedor y el curador entran por los laterales. Cómo ellos presentaban la obra –en colaboración con el artista– aportó, en los tardíos cuarentas y los cincuentas, a la definición de la nueva pintura. Durante los cincuentas y sesentas notamos la codificación de un nuevo tema, en la medida que deviene consciente: ¿cuánto espacio debería tener una obra (tal la frase) para poder respirar? Si las pinturas declaman implícitamente sus propias condiciones de ocupación, entonces es difícil ignorar su murmuración agraviada. ¿Qué va junto y qué no? La estética del colgado evoluciona de acuerdo a sus propios hábitos, que devienen convenciones, que devienen leyes. Entramos en la era en que las obras de arte conciben a la pared como una tierra de nadie donde proyectar su concepto de imperativo territorial. Y no estamos lejos del tipo de guerra de los bordes que con frecuencia balcanizan las muestras grupales en museos. Hay una incomodidad peculiar en ver obras de arte intentando establecer un territorio, pero no espacio, en el contexto del no-lugar de la galería moderna. Todo este tráfico a lo largo de la pared la alejó por mucho de la zona neutral. La pared, ahora un protagonista más que un soporte pasivo, se convirtió en el locus de las rivalidades ideológicas; y cada nuevo desarrollo tenía que venir equipado con una actitud hacia ella. (La muestra de micro pinturas rodeadas por muchos espacios de Gene Davis se con- virtió en un buen chiste sobre este punto). Una vez que la pared devino una fuerza estética, modificó todo lo que en ella se mostraba. La pared, contexto del arte, se había vuelto rica de un contenido que ella donaba discretamente a la obra. Hoy en día es imposible hacer una muestra sin analizar el espacio cual inspector de salud, teniendo en cuenta la estética de la pared que inevitablemente cifrará la obra de un modo que frecuentemente difumina sus intenciones. La mayoría de nosotros leemos la colgadura como masticamos chicle –inconscientemente, un hábito–. El potencial estético de la pared recibió un ímpetu final del reconocimiento que, en retrospectiva tiene toda la autoridad del destino histórico: la pintura-atril no tenía porqué ser rectangular. Las primeras telas de Stella doblegaban o cortaban el borde de acuerdo a los requisitos de la lógica interna que las generaba. (Aquí la distinción de Michael Fried entre estructuras inductivas y deductivas permanece una de las pocas herramientas prácticas que se agregaron a la bolsa negra de la crítica). El resultado activó poderosamente la pared; el ojo con frecuencia buscó tangencialmente los límites de la pared. La muestra de Stella de telas con formas de U-, T y L en Castelli en 1960 “desarrolló” cada centímetro de la pared, suelo o techo, esquina a esquina. Chatura, borde, formato y pared sostuvieron un diálogo sin precedentes en la pequeña y elegante galería de Castelli. A medida que se presentaban, las obras oscilaban entre el efecto de ensamble y la independencia. Ahí el colgado fue tan revolucionario como las pinturas mismas; y como el colgado era parte de la estética, evolucionó junto a las pinturas. Al romper con el rectángulo se confirmó formalmente la autonomía de la pared, alterando para siempre el concepto de espacio de galería. Algo de la mística del plano pictórico hueco (una de las tres fuerzas mayores que alteraron el espacio de la galería) fue transferida al contexto del arte. Este resultado nos devuelve a esa toma de instalación arquetípica –las suaves extensio- nes del espacio, la claridad prístina, las pinturas dispuestas en fila como si fueran lujosos bungalows. La pintura Color Field, que se nos viene inevitablemente a la mente, es el modo más imperial en sus demandas de lebenstraum (vida de sueños). Las pinturas recurren reasegurando como las columnas en un templo clásico. Cada una demanda una cantidad de espacio suficiente para que su efecto acabe antes de que su vecino comience a hacer sentir el suyo. De otra forma, las pinturas serían un único campo perceptivo, un ensamblado pictórico, detractando de la unicidad que reclama cada tela. La toma-instalación tipo Color Field debiera reconocerse como uno de los puntos de llegada de la teleología de la tradición moderna. Hay algo espléndidamente lujurioso de la manera en que las pinturas y la galería residen en un contexto que está absolutamente sancionado socialmente. Somos conscientes de que somos testigos de un triunfo de alta seriedad y producción manufacturada, como un Rolls Royce en una sala que empezó como un cacharro Cubista en un inodoro. ¿Qué comentario se puede hacer sobre este asunto? Ya se hizo un comentario en una exhibición por William Anastasi en Dwan en Nueva York en 1965. Fotografió la galería vacía en Dwan, anotició los parámetros en la pared, de arriba a abajo, derecha a izquierda, la posición de cada salida eléctrica, el océano de espacio en el medio. Luego serigrafió toda esta información en una tela apenas más pequeña que la pared y la puso en la pared. Al cubrir la pared con una imagen de esa pared, entrega una obra de arte justo en la zona donde la superficie, el mural, y la pared entablan un diálogo central al modernismo. En efecto, éste era el tema de estas pinturas, un tema afirmado con una picardía y fuerza generalmente ausentes de nuestras clarividencias escritas. Para mí, por lo menos, la muestra tuvo un extraño efecto retroactivo; cuando las pinturas se bajaron, la pared se había convertido en un mural ready-made y por lo tanto, de ahí en más, alteró cada muestra en ese espacio. 61