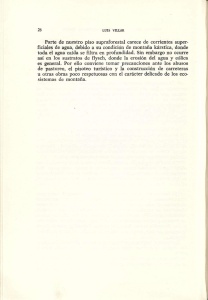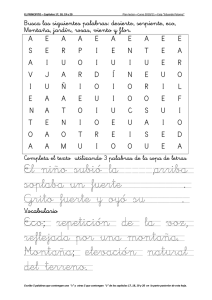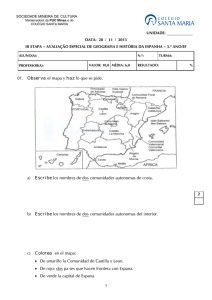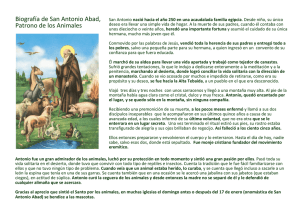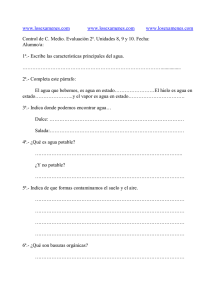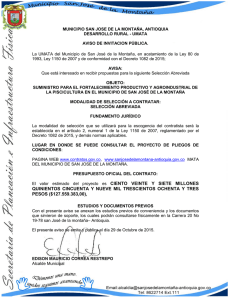La huella y la pisada
Anuncio
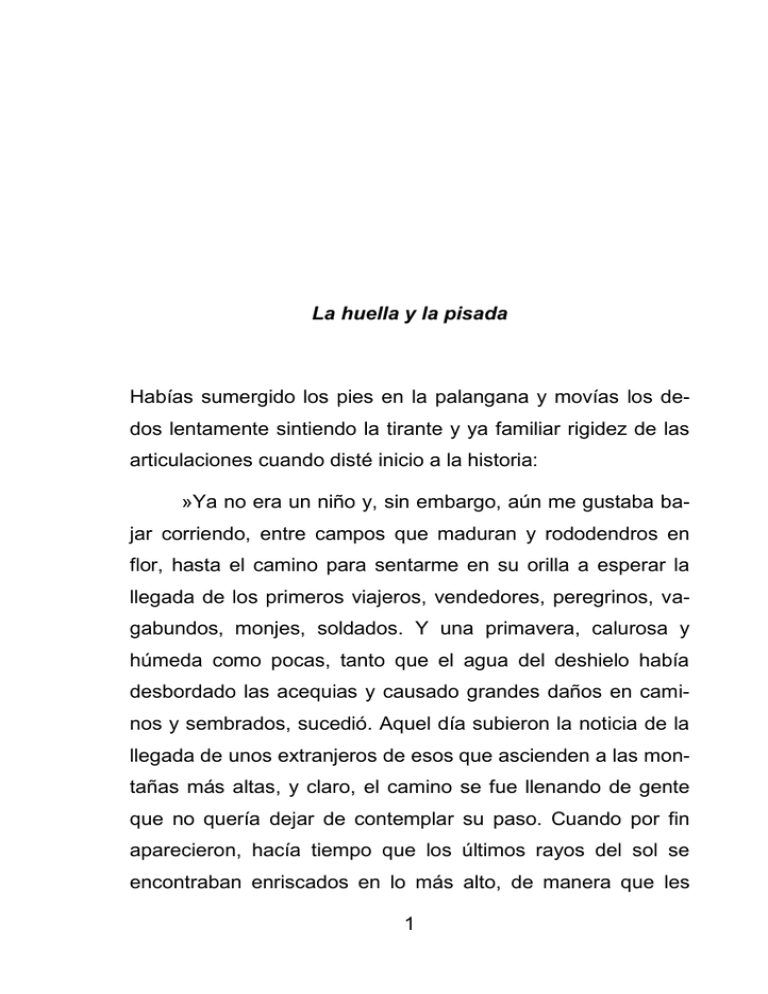
La huella y la pisada Habías sumergido los pies en la palangana y movías los dedos lentamente sintiendo la tirante y ya familiar rigidez de las articulaciones cuando disté inicio a la historia: »Ya no era un niño y, sin embargo, aún me gustaba bajar corriendo, entre campos que maduran y rododendros en flor, hasta el camino para sentarme en su orilla a esperar la llegada de los primeros viajeros, vendedores, peregrinos, vagabundos, monjes, soldados. Y una primavera, calurosa y húmeda como pocas, tanto que el agua del deshielo había desbordado las acequias y causado grandes daños en caminos y sembrados, sucedió. Aquel día subieron la noticia de la llegada de unos extranjeros de esos que ascienden a las montañas más altas, y claro, el camino se fue llenando de gente que no quería dejar de contemplar su paso. Cuando por fin aparecieron, hacía tiempo que los últimos rayos del sol se encontraban enriscados en lo más alto, de manera que les 1 invitaron a pernoctar en la aldea y el que parecía ser su jefe, un hombre muy delgado con el pelo del color del arroz maduro, aceptó de buen grado. Esa noche se hizo una gran fiesta y se comió, se bebió, se cantó y se bailo hasta muy tarde. A la mañana siguiente, la noticia corría de boca en boca por la aldea: los extranjeros necesitaban contratar nuevos porteadores y pagarían una buena cantidad de rupias a quienes fueran elegidos. »No había descendido aún el sol hasta los sembrados más elevados, cuando todo se encontraba ya dispuesto junto a la stupa: dos extranjeros se encontraban sentados tras una mesa y, frente a ella, todos los que habíamos sido tentados por las rupias de la paga, yo también pues ya no era un niño, aguardábamos, en silencio, en fila de a uno. Luego, a una orden de ese lepcha de aspecto altivo que les hacía de guía, comenzamos a pasar de uno en uno y, cuando llegó mi turno, el extranjero de más edad me puso en la espalda un aparato con el que se podía escuchar los sonidos que tenemos por dentro y, valiéndose de gestos, me dijo que tosiera y tosí; luego, miró dentro de mis ojos y después me pidió que sacara la lengua y también examinó mis dientes y, sin dejar de sonreír, me palpó los brazos y las piernas; por último, se volvió hacia el sherpa y éste me preguntó mi nombre, Chettan, me llamo Chettan como mi padre, dije, y el otro extranjero, el más joven de los dos, apuntó algo en un papel que había en la mesa y 2 entonces el lepcha me señaló con gestos bruscos uno de los lados de la stupa, obedecí y me uní al grupo que quedaba a ese lado de la stupa, y ya entonces supe que sería uno de los elegidos. Ya es suficiente, te dijeron, y sacaste los pies de la palangana y los posaste en la toalla para que se secaran al aire. Después, te los vendaron con el cuidado de siempre –primero dedo a dedo, luego con sendos vendajes de malla–, te dieron el vaso de agua con el analgésico y, ya por fin, abandonaste la sala de curas en tu silla de ruedas de vuelta a la habitación. Una vez en ella, te tumbaste boca arriba en la cama y, ajeno aún a su significado, regresaste a tu historia: »Partimos a la mañana siguiente. Me pusieron a la espalda una gran caja de madera que sujeté por la frente con una tela azul y por los hombros con unas sogas y, a pesar de que puse bajo ellas unos paños que obtuve de mis propias ropas, no tardaron en abrirme unas heridas que me causaban un vivo dolor. Las jornadas de marcha eran muy largas, transcurrían de sol a sol, y terminábamos muy, muy cansados. Pero el cansancio no nos impedía disfrutar de los dones de la noche. Siempre era igual, una vez terminábamos de montar el campamento y de atender a las mulas y a los yaks, cenába3 mos y, después, tomábamos té muy, muy dulce, y muy, muy caliente, y a veces cantábamos y bailábamos y otras veces, en cambio, nos contábamos historias. Una noche, creo recordar que fue una de las primeras, un pastor butanés que aseguraba haber servido de joven en el ejército inglés, aunque no había más que verle para saber que mentía, formuló en voz alta la pregunta que todos nos hacíamos: ¿alguien sabe para qué vamos al Kangchenjunga?, preguntó. Y, sin esperar respuesta, dijo que él sí lo sabía: buscamos las galerías que conducen al Valle Resplandeciente donde se levanta la Ciudad Sagrada de Shambhala, aseguró. Y, aunque disparatadas, las palabras de ese pastor butanés despertaron el temor en nuestros corazones: los guardianes de la montaña no nos dejarán acercarnos, decían unos; otros, en cambio, éramos de la opinión de que esas galerías, de existir, no necesitarían ser custodiadas por guardián alguno, pues se encontrarían en las entrañas de la montaña, donde reinan los hielos más fríos y cortantes, donde ningún mortal podrá jamás penetrar. Y, entonces, alguien dijo algo de los Cinco Tesoros. Y todos asentimos: cierto, sin duda íbamos en busca de esos Tesoros y, entonces, sí, entonces todos tuvimos miedo de los guardianes de la montaña, pues bien sabíamos que no nos permitirían acercarnos a Ellos. ¡Ay!, como disfrutábamos contándonos historias junto al fuego, cuanto más miedo nos daban esas 4 historias, tanto más apreciábamos los chisporroteos y las caricias naranjas del fuego. »Ya digo: caminábamos todos los días; bajo el sol, rodeados por el polvo del camino; bajo la lluvia, por entre la ventisca... Recuerdo que uno de esos días, tras haber descendido al valle que queda al otro lado de nuestras montañas, comenzamos a comportarnos como ladrones; evitábamos las aldeas y los sembrados y teníamos prohibido entablar conversación con las gentes que salían a nuestro encuentro; hasta que no hubimos cruzado el último puente y alcanzado las pendientes que cerraban aquel valle, fuimos sombras entre las sombras. Después, tomamos un estrecho camino que iba bordeando el abismo y subimos y subimos hasta dejar allá, en lo hondo, los arroyos y barrancas más inaccesibles. Hasta que, por fin, por detrás de unos riscos aún mayores que la mayor de las stupas, más imponentes aún que el más majestuoso de los templos que se alzan en las amplias planicies, asomaron las cumbres de las que hablan los viajeros, esas que solo pueden verse desde la lejanía, tan grandes son. Y, de entre todas ellas, resaltaba la cumbre de los Cinco Tesoros, el Kangchenjunga, la más hermosa de las montañas, aún más hermosa que la más hermosa de las gemas, tanto como la dulce sonrisa de un niño. 5 Y en eso, resuena un estrepito de objetos metálicos –alguien, en el pasillo, ha dejado caer una bandeja de sus manos– y tus pensamientos se interrumpen –permaneces apoyado en ambos codos, la mirada fija en tus pies vendados, vulnerable ahora al viento helado que llega en oleadas–. Suspiras. Ciertamente, lo que aconteció anoche te había cogido por sorpresa. Y no por la hora en la que apareció el doctor – tras la última cura del día, justo antes de la cena, una autentica deshora–, ni tampoco por la noticia que trajo consigo, pues en cierto modo la esperabas –¿sabe?, te dijo, es casi seguro que no tendremos que desbridar las lesiones de sus dedos, ¿desbridar?, preguntaste, bueno, quiero decir que es muy probable que conserve todos sus dedos intactos, el tratamiento está dando muy buen resultado–. No, para ti, lo verdaderamente sorprendente fue sentir lo que sentiste ante esa noticia, o mejor dicho, fue no haber sentido nada: aquella honda y profunda indiferencia. Era como si no fueses tú el destinatario de la noticia, como si no fueran tus dedos –sí: los cinco de tu pie izquierdo y los tres primeros del derecho, ni uno más, ni uno menos– los que habrían de permanecer intactos para continuar ejerciendo la función que hasta ahora han venido desempeñando. Pero ahí no quedó la cosa. Tras la cena, se te ocurrió que ya deberías haber telefoneado a tu mujer para darle la noticia. Y te imaginaste solicitando línea y marcando el número de tu casa y pronunciando, a continuación, frases 6 saltarinas, «conservaré los dedos», «al final, todo habrá quedado en un buen susto», frases como éstas, palabras de este estilo. Y, de solo pensarlo, sentiste un gran cansancio, y descubriste que, en lugar de la impaciencia que debieras sentir por darle a tu mujer la buena nueva, sentías ganas de guardártela para ti, de silenciarla –y ésta, y no otra, es la causa de tu desconcierto, de la perplejidad en la que, desde anoche, andas sumido–. Suspiras otra vez y vuelves a recostarte con los brazos cruzados sobre el pecho. Te esfuerzas por regresar a la historia de Chettan (aunque ignoras su significado, no tienes duda alguna de su utilidad: te hace las veces de empalizada y te resguarda del vendaval de tu desconcierto,): »A la vista de la montaña de los Cinco Tesoros, lo que sabíamos y lo que ignorábamos era una misma cosa: silencio y certidumbre en el silencio: quien ose ascender la montaña, decía ese silencio, será aniquilado. En cambio, los americanos (americanos, claro, para entonces los extranjeros serían ya americanos) parecían no escuchar el silencio, lo acallaban con sus voces y sus risas, con sus carreras alocadas. Así estuvieron largo tiempo hasta que, ya por fin, parecieron calmarse y el más delgado de ellos habló con nuestro sirdar (también al Lepcha que hacía de guía le llamaríais ya sirdar) y éste comenzó a darnos gritos y a gesticular, exigiéndonos conti- 7 nuar la marcha. Nadie hizo mención alguna de obedecer y, para que quedara claro como el agua que no íbamos a movernos de allí, cada cual se sentó sobre su carga. »No obstante, al día siguiente, tras algunas amenazas y varias promesas, ya estábamos de nuevo en camino. Remontamos un alto collado, el viento parecía querer despellejarnos los rostros, y nos apresuramos a iniciar el descenso al valle que se abría, serpenteante, a nuestros pies. Una vez llegamos abajo, caminamos por entre grandes piedras y enormes bloques de hielo negro y sucio y, ya por fin, levantamos el campamento en el margen izquierdo de ese valle yermo, junto a un río de aguas blancas como la leche de yak. »Entonces fue cuando los americanos comenzaron a preparar la exploración de la montaña y pidieron porteadores para subir a lo alto. Yo me presenté voluntario y el sirdar, sabiendo que yo era uno de los mejores, me seleccionó y me asignó al servicio personal de aquel americano de pelo tostado. Y aquella noche bailé de alegría. »Al principio, más que ascender a la montaña, nos limitamos a rodearla acompañados de una recua de yaks cargados de extraños utensilios cuya utilidad nunca me interesó, y vagamos y vagamos durante días por entre los hielos. Sólo después, cuando ya se habría cumplido una luna de nuestra llegada a los pies del Kangchenjunga, el americano pareció 8 interesarse por vez primera en la montaña en sí, en sus resaltes que se alzaban sobre nuestras cabezas, y dio la orden de partir hacia lo alto. Os he de decir que ya entonces sospeché que los demonios de la montaña habían hechizado a aquel hombre, pues sus ojos tenían el brillo de las estrellas que asoman en el cielo del invierno. Y tuve miedo. »Entonces, todo comenzó a suceder con rapidez. Remontamos el glaciar en dirección a las grandes cuestas y subimos por ellas con gran esfuerzo. Éramos enanos observados por gigantes de hielo. Y yo creía soñar, y es posible que estuviera soñando. Pero pronto nos vimos cercados por abismos y el avance se fue volviendo cada vez más difícil y peligroso. Al final, nuestro sirdar aconsejó la retirada. Pero los ojos del americano seguían brillando desafiantes y supe que no daría la orden de descender. Te llegó ruido de pasos por el pasillo y creíste reconocerlos: es mi mujer, pensaste, y sobresaltado, te impulsaste con ambas manos, te sentaste en tu silla de ruedas, compusiste la sobrecama y tu ropa, te atusaste el pelo y, ahora aguardas a que la puerta de la habitación se abra –y, es que, desde que ingresaste en el hospital, tu mujer no ha dejado de visitarte ni un solo día. Me alojaré en casa de Fran y permaneceré allí 9 hasta que te den el alta, te dijo con su habitual e inquebrantable seguridad. Y así ha sido hasta ahora. Llega todos los días a eso de las diez de la mañana y por las tardes se presenta en torno a las cuatro. En total, permanece a tu lado no menos de cinco horas cada día. Acostumbráis a salir a la sala de estar y, sentados uno al lado del otro, no quitáis la vista del televisor; otras veces, cuando el tiempo lo permite, paseáis por el parque. En cualquier caso, lo que nunca hacéis es hablar de la expedición, ni una palabra de lo que sucedió en el Kangchen, ni media palabra sobre las circunstancias que rodearon tu rescate. Ni ella te ha preguntado, ni a ti se te ha ocurrido dar explicaciones al respecto. Tampoco con Fran has hablado de ello; únicamente le has confesado que tienes mucha suerte de seguir aún con vida, solamente eso–. Y, aunque hace tiempo que el ruido de pasos se ha perdido pasillo adelante, permaneces bien derecho en tu silla, con el pelo atusado y la camisa dentro del pantalón, de cara a la puerta de tu habitación que permanece inmóvil y callada. ¿Y qué mejor cosa podrías hacer ahora que escuchar de nuevo a Chettan? (pues su historia sigue siendo la empalizada que te resguarda del huracán que recorre tu cabeza): »Pero la montaña hizo lo que el americano no haría. Y nos ordenó descender. Ocurrió que, de pronto, sin más aviso que unos remolinos de nieve que bien podrían haber sido le- 10 vantados por un repentino viento, se desató el temporal. La niebla nos envolvió y la nieve comenzó a caer a grandes copos. Apenas podíamos vernos los unos a los otros, y la planicie se fue llenando de voces. Por encima de todas, bramaba la voz de la montaña amenazándonos y exigiéndonos descender de inmediato. Pero no podíamos obedecerla, pues, de hacerlo, correríamos grave peligro de desaparecer tragados por los hielos. Y anocheció, y éramos un amasijo de cuerpos azotados por el viento. Y, de pronto, en plena noche, la montaña calló y nos envío la frialdad de su silencio. Nunca he vuelto a pasar un frio como aquel. Jamás. ¿Os imagináis un cuchillo hurgando y hurgando en el interior de vuestras carnes hasta alcanzar el hueso?, ¿podéis imaginároslo? Pues así era aquel frío en la noche: un cuchillo de hielo rascándonos los huesos una y otra y otra vez, durante toda la noche. »Pero el Kangchenjunga nos tenía reservada una sorpresa. Al amanecer, el cielo que sustenta la montaña comenzó a cambiar de color; negro, índigo, lila, rosa, naranja, amarillo... Y, ya por fin, el día amaneció radiante y la montaña exhibió su belleza ante nosotros, el azul de su cielo, sus interminables murallas de blancura perfecta, el mundo tendido a nuestros píes. Los Himalayas resplandecientes de sol y aire luminoso se nos mostraban como un presente..., y recordé las palabras que mi abuelo repetía cada Saga Dawa: «veneremos, veneremos la belleza de la Sagrada Montaña», decía. 11 No había duda, la montaña nos había mostrado su rostro más fiero y ahora nos compensaba vistiendo sus mejores galas para decirnos: venga, bajar ahora, descender mientras podáis. Pero el americano parecía no darse cuenta y, terco como una mula, persistía en su intención de continuar ascendiendo. Intentamos convencerle de que era una locura, pero señor, le dijimos, ¿es que no ha escuchado a los demonios de la montaña?, quieren que nos bajemos. Nuestro sirdar le dijo que nosotros, aunque quisiéramos, no podríamos continuar ascendiendo, ¿no se da cuenta?, le dijo señalando nuestro calzado, nos despeñaríamos. Al fin pareció entrar en razón, seguiré un poco más para tomar unas fotos desde allí arriba y luego regresaré, nos dijo. »En cuanto la montaña se percató de que el americano iniciaba la subida, arrojó sobre él una niebla que pareció surgir del mismo suelo, y la niebla comenzó a envolverlo y a envolverlo, y pronto dejamos de verlo. »Nos había asegurado que estaría de vuelta a mediodía para emprender el regreso al campamento. Pero era ya muy tarde y aún no había vuelto. Y, en esto, la niebla se abrió allí en lo alto y pudimos verle por encima de los resaltes ascendiendo por una cuesta inacabable. Todos comenzamos a agitar los brazos por encima de nuestras cabezas y a gritar, baja, loco, baja, o morirás allá arriba, gritábamos. Luego, la niebla 12 le cubrió de nuevo y la noche comenzó a anunciarse en el cielo. »Bajamos al campamento como pudimos y, al día siguiente, volvimos a subir hasta aquella planicie entre abismos. Recorrían el cielo numerosas hileras de nubecillas y, por debajo, a través de los hielos retorcidos, ascendían grandes nubes negras. Desde allí, pudimos ver al americano loco en su pendiente de nieve, braceando contra el mundo, y yo me imaginaba el brillo de sus ojos, el desafío de su mirada. Y, a pesar de que las nubes comenzaron a rebasar los contrafuertes que guardan la planicie donde nos encontrábamos, no nos movimos hasta que la tarde estuvo ya muy avanzada. Llaman a la puerta. Te sobresaltas. Es una de las enfermeras que trae un recado: Ha avisado su mujer por teléfono, dice que esta mañana no podrá venir, que no debe preocuparse, que ya le explicará a la tarde. Y la puerta se cierra, y vuelves a quedarte de cara a la puerta cerrada. Y ahora que la historia de Chettan ha llegado a su fin –si acaso quepa por añadir que en los días siguientes la tormenta no cesó y que, cuando ya por fin, la montaña volvió a mostrarse contra el cielo azul, estaba blanca como nunca, y que nada 13 ni nadie rompía la perfección de su blancura–, tal vez debieras ir más allá de su utilidad (la empalizada frente al huracán de tu desconcierto) y revelarte su significado –al fin y al cabo, ya eres consciente de que tu historia se inspira en las aventuras de M.E.F. Farmer que Guy Mareste refiere en el capítulo dedicado al Kangchenjunga de su libro “Quelques hommes et L´Himalaya” y que has leído en el ejemplar que Fran te regaló al comienzo del tratamiento, «toma, para que practiques con el francés», te dijo tendiéndote un ejemplan editado en 1950 por Editions Du Seuil. Y eso ya es algo–. Giras la silla y te acercas a la ventana de tu habitación. Fuera ha comenzado a llover. ------------------ // ------------------ »El interior de una tienda a 25.000 pies de altura. Fuera: la noche y la ventisca en la noche. Estas tendido de espaldas. Miras la oscuridad agitarse en el techo de la tienda. No tienes ni idea de cómo has podido ir a parar allí. Levantas el brazo izquierdo y pones la mano frente a los ojos, llevas las manoplas puestas. Ahora te pasas la mano por la cabeza y la encuentras cubierta por el pasamontañas. Continuas el reconocimiento, el mono de plumas, los cubre botas... Y una de dos, 14 piensas, o es el momento de partir hacia la cumbre, o acabas de regresar a la tienda. E intentas incorporarte, pero la respiración se te acelera hasta volvérsete un jadeo agónico y el sabor amargo del vomito asoma a tu paladar... Te recuestas de nuevo, cierras los ojos y escuchas un siseo como de gas junto a tu oído izquierdo, es agradable dejarse llevar por ese siseo a través de esa vasta oscuridad que se extiende tras tus parpados, sus meandros... »Te zarandean. Abres los ojos y ante ti aparece un ser fantasmagórico –es Chettan que, coronado por la luz de su frontal, te alarga un pote humeante–. Lo reconoces y sonríes –hombre Chettan, ¿tú por aquí?, podrías decirle si fueran otras las circunstancias–, pero no dices nada, sonríes únicamente. Chettan te devuelve la sonrisa y te ayuda a incorporarte. Coges el pote que tienes ante ti y bebes –es el primer liquido que tomas desde la mañana–. Chettan te retira el pote de la mano y te lo vuelve a tender lleno otra vez de té caliente; lo apuras nuevamente, te recuestas y, al rato, notas el roce suave del saco de dormir en el rostro –Chettan te está arropando–; ahora la oscuridad ya no te da miedo, es solo el camino hacia el sueño, y un inmenso cansancio cae sobre ti. »Cuando te despiertas percibes un bulto a tu izquierda. Lo palpas y, al instante, la luz de una frontal se hace un hueco en la oscuridad. Ah, claro, es Chettan, te dices girándote hacia 15 el foco de luz. ¿Cómo te encuentras?, te pregunta Chettan. Bien, respondes. No nos queda oxigeno, añade el sherpa tras un largo silencio. Bueno, dices de manera maquinal sin ser consciente de lo que supone haber terminado con vuestras reservas de oxigeno. Y, de nuevo, vuelven los jadeos, las respiraciones profundas, el rumor de la tormenta allí fuera, el roce de la ventisca contra la tela de la tienda... te adormeces... pero, de pronto, una dentellada salvaje en los dedos del pie derecho te saca de tu sopor: Dios, qué dolor, exclamas entre dientes. No obstante, ese dolor inmisericorde ha tenido un efecto positivo en tu cerebro: probablemente ha hecho vibrar al unísono la totalidad de tus neurotransmisores y éstos se han liberado del manto de somnolencia que los mantenía desactivados. Ahora puedes pensar con cierta claridad y comienzas a ser consciente de la situación: claro, te dices, hemos salido de madrugada para intentar la cumbre y aquí estamos, de regreso en las tiendas del campamento cuatro. ¿Hemos alcanzado la cumbre?, preguntas. Silencio. Chettan, ¿me oyes?, insistes. El bulto se remueve: ¿Sí?, dice al fin. Te preguntaba si hemos hecho cumbre. No, responde Chettan, tuvimos que retirarnos antes de llegar a la arista a causa de la tormenta, hubiese sido una locura continuar. Hay algo en el tono de voz del sherpa, una especie de disculpa en su tono de voz, que te hace pensar que tal vez tú habrías insistido en continuar ascendiendo aún cuando, intentarlo, hubiera resul16 tado descabellado. Tratas de recordar, pero tu mente es un puño cerrado que apenas deja traslucir imagen alguna – apenas unas rachas de viento helado y un cielo negro sin rastro de estrellas–. A merced de la tempestad que ruge en tu cabeza, así te ha dejado el recado que te ha traído la enfermera –el alivio que sentiste en un primer momento, si mi mujer no viene, pensaste, aún no tendré que darle la noticia de mi pronta recuperación, te duró apenas un instante–. Y te duelen los pensamientos, te causan un dolor casi físico, como de quemadura. Y desearías volver la vista atrás, sacarla de la tormenta y llevarla a los días luminosos que compartiste con Chettan. Los días luminosos...: »Hasta entonces había sido uno más de aquellos porteadores. Solo después, cuando ya el asalto a la montaña había dado comienzo, Chettan fue Chettan para ti. »Habíais abandonado el glaciar del Yalung en busca de una ruta que os permitiera alcanzar el lugar donde teníais previsto montar el primer campamento de altura y, sin que nadie se percibiera de ello, la inercia del ascenso os había ido metiendo por un peligroso terreno plagado de grietas y tuvisteis 17 que pegaros a unos grandes bloques de hielo que, más adelante, terminarían por cerraros el paso. Estabais en una especie de ratonera; desde luego, descender no iba a resultar tarea fácil, y menos aún para los porteadores con sus enormes bultos a la espalda. Entonces propusiste salir por arriba, para lo cual tendríais que escalar la barrera de seracs que se alzaba sobre vuestras cabezas e instalar cuerdas fijas. Tras un breve intercambio de pareceres, te hiciste asegurar y, con gran esfuerzo, realizaste un largo flanqueo que evitaba la trayectoria que tomarían los más que probables cascotes de hielo que se desprendieran de los seracs. Una vez en la base de la barrera, montaste la reunión con una estaca y tu compañero, aprovechándose de tus huellas, llegó a tu lado con cierta facilidad. Entonces, saliste dispuesto a escalar la pared de hielo. Ascendías con gran cuidado, pues la maniobra te había sacado hacia la derecha dejando a tu espalda un vacio blanco que se deslizaba, vertiginoso, hasta las grietas del fondo. Clavabas el piolet por encima de la cabeza, te sujetabas por el mango, elevabas una pierna y, con una patada, introducías las puntas del crampón en la nieve helada, te impulsabas hacia arriba y, por último, clavabas con otra patada las puntas del otro crampón y equilibrabas tu posición; después reiniciabas la secuencia. Estabas disfrutando con aquel ritual de movimientos lentos y enérgicos hasta que, de pronto, uno de tus crampones se desprendió de la bota y perdiste el equilibrio y 18 caíste a la repisa, rebotaste y comenzaste a resbalar por la pendiente hasta que la cuerda se tensó y un fuerte tirón detuvo tu caída. Allí estabas, colgado de la cintura, inmóvil, sin atreverte ni a respirar siquiera; poco a poco, te fuiste calmando hasta que, por fin, estuviste en disposición de analizar la situación: colgabas del arnés y tus pies, aunque en contacto con la pared, carecían de apoyo firme en aquel hielo pétreo; entonces, inclinaste la cabeza hacia atrás tanto como te fue posible con el fin de ver la posición de tu compañero allá arriba y calculaste que habrías de escalar no menos de quince metros de pared casi vertical hasta alcanzar la reunión. Te pondrías a ello de inmediato. Pero, cuando quisiste iniciar la escalada, caíste en la cuenta de que, además del crampón, habías perdido también el piolet por lo que, por muchos esfuerzos que hicieras, te sería imposible remontar ni siquiera medio metro. »Y, entonces, ocurrió. Uno de los porteadores se desembarazó de su carga, llegó hasta tu compañero y, entre ambos, comenzaron a tirar de la cuerda hasta conseguir alzarte a la reunión. Así fue como Chettan se convirtió en Chettan. Y te dijiste que si te eligieran para la cordada de ataque –y, claro, estabas dispuesto a todo con tal de que fuera así–, pedirías que aquel sherpa fuera tu porteador de altura. 19 »Sin embargo, el momento de iniciar el verdadero asalto de la montaña se hizo esperar, pues se desató una gran tempestad que os obligaría a permanecer inmovilizados en el campo base durante días y días. Nevaba casi sin parar, y la nieve se iba acumulando en las rocas, en las tiendas, sobre el altar de las ofrendas..., parecía querer sepultaros. Hasta que un día, a la caída de la tarde, el cielo comenzó a moverse y la noche se llenó de estrellas que brillaban como brasas. Al día siguiente, las montañas resplandecían con su blancura recién estrenada y, durante todo aquel día, permanecisteis fuera de las tiendas, ofreciendo vuestros cuerpos al sol y al aire, dejándoos impregnar por aquella inmensa y resplandeciente belleza (la emoción también se anuda a tu garganta ahora y las lágrimas inundan tus ojos). »Definitivamente, el tiempo había mejorado. Era el momento de acudir a la cita con la cumbre del Kangchen. Desde luego, las cosas no podían rodar mejor: habías sido elegido para formar parte de las primeras cordadas de ataque, te sentías en plena forma y aclimatado y Chettan sería tu porteador de altura. Y así, con el mejor de los ánimos, partisteis del campo base a media mañana de un día radiante y, tres días después, dormíais en el campo tres, por encima de los seracs, a 23.000 píes de altura. A pesar de las dificultades de la escalada y de las malas condiciones de nieve que encontrasteis en el plateau, lo cierto es que subisteis bastante bien. 20 Aunque lo mejor para ti fue comprobar que Chettan te sería de gran ayuda allá arriba, pues se había mostrado tan fuerte y resistente como el que más y su forma de escalar era sencillamente magnifica. Estás a punto de dar las gracias a tu memoria por los servicios prestados –bendita seas, memoria, pues olvidas el dolor y nos construyes recuerdos placenteros, le dirías–, pero no lo haces, ya que vislumbras que esos recuerdos no harán sino avivar el incendio de tu conciencia (y es que, la memoria no siempre se pone de nuestra parte y, aunque lo haga, tampoco siempre lo puede todo): »Pero, cuando estabais a punto de alcanzar “la gran repisa” donde instalaríais el campo cuatro, las cosas cambiaron drásticamente. La niebla os envolvió y un viento racheado y helador comenzó a soplar, inmisericorde, desde la cumbre sur del Kangchen. Os detuvisteis a deliberar: “continuar o no continuar”, esa era la cuestión; vieja como el mundo, circunspecta y transcendental como el viejo mundo. »La opinión general se inclinaba por regresar al campo tres. Pero tú te resististe. Te encontrabas en plena forma y esgrimiste todo tipo de argumentos para defender tu posición: 21 continuar, sin duda alguna, seguir hacia arriba, sin dudarlo ni un solo instante. Argüiste que el empeoramiento del tiempo bien podría ser momentáneo; les tentaste con la cercanía de la “gran repisa”, la tenemos a tiro de piedra, exageraste; les mostrabas las botellas de oxigeno que cargaban los porteadores y les recordabas que, con ellas, la diferencia de altitud entre ambos campamentos, el tercero y el cuarto que montaremos sin lugar a dudas, sería casi insignificante. No lograste modificar su posición pero, a cambio, se te permitía continuar en solitario: muy bien, te dijeron, puedes intentar alcanzar la repisa y dejar allí una tienda y algo de material, luego te bajas, ¿de acuerdo? Asentiste y, en compañía de Chettan, seguiste hacia arriba mientras el resto de las cordadas se daban la vuelta (te das cuenta, ¿no es cierto?: en ese momento eras Farmer, tus ojos brillarían como los suyos, desafiantes. Claro que Farmer subió solo y tú, en cambio, arrastrabas tras de ti a Chettan, tu sherpa). »Alcanzasteis “la gran repisa” a eso de las dos del medio día maltratados por la ventisca y completamente agotados. Respirasteis aire de la botella y, cuando os hubisteis recuperado un tanto, te convenciste de que, con aquel vendaval, era mejor pasar la noche allí arriba. El cansancio, desde luego, jugaba a favor de esa opción. Así que montasteis el campamento al abrigo de un declive, os metisteis en la tienda, y estuvisteis el resto de la tarde bebiendo y dormitando. Al final, 22 aunque sin hambre, intentasteis comer algo: un poco de pan de higo, sopa con cereales, galletas. Dormitasteis de nuevo. La noche iba creciendo a vuestros pies. Y aquí estás de nuevo –la lluvia tras los cristales–, cercado por las llamaradas de tus recuerdos, a merced de la culpa y el dolor, entregado a su poder: »Le dijiste a Chettan que madrugaríais y que, si el tiempo había mejorado, saldríais hacia la cima. Y, a pesar de que, horas después, las rachas de viento persistían y de que no se veía ninguna estrella en el cielo, decidiste atacar la cumbre (sin duda, una temeridad). »Tambaleantes. Subiríais igual que zombis. Las botellas de oxigeno, o se habrían terminado, o habrían dejado de funcionar; para el caso... »Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Cada paso: una conquista; cada conquista: una derrota. Así estarían las cosas. Aquel cansancio. Aquel dolor. Aquel tono, como de disculpa, en su voz: «...tuvimos que retirarnos antes de llegar a la arista 23 a causa de la tormenta, hubiese sido una locura continuar». Y piensas que si entonces accediste a darte la vuelta y regresar con las manos vacías, sería porque, de tan confundido, ya no sabrías si ascendías o bajabas, y Chettan –sin duda fue así– se habría ocupado de llevarte de regreso al campo cuatro. Sí, estás seguro. Sucedió de esta manera. Y, entonces, regresas a la tienda –¿acaso puedes hacer otra cosa, deseas acaso hacer otra cosa?–; de nuevo atrapado en compañía de tu serpa en medio de la tormenta a más de 25.000 pies de altura: »Te ha parecido que Chettan ha comenzado a respirar con cierta dificultad, buscas la frontal, tiene que estar por ahí cerca, entre esos bultos que os sirven de almohada, por fin la encuentras, la enciendes y te vuelves hacia él. Tiene los ojos cerrados, está muy pálido y, sí, compruebas que respira aunque lo hace con dificultad. Chettan, le dices, ¿estás bien? No te contesta. De repente sientes un miedo terrible de que le pueda pasar algo malo y te deje abandonado allá arriba. Claro, te has dado cuenta de que esta forma de pensar es mezquina, pero al menos he reparado en ello, te dices. Y reaccionas. Te vuelves hacia la puerta de la tienda, acercas pedazos de nieve al infiernillo, pones un par de ellos, los más grandes, en la cazuela, acercas la llama del mechero al quemador, giras la llave del gas y, tras un instante de duda, el de siempre, la llama comienza a sisear azul y asmática. El té humea. Despierta Chettan, le dices, no puedes dormirte ahora, tienes que 24 beber. Te responden sus quejidos. Dejas el pote en el suelo y le coges por los hombros, le zarandeas, ¿me oyes Chettan?, te digo que tienes que beber. Parece reaccionar. Se incorpora, coge con ambas manos el pote humeante que le has tendido y bebe: que rico, dice. Se recuesta de nuevo. Y comienza a murmurar, te esfuerzas por entender sus palabras, pero lo que sale de sus labios no son palabras, son únicamente quejidos, solamente eso. Chettan murió aquella misma noche. Piensas en la muerte de Chettan, en esa enormidad tan sencilla y rotunda: su desaparición de este mundo. Y, entonces se filtra en tu cabeza una idea: como Ulises, él también será inmortal. Ha llegado así, sin más y, aunque se encuentra ante ti quieta y callada, la sabes dispuesta a dar saltos y piruetas. Consientes. Y musitas: «Chettan murió aquella misma noche. Como Ulises, él también será inmortal». Sí. Es una bella frase. Pero es eso únicamente, simples palabras repiqueteando como abalorios en el interior de una calabaza hueca. Pues nadie dispone de un Homero destinado a convertirle en inmortal y, menos que nadie, ese tal Chettan de las montañas. Sin embargo, la idea permanece ante ti sin terminar de irse: ¿y si fueras tú su Homero, y su epopeya tu memoria, y su recuerdo tu conde25 na?: tú me mataste, sentenciaría su recuerdo inmortal, perdí mi vida por tu vana y estúpida y maldita ambición de conquista. (Hasta el final, tal y como acostumbras, has llevado las cosas hasta el mismísimo final: ¿Farmer la huella y tú la pisada?; ni soñarlo, en esa ecuación falta Chettan). En esto, suenan dos golpes y la puerta se abre, es la enfermera que viene a decirte que la cura en vez de a la hora de costumbre se adelanta a las cuatro de la tarde: Verá, te explica, es que hoy tenemos un curso y hemos de terminar un poco antes. Vale, dices, y dejas que tu mirada resbale, perdida, en el cristal de la ventana. Como una gota de lluvia. 26