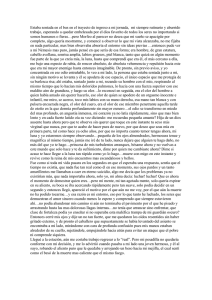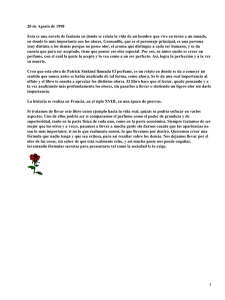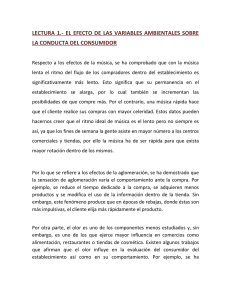relato Andrea NegrÃ-n definitivo
Anuncio

Las gaviotas planean sobre el puerto con avidez, a escasos metros de rozar el agua; su vuelo incesante hace asomar los rostros curiosos por la ventana, rostros que se apoyan en el alféizar y las ven partir, una mota en el cielo que se difumina en la lejanía. El hombre sentado en la mesa de caoba las escucha con ojos cerrados desde su posición envarada. Dando cuenta de su cena, no se dedica a mirar al exterior sino que simplemente reconoce, en el árido graznar de las aves, el cálido abrazo de un viejo amigo. En el frío interior de la cocina, un tintineo constante acompaña a la voz femenina que no cesa de hablar; asume que Consuelo está fregando la loza y que el Sol hace ya tiempo que dejara atrás su cenit. Llega el atardecer, con la silueta del sol diluyéndose en un cielo mandarina. Es de las pocas cosas que aún recuerda con claridad. El cielo teñido de colores cálidos, de naranjas, rojos, amarillos; una mezcolanza de luz donde el sol pareciera una yema de huevo lo suficientemente cruda como para poder mojar en ella el pan del almuerzo, derramándose sobre el cielo de la misma forma en que el alimento lo hiciera sobre la vajilla blanca. El hombre inhala una bocanada de aire y evoca de nuevo la luz, el escondite del sol tras el horizonte: siente que le baña la piel, por un instante, mientras le da otro mordisco a la tostada que tiene en la mano. Los minutos se suceden: el olor a mar se cuela por la ventana con ayuda del viento helado. Una vez ha cumplido con la charla necesaria y Consuelo parece satisfecha, sus manos quietas, el hombre se disculpa y se dirige hacia su alcoba. Se guía a través del tacto de los marcos de las puertas con ligereza: conoce la ruta ya. Las losetas del suelo están también frías y se viste en silencio. Palpa el armario y busca con dedos ágiles hasta encontrar el tacto adecuado, una mezcla de suavidad y aspereza que sabe por hábito pertenece a una chaqueta azul marino que huele a cigarro, a menta y a mar: se viste en ella con calma y algo se le asienta en el fondo del pecho. Abre la puerta y el ruido inherente a la vida le inunda los sentidos: en la calle sopla ligeramente el viento, aúlla un perro callejero. La luz le besa la piel y la nota, nota la fría lumbre de las farolas. Es suficiente por ahora, aunque no siempre lo haya sido. El sonido de las voces, los pasos, el olor a pescado, la humedad, el tímido bullicio. El hombre pone un pie en la calle, nota en la suela el cambio de pavimento y echa sus pasos a andar. La revelación no llega como una bomba. No llega como una explosión que hiciera retumbar el búnker subterráneo hasta hacerlo temblar, así como no rompe hueso ni necesitó de violencia, de carne que sangrara. Solo hizo falta el mar. El mar y la tormenta, una masa negra y uniforme que partiera el cielo en dos; balsas, gritos, olas. Ello como pinturas, una noche que no acaba cual lienzo. El niño llega a la costa, dolorido aunque a salvo, y llora. Está a salvo pero llora y hay algo en el gemido lastimero que le nace de lo más profundo de las entrañas, algo que lo desgarra como si un animal estuviera cobijado en su víscera, que hace temblar a todo aquel que trata de acercársele para ofrecer una mano tibia en la espalda. El niño llora y su balsa ha llegado a puerto, pero el horizonte se ríe de él y no cede; permanece una recta inmutable, invariable. Nada lo rompe. No hay más balsas. ¿Dónde están las balsas? El horizonte no le responde y el niño recurre a la única verdad absoluta que le han enseñado a lo largo de toda su vida, aferrándose a ella como a una soga. « ¡Sálvala, Dios, sálvala! ¡Salva a mi madre!», oirán los médicos chillar, rasgar la noche aún más que los rayos. « ¡Mami, mamá! ¡Dios, por favor!», y deberán llevárselo a rastras, a dentelladas, como si el animal hubiera encontrado la forma de mudar de piel y hacerse con el control de su cuerpo. El horizonte del mar se estanca, impasible. Dios no responde, su madre no llega y el niño, niño que ahora es hombre pero que entonces no era más que temblor de leche y lágrima, comprenderá entonces que ambos se han ido. Oye las olas lamer la costa, un baile constante que se arremolina en los oídos y pareciera hacer música, profunda y clara. Sentado en el borde del puerto, piernas colgando del muro. El mar bate contra las rocas y el hombre escucha, escucha la guerra de la marea y el desgaste, la guerra que, al fin y al cabo, no es sino la misma guerra del tiempo. Como cada otro crepúsculo en que se sienta sobre la roca húmeda, el hombre lo intenta de nuevo. Intenta evocar el mar. Siempre los mismos pasos. Primero, con ojos cerrados, el olor. El olor a sal, a marisco, penetrante y agresivo, dulce y, hasta cierto grado, reconfortante. Deja que se le inunde el olfato de aire salado, poco a poco, como si una misma ola lo remolcara. Luego, el sonido. La furia, la cadencia, el aullido lobuno del viento y del agua cuando encuentran la forma de conjugarse en un abrazo, el tronar de la guerra contra el litoral. El hombre deja que el sonido lo arrope como en una cuna y lo tranquilice. Olor, oído. Le sigue el tacto, sumergiendo las piernas hasta la rodilla en el agua salada, el escozor de las heridas boqueando en la superficie. El agua está fría y es densa, las piernas pareciera que le bailaran solas en la masa de líquido. Inhala de nuevo, escucha de nuevo, palpa de nuevo. Olor, sonido, tacto, uno tras otro, sin pausa. Sin pausa espera la sinergia, como si el tiempo también estuviera en plena guerra contra su subconsciente; como si este primero fuera a ganarle el pulso a la memoria y a la enfermedad algún día, como se vence a sorbos la roca. Sin embargo, por ahora, las percepciones se entremezclan. Una televisión estancada en interferencias, un papel de lija que raspa la piel, un olor insoportable y exagerado, pútrido. El mar no se muestra. No hay imagen. El hombre lo intenta y consigue recordar la masa de agua, recordar la espuma, pero no recuerda el mar. El mar, ahora como bestia etérea que ruge, se le agazapa en los límites de la memoria y tira de los bordes, como una manta, como un mal sueño. El color es lo que más se le resiste, por algún motivo: la gama de azules que enternecían y ablandaban el peso del líquido infinito. Ya no hay más que negro. El mar es un monstruo , se termina diciendo a sí mismo, la mayoría de veces. Si bien jamás se cree una palabra de ello, la mentira parece fluirle como agua de los labios. La oye llegar antes de que esta haga voz de su presencia. Cuando se sienta a su lado, con un suspiro, solo le sorprende el hecho de que alguien tan joven —porque el cuerpo a su lado no es sino una silueta menuda y delgada— haya decidido ocupar el rincón de puerto que solo se decide a habitar este viejo que es él. Deja que la presencia del mar los envuelva, como una manta y en silencio, sin embargo. Deja que el tiempo emprenda su primera ofensiva. La muchacha acaba hablando, una voz dulce y cantarina, como si brotara de la misma profundidad de un bosque. Por alguna razón, narra el venir de robar fruta en el mercado, que esconde naranjas y peras y manzanas bajo el vestido, allí donde nadie se atrevería a tocarla. Se lo cuenta al hombre sin pausarse en la diatriba y con voz tranquila, como quien cuenta una historia cualquiera. El hombre quiere preguntar por qué le está contando todo esto, pero no lo hace, o quizá sí se traicione a sí mismo porque la muchacha contesta segundos después; cesa el sonido de la fruta cediendo ante unos dientes infantiles, cesa el jugo deslizándose: «¿Y por qué no?». Casi puede imaginársela, encogiendo los hombros y agitando las piernas menudas en el agua. Sin embargo, la respuesta es válida, así que el hombre no responde. Hay algo en su voz que lo arrulla. Acepta con gracia el golpe a la rutina y deja que la compañía de la niña, las canciones de nana que se dedica a silbar por lo bajo, lo arropen mientras intuye que las estrellas comienzan ya a pintar el cielo. Nadie habla nunca de los hospitales. Se habla de la cura, del sanar, se habla de la enfermedad y de cómo este se desvanece en humo o permanece. Sin embargo, nadie habla de la espera interminable. Nadie habla del sonido, el minutero de un reloj y el pitido de los monitores que se convierten en un segundo corazón. Nadie habla del olor, el aire cerrado y supurando medicamentos, antiséptico. El niño puso un pie en la instalación y no dudó entonces —no lo haría jamás— de que los hospitales hieden a vida y a muerte, a una mezcla homogénea donde ninguna de las dos permanece pura y sana. Con unos parches en ambos ojos, incapaz de ver más allá del negro tras el vendaje, todo se amplifica a sus otros sentidos, como si el volumen del mundo hubiera encontrado la forma de alzarse. El niño espera en la camilla y se palpa las rodillas arañadas y el hospital, el hospital es el segundo gran monstruo que le quita parte de la vida en apenas un puñado de horas. Se abre una puerta con fuerza deliberada; pasos se acercan y se detienen a una distancia prudente de la camilla, como buscando no asustar a un animal herido. El niño se pregunta qué ocurrirá ahora. Oye al médico hablar con su padre, largos minutos, voz demasiado baja como para poder desenredar las palabras, palpando el áspero papel que recubriera la camilla. Tarda días en asimilarlo del todo. Yo soy el animal herido. Inhala con fuerza y el olor que le rodea es tan invasivo que no puede sino toser. El hospital gruñe y la herida supura sal, supura grito. No volverá a haber luz. Las palabras tardarán en volver a aparecérsele mucho tiempo. -¿Puedo preguntarte algo? Es mediodía. El sol cae sobre el pueblo y abrasa la piel descubierta; el bullicio del mercado se puede oír desde el rincón del puerto donde se encuentran cobijados, las piernas en el agua fresca, como la práctica totalidad de los días en que llevan haciéndose compañía el uno al otro. El hombre deja escapar una suerte de bufido descomprometido al aire de la tarde azul, señal suficiente para que el titubeo se torne una voz decidida. -Nunca cierras los ojos. Ni siquiera cuando estás concentrándote en algo, o pensando en algo, o recordando algo importante; ese tipo de cosas que requieren de cerrarlos. Nunca los cierras. Desde aquella primera noche en el puerto, aquella historia, la niña y el hombre se habían encontrado allí mismo, como satélites que orbitan el mismo planeta, un gran número de veces. El hombre sabe ya mucho más de lo que creería que sabría jamás de la muchacha: sabe de su voz abrasiva y su mente veloz, las palabras atropellándose; sabe que siempre llega corriendo por el jadeo en su voz y que nunca lleva vestido, porque ya no lo oye ondear cuando se acerca. Sabe que es incapaz de mantener las manos quietas y que ha desarrollado una misteriosa pasión por silbar. Se pregunta, no sin cierto desasosiego, qué puede saber ella de él. -Eso no es una pregunta. La niña, contra todo pronóstico, se ríe; una risa dulce y ruidosa que el viento columpia en sus ráfagas. -Eso no es una respuesta. El silencio hinca el diente en el espacio que los separa, por un momento. La niña no habla y el hombre trata de ensamblar sus pensamientos, como si fueran una suerte de rompecabezas. —Ya no tengo esa necesidad —Pausa. Se toma un instante para inhalar el aroma a mar. Olfato, oído: la niña vuelve a estar silbando—. Solía hacerlo, antes. Ya no me afecta hacerlo o no. Es lo mismo para mí, al final —traga saliva—. Cerrar los ojos no cambia nada. El silbido de la niña se prolonga en una nota uniforme, limpia, hasta deshacerse en el aire. No sabe cómo, pero el hombre es consciente de que lo están mirando: nota la mano que se acerca y se deposita en su hombro, una mano áspera y menuda, decidida. Olfato, oído. Tacto, ahora. Olfato, oído, tacto. —No tiene nada que ver con la vista, ¿sabes? Cerrar los ojos no es algo que uno deje de hacer cuando todo está oscuro —La niña susurra bajito, como si temiera que los pájaros pudieran escucharla; como si el viento pudiera llevar sus palabras lejos—. Los recuerdos no entienden de luz. Tampoco el pasado, o el futuro. No se trata de no ver nada, sino de verlo todo. La primera vez que sale el sol tras el accidente y el niño pisa la calle, el aire parece que tiemble. El pavimento se remueve como arenas movedizas, los olores y aromas parecieran balas directas a lo más profundo del cerebro. Los ruidos se concentran hasta formar una masa uniforme y pastosa que se hace incomprensible al oído. Todo resulta tan abrumador que perece antes de poder procesarse. No hay sensación. Solo hay maraña, confusa y enredada. Y luz. La siente en la piel, calentando los brazos, la coronilla; sabe que está ahí, aunque ya no pueda verla. No se ha ido a ningún sitio. El niño inhala una bocanada de aire y la traga, laringe abajo. La bestia se duerme. -¿Preferirías no haber visto nada jamás? ¿O prefieres el haber visto alguna vez, aunque ya no puedas? —Es difícil. Ahora no cambiaría mi circunstancia por nada ya que lo he vivido, pero quizá, quizá entonces… Entonces, y sin haber experimentado nada. Eso quizá lo hubiera cambiado todo. No es cuestión de días, ni del tiempo. El tiempo no habría ganado jamás la batalla por sí solo. Son palabras, voces, tactos, aromas. Es la risa infantil y el querer volver a rozar las nubes con la punta de los dedos, a pesar de que su blanco ya deba despuntarle en las comisuras de la barba. Poco a poco, con ternura: como quien mece una ola, un niño, entre los brazos. La bestia ruge, pero ya no da miedo. El monstruo ya no acecha bajo la carne. El horizonte se rompe. Poco a poco, con una sonrisa tambaleándose en los labios, el hombre deja que se cierren sus ojos. Andrea Negrín Lorenzo. Colegio Luther King. San Cristóbal de La Laguna.