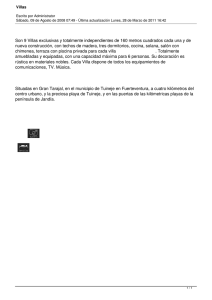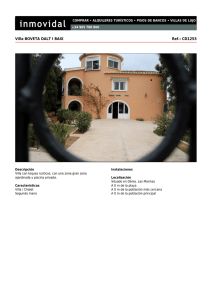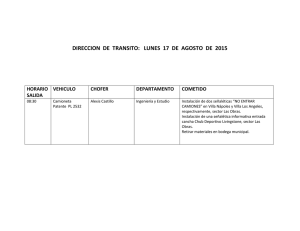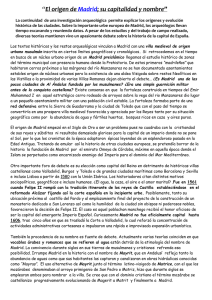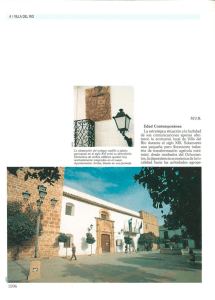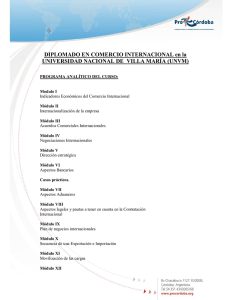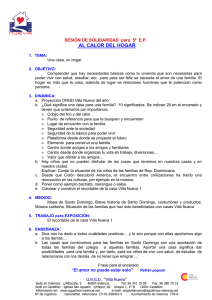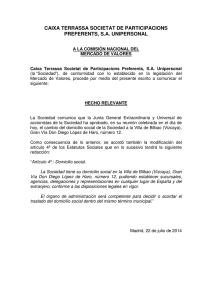Los puertos de Vizcaya en la Edad Media
Anuncio

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Sergio: “Los puertos de Vizcaya en la Edad Media”, Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 7, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 2012, pp. 51-69. Los puertos de Vizcaya en la Edad Media Sergio Martínez Martínez Universidad de Cantabria Recep.: 27.02.12 BIBLID [1136-4963 (2012), 7; 51-69] Acep.: 28.06.12 Resumen El proceso de creación de villas nuevas en Vizcaya supuso un cambio total y decisivo en la ordenación de aquel territorio. Entre 1199 y 1376 nacieron en el espacio vizcaíno veinte villas y una ciudad, aportando nuevas formas de poblamiento, un régimen jurídico notablemente distinto del que disfrutaban los habitantes del medio rural y unas actividades económicas vinculadas al comercio, la artesanía, la producción ferrona y las labores pesqueras. En este artículo se analiza el nacimiento y desarrollo de los puertos marítimos de Vizcaya, estudiando tanto los aspectos formales (urbanismo) como las actividades desarrolladas por estas poblaciones costeras. Palabras clave: Urbanismo, puertos, Edad Media, villas, urbanización, sociedad medieval, proceso urbano. Laburpena Bizkaian herri berriak sortzeak lurraldearen antolaketaren aldaketa osoa eta erabakigarria ekarri zuen. 1199 eta 1376 urteen artean Bizkaian hogei herri eta hiri bat sortu ziren; haien bitartez ezarri ziren jendeztatze modu berriak, landa eremuetako biztanleriak zuenaren araubide juridiko desberdin bat eta merkataritzarekin lotutako ekintza ekonomikoak, hala nola, artisautza, burdingintza eta arrantza. Artikulu honek Bizkaiko itsas portuen sorrera eta garapena aztertzen ditu, baita itsas herri hauen aspektu formalak (hirigintza) eta itsasertzeko biztanleriaren jarduerak ere. Gako-hitzak: Hirigintza, portu, Erdi Aro, herri, urbanizazio, Erdi Aroko gizarte, hiri prozesu. Abstract The process for the creation of new towns in Biscay came as a complete and decisive change to local planning. Twenty towns and one city were founded between 1199 and 1376, bringing new forms of settlement, a notably different legal system for the inhabitants of the rural areas and economic activities associated with trade, craft, the production of iron and fishing. This article analyses the birth and development of Biscay's seaports and looks at urban development and the activities carried out by the coastal inhabitants. Key words: Urban development, ports, Middle Ages, towns, urbanisation, mediaeval society, urban process. 51 Sergio Martínez Martínez 1. EL PROCESO DE CREACIÓN DE VILLAZGOS EN VIZCAYA El nacimiento de las villas vizcaínas entre los años 1199 y 1376 supuso un cambio radical en el poblamiento del Señorío, con seguridad el mayor que ha experimentado en toda su historia. En ese siglo y tres cuartos, el territorio vizcaíno se vio poblado por veinte villas y una ciudad, siguiendo un proceso semejante al que sus vecinas Cantabria y Guipúzcoa estaban protagonizando también desde unos años antes. Desde el siglo XI se venía produciendo en los reinos de León, Castilla y Navarra un notable crecimiento económico que se manifestaba tanto en las labores agrícolas y ganaderas como en la aparición de un nutrido grupo de mercaderes necesitados de unas condiciones jurídico-administrativas distintas a las que imperaban en el mundo rural. A la par que crecía la economía, se iban desarrollando una serie de núcleos de población de tipo urbano en los que, gracias a los privilegios otorgados en las cartas de población, las actividades mercantiles se facilitaban en gran medida. Uno de los núcleos que se benefició del otorgamiento de un fuero fue Logroño. El año 1095 se fundaba en la ribera del Ebro aquella villa, otorgándole Alfonso VI un fuero que constituía el primer fuero de francos de Castilla y una ampliación notable de los de Jaca y Estella. Gracias al fuero, los pobladores de Logroño pasaron a disfrutar de una serie de ventajosas prerrogativas: reducción de las obligaciones militares, libertad de comercio, amplios derechos sobre agua, prados y bosques, protección frente al merino y sayón reales, protección penal y garantías procesales... Sin embargo, de entre todas las ventajas incluidas en el fuero de Logroño una destacaba sobremanera: la libertad e ingenuidad para las propiedades que los pobladores pudieran comprar o vender, así como la supresión de todo censo, con lo que, de hecho, los logroñeses quedaban equiparados desde aquel momento a los infanzones. Éste es el fuero que posteriormente será otorgado a las villas vizcaínas. Con el fuero como fundamento, la villa de Logroño experimentó un notable desarrollo urbano paralelo al de otras villas y ciudades situadas en torno al Camino de Santiago, como Jaca, Estella, Puente la Reina, Burgos, León... Mientras, al norte de la Cordillera Cantábrica el territorio permanecía casi por completo ajeno a aquel proceso. Puede decirse que hasta la segunda mitad del siglo XII la costa cantábrica había sido un lugar marginal de los reinos de León, Castilla y Navarra. El eje principal de las relaciones comerciales seguía la dirección marcada por el Camino de Santiago, por lo que el País Vasco (alejado de esta ruta comercial) suponía un área de menor interés. Sin embargo, desde finales del siglo XII se produce la aparición de un claro eje vertical Sur-Norte que enlazaba el interior peninsular, en gran desarrollo económico por aquel entonces, con la costa atlántica europea, eje en el que el País Vasco pasó de una situación periférica a otra central, sirviendo de enlace entre ambas esferas económicas. Éste parece, con seguridad, el motivo de creación de las villas vascas junto con el interés por la ordenación del territorio. Por la decidida política de aforamientos de los monarcas Sancho VI El Sabio de Navarra y Alfonso VIII de Castilla nacían entre los años 1160 y 1210 en el litoral cantábrico las villas de San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo y Castro Urdiales en Cantabria, y Motrico, Guetaria, San Sebastián y Fuenterrabía en Guipúzcoa. Entre tanto, la costa vizcaína permanecía sin ninguna villa aforada; por tanto, el primer hecho que destaca en el poblamiento medieval de Vizcaya es el retraso en la dotación portuaria del litoral frente a los vecinos territorios de Cantabria y Guipúzcoa. En Vizcaya, a diferencia de Guipúzcoa que era tierra de realengo, el proceso fundacional fue dirigido por los Señores. Es del poder señorial de donde emana la facultad de erigir villazgos, es decir, de dotar a unas determinadas poblaciones de un status distinto al del medio rural, ya fuera actuando sobre un asentamiento anterior o creándolo ex-novo. Siguiendo en lo fundamental a García de Cortázar1, pueden establecerse tres etapas o fases en el proceso de fundación de las villas vizcaínas. La primera fase vendría caracterizada por el intento de conectar el litoral con la Meseta a través de una serie de núcleos en el interior del territorio: Valmaseda, Orduña, Ochandiano y Lanestosa. El 1. Esta división del proceso fundacional en tres momentos fue desarrollada por José Ángel García de Cortázar en su artículo “Las villas vizcaínas como formas ordenadoras del poblamiento y la población”, Las formas del poblamiento en el Señorío de Vizcaya, Diputación Provincial de Vizcaya, Bilbao, 1978. 52 Proceso de creación de villas en Vizcaya. punto de la costa elegido para monopolizar la relación con el interior fue Bermeo, lo que aupó a esta población a una situación de privilegio en el Señorío durante un largo periodo. En la segunda etapa (entre la fundación de Durango y Ermua hacia 1290 y la de Villaro en 1335) el interés fundacional se dirige sustantivamente a la costa, en la cual se fundan cinco nuevos puertos: Plencia, Bilbao, Portugalete, Lequeitio y Ondárroa. El interior, punto de especial interés en la primera fase, fue reforzado con la fundación de las villas de Durango, Ermua y Villaro. La tercera etapa, por fin, se caracterizó por las necesidades de defensa de la población tanto frente a los linajes vizcaínos como frente a las incursiones de los guipuzcoanos. Las villas fundadas de acuerdo a esta exigencia fueron Marquina, Elorrio, Guerricáiz, Miravalles, Munguía, Larrabezúa y Rigoitia. Sólo una villa fue creada principalmente de acuerdo a una motivación similar a la de las dos primeras etapas, es decir, económica. Se trata de Guernica, fundada en el interior de la ría de Mundaka en una buena disposición para funcionar como puerto de mar. 2. LOS PUERTOS DE VIZCAYA Y LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Como se ha señalado, mientras las provincias limítrofes de Vizcaya tenían hacia 1210 un nutrido grupo de puertos, Vizcaya no contó con ninguno hasta 1236, momento en que sabemos que Bermeo ya ha recibido su carta puebla. Ello no quiere decir que no existieran actividades marítimas, por supuesto, pero sí que indica que no existía una clara conciencia por parte de los señores de Vizcaya de ordenar las actividades portuarias mediante la creación de villas en la costa. Con la creación de Bermeo se puso solución a esta anomalía, concentrando en esta villa marítima el nexo de unión con el interior del territorio. Así pues, en esta incipiente entrada de Vizcaya en los flujos comerciales del Atlántico, Bermeo tuvo el privilegio de ser el primer puerto: el lugar de embarque y de desembarque de las mercancías que viajaban por vía marítima. Entre los años finales del siglo XIII y los primeros del siglo XIV, sin embargo, una serie de competidores consiguieron reducir la posición predominante de Bermeo en las actividades marineras. En 1299 se fundaba Plencia en la desembocadura del río Butrón, un año después Bilbao en la ría del Nervión, en 1322 Portugalete en la misma ría, en 1325 Lequeitio en la ría del Lea y en 1327 Ondarroa en la ría del Artibai. De este modo, el “despoblado” litoral vizcaíno pasaba a estar ordenado por una serie de villas que compaginaban la actividad pesquera con la comercial. 53 Sergio Martínez Martínez La creación de estos puertos acabó con el monopolio comercial del que hasta aquel momento disfrutaba la villa de Bermeo y redujo drásticamente su prosperidad. Pero si en una villa hubiera que cargar las culpas de la decadencia de Bermeo en el Señorío, esa sería sin duda Bilbao. En el año 1300 el Señor de Vizcaya, Diego López de Haro otorgaba a los pobladores de Bilbao su carta-puebla, con la cual recibían una serie de importantes privilegios, entre ellos el Fuero de Logroño. Pero si estos privilegios contenidos en la carta-puebla bilbaína colaboraron a su despegue, los otorgados en el año 1310 por la Señora de Vizcaya Doña María supusieron el verdadero espaldarazo para Bilbao y el comienzo de la relegación de Bermeo. Entre otras disposiciones, la carta de Doña María recoge la obligación de los que utilizaran el camino que desde Pancorbo y pasando por Orduña conducía a Bermeo, de pasar por Bilbao: «el camino que va de Orduña a Bermeo que pasa por Echevarri que vaya por aquella villa de Bilbao e non por otro lugar»; igualmente, señalaba que «ninguno non sea osado de tener compra ni venta ni regateria ninguna en todo el camino que va de Areta fasta la villa de Bilbao». Los que incumplieran con esta disposición serían tomados por «descaminados» pudiendo tomarles los merinos y el preboste de la villa «todo quanto les fallaren»2. Dado que el embarque de las mercancías en Bilbao suponía para los comerciantes una jornada completa de ahorro en su camino de Orduña a la costa, se comprende que desde aquel momento la villa de Bermeo fuera perdiendo progresivamente su situación de preeminencia comercial en el Señorío para quedar relegada a su condición de puerto eminentemente pesquero, función que mantiene aún en la actualidad. 3. LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PUERTOS VIZCAÍNOS Las cartas-puebla de las villas vizcaínas, como el conjunto de las villas vascas, ofrecen muy poca información acerca del emplazamiento y de la morfología de los asentamientos urbanos. Mientras los derechos y deberes de la comunidad, los términos municipales y otros aspectos aparecen especificados en mayor o menor grado, los primeros quedan sumidos en la mayor de las oscuridades, por lo que el estudio sobre el terreno resulta imprescindible. Contemplando los cascos viejos de las villas vizcaínas medievales se pone en serias dudas la idea tradicional de que la ciudad medieval es un ente orgánico en el que el desorden es un elemento indisociable. El nacimiento de una villa o ciudad puede deberse a multitud de causas. Por lo común, la ciudad es el resultado de la voluntad creadora de una determinada persona, que puede ser un rey, un noble, un obispo, etc. Otras veces, las ciudades nacen de forma espontánea en torno a un camino, un puente o una iglesia. En otras ocasiones, las ciudades medievales son pervivencia de antiguas ciudades romanas, debiendo adaptarse los vecinos de la villa al plano urbano creado siglos atrás. En cualquiera de estos casos (o de otros que pueden plantearse) lo cierto es que la configuración física de las villas medievales responde vivamente a la función desarrollada. Una ciudad comercial se desarrollará por lógica de forma longitudinal a la vía principal de comunicación y en un lugar bien comunicado y de fácil acceso; una plaza fuerte, en cambio, se situará en un lugar alto y fácilmente defendible. Todo ello da lugar a planos urbanos muy diversos con características propias. Así pues, el plano urbano para quien sabe mirarlo con atención revela una cantidad de informaciones de un valor incalculable, especialmente cuando la falta de otro tipo de elementos de juicio nos hace muy difícil la comprensión del pasado de dicha población3. Las villas vizcaínas, como el conjunto de las villas vascas, cántabras y asturianas, nacieron por una voluntad creadora. Aunque previamente pudieran existir en su solar pequeñas poblaciones, su naturaleza es ser villas nuevas. Debido a ello, el plano es notablemente ordenado, tendiendo a la creación 2. El texto de la refundación de Bilbao de 1310 puede verse en Guiard, T.: Historia de la Noble Villa de Bilbao, t.I, 2a ed. facsímil, Bilbao, 1971, pp. 21-23. 3. ARIZAGA BOLUMBURU, B.: La imagen de la ciudad medieval. La recuperación del paisaje urbano, Santander, 2002. 54 de trazados en damero. Las villas vascas se han puesto generalmente en relación con las bastidas francesas, como Montpazier, ejemplo por antonomasia de plano regular. Las villas vizcaínas presentan la imagen acostumbrada de las urbes medievales: una aglomeración de viviendas en torno a una o varias iglesias y rodeadas por una muralla y, en algunos casos, con una fortaleza. Su imagen destaca profundamente frente a la Tierra Llana en derredor, en la que el caserío es disperso y sin amurallar. Pero la villa no es sólo el espacio que queda dentro de las murallas sino también el término rural que la rodea –con el que se establece una relación continua y muy estrecha–, y los arrabales que en él se asientan. No obstante, el verdadero núcleo de la ciudad es el recinto murado, siendo el que goza de las principales ventajas jurídicas. Dentro de las murallas, el poblamiento suele ordenarse en torno a una serie de calles (siendo tres el número más habitual) que se disponen longitudinalmente a la principal vía de comunicación. Cortando a estas calles, se dibujan una serie de calles secundarias o "cantones", que facilitan la comunicación entre las calles. Pero frente a este esquema simplificado, cada villa desarrolló un parcelario adaptado a las circunstancias del terreno y el entorno, características especialmente importantes cuando hablamos de villas costeras. Vemos a continuación una breve descripción de cada uno de los puertos con su estructura peculiar. 3.1. Bermeo En las villas asentadas en lugares en que el relieve era especialmente suave, el plano urbano resultó muy regular, como fue el caso de Durango, Bilbao o Guernica, entre otras. Sin embargo, en aquellos lugares en que el relieve se manifestaba con potencia el plano hubo de adaptarse a los condicionantes topográficos. Éste es el caso de villas como Bermeo u Ondárroa. Así, Bermeo cuenta con un plano regular en su parte más alta que se va desordenando en la parte inferior por la mayor pendiente de la ladera. Las calles se dispusieron siguiendo las curvas de nivel en dirección aproximada Suroeste-Noreste mientras los cantones descendían desde lo alto a la ribera canalizando las aguas de lluvia y residuales. Los nombres antiguos de las calles: Carnicería Vieja, Cestería, Herreros, Pescadería, La Rochele... recuerdan las actividades y la procedencia de los vecinos de la villa en época medieval. En la parte Noreste se encontraba el puerto de la villa, el actual Portu Zaharra o Puerto Viejo, establecido sobre una ensenada natural muy cerrada y dominada por la iglesia de santa Eufemia. Bermeo en la Edad Media (reelaborado a partir de COELLO, F.: Atlas de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1857). 55 Sergio Martínez Martínez Al igual que el resto de villas vizcaínas Bermeo contó en la Edad Media con una sólida muralla. En el año 1334 Alfonso XI ordenó que la villa fuese dotada de una muralla (ese mismo año hizo lo propio con la villa de Lequeitio). Debió ser entonces cuando comenzó a levantarse el muro, siendo terminada la obra algo después de 1353. El único acceso que pervive de los más de siete con que contaba la villa es la puerta de San Juan en la salida de la calle Doniene. Se trata de un cubo perforado por un acceso que se abre a través de arco apuntado en su parte exterior y escarzano en la interior. En la parte superior conserva aún el adarve para la defensa. El conjunto de la villa debía estar ocupado en la Edad Media por débiles casas de madera similares a las del resto de las villas del Señorío. La mayor parte de ellas debían contar con dos plantas más zaguán, siendo este último destinado al almacenaje de diversos productos (paja, grasas, etc.). La planta baja debía contar, en aquellas casas que alojaban a comerciantes, con una abertura para atender a los clientes desde el interior. El piso superior, al que se accedía por una escalera de madera, era el lugar de habitación de la familia contando también con la cocina en la mayor parte de las ocasiones. Los muebles eran muy escasos y se reducían a la cama, en la que podían llegar a dormir varios individuos, algún arcón para guardar vestidos y otros objetos y un banco corrido en el que se sentaba la familia a la hora de la comida. Teniendo en cuenta la forma de construir las viviendas, la extrema contigüidad de las casas y el almacenaje indebido de ciertos productos inflamables en el interior de las casas no es de extrañar que el fuego fuese un compañero habitual de la vida de las villas medievales. En el caso de Bermeo los incendios azotaron la villa en los años 1297, 1347, 1360, 1422 y 1504. Probablemente en un principio existieran en el interior de la villa huertos traseros en los solares en los cuales las familias podían mantener animales o bien cultivar ciertos productos, evitando así una mayor dependencia del mercado. En cualquier caso, con el aumento del vecindario estos espacios vacíos debieron ir desapareciendo para ser ocupados a continuación por el crecimiento de las viviendas para así poder acoger el crecimiento demográfico. 3.2. Plencia La villa de Plencia se asentó junto al último meandro del río Butrón, en un lugar muy cercano al mar, y muy afectado por las mareas, pero protegido del embate directo de las olas. La villa ocupa una pendiente sobre la ría de orientación sur. Sobre este pequeño escarpe se desarrolló en la Edad Media el núcleo urbano, siguiendo los principios regulares que se observan en otras villas del Señorío. Así, la Casco urbano medieval de Plencia sobre el parcelario actual. 56 estructura urbana quedó configurada por tres calles: Goienkale, Artekale y Bekokale, paralelas a la ría, que se ven cortadas por dos cantones. En la mayor parte de las villas vizcaínas los cantones son de una gran estrechez, pues su función principal era simplemente la de poner en relación las calles entre sí; así se observa en Bilbao, Orduña y Marquina, entre otras. Sin embargo, en el caso de Plencia las calles y los cantones cuentan con una misma anchura (cinco pasos). Ello se debe a que en Plencia los cantones cumplen una función más importante que la de ser meros pasadizos entre calles; al contrario, son los cantones los que ponen en relación la villa con el espacio de la ribera, mientras las calles se disponen paralelamente a ésta y siguiendo la dirección de los caminos terrestres. Concretamente el camino de Munguía, que ahora bordea la población, atravesaba la villa por Artekale. Este hecho muestra cómo el tamaño relativo de los cantones respecto al de las calles tiene mucho que ver con la utilidad que cumpliesen en la villa4. Delimitando el espacio dibujado por las calles y cantones se situaban el puerto y la meseta superior en que se asienta la iglesia, siendo este último espacio el centro de la vida municipal durante la Edad Media. En este pequeño rellano se abre una plazuela junto a la iglesia, elemento urbano poco frecuente en las villas vizcaínas. Aprovechando el asentamiento llano y dominante, la plaza se convirtió en el centro de la vida urbana, concentrando las funciones religiosas (por la presencia de la parroquia), económicas (al ser el lugar de celebración del mercado), políticas (presencia de la casa fuerte del linaje de los Butrón y del Ayuntamiento) y sociales (pues debía ser el centro de reunión de los vecinos tras la misa y en muchos otros momentos). En el momento en que se constituyó la villa de Plencia en la desembocadura del Butrón la ría ofrecía buenas condiciones para la navegación, permitiendo a los barcos fondear en el interior al resguardo de los violentos embates del mar. Así, durante la Edad Media el puerto de Plencia funcionó como un importante núcleo comercial y pesquero en la costa vizcaína, a la altura de otros como Ondárroa o Portugalete. Sin embargo, con el paso del tiempo las arenas comenzaron a anegar el fondo de la canal dificultando que las embarcaciones llegasen hasta las inmediaciones de la población. Iturriza señala que a finales del siglo XVIII los barcos se amarraban en los arcos del puente de piedra que daba paso al término de Barrika. En aquellos tiempos las obras portuarias se reducían a un muro de ribera frente a Bekokale que en los años siguientes fue completado con otras pequeñas obras en la ribera. No fueron suficiente para impedir la continua acumulación de arenas, de modo que a mediados del siglo XIX los barcos no podían llegar a la villa, perdiendo así la población su condición marinera5. A pesar de esta lamentable situación Plencia fue declarado puerto de 2º orden en 1888 lo que impulsó al Ayuntamiento a emprender obras de mejora en la canal a fin de devolver a la villa su primitivo carácter marinero. Las obras acometidas desde los años finales del siglo XIX y durante el siglo XX (fundamentalmente diques rompeolas y de contención de las arenas) han conseguido revitalizar la ría del Butrón permitiendo que los barcos vuelven a navegar por su interior, al menos las embarcaciones deportivas de menor tamaño. 3.3. Bilbao El día 15 de junio del año 1300 la villa de Bilbao entra en la historia, al menos documentalmente, con la concesión de su carta-puebla por parte del Señor de Vizcaya: Diego López de Haro V. Entre los años 1300 y 1511 (fecha de creación del Consulado de Bilbao) la pequeña población a la que dotó de fuero Diego López de Haro se convirtió en un potente núcleo comercial del Norte peninsular, desbancando a otras poblaciones creadas con anterioridad, como Bermeo. La carta-puebla no fue el único elemento en que se asentó la prosperidad de la villa, sino que en sus primeros setenta y cinco años de existencia como tal recibió también dos privilegios reales, una nueva carta de 4. Ver ARIZAGA BOLUMBURU, B. y MARTÍNEZ MARTÍNEZ, S.: Atlas de Villas Medievales de Vasconia. Bizkaia, Eusko Ikaskuntza, Bilbao, 2006. 5. Sobre las obras en la ría de Plentzia ver CIRIQUIAIN-GAIZTARRO, M.: Los puertos marítimos del País Vasco, Txertoa, Navarra, 1986, pp. 221-223. 57 Sergio Martínez Martínez El Bilbao medieval sobre el parcelario actual. fundación y una extensión del término otorgado en la carta fundacional. En conjunto, cinco documentos que transformaron una pequeña y prometedora barriada a la orilla de la ría en un núcleo urbano de primer orden. Los analizamos a continuación. Tras la concesión de la carta-puebla (que contenía el Fuero de Logroño), el 4 de enero del año 1301, Bilbao recibe de manos de Fernando IV y por mediación de Diego López de Haro V, fundador de la villa, un privilegio por el que se disponen cuatro puntos fundamentales: -exención de portazgo en todo el reino de Castilla y León “salvo en Toledo, e en Sevilla e en Murcia”, así como de todas las otras tasas sobre circulación y las transacciones. -permiso para pescar y salar el pescado como lo hacían los vecinos de Castro, Laredo y otros puertos. -equiparación de los comerciantes bilbaínos con los gascones y genoveses en Sevilla, principal centro comercial de Castilla. -exención de pago de derecho alguno de aduana en el mismo Bilbao. Si la primera de las concesiones era disfrutada por un gran número de localidades castellanas y la segunda por varios puertos, las dos últimas disposiciones se alejaban de lo común y colocaban a la villa de Bilbao en una buena situación comercial: se igualaba a los bilbaínos con otras importantes comunidades comerciales europeas y se completaba la franquicia marítima de carga y descarga de mercancías recogida en su carta-puebla con la territorial. A pesar de lo significativo de los privilegios otorgados a la villa en 1300 y 1301, es el recibido en 1310 el que más dinamizará la vida económica de la comunidad. El 25 de junio de 1310 doña María López de Haro procede a refundar la villa de Bilbao, actuando como si la fundación hecha por su tío Diego López «El Intruso», al que no menciona, no hubiera tenido validez. En esta «refundación» se copia casi literalmente la carta anterior, salvo por el traslado del mercado de los martes al miércoles. Sin embargo, a pesar de la semejanza, la carta cuenta con dos añadidos fundamentales. En primer lugar, se apunta la exención total de impuestos sobre la circulación de mercancías por todos los lugares del Señorío de Vizcaya, tanto marítimos como terrestres, salvo el «peaje de las venas» que Doña María reserva para sí. En segundo lugar, como señalamos anteriormente, la nueva carta de fundación recoge la obligación de los que utilizaran el camino que desde Pancorbo y pasando por Orduña conducía a Bermeo de pasar por Bilbao: “el camino que va de Orduña a Bermeo que pasa por Echevarri que vaya por aquella villa de Bilbao e non por otro lugar”; igualmente, la carta recogía que “ninguno non sea osado de tener compra ni venta ni regatería ninguna en todo el camino que va de Areta fasta la villa de Bilbao”. 58 Gracias a las disposiciones recogidas en la carta de Doña María López de Haro, el puerto de Bilbao, situado en punto que acortaba en un día el camino de Pancorbo a Bermeo, sentaba las bases para colocarse como cabeza directora de los intereses comerciales de Vizcaya. El 11 de enero de 1372, una vez que el Señorío había recaído en la familia real castellana, el infante don Juan de Trastámara, futuro Juan I de Castilla otorgó un privilegio a la villa que introdujo tres puntos fundamentales. En primer lugar, se amplió la libertad de los bilbaínos para pescar y traficar, y de las mercancías para entrar y salir de la villa sin traba alguna. En segundo lugar, se reconoció implícitamente la difusión de la actividad comercial por la embocadura de la ría, desde Punta Lucero hasta Punta Galea, pues se mencionan Santurce y Algorta como puntos de embarque de las naves. En tercer lugar, se confirmó el monopolio bilbaíno sobre el área de la ría a través de dos disposiciones: una, incorporación de los tramos Bilbao-Baracaldo y Bilbao-Zamudio a la misma categoría que tenía el tramo Bilbao-Areta por la carta puebla de María López de Haro de 1310; otra, la Sendeja de Uribarri se convierte en límite para la carga y descarga de vena de hierro. En todas las direcciones, las competencias bilbaínas en materia comercial se veían incrementadas. Por fin, en el año 1375, Juan I, aún infante, otorgó a Bilbao un nuevo privilegio por el cual se concedía a los labradores de las cercanas anteiglesias de Galdácano, Zarátamo y Arrigorriaga, no pertenecientes al término otorgado a Bilbao en su carta puebla, la vecindad bilbaína. Por esta disposición, las dichas anteiglesias vizcaínas pasaban a formar parte del término de la villa de Bilbao y quedaban bajo la potestad de los oficiales bilbaínos. Así pues, la carta puebla de 1300, el privilegio real de 1301, la refundación de 1310, el nuevo privilegio real de 1372 y la extensión del término de 1375 son las bases sobre las que la villa de Bilbao apoyó el espectacular crecimiento experimentado en los siglos medievales. Pero el apoyo señorial y real no hubiese servido de nada sin la confianza de los vecinos de la villa en sus propias posibilidades y sin el celo puesto en mantener las prerrogativas que se les daban y las ventajas que por sí mismos obtenían. 3.3.1. La configuración física de Bilbao en la Edad Media Se ha dicho que las Siete Calles de Bilbao constituyen uno de los ejemplos más notables de ciudades medievales realizadas con arreglo a un plan concreto. El plano bilbaíno cuenta con un interrogante de partida de difícil resolución. La historiografía recoge la existencia en la villa de Bilbao de dos etapas urbanas claramente diferenciadas: una primera etapa inmediata a la fundación en la que la villa contaría únicamente con tres calles y otra etapa posterior en la que el núcleo urbano alcanzaría las siete calles que la caracterizaron hasta el presente6. El indicio fundamental que apoya esta hipótesis de las dos etapas evolutivas en la formación del núcleo urbano bilbaíno es el valor intrínseco del topónimo Artecalle –calle del medio–. El esquema urbano con tres calles paralelas, denominadas en euskera Goienkale (la más alta), Artekale (la central) y Barrenkale (la más baja), se plasmó frecuentemente en las villas vizcaínas, ampliándose en ocasiones a un mayor número de calles paralelas. Así pues, el nombre de Artecalle vendría a significar la existencia de una primitiva ordenación que contase únicamente con tres calles paralelas. Sin embargo, el indicio es realmente débil, pues si bien es obvia la significación del topónimo Artecalle también es cierto que la calle más baja de las tres no se denominó Barrenkale, sino Tendería (y primitivamente calle de Santiago), siendo dada la primera denominación a los dos viales más bajos del plano de siete calles: las actuales Barrencalle y Barrencalle Barrena. Atendiendo al nombre de estas dos últimas calles sí podría entenderse que primeramente se construyera Barrencalle (calle baja) y más tarde Barrencalle Barrena (calle por debajo de la calle baja). Las siete calles de la villa, indiferentemente a que se apoye una u otra teoría, son, de Este a Oeste: Somera, Artecalle, Tendería, Belosticalle, Carnicería, Barrencalle y Barrencalle Barrena. Se disponen en ligera pendiente sobre la ría, estando cortadas en sentido transversal por dos viales secundarios o cantones, uno a la altura de la iglesia de Santiago y otro más cercano a la ría. Los cantones servían para poner en rápida comunicación las calles y evitar así los largos rodeos que deberían dar- 6. TORRECILLA GORBEA, M.J. e IZARZUGAZA LIZARRAGA, I.: “Evolución urbana del primer Bilbao: las Siete Calles y sus elementos más sobresalientes”, Bilbao, arte e historia, Diputación Foral de Vizcaya, Bilbao, 1990, pp. 37-54. 59 Sergio Martínez Martínez se para pasar de una calle a otra. Mientras las calles reciben un nombre que las identifica no ocurre lo mismo con los cantones, los cuales carecen de nombre específico. Calles y cantones son, junto con la muralla, los elementos que más carácter imprimen al plano de la villa, pues regulan los movimientos en el interior de la población y delimitan los espacios destinados a la edificación donde surgen las manzanas de casas. Aquellas calles y cantones eran estrechos y oscuros pasillos, pero en ellos se desarrollaba la mayor parte de la vida de los bilbaínos, siendo las casas meros espacios de alojamiento. La función de las calles y cantones en la comunicación interior de Bilbao es fundamental, pues todas las casas de la población se abren a ellas, pero también lo es en la exterior pues algunas calles desembocaban en puertas de la muralla que comunicaban el espacio murado con el ámbito extramuros y con los caminos que llegaban a la villa. En este sentido Artecalle era el vial más significado, pues ponía en relación el portal de Zamudio y la plaza de la Ribera, colectora de los caminos que venían de la Meseta. Como se aprecia, el plano bilbaíno responde a un esquema ordenado y regular en el que la rectitud de las calles y la fácil comunicación son valores tenidos por positivos. El plano bilbaíno como el del conjunto de las villas vizcaínas responde al tipo denominado como de «espina de pez»7, aludiendo a la estructura que se crea por el cruce transversal de calles y cantones. Sin embargo, la sencillez del plano que observamos, entre otras villas, en Durango, Guernica o Elorrio se ve complicada en ocasiones por la existencia de algún elemento distorsionador. En el caso de Bilbao esa función la cumple la iglesia de Santiago, templo que rompe la rectitud del plano al cortar Belosticalle y desviar el trazado de Tendería. Aunque las calles constituían en las villas vizcaínas medievales los espacios públicos de mayor dimensión no puede olvidarse la existencia de otros ámbitos públicos de gran relieve como eran las plazas. En el Bilbao medieval existieron dos plazas principales: la conocida como Plazuela de Santiago, junto a la iglesia, y la Plaza Mayor, situada entre la ría, la muralla y la iglesia de San Antón. De menor tamaño pero de gran importancia también fue la plazuela de Zamudio situada junto al portal del mismo nombre. En aquellas plazas se desarrolló una intensa actividad económica por las facilidades que ofrecían a la instalación de puestos de venta. Sin embargo, junto a la económica, las plazas cumplían otras importantes funciones en la vida de la villa, como eran servir de ámbito de reunión de la ciudadanía, lugar de celebración de fiestas y centro político de la comunidad, donde debían publicarse las ordenanzas y pregones. Así, en 1483 los Reyes Católicos establecen que las ordenanzas que establezcan para Bilbao con el fin de terminar con los bandos, sean pregonadas en la plaza para que todos las conozcan8. En su conjunto, el Bilbao medieval, a pesar de la importancia de que gozaba la Plaza Mayor, carecía de un centro único de actividad. Al contrario, el espacio público contaba con diversos puntos de reunión que daban a la villa el carácter policéntrico característico del urbanismo medieval9. Al contrario que en la actualidad, donde las ciudades cuentan por lo general con un centro de negocios bien delimitado, la actividad del Bilbao medieval se vivía en todos sus rincones, desde la plaza más amplia al más estrecho cantón. 3.4. Portugalete En el año 1300 la carta-puebla de la villa de Bilbao hace referencia explícita al puerto de Portugalete. Así pues, en el momento de fundación de la villa en el año 1322 ya existía en aquel lugar un puerto, seguramente de pequeñas dimensiones. En ese año la Señora de Vizcaya Doña María Díaz de Haro entregó a la población preexistente la condición de villazgo, ordenando que sus pobladores edificasen una iglesia dedicada a Santa María, para lo cual les dio el tercio de los diezmos de Santurce. Los pobladores recibieron el Fuero de Logroño, al igual que el resto de villas vizcaínas, y obtuvieron amplios términos jurisdiccionales. Con la fundación de Portugalete en la embocadura de la ría se completaba el proceso de desarrollo de este entrante marino comenzado con la fundación de Bilbao 22 años antes. Si hasta los 7. LINAZASORO, J.I.: Permanencias y arquitectura urbana. Las ciudades vascas de la época romana a la Ilustración, Gustavo Gili, Barcelona, 1978, p. 77. 8. LABAYRU Y GOICOECHEA, E.: Historia General del Señorío de Bizcaya. Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1967-1968 los cuatro primeros volúmenes. (Edición fascímil de la de 1895-1900), pp. 688-690. 9. Ver ARIZAGA BOLUMBURU, B.: Urbanística medieval (Guipúzcoa), Kriselu, San Sebastián, 1990, p. 173. 60 comienzos del siglo XIV la ría había sido un lugar marginal a pesar de sus potencialidades, desde esta centuria pasó a convertirse en el corazón económico del Señorío. Casco urbano medieval de Portugalete sobre el parcelario actual. A pesar de las buenas perspectivas de desarrollo que para la población suponía la concesión del villazgo, la villa tuvo que competir siempre con Bilbao, mejor situada y dispuesta a controlar todo el espacio de la ría. Finalmente fue la villa encartada la que salió perdiendo en esta rivalidad. Al igual que en el conjunto de las villas vizcaínas, en Portugalete el casco medieval presenta una configuración reticular a través de calles y cantones. El casco urbano medieval de la villa estuvo compuesto en principio por tres calles paralelas que descendían desde el entorno de la iglesia hasta la orilla de la ría. Se trata de una zona de fuerte pendiente que, sin embargo, no supuso un freno al ansia de dotar a la nueva villa de una disposición ordenada. Estas tres calles fueron las de Santa María, Medio y Coscojales. Partiendo estas calles por el centro se trazó un estrechísimo cantón. En estos espacios delimitados por las calles y el cantón (las manzanas), se realizó un reparto en solares, que debieron ser de tamaño homogéneo al menos en un principio, en los cuales se fueron levantando las casas de la villa y las casas-torre. La mayor parte de las manzanas fueron dobles, esto es, compuestas por dos filas de casas con sus traseras enfrentadas y dejando entre sí un mínimo espacio de luz y aireación conocido como servidumbre de luces, albañal o cárcava. A estos minúsculos pasillos caían las aguas residuales de las casas, así como parte de las aguas de lluvia; desde aquí el agua corría al cantón y a las calles para terminar vertiendo sobre la ría. De este modo, en poco tiempo las aguas sucias y el exceso de agua de lluvia podía ser eliminado sin mayores problemas. Sobre este reducido casco urbano se añadió, seguramente en época medieval, un nuevo vial: la calle de La Barrera, situado en paralelo con el resto de calles de la población. Aunque no hay confirmación precisa de que este vial se añadiese en la Edad Media es presumible que así fuera porque en la muralla existía una puerta conocida como Puerta de la Barrera. La muralla que bordeaba la villa de la desembocadura del Nervión era un muro exento con cubos de refuerzo a intervalos. La documentación hace referencia a las puertas de La Barrera, El Cristo, Santa Clara y El Solar; es probable que en el extremo del cantón hacia el noroeste existiese también un portillo. Segura (aunque superado ya el siglo XV) es la existencia de un portillo en el otro extremo del cantón formando parte del conjunto de la torre de Salazar: en la actualidad es el único resto que permanece en pie de la primitiva cerca de la villa. Con la fundación de Portugalete, como anteriormente se vio, se pusieron las bases para el desarrollo de una ría de enormes posibilidades para la navegación. Pero no bastaba con que existiera un puerto en la embocadura y otro en el límite de la subida de las aguas marinas: la ría era un espacio 61 Sergio Martínez Martínez con grandes posibilidades pero también con grandes problemas: una barra de arena móvil en la embocadura, bancos de arena y grava, curvas de escaso radio de giro, etc10. Todas estas dificultades que la ría poseía en sus 14 km de recorrido impulsaron a las dos villas, Bilbao y Portugalete, a trabajar en común para su resolución, pues a las dos beneficiaba favorecer el tráfico de las naves. Las obras fueron continuas y dificultosas, pero consiguieron mantener abierta y transitable la boca de mar hasta Bilbao. Hubo de llegar el siglo XIX para que la ría del Nervión solucionase definitivamente sus problemas. En este siglo se reformaron las dos orillas de la ría, se mejoró el estado de la barra, se dragó el fondo de la ría, se rectificó la vuelta de Elorrieta... En el siglo XX las obras continuaron hasta lograr que el tortuoso camino que conocieron los navegantes de la Edad Media quedase convertido en una accesible boca de mar apta para todo tipo de embarcaciones. Gracias al espectacular desarrollo portuario de los siglos XIX y XX y al hecho de que la burguesía eligiese la villa como lugar de residencia, Portugalete pudo alcanzar la expansión que no llegó a alcanzar en la Edad Media. 3.5. Lequeitio En la carta de aforamiento de 1325 la Señora de Vizcaya María Díaz de Haro señala la existencia de un poblamiento anterior al cual se va a privilegiar. Poco es lo que puede saberse de este asentamiento, pero la propia Señora hace alusión a una cerca, la iglesia de Santa María y unos palacios de su propiedad. Justamente el año anterior a la concesión del villazgo, la población de Lequeitio recibió del rey Alfonso XI las mismas franquicias de transporte y pesca en sus reinos de las que disfrutaba Bermeo11, lo cual indica que aquel asentamiento costero había alcanzado ya un desarrollo apreciable. Este crecimiento tuvo que comenzar en el siglo XIII (centuria de expansión en el Señorío) y llegó con pleno vigor al primer cuarto del siglo XIV, momento en el que recibió el aforamiento y poco antes de que la crisis se abatiese sobre Vizcaya. Crecimiento medieval de Lequeitio. 10. Ver CIRIQUIAIN-GAIZTARRO, M.: Los puertos marítimos del País Vasco, Txertoa, Navarra, 1986. pp. 228-229 y, de forma más amplia, la obra del mismo autor: Monografía histórica de la muy noble villa y puerto de Portugalete, Editorial Vizcaína, Bilbao, 1942. 11. Ver ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, J. y SESMERO CUTANDA, E.: “Andanzas y desventuras de una villa costera en la Edad Media”, en Lekeitio, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 1992, p. 31. 62 Los habitantes de aquel primitivo enclave costero debían dedicarse con especial atención a las labores de la mar, sustantivamente a la pesca y adjetivamente al comercio. Con la fundación de la villa en el año 1325 Doña María continuaba la política de los Señores de Vizcaya de promover la creación de villazgos en la costa, iniciada con Bermeo y completada más tarde con Plencia, Bilbao y Portugalete. Ahora, la nueva villa de Lequeitio venía a mejorar la dotación portuaria del territorio vizcaíno con un enclave de excelente localización: dado que Ondárroa aún no había sido fundada (lo sería en 1327) Lequeitio era el único puerto existente entre Bermeo y Guipúzcoa, pudiendo así actuar como polo de atracción del comercio de la parte oriental de Vizcaya. Con los privilegios concedidos en su carta de aforamiento la villa de Lequeitio pudo desarrollar desde 1325 una actividad económica mucha más intensa que la vivida con anterioridad. Si el siglo XIV fue un momento de crisis en el Señorío, no sucedió lo mismo en el XV, centuria en la cual Vizcaya volvió a coger con fuerza las riendas de la expansión económica. En el Lequeitio del siglo XV el trato comercial y la pesca debían ser el motor de la economía de la villa. Junto a los oficios de la mar (balleneros, toneleros, carpinteros y constructores de naves) en las estrechas callejuelas de la población debieron proliferar las tiendas (en los pisos bajos de las casas) para atender las más variadas necesidades de los vecinos (alimentos, ropa, utensilios diversos). Pero mientras la villa se desarrollaba económicamente, veía decaer alarmantemente su capacidad de organización del territorio rural colindante. Durante el siglo XIV vivía en el término rural de Lequeitio una pequeña población dedicada a la explotación de las grandes áreas boscosas; su reducido número les impedía ejercer oposición alguna a las disposiciones de la villa. Sin embargo, en el siglo XV aquella población ganadera basculó hacia las actividades agrícolas y comenzó a compartimentar el territorio para su más intensa explotación; y mientras lo hacían, comenzaban a considerarlo suyo y renegaban del poder de la villa. Las cuatro anteiglesias del término rural lekeitarra (Amoroto, Guizaburuaga, Ispaster y Mendexa) pelearon con todas sus fuerzas contra la tutela de la villa hasta que en el año 1519 consiguieron que sus iglesias se convirtieran en parroquiales, confirmando así su carácter independiente. Como otras muchas villas de Vizcaya, Lequeitio perdía la batalla frente a la Tierra Llana. 3.5.1. El primer recinto urbano La carta-puebla del año 1325 recoge la entrega por parte de Doña María a los pobladores de Lequeitio de “la yglesia de Sancta Maria de Lequeitio con so çimiterio [...] Otrosy, les do mas todo lo que es dentro de la çerca, que era de Sancta Maria e mio [...] salvo ende que tomo para mi los mis palaçios que son en Lequeitio, çerca de la dicha yglesia, e vna plaça ante ellos, aquella que vieren que cunple”. Como se observa, Doña María está haciendo referencia a un núcleo poblado con anterioridad a la carta-puebla y que contaba con una iglesia, unos palacios, una muralla o cerca y una plaza. Pero ¿cuál era la localización de este núcleo previo al aforamiento? Según González Cembellín12, la actual calle Abaroa y el comienzo de Dendarikale conforman un espacio semicircular replegado sobre sí mismo que pudo ser el asiento de aquel primitivo núcleo murado. En origen el poblamiento se ordenaría en torno a una sola calle, la actual Gerrikabeitia, y probablemente también en torno a un callejón transversal, la actual Berriotxa. La iglesia de Santa María daría frente a la plaza, como se recoge en el privilegio de Doña María. La muralla bordeaba este espacio incluyendo en su interior los palacios de la Señora (cercanos a la iglesia), las viviendas de los pobladores y la propia iglesia de Santa María; ésta probablemente formase parte del propio recinto amurallado, colaborando con su robustez a la defensa de la población marinera. Aunque no puede asegurarse con certeza, este recinto debió contar con tres puertas: una junto a la iglesia (precedente del portal de Elexatea documentado desde 1510); otro en el cruce entre Gerrikabeitia y Dendarikale; y otro, por fin, a la salida de Berriotxa. 3.5.2. La villa nueva Con la concesión del fuero de villazgo en 1325 la villa de Lequeitio sufrió un cambio sustancial en su poblamiento. Frente al asentamiento en la zona del Campillo el ensanche de 1325 vino a realizarse 12. La disposición y evolución del poblamiento en Lekeitio en los siglos medievales aparece magníficamente desarrollada en el artículo de GONZÁLEZ CEMBELLÍN, J.M.: “La evolución urbana de la villa”, Lekeitio, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 1992. pp. 143-171. 63 Sergio Martínez Martínez en el lado contrario de la ensenada, probablemente por la mejor protección contra el viento y por las mayores facilidades para realizar las labores portuarias, ya que en este punto existía una elevación rocosa justo al borde del agua. Al igual que el conjunto de las villas vizcaínas, Lequeitio optó por una disposición ordenada de sus viales, los cuales caían en notable pendiente hacia el mar: Apalloa, Uribarria (hoy Azpiri), Intxaurrondo, La Pedrera o Berdera (hoy Bergara), Atxabal y Zaldundegi (hoy Narea), de Suroeste a Noreste. Así pues, la villa quedaba organizada en torno a dos conjuntos: por un lado, la puebla vieja en torno a la Iglesia de Santa María; por otro, el espacio de nueva creación formado por seis calles regulares y paralelas. Entre ambos se localizaba un amplio arenal en el que se llevaban a cabo las labores de construcción de barcos, conocido por ello como plaza del Astillero. Durante algún tiempo la puebla nueva debió estar indefensa, pero en 1334 el rey Alfonso XI, Señor de Vizcaya en aquel momento, confirmaba la carta puebla con la intención de favorecer a los pobladores y promover la cerca de la villa. Probablemente esta disposición del monarca fuera la que dio comienzo a la segunda muralla de Lequeitio. Los restos actuales de esta segunda muralla se observan en la parte exterior de la calle Trinidad y en el albañal entre Narea y Kolmenares. Por los restos conservados se deduce que era más consistente que la primera cerca. Así pues, en el siglo XIV tenemos una villa formada por dos zonas en principio independientes, cerrada cada una con su propia muralla. Poco puede asegurarse sobre la relación que mantenían una y otra pues no existen noticias que hablen de algún portal en Azkue que comunicase la puebla nueva con el entorno del Campillo. De cualquier modo parece una situación anómala, por lo que lo más razonable es pensar que tal relación existía, si bien no conocemos su naturaleza. 3.5.3. El crecimiento de los arrabales Como en el conjunto de las villas vizcaínas, el crecimiento económico y demográfico de Lequeitio se plasmó en el nacimiento de arrabales, en los cuales habitaban aquellas personas que de hecho participaban como las demás en la vida de la villa pero que no encontraban alojamiento en los espacios inicialmente fijados13. Probablemente los primeros espacios en ser ocupados fueron los que se encontraban dentro de los límites de la segunda muralla, aprovechando para ello el amplio paseo de ronda. Esta ocupación debió comenzar desde mediados del siglo XV. Hacia finales del siglo XV debieron ocuparse las calles Igualdegi y Trinidad, construidas sobre el inicial paso de ronda y comunicadas con el exterior de la villa a través del portal de Apalloa. Igualmente se colmataron la calle Narea (débilmente ocupada en un principio) y el hipotético espacio abierto entre Apalloa y la primitiva puebla (la calle Azkue). Pero el verdadero ensanche de la villa se produjo precisamente junto al núcleo inicial. En torno a la calle Dendari (Tendería) que comunicaba con la villa de Marquina se desarrollaron las nuevas edificaciones teniendo como ejes, además de la señalada Dendari, a las calles Beasko y Luenga. Es posible que este nuevo espacio de habitación fuese rodeado por un murete para la protección de los vecinos. Lejos de facilitar la comunicación entre las dos pueblas existentes, los arrabales de la villa perpetuaron la separación entre ambas entidades urbanas, evitando los contactos. Así, entre el conjunto formado por la Puebla Vieja y el arrabal nacido en torno a Dendari y el conjunto formado por la puebla nueva y sus ensanches quedaron configuradas tres plazas: la de San Cristóbal, la Plaza Gamarra y la Plaza Vieja. El hecho de que en un momento de clara expansión urbana quedasen todos estos espacios vacíos entre las dos villas invita a pensar que quizá existieran verdaderas razones para evitar la unión de los dos espacios, caso que de ser cierto resultaría verdaderamente anómalo para el Señorío de Vizcaya y de difícil esclarecimiento. 13. VELILLA IRIONDO, J.: Arquitectura y Urbanismo en Lekeitio. Siglos XIV a XVIII, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1996. 64 3.5.4. Las últimas modificaciones urbanas: el muro cortafuegos, la tercera muralla y los arrabales exteriores Durante la Edad Media los incendios eran una desgracia habitual de los centros urbanos como consecuencia de la abundancia de madera en las casas y de la extrema contigüidad de éstas. Así en el año 1442 un incendio destruyó buena parte de las casas de la villa, tanto privadas (más débiles, por lo general) como públicas. Para evitar en lo posible estos luctuosos acontecimientos los vecinos de la villa decidieron en el año 1490 pedir permiso a la Corona para construir un muro cortafuegos que impidiese, en caso de incendio, que las llamas arrasasen por completo la población. El muro se desarrolló en el albañal entre las calles Azpiri e Intxaurrondo, torciéndose ligeramente en la zona más cercana al puerto. La altura del muro es de 7 metros (más alto que las casas de aquel momento) y está construido en sillarejo bien trabajado. Para permitir el paso de una a otra parte de la puebla nueva se construyeron dos portales: uno en la calle Trinidad (Portal de la Trinidad) y otro en la calle Arranegi (San Nicolás Tolentino o Piparrenportalea). Aproximadamente un siglo después de ser construido, el muro cortafuegos tuvo la oportunidad de demostrar su utilidad: en el incendio de 1595 la parte Sur de la villa quedó arrasada por las llamas pero no así la parte Norte, protegida por el muro. Una vez construido el muro cortafuegos, una nueva obra pública vino, por fin, a unir a las dos poblaciones: la tercera muralla. Esta nueva cerca aprovechaba las dos murallas anteriores estableciendo sus muros en los espacios desprotegidos. El otro lienzo de la tercera muralla se dibujó entre el portal del Astillero y la iglesia de Santa María, separando así la Plaza Vieja del Campo del Astillero. Poco después de la construcción de la muralla tuvo lugar el último fenómeno urbano medieval: el nacimiento de los arrabales exteriores. La zona que recibió un crecimiento más importante fue la continuación de Arranegi a partir del portal de Nuestra Señora del Buen Viaje (calle Ezpeleta). En este espacio se conservan la torre de Léniz y la Torre de Licona. Significativamente menor fue le crecimiento a partir de los portales de Atea y Elexatea. 3.6. Ondárroa El año 1327 la Señora de Vizcaya, María Díaz de Haro, expidió la carta fundacional de la villa de Ondárroa. Tras las fundaciones de Bermeo, Plencia, Bilbao y Lequeitio, la ría del Artibai ofrecía uno de los mejores puntos del litoral para la fundación de un nuevo villazgo con el que favorecer las actividades pesqueras, así como la función del Señorío como nudo de relación entre el interior peninsular y la costa atlántica europea. Recinto medieval de Ondárroa. 65 Sergio Martínez Martínez Por tanto, la fundación de Ondárroa respondió a un interés principalmente económico, al igual que el resto de villas fundadas con anterioridad. Precisamente la villa de Ondárroa fue la última en ser creada de acuerdo a una motivación económica o comercial puesto que Villaro y las villas siguientes nacieron principalmente como respuesta a la necesidad de protección de la población rural, salvo el caso de Guernica, villa en la que la motivación económica fue fundamental. Sin embargo, a pesar de que la villa fue fundada en un enclave muy favorable para las actividades marineras y que en el ánimo de Doña María debía estar el favorecerlas lo más posible, lo cierto es que la carta-puebla de Ondárroa, al igual que la del resto de villas marineras de Vizcaya (salvo en cierto modo las de Plencia y Portugalete), apenas contiene referencias alusivas a la navegación o a las necesidades del mar en general. Tuvieron que pasar ocho años para que Juan Núñez de Lara, consorte de la nueva Señora de Vizcaya, Dña. María López de Haro, al confirmar el privilegio de fundación del villazgo autorizase al regimiento de la villa a percibir cinco dineros de cada nave que pasase bajo el puente de madera que comunicaba la población con el otro lado de la villa. Este privilegio viene a confirmar que las actividades marineras habían tomado ya consistencia y que los Señores se ocupaban, aunque quizá tímidamente, de favorecerlas. Otra disposición favorable para la villa que incluía el privilegio de Juan Núñez era que la rentería de Amallo estuviese dentro de la población. Con esto se pretendía que las actividades de carga y descarga se hiciesen en el interior de la villa, donde el concejo podía controlarlas con mayor facilidad, sin posibilidad de fraudes. Aunque durante la alta Edad Media el Señorío vivió en cierto modo de espaldas al mar, en la baja Edad Media el escenario cambió por completo y las actividades pesqueras se desarrollaron tanto en las villas (Portugalete, Bilbao, Plencia, Bermeo, Guernica, Lequeitio, Ondárroa) como en otros puntos del litoral (Santurce, Barrica, Górliz, Mundaka...). Tanta importancia alcanzó la pesca en las villas marineras que sus sellos concejiles recogieron motivos relacionados con aquella actividad: en el caso de Ondárroa, el puente de la villa, una ballena y una embarcación persiguiéndola. Como el pescado capturado resultaba muy superior al que los habitantes de la villa podían consumir existía un flujo continuo de pescado hacia el interior, tanto hacia el Señorío, como hacia Castilla. Para que el pescado pudiera ser consumido de forma diferida a su captura los medios empleados fueron varios, desde el zumo de limón al secado natural (pescado cecial), pasando por el ahumado y, especialmente, por el salado (pescado en salazón). El método más tardío debió ser el de la conservación en escabeche. Gracias a estas elaboraciones los habitantes del interior podían consumir un producto fundamental en la dieta mientras las villas costeras, como Ondárroa, se beneficiaban extraordinariamente de la demanda. 3.6.1. La configuración física de Ondárroa en la Edad Media: el plano y el sistema defensivo Entre las villas vizcaínas Ondárroa es una de las que presenta un plano menos ordenado como resultado de los condicionantes físicos de la ría del Artibai. Como puede observarse en el plano de la villa, a la orilla izquierda del Artibai existe un espinazo rocoso que mantiene los 50 metros de altura a pocos metros de la línea de las aguas. En estas condiciones el caserío se desarrolló en la vertiente sur de la ladera en torno a tres calles con un punto de convergencia: la iglesia de Santa María. Estas tres calles (Mayor, Iparkale, calle del norte, y arriba) fueron labradas en la pendiente y comunicadas entre sí por estrechos cantones con escaleras a través de los cuales los vecinos de las calles superiores podían acceder a los muelles del puerto. Este primitivo núcleo se encontraba comunicado con el interior del Señorío siguiendo la ribera del Artibai y con Guipúzcoa a través del puente de la villa. Una vez que la ladera sur se hubo ocupado el siguiente paso fue el asentamiento en la ladera norte, siendo también el punto focal de las calles la iglesia de Sta. María. Ya en el siglo XVI, el ensanche de la población se desarrolló en dirección a la rentería de Amallo. En la confirmación del privilegio de fundación otorgado por Juan Núñez de Lara en 1335 se concedieron a los vecinos de Ondárroa ciertos derechos para que pudieran levantar una cerca a fin de evitar que se repitieran hechos como la entrada de las tropas de Alfonso XI en 1334. Tras esta disposición favorable la villa debió dotarse de una muralla exenta de la cual, tras los numerosos incendios y destrucciones que ha sufrido la villa, nada queda. Sólo a la salida del puente viejo permanece en pie 66 una puerta que se dice perteneciente a la muralla pero que en realidad es el pórtico de la ermita de la Piedad, el cual daba la bienvenida a los que llegaban a la ciudad desde Guipúzcoa, aunque probablemente sin apenas función defensiva. 3.6.2. El puerto En una villa marinera como Ondárroa el puerto era uno de los elementos fundamentales, pues de él dependía la buena marcha de las actividades comerciales y pesqueras que la población desarrollaba14. En la actualidad, el puerto interior de Ondárroa presenta una notable estrechez debida a las sucesivas obras de encauzamiento que se han realizado, pero en la Edad Media el aspecto debía ser muy diferente. En aquellos tiempos el puerto era un espacio notablemente más amplio y sometido a los caprichos de la marea. Con marea alta, el agua llegaba hasta los cimientos de la iglesia de Sta. María donde era frecuente que las naves se amarrasen. Con marea baja, por el contrario, las arenas ocupaban la canal reduciendo al mínimo la movilidad de las embarcaciones pero permitiendo también que éstas varasen sobre el lecho arenoso. Dada la inestabilidad del cauce cualquier punto estable era utilizado para fijar las naves, ya fueran lengüetas ancladas en la ría, argollas en el puente o, mucho mejor sin duda, los cimientos de la iglesia de Santa María. Hasta el siglo XIX siguieron sin realizarse obras de encauzamiento en la ría. Fue en esta centuria cuando las continuas dificultades para la navegación convencieron al regimiento de la imperiosa necesidad de llevar a acabo esta obra. En el XIX, así como en el XX, las obras han transformado por completo el puerto de Ondárroa tanto en su interior, encauzamiento de las dos orillas, como en el exterior, donde se han construido amplios muelles y rompeolas. 3.7. Guernica La villa de Guernica fue fundada por el Conde Don Tello, Señor de Vizcaya, el día 28 de abril de 1366 “con placer de todos los vizcaínos”. En primer lugar, la carta-puebla otorga a la población el Fuero de Logroño, un instrumento muy útil para el desarrollo de las actividades económicas. A través de él los pobladores de Guernica obtenían la facultad de vender y comprar sin trabas, se liberaban de un buen número de derechos señoriales convirtiéndose en francos y se alejaban del control directo del Señor pudiendo desarrollar sus propios órganos de gobierno municipal. La carta-puebla de Guernica cuenta con la particularidad de citar a los primeros pobladores de la villa, 30 en total; por lo que parece, estos pobladores debieron cambiar sus solares originales (distribuidos por el territorio comarcal) por nuevos solares incluidos en el lugar en que iba a efectuarse la población. Junto al Fuero de Logroño y los términos territoriales, Guernica obtuvo otra serie de favorables disposiciones. Una de ellas fue la libertad de navegación en la ría de Mundaka. Otra, la prohibición de realizar compraventa alguna en la calzada que discurría entre Oka y Axpe de Busturia salvo en la propia villa. Junto a ello, se hacía obligatorio para los que transitaban entre Durango y Bermeo que fueran por Guernica “et non por otro Lugar”. Los diezmos del monasterio de San Pedro de Lumo, por su parte, pasaron a la villa, con el consiguiente beneficio para ésta. Además, la villa de Guernica obtuvo la exención de pedido durante ocho años, postura que, aunque no se diga, debe estar en relación con la necesidad de construir el recinto murado. Por último, la villa obtuvo permiso para celebrar un mercado semanal cuyo día quedó fijado en el miércoles. En conjunto, la carta-puebla de Guernica difiere notablemente de la del resto de villas vizcaínas fundadas en los mismos años. Si en Markina, Elorrio o Gerrikaitz la motivación fundamental fue la de 14. Sobre el puerto de la villa ver CIRIQUIAIN-GAIZTARRO, M.: Los puertos marítimos del País Vasco, op. cit., pp. 180-187. 67 Sergio Martínez Martínez defender a la población rural y favorecer el poblamiento en unos momentos de aguda crisis social y demográfica, en el caso de Guernica el interés principal estuvo en el fomento de la actividad económica: Guernica nacía para funcionar como un importante centro comercial entre la costa y el interior del Señorío de Vizcaya. Como señala la carta-puebla, la villa se fundó en el lugar conocido como “Puerto de Guernica”. Así, en 1366 concluía el proceso de fundación de villas costeras en Vizcaya que había comenzado con Bermeo y continuado con Plencia, Bilbao, Lequeitio y Ondárroa. Ahora era el turno de dotar a la ría de Oka con un puerto que canalizase hacia la costa las mercancías que provenían del Duranguesado y, de forma contraria, canalizar los productos que desde la costa buscaban el interior. Por tanto, si las motivaciones sociodemográficas debieron pesar en la decisión de Don Tello de fundar la villa de Guernica hay que señalar que la principal causa fue la económica, al igual que lo había sido en el caso de los puertos fundados con anterioridad en el Señorío. Plano de Guernica en el siglo XIX (reelaborado a partir de COELLO, F.: Atlas de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1857). 3.7.1. El desarrollo de Guernica en la Baja Edad Media Dos son los aspectos que resultan especialmente interesantes en el estudio de la villa de Guernica durante la Baja Edad Media: su desarrollo económico y su papel político como sede de las Juntas Generales del Señorío de Vizcaya. Por su favorable situación geográfica y por las ventajas recibidas en su carta-puebla la villa de Guernica desarrolló una dinámica actividad económica durante la Edad Media. Sin duda, los dos pilares de la economía de Guernica fueron el comercio y el hierro. En el primer campo resultaba de especial importancia la existencia del puerto pues, como ha quedado dicho, fue la posibilidad de acceso de las naves a la población una de las razones fundamentales para la fundación de la villa15. Existieron en Guernica dos puertos: el de Suso (en Artekale) y el de Yuso (al Sur de la villa). El sistema de amarre de las naves era similar al de Ondárroa (argollas ancladas en las paredes de las edificaciones). Acompañando estas estructuras se encontraba un puente que posiblemente sustituyera a un vado natural anterior, como ocurrió en el caso del puente de San Antón en Bilbao. 15. Ver el interesante trabajo de ECHANIZ ORTUÑEZ, J.Á.: “El puerto de Guernica”, Aldaba, nº 95, Septiembre, 1998, pp. 35-46. 68 Sin embargo, aunque el puerto de Guernica era un elemento imprescindible para la actividad económica de la villa, pronto los vecinos debieron renunciar a su uso, al menos al nivel que estaban acostumbrados. Ya desde el siglo XV aparecen evidencias de que los depósitos de arena dificultaban cada vez más el paso de las naves. Prueba de las difíciles condiciones que para la navegación ofrecía la ría de Oka es un proyecto de mejora de la canal que se presentó a finales de la decimoquinta centuria. El objetivo era acortar la distancia existente entre Guernica y Bermeo. El brazo de mar que unía ambas poblaciones tenía una longitud de cuatro leguas, cuando en línea recta no era más que de legua y media; debido a ello se pensaba que acortando el brazo de mar se conseguiría que entrase mayor cantidad de agua en la ría reduciendo a la vez la distancia entre las dos villas marineras. Presentado el proyecto, los reyes católicos comisionaron al licenciado Loarte para que estudiase la viabilidad del proyecto, su coste y los resultados que de él se obtendrían. Finalmente las buenas intenciones se quedaron en eso y las necesarias obras no se acometieron: el puerto de Guernica quedaba destinado a desaparecer irremediablemente. 3.7.2. El paisaje urbano de la villa en la Edad Media La villa de Guernica presenta un plano urbano de gran sencillez y regularidad, quizá uno de los más logrados entre las villas el Señorío junto a Bilbao y Durango. Como villa de nueva planta y por su situación en un área de escasa pendiente, Guernica no contó con problemas para el diseño de un plano reticular. El casco urbano medieval de Guernica contaba con cuatro calles paralelas dispuestas en muy ligera pendiente sobre la ría: Goienkalea, Calle de la plaza, Artekalea y Barrenkalea. El camino principal discurría al Oeste de la villa, bordeándola por su parte superior. En la Edad Media estas calles debieron estar repletas de puestos de venta, talleres artesanos y hospedajes para los viajeros. Especial importancia tenía la calle de la plaza pues, como su propio nombre indica, contaba con un ensanchamiento en el cual se celebraba el mercado semanal además de contar con la Alhóndiga o almacén público del cereal. Cortando a las cuatro calles de forma perpendicular se dibujaba un cantón conocido como Andramari, que desde la iglesia de la villa atravesaba ésta por completo para desembocar en el puente que cruzaba el río Oka. Se trata, por tanto, de un plano muy sencillo y bien adaptado a las necesidades comerciales en relación al camino de Durango a Bermeo. Bordeando la villa se levantó probablemente desde el mismo momento de la fundación una cerca de piedra para defensa de los pobladores y delimitación del recinto urbano. Muy poco es lo que se conoce de este recinto murado. Lo más probable es que contase con puertas en la entrada y salida de Artekalea, en la entrada de la Calle de la Plaza desde Durango y en la salida del cantón hacia la Rentería. 4. CONCLUSIÓN El proceso de fundación de villas en Vizcaya cambió para siempre la configuración del Señorío y su organización territorial. Aunque con cierto retraso con respecto a los territorios aledaños, Vizcaya vio nacer una serie de núcleos urbanos que cumplieron un importantísimo papel en su desarrollo económico. Primero de forma muy tímida –con la fundación de varias villas en el interior y sólo una en la costa, Bermeo– pero de forma más decidida a partir del siglo XIV, el litoral vizcaíno pasó de ser un espacio apenas desarrollado a convertirse en el nexo de unión necesario entre el interior peninsular y los puertos atlánticos del Norte europeo. En esa carrera por controlar el tráfico comercial y mercantil, algunas villas tuvieron serias dificultades para su desarrollo por condicionamientos geográficos, como fue el caso de Plencia y Bermeo, cuyos puertos terminaron cegados por los depósitos fluviales. Otras, como Bermeo, Ondárroa o Lequeitio, quedaron relegadas a una condición de puertos pesqueros más que comerciales. Portugalete, por su parte, mantuvo ambas condiciones, aunque siempre bajo la sombra y la tutela de Bilbao, la gran triunfadora de todo el proceso. Porque fue esta villa, surgida humildemente a la orilla del Nervión, la que capitalizó finalmente el movimiento comercial entre el Atlántico y el interior peninsular, no sólo en Vizcaya sino en el conjunto del Cantábrico. 69