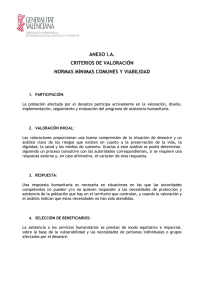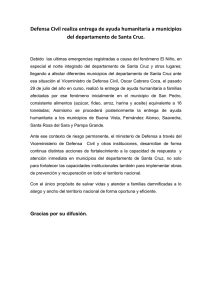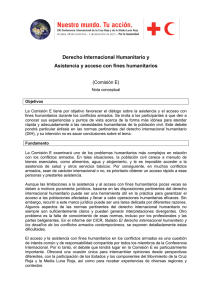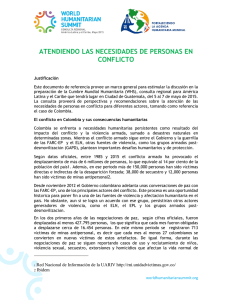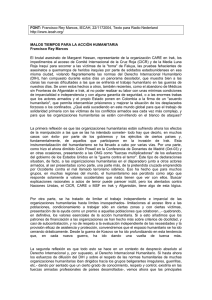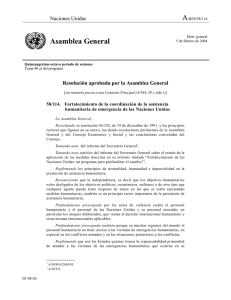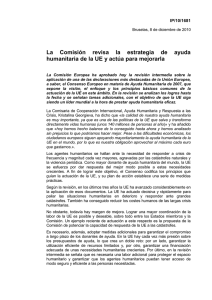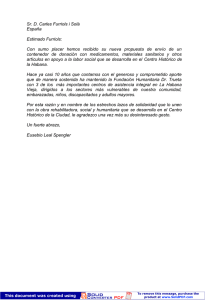estado del sistema humanitario
Anuncio

PRELIM 1 ESTADO DE L SISTE MA H U MAN ITAR IO E D ICIÓN D E 2015 Humanitarian Outcomes investigó y redactó este informe para la Red para un aprendizaje activo sobre rendición de cuentas y el logro de resultados en la acción humanitaria (ALNAP). Autores: Abby Stoddard, Team Leader Adele Harmer Katherine Haver Glyn Taylor Paul Harvey Con investigaciones adicionales de: Morgan Hughes Kate Toth Elisabeth Couture Amanda Stone Kelly Chan Clare Hymes Kaitlyn Votta Las opiniones contenidas en este informe no corresponden necesariamente a las de los miembros de la ALNAP Cita recomendada: ALNAP (2015) El estado del sistema humanitario. Estudio de la ALNAP. Londres: ALNAP/ODI. © ALNAP/ODI 2015. Esta obra está bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial (CC BY-NC 3.0). ISBN 978-1-910454-36-7 Gestión de comunicaciones por María Gili Diseño de Soapbox, www.soapbox.co.uk ÍNDICE 3 ÍN DICE Acrónimos 5 Prefacio 7 Agradecimientos 8 Resumen10 Acerca del estudio 10 Conclusiones principales 11 Conclusiones 14 Opciones para el cambio 14 1. Introducción 1.1 Definiciones y marco analítico 1.2 Metodología 1.3 Limitaciones 16 18 21 29 2. La necesidad 30 Nuevas tendencias y desafíos en el número de personas que 31 precisan ayuda humanitaria 2.1 Emergencias: más grandes e impulsadas sobre todo por conflictos 32 2.2 El problema de la medición y la definición de las necesidades 34 3. La respuesta Actores y recursos del sistema humanitario 3.1 Los actores humanitarios básicos 3.2 Cobertura y suficiencia 3.3 Cuestiones y tendencias del financiamiento 36 37 38 43 47 4. ¿Cómo está funcionando el sistema? 51 4.1 Una evaluación funcional del desempeño del sistema 52 4.2 Respuesta a desastres repentinos masivos 55 Estudio de caso – Filipinas (Tifón Haiyan) 65 4.3 Apoyo a poblaciones en crisis crónicas 68 Estudio de caso – República centroafricana 77 4.4 Promover la resiliencia y la capacidad independiente 82 Estudio de caso – Malí87 4.5 Promover la acción humanitaria y el acceso 91 Estudio de caso – Siria97 4.6 Valoración del sistema humanitario por los receptores de ayuda98 4.7 ¿Qué hay de nuevo? Ideas e innovaciones en materia de 103 asistencia humanitaria 5. D irección de la flotilla Coordinación, liderazgo y principios básicos en un sistema complejo 5.1 La carga de la coordinación 5.2 En busca de liderazgo en un sistema sin líderes 5.3 Los principios humanitarios 109 110 111 111 113 4 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO 6. ¿Próximos pasos? 6.1 Conclusiones 6.2 Opciones de cara al futuro 117 118 118 Referencias 121 Notas finales 131 Anexo 1 134 Tablas y cuadros Cuadro E S-1: Desempeño humanitario, ESH 2012 y 2015 Tabla 2: Recursos organizativos dedicados a la ayuda humanitaria, 2013 Cuadro 3: El financiamiento en comparación con el número de destinatarios Gráficos Gráfico 1: Gráfico 2a: Gráfico 2b: Gráfico 3: Gráfico 4: Gráfico 5: Gráfico 6: Gráfico 7: Gráfico 8: Gráfico 9: Gráfico 10: Gráfico 11: Gráfico 12: Gráfico 13: Gráfico 14: El sistema humanitario Respuestas internacionales a emergencias humanitarias, 2007-14 Destinatarios de la ayuda Beneficiarios de contribuciones directas para emergencias, 2010-14 Gastos humanitarios, 2013 Contribuciones registradas para respuestas de emergencia, 2014 Mayores flujos de ayuda humanitaria internacional de gobiernos, 2014 Total de contribuciones humanitarias directas para emergencias, 2007-14 Porcentaje de las necesidades declaradas cubiertas, por sector Promedio de financiamiento recibido en comparación con el solicitado por destinatario Percepciones de los receptores de la principal fuente de ayuda (si se especifica) Necesidades prioritarias identificadas por los receptores de la ayuda Obstáculos percibidos para la ayuda (si se especifica), RDC Obstáculos percibidos para la ayuda (si se especifica), Pakistán Obstáculos percibidos para la ayuda (si se especifica), Filipinas 12 38 46 20 32 33 40 40 41 43 44 45 46 99 100 101 101 101 ACRÓNIMOS 5 ACRÓN I MOS AACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ALNAP Red para un aprendizaje activo sobre rendición de cuentas y el logro de resultados en la acción humanitaria RC República Centroafricana RDC República Democrática del Congo PDI Persona desplazada internamente PMA Programa Mundial de Alimentos ASH Agua, saneamiento e higiene PNUD CAD Comité de Asistencia al Desarrollo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PRE Fondo central de las Naciones Unidas para la acción en casos de emergencia Plan de Respuesta Estratégica OCAH Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios CH Coordinador humanitario OCDE CICR Comité Internacional de la Cruz Roja Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ESH Estado del sistema humanitario OIM Organización Internacional para las Migraciones FHC Fondo Humanitario Común OMS Organización Mundial de la Salud FICR Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ONG Organizaciones no gubernamentales FTS Servicio de Seguimiento Financiero ONGI Organizaciones No Gubernamentales Internacionales IASC Comité Permanente entre Organismos sobre la respuesta humanitaria ONU Organización de las Naciones Unidas IRC Comité Internacional de Rescate IVR Respuesta interactiva de voz MSF Médicos Sin Fronteras CERF UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNMEER Misión de Naciones Unidas para la Respuesta de Emergencia al Ébola PREFACIO 6 PR E FACIO El ESH continúa proporcionando un análisis sistemático y orientaciones sobre los mejores argumentos para mejorar el sistema humanitario — un sistema que necesitan más personas que nunca. La edición de 2015 de Estado del sistema humanitario (ESH) se basa en informes anteriores y proporciona evidencias sobre los avances y el desempeño del sistema humanitario. El informe identifica una serie de desafíos clave, como atender las necesidades humanitarias de un número creciente de personas, asegurar que el sistema humanitario funciona con los actuales niveles de tensión, obtener los recursos necesarios para llevar a cabo operaciones humanitarias, garantizar la adhesión a los principios del derecho internacional humanitario y los derechos humanos y prevenir la politización de la acción humanitaria. Durante la última década, han aumentando considerablemente las necesidades como consecuencia de una combinación compleja de conflictos, cambio climático, escasez de agua, cambios demográficos y urbanización. En 2014, cuando las necesidades de financiamiento llegaron a los USD 18 000 millones (18 000 millones de dólares de Estados Unidos), también aumentaron las contribuciones de los donantes. Pero a pesar de esta generosidad, la brecha entre las necesidades humanitarias y los recursos disponibles para satisfacerlas continúa creciendo. La multitud de crisis y las crecientes necesidades han sobrecargado el sistema humanitario. Casi el 80 % de nuestro trabajo se desarrolla en países y regiones afectados por conflictos, donde las zonas de conflicto activo, la proliferación de grupos armados y terroristas y la fácil disponibilidad de armas generan complejos entornos operativos. Se violan de manera flagrante el derecho internacional humanitario y los derechos humanos se violan de manera flagrante, y no estamos protegiendo a la población civil. Y los trabajadores humanitarios se ven obligados a permanecer durante demasiado tiempo, en parte porque las negociaciones políticas llevan tiempo, pero también por el estancamiento de los procesos internacionales de mantenimiento de la paz y seguridad. No es de extrañar que en ESH se destaque la percepción de un número creciente de personas de que el sistema humanitario se está quedando corto. Hay que tomarse esto en serio pero —como se subraya en ESH— también debemos señalar las mejoras en el sistema. Por ejemplo, los líderes humanitarios sobre el terreno son más eficaces, los esfuerzos de respuesta se coordinan mejor, el financiamiento mancomunado está ayudando a las organizaciones no gubernamentales (ONG) locales e internacionales y seguimos defendiendo firmemente a las personas necesitadas. De cara a la primera Cumbre Mundial Humanitaria en 2016, tenemos una oportunidad única de forjar el futuro programa humanitario y mejorar la acción humanitaria. Podemos y debemos hacer más colectivamente para salvar vidas y defender la dignidad de las personas en situaciones de crisis. El ESH continúa proporcionando un análisis sistemático y orientaciones sobre los mejores argumentos para mejorar el sistema humanitario —un sistema que necesitan más personas que nunca. Valerie Amos Ex subsecretaria general y coordinadora del Socorro de Emergencia, Organización de las Naciones Unidas Directora de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS), Universidad de Londres. 7 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO AG RADECI M I E NTOS El estudio del Estado del sistema humanitario es una iniciativa grande y compleja, por la cual Humanitarian Outcomes ha contado en tres ocasiones con la hábil dirección y el apoyo de la ALNAP. Agradecemos a John Mitchell, Paul Knox Clarke, Franziska Schwarz, Alice Obrecht y María Gili su colaboración y orientación durante el transcurso del proyecto. Un grupo de asesoramiento y apoyo de expertos guió la investigación y, no solo supervisó el desarrollo metodológico, sino que también proporcionó apoyo crítico y asistencia para algunos de los componentes, como el alojamiento de visitas sobre el terreno y la ayuda a difundir la encuesta en línea entre profesionales de la asistencia y funcionarios de Gobiernos afectados. Damos las gracias especialmente a Frédéric Penard y Solidarités International por acoger a los investigadores en Malí y apoyar el examen documental sobre la República Centroafricana; Mark Schnellbaecher, Jack Byrne, Laura Jacoby y Bryce Perry por acoger y apoyar a los investigadores en Siria; y a Ben Allen, Eduardo de Francisco y sus colegas de Acción contra el Hambre de España por acoger la visita sobre el terreno en Filipinas. Los miembros del grupo de asesoramiento y apoyo fueron: • Mia Beers, Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de Estados Unidos • Scott Chaplowe, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja • Richard Garfield, Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y Universidad de Columbia. • Manu Gupta, Seeds India • Hansjoerg Strohmeyer, Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios • Lars Peter Nissen, Proyecto de Evaluación de Capacidades • Victoria Saiz-Omenaca, Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios • Nigel Timmins, Oxfam Gran Bretaña • Tynystanov Tendik, Cruz Roja Británica • Frédéric Penard, Solidarités International • Sophia Swithern, Development Initiatives Por último, quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a los cientos de profesionales, diseñadores de políticas y beneficiarios de la ayuda que compartieron su tiempo y sus perspectivas para contribuir a este informe. PRELIM 8 El sistema responde a un menor número de emergencias, pero esas emergencias afectan a un mayor número de personas, para muchas de las cuales la protección es una de sus principales necesidades, el aspecto en el que la acción humanitaria tiene menos capacidad de promoción. 9 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO R ESU M E N El tamaño del sistema humanitario internacional es más grande que nunca en términos de recursos financieros y humanos. En 2014 contaba con unas 4480 organizaciones de ayuda activas, un gasto combinado de más de USD 25 000 millones (véase el cuadro 2) y aproximadamente 450 000 trabajadores de ayuda humanitaria en sus filas. Y, sin embargo, no logra satisfacer la demanda mundial de asistencia humanitaria. En los últimos años —especialmente en 2014, con cuatro grandes emergencias simultáneas dejaron paso a la epidemia de ébola— se han puesto de manifiesto los límites del sistema. Los impedimentos políticos y de seguridad para la prestación de socorro a los civiles atrapados en la guerra que asola a Siria, combinados con las evidentes lagunas de capacidad en la República Centroafricana (RC) y Sudán del Sur, han ensombrecido verdaderos éxitos del sistema humanitario como la respuesta al tifón Haiyan en Filipinas. El sistema humanitario mundial que conocemos no responde a un diseño deliberado, se trata en gran medida de una evolución orgánica de diferentes esfuerzos altruistas a nivel local e internacional. Aunque declarar el sistema humanitario “en crisis” o “en una encrucijada” en los informes de este tipo se ha convertido en un cliché, parece que el entendimiento colectivo de las deficiencias de esta empresa ha asumido algo nuevo. Que el sistema está “roto”, como han pronunciado más de un observador destacado, no es una afirmación exacta. Por el contrario, su financiamiento y su maquinaria institucional siguen mejorando y atrayendo una mayor participación y apoyo cada año. El personal humanitario proporciona ayuda que contribuye a la supervivencia y la recuperación en múltiples crisis y de una manera mucho más coordinada que hace una década. Más bien, el problema reside en la escala insuficiente y la falta tanto de capacidad como de agilidad para responder a las múltiples demandas que imponen muchas crisis, además de las trabas frecuentes generadas por fuerzas políticas externas. Como resultado, la ayuda no llega o no se atiende suficientemente a muchas poblaciones que necesitan asistencia humanitaria. El sistema humanitario mundial que conocemos no responde a un diseño deliberado, se trata en gran medida de una evolución orgánica de diferentes esfuerzos altruistas a nivel local e internacional. Puede que hayamos llegado al límite de lo que se puede lograr con la inserción de nuevos mecanismos de planificación y coordinación en esa estructura. Acerca del estudio El proyecto del ESH es un estudio independiente que compila las estadísticas más recientes sobre el tamaño y el alcance del sistema humanitario y evalúa el desempeño general y los avances cada pocos años. En esta edición se resumen los resultados de más de 350 evaluaciones RESUMEN 10 oficiales y otros documentos pertinentes, 340 entrevistas con informantes clave y encuestas a 1271 profesionales de la ayuda (entre ellos funcionarios de Gobiernos afectados) y 1189 beneficiarios de la ayuda, que abarca el período 2012-14. Se evalúa el desempeño del sistema humanitario en el marco de sus funciones básicas de respuesta a las grandes emergencias repentinas y apoyo a las poblaciones en crisis crónica, y sus funciones definidas menos claramente de promoción de la asistencia humanitaria y la resiliencia. Esta evaluación se basa en criterios de evaluación estándar para la acción humanitaria (suficiencia y cobertura, pertinencia e idoneidad, eficacia, conectividad, eficiencia y coherencia). Conclusiones principales El sistema responde a un menor número de emergencias, pero esas emergencias afectan a un mayor número de personas, para muchas de las cuales la protección es una de sus principales necesidades, el aspecto en el que la acción humanitaria tiene menos capacidad de promoción. La cobertura está empeorando, tanto en términos del nivel de las contribuciones humanitarias con respecto a los requisitos indicados como en términos de capacidad operativa sobre el terreno. La epidemia de Ébola generó una grave emergencia regional, que requirió un aumento rápido de la capacidad logística y de recursos humanos con un nivel de habilidad técnica que escasea. Los traspiés en las primeras etapas de la epidemia frenaron la respuesta y costaron vidas. Solo se puede afirmar un éxito y un avance claros del sistema durante el período examinado dentro de la función de respuesta rápida a los principales desastres repentinos. La respuesta nacional e internacional coordinada al tifón más devastador de la historia de Filipinas produjo una disminución mayor de los niveles de morbilidad y mortalidad que en los grandes desastres naturales de los últimos años. Este logro es significativo y no se debe subestimar. Sin embargo, el sistema no está logrando satisfacer las necesidades humanitarias de las poblaciones en crisis crónicas, que constituyen, con mucho, la mayor parte de las personas que precisan ayuda humanitaria. Se constataron graves lagunas en la cobertura y respuestas más lentas de lo previsto en varias crisis, en particular en la RC y Sudán del Sur. Como ejemplo adicional de la sobrecarga en estos contextos, el diálogo sobre política humanitaria se ha centrado cada vez más en el desarrollo de la resiliencia a los desastres y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta local y nacional. Mientras el sistema se esfuerza para satisfacer estas expectativas crecientes, continúan los debates acerca de si estas tareas recaen dentro del ámbito de la asistencia humanitaria o el desarrollo. El personal humanitario se ha vuelto más sofisticado en las actividades de promoción con agentes políticos, pero aún carece de un enfoque estratégico y unificado. La mayoría de los éxitos en la promoción están relacionados con objetivos a pequeña escala, como el acceso temporal a lugares específicos para las intervenciones de ayuda. Las actividades de 11 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO Cuadro E S-1 / Desempeño humanitario, ESH 2012 y 2015 Suficiencia y cobertura Eficacia Pertinencia e idoneidad ESH 2012 (2009-11 en comparación con 2007-08) Sin avances • Continuaron los déficit de financiamiento y las lagunas en la cobertura. • La cobertura de los requisitos indicados se mantuvo estática. • Las percepciones de suficiencia entre los actores humanitarios encuestados bajaron al 34 % (del 36 % en 2010). Avances desiguales • Se cumplieron ampliamente los objetivos del programa. • Sin embargo, se identificaron debilidades en el liderazgo y la puntualidad. Mejoras • Se produjeron mejoras modestas en la compatibilidad con las prioridades del Gobierno afectado. • Avanzaron los métodos para la evaluación de las necesidades de métodos y las herramientas para la comunicación con las poblaciones afectadas. • Las consultas locales sobre proyectos siguieron siendo débiles, especialmente con los destinatarios. ESH 2015 (2012-14 en comparación con 2009-11) Declive (con pocas excepciones) • A pesar de un aumento del financiamiento, disminuyó la cobertura general. • La mayoría de las lagunas se observaron en el apoyo a crisis crónicas, como las deficiencias del financiamiento, la capacidad técnica y la contratación, así como las limitaciones de acceso. • Se citaron algunas mejoras de la cobertura en las respuestas a los desastres naturales. • Las percepciones de suficiencia entre los actores humanitarios encuestados bajaron al 24 % (del 34 % en 2012). • Se expresó más pesimismo acerca de la posibilidad de atender a las personas necesitadas en situaciones de conflicto, debido principalmente a la inseguridad. Avances desiguales • Se observaron mejoras tanto en la puntualidad como en los efectos sobre la mortalidad/morbilidad en el contexto de las respuestas rápidas a los grandes desastres naturales. • Se constataron mejoras en la coordinación y en la calidad del liderazgo y el personal en las grandes situaciones de emergencia. • El desempeño fue deficiente en situaciones de conflicto. • La mayoría de los encuestados señalaron que la eficacia era baja. • Los temas transversales aún no se han abordado de forma sistemática. La mayoría de los avances han tenido lugar en el ámbito del género, pero es necesario hacer más en las esferas de la edad y la discapacidad. Sin avances • Una ligera mayoría (51 %) señaló que habían mejorado las evaluaciones de las necesidades, pero no observaron ningún avance en el logro de la participación local. • Se produjeron algunas innovaciones metodológicas en la evaluación de las necesidades, pero no se llegó a un consenso acerca de las herramientas. • Se desarrollaron más mecanismos de retroalimentación, pero hay poca constancia del insumo de las poblaciones afectadas en el diseño o el enfoque de los proyectos. RESUMEN 12 Conectividad Eficiencia Coherencia y principios Mejoras • Se han producido mejoras, impulsadas principalmente por los países beneficiarios, con el establecimiento de autoridades nacionales de gestión de desastres y la legislación de la relación con las agrupaciones sectoriales. • Han aumentado las normas y los instrumentos para la rendición de cuentas, pero no se ha invertido lo suficiente en la capacidad de los socios locales. Sin avances • No se constataron nuevos ahorros significativos de dinero o tiempo. • Se consideró que los donantes que buscan una mayor eficiencia con menos canales de financiamiento terminan creando ineficiencias, como los gastos generales en cascada y el endurecimiento de los requisitos de presentación de informes. Declive • Se observó un aumento de la tensión en relación con los principios, al considerarse que muchas ONG humanitarias se adaptan a los programas políticos y militares. • Se ha ampliado la brecha entre las organizaciones estrictamente humanitarias y las que tienen múltiples mandatos. • Se constató la desconexión y la fricción constantes con los programas de desarrollo a más largo plazo. Avances escasos • Los avances limitados en Asia se vieron contrarrestado por la falta de avance en muchas otras regiones. • Los encuestados observaron poca participación y consultas de las autoridades locales. • Los profesionales otorgaron la peor calificación a la consulta y la participación de los beneficiarios. Avances escasos • No observó ningún cambio o nuevo acontecimiento significativo desde el último estudio. • Se constataron unos cuantos ejemplos de nuevas eficiencias a pequeña escala (a nivel de proyecto). • Se citaron algunas ineficiencias dentro de la respuesta rápida al tifón Haiyan y la respuesta a los refugiados sirios. Sin avances • Los programas de estabilización y lucha contra el terrorismo siguieron influyendo en las decisiones de financiamiento humanitario de los donantes. • Se han debilitado la separación de la ayuda humanitaria de otras funciones de los donantes, y su consideración de los principios. • Hay una creciente percepción de la instrumentalización y politización de la asistencia humanitaria, incluso por los Estados afectados. • A pesar del surgimiento del concepto de resiliencia, no se observaron avances acordes en la adaptación de la arquitectura de la ayuda, o en la introducción de recursos para el desarrollo en fases anteriores del proceso de respuesta y recuperación. 13 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO promoción destinadas a influir en soluciones más generales para crisis complejas, como las de Siria y Sudán del Sur, rara vez han producido resultados tangibles. La experiencia de los últimos años nos recuerda que existen límites a la acción humanitaria y que no puede suplir los errores en las políticas o el desarrollo. En el cuadro siguiente se resume el desempeño general del sistema y se compara con las conclusiones del estudio anterior (ESH 2012, ALNAP). Explica la conclusión de este informe: frente a las enormes dificultades durante el período de análisis, se observó generalmente una disminución de la capacidad del sistema para satisfacer las necesidades de asistencia humanitaria. Conclusiones La valoración generalmente negativa del desempeño del sistema humanitario en el informe no implica que las agencias de ayuda o las estructuras de coordinación individuales hayan empeorado notablemente. Por el contrario, ciertas partes del sistema están funcionando cada vez mejor: El Programa de Transformación ha ayudado a elevar el nivel de la respuesta humanitaria rápida y mejorar el liderazgo. Las nuevas estrategias del Ciclo de Programas Humanitarios y el Plan de Respuesta Estratégica (PRE) han fortalecido la coordinación de la planificación y la movilización de recursos. Las innovaciones en la comunicación, la gestión de la información y la elaboración de mapas, junto con el aumento de la cooperación entre organizaciones humanitarias que prestan servicios, han contribuido a engrasar los ejes del sistema. El financiamiento mancomunado y la introducción del financiamiento multianual en unos cuantos contextos con necesidades crónicas continúan reduciendo las ineficiencias. Sin embargo, las mejoras se centran principalmente en el proceso de prestación de ayuda, más que en la sustancia y los resultados. A medida que aumenta la demanda de asistencia humanitaria y su contexto político se vuelve menos favorable, aumenta el reconocimiento de la insuficiencia estructural inherente del sistema. A pesar del aumento de la sofisticación y el ajuste de su maquinaria, todavía parece que se intenta hacer el trabajo de una computadora con una calculadora. No es justo exigir cuentas al sistema por el desempeño de una función mucho mayor que la de su diseño original o que la que sería realista que desempeñe, pero se plantea la siguiente pregunta: ¿Quizás deberíamos diseñar algo diferente? Opciones para el cambio El diseño del informe ESH es más descriptivo que prescriptivo, y como tal se abstiene de formular recomendaciones específicas a profesionales y diseñadores de políticas (que no las hayan solicitado). En su lugar, concluye señalando los aspectos de la asistencia humanitaria internacional que más necesitan cambios y resume el pensamiento actual sobre las RESUMEN 14 posibles opciones para dichos cambios. Estos van desde propuestas relativamente modestas para que los principales ejecutores humanitarios hagan un inventario sistemático de sus capacidades —técnicas, materiales y financieras— a fin de identificar y corregir deficiencias; a ideas más ambiciosas, como evaluar las contribuciones humanitarias de los Gobiernos y unificar las funciones de ayuda humanitaria y las líneas de comunicación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los llamamientos a una reforma radical, pronunciados ahora desde los niveles más altos del sistema humanitario, parecen justificados. La próxima Cumbre Mundial Humanitaria podría presentar una importante oportunidad para impulsar el cambio, pero esto requeriría una voluntad política concertada por parte de los Estados miembros y, en particular, los principales donantes, que hasta ahora no es evidente. También existe el peligro de que el diálogo actual sobre la reforma vaya en la dirección equivocada. Los objetivos de aumentar la conectividad del sistema con los actores nacionales afectados y el desarrollo de la capacidad para poder transferir un parte mayor de la respuesta humanitaria a dónde debe estar —los niveles local, nacional y regional— son importantes. Sin embargo, no están inherentemente contrapuestos con un mejor sistema mundial, con líneas claras de autoridad y rendición de cuentas que puedan organizar rápidamente y de manera proporcionada a los actores y los recursos internacionales. Ambos cambios son necesarios, junto con la ampliación de los recursos fundamentales que los harían posibles. El sistema humanitario debe entablar una mejor relación con el liderazgo y la sociedad civil locales cuando exista esa capacidad, ayudar a desarrollarla allí donde no exista y eludirla cuando sea necesario para salvar vidas. 15 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO PRELIM 16 I NTRODUCCIÓN En este informe, el tercero de la serie sobre el Estado del sistema humanitario, se examina el desempeño del sistema de 2012 a 2014. Su marco de investigación y metodología siguen siendo coherentes con las iteraciones anteriores, aunque se han elaborado y ajustado algunos aspectos. El objetivo del estudio del ESH es recolectar y sintetizar las pruebas para obtener un panorama general del sistema, e indicar en qué medida está atendiendo las necesidades de las personas afectadas por los conflictos y las crisis. Por consiguiente, el informe pretende aportar información al debate sobre políticas mundiales y contribuir a mejorar la cooperación internacional en materia de asistencia humanitaria. 17 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO 1.1 Definiciones y marco analítico ¿Sistema? ¿Qué sistema? Al comienzo de cada estudio, hemos considerado necesario para explicar el uso de la palabra “sistema” para describir el conjunto más bien desordenado de actores y actividades dentro del sector humanitario. Algunos comentaristas han criticado el término alegando que implica una lógica interna y funcional que simplemente no existe en la esfera humanitaria. Otros creen que el mero intento de delimitar un sistema es excluyente, la definición de un grupo interno en relación con un grupo externo no cumple ningún propósito útil —o lo que es peor, invoca y perpetúa el sentido de una relación jerárquica entre las agencias internacionales de ayuda, que controlan la mayoría de los recursos, y las organizaciones y las personas locales, que se encargan de la mayor parte del suministro de la ayuda. Todos los modelos socioeconómicos de este tipo son subjetivos y varían según el punto de vista y el propósito de sus diseñadores. Esto es especialmente cierto cuando se aplica a una actividad humana tan fundamental como ayudar a otras personas en situación de necesidad. Estos conceptos no dejan de ser realmente ficciones útiles, creadas para ayudarnos a comprender, describir e influir posiblemente en el proceso que se está observando. En consecuencia, el objetivo de la definición del sistema humanitario en el ESH es simplemente delimitar el campo de estudio para convertirlo en un sujeto de análisis pertinente y útil, y algo que podría mejorarse mediante la acción colectiva. También rechazamos la idea de que analizar “el sistema” significa centrarse necesariamente en instituciones occidentales del entorno de la ONU y dejar de lado las entidades locales, regionales y los crecientes actores globales. Estos actores no occidentales son una parte integral del sistema y los hemos incluido en nuestro análisis. Sin embargo, es cierto que el gran número de ONG de países beneficiarios y la falta de un registro de datos sobre sus actividades dificultan la labor de análisis. En este estudio se usa el término “sistema” en un sentido más orgánico que mecánico, como un conjunto complejo compuesto por elementos que interactúan y se interrelacionan. Por consiguiente, el sistema humanitario se define como la red de entidades institucionales y operacionales interconectadas a través del cual se presta asistencia humanitaria cuando los recursos locales y nacionales son insuficientes para satisfacer las necesidades de la población afectada. La característica más destacada puede ser la interdependencia de sus actores, ya que en una situación de emergencia humanitaria ninguna entidad puede satisfacer por si misma las necesidades de toda la población afectada; por el contrario, la tarea requiere actuaciones concomitantes de otros donantes, ejecutores e instituciones del país beneficiario. Además, aunque carece de liderazgo y está fragmentado, el sistema ha demostrado que comparte principios, normas y valores, y una convergencia de intereses que, a pesar de las protestas en sentido contrario, sugiere cierto carácter sistémico. INTRODUCCIÓN 18 Actores principales El sistema humanitario, definido como tal, se compone de las entidades orgánicas cuya actividad esencial y razón de ser es la acción humanitaria, y otros que podrían desempeñan un papel importante en la ayuda, pero tienen otras funciones y objetivos principales. El primer grupo se puede considerar los actores principales. Su mandato principal es el suministro de ayuda, están interrelacionados a nivel operativo y financiero y muchos de ellos comparten metas y principios generales de la acción humanitaria. Incluyen lo siguiente: • ONG locales, nacionales e internacionales; • agencias humanitarias de la ONU; • el Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja; • organismos de Gobiernos afectados con responsabilidad de respuesta a la crisis; • departamentos humanitarios de organizaciones intergubernamentales regionales; • organismos y oficinas de Gobiernos donantes que proporcionan financiamiento y coordinación humanitaria. En otras palabras, el sistema de ayuda humanitaria existe para llenar los vacíos. Puede complementar la capacidad nacional para responder a un desastre, suplir la ausencia de un sector público o intervenir para proteger y ayudar a la población civil atrapada entre las partes beligerantes Las fuerzas militares, las instituciones religiosas, las entidades del sector privado y las organizaciones de la diáspora desempeñan a menudo funciones esenciales en la respuesta humanitaria. En algunas emergencias pueden trabajar de forma paralela o en coordinación con otros miembros del sistema humanitario, pero la acción humanitaria no es su función principal. Su participación depende normalmente de la ubicación geográfica de la crisis y generalmente tienen diferentes enfoques y objetivos finales. No obstante, sus actividades afectan a los actores humanitarios principales y generan un contexto importante para su trabajo. La mayoría de los proveedores de ayuda en la mayor parte de las emergencias proceden del lugar que está experimentando la emergencia. Sin embargo, por definición, un pueblo o una nación que tiene la capacidad para hacer frente a la crisis y satisfacer las necesidades de la población con sus propios recursos públicos y privados no necesita al sistema humanitario internacional. En otras palabras, el sistema de ayuda humanitaria existe para llenar los vacíos. Puede complementar la capacidad nacional para responder a un desastre, suplir la ausencia de un sector público o intervenir para proteger y ayudar a la población civil atrapada entre las partes beligerantes. Dichas vacíos son de diversos tamaños y tipos y las respuestas humanitarias deben adaptarse en consecuencia. Un país de medianos ingresos con un Gobierno estable tendrá necesidades muy diferentes a las de un Estado fallido, cuya población carece de los servicios más básicos y medios de supervivencia. La ALNAP ha propuesto considerar la respuesta humanitaria en función de cuatro modelos básicos, dependiendo de la crisis: integral (cuando existen grandes necesidades y el Gobierno afectado carece de capacidad), limitada (en situaciones de conflicto y de desafío a los principios humanitarios), complementaria (en países de ingreso bajo a mediano con capacidad creciente) y consultivo (en países de ingreso mediano a alto que necesitan cubrir deficiencias técnicas específicas) (Ramalingam y Mitchell, 2014). 19 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO Gráfico 1: El sistema humanitario Fuerzas militares Organizaciones de la diáspora Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja Donantes ONG nacionales Comunidades afectadas Agencias humanitarias de la ONU Gobiernos afectados Departamentos humanitarios de organizaciones intergubernamentales regionales ONGI Institucione s religiosas Entidades organizativas cuyo mandato principal es la prestación de ayuda. Entidades del sector privado Grupos que desempeñan una función esencial en la respuesta humanitaria, aunque ésta no es su función principal. INTRODUCCIÓN 20 Marco analítico El estudio evaluó el desempeño y los avances del sistema humanitario durante 2012-14, mediante los criterios de evaluación del CAD de la OCDE modificados para la acción humanitaria (CAD de la OCDE, 1991; Beck, 2006): cobertura y suficiencia, pertinencia e idoneidad, eficacia, eficiencia, conectividad, coherencia e impacto. El informe de este año difiere las ediciones anteriores porque agrega un segundo nivel institucional al marco de investigación: las funciones principales del sistema humanitario. Esto contribuye a aclarar la lógica analítica de lo que se está evaluando y, esperamos que mejore su comprensión. Se puede observar el sistema humanitario con dos funciones principales y dos funciones auxiliares. Los funciones “principales” son las siguientes: • Proporcionar socorro rápido en respuesta a grandes desastres repentinos que sobrepasan la capacidad de respuesta del Estado y los agentes locales; • Satisfacer las necesidades humanitarias básicas de la población que sufren condiciones de crisis crónica como consecuencia de conflictos, catástrofes naturales recurrentes, deficiencias del desarrollo o la gestión de gobierno o alguna combinación de estos factores. Las funciones auxiliares son las siguientes: • Desarrollar la capacidad local para la preparación para casos de desastre, la recuperación y la resiliencia general; • Promover la acción humanitaria y el acceso en nombre de las personas afectadas por crisis. Las cuatro funciones descritas anteriormente no constituyen una lista exhaustiva de las actividades humanitarias y no tienen la misma importancia en cada caso. Más bien, se observan en cierta medida algunos elementos de cada una de ellas en cualquier contexto humanitario. En el cuadro 1 se resume el marco de investigación que sirvió de base para las preguntas de la entrevista, las encuestas de profesionales y beneficiarios y las categorías de la síntesis de la evaluación utilizadas en este estudio (véanse los anexos del ESH, www.alnap.org/resource/sohs2015-annexs). Se eligieron cuatro situaciones de emergencia (que se muestran en el cuadro 1) para un análisis más detallado que representara cada una de las cuatro funciones humanitarias examinadas en el estudio. En los recuadros del informe, se presentan algunos aspectos destacados de estos cuatro estudios de países. 1.2 Metodología El equipo de investigación de ESH 2015 estaba compuesto por socios e investigadores de Humanitarian Outcomes. La ALNAP, comisionada y sede institucional del ESH, se encargó de la administración y la dirección del estudio. Como en años anteriores, la investigación tenía seis componentes principales: 21 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO 1. recopilación y análisis de estadísticas descriptivas; 2. examen y síntesis de las evaluaciones formales y otra documentación secundaria; 3. entrevistas con informantes clave; 4. visitas sobre el terreno; 5. encuestas de actores humanitarios y representantes de Gobiernos afectados; 6. encuestas de los beneficiarios de la ayuda humanitaria. Estadísticas descriptivas El estudio ESH midió el tamaño y alcance del sistema humanitario mediante la cuantificación de sus recursos organizativos, humanos y financieros, y comparándolos con medidas cuantificadas de la necesidad. Para esto se realizaron mapas organizacionales, exámenes del número de personas que precisan ayuda humanitaria y análisis financieros. • Mapas organizacionales: La Base de Datos Mundial de Organizaciones Humanitarias (Humanitarian Outcomes, 2015) fue la principal herramienta de investigación para cuantificar a los encargados de la ejecución dentro del sistema. La base de datos contiene información sobre más de 4000 organizaciones operacionales que proporcionan ayuda en emergencias humanitarias, como ONG nacionales y ONGI, organismos de la ONU y entidades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Incluye los sectores y los países en los que operan, los gastos humanitarios anuales, los números de empleados y otros datos básicos organizacionales. La información se recopiló de fuentes públicas, como informes anuales y estados financieros de agencias y, cuando no había cifras concretas disponibles, mediante estimaciones obtenidas con un algoritmo que emplea promedios de organizaciones con un tamaño y operaciones similares. (véanse los anexos de ESH www.alnap.org/resource/sohs2015-annexs). • Análisis del número de personas que precisan ayuda humanitaria: El equipo recopiló información sobre países afectados por situaciones de emergencia de fuentes como la base de datos del Centro para la Investigación de la Epidemiología de los Desastres (EM-DAT), el Servicio de Seguimiento Financiero (FTS) proporcionados de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (FTS, 2015) y las series de datos del Banco Mundial. La serie de datos sobre personas que precisan ayuda humanitaria se recopiló para deducir el número, tipo, ubicación y gravedad relativa (número de personas en situación de necesidad) de las crisis humanitarias nuevas o en curso durante el período de tiempo, y compararlos con la respuesta. • Análisis financiero: En el estudio se emplearon dos medidas diferentes para evaluar los recursos financieros del sistema humanitario. Primero, analizamos las contribuciones directas registradas para respuestas de emergencia específicas durante el período de estudio (FTS, 2015), con el fin de identificar las tendencias en el volumen de la ayuda, las donaciones y los canales de financiamiento. El FTS sigue siendo la serie de datos disponible más completa y útil para analizar las tendencias mundiales del INTRODUCCIÓN 22 financiamiento de la ayuda humanitaria. Sin embargo, no tiene en cuenta la totalidad de los recursos humanitarios dentro del sistema internacional en un año determinado. Por ejemplo, emite porciones de fondos no asignados aportados por el público a organizaciones humanitarias, de los que no se informa generalmente al FTS. Por esta razón, además del análisis del FTS, el equipo del estudio también consideró los recursos organizacionales mundiales para la acción humanitaria partiendo de la información sobre presupuestos y gastos de las agencias (Humanitarian Outcomes, 2015). En el ejercicio de trazado de mapas organizacionales se recopiló información presupuestaria sobre gastos humanitarios en el extranjero por todas las agencias humanitarias de la ONU (más la OIM), el CICR y la FICR y las ONGI. Siempre que fue posible, se extrajeron cifras de los informes anuales y los estados financieros auditados compiladas en la base de datos global de organizaciones humanitarias. Cuando faltaron datos, se calcularon las cifras mediante una fórmula basada en promedios para el tipo y el nivel de la organización (véanse los anexos de ESH www. alnap.org/resource/sohs2015-annexes). Por lo tanto, los dos conjuntos de datos permiten un análisis riguroso de las tendencias y una estimación más completa de la capacidad financiera general del sistema. ? 340 ENTREVISTAS CON INFORMANTES CLAVE SIRVIERON DE BASE PARA EL ANÁLISIS DEL ESH 2015 Síntesis de la evaluación y examen de la documentación Se resumieron los hallazgos de 147 evaluaciones formales realizadas en 201214, que abarcan 38 países, mediante un protocolo desarrollado en los últimos estudios del ESH. Se examinó, categorizó y codificó cada informa en función de un conjunto de preguntas de investigación estándar (cuadro 1) y se registraron en una única matriz de cálculo. Esto permitió un análisis comparativo y un examen cuantitativo parcial de los resultados. También se clasificó la calidad de las evaluaciones, según las normas de evaluación y orientación del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG), el CAD de la OCDE y otros organismos, y se ponderaron consiguientemente en el análisis. El examen de la documentación distinta de las evaluaciones formales abarcó 276 informes, artículos, artículos de opinión publicados y documentos no publicados de las agencias. El objetivo del examen fue sintetizar una amplia gama de opiniones cualificadas sobre el estado actual y el futuro de la asistencia humanitaria. En los anexos del ESH (www.alnap.org/resource/sohs2015-annexs) se proporciona una lista completa de las evaluaciones y otros documentos examinados, y una lista anotada de las categorías de la matriz de evaluación, que incluye los criterios de ponderación. Entrevistas con informantes clave El equipo del ESH 2015 entrevistó a 340 personas —209 en persona, como parte de la investigación de campo, y 139 de forma remota desde la centro de estudios. Se seleccionó a los informantes para que representaran ampliamente a los principales actores y sectores de los sistemas internacionales y nacionales, y reflejaran su parte proporcional de los recursos (humanos y financieros) y presencia operacional en la 23 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO Criterios de evaluación: Preguntas de investigación Funciones humanitarias básicas Cobertura/suficiencia Eficacia ¿El volumen y la distribución de los recursos es suficiente para satisfacer las necesidades? ¿En qué medida se cubren las necesidades? ¿En qué medida se cumplieron los objetivos humanitarios? ¿La respuesta fue oportuna? • Volumen de flujos financieros públicos y privados a raíz de un desastre FUNCIONES DE LAS TECLAS FUNCIONES 1 • Percepciones de la suficiencia de los actores humanitarios, los Gobiernos afectados y receptores. Respuesta rápida a desastres repentinos • El tiempo desde la aparición del desastre al inicio de las actividades • Objetivos específicos cumplidos o no, según las evaluaciones • Eficacia relativa percibida de los distintos sectores y actores, según las respuestas a la encuesta. Filipinas: Tifón Haiyan • Flujos de financiamiento anual mundiales y sectoriales, en comparación con las necesidades FUNCIONES 2 • Presencia de los programas mundiales y sectoriales, en comparación con las necesidades. • Logros en función de los objetivos (tal como se identifica en los planes estratégicos de respuesta, las propuestas de programa y documentos similares), según las evaluaciones. Apoyo en crisis crónicas FUNCIONES AUXILIARES RC • Flujos de financiamiento destinados a la preparación y la resiliencia, en comparación con las necesidades. • Nivel de preparación (financiamiento anticipado y movilización rápida) • Recursos institucionales dedicados a la promoción a nivel mundial y nacional. • Cambios de políticas por los actores políticos atribuidos a las iniciativas de promoción. • Mejora demostrada de la respuesta y/o recuperación más rápida en emergencias posteriores. FUNCIONES 3 Fomentar la resiliencia y la preparación Malí FUNCIONES 4 Promoción Siria INTRODUCCIÓN 24 Pertinencia/ idoneidad ¿Las intervenciones abordan las necesidades prioritarias de los beneficiarios? ¿En qué medida influyen en el diseño del programa? Eficiencia Conectividad Coherencia ¿Los productos demuestran la utilización más racional y económica de los insumos? ¿Las actividades humanitarias tienen en cuenta otros actores e iniciativas? ¿La intervención se adhiere • Empleo de los materiales y las plataformas logísticas más eficaces para el tipo de desastre • Consulta con la comunidad y los beneficiarios locales en evaluaciones de las necesidades, llamamientos y otros mecanismos de retroalimentación. • Asignación racional del tiempo y los recursos, según la percepción de los participantes. • Hincapié en las necesidades prioritarias • Asignación racional del tiempo y los recursos, según la percepción de los participantes. • División eficiente del trabajo entre los donantes y los canales de financiamiento • Ganancias en economías de escala frente a la pérdida en cascada de gastos de explotación por subacuerdos de asociación. • Participación de las autoridades locales y nacionales (si procede), agentes del desarrollo y de la sociedad civil en todo el ciclo del programa (evaluación de las necesidades y de las prioridades, planificación, seguimiento y evaluación de la ejecución) • Existencia de planes de salida o transición. • Consulta de beneficiarios y mecanismos de retroalimentación. • Actividades y recursos estratégicamente dirigidos a las áreas más vulnerables a las perturbaciones y los desastres congruente con los objetivos más generales de paz y • Idoneidad de los insumos para la preparación y la resiliencia. • Resultados medibles de las actividades y el tiempo dedicado a iniciativas de promoción. • EEvidencia de que los actores humanitarias promueven y respetan el derecho internacional humanitario (declaraciones públicas y contribución a políticas, a través del seguimiento de los medios) • Adhesión a los principios humanitarios fundamentales (seguimiento de los resultados de las reuniones pertinentes a los niveles regional y mundial y las percepciones derivadas de datos de encuestas) • Pruebas de conciliación con las prioridades del desarrollo y la consolidación de la paz cuando sea posible, de independencia de las prioridades humanitarias cuando sea necesario (evaluaciones). • Consulta y participación de la población en la determinación de las necesidades • Planificación y actividades en función de las prioridades identificadas colectivamente para la promoción. fundamentales y es desarrollo? • Evidencia de la participación y el liderazgo del Gobierno y/o la comunidad en la evaluación de necesidades y el establecimiento de prioridades • Uso de evaluaciones sistemáticas, amplias y participativas de las necesidades a los principios humanitarios • Independencia de los objetivos humanitarios de otros programas 25 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO respuesta humanitaria. Se eligió a nueve países para asegurar un amplia representación de las cuatro funciones humanitarias (teniendo en cuenta que puede intervenir múltiples funciones en cualquier momento): • Haití (respuesta desastre repentino y un seguimiento del ESH 2012); • Afganistán, República Democrática del Congo (RDC), Somalia y Sudán del Sur (apoyo en crisis crónica); • Indonesia y Mauritania (fomentar la preparación y la resiliencia); • Myanmar y Yemen (promoción). ? 201 ENTREVISTAS SOBRE EL TERRENO 4 país estudios de caso Filipinas RC Malí Siria alimentado en el análisis para el SOHS 2015. La mayoría de las entrevistas desde el centro de estudios se realizaron por teléfono, pero algunas tuvieron lugar en persona cuando hubo oportunidad. Los entrevistados representaban a las siguientes entidades: • ONG locales y grupos de la diáspora: 8 entrevistados; • ONGI: 28 entrevistados, alrededor del 65 % en sedes mundiales o regionales y el resto en ubicaciones sobre el terreno; • consorcios de ONGI: 5 entrevistados; • Secretaría y organismos de la ONU: 32 entrevistados, 70 % en sedes regionales o mundiales; • agrupaciones mundiales y subagrupaciones: 14 entrevistados; • miembros del movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja: 7 entrevistados; • Gobiernos donantes: 21 entrevistados, aproximadamente la mitad sobre el terreno; • organizaciones regionales: 5 entrevistados; • académicos, medios de comunicación y sector privado: 17 entrevistados; • fuerzas armadas: 1 entrevistado; • Banco Mundial: 1 entrevistado. • El 39 % de los entrevistados fueron mujeres. El anexo 1 contiene la lista completa de los entrevistados. Investigación sobre el terreno La investigación sobre el terreno se realizó en cuatro países que experimentaron una importante emergencia humanitaria durante el periodo de estudio. Los países se seleccionaron para representar la diversidad geográfica y una de las cuatro principales funciones humanitarias (de nuevo teniendo en cuenta que pueden intervenir múltiples funciones en cualquier momento): • Filipinas (respuesta rápida al desastre repentino); • RC (apoyo en crisis crónica); • Malí, como parte de la región del Sahel (fomentar la preparación y la resiliencia); • Siria (promoción). Se examinaron las respuestas humanitarias en estos países en función del marco de investigación, con la oportunidad para profundizar en los temas analizados en la investigación a nivel mundial. El objetivo principal de cada misión fueron las entrevistas en persona, especialmente con partes INTRODUCCIÓN 26 interesadas a nivel nacional, como autoridades del Gobierno afectado y trabajadores locales de ayuda, y personas movilizadas dentro de la región y de organizaciones internacionales. Uno de los objetivos de la investigación sobre el terreno fue determinar la medida en que se habían obtenido las perspectivas de los beneficiarios a través de distintos mecanismos, como las evaluaciones. En Filipinas, los investigadores organizaron grupos de discusión con los beneficiarios de la ayuda; algo que no fue posible en los demás países objeto del estudio debido a las preocupaciones de seguridad. En estos cuatro países, los investigadores realizaron 201 entrevistas, además de los grupos de discusión de Filipinas. En Filipinas, el equipo llevó a cabo entrevistas en persona en Manila, Tacloban y Santa Fe, y organizó cuatro grupos de discusión con un total de 47 participantes. La visita contó con el apoyo de Acción contra el Hambre de España, cuyo personal ofreció servicios de interpretación durante las entrevistas con los beneficiarios y algunos funcionarios de Gobiernos locales. En el caso del estudio de Malí, auspiciado por Solidarités International, todas las entrevistas tuvieron lugar en Bamako. La visita programada a la RC coincidió con varios días de violentos enfrentamientos en Bangui, que provocaron que las organizaciones humanitarias suspendieran sus operaciones o restringieran sus movimientos; lo que obligó a cancelar el viaje y realizar todas las entrevistas por teléfono, y resultó en un menor número de consultas a partes interesadas a nivel nacional. En el caso de Malí y RC, se tradujo profesionalmente la guía de entrevista al francés y más de la mitad de las entrevistas se realizaron en francés. Para el estudio de Siria, el equipo viajó a Ammán, Jordania, Gazientep y Antakya, Turquía, y Beirut, Líbano. El Comité Internacional de Rescate acogió la visita. Encuesta de actores humanitarios Se crearon dos encuestas en línea para actores humanitarios: una para profesionales de la ayuda (tanto internacionales como nacionales) y otras para representantes de Gobiernos afectados. Cada encuesta estuvo disponible en árabe, inglés, francés y español y se distribuyó durante ocho meses a través de docenas de redes y foros humanitarios, con un enfoque especial en el personal en situaciones operativas. La encuesta para profesionales recibió 1271 respuestas de 100 países diferentes y la encuesta para Gobiernos afectados recibió 39 respuestas de 24 países diferentes. En el caso de la encuesta para profesionales, el 47 % de los encuestados trabajaban con ONGI, el 30 % en agencias de la ONU, el 8 % en ONG nacionales, el 6 % en la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el 1 % en Sociedades Nacionales de la Cruz Roja/Media Luna Roja y el 3% en organismos donantes. Más del 80 % de los encuestados estaban en países que recibían asistencia humanitaria, que se correspondían estrechamente con los países que recibieron más asistencia humanitaria durante el período de estudio. En los anexos del ESH (www.alnap.org/resource/sohs2015annexs) se proporcionan las plantillas y los resultados completos de estas encuestas en línea. 27 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO Encuestas de 1,271 profesionales de ayuda 100 países 39 representantes de Gobiernos afectados de 24 países 1,189 receptores de la ayuda de la RDC, Filipinas y Pakistán sirvieron de base para el ESH 2015 Encuesta de los receptores de la ayuda El ESH 2012 incorporó por primera vez encuestas de los receptores de la ayuda a modo experimental. El ESH 2015 ha mantenido y ampliado este componente con el objetivo de dar más relevancia dentro de las evidencias a los “usuarios finales” del sistema humanitario —la población de los países afectados por emergencias que recibe ayuda humanitaria. Las encuestas se distribuyeron a través de redes de telefonía móvil y GeoPoll a poblaciones beneficiarias mediante mensajes de texto o tecnología de respuesta interactiva de voz (IVR). Las encuestas se realizaron en la región oriental de la RDC y Pakistán (países que también fueron analizados en el estudio de 2012 estudio, para fines comparativos), así como Filipinas. El tamaño mínimo previsto para la muestra fue de 267 encuestados para un nivel de confianza del 95 %, con un intervalo de confianza de 6. Se alcanzaron los tamaños previstos en todos los casos, menos en la encuesta de Pakistán. Las encuestas reflejan las perspectivas de 1189 receptores de la ayuda (470 en la RDC, 481 en Filipinas y 238 en Pakistán) sobre la cantidad, calidad y puntualidad de la ayuda recibida, la medida en que fueron consultados acerca de los programas y qué consideran que son los principales obstáculos para mejorar la entrega de la ayuda. Se pueden consultar las preguntas y los resultados de la encuesta en los anexos del ESH (http://www.alnap.org/resource/sohs2015-annexes). También se intentó realizar encuestas en RC y Mali, pero las interrupciones y las deficiencias de la cobertura relacionadas con los conflictos disminuyeron la respuesta en estos países. En total, se realizaron 80 000 llamadas con una tasa de no respuesta alta debido a la falta de comunicación de las líneas o de respuesta a las llamadas. Entre las personas contactadas, una pequeña porción de las que aceptaron participar cumplían el requisito de haber recibido ayuda durante los últimos tres años. El hecho de que solo se encuestara a beneficiarios de la ayuda en tres países y con tamaños de muestra en el nivel mínimo de confianza para la significación estadística implica que debemos ser cautos al extraer conclusiones sobre el desempeño de todo el sistema humanitario. Sin embargo, consideramos que tienen el mismo peso e importancia probatorios que las encuestas y entrevistas a profesionales de la ayuda, y resultan muy ilustrativos por la sencilla razón de que es raro que se sondee sistemáticamente a los usuarios finales de la ayuda para evaluaciones de este tipo. Se hace referencia a las conclusiones de esta encuesta a lo largo del estudio y se presentan en detalle en la sección 4.6. Análisis Con el fin de analizar y sintetizar la amplia gama de observaciones de la investigación, los miembros del equipo elaboraron documentos separados para cada uno de los aspectos antes señalados, que se intercambiaron y examinaron por todo el equipo. El proceso culminó en una reunión previa de redacción para sopesar las principales observaciones sobre estos aspectos y llegar a un consenso sobre las conclusiones. Las observaciones sobre cada aspecto basadas en los criterios de evaluación del CAD de la OCDE se organizaron y analizaron en función de la principal función humanitaria a la que correspondían. INTRODUCCIÓN 28 El criterio de “impacto”, es decir, cambios a largo plazo en las condiciones de vida o el bienestar atribuibles a una intervención, no se incluyó explícitamente en este desglose. (Este fue también el caso en versiones anteriores del estudio – ALNAP, 2012). El carácter de corto plazo y la orientación a los efectos y los resultados de la acción humanitaria generan un problema de atribución de las mediciones del impacto, que la mayoría de las evaluaciones humanitarias no intentan abordar y las que lo abordan tienen dificultades para demostrarlo con cierto rigor. Aunque este estudio no halló más casos de evaluaciones humanitarias que intentaran incluir el impacto en comparación con años anteriores, algunas de ellas confundían aparentemente el impacto con la sostenibilidad y otras con la satisfacción de los beneficiarios. Sólo dos evaluaciones examinadas en la síntesis se habían calificado específicamente como “evaluaciones del impacto” (una de la agrupación del sector de la educación de Sudán y otra de una iniciativa de preparación rápida para la evaluación de Kenya). Dado que sigue siendo problemático para el personal humanitario definir y medir el impacto de su trabajo, no sería realista ni útil sintetizar un pequeño número de resultados del impacto a nivel de proyectos para describir de alguna manera el sistema mundial. No obstante, en el estudio del ESH se ha intentado extraer conclusiones acerca del sistema humanitario en su conjunto y evaluar su función y su valor dentro de la esfera global. 1.3 Limitaciones Además de la imposibilidad de llevar a cabo encuestas a beneficiarios en RC y Malí y la cancelación de la visita sobre el terreno a RC debido a un repentino aumento de las hostilidades, algunas otras limitaciones también afectaron al estudio. Por un lado, aunque el número de representantes de Gobiernos afectados que respondieron a la encuesta fue significativamente mayor que en la encuesta anterior, solo 39 encuestados de 24 países sigue siendo mucho menos de lo que nos hubiera gustado. Además, un pequeño número de informantes clave específicos no estaban disponibles para entrevistas. Siempre que fue posible, se sustituyeron por personas con perfiles similares con la intención de mantener la diversidad que requiere la estrategia de investigación. Finalmente, existe la cuestión de sesgo positivo en las evaluaciones. Más del 50 % de las evaluaciones califican positivamente el desempeño del sujeto de la evaluación. La mayoría de las evaluaciones son encargos de organismos o donantes que tienen un interés directo en los resultados, por lo que es muy posible que la estructura de incentivos fomente resultados más positivos, aún cuando se contrate a consultores externos para llevar a cabo la evaluación. Una breve lectura de los resultados nos llevó a concluir que un desempeño “bueno” también equivale a menudo a un desempeño “adecuado”. No es frecuente que se evaluara el impacto en el conjunto de las evaluaciones y se le atribuyó un número desproporcionado de calificaciones “buenas” o “excelentes” en comparación con otros criterios. 29 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO PRELIM 30 LA N ECESI DAD NUEVAS TENDENCIAS Y DESAFÍOS EN EL NÚMERO DE PERSONAS QUE PRECISAN AYUDA HUMANITARIA En los últimos tres años, el sistema humanitario internacional ha respondido a menos emergencias, de carácter principalmente “complejo” (conflicto) y con un mayor número de personas que precisan ayuda. Esto contrasta con el estudio anterior, que registró un aumento en el número de respuestas de emergencia en 2009-10 en comparación con 2007-08 (ALNAP, 2012). ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO 2.1 Emergencias: Más grandes e impulsadas sobre todo por conflictos Se redujo un tercio el número de emergencias a las que respondió el sistema en 2012–14 y el número de respuestas ante desastres naturales en más de dos tercios, en comparación con el período anterior. Según el FTS de la ONU, el número de respuestas internacionales ha disminuido sensiblemente, en particular las intervenciones por desastres naturales (véase el gráfico 2). En promedio, se redujo un tercio el número de emergencias a las que respondió el sistema en 2012-14 y el número de respuestas ante desastres naturales en más de dos tercios, en comparación con el período anterior. Esto no quiere que estén ocurriendo muchos menos desastres naturales —el Centro de Investigación sobre Epidemiología de los Desastres (CRED) informó de 350 desastres naturales en 2013 (GuhaSapir y otros, 2014)— sino que se declararon menos emergencias para las que el Gobierno afectado solicitó asistencia internacional y/o para las que el sistema internacional emitió un llamamiento formal. Al mismo tiempo, se seleccionó a un número significativamente mayor de personas para la asistencia (un aumento promedio del 44 % desde 2009 a 2010, y un aumento del 78 % a partir de 2007-08) y el costo de las respuestas ha aumentado en consecuencia. El acontecimiento más notable durante el período de estudio fue la intensificación de la guerra civil en Siria, que engendró un éxodo humano masivo a los países vecinos de Iraq, Jordania, Líbano y Turquía, y plantea al sistema la doble tarea de socorrer a más de tres millones de refugiados mientras busca maneras de atender a más del doble de esas cifra de personas desplazadas o con otras necesidades dentro de Siria. Gráfico 2a / Respuestas internacionales a emergencias humanitarias, 2007–14 Total 157 Total 155 Total 158 Total 181 Total 153 Total 141 Total 118 124 116 17 2 Total 67 121 122 Desastres naturales Fuente: FTS (11 de enero de 2015). 35 60 7 2014 2009 Emergencias complejas 60 2013 36 2012 40 2008 33 118 2011 115 2010 124 2007 31 LA NECESIDAD 32 El sistema no solo se enfrenta a un número mayor de personas que necesitan asistencia, se puede argumentar que la preponderancia del contexto de conflictos civiles violentos en los que se encuentran ha aumentado también la complejidad de la tarea. Las zonas crónicamente vulnerables e inestables, como RC, Malí y Sudán del Sur, cuyas poblaciones ya estaban recibiendo asistencia humanitaria, han experimentado nuevos brotes de violencia que generan un mayor desplazamiento y una magnificación de las necesidades. A diferencia de los desastres naturales repentinos, que tienden a tener períodos limitados de crisis pronunciada y recuperación, las emergencias complejas crónicas —que se caracterizan por conflictos de larga duración, estructuras de gobierno débiles y pobreza severa— crean condiciones que hacen que la población necesite ayuda exterior para satisfacer sus necesidades más básicas año tras año, sin la referencia de una situación “normal” a la que volver. Las necesidades tienden a acumularse conforme las nuevas personas que precisan ayuda van aumentando más rápidamente que las que dejan de necesitarla. La ausencia de soluciones políticas y de desarrollo para las causas fundamentales ha conducido a la situación actual en la que la mayoría de los recursos humanitarios se dirigen a emergencias crónicas complejas. De los 58 países que recibieron asistencia humanitaria en 2014, 49 (84 %) la habían recibido cada año durante los cinco años anteriores y 40 países (69 %) estaban recibiendo ayuda por décimo año consecutivo. 73 65 76 62 53 43 Fuente: OCAH (2014) World Humanitarian Data and Trends. 2014 2013 2012 2011 2010 2009 28 2008 26 2007 Personas a las que se dirigen los llamamientos interinstitucionales (a mediados de año, en millones) Gráfico 2b / Destinatarios de la ayuda 33 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO De los 58 países que recibieron asistencia humanitaria en 2014: 84% (49 países) la habían recibido cada año durante los cinco años anteriores y El resultado es un conjunto principal de emergencias que se resisten a una solución y conllevan problemas adicionales de inseguridad, obstáculos para el acceso, capacidad débil o inexistente del Gobierno afectado para recibir y coordinar los esfuerzos de ayuda. Según la experiencia reciente, si agregamos a esto la ocurrencia de un desastre climatológico de proporciones históricas (tifón Haiyan) y un brote incontrolado de una enfermedad infecciosa mortal (ébola) en toda una región, parece razonable pensar que el mundo continuará experimentando crisis humanitarias que superarán la capacidad de gestionarlas con el diseño y la dotación del sistema humanitario actual. La ocurrencia de las emergencias humanitarias no pueden predecirse de forma fiable y siempre tendrá “picos”. El desafío para el sistema es alcanzar un nivel de capacidad que le permita afrontar nuevos aumentos de las necesidades a la vez que mantiene el nivel necesario de ayuda en situaciones de crisis de larga duración. 2.2 El problema de la medición y la definición de las necesidades 69% (40 países) estaban recibiendo ayuda humanitaria por décimo año consecutivo. Las cifras de emergencias y destinatarios de la ayuda solo ofrecen un panorama parcial de las necesidades humanitarias reales, y lograr una contabilidad más exacta de las necesidades es uno de los problemas más peliagudos de la acción humanitaria. El sistema no ha desarrollado una fórmula estándar para calcular las personas que precisan ayuda, que consiste normalmente en un subconjunto de “personas afectadas” por una emergencia (algunas de las cuales pueden hacer frente a la situación sin ayuda exterior). En el pasado, la mayoría de los llamamientos humanitarios no se basaban en el número de personas necesitadas, sino en el número total de beneficiarios designados por los distintos proyectos previstos por los organismos. Más recientemente, los actores humanitarios coordinados en determinadas situaciones de emergencia han consensuado cifras obtenidas de diversas fuentes de datos. Sin embargo, se utilizan métodos de cálculo muy diferentes en distintos contextos, dependiendo de la solidez de la fuente de datos y la forma en que se ha alcanzado el consenso. Esto dificulta el análisis mundial. Los buenos datos escasean normalmente en situaciones de emergencia humanitaria, especialmente en contextos volátiles y de difícil acceso, donde no se han llevado a cabo estudios de referencia. También se plantean las dificultades de distinguir entre las necesidades humanitarias provocadas por los conflictos y las provocadas por la pobreza subyacente y de contar las personas desplazadas que pueden trasladarse con frecuencia. Con el fin de satisfacer las necesidades de programación de los distintos organismos humanitarios, la mayoría de las evaluaciones de las necesidades se siguen realizando de manera ocasional y sin coordinación entre los sectores (ACAPS, 2013a). Para colmo de males, las cifras pueden tener consecuencias políticas, con la consiguiente presión de los diversos actores y programas para que se obtengan las estimaciones “adecuadas”. LA NECESIDAD 34 La falta de datos sólidos sobre las personas que precisan ayuda sigue siendo un gran obstáculo para comprender el éxito o el fracaso de una respuesta humanitaria. Para agregar confusión, algunos informes mundiales han consolidado las cifras sobre necesidades de forma opaca e incongruente. La falta de datos sólidos sobre las personas que precisan ayuda sigue siendo un gran obstáculo para comprender el éxito o el fracaso de una respuesta humanitaria. No se pueden estimar las tasas de cobertura sin una medición de la proporción de personas necesitadas de ayuda que la reciben en la práctica. Los errores o la confusión en este sentido pueden perjudicar la credibilidad de los llamamientos: los Gobiernos donantes tienden a quejarse de la “inflación de los llamamientos”, y sospechan que los organismos, a sabiendas de la poca probabilidad de obtener el 100 % de lo que solicitan, exageran los requisitos con la esperanza de maximizar su rendimiento. En 2011, el Comité Permanente entre Organismos sobre Cuestiones Humanitarias (IASC) desarrolló el perfil humanitario para proporcionar una metodología estándar para contar a las personas afectadas por una emergencia (IASC, 2011). Además, el Tablero de Mando Humanitario (Humanitarian Dashboard) y la Descripción General de las Necesidades Humanitarias (Humanitarian Needs Overview), introducidos recientemente como parte del nuevo proceso de planificación estratégica nacional, proporcionan ahora estimaciones del total de personas necesitadas por sector (en lugar de contar solamente a las personas que las agencias esperan atender). Se trata de un avance importante que genera una estrategia de planificación más transparente al mostrar el alcance más amplio de las necesidades. Sin embargo, estos grupos de destinatarios se solapan, ya que la mayoría de las personas que experimentan una crisis tienen necesidades que corresponden a más de un sector (por ejemplo, alimentos, agua potable y vivienda), por lo que la simple suma de las cifras totales de cada sector constituiría una exageración del número total de personas que precisan ayuda en el país. Una reciente iniciativa interinstitucional para abordar este problema (el Paquete de Apoyo a la Consulta sobre el Perfil Humanitario, 10 de diciembre de 2014, Ginebra) y las investigaciones en curso del Proyecto de Evaluación de las Capacidades y otros tienden a considerar que el mejor indicador disponible es el total del sector con el mayor número de personas que precisan ayuda. 35 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO PRELIM 36 LA R ESPU ESTA ACTORES Y RECURSOS DEL SISTEMA HUMANITARIO Para bien o para mal, la respuesta humanitaria es una industria creciente. A pesar de la fluctuación del número y el ámbito de las emergencias que ocurren año tras año, el sistema continúa expandiéndose y, en general, el tamaño de las organizaciones que prestan ayuda está creciendo paralelamente al gasto de los donantes. En términos económicos, el crecimiento en el sistema humanitario es “rígido”: una vez que las organizaciones amplían su capacidad en respuesta a un aumento del financiamiento para emergencias, no suelen prescindir de personal y otros recursos en la misma medida posteriormente. Muchas de las ONGI más grandes que operan actualmente han crecido como consecuencia de grandes avances sucesivos derivados de grandes emergencias. 37 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO En esta sección se examinan los actores y los recursos del sector humanitario y se comparan con el período anterior (2009-10). En general, se observa un crecimiento continuado en los presupuestos y la dotación de personal y un aumento de la consolidación de los recursos en las ONGI más grandes — dos de los cuales, Save the Children y el Comité Internacional de Rescate, han experimentado un crecimiento significativo. No se han producido grandes cambios en términos de nuevos competidores o “interruptores” y pocos organismos han sucumbido a la competencia. Por el contrario, las contribuciones siguieron fluyendo a los asociados de confianza, al darse mayor importancia a una relación de financiamiento y una trayectoria establecidas. 3.1 Los actores humanitarios básicos Organizaciones que prestan ayuda Según la Base de Datos Mundial de Organizaciones Humanitarias (Humanitarian Outcomes, 2015), aproximadamente 4480 organizaciones operaban como proveedores de ayuda humanitaria en todo el mundo en 2014. La mayoría de ellas son ONG nacionales o locales que solo operan dentro de sus países e integran el mecanismo indispensable de entrega de mucha de la ayuda internacional que pasa por el sistema. La mayoría de las organizaciones de ayuda, nacionales e internacionales, prestan asistencia para el desarrollo y socorro humanitario de emergencia. En el cuadro 2 se muestra el porcentaje de los gastos de programas y personal para ayuda humanitaria, partiendo de los informes de los organismos. Tabla 2 / Recursos organizativos dedicados a la ayuda humanitaria, 2013 Agencias de la ONUa ONG (estimaciones) Movimiento de la Cruz Roja/Media Luna Roja Number of organisations 11 4,278 191b Field personnel 56,000 • 3,495 ONG nacionales 249,000 145,000 • 47,000 nacional • 219,000 nacional • 12,000 ICRC/IFRC, national • 9,000 internacional • 30,000 internacional • 2,000 ICRC/IFRC, international $10.6 millones $10.7 millones • 783 ONGI • 131,000 NRCS, nationalc Humanitarian expenditure • $1.10 millones, CICR • $0.17 millones, FICR • $14.4 millones, SNCR Fuente: Humanitarian Outcomes (2015). Notas: El hecho de que gran parte del gasto humanitario de la ONU se programe a través de ONG impide calcular el total del gasto por tipos de proveedor (daría lugar a una doble contabilidad). Sin embargo, se desprende de lo anterior que el total de recursos es al menos USD 25 000 millones, si se suma el total de recursos de la ONU y de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja/Media Luna Roja, cuyas cifras difícilmente se superponen. Algunas organizaciones con múltiples mandatos informan por separado de sus gastos en asistencia humanitaria y personal; en el caso de las demás, se hizo este cálculo en función del porcentaje de sus programas destinado al socorro de emergencia. Véanse los anexos del ESH (www.alnap.org/resource/sohs2015-annexs) para consultar la metodología utilizada para la estimación del gasto de las organizaciones en ayuda humanitaria y personal. a. Incluye a miembros de pleno derecho del IASC y del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina y la Organización Internacional para las Migraciones. B. Incluye al CICR, la FICR y 189 sociedades nacionales. C. Esta cifra es de 2012 e incluye solo el personal de países de ingresos bajos a medianos, donde las intervenciones humanitarias son más probables. En 2012, las sociedades nacionales por la Cruz Roja/Media Luna Roja pagaban a un total de 427 000 empleados en todo el mundo. LA RESPUESTA 38 A partir de 2014 , había 4480 organizaciones humanitarias 4 fuera 5 siendo las ONG locales que trabajan en el país Los organismos han aumentado su personal humanitario sobre el terreno paralelamente al gasto humanitario. Con los mismos cálculos usado en el ESH 2012, el aumento es del orden del 16 % (de 274 000 a 319 000). Sin embargo, el ESH 2015 pudo contar con nuevos datos de personal de las sociedades nacionales publicados por primera vez en 2013 por la FICR. En los estudios anteriores del ESH se citaron estimaciones de la FICR de la dotación de personal de las sociedades nacionales: 30 000 empleados remunerados y 300 000 voluntarios. Sin embargo, un ejercicio de recopilación de datos de todas las federaciones ha arrojado datos más precisos sobre dotación de personal que son bastante superiores: 427 000 empleados pagados en todas las sociedades nacionales y más de 17 millones de voluntarios. Sin embargo, la mayoría de este personal trabajaba en las sociedades nacionales de países ricos, especialmente Alemania, Japón, China y Estados Unidos —que no requirieron asistencia humanitaria internacional durante el período de estudio, por lo que no sería exacto ni coherente a nivel interno contabilizarlos a todos dentro de las estimaciones del personal del sector humanitario. En cambio, hemos contado al personal remunerado de países de ingresos bajos a medianos donde es más probable que se produzcan situaciones de emergencia que requieran la intervención del sistema humanitario. Esta cifra equivale a 130 993 (FIRC, 2014).. Como se señaló en el estudio anterior del ESH, las agencias humanitarias de la ONU y las ONGI más grandes controlan el grueso de los recursos financieros. Según los datos del FTS, la gran mayoría de los fondos de donantes se destinan directamente a las agencias de la ONU, ONGI y el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El financiamiento directo a los Gobiernos o las ONG de los países afectados por desastres es todavía escaso. La parte del financiamiento humanitario que se asigna a las agencias de la ONU continúa creciendo en comparación con el resto de destinatarios (gráfico 3). El porcentaje promedio de las contribuciones que van directamente a los Gobiernos afectados, ya de por sí bajo, se redujo a la mitad respecto a 2009-10, cuando un mayor número de catástrofes naturales (especialmente las inundaciones en Pakistán) aumentaron temporalmente su proporción. ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO Gráfico 3 / Beneficiarios de contribuciones directas para emergencias, 2010-14 Agencias de la ONU 55% 58% 65% 63% 61% ONG 21% 20% 18% 20% 19% Cruz Roja/Media Luna Roja 9% 12% 9% 8% 8% Non spécifié 7% 1% 3% 2% 1% 6% 6% 7% 1% 3% 8% 2014 6% 1% 2011 Gobiernos afectadosb 2% 2013 2% 2012 Organizaciones privadasa 2010 39 Fuente: FTS (2015). a Incluye a las fundaciones b Incluye a los organismos intergubernamentales Gráfico 4 / Gastos humanitarios, 2013 “Los cinco grandes”: MSF, Save the Children, Oxfam, World Vision, IRC Otras ONG 69% 31% Fuente: Humanitarian Outcomes (2015) Nota: Los porcentajes se basan en estimaciones del total del gasto humanitario mundial de las ONG, 2013, partiendo de informes/estados financieros. Fuente: Humanitarian Outcomes Global Database of Humanitarian Organizations (véase el anexo 3, Metodología de elaboración de mapas organizativos) LA RESPUESTA 40 Gráfico 5 / Contribuciones registradas para respuestas de emergencia, 2014 Detalles desconocidos Instituciones financieras internacionales Corporaciones, fundaciones, organizaciones e individuos 1% 1% Gobiernos 8% 90% Fuente: FTS (2015). Aunque la mayoría de las ONG se encuentran en el hemisferio sur y proporcionan asistencia humanitaria de primera línea dentro de sus propias fronteras, esta esfera sigue estando dominada por un puñado de organizaciones extremadamente grandes. Tan solo cinco organizaciones: el 0,1 % de las ONG humanitarias de todo el mundo abarcan aproximadamente el 31 % de los gastos humanitarios de las ONG (gráfico 4), lo que representan una disminución frente al 38 % de hace tres años (ALNAP, 2012). En orden descendente por nivel de gasto humanitario durante el período estudio, las cinco ONG son: Médecins Sans Frontières, Save the Children, Oxfam, World Vision y el Comité Internacional de Rescate (IRC). El IRC se ha incorporado recientemente a este nivel superior de ONGI “gigantesca”, después de casi triplicar su gasto humanitario desde el período de estudio del ESH 2012, y es la única de las cinco que no es una federación con varias divisiones nacionales y mantiene una sola sede en Estados Unidos. Save the Children también experimentó un crecimiento significativo durante este periodo, en parte porque la absorción de la ONG Merlin; y actualmente es el segundo mayor proveedor de ayuda humanitaria entre las ONGI, después de Médecins Sans Frontières (MSF). Donantes Los Gobiernos siguen aportando la gran mayoría de las contribuciones externas a las respuestas a emergencias humanitaria, a título individual o a través de organismos intergubernamentales como la Unión Europea y la Unión Africana (gráfico 5). Esto no ha cambiado de forma significativa durante los siete años de existencia del estudio del ESH. Como se señaló en el último informe, las contribuciones de fuentes privadas (como corporaciones, fundaciones, particulares y el financiamiento privado recaudado y gastado por las ONG) solo alcanzan niveles significativos en los años con desastres naturales repentinos muy notables. Por ejemplo, con el terremoto de Haití de 2010 se produjo un aumento de las contribuciones privadas al 20 % del total (FTS, 2015). Sin embargo, en el caso de la mayor parte de las actividades de respuesta humanitaria, las necesidades crónicas 41 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO Se podrían estar observando finalmente verdaderas muestras del aumento de donantes que no forman parte del “club de occidente”. Durante 2012–14, Arabia Saudita (cuyos donaciones más cuantiosas se destinaron a las emergencias de Siria e Iraq) y otros países del Golfo, como Kuwait y Qatar, registraron los mayores aumentos de contribuciones dentro de este grupo de donantes. y los contextos afectados por conflictos, la proporción de financiamiento privado se mantiene por debajo del 10 % (8 % en 2013 y 2014, 6 % en 2012). Esta situación prevalece a pesar de los años de declaraciones entusiastas sobre las posibilidades de transformación de la asistencia humanitaria mediante alianzas público-privadas y el aumento inminente de la participación de entidades comerciales como donantes y actores humanitarios por su propio derecho. En la actualidad, el personal humanitario reconoce generalmente que el verdadero potencial de los socios comerciales no es ejercer de posibles donantes principales, sino contribuir a la especialización técnica, especialmente en la preparación y las nuevas tecnologías pertinentes para el sector de la ayuda (Zyck y Kent, 2014). Sin embargo, aunque no es difícil encontrar ejemplos concretos de esa participación del sector privado (al menos situaciones de desastres naturales), no aporta ningún cambio significativo en el reparto proporcional de la carga. El sector tecnológico en particular ha contribuido y está contribuyendo en pequeña medida: empresas como Google realizan donaciones filantrópicas y desarrollan soluciones de ingeniería y otras innovaciones para apoyar las intervenciones de ayuda. Sin embargo, sigue tratándose de una actividad marginal para estas empresas. Por último, el público en general no es el único que tiende a hacer donaciones generosas para desastres naturales, pero se resiste a contribuir en los casos de emergencias provocadas por el hombre; muchos donantes corporativos también evitan las donaciones para respuestas a crisis políticas y basadas en conflictos. Según los entrevistados del sector privado, desde una perspectiva empresarial, es más sencillo y seguro evitar una participación que pudiera alienar a los Gobiernos o sus aliados y poner en peligro los mercados. La contribución de los donantes gubernamentales sigue favoreciendo el financiamiento de la asistencia humanitaria (gráfico 6). Los tres principales donantes —Estados Unidos, Comunidad Europea y Reino Unido— aportaron más del 50 % del total de las contribuciones humanitarias gubernamentales durante el período de estudio. No obstante, se podrían estar observando finalmente verdaderas muestras del aumento de donantes que no forman parte del “club de occidente”. Durante 2012–14, Arabia Saudita (cuyos donaciones más cuantiosas se destinaron a las emergencias de Siria e Iraq) y otros países del Golfo, como Kuwait y Qatar, registraron los mayores aumentos de contribuciones dentro de este grupo de donantes1. Los donantes que no forman parte del CAD tienden a dar una mayor proporción de sus contribuciones directamente a los gobiernos afectados en comparación con otros donantes importantes de asistencia humanitaria, y una parte mucho mayor de su contribución se aporta en especie, en forma de materiales y equipos de socorro. Sin embargo, registran contribuciones en efectivo cada vez más significativas a agencias y fondos mancomunados de la ONU, como el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF). Por supuesto, las contribuciones humanitarias son voluntarias y LA RESPUESTA 42 no se han evaluado en función de la riqueza del Estado miembro, como ocurre con el presupuesto ordinario y las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Como consecuencia de ello sigue existiendo un desfase entre el producto interno bruto (PIB) relativamente alto de algunos países, como China, Brasil y Rusia, y los montos que contribuyen a la asistencia humanitaria internacional. Gráfico 6 / Mayores flujos de ayuda humanitaria internacional de gobiernos, 2014 6.6 Estados Unidos 2.2 Comunidad Europea Reino Unido 1.7 Alemania 1.0 Japón 1.0 Suecia 1.0 Canadá 0.7 Arabia Saudita 0.7 0.6 Noruega Suiza 0.5 Dinamarca 0.4 Holanda 0.4 Kuwait 0.4 Emiratos Árabes Unidos Los 3 donantes principales aportaron más del 50 % del total de las contribuciones humanitarias de Gobiernos. 0.2 Miles de millones de USD Fuente: FTS (2015). 3.2 Cobertura y suficiencia El sistema, con más de USD 20 000 millones en contribuciones directas para emergencias registradas en 2014 (gráfico 7), ha alcanzado su nivel más alto de financiamiento hasta la fecha . Esto incluyó contribuciones para emergencias “atípicas” que requirieron un financiamiento muy superior a la media —Filipinas (USD 900 millones), Sudán del Sur (USD 1600 millones) y Siria (USD 4600 millones). Después de una caída en 2012, el financiamiento de la ayuda humanitaria sigue al alza, tanto en términos de volumen como en la proporción del PIB mundial. ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO Gráfico7 / Total de contribuciones humanitarias directas para emergencias, 2007–14 Total 8 Total 12 Miles de millones de USD Total 12 Total 16.2 Total 14 Total 13 Total 14.4 Total 20.1 13 12 12 12.7 14 12 9.8 1 4.6 Todas las demás emergenciass 7.1 2014 2012 2011 2010 2009 2008 3.5 2013 8 2007 43 Casos atípicos Fuente: FTS (descargado el 11 de enero de 2015). Como se señaló anteriormente, las cifras del FTS reportó corresponden a las contribuciones directas declaradas a esfuerzos de respuesta. Por sí mismos, los niveles de financiamiento no son una buena medida de la cobertura y la suficiencia del sistema humanitario, debido a varias razones. El aumento del número de personas destinatarias de la asistencia ha superado el crecimiento del financiamiento: el promedio de la cantidad aportada por cada beneficiario de la ayuda ha disminuido un 26 % desde el último período examinado por el ESH. Además, no todas las emergencias reciben el mismo nivel de financiamiento: La respuesta a muchas emergencias crónicas subsiste con bajos niveles de financiamiento. De forma similar, no todos los sectores reciben el mismo nivel de financiamiento (gráfico 8). En ciertos sectores —especialmente recuperación inicial, refugio y protección— se ha ampliado la brecha entre la cobertura y las necesidades declaradas. En una época en que las operaciones de ayuda humanitaria estaban dominadas por crisis de protección, esta actividad era la que recibía menos financiamiento. En 2013, a parte de la seguridad del personal, solo se financió el 30 % de las necesidades de protección declaradas. Por supuesto, el financiamiento insuficiente de ciertos sectores tiene que ver con una serie de factores, como las prioridades de los donantes, la percepción de debilidad de ciertos actores y las estrategias en determinadas situaciones. En la siguiente sección, que se ocupa de la evaluación del desempeño, se analizan los desafíos del sector de la protección, como la falta de consenso sobre las definiciones y las estrategias operativas. LA RESPUESTA 44 Gráfico 8 / Porcentaje de las necesidades declaradas cubiertas, por sector 86% 77% 58% 48% 40% 29% Seguridad 30% Protección 32% 41% 33% Agricultura Recuperación Educación económica Refugio Fuente: FTS (descargado el 11 de enero de 2015). ASH Salud Coordinación Alimentos 45 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO Cuadro 3 / El financiamiento en comparación con el número de destinatarios Período de estudio Piloto del ESH ESH 2012 ESH 2015 Financiamiento solicitado Financiamiento recibido en comparación con los planes de respuesta/ llamamientos Financiamiento solicitado por destinatario Financiamiento recibido por destinatario Año Número de destinatarios 2007 26 millones USD 5100 millones USD 3700 millones USD 198 2008 28 millones USD 7100 millones USD 5200 millones USD 255 2009 43 millones USD 9800 millones USD 6980 millones USD 227 2010 53 millones USD 11 300 millones USD 7200 millones USD 212 2011 65 millones USD 8900 millones USD 5600 millones USD 137 USD 87 2012 62 millones USD 9200 millones USD 5700 millones USD 149 USD 93 2013 73 millones USD 12 800 millones USD 8300 millones USD 176 2014 76 millones USD 19 200 millones USD 10 200 millones USD 252 Anual Promedio Anual Promedio USD 143 USD 226 USD 184 USD 164 USD 162 USD 220 USD 179 USD 137 USD 114 USD 149 USD 107 USD 134 Fuentes: FTS (descargado el 11 de enero de 2015) y World Humanitarian Data and Trends, OCAH 2014(b). Gráfico 9 / Promedio de financiamiento recibido en comparación con el solicitado por destinatario Esta tabla compara las dos últimas categorías en la tabla anterior. Piloto del ESH 2007–2008 250 $226 ESH 2012 2009–2010 ESH 2015 2010–2014 $220 $179 200 $164 150 $149 $107 100 50 0 Financiamiento recibido por destinatario Financiamiento solicitado por destinatario LA RESPUESTA 46 Ha disminuido la percepción de la suficiencia por los profesionales de la ayuda. Entre los profesionales de la ayuda humanitaria encuestados para el ESH, la percepción de la suficiencia alcanzó un nuevo mínimo del 24 % (del 36 % en 2010 y el 34 % en 2012). No es sorprendente que se mencionaran más deficiencias en las situaciones de conflicto que en los desastres naturales (para los que se señalaron algunas mejoras de la cobertura). Los encuestados se mostraron más pesimistas con respecto a la capacidad del sistema humanitario para atender a personas necesitadas en situaciones de conflicto, debido principalmente a la inseguridad; las restricciones burocráticas y los obstáculos políticos también fueron motivo de preocupación. El financiamiento es solo uno de los factores que influyen en la capacidad de los actores humanitarios para atender las necesidades sobre el terreno. La capacidad de los organismos para expandir las operaciones puede ser limitada, especialmente cuando hay que seleccionar a personal con las habilidades técnicas y lingüísticas necesarias. La inseguridad y los obstáculos políticos al acceso pueden agravar este problema, y los organismos pueden encontrarse en una posición en que simplemente no pueden programar los fondos que han obtenido, como demuestran los altos porcentajes de remanencia (fondos no gastados) en los presupuestos de la agencias. Las agencias no han sido totalmente sinceras a la hora de reconocer que, con bastante independencia del financiamiento, se enfrentan a graves deficiencias de capacidad operativa en países afectados por conflictos y situaciones logísticamente complicadas. Varios de los entrevistados señalaron específicamente una disminución de la capacidad técnica en sectores esenciales como la salud, la nutrición, el agua y el saneamiento. Aunque todavía no se ha realizado un análisis empírico exhaustivo de las capacidades sectoriales mundiales a lo largo del tiempo, muchos se han visto profundamente afectados por esta disminución percibida, especialmente en un momento de crecimiento de las necesidades humanitarias y las exigencias técnicas. Por último, el alcance de la asistencia humanitaria sigue expuesto a obstáculos graves para la seguridad en unos cuantos entornos operativos de violentos. Según la base de datos sobre seguridad de los trabajadores de ayuda (www.aidworkersecurity.org), en 2012-14 estos entornos fueron Afganistán, Pakistán, Somalia, Sudán del Sur y Siria. En 2013 se registró el mayor número de bajas de trabajadores de ayuda hasta ese fecha, con 155 muertos, 171 heridos y 134 secuestrados (Stoddard, Harmer y Ryou, 2014). 3.3 Cuestiones y tendencias del financiamiento En 2011–14, entre el 6 % y el 8 % de las contribuciones totales de Gobiernos a emergencias se canalizó a través de mecanismos de financiamiento mancomunado, como los fondos humanitarios comunes (FHC), a nivel nacional, y los fondos de respuesta de emergencia y el CERF, a nivel mundial. Estos canales siguen siendo atractivos para algunos donantes, a los que les resulta eficiente programar grandes cantidades a través de un canal único, en lugar de gestionar múltiples donaciones por separado, y a los que 47 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO también les parece ventajoso incentivar la coordinación y la planificación comunes sobre el terreno. Durante el actual período de estudio del ESH, la OCHA revisó y fusionó FHC y fondos de respuesta con el objetivo de aumentar su eficiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta que los dos principales donantes, Estados Unidos y la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, evitan gran parte de estos fondos, al menos a nivel nacional, y prefieren financiar directamente a las organizaciones receptoras, es improbable que los mecanismos mancomunados lleguen a convertirse en el canal principal para el financiamiento de las operaciones sobre el terreno. En general, la base de pruebas de los donantes sobre la eficacia relativa de los distintos canales de financiamiento y socios sigue siendo débil, con algunas excepciones, como el examen de la ayuda multilateral en 2011 y 2013 por el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido. Los donantes siguen confiando en sus socios habituales, que consisten casi exclusivamente en organizaciones internacionales —ONGI, a menudo de su propio país, y agencias de la ONU. Se han realizado muy pocos exámenes serios de la viabilidad del financiamiento directo a los Gobiernos o las ONG nacionales de los países afectados por desastres. Actualmente, el financiamiento internacional para ONG nacionales es “impredecible, volátil, de difícil acceso, insuficiente y no contribuye suficientemente para apoyar el fortalecimiento de la capacidad” (Poole, 2013). Las ONG nacionales y otros actores señalaron que no se había producido realmente ningún aumento durante el período de este estudio. Se sigue hablando de la inversión en la capacidad local, pero sin consecuencias serias. La voluntad de los Gobiernos donantes de asumir riesgos y ajustar la reglamentación del financiamiento interno sigue siendo un aspecto fundamental, al igual que la voluntad de los bancos extranjeros de transferir fondos a organizaciones islámicas de beneficencia y organizaciones que trabajan en Oriente Medio (Muslim Charities Forum, 2015). Durante los últimos años, los equipos nacionales de ayuda humanitaria en un pequeño número de contextos han explorado el uso de la planificación humanitaria multianual en lugar del ciclo ordinario de 12 meses . Esta iniciativa se basa en la idea de que un plazo más largo permite una base de recursos más estable y la capacidad de desarrollar la resiliencia de los programas en contextos en los que la ayuda humanitaria será probablemente necesaria durante varios años. Esta estrategia se empezó a usar en 2013 en Somalia y ahora se está aplicando a nivel regional para la respuesta en el Sahel, así como en Sudán y Yemen. Si resulta positiva en estos casos, se podría aplicar con éxito en otros contextos. Todavía es más reciente la introducción de una metodología conocida como “determinación de los costos de las actividades” , para estimar los costos totales de una respuesta humanitaria. Se trata de un método de cálculo paramétrico de los costos destinado a normalizar el costo promedio por acción humanitaria en un contexto determinado, de modo se pueda estimar el total de las necesidades de recursos de antemano e independientemente de las propuestas y presupuestos de cada organismo. Este modelo de determinación de los costos LA RESPUESTA 48 En el último periodo no se observaron cambios importantes en los canales de financiamiento o la arquitectura de las agencias donantes. Aunque continúa creciendo el volumen de financiamiento, no va a la par del crecimiento de las necesidades de financiamiento. se ha empleado en Afganistán, RC, RDC y algunas otras situaciones, y sus ventajas y desventajas han sido objeto de acalorados debates. A muchos actores sobre el terreno les ha resultado útil y eficiente, porque elimina la necesidad de preparar apresuradamente proyectos para el ciclo común de planificación/ llamamientos, sin garantías de financiamiento y con muchas posibilidades de que se modifiquen de todos modos antes de completar el proceso. Sin embargo, existen algunas inquietudes válidas acerca de la capacidad real de los donantes, a pesar de sus peticiones de proceso de planificación y llamamientos más estratégicos, de asignar fondos anticipados a un plan general basado en actividades antes los presupuestos de proyectos específicos. Y si no se requiere información detallada para los llamamientos comunes, ¿cómo se va a hacer un seguimiento posterior del financiamiento y las actividades? Independientemente de que sirva de base para los llamamientos, este modelo de determinación de los costos se considera un avance en el plano operacional y cuenta con firmes partidarios en las sedes principales y sobre el terreno. Los donantes han impulsado algunos de los modestos avances en términos de la incorporación de cuestiones transversales (género, edad y discapacidad) y el aumento de la rendición de cuentas ante los grupos vulnerables. Un serie de donantes requieren marcadores del género (indicadores de la consideración de las cuestiones de género en la programación) y al menos uno de ellos requiere un marcador de la edad. Sin embargo, estos marcadores no ofrecen una interpretación fiable de la manera en que se están integrando realmente las cuestiones transversales del género y la edad, o en qué medida se aplica una perspectiva de género a los programas. A menudo, también existe un desfase entre la identificación de los marcadores de género en la sede y su aplicación en contextos locales, donde se platean desafíos culturales o no hay suficientes datos para desarrollar un programa adecuado con una perspectiva de diversidad. En el último periodo no se observaron cambios importantes en los canales de financiamiento o la arquitectura de las agencias donantes. Aunque continúa creciendo el volumen de financiamiento, no va a la par del crecimiento de las necesidades de financiamiento. El ensanchamiento de la brecha entre las necesidades declaradas y las contribuciones de los donantes hicieron que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, António Guterres, propusiera el examen de un concepto considerado un fracaso desde hace tiempo: cuotas de contribución a la ayuda humanitaria de los Estados miembros en sustitución del actual sistema de contribuciones voluntarias. Guterres señaló: “Creo que en el futuro la respuesta humanitaria debe poder basarse parcialmente en cuotas, que podrían establecerse para financiar una especie de “super CERF” para [grandes] emergencias” (ACNUR, 2014b). 49 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO EL SISTEMA? 50 ¿CÓMO ESTÁ FU NCIONAN DO E L SISTE MA? El principal desafío para evaluar el desempeño de algo tan grande y amorfo como el sistema humanitario es la falta de definición de los objetivos a nivel de todo el sistema para medir el éxito o el fracaso. ¿Cómo evaluar el desempeño del sistema si no está claro exactamente qué está intentando lograr? 4.1 U NA EVALUACIÓN FU NCIONAL DE L DESE M PEÑO DE L SISTE MA ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO EL SISTEMA? 52 En la ausencia de objetivos concretos en el que todos los actores y observadores estarían de acuerdo —además de los amplios objetivos de salvar vidas y reducir el sufrimiento— sin embargo, podemos definir cuatro amplias funciones humanitarias: • responder rápidamente a los desastres repentinos masivos que abruman la capacidad de enfrentarlos de un país; • proporcionar servicios básicos cruciales a las poblaciones que viven en situación de emergencia crónica debido a conflictos y fracasos en el desarrollo y/o la gestión de gobierno; • promover la resiliencia y fortalecer la capacidad local de respuesta independiente; • abogar por las personas afectadas por crisis. La función de soportar crisis crónica —con mucho, la mayor parte de la carga de trabajo humanitario— continúa viendo en gran medida los mismos ( a menudo demasiado pocos) los donantes que hacen el trabajo pesado para mantener la ayuda humanitaria básica años que fluye tras año. Los dos primeros objetivos consumen la mayor parte de los recursos y los esfuerzos humanitarios. Entre ellos, los desastres repentinos masivos como el terremoto de Haití y el tifón Haiyan en Filipinas atraen inevitablemente más atención de los medios de comunicación y del público. En la respuesta a desastres naturales también se pueden observar muchos de los avances más interesantes en el sector humanitario, como las innovaciones técnicas y las iniciativas de externalización abierta de tareas (crowdsourcing), la participación del sector privado y la donación directa de particulares a niveles nunca antes vistos. Sin embargo, como vimos en la sección 2, la gran mayoría de las personas que precisan asistencia humanitaria corresponden a la segunda función de apoyo a crisis crónicas. En estos contextos, prácticamente los mismos donantes (a menudo muy pocos) y organismos de ejecución asumen la mayor parte de la carga para que la ayuda humanitaria básica siga fluyendo año tras año. La tercera función de promoción de la capacidad de adaptación es menos esencial: denominarla una función humanitaria puede ser controvertido, especialmente teniendo en cuenta que el sistema ya tiene de sobra con intentar llevar a cabo la respuesta a crisis tradicionales. Algunos insisten en que no se trata de una función apropiada para los actores humanitarios, ya que difumina la línea entre el desarrollo y el socorro, y entre el ámbito de responsabilidad gubernamental y la esfera distinta y apolítica de la acción humanitaria, que debe mantener su independencia para que los trabajadores humanitarios puedan hacer su trabajo de forma eficaz (MSF, 2011). No obstante, el personal humanitario está asumiendo cada vez más la función de promoción de la capacidad de adaptación, especialmente en países en los que han experimentado la futilidad de poner en marcha respuestas de socorro a las mismas emergencias y ver como sigue aumentando sucesivamente la vulnerabilidad de la población. La cuarta función de promoción consiste en el intento de influir en los actores externos, principalmente las fuerzas políticas que representan tanto las causas como las posibles soluciones para muchas de las crisis a las que se enfrenta el personal humanitario. La promoción puede materializarse en campañas públicas o negociaciones entre bastidores, que pueden 53 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO acompañarse o fortalecerse con la provisión de información de primera mano sobre las condiciones sobre el terreno. Las iniciativas de promoción puede tener como objetivo cuestiones generales, como la promoción del derecho internacional humanitario, o concesiones operativas pequeñas y específicas. La función de promoción es una responsabilidad explícita del Coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU e implícita en el caso de los líderes humanitarios sobre el terreno, aunque se practica generalmente de manera ocasional. Los actores humanitarios tienen diferentes concepciones de la finalidad y la pertinencia de la función de promoción, lo que puede generar tensiones entre ellos, por ejemplo sobre si se debe y cómo se debe promover abiertamente determinadas medidas políticas o militares. En esta sección se evalúa el desempeño del sistema humanitario en el cumplimiento de las cuatro funciones antes descritas. La evaluación se basa en los criterios estándar del CAD de la OCDE (OCDE-CAD, 1991) adaptados a la acción humanitaria (Beck, 2006). Las observaciones se han organizado además en cuatro categorías, que combinan algunos de los criterios originales mejorar la claridad y evitar repeticiones: Cobertura/ suficiencia Eficacia y pertinencia/ idoneidad Eficiencia, coordinación y conectividad Coherencia/ principios En esta sección se integran las observaciones de las visitas de campo, entrevistas, examen de las evaluaciones y otros documentos, y encuestas a profesionales y destinatarios de la ayuda, y se destacan ejemplos de respuestas humanitarias durante 2012-14. Las entrevistas se realizaron sobre la base de no atribuir las respuestas y, con el fin de no alterar el hilo narrativo, no incluimos las citas textuales en la mayoría de las referencias a las observaciones de las entrevistas. Las excepciones corresponden a los casos en que los entrevistados manifestaron perspectivas específicas de su agencia o tipo de actor y cuando ciertas opiniones coincidían o contradecían otras líneas de evidencia, y las hemos calificado en consecuencia. Las conclusiones extraídas de la documentación y las respuestas de la encuesta se citan como tales. En las próximas dos subsecciones se explican con cierto detalle las dos primeras funciones: la respuesta rápida a los desastres repentinos y el apoyo en crisis crónicas. Posteriormente se analizan más brevemente las funciones secundarias y, en ocasiones polémicas, de desarrollo de la capacidad de adaptación y la promoción humanitaria. 4.2 R ESPU ESTA A DESASTR ES R E PE NTI NOS MASIVOS Cobertura/ suficiencia Eficacia y pertinencia/ idoneidad Eficiencia, coordinación y conectividad Coherencia/ principios 55 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO En la respuesta al tifón Haiyan, el sistema humanitario demostró su capacidad de responder de manera oportuna, efectiva y pertinente en términos del cumplimiento de los objetivos inmediatos y las necesidades prioritarias. Resumen El tifón Haiyan (conocido como Yolanda en Filipinas) fue afortunadamente el único desastre natural masivo durante el período de estudio. En este caso, el sistema humanitario demostró su capacidad de responder de manera oportuna, efectiva y pertinente en términos del cumplimiento de los objetivos inmediatos y las necesidades prioritarias. También demostró la capacidad de ofrecer suficiente cobertura para movilizar recursos y acceder a las poblaciones, con sacrificios solo moderados de la eficiencia, la coordinación y la conectividad, derivados del gran tamaño de la respuesta. Además, es mucho más fácil lograr una acción humanitaria coherente y basada en principios en el caso de los desastres naturales que en las crisis provocadas por conflictos. Aunque no se trata de un desastre natural, el éxodo de refugiados sirios a países vecinos también que se convirtió rápidamente en una crisis masiva. A pesar de algunos problemas declarados de eficiencia y coordinación, también se ha valorado muy positivamente la eficacia, la puntualidad y el enfoque adecuado en las necesidades prioritarias de la respuesta de ayuda a los refugiados en la región. La cooperación y la capacidad de los Gobiernos de acogida y el incremento automático de la capacidad internacional, gracias al nuevo proceso interinstitucional para la movilización de todo el sistema y la respuesta a las catástrofes, denominadas emergencias de nivel 3 (L3), contribuyeron en gran medida a estos resultados generalmente positivos. Resulta revelador que no se observara un éxito semejante en las crisis crónicas de RC y Sudán del Sur, que experimentaron escaladas súbitas de sus conflictos durante el período de estudio. También se produjeron algunos fallos prematuros importantes del sistema dentro de un tipo muy diferente de desastre natural: el brote de ébola 2014, un caso con retos y requisitos de respuesta lo suficientemente diferentes de la situación habitual como para justificar un análisis por separado más adelante. Cobertura/suficiencia De los casi USD 1000 millones de dólares en fondos aportados para la respuesta al tifón de Filipinas registrados por el FTS, más del 20 % procedían de fuentes privadas, entre ellas distintas fundaciones y corporaciones, lo que demuestra el éxito de la movilización de financiamiento privado para las respuestas a los desastres naturales repentinos. Desde la perspectiva de los recursos, el monto obtenido fue más que suficiente para la asistencia a la emergencia acuciante, como señalaron los entrevistados y las evaluaciones. Un trabajador de una INGO en Filipinas comentó en la encuesta: “el hecho de trabajar en una catástrofe natural repentina, en un país donde la mayoría de la población habla inglés (lo cual es fantástico para la atención de los medios de comunicación) hizo que contáramos con más del 100 % del financiamiento de forma muy rápida, con dinero suficiente para asignar a programas de 3 a 5 años y planes de contingencia para todo el país”. Sin embargo, no todos los organismos pudieron ejecutar el excedente de fondos tan fácilmente. El Gobierno de Filipinas declaró el fin de ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO EL SISTEMA? 56 Algunos organismos se enfrentaron a un problema doble de carencia de nuevos fondos para las actividades de recuperación y estancamiento de grandes saldos de fondos destinados a actividades de emergencia, que no podían traspasar a actividades de recuperación y rehabilitación. la fase de emergencia y la fase de recuperación comenzó apenas tres meses después de la tormenta. Para algunos organismos esto conllevó un problema doble de carencia de nuevos fondos para las actividades de recuperación y estancamiento de grandes saldos de fondos destinados a actividades de emergencia, que no podían traspasar a actividades de recuperación y rehabilitación. Algunos donantes expresaron su frustración con esta situación. Según uno de ellos, la incapacidad de gastar el dinero para la emergencia “sigue socavando la credibilidad de los llamamientos humanitarios”. Los donantes esperaban gastar todo el financiamiento para la emergencia durante los seis primeros meses, y no estaban contentos con los excedentes. Este problema es más evidente en el sector del refugio, donde el sistema tuvo dificultades para recaudar fondos para cubrir las necesidades de acogida a mediano y largo plazo de los millones de personas cuyos hogares habían sido dañados o destruidos. La visita sobre el terreno para el ESH tuvo lugar cinco meses después del tifón y observó que muchas de las personas más afectadas que viven a lo largo de la costa había perdido tanto sus viviendas como sus fuentes de ingresos (pesca), y se enfrentaban a un futuro incierto durante su acogida en refugios temporales, a menudo con un saneamiento deficiente. En la Evaluación Humanitaria entre Organismos (IAHE) se señaló mucho más éxito en el cumplimiento de los objetivos originales de la distribución de equipo para refugio de emergencia que en el cumplimiento de las metas orientadas a la recuperación, como el número determinado de hogares con techado duradero y otras características de seguridad (IAHE, 2014). La medida en que los excedentes de las operaciones humanitarias deben reasignarse o contribuir de manera significativa a la recuperación es objeto de debate. Existía un amplio consenso en que no hay una respuesta fácil ni una fuente de recursos disponibles para las necesidades de refugio a largo plazo. La crisis Siria ha atraído niveles históricos de contribuciones, incluso cuando solo se tienen en cuenta las contribuciones en efectivo registradas al sistema humanitario formal y no los montos no contabilizados aportados a través de canales informales. Durante 2012-14, el Plan de Respuesta a los Refugiados de Siria movilizó aproximadamente USD 5500 millones en contribuciones humanitarias (FTS 2015). En las entrevistas y las evaluaciones se señaló que no se había equiparado el buen nivel de cobertura de las necesidades de los refugiados en los campamentos con un apoyo suficiente a los refugiados fuera del contexto de los campamentos (alrededor del 60 % del total) y sus comunidades de acogida (Crisp y otros, 2013), aunque la asistencia a refugiados fuera de los campamentos ha aumentado con el tiempo. Eficacia y pertinencia/idoneidad Varios estudios, como el ESH, han hallado evidencias de la puntualidad, la idoneidad y la eficacia de la asistencia prestada en Filipinas, a pesar de los formidables desafíos logísticos. La ausencia un incremento importante de la morbilidad y la mortalidad después del tifón demuestran esta valoración. 57 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO En Filipinas se planteó un entorno físico complicado para una respuesta humanitaria rápida de gran envergadura. El tifón Haiyan afectó a un gran número de provincias e islas y provocó considerables obstáculos logísticos y de comunicación, tanto para la evaluación como para la respuesta. A pesar de la magnitud de la crisis, la evaluación reveló que, en general, las respuestas humanitarias fueron puntuales, proporcionadas y se orientaron adecuadamente a las necesidades inmediatas. La IAHE observó que se hizo un hincapié adecuado en los principales riesgos “como los brotes de enfermedades transmisibles, la inseguridad alimentaria, la falta de agua limpia, el refugio de emergencia y la protección” (Hanley y otros, 2014). Los esfuerzos de respuesta parecen haber funcionado en términos de prevención de las enfermedades transmitidas por el agua y contagiosas que acompañan a menudo la destrucción y los desplazamientos masivos. La malnutrición, que se produce usualmente durante los primeros meses posteriores a un desastre de este tipo, tampoco subió rápidamente después de la tormenta, a pesar de la pérdida de toda una cosecha. Teniendo en cuenta estos importantes resultados de la medición, la respuesta al Haiyan es muy favorable si se compara con el último gran tifón que azotó Filipinas (Bopha en 2012, una tormenta más pequeña que el Haiyan) y emergencias con niveles similares de devastación. Uno de los entrevistados utilizó el ejemplo del terremoto de Bam, en Irán, hace una década para ilustrar la “enorme” mejora de la capacidad del sistema internacional. La rápida movilización de sistemas de apoyo y coordinación contribuyeron en parte al ambiente propicio para la respuesta humanitaria. Los entrevistados señalaron que las agrupaciones de los sectores de la logística y las telecomunicaciones, liderados por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), funcionaron bien gracias a los recursos corporativos adicionales. La agrupación del sector de las telecomunicaciones para emergencias se movilizó rápidamente para instalar teléfonos satelitales y generadores, que posibilitaron los servicios de voz y datos. A diferencia de la experiencia en Haití, se resolvieron rápidamente los cuellos de botella iniciales en el aeropuerto y el Gobierno colaboró con la agrupación del sector de la logística en el establecimiento de una ventanilla única para los despachos de aduana rápida, asegurándose de que la burocracia no impidiera la entrega sin contratiempos de suministros. El IAHE informó que 462 funcionarios para situaciones imprevistas llegaron en tres semanas y el examen de seguimiento de final de período de la OCAH confirmó que la capacidad de las agrupaciones sectoriales y la coordinación aumentó rápidamente, más rápido que la capacidad operativa y los suministros de socorro, que llegaron con relativamente mayor lentitud. Los acuerdos marco preexistentes entre los donantes y las ONG, que permitían el adelanto del financiamiento sin necesidad de propuestas por escrito y períodos de aprobación, también facilitaron mucho la puntualidad. Esto incluyó 2,5 millones de libras del Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) que se repartieron entre las ONG asociadas predeterminadas. La mayoría (63 %) ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO EL SISTEMA? 58 de los receptores de ayuda filipinos encuestados para el ESH dijeron que estaban satisfechos con la rapidez de la ayuda. 63% de los receptores de ayuda filipinos encuestados para el ESH dijeron que estaban satisfechos con la rapidez de la ayuda. Una evaluación desigual de las necesidades, pero un nivel ayuda generalmente apropiado En Filipinas, la asistencia de socorro se consideró sumamente pertinente y apropiada. A diferencia del terremoto de Haití y otros grandes desastres naturales, no se produjeron problemas graves en los que la ayuda inapropiada creara cuellos de botella o fuera en contra de los objetivos del socorro y la recuperación. Sin embargo, algunos entrevistados señalaron la descoordinación de las evaluaciones de las necesidades, que provocó la aplicación paralela de una serie de mecanismos de evaluación rápida durante los primeros días de la emergencia grave y algunas ineficiencias y duplicaciones de esfuerzos. En este caso, los actores humanitarios consideraron que la evaluación inicial rápida multisectorial (MIRA) no cumplió sus expectativas. La MIRA en Filipinas, que se ejecutó en dos fases en noviembre y diciembre de 2013, tuvo varios problemas, entre los que destaca que no se divulgara lo suficientemente pronto para que tuviera máxima repercusión. El IAHE señaló este problema y que el PRE, elaborado 30 días después del tifón, se basó en (o al menos validó) la primera MIRA, pero la descripción general de las necesidades humanitarias no alcanzó el ideal previsto en las directrices del PRS (Hanley y otros, 2014). El IAHE observó que cumplió las directrices que establecen que el “desarrollo de la estrategia se basa en el análisis de las necesidades”. También se plantearon inquietudes de que la evaluación no examinara adecuadamente e incorporara datos existentes sobre salud. Esto incluyó la omisión de las necesidades sanitarias de la primera fase como consecuencia de la falta de comunicación con la agrupación del sector de salud y el equipo de la MIRA. Además de la MIRA, también se llevó a cabo una evaluación conjunta de las necesidades del sector del refugio y ASH (agua, saneamiento e higiene) en noviembre para contribuir al PRS; considerada un gran éxito. A pesar de la descoordinación, no se criticó la calidad de las distintos ejercicios nacionales e internacionales de evaluación de las necesidades en Filipinas. Al contar con mecanismos de gestión del riesgo de desastres y respuesta relativamente bien desarrollados antes del tifón, el proceso para evaluar y priorizar necesidades fue un gran éxito y, según la autoridad gubernamental correspondiente, fue más eficiente y se integró mejor a los actores internacionales que en desastres anteriores. Dada la enorme magnitud de la catástrofe, las evaluaciones de las necesidades inmediatas se consideraron generalmente sólidas y la asistencia alimentaria llegó en el plazo de una a dos semanas, incluso a algunas zonas de difícil acceso. Considerando el nivel de incapacidad que enfrentaron los Gobiernos nacional y locales, su disposición a participar en las evaluaciones de las necesidades relativamente poco después del desastre fue encomiable. Se señaló que los programas informáticos para la recopilación de datos con dispositivos de bolsillo habían mejorado la velocidad, la eficiencia 59 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO Con algunas excepciones, los beneficiarios filipinos entrevistados para este estudio señalaron que la ayuda que habían recibido se ajustaba a sus necesidades y era de buena calidad. y la precisión, al eliminar la necesidad de ingresar datos; y los usuarios recomendaron extender su empleo a la respuesta humanitaria. Con algunas excepciones, los beneficiarios filipinos entrevistados para este estudio señalaron que la ayuda que habían recibido se ajustaba a sus necesidades y era de buena calidad. (Varios trabajadores de ayuda humanitaria dijeron que le habían chocado las frecuentes expresiones de gratitud que encontraron en Filipinas). Se informó de unos pocos casos de ayuda en especie inapropiada o inutilizable, como alimentos caducados o ropa para niños del tamaño incorrecto, pero esto parece estar relacionado con donaciones locales y no con el sistema formal de ayuda. Aunque menos de la mitad de los beneficiarios encuestados (41 %) señalaron que habían sido consultados por grupos de ayuda antes de la distribución, en general, los niveles de consulta fueron mayores que en otros contextos de ayuda. Entre los participantes de la encuesta, el 45 % afirmó que los grupos de ayuda habían comunicado sus planes y actividades, y el 63 % declaró que pudieron expresar su opinión a las agencias de ayuda en el marco de mecanismos de retroalimentación o quejas. En el caso de Siria, el enorme flujo de refugiados hacia Líbano, Jordania, Turquía y, en menor medida, Iraq, exigió un extenso y difícil incremento de la asistencia prestada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En una reciente evaluación independiente se observó que “la evidencia cualitativa y cuantitativa demuestra una satisfacción general con la eficacia del ACNUR... para cubrir las necesidades de asistencia de los refugiados, movilizar rápidamente recursos y personal y abordar las necesidades, pese al entorno muy complejo y rápidamente cambiante” (Hidalgo y otros, 2015). Sin embargo, en las entrevistas realizadas sobre el terreno para el ESH, algunos actores humanitarios cuestionaron en cierto modo esta valoración en sus respuestas sobre la crisis de Siria, y señalaron dificultades de coordinación y deficiencias de la respuesta a los refugiados. Además, los refugiados y otras personas que reciben ayuda en todo Oriente Medio, entre ellos muchos refugiados de Siria, consultados para la Cumbre Humanitaria Mundial, expresaron una serie de críticas fuertes y “sensatas” acerca de la rendición de cuentas y el desempeño de las agencias de ayuda (Cumbre Humanitaria Mundial, 2015). Eficiencia, coordinación y conectividad A finales de 2011, los principios del IASC acordaron un conjunto de medidas coordinadas que constituirían el Programa de Transformación. Una parte importante de este programa ha sido un mecanismo para designar ciertas crisis humanitarias como “emergencias que requieren la activación de toso el sistema humanitario” (Comité Permanente entre Organismos, 2012) en las cuales los organismos se comprometen a proporcionar el nivel de capacidad y la velocidad necesarios para atender la emergencia. La respuesta al desastre natural en Filipinas fue la primera vez que se puso a prueba este mecanismo, cuyo funcionamiento se ha considerado generalmente eficiente. En general, las entrevistas y las evaluaciones fueron ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO EL SISTEMA? 60 La respuesta al desastre natural en Filipinas fue la primera vez que se puso a prueba este mecanismo, cuyo funcionamiento se ha considerado generalmente eficiente positivas, aunque se plantearon algunas críticas fuertes, como con respecto a la tensión entre las necesidades de las agencias (ONU y ONGI) y el plan desarrollado colectivamente. La IAHE señaló que, si bien el Programa de Transformación había potenciado el modelo de liderazgo sobre el terreno, la “atención y las instrucciones constantes de las sedes de las agencias” socavaron en ocasiones las decisiones del coordinador humanitario (CH) y el equipo humanitario del país. El entorno político y las posibilidades de plena colaboración con sistemas nacionales fueron muy positivos, incluso propicios según la evaluación del IASC (Hanley y otros, 2014). El Gobierno de Filipinas contaba con una capacidad permanente significativa de respuesta nacional en casos de desastre (el Consejo Nacional de Reducción del Riesgo y Gestión de Desastre) y había participado activamente a nivel interno y con socios internacionales en una amplia gama de programas de preparación para desastres. Además de la enérgica respuesta de los actores principales del sistema humanitario, las fuerzas armadas nacionales de una serie de países aportaron capacidades logísticas importantes, y se produjo una gran afluencia (no cuantificable) de remesas de la diáspora filipina y apoyo directo de grupos locales. La respuesta al Haiyan incluyó algunas innovaciones interesantes a pequeña escala para mejorar la eficiencia. Varios entrevistados elogiaron la labor de una ONG pequeña, Fuel Aid, que se centró exclusivamente en la adquisición y el suministro de combustible para vehículos y generadores de la ayuda de socorro, y proporcionó un servicio y un ahorro de tiempo valiosos para todo el sistema. Otra ONG descubrió que podían arreglarse sin rentar un almacén y descargaron sus suministros directamente de los barcos y los aviones a un camión, que usaron como almacén rodante, con lo que redujeron el plazo de entrega y los costos y evitaron tener que competir por espacio de almacenamiento. Sin embargo, incluso las respuestas a desastres naturales bien administradas pueden sufrir ineficiencias a mayor escala. El costo del uso de modelos 747, el avión preferido para las iniciativas internacionales de socorro humanitario, se dispara en un desastre debido al aumento de la demanda. Según un entrevistado de la ONU, la falta de preparación y mitigación de esta situación hace que “malgastemos el dinero en transporte aéreo” en cada operación de emergencia. Agregó que se podría aumentar la eficiencia si la agrupación del sector de la logística tuviera en cuenta esta cuestión. Fuerte coordinación general, aunque con margen para la mejora en la conexión con actores nacionales A parte de la competencia de los canales de información del CH y las sedes de las agencias, no se mencionaron grandes problemas de coordinación en la respuesta de Filipinas. Teniendo en cuenta el gran número de actores, se trata de un logro significativo. También hay consenso acerca de la fortaleza inicial de la coordinación central con el Gobierno, pero esta misma conectividad entre el sistema internacional y otras estructuras de respuesta podría y debería haber sido más sólida en general. 61 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO Los entrevistados para el ESH mostraron algunas reservas acerca de los altos niveles de dotación rápida de personal internacional y la medida en que perturbó las relaciones de trabajo preexistentes con líderes de agrupaciones sectoriales y altos gerentes de agencias. Los funcionarios entrevistados para el ESH, desde Manila a los barangays (distritos) expresaron unánimemente su satisfacción con la respuesta humanitaria y la gratitud por la contribución de los actores internacionales. Sin embargo, cuando se insistió en el tema, los entrevistados para el ESH mostraron algunas reservas acerca de los altos niveles de dotación rápida de personal internacional y la medida en que perturbó las relaciones de trabajo preexistentes con líderes de agrupaciones sectoriales y altos gerentes de agencias. En algunos casos, esto hizo que algunos funcionarios se sintieran marginados por el personal internacional. En la IAHE se señaló que, aunque el Gobierno se mantuvo nominalmente a cargo de la situación, los mecanismos de liderazgo y coordinación adoptaron un “carácter internacional” y que se produjeron duplicaciones y divergencias de los sistemas de coordinación en múltiples ocasiones. Uno de los entrevistados señaló que este problema se debe en parte a la falta de matices en la designación L3, lo que implica “que el Gobierno no puede hacer frente [y por lo tanto] el sistema aumenta su peso sin contemplaciones, lo que tiene cierto sentido en términos de ayuda a las víctimas, pero también puede ser perjudicial para la reputación del Gobierno y los riesgos pueden abrumar la capacidad local”. Un ex alto funcionario de la ONU hizo una observación similar: “Es una lástima que solo haya 3 niveles en el sistema. Dentro de una escala tipo Richter yo pondría a Siria e Iraq en el nivel 9, y Sudán del Sur, RC, Somalia en un nivel inferior. Lo de Siria va a ser una crisis generacional”. Se planteó la expectativa de que las ONG nacionales también deberían haber participado en el grupo de coordinación, pero la IAHE constató que carecían ampliamente de la capacidad o la voluntad para ello. Se consideró generalmente que se habían perdido oportunidades de trabajar con ONG nacionales y la sociedad civil y a través de ellas durante la respuesta (Featherstone y Antequisa, 2014). En general, el sistema de movilización de capacidades de respuesta humanitaria para una emergencia L3 funcionó como se había previsto en el caso de Filipinas, y los entrevistados coincidieron en que los esfuerzos sobre el terreno mostraron mejoras significativas con respecto a desastres anteriores (más pequeños). En el caso de la respuesta a los refugiados sirios, las entrevistas y una evaluación ofrecieron una combinación de valoraciones de la coordinación y la eficiencia de la respuesta del ACNUR en Jordania y Líbano. Se citaron las tensiones entre la OCAH y el ACNUR acerca de la coordinación de funciones y responsabilidades con respecto a los refugiados en una emergencia L3, pero también se observó que se habían logrado mejoras (Hidalgo y otros, 2015). La misma evaluación observó que la agencia había identificado maneras ocasionales de ahorrar dinero, pero no pudo analizar “qué funciona y qué no funciona”, lo que resultó un problema más general en toda la agencia y el sector humanitario (Hidalgo y otros, 2015). ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO EL SISTEMA? 62 El brote de enfermedades infecciosas mortales requiere un alto nivel de capacidad técnica y tolerancia del riesgo del personal humanitario, así como operaciones significativamente más rápidas y más estrechamente coordinadas. La respuesta se quedó muy lejos de estas expectativas en el comienzo de la epidemia de ébola. El Ébola y el desafío de las emergencias por enfermedades infecciosas En 2014, el peor brote mundial de Ébola enfrentó a los actores humanitarios con una nueva magnitud del desafío operativo. El virus, que apareció por primera vez en diciembre de 2013 en Guinea, se propagó a lo largo de los siguientes meses a Liberia y Sierra Leona, y creó una emergencia sanitaria en toda la región que motivó una respuesta a gran escala a comienzos del segundo semestre de 2014. Por lo tanto, la respuesta comenzó durante la última parte del período de investigación del ESH y estaba en marcha cuando se redactó este informe. Como consecuencia, no se habían completado evaluaciones formales interinstitucionales y la documentación publicada todavía era relativamente limitada. Por consiguiente, el examen se basó en gran medida en las entrevistas con actores implicados en la respuesta —como el personal de las agencias de la ONU, las ONG, los Gobiernos donantes y expertos internacionales en salud pública— que se complementaron con informes de agencias, análisis inéditos y artículos de prensa. Aunque no hubiera sido adecuado omitir una emergencia de esta envergadura en el informe del ESH 2015, la respuesta continuaba cuando se imprimió este informe y el análisis final puede parecer diferente una vez haya concluido definitivamente la crisis y se haya evaluado más detenidamente. Lo que diferencia un brote de una enfermedad infecciosa mortal de otras puesta a prueba del sistema internacional no es solamente que requiera un alto nivel de capacidad técnica y tolerancia del riesgo, sino que exige también operaciones significativamente más rápidas y más estrechamente coordinadas. Por una serie de razones, el sistema se quedó muy lejos de estos requisitos en el período crítico del inicio de la epidemia. En el caso ideal, se detecta y declara pronto una epidemia mediante un buen control de enfermedades, tras lo cual el Gobierno afectado dirige la respuesta, con asistencia técnica y política de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y asistencia material y de movilización social del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y las ONG de médicos y salud. En este caso, sin embargo, a pesar de las firmes y reiteradas advertencias de MSF acerca de la rápida propagación de la enfermedad en marzo, la OMS no activó el mecanismo de emergencia de salud pública internacional hasta casi un año y medio más tarde, el 8 de agosto (Equipo de Respuesta al Ébola de la OMS, 2014). En ese momento, el virus se había propagado a Liberia y Sierra Leona, y se había infiltrado por primera vez en zonas urbanas densamente pobladas. El número de nuevos casos por semana había llegado a 400 y ya habían muerto un millar de personas (OMS, 2014). Este fracaso inicial se debió a varios factores. Por un lado, el virus se desvió de su patrón habitual y ofreció muestras engañosas de su declive, antes de que se manifestara claramente el alcance de su propagación. De hecho, durante los primeros meses hubo un desacuerdo intenso y real entre los expertos sobre la progresión prevista de la epidemia de ébola. Los Gobiernos tenían una natural desconfianza en hacer sonar precipitadamente 63 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO la alarma del ébola en respuesta a un brote de una enfermedad que no tenía precedentes en la región, por temor a las consecuencias de las restricciones del comercio y los viajes para sus economías. Las estructuras de gobierno y la lentitud administrativa de la OMS replicaron y agravaron los factores que demoraban la acción, en lugar de neutralizarlos. El poder de desencadenar una respuesta internacional dependía de personas con cargos realmente políticos a nivel regional y nacional. La dirección de la OMS en Ginebra cometió el error fatal de esperar y delegar en los Estados miembros, en lugar de usar su autoridad moral y su experiencia para promover medidas enérgicas. Una vez que resultó evidente la gravedad de la epidemia, el sistema humanitario no se encontró en disposición para poner en marcha la respuesta rápida, masiva y concertada que se requería. Quedó claro que la comunidad internacional no cuenta con ningún sistema permanente para combatir un brote internacional. Incluso si hubiera actuado rápidamente, la OMS (como consecuencia de su diseño y los recientes recortes del financiamiento) carece de capacidad para dirigir operaciones sobre el terreno. Los donantes han reducido el financiamiento de la OMS para la respuesta a epidemias graves, en favor de iniciativas de prevención como la vacunación (Tong, 2014). Aunque los entrevistados reconocieron esta limitación, pocos consideraron que explicara totalmente el desempeño deficiente y expresaron algunas opiniones críticas acerca de la capacidad y la competencia inadecuadas de la institución para realizar esta función, incluso si contara con el dinero necesario. Según los entrevistados, las movilizaciones iniciales tanto de la OMS como de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, la otra autoridad sanitaria que predomina a nivel internacional, fueron débiles e inconexas y carecieron de dirección estratégica. Un pequeño número de agencias y ONG, entre las que destacó MSF, realizaron una labor crítica de tratamiento de pacientes y rastreo de contactos, pero actuaron como “islas de actividad inconexas” (Banbury, 2015) en lugar de componentes integrados de un sistema unificado de intervención. Al reconocer la necesidad de un órgano rector con una cadena de mando centralizado, el secretario general de la ONU inició la creación de un nuevo organismo, la Misión de Naciones Unidas para la Respuesta de Emergencia al Ébola (UNMEER), para que desempeñara esta función al estilo de una misión integrada de la ONU, pero aún más directiva y con más hincapié en la gestión de la crisis y la toma de decisiones que el consenso y la coordinación. Aunque se puso en marcha más rápidamente que cualquier otra misión en la historia de la ONU, su liderazgo “no tenía ni idea de cómo actuar para detener el ébola” y “se lo iba inventando sobre la marcha” (Banbury, 2015). Los entrevistados tenían diversas opiniones sobre la eficacia de la UNMEER, y algunos insistieron en que se habría contribuido mejor a los objetivos si se hubieran empleado los criterios del sistema de coordinación ESTUDIO DE CASO 64 FILIPINAS (TIFÓN HAIYAN) Descripción general del desempeño Cobertura/suficiencia: Se movilizaron casi USD 1000 millones de financiamiento para la respuesta, de los principales Gobiernos donantes (sobre todo Japón, Reino Unido y Estados Unidos) y de fuentes privadas en países con grandes poblaciones de la diáspora filipina. Se cubrieron ampliamente las necesidades de emergencia grave durante los tres primeros meses, pero se produjeron deficiencias en la asistencia a largo plazo para vivienda y otros aspectos de la recuperación. Se cubrieron relativamente bien los requisitos declarados para asistencia alimentaria, ASH, coordinación y logística (todos con más del 70 % del financiamiento), mientras que las contribuciones para la pronta recuperación y medios de subsistencia fueron muy inferiores a lo solicitado (29 % financiado). La designación L3 desencadenó un aumento mundial de recursos humanos y financieros de la ONU, y los organismos, los fondos y los programas la consideraron una prioridad mundial y asignaron recursos en consecuencia. La respuesta pudo llegar a todas las zonas afectadas; sin embargo, algunos se quejaron de que Tacloban y sus alrededores recibieron demasiada asistencia en comparación con otros lugares, como Samar Oriental. Pertinencia/idoneidad: Aunque se observaron problemas con la MIRA, no se cuestionó la relevancia y la El tifón Haiyan azotó las islas centrales de Filipinas (donde se conoce como tifón Yolanda) el 8 de noviembre de 2013. Este ciclón tropical con la mayor potencia registrada en la historia mató a más de 6000 personas y desplazó a aproximadamente 4 millones. En total, se calcula que afectó a 14 millones de personas en 36 provincias, la mayoría habitantes de la isla de Leyte y su ciudad principal , Tacloban, que perdió alrededor del 90 % de su infraestructura. La tormenta causó daños en alrededor de un millón de hogares, de los que aproximadamente la mitad fueron completamente demolidos, y millones de personas sufrieron la pérdida o la interrupción de sus fuentes de ingresos. A diferencia de tifones anteriores, la devastación también arrasó aeropuertos y puertos marítimos en las regiones más afectadas, así como toda la infraestructura de ciudades, que requirieron transporte aéreo de emergencia para recibir suministros esenciales. pertinencia de la ayuda de socorro a las personas afectadas. A diferencia de otros desastres naturales, no hubo grandes problemas de ayuda inapropiada atascada en puertos y contravenciones de los objetivos del socorro y la recuperación. Se realizaron múltiples evaluaciones de las necesidades de forma poco coordinada en todo el sistema, pero la mayoría se llevaron a cabo en estrecha coordinación con las autoridades locales y en forma puntual. la coordinación con una buena cooperación con el Gobierno. Los acuerdos existentes entre donantes y ejecutores sobre fuerzas de reserva resultaron muy útiles. La coordinación funcionó bien gracias a la preparación y el liderazgo del Gobierno dentro del sistema de agrupaciones sectoriales. Sin embargo, las evaluaciones concluyeron que la oleada de nuevo personal internacional tuvo un efecto autoritario sobre el Gobierno y los actores locales de ayuda en algunos casos. Eficacia: La respuesta fue puntual y cumplió los objetivos críticos de suministrar alimentos, agua y refugio y prevenir un aumento significativo de la mortalidad y la morbilidad después del desastre. No hubo mayor incidencia de enfermedades transmitidas por el agua o malnutrición, una secuela habitual de los desastres naturales (que se observó en anteriores tifones en Filipinas), y los brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, no fueron graves. La labor de las agrupaciones de los sectores de logística y telecomunicaciones para emergencias facilitó enormemente la respuesta general, y el mayor uso de la asistencia en efectivo fue valorado positivamente por los participantes y se hizo popular entre la mayoría de los receptores de la ayuda. Coherencia/principios: La transición a la recuperación generó desafíos y los actores humanitarios sintieron una falta de liderazgo de las agrupaciones sectoriales para coordinar estrategias para la transición a los objetivos a largo plazo (o el traspaso de funciones a los actores para el desarrollo). La vivienda a largo plazo sigue siendo una cuestión crítica. Como en el caso de Haití, la falta de fondos del sector de la vivienda, las cuestiones inabordables sobre el uso de tierras y la falta de un centro de responsabilidad en el sistema internacional de ayuda para las necesidades de refugio temporal a mediano y largo plazo se tradujeron en un gran número de personas atascadas en refugios temporales y con limitadas perspectivas de soluciones a gran escala. Esto va más allá de un problema humanitario, pero podría conducir a una reanudación de la crisis humanitaria, ya que las personas con viviendas inadecuadas siguen siendo vulnerables a las enfermedades y otros peligros. Eficiencia: coordinación y conectividad Después de un primer período de confusión (posiblemente inevitable), se estableció rápidamente 65 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO humanitaria. Como comentó un alto funcionario: “Tenemos de 15 a 20 años de experiencia bastante decente, redes y relaciones de trabajo. Olvidémonos de todo eso y creemos un nuevo organismo. ¿Esto ha funcionado alguna vez?” Finalmente, la UNMEER logró que los actores principales aceptaran un plan estratégico unificado y los nuevos casos comenzaron a disminuir a velocidades superiores a las proyecciones iniciales. Para ello, la misión eludió inicialmente las estructuras del Gobierno afectado y llegó a excluir a los representantes del Gobierno de la primera reunión conjunta de planificación celebrada en septiembre, por temor a que pudiera ralentizar el proceso. Sin embargo, según las entrevistas con actores humanitarios que participaron en la respuesta al ébola, y el propio primer responsable de la UNMEER (Banbury, 2015), la misión no consiguió en última instancia el tipo de mando y control que esperaba, debido a que los directores de las agencias cuestionaron y rechazaron la autoridad de la UNMEER sobre ellos. Otros desafíos para la respuesta eficaz al ébola incluyen los siguientes: • La falta de garantías por parte de los Gobiernos occidentales a los organismos humanitarios de que sus funcionarios tendrían acceso a evacuación médica si se enfermaban (y no se enfrentarían a medidas draconianas de cuarentena cuando volvieron a sus países) resultó un serio desafío para una tarea de reclutamiento ya de por sí difícil. • Según el consenso de los entrevistados, la “balcanización” (en palabras de un entrevistado) del apoyo militar de Estados Unidos (principalmente en Liberia) y Reino Unido (principalmente en Sierra Leona) en la región provocó un desempeño desigual, con los peores resultados en Sierra Leona. En el momento de escribir este estudio, todavía había personas contrayendo el ébola en África occidental, pero la tasa de nuevos casos se había estabilizado y la epidemia parecía haberse contenido y limitado a una serie de microbrotes. La labor de los profesionales locales de la salud y el personal de las agencias humanitarias ha sido cuanto menos heroico. Se ha elogiado mucho a MSF, no solo para sus propias operaciones, sino también por su promoción a plena voz y la provisión de capacitación y otros recursos a sus socios. Otras organizaciones dieron la talla de manera valiente y decidida, y algunas de ellas se trasladaron a zonas de operación con las que no estaban familiarizadas simplemente porque no había nadie dispuesto a hacerlo. En el ápice de la crisis, los Gobiernos, los sistemas locales de salud y los actores internacionales, estaban trabajando bien juntos y haciendo un esfuerzo increíble. Es importante que se reconozcan estos logros en cualquier evaluación de la crisis del ébola. Sin embargo, nada de esto cambia el hecho fundamental de que las prácticas locales, así como las debilidades institucionales y las deficiencias de capacidad del sistema humanitario internacional y los Gobiernos nacionales, impidieron que la respuesta contuviera la epidemia en sus primeras etapas, hicieron posible su propagación y, en última instancia, provocaron miles de muertes evitables. ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO EL SISTEMA? 66 La experiencia con el ébola ha estimulado una reflexión seria e impulsado medidas, como una reevaluación de la capacidad y la función de la OMS en los grandes brotes de enfermedades. Se analizó si la función de abordar este tipo de brotes debía de dejar totalmente de formar parte de la competencia de la agencia, y se debía establecer una nueva entidad internacional con la independencia y la flexibilidad necesarias para dirigir respuestas a epidemias. El Consejo Ejecutivo de la OMS propuso finalmente que el organismo mantuviera esta función, y dotarla de un nuevo “cuadro mundial de trabajadores de la salud capacitados para lidiar con una crisis” y un nuevo fondo de emergencia de USD 100 millones. Sin embargo, no se vislumbra ningún cambio de la estructura de gobierno, “solo un compromiso del director ejecutivo de asegurar que los funcionarios regionales se seleccionen en función de su experiencia” (New York Times, 2015). Aunque el brote de ébola fue un desafío excepcional, la experiencia ilustra algunas tensiones fundamentales en el sistema humanitario, por ejemplo, entre la necesidad de capacidad de respuesta global muy reactiva, por un lado, y el deseo de más delegación a nivel local y orientar las prioridades a la prevención, por otra —una tensión innecesaria, como vamos a explicar. También plantea cuestiones relacionadas con los costos y los beneficios de un sistema basado en la coordinación independiente, flexible y voluntaria, en comparación con un modelo de mando y control. 4.3 APOYO A POBLACIONES EN CRISIS CRÓNICAS Cobertura/ suficiencia Eficacia y pertinencia/ idoneidad Eficiencia, coordinación y conectividad Coherencia/ principios ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO EL SISTEMA? 68 En crisis crónicas, los agentes humanitarios están llamados a desempeñar funciones cada vez más amplias —como apoyar las medidas de seguridad, cubrir los vacíos dejados por los agentes para el desarrollo y sustituir las funciones de Gobiernos afectados débiles o negligentes. Resumen Muchos países reciben ayuda humanitaria año tras año. Las condiciones de crisis persisten en estos lugares debido a una combinación de problemas de desarrollo (como la pobreza), amenazas naturales cíclicas, conflictos e inestabilidad. Las crisis crónicas también pueden tener momentos de mayor intensidad, como la hambruna, los desastres naturales o un grave recrudecimiento o el estallido de un conflicto, en los cuales se debe reevaluar rápidamente la programación humanitaria y los actores humanitarios deben restablecer las prioridades de la capacidad interna. Dado que la creación de un consenso internacional para la asistencia humanitaria es generalmente más fácil que abordar problemas fundamentales políticos o de seguridad, o relacionarse con Gobiernos difíciles, los actores humanitarios están llamados a desempeñar funciones cada vez más amplias —como apoyar las medidas de seguridad, cubrir los vacíos dejados por los agentes para el desarrollo y sustituir las funciones de Gobiernos afectados débiles o negligentes. En crisis crónicas, los agentes humanitarios están llamados a desempeñar funciones cada vez más amplias —como apoyar las medidas de seguridad, cubrir los vacíos dejados por los agentes para el desarrollo y sustituir las funciones de Gobiernos afectados débiles o negligentes. Tal vez no resulte sorprendente que las evidencias sugieran que la asistencia humanitaria no está cumpliendo su objetivo de apoyar a las personas vulnerables que viven en estas situaciones de crisis. La cobertura/ suficiencia es débil, en parte porque las organizaciones humanitarias tienen que responder a todo tipo de cuestiones dentro de las crisis y sus recursos son cada vez más escasos para responder a las diferentes crisis. Durante el período de estudio se observó un aumento del número de crisis crónicas en situación de rápido deterioro y unos cuantos casos en los que la población civil se enfrentó a la violencia en gran escala. Los entrevistados mencionaron una sensación creciente de la competencia entre crisis, debido a los vacíos de financiamiento y los problemas de recursos humanos. A pesar de las mejoras modestas de la eficiencia y la coordinación, se sigue marginando a los actores locales de la ayuda dentro de las estructuras de coordinación y financiamiento. Las deficiencias persistentes de la capacidad de los actores de la ayuda para llegar a las personas afectadas pusieron en duda la eficacia y la pertinencia de las intervenciones humanitarias. Los entrevistados y los análisis del financiamiento sugieren que la reducción de la politización de la asignación del financiamiento humanitario a los países y el aumento de la presencia y la participación de los donantes sobre el terreno contribuirían considerablemente a resolver muchos problemas de cobertura y desempeño. Todas las pruebas recolectadas en crisis crónicas también sugieren la necesidad de un mayor seguimiento conjunto de todo el sistema, con un análisis verdaderamente independiente, transparente y crítico, que incorpore las perspectivas de la población afectada. 69 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO En las crisis de larga duración, la población necesita asistencia humanitaria año tras año, lo que hace difícil sostener el financiamiento frente a las prioridades contrapuestas de los donantes. Cobertura/suficiencia Se observaron deficiencias de financiamiento, recursos humanos y presencia organizativa en varias crisis crónicas durante el período objeto de estudio, especialmente en RC y Sudán del Sur. A lo largo de la mayor parte de 2013, mientras la crisis de RC se intensificaba y pasaba desapercibida por los medios internacionales y aumentaban las necesidades humanitarias, las organizaciones humanitarias redujeron sus actividades en la práctica. A partir de 2014, la tendencia se invirtió, pero el financiamiento, la capacidad del personal y la cobertura siguieron siendo claramente insuficientes. De manera similar, cuatro meses después de la declaración de una emergencia L3 en Sudán del Sur, la escala de las necesidades fue “enorme y con probabilidad de aumentar, lo que requiere un esfuerzo global de asistencia más allá de los niveles actuales” (IASC, 2014a). Los encuestados para el ESH que operan en contextos de crisis crónica coincidieron en esta valoración y tendieron a señalar una insuficiencia general y en más sectores que los que se trabajan en desastres naturales repentinos o en una sede central o regional. Los tres países cuyo nivel de financiamiento fue peor valorado por los encuestados —RC, Somalia y Sudán— viven situaciones de crisis crónica. En las crisis de larga duración, la población necesita asistencia humanitaria año tras año, lo que hace difícil sostener el financiamiento frente a las prioridades contrapuestas de los donantes. Por lo general, el financiamiento para la respuesta humanitaria sigue materializándose más rápidamente en las crisis notables y aquellas que afectan a los intereses de seguridad nacional de los principales donantes, como Iraq en 2014, Gaza (Palestina) en 2014 y Malí en 2012-13. En algunas de las emergencias crónicas más desatendidas, como las de RC y Chad, interviene un conjunto mucho más pequeño de Gobiernos donantes y proveedores de ayuda (la mayoría con antiguos lazos históricos largos). En muchos de estos contextos, los entrevistados informaron de la reducción de programas y el establecimiento de prioridades dentro de las prioridades a fin de que aprovechar al máximo los fondos insuficientes. En Mauritania, por ejemplo, se informó del retraso de seis meses de las intervenciones sobre ASH, porque los donantes solo habían proporcionado financiamiento para actividades de seguridad alimentaria, a pesar de que ambas son necesarias para prevenir la malnutrición aguda. En el caso de las regiones afectadas por las sequías cíclicas, los representantes de agencias humanitarias mencionaron los retrasos del financiamiento cuando no se considera un año de crisis, lo que demuestra una cierta aceptación de altos niveles de necesidad. Por ejemplo, la respuesta en 2013-14 en el Sahel se consideró tardía, a pesar de que el número de personas afectadas fue casi igual al de 2012. En el caso de Somalia, uno de los entrevistados habló de un cambio en las percepciones fundamentales hasta el punto de que “si no se trata de una hambruna, no pasa nada”, una situación considerada “aterradora”6. ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO EL SISTEMA? 70 Entre 2012 y 2015, aumentó el pesimismo entre los actores de la ayuda acerca de su capacidad para llegar a poblaciones en situaciones de conflicto prolongado: en 2015, el 34 % de los encuestados dijo que esta capacidad había disminuido en los últimos dos años, en comparación con el 27 % en 2012. Algunas deficiencias también se debieron a las dificultades para identificar y reclutar a personal cualificado, tanto nacional como internacional. Esta fue una deficiencia grave en tanto en RC como en Sudán del Sur, donde las dificultades estaban relacionadas con los bajos niveles de educación en los países, los desafíos en la búsqueda de francófonos (para RC), las difíciles condiciones de vida y/o la competencia para el personal con crisis más notables. Los entrevistados mencionaron retos similares en Yemen, como las crecientes amenazas a la seguridad y la dificultad para encontrar hablantes del árabe. Como señaló una encuestado de una ONGI en Yemen: “El financiamiento era insuficiente para hacer frente a la escala de las necesidades de las poblaciones destinatarias. Sin embargo, también creo que la comunidad humanitaria habría sido incapaz de absorber nuevos fondos. En otras palabras, incluso si el financiamiento hubiera sido suficiente, la comunidad humanitaria no habría sido capaz de alcanzar nuestros objetivos establecidos en el llamamiento humanitario”. En RC y Sudán del Sur, el incremento de la dotación de personal por ser emergencias L3 se apreció generalmente y se consideró útil para reforzar la escasez de capacidad, incluso de los CH y/o los CH adjuntos. Como se observa en nuestro estudio y otras investigaciones (IASC, 2014b), la designación L3 en RC contribuyó a una hipertrofia de la respuesta inicial, y se dedicó demasiado tiempo a la planificación y la coordinación y no el suficiente a las operaciones reales. Tanto en Iraq como en Sudán del Sur, una combinación de agotamiento de los recursos humanos (internos y fuerzas de reserva), problemas de seguridad y dificultades para atraer a profesionales, especialmente para trabajos fuera de las capitales, limitó y dificultó el incremento de personal. Se señalaron problemas con la planificación de la transición a la reducción del personal RC y Sudán del Sur (por ejemplo, IASC, 2014a y 2014b). En el caso de las emergencias no clasificadas L3, los procesos de contratación de la ONU siguen siendo lentos, y un entrevistado de la ONU señaló que “no hay esperanza de que la organización facilite gente buena”. Se constataron otras deficiencias de capacidad en áreas técnicas, como el efectivo y los bonos (“porque llevan tanto tiempo aislados dentro del sector de la seguridad alimentaria”), el diseño de proyectos en zonas urbanas y la gestión de la información. Por último, se observó una escasez continua de formación y programas para ampliar el cuadro de personal humanitario, aunque los entrevistados señalaron que estaban en marcha algunas iniciativas positivas en este ámbito. En términos más generales, resulta más preocupante que las deficiencias de capacidad también se relacionen con el hecho de que las organizaciones consideran poco prioritarias ciertas crisis. En el estudio sobre la RC se observó que las actividades humanitarias se habían reducido desde marzo hasta octubre de 2013, a pesar de un drástico aumento de las necesidades. Esto se debió en gran parte a que la mayoría de las agencias de la ONU y ONG humanitarias no le dieron suficiente prioridad. Los actores humanitarios se dejaron influir por la baja prioridad que los donantes 71 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO $504m $96m 2012 2014 En el caso de RC, la designación L3 provocó un fuerte aumento de los fondos para la respuesta: de USD 96 millones en 2012 a USD 504 millones en 2014 otorgaron a RC, que se debió probablemente a la falta de importancia del país percibida dentro de sus programas de política exterior. Esto permitió la marginación del país dentro de la acción humanitaria (véanse MSF, 2011; Liu, 2013). En el caso de Sudán del Sur, algunos entrevistados expresaron su preocupación acerca de la evacuación temporal de personal internacional en diciembre de 2013 y la dependencia en el personal nacional (a menudo también desplazados) durante un período de crisis aguda, que consideraron una muestra de la baja prioridad que las agencias atribuyeron a la respuesta a esta crisis. Entre 2012 y 2015, aumentó el pesimismo entre los actores de la ayuda acerca de su capacidad para llegar a poblaciones en situaciones de conflicto prolongado: en 2015, el 34 % de los encuestados dijo que esta capacidad había disminuido en los últimos dos años, en comparación con el 27 % en 2012. Este fue especialmente el caso con respecto a Afganistán, Líbano, Sudán del Sur, Sudán y Siria: el principal obstáculo para el acceso era la inseguridad, seguido de las restricciones burocráticas y las injerencias, o una combinación de ambas. Uno de los temas examinados durante el período de estudio fue el acceso, que afectó a la crisis de Siria y estuvo presente en una serie de iniciativas interinstitucionales y diálogos a nivel operativo (por ejemplo, en Malí, Palestina y Sudán del Sur) y a nivel de investigación y política (Steets, Reichhold y Sagmeister, 2012; Jackson, 2014a). En el caso de Malí, constatamos que persisten graves problemas de acceso en el norte del país: muchas de las ONGI operaban a través de socios locales y el personal de la ONU no podía salir de las ciudades, lo que resultó en una movilización limitada de la ayuda humanitaria de emergencia para poblaciones aisladas (véase también Grünewald, 2014b). De manera similar, en RC y en Sudán del Sur, la falta de infraestructura, la inseguridad y la lejanía presentaron enormes dificultades para atender a las poblaciones afectadas (IASC, 2014a y 2014b). Las negociaciones directas y constantes con actores armados, el posicionamiento previo de suministros y el transporte aéreo independiente —similar al que utilizan en ocasiones MSF y el CICR— aumentaron la flexibilidad y la posibilidad de acceder a las poblaciones. Eficacia y pertinencia/idoneidad ¿Mejorar el desempeño a través del mecanismo de la designación L3? Durante el período de estudio, el procedimiento de activación de la designación L3 del Programa de Transformación se utilizó en un desastre natural repentino (Filipinas, en noviembre de 2013), uno de los principales conflictos en curso (Siria, en enero de 2013) y tres contextos en los que una crisis crónica empeoró repentinamente (RC, diciembre de 2013; Iraq, agosto de 2014; y Sudán del Sur, febrero de 2014). Al parecer, el mecanismo L3 contribuye positivamente en estas crisis crónicas. No obstante, dado que se había diseñado para crisis repentinas (IASC, 2012b), la contribución del mecanismo ha sido distinta a la prevista en crisis graves, que evolucionan más lentamente y duran más que, por ejemplo, un tifón. ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO EL SISTEMA? 72 3 meses Se menciona a menudo el plazo de tres meses como el tiempo que transcurre desde la nota conceptual hasta la llegada de los fondos al terreno. En el caso de RC, se concluyó que la designación L3 contribuyó a revertir lo que MSF ha denominado un “desempeño inaceptable” (Liu, 2013). En la práctica, puso en marcha el sistema y atrajo las miradas internas, especialmente en el seno de la ONU, para compensar lo que había sido —al menos hasta alrededor de la época de la designación L3— una falta notable de atención de los medios internacionales y los Gobiernos donantes. La designación L3 ayudó a aumentar el financiamiento, el número de ONG participantes y la capacidad del personal. No obstante, la respuesta desencadenada realmente por la designación L3 fue lenta: aunque el financiamiento interno de las agencias y el financiamiento más rápido de algunos donantes individuales compensaron en cierto modo esta lentitud, se informó del lento desembolso de los fondos del Fondo Humanitario Común y el CERF, y varios representantes de ONGI estimaron que las agencias de la ONU no habían adaptado suficientemente sus sistemas para acelerar el proceso. También se consideró generalmente que los donantes no cumplieron con suficiente rapidez —o nunca en algunos casos— los compromisos contraídos a principios de 2014. Sin embargo, a pesar de las considerables dificultades de las operaciones y la seguridad, la movilización fuera de Bangui aumentó constantemente a lo largo de 2014, cuando ciertos donantes y la visibilidad que ofrecía la designación L3 aumentó la determinación de muchos organismos para atender a las poblaciones necesitadas. Estas experiencias ilustran la forma en que una designación L3 puede arrojar luz sobre el desempeño. Además, los exámenes de las operaciones por expertos, que deben emprenderse en un plazo de 90 días después de la designación L3, permiten una importante evaluación de los avances de todo el sistema de progreso que no se realiza habitualmente en otros contextos. Aunque los exámenes de las operaciones por expertos se consideraron mayoritariamente útiles, consultivos y generalmente precisos en sus conclusiones, los entrevistados señalaron que carecen de transparencia (los informes permanecen inéditos), no se siguen habitualmente sus recomendaciones y han tendido a centrarse en los sistemas y los procesos, en lugar de la propia respuesta. Por defecto, una consecuencia del mecanismo L3 ha sido el desvío de la atención de otras crisis crónicas: Se señaló que RDC, Malí, Pakistán y Somalia sufrieron abandono como consecuencia de la concentración en crisis designadas L3. En el caso de RC, los entrevistados señalaron la dificultad general de atraer fondos como una razón por la que algunos están dispuestos a retener la designación L3. Se expresó preocupación por el hecho de que las ONGI estaban estableciendo por primera vez programas en RC, a instancias de la comunidad internacional y los donantes [debido a la designación L3] pero, por alguna razón, no les resulta fácil encontrar fondos después”. 73 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO 68% opinó que las organizaciones de ayuda solo hacían un esfuerzo “justo” o “deficiente” para proporcionar información a los beneficiarios de la ayuda Desafíos fundamentales: ¿Puntual, idónea, proporcionada? El mecanismo L3 contribuyó en algunos contextos a mejorar la capacidad de organización y liderazgo cuando los actores humanitarios corrían el riesgo de rendir por debajo de lo previsto. Sin embargo, también ha servido para resaltar problemas más profundos de desempeño y rendición de cuentas, muchas de ellos relacionados con la puntualidad de la respuesta, la pertinencia de las intervenciones, la comunicación y la rendición de cuentas a las personas afectadas. Se está reconociendo cada vez más hasta qué punto la respuesta humanitaria puede ser lenta. Como ha argumentado MSF: “La respuesta de emergencia exige flexibilidad, rapidez de la asignación y la asignación del financiamiento para ser eficaces y responder a las necesidades cambiantes, pero los actuales mecanismos de financiamiento para emergencias no cumplen estos criterios” (Healy y Tiller, 2014, página 17). En el mismo informe se señaló que se menciona a menudo el plazo de tres meses como el tiempo que transcurre desde la nota conceptual hasta la llegada de los fondos al terreno, algo que se reflejó también en nuestra investigación sobre RC y Malí (véase también CBHA, 2014). Por ejemplo, una ONGI en RC informó que habían comenzado las negociaciones en febrero con una agencia de la ONU que había recibido financiamiento del CERF, pero la agencia no pudo firmar un contrato hasta mayo, debido a las solicitudes de revisiones y los diferentes formatos para la presentación de propuestas. Los entrevistados y los documentos examinados para este estudio también señalaron una entrega más lenta de lo previsto de la ayuda en Sudán del Sur, donde “la carencia y los retrasos del financiamiento” y “la lenta dotación o la falta de regreso del personal” (IASC, 2014a) obstaculizaron las iniciativas de asistencia; y en Iraq, donde el establecimiento de campamentos y el posicionamiento de suministros tardó más de lo esperado. Si bien hay muchos mecanismos alternativos, como los acuerdos de financiamiento de reserva de las ONGI o los mecanismos de respuesta rápida antes mencionados, “el simple hecho de que estas iniciativas sean necesarias constituye una afirmación del deficiente nivel de adaptación de los principales mecanismos para responder a emergencias” (Healy y Tiller, 2014, página 17). Un logro notable durante el período de estudio parece haber sido el aumento de la sensibilización sobre el terreno acerca de la importancia de involucrar a las personas afectadas. En varias crisis L3, se han nombrado asesores especiales sobre comunicación con las poblaciones afectadas y la OCAH ha liderado campañas de “comunicación es ayuda”. Las iniciativas tales como la Comunicación con Comunidades Afectadas por Desastres, el proyecto Escuchemos a la Gente y el proyecto de La Voz de los Pobres del Banco Mundial se han seguido consolidando durante el período de estudio. El debate sobre políticas, respaldado por la investigación sobre las operaciones, promueve cada vez más la idea de replantear la dinámica del poder, de modo que las poblaciones afectadas por conflictos y desastres no se consideren simplemente “destinatarios”, y que las intervenciones se ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO EL SISTEMA? 74 En RC, RDC, Malí y Sudán del Sur, las personas desplazadas internamente (PDI) a lugares de concentración y fácil acceso seguían teniendo más probabilidades de recibir ayuda que las comunidades de acogida y las personas que viven en zonas remotas o muy afectadas por conflictos. diseñen con un mayor enfoque en sus necesidades y preferencias (Austin y O’Neill, 2013, página xii; véase también Anderson, Brown, y Jean, 2012; Brown y Donini, 2014). Sin embargo, los avances en la rendición de cuentas a los beneficiarios de la ayuda han sido más retóricos que reales. Aunque casi todas las agencias entrevistadas sobre el terreno afirmaron que contaban con algún tipo de mecanismo de comunicación o retroalimentación, las encuestas y las entrevistas con los beneficiarios de la ayuda revelaron pocas consultas sobre el diseño de proyectos antes su ejecución y pocas medidas prácticas sobre quejas y comentarios después su ejecución. Los actores de la ayuda encuestados tenían más probabilidades de calificar negativamente la participación de los beneficiarios (en comparación con otras áreas de desempeño): el 68 % opinó que las organizaciones de ayuda solo hacían un esfuerzo “justo” o “deficiente” para proporcionar información a los beneficiarios de la ayuda. Los encuestados de la ONU tenían las opiniones más negativas sobre la capacidad de los actores de la ayuda para proporcionar información y mecanismos de denuncia a los beneficiarios de la ayuda. A la pregunta sobre la medida en que las organizaciones de ayuda proporcionan información a los beneficiarios y les permiten presentar quejas, un encuestado respondió: “Lo justo, pero estamos avanzando en la dirección adecuada. Hace diez años habría dicho deficiente”. Aunque el uso de mecanismos de retroalimentación y queja está aumentando, las entrevistas y otros hallazgos de este estudio plantean importantes interrogantes acerca de la medida en que los agentes de la ayuda responden realmente a reclamaciones generadas por ellos, ya sea para tratar problemas específicos o para rediseñar los programas en consecuencia. Como comentó uno de los entrevistados: “Las comunidades están diciendo que no están recibiendo la información que necesitan para tomar decisiones informadas acerca de lo que quieren hacer y cómo quieren responder y, si bien las agencias están ocupadas con la recolección de información, rara vez tienen la capacidad de analizarla y no digamos actuar en consecuencia. Esto plantea serios interrogantes acerca de los mecanismos de retroalimentación y, por supuesto, amenaza la pertinencia y la idoneidad”. Un estudio concluyó también que todavía se “carece de pruebas de que los mecanismos de retroalimentación para los beneficiarios mejoren realmente la eficiencia y/o eficacia de la ayuda” o que sean el mejor método para mejorar la rendición de cuentas hacia abajo (Jump, 2013). Los actores de la ayuda fueron más positivos acerca de su capacidad para priorizar y atender las necesidades más urgentes. Como ocurrió en 2012, los encuestados calificaron muy positivamente el desempeño en esta área en comparación con otros aspectos. Sin embargo, una serie de ejemplos sugieren que la mala comunicación con los receptores de la ayuda puede —lo cual no es demasiado sorprendente— estar afectando negativamente a la capacidad de las organizaciones de ayuda para diseñar intervenciones que satisfagan las necesidades reales de la población. Por ejemplo, una evaluación del mecanismo de respuesta rápida a los 75 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO movimientos de población en la RDC, mayoritariamente positiva en otros aspectos, observó que “desde una perspectiva de la comunidad beneficiaria, muchas intervenciones no satisfacen necesidades prioritarias, bien porque no se cubren de manera uniforme las necesidades sectoriales o porque las intervenciones [de respuesta rápida] no están vinculadas a actividades a más largo plazo, especialmente para las comunidades de retornados que intentan reconstruir sus vidas” (Baker y otros, 2013, página iv). De manera similar, un encuestado de la ONU en Etiopía señaló que: “la comunidad de refugiados da prioridad a la educación, pero esto no se refleja en los planes de acción. La educación se reduce a un elemento mencionado en el plano estratégico, pero que no se refleja en absoluto en la asignación de recursos”. Los estudios han observado un alto nivel de dependencia de la trayectoria en las decisiones humanitarias, por la que la “respuesta preferida” se repite en cada nueva crisis, independientemente de que se haya demostrado su eficacia (Darcy y Knox-Clarke, 2013a; Darcy y otros, 2013b). Las dificultades del sistema para identificar y satisfacer las necesidades de determinados grupos de población vulnerables, como los ancianos y los discapacitado, hacen evidente esta observación. Como comentó uno de los entrevistados: “El sistema sigue enfrentando el reto de la priorización de la asistencia para salvar vidas y deja en segundo plano el análisis de quién necesita esa asistencia”. Muchos de los entrevistados coincidieron en que se asumen supuestos sobre qué grupos son más vulnerables y procesos de evaluación inadecuados que no logran identificar vacíos de evidencias, lo que hace a menudo que el sistema “no busque la información que podría cuestionar los supuestos”. En RC, RDC, Malí y Sudán del Sur, los actores de la ayuda tuvieron dificultades para orientar la asistencia a la necesidad y vulnerabilidad en lugar de la situación de desplazamiento; las personas desplazadas internamente (PDI) a lugares de concentración y fácil acceso seguían teniendo más probabilidades de recibir ayuda que las comunidades de acogida y las personas que viven en zonas remotas o muy afectadas por conflictos. Como señaló un encuestado de un ONGI que trabaja en RDC: “El problema es más bien: ¿el dinero llega a las áreas que más lo necesitan? Se trata de un conjunto de iniciativas de ayuda en torno a Bukavu, pero una vez que te alejas de la carretera asfaltada hasta el aeropuerto, la presencia de ONG disminuye drásticamente”. En el caso de Malí, los esfuerzos para asistir a las PDI en zonas urbanas se consideraron insuficientes, en parte debido a la posibilidad de que los actores de la ayuda hubieran respondido al interés de los donantes de estabilizar las zonas más rurales del norte de Malí y en parte debido a la pobreza endémica hizo que fuera “difícil asegurar que las PDI pudieran acceder a asistencia y servicios básicos cuando sus anfitriones se enfrentaron con retos similares” (Brown y Hersh, 2013). En otras palabras, el hecho de que fuera difícil identificar o contar simultáneamente a las PDI que viven con familias urbanas de acogida dificultó aún más la atención de sus necesidades e hizo más fácil ignorarlas. La falta de una orientación general sobre la protección de los PDI y la programación en ESTUDIO DE CASO 76 REPÚBLICA CENTROAFRICANA Descripción general del desempeño Cobertura/suficiencia: Desde marzo hasta octubre de 2013, las organizaciones humanitarias redujeron la escala de las actividades en el país a pesar del drástico aumento de las necesidades. Los actores humanitarios se habían basado en la baja prioridad de RC para los agentes del desarrollo, entre ellos los Gobiernos donantes. Aunque la designación L3 impulsó el aumento del financiamiento (se financió finalmente el 74 % del PRE de 2014), los compromisos de contribución de los donantes no se tradujeron en un desembolso puntual de los fondos. La designación L3 promovió que muchas nuevas organizaciones establecieran operaciones que incluyeron eventualmente una mayor movilización en las zonas fuera de Bangui, pero siguió siendo extremadamente difícil contratar personal cualificado, tanto nacional como internacional, especialmente francófonos. Pertinencia/idoneidad: La mayoría de las evaluaciones de las necesidades fueron ejercicios ocasionales y cualitativos, lo que hizo difícil establecer las prioridades nacionales y que no se evaluaran en absoluto las necesidades de las PDI en zonas urbanas. Hubo una carencia general de liderazgo sobre las PDI y no se describieron bien las estrategias y los enfoques conjuntos. Algunas estrategias, como la disminución de la asistencia a los emplazamientos de las PDI para RC, uno de los países más pobres del mundo, ha sufrido la persistencia del subdesarrollo y los conflictos. En diciembre de 2012, el Séléka, una alianza flexible de combatientes musulmanes, puso en marcha una campaña militar que logró el derrocamiento del presidente. Se formaron grupos de autodefensa denominados anti-Balaka y, aunque la Séléka se disolvió oficialmente en septiembre de 2013, ambos grupos sometieron a la población a intensos ataques y abusos. Se calcula que los combates provocaron el desplazamiento de 900 000 centroafricanos en diciembre de 2013, y una gran parte de los musulmanes (aproximadamente el 15 % de la población anterior a la crisis) huyó del país. Una misión de estabilización de la ONU siguió a una intervención militar francesa y una misión de apoyo internacional liderada por países africanos. La situación de la RC se declaró una emergencia L3 en diciembre de 2013. Como consecuencia, los flujos de asistencia humanitaria aumentaron considerablemente, y pasaron de USD 96 millones en 2012 a USD 504 millones en 2014. incentivar su regreso a sus lugares de origen, demostró una falta de comprensión de la perspectiva de las PDI sobre el conflicto y sus necesidades. Este y otros ejemplos demostraron la falta de comunicación bidireccional eficaz con las poblaciones afectadas, aunque también se observaron iniciativas para mejorar este aspecto. Eficacia: La designación L3 contribuyó a revertir una situación con un “desempeño inaceptable”, en palabras de MSF (Liu, 2013), cuya promoción influyó en la puesta en marcha del sistema humanitario y ayudó a compensar la falta de atención de los medios internacionales y los Gobiernos. Sin embargo, esto se tradujo en una hipertrofia de la respuesta inicial, y se dedicó demasiado tiempo a la planificación y la coordinación y no el suficiente a las operaciones reales. La respuesta desencadenada por la designación L3 también fue lenta: aunque el financiamiento interno de las agencias y el financiamiento más rápido de algunos donantes individuales compensaron en cierto modo esta lentitud, los fondos del FHC y el CERF llegaron lentamente a los organismos de ejecución. Se hizo poco hincapié en la preparación y planificación para contingencias en 2014, pese a que se reclamara mayor atención. Eficiencia, coordinación y conectividad: Después de la designación L3, se movilizó rápidamente a CH y personal de agrupaciones sectoriales/coordinación cualificado y capacitado. Se completaron hábilmente y rápidamente la MIRA y toda una serie de evaluaciones y planes relacionados, pero los organismos tuvieron dificultades para mantenerse informados en este contexto tan inestable. A pesar de las mejoras, se consideró que el equipo humanitario del país y las diversas estructuras de coordinación operaron por debajo de sus posibilidades en comparación con otras crisis. El mecanismo de respuesta rápida desempeñó un papel valioso, y ayudó a corregir algunos de los obstáculos integrales para una respuesta rápida y flexible. En general, la crisis puso de manifiesto las dificultades que tienen los actores humanitarios para definir sus funciones en este tipo de países frágiles y muy poco desarrollados, en los que los donantes para el desarrollo han disminuido su apoyo, incluso para los servicios básicos de un Estado colapsado. Coherencia/principios: Se consideró que la agrupación del sector de la protección había funcionado relativamente bien en un contexto en el que la protección es una cuestión clave, y se constató cierta colaboración positiva con la misión de estabilización de la ONU en este ámbito. Siguió sin desarrollarse suficientemente la capacidad de las agencias humanitarias para negociar con los actores pertinentes, incluso cuando se estaban deteriorando las condiciones de seguridad. 77 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO entornos urbanos empobrecidos, dado que la mayoría de las directrices se centran en los campamentos (Brown y Hersh, 2013), así como, la falta continua de liderazgo sobre los PDI en general, agravaron estos problemas. En RC, no se evaluaron en absoluto las necesidades de las PDI acogidos en zonas urbanas (ACAPS, 2014b). En este caso, se plantearon preocupaciones acerca de la conveniencia de suspender la asistencia a las PDI en Bangui. Cuatro meses después de la llegada de los DPI al aeropuerto de M’Poko en marzo de 2014, las agencias de ayuda redujeron deliberadamente la provisión de alimentos, refugio y artículos no alimentarios (Healy, 2014; McLeod, 2014) con la intención de lograr un “equilibrio” de “prestarles asistencia sin crear incentivos para que se queden”, en palabras de un entrevistado. No parece que las agencias de ayuda hayan consultado a las PDI acerca de la manera en que los niveles de asistencia en el emplazamiento pueden o no influir en su decisión de regresar a sus lugares de origen. Como señaló un observador de la ONU: “Todavía se supone que, por ser trabajadores de ayuda humanitaria, sabemos lo que es mejor para una población determinada. Por lo tanto, las comunicaciones se suelen diseñar para convencer a la población de algo, en lugar de compartir información. Este fue el caso de los emplazamientos para PDI en Bangui, donde se partía de la hipótesis de que, dada las malas condiciones en que estaban viviendo las personas desplazadas, entre ellas un aumento del riesgo de enfermedad durante la temporada de lluvias, se debía promover que regresaran a su lugar de origen o se trasladaran a otros sitios. Esto fracasó porque la mayoría de las personas no estaban dispuestas a regresar debido a preocupaciones de seguridad” (Loquercio, 2014). Eficiencia, coordinación y conectividad A pesar de (o debido a) que ya están al límite de sus posibilidades para atender muchas crisis crónicas, los actores humanitarios han desarrollado lentamente su eficiencia en algunas crisis de larga duración, principalmente en las áreas de financiamiento, el posicionamiento previo de los suministros, la preparación y la coordinación. En muchos países se han establecido mecanismos para ayudar a corregir algunas ineficiencias integrales que hacen que la respuesta humanitaria sea más lenta, menos coordinada y menos flexible de lo que podría ser. Por ejemplo, en RC y RDC, los mecanismos de respuesta rápida —según los cuales las ONGI que trabajan con el UNICEF y la OCAH, despliegan equipos móviles para proporcionar ayuda multisectorial en respuesta a nuevos desplazamientos— han realizado contribuciones importantes para una respuesta más rápida y predecible (por ejemplo, Baker y otros, 2013). Ante la ausencia de otros organismos comparables con capacidad y recursos establecidos previamente, se ejerció presión sobre el mecanismo de RDC para que respondiera a cada desplazamiento, lo que superó su capacidad (Baker y otros, 2013); asimismo, se valoró positivamente el mecanismo de RC, pero se consideró (inútilmente) tanto “el primer como el último recurso”. Los entrevistados en varios otros países también mencionaron la ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO EL SISTEMA? 78 74% de los actores de la ayuda encuestados consideraron adecuada o deficiente la participación de los actores locales en la coordinación interinstitucional. importancia de la capacidad de reserva flexible de MSF y del CICR para ayudar a cubrir lagunas en la respuesta del sistema. Según los entrevistados, los instrumentos financieros como el CHF y el CERF, aunque son mucho más lentos de lo que podría ser para facilitar una respuesta urgente, continuaron mejorando sobre el terreno, por ejemplo en la RDC y Somalia. En Sudán del Sur, el CHF “se empleó de manera flexible” y se concluyó que había desempeñado “un importante papel en el financiamiento de vacíos críticos en la respuesta” (IASC, 2014a). También se observó un cambio positivo con la extensión el ciclo de planificación y financiamiento de un año a varios años (de dos a tres años) para la crisis crónicas en el Sahel y en Somalia (como se señala en otras partes de este informe). En el caso del Sahel, el PRE plurianual se consideró un avance, pero el financiamiento anual limitó su utilidad. Muchas de las mejoras indicadas anteriormente se centraron en el proceso, en lugar del contenido o el resultado de la asistencia humanitaria, y sirvieron fundamentalmente como soluciones alternativas para las deficiencias estructurales del sistema. Los entrevistados para este estudio mencionaron un conjunto coherente de dificultades de gestión relacionadas con los retrasos en la contratación y el financiamiento intermediado (de la ONU a los organismos de ejecución); los mecanismos lentos, insuficientes o inadecuados de recursos humanos; y los requisitos cambiantes de presentación de informes de los donantes que no están armonizados entre ellos (DARA, 2013). Con respecto a la conectividad, los entrevistados y los actores de la ayuda encuestados presentaron un panorama heterogéneo, aunque manifestaron problemas continuos en la interacción de los actores humanitarios con los Gobiernos afectados y la sociedad civil local en crisis crónicas. En países como Etiopía y Pakistán, los Gobiernos han tratado de ejercer un mayor control sobre la ayuda humanitaria, lo que incluye la evaluación y la coordinación. En ocasiones, esto ha hecho que los actores humanitarios realicen “evaluaciones paralelas” para garantizar la imparcialidad. Los entrevistados en Afganistán, RDC y Yemen también señalaron que se corre el riesgo de que algunas mejoras de la coordinación marginen a los funcionarios del Gobierno afectado, por ejemplo, cuando la eliminación de proyectos de los llamamientos produjo una reducción la participación del Gobierno en la aprobación de proyectos. Los representantes de Gobiernos afectados tenían más probabilidades que otros encuestados de seleccionar “la falta de comunicación y la consulta entre las autoridades del Gobierno afectado y los actores internacionales” como el mayor problema de la respuesta humanitaria en su sector. Sin embargo, la mayoría de ellos consideró que los actores internacionales habían colaborado con ellos en la evaluación de las necesidades y consideraron buena o adecuada la calidad de esa relación de trabajo. Las encuestas y las entrevistas también revelaron que las organizaciones locales continúan teniendo una representación insuficiente en las estructuras de coordinación. Los actores de la ayuda encuestados se 79 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO mostraron bastante negativos acerca de la participación de los actores locales en la coordinación interinstitucional, y el 74 % la consideraron adecuada o deficiente. Las respuestas de los Gobierno afectados encuestados no fueron generalmente positivas, pero solo uno de ellos consideró deficiente la participación local. En varios países, especialmente en Iraq, Líbano y Sudán del Sur, un gran porcentaje de los encuestados informaron de que nunca se realizaron reuniones de coordinación en el idioma nacional del país o con traducción para los participantes nacionales. Una gran mayoría (81 %) de los actores de la ayuda encuestados calificaron la capacidad de las ONG locales para acceder a financiamiento directo de los donantes internacionales como adecuada o deficiente. Los encuestados también fueron bastante negativos acerca del nivel de apoyo de las organizaciones internacionales de ayuda y los donantes al desarrollo de la capacidad de los actores locales, y la mayoría de las ONG nacionales lo consideraron deficiente. Coherencia/principios Los actores humanitarios entrevistados para este estudio expresaron diferentes opiniones y a veces confusión acerca de lo que están tratando de lograr, su función en relación con otros actores internacionales y la escala correcta de las iniciativas humanitarias —especialmente cuando ocurren desastres naturales en Estados frágiles con instituciones débiles. No es una novedad que una vez que ha pasado el impacto inicial, los actores humanitarios se enfrentan a la presión (interna y externa) para dedicarse a la recuperación o la reconstrucción. A menudo, los actores para el desarrollo no intervienen, especialmente en zonas inestables o afectadas por conflictos, y que puede resultar práctico que las organizaciones humanitarias se queden, adapten su programación y aprovechen las relaciones existentes. En ciertos tipos de perturbaciones se puede difuminar la línea entre el socorro y la recuperación (Cosgrave, 2014). En otros casos, puede que no se haya producido ninguna perturbación evidente, pero las organizaciones humanitarias pueden sentirse de todos modos obligadas a intervenir, por ejemplo, en respuesta al cólera y las altas tasas de desnutrición o para ayudar a las personas que viven en barriadas urbanas donde se han arraigado la violencia y/o la pobreza (Savage y Muggah, 2012). Lo que sí es una novedad es el creciente reconocimiento de los riesgos que acarrea la ampliación del ámbito de la acción humanitaria. Aunque las organizaciones humanitarias sienten la tentación de participar en estas actividades, también puede resultar controvertido. Los que se oponen a la extralimitación del mandato humanitario identifican tres riesgos principales: 1. Que se dispersen mucho los recursos humanitarios limitados, tanto a nivel mundial como dentro de las organizaciones, y se reduzca la capacidad colectiva de responder a crisis nuevas o complicadas (Kent, Armstrong y Obrecht, 2013; Healy y Tiller, 2014); ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO EL SISTEMA? 80 Las pruebas recopiladas en crisis crónicas revelaron que la responsabilidad de asumir funciones adicionales cuando carecen de la capacidad para atender adecuadamente las necesidades humanitarias básicas del contexto es una cuestión fundamental para los actores humanitarios. 2. Que se socaven los principios humanitarios, por ejemplo, cuando se conectan las actividades de recuperación o desarrollo con el Gobierno afectado u otra autoridad involucrada en el conflicto (Collinson y Elhawary, 2012; Brauman y Neuman, 2014); 3. Que se fijen expectativas muy por encima de lo que puede lograr realmente el personal humanitario, y se facilite aún más que los responsables se salgan con la suya. Esto es especialmente cierto teniendo en cuenta que —a diferencia de los desastres repentinos en los países de ingresos medianos— la recuperación real a un nivel “normal” previo a la crisis es generalmente inalcanzable, y ciertamente imposible con los recursos limitados de los organismos humanitarios (Development Initiatives, 2013). Varios de los entrevistados, desde RDC a Haití y Mauritania, destacaron los retos de puesta en marcha e interrupción reiterada de programas que alivian temporalmente los síntomas, tales como la malnutrición y el cólera, de problemas estructurales mucho más profundos. Teniendo en cuenta la magnitud de los problemas, el hecho de que los donantes no puedan considerar seriamente la idea de la acción humanitaria, incluso cuando el mismo nivel de necesidad desencadenaría una respuesta de emergencia en otro contexto, es igualmente problemático en ciertos contextos (como fuera de las provincias orientales de la RDC). Las pruebas recopiladas en crisis crónicas revelaron que la responsabilidad de asumir funciones adicionales cuando carecen de la capacidad para atender adecuadamente las necesidades humanitarias básicas del contexto es una cuestión fundamental para los actores humanitarios. La superposición y, en algunos casos, la enormidad de las crisis ocurridas durante el período de estudio demostraron que las capacidades actuales son terriblemente insuficientes o, como describió un representante de una agencia en Sudán del Sur, la crisis supera en “varios niveles nuestra capacidad de abordarla” (IASC, 2014a). Tal como se ha descrito anteriormente, incluso en los contextos en que se ha superado la fase más grave y se han asentado las operaciones humanitarias (como en RC, RDC, Malí y Sudán del Sur), el sistema no cuenta con mecanismos que dispondrían el tipo de rendición de cuentas a la población afectada necesaria para garantizar una respuesta de gran calidad. 4.4 PROMOVE R LA R ESI LI E NCIA Y LA CAPACI DAD I N DE PE N DI E NTE Cobertura/ suficiencia Eficacia y pertinencia/ idoneidad Eficiencia, coordinación y conectividad Coherencia/ principios ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO EL SISTEMA? 82 Resumen Aunque abarcan distintas áreas de actividad, la preparación, la reducción del riesgo de desastres, la recuperación y el desarrollo de la capacidad han llegado a considerarse componentes fundamentales de la resiliencia. El objetivo de los programas de resiliencia es acabar con el ciclo reactivo de la acción humanitaria y crear capacidad local para prepararse para afrontar y mitigar los efectos de las crisis. Durante el período de estudio, las iniciativas de recuperación proliferaron tanto en países estables que enfrentan amenazas de desastres naturales graves como en contextos de crisis crónicas, donde las poblaciones vulnerables están expuestas a un mayor riesgo por las repetidas inundaciones, sequías y hambrunas. Aunque va en aumento, la resiliencia sigue relegada a un pequeño rincón de la acción humanitaria. El estudio observó algunos avances importantes en la preparación, especialmente en los países estables propensos a desastres naturales; no obstante, existen pruebas limitadas hasta la fecha de que estas iniciativas hayan tenido resultados significativos en situaciones de crisis crónicas. El pequeño número de contextos de emergencia crónica en los que se ha explorado el financiamiento plurianual de la acción humanitaria para poder mejorar la planificación y el desarrollo de programación a más largo plazo representan un cambio positivo. Cobertura/suficiencia El financiamiento de la preparación para emergencias es un desafío permanente para las comunidades y el sistema de asistencia humanitaria, y los actores humanitarios se ven forzados continuamente a priorizar actividades que salvan vidas y renunciar a las iniciativas de preparación y desarrollo de la capacidad. Como señaló uno de los entrevistados: “Seguimos hablando de que: con USD 1 se ahorran USD 9 en la respuesta, pero esta idea no se ha asentado”. Aunque se han producido mejoras en algunos países, el financiamiento de la preparación sigue siendo un desafío a nivel mundial, y los mecanismos para canalizar los recursos no están bien desarrollados (Kellet y Peters, 2014). El financiamiento de la recuperación y la reconstrucción después de una crisis es igualmente problemático, y no mejoró durante este período de estudio. Por ejemplo, nuestra investigación sobre la respuesta al tifón de Filipinas observó considerables lagunas en el financiamiento de la recuperación, que frustraron especialmente los esfuerzos para restaurar viviendas y medios de subsistencia. Esto demuestra también la falta de priorización de los donantes e la ineficacia del liderazgo de las agrupaciones sectoriales para abordar la manera de evolucionar hacia objetivos a largo plazo. Esto problema es aun más grave en las crisis crónicas. Por ejemplo, en Malí, aunque las agencias de ayuda defendieron enérgicamente la continuación del financiamiento en el norte del país, también previeron una disminución del financiamiento, en parte debido a que los donantes estaban dirigiendo su atención a crisis L3 más urgentes. El pequeño número de contextos de emergencia crónica en los que se ha explorado el financiamiento plurianual de la acción humanitaria para poder mejorar la planificación y el desarrollo de programación a más largo plazo representan un cambio positivo, donde la ayuda humanitaria será 83 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO sin duda necesaria durante los próximos años. Esta estrategia se empezó a usar en 2013 en Somalia y ahora se está aplicando a nivel regional para la respuesta en el Sahel, así como en Sudán y Yemen. Esta observación de las entrevistas coincide con el análisis financiero para este estudio, que también concluyó que había aumentando el financiamiento humanitario para actividades de resiliencia, hasta llegar al 5 % de los flujos totales de ayuda humanitaria. La mayoría de estos fondos se destinaron a África al sur del Sahara, seguida por Asia (FTS, 2015). Estas actividades comprenden proyectos cuyos objetivos están relacionados con la resiliencia, el desarrollo de la capacidad de respuesta autónoma y los mecanismos de adaptación, la reducción del riesgo de desastres y la gestión del riesgo. No se incluyeron los proyectos principalmente orientados al desarrollo de la capacidad de las organizaciones internacionales. No obstante, en general, las dificultades para financiar las actividades de resiliencia subrayan las conclusiones analizadas en la sección 4.3, de que sigue habiendo una carencia crítica de flexibilidad y suficiencia en los instrumentos de financiamiento para el desarrollo que apoyen redes de seguridad social en contextos crónicos. Eficacia y pertinencia/idoneidad En conjunto, aún no se han evaluado los resultados con una base suficientemente amplia para determinar si los programas han aumentando o no la resiliencia de determinada población, y la falta de una definición común de esta situación dificulta aun más la evaluación (Mosel y Levine, 2014). La mayoría de los entrevistados manifestaron cierto grado de insatisfacción con el concepto de resiliencia. Como comentó uno de ellos: “la resiliencia es realmente un término genérico que puede abarcar casi cualquier cosa”. Sin embargo, cuando se examina específicamente la preparación como un componente de la resiliencia, se observan indicios de progreso. En el ámbito de la preparación, la capacidad técnica del sistema humanitario es más fuerte y existe un claro entendimiento común de los objetivos, así como algunos avances en la medición del desempeño. Aunque también se ha invertido en la reducción del riesgo de desastres, la mayor parte del trabajo está dirigido por actores con múltiples mandatos en el marco de sus carteras más amplias para el desarrollo. En general, el desempeño en las actividades de preparación sigue mejorando con la misma trayectoria observada en el ESH 2012, y mucho más en los países estables afectados por catástrofes naturales periódicas (como Indonesia y Filipinas) que en los países que experimentan crisis e inestabilidad crónicas. Las entrevistas y las evaluaciones demuestran que las inversiones para la preparación en contextos de desastres súbitos recurrentes están teniendo un efecto positivo demostrable. La investigación sobre Filipinas reveló que las inversiones en la preparación anteriores al tifón Haiyan, como las medidas de alerta temprana y las evacuaciones del Gobierno, “salvaron cientos, si no miles de vidas”, en palabras de un funcionario de la ONU. Y como se explicó anteriormente, la preparación ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO EL SISTEMA? 84 Un desafío más amplio para la eficacia de los programas de resiliencia es el nivel en el que se centran los actores de la ayuda humanitaria. Mucho del trabajo se queda en el nivel de los proyectos y programas y, en muchos sentidos, implica simplemente una actualización de las actividades anteriores. dentro de las estructuras de coordinación de la respuesta conjunta de Gobiernos afectados y organizaciones internacionales contribuyó de manera importante a la eficacia de la respuesta. Antes del tifón, se habían adoptado medidas básicas, como el Paquete de Preparación Mínima liderado por la ONU, el liderazgo conjunto de las agrupaciones sectoriales humanitarias con autoridades del Gobierno y la legislación adecuada, que mejoraron la eficacia de la respuesta. Se han observado resultados similarmente positivos en América Latina y el Caribe, donde los Gobiernos donantes y las agencias, con el respaldo de las oficinas regionales, han establecido estrechas relaciones de cooperación con las autoridades nacionales. En estas situaciones, el sistema humanitario internacional también contribuye al desarrollo de la capacidad mediante la formación permanente de las autoridades nacionales y la adopción de las enseñanzas de los simulacros, y promueve el establecimiento de marcos jurídicos, políticas y estructuras (Stoddard y Harmer, 2013). A nivel mundial, los esfuerzos para crear centros regionales de abastecimiento y existencias inventariadas han mejorado la capacidad de preparación mundial y han aumentado la eficiencia. Estas iniciativas también han mejorado la práctica a nivel nacional; por ejemplo, en Malí, los entrevistados hablaron de la manera en que el posicionamiento previo de existencias para ASH, artículos no alimentarios y tratamientos para la malnutrición aguda habían mejorado la respuesta en curso. Y en el caso de Sudán del Sur en 2014, en consonancia con las conclusiones de 2012, el FHC contribuyó a apoyar el posicionamiento previo de suministros y tuberías. Desde 2012, también ha mejorado la planificación de contingencias en una serie de países, como Malí y Sudán del Sur, con un contexto de crisis crónicas (IASC, 2014a). Varias regiones expuestas a la inseguridad alimentaria han seguido invirtiendo en sistemas de alerta temprana, por ejemplo, el Cuerno de África, África occidental y el Sahel. Las evaluaciones examinadas para este estudio constataron que se mencionó repetidamente el valor y la eficacia especiales de los sistemas de alerta temprana. Sin embargo, las entrevistas también indicaron que no siempre se aprovechan bien para la eficacia de la toma de decisiones y, por consiguiente, tienen que vincularse claramente al financiamiento y las opciones de programación disponibles. Las situaciones con Gobiernos inestables y la amenaza primordial del conflicto armado plantean las mayores dificultades para establecimiento de estructuras de preparación. La alerta temprana en contextos de conflicto resulta complicada a nivel técnico y político. Aunque se reciben positivamente desde el punto de vista de la cartografía del riesgo, las nuevas iniciativas como INFORM (www.inform-index.org), que ofrece un índice que identifica a los países en riesgo de crisis humanitarias y desastres, que podrían desbordar la capacidad de respuesta nacional, también se consideran problemáticas para los Estados con altos índices de inestabilidad. 85 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO En el examen de las evaluaciones de programas de resiliencia para este estudio se observaron peores valoraciones de la eficiencia que de cualquier otro criterio. Tanto en el norte de Malí en 2012 como en Sudán del Sur en 2013, la brusquedad y la gravedad de las crisis fueron una sorpresa para los actores internacionales y nacionales. Al menos una agencia de la ONU con una unidad regional de preparación en el Sahel había determinado que Malí tenía muy pocas probabilidades de sufrir una crisis relacionada con el conflicto. Por otro lado, el CICR había reconocido desde hace tiempo las posibilidades de conflicto y había planeado en consecuencia. Los entrevistados también consideraron que había fallado la preparación en el caso de Sudán del Sur: “No respondimos a los primeros signos de advertencia y se podría haber enfrentado antes y mitigado la crisis que se produjo”. Un desafío más amplio para la eficacia de los programas de resiliencia es el nivel en el que se centran los actores de la ayuda humanitaria. Mucho del trabajo se queda en el nivel de los proyectos y programas y, en muchos sentidos, implica simplemente una actualización de las actividades anteriores. Las observaciones del estudio del ESH 2015 sugieren que es poco probable que el trabajo sobre resiliencia sea transformador mientras no se alteren la arquitectura fundamental y los sistemas de financiamiento y se siga haciendo el mismo análisis del contexto y la vulnerabilidad. Esto coincide con las constataciones de la síntesis de la evaluación, que reveló que, aunque se valoraron mejor en general los programas de resiliencia que la respuesta rápida y el apoyo en situaciones de crisis crónicas, las valoraciones cambiaron cuando se desglosaron los aspectos evaluados. Se tendió a evaluar mejor (principalmente de bueno a excelente) el desempeño de los programas individuales sobre resiliencia que los resultados generales de la resiliencia en el país (en su mayoría de deficientes a adecuados). Esto demuestra la dificultad de expandir los éxitos del nivel comunitario al nivel nacional. Aunque se centraron en un nivel bajo y local, las evaluaciones de proyectos de resiliencia concluyeron que la selección de este aspecto se había considerado pertinente y apropiada para las áreas y grupos de población más vulnerables a los desastres y otras perturbaciones. Un desafío persistente para el desarrollo pertinente y apropiado de la resiliencia es la falta de información sobre las capacidades existentes de los actores locales, nacionales e internacionales. En la mayoría de los contextos, los actores humanitarios no han emprendido un inventario exhaustivo de su propias capacidades materiales, logísticas y técnicas, y tienen un conocimiento limitado de lo que sus homólogos en el Gobierno y en el sistema humanitario tienen en ese momento o están dispuestos a proporcionar en caso de emergencia (Stoddard y Harmer, 2013). No se pueden cumplir los criterios de pertinencia si no se conocen o no se especifican las necesidades y las deficiencias, algo que ocurre con muchas de las actividades sobre preparación del personal humanitario. ESTUDIO DE CASO 86 MALÍ Descripción general del desempeño Cobertura/suficiencia: Aunque los actores de la ayuda consideraron que los niveles de financiamiento en 2012-13 eran ampliamente suficientes, también observaron deficiencias en la protección, la educación y ASH. A pesar de los intentos de mejorar el acceso mediante el apoyo de ONG locales, la inseguridad en el norte del país limitó el acceso y la cobertura de la ayuda humanitaria. Pertinencia/idoneidad: La respuesta carecía de una perspectiva amplia multisectorial de las necesidades y prioridades humanitarias. Si bien hubo una respuesta considerable al desplazamiento interno en 2013, muchas PDI pasaron oficialmente desapercibidas al vivir con familias de acogida urbanas, lo que hizo a la vez más difícil abordar sus necesidades y más fácil ignorarlas. El liderazgo en cuestiones de protección y PDI también fue claro y generalmente débil. Además, muchos actores de la ayuda señalaron que el dominio de la ayuda alimentaria en especie no fue la mejor opción, especialmente teniendo en cuenta la falta de una estrategia clara relacionada con la reducción de la vulnerabilidad. Los combates de los grupos insurgentes en el norte de Malí que comenzaron en enero de 2012 provocaron la huida de varios cientos de miles de personas, incluso del funcionarios del Gobiernos locales. En abril de 2012, los grupos armados habían tomado las tres ciudades más grandes en el norte de Malí. La violencia tomó por sorpresa a muchos donantes y actores de la ayuda; a pesar de su pobreza endémica, Malí se había considerado un ejemplo de éxito democrático y de desarrollo. En respuesta a la crisis, aumentaron considerablemente los flujos de ayuda humanitaria a Malí, de USD 28 millones en 2011 a USD 375 millones en 2014 (FTS, 2015). En julio de 2013, se desplegó la Misión Multidimensional e Integrada de Estabilización de la ONU en Malí desplegados y se celebraron nuevas elecciones presidenciales, pero gran parte del país sigue disputada y muy insegura. Eficacia: Las agencias y los donantes que habían trabajado anteriormente en Malí con un enfoque en el desarrollo o la resiliencia pudieron cambiar de ritmo, traer nuevo personal y mecanismos y poner en marcha una respuesta humanitaria, pero algunos organismos expandieron sus operaciones más lentamente de lo que permitía su capacidad. A pesar de su presencia en la región, la mayoría de los actores humanitarios (excepto el CICR) no anticiparon o se prepararon para la crisis, aunque la planificación de contingencias y la preparación se han intensificado desde la crisis. Eficiencia, coordinación y conectividad: La mayoría de los actores de la ayuda consideraron que las funciones de coordinación de la asistencia humanitaria, que incluye a las agrupaciones sectoriales y el equipo humanitario nacionales, apropiadas y funcionales. Sin embargo, el Gobierno desaprobó las modalidades humanitarias y quiso ejercer un mayor control sobre estos flujos de ayuda. El PRE para la región del Sahel se consideró un avance por su enfoque regional y a largo plazo, pero no un factor impulsor del aumento de la coordinación y la conectividad, principalmente porque los indicadores de los resultados son muy generales y las actividades carecen de priorización. Los actores humanitarios señalaron la falta de una visión sobre el papel del personal humanitario en el desarrollo de la resiliencia, las características generales del desarrollo de la resiliencia y las formas de abordar las necesidades crónicas y estructurales, especialmente aquellas con una dimensión de conflicto. Coherencia/principios: Los actores de la ayuda demostraron su conocimiento y su intención de adherirse a los principios humanitarios de independencia y neutralidad, especialmente con respecto a la Misión Integrada de Estabilización de la ONU y otras fuerzas extranjeras, y un código de conducta sobre determinadas prácticas y el apoyo internacional ayudaron a los actores a darse cuenta de la importancia de los principios humanitarios y las modalidades en general. Sin embargo, se ha considerado que las funciones del Coordinador Residente/Coordinador Humanitario y la OCAH dentro de la misión integrada menoscaban a veces un enfoque estratégico en las necesidades humanitarias. 87 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO Eficiencia, coordinación y conectividad En el examen de las evaluaciones de programas de resiliencia para este estudio se observaron peores valoraciones de la eficiencia que de cualquier otro criterio. Algunas de las quejas mencionadas habitualmente en esta área son los retrasos de los insumos del proyecto (problemas con la adquisición y las cadenas de entrega), las deficiencias del intercambio de información y la ineficiencia de la gestión y las estructuras de toma de decisiones que provocan altos costos de transacción (por ejemplo, Gubbels y Bousquet, 2013). La estrategia regional de la ONU sobre resiliencia y adaptación del llamamiento humanitario para el Sahel se considera un avance modesto en términos de eficiencia, debido a su larga duración (tres años en lugar del año habitual) y la integración de la resiliencia y las actividades a largo plazo. Algunos donantes, como la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, asignan una parte de su gasto humanitario a actividades de resiliencia, pero no han maximizado la eficiencia mediante la coordinación de la fuerza laboral o el financiamiento. Los resultados sobre la coordinación fueron dispares. En países propensos a desastres repentinos, como Filipinas e Indonesia, continúan las extensas consultas con el Gobierno y las autoridades locales sobre las medidas de preparación y, por separado, sobre la reducción y la mitigación del riesgo de desastres (a menudo por los asociados para el desarrollo), pero hay menos pruebas de que se consulte y se cuente con la participación de los Gobiernos en una evaluación más general de las necesidades de resiliencia, que incluiría la recuperación y las necesidades de financiamiento. Como se menciona en la sección 4.3, la cuestión más general es el grado en el que los actores humanitarios son responsables de abordar problemas más profundos, especialmente dada la presión sobre los recursos y las capacidades con la carga de trabajo actual, y las dificultades para operar de manera proporcionada. Algunos actores humanitarios en el Sahel, tales como MSF y la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, ha enmarcado sus intervenciones para abordar la malnutrición como respuestas a crisis recurrentes, aun cuando estas intervenciones han cambiado “de iniciativas de respuesta a las emergencias a medidas estructurales que pueden contribuir a la misión a largo plazo de lucha contra la enfermedad” (MSF, 2012). Este estrategia refleja la cuestión general de cómo el personal humanitario debe gestionar problemas recurrentes, cuando los actores del desarrollo no asumen estas responsabilidades. Coherencia/principios El establecimiento de vínculos prácticos entre la respuesta humanitaria y el trabajo más estructural de desarrollo y resiliencia ha resultado difícil. El PRE del Sahel destaca la promoción y colaboración con los Gobiernos al reconocer que el personal humanitario no pueden abordar eficazmente la resiliencia por su cuenta. Aunque esto tiene sentido como una meta ideal, las conclusiones de las visitas de campo y el examen de las evaluaciones ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO EL SISTEMA? 88 sugieren que los actores humanitarios no se relacionan estratégicamente en los niveles superiores y, en general, sus vínculos y el diálogo con los Gobiernos y actores del desarrollo son débiles. Esto se deriva del enfoque inherentemente más limitado y centrado en la población de los actores humanitarios (en comparación con el enfoque institucional de los programas de desarrollo). Por consiguiente, no es sorprendente que, en las evaluaciones examinadas en este estudio, se calificaran peor la coherencia y la cobertura que otros criterios de las iniciativas de resiliencia. En otras palabras, puede que los programas fueran eficaces para la comunidad local o el grupo de beneficiarios seleccionados, pero no estaban bien integrados en las estructuras nacionales y los programas de desarrollo, ni tampoco abarcaban el ámbito total de las necesidades. En un estudio reciente sobre Malí, los actores de la ayuda consideraron que, de los cinco objetivos principales, se había avanzado menos en el establecimiento de mecanismos conjuntos de desarrollo humanitario. Como destacó uno de los entrevistados para este estudio: “Debemos tener muy claro que el personal humanitario solo puede contribuir modestamente al desarrollo de la resiliencia en el Sahel. Los problemas son una consecuencia del desarrollo estructural y las cuestiones de gestión de gobierno para los que tenemos simplemente herramientas [y que] superan con creces nuestra capacidad”. Se puede argumentar que una función adecuada para el personal humanitario es responder y llamar la atención sobre las debilidades estructurales. Al concentrarse en las condiciones inmediatas, están más atentos al sufrimiento inaceptable, independientemente de la causa. Las respuestas a los problemas estructurales serán más apropiado y posiblemente más eficaces cuando incluyan actividades de promoción —como los programas y las campañas de MSF en RC mucho antes del recrudecimiento actual del conflicto (MSF, 2011) y las estrategias innovadoras del personal humanitario para la desnutrición aguda recurrente en el Sahel (Haver y otros, sin fecha). Es necesario definir mejor los criterios que pueden fomentar la acción humanitaria en esas situaciones. Esos criterios incluyen cuándo y cómo retirarse (sin perjuicio) tras la superación de la fase aguda (a menudo temporal) de un problema. No se debe esperar que los actores humanitarios cubran el vacío, sino que proporcionen información sobre el problema (lo que incluye el seguimiento o los sistemas de alerta temprana), den señales de alarma y exploren modalidades nuevas o alternativas de respuesta, con la finalidad de conseguir que los responsables (normalmente los Gobiernos afectados con donantes para el desarrollo) resuelvan los problemas por su cuenta. El reto es desarrollar mejores maneras de entablar ese diálogo con actores fundamentales de la resiliencia —como las agencias de desarrollo, los Gobiernos regionales y donantes y las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, que aporta recursos y liderazgo apropiados— en lugar de dedicarle recursos humanitarios escasos. El Marco 89 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO Común para la Preparación del IASC ofrece un mayor entendimiento de la preparación como un componente crítico de la resiliencia (IASC, 2013a). Consiste en un enfoque sistemático por el que los actores humanitarios y de desarrollo trabajan juntos para apoyar la preparación a nivel nacional y local. Esta estrategia es más realista donde existe un fuerte liderazgo del Gobierno nacional e inversión en capacidad local como parte de una estrategia global de gestión de riesgos. 4.5 PROMOVE R LA ACCIÓN H U MAN ITAR IA Y E L ACCESO Cobertura/ suficiencia Eficacia y pertinencia/ idoneidad Eficiencia, coordinación y conectividad Coherencia/ principios 91 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO En general, aunque algunas organizaciones han invertido considerablemente, el alcance y la coordinación de las iniciativas mundiales de promoción humanitaria todavía son limitados, y su eficacia se ha visto obstaculizada por la falta de objetivos claros y una estrategia coherente. Resumen Como se describió en la introducción de esta sección, los actores humanitarios realizan una labor de promoción con toda una serie de objetivos: desde posibilitar y aumentar la asistencia humanitaria a promover que los actores respeten el derecho internacional humanitario y buscar soluciones más generales a las crisis. La promoción puede revestir mayor importancia cuando las poblaciones civiles están sufriendo como consecuencia de la guerra y la política y/o los obstáculos de seguridad limitan gravemente la acción humanitaria diseñada para ayudarles, como en el caso de Siria. Puede ser tanto un imperativo moral como una función de último recurso para los actores humanitarios. La promoción puede tener lugar en el ámbito público o mediante el diálogo privado. Sus objetivos pueden ser de pequeña escala y locales, como cuando se promueve que los actores armados permitan el tránsito de la ayuda humanitaria por determinadas rutas, o de gran escala y globales, por ejemplo, incidiendo en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para instar al respeto del derecho internacional humanitario. Las distintas organizaciones de ayuda humanitaria tienen posiciones muy diferentes acerca de los tipos de promoción en la que están dispuestos a participar, y con qué nivel de inversión. La promoción no es solo la actividad humanitaria más variable, sino también la menos tangible, y quizás una de los más difíciles de medir; y se dispone de poca documentación sobre su evaluación. Por lo tanto, es más difícil aplicar los criterios de evaluación utilizados en el resto de este estudio a la función de defensa. La evaluación de este estudio de la promoción de la asistencia humanitaria se basa principalmente en las observaciones relacionadas con la guerra civil en Siria, pero también en documentación sobre RC, Sudán del Sur y otros contextos. Examina lo que tratan de lograr los actores humanitarios mediante la promoción y el análisis de las dificultades y perspectivas de futuros esfuerzos. En general, aunque algunas organizaciones han invertido considerablemente, el alcance y la coordinación de las iniciativas mundiales de promoción humanitaria todavía son limitados, y su eficacia se ha visto obstaculizada por la falta de objetivos claros y una estrategia coherente. La promoción para apoyar a RC y Sudán del Sur no logró movilizar una respuesta internacional suficiente a las crisis que se estaban desarrollando. En el caso de Siria, aunque la promoción contribuyó a la aprobación de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que respaldan las operaciones de socorro transfronterizas, estas resoluciones han tenido un escaso efecto significativo sobre la protección de la población civil siria o su acceso a la ayuda humanitaria, lo que plantea importantes interrogantes acerca del significado y el papel de la promoción. Cobertura/suficiencia No se puede medir la suficiencia de la promoción de la misma manera que en otras funciones humanitarias, ya que los objetivos de promoción no se costean o incluido en los llamamientos para respuestas y solo unas pocas organizaciones la incluyen específicamente en sus presupuestos. No ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO EL SISTEMA? 92 obstante, se pueden identificar ciertos problemas de capacidad y cobertura. Aunque han aumentado los puestos de promoción regional en el transcurso del conflicto sirio, el estudio del ESH observó que solo un pequeño número de organizaciones humanitarias han incorporado a encargados de políticas y promoción a sus equipos, y muchas menos cuentan con unidades u oficinas de promoción plenamente equipadas. Las iniciativas de promoción humanitaria a nivel mundial sobre Siria emprendidas por organizaciones humanitarias internacionales occidentales se han centrado principalmente en entidades de esta región, como los Gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido y la Unión Europea, con las que existen vías de comunicación. Las débiles relaciones con partes interesadas no occidentales esenciales en la región, como el Gobierno de Siria, impidieron que las organizaciones se centraran en los principales sujetos influyentes. Los representantes de las agencias comentaron este hecho y mencionaron las oportunidades perdidas para influir en momentos críticos de la crisis. Además, en cierto sentido, las iniciativas de promoción de la labor humanitaria tienen un problema de escala inherente derivado del tamaño relativamente pequeño de muchas de las agencias que operan de forma independiente y la filosofía de muchas de ellas, especialmente MSF, de no incidir en cuestiones que van más allá del ámbito de sus operaciones o no han presenciado directamente. La ONU puede intervenir con más facilidad a diferentes niveles políticos nacionales e internacionales, pero su participación simultánea en las políticas, que la sitúan claramente en uno de los bandos del conflicto en la mayoría de los contextos, ha comprometido a menudo su función de promoción humanitaria (Egeland, Harmer y Stoddard, 2011). El CICR es el defensor más influyente y activo del derecho internacional humanitario y la protección de la población civil, de conformidad con su mandato, que, sin embargo, también limita su programa de promoción y el tipo de medidas que puede tomar. Eficacia y pertinencia/idoneidad Como dice el refrán: “No hay soluciones humanitarias a los problemas humanitarios”. Teniendo en cuenta que depende a menudo de decisiones políticas que están fuera del control del personal humanitario, evaluar el éxito de la promoción puede ser inherentemente injusto. La promoción requiere que el personal humanitario se comunique con actores fuera de su ámbito, cuyos programas humanitarios puede que no entiendan totalmente, acerca de una serie de temas, unos más controvertidos que otros. La promoción de cuestiones relativamente no controvertidas como la reducción del riesgo de desastres, por ejemplo, no es tan difícil como la promoción en situaciones de conflicto, como Siria, donde el acceso es limitado y se deben sopesar las declaraciones abiertas con los posibles riesgos para el personal y la pérdida de acceso a la población afectada. La promoción puede resultar crítica en situaciones de emergencia tales como la violencia en RC o el brote de ébola, donde se necesita una respuesta inmediata al rápido deterioro de las condiciones de las poblaciones vulnerables. Cuando las agencias restringen sus actividades de promoción a canales indirectos por miedo a perder el acceso a la población afectada, se puede 93 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO Los esfuerzos de promoción para aumentar la entrega de asistencia transfronteriza a través de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, especialmente la resolución 2165, fue un logro significativo durante el período de este estudio. generar la percepción pública de su aceptación de la situación. Esta estrategia también puede promover la descoordinación y irresponsabilidad de la acción humanitaria, cuando las agencias se muestran reacias a comunicar sus planes y acciones, incluso entre ellas. Cuando la promoción carece de objetivos o planes declarados, resulta naturalmente difícil medir su éxito. Y, especialmente cuando los objetivos de las actividades de promoción incluyen el respeto por el derecho internacional humanitario y los principios humanitarios, puede ser particularmente difícil valorar resultados medibles en función del tiempo dedicado. La eficacia en la promoción de la labor humanitaria también se relaciona con la puntualidad. Por ejemplo, no se emprendieron iniciativas serias de promoción para Siria hasta finales de 2013, casi tres años después del comienzo de la crisis. En RC, MSF solo defendió una respuesta más firme (Healy y Tiller, 2014), mientras que Crisis Action y otras organizaciones de derechos humanos hicieron algo similar en el caso de Sudán del Sur. Un reto importante para la promoción eficaz es la falta de una visión común de las amenazas a la protección. En RC y Siria, no se había realizado ninguna evaluación exhaustiva de las necesidades de protección durante el período de estudio, y la información de la que disponía una sola agencia no fue ampliamente compartida ni consultada sistemáticamente por las ONG locales y de la diáspora, por lo menos en el caso de Siria (Svoboda y Pantuliano, 2015). En estas situaciones, el desarrollo de estrategias fundamentadas, como la promoción de cuestiones sobre protección, es casi imposible. Coordinación de la promoción Como consecuencia, en gran medida, de la necesidades contrapuestas de asegurar una amplia base de apoyo y un mensaje suficientemente robusto, puede ser difícil desarrollar un mensaje sólido y coordinado de promoción. Además, en muchos contextos politizados, el intercambio de información es muy limitado y la promoción se deben hacer en secreto. Aunque las negociaciones no públicas son una forma válida y a menudo útil de promoción humanitaria, son contrarias a los objetivos de la construcción de una posición común y unificada de todos los actores humanitarios. En el caso de RC, no parece que existiera un enfoque coordinado para la promoción o un plan para obtener la información adecuada sobre el deterioro de las condiciones y las necesidades correspondientes de la población (ACAPS y FAO, 2012). Por otro lado, en RC y Sudán del Sur, los grupos de ONG habían coordinado eficazmente su promoción ante el Gobierno sobre cuestiones administrativas relacionadas con acuerdos marco, exenciones fiscales, requisitos de personal y otros temas. En Siria, la complejidad de la operación en seis países afectados ha obstaculizado la coordinación de la promoción, y el secretismo y la falta de transparencia de la respuesta conllevó una falta de información con la que generar posiciones comunes. Como consecuencia, la mayoría de las actividades de promoción de la asistencia humanitaria en Siria han sido ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO EL SISTEMA? 94 34% de todos los encuestados, desde la sede a las oficinas regionales y el terreno, consideraron que la protección era deficiente privadas y bilaterales o realizadas por unas pocas organizaciones afines. Las actividades de promoción con el Gobierno de Siria, y la promoción mundial por organizaciones con sede en Damasco, han sido limitadas y han tenido muy poca visibilidad, debido principalmente al riesgo de expulsión o de otros perjuicios a las prioridades de los programas. Este ha sido el principal compromiso para operar desde el interior de Siria. Se informó de que la ONU había operado en la trastienda para promover operaciones entre líneas, pero tardó un tiempo considerable en publicar esta información o medir el éxito de esos esfuerzos (Reuters, 2015). Los esfuerzos de promoción para aumentar la entrega de asistencia transfronteriza a través de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, especialmente la resolución 2165, fue un logro significativo durante el período de este estudio, que conllevó la incidencia pública y privada del coordinador del socorro de emergencia de la ONU, la OCAH y un grupo de ONGI en las sedes y en Siria, que abarcó una amplia gama de actores políticos, legales y operativos. También tuvieron una serie de efectos positivos indirectos: Ofrecieron la posibilidad de un aumento significativo de la asistencia destinada a Siria, disminuyeron en cierto modo el secretismo de la respuesta e hizo posible considerar una estrategia para el “conjunto de Siria”, ayudaron a llamar la atención sobre el cisma entre Damasco y los operadores transfronterizos, y ofrecieron la oportunidad de expandir las actividades para abordar las necesidades insatisfechas. Aunque, en teoría, la posibilidad de aumentar las actividades transfronterizas parecía un avance, en la práctica, la ONU no lo aprovechó lo suficiente. Por su parte, el Gobierno de Siria ha seguido una línea cautelosa y coordinada en relación con los esfuerzos de promoción. Muchos de los entrevistados para este estudio señalaron que las autoridades siguen estando dos pasos por delante en el pronóstico de las diferentes posiciones de promoción, así como en el establecimiento de las condiciones para los esfuerzos de socorro. Coherencia en torno a los principios y la protección Una cuestión más amplia es si los esfuerzos de promoción humanitaria han generado cambios en la adhesión al derecho internacional humanitario o de los principios humanitarios o en la protección de la población civil. En Siria, a pesar de la gravedad de la crisis y de los niveles conocidos de violencia contra la población civil, no parece en absoluto que la comunidad internacional haya ofrecido protección a los civiles sirios que no consiguieron huir de su país. Las partes en el conflicto han “ignorado flagrantemente” sus obligaciones; los Estados miembros de la ONU, incluso los miembros del Consejo de Seguridad, no han logrado garantizar el respeto del derecho internacional humanitario; y la protección de la población civil parece un concepto “desprovisto de sentido” en Siria (Svoboda, 2014, página 2). Aunque no tienen la responsabilidad primaria de protección, las agencias humanitarios tienen cierta responsabilidad de responder a las consecuencias de las violaciones. Las observaciones generales de este estudio, que incluyen 95 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO Sin embargo, la seriedad con la que asumen en principio esta responsabilidad no se equipara con sus esfuerzos para identificar y perseguir objetivos de promoción. las entrevistas y las respuestas de la encuesta, son que la promoción y las respuestas alternativas a las amenazas de la protección han sido limitadas. Lo más frecuente es que lo encuestados mencionaran a la protección como un sector con deficiencias: El 34 % de todos los encuestados, desde la sede a las oficinas regionales y el terreno, consideraron que la protección era deficiente. El 34 % de todos los encuestados, desde la sede a las oficinas regionales y el terreno, consideraron que la protección era deficiente. Las campañas de “Derechos Por Delante” en el seno de la ONU (una iniciativa del secretario general para mejorar las medidas de la ONU para salvaguardar los derechos humanos alrededor del mundo), combinadas con la designación L3, contribuyeron en cierto modo a centrar la atención en cuestiones relativas a la protección y los derechos en RC. Sin duda, el carácter descentralizado e intercomunitario de la violencia también hizo más seguro abordar la protección desde el punto de vista político que en contextos tales como Siria, donde el Gobierno participa activamente en el conflicto. En Siria, no se estableció una estrategia de protección hasta junio de 2014, tres años después del comienzo del conflicto. Esta demora extraordinaria refleja el temor de la comunidad humanitaria a abordar la cuestión con el Gobierno sirio. Los entrevistados comentaron que ni siquiera se podía utilizar la palabra “protección”. Incluso cuando se incorporó formalmente al PRE y se designó como su primer objetivo estratégico, se expresó en términos de “promover la protección de la población civil” en lugar de emprender actividades de protección. Muchos trabajadores humanitarios consideran claramente que tienen que contribuir a la promoción, por razones tanto morales como prácticas, para poder hacer su trabajo sin impedimentos. Sin embargo, la seriedad con la que asumen en principio esta responsabilidad no se equipara con sus esfuerzos para identificar y perseguir objetivos de promoción —que incluye el establecimiento de redes sobre derechos para llegar a los actores más influyentes— y no es mucho menos una medida del cumplimiento de estos objetivos. La experiencia en Siria demuestra que la promoción como función humanitaria sigue teniendo el mismo sentido que predominaba antes de las reformas de la coordinación durante la década pasada. ESTUDIO DE CASO 96 SIRIA Descripción general del desempeño Cobertura/suficiencia: Con USD 5500 millones recaudados durante tres años a través del PRE de Siria, la crisis ha conllevado un volumen histórico de contribuciones financieras. Las contribuciones adicionales llegan a través de canales sin seguimiento, como Oriente Medio y las organizaciones de la diáspora siria. Sin embargo, ante la grave restricción del acceso Desde finales de 2011, el conflicto de Siria ha generado un cuarto de millón de muertes, más de 7 millones de personas desplazadas y más de 12 millones de personas que precisan ayuda humanitaria. El entorno operativo extraordinariamente difícil incluye un Gobierno obstruccionista (que viola también el derecho internacional humanitario) como una de las partes en conflicto, una oposición fracturada con actores que no tienen ningún reparo en dirigir su violencia contra los trabajadores de la ayuda y una comunidad de asistencia dividida. La actividad de los combates y los altos niveles de inseguridad, junto con las restricciones impuestas por el Gobierno, han limitado gravemente el acceso de los actores humanitarios. Las agencias de la ONU y algunas ONG han prestado ayuda desde Damasco, principalmente a través de la Media Luna Roja Árabe Siria, mientras que otras ONG y grupos de la diáspora entregar ayuda transfronteriza desde los países vecinos de Iraq, Jordania, Líbano y Turquía Descripción General de las Necesidades a la población destinataria o se han Humanitarias, producida a finales de cumplido los objetivos. 2014, sigue siendo limitada debido al pequeño número disponible de fuentes Eficiencia, coordinación y de información primaria. Sin embargo, conectividad: Se ha obstaculizado el personal humanitario coincide en gravemente la coordinación dentro que las mayores deficiencias ocurren y entre las agencias de la ONU y las en la protección, la salud y la vivienda, ONG. Las organizaciones se han y reconoce lo poco que puede influir mostrado muy reacias a compartir en la protección, en ausencia de una información, por razones de seguridad solución política. y, en algunos casos, por el riesgo para su reputación al no poder afirmar con Eficacia: No se puede considerar confianza dónde estaba acabando su exitosa la respuesta en Siria si se ayuda. También ha habido mucha considera la puntualidad de la ayuda tensión entre la respuesta de la ONU entregada con carácter prioritario coordinada desde Damasco y las para los más necesitados. La asistencia ONG, que operan mayoritariamente humanitaria ha alcanzado a menos de desde el otro lado de la frontera, la mitad de los aproximadamente 12,2 lo que ha impedido una operación millones de personas en situación de humanitaria unificada en respuesta necesidad. Los distritos tomados por a la crisis. También se ha criticado al los insurgentes o muy disputadas en personal humanitario occidental por de la escala de las actividades”. el norte del país, así como las zonas no aprovechar las oportunidades de sitiadas, acogen al mayor número construir alianzas más eficaces para la Pertinencia/idoneidad: Ha sido de personas necesitadas, y muchas entrega a través de actores locales y de de ellas dependían de operaciones la diáspora siria. humanitario, el financiamiento no se ha traducido en una cobertura física y material de las necesidades, especialmente en algunas de las zonas más afectadas del interior de Siria. Como se reconoció en el PRE más reciente: “no se pueden cubrir todas las necesidades y siguen existiendo lagunas humanitarias críticas, tanto en términos de cobertura geográfica como sumamente difícil obtener información sólida sobre el panorama de la ayuda en todo el país y, por consiguiente, la comunidad humanitaria no puede determinar si la ayuda que llega es la más pertinente y adecuada para las necesidades de la población. Hasta 2014, no había ninguna información sobre las necesidades globales de Siria. Aunque se logró finalmente una evaluación consolidada en la de ayuda transfronterizas, que se mantuvieron en secreto hasta Coherencia/principios: Gran que el Consejo de Seguridad de la parte de la ayuda entregada dentro ONU las aprobó en 2014. Solo se de Siria no ha sido ni imparcial ni puede hacer seguimiento de una independiente, debido principalmente pequeña proporción de la ayuda, a las restricciones impuestas por el independientemente de que provenga Gobierno y otros actores armados, la de Damasco o el otro lado de la situación general de inseguridad y las frontera, lo que hace extremadamente dificultades para operar a gran escala difícil determinar si se ha atendido desde el otro lado de la frontera. 4.6 VALORACIÓN DE L SISTE MA H U MAN ITAR IO POR LOS R ECE PTOR ES DE AYU DA ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO EL SISTEMA? 98 La mayoría de los receptores dijeron que la ayuda que recibían solo atendía parcialmente sus necesidades más acuciantes, y el 24 % dijo que no las cubría en absoluto. Para el estudio del ESH se encuestó a los receptores de ayuda en tres países, que representan a dos emergencias crónicas y complejas (RDC y Pakistán) y un gran desastre natural repentino (después del tifón Haiyan de Filipinas). A pesar de la reiterada cantinela de que el sistema humanitario representa solo una pequeña porción de la ayuda prestada en situaciones de emergencia, en estos tres contextos, los receptores de la ayuda consideraron que desempeñaba un papel destacado. Se señaló que las organizaciones humanitarias (locales e internacionales) son la principal fuente de ayuda para los receptores en DRC y la segunda fuente más importante en Filipinas y Pakistán, después del Gobierno. En los tres países, se mencionó que las organizaciones de ayuda son una fuente más importante de ayuda que las empresas locales y las remesas de familiares residentes en el extranjero (gráfico 10). La mayoría de los receptores dijeron que la ayuda que recibían solo atendía parcialmente sus necesidades más acuciantes, y el 24 % dijo que no las cubría en absoluto. Se señaló que la necesidad más apremiante eran los alimentos en los tres países. Hay diferencias en la clasificación de otras necesidades (gráfico 11): en el caso de Filipinas, la siguiente necesidad más urgente era la vivienda seguida por el dinero en efectivo; en el caso de la RDC, la enseñanza, seguida de la protección; y para Pakistán, la educación, seguida de la salud. El efectivo (o los bonos o el dinero móvil) también ocupó un lugar destacado en los tres contextos. Parece que la educación es más prioritaria para las personas que viven en condiciones de crisis crónica de lo que sugiere la cobertura del financiamiento para el sector. Gráfico 10 / Percepciones de los receptores de la principal fuente de ayuda (si se especifica) 33% Familiares que viven en el extranjero Gobiernos Empresas locales Organizaciones de ayuda 30% 22% 15% 99 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO Gráfico 11 / Necesidades prioritarias identificadas por los receptores de la ayuda 6 Agricultura 19 14 29 Agua potable y saneamiento 45 42 81 47 Alimentos Salud 15 36 32 55 N/A 12 Protección Refugio y vivienda 20 16 56 42 34 Efectivo y bonos 62 34 14 Educación 218 60 98 56 46 Número de receptores de la ayuda RDC Pakistán Filipinas Más de la mitad (53 %) de los receptores de ayuda estaban satisfechos con la velocidad a la que había llegado; esto era especialmente cierto en el caso de Filipinas, donde las respuestas afirmativas de los encuestados a esta pregunta fueron casi el doble que las negativas. En los tres países, la mayoría de los receptores (una pluralidad del 37 %) también señalaron que solo estaban parcialmente satisfechos con la calidad y la cantidad de la ayuda que recibieron; hubo mayor insatisfacción con la cantidad que con la calidad. Además, el 44 % de los receptores encuestados afirmaron que las agencias de ayuda no habían sido consultado sus necesidades antes del comienzo de la programación de la ayuda, mientras que solo el 33 % dijo que sí los habían consultado (el 23 % no sabía). La valoración de las agencias fue algo mejor con respecto a la comunicación con sus destinatarios una vez iniciados los programas para recabar sus comentarios y quejas (más receptores de los tres países señalaron que habían sido consultados que lo contrario); sin embargo, sólo el 19 % de los que habían sido consultados dijo que la agencia había tenido en cuenta estos comentarios y adoptado cambios. Los encuestados en los tres países también difirieron acerca de lo que consideraban los mayores obstáculos para recibir la ayuda que necesitaban (gráficos 12 a 14). En la RDC, la afluencia insuficiente de ayuda y la inseguridad y la violencia se consideraron los principales problemas. En Filipinas, se consideró que el problema principal fue la carencia de ayuda, mientras que en Pakistán se mencionó la corrupción. ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO EL SISTEMA? 100 Gráfico 12 / Obstáculos percibidos para la ayuda (si se especifica), RDC Ayuda insuficiente 33% Corrupción 24% Inseguridad y violencia 31% Problemas logísticos 12% Gráfico13 / Obstáculos percibidos para la ayuda (si se especifica), Pakistán Corrupción 50% Ayuda insuficiente 24% Problemas logísticos 14% Inseguridad y violencia 12% Gráfico 14 / Obstáculos percibidos para la ayuda (si se especifica), Filipinas Ayuda insuficiente Problemas logísticos 48% 13% Corrupción Inseguridad y violencia 29% 10% 101 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO Más de la mitad (53 %) de los receptores de ayuda estaban satisfechos con la velocidad a la que había llegado. La mayoría de los receptores también señalaron que solo estaban parcialmente satisfechos con la calidad y la cantidad de la ayuda que recibieron; el 44 % de los receptores encuestados afirmaron que las agencias de ayuda no habían sido consultado sus necesidades antes del comienzo de la programación de la ayuda, mientras que solo el 33 % dijo que sí los habían consultado. Sin embargo, sólo el 19% de los que habían sido consultados dijo que la agencia había tenido en cuenta estos comentarios y adoptado cambios. 4.7 ¿QUÉ HAY DE N U EVO? I DEAS E I N NOVACION ES E N MATE R IA DE ASISTE NCIA H U MAN ITAR IA 103 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO Las iniciativas innovadoras para resolver el primer problema, la escasez de información, incluyen la externalización abierta de la elaboración de mapas y las encuestas remotas de las poblaciones afectadas. Durante los últimos años, las innovaciones más notables en la asistencia humanitaria han estado relacionadas con la tecnología de la información y las comunicaciones (FICR, 2013c). Estos criterios están más relacionados con planificar y seleccionar a los beneficiarios de la ayuda que con facilitar su entrega real, y tienden a ser más aplicables a la respuesta a desastres naturales y en lugares con mayores niveles de acceso y uso de Internet. Durante el período de estudio, también se observaron algunos avances nuevos, incluso especialmente trascendentales, de los aspectos institucionales y operativos del sistema humanitario. Estaban más orientados hacia la función de apoyo en la crisis crónicas. Entre ellos figuraban la nueva modalidad del IASC de planificación de la respuesta estratégica para la coordinación de la ayuda humanitaria a nivel nacional y el financiamiento plurianual. También se constató un crecimiento en el subsector de los grupos creados para cumplir y facilitar la labor de otras organizaciones humanitarias. Además, el propio concepto de innovación ha cobrado especial importancia entre el personal humanitario en los últimos años, y las agencias han establecido nuevas unidades e iniciativas con el objetivo de desarrollar ideas innovadoras para programar y mejorar las operaciones. Uso de gran cantidad de datos (big data) y la externalización abierta de tareas (crowd-sourcing) para cubrir vacíos de información La respuesta humanitaria sufre simultáneamente de una escasez de información en algunas áreas y de un exceso en otras. Por ejemplo, en el período inmediatamente posterior a una emergencia, la información sobre las condiciones, necesidades y capacidades existentes en las zonas más afectadas es a menudo escasa. Por el contrario, cuando múltiples agencias comienzan a producir evaluaciones, informes de situación y análisis contrapuestos, la información puede ser abrumadora y contraproducente para la acción coordinada. Las iniciativas innovadoras para resolver el primer problema, la escasez de información, incluyen la externalización abierta de la elaboración de mapas y las encuestas remotas de las poblaciones afectadas. La Red Digital Humanitaria (http://digitalhumanitarians.com) es una “red de redes” de voluntarios que apoya las respuestas humanitarias con tareas como el seguimiento de los medios de comunicación, la cartografía de las crisis y la depuración de los datos. Celebra una Cumbre Humanitaria Digital cada año con motivo de la Conferencia Internacional de Cartógrafos de Crisis. Las plataformas para la elaboración de micro mapas como Crisis Mappers emplea voluntarios para presentar informes y verificar las condiciones locales, mediante programas de inteligencia artificial que recopilan los tweets relacionados con la crisis y destilan la información más pertinente (Meier, 2013b). Aunque todavía se encuentran en fase experimental, estas metodologías ofrecen aparentemente muchas posibilidades reunir, clasificar y analizar rápidamente datos utilizando una combinación de insumos humanos y de inteligencia artificial, con un costo bajo o nulo (Meier, 2013a). ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO EL SISTEMA? 104 En los últimos años, se ha observado una reanudación de las iniciativas para recopilar, ordenar y conectar los diferentes flujos de datos dentro de la comunidad humanitaria. En general, los programas de elaboración de mapas ha sido de gran ayuda para la evaluación de las necesidades, la planificación y el seguimiento de la asistencia humanitaria. Los programas como ArcGIS permiten generar rápidamente mapas en los que se pueden presentar diferentes conjuntos de información. Las agencias humanitarias también han aumentado su empleo de encuestas remotas por teléfono de las poblaciones afectadas. Aunque todavía no son una práctica generalizada, las encuestas telefónicas mediante tecnología de respuesta interactiva de voz o mensajes de texto pueden permitir un muestreo mucho mayor y más aleatorio de una población destinataria, que las encuestas tradicionales en persona o de los hogares. Se han utilizado para obtener información sobre las necesidades y medir las percepciones o la satisfacción acerca de la programación de la asistencia humanitaria. La expansión de la cobertura de Internet y la titularidad de teléfonos celulares ha facilitado enormemente estas encuestas, aunque el estado de desarrollo y los niveles de ingresos siguen siendo un obstáculo fundamental en algunos contextos (OCAH, 2013e). En las zonas afectadas por el conflicto, las interrupciones de servicio, la desprotección de las torres para celulares y el riesgo atraer la atención y poner en peligro a los encuestados hacen que esta tarea sea prácticamente imposible. Un reto para aprovechar las posibilidades de la gran cantidad de datos es la falta de normas internacionales sobre esta cuestión, que provoca un intercambio deficiente de la información. Esto ha hecho que se reclamen un “espacio para los datos humanitarios”, por el cual las empresas de telecomunicaciones divulgarían información de las encuestas a sabiendas de que esta información se utilizará de forma ética y responsable en la toma de decisiones para una respuesta. Por último, aunque todavía no se ha difundido lo suficiente como para denominarlo una tendencia, el uso de etiquetas de identificación por radiofrecuencia y localizadores GPS para el seguimiento de los productos de ayuda en el momento de su entrega, con el fin de garantizar la integridad de las cadenas de frío para las vacunas es una innovación prometedora para la logística humanitaria. Por el momento, un número muy reducido de actores humanitarios hacen un seguimiento de los productos, incluso entre las agencias más grandes de la ONU con sistemas de logística y adquisiciones bien desarrollados. Por ejemplo, sólo ONGI que proporciona asistencia transfronteriza en Siria ha utilizado esta tecnología en forma integral y sistemática para el seguimiento de sus entregas. Entre los obstáculos probables para la utilización más generalizada de esta tecnología están la falta de sensibilización, el temor a que los dispositivos de seguimiento despierten sospechas entre las partes beligerantes, la reticencia de las organizaciones más pequeñas a asumir los gastos adicionales y la renuencia de las agencias más grandes a cambiar los sistemas existentes de logística. En los últimos años, se ha observado una reanudación de las iniciativas para recopilar, ordenar y conectar los diferentes flujos de datos dentro de la comunidad humanitaria. 105 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO Filtrar el ruido: Consolidación y optimización de la información para su recolección Con la creación de ReliefWeb y otros sitios web y bases de datos en la década de 1990, se comenzó a acumular en línea una plétora de información humanitaria. En el caso de la información, más no siempre es mejor: el exceso de material producido por actores individuales tendrán poca utilidad si no se puede buscar y comparar sistemáticamente. El objetivo de los otrora prometedores Centros de Información Humanitaria en la web, creados por las oficinas nacionales de la OCHA para determinadas crisis, era prestar un servicio a los actores humanitarios que buscaban una sola fuente integral de información. Sin embargo, no se estandarizaron y varió la calidad del contenido y el mantenimiento de cada sitio web, y se interrumpió finalmente su producción. En los últimos años, se ha observado una reanudación de las iniciativas para recopilar, ordenar y conectar los diferentes flujos de datos dentro de la comunidad humanitaria. El proyecto de lenguaje de intercambio de información (HXL) de la Iniciativa de Intercambio de Datos Humanitarios (data.hdx.rwlabs.org) está intentando estandarizar el lenguaje técnico de diferentes conjuntos de datos para facilitar las búsquedas y las referencias cruzadas. Mediante un sistema al estilo de las etiquetas (hashtags) de Twitter, las agencias pueden codificar sus propios conjuntos de datos para compartirlos y compararlos con otros y crear nuevas categorías de información. En el momento de escribir este informe, la Iniciativa de Intercambio de Datos Humanitarios contaba con un total de 1478 series de datos, y el proyecto está todavía en fase de pruebas, pero los expertos en tecnología humanitaria creen que “está en vías de convertirse en algo importante”. Uno de los entrevistados señaló que se había utilizado con buenos resultados durante la crisis del ébola, cuando no se disponía de fuentes integrales y fiables de datos sobre la incidencia. En el marco de una iniciativa relacionada, la OCAH ha desarrollado una interfaz operativo para el sitio de ReliefWeb que permite la interconexión con otros programas para mejorar la capacidad de búsqueda. Se ha sido reconocido durante mucho tiempo que ReliefWeb puede ser una valiosa mina de información sobre emergencias humanitarias, pero nunca se ha explotado adecuadamente porque no era fácil localizar o extraer sus datos en un formato estándar. Evolución institucional y operativa Durante el período de estudio, surgieron muy pocos aspectos totalmente novedosos con respecto a la parte práctica y operativa de la asistencia humanitaria. La asistencia en forma de efectivo y dinero móvil, que se analizó en estudios del ESH anteriores, continuó cobrando mayor protagonismo en la programación humanitaria, en sustitución cada vez más de los alimentos y otra ayuda material. La asistencia en efectivo (con condiciones y sin ellas) y el dinero móvil se consideraron un gran éxito en la respuesta al Haiyan, donde se citó la decisión novedosa de dar a los ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO EL SISTEMA? 106 beneficiarios cantidades más pequeñas durante períodos más largos. Se ha introducido el uso de vehículos aéreos no tripulados (drones) para las necesidades de elaboración de mapas y entrega de la ayuda (pequeñas cargas útiles) a pequeña escala, pero es todavía controvertido. Un fenómeno que está creciendo, aunque no es nuevo, es la presencia de organizaciones que prestan servicios a otras organizaciones humanitarias. Como el sector de los servicios entre empresas, estas organizaciones no se encargan de entregar la ayuda, sino más bien de proporcionar productos y servicios a otras organizaciones humanitarias, para agilizar su trabajo y crear eficiencias en el sector. Estas organizaciones se financian principalmente con donaciones de donantes humanitarios tradicionales. Entre otros, prestan servicios de información y técnicos como evaluaciones de las necesidades (ACAPS, REACH), cartografía (iMMAP, MapAction) y análisis de la seguridad (International NGO Safety Organisation). Esta tendencia se puede considerar como una evolución natural del mercado en un ámbito con numerosos participantes pequeños, y constituye un reconocimiento de que la tarea de coordinación se ha vuelto demasiado grande y compleja para su ejecución por una sola oficina especializada (OCHA). En el sector humanitario, el financiamiento procede principalmente de Gobiernos donantes, con un conjunto diferente de incentivos y escasa tolerancia al riesgo —una gran desventaja, teniendo en cuenta que, como señaló un entrevistado del sector privado: “La innovación exige fracasos”. Hacia una cultura de la innovación en las agencias humanitarias El propio concepto de innovación, como una aspiración y una área de actividad de las organizaciones, ha echado raíces en el sistema humanitario. Durante el período de estudio, además de la creación de un Fondo de Innovación Humanitaria en el marco de la mejora del aprendizaje y la investigación para la asistencia humanitaria (ELHRA), las principales agencias humanitarias de la ONU establecieron nuevas estructuras y procesos destinados a encontrar soluciones y enfoques innovadores. El UNICEF creó unidades de innovación en su sede y en otras tres ciudades, así como 14 “laboratorios de innovación” en todo el mundo “que aglutinan al sector privado, las instituciones académicas y el sector público para desarrollar soluciones a las principales cuestiones sociales y asegurar que siempre estamos pendientes de la llegada de nuevas ideas desde lugares inesperados” (UNICEF, 2015). En 2013, el PMA estableció su Fondo de Innovación con la Cooperación de Socios para promover nuevas ideas sobre los programas de efectivo y bonos. Y el ACNUR ha puesto en marcha ACNUR Ideas, “una iniciativa que utiliza tecnología externalización abierta de tareas para conectar a sus empleados, socios y beneficiarios a través de una plataforma que les permite compartir y debatir ideas para abordar algunos de los problemas más apremiantes de la organización” (IRIN Africa, 2013). Es posible que cuando se publique el próximo estudio del ESH, estos proyectos innovadores hayan generado nuevas herramientas significativas para mejorar la programación de la asistencia humanitaria, aunque la tarea no será fácil. El financiamiento de los inversores que asumen conscientemente el riesgo por la anticipación de una recompensa hacen posible la innovación en el sector privado. Por el contrario, en el sector humanitario, el financiamiento procede principalmente de Gobiernos 107 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO Aunque muchos han recibido positivamente esta norma, su suavidad también ha sido objeto de críticas — por adoptar un mínimo denominador común y carecer de conexión con las normas técnicas que las agencias siguen teniendo dificultades para cumplir. donantes, con un conjunto diferente de incentivos y escasa tolerancia al riesgo —una gran desventaja, teniendo en cuenta que, como señaló un entrevistado del sector privado: “La innovación exige fracasos”. La Norma Humanitaria Esencial en materia de calidad y rendición de cuentas (2014) sienta las bases institucionales y normativas de las innovaciones. Esta iniciativa es el resultado de varios años de intentos de aglutinar las normas existentes (Humanitarian Accountability Partnership, People in Aid y Proyecto Esfera, denominada inicialmente Joint Standards Initiative). La Norma Humanitaria Esencial establece nueve compromisos destinados a mejorar la calidad y la eficacia de la asistencia humanitaria. Aunque muchos han recibido positivamente esta norma, su suavidad también ha sido objeto de críticas — por adoptar un mínimo denominador común y carecer de conexión con las normas técnicas que las agencias siguen teniendo dificultades para cumplir. Los entrevistados para este estudio hicieron pocos comentarios sobre las normas, posiblemente debido a su novedad, pero también porque se limitan a reflejar buenas prácticas bien entendidas, y todavía no se está garantizado que se vayan a aplicar de manera coherente. Aunque muchos han recibido positivamente esta norma, su suavidad también ha sido objeto de críticas — por adoptar un mínimo denominador común y carecer de conexión con las normas técnicas que las agencias siguen teniendo dificultades para cumplir. ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO EL SISTEMA? 108 DI R ECCIÓN DE LA FLOTI LLA COORDINACIÓN, LIDERAZGO Y PRINCIPIOS BÁSICOS EN UN SISTEMA COMPLEJO Muchas de las cuestiones mencionadas en los casos analizados en este informe corresponden a la calidad de la coordinación entre los diversos componentes del sistema humanitario y con otros actores clave. Como se indicó al principio, el conglomerado que describimos solo constituye un “sistema” en la medida en que las agencias, los donantes y los actores locales cooperen y dependan unos de otros, con diversas configuraciones en diferentes contextos, para prestar asistencia humanitaria. Un observador comparó el sistema humanitario a una especie de flotilla (en contraposición a una flota de combate), en la cual se descuidan y ralentizan inevitablemente los movimientos coordinados. Esta realidad determina el desempeño de cada una de sus funciones del sistema y plantea desafíos particulares en las esferas de la protección y la adhesión a los principios básicos. DIRECCIÓN DE LA FLOTILLA 110 5.1 La carga de la coordinación Los actores humanitarios reclaman a menudo un liderazgo más firme a la vez que no demuestran ninguna voluntad de ceder autonomía. En cierta ocasión, un ex secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios formuló la idea tautológica de que “el principal problema de coordinación es que el sistema humanitario está muy fragmentado”. Por supuesto, si el sistema estuviera totalmente unificado, no sería necesaria la coordinación y todos tendrían la misma información y trabajaría en pos de los mismos objetivos. En cambio, se compone de entidades autónomas con distintas estructuras de gobierno, incentivos y líneas de responsabilidad, que requieren la tarea de coordinación. Un sistema coordinado siempre tiene cierto grado de ineficiencia, simplemente porque se requiere mucho trabajo adicional (y en el caso actual, la creación de estructuras organizativas bastante grandes) para que las piezas encajen en un orden coherente. Se corre un riesgo, que se materializa a menudo en la práctica, de hacer demasiado hincapié en el proceso y mantenerse ocupado con tareas burocráticas que se interponen en el camino de sus funciones principales. En el lado positivo, el mantenimiento de la independencia de los actores dentro de un mecanismo heterogéneo de coordinación voluntaria permite la flexibilidad del enfoque y favorece la innovación frente a la influencia del grupo. Desde 2005, los esfuerzos de reforma de la asistencia humanitaria han tratado de regularizar los procesos de coordinación para aumentar la previsibilidad, la eficacia y la eficiencia de la respuesta. Más recientemente, el Programa de Transformación del Coordinador del Socorro de Emergencia, puesto en marcha con el IASC a finales de 2011, representó una especie de “reforma de la reforma” para un mayor enfoque en los resultados, especialmente con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta y la eficacia del liderazgo. Las pruebas reunidas para este estudio sugieren que el Programa de Transformación ha tenido importantes efectos positivos sobre la capacidad de respuesta, especialmente en el caso de los grandes desastres repentinos (como el tifón Haiyan). Se han observado los límites de estos efectos en las crisis crónicas cuando la cobertura y la capacidad de los recursos humanitarios no se acercaron a los niveles necesarios, ni siquiera después de designarlas como emergencias L3. En los países frágiles afectados por conflictos, los actores humanitarios siguen teniendo dificultades para formular estrategias coherentes para ayudar a las PDI y proteger a la población civil; proporcionar ayuda de manera rápida, flexible y coherente con los principios humanitarios; y satisfacer las necesidades más esenciales de las poblaciones. 5.2 En busca de liderazgo en un sistema sin líderes Los actores humanitarios reclaman a menudo un liderazgo más firme a la vez que no demuestran ninguna voluntad de ceder autonomía. Y aunque, durante este periodo, se presenció la fusión de Merlin, una ONGI relativamente pequeña que pasaba por dificultades, con una mucho mayor, Save the Children, se trató de un ejemplo singular que no demuestra una tendencia. Por parte de la ONU, la consolidación de las agencias humanitarias en “super agencia” única no se ha planteado seriamente 111 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO Todos los mecanismos de liderazgo de los CH (formación, descripción de funciones y cantera para la contratación general) han mejorado gracias a los esfuerzos decididos para exprimir al máximo este puesto desprovisto de autoridad. desde la década de 1990, después de las problemáticas respuestas a las crisis de Rwanda y Bosnia. En su lugar, la resolución 46/182 de la ONU resolvió aparentemente el problema con un mecanismo de coordinación institucional. El resultado consiguiente es la continuación de un sistema atomizado con múltiples actores que se coordinan voluntariamente.. Algunos miembros del sector humanitario han considerado seriamente la manera de desarrollar el liderazgo en ausencia de estructuras de autoridad, y varias organizaciones están estableciendo sistemas de liderazgo y de gestión de emergencias que no dependen exclusivamente de una persona (Knox Clarke, 2013). En las entrevistas para el ESH 2015 hubo menos propensión a señalar que el liderazgo era un problema fundamental del sistema humanitario, en comparación con el último estudio, y se valoró positivamente la mejora de la cantera de CH. Aunque siguen ligados al sistema de representantes residentes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), todos los mecanismos de liderazgo de los CH (formación, descripción de funciones y cantera para la contratación general) han mejorado gracias a los esfuerzos decididos para exprimir al máximo este puesto desprovisto de autoridad. Los entrevistados señalaron que se respeta más a los CH dentro del sistema humanitario y que están mejor y más equipados dentro del sistema de la ONU para ejecutar sus funciones. El puesto de CH y las expectativas de las agencias están más institucionalizados, pero la relación de los CH con las agencias sobre el terrena dista de tener una línea directa de gestión; las agencias dependen principalmente todavía de sus propias sedes. Se siguieron planteando preocupaciones acerca de la falta de prioridad estratégica y el nivel de independencia de la acción humanitaria en situaciones en las que el CH/CR era también el representante especial adjunto del secretario general para una misión de paz de la ONU. En términos generales, se pueden describir los dos modelos opuestos para organizar el sistema humanitario como el sistema centralizado, con una sola línea de presentación de informes y rendición de cuentas7 y la red descentralizada. Esta dicotomía se popularizó en 2006 con la publicación de The Starfish and the Spider: The Unstoppable Power of Leaderless Organisations (Brafman y Beckstrom, 2006) y se ha mencionado recientemente como una analogía interesante para concebir la organización del sistema humanitario (Currion, 2014a). El modelo de la estrella de mar (starfish) se basa en la idea de que una empresa puede operar, replicarse y crecer de manera independiente, y a menudo de manera más eficaz, sin la necesidad de una dirección central. Algunos ejemplos son Al Qaeda, Alcohólicos Anónimos y los servicios de intercambio de archivos entre pares (Brafman y Beckstrom, 2006). Vale la pena considerar si se trata de una elección falsa. En los últimos años, mucha de la documentación sobre este tema lo reconoce implícitamente y habla de la necesidad de seguir fortaleciendo el sistema básico y al mismo tiempo delegar control cuando corresponda, y de explorar y participar en sistemas alternativos de prestación de servicios. De igual modo que existen sistemas nacionales de respuesta de emergencia en los países de ingresos altos para intervenir cuando se agotan o se contraponen las capacidades de DIRECCIÓN DE LA FLOTILLA 112 Tensión en el diálogo sobre los principios humanitarios. Un conjunto de actores está preocupado con la reafirmación y el fortalecimiento de los principios humanitarios fundamentales, mientras que otros están instando a la diversificación y la inclusión de diferentes marcos morales enfrentar las crisis, es necesario y apropiado contar con un centro mundial para la respuesta humanitaria. En este sentido, el principio de subsidiariedad —delegar la responsabilidad de algo al nivel más próximo con la capacidad necesaria— sigue siendo particularmente pertinente para reformar el sistema humanitario (Stoddard, 2004). No obstante, si el sistema mundial no se desarrolla a partir de una base local, y duplica y desplaza la capacidad local independiente, es peor el mal que la enfermedad y se generan daños. Incluso en el caso de la respuesta exitosa al tifón Haiyan, se acusó justificadamente al sistema humanitario de no entablar una mejor relación con la capacidad de respuesta local. Por el contrario, en la respuesta al brote de ébola en África occidental, un enfoque en la consulta y el compromiso de participación habría generado claramente demoras con consecuencias mortales: se requería un modelo de comando y control (aunque, como muchos afirman, el intento de la UNMEER de ejecutar un modelo similar no logró su objetivo). De hecho, se pidió la intervención de la institución más representativa de los mecanismos de comando y control, las fuerzas armadas, para responder a la crisis de Ébola, como consecuencia de lo que se denominó una “coalición global de la inacción” (Hussain, 2014). En el caso de Siria, se podría argumentar que un modelo excesivamente centralizada, con demasiada aceptación de la soberanía del régimen sirio (y una falta de apoyo político más amplio a la asistencia humanitaria) provocaron un estancamiento, parcialmente interrumpido con la entrega de asistencia transfronteriza. Aparte de estos casos extremos, el reto es entender en qué situaciones las condiciones de emergencia hacen que sea necesario eludir las estructuras locales. ¿En qué casos la relación con estos actores locales conlleva retrasos inaceptables (con posibles consecuencias mortales), y en qué casos lo contrario implica sacrificar la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad? 5.3 Los principios humanitarios También existe tensión en el diálogo sobre los principios humanitarios. Un conjunto de actores está preocupado con la reafirmación y el fortalecimiento de los principios humanitarios fundamentales de imparcialidad, neutralidad e independencia, mientras que otros están instando a la diversificación y la inclusión de diferentes marcos morales para el desarrollo de la acción humanitaria, como los valores religiosos y culturales locales, o los objetivos más generales de consolidación de la paz. La primera posición está representada por las organizaciones humanitarias tradicionales occidentales, preocupadas de impedir que se diluya (por otros valores) o contamine (por intereses políticos) la acción humanitaria. Estos actores están particularmente alarmados por el uso de la asistencia humanitaria para abordar las causas profundas de los conflictos, y su armonización con los programas de estabilización y consolidación de los Estados, como el “alineamiento político con partes en conflicto” (Brauman y Neuman, 2014). El hecho de que la coordinación humanitaria se desarrolla 113 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO principalmente bajo un epígrafe de la ONU exacerba la percepción de que la asistencia humanitaria es un componente de un proyecto político más amplio. Como consecuencia y para reafirmar su propia interpretación de la neutralidad y la imparcialidad, cuando la ONU lidera la coordinación, MSF sigue decidiendo caso por caso su participación a nivel nacional (Brauman y Neuman, 2014). El CICR también ha señalado que es “cada vez es más difícil demostrar sin ambigüedad el carácter marcadamente independiente del CICR dentro de una respuesta humanitaria más grande” y que es probable que persista y aumente esta dificultad en un contexto de creciente politización del sistema liderado por el IASC (CICR, 2014a). También es evidente que los donantes han consolidado los enfoques para todo el Gobierno, como los intentos de conciliar la acción humanitaria y los objetivos de estabilización y la consolidación del Estado en el marco de la guerra contra el terrorismo. Los donantes se han comprometido de manera simultánea y confusa con los Principios para la intervención internacional en los Estados frágiles del CAD de la OCDE, la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda y la iniciativa de buena gestión de las donaciones humanitarias. En ciertos contextos, esto supone compaginar un compromiso de respetar la independencia de la acción humanitaria con un compromiso de consolidación del Estado como objetivo primordial. Los Gobiernos donantes han dedicado escasa atención o análisis a conciliar estos compromisos simultáneos. Uno de los resultados de esta continua politización es que el hemisferio sur percibe cada vez que el humanitarismo y, especialmente, su expresión a través del sistema dirigido por la ONU, es un concepto occidental y, como tal, “un vector de ... valores e intereses que no son universalmente compartidos en los lugares donde interviene” (Collinson y Elhawary, 2012). Sin más rodeos, algunos Estados no occidentales temen que la acción humanitaria puede usarse como una excusa para violar la soberanía. La asociación creciente de la acción humanitaria con la proyección de los intereses occidentales ha provocado un rechazo de lo que se considera un reflejo del “poder suave” de los países donantes ricos. Esta dinámica hace más difícil alcanzar el objetivo de la apertura del sistema para lograr que aumente la participación de Estados y entidades no occidentales. Los debates sobre la aplicación y puesta en práctica de principios básicos son perennes entre el personal humanitario, y se ven reactivados e influidos regularmente por las crisis humanitarias más recientes. Estos principios son la base del derecho internacional humanitario y, por consiguiente, vale la pena reafirmarlos y protegerlos. Por otro lado, los actores humanitarios occidentales parecen asumir a veces que la historia y los valores de la ayuda entre los seres humanos se originaron en el campo de batalla de Solferino en 1859, cuando, en realidad, son comunes a todas las culturas (aunque no se haya codificado explícitamente su aplicación en tiempo de guerra). Estos principios no se devalúan por reconocer la triste realidad de que tienen una DIRECCIÓN DE LA FLOTILLA 114 utilidad limitada en los conflictos internos y asimétricos, y en el caso de los movimientos religiosos extremistas. Los dos puntos de vista se han enfrentado con respecto a la cuestión de los principios del acceso humanitario en situaciones de conflicto. Hay que adoptar decisiones complicadas en los contextos donde la extrema inseguridad limita el acceso. Si el personal humanitario occidental define el acceso solamente en función de sus posibilidades de operar, se seguirán desatendiendo las necesidades de grandes poblaciones de Estados afectados por conflictos. Si los actores locales (humanitarios o no) tienen mayor acceso y pueden operar de manera segura y sin causar daño, las organizaciones internacionales deberían hacer todo lo posible para apoyarlos y canalizar la ayuda externa a través de ellos. Esto podría tener lugar paralelamente a los esfuerzos de promoción para cambiar la situación fundamental, y su funcionamiento dependería de la voluntad de los donantes y la flexibilidad y creatividad de las agencias de ayuda. 115 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO PRELIM 116 ¿PRÓXIMOS PASOS? Las pruebas analizadas para el ESH 2015 describen un sistema que ha continuado mejorando las modalidades operativas, pero que no ha aumentado su capacidad hasta el nivel necesario para responder adecuadamente a la cantidad actual de personas que precisan ayuda. Desgraciadamente, los logros encomiables en la respuesta rápida a desastres repentinos como el tifón Haiyan y la crisis de los refugiados sirios, las mejoras de la planificación coordinada y la inversión en innovación y nuevas tecnologías se han visto eclipsados por la cobertura deficiente y los vacíos de capacidad en situaciones de crisis como RC y Sudán del Sur, la impotencia frente a los obstáculos políticos para el acceso de la ayuda humanitaria y la protección en el interior de Siria y los fallos iniciales de la respuesta al ébola. 117 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO 6.1 Conclusiones Es poco probable que las mejoras continuamente modestas del financiamiento y los mecanismos de coordinación existentes cubran la brecha entre la necesidad y la capacidad de respuesta humanitaria global. Las mejoras del Programa de Transformación y las iniciativas previas de reforma humanitaria a partir de la resolución 46/182 se han circunscrito a los confines de la arquitectura institucional existente. Aunque algunos líderes de agencias y analistas están empezando a plantear una reforma más radical y profunda, no parece que los que tienen mayor influencia sobre el sistema —los principales Gobiernos donantes— estén considerando esta cuestión desde una perspectiva estratégica. Más bien, las entrevistas para este estudio sugieren que siguen concentrados en las nuevas eficiencias operativas y las mejoras progresivas. Cuando se enfrenta al aumento de las dificultades operativas y las necesidades, el personal humanitario tiene el reflejo de solicitar más dinero, como si los donantes pudieran resolver los principales problemas simplemente mediante el aumento del gasto. La evidencia presentada en este informe no respalda este supuesto, y señala deficiencias estructurales en áreas tales como los recursos humanos (que incluyen la disminución de la capacidad técnica y la ralentización de la contratación), la duplicación de los sistemas administrativos y la coordinación laboriosa y costosa de entidades con estructuras de incentivos y líneas de responsabilidad incompatibles. Esto no quiere decir que no se necesite gran cantidad de financiamiento adicional, pero estos nuevos fondos no se pueden aprovechar de forma óptima sin grandes cambios estructurales en el sistema. Las pruebas tampoco respaldan la noción de que la reforma requeriría elegir entre un sistema jerárquico de arriba hacia abajo y una red descentralizada de abajo hacia arriba de capacidades localizadas. Las pruebas tampoco respaldan la noción de que la reforma requeriría elegir entre un sistema jerárquico de arriba hacia abajo y una red descentralizada de abajo hacia arriba de capacidades localizadas. Más bien, el amplio espectro de necesidades humanitarias, contextos y funciones exige tanto una mayor centralización de la capacidad de dirección para grandes emergencias graves (donde los Gobiernos afectados han visto desbordadas sus capacidades, carecen de ellas o son débiles y obstruccionistas) como modalidades de funcionamiento más sensibles a las realidades locales, el desarrollo constante de la capacidad y la transferencia adecuada de responsabilidades a los niveles local y regional. Es necesario contar simultáneamente con estos tres elementos —financiamiento, capacidad a nivel mundial y delegación o subsidiariedad— para que pueda producirse un aumento significativo de la capacidad operativa 6.2 Opciones de cara al futuro Como en anteriores ediciones, el objetivo del estudio del ESH no es ofrecer recomendaciones concretas y precisas sobre políticas, sino más bien señalar los aspectos que pueden cambiarse, para que sirvan de base de los análisis y los enfoques de todo el personal humanitario. ¿PRÓXIMOS PASOS? 118 El ESH 2012 se centró en un conjunto de deficiencias evidentes pero persistentes en el sistema, a las que había que prestar más atención. En ese momento, parecía que la acción humanitaria evolucionaba positivamente, lentamente pero de manera constante. Sin embargo, la trayectoria de los últimos tres años sugiere, por muchas razones, que el sistema ha alcanzado su límite, y si bien podemos y debemos seguir por el camino de la reforma, será necesario un replanteamiento más radical si queremos enfrentarnos honestamente a la magnitud del problema. La Cumbre Mundial Humanitaria es uno de los acontecimientos importantes de cara al futuro, donde se debatirán cuestiones importantes y diversas sobre la práctica y los principios humanitarios. Se han planteado las siguientes ideas para abordar algunas de las cuestiones que se subrayan en este informe. Identificar y subsanar las deficiencias de la capacidad humanitaria Algunas ONG han reconocido la debilidad y la sobrecarga de la capacidad en crisis crónicas y han planteado propuestas para que los principales actores humanitarios (agencias de la ONU y grandes ONGI) hagan un seguimiento sistemático de sus capacidades técnicas, recursos y carencias colectivas. Esto podría realizar en colaboración o conjuntamente con los Gobiernos nacionales y locales, y permitiría reorientar y reinvertir en la capacidad de respuesta a la emergencia principal. En términos de financiamiento, también podría incluir el establecimiento de una ventanilla de donaciones para el desarrollo de la capacidad regional en el marco del CERF, financiada por los donantes para el desarrollo y los presupuestos para la resiliencia. Permitir un mayor acceso y cobertura de la ayuda humanitaria en entornos de conflicto A la vez que reafirmaban la importancia de los principios humanitarios (como muchos han reclamando recientemente en el contexto de la respuesta a Siria y otros lugares en conflicto, donde se limitado la acción humanitaria), las agencias han debatido enfoques proactivos y pragmáticos para obtener y mantener el acceso. Estos enfoques incluyen aumentar el respaldo a actores que cuentan con un acceso mejor y más rápido —a menudo actores de la ayuda locales— mediante medidas como el financiamiento directo de los donantes (o medios más flexibles para transferir los activos de las ONG) a ONG nacionales y, en general, un mayor apoyo al fortalecimiento de la capacidad. Se podría modificar el reglamento del CERF para proporcionar financiamiento directo a las ONG locales e internacionales con una capacidad demostrada, lo que podría aumentar también la velocidad de respuesta. Como complemento a esta iniciativa, los donantes deberían examinar sus reglamentos y otras políticas contra el terrorismo, así como sus relaciones de financiamiento, con el fin de garantizar que no se comprometa la neutralidad y, por extensión, la seguridad de los actores humanitarios. 119 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO En algún momento se podría argumentar la necesidad de alejarse del sistema resultante y considerar su posible estructura y funcionamiento si se diseñara para conseguir los mejores resultados humanitarios posibles. Aumentar la pertinencia de la acción humanitaria y rendir cuentas a los receptores de la ayuda El personal humanitario que desee traducir el discurso sobre el aumento de las consultas de los destinatarios en medidas más concretas podría desarrollar e invertir en proyectos conjuntos de seguimiento continuo de las respuestas humanitarias desde la perspectiva de los beneficiarios, y emplear la tecnología de las comunicaciones para encuestas remotas y retroalimentación de multitud de fuentes tanto sobre las necesidades de los beneficiarios como sobre el desempeño humanitario. Los Gobiernos donantes también podrían aumentar el número y la capacidad humanitaria de sus representantes en contextos operativos, para mejorar el desempeño y la rendición de cuentas. Un modelo de cuotas de contribución El alto comisionado de la ONU para los Refugiados, António Guterres, planteó recientemente la idea de financiar la acción humanitaria a través de las cuotas de los Estados miembros. Esto resolvería el problema de las limitaciones inherentes del actual modelo de financiamiento voluntario, y respondería a las peticiones de que los Estados ricos que contribuyen cantidades relativamente bajas en relación a su PIB asuman una carga mayor. Los Gobiernos podrían contribuir cada año a un CERF significativamente ampliado cantidades fijas, determinadas como un porcentaje del PIB. Esta medida podría constituir una forma de seguro para la respuesta de emergencia, que podría reponerse año tras año hasta la meta total. Con una participación universal, este modelo podría acabar con la idea de un sistema de beneficencia bifurcado entre donantes y países receptores, y contribuir, de una manera muy práctica, a aumentar la universalidad, previsibilidad y flexibilidad de la acción humanitaria. Racionalizar la capacidad de ayuda humanitaria de la ONU Aunque no se ha presentado ninguna propuesta formal recientemente, otro cambio estructural significativo a considerar sería la racionalización de la capacidad humanitaria de la ONU, que actualmente está dispersa entre una decena de agencias independientes, para crear un sistema de emergencia más homogéneo con líneas unificadas de rendición de cuentas. La falta de una sola agencia humanitaria de la ONU podría implicar la integración y la racionalización de los diferentes sistemas de recursos humanos, finanzas y contratación. La racionalización podría fortalecer el liderazgo humanitario a nivel nacional, aligerar la carga de la coordinación y permitir una acción más rápida y firme cuando sea necesario, por ejemplo, mediante una mayor consolidación de los centro de suministro y logística a nivel regional. El hilo común que une a estas opciones es la noción de que el sistema actual requiere un cambio más significativo del alcanzado con las reformas de las últimas dos décadas. Si bien algunas medidas podrían parecer quijotescas desde el punto de vista de una estructura interinstitucional arraigada, en algún momento se podría argumentar la necesidad de alejarse del sistema resultante y considerar su posible estructura y funcionamiento si se diseñara para conseguir los mejores resultados humanitarios posibles. Si se tienen en cuenta los últimos tres años, es muy probable que aumente la demanda global de esta reinvención. REFERENCES 120 R E FE R E NCIAS 121 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO The following publications can also be accessed via the Humanitarian Evaluation and Learning Portal (HELP): www.alnap.org/resources/sohs-2015 ACAPS (2013a) ‘Compared to what? Analytical thinking and needs assessment’. Geneva: ACAPS. www.alnap.org/resource/11439.aspx ACAPS (2013b) ‘Syria needs analysis project: relief actors in Syria’. Geneva: ACAPS. www.alnap.org/resource/20736.aspx ACAPS (2014a) ‘Disaster needs analysis: Central African Republic’. Geneva: ACAPS. www.alnap.org/resource/20750.aspx ACAPS (2014b) ‘Monitoring needs assessments: Central African Republic’. Geneva: ACAPS.www.alnap.org/resource/20751.aspx ACAPS (2014c) ‘Regional analysis: Syria’. Geneva: ACAPS. www.alnap.org/resource/20752.aspx ACAPS and FAO (2012) ‘ACAPS Mission Report: Mapping information systems for better food security designs in Central African Republic’. Geneva: ACAPS/FAO. www.alnap.org/resource/11319.aspx Anderson, M. B., Brown, D. and Jean, I. (2012) Time to learn: hearing people on the receiving end of international aid. Cambridge: CDA Collaborative Learning Projects. www.alnap.org/resource/8530.aspx Austin, L. and O’Neill, G. (2013). The Joint Standards Initiative global stakeholder consultation report. London: JSI. www.alnap.org/resource/20753.aspx Baker, J., Kahemu Chantal, D. S., Kayungura, G., Posada, S., Tasikasereka, M. and Cano Vinas, M. (2013) External evaluation of the Rapid Response to Population Movements (RRMP) program in the Democratic Republic of Congo. Washington: DARA and UNICEF. www.alnap.org/resource/12494.aspx Banbury, A. (2015) Ebola outbreak: the UN’s first emergency health mission. [IPI Conference 3] 3 February. www.alnap.org/resource/20754.aspx Beck, T. (2006) Evaluating humanitarian action using the OECD-DAC criteria. London: ALNAP. www.alnap.org/resource/5253.aspx Bradbury, M. (1998) ‘Normalising the crisis in Africa’. Disasters, 4: 328-338. www.alnap.org/resource/20757.aspx Brafman, O. and Beckstrom, R. (2006) The starfish and the spider: the unstoppable power of leaderless organizations. Toronto: Penguin. www.alnap.org/resource/20755.aspx Brauman, R. and Neuman, M. (2014) ‘MSF and the aid system: choosing not to choose’. Geneva: MSF and CRASH. www.alnap.org/resource/12619.aspx REFERENCIAS 122 Brown, D. and Donini, A. (2014) Rhetoric or reality? Putting affected people at the centre of humanitarian action. London: ALNAP/ODI. www.alnap.org/resource/12859.aspx Brown, M., and Hersh, M. (2013) ‘Hidden and in need: urban displacement in southern Mali, field report’. Washington: Refugees International. www.alnap.org/resource/12958.aspx Collinson, S. and Elhawary, S. (2012) ‘Humanitarian space: a review of trends and issues’. London: ODI. www.alnap.org/resource/10965.aspx CBHA (2014) ‘Written evidence submission to International Development Select Committee’. House of Commons, London: CBHA. www.alnap.org/resource/20759.aspx Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (2014) [Draft 2 for consultation and testing] www.alnap.org/resource/20760.aspx Cosgrove, J. (2014) ‘Responding to flood disasters: learning from previous relief and recovery operations’. London: ALNAP. www.alnap.org/resource/12620.aspx Crisp, J., Garras, G., McAvoy, J., Schenkenberg, E., Speigel, P. and Voon, F. (2013) ‘From slow boil to breaking point: a real-time evaluation of UNHCR’s response to the Syrian refugee emergency’. Geneva: UNHCR. www.alnap.org/resource/8848.aspx Currion, P. (2014a) ‘Humanitarianism is broken but it can be fixed’. Aeon Media. www.alnap.org/resource/20848.aspx Currion, P. (2014) ‘The humanitarian future: can humanitarian agencies still fly the flag of high principle, or are they just relics of an imperial model of charity?’ Aeon Media, 10 Sept. www.alnap.org/resource/20761.aspx DARA (2013) ‘Now or never: making humanitarian aid more effective’. Washington: DARA and AECID. www.alnap.org/resource/12077.aspx Darcy, J. and Knox Clarke, P. (2013a) Evidence, decisions and humanitarian action. London: ALNAP. www.alnap.org/resource/20762.aspx Darcy, J. and Knox Clarke, P. (2013b) ‘Evidence and knowledge in humanitarian action: data quality in remote monitoring’. London: ALNAP. www.alnap.org/resource/7957.aspx Darcy, J., Stobaugh, H., Walker, P. and Maxwell, D. (2013) ‘The use of evidence in humanitarian decision making: ACAPS operational learning paper’. Boston: Feinstein International Centre. Tufts University. www.alnap.org/resource/8003.aspx Development Initiatives (2013) Global humanitarian assistance report, 2013, Global Humanitarian Assistance Programme. Bristol: Development Initiatives. www.alnap.org/resource/8396.aspx 123 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO Egeland, J., Harmer, A. and Stoddard, A. (2011) To stay and deliver: good practice for humanitarians in complex security environments. New York: Policy Development and Studies Branch, OCHA. www.alnap.org/resource/6364.aspx Featherstone, A. and Antequisa, C. (2014) ‘Missed again: making space for partnership in the Typhoon Haiyan response’. Christian Aid, CAFOD, Oxfam GB, Tearfund, and ActionAid. www.alnap.org/resource/12912.aspx Financial Tracking Service (2015) www.alnap.org/resource/20763.aspx GHA (2014) Global humanitarian assistance report 2014. Global Humanitarian Assistance. Bristol: Development Initiatives. www.alnap.org/resource/12802.aspx Grünewald, F. (2014a) Contextual understanding, coordination and humanitarian space: key issues for Haiti. Plaisians: Groupe U.R.D. www.alnap.org/ resource/20764.aspx Grünewald, F. (2014b) Study on sparsely populated areas, case study: Mali. Groupe URD. www.alnap.org/resource/20766.aspx Guardian (2014) ‘There is no legal barrier to UN cross-border operations in Syria’. 28 April. www.alnap.org/resource/20765.aspx Guha-Sapir, D., Hoyois, P. and Below. R. (2014) Annual Disaster Statistical Review 2013: The Numbers and Trends. Brussels: CRED. www.alnap.org/resource/20767.aspx Gubbels, P. and Bousquet, C. (2013) Independent evaluation of CARE’s response to the 2011-2012 Sahel humanitarian crisis [Draft report]. www.alnap.org/resource/20768.aspx Hanley, T., Binas, R., Murray, J. and Tribunalo, B. (2014) IASC inter-agency humanitarian evaluation of the Typhoon Haiyan response. Geneva: IASC. www.alnap.org/resource/19318.aspx Harvey, C. (2012) ‘Cash transfers in Nairobi’s slums: improving food security and gender dynamics’. Oxford: Oxfam GB. www.alnap.org/resource/8365.aspx Haver, K., Harmer, A., Taylor, G. and Latimore, T. (n.d.) Evaluation of European Commission integrated approach of food security and nutrition in humanitarian context. London: Humanitarian Outcomes. www.alnap.org/resource/8516.aspx Healy, S. (2014) A review of the humanitarian response to the conflict in the Central African Republic, December 2013-June 2014, internal draft. Geneva: MSF. www.alnap.org/resource/20769.aspx Healy, S. and Tiller, S. (2014) ‘Where is everyone? Responding to emergencies in the most difficult places’. Geneva: MSF. www.alnap.org/resource/12983.aspx REFERENCIAS 124 Hidalgo, S., LaGuardia, D., Trudi, G., Sole, R., Moussa, Z., van Dijk, J., Merckx, P. and Zimmer, L. (2015) Beyond humanitarian assistance? UNHCR and the response to Syrian refugees in Jordan and Lebanon, January 2013 – April 2014. Brussels: Transtec. www.alnap.org/resource/20222.aspx Humanitarian Outcomes (2015) Global database of humanitarian organisations. London: Humanitarian Outcomes. www.alnap.org/resource/20772.aspx Hussain, M. (2014) ‘MSF calls for military medics to help tackle West Africa Ebola’. Reuters Africa, 2 September. Geneva: MSF. www.alnap.org/resource/20773.aspx IASC (2011) IASC guidelines on the Humanitarian Profile common operational dataset. Geneva: IASC. www.alnap.org/resource/20774.aspx IASC (2012a) HPC reference module on preparedness. Geneva: IASC. www.alnap.org/resource/20775.aspx IASC (2012b) Humanitarian system-wide emergency activation: definition and procedures, transformative agenda reference document. Geneva: IASC. www.alnap.org/resource/20776.aspx IASC (2013a) Common framework for preparedness. Geneva: IASC. www.alnap.org/resource/20777.aspx IASC (2013b) Resilience: why does it matter to the humanitarian community? Sahel as a case study. Geneva: IASC. www.alnap.org/resource/20778.aspx IASC (2013c) Summary of IASC paper: IN integration and humanitarian space: building a framework for flexibility. Geneva: IASC. www.alnap.org/resource/20847.aspx IASC (2013d) The centrality of protection in humanitarian action. Geneva: IASC. www.alnap.org/resource/19093.aspx IASC ( 2014a) Operational peer review, internal report: response to the crisis in South Sudan. Geneva: IASC. www.alnap.org/resource/20779.aspx IASC (2014b) Operational peer review, internal report: response to the crisis in the Central African Republic. Geneva: IASC. www.alnap.org/resource/20782.aspx ICRC (2014a) ICRC strategy 2015-2018. Geneva: ICRC. www.alnap.org/resource/20783.aspx ICRC (2014b) World Humanitarian Day – protection of humanitarian workers. Statement by Mr Peter Maurer, president of the International Committee of the Red Cross, United Nations Security Council, Geneva, Geneva: IASC. www.alnap.org/resource/20784.aspx IFRC (2013a) Health epidemics evaluation report. Geneva: IFRC. www.alnap.org/resource/8872.aspx 125 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO IFRC (2013b) IFRC response to the Syria crisis 2012–2013: terms of reference real time evaluation. Geneva: IFRC. www.alnap.org/resource/8962.aspx IFRC (2013c) World disaster report: focus on technology and the future of humanitarian action. Geneva: IFRC. www.alnap.org/resource/10054.aspx Inter-Cluster Coordination Group (2014) Final periodic monitoring report: Typhoon Haiyan (Yolanda). Manila: Inter-Cluster Coordination Group, Humanitarian Country Team. www.alnap.org/resource/12973.aspx IRIN Africa (2013) ‘UNHCR crowd-sources refugee solutions’. Irin News, 11 September. www.alnap.org/resource/20786.aspx Jackson, A. (2014a) Humanitarian negotiations with armed non-state actors: key lessons from Afghanistan, Sudan and Somalia. London: HPG/ODI. www.alnap.org/resource/20787.aspx Jackson, A. (2014b) Negotiating perceptions: al-Shabaab and Taliban views of aid agencies. London: HPG/ODI. www.alnap.org/resource/20788.aspx Jump, L. (2013) Beneficiary feedback mechanisms: a literature review. Bristol: Development Initiatives. www.alnap.org/resource/10047.aspx Kellet, J. and Peters, K. (2014) Dare to prepare: taking risk seriously – financing emergency preparedness: from fighting crisis to managing risk. London: ODI. www.alnap.org/resource/10077.aspx Kent, D., Armstrong, J. and Obrecht, D. (2013) ‘The future of nongovernmental organisations in the humanitarian sector’. London: Humanitarian Futures Programme. www.alnap.org/resource/12323.aspx Knox Clarke, P. (2013) Who’s in charge here? A literature review of approaches to leadership in humanitarian operations. London: ALNAP/ODI. www.alnap.org/resource/8640.aspx Levine, S. and Mosel, I. (2014) Supporting resilience in difficult places: a critical look at applying the ‘resilience’ concept in countries where crises are the norm. London: HPG/ODI. www.alnap.org/resource/20793.aspx Liu, D. J. (2013) ‘Open Letter to the UN Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator on Central African Republic’. Geneva: MSF. www.alnap.org/resource/20849.aspx Loquercio, D. (2014) ‘Promoting accountability in the Central African Republic response’, in Humanitarian Exchange, 62 [Special feature] The crisis in the Central African Republic. www.alnap.org/resource/20684.aspx McLeod, D. (2014) An inside look at the refugee crisis in the Central African Republic. Washington: Refugees International. www.alnap.org/resource/20822.aspx Meier, P. (2013a) ‘AIDR: artificial intelligence for disaster response’, iRevolutions, 1 October. www.alnap.org/resource/20794.aspx REFERENCIAS 126 Meier, P. (2013b) ‘Early results of micromappers response to Typhoon Yolanda’, iRevolutions, 13 November. www.alnap.org/resource/20795.aspx Mitchell, J. (2014) ‘50 years: from best practice to best fit’, in OFDA NGO partner consultations. Washington, DC, 13 October. www.alnap.org/resource/20823.aspx MSF (2011) Central African Republic: a state of silent crisis. Geneva: MSF. www.alnap.org/resource/20796.aspx MSF (2012) ‘Sahel: As Likely Malnutrition Crisis Looms, MSF Prepares Short- And Long-Term Responses’, 29 March. www.alnap.org/resource/20824.aspx Muslim Charities Forum (2015) WHS consultation: UK diaspora organisation held on 6th January, Europe House London. www.alnap.org/resource/20825.aspx New York Times (2015) ‘The Ebola debacle’. New York Times, 15 February. www.alnap.org/resource/20850.aspx OCHA (2013a) An overview of global humanitarian action at mid-year. New York: OCHA. www.alnap.org/resource/9562.aspx OCHA (2013b) Humanitarian Needs Overview: Central African Republic. New york: OCHA. www.alnap.org/resource/20831.aspx OCHA (2013c) Global Humanitarian Policy Forum: analytical summary: transforming for the future. New York: OCHA. www.alnap.org/resource/11603.aspx OCHA (2013d) Humanitarian Response Fund – Ethiopia: annual report 2013. New York: OCHA. www.alnap.org/resource/20829.aspx OCHA (2013e) Humanitarianism in the network age, including world humanitarian data and trends 2012. New York: OCHA. www.alnap.org/resource/9157.aspx OCHA (2013f ) World humanitarian data and trends 2013. New York: OCHA. www.alnap.org/resource/10143.aspx OCHA (2014) Common Humanitarian Fund – South Sudan: annual report 2013. New York: OCHA. www.alnap.org/resource/20826.aspx OCHA (2014b) World humanitarian data and trends 2014. New York: OCHA. www.alnap.org/resource/21271.aspx OECD-DAC (1991) Principles for evaluation of development assistance. Paris: OECD-DAC. www.alnap.org/resource/20830.aspx Poole, L. (2013) Funding at the sharp end: investing in national NGO response capacity. London: CAFOD. www.alnap.org/resource/12547.aspx 127 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO Ramalingam, B. and Mitchell, J. (2014) Responding to Changing Needs? Challenges and Opportunities for Humanitarian Action. London: ALNAP. www.alnap.org/resource/19246.aspx Reuters (2015) ‘Syria has OKed three of 33 U.N. aid access requests in 2015 – official’. Reuters, 26 March. www.alnap.org/resource/20832.aspx Savage, K. and Muggah, R. (2012) ‘Urban violence and humanitarian action: engaging the fragile city’. Journal of Humanitarian Assistance, 19 January. www.alnap.org/resource/20833.aspx Steets, J., Reichhold, U. and Sagmeister, E. (2012) Evaluation and review of humanitarian access strategies in DG ECHO funded interventions. Berlin: GPPI. www.alnap.org/resource/7129.aspx Stoddard, A. (2004) ‘You say you want a devolution: prospects for remodeling the humanitarian system’. Journal of Humanitarian Assistance, 13 November. www.alnap.org/resource/20834.aspx Stoddard, A. and Harmer, A. (2013) Evaluation of OCHA’s role and activities in preparedness. New York: Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. www.alnap.org/resource/20851.aspx Stoddard, A., Harmer, A. and Ryou, K. (2014) Aid worker security report 2014. London: Humanitarian Outcomes. www.alnap.org/resource/19231.aspx Svoboda, E. (2014) Addressing protection needs in Syria: overlooked, difficult, impossible? London: HPG/ODI. www.alnap.org/resource/12449.aspx Svoboda, E. and Pantuliano, S. (2015) International and local/diaspora actors in the Syria response: A diverging set of systems? [Working Paper]. London: HPG/ODI. www.alnap.org/resource/20835.aspx Taylor, G., Stoddard, A., Harmer, A., Haver, K. and Harvey, P. (2012) State of the humanitarian system 2012. London: ALNAP. www.alnap.org/sohsreport Tong, J. (2014) Neglected emergencies: epidemics. [Unpublished research paper] Geneva: MSF. www.alnap.org/resource/20836.aspx Turkish Cooperation and Coordination Agency (2012) Turkish development assistance 2012. www.alnap.org/resource/20837.aspx UNHCR (2014a) Emergency response for the Central African Republic situation: revised supplementary appeal. Donor Relations and Resource Mobilization Service. Geneva: UNHCR. www.alnap.org/resource/20838.aspx UNHCR (2014b) ‘UNHCR – statement by António Guterres’, United Nations High Commissioner for Refugees, Third Committee of the General Assembly, 69th Session, 5 November 2014. www.alnap.org/resource/20839.aspx UNICEF (2015) Innovation. www.alnap.org/resource/20840.aspx REFERENCIAS 128 WHO (2014) ‘Ebola virus disease in West Africa – the first 9 months of the epidemic and forward projections’. New England Journal of Medicine: 1481–1495. www.alnap.org/resource/20841.aspx WHO (2014) ‘Ebola virus disease, West Africa update’, 11 August. www.alnap.org/resource/20758.aspx World Humanitarian Summit (2015) ‘Preparatory stakeholder analysis: World Humanitarian Summit regional consultation for the Middle East and North Africa’. www.alnap.org/resource/19592.aspx Zyck, S. A. and Kent, R. (2014) Humanitarian crises, emergency preparedness and response: the role of business and the private sector. London: HPG/ODI. www.alnap.org/resource/19404.aspx 129 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO REFERENCES 130 NOTAS FI NALES 133 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO 1.En el Global Humanitarian Assistance Report de 2014 se señaló que la contribución de los donantes que no forman parte del CAD ‘‘siguió aumentando considerablemente, y su parte del total aportado por Gobiernos se multiplicó por más del doble entre 2011 y 2013, del 6 % al 14 %’’ (GHA, 2014). Este cálculo del GHA incluye la contribución a la ayuda humanitaria declarada por Turquía, que pasó de USD 264 millones en 2011 a más de USD 1000 millones en 2012. La mayor parte de este incremento (USD 979 millones) consistió en los gastos de los servicios sociales dentro de Turquía para acoger a refugiados sirios (Agencia Turca de Cooperación y Coordinación, 2012). La metodología del ESH no considera esto una contribución a la ayuda humanitaria internacional. 2. Para calcular las tendencias financieras, el ESH se basa principalmente en el FTS (2015) —que, aunque se puede argumentar que no registra todos los flujos, es la fuente más amplia y puntual de información sobre financiamiento de la ayuda humanitaria, y permite comparaciones entre casos y años. 3. Algunos donantes, como la Comisión Europea, llevan muchos años utilizando mecanismos para el financiamiento plurianual, como los programas de “Humanitarian Plus” y otros mecanismos de transición. 4. El término tiene un significado distinto en el sector comercial, donde corresponde a la asignación de costos indirectos a productos en función de las actividades relacionadas y los insumos inmateriales de una empresa, y es una denominación en cierto modo inapropiada en este caso. 5. Los siguientes países/regiones recibieron al menos USD 100 millones en ayuda humanitaria en 2012, 2013 o 2014, y han realizado llamamientos humanitarios cada año desde 2010 (FTS): Afganistán, RC, Chad, Côte d’Ivoire, RDC, Etiopía, Haití, Iraq, Kenya, República Popular Democrática de Corea, Malí, Myanmar, Níger, Pakistán, Palestina, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, la región del Sahel, Yemen y Zimbabwe. 6. Los siguientes países/regiones recibieron al menos USD 100 millones en ayuda humanitaria en 2012, 2013 o 2014, y han realizado llamamientos humanitarios cada año desde 2010 (FTS): Afganistán, RC, Chad, Côte d’Ivoire, RDC, Etiopía, Haití, Iraq, Kenya, República Popular Democrática de Corea, Malí, Myanmar, Níger, Pakistán, Palestina, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, la región del Sahel, Yemen y Zimbabwe. NOTAS FINALES 134 7. También conocido como “cadena de mando”, un término militar que puede sonar mal cuando se plantea en la esfera humanitaria. Sin embargo, el aspecto fundamental de este principio de gestión no es la jerarquía, sino tener un solo canal de presentación de informes y rendición de cuentas, que garantice que ninguna se divida entre diferentes programas o intereses contrapuestos. En teoría, las líneas de responsabilidad unificada (cadena de mando) también facilitan el principio de subsidiariedad, al determinar el nivel adecuado de intervención —local, nacional, regional o mundial. AN EXO 1 ANEXO 1 136 People interviewed International, local NGOs and NGO consortia Sara Almer, CaLP Coordinator, Cash Learning Partnerhip (CaLP) Zedoun Alzoabi, CEO, Union of Syrian Medical Relief Organizations (UOSSM) Augustin Augier, President, Alliance for International Medical Action (ALIMA) Nan Buzard, Executive Director, International Council of Voluntary Agencies (ICVA) Oenone Chadburn, Head of Humanitarian Support, Tearfund Sasha Chanoff, Cofounder and Executive Director, RefugePoint Joel Charny, Vice President for Humanitarian Policy and Practice, InterAction Sophie Delaunay, Executive Director, Médecins Sans Frontières (MSF) USA Jan Egeland, Secretary General, Norwegian Refugee Council (NRC) Dr. Hany El Banna, Chairman, Humanitarian Forum Omayma El Ella, Policy & Research Officer, Muslim Charities Forum Kryriakos Giaglis, Country Director, Afghanistan, Danish Refugee Council Alexandre Giraud, Responsible des Missions, Direction des Operations, Première UrgenceAMI Dr. Manu Gupta, Director, Seeds India Rola Hallam, Volunteer Doctor, Hand in Hand for Syria Rachel Houghton, Director, CDAC Network Barbara Jackson, Humanitarian Director, CARE International Ayman Jundi, Trustee and General Secretary, Syria Relief Bob Kitchen, Director, Emergency Response and Preparedness, IRC Camila Knox Peebles, Deputy Humanitarian Director, Oxfam Nagwa Kondo, Director, Nuba Relief Rehabilitation and Development Organisation Anais Lafite, Regional Coordinator for West Africa, ACF Lucie LeCarpentier, Humanitarian Policy Officer, Médecins Sans Frontières (MSF) Myanmar Jenny McAvoy Director of Protection, Interaction Patty McIlveary, Senior Director of Humanitarian Policy, InterAction Lisa Monaghan, Protection and Advocacy Advisor/ Protection Cluster Co-Lead, NRC South Sudan Lars Peter Nissen, Project Director, Assessment Capacities Project (ACAPS) Dina Parmer, Conflict Adviser, Norwegian Refugee Council (NRC) South Sudan Rein Paulsen, Senior Director, Humanitarian Quality, Strategy and Policy, World Vision Lahpai Seng Raw, Independent/ formerly Director, Metta Development Foundation, Myanmar Abdurahman Sharif, Executive Director, Muslim Charities Forum Marcus Skinner, Humanitarian Policy Manager, Help Age Ricardo Solé Arqués, Dahlia James Sparkes, Education Cluster Coordinator, Save the Children Frances Stevenson, Head of Emergencies, Help Age Yenni Suryani, Country Team Leader, CRS Indonesia Sandrine Tiller, Programmes AdvisorHumanitarian Issues, Médecins Sans Frontières (MSF) Nigel Timmins, Deputy Humanitarian Director, Oxfam 137 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO Jacqui Tong, Independent/ formerly Médecins Sans Frontières (MSF) Neil Turner, Country Director, Norwegian Refugee Council (NRC), Afghanistan Onno Van Manen, Country Director, Save the Children, Afghanistan Jean-Michel Vigreux, Representative, CARE USA, Haiti Guillaume Woehling, Country Director, Solidarités, Afghanistan UN Secretariat and UN agencies Sandra Aviles, Officerin-Charge, Senior Liaison Officer, Programme Development & Humanitarian Affairs, FAO Catherine (Katy) Barnett, Coordinator, Child Protection Working Group, UNICEF Axel Bisschop, Chief of the Humanitarian Financing and Field Support Section, UNHCR Genevieve Boutin, Head of Humanitarian Policy, UNICEF Marc Bowden, UN Deputy Special Representative for Afghanistan, UN Resident and Humanitarian Coordinator and UNDP Resident Representative for Afghanistan Rick Brennan, Director, Emergency Risk Management and Humanitarian Response unit, WHO Gian Carlo Cirri, OiC Office of the Director of Operation, WFP Mark Cutts, Head of Office, OCHA Myanmar Noemi Dalmonte, Gender Based Violence Coordinator, UNFPA Jahal de Meritens, Coordinator, IASC Global Cluster on Early Recovery, UNDP Filiep Decorte, Chief Technical Advisor, UN-HABITAT Lucia Elmi, Representative, UNICEF Mauritania Elizabeth Eyster Head of the IDP Unit, UNHCR Cyril Ferrand, Global Coordinator, Food Security Cluster, FAO Nigel Fisher, Former Regional Humanitarian Coordinator, Syria Helena Fraser, Head of Private Sector Partnerships, OCHA Rajan Gengaje, Head of Office, OCHA Indonesia Antoine Gerard, Deputy Director, Coordination and Response Division, OCHA John Ging, Director, Coordination and Response Division, OCHA Josephine Ippe, Global Nutrition Cluster Coordinator, UNICEF Arafat Jamal, Head of the Inter-agency Service, UNHCR Trond Jensen, Head of Office, OCHA Yemen Afshan Khan, EMOPS Director, UNICEF Martin Kristensson, IT Emergency Coordinator, WFP Themba Linden, Humanitarian Affairs Officer, OCHA South Sudan Ewen Macleod, Head of the Policy Development and Evaluation Service, UNHCR Carla Martinez, Early Warning and Preparedness Chief, Office of Emergency Programmes, UNICEF Steven Michel, Acting Head of Emergencies Section, UNICEF DRC Erin Mooney, Senior Protection Officer, Procap Ben Negus, International Humanitarian Partnership (IHP) Secretariat, Geneva, OCHA Nuno Nunes, CCCM Cluster Coordinator, IOM Drew Colin Parker, Senior Advisor, Water Sanitation and Hygiene (Emergencies), UNICEF Johan Peleman, Head of Office, OCHA Haiti ANEXO 1 138 Robert Piper, UN Assistant Secretary General, Regional Humanitarian Coordinator for the Sahel, UNDP Greg Puley, Chief, Policy Advice and Planning Section, OCHA Mindaraga Rahardja, Humanitarian Affairs Analyst, OCHA Indonesia Kimberly Roberson, Cluster Coordinator, UNHCR Stephen Robinson, Global GenCap Advisor, UNDP Victoria Saiz-Omenaca, A/I Chief, Evaluation, OCHA Paul Shanahan, WASH Cluster Coordinator, UNICEF Alexandra SicotteLevesque, Global Coordinator, Communications with Communities, OCHA Paul Spiegal, Deputy Director of the Division of Programme Support and Management, UNHCR Thomas Thompson, Global Logistics Cluster Coordinator, WFP Jean-Luc Tonglet, Team Leader, UN Monitoring Mechanism, Gaziantep, Turkey Andrej Verity, Programme Officer (Information Management), Field Information Services, OCHA Andrew Wyllie, Change Manager and Chief of the Programme Support Branch, OCHA Red Cross movement Scott Chaplowe, Senior M&E Officer, IFRC Anjana Dayal DePrewitt, Senior AdvisorCommunity Mobilisation, American Red Cross Siobhan Foran, Senior Officer Gender and Diversity, IFRC Pierre Gentile, Head of Central Tracing and Protection, ICRC Franz Rauchenstein, Head of Delegation, ICRC South Sudan Graham Saunders, Head, Shelter and Settlements Department, IFRC Cedric Schweizer, Head of Delegation, ICRC Yemen Tendik Tynystanov, Performance and Accountability Manager, British Red Cross Donor governments Sophie Battas, Technical Assistant, DG ECHO, European Commission Manuel Bessler, Head of Department, Swiss Humanitarian Aid Michael Bonser, Minister Counsellor with the Permanent Mission of Canada to the United Nations to the Security Council, Permanent Mission of Canada to the UN Alistair Burnett, Humanitarian Adviser, DfID DRC Mira Gratier, Head of Office, DG ECHO Somalia Gael Hankenne, Humanitarian Adviser, DfID South Sudan Andreas Hilmersson, Counsellor, Humanitarian Affairs, Swedish Permanent Mission to the UN, SIDA-Sweden Lillian Kilwake, Program Manager, SIDA Somalia Allanah Kjellgren, Humanitarian Adviser, Australian Permanent Mission to the UN Jeremy Konyndyk, Director, OFDA, USAID Nicolas Louis, Directorate General for Humanitarian Aid and Civil Protection, ECHO Helen McElhinney, Humanitarian Adviser, CHASE, DfID Douglas Mercado, Team Leader, Ebola Disaster Assistance Response Team (DART), OFDA, USAID Nicola Murray, Research Analyst, East Africa Research Hub, DfID Joakim (Kim) Nason, UNIT A1, ECHO Ben O’Sullivan, Disaster Management Unit Manager, Australia DFAT 139 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO Anke Reiffenstuel, Deputy Head, Task Force for Humanitarian Aid, German Federal Foreign Office Margriet Struijf, Policy Officer, MFA Netherlands Pilvi Taipale, First Secretary, Ministry for Foreign Affairs, Finland Evgeny Varganov, Second Secretary, Permanent Mission of Russia to the United Nations Hong-Won Yu, Deputy Director, Strategic Analysis and Planning Unit, International Humanitarian Assistance Directorate, CIDACanada Regional entities Semiha Abdulmelik, National Humanitarian Affairs Officer, African Union Amaechi Godfrey Alozie, Programme Officer, ECOWAS Emergency Response Team, Economic Community of West African States (ECOWAS) Said Faisal, Executive Director, AHA-ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) Ronald Jackson, Executive Director, Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA) Adelina Kamal, Head, Disaster Management and Humanitarian Assistance, ASEAN Academic/ Independent/Private organisations Katie Armstrong, Manager, Corporate Responsibility, Deloitte Humanitarian Innovation Program Hugh Brennan, Independent/ formerly IFRC Richard Garfield, Professor Emeritus of Clinical Population and Family Health, Columbia University Jarrod Goentzel, Director, MIT Humanitarian Response Lab Liz Hughes, CEO, Map Action Dr. Randolph Kent, Visiting Senior Research Fellow at King’s College, London, Humanitarian Futures Program Patrick Philippe Meier, Director of Social Innovation, Qatar Computing Research Institute Sara Pantuliano, Head, Humanitarian Policy Group, ODI Kyla Reid, Head of Disaster Response, GSMA Mobile for Development, GSMA Lisa Robinson, Head of Policy and Research, BBC Media Action Nigel Snoad, Product Manager, Crisis Response and Civic Innovation, Google Ron Waldman, Professor of Global Health, The George Washington University, MDM Imogen Wall, Independent/ formerly OCHA World Bank Francis Ghesquiere, Manager of the Disaster Risk Management Practice of the World Bank and Head of the Global Facility for Disaster Reduction & Recovery (GFDRR) Secretariat, World Bank Military Wade O. Popovich, Office of the Under Secretary of Defense for Policy-USD(P), Special Operations/ Low-Intensity Conflict (SO/ LIC): Stability & Humanitarian Affairs, US Department of Defense Field case studies Central Africa Republic Carolina Reyes Aragon, Humanitarian Expert, Panel of Experts on the Central African Republic established pursuant to Security Council resolution 2127 (2013) Francesco Ardisson, Deputy Representative (Protection), UNHCR ANEXO 1 140 Veronique Barbelet, Research Fellow, Humanitarian Policy Group (HPG), Overseas Development Institute (ODI) Oriane Bataille, Camp Coordination and Camp Management (CCCM) Cluster Coordinator, UNHCR Carole Baudoin, Head of Security Sector Reform (SSR) and Officer in Charge for DDR, MINUSCA Julie Belanger, Africa II Section Chief, Coordination Response Division, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) Myra Bernardi, Project Manager – Budget Strengthening Initiative (BSI), Centre for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI) Anne Marie Brinkman, Country Director, International Rescue Committee (IRC) Line Brylle, Country Director, DRC Claire Bourgeois, Senior Humanitarian Coordinator Delphine Chedorge, Head of Mission, Médecins Sans Frontières (MSF) France Roberto Colangelo, Humanitarian Affairs Officer, OCHA Olivier David, Country Director, Norwegian Refugee Council (NRC) Gabriele De Gaudenzi, Desk Officer, Central African Republic, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) Souleymane Diabete, Representative, UNICEF (CAR) Abdou Dieng, Representative, WFP (Ethiopia) and former Humanitarian Coordinator for CAR LeAnn Hager, Country Director, Catholic Relief Services (CRS) Karima Hammadi, Technical Assistant, DG ECHO Sean Healy, Humanitarian Adviser, Médecins Sans Frontières (MSF) United Kingdom Jean Laurent, L’Agence Française de Développement (AFD) Frédéric Linardon, Country Director, ACTED Alain Serge Magbé, Secrétaire Exécutif, ONG Echelle Appui au Développement Emilie Martin, Head of Mission, Solidarités International Eric Ndayishimiye, Represenative, Plan International Marcus Manuel, Senior Research Associate, Overseas Development Institute (ODI) Jacques Terrenoire, Country Director, Mercy Corps Caroline Peguet, Rapid Response Mechanism (RRM) Coordinator, UNICEF Anne Katrin Schaeffer, Project Manager, Community Stabilization, IOM L.Paul Sevier, Program Manager, USAID Carlos Veloso, Regional Programme Adviser and Emergency Coordinator, WFP (Dakar) Mark Yarnell, Senior Advocate, Refugees International Mali Dr Issoufou Salha, Head of Mission, MSF France Nestor Ouedraogo, Deputy Security Adviser, UNDSS Patrick Barbier, Head of Office, DG ECHO Kate Moger, Country Director, International Rescue Committee Giorgio Faedo, Deputy Direrctor of Programs, International Rescue Committee Sékou Barry, Executive Director, JIGI Lucas Riegger, Regional Humanitarian Affairs Adviser, Swiss Confederation Mohamed Lamine Dicko, Advocacy and Lobbying Officer, Groupe Action recherche pour le Développement Local (GARDL) 141 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO Mohamed Baby, Monitoring and Evaluation Officer, Groupe Action recherche pour le Développement Local (GARDL) Segdi Ag Rhally, Coordinator, Groupe Action recherche pour le Développement Local (GARDL) Bakary Doumbia, Head of Mission, IOM Mahamadou Traoré, Programme Assistant, Islamic Relief Issa Diarra, Monitoring and Evaluation Officer, Islamic Relief Moussa Traoré, Programme Coordinator, Islamic Relief Dr Aboubakar Cissé, International Programme Specialist, UNFPA Dr Kalifa Abdoulaye Traoré, HIV/AIDS Programme Officer, UNFPA Maiga Binta Bocoum, National Emergency Response Manager, Plan Mali Christian Munezero, Humanitarian Programme Manager, Oxfam GB Charles Frisby, Programme Manager, United Nations Mine Action Service, United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (MINUSMA) Dario Di Gioia, Security Officer, United Nations Mine Action Service, United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (MINUSMA) Valery Mbaoh Nana, Coordinator, Communication Department, ICRC Isabel Suarez Garzon, Country Director (acting interim), ACF Spain Fabrice Perrot, Logistics Officer, West Africa and Caribbean Desk, Solidarités International Erin Weir, Protection and Advocacy Adviser, Mali & Burkina Faso, Norwegian Refugee Council Nicolas Robe, Country Director, Agence d’aide à la coopération technique et au développement (ACTED) Sébastien Lematre, General Coordinator, Alliance Medicale Contre le Paludisme (AMCP) / Alliance for International Medical Aid (ALIMA) Mali Dr Dan-Bouzoua Nafissa, Medical Coordinator, Alliance Medicale Contre le Paludisme (AMCP) / Alliance for International Medical Aid (ALIMA) Mali Guillaume Ngefa-A. Andali, Director, Human Rights Division, United Nations Mine Action Service, United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (MINUSMA) and Representative of the UN High Commissioner for Human Rights Armel Luhiriri, Human Rights Division, United Nations Mine Action Service, United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (MINUSMA) and Representative of the UN High Commissioner for Human Rights Dr. Christian Shingiro, Strategic Planning Specialist / Head of RCO, Office of the DSRSG/RC/ HC, United NationsMINUSMA Benny Krasniqi, Chief Field Operations & Emergency, UNICEF Loubna Benhayoune, Deputy Chief & OIC – Stabilization & Recovery Section, MINUSMA Dr. Ibrahima Socé Fall, Resident Representative, WHO Patrick André Malach, Director, International NGO Safety Organisation (INSO) ANEXO 1 142 Gihan Hassanein, Information, Communication and Marketing Coordinator, International NGO Safety Organisation (INSO) Paolo Pennati, Head of Delegation, Terre des Hommes Dr Amadou Traoré, Special Adviser to the Prime Minister, Ministry of Solidarity, Humanitarian Action and Reconstruction of the North, Government of Mali Cheick Mohamed Thiam, Technical Adviser, Humanitarian Action, Ministry of Solidarity, Humanitarian Action and Reconstruction of the North, Government of Mali El Hadji Ibrahima Diene “Boly”, CIMCoord Coordinator, UN OCHA Philippe Allard, Head of Mission, Direction de l’Action d’Urgence, Handicap International Alassane Aguili, Officer in Charge, Africare Aboubacrine Cissé, Coordinator of Emergency Programmes, Africare Sophie Ravier, Environment and Culture, United National Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (MINUSMA) Sébastien Fesneau, Country Director, Mercy Corps Michelle Iseminger, Deputy Representative, WFP Fatouma Seid, Representative, FAO Jean Pierre Renson, Deputy Representative, FAO Ousseini Compaoré, Representative, UNHCR Boubou Dramane Camara, Country Director, UNDP Charline Coate, Wash Coordinator, Solidarités International Benoît Tricoche, Food Security Coordinator, Solidarités International Charlotte Masselot, Monitoring and Evaluation Adviser, Solidarités International Syria Amman/Damascus/ New York/London Dr Nada (Al Warrad), Emergency Team Coordinator for the Syria Crisis, WHO Andy Baker, Regional Program Manager Syria crisis response, Oxfam Dan Baker, Syrian Regional Response Advisor, UNFPA Nick Bartlew, UK Director, Crisis Action Jack Bryne, Country Director-Jordan & PT, International Rescue Committee (IRC) Misty Buswell, Regional Advocacy, Media and Communications Director for the Middle East and Eurasia, Save the Children Sarah Case, Senior Policy and Advocacy Advisor – Syria Response Region, International Rescue Committee (IRC) Emilie De Keyzer, Information and Communications Officer, NGO Coordination Committee for Iraq (NCCI), Amman Office Rob Drouen, Regional Representative Middle East, ACF Anne Garella, Regional Emergency Representative, Handicap International Reena Ghelani, Team Leader, Syria, Coordination and Response Division, OCHA Lisa Gilliam, Deputy Chief of Staff, UNRWA Syria Sarah Gordon-Gibson, Regional Programme Management for Syria Crisis Response, WFP Peter-Bastian Halberg, Senior Mass Communication Officer, UNHCR Jordan Youcef Hammache, Technical Expert, ECHO Amman Martin Hartberg, Advocacy Advisor, Norwegian Refugee Council (NRC) 143 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO Reza Kasraï, Regional Representative MENA, ICVA Hicham Mandoudi, Deputy Head of Delegation, ICRC Jordan Dina Morad, Policy and Advocacy Advisor – Syria Response, Mercy Corps Philippe Royan, Humanitarian Adviser, DFID Jordan Syrian American Medical Society Mustapha Shbib, Analysis Unit, OCHA Jordan Paul Stromber, Deputy Representative, UNHCR Jordan Isis Sunwoo, Regional Humanitarian Advocacy Manager, Regional Syria Crisis Response, World Vision Jordan Alex Tyler, Senior InterAgency Coordinator, UNHCR Jordan Gaia van der Esch, Deputy Regional Director, ACTED Jaap van Diggele, Regional Response Support Officer, UNRWA Syria Francesco Volpicella, Program Coordinator – Syrian Crisis, MDM Massimiliano Benevelli, Emergency Coordinator, Danish Refugee Council Gazientep & Antakya, Turkey Fadi Al-Dairi, Operations Director, Turkey and Syria, Hand in Hand for Syria Seba Al Hakim, Coordinator, SNA (Syrian NGO Alliance) Justin Brownen, Team Leader, Norwegian Church Aid Benoit De Gryse, Director, INSO Abdelrahman Essam, Islamic Relief International Lamees Hafeez, Acting Head of Mission, Syria Relief Arzu Hatakoy, Deputy Head of Office, OCHA Dher Hayo, Camp Coordination and Camp Management WG Coordinator, UNHCR Rachel Manning, Protection Sector Coordinator, UNHCR Kate McGrane, Country Director, ACTED Wasim Mohammed, International Relations, Islamic Sham Terri Morris, Humanitarian Adviser, DFID Adham Musallam, Officer in charge, WFP Conor Phillips, Deputy Director for Programmes, IRC Jean-Christophe Pegon – Humanitarian Specialist, ECHO Corinna Reinecke, Emergency Health Coordinator, WHO Davide Rossi, FSL WG Coordinator, GOAL Khalil Sleiman, Response Manager, World Vision Ton Van Zutphen, Regional Director, Weltehungerhilfe – Wilhelmina Welsch, Analyst, SNAP Aitor Zabalgogeazcoa, Representative, MSF International Beirut, Lebanon Fawzi Al Zioud, IOM Cyril Blin, Country Director, Solidarites International Luciano Calestini, Deputy Representative, UNICEF Fabrizio Carboni, Head of Delegation, Lebanon, ICRC Rashid Gaal, Country Director, Secours Islamique Andres Gonzalez, Country Representative, War Child Holland Bjorn Hannisdal, Acting Country Director, Norwegian Peoples’ Aid Heena Hasan, Syria Response Unit, DFID Abdul Haq, Senior Humanitarian Advisor, OCHA Amy Keith, Coordinator, LHIF (Lebanon NGO Forum) Evelyn Lernout, Head of Mission, INTERSOS Simon Little, Consultant, RC/HC Office Philippines Alberto C. Aduna, Emergency Coordination Officer, FAO Praveen Agrawal, Country Director, WFP Nur Hayati Ahmad, Programme OfficerRelief Operations, Mercy Malaysia Rex Alamban, Senior Operations Officer, IOM Javad Amoozegar, Country Director, ACF International ANEXO 1 144 Alessia Anibaldi, Emergency Operations Manager– Typhoon Haiyan Response, FAO Charlito S. Ayco, Managing Director and CEO, Habitat for Humanity Philippines Rojo Balane, Emergency Project Officer, Christian Aid Ted Bonpin, Senior Emergency Programme Manager, Christian Aid Sebastian Bourgoin, Deputy Head of Delegation-Haiyan Operations, ICRC Anouk Bouschma, MHPSS/GBV Program Coordinator, International Medical Corps (IMC) Vilma Cabrera, Assistant Secretary for Operations, Department of Social Welfare and Development (DWSD), Philippine Government David Carden, Head of Office, OCHA Philippines Hannah Curwen, Program Development, ACTED Eduardo De Francisco, Yolanda Response Director, ACF International Maurice Dewulf, Country Director, UNDP Kasper Engborg, Head of Field Office, Tacloban, OCHA Carmen Ferrer Calvo, Shelter & Settlements Advisor, American Red Cross Rene M. Fortuno, Director-PMO Livelihood and Enterprise Development, Philippine Business for Social Progress (PBSP) Rene Gerard C. Galera, Jr., Nutrition in Emergencies Officer, UNICEF Angelina P. Garsula, Barangay 93 Councilor and Commissioner on Health, Philippine Government Cyra Michelle Goertzen, Emergency Project Officer, Christian Aid Tim Grieve, Chief of WASH Section, UNICEF Dr. Julie Hall, WHO Representative, WHO Astrid Heckmann, Country Director, Médecins du Monde (MdM) Benjamin Hemingway, Regional Advisor, USAID/OFDA Bernard Kerblat, Representative in the Philippines, UNHCR Agustinus Koli, Eastern Leyte Area Coordinator, HelpAge International/COSE Josh Kyller, Emergency Response Coordinator, Catholic Relief Services Catherine LeFebvre, Head, Information Management Unit, OCHA Marietta Lupig Alcid, Executive Director, ACCORD Jelome Manalu, Program Officer, ADRA Javier Marroquin, Head of Office, Tacloban, ACF International Maria Moita, Regional Shelter Cluster Coordinator, IOM Justin Morgan, Country Director, Oxfam Moises Musico, Emergency Management Coordinator, ADRA Austere Panadero, Undersecretary, Department of Interior and Local Government (DILG), Philippine Government Alexander Parnan, Executive Director, National Disaster Risk Reduction Management Council (NDRRMC), Philippine Government Warner Passanisi, Global Emergency Response Advisor, Childfund International Christopher Rollo, Country Programme Manager, UN-Habitat Philippines Michel Rooijackers, Deputy Country Director Operations, Save the Children Sian Rowbotham, Christian Aid Alvin R. Sanico, Barangay 93 Secretary, Philippine Government Santa Fe Vice Mayor Santa Fe Sanitary Officer Suzanna Tkalec, Country Director, International Rescue Committee (IRC) Graciela van der Poel, GBV Coordinator, UNFPA 145 ESTADO DEL SISTEMA HUMANITARIO Jo Verhaegen, Head of Programs-Philippines Recovery Program, American Red Cross Daphne Villanueva, Country Manger, Christian Aid Joanna Watson, Field Manager Director, Save the Children Jeri Westad, Country Director, Medair Akiko Yoshida, Humanitarian Affairs Officer, OCHA Beneficiary interviewees/focus groups (Tacloban and Santa Fe) Tacloban hospital Ma Remegia Manalo, Consultant Nelita P. Salinas, Chairman/consultant Brgy. San Miguelay, Sta. Fe: Armin Abeso Lelit Alemberin Concepcion Alives Teressa Alvarez Elen Jane Balen Neaith Cajcle Grace Camuller Clarita Capioso Glenyel Capioso Marilou Capioso Dolores Creado Jean Creado Malyn Islo Domingo Marieric Elvira Eduardo Encarial Nemin Espino Nimfa Estrada Elsa Florante Josa Mae Gaspang Venia Gesola Yolita Gresola Bonificio Lenguaje Andrea Lopez Aodiana Lopez Belinda Melindres Cherry Rue Merenles Carsello Mola Ana Marie Mondido Melinda Nedero Shilla Nobe Arun Nola Vilma Nola Eufenia Pacheo Leopoldo Rach Annie Roca Bechie Tomnog Anna Valle Carolyn Valle Brgy. 93, Tacloban City Christine Capiyoc Olivia B. Cardemias Maria Alona P. Cinco Joyce D. Collanto-Rhapp Elena S. de la Cruz Carmille Anne D. Deligero Annabel Garcia Corazon Aida M. Lago Guilita A. Vimos Otras publicaciones de ALNAP El Foro mundial para mejorar la acción humanitaria Global Forum briefing papers Responding to changing needs? Challenges and opportunities for humanitarian action (Montreux XIII meeting paper) www.alnap.org sohs.alnap.org ALNAP Overseas Development Institute 203 Blackfriars Road London, SE1 8NJ