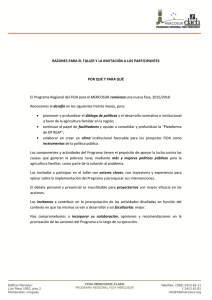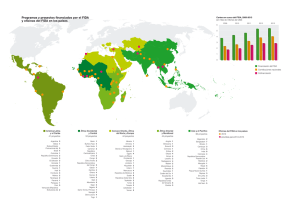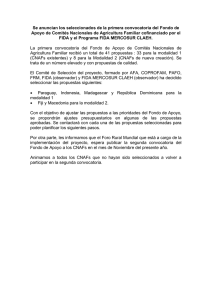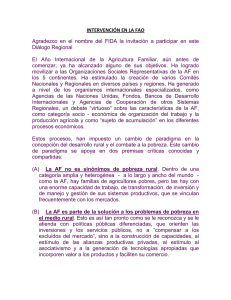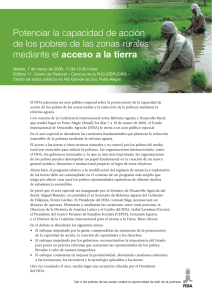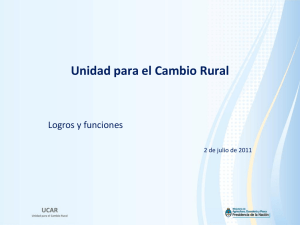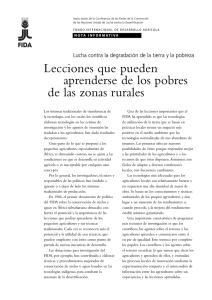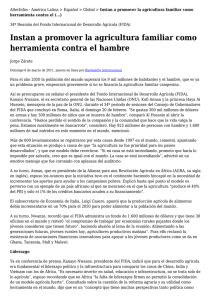Poole 2006 - Universidad Nacional Agraria La Molina
Anuncio
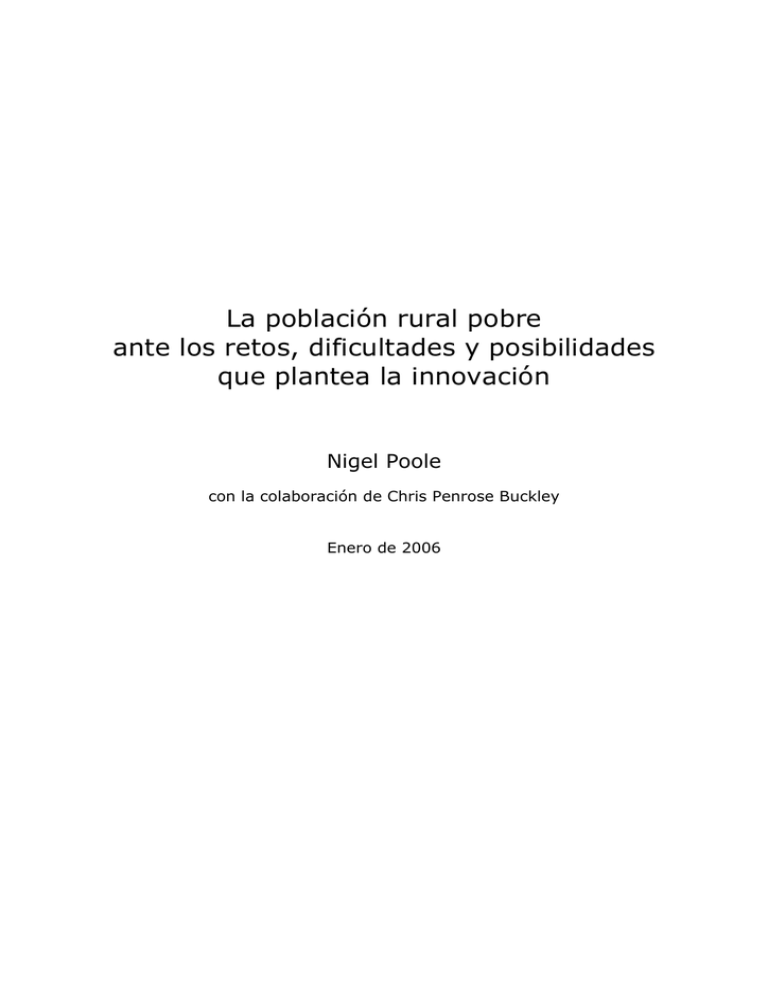
La población rural pobre ante los retos, dificultades y posibilidades que plantea la innovación Nigel Poole con la colaboración de Chris Penrose Buckley Enero de 2006 PREFACIO La innovación es el tema escogido para el Consejo de Gobernadores de 2006, por reconocerse la importancia de la innovación para el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio y la erradicación de la pobreza. Con los recursos aportados por el Departamento de Desarrollo Internacional (DDI) del Reino Unido, la puesta en práctica de la Iniciativa del FIDA para la integración de innovaciones se inició en febrero de 2005. El Plan de Acción del FIDA para la eficacia en términos de desarrollo también tiene por eje la innovación. Corresponde al FIDA desempeñar un papel esencial en apoyar los intentos de los países en desarrollo de reducir la pobreza y promover medios de subsistencia sostenibles. Para alcanzar esas metas, no sólo hay que hacer más y mejorar los programas existentes, sino también hacer las cosas de otra manera, y en ello la innovación desempeña una función esencial. El FIDA encargó a dos expertos en desarrollo rural la redacción de sendos documentos de antecedentes en que se analizaran los nuevos retos y oportunidades y se precisaran prácticas, intervenciones, instituciones, asociaciones y procesos innovadores en materia de desarrollo rural para afrontar esos nuevos retos. El documento elaborado por el Dr. Nigel Poole analiza y evalúa las prácticas más recientes en el campo de la innovación. Se basa además en las ponencias presentadas en el taller sobre innovación de la Iniciativa del FIDA para la integración de innovaciones celebrado recientemente, los días 15 a 17 de noviembre de 2005, en Roma, en el que participaron investigadores y funcionarios de proyectos, además de representantes de ONG, organizaciones de agricultores, organizaciones regionales de desarrollo y organizaciones de las Naciones Unidas. Confiamos en que este documento, junto con el del Dr. Julio Berdegué y el documento temático complementario, constituya la base necesaria para un debate fructífero y reflexivo sobre los retos que la innovación plantea al desarrollo rural y el reto concreto que ello supone para el FIDA. Gunilla Olsson Directora de la División de Políticas FIDA EL AUTOR Nigel Poole es catedrático del Imperial College, de la Universidad de Londres (Reino Unido). Sus investigaciones tienen por temas la gestión y la comercialización de los recursos naturales; los sistemas de mercado de los productos agroalimentarios y el análisis institucional; la contaminación de medio ambiente y las normas públicas y privadas en materia de seguridad de los alimentos. Tiene experiencia en desarrollo socioeconómico de las comunidades indígenas latinoamericanas y ha efectuado investigaciones en varias regiones más del mundo. Su labor ha abordado los programas normativos y de investigación de organismos oficiales como el Departamento de Desarrollo Internacional (DDI) del Reino Unido. Es doctor en Economía Agrícola por la Universidad de Londres y titular de una maestría en Economía Agrícola por la Universidad de Londres, (Reino Unido), una maestría en Extensión Agrícola por la Universidad de Reading (Reino Unido) y una licenciatura en Ciencias Agrícolas por la Universidad de Nottingham (Reino Unido). Las opiniones expresadas en este documento son las del autor y no reflejan forzosamente las opiniones ni las políticas oficiales del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, salvo que se indique lo contrario. ii LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS BAsD DELP EEI GCIAI GSM IFI IIPA MALSWITCH MISTOWA MM NEPAD OCDE ODM OMC OMPI ONG OXFAM PAEP PFNM PNUMA SADC SIBTA SIG TIC UNCTAD USAID VIH/SIDA WWF Banco Asiático de Desarrollo Documento de estrategia de lucha contra la pobreza Evaluación externa independiente Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional Sistema Global de Comunicaciones Móviles Institución financiera internacional Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias Proyecto de Malawi sobre infraestructura de TIC Sistemas de información sobre el mercado para las organizaciones de comerciantes del África occidental Mecanismo Mundial Nueva Alianza para el Desarrollo de África Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos Objetivo de desarrollo del Milenio Organización Mundial del Comercio Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Organización no gubernamental Comité de Oxford para el Socorro en Casos de Hambre Plan de acción para erradicar la pobreza Producto forestal no maderero Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Comunidad del África Meridional para el Desarrollo Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria Sistema de información geográfica Tecnología de la información y las comunicaciones Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional Virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida Fondo Mundial para la Naturaleza iii Índice LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS.......................................................................... iii RESUMEN OPERATIVO ................1 INTRODUCCIÓN.................................................................................................................7 1. 2. 3. 4. COMPRENDER LA INNOVACIÓN.............................................................................9 RETOS PARA LA POBLACIÓN RURAL POBRE ....................................................22 OPORTUNIDADES......................................................................................................37 DESARROLLO E INNOVACIÓN...............................................................................52 REFERENCIAS .................................................................................................................60 APÉNDICE .........................................................................................................................73 iv Resumen operativo Contexto y alcance El presente documento ha sido elaborado para el FIDA cerca del final del actual Marco Estratégico (2002-2006) y su propósito es aumentar la eficacia de la contribución del Fondo al cumplimiento de los compromisos internacionales en relación con los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM). Se utilizará como documento no oficial de referencia en la próxima reunión del Consejo de Gobernadores del FIDA (15 y 16 de febrero de 2006). Se inscribe en el contexto de la Iniciativa del FIDA para la integración de innovaciones, cuyo marco fue acordado en diciembre de 2004, y de la evaluación externa independiente (EEI) (abril de 2005), una de cuyas conclusiones es particularmente pertinente en este contexto, pues dice lo siguiente: “que el FIDA se convierta [...] en un promotor más sistemático de innovaciones que puedan ser ampliadas y reproducidas por otros”1. El cometido del FIDA consiste en trabajar para dar a los pobres de las zonas rurales la oportunidad de salir de la pobreza: • • • reforzando la capacidad de los pobres de las zonas rurales y sus organizaciones; fomentando un acceso más equitativo a los recursos naturales productivos y la tecnología; y aumentando el acceso a los servicios financieros y los mercados. La “focalización” y la “determinación de prioridades” son ahora retos fundamentales para tratar de satisfacer directamente las necesidades de los grupos de interés del FIDA. También hay posibilidades de mejorar la función indirecta del FIDA en el fomento de la innovación mediante políticas y actividades de promoción ejecutadas por conducto de sus asociados internacionales. El alcance del estudio que se nos ha encargado es muy amplio (véase en el apéndice el esquema prescrito) y, al tratar los retos y las oportunidades que se presentan a las innovaciones favorables a los pobres de las zonas rurales, el presente informe pasa por alto algunos aspectos, debido a la premura de tiempo y las limitaciones de espacio. El informe tiene cuatro secciones principales: 1) comprender la innovación en el contexto de los pobres de las zonas rurales; 2) los retos para los pobres de las zonas rurales; 3) las oportunidades de innovación en favor de los pobres de las zonas rurales y con su participación, y 4) una sección final, en la que se formulan propuestas para su examen por el FIDA cuando elabore una política de innovación y un enfoque empresarial de la prestación de servicios. Comprender la innovación En su acepción más básica, por “innovación” se entiende algo novedoso, hacer cosas nuevas o hacer cosas que ya se hacían pero de forma nueva. Una definición más formal es “la aplicación de recursos tecnológicos, institucionales y humanos y de descubrimientos a procesos productivos, que da lugar a prácticas, productos, mercados, instituciones y organizaciones nuevos y mejores y a una mayor eficacia”. Un modelo sencillo de este proceso comprende el reconocimiento de la necesidad, la articulación de la demanda, la concepción de la solución innovadora, su aplicación, reproducción y ampliación. Las últimas fases del proceso en particular tienen características empresariales. Hace milenios que se producen innovaciones en la agricultura y las empresas rurales, por azar y gracias a las iniciativas no formales pero intencionales de la población rural que trata de hallar modos nuevos y mejores de producción y organización. Por lo tanto, la propia población rural ha sido una fuente fundamental de conocimientos y prácticas nuevos: los conocimientos y la organización autóctonos. Las respuestas creativas de los propios pequeños agricultores siguen siendo importantes medios de mejora de la productividad agrícola en muchas regiones de los países en desarrollo. 1 http://www.ifad.org/gbdocs/eb/84/e/EB-2005-84-R-2-REV-1.pdf. 1 El proceso y el ritmo de la investigación y la innovación agrícolas se aceleraron merced a la aplicación formal de métodos científicos en las economías relativamente avanzadas de los siglos XVIII y XIX. En el siglo pasado se confiaron actividades de investigación y desarrollo agrícolas a organismos públicos que, sumadas a las actividades filantrópicas de fundaciones privadas de beneficencia, hicieron surgir sistemas formales nacionales de investigación en los países avanzados y en desarrollo y que se crearan organizaciones internacionales como las que componen el sistema del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (GCIAI). Se ha producido una convergencia limitada, lenta e incompleta de las innovaciones no formales de los agricultores con las actividades de investigación de los sistemas formales, que ha dado resultados desiguales. Convencionalmente se considera que la Revolución Verde fue producto de las investigaciones del sector público, pero también se ha interpretado como un ejemplo clásico de una metodología participativa en la que el factor primordial son los conocimientos de los campesinos. El hecho de que fuera también fruto de una conjunción fortuita de disponibilidad de recursos, coincidencia temporal, aumento de la demanda y apoyo político activo revela la importancia del contexto económico y político general en el que se perciben los retos y se aprovechan las oportunidades. Aunque se han gastado enormes recursos financieros en investigación y desarrollo agrícolas formales, muchas personas pobres de las regiones remotas y menos favorecidas no se han beneficiado de unas tecnologías concebidas para las zonas con abundantes recursos, especialmente cuando las políticas estatales no les han prestado ayuda. Además, en los procesos formales de investigación ha predominado un modelo de intervención del sector público impuesta desde arriba, que no recogía la contribución potencial de los conocimientos autóctonos. Ha sido difícil lograr una participación efectiva de los beneficiarios en la elaboración y aplicación del programa de investigaciones. Hoy se considera que la innovación procede de fuentes múltiples de investigación y que se difunde mediante procesos múltiples de extensión en determinados contextos históricos, políticos, económicos, agroclimáticos e institucionales. La aceleración del ritmo de cambio tecnológico hizo aparecer tecnologías “de plataforma” a finales del siglo pasado, como la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) y la biotecnología. Ello pone de relieve las oportunidades de innovación y actividades empresariales rurales que genera la actividad creativa de las empresas privadas de los sectores no rurales. Es esencial que los beneficiarios participen intensamente en algunas o todas las fases del proceso de innovación y, a ser posible, que se identifiquen con él. El enfoque de sistemas recoge los elementos esenciales: múltiples fuentes de innovación; la necesaria participación de los pobres de las zonas rurales como agentes y en la elaboración de un programa de investigaciones acorde con la situación local, y las redes de asociación con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y con los agentes comerciales. El carácter complejo e interactivo de los problemas que plantean los actuales retos a las sociedades rurales, expuestos a continuación, aconseja asignar un volumen creciente de recursos externos a la solución de los problemas rurales, en asociación con otras partes interesadas, en cada una de las fases del proceso de innovación. Sólo si se superan los ciclos repetitivos de las evaluaciones económicas de escaso alcance y se adopta una perspectiva de aprendizaje por sistemas podrán los sistemas de innovación agrícola y rural hallar mejores formas de cumplir su cometido económico y social en general y, por ende, contribuir a alcanzar los ODM. Retos para la población rural pobre Los principales retos para los pobres de las zonas rurales pueden agruparse bajo los epígrafes de factores políticos, económicos, sociales y ambientales. La relación de causalidad es compleja, los efectos no siempre son negativos y de los retos surgen oportunidades. Analizaremos cuatro desafíos principales: la globalización y los obstáculos a la entrada en los mercados internacionales competitivos, los mercados de trabajo, las políticas internacionales de desarrollo y el cambio climático. Sólo se abordan de pasada aspectos importantes de las esferas sociales, de la salud y de la infraestructura material. 2 La globalización lleva aparejada una serie de cambios tecnológicos en los sistemas de información y en la producción, elaboración y distribución de bienes y servicios. Contiene muchas tendencias homogeneizadoras, pero sus efectos no son en modo alguno ubicuos ni uniformes: • • • • los habitantes más pobres de las zonas rurales no tienen un acceso equitativo a las ventajas de la globalización, como unos sistemas de información baratos y eficaces; las mejoras de la infraestructura de transporte y comunicaciones están homogeneizando la demanda mundial e incrementando la competencia en los mercados de productos; ahora bien, los más pobres de las zonas rurales son quienes menos recursos tienen desde el punto de vista de la infraestructura material y social esencial para poder aprovechar estas oportunidades; la intensificación de la concentración industrial en el suministro de insumos y servicios agrícolas, en la adquisición, producción y elaboración de productos rurales primarios y en los canales de distribución de los productos a los consumidores finales —en particular, la difusión del fenómeno de la comercialización a través de los supermercados— es uno de los factores que más afectan a los productores rurales, y la intensificación de la competencia en el mercado y la proliferación y globalización de las preocupaciones en materia de salud y seguridad y de responsabilidad social están propiciando un mayor rigor en las normas empresariales, éticas y ambientales, creando nuevos obstáculos a la entrada en los mercados y empeorando la relación de intercambio entre las zonas rurales pobres y los principales mercados. Paradójicamente, los cambios de los factores económicos y sociales que se producen en muchos entornos de consumo y la homogeneización de la demanda dan también lugar a tendencias contrapuestas de diferenciación y especialización y, por lo tanto, generan oportunidades comerciales tangibles, para cuyo aprovechamiento las zonas rurales de los países en desarrollo pueden tener ventajas singulares o competitivas. Una mejor organización de la cadena de suministro para lograr la escala necesaria y adquirir los conocimientos técnicos necesarios puede ayudar a salvar los obstáculos a la entrada en los mercados que levanta la globalización. Es probable que muchos productos básicos y de otro tipo locales y regionales, así como algunos mercados internacionales, ofrezcan oportunidades. El aumento de la amplitud de los mercados de trabajo regionales, nacionales e internacionales crea oportunidades económicas de gran importancia para los más pobres de las zonas rurales, en particular gracias a la generación de ingresos y a las remesas de los migrantes. No obstante, los efectos de la migración sobre la población rural pobre son complejos: por ejemplo, reducir la presión demográfica en regiones marginales puede ser beneficioso para la sostenibilidad de los recursos ambientales, pero también puede dar lugar a una fractura generacional, a la pérdida de capital humano y a la desaparición de sistemas tradicionales de apoyo social. Las dimensiones de género son especialmente complejas. Los retos son comparables por su carácter a los que plantean los efectos sanitarios y sociales del VIH/SIDA, que no se abordan específicamente en el presente documento. El elemento principal que debe destacarse es la complejidad de las interacciones sociales, económicas, ambientales y técnicas, que requieren un análisis profundo y específico. El consenso alcanzado en torno a la armonización, coordinación y normalización de las políticas y prácticas de desarrollo sigue siendo objeto de gran rechazo. Es necesario un análisis imparcial para comprender si la población rural más pobre, la destinataria de las actividades del FIDA, es probable que esté representada por este “consenso” y se beneficie de él en la formulación de políticas y las prácticas de desarrollo. Los retos que van surgiendo parecen indicar que el apoyo a los más pobres de las zonas rurales ha de ajustarse a la población y las situaciones de cada lugar. Pese a la intención declarada de adoptar una dinámica participativa, ciertos aspectos del proceso de armonización de la “arquitectura internacional de la asistencia” son propios de un enfoque excesivamente teórico. 3 El cambio climático quizá suponga la mayor amenaza a la vida en la Tierra y tendrá consecuencias significativas en el desarrollo de todos los países y economías. Probablemente sus efectos serán más intensos en las regiones pobres de los países en desarrollo. Será necesario dar respuestas tanto institucionales como tecnológicas a los retos del cambio climático, pero es muy dudoso que la comunidad internacional esté dispuesta a hacerles frente. La adaptación será una importante estrategia en los países en desarrollo, pero el grado de concienciación acerca de los problemas locales es muy reducido. La adaptación debe ser específica a cada contexto y, por ello, requerirá suma atención de todas las partes interesadas y deberá comportar actividades de investigación para elaborar indicadores de cambio, proyecciones de las repercusiones probables y estrategias alternativas para orientar los sistemas agrícolas en general. Oportunidades de innovación El Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas ha precisado estrategias prácticas para erradicar la pobreza aumentando las inversiones en infraestructura y capital humano y fomentando al propio tiempo la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental. Estas iniciativas se centran en las tecnologías de plataforma, o genéricas, que tienen grandes aplicaciones o efectos en la economía: las TIC, la biotecnología, la nanotecnología y los nuevos materiales. El informe del Proyecto coincide en gran parte con el presente documento, por ejemplo al atribuir prioridad a un enfoque de sistemas de la innovación. Es necesario elaborar un “informe de observación” de las novedades que se produzcan en estas esferas y adoptar un enfoque deliberado para la identificación de las iniciativas de innovación más destacadas que puedan adaptar y adoptar los pobres de las zonas rurales y que les sean beneficiosas. En este documento se hace hincapié en las siguientes cinco esferas que ofrecen oportunidades de innovación: la tecnología de la información con fines específicos; el apoyo continuo a la investigación de los sistemas agrícolas y al fomento de las empresas agrícolas; la energía, y el entorno reglamentario. Las nuevas tecnologías de la información tienen aplicaciones importantes, como los sistemas de información geográfica (SIG), para la cartografía, supervisión, ordenación y previsión de los recursos, que pueden contribuir a mejorar la focalización de las actividades, incrementar la productividad agrícola y mejorar la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento de los recursos naturales. Las nuevas TIC ya están teniendo la importante consecuencia de incorporar a los habitantes de los países en desarrollo a los mercados y sistemas de información, pero los más pobres son los que menos probabilidades tienen de beneficiarse de este proceso. Los resultados más viables y duraderos se deben a iniciativas del sector privado y a las respuestas empresariales de la propia población pobre. Cuando los “proyectos” estén concebidos para superar las deficiencias del mercado, habrá que tener mucho cuidado para no reproducir las deficiencias tradicionales de los sistemas públicos de información sobre el mercado. Ampliar el mercado dando prioridad al presupuesto asignado a la viabilidad comercial será más eficaz que las costosas iniciativas, dirigidas por el sector público o las ONG, que el sector privado evita. Como se ha observado antes, muchas de las innovaciones en materia de producción agrícola que han propulsado la agricultura durante los últimos 40 años en los países menos adelantados no han beneficiado a los más pobres de las zonas rurales. Por lo tanto, todavía es posible que las inversiones mejoren la producción y la productividad agrícolas en muchas zonas marginales, aunque debe velarse por centrar la investigación en aspectos del incremento de la productividad que no generen sólo excedentes que hagan disminuir los precios y la rentabilidad para los pequeños agricultores. Un enfoque radical consiste en fomentar la investigación orientada a la pobreza efectuada por empresas privadas mediante contratos públicos competitivos cuya finalidad sea alcanzar resultados concretos. Respetar los conocimientos autóctonos y basarse en ellos es fundamental, entre otras cosas, para forjar asociaciones y garantizar la sostenibilidad, y puede tener un valor especial para la población rural de zonas que conserven una rica biodiversidad. Los progresos de las técnicas agrícolas conllevan también grandes posibilidades de mejora en relación con los efectos del cambio climático y responden a algunos de los retos demográficos planteados por la migración y el VIH/SIDA. 4 Una innovación participativa y orientada al mercado presupone una investigación con fines de diagnóstico en la que participen todas las partes interesadas, la identificación de las posibles oportunidades comerciales y la creación de innovaciones en el mercado, es decir, de nuevos productos, tecnologías e instituciones. Si se quiere vincular los sistemas de innovación a las oportunidades de mercado de diversos productos básicos y productos de otro tipo en los mercados locales, regionales e internacionales, es necesario que se haga de manera consciente. La economía rural no agrícola probablemente encierra oportunidades que requieren el fomento de las empresas dedicadas a actividades postcosecha e innovaciones en las instituciones y organizaciones rurales. Satisfacer las necesidades de energía rural dentro de las limitaciones económicas y ambientales es tanto un reto como una oportunidad. El suministro de energía es un medio de mejorar la calidad de vida de la población rural. Además de sus beneficios económicos, los beneficios sociales y ambientales de los nuevos servicios de energía que no utilizan productos petrolíferos son patentes. Tanto las “tecnologías apropiadas” a escala local como los progresos en la senda de una tecnología más avanzada como la energía solar y las pilas de combustible serán beneficiosos. En último lugar, a las reglamentaciones inoportunas y excesivas se deben la informalización de los mercados, la baja productividad, la corrupción y el desempleo y la escasez de los recursos fiscales. No obstante, la respuesta a una reglamentación errónea no es la “carencia de reglamentación”, sino una “reglamentación correcta”, o quizás sea incluso preferible la “autorreglamentación”. Las empresas y las economías rurales pueden necesitar ser protegidas localmente mediante políticas industriales selectivas. Ante el crecimiento de los mercados, la inexistencia de trabas a los intercambios comerciales seguramente no tendrá unos efectos equitativos. Una política de competencia dirigida a objetivos concretos, incluso descentralizada, podría servir como una especie de "red de protección contra tiburones", al fijar límites al ejercicio del poder de monopolio o de otras fuerzas coercitivas que pueden actuar en detrimento de los pobres. Política de innovación y prestación de servicios del FIDA El informe concluye con unas reflexiones sobre la conveniencia de una manera de pensar innovadora en materia de política de desarrollo y de participación de los donantes. Para llegar hasta los pobres de las zonas rurales, los indicadores fundamentales que debe tener en cuenta el FIDA son: • • • • • • • • • Pasar del pentágono al hexágono de los bienes de subsistencia: considerar que la “cultura” definida en sentido lato es un medio de subsistencia esencial. Aprendizaje: debería potenciarse el aprendizaje institucional mediante el análisis de las experiencias positivas. Identificación: realizar una cartografía de los pobres de las zonas rurales y comprender la heterogeneidad de la pobreza. Orientación: las estrategias de desarrollo rural deberían adaptarse a las situaciones específicas y locales. Flexibilidad: los instrumentos de financiación deberían ser flexibles y centrarse en las limitaciones locales. Evaluación: los resultados no deberían medirse exclusiva ni principalmente mediante criterios económicos. Focalización: dirigir las actividades a los más pobres conlleva mayores costos de transacción porque primero hay que identificar a esas personas y de seguimiento y evaluación de la cartera de proyectos, que constará de proyectos especializados de menor alcance. Plazos más largos: son necesarios plazos más largos para que pueda haber desarrollo. Riesgo: la asunción de riesgos en las políticas de apoyo a la innovación probablemente incrementará la tasa de fracasos así como las posibilidades de realizar innovaciones beneficiosas. 5 • • • Ampliación y reproducción: la especificidad significa que los ahorros resultantes de la ampliación de las actividades posiblemente serán limitados, y la orientación más precisa de dichas actividades hace más problemática la posibilidad de reproducir las intervenciones que han dado buenos resultados, de modo que debe analizarse cuidadosamente el requisito de que se pueda ampliar las intervenciones y reproducirlas. Presencia sobre el terreno: son necesarios personal sobre el terreno y conocimientos prácticos. Discrepancias normativas: existe una contraposición entre una “arquitectura internacional del desarrollo”, que tiende a la normalización, y la necesidad de dar respuestas focalizadas y flexibles a los retos y oportunidades específicos de cada contexto y determinados por los más pobres de las zonas rurales. Lo anterior tiene repercusiones en la organización, la gestión y los recursos humanos y de ello se desprenden también algunas ideas para contribuir a un nuevo modelo operativo. Es sumamente importante que, junto a la ayuda financiera, se presten servicios complementarios de fomento empresarial y humano. Está por cubrir una importante función de promoción indirecta que favorezca y acelere la prestación por el sector privado y la prestación coherente por los sectores públicos nacionales e internacional y las ONG de unos servicios que no son competencia del FIDA. El Fondo puede ejercer la función de promotor entre las organizaciones internacionales, de catalizador del sector privado y de instrumento de diálogo con las ONG. Para prestar servicios sobre el terreno conforme a un enfoque más empresarial ha de estudiarse la posibilidad de incrementar la capacidad y los conocimientos prácticos en los países. La formulación de propuestas competitivas para obtener recursos financieros es un elemento que debe someterse a ensayos nuevos y más amplios. Cuando los sistemas competitivos de financiación sean los apropiados, habrá de estudiarse también la manera de apoyar a quienes no sean elegidos en el procedimiento de licitación. Quizás haya que analizar con mayor profundidad cuál es el equilibrio apropiado entre préstamos y donaciones, especialmente si se toma en consideración otra idea novedosa, la financiación del capital social, consistente en que una institución financiera aporte capital a cambio de una participación en las acciones y los beneficios y cierto grado de intervención en la administración de las empresas nuevas. Las inversiones en acciones pueden suponer un incentivo innovador y apropiado y servir de estructura de seguimiento para que el personal del FIDA determine las necesidades y las posibles soluciones. Las inversiones en capital social pueden impulsar la colaboración directa entre el FIDA y su base de clientes al mejorar la participación institucional, su compromiso y el apoyo técnico y empresarial. 6 Introducción Origen y finalidad del informe El presente documento se ha elaborado cerca del final del actual Marco Estratégico (2002-2006), en torno a la idea de que los pobres de las zonas rurales y el FIDA tienen ante sí grandes retos, limitaciones y oportunidades para alcanzar los objetivos estratégicos del Fondo y hacer efectiva la contribución del FIDA al cumplimiento de los compromisos internacionales acerca de los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM). Según Båge (2005), la comunidad dedicada al desarrollo se expone a no alcanzar los ODM porque en los últimos años se ha prestado menos atención al desarrollo rural y hay menos recursos. Este documento es una contribución para que el Fondo trate de que sus programas produzcan el máximo impacto directo posible centrándose en problemas críticos en la esfera de la pobreza y ampliando la función catalizadora de sus actividades. Según el informe del Director de la Oficina de Evaluación en calidad de supervisor de la evaluación externa independiente (EEI) (abril de 2005), tres conclusiones principales tienen repercusiones para los resultados futuros del FIDA.2 Para el presente documento es especialmente pertinente la conclusión en que se aboga por que “el FIDA se convierta [...] en un promotor más sistemático de innovaciones que puedan ser ampliadas y reproducidas por otros”. Las otras conclusiones se refieren a la necesidad de un nuevo modelo operativo y al fortalecimiento del régimen de gobierno para la supervisión de la eficacia en términos de desarrollo. La búsqueda de un enfoque más innovador de la nueva estrategia del FIDA se trata con cierto detenimiento en el anexo 4 del Informe final y en las Observaciones de los asesores superiores independientes de la EEI. En la EEI se reconoce que la Iniciativa del FIDA para la integración de innovaciones, cuyo marco fue acordado en diciembre de 2004, “encierra la promesa de desarrollar esta capacidad. El planteamiento debería entrañar más riesgos, debiendo prestarse más atención al aprendizaje a partir de los resultados y a la difusión de éstos. Para ello hará falta una gestión más discriminatoria de las asociaciones con los gobiernos y con otras instituciones y un uso estratégico de las donaciones donde los riesgos son considerables”. Esto vale tanto para la operaciones sobre el terreno como para la gestión central de los recursos (humanos, en particular). La Iniciativa para la integración de innovaciones está recibiendo un gran apoyo de los donantes para tratar de asimilar las innovaciones anteriores, es decir, ampliarlas, reproducirlas, compartirlas y comprenderlas. Alcance El alcance de las cuestiones a las que se refiere el título del presente documento es inmenso. En un principio el estudio que se nos confió era limitado. Al tratar de extraer enseñanzas, se ha procurado que la cobertura geográfica sea amplia. Se presta especial atención a la agricultura, por lo cual no se tratan con tanto detalle las cuestiones relacionadas con la ganadería, la pesca, las comunidades costeras, la silvicultura, el agua y la salud. Un factor esencial de la mayoría de las innovaciones es el capital humano y el fortalecimiento de la capacidad institucional. No se estudian las iniciativas específicas de capacitación y educación en estas esferas, aunque los enfoques amplios —los sistemas de innovación— comprenden el aprendizaje individual e institucional. Sólo se menciona brevemente la importancia de los mercados financieros. Las cuestiones de género y edad están presentes en todos los aspectos del desarrollo y la innovación rurales, pero no se analizan por separado. Los factores demográficos y los cambios sociales se examinan brevemente en el contexto de las consecuencias de la migración, pero tienen una importancia mucho mayor; se menciona igualmente el cambio climático, que también tiene una incidencia mucho más amplia. Ante todo, no se tratan de manera específica los retos que plantea el VIH/SIDA y que afectan a gran parte de las cuestiones debatidas. 2 http://www.ifad.org/gbdocs/eb/84/e/EB-2005-84-R-2-REV-1.pdf. 7 Los retos y las oportunidades sostienen interrelaciones complejas. Todavía queda mucho por descubrir y comprender. Es necesario elaborar un informe de observación sobre las esferas que no son competencia del FIDA. Los retos son de índole dinámica, al igual que las oportunidades: basta con contemplar el crecimiento de las TIC y de la nanotecnología y pensar en todas las posibilidades que desconocíamos hasta ayer mismo. Los grupos de interés del FIDA: focalización en los pobres de las zonas rurales El FIDA tiene por objetivo "ayudar a los más pobres del mundo" (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, 2005). Su cometido es trabajar para dar a los pobres de las zonas rurales la oportunidad de salir de la pobreza —como la perciben los propios pobres— promoviendo el desarrollo social, la igualdad de género, la generación de ingresos, la mejora de la situación nutricional, la sostenibilidad ambiental y la buena gestión de los asuntos públicos. El FIDA trata de concentrar sus inversiones, sus iniciativas de investigación y gestión de los conocimientos, sus actividades de promoción de intereses y el diálogo sobre políticas en la consecución de tres objetivos estratégicos: • • • reforzar la capacidad de los pobres de las zonas rurales y sus organizaciones; fomentar un acceso más equitativo a los recursos naturales productivos y la tecnología, y aumentar el acceso a los servicios financieros y los mercados. Son preocupaciones fundamentales prestar atención a las diferentes oportunidades y limitaciones de las mujeres y los hombres, así como a las fuentes de vulnerabilidad y los medios para incrementar la capacidad de adaptación. La concesión de préstamos tiene por finalidad específica ayudar al sector más pobre de la población rural —pequeños agricultores, pescadores por cuenta propia, mujeres rurales pobres, trabajadores sin tierra, artesanos rurales, pastores nómadas y poblaciones indígenas— a incrementar su producción alimentaria y sus ingresos, mejorar su nivel de salud, nutrición y educación y su bienestar general de una manera sostenible. Se presta ayuda en nueve ámbitos principales: • • • • • • • • • desarrollo agrícola servicios financieros infraestructura rural ganadería pesca aumento de la capacidad y desarrollo institucional almacenamiento, elaboración y comercialización de alimentos investigación, extensión y capacitación fomento de las pequeñas y medianas empresas La focalización en grupos-objetivo concretos requiere un esfuerzo considerable y supone el reconocimiento de las diferencias entre la población rural pobre, que puede ser extremadamente heterogénea (Poole, Gauthier y Mizrahi, 2005; Wakwabubi, 2005). Las personas más pobres son las más difíciles y costosas de identificar (Greeley y Rabeya, 2005). A menudo son las más difíciles de alcanzar porque están excluidas de las reuniones comunitarias por razones de edad, género u otras características sociales, o porque se lo impide su necesidad de hacer frente a otras responsabilidades, como las tareas domésticas, el empleo u otras ocupaciones productivas fundamentales. Es necesario distinguir por lo menos los siguientes casos: • las personas que precisan asistencia social, a las que no se puede ayudar con actividades de desarrollo agrícola y que posiblemente necesiten redes de seguridad social a largo plazo, integrarse en los mercados de trabajo, emigrar de las zonas rurales o recurrir a otros medios para dejar la agricultura; 8 • • las personas que entran (temporalmente) en la categoría de perceptores de asistencia social pero que, con apoyo apropiado, podrían tener viabilidad comercial; los empresarios rurales que, con el apoyo apropiado, tienen potencial de crecimiento y probablemente no encajan en la categoría anterior. Con cargo a los programas se financian actualmente investigaciones en una gama más amplia de sectores y sobre una variedad mucho mayor de temas e instituciones (FIDA, 2003). La “focalización” y la “determinación de prioridades” son ahora retos fundamentales para tratar de satisfacer las necesidades de los grupos de interés del FIDA. En la EEI se reconoce también que es posible mejorar la función del FIDA en el fomento de la innovación mediante la aplicación de políticas y la realización de actividades de promoción por conducto de sus asociados y mediante el copatrocinio del sistema del GCIAI. Estructura del informe Tras esta introducción, el informe consta de cuatro secciones principales: 1) comprender la innovación en el contexto de los pobres de las zonas rurales; 2) los retos para la población rural pobre; 3) las oportunidades de innovación en favor de los pobres de las zonas rurales y con su participación. En la última, la sección 4, se presentan propuestas para su examen por el FIDA cuando elabore una política de innovación y un enfoque empresarial sobre la prestación de servicios. El alcance del presente estudio se expone en el apéndice. 1 Comprender la innovación La reflexión sobre la innovación como impulsora del desarrollo económico en la primera mitad del siglo XX se atribuye en gran parte a Joseph Schumpeter (véase, por ejemplo, Schumpeter [1947]), quien partió de una concepción restringida de la innovación que hoy se considera demasiado restrictiva (recuadro 1). Una definición del término más amplia y apropiada es “la aplicación de recursos tecnológicos, institucionales y humanos y de descubrimientos a procesos productivos que da lugar a prácticas, productos, mercados, instituciones y organizaciones nuevos y mejores y a una mayor eficacia”. Pese a ello, la caracterización que realiza Schumpeter de la innovación y el espíritu de empresa es muy interesante. Recuadro 1. Innovación y espíritu de empresa Según Schumpeter, la característica definitoria del empresario es “simplemente hacer cosas nuevas o hacer cosas que ya se hacen de una manera nueva (innovación) ” (Schumpeter, 1947: 151). Distinguió entre espíritu de empresa y dirección de empresas: no cabe esperar innovaciones en los regímenes de dirección que no fomentan el espíritu de empresa, que no se caracterizan por las novedades, ni por la capacidad de elaborar y aplica una “idea nueva”. Distinguió también la función del inventor —el creador de una idea nueva— de la del empresario — el que “se encarga de que se hagan las cosas”—. Es posible “encargarse de que se hagan las cosas” aplicando y poniendo en práctica ideas nuevas y empleando mecanismos como la “movilización de recursos adicionales”, el “efecto catalizador” y la comercialización. 9 Gráfico 1. Los procesos de innovación Innovación reconocimiento de una necesidad u oportunidad Análisis Invención solución del problema producto proceso técnica Innovación sistema institucional social Espíritu de empresa Según Enweze (2005), únicamente las innovaciones que hayan seleccionado los propios pobres influirán en el desarrollo agrícola. El elemento central de que los pobres deben participar se da por supuesto, así como el hecho de que los conocimientos técnicos y la cultura rurales constituyen activos y de que es importante no subestimar la capacidad de innovación de los pobres. La importancia y la contribución de las innovaciones de los agricultores es un tema sobre el que se vuelve más adelante en el presente informe, cuando se estudian las asociaciones y los sistemas de innovación y en otros apartados. No obstante, aplicando determinados procesos de adaptación puede lograrse que algunas esferas de innovación, que proceden de los sistemas formales y las tecnologías genéricas y de fuera del sector rural, incidan sobre la pobreza rural. En la sección siguiente se analizan estas cuestiones y al final se abordan, a la luz del alcance del estudio que se nos ha confiado, los supuestos implícitos en la reflexión en que el FIDA basa sus actuaciones. 1.1 Las fuentes de innovación en la agricultura Sistemas no formales Hace milenios que se producen innovaciones en la agricultura mediante los procesos de selección natural y de selección humana intencional (Lipton, 2005). En esos procesos “no formales” de investigación y desarrollo intervenían la actividad no formal de los productores y transferencias incontroladas y no sistemáticas de tecnología. Otra fuente de innovación ha sido la transferencia de tecnologías resultante de la migración y el comercio humanos, dos fenómenos importantes desde los tiempos más remotos pero que se aceleraron a raíz de los viajes europeos de descubrimiento. En el tercer mundo, la actividad no formal de investigación y desarrollo siguió siendo la principal fuente de innovación técnica hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con la excepción de un número reducido de actividades de plantación (Biggs y Clay, 1981). Las respuestas creativas de los propios pequeños agricultores han seguido siendo importantes fuentes de mejora de la productividad agrícola en muchas regiones de los países en desarrollo, pero la convergencia de esas actividades con las investigaciones de los sistemas formales ha sido un proceso lento, con resultados desiguales, y todavía dista de ser óptima. 10 Sistemas formales El proceso y el ritmo de la investigación y la innovación agrícolas formales se aceleraron gracias a la aplicación de métodos científicos en las economías relativamente avanzadas y a raíz de la Revolución Industrial, en los siglos XVIII y XIX. La formalización de la investigación y el desarrollo agrícolas en los países en desarrollo fue impulsada por las ingentes inversiones de las fundaciones Rockefeller y Ford, que abocaron en la Revolución Verde. Ésta supuso la transferencia de material genético del Japón a México y su consiguiente experimentación junto a los agricultores locales, lo que provocó el desarrollo y la difusión de variedades enanas de trigo de alto rendimiento. Procesos similares condujeron a la obtención en Filipinas de variedades de arroz con propiedades análogas, así como de variedades mejoradas de maíz. La Revolución Verde carecía de un programa explícito y si las nuevas variedades elaboradas en México se adaptaron a Asia fue en parte por casualidad. Aunque la investigación inicial fue obra de científicos que estaban en contacto estrecho y permanente con agricultores mexicanos (Biggs et al., 1981), se considera convencionalmente que la Revolución Verde es resultado de la investigación del sector público: “Los elementos clave de la mejora de la seguridad alimentaria en Asia entre 1970 y 1995 fueron las políticas gubernamentales que reflejaban la creencia de que las inversiones destinadas al incremento de la productividad agrícola eran un requisito previo del desarrollo económico” (Banco Asiático de Desarrollo, 2001: 2). Sin embargo, la Revolución Verde en Asia también se ha interpretado como un ejemplo clásico de metodología participativa en la que el factor primordial son los conocimientos de los agricultores (Biggs y Smith, 1998). También se debió a la conjunción fortuita de la disponibilidad de recursos, la coincidencia temporal, el crecimiento de la demanda y el apoyo activo a las políticas. La difusión de nuevas semillas y de las tecnologías asociadas a ellas, así como los cambios complementarios que se produjeron en las inversiones públicas y el apoyo institucional, provocaron aumentos de la productividad sin precedentes, especialmente en Asia y en América Latina. Si exceptuamos este proceso de innovación agrícola formal y los consiguientes aumentos de la productividad de los cultivos en el sector de la agricultura minifundista, desde el siglo XVIII no hay prácticamente más ejemplos de reducción a gran escala de la pobreza (Lipton, 2005). El nivel de las inversiones en investigación agrícola formal por las organizaciones nacionales y la comunidad internacional que prestan ayuda a los países en desarrollo no se conoce con seguridad, pero es probable que su volumen total durante los últimos 30 años supere los USD 100 000 millones: “¿Es legítimo preguntar si unos recursos de esta magnitud se han empleado correctamente, es decir, si se han utilizado con eficacia y han tenido el efecto deseado?” (Matlon, 2003: 123). Aunque numerosos estudios de la productividad de la investigación agrícola han llegado a la conclusión de que su rendimiento ha sido positivo, los sistemas formales de innovación presentan deficiencias notables. Por ejemplo, las cuantiosas inversiones realizadas en el marco del sistema de capacitación y visitas del Banco Mundial para la extensión agrícola han dado lugar a pocas mejoras, por no decir que ninguna (Moore, 1984). Desde finales de la década de 1980, la inversión en la investigación y desarrollo formales ha disminuido, y la reducción de su rendimiento, asociada a factores contextuales, ha limitado la tasa de reducción de la pobreza: “Pese a los éxitos de la Revolución Verde, la batalla por dar seguridad alimentaria a centenares de millones de personas pobres y miserables dista mucho de haber sido ganada. El crecimiento vertiginoso de la población y los cambios demográficos, así como unos programas de lucha contra la pobreza inadecuados, han mermado muchas de las ganancias obtenidas gracias a la Revolución Verde” (Borlaug, 2000: 487). Debates actuales En suma, quedan por resolver varias preguntas acerca de los sistemas de innovación agrícola formales y onerosos. Muchos pobres de las zonas rurales no se han beneficiado del desarrollo tecnológico, en los procesos de investigación ha predominado el modelo del sector público jerarquizado, ha sido difícil lograr una participación efectiva de los beneficiarios, y las presiones de las políticas y los donantes están obligando a realizar cambios en la estructura institucional, la gestión de la organización de la investigación y la dinámica de las partes interesadas, todo ello a escala tanto nacional como internacional. 11 ¿Exclusión? La Revolución Verde se produjo en las zonas consideradas favorecidas y con abundantes recursos de algunos países en desarrollo (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987); en la agricultura de las regiones de escasos recursos (calificada por Chambers de “agricultura compleja, heterogénea y expuesta a riesgos” [1989]) su influjo fue mucho menor. La Revolución Verde de Zimbabwe, donde tuvo lugar antes que en la India, estuvo estrechamente ligada a un amplio sector agrícola comercial (Eicher, 1995) y, en Malawi, la inexistencia de una demanda real causó un largo período de estancamiento técnico (Smale, 1995) del que aún no se ha salido. Gran parte de África y otras regiones pobres y heterogéneas han quedado excluidas, aunque desde mediados del siglo XX existen sistemas públicos formales de investigación y desarrollo. Incluso cuando se han obtenido resultados positivos —por ejemplo, la investigación pública ha generado tecnologías sumamente útiles de incremento de la productividad del arroz en África occidental (Dalton y Guei, 2003)—, los beneficios se han limitado en buena medida a aquellas zonas cuya ecología era propicia. Estos efectos han sido más modestos en las regiones menos favorecidas y entre los pequeños agricultores. En Nepal, por ejemplo, menos de 5 de las 49 variedades de arroz distribuidas por los organismos públicos han sido adoptadas ampliamente; el sistema formal de distribución de semillas satisface tan sólo el 10% de la demanda (Pratap, 2005). A pesar de los drásticos aumentos de la productividad agrícola, la Revolución Verde y el esfuerzo predominantemente público que la originó han sido criticados no sólo por su fracaso, ampliamente reconocido, para generar mejoras en las zonas pobres de recursos, sino también por sus efectos secundarios negativos sobre el conjunto del sector, como son la mecanización, una mayor desigualdad y la dependencia creciente de una gran cantidad de insumos (IIPA, 2002). ¿Políticas públicas? La exclusión de los agricultores pobres de las zonas de agricultura compleja, heterogénea y expuesta a riesgos y otras zonas no se ha debido solamente a la falta de tecnologías específicas y adaptadas a las diversas situaciones. Está bien documentado que la difusión de las tecnologías de la Revolución Verde fue facilitada por unas políticas e infraestructuras públicas de apoyo en las fases fundamentales (Dorward, Kydd, Morrison y Urey, 2004), de modo que no son sólo el alejamiento geográfico y las ecologías desfavorables los que han limitado la asimilación de las nuevas tecnologías. En opinión de Goldman y Smith (1995), las deficiencias infraestructurales y de acceso a los mercados, combinadas con la dispersión de la población en las zonas remotas del norte de Nigeria, pueden ser un factor determinante de la adopción de tecnologías, pero no es el único factor que entra en juego. Las importantes diferencias en la difusión de las tecnologías e innovaciones agrícolas entre dos zonas por lo demás dotadas de similares recursos se han achacado al carácter de las administraciones locales y a su mayor o menor determinación de fomentar el desarrollo rural: en las zonas con tasas más elevadas de innovación agrícola había una administración local menos centralizada, más orientada al desarrollo y más receptiva desde el punto de vista político. A nivel local, la Revolución Verde tuvo por efecto la creación de desigualdades, o su empeoramiento, entre las zonas más prósperas y las menos favorecidas, debido en parte al contexto institucional local. ¿Una fuente principal o fuentes múltiples de innovación? Por consiguiente, puede considerarse que las fuentes de innovación en agricultura tienen dos orígenes principales: los sistemas no formales de experimentación y selección y los sistemas formales de investigación y desarrollo que forman en su mayoría parte de organizaciones públicas nacionales e internacionales. Con todo, existe una contraposición entre los enfoques de la innovación que hacen hincapié en unas “fuentes centrales del modelo de innovación” y aquellos que privilegian unas “fuentes múltiples del modelo de innovación” (Biggs, 1990): el primer modelo está frecuentemente detrás de las teorías y la retórica de las instituciones formales de investigación y extensión agrícolas: “Se considera que la mayor parte de las innovaciones técnicas e institucionales proceden de la labor sistemática de los centros internacionales de investigación …” (pág. 1481). 12 El modelo de innovación basado en fuentes múltiples sitúa los procesos de investigación y difusión agrícolas en el contexto histórico, político, económico, agroclimático e institucional en el que se producen los cambios tecnológicos y abarca el azar, la selección natural y la selección por parte de los agricultores: “Se considera que las innovaciones proceden de varias fuentes, de las cuales los centros internacionales son sólo una. Otras son los agricultores, el personal extensionista, las organizaciones no gubernamentales y los sistemas nacionales de investigación” (Biggs, 1990). Ruttan y Hayami (1990) destacaron el desarrollo agrícola que emana de: a) la innovación como respuesta a los cambios de los incentivos concedidos por las organizaciones del sector público y debida a la variación de la dotación de recursos y al cambio económico, así como de b) la respuesta de las distintas empresas —o agricultores— a las señales cambiantes del mercado. Por lo tanto, la innovación es fruto de unas relaciones y demandas dinámicas, es una “interacción dialéctica” (pág. 103) entre los agricultores y sus organizaciones colectivas, las instituciones públicas de investigación, los científicos perspicaces y los administradores. Por consiguiente, en el modelo basado en fuentes múltiples el grado de contextualización agrícola de la investigación es muy elevado. Ante la evolución de las responsabilidades y prioridades, ¿cuál es la función del sector privado? El debate acerca de las responsabilidades respectivas de la investigación y desarrollo público y privado tiene en su raíz el concepto de las disfunciones del mercado y los bienes públicos, que constituye la base del importante papel que desempeñan las organizaciones públicas nacionales e internacionales en la investigación y desarrollo en los países en desarrollo. En el centro del modelo basado en fuentes múltiples se halla el sector privado: “las grandes sociedades multinacionales y las pequeñas empresas [...] han tenido una gran influencia sobre el cambio tecnológico” (Biggs, 1990). Ruttan y Hayami observan también que la asignación de los esfuerzos entre el sector público y privado tiene asimismo una importancia enorme y creen que se produce una reasignación continua de las funciones entre las instituciones de los sectores público y privado a medida que cambia el entorno: “Según van surgiendo instituciones capaces de internalizar una gran proporción de las ganancias de las actividades innovadoras, puede surgir la posibilidad de transferir actividades [...] al sector privado...” (Ruttan et al., 1990: 108). La capacidad de las empresas del sector privado de imponer el derecho de exclusión mediante la innovación tanto institucional como tecnológica ha introducido un nuevo factor en los debates sobre las políticas de innovación. Este hecho es especialmente patente en el campo de la concepción y la difusión de cultivos transgénicos. La repercusión de las nuevas biotecnologías sobre los pobres quizá sea el tema de debate más polémico (recuadro 2). Pero, salvo algunas excepciones, en la bibliografía no se trata apenas por el momento las vinculaciones entre la innovación agrícola favorable a los pobres y las empresas privadas (Lipton, 2005). Recuadro 2. La participación del sector privado “Debido a que la mayor parte de la investigación sobre ingeniería genética es obra del sector privado, que patenta sus invenciones, los responsables de las políticas agrícolas deben afrontar un problema potencialmente grave. ¿Cómo pueden los agricultores de escasos recursos de todo el mundo acceder a los productos de la investigación biotecnológica? ¿Qué duración y condiciones deben tener las patentes sobre los productos de la bioingeniería? Por añadidura, el elevado costo de la investigación biotecnológica está conduciendo a una rápida consolidación de la propiedad de las empresas dedicadas a la ciencia agrícola. ¿Es deseable esta consolidación? [...] Dado que una gran parte de la investigación biotecnológica es obra del sector privado, los gobiernos nacionales deben ocuparse de la cuestión de los derechos de propiedad intelectual y concederle las salvaguardias oportunas.” (Borlaug, 2000: 488) 13 ¿Tecnologías genéricas (o de plataforma)? La tecnología de la información y las comunicaciones es otro ejemplo de innovación del sector privado de suma importancia. Las cuestiones de la información y las comunicaciones han sido aspectos fundamentales de la educación y la extensión agrícolas durante decenios. Las “viejas” tecnologías de información y comunicaciones como la radio y la televisión han sido y siguen siendo importantes instrumentos para tratar de asociar más estrechamente a los agricultores con las demandas del mercado, pese a lo cual los sistemas de información sobre el mercado siguen siendo uno de los puntos débiles del desarrollo rural (Poole, Kydd, Loader, Lynch, Poulton y Wilkin, 2000a). El desarrollo de “nuevas” tecnologías de la información (como la radio y la televisión por satélite, los medios de comunicación por Internet y la telefonía móvil) ha generado nuevos medios para colmar el déficit de información. Estas TIC comprenden un abanico de tecnologías que no se han desarrollado específicamente para la lucha contra la pobreza ni para el sector rural, pero que los usuarios rurales han adoptado y, en algunos casos, adaptado. La “biotecnología” (o la gama de biotecnologías) es un ejemplo de interacción de las innovaciones entre la investigación agrícola y no agrícola que tiene considerables posibilidades de “favorecer a los pobres”, pero también de suscitar graves problemas de gestión pública, derechos de propiedad, éticos y ambientales y de “perjudicar a los pobres”. ¿Hacia una investigación participativa y centrada en los beneficiarios? En el debate sobre las fuentes múltiples de innovación ha surgido la cuestión de la posición central de los beneficiarios en el proceso de innovación. El reconocimiento de los agricultores como partes interesadas, no sólo como beneficiarios sino también como fuentes de conocimientos tradicionales y experimentadores, generó unos enfoques en los que los conocimientos de los agricultores ocupan el primer lugar. La participación explícita de los agricultores dio lugar a una investigación de los sistemas agrícolas en la que se reconocía la complejidad y la especificidad de los sistemas agrícolas minifundistas tropicales y se buscó la participación de los agricultores en la toma de decisiones. Los resultados de este proceso y la posibilidad de transferirlos fueron a menudo decepcionantes, debido a una comprensión inadecuada del contexto específico e histórico en el cual se efectuaban estas actividades (Biggs, 1995). El enfoque basado en que las innovaciones sean obra de los agricultores es una importante alternativa al paradigma convencional de la “transferencia de tecnología”. Assefa (2005) y muchos otros investigadores cercanos a la población rural afirman categóricamente que todavía existe un abismo entre los sistemas de innovación formal y los que son obra de los agricultores, y que no se reconoce que los agricultores, especialmente los que tienen escasos recursos, innovan constantemente para sobrevivir. Los conocimientos de la población rural pobre (conocimientos técnicos autóctonos) deben considerarse dinámicos; no son “lo de siempre” sino “lo desacostumbrado”. La persistencia en privilegiar las innovaciones de los agricultores ha conducido a experiencias positivas bien documentadas (Reij, 2005). Una serie de estudios pormenorizados procedentes del conjunto de África demuestra que los agricultores minifundistas experimentan e innovan para mejorar sus medios de subsistencia pese a que las condiciones económicas y agroambientales son adversas (Reij et al., 2001). Los enfoques del desarrollo agrícola que toman la innovación local como punto de partida pueden aprovechar una rica fuente de creatividad y capacidad inventiva. Por sí solos constituyen una prueba del ingenio, la creatividad y la perseverancia de los pequeños agricultores (recuadro 3). 14 Recuadro 3. La innovación de los agricultores Reij y Waters-Bayer (2001) proponen lo siguiente: los enfoques participativos de la investigación agrícola que se basan en los conocimientos y las innovaciones locales pueden alentar y difundir la capacidad de innovación entre los agricultores y los científicos que no forman parte del medio rural; la innovación de los agricultores en el contexto de una ordenación sostenible de los recursos agrícolas y naturales puede conducir a formas innovadoras de reducir la dependencia de los insumos externos; las técnicas innovadoras a menudo representan enfoques “nuevos” en el contexto local —adaptación de los conocimientos existentes— más que ideas completamente nuevas, aunque su desarrollo se haya debido a la creatividad y la innovación locales más que a la mera transferencia de tecnología; los innovadores en los programas específicos de investigación fueron siempre hombres, muchos de ellos de fuerte personalidad, relativamente mayores y experimentados pero no necesariamente con un buen nivel de educación; en su mayoría eran agricultores relativamente prósperos y a tiempo completo; su participación en otros ámbitos a menudo fomentó la innovación. Un componente importante del enfoque basado en la innovación de los agricultores es la mejora de la comunicación entre los diversos agentes de desarrollo y los agricultores que buscan o han encontrado soluciones innovadoras a los retos de la agricultura minifundista. Un reto fundamental para que el enfoque basado en la innovación de los agricultores sea eficaz es la difusión de la tecnología y la metodología. También pueden desempeñar un importante papel los intercambios entre agricultores y la explotación de los sistemas y canales autóctonos para compartir información e insumos agrícolas, en lugar de confiar en los sistemas formales de extensión para difundir las innovaciones (Reij et al., 2001). El reto fundamental es hacer participar a los sistemas nacionales de investigación agrícola en el fortalecimiento de la capacidad de innovación de los agricultores, para lo cual es necesaria una redefinición de la función tradicional de los investigadores y agentes extensionistas formales, así como un número mucho mayor de investigadores dispuestos a colaborar con los agricultores y ayudarles en sus planes de investigación. ¿Redes y sistemas de innovación? Los enfoques participativos de investigación y desarrollo han dado lugar a la creación de coaliciones (Biggs et al. 1998), lo que ha ampliado el concepto de “parte interesada” y alentado la creación de asociaciones de investigación caracterizadas por maneras nuevas de hacer participar a los beneficiarios y ha desembocado últimamente en un enfoque de sistemas de innovación. Biggs y Matsaert (2004) señalan que se reconoce ampliamente la importancia de que haya vinculaciones entre los agentes, las coaliciones, las alianzas y las corrientes de información para que la innovación tenga buenos resultados y para la creación de sistemas de innovación sostenibles, pero que frecuentemente estos aspectos no se tratan sistemática ni explícitamente. Dan razones a favor de los “enfoques orientados a los agentes”, cuya importancia para la innovación rural reconocen otros especialistas en ciencias sociales, por ejemplo Long y Long (1992), y proponen varias técnicas para hacer participar a los beneficiarios y crear un diálogo con los investigadores. El uso del análisis de redes sociales para cartografiar a las partes interesadas y las corrientes de información es una técnica de este tipo (Clark, 2005). Este análisis se ocupa del estudio de la conducta social y examina la interrelación entre los agentes y las estructuras en las que existen. Determinando de qué manera participan y se interrelacionan los agentes puede elucidarse la estructura del sistema social, lo que permite un análisis del modo en que se intercambian recursos como los productos, el capital o la información en el sistema rural. Hall et al. (2001) elaboran los conceptos de “coalición”, “parte interesada” y “asociación” explorando la base conceptual de las pautas institucionales actuales y emergentes en los enfoques basados en las asociaciones del desarrollo tecnológico. De manera congruente con la idea de los múltiples interesados, afirman que la innovación agrícola es un proceso en el que interviene una amplia gama de 15 tipos de organización que pueden interpretarse como “sistemas nacionales de innovación”. Este punto de vista supone un importante cambio con respecto a la teoría tradicional, al brindar un marco para el análisis de las complejas relaciones y procesos de innovación entre agentes múltiples y heterogéneos, las instituciones sociales y económicas y las oportunidades tecnológicas e institucionales determinadas de manera endógena (Spielman, 2005). El enfoque de sistemas de innovación es “idóneo a efectos de desarrollo, porque reconoce explícitamente los aspectos tanto políticos como institucionales y culturales de los procesos de innovación; destaca la importancia de las interacciones entre los agentes y las organizaciones; toma en consideración los múltiples agentes y sus diferentes funciones y supera la dicotomía “Estado o mercado”, dando mayor cabida a redes más asociativas e impulsadas desde la base; al mismo tiempo, pone de relieve las interacciones entre los usuarios y los productores, asignando una importante función a agentes normalmente desatendidos, como los trabajadores o los consumidores” (Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas, 2005: 25). A este punto de vista basado en los sistemas, Goleen et al. (2003) añaden el concepto de espíritu de empresa, por el que normalmente se entiende la explotación comercial de la innovación. ¿Asociaciones en la innovación? Dentro de estos sistemas de innovación, la asociación es un método básico para dirigir el desarrollo de la ciencia y la tecnología a las demandas de los pobres en materia de medios de subsistencia. En este sentido, “asociación” significa una relación de colaboración entre los sectores público y privado y entre las organizaciones de investigación y las dedicadas a otras actividades; y “privado”, todas las formas de organización al margen de las autoridades públicas, incluidos el sector empresarial, las ONG y las organizaciones de agricultores. Las características de los sistemas que han dado buenos resultados son las siguientes (Hall, Rasheed Sulaiman, Clark y Yoganand, 2003: 222): • • • • • ciclos evolutivos continuos de aprendizaje e innovación; combinaciones de innovaciones técnicas e institucionales; interacción entre los diferentes agentes de investigación y los dedicados a otras actividades; función cambiante de los productores y usuarios de información y transferencias de conocimientos basadas en las necesidades; un contexto institucional que presta apoyo a las interacciones del aprendizaje y las corrientes de conocimiento entre los agentes. Sumberg elabora este enfoque de sistemas en el contexto de la innovación agrícola en el África subsahariana (2005). Dice que los procesos de reforma económica y política han hecho que la investigación agrícola formal se convierta en un sistema coordinado, de estratos múltiples y supranacional. Observa que hay una tensión entre la tendencia a la descentralización del “nuevo programa de reformas” de los sistemas nacionales de investigación agrícola y una fuerte tendencia centralizadora de las iniciativas supranacionales, así como entre los llamamientos a una mayor integración y la creciente apreciación de la importancia de la diversidad, y la necesidad de determinar las prioridades a escala local. Ante todo, la función de los usuarios debe examinarse de una manera más exhaustiva: “Es la idea de las oportunidades y la aceptación de que la utilización, tanto como la generación y difusión, son funciones esenciales de un sistema de innovación lo que subraya la importancia de los usuarios o consumidores de las innovaciones” (pág. 25). Todavía es necesario no confiar demasiado en que haya un cambio de actitudes entre los investigadores e innovadores "profesionales" en las organizaciones de todo tipo. A veces la expectativa de que puedan forjarse relaciones genuinamente participativas con los profesionales del desarrollo se ve defraudada: en un informe sobre un taller celebrado recientemente en una célebre universidad británica acerca de la creación de asociaciones se concluye claramente que a algunos investigadores académicos únicamente les interesa el concepto de “asociación” con fines “extractivos”, por su utilidad como técnica para mejorar la recopilación de datos de investigación (ponencia de D. Pound). 16 ¿Demanda de innovación? Por lo tanto, existe un conflicto entre la situación de la investigación a escala nacional, la tendencia a consolidar e integrar la investigación pública internacional en el marco del GCIAI y la heterogeneidad biofísica y socioeconómica que caracteriza al África rural. Sumberg (2005) hace hincapié en las relaciones problemáticas entre los componentes del sistema de innovación y la “inexistencia casi total de una articulación organizada de la demanda [...]. En el fondo, en el sistema de innovación está ausente la demanda”. Es necesario aceptar la existencia de características y diferencias nacionales y adoptar un enfoque menos directivo, concertando acuerdos simples de colaboración o creando redes de apoyo a una investigación más dinámica y al mismo tiempo razonada. Según Harvey y McMeekin (2005), es necesario realizar esta reestructuración de la “arquitectura institucional” de los sistemas de investigación para lograr resultados científicos más avanzados, y esta reestructuración ha de adaptarse —contextualizarse— a las diversas situaciones locales. Bentley et al. (2004) han analizado la naturaleza de la demanda de innovaciones agrícolas por parte de los agricultores de Bolivia. Además de la demanda explícita de nuevas tecnologías, han tenido en cuenta la demanda implícita de los agricultores, que en ocasiones no se expresa “bien porque no comprenden perfectamente el problema agrícola [...], bien porque no pueden imaginar todas las soluciones posibles” (pág. i). El sistema boliviano de investigación agrícola, que se desmanteló en 1998, fue reinstaurado en 2000 (con el nombre de “Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria”, SIBTA) con la intención de vincular el sistema nacional de innovación a la demanda —explícita e implícita— de los agricultores mediante procesos participativos más eficaces (recuadro 4). Recuadro 4. Expresar la demanda de innovación “El SIBTA es una ambiciosa organización de financiación competitiva que se atiene a modelos similares establecidos en otros lugares de América Latina y un paradigma recién aparecido de investigación agrícola (Byerlee, 1998). Trata de financiar la investigación agrícola del sector público mediante licitaciones competitivas y de mejorar la asunción de responsabilidades y la pertinencia de la investigación agrícola, e insiste en que todas las peticiones de investigación y financiación deben proceder por escrito de los agricultores, preferentemente de grupos organizados (cooperativas, sindicatos de agricultores, organizaciones indígenas, etc.)...”. (Bentley, Thiele, Oros y Velasco, 2004: 1 y 2) Asociaciones para la prestación de servicios: ¿las ONG y el sector privado? El concepto y la práctica de las asociaciones en el proceso de desarrollo cambiaron drásticamente a partir de la década de 1980 a medida que se fueron aplicando políticas de ajuste estructural en el sector público de los países en desarrollo y las ONG comenzaron a asumir responsabilidades en el suministro de bienes públicos, en particular en el sector rural/agrícola (Poole, 1994). Hoy en día, las ONG, internacionales y nacionales, están a cargo de muchos servicios que históricamente se han considerado responsabilidad del Estado, pero que el sector privado no ha asumido tras la liberalización. ONG tanto del Norte como del Sur han asumido una importante función de canalización del apoyo al desarrollo al margen de las relaciones oficiales de ayuda bilateral y se han convertido en sistemas alternativos de prestación de servicios orientados a la seguridad alimentaria, el desarrollo institucional, el aumento de la capacidad y el suministro de bienes públicos. Los contratos y franquicias aún pueden ser útiles para prestar servicios en zonas remotas, donde el Estado y el mercado han fracasado. Sin embargo, en ocasiones las ONG también tienen un sesgo ideológico y no logran apreciar la compleja interacción que se produce entre poder, conocimientos e identidad en las relaciones entre organismos, lo que da lugar a la imposición de ideas exógenas y a la falta de eficacia. Las dificultades para introducir tecnologías agroforestales entre la población indígena rural de México ilustra cómo diferentes percepciones y valores religiosos y sociales pueden provocar un choque de culturas y distorsionar las relaciones en el interior de las comunidades y dar lugar a relaciones improductivas entre los “beneficiarios” y las organizaciones que intervienen (De Frece, 2005). 17 Según la investigación realizada por el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (IIPA) y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) acerca de las asociaciones entre el sector público y privado para promover la innovación agrícola, todavía queda mucho por aprender acerca de la función del sector privado (IIPA, 2005). Tras analizar 125 asociaciones de este tipo que promueven el desarrollo agroindustrial en América Latina, se indica que: “Aunque las asociaciones entre el sector público y privado se han convertido recientemente en una forma de crear innovaciones tecnológicas en todo el mundo, en América Latina, especialmente en los países latinoamericanos menos adelantados, estas iniciativas raramente se planifican y ejecutan satisfactoriamente [...]. Numerosos intentos de forjar asociaciones entre las organizaciones públicas de investigación y el sector privado no logran propiciar un desarrollo favorable a los pobres ni dar lugar a productos nuevos o mejorados para el mercado, lo que supone una decepción para todas las partes [...]. Entre las enseñanzas fundamentales que se han extraído figura la importancia de determinar y negociar los intereses comunes, realizar un seguimiento de las asociaciones, promover las sinergias para mejorar las innovaciones y los productos y aprovechar los beneficios derivados de compartir los recursos y las oportunidades de aprendizaje”. 1.2 Repercusiones del programa general de reformas Las repercusiones, los recursos y los cambios del programa mundial, que son paralelos a la evolución de la función del FIDA, plantean nuevos retos a quienes se dedican a la investigación agrícola: el cometido de los sistemas formales de investigación y desarrollo está pasando de unas iniciativas de investigación destinadas exclusivamente a incrementar la productividad a tratar de alcanzar objetivos más amplios de lucha contra la pobreza (Always y Siegel, 2003; Berdegué y Escobar, 2002; Chambers, 2003; Horton y Mackay, 2003; Sumberg et al., 2004). También han surgido nuevas ideas y prácticas acerca de la importancia de las vinculaciones impulsadas por el mercado para propiciar el desarrollo de los mercados rurales (Bernet, Devaux, Ortiz y Thiele, 2005; Devaux, 2005; Hellin, Griffith y Albu, 2005; Poole, 2005a; Sanginga, Best, Chitsike, Delve, Kaaria y Kirkby, 2004). Diferenciación y focalización Berdegué y Escobar (2002) han abogado por la adopción de estrategias diferenciadas y un enfoque orientado más claramente hacia los beneficiarios para apoyar la innovación agrícola encaminada a la lucha contra la pobreza. Defienden una división tripartita en función de los activos y las oportunidades estratégicas de la población destinataria (pág. i): • • • “si los activos favorecen un desarrollo agrícola competitivo, debe hacerse especial hincapié en las iniciativas comerciales y las contribuciones del sector privado; si los agricultores pueden dedicarse a una agricultura orientada al mercado, pero se lo impiden las limitaciones de su base de activos, las iniciativas públicas (y privadas) deberían ir encaminadas a suministrar recursos y experiencia para generar una agricultura minifundista floreciente; si los hogares rurales carecen de gran parte de los activos que les permitirían beneficiarse de la agricultura comercial, deben aplicarse unas políticas de lucha contra la pobreza rural de mayor espectro, a menudo en colaboración con las organizaciones locales y las ONG, que puedan facilitar el establecimiento de vinculaciones e instituciones”. La innovación institucional en los sistemas de investigación Chambers (2003) expone ideas nuevas acerca de los sistemas de innovación, el modo de lograr una repercusión, el aprendizaje institucional, la innovación rural favorable a los pobres y el aprendizaje experimental, todas ellas estrechamente relacionadas con la innovación en el interior de las organizaciones de investigación, y no sólo en sus actividades (recuadro 5). “Hay pruebas de que el paradigma está evolucionando. El cambio que se está produciendo consiste en el paso de un proceso lineal a un proceso de aprendizaje. El aprendizaje experimental, es decir, el que los participantes 18 aprendan de sus actividades, es una expresión genérica con la que se designan los cambios fundamentales en los conceptos, métodos, mentalidades, valores, normas y conductas que están empezando a alterar la práctica de la investigación y el desarrollo agrícolas” (págs. 119 y 120). Recuadro 5. La organización del aprendizaje “El aprendizaje y el cambio institucionales forman parte de una redefinición incipiente de las buenas prácticas profesionales en agronomía [...]. No obstante, hay un núcleo unificador en torno al cual puede orientarse y organizarse toda esta complejidad, diversidad y dinamismo: el compromiso de la comunidad internacional de las instituciones financieras, organizaciones de investigación y desarrollo y los profesionales a título individual de todo el mundo de luchar contra la pobreza mediante el aprendizaje y el cambio institucionales, frente a unas reestructuraciones institucionales superficiales…” “Institucionalmente, ello tiene consecuencias en el proceso de formulación de políticas, los gobiernos, las organizaciones de investigación y su administración, los incentivos, procedimientos y culturas [...]. El aprendizaje y el cambio institucionales presentan unos retos enormes a las organizaciones nacionales y a los centros de la red de investigación del GCIAI, así como a las comunidades financieras y de donantes y las ONG. Entrañan el aprendizaje y el desaprendizaje continuos en lugar de una evaluación ex post puntual; el aprendizaje de lo que es eficaz y lo que no lo es; el reconocimiento, la gestión y la moderación de las relaciones asimétricas de poder; poner el acento en unas relaciones más amplias y equitativas; hacer participar a todos los asociados, especialmente a los agricultores pobres, y adecuarse a las realidades complejas, heterogéneas y expuestas a riesgos de los agricultores.” (Chambers, 2003: 120) Según Hall et al. (2003), el aprendizaje institucional forma parte explícita de los sistemas de innovación. Afirman que solamente si se abandonan los ciclos repetitivos de evaluaciones económicas de cortas miras y se adopta un enfoque basado en el aprendizaje por sistemas podrán los sistemas de innovación agrícola encontrar mejores formas de cumplir sus objetivos sociales y económicos. Morris et al., (2005) se refieren a estos sistemas como alianzas de aprendizaje. “Deben documentarse los éxitos y los fracasos, especialmente en la agricultura y la industria. Estas “buenas” prácticas de aprendizaje deben institucionalizarse en forma de relaciones estructuradas entre las organizaciones de mercado y las de otro tipo” (Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas, 2005, pág. 36). El sector privado ante los cambios del programa de investigaciones Se ha aconsejado vehementemente cautela acerca del programa de investigaciones, en continua evolución. Según Sumberg et al. (2004), la diversificación de los ingresos de la población rural pobre del África subsahariana reducirá los beneficios de la inversión en el desarrollo de nuevas tecnologías agrícolas. En el contexto de la “desagrarización” de Bryceson (1996), una mayor diversificación de los ingresos de los pequeños agricultores del África subsahariana puede dar lugar a una reducción de las ganancias alcanzadas gracias a la adopción de tecnologías nuevas y a unos costos de transacción desproporcionalmente elevados de la adquisición de información para orientar las decisiones sobre las opciones tecnológicas. “En suma, es harto probable que el nuevo programa de reformas sirva para reforzar la tendencia histórica (muy criticada) de los servicios de investigación y desarrollo agrícolas a centrarse en el sector agrícola comercial y en las necesidades de las personas relativamente prósperas. Si el sector privado va a desempeñar una función cada vez más importante en la prestación de servicios de investigación y extensión, algo deseable para muchos, esta tendencia no podrá sino verse reforzada” (Sumberg et al., 2004). Sus conclusiones se resumen en el recuadro 6. 19 Recuadro 6. ¿Limitaciones de la repercusión de la investigación sobre desarrollo agrícola? “Es probable que el sector agrícola tenga un potencial de crecimiento, y la investigación agrícola tiene sin duda una función que desempeñar para plasmarlo. Sin embargo, no es obvio que este crecimiento vaya a basarse en la transformación tecnológica en el caso de millones de pequeños agricultores pobres y con cultivos diversificados, o de las personas que viven en zonas de escaso potencial. Por mucho que sea contrario a los hábitos de los responsables de las políticas y los investigadores agrícolas, hemos de estudiar seriamente la posibilidad de que una gran parte de la población rural que se dedica a algún tipo de actividad agrícola tenga escasas posibilidades de obtener algún beneficio directo y sostenible de la investigación agrícola, el desarrollo tecnológico o las iniciativas de extensión. Es sumamente necesaria una concepción mucho más amplia de la contribución que la investigación agrícola puede hacer a la mitigación de la pobreza rural.” (Sumberg, Elon y Blackie, 2004: 143). A pesar de llegar a una conclusión tan desalentadora, los autores proponen que el programa de reformas contemple tres aspectos que podrían contribuir a un crecimiento agrícola favorable a los pobres: • • • 1.3 la difusión de innovaciones “deconstruidas”, para que quienes las adopten puedan contextualizarlas y “reconstruirlas”; la participación de grupos de agricultores en la concepción y el ensayo de las innovaciones mediante mecanismos como enfoques participativos de aprendizaje y actuación, y la utilización de las tecnologías de la comunicación para mejorar la calidad, pertinencia y accesibilidad de la información. Aspectos fundamentales para comprender la innovación La historia del desarrollo agrícola revela de hecho que la innovación “exterior” a los pobres de las zonas rurales puede ser eficaz en determinadas circunstancias. La Revolución Verde fue sobre todo un ejemplo de aplicación de recursos exteriores a unos problemas agronómicos identificados por personas ajenas a esos problemas, que dio lugar a una combinación tecnológica novedosa. No obstante, los agricultores sí participaron en cierta medida en el proceso de innovación, y unas políticas favorables e inversiones complementarias en infraestructura y servicios rurales fueron esenciales para su asimilación. Las innovaciones fundamentales en nuevas TIC que están ejerciendo cierta influencia sobre los países en desarrollo han surgido de iniciativas empresariales que también están alejadas de la población rural pobre. Cuando la asimilación y la repercusión han sido más amplias y efectivas, es el oportunismo de las sociedades del sector privado y de los pequeños empresarios lo que ha permitido esta espectacular asimilación (como en el caso de los teléfonos móviles). El ejemplo del “teléfono Graneen” muestra que este proceso puede ser facilitado por las ONG. Estos ejemplos se dan cuando se elaboran tecnologías genéricas o de plataforma gracias a iniciativas del sector público o privado, sobre la base de invenciones técnicas y su explotación por empresas, y luego se distribuyen, adoptan (y adaptan cuando es necesario) y aplican a los problemas locales. En estas circunstancias puede haber incluso un efecto de propagación hacia abajo. De modo que el que las innovaciones se hagan con la participación de los pobres no es una condición previa para el desarrollo y la distribución de nuevas tecnologías, porque los pobres de las zonas rurales pueden adoptar, adaptar y aplicar tecnologías genéricas. En este sentido, por consiguiente, las innovaciones rurales que dan buenos resultados no siempre requieren la participación de los pobres. 20 La historia del sector agrícola (y de muchos otros) demuestra que las iniciativas exteriores fracasan por muchas y variadas razones, sobre las que se ha escrito mucho. Los sistemas formales de innovación han excluido a menudo las necesidades de los más pobres y su propia contribución a la lucha contra la pobreza. Las intervenciones procedentes de fuentes múltiples (por ejemplo, el sector público, los donantes internacionales, las ONG) han conducido a la imposición de soluciones tras un proceso inadecuado de consulta y asociación con la población rural pobre y de identificación de ésta. Las demandas de los pobres a menudo están mal expresadas. Por otra parte, las iniciativas del sector privado frecuentemente pueden ser eficaces y sostenibles, pero no están dirigidas a los más pobres, porque es probable que satisfacer sus necesidades sea relativamente poco rentable. Por ejemplo, estos fracasos siguen produciéndose cuando los sistemas formales de investigación (agrícola) se aplican de conformidad con un programa formulado desde fuera y cuando las ONG, entusiastas pero desacertadas, imponen las soluciones. Lo mismo puede incluso decirse de las tecnologías genéricas que se adoptan y distribuyen mediante intervenciones diseñadas por los donantes: por ejemplo, los sistemas innovadores en la esfera de las TIC para el suministro de información sobre el mercado repetirán inevitablemente los errores clásicos de un enfoque impuesto desde arriba, es decir, la falta de idoneidad, de sostenibilidad y de pertinencia. Se trata de un problema grave cuando las intervenciones se basan en un modelo comercial que el sector privado elude porque aparentemente es inviable. Las innovaciones rurales “sin” participación de los pobres muy a menudo resultan insatisfactorias, y también es probable que las innovaciones “comerciales” sin el sector privado resulten insatisfactorias. La historia de la innovación rural demuestra que los recursos externos pueden ser innecesarios: no hay que subvalorar la capacidad de los pobres de las zonas rurales de iniciar procesos e innovar. La cultura local, la identidad y los conocimientos rurales prácticos (aptitudes de supervivencia, conocimientos técnicos autóctonos y espíritu de empresa) deben considerarse los activos que conforman la base para la innovación en las sociedades rurales. Es esencial una participación intensa de los beneficiarios, cuando no su identificación con las actividades, en varias o todas las fases del proceso de innovación: reconocimiento de las necesidades, articulación de la demanda, concepción de la solución innovadora, aplicación, reproducción y ampliación. Los complejos problemas que plantean los retos actuales a las sociedades rurales y que se comentan a continuación parecen indicar que cada vez es mayor la necesidad de asignar recursos exteriores a la solución de los problemas rurales, forjando asociaciones en todas las fases del proceso de innovación. Es casi un pleonasmo decir que la población rural pobre de las regiones remotas y marginadas y los entornos naturales complejos, heterogéneos y expuestos a riesgos son los casos donde la adopción y adaptación de tecnologías de plataforma resulta más difícil. Este tipo de innovación puede ser intrínseca y fundamentalmente inadaptada a regiones y poblaciones específicas, debido a la falta de comprensión de los recursos y demandas locales y a una adaptación deficiente. La difusión y la adopción de tecnologías, incluso apropiadas, pueden ser deficientes si no existen políticas y servicios complementarios. Para ser efectiva, la innovación de los “pobres de las zonas rurales” de los Estados Miembros del FIDA y en beneficio de ellos siempre habrá de reflejar los factores contextuales. La identificación y comprensión de estos factores contextuales es esencial y probablemente será costosa. Los procesos de innovación y desarrollo rural son complejos por naturaleza: se deben a la interacción de muchas medidas diversificadas y complementarias, coordinadas por diferentes agentes. Los procesos de innovación deben ser flexibles y a menudo las soluciones pueden ser específicas a factores contextuales locales: políticos, económicos, geográficos, sociales y culturales. El proceso de toma de decisiones siempre es resultado de relaciones de poder, conocimientos e información. Los intereses de las partes de la comunidad mundial que intervienen en este proceso y que se expresan a través de las jerarquías nacionales y regionales hasta actuar en las comunidades locales y las familias, influyen en el proceso de innovación y en los buenos resultados de la lucha contra la pobreza rural. Incluso en el interior de las comunidades rurales pobres hay heterogeneidad política, económica, social y cultural. Comprender y aprovechar al máximo los diferentes niveles del 21 entorno institucional y lograr que el apoyo a la innovación pueda hacerse en beneficio de los pobres y con su participación son por lo tanto elementos esenciales para el éxito. La innovación puede poner en peligro las relaciones existentes al perturbar las “normas establecidas” y los planes, y debe ser administrada mediante estrategias (institucionales), una buena gestión pública y nuevas asociaciones. El enfoque basado en los sistemas de innovación es necesario, y las organizaciones que colaboran con la población rural pobre han de tener una cultura de integración, aprendizaje y reflexión para que la asociación sea eficaz y se detecten y resuelvan los problemas. 2 Retos para la población rural pobre Los principales retos para los pobres de las zonas rurales pueden agruparse bajo los epígrafes de factores políticos, económicos, sociales y ambientales, como se hace en el gráfico 2. En el presente documento no se tratan todas las cuestiones, sino que se da prioridad a los retos y oportunidades que guardan una relación más estrecha con el mandato del FIDA. Los diversos elementos impulsores del cambio afectan al tejido económico, social y demográfico de la mayoría de los países, propician la competencia y la innovación tecnológica y aceleran la tasa de consumo de recursos y de emisión de residuos. Pero las causas de este proceso son complejas, sus efectos no siempre son negativos y de los retos surgen oportunidades. La repercusión de estos retos y la medida en que los pobres de las zonas rurales pueden aprovechar las oportunidades se ven afectadas por las limitaciones a que hace frente esta población, y los resultados determinarán el ritmo de avance hacia la consecución de los objetivos de reducción de la pobreza y desarrollo establecidos por la comunidad internacional. Gráfico 2. Los retos y los pobres de las zonas rurales Económicos Retos globalización liberalización de los mercados Políticos descentralización y gestión pública • relaciones entre donantes y clientes • escasa capacidad local • acaparamiento por las élites •concentración industrial •normas comerciales •información y medios de comerciales nacionales e comunicación internacionales •coordinación de los mercados enfoques basados en políticas •derechos de propiedad sectoriales favorables a los intelectual y conocimientos pobres técnicos autóctonos •corrientes de capital • políticas económicas y • salud •VIH/SIDA, tuberculosis, paludismo, … •zoonosis Social Agricultores de escasos recursos en entornos complejos, heterogéneos y expuestos a riesgos Ambientales degradación de los recursos • Agotamiento de los recursos renovables • merma de la biodiversidad • Calidad del agua, el suelo, el aire demografía •crecimiento demográfico desigualdad económica •estructura de edad y tasas de dependencia •competencias y educación •migración biotecnología TCI •tecnologías genéticas •déficit de información colmados mediante medios “viejos” (televisión, radio, diarios) y “nuevos” (satélites, telefonía móvil) 2.1 energía •combustibles fósiles •productos derivados Tecnológicos La globalización Aunque se trata de un fenómeno fundamentalmente económico, la globalización y la integración entre los países de los mercados de factores y de productos, así como el acortamiento del tiempo y el espacio, van acompañados por importantes efectos políticos, sociales y culturales. No es un fenómeno nuevo, pues hace milenios que se producen interacciones e intercambios regionales y mundiales. Lo que es nuevo es el ritmo de cambio, que se ha acelerado, en parte debido a la creación a mediados del 22 siglo XX de diversas organizaciones internacionales, a la aparición de un consenso político en “Occidente” (aunque “cuestionado”) y a los avances tecnológicos en el transporte y el intercambio de información, primero en el tiempo y el espacio “reales” y, en la última parte del siglo XX, en sentido “virtual”. Por consiguiente, la globalización está asociada a diversos cambios tecnológicos en los sistemas de información y en la producción, elaboración y distribución de bienes y servicios. Sin embargo, la integración de los mercados y las culturas no es universal ni homogénea (Huntington, 1996; Levitt, 1983), y en las estadísticas desglosadas y los estudios regionales y locales se apreciarán importantes efectos locales. Nadvi (2004) dice que son necesarios estudios de ámbito muy reducido para desvelar los efectos diferenciales de la globalización sobre los pobres. El acceso a las cadenas mundiales de valor puede generar importantes oportunidades de mitigación de la pobreza gracias al aumento de la actividad empresarial y del empleo (por ejemplo, la fabricación de prendas de vestir en Bangladesh y la horticultura para exportación en algunas zonas de África), pero también existen obstáculos consistentes en la imposición de unas competencias mínimas básicas a los proveedores, unas normas de calidad de los productos rigurosas y cuyo cumplimiento ha de demostrarse, la demanda de servicios comerciales innovadores y que aporten un valor agregado y la concentración de compradores y minoristas. La “mejora” de la capacidad local de los países en desarrollo crea vencedores y vencidos, y no es evidente que los más pobres puedan participar. Las vinculaciones entre la globalización, la industrialización del sector agroalimentario y la repercusión sobre los países en desarrollo han sido analizadas por Reardon y Barrett (2000), entre otros. Su marco conceptual engloba una serie de factores y efectos interrelacionados (recuadro 7) y, partiendo de ellos, abogan por una agroindustrialización “correcta” que “tenga más posibilidades de suscitar un crecimiento de base amplia y sostenible ambientalmente, que cree riqueza y mejore el bienestar humano” (pág. 203). Recuadro 7. La globalización y la población rural pobre Metatendencias: crecimiento demográfico y aumento de los ingresos; urbanización; empleo femenino; economía política cambiante; nuevas tecnologías. Cambios en los sistemas agroalimentarios mundiales: liberalización; coordinación de la cadena de suministro y cambio técnico. Efectos sobre el sector agroalimentario de los países en desarrollo: dimensiones cada vez mayores de las empresas, concentración e internacionalización de los mercados; diferenciación y heterogeneidad de las preferencias de la oferta y la demanda; reglamentación y normalización; intensidad del capital. Indicadores de desarrollo: cambios en la productividad, la intensidad de la mano de obra y el empleo; cambios en la pobreza y las desigualdades; agotamiento y degradación de los recursos naturales; repercusiones socioculturales. Tomado de Reardon y Barrett (2000) y adaptado. La concentración del sector privado y la innovación favorable a los pobres Uno de los aspectos más importantes de la globalización desde el punto de vista del desarrollo agrícola es la concentración y el crecimiento de las principales empresas de biotecnología dedicadas a la obtención de materiales fitogenéticos. Falcon y Fowler (2002) señalan cuatro factores preocupantes cuyo origen está en el proceso de globalización de las empresas, la legislación, la reglamentación y los derechos de propiedad intelectual y la sensibilización de las partes interesadas: las nuevas disposiciones sobre propiedad intelectual, la creciente concentración de las empresas, la preocupación del público acerca de las nuevas tecnologías y los problemas derivados de los acuerdos internacionales. Pingali y Traxler (2002) dudan de que los pobres se beneficien de esta función cada vez más importante del sector privado en la investigación agrícola y abogan por hallar incentivos para que el sector privado participe en asociaciones para elaborar tecnologías dirigidas a los agricultores de las zonas marginales. Paarlberg (2002) destaca la importancia de la sensibilidad política y de los 23 consumidores en los países ricos como una amenaza real a la utilización en los países pobres de cultivos basados en la modificación genética. Tripp (2002), refiriéndose a las asociaciones, se pregunta además si los organismos públicos son capaces de llevar a cabo esa interacción: “Los progresos de la investigación agrícola privada están contribuyendo a aumentar la polarización del acceso a la tecnología. Es importante centrar la atención en las necesidades de los productores con escasos recursos y en la función de la investigación pública. Pero el hecho de que los donantes prefieran las respuestas sencillas y la falta de visión y de determinación de los organismos públicos son una amenaza igual de grave para el desarrollo agrícola favorable a los pobres... ” (pág. 245). La globalización del mercado agroalimentario En casi todas las eras de la historia ha habido un comercio internacional de productos alimentarios. Fue la liberalización general del comercio europeo la que hizo extensivos los intercambios comerciales a los productos agrícolas, y los progresos tecnológicos simultáneos para aumentar la productividad agrícola y la revolución de las tecnologías de transporte y almacenamiento —el motor de vapor, los ferrocarriles, los buques de acero, la apertura del canal de Suez— los que propulsaron la integración del mercado internacional de alimentos básicos (cereales) en el siglo XIX (Tracy, 1989). Las posteriores innovaciones en las tecnologías de almacenamiento —enlatado y congelación— ampliaron el abanico de productos objeto de comercio internacional, especialmente la carne. La globalización ha llegado más recientemente, y más rápidamente, a los productos de mayor valor, frescos (especialmente las frutas y hortalizas) y a las flores (Barrett, Ilbery, Browne y Binns, 1999), gracias a las tecnologías de la cadena de refrigeración, al transporte terrestre y marítimo en atmósfera controlada y a la disminución de los costos internacionales, como en el caso del flete aéreo a raíz de la aparición del Boeing 747. La aplicación de políticas de ajuste estructural ha sido más o menos simultánea a la enorme disminución de los precios reales brutos que, en el caso de algunos productos básicos, en 2005 son un 25% inferiores a su nivel de 1980 (Robbins, 2005). En cambio, los precios reales de los productos de café, té y cacao en el comercio minorista son ahora entre 200% y el 300% superiores a su nivel de 1980, pero los agricultores pueden percibir menos del 0,5% del precio al por menor. De esta situación se desprende la gran importancia de los intentos de agregar valor en fases anteriores de la cadena de valor. El deterioro de la relación de intercambio de los productos básicos no sólo ha hecho disminuir los precios de mercado, sino que ha corrido parejo con los efectos del ajuste estructural, es decir, el desmantelamiento de las juntas de comercialización y el desmoronamiento de los acuerdos internacionales sobre productos básicos, que han dejado a los productores de los países en desarrollo expuestos más directamente a las fluctuaciones de los mercados internacionales y ha reducido considerablemente el poder de los vendedores. Como es obvio, la agricultura es uno de los principales foros de debate político internacional. La creciente participación de los llamados “países en vías de agronomización” (Barrett et al., 1999) en los mercados internacionales de productos básicos ha pesado sobre la política internacional durante las rondas de negociaciones comerciales de Uruguay y Doha. Para los pobres de las zonas rurales, la internacionalización de las políticas y diferencias comerciales es un elemento esencial. Aunque se acaba de debatir el tema recientemente en la Conferencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Hong Kong, hay que atemperar las expectativas de que la política internacional de competencia arroje resultados positivos para las economías incipientes o nacientes. No hay que descartar la posibilidad de formular iniciativas políticas locales, nacionales y transnacionales o regionales para lograr un poder compensatorio en mercados especializados específicos, puesto que las “políticas industriales selectivas” también tienen cabida (Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas, 2005), pero ni el entorno comercial competitivo ni el entorno político internacional son propicios a ello. 24 Además de los efectos políticos, los elevados niveles de productividad y eficiencia, en ocasiones asociados a unas cadenas de suministro evolucionadas y de uso intensivo de capital, están desplazando a muchos países en desarrollo de los mercados internacionales de cereales como la soja, de otros productos básicos (azúcar) y de algunos productos de mayor valor (plátanos). La concentración del mercado entre los intermediarios del comercio internacional de productos básicos también ha aumentado significativamente desde la década de 1980, lo que plantea importantes retos a los exportadores (Robbins, 2005). La comercialización a través de supermercados El (super)mercado internacional La repercusión de la expansión internacional de los principales vendedores minoristas de alimentos sobre los sistemas agroalimentarios de los países en desarrollo ha sido analizada extensamente en general (Reardon, Timmer, Barrett y Berdegué, 2003) y en varias regiones: América Latina (Balsevich, Berdegué, Flores, Mainville y Reardon, 2003; Reardon y Berdegué, 2002), Europa central y oriental (Dries, Reardon y Swinnen, 2004), el África subsahariana (Neven y Reardon, 2004; Weatherspoon y Reardon 2003) y Asia (Cadilhon, Moustier, Poole, Giac Tam y Fearne, 2006, de próxima aparición; Hu et al., 2004). Los sistemas alimentarios de los países en desarrollo están conociendo un rápido aumento de su diversificación, causado por los cambios de la demanda asociados al nivel de vida local como y por la creciente penetración de las empresas internacionales (Balsevich et al., 2003). Es un fenómeno espectacular, pero heterogéneo: en la India, la penetración de los supermercados aumenta, pero ha partido de una base muy reducida y no está generalizado en todo el país. En el Asia sudoriental, la situación varía de una zona a otra. En Taiwán, más del 60% de las ventas de alimentos correspondió en 2000 al comercio minorista moderno; en Malasia, los minoristas modernos representaron solamente el 20% de las ventas de alimentos en todo el país; en las ciudades de Tailandia, la cuota del mercado de ventas de alimentos correspondiente al sector moderno ha aumentado del 25% al 50% en tan sólo cinco años. No obstante, en todos los países de la región las ventas de alimentos frescos —fruta, hortalizas, carne y pescado— siguen siendo un bastión de los mercados minoristas tradicionales y de los minoristas itinerantes (Cadilhon et al., 2006, de próxima aparición). La expansión de los principales minoristas mundiales, como Wal-Mart y Tesco, ilustra esta tendencia en Asia, al igual que la de Carrefour en América. Los minoristas sudafricanos también se están expandiendo y entrando en otras regiones del África subsahariana. Los resultados de investigaciones recientes sobre varios países latinoamericanos muestran que el desarrollo de las economías nacionales y la aparición de unos sectores concentrados y poderosos de comercio minorista de alimentos son un desafío y una oportunidad para los productores y las cadenas de suministro locales (García Martínez y Poole, 2004). Los beneficios que se han apreciado en el Asia sudoriental (Viet Nam) son un mayor nivel de empleo en los puntos de venta minorista modernos y en sus cadenas de suministro especializadas, que llegan hasta las zonas rurales; una tendencia general a la mejora de la calidad de los alimentos gracias a la transferencia de tecnologías y prácticas empresariales entre los agricultores, y una disminución de los precios minoristas (Cadilhon et al., 2006, de próxima aparición). Los supermercados del hemisferio Norte necesitan proveedores y los países en desarrollo tienen oportunidades de exportar a ellos, pero la creciente concentración de los minoristas en el Norte —en particular en el Reino Unido— está creando un ambiente cada vez más desfavorable a los proveedores (Queen, 2005). En un seminario celebrado recientemente se ha subrayado que no todos los supermercados internacionales tienen el mismo poder ni siguen las mismas estrategias, pero los retos que este proceso supone para los pequeños agricultores en particular y los países en desarrollo en general son enormes (IED/IIMA, 2005). Se pueden realizar importantes economías de escala en el volumen y la calidad del suministro y respetando las normas empresariales y fitosanitarias. Además del precio y de la eficacia empresarial, hay que aportar “algo nuevo” y complementario y comercializar nuevos productos. La mayor racionalización de los proveedores y el hecho de que “reducir al máximo los riesgos sea tan importante como aumentar al máximo los beneficios” significa que la creación de diversos estratos en las actividades de importación, elaboración, transporte y cambio de divisas sirve de protección a los minoristas y retrotrae los riesgos a fases anteriores de la cadena de suministro. 25 Comercialización a través de los supermercados nacionales Para los proveedores de los países menos adelantados, los supermercados “nacionales” se están convirtiendo en los puntos de venta minorista predominantes para los productos frescos locales, en detrimento de los mercados de exportación. Estas empresas se dedican al “marketing de relaciones” y a crear cadenas de suministro especializadas, en lugar de recurrir a relaciones tradicionales que les son adversas en los mercados de entrega inmediata. Este nuevo modelo empresarial, caracterizado por unos márgenes comerciales estrechos y una elevada calidad, ha creado nuevas oportunidades y retos para los proveedores: la compra en autoservicio, unos entornos limpios, la exhibición de los precios, y una comercialización y descuentos agresivos se están convirtiendo en su norma estratégica (Cadilhon et al., 2006, de próxima aparición). La existencia y el crecimiento de unos sistemas de distribución monopsónicos y de las economías de escala en la producción, adquisición, el cumplimiento de las normas y las reglamentaciones y la mejora de los conocimientos técnicos parecen indicar que los pequeños agricultores de las zonas remotas quedarán excluidos de esos mercados (recuadro 8). Recuadro 8. Los retos de los supermercados para los proveedores de los países menos adelantados “… hay indicios en América Latina de las dificultades que tienen los pequeños productores para entrar en las cadenas de los supermercados, no tanto por sus dimensiones como porque a menudo carecen de los activos de capital apropiados y del capital humano, físico, financiero y organizativo necesarios para cumplir las exigencias en materia de características de los productos y las transacciones de las cadenas de supermercados. En especial, empieza a haber constancia de que quienes tienen pocos activos líquidos y escaso capital humano obtienen peores resultados al tratar con los supermercados. Para tener éxito, los agricultores deben comprender y cumplir las normas en materia de calidad e inocuidad de los productos. Tienen que poder producir con regularidad y suministrar una gran cantidad de productos a un ritmo constante. Y han de poder hacerlo a bajo costo […]. Los estudios sobre el terreno apuntan a que los productores de alimentos que quieren entrar en los canales de suministro de los supermercados se enfrentan a retos similares en China.” (Hu, Reardon, Rozelle, Timmer y Wang, 2004: 581y 582) Sin embargo, el rápido crecimiento de los supermercados es un proceso desigual, más rápido en unos países que en otros, debido a factores contextuales, en especial, a las políticas públicas, la cultura de los consumidores, la cultura empresarial y la organización de la cadena de suministro, así como a las características específicas del sector alimentario (Cadilhon, Fearne, Giac Tam, Moustier y Poole, 2005; Hu et al., 2004). Se ha detectado la existencia de obstáculos al progreso del segmento minorista moderno en el sector de los alimentos frescos de los mercados asiáticos, debidos en gran medida a unos valores culturales muy arraigados (Goldman, Ramaswami, y Krider, 2002). Los consumidores de los mercados asiáticos entienden por alimentos “frescos” alimentos “lo más cercanos que sea posible al animal o la planta vivos”. La carne, el pescado o los productos frescos refrigerados y congelados se asocian a un período de almacenamiento que convierte a los alimentos en “no frescos”, de modo que para muchos consumidores asiáticos los alimentos refrigerados no son “frescos” (Figuié, 2004). En Ciudad Ho Chi Minh (Viet Nam), donde las políticas públicas amenazan a los mercados alimentarios tradicionales, las investigaciones han demostrado que el sistema tradicional de distribución de hortalizas está prestando servicios valorados por millones de clientes, en particular por su comodidad: la ciudad está congestionada, las motocicletas son el modo de transporte predilecto y muchos consumidores optan por no desplazarse lejos para ir a las tiendas o por no atravesar carreteras con mucho tráfico. Dado que su cuota de mercado es enorme, a medio plazo está garantizado que las cadenas tradicionales de suministro de productos frescos podrán seguir ejerciendo su función, pese al reto que plantean los competidores modernos (Cadilhon et al., 2006, de próxima aparición). 26 Niveles y normas de los mercados agroalimentarios nacionales e internacionales La repercusión cada vez mayor de las crisis nacionales e internacionales relacionadas con la inocuidad de los alimentos y la globalización del suministro en el sector de las frutas y hortalizas ha hecho necesaria una armonización de las normas de calidad e inocuidad. Aunque las autoridades reguladoras públicas nacionales y supranacionales han ejercido una función notable a la hora de sensibilizar acerca de las normas de inocuidad y calidad, lo que ha impulsado realmente la adopción de normas más rigurosas ha sido la respuesta del sector privado —sobre todo de las cadenas de ventas de alimentos al por menor de las economías avanzadas— a las inquietudes de los consumidores acerca de la inocuidad y calidad de los alimentos. “La consiguiente transferencia de la responsabilidad al sector privado ha creado un “espacio político” más complejo y exigente, que comporta incentivos y controles para el sector público y el privado” (García Martínez et al., 2004: 230). En cierta medida, las normas sobre inocuidad y calidad de los alimentos se utilizan como un instrumento de la estrategia para competir de las empresas (Jaffee y Masakure, 2005) y, en otros aspectos, unas especificaciones rigurosas pueden tener consecuencias inesperadas. Aunque unas normas fitosanitarias estrictas pueden contribuir a mejorar el rendimiento de las empresas y, por lo general y en principio, son beneficiosas para los consumidores, algunos analistas creen que las especificaciones pueden ser exageradas y falsear las comparaciones de las diferentes características de calidad de los productos que exigen los consumidores (Poole y Baron, 1996; Poole y Gray, 2002, 2003). Se reconoce que la mayor exigencia por parte de los países desarrollados en lo tocante a la inocuidad de los alimentos tendrá probablemente efectos concretos sobre los países en desarrollo. Es probable que los productores y exportadores de estos países tengan dificultades para cumplir los reglamentos técnicos y las normas, pasar las pruebas de conformidad y alcanzar el nivel de rastreabilidad exigido por las empresas importadoras. Es algo que preocupa de manera especial a los países en desarrollo, cuya capacidad técnica e institucional de controlar y garantizar el cumplimiento de las normas posiblemente no permitirá realizar los ajustes necesarios para satisfacer los nuevos requisitos (García Martínez et al., 2004). Hasta ahora, las diferencias entre las normas internas de los minoristas alimentarios internacionales han supuesto oportunidades de mercado para los exportadores de productos frescos con sistemas de calidad e inocuidad menos avanzados. Sin embargo, estas oportunidades probablemente disminuirán a medida que los minoristas vayan aplicando unas normas internas armonizadas de inocuidad alimentaria. En Zimbabwe se ha demostrado claramente que la repercusión de las normas internas de inocuidad y calidad de los alimentos afecta a cada productor en función de sus dimensiones y plantea unos desafíos reales a los pequeños productores (Henson, Masakure y Boselie, 2005). Aunque sigan surgiendo oportunidades en los mercados nacionales, no hay que dar por sentado que se trate de una opción comercial menos arriesgada para las explotaciones agrícolas y las empresas que no deseen afrontar los retos que plantean los mercados de exportación evolucionados (García Martínez et al., 2004). Como se ha señalado antes, los sistemas alimentarios de los países en desarrollo están modernizándose rápidamente, debido tanto a los cambios de la demanda asociados al nivel de vida como a la intensificación de la competencia de las empresas internacionales: el cambio de organización de los sistemas de adquisición permite eludir los mercados mayoristas tradicionales y aprovechar las ventajas derivadas de las adquisiciones centralizadas, de la concertación de contratos (implícitos) con los proveedores, especializados o no, y el suministro de asistencia técnica (Berdegué, Balsevich, Flores y Reardon, 2005). “Los mercados especializados locales que no aplican criterios exigentes están siendo sumergidos por esta oleada, y está desapareciendo la distinción entre el mercado mundial/de exportación y el mercado local/nacional” (Berdegué et al., 2005: 385). Sistemas agroalimentarios, normas empresariales y bioseguridad La internacionalización del suministro de alimentos ha expuesto también a los consumidores a nuevas amenazas en materia de inocuidad alimentaria contra las que son insuficientes las normas privadas y públicas. La bioseguridad está relacionada tanto con la salud humana como con las prácticas de ordenación ambiental. Por ejemplo, la publicidad que se ha dado a la “nube marrón” en el Asia meridional ha puesto de relieve la importancia de la contaminación transportada por la atmósfera en la 27 India, entre otros lugares, no sólo por sus peligros para el sistema respiratorio, que han sido bien estudiados, sino también por sus efectos macroclimáticos adversos sobre la producción agrícola (Poole, Marshall y Bhupal, 2002). La aparición de la gripe aviar y otras crisis sanitarias de este tipo han hecho cundir en todo el mundo la inquietud por la propagación de las enfermedades del ganado, en particular las zoonosis, y han motivado una intensificación de los controles en el comercio internacional de ganado y productos ganaderos, así como de los controles de la inocuidad y rastreabilidad de los alimentos en general. La labor de elaboración de normas agroalimentarias y sus retos y oportunidades se inscriben en un contexto más amplio. En primer lugar, los motivos por los que se da tanta importancia a la inocuidad de los alimentos tienen una expresión más amplia en el imperativo de la protección ambiental. Los peligros para la inocuidad de los alimentos proceden de la contaminación transportada por la atmósfera, de los contaminantes transmitidos por el suelo y el agua y de otras fuentes, y pueden hallarse en todas las etapas de la cadena: desde las deficiencias en las prácticas de producción hasta las malas prácticas domésticas, pasando por un transporte y almacenamiento inadecuados y unas prácticas de manipulación deficientes de los mayoristas y minoristas. Deben mencionarse específicamente las prácticas que revelan que es necesaria una mejora de las normas de seguridad laboral en la producción agrícola. El uso correcto de los productos agroquímicos es importante no sólo para los consumidores, sino de manera especial para las partes interesadas más vulnerables del sistema alimentario, es decir, los jornaleros agrícolas (probablemente mujeres y pobres). En segundo lugar, la industria agroalimentaria es un sector con importantes efectos de multiplicación a escala microeconómica. La producción y la manipulación postcosecha de las frutas y hortalizas frescas es una fuente importante de ingresos domésticos para los productores, comerciantes y minoristas rurales y periurbanos. Además, el desarrollo del sistema alimentario puede propiciar nuevas oportunidades de negocios en la industria nacional, que darán a su vez un mayor valor agregado a los productos alimentarios, satisfarán mejor las preferencias de los consumidores, crearán nuevas oportunidades de ingresos y empleo y contribuirán a la erradicación de la pobreza. De este modo, el desarrollo de la economía en general se verá potenciado por los efectos multiplicadores del establecimiento de un sistema alimentario eficiente, eficaz y racional desde el punto de vista del medio ambiente. En tercer lugar, es importante la mejora del marco institucional de la responsabilidad social de las empresas. Los conceptos de responsabilidad empresarial y social de las empresas son esenciales para el desarrollo del sistema alimentario y para que dicho sistema tenga resultados positivos para los interesados, incluidos los productores primarios. Elaborar y aplicar un marco reglamentario mejorado que regule la conducta empresarial y la responsabilidad social de las empresas es un requisito necesario (pero no suficiente) para mejorar el entorno empresarial. La reforma de la reglamentación y el desarrollo de la infraestructura y la capacidad institucionales, por ejemplo de los sistemas de pruebas y acreditación, son necesarios para ayudar a los exportadores a cumplir las normas internacionales de inocuidad y calidad de los alimentos (García Martínez, Poole, Skinner, Briz, de Felipe, Yalcin, Koc, Akbay, Ababouch y Messaho, 2005). 2.2 Obstáculos a la entrada en los mercados Escasez de infraestructuras En los comentarios anteriores hemos puesto el acento en algunos de los retos y obstáculos a la participación de los pobres de las zonas rurales de los países en desarrollo en los sistemas avanzados del mercado agroalimentario. Poulton y Poole (2001) han analizado los problemas y las opciones de los productores de fruta de los países en desarrollo. Los problemas de acceso a los mercados se deben a una base de activos insuficiente y al escaso acceso a la información y la falta de contactos de la mayoría de los pequeños agricultores. Estos problemas se exacerban por el carácter perecedero de los productos agroalimentarios y además son más graves en los mercados más adelantados y más remotos, especialmente cuando los sistemas de comunicación y transporte son rudimentarios o 28 inexistentes. Por lo tanto, las deficiencias infraestructurales son un problema fundamental de las regiones rurales, que constituyen la principal preocupación del FIDA: construcción y mantenimiento de carreteras, suministro de agua potable y de riego, sistemas de transporte, infraestructura telefónica y de comunicaciones de otro tipo, electrificación rural. Platteau (1996) ha evaluado la importancia de las limitaciones infraestructurales, especialmente en el transporte y las comunicaciones en el África subsahariana, donde la baja densidad demográfica y las largas distancias hacen que los costos del transporte y de otros servicios esenciales sean comparativamente elevados. Afirma que, por consiguiente, es particularmente necesario buscar formas eficaces y económicas de mejorar la prestación de estos servicios para potenciar al máximo la productividad agrícola. Información inadecuada Debido a la inexistencia de sistemas de información —desde el punto de vista no sólo de la tecnología, sino también de la información, la retroalimentación y los recursos humanos— en muchas zonas de los países en desarrollo, los pequeños agricultores se enfrentan a déficit considerables de información (Poole et al., 2000a). Frecuentemente no tienen acceso puntual a información pertinente y exacta sobre los precios, la localización de la demanda efectiva, la calidad esperada de los productos hortícolas, ni sobre los canales alternativos de comercialización. Los productores a menudo tienen una posición negociadora débil ante los comerciantes. La información a disposición de las comunidades rurales no siempre se distribuye equitativamente, y los pequeños productores y los más alejados del mercado están más desfavorecidos. Las limitaciones geográficas constituyen obstáculos tanto para las corrientes de información como para las corrientes físicas de productos. Por lo tanto, el alejamiento de los mercados agrava los problemas de información. Otros muchos factores afectan a la eficacia de los mercados y pueden constituir obstáculos horizontales al acceso a los mercados y a las corrientes de información. Entre ellos cabe señalar los factores ligados al género, la familia, el nivel de educación, otros factores sociales y el origen étnico; la especialización de la producción y el efecto de la reputación, y la existencia de confianza y de transacciones continuas (clientización). Los obstáculos al acceso a la información provocan el desaprovechamiento de oportunidades comerciales, estrangulamientos estacionales, productos con una especificación y control de la calidad inadecuados, rendimientos desiguales para los productores, pérdidas antes y después de las cosechas y un rendimiento básicamente insuficiente del sistema de producción y comercialización en conjunto. La evolución de la tecnología de la información es una de las esferas más importantes y visibles de la innovación que están ayudando a superar las limitaciones de información que constriñen los intercambios comerciales y afectan a los aspectos no económicos del desarrollo entre la población rural pobre. Se tratan en una sección posterior de este documento. La energía rural es otra limitación cuya importancia probablemente aumentará, puesto que los precios corrientes y las tendencias recientes apuntan al probable aumento del costo de las fuentes de energía que no utilizan productos petrolíferos, lo cual afectará seguramente a los precios de los insumos agrícolas, en particular de los fertilizantes. Deficiencias institucionales y en la gestión de la cadena de suministro En Zimbabwe se ha demostrado que la exclusión de los pequeños agricultores de las cadenas de suministro modernas no es inevitable, sino que pueden instaurarse mecanismos que permitan a los agricultores minifundistas cumplir normas más exigentes (Henson et al., 2005). Coulter et al. (1999) y Masakure y Henson (Masakure y Henson, 2005) comentan también las oportunidades que la explotación agrícola por contrata puede dar a los pequeños agricultores. En el caso de Hortico Agrisystems, que contrata productos hortícolas de elevado valor a 4 000 cultivadores y los exporta a los supermercados del Reino Unido, la agricultura contractual ha permitido a los proveedores superar los obstáculos de acceso y las deficiencias de los mercados de insumos y productos, así como incrementar sus ingresos, beneficiarse de la transferencia de conocimientos y ganar prestigio. En el caso de algunos productos muy delicados y con alta intensidad de mano de obra, es posible que los pequeños agricultores tengan una ventaja competitiva. Al parecer, la solución consiste en mejorar las 29 prácticas de gestión de la cadena de suministro: son necesarias inversiones y actividades de capacitación pero, sobre todo, “... es necesario que se establezca una relación entre los pequeños productores y los exportadores basada en la confianza y la dependencia mutua y que asegure la sostenibilidad comercial a largo plazo de ambas partes” (Henson et al., 2005: 382). La cooperación, con o sin contratos, es un medio de superar las deficiencias del mercado en los mercados correspondientes de bienes y servicios, en particular los insumos, el crédito y la comercialización de los productos agrícolas (Dorward, Kydd y Poulton, 1998). Aunque las nuevas disposiciones institucionales plantean indudablemente amenazas y retos a los agricultores minifundistas, también se pueden contemplar bajo un prisma más optimista y considerarlas oportunidades para los pequeños agricultores, siempre que éstos cumplan determinadas condiciones. La mayor atención prestada a la gestión de la cadena de suministro es un fenómeno relativamente nuevo y supone la participación de “agentes” más institucionales que los meros proveedores y clientes. Según Barrett et al. (1999), “…las nuevas redes alimentarias están evolucionando para satisfacer tanto a los consumidores como a los productores, pero pasan por la intermediación y el control de numerosos minoristas, a los que se ha dado potestad reguladora” (pág. 173). Sin embargo, el concepto de “red” está saliendo del ámbito de la cadena de mercado. Hatanaka, Bain y Busch (2005) reconocen que la intensificación del proceso de certificación por terceros refleja el poder creciente de los supermercados de regular el sistema agroalimentario mundial, pero señalan que, al mismo tiempo, la certificación por terceros ofrece la posibilidad a las organizaciones no gubernamentales de cumplir una función en la gestión de las cadenas internacionales de suministro y genera oportunidades de crear modelos empresariales alternativos, más sostenibles social y ambientalmente. Giovannucci y Ponte (2005) afirman que, en el sector mundial del café, el marco reglamentario en el que se inscriben las empresas para recabar su legitimidad social no es solamente obra de las sociedades multinacionales, sino también de agentes nuevos, como las ONG, las asociaciones de empresarios y las asociaciones entre el sector público y privado: “Por lo tanto, las normas se están estableciendo más allá de las fronteras clásicas de las autoridades gubernamentales e intergubernamentales, mediante alianzas amorfas entre empresas, ONG y grupos de la sociedad civil que tienden a concluir acuerdos basándose en el modelo de negociación colectiva” (pág. 298). 2.3 Movilidad, migración y mercados de trabajo La internacionalización de los mercados laborales es otro fenómeno de la globalización que afecta no sólo a los trabajadores con un grado elevado de movilidad y calificación, sino también a las tendencias migratorias de los países en desarrollo hacia las economías más prósperas. Como los demás fenómenos contextuales, la migración no es nueva, pero su ritmo y sus efectos se han intensificado a finales del siglo XX debido a la desigualdad del crecimiento económico entre las regiones, a la escasez de personal calificado y a los elevados costos de la mano de obra en los países en desarrollo, al ajuste de las políticas migratorias (tanto su endurecimiento como su relajación), a una facilitación del acceso a la información acerca de las oportunidades existentes y a la internacionalización del "sueño económico" a través de los medios de comunicación populares. Los datos más recientes de las Naciones Unidas indican que hay casi 200 millones de migrantes internacionales (Organización Internacional para las Migraciones, 2005). Tanto el ritmo como la composición de la migración están cambiando en cuanto a sus orígenes, destinos y calendario. La población rural de numerosos países en desarrollo es fuente de migración a destinos regionales, nacionales e internacionales pero, en determinadas circunstancias, las zonas rurales pueden ser destino de la migración. La migración fuera del sector rural probablemente supone el éxodo de trabajadores jóvenes y hábiles de la socioeconomía rural, pero al mismo tiempo crea corrientes de remesas que, en algunos países, se han convertido en una fuente abundante de capital y divisas. El modo en que se utilicen estos recursos afectará probablemente al desarrollo local de las comunidades y países desde los que se envían estos recursos. En Turquía, las remesas han sido claramente un acicate para las actividades de consumo, lo que ha tenido un efecto positivo sobre el bienestar de los hogares. No obstante, estas actividades llamadas “de consumo” pueden considerarse una inversión en actividades productivas, incluidas la nutrición y la educación (Koc y Onan, 2004). 30 Los efectos de la migración sobre la población rural pobre son complejos. El análisis de datos referentes a 71 países en desarrollo ha revelado que la migración y las remesas internacionales reducen significativamente el nivel, la profundidad y la gravedad de la pobreza de ingresos en los países en desarrollo (Adams y Page, 2005). No obstante, hay indicios de que la migración puede ser contraproducente cuando son el agotamiento de los recursos naturales y la desertificación los que impulsan a emigrar, como ocurre en Egipto. En esos casos predominan la formas temporales de migración, que permiten la prosecución de las actividades agrícolas, que en otro caso no serían sostenibles económicamente, gracias a las subvenciones que representan las remesas. Eso impulsa a la búsqueda de nuevos recursos. Normalmente las tierras agrícolas sólo se abandonan cuando están tan dañadas que son irrecuperables y ya no garantizan la obtención de los medios de subsistencia, o cuando las estrategias de migración son tan rentables que se considera que ya no merece la pena realizar actividades agrícolas (Knerr, 2004). La migración de regreso cada vez es más importante (Organización Internacional para las Migraciones, 2005), lo que brinda más posibilidades de transferencia de conocimientos técnicos, además de mejorar las corrientes de recursos financieros. Sus efectos sociales son múltiples y variados (recuadro 9): el despoblamiento presenta muchos inconvenientes, pero la mejora de la tecnología de la información y la disminución de los costos de comunicación permite a los migrantes participar más eficazmente en la vida política, social, cultural y económica de sus comunidades y países de origen (Organización Internacional para las Migraciones, 2005). La dimensión de género es importante y no ha sido suficientemente investigada: las mujeres se desplazan de manera diferente a los hombres en la economía mundial y se dedican en gran parte al sector de los servicios. Se está promoviendo esta actividad como estrategia de desarrollo (Departamento de Desarrollo Internacional, 2005), pese a que las mujeres constituyen la mayor parte de las víctimas de la trata de seres humanos. La salud de los migrantes, en especial respecto del VIH/SIDA, es un problema cada vez más grave (Organización Internacional para las Migraciones, 2005). Recuadro 9. Migración y desarrollo “La relación entre migración y desarrollo es compleja y difícil de evaluar, pese a lo cual muchos organismos nacionales e internacionales de desarrollo están estudiando seriamente formas de aprovechar las ganancias que la migración puede suponer para el desarrollo. La percepción pública en ocasiones es negativa: la migración emana de la pobreza y causa mayor pobreza tanto en los países de origen como de destino. Los expertos han examinado la relación de causalidad entre la migración y la pobreza y han concluido que, a veces, en lugar de ser resultado de la migración y los desplazamientos, como podría parecer, la pobreza se debe a una planificación política deficiente…” (Organización Internacional para las Migraciones, 2005: 19). 2.4 El contexto político internacional Macropolítica Las políticas de ajuste estructural aplicadas durante la década de 1980 y comienzos de la de 1990 han tenido efectos perfectamente documentados y profundos sobre las economías rurales/agrícolas de los países en desarrollo. Los cambios más recientes en los planteamientos y políticas de los donantes y la modalidad incipiente de la asociación con los gobiernos de los países pobres crean retos de aplicación para los países en desarrollo y ponen también de relieve las oportunidades que surgen para los pobres de las zonas rurales. Los donantes están abandonando la financiación de proyectos en favor de la concesión de ayuda presupuestaria directa. Los enfoques sectoriales, introducidos a finales de la década de 1990, tienen por finalidad dar coherencia y uniformidad a la programación de la asistencia y lograr que ésta se haga en asociación. La modalidad esencial es la concesión de financiación a un sector previo acuerdo de todos los asociados acerca de una política y un plan de gastos uniforme, bajo la dirección de los gobiernos nacionales y con la adopción de un enfoque común y más eficiente de la gestión por parte de todos los asociados. 31 Otro instrumento innovador para mejorar la eficacia de la asistencia al desarrollo ha sido el proceso de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP), con arreglo al cual la ayuda presupuestaria programada se adapta mejor a las diferentes prioridades de cada país. Este proceso se refuerza gracias a los esfuerzos de los donantes por coordinar sus iniciativas y vincular mejor la ayuda presupuestaria al proceso de examen de la estrategia de lucha contra la pobreza. Los DELP se han convertido en un requisito previo para la concesión de préstamos multilaterales a los países pobres muy endeudados. Además, el Banco Mundial y varios donantes bilaterales utilizan los DELP como base para su ayuda. El enfoque basado en los DELP debe (Dijkstra, 2005): • • • • • ser impulsado por los países y conllevar una participación amplia; ser exhaustivo, como reconocimiento de que la pobreza es un fenómeno multidimensional; estar orientado a los resultados y hacer hincapié en los resultados concretos alcanzados en beneficio de los pobres; estar orientado a las asociaciones, lo que propiciará una mejor coordinación de los donantes bajo la dirección de los gobiernos, y basarse en una perspectiva a largo plazo. Estas condiciones se han cumplido en el caso de Uganda, por ejemplo. El Plan de acción para erradicar la pobreza, o PAEP (el DELP de Uganda) es el marco general para la lucha contra la pobreza en que se inscribe el Plan de modernización de la agricultura, cuya finalidad es la transformación de la agricultura (Gobierno de Uganda, 2005). Fue elaborado a raíz de un proceso exhaustivo (trianual) e integrador de consultas en el que participaron los agricultores, los proveedores de insumos, los comerciantes y exportadores de productos, la industria de elaboración de productos agrícolas, la sociedad civil, los responsables de las políticas, los asociados para el desarrollo y los círculos académicos. El reto consiste en su aplicación (Odwongo y Fowler, 2005). Los principales donantes nacionales y multilaterales han tratado también de armonizar las políticas de asistencia mediante la colaboración en las tareas analíticas, la preparación de estrategias comunes de ayuda a los países y el examen conjunto de los resultados de la aplicación (Banco Mundial). La Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo de la OCDE, adoptada en marzo de 2005, ha sido suscrita por más de 100 donantes y países en desarrollo y ha dado lugar a las “Directrices y Serie de referencia del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE: Armonizar las prácticas de los donantes para lograr una asistencia más eficaz”, en las que se fijan referencias y objetivos en relación con un conjunto de 12 indicadores de progreso. La armonización de las políticas de los donantes y una mayor atención a las prioridades de los países han dado lugar a una nueva modalidad de asistencia (recuadro 10). Recuadro 10. Medidas recientes de los donantes En 2004, la Comisión Europea propuso el desarrollo de un marco legal común entre los miembros de la UE para los procedimientos de concesión de ayuda, una programación plurianual más coordinada y la realización de trabajo analítico. Después de la reunión de Roma celebrada en febrero de 2003, el grupo “Nordic+”, formado por Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia, formuló un plan de acción conjunto para conceder una ayuda más armónica en todos los países donde colaboran estos donantes, además de una atención centrada en alto grado en la ejecución de acciones armonizadas en Zambia. En abril de 2004, el grupo firmó un memorando de acuerdo con Alemania, las Naciones Unidas y el Banco Mundial para lograr una asistencia más eficaz a través de la armonización. En diciembre de 2003, Suecia aprobó una política de desarrollo mundial integrada que toma la armonización como uno de sus principios rectores. En junio de 2004, las Naciones Unidas establecieron un proceso de programación armonizado entre sus organismos, con la finalidad de conceder una asistencia más eficaz y eficiente de acuerdo con los procesos de planificación nacional y las prioridades reflejadas en las estrategias nacionales de lucha contra la pobreza y de apoyar los enfoques sectoriales. (Banco Mundial, sin fechar) 32 Es demasiado pronto para valorar estos cambios. Sin embargo, se plantean retos para los pobres de las zonas rurales que son el eje de la actividad del FIDA. Se ha afirmado que las preocupaciones de los donantes por los ODM, los DELP, los enfoques sectoriales, el apoyo a los presupuestos generales, la armonización y la Declaración de París responden a enfoques de la programación que favorecen la sencillez y dejan de lado las complicaciones, por lo que no dan cuenta de las incertidumbres de la realidad. Políticamente, los enfoques sectoriales involucran a diferentes ministerios, lo que no es necesariamente beneficioso para el desarrollo rural y hace que “se ignoren los aspectos delicados” (Wiggins, 2005). El enfoque basado en el DELP adolece de limitaciones de flexibilidad y de focalización en los pobres de las zonas rurales y, aunque es evidente que en esta modalidad se forjan asociaciones entre los responsables de las políticas, la inclusión de otros interesados (en particular de la población rural pobre) no es eficaz. El análisis de 15 DELP ha revelado que el marco macropolítico carece de la flexibilidad necesaria para hacer frente adecuadamente a las crisis externas y a las fluctuaciones macroeconómicas y, por lo tanto, no supone una ayuda clara y directa al crecimiento económico y la lucha contra la pobreza (Gottschalk, 2005). Dijkstra (2005) se muestra más crítico con los DELP de Bolivia, Honduras y Nicaragua (recuadro 11). Recomienda que los donantes tengan en cuenta los procesos políticos locales y aduce que los planes deberían ser menos exhaustivos, quizás subsectoriales, locales o regionales. Comenta también que los donantes deben reconocer que los resultados de la asistencia son inciertos. Recuadro 11. Políticas y realidad “La asistencia sólo puede ser eficaz si los donantes actúan con seriedad a la hora de potenciar la identificación con las actividades y fomentar las asociaciones. El enfoque basado en los DELP y la tendencia conexa de prestar apoyo a los presupuestos pueden considerarse como una huída desesperada hacia delante de los organismos donantes para lograr tanto la identificación con las actividades como una intensificación de la coordinación de los donantes bajo la dirección de los gobiernos receptores de la asistencia. No obstante, en el presente artículo se ha demostrado que los resultados son decepcionantes. Los DELP se escriben porque los donantes así lo quieren y los países se identifican poco con las estrategias. Los procesos participativos tienen lugar porque los donantes así lo quieren, pero los parlamentos elegidos apenas participan en ellos, la programación se ciñe a las cuestiones técnicas y el proceso de participación apenas tiene una influencia real [...]. En el presente artículo se ha demostrado también que los donantes están creando realidades virtuales en las que predomina la planificación mediante los DELP, pero que guardan escasa semejanza con las realidades en las que prevalece la política... ” (Dijkstra, 2005: 461 y 462). En el propio “Informe de la Consulta sobre la Séptima Reposición de los Recursos del FIDA” (FIDA, 2005), se reconoce que, en líneas generales, los DELP no han tenido convenientemente en cuenta la función de la agricultura y el desarrollo rural y que los esfuerzos necesarios para que las estrategias de apoyo al sector rural tengan buenos resultados deben fomentarse más enérgicamente dentro de los procesos nacionales de formulación de políticas, presupuestación y programación (pág. 2). De estas críticas se desprende que, además de garantizar la participación genuina de todos los interesados, es necesario orientar las políticas y diferenciarlas en función de las circunstancias locales, y que asumir los riesgos y los posibles fracasos debe formar parte del proceso de formulación de políticas. La importancia del marco institucional en el que operan los pequeños agricultores y en el que han tenido lugar las Revoluciones Verdes también se ha subvalorado en el análisis político y es necesario que se produzca un cambio en la manera de pensar. Según Kydd y Dorward (2004), la falta de coordinación eficaz de las relaciones de mercado es una de las explicaciones del fracaso de las políticas de liberalización, especialmente en los países muy pobres. Afirman que tras los malos 33 resultados de los países pobres se esconde una “coordinación deficiente”: “cuando se ha logrado un elevado crecimiento y la consiguiente mitigación de la pobreza en los países rurales pobres fuera del África subsahariana, no ha sido por lo general en el contexto de los mercados liberalizados ni del desarrollo de los mercados liberalizados” (Dorward y Kydd, 2004: 4). Puede contemplarse la posibilidad de que el Estado ejerza una función mayor que la que se considera “ortodoxa”, aunque será difícil convencer de ello a los donantes y los responsables de las políticas (por ejemplo, en el caso de los insumos agrícolas en Malawi [Levy, 2005]). Descentralización y focalización Hay quien afirma que la descentralización de las responsabilidades y competencias políticas da la suficiente flexibilidad para formular las políticas específicas de cada contexto que son necesarias para la transformación de la economía rural local: las subvenciones para liberar créditos estacionales, que son fundamentales, y paliar las limitaciones de recursos líquidos, para reducir las incertidumbres en el abastecimiento de los mercados y el suministro de insumos, y con objeto de ayudar a “poner en marcha” los mercados agrícolas si se quiere que el incremento de la productividad de los pequeños agricultores impulse el crecimiento rural no agrícola. Establecer las condiciones básicas para lograrlo, concebirlas y aplicarlas de modo que sean eficaces y posteriormente eliminarlas gradualmente son los principales retos a que se enfrentan los responsables de la políticas (Dorward, Fan, Kydd, Lofgren, Morrison, Poulton, Rao, Smith, Tchale, Thorat, Urey y Wobst, 2004). La descentralización tiene tres dimensiones fundamentales (Poole et al., 2000a): • • • autoridad política: ¿para qué órganos serán elegidos los representantes?, ¿qué facultades legislativas tendrán esos órganos?, ¿nombrarán un órgano ejecutivo y qué potestades tendrá éste? autoridad administrativa: ¿cómo se organizarán y controlarán los diversos organismos administrativos y de servicios del Estado para ejercer sus diferentes funciones (en materia, por ejemplo, de salud, educación, infraestructura, ley y orden público)? autoridad fiscal: ¿qué facultades en materia tributaria y de gastos tendrán las autoridades subnacionales y en qué medida podrán depender estructuralmente de los fondos procedentes de las autoridades centrales? Para que el proceso de descentralización sea eficaz es necesario efectuar reformas que afecten a las tres dimensiones. Por ejemplo, la repercusión de la descentralización política puede ser muy limitada si el gobierno central sigue controlando la maquinaria administrativa pública y los organismos que prestan los servicios públicos. Asimismo, la repercusión puede ser muy limitada si la administración local depende de subvenciones del gobierno central, que pueden supeditarse al cumplimiento de determinadas condiciones. Es necesario analizar los retos y oportunidades en su contexto. En un artículo sobre las prioridades de la investigación de los sistemas de producción forestal de cultivos arbóreos y de productos no madereros, Poole (2004) afirma que los problemas contextuales son similares a los de otras poblaciones pobres, alejadas geográficamente y atrasadas económicamente, que dependen de sistemas de producción perennes, como los pastores. Dirigir las actividades al desarrollo local en lugar de hacia la integración global puede reportar importantes beneficios a las poblaciones marginadas, pues el mejor modo de incrementar sus medios de subsistencia no son las costosas inversiones encaminadas a salvar obstáculos geográficos, económicos y tecnológicos casi insuperables para el acceso a los mercados y la integración en la economía mundial, sino las inversiones en los activos e iniciativas locales que posibilita la descentralización. Por muchos motivos —de índole geográfica, cultural, social, demográfica—, esta pobreza es sumamente difícil de combatir y es necesaria una gran cautela al adoptar políticas generales de crecimiento económico y soluciones de mercado para la lucha contra la pobreza entre las poblaciones remotas y marginadas, pues tienen tantas posibilidades de motivar su desintegración social como su integración en los mercados mundiales (Poole, 2005b; Poole et al., 2005). 34 2.5 El cambio climático El cambio climático posiblemente sea la mayor amenaza a la vida en la Tierra y tendrá importantes consecuencias en el desarrollo de todos los países y economías. Probablemente sus efectos se harán sentir más sobre las regiones pobres de los países en desarrollo. No todos ellos serán negativos: “En conjunto, se espera que el mundo gane en torno a un 9% de tierras de cultivo adicionales para 2080, en su mayor parte situadas en el hemisferio Norte” (Devereux y Edwards, 2004). Sin embargo, las repercusiones sobre los más vulnerables del mundo en desarrollo probablemente serán negativas en lo que respecta a la calidad y la cantidad del suministro de agua, el aumento de las temperaturas y la fertilidad de los suelos (Pachauri, 2004), lo que exacerbará los efectos de la presión demográfica y de la degradación de los recursos naturales. Por añadidura, estas repercusiones afectarán más a las mujeres que a los hombres: en las zonas rurales, los efectos sobre los sectores agrícola, hidrológico y rural probablemente serán más duros para las mujeres. Podrían ser catastróficos en las zonas montañosas debido al deshielo de los glaciares (por ejemplo, en Bhután), el recalentamiento del Ártico (poblaciones inuit) y en las zonas costeras (por ejemplo, en Bangladesh) y los pequeños estados insulares (por ejemplo, las islas del Pacífico), los más vulnerables al aumento del nivel del mar y las catástrofes meteorológicas. Los efectos secundarios, provocados por el estrés debido al calor, serán un incremento de las enfermedades transmitidas por vectores, los problemas sanitarios para los seres humanos y los sistemas de producción vulnerables. Hacer una cartografía de la vulnerabilidad es el primer paso para anticiparse a los efectos locales. “Los atrasos que aquejan a todo el sistema y el ciclo de los cambios precisos justifican por su importancia la adopción de un principio de precaución hoy mismo para afrontar los posibles efectos del cambio climático durante el próximo cuarto de siglo” (pág. 14). El riesgo para los sistemas de producción aumentará a medida que los efectos meteorológicos se hagan más impredecibles y la producción se reduzca. Los efectos terciarios probablemente serán cambios en las ventajas comparativas de los sistemas rurales de producción, lo que repercutirá sobre las corrientes comerciales y de productos básicos y suscitará desplazamientos de poblaciones. En el gráfico 3 (tomado de PNUMA/Grid Arendal y adaptado) se resumen las posibles repercusiones. En pocas palabras, en los países tropicales y subtropicales, donde el clima actual es cálido y seco y que son propensos a la sequía, estas características se acentuarán. Los agricultores y pastores serán los más afectados, y los más vulnerables tendrán menos medios de subsistencia (Devereux et al., 2004). Es más que probable que medidas de mitigación como el intento de controlar las emisiones de gas causantes del efecto invernadero sean ineficaces e insuficientes. Burton y May (2004) denuncian una preocupante “falta de adaptación” y llaman la atención sobre “los problemas ligados a la incertidumbre, los intereses creados, las ilusiones vanas y la falta de imaginación [...]. Fijándonos en la falta de adaptación actual no resulta difícil determinar cuáles serán los obstáculos a la adaptación” (pág. 37). Debe existir una voluntad política. 35 Gráfico 3. Posibles repercusiones del cambio climático temperatura aumento del nivel del mar precipitaciones repercusiones sobre la salud •mortalidad relacionada con la meteorología •enfermedades infecciosas •enfermedades respiratorias debidas a la mala calidad del aire la agricultura •disminución del rendimiento de los cultivos •mayores demandas de riego •pérdida de fertilidad del suelo •más perturbaciones y enfermedades del ganado los bosques •alteración de la composición •alteración de la distribución geográfica •salud y productividad deficientes •escasez de leña los recursos hídricos •cantidad •calidad •conflicto entre usuarios •poblaciones de peces las áreas costeras •erosión •inundación •costos de protección de las comunidades locales las especies y las zonas naturales •desaparición de hábitat •desaparición de especies •reducción de los glaciares vulnerabilidad crónica y aguda Los retos que plantea el cambio climático requerirán respuestas tanto institucionales como tecnológicas. Huq y Reid (2004) tratan la adaptación al cambio climático (hacer frente a los problemas) como una alternativa a la mitigación (atenuar las causas). La adaptación será una estrategia importante en los países en desarrollo, pero se tiene escasa conciencia de los desafíos. La adaptación debe ser específica a cada contexto y, por lo tanto, requerirá una gran atención de todos los interesados, incluidas las ONG de desarrollo, con la ayuda de actividades de investigación encaminadas a elaborar indicadores del cambio, proyecciones de los posibles efectos y estrategias alternativas para adaptar los sistemas agrícolas en general y el mejoramiento de los cultivos en particular a niveles de pluviometría más bajos en determinadas zonas; cambios en la combinación de especies ganaderas (del ganado bovino al caprino); selección de cultivos (del maíz al sorgo) y una estrategia general de subsistencia (de la agricultura a la migración o a la diversificación de los ingresos mediante actividades no agrícolas) (Rogers, 2004; Scoones, 2004). “Pero, a menudo, las respuestas en materia de desarrollo […] no han seguido esta dinámica. Se han quedado atrapadas en una visión estática e inmutable ...” (Scoones, 2004: 117). Scoones afirma que hay lugar para el oportunismo, la complejidad, la flexibilidad y unas medidas dinámicas de adaptación que no suelen caracterizar a las respuestas de la burocracia a los retos. Será necesario que los donantes alarguen los plazos de financiación para que haya un aprendizaje y un diálogo continuos. También será necesaria la innovación institucional: los modelos climáticos son demasiado “rudimentarios” para dar cuenta de unos cambios climáticos extremos que frecuentemente son de ámbito específicamente local. Es precisa una mayor colaboración entre los científicos, los aseguradores y otros miembros de la comunidad profesional de gestión de los riesgos, los gobiernos y la comunidad de gestión de los desastres, con objeto de evaluar y mitigar los riesgos (Hamilton, 2004). Lograr que la comunidad de desarrollo, el sector financiero internacional (inmensamente poderoso) y el sector de la energía lleguen a un terreno común de entendimiento en el ámbito político y económico representa un reto importante. 2.6 Aspectos fundamentales de los retos para los pobres de las zonas rurales Se ha dicho que la innovación rural siempre debe reflejar varios factores contextuales. También es importante señalar que la economía rural comprende varias actividades económicas y de otro tipo en un entorno en el que influye toda una gama de factores. Hay interrelaciones entre los factores externos y entre los diversos elementos de los diferentes niveles de la economía rural, desde los individuos a los 36 hogares, las familias extensas, las comunidades y niveles superiores. La economía y la sociedad rural es un sistema complejo de elementos interactivos, lo que complica tanto su análisis como su comprensión, pero no reconocer este hecho equivale a ceñir el pensamiento a unos conceptos restrictivos de la economía rural. El clima, el entorno, la producción y los efectos económicos y sociales están interrelacionados: el cambio climático requiere nuevas tecnologías, pero provocará a su vez desplazamientos de poblaciones. Ignorar estas interacciones y elementos contradictorios y sinérgicos limitará la innovación y el desarrollo. El reconocimiento de esta complejidad también genera nuevas oportunidades: las TIC pueden mejorar la información sobre el mercado, el acceso a los mercados y la eficacia de las transacciones comerciales, facilitar la intermediación financiera, mejorar la prestación de servicios de salud y educativos y respaldar la integración social en caso de que se produzcan migraciones. Las intervenciones sinérgicas que aúnan esfuerzos en varias esferas temáticas pueden generar buenas posibilidades de innovación, y es necesaria una buena comprensión de la economía rural en toda su diversidad. 3 Oportunidades El Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas ha detectado estrategias prácticas para erradicar la pobreza aumentando las inversiones en infraestructura y capital humano al tiempo que se promueve la igualdad de género y la sostenibilidad medioambiental. Su Equipo de Tareas sobre ciencia, tecnología e innovación ha publicado recientemente un informe, titulado Innovation: Applying Knowledge in Development, que es una amplia exposición de la importancia crítica del conocimiento y de la innovación para el desarrollo y de lo que los gobiernos y las organizaciones internacionales deberían hacer (Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas, 2005). En ese informe se afirma que el problema inmediato de los países en desarrollo no es crear nuevos conocimientos, sino aplicar con eficacia las tecnologías existentes. Sus autores recomiendan aplicar a la innovación un enfoque de sistemas del que formen parte políticas públicas de innovación integradas y propicias que ayuden al proceso de modificar y adaptar la tecnología existente a los contextos locales. Observando que un fallo de los sistemas nacionales de investigación es el aislamiento de muchas instituciones académicas de los países en desarrollo —un “síndrome de soledad”—, los autores del informe se refieren a la importancia de las empresas comerciales e industriales en tanto que lugares en que tiene lugar un aprendizaje de importancia económica. De ahí el que sean fundamentales la organización y las instituciones industriales y el que se mencionen repetidamente las “políticas industriales selectivas”. 3.1 Las tecnologías de plataforma El eje del informe de las Naciones Unidas sobre la innovación son las tecnologías “de plataforma”, o genéricas, que tienen amplia aplicación o consecuencias en la economía, y que son: las TIC, la biotecnología, la nanotecnología y los nuevos materiales. Dentro de la estrategia, se considera que la existencia de unos servicios infraestructurales adecuados es el cimiento de la tecnología y que éstos deben ir acompañados de inversiones en educación en materia de ciencia y tecnología y en el fomento de actividades comerciales basadas en la tecnología. Mucho de esto, como el enfoque conforme a los sistemas de innovación y la identificación de importantes ejes de innovación, concuerda con este informe. Las TIC La nueva tecnología de la información es una de esas plataformas, que ha surgido de iniciativas comerciales del sector privado, no específicamente para finalidades de desarrollo; sus efectos están cada vez más difundidos en las zonas rurales y encierra un potencial considerable para superar algunas de las limitaciones institucionales e infraestructurales que pesan sobre los pobres del medio rural (Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas, 2005). Muchos hechos y aplicaciones que tendrán lugar en el sector de la tecnología de la información no pueden preverse. Las nuevas TIC abarcan un abanico de tecnologías que ya están influyendo en las zonas rurales de diversas maneras y que tienen además el potencial siguiente: 37 • • • • las TIC desempeña un papel fundamental en la gobernanza, mejora las vidas de la gente gracias a la mejora de las corrientes de información y la comunicación y puede impulsar el crecimiento económico y los ingresos al aumentar la productividad; las TIC puede fortalecer las redes económicas y sociales al mejorar la comunicación y el intercambio de conocimientos e información y disminuir radicalmente los costos de transacción; los proyectos que “impulsan” las TIC y la tecnología por lo general son menos eficaces en cuanto a su contribución a los ODM; en cambio, la “introducción” de las TIC en los proyectos de desarrollo, cuando convenga y sea pertinente, tendrá consecuencias más importantes en la reducción de la pobreza; las TIC puede mejorar los servicios de salud y educación y el acceso a los servicios gracias al bajo costo de la administración, la información y el conocimiento. Está surgiendo un consenso en torno a cuatro terrenos principales en los que las TIC puede influir en el desarrollo: • • • • estimular el crecimiento macroeconómico (disminuyendo los costos de transacción, fomentando las inversiones, creando puestos de trabajo y aumentando los ingresos); aumentar el acceso al mercado, la eficiencia y la competitividad de los pobres gracias a intervenciones en el micronivel (teléfonos de pago en las aldeas, mejora de las prácticas agrícolas por conducto de centros locales de conocimientos como los telecentros y la educación por satélite); aumentar la interactividad, reduciendo el costo de las TIC y su cobertura mundial (la enorme propagación de la telefonía móvil y el suministro o la agrupación de servicios añadidos, y facilitar la autonomía política mediante la participación en las actividades de planificación, rendición de cuentas, etc. Un ejemplo interesante de empleo de la tecnología de la información en beneficio de los habitantes del medio rural en un sentido más general fue narrado por Schulze (2005), cuyo proyecto utilizó el vídeo y otras TIC para dar a conocer las poblaciones indígenas, demostrando cómo el empleo de los medios de comunicación de masas puede ser una poderosa herramienta: el Programa PRAIA (Programa Regional de Apoyo a los Pueblos Indígenas de la Amazonia), creado en 1992 por iniciativa del FIDA, es una iniciativa regional de nueve países de la cuenca del Amazonas que tiene por objeto promover los intereses de 400 pueblos indígenas. Su modalidad de financiación es importante, dado que las decisiones se adoptan a partir de la demanda de los beneficiarios y que los recursos se transfieren a éstos para que los inviertan. La biotecnología En cambio, la situación en lo que respecta a la biotecnología es más compleja y polémica que en el caso de las TIC. El potencial de la biotecnología en lo que respecta a desarrollar cultivos enriquecidos nutricionalmente como el arroz dorado y las patatas con elevado contenido de proteínas se expone en el informe del Equipo de Tareas sobre la innovación, al igual que los posibles inconvenientes que pueden tener las interacciones desconocidas entre genes o entre genes y el medioambiente (Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas, 2005). Las biotecnologías agrícolas no son tan fácilmente separables de las tecnologías tradicionales de mejoramiento fitogenético (y de animales) que han sido una innovación específica dimanante en lo fundamental del interior del sistema formal de innovación agrícola, basado inicial y fundamentalmente en una financiación sin fines lucrativos. La propia biotecnología tiene unos orígenes híbridos: la Revolución Verde ha tenido consecuencias determinantes, masivas y directas en el sector rural, como ya se ha dicho. Por otra parte, la utilización de las tecnologías de manipulación genética para impulsar aún más la evolución de la productividad agrícola —una revolución de los genes— corre en paralelo con el empleo de las tecnologías tradicionales y lo prolonga (Borlaug, 2000). La biotecnología agrícola tiene un importante apoyo de recursos del sector privado aportados por los “gigantes de los genes” (las empresas Dupont, Monsanto y Syngenta) y elementos como las tecnologías de “terminadores genéticos” tienen importantes consecuencias en los pobres del medio rural, lo mismo 38 que la concentración de poder comercial en el mercado mundial de simientes, cuyo valor asciende a 21 000 millones de dólares (Wetter, 2005). Ahora bien, el impulso de la innovación es comercial, y entraña el uso de los derechos de propiedad para proteger las empresas, de manera que no es probable que la innovación comercial vaya dirigida directamente a combatir la pobreza rural. Se han detectado 10 biotecnologías que muy probablemente mejorarán la salud en los países en desarrollo en los próximos 5 a 10 años (Daar, Thorsteinsdóttir, Martin, Smith, Nast y Singer, 2002): el diagnóstico molecular, las vacunas recombinantes, el suministro de vacunas y medicamentos, la rehabilitación biológica, la secuenciación de genomas patógenos, la protección controlada por las mujeres mismas frente a las enfermedades de transmisión sexual, la bioinformática, los cultivos genéticamente modificados y enriquecidos nutricionalmente, las proteínas terapéuticas recombinantes y la química combinatoria. Ahora bien, es probable que las posibilidades que la agrobiotecnología ofrece de mejorar el bienestar de los habitantes de las zonas rurales vayan más allá de las mejoras de la salud resultantes de cultivos enriquecidos nutricionalmente, y de ello hablaremos más adelante. La nanotecnología y los “nuevos materiales” La nanotecnología es un tercer campo nuevo que ofrece aplicaciones para la lucha contra la pobreza (recuadro 12). Recuadro 12. El potencial de la nanotecnología “La nanotecnología es el estudio, el diseño, la creación, la síntesis, la manipulación y la aplicación de materiales funcionales, dispositivos y sistemas mediante el control de la materia en los planos atómico y molecular y el aprovechamiento de fenómenos y propiedades nuevos de la materia en esa escala… Es probable que la nanotecnología sea especialmente importante en el mundo en desarrollo… Las aplicaciones agrícolas eficaces en función de los costos de la nanotecnología podrían disminuir la malnutrición y la mortalidad infantil, en parte al aumentar la fertilidad de los suelos y la productividad de los cultivos. Se puede supervisar el estado de salud de los cultivos utilizando series de nanosensores. Los nanosensores pueden aumentar la eficacia de las actividades de supervisión de los cultivos. Los sensores colocados en la piel de las reses o desperdigados por los cultivos pueden ayudar a detectar la presencia de patógenos. Materiales nanoporosos como las zeolitas, que pueden formar suspensiones estables bien controladas con sustancias absorbidas o adsorbidas, se pueden utilizar para la liberación lenta y la dosificación eficiente de abonos de plantas y nutrientes y medicamentos al ganado […] Otras aplicaciones pueden promover la salud, mejorar el agua y el saneamiento, impulsar el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y mejorar la ordenación medioambiental[…] La nanobiotecnología, es decir, la convergencia de la nanotecnología y de la biotecnología, se puede utilizar para enriquecer la biodiversidad…”. (Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas, 2005: 70-74). La nanotecnología ofrece oportunidades fascinantes y probablemente muchas más, todavía desconocidas. Ello no obstante, hay motivos para ser precavidos a propósito de las consecuencias que la nanotecnología tendrá en los pobres del medio rural. Su potencial abarca la producción de energía, la seguridad del agua, el aumento de la vida útil de los neumáticos de vehículos a motor y otras sustancias. Por consiguiente, es posible que el mercado de fibras naturales como el algodón y otros productos agrícolas como el caucho se vea amenazado (Wetter, 2005). Por ultimo, gracias a un mayor conocimiento de las propiedades mecánicas, electrónicas, iónicas y nucleares de una amplia gama de materiales, se están desarrollando nuevos materiales que pueden tener muchas aplicaciones para los países en desarrollo, entre ellas el aprovechamiento de fuentes de energía renovables. 39 3.2 Tecnologías de la información específicas Aplicaciones a la supervisión, la gestión y la previsión de los recursos Podemos vincular las herramientas del análisis espacial y la tecnología de los sistemas de información geográfica (SIG) a los datos socioeconómicos y cartografiar y detectar los recursos, la pobreza, los “dominios” del mercado y otros rasgos del entorno social y económico natural. Las nuevas técnicas de cartografía de la pobreza y la seguridad alimentaria se prestan a la identificación de problemas y la focalización de las políticas y las intervenciones en el plano “local”. Hyman et al. (2005) resumen una serie de estudios de cartografía de la pobreza y la seguridad alimentaria en Bangladesh, Ecuador, Kenya, Malawi, México, Sri Lanka y Viet Nam y exponen sus beneficios para el desarrollo de políticas en las zonas agrícolas y rurales. Las técnicas de cartografía ofrecen la posibilidad de dar lugar a mejoras de la productividad de los sistemas de recursos naturales. Las actuales aplicaciones de los SIG en las economías agropecuarias avanzadas permiten especificar tecnologías de producción e insumos adecuadas al nivel de microentorno de explotaciones agrícolas y campos de manera que se potencia la producción, se racionaliza el empleo de los insumos y se disminuyen los factores externos medioambientales negativos. Es probable que se pueda adaptar esas tecnologías en beneficio de los pobres del medio rural de los países en desarrollo. Ya se están utilizando diversas aplicaciones de los SIG para cartografiar los recursos marinos y facilitar la gestión de las actividades de las comunidades pesqueras. Ya se utilizan SIG para combatir la mosca tsetsé y con toda seguridad se idearán otras aplicaciones. La tecnología de la información también desempeñará un papel más importante en la difusión de datos meteorológicos a los agricultores y de las condiciones de la siembra, el cultivo y la cosecha a medida que el cambio climático haga más inciertas las condiciones de la producción. Las TIC al servicio de la comercialización y la financiación Ahora bien, la comunidad consagrada a actividades de investigación y desarrollo puede utilizar tecnologías innovadoras como las nuevas TIC y abusar de ellas y repetir los errores de los sistemas de innovación formales, pero de manera más costosa y con una tecnología más avanzada. Por sí sola la tecnología no es la solución. Un ejemplo en gestación podría ser el de la RESIMAO (recuadro 13) que, al parecer, adolece de problemas fundamentales. Otro ejemplo inicialmente prometedor de red de información útil consagrada a los intereses de la población local era la red comunitaria Gyandoot de Madhya Pradesh (India), que recientemente ha quebrado (Kelles-Viitanen, 2004, 2005). Recuadro 13. El entusiasmo por la tecnología orientado a los sistemas de información sobre los mercados Creada a raíz de la reforma inducida por el ajuste estructural de las juntas de cereales del África occidental a finales del decenio de 1990, la RESIMAO (Réseau des Systémes d’Information des Marchés de l’Afrique de l’Ouest) es una red de sistemas de información sobre los mercados del África occidental que fue puesta en marcha en 2000 en Bamako (Malí), y que en la actualidad presta servicios a nueve países francófonos y anglófonos (Dossuhoui, 2005). Su función fundamental es el acopio sistemático de datos sobre los precios de diversos cultivos en centenares de mercados nacionales (en total, se calcula que 600), actividad de la que se encargan fundamentalmente funcionarios públicos de los países. Los datos que actualmente se pueden consultar en los sitios Internet consisten en mapas, promedios regionales de precios, los precios correspondientes a los cuatro últimos días y servicios en red para trazar datos y analizar tendencias (Knipschild, 2005). Se pretende utilizar diversos medios para la difusión de estos datos: los SIG, los sistemas basados en Internet, boletines, radio, Televisión y SMS. Uno de sus asociados es MISTOWA (Market Information Systems for Trader Organisations in West Africa), un proyecto regional de cuatro años de duración iniciado en 2004 y ejecutado por el Centro Internacional de Promoción de los Fertilizantes (IFDC) y financiado principalmente por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su finalidad es reforzar la capacidad de los agricultores y comerciantes para tener acceso y utilizar los datos, con el objetivo último de promover el comercio agrícola en la región de la Comunidad Ecnomómica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) (Annequin, 2005a, 2005b). 40 En el proyecto MISTOWA (recuadro 13) se utiliza tecnología creada por Busylab, una empresa de programas informáticos de Ghana que ha concebido Tradenet (tradenet.biz), un programa informático específico disponible actualmente en 13 países: 10 del África occidental, 2 de Centroamérica y Uganda (Davies, 2005). El programa permite a sus usuarios tener acceso a servicios comerciales basados en la Red: ofertas, transporte, almacenamiento y noticias sobre los mercados, además de acerca de los precios, por mercancías, regiones, países o mercados. La participación de la empresa informática del sector privado es un enfoque innovador para establecer una plataforma de comercio regional. Ahora bien, aunque todavía es demasiado pronto para analizar el programa, esta iniciativa de sistemas de información sobre los mercados “de segunda generación” resulta ser un sistema impulsado por los donantes que repite muchos de los problemas tradicionales, aunque utilizando las TIC modernas. Al parecer, no se ha reflexionado previamente acerca de la elaboración y el análisis de los datos, la determinación y la selección de los usuarios y el posible valor comercial del sistema para sus usuarios potenciales: “MISTOWA no afirma [estar] llegando directamente a los pequeños agricultores del África occidental. Ahora bien, el proyecto ofrece a numerosos agentes que rodean al pequeño agricultor información comercial “bruta” que puede generar nuevos servicios y, sobre todo, asegurar la difusión de informaciones elaboradas que pueden generar nuevos servicios y, sobre todo, de información elaborada sobre el ‘último kilómetro’” (Annequin, 2005a). La propiedad de la red es, al parecer, difusa y actualmente no parece que exista una política acerca de cómo asegurar la sostenibilidad de la misma al final del período de financiación. Incluso la obligación de utilizar el inglés parece haberse impuesto como respuesta a las necesidades del donante-financiador, la USAID (Davies, 2005). No cabe duda de que la tecnología de la información y la comunicación está teniendo consecuencias importantísimas en los países en desarrollo. La liberalización ha dado lugar a un aumento enorme en los países en desarrollo de los servicios radiofónicos, cuyo contenido muchas veces está bien orientado hacia los usuarios locales. Hay muchas iniciativas para llevar a la práctica nuevas TIC, como el acceso a Internet, las TIC satelitales, móviles y mixtas. Algunas de estas iniciativas proceden de los donantes, como la Bolsa de Productos Agrícolas de Kenya (KACE), financiada por la Fundación Rockefeller (Adesina, 2004; Mukhebi, 2005). Desde que se liberalizaron los sectores de las telecomunicaciones de muchos países en desarrollo ha habido aumentos gigantescos del nivel de conectividad telefónica que han permitido la expansión de las redes móviles (Azam, Dia y N’Guessan, 2002; Barendse, 2004; Haggarty, Shirley y Wallsten, 2003; Laffont y N’Guessan, 2002). Se trata fundamentalmente de iniciativas del sector privado que han respondido a un entorno económico liberal, pero el sector de las ONG también ha establecido redes tecnológicas y de organizaciones viables e innovadoras (recuadro 14). Recuadro 14. Los éxitos de Grameen Grameen Telecom (GTC) es una empresa sin fines lucrativos que se dedica a difundir las TIC entre los habitantes de las zonas rurales de Bangladesh. Su objetivo es dotar de servicios de telecomunicación a los 100 millones de habitantes de las 68 000 aldeas de las zonas rurales del país. Grameen Telecom posee un 35% de las acciones de Grameen Phone Ltd., empresa a la que se concedió una licencia nacional para prestar servicios de telefonía móvil celular (GSM 900). El Banco Grameen desempeña un papel esencial en la ejecución y la ampliación del programa Teléfonos en las Aldeas y aporta el necesario apoyo en materia de organización e infraestructuras a Grameen Telecom. Hay problemas tecnológicos para llegar a las zonas más remotas, por ejemplo, la fluctuación de las señales y la necesidad de fuentes de energía para recargar las baterías. Ello no obstante, se tiene previsto ampliar el concepto de Teléfonos en las Aldeas y de Centros de Telecomunicaciones en las Aldeas. “Esperamos y creemos que, al igual que el Banco Grameen, el programa Teléfonos en las Aldeas de Grameen Telecom será reproducido en muchos países en desarrollo, en los que podría ser la solución para alcanzar el acceso universal al teléfono y conectar a los lugares ahora aislados.” http://www.grameen-info.org/grameen/gtelecom/ 41 Se han abierto nuevos sectores económicos enteros que son fuentes de microempresas, empleos e ingresos. Un ejemplo innovador es el desarrollo en Ghana, por Busylab, de tradenet.biz, una plataforma de programas informáticos especiales para sistemas de información sobre los mercados que actualmente se utiliza en 13 países y que emplea “cerebros del Sur” (Davies, 2005). Aunque muchas iniciativas de TIC han sido impulsadas por empresas multinacionales del hemisferio Norte, se afirma que hacen falta alianzas innovadoras entre distintos interesados directos —operadores de teléfonos móviles, el sector privado local, instituciones financieras, el gobierno y los reguladores, los donantes, las ONG y la sociedad civil— para hacer frente a los retos locales de aumento del acceso a la tecnología y desarrollar aplicaciones locales (Scott, Batchelor, Ridley y Jorgensen, 2004). Persisten dudas acerca de la amplitud y la velocidad del despliegue de nuevas tecnologías en zonas remotas de escasa población y relieve muy accidentado y asimismo acerca de los efectos de desigualdad que pueden suscitar (Duncombe y Heeks, 2002; Forestier, Grace y Kenny, 2002; Kenny, 2002). La implantación parcial servirá para aumentar la “brecha digital” y los más pobres quedarán una vez más desfavorecidos, por lo que las personas encargadas de formular las políticas y el sector privado deben estar atentas a un despliegue de las TIC favorable a los pobres para acercarse a la cobertura universal y alcanzar los ODM. Abundan las anécdotas que ilustran las enormes consecuencias del aumento de la información y las comunicaciones en muchos países (recuadro 15), pero hay pocos estudios detallados de los impactos socioeconómicos de las TIC en las zonas pobres: Vodafone encargó una serie de estudios en Egipto, Sudáfrica y Tanzania, que demostraron que los teléfonos móviles puede mejorar el crecimiento económico global, la calidad de vida y el capital social.3 Recuadro 15. Anécdotas sobre las TIC “En Zambia, un vendedor callejero está pagando su pedido de Coca-Cola mediante un mensaje de texto. En Tanzanía, un candidato a las elecciones presidenciales ha obtenido su diploma universitario después de haber completado los estudios en régimen de educación a distancia. En Nairobi, una mujer está enviando dinero a su padre, que vive en una zona rural, con tiempo de conexión prepagado “acumulado”; por último, en Namibia hay escolares que navegan por la Red, enviando mensajes electrónicos y escribiendo redacciones gracias a FLOSS, un programa informático de fuente abierta escrito por programadores entusiastas que lo ceden gratuitamente.” http://www.developments.org.uk/data/issue31/editorial.htm. El fenómeno del “relampagueo” está ahora muy difundido en África: el usuario de un teléfono móvil (a menudo, un usuario o empleado del medio rural) efectúa una llamada no respondida a otro teléfono (a veces el de un comerciante o el de un amigo, un familiar o un empleador de una ciudad), cuyo propietario devuelve la llamada, gracias a lo cual el usuario rural consigue una conectividad barata. El relampagueo es un mecanismo que cada vez se utiliza más para anticipar créditos y efectuar pagos. Sistemas más avanzados como el denominado MALSWITCH, en Malawi, utilizan sistemas de datos biométricos, tarjetas de banda magnética, tecnologías móviles y cajeros automáticos (situados a menudo en puntos comerciales como las gasolineras) para efectuar transferencias financieras rápidas y seguras. Cada vez es más claro el potencial que ofrece el sistema para establecer un sistema de crédito rural en las zonas rurales pobres (recuadro 16). 3 http://www.vodafone.com/section_article/0,3035,CATEGORY_ID%253D3040302%2526LANGUAGE_ID% 253D0%2526CONTENT_ID%253D265416,00.html. 42 Recuadro 16. Las TIC y la tarjeta MALSWITCH Se puede utilizar la tarjeta para efectuar depósitos en las agencias participantes, y los empleadores, los compradores de productos agrícolas, etc. pueden acreditar en ella pagos a través del sistema bancario. Los retiros de fondos se efectúan en cajeros automáticos, que están equipados con detectores de huellas dactilares y cuya red se está ampliando rápidamente, a menudo mediante comunicaciones inalámbricas. Se puede utilizar la MALSWITCH para transferir fondos entre titulares de tarjetas. Se está promoviendo enérgicamente la MALSWITCH entre los pequeños campesinos que producen cultivos comerciales: una empresa compradora de estos productos acude a los campos con personal de MALSWITCH para inscribir a los campesinos y se dice que la inscripción necesita solo tres minutos por campesino y que su coste es prácticamente nulo. Para los compradores de productos, la tarjeta MALSWITCH es también muy útil, porque ya no tienen necesidad de llevar dinero en metálico a las zonas rurales y con ello se evitan graves problemas de logística y seguridad. Además, la tarjeta MALSWITCH acepta “órdenes de retención”, gracias a las cuales los acreedores pueden retirar fondos si se registra un acuerdo de crédito. El programa es accesible a otros bancos de Malawi, y una organización de microfinanciación, el Opportunity International Bank of Malawi (OIBM), ya ha empezado a emitir una tarjeta MALSWITCH con su propio nombre. La empresa British Petroleum ha distribuido una tarjeta MALSWITCH para adquirir combustible, que resulta muy útil a las empresas de transportes para controlar el gasto en combustible (queda documentado el punto de venta) y mejorar la seguridad de los choferes que ya no tienen que llevar dinero. Actualmente, los depositantes en MALSIWTCH no perciben intereses, pero se prevé que, cuando se adhieran más bancos al sistema, se ofrecerán a los mayores depositantes cuentas corrientes que rinden intereses. (Kydd, J., 2005, ponencia.) Es creencia general que ningún enfoque tecnológico puede satisfacer por sí solo las complejas necesidades de las oportunidades de desarrollo en distintas situaciones. Las combinaciones adecuadas de TIC tradicionales y nuevas para la generación y el suministro de información comercial, por ejemplo, pueden comprender distintos elementos, desde los tablones de anuncios tradicionales a la radio, Internet y los sistemas de telefonía (Bertolini, 2004). Ya se utilizan ampliamente los teléfonos móviles en los sistemas de crédito y pago rurales. 3.3 Los sistemas agrícolas La productividad agrícola ha estado vinculada cada vez más estrecha y directamente a la reducción de la pobreza (Irz, Lin, Thirtle y Wiggins, 2001; Thirtle, Lin y Piesse, 2003). Todavía hay, pues, posibilidades de efectuar inversiones para mejorar la producción y la productividad agrícolas en muchas zonas de agricultura compleja, heterogénea y expuesta a riesgos, aunque se debe tener cuidado en centrar la investigación en aspectos del aumento de la productividad que no den lugar únicamente a excedentes que bajen los precios y la rentabilidad de los pequeños agricultores. Lipton (2005) aboga por efectuar más investigaciones en cultivos transgénicos para mejorar las características del rendimiento de los cultivos básicos africanos, pero advierte de que, como la investigación en materia de biotecnología aplicada es en gran medida propiedad de empresas privadas, que la explotan y la motivan —puede que el 90% de la labor en este terreno sea llevado a cabo por unas cuantas grandes empresas—, los cultivos básicos siguen siendo las “cenicientas” de la investigación. Al respecto son una importante excepción las investigaciones efectuadas por el sector público de China. Un planteamiento más radical consiste en hacer rentables las investigaciones orientadas a combatir la pobreza efectuadas por empresas privadas, fundamentalmente no gracias a las regalías privadas de los agricultores ni a los productos derivados de la investigación privada, sino mediante contratos públicos competitivos para alcanzar resultados concretos. Hay que manejar los derechos de propiedad de manera tal que faculten la difusión de los conocimientos favorable a los pobres. En la India, el régimen de protección de las plantas faculta al agricultor para acumular, utilizar, plantar, replantar, intercambiar o compartir las simientes de las variedades protegidas, además de ofrecer protección a la 43 variedad del agricultor, la variedad existente y la variedad derivada esencialmente. Aunque las patentes impiden efectuar más investigaciones, el régimen sui generis adoptado por la India beneficia a los agricultores y a los fitogenetistas y hace posible la difusión de éstas. También apremia llevar a cabo llevar a cabo una “Revolución Azul” en ciencias básicas e ingeniería del agua para resolver las limitaciones críticas a que da lugar la imprevisibilidad cada vez mayor de las pautas de las precipitaciones atmosféricas a causa del cambio climático. Harán falta instituciones adecuadas localmente para una gestión apropiada de los recursos hídricos que tome en cuenta la diversidad de los entornos sociopolíticos de África (Movik, Mehta, Mtisi y Nicol, 2005). La conservación de la biodiversidad y los conocimientos autóctonos Respetar los conocimientos autóctonos y basarse en ellos es esencial para establecer alianzas y para la sostenibilidad, entre otras cosas, y es probable que tenga especial valor para los pueblos rurales en las zonas que conservan su biodiversidad. Los productos forestales no madereros (PFNM) constituyen el mayor elemento determinante de los medios de subsistencia de decenas de comunidades marginadas de los bosques y de personas pobres de los trópicos. En la India, se cree que más de 50 millones de personas dependen directamente de los PFNM para su subsistencia. Ahora bien, esa dependencia de los seres humanos respecto de los PFNM para obtener y mejorar sus medios de subsistencia se ha efectuado la mayor parte de las veces a cambio de cierto costo ecológico. Según investigaciones efectuadas en Karnataka y cuyos resultados han sido recogidos por Shaanker et al. (2004), la gestión adaptativa que mejora las bases de los conocimientos ecológicos de las comunidades recolectoras y que regula la estructura del mercado para favorecer ganancias a largo plazo en lugar de a breve plazo podría disminuir las disparidades entre las mejoras de los medios de subsistencia y el costo ecológico de la dependencia de los PFNM y dar lugar, por consiguiente, a una mayor seguridad de medios de subsistencia entre las comunidades pobres. Entre las intervenciones potenciales y las posibles recomendaciones, estos autores proponen la difusión de métodos de recolección respetuosos ecológicamente, el seguimiento espacial y temporal de la recolección por quienes la efectúan, la formulación de derechos de propiedad conjugados con incentivos que propicien una gestión a largo plazo y regímenes de recolección que no exploten a los recolectores ni el ecosistema. Hay razones muy poderosas para poner en práctica el concepto de planes de trabajo forestales en participación y locales y la semidomesticación de por lo menos los recursos fitológicos más importantes y amenazados, para lo cual es necesaria la participación de muy diversos interesados directos (Gauthier y Poole, 2003). De modo similar, Johnson (2005) cita el ejemplo de la vinculación de recolectores senegaleses de goma karaya (exudación de la Stercularia setigera) con un exportador (Setexpharm) como ejemplo de desarrollo comercial que ha propiciado una explotación más sostenible de un recursos natural perenne. Ya hemos recalcado anteriormente el problema que supone el cambio climático. Los progresos de las técnicas agrícolas ofrecen la posibilidad de mitigar las consecuencias del cambio climático, Ahora bien, los avances técnicos pueden ser de baja tecnología en lugar de comportar una elevada tecnología: Haggblade y Tembo (2003) se refieren a un sistema agrícola de conservación que ha promovido activamente una coalición cada vez más amplia de interesados (sector privado, donantes y gobierno) en Zambia desde 1996. Según un estudio reciente, el sistema de azada aumentó el rendimiento del maíz por término medio en 1,5 toneladas por hectárea al permitir una siembra temprana al llegar las primeras lluvias, mejorar la recogida del agua, mejorar la eficacia de la utilización de los insumos y aumentar el empleo de abonos y de variedades de alto rendimiento. Los análisis de los presupuestos de las explotaciones agrícolas indican que el sistema de conservación trabajando con azada da resultados mucho mejores que la labranza tradicional, generando rendimientos superiores de la mano de obra y la tierra. 44 Abordando un problema africano similar, el de cómo combatir la degradación de los suelos, De Jager (2005) afirma que los enfoques en participación de las actividades de investigación y extensión agrarias han alcanzado resultados impresionantes en casos aislados, pero no han suscitado el cambio a gran escala de las prácticas necesario para invertir la degradación general. En este caso, las tecnologías autóctonas no han invertido la tendencia a la disminución de la fertilidad del suelo y han resultado insuficientes para sustentar el crecimiento demográfico. Hacen falta “nuevas tecnologías”, sobre todo aportaciones de nutrientes externos, pero con conciencia de su adecuación al contexto local por lo que se refiere al acceso a los mercados y los servicios complementarios. De ello se desprende la importancia del “contexto”: para establecer triángulos interactivos entre los usuarios de las tierras, la ciencia y la política en distintas escalas puede hacer falta poner más el acento en la influencia en las políticas y en la creación de instituciones que en el desarrollo y la difusión de las tecnologías. Más allá de la productividad: el espíritu empresarial Las tecnologías que mejoran el rendimiento tienen sin duda alguna importancia, pero aumentar la producción puede dar lugar a un exceso de la oferta: “es necesario vincular las inversiones que tienen por objeto aumentar la productividad agropecuaria a las oportunidades comerciales para no bajar los precios de los bienes ni los ingresos agrícolas” (Diao, Dorosh y Shaikh Mahfuzur Rahman, 2003: vi). Debe considerarse la productividad en el contexto del mercado, y los investigadores, los encargados de formular políticas y las ONG se enfrentan al reto de centrar las investigaciones en mejorar la rentabilidad y la competitividad de la pequeña agricultura y vincular a los pequeños agricultores con mercados más beneficiosos para ellos (Sanginga et al., 2004). En Uganda, el método de la “Innovación Rural Habilitadora” constituye un enfoque integrado de investigaciones agrícolas y desarrollo de agroempresas rurales impulsadas por la demanda y orientadas al mercado. En la evaluación participativa de la cadena comercial concebida en el Centro Internacional de la Papa (CIP) del Perú (Bernet et al., 2005; Devaux, 2005) se considera que la innovación es un proceso en participación y orientado al mercado del que forman parte investigaciones con fines de diagnóstico acerca de todos los interesados, el reconocimiento de oportunidades comerciales en potencia y el desarrollo de innovaciones comerciales como nuevos productos, tecnologías e instituciones. Los pobres del medio rural, que son sus beneficiarios inmediatos, asumen una responsabilidad y una autoridad mayores a medida que se desenvuelve este proceso. Las oportunidades comerciales Las exportaciones tradicionales El desarrollo de productos impulsado por la demanda es esencial para cualquier empresa agroindusrial y no es fácil trabajar con los pobres del medio rural para satisfacer las demandas del mercado. No obstante los obstáculos que imponen los niveles más elevados de calidad comercial fijados por las agroindustrias, y a condición de que se preste el apoyo adecuado para alcanzar esos niveles superiores, los mercados internacionales de productos alimentarios agrarios ofrecen buenas oportunidades a los productores rurales pobres. Los precios de los cultivos de exportación tradicionales seguirán disminuyendo (Diao et al., 2003), pero seguirá habiendo oportunidades si se consiguen observar esas normas más estrictas. Un modo de agregar valor es establecer diferencias entre los bienes esenciales para explotar aquellos productos que son rentables en un determinado nicho de mercado comercializando la ventaja comparativa de muchos sistemas de producción rurales de bajos insumos, o aprovechando la producción orgánica o el comercio justo, o bien empleando prácticas de producción y comercialización respetuosas del medio ambiente y equitativas socialmente. Las exportaciones exóticas Una vez más, una ventaja comparativa de muchas zonas rurales remotas puede ser la gestión y la producción sostenibles de materiales genéticos exóticos de origen natural: se pueden explotar los mercados de nicho existentes para los indígenas por su ventaja comparativa en el sostenimiento de la biodiversidad, basándose en la protección de las denominaciones de origen y en la novedad que esos productos suponen para los consumidores (Devaux, 2005). 45 Los mercados nacionales y el comercio regional Los mercados nacionales también ofrecen oportunidades, especialmente habida cuenta del crecimiento demográfico previsible, sobre todo en África. A pesar de la difusión de los supermercados, es probable que siga habiendo oportunidades para alimentos básicos de buena calidad, incluso para desplazar al 25% de los cereales alimentarios que se importa (Diao et al., 2003). Se puede conjugar la mejora de la productividad de la producción nacional con inversiones complementarias en transportes e infraestructura de comunicaciones, lo cual es especialmente importante para desarrollar el comercio regional dentro del hemisferio Sur, sobre todo en el África subsahariana, ya que la liberalización regional ofrece la posibilidad de una mayor integración comercial. Una advertencia acerca de las oportunidades comerciales Jones (2005) ha llamado la atención acerca de las grandes inversiones en productividad agrícola que son necesarias para obtener los efectos necesarios en la reducción de la pobreza en África. Al respecto, cita el desarrollo de la floricultura en Kenya como ejemplo de lo que es posible hacer si se tiene acceso a fondos de inversión, tecnologías y políticas habilitadoras: en 11 años, el sector de las flores cortadas se ha convertido en el principal renglón de los ingresos por exportación de Kenya, al que corresponde el 60% del total de los ingresos de la horticultura y el 8% del total de los ingresos por exportación del país y que emplea a 100 000 personas directamente y a 200 000 indirectamente. Este autor dice a continuación que “el ejemplo de la floricultura de Kenya debe ser emulado muchas veces y ampliado a pequeños agricultores y pastores, para que haya alguna esperanza de alcanzar la meta del 6% de crecimiento fijada por el Foro para la Investigación Agrícola en África (FARA) y la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD)…” (pág. 47). No se pone en duda la magnitud de las inversiones necesarias en actividades de investigación y desarrollo agrícolas en los países africanos —y en otras zonas rurales pobres—, pero también es importante la modalidad de la inversión. Pueden hacer falta fondos públicos para invitar a participar a los capitales privados, pero sería un error efectuar grandes inversiones públicas que expulsaran a los fondos privados o en empresas que a juicio del sector privado sean comercialmente inviables. Es necesario ser precavidos no sólo acerca de las grandes inversiones por sí mismas, y se da por supuesta la necesidad de políticas propiciadoras complementarias y coherentes. Ahora bien, no es probable que los habitantes más pobres de las zonas rurales salgan beneficiados si el Programa Global de Desarrollo Agrícola Africano de la NEPAD tiene por objeto “programas globales integrados a escala continental” que no tengan en cuenta las enseñanzas principales acerca de la innovación y las oportunidades de desarrollo económico para los pobres de las zonas rurales marginadas —iniciativas focalizadas, flexibles, adaptadas a cada contexto e impulsadas por la demanda— y los obstáculos intrínsecos a la reproducción y la ampliación de las mismas. La economía no agrícola En los últimos años se han efectuado muchas investigaciones acerca de la importancia de la economía rural no agrícola. Se ha reconocido que la diversificación de actividades dentro de esa economía es un medio importante para aumentar los ingresos y disminuir el riesgo de los pequeños agricultores y crear oportunidades de obtener valor agregado y de generar más empleo. Muchas actividades económicas no agrícolas están vinculadas al sector agrícola y la generación de actividades no agrícolas es también una estrategia para hacer crecer a ese sector. Los efectos multiplicadores en el desarrollo agrícola, y el carácter integrado de la agricultura con la economía rural no agrícola y los mercados de trabajo locales, muestran la importancia de los empresarios rurales y de una economía local dinámica para alcanzar los ODM. Estimular el desarrollo de las empresas rurales debe ser una elevada prioridad para mejorar los medios de sustento de los pobres del medio rural y exigirá que los encargados de formular políticas superen el temor a las empresas intermediarias a las que se considera de manera estereotipada “explotadoras” de los pobres del medio rural: “la clave de los modelos de distribución que dan buenos resultados es permitir que los intermediarios se ganen la vida” (Alan Knott-Craig, Consejero Delegado de Vodacom, citado en Vodafone SIM Research4). 4 Véase la nota 3. 46 Los activos de los habitantes de las zonas rurales no solo están vinculados a la agricultura. El FIDA ha registrado éxitos notables en proyectos comerciales realizados en el Perú referentes a productos basados en la agricultura —el tejido de prendas de vestir (Blas Ramos, 2005)— y empresas no relacionadas con ello —el turismo (Camino Morón, 2005)—. Si se aplica un enfoque de financiación competitiva innovador, es evidente que las actividades que refuerzan los activos culturales —una sexta categoría, además del pentágono del marco tradicional de los medios de subsistencia— encierran un potencial económico y se basan en los bienes de capital de los habitantes del medio rural (Simoni, 2005). En otros lugares se ha subrayado la importancia de sacar enseñanzas de esos ejemplos (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, 2005). En el caso de colectivos indígenas como las comunidades andinas, los beneficios sociales y culturales ofrecen la posibilidad de reforzar la identidad de esos pueblos al mismo tiempo que de establecer vínculos con el entorno exterior (Poole, 2005b). Las innovaciones institucionales poscosecha y los mercados de alimentos básicos Los bancos de cereales Cada vez es más probable que en los enfoques innovadores de la lucha contra la pobreza se tengan en cuenta prácticas posteriores a la cosecha, en particular una combinación de innovaciones institucionales y técnicas para almacenar, manipular e intercambiar los productos rurales. Los mercados de productos alimentarios básicos acaso sean el sector más importante al que deben dirigirse las actividades de reducción de la pobreza. La mejora de la eficiencia, no solo de la producción, sino también del almacenamiento, el transporte, la elaboración y el intercambio, ofrece posibilidades de impulsar enormemente los ingresos de los productores, la seguridad alimentaria y el bienestar de los consumidores. Aparte de la evolución tecnológica y de la infraestructura, las innovaciones institucionales (y las políticas públicas correctas) son importantes para hacer que los mercados funcionen. En Kenya, Woomer y Mukhwana (2004) adoptaron una metodología que partía del supuesto de que se producirían inversiones en nuevas tecnologías y planteamientos integrados de la tecnología en respuesta a la mejora de la rentabilidad y el acceso a los mercados y que tuvo por resultado un enfoque innovador de la comercialización del maíz consistente en “bancos de cereales”. Los campesinos forman sus propias asociaciones de comercialización para inspeccionar, agrupar, almacenar y comercializar el maíz. El banco de cereales permite a los campesinos disminuir las pérdidas posteriores a la cosecha y almacenar el maíz hasta que los precios sean buenos, obtener primas por maíz de mejor calidad y vender más adelante en la cadena de suministro. El banco desempeña además una importante función en materia de seguridad alimentaria al vender pequeñas cantidades de maíz almacenado a personas y escuelas durante el período de hambre. En el caso más favorable registrado hasta la fecha, las asociaciones de bancos de cereales pudieron aumentar los beneficios de sus miembros por concepto de comercialización del maíz en un 68% vendiéndolo directamente a molineros de Nairobi. Los resguardos de depósito Existe un número cada vez mayor de estudios sobre los resguardos de depósito en tanto que mecanismo para acumular productos y almacenarlos en condiciones de seguridad y vincular la comercialización de la producción a la financiación mediante sistemas de crédito basados en las existencias almacenadas. Los sistemas de resguardos de depósito utilizan “documentos expedidos por los operadores de almacenes como prueba de que los depositarios mencionados en ellos han depositado en determinados lugares los bienes especificados de la calidad y en la cantidad mencionadas” (Coulter y Onumah, 2002: 323). Muchas compañías internacionales de inspección han aplicado “acuerdos de gestión de fianzas”, en virtud de los cuales se facilita, sobre todo a grandes importadores y exportadores, acceso a créditos previa presentación de resguardos no transferibles expedidos directamente a los bancos por la empresa inspectora o el operador del almacén. Este sistema tiene el potencial de: 47 • • • • • • • facilitar el comercio impersonal al disminuir las asimetrías de información y acopiar los bienes en el lugar mencionado en los resguardos; mejorar el arbitraje espacial y temporal y disminuir los márgenes de distribución; permitir a los productores aplazar las ventas de la cosecha obteniendo crédito basado en las existencias almacenadas para atender sus necesidades de consumo posteriores a la cosecha, es decir, obteniendo precios superiores para su producción; disminuir la variabilidad estacional de los precios y facilitar condiciones para la instauración de instrumentos de seguro de precios más complejos, como futuros y opciones; el sistema beneficia asimismo a los pequeños agricultores consumidores netos que no participan en él al disminuir los precios de los alimentos en los períodos de hambre críticos y aumentar los precios de venta inmediatamente después de la cosecha; reducir las pérdidas posteriores a la cosecha; mejorar el acceso a la financiación rural al facilitar a los pequeños agricultores fianzas y disminuir los costos de transacción de los prestamistas; permitir una gestión más eficaz en función de los costos de las reservas públicas de alimentos. Coulter (2005) reconoce la necesidad de una conciencia de la economía política y el entorno institucional, que deben ser propicios: una innovación como los resguardos de depósito necesita un marco jurídico firme, pero al mismo tiempo distanciarse de los procesos políticos que suelen tener horizontes temporales cortos. Para asegurar su viabilidad, el sistema de los resguardos de depósito, al igual que otras innovaciones comerciales, debe estar impulsado por el sector privado en lugar de por los donantes, las ONG o el sector público. En este documento se han citado anteriormente otras instituciones innovadoras, como las bolsas de productos y los sistemas de información comercial complejos “impulsados por las nuevas TIC”. Por ahora es demasiado temprano para evaluar estas experiencias, pero es necesario actuar con cautela al no tenerse pruebas de que estos proyectos ofrezcan posibilidades de ser sostenibles, sobre todo cuando están inspirados y financiados por donantes. El sector privado adoptará y desarrollará modelos atractivos, si no han sido ya desarrollados —o desechados— por iniciativas de ese sector. Otros modelos fracasarán. Las organizaciones de agricultores Después de decenios de experiencia negativa en el terreno de las cooperativas de los países en desarrollo, ha renacido el interés por las organizaciones de agricultores, que una vez más se considera que deben desempeñar un papel en colmar la laguna que en materia de comercialización existe a causa de las insuficiencias del mercado y del sector público en lo que se refiere a la prestación al sector rural de servicios de suministro de insumos agrícolas y créditos, acopio de productos y comercialización. A menudo con el apoyo de ONG, se considera también que las organizaciones de agricultores deben desempeñar un papel en la prestación de servicios de asesoramiento técnico, el perfeccionamiento de los recursos humanos y la creación de capacidad de organización. Las actividades de promoción, el dar la posibilidad de expresarse a los pobres, es otra aspiración de las organizaciones de agricultores, pero a este respecto las experiencias son muy contradictorias: ha habido éxitos notables, pero también muchos fracasos, de manera que las personas encargadas de formular las políticas y los profesionales tienen que tener expectativas realistas y claras de lo que las organizaciones de agricultores pueden representar como solución a los problemas acuciantes de los pobres del medio rural. Ello no obstante, una de las opiniones a que se llegó por consenso en el seminario consagrado a la Iniciativa para la integración de innovaciones del FIDA (“Los retos que la innovación plantea para el desarrollo rural”, Roma, 15 a 17 de noviembre de 2005) fue que es esencial que los agricultores se organicen para intervenir con eficacia en los mercados en los que, para tener acceso a ellos, son condiciones previas indispensables una elevada calidad, cantidades “comercializables” de productos agroalimentarios, niveles de calidad demostrables, bajos costos de transacción y servicios con valor agregado (recuadro 17). 48 Recuadro 17. La Asociación de Cultivadores de igbagba (berenjena africana) de Offuman (Ghana) La Asociación de cultivadores de igbagba de Offuman se creó gracias a la intervención de Tom Ahima, declarado mejor agricultor del país en 1987. La asociación, de carácter confesional, tiene unos 400 miembros, más mujeres que hombres, en una proporción de tres a dos. En el apogeo de la cosecha (noviembre), de 10 a 15 camiones cargados de berenjenas salen de Offuman con la cosecha del día en dirección a Accra, Takoradi, Cape Coast y otros destinos del país. La principal función del grupo es negociar los precios con compradores de todo el país. También negocia los servicios de tractores, rebajando los precios hasta el nivel asequible a cada miembro del grupo. El principal factor que ha mantenido unido al grupo son los buenos resultados obtenidos por la comercialización (comercializar de manera cooperativa, mas también obtener poder en el mercado), pero además la pertenencia al grupo confiere a sus miembros una cierta seguridad. El grupo fomenta buenas relaciones con los comerciantes, que facilitan a los agricultores información como cuáles son las variedades preferidas y conocimientos de los factores de mercado como los momentos en que se debe sembrar y los tipos de berenjenas cultivados en otros lugares. Los agricultores y los comerciantes establecen juntos las normas de calidad. Los ejecutivos informan a los comerciantes de la cantidad disponible de berenjenas y, a partir de ello, los comerciantes aportan el número y el tamaño adecuados de sacas y vehículos. Otros beneficios son la organización de los suministros de insumos, la formación en técnicas de producción, el desarrollo de agroempresas locales y las inversiones en infraestructura local. La asociación no facilita financiación para la producción, lo cual, junto con el elevado nivel de coherencia del grupo, se considera que es uno de los principales motivos de su éxito. (Poole, Seine y Heh, 2000b). Según investigaciones efectuadas recientemente en Malawi, las organizaciones de agricultores pueden desempeñar toda una gama de funciones, pero con muchas salvedades: “…en general, las organizaciones de agricultores necesitan apoyo externo para ir adelante, pero la necesidad de alcanzar el equilibrio entre los recursos externos y los internos, entre la rendición de cuentas y el liderazgo, entre la flexibilidad y la eficacia de las estructuras y entre una ambición excesiva o insuficiente hace que las organizaciones de agricultores y sus partidarios estén todo el tiempo en la cuerda floja. El apoyo externo tiene que ser competente, prestado con tacto, coherente y paciente…” (Chirwa, Dorward, Kachule, Kumwenda, Kydd, Poole, Poulton y Stockbridge, 2005: 1). Arnesen et al. (2002) mencionan asimismo las limitaciones de estas organizaciones, entre ellas el que con frecuencia no satisfacen las necesidades de los más pobres, y plantean salvedades similares a propósito del papel de los organismos exteriores. Mencionando la experiencia del FIDA en formación de grupos en la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC), observan la existencia del problema fundamental de la cohesión del grupo en un contexto en que la mayoría de la actividad económica está organizada a partir del grupo familiar extenso y consideran que las ONG deben desempeñar un papel más importante en la formación de los grupos porque poseen mejores competencias en el campo del desarrollo social. Puede ser que la experiencia extraída del surgimiento de las “cooperativas de nueva generación” ayude a desarrollar empresas agroindustriales en los países en desarrollo (Cook e Iliopoulos, 1999). Hay posibilidades de vincular las organizaciones de agricultores a las cadenas de suministro mediante disposiciones institucionales como los programas de agricultura por contrata y de productores contratados (Coulter et al., 1999). 3.4 La energía El abastecimiento de energía es un medio para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales, ya que da acceso a tecnologías como las TIC de las que en otro caso no se podría disponer. También es probable que la energía sea esencial para generar mejoras de la economía rural no agrícola, al permitir la elaboración de los productos y otras actividades, además de la mecanización de tareas gravosas. La falta de infraestructura y los elevados costos se citan a menudo para explicar la escasez de energía rural, pero también hay muchos obstáculos sociales, económicos y políticos. La falta de reconocimiento explícito de estos obstáculos subraya estos puntos flacos existentes en el 49 África subsahariana, y es necesaria la participación real de los posibles consumidores en las instancias en que se adoptan decisiones (Sebitosi y Pillay, 2005). Como se ha observado antes, es probable que los precios actuales del petróleo y sus derivados tengan consecuencias negativas y es asimismo probable que el abastecimiento de energía eléctrica rural con tecnologías tradicionales sea más costoso y problemático. Son evidentes los beneficios sociales y medioambientales que comportará el desarrollo de servicios de energía que no utilizan productos petrolíferos. Sagar (2005) afirma que la mejora de los servicios de abastecimiento de energía a las familias pobres de los países en desarrollo sigue siendo una de las tareas más acuciantes de la comunidad dedicada al desarrollo. La dependencia de esas familias de formas tradicionales de energía tiene importantes consecuencias negativas en la salud y otras grandes desventajas, a pesar de lo cual apenas se ha avanzado en lo que se refiere a solucionar este problema. Hace falta un fondo de “energía-reducción de la pobreza” que ayude a prestar servicios de energía modernos a esos hogares. Hacen falta inversiones en fuentes alternativas de energía “más allá del petróleo” por motivos que no son sólo los imperativos medioambientales y la economía: las fuentes renovables de electricidad, como la energía eólica y la solar, son viables técnicamente en mercados locales de zonas rurales, incluso remotas, en las que puede ser especialmente costoso establecer conexión con redes más amplias, y las economías de escala son potencialmente menores que si se recurre a otras formas de generación de energía. Bahaj (2002) narra experiencias y esboza planteamientos para mejorar la perspectiva de la utilización de energía solar, afirmando que el reciente ritmo de desarrollo de las células fotovoltaicas ha sido excepcional. Cualquier avance hacia una tecnología más compleja como las pilas de combustible será asimismo beneficioso. En segundo lugar, se debe explorar la posibilidad de producir materiales alternativos para fuentes de bioenergía. La caña de azúcar y el aceite de semillas de colza pueden ser cultivos viables para la producción de bioenergía en zonas rurales, aunque todavía no resulta convincente el equilibrio energético de la producción de biocombustibles. También se puede desarrollar nuevos cultivos adecuados a la producción rural en los países en desarrollo. En tercer lugar, fuentes como el metano procedente de los deshechos son otra fuente potencial de suministro de energía local. Omer y Fadalla (2003) explican que el biogas de la biomasa encierra grandes posibilidades en el Sudán. Después de analizar los impactos ecológicos, sociales, culturales y económicos de la tecnología del biogas, afirman que la tecnología del biogas se debe fomentar, promover, financiar, poner en práctica, y se deben hacer demostraciones sobre ella, sobre todo en las zonas rurales remotas. 3.5 El entorno reglamentario En el informe de las Naciones Unidas citado anteriormente (Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas, 2005), se mencionan repetidas veces las “políticas industriales selectivas”: “los países en desarrollo tienen que participar más activamente en el comercio internacional para adquirir capacidades tecnológicas y de otro tipo, pero eso no significa que tengan que liberalizar totalmente sus economías; todavía son necesarias políticas industriales selectivas para impulsar las capacidades tecnológicas nacionales. Habría que diferenciar las normas del comercio mundial para tener en cuenta las distintas necesidades de países con diferentes niveles de desarrollo” (pág. 7). Puede que las empresas y economías locales deban ser protegidas localmente mediante políticas industriales selectivas. Es probable que un marco que ponga freno a las estructuras y estrategias comerciales anticompetitivas y que promueva los intercambios eficientes y eficaces sea un instrumento importante para alimentar los mercados y las economías aún incipientes en que deben actuar los pobres. Se utilizan los conceptos de “redes de seguridad” y “redes de carga” para abordar la necesidad de intervenciones en materia de asistencia social y las transferencias de activos o beneficios y prestaciones. A medida que crecen los mercados, como sucede en las economías de mercado desarrolladas, será improbable que el intercambio comercial sin trabas sea equitativo. La política de competencia puede desempeñar la función de otro tipo de “red”, es decir, una “red antitiburones”, que limite prácticas anticompetitivas como los acuerdos horizontales y verticales y el ejercicio del poder de monopolio o de otras fuerzas coercitivas que pueda ser contrarias a los pobres (Poole, 2005a). 50 Un modelo regulador apropiado para promover los mercados y limitar la actividad anticompetitiva tendrá en cuenta el peso de la reglamentación que se sabe que traba la actividad económica en los países en desarrollo —y en otros países— (de Soto, 1989). La reglamentación poco prudente y el exceso de reglamentación hacen que los mercados sean informales, disminuyen la productividad, aumentan la corrupción y el desempleo y reducen los recursos fiscales (Banco Mundial, 2004). Ahora bien, la respuesta a una reglamentación errónea no es la “inexistencia de reglamentación” sino “la reglamentación correcta”, e incluso, preferentemente, la “autorregulación”. Hace falta investigar más cómo la descentralización puede crear oportunidades de iniciativas locales y sectoriales que protejan y promuevan el desarrollo institucional favorable a los pobres (Poole, Seini y Heh, 2003). Es probable que un modelo adecuado no coincida con el marco normativo de las economías avanzadas (recuadro 18). Por ejemplo, la prueba de la competitividad no tiene por qué inclinarse hacia los intereses de los consumidores, es decir, precios bajos y una amplia gama de productos de elevada calidad, sino hacia los productores pobres. Recuadro 18. Políticas de competición adecuadas “La legislación y la política en materia de competencia, en formas apropiadas, son beneficiosas, inclusive para los países en desarrollo. Ahora bien, cada país debe tener total flexibilidad para elegir un modelo que sea apropiado y que también pueda cambiar con el tiempo para ajustarse a los cambios de las situaciones que se produzcan. Tener un modelo apropiado es especialmente importante en el contexto de la globalización y la liberalización, en el que las firmas locales y nacionales se enfrentan a una intensa competencia extranjera. En concreto, los países en desarrollo deben tener la flexibilidad necesaria para elegir el paradigma de competencia y la política y la legislación sobre competencia que se consideren más apropiados a su nivel de desarrollo y sus intereses al respecto.” (Third World Network, 2003) Un terreno en el que este planteamiento es especialmente importante es el de la biotecnología, cuyos problemas en materia de reglamentación ya subrayamos anteriormente. Según Newell y Mackenzie (2004), la gobernanza internacional de la biotecnología exige intervenciones específicas según los lugares, los entornos y los contextos, comprendido un recurso mayor a la legislación sobre competencia para combatir la monopolización y limitar la aplicación de patentes generales. Lo anterior guarda relación con las cuestiones y los problemas que se plantean en materia de derecho de propiedad de los materiales genéticos existentes en las zonas rurales de los países en desarrollo. Los conocimientos tradicionales, las innovaciones y la creatividad, comprendido el “folklore”, han sido objeto de una atención cada vez más intensa en numerosos terrenos de la política, desde la alimentación y la agricultura al comercio y el desarrollo económico, pasando por el medio ambiente, la salud, los derechos humanos y la política cultural. Los sistemas de conocimientos tradicionales son importantes para el logro del desarrollo sostenible y el mantenimiento de la diversidad biológica. También es importante la protección de los conocimientos tradicionales por motivos sociales, culturales y económicos, y puede que especialmente en los países en desarrollo menos adelantados. En 1998 se encargó a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) llevar a cabo una labor exploratoria inicial para facilitar un análisis solvente y realista de los aspectos de propiedad intelectual en que incide la protección de los conocimientos tradicionales y el folklore. La OMPI está elaborando proyectos de mecanismos jurídicos y toda una gama de instrumentos prácticos para fomentar los intereses en materia de propiedad intelectual de los titulares de esos conocimientos, recursos y expresiones.5 5 http://www.wipo.int/tk/en/. 51 4 Desarrollo e innovación 4.1 Reflexiones incipientes La pobreza rural es heterogénea y específica de cada contexto; los sistemas de medios de subsistencia son diversos y dinámicos, y las actuaciones al respecto deben ser flexibles y estar impulsadas por la demanda, ajustarse a cada caso, no estar programadas de antemano y asumir riesgos. Si la contabilidad y la econometría han sido las disciplinas de la modernidad, la reducción de la pobreza es “posmoderna”, no es universal ni absoluta, y necesita una caja de herramientas disciplinarias más variadas. Como la reducción de la pobreza no consiste únicamente en conseguir más dólares al día, la evaluación de las necesidades debe tener una base más amplia; si la pobreza se autodefine, la evaluación deberá ser efectuada conforme a los criterios de los beneficiarios. Habrá que añadir mediciones no económicas a las herramientas económicas tradicionales del rendimiento internacional y el rendimiento (Clark, Hall y Suleiman, 2003; Hall et al., 2003). Scoones (2004) expone a grandes rasgos las perspectivas y consecuencias que están surgiendo de todo lo anterior con respecto a la reflexión en torno al desarrollo (cuadro 1). Estas nuevas perspectivas son coherentes con el análisis anterior y con las consecuencias que los retos y las oportunidades tienen en los pobres del medio rural. Cuadro 1. Perspectivas incipientes de la reflexión en torno al desarrollo TEMA Medios de subsistencia y gestión de los recursos Instituciones PERSPECTIVA TRADICIONAL Utilización única, perspectiva sectorial de los recursos Los recursos como mercancías Orientación de la producción Estáticas, basadas en normas, formales, límites claros, cristalizadas, exclusividad Marcos jurídicos Legislación formal: normas y procedimientos estables Planificación y política en materia de desarrollo Enfoque del plan Modelo político lineal Conocimientos/poder La ciencia como árbitro, fuente única de conocimientos autorizados Se subestiman los conflictos, las disensiones y los debates Riesgo e incertidumbre Riesgos mensurables y resultados previsibles Supuestos acerca de las pautas “normales” o “estándares” Separación de los niveles: el local y el nacional frente al mundial Normas e instituciones formales de gobernanza Gobernanza (Scoones, 2004) 52 PERSPECTIVAS INCIPIENTES Múltiples usuarios, medios de subsistencia complejos y diversos Dinámicas, solapadas entre sí, heterogéneas, definidas socialmente, dimanantes de prácticas adaptativas, flexibles Legislación en evolución en la práctica, ordenamientos múltiples, pluralismo jurídico Planificación adaptativa, flexible, atenta a las circunstancias, aprendizaje Política no lineal: negociación, adaptación, la discreción es fundamental Fuentes múltiples Perspectivas plurales y parciales Se consideran inevitables los conflictos, los litigios y las disensiones Acuerdos negociados Incertidumbre y desconocimiento Variabilidad temporal y diversidad espacial Integración de niveles: gobernanza en múltiples niveles, interacciones confusas, negociación de los resultados Según Bezanson (2004), hay que replantear el paradigma tradicional y predominante según el cual el desarrollo es “lineal, mensurable, previsible y sujeto al tratamiento universal de la teoría económica” (2004:128). A ello nos lleva una serie de factores: los sistemas sociales de todo el mundo están sometidos a una fuerte tensión, la primacía de la ciencia y de la tecnología como elementos determinantes del desarrollo, la nueva manera de entender las interrelaciones “entre los seres humanos y el mundo material y biológico” (pág. 129), las oportunidades a que dan lugar las nuevas tecnologías de plataforma: las TIC y la gestión del conocimiento, las biotecnologías y el control de la evolución, la nanotecnología y tal vez otras que surgirán. Este autor subraya sobre todo la realidad y la generalización de la “interdependencia”, “el aumento de las iniciativas locales a medida que las personas y comunidades de todo el mundo piden más control de sus propias vidas…” y “…el que cada vez se comprende más la importancia del conocimiento y la innovación” (pág. 132, cursiva en el original). Indicaciones principales Cabe afirmar que es improbable que los actuales mecanismos de donantes satisfagan las necesidades de las personas más pobres del medio rural cuyos intereses es probable que estén subrepresentados en el apoyo concebido en el marco de los DELP dentro de los enfoques sectoriales, financiado mediante apoyo a los presupuestos generales. Basándonos en el consenso evidente y en el resumen del taller celebrado por el FIDA en noviembre, diremos que las principales indicaciones normativas que habrá de seguirse en el futuro son: • • • • • • • • • • • • Del pentágono de los bienes de subsistencia al hexágono: considerar que la “cultura” definida en sentido lato es un bien de subsistencia fundamental. Aprendizaje: se debe potenciar el aprendizaje institucional mediante el análisis de casos que han dado buenos resultados. Identificación: cartografiar a los pobres del medio rural y comprender la heterogeneidad de la pobreza. Focalización: las estrategias de desarrollo rural deben estar focalizadas en situaciones específicas y locales. Flexibilidad: los instrumentos de financiación deben ser flexibles y estar focalizados en las limitaciones locales. Evaluación: los resultados no se deben medir única ni principalmente mediante criterios económicos. Focalización: dirigir las actividades a los más pobres entraña costos de transacción más elevados, porque primero hay que identificar a esas personas, y por las actividades de seguimiento y evaluación de la cartera, que consta de proyectos especializados más pequeños. Marcos cronológicos más largos: hacen falta marcos cronológicos más largos para que surja el desarrollo. Riesgos: es probable que la asunción de riesgos en las políticas de apoyo a la innovación aumenten la tasa de fracasos además de las posibilidades de innovaciones que den buenos resultados. Ampliación y reproducción: la especificidad hace que con la ampliación sólo se puedan obtener ahorros limitados, y que una mayor focalización haga que resulte problemática la posibilidad de reproducir intervenciones que han dado buenos resultados, por lo que hay que abordar con un análisis cuidadoso las necesidades de ampliación y reproducción. Presencia sobre el terreno: hacen falta personal y conocimientos especializados sobre el terreno. Discrepancias normativas: surgen tendencias contradictorias entre una “arquitectura internacional del desarrollo” normalizadora y la necesidad de aplicar respuestas flexibles focalizadas a los problemas y oportunidades específicos de cada contexto conforme los reconocen las personas más pobres del medio rural. 53 Estos elementos respaldan el reciento Plan de Acción (FIDA, 2005: 9-14). Este enfoque exige que haya innovación en la reflexión en materia de políticas y que se reconozca la “desconexión fundamental” (Olsson, 2005) que existe entre la “arquitectura internacional del desarrollo” formalizada y normalizada y los métodos necesarios para llegar a los pobres del medio rural. El enfoque conforme a los sistemas de innovación es coherente con la necesidad de innovación institucional y con la necesidad de crear capacidades humanas, que podríamos denominar innovación de los recursos humanos. Este informe respalda asimismo enérgicamente el enfoque de sistemas, ya que se basa en un análisis amplio y a fondo de la innovación en pro del desarrollo rural. Hacen falta asociaciones innovadoras en materia de desarrollo, y su potencial es cada vez mayor. Al respecto, algunos ejemplos (limitados) son los siguientes: • • ONG como WWF están estableciendo contactos con Vodafone6; la empresa Unilever ha establecido contactos con OXFAM para analizar si las inversiones comerciales internacionales ayudan a la lucha contra la pobreza o la obstaculizan (Financial Times, 2005); CELTEL, el operador africano de telefonía móvil, está estudiando la posibilidad de efectuar investigaciones junto con el Imperial College de Londres acerca de los efectos en la lucha contra la pobreza de los teléfonos móviles y las estrategias de difusión favorables a los pobres; el IIPA, junto con el Imperial College de Londres, está encabezando un grupo de organizaciones del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (GCIAI) en una iniciativa de elaboración de materiales pedagógicos para una formación permanente de perfeccionamiento profesional con miras a la reducción de la pobreza en los países en desarrollo. Es éste un posible camino para conectar el sistema de gestión de los conocimientos del FIDA con otros interesados en la lucha contra la pobreza rural. • • El sistema de las Naciones Unidas puede y debe estudiar esas oportunidades de establecer alianzas estratégicas con importantes empresas internacionales y de establecer asimismo relaciones constructivas con organizaciones y empresas locales y nacionales. Recuadro 19. El potencial de las asociaciones con el sistema de las Naciones Unidas “Muchas de las actividades de investigación y desarrollo del sistema de las Naciones Unidas tienen por objeto las necesidades de los pobres. Ahora bien, muchas veces las Naciones Unidas carecen de los mecanismos institucionales necesarios para ayudar a traducir en bienes y servicios los conocimientos obtenidos gracias a las investigaciones. Por lo general, son débiles los vínculos con otras instituciones, en particular las del sector privado. Por ejemplo, el GCIAI no ha podido establecer vínculos eficaces y duraderos con las partes del sector privado que poseen las tecnologías esenciales necesarias para hacer progresar la producción agrícola. En buena medida, el problema radica en la diferencia de culturas de investigación y en que el sistema se basa en la financiación pública. Para hacer frente a estos problemas habrá que hacer más hincapié en concebir mecanismos institucionales que permitan establecer vínculos más firmes entre las actividades de investigación de las Naciones Unidas y las del sector privado.” (Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas, 2005: 167). 4.2 El papel del FIDA El FIDA debe seguir basándose en sus ventajas comparativas y evitar reproducir las actividades de otras organizaciones internacionales. Reconociendo algunos rasgos definitorios del FIDA, en el “Informe de la Consulta sobre la Séptima Reposición de los Recursos del FIDA” se subraya su carácter singular. En comparación con otras instituciones financieras internacionales (IFI), “la labor del FIDA se basa mucho más en una relación directa con los grupos y asociaciones de agricultores y en la promoción del cambio de los sistemas socioeconómicos a nivel de base para mejorar los medios de subsistencia agrícolas y rurales, así como los ingresos de la población rural” (FIDA, 2005: 3). 6 Véase la nota 3. 54 En el cuadro 2 se resumen las áreas de actividades que, a juicio del autor de este informe, el FIDA debería tener en cuenta. No obstante, se debe estar dispuesto a considerar cualesquiera otras cuestiones que no hayan sido abordadas en este documento. Cuadro 2 Oportunidades y estrategias rurales DIRECTAS: OPORTUNIDADES DE APOYO Tecnologías de producción Superar los obstáculos que impiden el acceso a los mercados Nuevas oportunidades comerciales Mecanismos institucionales y de comercialización Energía rural INDIRECTAS: ESFERAS DE ACCIÓN Investigación agrícola Infraestructura rural: vías de comunicación y energía Sistemas de información y comunicaciones Políticas industriales selectivas Actividades de defensa y promoción de los intereses de los pobres ESTRATEGIA MECANISMOS/RESULTADOS Aumento de la productividad y la eficiencia en las regiones de agricultura compleja, heterogénea y expuesta a riesgos Conservación de los recursos Mejorar la calidad mediante el establecimiento de normas y la reglamentación Crear capacidad entre los proveedores Mercados de exportación especializados Desarrollar el comercio regional de productos alimentarios básicos Nuevas variedades Nuevas prácticas de cultivo Gestión de los recursos hídricos Conservación de la biodiversidad Vinculaciones en la cadena de suministro, creación de organizaciones de productores y de redes Disminución de los costos de transacción Concentración y poder de los proveedores Alcanzar eficiencias de escala Fuentes alternativas Productos alternativos FUNCIÓN CATALIZADORA EN EL SUMINISTRO DE: Tecnologías para las regiones con agricultura compleja, heterogénea y expuesta a riesgos con tensiones sociales y climáticas Transportes y comunicaciones para mejorar los insumos y las eficiencias logísticas de los productos Energía Infraestructura de información y comunicaciones para mejorar la comunicación de información sobre los mercados y comercialización, y la prestación de servicios financieros Protección de las industrias y las economías locales incipientes Derechos de propiedad intelectual sobre los conocimientos técnicos autóctonos y los recursos genéticos rurales Reformulación de los procesos políticos para que estén focalizados a favor de los pobres 55 Orientación de la demanda Suministro de cantidades y calidades adecuadas Explotación de las ventajas únicas y comparativas en materia de suministro Efectos multiplicadores en la economía local Establecer relaciones comerciales Eficiencias de la cadena de suministro Reforzar la identidad y la autonomía social Agregar valor Efectos multiplicadores en la economía local Nuevos productos ASOCIACIONES El GCIAI y los sistemas nacionales de investigación agrícola Empresas comerciales de biotecnología Autoridades locales y nacionales Empresas de energía privadas nacionales y mundiales Donantes internacionales e IFI Autoridades locales y nacionales Empresas de telecomunicaciones y financieras privadas nacionales y mundiales Gobiernos nacionales y organizaciones internacionales de comercio y de otro tipo (por ejemplo, UNCTAD, OMPI, ONG) Comunidad de donantes y dedicada al desarrollo Gobiernos nacionales Medios de información 4.3 Consideraciones de índole institucional Los recursos humanos e institucionales El concepto de “adecuación institucional” (Korten, 1980) es muy útil a este respecto. Por “innovación” se entiende algo novedoso, hacer nuevas cosas o hacer cosas que ya se hacían pero de forma nueva. Esto entraña oportunidades, visión, asunción de riesgos y recursos. Estos valores deben ser compartidos por las organizaciones y su personal, que en ambos casos deben actuar con una perspectiva empresarial. Las organizaciones empresariales tienen características particulares en lo que se refiere a la cultura y al personal. La cultura, la estructura y los recursos deben adecuarse a las tareas. Es evidente que el FIDA debe ser empresarial en su seno para promover la innovación en el exterior. La gestión empresarial dentro de una organización madura que está consolidada estratégica, estructural, institucional y financieramente es una tarea muy difícil en todos los sentidos. Los gestores deben ser “intrapresarios” (Wickham, 2004), es decir, gestores empresariales que trabajan dentro de los límites de la organización madura, pero con visión, aceptando la novedad y asumiendo riesgos. En el cuadro 19 hemos adaptado e incluido los modelos elaborados por Korten y Wickham. El modelo se explica por sí mismo hasta el punto de que puede resultar útil incluso sin más explicaciones. La última imagen cartografía los elementos del Plan de Acción evolutivo (IFAD, 2005) en la “adecuación empresarial”. Recuadro 19. Adecuación y aptitud institucionales Adecuación institucional (Korten, 1980) Programa Resultados del programa Requisitos de las tareas Competencia distintiva Necesidades de los beneficiarios Beneficiarios Medios de expresión de la demanda Proceso de decision institucional 56 Organización El proceso empresarial (Wickham, 2004) Oportunidad Identificación Focalización Empresario Atracción y gestión Recursos Adecuación Liderazgo y dirección Organización Configuración El FIDA y la “adecuación empresarial” Programa Asociación y coordinación Resultados del programa ‘investigación apreciativa’ evaluación técnica orientación y flexibilidad sistemas internacionales y nacionales de investigación agrícola Focus sector público nacional Focalización Asociación y coordinación donantes bilaterales y multilaterales sector privado Adecuación Fit necesidades de los beneficiarios reconocimiento de oportunidades préstamos, donaciones, ¿acciones? focalización y especificidad Beneficiarios Requisitos de las tareas gestión de recursos humanos incentivos del personal liderazgo y recursos Innovación favorable a los pobres competencia distintiva presencia sobre el terreno visión favorable a los pobres del medio rural cultura y aprendizaje institucionales medios de expresión de la demanda Proceso de adopción de decisiones institucionales contactos sobre el terreno procesos competitivos operaciones empresariales respuesta y reflexión “desviación positiva” Configuración Configuration Consejo de Gobernadores Junta Ejecutiva estrategia 57 FIDA La cartografía de la “adecuación”, la “aptitud” y el Plan de Acción Programa Asociación y coordinación indicadores de los resultados y el impacto sistemas internacionales y nacionales de investigación agrícola; sector público nacional promoción y diálogo garantía de calidad Resultados programa programme del outputs Asociación y coordinación task requirements Requisitos de las tareas ‘appreciative ‘investigación enquiry apreciativa’ ’ gestión de los recursos humanos HR management evaluación técnica technical assessment incentives del personal orientación y flexibilidad staff incentives liderazgo y recursos targeting & flexibility leadership & resources Focus focalización donantes bilaterales y multilaterales capacidades del personal Innovación los beneficiary needs servicios rurales necesidades de identificationlos of beneficiarios opportunities favorable a creación de capacidades loans, grants, equity? reconocimiento de oportunidades recursos naturales pobres focuspréstamos, and specificity donaciones, nuevas tecnologías ¿acciones? mercados means of medios dedemand expresión en funcionamiento Beneficiarios seguridad alimentaria aumento de los ingresos habitantes más pobres de las zonas rurales armonización adecuación Fit de la demanda contactos field contact sobre el terreno procesos competitivos competitive processes configuración Configuration gestión de los conocimientos distinctive competence competencia distintiva in-field presence presencia sobre el terreno visión favorable a los pobres del medio rural cultural y aprendizaje institucionales organisational culture & learning COSOP proceso de adopción de decisiones institucionales process entrepreneurial operations operaciones empresariales ‘respuesta y reflexión ’ ‘desviación positiva’ Consejo de Gobernadores Junta Ejecutiva FIDA presencia en los países Elementos del Plan de Acción estrategia Focalización y modelo El hecho de que las actividades de desarrollo no aborden las necesidades de las personas más pobres —digamos, el quintil más pobre, que aún seguirá siendo pobre y que probablemente vivirá en las zonas rurales cuando se alcancen los ODM (Poole, 2005b)— deja abiertas las puertas a una organización orientada a las zonas rurales cuya actividad fundamental es la agricultura y cuyos valores funcionales básicos son el aprendizaje y la iniciativa empresarial. Sigue siendo un reto muy importante el conciliar: a) el desarrollo y la reflexión en ciernes y las indicaciones fundamentales como las relativas a la focalización, la flexibilidad y los fracasos a que nos hemos referido en la sección 4.1, y b) los criterios de evaluación de los resultados financieros y económicos de la “arquitectura internacional del desarrollo” predominante. Tal vez haya que replantear el modelo de prestación de asistencia financiera junto con el modelo operativo más general. Es importante aportar no sólo financiación, sino además iniciativa para proveer de servicios de desarrollo humano y empresarial complementarios. Existe una función de promoción para catalizar las actividades de los sectores público y privado internacionales en la prestación de servicios que caen fuera del ámbito de actuación del FIDA. El Fondo puede defender a los habitantes más pobres del medio rural entre las organizaciones públicas internacionales y en el sector privado y constituir un foro de diálogo con otros agentes no gubernamentales. Para la prestación de servicios sobre el terreno conforme a este enfoque más empresarial es necesario aumentar la capacidad en los países y el conocimiento del terreno. Para que haya un aprendizaje institucional eficaz es necesario que exista dentro del FIDA un foro como el nuevo portal electrónico sobre la pobreza rural (Enweze, 2005) y una participación sistemática en foros más generales gracias a la cual se pueda alcanzar un “aprendizaje a partir de los éxitos” más amplio. Lo anterior es coherente con la necesidad de una estrategia institucional de “gestión del conocimiento” dentro del FIDA y en relación con los distintos interlocutores del Fondo. El evidente éxito del FIDA con los concursos competitivos para obtener recursos financieros (Simoni, 2005) es un elemento que es menester ensayar más a fondo y más ampliamente. Este proceso ha sido reproducido en otros 58 programas de concesión de donaciones7. Hace falta financiación en una fase temprana del proceso de innovación, es decir, en la detección de problemas y la invención, así como en el desarrollo y la difusión de las innovaciones. Allá donde son apropiados sistemas competitivos de financiación, será necesario también estudiar cómo apoyar a los que no consiguen financiación para sus propuestas. Puede ser necesario examinar más a fondo el equilibrio adecuado entre préstamos y donaciones, sobre todo si se va a prestar atención a otra idea novedosa, la financiación del capital social. Aportando financiación para inversiones consistente en adquisición de capital social, una institución financiera facilita capital a cambio de un porcentaje de la propiedad y los beneficios, y cierto nivel de intervención en la administración, de una nueva empresa. Cabe esperar varias ventajas de lo anterior: a) un enfoque consistente en financiar mediante la adquisición de capital social un porcentaje de nuevas iniciativas de proyectos ofrece la posibilidad de aumentar la conciencia de los riesgos intrínsecos y los elementos de rentabilidad de la financiación del desarrollo; b) el avance gradual hacia las inversiones en capital social ayudaría a disminuir la carga de la deuda; habida cuenta del empeño del FIDA por integrar la innovación, el aprovechamiento compartido del conocimiento y el aprendizaje en el “sistema de planificación y seguimiento institucionales, así como en las evaluaciones de los resultados de todos los funcionarios pertinentes…” (Enweze, 2005); la financiación mediante adquisición de capital social es un mecanismo que también podría, c) establecer una estructura de incentivos innovadora y apropiada dentro del FIDA para determinar las necesidades de los pobres del medio rural y posibles soluciones; d) aumentar el compromiso institucional de prestar apoyo técnico y empresarial y de una colaboración directa entre el FIDA y su base de clientes, y e) implantar nuevos métodos de evaluación de los resultados. Al actuar en lo que probablemente cabría describir como escala microempresarial, el FIDA podría aprender de otras operaciones de financiación mediante adquisición de capital social en países en desarrollo8 sin dar lugar a una innecesaria duplicación de actividades. Cualquiera de estas iniciativas tendría consecuencias importantes en los asociados intermediarios (sector público) por conducto de los cuales ha actuado tradicionalmente el FIDA. 7 8 El Fondo Maendeleo para la Tecnología Agrícola (MATF) es un fondo regional que actúa en el África oriental y que tiene por objeto promover la transferencia de nuevas tecnologías agrícolas a las comunidades de agricultores respaldando asociaciones innovadoras para la transferencia de tecnologías innovadoras ensayadas y demostradas en materia de cultivos, ganadería y elaboración y comercialización posterior a las cosechas. El MATF fue creado por la Fundación Rockefeller (Estados Unidos de América) y la Gatsby Charitable Foundation (Reino Unido) y actúa en el África oriental desde enero de 2002. Lo administra FARM-Africa. http://www.maendeleo-atf.org/. Véase http://www.act.is/ y http://www.act.is/focus/smes.asp. Actis es un inversor privado en mercados emergentes y procede de la empresa CDC Capital Partners. Es muy activa en África, China, Malasia y Asia meridional. Actis invierte también en PYME, por conducto de Aureos, una empresa mixta con Norfund, el Fondo de Inversiones para los Países en Desarrollo de Noruega. 59 Referencias ADAMS, R. H. y J. PAGE (2005): “Do international migration and remittances reduce poverty in developing countries?”, World Development, 33(10): 1645-1669. ADESINA, A. (2004): “Making Markets Work for the Poor in Africa”, ponencia para el seminario “Enfoques innovadores para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio en África”, 5 de julio; URL: http://www.unmillenniumproject.org/html/addis/adesinaspeech2.pdf, Addis Abeba: Centro de Conferencias de las Naciones Unidas. ALWAY, J. y P. B. SIEGEL (2003): “Measuring the impacts of agricultural research on poverty reduction”, Agricultural Economics, 29(1): 1-14. ANNEQUIN, P. (2005a): “MISTOWA: using ICT to enhance the emergence of MIS capable of promoting agricultural trade at the regional, national and local levels”, documento presentado en la Consulta de expertos del CTA sobre sistemas de información de mercado e intercambio de productos agrícolas: fortalecer las señales y las instituciones del mercado, 28-30 de noviembre, Amsterdam (Países Bajos): Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural ACP-EC (CTA). ANNEQUIN, P. (2005b): Promoting agricultural trade in West Africa by collecting and disseminating existing market information at regional and local levels, documento presentado en la Consulta de expertos del CTA sobre sistemas de información de mercado e intercambio de productos agrícolas: fortalecer las señales y las instituciones del mercado, 28-30 de noviembre, Amsterdam (Países Bajos): Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural ACP-EC (CTA). ARNESEN, O.A., V. KAPELRUD y R. ØYGARD (2002): “Support for organising rural producers in Southern and Eastern Africa: Status and Possibilities for Norwegian Assistance”, NORAGRIC Joint Report, Oslo. ASSEFA, A. (2005): Challenges and prospects of farmer innovation in Ethiopia, documento presentado en el taller de la Iniciativa del FIDA para la integración de innovaciones sobre “Los retos que la innovación plantea para el desarrollo rural”, 15-17 de noviembre, Roma: FIDA. AZAM, J.-P., M. DIA y T. N’GUESSAN (2002): “Telecommunications Reform in Senegal”, Policy Research Working Paper 2894: 46, Washington, D. C.: Banco Mundial. BÅGE, L. (2005): Discurso de apertura del taller sobre la Iniciativa del FIDA para la integración de innovaciones con el lema“Los retos que la innovación plantea para el desarrollo rural”, 15-17 de noviembre, Roma: FIDA. BAHAJ, A. S. (2002): “Means of enhancing and promoting the use of solar energy”, Renewable Energy, 27(1): 97-105. BALSEVICH, F., J. A. BERDEGUÉ, L. FLORES, D. MAINVILLE y T. REARDON (2003): “Supermarkets and produce quality and safety standards in Latin America”, American Journal of Agricultural Economics, 85 (5 (diciembre)): 1147-1154. BANCO MUNDIAL (2004): Doing Business in 2004: Understanding Regulation, Washington, D. C.: Banco Mundial. BANCO MUNDIAL: La efectividad del desarrollo, URL: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,cont entMDK:20550824~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html, 23 de noviembre de 2005. 60 BARENDSE, A. (2004): “Innovative regulatory and policy initiatives at increasing ICT connectivity in South Africa”, Telematics and Informatics, 21(1): 49-66. BARRETT, H. R., B.W. ILBERY, A.W. BROWNE y T. BINNS (1999): “Globalization and the changing networks of food supply: the importation of fresh horticultural produce from Kenya into the UK”, Transactions of the Institute of British Geographers, NS24: 159-174. BAsD [Banco Asiático de Desarrollo] (2001): Agricultural Biotechnology, Poverty Reduction, and Food Security, URL: http://www.adb.org/Documents/Books/Agri_Biotech/default.asp, Manila, Filipinas: BAsD. BENTLEY, J., G. THIELE, R. OROS y V. VELASCO (2004): Cinderella's slipper: sondeo surveys and technology fairs for gauging demand, ODI Agricultural Research and Extension Network Paper n.º 119, Londres: Instituto de Desarrollo de Ultramar. BERDEGUÉ, J. A. y G. ESCOBAR (2002): Rural diversity, agricultural innovation policies and poverty reduction, ODI Agricultural Research and Extension Network Paper n.º122, Londres: Instituto de Desarrollo de Ultramar. BERDEGUÉ, J. A., F. BALSEVICH, L. FLORES y T. REARDON (2005): “Central American supermarkets' private standards of quality and safety in procurement of fresh fruits and vegetables”, Food Policy, 30(3): 254-269. BERNET, T., DEVAUX, A., ORTIZ, O., y THIELE, G. (2005): Participatory Market Chain Approach, BeraterInnen News 1. BERTOLINI, R. (2004): “Making Information and Communication Technologies Work for Food Security in Africa”, 2020 Africa Conference, Brief. 11, Washington, D. C.: Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias. BEZANSON, K. (2004): “Rethinking development: the challenge for international development organisations”, IDS Bulletin, 35(3): 127-134. BIGGS, S. y G. SMITH (1998): “Beyond methodologies: coalition-building for participatory technology development”, World Development, 26(2): 239-248. BIGGS, S. y H. MATSAERT (2004): Strengthening poverty reduction programmes using an actororiented approach: examples from natural resources innovation systems, ODI Agricultural Research and Extension Network Paper n.º34, Londres: Instituto de Desarrollo de Ultramar. BIGGS, S. D. y E.J. CLAY (1981): ¨Sources of innovation in agricultural technology¨, World Development, 9(4): 321-336. BIGGS, S. D. (1990): “A multiple source of innovation model of agricultural research and technology promotion”, World Development, 18(11): 1481-1499. BIGGS, S. D. (1995): “Farming systems research and rural poverty: relationships between context and content”, Agricultural Systems, 47(2): 161-174. BLAS RAMOS, M. (2005): “Suri Andean artisans' association”, documento presentado en el taller sobre la Iniciativa del FIDA para la integración de innovaciones con el lema “Los retos que la innovación plantea para el desarrollo rural”, 15-17 de noviembre, Roma: FIDA. 61 BORLAUG, N. (2000): “Ending world hunger: the promise of biotechnology and the threat of antiscience zealotry”, Plant Physiology, 124 (octubre): 487-490. BRYCESON, D.F. (1996): “Deagrarianization and rural employment in sub-Saharan Africa: A sectoral perspective”, World Development, 24(1): 97-111. BURTON, I. y E. MAY (2004): “The adaptation deficit in water resource management”, IDS Bulletin, 35(3): 31-37. CADILHON, J.-J., A. FEARNE, P. T. GIAC TAM, P. MOUSTIER, y N. D. POOLE (2005): “Collaborative commerce or just common sense? Insights from vegetable supply chains in Ho Chi Minh City”, Supply Chain Management: an International Journal, 10(3): 147-149. CADILHON, J.-J., P. MOUSTIER, N. D. POOLE, P. T.GIAC TAM y A. FEARNE (próximamente en 2006): “Traditional vs. modern food systems? Insights from vegetable supply chains to Ho Chi Minh City (Viet Nam)”, Development Policy Review, 24(1): xx-xx. CAMINO MORÓN, E. (2005): “Tourism in a small ancient village in Peru”, documento presentado en el taller sobre la Iniciativa del FIDA para la integración de innovaciones con el lema “Los retos que la innovación plantea para el desarrollo rural”, 15-17 de noviembre, Roma: FIDA. CHAMBERS, R., A. PACEY y L. A. THRUPP (eds.) (1989): Farmer First: Farmer Innovation and Agricultural Research, Londres: Intermediate Technology Publications. CHAMBERS, R. (2003): Prefacio, Agricultural Systems, 78(2): 119-121. CHIRWA, E., A. DORWARD, R. KACHULE, I. KUMWENDA, J. KYDD, N. D. POOLE, C. POULTON y M. STOCKBRIDGE (2005): Walking tightropes: supporting farmer organisations for market access, ODI Natural Resource Perspectives 99, Londres: Instituto de Desarrollo de Ultramar. CLARK, L. (2005): “Networks, society and information in developing countries”, documento de trabajo, Wye, Kent: Imperial College London. CLARK, N., A. HALL y R. SULEIMAN (2003): “Research as capacity building: the case of an NGO facilitated post-harvest innovation system for the Himalayan hills”, World Development, 31(11): 1845-1863. COOK, M. L. y C. ILIOPOULOS (1999): “Beginning to inform the theory of the cooperative firm: emergence of the New Generation Cooperative”, Finnish Journal of Business Economics, 4: 525-535. COMISIÓN MUNDIAL SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO (1987): Our Common Future. Oxford: Oxford University Press. COULTER, J., A. GOODLAND, A. TALLONTIRE y R. STRINGFELLOW (1999): Marrying farmer cooperation and contract farming for service provision in a liberalising Sub-Saharan Africa, ODI Natural Resource Perspectives 48, Londres: Instituto de Desarrollo de Ultramar. COULTER, J.P. y G. ONUMAH (2002): “The role of warehouse receipt systems in enhanced commodity marketing and rural livelihoods in Africa”, Food Policy, 27(4): 319-337. COULTER, J. P. (2005): “Warehouse receipts/inventory credit (WR/IC) systems: clues to their design in Africa”, documento presentando en la Consulta de expertos del CTA sobre sistemas de información de mercado e intercambio de productos agrícolas: fortalecer las señales y las instituciones del mercado, 28-30 de noviembre, Amsterdam (Países Bajos): Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural ACP-EC (CTA). 62 DAAR, A.S., H. THORSTEINSDÓTTIR, D. K. MARTIN, A. C. SMITH, S. NAST y P. A. SINGER (2002): Top 10 Biotechnologies for Improving Health in Developing Countries, Canadá: Joint Centre for Bioethics, Universidad de Toronto. DALTON, T. J. y R. G. GUEI (2003): “Productivity gains from rice genetic enhancements in West Africa: countries and ecologies”, World Development, 31(2): 359-374. DAVIES, M. (2005): “Tradenet: a software platform for market information specialists”, documento presentando en la Consulta de expertos del CTA sobre sistemas de información de mercado e intercambio de productos agrícolas: fortalecer las señales y las instituciones del mercado, 28-30 de noviembre, Amsterdam (Países Bajos): Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural ACP-EC (CTA). DDI [Departamento de Desarrollo Internacional] (2005): Malawi Economic Growth Strategy, borrador, Londres: DDI. DE FRECE, A. (2005): “Power, knowledge and identity: development in a Mayan village”, México, documento de trabajo, Wye, Kent: Centre for Environmental Policy, Imperial College London. DE JAGER, A. (2005): “Participatory technology, policy and institutional development to address soil fertility degradation in Africa”, Land Use Policy, 22(1): 57-66. DE SOTO, H. (1989): The Other Path: the Invisible Revolution in the Third World, Nueva York: Harper and Row. DEVAUX, A. (2005): Facilitating innovation for reducing rural poverty in the Andes, documento presentado en el taller sobre la Iniciativa del FIDA para la integración de innovaciones con el lema “Los retos que la innovación plantea para el desarrollo rural”, 15-17 de noviembre, Roma: FIDA. DEVEREUX, S. y J. EDWARDS (2004): “Climate change and food security”, IDS Bulletin, 35(3): 22-30. DIAO, X., P. DOROSH y SHAIKH MAHFUZUR RAHMAN (2003): Market Opportunities For African Agriculture: An Examination Of Demand-Side Constraints On Agricultural Growth, DSGD Discussion Paper n.º 1, URL: http://www.ifpri.org/divs/dsgd/dp/papers/dsgdp01.pdf, Washington, D.C.: Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias. DIJKSTRA, G. (2005): “The PRSP approach and the illusion of improved aid effectiveness: lessons from Bolivia, Honduras and Nicaragua”, Development Policy Review, 23(4): 443-464. DORWARD, A., J. KYDD y C. POULTON (eds.) (1998): Smallholder Cash Crop Production Under Market Liberalisation: A New Institutional Economics Perspective, Wallingford, Oxon.: CAB International. DORWARD, A., S. FAN, J. KYDD, H. LOFGREN, J. MORRISON, C. POULTON, N. RAO, L. SMITH, H. TCHALE, S. THORAT, I. UREY y P. WOBST (2004): “Institutions and policies for pro-poor agricultural growth”, Development Policy Review, 22(6): 611-622. DORWARD, A. Y J. KYDD (2004): “Market and coordination failures in poor rural economies: policy implications for agricultural and rural development”, documento presentado en el seminario de la Asociación Europea de Economistas Agrícolas sobre “Desarrollo agrícola y pobreza rural en el ámbito la globalización”, Florencia, septiembre, Wye, Kent: Centre for Development and Poverty Reduction, Imperial College London. 63 DORWARD, A., J. KYDD, J. MORRISON e I. UREY (2004): “A policy agenda for pro-poor agricultural growth”, World Development, 32(1): 73-89. DOSSOUHOUI, G. (2005): “Etats des lieux des SIMS de l'Afrique de l'Ouest”, documento presentado en la Consulta de expertos del CTA sobre sistemas de información de mercado e intercambio de productos agrícolas: fortalecer las señales y las instituciones del mercado, 28-30 de noviembre, Amsterdam (Países Bajos): Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural ACP-EC (CTA). DRIES, L., T. REARDON y J. F. M. SWINNEN (2004): “The rapid rise of supermarkets in Central and Eastern Europe: implications for the agrifood sector and rural development”, Development Policy Review, 22(2): 525-556. DUNCOMBE, R. y R. HEEKS (2002): “Enterprise across the digital divide: information systems and rural microenterprise in Botswana”, Journal of International Development, 14(1): 61-74. EICHER, C. K. (1995): “Zimbabwe's maize-based Green Revolution: Preconditions for replication”, World Development, 23(5): 805-818. ENWEZE, C. (2005): Discurso de bienvenida pronunciado por el Vicepresidente en el taller sobre la Iniciativa del FIDA para la integración de innovaciones con el lema “Los retos que la innovación plantea para el desarrollo rural”, 15-17 de noviembre, Roma: FIDA. FALCON, W. y C. FOWLER (2002): “Carving up the commons: emergence of a new international regime for germplasm development and transfer”, Food Policy, 27(3): 197-222. FIDA [Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola] (2003): “Evaluation of IFAD's Technical Assistance Grants Programme for Agricultural Research”, 1377, Roma: FIDA. FIDA (2005): Contribución del FIDA a la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio: Informe de la Consulta sobre la Séptima Reposición de los Recursos del FIDA (2007-2009), Roma: FIDA. FIDA (2005): Informe sobre la evaluación externa independiente del FIDA presentado por el Director de la Oficina de Evaluación, Roma: FIDA. FIGUIÉ, M. (2004): Perception de la Qualité des Légumes par les Consommateurs de Hanoi, Hanoi: Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agrícola para el Desarrollo. FINANCIAL TIMES. (2005): “Globalisation’s strange bedfellows”, URL: http://news.ft.com/cms/s/4c4b47c8-6747-11da-a650-0000779e2340.html, Londres. FORESTIER, E., J. GRACE y C. KENNY (2002): “Can information and communication technologies be pro-poor?”, Telecommunications Policy, 26(11): 623-646. GARCÍA MARTÍNEZ, M. y N. D. POOLE (2004): “The development of private fresh produce safety standards: implications for developing Mediterranean exporting countries”, Food Policy, 29(3): 229-255. GARCÍA MARTÍNEZ, M., N.D. POOLE, C. SKINNER, J. BRIZ, I. DE FELIPE, I. YALCIN, A. KOC, A. AKBAY, L. ABABOUCH y D. MESSAHO (2005): “Benchmarking international food safety performance in Mediterranean the fresh produce export supply chains”, documento de trabajo. GAUTHIER, R. y N. D. POOLE (2003): “Enhancing the Roles of Forest Fruits in Sustaining Livelihoods of Forest Margin Communities”, informe técnico final, proyecto R7349, Departamento de Desarrollo Internacional, programa de investigación forestal, Wye, Kent: Imperial College London. 64 GIOVANNUCCI, D. y S. PONTE (2005): “Standards as a new form of social contract? Sustainability initiatives in the coffee industry”, Food Policy, 30(3): 284-301. GOBIERNO DE UGANDA (2005): The Marketing and Agro-Processing Strategy (MAPS), Kampala (Uganda): Ministerio de Turismo, Comercio e Industria. GOLDEN, W., E. HIGGINS y S. E. LEE (2003): “National Innovation Systems and Entrepreneurship”, CISC Working Paper 8, Galway (Irlanda): Centre for Innovation & Structural Change, National University of Ireland. GOLDMAN, A. y J. SMITH (1995): “Agricultural transformations in India and Northern Nigeria: exploring the nature of Green Revolutions”, World Development, 23(2): 243-263. GOLDMAN, A., S. RAMASWAMI y R. E. KRIDER (2002): “Barriers to the advancement of modern food retail formats: theory and measurement”, Journal of Retailing, 78: 281-295. GOTTSCHALK, R. (2005): “The macro content of PRSPs: assessing the need for a more flexible macroeconomic policy framework”, Development Policy Review, 23(4): 419-442. GREELEY, M. e Y. RABEYA (2005): “Challenging the frontiers of poverty reduction: an innovative approach to reaching the ultra poor in Bangladesh”, documento presentado en el taller sobre la Iniciativa del FIDA para la integración de innovaciones con el lema “Los retos que la innovación plantea para el desarrollo rural”, 15-17 de noviembre, Roma: FIDA. HAGGARTY, L., M. M. Shirley y S. Wallsten (2003): “Telecommunication Reform in Ghana”, Policy Research Working Paper 2903: 40, Washington, D. C.: Banco Mundial. HAGGBLADE, S. y TEMBO, G. (2003): “Conservation Farming in Zambia”, documento presentado en la Conferencia de InWEnt, IIPA, NEPAD y CTA sobre “Éxitos de la agricultura africana”, Pretoria. HALL, A., G. BOCKETT, S. TAYLOR, M. V. K. SIVAMOHAN y N. CLARK (2001): “Why research partnerships really matter: innovation theory, institutional arrangements and implications for developing new technology for the poor”, World Development, 29(5): 783-797. HALL, A., V. RASHEED SULAIMAN, N. CLARK y B. YOGANAND (2003): “From measuring impact to learning institutional lessons: an innovation systems perspective on improving the management of international agricultural research”, Agricultural Systems, 78(2): 213-241. HAMILTON, K. (2004): “Insurance and financial sector support for adaptation”, IDS Bulletin, 35(3): 55-61. HARVEY, M. y A. MCMEEKIN (2005): “Brazilian genomics and bioinformatics: instituting new innovation pathways in a global context”, Economy and Society, 34(4): 634. HATANAKA, M., C. BAIN y L. BUSCH (2005): “Third-party certification in the global agrifood system”, Food Policy, 30(3): 354-369. HELLIN, J., A. GRIFFITH y M. ALBU (2005): “Mapping the market: market-literacy for agricultural research and policy to tackle rural poverty in Africa”, documento presentado en el seminario internacional “Más allá de la agricultura: conseguir que los mercados funcionen para los pobres”, 28 de febrero-1º de marzo, Departamento de Desarrollo Internacional, Crop Post-Harvest Programme, Londres. HENSON, S., O. MASAKURE y D. BOSELIE (2005): “Private food safety and quality standards for fresh produce exporters: the case of Hortico Agrisystems Zimbabwe”, Food Policy, 30(4): 371-384. 65 HORTON, D. y R. MACKAY (2003): “Using evaluation to enhance institutional learning and change: recent experiences with agricultural research and development”, Agricultural Systems, 78(2): 127-142. HU, D., T. REARDON, S. ROZELLE, P. TIMMER y H. WANG (2004): “The emergence of supermarkets with Chinese characteristics: challenges and opportunities for China’s agricultural development”, Development Policy Review, 22(5): 557-586. HUNTINGTON, S. (1996): The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Nueva York: Simon and Schuster. HUQ, S. y H. REID (2004): “Mainstreaming adaptation in development”, IDS Bulletin, 35(3): 15-21. HYMAN, G., C. LARREA y A. FARROW (2005): “Methods, results and policy implications of poverty and food security mapping assessments”, Food Policy, 30(5/6): 453-460. IDS [Instituto de Estudios sobre Desarrollo]/IIED [Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo] (2005): Report of a joint workshop on supermarkets and development, 12-13 de octubre, Brighton, Sussex: IDS/IIED. IIPA [Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias] (2002): Green Revolution: Curse or Blessing? 4; Washington, D. C.: IIPA. URL: http://www.ifpri.org/pubs/ib/ib11.pdf IIPA (2005): “Building Public-Private Partnerships for Agricultural Innovation”, IFPRI Forum, Washington, D. C.: IIPA. URL: http://www.ifpri.org/pubs/newsletters/ifpriforum/200503/if10partnership.htm. IRZ, X., L. Lin, C. THIRTLE y S. WIGGINS (2001): “Agricultural productivity growth and poverty alleviation”, Development Policy Review, 19(4): 449-466. JAFFEE, S. y O. MASAKURE (2005): “Strategic use of private standards to enhance international competitiveness: Vegetable exports from Kenya and elsewhere”, Food Policy, 30(3): 316-333. JOHNSON, B. (2005): “CLUSA and the role of producer groups in engaging in markets”, documento presentado en la la Consulta de expertos del CTA sobre sistemas de información de mercado e intercambio de productos agrícolas: fortalecer las señales y las instituciones del mercado, 28-30 de noviembre, Amsterdam (Países Bajos): Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural ACP-EC (CTA). JONES, M. (2005): “Key challenges for technology development and agricultural research in Africa”, IDS Bulletin, 36(2): 46-51. KELLES-VIITANEN, A. (2004): “The role of ICT in poverty reduction”, documento de trabajo, Roma: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. KELLES-VIITANEN, A. (2005): “New challenges and opportunities for rural development”, documento presentado en el taller sobre la Iniciativa del FIDA para la integración de innovaciones con el lema “Los retos que la innovación plantea para el desarrollo rural”, 15-17 de noviembre, Roma: FIDA. KENNY, C. (2002): “Information and communications technologies for direct poverty alleviation: costs and benefits”, Development Policy Review, 20(2): 141-157. KNERR, B. (2004): Desertification and human migration, Biological Resources and Migration: 317-337. 66 KNIPSCHILD, H. (2005): “Systèmes d'information et de communication pour la coopération dans la recherche agricole et le développement rural”, documento presentado en la Consulta de expertos del CTA sobre sistemas de información de mercado e intercambio de productos agrícolas: fortalecer las señales y las instituciones del mercado, 28-30 de noviembre, Amsterdam (Países Bajos): Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural ACP-EC (CTA). KOC, I. e I. ONAN (2004): “International migrants' remittances and welfare status of the left-behind families in Turkey", International Migration Review, 38(1): 78-112. KORTEN, D. C. (1980): “Community organisation and rural development: a learning process approach”, Public Administration Review, 40(5): 480-511. KYDD, J. y A. DORWARD (2004): “Implications of market and coordination failures for rural development in least developed countries”, Journal of International Development, 16(7): 951-970. LAFFONT, J. J. y T. N’GUESSAN (2002): “Telecommunications Reform in Côte d’Ivoire”, Policy Research Working Paper 2895: 56, Washington, D. C.: Banco Mundial. LEVITT, T. (1983): “The globalisation of markets”, Harvard Business Review, 61(mayo-junio)(3): 53-65. LEVY, S. (ed.) (2005): Starter Packs: A Strategy to Fight Hunger in Developing Countries?, Wallingford, Oxon.: CAB International. LIPTON, M. (2005): “The Family Farm in a Globalizing World 2020”, Discussion Paper 40:29, Washington, D. C.: Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias. LONG, N. y A. LONG (1992): Battlefields of Knowledge: The Interlocking of Theory and Practice in Social Research and Development, Londres: Routledge. MASAKURE, O. y S. HENSON (2005): “Why do small-scale producers choose to produce under contract? Lessons from nontraditional vegetable exports from Zimbabwe”, World Development, 33(10): 1721-1733. MATLON, P. J. (2003): Prólogo, Agricultural Systems, 78(2): 123-125. MOORE, M. (1984): “Institutional development, the World Bank and India's new agricultural extension programme”, Journal of Development Studies, 20(4): 303-317. MORRIS, M. J., B. M. MVUMI, W. H. RIWA y T. E. STATHERS (2005): “Post-harvest innovation to improve food security in Tanzania and Zimbabwe: Learning alliance lessons”, Symposium on Learning Alliances for Scaling up Innovative Approaches in the Water and Sanitation Sector, 7-9 de junio. Delft (Países Bajos). MOVIK, K., L. MEHTA, S. MTISI y A. NICOL (2005): “A 'blue revolution' for African agriculture?”, IDS Bulletin, 36(2): 41-45. MUKHEBI, A. (2005): “Commodity exchanges: KACE”, documento presentado en la Consulta de expertos del CTA sobre sistemas de información de mercado e intercambio de productos agrícolas: fortalecer las señales y las instituciones del mercado, 28-30 de noviembre, Amsterdam (Países Bajos): Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural ACP-EC (CTA). NADVI, K. (2004): “Globalisation and poverty: how can global value chain research inform the policy debate?”, IDS Bulletin, 35(1): 20-30. 67 NEVEN, D. y T. REARDON (2004): “The rise of Kenyan supermarkets and the evolution of their horticulture product procurement systems”, Development Policy Review, 22(6): 669-699. NEWELL, P. y R. MACKENZIE (2004): “Whose rules rule?”, IDS Bulletin, 35(1): 82-90. ODWONGO, W. y M. FOWLER (2005): “Policy planning and outcomes in market institutions”, documento presentado en la Consulta de expertos del CTA sobre sistemas de información de mercado e intercambio de productos agrícolas: fortalecer las señales y las instituciones del mercado, 28-30 de noviembre, Amsterdam (Países Bajos): Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural ACP-EC (CTA). OIM [Organización Internacional para las Migraciones] (2005): World Migration 2005: Costs and Benefits of International Migration, 23 de noviembre de 2005. URL: http://www.iom.int/iomwebsite/Publication/ServletSearchPublication?event=detail&id=4171#, OLSSON, G. (2005): “The next steps for IFAD”, resumen del taller sobre la Iniciativa del FIDA para la integración de innovaciones con el lema “Los retos que la innovación plantea para el desarrollo rural”, 15-17 de noviembre, Roma: FIDA. OMER, A. M. y Y. FADALLA (2003): “Biogas energy technology in Sudan”, Renewable Energy, 28(3): 499-507. PAARLBERG, R. L. (2002): “The real threat to GM crops in poor countries: consumer and policy resistance to GM foods in rich countries”, Food Policy, 27(3): 247-250. PACHAURI, R. K. (2004): “Climate change and its implications for development”, IDS Bulletin, 35(3): 11-14. PINGALI, P. y G. TRAXLER (2002): “Changing locus of agricultural research: will the poor benefit from biotechnology and privatization trends?”, Food Policy, 27(3): 223-238. PLATTEAU, J. P. (1996): “Physical infrastructure as a constraint on agricultural growth: the case of Sub-Saharan Africa”, Oxford Development Studies, 24(3): 189-. PNUMA [Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente]/GRID-ARENDAL: Potential Impacts of Climate Change, 1 de diciembre de 2005. URL: http://www.grida.no/climate/vital/20.htm. POOLE, N. D. (1994): “The NGO Sector as an Alternative Delivery System for Agricultural Public Services”, Development in Practice, 4(2): 100-111. POOLE, N. D. y L. BARON (1996): “Consumer awareness of citrus fruit attributes”, British Food Journal, 98(1): 23-28. POOLE, N. D., J. KYDD, R. LOADER, K. LYNCH, C. POULTON y K. WILKIN (2000a): “Literature Review - Overcoming informational constraints: improving horticultural marketing and technical information flows to smallholders”, DFID Crop Post-Harvest Programme Project R7151: 96 págs. Wye, Kent: Wye College. POOLE, N. D., A. W. SEINI y V. HEH (2000b): “Ghana Country Report - Overcoming informational constraints: improving horticultural marketing and technical information flows to smallholders”, DFID Crop Post-Harvest Programme Project R7151: 69 pp., Wye, Kent: Wye College. POOLE, N. D. y K. GRAY (2002): “Quality in citrus fruit: to degreen or not degreen?”, British Food Journal, 104(7): 492-505. 68 POOLE, N. D., F. MARSHALL y D. S. BHUPAL (2002): “Air pollution effects and initiatives to improve food quality assurance in India”, Quarterly Journal of International Agriculture, 41(4): 363-385. POOLE, N. D. y K. GRAY (2003): “A debate on quality and consumer satisfaction in citrus fruit”, Acta Horticulturae, 604(2): 431-436. POOLE, N. D., A.W. SEINI, y V. HEH (2003): “Improving agrifood marketing in developing economies: contracts in Ghanaian vegetable markets”, Development in Practice, 13(5): 551-557. POOLE, N. D. (2004): “Perennialism and poverty reduction: knowledge strategies for tree and forest products”, Development Policy Review, 22(1): 49-74. POOLE, N. D. (2005a): “Hacer funcionar los mercados a beneficio de los pobres rurales”, documento presentado en la conferencia internacional “Reducción de la Pobreza en Centroamérica: Fortalecimiento de Servicios Técnicos, Empresariales y Financieros”, 11-13 de abril, Turrialba, Costa Rica: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). POOLE, N. D. (2005b): Poverty, inequality and ethnicity: a note to policy makers on Latin America, Eurochoices, 4(3): 44-49. POOLE, N. D., R. GAUTHIER y A. MIZRAHI (2005): “Poverty and inequality in Latin America: insights from Mayan communities in Mexico”, documento de trabajo, Wye, Kent: Imperial College London. URL: http://www.imperial.ac.uk/agriculturalsciences/research/centres/cdpr/ffl/mayan_communities.pdf POULTON, C. y N. D. POOLE (2001): “Poverty and Fruit Tree Research”, 70 págs., 'Issues and Options' Paper n.º6 elaborado para el Forestry Research Programme del DDI, Wye, Kent: Imperial College at Wye. PRATAP, S. (2005): “Prospects and challenges of promoting innovations for rural development in Nepal”, documento presentado en el taller sobre la Iniciativa del FIDA para la integración de innovaciones con el lema “Los retos que la innovación plantea para el desarrollo rural”, 15-17 de noviembre, Roma: FIDA. PROYECTO DE DESARROLLO DEL MILENIO DE LAS NACIONES UNIDAS (2005): Innovation: Applying Knowledge in Development, Londres: Earthscan QUEEN, D. (2005): “Comments on the supermarket trade and perspectives for developing country suppliers”, documento presentado en la la Consulta de expertos del CTA sobre sistemas de información de mercado e intercambio de productos agrícolas: fortalecer las señales y las instituciones del mercado, 28-30 de noviembre, Amsterdam (Países Bajos): Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural ACP-EC (CTA). REARDON, T. y C. B. BARRETT (2000): “Agroindustrialization, globalization, and international development: An overview of issues, patterns, and determinants”, Agricultural Economics, 23(3): 195-205. REARDON, T. y J. A. BERDEGUÉ (2002): “Supermarkets and agrifood systems: Latin American challenges”, Development Policy Review, 20(4): 371-388. REARDON, T., C. P. TIMMER, C. B. BARRETT y J. BERDEGUÉ (2003): “The rise of supermarkets in Africa, Asia, and Latin America”, American Journal of Agricultural Economics, 85(5): 1140-1146. REIJ, C. y A. WATERS-BAYER (eds.) (2001): Farmer Innovation in Africa: A Source of Inspiration for Agricultural Development, Londres: Earthscan. 69 REIJ, C. (2005): “Innovation in Africa: methodology and experience”, documento presentado en el taller sobre la Iniciativa del FIDA para la integración de innovaciones con el lema “Los retos que la innovación plantea para el desarrollo rural”, 15-17 de noviembre, Roma: FIDA. ROBBINS, P. (2005): “The new trade environment and the plight of smallholders”, documento presentado en la Consulta de expertos del CTA sobre sistemas de información de mercado e intercambio de productos agrícolas: fortalecer las señales y las instituciones del mercado, 28-30 de noviembre, Amsterdam (Países Bajos): Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural ACP-EC (CTA). ROGERS, P. (2004): “Climate change and security”, IDS Bulletin, 35(3): 98-101. RUTTAN, V.W. y HAYAMI, Y. (1990): Induced Innovation Model of Agricultural Development. Ch. 5, págs. 97-112, en C. K. Eicher y J. M. Staatz (Eds.), Agricultural Development in the Third World: 550, Baltimore: John Hopkins University Press. Sagar, A. D. (2005): “Alleviating energy poverty for the world's poor”, Energy Policy, 33(11): 1367-1372. SANGINGA, P.C., R. BEST, C. CHITSIKE, R. DELVE, S. KAARIA y R. KIRKBY (2004): “Enabling rural innovation in Africa: An approach for integrating farmer participatory research and market orientation for building the assets of rural poor”, Uganda Journal of Agricultural Sciences, 9: 942-957. SCHULZE, J. C. (2005): Anaconda: contributing to the visibility of indigenous cultures, documento presentado en el taller sobre la Iniciativa del FIDA para la integración de innovaciones con el lema “Los retos que la innovación plantea para el desarrollo rural”, 15-17 de noviembre, Roma: FIDA. SCHUMPETER, J. A. (1947): “The creative response in economic history”, The Journal of Economic History, 7(2): 149-159. SCOONES, I. (2004): “Climate change and the challenge of non-equilibrium thinking”, IDS Bulletin, 35(3): 114-119. SCOTT, N., S. BATCHELOR, J. RIDLEY y B. JORGENSEN: The Impact of Mobile Phones in Africa. Report prepared for the Commission for Africa. URL: http://213.225.140.43/english/report/background/scott_et_al_background.pdf SEBITOSI, A. B. y P. PILLAY (2005): “Energy services in sub-Saharan Africa: how conducive is the environment?”, Energy Policy, 33(16): 2044-2051. SHAANKER, R. U., K. N. GANESHAIAH, SMITHA KRISHNAN, R. RAMYA, C. MEERA, N. A. ARAVIND, ARVIND KUMAR, DINESH RAO, G. VANRAJ, J. RAMACHANDRA, R. GAUTHIER, J. GHAZOUL, N. D. POOLE y B. V. CHINNAPPA REDDY (2004): “Livelihood gains and ecological costs of NTFP dependence: assessing the roles of dependence, ecological knowledge and market structure in three contrasting human and ecological settings in south India”, Environmental Conservation, 31(3): 242-253. SIMONI, P. (2005): “Transfer of decision-making power to the rural poor: innovative experiences of IFAD projects in Peru”, documento presentado en el taller sobre la Iniciativa del FIDA para la integración de innovaciones con el lema “Los retos que la innovación plantea para el desarrollo rural”, 15-17 de noviembre, Roma: FIDA. SMALE, M. (1995): “‘Maize is life’ Malawi's delayed Green Revolution”, World Development, 23(5): 819-831. 70 SPIELMAN, D. (2005): “Innovation Systems Perspective on Developing Country Agriculture: A Critical Review”, ISNAR Discussion Paper 2, Washington, D. C.: Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias. SUMBERG, J., G. ELON y M. BLACKIE (2004): “Income diversity, technology choice and agricultural research policy in Sub-Saharan Africa”, Development Policy Review, 22(2): 131-146. SUMBERG, J. (2005): “Systems of innovation theory and the changing architecture of agricultural research in Africa”, Food Policy, 30(1): 21-41. THIRD WORLD [consulta:23/09/03]. NETWORK (2003): URL: http://www.twnside.org.sg/title/twr141b.htm THIRTLE, C., L. LIN y J. PIESSE (2003): “The impact of research-led agricultural productivity growth on poverty reduction in Africa, Asia and Latin America”, World Development, 31(12): 1959-1975. TRACY, M. (1989): Government and Agriculture in Western Europe: 1880-1988. Londres: Harvester Wheatsheaf. TRIPP, R. (2002): “Can the public sector meet the challenge of private research? Commentary on ‘Falcon and Fowler’ and ‘Pingali and Traxler’”, Food Policy, 27(3): 239-246. WAKWABUBI, E. (2005): “Challenges facing current policies in rural development”, documento presentado en el taller sobre la Iniciativa del FIDA para la integración de innovaciones con el lema “Los retos que la innovación plantea para el desarrollo rural”, 15-17 de noviembre, Roma: FIDA. WEATHERSPOON, D. D. y T. REARDON (2003): “The rise of supermarkets in Africa: implications for agrifood systems and the rural poor”, Development Policy Review, 21(3): 333-355. WETTER, K. J. (2005): “Implications and challenges of emerging technologies for rural development: focus on agriculture”, documento presentado en el taller sobre la Iniciativa del FIDA para la integración de innovaciones con el lema “Los retos que la innovación plantea para el desarrollo rural”, 15-17 de noviembre, Roma: FIDA. WICKHAM, P. A. (2004): Strategic Entrepreneurship, Londres: Financial Times/Prentice Hall. WIGGINS, S. (2005): “The role of ministries of agriculture: from transformation to facilitation, and the implications of sector-wide approaches”, documento presentado en el taller sobre la Iniciativa del FIDA para la integración de innovaciones con el lema “Los retos que la innovación plantea para el desarrollo rural”, 15-17 de noviembre, Roma: FIDA. WOOMER, P.L. y E.J. MUKHWANA (2004): “Working with smallholder farmers to improve maize production and marketing in western Kenya”, Uganda Journal of Agricultural Sciences, 9 (491-500). 71 Apéndice: El FIDA, la innovación y los pobres del medio rural: alcance del estudio El objetivo principal del documento es: i) informar acerca de los nuevos retos y oportunidades —internos y externos— (procedentes de la penetración del mercado globalizado, las TIC, las privatizaciones y el debilitamiento de los servicios estatales, la democratización y la descentralización, el cambio climático, etc.) que afrontan los pobres del medio rural y que exigen nuevos enfoques, procesos e intervenciones innovadores favorables a los pobres en las esferas siguientes: • • • • • • los activos rurales de los pobres del medio rural (que reflejan múltiples medios de subsistencia) la tecnología y el conocimiento para beneficiar a los pobres del medio rural el acceso a los mercados y las empresas rurales por los pobres del medio rural el papel que desempeñan las TIC en la reducción de la pobreza la gestión sostenible de los recursos naturales en interés de los pobres del medio rural cualquiera otra esfera que durante el estudio haya mostrado tener importancia. Aunque se debe abarcar todos estos temas, el consultor tiene libertad para elegir aquellos que se tratarán más detalladamente, con una breve descripción de ejemplos de actividades piloto e innovadoras e interesantes cuando se disponga de ellos. ii) presentar innovaciones favorables a los pobres escogidas conforme al esquema general, teniendo en cuenta que, para nosotros, “favorables a los pobres” significa innovaciones con los pobres (y no únicamente en beneficio de éstos), que aborden sus preocupaciones y aprovechen sus conocimientos; iii) poner de relieve las nuevas asociaciones e instituciones necesarias para las innovaciones favorables a los pobres allá donde existan. El documento debería guiarse por los siguientes supuestos generales (algunos de los cuales también podrán ser puestos en entredicho aportando pruebas en contra de ellos): i) únicamente las innovaciones con los pobres del medio rural (tal como se han descrito anteriormente) tendrán éxito en lo que se refiere a disminuir la pobreza rural; ii) la innovación rural tendrá que reflejar siempre los distintos factores contextuales (regionales, nacionales, geográficos, económicos, sociales, culturales, etc.) para ser eficaz; iii) la cultura local, la identidad rural y los conocimientos tecnológicos deben ser considerados activos del desarrollo, no meramente un impedimento para éste; iv) no hay que subestimar la capacidad de los agentes rurales para iniciar e innovar; v) es importante poner en entredicho los conceptos tradicionales y autolimitadores de la economía rural; vi) es importante considerar la sostenibilidad de las actividades agrícolas y la gestión de los recursos naturales; en lugar de atender únicamente a las preocupaciones en materia de productividad; vii) por su propia índole, la innovación y los procesos de desarrollo rural son complejos: son fruto de la interacción de muchas actividades diversificadas y complementarias que coordinan diferentes agentes; viii) el potencial de la innovación y la buena práctica se ensayarán en distintas áreas temáticas, pero al mismo tiempo pueden tener un buen potencial de innovación e intervenciones sinérgicas que conjuguen los esfuerzos en varias áreas temáticas; ix) las innovaciones funcionan en un entorno que no es neutral desde el punto de vista de los valores. Los procesos de adopción de decisiones son resultado de relaciones de poder, conocimientos e información. Por consiguiente, un elemento esencial del éxito es la asistencia de un entorno institucional que respalde las innovaciones con, por y para los pobres; x) las innovaciones siempre perturban las “normas establecidas” y los planes, y como la adopción de una innovación rara vez es consensual, hay que gestionar el proceso de innovación con estrategias (institucionales), gobernanza y nuevas asociaciones y alianzas. 73