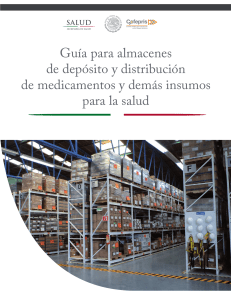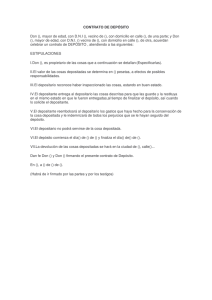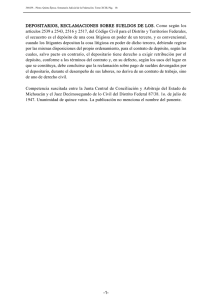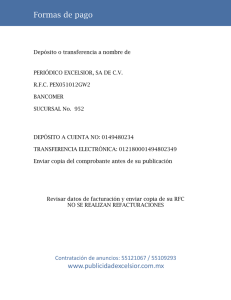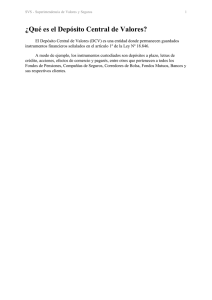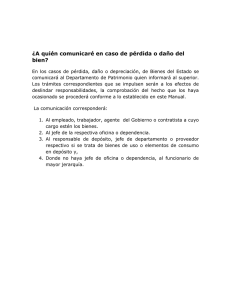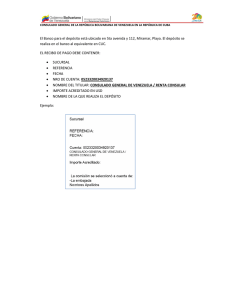LOS CONTRATOS DE DEPÓSITO, MERCANTIL TE CELSO LUCIA
Anuncio

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES “LOS CONTRATOS DE DEPÓSITO, CUENTA CORRIENTE Y PRÉSTAMO MERCANTIL O MUTUO” TESIS CELSO LUCIANO PAR SOSA Carné: 25606-85 Guatemala, octubre de 2011 Campus Central UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES “LOS CONTRATOS DE DEPÓSITO, CUENTA CORRIENTE Y PRÉSTAMO MERCANTIL O MUTUO” TESIS Presentada al Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar Por: CELSO LUCIANO PAR SOSA Carné: 25606-85 Al conferírsele el grado académico de: LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES Guatemala, octubre de 2011 Campus Central RESUMEN La presente investigación se orientó en la teoría doctrinaria y su regulación en el Código de Comercio de Guatemala y demás leyes guatemaltecas, ampliando el análisis con dicho Código de los demás países Centroamericanos. Se parte de una investigación doctrinaria para recabar información sobre los conceptos, naturaleza, características, elementos, efectos y terminación de cada uno de los contratos de depósito mercantil, cuenta corriente mercantil y préstamo o mutuo, ordenando y analizando cada uno de los mismos, para concluir con una relación con la legislación actual guatemalteca y centroamericana. Como uno de los proyectos de elaboración de los Manuales de Derecho Mercantil, se estableció el de los contratos antes identificados para ser desarrollados teórica y legalmente, habiéndose organizado, analizado e integrada toda la información recopilada por el investigador. Los contratos de depósito, cuenta corriente y préstamo o mutuo, son de los más usados en la actualidad en el ámbito del comercio e industria guatemalteca, es por ello que son de gran importancia y merecen especial atención. El presente trabajo pretende estudiar los contratos ya mencionados, analizando sus conceptos, características, objeto, elementos con el fin de comprender de forma adecuada el funcionamiento de los tres contratos investigados dentro de la legislación y en la doctrina. De todo lo estudiado y analizado en este trabajo, se puede opinar e indicar que, estos contratos tienen regulación, aunque uno de ellos lo tiene un código que actúa como supletorio, pueden ser desarrollados con normativas que permiten seguridad jurídica a los contratantes. ÍNDICE: Pág. Introducción 1 CAPÍTULO I 1. CONTRATOS MERCANTILES 1.1 Concepto 3 1.2 Principios 4 1.3 Características 4 1.4 Elementos 7 1.5 Integración del derecho privado guatemalteco en materia de contratos y obligaciones mercantiles 10 1.6 Clasificación de los Contratos 11 CAPÍTULO II 2. CONTRATO DE DEPÓSITO MERCANTIL 2.1 Antecedentes 15 2.2 Concepto 15 2.3 Características 17 2.4 Elementos 19 2.5 Obligaciones y Derechos de las partes 22 2.6 Modalidades 25 2.7 Clases de depósito 26 2.8 Terminación del contrato 35 CAPÍTULO III 3. CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE MERCANTIL 3.1 Antecedentes Históricos 37 3.2 Conceptos 37 3.3 Naturaleza jurídica 39 3.4 Diferencias con otras figuras 41 3.5 Función Económica 44 2.6 Objeto 45 3.7 Características 46 3.8 Remesas 49 3.9 Elementos 50 3.10 Efectos 52 3.11 Modalidades 57 3.12 Cierre 58 3.13 Extinción 60 CAPÍTULO IV 4. CONTRATO DE PRÉSTAMO MERCANTIL O MUTUO 4.1 Antecedentes 62 4.2 Conceptos 63 4.3 Objeto 65 4.4 Características 66 4.5 Elementos 71 4.6 Clases 72 4.7 Diferencia con otras figuras 74 4.8 Obligaciones 75 4.9 Los intereses 78 CAPÍTULO V 5. Presentación, discusión y análisis de resultados 85 Conclusiones 96 Recomendaciones 98 Referencias Bibliográficas 99 Anexos 103 Celso Luciano Par Sosa Responsable del contenido de este informe de investigación INTRODUCCIÓN La presente investigación forma parte del interés de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, en la elaboración de un manual de derecho mercantil que contenga información doctrinal y legal, para el estudio o en enseñanza académica a alumnos, profesionales y toda aquella persona que tenga interés en el tema o desee profundizar o contar con información integrada abordada en el presente trabajo, por lo que se ha desarrollado una recopilación de datos para el contenido del mismo. Por lo anterior se desarrolló cada uno de los tres contratos mercantiles de depósito, cuenta corriente y préstamo o mutuo, haciendo en ellos un análisis de las partes que lo integran todo ello permite comprender de forma adecuada cada contrato en particular. Para el desarrollo de cada contrato, se tomaron en cuenta conceptos y enunciados de la legislación guatemalteca, Código de Comercio, Decreto número 2-70 del Congreso de la República de Guatemala y el Código Civil, Decreto Ley número 106 del Jefe del Gobierno de la República de Guatemala, así como conceptos doctrinarios emitidos por juristas nacionales e internacionales, a fin de obtener un criterio propio que permitiera analizar con profundidad la figura de los contratos de depósito, cuenta corriente y préstamo o mutuo mercantil. La investigación consta de cinco capítulos; el primero de ellos sobre los contratos mercantiles de forma general, abarcando conceptos, principios, características, elementos, integración, clasificación de los contratos, tanto doctrinal como legal, el segundo, sobre el contrato de depósito mercantil, un tercero, el contrato de cuenta corriente, el cuarto de ellos correspondiente al contrato de préstamo o mutuo mercantil, cada uno de ellos haciendo referencia a sus antecedentes históricos, conceptos doctrinarios y lo que para el efecto establece la legislación guatemalteca, características, elementos, efectos u obligaciones, clases, terminación o extinción de los 1 contratos, etc., y un último capítulo sobre la presentación, discusión y análisis de resultados de los contratos de depósito, cuenta corriente y préstamo o mutuo, concluyendo con las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo investigativo. Finalmente se presentan unos cuadros comparativos de la legislación guatemalteca con el resto de países Centroamericanos, relacionados con cada unos de los contratos objetos del presente trabajo. 2 CAPÍTULO I CONTRATOS MERCANTILES 1.1 CONCEPTO General El autor Roberto Paz Álvarez1, señala: “Que el contrato consiste en una cosa o un servicio prometido por una persona, bien a cambio de otra cosa o de un servicio, o a cambio de nada, y siéndole aceptada, en su caso, la existencia de una promesa correspondiente”. Para Manuel Osorio2, “Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a arreglar sus derechos.” Manuel Osorio Teniendo en consideración los conceptos anteriores, se considera que contrato en general es: Contrato en virtud del cual dos o más personas de forma voluntaria y de común acuerdo, deciden declarar sobre un interés particular con obligaciones y derechos. Mercantil Para el autor Arturo Díaz Bravo3, el contrato mercantil es: “El acuerdo de dos o más voluntades de naturaleza mercantil en la cual existe en una de las partes la presencia de un comerciante ya que su fin es la industria o el comercio o el carácter mercantil del objeto sobre el que recae, es decir, es un negocio jurídico bilateral que tiene por objeto un acto de comercio”. 1 Paz Álvarez, Roberto. Negocio Jurídico Mercantil. Guatemala. Editorial Aries, 2005, Pág.59. 2 Osorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Argentina, Editorial Heliasta S.R.L., 1981. Pág. 167. 3 Díaz Bravo, Arturo. Contratos Mercantiles. México, Editorial Harla, 1983. Pág. 34. 3 Para el investigador el Contrato Mercantil es aquel contrato suscrito entre comerciantes o entre un comerciante y un particular, que se obligan sobre un acto de comercio en particular. 1.2 PRINCIPIOS a) Buena fe y verdad sabida b) toda prestación se presume onerosa c) intención de lucro d) ante la duda deben favorecerse las soluciones que hagan más segura la circulación. Por el poco formalismo en las obligaciones mercantiles de los contratantes, esos principios funcionan como parte de su propia substancia, en tal sentido las partes obligadas conocen en verdad sus derechos y obligaciones, por lo que se vinculan de buena fe en sus intenciones y deseos de negociar, es decir que el cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los derechos es riguroso, ya que sólo así puede conseguirse armonía en la intermediación para la circulación de los bienes y la prestación de servicios. Los contratos mercantiles como consecuencia de las prestaciones y contraprestaciones de las partes son onerosos, pues siempre hay ánimo de obtener una ganancia (lucro). 1.3 CARACTERISTICAS Las características especiales de los contratos mercantiles surgieron para adaptar la forma a un conjunto de relaciones subjetivas, que se producen con celeridad, en masa, con muy pocos formalismos, siendo estas las siguientes: a) Representación para contratar Representación aparente, en la que una persona se manifiesta como representante de otra, sin necesidad de ostentar un mandato, como sería necesario en el tráfico civil. Representar a otro sin mayores formalismos, siempre 4 y cuando, expresa o tácitamente, se de la confirmación por parte del representado. El Código de Comercio indica que quien haya dado lugar, con actos positivos y omisiones graves a que se crea, según los usos del comercio, que alguna persona esté facultada para actuar como un representante, no puede invocar falta de representación con respecto a terceros de buena fe (Artículo 670). b) Formalidad del contrato mercantil Los contratos de comercio no están sujetos, para su validez, a formalidades especiales. Cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Los contratos celebrados en territorio guatemalteco y que hayan de surtir efectos en el mismo, se extenderán en el idioma español. Se exceptúan de esta obligación los contratos, que de acuerdo con la ley, requieran formas o solemnidades especiales, ejemplo: contrato de fideicomiso. (Artículo 671 del Código de Comercio). c) Cláusula compromisoria En los contratos mercantiles será válida la cláusula compromisoria y el pacto de sometimiento a arbitraje de equidad aunque no estén consignados en escritura pública. Esta se encuentra contenida en el tercer párrafo del artículo 671 del código de comercio, pero fue derogado por la ley de arbitraje, por lo tanto ya no es válido, en tal sentido se tiene que estipular en el contrato si las partes aceptan y se comprometen o no a utilizar el arbitraje. d) Contrato de adhesión Son los llamados contratos de formularios en el Código de Comercio (art. 672). Estos contratos son productos de la negociación en masa, son elaborados en serie, según las leyes de los grandes números, sometidos a las leyes de una estandarización rigurosa, que por un proceso de tipificación contractual reduce al 5 mínimo el esfuerzo de las partes y la pérdida de tiempo. Según el artículo mencionado estos contratos se rigen por las siguientes normas: a. Se interpretarán, en caso de duda, en el sentido menos favorable para quien haya preparado el formulario. b. Cualquier renuncia de derecho sólo será válida si aparece subrayada o en caracteres más grandes o diferentes que los del resto del contrato. c. Las cláusulas adicionales prevalecerán sobre las del formulario, aunque estas no hayan sido dejadas sin efecto. e) Omisión fiscal Todo acto jurídico, en especial los que se refieren al tráfico patrimonial, están sujetos a cargas impositivas a favor del Estado, en tal sentido si los sujetos contratantes omiten la tributación fiscal, puede ocasionar que esos actos adolezcan de ineficacia. Los efectos de los contratos y actos mercantiles no se perjudican ni suspenden por el incumplimiento de leyes fiscales, sin que esta disposición libere a los responsables de las sanciones que tales leyes impongan. (Artículo 680 del Código de Comercio). f) Libertad de contratación Siendo el contrato considerado como la máxima contención de la libertad jurídica, nadie puede ser obligado a contratar, sino cuando el rehusarse a ello constituya un acto ilícito o abuso de derecho. El fundamento de esta característica esta contenida en el artículo 681 del Código de Comercio. g) Teoría de la imprevisión Llama cláusula rebus sic stantibus. Únicamente en los contratos de tracto sucesivo y en los de ejecución diferida, puede el deudor demandar la terminación si la prestación a su cargo se vuelve excesivamente onerosa por sobrevenir hechos extraordinarios e imprevisibles. La terminación no afectará las prestaciones ya ejecutadas ni aquéllas respecto de las cuales el deudor hubiere 6 incurrido en mora. No procederá la terminación en los casos de los contratos aleatorios, ni tampoco en los conmutativos, si la onerosidad superviniente es riesgo normal de ellos. Artículo 688 del Código de Comercio. h) Contratante definitivo Cuando se celebra un contrato se debe saber de antemano quiénes son las personas que lo van a concertar. En el comercio una persona puede contratar con otra un determinado negocio, pero una de ellas lo hace como representante aparente, reservándose la facultad de designar dentro de un plazo no superior a tres días, quién será la persona que resultará como contratante definitivo. La validez de esta designación depende de la aceptación efectiva de dicha persona, o de la existencia de una representación suficiente. Si transcurrido el plazo legal o convenido no se hubiere hecho la designación del contratante, o si hecha no fuere válida, el contrato producirá sus efectos entre los contratantes primitivos. Artículo 92 del Código de Comercio. 1.4 ELEMENTOS Los elementos esenciales del contrato son aquellos sin los cuales el contrato no puede tener existencia ni validez alguna, además tienen intervención en su configuración y en su fondo, siendo: a. Consentimiento El consentimiento es la exteriorización de la voluntad entre dos o varias personas para aceptar derechos y obligaciones, siendo un elemento común con los que cuentan los contratos, así el artículo 1518 del Código Civil indica que los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para que tenga validez. 7 b. Objeto Roberto Paz Álvarez4, señala que el objeto tiene que ser posible, lícito, determinado o determinable y consistente en la creación o transmisión de obligaciones y derechos, siendo el objeto indirecto del contrato la prestación de un derecho. El objeto debe ser determinable y posible, siendo un requisito esencial para su validez, así lo determina el Código Civil en el artículo 1251. c. Capacidad Para que la negociación contractual mercantil se lleve a cabo de forma voluntaria es necesario que los sujetos cuenten con capacidad jurídica, es decir aptitud jurídica para realizar la negociación contractual donde se ejercen derechos y obligaciones, es la aptitud que debe tener toda persona para poder obligarse, ser sujeto de derechos y llevar a cabo actos jurídicos. Los requisitos para la capacidad de persona individual o persona jurídica, son: c.1 Persona individual La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles de una persona individual, en el caso específico para celebrar contrato, es que debe adquirir la mayoría de edad, en Guatemala, que tengan dieciocho años y se encuentren en el pleno uso de sus facultades, lo cual tiene su fundamento en el artículo 8 del Código Civil guatemalteco. c.2 Persona jurídica Las personas jurídicas son entidades distintas de sus miembros y ejercen sus derechos y obligaciones por medio de sus representantes legales u órgano que designe la ley, sus reglas de institución, estatutos o reglamentos, o la escritura social de constitución. La representación de las personas jurídicas nacionales es a través de sus representantes legales, que pueden ser el Presidente del Consejo de Administración, Gerentes, Administradores o mandatarios. 4 Paz Álvarez, Roberto. Op. cit., Pág. 113. 8 El Código de Comercio establece que la administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios administradores o gerentes, quienes podrán ser o no socios y tendrán la representación judicial, asimismo, que el nombramiento y remoción de los administradores es por resolución de los socios, así como que por el solo hecho del nombramiento de Gerente o Administrador, estos gozarán de todas las facultades para representar judicialmente a la sociedad, además las que se requieran para ejecutar los actos y contratos que sean del giro normal de la sociedad, según su objeto y naturaleza, de los que de él se deriven y de los que con él se relaciona, inclusive la emisión de títulos de crédito, no obstante las facultades especiales detalladas en la escritura de constitución, estas se pueden limitar. Cuando son negocios distintos de ese giro, necesitarán facultades especiales detalladas en la escritura social, en acta o mandato. Artículos 44, 45, 47 y 164 del Código de Comercio. En cuanto a la representación de una sociedad extranjera el Código de Comercio estipula que para que una sociedad legalmente constituida con arreglo a leyes extranjeras, pueda establecerse en el país o tener en él sucursales o agencias, deberá contar, entre otros, con un mandatario con representación en Guatemala, con amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos de su giro y para representar legalmente a la sociedad, en juicio y fuera de él, con todas las facultades especiales pertinentes que establece la Ley del Organismo Judicial, artículo 215. El documento formal y legal para los representantes legales son el nombramiento o mandato general o especial, con los requisitos que establecen las leyes para el efecto. Los nombramientos de los representantes legales de las entidades son emitidos mediante acta notarial y en el caso del mandato la ley establece que debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia, el cual puede ser aceptado expresa o tácitamente. Importante es señalar cuando no 9 es necesaria la escritura pública de acuerdo al artículo 1,687 numerales 1º. y 2º. que establecen: 1o. Cuando los asuntos de que trate cuyo valor no exceda de mil quetzales, puede otorgarse el mandato en documento privado, pero deber ser legalizado por notario, o en acta levantada ante el alcalde o juez local, con las formalidades legales. No obstante, si el mandato se refiere a enajenación o gravamen de bienes inmuebles o derechos reales sobre estos, es obligatorio el otorgamiento del poder en escritura pública; y 2o. Cuando la representación se confiere por cartas poderes para la asistencia a juntas y demás actos en que la ley lo permite. Asimismo, en su último párrafo indica que el mandato para asuntos judiciales queda sujeto, especialmente, a lo que establecen las leyes procesales. d. Ausencia de vicios de voluntad Para que produzca efectos la voluntad de quien lleva a cabo el acto, debe ser expresado o manifestado de forma plena, tiene que existir pleno conocimiento de la voluntad y consentimiento de las partes, con ausencia de vicios en la declaración de la voluntad contractual. Adicionalmente la voluntad debe ser libre y espontánea, así lo establece el artículo 1257 del Código Civil. e. Formalidades Consiste en el conjunto de requisitos que deben cumplirse para su celebración y validez, en el contrato mercantil no están sujetas a formalidades para su validez. 1.5 Integración del derecho privado guatemalteco en materia de contratos y obligaciones mercantiles El artículo 694 del Código de Comercio establece que: sólo a falta de disposiciones en el mismo, se aplicarán a los negocios obligaciones y contratos mercantiles las disposiciones del código civil. El código de comercio no es extenso en cuanto a regular todas las situaciones que se dan en las obligaciones y contratos mercantiles, por lo que supletoriamente se utiliza el código civil. 10 1.6 Clasificación de los contratos Para una mejor sistematización del estudio de los contratos mercantiles a continuación se hará una breve clasificación de los contratos según el autor Vladimir Aguilar Guerra5 a) Contratos bilaterales y unilaterales Bilaterales son aquellos en los que las partes se obligan de forma recíproca, como ejemplo la compraventa, suministro y seguro. Los contratos unilaterales son aquellos donde la obligación recae solamente en una de las personas contratantes. En los bilaterales hay obligación recíproca de las partes, en tanto en los unilaterales las obligaciones recaen solamente en una de las partes del contrato. b) Contratos onerosos Los contratos onerosos son aquellos en donde la prestación de una de las partes tiene como contrapartida otra prestación, es decir que ante la obligación se tiene un derecho, aunque el mismo no sea equivalente a las prestaciones. En los contratos onerosos existe equivalencia en las prestaciones de ambas partes y el sacrificio de cada uno se compensa a través del beneficio que obtienen. c) Contratos consensuales y reales Los contratos consensuales son aquellos que se perfeccionan en el momento en el que las partes prestan su consentimiento; los contratos reales son aquellos en los cuales la perfección del mismo se da en el momento que se entrega la cosa objeto del contrato. d) Contratos nominativos e innominados Los contratos nominativos son los que tienen sustantivamente un nombre, o sea una denominación, mismos que se encuentran regulados en la ley. Los contratos 5 Aguilar Guerra, Vladimir. El Negocio Jurídico. Guatemala, Editorial Serviprensa, S. A., 2a. edición. 2003, Pág. 70. 11 innominados son aquellos que no cuenta con nombre, no se encuentran regulados en la ley. e) Contratos principales y accesorios Los principales son aquellos que surten efectos por sí solos, sin recurrir a otro contrato, en tanto que los accesorios son aquellos que dependen de la existencia de otro contrato. f) Contratos conmutativos y aleatorios Los contratos conmutativos son aquellos en los cuales las partes se encuentran enteradas desde el momento en el que se celebra el contrato, cuya naturaleza y alcance de sus prestaciones u obligaciones, se aprecian desde el momento contractual, conociendo también los beneficios o pérdidas que se ocasionen durante la celebración del negocio jurídico. Caso contrario es el contrato aleatorio, aquel que se presenta cuando las prestaciones se encuentran bajo la dependencia de un acontecimiento futuro o incierto que determina la pérdida o ganancia para las partes g) Contratos típicos y atípicos Los contratos típicos son aquellos que la ley estructura dentro de sus elementos esenciales, es decir que están específicamente contemplados y regulados en la ley, son atípicos, cuando no obstante de ser un contrato que crea, modifica o extingue obligaciones, no se encuentra contemplado en la ley de forma específica. h) Contratos formales y no formales Los contratos formales se les denomina contratos solemnes, son los que adicional a la declaración de voluntad requieren cumplir con las exigencias legales establecidas, en el derecho mercantil esta formalidad no es exigida por el Código de Comercio, salvo los casos expresados en el mismo. Los contratos no 12 formales son los que no requieren de forma especial y de solemnidades determinadas para su nacimiento. i) Contratos instantáneos y de tracto sucesivos Los contratos instantáneos son aquellos que se consuman o se cumplen de una vez en el tiempo. Son de tracto-sucesivos aquellos que se van cumpliendo dentro de un término o plazo que se prolongue después de celebrado el contrato. En el ordenamiento jurídico guatemalteco, en los artículos del 1,587 al 1592 del Código Civil se regula la división de los contratos de la manera siguiente: a) Unilaterales y bilaterales Unilaterales: son aquellos en que la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes. Bilaterales: contratos en que ambas partes se obligan recíprocamente. b) Consensuales y reales Consensuales: contratos en donde basta el consentimiento de las partes contratantes para su perfeccionamiento. Reales: contratos donde se requiere para su perfección la entrega de la cosa. c) Principales y accesorios Principales: son aquellos que subsisten por sí solos. Accesorios: son contratos que tienen por objeto el cumplimiento de otra obligación. d) Oneroso y gratuito Oneroso: es aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Gratuito: es el contrato en virtud del cual el provecho es únicamente para una de las partes contratantes. e) Conmutativo y Aleatorio Conmutativo: es aquel en que las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de modo que pueden valorar inmediatamente el beneficio o pérdida que les pueda causar dicho contrato. 13 Aleatorio: es el contrato donde la prestación debida depende de un hecho incierto que determina la ganancia o pérdida, desde el momento que ese hecho se realice. f) Condicional y absoluto Condicional: son los contratos cuya realización o subsistencia depende de un suceso incierto o ignorado por las partes contratantes. Absoluto: aquel contrato cuya realización es independiente a cualquier condición. 14 CAPÍTULO II CONTRATO DE DEPÓSITO MERCANTIL 2.1 ANTECEDENTES De acuerdo a Ricardo Luis Lorenzetti6, “el depósito fue contemplado en las leyes de Manú, en el Código de Hammurabi y en el Derecho Romano, donde alcanzó su depuración técnica. En Roma se lo consideraba un contrato real, por el cual el depositario se obligaba a restituir al acreedor, en cualquier momento que éste lo solicitara, una cosa mueble recibida en custodia. El depositario era tenedor de la cosa, con la obligación de custodiar el objeto, pero no estaba autorizado a usarlo”. Se distinguían especies particulares: el depósito necesario, llamado también depositum miserable, éste era que se hacía con motivo de algún desastre natural, por ejemplo incendio, impedía elegir su depositario; otro era el depósito irregular, que contenía por objeto dinero u otras cosas fungibles, su restitución era por medio de otras de género igual; y el secuestro, que era el depósito de un objeto, cuya restitución solamente podía ser cuando se verificaban circunstancias determinadas, por ejemplo en un litigio. Fue en el Derecho Romano donde se perfilaron las notas distintivas sobre este contrato, que ingresó en las codificaciones decimonónicas y que conservó la mayoría de tales caracteres. 2.2 CONCEPTO Doctrinario Para el autor René Arturo Villegas Lara7, el contrato de depósito “Es un contrato por medio del cual el sujeto depositario recibe una cosa que le confía el depositante, con la obligación de custodiarlo y devolverlo cuando se le requiera”. 6 Lorenzetti, Ricardo Luis. Tratado de los Contratos, Tomo III, Argentina, Rubinzal-Culzoni Editores, 2006. Págs. 361 y 362. 7 Villegas Lara, René Arturo. Derecho Mercantil Guatemalteco -Obligaciones y Contratos- Tomo III, Guatemala, Editorial Universitaria Universidad de San Carlos de Guatemala, 2000. Pág. 43. 15 Los autores Arturo Puente Flores y Octavio Calvo Marroquín 8 manifiestan: “El depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga a guardar y conservar una cosa mueble o inmueble, que el depositante le confía y a devolverla cuando éste se la pida”. Legal Atendiendo a la legislación del derecho positivo de Argentina, citada por Raymundo L. Fernández y Osvaldo R. Gómez Leo 9, “el contrato de depósito tiene lugar cuando una de las partes (depositante) confía a la otra (depositario) una cosa cierta y determinada o una cantidad de cosas consumibles, que la última se obliga a guardar, conservar, custodiar y restituir, en el primer caso (depósito regular) y que puede usar con la obligación de restituir una cantidad de igual de la misma especie y calidad, en el segundo (depósito irregular); restitución que debe efectuarse en el plazo convenido o cuando el depositante lo requiera”. El artículo 1974 del Código Civil de Guatemala10 establece “Por el contrato de depósito una persona recibe de otra alguna cosa para su guarda y conservación, con la obligación de devolverla cuando la pida el depositante, o la persona a cuyo favor se hizo o cuando lo ordene el juez”. Tomando en cuenta los conceptos antes citados, el investigador se permite emitir un concepto con el cual trata de enmarcar el contrato de depósito incluyendo sus elementos principales y tomando en cuenta que para que sea un contrato de depósito mercantil se requiere según el código de comercio que uno de los contratantes o ambos sean comerciantes, que las cosas depositadas sean objetos del comercio (bienes muebles fungibles y no fungibles) y que el deposito se haga en consecuencia de una 8 Puente Flores, Arturo y Octavio, Calvo Marroquín. Derecho Mercantil, Vigésima Tercera Edición, México, Editorial Banca y Comercio, S. A. 1978, Pág. 299. 9 Fernández, Raymundo L. y Osvaldo R., Gómez Leo. Tratado Teórico-Práctico de Derecho Comercial, Tomo III, Argentina, 1991. Pág. 235. 10 Código Civil de Guatemala. Decreto Ley número 106 del Jefe de Gobierno en Consejo de Ministros. 16 operación mercantil, podemos referir entonces que: Es el contrato por medio del cual una persona llamada depositante, entrega a otra llamada depositario, un bien mueble para su guarda, custodia y posterior restitución, en cumplimiento del plazo o condición pactada entre ambos. 2.3 CARACTERÍSTICAS Para el autor guatemalteco Edmundo Vásquez Martínez11, el contrato de depósito mercantil tiene las características siguientes: a) Es un contrato de conservación o de custodia. El depositario asume en efecto la guarda y conservación de la cosa. b) Es un contrato real que se perfecciona con la entrega de la cosa. c) Es un contrato bilateral desde luego que origina, al ser retribuido, obligaciones y derechos recíprocos de las partes. d) Es un contrato oneroso, ya que las empresas que lo realizan o prestan el servicio como parte de las operaciones de su actividad profesional, léase Bancos y Almacenes Generales de Depósito, y los depositantes, como usuarios de los servicios que aquellas prestan, estipulan entre sí provechos y gravámenes recíprocos. Las primeras obtienen una ganancia cierta (la retribución) y los segundos reciben un servicio (la conservación o custodia de la cosa) y, si se trata de depósito de dinero o cosas fungibles la empresa depositaria se beneficia con la posibilidad de disponer de ellas. Otros autores como René Arturo Villegas Lara 12, Roberto Paz Alvarez13, Rodrigo Uría14, Daniel Roque Vítolo15, Fernando Sánchez Calero16, Joaquín Rodríguez Rodríguez17, 11 Vásquez Martínez, Edmundo, Instituciones de Derecho Mercantil. Guatemala, Serviprensa Centroamericana, 1978, Pág. 656. 12 13 Villegas Lara, René Arturo, Ibid, Pág. 44. Paz Alvarez, Roberto Teoría Elemental del Derecho Mercantil Guatemalteco Negocio Jurídico Mercantil Guatemala, Editorial Aries, 2000, Pág. 101. 17 Arturo Puente Flores y Octavio Calvo Marroquín18, consideran que las características del contrato de depósito, las de ser un contrato real, bilateral, de custodia, gratuito y oneroso. A diferencia del autor Edmundo Vásquez Martínez, todos estos autores coinciden en que el contrato de depósito tiene la característica además de las indicadas de que no solamente puede ser oneroso, sino que puede ser gratuito. Partiendo de las similitudes de características dadas por los autores mencionados, puede decirse que las características del contrato de depósito según la legislación guatemalteca, son las siguientes: a) Es un contrato de conservación o de custodia. El depositario asume en efecto la guarda y conservación de la cosa (Artículos 1974 y 1978 inc. 1º. Código Civil). Por eso se ha dicho que la esencia del depósito es precisamente la obligación de custodia que asume el depositario, custodia que se realiza mediante la detentación del depositario que asume una responsabilidad en orden a la conservación de la cosa. b) Es un contrato real que se perfecciona con la entrega de la cosa (Artículos 1974 y 1975 del Código Civil). c) Es un contrato bilateral desde luego que origina, obligaciones y derechos recíprocos de las partes (Artículos 1974 y 1977 Código Civil). d) Es un contrato oneroso, ya que las empresas que lo realizan como una de las operaciones de su actividad profesional (Bancos y Almacenes Generales de Depósito), y los depositantes como usuarios de los servicios que aquellas prestan, estipulan entre sí derechos y obligaciones recíprocos. Las instituciones 14 Uría, Rodrigo. Derecho Mercantil. España, Editorial Talleres de Silverio Aguirre Torre, Álvarez de Castro, 1958, Págs. 485-486. 15 Roque Vítolo, Daniel. Contratos Comerciales. Argentina, AD-HOC S.R.L. 1993, Págs. 254 y 255. 16 Sánchez Calero, Fernando. Principios de Derecho Mercantil. Sexta Edición, España, Mc Graw Hill, 2002, Pág. 432. 17 Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. Tomo II, México, D. F. Editorial Porrúa, S. A., 1979 Pág. 47. 18 Puente Flores, Arturo y Calvo Marroquín, Octavio. Op.cit., Pág. 303. 18 bancarias y los Almacenes Generales de Depósito obtienen una ganancia ya que por recibir en depósito los bienes obtienen una retribución y, si se trata de depósito de dinero o cosas fungibles se beneficia con la posibilidad de disponer de ellas; por otro lado los usuarios o depositantes, reciben el servicio de guarda, custodia y conservación de la cosa. Las características están inmersas en el articulado citado, no se encuentran expresamente identificadas como tales, con lo analizado, el autor considera que el contrato de depósito mercantil puede ser principal o accesorio, ya que nace por sí solo, sin embargo, tomando en consideración que la característica de custodia, es la esencia del contrato de depósito, ya que la finalidad de este no es la transferencia de dominio de una cosa, ni la relación jurídica futura, sino la prestación de un servicio de custodia por parte del depositario del bien, se concluye que es un contrato principal. Y va a ser accesorio dependiendo del tipo de depósito que sea como se verá más adelante que podría ser un depósito judicial o administrativo. 2.4 ELEMENTOS Los elementos del contrato de depósito, de acuerdo a la mayoría de autores, entre estos René Arturo Villegas Lara y Roberto Paz Alvares, son básicamente tres: a) Elementos personales: se requiere el consentimiento de dos personas, es acá donde se puede analizar la característica del contrato de bilateralidad. a.1. Depositante: es la persona que entrega el objeto o bienes y se obliga a pagar el precio o valor del depósito, en este elemento personal, se debe tomar en cuenta que debe ser: un mayor de edad propietario del bien, los representantes de los menores, sin necesidad de autorización judicial (ya que no se traslada el dominio, se deja en custodia); el mandatario general o los representantes de las empresas mercantiles legalmente constituidas. 19 a.2. Depositario: es la persona jurídica (Banco o Almacén general de depósito) que debe de aceptar expresamente el depósito y se obliga a guardar y restituir la cosa depositada u otra de la misma especie o calidad, asume responsabilidades y obligaciones. Para el autor Luis Muñoz19 indica que todo interesado en la custodia podrá efectuar el depósito, ya sea propietario, mandatario, comisionista, porteador, etc., incluso el propio depositario cuando deba recurrir a otro, convirtiéndose en depositante mediante la estipulación de un subdepósito. Asimismo, hace mención que un tercero puede tener interés en el depósito, en cuyo caso, y por tratarse de persona distinta del depositante y del depositario, se da la figura de contrato a favor de tercero, y entre las partes (depositante y depositario), cree que se establece una solidaridad respecto a las obligaciones que nacen frente al tercero. a.3. Beneficiario: Según la legislación guatemalteca en el artículo 1974 del Código Civil, se prevé la posibilidad de realizarse un depósito en donde depositante y depositario, acuerdan entregar el bien o bienes depositados a un tercero, que podría ser denominado beneficiario. b) Elemento Real: este se refiere a las cosas objeto de depósito, mismas que pueden ser: mercaderías, dinero, cosas muebles, joyas, títulos de crédito, títulos valores, etc. El artículo 714 del Código de Comercio de Guatemala 20 establece que puede pactarse que el depositario tenga poder de disposición sobre la cosa depositada, con la obligación de restituir otra de la misma especie y calidad. En el caso de que el bien sea dinero, por la misma naturaleza del negocio bancario, hay transferencia de propiedad sobre el bien depositado, de manera que, sin que se pacte, el banco puede disponer del mismo con la obligación del restituirlo 19 Muñoz, Luis. Derecho Comercial Contratos. Argentina, Tipográfica Editora Argentina, 1960, Págs. 97 y 98. 20 Código de Comercio de Guatemala, Decreto número 2-70 del Congreso de la República de Guatemala. 20 cuando se le requiera, así lo establece el artículo 715 del Código de Comercio de Guatemala. Un aspecto importante del depósito mercantil, en el depósito bancario de dinero, es que cuando los depositantes son dos o más personas, cualquier codepositante puede exigir la devolución del bien, aun en el caso de que uno o algunos de ellos hubieren fallecido, salvo prueba en contrario como lo estipula el artículo 716 del Código de Comercio ya citado. c) Elemento Formal: es la forma del depósito que varía según la naturaleza y organización del sujeto depositario, puede ser de forma verbal, mediante un simple acuerdo de voluntades o bien por escrito, como los que se realizan en una Institución bancaria o ante los almacenes generales de depósito. Por lo general, los contratos de depósito se hacen constar por escrito. Interesante es la formalidad del contrato, en tal virtud el Código de Comercio y el Código Civil de Guatemala, en la regulación del contrato de depósito, no establecen requisito formal alguno, por lo consiguiente se deben aplicar las normas generales que respecto a la forma de los contratos contienen los artículos 1574 al 1578 del Código Civil de Guatemala, los cuales estipulan: Artículo 1574: Toda persona puede contratar y obligarse por medio de escritura pública, documento privado o acta levantada ante el Alcalde del lugar, mediante correspondencia; y de forma verbal; así el artículo 1575 establece: que cuando el contrato cuyo valor exceda de trescientos quetzales, debe constar por escrito, asimismo, que si el contrato fuere mercantil puede realizarse verbalmente si no pasa de mil quetzales. Por su parte el artículo 1576 estable que los contratos que deban inscribirse o anotarse en los registros, no importando su valor, deberán constar en escritura pública, no obstante, los contratos serán válidos, pudiendo las partes compelerse recíprocamente al otorgamiento de escritura pública, si se establecieren sus requisitos esenciales por confesión judicial del obligado o por otro medio de prueba escrita. Los artículos 1577 y 1578 hacen referencia a que los contratos calificados de solemnes, deben constar en escritura pública, los cuales no tendrán validez si no cumplen con los requisitos esenciales. Las ampliaciones, ratificaciones o 21 modificaciones que tuvieren los contratos suscritos, deberán constar en la misma forma que señala la ley para el otorgamiento del propio contrato. 2.5 OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES A) Obligaciones La obligación en el contrato de depósito consiste en un deber de dar y entregar determinado bien, dependiendo el momento en que uno de los contratantes debe cumplir con lo acordado. El autor Rodrigo Uría21 manifiesta que los efectos del contrato de las partes son las siguientes: 1. Obligaciones del Depositante. El depositante asume por virtud del depósito: a) La obligación de retribuir al depositario, salvo pacto expreso en contrario; b) La obligación de reembolsar al depositario los gastos que haya hecho para la conservación de la cosa depositada. La primera obligación del depositante enumerada por el autor Uría, concuerda con la legislación guatemalteca al establecer en su artículo 1977 del Código Civil de Guatemala: el depositario tiene derecho a exigir retribución por el depósito, salvo pacto en contrario. Si las partes no se pusieren de acuerdo, fijará el juez dicha retribución equitativamente, según las circunstancias del caso. De la norma transcrita se infiere que el contrato puede ser gratuito, nada impide que entre las partes de la relación, no exista retribución alguna por la guarda y custodia del bien dejado en depósito. 21 Uría, Rodrigo. Op.cit., Págs. 476-478. 22 Asimismo, la segunda obligación del depositante manifestada por Uría, tiene relación con la legislación guatemalteca, al indicar: Satisfacer al depositario los gastos hechos en la guarda y la conservación de la cosa. 2. Obligaciones del Depositario. El depósito produce en todo caso para el depositario dos obligaciones: a) Guardar la cosa, dicha obligación concuerda con el Código Civil de Guatemala al establecer en su artículo 1978 numeral 1º. como obligación del depositario el de guardar la cosa depositada y abstenerse de usar dicha cosa. b) La de la de conservar la cosa objeto del depósito, es decir la responsabilidad del depositario de los menoscabos, daños y perjuicios que las cosas depositadas sufrieren por su malicia o negligencia. Esta obligación está regulada también por el artículo 1978 ya referido y que más adelante se detalla. Cabe hacer mención de las obligaciones del depositario reguladas en el artículo 1978 del Código Civil de Guatemala, que expresamente estipula: “Son obligaciones del depositario: 1º. Guardar la cosa depositada y abstenerse de hacer uso de ella; 2º. No registrar las cosas que se han depositado en arca, cofre, fardo o paquete, cerrados o sellados; 3º. Dar aviso inmediato al depositante o en su caso al juez, del peligro de pérdida o deterioro de la cosa depositada y de las medidas que deben adoptarse para evitarlo; y 4º. Indemnizar los daños y perjuicios que por su dolo o culpa sufriere el depositante. Como se observa en el ordenamiento jurídico guatemalteco, se establece una prohibición en el numeral segundo antes citado, al no permitir al depositario registrar las cosas depositadas en arca, cofre, fardo o paquete, cerrados o sellados.” 23 B) Derechos Además de los derechos que pueden deducirse de las obligaciones anteriormente indicadas, se pueden señalar los siguientes: 1. Derechos del depositario: a) Retener la cosa depositada. mientras no se le haya pagado o retribuido la remuneración que se le debe en razón del depósito, b) Indemnización por los gastos o los daños y perjuicios que el depósito le hubiere causado, c) Cobro de remuneración. El depositario tiene derecho a percibir la remuneración que se hubiese estipulado, d) Reembolso de gastos. El depositario tiene derecho a ser reembolsado de todos los gastos efectuados para la conservación de la cosa depositada. 2. Derechos del depositante: a) Restitución o devolución de la cosa. El depositante tiene derecho a que el depositario le restituya la cosa depositada o una cantidad igual de cosas de la misma especie, b) Indemnización. Tiene derecho el depositante a reclamar del depositario indemnización por daños y perjuicios, causados a la cosa depositada por negligencia. c) Percepción de intereses. Tendrá derecho de intereses en los casos de uso indebido de la cosa depositada, si fuere el caso. En virtud que el Código de Comercio de Guatemala no establece las obligaciones de cada una de las partes (depositante-depositario), se tiene que aplicar supletoriamente el Código Civil de Guatemala, según lo contempla el Código de Comercio de Guatemala en su artículo 1. 24 El Código de Comercio hace referencia a los almacenes generales de depósito, certificado de depósito y bonos de prenda, remitiéndonos a la Ley de Almacenes Generales de Depósito de Guatemala, en ella se encuentra que aunque no se utiliza específicamente el término obligaciones, se considera que al referirse a la expresión “responsabilidades”, está aludiendo a las obligaciones que asumen los almacenes generales de depósito. La Ley de Almacenes Generales de Depósitos, en su artículo 4 establece: “Los Almacenes son responsables por la custodia, conservación y oportuna restitución de las mercancías o productos depositados”. Con el hecho de hacer mención de la custodia, conservación y restitución, estamos ante obligaciones que como depositario, asumen los almacenes generales de depósito, lo que concuerda con las obligaciones mencionadas por el autor Rodrigo Uría, tratadas en el numeral 2 incisos a) y b) del presente punto. Por otra parte, en el segundo párrafo del citado artículo se establecen más claramente las obligaciones de los almacenes generales, cuando indica que: “en el depósito de mercancías o productos genéricamente designados o para ser conservados en silos o recipientes análogos, los almacenes están obligados a mantener una existencia igual, en cantidad y calidad….”. Con lo expuesto, claramente se ve que la Ley de Almacenes Generales de Depósitos si contempla las obligaciones a que están sujetas en el momento de ser depositarios de bienes. 2.6 MODALIDADES Depósito Comercial y Civil Ricardo Luis Lorenzetti22 citando al Código de Comercio y Código Civil de Argentina, indica que el depósito comercial es el que se hace con un comerciante y que tiene por objeto, o nace de un acto de comercio. El primer elemento es la calificación subjetiva del acto de comercio, el segundo, es el criterio objetivo. Siendo la inclinación de la doctrina por la noción objetiva del acto comercial. 22 Lorenzetti, Ricardo Luis. Op.cit., Págs. 652 y 653. 25 Siempre citando el Código de Comercio argentino, el mismo dispone que son actos de comercio las empresas de fábricas, comisiones, mandatos, depósitos o transportes de mercaderías o personas por agua o por tierra. Son pues personas individuales o jurídicas caracterizadas por su actividad profesional encaminada a la guarda y custodia de bienes, siendo sus actos subjetivamente comerciales, aunque, según manifiesta, pueden ser aisladamente civiles. Los comerciantes como tales, deben llevar libro especial de contabilidad, emiten recibos de mercaderías que se depositen, guardan y conservan los objetos que se les confieren, y tienen derecho a percibir una remuneración por sus servicios. En el régimen del Código Civil, manifiesta que el depósito es regulado con una figura genérica en donde admite especies que contienen elementos de tipificación, de donde se derivan efectos distintos, por tal razón pueden ser calificados como subtipos, o sea que se les aplican normas de tipo general y, si contienen o reúnen los elementos requeridos, los de cada subtipo especial. Para precisar los subtipos hay dos elementos diferentes: a. El grado de libertad que tiene el depositante en la elección de la persona del depositario, pudiendo ser el depósito voluntario y necesario, b. Según la cosa objeto del contrato: pudiendo ser regular e irregular. 2.7 CLASES DE DEPÓSITO La gran variedad de figuras del depósito por razón de su contenido, atendiendo al autor Omar Olvera de Luna23 y considerando la amplia diversidad que presenta sobre las clases de depósito que enumera, quien citando a las leyes mexicanas, indica que el 23 Olvera de Luna, Omar. Contratos Mercantiles: México, Editorial Porrúa, S. A. 1987 Págs. 151-160. 26 depósito puede ser administrativo, judicial, mercantil o civil, regular o irregular, gratuito u oneroso y bilateral y unilateral, mismos que se desarrollan a continuación: 1. Depósito Administrativo Es aquel que está regido por leyes administrativas, cita como ejemplo el Código Fiscal de la Federación de México, cuando habla de los llamados depósitos de garantía para asegurar el cumplimiento de determinadas obligaciones de carácter fiscal, para garantizar el interés fiscal. Cuando el contribuyente considera que el impuesto no es procedente, o no es procedente la cantidad, o no está conforme con el pago del impuesto, para poder demandar ante el Tribunal Fiscal la reducción de ese impuesto, o la declaración de que el impuesto no es procedente, tiene que asegurar ante todo el interés fiscal mediante un depósito ante la Nacional Financiera, S. A., la cual le extiende el billete de depósito. En Guatemala, de acuerdo a la legislación, el Código Tributario, aunque no lo regula expresamente como depósito, sí hace referencia a éste cuando establece que la Administración Tributaria puede exigir que se garantice el pago de la obligación tributaria mediante la constitución de cualquier medio de garantía. El importe de la deuda tributaria puede ser consignado judicialmente por los contribuyentes o responsables, según lo establecen los artículos 36 y 38, párrafos segundos. Por lo que al hablar de consignación entendemos que se trata de depósito como consecuencia de una obligación tributaria, en tal virtud en la legislación guatemalteca se contempla este tipo de depósito. 2. Depósito judicial o Secuestro Un depósito puede no ser precisamente administrativo, sino judicial en los casos en que la ley requiera, tanto en materia penal como civil, un depósito en calidad de caución, para garantizar el pago de daños y perjuicios. Naturalmente, en tales casos se desvirtúa la naturaleza del contrato para convertirse el depósito en una prenda. 27 Un depósito judicial es en realidad un secuestro y por lo mismo, no es un contrato. Solamente en los casos de secuestro convencional tiene las características del depósito, aunque también con un régimen especial, pero el secuestro ordinario o sea el judicial, llamado también embargo, es un acto plurilateral de autoridad, que no tiene las características esenciales del contrato. En el secuestro judicial no hay acuerdo libre de voluntades entre depositante y depositario; por el contrario, el aseguramiento de una cosa se hace contra la voluntad del dueño o poseedor. Es pues un acto de autoridad muy especial, complejo y plurilateral, puesto que concurren las voluntades del juez, del ejecutor y del actuario que cumple el decreto del juez para asegurar los bienes. En el secuestro convencional si existen las características fundamentales del contrato; aquí las partes litigantes de común acuerdo constituyen el depósito a favor de un tercero, que entregará la cosa a quien se decida por sentencia ejecutoriada. El depositario está obligado a custodiar y conservar la cosa hasta que se decida el pleito. Sólo por orden judicial o acuerdo de los litigantes podrá entregar la cosa antes de que se dicte sentencia. Efectivamente, en Guatemala el depósito judicial nace de una orden emanada por Juez competente, cuando manda a depositar los valores o cosas objeto de litigio, cuando el ejecutor ordena el embargo de bienes del deudor o bien, cuando ordena depositar en la Tesorería de Fondos de Justicia el diez por ciento o el saldo del precio del bien subastado, en todos ellos nos encontramos ante un mera disposición judicial y no ante un contrato de depósito, donde existe acuerdo de voluntades de los contratantes, sino más bien existe un depósito obligado muchas veces que garantizará el resultado de una demanda o el aseguramiento del pago a un tercero. Asimismo, el nombramiento del depositario es por orden judicial, su responsabilidad, en dar cuenta del depósito y de su administración, está sujeta a 28 las partes o al juez. Artículos 34, 35, 171, 305, 320, 323, 386 y 568 del Código Procesal Civil y Mercantil. En cuanto al depósito por secuestro, al igual que el depósito judicial, nace de una orden judicial que obliga el desapoderamiento de un bien en manos de un deudor, para ser entregado en calidad de depósito a un particular o a una institución legalmente reconocida, con prohibición de servirse de la cosa, aunque existe un depósito éste tampoco nace por acuerdo de voluntades (partes) sino por un acto de autoridad judicial, quien al final decide el momento de la devolución de la cosa. En ambos casos no hay un contrato de depósito de forma voluntaria, con acuerdo de voluntades y en consecuencia no existe el contrato que nos ocupa. Artículos 414 y 528 del Código Procesal Civil y Mercantil. 3. Depósito mercantil Según el artículo 332 del Código de Comercio Mexicano, se estima mercantil el depósito si las cosas depositadas son objeto de comercio, o si se hace a consecuencia de una operación mercantil. En Guatemala la legislación regula el Contrato de Depósito Mercantil, en el capítulo III Sección Primera y Segunda, artículos del 714 al 717 del Código de Comercio, cuando se refiere al depósito irregular y al depósito en Almacenes Generales, mismos que se desarrollan en los incisos siguientes. 4. Depósito en almacenes generales El depósito en almacenes generales tiene particular importancia y caracteres propios que ameritan una atención especial. Los almacenes generales de depósito son organizaciones auxiliares de crédito que tienen por objeto el almacenamiento, guarda y/o conservación de bienes o mercancías y la expedición de certificados de depósito y bonos de prenda. Asimismo, pueden realizar la transformación de las mercancías depositadas a fin de aumentar su valor, sin variar esencialmente su naturaleza. Estos almacenes 29 sólo pueden establecerse previa la concesión que otorgue la autoridad de cada país, en el caso de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el caso de Guatemala, la constitución de la respectiva empresa no está sujeta a autorización previa ni a otros trámites que no sean legalmente aplicables a cualquiera otra sociedad anónima; y para el comienzo de sus operaciones sólo se requiere dictamen favorable de la Superintendencia de Bancos y la autorización de la Junta Monetaria, los cuales deben darse siempre que los organizadores interesados comprueben que han cumplido con las disposiciones del artículo 2 de la Ley de Almacenes Generales de Depósito. Los almacenes pueden recibir en depósito mercancías o bienes designados genéricamente, con obligación de restituir otros tantos de la misma especie y calidad, siempre que dichos bienes o mercancías sean de la misma calidad, o de no serlo, puedan conservarse en los almacenes, en condiciones que aseguren su autenticidad, unas muestras conforme a las cuales se efectuará la restitución. También podrán disponer de los bienes o mercancías que hayan recibido, a condición de conservar siempre una existencia igual en calidad y cantidad a la que esté amparada por los certificados de depósito que hayan expedido. En Guatemala los Almacenes Generales de Depósito son empresas privadas, que tienen el carácter de instituciones auxiliares de crédito, constituidas en forma de sociedad anónima, cuyo objeto es el depósito, la conservación y custodia, el manejo y la distribución, la compra y venta por cuenta ajena de mercancías o productos de origen nacional o extranjero y la emisión de los títulos-valor o títulos de crédito, como los Certificados de Depósito y Bonos de Prenda, los cuales son transferibles por simple endoso, siempre que así lo soliciten los interesados. Los Certificados de Depósito, acreditan la propiedad y depósito de las mercancías o productos y están destinados a servir como instrumento de enajenación, transfiriendo a su adquiriente la propiedad de dichas mercancías o 30 productos. Los Bonos de Prenda representan el contrato de préstamo con la consiguiente garantía de las mercancías o productos depositados, y confiere por sí mismos los derechos y privilegios de un crédito prendario. Las operaciones autorizadas a estos almacenes generales pueden darse sobre mercancías o productos individualmente especificados, como cuerpo cierto, sobre mercancías o productos genéricamente designados, siempre que sean de una calidad y de un tipo homogéneo, aceptados y usados en el comercio; sobre mercancías o productos homogéneos depositados a granel en silos o recipientes especies, adecuados a la naturaleza de lo depositado; sobre mercancías o productos en proceso de transformación, beneficio o de producción; y sobre mercancías o productos no recibidos aún en bodegas de los almacenes, pero que se hallen en tránsito comprobado hacia ellas, artículo 1 Ley de Almacenes Generales de Depósito24 5. Depósito bancario Se dice que el depósito mercantil es bancario cuando el depositario es un banco. El depósito lo constituye en moneda nacional, en divisas o monedas extranjeras. Es irregular porque al constituirlo se conviene en que el depositario, que es el banco, adquiere la propiedad de ese dinero y puede por lo tanto, disponer de él con la obligación de restituir al término del depósito, otro tanto de la misma especie y calidad. En nuestro medio está regulado escuetamente en el artículo 715 del Código de Comercio, cuando habla que “El depósito de dinero transferirá la propiedad al banco depositario, quien tendrá la obligación de restituirlo”. Aunque es en el Código referido que habla del depósito bancario de dinero, los Bancos se rigen por la ley especial de la materia, es decir la Ley de Bancos misma que trata sobre los depósitos en estas instituciones. 24 Ley de Almacenes Generales de Depósito, Decreto número 1746 del Congreso de la República de Guatemala. 31 Esta es una operación pasiva de los bancos, y según el autor Joaquín Rodríguez Rodríguez25, son los depósitos de dinero y de títulos de créditos efectuados en bancos legalmente autorizados, las clases de depósitos bancarios pueden establecerse en: A. Depósitos regulares: quienes a su vez pueden dividirse en dinero o títulos valores, los de títulos valores se subdividen en títulos valores simples y títulos valores en administración. B. Depósitos irregulares, que al igual que los regulares, a su vez se dividen en dinero y títulos valores. Los de dinero pueden ser a la vista que se subdividen en cuenta de cheques o no en cuenta, pueden ser a plazo con preaviso y pueden ser de ahorro quienes a su vez se subdividen en a la vista con preaviso o a plazo. Y los de títulos valores pueden ser a la vista que a su vez se subdividen en cuenta y en firme con plazo o preaviso. 6. Depósito regular y depósito irregular El depósito es regular cuando el depositario no puede usar la cosa depositada y menos disponer de ella; ya que tendrá que devolverla, por lo que el depositario solamente tiene la tenencia de los bienes y está obligado a devolver exactamente las mismas cosas que recibió. La regla general para calificarlo como tal es la individualización del bien. La individualización es la base para ser identificable debiendo devolverse siempre la misma, de allí que solamente debe entregarse la tenencia sobre el bien, caso contrario, si son cosas no identificables, como las consumibles, no hay obligación de devolver la misma cosa, sino otra del mismo género, especie, cantidad y calidad, por tal razón se transmite la propiedad y no únicamente la tenencia. 25 Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Op.cit., Pág. 57. 32 Es irregular cuando el depositario esté autorizado para disponer de los bienes y su obligación se reduce a devolver el mismo número de especie y calidad; se trata de bienes fungibles que pueden substituirse unos por otros. El depósito irregular se caracteriza porque el depositario recibe dinero o cosas fungibles no individualizadas, cuya propiedad adquiere éste, quien restituye otro tanto de la misma especie y calidad. Lo que genera el depósito irregular es el hecho de que las mismas cosas no han sido individualizadas, pues al identificarlas se estaría ante un depósito regular. En Guatemala, el depósito irregular está normado por los artículos del 714 al 716 del Código de Comercio26, que permite el depósito de todo tipo de bienes fungibles y lo autoriza para disponer de la cosa depositada y restituir otro tanto de la misma especie y calidad, disponiéndose en ese caso que se aplicarán en lo conducente, las reglas del mutuo. El artículo 715 establece que el depósito de dinero transferirá la propiedad al banco depositario, quien tendrá la obligación de restituirlo, aplicándose para el efecto las leyes bancarias. Es importante señalar que los depósitos de cosas fungibles y de dinero, recibidos a nombre de dos o más personas podrán ser devueltos a cualquiera de ellas, aun en caso de muerte de uno o varios de los codepositantes, a menos que se hubiere pactado lo contrario, artículo 716 ya referido. 7. Depósito bilateral o unilateral Generalmente es bilateral porque existen derechos y obligaciones para ambas partes. Engendra obligaciones recíprocas: para el depositario, la de recibir la cosa y conservarla para restituirla cuando la pida el depositante; para éste, la obligación de pagar una remuneración al depositario. Excepcionalmente el contrato de depósito puede ser unilateral debido a que expresamente se pacta que el depositario no recibirá ninguna remuneración. En Guatemala, es bilateral y 26 Código de Comercio de Guatemala, Decreto número 2-70 del Congreso de la República de Guatemala. 33 por ende oneroso, puesto que generan prestaciones a cargo de ambas partes, el depositario, cuidar la cosa y restituirla y el depositante, pagar la remuneración al depositario. 8. Depósito oneroso o gratuito De acuerdo al Código Civil para el Distrito Federal de México, se ha considerado que el depositario está contrayendo obligaciones y asumiendo responsabilidades y que por esta razón debe haber una contraprestación correspondiente a las obligaciones del depositario. Pero es perfectamente legal un pacto en el que el depositario renuncie al derecho que tiene de recibir una remuneración. En Guatemala, el contrato es oneroso, siendo esta una de las características, según lo estipula el artículo 1974 y 1977 del Código Civil, como se vio y analizó en el punto 2.3 del presente trabajo. Otro tipo de depósito, es el mencionado por el autor Ernesto Ricardo Viteri Echeverría27, quien hace referencia a Rodolfo Batiza, indicando que el depósito condicionado se refiere a la institución, en ingles escrow, por el cual dos personas que tienen intereses opuestos entregan una cosa al depositario, y este se obliga a la guarda y custodia, con la obligación especial de que una vez cumplidas las condiciones previstas en el convenio correspondiente, hace entrega a quien tenga derecho a ello. Las características de este deposito son: i) que nace de un contrato, ii) el depositante son varias personas y no dos, iii) existe intereses opuestos entre los depositarios, sin que exista litigio entre ellos, iv) el plazo corre en beneficio de todos los depositantes, de modo que nadie de ellos puede terminar el depósito antes de que venza el plazo o se realice la condición, y v) cumplidas las condiciones previstas, el depositario debe entregar la cosa depositada al depositante respectivo. 27 Viteri Echeverría, Ernesto Ricardo. Los Contratos en el Derecho Civil Guatemalteco, Parte Especial. Guatemala, Editorial Serviprensa, S. A., 2002, Págs. 430 y 431. 34 Se hace mención que el depósito condicionado es útil como sustitutivo del contrato de promesa de compraventa de cosas muebles, en particular con acciones y títulos de crédito, ya que el promitente vendedor y el promitente comprador celebran contrato de depósito con el depositario, quien recibe las cosas objeto de la promesa y queda obligado a entregarlas al comprador, cuando se cumpla determinada condición, se complete el pago del precio y se realicen algunas circunstancias similares. Si la condición no se cumple, el precio no es pagado o no se realiza la circunstancia, dentro del plazo fijado, el depositario debe devolver la cosa recibida en depósito a su propietario original. 2.8 TERMINACIÓN DEL CONTRATO El autor Rodrigo Uría28 establece que el contrato de depósito termina por la devolución de la cosa depositada, por reclamación del depositante, o por renuncia de depositario a continuar el depósito. La pérdida o destrucción de la cosa también pondrá término al contrato, sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir el depositario. Atendiendo al autor, la devolución de la cosa depositada, puede considerarse como la forma más común o general de terminación del contrato, y aunque la regulación guatemalteca específica no lo contempla puede considerarse como causal de terminación el mutuo consentimiento, cumplimiento, nulidad, rescisión, vencimiento del plazo y la pérdida o destrucción de la cosa. Con la pérdida de la cosa puede deducirse responsabilidades del depositario, salvo que éste pueda probar que no es culpa suya, sino por caso fortuito o fuerza mayor, según se regula en el artículo 1983 del Código Civil. 28 Uría, Rodrigo. Op.cit., Pág. 488. 35 En la legislación guatemalteca las causas de terminación del contrato de depósito están contempladas en las normas siguientes: a) Cuando la restitución de la cosa sea reclamada o requerida por el depositante, artículo 1994 del Código Civil, b) Por la muerte o incapacidad del depositante se restituirá el depósito a sus herederos, salvo que estos deseen continuar con el depósito, artículo 1990 del Código Civil, c) Por orden de Juez competente, cuando el depósito es judicial, artículo 1998 del cuerpo legal antes referido, d) La pérdida de la cosa es otra forma de terminación del contrato de depósito, aunque de esto puedan deducirse responsabilidades del depositario, salvo que pueda probar que no es culpa suya, sino por caso fortuito o fuerza mayor, según se regula en el artículo 1983 del Código Civil. 36 CAPÍTULO III 3. CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE 3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS De acuerdo a las consideraciones efectuadas por el autor Gabriel Correa Arango 29, aunque no se tiene mucha certeza sobre los orígenes del contrato de cuenta corriente, sí se conoce que la Corte de Casación romana la definía con cierta propiedad, además, que la Rota de Génova la mencionaba desde mediados del siglo XVI. Puede inferirse, con base a lo anterior, que la aparición de esta figura contractual en la esfera juridicolegal no es reciente. En la realidad es que solo en el siglo pasado comienza a perfilarse este contrato con las características que hoy se le conocen, como se deduce de los textos del código chileno de 1866, en códigos precursores del chileno, como el francés de 1807 y el español de 1829, no se encuentran vestigio alguno de reglamentación del instituto en estudio. Asimismo indica que el Estado de Panamá adoptó en el año 1869 el estatuto mercantil chileno; luego fue adoptado en el Código de Comercio Terrestre de Colombia hasta el 1 de enero de 1972. El nuevo Código de Comercio de Colombia, legisló sobre el contrato de cuenta corriente, recogiendo ejemplo de algunas legislaciones de avanzada y las enseñanzas de tratadistas que incursionaron brillante y pacientemente en el estudio de la materia, no obstante la añeja existencia de este contrato en otras legislaciones y su extraordinario desarrollo, en especial en países como Italia y Alemania. 3.2. CONCEPTOS Doctrinario El autor René Arturo Villegas Lara30, manifiesta “Por el contrato de cuenta corriente mercantil, las partes, denominadas en común cuentacorrentistas, se obligan a 29 Correa Arango, Gabriel. De los Principales Contratos Mercantiles. Colombia, Editorial Temis, 1991, Págs. 5 y sigs. 30 Villegas Lara, René Arturo. Op.cit., Pág. 71. 37 entregarse remesas recíprocas de bienes de diversa naturaleza, cuyo valor dinerario constituyen partidas de abono o cargo en la cuenta de cada cuentacorrentista, saldándose las operaciones al cierre de contrato para determinar quién es el sujeto deudor de la relación y exigirle el pago en los términos convenidos”. Para los autores Arturo Puente Flores y Octavio Calvo Marroquín 31 “El contrato de cuenta corriente es un contrato por el cual las dos partes que lo celebran, que reciben el nombre de cuentacorrentistas, se obligan a anotar los créditos derivados de sus remesas recíprocas como partidas de abono o de cargo en una cuenta y estipulan que sólo el saldo que resulte a la clausura de la cuenta constituirá un crédito exigible y disponible”. Legal El artículo 734 del Código de Comercio 32, define el contrato de cuenta corriente de la forma siguiente: “En virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos y débitos derivados de las remesas recíprocas de las partes, se considerarán, respectivamente, como partidas de abono y cargo en la cuenta de cada cuentacorrentista y sólo el saldo que resulte al cierre de la cuenta constituirá un crédito exigible en los términos del contrato”. Al analizar los conceptos doctrinarios y legal anteriores, encontramos en común que hay remesas recíprocas, partidas de abono y cargo, y existe un crédito exigible, por lo que atendiendo a lo común en nuestra opinión podemos dar la definición siguiente: El contrato de cuenta corriente es aquel mediante el cual las partes involucradas, otorgan sus remesas a una cuenta de cargo y abono, para que al final de la liquidación y del plazo resulte un saldo líquido y exigible para cualquiera de las partes. 31 Puente Flores, Arturo y Calvo Marroquín Octavio. Op.cit., Pág. 322. 32 Código de Comercio de Guatemala, Decreto 2-70 del Congreso de la República de Guatemala. 38 3.3. NATURALEZA JURÍDICA La doctrina discute ampliamente acerca de la naturaleza jurídica del contrato de cuenta corriente mercantil, entre las cuales citaremos primeramente las teorías que comparten algunos autores: Para los autores Edmundo Vásquez Martínez 33, René Arturo Villegas Lara34, Jaime Alberto Arruba Paucar35, Gabriel Correa Arango36 y Raymundo L. Fernández y Osvaldo R. Gómez Leo37, la naturaleza jurídica del contrato de cuenta corriente es: a) Mandato recíproco, porque hay prestaciones alternas entre los contratantes, b) Operación contable presentado por el debe y el haber en las operaciones de comercio, por lo que no se veía un verdadero contrato de cuenta corriente, sino que solo se consideraba su aspecto contable reduciéndola a un simple asunto de teneduría de libros, c) Contrato su generis, en cuanto entra en la categoría de esos modos de conducta que, dentro de lo contingente del derecho, tienen una permanencia tal que, unidos a sus elementos necesarios, se hace preciso nominar, para distinguirlos como contrato, de las demás figuras que se refieren a otros modos de conducta distintos, y todos los cuales por esa permanencia, hacen que tenga un estatuto legal sistematizado. d) una recíproca concesión de crédito, puesto que en ese acuerdo contractual se producía entre las partes una dilación o diferimiento de los créditos de tal manera que no fueran exigibles de inmediato, lo cual indudablemente entrañaría una recíproca concesión de crédito entre ellos. 33 Vásquez Martínez, Edmundo. Op.cit., Pág.687. 34 Villegas Lara, René Arturo. Op.cit., Págs. 71 y 72. 35 Arrubla Paucar, Jaime Alberto. Contratos Mercantiles. Colombia, Biblioteca Jurídica Dike, 2003, Págs.537 y 538. 36 Correa Arango, Gabriel, Op.cit., Págs. 12 -14. 37 Fernández, Raymundo L. y Gómez leo, Osvaldo R. Op.cit., Págs. 7 y sigs. 39 Otras de las teorías sobre la naturaleza jurídica del contrato de cuenta corriente mercantil son las siguientes: 1. Teoría del Convenio Típico Jaime Alberto Arrubla Paucar38, indica que el contenido específico es el sometimiento de las partes a un régimen jurídico especial, para las prestaciones que ocurran entre ellas en lo sucesivo. Con esta concepción se dejan de lado las opiniones que quisieron explicar la cuenta corriente, sin identidad propia, enmarcándola en otros contratos como de préstamo recíproco, o de depósito, e incluso la mezcla de todos ellos. 2. Teoría del Contrato Típicamente Mercantil René Arturo Villegas Lara39, manifiesta que la naturaleza de este contrato deviene de una definición precisa de la ley, en el sentido de considerar a este negocio como un contrato típicamente mercantil, por el que las partes, por la forma en que se dan las relaciones, son potenciales deudores o acreedores del vínculo jurídico. Esa característica no autoriza a darle la categoría de mutuo recíproco o mandato recíproco, sin correr el riesgo de caer en discusiones bizantinas, ya que su género está determinado por la ley; pues se trata de un contrato, en nuestro medio, perfectamente tipificado por el Código de Comercio de Guatemala de manera que es irrelevante buscarle parecido con otras figuras contractuales. 3. Teoría de la Institución Especial Para Gabriel Correa Arango40, ya citado, manifiesta que los comerciantes más contemporáneos aceptan que el contrato de cuenta corrientes es una institución especial, cuyo trasfondo económico si está constituido por una operación de crédito, concretamente de crédito recíproco y eventual, patentizándose así su distinción neta tanto de aquellos negocios en que no media el otorgamiento de crédito, como de 38 Arrubla Paucar, Jaime Alberto. Op.cit., Pág.537 y 538. 39 Villegas Lara, René Arturo. Op.cit., Pág. 82. 40 Correa Arango, Gabriel, Op.cit. Pág. 14. 40 aquellos en que sí existe, pero es unilateral y cierto, al perfeccionarse con la entrega de las cosas, como ocurre con el mutuo clásico o tradicional. Analizando los argumentos y lo que opina cada uno de los autores citados, podemos considerar que la naturaleza jurídica del contrato de cuenta corriente consiste en ser un contrato nominado típicamente mercantil, con independencia propia y que nace por voluntad de las partes al someterse a las normas jurídicas que las regulan, y sujetas al resultado que arroje el o los créditos y débitos al final del plazo del contrato. 3.4 DIFERENCIAS CON OTRAS FIGURAS Manifiesta Gabriel Correa Arango41 que para conceptuar con cierta precisión sobre esta modalidad de negocio de crédito y compensación, es necesario hacer distinciones: a) Diferencia con la situación de cuenta corriente o cuentas simples o de gestión: Lo que se ha denominado comúnmente por la doctrina como situación de cuenta corriente, implica también que entre los comerciantes se establezcan relaciones mutuas más o menos estables, que se materializan en la celebración de diversos negocios jurídicos y que, como consecuencia de ellas, las partes tengan que anotar las respectivas remesas en sus contabilidades, no solo por la organización, sino también por la obligación de los comerciantes de llevar contabilidad regular de sus negocios y asentar en los libros, las operaciones mercantiles y todas aquellas otras que puedan incidir en sus patrimonios. Del cumplimiento de las obligaciones mencionadas, surge para cada comerciante un cuadro que es mera expresión de un procedimiento económico contable, que si bien se presenta igualmente en el contrato de cuenta corriente, difiere de este en que, considerando en sí mismo, no crea ningún vínculo de negocio entre el comerciante que lo lleva y su cliente. 41 Correa Arango, Gabriel, Op. cit. Págs. 6 -9. 41 Las relaciones entre comerciantes, constituyen un simple estado de cuenta, una situación de cuenta corriente que se diferencia básicamente del contrato de cuenta corriente que se estudia, en que las diversas remesas no pierden su individualidad sino que la conservan, siendo exigibles y disponibles cada una de ellas independientemente de las otras. El fenómeno anterior ocurre precisamente porque en las cuentas simples o de gestión los comerciantes no han disciplinado sus relaciones a los efectos propios de un contrato de cuenta corriente, el respectivo acuerdo de voluntades en tal sentido. Falta el elemento intencional del contrato que se estudia, que hacer que las remesas recíprocas pierdan su individualidad y se consideren entre las partes como inexigibles e indisponibles hasta el cierre de la cuenta. La técnica jurídica se ha cuidado de no confundir un simple estado de cuenta con el contrato de cuenta corriente, porque aunque ambos coinciden en lo formal, ambos son cuadros contables, en lo que difieren es en lo substancial. En otras palabras si las anotaciones por debe y haber que conforman la situación de cuenta corriente, presentan exteriormente los mismos rasgos del contrato que se analiza, entonces carece de sus enérgicas consecuencias en el orden jurídico como por ejemplo, la recíproca concesión de crédito que se hacen los contratantes, nota esta que es considerada la más destacada y singular de esta modalidad de negocio al constituir su fundamento jurídico y económico. b) Diferencia con el depósito en cuenta corriente bancaria. El mecanismo funcional del contrato de cuenta corriente bancaria, según apreciación del profesor italiano Adriano Fiorentino, citado por Gabriel Correa Arango, consiste en que una persona consigna una suma de dinero en un banco, este se obliga a la vez a restituirla a petición del depositante, en una o varias veces, pudiendo este realizar sucesivos ingresos en su propia cuenta. 42 De la descripción de este contrato puede deducirse una serie de diferencias con el contrato comercial de cuenta corriente, como las siguientes: I) En el depósito en cuenta corriente faltan los tres elementos esenciales que caracterizan las remesas que las partes se envían en virtud de la relación de cuenta corriente comercial, como lo son la libertad, la facultatividad y la reciprocidad de las mismas, siendo esta última cualidad, la piedra de toque más decisiva para diferenciarlas. En efecto, en el depósito en cuenta corriente el crédito entre el cuentacorrentista y el banco no es recíproco sino, por el contrario unilateral: es el cliente el que concede crédito al banco depositario. La entidad bancaria custodia el dinero depositado, también puede disponer de él, pero siempre con la obligación de devolverlo cuando el depositante lo pida mediante el mecanismo de giro de cheques. La entidad bancaria custodia el dinero depositado e inclusive puede disponer de él, pero siempre con la obligación de devolverlo cuando el depositante lo pida mediante el mecanismo de giro de cheques. Ocurre con frecuencia que dentro de la relación de depósito en cuenta corriente se presente el fenómeno conocido comúnmente como sobregiro o descubierto, el cual consiste en que si el titular de la cuenta corriente bancaria dispone de un monto determinado por haber efectuado la consignación correspondiente por esa cantidad, la circunstancia de girar un cheque por la suma indicada, conduciría a que su cuenta corriente operara en descubierto. Si el banco no rechaza el cheque girado por fondos insuficientes, sino que lo paga a su legítimo tenedor concediendo así crédito a su cliente, el titular de la cuenta corriente se convertiría en deudor del banco y este en acreedor de aquel. 43 II) Otra diferencia que se encuentra entre las dos instituciones que se cotejan es que, en la cuenta corriente mercantil, por lo general se fija un término de duración del contrato, además de otros términos destinados a establecer entre las partes las fechas de los cierres periódicos y de la conciliación del saldo, plazos que no son necesarios ni se acostumbran en la relación de depósitos en cuenta corriente bancaria, misma que es siempre indefinida en el tiempo. 3.5 FUNCIÓN ECONÓMICA Cuando se habla de función económica, se refiere a la utilidad que representa el contrato de cuenta corriente mercantil, para cada uno de los cuentacorrentistas, es decir que cada uno de ellos obtiene un beneficio al no hacer pagos parciales recíprocos, sino que únicamente, se hacen al final o al vencimiento del plazo de la obligación. El autor Roberto Paz Alvarez42, citando a Correa Arango indica que la función económica del contrato de cuenta corriente: a. Suprime las liquidaciones y pagos parciales de los créditos y recíprocos para realizar un solo pago con carácter definitivo, que será el equivalente al saldo liquidado en la correspondiente fecha de cierre, b. Permite a los cuentacorrentistas una mayor liquidez y disponibilidad de fondos con destino a la ejecución de otras actividades mercantiles, contribuyendo al desarrollo del comercio, c. No habiendo liquidaciones ni pagos parciales, las partes se evitan el desembolso y desplazamiento materiales de dinero, títulos o valores. Es indudable que en estos tiempos modernos, donde los comerciantes, industriales, pequeños productores, etc. necesitan de liquidez y transacciones de forma inmediata y fluida, el contrato de cuenta corriente cumple con proveer a éstos de esas necesidades en la obtención de los recursos en cualquier instante, su utilidad se manifiesta también 42 Paz Alvarez, Roberto, Op.cit., págs.. 131 y 132. 44 en que no hay un cobro inmediato, el cuentacorrentista no se ve obligado a desembolsar dinero que puede dedicar a otras actividades, sus liquidaciones no son periódicas ni continuas. 3.6. OBJETO El objeto del contrato de cuenta corriente, lo constituye el fin o razón de ser de dicho contrato, por lo que para Gabriel Correa Arango43, lo que se puede denominar objeto material del contrato, está constituido por las prestaciones recíprocas que surgen del cumplimiento de las diversas obligaciones derivadas de los actos o contratos que regulan las relaciones de negocios entre dos empresarios. Estas prestaciones no tienen su fuente u origen en el contrato mismo de cuenta corriente, sino en las diferentes actividades negociables establecidas entre los comerciantes. Continúa indicando que, puede también afirmarse que el objetivo de este contrato, lo constituye una recíproca concesión de crédito y liquidación del saldo. Para Rodrigo Uría44, el objeto del contrato de cuenta corriente está constituido por los respectivos créditos (o deudas, según se miren de un lado o de otro) que en la cuenta se anoten. El contrato puede determinar concretamente qué clase de créditos han de ser llevados a la cuenta, remitiéndose en efecto a las operaciones de donde han de proceder los créditos, pero de no hacerlo así deberán reputarse incluidos en ella cuantos créditos deriven de las relaciones comerciales entre las partes. No obstante lo expuesto por los autores antes referidos y atendiendo a la definición del contrato de cuenta corriente que el Código de Comercio de Guatemala menciona, se considera que son las remesas recíprocas el objeto de dicho contrato, en efecto, el Código establece que los créditos y débitos derivados de las remesas recíprocas de las partes, se considerarán, respectivamente, como partidas de abono y cargo en la cuenta 43 Correa Arango, Gabriel, Op.cit., Págs. 20-21. 44 Uria, Rodrigo, Op.cit., Pág. 498. 45 de cada cuentacorrentista… así también los autores Gabriel Avilés Cucurella y José María Pou de Ávila45, indican que el objeto del contrato son las remesas, recíprocas de uno y otro de los contratantes, en cuanto se transforman en asientos de debe o haber. Dichas remesas no constituyen pagos, porque lejos de extinguir las relaciones contractuales, éstas continúan; mientras la cuenta corre no existe acreedor ni deudor, sólo determinan asientos de abono o de cargo. 3.7. CARACTERÍSTICAS Para el autor Gabriel Correa Arango46, el contrato de cuenta corriente se caracteriza por ser: 1) Mercantil. Casi siempre los que concurren a su celebración son los empresarios, que se sirven de él para regular sus relaciones continuadas de negocios comerciales. Que estas relaciones de índole comercial sean reglamentadas es lo que persiguen las partes, sobre todo cuando se trata de vinculaciones duraderas y con cierto volumen e intensidad. Además, se trata de una institución que nació precisamente de las necesidades prácticas de los comerciantes que de manera repetida celebran actos de comercio, razón por la cual esta figura de negocio no se conoce en los códigos civiles. 2) Bilateral. Como lo afirma la actual doctrina, este contrato es de prestaciones mutuas en cuanto que de él surgen obligaciones para ambos contratantes. Este contrato entraña, como elemento o sustrato económico, una recíproca (bilateral) concesión de crédito que se hacen las partes, en virtud de la obligación que ambas asumen, de asentar en cuenta los créditos derivados de las mutuas 45 Avilés Cucurella, Gabriel y Pour de Avilés. José María, Derecho Mercantil. España, J. María Bosch, 1959, Pág. 551. 46 Correa Arango, Gabriel. De los principales Contratos Mercantiles. Colombia, Editorial Temis, 1991, Págs. 14-18. 46 remesas que se envíen, sin exigírselos. Es en este efecto esencial del contrato en el que se patentiza su bilateralidad, al hacer surgir obligaciones de idéntico contenido para ambas partes. Nuestro Código Civil hace una división de los contratos, al indicarnos en su artículo 1587 que los contratos son unilaterales, si la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes; son bilaterales, si ambas partes se obligan recíprocamente, en tal sentido el contrato de cuenta corriente en Guatemala, es bilateral porque ambas partes se obligan. El Código de Comercio, nada establece al respecto, y se considera que no es necesario consignar tal característica, en virtud de que la misma se desprende de la institución en sí. 3) Típico o nominado, porque se encuentra dispuesto y regulado en la legislación, su estructura esta expresamente prevista en la ley. En Guatemala, el contrato está regulado en forma particular por el Código de Comercio 4) Oneroso. La naturaleza y la función económica de esta modalidad convencional determina que al celebrarla y ejecutarla, cada parte busque y obtenga una ventaja a cambio de una prestación que se considera equivalente. En materia mercantil, la onerosidad es la regla general y que la cuenta corriente es una de las figuras más destacadas de ese contexto. En efecto, en el contrato de cuenta corriente existen provechos y gravámenes para ambos cuentacorrentistas, en virtud que ambos se benefician, pero a la vez cargan con obligaciones. 5) Conmutativo. Porque desde la celebración del acuerdo las partes pueden apreciar el efecto jurídico y económico del mismo, es decir, la ganancia o pérdida que pueden obtener con su ejecución. No hay pues incertidumbre sobre lo que sucederá en el futuro, y el hecho de que las partes no sepan con certeza quién resultará acreedor a la fecha de cierre de la cuenta no implica propiamente una deuda, puesto que la liquidación del saldo final para determinar quién es acreedor y quién deudor no depende en realidad de la suerte o de un acontecimiento incierto, independiente de la voluntad de las partes, sino del 47 número y valor de las remesas que recíprocamente se hayan enviado entre ellas. El Código Civil de Guatemala coincide con lo expresado por el autor al establecer que el contrato oneroso es conmutativo cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, es decir que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause éste. 6) De tracto sucesivo. Vigente la relación de cuenta corriente, las partes ejecutan una serie de operaciones que materializan el objetivo perseguido por ellas al celebrar el contrato, de tal manera que la vinculación de negocio permanece en el tiempo, en virtud que las prestaciones responden a una necesidad estable. Entendemos que por la relación jurídico-contractual no llega a su término con el cumplimiento de la prestación respectiva, por realizarse una serie de prestaciones, que no lo concluyen, al contrario lo mantienen con mayor fuerza. 7) Normativo. Esta característica que le atribuye al contrato, no puede hacer pensar que carece de un contenido actual y que no regula de manera directa una relación, quiere decir cuando afirma que ese acuerdo es normativo, es que tiene por objeto regular determinadas relaciones que se han creado o pueden crearse entre las partes y que surgen propiamente del contrato de cuenta corriente, sino de otros actos o contratos distintos, como el de suministro, transporte, etc. En otras palabras, el contrato de cuenta corriente es normativo porque establece entre los cuentacorrentistas un mecanismo general y común de regular sus operaciones futuras y eventuales es decir que impone a las partes una conducta futura obligándolas a regular y liquidar en una forma determinada las eventuales relaciones crediticias que entre ellas puedan constituirse, sin originar concretas obligaciones de dar, hacer o no hacer inmediatamente exigibles. 8) Consensual. Porque este acuerdo convencional se perfecciona con el concurso del consentimiento de las partes válidamente emitido. Es la característica que ha despertado algunas polémicas de orden doctrinario, ya que sobre las anteriores no existe discrepancia alguna. 48 La realidad es que el contrato de cuenta corriente no tiene por objeto sobre el cual deba versar el consentimiento, el envío mutuo de remesas. La voluntad convergente de las partes, su asentimiento recíproco y concomitante se dirige no al envío de remesas derivadas de otras relaciones de negocios, sino a la obligación de asentar dicha remesas en la cuenta, en el caso de que efectivamente se produzcan. Es decir que las partes dan su consentimiento específico para que, en el evento del envío de remesas, los créditos y débitos derivados de las mismas se consideren como partidas indivisibles de abono o cargo en la cuenta de cada cuentacorrentista, de modo que el saldo que resulte al cierre de la cuenta o de su clausura se considere el único crédito exigible. No debe olvidarse en ningún momento que la intencionalidad de las partes en esta modalidad contractual estriba en someterse a un régimen especial de asiento en cuenta corriente de sus recíprocas remesas, consenso mínimo suficiente para que el contrato se perfeccione, sin que en la práctica tenga que presentarse el envío recíproco y ni siquiera unilateral de las remesas. El artículo 1588 de nuestro Código Civil estipula que los contratos son consensuales, cuando basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos, por tal motivo en el presente contrato es suficiente el consentimiento de las partes con abstracción de la remesa y su envío. 3.8. REMESAS EN EL CONTRATO Generalidades: En virtud que todas las operaciones que van a ser cobijadas con la relación de cuenta corriente se traducen o materializan en el envío de remesas mutuas, es necesario precisar que es una remesa. 49 Concepto Gabriel Correa Arango47, citando a Vivante indica que remesa “es toda operación que atribuye, a quien la hace, el derecho de que sea acreditada en la cuenta corriente”, asimismo, cita al profesor Garrigues, quien define el concepto de remesa con un criterio jurídico y no contable, indicando que la remesa “es todo crédito que siendo apto para entrar en la cuenta corriente figure en ella”. De acuerdo con el concepto antes referido, una remesa puede estar constituida por un servicio profesional cuya remuneración se convierte en un crédito para el contratante respectivo, y en un débito a cargo de la persona a quien se le prestó el servicio. Por eso se indica que no solo hace remesas el que envía unas mercancías, dinero, cheques, letras de cambio, etc., sino que puede ocurrir perfectamente que un cuentacorrentista en ejecución de un contrato de venta o de suministro que tiene suscrito con otro, le solicite que lleve a la cuenta el valor correspondiente al precio de la cosa o cosas como un crédito a su favor. 2.9. ELEMENTOS Según el autor Roberto Paz Alvarez48, los elementos del contrato de cuenta corriente son los personales, reales y formales: a) Personales Son los cuentacorrentistas que se obligan a la anotación en su cuenta de los créditos derivados de sus remesas. Agregamos que en cuanto a elemento subjetivo de este contrato, cabe hacer mención a que es necesario que los sujetos tengan capacidad para contratar y como consecuencia capacidad para celebrar el contrato de cuenta corriente y someterse a las prescripciones de dicho instituto. El artículo 6 del Código de Comercio al tratar sobre la capacidad de los comerciantes, establece que tienen capacidad para ser comerciantes las 47 48 Correa Arango, Gabriel. Op.cit., Pág. 20. Paz Alvarez, Roberto, Teoría Elemental del Derecho Mercantil Guatemalteco Negocio Jurídico Mercantil. Guatemala, Imprenta Aries, 2000, Págs. 132-134. 50 personas individuales y jurídicas que, conforme al Código Civil, son hábiles para contratar y obligarse. Así el artículo 1251 del Código Civil estipula que el negocio jurídico requiere para su validez, entre otros, capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, cabe mencionar también el artículo 9 del citado código el cual establece que la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad y que son mayores de edad los que han cumplido dieciocho años. b) Reales Como objetos reales del contrato contempla: Como ya se mencionó en el punto 2.6 que antecede, lo constituyen las prestaciones recíprocas que surgen del cumplimiento de las diversas obligaciones derivadas de los actos o contratos que regulan las relaciones de negocios entre los comerciantes. El saldo que resulte al cierre de la cuenta, que constituye un crédito exigible y disponible a favor del que resulte acreedor. Los intereses que se deben pagar por el saldo que resulte a favor de uno de los cuentacorrentistas al cierre de la cuenta. c) Formal Manifiesta el autor citado que aunque la ley no lo indica, el contrato de cuenta corriente, debe constar por escrito para que exista evidencia del convenio, en virtud del artículo 735 del Código de Comercio que establece: La circunstancia de que en la contabilidad de un comerciante se abra una cuenta corriente a otro, quien a su vez lleve una cuenta corriente al primero, no prueba por sí sola, que entre ellos exista un contrato de cuenta corriente. No obstante que el artículo 671 del Código de Comercio que trata sobre las formalidades de los contratos indica que los contratos de comercio no están sujetos para su validez, a formalidades especiales, y agrega dicho artículo que cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Por otra parte, el artículo 1517 51 del Código Civil estipula que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación, y el artículo 1518 del mismo cuerpo legal indica que los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto, cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez, compartimos la conclusión del autor, pues no basta el hecho de las cuentas abiertas recíprocamente, son la voluntad expresa de realizar el contrato y someterse a sus estipulaciones. 3.10. EFECTOS Se hace mención que tanto la doctrina como la jurisprudencia han debatido intensamente una serie de problemas jurídicos en torno a los posibles efectos que se le asignan a esta modalidad contractual, pero la doctrina se ha ido simplificando y cualificando progresivamente, rectificando antiguas ideas propias de una fase ya superada de esta institución, por lo que los efectos del contrato de cuenta corriente son: a) Exigibilidad El primer efecto de la cuenta corriente es el de hacer exigible, los créditos incluidos o anotados en la cuenta nacidos de las diferentes remesas entre las partes, hasta el momento mismo en que la cuenta se cierra y se fija por diferencia el saldo resultante a cargo de la parte deudora. Rodrigo Uría 49 indica que la exigibilidad de los créditos recíprocamente anotados en la cuenta proviene de su destino a ser compensado unos con otros en el momento del cierre. Aunque esté suspendida su exigibilidad, esas obligaciones subsisten durante el período que va desde la inclusión del crédito en la cuenta corriente hasta el cierre de ésta, y es entonces cuando desaparecen, por consecuencia de la compensación global, para quedar sustituidas por la obligación única y nueva de satisfacer el sado resultante, que ya trae su causa del contrato de cuenta corriente. 49 El Código de Uría, Rodrígo, Op.cit., Pág. 501. 52 Comercio guatemalteco en su artículo 734 coincide con la doctrina al indicar que sólo el saldo que resulte al cierre de la cuenta constituirá un crédito exigible en los términos del contrato. b) La Compensación El contrato detiene la compensación hasta el final, es decir hasta el cierre de la cuenta, las partes quieren suspender la exigibilidad de los créditos hasta una fecha futura, por lo tanto la compensación sólo podrá operar con el advenimiento de esa fecha futura. Indica Gabriel Correa Arango50, Si lo esencial en este contrato es esa mutua concesión de crédito, resulta lógico y obligatorio pensar que, llegado el momento del cierre o clausura de la cuenta y, consecuentemente, de liquidar y obtener el saldo, los créditos de una y otra parte se compensen con tal fin. El efecto compensatorio solo se produce al final, cuando cerrada o clausurada la cuenta, se procede a la operación aritmética de liquidación del saldo, que consiste precisamente, en la formación de la masa de créditos y deudas de cada uno de los cuentacorrentistas, y su contraposición para efectos compensatorios. En el acuerdo contractual de cuenta corriente se está en presencia de una verdadera compensación en sentido jurídico y no meramente contable. c) Indivisibilidad En virtud de este efecto jurídico, esencial de la cuenta corriente, se crea entre las remesas recíprocamente enviadas por las partes un lazo, común o vínculo no desatable, ya que todos los créditos derivados de las mismas se transforman. Jaime Alberto Arrubla Paucar51, indica que todas las partidas constituyen un solo todo y por ello, no pueden considerarse separadamente 50 Correa Arango, Gabriel. Op.cit., Págs. 30-31. 51 Arrubla Paucar, Jaime Alberto. Op.cit., Pág. 544. 53 para ningún efecto. No existe acreedor ni deudor, hasta tanto no opere el cierre de la cuenta, solamente al final y con relación al saldo que arroje la cuenta podrá hablarse de un acreedor y un deudor. Como consecuencia de esta observación ningún cuentacorrentista puede cobrar ni exigir al otro, un crédito incluido en la cuenta. Lo que al final los cuentacorrentistas desean es aplazar toda reclamación aislada de esos créditos, creando con ellos una unidad indivisible que postergue su exigibilidad y disponibilidad individual. d) Productividad de Intereses Para que se genere este efecto propio del contrato de cuenta corriente no se requiere el acuerdo o consenso de las partes, puesto que la ley presume que es general los intereses legales en ausencia de pacto contractual. Es entonces de la naturaleza de este contrato que el saldo final produzca intereses de acuerdo con el principio general de que los negocios jurídicos mercantiles son naturalmente onerosos. La producción de esos intereses realmente constituye un efecto propio y natural del contrato y será el convenido entre las partes, y a falta de convenio, el interés legal. e) El presunto efecto novatorio Para clarificar éste efecto se considera necesario citar al autor Gabriel Correa Arango52, quien manifiesta que tradicionalmente la doctrina francesa y la antigua italiana, sustentada ésta última en la expresa declaración del Código de 1882, en la cual el contrato de cuenta corriente produce la novación de la obligación precedente, vino sosteniendo que la inscripción en la cuenta de los créditos derivados de las remesas producía un efecto novatorio, en el sentido de que aquellos desaparecían transformándose en meros asientos contables o numéricos. Así, un derecho anterior se extinguía y transformaba en un 52 Correa Arango, Gabriel. p.cit., Págs. 33-34. 54 derecho nuevo. Dicho autor cita al profesor uruguayo Mezera Álvarez, quien indica que nos encontramos con que en la cuenta corriente no existe novación subjetiva, puesto que el acreedor y el deudor no cambian: son los mismos cuentacorrentistas. Tampoco estamos en presencia de una novación objetiva por cambio de objeto, en virtud de la cual el deudor se obliga a efectuar una prestación diferente, aunque algunos sostienen que el crédito que se anota en la cuenta queda extinguido al ser novado o sustituido por algo diferente. Ese algo diferente a que se refieren no es otra cosa que el asiento contable o numérico que se efectúa en la cuenta. Por eso predica que se trata de una novación especial: un crédito se transforma en un asiento contable, siendo por ello una novación sui generis, sin que pueda afirmarse que se trata de la novación clásica. Pero la realidad jurídico-material enseña que un crédito o una deuda solo pueden novarse por otro crédito o por otra deuda, más no por un asiento contable, pues mientras que aquellos son conceptos rigurosamente jurídicos, el asiento en sí mismo considerado es una entidad estrictamente contable y de contenido material. No puede existir entonces una novación tan especial que transforme, como por arte de magia, una deuda o un crédito en una simple partida de contabilidad. f) Inaplicabilidad de las reglas sobre imputación de pagos En el contrato de cuenta corriente, no se sabe en un momento determinado si hay deuda por capital o no, así se haya pactado que las remesas devenguen intereses. Los intereses correrían, pero no se podría establecer, si hay un determinado capital para imputarle el pago. Antes del cierre, no se puede distinguir entre capital o intereses. La remesa que envió una de las partes, simplemente va al haber, y por ende disminuirá su deuda, si es que la tiene, o aumentará su crédito si es el caso. Se establece que el efecto es armónico en el principio señalado en el sentido que, antes del cierre de la cuenta, ninguno de los correntistas es deudor o acreedor. 55 g) Transferencia en propiedad del crédito anotado en la cuenta corriente Las remesas que remite cada cuentacorrentista, es a título de propiedad, y en tal virtud, el remitido puede disponer de los bienes, a su entera libertad, sin incurrir en responsabilidad, y el remitente, no puede reivindicar los bienes o valores remitidos. Jaime Alberto Arrubla Paucar53 indica que según la doctrina clásica, la remesa implica el paso de la propiedad a quien la recibe, de tal manera que sin operar este traspaso de la propiedad no cabria contrato de cuenta corriente. Sin embargo, este traspaso de la propiedad, no tiene como causa el contrato de cuenta corriente, sino la respectiva negociación que le dio origen a la remesa. La anotación en la cuenta corriente pasa a ser un efecto de esta negociación. La transferencia de la propiedad opera independientemente, y después de ocurrida, como un efecto, se anota en la cuenta corriente. Indica también que la doctrina acepta actualmente, que hay negociaciones que no implican transmisión alguna de la propiedad, como las comisiones a que tenga derecho el cuentacorrentista. No ocurre ningún traspaso de la propiedad, sin embargo, esa remesa se anota en la cuenta. h) Inclusión de comisiones y gastos Este efecto, no menos importante del contrato de cuenta corriente indica que las comisiones por los negocios realizados por las partes, y aquellos gastos que por su naturaleza deben ser reembolsados y que surgen de las operaciones a que dan lugar las respectivas remesas, deben ser incluidos y anotados en la cuenta, salvo que los contratantes hayan acordado cosa diferente. La legislación guatemalteca contempla los efectos del contrato de cuenta corriente, considerando los siguientes: 1. La exigibilidad e indisponibilidad de los créditos y débitos, y únicamente es exigible el saldo que resulte al cierre de la cuenta, 53 Arrubla Paucar, Jaime Alberto. Op.cit., Págs. 543 y 544. 56 2. Se presumen incluidos en la cuenta corriente, todos los negocios propios del giro de cada cuentacorrentista, 3. Si se incluye en la cuenta corriente un crédito con garantía real o personal, el cuentacorrentista tiene derecho a hacer efectiva la garantía, por el saldo que resulte a su favor al cierre de la cuenta, y hasta el monto del crédito garantizado, 4. La inscripción de un crédito en la cuenta corriente, no implica renuncia a las acciones o excepciones relativas a la validez de los actos o contratos de que proceda la remesa. Si el acto fuere anulado, la partida correspondiente se cancelará en la cuenta, 5. La inclusión de un crédito a cargo de un tercero se presume hecha, salvo buen cobro, 6. El saldo eventual de la cuenta corriente es embargable, para lo cual el embargo debe notificarse al otro cuentacorrentista, quien tiene derecho a dar por terminado el contrato, y 7. El saldo que se determine al cierre de la cuenta, devengará el interés convenido, y a falta de convenio, el interés legal. Como puede notarse que algunos de los efectos doctrinarios están contemplados también en nuestra legislación. 3.11. MODALIDADES Cuenta corriente Mercantil y Bancaria Como se ha venido desarrollando en el capítulo II, se ha tratado únicamente de la cuenta corriente mercantil, sin embargo, muchas veces al hablar de cuenta corriente, algunos lectores pueden confundirse con la cuenta corriente bancaria que es una operación activa, y “constituye el primer contacto del cliente con el banco, de modo que cuando alguien se quiere vincular con un banco con el cual desea realizar múltiples 57 operaciones y obtener los variados servicios que hoy ofrece la actividad bancaria, abre una cuenta corriente”.54 Carlos Gilberto Villegas. Con lo anteriormente indicado, se desprende que la cuenta corriente bancaria y mercantil se diferencian concretamente porque en la bancaria, necesariamente debe existir una entidad financiera autorizada, mientras que la mercantil, pueden ser dos personas individuales o jurídicas, y comerciantes. Según el autor Carlos Gilberto Villegas55, otras diferencias son: “1) en la cuenta corriente mercantil, existe “indivisibilidad” y los saldos no son exigibles hasta el cierre de la cuenta; en cambio en la cuenta corriente Bancaria los créditos son exigibles en cualquier momento, rigiendo el principio de la “divisibilidad”; 2) consecuentemente los bienes no son disponibles en la primera y sí en la segunda; 3) en la cuenta corriente mercantil existe “reciprocidad de remesas”, lo que no existe en la cuenta corriente bancaria; 4) las remesas a la cuenta corriente mercantil producen novación de las relaciones que las generan; en cambio en la cuenta corriente bancaria no existe novación”. 3.12. CIERRE El efecto primordial del cierre de la cuenta corriente radica en la liquidación de la misma y la determinación del saldo, operación que consiste esencialmente en la suma de las masas correlativas de créditos y deudas, incluyendo los intereses sobre los valores remitidos si hubieren sido pactados, para luego sustraer o restar de la suma mayor, la menor, este resultado es lo que se denomina saldo. Así para el autor René Arturo Villegas Lara56, el cierre de la cuenta no es la terminación del contrato, aunque eventualmente podría serlo; es sólo un acto necesario para 54 Villegas, Carlos Gilberto- Contratos Mercantiles y Bancarios¸ Tomo II, Argentina, Edición del Autor, 2005, Pág. 195. 55 Villegas, Carlos Gilberto. Op.cit., Pág. 203. 56 Villegas Lara, René Arturo, Op.cit., Págs. 74-75. 58 determinar quien es deudor o acreedor entre las partes del contrato y proseguir el envío de remesas que originaran nuevos cargos y abonos en sus contabilidades. Gabriel Avilés Cucurella y José María Pou de Avilés57, manifiestan que el cierre de la cuenta subsiste con independencia de la efectiva realización de remesas; y pendiente todavía, suele clausurarse la cuenta para simplificar las relaciones de contabilidad. Efectuado el cierre se procede a la liquidación y fijación del saldo, el cual puede ser pagado o pasar como primera partida a una nueva cuenta corriente. El saldo adquiere carácter definitivo al ser aprobada la cuenta por ambas partes, y, en su defecto, por la autoridad judicial. El cierre del contrato de cuenta corriente es única y exclusivamente para determinar el saldo de la cuenta y quién es deudor o acreedor, o sea que es una forma de cierre parcial, un requisito previo a la terminación o culminación del contrato, para que las partes sepan anticipadamente en que posición se encontrarán a partir de dicho cierre. El Código de Comercio en su artículo 742 estipula que el cierre de la cuenta para la determinación del saldo se opera cada seis meses, salvo pacto en contrario, o bien continuar con las operaciones del contrato, es decir con el saldo como nueva partida en la cuenta del nuevo período. Podemos concluir que la liquidación del contrato de cuenta corriente, no equivale necesariamente a la terminación del mismo, ya que la liquidación o cierre consiste en una operación normal, periódica, que deja subsistente el contrato o puede procederse a su terminación. Cabe mencionar el aspecto contable en la cuenta corriente, en efecto, puede incurrirse en error de cálculo, bien omitir remesas o cualquier otro asunto que afecte indudablemente a uno de los cuentacorrentistas, por lo que la ley da un instrumento legal para subsanar los errores, pues otorga a los contratantes un plazo para proceder a las rectificaciones que procedan, estableciendo que las acciones para la rectificación de 57 Avilés Cucurella, Gabriel y Pou de Avilés, José María Op.cit., Pág. 552. 59 cualquier error de número, de cálculo o por duplicaciones u omisiones en la cuenta corriente, prescriben el término de seis meses a partir de la fecha del cierre de la misma. 3.13. EXTINCIÓN Al hablar de extinción estamos ante la conclusión o terminación del contrato, para el efecto se menciona que el mismo puede darse de forma voluntaria de las partes o de forma involuntaria o forzosa, veamos cada una de ellas. 1- Voluntarias Son causas que provienen de la voluntad de las partes en sus diferentes situaciones: a) Por el cumplimiento del plazo convenido por los cuentacorrentistas Su terminación se da con el consentimiento de las partes al momento de celebrarse el contrato, fijando la fecha en que se extinguirá, es decir cuando se cumple el plazo pactado. b) Que habiéndose fijado la fecha de extinción del contrato, los cuentacorrentistas decidan en cualquier momento ponerle fin a la cuenta corriente. c) No habiéndose fijado fecha de terminación, las partes pueden dar por terminado el contrato en la época que ellos decidan. d) Por denuncia unilateral del acuerdo contractual que haga una de las partes en el evento de que no hayan fijado un término convencional para la vigencia del acuerdo, aunque es muy discutido doctrinaria y legalmente, aunque el Código de Comercio guatemalteco en su artículo 743 nos resuelve al indicar que “a falta de plazo convenido cualquiera de los cuentacorrentistas podrá, en cada época de cierre, dar por terminado el contrato dando aviso escrito al otro, por lo menos, diez días antes de la fecha del cierre”..., lo que nos da a entender que el contrato puede extinguirse de forma unilateral si se da dicha condición. Pero también la legislación permite señalar que en el caso de existir un acreedor de un cuentacorrentista puede embargar el saldo eventual de la cuenta corriente y que 60 la autoridad que dicte el embargo deberá notificarlo al otro cuentacorrentista, quien tendrá derecho a dar por terminada la cuenta, artículo 740 del Código de Comercio. 2- No voluntarias Como indica Gabriel Correa Arango58, se trata de algunos hechos totalmente ajenos a la voluntad de los contratantes, pero que también ocasionan la extinción de la relación de cuenta corriente, como pueden ser la muerte de uno de los cuentacorrentistas, en el caso de las personas jurídicas, por disolución de la sociedad, la incapacidad de las partes o de una de ellas y la quiebra de uno de los cuentacorrentistas o de ambos, según la regulación de cada país. Pero en realidad, la causal de terminación del vínculo contractual no está constituida simplemente por la muerte o incapacidad, sino que se requiere adicionalmente que los herederos o representantes de los contratantes decidan terminar el vínculo. La legislación guatemalteca, se encuentran establecidas algunas causas de extinción de los contratos, mismos que se detallan a continuación: 1) Cuando el acreedor de un cuentacorrentista, embarga el saldo eventual de la cuenta corriente y notifica al otro cuentacorrentista, éste tendrá el derecho de dar por terminada la cuenta, artículo 740 del Código de Comercio, 2) Cuando no existe plazo convenido, cualquiera de los cuentacorrentistas podrá, en cada época de cierre, dar por terminado el contrato dando aviso escrito al otro, por lo menos diez días antes de la fecha de cierre, artículo 743 primer párrafo del Código de Comercio, 3) Por la muerte o incapacidad supervivientes de uno de los cuentacorrentistas, no implica la terminación de contrato, sino cuando sus herederos o representantes, o el otro cuentacorrentista, opten por su terminación, artículo 743 segundo párrafo del Código de Comercio. 58 Correa Arango, Gabriel. Op.cit., Págs. 52-53. 61 CAPÍTULO IV 4. CONTRATO DE PRÉSTAMO o MUTUO MERCANTIL 4.1 ANTECEDENTES Manifiesta el tratadista Ricardo Luis Lorenzetti 59, que el préstamo existió en las civilizaciones más antiguas, que en varios textos religiosos y jurídicos lo contemplan, uno de ellos es en lo referente a la usura. Dicha actividad no fue bien vista por la sociedad, las religiones y legisladores durante varios siglos, habiendo empezado a tener signos de legitimación social a partir de que surgió el capitalismo industrial. Hoy en día es censurada, pero además, subsidiada por el Estado de Argentina y por organismos internacionales existentes, cuyas características son de profesionalización y un elevado grado de institucionalización, por ello, indica, es necesario distinguir lo siguiente: a) El período de la censura: que contempla los textos más antiguos hasta la codificación decimonónica, en donde legisladores occidentales, en su mayoría y como regla, fijaron severas restricciones al préstamo dinerario respondiendo al ambiente moral y religioso imperante que era totalmente adverso, b) El período del contrato: con los códigos civiles y comerciales del siglo XIX, fue admitido el préstamo como socialmente tolerante y fue regulado como un contrato válido, pero con límites en la tasa de interés y la represión de la usura, c) El período institucional: fue en la era del capitalismo financiero, en los años cincuenta con la institucionalización de bancos, bolsas, que el perfeccionamiento de los mercados de dinero y de capitales, se convirtió en actividad esencial para el funcionamiento del sistema por lo que fue susceptible de ser subsidiada. 59 Lorenzetti, Ricardo Luis. Tratado de los Contratos, Tomo III, Argentina, Rubinzal-Culzoni Editores, 2006, Págs. 361-362. 62 La segunda etapa de regulación del préstamo fue en los códigos civiles y comerciales y la existente en la actualidad en los mercados financieros, de capitales y en el préstamo de consumo, es el que corresponde a la tercera etapa de su regulación. 4.2 CONCEPTOS Doctrinario Fernando Sánchez Calero60, indica que “El contrato de préstamo o contrato de mutuo es el contrato por el que una persona (prestatario) que ha recibido de otra (prestamista) una cosa fungible en propiedad se obliga a devolverle otro tanto de la misma especie y calidad.” Según Rodrigo Uría61, “El préstamo mercantil es por esencia préstamo simple o mutuo, préstamo de dinero, de títulos de crédito o de mercaderías, en el que el deudor no devuelve las mismas cosas recibidas, sino otras de igual especie y calidad (tantundem eiusdem generis)”. Omar Olvera de Luna62, establece que es “el Contrato por el cual una de las partes entrega dinero, títulos, mercaderías o efectos, cuya propiedad es transferida del prestamista, que la pierde, al prestatario que la adquiere, con el compromiso de devolver éste otros tantos efectos de la misma clase o sus equivalentes”. Para determinar que este contrato es mercantil existe el criterio que debe exigirse una doble circunstancia. La primera de ellas de carácter subjetivo, consistente en que alguno de los contratantes sea comerciante, y la segunda de carácter objetivo, que se concreta en que las cosas prestadas sean destinadas a actos de comercio, sin embargo, nuestro Código de Comercio en su artículo 5 regula lo referente al negocio mixto, cuando establece que cuando un negocio jurídico regido por dicho código 60 Sánchez Calero, Fernando. Op.cit., Pág. 446. 61 Uria, Rodrigo. Derecho Mercantil. España, Editorial Talleres de Silverio Aguirre Torre, Alvarez de Castro, 1958, Págs. 491-492 62 Olvera de Luna, Omar. Op.cit., Pág. 237. 63 intervengan comerciantes y no comerciantes, se aplicarán las disposiciones del Código de Comercio, lo que conlleva a determinar que un contrato mercantil puede celebrarse entre una persona no comerciante y otra comerciante, por otra parte, siempre el mismo cuerpo legal en sus artículos 1 y 694, se refieren a que los comerciantes en su actividad profesional los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles, se regirán por las disposiciones del Código de comercio y, en su defecto, por las del Derecho Civil que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspira el Derecho Mercantil, y que sólo a falta de disposiciones del libro IV del Código, se aplicarán a los negocios, obligaciones y contratos mercantiles las disposiciones del Código Civil. Asimismo, el artículo 714 del cuerpo legal citado, cuando se refiere al Depósito de cosas fungibles, menciona que se aplicarán en lo conducente, las reglas del mutuo, remitiéndonos en consecuencia al Código Civil, por lo que en el presente contrato como la legislación guatemalteca no regula el contrato de préstamo como tal, permite aplicar supletoriamente el Código Civil que regula el contrato de Mutuo. Según Ricardo Luis Lorenzeti63, los elementos tipificantes del concepto de mutuo son: a) “La entrega de una cosa consumible o fungible, como elemento de perfeccionamiento del contrato y no como obligación causada por este. b) La autorización de consumir, lo que importa trasferir el dominio de la cosa. c) La obligación de restituir igual cantidad, especie y calidad, a la que deben agregarse los intereses si el mutuo es dinerario y oneroso. La tipicidad no se desvirtúa si la obligación es alternativa, reconociendo al deudor la facultad de liberarse mediante la entrega de una prestación distinta, o si se compromete a devolver una mayor cantidad que la recibida; en cambio si la obligación tiene por objeto único la restitución de cosas distintas, no es mutuo, sino compraventa o permuta, d) La existencia de un plazo en la obligación de restituir”. 63 Lorenzetti, Ricardo Luis. Op.cit., Pág. 365. 64 Legal El artículo 1942 del Código Civil de Guatemala64, establece: “Por el contrato de mutuo una persona entrega a otra dinero u otras cosas fungibles, con el cargo de que se le devuelva igual cantidad de la misma especie y calidad”. De acuerdo a los conceptos vertidos por los autores y el Código Civil, lo común en cada uno de ellos y que resalta es la entrega de dinero o cosas fungibles, su devolución en igual cosas de la misma especie y calidad, partiendo de esos puntos el autor se permite dar el siguiente concepto: El contrato de préstamo mercantil o mutuo, es aquel por medio del cual una de las partes entrega a la otra, bienes fungibles y ésta se obliga a restituir o devolver igual cantidad de bienes de la misma especie y calidad en un plazo determinado y pagando una cantidad de intereses. 4.3 OBJETO Para Rodrigo Uria65, el objeto del préstamo o mutuo mercantil puede recaer sobre dinero, títulos de crédito y mercaderías. Omar Olvera de Luna 66, establece que el objeto del préstamo puede ser: de especie, dinero o títulos valor. Arturo Puente Flores y Octavio Calvo Marroquín 67, manifiestan que el préstamo mercantil puede tener por objeto dinero u otras cosas fungibles y la principal obligación del deudor es devolver otro tanto de la misma especie y calidad. 64 65 Código Civil de Guatemala, Decreto 106 del Congreso de la República de Guatemala. Uria, Rodrígo. Derecho Mercantil. España, Editorial Talleres de Silverio Aguirre Torre, Alvarez de Castro, 1958, Págs. 491. 66 Olvera de Luna, Omar. Op.cit., Pág. 237. 67 Puente Flores, Arturo y Calvo Marroquín Octavio. OP.cit., Pág. 319. 65 Se puede resumir que el objeto del contrato recae sobre dinero, títulos valores y bienes fungibles, que a nuestro entender es sobre bienes muebles. 4.4 CARACTERISTICAS En la actualidad existen diversas opiniones entre la doctrina tradicional, jurisprudencial y, la doctrina moderna, con respecto a algunas de las características del contrato de préstamo o mutuo, por lo que atendiendo a la época y a la práctica moderna, el contrato de préstamo contiene las características siguientes: Para el autor Ricardo Luis Lorenzetti68, las características del contrato de mutuo son: 1. Real Hace mención al régimen del Código Civil argentino, manifestando que la entrega de la cosa es constitutiva del perfeccionamiento del contrato, pues transfiere la propiedad y produce la transmisión de riesgos, ya que la cosa entregada pasa a ser propiedad del mutuario. 2. Unilateral Es unilateral porque la entrega de la cosa sirve para el perfeccionamiento del contrato, por tal motivo la única obligación del mutuario, es la restitución de dicha cosa. 3. Gratuito y oneroso Es gratuito cuando en el mutuo, que tiene por objeto cosas no dinerarias o dinero, no se pactan el pago de intereses, únicamente la devolución de las cosas o del capital prestado. El mutuo gratuito ha sido calificado como un contrato que se celebra intuitu personae, porque quien otorga un préstamo y no obtiene ningún beneficio económico, lo hace por razones particulares, amistad o 68 Lorenzetti, Ricardo Luis. Op.cit., Págs. 367 y sigs. 66 parentesco, y siempre teniendo en cuenta a la persona que presta. La onerosidad existe cuando adicional a la restitución del capital se pactan intereses, es decir que se restituye capital e intereses. 4. Conmutativo Es conmutativo puesto que las ventajas y las pérdidas son conocidas al momento de celebrarlo. 5. No formal El Código Civil argentino, establece que el mutuo puede ser contratado verbalmente, pero que únicamente puede ser probado por instrumento público o privado de fecha cierta, siempre y cuando el empréstito pasa del valor de diez mil pesos. 6. De ejecución diferida Como el contrato de mutuo causa la obligación de restituir, misma que no se presume simultánea, sino diferida en el tiempo. La ratio del mutuo es el aplazamiento de la obligación restitutoria por un lapso de tiempo, esto con el fin de que el mutuario se aproveche de las cosas que recibe y pueda contar con una oportunidad suficiente para poder devolverlas. El autor guatemalteco Ernesto Ricardo Viteri Echeverria69 quien manifiesta que los contratos reales, en especial, el mutuo clásico, están en crisis, pues se cuestiona su esencia real, adicional que el desarrollo comercial moderno ha creado nuevas figuras de contratos de préstamo consensual menos rígidas que el propio mutuo, donde la entrega de los bienes no es condicionante para que nazca el contrato y siendo mejor para el sistema jurídico del siglo actual. Por dicha razón el mutuo clásico, casi está en desuso, la doctrina moderna se manifiesta en cambiar la naturaleza jurídica del mutuo para convertirlo en 69 Viteri Echeverria, Ernesto Ricardo. Los Contratos en el Derecho Civil Guatemalteco, (parte especial). Guatemala, Editorial Serviprensa, S. A., 2003, Págs. 370-373. 67 consensual, prueba de ello, se puede analizar que en el Código Civil mexicano lo define como contrato por el que el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario o mutuario, obligándose éste a devolver otro tanto de la misma especie y calidad; igualmente menciona al Código suizo que lo define como contrato por el cual el prestamista se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al prestatario, con la obligación a cargo de este último de devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Argumenta el autor Ernesto Viteri, que yendo a la realidad de la contratación, se debe reconocer que los contratos no surgen en forma espontánea, sino son resultado de una negociación previa que adquiere realidad en el consentimiento, por lo que los contratos reales no son excepción. Con la entrega de la cosa no se genera el contrato, si no hay previamente un acuerdo de voluntades entre partes. La doctrina clásica trataba de explicar dicha situación, cuando indicaba que previo a la entrega de la cosa que daba nacimiento al contrato real, existía una promesa bilateral de contrato de mutuo, que al efectuarse la entrega, surgía el contrato unilateral de mutuo. Pero es inconcebible para el autor Viteri que un contrato de promesa de mutuo, se convierta automáticamente en un contrato de mutuo únicamente por entregar la cosa, siendo el objeto del contrato de promesa la celebración de un segundo contrato, que requiere de un nuevo acuerdo de voluntades de las partes, sobre todos los extremos del contrato, y no de un cumplimiento de las obligaciones contraídas en el precontrato. Por lo anterior y de acuerdo al artículo 1518 del Código Civil, las características del contrato de préstamo o mutuo, enunciadas por el autor son las siguientes: 68 a) Contrato consensual Es el consentimiento de las partes y no la entrega de la cosa lo que produce el nacimiento del contrato, pero que la obligación de restitución de una de las partes, no nace si la otra no ha cumplido con hacer entrega de la cosa objeto del contrato. Por tal razón el mutuante no tendrá derecho a exigir al mutuario que le sea restituido o entregada la cosa mutuada, si antes no ha entregado la cosa y ha cumplido las estipulaciones del contrato para que surja la obligación de pago, lo que le da derecho al mutuario de exigir al mutuante la entrega de la cosa, si este incumple con su obligación. En los negocios, en especial con la banca, quienes estiman que el contrato está perfeccionado desde el momento en que las partes se han puesto de acuerdo en la cuantía del préstamo, los plazos para su devolución y el importe de los intereses. b) Contrato Bilateral De la consensualidad del contrato deriva que el préstamo da lugar a una relación jurídica que crea obligaciones a cargo de las dos partes, el prestamista debe hacer entrega de la cosa en la forma convenida y el prestatario queda obligado a restituir la cosa de la misma especie y calidad, al vencer el plazo del contrato. El autor Ernesto Ricardo Viteri Echeverría70, manifiesta que es un contrato de ejecución diferida, pues aunque las obligaciones de una de las partes normalmente se cumplen simultáneamente con la celebración del contrato (entrega de la cosa mutuada), las del mutuario deben cumplirse después de que transcurra cierto tiempo; pero ello no afecta la bilateralidad, además, cita a Puig Brutau quien lo expresa muy gráficamente cuando dice que es menester que la obligación del prestamista se extinga por cumplimiento, para que nazca la del prestatario. 70 Viteri Echeverría, Ernesto Ricardo. Op.cit., Pág. 373. 69 c) Contrato de contenido obligacional Se afirma que el contrato no es típico de disposición o de transferencia de dominio, pues de este nace la obligación, por parte del prestatario, de devolver otro tanto de la misma especie y calidad. El destino normal de las cosas fungibles está en ser objetos de actos que las conviertan en propiedad de otro sujeto de derecho y no cabe entregar una cosa fungible para que sea usada conforme a su destino, sin que el receptor adquiera su propiedad. d) Gratuito y Oneroso El contrato es gratuito cuando las partes no han pactado, respecto de la restitución, el pago de intereses por parte del prestatario. Contrariamente, el contrato será oneroso cuando las partes hayan pactado, expresamente, que el contrato devengará intereses. El ordenamiento jurídico civil guatemalteco, acepta que el contrato de mutuo sea gratuito y oneroso, cuando establece que salvo pacto en contrario, el deudor pagará intereses al deudor, artículo 1946 Código Civil. e) De ejecución diferida Es la naturaleza propia del contrato, que la restitución que el prestatario debe efectuar respecto del prestamista no se supone simultánea al momento de la entrega de la cosa. Por ello el contrato tiende a ser un contrato que difiere la obligación de restitución, luego del consumo o la utilización de los bienes dados en préstamo por parte del prestatario. De acuerdo a lo manifestado por los autores antes citados y a los argumentos emitidos por cada uno, a nuestro criterio el contrato de préstamo o mutuo es consensual y bilateral, puesto que previamente a que las cosas sean entregadas, debe existir un consentimiento o acuerdo de voluntades que deseen celebrar o generar un contrato con disposiciones que regulen el contenido de sus obligaciones y derechos, puesto que si no existe esa voluntad previa no habrá 70 nacimiento de contrato alguno, por lo que la entrega de la cosa viene a ser como un complemento de esas voluntades o consentimientos. 4.5 ELEMENTOS Los elementos del contrato son: a) Elementos personales: A.1. El prestamista, acreedor o mutuante que es la persona que entrega el dinero o cosas fungibles; A.2. El mutuario, prestatario o deudor, es la persona que recibe el dinero o la cosa fungible, y quien asume la responsabilidad y obligación de devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Al referirnos de los elementos personales en el contrato, cabe hacer mención sobre la capacidad de ejercicio que deben tener, así el artículo 8 del Código Civil establece que la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere con la mayoría de edad, y esta se adquiere cuando se ha cumplido dieciocho años, haciendo la salvedad para aquellos que han cumplido catorce años que tendrán capacidad para algunos actos que determina la ley. Pero merece atención también la capacidad en casos especiales como el de menores de edad, incapaces, ausentes y personas jurídicas, que deben ser representados legalmente, para celebrar un contrato de mutuo o préstamo, ya sea como prestamista o prestatario. En el caso de los menores de edad e incapacitados los artículos 264 y 332 del Código Civil, regulan la necesidad de la autorización judicial que deben obtener los representantes legales de los menores de edad e incapacitados, en los casos que las obligaciones excedan los límites de la ordinaria administración de sus bienes y, para celebrar un mutuo, debe sujetarse a las condiciones y garantías que acuerde el Juez, aunque no existe una prohibición en contraer una obligación (préstamo) si implica riesgo en el patrimonio del menor o incapacitado, 71 por lo que merece una atención de la ley para evitar condiciones usureras o bien que el producto del dinero sea malgastado. En el caso de los representantes legales de las sociedades, estos están sujetos al giro ordinario de la sociedad, en el presente caso, si el dar o recibir un préstamo es la actividad ordinaria y normal de la sociedad no habría inconveniente, así lo regula la legislación guatemalteca cuando indica que tendrán además, las facultades que se requieran para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, según su naturaleza y objeto, artículo 47, segundo párrafo del Código de Comercio. Ahora, bien, si no fuera el giro ordinario y normal de la sociedad, para dar o recibir préstamos, el representante legal necesitará facultades especiales detallas en la escritura social, en acta de asamblea o en mandato, esto según el párrafo final del artículo 47 ya citado. b) Elementos reales Estos elementos están constituidos por el dinero y las cosas fungibles determinados en el contrato, que son las que se transmiten para su consumo. c) Elementos formales En cuanto al elemento formal del contrato, no hay indicación que el contrato deba celebrarse bajo formalidad o solemnidad especial, por lo que podrá aplicarse la norma general que establecen los artículos 1574 al 1578 del Código Civil. 4.6 CLASES Al analizar las clases de préstamos podemos decir que hay una variedad de ellos: a) Préstamo en Dinero Este préstamo que se otorga es en dinero, por el que, el mutuario o prestatario paga devolviendo una cantidad igual a la recibida. En Guatemala la moneda de cuenta y medio de pago en todo acto o negocio de contenido dinerario, era el 72 Quetzal, sin embargo, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Libre Negociación de Divisas, vigente desde el 1 de mayo de 2001, el quetzal dejó de ser la única moneda legal de nuestro país, por lo que es libre la disposición, tenencia, contratación, remesa, transferencia, compra, venta, cobro y pago con divisas. En esa misma ley se establece que el Quetzal se empleará como moneda de cuenta y medio de pago en todo acto o negocio de contenido dinerario y tendrá poder liberatorio de deudas, en todo caso los órganos jurisdiccionales y administrativos deberán respetar y hacer cumplir fielmente lo convenido por las partes. b) Préstamo de Títulos o Valores Este tipo de préstamo se da mediante documentos que expresan un derecho literal y autónomo, el mutuario o prestatario recibe y paga devolviendo otros tantos de la misma clase e idénticas condiciones. Títulos valores es el nombre que algunos mercantilistas modernos prefieren para los títulos de crédito, entendiéndose estos como los documentos que incorporan un derecho literal y autónomo, cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título, artículo 385 del Código de Comercio. c) Préstamo en Especie El préstamo otorgado mutuario o deudor debe devolver igual cantidad en la misma especie y calidad, o bien, su equivalente en metálico. d) Préstamo con Garantía Real Este préstamo es aquel que descansa, principalmente sobre el valor que puedan tener los bienes, muebles e inmuebles, como sucede con la pignoración de los títulos que negocien en las Bolsas, los resguardos de depósito, etc. 73 e) Préstamo con Garantía Personal Es aquel préstamo en que se tiene como base la confianza que pueda inspirar al prestamista la persona del deudor, es decir que la única garantía del préstamo recae en el prestatario. El Código de Comercio no regula el préstamo mercantil y otras clases de préstamo, por lo que debemos remitirnos al Código Civil que solamente hace mención que una persona entrega a otra dinero u otras cosas fungibles, con el cargo que se devuelva igual cantidad de la misma especie y calidad, deduciéndose que puede darse con todo tipo de bienes de lícito comercio, lo que consideramos que abarca los tipos que antes se desarrollaron. 4.7 DIFERENCIA CON OTRAS FIGURAS a) Con los contratos de restitución: el comodato, el depósito Su diferencia esencial reside en la naturaleza de la cosa prestada; en el mutuo la cosa debe ser consumible o fungible; en el comodato debe ser no consumible o fungible. De la diferencia esencial surgen las siguientes: i) En el mutuo, existe transferencia de la propiedad de la cosa, en el comodato no; ii) Los riesgos de la cosa, ya que están a cargo del propietario, en el mutuo recaen en el que recibió el préstamo y en el comodato, en el que lo hizo. b) Con los contratos de cambio: la locación y la compraventa Locación es un contrato por el cual se concede el uso y goce de una cosa a cambio de un precio, con la obligación de restituirla. El mutuo tiene, abstractamente, esa configuración, pero se diferencian en que: 74 i) La cosa dada es consumible, mientras que en la locación tiene por objeto cosas muebles no consumibles e inmuebles; ii) En la locación hay una facultad de usar la cosa pagando por dicho uso en forma periódica, pero el mutuo es de efecto diferido; iii) La causa del mutuo es un préstamo, en tanto que la locación es la concesión del uso y goce de una cosa; iv) En el mutuo se transmite la propiedad de los objetos consumibles, mientras que en la locación se da solamente su tenencia. c) Con el contrato de sociedad El mutuo es un contrato de préstamo, la sociedad es de naturaleza asociativa, en el primero hay una obligación de restituir, mientras en el segundo no la hay, en el mutuo no se comparten riesgos o peligros ni ganancias, lo que si se da en la sociedad. La única calificación es el aporte en dinero que realiza un socio a la sociedad. Si el que entrega dinero no participa de las pérdidas y se le asegura reintegrar su capital contra todo evento, habrá préstamo y no sociedad. 4.8 OBLIGACIONES a) Obligaciones del Prestatario La obligación principal y como única del mutuante o prestamista es la de entregar al mutuario o prestatario las cosas fungibles objeto del contrato de préstamo, en el tiempo y plazo convenido, al respecto manifiesta Fernando Sánchez Calero 71, partiendo del carácter consensual del préstamo, ha de indicarse que el prestamista 71 Sánchez Calero, Fernando. Principios de Derecho Mercantil. España, Mc Graw Hill, 2002, Pág. 47. 75 está obligado a entregar al prestatario la cosa fungible pactadas en la forma y en el momento previsto en el contrato. Admitida la consensualidad del préstamo, la entrega de la cosa es el presupuesto de la ejecución del préstamo y al cumplimiento de tal obligación se vinculan las del prestatario, ya que para que nazcan las obligaciones a su cargo resulta obvio que ha de haber recibido la cosa objeto del contrato, pues el prestatario no puede quedar obligado a devolver o pagar intereses de lo que no ha recibido. b) Obligaciones del Prestatario 1. Obligación de restitución La obligación principal del prestatario se concreta en restituir la cosa recibida , en el término convenido, devolviendo al prestamista o mutuante igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad de lo recibido, pero esta restitución dependerá de la clase u objeto del préstamo que suscriba con el prestamista o mutuante, además, de las condiciones a que se sujeta la obligación, por lo que atendiendo a dicho objeto se consideran las obligaciones siguientes: 1.1 Consistiendo el préstamo en dinero, el deudor o prestatario paga devolviendo una cantidad igual a la recibida, 1.2 En los préstamos de títulos de crédito, pagará el deudor devolviendo otros tantos de la misma clase e idénticas condiciones, o sus equivalentes si aquellos se hubiesen extinguido, salvo pacto en contrario, 1.3 Si se trata de cosas fungibles pero no dinero ni títulos, y las que generalmente serán consumibles, el deudor devolverá igual cantidad de efectos de la misma calidad que le fueron prestados, o su equivalente en numerario, si así se hubiese pactado 76 2. Obligación de pago de los intereses Salvo que las partes hayan pactado que el contrato no cause intereses y el mismo sea gratuito, la obligación del prestatario es el pago de los intereses que se hubiesen pactado en el contrato de préstamo, aunque como indica Omar Olvera de Luna72, aunque naturalmente será obligación convencional y accesoria a la obligación principal de devolver lo prestado. También al respecto opina Roberto Paz Alvarez73, que el interés es la retribución que el deudor paga al acreedor por la disposición de la cosa prestada, ya sea un interés legal, que es del seis por ciento anual, o un convencional, que es el que fijan los contratantes. El artículo 1946 del Código Civil, establece que salvo pacto en contrario, el deudor pagará intereses al acreedor. Partiendo de la norma el contrato de mutuo es, casi por norma general, un contrato oneroso y, por excepción, será gratuito cuando las partes pactan que no generará intereses. 3. Obligación de pago de los intereses mora Para el autor Roberto Paz Alvarez74, la mora es otra de las obligaciones que el prestatario o mutuario debe realizar si no cumple dentro del plazo convenido, y como consecuencia está obligado al pago de daños y perjuicios, que se traduce en el pago de intereses. Dicho autor hace mención que el derecho mercantil guatemalteco acepta el anatocismo, es decir que los intereses se capitalicen y que a su vez produzcan intereses, haciendo la salvedad que la tasa de interés no sobrepase la tasa promedio ponderado que apliquen los bancos en sus operaciones activas, en el período de que se trate, artículo 691 del Código de Comercio. 72 73 Olvera de Luna, Omar. Op.cit., Pág. 238. Paz Álvarez, Roberto. Teoría Elemental del Derecho Mercantil Guatemalteco, Negocio Jurídico Mercantil, Guatemala, Imprenta Aries Guatemala, 2000, Pág. 122. 74 Paz Álvarez, Roberto. Ibid. Pág. 123. 77 4.9 LOS INTERESES 1. Concepto, interés y riesgos contractuales Dentro del contrato de mutuo o préstamo el interés es la suma o cantidad que el prestatario o mutuario debe entregar al prestamista o mutuante, por la suma que recibe en calidad de préstamo, es decir que es una compensación que el prestatario debe entregar al prestamista, por el beneficio que representa el uso de las cosas prestadas. Para el prestamista representa una ganancia que le produce su capital, mismo que va aumentando conforme pasa el tiempo, por lo que significa un fruto del capital. Ricardo Luis Lorenzetti75, cita a Pizarro y Vallespinos, indicando “que la tasa de interés suele ser utilizada para la cobertura de otros riesgos contractuales” ya que determinarlo es muy relevante a los fines de calificar una tasa de interés como legítima o ilegítima. Los principales riesgos son los siguientes: Riesgo inflacionario: que en períodos de inflación la tasa de interés aumenta, en virtud a la necesidad del acreedor de tener una cobertura pro el deterioro monetario, por lo que se distingue el interés puro, que es la ganancia derivada del uso del capital, y del impuro, que se refiere a la depreciación monetaria. Riesgo cambiario: lo que resulta que a mayor riesgo cambiario, mayor tasa de interés, esto explica el motivo de la tasa diferencial que se da cuando un préstamo es otorgado en moneda nacional o moneda extranjera. Riesgo de restitución: incrementándose la mora en la restitución de lo prestado o la insolvencia, la tasa de interés va aumentando. Traslación de costos: que la ineficiencia de cualquiera de las partes, que tenga posición de dominante, no tiende a ser disminuida, al contrario es transferida. Por tal razón la tasa de interés puede ser un transporte para la traslación de costos de una parte a la otra, por ejemplo como son los gastos administrativos, comisiones, que se encubren bajo la tasa de interés. 75 Lorenzetti, Ricardo Luis. Op.cit., Págs. 382-383. 78 2. Caracteres, nacimiento, extinción Lo accesorio del capital son los intereses, por lo tanto tienen el mismo carácter dinerario, ya que se fijan en una relación porcentual con éste, y ellos se comprenden en la fuerza ejecutiva del préstamo y se incluyen en la cesión del capital. Los intereses en el préstamo nacen con el vencimiento de cada período para el cual fue pactado, sin embargo, puede ser diferente del vencimiento del plazo para hacer exigible el pago del capital: pueden devengarse de forma diaria, quincenal, mensual, anual y ser exigibles en forma adelantada, vencida o contemporánea a la fecha en que nacen. Por ser los intereses accesorios, estos se extinguen cuando se satisface el capital, de modo que si no se pagan los intereses el pago no es íntegro. 3. Clases de interés Se distinguen tres clases: a) Interés compensatorio o lucrativo: es aquel que representa el precio por el uso de un capital. b) Interés moratorio: representanta un monto indemnizatorio devengado por el retardo o, en su caso, la mora en la obligación de tener que restituir el capital que ha sido prestado. c) Interés punitorio: este es un interés constituido por la pena, pues es una sanción por el incumplimiento de una carga, o una inconducta del deudor. A las anteriores modalidades se debe agregar el anatocismo, que es el pacto en virtud del cual se dispone la capitalización de los intereses, sumándose al capital originario y devengando nuevos intereses 4. La regulación de la tasa de interés 79 Los partidarios del liberalismo económico y jurídico sostienen que no debe existir regulación alguna sobre los intereses, y que el funcionamiento del mercado es el que debe orientar siempre la tasa hacia su punto de equilibrio óptimo; que la función del Derecho es reducir los costos de transacción, representados en este caso por asimetrías informativas relevantes y por la concentración económica. En el mercado de competencia perfecta y buena circulación informativa, los oferentes competirán entre ellos por el precio que ponen al capital que prestan y son los clientes quienes deben inclinarse con el que mejor opción presenta en cuanto a la tasa de interés. De esa forma, se producirá una segmentación de la tasa y de los clientes, pues quienes más solventes sean pagarán tasas menores que los que tienen alta calificación de riesgo, ya que la tasa reflejará un precio más alto como consecuencia al incremento del riesgo de restitución. Partiendo de lo anterior, surgen propuestas reguladoras de distinto contenido. Algunos países se han inclinado por incluir tasas de interés referenciales en el Código Civil, siempre con el derecho de las partes a modificarlo convencionalmente, otros no han fijado tasas sino cláusulas generales que permiten al juez intervenir en el control de la misma, como ocurre en el Código Civil de Argentina, otros, lo han llevado a la constitución, siendo el caso de Brasil, y la misma Argentina a ley especial, como la ley de tarjetas de crédito, según manifiesta Ricardo Luis, Lorenzetti 76 Frente a la variedad de opiniones y sistemas, deben realizarse ciertas precisiones: a) Regulación institucional: el control de la tasa de interés puede ser por medio de regulación institucional del mercado, con normas que establezcan estándares para el ingreso, tales como oferentes, reglas de comportamiento y principalmente el combate del monopolio y la fijación de incentivos por la difusión de información. 76 Lorenzetti, Ricardo Luis. Op.cit, Págs. 385-386. 80 b) Regulación contractual directa y general: El contrato puede ser regulado pactando una tasa de interés, ya sea fijando una tasa que actúe como una norma de orden público de dirección y que por dicha razón pueda ser modificada por las partes contratantes, o bien como una norma de orden público de protección, donde no se admita pacto en contrario. c) Regulación contractual indirecta y casuística: Hay disposición de institutos para que el Juez, evalúe en cada caso, la equidad de la tasa, dichos institutos son de la lesión, del abuso del derecho y la usura que han sido usados para el control de la legitimidad de la tasa. Las anteriores regulaciones deben contar con dos características: Segmentación: es diferente la situación del mercado de crédito al consumo del crédito empresario, ya que en el primero puede ser más sensata la regulación y más extensa en protección de la parte más débil. Complementación: la regulación institucional y contractual se complementan, ya que mejorando la primera, va disminuyendo la segunda y viceversa. En nuestro medio, el mutuo es generalmente un contrato oneroso, con su excepción natural, es decir cuando las partes pactan que no generará intereses, por lo que el mismo será un contrato gratuito. Siendo oneroso el contrato de préstamo o mutuo, y la importancia que tienen los intereses dentro del contrato, cabe hacer mención de algunos puntos relevantes en su aplicación, tomando en cuenta lo que para el efecto manifiesta el autor Ernesto Ricardo Viteri Echeverría77. a) El interés en los préstamos de cosas y de dinero: La determinación de los intereses en los préstamos de dinero es el resultado de un cálculo matemático 77 Viteri Echeverria, Ernesto Ricardo. Op.cit., Págs.389 y Sigs. 81 simple, por lo que no representa inconveniente alguno, pero en cuando el objeto del préstamo con cosas, se cita lo siguiente: i) El autor menciona el artículo 1942 del Código Civil y expone que pareciera ser que dicha norma impide al mutuante poder exigir el pago de intereses, sobre las cosas fungibles prestadas, ya que siendo así el mutuario cumple con devolver igual cantidad a lo recibido. Para el autor el legislador incurrió en error al incluir en dicha norma un concepto o definición del mutuo gratuito, no obstante que el mutuo es fundamentalmente oneroso en nuestro medio y se refiere al artículo 1946 del código citado. La restitución de igual cantidad de cosas tiene como consecuencia el cumplimiento de la obligación, si no se pactaran intereses, pero no sería igual con el mutuo con intereses, en donde además de la restitución de lo prestado, debe pagar los intereses. ii) Cómo calcular los intereses en el mutuo de cosas: A falta de pacto de pago entre los contratantes, dependerá mucho la forma de restitución del mutuo. Si el mutuario debe devolver igual cantidad de la misma especie y calidad, sin que se hayan apreciado las cosas, los intereses se calcularían sobre el valor que tengan las cosas al momento de entregarse, ya que ese fue el valor recibido y entregado por las partes. Lo contrario, si las cosas fueron apreciadas, los intereses se calcularían sobre ese valor y si el mutuario no puede restituir en especie y cumple en dinero su obligación, tomando en cuenta el artículo 1954 del Código Civil, el valor de las cosas en la fecha de devolución sería la base para el cálculo de los réditos. b) Intereses convencionales y legales Intereses usurarios: Tomando en cuenta que en Guatemala, las partes son libres de convenir en el tipo de interés, además, no existe norma alguna que establezca un tope al tipo de interés. Hasta los bancos también están en libertad de convenir con sus clientes, el tipo de interés que los préstamos y depósitos de ahorro generarán. Por tal razón son las partes quienes deben convenir, el tipo de interés que devengará la obligación y, únicamente a 82 falta de pacto, se presumirá que las partes aceptaron el interés legal (Artículo 1946 del Código Civil). Como es una presunción legal, admite prueba en contrario que permitirá establecer, por el comportamiento de las partes en el plazo del mutuo, que si corren intereses a tasa diferente de la legal. El interés legal era del seis por ciento, según señalaba el artículo 1947 del Código Civil, sin embargo, aunque esa tasa fue justa y razonable en su tiempo, porque la moneda era estable y no se conocía la inflación, hace tiempo que está obsoleta. Por es situación, el Congreso de la República mediante Decreto número 29-95 del 25 de abril de 1995, confirmó la libertad para los particulares de convenir en la tasa de interés y modificó los artículo 48 y 87 de la Ley de Bancos, para dejarlos en libertad de convenir con sus ahorrantes y deudores, el tipo de interés a aplicar a sus operaciones pasivas y activas. En virtud del Decreto ya señalado, fueron modificados los artículos 1947 y 1948 del Código Civil, por lo que el interés legal es igual al promedio ponderado de las tasas de interés activas publicadas en los bancos del sistema el día anterior a la fecha de su fijación, reducido en dos puntos porcentuales. El artículo 1948 no tipifica como contrato usurario y no existiendo tipificación como contrato usurario, los contratos donde los intereses pactados son desproporcionados e injustos, ya no se declara la nulidad del contrato, sino se mantiene la validez del contrato y únicamente se podrá ajustar judicialmente la tasa de interés, para que el mismo refleje un tipo razonable y equitativo de acuerdo con el tipo corriente y las circunstancias del caso. c) Acumulación y capitalización de intereses: El artículo 1949 del Código Civil prohíbe la capitalización de intereses en las obligaciones civiles, pero deja a las instituciones bancarias, sujetas a lo que autorice la Junta Monetaria. En los contratos mercantiles, el artículo 691 del Código de Comercio, permite pactar capitalizar los intereses, siempre que la tasa de interés no sobrepase la tasa promedio ponderado que apliquen los bancos en sus operaciones activas. 83 Doctrinariamente, se diferencia entre acumulación de intereses y capitalización de intereses o anatocismo. La acumulación de intereses es el hecho de que los intereses en mora generen a su vez intereses, y por capitalización de intereses se entiende aquella operación por la que el monto de intereses no pagados se adicional al capital adeudado, de tal modo que generan intereses como capital. En Guatemala, ambos términos son sinónimos y producen el mismo efecto: que los intereses en mora generan, a su vez, intereses al mismo tipo que el préstamo. 84 CAPÍTULO V PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS El presente trabajo de investigación fue realizado con la finalidad de recopilar información de carácter doctrinaria y legal sobre los contratos de Depósito, Cuenta Corriente y Préstamo o Mutuo Mercantil, temas contenidos en la rama del Derecho Mercantil. La investigación se realizó en una primera etapa, consultando toda una serie de textos de diversos autores, que han abordado los temas, obteniendo así información suficiente, para luego ordenarla de tal forma que facilite su consulta. El orden general que se siguió en el presente trabajo fue de acuerdo a los temas que de cada uno de ellos se consideró abordar, como fueron sus conceptos, naturaleza jurídica, características, elementos, clases o tipos e incluyendo la regulación guatemalteca que trata sobre cada contrato en particular, especialmente el Código de Comercio, Ley de Almacenes Generales de Depósito, Código Civil y Código Procesal Civil vigente relacionada con cada uno de los temas y al final se efectuó un estudio sencillo de la legislación a nivel Centroamericano. Para una mejor exposición de cada uno de los contratos investigados se hará en forma individual. 1. CONTRATO DE DEPÓSITO El contrato de depósito es un contrato típico cuyo fin es el de depositar determinados bienes, para que los mismos sean conservados y custodiados por la persona o entidad que se compromete a recibirlos, con la obligación de devolverlos cuando sea requerido por el depositante, ya sea por el vencimiento del plazo, por necesidad o requerimiento. 85 Los bienes entregados en calidad de depósito pueden ser utilizados o no por el depositario, limitación que depende si los mismos son bienes fungibles o no fungibles, es decir que siendo bienes fungibles el depositario podrá gozar y disponer de ellos, y al momento de la devolución, entregará otros de la misma especie y calidad. Dentro de los bienes objeto de este contrato pueden ser mercaderías, dinero, cosas muebles, joyas, títulos de crédito, títulos valores, etc., estos pueden decirse que son el elemento real del contrato. Como elemento personal del contrato se considera a la persona (depositante) que entrega los bienes en depósito y la persona (depositario) que acepta los bienes que se le entregan con la condición de conservarlos y cuidarlos de terceros, siendo esta una de sus obligaciones; un último elemento, como es el formal, refiriéndose como tal a la suscripción o formalización del contrato, que para el efecto, la legislación guatemalteca no sujeta para su validez, a formalidades especiales, por lo que puede ser mediante documento privado, escritura pública o únicamente de forma verbal, según lo establece el artículo 671 del Código de Comercio. El contrato crea derechos y obligaciones para las partes que intervienen en el, cuyas obligaciones principales, en el caso del depositario, son las de conservación, guarda y custodia de los bienes, abstención de hacer uso de los bienes o indemnizar los daños y perjuicios que por su dolo o culpa sufriere los bienes entregados por el depositante. Para el depositario, las obligaciones son las de entregar los bienes, retribuir al depositario, salvo pacto expreso en contrario, reembolsar los gastos efectuados por el depositario, por la conservación de los bienes depositados. En cuanto a los derechos de las partes, para el depositario: retener la cosa depositada, mientras no se le haya pagado o retribuido la remuneración que se le debe en razón del depósito, indemnización por los gastos o daños y perjuicios que el depósito le hubiere causado, remuneración por la custodia y conservación de los bienes. Los derechos que le asisten al depositante son que se le restituya la cosa depositada o una cantidad igual de cosas de la misma especie, reclamar al depositario indemnización por daños y perjuicios, causados a la cosa depositada por negligencia de éste, también tendrá 86 derecho a percibir intereses en los casos de uso indebido de la cosa depositada, cuando proceda. Existen varios tipos o clases de depósito, por ejemplo, podemos destacar algunos de ellos, el depósito administrativo, regido por normas administrativas, depósito judicial, aquellos que por disposición judicial son depositados en lugares para el efecto, depósito mercantil, que es el objeto del presente trabajo, depósito bancario, el que se da en las instituciones bancarias autorizadas para el efecto el depósito lo constituye en moneda nacional, en divisas o monedas extranjeras. El contrato de depósito termina por la devolución de la cosa depositada, por reclamación del depositante, o por renuncia de depositario a continuar el depósito, también pondrá término al contrato la pérdida o destrucción de la cosa. En cuanto a su regulación, en la legislación guatemalteca el Código de Comercio, Decreto número 2-70 del Congreso de la República, trata escuetamente el contrato de depósito, en únicamente cuatro artículos, del 714 al 717 que contemplan el depósito irregular y el depósito en almacenes generales, lo que hace que sea de forma general, no permitiendo resolver o apoyar en dicho código, sin embargo, cuenta con el Código Civil, utilizado supletoriamente, así como la Ley de Almacenes Generales de Depósito, cuya regulación es más específica que abarca la guarda y conservación de bienes. Puede afirmarse entonces que el contrato de depósito mercantil ha sido desarrollado ampliamente a nivel nacional como internacional, por la importancia que tiene su aplicación en el comercio internacional, esto permite que pueda tratarse sin contratiempos por la diversidad de fuentes de información que existe al respecto. Asimismo, dicho contrato permite que los usuarios, especialmente los grandes comerciantes, puedan contar con entidades dedicadas a la conservación y custodia de bienes que necesitan de almacenaje, facilitando las negociaciones, tanto nacionales como extranjeras, permitiendo el desarrollo de los comerciantes. 87 2. CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE Contrato de cuenta corriente es aquel en el que dos o más personas, llamadas cuentacorrentistas, se obligan recíprocamente a anotar créditos derivados de sus remesas recíprocas como partidas de abono o de cargo en una cuenta estipulada, que al final únicamente el saldo que resulte de la clausura, constituye un crédito que será exigible. Debe entenderse como remesas todas aquellas mercancías, dinero, cheques, letras de cambio, etc., también puede ser por ejemplo, que un cuentacorrentista en ejecución de un contrato de venta o de suministro que tiene suscrito con otro, le solicite que lleve a la cuenta el valor correspondiente al precio de la cosa o cosas como un crédito a su favor. El contrato es una institución que nació precisamente de las necesidades prácticas de los comerciantes que de manera repetida celebran actos de comercio, razón por la cual esta figura de negocio no se conoce en los códigos civiles, como es el caso de Guatemala. La cuenta corriente por sus características especiales, que se han analizado en el presente trabajo, no puede ser asimilada o confundida con otros negocios que utilizan el sistema contable de la cuenta corriente. La naturaleza de este contrato deviene de la conceptualización que emite la legislación guatemalteca, pues lo considera un contrato típicamente mercantil, por lo que las partes son potenciales deudores o acreedores de la relación jurídica. El contrato de cuenta corriente mercantil, representa para cada uno de los cuentacorrentistas, una utilidad económica pues cada uno de ellos obtiene un beneficio al no hacer pagos parciales recíprocos, ya que estos se hacen al final o al vencimiento del plazo de la obligación. 88 Las ventajas que permite este contrato son de gran beneficio para las partes que intervienen en el mismo, suprimiendo pagos parciales de los créditos, lo que les permite una mayor liquidez y disponibilidad de fondos para la ejecución de otras actividades mercantiles que le ayudarán en su crecimiento y a contribuir con el desarrollo del comercio. Asimismo, evitan hacer desembolsos y desplazamientos materiales de dinero o títulos, inconvenientes de liquidez inmediata, pues es sabido que muchas entidades no cumplen sus compromisos de pagos de forma instantánea o inmediata, en cambio contando con una cuenta corriente podrán cubrir sus necesidades con los recursos que la cuenta les permite, con dicha disponibilidad también podrá dedicar su dinero a otras actividades. Adicional, se puede hacer mención que la ganancia o pérdida que las partes pueden obtener con su ejecución, es que desde la celebración del contrato pueden apreciar el efecto jurídico y económico del mismo, léase ganancia o pérdida que pueden obtener con su ejecución, evitando tener una incertidumbre de lo que sucederá en el futuro, pues aunque no sepan con certeza quien será el deudor y quién el acreedor no depende de la suerte o de algún acontecimiento incierto independiente de la voluntad de las partes, sino del número y valor de las remesas que recíprocamente se hayan enviado entre ellas. La cuenta corriente para su nacimiento necesita de sus elementos personales, reales y formales, siendo los primeros los sujetos llamados cuentacorrentistas, quienes se obligan a anotar en su cuenta los créditos derivados de sus remesas, para la celebración del contrato, los sujetos deben contar con capacidad para contratar y para celebrar dicho contrato y someterse a sus prescripciones, tales como las establecidas en el Código de Comercio, en donde uno de los requisitos es que sean comerciantes, complementadas con el Código Civil que indica la capacidad del sujeto que declara su voluntad y la del ejercicio de sus derechos civiles. Los segundos corresponden a las remesas, el saldo que resulte del cierre de la cuenta y los intereses que deben pagarse por el saldo que resulte del cierre de la cuenta, y por último se habla de un elemento formal que aunque en materia mercantil no se exija tanta formalidad, en el presente es 89 indispensable que se haga por escrito, de esa forma quedará evidencia del convenio a que lleguen los contratantes. El contrato es exigible en cuanto a los créditos incluidos o anotados en la cuenta en virtud de las remesas otorgadas por las partes, teniendo una compensación final cuando se da el cierre o la clausura de la cuenta, procediéndose a una operación aritmética de liquidación del saldo. Es importante indicar que el contrato es indivisible por cuanto al lazo común que une a los sujetos contratantes, además de que todas las partidas constituyen un todo, no pueden separarse bajo ningún punto de vista y no son exigibles en tanto la cuenta no tenga un saldo que arroje un acreedor y un deudor. Al terminar el cierre y contar con un saldo final puede darse el pago de los respectivos intereses cuya tasa es regulada entre las partes al momento de celebrar el contrato o bien la ley establece el interés legal que debe pagarse. Cabe mencionar que las remesas remitidas por cada cuentacorrentista, son a título de propiedad, el que las recibe puede disponer de los bienes con entera libertad, el remitente no puede reivindicar los bienes que ha entregado. Uno de los aspectos importantes de la cuenta corriente es el del cierre de esta, llegado el momento de la liquidación y determinación del saldo, incluyendo dentro de la misma los créditos y deudas, e intereses sobre los valores remitidos, siempre y cuando se pacten dichos intereses, sustrayendo o restando de la suma mayor la menor, es decir el saldo de la operación mercantil. El cierre de la cuenta no debe confundirse con la terminación del contrato, aunque eventualmente puede ser, pero generalmente es solamente un acto necesario que determina quien es deudor o acreedor entre las partes del contrato, pudiendo incluso a proseguir el envío de remesas que harán surgir un nuevo cargo y abono en sus contabilidades. La conclusión o terminación del contrato de cuenta corriente puede darse de forma voluntaria de las partes o de forma involuntaria o forzosa, siendo las primeras, un acuerdo de voluntades de los contratantes por cumplimiento del vencimiento del plazo 90 del contrato, por decisión de común acuerdo o por denuncia de uno de los interesados. En tanto que la terminación involuntaria obedece a hechos ajenos a la voluntad de las partes, pero que tienen como consecuencia la extinción de la relación de cuenta corriente, por ejemplo la muerte de uno de los cuentacorrentistas, por disolución de sociedad, si fueran personas jurídicas las partes del contrato, incapacidad de ambas partes o de una de ellas y por quiebra De acuerdo a la doctrina y legislación consultada el contrato de cuenta corriente es un negocio jurídico que puede ser aprovechado por los comerciantes en la obtención de recursos y disponibilidad inmediata, que les permite también asegurar el resultado de la negociación. Este es un contrato que debiera ser explotado por más comerciantes, puesto que no solamente les da los beneficios antes indicados sino que les permite realizar abonos parciales o totales sin que esto concluya el contrato, así podrán contar nuevamente con disponibilidad de capital para cualquier momento que lo deseen, además, no queda obligado a hacer contraprestaciones por la disponibilidad de las remesas. Asimismo, los comerciantes pueden aprovecharse del plazo, ya que este puede ser amplio o indefinido, lo que les asegura contar con tiempo para invertir en otras negociaciones, obtener recuperación de sus inversiones o ventas, con lo que llegado el momento de hacer las amortizaciones, cuenten con disponibilidad para hacer efectivas sus obligaciones; tomando en cuenta que es un plazo amplio o indefinido. Aunado a lo anterior, los comerciantes deben de considerar que el contrato admite ser garantizado con garantías real o personal, lo que les permitirá obligarse con créditos de montos mayores a los que podría acceder si no cuentan con este tipo de garantía, pero a pesar de todos los beneficios que otorga la cuenta corriente, quizá por desconocimiento del mecanismo como opera la cuenta o bien porque existen otros contratos más populares o conocidos en la esfera de los comerciantes, no se aproveche las ventas que representa este contrato. 91 3. CONTRATO DE PRÉSTAMO O MUTUO El contrato de préstamo o mutuo es uno de los contratos donde su existencia se dio en las civilizaciones más antiguas y aunque no fue bien visto en esas épocas, por la usura que se daba, hoy en día es uno de los que mayor relevancia y uso tienen. Una de las particularidades del contrato es que una persona, entrega en propiedad a otra, una determinada cantidad de bienes consumibles o fungibles, con la condición que estos sean devueltos con otros bienes de la misma especie y calidad. Los sujetos que intervienen en este contrato son llamados prestamista o mutuante y prestatario o mutuario. El primero de ellos es quien entrega los bienes y el segundo quien los recibe. El contrato puede ser sobre bienes que son susceptibles de consumo o fungibles, para que el prestatario pueda disponer de ellos sin ningún inconveniente, pero a cambio tendrá la obligación de entregar otra cantidad de bienes que sean de la misma especie y calidad más tendrá que agregar el pago de unos intereses, si el préstamo fuere sobre dinero o bien si las partes así lo convinieron previamente. El pago de intereses hace que el contrato sea oneroso, ya que de no haberse pactado previamente el prestatario únicamente tendrá que hacer entrega de los bienes, con lo que saldará la obligación contraída. En la investigación realizada, en lo que a doctrina respecta, las características del contrato son discutidas por la doctrina tradicional y la doctrina moderna, ya que difieren en unas de las características, específicamente en cuanto a que es un contrato real y unilateral, en tanto para la doctrina moderna es un contrato consensual, bilateral y obligacional. Para la doctrina tradicional es real porque para que el contrato se perfeccione debe haber entrega de la cosa, es decir que de haber una transferencia de propiedad de esos bienes para que produzca transmisión de riesgos al prestatario, y es unilateral porque la única obligación que nace es para el prestatario, que es la de restituir la cosa objeto del contrato. Pero la doctrina moderna cuestiona su esencia real, indicando que con el desarrollo comercial moderno han nacido nuevas figuras 92 contractuales de préstamos consensuales que son menos rígidos que el propio préstamo o mutuo, donde la entrega de la cosa no es una condición para la existencia del contrato y, que el contrato es bilateral porque de la consensualidad del contrato deriva que el préstamo de lugar a una relación jurídica que crea obligaciones a cargo de las dos partes, siendo que el prestamista entregue la cosa en la forma y el tiempo convenido y el prestatario queda obligado a restituir la cosa de la misma especie y calidad, al vencer el plazo del contrato. Otra particularidad interesante del contrato es que puede ser oneroso o gratuito, lo que lo hace susceptible de aceptación entre las partes interesadas en contraer una obligación mediante este tipo de contrato, pues la gratuidad es un provecho para el prestatario ya que no debe efectuar desembolsos adicionales más que lo entregado para su uso, lo que significa no afectar su patrimonio, regularmente esta gratuidad se da con mayor frecuencia entre parientes o entidades que otorgan este tipo de ventajas a sus empleados; al contrario, es oneroso cuando el prestatario debe hacer una contraprestación a favor del prestamista, pero esta debe ser únicamente si ha sido convenido entre las partes en el contrato, siendo así el prestatario deberá realizar una retribución adicional por los bienes recibidos por parte del prestamista. Como ya se mencionó para que el contrato nazca a la vida jurídica, debe haber un prestamista y un prestatario, un objeto, que son los bienes fungibles, y una formalidad que permita la certeza jurídica entre los contratantes, aunque en materia mercantil no existe una rigurosa formalidad de los actos, pues la legislación guatemalteca permite que siendo un acto mercantil, pueda realizarse de forma verbal, mediante documento privado o escritura pública, sin embargo, considerando que hay una entrega física de bienes y una obligación de devolución de los mismos o esta devolución más intereses, y que está en juego el patrimonio de una de las partes, se considera que es necesario documentar el contrato, para que exista un respaldo o prueba por aquello del incumplimiento de la obligación, así también cuando el préstamo es respaldado con alguna garantía real o personal. 93 Las obligaciones que nacen del contrato de préstamo o mutuo, son para el prestamista el de entregar la cosa, sean estos bienes fungibles o consumibles, mientras que para el prestatario o deudor, la obligación dependerá que el contrato sea gratuito u oneroso, siendo gratuito, como ya se indicó, solamente deberá restituir la cosa consumible o fungible, caso contrario, siendo oneroso el contrato la obligación es mayor para el prestatario, quien tendrá que restituir los bienes que haya recibido, sean estos consumibles o fungibles, más el interés pactado en el contrato, siendo dicho interés una compensación que otorga el prestatario por los bienes recibidos y, en caso de atraso o incumplimiento en el pago de lo recibido, tendrá que pagar daños y perjuicios, que se traducen en el pago de intereses y mora; siempre y cuando estos sean pactados previamente. No obstante lo anterior, los intereses pueden verse como compensación por otros riesgos contractuales, como el riesgo inflacionario, que en los períodos de inflación la tasa de interés va aumentando, el riesgo cambiario, consistente en que a mayor riesgo mayor tasa de interés, riesgo de restitución, cuando la mora se va incrementando en la restitución de la cosa recibida, la tasa de interés tiende a aumentar, por último está la traslación de costos, cuando los gastos administrativos o comisiones tienden a elevarse. Nota importante resulta ser que el pago de los intereses al vencimiento de cada período para el cual fue pactado, puede ser modificado cuando el pago de capital puede devengarse de forma diaria, quincenal, mensual o anual y sean exigibles en forma adelantada, vencida o contemporánea a la fecha en que nacen. El contrato de préstamo o mutuo es uno de los más utilizados en el medio, en las relaciones de préstamo entre las personas individuales y comerciantes, por su conocimiento y aunque quizá se esté quedando atrasado por cuanto en esta época moderna han surgido nuevos contratos que se adaptan a las necesidades actuales, sigue manteniendo su importancia y el tiempo es el propio juzgador de la importancia que viene sosteniendo desde sus inicios. 94 Se puede concluir que por el auge del intercambio de bienes y servicios entre los países del área y a nivel mundial, en especial por el tratado de libre comercio que abrió las puertas a muchos industriales, comerciantes, pequeños y grandes productores, para un mayor intercambio, por lo que los contratos de depósito, cuenta corriente y préstamo o mutuo mercantil, tienen mayor aceptación entre la gran mayoría de negociantes, ya que les permite realizar sus operaciones con seguridad en cuanto a los bienes que desean resguardar, en depósitos especiales, así como facilitar los cargos y abonos, teniendo la certeza de sus pérdidas o ganancias al final del plazo y además, la obtención de recursos inmediatos para poder competir en el mundo de los negocios que requiere esa eficiencia, prontitud, dinamismo, agilidad y seguridad. 95 CONCLUSIONES 1. La contratación mercantil ha tenido gran importancia en la actividad económica guatemalteca, a partir del desarrollo y globalización de las transacciones comerciales de los comerciantes, razón por la cual los contratos mercantiles, como instrumento jurídico-legal de la actividad comercial, brindan seguridad jurídica a los comerciantes, tanto para estructurar su actividad económica, como para realizar intercambios mercantiles. 2. Los contratos de depósito, cuenta corriente y préstamo o mutuo mercantiles, son herramientas que facilitan las operaciones y transacciones de los comerciantes, sin embargo, su legislación se ha quedado rezagada con los constantes cambios del comercio internacional. 3. Se debe aprovechar los Almacenes Generales de Depósitos por los pequeños y grandes comerciantes, pues en la actualidad, por la escasa publicidad que tienen los Almacenes, los primeros desconocen de su existencia y garantía que brindan en la guarda, custodia y conservación de los bienes que se dejan en depósito en las Almacenadoras. 4. Aunque el derecho mercantil es ágil y no necesariamente formal, la regulación del contrato de depósito mercantil debe ser mucho más amplia y no sujeta a cuatro artículos como los contempla el Código de Comercio. 5. El contrato de cuenta corriente puede ser aprovechado por los comerciantes, derivado de las facilidades de créditos y débitos, de disposición inmediata, porque representa una utilidad económica para los cuentacorrentistas y porque solo el saldo que resulta al cierre de cuenta constituye un crédito exigible hasta la finalización del plazo. 96 6. El contrato de préstamo o mutuo mercantil, no se encuentra regulado en el Código de Comercio de Guatemala, a pesar de ser uno de los contratos de uso común entre comerciantes y entre estos y particulares, que coadyuva al desarrollo mercantil y la obtención de recursos para competir en el comercio internacional. 7. En el contrato de depósito, se genera un beneficio adicional para el depositario, cuando los bienes dados para su guarda y custodia, son fungibles, sin necesidad de pago de algún interés por el aprovechamiento, más que por la devolución de bienes de igual cantidad y calidad. 8. El contrato de cuenta corriente, por sus características especiales, no puede ser asimilada o confundida con otros negocios, que utilizan el sistema contable de la cuenta corriente. 97 RECOMENDACIONES 1. Realizar un profundo estudio de todos los contratos existentes, para elaborar un Código de Comercio que abarque todos los contratos mercantiles, con lo cual se revestirá de seguridad jurídica a las contrataciones mercantiles realizadas al amparo de estos. 2. Que siendo los contratos mercantiles instrumentos jurídico-legal, las leyes que los regulan deben ser modificadas de acuerdo a los cambios que obligan el desarrollo y globalización de las transacciones comerciales. 3. Que los comerciantes deben aprovechar las ventajas que otorga el contrato de cuenta corriente, en la obtención y disposición de créditos y débitos que les permite durante cierto tiempo obtener recursos derivados del mismo contrato. 4. Que las Almacenadoras Generales de Depósito, siendo entidades con certeza jurídica, seguridad en la guardia y custodia de bienes y que cuenta con los lugares adecuados al tipo de bien a depositar, sean aprovechados por los pequeños comerciantes. 5. Que los comerciantes utilicen los contratos de depósito, cuenta corriente y préstamo o mutuo mercantil, como herramientas en sus transacciones mercantiles, por cuanto les otorga facilidad, seguridad, certeza, disponibilidad y confianza. 98 REFERENCIAS: BIBLIOGRÁFICAS: 1. Avilés Cucurella, Gabriel y Pou de Avilés, José, Derecho Mercantil Tercera Edición Editor J. M. Bosch Barcelona 1959. 2. Arrubla Paucar, Jaime Alberto, Contratos Mercantiles, Medellín Colombia, Biblioteca Jurídica Dike, 2003. 3. Borda, Guillermo A., Manual de Contratos, Buenos Aires, Argentina, Editorial Perrot. 4. Broseta Pont, Manuel, Manual de Derecho Mercantil, Madrid España, Editorial Tecnos 1974. 5. Cilveti Gubía, María Belén y otros, Contratos Mercantiles, España, Editorial Bosch, S. A., 2007. 6. Correa Arango, Gabriel, “De los Principales Contratos Mercantiles”, Colombia, Editorial Temis, 1991. 7. Díaz Bravo, Arturo. Contratos Mercantiles. México, Editorial Harla, 1983. 8. Fernández, Raymundo L. y Gómez Leo, Osvaldo R. Tratado Teórico-Práctico de Derecho Comercial Tomo III B Buenos Aires, Argentina 1991. 9. Garrigues, Joaquín curso de Derecho Mercantil Tomo IV Colombia Editorial Temis 1987. 99 10. Ghersi, Carlos Alberto Contratos Civiles y Comerciales, Tomo I, Buenos Aires, Argentina, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 1992. 11. Lorenzetti, Ricardo Luis, Tratado de los Contratos, Tomo I, Rubinzal Culzoni Editores, Argentina 2007. 12. Muñoz Luis, Derecho Comercial, Contratos, Buenos Aires, Argentina, Tipográfica Editora Argentina, 1960. 13. Olvera de Luna, Omar Contratos Mercantiles México Editorial Porrúa, S. A. 1987. 14. Osorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Argentina, Editorial Heliasta S.R.L., 1981. 15. Paz Álvarez, Roberto Teoría Elemental del Derecho Mercantil Guatemalteco Negocio Jurídico Mercantil Imprenta Aries Guatemala 2000. 16. Pineda Sandoval, Melvin Derecho Mercantil Serviprensa Centroamericana Guatemala 1992. 17. Puente Flores, Arturo y Calvo Marroquín Octavio Derecho Mercantil Vigésima Tercera Edición 1978 Editorial Banca y Comercio, S. A. México. 18. Rodríguez Rodríguez, Joaquín Curso de Derecho Mercantil Tomo II México, D. F. Editorial Porrúa, S. A. 1979. 19. Roque Vitolo Daniel. Contratos Comerciales Primera edición, AD-HOC S.R.L. Buenos Aires, Argentina 1993. 20. Ripert, Georges, Tratado Elemental de Derecho Comercial, Tipográfica Editora Argentina, Argentina, 1954. 100 21. Sánchez Calero, Fernando Principios de Derecho Mercantil Sexta edición Mc Graw Hill Madrid, 2002. 22. Sánchez Medal, Ramón, De los contratos, Editorial Porrúa, México, 1986. 23. Uría Rodrigo, Derechos Mercantil, Madrid España, Editorial Talleres de Silverio Aguirre Torre, Alvarez de Castro, 1958. 24. Valencia Zea, Arturo, Derecho Civil, tomo IV, De los contratos, Editorial Temis, Bogotá, 1980. 25. Vásquez Martínez, Edmundo Instituciones de Derecho Mercantil, Guatemala, 1978. 26. Viteri Echeverría, Ernesto Ricardo, Los Contratos en el Derechos Civil Guatemalteco, Guatemala, 2002. 27. Villegas Lara, René Arturo. Derecho Mercantil Guatemalteco -Obligaciones y Contratos- Tomo III Guatemala Editorial Universitaria Universidad de San Carlos de Guatemala año 2000. 28. Villegas, Carlos Gilberto, Contratos Mercantiles y Bancarios, Tomo II, Argentina, 2005. 101 NORMATIVAS: 1. Código Civil. Decreto, Ley número 106, Dado en al Palacio de la República de Guatemala. 2. Código de Comercio, Decreto número 2-70 del Congreso de la República de Guatemala. 3. Código de Comercio de Costa Rica, Decreto número 3284 de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 4. Código de Comercio de El Salvador, Decreto número 671 de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. 5. Código de Comercio de Honduras, norma 73-50 del Congreso Nacional de la República de Honduras. Código de Comercio de Nicaragua. 102 ANEXOS CUADRO COMPARATIVO DE LEGISLACIÓN CENTROAMERICANA: CONTRATO DE DEPÓSITO: Definición Legal Guatemala El Salvador Honduras Art. 1974 Art. 1972 No tiene Código Civil Código Civil Costa Rica Nicaragua 1348 3449 Código Código Civil Civil Características No hace Algunas Contiene Contiene No mención dispersas algunas algunas específicas específica Arts. 1969, Arts. 843 y Arts. 521, Arts.. 461, Arts. 1975, 1972, 1976, 844 Código 522, 528 462 y 463 1975, 1977 de Código de Código de y 1981 Comercio Comercio Comercio Código Civil Elementos No hace Algunos y no Algunos Contiene Algunos no mención específicos sin hacer algunos específicos específica Arts.1099,110 mención Arts. 522 y Arts. 460 y Arts. 714 y 0 y 1102 específica 524 Código 463 Código 715 Código Código de Art. 842 y de de de Comercio 845 Código Comercio, Comercio Comercio de Comercio Obligaciones Artos. 1978 Algunos Tiene Arts. 522, Algunas y 1981 Art. 1099, algunas 523, 524, Art. 463, Código Civil 1100, 1101 Art. 846 y 525, 526, 464 y 465 Código de 849 Código Código de Código de Comercio de Comercio Comercio Comercio 103 Terminación No hace Art. 1101 No hace Art. 524 No hace mención Código mención Código de mención específica Comercio específica Comercio específica Arts. 1992 y Art. 846 Arts. 3480 y 1994 3485 Código Civil Código Civil Clases de Arts. 714, Arts. 1099 y Arts.842, Arts. 1348, Arts. 460, Depósitos 715 y 716 1100 Código 850,852 y 1360 464 y 465 Código de Comercio 874 Código Código del Código de Civil 521, de Comercio Código de Comercio Comercio Comercio 104 CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE: Guatemala El Honduras Salvador Costa Nicaragua Rica Definición Art. 734 Art. 1167 Art. 937 Art. 602 Legal Código de Código de Código de Código de Art. 519 Comercio Comercio Comercio Comercio Código de Comercio Características No No No No No específicas específicas específicas específicas específicas Arts. 734 y Arts. 1167, Arts. 937 y Arts. 602 y Arts. 519 y 741 Código 1168 y 943 Código 610 522 Código de 1172 de Código de de Comercio Código de Comercio Comercio Comercio Comercio Objeto Remesas No No No No Art. 526 específico específicos específico específico Código de Art. 734 Art. 1167 Art. 937 Art. 602 Comercio Código de Código de Código de Código de Comercio Comercio Comercio Comercio No Art. 1170 Arts. 937, 602 específicos Código de 940 y 941 Código de Arts. 734 y Comercio Código de Comercio 737 Código No tiene Comercio de Comercio 105 Elementos No No específicos específico Arts.734, Art. 1169 Arts. 937, Arts. 602, Arts. 519 y 735, 740 y Código de 941, y 942 603, 604 y 521 Código 743 Código Comercio Código de 610 de Comercio Código de Comercio de No específicos específicos Comercio Efectos No No específicos Comercio No Art. 1169 y específicos 1172 Art. 734, Código de 937 y 943 607 y 611 Código de 738 741 Comercio Código de Código de Comercio Comercio Comercio Código de No No específicos específicos Arts. 521, 523 y 525 Comercio Cierre Art. 741 Art. 1174 Art. 943 No Art. 523 Código de Código de Código de específico Código de Comercio Comercio Comercio Arts. 603 y Comercio 610 Código de Comercio Extinción Art. 743 Art. 1177 No Art. 608 Art. 524 Código de Código de específico Código de Código de Comercio Comercio Art. 945 Comercio Comercio Código de Comercio 106 CONTRATO DE PRÉSTAMO O MUTUO: Guatemala El Honduras Salvador Definición Legal Características Costa Nicaragua Rica Art. 1942 Art. 1954 Art. 1919 No tiene Art. 3390 Código Código Código Código Civil Civil Civil Civil Algunas No No Arts. 495 y Art. 1942, específicas específicas 496 1946, Arts. 1963 Art. 1919 Código de y 1964 Código Comercio Código Civil Art.490 Civil Objeto Arts. 1951 No Art. 1919 y 1952 específico Código Código Art. 1956 Civil Civil No Arts. 487 y específicas 488 Código Arts. 501, de Código 506 y 508 Comercio Civil Código de Comercio Elementos Arts. 1943, No 1951, 1952 No tiene No Art. 487, específicos específicos 488, 493, y 1955 Arts. 1954, Arts. 501, 497 Código Código 1956, 1957 506 y 508 de Civil y 1961 Código de Comercio Código Comercio Civil 107 Clases No tiene Arts. 1142 No tiene No Arts. 486 y Código de específicos 500 Código Comercio y Arts. 506 y de 1956 y 507 Comercio 1957 Código de 3390 y Código Comercio 3416 Civil Código Civil Obligaciones Arts. 1942, No Art. 1919 Arts.498, Sí 1946, específicas Código 499,506, Arts. 487, 1950, 1952 Art. 1956 Civil 507 y 508 488, 490, y 1954 Código Código de 491, 494 y Código Civil Comercio 498 Código Civil de Comercio Terminación Art. 1950 No Código Civil No tiene No Art. 3415 específico específico Código Arts. 1958 Arts. 503 y Civil y 1959 504 Código Código de Civil Comercio 108