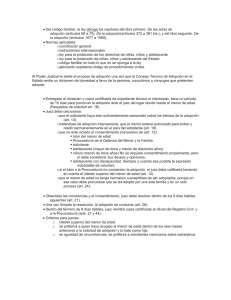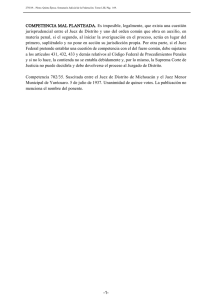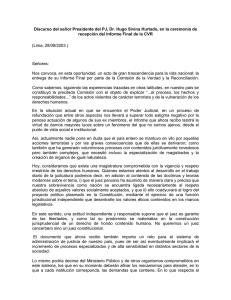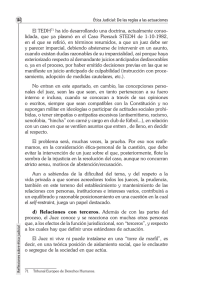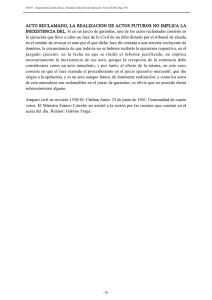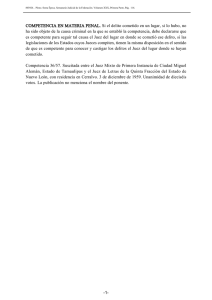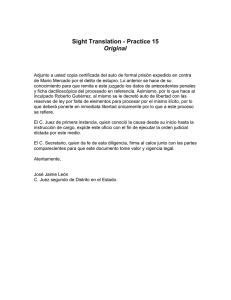protección integral de derechos de niños y adolescentes en la
Anuncio
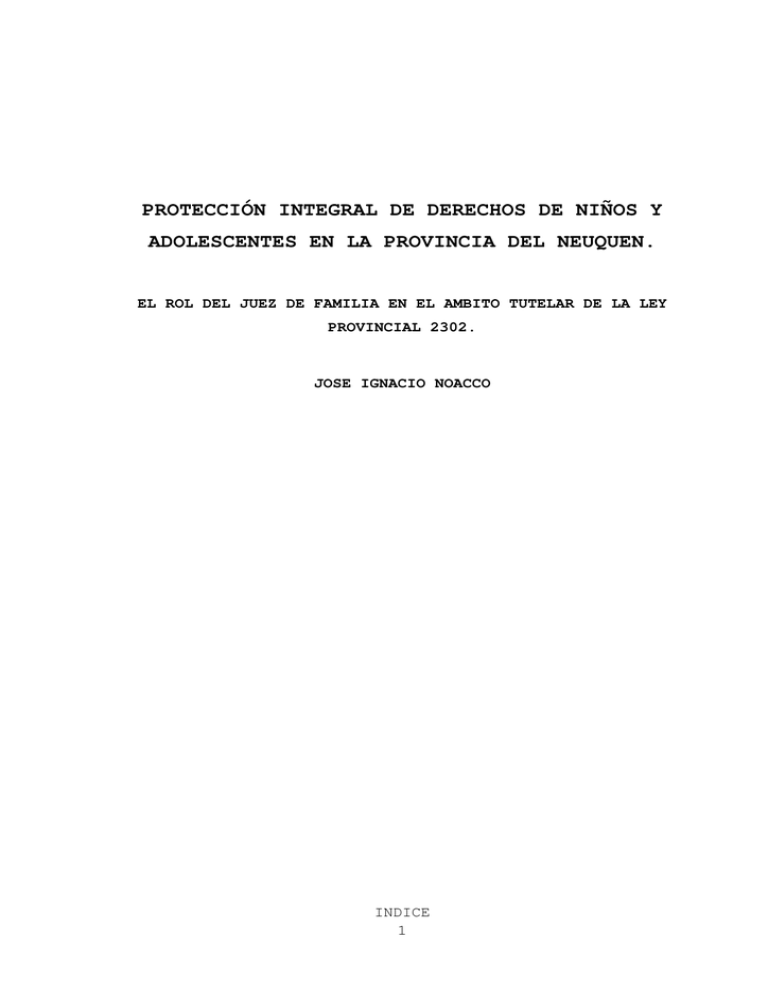
PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA PROVINCIA DEL NEUQUEN. EL ROL DEL JUEZ DE FAMILIA EN EL AMBITO TUTELAR DE LA LEY PROVINCIAL 2302. JOSE IGNACIO NOACCO INDICE 1 INTRODUCCION................................................................................................................................................. 3 CAPITULO I. EL CAMBIO DE PARADIGMA................................................................................................ 6 LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO ............................................................................................. 7 1. Sanción e importancia de la Convención ............................................................................................. 7 2. Derechos de los padres y de la familia en la Convención.................................................................... 9 3. El niño como sujeto de derechos. ....................................................................................................... 10 EL VIEJO RÉGIMEN DE SITUACIÓN IRREGULAR. .................................................................................................. 14 EL NUEVO PARADIGMA EN LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN. ......................................................................................................................................................... 17 EL DERECHO A SER OÍDO ................................................................................................................................... 18 CAPITULO II...................................................................................................................................................... 21 EL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL EN LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN......................................................... 21 1. La Constitución de la Provincia del Neuquén.................................................................................... 21 2. La ley 2302 ......................................................................................................................................... 24 3. El viejo régimen en el ámbito provincial............................................................................................ 30 LA LEY 26061 Y SU INFLUENCIA EN EL ÁMBITO PROVINCIAL............................................................................. 32 CAPITULO III .................................................................................................................................................... 36 NUEVOS ACTORES Y NUEVOS ROLES .................................................................................................................. 36 1. La Familia. ......................................................................................................................................... 38 2. La autoridad administrativa de aplicación. ....................................................................................... 41 3. El defensor de los derechos del niño y del Adolescente ..................................................................... 45 4. El abogado del niño ........................................................................................................................... 50 CAPITULO IV .................................................................................................................................................... 52 EL ROL DEL JUEZ. .............................................................................................................................................. 52 EL MENOR EN RIESGO O ESTADO DE ABANDONO................................................................................................ 53 MARCO DE ACTUACIÓN DEL JUEZ. ..................................................................................................................... 55 2 SITUACIÓN ACTUAL ........................................................................................................................................... 61 PAUTAS PARA INSTRUMENTAR EL CAMBIO. EL MEJOR JUEZ DE FAMILIA............................................................ 62 COMO TRANSITAR EL CAMBIO. .......................................................................................................................... 64 EL CAMBIO ES POSIBLE. ..................................................................................................................................... 66 CONCLUSION.................................................................................................................................................... 68 BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................................. 71 INTRODUCCION La Convención sobre los derechos del Niño introdujo un profundo cambio de paradigma en el modo de tratar la amenaza o violación de derechos de menor al modificar el status de niños y adolescentes de objetos de derecho y como tales objeto de especial protección como 3 antiguamente se los calificaba, para pasar a ser considerados o consagrados como sujetos de derecho, con el reconocimiento de idénticos derechos fundamentales que los adultos, con más un plus de derechos específicos fundados en su especial condición. Esa convención, que es norma de jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994 al haber sido incorporada como tal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, importó la consagración de nuevos derechos y consecuentemente impuso a los países suscribientes la necesidad de adaptar su normativa a aquel nuevo paradigma y también a crear las estructuras necesarias, rediseñando roles y facultades de quienes debían operar a través de ella, desde ya para cumplir con sus compromisos y procurar asegurar el interés superior del niño, fin supremo de esa normativa. En ese marco la provincia del Neuquén sancionó a fines de 1999 la ley 2302, que entró en vigencia en el mes de febrero del año 2000. Esta ley en el ámbito jurisdiccional introdujo por un lado la figura del Defensor de los derechos del niño y del adolescente reformulando así la vieja función del defensor de menores, y por el otro puso en cabeza del juez de familia, niñez y adolescencia la intervención en todo caso tutelar de niños y adolescentes. A la vez que las estableció las funciones a cargo de la autoridad de aplicación de la ley, designado tal al Poder Ejecutivo Provincial. El cambio de paradigma requiere adecuar la legislación interna a las nuevas disposiciones constitucionales, y luego también la creación o ajuste de las instituciones y los roles que el sistema de protección integral de derechos prevé para su aplicación, todo lo cual requiere de un proceso en el que intervendrán cuestiones de tipo político organizacional, enfocados en la necesidad de vencer resistencias y también en la necesidad de buscar herramientas adecuadas para alcanzar la meta establecida en la Convención. Pero más allá de lo señalado, cabe tener en cuenta que todo proceso de cambio requiere de un período de transición en el cual las instituciones puedan acomodarse a la nueva normativa, máxime cuando, como en este caso, esta nueva normativa introduce un cambio radical en el status jurídicos de los niños y adolescentes. En esa transición se ha recomendado inclusive a los jueces que se de aplicación directa y automática de las normativas constitucionales e internacionales de los derechos del niño “…. ya sea cuando en el plano infraconstitucional haya leyes o no las haya, como en el caso de que haya leyes opuestas; …”1 1 Bidart Campos, Germán J., Familia y Derechos Humanos. En El derecho de Familia y los nuevos paradigmas, Coordinado por Aída Kemelmajer de Carlucci, Tomo I, Pág. 32, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 1999. 4 En el caso de la Provincia del Neuquén, el proceso de cambio quedó instalado a partir de la ley citada y aún está en período de transición. Ello puede obedecer a que aunque se ha dictado una ley especial tendiente a compatibilizar el régimen a los postulados constitucionales, su aplicación práctica y cotidiana requiere de un profundo trabajo de interpretación normativa, de comunicación interdisciplinaria y de una prolija y organizada distribución de las tareas entre los diferentes actores, de modo tal de optimizar los recursos disponibles y hacer más efectiva -y a la vez más económica- la siempre difícil intervención institucional en aras de lograr el fin último pretendido por la normativa en juego, ello es, la protección integral de los niños y adolescentes. El objetivo del presente trabajo será analizar precisamente este último tópico que, a mi criterio- obsta a cerrar ya el camino de la transición y a empezar a operar en el cambio. Concretamente el punta de partida será, luego de analizar la normativa aplicable, determinar cual es el rol de las instituciones involucradas en la problemática vinculada a la protección integral de los niños y adolescentes, en el marco en que tales derechos se encuentren en situación de amenaza o violación y, en especial precisar cual es la función del juez de familia en ese ámbito. Intentaremos demostrar que, en el plexo normativo que rige esta temática específica, integrado fundamentalmente por la Convención sobre los derechos del Niño, la ley nacional 26.061 y la ley provincial 2302 se ha previsto un nuevo rol del juez de familia, que debe circunscribirse a dirigir el proceso, tratando de mantenerse imparcial y equidistante de las partes, en el entendimiento de que el niño, en toda situación de amenaza o violación de derechos fundamentales, que es sobre la que se extenderá éste trabajo, debe ser considerado por su condición de sujeto de derechos, desde un punto de vista técnico, parte en el proceso. Para ello, en el primer capítulo estudiaremos cuales son los valores, principios y normas establecidos por la Convención sobre los derechos del Niño, contrastándolo brevemente con las normas y principios del perimido sistema del patronato de menores. También nos detendremos brevemente en el modo en que el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén ha interpretado ese cambio de paradigma. Establecidos cuales son los principios que la Convención consagró, en el segundo capítulo estudiaremos de qué manera los mismos se han visto plasmados en la normativa provincial sancionada para incorporarse al sistema de protección integral de derechos y en la reforma constitucional de 2006 y también, por cuanto tiene aplicación directa en el ámbito 5 provincial, nos detendremos en algunos postulados de la ley nacional 26.061, con lo cual completaremos la visión del ámbito normativo aplicable. A partir de allí, ingresamos al tercer capítulo del presente trabajo, donde procuraremos establecer cuales son las funciones y atribuciones que le competen a cada uno de los distintos protagonistas principales sobre quienes recae la responsabilidad de sostener el sistema de protección de derechos consagrado en toda aquella normativa. Veremos en primer término el rol de los padres y la familia, actores principales e irremplazables del sistema, luego nos detendremos en las otras figuras relevantes a saber: la autoridad de aplicación, el Defensor de los Derechos del Niño y el abogado patrocinante del niño y adolescente. El cuarto y último capítulo estudiaremos cuales son las funciones y atribuciones del juez de familia, niñez y adolescencia de la Provincia del Neuquén a la luz de aquella normativa y en el marco de la compleja trama de funciones cuya competencia recae coordinadamente en cada uno de sus actores. El poder superar la transición en la que la implementación del sistema integral de protección de derechos se encuentra inmersa delimitando los roles y funciones que cada uno de los institutos debe asumir como propios, y en especial fijar el ámbito de actuación del juez en los casos de amenaza o violación de derechos, constituirá un aporte para lograr un mejor magistrado en el fuero especializado y, optimizando los escasos recursos disponibles, contribuirá también a una mejora del sistema judicial de la materia. Intentaremos demostrar cual es el modo en que ese mejor juez podrá prestar un mejor servicio de justicia, haciendo realidad la aplicación respetuosa de todos y cada uno de las normas, los valores y los principios consagrados en la Constitución Nacional, tratados internacionales con jerarquía constitucional y leyes dictadas en su consecuencia. CAPITULO I. EL CAMBIO DE PARADIGMA 6 La Convención sobre los derechos del Niño 1. Sanción e importancia de la Convención Siguiendo el esquema de trabajo trazado en la introducción, corresponde en primer término analizar en qué consiste el cambio de paradigma en materia de protección de la niñez y adolescencia, y para ello es importante detenerse en la normativa que tanto antes como después estuvieron vigentes. Y por constituir el núcleo central que sintetizó y motorizó el cambio de paradigma en el mundo, es importante comenzar con el análisis de la Convención sobre los derechos del Niño, punto de partida de un revolucionario cambio legislativo en la gran mayoría de las naciones firmantes y, dentro de ellas, como en el caso de Argentina, con profundas reformas legislativas en todos los niveles, tanto en el nacional como en el provincial. La Convención sobre los derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y comenzó a regir, de conformidad con lo dispuesto por su artículo 49 el 2 de septiembre de 19902, siendo el tratado internacional de derechos humanos que más rápido entró en vigor y el más ratificado en la historia3. El 5 de diciembre de 1990 fue ratificada por Argentina con tres declaraciones y una reserva, previamente fue aprobada por la ley 23.849. Posteriormente, de igual modo fue incorporada como norma constitucional en la reforma de 1994 en el artículo 75 inc. 22 de la Carta Magna que establece que, al igual que otros diez tratados internacionales de derechos humanos, la Convención sobre los derechos del Niño, “…en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”. La Convención sobre los derechos del Niño introdujo un cambio revolucionario al reconocer al niño como sujeto de derechos y en consecuencia, dejando de lado la concepción paternalista que antiguamente los tenía por objeto de protección por parte de sus progenitores 2 Fuente www.ohchr.org/spanish/, sitio oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 3 Cfr. Beloff, Mary, Los derechos del niño en el sistema interamericano, Ediciones del Puerto, Buenos Aires, 2004, pág. 2, quien añade que a la fecha solamente falta ser ratificado por Estados Unidos y Somalía. 7 y el estado, régimen que entre nosotros se conoció comúnmente como “patronato”, que tenía a la figura del juez como la de “un buen padre de familia” omnipotente para disponer medidas “protectivas” y que los autores han dado en llamar doctrina de la “situación irregular”. Así y para reafirmar ese cambio, desde el primer párrafo de su preámbulo refiere a “los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”, reconociendo de ese modo que los niños, niñas y adolescentes poseen y son titulares de los mismos derechos e idéntica dignidad que el resto de los seres humanos, o sea los adultos. Además y en forma expresa les reconoce a lo largo de su articulado un plus de derechos que por derecho natural les pertenecen, por su especial estado de indefensión emanado de su condición de personas en crecimiento y desarrollo. Dice Bidart Campos que: “Tal ven en el caso del menor, …. resulte fácil a muchos visualizar la necesidad de una tutela intensa y diferencial en razón de la edad misma y de las variables de indefensión que se dan en su transcurso.”4 Sin dudas, ha sido esa facilidad de comprensión de la necesidad de salvaguardar tales derechos fundamentales de los menores y el reconocimiento que se hizo con ese acto de la irregular situación jurídica en que éstos se encontraban lo que motivó la decisión de los Estados de suscribir y hacer entrar en vigor con tanta premura la Convención. Esta, en su artículo segundo dispone que los Estados partes asumen el compromiso de respetar los derechos enunciados en ella y asegurar su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción o exclusión de ninguna naturaleza. En el artículo cuarto añade que los Estados partes deben adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole tendiente a dar efectividad a los derechos reconocidos en ella, a la vez que, respecto de los derechos económicos, sociales y culturales, contiene un mandato de optimización al decir que los Estados partes deben adoptar las medidas hasta el máximo de los recursos que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. Aparecen aquí tres notas salientes y esenciales que caracterizan el nuevo modo de mirar a los niños desde distintas disciplinas, entre las que se encuentra involucrado el derecho, a saber: el reconocimiento y la aplicación de los derechos fundamentales a todos los niños sin 4 Bidart Campos, Germán J., idem, Tomo I, Pág. 32. 8 exclusión, involucrar a todos los poderes de los Estados partes en la prosecución de sus fines y el mandato de optimizar los recursos disponibles, corolario éste del principio del “interés superior del niño”, el cual inspira todo el contenido de la Convención. Es decir, se reconoce al niño como sujeto de derechos y se compromete a los Estados partes a asegurar desde todos los ámbitos, tales derechos fundamentales reconocidos. 2. Derechos de los padres y de la familia en la Convención. Por último, no podemos dejar de considerar el reconocimiento que la Convención sobre los derechos del Niño hace de los derechos de ambos padres respecto de la educación, crianza y desarrollo de los niños. Dice el artículo 18 que: “1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. 2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. …” La Convención reconoce por una parte el derecho de ambos progenitores por igual en el ejercicio de las obligaciones emergentes de la patria potestad, poniendo en cabeza de ambos la “responsabilidad primordial” en el cumplimiento de tales fines, los cuales resume situando como norte y medida el interés superior del niño; y por otra parte, reconoce el rol subsidiario del Estado en tanto debe limitarse a prestar la asistencia apropiada a los padres para el desempeño de sus funciones, con la excepción que se establece en el artículo 19, en cuanto disponen su intervención para proteger al niño en riesgo, peligro o perjuicio de cualquier índole, aún cuando se encuentre bajo la custodia de los padres o sus representantes legales. Conforme lo señala D´Antonio existen diversas posiciones respecto de las funciones que corresponden al Estado y sus alcances, como así también los alcances de los límites que importa su función subsidiaria.5 5 D´Antonio, Daniel Hugo, Convención sobre los derechos del Niño, Astrea, Buenos Aires, 2001, pág. 128. 9 La norma es clara en cuanto a que la familia posee un rol preponderante en la crianza, educación y desarrollo del niño, por lo que las potestades de intervención extra-familiares deben ser siempre interpretadas con carácter restrictivo y limitarse a aquellos casos en que por falta de núcleo familiar (para lo cual también existirá un orden de prelación: en primer lugar el núcleo básico, luego la familia extensa y en tercer lugar los organismos intermedios o comunidad), o por acción u omisión de los referentes familiares se pongan en situación de peligro o riesgo actual o inminente o se vulnere derechos fundamentales de los niños y adolescentes. Ello tiene su fundamento jurídico en lo dispuesto por el artículo 19 de la Convención sobre los derechos del Niño, también en el artículo 5 cuando reconoce que: “Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.”. Indirectamente avalan lo expuesto el reconocimiento del derecho a la identidad y también al debido contacto del niño con su progenitor no conviviente y su familia (arts. 7, 8, 9, y 10). 3. El niño como sujeto de derechos. Los autores se han pronunciado en forma unánime al respecto, caracterizando al menor, en el nuevo paradigma de “sujeto de derechos” y “persona” en el sentido jurídico del término. Se ha dicho que “Aquello que caracteriza a este nuevo modelo y que, indudablemente, lo muestra como un quiebre de paradigma en la historia jurídica de la niñez es la concepción del niño como “sujeto” titular de los mismos derechos fundamentales de los que resultan titulares los adultos, más un “plus” de derechos específicos justificados por su condición de persona en desarrollo. Se deja así atrás la concepción paternalista propia de la doctrina de la “situación irregular” que los consideraba como “menores” o “incapaces” y, ante ello, “objeto” de protección y de representación por parte de sus progenitores –o demás representantes legalesy el estado.”6. 6 Gil Domínguez, Andrés; Fama, María Victoria y Herrera, Marisa, Derecho Constitucional de Familia. Ediar, Buenos Aires, 2006, Tomo I, pág. 536. 10 “Está claro que ese incitante emplazamiento del menor, del interés superior del niño, que recorta la esperanza en sus roles positivos, entusiasmo y proyección hacia el futuro, representa por parte del Derecho, en la vuelta del milenio, su cabal reconocimiento como persona; la aceptación de sus necesidades y la defensa de sus derechos. Por tanto, es pertinente asociar dicho interés superior con los Derechos Fundamentales, sugerencia metodológica que ha ganado espacio y sostenido predicamento en el pensamiento de estas horas.”7 De las citas transcriptas se advierte que muchos autores introducen una nota fundamental al reconocer la aceptación de las necesidades de los niños y adolescentes y el modo de expresar jurídicamente tales necesidades en la defensa de sus derechos, lo que necesariamente lleva al reconocimiento de la facultad de estar en juicio y reclamar, con propio asesoramiento letrado sus pretensiones, tema sobre el cual se abundará más adelante. Al momento de caracterizar al niño sujeto de derechos modelo de la Convención, Mary Beloff formula un análisis comparativo en el cual señala que: “Las leyes y las prácticas que existían con anterioridad a la aprobación de la Convención en relación con la infancia respondían a un esquema que hoy conocemos como “modelo tutelar”, “filantrópico”, “de la situación irregular” o “asistencialista”, que tenía como punto de partida la consideración del menor como objeto de protección, circunstancia que legitimaba prácticas peno-custodiales y represivas encubiertas. A partir de la Convención Internacional sobre los derechos del Niño la discusión sobre la forma de entender y tratar con la infancia, tradicionalmente encarada desde esa perspectiva asistencialista y tutelar, cedió frente a un planteo de la cuestión en términos de ciudadanía y de derechos para los más jóvenes”8. Ese cambio ha sido un fenómeno generalizado en todo América Latina ya que la Convención “Con su aprobación por los países de la región se genera la oposición de dos grandes modelos o cosmovisiones para entender y tratar a la infancia.”9 La Argentina no ha sido ajena a ese proceso, por cuanto también aquí se ha dado esa contraposición. Desde la incorporación del nuevo paradigma aparecen los niños y adolescentes con un expreso reconocimiento de sus derechos esenciales, titulares de sus derechos y, paralelo al desarrollo paulatino de sus facultades y el avance de su edad y madurez, a ser oído e ir reclamando por sí o por intermedio de representantes, tales derechos. Dejan entonces de ser 7 Morello, Augusto M., Morello de Ramírez, María S., El moderno derecho de familia, Aspectos de fondo y procesales. Librería Editora Platense, La Plata, 2002, pág. 4. 8 Morello, Augusto M., Morello de Ramírez, María S., op. cit., pág. 4. 9 Beloff, Mary, op. cit. pág. 4. 11 destinatarios de acciones de protección para ser plenos merecedores del reconocimiento y respeto de sus derechos. “Con toda razón se ha dicho que es el primer instrumento internacional que ha establecido derechos humanos para los niños, constituyendo un hito fundamental en la historia de sus derechos, toda vez que a partir de ella se los concibe como sujetos de derechos y no como simples destinatarios de acciones asistenciales o de control social ejecutados por el Estado, como lo hacía con anterioridad.”10 Con la Convención sobre los derechos del Niño primordialmente y otros instrumentos internacionales de derechos humanos (muchos de ellos incorporados como norma constitucional en la reforma de la Carta Magna nacional de 1994 (art. 75 inc. 22) se fueron delimitando los derechos fundamentales del niño situación que modificó el paradigma vigente hasta entonces conocido como de la situación irregular. Como lo ha señalado Mary Beloff “A partir de estas reglas e instrumentos internacionales –que tratan temas tales como la delincuencia juvenil, la escuela, el rol de la familia, el rol de la comunidad, el rol de la justicia- es posible afirmar que se inaugura una era de ciudadanía de la infancia, ya que se reconoce al niño como sujeto pleno de derecho, situación sustancialmente diferente desde el punto de vista normativo, a la vigente hasta hace poco tiempo en América Latina”11 A continuación la autora citada continúa diciendo: “No es posible dar una definición acabada de “protección integral de los derechos de los niños”. Sin embargo, sí es posible afirmar que en América Latina, cuando hoy se habla de protección integral se habla de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En este sentido, quizá puramente teórico pero con implicancias prácticas muy concretas, el cambio con la concepción anterior es absoluto e impide considerar cualquier ley o institucionalidad basadas en postulados peligrosistas y filantrópicos como una ley de protección integral de derechos inspirada en la Convención sobre los Derechos del Niño.- Se advierte entonces que protección integral como protección de derechos es una noción abierta, en permanente búsqueda de nuevos y mejores estándares (….). Deben pues considerarse incluidos todos los instrumentos internacionales de 10 Ludueña, Liliana Graciela, Derecho del niño a ser oído. Intervención procesal del menor. Revista de Derecho Procesal, Tomo 2002-2, Derecho Procesal de Familia – II, Rubinzal Culzoni, pág. 158. 11 Beloff, Mary, idem, pág. 33. 12 protección de derechos humanos suscriptos por cada país en la medida en que establecen una mayor protección.”12 No puede arribarse a una conclusión distinta ya que al otorgarles el mismo status jurídico que a los adultos, también resultan destinatarios, al igual que éstos, de todos los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos suscriptos o a suscribirse por un país, al igual que las leyes internas que en el mismo se sancionen. En cuanto a los destinatarios del nuevo paradigma, distinguiendo a los “menores” de los “niños y adolescentes”, dice Beloff reafirmando su condición de personas en el sentido jurídico del término: “Los niños son ahora definidos de manera afirmativa, como sujetos de derecho. Ya no se trata de “menores”, incapaces, personas a medias o incompletas, sino de personas cuya única particularidad es estar creciendo. Por eso se les reconocen todos los derechos que tienen los adultos, más derechos específicos precisamente por reconocerse esa circunstancia evolutiva.- El reconocimiento y promoción de los derechos de los niños se produce en una concepción integral que recupera la universalidad de la categoría de la infancia, antes fragmentada por las leyes de “menores”. Los derechos que la Convención garantiza tienen como destinatarios a todos los niños y niñas y no sólo a una parte de ellos. Si se es titular de derechos, si la protección es concebida como derecho, entonces deben existir remedios legales en caso de violaciones a los derechos, no así cuando la protección es concebida como ayuda o caridad, donde las nociones de exigibilidad y responsabilidad desaparecen.”13 Tal como la autora citada refiere precedentemente, en general los autores han dado distinto contenido semántico a los términos “niño” y “adolescente” por un lado y a “menor” por el otro, terminología que metodológicamente permite distinguir la concepción utilizada usualmente en los períodos pre y post Convención respectivamente, recibiendo este último término por esa razón un contenido peyorativo. Empero puede considerarse que existe una simple relación de género a especie entre este último término y aquellos otros dos, razón por la cual resulta adecuado utilizar indistintamente y conforme gramaticalmente resulte más ajustado, cualquiera de esos términos sin atender a cual de los periodos señalados se está haciendo referencia en ese momento. 12 13 Beloff, Mary, idem, págs. 33/34. Beloff, Mary, idem, págs. 35/36. 13 En términos generales es posible afirmar que un sistema legal e institucional de protección integral de derechos de los niños debe ajustarse a los postulados de la Convención y establecer normas, tanto de fondo como procesales, e instituciones que tiendan a garantizar el pleno ejercicio de los derechos por parte de los menores en la medida que su edad y madurez se los permitan. Así como “Sustantivamente el Derecho de Familia y Minoridad ha sufrido cambios cuasi copernicanos tanto en los conceptos (por ej.: de familia, de menor, de matrimonio, de pareja, etc.) como en los modos de comprensión de la problemática (menor víctima y victimario, tratamiento de la violencia familiar, problemática de la drogodependencia, conflictos en familia múltiple, etc.).”14, también esos cambios deben producirse en los órdenes precedentemente señalados. Tanto el derecho, como los organismos públicos y privados intermedios, e incluso en algunos aspectos las familias, deben adaptarse al nuevo paradigma transitando un proceso de transición hasta tanto se pueda alcanzar un adecuado nivel o estándar de protección integral de derechos. Hasta aquí se hizo referencia al marco normativo fundamental consagrado en la Convención sobre los derechos del Niño, en lo concerniente a la determinación del rol del juez de familia en los casos tutelares de menores. Para comprender cabalmente el cambio de paradigma es necesario hacer una referencia a cuales eran las notas que caracterizaban el sistema vigente antes de la convención, tema que abordaremos en el próximo punto. El viejo régimen de situación irregular. Para comprender mejor el alcance de todos los cambios mencionados precedentemente es importante resumir someramente en que consistía aquel modelo vigente antes de la Convención sobre los derechos del Niño. Se concebía al niño desde una mirada tutelar del niño como objeto de especial protección en virtud de su incapacidad. No era considerado un sujeto de derechos, por el contrario, era un objeto que se encontraba sometido precisamente por su situación de incapaz 14 Rauek de Yanzón, Inés B., La Capacitación de los jueces de familia y minoridad. Relato de una experiencia concreta. Revista de Derecho Procesal, Tomo 2002-2, Derecho Procesal de Familia – II, Rubinzal Culzoni, pág. 17. 14 a lo que desde el Estado se determinara generalmente a-priori y sin evaluaciones previas de las reales y concretas necesidades de cada menor. El mayor exponente del Estado en esa tarea era precisamente el juez de menores, dotado de potestades exorbitantes para disponer, casi a su arbitrio, el destino de un menor en situación de riesgo. El niño o adolescente, destinatario de esa especial protección, no era una categoría universal, toda vez que la normativa no estaba dirigida a todos los menores sino que se circunscribía a aquellos que se encontraban en situación de abandono, peligro material o moral o riesgo de cualquier índole. También al supuesto del menor infractor de la ley penal, tema éste sobre el cual no abordaremos por cuanto resulta ajeno al objeto del presente trabajo. Señala Mary Beloff que: “Los “menores” –en este sentido- son aquellos que no ingresan al circuito de socialización a través de la familia, primero, y de la escuela, después; como lo ha expresado claramente Antonio Carlos GOMES DA COSTA, los menores son el producto del proceso aprehensión + judicialización + institucionalización = menor. Para los menores se crearon los dispositivos tutelares que representan una forma de mirar, de conocer y de aprehender la infancia, que determinaron la implementación de políticas asistenciales durante más de 70 años las que, en casi un siglo de implementación, consolidaron una cultura de lo tutelar-asistencial.”15. En definitiva se procuraba tutelar como objetos de especial protección, a aquellos menores que, más allá de su incapacidad derivada de su propia condición de personas en desarrollo, requerían de algún abordaje especial vinculado a una problemática disvaliosa que así lo requería. Lejos de respetar derechos y asegurar su aplicación, como elementos positivos que motorizaban el rol del Estado y los distintos estamentos sociales involucrados, se actuaba –a veces en forma coactiva- a partir de coyunturas específicas en las cuales existía una situación de riesgo o peligro, situación irregular de la que habla la doctrina. Conforme lo señalan Gil Domínguez, Fama y Herrera: “…. El eje central del sistema – cuya máxima expresión en nuestro país ha sido la ley 10.903 de “Patronato del Estado”, conocida como “Ley Agote”, sancionada en 1912 y recientemente derogada por la ley 26.061es la disposición del “menor” como “objeto” de tutela del estado a través del Poder Judicial mediante un proceso tutelar dirigido por un juez con facultades prácticamente omnímodas, y 15 Op. cit., págs. 23/24. 15 signado por la negación de los principios, derechos y garantías del debido proceso reconocidos constitucionalmente a los adultos en las mismas condiciones”16. Sobre el juez de entonces, su rol en el proceso y las facultades que la ley le confería se volverá más adelante. Conforme lo señaló el más alto Tribunal de la Provincia del Neuquén, “Muchas críticas recibió aquel sistema, fundamentalmente en cuanto constituía una sistemática violación de los derechos de quienes eran los objetos de preferente protección.” Y a renglón seguido: “... Pero la construcción social de la categoría infancia sería imposible de entender sin hacer mención a la institución que contribuyó decisivamente a su consolidación y reproducción ampliada: la escuela. Sin embargo, no todos los integrantes de esta nueva categoría tienen acceso a la institución escuela, e incluso una parte de los que se incorporan, resultan por diversos motivos, expulsados de la misma. La diferencia socio-cultural que se establece en el interior del universo infancia, entre aquellos que permanecen vinculados a la escuela y aquellos que no tienen acceso o son expulsados de ella es tal, que el concepto genérico infancia no podrá abarcarlos. Los excluidos se convertirán en menores. Para la infancia la familia y la escuela cumplirán las funciones de control y socialización. Para los menores será necesaria la creación de una instancia diferenciada de control socio-penal: el tribunal de menores...”17 En consecuencia, lejos del concepto de protección integral de derechos, concepto universal que abraza a todos los niños y adolescentes sin exclusiones, el régimen anterior establecía dos categorías de niños, por una parte aquellos que se encontraban en situación de riesgo, peligro o abandono, y como tales objeto de protección especial por parte de la ley, y quienes, por no encontrarse en esa condición, estaban fuera del alcance de la normativa especial. “Así el “menor” era considerado en situación irregular, en contraposición a aquella que era la regular o “normal”, igualando situaciones de aquel que, ya sea material o moralmente, se encontraba abandonado por sus padres –sin distinguir allí situaciones de pobreza del grupo familiar- con aquellos que hubieran violentado las reglas mínimas que se consideran válidas en una comunidad.”18 16 Op. Cit.. Pág. 537. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, “H., H. D. Y OTRO S/ GUARDA” (Expte. N° 528-Año 2002) 3 de febrero de 2004. 18 Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, “H., H. D. Y OTRO S/ GUARDA” (Expte. N° 528-Año 2002) 3 de febrero de 2004. 17 16 Toda vez que el presente trabajo se circunscribe a la delimitación de ese rol en los magistrados que ejercen su jurisdicción en la Provincia del Neuquén, es importante analizar lo que ha dicho nuestro máximo tribunal provincial respecto del nuevo de paradigma vigente a partir de la incorporación de la Convención. El nuevo paradigma en la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén. En el fallo que citamos precedentemente, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén ha tenido la oportunidad de pronunciarse también sobre los alcances de éste nuevo paradigma, y en torno a ello ha señalado cuales son, a su juicio, sus principales características. Así, y reconociendo la consagración de la doctrina de la protección integral de los niños y adolescentes, doctrina ésta cuya nota de universalidad o integralidad está dada por el reconocimiento de los derechos fundamentales a favor de todo niño, sin exclusión, niño que ha dejado de ser un objeto de protección para convertirse en un sujeto pleno de derechos con la única limitación de ejercerlos personalmente o por medio de representantes en la medida del desarrollo de su edad y madurez, refiriéndose a la Convención ha dicho: “Existen numerosos trabajos y análisis efectuados en torno a aquel cuerpo normativo, los que si bien pueden diferir en su enfoque, resultan coincidentes en señalar que la sanción de la Convención de los Derechos del Niño ha producido un cambio radical en el modo de ver a la infancia y a la adolescencia, mutando el concepto del niño como “objeto de protección” al niño como “sujeto de derechos”.- Esto, que puede aparecer para quien recién se inicia en el estudio de la cuestión como un juego de palabras, ha significado un cambio revolucionario en el ámbito de los Derechos del Niño y el Adolescente, dando lugar a la formación de la “doctrina de la protección integral”, frente a la de la “situación irregular” que estructurara el desarrollo legislativo, judicial y cultural de muchísimos años en relación al tema”19. 19 Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, “H., H. D. Y OTRO S/ GUARDA” (Expte. N° 528-Año 2002) 3 de febrero de 2004. 17 Más adelante, integrando el reconocimiento del status jurídico del niño y del adolescente con las demás disciplinas involucradas en la problemática integral que afecta a los menores, señaló que “En este nuevo marco normativo, que impone decididamente un cambio teórico – tal como más adelante se profundizará-, pues se trata de un niño sujeto de derechos, una familia como institución primordial e irremplazable, un Estado y una Sociedad Civil garantizadoras de las funciones de aquélla (principio de efectividad de los derechos que implica la imposición a los distintos estamentos públicos de obligaciones y cargas concretas), la pregunta que se realiza el Juez para decidir una guarda, medida que supone la separación de los niños de sus padres, ya no se formula en el sentido de ¿qué hizo o no hizo esa familia para poner en riesgo a los niños?, sino desde otro vértice, ¿qué hicieron las diversas instituciones sociales –provincia, municipios, ONG) para que esta familia se desvincule de sus funciones sociales en relación a los niños? (conf. artículo 18 CDN). En este camino, será preciso que se hayan agotado las instancias prejudiciales, para que exista autoridad en el Juez para disponer la medida (principio de desjudicialización).”20 Es importante detenernos en esta cita por cuanto ella guarda estrecha vinculación con el punto a tratar respecto del rol del juez de familia en la Provincia del Neuquén en el marco normativo consagrado por la Convención y las normas nacionales y provinciales aplicables que más adelante veremos, y la importancia que, como guías para su actuación tienen tanto el principio de desjudicialización como el de subsidiariedad del Estado y los órganos sociales intermedios respecto del rol de la familia. El derecho a ser oído El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén ha tenido oportunidad también de pronunciarse respecto de los alcances del derecho a ser oído reconocido expresamente por la Convención sobre los derechos del Niño. Dijo el Tribunal que: “El precepto contempla, claramente, dos supuestos: el del primer apartado, pone en cabeza de los Estados la obligación de garantizar el derecho del niño a la libre expresión en los asuntos que lo afecten, cuando esté en condiciones de formarse un juicio propio, indicando además las pautas con las que deberá valorarse su opinión. El del segundo, particulariza especialmente tal derecho en los casos de procedimientos judiciales o administrativos que lo afecten y la 20 Ibid. 18 forma de ejercerlo. La segunda cuestión, en que tampoco han sido pacíficas doctrina y jurisprudencia, finca en la inteligencia que debe atribuirse a la posibilidad que se brinda al niño de ser escuchado directamente o por intermedio de un representante u órgano apropiado. Y, así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el renombrado caso “Oswald”, entendió que el derecho del niño a ser oído puede satisfacerse también a través de un representante o un órgano apropiado, condición que quedaría cumplida entonces con la intervención del asesor de incapaces (“W.,E.M.c.O.,M.G.” CS, junio 14-995 en L.L. 1996-A-260), contrariamente, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, sostiene que el art. 12° incs.1 y 2. otorga al derecho del niño a ser oído el carácter de personalísimo, sin que pueda admitirse que se exija su ejercicio a través de la figura del representante promiscuo del menor, asesor de menores, ni de una figura como la del tutor ad litem, por cuanto su intermediación desvirtuaría la finalidad que se persigue(del voto del Dr.Pettigiani en “S. De R., S.R. c. R.,J.A.”, S.C. Bs.As. 02.05.02 en L.L. T. 2003-A, pág.424).21 El fallo establece que el deber de escuchar al menor es del juez, quien debe llevarlo a cabo de un modo directo y no mediante un representante, partiendo para ello de la base de que no debe confundirse el derecho a ser oído con el derecho a tener representación o asesoramiento letrado en juicio. Dice al respecto que: “De lo expresado se desprende, sin hesitación, que nuestro ordenamiento jurídico provincial impone a quienes deban adoptar resoluciones que afecten los intereses de niños y adolescentes, en procesos judiciales o administrativos, el deber de escuchar su opinión, y de valorarla previo a emitir resolución, so pena de nulidad.”22 Como bien lo señala el fallo referenciado, no cabe duda que desde la incorporación de la Convención sobre los derechos del Niño como norma constitucional, que el niño debe ser oído en todo ámbito donde se ventilen cuestiones que lo involucren, apareciendo el menor no solo como el mero destinatario de una resolución judicial, sino que se trata de una persona cuyos intereses pueden ser considerados y evaluados al momento de dictarse esa resolución,23 intereses que deberán ser prudencialmente sopesados al momento de evaluar de qué manera, en el caso particular, se satisface el interés superior de ese niño. 21 Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, “DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE SOBRE INCIDENTE DE APELACIÓN e/a S. Y OTRO S/DIVORCIO VINCULAR” (Expte. 74-año 2002) sentencia del 28 de abril de 2005. 22 Ibid. 23 Cfr. Kemelmajer de Carlucci, Aída, El derecho Constitucional del menor a ser oído, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Nº 7, pág. 173. Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe. 19 La doctrina ha fijado distintas posturas respecto del alcance de éste derecho, encontrándose quienes sostienen que el mismo rige a partir de determinada edad, otros que dependerá del grado de madurez y comprensión respecto del acto o proceso para el que pudiera ser requerida su opinión, y otros que en un criterio más amplio consideran que no siendo la comunicación humana solamente verbal o escrita, debiera escucharse al niño en todo momento, cualquiera fuese el grado de desarrollo que tenga. En la postura intermedia se enrola Bidart Campos cuando somete el ejercicio de ese derecho, haciéndolo extensivo a “tomar parte en todo procedimiento que le atañe ante organismos administrativos o tribunales judiciales. Dice el citado autor: “Al menor hay que situarlo conforme a una doble y básica circunstancia elemental: cuando todavía no tiene discernimiento y cuando ya ha accedido a el, porque en una etapa y en otra son distintas las modalidades para el ejercicio de los derechos que tanto en su relación familiar como en la extrafamiliar tienen que serle garantizados. Por ejemplo: para tomar parte en todo procedimiento o actuación que le atañe ante organismos administrativos o tribunales judiciales, para ser escuchado, para defenderse, para expresar su punto de vista, etcétera. Ocioso sería hacer señalamientos de ámbitos en los que se filtran los derechos del niño: relaciones de filiación y patria potestad, adopción, abandono, trabajo, acceso a la justicia, sanciones penales, régimen penitenciario, educación, salud, etcétera.”24 Por su parte, Mary Beloff le da gran importancia al derecho a ser oído por cuanto considera que es uno de los que estructura la lógica de la protección integral. Dice: “De todos los derechos, uno que estructura la lógica de la protección integral es el derecho del niño a ser oído y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Se pasa de una concepción de exclusión de la voz del menor, donde los niños, como incapaces, no tenían nada que decir, a otra más cercana a la situación ideal de diálogo en la que participan todos los ciudadanos, pensado el proceso en términos habermasianos. En este sentido, la aplicación de la Convención se asocia directamente con la construcción de una sociedad más democrática y participativa. En palabras de Alessandro BARATTA, la democracia necesita que los niños opinen y participen. Cómo lograrlo es responsabilidad de los adultos, quienes deben diseñar e implementar arreglos institucionales que permitan que las opiniones de los niños sean tenidas en cuenta.”25 24 25 Bidart Campos, Germán J., Familia y Derechos Humanos, idem, Tomo I, Pág. 32. Beloff, Mary, idem, pág. 36. 20 En cuanto a la oportunidad, el niño puede ser oído en cualquier oportunidad y tantas veces como sea necesario, siempre previamente a decidir sobre una cuestión que lo pueda afectar, debiendo ser escuchado directamente por el juez sin perjuicio de que esté representado o intervenga también el Ministerio Pupilar.26 Tanto en el plano nacional como en el plano de la Provincia del Neuquén, el cambio radical de paradigma que importó la Convención sobre los derechos del Niño, se ha visto reflejada en la legislación, legislación ésta que ha ido dando forma a la delimitación de las funciones del juez de familia en el derecho tutelar de menores y que analizaremos a continuación. CAPITULO II El sistema de protección integral en la Provincia del Neuquén. 1. La Constitución de la Provincia del Neuquén. De conformidad con la tendencia moderna y al igual que las constituciones provinciales más recientes, la Constitución de la Provincia del Neuquén, reformada en el año 2006, contiene en su articulado el reconocimiento expreso de derechos a favor de la familia, los niños y los adolescentes. Respecto de la primera, la Carta Magna provincial consagra a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad, que como tal debe ser amparada por el Estado. 26 Cfr. Ludueña, Liliana Graciela, idem, pág. 164. 21 Dice en el artículo 46: “La familia es elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser amparada por el Estado, que asegura su protección social y jurídica.- Mujeres y varones tienen iguales derechos y responsabilidades como progenitores.- Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos durante su minoría de edad y en los demás casos que legalmente proceda.- La maternidad y la infancia tendrán derecho a la protección especial del Estado.” A su vez reconoce en éste artículo el deber primario de los progenitores en la asistencia a sus hijos durante la minoría de edad. Si esa responsabilidad es de los padres y la Constitución reconoce a la familia como núcleo natural y fundamental de la sociedad, amparado por el Estado, como corolario se desprende que se está reconociendo, en sintonía con las previsiones de la Convención sobre los derechos del Niño, el rol subsidiario del Estado respecto de aquellas obligaciones y deberes a cargo de ese núcleo objeto de especial amparo. A su vez, en el artículo 47, también siguiendo la normativa constitucional ya referenciada, se reconoce a los menores como sujetos activos de derechos. Dice la norma: “La Provincia reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de derechos, les garantiza su protección y su máxima satisfacción integral y simultánea, de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la que queda incorporada a esta Constitución, en las condiciones de su vigencia.- El Estado legisla y promueve medidas de acción positiva tendientes al pleno goce de sus derechos, removiendo los obstáculos de cualquier orden que limiten de hecho su efectiva y plena realización.- Es prioritaria la efectivización de tales derechos, en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas.- El Ministerio Público a través de órganos especializados y los demás órganos competentes, promueve por sí o promiscuamente, todas las acciones útiles y necesarias para la protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, privilegiando su interés superior.” En orden a la delimitación de las funciones jurisdiccionales es de gran importancia esta norma ya que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de derecho. Añadióel adjetivo “activo” al precepto contenido en la Convención sobre los derechos del Niño, a la cual expresamente incorpora a su texto constitucional. 22 Ese carácter de activo, debe interpretarse armónicamente con los preceptos constitucionales superiores consagrados en la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22), lo que lleva a concluir que el menor puede actuar por sí en resguardo de sus derechos, asistiéndose para ello de sus representantes legales, sus representantes promiscuos, el Ministerio Público en el ejercicio de su representación directa y también, tal como lo veremos más adelante, desde la sanción de la ley nacional 26.061 en forma directa y asistido por un patrocinante del niño. Así el niño no solo tiene derecho a ser oído, sino que también puede “actuar”, tanto en sede administrativa o judicial o donde quiera que se pueda ver afectado su derecho. En éste sentido, la norma es complementaria del precepto contenido en el artículo 12 de la Convención sobre los derechos del Niño al que ya hicimos referencia, por cuanto al reconocer su capacidad de actuar, no hace sino recoger lo que la doctrina mayoritaria había interpretado en cuanto a los alcances de éste precepto. Si bien la incorporación de la Convención sobre los derechos del Niño en las condiciones de su vigencia a la Constitución Provincial es, desde el punto de vista técnico totalmente innecesaria, por cuanto por su incorporación a la Constitución Nacional en la reforma de 1994 y la operatividad de los tratados internacionales de derechos humanos, se encuentra desde entonces plenamente vigente resulta directamente aplicable en todo el ámbito del país y, consecuentemente, también en la Provincia del Neuquén, cabe entender que con ello el constituyente procura darle mayor énfasis a la consagración de los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de derechos, como así también al reconocimiento del amplio plexo de derechos fundamentales –tanto los compartidos con los adultos como los que le son propios- que les han sido reconocidos mediante la norma internacional. También en consonancia con la Convención se pone en cabeza del Estado la sanción de normas y promoción de medidas de acción positiva y desarrollo de políticas públicas, tendientes a remover todo obstáculo a la plena realización de sus derechos, protección integral y prosecución de la satisfacción del interés superior de los niños y adolescentes. Además, y en cuanto al rol de quien -como veremos más adelante reviste la figura de Defensor de los Derechos del Niño y del Adolescente, la Constitución pone en cabeza del 23 Ministerio Público la promoción por sí o promiscuamente, de todas las acciones útiles y necesarias para la protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, privilegiando su interés superior. Aparece aquí otro elemento fundamental a tener en cuenta al momento de definir el rol del juez de familia en los casos tutelares, y es que es el Ministerio Público, por intermedio de sus organismos especializados, el titular de las acciones tendientes a la protección de los derechos afectados, y que en los casos de menores en situación de riesgo, peligro o abandono, recae en la figura del Defensor de los Derechos del Niño, quien en todo momento debe actuar privilegiando el interés superior de sus representados. 2. La ley 2302 Previo a la reforma constitucional a la que hicimos referencia en el punto anterior, y en consonancia con los principios y valores que inspiraron a la Convención sobre los derechos del Niño, en la Provincia del Neuquén se sancionó la ley 2302 el día 7 de diciembre de 1999, ley que entró en vigencia a mediados del mes de febrero de 2000. De ese modo y luego de pasado más de una década desde la entrada en vigencia de la Convención sobre los derechos del Niño y transcurrido más de un lustro de su incorporación a la Constitución Nacional por medio de la reforma de 1994, la Provincia del Neuquén sancionaba una norma legal ajustándose a los principios y valores que motivaron y sustentan aquella norma internacional. El Tribunal Superior de Justicia, en la primera oportunidad que tuvo para pronunciarse sobre el particular dijo sobre ésta ley: “La Ley 2302, (sancionada en la provincia a fines del año 1999) en su artículo 1° adopta como objeto –y principio estructurador- la protección integral del niño y el adolescente como sujeto de los derechos reconocidos en ella.- A su vez, dicha norma recepta los principios que consagrara, a nivel internacional, la Convención de los 24 Derechos del Niño, (en adelante CDN) sancionada por la Organización de las Naciones Unidas y que entrara en vigor en el año 1990.”27. Respecto de ésta ley se ha dicho “El sistema de protección de derechos de la ley 2302 se organiza en la línea de la Convención Internacional, receptando el principio estructurante del interés superior del niño como principio de aplicación e interpretación, otorgando a la convivencia familiar y comunitaria la característica de garantía y desarrollando, en especial, los derechos fundamentales a la salud, a la identidad, a ser oídos, a la igualdad, a la educación y a la atención de las capacidades especiales.”28 Realizadas las consideraciones precedentes aparece necesario hacer una breve referencia a los derechos consagrados en esa ley en línea con el objeto del presente trabajo. Esta ley, en su artículo primero señala que “…tiene por objeto la protección integral del niño y del adolescente como sujeto de los derechos reconocidos en ésta, y que deben entenderse complementarios de otros reconocidos en la Constitución nacional, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, los tratados internacionales, las leyes nacionales, la Constitución de la Provincia del Neuquén y las leyes provinciales.” La ley Provincial parte por reconocer al niño y al adolescente como titular de una cantidad indeterminada de derechos, los que no se circunscriben solamente a los contenidos en aquella, sino que los reconoce como complementarios de los otros derechos emanados de normativa superior. En su artículo 3 estableció como norma de aplicación e interpretación de la presente Ley, de las demás normas y en todas las medidas que adopten o intervengan instituciones públicas o privadas, así como los órganos administrativos o judiciales, la consideración primordial del interés superior del niño y del adolescente; y en su artículo 4 conceptualiza ese interés superior del niño y del adolescente como la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos. 27 Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, “H., H. D. Y OTRO S/ GUARDA” (Expte. N° 528-Año 2002) 3 de febrero de 2004. 28 Osés, Nara y Vitale, Gustavo L., Ley de Niños y Adolescentes. Protección integral de sus derechos. Cuestión civil o penal. Un estudio sobre la ley de Neuquén. Fabián J. Di Plácido Editor, Buenos Aires, 2004, pág. 31/32. 25 Al señalar que el Estado garantizará ese interés superior en el ámbito de la familia y de la sociedad, está reconociendo indirectamente su rol subsidiario, el que se encuentra justificado solo al momento de brindar a los menores la “… igualdad de oportunidades y facilidades para su desarrollo físico, psíquico y social en un marco de libertad, respeto y dignidad. Su objetivo esencial es la prevención y detección precoz de aquellas situaciones de amenaza o violación de los principios, derecho y garantías del niño y del adolescente. Removerá los obstáculos de cualquier orden que limiten de hecho la efectiva y plena realización de sus derechos y adoptará las medidas de acción positivas que lo garanticen.” Es el Estado entonces –comprendiendo el órgano jurisdiccional- quien debe procurar intervenir subsidiariamente en aquellas situaciones de amenaza o violación de los principios, derechos y garantía de los niños. En su artículo 5 reconoce la garantía de prioridad en la protección y auxilio, entre otros supuestos previstos en la norma, en cuanto a la asignación de los recursos públicos en orden a la consecución de los objetivos de la ley. En orden al tema que es objeto del presente trabajo, ésta garantía de prioridad reviste gran importancia al momento de determinar que recursos se deben asignar para dotar a los niños y adolescentes de los servicios de asistencia legal y técnica a los que, por disposición de una norma superior tienen derecho, tal como más adelante se desarrollará al analizar el rol y las funciones de los nuevos actores del sistema de protección integral. En el artículo 8 consagra la ley la garantía de convivencia familiar y comunitaria: “Se garantizará al niño y al adolescente, cualquiera sea la situación en que se encuentre, su contención en el grupo familiar y en su comunidad a través de la implementación de políticas de prevención, promoción, asistencia e inserción social. La separación del niño de su familia constituirá una medida excepcional cuando sea necesaria en su interés superior. La falta o carencia de recursos materiales en ningún caso justificará su separación del grupo familiar.” En el artículo 15 reconoce el derecho a ser oídos: “Los niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados en cualquier ámbito cuando se trate de sus intereses o al encontrarse involucrados personalmente en cuestiones o procedimientos relativos a sus derechos”. 26 También que “se garantizará al niño y al adolescente su intervención en todo proceso judicial o administrativo que afecte sus intereses. La opinión de éstos en los citados procesos será tenida en cuenta y deberá ser valorada, bajo pena de nulidad, en función de su edad y madurez para la resolución que se adopte, tanto administrativa como judicialmente, debiéndose dejar constancia en acta certificada por quien tenga a su cargo la fe pública.” La norma parte de reconocer, no solo el derecho a ser oídos sino también el de garantizarle su intervención en todo proceso judicial o administrativo que afecte sus intereses, garantía que llevará adelante, como ya señalamos, por sí con el debido asesoramiento de un patrocinante, o por intermedio de sus representantes, legales, directos o promiscuos. Como corolario de ese derecho, requiere la norma que su opinión sea tenida en cuenta y valorada, bajo pena de nulidad, en su edad y madurez para la resolución que se adopte, respecto de lo cual se ha señalado que constituye una innovación respecto de la Convención29, debiéndose dejar constancia en acta certificada por quien tenga a su cargo la fe pública. Esta última disposición, se ha visto morigerada en su aplicación práctica, por cuanto registrar sus dichos en algunos casos puede exponerlos a situaciones de enfrentamiento, desprecio o agresiones por parte de quienes se han sentido afectados por sus declaraciones y que en la mayoría de los casos serán alguno de sus progenitores o sus familiares más directos. En sentido contrario a la norma comentada, en otros regímenes se preserva al menor dejándose constancia en acta solamente de que el niño o adolescente ha sido oído. Comentando las normas vigentes en la Provincia de Buenos Aires Liliana Graciela Ludueña dice “Si bien en materia de audiencias rige el principio de publicidad, puede el juez dejarlo de lado mediante resolución fundada y valorando las circunstancias del caso, en la especie, velando por la intimidad del niño (art. 125, inc. 1º del CPCCBA; ídem, CPCCN, t.o. ley 25.453).- Sus dichos no se volcarán en el acta; en ella sólo constará que el menor ha sido oído. Ello es así porque el juez no valorará sus dichos como un medio de prueba, sino que constituye un medio de información para tener cabal conocimiento de la realidad que lo afecta.”30 29 30 Cfr. Osés, Nara y Vitale, Gustavo L., idem, pág. 34. Ludueña, Liliana Graciela, idem, pág. 166. 27 El artículo 25 reconoce el derecho de los niños y adolescentes a la convivencia familiar y comunitaria: “Los niños y adolescentes tienen derecho a ser criados y cuidados por sus padres y a permanecer en su grupo familiar de origen, en una convivencia sustentada en vínculos y relaciones afectivas y comunitarias. La carencia o insuficiencia de recursos materiales del padre, madre o responsable, no constituye causa para la separación de los niños y adolescentes de su grupo familiar. La convivencia dentro de otros grupos familiares constituirá una medida excepcional y transitoria.”; y reconociendo la responsabilidad de los padres respecto de la crianza y desarrollo de sus hijos, en el artículo 28 la establece en grado de primordial, obligando al Estado, en su carácter subsidiario, a respetar sus derechos y deberes y prestarle la asistencia necesaria para el ejercicio pleno de tal responsabilidad. En cuanto a las medidas de protección especial de derechos la ley establece que en el art. 30 que: “Se adoptarán medidas de protección especial en caso de amenaza o violación de los derechos de niños y adolescentes para la conservación o recuperación de su ejercicio y la reparación de sus consecuencias. Serán limitadas en el tiempo y durarán mientras persistan las causas que le dieron origen.” Esas medidas fueron puestas a cargo de los organismos de aplicación de la ley, el Ministerio de Acción Social, con excepción de aquellas que requieran el “Albergue en entidad pública o privada, de carácter provisorio y excepcional, aplicable en forma transitoria hasta el reintegro a su grupo familiar o incorporación a una modalidad de convivencia alternativa (Art. 32, inc. 4)”, en cuyo caso deberá ser ordenada por autoridad judicial competente. En su artículo 33 la ley impone desjudicializar la pobreza, al señalar, que: “Cuando la amenaza o violación de derechos sea consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, las medidas de protección a aplicar son los programas sociales establecidos por las políticas públicas, que deben brindar orientación, ayuda, apoyo, con miras a la sustentación y fortalecimiento de los vínculos del grupo familiar responsable del cuidado de los niños y adolescentes.” Esta norma se complementa con lo dispuesto por el artículo 49, inc. 4 que establece que “En todos los casos que sea posible, realizará intervenciones alternativas a la judicialización del conflicto.” 28 Establecen también éstas normas citadas en el párrafo anterior un precepto fundamental al momento de determinar el rol del juez, ya que ambas sitúan a la jurisdicción como última ratio en la intervención en los casos de niños o adolescentes que vean amenazados o violados los principios, derechos y garantías que le reconocen, tanto la ley y la Constitución Provincial, como la Convención sobre los derechos del Niño y la Constitución Nacional, con la clara intención de evitar la judicialización y procurar que el tratamiento a la situación se lleve a cabo por intermedio de los organismos especializados que a tales fines se crean. También la ley estableció cuales serán los distintos actores que intervendrán en la compleja problemática que acarrea la protección integral de los derechos de los niños y adolescentes. Así dispuso como autoridad de aplicación de la ley al Poder Ejecutivo, quien de conformidad con lo dispuesto por su decreto reglamentario puso en cabeza de esa función, como ya se señaló, al Ministerio de Acción Social. Se creó el Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y la Familia “… como órgano consultivo y de asesoramiento en la planificación de políticas públicas de la niñez, adolescencia y familia, y para impulsar la participación institucional de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la temática de la niñez y adolescencia.”; el fuero especializado de Justicia de la Niñez, Adolescencia y Familia y la Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente (también como órgano dependiente del Poder Judicial), actores cuyas características y funciones serán estudiadas en el próximo capítulo. En el ámbito penal, y por ser un tema ajeno al presente trabajo, baste señalar a modo informativo que la ley creó los Juzgados Penales del Niño y Adolescente y fiscalías y defensorías especializadas. Aquellos organismos jurisdiccionales especializados, Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente, solamente existen a la fecha en la primer circunscripción judicial de la Provincia, en las restantes cuatro circunscripciones la competencia de los jueces de Familia la ejercen los jueces en lo Civil, 29 Comercial y de Minería que resulten competentes en razón del territorio y la de la defensoría, el Defensor Oficial Civil. Además de la competencia en los casos vinculados al derecho de familia regulados en el código civil y sus leyes complementarias (separación personal y divorcio, separación de bienes, liquidación de sociedad conyugal, nulidad de matrimonio, acciones de filiación e impugnación de paternidad, patria potestad y venias supletorias, tenencia y régimen de visitas, prestaciones alimentarias, tutelas, curatelas, inhabilitaciones e insanias, emancipación de menores, medidas de internación del 482 del Código Civil, cuestiones relativas al nombre, estado civil y capacidad de las personas, trámites conexos, incidentes, preparatorios, cautelares, homologaciones, etc.), también esa competencia comprende aquellas decisiones relativas a la situación jurídica de niños y adolescentes cuyos derechos se vean amenazados o violados por parte de algún integrante de su grupo familiar y las acciones que se promuevan para evitar, impedir o restablecer el ejercicio y goce de los derechos de niños y adolescentes. Siguiendo los preceptos constitucionales y legales reseñados hasta aquí, en el presente trabajo procuraremos delimitar cuál es el rol del juez, y previamente también de los distintos actores de la protección integral, en los dos últimos casos, es decir, cuando se requiere su intervención para decidir sobre la situación jurídica de un menor cuyos derechos se ven amenazados o violados en el ámbito familiar, o cuando fuera necesario evitar, impedir o restablecer el ejercicio y goce de sus derechos. La ley estableció que son de aplicación los procedimientos establecidos en la ley y legislación procesal civil vigente debiéndose garantizar en su aplicación los derechos reconocidos por la Constitución nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 50), y estableció la posibilidad del dictado de medidas autosatisfactivas en aquellos casos de urgencia y que el derecho invocado resulte manifiestamente atendible. 3. El viejo régimen en el ámbito provincial. Hasta la sanción de la ley 2302 rigió la ley provincial 1613 denominada Ley de Patronato de Menores. 30 Esa norma, sin reconocimiento de derechos de ninguna especie regulaba las potestades tanto del juez como del defensor de menores y del órgano de aplicación, era la Dirección del Menor y la Familia. En armonía con el régimen de la situación irregular vigente hasta la Convención, en la ley 1613 el juez de menores ejercía la titularidad del Patronato de Menores con “competencia exclusiva para decidir sobre la situación del menor en estado de abandono o peligro moral o material, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para dispensarle amparo.” (art. 2, inc. a), con un defensor de menores que debía controlar el efectivo cumplimiento de las normas destinadas a protegerlo y un organismo ejecutivo, la Dirección del Menor y la Familia, encargada de planificar y ejecutar la política general de la minoridad, tanto en su aspecto preventivo cuanto en lo relativo a la formación y reeducación de los menores internados en establecimientos de su dependencia o contralor y otras alternativas de tratamiento (familias sustitutas, pequeños hogares, familias subsidiadas, etc.). También ejecutará los mandatos del juzgado del fuero, solamente en cuanto a los casos específicos en los que el juez ha intervenido declarándose competente. (Cfr. Art. 2, inc. b) y c)). Las potestades del juez llegaban hasta límites hoy inverosímiles, ya que se le otorgaba competencia para intervenir en casos tales como “Cuando el menor practique, protagonice o sea objeto de una actividad deportiva que comparta con gente mayor o menor y lo coloque en notoria situación de desventaja, con peligro para su salud física o mental. En tal caso, podrá prohibirle dicha actividad hasta tanto no se acredite que tales causas o circunstancias han cesado. (art. 11, inc. h). Como puede advertirse la calificación de menor en situación irregular o de riesgo, abandono, peligro material o moral resultaba amplísima, ya que era una potestad del Estado determinar los alcances de tal calificación y proceder en consecuencia de manera apriorística y sin atender las reales necesidades o intereses de ese menor e ignorándose por completo que éste pudiera ser sujeto activo de derechos. El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, en fallo del año 2002 hizo referencia a ese viejo régimen describiendo que sus preceptos establecían un sistema procesal de neto corte inquisitivo: “En tal sentido, a lo largo del articulado de la Ley 1613, a 31 más de una filiación directa con la figura del Patronato de Menores en la figura del Juez de Menores (artículo 1°), se adopta expresamente el impulso de oficio por parte del juzgado como estructurador del proceso, (arts. 20; 22; 50), encontrándonos de este modo –y por aplicación de los conceptos antes explicitados- ante un proceso inquisitivo.”31 La ley 26061 y su influencia en el ámbito provincial. El 28 de septiembre de 2005 se sancionó la ley 26.061 por el Congreso de la Nación, la que fue promulgada de hecho el 21 de octubre del mismo año. Esta ley tiene por objeto, tal como lo establece su artículo primero: “…la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte. Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño.-…. ” En cuanto a los avances que ésta ley prevé respecto de las normas previamente estudiadas y que atañen al objeto del presente trabajo, es importante señalar las siguientes. Se establece expresamente que los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles. (art. 2). Enfatiza el rol subsidiario del Estado al señalar en su artículo 4 que las políticas públicas se elaborarán de acuerdo a varias pautas, siendo la primera de ellas el fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la segunda, la descentralización de los organismos de aplicación y los planes y programas específicos con activa intervención de la sociedad civil y de redes intersectoriales locales. Además, en su artículo 7 se reconoce la responsabilidad prioritaria de la familia en asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías, debiendo ser apoyados en esa labora por el Estado. 31 Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, “H., H. D. Y OTRO S/ GUARDA” (Expte. N° 528-Año 2002) 3 de febrero de 2004. 32 En cuanto a las garantías mínimas de procedimiento, ésta ley, en su artículo 27, asegura a todo niño, niña y adolescente, en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, el derecho a ser oído cada vez que así lo solicite el menor, que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta, a participar activamente en todo el procedimiento y a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine.” No pueden desconocerse los interrogantes que se abren a partir de la creación de la figura del patrocinante del niño y del adolescente, en cuanto a múltiples aspectos tales como: “ …¿Cómo se relaciona en abogado del niño con la representación necesaria de los padres en juicio? ¿Cuál es la diferencia del abogado del niño con el representante promiscuo del Ministerio Público de Menores? ¿Cuál es la diferencia con el tutor ad litem? ¿En qué casos un niño puede tener su abogado? ¿Necesita autorización de sus padres? ¿A qué edad un niño puede elegir abogado? ¿Cuál es el alcance de las funciones del abogado del niño y en qué procesos interviene?”32, se comparte con el citado autor que “… es saludable la aparición de la figura del abogado del niño como otro mecanismo de protección integral y de garantía en todos los procesos judiciales, de cualquier índole, donde se afecten los derechos de un adolescente, justamente en resguardo de la autonomía progresiva y de su interés superior.”33, aunque haciéndolo extensivo no solo a los adolescentes sino también a todo niño en función de su edad y madurez, conforme lo establece el art. 12 de la Convención sobre los derechos del Niño, circunstancia ésta que deberá ser evaluada en cada caso particular. Vale citar tales interrogantes como disparadores para analizar en el próximo capítulo las funciones de éste abogado patrocinante. También la ley 26.061 creó el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, quien tendrá a su cargo velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales, conforme lo establece en su artículo 47. 32 Moreno, Gustavo Daniel, La participación del niño en los procesos a través del abogado del niño, Revista Derecho de Familia, nº 35, Lexis Nexos Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2006, pág. 55. 33 Ibid., pág. 65. 33 Este defensor nacional, es un órgano independiente, propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, ante quien debe rendir cuentas de su gestión anualmente. No requiere ser abogado y tiene una duración en el cargo de cinco años reelegible por única vez, constituyendo una suerte de ombudsman de las niñas, niños y adolescentes. Ello marca una notoria diferencia con el Defensor de los derechos del niño y del adolescente creado en la provincia del Neuquén, pues éste funciona como organismo dependiente del Poder Judicial y, dentro de éste, del Ministerio Público de la Defensa, requiriendo ser abogado y gozando de la estabilidad propia de los miembro de éste poder. Es tarea del buen juez en la interpretación de la ley armonizar la aplicación de las normas reseñadas precedentemente ya que, conforme lo señala Daniel Alberto Sabsay la Ley 26.061 rige en todo el territorio de la Nación, sin perjuicio de quedar en manos provinciales (también municipales por el principio de descentralización que consagra) la aplicación de la ley por intermedio de órganos locales. Dice el citado autor: “La ley 26.061 es una suerte de “medida” elaborada por el Congreso Nacional para dar cumplimiento a los compromisos internacionales que se derivan de la ratificación por Argentina de la CDN, al asegurar su aplicación en nuestro país (art. 4 citado). Por lo tanto, en caso de conflicto con normas provinciales éstas deben ceder a favor de la ley nacional. Estamos frente a una suerte de ley de contenidos mínimos aplicable en todo el territorio de la Nación. …”34 Sin perjuicio de reconocer su vigencia también en todo el ámbito del territorio Nacional, Andrés Gil Domínguez, discrepa con la postura anterior en cuanto refiere que en caso de colisión normativa entre la norma federal y la provincial o local, regirá el principio “pro hómine” en virtud de la cual será de aplicación la que provea “la solución más favorable a la persona humana, a sus derechos, y al sistema de derechos en sentido institucional”.35 La reseña normativa realizada hasta aquí demuestra que el sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes requiere de un complejo entramado de 34 Sabsay, Daniel Alberto, La dimensión constitucional de la ley 26.061 y del decreto 1293/2005, en Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Análisis de la ley 26.061, Emilio García Méndez compilador, Ediciones del Puerto, Buenos Aires, 2006, pág. 20. 35 Gil Domínguez, Andrés, La ley de protección integral de los niños, niñas y adolescentes y la competencia del Estado Federal, de la provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Revista Derecho de Familia, nº 35, Lexis Nexis Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2006, pág. 27. 34 figuras que, desde cada rol específico contribuye a lograr el objetivo de asegurar el interés superior del niño, entendido como la máxima satisfacción simultánea e integral de sus derechos, debiendo intervenir dentro de la esfera de sus funciones cada vez que tales derechos se vean amenazados o violados. Es importante, por razones de economía y eficiencia, delimitar el rol de cada uno de éstos operadores del sistema de protección integral, ya que de otro modo se pueden generar situaciones que, sea por superposición o por omisión, se prive a los destinatarios de esos derechos de la satisfacción merecida. Sin perjuicio que el objetivo de éste trabajo es delimitar el rol del juez, previamente debemos delimitar el rol de los principales elementos que integran ésta compleja trama, y que comprende a las autoridades de aplicación, órganos consultivos, entidades intermedias y defensores de los derechos del niño, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito provincial y el abogado patrocinante creado por la ley 26.061. Por ello, en el próximo capítulo nos detendremos brevemente en el rol de quienes en el ámbito de la provincia del Neuquén se encuentran directamente involucrados al momento de solicitar, instrumentar y producir medidas protectivas ante la amenaza o violación de derechos fundamentales de niños y adolescentes que los puedan someter a una situación de riesgo. 35 CAPITULO III Nuevos actores y nuevos roles Como ya lo señalamos, las disposiciones contenidas en los artículos 2º y 4º de la Convención sobre los derechos del Niño, obligan a los estados signatarios a asegurar el 36 respeto de los derechos enunciados en la convención y su aplicación a todos los niños sujetos a su jurisdicción, adoptando todas las medidas tanto administrativas, legislativas como de cualquier otra índole para dar efectividad a tales derechos. Para cumplir con esa elevada tarea se requiere de intervención de estructuras sociales y organismos de distinta índole, tanto públicos -dependientes de los tres poderes del estado- como privados, que en forma coordinada y mediante una constante cooperación multidisciplinaria, optimicen los recursos disponibles para alcanzar de la mejor manera posible los objetivos que se comprometieron alcanzar. La Convención, presuponiendo que esos recursos son escasos, pone en manos de cada Estado parte la necesidad de administrarlos con eficiencia para así obtener el más adecuado aprovechamiento de los mismos. Se prevé inclusive que, de ser necesario, se recurra a la cooperación internacional. Si quien puede lo más puede lo menos, es de sentido común que si la Convención prevé el recurso de la cooperación internacional, con mayor razón deben operar en forma coordinada y cooperadora los distintos institutos que intervienen en un mismo ámbito de actuación. Es que la complejidad de la problemática que involucra el sistema de protección integral requiere de esa labor coordinada de la entramada red que resulta indispensable, a la vez que reclaman el establecimiento de mecanismos y procedimientos que optimicen esa tarea en procura de la mayor celeridad y eficiencia ante la amenaza o la violación de un derecho. “En este enfoque, las leyes definen los derechos de los niños y establecen que en caso de que alguno de esos derechos se encuentre amenazado o violado, es deber de la familia, de la comunidad y/o del Estado restablecer el ejercicio concreto del derecho afectado a través de mecanismos y procedimientos efectivos y eficaces, tanto administrativos cuanto judiciales, si así correspondiere.”36 En la misma línea Alejandro Molina señala que los poderes del Estado, en todos sus niveles, tanto nacional, provincial o municipal tiene mucho por decir. Así el Ejecutivo tendrá a su cargo la instrumentación de las políticas públicas de protección y promoción de derechos, el Legislativo la permanente actualización de las leyes en un modo coherente con la Constitución Nacional y el orden natural y al Poder Judicial le toca la implementación de 36 Beloff, Mary, idem, pág. 37. 37 respuestas que configuren una adecuada interpretación de los derechos de los menores, dentro del ámbito familiar y social.37 A continuación veremos quienes son los principales responsables y que rol les toca a cada uno, comenzando por aquella que, a nuestro entender, tiene el rol predominante, y que es la familia. 1. La Familia. S.S. Juan Pablo II, en su Exhortación Apostólica Familiaris Consortio dijo: 42. "El Creador del mundo estableció la sociedad conyugal como origen y fundamento de la sociedad humana"; la familia es por ello la "célula primera y vital de la sociedad". La familia posee vínculos vitales y orgánicos con la sociedad, porque constituye su fundamento y alimento continuo mediante su función de servicio a la vida. En efecto, de la familia nacen los ciudadanos, y éstos encuentran en ella la primera escuela de esas virtudes sociales, que son el alma de la vida y del desarrollo de la sociedad misma. Así la familia, en virtud de su naturaleza y vocación, lejos de encerrarse en si misma, se abre a las demás familias y a la sociedad, asumiendo su función social.”38 En sentido concordante y como ya se expuso en el capítulo anterior, tanto la Convención sobre los derechos del Niño, como las normas inferiores sancionadas tanto a nivel nacional como provincial, reconocen que la familia es “célula primera y vital de la sociedad” al señalar que le corresponde a ambos padres la responsabilidad primordial de la crianza y desarrollo del niño (art. 18 de la Convención y art. 28 de la ley 230239), comprometiéndose el Estado no solo a respetar tales responsabilidades (art. 5), sino también a prestar asistencia a la familia para la prosecución de sus fines. El respeto de las 37 Cfr. Molina, Alejandro C., La Promiscuidad de un representante y el Defensor del Niño, en Revista de Derecho de Familia, Abeledo Perrot, año 1998, Nº 13, pág. 102. Tomado del Material de Lectura correspondiente a Funcionarios y Auxiliares de la Justicia de la Maestría. 38 www.churchforum.org.mx/info/El_Papa/Documentos_Pontificios/enciclicas/familiaris_consortio.htm#la_famil ia_celula_primera. 39 Art. 28 Ley 2302: Incumbe a los padres la responsabilidad primordial de la crianza y desarrollo de sus hijos para su protección y formación integral. el Estado respetará sus derechos y deberes y les prestará la ayuda necesaria para su ejercicio con plenitud y responsabilidad. 38 responsabilidades se hace extensivo en el artículo 5 no solo a la familia básica, sino también a la familia ampliada u otras personas que legalmente tengan a su cargo a un niño. El mismo principio enunciado por S.S. Juan Pablo II en la cita precedente como emergente del orden natural, fue plasmado en la norma jurídica internacional, la cual inclusive, asumiendo que la familia es la primera escuela de las virtudes sociales, utilizó el término familia humana para enfatizar el concepto de unidad, dignidad e igualdad de derechos de toda la humanidad, al decir en su Preámbulo que “de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. También en el preámbulo expuso su convencimiento “de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión,”. Cabe concluir entonces que el primer y fundamental actor, defensor y ejecutor del sistema de protección integral es precisamente la familia, cumpliendo dentro de ella un rol preponderante los padres. Entendemos que tan importante es la función de ésta institución dentro del sistema que, si resulta funcional en el ejercicio de su rol resguardando los derechos fundamentales y el interés superior de los niños no solo resulta insustituible, además queda libre de toda injerencia extra-familiar excluyendo a los demás actores de toda participación. De conformidad con lo establecido por la Convención y recogido por las normas infraconstitucionales, a la hora de satisfacer el interés superior la familia es soberana en la medida que no ponga a sus miembros niños y adolescentes en situación de riesgo, peligro, amenaza o violación de sus derechos fundamentales. Tal como dijo el Santo Padre en la Exhortación Apostólica citada, en consonancia y armonía con el Preámbulo y los principios que informan la Convención, respecto de la función de la familia, que en su vastísima complejidad podemos sintetizar como el derechodeber de educar a los hijos. “Como ha recordado el Concilio Vaticano II: «Puesto que los padres han dado la vida a los hijos, tienen la gravísima obligación de educar a la prole, y por 39 tanto hay que reconocerlos como los primeros y principales educadores de sus hijos. Este deber de la educación familiar es de tanta trascendencia que, cuando falta, difícilmente puede suplirse. Es, pues, deber de los padres crear un ambiente de familia animado por el amor, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la educación íntegra personal y social de los hijos. La familia es, por tanto, la primera escuela de las virtudes sociales, que todas las sociedades necesitan».- El derecho-deber educativo de los padres como esencial, relacionado como está con la transmisión de la vida humana; como original y primario, respecto al deber educativo de los demás, por la unicidad de la relación de amor que subsiste entre padres e hijos; como insustituible e inalienable y que, por consiguiente, no puede ser totalmente delegado o usurpado por otros.- Por encima de estas características, no puede olvidarse que el elemento más radical, que determina el deber educativo de los padres, es el amor paterno y materno que encuentra en la acción educativa su realización, al hacer pleno y perfecto el servicio a la vida. El amor de los padres se transforma de fuente en alma, y por consiguiente, en norma, que inspira y guía toda la acción educativa concreta, enriqueciéndola con los valores de dulzura, constancia, bondad, servicio, desinterés, espíritu de sacrificio, que son el fruto más precioso del amor.”40 En consecuencia y por estar fundado en el amor, el rol de la familia y dentro de ella de los padres, resulta insustituible por naturaleza, debiendo quedar –cabe reiterar- libre de toda injerencia o intervención extra-familiar. Cualquier tipo de intervención debe resultar subsidiaria, de carácter excepcional y debidamente fundada en aquellos casos en que exista riesgo, peligro, amenaza cierta o violación de los derechos fundamentales de los niños. En ese sentido se ha señalado que por aplicación del principio de proporcionalidad (o de subsidiariedad) “… El rol del estado (en el que está incluida la jurisdicción) es una función subsidiaria a la de la familia, en sus diversas formas. Por ello, deberá pensar constantemente las diferentes actuaciones que pueden entretejerse en las situaciones de hecho, para dejar hacer a la familia, luego a la sociedad y, por último, al Estado.”41; y también que: “Pero no todo asunto en que pueda estar interesada la persona o bienes de los menores provoca sin más la intervención del juez de menores, sino que el mismo artículo 2º, inciso a, pone un límite a la intervención estatal en las relaciones de familia, para no debilitarla: debe tratarse de un 40 41 S.S. Juan Pablo II, ídem. Rauek de Yanzón, Inés B., idem, pág. 31/32. 40 menor en estado de abandono o peligro moral o material. Éste es el presupuesto necesario para la intervención del fuero especial, cesando en su intervención –a contrario sensu- cuando el menor se halle suficientemente amparado.”42 Para esos casos, la normativa prevé la intervención de diversos organismos especializados y con roles definidos como agentes del sistema de protección integral, los cuales se analizan a continuación. 2. La autoridad administrativa de aplicación. Mientras el modelo de situación irregular ponía la máxima responsabilidad en la figura del juez de menores, en el nuevo paradigma la autoridad de aplicación asume un rol preponderante en su carácter de diseñador, promotor y ejecutor de las políticas públicas de protección de derechos. La autoridad de aplicación de la ley provincial 2302 es el Poder Ejecutivo, el cual por decreto delegó esa responsabilidad en el Ministerio de Acción Social provincial. La ley estableció los ejes conceptuales dentro de los que se deben desarrollar las políticas públicas de protección, respecto de las cuales recae en la autoridad de aplicación su promoción, implementación y coordinación (art. 36). Importante es señalar que tales ejes conceptuales, establecidos en el artículo 29 reconocen la participación de los distintos poderes del Estado y de los organismos de la sociedad civil en su ejecución, dando preeminencia al accionar coordinado de cada uno en el ámbito de su incumbencia. Esos ejes son: a) la descentralización administrativa y financiera de los programas, buscando la mayor autonomía y eficiencia en su implementación. b) La elaboración, articulación y evaluación de los distintos programas específicos para las diversas áreas con criterio de intersectorialidad, interdisciplinariedad y participación activa de la sociedad. c) Procurar la constitución y desarrollo de organizaciones de defensa de los derechos de los niños y adolescentes. y d) Promover e implementar programas sociales de fortalecimiento familiar. 42 Ludueña, Liliana Graciela, idem, pág. 168/169. 41 Entre las diversas funciones específicas que la ley le otorga a la autoridad de aplicación destacaremos aquellas que revisten importancia en cuanto al objeto del presente trabajo, partiendo en primer término de la obligación de tomar medidas de protección, en caso de amenaza o violación de derechos de niños y adolescentes tales como: Orientación, apoyo y seguimiento psico-social en programas gubernamentales o no gubernamentales, a niños y adolescentes, sus familias o responsables; indicación de matrícula y asistencia obligatoria en establecimientos de enseñanza básica, e indicación de tratamiento específico en las diferentes modalidades de atención médica psicológica y de acuerdo a la problemática bio-psico-social presente. También posee un fuerte protagonismo en pos de evitar judicializar aquellas situaciones cuando la amenaza o violación de derechos sea consecuencia de necesidades básicas insatisfechas; en esos casos: “…las medidas de protección a aplicar son los programas sociales establecidos por las políticas públicas, que deben brindar orientación, ayuda, apoyo, con miras a la sustentación y fortalecimiento de los vínculos del grupo familiar responsable del cuidado de los niños y adolescentes” (art. 33, ley 2302). Esa normativa recoge los preceptos ya fijados en la norma convencional internacional. Dice Beloff sobre el particular: “La lectura que aquí se propone de la CDN y otros tratados relevantes permite entonces distinguir claramente las competencias de las políticas sociales de la cuestión específicamente penal y permite plantear la defensa y el reconocimiento de los derechos de los niños como una cuestión que depende de un adecuado desarrollo de las políticas sociales universales.- De este modo, se desjudicializan cuestiones relativas a la falta o carencia de recursos materiales, supuesto que en el sistema anterior habilitaba la intervención de la jurisdicción especializada.”43 También en el mismo sentido: “Tras la enumeración de los derechos fundamentales y la indicación de los contenidos mínimos de las políticas públicas sectoriales, la ley establece cuáles han de ser las medidas de protección especial de derechos (ello, claro está, frente a la amenaza o violación de tales derechos).- En artículo 31 prevé las acciones sociales de protección para escuchar, contener y ayudar a los niños y a quienes cuiden de ellos. En esa línea se debe actuar frente a problemas de pobreza (según el artículo 33). Es decir, las 43 Beloff, Mary, idem, pág. 38. 42 autoridades competentes administrativas (y no las judiciales) son quienes deben asistir a los niños y sus familias en esas circunstancias.”44 Este eje conceptual, fue también objeto de análisis por el más alto tribunal provincial, el que destacó la importancia de la construcción de la red de contención social en la cual la autoridad de aplicación tiene una fundamental responsabilidad, sobre lo cual expuso: “Por otra parte, también es cierto que la red de justicia que supone este nuevo modo de abordar la susodicha problemática de la infancia, cuya singularidad saliente es la desjudicialización, requiere una estructura comunitaria y descentralizada, que hasta tanto no se consolide, impone dificultades que suman de un modo decisivo a la cultura de lo ya aprendido a la luz de la doctrina de la situación irregular. Esta circunstancia no hace más que re-alimentar el acento en lo jurisdiccional y en el protagonismo del Juez, quien en esa situación no puede dejar de sentir que es a quien le corresponde proteger a los niños y adolescentes, y de esta manera, no se logra el avance sobre la construcción de la red de justicia, imprescindible en el nuevo diseño.El viejo complejo tutelar debe ser reemplazado por una red de políticas públicas y servicios sociales que aseguren el desarrollo de la infancia, aspecto contemplado expresamente por el artículo 33 de la Ley 2302, que sanciona el concepto de “Desjudicialización de la pobreza” y para ello consagra a los programas sociales como medidas de protección.”45 Estos programas sociales requerirán también de la creación coordinada de instituciones en diferentes disciplinas y con distintas finalidades, con personal y técnicos capacitados para intervenir. En similar sentido sostiene Mary Beloff que: “… Para que los derechos de niños y niñas sean respetados es necesario contar con leyes cuidadosamente diseñadas y con técnicos entrenados. Además la ley debería contener, más allá de los derechos, los mecanismos de exigibilidad para hacerlos efectivos. Indudablemente los procesos de reforma legal deben estar acompañados de una readecuación institucional, de los programas y de los servicios destinados a la infancia que permita a los niños ejercer sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales garantizados ex ante en las leyes de protección integral.”46 Asimismo constituyen una herramienta fundamental de asistencia al órgano jurisdiccional en tanto son parte de sus funciones: 44 Osés, Nara y Vitale, Gustavo L., idem, pág. 34/35. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, “H., H. D. Y OTRO S/ GUARDA” (Expte. N° 528-Año 2002) 3 de febrero de 2004. 46 Beloff, Mary, idem, pág. 43. 45 43 1.- Intervenir en aquellas situaciones que impliquen perjuicio o abuso físico o psíquico, malos tratos, explotación o abuso sexual de niños o adolescentes, se encuentren o no bajo la custodia de los padres, de tutor o de guardador, para asegurar su protección; todo ello mediante la intervención del juez competente. En situaciones de urgencia el organismo competente podrá ejecutarlas con carácter preventivo debiendo dar cuenta al defensor de la Niñez y Adolescencia, e intervención al juez competente, dentro de las veinticuatro (24) horas de dispuesta. 2.- Implementar programas y servicios alternativos a la institucionalización, a la que sólo podrá recurrirse en forma excepcional, subsidiaria y por el lapso más breve posible, debiéndose propiciar el regreso de niños y adolescentes a su grupo de pertenencia o medio familiar. 3.- Procurar el cumplimiento de las disposiciones legales a favor de la niñez y adolescencia, debiendo denunciar ante los organismos judiciales las infracciones a las leyes vigentes en la materia. De ese modo debe constituirse en activo ejecutor no solo de políticas públicas, sino que también la ley la concibió como el órgano ejecutor de las medidas protectivas que sean dispuestas en el ámbito jurisdiccional. Medidas que por otra parte deben ser la última ratio del sistema de protección integral de derechos, por cuanto tanto la familia y la comunidad en primera instancia, como las entidades intermedias, organismos estatales y autoridad de aplicación en una segunda instancia, deben actuar como muro de contención a efectos de procurar, en todos los casos que sea posible, una solución alternativa a la judicialización del conflicto y de los casos de amenaza o violación de derechos. En última instancia tiene también que colaborar con la jurisdicción aportando aquellos elementos para hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones que en sede judicial se disponga y para una mayor eficiencia “El órgano jurisdiccional debe tener fácilmente a su alcance la categoría, calidad y cantidad, así como los datos para la ubicación, de estos diversos organismos que anidan en el tejido social (ya sean gubernamentales o no; públicos o privados; nacionales o extranjeros), pues de su correcta utilización depende el hacer verdaderamente efectivas las garantías y protecciones proclamadas por las leyes.”47 47 Rauek de Yanzón, Inés B., idem, pág. 20. 44 Creemos que esas facultades de la autoridad de aplicación deben ordenarse fundamentalmente a cumplir un rol preventivo, coordinando la actividad de múltiples organismos y entidades intermedias a efectos de poder llegar a tiempo a detectar aquellos casos de amenaza de derechos para poder intervenir mediante políticas que procuren mantener en toda instancia –en tanto ello resulte posible- a esos niños y adolescentes dentro del seno de su grupo familiar. Ese rol preventivo, constituye, a nuestro entender, la función más importante que le corresponde llevar a cabo al Poder Ejecutivo, por sí o por intermedio de esos cuerpos intermedios. La ley 2302 creó también el Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y la Familia como órgano consultivo y de asesoramiento en la planificación de políticas públicas de la niñez, adolescencia y familia, y para impulsar la participación institucional de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la temática de la niñez y adolescencia (art. 38). Este Consejo luego de transcurridos ya más de siete años de entrada en vigencia de la ley, aún no ha sido constituido y puesto en funcionamiento. También existe una tercera etapa previa a la judicialización, en la cual está prevista la actuación de la Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente, quien debe también intervenir en coordinación con aquellos otros organismos. 3. El defensor de los derechos del niño y del Adolescente La ley 2302 creó la figura del defensor de los Derechos del Niño y Adolescente con el deber de velar por la protección integral de los derechos de los niños y adolescentes, el cual, además de las funciones establecidas en el artículo 59 del Código Civil y en la Ley Orgánica de Tribunales, tiene aquellas específicamente determinadas en su articulado. Como vimos precedentemente, la Constitución de la Provincia del Neuquén prevé que el Ministerio Público a través de órganos especializados y los demás órganos competentes, promueve por sí o promiscuamente, todas las acciones útiles y necesarias para la protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, privilegiando su interés superior. 45 Siguiendo la misma metodología utilizada previamente, solamente nos detendremos en el análisis de aquellas funciones que se vinculan con su labor ante los estrados judiciales y tienen incidencia al momento de delimitar su rol respecto del rol del juez.48 Su primera función es la de ejercer el Ministerio Público de Menores conforme lo establece el artículo 59 del Código Civil, tarea ésta que llevará promiscuamente con los representantes necesarios de los menores o en forma exclusiva ante la ausencia de éstos. “Esta función es de asistencia y control y ratifica el principio que establece que los menores en nuestro sistema jurídico tienen derecho a una doble representación cuando actúan en juicio. La del representante individual o necesario –padres o tutor- y la del representante llamado promiscuo –el Defensor o el asesor de menores- (art. 59, Cód. Civ.).”49 A falta de representantes necesarios, la intervención del Ministerio Público deja de ser promiscua para pasar a ser exclusiva o directa, correspondiendo su intervención en representación del menor ante la amenaza o vulneración de sus derechos. 48 El artículo 49 de la ley 2302 determina la integración y funciones de la defensoría, dice: El defensor de los Derechos del Niño y Adolescente, deberá velar por la protección integral de los derechos de los niños y adolescentes. Será ejercida por su titular, los defensores adjuntos, un equipo interdisciplinario y personal administrativo. Sus funciones y atribuciones, además de las establecidas en el artículo 59 del Código Civil y en la Ley Orgánica de Tribunales, serán: 1) Defender los derechos de los niños y adolescentes por sobre cualquier otro interés o derecho, privilegiando siempre su interés superior. 2) Asesorar jurídicamente al niño y al adolescente, su familia y sus instituciones. 3) Promover y ejercer las acciones para la protección de los derechos individuales e intereses de incidencia colectiva, difusos o colectivos relativos a la infancia. 4) En todos los casos que sea posible, realizará intervenciones alternativas a la judicialización del conflicto. 5) Interponer acciones para la protección de los derechos individuales, amparo, hábeas data o hábeas corpus, en cualquier instancia o tribunal, en defensa de los intereses sociales e individuales no disponibles relativos al niño y al adolescente. 6) Dar intervención al fiscal ante la eventual comisión de infracciones a las normas de protección a la niñez y adolescencia, sin perjuicio de la responsabilidad civil, de los funcionarios particulares y del Estado, cuando correspondiera. 7) Inspeccionar las entidades públicas y particulares de atención y los programas, adoptando prontamente las medidas administrativas o judiciales necesarias para la remoción de irregularidades comprobadas que restrinjan sus derechos. 8) Asesorar a los niños, adolescentes y sus familias acerca de los recursos públicos, privados y comunitarios, donde puedan recurrir para la solución de su problemática. 9) Requerir la colaboración policial, de los servicios médicos, educacionales y de asistencia social, públicos o privados, para el desempeño de sus atribuciones. 10) Requerir el auxilio de la fuerza pública para la efectivización de sus funciones. 11) Intervenir en todas las causas judiciales en primera y segunda instancia. 12) En el procedimiento penal su intervención no desplazará al defensor penal. En las circunscripciones judiciales en que no exista el defensor de los Derechos del Niño y Adolescente, las funciones de éste serán ejercidas por el defensor oficial civil correspondiente. 49 Molina, Alejandro C., idem, pág. 108. 46 Establece la norma del Código Civil que el Ministerio será parte legítima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o contenciosa, en que los incapaces demanden o sean demandados, o en que se trate de las personas o bienes de ellos, so pena de nulidad de todo acto o de todo juicio que hubiere lugar sin su participación. Entendemos que ésta representación esencial en todo asunto fue puesta en crisis por la Convención sobre los derechos del niño, requiriendo de una nueva interpretación que armonice esta intervención con el respeto que los Estados parte deben a las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o representantes legales y el reconocimiento de que son éstos sobre quienes recae la responsabilidad primordial en la crianza y desarrollo del niño. Ello por cuanto, en todo asunto judicial o administrativo en que los progenitores ajusten su actividad a los requerimientos del interés superior de los niños, el Ministerio debe abstenerse de toda intervención, caso contrario se estarán vulnerando los derechos consagrados en la Convención. Si los padres y la familia en general tienen la responsabilidad primordial en la crianza y educación de sus hijos menores, ese derecho se vulnera si, a la par o sobre el ejercicio de ese derecho, se pone a actuar una figura extraña a ese núcleo familiar. Si bien se ha sostenido que en el caso de intervención promiscua el Ministerio de Menores ejerce una suerte de acompañamiento al rol y responsabilidad parental y que en la práctica existen numerosos funcionarios que ejercen de ese modo su ministerio, procurando evitar toda interferencia, nada impide que esas interferencias en la práctica existan y que, por mínimas que sean desvirtúen el rol primordial que tan enfáticamente la Convención le reconoció a los padres y a la familia. Además, de esa función, corresponde al defensor de los derechos del niño y del adolescente defender sus derechos por sobre cualquier otro interés o derecho, privilegiando siempre su interés superior, asesorar jurídicamente al niño y al adolescente, su familia y sus instituciones y promover y ejercer las acciones para la protección de los derechos individuales e intereses de incidencia colectiva, difusos o colectivos relativos a la infancia. Esas funciones, que aparecen en algunos casos contradictorias, indican los diversos roles que alternativamente deberá asumir según resulten convenientes en orden a la protección integral, circunstancia ésta que deberá evaluar y decidir en cada caso particular. También debe interponer acciones para la protección de los derechos individuales, amparo, hábeas data o hábeas corpus, en cualquier instancia o tribunal, en defensa de los 47 intereses sociales e individuales no disponibles relativos al niño y al adolescente e intervenir en todas las causas judiciales en primera y segunda instancia. Sin dudas se trata una figura híbrida, con amplia legitimación para intervenir en diferentes ámbitos, representando tanto derechos e intereses individuales como colectivos y difusos, que comparte funciones que en el ámbito de la ley nacional se encuentran repartidas entre el Defensor de los Derechos del Niño y el patrocinante del niño, debiendo elegir, en cada caso cual es el rol más adecuado asumir y quedando en última instancia bajo la potestad del juez el decidir si ese rol debe ser otro que mejor se ajuste a las necesidades del caso. Así uno de sus deberes es asesorar jurídicamente al niño, al adolescente y a su familia, tarea propia de un letrado patrocinante, y tiene también a su cargo el deber de defender los derechos de los niños, en cuyo caso no gozará de la libertad de acción de un patrocinante, por cuanto la ley le impone una limitación al sujetar su accionar a privilegiar el interés superior. Como lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, las diversas funciones que le han sido asignadas por la ley al Defensor de los Derechos del Niño y del Adolescente, “… van delineando una figura que tiene amplia legitimación, para desempeñarse judicial y extrajudicialmente, en la defensa de los derechos que se le encomiendan, de modo tal que en el marco de la desjudicialización, su tarea es superior a la que pueda encomendársele al Juez, quien queda de esta manera relevado de asumir funciones que no sean estrictamente jurisdiccionales.”50 También es importante destacar que la ley establece que el Defensor, en todos los casos que sea posible, realizará intervenciones alternativas a la judicialización del conflicto, la cual, como ha señalado el Tribunal será el último recurso al que se recurrirá cuando aquellas intervenciones resulten ineficaces. En el mismo sentido se ha dicho que: “Las medidas judiciales que pueden adoptarse (enumeradas en el artículo 32) procuran la orientación, la derivación a tratamiento y seguimiento psico-social (lo entiendo como enfoque interesado en las manifestaciones interpersonales del comportamiento), la indicación de escolarizarse, de concurrir a diferentes tratamientos médicos y (por último y excepcionalmente) el albergue provisorio de niños y adolescentes en instituciones.- ¿Quién solicita estas medidas? La ley organizó un sistema de protección en la que el Ministerio de Menores (denominado Defensoría de los derechos de 50 Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, “H., H. D. Y OTRO S/ GUARDA” (Expte. N° 528-Año 2002) 3 de febrero de 2004. 48 Niños y Adolescentes) es la boca de entrada, la instancia que procura evitar la judicialización de los conflictos (artículo 49, inciso 4). …”51 Del mismo modo se impone que cese el estado jurisdiccional de una situación ni bien se encuentren superadas las causas que le dieron origen y fundamento. Dice Molina que: “La implementación adecuada de la intervención del Defensor de Menores ayudará, sin duda, a desjudicializar numerosas causas que hoy abarrotan los tribunales de menores con incierto destino y sin justificación jurídica, pues la actuación directa del Ministerio de Menores en instancias extrajudiciales no impide que se concrete lo que al niño le corresponde por derecho, esto es una adecuada representación y amparo de su persona y sus derechos, la que aparece asegurada con la presencia de este representante establecido por la ley, que con su conocimiento jurídico y entrenamiento para la asistencia de los niños bien merece ser denominado directamente Defensor del Niño, como yo sostengo que se lo debe denominar, sin que se requiera ninguna normativa novedosa o especial.”52 El Tribunal Superior de Justicia, en el fallo ya citado ha dicho que la concepción de la doctrina de la protección integral y el considerar al niño como sujeto de derecho aportan identidad a esta nueva figura, la que es concebida por la ley 2302 como el encargado de velar por la efectiva vigencia y ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en su normativa. Pese a la importancia que se le da a esta nueva figura, en la Provincia del Neuquén existe solamente una Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente, con funciones en la primera Circunscripción Judicial (Neuquén capital y zonas aledañas), en el resto de las circunscripciones judiciales ejercen tales funciones los defensores oficiales civiles del lugar con grandes limitaciones por cuanto carecen de estructura y equipos interdisciplinarios que le permitan un adecuado ejercicio de esas funciones. Agrega el fallo que: “… la doctrina de la protección integral, al considerar al niño sujeto de derechos y portador de este modo de derechos y deberes de ciudadano, coloca al Defensor en su verdadero lugar, pues es la forma de jerarquizar el derecho de defensa que le asiste a aquél.”53 51 Osés, Nara y Vitale, Gustavo L., idem, pág. 35. Molina, Alejandro C., idem, pág. 109. 53 Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, “H., H. D. Y OTRO S/ GUARDA” (Expte. N° 528-Año 2002) 3 de febrero de 2004. 52 49 En definitiva, en la Provincia del Neuquén, el Defensor de los derechos del niño y del adolescente, dependiente del Poder Judicial, goza de una amplísima legitimación para actuar en ámbitos judiciales de primera y segunda instancia y extrajudiciales, con vastísimas facultades que lo convierten, por expresa disposición de la Constitución de la Provincia del Neuquén en el encargado de abogar por el cumplimiento de las normas, principios y valores emergentes del sistema de protección integral, tanto en defensa de un interés o derecho particular como, también cuando se trate de derechos colectivos o difusos. 4. El abogado del niño Con la sanción de la ley 26.061 aparece una nueva figura que, como se analizó en el capítulo precedente, es de aplicación directa en el ámbito provincial y requerirá la readecuación de las estructuras creadas por la ley 2302. Igualmente y cómo las normas consagradas por la Convención sobre los derechos del Niño es operativa ya ese derecho era considerado implícitamente establecido. “En cada situación, frente a un problema concreto, la Convención se puede aplicar directamente. Por ejemplo, el niño tiene derecho a un abogado defensor siempre, cualquiera sea el tipo de procedimiento que le acarree alguna consecuencia disvaliosa”54. De conformidad con esa normativa, el menor tiene ahora expresamente consagrado el derecho a “ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine. (art. 27), es decir que tiene derecho a tener patrocinio letrado que lo asesore y asista en todo procedimiento judicial o administrativo en el que así lo requiera. Como se señaló precedentemente, en la ley 2302 esa función está a cargo del Defensor de los Derechos del Niño y del Adolescente; empero y como también éste tiene la tarea del Ministerio de Menores, existirán casos en los que sin perjuicio de no existir una normativa expresa en tal sentido, por una interpretación armónica de las normas en juego y la necesidad 54 Beloff, Mary, idem, pág. 12. 50 de asegurar el derecho constitucional de la debida defensa, el juez deberá disponer que, una de esas tareas recaiga en su subrogante legal. Cabe recordar que el inc. 1º del artículo 49 impone al defensor un límite en el ejercicio del patrocinio letrado al señalar que deberá privilegiar siempre el interés superior del niño. Por el contrario, y teniendo también en cuenta que ahora el niño puede participar activamente en todo el procedimiento y recurrir sus resoluciones, todo ello en procura de obtener la resolución que satisfaga no ya el interés superior sino su propio interés personal, su patrocinante estará relevado de tal límite. En consecuencia, es también de aplicación en la provincia del Neuquén lo señalado por Morello y Morello de Ramírez: “La presencia propia –personal- por caso, del menor, de su derecho a contar con asistencia jurídica diferenciada, a designar a su abogado para que lo represente en la actividad jurisdiccional respecto de la amplia esfera de sus derechos y competencias, no es dudosa y sin aumentar roces contraproducentes habrá que armonizarla a través de una inteligente colaboración. Y, con sentido acumulativo, el juego de todas ellas sin extralimitaciones pero, al mismo tiempo, con corrimientos funcionales, aunque sin entrar en colisión con las normas y el espíritu de la Convención sobre los derechos del Niño.- En síntesis, se ha ido consolidando un criterio cada vez más firme y operante en cuanto a que “no puede discutirse el derecho del menor a ser oído, lo que determina que ha dejado de ser una facultad (“podrá”) del órgano judicial, para convertirse en un derecho de aquél.”55 Añaden éstos autores que en diversos países de Europa, la figura del abogado del niño en su aplicación concreta ha generado “… posiciones encontradas y difíciles aspectos de armonización con el cuadro general de los derechos y obligaciones, y su adecuada defensa jurisdiccional y administrativa.”56 Mas allá de esas posiciones encontradas y de la necesaria armonización de los roles de los distintos actores intervinientes en el sistema de protección integral de derechos, lo cierto es que dentro de éste sistema los niños y adolescentes gozan de una vastísima red de asistencia en la prosecución del cumplimento de sus derechos, cada uno de ellos con atribución de funciones específicas para esa cobertura. 55 56 Morello, Augusto M., Morello de Ramírez, María S., idem, pág. 3. Morello, Augusto M., Morello de Ramírez, María S., ibid., pág. 125. 51 En las distintas instancias donde resulte necesario actuar en defensa de esos derechos, los menores poseen suficiente resguardo, y llegados a una instancia jurisdiccional un complejo sistema de protección, en el que convergen sus representantes legales, el defensor de los derechos del niño y, eventualmente, también su abogado patrocinante. Dentro de éste sistema pasaremos en el próximo capítulo a analizar cual será el rol que corresponde ejercer al juez en el entramado de la red establecida para la protección integral del niño y del adolescente. CAPITULO IV El rol del juez. En los capítulos anteriores hemos visto como se construyó normativamente el sistema integral de protección de derechos y, de que manera, en el campo normativo se han ido incorporando diversos institutos y reconociendo diferentes derechos tendientes a asegurar esa protección. En el marco normativo se consagró el derecho del niño y adolescente a ser oído en todo trámite judicial y extrajudicial en el cual puedan afectarse sus derechos, y a comparecer 52 por sí o por intermedio de representantes, obligando que su opinión sea tenida en cuenta en función de su edad y madurez. También vimos que dentro de aquel sistema se han incorporado diversos actores que desde distintos ángulos tienen la función de proteger y defender el cumplimiento cabal de los derechos de los niños y adolescentes, debiendo intervenir ante los distintos estamentos en su resguardo cuando esos derechos se encuentren amenazados o violados. Frente a la necesidad de intervenir en un ámbito judicial, se encuentran legitimados para actuar, en primer término los padres y representantes legales y en segundo término el Defensor de los Derechos del Niño y el propio niño o adolescente con su patrocinante letrado. Ahora bien, dentro de la multiplicidad de actores, que no siempre concurrirán todos juntos, pudiendo faltar uno o más de ellos, cabe analizar ahora cual será el rol del juez de familia. Esa actuación es distinta si la intervención se lleva a cabo en el marco de un caso civil que cuando esa intervención se realiza en el marco de una situación tutelar, es decir cuando existe riesgo, amenaza o violación de los derechos de niños y adolescentes, sin perjuicio de lo cual en ambos casos se aplican las normas del proceso civil. Toda vez que el objeto del presente trabajo se circunscribe al segundo supuesto, corresponde determinar, en primer término, cuando un menor se encuentra en riesgo, vulneración de derechos o estado de abandono. El menor en riesgo o estado de abandono. En primer término existirá esa situación de riesgo o amenaza de derechos cuando ocurra alguno de los supuestos que prevé el art. 19 de la Convención sobre los derechos del Niño a saber: perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. También existirá esa situación cuando el niño, sin llegar a aquellas situaciones que podríamos denominar extremas, se encuentra en situación de desamparo por carecer de la 53 satisfacción de sus derechos fundamentales, tales como el derecho a la educación, a la salud, falta de cuidados y contención afectiva, etc. Para todos aquellos casos, conforme lo señala Ludueña: “Las legislaciones de menores contemplan una modalidad de tutela distinta de la del Derecho Civil, ya que además del régimen de protección que éste establece, ante la situación de desamparo en que un menor pueda encontrarse, se constituye un régimen tutelar de carácter permanente o transitorio.- Si los menores no reciben la educación y cuidado a que tienen derecho (arts. 264 y 265. Cód. Civ.), bien sea por carecer de padres o tutores, o debido al incumplimiento, o al imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección de sus representantes necesarios, asume el Estado por propio derecho la protección de la minoridad desamparada.- La tutela del estado – como la define Mendizábal Osés- “es aquella institución jurídica de carácter protector que subsidiariamente se ejerce por el Estado, para asegurar a todo menor abandonado en el goce de sus necesidades subjetivas, previniendo los riesgos que para el menor y para la sociedad se deriven directa e inmediatamente de la situación desvalidada y marginada en que se encuentra”.- Los niños –dispone el artículo 20 de la Convención- temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. Establece claramente la Constitución provincial que todo niño tiene derecho a la protección y formación integral, al cuidado preventivo y supletorio del Estado en situaciones de desamparo y a la asistencia tutelar y jurídica en todos los casos (art. 36, inc. 2º).”57 También el riesgo, siguiendo a la citada autora, estará dado por la situación de abandono o desamparo en que el niño se encuentre, caracterizándose tal estado: “Para que exista abandono es menester una conducta de total desamparo y de absoluta indiferencia o despreocupación frente a la realidad de los hijos. Esa situación de desamparo viene referida, en primer lugar, a la esfera personal del menor, esto es, privado de la necesaria asistencia moral y/o material. Comprende la primera, velar por el menor, cuidarlo, convivir con el, educarlo, darle cariño, en tanto que la asistencia material está dirigida a la satisfacción de las necesidades de tipo económico, garantizándole lo necesario para su alimentación, vestido, educación, enfermedad, etcétera. En segundo lugar es fundamental apreciarlo en forma 57 Ludueña, Liliana Graciela, idem, pág. 167. 54 objetiva, es decir, requiere relacionarlo con una situación de hecho determinada. Por lo tanto, no habrá abandono o desamparo –noción más moderna y amplia- cuando alguna persona se esté ocupando de la asistencia moral y material del menor (por ej., guardadores de hecho), a pesar de que pueda haber incumplimiento por parte de sus padres o tutores de los deberes protectores que consagra el artículo 264 de la ley sustantiva.”58 La amenaza o violación de derechos generadora de las situaciones de riesgo pueden tener su origen en el incumplimiento de sus padres y representantes legales de las obligaciones y responsabilidades que les confiere tanto la Convención como las leyes dictadas en consecuencia, por acción u omisión, y también por la ausencia de éstas figuras de referencia en la vida del niño o del adolescente. Marco de actuación del juez. La ley 2302 dispone en su artículo 48 que será competencia de los jueces de familia, entre otras, las decisiones relativas a la situación jurídica de niños y adolescentes cuyos derechos se vean amenazados o violados por parte de algún integrante de su grupo familiar; y también las acciones que se promuevan para evitar, impedir o restablecer el ejercicio y goce de los derechos de niños y adolescentes. En el artículo 32 establece expresamente: que ante la amenaza o violación de los derechos establecidos en la ley, el juez podrá disponer, a solicitud de la autoridad de aplicación, el albergue en entidad pública o privada, de carácter provisorio y excepcional, aplicable en forma transitoria hasta el reintegro a su grupo familiar o incorporación a una modalidad de convivencia alternativa. Asimismo en el artículo 51 inc. 3 establece que en forma previa a la adopción de medidas cautelares relativas a la situación jurídica de niños y adolescentes, el juez de Familia recabará la opinión de las partes, del equipo interdisciplinario y de los organismos pertinentes, debiendo fundar, bajo pena de nulidad, aquellas que lo modifiquen. 58 Ludueña, Liliana Graciela, idem, pág. 169. 55 El Estatuto del Juez Iberoamericano, sancionado en la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, España, en mayo de 2001 en su artículo 7 consagra el Principio de Imparcialidad, y señala: “La imparcialidad es condición indispensable para el ejercicio de la función jurisdiccional.” Y en el artículo siguiente agrega que: “La imparcialidad del juez ha de ser real, efectiva y evidente para la ciudadanía.” Cabe preguntarse entonces hasta donde habrá de llegar, de corresponder, la actividad oficiosa del juez; o si, por el contrario, le corresponde a éste asumir una función más equidistante de las partes, limitándose a dirigir el proceso y dictar eventualmente su resolución de acuerdo con los elementos de convicción que agreguen las partes, o si en línea con la posición que asuma, su poder o jurisdicción se extiende a exigir determinada acción de quienes deben desempeñarse obligatoriamente en el sistema de protección integral. Existen diversas posturas tanto en uno como en otro sentido, desde aquellas que confieren al juez facultades casi ilimitadas en orden a la búsqueda de la verdad material y la facultad de ordenar de oficio pruebas y medidas, supliendo en muchos de esos casos la inactividad de las partes, o bien llevando adelante -de oficio- el proceso, línea ésta en la que se ubican Morello y Ramírez de Morello, entre otros, al decir: “Al retomar lo que insinuábamos en el parágrafo 23, supra, caemos en la cuenta de que el derecho procesal de estas horas, expresado muy lacónicamente, se conecta y ensambla también, en ese horizonte, con el Derecho de Familia, de modo inseparable a partir de estas puntualizaciones y sugerencias: 1. Al proponer para tan significativa área conflictual, una justicia diferenciada (distinta, en parte, de la general); 2. Al auspiciar un Modelo de protección o acompañamiento que por sus características y modalidades pone distancia con el juez “clásico” y que se soporta en apoyos integrados que le suministran la psicología, la pedagogía, la psiquiatría, la asistencia social, conformando un órgano no dominado exclusivamente por la técnica jurídica sino más bien desburocratizado, informal y con participación profesional especializada no letrada. Es así, con otra sensibilidad, que atiende a los “problemas” y “cuestiones” de la familia. 3. Al reforzar la tutela jurisdiccional en orden a que la calidad de los derechos en juego (y la intensidad de los deberes y cargas que pesan sobre ciertos componentes y tipos de la cédula familiar) exige, constitucionalmente (art. 14 bis), que las situaciones tutelables no se frustren nada más que por razones formales. Asimismo, llevan a que se deje de lado el riguroso principio de neutralidad toda vez que es posible sustraer al juez –emocional e 56 ideológicamente- de peripecias humanas reales y de practicar un activismo indeclinable.- De allí también que ese juez –sin ataduras a la cosa juzgada, la preclusión, la negligencia y omisión de partes- disponga de un margen mayor de maniobra para elegir, sucesivamente, la solución que corresponde. Que podrá variar en el futuro si las circunstancias (incluidas las nuevas tecnologías y los avances de la ciencia) así lo indican; y que, además, requiere desplazamientos o adaptaciones sobre la marcha. 4. Con el reaseguro de la jurisdicción trasnacional, tal la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costra Rica, ley 23054) que acentúa el último y eventualmente decisivo tramo de esta protección. Tan enérgica que “nadie puede ser objeto de interferencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación”. De allí que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas interferencias o esos ataques (art. 10, literales 2 y 3).”59 En una postura intermedia se encuentra, entre otros, Mary Beloff, quien ha dicho que: “En el nuevo modelo se jerarquiza la función del juez en tanto éste debe ocuparse estrictamente de las cuestiones de naturaleza jurisdiccional, sean de derecho público (penal) o privado (familia). Los nuevos jueces, en ejercicio de esa función, como cualquier juez, están limitados en su intervención por las garantías constitucionales. Deberán además ser idóneos en derecho, más allá de tener conocimientos específicos de temas vinculados con la infancia.”60 Señala a continuación la autora citada que: “La protección es ahora de los derechos del niño. No se trata, como en el modelo anterior, de proteger a la persona del “menor”, sino de garantizar los derechos de todos los niños. Si no hay ningún derecho amenazado violado no es posible intervenir. Por lo tanto, esa protección reconoce y también promueve derechos, no los viola ni restringe, y por este motivo la protección no puede traducirse en intervenciones estatales coactivas, salvo supuestos excepcionales en los que exista peligro concreto para la vida del niño.”61 Ese se un acertado fundamento porque el juez, limitado por las garantías constitucionales como está, puede (y debe) hacer cumplir a cada quien su misión y no cargar 59 Morello, Augusto M., Morello de Ramírez, María S., idem, págs. 47/48/49. Beloff, Mary, idem, pág. 38. 61 Beloff, Mary, idem, pág. 38. 60 57 sobre sí los incumplimientos de los demás, asegurando de ese modo la protección de los derechos en pugna. Nuestro más alto tribunal tiene dicho que: “En este nuevo esquema, el Juez mantiene la dirección del proceso, aunque no dispone de él, los límites los ponen las partes y el Defensor, lo que tampoco debe llevar a cercenar la inmediación; la flexibilidad de formas; las facultades de vigilar la conformación del proceso (competencia, legitimación, nulidades); tampoco la posibilidad de convocar a las partes a buscar formas de conciliación del litigio, como modo de encontrar soluciones que no resulten impuestas desde afuera, sino construidas por las partes a quienes afectan directa y permanentemente.”62 Dentro de ese esquema como funciones específicas de la dirección del proceso, agrega el fallo citado: “Ampliando el concepto, también puede mencionarse el deber de resolver cuestiones que impidan o entorpezcan el pronunciamiento sobre el mérito de la pretensión, como asimismo evitar nulidades que impliquen inútiles desgastes jurisdiccionales.- Así, el Juez debe cumplir una función preventiva frente al incumplimiento de una carga procesal, o su incumplimiento irregular, en la medida que ello dificulte alguna decisión o el cumplimiento de alguna etapa, teniendo presente siempre el principio dispositivo lo que, más aún en el esquema relativo al derecho de fondo esbozado, le impone actuar prudentemente para no invadir esferas que competen a la familia.- De este modo, no se vedan al Juez ni sus facultades de oír a las partes –fundamentalmente en los procesos en que los niños o adolescentes sean partes o que de algún modo sus intereses se encuentren en juego, ni las facultades que como director de la regularidad del proceso le competen.”63 Para así concluir, el fallo siguiendo a Calamandrei, dice que el proceso debe desarrollarse regularmente, de conformidad con las normas rituales para permitir que el juez pueda entrar en mérito. Corresponde añadir a lo expuesto que el juez queda sujeto a la aplicación de los principios procesales y del deber de imparcialidad a efectos de garantizar el derecho de defensa de todas las partes intervinientes. Compara el nuevo con el viejo paradigma, señalando que en éste era lógico que la figura del juez se viera agigantada pues se convertía en quien resolvía el destino de ese niño, dice el fallo: “En ese marco, las normas sólo enfocaban a los niños en situación más 62 Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, “H., H. D. Y OTRO S/ GUARDA” (Expte. N° 528-Año 2002) 3 de febrero de 2004. 63 Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, “H., H. D. Y OTRO S/ GUARDA” (Expte. N° 528-Año 2002) 3 de febrero de 2004. 58 vulnerable, dando preeminencia y mayor relevancia a la intervención estrictamente judicial como única respuesta. De ese modo era lógico que la figura del Juez se agigantara, pues se transformaba en quien resolvía el destino de ese niño, sin oírlo y aun contra la voluntad de sus padres, encontrando un amplio margen de discrecionalidad para adoptar la medida que le pareciera, unificándose, generalmente, en la internación por tiempo indeterminado, tanto para aquel que cometió un delito como para aquel que fue víctima de él.- En este esquema, el Juez aparece como el ”buen padre de familia”, que por naturaleza decide qué es lo mejor para los niños, quien a la vez deja de cumplir funciones estrictamente jurisdiccionales, para cumplir funciones más propias de las políticas sociales.”64 Luego de hacer la comparación, se pregunta si es posible continuar sosteniendo la figura del Juez de Menores actuando de oficio y ejerciendo el patronato, ante lo cual señala que se impone la respuesta negativa. Avala su postura en la creación de la Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente y las funciones y atribuciones que a esa figura le asigna la ley 2302, funciones que en el régimen de la ley 1613 recaían sobre el juez, protagonista principal del patronato. También el rol de la familia relega la función del juez quien deja de tener una injerencia exorbitante, ya que, como señalamos precedentemente es ésta quien ahora se erige como la nueva protagonista principal. “Lo dicho en relación a la familia, lejos de resultar una cuestión que pueda aparecer cercana al lenguaje poético o a una apreciación “voluntarista”, nos posiciona en uno de los principales motivos por los que cabe adherir a la postura que implica recortar los poderes del Juez, como órgano estatal que tenga injerencia exorbitante en esta cuestiones en búsqueda de la verdad absoluta, y de este modo nos da respuesta a por qué debe propiciarse una mayor intervención por parte del Defensor, quien es sobre quien ahora también y, preponderantemente, recae el deber de velar por la protección integral de los derechos de los niños y adolescentes.”65 En ese marco, otorgar poderes exorbitantes al juez supone reproducir aquel modelo tradicional del Patronato, no resultando aplicable a la doctrina de la protección integral. Señala, y coincidimos plenamente con ésta afirmación, que: “No obstante tan autorizada opinión, sigo manteniendo que la nueva forma de ver a los niños y a la familia, que 64 Ibid. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, “H., H. D. Y OTRO S/ GUARDA” (Expte. N° 528-Año 2002) 3 de febrero de 2004. 65 59 estructura la doctrina de la protección integral, realzando la figura del Defensor de los Derechos del Niño y el Adolescente, no necesariamente debe implicar la figura de un Juez pasivo, sino de un Juez activo, aunque en otro plano, no ya el del buen padre de familia que suponía la figura del Patronato como aquel que aun sin fundamentar sus decisiones las imponía –al niño y su familia-, pues ello quedaba en el plano de la discrecionalidad que le proporcionaban las normas.”66 Compartiendo las conclusiones de ese fallo, podemos agregar que, con posterioridad a su emisión se sancionó la ley 26.061, la cual permite al niño y adolescente intervenir como parte en todas las cuestiones judiciales que sean de su interés, con salvaguarda de todas sus garantías procesales y el derecho constitucional de defensa en juicio, ya que no solo goza de la representación de sus padres y demás responsables legales, sino que también tiene a su disposición el servicio de un Defensor de los Derechos del Niño y del Adolescente, con las vastísimas funciones y potestades que le confiere la ley 2302, y además con la posibilidad de contar con un patrocinante. Ello le permite peticionar, ofrecer y producir pruebas, recurrir, alegar y ejercer todas las demás actividades y cargas procesales, todo ello corolario del derecho a ser oído, ya que, que es este derecho sino la posibilidad, precisamente de peticionar ante las autoridades, derecho éste que asiste a todo ciudadano. La ley entonces, siguiendo el espíritu y los principios establecidos de la Convención sobre los derechos del Niño, ha provisto al niño y adolescente de todas las garantías necesarias a efectos de que, en el marco del debido proceso pueda peticionar conforme a sus intereses y del libre juego de las postulaciones y pruebas de las partes se arribe a una solución que satisfaga su interés superior. Si como vimos precedentemente, la ley 2302 establece el modo especial en que el juez previo a disponer medidas cautelares, debe abstenerse inclusive de actuar sin recabar la opinión de las partes, del equipo interdisciplinario y de los organismos pertinentes, con mayor razón deberá recabar tales opiniones, solicitar elementos de prueba y atender pretensiones cuando deba resolver cuestiones de fondo sometidas a su decisión. Surge claro de lo expuesto –dejando a salvo aquellas cuestiones que por su extrema urgencia impida recabar tales opiniones- que el juez se encuentra impedido de actuar de oficio 66 Ibid.. 60 aún para el dictado de medidas cautelares, debiendo tramitar un incidente (recabar la opinión de las partes, del equipo interdisciplinario y organismos pertinentes) previo a dictar su resolución. El Juez en su accionar debe garantizar todos los derechos de las partes involucradas y no solamente el de los niños y adolescentes. El derecho a la satisfacción de su interés superior se encuentra en el mismo plano constitucional con los derechos a la igualdad y a la defensa en juicio, entre otros, de manera tal que no puede hacerse primar uno sobre otro, máxime cuando, como ya se ha dicho, el sistema de protección integral de derechos y el interés superior se encuentran debidamente asegurados prescindiendo para ello del pretendido activismo judicial. El derecho del menor a ser oído reclama el respeto de las normas generales del debido proceso. “Enseña Cecilia Grosman que la obligación de escuchar al niño y que se tome en cuenta su opinión (art. 12, CDN) reclama el respeto de las normas generales del debido proceso.”67 Situación actual Actualmente, en la Provincia del Neuquén los jueces de familia continúan disponiendo medidas prácticamente de oficio. Se intentó avanzar en la adecuación del procedimiento al sistema de protección integral de derechos generándose la oposición férrea por parte de la Defensora de los Derechos del Niño y del Adolescente, lo cual a su vez produjo una fuerte politización del tema que frenó los aires de cambio. En esta transición ha sido muy difícil hasta el momento lograr que el sistema de protección integral de derechos comience a funcionar, dado que la defensoría adoptó un rol de ministerio de incapaces tradicional, los juzgados se han visto en la necesidad de disponer medidas de oficio ejerciendo la mayoría de las veces el patronato ya que de oficio recaba información y medios de prueba y dicta también sus resoluciones, desnaturalizándose el sistema de protección integral. Generalmente el niño es oído sin la intervención del defensor, por cuanto al refugiarse en ese rol se abstiene de intervenir más activamente. Inclusive, en aquellos casos en que el 67 Gil Domínguez, Andrés; Fama, María Victoria y Herrera, Marisa, idem, pág. 696. 61 niño es escuchado por ese funcionario, luego se limita a emitir un dictamen sugiriendo alguna medida sin fundamento jurídico de ninguna naturaleza. También resulta difícil que los cambios de paradigma sean asumidos por la autoridad de aplicación, faltando generalmente muchos recursos para poder asumir su cometido en debida forma. A la vez deberá intensificar la acción preventiva tendiente a evitar que los niños y adolescentes salgan del ámbito de la familia primaria, o en su defecto, extensa. También es importante reconocer que los jueces de familia deben ajustar su labor al nuevo paradigma, dejando de lado y superando prácticas profundamente arraigadas del viejo régimen y que por esa razón resultan muy difíciles de cambiar. Debe el juez cambiar y exigir que los demás actores cambien para que todos y cada uno asuma su función. Es necesario que el juez asuma el rol que le compete de un modo cabal. Para ello se tendrá que trabajar con las idoneidades que son requisito indispensable a saber: a) la psicofísica; b) la idoneidad jurídico-científica, c) la idoneidad ética y d) la idoneidad gerencial. Sin perjuicio de ello y compartiendo que: “Concluimos que el perfil del juez de familia, más allá de los conocimientos específicos que debe poseer, describe ciertas características indispensables para el ejercicio del cargo. Para nosotros son: a) Ser ejecutivo; b) poseer capacidad reflexiva (saber pedir opinión); c) ser práctico e imaginativo; d) tener plena conciencia de su poder, de sus límites y de las consecuencias de sus decisiones, y e) contar con un debido dominio del stress.”68, utilizando de tales idoneidades, atributos y de las herramientas que para ese fin tiene a su disposición, habrá de constituirse en un muy importante motor para hacer ese cambio posible. Pautas para instrumentar el cambio. El mejor juez de familia. El presente tiene por objeto aportar elementos para la mejora tanto de la figura del juez de familia, como también, a partir de allí mejorar el sistema judicial. Para ello es importante delimitar las funciones que el mejor juez de familia debe tener y como debe ejercer las mismas para poder superar rápidamente la etapa de transición a la que aludimos en la introducción. 68 Rauek de Yanzón, Inés B., idem, pág. 26. 62 No solo el Juez de familia debe operar cambios en su funcionamiento sino que también, desde su posición, debe disponer aquellas medidas necesarias para que cada uno de los actores de ésta compleja trama asuma el rol que le corresponde y de ese modo alcanzar el alto objetivo de construir efectivamente un sistema integral de protección de derechos de los niños y adolescentes. Ello requiere de una permanente capacitación, respeto de la cual se ha dicho que “Por lo menos tres motivos justifican la necesidad de capacitar a los órganos judiciales que tienen a su cargo la materia de familia y minoridad: a) Primero, una exigencia que comparte con los restantes magistrados, que es la de legitimarse ante la sociedad; b) una segunda que viene definida por el tipo de materia que le toca decidir y los cambios legislativos, doctrinarios y conceptuales que ha sufrido ésta rama del Derecho, tanto a nivel supranacional como nacional y provincial, y c) tercero, por el objeto procesal diferente que poseen los procesos originados en temas de familia y minoridad; aquellos poseen ribetes propios (conflictos de “coexistencialidad”) donde confluyen, en choque, diversos derechos con carácter de orden público (por ej.: el orden público familiar y el interés superior del menor), órdenes públicos que a veces se integran y otras enfrentan entre sí y con el “bien común” de la sociedad.”69 En primer término, el mejor juez de familia debe procurar que en sus actos se cumpla la Constitución Nacional en forma cabal y completa procurando mantener el equilibrio necesario entre las normas de igual jerarquía fundamental. Debe en consecuencia ser un juez imparcial, que en sus actos equilibre y asegure por un lado la satisfacción del interés superior del niño y sus derechos fundamentales y por el otro el derecho de defensa en juicio de las partes, la igualdad ante la ley y cualquier otro principio o derecho que pudiere estar en juego en determinada materia o cuestión sometida a su decisión. Debe ser un juez respetuoso de las normas y principios procesales que asuma, dentro de los límites que tales normas y principios imponen, un sano activismo que estará dado por una mayor inmediación, conocimiento y contacto directo con las partes, con escuchar directamente al menor involucrado, practicando una mayor oralidad, todo ello sin traspasar las barreras del principio de congruencia, igualdad entre las partes litigantes y el debido proceso. Debe procurar “…, que se trate de un proceso justo constitucional en todas las etapas que 69 Rauek de Yanzón, Inés B., idem, pág. 13 y 14. 63 deban cumplirse, en consonancia con lo dispuesto por el art. 18 de nuestra Carta Magna y normas concordantes.”70 Además ese sano y acotado activismo requerirá de una visión interdisciplinaria con su equipo integrado por profesionales especializados: asistentes sociales, psiquiatras, psicólogos, terapeutas familiares y psicológicos, lo cual permite indagar la naturaleza de los verdaderos problemas, conflictos, con una comprensión más abarcadora de los que están sometidos a su conocimiento, lo que conllevará a al adopción de resoluciones más justas y que se compadezcan con la realidad”. Además, … “es fundamental reemplazar, en la medida de lo posible, la vía escrita por un mecanismo de audiencias.” Y por último subrayar la importancia de la concentración y la celeridad a condición de la celosa observancia del proceso justo y la relevancia del principio de concentración.”71. Debe ser un juez conciente de las limitaciones que el ordenamiento jurídico le impone, respetuoso del derecho de los padres y la familia y del rol que a cada institución involucrada en el sistema de protección integral le corresponde. A su vez, y teniendo en cuenta lo expuesto en el capítulo anterior respecto de la amplitud de funciones que tiene a su cargo el defensor de los derechos del niño y del adolescente en el ámbito de la ley 2302, debe ir señalando el camino y estableciendo, en cada caso particular, cual es el rol específico que a ese funcionario le corresponde asumir. A su vez y de considerarlo necesario debe proponer al niño o adolescente que lo asista un patrocinante, o designarlo si ello fuera menester. Todas esas acciones deben ser llevadas a cabo de un modo prudente pero firme, coordinando esa tarea con sus pares y actores involucrados en el sistema, concientes de la necesidad de operar ese cambio y resguardar el sistema constitucional de derechos en el cual están integrados también los derechos emergentes de la Convención sobre los derechos del Niño. Como transitar el cambio. 70 71 Gil Domínguez, Andrés; Fama, María Victoria y Herrera, Marisa, idem, pág. 697. Cfr. Morello, Augusto M., Morello de Ramírez, María S., idem, pág. 49/50. 64 Una de las herramientas fundamentales que el juez tiene en sus manos para operar esos cambios y poder superar ésta transición, asegurando el respeto y la vigencia de los derechos objetos de protección, es la planificación o direccionamiento estratégico. Como lo hemos estudiado en la materia de La administración del poder Judicial, a cargo de la Dra. Silvana M. Stanga ésta planificación estratégica, al igual que otras herramientas que nos brindan las ciencias de la administración tienen por objeto munirnos de herramientas y valores que nos van a ayudar a mejorar a nosotros mismos en la función, a mejorar la oficina judicial en que trabajamos y a pensar en contribuir a mejorar el sistema judicial. Procuran optimizar el uso de los recursos en cualquier organización o institución. Ciencias que se pueden definir como sentido común aplicado.72 Corresponde tener en cuenta cual es la Misión-Visión del fuero, ello es el norte hacia el cual dirigir las acciones. Esa misión surge en primer lugar de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos incorporados por la reforma de 1994 como normas constitucionales. La Visión es lograr que para arribar a ese norte el juez de familia cumpla con el rol que se ha señalado precedentemente. A partir de allí se aplica la herramienta de la planificación estratégica partiéndose del análisis de la realidad que es lo que se hizo en los tres primeros capítulos. Luego al contrastar esa realidad con la misión visión surgirán cuales son las necesidades, las cuales fueron establecidas a lo largo del tercer y cuarto capítulo, las cuales habrán de sintetizarse en asignar a cada estamento u actor del sistema de protección integral de derechos el rol que le corresponde. Una vez que son relevadas esas necesidades cabe plantearse las metas u objetivos para poder superarlas. En el caso la primer meta habrá de ser adecuar las intervenciones de cada estamento de conformidad con sus incumbencias y procurando en todos los casos la satisfacción del interés superior de los niños y adolescentes. Habrá que comenzar, por respetar a ultranza el rol de los padres y la familia, excluyendo toda injerencia en caso de no ser estrictamente necesaria, incluida la del juez. Paralelamente hacer cumplir en cada caso el rol que le compete al defensor de los derechos del niño y del adolescente por ser la figura en la cual la ley deposita una función preponderante en materia de defensa de tales derechos. Otro 72 Seguimos en éste punto los apuntes de clase tomados en ese módulo de la Maestría. 65 objetivo es promover la intervención del abogado patrocinante del niño en aquellos casos que se evalúe que es necesario, por ser una figura todavía en desuso. La estrategia o mejor forma de ejecutar tales metas es hacerlo en forma gradual, comenzando por determinados temas al principio (ej. Niños en situación de abandono y procesos de revinculación, para luego ir incorporando otros tales como víctimas de violencia física o abuso sexual intrafamiliar, luego víctimas de adicciones y así sucesivamente), de modo tal de ir “aceitando” paulatinamente todos los circuitos de recursos disponibles para atender cada necesidad. Para ello se mantendrán reuniones interdisciplinarias periódicas y se hará participar en los distintos casos a todos los actores involucrados en cada temática particular. El cuarto paso: que es la implementación, a falta de un procedimiento específico deberá recurrirse a los postulados emergentes en la ley ritual vigente, fundamentalmente el uso de las facultades del juez y entre ellas, las de llamar a audiencias cuando lo considere pertinentes, las de dirección del proceso y la de proponer fórmulas conciliatorias. Otra herramienta muy importante es la facultad de dictar medidas para mejor proveer. Asimismo y en forma conjunta la implementación de tales estrategias deben estar acompañadas de la capacitación teórica y práctica de todos los actores del sistema. Mientras tanto se deben medir resultados para poder corregir sobre la marcha y a tiempo los errores y desviaciones que se vayan sucediendo. Luego se irá evaluando y midiendo los resultados del proceso contrastando los mismos contra los objetivos propuestos, para luego reiniciar el proceso con aquellos objetivos pendientes de cumplimiento o que vayan surgiendo de la dinámica propia de la actividad. El cambio es posible. Han transcurrido más de 12 años desde que la Convención sobre los derechos del Niño fue incorporada como norma con jerarquía constitucional en la reforma constitucional de 1994 y han transcurrido 7 años desde que entró en vigencia la ley provincial 2302. Pese a ello a la fecha continúan existiendo sólidas resistencias a operar el cambio necesario para que el sistema de protección de derechos se haga realidad. 66 Parece una ironía que el tratado internacional de derechos humanos que más rápidamente logró entrar en vigor tenga tanta dificultad en ser implementado en cada ámbito local. En el ámbito nacional el panorama ha sido peor por cuanto la ley 26.061 se sancionó luego de 11 años de incorporada la Convención. Es cierto que su aplicación plena requiere del cambio y la creación de muchas estructuras, y que ello depende de recursos presupuestarios que dilatan su instrumentación. Empero otras dependen exclusivamente de un cambio de mentalidad y de comprender que es posible lograrlo y que con ese objetivo gradualmente se irán consiguiendo resultados que harán cada vez más tangible la existencia de un verdadero sistema de protección integral de derechos. En este campo la magistratura del fuero tiene mucho por hacer y, por la vía de la planificación estratégica y en forma coordinada y organizada puede ir consolidando los cambios de paradigma que el nuevo sistema requiere. Sin dudas el esfuerzo es grande como son grandes también las vallas a vencer, pero se encuentra justificado si se puede avanzar en la consolidación de un verdadero sistema de protección integral donde los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, en consonancia con los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, encuentran un verdadero resguardo. 67 CONCLUSION A partir de la entrada en vigencia de la Convención sobre los derechos del Niño se produjo el cambio de paradigma pasándose a considerar al niño y al adolescente como sujetos de derecho, personas en el sentido jurídico del término, a la vez que se procedió al reconocimiento de derechos fundamentales que lo ponen en un plano de igualdad con los adultos, con más un plus de derechos que les son inherentes por su especial situación de personas en crecimiento y desarrollo y como tales, requirentes de una especial protección. Se estableció un sistema de protección integral de derechos dejándose atrás el denominado sistema irregular o del patronato. De ese modo no se tuvo más al menor como un objeto de derechos, sometido al poder omnímodo del juez “buen padre de familia” titular del Patronato de Menores, quien podía disponer de su destino aún sin siquiera escuchar ni a él ni a sus padres o familiares. Aquellos derechos consagrados por la Convención son de carácter universal, amparando a todo niño y adolescente por su sola condición de tal. 68 Entre tales derechos se destacó el derecho de los padres y la familia como responsables primordiales en la crianza y educación de sus hijos y máximos garantes de su interés superior. A partir del reconocimiento del niño como sujeto pleno de derechos, merece ser reconocido como tal en el plano jurisdiccional. La Constitución de la Provincia del Neuquén ha recogido tales preceptos reconociendo a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad y como tal objeto de asistencia y amparo por parte del Estado. Reconoce también a las niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de derecho, garantizando su protección y máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos, poniendo en cabeza del Ministerio Público (Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente) por sí o en forma promiscua la promoción de todas las acciones útiles y necesarias para la su protección. En idéntica línea se ubicó el espíritu de la ley provincial 2302 de protección integral de derechos de niños y adolescentes, que creó los tribunales especializados de familia, niñez y adolescencia, creó también la defensoría de los derechos del niño y del adolescente y estableció las funciones de la autoridad de aplicación, el Poder Ejecutivo Provincial. Al determinar los roles de cada organismo interviniente puso de manifiesta la voluntad expresa del legislador de buscar alternativas de solución extrajudiciales a efectos de evitar en la medida de lo posible la instancia jurisdiccional de los conflictos. La ley nacional 26.061 introdujo la importante figura del letrado patrocinante del niño, cuya actuación específica requiere de armonización con los restantes actores señalados precedentemente. Por vía legislativa se proveyó a sistema integral de un complejo equipo tendiente a concretar la adecuada protección ante amenaza o violación de derechos, cada uno desde su lugar e incumbencia. En primer término tenemos a los padres y la familia con un rol excluyente al momento de satisfacer tales derechos, de modo tal que en la medida que su finalidad esté cumplida, está exento de toda intervención foránea, debiendo el Estado constituirse en garante de tal autonomía. Luego se otorgaron amplias facultades a la autoridad administrativa de aplicación a efectos de instrumentar políticas públicas de protección de derechos, tratar aquellos casos en 69 que los derechos resultaron amenazados o violados y elaborar planes tanto de prevención como de tratamiento, procurando evitar en lo posible la judicialización de los conflictos. También al Defensor de los Derechos del Niño y del Adolescente se le otorgaron amplísimas facultades y una vastísima competencia, erigiéndolo en la figura predominante al momento de asegurar derechos. No solo ejerce el Ministerio Público de Menores sino que también tiene a su cargo asesorar a los niños, adolescentes y familiares, defender sus derechos privilegiando siempre el interés superior, y promover y ejercer las acciones para la protección de los derechos individuales e intereses de incidencia colectiva, difusos o colectivos relativos a la infancia tanto en primera como en segunda instancia. También deben procurar siempre soluciones alternativas a la judicialización de los conflictos. A su vez la ley 26.061 ha consagrado el derecho de todo niño a contar con la asistencia de un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. De ese modo el sistema de protección integral ha establecido un sistema superador respecto del régimen anterior dotando al niño y adolescente con el reaseguro institucional de sus derechos mediante el establecimiento de la vasta red de recursos que puso a su disposición, procurando de ese modo que el juez deje de ejercer el rol omnipotente que ejercía como buen padre de familia, y se convierta en un director del proceso que prudentemente salvaguarde todos los derechos de las partes involucradas. El mejor juez de familia será entonces el que haga realidad la aplicación de los principios, valores y normas contenidas tanto en la Constitución Nacional, como en el derecho infraconstitucional, con profundo respeto de las normas que rigen el proceso y con especial atención al derecho de igualdad y defensa en juicio y los principios procesales de congruencia, concentración, inmediación y oralidad, manteniendo su imparcialidad como condición indispensable para el ejercicio del a función jurisdiccional. Para el cabal ejercicio de su noble función deberá contar con herramientas provistas por las ciencias de la administración, tales como la planificación estratégica y mantener el equilibrio y exigir el cumplimiento de las funciones específicas inherentes a la red del sistema de protección integral de derechos. En definitiva, los niños y adolescentes forman parte de una comunidad más amplia integrada por todos los estamentos que componen una sociedad, de modo tal que el mejor modo de servir a ese sistema de protección integral de derechos de niños y adolescentes, es 70 precisamente mediante el dictado de decisiones y soluciones más justas que permitan un sano desarrollo de esa comunidad. BIBLIOGRAFIA • Apuntes de la Maestría de la materia: La administración del poder Judicial, a cargo de la Dra. Silvana M. Stanga. • Beloff, Mary, Los derechos del niño en el sistema interamericano, Ediciones del Puerto, Buenos Aires, 2004. • Bidart Campos, Germán J., Familia y Derechos Humanos. En El derecho de Familia y los nuevos paradigmas, Coordinado por Aída Kemelmajer de Carlucci, Tomo I, Pág. 32, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 1999. • D´Antonio, Daniel Hugo, Convención sobre los derechos del Niño, Astrea, Buenos Aires, 2001. • Gil Domínguez, Andrés, La ley de protección integral de los niños, niñas y adolescentes y la competencia del Estado Federal, de la provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Revista Derecho de Familia, nº 35, Lexis Nexis Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2006. 71 • Gil Domínguez, Andrés; Fama, María Victoria y Herrera, Marisa, Derecho Constitucional de Familia. Ediar, Buenos Aires, 2006. • Kemelmajer de Carlucci, Aída, El derecho Constitucional del menor a ser oído, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Nº 7, pág. 173. Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe. • Ludueña, Liliana Graciela, Derecho del niño a ser oído. Intervención procesal del menor. Revista de Derecho Procesal, Tomo 2002-2, Derecho Procesal de Familia – II, Rubinzal Culzoni. • Molina, Alejandro C., La Promiscuidad de un representante y el Defensor del Niño, en Revista de Derecho de Familia, Abeledo Perrot, año 1998, Nº 13. Tomado del Material de Lectura correspondiente a Funcionarios y Auxiliares de la Justicia de la Maestría. • Morello, Augusto M., Morello de Ramírez, María S., El moderno derecho de familia, Aspectos de fondo y procesales. Librería Editora Platense, La Plata, 2002. • Moreno, Gustavo Daniel, La participación del niño en los procesos a través del abogado del niño, Revista Derecho de Familia, nº 35, Lexis Nexis Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2006. • Osés, Nara y Vitale, Gustavo L., Ley de Niños y Adolescentes. Protección integral de sus derechos. Cuestión civil o penal. Un estudio sobre la ley de Neuquén. Fabián J. Di Plácido Editor, Buenos Aires, 2004. • Rauek de Yanzón, Inés B., La Capacitación de los jueces de familia y minoridad. Relato de una experiencia concreta. Revista de Derecho Procesal, Tomo 2002-2, Derecho Procesal de Familia – II, Rubinzal Culzoni, Santa Fe. • Sabsay, Daniel Alberto, La dimensión constitucional de la ley 26.061 y del decreto 1293/2005, en Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Análisis de la ley 26.061, Emilio García Méndez compilador, Ediciones del Puerto, Buenos Aires, 2006. Sitios web • www.ohchr.org/spanish/, sitio oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 72 • www.churchforum.org.mx/info/El_Papa/Documentos_Pontificios/enciclicas/familiaris _consortio.htm#la_familia_celula_primera. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Familiaris Consortio. Textos legales • Convención sobre los derechos del Niño. • Constitución de la Nación Argentina. • Constitución de la Provincia del Neuquén. • Ley nacional 26.061. • Ley provincial 2302. http://www.jusneuquen.gov.ar/share/legislacion/leyes/leyes _provinciales/ley_2302.htm. • Ley provincial 1613. http://www.jusneuquen.gov.ar/share/legislacion/leyes/leyes_ provinciales/ley_1613.htm. Jurisprudencia • Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, “DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE SOBRE INCIDENTE DE APELACIÓN e/a S. Y OTRO S/DIVORCIO VINCULAR” (Expte. 74-año 2002) sentencia del 28 de abril de 2005. http://200.41.231.85/cmoext.nsf. • Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, “H., H. D. Y OTRO S/ GUARDA” (Expte. N° 528-Año 2002) sentencia del 3 de febrero de 2004. http://200.41.231.85/cmoext.nsf. 73