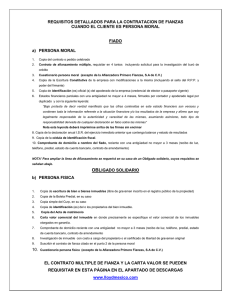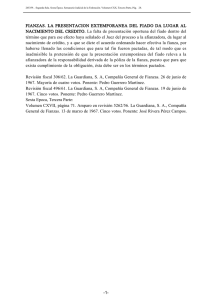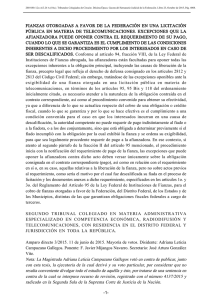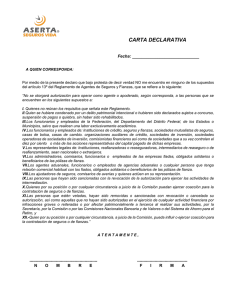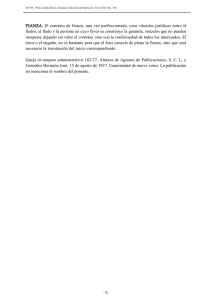La Actividad del Poder Judicial en la Interpretación del contenido y
Anuncio

La Actividad del Poder Judicial en la Interpretación del contenido y Alcance de las Disposiciones Relacionadas con la Operación de las Instituciones de Fianzas. Trabajo presentado para el XII Premio de Investigación sobre Seguros y Fianzas 2005, Lic. Francisco José López Álvarez y Lic. Claudio Ricardo Hernández Hernández “LOS ARAJUD” XII Premio de Investigación sobre Seguros y Fianzas 2005 Segundo Lugar Categoría de Fianzas íNDICE RESEÑA. 1 1.- LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. 3 1.1.- Concepto de función jurisdiccional. 3 1.2.- Ubicación de las atribuciones jurisdiccionales, dentro de las demás atribuciones del Estado. 6 1.3.- Justificación. 7 1.4.- El debido ejercicio de la Jurisdicción, un derecho subjetivo público. 8 1.5.- Problemática de resoluciones contradictorias, meta legales o injustas. 12 1.6.- Impacto social. 13 1.7.- Particularidades de la función jurisdiccional. 14 1.8.- Sometimiento de los órganos jurisdiccionales a los límites establecidos por el legislador. 2.- LA INTEPRETACIÓN 15 EN EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. 16 2.1.- Concepto de interpretación. 16 2.2.- La interpretación judicial de la ley. 16 2.2.1.- Concepto. 16 2.2.2.- Etapas en la interpretación de la norma. 17 2.2.3.- Alcances de la interpretación. 18 2.2.4.- Argumentos de la interpretación. 18 2.2.5.- Principios de la doctrina judicial. 24 2.3.- La interpretación de actos jurídicos. 29 2.4.- La integración. 31 2.5.- Métodos de Interpretación. 32 2.6.- El Arbitrio Judicial. 39 2.7.- El fallo judicial. 39 3.- RESULTADO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. 41 3.1.- La sentencia. 41 3.1.1.- Concepto. 41 3.1.2.- Órganos competentes para dictar sentencia. 41 3.1.3.- Clasificación de las sentencias. 42 3.1.4.- La sentencia en relación con las operaciones de institución de Fianzas. 43 i 3.1.5.- Cómo debe ser dictadas las sentencias en los juicios relacionados con las Instituciones de Fianzas. 52 3.2.- La Jurisprudencia (función jurisprudencial). 55 3.2.1.- Concepto. 55 3.2.2.- Órganos del Poder Judicial de la Federación que pueden crear Jurisprudencia. 55 3.2.3.- Proceso de creación de la jurisprudencia. 57 3.2.4.- Obligatoriedad de la Jurisprudencia 59 3.2.5.- Interrupción y Modificación de la Jurisprudencia: 60 3.2.6.- Sistematización, publicación y difusión de la Jurisprudencia. 61 3.2.7.- La jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 61 4.- EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. 64 4.1.- La cosa juzgada y la verdad legal. 64 4.2.- La inmutabilidad de los efectos de la sentencia y sus consecuencias. 65 4.3.- El paradigma de la verdad legal y la posibilidad de la resolución injusta. 66 4.4.- El paradigma de las verdades legales contradictorias entre si. 66 4.5.- El paradigma de la verdad legal contraria a la ley. 67 4.6.- El paradigma de la solución única y los casos de pluralidad de soluciones correctas. 68 4.7.- La relatividad de la cosa juzgada. 69 4.8.- El problema de los efectos reflejos de la cosa juzgada. 73 5.- CRITERIOS RELACIONADOS CON LAS OPERACIONES DE LAS FIANZAS DE EMPRESA. 75 5.1.- Criterios relacionados con la operación de las Instituciones de Fianzas. 75 5.1.1.- Algunos criterios relacionados con el alcance y contenido de las pólizas de fianza. 5.1.2.- Criterios en relación con los tipos de procedimiento para hacer efectiva la fianza: 5.2.- 83 Jurisprudencias por contradicción de tesis en materia de fianza de empresa sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5.3.1.- 76 Jurisprudencia por reiteración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la fianza de empresa a partir de la novena época 5.3.- 75 85 En cuanto al carácter accesorio de la fianza y la disminución de ésta en la medida del cumplimiento del fiado. 85 ii 5.3.2.- Con respecto a la aplicabilidad o inaplicabilidad de la caducidad establecida por el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas respecto a las fianzas expedidas ante la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros. 5.3.3.- 87 En relación a la aplicación o no de la caducidad establecida por el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas respecto a las fianzas otorgadas en favor de la Federación, Distrito Federal, estados o municipios, para garantizar obligaciones diversas de las fiscales en materia federal a cargo de terceros. 5.3.4.- 91 En lo que toca a la aplicación de la prescripción establecida por el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, tratándose de fianzas que garantizan obligaciones fiscales a cargo de terceros ante la Federación. 5.3.5.- 96 Resolución tomada en la contradicción referida a la extinción de la fianza, por prescripción, por vía de consecuencia, tratándose de aquellas que garantizan obligaciones fiscales. 5.3.6.- Consideración de la Primera Sala en cuanto a la efectividad de las fianzas penales. 5.3.7.- 101 103 Jurisprudencia relacionada con el inicio del cómputo de la prescripción tratándose de fianzas que garantizan obligaciones fiscales a favor de terceros. 5.3.8.- 105 En cuanto a la posibilidad de que la afianzadora cubra los recargos y actualizaciones del crédito fiscal, generados en el periodo comprendido entre la fecha en que éste es exigible y aquella en que se requiere de pago, tratándose de fianzas que garantizan obligaciones fiscales a cargo de terceros. 5.3.9.- En cuanto al plazo para que opere la caducidad tratándose de fianzas otorgadas ante las autoridades judiciales del orden penal: 5.3.10.- 111 Ejecutoria relativa a la vía ejecutiva establecida en el artículo 96 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para el cobro de primas no pagadas. 5.3.11.- 109 113 Determinación relativa al plazo de treinta días con que cuenta la afianzadora para inconformarse en el caso de requerimientos de fianzas hechos conforme a las reglas del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 115 iii 5.3.12.- Criterio tomado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a deducción de erogaciones estrictamente indispensables por parte de las instituciones de fianzas. 116 6.- PROPUESTAS DE SOLUCIÓN PARA DISMINUIR LAS CONTRADICICIONES. 119 6.1.- Mayor participación del sector afianzador en la elaboración de estudios sobre la fianza de empresa y su problemática. 119 6.2.- Creación de Tribunales Especializados. 119 6.3.- Mayor Precisión en el contenido de las pólizas de fianza. 121 6.4.- Mayor difusión del manejo y administración de las pólizas de fianza. 122 6.5.- Cláusulas ajenas a la naturaleza de la fianza. 122 6.6.- Desarrollo de figuras e instituciones en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 123 CONCLUSIONES. 125 BIBLIOGRAFIA. 127 iv RESEÑA. La presente investigación pretende abordar el problema que se origina cuando los órganos jurisdiccionales resuelven los casos planteados, emitiendo resoluciones diferentes, para casos similares. Este problema, se ha presentado a lo largo de toda la historia, y es continuo el esfuerzo de los estudiosos del derecho tendiente a resolverlo; y todo él se traduce en las actividades propias a lograr la interpretación de la ley y de la voluntad de las partes. Sin embargo, a la fecha no se ha logrado llegar al final del camino puesto que es tan vasta la actividad humana y tan inacabada las reglas que rigen esta actividad que para resolver los conflictos planteados, los juzgadores han tenido que construir métodos y mecanismos de solución tan variados como épocas han existido. Obviamente, la existencia de diferentes métodos y de diferentes premisas en la mecánica de la interpretación e integración han llevado al planteamiento de diferentes soluciones para casos controvertidos concretos similares. Es decir, para dos supuestos similares se llega a dos conclusiones diferentes. En este punto, tal situación no presentaría ningún problema si no se tuviera como consecuencia que alguna de las dos o más soluciones fuere incorrecta. Es decir, puede ocurrir que al resolver en un sentido y en otro, ambas soluciones sean correctas, sin embargo, de la misma forma, puede ocurrir que una de ellas sea incorrecta. Lo incorrecto o correcto de la solución, depende de la valoración que se haga de la solución, como justa o injusta. En tal sentido, es papel del jurista y del intérprete de la norma (el juez), evitar la comisión de actos injustos en el cumplimiento de su función. Esto resulta de máxima trascendencia para la supervivencia misma del grupo social, puesto que en la justa impartición de justicia se encuentra la razón misma del Estado, de la impartición monopólica de la justicia. Como consecuencia de ello, en la investigación realizada identificamos los principales criterios que contravienen la naturaleza misma de la fianza y otros que contravienen derechos adquiridos por las instituciones de fianzas. En ello, se hace el intento de plasmar las razones de la contrariedad y del efecto que tiene en la operación de las instituciones de fianza. En este sentido, resaltamos también que el tema en estudio resulta por demás interesante, puesto que en su operación diaria, una institución de fianzas, al ser empresas de impacto nacional, se encuentra sometida a la interpretación regional que pueda darse a las distintas obligaciones que asume, situación que complica sobremanera su operación al confundir, con base en estos criterios, el alcance real de sus obligaciones. 1 En esta investigación, partimos de un análisis doctrinal del tema de la función jurisdiccional, por estimar que es en la jurisdicción donde se encuentra la raíz del problema. Es en el ejercicio de la jurisdicción donde se construyen las soluciones a los casos controvertidos, y es en esta función donde convergen las distintas fuentes del derecho para dejar de ser meras normas abstractas y convertirse en soluciones fácticas. Después del análisis de la función jurisdiccional, seguimos con el proceso de interpretación e integración de las normas, por estimar que una correcta interpretación e integración nos debe llevar a soluciones idénticas, para casos controvertidos similares. Posteriormente, continuamos el estudio de los actos fundamentales de la actuación judicial, el fallo y la sentencia, momentos y eventos dentro del proceso que constituyen el pináculo de la actividad judicial, puesto que en estas instituciones es donde el juzgador realiza el razonamiento lógico que le permite llegar a una conclusión y establece, con fuerza vinculante para las partes tal solución. Posteriormente, realizamos el análisis de algunos casos en los que estas sentencias llegan a constituir soluciones contrarias, aunque los supuestos sean los mismos o muy similares. Mencionamos también la consecuencia de tal contradicción, y la inseguridad jurídica que se genera, puesto que las instituciones de fianzas y sus beneficiarios, quedan sujetos al azar, en la búsqueda de una respuesta a su clamor de justicia. Finalmente llegamos a realizar algunos planteamientos con base en los cuales consideramos que el problema de la contradicción de criterios puede disminuir. 2 1.- LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. 1.1.-Concepto de función jurisdiccional. El tema que se aborda, tiene relación fundamental con la función jurisdiccional, puesto que la aplicación de los diversos criterios por parte de los órganos que realizan esta función es lo que genera la contradicción de criterios y esquemas de solución. Esto es, que el propio Estado, al pretender resolver un problema, en ocasiones genera otro. Lo dramático de lo anterior es que el ejercicio de esta función es insalvable, puesto que en ella se encuentra la justificación del propio Estado, así vemos en los tribunales que ejercen esta jurisdicción, un reflejo de la propia actividad del Estado, tendiendo a cumplir con sus fines. La función jurisdiccional, en un sentido lato, se entiende como: “…el conjunto de actos materiales y jurídicos, operaciones y tareas que realiza en virtud de las atribuciones que la legislación positiva le otorga….”1 Esta función, se identifica pues con la actividad realizada por el Estado, a través de los órganos judiciales. Es decir, esta atribución estatal puede ser comprendida desde dos puntos de vista: como función formal y como función material. “Desde el punto de vista formal, la función…está constituida por la actividad desarrollada por el Poder que normalmente…está encargado de los actos judiciales, es decir, por el Poder Judicial. Como función considerada materialmente, algunos autores la denominan función jurisdiccional, por creer que la expresión ‘judicial’ sólo evoca el órgano que la realiza, debiendo, por lo tanto, reservarla para cuando se haga alusión a su aspecto formal.”2 Por su parte, el maestro Gómez Lara, la define en los siguientes términos: “….función soberana del estado, realizada, a través de una serie de actos que están proyectados o encaminados a la solución de un litigio o controversia, mediante la aplicación de una ley general a ese caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo.”3 Dicho de otra forma: “La ‘jurisdictio’, en cuanto a su etimología es una palabra compuesta formada por los vocablos ‘jus’ y ‘dicere’ que significa ‘decir el derecho’. En el Derecho Romano, decir el derecho, tenía una significación amplia y una significación restringida. En forma amplia implicaba la potestad del magistrado de proponer una regla de derecho para resolver 1 Fraga, Gabino. DERECHO ADMINISTRATIVO. Editorial Porrúa. 33ª Edición. 1994. México, D.F. Pág. 13. 2 Ibidem. Pág. 46. 3 Gómez Lara, Cipriano. TEORIA GENERAL DEL PROCESO. Editorial Harla. 8ª Edición. México, 1990. Pág. 429. 3 controversias…En su acepción restringida la ‘jurisdictio’ consistía en resolver una controversia planteada mediante la aplicación de las normas jurídicas preexistentes….”4 Por su parte, nuestros tribunales han expresado el siguiente criterio: Tesis: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Mayo de 2004. Tesis: 1a. LIII/2004. Página: 513 GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS ALCANCES. El citado precepto constitucional establece cinco garantías, a saber: 1) la prohibición de la autotutela o "hacerse justicia por propia mano"; 2) el derecho a la tutela jurisdiccional; 3) la abolición de costas judiciales; 4) la independencia judicial, y 5) la prohibición de la prisión por deudas del orden civil. La segunda de dichas garantías puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales deben estar expeditos -adjetivo con que se designa lo desembarazado, lo que está libre de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, es indudable que tal derecho a la tutela judicial puede verse conculcado por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos.”5 Amparo directo en revisión 1670/2003. Fianzas México Bital, S.A., Grupo Financiero Bital. 10 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Bonilla López. De las distinciones anteriores se puede concluir que la función jurisdiccional, en un sentido estricto, es aquella que materialmente realizan los órganos del Estado, que por Ley tienen atribuido el aplicar la norma jurídica general, para solucionar, con fuerza 4 Arellano García, Carlos. TEORIA GENERAL DEL PROCESO. Editorial Porrúa. 4ª Edición. México. 1992. Pág. 342. 5 No. Registro: 181,552. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional. Novena Época. Instancia: Primera Sala 4 vinculante para las partes, aquellos conflictos que le son planteados y que constituyen casos controvertidos concretos.6 De acuerdo a lo anterior se tienen pues los siguientes elementos de la función jurisdiccional: a) Realizada por los órganos del Estado.- Es una función que tienen encomendados los órganos judiciales, en un sentido formal, aunque también la pueden realizar órganos de los demás poderes, en sentido formal, aún y cuando la función sea materialmente jurisdiccional. Tenemos así que existe la posibilidad del ejercicio de la función jurisdiccional por parte de tribunales administrativos (Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, etc), laborales (Junta Local o Federal de Conciliación y Arbitraje). En este sentido, existen casos en los que aparentemente puede ser ejercida esta función por parte de sujetos diversos a las entidades públicas, como pueden ser árbitros o arbitradores, sin embargo, tales sujetos de solución de controversias, no ejercen en forma plena la jurisdicción, puesto que no pueden por sí mismo hacer cumplir sus determinaciones. En efecto, estos órganos de solución requieren de la homologación de su resolución, para que alguno de los órganos jurisdiccionales la hagan propia y en consecuencia, ejecutable. b) Con una competencia regulada por la Ley.- No cualquier órgano del Estado tiene la facultad de ejercer funciones jurisdiccionales, son determinados los órganos y regulada su competencia. Esto implica, que todo acto realizado en contra de los límites establecidos por la propia ley, resultará violatorio de los derechos del gobernado, y en consecuencia, anulable. c) Cuya función primordial es aplicar normas generales, para solucionar casos controvertidos concretos.- La característica fundamental de la jurisdicción es la solución de controversias. Esta solución necesariamente debe observar determinados procedimientos y límites establecidos por la Ley. En primer término, debe observar esta función jurisdiccional con dos límites normativos. El primer de ellos es el de la debida motivación. Entendiendo por ésta la correcta expresión de las razones por las cuales la autoridad u órgano jurisdiccional estima aplicable al caso concreto, la norma aplicada, y en su caso, la razón de la aplicación de las consecuencias de la norma al supuesto concreto. 6 Arellano García, Carlos. Ob. Cit. El citado autor realiza las siguientes distinciones: “Del concepto trascrito derivamos elementos que, sin duda, permiten caracterizar a la jurisdicción: a) Es una función del Estado…b) Hay una actuación de la voluntad concreta de la ley…c) Opera en sustitución…d) El órgano estatal afirma la existencia de la voluntad de la ley y la hace prácticamente efectiva....” 5 El segundo de ellos es el de la debida fundamentación. Entendiendo por ésta la cita y existencia de una norma que prevea el supuesto normativo que pretende resolver el órgano jurisdiccional. Es precisamente en esta solución de controversias, en los criterios utilizados por los órganos jurisdiccionales para motivar y fundar sus resoluciones, donde se encuentran los problemas fundamentales en el tema de estudio. Dada la diversidad de la vida humana, es prácticamente imposible que el Legislador prevea en forma expresa, acabada y detallada cada uno de los estadios de la vida humana. Al tenerse esta problemática, es papel del intérprete encontrar en el océano de normas jurídicas, aquellas aplicables para solucionar el caso concreto. Lo anterior, como se decía, en virtud de encontrar comúnmente, en las normas jurídicas vigentes, la cita de figuras o instituciones, en forma inacabada, en forma contradictoria, en forma exigua. Ante este problema, la solución más sencilla sería no resolver la controversia; sin embargo, con ello los órganos del Estado estarían incumpliendo con la función jurisdiccional, puesto que tal función, necesariamente, obliga al órgano a resolver la controversia planteada. d) Con fuerza vinculante para las partes.- No tendría ninguna utilidad la solución de una controversia, si las partes no se encontraran obligadas al cumplimiento de la solución propuesta. De ahí que sea parte de la esencia de la función jurisdicción, que no sea una solución voluntaria, sino que necesariamente es una solución a la cual las partes no pueden abstraerse. De esto derivan las nociones de la cosa juzgada, en cuya virtud, se entiende resuelta la controversia en forma definitiva e ineludible para todas las partes. Una de las consecuencias de esta eficacia es que la resolución emitida por el órgano puede llegar a ser impuesta a las partes en el conflicto, aún en contra de su voluntad. Esta última noción es extremadamente importante para la debida eficacia de los órganos del Estado, los que están interesados en el cumplimiento de estas resoluciones, puesto que en tal cumplimiento se refleja la supervivencia misma del Estado (al imperar en éste el orden jurídico). 1.2.- Ubicación de las atribuciones jurisdiccionales, dentro de las demás atribuciones del Estado. Los autores han considerado que las atribuciones del Estado se pueden clasificar de la siguiente forma: 6 “Las atribuciones que…se han asignado al Estado y que en los momentos actuales conserva, se pueden agrupar en las siguientes categorías: a) Atribuciones de mando, de policía o de coacción que comprenden todos los actos necesarios para el mantenimiento y protección del Estado y de la seguridad, la salubridad y el orden público. b) Atribuciones para regular las actividades económicas de los particulares. c) Atribuciones para crear servicios públicos. d) Atribuciones para intervenir mediante gestión directa en la vida económica, cultural y asistencial....”7 De acuerdo a ello, la función jurisdiccional se encuentra ubicada en aquellas atribuciones del Estado, necesarias para el mantenimiento y protección del Estado, de la Seguridad y del orden público. Tal afirmación encuentra su sustento en que la solución de controversias pacíficas es el fundamento primordial de una sociedad en convivencia. Si otro fuera el esquema de solución de controversias, la convivencia desde luego que sería regida por la ley del más fuerte, no de aquél que tenga la razón o derecho. Por lo anterior, el ejercicio de esta atribución debe tener la máxima atención, ya que tiene que ver con la seguridad misma y el respeto al orden jurídico. 1.3.- Justificación. Se justifica el ejercicio de la función jurisdiccional, puesto que en ésta, el Estado mismo encuentra su razón de ser. Es decir, “….El otorgamiento de dichas atribuciones obedece a la necesidad de crear jurídicamente los medios adecuados para alcanzar los fines estatales.”8 Tal afirmación inclusive puede ser encontrada en las diversas obras de Rosseau, quien en forma por demás clara expone que los individuos, a fin de vivir en convivencia, celebran lo que él denomina un pacto social, a cuya virtud renuncias a los derechos y prerrogativas individuales, con miras a lograr la supervivencia del grupo. De esta forma, renuncian al derecho a la auto justicia, a la auto tutela, a fin de que sea el Estado quien tome a su cargo estas obligaciones, administrar justicia, dar seguridad y protección a los gobernados. En tal sentido, el Estado toma para sí, como obligaciones, las funciones que le permitirán cubrir estas necesidades importantes para la conservación del grupo social. Dicho de otra forma: “La función jurisdiccional está organizada para dar protección al derecho, para evitar la anarquía social que se produciría si cada quien se hiciera justicia por su propia mano; en 7 Fraga, Gabino. Ob. Cit. Pág. 15. 8 Ibidem. Cit. Pág. 13. 7 una palabra, para mantener el orden jurídico y para dar estabilidad a las situaciones de derecho….”9 1.4.- El debido ejercicio de la Jurisdicción, un derecho subjetivo público. El debido ejercicio de la función jurisdiccional se encuentra reconocido por nuestro constituyente en la Cata Magna. En efecto, al ser la Constitución General de la República, el documento fundamental en el cual se contiene la constitución material de nuestro Estado, era impensable que no se encontrara en ésta, sobre todo si se considera que el Estado Mexicano no tendría razón alguna para evadir el cumplimiento de este compromiso que deriva del pacto social mismo. Al ser establecida esta prerrogativa del gobernado dentro del cuerpo de la propia constitución, deriva pues a favor de Estado una real obligación, cuyas instituciones y poderes tienen que cumplir. Lo anterior se traduce en una verdadera garantía individual a favor de los gobernados, cuya expresión más clara se encuentra en los siguientes artículos constitucionales. “Artículo 14.- … Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.” De la letra del citado artículo se desprende claramente la intención del legislador constituyente, en el sentido de que la función jurisdiccional se desarrolle por tribunales previamente establecidos. Asimismo, se aprecia que dicha función jurisdiccional se encontraba sujeta a las siguientes reglas: En primer término, se sujetaba la decisión final de todo procedimiento a la norma misma, es decir, existiendo supuestos debidamente previstos en la norma, el juez se debería limitar a la aplicación de la norma; en supuestos no previstos expresamente, la solución debería derivar de la recta interpretación jurídica de la ley y finalmente, en aquellos casos en los que la ley no permita la interpretación mencionada, el juez deberá acudir a los principios generales del derecho para solucionar la controversia. 9 Ibidem. Pág. 52. 8 Por la fórmula utilizada por el legislador, es evidente que lo que se ha tratado de hacer es dar a los órganos jurisdiccionales de un margen de acción dentro del cual pueden moverse al tratar de resolver una controversia. Es decir, el legislador se ha preocupado de que los órganos jurisdiccionales resuelvan todas las controversias sometidas a ellos, en unos casos aplicando literalmente la ley (cuando exista ese supuesto), en otros, aplicando supletoriamente otras soluciones dadas por el legislador para casos análogos y finalmente, para aquellos casos que no se pueden resolver conforme a las reglas anteriores, mediante la creación de la norma aplicable al caso concreto, con base a los principios generales del derecho. Como se aprecia, el precepto en comento, no otorga facultad alguna a los órganos jurisdiccionales para actuar en forma caprichosa ni en forma improvisada, en todo caso les impone la obligación de actuar dentro del margen que el propio constituyente establece. Nuestro problema aparece cuando los órganos jurisdiccionales, abusando de la potestad otorgada, actúan fuera del margen que se establece, en ocasiones con total conocimiento del exceso, en otras en la creencia de que la solución planteada cae dentro del margen referido. En apoyo de lo anterior transcribimos el siguiente criterio: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Junio de 2004. Tesis: 1a. LXXII/2004. Página: 234. INTERPRETACIÓN DE LA LEY. SI SU TEXTO ES OSCURO O INCOMPLETO Y NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL JUZGADOR PODRÁ UTILIZAR EL MÉTODO QUE CONFORME A SU CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA RESOLVER EL CASO CONCRETO. De acuerdo con el cuarto párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional, al resolver la cuestión jurídica que se le plantee, deberá hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho. En este sentido, los juzgadores no están obligados a aplicar un método de interpretación específico, por lo que válidamente pueden utilizar el que acorde con su criterio sea el más adecuado para resolver el caso concreto. Sin embargo, en principio deberá utilizarse el literal, pues como lo establece el propio precepto constitucional, los fallos judiciales deberán dictarse "conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley", con lo que se constriñe al juzgador a buscar la solución del problema que se le presente, considerando en primer lugar lo dispuesto expresamente en el ordenamiento jurídico correspondiente. Amparo directo en revisión 1886/2003. Miguel Armando Oleta Montalvo. 31 de marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz.10 10 No. Registro: 181,320. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala 9 Los comentarios antes mencionados, también encuentran su sustento en lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional, el cual impone a la autoridad jurisdiccional, las siguientes obligaciones: “Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado….” La norma en comento, contiene implícita la misma limitación para los órganos jurisdiccionales, de modo tal que por una parte, el órgano del Estado deberá cumplir con la debida fundamentación (señalar el precepto legal que prevé la facultad que ejerce la autoridad y el supuesto que considera actualizado) y la debida motivación (señalar las razones por las cuales la autoridad estima actualizable la norma al caso concreto). En apoyo de lo anterior transcribimos el siguiente criterio: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVII, Abril de 2003 Tesis: I.3o.C.52 K. Página: 1050. ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES. De lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3) que en los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos 10 de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 10303/2002. Pemex Exploración y Producción. 22 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.11 Conforme a ello, resulta evidente que existiendo norma, existirá la aplicación de la misma al caso concreto, no existiendo ésta (cuando menos en forma clara), implicará necesariamente a cargo del juzgador un estudio más exhaustivo que le permitan razonar el porqué al caso concreto, le aplica determinadas consecuencias legales. De lo anterior resulta claro que también el artículo en cita no prevé una potestad irrestricta para que los juzgadores resuelvan las controversias caprichosamente, sino que por el contrario, lo que deja definido el constituyente es que en el dictado de las resoluciones, en el ejercicio de la jurisdicción los tribunales y órganos jurisdiccionales no podrán actuar arbitrariamente. En este sentido es de resaltar que una cosa es que los tribunales tengan libre arbitrio para resolver las contingencias, y otra es que puedan actuar en forma arbitraria. La primera de las formas de acción parte del principio de una libertad limitada, de una libertad con responsabilidad, mientras que la segunda parte de una libertad irrestricta, de una libertad hasta cierto punto irresponsable. Se entiende tal facultad al Estado y la imposición de los referidos límites, en virtud de que el legislador ha establecido, en forma literal, que los particulares no tienen la posibilidad de impartir justicia por su propia mano, sino que tienen que recurrir a los órganos del Estado en espera de la impartición de la jurisdicción. Tal es el tenor de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional que prevé: “Art. 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones….” 11 No. Registro: 184,546. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 11 Como se aprecia en la norma transcrita, a modo enunciativo el Constituyente ha previsto que no corresponde a los particulares el ejercicio de la jurisdicción, sino a los propios tribunales creados ex profeso para tal fin. “Del ejercicio de un derecho puede derivar no sólo la lesión de un simple interés ajeno, lo que según hemos visto, es indiferente a los ojos de nuestra ley, sino también la lesión de un propio y verdadero derecho, porque puede suceder que el ejercicio del derecho por parte del titular impida en todo o en parte el de igual o diversa naturaleza, perteneciente a otro. Este es el caso de conflicto o colisión de derechos.”12 Es precisamente este conflicto de intereses es el que pretende evitar la exclusividad en el ejercicio de la jurisdicción. En tal virtud, y al existir un monopolio estatal en la impartición de justicia, resulta por demás importante el resaltar que de acuerdo a las normas citadas, existe la obligación impuesta a los órganos del Estado (órganos jurisdiccionales), para cumplir con esta función jurisdiccional con estricto cumplimiento a lo establecido por la ley, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho. Dicho de otra forma, existe una: “….Obligación correlativa a cargo del Estado y sus autoridades, consistente en respetar el consabido derecho y en observar o cumplir las condiciones de seguridad jurídica del mismo….”13 Conforme a ello, cualquier desvío en que incurra la autoridad jurisdiccional en el cumplimiento de esta función, legitima al gobernado a recurrir a los órganos revisores de los actos de la autoridad, a fin de lograr que la desviación se corrija. 1.5.- Problemática de resoluciones contradictorias, meta legales o injustas. Es cada vez más común encontrar resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales, en las cuales los criterios esgrimidos o son contrarios, o no corresponden a una interpretación analógica o no cumplen con los principios generales del derecho. Tales desviaciones pueden deberse a intereses económicos, a intereses políticos o a intereses personales, sin embargo, todas esas desviaciones desde luego que constituyen abusos que no deberían existir. Estos abusos deslegitiman a los propios órganos jurisdiccionales y causan agravios más dañosos que los que tratan de resolverse. Las soluciones mencionadas, tratan de apoyarse en el argumento del “orden público”, en virtud del cual se considera justificable hasta la solución más antijurídica e ilegal que pudiere existir para solucionar un caso controvertido completo. 12 Coviello, Nicolás. DOCTRINA GENERAL DEL DERECHO CIVIL. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 2003. México. Pág. 531. 13 Burgoa, Ignacio. LAS GARANTIAS INDIVIDUALES. Editorial Porrúa. 22ª Edición. México. 1989. Pág. 187. 12 En efecto, se utilizan razones de orden público tales como que los procedimientos no pueden detenerse (aunque sea necesario a fin de aclarar un hecho importante para resolver la controversia planteada, p.ej: cuando se invoca la caducidad del derecho del beneficiario para reclamar una fianza); o que es importante que el Estado tenga fondos para cumplir con sus obligaciones (aunque estos fondos deriven de cobros excesivos o ilegales, p. ej: cuando se resolvió la controversia sobre la aplicación o no de la caducidad a las pólizas de fianza que garantizaban créditos fiscales). Sin embargo, tal justificación cae por su propio peso, puesto que no existe una causa de orden público más trascendental que el respeto al orden jurídico mismo. Es decir, lo que aparece como una justificación del orden público llega a ser una negación del mismo, puesto que no puede pensarse en un orden público, cuando no existe seguridad jurídica ni criterios homólogos en los tribunales u órganos jurisdiccionales encargados de ejercer la función jurisdiccional. En este sentido: “El poder judicial se sitúa en el centro mismo de la crisis del Estado. La función judicial se politiza, a impulsos sobre todo del proceso de ‘judicialización’ del conflicto social y político….”14 Ahora bien, estas sentencias o resoluciones presentan dos grados fundamentales: a) Aquellas resoluciones que resultan contradictorias a otras, emitidas todas ellas para colmar supuestos en los cuales no existe norma que prevea la situación. b) Aquellas resoluciones que resultan contradictorias a otras, y que se emiten en contra del texto expreso de la ley. 1.6.- Impacto social. El impacto social que trae esta problemática se puede describir en la palabra anarquía, entendiendo por ésta la “….falta de todo Gobierno en un Estado”.15 En efecto, la inseguridad pública, la violencia, el desorden, son situaciones que se presentan en los casos en que la problemática de los criterios caprichosos e injustificados predominan en la solución de controversias. Lo anterior en virtud de que el fin fundamental de las normas jurídicas es establecer escenarios claros y ciertos para los gobernados (ante tal o cual conducta, tal o cual es la sanción). Sin embargo, la solución caprichosa de las controversias, implica necesariamente escenarios obscuros e incertidumbre para el gobernado, perdiendo éste la noción real de las consecuencias procedentes ante la actualización de tal o cual supuesto. 14 Zuleta Puceiro, Enrique. INTERPRETACIÓN DE LA LEY. La Ley. Buenos Aires, Argentina. 2003. Pág. 9. 15 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Real Academia Española. Vigésimo Primera Edición. Tomo A-G. Pág. 135. 13 “Otra consecuencia se deriva…de la finalidad del acto jurisdiccional. Si esta es la de hacer respetar el derecho, de darle estabilidad, el acto con que se trate de satisfacer ese propósito debe tener el mismo carácter fijo y estable. Esa fijeza y estabilidad sólo se logran dando a la sentencia fuerza definitiva e irrevocable, presumiendo que en ella está contenida la verdad legal.”16 De ahí que se entienda el enunciado contenido en el primer párrafo del artículo 6 del Código Civil Federal: “Artículo 6.-…la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, de alterarla ni modificarla.” 1.7.- Particularidades de la función jurisdiccional. El ejercicio de la jurisdicción, no es irrestricta, sino que por decisión del legislador, se encuentra limitada por criterios de definición de figuras e instituciones jurídicas, y por criterios administrativos de territorialidad, de materia, cuantía o de instancia. Los primeros criterios se encuentran contenidos en los diversos códigos y leyes, a modo de figuras e instituciones, las cuales prevén las consecuencias legales que se producirán ante la actualización de los supuestos previstos por las normas. Los criterios que llamamos “administrativos”, se refieren a criterios que permiten a los tribunales distribuir entre ellos el cúmulo de asuntos que se les plantean por los gobernados. En estos últimos pues tenemos jurisdicciones municipales, estatales o federales, según el ámbito espacial de injerencia del órgano de jurisdicción. De la misma forma tenemos jurisdicciones en materia civil, laboral, fiscal, administrativa, mercantil, amparo, etc. Ello atendiendo a la materia en la cual se especializan los órganos jurisdiccionales. También podemos contar con jurisdicciones de cuantía mayor o menor, según el monto de los asuntos controvertidos sometidos a su conocimiento. Finalmente podemos contar con jurisdicciones de primera instancia, de apelación e inclusive jurisdicciones de instancias extraordinarias. Todas estas divisiones en el ejercicio de la jurisdicción generan o promueven también la problemática de la diversidad de criterios, puesto que en todo caso, no todos los tribunales tienen las mismas experiencias, no todos los tribunales tienen el mismo nivel de especialidad, no todos los tribunales integran de la misma forma sus expediente (exahustividad en la búsqueda de la verdad legal y material), no todos los tribunales parten de los mismos principios en la búsqueda de esta verdad. Sin embargo, lo que sí resulta claro es que también de esta especialización debería resultar criterios precisos para solucionar los casos controvertidos completos. 16 Burgoa, Ignacio. LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES. Pág. 53. 14 En tal sentido, las materias que no tienen esta especialidad, deberían tener mayor atención por nuestros tribunales a fin de evitar que entre los mismos se produzcan resoluciones (o tesis en el peor de los casos), en las que las soluciones aportadas sean diametralmente opuestas. Ello en virtud de que tal yerro invita a la inseguridad. 1.8.-Sometimiento de los órganos jurisdiccionales a los límites establecidos por el legislador. El sometimiento de los órganos jurisdiccionales, al tenor de los límites establecidos por el constituyente, derivan de su misma naturaleza. En efecto, los órganos jurisdiccionales existen y ejercen la función jurisdiccional, en virtud de que es la propia constitución la que los crea y legitima, de modo tal que no pueden por tanto, incumplir o ir en contra de los límites que se le imponen por el mismo cuerpo normativo que los legitima para actuar. 15 2.- LA INTEPRETACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. 2.1.- Concepto de interpretación. Como se comentaba en los párrafos anteriores, el órgano jurisdiccional, en la búsqueda de la solución del caso concreto, parte de la norma para tratar de encontrar la referida solución. Esta búsqueda se realiza utilizando métodos de búsqueda documental que se denominan métodos de interpretación. Por interpretación se entiende: “….Explicar o declarar el sentido de una cosa, y principalmente el de textos faltos de claridad….”17 Interpretación “….proviene del latín interpretatio...que significa: ‘servir de inmediato’, ‘venir en ayuda de’...En un sentido general, ‘interpretar’ significa ‘explicar’, ‘esclarecer’...’descifrar’...De esta forma, tenemos que ‘interpretar’ consiste en dotar de significado, mediante un leguaje significativo, a ciertos objetos... el interprete determina su sentido y alcance....”18 Mediante ésta búsqueda metódica de solución, se pretende llegar al contenido real de la voluntad del legislador expresada en las normas vigentes, para de esta forma encontrar los límites a los derechos de las partes y en consecuencia, la solución a la controversia planteada. 2.2.-La interpretación judicial de la ley. 2.2.1.-Concepto. Se distingue la interpretación de un contrato de la técnica de interpretación de la ley. Para definir ésta, se tienen diversas opiniones y autores: Según Savigny, 19 se entiende por ésta como: “….un conjunto de actividades tendientes a ‘conocer la ley en su verdad’. En otras palabras a atribuir significado a las disposiciones de la ley. La referencia a la ‘ley’ refiere a un conjunto de enunciados o expresiones lingüísticas dotadas de una forma gramatical completa, redactadas mediante la utilización de los signos gráficos de la lengua natural, aprobados por los órganos investidos de la función legislativa y publicados según los procedimientos establecidos por las normas reguladoras de la producción jurídica que en tanto aprobados y publicados de ese modo, se presumen que expresan ‘normas’, ‘reglas’ o ‘preceptos’ de un cierto tipo. 17 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Real Academia Española. Vigésimo Primera Edición. Tomo H-Z. Pág. 1181. 18 Tamayo y Salmorán, Rolando. ENCICLOPEDIA JURÍDICA MEXICANA. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. T. IV. México. Pág. 658. 19 Cit. P. Zuleta Puceiro, Enrique. Ob. Cit. Pág. 22. 16 Por ‘interpretación’ cabe referirse a su vez…al procedimiento intelectual, conducido según reglas semántico gramaticales, cánones hermenéuticos doctrinales y preceptos legislativos, tendiente a ‘atribuir significado’ a una o más disposiciones. La atribución de significado debe concebirse como un proceso complejo, a través del cual se avanza hacia la individualización de la función lógica de los vocablos utilizados –sujeto, predicado, complementos, etc.- la identificación de la estructura sintáctica, la determinación del sentido de los vocablos y las locuciones utilizadas, la explicitación de las partes de comunicación implícitas…omitidas presumiblemente por razones de economía en la formulación de las disposiciones.” Al respecto, el maestro García Maynez, se refiere de la siguiente forma: “Todo precepto jurídico encierra un sentido. Pero éste no siempre se halla manifestado con claridad. Si la expresión es verbal o escrita, puede ocurrir que los vocablos que la integran posean acepciones múltiples, o que la construcción sea defectuosa y haga difícil la inteligencia de la frase. En tal hipótesis, el intérprete se ve obligado a desentrañar la significación de la misma. El conjunto de procedimientos destinados al desempeño de esta tarea constituye la técnica interpretativa...la interpretación puede ser privada, judicial o auténtica. Interpretar es desentrañar el sentido de una expresión. Se interpretan las expresiones, para descubrir lo que significan. La expresión es un conjunto de signos....”20 2.2.2.- Etapas en la interpretación de la norma. Mecánicamente, el intérprete de la Ley, el órgano jurisdiccional debe intentar cumplir con el siguiente proceso en la búsqueda del sentido de la misma, de la voluntad del legislador inmerso en la norma. “En una primera fase, el intérprete emplea el instrumental analítico –sintáctico y semántico. Releva en esta fase las interpretaciones que sugieren la historia, los procedentes o el análisis sistemático de la disposición. El producto de esta primera fase cognoscitiva de la interpretación puede ser un precepto semánticamente determinado, susceptible de aplicación inmediata al caso concreto, o bien un precepto parcialmente determinado, no aplicable de inmediato, un precepto absolutamente indeterminado y por ello inaplicable….”21 Posteriormente, se debería agotar la segunda etapa: “En una segunda fase, el interprete debe incorporar consideraciones pragmáticas. En esta segunda etapa, el intérprete procede a confirmar el significado previamente alcanzado, bien sea complementándolo, precisándolo o sustituyéndolo. También puede optar entre significados alternativos, decidiendo a favor de la alternativa más justa, conveniente, económica o práctica.”22 20 Ibidem. Pág. 325. 21 Ibidem. Pág. 23. 22 Ídem. 17 Finalmente la conclusión debería ser encontrar el sentido inmerso en la norma. 2.2.3.- Alcances de la interpretación. La interpretación es esencial y tiene como finalidad el desentrañar el sentido de la norma, por tanto sus alcances irán de la mano de ella, y por tanto, en la medida que el sentido de la norma y su solución para un caso controvertido concreto no sea adecuada, con base en principios de justicia y equidad, el intérprete deberá continuar realizando acciones tendientes a interpretar la norma, ya que “....sin interpretación, no hay en absoluto ninguna posibilidad de que exista de hecho ni funcione en la práctica ningún orden jurídico.”23 Esta noción no siempre ha sido aceptada, puesto que inclusive en la historia de la humanidad han existido épocas en la cual no era aceptada la interpretación de las normas jurídicas, nos referimos a las escuelas exégetas. 2.2.4.- Argumentos de la interpretación. Los argumentos de la interpretación son las reglas bajo las cuales se construyen las soluciones a los problemas de interpretación planteados, en la medida en que se utilicen correctamente, se llegarán a soluciones justas y uniformes, si son utilizados en forma equivocada nos llevarán a soluciones injustas y no uniformes, originando los criterios discordantes entre los distintos órganos de jurisdicción. Estos argumentos constituyen las conclusiones que expresan el razonamiento del juzgador que estima procedente la aplicación de una norma jurídica, para solucionar un caso controvertido concreto. En tal sentido, la interpretación realizada por los órganos jurisdiccionales, para llegar a conclusiones válidas debe cumplir con el análisis y construcción de los siguientes argumentos, presentes en todo razonamiento realizado en torno a una norma jurídica. Debe basarse en argumentos lingüísticos, argumentos históricos, argumentos sistemáticos, argumentos teleológicos evaluativos, argumentos transcategóricos de la intención del legislador y argumentos retóricos.24 A) Argumentos lingüísticos.- Conforme a estos, el órgano jurisdiccional, al resolver un controversia planteada, debe en primer término utilizar argumentos que deriven del texto expreso de la ley (argumentos lingüísticos), del sentido literal de las palabras utilizadas por el legislador, cuando estas palabras tengan dos o más sentidos, debe interpretarse la norma de modo tal que se aplique la acepción más común u ordinaria del leguaje utilizado. En este sentido, si se trata de un supuesto relacionado con alguna técnica, se deberá preferir el sentido que más se adapte a la propia técnica. 23 Borja Soriano, Manuel. TEORIA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES. Editorial Porrúa. 10a. Edición. México. 1985. Pág. 210. 24 Zuleta Puceiro, Enrique. Ob. Cit. Págs. 49 y ss. 18 B) Argumentos históricos.- Cuando los argumentos que resulten conforme al párrafo anterior no sean suficientes para resolver la controversia planteada, el juzgador deberá continuar el armado de la solución, con base en argumentos históricos, dentro de los cuales se encuentran los psicológicos, en virtud de los cuales, el legislador intenta encontrar el sentido que el legislador intentó dar a la norma y que se encuentra en el análisis de trabajos preparatorios, actas de sesiones, exposición de motivos, etc. Posteriormente, se inicia con el argumento histórico, conforme al cual el juzgador debe tratar de entender las razones que tuvo el legislador al emitir la norma, vistas a la luz de la situación histórica de ese momento, y previendo desde luego el sentido evolutivo que se haya insertado en tal disposición.25 En este estadio es válido recurrir a la argumentación de precedente, conforme a la cual, el intérprete puede apoyarse en la solución dada a otro caso similar. C) Argumentos sistemáticos.- En este momento, si aún no se ha encontrado la intención del legislador, deberá recurrirse al argumento sistemático, realizando en principio el análisis del orden normativo en su conjunto para atribuir a las normas individuales, el sentido encontrado para aquél. Si con ésta mecánica no se encuentra la solución a la controversia, se deberá entonces recurrir a la armonización contextual, de acuerdo a la cual, la norma se deberá interpretar en función de las referencias contextuales que se comprendan en la norma o en el conjunto de normas, esto es, considerado las cuestiones técnicas involucradas. También puede ser válida la aplicación de criterios topográficos, conforme a los cuales, se debe atribuir a un precepto el sentido que le corresponda de acuerdo a la ubicación “geográfica” que le corresponda dentro del sistema de normas. 25 Existe en nuestro derecho aislado que intenta excluir la aplicación de estos elementos de interpretación, su texto es el siguiente: No. Registro: 183,060. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVIII, Octubre de 2003. Tesis: I.7o.A.55 K. Página: 1008. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y DEBATES DEL LEGISLADOR. NO FORMAN PARTE DE LA LEY. Las exposiciones de motivos contenidas en una iniciativa de ley, así como los debates del legislador suscitados con motivo de su aprobación, no forman parte del cuerpo legal de un ordenamiento y, por ende, carecen de todo valor normativo, tomando en consideración los siguientes elementos: a) El artículo 14, segundo párrafo, del Pacto Federal, que prevé el principio de seguridad jurídica, dispone que nadie podrá ser afectado en su esfera jurídica, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; es decir, tal dispositivo constitucional no hace referencia a las observaciones y justificaciones expresadas por el autor de la iniciativa legal, ni a los argumentos que señalen los legisladores para aprobar, modificar, derogar o abrogar una norma de carácter general; b) Por la publicidad de la norma, que se refiere a que los órganos del Estado encargados de difundir las normas en los respectivos ámbitos de su competencia, tales como el Diario Oficial de la Federación, Gacetas o Periódicos Oficiales, generalmente publican solamente el contenido de las leyes o artículos aprobados mediante el proceso legislativo o, en su caso, refieren cuáles normas han sido abrogadas o derogadas, pero no suelen imprimir las iniciativas de ley y debates que dieron origen a las mismas. Por ende, no se puede invocar un derecho u obligación por la simple circunstancia de que el mismo se infiera de la exposición de motivos de la iniciativa de ley o de los debates del legislador, si no se plasmó expresamente en el articulado de la norma correspondiente; sin que sea lógico el argumento de que la interpretación teleológica subjetiva o exegética de la disposición legal permita introducir elementos contemplados durante el proceso legislativo, pero no reflejados en el cuerpo legal, pues tal medio de interpretación requiere que el intérprete de la norma acuda a la exposición de motivos, debates o preámbulo que dieron origen a una ley o tratado internacional para interpretar uno o varios preceptos ambiguos u oscuros, con la plena conciencia de que se están tomando en consideración cuestiones que son ajenas a la norma y, por ende, no forman parte de ella. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 1987/2003. Chris K. Kowalski y otro. 3 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales. 19 En este punto, se llega a lo que se denomina la “plenitud hermética”, conforme a la cual se quiere significar que el derecho no tiene lagunas, que el derecho conforma un todo completo, capaz de ofrecer respuestas a todos los supuestos que se planteen al órgano judicial. En esta última instancia el interprete debe recurrir a una norma general de libertad expresada al modo del principio de que lo que no está prohibido está permitido. De la misma forma, a las entidades públicas, lo que no está permitido está prohibido. Una vez agotado lo anterior, y al resultado obtenido, debe el interprete realizar un análisis de coherencia, a fin de ver si el resultado del estudio anterior es coherente con la figuras involucradas. De no ser coherente, el intérprete podrá utilizar el argumento analógico, aplicando a los casos no previstos expresamente las normas que rijan figuras o instituciones similares. Debe asimismo considerarse por el interprete que si se está utilizando por el legislador un fórmula o un concepto científico o dogmático reconocido, deberá darse a este el sentido que le corresponda, conforme a la ciencia referida o al dogma reconocido. También puede utilizarse en la interpretación, la aplicación de los principios generales del derecho, en consecuencia, las soluciones deben ajustarse a los principios generales de derecho y en caso de que existan principios aparentemente contrarios, deberá entonces realizarse una adecuada valoración del peso específico de cada uno de ellos. D) Argumentos teleológico evaluativos.- Finalmente, y tratando de encontrar la real voluntad del legislador, el juzgador debe entonces aplicar argumentos finalistas, realizando un análisis para encontrar el fin perseguido por el legislador en la norma, y en consecuencia, aplicar la norma de modo tal que se cumpla con esta finalidad. También puede realizarse el análisis para tratar de encontrar la naturaleza de la institución jurídica, alguna meta perseguida por el legislador o un punto de equidad que pueda considerarse justo o equitativo. Finalmente, lo que se deberá analizar es si la solución plantea una solución práctica. En este último proceso es cuando se toma en cuenta por el intérprete los argumentos esgrimidos por la jurisprudencia, la doctrina26 y el derecho comparado (argumentos que se conocen como de autoridad), así como lo que en doctrina se denomina como opinión dominante. Sobre éste, nuestros tribunales han opinado lo siguiente: 26 Por doctrina se entiende “….se aplica al conjunto de opiniones suscritas por uno o varios autores de reconocida autoridad sobre cualquier materia…La expresión implica siempre la idea de un cuerpo de dogmas o ‘verdades’ organizadas de forma consistente, frecuentemente relacionadas con la acción…En la literatura jurídica se entiende por doctrina, primeramente, el conjunto…de conceptos e ideas que formulan los juristas y transmiten en la enseñanza del derecho. La doctrina, así entendida, constituye el aparato dogmático para el estudio y aplicación del derecho…La doctrina en nuestros días recibe simplemente la fuerza de convicción que posea con base en la autoridad y respetabilidad del jurista. Los juristas ‘explican’ el derecho, y en este quehacer fijan o establecen el sentido de las disposiciones o normas que describen….” Tamayo y Salmorán, Rolando. ENCICLOPEDIA JURIDICA MEXICANA. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tomo III. D-E. México, 2002. Págs. 605 y ss. 20 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VII, Abril de 1998. Tesis: P. XXVIII/98. Página: 117 INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR. El propio artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos autoriza, frente a la insuficiencia u oscuridad de la letra de la ley, utilizar mecanismos de interpretación jurídica. Al desentrañar el sentido y alcance de un mandato constitucional deben privilegiarse aquellos que permitan conocer los valores o instituciones que se quisieron salvaguardar por el Constituyente o el Poder Revisor. Así, el método genético-teleológico permite, al analizar la exposición de motivos de determinada iniciativa de reforma constitucional, los dictámenes de las Comisiones del Congreso de la Unión y el propio debate, descubrir las causas que generaron determinada enmienda al Código Político, así como la finalidad de su inclusión, lo que constituye un método que puede utilizarse al analizar un artículo de la Constitución, ya que en ella se cristalizan los más altos principios y valores de la vida democrática y republicana reconocidos en nuestro sistema jurídico. Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintitrés de marzo en curso, aprobó, con el número XXVIII/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho.27 E) Argumento transcategórico de la intención del legislado.- Conforme a éste, no se indaga en los aspectos psicológicos, históricos o finalistas, sino que procura establecer la finalidad en sí del precepto legal que se interpreta. F) Argumento retórico.- De acuerdo a éste, el intérprete no busca justificar que la solución es la correcta, ni que es la única. Lo único pretendido es justificar que es, de hecho y de derecho, una solución posible. En este sentido al argumentar y motivar su resolución, el órgano jurisdiccional no trata de demostrar la verdad del resultado, sino simplemente suministrar las razones que hacen que la solución planteada sea posible. Dentro de éste rubro se encuentra el argumento a contrario, que lleva al interpreta a considerar la solución en un sentido contrario al expresado por la norma, es decir, si la norma prohíbe algo para alguien, lo contrario significará que lo permite para los demás. 27 No. Registro: 196,537. Tesis Aislada. Materia(s): Constitucional. Novena Época. Instancia: Pleno. 21 De la misma forma se comprende también el argumento a simili ad simile, de acuerdo al cual, estando dada una norma que predica una calificación normativa cualquiera de un sujeto a una clase de sujetos, se debe concluir que existe una norma distinta que predica esa misma calificación normativa para otro sujeto o grupo de sujetos que tienen con el primer sujeto o con la primera clase de sujetos, una semejanza o analogía considerada como relevante. Igualmente tenemos en este punto el argumento a fortiori, conforme al cual, el que puede lo más puede lo menos o si está prohibido lo menos, desde luego estará prohibido lo más. Nos queda claro que la inobservancia de lo anterior conduce a conclusiones erróneas. Tal afirmación es clara si se toma en cuenta la diversidad de criterios contradictorios que se han emitido por los órganos jurisdiccionales, y en cuyas premisas se encuentran imprecisiones y confusiones. No es raro encontrar dentro de la motivación de una sentencia premisas equivocadas que conllevan a conclusiones erróneas. Como ejemplo mencionaríamos tres ejemplos: a) Diversos tribunales han sostenido que la relación jurídica derivada de la fianza es solidaria (y no accesoria). Al considerar este dato en sus resoluciones han llegado a considerar que la fianza no se extingue por sus causas naturales, sino que debe en todo caso correr solamente la misma suerte que la obligación principal. En cambio, otros tribunales han considerado correctamente que la relación jurídica es accesoria, y de ahí que reconozcan sus propias causas de extinción. b) Nuestro máximo tribunal al resolver la cuestión relativa a las fianzas fiscales, ha definido dos criterios contradictorios existentes. El primero sostenido por los tribunales que estimaban que la obligación fiadora es una obligación mercantil y de ahí que se deba analizar su extinción con base a las normas de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; por el otro lado, los tribunales que estimaban que la obligación fiadora es de naturaleza fiscal (cuando garantiza obligaciones de este tipo), y conforme a lo cual, no le resultaban aplicables las reglas de extinción previstas por el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. c) Diversos tribunales han sostenido que la fianza no es exigible mientras se encuentre debatiendo por el fiado la imputación de incumplimiento que le formula el beneficiario, es decir, mientras se encuentra sub iudice la obligación principal, considerando, entre otras cosas que la obligación fiadora es accesoria. Por su parte, otros tribunales estiman que no debe suspenderse el procedimiento de exigibilidad de la fianza aún y cuando se encuentre el fiado debatiendo sobre el incumplimiento imputado, por estimar que una vez resuelta la instancia del fiado, sus efectos se producirán retroactivamente y por tanto, la imputación de incumplimiento surtirá sus efectos provisionalmente y de ahí que la fianza sea exigible. Con los ejemplos mencionados resulta por demás claro que los criterios contradictorios nos llevan a situaciones injustas y con un alto índice de inseguridad. 22 En este sentido, el papel del intérprete es por demás complejo, y en tal sentido, podemos señalar, como causa de esta diversidad de criterios el que no todos los órganos de jurisdicción cumplen con las etapas que conlleva la interpretación de la norma, otros no lo hacen con toda la pulcritud ni con la exahustividad que amerita el caso. Esto explicaría porqué en la búsqueda de la solución en ocasiones el juzgador se encuentra pronunciando resoluciones plagadas de contradicciones y diferencias. Esto llega a extremos tales que puede ocurrir que dos tribunales de la misma alzada manejen criterios distintos, con lo cual se torna la aplicación de la justicia en una cuestión más de suerte que de razón. Se puede perder o ganar un asunto según sea turnado al juzgado primero o al segundo, cayendo en el absurdo de la “justicia de ruleta”, que resulta incompatible con el estado de derecho. Tal situación, inclusive, es por demás legitimada por nuestros propios tribunales al resolver en forma jurisprudencial que: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Junio de 2004. Tesis: 1a. LXXII/2004. Página: 234. INTERPRETACIÓN DE LA LEY. SI SU TEXTO ES OSCURO O INCOMPLETO Y NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL JUZGADOR PODRÁ UTILIZAR EL MÉTODO QUE CONFORME A SU CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA RESOLVER EL CASO CONCRETO. De acuerdo con el cuarto párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional, al resolver la cuestión jurídica que se le plantee, deberá hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho. En este sentido, los juzgadores no están obligados a aplicar un método de interpretación específico, por lo que válidamente pueden utilizar el que acorde con su criterio sea el más adecuado para resolver el caso concreto. Sin embargo, en principio deberá utilizarse el literal, pues como lo establece el propio precepto constitucional, los fallos judiciales deberán dictarse "conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley", con lo que se constriñe al juzgador a buscar la solución del problema que se le presente, considerando en primer lugar lo dispuesto expresamente en el ordenamiento jurídico correspondiente. Amparo directo en revisión 1886/2003. Miguel Armando Oleta Montalvo. 31 de marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz.28 Como se aprecia, la línea marcada por la tesis en comento es por demás genérica y carente de guías definidas que permitan que el criterio plasmado en la tesis, realmente constituya una directriz para la interpretación de la ley. El problema se torna grave si se considera que en ocasiones obscura es la ley y obscura la tesis que nos ayudaría a interpretarla. 28 No. Registro: 181,320. Tesis Aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. 23 2.2.5.- Principios de la doctrina judicial. Por principios de la doctrina judicial entendemos aquellos lineamientos que guían el razonamiento del intérprete en la búsqueda de la solución al caso concreto. Tal búsqueda tiene como finalidad el encontrar soluciones que no resulten aberrantes, de acuerdo a los argumentos expresados en el punto anterior. Estos principios se basan en que en un sistema de derecho, la seguridad jurídica es un valor que debe ser alimentado por la labor congruente de los tribunales, quienes aplicando los principios de la doctrina judicial29 deberían resolver las controversias planteadas sin vulnerar la naturaleza de las instituciones ni los derechos de las partes. En su versión moderna30 estos principios son del tenor siguiente: A) Principio de que la ley posterior deroga a la anterior.31 29 Zuleta Puceiro, Enrique. Ob. Cit. Pág. 74. Señala el autor en cita que son principios de la doctrina judicial, los siguientes: (i) Conocer el derecho no es conocer las palabras de la ley, sino su fuerza y su poder; (ii) Quien hace lo que está prohibido por la ley, evadiéndola fraudulentamente, pero salvando las palabras de la ley, contraviene el derecho; (iii) La expresión desde el derecho, será tomada más en su verdadero sentido que en su sentido literal; (iv) El evangelio consiste no en las hojas de palabras sino en la raíz de la razón y el significado; (v) No es posible determinar la razón de todo aquello que nos legaron nuestros antepasados; (vi) No es correcto investigar estrechamente las razones de los estatutos, de otro modo muchas verdades establecidas caerían bajo la duda; (vii) Si bien la intención de quien habla es prioritaria y más importante que lo que habla, todavía no se sabe de nadie que haya dicho algo sin haber hablado, a no ser que tomemos en cuenta que aquellos que no pueden hablar, hablen tratando de formar sonidos, aunque sean inarticulados; (viii) En el lenguaje ambiguo, debe otorgarse gran peso a la intención del que habla y (ix) En derecho civil, toda definición es precaria, es difícil encontrar alguna que no pueda ser subvertida. 30 Ibidem. Pág. 76. 31 Un ejemplo de la aplicación práctica de este principio, lo tenemos en el siguiente criterio: No. Registro. 182,661. Jurisprudencia. Materia(s): Penal. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVIII, Diciembre de 2003. Tesis: I.4o.P. J/7 Página: 1221. DEROGACIÓN TÁCITA DE LA LEY ANTERIOR POR LA POSTERIOR. OPERA EN EL APARENTE CONFLICTO DE LOS ARTÍCULOS 424 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y 44 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL DISTRITO FEDERAL. Del análisis sistemático de los preceptos de referencia, en lo relativo a la forma de resolver los recursos de apelación interpuestos contra sentencias de los Jueces Penales de dicha entidad federativa, de los cuales compete conocer a las Salas Penales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se desprende una aparente contradicción, pues mientras el primero dispone que la ejecutoria se emitirá por los tres Magistrados que la integran, el segundo establece que sólo en algunos supuestos debe resolverse en forma colegiada; luego, a fin de determinar cuál es la norma aplicable, si tomamos en consideración que ambas regulan la misma materia, se encuentran en el mismo nivel jerárquico de leyes ordinarias frente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen el mismo ámbito espacial de vigencia, en atención a que por mandato del artículo noveno transitorio del decreto que reforma al segundo ordenamiento, vigente a partir del veinticinco de abril de dos mil tres, se anularon tácitamente las disposiciones opuestas a dicho decreto; por lo que es de concluirse que no existe conflicto entre los citados artículos, sino que se actualiza la derogación tácita de la ley anterior por una posterior y, consecuentemente, debe prevalecer lo dispuesto en el segundo de los numerales. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 1444/2003. 28 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Aguilar López. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez. Amparo directo 1504/2003. 29 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Aguilar López. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez. Amparo directo 1524/2003. 29 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Aguilar López. Secretario: Aureliano Pérez Téllez. Amparo directo 1394/2003. 4 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Aguilar López. Secretario: Aureliano Pérez Téllez. Amparo directo 1654/2003. 23 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Aguilar López. Secretario: Aurelio Pérez Téllez. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 90, tesis 114, tesis de rubro: CONFLICTO DE LEYES. ES INEXISTENTE CUANDO OPERA LA DEROGACIÓN TÁCITA DE LA LEY ANTERIOR POR LA POSTERIOR." 24 B) Principio de que la ley especial deroga a la general.32 C) Principio de la cosa juzgada.33 32 Un ejemplo práctico de la aplicación de este principio se contiene en la siguiente tesis: No. Registro: 181,336. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Junio de 2004. Tesis: XV.1o.56 C. Página: 1439. EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO SUMARIO DE DESAHUCIO. NO LE SON APLICABLES LAS REGLAS PREVISTAS PARA EL EMPLAZAMIENTO EN GENERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). De una nueva reflexión sobre el tema, este Tribunal Colegiado se aparta del criterio que sostuvo al emitir la tesis aislada de rubro: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO SUMARIO DE DESAHUCIO. ADEMÁS DE LA APLICACIÓN DE SUS REGLAS ESPECÍFICAS, DEBEN APLICARSE TAMBIÉN LAS PREVISTAS PARA EL EMPLAZAMIENTO EN GENERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, julio de 1999, Tribunales Colegiados de Circuito y Acuerdos, página 859, porque tratándose de juicios sumarios de desahucio, existe un capítulo especial en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, para normar el procedimiento, y específicamente en su artículo 477, que en lo conducente, establece: "Será domicilio legal para hacer el requerimiento y traslado a que se refiere el artículo anterior, la finca o departamento de cuya desocupación se trate. La diligencia se entenderá con el demandado, o en su defecto con cualquier persona de su familia, domésticos o porteros, excepto si fueren empleados o dependientes del propietario. Si el local se encuentra cerrado, podrá entenderse con el agente de la policía o vecinos, fijándose en la puerta, además, en este último caso un instructivo, haciendo saber el objeto de la diligencia ...", por lo que en estos casos no debe atenderse a las reglas de las notificaciones para la realización de los emplazamientos en lo general, que prevé el artículo 117 del citado ordenamiento legal, pues es un principio jurídico de que la regla especial excluye a la norma genérica, por lo que únicamente debe ser complementaria de aquélla en las cuestiones que no prevea o sean deficientes o imperfectas, lo que en este caso no acontece, por lo que si el actuario acudió al domicilio señalado para realizar la diligencia de emplazamiento a la demandada y asentó que el local comercial se encontraba cerrado y, por ello, procedió a entenderla con el vecino (del local comercial contiguo), entregándole la cédula de notificación correspondiente, resulta claro que no existía obligación para el actuario de dejar citatorio previamente al demandado siguiendo las reglas generales de las notificaciones, porque se ciñó a lo estrictamente establecido para llevar a cabo el emplazamiento en los juicios sumarios de desahucio; por tanto, no puede considerarse que dicho llamamiento a juicio haya sido violatorio de las garantías individuales previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. Amparo en revisión 363/2001. Julio Arturo Ledezma Camacho. 8 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. Secretario: Óscar Molina Zavala. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, marzo de 2001, página 1752, tesis XV.2o.17 C, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, REGLAS QUE RIGEN EL, TRATÁNDOSE DEL JUICIO SUMARIO DE DESAHUCIO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA." Nota: Esta tesis se aparta del criterio sostenido por el propio tribunal en la diversa XV.1o.40 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, julio de 1999, página 859, de rubro: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO SUMARIO DE DESAHUCIO. ADEMÁS DE LA APLICACIÓN DE SUS REGLAS ESPECÍFICAS, DEBEN APLICARSE TAMBIÉN LAS PREVISTAS PARA EL EMPLAZAMIENTO EN GENERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA)." 33 Los siguientes criterios se refieren a la cosa juzgada. No. Registro: 181,354. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Junio de 2004. Tesis: XVII.2o.C.T. 11 K. Página: 1427. COSA JUZGADA. ELEMENTOS QUE DEBEN CONCURRIR PARA QUE EXISTA. Para que exista cosa juzgada, en lo sustancial, ha de entenderse no el aspecto formal de preclusión de los medios de impugnación, sino en el sentido sustancial de definitividad de todos los posibles efectos de la sentencia; definitividad que es susceptible de manifestarse no sólo en el mismo proceso, sino en cualquier otro y en todas las circunstancias que puedan presentarse. Es decir, para que exista la cosa juzgada entre la relación jurídica resuelta con la sentencia de fondo y aquella que de nuevo se plantea deben concurrir conjunta y necesariamente los siguientes elementos: sujetos, objetos y causas jurídicas. A esta concepción de la cosa juzgada se le denomina "Sistema de las tres identidades". SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 419/2003. Arturo Tovar Rodríguez y otros. 10 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretarios: Margarita de Jesús García Ugalde y Cuahutémoc Cuellar de Luna. Amparo directo 611/2003. Julia Guadalupe Álvarez Romero de Portillo. 13 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Martín Ávalos Leos. En el mismo sentido el siguiente criterio: No. Registro: 181,353. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XIX, Junio de 2004. Tesis: XVII.2o.C.T.12 K. Página: 1427. COSA JUZGADA FORMAL Y MATERIAL. DIFERENCIAS Y EFECTOS. La doctrina moderna distingue dos especies de cosa juzgada, la formal y la material. La primera está encaminada a operar exclusivamente en el proceso, pues consiste en la inimpugnabilidad de la sentencia en su certeza jurídica, en virtud de que con la realización de ciertos actos o con el transcurso de los términos se extingue el derecho que pudiera haberse ejercido para realizar determinados actos procesales. En cambio, la material, además de tener como base esa inimpugnabilidad de la sentencia dentro del proceso, su firmeza o inmutabilidad debe ser respetada 25 D) Principio según el cual el juez no puede ocuparse de aspectos secundarios. E) Principio según el cual la resolución judicial no puede sobrepasar los límites fijados por las pretensiones de las partes.34 F) Principio del derecho de libertad a la defensa. G) Principio de duda razonable, conforme al cual se debe decidir a favor del acusado y a favor de la libertad.35 fuera del proceso, o en cualquier otro procedimiento en que se pretenda promover exactamente el mismo litigio. Esto es, los efectos de la sentencia devienen definitivos y obligatorios para el juzgador en cualquier juicio en el que se pretendiera reiterar lo sentenciado, es decir, la sentencia al ser inimpugnable alcanza autoridad o fuerza de cosa juzgada en sentido formal o externo, pero si, además, resulta jurídicamente indiscutible el pronunciamiento judicial que el fallo contenga, entonces, adquiere fuerza de cosa juzgada en sentido material o interno. Luego, la primera es el presupuesto de la segunda y el significado de ambas puede condensarse así: la cosa juzgada formal es igual a inimpugnabilidad, mientras que la cosa juzgada material es igual a indiscutibilidad. Por lo general coinciden los dos sentidos de la cosa juzgada, pero no en todos los casos, ya que en algunos sólo se produce el primero. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 419/2003. Arturo Tovar Rodríguez y otros. 10 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretarios: Margarita de Jesús García Ugalde y Cuahutémoc Cuéllar de Luna. Amparo directo 611/2003. Julia Guadalupe Álvarez Romero de Portillo. 13 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Martín Ávalos Leos. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 565, tesis I.1o.T. J/28, de rubro: "COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS." 34 Un ejemplo de la aplicación de este principio se contiene en la siguiente tesis: No. Registro: 181,840. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Marzo de 2004. Tesis: X.3o.22 C. Página: 1627. SUPLENCIA DEL ERROR EN LA CITA DE PRECEPTOS LEGALES. NO FACULTA AL JUZGADOR A PERFECCIONAR EL PEDIMENTO DEL PROMOVENTE. La facultad del juzgador para suplir los errores que advierta en la cita de preceptos legales, examinando en su conjunto la promoción para resolver lo planteado, sin cambiar los hechos invocados, de ninguna manera lo autoriza para mejorar o cambiar lo que solicitó el promovente, a grado tal de pronunciarse sobre una cuestión que no pidió, como ocurre, por ejemplo, cuando la solicitud versó sobre la inscripción de la demanda en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y la medida precautoria finalmente decretada fue un embargo, bajo el argumento de que de igual forma previene el estado de insolvencia del deudor, pues dicho principio no tiene esos alcances, ya que de hacerlo, el juzgador no estaría supliendo el error en la cita de preceptos legales, sino perfeccionando el pedimento del promovente, lo que deja en estado de indefensión a la contraparte de éste, transgrediendo en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 553/2003. Silvia Cruz Mondragón. 14 de enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Patricia Mújica López. Secretario: Benjamín Gordillo Cañas. 35 Este principio se aplica tanto en materia laboral, como en materia penal. Mencionaremos dos ejemplos de tesis que realizan el razonamiento. No. Registro: 181,765. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: I.13o.T.57 L. Página: 1404. CONFESIÓN EXPRESA DE LAS PARTES CONTENDIENTES. SI SE OPONEN DEBE ATENDERSE AL PRINCIPIO IN DUBIO PRO OPERARIO CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS 6o. Y 18 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. En la valoración de la prueba no predominan los principios de la aplicación inmediata de las normas laborales que beneficien al trabajador y de in dubio pro operario establecidos en los artículos 6o. y 18 de la Ley Federal del Trabajo, ni el de la mayoría, sino el de la lógica y equidad procesal que tutela este ordenamiento, pues el primero de los dispositivos prevé el principio de la aplicación de las normas laborales que benefician al trabajador, al establecer que: "Las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador, a partir de la fecha de la vigencia."; el segundo contiene el reconocido principio de in dubio pro operario, al prever que en la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2o. y 3o., y en caso de duda prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Los preceptos indicados se refieren a la aplicación de las normas laborales y que en caso de duda sobre su interpretación debe estarse a lo que beneficie al trabajador, mas no a la valoración de las pruebas. Así, tratándose de la confesión expresa vertida por la demandada al contestar el libelo inicial en el sentido de que adeuda las prestaciones reclamadas, ello implica que no existió litis en cuanto a su procedencia. Por tanto, si conforme a los artículos 777 y 779 del código obrero las pruebas deben referirse a los hechos 26 H) Principio que limita la resolución del juez, en función de que nadie puede transferir más derecho de los que posee. I) Principio que define que el propietario debe soportar los daños resultados al azar. J) Principio que define que nadie puede ser atacado en función de lo que resulta de los actos propios. K) Principio según el cual las leyes no pueden haber sido escritas de modo negligente. L) Principio según el cual el derecho tiende a favorecer lo que es legítimo. M) Principio según el cual las excepciones son de interpretación estricta. N) Principio según el cual nadie puede ser juzgado en su propia causa. No se puede ser juez y parte. O) Principio según el cual, lo que se produce una sola vez, no cuenta. P) Principio de enriquecimiento sin causa. Q) Principio según el cual, el silencio nada dice.36 R) Principio según el cual, importa más lo que se quiso efectivamente que lo que hubiera sido deseable. S) Principio según el cual el derecho exige sanciones. T) Principio según el cual, la confianza merece protección. U) Principio según el cual, el derecho no debe ceder a lo que implique una violación del derecho. V) Principio según el cual, el ejercicio del derecho debe realizarse de modo tal que no se provoque daños a terceros. W) Principio según el cual, lo necesario está permitido, lo imposible no puede mantenerse ni obligarse. X) Principio según el cual, la acción oportuna está permitida. controvertidos cuando no hayan sido confesados por las partes, debiéndose desechar aquellas que no tengan relación con la litis planteada o resulten inútiles o intrascendentes, al existir la confesión expresa de que se adeudan las prestaciones reclamadas, es contrario a derecho que la autoridad tome en cuenta la confesión expresa del trabajador advertida en las actuaciones del juicio, en términos del artículo 794 de la ley citada, para refutar la acción y tener por demostrado que fueron pagados esos conceptos, porque si se atiende al principio in dubio pro operario, al contraponerse las confesiones expresas de las partes, debe estarse a lo que beneficie al trabajador. DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 23393/2003. Julio Javier Núñez de Lira. 19 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretario: José Luis Rivas Becerril. 36 Este principio tiene sus excepciones, dado que en la materia administrativa existen supuestos en los que ante el silencio de la autoridad opera una negativa o afirmativa ficta. 27 Y) Principio según el cual se permiten las excepciones para los casos desafortunados. Z) Principio según el cual sólo es pertinente en materia jurídica lo que está determinado. AA) Principio según el cual se prohíbe la arbitrariedad. BB) CC) Principio según el cual no que no es soportable no puede ser jurídico. Principio según el cual no pueden admitirse demandas sin límites. Dehesa Dávila37 también nos proporciona una serie de reglas doctrinales que sirven para interpretación e integración de la ley: “Las doctrinales son: 1ª. Cuando la ley es clara, no debe eludirse el texto so pretexto de penetrar su espíritu; en la aplicación de una ley oscura se debe preferir el sentido más natural y que es menos defectuoso en la ejecución. 2ª. Para fijar el verdadero sentido de la ley, hay que combinar y reunir todas sus disposiciones, 3ª. la presunción de un Juez no debe fundarse en la de la ley. 4ª.No es permitido distinguir cuando la ley no distinga, ni deben hacerse excepciones que ella no contenga. 5ª. La aplicación de la ley debe tener lugar en aquel orden de cosas para el cual ha sido establecida. 6ª. No debe razonarse de caso para otro sino cuando existe el mismo motivo de decidir. 7ª. Cuando la ley, por temor de algún fraude, declara nulos ciertos actos sus disposiciones no pueden ser eludidas en el concepto de haberse probado que tales actos no son fraudulentos. 8ª. La distinción de las leyes odiosas o de las leyes favorables, con la mira de ampliar o restringir sus disposiciones, es abusiva.” En cuanto a los aforismos,38 se tienen los siguientes: “1.- Evitar cualquier interpretación de la ley que conduzca al absurdo, principio que constituye el argumento ad absurdum; 2.- Ubi lex non distingui nec nos distinguere debemus, que se traduce en que “si el legislador hubiera querido hacer distinción o excepción, la hubiera consignado expresamente”; “Ubi eadem ratio est, ibi eadem juris dispositio esse debet, este es el argumento de analogía donde existe la misma razón se debe aplicar la misma disposición; 4.- Inclusio unius excluso alteius; quod lex dicit de 37 Dehesa Dávila, Gerardo, INTRODUCCIÓN A LA RETÓRICA Y A LA ARGUMENTACIÓN. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005, Págs. 427 y ss. 38 Ibidem. Págs. 428 y ss. 28 uno, negat de altero “este es el argumento llamado a contrario sensu. Sin embargo, el hecho de que el legislador mencione un caso y no otro, no quiere decir que haya querido excluir de la disposición legal este último”. El argumento a contrario sentido tiene lugar también en el aforismo “excepctio firmat regulam un casibus non exceptis o sea el vulgar: la excepción confirma la regla, y no en todos los casos; 5.- argumento a majori ad minus, si la ley autoriza lo más también autoriza lo menos. “La inversa es también verdadera, cuando la ley prohibe lo menos, con mayor razón prohibe lo más, argumento que s expresa: a minoris ad majus. Por último, todo aquello que es favorable en la aplicación de las leyes, podrá y deberá ser objeto de ampliación; en cambio, lo dañiño o perjudicial, deberá restringirse, lo cual se encierra en esta fórmula: Odia restringenda; favores ampleandi.” En la práctica diaria, vemos con extrema frecuencia que en el dictado de las respectivas resoluciones, los órganos jurisdiccionales se alejan de estos principios, dando lugar a resoluciones alejadas de la lógica y alejadas de toda equidad. Así pues se ha resuelto en infinidad de ocasiones que la obligación del fiador no prescribe mientras no le sea requerida la póliza de fianza, por estimar que si no hay requerimiento no hay exigibilidad, sin embargo, en tal criterio no se toma en cuenta que parte de un principio básico, el derecho exige sanciones (ver punto s, del apartado correspondiente a la doctrina judicial moderna), y de acuerdo a ello, se debe sancionar al beneficiario que sin más es moroso en cumplir con la carga de formular su reclamo, además, la exigibilidad de la fianza debe analizarse conforme a su propia ley especial, no conforme a la ley fiscal. Este es solo un ejemplo de los diversos criterios discrepantes que se han emitidos por los órganos jurisdiccionales, precisamente por incumplir con la lógica de aplicar los diversos principios judiciales existentes. Si bien es cierto, en ocasiones no es dable aplicarlos todos para la solución de un caso concreto, también lo es que cuando menos debe existir una aplicación selectiva de los más importantes. Ello con miras a llegar a una solución adecuada y justa para el conflicto planteado. 2.3.-La interpretación de actos jurídicos. En su interpretación, a los actos jurídicos, también les resultan aplicables los mismos principios y las mismas reglas propias de la interpretación judicial. La interpretación de los actos jurídicos puede verse como medio para encontrar el sentido de la voluntad de las partes, y como tal no puede realizarse arbitrariamente, sino que la misma se encuentra constreñida por tres principios fundamentales: a) El principio de supervivencia del contrato.- En virtud de este, los contratos (y el de fianza), debe interpretarse de modo tal que produzca sus efectos. Estos efectos son, entre otros, que produzca efectos la garantía que otorga el fiador a favor del beneficiario, dentro del marco que se constituye por las obligaciones que asume el fiado, frente a éste y su exigibilidad. 29 En tal virtud, debe tratar de encontrarse la razón del fiador al emitir la garantía y la razón del beneficiario al aceptarla. En este punto se resalta que resultan contrarios a este sentido aquellos criterios que estiman que el fiador, por el sólo hecho de emitir la fianza está asumiendo la obligación de pago frente al beneficiario, son erróneos en virtud de que la obligación asumida siempre se sujeta, en cuanto a su exigibilidad, al incumplimiento en que incurra el fiado. b) “Pactas sunt cervanda”.- Los contratos se celebran para cumplirse. En virtud del principio señalado, si los términos en que se emite la fianza son claros, no debe intentarse interpretación alguna, fuera de la exegética, dado que debe prevalecer la voluntad expresa cuando coincide con la voluntad interna. Respecto de este punto es evidente que el intérprete debe considerar, con apoyo en este principio, que el fiador está obligado a cumplir con la garantía otorgada, sin embargo, debe quedar al prudente arbitrio del interprete la cuantificación de la indemnización a cargo del fiador para el caso del incumplimiento. En este caso deberá tenerse presente el tenor del texto de la póliza de fianza, para tratar de encontrar la voluntad del fiador, la cual deberá limitarse a lo expresamente pactado por el fiador o que resulte de la naturaleza, de los usos y prácticas comerciales. Ahora bien, si la póliza garantiza obligaciones concretas del contrato como penas convencionales o daños y perjuicios derivados del incumplimiento, debe limitarse la garantía a estos conceptos. 39 39 “Octava Época. Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XI, Marzo de 1993. Página: 241. CONDICIONES PACTADAS EN LA POLIZA DE FIANZA, DEBE ESTARSE A LO DISPUESTO EN ELLAS...tratándose de pólizas de fianza debe estarse al sentido literal de sus cláusulas, sin que pueda dársele otra interpretación que cause perjuicio a los asegurados... CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 2524/92. Fianzas México, S. A. 19 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretaria: Clementina Flores Suárez.”. “Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: Tercera Parte, CXXXIV. Página: 44. FIANZA...NO HA LUGAR A INTERPRETAR EL CONTRATO CUANDO LOS TERMINOS DE LA POLIZA SON CLAROS. No es de tomarse en consideración la exposición de la fiadora en los agravios, en torno de la doctrina de la interpretación de las pólizas y de los términos gramaticales, si no ha lugar a interpretar lo que aparece en el texto claro y preciso, como lo es la forma, circunstancias y alcance en que se obliga en su fianza...Amparo en revisión 2950/63. Fianzas Monterrey, S. A. 15 de agosto de 1968. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez.” “Octava Época. Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XV, Febrero de 1995. Tesis: I.3o.A.583 A. Página: 168. FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL INTERES FISCAL. NO DEBE HACERSE EXTENSIVA HACIA CONCEPTOS QUE EN LA RESPECTIVA POLIZA NO ESTEN EXPRESAMENTE MENCIONADOS COMO OBJETO DE GARANTIA, AUNQUE PARTICIPEN DE LA MISMA NATURALEZA JURIDICA QUE LA PRINCIPAL OBLIGACION GARANTIZADA-...predomina la voluntad de las partes contratantes, respecto de las contraprestaciones a que se obliguen aquéllas. Por tanto, para hacer efectiva la fianza otorgada por alguna de las aludidas compañías debe atenderse únicamente a los términos literales de las respectivas pólizas, sin que sea válido exigir el pago de conceptos que no hubiesen sido expresamente garantizados, aunque éstos pudieran tener la misma naturaleza que la principal obligación objeto de garantía...TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Revisión fiscal 1693/94. Afianzadora Insurgentes, S.A. (Recurrente: Secretario de Hacienda y Crédito Público y otra autoridad). 24 de noviembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jesús García Vilchis.”. “Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: Tercera Parte, XCVIII. Página: 20. FIANZAS, CAUSALES NO PREVISTAS EN LA POLIZA DE. Si del examen de una póliza de fianza se comprueba que la garantía se otorgó previniendo dos posibilidades: que el fiado dejara de prestar servicios por voluntad propia, o que lo hiciera por causas ajenas a ella, y estas últimas se señalan específicamente y consisten en ser dado de baja por mala conducta, o por reprobar los exámenes finales del curso de entrenamiento, es evidente que si el fiado dejó de prestar servicios por 30 c) Principio de invariabilidad o “rebus sic stantibus”.- Conforme a éste los contratos se celebran para cumplirse, mientras las condiciones permanezcan igual. Este, “...parte del supuesto de que en todo contrato de tracto sucesivo o con cumplimientos diferidos en el tiempo, debe entenderse implícitamente consignada la cláusula...por virtud de la cual el juez está facultado para reducir o suprimir totalmente las obligaciones de un deudor en la medida en que acontecimientos imprevisibles al celebrar un contrato, vengan a modificar las circunstancias de tal manera que el cumplimiento resulte excesivamente oneroso.”40 En nuestro derecho, esta cláusula no es viable, dado que de conformidad con el artículo 117 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y 78 del Código de Comercio, no existe facultad alguna para el juez para estimar extinguido el derecho del beneficiario por el hecho de que hubieren cambiado las circunstancias económicas. Podemos mencionar devaluaciones o insolvencia superviviente del fiado, solicitante u obligados solidarios. Estas no pueden constituir en modo alguno razón de liberación de las obligaciones a cargo del fiador. 2.4.- La integración. Por integración entiende el maestro García Maynez41 al comentar que: “....la interpretación sólo resulta posible cuando hay preceptos que deben ser interpretados. Pero puede presentarse el caso de que una cuestión sometida al conocimiento de un juez no se encuentre prevista en el ordenamiento positivo. Si existe una laguna, debe el juzgador llenarla. La misma ley le ofrece los criterios que han de servirle para el logro de tal fin. Casi todos los códigos disponen que en situaciones de este tipo hay que recurrir a los principios generales del derecho, al derecho natural o a la equidad. Pero la actividad del juez no es, en esta hipótesis, interpretativa, sino constructiva....” Sobre el particular, nuestro legislador permite la integración al tenor de los artículos 1853, 1854, 1855, 1856 y 1857 del Código Civil Federal, mediante los cuales da herramientas al juzgador para desentrañar la voluntad de las partes que no puede encontrarse en virtud de existir lagunas que lo impiden. La solución final es la contemplada en el artículo 1857 del Código Civil Federal, mediante el cual se resuelve a favor de la mayor reciprocidad de intereses. causa ajena a su voluntad, pero no fue por ninguna de las señaladas con anterioridad, sino por demostrar poco espíritu para el servicio, este concepto no fue garantizado por la fianza aludida, por lo que no es procedente la exigencia del crédito respectivo. Revisión fiscal 351/62. Afianzadora Cossío, S. A. 6 de agosto de 1965. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez.” 40 Díaz Bravo, Arturo. CONTRATOS MERCANTILES. Editorial Oxford. 7a. Edición. México, D.F. 2002. Pág. 52. 41 García Maynez, Eduardo. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO. Editorial Porrúa. 53a. Edición 2002. México, D.F. Pág. 129. 31 La integración es dable tratándose del texto de una póliza de fianza, pero sólo sobre elementos accidentales o cláusulas naturales, dado que las cláusulas esenciales, por su importancia no pueden ser objeto de integración. 2.5.- Métodos de Interpretación. Como ya se ha visto, el artículo 14 de la Constitución señala que la sentencia deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho Por interpretación judicial se entiende “aquella que llevan a cabo los órganos jurisdiccionales, como actividad necesaria y previa para la correcta aplicación del derecho.”42 La interpretación judicial, “como actividad intelectual, queda completamente plasmada en la sentencia decisoria que dictan los órganos jurisdiccionales, resultado final de dicha actividad.”43 En relación con la interpretación, Dehesa Dávila44 nos dice que existen cuatro métodos para interpretar la Ley y que son: A).- El elemento natural o filológico, “con base en el cual se atiende al significado de las palabras, según su conexión en la frase, a la luz de las reglas gramaticales; de ahí que si las palabras de la ley tienen un doble significado, deberá adoptarse el que se juzgue más apropiado a conseguir el fin de la ley”. B).- Elemento lógico, que “está constituido por el aspecto finalista, por llevar el raciocinio al fin propuesto por la norma, se atiende al fin, a la intención de la ley”. C).- Elemento histórico.- “ Se atiende a antecedentes próximos y remotos así como a los trabajos preparatorios de la ley, como exposiciones de motivos, dictámenes, proyectos de leyes, minutas de discusiones, etc.” D).- Elemento sistemático.- “Este método guarda íntima relación con el procedimiento lógico, su función es relacionar la norma con las otras que integran una institución jurídica y cada una de éstas con el conjunto de ellas, hasta llegar a los principios fundamentales del sistema jurídico.” Por su lado, Burgoa Orihuela alude también a los métodos de interpretación,45 y señala que existen cuatro métodos para desentrañar el sentido de una ley y éstos son el lógico, el sistemático, el auténtico y el causal-teleológico. A).- El método lógico, dice Burgoa, consiste en “buscar el sentido de la ley conforme a la recta razón, prescindiendo o no de la acepción de los vocablos empleados en su texto” 42 LA JURISPRUDENCIA EN MÉXICO. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2ª. Edición, México, 2005. Pág. 182. 43 Ibidem. Pág. 185 y 186. 44 Dehesa Dávila, Gerardo. Ob. Cit. Págs. 425 y ss. 45 Burgoa Orihuela, Ignacio. LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES. Ob. Cit. Págs. 574 a 576 32 Sin embargo este método es por sí mismo insuficiente para desentrañar el sentido de una ley, pues sólo toma en cuenta a una o varias normas específicas sin relacionarlas con las demás disposiciones que la integran”. B).- Por tanto, se debe acudir al b) método sistemático que “conduce, no a la interpretación aislada de una sola disposición legal, sino a la ubicación de su sentido dentro del conjunto perceptivo a que pertenece”. C).- “La interpretación auténtica, señala Burgoa, se ha hecho consistir en el descubrimiento de la voluntad del legislador contenida en una ley. Este método utiliza como instrumentos principales la exposición de motivos que precede a su expedición para justificarla y el sentido de los debates surgidos a propósito de su discusión en el seno de la asamblea legislativa”. D).- Por último, nos indica el jurista Burgoa Orihuela que “el método causal teleológico, estriba, como su nombre lo indica, en la información sobre las causas y fines sociales, políticos, económicos, culturales, etcétera de una ley, y conforme a cuyos elementos se puede determinar su sentido”. Con la aplicación de los principios judiciales, los principios de interpretación de los actos jurídicos y los tipos de argumentos jurídicos, surgen los distintos métodos de interpretación. Por método se entiende: “Modo de decir o hacer una cosa….”46 Aplicado esto a la operación de las Instituciones de Fianzas se puede decir que la afianzadora asume obligaciones mediante la emisión de pólizas numeradas en la manera y términos que aparezca que se quiso obligar. En el caso de que haya un conflicto de intereses entre el beneficiario y la afianzadora, el Juez deberá interpretar en primer término el contrato de fianza para desentrañar cuál fue la intención de los contratantes. Para tal efecto, el Juez deberá acudir a las normas que establece el Código Civil Federal, aplicable por remisión hecha por el artículo 113 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. El Código referido en sus artículos 1851 a 1857 establece diversos criterios de interpretación de los contratos. 1.- Interpretación subjetiva.- En este caso, “El hecho fundamental que sirve para interpretar el contrato es la voluntad interna o la intención común que las partes han exteriorizado a través de las palabras que han empleado al celebrar el contrato.”47 El artículo 1851 del Código Civil federal dispone que “Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus 46 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Ob. Cit. Pág. 1366. 47 Sánchez Medal, Ramón, DE LOS CONTRATOS CIVILES. Vigésima edición, Editorial Porrúa. México, 2004. Pág. 76. 33 cláusulas.” También señala que “Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.” En ese orden de ideas, “Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquéllos sobre los que los interesados se propusieron contratar.”, según lo expresa el artículo 1852 del Código Civil. Es tan importante desentrañar tal voluntad de los contratantes que si no se puede conocer cuál fue la intención o la voluntad de los contratantes, tratándose de dudas sobre el objeto principal del contrato, el mismo será nulo, como lo señala el artículo 1857 del Código sustantivo aludido. 2.- Interpretación Objetiva.- Esta sirve para eliminar las dudas, o ambigüedades en las palabras, términos o cláusulas del contrato. Así, los artículos 1853 a 1857 primer párrafo del Código Civil federal establecen diversas normas de interpretación: Si alguna cláusula admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto el contrato; Las cláusulas deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas; Las palabras que pueden tener distintas acepciones serán entendidas en aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato (principio de conservación del contrato); El uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos; 3.- Interpretación integradora.- Nos dice Sánchez Medal que “Si las cláusulas convenidas entre las partes y las normas supletorias establecidas por la ley a propósito de cada contrato en especial resultaran todavía insuficientes, la integración, deberá continuarse con las consecuencias que deriven de la buena fe, del uso, o de otras disposiciones legales (1796), y finalmente con los principios generales de derecho (19), y en especial los fundados en la equidad (20 y 1857 1º). A esa interpretación suele llamársele interpretación integradora del contrato.”48 El artículo 1857 dice en su primer párrafo que “Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los artículos precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato, y éste fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e intereses; si fuere oneroso se resolverá la duda en favor de la mayor reciprocidad de intereses.”49 En relación con la interpretación de la fianza, se tiene la siguiente jurisprudencia que sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 360/72: “FIANZA, CONTRATO DE. INTERPRETACION. El artículo 117, inciso c), de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, establece que las pólizas que expidan las compañías autorizadas contendrán las estipulaciones que convengan las partes, agregando que no podrán contravenir lo establecido en esa ley ni en la mercantil. Esta última, por su parte, tiene como supletorio el derecho común, de acuerdo con los artículos 2o. y 81 del Código de Comercio. Con base en esa supletoriedad, para fijar la interpretación de las pólizas 48 Ibidem. Pág. 80. 49 Los artículos citados por el autor, corresponden a artículos del Código Civil Federal. 34 de fianza es aplicable el artículo 1851 del Código Civil vigente en el Distrito y Territorios Federales, conforme al cual, si los términos de un contrato son claros y no dejan lugar a duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas; precepto este mismo que, en su segundo párrafo, dispone: "Si las palabras parecieran contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas."50 Por su parte, también nuestra Carta Magna consigna principios fundamentales bajo los cuales los tribunales están obligados a regir su práctica interpretativa, en concreto: “El párrafo tercero del artículo 14 Constitucional no es sólo regla de interpretación sino de integración. Tiene indudablemente el defecto de referirse de modo exclusivo al acto por el cual un negocio es fallado, como si los problemas hermenéuticos, en esta materia, únicamente pudieran presentarse cuando el juez dicta sentencia. La regla contenida en el artículo 19 del Código Civil es más completa, ya que el citado precepto alude...a la interpretación y la integración de leyes civiles...(dentro de las cuales se encuentra, la norma particular que deriva de un contrato de fianza)...”51 “El párrafo cuarto del artículo 14 de la Constitución Federal dice...que en los asuntos del orden civil la sentencia deberá ser conforme a la letra de la ley. ¿Quiere esto decir que las leyes civiles han de interpretarse de manera puramente literal o gramatical? En nuestra opinión, la primera parte del párrafo cuarto debe entenderse así: el juez civil ha de resolver, de acuerdo con la ley, las controversias de que conoce, cuando aquélla prevé la situación jurídica controvertida. Expresado en otro giro: el juez está ligado a los textos legales si éstos le brindan la solución que busca.” En el mismo sentido diversas tesis.52 Este primer criterio es considerado por nuestro Código Civil Federal, en sus artículos 1851 y 1852.53 En el mismo sentido diversas tesis de los órganos competentes: 54 50 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Segunda Sala, Tomo 59. Tercera Parte. Pág. 29. 51 García Maynez, Eduardo. Ob. Cit. Págs. 380 y ss. 52 Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 59 Tercera Parte. Página: 29. FIANZA, CONTRATO DE. INTERPRETACION. El artículo 117, inciso c), de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, establece que las pólizas que expidan las compañías autorizadas contendrán las estipulaciones que convengan las partes, agregando que no podrán contravenir lo establecido en esa ley ni en la mercantil. Esta última, por su parte, tiene como supletorio el derecho común, de acuerdo con los artículos 2o. y 81 del Código de Comercio. Con base en esa supletoriedad, para fijar la interpretación de las pólizas de fianza es aplicable el artículo 1851 del Código Civil vigente en el Distrito y Territorios Federales, conforme al cual, si los términos de un contrato son claros y no dejan lugar a duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas; precepto este mismo que, en su segundo párrafo, dispone: "Si las palabras parecieran contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.". Contradicción de tesis. Varios 360/72. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de noviembre de 1973. Cinco votos. Ponente: Jorge Saracho Álvarez 53 “ARTICULO 1851.- Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas....” Por su parte el ARTICULO 1,852.- “Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquéllos sobre los que los interesados se propusieron contratar.” 54 Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: Cuarta Parte, LXXXVIII. Página: 34. POLIZA GLOBAL DE FIDELIDAD ABIERTA. Cuando se trate de esta clase de pólizas, su pago definitivo no deberá subordinarse a la existencia de una sentencia penal ejecutoriada contra el afianzado, por el delito o delitos 35 4.- Ahora bien, cuando el sentido de la voluntad es dudoso, debe el intérprete echar mano de todos los recursos a su alcance, intervienen entonces las llamadas interpretación histórica, interpretación lógica e interpretación sistemática. A ello aluden las palabras ‘o a la interpretación jurídica’. Inclusive existen criterios sobre el particular. 55 A este problema se refieren los artículos 1851 segundo párrafo, 1853, 1854 y 1855 del Código Civil Federal.56 Ahora bien, respecto de la posibilidad de “....recurrir a la costumbre. Las reglas contenidas en el Código Civil...revelan que ésta sólo puede ser tomada en cuenta, como pauta de solución de los conflictos, cuando la ley expresamente lo autoriza...”57, según se puede ver en el artículo 1856 del Código Civil,58 y sólo cuando la ley así lo permita de modo tal que no puede existir una costumbre derogatoria de la ley. “Otro problema planteado por el párrafo cuarto del artículo 14 Constitucional consiste en determinar si las lagunas de la ley pueden llenarse por analogía....ya hemos demostrado que la analogía no es método de interpretación, sino de integración, y que no ha de confundirse con los principios generales....las lagunas de la ley civil pueden llenarse analógicamente, en cuanto a la base del razonamiento por analogía es un principio amparados en la póliza, porque así se desprende de una correcta interpretación del contrato de fianza base de la acción y por la autonomía de la jurisdicción civil, respecto de la penal; además, si la compañía de fianzas no solicita por escrito la colaboración del beneficiario y la aportación de mayores pruebas para el proceso, el pago de la póliza que haga dentro de los sesenta días posteriores a la reclamación respectiva, demuestra que cuando pagó, estuvo convenida de que se cumplieron todas las condiciones pactadas para la exigibilidad de su obligación y sólo podrá alegar error, si de los datos, elementos y pruebas que se le entregaron, o de la investigación privada que practicare, se desprendiere ese error, bien por conducta dolosa de la beneficiaria, por la demostración de su mala fe, o por la omisión de algunos elementos de convicción necesarios para la procedencia del pago. Amparo directo 6475/63. Compañía de Fianzas Interamericas, S. A. 16 de octubre de 1964. Cinco votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas. 55 Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: Cuarta Parte, LXXII. Página: 37. ARRENDAMIENTO, OBLIGACIONES DEL FIADOR EN EL. Si en el contrato de arrendamiento el fiador renuncia de una manera clara y precisa a los beneficios de orden y excusión, y en el mismo contrato se expresa que la fianza no se extinguirá por prórroga o espera que sin consentimiento del fiador conceda el arrendador al arrendatario, debe entenderse que se trata de los derechos que consagra el artículo 2846 del Código Civil, y no de los consignados por el artículo 2488, si aquél y no este es el que se cita en forma expresa. En tales condiciones, la renuncia únicamente puede estimarse válida por lo que ve a la prórroga o espera concedida en relación con el pago de rentas, durante el tiempo de vigencia del contrato, y no puede ampliarse a los derechos que comprende el artículo 2488, el cual tiene relación con una cuestión distinta, puesto que se refiere a la prórroga del contrato y a la tácita reconducción y máxime si sobre este particular no se demuestra que exista ningún convenio en contrario. Por lo anterior, se debe considerar que el fiador no está obligado a pagar las cantidades que por concepto de rentas causadas con posterioridad a la conclusión del término fijado en el contrato, quede adeudando el arrendatario. Amparo directo 2854/59. Luz de la Flor viuda de Hamdam. 10 de junio de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 56 “ARTICULO 1851.- ...Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas. ARTICULO 1853.- Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto. ARTICULO 1854.- Las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. ARTICULO 1855.- Las palabras que pueden tener distintas acepciones serán entendidas en aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato.” 57 García Maynez, Eduardo. Ob. Cit. Pág. 381. 58 ARTICULO 1856.- El uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos. 36 general de derecho, que habría que formular en estos términos: la justicia exige que dos casos iguales sean tratados igualmente. Pero como el artículo 14 no habla expresamente de la analogía, como método de integración, sino que alude en bloque a los ‘principios generales del derecho’, infiérase de aquí que el juez civil no está obligado...a recurrir en primer término a ella...”59 Establece el artículo 1858 del Código Civil Federal que: “Los contratos que no estén especialmente reglamentados en este Código, se regirán por las reglas generales de los contratos; por las estipulaciones de las partes, y en lo que fueren omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía de los reglamentados en este ordenamiento”. Por su parte, establece el artículo 1859 del Código Civil Federal que: “Las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos, en lo que no se opongan a la naturaleza de éstos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos”. 5.- Interpretación por equidad.- En la búsqueda de esta voluntad, deberá estarse a lo siguiente: “Los mejores estudios...han puesto en evidencia que la única regla general en materia de interpretación es la de que el interprete...debe interpretar precisamente de la manera que lleve a la individualización más justa de la norma general, del modo que conduzca a la solución más justa entre todas las posibles. Es decir, la interpretación por equidad, La interpretación por equidad, no sólo en los casos excepcionales, en lo que la norma que en apariencia se le antoja a uno como la pertinente, relacionada con un caso singular...llevaría a un resultado incorrecto...sino la interpretación por equidad en que todos y cada uno de los casos, como regla universal que debe ser observada siempre y sin excepción.”60 Al comentar este punto García Maynez,61 señala que: “El artículo 14 Constitucional...dice que ‘en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a...los principios generales del derecho’. Si se acepta que la equidad es un principio general, el más general de los principios del derecho, tendrá que admitirse que desempeña entre nosotros papel supletorio...en los casos en que no hay ley aplicable a una situación especial, y el juez ha agotado los recursos de la interpretación jurídica...debe inspirarse...en principios de equidad.” Ahora bien, esta posible aplicación de la equidad debe darse con los límites del caso, ya que so pretexto de actuar con equidad, “’Queda excluida...la posibilidad de aplicar un principio general en contradicción con un principio particular’. 59 García Maynez, Eduardo. Ob. Cit. Pág. 383. 60 Ídem. 61 Ibidem. P. 385. 37 En consecuencia, una resolución dictada de acuerdo con criterios de equidad, en ningún caso deberá oponerse a los preceptos legales existentes. Por la misma razón, el juzgador no está autorizado para corregir, so pretexto de que su generalidad es fuente de injusticia en una situación concreta, las normas del derecho positivo.”62 Existen criterios que permiten ver la aplicación práctica de este punto por parte de los tribunales: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVI, Noviembre de 2002. Tesis: I.13o.A.66 A. Página: 1119. CADUCIDAD. EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, TIENE COMO FINALIDAD LA EQUIDAD FISCAL DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. El que a través de una reforma legislativa el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación establezca que la figura jurídica de la caducidad se interrumpe con la interposición del medio de defensa legal idóneo, significa que, además de que una vez concluido dicho medio de defensa, puede reiniciarse el cómputo de la citada caducidad dentro del propio procedimiento instrumentado, existe equidad entre las partes, en cuanto a la certeza y legalidad de las actuaciones acontecidas en el mismo, toda vez que además de que el actor podrá contar con los medios legales idóneos para impugnar las actuaciones de la autoridad fiscalizadora, a fin de que se emitan todas ellas conforme a derecho, también lo es que la autoridad fiscal puede defenderse y sostener la legalidad de sus actuaciones, a efecto de cumplir su función primordial que es la recaudación fiscal, la cual se genera logrando el cabal cumplimiento de todas las actuaciones procedimentales y fiscales que la lleven a ello, ya sea a través del propio procedimiento o mediante los medios de impugnación previstos en los ordenamientos legales aplicables al caso. DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 6/2002. Dracco Internacional, S.A. de C.V. 31 de enero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretaria: Carolina Acevedo Ruiz. El autor en cita, también transcribe en la obra que se cita la siguiente opinión del máximo tribunal contenido en una tesis cuyo rubro no se indica: “Mientras haya normas legales de aplicación al caso, no hay por qué tratar de corregirlas, sustituyéndolas por un criterio subjetivo; mientras la ley no haya reconocido positivamente los dictados de la equidad, éstos no constituyen el derecho, y los jueces cometerían grave error si quisieran modificarla en obsequio de aquélla....” 62 Ídem. 38 2.6.-El Arbitrio Judicial. Con los elementos antes mencionados, el juez se encuentra ante la difícil tarea de emitir una resolución, de poner fin a la controversia, de emitir el fallo correspondiente. “….tenemos dos variantes en el ejercicio de la potestad decisoria judicial; de acuerdo con la ley estricta y por arbitrio…. El arbitrio es un criterio de la toma de decisión. El juez adopta sus resoluciones siguiendo o bien un criterio de legalidad o bien un criterio de su propio arbitrio o bien…combinando ambos de tal manera que la decisión es fijada con su arbitrio dentro de las posibilidades que le ofrece la legalidad”63 El uso del arbitrio judicial implica la posibilidad de que el órgano jurisdiccional pueda aplicar cierta discrecionalidad o a la valoración de las pruebas o a la resolución final. Esta discrecionalidad no llega a implicar que el tribunal pueda resolver según lo estime conveniente, sino que siempre deberá sujetarse a método, siempre a la razón. La discrecionalidad se limita a que podrá éste escoger el método o métodos que aplica, así como la también podrá escoger la lógica de su argumentación. Esta discrecionalidad de arbitrio, se desarrolla en base a dos sistemas, el primero de ellos es el sistema de arbitrio judicial reglado, contempla que la decisión definitiva o la valoración se den dentro de determinados marcos legales. El segundo sistema parte de la base de considerar que el juez puede decidir libremente la valoración y la decisión. Nuestro derecho parte del primer sistema, puesto que nuestros Códigos Procesales establecen reglas relativas a la valoración de las pruebas, lo mismo que el dictado de la sentencia final. Esto es relevante, puesto que ante tal situación no debería existir ninguna resolución que fuere en contra del texto expreso de la ley. 2.7.-El fallo judicial. Como consecuencia de la aplicación de métodos, razonamientos y argumentos resulta la emisión de un fallo, con el cual se pone fin a la controversia. Por fallo se entiende: “En el sentido amplio…comprenden todas las resoluciones tomadas por los jueces, generalmente para solucionar un litigio, y formuladas en un acto judicial. Comprenden los mismos dos partes: los motivos y la parte dispositiva. La segunda es la que…contiene la resolución y la que pasa en autoridad de cosa juzgada. Pero todo ello forma un solo cuerpo y los motivos, indispensable sostén de la parte dispositiva, participan de su autoridad jurídica; todos ellos constituyen al menos lo que 63 Nieto, Alejandro. EL ARBITRIO JUDICIAL. Ariel Derecho. Barcelona, España. 2000. Pág. 53. 39 antiguamente se denominaba el alma de la sentencia, anima et auasi nervus sentencntice…y deben conducir a la parte dispositiva con rigor lógico. La parte dispositiva extrae de ellos la conclusión, de modo que suelen contener verdaderos juicios previos. Los ‘fundamentos’ o ‘considerandos’ usados para expresarlos proporcionan a los fallos una forma lógico. Si se quiere presentar como silogismo un juicio bastante sencillo, la premisa mayor expresará la regla de derecho, que puede encontrarse sobreentendida si es constante; la premisa menor, la situación de hecho, que varía con cada especie y hay necesidad de determinarla siempre; la conclusión expresa la aplicación de la regla al caso concreto….”64 De acuerdo a ello, el fallo o resultado final del juicio constituye en sí mismo un juicio o una expresión de las razones por las cuales el juzgador estimó viable la declaración, la condena o la absolución. “A diferencia del juicio científico, que plantea una relación general entre fenómenos, el juicio de los jueces es concreto y particular, práctico y realizador. En eso se asemeja al juicio de la vida corriente; con la diferencia de que, al no referirse a nosotros mismos, es desinteresado.”65 Como conclusión se puede apuntar que el fallo: “….Constituye…el resultado de una serie de juicios particulares: juicio acerca del planteamiento de la cuestión o de las cuestiones que hayan de resolverse; juicio sobre la fijación de los hechos de la causa, tales como resulten de las pruebas producidas; juicio sobre la aplicación del derecho a la causa, como resulte de la Ley, de la jurisprudencia o de la razón. Y cada uno de ellos se descompone todavía en juicios de detalle; ya sea, en cuanto a los hechos, juicio sobre la credibilidad de un testimonio, sobre la significación de un indicio material o psicológico, sobre la interpretación de la actitud del acusado, sobre el sentido de un documento, etc. Todos estos juicios de detalle formaran los motivos de la decisión última: motivos en pro y en contra, entre los cuales unos u otros acaban por imponerse, aunque la duda favorezca al acusado y la falta de prueba beneficie al demandado….”66 Sobre ésta, establece el Código Federal de Procedimientos Civiles, los siguientes requisitos: Artículo 222.- Las sentencias contendrán, además de los requisitos comunes a toda resolución judicial, una relación sucinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como las consideraciones jurídicas aplicables, tanto legales como doctrinarias, comprendiendo, en ellas, los motivos para hacer o no condenación en costas, y terminarán resolviendo con toda precisión, los puntos sujetos a la consideración del tribunal, y fijando, en su caso, el plazo dentro del cual deben cumplirse. 64 Gorphe, Francoise. LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. México. 2003. Pág. 27. 65 Ibidem. Pág. 30. 66 Ibidem. Págs. 166 y ss. 40 3.- RESULTADO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. 3.1.- La sentencia. 3.1.1.- Concepto. Para Alfredo Rocco la sentencia es “el acto por el cual el Estado, por medio del órgano de la jurisdicción destinado para ello (juez), aplicando la norma al caso concreto, indica aquella norma jurídica que el derecho concede a un determinado interés.67 En estricto sentido la sentencia es una resolución que pone fin al proceso decidiendo el fondo del asunto, aunque incorrectamente se le llama sentencias también a otras resoluciones que no tienen esa característica, como lo son, por ejemplo, los autos, decretos o sentencias interlocutorias. Nosotros nos referimos en este trabajo a la sentencia en sentido estricto. Cabe señalar que la sentencia implica un análisis racional del Juzgador, “El fallo es un proceso psicológico, y debe ser una operación lógica a la vez que debe corresponderse con los principios del derecho y de la justicia.”68 A través de la sentencia el juez crea una norma jurídica individualizada, que, como manifestación trascendente del ejercicio de la función jurisdiccional, debe ser acatada por las partes y respetada por los terceros. El efecto natural de toda sentencia consiste por consiguiente en su obligatoriedad e imperatividad, pues esa es su razón de ser. 3.1.2.- Órganos competentes para dictar sentencia. La sentencia debe ser dictada por los órganos destinados para ello. Los jueces o el Tribunal correspondiente. El Juez, “es la persona designada por el estado para administrar justicia, dotada de jurisdicción para decidir litigios.”69 Se puede decir que los órganos facultados para dictar una sentencia constituyen la “judicatura”, la cual es definida como “el conjunto de los titulares profesionales permanentes de la función jurisdiccional, aun cuando no reciban expresamente la denominación de jueces.”70 En un sentido estricto, la judicatura, en nuestro país se integra por lo que toca al ejercicio Federal por los Jueces de Distrito, los Jueces Militares, y por lo que toca a las entidades federativas por los Jueces municipales, de paz y de primera instancia. Pero, nos dice Fix Zamudio, “con un significado más amplio debemos comprender, por una parte y dentro de los poderes Judicial federal y local, a los magistrados de los tribunales unitarios y colegiados de 67 Rocco Alfredo, LA SENTENCIA CIVIL. LA INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES PROCESALES. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Dirección General de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial. México. 2002. Pág. 365. 68 Gorphe, Francoise. Ob. Cit. Pág. 10. 69 Soberanes Fernández, José Luis. “Juez” en ENCICLOPEDIA JURIDICA MEXICANA. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tomo IV. México. 2002. Pág. 726. 70 Fix-Zamudio, Héctor, “Judicatura”” en ENCICLOPEDIA JURIDICA MEXICANA.. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tomo IV. México. 2002. Pág. 726 41 circuito, así como de los tribunales superiores tanto del DF como de las restantes entidades federativas, y también de los “ministros” de la SCJ,”71 También, “Fuera del Poder Judicial propiamente dicho y dentro de la esfera de la administración, desde un punto de vista estrictamente formal, también integran la judicatura mexicana los magistrados de los tribunales administrativos actualmente dotados de plena autonomía para dictar sus fallos.”72 Además, se deben considerar los presidentes de las Juntas federales y Locales de Conciliación y Arbitraje, ya que “si bien no forman parte del Poder Judicial respectivo con un criterio puramente formal, poseen las características de los jueces permanentes y profesionales, y por tanto, deben gozar de las mismas garantías de los restantes miembros de la Judicatura.” A las decisiones de fondo de las juntas se les denomina “laudos”, aunque tal terminología no le quita el carácter se sentencia a sus determinaciones. El artículo 94 de nuestra Constitución nos dice que: “se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.”. En las entidades Federativas se prevén la existencia de jueces municipales, jueces locales o de paz. Existen jueces de primera instancia o de primer grado, que dictan la resolución correspondiente a un litigio (en el orden local, los jueces municipales, de paz, y los jueces locales de primera instancia y en el ámbito federal, los jueces de Distrito), la cual puede ser revisada en apelación, por el llamado Tribunal Ad quem o de apelación (en las entidades, generalmente una sala del tribunal superior de la entidad, y, en el ámbito federal, los Tribunales Unitarios). Y si el inconforme en contra de la sentencia definitiva promueve amparo, conoce del mismo un Tribunal colegiado de Circuito y, en determinados casos, tratándose de cuestiones de constitucionalidad, o por ejercitar la facultad de atracción en amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten, puede conocer también la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3.1.3.- Clasificación de las sentencias. Se han hecho muchas clasificaciones de las sentencias, pero a nuestro juicio las más importantes son las siguientes: A).- Por lo que respecta la posibilidad de ser impugnadas: a).- Sentencias definitivas que deciden el fondo del asunto, pero que pueden ser impugnadas por quien no obtuvo resolución favorable a sus intereses. 71 Ídem. 72 Ibidem. Pág. 727. 42 b).-Sentencias firmes.- Aquellas que no pueden combatirse por ningún medio de impugnación, y que constituyen cosa juzgada, como son aquellas dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito (a menos que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución) B).- Por lo que toca a su contenido a).- Sentencias declarativas.- Por éstas se entiende “aquéllas que tienen por objeto la pura declaración de la existencia o inexistencia de un derecho, sin que vayan mas allá de esa declaración, pero en todas ellas se encuentra como elemento esencial, el que se estudia y resuelve el mérito o fondo de la cuestión, de la misma manera que se hace en los otros tipos de sentencias.” 73 La característica fundamental radica en que la actividad del juez se agota en la declaración de certeza. Como lo son aquellas que declaran la nulidad de un acto jurídico. b).- Sentencias constitutivas.- “Es la sentencia que da nacimiento a una nueva relación jurídica, que sólo por virtud de la sentencia puede nacer, o termina una relación jurídica preexistente.”74 c).- Sentencias de condena.- “Es la que declara procedente una acción de condena…Las sentencias de condena contienen, por una parte, una declaración respecto del derecho del actor y de la obligación correlativa del demandado. Además, ordenan la ejecución forzosa para el caso de que el demandado, dentro de un plazo determinado no cumpla la obligación declarada.”75 3.1.4.- La sentencia en relación con las operaciones de institución de Fianzas. a).- Operaciones que puede realizar una afianzadora. El artículo 5 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas (reformado por Decreto publicado el día 10 de noviembre de 1999 en el Diario Oficial de la Federación) señala que las autorizaciones para organizarse y funcionar como institución de fianzas o para operar exclusivamente el reafianzamiento son intransmisibles y se referirán a uno o más de los siguientes ramos y subramos de fianzas: “I.- Fianzas de fidelidad, en alguno o algunos de los subramos siguientes: a).- Individuales; y b).- Colectivas; II Fianzas judiciales, en alguno o algunos de los subramos siguientes: a).-Judiciales penales; b).- Judiciales no penales; y 73 Semanario Judicial de la Federación, Parte XXII, Cuarta Parte, Página. 359. Amparo directo 1679/58. Adela Rodríguez de Arenas. 20 de abril de 1959. 5 votos. Ponente: Gabriel García Rojas. 74 Pallares, Eduardo. DICCIONARIO DE DERECHO PROCESAL CIVIL. Editorial Porrúa. 26ª Edición. México. 2001. Pág. 726. 75 Ibidem. Pág. 728. 43 c).- Judiciales que amparen a los conductores de vehículos automotores; III.- Fianzas administrativas, en alguno o algunos de los subramos siguientes: a).- De obra; b).- De proveeduría; c).- Fiscales; d).- De arrendamiento; y e).- Otras fianzas administrativas; IV.- Fianzas de crédito, en alguno o algunos de los subramos siguientes: a).- De suministro; b) De compraventa; c).- Financieras; y d).- Otras fianzas de crédito; V.- Fideicomisos de Garantía, en alguno o algunos de los subramos siguientes: a).- Relacionados con pólizas de fianza; y b).- Sin relación con pólizas de fianza.” b).- Trámite de expedición de una fianza Por lo regular el posible fiado es quien acude con la afianzadora o un agente autorizado por ésta y le pide que expida una fianza a favor de un tercero para que garantice ante éste el cumplimiento de una obligación. La afianzadora, por conducto de sus funcionarios que faculte para ello, conforme a sus políticas internas, y la legislación aplicable analiza el llamado “documento fuente”, en el que se consigna la obligación que se pretende garantizar. Una vez analizada la viabilidad del negocio que se pretende garantizar, se deben solicitar al fiado o solicitantes, las garantías que aseguren que llegado el caso en que la afianzadora tenga que pagar por el incumplimiento del fiado, pueda recuperar el importe que cubra. Hay que recordar que una institución afianzadora expide fianzas de manera habitual, por lo que se debe tener mucho cuidado al analizar el acto que da origen a la obligación que se garantiza, ya que muchas veces se trata de sorprender a la afianzadora, por el fiado y el propio beneficiario, mediante actos simulados, para que ésta responda por obligaciones que válidamente no puede garantizar. O bien, sucede frecuentemente que se engañe a la afianzadora con supuestas garantías con las que se aparenta que existen posibilidades de recuperación de lo que llegue a pagar la afianzadora. Se debe tener mucho cuidado en señalar expresamente los términos en que se expide la fianza, para evitar mal interpretaciones, en virtud de que la afianzadora asume obligaciones a través de pólizas numeradas, como lo dispone el artículo 117 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en los “en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse” (artículo 78 del Código de Comercio). Si la afianzadora llega a emitir la fianza, expedida ésta, si el fiado incumple, o se da el supuesto de exigibilidad de la fianza, el beneficiario podrá presentar la reclamación o el requerimiento de pago de la fianza. 44 Para tal efecto, existen diversos procedimientos a los que haremos referencia someramente: c).- Procedimientos de reclamación de la fianza. 1).- Procedimiento de reclamación extrajudicial de la póliza de Fianza.- En primer término, el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de fianzas establece el procedimiento que debe seguirse, por parte de los particulares, así como de las autoridades distintas a las fiscales (ante la Federación), cuando optan por seguir las reglas establecidas por dicho artículo. En términos generales dicha disposición establece que se debe presentar la reclamación ante la afianzadora, en forma directa, y ésta a su vez tiene el derecho de solicitar documentación o información adicional al reclamante para integrar la reclamación; éste, a su vez cuenta con un plazo para presentar lo solicitado, de lo contrario, se entenderá por integrada la reclamación como se presentó. En términos de lo dispuesto por el artículo 118 Bis de la propia ley, la afianzadora deberá informar al fiado, solicitante, obligado solidario o contrafiadores que existe una reclamación con cargo a la fianza, para que éstos le proporcionen los elementos para oponerse a la misma o en su caso le provean de fondos, en el entendido que, de no hacerlo, la afianzadora podrá decidir libremente el pago de la reclamación. Una vez integrada la reclamación la afianzadora cuanta con un plazo de treinta días naturales, que, claro está puede ser menor, para efectuar el pago total o parcial o para manifestar las razones por las cuales no procede el pago. La afianzadora puede emitir una opinión pero la misma no es vinculativa para las partes que intervienen en la reclamación, es decir, no es una sentencia, aunque el criterio de la afianzadora puede ser confirmado por un Juez o en última instancia por un Tribunal Colegiado. En caso de inconformidad con la respuesta de la afianzadora, el beneficiario podrá acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o hacer valer sus derechos ante los Tribunales competentes. 2).- Procedimiento para reclamar judicialmente una póliza de Fianza.- En el artículo 94 de la misma Ley se prevé el procedimiento especial para hacer efectiva la fianza ante los tribunales competentes, estableciendo reglas que parecen sencillas pero que, no obstante, también han dado pie a diversas interpretaciones. Dicho artículo establece que una vez emplazada la afianzadora se le correrá traslado de la demanda para que la conteste en un plazo de cinco días hábiles, aumentados con los que correspondan por razón de la distancia; una vez contestada, se concederá un término ordinario de prueba por diez días hábiles, transcurrido el cual actor y la afianzadora, sucesivamente, gozarán de un plazo de tres días hábiles para alegar por escrito; El tribunal o juez dictará sentencia en el plazo de cinco días hábiles. Cabe señalar que dicho precepto dispone expresamente que contra las sentencias dictadas en el juicio especial de fianzas ”procederá el recurso de apelación en ambos 45 efectos. Contra las demás resoluciones, procederán los recursos que establece el Código de Comercio”. A dicho juicio especial de fianzas le son aplicables, en forma supletoria, el Código de Comercio y el Código Federal de Procedimientos Civiles, en ese orden, incluyendo “todas las instituciones procesales que establecen dichos ordenamientos” Los particulares podrán elegir libremente jueces federales o locales para el trámite de su reclamación; En este caso, al dictarse la sentencia es el momento en que el Juzgador aplica el derecho y en su caso interpreta la ley, el sentido que debe dársele a la misma; sin embargo, su opinión puede no ser definitiva, ya que la misma puede ser modificada o revocada. Si la parte que no obtiene resolución favorable a sus intereses no está de acuerdo impugnará la sentencia, a través del recurso de apelación. Si el beneficiario eligió un Juez local, conocerá de la apelación el Tribunal de Alzada respectivo, una Sala del Tribunal de Justicia de la entidad en la que se lleve a cabo el juicio que por regla general se integra por tres Magistrados. Por el contrario, si eligió un Juez federal, es decir si tramitó el juicio ante un Juez de Distrito, conocerá de la apelación un Tribunal Unitario de Circuito, cuyo titular es solamente un Magistrado. Si el tribunal de apelación, en ambos casos, federal o local, confirma, modifica o revoca la sentencia, la parte afectada puede interponer un juicio de amparo directo, del cual corresponderá conocer a un Tribunal Colegiado de Circuito, el cual se integra por tres Magistrados. Y en última instancia, en la mayor parte de los casos (salvo el relativo a cuestiones constitucionalidad en el que conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación o que ésta ejerza su facultad de atracción) es el Tribunal Colegiado de Circuito quien aplicará el derecho al caso concreto, lo que puede ser por “unanimidad” si todos los magistrados votan a favor de la tesis que sostenga el mismo, o, por mayoría de votos, si existe uno que disienta del criterio mayoritario. La resolución de dicho Tribunal es lo que se conoce como “ejecutoria”. Dicha ejecutoria puede ser publicada en el Semanario Judicial de la Federación, como tesis aislada y, como se verá si la ejecutoria se dictó por unanimidad de votos y se dan cinco precedentes en el mismo sentido, sin interrupción, habrá jurisprudencia, la cual se publica en dicho Semanario. En algunos casos, cuando debe realizarse la interpretación de un problema de constitucionalidad de la Ley que se haya aplicado, puede llegar a conocer, en última instancia del asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, según la materia, puede conocer del asunto en Pleno o en Salas. 3).- Procedimiento de reclamación de fianzas otorgadas ante autoridad judicial, que no sea del orden penal.- Tratándose fianzas que se otorguen ante autoridades judiciales, que no sean del orden penal, se harán efectivas a elección de los acreedores 46 de la obligación principal, siguiendo los procedimientos establecidos en los artículos 93, y 94 de esta Ley. Para el caso de que se hagan exigibles dichas fianzas, durante la tramitación de los procesos en los que hayan sido exhibidas, el acreedor de la obligación principal podrá iniciar un incidente para su pago, ante la propia autoridad judicial que conozca del proceso de que se trate, en los términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En este supuesto, al escrito incidental se acompañarán los documentos que justifiquen la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza. En este punto nos remitimos a lo expresado anteriormente, en cuanto a la apelación y al amparo que en su caso se promuevan. 4).- Procedimiento de reclamación de fianzas otorgadas ante los Municipios, Estados (pólizas que garantizan obligaciones fiscales o no fiscales) y ante la Federación (garantizando obligaciones no fiscales).- Por otro lado, el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas dispone que las fianzas que las instituciones otorguen a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, pueden hacerse efectivas a elección del beneficiario, siguiendo los procedimientos establecidos en los artículos 93 y, consecuentemente 94 de la Ley (por error se sigue haciendo referencia al artículo 93 bis, disposición que se encuentra derogada), o bien, de acuerdo con las disposiciones que señala dicho artículo y de conformidad con las bases que fije el Reglamento, excepto las que se otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación: Dichas disposiciones a la letra disponen lo siguiente: “I.- Las instituciones de fianzas estarán obligadas a enviar según sea el caso, a la Tesorería de la Federación, a la Tesorería el Departamento del Distrito Federal, o bien a las autoridades estatales o municipales que correspondan, una copia de todas las pólizas de fianzas que expidan a su favor; II.- Al hacerse exigible una fianza a favor de la Federación, la autoridad que la hubiere aceptado, con domicilio en el Distrito Federal o bien en alguna de las entidades federativas, acompañando la documentación relativa a la fianza y a la obligación por ella garantizada, deberá comunicarlo a la autoridad ejecutora más próxima a la ubicación donde se encuentren instaladas las oficinas principales, sucursales, oficinas de servicio o bien a la del domicilio del apoderado designado por la institución fiadora para recibir requerimientos de pago, correspondientes a cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. La autoridad ejecutora facultada para ello en los términos de las disposiciones que le resulten aplicables, procederá a requerir de pago, en forma personal, o bien por correo certificado con acuse de recibo, a la institución fiadora, de manera motivada y fundada, acompañando los documentos que justifiquen la exigibilidad de la obligación garantizada por 47 la fianza, en los establecimientos o en el domicilio del apoderado designado, en los términos a que se hace cita en el párrafo anterior. Tratándose del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el requerimiento de pago, lo llevarán a cabo en los términos anteriores, las autoridades ejecutoras correspondientes. En consecuencia, no surtirán efecto los requerimientos que se hagan a los agentes de fianzas, ni los efectuados por autoridades distintas de las ejecutoras facultadas para ello; III.- En el mismo requerimiento de pago se apercibirá a la institución fiadora, de que si dentro del plazo de treinta días naturales, contado a partir de la fecha en que dicho requerimiento se realice, no hace el pago de las cantidades que se le reclaman, se le rematarán valores en los términos de este artículo; IV.- Dentro del plazo de treinta días naturales señalado en el requerimiento, la institución de fianzas deberá comprobar, ante la autoridad ejecutora correspondiente, que hizo el pago o que cumplió con el requisito de la fracción V. En caso contrario, al día siguiente de vencido dicho plazo, la autoridad ejecutora de que se trate, solicitará a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se rematen en bolsa, valores propiedad de la institución, bastantes para cubrir el importe de lo reclamado; V.- En caso de inconformidad contra el requerimiento de pago, la institución de fianzas dentro del plazo de 30 días naturales, señalado en la fracción III de este artículo, demandará la improcedencia del cobro ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la jurisdicción que corresponda a la ubicación de los establecimientos o la del apoderado designado, a que se hace cita en la fracción II, primer párrafo de este artículo, donde se hubiere formulado el citado requerimiento, debiendo la autoridad ejecutora, suspender el procedimiento de ejecución cuando se compruebe que se ha presentado oportunamente la demanda respectiva, exhibiéndose al efecto copia sellado de la misma; VI.- El procedimiento de ejecución solamente terminará por una de las siguientes causas: a).- Por pago voluntario; b).- Por haberse hecho efectivo el cobro en ejecución forzosa; c).- Por sentencia firme del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que declare la improcedencia del cobro; d).- Porque la autoridad que hubiere hecho el requerimiento se desistiere del cobro. Los oficios de desistimiento de cobro, necesariamente deberán suscribirlos los funcionarios facultados o autorizados para ello.” 48 En este procedimiento, la afianzadora actúa con el carácter de actor, presentando su demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En estos casos, por lo general, alguna Sala Regional Metropolitana de dicho Tribunal y en determinados supuestos la Sala Superior del aludido Tribunal. Al dictarse la sentencia correspondiente, si la afianzadora considera que afecta a sus intereses puede promover un juicio de amparo directo, del cual conoce también un Tribunal Colegiado que por lo general es en Materia Administrativa. Y, si la resolución dictada por la Sala no es favorable a los intereses de la autoridad, ésta, cumpliendo con los requisitos que exige la ley, puede interponer un recurso de revisión, del cual conoce también un Tribunal Colegiado. 5.- Procedimiento de Tratándose de fianzas otorgadas ante la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros.- Se encuentra previsto, en el Código Fiscal de la Federación, el procedimiento establecido en el artículo 143 de dicho ordenamiento, el cual adolece de diversas lagunas, por lo que consideramos, debe acudirse a lo que dispone el artículo 95 (p.ej. cómo debe hacerse el requerimiento; ante quién; ante quién presentar la demanda; la suspensión del procedimiento con la demanda; la manera en que termina el procedimiento de ejecución; etcétera.). Dicho artículo establece lo siguiente: “Artículo 143.- … Tratándose de fianza a favor de la Federación, otorgada para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, al hacerse exigible, se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución con las siguientes modalidades: a) La autoridad ejecutora requerirá de pago a la afianzadora, acompañando copia de los documentos que justifiquen el crédito garantizado y su exigibilidad. Para ello la afianzadora designará, en cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, un apoderado para recibir requerimientos de pago y el domicilio para dicho efecto, debiendo informar de los cambios que se produzcan dentro de los quince días siguientes al en que ocurran. La citada información se proporcionará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que se publicará en el Diario Oficial de la Federación para conocimiento de las autoridades ejecutoras. Se notificará el requerimiento por estrados en la (sic) regiones donde no se haga alguno de los señalamientos mencionados. b) Si no se paga dentro del mes siguiente a la fecha en que surta efectos la notificación del requerimiento, la propia ejecutora ordenará a la autoridad competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que remate, en bolsa, valores propiedad de la afianzadora bastantes para cubrir el importe de lo requerido y hasta el límite de lo garantizado, y le envíe de inmediato su producto.” 49 En este caso, también conoce del juicio el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias nos remitimos a lo expresado en el punto que antecede. 6.- Procedimiento para reclamar pólizas otorgadas ante autoridades judiciales del orden penal.- Se encuentra establecido en el artículo 130 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. El cual establece las siguientes reglas: “I.- La autoridad judicial para el solo efecto de la presentación del fiado, requerirá personalmente a la institución fiadora en sus oficinas principales, sucursales, oficinas de servicio o bien en el domicilio del apoderado designado para ello. Dicho requerimiento podrá hacerse en cualquiera de los establecimientos mencionados o en el domicilio del apoderado de referencia, que se encuentre más próximo al lugar donde ejerza sus funciones la autoridad judicial de que se trate.; II.- Si dentro del plazo concedido, no se hiciere la presentación solicitada, la autoridad judicial lo comunicará a la tesorería local o federal, según el caso, para que proceda en los términos del artículo 95 de esta ley. Con dicha comunicación deberá acompañarse constancia fehaciente de la diligencia de requerimiento. III.- La fianza será exigible desde el día hábil siguiente al del vencimiento del plazo fijado a la afianzadora para la presentación del fiado, sin que lo haya hecho” Toda vez que si la afianzadora no está de acuerdo con el requerimiento de pago que se le formula y puede demandar su improcedencia ante el Tribunal federal de Justicia Fiscal y Administrativa, nos remitimos de nueva cuenta a lo que se ha dicho con respecto a las reglas establecidas en el artículo 95. 7.- Procedimiento para reclamar pólizas de fianza otorgadas para garantizar la suspensión en algún procedimiento de amparo directo o indirecto.- Un procedimiento especial es el establecido por el artículo 129 de la Ley de Amparo, que se refiere a la reclamación de una fianza otorgada para garantizar los posibles daños y perjuicios que se causen al tercero perjudicado con motivo de la suspensión del acto reclamado y que se tramita a través de un incidente, cuya resolución puede ser impugnada en vía de queja, ante un Tribunal Colegiado de Circuito. 8.- Procedimiento de constitución de garantías.- Este procedimiento tiene su fundamento en el artículo 97 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. La pretensión fundamental en este juicio es la constitución de garantías por las fianzas por las que “pueda” tener responsabilidad la Institución de fianzas. Los hechos que pueden motivar la procedencia de esta acción, son los que se mencionan en los incisos a) al f) del citado artículo. “a).- Cuando se les haya requerido judicial o extrajudicialmente el pago de alguna cantidad en virtud de fianza otorgada. 50 b).- Cuando la obligación garantizada se haya hecho exigible aunque no exista el requerimiento a que se refiere el inciso anterior. c).- Cuando cualquiera de los obligados sufra menoscabo en sus bienes de modo que se halle en riesgo de quedar insolvente. d).- Cuando alguno de los obligados haya proporcionado datos falsos respecto a su solvencia o a su domicilio; e).- Cuando la institución de fianzas compruebe que alguno de los obligados a que se refiere este artículo incumpla obligaciones de terceros de modo que la institución corra el riesgo de perder sus garantías de recuperación; y f).- En los demás casos previstos en la legislación mercantil.” 9.- Procedimiento de reembolso de cantidades pagadas.- Puede demandarse este reembolso con base en dos procedimientos fundamentalmente: a) Con base en el artículo 96 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.- La pretensión fundamental en este juicio es el reembolso de las cantidades pagadas al beneficiario de la póliza de fianza. Los hechos que pueden motivar la procedencia de esta acción, son los que se mencionan en el citado artículo, y se deberán adjuntar las constancias que el mismo previene (y los que llevan aparejada ejecución). Artículo 96.- El documento que consigne la obligación del solicitante, fiado, contrafiador u obligado solidario, acompañado de una copia simple de la póliza y de la certificación de la o las personas facultadas por el consejo de administración de la institución de fianzas de que se trate, de que ésta pagó al beneficiario, llevan aparejada ejecución para el cobro de la cantidad correspondiente así como para el cobro de primas vencidas no pagadas y accesorios. La certificación a que se refiere el párrafo anterior, hará fe en los juicios respectivos, salvo prueba en contrario. b) Con base en el cuarto párrafo del artículo 98 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.- La pretensión fundamental en este juicio es también el reembolso de las cantidades pagadas al beneficiario de la póliza de fianza. La variante con el procedimiento anterior es que éste es un procedimiento sumario, cuyo trámite se da dentro del propio juicio ordinario mercantil promovido con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Los hechos que pueden motivar la procedencia de esta acción, son los que se mencionan en el citado artículo, y se deberán adjuntar las constancias que el mismo previene (y los que llevan aparejada ejecución). 51 “Artículo 98.-… Cuando durante la substanciación del procedimiento a que se refiere este artículo, la afianzadora haga pago de la reclamación con cargo a la fianza o fianzas por las que se promovió el mismo y en su caso, se decrete la medida precautoria aquí prevista, la institución fiadora podrá elegir cualquiera de los procedimientos de recuperación establecidos en esta Ley o bien, si el juicio no ha sido concluido, dentro del mismo podrá acogerse al procedimiento señalado en el siguiente párrafo. La afianzadora informará al juez sobre el pago efectuado y sin mayores formalidades, demandará el reembolso de lo pagado y sus accesorios al fiado o a los obligados solidarios que hayan sido demandados y embargados en su caso, acompañando las copias necesarias para traslado, así como la certificación del adeudo a que se refiere el artículo 96 de esta Ley y solicitará que se declare que el embargo precautorio adquiera el carácter de definitivo, por el monto pagado y sus accesorios….” Como puede verse en la operación de las instituciones de fianzas, son muchos y variados los procedimientos en los cuales, los órganos jurisdiccionales deberán cumplir con su función y de la misma forma, ello implica una exposición mayor al riesgo de que existan criterios contradictorios para resolver asuntos semejantes o iguales. Esto, puede entenderse desde la perspectiva humana, puesto que dichos Tribunales se componen de tres miembros, que realizan razonamientos diversos y aplican los métodos en forma directa. Sin embargo lo procedente es buscar, a fin de lograr la seguridad jurídica, que los citados órganos utilicen en forma más científica la metodología jurídica y recurran lo menos posible a razones de orden económico, social o político para resolver las controversias planteadas. Una vez que hemos establecido los procedimientos para hacer efectiva una fianza, en los que interviene alguna autoridad que decide al final de cuentas la controversia; es importante que analicemos cómo se dictan las sentencias y posteriormente abordar el tema relativo a la Jurisprudencia. 3.1.5.- Cómo debe ser dictadas las sentencias en los juicios relacionados con las Instituciones de Fianzas. En primer término, se pude decir que, en principio, toda sentencia debe encontrase debidamente fundada y motivada y debe dictarse respetando las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales; asimismo, deben ser dictadas en forma expedita, competa e imparcial, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución. El artículo 14 Constitucional señala que: 52 “En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.” Por otra parte, el artículo 16 de nuestra Constitución nos dice que: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.” Asimismo, el artículo 17 de la Carta Máxima indica que: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.” Ahora bien, tratándose de un juicio especial de fianzas o de un incidente para hacer efectiva una fianza ante una autoridad judicial, las sentencias deberán cumplir con los requisitos establecidos por los artículos 1077, 1324 a 1330 del Código de Comercio. El artículo 1077 del Código de Comercio establece que: “Las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando estos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.” Acorde con lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional, el numeral 1324 del Código de Comercio también señala que: “Toda sentencia debe ser fundada en ley, y si ni por el sentido natural, ni por el espíritu de ésta, se puede decidir la controversia, se atenderá á los principios generales de derecho, tomando en consideración todas las circunstancias del caso.” Conforme a lo establecido en el artículo 1325 del mismo cuerpo normativo: “La sentencia debe ser clara, y al establecer el derecho, debe absolver ó condenar”. Los artículos 1326 a 1327 del aludido ordenamiento establecen: “Cuando el actor no probare su acción, será absuelto el demandado”; y “La sentencia se ocupará exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas respectivamente en la demanda y en la contestación”; “No podrán, bajo ningún pretexto, los jueces ni los tribunales, aplazar, dilatar, omitir ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito.” Por último, las disposiciones contenidas en los artículos 1329 y 1330 del Código de Comercio, en relación con la sentencia, dicen que: 53 “Cuando hayan sido varios los puntos litigiosos, se hará con la debida separación la declaración correspondiente á cada uno de ellos.” Y que si “….hubiere condena de frutos, intereses, daños ó perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida, ó se establecerán por lo menos las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación, cuando no sean el objeto principal del juicio.” Y, tratándose de fianzas que se hacen efectivas a través del procedimiento administrativo de ejecución, al conocer del juicio de improcedencia que, en su caso haga valer la afianzadora, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se tiene que el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación también dispone que las sentencia que dicte dicho Tribunal: “se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.” El artículo 239 del Código Fiscal de la federación dispone que la sentencia definitiva podrá: “I. Reconocer la validez de la resolución impugnada; II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada; III. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales; IV. Declarar la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de una obligación, así como declarar la nulidad de la resolución impugnada.” En cuanto a las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, se tiene que éstas, señala el artículo 76 de la Ley de Amparo: “sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.” El artículo 77 de la misma Ley de Amparo nos dice que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener: la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado; Los puntos resolutivos con que deben terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que sobresea, conceda o niegue el amparo. De los artículos a que hemos hecho referencia, podemos señalar, como principios a los que debe atenerse todo Juzgador los siguientes: a). Congruencia; b). Claridad, c) Precisión; d) Exahustividad; e) Fundamentación y d). Motivación. 54 3.2.- La Jurisprudencia (función jurisprudencial). 3.2.1.- Concepto. La jurisprudencia, nos dice Burgoa en su aspecto positivo-jurisdiccional: “se traduce en las consideraciones, interpretaciones, razonamientos y estimaciones jurídicas que hace una autoridad judicial designada para tal efecto por la ley, respecto de uno o varios puntos de derecho especiales y determinados que surgen en un cierto número de casos concretos semejantes que se presenten en la inteligencia de que dichas consideraciones e interpretaciones son obligatorias son obligatorias para los inferiores jerárquicos de las mencionadas autoridades y que expresamente señale la ley”.76 Como ya se ha visto los Jueces en sentido amplio, son quienes aplican el derecho al caso concreto a través de su función jurisdiccional. No obstante, a pesar de que los Juzgadores realicen tal actividad, sus resoluciones no constituyen jurisprudencia, sino que ésta se forma por las autoridades que expresamente estén facultadas para crearla. 3.2.2.- Órganos del Poder Judicial de la Federación que pueden crear Jurisprudencia. En la Ley de Amparo se establece que pueden establecer jurisprudencia, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, se compone de once ministros y funcionará en Pleno o en Salas, según lo dispone el artículo 94 de la Constitución, así como el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así, pueden crear jurisprudencia: a).- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El artículo 177 de la referida Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación alude a la jurisprudencia que deba establecer la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno. Y el artículo 192 de la Ley de Amparo establece para quién es obligatoria la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno. Aunque el Pleno se compone de 11 Ministros, bastará la presencia de siete Ministros para que exista quórum para el funcionamiento de dicho Pleno, salvo tratándose de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en las que se requiere la presencia de ocho miembros. El artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación nos señala los asuntos de los cuales conocerá la suprema Corte funcionando en Pleno. 76 Burgoa Orihuela, Ignacio. EL JUICIO DE AMPARO. Cuadragésima edición; Editorial Porrúa. México. 2004. Pág. 823. 55 b).- Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las Salas también pueden crear jurisprudencia, en los términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. La Suprema Corte de Justicia cuenta con dos Salas, las cuales se componen, cada una, de cinco ministros, bastando la presencia de cuatro para funcionar. Las resoluciones de las Salas se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de los ministros presentes, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal o cuando no hayan estado presentes en la discusión del asunto de que se trate. Si al llevarse a cabo la votación de un asunto no se obtuviere mayoría, el presidente de la Sala lo turnará a un nuevo ministro para que formule un proyecto de resolución que tome en cuenta las exposiciones hechas durante las discusiones. Si a pesar de lo previsto en el párrafo anterior, no se obtuviere mayoría al votarse el asunto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia nombrará por turno a un integrante de otra Sala para que asista a la sesión correspondiente a emitir su voto. Cuando con la intervención de dicho ministro tampoco hubiere mayoría, el presidente de la Sala tendrá voto de calidad. El ministro que disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará en la ejecutoria respectiva si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha del acuerdo. El artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal establece los casos en los que podrán conocer las Salas: El artículo 11 fracción IV de la misma Ley Orgánica señala que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia tendrá la facultad de determinar, mediante acuerdos generales, la competencia por materia de cada una de las Salas y el sistema de distribución de los asuntos de que éstas deban conocer. Entre los acuerdos dictados por dicho Pleno se ha dicho que, en principio, la distribución de asuntos será de la siguiente forma: La Primera Sala conocerá de asuntos penales y civiles, mientras que la segunda Sala conocerá de asuntos administrativos y del trabajo. c).- Los Tribunales Colegiados de Circuito. El artículo 193 de la ley de amparo alude a la facultad de los Tribunales Colegiados de Circuito para crear jurisprudencia. Cabe señalar que fue en los años sesenta, debido al rezago de la Suprema corte de Justicia, que “se pensó en la necesidad y conveniencia de que se facultad para emitir jurisprudencia fuera compartida por los Tribunales Colegiados de Circuito creados dieciséis años antes. De modo que el 25 de octubre de 1967 se reformaron los artículos 94 y 107 Constitucionales…es decir, antes de 1967, la jurisprudencia del Poder Judicial de la federación sólo podía derivar de la interpretación de la constitución, las leyes federales y los tratados internacionales. A partir de esta reforma se permitió la interpretación por medio de la jurisprudencia leyes y reglamentos locales, además de que podía ser 56 sentada no sólo por la Suprema Corte de Justicia de la nación, sino también por los Tribunales colegiados de Circuito.”77 No obstante que los Tribunales actúan con plenitud de jurisdicción y que sus criterios los deben de tomar considerando las disposiciones legales conducentes y aplicando en su caso los principios generales del derecho, es incuestionable que, en materia de fianza de empresa se han dictado diversos criterios discrepantes que producen inseguridad jurídica. En muchas ocasiones, más que resolver conforme a derecho se acude a criterios pragmáticos y subjetivos. Cuando las partes invoquen en el juicio de amparo la jurisprudencia lo deberán hacer por escrito, expresando el número y órgano jurisdiccional que la integró, y el rubro y tesis de aquélla. En tal caso el Tribunal Colegiado que conozca del asunto deberá: I.- Verificar la existencia de la tesis jurisprudencial invocada; II.- Cerciorarse de la aplicabilidad de la tesis jurisprudencial invocada, al caso concreto en estudio; y III.- Adoptar dicha tesis jurisprudencial en su resolución, o resolver expresando las razones por las cuales considera que no debe confirmarse el criterio sostenido en la referida tesis jurisprudencial, aso en el cual remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia para que resuelva sobre la contradicción. 3.2.3.- Proceso de creación de la jurisprudencia. Se distinguen dos procesos para crear Jurisprudencia: a).- Por reiteración. En los asuntos de su competencia, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho ministros si se tratara de jurisprudencia del pleno, o por cuatro ministros, en los casos de jurisprudencia de las Salas. Claro está que las ejecutorias deben estar referidas a casos análogos. Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los magistrados que integran cada tribunal colegiado. 77 LA JURISPRUDENCIA EN MEXICO. Ob.cit. Pág. 79 y 80. 57 b).- Por unificación. Los Tribunales Colegiados de Circuito también pueden sostener tesis contradictorias, por lo que en tal caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en Salas, dependiendo de su competencia, decidirá cuál de tales criterios es el que deberá de prevalecer y en tal caso, la decisión que tome tendrá el carácter de jurisprudencia. Pueden denunciar la contradicción de tesis de los Tribunales Colegiados en asuntos de su competencia los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados Tribunales o los magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas. El Procurador General de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. Sin embargo, hay ocasiones en que las propias Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentan criterios contradictorios (V.g. y como más adelante se verá, en materia de fianza de empresa los criterios relativos a las fianzas que garantizan la reparación del daño ante una autoridad penal) En tales casos, corresponderá al Pleno de la propia Suprema Corte determinar cuál de los dos criterios es el que debe prevalecer, y, al resolver la contradicción de tesis, también se forma jurisprudencia. En este caso, la denuncia por contradicción la pueden hacer cualquiera de las Salas o los ministros que las integren, el Procurador General de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas. El Procurador General de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución correspondiente a las contradicciones de tesis deberá dictarse dentro del término de tres meses, y deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195 de la Ley de Amparo La resolución que se dicte, en las contradicciones de tesis de las Salas o de los Tribunales Colegiados, no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias, toda vez que la denuncia de contradicción de tesis no constituye un recurso de aclaración de sentencia ni de revisión, sino solamente una forma para integrar jurisprudencia. En la resolución de contradicciones de tesis, no se requiere que existan cinco ejecutorias, sino que la sola resolución de tal contradicción constituirá jurisprudencia. Cabe señalar que al resolver la contradicción de tesis tampoco opera el criterio del número de ministros para que se fije jurisprudencia; basta que sea decidido por mayoría. c).- Otros procesos.- Además de tales procesos, la suprema corte de Justicia de la Nación puede formar jurisprudencia tratándose de las resoluciones que dice en materia de controversias constitucionales y en materia de acciones de inconstitucionalidad. 58 3.2.4.- Obligatoriedad de la Jurisprudencia. Conforme a lo dispuesto por los artículo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para las siguientes autoridades judiciales: a).- Las propias Salas tratándose de la que jurisprudencia que decrete el Pleno. b).- Los Tribunales Colegiados de Circuito. c).- Los Tribunales Unitarios de Circuito; d).- Los juzgados de Distrito; e).-Los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, f).- Tribunales administrativos locales o federales. g).- Tribunales del Trabajo locales o federales. La jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para: a).- Los tribunales unitarios, d).- Los juzgados de Distrito; e).-Los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, f).- Tribunales administrativos locales o federales. g).- Tribunales del Trabajo locales o federales. El problema que se presenta es que las autoridades no judiciales, a pesar de que la suprema Corte o algún Tribunal Colegiado determinen que alguna ley es inconstitucional, continúan aplicando la misma con el argumento de que no le es obligatoria. El Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo opina que: “el error consiste en considerar que la ley y la jurisprudencia son dos cosas distintas, cuando en realidad la jurisprudencia es la forma, la única válida como debe interpretarse la ley, es parte esencial de la ley, no un añadido que el legislador pueda decidir que a unos obligue y a otros no. En otras palabras, la ley dice exacta y únicamente lo que la jurisprudencia dice que dice, no tiene ni puede tener, otro sentido ni otro significado. En consecuencia para toda autoridad la ley ordena lo que la jurisprudencia dice que ordena, pero no únicamente para los órganos jurisdiccionales.”78 78 Gudiño Pelayo, José de Jesús,. “REFLEXIONES EN TORNO A LA OBLIGATORIEDAD DE LA JURISPRUDENCIA”, Ars Iuris, número 18. 1998. Pág. 142. 59 En relación con el poder legislativo, el Ministro Gudiño propone que la jurisprudencia de la suprema Corte tuviera repercusión en el poder legislativo, por lo que alude a dos formas con los que se podría lograr tal propósito79: 1.- “Establecer que una vez que se siente jurisprudencia de la Suprema Corte declarando la inconstitucionalidad de algún precepto, éste automáticamente y en la medida en que la Corte lo ha considerado contrario a la Carta magna, quede abrogado o derogado, según sea el caso. Esto equivaldría otorgarle a la Suprema Corte facultades legislativas de carácter negativo.” Este criterio, el propio autor lo considera poco recomendable dado los inconvenientes que originaría. 2.- “Otro sistema, más moderado, menos radical, es el modificar el artículo 71 constitucional para otorgar a la Suprema Corte el derecho de iniciar leyes respecto de las que le competan directamente (Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley de amparo, Código Federal de Procedimientos Civiles.” 3.2.5.- Interrupción y Modificación de la Jurisprudencia: La jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio, siempre que se pronuncie por unanimidad de votos tratándose de la de un Tribunal Colegiado de Circuito. En todo caso, en la ejecutoria respectiva deberán expresarse las razones en que se apoye la interrupción, las cuales se referirán a las que se tuvieron en consideración para establecer la jurisprudencia relativa. Y en relación con la Jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la nación, ésta se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio, siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario por ocho ministros, si se trata de la sustentada por el pleno; por cuatro, si es de una Sala Para la modificación de la jurisprudencia se observarán las mismas reglas establecidas por la Ley de Amparo, para su formación. Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación; el Procurador General de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. El Pleno o la Sala correspondiente resolverán si modifican la jurisprudencia, sin que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en las cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. Esta resolución deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195 de la Ley de Amparo. 79 Ibidem. Pág. 143 y 144. 60 3.2.6.- Sistematización, publicación y difusión de la Jurisprudencia. Cuando dicten jurisprudencia los órganos competentes, (El Pleno, la Sala o el Tribunal Colegiado respectivo) deberán: I.- Aprobar el texto y rubro de la tesis jurisprudencial y numerarla de manera progresiva, por cada uno de los citados órganos jurisdiccionales; II.- Remitir la tesis jurisprudencial, dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha de su integración, al Semanario Judicial de la Federación, para su publicación inmediata; III.- Remitir la tesis jurisprudencial, dentro del mismo término a que se refiere la fracción inmediata anterior, al Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que no hubiesen intervenido en su integración; y IV.- Conservar un archivo, para consulta pública, que contenga todas las tesis jurisprudenciales integradas por cada uno de los citados órganos jurisdiccionales y las que hubiesen recibido de los demás. El Semanario Judicial de la Federación deberá publicar mensualmente, en una gaceta especial, las tesis jurisprudenciales que reciba del Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia y de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicación que será editada y distribuida en forma eficiente para facilitar el conocimiento de su contenido. Las ejecutorias de amparo y los votos particulares de los ministros y de los magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, que con ello se relacionen, se publicarán en el Semanario Judicial de la Federación, siempre que se trate de las necesarias para constituir jurisprudencia o para contrariarla, además, se publicarán las ejecutorias que la Corte funcionando en Pleno, las Salas o los citados Tribunales, acuerden expresamente. La Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, será el órgano competente para compilar, sistematizar y publicar las tesis y jurisprudencias emitidas por los órganos del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte de Justicia, cuidará que las publicaciones del Semanario Judicial de la Federación se realicen con oportunidad y llevará a cabo todas aquellas tareas que fueren necesarias para la adecuada distribución y difusión de las tesis y jurisprudencias que hubieren emitido los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación. 3.2.7.-La jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dispone que éste es un tribunal administrativo dotado de plena autonomía para dictar sus fallos. Dicho Tribunal se integra por una Sala Superior y por Salas Regionales. 61 La Sala superior se compone de once magistrados, de entre ellos, uno funge como Presidente. La sala superior actúa en Pleno o en dos secciones, cada una de ellas se integra opie cinco Magistrados de entre los cuales se elige al Presidente de la sección. Las tesis sustentadas en las sentencias pronunciadas por la Sala Superior, aprobadas por lo menos por siete magistrados, así como las tesis sustentadas en las sentencias de las Secciones de la Sala Superior, siempre que sean aprobadas cuando menos por cuatro de los magistrados integrantes de la Sección de que se trate constituirán precedente una vez publicados en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Las Salas podrán apartarse de los precedentes establecidos por el Pleno o las Secciones, siempre que en la sentencia expresen las razones por las que se apartan del mismo, debiendo enviar al Presidente del Tribunal copia de la sentencia. Para fijar jurisprudencia, el Pleno de la Sala Superior deberá aprobar tres precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario. También constituyen jurisprudencia las resoluciones pronunciadas por la Sala Superior, aprobadas por lo menos por siete magistrados, que diluciden las contradicciones de tesis sustentadas en las sentencias emitidas por las Secciones o por las Salas Regionales del Tribunal. Constituirá jurisprudencia de alguna de las Secciones de la Sala Superior, aquella en la que se aprueben cinco precedentes no interrumpidos por otro en contrario. Tratándose de contradicción de tesis, cualquiera de los Magistrados del Tribunal o las partes en los juicios en las que tales tesis se sustentaron, podrán denunciarla ante el Presidente del Tribunal para que éste la haga del conocimiento del Pleno, el cual con un quórum mínimo de diez Magistrados, decidirá por mayoría la que debe prevalecer, constituyendo jurisprudencia. La resolución que pronuncie el Pleno del Tribunal sólo tendrá efectos para fijar jurisprudencia y no afectará las resoluciones dictadas en los juicios correspondientes. El Pleno podrá suspender una jurisprudencia, cuando en una sentencia o en una resolución de contradicción de sentencias, resuelva en sentido contrario a la tesis de la jurisprudencia. Dicha suspensión deberá publicarse en la revista del Tribunal. Las Secciones de la Sala Superior podrán apartarse de su jurisprudencia, siempre que la sentencia se apruebe por lo menos por cuatro Magistrados integrantes de la Sección, expresando en ella las razones por las que se apartan y enviando al Presidente del Tribunal copia de la misma, para que la haga del conocimiento del Pleno y éste determine si procede que se suspenda su aplicación, debiendo en este caso publicarse en la revista del Tribunal. Los magistrados de la Sala Superior podrán proponer al Pleno que suspenda su jurisprudencia, cuando haya razones fundadas que lo justifiquen. Las Salas Regionales también podrán proponer la suspensión expresando al Presidente del Tribunal los razonamientos que sustenten la propuesta, a fin de que la someta a la consideración del Pleno. La suspensión de una jurisprudencia termina cuando se reitere el criterio en tres precedentes de Pleno o cinco de sección, salvo que el origen de la suspensión sea jurisprudencia en contrario del Poder Judicial Federal y éste la cambie. En este caso, el Presidente del Tribunal lo informara al Pleno para que éste ordene su publicación. 62 Las Salas del Tribunal están obligadas a aplicar la jurisprudencia del Tribunal, salvo que ésta contravenga jurisprudencia del Poder Judicial Federal, toda vez que, como ya se ha visto, la Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación es obligatoria para los Tribunales Administrativos. 63 4.- EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. 4.1.- La cosa juzgada y la verdad legal. El acto mismo de sentencia, implica el juzgar, y: “Si se intenta el análisis del acto de juzgar en general, en aquello que pueda tener de esencial en todas sus formas, hay que investigar las operaciones lógicas y psicológicas que encierra, y que son menos simples de lo que podría llevar a creer el vocablo ‘juicio’…Los psicólogos han señalado estados intermedios más o menos propicios para la formación del juicio. Comprendiendo dentro del juicio toda ‘forma de razonamiento lógico que establece una combinación consciente y determinada entre los elementos de la conciencia’….”80 Uno de los efectos fundamentales de la sentencia, es la definición de la controversia, es la solución del caso concreto controvertido, es la existencia de una verdad legal. “….interpretando los autores los fragmentos de Ulpiano, de donde derivan los principios que dan base a la cosa juzgada en el derecho romano…se elaboró la vieja teoría de que la cosa juzgada es una presunción de verdad. Se presume como verdadero y justo lo resuelto por la sentencia. Es una presunción juris et de jure, esto es, que no admite prueba en contrario…La presunción de verdad de la cosa juzgada descansa lógicamente en una verdadera presunción, es decir, descansa en la opinión general de los ciudadanos, formada presuntivamente, de que el juez falla sin error, conforme a la justicia y a la verdad.”81 Esta solución, se ha discutido si constituye la creación del derecho o la aplicación de éste. “En síntesis con el concepto común de que la sentencia en el ordenamiento del Estado moderno contiene una mera declaración de derecho, en Alemania y en Italia se ha venido abriendo camino la opinión de que el oficio del juez no es solamente, o mejor, no es en modo alguno el declarar en los casos concretos un derecho ya preexistente, sino, por el contrario, el de formar el derecho…”82 Tal axioma, a nuestro modo de ver puede llegar a implicar el exceso en las atribuciones del juzgador, quien partiendo de una potestad omnímoda puede crear soluciones arbitrarias, so pretexto de estar creando el derecho. “La tesis de que la sentencia es forma de producción del derecho, ha sido sostenida dentro de límites más modestos…Unger…observando que el juez está obligado a decidir también si falta una disposición de ley aplicable al caso, y que, por tanto, debe suplir al derecho, afirma que, en ésta su función, el juez desarrolla una actividad de formación del derecho semejante a la legislativa; establece el derecho objetivo válido para el caso concreto, el derecho judicial. El derecho judicial se distingue del derecho legislativo en 80 Ibidem. Pág. 21. 81 Abitia Arzapalo, José Alonso. DE LA COSA JUZGADA EN MATERIA CIVIL. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. México, D.F. 2003. Pág. 42. 82 Rocco, Alfredo. Ob. Cit. Pág. 365. 64 que sólo vale para el caso concreto, mientras que la ley vale para todos los casos de la misma especie; la ley es norma jurídica general, mientras que el derecho judicial es norma jurídica individual….”83 Al tenor de los artículo 14, 16 y 17 Constitucionales, nos queda claro que esta no fue la posición ni intención del legislador, puesto que tales normas imponen como concepto de partida, la existencia de límites a la actividad jurisdiccional; y de ahí que en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados, nuestros órganos jurisdiccionales tienen la obligación procesal de ceñirse a la ley, a sus razones históricas, filosóficas, teleológicas, psicológicas, etc. Ahora bien, esta solución, es definitiva, es cosa juzgada, entendiendo por ésta: “….Se entiende como tal la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias o resoluciones firmes, salvo cuando éstas puedan ser modificadas por circunstancias supervenientes.”84 Tal es la naturaleza de la cosa juzgada. Sobre esta el Código Federal de Procedimientos Civiles establece lo siguiente: Artículo 354.- La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley. 4.2.- La inmutabilidad de los efectos de la sentencia y sus consecuencias. La inmutabilidad de la cosa juzgada, significa la invariabilidad de la misma. Es decir, la imposibilidad de que pueda volver a ser revisada la cuestión de fondo planteada a los órganos jurisdiccionales. Puede decirse que: “….los romanos encontraron la forma de impedir que lo sentenciado pudiera nuevamente revisarse, puesto que prohibieron que la acción deducida pudiera nuevamente plantearse. Sólo una vez podía el Estado resolver determinada controversia judicial, a pesar de que la misma fuera decidida por error. Resuelto un negocio, el mismo no podía nuevamente plantearse con posterioridad. Es que consideraron que la cosa juzgada de la sentencia es la verdad legal….”85 Esta inmutabilidad es una de sus características fundamentales de la sentencia, y en virtud de ella es que existe definición final de una controversia. Esta característica de las sentencias es necesarias a fin de que exista seguridad jurídica, puesto que en caso contrario habría la posibilidad interminable de recurrir la misma, lo cual haría nugatoria la ejecución de la misma. 83 Ibidem. Pág. 203. 84 Héctor Fix-Zamudio. ENCICLOPEDIA JURIDICA MEXICANA. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tomo II. México, 2002. Pág. 654. 85 Abitia Arzapalo, José Alonso.. Ob. Cit. Pág. 40. 65 4.3.- El paradigma de la verdad legal y la posibilidad de la resolución injusta. De la inmutabilidad de la sentencia deriva también otra noción importante, la noción de la verdad legal. Por verdad legal se quiere denotar la presunción de certidumbre que envuelve a las cuestiones dilucidadas por el órgano jurisdiccional, al emitir su resolución. Algo deseable es que esta verdad legal sea congruente con la verdad legal. Esta verdad legal será congruente con la realidad y con los principios de equidad y justicia, sólo cuando las premisas en las que se apoya el silogismo judicial sean verdades. Cuando estas premisas son falsas o cuando se parte de hechos falsos o falaces, esta verdad legal se torna en una verdad injusta, en una verdad contraria a la verdad real. Esto comúnmente deriva de un procedimiento judicial erróneo o de una inadecuada valoración de las pruebas. Puede ocurrir que al haber precluido el derecho para aportar pruebas, no se valoren constancias fundamentales para decidir correctamente una causa y en consecuencia la sentencia dictada sea contraria a la realidad. 4.4.- El paradigma de las verdades legales contradictorias entre si. Otro fenómeno que puede afectar la credibilidad y eficiencia de la función jurisdiccional es la existencia de verdades legales contradictorias. Estas se presentan en aquellos casos en los que el órgano jurisdiccional emite resoluciones que resuelven en forma diferente los supuestos planteados, aunque estos sean iguales o similares. Es decir, se tiene para casos similares soluciones contrarias. De acuerdo al paradigma de la verdad legal, cada sentencia sería perfectamente ejecutable, por ser la que avala el proceso jurisdiccional. Un ejemplo de éstas sería por ejemplo en el problema relativo a determinar si el plazo de prescripción de una fianza que garantiza un crédito fiscal es de tres o de cinco años. En la práctica hay ocasiones que los tribunales resuelve aplicando la regla de tres años, en otros casos la de cinco años, y en ambos casos, la resolución conlleva todo el imperio y potestad del Estado. Tales conclusiones, en cada caso, llegan a constituir una verdad legal, sin embargo, cuando se confronta una contra otra dan lugar a verdades legales contradictorias. Y en tal sentido: 66 “Nadie puede poner en duda el hecho de que existen sentencias contradictorias respecto de asuntos absolutamente idénticos. Sentencias que o bien conviven en el tiempo (en cuanto que dictadas simultáneamente por órganos de distinto orden jurisdiccional y también del mismo Tribunal e incluso del mismo juez) o de aparición sucesiva cuando son el resultado de un cambio de criterio del juzgador. Los hechos son tan notorios que resulta imposible negarlos; pero apenas si se les da importancia en el paradigma dominante, que se aferra impertérrito a tres proposiciones: a) Como sólo cabe una solución jurídicamente correcta, si hay dos contradictorias, una de ellas tiene que ser incorrecta. b) Las disparidades que en la realidad puedan aparecer son ocasionales, pequeñas anomalías del sistema, fácilmente remediables desde el momento en que existen mecanismos suficientes de rectificación. C) Apurando las cosas cabe también admitir la posibilidad de contradicción, pero únicamente cuando hayan cambiado las circunstancias…Si tenemos en cuenta, no obstante, la extraordinaria (y constantada) abundancia de sentencias contradictorias y el escaso número de ellas que se armonizan a través de los remedios procesales disponibles, desembocamos en la paradoja de tener que aceptar una realidad que ni el Ordenamiento jurídico tolera ni el paradigma dominante acierta a explicar. Dándose además la circunstancia de que la existencia de resoluciones contradictorias choca frontalmente con los principios constitucionales de la seguridad jurídica, de la igualdad y de la interdicción de la arbitrariedad…En verdad que resulta muy difícil tomarse en serio estos principios…cuando se comprueba la frivolidad con que se tolera su vulnerabilidad cotidiana….”86 Tal evento puede llegar a ser un error en el método de interpretación o en la forma de realizar el razonamiento por parte del órgano jurisdiccional. En este tipo de contradicciones, una de las verdades legales es correcta, la otra no lo es. Sin embargo, los tribunales resuelven en uno u otro sentido consuetudinariamente. 4.5.- El paradigma de la verdad legal contraria a la ley. En estas al ser sentencia se surten los efectos de la eficacia de la cosa juzgada, en consecuencia, lo resuelto se considera legítimo. Sin embargo, la característica fundamental de éstas es que lo resuelto vaya en contra del tenor expreso de la ley. Tal situación es posible, dado que al existir (sobre todo en los órganos de revisión y de constitucionalidad), la posibilidad de realizar interpretaciones de las normas Constitucionales, no es raro que la interpretación a la que se llegue sea contraria al texto expreso de las normas. En efecto, se surten casos en los que se declara la inconstitucionalidad de una norma, en tal supuesto, el legislador se encuentra facultado para resolver en contra del sentido expreso de la norma. 86 Nieto, Alejandro. Ob. Cit. Pág. 53. 67 En otros casos, sin existir este problema de inconstitucionalidad, el juez, pretendiendo llegar a una solución que a su parecer sea equitativa, puede llegar a resolver en contra del sentido de la ley misma. Tales extremos, desde luego tienen efecto en el mantenimiento del orden público. En el primer caso, gracias a esta verdad legal que resulta contraria a la ley, se trata de mantener éste. En el segundo caso, puede resolverse en forma equitativa o puede llegar a legitimarse algo injusto o incorrecto. Sobre estas se opina lo siguiente: “El simple enunciado de este concepto ha de rechinar en los oídos del jurista apegado al principio de la legalidad y la mera posibilidad de su existencia hace temblar los cimientos de todo el paradigma jurídico actual. En la concepción tradición, en efecto, no pueden existir sentencias contra ley porque el ordenamiento jurídico tiene mecanismos suficientes para evitar su producción y, en su caso, para eliminarlas (recurso de casación), y en el hipotético supuesto de que existieran, se trataría de anomalías o fallos del sistema: cuestiones fácticas, en otras palabras, que no inciden sobre el Derecho. Y, sin embargo, las sentencias contrarias a la ley existen y han existido siempre; su producción era ya habitual en el siglo XIX a despecho de que las Constituciones, sin excepción, reducían de forma expresa la función de los Tribunales a ‘aplicar el Derecho’ y éste se agotaba en la Ley de acuerdo con el positivismo riguroso.”87 4.6.- El paradigma de la solución única y los casos de pluralidad de soluciones correctas. Este paradigma se basa en la creencia de que sólo existe una solución para cada caso concreto o para cada tipo de casos. En consecuencia, cualquier posible solución diversa, necesariamente debería ser considerada como una solución incorrecta. Sin embargo, tal apreciación ha cambiado ya que: “En las últimas décadas…se ha afinado sensiblemente el análisis de la tesis y logrado un acuerdo generalizado sobre un esquema en el que se establece una tipología de decisiones judiciales basadas cabalmente en la posibilidad, o no posibilidad, de varias soluciones legales. Por un lado, están los llamados casos fáciles (o sencillos), cuya solución está predeterminada en las normas; éstas son claras e inequívocas, de tal manera que sólo hay una única solución correcta. Las otras son equivocadas y cualquier observador puede apreciarlo así… En el extremo opuesto se encuentran los casos difíciles o complicados…cuya solución no está predeterminada en las normas, bien sea porque éstas sean ambiguas o vagas o incompletas o bien porque el supuesto fáctico sea impreciso o imprecisable con exactitud. O más exactamente…la dificultad aparece como consecuencia de la imprecisión del esquema normativo o de las reglas de interpretación o de las 87 Ibidem. Pág. 55 y ss. 68 circunstancias de su aplicación o de la presencia de principios generales o valores o, pura y simplemente, de la constatación de una laguna o vacío legal….”88 Los autores en cita, identifican los siguientes supuestos de asuntos idénticos, con soluciones diferentes y posiblemente correctas: a) Casos normativamente difíciles al resultar indeterminados como consecuencia de la existencia de lagunas jurídicas, contradicciones y situaciones de indeterminación semántica. b) Casos epistémicamente difíciles en los que el hallazgo de la respuesta requiere un notable esfuerzo intelectual. c) Casos pragmáticamente difíciles por causas ajenas al Derecho como, por ejemplo, su trascendencia política o social. d) Casos tácticamente difíciles. e) Casos moralmente difíciles en cuanto que la respuesta jurídicamente correcta conlleva resultados injustos. Respecto de todos estos casos manifiestan que: “La posibilidad de varias soluciones legalmente correctas no implica necesariamente que todas hayan de serlo, puesto que pueden adoptarse también decisiones incorrectas y así lo declare el juez superior, dado que la pluralidad de soluciones no impide un control judicial más elevado. Ahora bien, el juicio de corrección no puede utilizar criterios legales (ya que todas las soluciones son legales) sino metajurídicos, ordinariamente de razonabilidad o de equidad o de justicia…”89 En lo personal, consideramos que este criterio conlleva a la inseguridad, puesto que implica depositar en los órganos jurisdiccionales la potestad de evaluar los elementos en base a los cuales se podría considerar correcta una resolución, p.ej.: consideraciones políticas, sociales, económicas, etc. Desde luego esta postura quedaría sin ningún adepto si el legislativo cumple en forma cabal su función de creación de normas, y define claramente procesos y supuestos. 4.7.- La relatividad de la cosa juzgada. En principio aparece la inmutabilidad de la cosa juzgada, de la verdad legal. Conforme a ella el fallo emitido debe permanecer inalterado y ya no podrá ser revisado por ninguna autoridad con posterioridad. 88 Ibidem. Pág. 64. 89 Ídem. 69 Tal principio, hemos visto en la práctica, no tiene la inmovilidad que pudiere pensarse puesto que hemos observado que el legislador si tiene presente la posibilidad que las sentencias no sean ejecutadas. Estamos de acuerdo en que la sentencia, una vez emitida, tiene la eficacia de la cosa juzgada, y en consecuencia no puede ser atacada por ninguna cuestión que debió hacerse valer en el procedimiento que le dio origen. Es decir, si el demandado no opuso la excepción de pago, prescripción o cualquier otra durante el procedimiento, no podrá hacerla valer ya en el procedimiento de ejecución de la sentencia. Lo anterior en virtud de que uno de los efectos de la cosa juzgada es crear la presunción de verdad de lo resuelto por el Juez, y en consecuencia, a ésta ya no se le pueden oponer los hechos y excepciones nacidos antes de su dictado. Sin embargo, en este punto surge la inquietud de definir la suerte que correrían las excepciones nacidas con posterioridad al dictado de la misma. Estamos hablando de un posible pago posterior a la sentencia, o en el caso de que se haya hecho valer la subiudicidad, la posibilidad de verse favorecido por la resolución favorable que se pronuncie a favor del fiado, y su efecto en el procedimiento de reclamo de la fianza. Somos de la idea, que el legislador no ha pretendido negar al gobernado la posibilidad de invocar excepciones supervenientes a la sentencia misma. Por excepciones supervenientes a la sentencia, debemos entender todas aquellas que hayan nacido con posterioridad al dictado de ésta. En este caso, no consideramos que deban incluirse aquellas que el fiador no conocía, a pesar de ser de fecha anterior, puesto que precisamente la eficacia de la cosa juzgada implica, que al pasado, no existe nada que pueda alterar el derecho constituido o reconocido por la sentencia. Es decir, la eficacia de la cosa juzgada debe estimarse efectiva hacia el pasado, nunca hacia el futuro. Este criterio es reconocido por el legislador, al establecer en el artículo 531 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal la siguiente norma: Artículo 531.- Contra la ejecución de las sentencias y convenios judiciales no se admitirá más excepción que la de pago, si la ejecución se pide dentro de ciento ochenta días; si ha pasado este término, pero no más de un año, se admitirán, además las de transacción, compensación y compromiso en árbitros; y transcurrido más de un año serán admisibles también la de novación, la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación, y la de falsedad del instrumento, siempre que la ejecución no se pida en virtud de ejecutoria o convenio constante en autos. Todas estas excepciones, sin comprender la de falsedad, deberán ser posteriores a la sentencia, convenio o juicio, y constar por instrumento público o por documento privado judicialmente reconocido o por confesión judicial. Se substanciarán estas excepciones en forma de incidente, con suspensión de la ejecución, sin proceder dicha suspensión cuando se promueva en el incidente respectivo, el reconocimiento o la confesión. La resolución que se dicte no admite más recurso que el de responsabilidad. 70 Por su parte el Código Federal de Procedimientos Civiles, establece que: Artículo 404.- Pronunciada la sentencia ejecutoria, sólo se admitirán las excepciones posteriores a la audiencia final de la última instancia, acreditadas por prueba documental o confesional, o que resulten directamente de la ley. Para resolver sobre ellas, se hará uso del procedimiento incidental. Resuelta la oposición, ya no se admitirá excepción alguna. Igualmente, el Código de Comercio prevé lo siguiente en el artículo 1397: Artículo 1397.- Si se tratare de sentencia, no se admitirá más excepción que la de pago si la ejecución se pide dentro de ciento ochenta días; si ha pasado ese término, pero no más de un año, se admitirán además las de transacción, compensación y compromiso en árbitros; y transcurrido más de un año, serán admisibles también la de novación, comprendiéndose en ésta la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación, y la de falsedad del instrumento, siempre que la ejecución no se pida en virtud de ejecutoria, convenio o juicio constante en autos. Todas estas excepciones, sin comprender la de falsedad, deberán ser posteriores á la sentencia, convenio o juicio, y constar por instrumento público, por documento judicialmente reconocido o por confesión judicial. De acuerdo a las normas transcritas es posible oponer a la pretensión de un beneficiario de una póliza de fianza excepciones que tengan por origen hechos o situaciones que se hayan producido con posterioridad a la fecha en que se haya dictado la sentencia en contra de la Institución de Fianzas. En consecuencia, si el fiado realiza pago del importe adeudado con posterioridad a la sentencia dictada en contra del fiador, éste último podrá oponer al beneficiario esta excepción. De igual forma, se podrá oponer la resolución favorable que haya obtenido el fiado en el procedimiento que hubiere seguido en contra del beneficiario, en aquel otro procedimiento que hubiere seguido el beneficiario en contra del fiador. En este sentido, esta posibilidad se ve viable tanto en los procedimientos que se sigan en contra del fiador, sea en la vía del artículo 94 o 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Tratándose de los procedimientos del artículo 94 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, no existe problema práctico en cuanto a la viabilidad de esta opción, dado que las normas antes expresadas lo prevén. Sin embargo, por lo que se refiere a los reclamos formulados con base en el procedimiento previsto por el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, no es tan clara esta opción. En este supuesto, consideramos viable la opción aún y cuando el Código Fiscal de la Federación no prevé expresamente este supuesto. En el caso concreto, la vía a intentar será el amparo indirecto, alegando una violación directa a las garantías individuales, dado que la Ley Ordinaria (Código Fiscal de la Federación y Ley Federal de Instituciones de Fianzas), no prevé un medio de defensa que hacer valer. 71 Esta fórmula de solución ya fue exitosamente aplicada en la práctica, en un caso en el cual habiéndose hecho valer la subiudicidad de la obligación garantizada, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativo no estimó aplicable la subiudicidad y confirmó la validez de un requerimiento formulado con fundamento en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Una vez que la referida sentencia quedó firme, ocurrió lo impensable, el fiado obtuvo resolución favorable en el juicio que seguía en contra del beneficiario. Ante esto, se encontró, contradictoriamente, una resolución que reconocía la validez de un requerimiento (por estimar acreditados los extremos de exigibilidad de la obligación fiadora) y una resolución que declaraba la nulidad del procedimiento de rescisión del contrato garantizado, por estimar que el fiado no había incumplido. Si se analizara esto a la luz de la idea tradicional de la eficacia de la cosa juzgada, se pensaría que no hay otra opción que ejecutar la sentencia en contra de la Institución. Pues bien, en el caso concreto ocurrió así, procedió entonces la autoridad ejecutora a iniciar el procedimiento de remate de valores, según se prevé por la fracción V del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Ante tal evento, fue promovido el referido amparo indirecto, resultando de ello, el otorgamiento del amparo. En este punto habría que precisar que en un sentido por demás equitativo, el referido Juzgado otorgó el amparo no sólo en contra de la ejecución, sino también en contra del requerimiento mismo (para que no pudiera ser materia de otro procedimiento de ejecución). Este caso en concreto, así como lo dispuesto por el Código de Comercio, por el Federal de Procedimientos Civiles y por el Procesal para el Distrito Federal, nos hacen concluir que la eficacia de la cosa juzgada es relativa y que sus efectos sólo se pueden considerar hacia el pasado, no hacia el futuro. Esto es, que la cosa juzgada define la situación jurídica, en base a los hechos pasados, los hechos posteriores deberán ser materia de otro proceso de dicción del derecho. Otro caso en el que podemos ver los efectos relativos, son en aquellos supuestos en los que existieron vicios en el procedimiento mismo. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIV, Diciembre de 2001. Tesis: I.4o.C.49 C. Página: 1704. COSA JUZGADA. ALCANZA A LA ACCIÓN DE NULIDAD DE PROCESO FRAUDULENTO CUANDO QUIEN LO PROMUEVE COMPARECIÓ AL JUICIO QUE SE TRATA DE ANULAR. Únicamente se encuentran legitimados para ejercitar la acción de nulidad de un proceso que se considera fraudulento, los terceros ajenos a la controversia que se ven afectados por la sentencia dictada en el procedimiento, el demandado que fue ilegalmente emplazado o aquella parte que fue falsamente representada en el juicio y que, por ende, se vio impedida para hacer valer sus acciones y derechos u oponer excepciones y defensas, aportar pruebas, así como formular alegatos; por lo que si la persona que 72 promueve la nulidad del proceso fraudulento fue parte en el juicio cuya nulidad demanda, en el cual tuvo la oportunidad de litigar, es inconcuso que carece de legitimación para ejercitar la acción de nulidad de proceso, porque opera en su contra la presunción de cosa juzgada. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 4834/2000. Irma Yolanda Escárcega Maldonado. 4 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco J. Sandoval López. Secretario: Carlos Ortiz Toro.90 4.8.- El problema de los efectos reflejos de la cosa juzgada. Otra cuestión relevante, relacionada con los efectos de la cosa juzgada, son sus efectos reflejos. En la actualidad cada vez son más frecuentes las resoluciones emitidas por los tribunales, en los que se resuelve alguna cuestión relacionada con otro juicio en trámite. Al ocurrir esto, los tribunales han optado por transpolar los efectos del primer juicio al segundo. La motivación en estas resoluciones parte de la premisa de considerar que las sentencias emitidas, al estar relacionadas, producen un efecto reflejo en el segundo juicio. Esto pudiera parecer común o nada extraordinario, sin embargo, lo trascendente de esta práctica judicial es que los tribunales han llegado al extremo de considerar en la aplicación de este criterio, que no es necesario que el hecho por el que resuelven favorablemente la segunda instancia, forme parte de su litis. Así, tenemos resoluciones favorables a favor de las Instituciones de Fianzas, emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y cuya fundamentación se basa en el hecho de que ante el propio tribunal (y al mismo tiempo) se tramitó el juicio de nulidad promovido por el fiado y en éste, obtuvo resolución favorable. Es decir, suponiendo que el fiado promueve juicio de nulidad en contra de la rescisión, al ser requerida la fianza en estas condiciones, el fiador opone como excepción la subiudicidad en virtud de encontrarse en trámite el juicio del fiado. En este caso no se invoca como causal de nulidad el que el fiado haya obtenido resolución favorable, porque normalmente se encuentra aún en trámite este primer juicio. Ahora bien, en el trámite del fiador, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha considerado que al declarar la nulidad de la resolución emitida en contra del fiado, procede también declarar la nulidad del requerimiento formulado al fiador, por estimar que esta consecuencia es un reflejo de la primera. Según el ejemplo, no sería procedente, si atendiéramos al sentido literal de la norma, la procedencia de la nulidad en el sentido dictado, puesto que no formarían parte de la demanda 90 No. Registro: 188,263. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 73 (como hechos), las cuestiones relacionadas con la nulidad obtenida por el fiado (porque temporalmente sería imposible incluirlas, se resuelven el mismo día y en la misma sesión ambos juicios), por otro lado, la subiudicidad desaparece al momento del dictado de la sentencia a favor del fiado, al mismo tiempo que se resuelve el juicio del fiador. En consecuencia, lo que han estimado procedentes nuestros tribunales es la aplicación de una solución correcta, contraria al tenor de la norma. 74 5.- CRITERIOS RELACIONADOS CON LAS OPERACIONES DE LAS FIANZAS DE EMPRESA. Las relaciones que surgen en la fiaza de empresa han dado lugar a infinidad de criterios que han tomado los jueces y, en última instancia, los órganos facultados para crear jurisprudencia, en diversas tesis,91 entre los cuales haremos referencia solamente a algunos. 5.1.- Criterios relacionados con la operación de las Instituciones de Fianzas. 5.1.1.- Algunos criterios relacionados con el alcance y contenido de las pólizas de fianza. - La exigibilidad de la fianza está sujeta a las condiciones pactadas en la póliza92. - “En tratándose de pólizas de fianza debe estarse al sentido literal de sus cláusulas, sin que pueda dársele otra interpretación que cause perjuicio a los asegurados (sic).”93 - “La compañía afianzadora no puede ser requerida a responder por un tipo de importación (el temporal) por el cual no se obligó.”94 - “En las pólizas de fianzas, las partes se obligan a lo expresamente pactado.”95 - “…en términos generales, para exigir el pago de una póliza de fianza, no es requisito indispensable la declaración judicial previa de incumplimiento del fiado de la obligación que se garantiza con la expedición de la póliza correspondiente, sino que basta con la demostración del incumplimiento…”96 - “…el artículo 1796 del Código Civil Federal dispone que los contratantes no sólo se obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley, se determinaba que las fiadoras deben responder de todas las consecuencias que origine la falta de pago, con la única limitación determinada por el monto mismo de la garantía otorgada. Pues bien, aun cuando efectivamente el indicado precepto establece que los contratantes no únicamente se obligan al 91 En la Compilación Jurisprudencial en Materia de Fianza de Empresa, Swiss Re México, S.A., Comité Jurídico, México, 2001, se puede verificar la multiplicidad de tesis que existen en materia de fianza de empresa. 92 Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Tomo, XII, septiembre de 1993, Pág. 230. 93 Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Tomo XI, marzo de 1993, Pág. 241. 94 Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, CIV, Segunda Sala, Pág. 19. 95 Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Tercera Parte, CXV Pág. 14. 96 Tesis I.6o.C.309 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Tomo: XIX, Junio de 2004, Pág. 1458. 75 cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son acordes a la buena fe, al uso o a la ley, cabe advertir que en términos del artículo 78 del Código de Comercio, debe prevalecer la voluntad de las partes contratantes, respecto de las contraprestaciones a que se obligan aquéllas.”97 - “Las fianzas otorgadas por compañías legalmente autorizadas para ello son actos jurídicos de naturaleza mercantil en los que, conforme a lo dispuesto por el artículo 78 del Código de Comercio, predomina la voluntad de las partes contratantes, respecto de las contraprestaciones a que se obliguen aquéllas. Por tanto, para hacer efectiva la fianza otorgada por alguna de las aludidas compañías debe atenderse únicamente a los términos literales de las respectivas pólizas, sin que sea válido exigir el pago de conceptos que no hubiesen sido expresamente garantizados, aunque éstos pudieran tener la misma naturaleza que la principal obligación objeto de garantía…”98 5.1.2.- Criterios en relación con los tipos de procedimiento para hacer efectiva la fianza: Citaremos algunos criterios ya que en materia de fianza de empresa las tesis que se han publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta son abundantes. Cabe señalar que se citan los precedentes aunque en algunos casos no se comparta la opinión de la Judicatura. 1).- En cuanto a los procedimientos establecidos en los artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, tenemos los siguientes: - “El beneficiario de una fianza, para realizar reclamaciones contra una institución que la otorgó, por responsabilidades derivadas de un contrato de esa naturaleza, previamente a optar por presentarlas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas*, o hacer valer sus derechos ante los tribunales competentes, debe requerir, por escrito, a la institución aludida, el pago de la fianza, porque el trámite ante la citada comisión o por la vía judicial no procedería, si la afianzadora no se hubiere negado a pagar la fianza, y no podría negarse a tal pago, si no se hubiere requerido para que lo hiciera.”99 - “Deviene improcedente concluir que una vez presentado el requerimiento escrito de pago, ya no es viable jurídicamente interrumpir la prescripción con diverso requerimiento, puesto que ni el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, ni el numeral 93 de ese mismo ordenamiento legal, distinguen de forma alguna que previo al ejercicio de la acción emanada de la fianza, se deba requerir por una sola vez el pago a la afianzadora.”100 97 Tesis III.2o.A.49 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Tomo IX, marzo de 1999, Pág. 1398. 98 Tesis I.3o.A.583 A, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Tomo XV, febrero de 1995, Pág. 168. 99 Tesis I.9o.C.30 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo III, marzo de 1996, Pág. 941.*Nota: la referencia debe entenderse, conforme a la ley actual, a la CONDUSEF. 100 Tesis: I.3o.C.248 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XIV, diciembre de 2001, Pág. 1775. 76 - “Del contenido del artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas se infiere que cuando la compañía afianzadora no contesta la reclamación presentada por el beneficiario… dicha omisión debe entenderse como una negativa ficta por parte de la afianzadora”.101, - “De la interpretación gramatical que se hace del artículo 94, fracción IV, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se aprecia la procedencia del recurso de apelación, en la totalidad de los casos en que se trate de sentencias dictadas en juicios seguidos contra instituciones de fianzas, por lo que de considerar lo contrario se estaría haciendo distingo donde la ley no lo permite, de ahí que no se deba sujetar dicha procedencia a lo que disponga la ley supletoria, dado que en el caso, la legislación especial prevé dicho medio de defensa, sin 102excepción alguna y en tal circunstancia, no puede haber supletoriedad, ni del Código de Comercio, ni del Código Federal de Procedimientos Civiles…” 2).- En relación con el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, ésta disposición es tal vez es sobre la que más criterios se han sostenido, entre otros tenemos: a).- En cuanto a las autoridades que pueden ejercitar el procedimiento administrativo de ejecución: Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Tomo: Tercera Parte, CVI, página 46. - “El hecho de que el requerimiento de pago no haya sido firmado por el titular, no es base para declararlo nulo. El párrafo cuarto del artículo 95, fracción I, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, al prevenir que… el requerimiento lo llevarán a cabo las tesorerías locales, se está refiriendo expresamente a los órganos así denominados, y en modo alguno a las personas que sean sus titulares…”103 - “Las empresas de participación estatal aun cuando tengan como socio a la Federación, son entes que por su naturaleza caen dentro del ámbito del derecho privado; en consecuencia, no es correcto pretender hacer efectiva una fianza otorgada a su favor aplicando el procedimiento señalado en el numeral 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.” 104 - “El Consejo Pro Construcción de la Vivienda de la Sierra Norte de Puebla, … no es una unidad administrativa del Gobierno del Estado de Puebla, que forme parte de la administración pública centralizada, ni tampoco un organismo descentralizado creado por acuerdo del Congreso Local, sino que es un órgano de participación ciudadana, en términos de los artículos 63 a 69 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, que conforman su título IV "De la participación ciudadana", de modo tal que si aquél es un órgano de apoyo, consulta y promoción "al" y no "del" Gobierno del Estado, es inconcuso que la fianza otorgada en favor de dicho consejo no puede entenderse conferida en favor del propio Gobierno Estatal, motivo por 101 Tesis: I.8o.C.258 C Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito Tomo XIX, abril de 2004, Pág. 1455. 102 Tesis I.6o.C.352 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XXII, julio de 2005, Pág. 1508. 103 Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Tomo Tercera Parte, CVI, Pág. 46. 104 Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito Tomo: VII, junio de 1991, Pág. 277. 77 el cual el requerimiento de pago de una fianza de ese tipo no actualiza la competencia de las Salas Regionales de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa…”105 b).- En cuanto a la suspensión del procedimiento. - “La fracción V del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas ordena la suspensión con sólo que se presente la demanda, y la VI, interpretada a contrario sensu, que el procedimiento de ejecución no termina en el supuesto a que dicha fracción alude si no se dicta sentencia firme que declare la procedencia del cobro. Interpretados congruentemente ambos preceptos, debe concluirse que la suspensión persiste mientras no haya sentencia firme, y no la hay en los casos en que contra ella se promueva el juicio de amparo.”106 c).- En cuanto al llamamiento a juicio al fiado. - “No procede la denuncia del pleito al fiado cuando la institución afianzadora promueve el juicio a que se refiere el precitado artículo 95.”107. d).- Por lo que toca a los documentos que deben anexarse al requerimiento. - “…los documentos que deben acompañarse al requerimiento de pago de una fianza, en términos de la fracción I del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas son aquéllos de los que derive directamente la obligación de la fiadora y de los que se desprenda con toda claridad cuáles fueron los términos de esa obligación de manera que quede plenamente capacitada para examinar las cuestiones relativas a la exigibilidad de la fianza, sin que sea necesario acompañarle documentación relacionada indirectamente con las obligaciones de su fiado y de la cual no resulten elementos que modifiquen los términos de la obligación de la propia fiadora, ni que afecten sus acciones y defensas.”108 - “La autoridad debe, al requerir de pago a la afianzadora, acompañar los documentos que justifiquen la exigibilidad del crédito tales como: a) el contrato o documento en que conste la obligación o crédito a cargo del fiado; b) la póliza de la fianza; c) el acta levantada con intervención de la autoridad competente, donde consten los actos u omisiones del fiado que constituyan el incumplimiento imputado; d) la liquidación formulada, por el monto del crédito u obligación exigible y sus accesorios legales si éstos estuvieren garantizados; e) si los hubiere, copia de la demanda, escrito de inconformidad o de cualquier recurso legal, presentado por el fiado; y, f) así como copia de las sentencias o resoluciones firmes de las autoridades competentes y de las notificaciones que correspondan; de ahí que no pueda estimarse ajustado a derecho, el requerimiento de pago hecho por la autoridad fiscal, en el que omite acompañar alguno de esos documentos…”109 105 Tesis VI.1o.A.156 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, Pág. 2345. 106 Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen XCVIII, Pág. 21. 107 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, Octava Época, número 72, Diciembre de 1993, Pág. 16. 108 Semanario Judicial de la Federación, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Tomo 90, Sexta Parte, Pág. 149. 109 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Tomo VII, junio de 1998, Pág. 649. 78 - “…no existe disposición alguna de la Ley de Fianzas ni en el reglamento de su artículo 95, que imponga a la Tesorería de la Federación la obligación de anexar al requerimiento de pago una liquidación que, además de la suerte principal y de los accesorios legales, contenga una relación pormenorizada de los conceptos que dieron origen al adeudo u otros datos; de modo que, si en la liquidación que se anexó al requerimiento de pago se señala el monto de los intereses sobre saldos insolutos, con tal señalamiento se satisface la exigencia del artículo 4o, inciso d), de acompañar al requerimiento de pago la liquidación de los intereses, sin que la autoridad esté obligada a señalar el período en que éstos se causaron ni la tasa conforme a la cual se regularon.”110 - “…la exigencia de acompañar la liquidación de mérito, no se puede satisfacer insertando la determinación del crédito o de la obligación en el propio requerimiento o en alguno de los demás documentos que enumera el artículo 1o. del reglamento, ya que tal liquidación debe obrar por separado como lo manda el propio precepto legal. Además, es al través de la liquidación por separado, debidamente detallada y desglosada, que la empresa fiadora está en condiciones de impugnarla; pues de otra forma se le obligaría a determinar su obligación de los diversos documentos que se le acompañan, con riesgo de obtener conceptos o cantidades distintas a las consideradas por la autoridad requirente.”111 3.)- Tesis relacionadas con el procedimiento establecido por el artículo 143 del Código Fiscal de la Federación. - “…cuando se garantiza un crédito fiscal …tiene aplicación lo dispuesto por el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación respecto a la instauración del juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal y, consecuentemente, el plazo legal para la presentación de la demanda es de cuarenta y cinco días hábiles contado a partir de que surta efectos la notificación de la resolución impugnada.” 112 - “Cuando se otorga fianza a favor de la Federación para garantizar el pago de obligaciones fiscales a cargo de terceros, la autoridad hacendaria, al requerir de pago a la afianzadora, deberá acompañar los documentos que justifiquen la exigibilidad del crédito garantizado, como son el requerimiento de pago, el mandamiento de ejecución, la notificación del acta de requerimiento de pago al contribuyente del adeudo fiscal, póliza de fianza, estados de cuenta del fiado y liquidación correspondiente, a efecto de que el requerimiento de pago se encuentre debidamente fundado y motivado en términos de lo dispuesto por los artículos 143, inciso a), en relación con el 38, ambos del código tributario federal…”113 4).- En relación con el artículo 130 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas entre otros, se han sostenido estos razonamientos: - “El artículo 130 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas debe interpretarse en relación con el artículo 95 de la misma ley y si éste expresa por un lado, que la tesorería debe hacer su 110 Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Tercera Parte, CXXVII, Pág. 20. 111 Tesis XVI.2o.3 A. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, Tomo II, diciembre de 1995, Pág. 536. 112 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Segunda Sala, No. 72, diciembre de 1993, Pág. 23. 113 Tesis: I.7o.A.238 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Tomo XVIII, agosto de 2003, Pág. 1752. 79 requerimiento de manera motivada y fundada y acompañado de los documentos justificativos de la exigibilidad del crédito, y por otro, que al hacerse exigible una fianza la autoridad que la hubiere aceptado, deberá comunicarlo a la tesorería acompañado la documentación relativa a la fianza y a la obligación por ella garantizada, y el 130 establece que la autoridad judicial debe requerir personalmente a la institución fiadora para el efecto de la presentación del fiado así como que debe acompañar la documentación fehaciente cuando comunique a la tesorería que haga efectiva la fianza, se sigue obviamente que la constancia del auto referido, así como de su notificación, son documentos que la autoridad fiscal se encuentra obligada a acompañar a su requerimiento de pago.”114 - “Para la validez del requerimiento administrativo, no es de ningún modo indispensable acompañar constancia de la notificación del auto que ordenó hacer efectiva la póliza, porque no lo exigen los artículos 95 y 130 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, ni expresamente, ni de manera implícita ...”115 - “No es exacto que la tesorería está incapacitada para determinar si es completa la documentación que le envió la autoridad judicial, puesto que la propia tesorería debe cerciorarse que dicha autoridad le remitió todas las constancias que, con arreglo a los artículos 95 y 130 de la Ley (sic) de Instituciones de Fianzas, deben acompañarse al requerimiento administrativo de pago.”116 - “Es correcta la notificación del requerimiento de presentación del fiado, que el Juez de los autos haga a la quejosa en domicilio distinto del que señala el artículo 130 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas si la quejosa renunció al fuero del domicilio y vecindad, puesto que la renuncia del fuero del domicilio, produce el efecto de que se pueda designar un domicilio convencional para el cumplimiento de determinadas obligaciones; y, si la quejosa estableció una agencia en ciudad determinada, según se advierte de la propia póliza de fianza, y en esta agencia es precisamente donde se otorgó la fianza de que se trata, es incuestionable que es legal el requerimiento de presentación del fiado que se le hizo, en ese domicilio.”117 5).- Por lo que respecta al incidente establecido en el artículo 129 de la Ley de Amparo. - “Una cosa es el ejercicio de la acción relativa para hacer efectivas las fianzas, otorgadas por las instituciones legalmente autorizadas prevista en el artículo 94, reformado, de la Ley de Instituciones de Fianzas, y otro muy distinto el procedimiento establecido por el artículo 129 de la Ley de Amparo … En lo referente al procedimiento a que alude el invocado artículo 129, éste determina expresamente que se tramitará mediante un incidente en los términos prevenidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles, que no es al que se refiere el 94 reformado de instituciones de fianzas, que tiene aplicación en los juicios que se promuevan contra las compañías respectivas, que no sean de los comprendidos en el artículo 129 de la Ley de Amparo.”118 114 Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, segunda Sala, Tercera Parte, L, Pág. 112. 115 Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Tercera Parte, L, Pág. 113. 116 Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Tercera Parte, CIII, Pág. 42. 117 Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Tercera Parte, LXXXII, Pág. 19. 118 Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Tercera Sala, Tomo Cuarta Parte, CXVII, Pág. 37 80 - “Conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo el trámite del incidente aludido se realiza en los términos que al respecto prevé el Código Federal de Procedimientos Civiles … Así, con el fin de dar cumplimiento a dicha obligación, es indispensable que el incidentista exhiba copias del escrito inicial del incidente y de los documentos que lo acompañan.119 6).- Criterios relacionados con los procedimientos para constituir garantías. - “El artículo 2823 del Código Civil… tiene por objeto salvaguardar los derechos del fiador, obligando al fiado a rendir las pruebas conducentes a la liberación del cumplimiento del contrato de fianza, y en caso de no hacerlo, le perjudicará la sentencia que se pronuncie contra el fiador. Ahora bien, dicho precepto no tiene aplicación tratándose de compañías afianzadoras, por que esta forma de garantizar los derechos del fiador ha sido sustituida en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, respecto de tales compañías, con lo que disponen sus artículos 97 y 98,…lo que quiere decir que no es necesaria en estos casos la denuncia del litigio, ya que de todas formas las compañías de fianzas tienen acción expedita en contra de sus fiados.”120 - “El artículo 97, inciso a), de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, establece: "Las instituciones de fianzas tendrán acción contra el solicitante, fiado, contrafiador y obligado solidario, antes de haber ellas pagado, para exigir que garanticen por medio de prenda, hipoteca o fideicomiso, las cantidades por las que tenga o pueda tener responsabilidad la institución, con motivo de su fianza, en los siguientes casos. a) Cuando se les haya requerido judicial o extrajudicialmente el pago de alguna cantidad en virtud de fianza otorgada...". De los términos anteriores no se desprende que la ley establezca algún requisito o condición para hacer procedente la acción correspondiente ejercitada por la afianzadora, ya que para ello únicamente basta que se le haya requerido judicial o extrajudicialmente el pago de alguna cantidad a virtud de la fianza otorgada.”121 - “…el numeral 97 establece en su inciso e) que cuando la institución de fianzas compruebe que el solicitante, fiado, contrafiador u obligado solidario, incumpla obligaciones de terceros, de modo que la afianzadora corra el riesgo de perder sus garantías de recuperación, tendrá acción en contra de aquéllos, antes de haber pagado, a fin de exigirles que garanticen las cantidades por las que tenga o pueda tener responsabilidad con motivo de la fianza expedida. Ahora bien, si en el caso, la institución afianzadora solicita una garantía real apoyada en las pólizas expedidas con anterioridad, bajo el argumento de que la fiada dejó de cumplir con las obligaciones contraídas con el beneficiario de la póliza, y la autoridad responsable, al resolver, determinó que no se actualizaba el supuesto establecido en el inciso e) del referido numeral, dado que el fiado incumplió con obligaciones propias y no a cargo de terceros, hizo una correcta interpretación de lo preceptuado en el referido inciso.”122 - “Conforme al artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nadie puede ser juzgado por leyes privativas, entendiéndose por éstas las que desaparecen después de aplicarse al caso previsto y determinado de antemano, aunado a que su aplicación se realiza 119 Tesis: I.7o.A.45 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Tomo XVI, agosto de 2002, Pág. 1389. 120 Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Tomo Tercera Parte, VI, Pág. 25. 121 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tercera Sala, Tomo 79, Cuarta. Pág. 41. 122 Tesis I.10o.C.6 C Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XII, julio de 2000, Pág. 767. 81 en razón de las características de determinada persona atendiendo a criterios subjetivos, por lo que basta con que las disposiciones de un ordenamiento legal tengan vigencia indeterminada, se apliquen a todas las personas que se coloquen dentro de las hipótesis que prevén y que no estén dirigidas a una persona o grupo de ellas individualmente determinado, para que la ley satisfaga los atributos de generalidad, abstracción y permanencia y, por ende, respeten el citado precepto constitucional. De lo anterior se sigue que al establecer el artículo 98 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas que éstas tendrán el derecho de acción contra el solicitante, fiado, contrafiador y obligado solidario para solicitar el secuestro precautorio de bienes, antes de que éstos paguen, en los casos a que se refiere el artículo 97 del propio ordenamiento, es decir, cuando a las afianzadoras les haya sido requerido, judicial o extrajudicialmente, el pago de alguna cantidad en virtud de fianza otorgada, cuando cualquiera de los obligados sufra menoscabo en sus bienes de modo que se halle en riesgo de quedar insolvente, cuando alguno de los obligados haya proporcionado datos falsos respecto de su solvencia, y en los demás casos previstos por la legislación mercantil, con ello no se transgrede el citado precepto constitucional.”123 7).- Criterios en relación con el derecho de la afianzadora a ser reembolsada de lo pagado. - “De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, no es necesario que se deba acompañar al juicio alguna constancia que demuestre que el contador que firme la certificación contable tenga precisamente ese puesto. Además, la finalidad de la certificación no es otra que la fijación del adeudo del demandado y hace fe al respecto salvo prueba en contrario que corresponde a éste.”124 - “…el “estado de cuenta” como documento necesario para ejercitar las acciones que originen a favor de la compañía afianzadora” no debe contener forzosamente el desglose de los réditos que también sean materia de la demanda, sin que proceda aplicar analógicamente el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito ... pues aparte de que en el citado artículo 96 no se alude al término "saldo" a que sí se refiere el mencionado artículo 68, la certificación donde se haga constar el pago hecho por la afianzadora, juntamente con los otros documentos que se mencionan en el aludido precepto 96, tienen aparejada ejecución no sólo para el cobro de la cantidad correspondiente, sino también para el cobro de primas vencidas no pagadas y accesorios”.125 - “El análisis sistemático de los artículos 93 y 96 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas lleva a la conclusión de que cuando la afianzadora pretenda demandar de su fiado y deudores solidarios en la vía ordinaria el pago de las cantidades que la fiadora hubiere erogado en virtud de una reclamación hecha por el beneficiario con cargo a la póliza de fianza respectiva, deberá exhibir el documento que consigne la obligación del solicitante, fiado u obligado solidario acompañado de copia simple de la póliza, así como de la reclamación hecha por el beneficiario y los documentos que la justifiquen e igualmente que se acredite el pago hecho al beneficiario, pudiendo servir el certificado contable, siendo estrictamente necesario que en todos los 123 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo VII, marzo de 1998, Pág. 24. 124 Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Tomo XIII, abril de 1994, Pág. 340. 125 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Abril de 1997, Pág. 239. 82 documentos exista identidad en el número de póliza, ya que de no establecerse dicha identidad, no puede tenerse por acreditada la obligación a cargo del fiado.”126 Dado que la jurisprudencia de un Tribunal Colegiado no es obligatoria para los demás Tribunales Colegiados, para efectos de este trabajo analizaremos diversos criterios jurisprudenciales que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación conforme a su última integración; por lo que se hará referencia únicamente a los criterios más recientes, poniendo especial énfasis en la jurisprudencia por contradicción de tesis que ha sostenido dicha Suprema Corte: 5.2.- Jurisprudencia por reiteración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la fianza de empresa a partir de la novena época El Semanario Judicial de la Federación ha tenido nueve épocas. “Las Épocas se agrupan en dos períodos: antes y después de la Constitución de 197. Las primeras cuatro Épocas son preconstitucionales, de ahí que la jurisprudencia emitida en su transcurso se considere inaplicable e “histórica”. En cuanto a las jurisprudencia aplicable o “vigente”, es la relativa a las Épocas Quinta a Novena que comprenden de 1917 a la fecha.”127 La novena época inició el 4 de febrero de 1995. A continuación haremos referencia a un caso de jurisprudencia por reiteración de tesis. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido la siguiente jurisprudencia por reiteración, en la novena época, al haber resuelto cinco ejecutorias ininterrumpidas con respecto a la inconstitucionalidad del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación: El criterio de la Primera Sala fue el siguiente: “CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES. EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE ESTABLECE EL PLAZO PARA QUE OPERE AQUÉLLA EN TRATÁNDOSE DE FIANZAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUIDAS PARA GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Al disponer el artículo 67, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación que las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquel en que se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada, tratándose de la exigibilidad de fianzas a favor de la Federación constituidas para garantizar el interés 126 Tesis I.11o.C.78 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XVIII, septiembre de 2003, Pág. 1377. 127 LA JURISPRUDENCIA EN MEXICO. Ob. Cit. Pág. 370. 83 fiscal, viola los principios constitucionales de referencia. Ello es así, porque si bien es cierto que el legislador en el citado artículo 67, fracción IV, estableció un plazo de cinco años para que caduquen las facultades del fisco y que aquél inicia a partir del día siguiente al en que sea levantada el acta de incumplimiento del fiado, también lo es que ni en ese precepto ni en algún otro del propio código se señaló término para el levantamiento de dicha acta por parte de la autoridad fiscal, de manera que esa omisión trae como consecuencia que la autoridad en forma arbitraria decida el inicio del plazo de la caducidad, creando un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica en el gobernado, puesto que la autoridad elige a su voluntad el momento en el que ha de levantar el acta de incumplimiento con que empieza el plazo de la caducidad, sin limitación alguna, con perjuicio evidente de los demás sujetos de la relación jurídica de garantía, pues se puede prolongar indefinidamente la obligación del fiador.”128 Comentario.- el día 15 de diciembre de 1995 apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que “se expiden nuevas leyes fiscales y se modifican otras”. Entre las reformas publicadas aparece una adición a la fracción IV del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, quedando dicho artículo, en su parte reformada, de la forma siguiente: “ART. 67.- Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones, por infracciones a dichas disposiciones, se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquél en que: (…) IV. Se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada, tratándose de la exigibilidad de fianzas a favor de la Federación constituidas para garantizar el interés fiscal, la cual será notificada a la afianzadora”. Es evidente que tal disposición como lo señaló la Primera Sala de la Corte es inconstitucional, por no establecer un plazo para que se levante tal acta de incumplimiento. Ahora bien, mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2004, el referido artículo 67 sufrió una reforma, para quedar en la siguiente forma: “Artículo 67. Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquél en que: (…) IV. Se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada, en un plazo que no excederá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente al de la exigibilidad de 128 Tesis 1a./J. 25/200, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo: XIII, Junio de 2001 Tesis: 1a./J. 25/2001 Pág. 53 Materia: Constitucional, Administrativa Jurisprudencia. 84 las fianzas a favor de la Federación constituidas para garantizar el interés fiscal, la cual será notificada a la afianzadora.” Dicha disposición continúa siendo inconstitucional y, además absurda e ilógica, porque si la obligación del fiado es exigible, una vez que deja de pagar tres parcialidades, también es exigible la obligación de la afianzadora, y es claro que caducan ambas obligaciones la del fiado, y, por vía de consecuencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 2842 del Código Civil Federal, la de la afianzadora; pero, si se requiere el levantamiento de tal “acta de incumplimiento”, en un plazo no mayor de cuatro meses, se tiene que el fiador puede quedar obligado hasta un período de 4 meses más que su fiado, que es el plazo máximo para que se levante dicha acta de incumplimiento, con lo cual la fianza dejaría de ser accesoria. 5.3.- Jurisprudencias por contradicción de tesis en materia de fianza de empresa sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A continuación también haremos referiremos algunas de las contradicciones de tesis más recientes, correspondientes a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5.3.1.- En cuanto al carácter accesorio de la fianza y la disminución de ésta en la medida del cumplimiento del fiado. a).- El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , al resolver el amparo directo 487/95 señaló que “si la obligación principal fue cumplida parcialmente, debe entenderse también parcialmente cumplida la del fiador, aunque la fianza diga que el compromiso es por la obligación en general, ya que de acuerdo con el Código Civil “la obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor”, si se extinguió parcialmente la obligación del deudor, debe considerarse parcialmente extinta la del fiador. "El contrato de fianza está supeditado siempre a la obligación principal que garantiza; si la obligación principal fue cumplida no puede exigirse la fianza, por el contrario, si la obligación no se cumplió opera la exigibilidad íntegra de la garantía, pero si hay cumplimiento parcial de la obligación lo correcto es que se considere parcialmente cumplida la garantía y por ello al fiador sólo se le exija en proporción al incumplimiento del obligado principal.” “Verbigracia, si la obligación principal se cumplió en un noventa y nueve por ciento, sería antijurídico e injusto entonces, que por el incumplimiento que comprenda sólo un 1% se exija el total de la garantía; y en el caso, se incumplió menos del 2%.” b).- Sin embargo, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, resolvió el amparo directo 4066/94 determinó que si en la póliza de fianza “simplemente se estipuló acerca del pago de la cantidad demandada por parte de la fiadora para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de la fiada, derivadas del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de tres de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, en ese entendido, al actualizarse su incumplimiento, la exigencia del pago de la garantía otorgada es evidente que procede, sin que a juicio de este Tribunal Colegiado influya el cumplimiento parcial de la obligación por parte de la empresa contratista”, es decir, que en caso de incumplimiento parcial por parte de la fiada de las obligaciones derivadas de un contrato, la fianza debe exigirse a la afianzadora no en la proporción en que 85 incumplió la fiada, sino en su totalidad, aun en el entendido de que el cumplimiento de la obligación se hubiera llevado a cabo parcialmente. Ante tal discrepancia de criterios, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el siguiente:: “FIANZA, EXIGIBILIDAD DE LA. DEBE ATENDERSE AL CARACTER ACCESORIO QUE GUARDA RESPECTO DE LA OBLIGACION PRINCIPAL. El artículo 113 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, establece que en lo no previsto por esa Ley tendrá aplicación la legislación mercantil y el Título Decimotercero de la Segunda Parte del Libro Cuarto del Código Civil para el Distrito Federal. En este sentido es necesario atender al contenido del artículo 2842 del Código Civil para el Distrito Federal que se encuentra en el Título mencionado por el ordenamiento que rige a las instituciones de fianzas que dispone que la obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor y por las mismas causas que las demás obligaciones. Del texto de este precepto se desprende el carácter accesorio que tiene el contrato de fianza respecto de la obligación principal, por lo tanto, si la obligación principal es divisible y se lleva a cabo un cumplimiento parcial de ésta, en la misma proporción debe extinguirse la obligación de la fiadora; por el contrario, si la naturaleza de la obligación es indivisible o las partes o el juzgador así lo determinan, dicha obligación no podrá considerarse cumplida si no se realiza en su totalidad y, consecuentemente, la fianza deberá ser exigible también en forma total. Es decir, dado el carácter accesorio del contrato de fianza, deberá entenderse en los mismos términos del contrato principal, en virtud de que se otorgó para garantizar su cumplimiento y, por lo tanto, deberá ser exigida atendiendo a la naturaleza divisible o indivisible de la obligación garantizada.”129 Comentario.- La anterior jurisprudencia incurre en el inconveniente de señalar que “si la naturaleza de la obligación es indivisible o las partes o el juzgador así lo determinan, dicha obligación no podrá considerarse cumplida si no se realiza en su totalidad”. No obstante, consideramos que únicamente se debió señalar que si la naturaleza de la obligación es indivisible no podrá disminuirse la fianza. Es de explorado derecho que son obligaciones divisibles aquellas que tienen por objeto una prestación que se puede cumplir por partes sin que se altere la esencia de la obligación. Mientras que son obligaciones indivisibles aquellas cuya prestación no se puede cumplir por partes sin que se altere la esencia de la operación. Como ejemplo de una obligación indivisible se tiene la entrega de un caballo; es claro que el caballo no puede ser entregado en partes. El artículo 2003 del Código Civil Federal, aplicable supletoriamente a la fianza de empresa, por remisión hecha en el artículo 113 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, señala: 129 Tesis: P./J. 6/96, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época, Tomo: III, Febrero de 1996, Pág. 39. 86 "Artículo 2003.- Las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplirse parcialmente. Son indivisibles si las prestaciones no pudiesen ser cumplidas sino por entero". Por lo tanto, si una obligación es divisible, cuando es susceptible de cumplirse parcialmente, aunque las partes (llámese fiado y beneficiario) señalen que dicha obligación no es divisible, debe atenderse a la naturaleza de la obligación, y si ésta tiene por objeto una prestación que se puede cumplir por partes sin que se altere la esencia de la obligación, la fianza debe ser disminuida, dado el carácter accesorio de la misma. 5.3.2.- Con respecto a la aplicabilidad o inaplicabilidad de la caducidad establecida por el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas respecto a las fianzas expedidas ante la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros. a).- El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número 3132/95 sostuvo que tratándose de fianzas a favor de la Federación, que garanticen obligaciones fiscales a cargo de terceros, no opera la institución de la caducidad a que se refiere el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, ya que “si bien es cierto que el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, prevé la caducidad, también lo es que el numeral 95 establece una excepción a las fianzas otorgadas a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, atendiendo al carácter del beneficiario y a la obligación que garantizan, señalando dicho precepto que deberá estarse a lo ordenado por el Código Fiscal de la Federación para hacer efectiva una fianza como en el caso en cuestión, y por su parte los artículos 143 y 146 de dicho Código no establecen la caducidad como medio de extinción de obligaciones determinadas, sino la prescripción”, por lo que el Colegiado consideró que “en tales condiciones, es evidente que no opera a favor de la quejosa la figura de la caducidad, en virtud de que el Código Fiscal de la Federación, que es la ley especial, por regular en forma directa el procedimiento legal para hacer exigible una fianza que garantice una obligación fiscal, se encuentra por encima de la ley general, que en el caso es la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, pues ésta no tiene un propósito eminentemente fiscal e incluso se remite al código tributario.” b).- A su vez, al resolver el juicio de amparo directo 168/95, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consideró que sí es aplicable la caducidad aún en el caso de fianzas que garantizan obligaciones fiscales a cargo de terceros, entre otra razones porque “ la figura jurídica de la caducidad que regula el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, considera como término para que ésta se actualice, ciento ochenta días naturales computados desde el momento en que se hace exigible la fianza, y dentro de ese lapso se debe requerir el pago de la institución afianzadora. Por otra parte el numeral 95 de la propia Ley a que remite la Sala del Tribunal Fiscal responsable, únicamente refiere la forma en que deben hacerse efectivas las fianzas, lo que corrobora aún más la conclusión de que el último numeral citado, en nada infiere (sic) con la caducidad que regula expresamente la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.”. Además de que “la figura jurídica de caducidad que prevé el Código Fiscal de la Federación, es totalmente diversa y atiende a otras situaciones que no son en absoluto compatibles con lo regulado por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, supuesto que para el Código Fiscal de la Federación la caducidad preceptuada por su artículo 67, es la sanción que la ley impone al Fisco por su inactividad, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones 87 por infracciones a las leyes fiscales, y en el caso, la determinación de contribuciones y sanciones ya estaba determinada por la autoridad fiscal, ya que la fianza únicamente fungía como garantía en el pago de impuestos y accesorios ya determinados; asimismo, como bien lo argumenta la impetrante de garantías, la Sala responsable no tenía por qué acudir a la prescripción que establece el código tributario, ya que esta figura también está contemplada por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas referida particularmente a las compañías afianzadoras, como ya se precisó a lo largo del presente considerando.” La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos, (al ser una jurisprudencia por contradicción de tesis, en este caso, no es necesario que la resolución sea poyada por el voto de cuatro Ministros) consideró inaplicable la caducidad tratándose de fianzas que garantizan obligaciones fiscales a cargo de terceros y al respecto sostuvo la siguiente jurisprudencia 33/96: “FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACION PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS, ES INAPLICABLE EL ARTICULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EN CUANTO PREVE LA CADUCIDAD EN FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES. De la interpretación sistemática de los artículos 93, 93 bis, 94 y 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y 143, del Código Fiscal de la Federación, se advierte que la efectividad de las pólizas de fianzas expedidas por instituciones autorizadas, está sujeta a distintos tratamientos y procedimientos, atendiendo a la naturaleza de los sujetos beneficiarios y al tipo de obligaciones garantizadas. Así, cuando los beneficiarios son distintos de la Federación, el Distrito Federal, los Estados o los Municipios, el procedimiento, previo a la efectividad de la fianza, está regulado en los artículos 93, 93 bis y 94 invocados, dentro del cual debe vencerse a la afianzadora, y comienza con la "reclamación" a la institución garante, que tiene el doble objeto de satisfacer un requisito previo necesario en virtud de que hace nacer el derecho para hacer efectiva la fianza, así como evitar la caducidad en favor de las instituciones afianzadoras, en términos del artículo 120 de la citada Ley. Otro procedimiento se establece cuando los beneficiarios de la fianza son la Federación, el Distrito Federal, los Estados o los Municipios, siempre que tratándose de la Federación, no se hayan garantizado obligaciones fiscales a cargo de terceros; en esta hipótesis es opcional para los beneficiarios seguir los trámites de los artículos 93 y 93 bis, o hacer efectiva la fianza conforme al artículo 95 de la Ley en cita. Un procedimiento más, es el que establece el artículo 143 del Código Fiscal de la Federación, que opera tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, y que se identifica con el procedimiento económico coactivo, en el que se aplican normas especializadas que configuran un procedimiento de excepción, congruente con la naturaleza jurídica de las obligaciones garantizadas, el interés social y las facultades de ejecutividad propias del Fisco. De lo anterior se sigue que si la caducidad a que se refiere el citado artículo 120 de la Ley en comento, es una figura que sólo opera dentro del procedimiento previsto por los artículos 93 y 93 bis, en el que debe vencerse a la institución afianzadora antes de hacer efectiva la fianza, ha de concluirse que no puede válidamente operar en el procedimiento administrativo de ejecución que establece el artículo 143 del Código Fiscal, que permite al Fisco empezar, no con la "reclamación", sino con el requerimiento de pago, puesto que no tiene necesidad de vencer previamente a dicha institución. En consecuencia, la caducidad, como medio de que las afianzadoras se liberen de su obligación de pago, que prevé el multicitado artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, es inaplicable 88 tratándose de las fianzas otorgadas en favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales de terceros.”130 Comentario.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación para decidir la contradicción se apartó de lo establecido en los criterios contradictorios. En efecto, una tesis consideraba inaplicable la caducidad, porque el artículo 95 de la ley Federal de Instituciones de Fianzas señala que en el caso de fianzas otorgadas ante la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, se estará a lo dispuesto en el Código Fiscal de la federación, y, aunque la Sala cuya sentencia fue confirmada por dicho Tribunal aludía a la distinción entre “reclamación” y “requerimiento”, lo cierto es que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito para negar la aplicación de la caducidad establecida en el artículo 120 de la Ley de la materia, se apoyó en la remisión que hace el artículo 95 de la misma Ley, al Código Fiscal de la Federación para hacer efectiva una fianza que garantiza obligaciones fiscales, ante la Federación, para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros. Por otro lado, la fianza es de naturaleza mercantil según lo dispone el artículo 2 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por lo que el hecho de que se remitiera al Código Fiscal de la Federación para hacer efectiva la fianza, de ninguna manera implica que no se apliquen las formas de extinción establecidas en dicha ley, con relación a la fianza.131 En su voto particular el Ministro Salvador Aguirre Anguiano, señaló lo siguiente: “Me pronuncio en contra de la aludida sentencia por la interpretación que se da a los artículos 95 y 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en mérito de lo que en seguida se indica. (…) la remisión que hace el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en el caso de fianzas otorgadas a favor de la Federación para garantizar créditos fiscales, tiene por objeto que la Federación a través del procedimiento económico coactivo, previsto en el artículo 143 del Código Fiscal de la Federación pueda hacer efectiva la póliza de fianza otorgada para garantizar una obligación fiscal, pero esto no conduce a interpretar que por virtud de esa remisión resulte inaplicable el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que norma la figura de la caducidad en esta materia, pues con independencia de que la finalidad de ese procedimiento excepcional 130 Tesis: 2a./J. 33/96, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo: IV, agosto de 1996, Pág. 203 131 “...podemos apreciar que el Poder Judicial Federal consideró que la figura jurídica de la caducidad de las fianzas prevista en el numeral 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas no opera tratándose de las otorgadas ante la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, pues el procedimiento para hacerlas efectivas es el contenido en el artículo 143 del Código Fiscal de la Federación, empero, erróneamente, considera lo anterior, pues en el caso analizado, no se trata de la caducidad de facultades de la autoridad hacendaria (artículo 67 del Código Fiscal de la Federación), sino de la caducidad del documento mercantil llamado “póliza de fianza” (sic). En efecto, el Código Fiscal de la Federación es el ordenamiento especial en los procedimientos de fiscalización y ejecución, mas no así, respecto de las pólizas de fianza que, como se dijo, es un documento derivado de un contrato mercantil (no fiscal) y por tanto, la caducidad de dicho documento (sic), siguiendo el principio de que la ley especial debe regir sobre la general, debe ser aquella a que se refiere el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que es la ley especial que rige esa materia”. Vásquez González Horacio “Las Antinomias de la Jurisprudencia del Poder Judicial Federal y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa”, página 8, que puede ser consultada en : www.debate.teso.mx/ numero_/articulos/antinomias01.htm 89 para hacer efectivas las pólizas otorgadas en favor de la Federación, tuviera como propósito la protección de los créditos fiscales, la extinción del derecho a hacer efectiva una fianza no se contrapone con ese fin proteccionista de los indicados créditos, pues al extinguirse el derecho del beneficiario de hacer efectiva una póliza no extingue el crédito fiscal que se garantiza, toda vez que el crédito sigue vigente y la extinción de las facultades de la autoridad para hacerlo efectivo se rige por las reglas estipuladas en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 2o. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, la fianza y los contratos que en relación con ellas otorguen o celebren las instituciones de fianzas, serán mercantiles para todas las partes que intervengan, ya sea como beneficiarias, solicitantes, fiadoras, contrafiadoras u obligadas solidarias. En consecuencia la fianza de empresa es un acto de comercio y por lo tanto el contrato de fianza está sujeto a las normas y principios generales fijados por la materia de comercio. Con el objeto de que el fiador no permanezca indefinidamente con la incertidumbre de una responsabilidad eventual, el acreedor debe hacer efectiva la fianza en un término razonable después de que se hace exigible la obligación garantizada. El artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, considera los casos de caducidad y prescripción y señala que cuando la institución de fianzas se hubiere obligado por tiempo definido, queda libre de su obligación por caducidad, si el beneficiario no presenta la reclamación de la fianza dentro del plazo que se haya estipulado o en su defecto dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la expiración de la vigencia de la fianza. En caso de tiempo indeterminado, queda liberada de su obligación también por caducidad, si el beneficiario no presenta dentro de ciento ochenta días naturales a la fecha de la exigibilidad de la obligación garantizada, la reclamación respectiva. Presentada la reclamación, dice la ley, habrá nacido el derecho, el cual quedará sujeto a prescripción si el beneficiario no hace efectiva la póliza, dentro del plazo legal para que prescriba la obligación garantizada o el de tres años, lo que resulte menor. El requerimiento escrito de pago o en su caso la presentación de la reclamación de la fianza, suspende la prescripción. Por otra parte, debe decirse, que no constituye tampoco un obstáculo, para la aplicación al caso de las fianzas otorgadas para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, de las disposiciones contenidas en el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, la circunstancia que en este precepto se haga mención a la omisión de la reclamación de la fianza dentro del plazo ahí estipulado para que se extinga la obligación de la institución afianzadora, en atención a que la propia Ley Federal de Instituciones de Fianzas establece la posibilidad de que según el tipo de fianza y la voluntad de la parte beneficiada se apliquen diversos procedimientos para exigir el cumplimiento de la obligación garantizada, los que se encuentran previstos en los referidos artículos 93, 94 y 95 de la Ley invocada, de ahí que si el legislador no excluyó expresamente en el antes citado artículo 120 a las fianzas exigibles mediante el procedimiento de ejecución previsto en el artículo 143 del Código Fiscal de la Federación, no es dable concluir que su intención fue exceptuarlas de esas disposiciones al referirse a la omisión del beneficiario de presentar la reclamación, pues es lógico y congruente establecer que el legislador usó la palabra reclamación en su acepción más 90 amplia, ya que en el último párrafo de este precepto señala en relación a la prescripción, que cualquier requerimiento escrito de pago hecho por el beneficiario a la institución de fianzas o, en su caso, la presentación de la reclamación de la fianza suspende la prescripción salvo que resulte improcedente. Lo anterior pone de manifiesto que el legislador al referirse a reclamación en materia de caducidad no excluyó a las fianzas otorgadas para garantizar obligaciones fiscales, pues si en materia de prescripción hace referencia al requerimiento en forma expresa es por la naturaleza de cada procedimiento para hacer efectiva la garantía. Por las razones expuestas me pronuncio en contra de la sentencia aludida.” 5.3.3.- En relación a la aplicación o no de la caducidad establecida por el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas respecto a las fianzas otorgadas en favor de la Federación, Distrito Federal, estados o municipios, para garantizar obligaciones diversas de las fiscales en materia federal a cargo de terceros. a).- El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 4443/96, sostuvo que “en materia de fianzas, independientemente de que éstas tengan por objeto garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros o no, si han sido otorgadas a favor de la Federación, Estados, Municipios o el Distrito Federal, y se ha optado para su cobro, por el procedimiento previsto en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, resulta inaplicable el artículo 120 de dicho ordenamiento en tanto prevé la caducidad de las mismas.” Dicho criterio se basó en la ejecutoria que dio origen a la tesis de jurisprudencia número 86/95, en la cual se determinó que cuando se requiere el pago de una fianza otorgada a favor de la Federación, mediante el procedimiento establecido en los artículos 143 del Código Fiscal de la Federación y 95 de la ley de la materia, la figura jurídica de la caducidad prevista en el artículo 120 del mismo ordenamiento resulta inaplicable. b).- El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 3372/96, y 4072/95, Afianzadora Insurgentes, S.A., consideró que tratándose de fianzas otorgadas a la Federación, Estados o Municipios, pero que no tengan por objeto garantizar una obligación fiscal, sí es aplicable el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, pues no se está dentro de la hipótesis específica señalada por el artículo 95 de este mismo ordenamiento, de conformidad con la cual, sólo cuando se garanticen créditos u obligaciones fiscales se seguirá el procedimiento previsto por el Código Fiscal de la Federación. De tal contradicción 11/98, tocó conocer al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien al respecto elaboró la siguiente jurisprudencia: “FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DISTRITO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS, PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DIVERSAS DE LAS FISCALES EN MATERIA FEDERAL A CARGO DE TERCEROS. DETERMINACIÓN DE LA APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD DE LA CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. 91 La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 86/95, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 33/96, de rubro: "FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS, ES INAPLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EN CUANTO PREVÉ LA CADUCIDAD EN FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES.", interpretó el contenido de los artículos 93, 93 bis y 95 de la citada ley, en el sentido de que cuando los beneficiarios de una fianza son la Federación, Distrito Federal, Estados o Municipios, siempre que, tratándose de la primera entidad citada no se hayan garantizado obligaciones fiscales a cargo de terceros, para hacer efectivas las fianzas es opcional para las entidades beneficiarias seguir los trámites previstos en los dos primeros preceptos legales mencionados, mediante la presentación de la reclamación respectiva ante la afianzadora como acto previo y necesario, para que, en caso de inconformidad con la improcedencia del pago que comunique aquélla, el beneficiario acuda al arbitraje ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o a los tribunales ordinarios, o bien, hacer efectiva la fianza a través del procedimiento consagrado en el diverso numeral 95 del propio ordenamiento, por conducto de la autoridad ejecutora correspondiente. Asimismo, se estableció que la "reclamación" ante la institución fiadora, como requisito para interrumpir la caducidad y hacer efectiva la fianza, es únicamente aplicable al procedimiento ordinario o general regulado por los artículos 93 y 93 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Lo anterior lleva a la conclusión de que el artículo 120 de la ley de referencia que contempla la figura de la caducidad, será aplicable a las fianzas que garanticen obligaciones diversas de las fiscales federales otorgadas en favor de las entidades descritas, solamente cuando el beneficiario haya optado por exigir su pago mediante el procedimiento regulado en los numerales 93 y 93 bis invocados, mas resulta inaplicable cuando se haya acudido al previsto en el artículo 95 de la propia ley.”132 Comentario.- El criterio sostenido por el máximo Tribunal consideramos que es erróneo por las siguientes consideraciones: La Suprema Corte de Justicia de la Nación no se detuvo a analizar las razones por las cuales debería ser o no aplicable la caducidad en el caso que resolvió, sino que se limitó a referirse a la jurisprudencia 33/96, que se refería a otra cuestión distinta. Además, es insostenible que la propia Corte convalide el aberrante razonamiento consistente en que si la autoridad “opta” por seguir determinado procedimiento, por ese solo hecho ya no se aplique una norma sustantiva, como lo es la relativa a la extinción de la fianza por caducidad, establecida en el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Si se considera el siguiente cuadro, se pone de manifiesto las razones por las cuales consideramos que el criterio del Pleno no es correcto: 1.- El artículo 95 de la Ley Federal de 2.- El 14 de julio de 1993 se reforma la Ley, Instituciones de Fianzas, antes de la reforma entre ellos el artículo 95 de la Ley, para de 14 de julio de 1993 señalaba en su primer quedar: 132 Tesis: P./J. 121/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XII, diciembre de 2000, Pág. 12. 92 párrafo lo siguiente: ARTÍCULO 95.- Las fianzas que las instituciones otorguen a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, se harán efectivas a elección del beneficiario siguiendo los procedimientos establecidos en los artículos 93 y 93 bis de esta Ley, o bien, de acuerdo con las disposiciones que a continuación se señalan y de conformidad con las bases que fije el Reglamento de este artículo, excepto las que se otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se estará a lo I a VI-------------------------------------------- dispuesto por el Código Fiscal de la Federación: ----------------------" -------------------------------------------- I a VI-----------------------------------------------------------------" ” (...)” -------------------------------------------” (...)” “ARTÍCULO 95 .- "Las fianzas que las instituciones otorguen a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, se harán efectivas de acuerdo con las disposiciones que a continuación se señalan y de conformidad con las bases que fije el Reglamento de este artículo, excepto las que se otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación La exposición de motivos de la reforma señaló: “En lo tocante a la ejecución de las fianzas expedidas a favor de la autoridad, a que se contrae la Ley, se introduce la modalidad de que a elección del beneficiario se puedan seguir el procedimiento de conciliación, el juicio arbitral en amigable composición o bien, el procedimiento administrativo de ejecución de fianzas, con lo cual se espera recuperar más rápidamente los recursos (sic) de la autoridades.” Por su parte, el artículo 127 de la misma Ley De lo anterior se desprende que se quiso lograr una mayor recuperación, en forma disponía: más rápida de los “recursos” (sic) de las “Art. 127.Cuando exista una autoridades, intención que se hace nugatoria “reclamación” de la Hacienda Pública, ya con los criterios que excluyen la figura de la sea de la Federación, del Distrito Federal, de caducidad para que las personas encargadas los Estados , o de los municipios, en contra de hacer efectiva una fianza y “recuperar de una institución de fianzas y en virtud de más rápidamente” se tarden, con su perenne una caución otorgada por ésta, la institución abulia, el tiempo que quieran en perjuicio tendrá el derecho de examinar los libros y tanto del erario público, como de la cuentas en que aparezca la responsabilidad seguridad jurídica de las afianzadoras. respectiva”. El artículo 127 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas no sufrió reforma. 93 3.- Antes de la reforma de 14 de julio de 4.- Con la reforma de 14 de julio de 1993, el 1993, el artículo 120 de la Ley señalaba: artículo 120 de la Ley, quedó redactado de la siguiente forma: "Art. 120.- Las acciones que se deriven de la fianza prescribirán en tres años. El "Artículo 120.- Cuando la institución de requerimiento escrito de pago o en su caso la fianzas se hubiere obligado por tiempo presentación de la demanda, interrumpe la determinado, quedara libre de su obligación prescripción" por caducidad, si el beneficiario no presenta su reclamación de la fianza dentro del plazo que se haya estipulado en la póliza o, en su defecto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la expiración de la vigencia de la fianza. Si la afianzadora se hubiere obligado por tiempo indeterminado, quedará liberada de sus obligaciones por caducidad, cuando el beneficiario no presente la reclamación de la fianza dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelva exigible, por incumplimiento del fiado. Presentada la reclamación a la institución de fianzas dentro del plazo que corresponda conforme a los párrafos anteriores, habrá nacido su derecho para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción. La institución de fianzas se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación garantizada o el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier requerimiento escrito de pago hecho por el beneficiario a la institución de fianzas o, en su caso, la presentación de la reclamación de la fianza, suspende la prescripción, salvo que resulte improcedente." 5.- Pronto surgieron problemas en cuanto a la aplicación del artículo 120 a las fianzas fiscales, esto debido a que el artículo 95 antes y después de la reforma de 14 de julio de 1993 señalaba: “excepto las que se otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la 6.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 85/96 entre las sustentadas entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que se referían al caso de que si era o no aplicable la caducidad a las fianzas fiscales, pero no hacían referencia a otras fianzas. 94 Federación” a).- El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Octavo Circuito consideraba, con gran acierto, que la figura de la caducidad es aplicable a todo tipo de fianza, sin distinción, toda vez que el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas no hace distinción alguna en cuanto a tipo de beneficiario, de fianza o de procedimiento y existe el principio de derecho que dice: “donde la ley no distingue el juzgador no debe distinguir”, además que en el código fiscal no se regula ni el nacimiento ni la extinción de una fianza, sino sólo de créditos fiscales (la fianza no es un crédito) b).- Por otra parte el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estableció que la caducidad no es aplicable a las fianzas que garantizan obligaciones fiscales a cargo de terceros porque el artículo 95 de la ley de la materia dispone que para hacer efectivas dichas fianzas “se estará a lo dispuesto por el código fiscal de la Federación”. En ningún momento estableció este tribunal que la caducidad sólo era aplicable en los procedimientos establecidos en los artículos 93 y 93 bis. 6.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 85/96 que se refería única y exclusivamente a fianzas otorgadas ante la Federación para garantizar obligaciones fiscales, no a otro tipo de fianzas, y determinó (que fue la litis puesta a su consideración para resolver la contradicción) que: ““FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS, ES INAPLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EN CUANTO PREVÉ LA CADUCIDAD A FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES (...)” Tan es así, que el propio Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer circuito (que negaba la aplicación de la caducidad a las fianzas fiscales) ha dicho en el amparo directo 4082/96 lo siguiente: “...aún cuando el precepto transcrito disponga que la afianzadora quedará libre de su obligación por caducidad cuando el beneficiario no presente la “reclamación “ de la fianza, ello no significa que el referido precepto sólo tiene aplicación cuando dicho beneficiario opta por hacer exigible la fianza, por los procedimientos previstos en los artículos 93 y 93 bis de la ley de la materia, que aluden al término “reclamación”, pues como bien lo dice la quejosa, dicho concepto es sustancialmente idéntico al de “requerimiento de pago” a que se refiere el artículo 95, pues ambas instituciones, al margen de que tengan nombres y procedimientos diferentes, tienen la misma finalidad esencial, o sea el cobro de la garantía”. 7.- Sin tomar en cuanta los antecedentes históricos con respecto a los artículos 95 y 120, así como 127,y sin tomar en cuanta la exposición de motivos de la reforma de 14 de julio de 1993, el Pleno se basa en una jurisprudencia de la Segunda Sala referida única y exclusivamente a Fianzas fiscales, que la caducidad es inaplicable cuando las autoridades “optan” (o “desean” o “quieren” o a su arbitrio “eligen”) por el procedimiento establecido en el artículo 95, que ya no se les aplique la figura de la caducidad, violando flagrantemente lo dispuesto por el artículo 13 Constitucional al otorgar un fuero no permitido por la Constitución a las autoridades para que, si lo desean (lo cual por lógica siempre sería así), no se les aplique una figura de extinción de la fianza, a 95 su arbitrio, cuando “opten” por seguir el procedimiento establecido por el artículo 95 de la Ley. 5.3.4.- En lo que toca a la aplicación de la prescripción establecida por el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, tratándose de fianzas que garantizan obligaciones fiscales a cargo de terceros ante la Federación. a).- El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 314/99, estableció que “la remisión que hace el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas a las normas del Código Fiscal de la Federación, se agota en la aplicación de los preceptos relacionados con el cobro del crédito fiscal garantizado mediante fianzas, pues todo ello se circunscribe al ámbito procedimental o adjetivo, lo que significa que la figura jurídica de la prescripción que prevé el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que es de carácter sustantivo, queda al margen de la multicitada remisión, ya que partiendo de la base de que la prescripción constituye una figura jurídica que pertenece al derecho sustantivo, entonces la prescripción regulada por el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, se refiere a la extinción de obligaciones fiscales a cargo de contribuyentes (impuestos, derechos, productos o aprovechamientos), que se encuentran contemplados en los artículos 22 y 146 del Código Fiscal de la Federación, lo cual permite corroborar que siendo la prescripción de naturaleza sustantiva, la que regula la Ley Federal de Instituciones de Fianzas no tiene por qué ser incluida en la remisión al código tributario federal, en la hipótesis a que alude su artículo 95 de aquella ley especial, toda vez que tal remisión se limita al aspecto procesal relacionado con la forma en que debe hacerse efectiva la fianza, …ya que es inconcuso que la obligación de garantizar el cumplimiento de un adeudo fiscal a cargo del directo fiado, tiene su génesis directamente en un contrato de fianza, y esto es lo que liga inmediatamente a la prescripción contemplada en el artículo 120 de la ley especial de fianzas que opera precisamente para liberar a la empresa afianzadora de la obligación de seguir garantizando el cumplimento en el pago del crédito fiscal, adeudo este del contribuyente que en el evento de la prescripción sí está regida por el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación” b).- Empero, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al dictar resolución en las revisiones fiscales números 11/97, 17/97, 20/97, 57/97 y 2/98 estimó que “si bien es verdad que el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, al remitir al Código Fiscal de la Federación, en el caso de fianzas otorgadas a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, textualmente indica que dicha remisión es para el efecto de que se hagan efectivas dichas fianzas a favor del beneficiario; tal disposición no excluye y mucho menos nulifica la inaplicabilidad de las reglas que en materia de prescripción estatuye dicho código tributario, pues ‘hacer efectiva’ la fianza, propiamente significa gestionar su cobro, o sea, efectuar las diligencias que tiendan a materializar el cobro de la misma.-Consecuentemente, si el numeral en comento, de manera categórica dispone que las fianzas de la naturaleza precisada, se harán efectivas en términos de los procedimientos previstos en el Código Fiscal de la Federación, es inconcuso que la prescripción de las facultades de la autoridad hacendaria, indefectiblemente se regirá por lo que expresamente ordena el Código Fiscal de la Federación, por tratarse de una cuestión que atañe directamente al cobro del importe de la fianza, cuyo procedimiento lo regula el aludido código impositivo; es decir, si el cobro de la fianza debe efectuarse dentro de los parámetros y procedimientos establecidos por el Código Fiscal de la Federación, es lógico y jurídico que la prescripción de 96 dicho cobro (requerimiento de pago), también debe ventilarse en esa misma vía.-Una interpretación contraria resultaría ilógica, pues aunque se trata de una fianza, de ningún modo hay que olvidar, que por su naturaleza debe hacerse efectiva a la luz de los procedimientos instituidos por el Código Fiscal de la Federación, lo que evidencia la inaplicabilidad del artículo 120, de la ley especial. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación coincidió en lo esencial, con el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y su ejecutoria originó la siguiente jurisprudencia aprobada el 13 de septiembre de 2000: “FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS. LA PRESCRIPCIÓN A FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. El artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas dispone que las fianzas que las referidas instituciones otorguen a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, se harán efectivas, a elección del beneficiario, siguiendo los procedimientos establecidos en los artículos 93 y 93 bis del mismo ordenamiento legal o de acuerdo con las bases que se desarrollan en el mismo artículo 95 y su reglamento, excepto las que se otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, acorde a lo que ha sustentado esta Segunda Sala (jurisprudencia 33/96), para la efectividad de las pólizas de fianzas expedidas a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros se actualiza un procedimiento especial en el que no se requiere la presentación de una reclamación ante la afianzadora, sino que se limita al requerimiento de pago y a la orden de remate, en bolsa, de valores propiedad de la institución de fianzas, en caso de que el pago no sea voluntario. Luego, si para que empiece a correr el término de la prescripción conforme al artículo 120 de la referida Ley Federal de Instituciones de Fianzas, es necesario que se presente la reclamación y si en el procedimiento especial no se requiere la presentación de esa reclamación para cobrar la póliza, es claro que en estos casos no resulta aplicable el artículo 120, sino que opera la remisión del Código Fiscal de la Federación (artículo 146) para estimar actualizada la figura de la prescripción. Lo anterior es así, porque si bien la Ley de Instituciones de Fianzas fija el término para que se actualice la prescripción, no es técnico ni jurídico que tal término opere en el caso de excepción que en ella misma prevé. Además, la locución "hacer efectiva" que se usa en el citado artículo 95, indica que la remisión del Código Fiscal de la Federación, se refiere a todo lo que es necesario atender a fin de lograr el cobro de la fianza, entre lo que se incluye, desde luego, la prescripción, pues obviamente, tal figura atañe al cobro de lo garantizado en la fianza.”133 Comentario.- El anterior razonamiento deja de considerar los antecedentes históricos en cuanto a la prescripción establecida por el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y el carácter sustantivo de tal figura y la naturaleza mercantil de la fianza de empresa. 133 Tesis 2a./J. 91/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo XII, octubre de 2000, Pág. 286. 97 La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/96 estableció que no resulta aplicable la caducidad, tratándose de fianzas otorgadas ante la Federación que garantizan obligaciones fiscales a cargo de terceros, pero no se refirió a la prescripción. Cabe señalar que la caducidad es una figura distinta a la prescripción y la misma, al parecer, fue considerada como de procedimiento, pero considerar que tampoco es aplicable la prescripción establecida en el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas tratándose de fianzas que garantizan obligaciones fiscales cargo de terceros, es un exceso. El mencionado artículo 95 vigente expresamente establece que: "Las fianzas que las instituciones otorguen a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, se harán efectivas a elección del beneficiario, siguiendo los procedimientos establecidos en los artículos 93 y 93 bis de esta ley, o bien, de acuerdo con las disposiciones que a continuación se señalan y de conformidad con las bases que fije el Reglamento de este artículo, excepto las que se otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación..." Antes de las reformas de 14 de julio de 1993, el artículo 95 establecía: "Las fianzas que las instituciones otorguen a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, se harán efectivas de acuerdo con las disposiciones que a continuación se señalan y de conformidad con las bases que fije el Reglamento de este artículo, excepto las que se otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación..." Como se puede observar, la reforma al artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, únicamente fue para darle al beneficiario Federación, Estado o Municipio, la elección de hacer efectiva la fianza mediante los procedimientos establecidos en los artículos 93, 93 bis, o siguiendo las disposiciones que establece el propio artículo 95. Dicho artículo 95 se refiere a la forma en que se harán efectivas las fianzas, pero en ningún lugar establece ni expresa ni implícitamente, que no se aplicarán las demás disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Es claro que la remisión hecha por el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas se refiere exclusivamente al procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las fianzas, independientemente y cualquiera que sea la naturaleza de la obligación principal afianzada. En estas condiciones la excepción a que se refiere la última parte de ese párrafo primero, que remite al Código Fiscal de la Federación corresponde exclusivamente al procedimiento para su cobro, de lo que resulta que las otorgadas a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros son las únicas excluidas exclusivamente del procedimiento administrativo de ejecución que establece ese artículo para cualquier otro tipo de fianzas, sin que para ese procedimiento sea aplicable ninguna otra disposición del Código Fiscal de la Federación que no sea relativo a ese procedimiento de cobro y al respecto tal procedimiento de cobro está establecido en el artículo 143 párrafos tercero y cuarto incisos a) y b) que dicen: 98 “Artículo 143.-… Tratándose de fianzas a favor de la Federación otorgadas para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, al hacerse exigible, se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución con las siguientes modalidades: a) La autoridad ejecutora requerirá de pago a la afianzadora, acompañando copia de los documentos que justifiquen el crédito garantizado y su exigibilidad. Para ello la afianzadora designará en cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Fiscal de la Federación, un apoderado para recibir requerimientos de pago y el domicilio para dicho efecto, debiendo informar los cambios que se produzcan dentro de los quince días siguientes al en que ocurran. La citada información se proporcionará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que se publicará en el Diario Oficial de la Federación para conocimiento de las autoridades ejecutoras. Se notificará el requerimiento por estrados en las regiones en donde no se haga alguno de los señalamientos mencionados. b) Si no se paga dentro del mes siguiente a la fecha en que surte efectos la notificación del requerimiento, la propia ejecutora ordenará a la autoridad competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que remate en bolsa valores propiedad de la afianzadora bastantes para cubrir el importe de lo requerido y hasta el límite de lo garantizado y le envíe de inmediato su producto”. Es muy distinto decir que las fianzas “se harán efectivas” conforme al procedimiento de ejecución, con las modalidades que establece el artículo 143 del Código Fiscal de la Federación, a decir, como lo pretende inacertadamente la Sala, que las fianzas “se extinguirán” conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, ya que este Código en ninguno de sus artículos se refiere a la manera en que se extinga una fianza. El Código Civil en su artículo 1135 dispone que prescripción es un medio de librarse de obligaciones; es decir, es un medio en que se extingue una obligación, por el transcurso del tiempo y, por tanto, es una norma sustantiva, que se debe regir por el artículo 120 de la Ley, ya que, como se ha dicho, la remisión que realiza el artículo 95 de la ley, remite única y exclusivamente al procedimiento de cobro, pero en ninguna parte señala que también remita a la extinción de la fianza, ya que ninguna disposición del Código Fiscal se refiere a la extinción de la fianza. Es clara la violación a la garantía de exacta aplicación de la ley establecida en el artículo 14 Constitucional, que, como ya se ha visto, dice: “En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra, o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho”. Es pertinente citar los siguientes comentarios de Ruiz Rueda, que aunque se refieren a otra época, continúan siendo válidos: “ Por tanto, volviendo al punto concreto que sostienen algunas autoridades fiscales, si el crédito fiscal es garantizado por la fianza prescribe en cinco años, no por eso puede decirse que en el mismo tiempo prescribe la obligación accesoria del fiador. Para ésta la ley señala el plazo de dos años, de manera que a su vencimiento, sin que haya interrupción del curso de la prescripción, se consuma 99 ésta, aunque no por ello se extinga la obligación principal que subsiste sin la garantía personal del fiador. Obligación principal y obligación accesoria, precisamente por serlo, sigue las vicisitudes de la principal y cuando ésta, por cualquier causa se extingue, se extingue también la del fiador. En cambio, puede operar una serie de causas de extinción sólo de la obligación fiadora, dejando intacta la obligación principal. Por ello es antijurídico decir que si la obligación principal, que es un crédito fiscal, prescribe en cinco años, en ese mismo término prescribe la obligación accesoria del fiador, sobre todo teniendo ésta un plazo especial de prescripción en el artículo 120, como siempre lo ha reconocido la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que nunca ha pretendido que sea sólo prescripción de la acción y no prescripción de la obligación del fiador”.134 Así tenemos lo siguiente: 1.- OBLIGACIÓN PRINCIPAL QUE SE GARANTIZA. __________________________________________________________ FIADA → obligación fiscal → fisco (SHCP) ↓ Crédito fiscal a cargo de la fiada (art. 4 C.F.F.) ↓ Crédito fiscal prescribe en 5 años (ART. 146 C.F.F.) 2.- OBLIGACIÓN FIADORA _______________________________________________________________ La afianzadora. → Tercero beneficiario Expide una fianza SHCP. Se constituye fiadora ↓ Acreedor de la ob. principal Obligación mercantil Artículo 2 LFIF..- Las fianzas serán mercantiles para todas las partes (...) sean beneficiarias (...) Prescribe por vía directa en un Plazo de tres años (art. 120 L.F.I.F.) Por ser menor al plazo de prescripción de la obligación garantizada. La primera de las obligaciones, la obligación garantizada es un crédito fiscal, la segunda a que hacemos referencia, la obligación fiadora, es una obligación mercantil, la fianza no es ni será 134 Ruiz Rueda, Luis, “OBJETO DE LA PRESCRIPCIÓN: LA ACCIÓN O LA OBLIGACIÓN”, Revista de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho, Año 3, No. 3, México, 1979, Pág. 37. 100 un crédito fiscal. El artículo 146 del Código Fiscal se refiere a la prescripción de “los créditos fiscales”. 5.3.5.- Resolución tomada en la contradicción referida a la extinción de la fianza, por prescripción, por vía de consecuencia, tratándose de aquellas que garantizan obligaciones fiscales. a).- El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito en las ejecutorias que dictó al resolver los amparos directos administrativos 372/2000, y 716/2000, determinó que la institución afianzadora se encuentra legalmente imposibilitada para solicitar la declaración de la extinción del crédito fiscal a cargo del fiado, por prescripción ya que “sólo el contribuyente cuenta con la facultad de oponer todos aquellos medios de defensa que establece la ley, que tiendan a extinguir el crédito fiscal, según se infiere de lo dispuesto en los artículos 146, último párrafo, 200 y 202, fracción I, del Código Fiscal de la Federación”, por lo que “ aun cuando la institución afianzadora pueda prevalerse de la extinción de la obligación del deudor, en este caso del contribuyente, es indudable que en tratándose de la prescripción de un crédito fiscal, es necesario primero que el directamente afectado por dicho crédito, esto es, el contribuyente, haya realizado los actos jurídico-procesales tendientes a ese fin. De tal manera que si oficiosamente y sin que lo haya solicitado el particular, la institución afianzadora opone la excepción de prescripción del crédito fiscal, dicha pretensión debe ser considerada inatendible”. b).- No obstante, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo 6631/99 señaló que la extinción de la obligación principal es una cuestión de hecho que provoca el mero transcurso del tiempo más la inactividad de la autoridad respectiva; por ende, para que se considere válida la excepción planteada por la afianzadora, no es indispensable que previamente se haya declarado prescrito el crédito fiscal. “La posición contraria provocaría que el contrato accesorio de fianza se transformara en obligación principal, autónoma del crédito garantizado. En este supuesto, se estaría otorgando a la obligación accesoria el carácter de crédito fiscal, que no tiene.” Y que, por tanto “la extinción de la obligación principal, corroborable y efectiva sin necesidad de una declaratoria previa en ese sentido (al poderse plantear como excepción), hace ilegal el requerimiento de lo accesorio, dado que no es posible, jurídicamente, transformar la obligación nacida de un contrato en crédito fiscal” Criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “AFIANZADORAS. SE ENCUENTRAN LEGITIMADAS PARA OPONER LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO FISCAL, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL CONTRIBUYENTE FIADO LA HAYA O NO HECHO VALER. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y 141, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, las instituciones afianzadoras no gozan de los beneficios de orden y excusión, lo que permite a la autoridad fiscal requerirlas de pago directamente, sin necesidad de proceder en contra del contribuyente, por lo que es en ese procedimiento en el que deben hacerse valer todas las excepciones inherentes al crédito fiscal, como lo es la de prescripción, sin que pueda exigirse, condicionar o limitar a la institución 101 afianzadora a las que haga valer el deudor principal, pues en virtud de la ausencia de los aludidos beneficios, es jurídicamente posible e, incluso, más ágil y fructífero para la autoridad hacendaria, que dicho contribuyente no llegue a ser requerido de pago; de tal manera que la única oportunidad para oponer las defensas que se estimen pertinentes sería en el procedimiento instaurado en contra de la afianzadora, lo que además resulta congruente con la naturaleza accesoria del contrato de fianza, pues ésta no puede rebasar la obligación principal, por lo que al extinguirse ésta acontece lo mismo con aquélla. Admitir lo contrario, esto es, que las instituciones garantes no pueden oponer la excepción de que se trata, en el supuesto de que el fiado no la haya hecho valer, equivaldría a reconocer la imposibilidad o dificultad de dichas instituciones para aducir la prescripción del crédito fiscal, pues bastaría que la autoridad, aun en los créditos notoria e indudablemente prescritos, aprovechando que las garantes no gozan de los privilegios de orden y excusión, requirieran de pago a éstas y no al contribuyente, lo que a su vez motivaría que éste no tuviera la oportunidad procesal ni el interés jurídico o la necesidad de hacer valer las excepciones correspondientes; consecuentemente, se obligaría a las afianzadoras a cubrir créditos fiscales prescritos, lo que además de carecer de sustento jurídico, se traduciría en un estado de indefensión para aquéllas, aunado a la plena trasgresión de la seguridad jurídica que busca la figura de la prescripción.”135 Comentario: La sentencia de la Corte es acorde con lo dispuesto por los aludidos artículos 2799, 2812, 2813, 2842, 1135, 1140 y 1147 del Código Civil Federal En efecto, es de explorado derecho que la obligación del fiador se puede extinguir por vía directa o por vía de consecuencia. Al respecto, la doctrina ha señalado lo siguiente, con apoyo, por supuesto, en la ley: “Si la obligación principal se extingue, por cualquiera de las formas de extinción previstas e el Código Civil, obviamente se extingue por consecuencia la obligación fiadora, ya que desaparece el objeto de la misma, que es precisamente la obligación principal. Por eso el artículo 2842 del Código Civil establece que “La obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor y por las mismas causas que las demás obligaciones (...) Enumerativamente (sic) diremos que, en consecuencia, la obligación fiadora se extingue si la obligación principal se extingue por cualquiera de las siguientes causas: (...) h) Por prescripción de la obligación principal. Arts. 1135 y 1147.”136 Además del apoyo en que se fundamenta la jurisprudencia de la Corte, se destaca que conforme a lo dispuesto por el artículo 2799 del Código Civil federal “ El fiador puede obligarse a menos y no a más que el deudor principal”, además, “El fiador tiene derecho de oponer todas las excepciones que sean inherentes a la obligación principal”, como lo señala el artículo 2812 135 Tesis 2a./J. 71/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo XIV, diciembre de 200, Pág. 205. 136 Concha Malo, Ramón, LA FIANZA EN MÉXICO, Futura Ediciones, S.A. de C.V., México, 1988, Págs. 40 y 41 102 del mismo Código. Por su parte, es relevante lo que establece el artículo 2813 del Código Civil Federal, que dispone que aunque el deudor renunciara a la prescripción, entre otras causas de extinción o de nulidad, ello no impide que el fiador haga valer esas excepción. Asimismo, es inadmisible pretender que la prescripción opere sólo en el caso que el fiado la haya hecho valer, como lo sostuvo uno de los criterios cuya contradicción resolvió la Corte. También hay que destacar que en términos de lo dispuesto por el artículo 2842 del mismo ordenamiento civil. “La obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor y por las mismas causas que las demás obligaciones”. Además, el artículo 1147 del Código de Comercio claramente dispone también que “La prescripción adquirida por el deudor principal, aprovecha siempre a sus fiadores.” Por lo tanto el razonamiento de la Suprema Corte, en este caso, fue acertado, ya que es ilógico que la afianzadora no pueda hacer valer la extinción por prescripción si el fiado no la hizo valer, criterio que pasa por alto lo dispuesto por el artículo 2813 del Código Civil Federal, ya que si aún en el caso de que el fiado renunciara a hacer valer la prescripción ello no impide que el fiador la pueda hacer valer con mayor razón si no existe tal renuncia. 5.3.6.- Consideración de la Primera Sala en cuanto a la efectividad de las fianzas penales. a).- Por ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el toca de revisión R-40/2002, deducido del juicio de amparo indirecto número 1451/2001, sostuvo que de conformidad con lo establecido en el artículo 350 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, para poder gozar de la libertad bajo caución se debe garantizar el monto estimado de la reparación del daño, las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo con motivo del proceso. Por ende, por disposición expresa de la propia ley (artículo 350), la garantía exhibida para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución debe amparar conceptos diversos, a saber, reparación del daño, multa y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso. Así las cosas, por simple lógica jurídica debe considerarse que el incumplimiento de una obligación derivada de la causa propicia la reaprehensión y hacer efectiva la garantía exhibida, pero sólo por ese aspecto, mas no por lo que hace a conceptos diversos, tales como la reparación del daño y la multa. Cabe agregar que el legislador precisó varios aspectos que debía comprender la caución, precisamente a fin de garantizar conceptos diversos, sostener lo contrario, es decir, que se garantice, en general, la libertad provisional concedida sin distinguir ningún concepto, haría ilógica la precisión de las fracciones I, II y III del artículo 350 antes invocado, que a la letra dicen: ‘I. Que garantice el monto estimado de la reparación del daño; II. Que garantice las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele; y III. Que caucione el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que la ley establece en razón del proceso.’. En consecuencia, el acto reclamado es violatorio de garantías sólo por cuanto ordena hacer efectiva la totalidad de la garantía exhibida por el quejoso, ya que sólo debió comprender lo relativo a la cantidad concerniente a sus obligaciones, dejando intacto los conceptos de multa y reparación del daño. b).- Por el contrario, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 453/2001-23, 3413/2001-171 y 49/2002-631, sostuvo básicamente lo siguiente: “I) Que los documentos que se exhibieron al requerimiento de pago impugnado son suficientes para determinar la exigibilidad de la póliza de fianza, ya que en términos del artículo 569 del 103 Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en caso de revocación de la libertad caucional, además de mandar reaprehender al procesado, se hará efectiva la garantía que verse sobre las sanciones pecuniarias, pues la exigibilidad de las pólizas de fianza no está condicionada a que se dicte sentencia de condena. II) Que se arriba a tal conclusión porque el artículo 569 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, es expreso al señalar que cuando el procesado incumpla con sus obligaciones se procederá a revocar su libertad caucional y se librará orden de aprehensión, y salvo el caso de cuando el sujeto solicite la revocación de su libertad, la garantía relativa a la reparación del daño se hará efectiva a favor de la víctima o del ofendido; en tanto que las que versen sobre las sanciones pecuniarias y para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso, se harán efectivas a favor del Estado. III) Que en tales condiciones, es dable concluir que para hacer exigible la póliza de fianza (que comprende todos y cada uno de los conceptos que en ella fueron garantizados según lo establecido en el numeral 556 del ordenamiento en cita), basta que se dé la condición establecida para ello, esto es, que revoque la libertad provisional caucionada.” Este criterio se apoyó en la jurisprudencia 2a./J. 66/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 246, cuyos rubro y texto se leen: ‘FIANZAS PENALES. PARA GARANTIZAR LA SANCIÓN PECUNIARIA, NO ES NECESARIO ACOMPAÑAR AL REQUERIMIENTO DE PAGO COPIA CERTIFICADA DE LA SENTENCIA EJECUTORIA QUE LA IMPONE COMO PENA a la que no haremos referencia, pero que evidentemente es un criterio erróneo. La Primera Sala sostuvo el siguiente criterio:: “FIANZA PENAL. CUANDO SE REVOCA LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN PORQUE EL INDICIADO INCUMPLIÓ SUS OBLIGACIONES PROCESALES, PROCEDE HACERLA EFECTIVA ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON ESE CONCEPTO. De lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que todo inculpado tiene derecho, durante la averiguación previa y en el proceso judicial, a ser puesto en libertad provisional bajo caución inmediatamente que lo solicite y siempre que se satisfagan diversos requisitos legales, entre otros: que se garantice el monto de la reparación del daño; el de las sanciones pecuniarias que puedan imponérsele, y la caución relativa al cumplimiento de las obligaciones procesales. Ahora bien, cuando se revoca la libertad provisional por el incumplimiento de las obligaciones a que se sujetó el procesado, la caución que se otorgó para gozar de tal beneficio deberá hacerse efectiva únicamente respecto del monto relativo al cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso. Ello es así, toda vez que por elemental lógica jurídica, el incumplimiento de una obligación derivada de la causa propicia la reaprehensión y hace efectiva la garantía exhibida, pero sólo por ese aspecto, y no respecto a conceptos diversos, tales como la reparación del daño y la multa, las cuales constituyen sanciones que se imponen hasta que se dicta sentencia, y se elucida que se llevó a cabo una conducta que constituye un delito por parte del procesado.”137 104 Comentario.- La anterior consideración de la Corte, es adecuada en virtud de que si se garantiza la reparación del daño, mientras no exista condena en tal aspecto, la fianza no debe ser exigida por tal motivo. Daño es toda pérdida o menoscabo que sufre una persona por el incumplimiento de una obligación, por lo que la una posibilidad de que ni siquiera se generen los mismos. El artículo 21 de la Constitución General de la República establece: Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. la investigación y persecución de los delitos incumbe al ministerio publico, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutara esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Es importante señalar también que el artículo 17 Constitucional señala con claridad que ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. También dice este artículo que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.”. Por lo tanto, si la reparación del daño debe ser motivo de una sentencia, y la aplicación de las sentencias en materia penal según lo dispone el artículo 21 Constitucional corresponde a la autoridad judicial, además de que son los Tribunales los encargados de impartir justicia, mientras no exista una sentencia que condene al fiado a la reparación del daño, no puede exigirse el pago de una fianza que se otorgó precisamente para garantizar la posible reparación del daño, por lo que al hablarse de una posibilidad, implica la probabilidad de que se condene o no a la reparación o que ésta sea menor al monto garantizado. Finalmente, por mucho que una ley secundaria estableciera que procede hacerse efectiva una fianza que garantiza una posible reparación del daño, la misma no puede ir en contra de lo dispuesto por los artículos 14, 21 y 17 Constitucionales. 5.3.7.- Jurisprudencia relacionada con el inicio del cómputo de la prescripción tratándose de fianzas que garantizan obligaciones fiscales a favor de terceros. a).- El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver las revisiones fiscales números 38/2002 y 51/2002, señaló que el artículo 146, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, señala en forma clara que: “El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos. ...”, ya que un crédito fiscal derivado de una autodeterminación de la propia contribuyente se torna exigible en el momento mismo en que 137 Tesis 1a./J. 24/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo XIX, Junio de 2004, Pág. 98. 105 se incumplió con el pago de la tercera parcialidad autorizada a la citada contribuyente. El tenor de la fracción mencionada, es el siguiente: 'Artículo 66. ... III. Quedará revocada la autorización para pagar a plazo en forma diferida o en parcialidades cuando: ... c) El contribuyente deje de pagar tres parcialidades. “y lo anterior no puede ser distinto, si se atiende al hecho de que quedaría a la decisión de la autoridad el de que ella estableciera el término en que empieza a correr la prescripción, pues bastaría que aun después de transcurridos los cinco años de que se dejó de cumplir con la obligación del pago en parcialidades, la autoridad requiriera a la afianzadora el saldo insoluto para que la obligación no se encontrara prescrita”. b).- Por otro lado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver las revisiones fiscales números 204/2001, 90/2001, 98/2001, 276/2001 y 320/2001, estimó que tratándose del contribuyente que se autodeterminó un crédito fiscal, el incumplimiento de pago de las parcialidades produce, además de la revocación de dicha autorización, la exigibilidad del crédito fiscal a través del procedimiento económico-coactivo, pero no en forma inmediata, pues si bien éste constituye el medio para hacerse efectivo el crédito fiscal, se requiere, sin embargo, la resolución de requerimiento de pago al contribuyente, que legitima a la autoridad para intentar dicho procedimiento. Trasladados los mismos argumentos al caso de la afianzadora, cuando ha garantizado mediante póliza de fianza la obligación del fiado de pagar mediante parcialidades el crédito que éste se autodeterminó, se tiene que el incumplimiento de dicho fiado al pago garantizado también hace que se torne exigible la obligación a la empresa afianzadora mediante el procedimiento de ejecución o procedimiento económico-coactivo. Criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR UN CRÉDITO FISCAL CUYO PAGO FUE AUTORIZADO EN PARCIALIDADES. EL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN SE COMPUTA A PARTIR DE QUE AQUÉL SE TORNA EXIGIBLE Y HA SIDO DETERMINADO EN CANTIDAD LÍQUIDA EN RESOLUCIÓN FIRME DEBIDAMENTE NOTIFICADA. El artículo 66, fracción III, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, dispone que un crédito fiscal cuyo pago fue autorizado en parcialidades se torna exigible cuando el contribuyente deja de pagar tres de ellas, quedando la autoridad fiscal, a partir de ese momento, facultada para iniciar el procedimiento administrativo de ejecución, previa emisión del requerimiento de pago relativo; por su parte, el artículo 146 del propio Código señala que la prescripción constituye la extinción de los créditos fiscales por el transcurso del tiempo y que para que inicie el término de cinco años, es necesario que el pago se torne legalmente exigible en resolución firme debidamente notificada al deudor. En congruencia con lo antes expuesto y tomando en consideración que según lo previsto en los artículos 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y 141, fracción III, del Código indicado, cuando la obligación fiscal fue garantizada con fianza otorgada por alguna institución afianzadora, la autoridad puede requerir el cobro del crédito fiscal al contribuyente o a la afianzadora, en el orden que estime pertinente, ya sea conjunta o separadamente, y hacerlo efectivo a través del procedimiento administrativo de ejecución, se concluye que el cómputo del término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago de dicho crédito pudo ser legalmente exigido, esto es, cuando se incumplió con la obligación fiscal y 106 ésta ya fue determinada en cantidad líquida en resolución firme debidamente notificada al deudor principal o a la institución garante.”138 (Énfasis añadido). Comentario.- La resolución de la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es desacertada porque es contraria al texto del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación y deja en manos del fisco el momento a partir del cual se puede extinguir la fianza, por prescripción. Al igual que con la caducidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se olvida que la obligación de una afianzadora es de naturaleza mercantil, y que a través de la misma se garantiza el pago de un crédito fiscal en este caso. Pero, de ninguna manera la afianzadora se convierte en deudora del crédito fiscal. En efecto, la Segunda Sala señala que este artículo señala que la prescripción constituye la extinción de los créditos fiscales por el transcurso del tiempo y que para que inicie el término de cinco años, es necesario que el pago se torne legalmente exigible en resolución firme debidamente notificada al deudor. Sin embargo no es verdad que el artículo 146 establezca lo que según la Corte dice. Dicho artículo señala lo siguiente: “Artículo 146.- El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos. El término para que se consume la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor. Cuando se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución en los términos del artículo 144 de este Código, también se suspenderá el plazo de la prescripción. Los particulares podrán solicitar a la autoridad la declaratoria de prescripción de los créditos fiscales.” (Énfasis añadido). Es claro que el Máximo Tribunal añade el “y que” que no establece el referido artículo 146, ya que este artículo establece que la prescripción “se interrumpe” con cada gestión de cobro, y sólo se puede interrumpir la prescripción si el plazo para que la misma se genere ya se inició; 138 Tesis 2a./J. 122/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo XVI, noviembre de 2002, Pág. 437. 107 es decir si el crédito ya es exigible. Es decir, la gestión de cobro “interrumpe”, pero no “genera” la prescripción. La consideración de la Suprema Corte deja en manos del fisco para que éste determine cuándo empieza la prescripción, lo que en términos coloquiales se puede traducir como “una vez que se le dé la gana al fisco requerir el pago de la fianza, la afianzadora se puede liberar por prescripción”. Con lo anterior, la prescripción se ha vuelto letra muerta, ya que la afianzadora debe pagar la fianza fiscal, en términos de lo dispuesto en el artículo 143 del Código Fiscal de la Federación en el plazo de un mes; de otra manera se puede ordenara la autoridad competente que le sean rematados valores. Por otra parte, en la ejecutoria que dio origen a la anterior jurisprudencia, la Suprema Corte le da el carácter, a la afianzadora, de “deudor” del crédito fiscal, lo que desde nuestro punto de vista es insostenible, en virtud de que la obligación de la afianzadora, como ya se ha dicho es de naturaleza mercantil, y ésta garantiza el pago de una deuda ajena, pero no asume tal “deuda” o dicho en otras palabras, “sobre el fiador gravita sólo la responsabilidad y no el débito de la obligación a cargo del deudor principal".139 Al respecto, cabe señalar lo que, la propia Suprema Corte dijo en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 78/2001 a la que también haremos referencia: “Al efecto, es necesario precisar que en el negocio de fianza mercantil intervienen diversas partes interesadas, esto es, el fiado, el fiador y el beneficiario, existiendo directa o indirectamente como obligados solamente el fiado y el fiador, siendo que el beneficiario y acreedor de la fianza es a su vez acreedor de la obligación principal. Por tanto, existiendo en dicho negocio dos sujetos obligados, es menester distinguir con toda exactitud entre las obligaciones que corresponden a uno y otro, siendo pues del fiado la obligación principal y del fiador la accesoria, teniendo una y otra dos vencimientos distintos y, en consecuencia, dos momentos distintos de exigibilidad. Así, la obligación principal vence y se vuelve exigible en el momento en que se cumpla el plazo o la condición pactados entre el acreedor y el deudor en el contrato o convenio principal, o bien, cuando se realicen los supuestos previstos en la ley para dicha exigibilidad. En cambio, la obligación accesoria derivada de la fianza vence y se vuelve exigible cuando se han agotado los procedimientos ordinarios o el administrativo de ejecución, previstos en los artículos 93 y 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y 143 del Código Fiscal de la Federación, según se trate, para hacer efectiva la fianza y, además, hayan 139 Sánchez Medal, Ob.cit. Págs. 454 y 455. La distinción queda clara también en la siguiente tesis de la extinta Tercera Sala: "CESION DE DERECHOS, NO ES NECESARIA LA NOTIFICACION DE LA, AL FIADOR. Para que el cesionario de un crédito pueda demandar al fiador, goce o no, este, de los beneficios de orden y excusión, necesita hacerle previamente la notificación de la cesión, pues la ley solo exige que dicha notificación se haga al deudor, y técnicamente solo tiene este carácter, la persona sobre la cual gravita la obligación garantizada por el fiador, y no este, que solo es sujeto de responsabilidad y no de la deuda. Tomo LXVIII. Duarte Cuoto Carmen. Pág. 48. 1o. de abril de 1941. 108 transcurrido los plazos previstos legalmente para que la afianzadora realice el pago de su obligación fiadora. En ese orden de ideas, la fianza fiscal vence y la obligación fiadora es exigible cuando se ha cumplido el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el artículo 143 del Código Fiscal de la Federación y haya transcurrido el plazo de un mes contado a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento de pago establecido en el inciso b) del mismo artículo. En síntesis, no debe confundirse bajo ninguna circunstancia la exigibilidad de la obligación principal y la exigibilidad de la obligación accesoria o fiadora; ni tampoco la mora del fiado con la mora del fiador; ni las obligaciones de los contribuyentes que constituyen créditos fiscales con la obligación de un tercero garante de naturaleza mercantil, ni aun mediando la circunstancia de que por efecto de la ley la obligación fiadora se vea sometida para su cumplimiento a un procedimiento económico-coactivo y la posible impugnación de éste en un juicio de nulidad fiscal, pues esto no hace distinta su naturaleza.” 5.3.8.- En cuanto a la posibilidad de que la afianzadora cubra los recargos y actualizaciones del crédito fiscal, generados en el periodo comprendido entre la fecha en que éste es exigible y aquella en que se requiere de pago, tratándose de fianzas que garantizan obligaciones fiscales a cargo de terceros. a).- El Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver la revisión fiscal número 20/2001, promovida por el administrador local jurídico de Ingresos de Torreón, Coahuila, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público y de las autoridades demandadas declaró infundados los conceptos de agravio expresados recurrente, a través de los cuales impugnó en la revisión lo determinado por la Sala Fiscal quien declaró la nulidad de un requerimiento efectuado por la Administración Local de Recaudación para el efecto de que se emita otro requerimiento en el que se omita cobrar recargos y actualizaciones por el periodo comprendido entre la fecha de exigibilidad de la póliza de fianza y del requerimiento de pago realizado por la demandada.-ya que, según dicho Tribunal Colegiado el hecho de que la autoridad fiscal incurriera en mora para hacer exigible el importe de la garantía no trae por consecuencia que se haga nugatorio lo prevenido en el artículo 17-A y 21 del Código Fiscal Federal, dado que, no obstante que no se especifica el por qué de tal conclusión con razonamientos jurídicos concretos que así lo evidencien, el primer precepto únicamente establece que el monto de las contribuciones se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, pero eso no implica que la autoridad hacendaria pueda exigir recargos y actualizaciones cuando incurra en mora para exigir una garantía respecto de un crédito fiscal, y en el artículo 21 referido se establece que se actualizará el monto de las contribuciones y se pagarán recargos, pero en el evento de que no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro del plazo fijado.-Desde el momento en que se dio la hipótesis de exigibilidad de la fianza, debió requerir su pago, sin esperar a que se siguieran acumulando recargos y levantar acta de incumplimiento hasta el veintiocho de febrero del dos mil, y posteriormente requerir de pago a la empresa afianzadora, pues esto se traduce en circunstancias que no son imputables a tal empresa, ya que la mora en este evento no le es atribuible. 109 b).- Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver la revisión fiscal número 503/97, promovida por el administrador local jurídico Número 15, en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público yen otro caso análogo determinó que la Sala responsable no estuvo en lo correcto al establecer que debía omitirse el cobro a la compañía afianzadora de los recargos y actualización de los mismos que se generaron desde la fecha en que la fianza se hizo exigible, hasta la fecha en que se le hizo a la compañía afianzadora el requerimiento de pago, porque la compañía afianzadora sí estaba obligada a cubrir tanto el monto del crédito garantizado a través de la fianza como los recargos, no sólo porque expresamente así se obligó al expedir la póliza de fianza, sino fundamentalmente porque los recargos se generaron y actualizaron por la circunstancia de que el fiado no cubrió el crédito fiscal y sus accesorios en la forma y términos en que se obligó en el convenio de pago en parcialidades; la siguiente tesis de jurisprudencia 78/2001 fue aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de diciembre de dos mil uno. FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS. LAS AFIANZADORAS NO ESTÁN OBLIGADAS A CUBRIR LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DEL CRÉDITO FISCAL, GENERADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE ES EXIGIBLE Y AQUELLA EN QUE SE REQUIERE DE PAGO. Si de lo dispuesto en los artículos 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y 143 del Código Fiscal de la Federación, se desprende que la obligación de la afianzadora, cuando se trata de una fianza expedida a favor de la Federación otorgada para garantizar un crédito fiscal a cargo de terceros, consiste en que cuando aquélla se haga exigible y se requiera el pago mediante el procedimiento administrativo de ejecución, cubra su monto, es indudable que la afianzadora no está obligada a responder de los recargos y actualizaciones del crédito fiscal generados en el periodo comprendido entre la fecha en que éste es exigible y aquella en que se le requiere de pago, ni durante el plazo de un mes que, en términos del inciso b) del artículo citado en primer lugar, dicha institución tiene para cumplir con tal obligación fiadora, toda vez que la autoridad fiscal, en su carácter de beneficiaria, está en aptitud de requerir desde luego el cumplimiento de la fianza a partir de que se vuelve exigible la obligación garantizada, por lo que la omisión o tardanza en hacerlo, sólo es atribuible a ella misma al generar su propia mora, que no puede perjudicar a quien es su contraparte en el contrato de fianza.”140 Comentario.- No obstante, lo razonado por la Corte, el vigente artículo 95 Bis, en su fracción VIII señala lo siguiente: “ARTICULO 95 Bis.- Si la institución de fianzas no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza de fianza dentro de los plazos con que cuenta legalmente para su cumplimiento, deberá pagar al acreedor una indemnización por mora de acuerdo con lo siguiente: (...) 140 Tesis 2a./J. 78/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, enero de 2002, Pág. 42. 110 VIII.- El sistema de actualización e intereses a que se refieren las fracciones I, II y III del presente artículo será aplicable a todo tipo de fianzas, salvo tratándose de las fianzas que garanticen créditos fiscales, en cuyo caso se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación;” Como puede verse dicha disposición remite a “ lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación” para que se cobren actualización e intereses a la afianzadora; sin embargo, al legislador se le olvidó establecer una sistema de actualización y de intereses en el Código Fiscal de la Federación referidos a la fianza, ya que ninguna disposición así lo contempla y, no debe soslayarse, las disposiciones en materia fiscal son de aplicación estricta. Es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia Ha determinado que la fianza no es un crédito fiscal, como indica la jurisprudencia: que sostuvo bajo el siguiente rubro: “FIANZA, NO PUEDE SER CREDITO FISCAL EL DERIVADO DE UNA.”141 5.3.9.- En cuanto al plazo para que opere la caducidad tratándose de fianzas otorgadas ante las autoridades judiciales del orden penal: a).- El Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en el juicio de amparo directo número 285/97, consideró que la exigibilidad de la fianza se dio, conforme a lo dispuesto por el artículo 130 fracción III de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que establece que la fianza será exigible desde el día hábil siguiente al del vencimiento del plazo fijado a la afianzadora para la presentación del fiado, sin que lo haya hecho”, (señala el Colegiado también que por decreto de fecha veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, se adicionó el artículo 130 de la ley en comento con una fracción III, en la que claramente se determina la fecha en que nace la obligación, derivada de una fianza otorgada en un proceso penal) por lo que a partir de tal fecha comienza el plazo para que opere la caducidad, establecida por el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, ya que “es inobjetable que el juzgador en materia penal, como titular del juzgado beneficiario de la fianza, debe poner en marcha el mecanismo que permita el cobro de la misma, y si no lo hace dentro del tiempo que la ley le concede para ello, será en su perjuicio la pérdida del derecho, pues el importe de la garantía no se aplica en beneficio del fisco, sino en favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Chihuahua, de donde se advierte que la beneficiaria de la fianza independientemente de la ausencia de facultades para realizar por sí misma el cobro, sí debe poner en marcha el mecanismo que la ley le señala para lograr hacer efectivo el crédito, lo anterior en atención a que no puede dejarse al arbitrio de la autoridad judicial el que opere una figura extintiva de derechos prevista por la ley en favor de las afianzadoras.” b).- En un criterio opuesto, al resolver el juicio de amparo directo 282/95, el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, manifestó que “si bien es cierto que el artículo 120, párrafo segundo, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, establece que si la afianzadora se hubiera obligado por tiempo indeterminado, quedará liberada de sus obligaciones por caducidad, cuando el beneficiario no presente la reclamación de la fianza dentro de los 180 días naturales siguientes a partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelva exigible, por incumplimiento del fiado; y que así mismo el artículo 130 de la ley en comento, en su fracción III, establece, que tratándose de fianzas otorgadas ante autoridades judiciales del orden penal, la fianza será exigible desde el día hábil siguiente al del vencimiento del plazo fijado a la 141 Apéndice 1975, Segunda Sala, Parte III, Fiscal, Tesis 150, Pág. 274 111 afianzadora para la presentación del fiado, sin que lo haya hecho; sin embargo, … tratándose de fianzas otorgadas en un proceso penal, para garantizar la libertad personal no es posible considerar que la obligación contraída por la compañía afianzadora se volvió exigible desde el momento en que ésta omitió cumplir con la obligación de presentar a su fiado, pues para que ello ocurra, es menester que dentro del procedimiento penal el Juez dicte resolución en la que establezca que la compañía afianzadora no cumplió con la prevención que se le hizo dentro del término que se le otorgó, y de que expresamente se determine que la fianza debe hacerse efectiva, y es a partir del día siguiente de la fecha de su dictado, cuando debe computarse el término para hacerla efectiva y, por ende, dé inicio a la caducidad, … máxime que tratándose de fianzas en materia penal, la autoridad encargada de hacer efectivo su cobro, no lo es la autoridad judicial, por carecer del carácter de órgano fiscal autónomo, sino que quien es competente, es una autoridad administrativa dependiente del Ejecutivo” El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que con el carácter de jurisprudencia debe prevalecer el criterio que sustenta, mismo que coincide, en lo esencial, con el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, dictando la siguiente jurisprudencia: “FIANZAS PENALES. EL PLAZO DE CADUCIDAD QUE ESTABLECE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 120 DE LA LEY RELATIVA, SE EMPIEZA A COMPUTAR AL DÍA SIGUIENTE DE AQUEL EN QUE VENCE EL PLAZO QUE SE OTORGA A LA AFIANZADORA PARA PRESENTAR AL FIADO, SIN QUE HUBIERA CUMPLIDO. La interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 120, segundo párrafo y 130 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, conduce a establecer que tratándose de fianzas penales, el cómputo del plazo de ciento ochenta días naturales que debe transcurrir para la procedencia de la caducidad, inicia en la fecha en que se hace exigible la obligación garantizada a la institución afianzadora, lo cual tiene lugar a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo fijado a aquélla para la presentación del fiado, sin que lo hubiera hecho. Ello, porque así se dispone en los preceptos legales invocados y se corrobora con lo establecido en el artículo 95 de la propia ley, que prevé el procedimiento para la efectividad de las fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, en el que se impone la obligación a la autoridad judicial de comunicar el hecho del incumplimiento de la afianzadora a la autoridad ejecutora correspondiente, acompañándole la documentación relativa a la fianza y a la obligación por ella garantizada, a partir del momento en que aquélla se hace exigible. Además, porque dada la hipótesis descrita y con ello el surgimiento del derecho para exigir el pago a la afianzadora, el plazo de caducidad no puede depender del arbitrio o discrecionalidad del juzgador, o del rezago en sus funciones, pues tal eventualidad, además de resultar contraria a lo establecido en la ley, atentaría contra la seguridad jurídica que requiere certidumbre para el cómputo de los plazos que en cada caso dispongan las leyes.”142 También, el Pleno sostuvo la siguiente jurisprudencia: 142 Tesis P./J. 122/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XII, diciembre de 2000, Pág. 13. 112 “FIANZAS PENALES. PARA NO OBSTACULIZAR SU EFECTIVIDAD, LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE PRONUNCIARSE DE INMEDIATO SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LA AFIANZADORA DE PRESENTAR AL FIADO. La interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 120, segundo párrafo y 130 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, permite precisar que tratándose de fianzas penales, el plazo de ciento ochenta días que debe transcurrir para la procedencia de la caducidad establecida en el precepto citado en primer lugar, empieza a computarse al día siguiente al del vencimiento del plazo fijado a la afianzadora para la presentación del fiado, sin que lo hubiera hecho, lo cual obliga a la autoridad judicial, para no obstaculizar la efectividad de la fianza, a pronunciarse lo más pronto posible sobre tal incumplimiento y, además, a comunicarlo inmediatamente a la autoridad fiscal ejecutora, acompañándole las constancias relativas a la fianza y a la obligación por ella garantizada, en términos y para los efectos a que se contrae el artículo 95 del propio ordenamiento.”143 Comentario.- Consideramos que el razonamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este punto, es acertado, por las propias consideraciones en las que se sustentan las Jurisprudencias dictadas al respecto. 5.3.10.- Ejecutoria relativa a la vía ejecutiva establecida en el artículo 96 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para el cobro de primas no pagadas. a).- El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la ejecutoria dictada en el amparo directo DC. 7146/98, determinó que el artículo 96 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas sí prevé la vía ejecutiva para que la compañía de fianzas reclame del fiado, en forma independiente y como prestación principal, las primas vencidas e insolutas, y no como prestación accesoria de la reclamación del pago hecho al beneficiario de la fianza. b).- En cambio, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el amparo directo 1106/99, sostuvo que la vía ejecutiva no podía utilizarse para cobrar primas no pagadas sin que la institución afianzadora "haya tenido que verse en la necesidad de hacer frente a su obligación sustituta", y únicamente era procedente en caso de que la afianzadora tuviera que "asumir su obligación frente al beneficiario consistente en sustituirse en el pago". Señaló también que "no es posible llegar a la conclusión de que la vía ejecutiva es procedente para obtener el cobro de las primas vencidas y no pagadas, sin que la afianzadora haya pagado al beneficiario". La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el siguiente criterio, que constituye la jurisprudencia 89/2001: FIANZAS. LAS PRIMAS VENCIDAS Y ACCESORIOS ÚNICAMENTE PUEDEN RECLAMARSE EN LA VÍA EJECUTIVA, CONJUNTAMENTE CON LA DEMANDA DE RECUPERACIÓN DEL PAGO DE LA GARANTÍA HECHO AL BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA. 143 Tesis P./J. 123/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo: XII, diciembre de 2000, Pág. 14. 113 Si bien es cierto que el artículo 96 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas permite el cobro de primas vencidas no pagadas y accesorios, en la vía ejecutiva, también lo es que dicha reclamación únicamente puede deducirse en esa vía, siempre y cuando en la propia demanda la empresa afianzadora también pretenda la recuperación del pago hecho al beneficiario de la póliza, y exhiba los documentos que cumplan con los requisitos formales de ejecución previstos en ese numeral, consistentes en el documento que consigne la obligación del solicitante, fiado, contrafiador u obligado solidario, una copia simple de la póliza respectiva y la certificación de que la citada empresa pagó al beneficiario el monto de la garantía. De ahí que no pueda entablarse la demanda en esa vía para reclamar únicamente el importe de primas vencidas y accesorios, en forma independiente de la acción de recuperación mencionada, puesto que del contenido del indicado artículo 96 no se desprende que para integrar título ejecutivo se deba exhibir una certificación distinta para cada reclamación, como señalaba antes de ser reformado mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de catorce de julio de mil novecientos noventa y tres, ni permite que la certificación de aquel pago se sustituya por una del adeudo de primas, sino que categóricamente precisa que la certificación del pago hecho al beneficiario, hará fe en los juicios respectivos, salvo prueba en contrario.”144 Comentario.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación no aludió a la exposición de motivos del decreto de reformas de 14 de julio de 1993 en la que se estableció: “Considerando que las instituciones de fianzas tienen el legítimo interés en que se expediten los procedimientos para el cobro de las cantidades que se les adeudan por concepto de primas vencidas y no pagadas así como por lo que hubieren pagado a los beneficiarios de las pólizas de fianza, se propone incorporar importantes reformas que les permita recuperar estos recursos que propiamente forman parte de su patrimonio”. La exposición de motivos nada dice acerca de quitar la vía ejecutiva para el caso del cobro de primas vencidas y no pagadas. Antes de la reforma, el artículo 96 indicaba expresamente que el documento que consigne la obligación del solicitante, fiado, contrafiador u obligado solidario acompañado de la copia simple de la póliza de fianza traerán aparejada ejecución para el cobro de las primas vencidas y no pagadas, con la certificación del contador de la institución respecto a la existencia del adeudo. Con la reforma de 14 de julio de 1993 al parecer se suprimió la vía ejecutiva para el cobro de las primas vencidas y no pagadas. Sin embargo, como se ha visto, la exposición de motivos señala los dos supuestos en los que se tiene un procedimiento expedito, a que se refiere el artículo 96: a) primas vencidas y no pagadas, así como: b) por lo que hubieren pagado a los beneficiarios de las pólizas de fianza. Además, opinamos que es ilógico que si un fiado adeuda el pago de primas a una afianzadora y el mismo cumple con la obligación garantizada, que la afianzadora no tuviera una vía expedida 144 Tesis 1a./J. 89/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Tesis, Pág. 13. 114 para el cobro de la prima y que tuviera que esperar hasta que se pagara al beneficiario (lo que tal vez jamás sucedería ya que si el fiado cumple, el beneficiario no presentaría la reclamación de la fianza cuyo pago se adeuda) para ejercitar la vía ejecutiva. 5.3.11.- Determinación relativa al plazo de treinta días con que cuenta la afianzadora para inconformarse en el caso de requerimientos de fianzas hechos conforme a las reglas del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. a).- El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 250/2003, determinó que el término de treinta días para inconformarse en contra del requerimiento de pago de una fianza de distinta naturaleza a la fiscal debe computarse a partir de la fecha en que se realiza dicho requerimiento, de conformidad con lo que expresamente establece el artículo 95, fracciones III y V, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y no a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos su notificación, como lo ordena el artículo 258, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, dado que el primero de los preceptos citados debe aplicarse al caso concreto y, consecuentemente, no procede la supletoriedad del código Fiscal. b).- En sentido contrario, el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del propio circuito, al resolver el amparo directo 312/2002, indicó que el término de que se trata deberá computarse a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del requerimiento de pago de la fianza de naturaleza distinta a la fiscal aun cuando el artículo 95, en sus fracciones III y V, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas establezca que el término del que se habla se computa a partir de la fecha en la que se efectúe el requerimiento referido, dado que dicho numeral no debe analizarse en forma aislada, sino que debe analizarse en relación con lo dispuesto en el artículo 255 del Código Fiscal Federal (que dispone que las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquél en que fueron hechas) y en relación con el artículo 258, fracción I, del mismo Código que ordena que el cómputo de los plazos se sujetará, entre otras reglas, a la siguiente: empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver tal contradicción de tesis que se registró con el número 170/2033-SS, sostuvo la siguiente tesis jurisprudencial: “FIANZAS DE NATURALEZA DISTINTA A LA FISCAL. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA DEMANDAR LA IMPROCEDENCIA DE SU COBRO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE PAGO RESPECTIVO. La fracción V del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas dispone que en el caso de inconformidad contra el requerimiento de pago, la institución de fianzas podrá demandar la improcedencia del cobro ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dentro del plazo de treinta días naturales señalado en la fracción III de dicho artículo. Por su parte, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 90/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de 2000, página 7, así como en 115 la parte relativa de la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 24/99-PL de la que deriva, que la citada disposición únicamente prevé lo relativo al plazo para inconformarse en contra del requerimiento de pago de fianzas de distinta naturaleza a la fiscal, sin que precise la forma en que debe computarse dicho plazo, en el caso de que sea inhábil el día de su vencimiento, motivo por el cual determinó que se justificaba la aplicación supletoria del artículo 258, fracción III, del Código Fiscal de la Federación. En esa virtud, en lo no previsto respecto del inicio del plazo de treinta días para que la institución afianzadora pueda inconformarse con el requerimiento de pago de las fianzas de naturaleza distinta a la fiscal, debe aplicarse en forma supletoria lo dispuesto por los artículos 251, 252, 253, 255 y 258, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, que regulan la forma en que deben notificarse las resoluciones, el momento en que surtirán sus efectos y las reglas a las que deberá sujetarse el cómputo de los términos, de lo que se concluye que al prever la fracción V del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas -que a su vez remite a su fracción III-, que el plazo de treinta días naturales con que cuenta la institución afianzadora para combatir la improcedencia del cobro ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, habrá de contarse a partir de la fecha en que dicho requerimiento "se realice", debe entenderse que se refiere a que tal requerimiento de pago "se notifique" y que el indicado plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos dicha notificación.”145 Comentario.- La demanda de nulidad a través de la cual una afianzadora solicita que se declare la improcedencia del cobro de una fianza requerida en términos del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se tramita ante el Tribunal Fiscal de la Federación. Dicho Código en su artículo 197 dispone que los juicios que se promuevan ante el tribunal Fiscal de la Federación, se regirán por las disposiciones de el Título VI denominado “Del Procedimiento Contencioso Administrativo”. El artículo 255 del Código Fiscal de la Federación establece que “Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquel en que fuesen hechas.” Y el artículo 258 fracción I del mismo Código Fiscal establece que los plazos comenzarán a correr “a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación.” Por lo tanto, en concordancia con tales disposiciones, la tesis sostenida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es correcta. 5.3.12.- Criterio tomado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a deducción de erogaciones estrictamente indispensables por parte de las instituciones de fianzas. a).- El Décimo Primer Tribunal Colegiado resolver el recurso de revisión fiscal R.F. actividades de las empresas afianzadoras, Instituciones de Fianzas, se estima correcto en Materia Administrativa del Primer Circuito al 144/2003 (R.F. 1868/03-II) sostuvo que si las se encuentran reguladas por la Ley Federal de que la autoridad demandada haya acudido a dicha 145 Tesis 2a./J. 45/2004, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo XIX, abril de 2004, Pág. 428. 116 legislación para determinar que los gastos que erogó la empresa eran estrictamente indispensables para los fines de las actividades de la misma. Es decir, para este Tribunal Colegiado para que la afianzadora pueda deducir sus gastos, es necesario que haya exigido contragarantías para emitir sus fianzas en términos de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, o sea, introduce un elemento que no contempla la Ley del Impuesto Sobre la Renta para hacer deducible un gasto estrictamente indispensable. b).- Por el contrario, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso R.F. 219/2002-2858 sostuvo el criterio de que la determinación del gasto realizado por la afianzadora, relativo a si era o no indispensable para los fines del objeto social de la misma, no implica la revisión de las garantías otorgadas por los fiados a la institución de fianzas, pues ello es facultad exclusiva de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, cuyo incumplimiento será sancionado por la misma. luego, si el objeto social de la contribuyente es otorgar garantías, el gasto que derive del pago del reclamo de estas es, evidentemente, un gasto indispensable para los fines de su actividad, por tanto, deducible conforme a lo previsto por el artículo 24, fracción I, de la ley del impuesto sobre la renta, vigente en 1995, como lo señaló la Sala fiscal. Al resolver la contradicción la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia Fiscal y Administrativa sostuvo la jurisprudencia que se reproduce en seguida: “RENTA. DEDUCCIÓN DE EROGACIONES ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO RELATIVO. NO PROCEDE CUANDO LA IMPOSIBILIDAD DE RECUPERAR EL PAGO DE LA RECLAMACIÓN DE UNA FIANZA DERIVA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. El artículo 24, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta 2001, establece como requisito de las deducciones que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, por lo que la erogación realizada por las afianzadoras al pagar una fianza exigible, no puede considerarse como estrictamente indispensable, en términos del mencionado artículo, si la propia afianzadora no cumplió con su obligación de exigir contragarantía, en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, puesto que en ese caso se colocó en un estado de riesgo adicional. En consecuencia, el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación que rige a las instituciones de fianzas, no permite justificar la deducción para efectos de dicho impuesto.”146 Cometario.- En criterio de la Corte consideramos que es erróneo, toda vez que, desde su punto de vista, si la afianzadora realiza el pago de una reclamación sobre póliza de fianza y cuenta con garantías de recuperación conforme a lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de Fianzas, es un gasto indispensable para la operación de la afianzadora y, por el contrario, si la afianzadora paga una reclamación sobre una póliza de fianza sin garantía de recuperación conforme a la ley de fianzas, entonces no es un gasto indispensable para la operación de la afianzadora. Con lo cual se llega al absurdo de que un gasto es estrictamente indispensable, sólo si la afianzadora cuenta con garantías de recuperación, y si no, ya no es un gasto estrictamente indispensable. 146 Tesis 2a./J. 21/2005 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo XXI, marzo de 2005, página 257. 117 Se olvida la Suprema Corte de la Nación que las instituciones de fianzas están sujetas a una ley de policía, como es la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que establece quiénes son las autoridades que tienen facultades de inspección y de vigilancia de la misma, así como las sanciones que se pueden imponer a las afianzadoras por no contar con contragarantías. “Dicha tesis establece un requisito para realizar una deducción que no está establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), al disponer el que se debe cumplir con disposiciones administrativas ajenas a la LISR, para efectos de considerar como válida una deducción. En el caso de esta tesis, que puede afectar a todo el sistema financiero, la contradicción deriva de un solo caso aislado contrario a los intereses de las instituciones de fianzas, y de varios casos a favor de dichas instituciones.”147 147 Sáinz Orantes, Manuel, et al, “Inseguridad Jurídica en materia Tributaria”, en Revista Puntos Finos, 1ª.quincenajulio de 2005, Dofiscal editores, página 48. 118 6.- PROPUESTAS DE SOLUCIÓN PARA DISMINUIR LAS CONTRADICICIONES. Como se ve a lo largo de la presente investigación, las contradicciones encontradas obedecen en parte a la falta de conceptos especializados, a la aplicación inadecuada de los métodos de interpretación, a la excesiva politización en la administración de la justicia y en ocasiones, a la mezcla de fines meta jurídicos en el proceso de subsunción de la norma. Todo esto nos obliga a realizar el siguiente planteamiento de solución. 6.1.- Mayor participación del sector afianzador en la elaboración de estudios sobre la fianza de empresa y su problemática. Como se mencionaba al hablar de los distintos métodos de interpretación, una de las fuentes fundamentales de conocimientos y conceptos especializados lo constituye la doctrina. La doctrina sólo se alimenta con la discusión letrada, no puede haber doctrina si los estudiosos de la materia no aportan sus experiencias y sus conceptos. En el caso de la materia en estudio, basta con buscar la literatura vigente para darse cuenta de que en México no se ha cumplido con esta máxima impuesta por el compromiso que conlleva el ser un perito en la materia. En efecto, puede verse que son pocas las obras que en términos generales tocan la problemática del sector, son todavía más pocas las que tocan la problemática especializada. Por tanto, una de las principales aportaciones que puede darse para solucionar la problemática de la contradicción de criterios no se encuentra en los tribunales mismos, sino en la labor de los estudiosos de las materias especializadas, quienes deben aportar a los propios tribunales criterios, conceptos y soluciones elaboradas sobre la base del estudio de las distintas resoluciones judiciales emitidas. En estos estudios, sería importante realizar la construcción de conceptos, de silogismos, de ideas concretas de aplicabilidad de las diversas figuras jurídicas involucradas así como las consecuencias de la aplicación de los diversos criterios contradictorios. 6.2.- Creación de Tribunales Especializados. La actividad de la industria, comercio y demás actividades humanas es vasta. De ahí que la problemática que ella engloba también tanga la misma vastedad. Ante tal situación es razonable pensar que ésta problemática puede estar rebasando a nuestros órganos jurisdiccionales. De este punto surge la siguiente propuesta, la creación de tribunales especializados en actividades financieras. 119 Esta creación ha sido propuesta ya en diversos escenarios y por diversos autores, entre ellos, González Alcocer ha propuesto, para evitar muchos litigios en materia de seguros y fianzas, y que éstos se desarrollen en forma más rápida y eficaz: “….promover las reformas legales necesarias para la creación de tribunales especializados en la aplicación de leyes que regulan al sector financiero, como órganos dependientes, del Poder Judicial Federal, previa selección y capacitación profesional del personal jurídico necesario”148 Por nuestra parte entendemos que estos tribunales especializados pueden llegar a tomar competencia sobre toda la problemática que conlleva la realización de las actividades financieras, realizadas por las instituciones mencionadas por el artículo 7 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, y que son: “….almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, casas de cambio, instituciones de fianzas, instituciones de seguros, sociedades financieras de objeto limitado, casas de bolsa, instituciones de banca múltiple, así como sociedades operadoras de inversión y administradoras de fondos para el retiro.” Esto se justifica en virtud de que la problemática es semejante, aunque en su operación cada una de ellas tenga reglas muy particulares. En su momento, es más factible encontrar ciertas similitudes entre un banco y una institución de fianzas que entre una institución de fianzas y una empresa naviera. En su momento, si se considera que es todo el sector financiero, el que pudiere quedar incluido en la competencia de estos tribunales especializados, probablemente se entienda más justificada la propuesta (por razón del costo que ello implicaría). En este punto habría que considerar que inclusive, el no tener estos tribunales especializados, obliga a que los problemas que surgen de éstos deban ser materia del conocimiento de los juzgados del orden común (inclusive hasta los de paz), con el consiguiente problema que ello implica. Obviamente, la cantidad de estos asuntos se pulveriza entre la gran vastedad de asuntos de otras materias que conocen estos tribunales. Esto implica que el conocimiento y decisión de estos asuntos “especializados”, se atienda en base a reglas y normas generales, y en la mayoría de los casos, con miras solamente a terminar el juicio y continuar con los asuntos que “normalmente” ocupan las labores de estos juzgados comunes. Nos permitimos afirmar que nadie tomaría una especialidad para atender asuntos financieros ni tampoco haría es esfuerzo de comprenderlos en su integridad, si esporádicamente llega a tener contacto con ellos. 148 González Alcocer, Aurelio, “ARBITRAJE Y SEGURO”, en Ponencias II Congreso Nacional de Derecho de Seguros y Fianzas, Guanajuato, Gto., noviembre, 5, 6 y 7 de 1998, Pág. 154. 120 Esto obedece a una regla natural en el desarrollo de las habilidades humanas: “la practica y la repetición generan pericia y experiencia.” Con la afirmación anterior no pretendemos denostar la labor que realizan los juzgados, sino reconocer una cualidad de la raza humana, en la medida en que más contacto se tenga con una figura determinada, mejor se conocerá la misma. Estimamos más viable que el juzgador, al resolver en forma constante estos asuntos, tome la pericia necesaria y la anhelada especialización, que si los resolviera sólo en forma esporádica. Por los comentarios señalados estamos de acuerdo con las propuestas que sugieren la necesidad de crear tribunales especializados. 6.3.- Mayor Precisión en el contenido de las pólizas de fianza. Dentro del trabajo se ha resaltado en forma por demás clara que existiendo claridad y precisión en el texto de los documentos que definen las obligaciones a cargo de las partes, los órganos jurisdiccionales se deben limitar a aplicar lo que las partes expresamente quisieron. Es decir, la mejor forma de evitar los errores en la interpretación, es evitando ésta. Una forma de evitarla es obligar a los órganos jurisdiccionales a aplicar tal y como fue pactada, la voluntad expresa de las partes. Esto nos lleva a proponer la inserción, en los textos de las pólizas de fianza, de cláusulas que definan claramente las obligaciones concretas, claras y precisas que asumen las partes. En efecto, es labor de las instituciones de fianzas, al emitir las respectivas pólizas de fianza, cumplir con la carga de dejar sentadas las bases bajo las cuales se determinará el objeto de la garantía, los beneficiarios de ésta, los alcances de la misma y, de ser posible, los presupuestos de exigibilidad de las pólizas de fianza. Ahora bien, esta responsabilidad debe ser entendida en forma conjunta, para todas las partes que intervienen en la emisión de una póliza de fianza. En tal sentido el beneficiario debe procurar entender con toda claridad los derechos que a su favor derivan de la emisión de la póliza de fianza, y de la misma forma, los límites que tiene el derecho que por virtud de esa emisión derivan a su favor. En todo caso, de no resultar cabalmente entendible los límites de este derecho, deberá tomar costumbre de solicitar al fiado que acuda con la afianzadora para que se modifique el texto correspondiente (si esto es factible). Esta propuesta se estima viable, ya que al tenor de los artículos 117 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y 78 del Código de Comercio, las partes se encuentran sometidas a lo expresamente pactado. 121 6.4.- Mayor difusión del manejo y administración de las pólizas de fianza. Muchas veces los criterios discordantes se emiten en virtud de que a lo largo del procedimiento de emisión y vigencia de una póliza de fianza, existió alguna situación extraordinaria que impacta la relación jurídica establecida entre el fiador y el beneficiario. Tenemos así, prórrogas o esperas otorgadas, tenemos también anticipos adicionales a los garantizados, tenemos también recepciones parciales. En todos estos casos, debe imperar también la sugerencia planteada en el punto anterior. Debe cuidarse que se emitan los endosos correspondientes a cada uno de estos supuestos para evitar que se generen confusiones respecto de los derechos y obligaciones que derivan con motivo de la emisión de una póliza de fianza. Al cumplirse con esto, obviamente se darán elemento a los órganos jurisdiccionales para definir con mayor precisión y claridad el alcance de las obligaciones asumidas. Lo anterior en virtud de que estos endosos forman parte integrante de la póliza de fianza (artículo 117 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas), y en consecuencia, sirven para el momento de definir los alcances de la obligación del fiador. 6.5.- Cláusulas ajenas a la naturaleza de la fianza. Es común que el beneficiario pretenda (buscando esquemas de protección extrema), introducir en la póliza de fianza, cláusulas o condiciones que resultan ajenas a la naturaleza de esta. Tal costumbre, más que resolver el problema, en ocasiones llega a complicarlo aún más, puesto que cuando es materia de la decisión jurisdiccional, este tipo de pólizas requieren valoraciones adicionales a las que corresponderían si el texto de ellas fuere claro. En efecto, al ser derechos no compatibles con la figura de la fianza, se pone al órgano decisorio en la disyuntiva de desnaturalizar a la obligación fiadora o de emitir una resolución conforme a su naturaleza. Esto, desde luego genera resoluciones contradictorias, que en ocasiones resultan ser incorrectas, puesto que quedará al prudente arbitrio del juzgador si desnaturaliza o no. Sin embargo, estimamos que en la medida en que se suprima esta práctica, el problema de la contradicción de criterios se disminuirá. Un ejemplo de este tipo de precisiones ajenas a la naturaleza de la fianza, la encontramos en el siguiente ejemplo: Supongamos que el beneficiario debe presentar su reclamación de pago en tiempo, es decir, en el plazo establecido en la póliza de fianza. Si no existe este plazo expreso, aún así debe presentarse el reclamo en tiempo. ¿Cuál es este tiempo? Esta pregunta la responde el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Tratándose de fianza de vigencia definida, dentro de los ciento ochenta días siguientes a expiración de la misma, si es de vigencia indefinida, dentro de los ciento ochenta días siguientes al incumplimiento del fiado. 122 A efecto de “evadir” la sanción que el citado artículo prevé para el caso de extemporaneidad del reclamo, es común que el beneficiario exija un texto que establezca que la fianza estará en vigor hasta que el mismo autorice su cancelación. Tal inserción no afecta las reglas de inicio del plazo para presentar el reclamo, según se prevé por el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. En consecuencia, Tal fianza no se volverá de vigencia indeterminada (si tuviera una vigencia cerrada), ni tampoco impedirá el cómputo del plazo para reclamar (si fuere de vigencia indeterminada). En consecuencia, el beneficiario, al solicitar que se inserte una condición ajena a la naturaleza de la fianza, asume riesgos respecto de los derechos que derivan de la fianza a su favor. En este caso se estima que tal inserción es contraria a la naturaleza de la fianza, en virtud de que la fianza como tal, no puede quedar al arbitrio del beneficiario en cuanto a su cancelación, puesto que la misma, al ser accesoria del principal, corre la misma suerte que el contrato principal. De este modo si aquel es cumplido, se estimará igualmente cumplida la obligación garantizada. Si prescribe aquella, se estimará igualmente prescrita ésta (por vía de consecuencia). A lo anterior habría también que señalar las causas de extinción directa, las cuales se actualizan con independencia de la inserción mencionada. También es común que se establezca que la fianza estará en vigor, hasta que el anticipo sea invertido o amortizado. Esto tampoco provoca una vigencia extendida por todo el tiempo que se tome el beneficiario para reclamar la póliza de fianza. En efecto, la obligación de responder del anticipo no invertido, se actualizará al fiador, en la misma fecha que, conforme al contrato garantizado, se haya previsto para el propio fiado. En consecuencia, el beneficiario deberá formular su reclamo considerando esta temporalidad, no considerando un “aparente” vigor extendido en virtud de que hasta el día en que se reclame el anticipo permanecerá sin amortizar. 6.6.- Desarrollo de figuras e instituciones en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Una actividad muy importante en la solución de la problemática de la emisión de criterios contradictorios por parte de los tribunales también la tiene en sus manos el propio estado. Esta actividad es la realizada a través de los órganos legislativos, y que se hace consistir en la labor de desarrollo de las diversas figuras e instituciones que tienen que ver con la operación de las instituciones de fianzas. En efecto, de la lectura que se de a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se podrá percatar el lector que la mayoría de las figuras e instituciones se encuentran solamente mencionadas, no se encuentran desarrolladas. 123 Ante ello, el legislador, con el objetivo de cumplir con su función de resolver las controversias planteadas tiende a buscar la solución en la interpretación e integración. En la medida en que el juzgador cuente con elementos para sustentar su actividad jurisdiccional en la aplicación estricta de la ley, sentimos que se favorecerá la solución del problema de la contradicción. Esto se afirma, puesto que al tenor del multicitado artículo 14 Constitucional, el juzgador debe privilegiar el texto de la Ley. Sin embargo, si la ley no contiene el desarrollo de la figura, es obvio que el juzgador tenderá a buscar la solución bajo los demás métodos comentados. Como se señalaba, es ésta búsqueda la que puede llevar a conclusiones diversas y antagónicas. Es ésta búsqueda la fuente de la mayoría de las contradicciones. Por tanto, el desarrollo de las instituciones y figuras, en la Ley (en una nueva Ley de Fianzas o en la vigente), es el planteamiento de solución formulado. 124 CONCLUSIONES. PRIMERA.- El problema de la contradicción de criterios obedece a la tendencia de los tribunales de aplicar, en la solución de casos controvertidos, arbitrariamente, consideraciones políticas, económicas y sociales. SEGUNDA.- No toda disparidad de criterios debe estimarse errónea, ya que pueden existir resoluciones contrarias que sean correctas. TERCERA.- Las resoluciones contrarias, que general inseguridad jurídica, son aquellas que pueden ser calificadas de injustas o incorrectas, por ser emitidas en base a consideraciones arbitrarias. CUARTA.- Cuando la norma sea clara y el supuesto se subsuma en el supuesto normativo, el tribunal deberá estimar la aplicación tal y cual de la norma. QUINTA.- Cuando no exista norma clara o no exista norma aplicable al caso, el juez deberá considerar, en primer término, el fin buscado por el legislador, en segundo término, la naturaleza jurídica de la figura en estudio y a continuación, el cúmulo de principios judiciales a fin de encontrar la solución correcta. SEXTA.- En esta labor de interpretación e integración, el tribunal deberá siempre fundar y motivar su conclusión y conducirse, además, por los límites establecidos por los artículos 14, 16 y 17 Constitucional. SEPTIMA.- En toda labor de interpretación, el órgano jurisdiccional deberá cuidar que sus resoluciones se emitan en ejercicio de su libre arbitrio, y cuidando igual que ninguna sea arbitraria ni caprichosa. OCTAVA.- El libre arbitrio, legítima al órgano jurisdiccional para buscar una solución dentro del gran número de instituciones y figuras jurídicas, a fin de encontrar la más viable, al problema planteado. NOVENA.- Lo que pretenden las soluciones propuestas es poner a disposición de los órganos jurisdiccionales, elementos de juicio y argumentos para que los tribunales puedan cumplir su función en forma justa, motivada y fundada. DECIMA.- Las soluciones son: A) Promover una mayor participación del sector afianzador en la elaboración de estudios sobre la fianza de empresa y su problemática, a fin de crear doctrina especializada. B) Promover la creación de tribunales especializados, a fin de generar “pericia” en la materia. C) Promover la creación de reglas y requisitos en las pólizas de fianza, a fin de que se describa con toda claridad el contenido y alcance obligacional de las pólizas de fianza. 125 D) Promover una mayor difusión de los problemas y de las mecánicas de administración de los derechos que derivan de las pólizas de fianza. E) Eliminar la práctica de incluir en las pólizas de fianza, cláusulas y condiciones que vayan en contra de la naturaleza de ésta. F) Promover el desarrollo en la legislación, de las figuras e instituciones previstas (en forma inacabada), en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas o que sean necesarias para la correcta operación de las instituciones de fianzas. 126 BIBLIOGRAFIA. LIBROS, REVISTAS Y PAGINAS DE INTERNET. Abitia Arzapalo, José Alonso. DE LA COSA JUZGADA EN MATERIA CIVIL. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. México. 2003. Arellano García, Carlos. TEORIA GENERAL DEL PROCESO. Editorial Porrúa. 4a. Edición. México. 1992. Borja Soriano, Manuel. TEORIA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES. Editorial Porrúa. 10a. Edición. México. 1985. Burgoa Orihuela, Ignacio. LAS GARANTIAS INDIVIDUALES. Editorial Porrúa. 22a. Edición. México. 1989. Burgoa Orihuela, Ignacio. EL JUICIO DE AMPARO. Editorial Porrúa. 40a. Edición. México. 2004. Concha Malo, Ramón. LA FIANZA EN MEXICO. Futura Ediciones. México. 1988. Coviello, Nicolás. DOCTRINA GENERAL DEL DERECHO CIVIL. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. México. 2003. Dehesa Dávila, Gerardo. INTRODUCCION A LA RETÓRICA Y A LA ARGUMENTACIÓN. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México. 2005. Díaz Bravo, Arturo. CONTRATOS MERCANTILES. Editorial Oxford. 7a. Edición. México. 2002. Fix-Zamudio, Hector. "JUDICATURA" EN ENCICLOPEDIA JURIDICA MEXICANA. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Editorial Porrúa. Tomo IV. México. 2002. Fix-Zamudio, Hector. “COSA JUZGADA” EN ENCICLOPEDIA JURIDICA MEXICANA. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Editorial Porrúa. Tomo II. México. 2002. Fraga, Gabino. DERECHO ADMINISTRATIVO. Editorial Porrúa. 33a. Edición. México. 1994. García Maynez, Eduardo. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO. Editorial Porrúa. 53a. Edición. México. 2002. Gómez Lara Cipriano. TEORIA GENERAL DEL PROCESO. Editorial Harla. 8a. Edición. México. 1990. González Alcocer, Aurelio. ARBITRAJE Y SEGURO. Ponencias II Congreso Nacional de Derecho de Seguros y Fianzas. Guanajuato, Guanajuato. 1998. Gorphe, Francoise. LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. México. 2003. 127 Gudiño Pelayo, José de Jesús. REFLEXIONES EN TORNO A LA OBLIGATORIEDAD DE LA JURISPRUDENCIA. Ars Iuris. No. 18. México. 1998. LA JURISPRUDENCIA EN MEXICO. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2a. Edición. México. 2005. Nieto, Alejandro. EL ARBITRIO JUDICIAL. Ariel Derecho. Barcelona, España. 2000. Pallares, Eduardo. DICCIONARIO DE DERECHO PROCESAL CIVIL. Editorial Porrúa. 26a. Edición. México. 2001. Real Academia Española. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Tomo A-G. 21a. Edición. Real Academia Española. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Tomo H-Z. 21a. Edición. Rocco, Alfredo. LA SENTENCIA CIVIL. LA INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES PROCESALES. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. México. 2002. Ruiz Rueda, Luis. OBJETO DE LA PRESCRIPCIÓN: LA ACCION O LA OBLIGACIÓN. Revista de Investigaciones Jurídicas. Escuela Libre de Derecho. Año 3. No. 3. México. 1979. Sainz Orantes, Manuel. INSEGURIDAD JURIDICA EN MATERIA TRIBUTARIA. Revista Puntos Finos. Primera Quincena. Julio de 2005. Dofiscal Editores. Páginas 38 a 49. Sánchez Medal, Ramón. DE LOS CONTRATOS CIVILES. Editorial Porrúa. 20a. Edición. México. 2004. Soberanes Fernández, José Luis. "JUEZ" EN ENCICLOPEDIA JURIDICA MEXICANA. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Editorial Porrúa. Tomo IV. México. 2002. Swiss Re México. COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE FIANZA DE EMPRESA. México. 2001. Tamayo y Salmorán, Rolando. ENCICLOPEDIA JURIDICA MEXICANA. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Editorial Porrúa. Tomo IV. México. 2002. Tamayo y Salmorán, Rolando. ENCICLOPEDIA JURIDICA MEXICANA. Instituto Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Editorial Porrúa. Tomo III. México. de Vázquez González, Horacio. LAS ANTINOMIAS DE LA JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL FEDERAL Y EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. www.debate.teso.mx/numero_/artículos/antinomias01.htm. Zuleta Puceiro, Enrique. INTERPRETACIÓN DE LA LEY. La Ley Argentina. 2003 128 LEYES Y CODIGOS. CÓDIGO CIVIL FEDERAL. CÓDIGO DE COMERCIO. CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LEY DE AMPARO. LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. 129