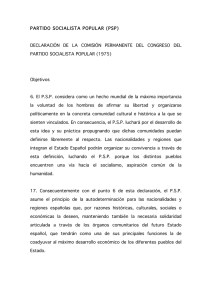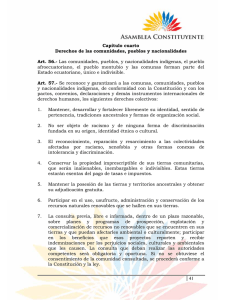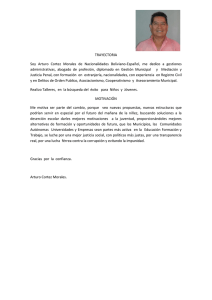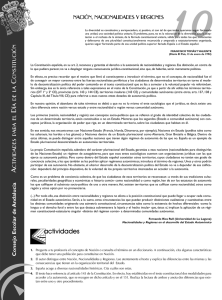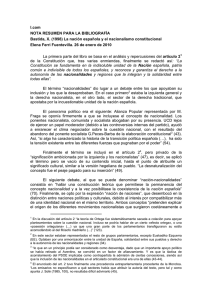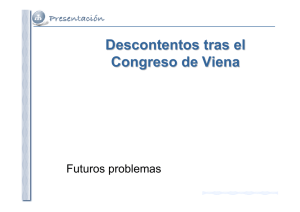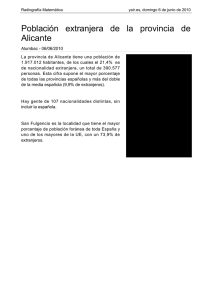aproximación al debate semántico y jurídico en torno a las
Anuncio

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRO DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE GOBERNANZA PÚBLICA (GOBERNA) APROXIMACIÓN AL DEBATE SEMÁNTICO Y JURÍDICO EN TORNO A LAS NOCIONES NACIÓN, NACIONALIDADES Y REGIONES PREPARADO POR: DRA. AMAYA FERNÁNDEZ DIRIGIDO POR: DR. JOSE MARÍA VIDAL SEPTIEMBRE 2004 ÍNDICE 1- El carácter unívoco o no de los términos pueblo, nación y Estado...........3 2- Otras nociones confrontadas: Nacionalidades y Regiones.......................6 A- Previsión Constitucional y Estatutaria............................................6 B- Jurisprudencia Constitucional......................................................11 C- Discusión doctrinal sobre la diferenciación de las nociones nacionalidades y regiones............................................................14 D- El debate en los medios de comunicación...................................24 3- Conclusiones...........................................................................................32 Bibliografía...................................................................................................38 2 1- El carácter unívoco o no de los términos pueblo, nación y Estado No es posible debatir sobre la legitimidad de que ciertas CCAA (en nuestro caso Cataluña) aspiren a definirse como nación u otra noción sin conocer el significado de los vocablos en juego. Con el propósito de satisfacer dicho fin, esta primera parte del trabajo tratará de acercarse a esta problemática, reconociendo que cada uno de los términos formulados ofrece significados diversos, no sólo según el punto de vista adoptado (esto es, etimológico, sociológico, económico, jurídico, etc.) sino divergentes también dentro de cada uno de los campos. Por consiguiente, las acepciones que, a continuación, se ofrecen de las locuciones formuladas, no han de considerarse en términos absolutos pero sí como un primer acercamiento a la cuestión. Si se acude al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, país significa “nación, región, provincia o territorio” mientras pueblo, entre otros, lo iguala a “país con gobierno independiente”, nación es el “conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno” y Estado es el “conjunto de órganos de gobierno de un país soberano”. Ante tales definiciones podría defenderse el carácter sinónimo de estos términos, mas es posible señalar algunas diferencias. Para REMIRO1, se ha de hablar de pueblo cuando un grupo nacional identificado por la etnia acumula una identidad lingüística, religión, cultura, y los individuos que participan en ella asumen un fuerte sentido de pertenencia al grupo. No obstante, el propio autor reconoce que hay resistencia, en la mayoría de los Estados, a aceptar una calificación así por su afán de identificar al pueblo con la población del Estado, o por el recelo que despiertan los derechos colectivos que los pueblos puedan reivindicar del Estado, etc. 1 Vid. A. REMIRO BROTÓNS, “Soberanía del Estado, libre determinación de los pueblos y principio democrático”, AA. VV. (Edición J.M. CASTRO-RIAL CANOSA), El Derecho Internacional en los albores del siglo XXI, Trotta, Madrid, 2002, págs. 551. 3 Pese a lo anterior, según RUILOBA el vocablo pueblo designa la misma realidad que la palabra nación, siendo únicamente matices y connotaciones diversas las que acompañan a una y otra voz2. Desde ahí, PASTOR RIDRUEJO evidencia la existencia de dos concepciones sobre la idea de nación: la objetiva (alemana) –que atiende a datos objetivos como la comunidad humana, especialmente la raza y la lengua– y la subjetiva (francesa) –que pone el énfasis en la voluntad de la comunidad afectada de constituirse como nación– para concluir que en el concepto de nación se ha de adoptar una postura ecléctica, integrado por elementos objetivos y subjetivos, esto es por la presencia de un territorio geográficamente diferenciado, unidad de raza, lengua común, cultura común, etc., junto con la voluntad de constituir una nación independiente3. Sin embargo, los pueblos-nación no son sujetos del Derecho Internacional porque ni tienen legitimación activa para reclamar, ni incurren en responsabilidad internacional. Sólo los Estados y las Organizaciones Internacionales y en contados casos los individuos, son sujetos del ordenamiento internacional4. De conformidad con lo indicado, en el ámbito jurídico es el término Estado el que cobra una sustancial importancia y así, según el art. 1 de la Convención panamericana sobre los derechos y deberes de los Estados, firmado en Montevideo el 22 de diciembre de 1933. “El Estado como persona internacional, debe reunir las condiciones siguientes: 1º población permanente; 2º territorio determinado; 3º gobierno; 4º capacidad de entrar en relaciones con 2 Vid. E. RUILOBA SANTANA, “Una nueva categoría en el panorama de la subjetividad internacional: el concepto de pueblo”, AA. VV., Estudios de Derecho Internacional. Homenaje al profesor Miaja de la Muela, Tecnos, Madrid, 1979, vol. I, págs. 303, de conformidad con lo indicado por J. A. PASTOR RIDRUEJO, Curso de Derecho Internacional Público y organizaciones internacionales, Tecnos, Madrid, 8ª. Ed., 2002, pág. 254, quien insistirá en que la palabra nación evoca al Estado nacional surgido a principios de la Edad moderna, alcanzando su momento culminante en el siglo XIX y principios del XX como soporte del Estado y en función del principio de las nacionalidades. Pero caída en crisis aquella ideología, surge en derecho Internacional contemporáneo el concepto de pueblo para designar a la misma realidad que la contemplada por la palabra nación. 3 Vid. J. A. PASTOR RIDRUEJO, Curso de Derecho Internacional Público y organizaciones internacionales, Tecnos, Madrid, 8ª. Ed., 2002, pág. 254 y s. 4 Vid. J. A. PASTOR RIDRUEJO, Curso de Derecho Internacional Público y organizaciones internacionales, op. cit., pág. 275. 4 otros Estados”5. En consecuencia, el Estado precisa de un territorio –que se configura como una superficie geográfica en cuyos límites se manifiesta la autoridad estatal–, una población –que equivale a la comunidad nacional, esto es, conjunto de personas unidas al Estado por el vínculo jurídico y político de la nacionalidad–, un gobierno –con el que se hace referencia a la existencia de una forma organizada del poder político– y la nota de soberanía –el cual es un atributo que el ordenamiento internacional reconoce de modo exclusivo a los Estados y que se manifiesta ad extra en el ejercicio de relaciones con otros Estados y demás sujetos internacionales, así como en la posibilidad de participar en el proceso de formación de normas y ad intra en el ejercicio pleno y exclusivo de los poderes estatales dentro de cada territorio, con exclusión de cualquier otro Estado. Por todo ello el Estado puede definirse como “una entidad dotada de un territorio, de una población y de un Gobierno, que es soberana e independiente, en el sentido de que no está subordinada a ningún otro Estado ni entidad, dependiendo directamente del Derecho Internacional”6. Así es lógico que las Organización de Naciones Unidas, pese a su nombre, sea una organización internacional donde sus miembros son Estados soberanos7, pudiendo deducir, en consecuencia, que el término nación no tendría relevancia. 5 Vid. J. GONZÁLEZ CAMPOS, Curso de Derecho Internacional público, Civitas, Madrid, 2002, pág. 421. 6 Vid. J. GONZÁLEZ CAMPOS, Curso de Derecho Internacional público, op. cit., pág. 422. 7 Vid. J. A. PASTOR RIDRUEJO, Curso de Derecho Internacional Público y organizaciones internacionales, op. cit., pág. 707. 5 2- Otras nociones confrontadas: Nacionalidades y Regiones A- Previsión Constitucional y Estatutaria El debate sobre la posible diferenciación entre nacionalidades y regiones tiene como punto de partida la genérica previsión constitucional y su distinta articulación estatutaria: Art. 2 CE: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Artículo 1 de la LO 3/1979, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía del País Vasco: El Pueblo Vasco o Euskal-Herria, como expresión de su nacionalidad, y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma dentro del Estado Español bajo la denominación de Euskadi o País Vasco, de acuerdo con la y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica. Artículo 1.1 de la LO 4/1979, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Cataluña: Cataluña, como nacionalidad y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica. Artículo 1.1 de la LO 1/1981, de 6 de abril, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Galicia: Galicia, nacionalidad histórica, se constituye en Comunidad Autónoma para acceder a su autogobierno, de conformidad con la Constitución Española y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica. 6 Artículo 1.1 de la LO 6/1981, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Andalucía: Andalucía, como expresión de su identidad histórica y en el ejercicio del derecho al autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad, se constituye en Comunidad Autónoma, en el marco de la unidad indisoluble de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles. Artículo 1.1 de la LO 7/1981, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Asturias: Asturias se constituye en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto que es su norma institucional básica. Æ No se define como nacionalidad ni como región. Artículo 1.1 de la LO 8/1981, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Cantabria (modificado por la LO 11/1998, de 30 de diciembre): Cantabria, como comunidad histórica, para ejercer su derecho al autogobierno reconocido constitucionalmente, se constituye en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto, que es su norma institucional básica. Æ No se define como nacionalidad ni como región aunque en la versión original del art. 1.1 de la LO 8/1981, se definía como entidad regional histórica. Artículo 1.1 de la LO 3/1982, de 9 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de La Rioja (modificado por la LO 2/1999, de 7 de enero): La Rioja, como expresión de su identidad histórica y en el ejercicio del derecho al autogobierno recogido en la Constitución Española, se constituye en Comunidad Autónoma dentro del Estado Español, de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto, que es su norma institucional básica. Æ No se define como nacionalidad ni como región aunque en la versión original del art. 1.1 de la LO 3/1982, se definía como entidad regional histórica. Artículo 1.1 de la LO 4/1982, de 9 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Murcia: La provincia de Murcia, como expresión 7 de su entidad regional histórica, dentro de la indisoluble unidad de España, se constituye en Comunidad Autónoma para acceder a su autogobierno de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto, que es su norma institucional básica. Art. 1.1 de la LO 5/1982, de 1 de julio, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Valencia: El pueblo valenciano, históricamente organizado como Reino de Valencia, se constituye en Comunidad Autónoma, dentro de la indisoluble unidad de la nación española, como expresión de su identidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad, con la denominación de Comunidad Valenciana. Artículo 1.1 de la LO 8/1982, de 10 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Aragón (modificado por la LO 5/1996, de 30 de diciembre): Aragón, en expresión de su unidad e identidad históricas como nacionalidad, en el ejercicio del derecho a la autonomía que la Constitución Española reconoce, accede a su autogobierno de conformidad con la Constitución y el presente Estatuto, que es su norma institucional básica. Artículo 1.1 de la LO 9/1982, de 10 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha (modificado por la LO 3/1997, de 3 de julio): Castilla-La Mancha, en el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido constitucionalmente, accede a su autogobierno de conformidad con la Constitución española y el presente Estatuto, que es su norma institucional básica. Æ No se define como nacionalidad ni como región. Artículo 1 de la LO 10/1982, de 10 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (modificado por la LO 4/1996, de 20 de diciembre): Canarias, como expresión de su identidad singular, y en el ejercicio del derecho al autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad, se constituye en Comunidad Autónoma, en el marco de la 8 unidad de la Nación española, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en el presente Estatuto, que es su norma institucional básica. Artículo 1 de la LO 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra: Navarra constituye un Comunidad Foral con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible, integrada en la Nación española y solidaria con todos sus pueblos. Æ No se define como nacionalidad ni como región. Artículo 1.1 de la LO 1/1983, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Extremadura: Extremadura, como expresión de su identidad regional histórica, dentro de la indisoluble unidad de la nación española, se constituye en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución Española y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica. Artículo 1 de la LO 2/1983, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares (modificado por la LO 3/1999, de 8 de enero): Las ILles Balears, como expresión de su identidad histórica y de su singularidad, en el ejercicio del derecho al autogobierno que la Constitución reconoce a las nacionalidades y regiones, se constituye en Comunidad Autónoma en el marco de la Constitución y del presente Estatuto. Æ No se define como nacionalidad ni como región. Artículo 1.1 de la LO 3/1983, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Madrid (modificado por la LO 5/1998, de 7 de julio): Madrid, en expresión del interés nacional y de sus peculiares características sociales, económicas, históricas y administrativas, en el ejercicio del derecho a la autonomía que la Constitución Española reconoce y garantiza, es una Comunidad Autónoma que organiza su autogobierno de conformidad con la Constitución Española y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica. Æ No se define como nacionalidad ni como región. 9 Artículo 1.1 de la LO 4/1983, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla y León (modificado por la LO 4/1999, de 8 de enero): Castilla y León, como expresión de su identidad propia, de acuerdo con la vinculación histórica y cultural de las provincias que la integran, y en ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, se constituye en Comunidad Autónoma conforme a la misma y al presente Estatuto de Autonomía, que es su norma institucional básica. Æ No se define como nacionalidad ni como región. 10 B- Jurisprudencia Constitucional El art. 2 de la CE está presente en diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, siendo recomendable su conocimiento para poder comprender si la CE otorga o no diferencias a las Comunidades Autónomas que se denominan nacionalidades frente a las que se consideran regiones: - STC 25/1981, F.J. 3º: El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones se da sobre la base de la unidad nacional. Dicha autonomía queda vinculada, para cada una de las Entidades territoriales, a la gestión de sus respectivos intereses. - STC 35/1982, F.J. 2º: Al consagrar la CE como fundamentos, de una parte el principio de unidad indisoluble de la Nación española, y, de la otra, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, determina implícitamente la forma compuesta del Estado en congruencia con la cual han de interpretarse todos los preceptos constitucionales. - STC 100/1984, F.J. 2º: Es necesario no confundir el derecho a la autonomía que la Constitución reconoce y garantiza a las “nacionalidades y regiones” que integran la Nación española (art. 2) y que conectado con el 143.1 (...) consiste en el derecho a “acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas”, con el derecho de cada provincia a la autonomía “para la gestión de sus respectivos intereses”. - STC 16/1984, F.J. 2º: La CE, en su art. 2, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española, introduciendo así en el ordenamiento una nueva categoría de entes territoriales dotados de autonomía, diferentes de las provincias y municipios. El acceso de las nacionalidades y regiones a la autonomía aparece regulado en la CE, de acuerdo con unos principios dispositivos que permiten que el régimen autonómico se adecue en cada caso a las peculiaridades y características de esas regiones y nacionalidades. Como consecuencia, el acceso a la autonomía 11 de las nacionalidades y regiones se ha producido por vías diversas y se ha configurado en formas muy distintas de un caso a otro. - STC 227/1988, F.J. 21º: La competencia del Estado sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas (art. 149.1.18 CE), no es bastante para legitimar la inserción forzosa en el seno de la Administración autonómica de un órgano jerárquicamente dependiente de la Administración del Estado (se trataba de la impugnación del art. 16.1 de la Ley de Aguas, donde incluye la figura de un delegado del gobierno en la Administración hidráulica de las Comunidades Autónomas), pues a ello se opone de raíz el derecho de todas las nacionalidades y regiones a la autonomía (arts. 2 y 147 de la CE), cuya más genuina excepción es la capacidad de autoorganizarse libremente, con respeto a los mandatos constitucionales. - STC 150/1990, F.J. 10º: Al igual que ocurre con otros ingresos de las Haciendas autonómicas, la potestad de establecer recargos es una facultad instrumental derivada de la autonomía financiera de las nacionalidades y regiones, que éstos pueden ejercitar para el cumplimiento de sus fines en general o de cualesquiera de ellos en particular. - STC 28/1991, F.J. 8º: Se reprocha la circunscripción electoral única implantada por la LOREG, por no ser el instrumento más ajustado al principio de autonomía política de las nacionalidades y regiones, pero la configuración del territorio nacional como circunscripción única en las elecciones al Parlamento Europeo es una opción tan lícita constitucionalmente como el haber adoptado la del territorio de las diferentes Comunidades Autónomas. - STC 119/1992, F.J. 1º: El art. 2 de la CE ha instaurado un Estado complejo, en el que el ejercicio de las funciones estatales se encomienda tanto a las instituciones generales del Estado como a las Comunidades Autónomas, dotadas de autonomía política, que son expresión del “Derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones”, que integran “La Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. 12 - STC 135/1992, F.J. 7º: El principio de solidaridad es un factor de equilibrio entre la autonomía de las nacionalidades o regiones y la indisoluble unidad de la Nación española (art. 2 CE). - STC 127/1994, F.J. 6º: Reitera la jurisprudencia del STC 12/1982, F.J. 4º, señalando que la televisión es un servicio público esencial que, entre otros, sirve a la difusión de la cultura española y de sus nacionalidades y regiones. La misma afirmación es reiterada por la STC 147/1993, F.J. 3º. - STC 192/2000, F.J. 8: La cuestión de la cesión de tributos afecta muy directamente a la autonomía de las nacionalidades y regiones (art. 2 CE) y, en particular, a su autonomía financiera (art. 156.1 CE) - STC 98/2001; STC 190/2000, Voto particular D. Rafael de Mendizábal Allende: La CE, al reconocer en su art. 2, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española, trata de poner fin al modelo napoleónico de estado, unitario y centralista. Los años transcurridos permiten perfilar con mayor claridad lo que se caracteriza como “Estado regional o regionalizable”, a mitad de camino entre el unitario y el federal. En todo caso, no parece haber duda alguna de que, si se dieran en algún momento los presupuestos necesarios, podría llegarse a un Estado federal sin excesiva violencia del texto constitucional, a la vista del enigmático art. 150 sobre transferencias o delegaciones a las Comunidades Autónomas. - STC 96/2002, F.J. 11º: La CE garantiza tanto la unidad de España como la autonomía de las nacionalidades y regiones, debiendo buscar un adecuado equilibrio entre ambos principios, pues la unidad del Estado no es óbice para la coexistencia de una diversidad territorial que admite un importe campo competencial de las Comunidades Autónomas. 13 C- Discusión doctrinal sobre la diferenciación de las nociones nacionalidades y regiones Una primera aproximación al significado que ha de atribuirse a las nacionalidades y regiones puede derivar de la lectura del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. De este modo, nacionalidad es la “condición y carácter peculiar de los pueblos y habitantes de una nación” o, más concretamente, “Comunidad Autónoma a la que en su Estatuto, se le reconoce una especial identidad histórica y cultural”, mientras que región se define como “porción de territorio determinada por caracteres étnicos o circunstancias especiales de clima, producción, topografía, administración, gobierno, etc.”, así como “cada una de las grandes divisiones territoriales de una nación, definida por características geográficas e histórico-sociales, y que puede dividirse a su vez en provincias, departamentos, etc.”. Ante semejantes conceptuaciones no resulta fácil determinar si existen o no diferencias entre ambos términos, por lo que es de gran utilidad conocer la postura de algunos de los autores que se han enfrentado a esta labor y más al reconocer que el art. 2 de la CE no expone ninguna diferencia al respecto. Iniciando este análisis con AJA, éste insistirá en que la doble referencia a “nacionalidades y regiones” que el art. 2 CE realiza, implica el reconocimiento de que existen unas conciencias colectivas de pertenencia a una comunidad política más fuerte que otras, pero los intentos de configurar dos grupos cerrados de CCAA han resultado infructuosos8. Ciertamente, la CE, en su art. 2 reconoce como sujetos de la autonomía a las “nacionalidades y regiones” que integran España, pero no vuelve a referirse a estos términos, sino a su resultado institucional: las CCAA. Además, tanto se ha insistido en la diferencia ideológica entre “nacionalidades y regiones” que Aragón y Canarias en las 8 Vid. E. AJA., El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, Alianza Editorial, Madrid, 1999, págs. 160 y 249. 14 últimas reformas de sus Estatutos (1996), se han autoproclamado “nacionalidad”, aunque la CE no liga ningún efecto jurídico a la distinción9. En parecidos términos, CORCUERA insiste en que la mención realizada por el artículo 2 a la existencia de nacionalidades y regiones, a las que se reconoce el derecho a la autonomía, no implica una definición constitucional de diferencias entre unas y otras, ni tiene consecuencias a la hora de definir el tipo de autonomía que unas y otra pueden disfrutar. Así, carece de relevancia la definición de la respectiva comunidad como nacionalidad o como región10. Pero el establecimiento de una inicial asimetría entre nacionalidades y regiones ha tenido sentido porque el sistema autonómico diseñado en la CE pretendió la realización de una integración nacional democrática entre los diversos pueblos de España y tiene como límite inexcusable el principio de solidaridad o, lo que es igual, el postulado de lealtad federal de las diversas CCAA, entre sí y con el conjunto11. Asimismo, CORCUERA explica que la mención a la nacionalidad implica introducir un término que, en el Imperio Austrohúngaro primero y, luego, en la Unión Soviética, se planteaba al problema de los derechos de colectividades definidas culturalmente, cuyos miembros aspiraban a un reconocimiento político de su personalidad. Pero la imagen que la expresión ofrece se complica, dentro de la tradición centroeuropea, con la afirmación del llamado principio de las nacionalidades, en virtud del cual cada nacionalidad así definida culturalmente tendría derecho a constituirse en Estado. Pues bien, en el debate constituyente, el término de nacionalidades acaba definiéndose en el terreno de aquellas naciones “histórico-culturales” distintas a la “naciónEstado”. Pero además de que la CE no vuelve a utilizar la distinción entre nacionalidades y regiones, ni vincula ninguna de las peculiaridades que puede 9 Vid. E. AJA., El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, op. cit., págs. 55, 77 y 188. 10 Vid. J. CORCUERA, ”La distinción constitucional entre nacionalidades y regiones en el decimoquinto aniversario de la Constitución”, Documentación Administrativa núm. 232-233, octubre 1992, págs. 19 y 20. 11 Vid. J. CORCUERA, ”La distinción constitucional entre nacionalidades y regiones en el decimoquinto aniversario de la Constitución”, op. cit., pág. 23. 15 tener la autonomía de alguna Comunidad Autónoma con su carácter de nacionalidad, tampoco los Estatutos derivan la asunción de competencias concretas de tal circunstancia: la diferente denominación ha servido como manifestación de la riqueza de situaciones en que se encuentran los diversos pueblos de España, cuya autonomía se ha regulado en el Título VIII de la CE, donde no se menciona la distinción entre nacionalidades y regiones. Así pues, de la distinción entre nacionalidades y regiones no se deriva necesariamente la existencia de diferencias, ni éstas pueden proceder de la sola invocación a aquél carácter nacionalitario12. Igualmente FERRANDO BADÍA, reitera que con la aprobación de la CE hay que distinguir dos tipos diferentes de comunidades: las nacionalidades y las regiones, pero si se analiza bien el Texto constitucional se podrá llegar a la conclusión de que tal distinción no tiene relevancia constitucional. Según el art. 2 CE, no se ve con claridad la distinción entre nacionalidades y regiones. La diferencia la podemos encontrar, no en un nivel jurídico-constitucional, sino sociológico. De este modo, se puede concluir que a tenor del art. 2 CE, el Estado surgido de la actual CE merece el calificativo de estado autonómico, de modo que la división de España en nacionalidades y regiones tiene escaso relieve e importancia constitucional13. En el mismo sentido, PÉREZ CALVO, confirma que el art. 2 CE no señala algún criterio que pueda servir para delimitar el concepto de nacionalidad o región, de modo que la cualidad de nacionalidad o región se deja a la voluntad definidora de quienes redactan y aprueban los Estatutos de Autonomía, de modo que sólo de los Estatutos, y no de la CE, puede deducirse quién ostenta la cualidad de nacionalidad o de región aunque, eso sí, se han de tener presente los elementos comunes de las nacionalidades y regiones: forman parte de la Nación Española, carecen de la potestad soberana y de un 12 Vid. J. CORCUERA ATIENZA, “La «cuestión regional» en España y la construcción del Estado autonómico”, AA.VV. (Directores: J. RODRÍGUEZ-ARANA y P. GARCÍA MEXÍA), Curso de Derecho Público de las Comunidades Autónomas, INAP-Montecorvo, Madrid, 2003, págs. 122 y 123. 16 posible derecho de secesión, a ambas se predica el derecho a la autonomía (art. 2 CE) y comparten la base social de un pueblo14. Así pues, la distinción entre nacionalidades y regiones no acarrea consecuencia jurídica alguna por lo que nunca podría ser el criterio para reflejar posibles diferencias organizativas, competenciales o de participación en las decisiones del Estado a no ser que se reformara la CE15. Además, hay Estatutos que no adoptan ninguna calificación (es decir, no se adjetivan como nacionalidad o región), como los Estatutos de Asturias, Castilla-La Mancha, Comunidad Foral de Navarra, Islas Baleares, Madrid y Castilla y León porque la condición de “regional” o “nacional”, no añadía ni restaba característica alguna16. Abordando los términos Nación, nacionalidad y región, F. RIOS RULL indica que éstos son conceptos socio-políticos que se refieren al grado de identidad colectiva de los ciudadanos de un determinado territorio, estén constituidos o no en Estado, mientras que Estado o Comunidad Autónoma son conceptos jurídicos, la organización de poder que rige en un determinado territorio. En cuanto a la diferencia entre nacionalidad y región, se trata de un problema de conciencia colectiva, de que los ciudadanos de esos territorios se reconozcan, a través de sus tradiciones culturales, peculiaridades geográficas y económicas o historia común, como nacionalidad o como región. Se trata de una cuestión socio-política, de cómo se percibe una determinada colectividad con características históricas, culturales y económicas comunes, que no va a tener necesariamente consecuencias jurídico-constitucionales y que no va predeterminar el ulterior proceso autonómico. También se muestra partidario de no atribuir diferencias jurídicas a las nacionalidades y regiones J. J. RUIZ, destacando que la inclusión en el art. 2 13 Vid. J. FERRANDO BADÍA, El Estado unitario, el federal y el Estado Autonómico, Tecnos, Madrid, 2ª Ed., 1986, págs. 248 a 250. 14 Vid. A. PÉREZ CALVO, “Pueblo, nacionalidades y regiones en la práctica estatutaria”, Revista Jurídica de Navarra núm. 29 (enero-junio 2000), pág. 110. 15 Vid. A. PÉREZ CALVO, “Pueblo, nacionalidades y regiones en la práctica estatutaria”, op. cit., pág. 112 y nota pie 8 en la que se indica bibliografía en que se apoya esta postura. 16 Vid. A. PÉREZ CALVO, “Pueblo, nacionalidades y regiones en la práctica estatutaria”, op. cit., pág. 120. 17 de la CE de las “nacionalidades y regiones” suscitó las dudas acerca de la trascendencia de la proclamación constitucional relativa al reconocimiento y protección de la autonomía. Sin embargo, el Título VIII de la CE no reconoce efectos jurídicos a la distinción del artículo 2, cuya declaración se agota en sí misma, “sin verdaderos efectos dentro de su propio sistema autonómico”, de modo que el único ente territorial dotado de autonomía legislativa que integra el Estado es la CCAA. De la univocidad del concepto jurídico-público de CCAA se infiere que la naturaleza del término nacionalidades y regiones en nuestra CE es sociológica o prejurídica, esto es, la CE reconoce y garantiza la existencia de nacionalidades (también regiones) a las que somete al mismo régimen jurídico que el resto de territorios del Estado17. En idéntico sentido se pronunciará SANTAOLALLA LÓPEZ, insistiendo en que la referencia a las “nacionalidades y regiones” del art. 2 CE, tiene un valor político indiscutible pero no en el ámbito jurídico constitucional donde no se determina en qué consisten tales, ni se proporciona un criterio para conocer si ambas realidades son o no jurídicamente la misma cosa. Y, en todo caso, el art. 148.2 admite una equiparación sustantiva entre todas las CCAA, sin reparar en esta suerte de títulos, que queda así como algo fundamentalmente retórico de modo que, en teoría, es posible que una CCAA calificada como “región” tenga un nivel competencial igual o superior a otra que aparezca como “nacionalidad”, lo que demuestra que no hay dependencia entre aquel artículo y el resto de la ordenación. La posibilidad de establecer un status discrepante entre las calificadas “nacionalidades” y “regiones” aparecería como una suerte de clasismo institucional, por cuanto otorgaría unos mejores derechos a unas frente a otras sin apoyos objetivos, por lo que cualquier intento de jerarquizar 17 Vid. J. J. RUIZ, “La reforma constitucional del Senado en España y la asimetría del Estado autonómico: la igualdad en la representación de las nacionalidades y regiones”, AA. VV. (Coordinador: F. PAU I VALL), El Senado, Cámara de representación territorial, Tecnos, Madrid, 1996, págs. 397 y 398. 18 más allá a las CCAA, utilizando componentes históricos, implicaría una quiebra de la ratio de la CE18. Con todo lo expuesto parece unánime la postura de no distinguir, desde el punto de vista jurídico, entre nacionalidades y regiones. Sin embargo, GONZÁLEZ ENCINAR consideraba que, en relación con las regiones, las nacionalidades tienen siempre, para nuestros constituyentes, una voluntad autonomista cualificada. Y si esta voluntad autonomista cualificada se le supone a los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de Autonomía, permitiéndoles el acceso directo al nivel superior de autonomía, a través de un procedimiento prácticamente de trámite, resulta difícil sostener que los mismos constituyentes que vieron a la Nación española compuesta de nacionalidades y regiones (art. 2 CE) no vieron en dichos territorios a Cataluña, País Vasco y Galicia, las mencionadas nacionalidades19 . Próximo a lo anterior se revela J. LEGUINA VILLA, subrayando que los “hechos políticos diferenciales” que la Constitución reconoce, consagra y garantiza, al decidir sobre la organización territorial del Estado, son sólo dos: las nacionalidades y los territorios forales. La Nación española no es homogénea, sino heterogénea, pues alberga en su seno no sólo una pluralidad de comunidades regionales sino también tres entidades nacionales cualitativamente diferenciadas: las nacionalidades de Cataluña, Euskadi y Galicia. Regiones y nacionalidades son dos realidades que tienen hoy distinta sustancia o naturaleza política. Regiones y nacionalidades no son realidades homogéneas, ni están colocadas por la Constitución en pie de igualdad para recibir siempre y en todo caso el mismo trato. Por más que la generalización de las autonomías, su sujeción a patrones uniformistas y la aplicación de una política de vasos comunicantes, mediante un ejercicio discutible de las 18 Vid. F. SANTAOLALLA LÓPEZ, “Nacionalidades y regiones, y Senado”, AA. VV. (Coordinador: F. PAU I VALL), El Senado, Cámara de representación territorial, Tecnos, Madrid, 1996, págs. 375 a 380. 19 Vid. J. J. GONZÁLEZ ENCINAR, El Estado unitario-Federal, Tecnos, Madrid, 1985, págs. 151 y 152. 19 transferencias de competencias estatales para igualar virtualmente los techos competenciales de todas las Comunidades Autónomas, haya oscurecido aquella originaria diferencia constitucional, es lo cierto que las nacionalidades siguen siendo algo cualitativamente distinto de los territorios regionales que finalmente acabaron por configurar el mapa autonómico español. Su personalidad histórica diferenciada, la conciencia de identidad de sus pueblos, formada sobre raíces culturales propias, y su probada vocación de autogobierno, con una marcada tendencia hacia la estatalidad, hacen de Euskadi y Cataluña, y en cierto modo también de Galicia, aunque no con igual intensidad, realidades políticas inasimilables a patrones uniformes, e incompatibles, por tanto, con forzadas igualaciones al resto de Comunidades Autónomas. El segundo hecho diferencial son los derechos históricos de los territorios forales de Navarra, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Los derechos históricos comparten con el hecho diferencial de las nacionalidades, la función de afirmar, de un lado, la identidad y la personalidad histórico-política diferenciada de cada una de las provincias vasco-navarras, y de justificar, de otro, el desarrollo de autonomías singulares para Euskadi y para Navarra20. Con todo lo señalado se constata que la discusión sobre las nacionalidades y regiones no es sencilla. Sin embargo, los que nunca han de ser igualados son los términos nación y nacionalidades y así ACOSTA SÁNCHEZ, define el nacionalismo como ideología y acción política dirigidas a construir la nación o a la defensa de la nación ya existente y estudia las relaciones entre nacionalismo, nación y Estado, así como el debate que la noción de nación ha generado, para terminar definiendo la nación como la proyección en el mundo de una sociedad territorialmente delimitada, no necesariamente constituida en Estado, actuando para dominar sus condiciones materiales y culturales de existencia, mediante fuerzas ideológicas y políticas que forjan para ella una identidad y una voluntad colectivas, a base de elementos culturales, étnicos e históricos. Así pues, la nación es la sociedad 20 Vid. J. LEGUINA VILLA, “La reforma del Senado y los hechos diferenciales”, AA. VV., La participación de las Comunidades Autónomas en las decisiones del Estado, Tecnos, Instituto Navarro de Administración Pública, Madrid, 1997, págs. 218 a 221. 20 proyectada al exterior como comunidad, mientras que no es necesario que la sociedad constituya un Estado: puede proyectarse como nación desde el interior de un Estado multinacional y pugnar desde él por el control de sus condiciones materiales de existencia y la autodeterminación cultural, tanto más si se trata de un Estado plurinacional democrático y a la vez integrado en una confederación internacional que le merma crecientemente soberanía. Finalmente, ACOSTA resalta que el nuevo ciclo del nacionalismo se extiende a Europa occidental, en la que se desarrolla sobre cuatro grandes tendencias: 1) dinámica interna de los Estados multinacionales de la Comunidad Europea; 2) proceso confederal de la Comunidad, que tiene a difuminar los perfiles de los Estados y a realzar los de las naciones que albergan; 3) presión de masas inmigrantes en todas las fronteras de la Comunidad que ha levantado el interrogante sobre la propia identidad y 4) factores de orden económico, político y geopolítico han provocado en la Comunidad Europea procesos de hegemonía (Alemania) y de decadencia (Inglaterra) que sobrealimentan a “le nationalisme des Grands”21. Asimismo, pondrá en conexión los términos Nación, nacionalidades y regiones SOLOZÁBAL, defendiendo que en el importantísimo artículo 2º de la CE se enuncian los sujetos básicos de nuestro ordenamiento constitucional (Nación española, nacionalidades, regiones) y los principios de la organización territorial española: unidad, autonomía y solidaridad. En consecuencia, la CE contempla una única Nación, la española y la nacionalidad es concebida, en su juicio, como región cualificada. Así, si definimos la región como una unidad territorial dotada de cohesión e identidad propias, podría definirse la nacionalidad como aquella región con acusada conciencia de su especificidad. La CE no detalla los elementos que pueden servir de base a una CCAA para ser declarada nacionalidad o región; puesto que por sí sola la calificación de nacionalidad no genera ni definitiva ni provisionalmente status jurídico especial, ella queda remitida a la propia consideración de la CCAA. Con toda seguridad, serán exclusivamente las diferencias históricas y culturales, más que su propia 21 Vid. J. ACOSTA SÁNCHEZ, “Los presupuestos teóricos del nacionalismo”, Revista de 21 voluntad, los criterios que operen a la hora de la autodefinición de las comunidades como nacionalidades22. Por otro lado, otro de los términos que cobra fuerza en la presente discusión es el del federalismo y así TAJADURA TEJADA, destaca que no se debe hablar de que España es un federalismo asimétrico, ya que ello encierra una contradicción en los términos porque si es federalismo no puede ser asimétrico. Lo que distingue al modelo español del federalismo de los demás es la vigencia del principio dispositivo y la consiguiente apertura del mismo. No obstante, el problema fundamental de nuestro modelo de organización territorial no se resolverá mientras no quede zanjado el reparto competencial. Y ello exige cerrar vías como la del art. 150. 2 que son las que dan cobertura jurídica al proceso constituyente permanente23. De igual modo, AJA reitera que nuestro Estado Autonómico comparte los rasgos esenciales de los federalismos –las instituciones de las CCAA sólo dependen del electorado respectivo, tienen un amplio campo de competencias, con una financiación objetiva, los conflictos que aparecen se resuelven por el TC– pero además posee hechos diferenciales24. En todo caso, tal y como dice PÉREZ CALVO, el Estado en general y el autonómico en particular tienen un reflejo jurídico, cuyo resultado es definido por la CE. Es lamentable que hoy, pasados más de veinte años desde el comienzo de la construcción del Estado autonómico, sean constantes las quejas de algunos nacionalismos y que, una vez que determinadas reivindicaciones han venido siendo satisfechas, hayan surgido nuevas demandas que han ido elevando el tono de las palabras empleadas: autodeterminación, soberanía, independencia, etc. Todo lo anterior supone poner en tela de juicio constantemente las reglas de juego establecidas por la Estudios Políticos núm. 77 (julio-septiembre 1992), págs. 95 a 138 22 Vid. J. J. SOLOZÁBAL, “Nación, nacionalidades y autonomías en la Constitución de 1978. Algunos problemas de la Organización territorial del Estado”, Sistema, núm. 38-39, 1980, págs. 265 a 273. 23 Vid. J. TAJADURA TEJADA, “Cooperación y solidaridad”, Revista de Estudios Autonómicos núm. 1 (enero-junio 2002), págs. 233 a 241 24 Vid. E. AJA., El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, op. cit., págs. 36 y 37. 22 CE y los Estatutos y generar una crispación endémica entre los grupos nacionalistas y fuerzas políticas de ámbito nacional, así como entre CCAA concretas e instituciones centrales del Estado. Se acompaña al concepto de nación, en la CE, el de la solidaridad. La solidaridad es un elemento fundamental de cohesión social. Un alto grado de solidaridad es un síntoma de una sociedad que ha alcanzado un gran nivel ético, de civilización. En la CE, la solidaridad aparece, ante todo, como uno de los atributos de la Nación. La Nación española, en tanto plural, está integrada por nacionalidades y regiones con derecho a la autonomía, y en su seno existen distintas culturas y lenguas. Por otro lado, la unidad de la Nación se manifiesta en la igualdad de todos los españoles en el disfrute de los derechos fundamentales y en la solidaridad. Las nacionalidades y regiones, organizadas en CCAA, también disfrutan de derechos por ser integrantes de la Nación española: el de no ser perjudicadas por las acciones de los demás miembros de la comunidad o el de recibir de ellos su colaboración25. En conclusión, la discusión sobre la diferenciación o no de las nacionalidades y regiones debe finalizar porque nuestro sistema autonómico tiene el riesgo de que la flexibilidad que lo ha caracterizado desde su inicio acabe identificándose con provisionalidad, lo que dificulta la consecución de la deseable estabilidad que todo ordenamiento pretende. Así, se debe hacer lo posible por acabar con aquella idea de hallarnos sometidos a un proceso continuamente abierto26. 25 Vid. A. PÉREZ CALVO, “Presente y futuro del Estado autonómico”, Revista de Estudios Autonómicos núm. 1 (enero-junio 2002), págs. 227 a 232. 26 Tal y como indica J. CORCUERA, ”La distinción constitucional entre nacionalidades y regiones en el decimoquinto aniversario de la Constitución”, op. cit., pág. 30. 23 D- El debate en los medios de comunicación Durante el periodo estival se han originado numerosas declaraciones en torno a los términos nacionalidades y nación. Éstas han sido recogidas, entre otros, por la prensa escrita27, cuya lectura permite comprobar lo siguiente: Pascual Maragall se ha marcado como objetivo político de su legislatura el conseguir un estatus político específico para Cataluña que quede reconocido e incorporado a la CE, así como el reconocimiento constitucional del hecho diferencial catalán como condición indispensable para que se consolide definitivamente la España “plural y diversa”. Además, Maragall considera que no hay nada previsto en la CE específico para Cataluña porque el contexto de 1978 hizo inevitable algunas cautelas, mas considera que “Cataluña, Euskadi, Galicia y Navarra (por su régimen foral) deberían tener un estatus específico diferente en la CE”, por lo que habría llegado el momento de que la CE explicite que las nacionalidades históricas que reconoció de forma elíptica en 1978 son Galicia, País Vasco y Cataluña. Así pues, considera que se debe retomar el tema de la diferencia entre regiones y nacionalidades ya que, en palabras suyas, “alguna diferencia tiene que haber entre las comunidades que tienen lengua propia y tradiciones muy robustas y las que no”. Avanzará más en la propuesta Artur Mas al considerar que para el CDC, el modelo federal se basa en una homogeneización de todas las autonomías. Por tanto, los convergentes piden un trato diferencial y “una unión libre y en pie de igualdad de las naciones que conforman el Estado español”. El CDC se compromete a no permitir ningún “escenario de relación CataluñaEspaña que no reconozca el derecho de autodeterminación” ya que “somos nacionalistas, apostamos por un Estado plurinacional –ni plural ni diverso– y trabajamos para que Cataluña tenga cada día más autogobierno”. En consecuencia, Artur Mas subraya que Convergencia se ha fijado un objetivo 24 nuevo en su historia: “El modelo confederal que reconozca la plurinacionalidad dentro del Estado español” y así aboga por sustituir el actual modelo autonómico por una relación confederal. Con todo ello, Artur Mas concluirá señalando que no han de renunciar al derecho de autodeterminación, que finalmente es el derecho a la independencia, puesto que la autodeterminación es un derecho que tienen reconocido las naciones. Asimismo, el PSPV afirma que “la construcción de un proyecto nacional valenciano, en el ámbito de una España federada y una Europa confederada (...) es el mayor de los retos a los que se enfrenta el País Valenciano” y que “desde el Congreso de Benicassim, en 1982, en que se suprimió la anterior definición de que “el País Valenciano es una nacionalidad oprimida” no se han producido alusiones tan directas ni comprometidas a la cuestión nacional”. Así pues, había saltado a la palestra la cuestión nacional y de las nacionalidades, por lo que era lógico que ello provocara otras intervenciones, tratando de matizar las anteriores posturas. De este modo, Frances De Carreras insistió en que todo partido nacionalista, por definición, debía tener como meta final la plena soberanía de su nación, es decir, convertirla en Estado. Por ello, desacreditar el actual Estatut –y, por supuesto, la Constitución- como un nefasto producto de las imposiciones de la transición y no como el resultado de un consenso en lo básico, forma parte de las necesidades de un guión previamente trazado. En consecuencia, el nuevo Estatut, si es que se llega a aprobar, será considerado insuficiente desde el primer día, porque estos partidos alegarán que tampoco resuelve el misterioso encaje de Catalunya en España. Desde el punto de vista competencial somos un “Estado federal con hechos diferenciales”. Pero, precisamente, el punto de vista nacionalista rechaza las fórmulas federales por la simple razón de que son igualitarias. Es decir, la política autonómica federalista –denominada café 27 Se han empleado las siguientes fuentes: El País, El Mundo, La Razón, ABC, La Vanguardia, Levante, El Diario Montañes, El Periódico, Europa Press, Expansión, DEIA. 25 para todos- es en estos momentos, por igualitaria, aquella que más combaten los nacionalistas. Cercano a lo anterior, José Ramón Recalde señala que el federalismo es una doctrina normalmente opuesta al nacionalismo. Así ocurre con las federaciones mejor realizadas, como la de Estados Unidos o la de Alemania. El federalismo es una vía instrumental para organizar una sociedad de ciudadanos. Con todo, el plan Ibarretxe es un atentado grave a la convivencia en España y en Euskadi, rompiendo el consenso que se había pactado con la CE y el Estatuto y, consiguientemente, se debía rechazar en su forma y en su contenido; en su forma, porque supone una deslealtad constitucional. En su contenido, porque busca la discordia donde los vascos habíamos logrado la concordia. El plan Ibarretxe no tiene nada que ver con el federalismo: es nacionalismo. Por otro lado, Dolores Gorostiaga (Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria), ha defendido que las reformas de los Estatutos para ampliar la identidad son un tanto excesivas, mientras que José María Barreda destaca que la autonomía es irreversible, si bien, a la pregunta por la existencia de margen para el Estado federal en España, responde que no le interesan las discusiones nominalistas, sino las consecuencias efectivas del proceso. Todas las reacciones expuestas no evitaron que los representantes de todos los grupos parlamentarios en la ponencia de reforma del Estatut consensuaran un índice provisional de materias a las que éste debería referirse, entre las que destacan la inclusión del término “nación”, la convocatoria de consultas populares por parte de la Generalitat, la participación directa del Ejecutivo catalán “en órganos de gobierno de la UE”, la participación en la elaboración de tratados internacionales, la cooperación transfronteriza e interregional, la regulación de las oficinas exteriores o la vertebración de acuerdos con los territorios de la antigua Corona de Aragón, así como la intervención de la Generalitat en la designación de miembros de instituciones, especialmente a través del Senado, como el TC o el CGPJ, etc. 26 De lo anterior, fue objeto de una polémica especial el término nación catalana y así Rodríguez Ibarra señaló que la “Nación Catalana”, expresión incluida en el primer guión de trabajo del futuro Estatuto de Autonomía de Cataluña, era un término “moderno”, mas no respondía a la realidad, puesto que tanto esa comunidad como el País Vasco “nunca” habían sido una nación. Por ello insistió en que “los tiempos de los nominalismos deben dar paso al debate sobre la forma de funcionar un Estado descentralizado” y que tanto las CCAA de vía rápida como las de vía lenta tenían que “tener un nivel de educación similar, un nivel sanitario equiparable y unas infraestructuras equiparables” En el mismo sentido, Jaime Campmany resaltó que no se trataba de que a Castilla o a Asturias las llamaran región y que a Cataluña la llamaran nación o nacionalidad y asunto terminado. Es cierto que un hecho diferenciador evidente e indiscutible es el de la lengua y merece un tratamiento especial, que no puede ser otro que el de compartir la oficialidad con el castellano en la comunidad donde se habla. Pero los nacionalistas hablan de otras particularidades de “sus” pueblos y conforman con claridad las nacionalidades o lo que algunos llaman naciones. En consecuencia, no se trata de lograr el reconocimiento de la identidad propia, sino de asegurar una preeminencia de situaciones de la llamada “nacionalidad” sobre la llamada “región”. Y desde ahí se saltará a la palabra “co-soberanía”. Igualmente, Jose Luis Mendez (Secretario de Estado de Cooperación territorial) subrayará que “El futuro de España no pasa tanto por una definición del marco competencial, básicamente difícil de cambiar, como por el desarrollo de nuevos instrumentos de cooperación. En las atribuciones que quedan y en las nuevas se produce concurrencia de políticas y, por tanto, debe haber una mejor forma de cooperación, sin soluciones rígidas”. En la reforma de los Estatutos “El Gobierno sólo puede limitarse a impulsar en las Cortes las reformas que vengan con consenso y sean acordes con la CE”. Cuando Maragall pide que la CE diferencie las cuatro nacionalidades de las otras comunidades, “el problema es que ahora hay otras comunidades que se 27 reclaman también históricas. Los debates nominalistas no deben hacernos perder de vista que lo importante es el nivel de las competencias y cómo se ejercen. En el mismo sentido, José María Carrascal destaca como la última reivindicación nacionalista es que se haga constar en la Constitución las “nacionalidades históricas” por su nombre: Cataluña, País Vasco y Galicia ya que si se tiene historia, su razonamiento es que se tiene nación y si se tiene nación se tiene derecho a tener estado. Sin embargo, Carrascal considera que hay dos términos desafortunados en la Constitución. El primero fue el de nacionalidad, un adjetivo convertido en sustantivo, a medio camino entre región y nación, inventado para aplacar a los nacionalistas que en vez de aplacarlos, sólo les ha activado el apetito. Y el segundo más desafortunado es el término histórico porque considerar históricas sólo a esas tres Comunidades españolas es falso. En este sentido, Asturias, León, Navarra, Valencia, Murcia, por no hablar de Castilla, podrían reivindicar con bastantes más derechos el calificativo de “históricas”. Si se hubiera utilizado algún adjetivo relacionado con el idioma, “nacionalidades bilingües”, por ejemplo, hubiese sido mucho más apropiado, ya que nadie puede negarles la lengua propia que tienen. Pero historia no. Historia la tienen todas y hacer de ella el rasgo diferencial es objetivamente erróneo y políticamente ofensivo. Asimismo, Aleix Vidal-Quadras indica que la Constitución española no contempla más que una Nación, plural, descentralizada, organizada en entes territoriales autónomos, pero sólo una. Este apelativo se reserva en nuestra CE a España, mientras las unidades sub-estatales que la integran reciben el nombre de nacionalidades y regiones o, más genéricamente, de comunidades autónomas. Por consiguiente, la atribución de la condición de nación a una parte del territorio nacional no tiene cabida en nuestro vigente ordenamiento y representa una ruptura conceptual grave del pacto civil de 1978. No terminan ahí las reacciones contrarias a la consideración de Cataluña como nación y así Escuredo, Clavero y Rojas Marcos (protagonistas 28 del proceso autonómico andaluz) mostraron su especial inquietud porque Cataluña quiere ser reconocida como nación cuando la CE dice que en España hay una sola. Pese a lo expuesto, no mermaron las voces favorables a la consideración de Cataluña como nación y así Juan José López Burniol insistió en dicha consideración señalando que Cataluña es una comunidad con conciencia clara de poseer una personalidad histórica diferenciada y voluntad firme de proyectar esta personalidad hacia el futuro mediante su autogobierno. Un autogobierno que comporta la autorregulación de los propios intereses y el autocontrol suficiente de los propios recursos. No obstante, afirmada la realidad nacional catalana y que Cataluña estaba integrada histórica, política y jurídicamente dentro del Estado español, López Burniol se preguntará por qué las nacionalidades históricas son sólo Cataluña, Galicia y País Vasco, concluyendo que Navarra no tiene “lengua propia” pero sí posee unas instituciones robustas que ha logrado preservar a lo largo de los siglos. Ante todo ello, Burniol concluirá que debe hablarse de las cosas y no del nombre de las cosas. En cualquier caso, a finales de julio Pasqual Maragall volverá a insistir en que “Cataluña es Estado, quiere ser Estado y va a ejercer de Estado” y desde ahí reclamará a Rodríguez Zapatero el reconocimiento de la singularidad de cuatro nacionalidades –Cataluña, País Vasco, Galicia y Navarra_ en la anunciada reforma de la Constitución, puesto que “la idea de la España plural tiene que ir concretándose con fórmulas jurídico-políticas y constitucionales que reconozcan la singularidad de las tres nacionalidades históricas (catalana, vasca y gallega) y de la Comunidad Foral de Navarra”. Ante semejante tesitura, Mariano Rajoy recalcará que “lo que existe en cuanto a organización territorial es el modelo de estado de España, que es el modelo de las autonomías que distingue entre nacionalidades y regiones, y está establecido en la Constitución”. Sin embargo, Joseph Ramoneda matizará las palabras de Maragall, insistiendo en que éste ha matizado que quiere ser 29 Estado español. Así, si aceptamos que Cataluña y España son dos naciones, una inscrita en la otra, es fácil entender que hay intereses comunes pero también los hay de difícil conciliación. De todos modos, Ramoneda insistirá en que la voluntad de Maragall de ser Estado español debería ser vista de modo positivo. Por su parte, Manuel Chaves trasladó su frontal oposición a que Cataluña, como las otras nacionalidades históricas, tuvieran reconocido un estatus específico en la CE, defendiendo que “las 17 Comunidades Autónomas deben aparecer en la CE sólo con sus nombres y sin ningún calificativo” y se preguntó “en base a qué razones se definen las comunidades históricas”. “No sólo porque el estatuto de una comunidad se haya aprobado antes de la Guerra Civil le da carácter de histórica, sino que hay muchas otras razones por la que podría serlo”. Lo relevante es que en España no haya comunidades con más derechos que otras. Además, Manuel Chaves trazó los límites de alcance de las reformas de los estatutos y de la Constitución al subrayar que se debía reconocer la diversidad de las regiones y nacionalidades, pero sin privilegios económicos y sin ningún tipo de desigualdad. Ante lo anterior, Maragall volverá a pronunciarse a principios de agosto, exigiendo que cualquier reforma constitucional reconozca a Cataluña como nacionalidad histórica y que “No aplaudirán” una reforma constitucional en la que no se denomine expresamente a Cataluña como nacionalidad histórica. Igualmente, Maragall insistirá en que Andalucía no puede reclamar “salvo un cambio constitucional importante”, el papel de nacionalidad histórica reservada a Cataluña, Galicia y Euskadi, pero sí el reconocimiento de la singularidad que le otorgan, entre otras circunstancias, haber alcanzado la autonomía por la vía del art. 151 de la CE y disponer de ciertas prerrogativas específicas, amén de un “cultura muy sólida”. Como era esperable, Chaves volverá a pronunciarse advirtiendo que el reconocimiento de las singularidades no ha de lesionar la igualdad, por lo que las reformas deberían tener en cuenta “el respeto y reconocimiento de la 30 singularidad y de los hechos diferenciales, pero haciéndolos compatibles con criterios de igualdad”. Finalmente, Jordi Sevilla desdeñará la propuesta de Maragall de reconocer las nacionalidades históricas en la CE, mientras Bargalló (Conseller en cap) seguirá defendiendo que “Cataluña es una nación”, por lo que “la CE continuará dando la espalda a esta realidad si no lo dice”, “lo importante es que el reconocimiento de Cataluña como nación tiene una implicación política que va más allá de la simple mención en la CE”. 31 3- CONCLUSIONES 1º- Cuando tratamos de calificar un territorio comprobamos que son múltiples las posibilidades, pudiendo definirlo como país, pueblo, nación, Estado, etc., mas el único que, de todos ellos, tiene relevancia jurídica es el de Estado por lo que éste, en ningún caso, puede admitirse en relación a alguna Comunidad Autónoma. Así pues, no se puede aceptar, por ejemplo, la mención Estado Catalán. Sin embargo, cuando entra en juego el término nación comprobamos que pese a su uso exclusivo en la CE para referirse a la nación española, su unión a ciertas Comunidades Autónomas (como la alusión a la nación catalana) podría ser cuestionado a nivel constitucional pero no debería suponer, en principio, especiales efectos a nivel internacional puesto que no se vincula a éste la noción de soberanía. 2º- Teniendo presente la redacción de los Estatutos de Autonomía, se constata que fueron los primeros en aparecer (País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Comunidad Valenciana) los que optaron, aunque de manera desigual, por la calificación de nacionalidad (el cual será empleado también por Aragón y Canarias), mientras que los Estatutos posteriores escogieron el término región o ninguno de los dos, siendo esta última opción la fórmula elegida por los Estatutos de Cantabria y La Rioja, los cuales habían sido calificados como entidades regionales históricas en la redacción originaria de dichos Estatutos (tal y como sigue manteniendo el Estatuto de Extremadura). Así pues, la fórmula que predomina es el silencio en la adjetivación, en coherencia con la ausencia de consecuencias jurídicas que determina, hasta ahora, ser nacionalidad o región. 3º- Debemos acudir a la lectura de las Sentencias del Tribunal Constitucional de principios de los 80 para conocer la interpretación que este órgano realiza del art. 2 CE, insistiéndose en que ambos términos (nacionalidades y regiones) permiten acceder a su autogobierno y constituirse 32 en Comunidades Autónomas (STC 100/1984, F.J. 2º), aunque dicho acceso a la autonomía de las nacionalidades y regiones se ha producido por vías diversas (STC 16/1984, F.J. 2º). Asimismo, algunos pronunciamientos más recientes continúan subrayando la necesidad de buscar un equilibrio entre la unidad de España y la autonomía de las nacionalidades y regiones ya que ambos elementos se garantizan en la CE (STC 96/2002, F.J. 11, STC 135/1992, F.J. 7º). Finalmente, las nacionalidades y regiones son objeto de atención, por el TC, con ocasión de la autonomía financiera (STC 192/2000, F.J. 8), de la cooficialidad lingüística (STC 337/1994), por el reconocimiento de su capacidad para autoorganizarse libremente (STC 227/1988, F.J. 21º), etc. 4º- Cuenta con un mayor refrendo doctrinal la postura de que no se derivan consecuencias jurídicas de la distinción entre nacionalidad y región, como Fernando Ríos Rull, que nacionalidad y región son conceptos socio-políticos que se refieren al grado de identidad colectiva de los ciudadanos de un determinado territorio, estén constituidos o no en Estado, mientras que Estado o Comunidad Autónoma son conceptos jurídicos, la organización de poder que rige en un determinado territorio y así, serán otras circunstancias las que puedan producir distinciones cualitativas y cuantitativas entre las distintas comunidades originando una asimetría constitucional, circunstancias tales como la existencia de hechos diferenciales. En parecidos términos se pronuncia Eliseo Aja, defendiendo que la doble referencia a “nacionalidades y regiones” del art. 2, implica el reconocimiento de que existen unas conciencias colectivas de pertenencia a una comunidad política más fuerte que otras, si bien la CE no liga ningún efecto jurídico a la distinción, aunque no debe ignorarse la importancia de los hechos diferenciales ya que éstos son los que impiden la consideración de España como Estado federal y sí como Estado autonómico. Igualmente, Alberto Pérez Calvo, subrayando que la distinción entre nacionalidades y regiones no acarrea consecuencia jurídica alguna por lo que nunca podría ser el criterio para reflejar posibles diferencias organizativas, competenciales o de participación en las decisiones del Estado a no ser que se reformara la CE. También, Juan Jose Solozabal defiende que la calificación de 33 una comunidad autónoma como nacionalidad o región no genera ningún status jurídico especial. La misma postura es adoptada por Javier Corcuera Atienza, como por Juan Ferrando Badía, Santiago Muñoz Machado, J. Alonso de Antonio, J.J. Ruiz, Fernando Santaolalla López, etc. 5º- No obstante, otros autores defienden la trascendencia de la diferenciación entre nacionalidades y regiones, reiterando que éstas no son realidades homogéneas, ni están colocadas por la CE en pie de igualdad para recibir siempre y en todo caso el mismo tratamiento. Así, J. Leguina Villa, enmarca en el hecho diferencial la razón de la distinción (vinculando éste a las nacionalidades y a los derechos forales) y reivindica, en consecuencia, un diferente tratamiento, mientras que José Juan González Encinar defiende que, en relación con las regiones, las nacionalidades tienen siempre, para nuestros constituyentes, una voluntad autonomista cualificada. 6º- Con la actual redacción del art. 2 CE son mayores los argumentos favorables a la inexistencia de consecuencias jurídicas de los términos nacionalidades y regiones y, en consecuencia, entre las CCAA que se han calificado como nacionalidad frente al resto (donde algunas aún no se han decantado, como ya se indicó, por ninguno de los dos términos). Sin embargo, los hechos diferenciales sí deben ser motivo de diferenciación y es ahí donde deberá seguir el discurso, si bien con ellos se debe tratar de cerrar la discusión porque la flexibilidad de nuestro sistema autonómico impide la deseable estabilidad que todo ordenamiento pretende, como destaca Javier Corcuera, debiendo tener presente también la existencia de voces que esgrimen que el reconocimiento de hechos diferenciales no puede nunca fundamentar discriminaciones entre CCAA, tal y como indica J. J. Ruiz. En consecuencia, a través de la división entre nacionalidades y regiones no ha de reconocerse una situación de superioridad de las primeras ya que ello contradice el espíritu del art. 2 CE. 7º- En cuanto a las reacciones de los políticos recogidas en la prensa se constata como Pascual Maragall ha estado buscando un estatus político 34 específico para Cataluña (junio de 2004) que finalmente ha traducido en la persecución del reconocimiento de las nacionalidades históricas en la CE y la aparición del término nación catalana en su Estatuto. Respecto a esto último, debe articularse con especial cuidado, habida cuenta de las posibles dificultades del uso y contenido del término nación catalana ante el art. 2 CE, en el que se consagra, con carácter exclusivo, el término Nación española. Asimismo, otros políticos catalanes, como Artur Mas, unen al término nación el derecho a la autodeterminación y ello está fuera de los márgenes de la CE, al igual que establecer la desigualdad entre naciones/nacionalidades y regiones. Además, ninguna Constitución federal reconoce la soberanía a los Estados que lo componen (vid. AJA, El Estado Autonómico y los hechos diferenciales, op. cit., pág. 31) y ello no parece claro en el discurso nacionalista en el que se persigue la autodeterminación. Al mismo tiempo, en otras Comunidades Autónomas está renaciendo la cuestión nacional, como en la Valenciana, mientras en otras (como en Cantabria o Extremadura) se insiste en que lo importante no son los nominalismos sino las consecuencias del proceso de reforma de los Estatutos. Así pues, no se oponen a repensar los términos nacionalidades, regiones, nación, etc., siempre y cuando ello no determine desigualdades entre territorios y, especialmente, no se olvidé el inciso último del art. 2 CE por el que se ha de garantizar la solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones. De este modo, si existe un cierto rechazo (como puso de manifiesto Manuel Chaves) al reconocimiento de un estatus específico para Cataluña en la CE (a través de su consideración como nacionalidad histórica) ya que ello, quizás, si puede conducir a diferencias. 8º- Si el debate sobre los términos nacionalidad y región ha ido perdiendo fuerza conforme ha ido avanzando el tiempo (pudiendo considerar anclada la polémica en el hecho de si Cataluña es o no una nacionalidad histórica), lo cierto es que están empezando a surgir nuevos términos, como el 35 de eurorregión, que dificulta más el encaje de las nacionalidades y regiones, dado que eurorregión no es un concepto jurídico. 9º- El tema real de la discusión es si a través de la consideración de una Comunidad Autónoma como nacionalidad/nación frente a región se pretende conseguir un techo competencial mayor y más financiación, es decir, frente a los nominalismos la pregunta que subyace es: ¿qué se quiere conseguir?. Ciertamente, hasta ahora, ha existido un cierto consenso de que al hablar de nacionalidades o regiones, implicaba una distinción política y sociológica, pero ninguna jurídica. Sin embargo, actualmente se está planteando la distinción queriendo establecer diferencias jurídicas entre Comunidades e, incluso, queriendo atribuir a la nacionalidad el derecho a la autodeterminación y soberanía, lo cual no se ajusta a la CE. Por ello, no se debe pensar que se trata de un mero problema semántico o nominativo porque la respuesta que se dé puede ser el germen de la creación de Comunidades Autónomas de primer grado y Comunidades Autónomas de segundo grado (después de haber logrado su igualación en 1992) donde, entre otros, las primeras puedan lograr un mayor peso político en las instituciones públicas, tal como están reclamando (vid. la prensa en relación a la reforma del Senado). Por otro lado, debe defenderse la reserva del término nación para España y para el resto nacionalidades y regiones, sin que deba tener lugar la discriminación entre éstas y las nacionalidades históricas (como pretende Maragall) por simples razones históricas, ya que al preguntarnos por la existencia de motivos de entidad para acuñar este adjetivo a Cataluña, País Vasco y Galicia frente al resto de Comunidades, cuya historia también ha tenido numerosos episodios de soberanía propia (el Reino de Al Andalus, la Corona de Aragón, el Reino Leonés, etc.), el hecho de que hubieran plebiscitado sus Estatutos en la 2ª República, no parece suficiente. En términos conexos se pronunció José María Carrascal quien defenderá la acuñación del término nacionalidades bilingües si se quiere emplear algún adjetivo relacionado con el idioma, puesto que no se puede negar que tienen lengua propia ciertas Comunidades Autónomas, pero no acuñarles el término de 36 nacionalidad histórica solo a unas y estableciendo unas discriminaciones jurídicas, cuando existen menos diferencias reales en términos históricos. En consecuencia, es preciso que en la reforma de la CE aparezca el nombre de las 17 Comunidades Autónomas, pero sin diferenciación nominativa entre ellas, es decir, manteniendo los vocablos nacionalidades y regiones como hasta ahora establece el art. 2 CE, si bien, en su caso, puede ser conveniente terminar de reconocer constitucionalmente un modelo similar al federal con hechos diferenciales (aun sabiendo que el modelo federal no dará respuesta a los partidos nacionalistas por su estatus igualitario, como subrayó José Ramón Recalde, en El País, de 7 de julio de 2004) como base del reconocimiento de unas identidades propias que constituyan la base de las “nacionalidades” y “regiones” que componen España. 37 BIBLIOGRAFÍA - ACOSTA SÁNCHEZ, J., “Los presupuestos teóricos del nacionalismo”, Revista de Estudios Políticos núm. 77 (julio-septiembre 1992), págs. 95 a 138. - AJA, E., El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, Alianza Editorial, Madrid, 1999. - CORCUERA, J., ”La distinción constitucional entre nacionalidades y regiones en el decimoquinto aniversario de la Constitución”, Documentación Administrativa núm. 232-233, octubre 1992, págs. 13 a 31. - “La «cuestión regional» en España y la construcción del Estado autonómico”, AA.VV. (Directores: J. RODRÍGUEZ-ARANA y P. GARCÍA MEXÍA), Curso de Derecho Público de las Comunidades Autónomas, INAPMontecorvo, Madrid, 2003, págs. 99 a 131. - FERRANDO BADÍA, F., El Estado unitario, el federal y el Estado Autonómico, Tecnos, Madrid, 2ª Ed., 1986. - GONZÁLEZ CAMPOS, J., Curso de Derecho Internacional público, Civitas, Madrid, 2002. - GONZÁLEZ ENCINAR, J. J., El Estado unitario-Federal, Tecnos, Madrid, 1985. - LEGUINA VILLA, J., “La reforma del Senado y los hechos diferenciales”, AA. VV., La participación de las Comunidades Autónomas en las decisiones del Estado, Tecnos, Instituto Navarro de Administración Pública, Madrid, 1997, págs. 209 a 224. - PASTOR RIDRUEJO, J. A., Curso de Derecho Internacional Público y organizaciones internacionales, Tecnos, Madrid, 8ª. Ed., 2002. 38 - PÉREZ CALVO, A., “Pueblo, nacionalidades y regiones en la práctica estatutaria”, Revista Jurídica de Navarra núm. 29 (enero-junio 2000), págs. 107 a 120. - “Presente y futuro del Estado autonómico”, Revista de Estudios Autonómicos núm. 1 (enero-junio 2002), págs. 227 a 232. - REMIRO BROTÓNS, A., “Soberanía del Estado, libre determinación de los pueblos y principio democrático”, AA. VV. (Edición J.M. CASTRO-RIAL CANOSA), El Derecho Internacional en los albores del siglo XXI, Trotta, Madrid, 2002, págs. 545 a 567. - RÍOS RULL, F., “Nación, nacionalidad y región”, Internet. - RUIZ, J. J., “La reforma constitucional del Senado en España y la asimetría del Estado autonómico: la igualdad en la representación de las nacionalidades y regiones”, AA. VV. (Coordinador: F. PAU I VALL), El Senado, Cámara de representación territorial, Tecnos, Madrid, 1996, págs. 395 a 409. - SANTAOLALLA LÓPEZ, F., “Nacionalidades y regiones, y Senado”, AA. VV. (Coordinador: F. PAU I VALL), El Senado, Cámara de representación territorial, Tecnos, Madrid, 1996, págs. 375 a 380. - SOLOZÁBAL, J. J., “Nación, nacionalidades y autonomías en la Constitución de 1978. Algunos problemas de la Organización territorial del Estado”, Sistema, núm. 38-39, 1980, págs. 257 a 281. - TAJADURA TEJADA, J., “Cooperación y solidaridad”, Revista de Estudios Autonómicos núm. 1 (enero-junio 2002), págs. 233 a 241. 39