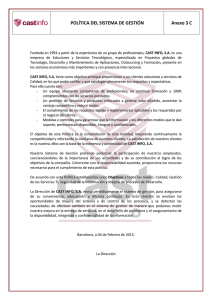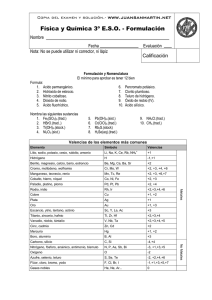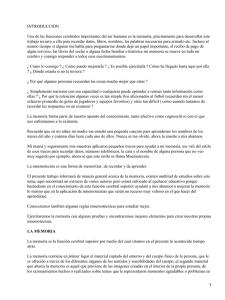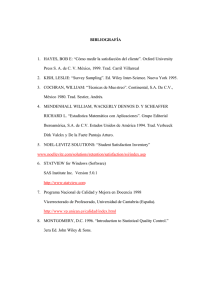Política - Volver al inicio
Anuncio

JUAN JOSÉ SEBRELI El malestar de la política Sudamericana INTRODUCCIÓN La palabra, herramienta imprescindible para pensar y comunicar ideas y conceptos, adquiere relevancia cuando se hace política, sobre todo democrática, ya que ésta se vale de la discusión y el diálogo para resolver los conflictos y evitar la violencia, aunque no siempre se logre por esa vía. La democracia griega y la república romana fueron sociedades signadas por la oratoria. El político en la antigua Grecia era antes que nada un orador y un experto en retórica. Una de las instituciones representativas de las democracias modernas se llama precisamente parlamento, denostado por los antiliberales porque consideran al debate pura charlatanería. Asimismo la libertad de palabra es reivindicada como uno de los derechos humanos y de su vigencia depende el Estado de derecho. La necesidad de la palabra, y aun de símbolos, en la democracia no significa que siempre tengan una connotación positiva: también sirve a los demagogos, aunque en este caso el discurso —hoy se lo llama “relato”— es usado para deformar la realidad y ocultar la verdad. Si el demagogo tiene éxito, consigue que las masas adictas vivan en la alucinación de un mundo imaginario, fantástico, ajeno a los hechos reales. En esas particulares circunstancias muchas veces los intelectuales y los artistas, expertos en la instrumentación del discurso y del símbolo, son requeridos por los políticos con la finalidad de utilizar su experiencia. La palabra es acompañada por las imágenes: tanto la religión como la política se valieron, desde los inicios, de las medallas, los retratos o las estatuas de los personajes carismáticos. La aparición de los medios audiovisuales convirtió a la política en espectáculo: Hitler o Perón difundieron multitudinariamente su mensaje a través de la radio y de los noticiosos cinematográficos; la televisión llegó hasta los espacios más herméticos, la nobleza inglesa se convirtió en ícono mediático con Lady Di y la Iglesia católica, con el papa Wojtyla. Las palabras, decía Eric Hobsbawm1, son testigos que, a menudo, hablan más fuerte que los documentos. El surgimiento de nuevos términos, la desaparición de otros o los renovados significados de voces antiguas, marcan el espíritu de un periodo histórico. El lenguaje de la política suele ser impreciso y ambiguo, de ahí el riesgo de su transformación, por pereza mental o por motivos utilitarios, en etiquetas o fórmulas estereotipadas, en eslóganes publicitarios o simples estribillos que no dicen nada. Es habitual que el periodista, el profesor, el comunicador o formador de opinión, no menos que el hombre común, recurra a vocablos cuyo verdadero significado desconoce y, con frecuencia, los desvirtúe para persuadir a los interlocutores por su resonancia emotiva, o bien los inserte en las discusiones como metáforas, epítetos o meros insultos para descalificar al contrincante. Los políticos los usan porque, interesados en vencer antes que en convencer, prefieren el golpe emocional al razonamiento. El término “fascista” es usado para denigrar posiciones o personajes sin preocuparse si corresponden y, a veces, para señalar la maldad o la fealdad de algo aunque no tenga relación con la política. La otra cara del mal empleo del lenguaje proviene del grupo de los académicos, entre ellos los cientistas políticos que utilizan la jerga hermética de los papers universitarios con abundancia de neologismos, hasta convertirlos a veces en idiolectos sólo comprensibles para sus discípulos o seguidores. El caso extremo es el de los posestructuralistas que reducen la política sólo a lenguaje dirigido con exclusividad a una elite de iniciados. Los significados de las palabras se van transformando inevitablemente con el transcurso del tiempo y los cambios históricos; las más usuales como “democracia”, “aristocracia”, “dictadura” se remontan a la antigüedad clásica donde el sentido refería a un contexto social distinto al actual. Pero aun en la misma época una palabra adquiere desigual sentido en función del sujeto que la usa o las circunstancias a las que alude. La neutralidad parecería ser ajena al vocabulario de la política porque ni su configuración como ciencia pretendió garantizar esa cualidad, por el contrario, aumentó la oscuridad de su discurso. Es cierto que la terminología técnica, apta para expertos, es un distintivo de las ciencias empíricas; a diferencia de éstas, que utilizan términos aceptados por la comunidad científica, en las ciencias políticas, como en todas las ciencias sociales, cada teoría tiene sus propios códigos idiomáticos ajenos a quienes no las comparten. Según Thomas Kuhn diríamos que no son todavía “ciencias normalizadas”. Tampoco el lenguaje científico está exento de discrepancias, tal como lo muestran conflictos que no conciernen a la ciencia en sí misma, sino a las intromisiones indebidas de la política y de las religiones. Por otra parte, las ciencias naturales atañen a expertos y nada más; en cambio la política es, a la vez, una preocupación de especialistas y de profanos. Los primeros deberían orientar y educar a los legos, pero no siempre cumplen su función con acierto y la responsabilidad no es sólo de ellos. Sucede a menudo que los políticos profesionales y los conductores de la opinión pública carecen del recurso del lenguaje desapasionado y técnico del científico, se sirven de la prosa del habla común y, además, están predispuestos a la demagogia y a la retórica vacía. A diferencia de una teoría científica, cualquier idea política, aun la más carente de credibilidad, es susceptible de atraer a un público dispuesto a admitirla porque habla de temas de interés general, y su éxito sobre otras mejor elaboradas reside en la simplicidad con que aborda problemas que son de ardua resolución: el maniqueísmo es más perceptible que el matiz. Aristóteles decía que la capacidad de dudar es rara y sólo se da en personas educadas. Todavía en las sociedades avanzadas, los hombres, aun los educados, están más predispuestos a la credulidad que a la duda. El conflicto del lenguaje de la política es serio, pero el camino no puede ser el propuesto por el círculo de Viena y la filosofía analítica: éstos distorsionan el problema al reducir toda la cuestión al análisis del lenguaje, en la creencia de que el pensamiento surge de aquel, cuando en realidad sucede lo contrario: el pensamiento sobrepasa al lenguaje como lo prueba la exigencia de inventar nuevas palabras para señalar ideas o hechos inéditos. Esas escuelas no arrojan solución adecuada y sobreviven los inconvenientes, en particular frente a la necesidad de redefinir términos como populismo, fascismo, democracia y liberalismo referidos a fenómenos políticos, de por sí muy complejos, que admiten diversas explicaciones y cuyo significado ha fluctuado a lo largo del tiempo. Es preciso, en las teorías políticas, poner atención en el valor de las palabras pues éstas suelen traicionar el pensamiento y llevarlo a errores conceptuales que se trasladan a la praxis política. El personaje literario Humpty Dumpty2 decía: “Cuando uso una palabra significa sólo lo que yo decido que signifique, ni más ni menos”. Su interlocutora —Alicia— adujo: “La cuestión es si puedes hacer que las palabras signifiquen tantas cosas distintas”. Humpty Dumpty replicó sin titubear: “La cuestión es saber quién manda, eso es todo”. Es significativo que Lewis Carroll fuera autor de relatos absurdos y a la vez incursionara en la lógica simbólica sobre la artificialidad del lenguaje. Los políticos y los comentaristas políticos recurren a la argucia de Humpty Dumpty sin decirlo, sólo algunos cínicos se animan a admitirlo: cuando Hermann Goering otorgaba ciertos privilegios a un judío útil al régimen se justificaba: “Yo decido quién es o no es judío”. Un ejemplo paradojal en la tergiversación del significado de las palabras lo proveyeron los estalinistas y su empleo de la palabra “democracia”. Reconocían a sus regímenes como “democracias avanzadas” o “democracias reales” enfrentadas a las democracias occidentales, calificándolas despectivamente de “burguesas” o “meramente formales”. Llamaba repúblicas democráticas a los países sojuzgados por el Imperio soviético y concebían a su Constitución como “la más democrática del mundo”. De este modo, el vocablo “democracia” ocultaba la tiranía, el terrorismo de Estado, la falta de libertad, en franca contradicción con el verdadero significado del término. Esa desfiguración era denunciada en 1984, la sátira de George Orwell; allí el imaginario régimen totalitario se regía por tres consignas: “La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza”. Los adversarios de la democracia, según Giovanni Sartori, no han encontrado otro medio mejor de atacarla que hacerlo en su propio nombre3. Los estalinistas no fueron los únicos en agregar un adjetivo al término democracia para desvirtuarlo. Los católicos integristas, los comunitaristas y los populistas hablan de “democracia orgánica” o “democracia popular” para enfrentar al sistema republicano y al liberalismo individualista de la modernidad ilustrada. La ciencia o la filosofía política no pueden señalar con la precisión de las ciencias exactas las categorías que utilizan. El feudalismo, el capitalismo, la democracia no son definibles con la precisión de una figura geométrica. No obstante, para pensar los hechos concretos son necesarias ciertas abstracciones. Así Max Weber recurrió a los “tipos ideales”, formalizaciones tan sólo aproximadas, nunca exactas, pero sin ellas la realidad se convertiría en un caos de sensaciones incomprensibles. El lector advertirá que algunas de las teorías analizadas en esta obra provienen de antiguo; sin embargo, debatirlas, lejos de ser ocioso, revela la importancia que debe asignarse a la historia de las ideas como parte insoslayable del pensamiento político. La política, contra lo que piensan los estructuralistas, es un proceso histórico continuo y discontinuo, marcado por los puntos nodales de las grandes rupturas. El cambio sólo es perceptible si se lo compara con su precedente. No se entiende el presente sin conocimiento del pasado y éste se comprende mejor desde la perspectiva del presente; no se puede hacer política sin saber historia. Las situaciones políticas que antecedieron al momento actual permiten ver el desarrollo, los retrocesos y los avances. No es posible construir una opinión política certera si se desconocen acontecimientos del siglo pasado como el fascismo, el estalinismo o la guerra civil española y aún más atrás, no se puede prescindir de la importancia de la Revolución inglesa o la francesa. Los hechos históricos están interconectados y cada momento ha sido condicionado por el anterior, que a su vez incide sobre el siguiente. Los muertos siguen mezclados entre los vivos como zombies y hace falta saber distinguirlos. Se sepa o no, se quiera o no, el pasado emerge solapadamente en el presente, tanto si se lo oculta o se lo invoca o se lo manipula. Además, ciertas opciones políticas desaparecidas pueden retornar aunque nunca en forma idéntica. La impericia o la carencia de explicación de los errores o los fracasos del pasado implican el peligro de volver a caer en ellos. La política está diseñada, en parte, por agentes individuales, por esta razón dedicaré una sección del libro a la revisión de las ideas de algunos de los pensadores esenciales en la historia de esta disciplina. Las interpretaciones distorsionadas de los pensadores políticos abundan; no siempre provienen de sus adversarios sino, muchas veces, de sus acólitos. El ejemplo de Marx y las deformaciones de su pensamiento por los marxistas del siglo veinte es paradigmático. Incluyo entre estos pensadores a los economistas clásicos ingleses y a Keynes, que no han sido políticos en el sentido estricto, sin embargo, han tenido una incidencia decisiva en el desarrollo de las ideas de su época. Mi propósito al escribir estás páginas ha sido múltiple: intento una redefinición de términos políticos, incluido el propio concepto de política, en busca de una suerte de nuevo diccionario apto para el uso correcto del lenguaje que al mostrar la distancia que media entre el discurso y la realidad, entre lo dicho y lo hecho, a la vez aliente la eficacia del diálogo, la discusión, la controversia insustituibles para la persistencia de una vida democrática. Tampoco está excluido de estas páginas el aspecto normativo, el intento de encontrar el camino hacia lo que los clásicos llamaban “la buena vida”. PRIMERA PARTE Cuestiones de método LA POLÍTICA: ¿FILOSOFÍA O CIENCIA? La política oscila entre ser y no ser a la vez, una disciplina de expertos; no encarna una mera asignatura universitaria ni una profesión, sino una manera de comportarse de todos los hombres por igual, y en aquellos que se dedican especialmente a ella, un estilo de vida. Theodor W. Adorno 4 decía que la filosofía tiene una conformación paradójica: simultáneamente es y no es una especialidad. Esta observación deviene más pertinente si se la refiere a la filosofía política. La interrelación de los hombres que viven en sociedad ha sido una rama de la filosofía desde los antiguos: los sofistas, Platón —La República y Las Leyes— y Aristóteles —Política y Ética a Nicómaco— se han ocupado de esos temas. En estos casos hubiera podido hablarse de filosofía social ya que los griegos no diferenciaban lo político de lo social. La filosofía clásica —en especial la ética— no descuidó las cuestiones sociales y políticas, pero sólo en los tiempos modernos surgirían los pensadores paradigmáticos de la política. Es significativo que la filosofía política protomoderna apareció con Nicolás Maquiavelo y Jean Bodin, cien años antes de que naciera en el siglo diecisiete la propia filosofía moderna con René Descartes, que no se ocupó de política. A la vez se desarrollaba una filosofía política en sentido estricto con Thomas Hobbes, un siglo antes del ingreso en la modernidad con la Ilustración francesa, el idealismo alemán y la filosofía política de Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Montesquieu, Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill e Immanuel Kant. La política fue objeto de la reflexión filosófica antes que otras ciencias; sin embargo, pese a su largo discurrir, como disciplina académica estaba reducida a historia de las ideas políticas en las facultades de derecho o como anexo a la filosofía del derecho; pero como disciplina autónoma adquirió tardío reconocimiento académico. El estudio de la economía floreció en el siglo dieciocho y la sociología en el diecinueve, la politología más tarde aún. La denominación de filosofía política la acuñó en 1926 Benedetto Croce en su ensayo Elementos de política5, donde señalaba la “autonomía de lo político”, retomando así una tradición italiana que se remontaba a Maquiavelo. En cuanto a la ciencia política, se institucionalizó en las universidades estadounidenses en la segunda posguerra y se difundió en todo el mundo occidental hacia fines de la década del sesenta. El pasaje de Norberto Bobbio en 1972 de la cátedra de filosofía del derecho a la recién instituida de filosofía de la política en la, también nueva, facultad de ciencias políticas de Turín, es un ejemplo de estos cambios. La filosofía política ha conquistado con razón su propio dominio. Sin embargo, su autonomía es relativa, sujeta a ciertos límites, porque no puede evitar su vinculación con otras ciencias humanas — el derecho, la historia, la sociología, la economía, la psicología social, la antropología. Estas relaciones le permiten eludir los reduccionismos de las interpretaciones monocausales del factor único, historicismo, sociologismo, economicismo, psicologismo y otros ismos. La autonomía de la filosofía política no significa aislamiento. No puede prescindir de la axiología y la ética y menos de la ontología porque, como señala Mario Bunge6, a diferencia de las ciencias particulares, se ocupa del ser y el devenir, por lo tanto, abdicar de ella significa la renuncia no sólo a dotar a los particulares de un marco general o cosmovisión, sino eludir las preguntas últimas sobre el ser. Aun disciplinas formales como la lógica y la semántica están implícitas en la filosofía política, a pesar de que parece poco adecuada la postura del círculo de Viena de reducir todos los problemas filosóficos a cuestiones de lógica. Sin embargo, no puede negarse que, como señalaba José Ferrater Mora, aunque no diga nada sobre la realidad, es preciso admitir que no es posible emitir ningún juicio sobre ella sin recurrir a los presupuestos lógicos. Éstos son útiles en la depuración del lenguaje político al disminuir los errores de pensamiento, los sofismas, las falacias, los vicios terminológicos. Descubren los devaneos de algunos filósofos y también científicos, no sólo en las ciencias humanas sino aun en las naturales, como ciertos investigadores de la física cuántica que pretenden fusionarla con “sabidurías orientales”, el tao y otros esoterismos de tipo oracular o profético. Es difícil discernir los límites entre ciencias políticas y ciencias sociales; esta indefinición produce combinaciones múltiples dando origen a subdisciplinas y a la hibridación: economía política, psicología política, geografía política, sociología política que, a su vez, se diferencia de la sociología de la política. Pero ante todo la filosofía política debe disputar su legitimación frente a otra disciplina: la ciencia política o politología. En el pensamiento de derecha y en ciertos liberales ortodoxos, toda alusión a la ciencia política huele a planificación social y económica y, por lo tanto, a formas de colectivismo. La ultraconservadora inglesa Margaret Thatcher siendo ministra llegó a prohibir la expresión ciencia política y ordenó sustituirla en el nombre de una organización por el de investigación económica y social. El conflicto de disciplina entre filosofía política y ciencia política es la expresión de una vieja dicotomía que adquirió distintas denominaciones de acuerdo con los tiempos: ciencias teóricas o especulativas y ciencias prácticas; ciencias del espíritu o morales o culturales y ciencias puras o empíricas o de la naturaleza; humanidades o ciencias experimentales. Esta separación deriva, en parte, de la división, de raíz religiosa, entre espíritu y materia. A su vez, en el marco de las ciencias humanas, surge una diferencia entre las ciencias blandas, como la sociología, y otras a las que les gusta adjudicarse la calidad de duras, aunque resulte muy dudosa esa solidez, como la economía y más aún la politología. En Auguste Comte, el positivismo y la sociología se confundían; desde entonces parte de la sociología y de la politología están identificadas con diversas ramas del neopositivismo predominante en las universidades anglosajonas —el empirismo lógico, la filosofía analítica, el conductismo, el funcionalismo—, o en las francesas —el estructuralismo, el posestructuralismo, el marxismo althusseriano. Esas formas variadas de positivismo rechazan toda injerencia de la filosofía en las ciencias sociales y les otorgan a éstas los mismos atributos que a las ciencias naturales: se ciñen a métodos empíricamente verificables y rechazan los juicios de valor y los enunciados normativos. Se equivocan los positivistas cuando niegan a las humanidades el carácter de objetividad y universalidad: éstas tienen también una cientificidad aunque de signo distinto al de las ciencias exactas. La distancia entre unas y otras no es tanta como suponen los positivistas, porque en las ciencias naturales, al igual que en las ciencias humanas, es necesaria una conceptualización apriorística anterior a la comprobación empírica. Para encontrar algo es preciso saber antes qué se está buscando; Einstein creó la teoría de la relatividad con un lápiz y un papel y sólo años después pudo corroborarse con un eclipse. Los positivistas descreen en el método hipotético deductivo y se aferran a la superioridad del empirismo fundado en la observancia estricta de la realidad. La filosofía política, según ellos, adolecería de un carácter idealista, utópico, incapaz de llevar la teoría a la práctica y quieren, por lo tanto, sustituirla por una ciencia política que tomara por modelo a las ciencias empíricas. En una lección inaugural del Collège de France, Claude Lévi-Strauss expresó que la división entre ciencias naturales y ciencias humanas evidenciaba una cuestión metodológica y heurística y no descartaba incluso la posibilidad de una integración futura, porque la diferencia entre naturaleza y cultura no era, según él, ontológicamente real; más aún pensaba que las ciencias humanas sólo podían llegar a ser ciencia dejando de ser humanas7. Por ese camino, el marxista estructuralista Louis Althusser pretendió tirar a la basura los escritos del joven Marx influido por Hegel, para expurgar al marxismo de toda filosofía y reducirlo a una ciencia estricta. La ciencia política, como todas las ciencias humanas, está lejos de poder igualarse plenamente con las ciencias empíricas porque enfrenta dificultades para verificar las hipótesis, experimentar la teoría, reconsiderarla o refutarla. No existen teorías sobre la sociedad o sobre la política similares a las de la física o las matemáticas aceptadas por toda la comunidad científica. Por consiguiente, en las ciencias sociales y políticas no hay leyes generales, deben conformarse con aproximaciones, parcialidades, enunciados provisorios, hipótesis tentativas, o a lo sumo determinaciones estadísticas con el riesgo de incurrir en generalizaciones abusivas. La causalidad, en este caso, tiene un carácter probabilístico porque comúnmente intervienen factores de perturbación incontrolables, ya que todo hecho político es la combinación contingente de una serie de fenómenos tan complejos y del más diverso origen que es arduo para el investigador poder abarcarlos a todos. La causalidad en las ciencias sociales no surge de la relación mecánica de causa y efecto, sino de la interacción entre ambos. En las ciencias empíricas, las mismas causas provocan siempre efectos similares. En las ciencias humanas, en cambio, hay una interrelación entre causas y efectos porque emergen variables inesperadas capaces de llevar a consecuencias impredecibles. En los sucesos políticos y sociales la necesidad está inextricablemente mezclada con la intervención de los individuos y con el azar, y siempre surgen acontecimientos imprevistos que modifican la tendencia. No es posible como en otras ciencias hacer predicciones, a lo sumo suposiciones, inferencias, porque el futuro es incierto. En la política los hechos son irrepetibles, las circunstancias históricas son únicas y sus protagonistas, individuos; sin embargo, comportamientos que parecerían impensables fuera de su tiempo pueden volver a suceder en forma parecida en otra época aunque la modalidad no será idéntica porque el nivel histórico es otro. En consecuencia, será necesario distinguir lo que hay de igual en lo diferente y de diferente en lo igual. Sólo hubo un Julio César; sin embargo, el concepto de cesarismo devino una constante histórica. Ciertas peculiaridades de la Revolución francesa —las etapas girondina, jacobina, termidoriana y bonapartista— habían estado presentes ya en la Revolución inglesa y serán compartidas después por la Revolución rusa; los tres acontecimientos históricos son, sin embargo, muy diferentes. La humanidad al fin es una sola y muchas, pero no infinitas, las alternativas y, como saben todos los jugadores, los números de la ruleta se repiten de tanto en tanto. Desde el punto de vista epistemológico, la filosofía política y la ciencia empírica política se diferencian entre sí porque la primera interpreta y revela el sentido de las acciones humanas, donde interviene, en parte, la subjetividad del analista. La segunda, en cambio, se fundamenta en explicaciones que intentan ser objetivas y corroborables. Sin embargo, ambas actividades no tienen por qué oponerse. Como señala Raymond Boudon8, si bien la explicación es el objetivo final, la interpretación o hermenéutica es una forma débil o provisional que puede ser transformada o rebatida por otra posterior pero brinda aportes a la explicación. El peligro es confundir una con otra. A diferencia de las ciencias duras, la política no tiene como objeto de estudio a la naturaleza sino a los hombres, por lo tanto no puede dejar de involucrarse, en cierto modo, el propio investigador. A pesar de su proclamado carácter a-valorativo, le resulta difícil al politólogo liberarse de sus predilecciones personales ante conceptos políticos tan ambivalentes como justicia, libertad, igualdad, democracia. Las ideas y creencias políticas son amenazadas por diversos peligros, el peso de la tradición y los hábitos sociales arraigados, la manipulación de intereses poderosos, y también por factores irracionales inherentes a los individuos: pasiones, deseos, miedos, ilusiones, prejuicios, mitos, supersticiones, todos ellos permanecen ocultos tras motivos aparentemente objetivos y enunciados racionales. La tentación de toda filosofía política normativa es la tendencia al doctrinarismo, la justificación del programa o proyecto de un partido específico o esclerosarse en ideología, en el peor sentido del término: deformación de la realidad de acuerdo con determinados intereses. La objetividad en la ciencia política es, sin embargo, compatible con la parcialidad de los puntos de vista; la verdadera ecuanimidad del analista consiste en reconocer y declarar la orientación desde la cual parte, siempre y cuando ésta no sea anticientífica como el principio de autoridad dogmática, la sumisión a lo tradicional o a una concepción irracionalista. Es frecuente que las ideologías del politólogo perturben la neutralidad científica. Los fundamentalismos, los autoritarismos y totalitarismos han llegado a inmiscuirse aun en las ciencias naturales y exactas: la Iglesia católica condenó a Galileo porque se apartaba de la concepción aristotélica tomista; en el siglo veinte el nacionalsocialismo negó la teoría de la relatividad porque su autor era judío; el estalinismo rechazó la teoría genética por ser obra de un monje, en algunos estados norteamericanos cuestionaron el darwinismo por contradecir a la Biblia, y la dictadura militar argentina prohibió, vaya a saber por qué, la enseñanza de la matemática moderna. Algunos teóricos, como Friedrich Hayek, y aun no-positivistas como Karl Popper o Hannah Arendt, aducen la singularidad y por tanto lo imprevisible de los acontecimientos humanos; en consecuencia la causalidad no debería ser utilizada para explicar la historia, la sociedad ni la política. Pero la negación de toda causalidad hace imposible no sólo la existencia de las ciencias sociales sino también de toda ética. Negar el principio de razón en la historia y en el comportamiento humano impide justificar o enjuiciar las acciones y la responsabilidad de los hombres y, en consecuencia, imposibilitaría la existencia misma de una sociedad. Un acontecimiento o una acción necesitan ser comprendidos para emitir un juicio sobre ellos, y no hay entendimiento posible ni tampoco ética si no se cree en algún tipo de racionalidad. Lejos de complementarse, la ciencia en su versión cientificista abjura de la filosofía política y de toda filosofía en general; sin embargo, la filosofía per se así como la filosofía política siguen viviendo ajenas a su muerte anunciada por el dogmatismo positivista. En el otro extremo acecha a la filosofía política la orientación irracionalista y anticientífica, que encuentra su portavoz en Martin Heidegger —en sus discursos políticos o en los cursos dictados durante el periodo nacionalsocialista— y en el jurista adepto al nazismo Carl Schmitt, cuyo discípulo Julien Freund9 intenta comprender la tipicidad del fenómeno político y concluye admitiendo que no se trata sino de filosofía política. Leo Strauss también reivindica la filosofía política a la manera de los clásicos antiguos contra la ciencia política, como se verá más adelante. Luego de un periodo de apogeo del cientificismo, bajo las formas del neopositivismo, la ciencia política entró en crisis. Uno de sus creadores, Giovanni Sartori, en los últimos años encontró que esa disciplina “había perdido el rumbo, alejándose de la reflexión y dedicándose al dato inútil y a conocimientos triviales”10. Por cierto, la politología o ciencia política empírica, salvo excepciones, se ha convertido en una técnica usada por burócratas académicos que disimulan su superficialidad con un lenguaje hermético o se agotan en discusiones bizantinas sobre cuestiones formales. Los métodos cuantitativos —con el uso de las matemáticas— sustituyeron a los cualitativos y excluyeron los juicios de valor y con ellos todo análisis crítico. El alto grado de abstracción y formalización de la ciencia política no permite la observación de los problemas concretos y reduce su campo a temas hiperespecializados y desligados del contexto general. Los expertos más estrictos saben todo de una sola cosa y nada del resto. Las síntesis totales y abarcativas son tabú para los cientificistas a tal punto que no han podido encontrar un paradigma predominante para su disciplina, que, por el contrario, se dispersa en una diversidad de teorías confrontadas entre sí. Si fuera imposible la elaboración de hipótesis generales no sería adecuado hablar de ciencias sociales o políticas. Lo universal y lo individual se oponen entre sí y, a la vez, cada uno remite al otro; es insostenible pensar lo individual sin ponderar al mismo tiempo lo universal y viceversa. Lo universal es un concepto vacío si se prescinde de las individualidades que lo componen y, a la vez, ningún fenómeno singular puede explicarse y comprenderse si no se tiene la idea general y abstracta de los elementos que lo configuran. Para describir a un individuo es preciso recurrir a datos generales: biológicos, psicológicos, históricos y una red de teorías sobre la época y la sociedad en que actúa. La ciencia política, si se atiene a los hechos, corrige visiones irreales de la filosofía política pero ésta remite a los valores y las normas morales que, con frecuencia, son olvidados o desdeñados por los politólogos estrictos. Ambas, la filosofía y la ciencia, se necesitan y se complementan: la filosofía precisa de la ciencia para conocer los límites de sus especulaciones, disciplinar la imaginación, estar atenta a la injerencia de intereses y pasiones. La ciencia, por su parte, requiere de la filosofía como incitante para el descubrimiento de nuevos problemas o la conjetura sobre temas soslayados o no resueltos aún por la investigación científica. Asimismo la ética científica demanda los valores analizados por la filosofía. La ciencia política investiga cómo funcionan las cosas en el mundo, observa y describe la realidad para poder actuar sobre ella; en tanto, la filosofía critica esa realidad y propone las ideas normativas de la mejor sociedad y política posibles, busca la respuesta a las cuestiones últimas y el principio de todas las cosas, aunque sabe que no le será fácil encontrarlo. La ciencia pura sólo reflexiona sobre lo que es, no sobre el deber ser; en tanto la filosofía política, aun la más pragmática, siempre se refiere a valores, a principios, a intenciones. Parafraseando a Kant: una filosofía política basada en ideas y desprovista de hechos concretos es vacía, y una ciencia política fundada en hechos pero sin teoría es ciega; en consecuencia, ambas deben complementarse. La filosofía política no puede negarse a ver ni a tergiversar los hechos empíricos que le proporciona la ciencia política, ni la ciencia política debe desdeñar los valores propuestos por la filosofía política; una reconciliación o al menos un pacto entre ellas es necesario y posible. Es legítima la autonomía de la filosofía política, porque la política enfrenta los mismos dilemas que la filosofía: individuo y sociedad, libertad y determinismo, conciencia e inconsciente, azar y necesidad, contingencia y causalidad, cambio y permanencia, discordia y concordia, fin y medios. La investigación exclusivamente científica no encara o no encuentra soluciones a esos temas; por lo tanto, si la filosofía política no asumiera esa tarea, ésta quedaría en manos de los políticos demagogos, los diletantes o los seudopensadores mediáticos acostumbrados a rebajar las ideas a meras opiniones. La coalición entre filosofía y ciencia no significa la mezcla indiscriminada que terminaría en pastiche. Ambas necesitan conservar su independencia, delimitar sus fronteras para no acabar en los resumideros de las filosofías del romanticismo alemán del siglo diecinueve que, fusionadas con seudociencias o paraciencias esotéricas, dieron origen a peligrosos sistemas imaginarios o utópicos. Giovanni Sartori y Danilo Zolo han señalado que las dificultades entre la filosofía y la ciencia pueden salvarse a través del concepto de teoría política, cuya especificidad reside en ser ciencia y filosofía a la vez, reuniendo así a ambas por igual. Entre los extremos caracterizados por los tipos ideales “filosofía” y “ciencia” está la teoría política que no se asimila ni a una ni a otra, aunque, según los casos, se aproxime más a alguna de ellas. Admite Sartori que entre la filosofía y la ciencia habrá siempre una zona intermedia correspondiente a doctrinas políticas o ideologías de un desigual valor cognoscitivo. También ha observado las dificultades que encierra la noción de teoría política pues los mejores esfuerzos de sus partidarios no han alcanzado para explicar si su naturaleza es filosófica o científica. El politólogo italiano le da una oportunidad en tanto admite que la función de la teoría política será preparar y servir de puente en la prolongada transición de la filosofía política a la ciencia política11. La creación del neologismo metapolítica ha sido un recurso para abarcar las múltiples disciplinas y así entender la llamada pospolítica, lo que sobrevive después del presunto colapso de las políticas tradicionales. Estas disputas bizantinas corren el riesgo de toda filosofía: agotarse en la reflexión sobre sí misma, hacer filosofía acerca de la filosofía política, girando sobre su propio centro, en lugar de encarar temas concretos. La filosofía política se confundía con la sociología en tiempos en que lo político y lo social estaban subsumidos en el Estado. Con la modernidad y el surgimiento de la burguesía, la sociedad civil se autonomizó, hecho que propició el nacimiento de la sociología como ciencia. En los tiempos actuales la interrelación entre Estado y sociedad obliga a una disciplina que, manteniendo su independencia, vincule política y sociología. Además la política en sí no refiere sólo a las cuestiones relativas al Estado, existen otras actividades o instituciones que le conciernen a éste pero se hallan fuera de su dominio; así política empresarial, política sindical, política financiera, política ecológica y aun política sexual (Kate Millett). Un trato especial merecen las relaciones de la política con la historia. Desde el momento en que el hombre político vive en el tiempo y se desarrolla en la historia, le corresponde a ésta interesarse por la política y viceversa. Un ejemplo lo proporciona Max Weber, que fue filósofo, sociólogo, jurista y politólogo pero, antes que nada, historiador de ideas, como lo prueban su obra Economía y sociedad o sus escritos sobre religión. Weber y su amigo Georg Simmel fueron los precursores de las corrientes interdisciplinarias. Jürgen Habermas, al señalar que Simmel “filosofaba en clave de ciencia social”12, estaba descubriendo el verdadero proyecto de la escuela de Frankfurt temprana. No es casual que, en tanto el pensamiento anglosajón privilegió el culto a la especialización, hayan sido los alemanes los adelantados en la interdisciplinariedad; sin proponérselo y sin explicitarlo, Hegel y Marx habían abierto ese camino. Hegel13 ha enseñado que la historia de la filosofía es ella misma filosofía: en sus Lecciones sobre la historia de la filosofía describió no sólo los aspectos externos a las teorías o los acontecimientos de los cuales derivaban, sino que analizó su contenido atento a la manifestación histórica. De igual manera, la historia de las ideas políticas es la política misma en tanto ésta se desarrolla en la historia. Lo interdisciplinario y las especializaciones no se contraponen, se complementan como lo universal y lo particular. Si lo interdisciplinario no se apoya en especialidades, sólo es una generalización vaga; si las especialidades no se relacionan unas con otras, resultan incompletas. Si alguna de las disciplinas se vuelve hegemónica, el esfuerzo de la comprensión multidisciplinaria se transforma en un reduccionismo del factor único. La tentación de los especialistas es la interpretación monocausal o el “recurso a la última instancia”. La interdisciplinariedad privilegia, en cambio, la interrelación de diversos elementos evitando caer en cualquier determinismo, aunque su tentación es la generalización abusiva. La economía está en todo, pero no es todo, y de igual manera ocurre con la política o la cultura; ese matiz separa las interrelaciones del determinismo monocausal. Las formas de esta interacción entre la política y las ciencias sociales dependerá asimismo del punto de vista desde donde se las encare: lo político subsumido en lo social o viceversa, ambos subordinados a lo económico —en los marxistas ortodoxos— o a lo psicológico —para las teorías psicoanalíticas. Sólo desde una perspectiva exterior a las ciencias sociales es posible comprender la intrincada trama entre las ciencias sociales y las políticas; ésa es la función de la filosofía. SEGUNDA PARTE Pensamiento y política EL INTELECTUAL Y EL POLÍTICO El intelectual como tipo social surgió en ese extraño pueblo del mundo antiguo que fue Grecia. El antecedente más lejano es el de los filósofos griegos, los clásicos y también los marginales sofistas. El peculiar carácter de la economía griega, su hegemonía comercial en tres continentes, le permitió el desarrollo de una elite democrática y de un pensamiento independiente. Por el contrario, un sistema económico estatista y el despotismo político sofocaron el talento intelectual de los chinos. Los tiempos medievales no fueron propicios para los intelectuales, salvo los intelectuales orgánicos de la Iglesia como Tomás de Aquino, o los monjes aislados en sus conventos. En la Edad Media tardía, con el resurgimiento de las ciudades comenzaron a brotar ciertos personajes peculiares. Al margen de las corporaciones universitarias apegadas a las tradiciones, vivían los goliardos, estudiantes vagabundos que atacaban en sus poemas a la sociedad y sus costumbres, a la nobleza y al clero, y exaltaban la libertad erótica; todas estas actitudes prenunciaban un tipo de intelectuales del siglo diecinueve, los bohemios rebeldes. Los goliardos desaparecieron por las persecuciones, y los universitarios, con la prosperidad de las ciudades comerciales, se convirtieron en una aristocracia de toga. Con el Renacimiento en los albores de la modernidad, surgieron los humanistas moviéndose por Europa alrededor de las cortes, originando la primera generación de intelectuales internacionales — dentro de los límites europeos— interconectados por los viajes y la correspondencia. Más literatos que pensadores y un tanto al margen de la política, sólo incidieron en las minorías cultas y se diluyeron ante la Reforma que, a diferencia de los humanistas, llegó a ser un movimiento de masas. El intelectual moderno, tal como se lo concibe en la actualidad, emergió con la irrupción de la ciudad burguesa; por lo tanto, está entrelazado con los orígenes del capitalismo y la sociedad de masas. El término “intelectual” es sumamente impreciso, la acepción que usaremos no incluye a todos los individuos que ejercen una profesión no manual —técnicos, científicos, juristas, psicólogos, educadores—, ni siquiera a todos los filósofos, sino sólo a aquellos que, en su hacer, asumen la defensa o el cuestionamiento de los valores humanos o las formas de organización de una sociedad. En este sentido puede incluirse a algunos profesionales ajenos al mundo específicamente académico, como periodistas de investigación, artistas, escritores de ficción o cineastas siempre que muestren un espíritu crítico. El hombre de letras sólo es un intelectual cuando utiliza el lenguaje como instrumento, y no como fin en sí; en este caso es un artista. Dadas estas características, son inevitables las relaciones indisolubles y, por lo general, conflictivas que se dan entre el intelectual y el político. Este vínculo expresa la dicotomía o complementariedad entre la teoría y la práctica y sus distintas combinaciones: teoría sin aplicación práctica o práctica sin teoría y, a su vez, remite a la dualidad entre valores y hechos. El intelectual, hombre de la teoría, y el político, hombre de la acción, son personalidades distintas y en algunos aspectos incompatibles; sin embargo, con frecuencia el filósofo está tentado a convertirse en el mentor del político. El papel de quien conquista al poderoso con su saber, auténtico o no, existió siempre; fue asumido a veces por personajes que cumplían a su manera la función de consejeros o mentores al que luego aspirarían los intelectuales: en las sociedades primitivas, el hechicero, el chamán de la tribu, el sabio de la aldea. En las civilizaciones antiguas, ese lugar lo ocupaban los profetas solitarios y errantes o pertenecientes a pequeñas sectas heréticas que pululaban en el antiguo Oriente y seducían a los poderosos con su predicciones de oráculos o magos, tal el caso bíblico de José y el faraón de Egipto. Todavía en el ilustrado siglo dieciocho el sedicente mago Cagliostro era recibido en las cortes europeas. El caso de los brujos consejeros reales, ya degradados al nivel de charlatanes, sobrevivió hasta el siglo pasado con el monje Rasputín y los zares de Rusia o el esotérico José López Rega con Perón e Isabel. Otro personaje, aún más marginal que el brujo, ha tenido algún rasgo que lo vuelve antecesor del intelectual. Se trata del bufón de las cortes, por lo menos según la visión que de ellos dio Shakespeare: figura carnavalesca autorizada a divertir a sus amos criticándolos y burlándose de ellos. La atracción entre los poderosos por los sabios falsos no excluyó a prestigiosos pensadores: su antecedente más notable entre los filósofos de la antigüedad clásica ha sido Platón. En La República, trató de fusionar sabiduría y poder asignándoles a los filósofos el mando del Estado. Su república utópica anticipaba el Estado totalitario, y el rey filósofo, al líder carismático. Él mismo intentó encarnar su teoría, no tomando directamente el poder sino inspirando, mediante su enseñanza, a un gobernante. Tres veces viajó a Sicilia para estar junto a Dionisio, el tirano de Siracusa, y conducirlo al buen gobierno. Fracasó porque su discípulo era un hombre superficial que pretendía ser estadista, poeta y filósofo al mismo tiempo, y no admitía dejarse guiar por nadie. El último viaje de Platón estuvo a punto de terminar mal: cuando, descontento, quiso dejar la corte, su despótico educando trató de impedírselo por la fuerza. Aristóteles estaba destinado a tener igual suerte sólo que, tal vez alertado por la experiencia de Platón, abandonó a su adepto Alejandro cuando éste llegó al poder. Séneca, mentor de Nerón, el tirano de Roma, no fue lo suficientemente listo y su desbordado alumno lo obligó a suicidarse. De Séneca dejó Engels un retrato poco agraciado, muy aplicable a ciertos mercenarios intelectuales de hoy: Este estoico que predicaba la virtud y la indiferencia fue el primer intrigante de la corte de Nerón, lo cual no dejaba de hacerse sin servilismo; logró además que Nerón le regalase dinero, haciendo huertos, palacios y aunque predicaba la pobreza evangélica de Lázaro, él mismo era en verdad como el rico de esa parábola14. Los poetas antiguos Virgilio —Eneida y Geórgicas— y Horacio —Odas— fueron los primeros en crear, a propósito del emperador Augusto, la figura del político salvador y rodearlo de un hálito que lo asemejaba a los dioses. Fueron lejanos antecedentes de poetas del siglo veinte —Pablo Neruda, Louis Aragon entre tantos otros— que divinizaron al tirano Stalin. El desprecio, cuando no el temor de los políticos antiguos, a los intelectuales se muestra en el Imperio romano cuando —a propósito de las disertaciones del estoico Crates— el Senado dictó un decreto expulsando a todos los filósofos de la ciudad (año 161 a.C.). Platón, en cambio, había aconsejado expulsar a los poetas de su Estado ideal. Tal vez el único que se adecuaba al “rey filósofo” soñado por Platón haya sido Marco Aurelio, quien no era griego sino romano y no fue platónico sino neoestoico. Lejos del optimismo del estoicismo antiguo que consideraba al sabio, ciudadano del mundo, la decadencia del Imperio se traducía en Marco Aurelio en reflexiones melancólicas; fue un moralista, en el sentido de los franceses del siglo dieciséis, antes que un filósofo. Su obra dirigida al individuo y sin demasiadas implicaciones políticas influyó, sin embargo, entre los emperadores romanos como Justiniano y Juliano. A pesar de la admiración que suscitó en Federico “el Grande”, no serviría de ejemplo para los autócratas modernos un emperador como Marco Aurelio, ya que había sido formado por un esclavo, Epíteto, y había despreciado al cesarismo e inventado el verbo “cesarizar”. El cristianismo primitivo creía en el inminente fin del mundo: era, en consecuencia, apolítico o antipolítico; sin embargo ya Pablo —“Epístola a los romanos”— se encargó de recomendar a los fieles la obediencia a las autoridades políticas y a su poder de represión. A medida que el cristianismo crecía y dejaba de ser una secta de marginales, se vio en la obligación de institucionalizarse en una Iglesia, sobre todo a partir de la conversión al cristianismo del emperador Constantino y la legalización de esa religión a través del Edicto de Milán (313 d.C.). Esa organización sin antecedentes no tenía otro modelo que el poder absoluto del emperador romano al que el Papa imitaría, rodeándose de una corte de funcionarios jerarquizados. La politización de la Iglesia dio una nueva vuelta de tuerca al fusionarse con el imperio, aunque no sin conflictos, como lo muestra San Agustín —La ciudad de Dios— al reconocer la existencia de dos ciudades, la celestial y la terrenal. El cristianismo se politizó pero la teoría política, hasta el Renacimiento, no se autonomizó de la religión, y en la práctica la secularización sólo se produjo, parcialmente, con las revoluciones burguesas. Ante la defección de la filosofía helenística y clásica tardía y la pobreza del pensamiento cristiano en la Edad Media temprana, la Iglesia sólo encontró un ideólogo conceptivo en Tomás de Aquino, a la vez teólogo y filósofo político adscripto al aristotelismo. Las relaciones de Baruch Spinoza con el poder fueron breves y desdichadas desde que sus protectores, los hermanos Witt, jefes del Partido Liberal, fueron asesinados. El Tratado político había sido escrito para defender la posición de éstos y debió exiliarse. Con excepción de la incidencia de René Descartes en la reina Cristina de Suecia, en cuya corte paso sus últimos años, la primera generación de intelectuales que logró penetrar, personalmente o a través de sus libros, en el círculo de poder fue la de los ilustrados franceses en el Siglo de las Luces. Voltaire ejercía su influencia en la corte francesa a través de Madame de Pompadour, amante de Luis XV. Catalina de Rusia se escribía con Voltaire, Diderot y D’Alembert. Hasta la frívola María Antonieta se dedicó durante una temporada a vestirse de pastora y ordeñar vacas siguiendo la utopía rural de Rousseau. La experiencia peligrosa de lo que serían con frecuencia las relaciones entre el intelectual y el poder fue vivida por Voltaire cuando llegó a introducirse en la corte de Federico II de Prusia. Cometió la imprudencia de atacar a un funcionario, el rey mandó quemar su libro y lo hizo arrestar. Había creído ser el consejero del rey y no había sido más que un animador de sus fiestas. El mandatario dijo con referencia a todo el asunto: “Se exprime la naranja y se tira la cáscara”, frase que no deberían haber olvidado los intelectuales que, en los siglos siguientes, revivieron las ilusiones y desilusiones volterianas. Con Federico de Prusia y Catalina de Rusia, los intelectuales creyeron ingenuamente estar conduciendo a los políticos, pero sólo consiguieron legitimar el despotismo llamado ilustrado. En la Inglaterra de transición del siglo diecisiete, John Locke fue consejero y protegido del canciller Lord Ashton, conde de Shaftesbury y a su caída debió exiliarse. Los ilustrados y enciclopedistas ejercieron un enorme influjo sobre los dirigentes de la Revolución francesa, pero a distancia. Se salvaron de terminar en la guillotina porque la mayoría ya había muerto. Napoleón gozó de la admiración de los más grandes intelectuales y artistas de toda Europa —Stendhal, Goethe y Hegel y con posteridad Víctor Hugo, Balzac o Pushkin—. El joven Napoleón —él mismo un escritor fracasado y un ferviente lector de Rousseau—, cuando necesitaba legitimarse, frecuentó y cortejó a los intelectuales que lo veían como al “rey filósofo” platónico, pero luego ya asentado en el poder, el emperador no los quiso a su lado por su falta de flexibilidad ante los cambios. El pensador era sólo él y usó con sentido despectivo el término “ideólogos” creadores de “esa siniestra metafísica”. Kant, que por su propio carácter nunca intentó siquiera acercarse a ningún poderoso, fue cauteloso al reflexionar sobre las relaciones del filósofo y el gobernante: No hay que esperar ni que desear que los reyes sean filósofos ni que los filósofos sean reyes porque la posición del poder daña inevitablemente al libre juicio de la razón. Pero es imprescindible para ambos que los reyes o los pueblos soberanos (que se gobiernan a sí mismos por leyes de igualdad) no permitan que desaparezca, ni que sea acallada, la clase de los filósofos, sino que puedan éstos hablar públicamente para la clarificación de sus asuntos pues la clase de los filósofos, incapaz de banderías y alianzas de club por su propia naturaleza, no es sospechosa de difundir una propaganda15. Un caso aparte es el de los intelectuales de la China imperial, los llamados mandarines. Desde ese tiempo y hasta la proclamación de la república, a comienzos del siglo pasado, fueron los únicos que constituyeron una clase específica de burócratas de Estado. Descendientes de familias poderosas y con una instrucción muy severa, gozaban de una situación de privilegio pero sin la menor independencia para desarrollar sus propias ideas; la cultura que adquirían y debían impartir era la tradicional, sin ninguna posibilidad de introducir innovaciones. Sólo se conoció una casta similar, aunque en muy distintas circunstancias: la de los intelectuales rusos de la era estalinista y después, en un retorno en un círculo distinto de la espiral, la de los propios chinos en la era maoísta. Muchos pensadores de la política crearon sus obras porque fracasaron en la acción. En su Séptima Epístola, Platón confesó que se dedicó a la filosofía, terminada su carrera política de retorno de Sicilia. Cicerón se quejaba porque la proscripción de la política activa lo había obligado a dedicarse a la filosofía. Maquiavelo concibió El Príncipe cuando la muerte de César Borgia frustró su anhelo de involucrarse en el poder. Thomas Hobbes escribió Leviatán en el exilio. Del mismo modo, si los gibelonos no hubieran sido derrotados —también Dante había sido un desterrado— tal vez La Divina Comedia sería diferente y sus enemigos güelfos no padecerían en el «Infierno» dantesco. La República de Jean Bodin, primer pensador político francés, fue asimismo un producto de las persecuciones sufridas por las luchas religiosas. Los condes de Bonald, De Maistre y Saint Simon se ocuparon de pensar la sociedad de su tiempo como consecuencia de la Revolución francesa y del consiguiente desplazamiento político de la nobleza a la que pertenecían. Para superar un presente insoportable, De Maistre y Bonald soñaban con un retorno al pasado; Saint Simon optó, en cambio, por huir hacia el futuro. Las obras teóricas de Marx fueron el fruto de su exilio y del fracaso de los movimientos revolucionarios de 1848. Historia de la Revolución rusa o La revolución traicionada las escribió Trotsky en el destierro, tras ser derrotado por Stalin. Max Weber se dedicó con exclusividad a la investigación después de varios intentos malogrados de integrarse a la política activa alemana; había aspirado en cierto momento a ser canciller. Un caso excepcional es el de Domingo Faustino Sarmiento, el mayor escritor de habla hispana del siglo diecinueve que, sin embargo, llegó a gobernar un país aún en ciernes. El carácter fragmentario de sus escritos fue el costo de su actividad política y aun lo mejor de su obra lo realizó en sus largos años de exilio. El intelectual comprometido con los problemas políticos se limitó a individuos aislados; como grupo social recién surgió en Francia en 1898 a propósito del affaire Dreyfus y Émile Zola: con su carta abierta al Presidente de la República publicada en un diario y luego en folleto con el título de “Yo acuso”, se transformó en el paradigma del intelectual independiente y crítico. El mundo de las letras se dividió en dos fracciones opuestas. Los dreyfusistas, entre quienes se encontraban las firmas más prestigiosas — Marcel Proust, André Gide, Anatole France—, dándose por primera vez el caso de un extenso grupo de intelectuales, de ningún modo homogéneo y al margen de los partidos y del poder, que se manifestaban, en su propio nombre, a favor de la justicia y en contra del gobierno, el ejército, y la Iglesia. Como reacción se formó el grupo de antidreyfusistas encabezados por Maurice Barrès y Charles Maurras. Ambas posiciones derivaban de tradiciones francesas, los primeros de la Ilustración y de la gran Revolución, los segundos del catolicismo integrista y de los contrarrevolucionarios. Si bien los intelectuales del affaire Dreyfus eran herederos del Siglo de las Luces, la prensa les brindó una difusión masiva inimaginable en otra época. Si los ilustrados ejercían su influencia en la corte y en los salones, los intelectuales de los grandes centros urbanos en la era de que participación en la democracia de masas tendrían un papel público notable acrecentado en el siglo veinte, a raíz de su participación en la guerra civil española y la segunda guerra mundial. El pensamiento político es, con frecuencia, la compensación de la imposibilidad de actuar. Se escribe sobre aquello que no se puede hacer. Alvin Gouldner, siguiendo Hegel, 16 afirmaba que la teoría política emerge cuando se piensa que la época en la cual se vive no corresponde con la que debería ser, así se torna acuciante compensar los fracasos, las derrotas o la incomprensión a través de la reflexión. Simultáneamente al surgimiento del escritor comprometido en la política, entre los siglos dieciocho y diecinueve, apareció otro tipo de intelectuales pertenecientes a la derecha, los ingleses Edmund Burke, Thomas Carlyle y S. T. Coleridge, y los contrarrevolucionarios franceses, Bonald y De Maistre, que creyeron incidir en forma indirecta atacando a los “hombres de letras políticos” ideólogos de la Ilustración y de la Revolución francesa. Burke aconsejaba confiar la política “antes a un agricultor o a un médico que a un metafísico” y acusaba a los “philosophes” de pasión de poder y de socavar al antiguo régimen para lograr su ascenso social. Apelaban a la intriga para suplir la carencia de razones y de talento. A su sistema de monopolio literario sumaban una laboriosidad incansable para oscurecer y desacreditar por cualquier medio y de cualquier modo a quienes no pertenecían a su facción17. Estos antiintelectuales no reconocían que ellos eran también escritores políticos y usaban los mismos medios que denunciaban en sus adversarios. La actitud conservadora incidió aun en los primeros sociólogos: Auguste Comte en La filosofía positivista atacaba a los intelectuales en forma muy general y prejuiciosa: “Ahora todo hombre que sepa sostener una pluma puede aspirar a la conducción espiritual de la sociedad”. Más preciso y certero fue en cambio Alexis de Tocqueville al referirse a la influencia de los filósofos ilustrados en los políticos revolucionarios: “Lo que es un mérito en el escritor bien puede ser un vicio en el estadista y las mismas cualidades que contribuyeron a hacer gran literatura pueden llevar a revoluciones catastróficas”18. Este concepto es útil para enjuiciar la conducta de los intelectuales del siglo veinte que apoyaron unos a las revoluciones de derecha y otros a las de izquierda con desenlaces igualmente trágicos. Max Weber fue, asimismo, un detractor de la intervención de los intelectuales en política, aun cuando a él le cabían las generales de la ley. Los calificaba despectivamente de “aficionados”, faltos de profesionalidad, carentes de aptitudes específicas tanto para la ciencia como para la política, ejemplos de irresponsabilidad e incompetencia, y representantes de la antítesis entre la disciplinada pasión del auténtico político y de la investigación desinteresada del científico. Reducía la Revolución rusa a “la estéril excitación de los peores intelectuales rusos”, y del propio Trotsky dijo que mostraba “la vanidad típica del intelectual ruso”. Llegó a confesar que “aborrece el intelectualismo como el peor de los males”19. Igualmente adverso al papel del intelectual como educador del pueblo fue Norberto Bobbio que recordaba la desafortunada actuación de los pensadores italianos de uno y otro bando, anteriores a la guerra. A la figura anacrónica del “maestro” y su “misión” equiparable a la del profeta, el héroe, el santo —útil para ocultar el deseo de construir su propia estatua—, oponía Bobbio la más modesta tarea de aportar al conocimiento, a la correcta percepción, a la aclaración, a las posibles soluciones de los problemas de la época20. Hasta el siglo pasado no existían los ministerios de cultura; el primero fue creado por Hitler aunque se lo llamó Ministerio de Propaganda, dejando bien en claro el papel que el nacionalsocialismo le otorgaba a la cultura. El lugar lo ocupó el legendario Joseph Goebbels, lector ferviente de Nietzsche y Dostoievski y él mismo un novelista fracasado. El papel de Martin Heidegger en la política fue particular21. Un año antes del ascenso del nacionalsocialismo al poder había dado un curso sobre La República. Fascinado con la figura de Hitler no pudo dejar de identificarlo con el rey filosofo platónico. Ya estaba entonces en él la idea de entrar en la política, cuando terminó su curso diciendo: “Hasta aquí llegamos, ahora hay que actuar”. A todos aquellos intelectuales que aceptaron un régimen totalitario no les quedó otra opción que subordinar la teoría a la práctica, es decir, sacrificar su parte de intelectual al político. Así lo expresó el mismo Heidegger, con una claridad que estaba ausente en sus libros, cuando en el “Discurso de asunción al rectorado” de Friburgo dijo: “Que las normas que han de regir vuestro ser no sean los principios ni las ideas. El Führer mismo y sólo él es hoy y en el futuro la realidad alemana y su ley”. Heidegger y su amigo Carl Schmitt intentaron ser los pensadores del nacionalsocialismo; los dos fueron sospechados por los burócratas del régimen y tuvieron conflictos, en tanto el papel del intelectual junto al poder, al que aspiraban, le tocó al diletante Goebbels. Lo más patético de la relación de Heidegger con Hitler es que éste lo ignoró, se dice que ni siquiera conocía su nombre. A los intelectuales del fascismo italiano no les fue mejor. Giovanni Gentile, ministro de Educación de Mussolini, no pudo imponer su neohegelianismo o seudohegelianismo como filosofía oficial porque los compromisos del régimen con la Iglesia se lo impidieron y el propio Duce prefería al antihegeliano Nietzsche. En la Europa democrática de posguerra, algunos escritores se acercaron al poder. André Malraux hizo de De Gaulle un mito, para participar él mismo del culto. Régis Debray volvía de la decepción revolucionaria de Fidel y del Che y se identificó con el también desencantado François Mitterrand que transitaba del socialismo al liberalismo. Jorge Semprún, ministro de Cultura de Felipe González, admitió que su intervención en el poder no le había enseñado nada nuevo sobre política. Otro tipo de antiintelectualismo, tanto desde una perspectiva de derecha como de izquierda, no cuestiona tanto la influencia nefasta de los intelectuales en la acción, sino que denuncia la inutilidad de elaborar ideas políticas. Esta postura ha sido discutida también por Bobbio, para quien “no está dicho que los ideales hayan sido, en la historia de los cambios políticos, menos ‘operativos’ que los consejos de los ingenieros sociales”22. Sartori, más cercano a los cientificistas, concede a la filosofía política otro papel: servir de compensación a una desagradable realidad, con ideales que la ciencia, demasiado fría y cautelosa, no puede brindarle. Esta ambigüedad sobre la función de los intelectuales en política muestra sus contradicciones en figuras emblemáticas como Marx y Engels. Basta conocer algunos datos biográficos para advertir que estuvieron lejos de la figura del militante divulgada por la posteridad. Ambos fueron conscientes del papel del intelectual independiente, no condicionado por un partido, es decir, lo contrario al modelo del “intelectual orgánico” impuesto por los marxistas del siglo siguiente. Hay citas muy precisas de la posición de ambos sobre el asunto. Así Engels escribía: Qué tenemos que hacer en un “partido”, nosotros que huimos como de la peste de las posiciones oficiales: qué nos importa —si despreciamos la popularidad y dudamos de nosotros mismos cuando empezamos a volvernos populares— un “partido”, es decir una pandilla de asnos que dicen apoyarnos porque se creen nuestros pares23. En carta a Freiligrath, Marx aclaraba: “No pertenecí ni pertenezco a ninguna organización secreta ni pública (…) Cuando digo partido doy a ese término un sentido eminentemente histórico”24. Ese partido histórico potencial “invisible e intemporal”, según lo definía Maximilien Rubel25, no puede confundirse, por lo tanto, con ninguno de los partidos constituidos, incluidos los llamados marxistas, cuya política estaba sometida a las contingencias temporales y locales y cuyas tareas eran inmediatas y prácticas. Marx proclamaba en sus Tesis sobre Feuerbach que el filósofo debía dejar de comprender al mundo para decidirse a cambiarlo, pero dedicó más tiempo de su vida a escribir y estudiar que a la militancia; no pudo cambiar el mundo y, al contrario, contribuyó a comprenderlo escribiendo una obra que difícilmente hubieran podido entender las masas populares. A tal punto consideraba la tarea del escritor como esencial que llegó a confesar: El escritor no considera de ningún modo sus trabajos como un medio. Son trabajos en sí, son tan poco un medio para él mismo y para los otros que sacrifica su existencia a ellos, cuando es necesario26. Este párrafo puede ser la consigna de todo auténtico escritor y, a la vez, una refutación del modelo de “intelectual orgánico” o militante difundido por las izquierdas, marxistas o no. Sartre dijo en alguna oportunidad que la política era impensable y luego pasó años escribiendo Crítica de la razón dialéctica, una interminable e interminada reflexión sobre la política. Ni abandonar la escritura por la política ni la política por la escritura, la manera peculiar del escritor de hacer política es escribiendo. No hay dependencia de la práctica a la teoría o viceversa, ambas interactúan recíprocamente. El político más pragmático no puede dejar de tener una teoría. Sartori argumenta: El hombre práctico “sin teoría” cree que sólo sigue la inspiración de su voluntad. Lo puede creer porque su problema no es el de autoobservarse. Pero el estudioso sabe bien que también la praxis más instintiva implica siempre premisas mentales, propósitos, cálculos, ideas, instituciones (aunque sean toscas y desarticuladas)27. Algunos grandes dictadores simularon, sin embargo, tomarse en serio a los filósofos y no tuvieron problemas con ellos cuando éstos estaban tranquilizadoramente muertos. Aunque la incidencia de esas lecturas no haya sido demasiado intensa ni tan influyente, no es ocioso preguntarse por qué los políticos eligen determinadas concepciones filosóficas y no otras. Lenin no sólo estudió a Marx sino a Hegel con mucha atención, como lo testimonian sus Cuadernos filosóficos, y decía que, cuando tenía un problema político difícil, consultaba la Lógica. Mussolini leyó a Maquiavelo, a Nietzsche y a Sorel. Tenía en su escritorio un ejemplar de los Diálogos de Platón, anotado de su puño y letra. Hitler presumía de sus lecturas de Schopenhauer y de Nietzsche. Cuando Mussolini cumplió sus cincuenta años en prisión, el Führer le envió como regalo las Obras Completas de Nietzsche. Se dijo que los asesores políticos de George W. Bush eran seguidores de Leo Strauss. Las lecturas de Perón eran escasas y eclécticas —De la guerra de Carl Von Clausewitz, Vidas paralelas de Plutarco, Cartas al hijo de Lord Chesterfield y las biografías históricas de Manuel Gálvez. A Perón no le gustaban los intelectuales, ni siquiera los peronistas: se desprendió rápido de sus admiradores Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz. Evita presidía una peña literaria de medianoche con poetas de segunda línea que le recitaban poemas en su alabanza. Uno de sus ghost writers le hizo citar a Léon Bloy, que seguramente ella desconocía. Cristina Kirchner en un congreso de filosofía en Mendoza dijo ser “hegeliana”. Luego se reconoció discípula de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Más sincero que otros intelectuales kirchneristas, Horacio González reconoció: “Creo que los Kirchner no tienen audibilidad para ningún tipo de intelectual, me parece”28. Hugo Chávez decía haber sido influido por la teoría sobre el papel del individuo en la historia de Georg Plejanov29. Es poco probable que estos gobernantes hayan pensado mucho en sus supuestos mentores intelectuales en el momento de tomar decisiones. Henry Kissinger, un intelectual que dejó de serlo para aproximarse al poder junto al presidente Richard Nixon, advertía: “Lo que el político quiere del intelectual no son ideas sino apoyo”. El intelectual libre y crítico, el outsider que habla en su propio nombre, sufre desde los últimos tramos del siglo pasado dos embates: el de los expertos, los académicos desde que las universidades se han abierto a las ideas renovadoras, y por otro lado, en la era de la comunicación de masas, el de los periodistas de opinión y de investigación. Los límites entre esas orientaciones son a veces indiscernibles; Raymond Aron por ejemplo fue un escritor a la antigua usanza y a la vez académico y periodista. Del sector de los académicos ha surgido un subgrupo cuya relación con el poder político es más estrecha pero menos libre; son expertos dedicados a generar ideas y proponer normas a los políticos profesionales. Surgieron en los Estados Unidos a comienzos del siglo pasado y fueron llamados think-tanks. Después de la segunda guerra mundial, las corrientes políticas europeas, demócratas cristianos, socialdemócratas y liberales tuvieron sus propios think-tanks y otro tanto ocurrió en los países latinoamericanos. Esta modalidad se expandió tanto que algunos líderes políticos tienen un think-tank personal. Más que dedicadas a la investigación científica, estas agrupaciones se especializan en hacer lobby y defender con ideologías el proyecto político que las financia. Es un ejemplo más de la burocratización de todos los aspectos de la vida, donde no podía faltar la de los formadores de ideas políticas. En determinadas circunstancias históricas, algunos sectores de la sociedad han sido arrastrados por emociones colectivas inspiradas en ideologías de cuyos creadores desconocían hasta el nombre. Es preciso detectar el peligro ya advertido por Heinrich Heine cuando decía: “Los conceptos filosóficos alimentados en el silencio del estudio de un académico pueden destruir una civilización”. Un siglo después Keynes reflexionaba en el mismo sentido: Más allá de su exactitud o error, las ideas de los economistas y los filósofos políticos son más poderosas de lo que comúnmente se cree. En realidad, pocas cosas más allá de las ideas gobiernan el mundo (…) Locos en el poder que creen oír voces en el éter destilan su locura según las lecciones de algún viejo sacerdote académico. Tarde o temprano, para bien o para mal, las ideas —y no los intereses constituidos— resultan decisivas30. Teniendo en cuenta las consecuencias no queridas, Karl Lowitz aconsejaba cautela a los intelectuales: “No decir cualquier cosa a cualquier persona sin mostrar prudencia alguna y sin tener en cuenta las posibles consecuencias”31. La responsabilidad de los auténticos creadores de ideas y su incidencia en los hombres de acción y en acontecimientos históricos es siempre indirecta, con frecuencia muy alejada de sus intenciones e imposibles de controlar. Seguramente Jesús no se hubiera sentido identificado con Torquemada, ni Rousseau con Robespierre, ni Marx con Stalin. El intento de algunos pensadores de partir de su propia filosofía para interpretar los acontecimientos políticos deriva en el invento de una política imaginaria que idealiza los hechos en discordancia con la realidad. Así lo muestran el nacionalsocialismo fabulado por Heidegger o Schmitt, tan lejano del practicado por los jerarcas. Otro tanto ocurrió con el comunismo ruso visto por tantos intelectuales de izquierda de la primera mitad del siglo pasado que, aislados de su entorno, pretendían hacer política desde la cátedra o el gabinete de estudio. Después de esas experiencias John Rawls recomendó “políticos no metafísicos”. Sin embargo, ni los conductores ni las masas pueden abstraerse de las ideas predominantes. Éstas son consecuencia de las circunstancias pero, a la vez, aunque corrompidas, deformadas y tergiversadas por los hombres de acción, ejercen ascendiente sobre la situación que las originó. Lejos de reducir la política a las ideas o viceversa, es necesario recordar a Weber, quien rechazaba la unilateralidad de ambas posiciones. De ahí la importancia de evaluar con ecuanimidad la influencia de los intelectuales en la política ya que es tan errado sobrevalorarlos como subestimarlos. El pensador escindido de la política, encerrado en su “torre de marfil”, es tan criticable como el mandarín, el “escritor orgánico”—en el sentido gramsciano—, el militante al servicio de un partido o, peor aun, del poder establecido, y su aspiración a ser la eminencia gris detrás del trono, que se degrada con frecuencia en el cortesano, el “correveidile”, el “aplaudidor” o el juglar de la corte. El intelectual precisa mantener su sentido crítico; le está vedado, por lo tanto, ser funcionario público. Cuando brinda sus servicios al poder establecido pierde esa condición o la conserva sólo a medias. Los marxistas otorgaron al intelectual un papel predominante. Desde posiciones muy distintas, Karl Kautsky y Lenin coincidieron en el argumento cierto de que los obreros por sí mismos eran incapaces de superar el sindicalismo y que la revolución socialista era cosa de los intelectuales burgueses32. De hecho, el grupo inicial del partido bolchevique estaba íntegramente compuesto por intelectuales burgueses o pequeñoburgueses; había un solo obrero que, luego se descubrió, era espía de la policía. Esta hegemonía tenía un antecedente paradigmático: los jacobinos en la Revolución francesa, y en especial los integrantes del Comité de Salud Pública durante el Terror del 93, eran intelectuales pequeñoburgueses; muchos de ellos terminaron como funcionarios de Napoleón. La teoría leninista de la revolución encabezada no ya por el proletariado sino por una elite burguesa de vanguardia fomentó el surgimiento de sectores de intelectuales de izquierda —escritores, artistas o científicos— que, valiéndose del monopolio de la cultura, se creyeron destinados a sustituir a las clases trabajadoras y a la vez a las clases burguesas y ocupar el poder para transformar la sociedad, usando como arma no ya el dinero sino la educación. Los anarquistas atacaron esta corriente. Mijail Bakunin advertía: “El socialismo de los sabios va a ser el más despótico”. El anarquista polaco Ian Makhaiski llamaba a los intelectuales de izquierda “capitalistas del saber” y los presentaba como una clase ascendente que, limitada por el cuadro estrecho del capitalismo tradicional, se servía del socialismo para promover sus propios intereses33. El destino promisor que Lenin ofrecía a los intelectuales revolucionarios se truncó con Stalin que, a pesar de llamarlos “ingenieros del alma”, los enviaba al campo de concentración o los empujaba al suicidio y a los más sumisos los esclavizaba a las órdenes del burócrata Zhdánov. No es casual que los intelectuales encabezaran las filas de los disidentes en el periodo posestalinista. Alexandre Kojève, un pensador hegeliano y estalinista —también agente secreto de los rusos—, podía pensar con autonomía porque vivía en París, desde cuya cátedra sostenía que todo filósofo tenía la obligación de ser un pedagogo y que por lo tanto debía influir en el tirano o en el gobierno en general34. Alvin Gouldner suscribía la teoría de las ambiciones de poder de los intelectuales, pero ya no en el ámbito de los países comunistas, sino en el centro mismo del capitalismo; hablaba de una “burguesía cultural” surgida de los campus universitarios y opuesta a la burguesía del dinero, de la que sin embargo eran hijos35. Esta supuesta nueva clase intentó una rebelión social en la décadas del sesenta y setenta, entre profesores y estudiantes de las universidades norteamericanas, en especial de las facultades de humanidades, y luego en el París de mayo de 1968, extendiéndose a ciudades italianas y alemanas y aun a algunas latinoamericanas. En la Argentina agrupada en el peronismo de izquierda, llegó a hegemonizar la universidad en el fugaz periodo del rectorado de Rodolfo Puiggrós durante la breve presidencia de Cámpora36. Estas sectas revolucionarias seducían a sectores semicultos de las clases medias con el manejo de símbolos, conscientes del poder que éstos ejercen sobre la conciencia. La posesión de una jerga académica que desautoriza al lenguaje tradicional y le opone un “discurso crítico” es tanto más atractiva cuanto más ilegible porque otorga la ilusión de acceder a un saber esotérico adecuado a los propósitos de una posible aristocracia intelectual. En las décadas siguientes estos movimientos, que parecían tan próximos al poder, languidecieron: la imaginación desbocada sirve para agitar, movilizar, pero no para tomar el poder y menos aún para mantenerlo. La actividad política siguió en manos de los partidos o los sindicatos o las agrupaciones ajenas a una intelectualidad cuyo accionar estaba limitado a las zonas de reserva. Muchos de los que se proponían destruir el sistema fueron asimilados e integrados a la burocracia estatal o empresaria o beneficiados por las becas de las fundaciones internacionales. La revolución sólo había sido una moda y, como tal, destinada a pasar. El siglo veinte ha dejado tristes ejemplos de la fascinación por el poder que llevó a muchos intelectuales a doblegarse ante los totalitarismos y autoritarismos de todo signo y a sufrir las afrentas de ser desechados cuando dejaron de necesitarlos. Estos intelectuales, no militantes del partido comunista pero simpatizantes de lejos y propagandistas gratuitos del régimen, serán llamados por los burócratas del Kremlin los “idiotas útiles”, expresión que luego pasó a formar parte del lenguaje político referido a ingenuos manipulados. La relación de Georg Lukács con Stalin es comparable en algún aspecto a la de Heidegger con Hitler: ambos filósofos estaban convencidos de comprender mejor la naturaleza del hecho político que los propios dictadores. Ninguno de ellos logró su propósito y debieron resignarse a un papel secundario en regímenes a los que siguieron apoyando, con reticencias, y mantuvieron sus críticas en silencio. La tragedia de Lukács se corresponde con su intento de orientar al leninismo-estalinismo desde la filosofía hegelomarxista, asunto incomprensible e insoportable para la burocracia soviética. Pasó así el resto de su vida renegando de sus propias ideas como el Galileo del siglo veinte. En tiempos más cercanos, cuando Stalin y Mao habían cedido su furor, no faltaron intelectuales que encontraron en el castrismo un nuevo refugio para experimentar sus ideas. La euforia no duró mucho y el caso del poeta Heberto Padilla los arrojó a la desilusión. Castro reaccionó mostrando sin tapujos el desprecio que siempre había sentido por ellos. Otro tragicómico error fue el de los estudiantes de izquierda parisinos que inventaron un grotesco anarcomaoísmo, confundiendo la violenta represión a los intelectuales de la “revolución cultural china” con un movimiento de liberación. Todos los dictadores y aun tiranos de nuestro tiempo tuvieron pequeños y grandes escritores que los alabaron. Un caso extremo fue el de Michel Foucault para quien todos los gobiernos, aun los democráticos, eran opresivos y la vez hizo la apología de la revolución iraní y del ayatollah Komeini. El relumbre del poder perdura hasta los intelectuales de hoy: así se los observa acompañando a los diferentes neopopulismos latinoamericanos y organizados en apoyo a los gobiernos de esa tendencia, como el grupo argentino de Carta Abierta. La hegemonía del intelectual académico o del intelectual orgánico provocó, en la posguerra, la decadencia del intelectual libre hasta casi hacerlos desaparecer: hacia finales del siglo quedaban unos solitarios marginales. El último intelectual libre, cuya voz transcendía todos los ámbitos, fue tal vez el primer Sartre en los años de oro del existencialismo con su concepción del engagement: el escritor comprometido similar a lo que, en otros tiempos, se llamaba “librepensador”, el escritor que se compromete no en la militancia, sino con su propia obra, al margen de los Estados y de los partidos y sólo hablando en su propio nombre. Sartre no difería entonces de su amigo y luego adversario Raymond Aron, cuando éste se definía como “el observador comprometido”. Pero en aquellos años el maniqueísmo reinaba, y Sartre era duramente atacado al mismo tiempo por la izquierda y la derecha. Cuando en Las manos sucias (1948) representó el dilema weberiano entre la ética de los principios y la de la responsabilidad, entre el idealismo moral y el realismo político, la ambigüedad del planteo irritó a unos y otros. No supo el autor soportar la tensión de ir contra la corriente y se desprendió de la libertad comprometida para adherir, fugazmente, al estalinismo y al castrismo y terminar manipulado por jóvenes febriles, en un izquierdismo infantil que, en su caso, era senil. Desplazado en la década del sesenta por los estructuralistas, Foucault lo llamó desdeñosamente “el último humanista”. Los intelectuales, con su modo de vida contemplativa, pasiva, poco adecuados para trabajar en equipo, rara vez son capaces de realizar sus ideas; en tanto los políticos, activos y prácticos, no están predispuestos a subordinar su accionar a las teorías. Se mueven en mundos distintos y las influencias recíprocas son indirectas, oblicuas, mediatizadas y con frecuencia deformadas. Sus vidas transcurren en tiempos distintos: el pensamiento exige el tiempo lento, piensa la política de largos períodos históricos: “El búho de Minerva levanta el vuelo cuando cae la noche”. La decisión del político se resuelve sólo en el corto plazo. No tiene tiempo para teorizar y si lo hace será, con frecuencia, para ocultar sus verdaderas intenciones. El político y el intelectual son, a la vez, complementarios e incompatibles. La duda y la crítica, rasgos insustituibles del intelectual, están vedados, en cambio, al político, porque la acción no admite vacilaciones ni indecisiones. El partido, como su nombre lo indica, es una parte, por lo tanto el hombre que adhiere a alguno sólo puede decir una porción de la verdad. El intelectual sin partido tiene la posibilidad de decir todo lo que piensa. Escribía Weber, en una carta en 1920: “Un político debe entrar en componendas, un estudioso no debe ocultarlas”. El intelectual, hombre de la ambigüedad, circula en zonas grises, de claroscuros, medios tonos, sutilezas, matices, ironías. Le cuesta el sometimiento a la disciplina partidaria, la adhesión sin reservas a una causa, o el seguimiento del discurso militante necesariamente unilateral, maniqueo. El intelectual indaga la verdad por medio de la reflexión; el político intenta modificar la realidad mediante la acción. Le está vedado ser veraz en cualquier circunstancia y debe muchas veces actuar en contra de sus convicciones, sin admitirlo públicamente. Ortega y Gasset caracterizó a estos dos tipos de personalidad: “Hay dos clases de hombres: los ocupados y los preocupados: políticos e intelectuales. Pensar es ocuparse antes de ocuparse, es preocuparse de las cosas, es interponer ideas entre el desear y el ejecutar”37. El político aventaja en apariencia al intelectual porque está en el centro de los acontecimientos, ahí donde está la acción, pero, por otra parte, el poder siempre aísla, sobre todo a los gobernantes autoritarios. Éstos padecen entonces de una visión parcial y unilateral porque observan sólo un fragmento de la realidad y se relacionan con un círculo restringido de personas cuyos intereses son ajenos a los del conjunto de la sociedad. La leyenda del diario que sus partidarios le imprimían al presidente Yrigoyen, para ocultarle la realidad, es paradigmática de esa distorsión. La secretaria de Hitler decía que había aceptado ese cargo porque en esa ubicación creía hallarse en el centro del mundo; con el tiempo reconocería que, por el contrario, había estado en un punto ciego. El intelectual supera aparentemente al político porque la distancia le permite, precisamente, ver los sucesos en perspectiva y percibir al mismo tiempo las distintas posiciones en pugna, de ahí sus posibilidades de ser un crítico lúcido aunque, al mismo tiempo, lo inhibe de actuar. Max Weber decía que “la falta de distanciamiento era uno de los pecados mortales de todo hombre político y una de las cualidades que, cultivadas en las jóvenes generaciones de nuestros intelectuales, los condenará a la ineptitud política”38. Dicho en términos vulgares, el que sabe no actúa y el que actúa no sabe, salvo excepciones. Cuando el que sabe quiere comunicar su saber al hacedor, éste lo entiende a su manera y lo deforma hasta convertirlo en algo distinto. Las relaciones entre los conceptos intelectuales y sus consecuencias políticas —decía Isaiah Berlin— no son lógicas, sino históricas y psicológicas39. Todo rasgo predominante en el individuo tiene su contrapartida y ésta es por compensación excesiva. El intelectual, en ciertas situaciones límite, puede anular su capacidad reflexiva y hundirse junto a masas fanatizadas en los delirios colectivos de las guerras o los totalitarismos. La historia de la filosofía y la literatura está llena de esos casos. El concepto de “intelectual libre” puede encontrar ciertas aproximaciones a la teoría de Karl Mannheim de la inteligentzia40: que por haber surgido de distintos sectores sociales, aunque no estén enteramente desligados de su sitio de origen, son capaces de sobrevolar las relaciones entre las clases y comprender la sociedad en su conjunto. Además, la división del trabajo no les proporciona un rol central en la organización social y los desliga, por lo tanto, de los compromisos con el establishment. Esta peculiar situación les permite incorporar una multiplicidad de perspectivas, cambiar más fácilmente de punto de vista, estar predispuestos a romper con las convenciones, a experimentar, a la vez, distintos enfoques de los conflictos, y no entregarse demasiado rígidamente a los bandos en lucha. En teoría tienen una mayor posibilidad de acceder a una visión sintética y abarcadora41. Cuando los marxistas refutaban a Mannheim, alegando que los intelectuales no están en el aire, pertenecen igualmente a una clase, incurrían en la paradoja del relativismo: ¿dónde ubicar entonces al gran burgués Engels que hablaba, sin embargo, en nombre del proletariado? En esa discusión, Lenin hubiera estado más cerca de Mannheim que de los marxistas ortodoxos. Ese “tipo ideal” de intelectual libre se encuentra en los centros urbanos de las sociedades avanzadas. Sus precursores fueron los ilustrados del siglo dieciocho, y se afianzaron después de las revoluciones burguesas y, sobre todo, en las democracias de masas, donde la aparición del público anónimo les permitió liberarse de la sujeción al Estado o de los mecenazgos de las clases dominantes y adquirir una relativa autonomía. Al intelectual lo acechan otras tentaciones distintas de las del político: no precisa dar razón de sus ideas ni preocuparse por los obstáculos en la puesta en práctica, de ahí su propensión al abuso de la imaginación en los proyectos; claro está que, en este caso, su influencia será nula o negativa. La libertad del intelectual frente al político corre el peligro de caer en el sectarismo esterilizante de heterodoxos, herejes y cismáticos; encerrarse en grupúsculos, sectas para iniciados, cofradías divididas constantemente por cariocinesis o transformarse en profetas solitarios que recriminan al mundo desde lo alto de la montaña, “almas bellas” según la figura hegeliana. El distanciamiento crítico debe cuidarse de la tentación moral intransigente, de la convicción aferrada a sus principios sin medir las consecuencias no deseadas. La ética de la responsabilidad que condiciona los principios a las posibles consecuencias le es reservada al político EXCURSO: LA POLÍTICA Y EL ARTE Existe una interpretación alternativa a la filosofía, la teoría o la ciencia política, y es la política como arte. En tanto no se trate de encontrar en el arte la esencia misma de la política, puede admitirse que existe en la actividad política un elemento artístico. Platón —La República— trataba al político como un artista que “tomará como lienzo a la sociedad”. Jacob Burckhardt decía que en el Renacimiento italiano “surge algo nuevo y vivo en la historia: el Estado como creación calculada y consciente, como obra de arte”42. El poeta Novalis —Fe y amor (1789)— le decía al rey de Prusia, Federico Guillermo III: Un verdadero príncipe es el artista de los artistas (…) El soberano conduce un espectáculo infinitamente variado donde el escenario es la calle, los espectadores no son sino uno, y donde el mismo no es sino el poeta, el puestista y el héroe de la pieza. La decisión política debe recurrir a la imaginación y el líder político se parece mucho a un actor. Uno y otro necesitan del carisma, uno y otro se rodean de una escenografía, arman una puesta, salen al escenario, tratan de convencer al público y reciben aplausos; así lo hicieron desde los faraones egipcios y los emperadores romanos hasta los condotieros renacentistas y los dictadores modernos. Napoleón recibió lecciones del famoso actor Talman. La actuación se acrecentó en la era de los medios de comunicación de masas. Mussolini, en una entrevista con Emil Ludwig, ante la pregunta de si se sentía en el estado de un artista o de un profeta, contestó sin vacilar: artista43. El político que se pretende artista se refleja simétricamente en el artista o intelectual que quiere ser hombre de acción. Ésta ha sido una tendencia entre los románticos: el ejemplo paradigmático lo propone Lord Byron, que sumó a su dandismo el prestigio del héroe jugado por causas nobles como la lucha por la emancipación griega. En el siglo veinte hubo una generación de escritores que se arriesgaron en acciones guerreras o revolucionarias por el deseo, consciente o no, de convertirse a sí mismos en personajes de sus ficciones. T. E. Lawrence se involucró en la lucha de los árabes contra los turcos. En Los siete pilares de la sabiduría (1926) narraba esa aventura y confesaba sus verdaderos móviles: “La elección voluntaria del mal ajeno, para perfeccionar el yo”44. Por su parte André Malraux fue el escritor y hombre de acción por excelencia pero sus hazañas fueron, muchas veces, falsas o exageradas. La condición humana (1933) fue una bella novela sobre la Revolución china de los años veinte en la que dijo haber participado. En realidad, no estuvo en la revolución, ni siquiera había llegado a China. Sus descripciones se inspiraban en Hong Kong o Saigón, únicas ciudades orientales que había conocido y donde sus actividades no fueron políticas sino arqueológicas y entremezcladas con el saqueo de antigüedades. En la guerra civil española — narrada en La esperanza— los confundidos republicanos de los primeros días lo nombraron coronel de la fuerza aérea, aunque no sabía manejar un avión y nunca había tomado parte en una guerra, ni siquiera como soldado. Malraux consiguió que sobreviviera el mito sobre la realidad. Muy distinto a Lawrence y Malraux, el novelista japonés Mishima intentó crear su propio mito organizando en la década del sesenta una secta viril, violenta y homoerótica, la “sociedad acorazada”, una suerte de fascismo estético, inspirado en la SA de Röhm. El fracaso de la revolución lo arrojó a otro acto igualmente estético, el suicidio ritual junto a su amante. La idea romántica de la obra de arte total que integrara incluso a la política tiene un origen mítico en la antigüedad en el hecho real o imaginado del emperador esteta Nerón incendiando Roma para incentivar su imaginación poética. La fusión de política y arte se hizo realidad con los jacobinos bajo Robespierre en las grandes fiestas colectivas celebratorias con carrozas alegóricas y escenografías diseñadas por el pintor Jacques Louis David. Dos artistas fracasados, el novelista y dramaturgo Mussolini y el pintor y arquitecto Hitler, llevarían la obra de arte al extremo. La mayoría de los jerarcas nazis habían sido artistas. El joven Joseph Goebbels escribió en su novela Michael: “La política es el arte plástico del Estado”45. La política es arte pero no sólo eso; cuando el arte es manipulado por la política, éste se pervierte y si pretende sustituirla, deja de ser arte y lleva la política a la catástrofe, como ocurrió con el fascismo. Los totalitarismos del siglo veinte eran el marco adecuado para que el arte con su enorme poder de seducción fuera usado para subyugar a las multitudes. Un borrador fue la toma de Fiume por el poeta y dramaturgo Gabriele D’Annunzio. Marinetti quiso transformar al futurismo en el arte oficial del fascismo pero Mussolini optó por el neoclasicismo imperial. Los futuristas rusos pretendieron representar el arte de los bolcheviques pero fueron repudiados por Stalin que, como Mussolini y Hitler, prefería el neoclasicismo. La obra de arte total soñada por Richard Wagner la realizó su admirador Hitler con las grandes celebraciones nazis de Núremberg diseñadas por Albert Speer y filmadas por Leni Riefenstahl, bajo la supervisión del propio Führer. Inspirados en esos actos que deslumbraron incluso a quienes no eran nazis, Siegfried Kracauer —“La ornamentación de masas”— y Walter Benjamin —en “La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica” desde su exilio en París—, simultáneamente en 1936, elaboraron la teoría de la estetización de la política, aunque ya Ernst Jünger había señalado el carácter estético del fascismo46. En periodos históricos y con una ideología y una estética muy distinta, también la movilización juvenil de mayo de 1968 fue más un acto de expresión estética que política. No es casual que la Bastilla fuera para ellos el Teatro Odeón. Los estudiantes actuaban frente a los fotógrafos del periodismo gráfico y a las cámaras de cine y televisión con la colaboración de algunos artistas especializados en happenings. Los intelectuales optan con frecuencia por la belleza de una idea más que por su veracidad o su viabilidad. “La imaginación al poder” escribían en las paredes los jóvenes rebeldes del mayo francés, pero la ausencia de resultados políticos de ese movimiento demostró, por el contrario, que la imaginación pura, imprescindible en el arte, no es suficiente para acceder al poder y menos para gobernar. Pero en momentos de crisis, los delirios fantásticos de artistas o intelectuales febriles ayudan a prestigiar políticas erróneas y con frecuencia perversas y se convierten en artífices de catástrofes. Existe otro tipo de deformación artística del lenguaje político dirigida no ya al lector corriente sino a un público culto, o que pretende serlo: el uso que muchos pensadores políticos hacen de la retórica literaria, el ejercicio de estilo común a las vanguardias contemporáneas. El último Heidegger confesaba abiertamente la sustitución de la filosofía, que consideraba caduca, por la poética. Las palabras dejan de ser un medio para comunicar y se transfiguran en objetos estéticos, como algunos textos políticos de los posestructuralistas o de los críticos literarios que se convirtieron en reputados analistas políticos. MAQUIAVELO Una ambigua condición social, la pertenencia a la pequeña nobleza empobrecida ante el avance de una incipiente burguesía, la vida en una época de transición entre el medioevo cristiano y el Renacimiento prenunciando la modernidad, en una ciudad de pasiones agitadas sin un gobierno estable y con movilidad entre las clases, fueron las particulares circunstancias que incidieron en la mirada extrañada y perpleja de Maquiavelo al observar su entorno. Aquello que un pueblo no puede realizar irrumpe como pensamiento. Esta idea de Hegel se adecua a los individuos dedicados a la política. Maquiavelo escribió El Príncipe (1513) en el exilio, cuando el asesinato de César Borgia, a quien imaginaba la encarnación del Príncipe, destruía la aspiración a ser su consejero. Los hombres de acción, por el contrario, no tienen tiempo para escribir y cuando lo hacen es, con frecuencia, para ocultar sus verdaderas intenciones. Fernando V el Católico, que inspiró El Príncipe, nunca se hubiera reconocido en el modelo maquiavélico; él decía obrar en nombre de los ideales cristianos. Federico de Prusia, por su parte, pretendió refutar a Maquiavelo con su libro El Príncipe cristiano, disimulando, de ese modo, su práctica maquiavélica. El hombre de acción que aceptase explícitamente a Maquiavelo caería en la paradoja del mentiroso: si hacer política es mentir —según Maquiavelo— hay que decir que no se miente. Si, por el contrario, confiesa que miente —como hace Maquiavelo—, está diciendo la verdad e incurre en una contradicción. Esta autonegación le permitió a Rousseau suponer que, en realidad, Maquiavelo era un demócrata; no hacía la apología del principado absolutista sino señalaba sus perversos procedimientos. Algo de cierto había en esa ocurrencia: el florentino era un realista que describía con toda minuciosidad los métodos usados por los políticos de su época pero su Estado modelo no era la dictadura sino la república romana. Como buen renacentista redescubría la antigüedad clásica y buscaba en ella el ejemplo de lo que debía ser el Estado. Escribió con desenfado sobre los gobiernos absolutistas de las ciudades italianas donde no había Estado. De igual modo lo hicieron los filósofos alemanes de los siglos dieciocho y diecinueve cuando discurrían sobre la filosofía del Estado en una sociedad que no estaba todavía constituida como nación. En ambos casos la reflexión teórica de los problemas políticos emergía de la inexistencia del Estado como se lo concibe modernamente y de una caótica realidad política. Del mismo modo la decadencia de la autoridad de la Iglesia, la corrupción del papa Borgia y su corte, le brindó una libertad como sólo se dio en el Renacimiento y le permitió ser el primer teórico de la modernidad. Maquiavelo fue denigrado durante mucho tiempo como un cínico predicador del inmoralismo político y su obra fue mimetizada en manual de argucias para los gobernantes corruptos. En la actualidad ha logrado ser aceptado como el verdadero creador de la filosofía política moderna. Fue el primero en romper con la remisión de los antiguos, de la política a la naturaleza y de los medievales a la Iglesia, para interpretarla como producto de la acción humana sin recurrir a ninguna trascendencia. Por eso Hegel, Marx, Weber, lo reivindicaron como el creador del pensamiento político moderno junto a Hobbes. A Hegel se lo llamó el Maquiavelo de su época y él mismo decía: “Es preciso acudir a la lectura de El Príncipe (…), es una de las más auténticamente grandes y verídicas concepciones de una seria cabeza política en el sentido más grande y más noble”47. Marx, a su vez, fue calificado por Croce “el Maquiavelo del proletariado” y veía a ambos, junto a Spinoza, Rousseau y Hegel, “entre aquellos que han descubierto las leyes del Estado”. Para Engels era “el primer escritor de los tiempos modernos, digno de ser mencionado”. Stendhal reconocía: “Maquiavelo nos enseñó a pensar el hombre”. Es indudable, en fin, la influencia de El Príncipe en el célebre texto La política como vocación de Weber que, asimismo, fue mencionado como el “Maquiavelo alemán”, nada incorrecto ya que la idea weberiana del cesarismo derivaba del florentino. Por supuesto, no podía faltar un Maquiavelo existencialista y de su esbozo se ocupó Maurice Merleau-Ponty. El maquiavelismo ofrecía también un aspecto irracionalista que cautivó a quienes cultivaban esa tendencia. Nietzsche decía “En todo pensamiento moderno encontramos a Maquiavelo”. Su lado irracionalista dejaría igualmente su impronta en los sociólogos Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca y Robert Michels. Al abandonar las explicaciones naturalistas y teológicas de la realidad política y social mostraba un mundo conflictivo muy distinto a la aparente armonía de la comunidad medieval. Florencia —a finales del siglo quince y comienzos del dieciséis— estaba desgarrada por la lucha entre nobles, comerciantes, clérigos y plebeyos, fiel reflejo de la transición del mundo feudal a la sociedad capitalista burguesa. En ese clima elaboró Maquiavelo sus conclusiones surgidas de la comparación de la res pública romana con la Italia renacentista. Así, en los Discursos de Tito Livio, una obra de factura tradicional y de gran erudición ya que analiza los regímenes políticos siguiendo a Polibio, sostenía que la desunión y la lucha entre nobles y plebeyos permitieron a Roma alcanzar la libertad, la estabilidad y el poder, afirmación que desconcertó porque lo consabido era identificar conflicto con decadencia. Aquello que atraía a Hegel, Marx y Weber del fiorentino era su desprecio por el utopismo y el idealismo moralista y su rechazo a justificar la acción con ideas nobles y elevadas usadas por los políticos para disimular sus maldades. Sus argumentos enfrentaban a la postura premoderna que subordinaba la política a la ética, como había propuesto Erasmo en La educación del príncipe cristiano, obra contemporánea de El Príncipe. Maquiavelo se planteaba, por primera vez, la autonomía de la política respecto de la moral tradicional y el dogma religioso, prenunciando, antes de los ilustrados, la secularización de la sociedad. Sólo el ambiente de relajamiento moral producido por la corrupción del alto clero le permitió la ruptura con la hipocresía hasta bordear el cinismo. Pero, a la vez, la Iglesia, a riesgo de perder toda autoridad, no podía autorizar tal sinceramiento y calificó a El Príncipe como una “obra del demonio”. La transgresión maquiaveliana respecto de los cánones establecidos concordaba con las tendencias de esa época: la libertad de expresión, la lucha contra los dogmas de la Iglesia, eran necesarios para la incipiente formación de los principados locales, preámbulo de los Estados modernos independientes del papado. La agitación política de las ciudades renacentistas italianas, reflejo de un mundo en transición, no era propicia para la serena especulación filosófica. Las preocupaciones sobre política inmediata le impedirían a Maquiavelo ocuparse sistemáticamente de cuestiones teóricas; sus ideas fragmentarias, reflejo de una sociedad inestable, están dispersas en obras misceláneas como Historia de Florencia (1520-1525) y sobre todo en Discursos sobre las primeras década de Tito Livio (1512-1517). Elaboró asimismo, aunque en forma rudimentaria, la primera teoría de la ideología, parte fundamental de toda sociología del conocimiento. “Una cosa se dice en la plaza, otra en palacio”, afirmaba en Discursos, de ahí la audacia de sus observaciones sobre la utilidad de las doctrinas políticas o religiosas para legitimar el poder y mantener la cohesión de los dirigentes y la sumisión de los dirigidos. Encaró temas que siguen vigentes: la separación entre ética y política, entre idealismo moral y realismo político, entre fines y medios o, para usar la terminología weberiana, entre la ética de la fe —sólo preocupada por la pureza de las intenciones sin tener en cuenta las consecuencias a veces indeseadas de las mismas— y la ética de la responsabilidad —que rechaza los absolutos y acepta los compromisos pragmáticos. El dilema entre la ética de la fe y la de la responsabilidad admite dos soluciones: una democrática y otra autoritaria. La alternativa democrática otorga una parte de razón a Maquiavelo: acepta la cuota de amoralidad implícita en toda política pero cree en la posibilidad de que el establecimiento de normas de conducta controlará y limitará la gravitación de aquélla. Esta postura reconoce que la unidad entre ética y política es inalcanzable; sin embargo, uno de sus objetivos estará en el intento de aproximarlas. La alternativa autoritaria, por el contrario, afirma y reivindica la separación entre ética y política, argumenta que no sólo es necesaria sino deseable y coincide, en este sentido, con la versión vulgarizada del maquiavelismo del fin que justifica el empleo de cualquier medio, frase que el florentino nunca pronunció. Esta idea revivió en el siglo veinte y rescató a Maquiavelo del olvido después de varias centurias durante las cuales pasaba por anacrónico y extravagante. El auge de los totalitarismos modernos —el fascismo y el estalinismo— fue el gestor de este revival. El clima de las sociedades totalitarias era similar al de las cortes renacentistas —contexto histórico de la obra de Maquiavelo: un príncipe arbitrario y omnipotente rodeado de favoritos, aduladores, espías, bufones, intrigas de palacio, traiciones, crímenes políticos, violencia y engaño. Mussolini se consideraba hombre de Maquiavelo, cargaba con la impronta de la escuela de sociólogos italianos llamados maquiavelistas —Mosca y Pareto— y tenía entre sus libros de cabecera Diálogo en los infiernos entre Maquiavelo y Montesquieu (1864) de Maurice Joly. Al escribir un epílogo a El Príncipe, dos años después de haber tomado el poder, Mussolini transgredía, aparentemente, la norma del verdadero estadista maquiavélico ya que no hubiera debido confesar su adscripción a esa teoría. Tal vez la explicación de ese desajuste se encuentre en el hecho de haber sido un dictador a medias y un totalitario frustrado. Su gobierno no abandonó el carácter bonapartista y el fascismo quedó sólo en parte cumplido porque el poder lo compartía con el rey, la Iglesia y el ejército. Su resentimiento político, además de sus veleidades literarias, lo llevaban a expresarse con esa brutal franqueza, con ese toque de escepticismo cínico, inusual en los políticos, artífices de la hipocresía. Hubo dos versiones que vinculaban al estalinismo con el maquiavelismo: una provenía de León Trotsky que, en su biografía de Stalin, denostaba las prácticas maquiavélicas de su verdugo; la otra de Antonio Gramsci que las justificaba. Claro está que no hubo un solo Gramsci; el maquiavelista es distinto al defensor de los “consejos obreros” de su primera época y que influyó en muchos gramscianos partidarios de la democracia directa. Pero el caso de Gramsci, oxímoron de maquiavelista bolchevique, resulta prototípico de cierta manera de pensar de los comunistas de la época. En páginas de sus cuadernos de la cárcel48, recopilados con el nombre de Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno , identificaba al jacobinismo de la Revolución francesa y al bolchevismo ruso con El Príncipe de Maquiavelo. Al “moderno príncipe”, el dictador bolchevique, según Gramsci, le era imprescindible el uso de los medios propios de la tiranía. El proletariado jugaba el papel de la burguesía renacentista de los tiempos de Maquiavelo —debía sacrificar su libertad y subordinarse al Estado absoluto para lograr sus fines. El partido o, mejor dicho, el secretario del comité central, el líder, representaba al moderno príncipe y éste, según Gramsci, “ocupa en las conciencias el lugar de la divinidad y el imperativo categórico”. Nunca se expresó con tanta claridad la deificación del poder totalitario. Una vez más se presenta el caso del escritor político que puede decir todo lo que piensa porque encerrado en la cárcel le era imposible la acción. Si hubiera estado en libertad, y en tanto militante del partido comunista italiano al que pertenecía, sus dirigentes no le habrían permitido hablar de ese modo. El propio Stalin jamás se hubiera justificado con argumentos maquiavelistas; al igual que Fernando el Católico decía gobernar en nombre del cristianismo, él lo hacía en el del proletariado universal y de la fraternidad entre los pueblos. La actitud de Gramsci, que apelaba al escritor florentino para justificar —en verdad desnudaba— los métodos perversos del estalinismo, era preferible a la de quienes, por cálculo o por estupidez, creían que Stalin defendía los ideales humanitarios, disfraz de sus auténticas intenciones. Llamar tiranía a la tiranía, aunque fuera para glorificarla, es mejor que confundirla con la “verdadera” libertad. Lo moral en Maquiavelo consistía en mostrar la inmoralidad. La inmoralidad de sus denigradores reside en su prédica de una moral celestial que permite ocultar los crímenes cometidos en la tierra. El lúcido realismo político maquiavelista, que resume la frase “juzgo más conveniente ir derecho a la verdad efectiva de las cosas, que a cómo se las imagina”49, reivindicado por los grandes pensadores de la modernidad, tenía sin embargo su mal lado: la justificación de todo lo que tuviera éxito. Libre de estas interpretaciones existe el Maquiavelo real, histórico, con los rasgos propios de su época y su clase, que asumió la necesidad de un Estado fuerte para afirmar a la incipiente burguesía comercial en su lucha contra la nobleza. Era contrario a los gobiernos hereditarios, de los reyes y la nobleza, porque obstruía la movilidad de las elites. Finalmente El Príncipe no fue dedicado a su ídolo César Borgia, un guerrero, sino a Lorenzo de Medici miembro de una típica familia de la burguesía comercial y financiera en ascenso. Una descendiente de esa familia, Catalina de Medici, tuvo la oportunidad como reina regente de Francia de poner en práctica los consejos que le habían sido ofrecidos a su bisabuelo. En Discursos manifestaba sus preferencias por la república a la manera romana y sólo admitía a la monarquía absoluta, según recomendada en El Príncipe, como último recurso y cuando la situación fuera caótica, o bien la república autoritaria, un régimen popular pero conducido por un fuerte poder central. Esa descripción la brindará en Discursos: “Aquellas repúblicas que no puedan acudir a un dictador o a alguna autoridad similar en las situaciones que se producen repentinamente serán desechadas siempre que el peligro sea serio”. Pero la originalidad de su modelo político estaba en el cesarismo plebiscitado, en donde encontró Weber inspiración para el desarrollo de su teoría del líder carismático. La distinción entre el cesarismo carismático y una dictadura tradicional residía en la manipulación de las masas, elemento sintomático del primero. Fue un avanzado en comprender los cambios fundamentales que provocaría la sociedad de masas y prenunció el populismo y el fascismo. No faltaba en sus escritos la explicación demagógica del populismo imprescindible al cesarismo plebiscitado y a la manipulación de masas. Decía: “Ahora es más necesario para los príncipes (…) satisfacer al pueblo que a los soldados, ya que el pueblo es más poderoso”50. El líder podía apoyarse en la aristocracia o en el pueblo pero sólo el último le era útil, no porque fuera más virtuoso, sino por su maleabilidad51. En su concepción no democrática y prefascista de las masas, éstas aparecen como un material flexible, apto para ser moldeado por el líder. También insinúa aspectos sobre la técnica manipuladora, “la muchedumbre siempre es atrapada por las apariencias”52. De ahí la necesidad de la puesta en escena y de un discurso incitativo —hoy se diría “relato”— donde los hechos concretos no importaban. Esta lección la aprendieron hasta sus últimas consecuencias los líderes totalitarios y los populistas de la era de la comunicación de masas. Mussolini, lector de Maquiavelo, confirmaba que “la propensión del hombre moderno a creer es increíble”53. El límite de la interpretación maquiaveliana de la historia provenía de su unilateral politicismo —la política considerada sólo como una técnica para lograr y mantener el poder— en tanto ignoraba las condiciones sociales y económicas que hacían posible una determinada forma de gobernar. En carta a su amigo Vettori, reconocía su impotencia para comprender la economía: “No sé discutir ya sea de la lana, de los beneficios o de las pérdidas, me hace falta discurrir de las cosas del Estado o bien dedicarme al silencio”. En Historias de Florencia no hacía referencia a la vida económica aunque sí a la lucha de clases. Nadie como él mostró que la sociedad no era un organismo, un todo armónico como sostenía el pensamiento político medieval, sino un inestable equilibrio entre fuerzas irreductiblemente antagónicas. La concepción de la historia como lucha, antagonismo, contradicción, denominador común en el pensamiento histórico y político moderno por muy distintas que sean las orientaciones —Hobbes, los economistas ingleses, los historiadores franceses posrevolucionarios, Kant, Hegel, Marx, Weber— tiene, quiera o no admitirse, su primer antecedente en Maquiavelo. Lo insólito fue que el liberal Isaiah Berlin lo considerara el precursor del liberalismo tolerante (Contra la corriente). Sólo que Maquiavelo no supo vislumbrar, como sus sucesores, tras los grupos políticos los intereses económicos, y en consecuencia no reparó en la importancia de éstos en la lucha por el poder. Si lo comparamos con su contemporáneo Tomás Moro —Utopía fue escrita tres años después de El Príncipe—, el inglés puede aparecer, desde el punto de vista político, ingenuo e idealista al lado del florentino, pero en tanto miembro de una sociedad avanzada era más lúcido al mostrar, aunque en forma alegórica, la realidad social y económica de su época. Utopía, antes que una fantasía anticipatoria, es una descripción sesgadamente realista de las clases sociales inglesas y sus conflictos y de las consecuencias del desarrollo del capitalismo en el siglo dieciséis, aspectos que escapaban a los análisis de Maquiavelo. Las circunstancias de la época impedían la existencia de un autor que sintetizara el realismo político de Maquiavelo y el realismo social y económico de Moro. Hubo que esperar para ello el desarrollo de condiciones materiales que permitieron la aparición de Hegel y, mejor aun, de Hegel corregido por Marx. El rechazo de Maquiavelo a la concepción optimista de la sociedad, a la idea del hombre bueno o perfectible, desdeñado como metafísica pura, se desluce, sin embargo, cuando en su lugar oponía un juicio pesimista: “Los hombres son hipócritas, rencorosos, inconstantes, cínicos y desagradecidos”, “ingratos, inconstantes, fingidores e hipócritas, huyen del peligro y están ávidos de ganancias”54. El hombre es efectivamente todo eso, pero no solamente eso. El hombre no es completamente malo, como pensaban Maquiavelo y Hobbes, ni completamente bueno como creía Rousseau. Una visión pesimista del hombre malo por naturaleza es tan metafísica, tan indemostrable como la optimista. El hombre no es ni bueno ni malo por naturaleza, está predispuesto igualmente al bien y al mal porque es libre. Aunque Maquiavelo no elaboró una filosofía sistemática puede reconstruirse, a través de fragmentos de toda su obra, una concepción pesimista de los seres humanos que no se encuentra ni en los clásicos antiguos —salvo en algunos sofistas— ni en el cristianismo medieval. Si los hombres fueran egoístas, indóciles, apáticos, según Maquiavelo, ¿quién debía gobernar? La teoría de las elites — unos pocos serían los elegidos— daba cierta respuesta pero no resolvía el problema. Si no existía ningún objetivo elevado para gobernar, ¿cuál sería el motivo que inducía a unos pocos hombres a posponer la comodidad de sus vidas privadas para dirigir a los demás? Implícita en Maquiavelo, explícita en los maquiavelistas italianos del siglo veinte, que habían leído a Nietzsche que, a su vez, había leído al florentino, la clave era la “voluntad de poder”, una fuerza vital, biológica o psicológica o espiritual que impulsaría irresistiblemente a algunos hombres a actuar y a mandar. La ambición de poder lleva ínsito el culto de los héroes y el superhombre, más allá del bien y del mal, tesis desarrollada por Nietzsche siglos más tarde. Comprobamos así que la pretensión de una postura realista, objetiva, neutra, ajena a la metafísica estaba inspirada, en última instancia, por una concepción metafísica que se ignoraba. Maquiavelo sostuvo, antes de fecha, el fin de las ideologías pero esta proposición era también una ideología. Atacaba a todas las ideologías menos a una: la suya. Por eso una lectura actualizada de sus textos obliga a la crítica desde sus propios presupuestos, o bien a la defensa, a pesar y en contra de sí mismo, con un realismo más consecuente del propuesto por el propio Maquiavelo EXCURSO: LOS NEOMAQUIAVELISTAS James Burnham, un ex trotskista norteamericano, agrupó bajo el nombre de maquiavelistas a dos pensadores italianos de comienzos del siglo veinte, Vilfredo Pareto y Enrico Mosca, y al alemán italianizado, Robert Michels. En realidad ellos nunca formaron un grupo; los dos primeros ni siquiera se estimaban y su influencia fue indirecta ya que no tuvieron seguidores. Su vínculo con el pensamiento de Maquiavelo fue, además, lejano. Esa tradición italiana de filosofía política caracterizada por su realismo pesimista llegó a influir incluso en autores liberales como Max Weber y curiosamente también en la izquierda, en Marx, en Lenin, en Gramsci. Benedetto Croce decía que había vuelto a aprender de Marx la lección de Maquiavelo55. Vilfredo Pareto era un marginal a su manera, pertenecía a una familia de la aristocracia italiana en decadencia y no se asimiló ni a la burguesía industrial a la que estaba relacionado por su profesión de ingeniero ni al mundo académico donde sus ideas resultaban extravagantes. Tampoco estuvo inmerso en el clima cultural que preparó la revolución de derecha fascista, poco tuvo que ver con el pensamiento contrarrevolucionario francés y con el pesimismo cultural alemán. En cambio Michels, a diferencia de Pareto y Mosca, procedía de la izquierda y, decepcionado del partido socialista, simpatizó con el ala plebeya del fascismo. Pareto disputó con Mosca la autoría de la teoría de las elites de poder que implicaba el gobierno de una minoría sobre las mayorías. Michels aplicó esas ideas al propio partido socialista. Según su versión, cuando los partidos de masas crecen demasiado, sus dirigentes por “la ley de hierro de la oligarquía” se convierten en un grupo cerrado que ejerce el poder sobre los demás miembros y así llegan al gobierno sobre toda la población. Esa teoría formulada en 1912 fue premonitoria de lo que años después ocurriría con la degeneración del bolchevismo en estalinismo. No obstante, es una generalización abusiva convertirla en una ley inexorable de todo el sistema político democrático donde, si bien el peligro existe, la competencia entre los partidos y las internas en cada uno de ellos dificultan el poder absoluto de grupos cerrados. Un elemento democratizante se desliza, sin embargo, en la teoría elitista cuando analizan la “circulación de las elites”. Lejos está de asimilarlas a una aristocracia hereditaria, ya que la selección no se produce ni por la pertenencia a una clase social ni a determinadas familias sino exclusivamente por el mérito y en consecuencia están destinadas a renovarse. El término “aristocracia” es usado por los neomaquiavelistas en el sentido griego de gobierno de los mejores. En ese esquema la elite gobernante será suplantada por una elite subalterna con mejores cualidades que la anterior: “Las aristocracias no duran. Cualquiera fueran las causas, es incontestable que después de un cierto tiempo desaparecen. La historia es un cementerio de aristocracias”56. La nueva elite se apoya en las masas populares disconformes; por lo tanto, es revolucionaria, aunque cuando llega al poder se volverá conservadora. La teoría elitista tuvo una influencia a distancia —aparte de los maquiavelistas italianos y del “neomaquiavelismo” de Burnham— sobre algunos politólogos como Joseph Schumpeter y Robert Dahl que la utilizaron en sus descripciones heterodoxas de la democracia pero relativizando el carácter oligárquico de las elites. Schumpeter, si bien admite la inevitabilidad del gobierno de minorías, rescataba un aspecto democrático por la competencia electoral entre los líderes. Dahl fue más lejos aún señalando que el poder está fragmentado y existen poderes al margen del grupo gobernante, no-líderes que ejercen presión. Por lo tanto, más que de oligarquía debe hablarse de poliarquía y ésta estaría más cerca de la democracia. Los neomaquiavelistas ejercieron asimismo su influjo en la sociología funcionalista de Talcott Parsons que, en el prefacio de El sistema social, reconocía: “El concepto de sistema en la teoría científica (…) constituye la contribución más importante de la gran obra de Pareto. En consecuencia, este libro es un intento de realizar los propósitos de Pareto”57. Las corrientes de izquierda de la sociología norteamericana, no menos que las conservadoras, acreditan la impronta de Pareto, aunque sin reconocerlo, tal la teoría de la “elite del poder” de Wright Mills. Otra incidencia de los maquiavelistas en el pensamiento social de su época reapareció en las observaciones sobre el comportamiento irracional de los hombres que actúan de acuerdo con pasiones y sentimientos —“residuos” según Pareto— y que se disfrazan de objetivos lógicos —“derivaciones” en la jerga paretiana— opuestos al racionalismo de las ideas democráticas o socialistas. Pareto tenía una concepción irracionalista: el hombre no era racional, ni siquiera razonable, estaba subordinado a la voluntad, al sentimiento, a las creencias, a las pasiones. La “derivación” coincidía con el concepto de mito de Georges Sorel, con quien Pareto mantenía correspondencia. La teoría paretiana de la razón subordinada a la “voluntad” era una filosofía —en contradicción de sus diatribas contra la filosofía— común en esos años a otros filósofos de muy distinta tendencia, como los liberales Benedetto Croce o Henri Bergson. Todos ellos provenían, en algunos casos sin reconocerlo, de dos pensadores del siglo anterior: Schopenhauer y Nietzsche. El “residuo” se vinculaba, también, con la teoría de la “ideología” en Marx. Pero en la explicación marxiana, el fundamento estaba en la razón histórica; Pareto y los filósofos irracionalistas encontraban, en cambio, una característica ontológica, inherente a la naturaleza humana. Pareto tenía poco que ver con Marx, estaba más cercano a la influencia —no reconocida— del relativismo de Nietzsche, en un viaje de ida y vuelta, ya que el alemán era, a su vez, un admirador de Maquiavelo. Con Nietzsche coincidía en ver en el liberalismo, la democracia, el socialismo y toda forma de humanismo, una “derivación”: es decir, una falsa racionalización, un mito que ocultaba el poder de una minoría o la lucha por el poder entre distintas elites. También la influencia de Nietzsche se descubre en su concepción cíclica de la historia como un eterno retorno de lo mismo, aunque asimismo en los ciclos está la incidencia de Giambattista Vico, excluyendo la intervención de la Providencia. Las ideas de Pareto lo hacían proclive a caer en la tentación fascista, y el primer Mussolini, todavía moderado, le ofreció un cargo. Pero su temprana muerte, apenas un año después de que el fascismo tomara el poder, impide suponer cuál habría sido su posición ante el rumbo tomado por el régimen. En un artículo, publicado en la revista Gerarchia en julio de 1923, propuso una serie de normas para el recién instaurado fascismo: recomendaba evitar las guerras, no apoyarse demasiado en la Iglesia, defender la libertad de expresión y en especial la libertad de enseñanza, todo lo cual estaba en las antípodas del camino que recorrería el fascismo. Es seguro que su aristocratismo y su liberalismo no democrático hubieran chocado con el aspecto populista del movimiento y la consiguiente movilización de masas. Aunque también es probable que su característica resignación frente a lo establecido no lo inclinaría tampoco a un antifascismo militante y lo dedicaría más bien a una vida contemplativa, retirado del mundo. El régimen fascista, por su parte, no se preocupó demasiado por divulgar la obra de Pareto aunque lo citaba entre sus precursores ilustres. En el extremo opuesto, insólita y nunca reconocida, aparece la marca de Mosca y Pareto en la teoría de Gramsci sobre el partido comunista como elite de poder destinada a un éxito póstumo. EL LIBERALISMO CLÁSICO El lenguaje vulgar utiliza el término “liberalismo” como sinónimo de conservadurismo, más aún, de derecha reaccionaria. Habitualmente el progresismo le otorga un tono peyorativo a la manera de insulto. Por el contrario, en las sociedades anglosajonas “liberal” significa progresista y la historia de España y Latinoamérica durante el siglo diecinueve muestra que los liberales formaban la fracción política contraria a los conservadores. Mariano Moreno, reivindicado hoy por los progresistas, fue un típico liberal en lo político, traductor del Contrato social, y también en lo económico: portavoz de los hacendados, defendió la libertad de comercio. Al repudiarlo, los nacionalistas de derecha a la antigua usanza estaban más acertados que los nacionalistas de izquierda de hoy cuando pretenden recuperarlo como su antecedente histórico. Friedrich Hayek, uno de los mayores representantes del liberalismo puro y duro, propuso sustituir el término liberalismo por considerarlo demasiado confuso. La derecha ha sido tradicionalmente antiliberal, la Iglesia católica —hasta el Concilio Vaticano II— dictaminaba a través de encíclicas que el liberalismo y la democracia eran enemigos peligrosos por ser el paso previo al comunismo. La Iglesia no había abandonado el corporativismo medieval como su ideal político y continuaba asignando al capitalismo la responsabilidad de los males de la modernidad. Algunos liberales actuales, aliados de la Iglesia, ocultan o desconocen esa historia. El capitalismo en sus orígenes necesitó, a la vez, de las libertades civiles y de la libertad económica; el libre mercado era, en esa etapa, progresivo respecto de la doctrina mercantilista partidaria de la intervención del Estado en la economía. La monarquía absolutista representaba, al mismo tiempo, opresión para los individuos y la sociedad civil y estancamiento para el desarrollo de las fuerzas productivas. Si los pensadores franceses se inclinaron por el aspecto social y subrayaron la busca de la igualdad, los ingleses acentuaron la importancia de la economía, hicieron hincapié en la vigencia de las libertades y privilegiaron al individuo frente a la sociedad. Más que por sus filósofos, la ilustración inglesa se destacó por sus economistas: Adam Smith y David Ricardo fueron sus mayores pensadores. Los liberales ingleses, la escuela de Manchester en especial, se limitaban a liberar a la producción económica y al comercio de las trabas derivadas de las leyes de la monarquía absolutista. Un inglés poco común, Stuart Mill, y en forma más radical el liberalismo francés a partir de 1830, proclamaban una revolución ideológica contra el autoritarismo y la influencia religiosa en las costumbres; ya no se trataba sólo de la libertad en economía sino la del ciudadano frente al peso de la tradición y del dogma y de todas las fuerzas opresivas de la sociedad. La primera revolución democrática fue la inglesa en el siglo diecisiete, pero quedó rezagada como consecuencia de la conciliación de los revolucionarios con el antiguo régimen, que impulsó a los liberales a transigir con muchas posiciones de los conservadores, incluida la renuncia al republicanismo. Después de una cruenta guerra civil y de la dictadura de Oliver Cromwell, la política de consenso entre tories y whigs, entre la Corona y el Parlamento, posibilitó a los ingleses, a diferencia de los europeos continentales, una transición relativamente pacífica del feudalismo al capitalismo. Las buenas relaciones entre la nobleza y la burguesía, los terratenientes y los industriales, el campo y la ciudad, y un singular equilibrio entre la tradición y la modernidad expresaban la división entre un ala conservadora y una reformista en el liberalismo inglés. La flexibilidad de las conexiones entre las clases aseguraba la estabilidad de las instituciones. Esas condiciones, y no las explicaciones sobre caracterologías nacionales o la índole pacífica de la revolución —no lo fue en el comienzo—, explican la singularidad de la revolución anglosajona con respecto a las europeas continentales, en especial la francesa. Los filósofos ingleses, ideólogos conceptivos de la revolución burguesa, fueron gentlemen de buenos modales, amables y tolerantes, integrados al poder establecido del cual con frecuencia eran funcionarios y discutían en los clubes con los conservadores. Por consiguiente, estaban predispuestos a teorías políticas razonablemente moderadas, serenas, lejos de la polémica francesa y del patetismo de la filosofía alemana. No es casual que tal vez la única obra política con dramaticidad fuera el Leviatán de Thomas Hobbes, escrita en los turbulentos años de la guerra civil y de la dictadura de Cromwell, y olvidada después de la pacificadora Glorious Revolution. El surgimiento de la industria y el capitalismo en Gran Bretaña predispusieron a un sentido práctico de la vida e indujeron a la ilustración inglesa, entre fines del siglo diecisiete y el dieciocho, a orientarse hacia una filosofía empirista que buscaba su modelo en las ciencias naturales y se apartaba de las especulaciones metafísicas. Las revoluciones burguesas fueron las únicas no inspiradas por políticos: la inglesa la impulsaron los filósofos pero fundamentalmente los economistas; la francesa fue deudora de los filósofos de la Ilustración. La Revolución norteamericana no tuvo una transición dramática, no debió luchar contra ningún feudalismo y heredó las instituciones liberales inglesas. La independencia de América del Sur estaba orientada por las tres revoluciones anteriores, la inglesa, la norteamericana y la francesa. No debe extrañar que una década después de la Revolución de 1810, en la universidad de Buenos Aires se inaugurara una cátedra de economía política donde se estudiaba a los liberales ingleses. Esta influencia incitó el odio de los nacionalistas. El empirismo predominante en Inglaterra era una filosofía nominalista, y en ese sentido iluminó al individualismo liberal. En John Locke, y en toda la filosofía inglesa aun la de los siglos posteriores, predominó la gnoseología sobre la filosofía política; no obstante, de su obra surge una teoría del Estado, opuesta al absolutismo de Hobbes, y fundamentaba el derecho constitucional que precedía a ideas luego atribuidas a Montesquieu. La separación del Estado y la sociedad civil, del poder político y la vida privada, auspiciada por los liberales ingleses, permitiría a la vez el autodesarrollo de los individuos. La exclusión de las mujeres, de los obreros y de los esclavos era una grave contradicción del liberalismo, pero fue reconocida por sus representantes más avanzados; resulta significativo que los movimientos sindicalistas, feministas y abolicionistas hayan surgido de la Inglaterra liberal. La defensa de la privacidad incluía también el derecho a la propiedad privada. Era un liberalismo elitista, no democrático con las mismas limitaciones del cultivado por los antiguos atenienses. Aunque Locke se mantuvo siempre fiel al cristianismo reformado, su defensa de la tolerancia religiosa favoreció al deísmo y su racionalismo influyó en los más avanzados ilustrados franceses, entre ellos Voltaire. Una teoría política remite a la ética y, desde esta última disciplina, hay mucho para disentir con Locke. Su concepto de la igualdad natural de los hombres emergía del hecho de que todos ellos trabajaban para producir lo necesario para su supervivencia. Satisfechas las necesidades básicas, restaba un excedente que permitía la acumulación de productos en pocas manos y la aparición del dinero para facilitar el intercambio. Su idea del derecho de propiedad era contradictoria: en principio argumentaba que “sólo hay que utilizar las cosas para provecho de la vida y dejar suficiente e igual calidad para los demás”; claro está que esas cosas debían ser fruto del propio trabajo. Pero la acumulación del dinero permitía a algunos individuos apropiarse de más de lo necesario y beneficiarse así con el producto del trabajo ajeno. El uso del dinero traía como consecuencia la desigualdad en la distribución. La justicia para Locke residía en el derecho natural de todos los hombres a ser propietarios pero, en realidad, negaba ese principio porque la sociedad dividida en clases lo convertía en una entelequia: no todos los hombres —más aún, la mayoría de ellos— gozaban de ese derecho. Locke se desinteresaba del tema de la igualdad, o de que sus ideas excluyeran del derecho de ciudadanía a los pobres y a las mujeres. Las inconsecuencias de Locke fueron señaladas por C. B. Macpherson58. La defensa irrestricta de la propiedad privada era un obstáculo y una contradicción de su teoría de la individualidad, ya que gozaban de aquélla algunos individuos en desmedro de otros, de ese modo no todos tenían acceso al pleno desarrollo de su individualidad. Macpherson observaba que el individualismo lockeano era, en el fondo, un colectivismo: la supremacía de la libertad del grupo de la clase poseyente por sobre todos los individuos, la defensa del derecho de propiedad por encima de los derechos individuales. A Locke se le deslizaba una incongruencia en su esquema: la imposibilidad del derecho a la libertad individual para todos en tanto no hubiera una igualdad básica entre todos los hombres. Esta contradicción entre igualdad y libertad será el dilema de todo liberalismo económico y conducirá a la división entre liberales conservadores —la mayoría— y liberales democráticos. Bajo el inapropiado nombre de “utilitarismo” parecía que Jeremy Bentham lograba superar el egoísmo implícito en el individualismo liberal. Recurría a una suerte de hedonismo ético universal cuando proponía la búsqueda de “la mayor felicidad del mayor número”. Ya no se trataba sólo de la satisfacción de los intereses de algunos individuos sino de extenderlos a todos. La contraposición excluyente entre el individuo y la comunidad se desvanecía: En la medida en que su felicidad y la de cualquier otra persona o personas cuyos intereses se consideren dependan de formas de conducta que puedan afectar a quienes lo rodean, puede decirse que tiene un deber para con los demás o, para usar una expresión algo anticuada, un deber para el prójimo59. En la misma obra la utilidad era definida como: (…) la propiedad que tiene el objeto de producir beneficio, ventaja, placer, bien o felicidad (…) o bien de prevenir el daño, el castigo, el mal, la infelicidad de la persona o del ser de cuyo interés se trata; si el ser es la comunidad en general, se trata de la felicidad de la comunidad, si es un individuo en particular, de la felicidad de este individuo60. El ejemplo de las dos grandes revoluciones democráticas, la norteamericana y la francesa —a pesar de sus muchas diferencias—, le había revelado a Bentham el lado democrático del liberalismo que los liberales ingleses ortodoxos no veían. En su proyecto de reforma del parlamento británico tomaba como modelo a los Estados Unidos y bregaba por el sufragio universal —excepto para las mujeres —, de ese modo, a la libertad restringida de los liberales le agregaba la igualdad jurídica y la democracia representativa. Propiciaba la intervención estatal para contribuir al bien público, la educación gratuita, el salario mínimo y el subsidio por enfermedad, reivindicaciones que todavía dos siglos después los liberales siguen cuestionando. Bentham significó el pasaje del liberalismo conservador al democrático aunque limitado sólo a los varones; su discípulo Stuart Mill representaba la transición de la democracia liberal al liberalismo social porque tenía en cuenta también a las mujeres y a los pobres, aunque hubo que esperar hasta mediados del siglo veinte para que estas reformas se hicieran efectivas. En la política argentina del siglo diecinueve, Juan Bautista Alberdi fue representante de un liberalismo que —incurriendo en un anacronismo consciente— puede llamarse “desarrollista”: consideraba que la equidad social derivaría automáticamente del desarrollo económico. En tanto Sarmiento era un liberal democrático, ya que, inspirado por la democracia norteamericana —que lo entusiasmó más que la europea—, se propuso la inclusión social de las masas populares por medio de la voluntad política de implantar la educación gratuita y libre. El veloz ascenso social argentino del proletariado inmigrante a la clase media a comienzos del siglo pasado se debió a la conjunción de las orientaciones de Alberdi y de Sarmiento: desarrollo económico más integración social a través de la educación. El carácter más industrial y económico que político y cultural de la Revolución inglesa impulsó a los liberales a dedicarse a los análisis económicos, y abandonar la filosofía y la teoría política a los franceses y a los alemanes. Sin embargo, éstos tendrían influencia sobre John Stuart Mill, el más avanzado de los liberales ingleses. Más que los filósofos liberales fueron los economistas ingleses quienes aportaron las ideas relevantes sobre las relaciones entre libertad e igualdad. La economía política como ciencia no podía surgir sino en la Inglaterra del siglo dieciocho, con el avance de la industria y el comercio, el desplazamiento del feudalismo por el capitalismo y por consiguiente de la nobleza terrateniente por la burguesía; sólo ésta podía estar interesada en estudiar las leyes del mercado. David Ricardo, él mismo un hombre dedicado al comercio y luego banquero, conocía los secretos de la economía por su propia vida. Adam Smith además de economista fue un filósofo humanista inspirado en los enciclopedistas y la ilustración francesa, como lo prueban sus obras Ensayos sobre temas filosóficos y Teorías de los sentimientos morales. Percibió que el factor principal de la producción no era la tierra sino el trabajo, remarcando la superioridad del individuo frente a la naturaleza; la suya fue una concepción dinámica de la sociedad opuesta al estatismo premoderno. En el intento de Adam Smith —cumplido a medias— de una interpretación filosófica de la sociedad a través de la economía, Hegel y Marx encontraron el tema dominante de sus obras: el trabajo como modo de la autorrealización del hombre. La atenta lectura de Smith por Hegel quedó documentada en los manuscritos de los cursos de Jena donde se refería a las ideas del inglés sobre el desarrollo de las fuerzas productivas por medio de la división del trabajo en la industria61. También en Smith aparecía el concepto de la alienación del hombre por el trabajo industrial y el vislumbre de que las clases sociales no emanaban de diferencias naturales sino impuestas por la división del trabajo: La diferencia de talentos naturales entre los individuos es mucho menor de lo que creemos. Estas disposiciones tan diferentes que parecen distinguir a las personas de diversas profesiones cuando llegan a la edad madura no son tanto la causa como el efecto de la división del trabajo.62 Advirtió asimismo que la libertad no se confundía con la anarquía y explicaba cómo tenía que actuar el Estado en provecho de una comunidad civilizada; esas tareas le incumbían ya que las personas sólo respondían a incentivos privados63. Los economistas ingleses, antes que Montesquieu, defendieron la autonomía de lo económico y lo social con respecto a lo político, actividad que en esa época estaba sólo en manos del Estado. El mercado que funcionaba por su cuenta inducía con su ejemplo a la sociedad a autorregularse, a vivir de acuerdo con sus propios designios liberada de la tutela del Estado. Las ideas de economía liberal y de liberalismo político se correspondían mutuamente. Esas nuevas relaciones entre mercado, Estado y sociedad no dejaban de tener sus complicaciones porque el individuo, al debilitarse el Estado, quedaba desamparado frente a las fuerzas de la libertad económica sin trabas. Adam Smith, en cambio, sostenía que el Estado debía ocuparse de la seguridad, de la justicia y aun de cuestiones que incumbían a la iniciativa privada cuando ésta, por diferentes razones, no las asumía. Stuart Mill, como veremos luego, iría más lejos aún. El liberalismo manchesteriano de laissez faire, tal como se practicó en las sociedades avanzadas en el siglo veinte temprano, no quería ver que el mercado librado a sí mismo carecía de la capacidad de autorregularse. La cruel realidad de la crisis económica norteamericana y luego mundial de 1929 evidenció las fallas y se salió del liberalismo malamente con los fascismos y en mejor forma con políticas keynesianas. Sin embargo, donde se aplicaron, esas medidas —el New Deal de Roosevelt y el laborismo inglés después de la guerra— fueron erróneamente descalificadas como socialistas por la derecha cuando, por el contrario, se trataba de salvar al capitalismo en apuros. La tan alejada, en apariencia, filosofía idealista alemana recibió el influjo de los liberales ingleses. Ellos habían diseñado anticipadamente la teoría de la “mano invisible” de donde derivaba el concepto kantiano y hegeliano de la “astucia de la razón”. Adam Smith sostenía: Al buscar su interés personal, el hombre trabaja a menudo de una manera mucho más eficaz por el interés de la sociedad que si tuviera realmente el objetivo de trabajar por ella64. Esta paradójica consecuencia buena de una causa mala, o viceversa, ya había sido esbozada por Maquiavelo, antecedente de tantas ideas de la modernidad: Algunas cosas parecen virtuosas pero si se ponen en práctica serán ruinosas (…) otras parecen vicios, pero puestas en práctica, redundarán en estabilidad y bienestar para el príncipe65. No sabemos si Adam Smith había leído a Maquiavelo, en tal caso su teoría derivaba más directamente de la Fábula de las abejas (1714) de Bernard de Mandeville. El subtítulo de este texto, Vicios privados, beneficios públicos, resume la idea: una combinación de circunstancias inesperadas por los actores transforman el egoísmo individual en un bien público. Más aún Mandeville sustentaba, con una exageración lindante en el cinismo, que sin los vicios humanos una buena sociedad no podría existir: Me enorgullezco de haber demostrado que ni las cualidades fraternales y la clase de afectos que son naturales al hombre, ni las virtudes que es capaz de adquirir a través de la razón y de la autonegación constituyen el fundamento de la sociedad; tal fundamento reside en lo que llamamos el mal de este mundo, tanto de índole moral como de índole natural; tal el gran principio que nos hace criaturas sociables, la sólida base, la vida y el respaldo de todos los comercios y empleos sin excepción, allí debemos buscar el verdadero origen de todas las artes y todas las ciencias. Si cesara el mal, la sociedad decaería y acaso se hundiría en la completa disolución66. La teoría de la astucia de la razón será repetida en distintos niveles por Kant, Hegel, Marx y llega hasta el siglo veinte: el norteamericano Richard Rorty, desde la perspectiva del pragmatismo, reiteraba la vieja tesis liberal: hay que dejar de soñar con las utopías socialistas, decía, puesto que las virtudes públicas —la democracia— seguirán siendo parasitarias de los vicios privados67. El párrafo explicita aspectos de la negatividad del mal como esencial a la realidad humana, idea cercana a la dialéctica hegeliana. En ese sentido, tanto el liberalismo inglés como el idealismo alemán emprendieron su ataque a la tradición cristiana medieval y, a la vez, preparaban la entrada en la modernidad basada en la libertad individual y en una ética racionalista y laica. Esta concepción dialéctica del mal, así como la teoría del conocimiento de David Hume que no descarta la irracionalidad, y las argumentaciones de Adam Smith que toman en cuenta a las emociones y pasiones en el comportamiento humano, aunque controladas por la razón, rebate las críticas posteriores que acusarán al liberalismo de ser una concepción ingenua y esquemáticamente lineal del racionalismo. Lejos de creer en el comportamiento racional de los hombres en el mercado, como los neoliberales del siglo veinte, Adam Smith consideraba la economía como el resultado de una combinación de variadas acciones imprevistas o involuntarias, más cerca del azar que de la lógica. No es cierto que los liberales hayan negado la existencia de la lucha de clases. Locke señaló los enfrentamientos entre los principales grupos económicos. John Mill, padre de Stuart, en carta a David Ricardo observaba que “una gran lucha entre los dos órdenes, el rico y el pobre, ha comenzado en este país”68. El liberalismo inspiró el gran ciclo de las revoluciones burguesas, la Revolución inglesa y la norteamericana. La Revolución francesa fue acusada por la derecha de autoritaria y terrorista y defendida por la izquierda como precursora del socialismo. Ambas se equivocaban porque la reducían al periodo jacobino. Los revolucionarios franceses aun siendo más radicales que los anglosajones, no abandonaron los principios liberales. El artículo 17 de la Declaración de los Derechos de 1791 sostenía: La propiedad, por ser un derecho inviolable y sagrado, no le puede ser privada a nadie, salvo cuando la necesidad pública, legalmente constatada, lo exija en manera evidente y previa una justa compensación. Los revolucionarios franceses estaban lejos de pensar en la intervención del Estado en la economía cuando su finalidad era combatir la monarquía absolutista identificada con el mercantilismo y su concepción intervencionista. Los jacobinos no cuestionaban la propiedad privada; atacaban a la gran burguesía pero defendían a los pequeñoburgueses. Solamente la conspiración de los iguales de Babeuf y los enrayes proponían la colectivización, pero pronto terminaron en la guillotina. En la Revolución inglesa hubo igualmente sectores de campesinos —los cavadores y los niveladores— que pretendían la división de la tierra en pequeñas parcelas pero tuvieron el mismo fin trágico que los igualitarios franceses. Las revoluciones anglosajonas fueron políticas; la francesa fue además una revolución cultural, pues contemplaba todos los aspectos de la vida, por eso su alcance fue más universal y su influencia más duradera. La filosofía empirista inglesa careció de la incidencia que tuvieron la francesa y la alemana, porque fue menos ambiciosa y no intentó dar una visión abarcadora ni responder a las cuestiones últimas. El liberalismo puro resumido en un solo concepto consistiría en la minimización del Estado, y llevado hasta sus últimos extremos, en la extinción del Estado, es decir al anarquismo. Pero el anarquismo es un revoltijo ideológico que va desde el individualismo al colectivismo, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, ambas coinciden en rechazar todo gobierno, aun el democrático, pero ninguno se planteó seriamente cuál sería la forma de una organización social no estatal. Estaban a favor de la extinción del Estado: el anarquista sindicalista Proudhon repudiaba el individualismo y postulaba la sociedad como entidad supraindividual; los proudhonianos apoyaron la dictadura de Napoleón III. La fundamentación del antiestatismo es variada y abarca personalidades muy dispares: el hegeliano Bakunin, el cooperativista príncipe Kropotkin, el socialista utópico conde de Saint Simon, el evolucionista Herbert Spencer —El hombre contra el Estado—, el joven Marx, el Lenin de El Estado y la revolución (1905), el místico cristiano conde León Tolstoi, el prenietzscheano Max Stirner, José Buenaventura Durruti y la CNT en la guerra española, Severino Di Giovanni y los asaltantes expropiadores, el apolítico Jorge Luis Borges, los antipolíticos jóvenes punk de los años setenta, la novelista Ayn Rand y el neoliberal Robert Nozick. En esa mezcla rara de capitalistas y colectivistas, aristócratas y proletarios, místicos y gángsters, artistas y lúmpenes, ascetas y bohemios, todos perseguían fines distintos y opuestos. Unos rechazaban al Estado como baluarte del capitalismo, los otros lo consideraban un obstáculo para el libre desarrollo del capital; ninguno de ellos se hubiera entendido entre sí. En esta enumeración caótica, unos y otros partían del presupuesto utópico de que la política y el Estado perturbaban a una sociedad naturalmente armónica compuesta por individuos virtuosos. El Estado es un mal necesario pero lejos del sueño lírico libertario en una sociedad sin Estado, el poder caería en manos de las mafias. JOHN STUART MILL O EL LIBERALISMO DE IZQUIERDA La singular personalidad de John Stuart Mill (1806-1873) ayuda a explicar la confusión alrededor del liberalismo, esa categoría política tan controvertida. El filósofo y economista inglés fue un liberal de izquierda, más aún trató en sus últimos años de configurar una democracia que sintetizara liberalismo y socialismo, una conciliación entre las aspiraciones aparentemente opuestas de libertad individual e igualdad social. A sus fuentes de inspiración, los economistas Adam Smith y David Ricardo, agregó la de los socialistas franceses Saint Simon y Fourier, que lo indujeron a comprender la economía en un contexto político y social. Se definía a sí mismo como “radical filosófico” a la izquierda de los whigs. Llegó a discernir el fenómeno de la división de la sociedad en clases, como ningún otro liberal de su tiempo y aun antes que Marx. Ya en 1834, escribía sobre los pensadores liberales: Giran en el círculo interminable de terratenientes, capitalistas y trabajadores y hasta llegan a pensar que la división de la sociedad en estas tres clases ha sido uno de los mandatos de Dios y está tan fuera del control del hombre como la división del día y la noche. Apenas parece haberse planteado como tema de indagación qué cambios es probable que experimenten las relaciones recíprocas de estas clases con el progreso de la sociedad69. La confluencia de ambas corrientes de pensamiento —liberal y socialista— era al fin el fruto de las revoluciones burguesas, en especial la francesa. La revolución de París de junio de 1830 concitó su adhesión y marchó hacia esa ciudad donde participó en los debates. Asimismo apoyó con entusiasmo los movimientos revolucionarios democráticos que sacudieron a Europa en 1848. Fue uno de los pocos, en la burguesía liberal, que se animó a defender la Comuna de París de 1871. En su autobiografía reconoció los aportes que le brindara el estudio de la historia de la Revolución francesa: Aprendí con asombro que los principios de la democracia, entonces aparentemente en tan insignificante y desesperanzada minoría en todas partes de Europa, habían nacido en Francia treinta años antes y han sido el credo de una nación70. No dejó testimonio alguno de nacionalismo inglés, más aún inició el debate a favor de la autodeterminación de las colonias, respondiendo antes de tiempo a los nacionalistas de los países periféricos que confundían liberalismo con imperialismo. El problema de la desigualdad y la pobreza y su vinculación con el desarrollo capitalista no le fue ajeno. En Principios de economía política (1848) distinguía entre la ley de la producción de la riqueza —leyes reales de la naturaleza, dependientes de las propiedades de los objetos— y los modos de su distribución, que estaban sometidos a ciertas condiciones sujetas a la voluntad humana. Es decir la creación de riqueza no podía eludir a las leyes del mercado y eran un capítulo de la ciencia económica. La división de las clases, la existencia de pobreza y la desigualdad dependían, en cambio, de la voluntad política, de la organización de la sociedad y de las costumbres. No eran definitivas sino tan sólo provisorias, y admitían las modificaciones que emanaban del progreso y el mejoramiento social. Aunque defensor de la libertad económica, toleraba excepciones: la intervención del Estado para fijar los impuestos a fin de obtener situaciones más equitativas para los pobres, una forma plausible de alcanzar una mayor igualdad a través de la redistribución de los bienes. Esta transgresión de Mill al liberalismo ortodoxo tal vez fuera inspirada por sus lecturas francesas, entre ellas El espíritu de las leyes (1748) donde Montesquieu señalaba el deber del Estado de dar trabajo y asistencia a sus ciudadanos. Pero también prolongaba las ideas de los utilitaristas, a los que pertenecía su propio padre James Mill, y en especial de su amigo y mentor Jeremy Bentham. En esta síntesis de capitalismo liberal y socialismo democrático, Mill intentaba, según decía Marx, “reconciliar irreconciliables” y se adelantaba a la orientación de la socialdemocracia europea de mediados del siglo veinte. G. D. Cole recordaba que Marx, en el tercer volumen de El Capital, se acercaba, respecto del sistema de precios bajo el capitalismo, a la posición de Mill71, que desconoció, en cambio, el pensamiento de Marx. Se aproximó tardíamente al socialismo influido por su hijastra Helen Taylor, miembro de la Federación Socialdemócrata. En la edición ampliada de Principios de economía política (1849) decía que la concepción de los socialistas considerada en su conjunto “es uno de los más valiosos elementos para el progreso humano existentes en la actualidad”. En la tercera edición (1852) de la misma obra ampliaba los capítulos sobre el socialismo y modificaba sus críticas de las ediciones anteriores pero rechazaba la idea de una planificación económica centralizada. No pensaba tanto en los socialistas de su época —era imprevisible entonces la degeneración burocrática de la planificación en el estalinismo— sino en el autoritarismo tecnocrático de los positivistas y, en especial, del socialismo utópico. El concepto de la libertad milleano se oponía por igual a la liberación interior de los románticos y a la libertad de los fundamentalistas liberales signada por la economía. Esta noción era incompatible, para Mill, con la verdadera libertad que no podía prescindir de la igualdad de oportunidades. La intervención del Estado en la cuestión social tenía su límite en la inviolabilidad de la vida privada de los individuos y rechazaba el paternalismo de los regímenes autoritarios contraponiendo su concepción ilustrada de los hombres como seres libres y responsables. Rechazaba toda interpretación sobre merecimientos especiales para algunos individuos como si se tratara de “la voz de la naturaleza o de Dios” porque afirmaba que no existía “autoridad superior a la de nuestra razón”. Sostenía en su autobiografía: Yo en particular he aprendido, desde hace tiempo, que la tendencia dominante a considerar todas las tendencias notorias del carácter humano como innatas y en lo principal indelebles, y a ignorar las pruebas irresistibles de que la mayor parte de esas diferencias entre individuos, razas o sexos son tales, que no sólo pueden ser producidas sino que naturalmente lo son por diversidad en las circunstancias, es uno de los principales obstáculos para el tratamiento racional de las grandes cuestiones sociales y uno de los mayores obstáculos para el progreso humano72. De ahí que las libertades y derechos civiles, para Mill, correspondían a todos por igual sin distinciones sociales. Consecuente con esta teoría promovió la educación y el sufragio universal con inclusión de las clases populares e, insólitamente, hacía extensivos esos derechos a las mujeres. En 1866 presentó al Parlamento un proyecto a favor del voto femenino y su rechazo provocó al año siguiente el surgimiento del primer grupo feminista británico. Algunos aspectos de su biografía justifican y hacen comprensibles esas actitudes tan avanzadas para su época: una depresión juvenil lo llevó a la lectura de la poesía, de este modo tuvo un sentido más profundo de la vida más allá de la rigidez característica del mundo de los economistas. Enamorado de una mujer casada —Harriet Taylor—, se vio enfrentado a las convenciones sociales de su época y predispuesto a un espíritu crítico y al rechazo de prejuicios, dogmas y tradiciones. Estos particulares rasgos de su vida sirvieron a sus detractores para interpretaciones psicologistas que reducían sus ideas a meras consecuencias de sus problemas personales evitando, de ese modo, la crítica inmanente de las mismas. Una teoría puede ser válida o no, independientemente de los móviles que hayan conducido a su autor a formularla. Las ideas libertarias de su amante y esposa tardía —según confesión del propio Mill, “la inspiradora y autora en parte de lo mejor que hay en mis obras”— lo indujeron a la lucha por la emancipación femenina que culminó con su obra La opresión de la mujer (1869). Allí argumentó a favor, por primera vez, de la igualdad de los sexos provocando un gran escándalo en la sociedad inglesa marcada por la pacatería de la reina Victoria. Además estuvo preso por su defensa de las prácticas anticonceptivas. La igualdad de las mujeres y el control de la natalidad reclamaban una profunda reforma en las relaciones de la familia tradicional que sólo se intentaría hacia la mitad del siglo veinte, sin recordar a Mill como su precursor. Con respecto a la religión, Mill era mucho más avanzado que los liberales ingleses de su época — Locke nunca se apartó del protestantismo—: no sólo criticaba la intolerancia de las iglesias, también desechaba el deísmo y el ateísmo porque no podían fundamentar su posición. La actitud racional era el agnosticismo y así lo declaraba en sus memorias: “Concerniente al origen de las cosas nada puede ser conocido”. Mill advertía muy bien un punto débil de la democracia representativa: no todos los individuos estaban igualmente preparados para elegir el mejor de los gobiernos. Sin embargo, alegaba, la democracia poseía en sí misma los recursos para superar sus propias falencias. La libre discusión y la participación activa en los asuntos públicos eran la manera de hacer a los ciudadanos más racionales y capacitados para pensar políticamente. Sólo la inquietud y la vitalidad que caracterizaban a los regímenes de libertad garantizaban la existencia de individuos originales y creadores. Propiciaba la reforma del sistema electoral en función de que el sistema de mayorías incluyera una representación adecuada para las minorías. No se trataba sólo de frenar los abusos del partido gobernante sino de la importancia otorgada a la disensión y aun al antagonismo en el desarrollo de las sociedades, una opción que lo acercaba a la teoría de la lucha de clases de los historiadores franceses Adolphe Thiers y François Guizot, también inspiradores de Marx. En consonancia con este pensamiento escribía: Ninguna comunidad ha progresado permanentemente sino aquella en la que tuvo lugar un conflicto entre el poder más fuerte y algunos poderes rivales, entre las autoridades espirituales y las temporales, entre las clases militares o terratenientes y las trabajadoras, entre el rey y el pueblo, entre los ortodoxos y los reformadores religiosos73. La influencia de La democracia en América de Alexis de Tocqueville, en el análisis de la forma republicana de gobierno, se observa en la obra de Mill Sobre la libertad (1869). En ese sentido advertirá acerca de dos peligros que amenazaban a la democracia: uno, la opresión sobre las minorías por una mayoría manipulada por demagogos; otro, el dominio de la “opinión pública”, la “tiranía de la mayoría” según Tocqueville, que conducía a la uniformización y la mediocridad. En un párrafo antológico describía esa especie de fascismo difuso en la vida cotidiana, más actual que nunca en la era de los medios masivos de comunicación y de la política subordinada a las encuestas: El pueblo puede desear oprimir a una parte de sí mismo (…) ejerce entonces una tiranía social mucho más formidable que la opresión legal pues si bien esta tiranía no tiene a su servicio tan fuertes sanciones deja, en cambio, menos medios de evasión pues llega a penetrar muchos detalles de la vida e incluso a encadenar al alma74. Contrario al antiindividualismo que predominará en las versiones socialistas, alertaba sobre los peligros que esta posición acarreaba: “No es bueno para el hombre verse obligado a estar en todo momento en presencia de su especie. Un mundo del cual está extirpada la soledad es un ideal muy mezquino”75. En Sobre la libertad Stuart Mill aclaraba que defendía la igualdad pero no era indiferente al “yugo opresivo de la uniformidad de opinión y de práctica”76 y acusaba a Comte de “buscar un despotismo de la sociedad sobre el individuo”. Su pertenencia a una sociedad en transición limitó a Mill en su intento de realizar una síntesis adecuada de concepciones tan divergentes pero permaneció como el gran precursor de una corriente de pensamiento que juntó al mismo tiempo detractores y admiradores. En pleno siglo veinte liberales como Popper o Hayek lo abominaron. Pero también hubo quienes intentaron revivir en distintas circunstancias la idea del socialismo liberal o el liberalismo social; así lo hicieron Carlo Roselli y Norberto Bobbio y por otros caminos Anthony Giddens y Daniel Held. El acuerdo entre un liberalismo y una izquierda modernos y democráticos que combinen un sistema racional y eficiente de producción con una distribución equitativa— sigue incumplido. Mill murió cuando estaba escribiendo un libro sobre el socialismo y en su Autobiografía afirmaba: Ahora consideramos que el problema social del futuro estriba en cómo combinar la mayor libertad de acción individual con la propiedad común de las materias primas del mundo y una participación equitativa de todos en beneficio del trabajo conjunto. El Estado liberal de los primeros tiempos sólo había efectivizado a medias sus propuestas de libertades civiles, era un liberalismo con derechos restringidos, estaban excluidos las mujeres, los trabajadores y algunas minorías raciales. Sólo la lucha de los movimientos sindicales y socialistas obtuvo los derechos reclamados por la clase obrera; el movimiento feminista: la igualdad de las mujeres y el sufragio universal, y tardíamente, los movimientos por los derechos civiles lograron el fin de la discriminación de minorías. La lucha ensamblada de todos estos grupos transformó el liberalismo conservador de los derechos restringidos en el liberalismo democrático con igualdad de derechos para todos, ideal con el que había soñado Stuart Mill. EXCURSO 1: EL SOCIALISMO DE UN ESTETA Tal vez habría que agregar otro precursor olvidado del socialismo liberal o liberalismo de izquierda: Oscar Wilde. No fue un filósofo político, y probablemente no había leído a Stuart Mill, aunque sí al socialista utópico William Morris. A pesar de sus posturas en apariencia frívolas, la mayor parte de sus boutades son verdades y no concordaba con el mundo de los estetas ingleses que eran predominantemente conservadores. En El alma del hombre bajo el socialismo (1891) afirmaba que la propiedad privada había impedido a una parte de la comunidad gozar del derecho a la individualidad, porque la sometía a la sórdida necesidad de trabajos desagradables. En esa convicción afirmaba que el socialismo posibilitaría un desarrollo de los individuos más integral y genuino. El joven Marx pensaba lo mismo cuando decía que los hombres sólo se realizaban plenamente en una actividad libre y creadora pero a la mayoría la sociedad capitalista no le permitía desarrollar sus capacidades. Wilde sufrió en carne propia las contradicciones del liberalismo victoriano: fue castigado por defender la libertad de usar su propio cuerpo, un aspecto ignorado entre las libertades individuales que propiciaba el liberalismo y que sólo un siglo después fue defendido por Keynes y más tarde, reconocido por la democracia entre los derechos civiles. EXCURSO 2: EL ANTILIBERALISMO INGLÉS La reacción de los conservadores ingleses contra el liberalismo adoptó la forma del romanticismo cuyos maestros de pensamiento fueron Edmund Burke y Thomas Carlyle, conectados a su vez con los románticos alemanes. El poeta Samuel Taylor Coleridge fue el lazo de unión entre los ingleses y los alemanes: realizó un viaje a Alemania en 1798 y en Göttinger estudió el idioma alemán para leer a los filósofos románticos Friedrich Wilhelm Schelling y Wilhelm Schlegel. Los románticos ingleses, no menos que los alemanes, renegaban del racionalismo, el cosmopolitismo de la Ilustración y del individualismo liberal acusándolos de disgregar a la sociedad. Le oponían una Edad Media de fantasía imaginada como un organismo armónico. Este medievalismo mítico, el retorno a las tradiciones y a la religión y el rechazo de la modernidad, la técnica, la industria, la burguesía, la urbanización, dio origen a movimientos estéticos revivalistas: los prerrafaelitas y los neogóticos cuyo mentor intelectual fue John Ruskin77. Había, no obstante, diferencias entre el romanticismo inglés y el alemán; este último se expresaba políticamente en el nacionalismo volkgeist —se lo puede traducir por populista— que desembocaría, entre fines del siglo diecinueve y comienzos del veinte, en la revolución de derecha o conservadurismo revolucionario de los que surgiría, a la vez, el nacionalsocialismo. Las características peculiares de Inglaterra y su tradición democrática impidieron el desarrollo de un movimiento similar, pero no faltaron tendencias parecidas. Entre 1850 y 1870 el conservadurismo tory adquirió un cierto matiz que, incurriendo en un anacronismo deliberado, puede denominarse populismo de derecha. El ala reformista del liberalismo desarrolló una tendencia de acercamiento al movimiento obrero tradeunionista —de ahí surgiría más tarde el socialismo fabiano— a la que los tory le opondrían una relación con las clases populares signada por el paternalismo y el asistencialismo. Uno de los propulsores de esa postura era Benjamin Disraeli que, como veremos luego, intentaba un semibonapartismo afín al bonapartismo implantado en Francia por Luis Napoleón y en Alemania por Bismarck, aunque más moderado, como correspondía a ingleses. Las condiciones no estaban dadas para el éxito de esa experiencia en Inglaterra, la repelían la solidez del sistema parlamentario y las escasas cualidades de Disraeli — judío converso nunca aceptado del todo por la clase aristocrática— para ejercer el papel del líder carismático. Guido de Ruggiero describió al populismo tory como “una forma atenuada de cesarismo sin César y sin Napoleón, con el agravante de una mentalidad aristocrática inmutable bajo el barniz de la democracia”78. EXCURSO 3: EL NEOLIBERALISMO El liberalismo clásico tal como lo hemos analizado pertenecía a un mundo que hoy no existe. En aquel entonces, los Estados nacionales todavía cumplían un papel progresivo en la disolución del feudalismo y otras formas precapitalistas, el mercado era relativamente competitivo y el libre cambio una necesidad para el desarrollo de las fuerzas productivas contra los obstáculos del mercantilismo y el proteccionismo de los Estados absolutistas. Esa situación se prolongó hasta las primeras décadas del siglo pasado y cambió bruscamente a partir de la crisis económica mundial de 1929 y más aún después de la segunda guerra mundial y de la revolución científico-técnica. El neoliberalismo no ha dado una respuesta adecuada a las nuevas condiciones. Ni Von Mises ni Hayek ni Nozick alcanzan la lucidez teórica y la relevancia que en su época tuvieron Adam Smith o Ricardo. El fracaso de la filosofía política de estos pensadores contemporáneos se debe a su visión errada de la economía actual. Sólo liberales heterodoxos, Keynes y Rawls —más adelante analizaremos sus ideas— supieron adecuarse a los nuevos tiempos. Hayek admite la distribución de los bienes de acuerdo con el mérito y el merecimiento de cada uno pero niega que el Estado pueda discernir sobre el valor del servicio de cada individuo, juicio que concierne al mercado libre, es decir queda librado al azar. Ese mercado idealizado por Hayek ha dejado de ser libre y competitivo en la era del capitalismo avanzado donde las reglas son impuestas por corporaciones multinacionales con estructuras oligopólicas y monopólicas. Las redes de comunicación global permiten la integración de los mercados financieros mundiales con una velocidad inédita para mover capitales de un rincón al otro de la Tierra, en busca de mejores ganancias, fomentando al mismo tiempo las inversiones a corto plazo que hacen posible maximizar los retornos y dividendos, a la vez que favorece al capitalismo financiero sobre el productivo. Nacen así las burbujas económicas cuyos brillos duran muy poco y a las que siguen secuelas de inflación, depresión o deflación. Estas características del capitalismo tardío, tan disímiles a las del liberalismo clásico, lejos de beneficiar al mérito producen mayores niveles de desigualdad que inciden sobre las libertades y la democracia. El mayor poder de la economía sobre la política, de las empresas sobre los gobiernos, impide a los individuos entrar en la liza por la competencia y los arroja a su propia suerte. Al derrumbe de la economía dirigida —el fascismo y las diversas formas del estalinismo— no ha sucedido un nuevo orden mundial democrático como se esperaba sino una situación caótica que provoca en las zonas más desfavorecidas la resurrección de un estatismo populista destinado a repetir modelos ya fracasados. A estas alternativas del neoliberalismo puro y duro y los revival neopopulistas igualmente nefastos, sólo puede enfrentárselas con una política de regulación y control de la economía, desde una perspectiva democrática y a nivel mundial, sin intentar debilitar las formas institucionales de la república liberal ni sustituir a los mercados por el estatismo. IMMANUEL KANT La Ilustración se manifestó en lo político y lo social en Francia y en lo económico y lo técnico en Inglaterra. En Alemania, que no conoció la revolución burguesa, se expresó a través de la filosofía del Aufklürung (Iluminismo). El primer filósofo alemán de la modernidad fue Kant, continuado por Hegel y por Marx y derivado, en el siglo veinte, en Simmel, Weber y la escuela de Frankfurt. No hubo una teoría política propiamente dicha en Kant y las ideas de esa índole se limitan a escritos breves, artículos con frecuencia agrupados bajo el nombre de Filosofía de la historia79. También se encuentran reflexiones políticas en el opúsculo La paz perpetua o en algún pasaje de sus obras mayores, Crítica del juicio, Metafísica de las costumbres, o en otras menores como El conflicto de las facultades, La religión en los límites del bien y Los elementos metafísicos del bien. No se lo considera un pensador político, sus reflexiones sobre el tema suelen ser circunstanciales y no configuran la esencia de sus preocupaciones fundamentales. Sin embargo, fue decisiva en su obra la incidencia de la Ilustración. La Revolución francesa lo conmocionó de tal modo que el día de la toma de la Bastilla interrumpió su ritual inconmovible del paseo de la tarde, hecho insólito en su vida metódica. Como luego Fichte y Hegel, su pensamiento fue tributario de ese ineludible acontecimiento. Los conceptos de sociedad y Estado, las relaciones entre ética y política, la defensa de los derechos civiles y en especial de la libertad de expresión eran, para él, la base de un régimen constitucional: Una constitución que permita la máxima libertad humana de acuerdo con leyes que establezcan que la libertad de cada cual puede existir con la de los demás (…) es por lo menos una idea necesaria que tiene que servir de base, no sólo en el primer proyecto de una constitución del Estado, sino también en todas las leyes80. Su influencia en la política de la época no es comparable a la de Rousseau o Hegel, pero su debate con Herder adquiere singular actualidad ya que se adelanta a las críticas al irracionalismo posmoderno. Asimismo el opúsculo La paz perpetua, que parecía utópico, se ha vuelto una premonición de la era global. Lejos, sin embargo, de la visión idílica del futuro que le atribuyen sus críticos a la Ilustración, enfrentó al movimiento antiilustrado alemán del Sturm und Drang y de los prerrománticos ya que su racionalismo no le permitía sumarse al intuicionismo y sentimentalismo irracionalista de aquéllos. A la vez, el conocimiento del empirismo inglés lo inducía a superar los límites de la razón pura por la razón crítica. Admitía los principios de la Ilustración pero intentaba corregirla y completarla. Entre los teóricos de la Ilustración francesa, Rousseau lo había influido tanto que el día en que recibió un ejemplar del Emilio también cambió su itinerario. Sin embargo, la filosofía de la historia kantiana era opuesta a la utopía rousseauniana de la edad de oro de los tiempos primitivos. Por el contrario, para Kant, más cerca de Hobbes que de los románticos, el hombre sólo podía alcanzar el desarrollo pleno de su personalidad a través del devenir histórico y el surgimiento de la sociedad civil donde los vínculos orgánicos eran sustituidos por las leyes. Al retorno a la naturaleza, oponía la transformación de la misma por la cultura, producto artificial de la acción humana. La misión del individuo moderno residía en el paso de un mundo regido por la necesidad al reino de la libertad. “La ilustración consiste en el hecho por el cual el hombre sale de la minoría de edad. (…) ¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento! He aquí la divisa de la ilustración”81. Kant enfatizó la autonomía del hombre, su libertad para elegir la justificación de sus actos. “Todo hombre crea su Dios”82, llegó a decir, adelantándose a Feuerbach. Aunque el individuo creyese en una autoridad suprema, era él mismo, desde su propia conciencia, quien decidía creer. En tanto la concepción rousseauniana dio origen al romanticismo que, en la versión alemana, se convirtió en irracionalismo, la filosofía de Kant iniciaba el humanismo moderno basado en la razón, la ciencia, la fe en el progreso y en la universalidad y una teoría de la historia continuada por Hegel y Marx. La confrontación de Kant no sería, sin embargo, con Rousseau, pensador contradictorio, a la vez ilustrado y prerromántico, sino con Herder. A la idea kantiana de unidad del género humano y de universalidad de la historia, Herder dispersaba a los hombres en los círculos cerrados de pueblos, naciones, etnias, cada una de las cuales tenía su cultura peculiar, inaccesible a las demás. Iniciaba, de ese modo, el relativismo cultural que predominaría en la filosofía de épocas posteriores. Kant, atento al peligro que entrañaban esas ideas, alertó sobre su influjo en la reseña crítica de la obra de Herder Filosofía de la historia para la educación de la humanidad (1774), insistiendo en la valía de sus propias convicciones83. Esa extraña polémica entre Kant y Herder —sostenida entre 1784 y 1786, que poco tuvo de diálogo porque los contrincantes nunca se enfrentaron en forma directa— prenunciaba dos teorías opuestas de la historia que se reproducirían con otros nombres y otros representantes a lo largo de los siglos siguientes. Una de ellas fue el debate entre Heidegger y Ernst Cassirer en el coloquio de Davos (1923), con ecos literarios en la discusión entre Settembrini y el jesuita Naphta en La montaña mágica de Thomas Mann. Hacia fines del siglo veinte, tuvo todavía resonancias en las disputas entre dialéctica y estructuralismo, entre modernidad y la llamada posmodernidad, un reciclaje, al fin, de la premodernidad herderiana. Una de estas polémicas fue el ataque de Levi-Strauss a Sartre84 que no llegó a ser un debate porque éste no se preocupó en replicar. Como todo descubridor de nuevos rumbos en el pensamiento, Kant incurrió en contradicciones. Pero en numerosos textos consideraba que el motor de la historia era el conflicto, la contradicción, la lucha, punto clave de la teoría política moderna. Los individuos, decía Kant siguiendo a Hobbes, se mueven por el egoísmo y la pasión. Las rivalidades necesitan para salir de una situación de violencia y caos crear una sociedad basada en leyes. [Una sociedad] (…) podrá progresar siempre hacia lo mejor, incluso en el sentido moral sin que la causa de ese progreso esté en el amor a la misma, sino en el egoísmo de cada época, en cuanto una comunidad en particular, impotente para dañar a otra más poderosa, se tendrá que atener al derecho…85. Los hombres individualmente considerados e inclusive los pueblos enteros, no reparan que al seguir cada uno sus propias intenciones, según el particular modo de pensar y con frecuencia en mutuos conflictos, persiguen, sin advertirlo, como si fuese un hilo conductor, la intención de la naturaleza y que trabajan por su fomento, aunque ellos mismos la desconozcan. Por otra parte si la conocieran, poco les importaría (…) no podemos disimular cierta indignación cuando vemos su hacer y padecer representado en el gran escenario del mundo y cuando aquí o allí advertimos cierta aparente sabiduría de algún individuo, encontramos que en definitiva, visto en grandes líneas, todo está entretejido por la torpeza, la vanidad pueril y con frecuencia por la maldad y el afán de destrucción igualmente pueriles86. No puede dejar de reconocerse en este párrafo la teoría de la “astucia de la razón” esbozada por Leibniz87, popularizada y secularizada en el siglo dieciocho por Bernard de Mandeville en su apólogo de las abejas, e igualmente influyente en los liberales ingleses, en especial en la “mano invisible” de Adam Smith de quien Kant era atento lector, y retomada por Hegel para luego pasar a Marx y Engels88. Esa teoría es inaceptable si se la vincula con un hipotético “designio de la providencia o de la naturaleza”, o con una teleología naturalista, cercana al panteísmo, de la historia como “un plan oculto de la naturaleza” muy a la manera del siglo dieciocho, o con la concepción teológica de “una sabiduría y una armonía divinas”. Sin embargo, esta teoría es válida si se desechan las desviaciones teleológicas o teológicas y la naturaleza, el Dios omnisciente o el espíritu universal son reemplazados por la naturaleza humana o, mejor aun, la condición humana situada en la historia. En la versión kantiana y hegeliana, la historia no es determinista ya que no interviene ninguna entidad supraindividual —ni una divinidad ni el destino ni la necesidad—, los acontecimientos históricos son contingentes y los resultados inesperados. La teoría aparentemente anticuada de la “mano invisible” ha derivado, en parte, en la fuente —no reconocida— de la teoría sociológica de las “consecuencias no queridas”, según la cual el conjunto de las acciones individuales tiene resultados que, para bien o para mal, no condicen con las intenciones de cada uno de los que intervinieron en ellas. Asimismo de esta forma del hacer humano deriva la separación de la moral y la política, punto crucial en toda filosofía política moderna. Kant osciló entre una visión idealista que identifica ética y política y otra concepción realista que adoptarían, en cambio, sin hesitaciones Hegel y Marx. El idealismo y utopismo moral, desviación de algunas reflexiones kantianas, quedó superado por un duro realismo histórico sintetizado en la fórmula de la “sociabilidad insociable” o la “sociable insociabilidad”: El medio de que se sirve la naturaleza para alcanzar el desarrollo de todas las disposiciones consiste en el antagonismo de las mismas dentro de la sociedad por cuanto éste llega a ser, finalmente, la causa de su orden regular. En este caso, entiendo por antagonismo la insociable sociabilidad de los hombres: es decir, la inclinación que los llevará a entrar en sociedad, ligada, al mismo tiempo, a una constante resistencia que amenaza, de continuo, corromperla. Es manifiesto que esa disposición reside en la naturaleza humana. El hombre tiene propensión a socializarse porque en este estado siente más su condición de hombre, es decir, tiene el sentimiento de desarrollar sus disposiciones naturales. Pero también posee una gran inclinación a individualizarse (aislarse) porque al mismo tiempo encuentra en él la cualidad insociable de querer dirigir todo simplemente según su modo de pensar, por eso espera encontrar resistencias por todos lados, puesto que sabe por sí mismo que él, en lo que le incumbe, está inclinado a resistirse a los demás89. En un libro de 1793 que sufrió las vicisitudes de la censura y cuyo tema principal eran las relaciones entre la religión y la filosofía, reiteraba esas ideas: (…) aunque cada uno obedezca a su deber privado, de ellos puede seguirse una concordancia contingente de todos en orden a un bien comunitario, incluso sin que además sea precisa a este respecto una organización particular (…)90. En Kant, como ya vimos, los grandes hilos de la historia estaban entretejidos por los defectos humanos, la vanidad, la envidia, la vanagloria, la rivalidad, el irascible afán de posesión y poder y, con frecuencia, la maldad y el deseo de destrucción. Pero el antagonismo de los intereses individuales engendraba su opuesto, la concordia de la sociedad civil. Una tendencia de los comunitaristas y aun de algunos liberales intenta sumar a Kant a sus posiciones armónicas de la sociedad, lo asimilan a Rousseau y su premisa del “hombre bueno” y lo esgrimen contra Hobbes. Kant, por el contrario, había rechazado el idilio arcaico; tampoco trasladaba la edad de oro a un futuro promisorio; se burlaba de los que soñaban con una Arcadia en la “que reinarían la más perfecta armonía, el conformismo y el amor mutuo (…) y todos los talentos quedarían eternamente ocultos en su germen” porque su existencia no tendría mayor valor que la de sus ovejas91. No era, sin embargo, un precursor del pesimismo cultural alemán que nunca lo reivindicó. Más bien puede adscribírselo en la corriente de un liberalismo democrático: estaba a favor de la separación de la Iglesia y el Estado, de la libertad dentro de la ley, de la representación popular; se manifestaba contrario al privilegio hereditario, a los ejércitos permanentes y a las guerras. El verdadero sentido de su opúsculo La paz perpetua (1795) no remite a un paraíso perdido sino a un futuro aún inexistente. Más avanzado en este aspecto que Hegel, prenunciaba la futura política transnacional que absorbería a los Estados-nación en una federación mundial de Estados, una “República mundial” regida por un derecho internacional pactado en común, una sociedad jurídica con “una constitución cosmopolita” y compuesta por una “ciudadanía mundial”. Para los Estados en sus mutuas relaciones, no hay, en razón, ninguna otra manera de salir de la situación anárquica, origen de continuas guerras que sacrificar, como hacen los individuos, su salvaje libertad sin freno y reducirse a públicas leyes coactivas, constituyendo así un Estado de naciones —civitas pentium— que aumentando sin cesar llegue por fin a contener en su seno a todos los pueblos de la tierra92. La idea de una república universal parecía impensable en el siglo dieciocho cuando recién se estaban formando los Estados nacionales y se desintegraba el feudalismo. La vida en una ciudad, centro de un reino —Königsberg—, a orillas de un río que favorecía las relaciones con el exterior, predispusieron a Kant, incluso sin viajar, a definirse a sí mismo como “un ciudadano del mundo”93. La constitución de los Estados miembros de la república universal debía ser democrática; sin embargo, señalaba —adelantándose en el tema a Tocqueville— los peligros de que se degradara en un despotismo de la mayoría: El llamado “todo el pueblo” que lleva a cabo sus medidas no es realmente todo el pueblo, sino sólo una mayoría, de modo que aquí la voluntad universal está en contradicción consigo misma y con el principio de libertad94. Kant reveló su gran capacidad imaginativa para ser un avanzado en su época al prever problemas que sólo comenzarían a plantearse hacia fines del siglo veinte e inicios del veintiuno cuando la globalización técnica y económica relativiza las soberanías nacionales e impulsa a pensar en la inevitabilidad de una política también global. (…) acerca de la asociación de los pueblos de la tierra, hemos llegado a una situación en la cual la violación de un derecho en cualquier punto del planeta es advertida en todos los demás puntos. Así, la idea de un derecho cosmopolita ya no es el sueño delirante de unas mentes exaltadas sino la integración necesaria de un código aún no escrito95. La república universal estaba aún lejana, Kant propuso entonces la creación de ligas internacionales como una forma de transición hacia la unidad universal, algo así como el prenuncio de la Organización de las Naciones Unidas y de la Unión Europea. (…) para los Estados que están en relación recíproca entre sí no puede existir otra manera racional de superar el estado natural sin leyes que es simplemente en el de la guerra que no sea la de renunciar, como ha hecho cada individuo a su libertad salvaje (sin leyes), aceptar leyes públicas coercitivas y formar un Estado de pueblos (civitas gentium) que se extendería y abrazaría a todos los pueblos de la tierra. Pero dado que los Estados, según su idea del derecho internacional, no lo desean en absoluto y rechazan como hipótesis aquello que en tesis es justo; así en lugar de la idea positiva de una República Universal y a fin de que no todo se pierda, queda solamente el sustituto negativo de una liga permanente y progresivamente extendida, como único instrumento posible que nos ponga al reparo de la guerra y detente el torrente de las tendencias contrarias hostiles hasta el infinito: sin embargo, con el peligro continuo de que éstas resurjan (…)96 mientras un tratado de paz pone punto final a una guerra, una federación pacífica aspira a terminar con todas las guerras. Esta federación no pretende adquirir ningún poder semejante al del Estado, simplemente, propone preservar y asegurar la libertad de cada Estado confederado (la unión de los Estados garantizará la libertad de cada Estado conforme a la idea del derecho internacional) y el conjunto progresivamente se ampliará cada vez más. Lejos estaba Kant de avizorar que el surgimiento de estos organismos extranacionales sería la consecuencia de dos guerras mundiales que sembraron una destrucción hasta entonces desconocida y el sufrimiento y la muerte de millones de seres humanos, ejemplo de que el bien puede surgir del mal. Es de esperar que la creación de la república universal del futuro no dependa de semejante holocausto. Es imposible saber si Kant hubiera sido antihegeliano, como pretenden los neokantianos posmodernos. Pero sí es sabido que Hegel no era antikantiano, reconocía la importancia que la libertad tenía para el filósofo de la razón crítica tal como lo muestra en su Historia de la filosofía: (…) la libertad, el último eje en torno al cual gira el hombre, la última cúspide que ante nada se humilla; el hombre en esas condiciones no reconoce ninguna autoridad, no se somete a nada en que no sea respetada su libertad (…)97. El objetivo de Hegel no era destruir a Kant sino corregirlo y complementarlo insertándolo en la historicidad, superarlo en el sentido dialéctico del término. A los posmodernos, que junto con el aniquilamiento de Hegel proceden al de Marx, habrá que recordarles que Engels ubicaba a Kant entre los maestros de pensamiento de Marx. En las últimas décadas del siglo diecinueve se produce un redescubrimiento de Kant y el neokantismo se transforma en la filosofía hegemónica en las universidades alemanas y austríacas. Esta boga no podía dejar de alcanzar a los socialistas alemanes; Eduard Bernstein en Socialismo evolucionista (1898) oponía a Hegel una vuelta a Kant, a quien conocía sólo a través de la versión de Friedrich Albert Lange, perteneciente al neokantismo de la escuela de Marburgo. Bernstein tenía una comprensión muy superficial de la filosofía pero autores serios del neokantismo marburgués, los llamados “socialistas de cátedra”, harían intentos más eruditos de integrar a Kant en un socialismo ético. Entre esos filósofos estaban Paul Natorp y Hermann Cohen y también la fracción reformista de la izquierda hegelomarxista, los llamados “austromarxistas”. Karl Vorlander, autor de Kant y el socialismo (1900), Kant y Marx (1911), Kant, Fichte Hegel y el socialismo (1920), señalaba que el socialismo no podía ser reducido a una ciencia objetiva ni a una teoría política, sino que era imprescindible tener en cuenta su carácter ético y de ahí la importancia de Kant. Además no se le escapaba a Vorlander la trascendencia de la teoría kantiana sobre la insociable sociabilidad, basada en la interrelación de los impulsos egoístas, a la que consideraba un prenuncio de la dialéctica hegelomarxista del progreso a través de contradicciones. Otro neokantiano marxista, Max Adler —Marxismo y criticismo kantiano (1925)—, sin pretender sustituir a Hegel por Kant, rescataba a este último como precursor de la dialéctica hegelomarxista. También en el aspecto epistemológico —relación entre la experiencia y el pensamiento— subrayaba las coincidencias entre Kant y Marx y las oponía al materialismo metafísico predominante en los marxistas ortodoxos. Como suele ocurrir en las modas filosóficas, a mediados del siglo veinte la onda kantiana volvió a ser desplazada por un revival hegeliano que a su vez se agotaría hacia el último tercio del siglo. La resurrección de Kant, en el vaivén de las bogas académicas, estaba vinculada a una nueva muerte de Hegel. El estructuralismo y el posestructuralismo asesinaron a Hegel, lo que permitió un inesperado reverdecer del olvidado Kant en el campo de la ética, de la filosofía del derecho y la filosofía política en la corriente del liberalismo anglosajón. El neocontractualismo de John Rawls encuentra soluciones que provienen de la ética kantiana enmendada a fin de dotarla de sentido social. Aunque en menor medida, el kantismo también reapareció en el neomarxismo. El italiano Lucio Coletti —El marxismo y Hegel (1969)— afirmaba que el antecesor de Marx no era Hegel sino Kant. La escuela de Frankfurt no estuvo del todo alejada de Kant. Max Horkheimer —Apuntes, 1950-1960 — señalaba que la unidad de teoría y práctica de Marx ya estaba resuelta en Kant y que su deuda con éste era mayor de lo que alguna vez reconociera Max Adler. También Jürgen Habermas aportó un toque kantiano a la escuela de Frankfurt tardía. Rawls habla de “liberalismo kantiano”, en tanto Habermas opta por la rúbrica “kantismo republicano”. El desprendimiento de la concepción marxista del derecho como superestructura lo ha llevado al redescubrimiento del derecho racional del kantismo, acercándolo de ese modo, aunque críticamente, al nuevo liberalismo de Rawls. G. W. F. HEGEL A la memoria de Isay Klasse, con quien compartimos la amistad y las enseñanzas hegelianas de Héctor Raurich. Un historiador norteamericano llegó a preguntarse en 1943 si la lucha de rusos y alemanes durante la segunda guerra mundial no era, en el fondo, una disputa entre el ala derecha y el ala izquierda de la escuela hegeliana. La pregunta era irrelevante en tanto, como luego se verá, ni los nazis ni los estalinistas reivindicaban a Hegel, pero sí es significativa en cuanto a la trascendencia política que se le atribuye. Si quisiera interpretar la segunda guerra mundial basada en disputas filosóficas en torno a Hegel, pensaría, más bien, que el nazismo seguía la tradición del romanticismo alemán y del antihegeliano Nietzsche, mientras que a Hegel lo ubicaría en la corriente de la Ilustración anglosajona y francesa. El nombre de Hegel se vinculó en el siglo veinte, de un modo o de otro, a los grandes sucesos políticos de los tiempos modernos. Las enigmáticas metáforas hegelianas pueden ser leídas como noticias de la historia presente. En la discusión de sus ideas no sólo corrió mucha tinta sino también sangre. Fue sin duda uno de los fundadores del pensamiento político moderno, y asimismo superó las categorías del realismo político y del idealismo moral aplicadas a la política, como muy bien lo observara Pierre Manent: Maquiavelo, Hobbes, Hegel, tal es el desarrollo del pensamiento político moderno bajo las especies del realismo o de la sacralización del hecho; Rousseau, Kant, Hegel nuevamente, tal es el desarrollo del pensamiento moderno bajo las especies de la utopía o de la sacralización del derecho; Hegel es el término común de las dos líneas. Sabido es que se considera su sistema como la culminación de la filosofía; si no fue así por lo menos logró completar la filosofía moderna realizando y revelando la unidad de su proyecto en apariencia doble y contradictorio98. Los ideólogos del nacionalsocialismo acertaron al identificar a Hegel con la Revolución francesa y el liberalismo inglés y no —como habitualmente se hace— con el Estado prusiano. Su condena al terrorismo jacobino no fue un retroceso reaccionario sino un repudio a toda liberación opuesta a la vida, hacia toda libertad que quisiera imponerse coercitivamente desde afuera, por la violencia. Las elites conspirativas, los voluntarismos jacobinoblanquistas o los leninistas o guevaristas del siglo veinte, que se creyeron predestinados a liberar a los pueblos sin ellos, a pesar de ellos y aun contra ellos, deberían haber aprendido en el capítulo “La libertad absoluta y el Terror”, de la Fenomenología del Espíritu, que una libertad exterior a los hombres se vuelve irremediablemente en su contra y no los hace libres. La libertad absoluta es una nueva forma del terror y se identifica con la muerte. No obstante, siguió defendiendo los principios de la Revolución francesa —desde la perspectiva girondina— y no aceptó la Restauración monárquica; el principio dialéctico no admitía el retorno al pasado. Con un sentido agudo de la realidad histórica vio que los verdaderos objetivos de la Revolución francesa no estaban en la utopía pequeñoburguesa plebeya de los febriles jacobinos, mucho menos en la conspiración de los iguales instigada por Babeuf, sino en la implantación de una democracia republicana. “No todo ir más allá de los límites es una liberación”, decía en la Lógica. El desprecio de Hegel por el activismo puro, ciego ante las condiciones objetivas, característico de las sectas jacobinas, no lo llevó, sin embargo, a la evasión en el quietismo contemplativo. El reconocimiento del carácter utópico del jacobinismo y las condiciones económicas, políticas y sociales atrasadas de la burguesía alemana explican y justifican el conservadurismo del Hegel de la madurez. En ciertas circunstancias sociales puede darse una paradoja: en el plano ideológico, un conservadurismo lúcido, como el de Hegel o Goethe, que apoyaba sólo el progreso posible —dadas las limitaciones históricas de la época y el lugar—, resultaba más avanzado que un democratismo radicalizado que planeara fines revolucionarios pero desconociendo los medios adecuados para su realización o indiferente a las consecuencias adversas y al fracaso que provocaría, inevitablemente, una etapa reaccionaria. Si Hegel hubiera sido el autoritario apologista del Estado prusiano, resulta inexplicable que los más conspicuos representantes de la derecha alemana, como Von Savigny, hayan sido sus adversarios o que la universidad llevara a Schelling para enfrentar con su prédica religiosa el “ateísmo” de Hegel o se prohibiera por decreto a los profesores hegelianos dictar cátedra y se persiguiera a los jovenhegelianos o hegelianos de izquierda Sólo el desconocimiento de la Fenomenología, de la Filosofía de la historia, de la Historia de la filosofía o de la Filosofía del derecho permite denunciar en Hegel a un enemigo de las libertades individuales y calificar a los totalitarismos como una forma de “neohegelianismo”. No creía en el Estado como un ente independiente por sobre los individuos y lo decía con todas las letras: “El Estado es una abstracción cuya realidad puramente universal reside en los ciudadanos”99. En Filosofía del derecho, lejos de la sumisión del individuo al Estado que se le atribuye, decía: “La esencia del nuevo Estado es que lo universal está unido con la completa libertad de la particularidad y con el bienestar de los individuos”100. Criticaba la versión platónica del Estado porque suprimía la libertad y disolvía lo individual en lo general. Cuando Popper lo ubicaba en la misma línea de la “sociedad cerrada” de Platón101 revelaba una lectura apresurada del capítulo sobre los griegos en la Historia de la filosofía. No puede negarse que, por momentos, la dialéctica de la historia parezca una entidad que se mueve por sí misma, y Hegel pudiera definirse como un holista; una lectura más ajustada, sobre todo de la Fenomenología, muestra que el movimiento dialéctico corresponde a los hombres, que actúan, trabajan y luchan en diferentes situaciones sociales. A la república platónica donde los individuos eran prisioneros del estamento al que pertenecían, Hegel oponía el mundo moderno en el que cada cual elige, en el ejercicio de su propia libertad que nadie debería coartar, su vida como sujeto. Exaltaba así el principio de la libertad del individuo consciente y responsable, y lo afirmaba como fundamental y necesario. En Filosofía del derecho (parágrafo 185), hablaba de “El principio de la personalidad independiente y en sí misma infinita del individuo, de la libertad subjetiva”; en la Enciclopedia (parágrafo 482) sostenía: “El individuo como tal tiene valor infinito”. Cuando a renglón seguido vinculaba la libertad individual con la propiedad privada, corroboraba que sus preferencias no eran el absolutismo sino el liberalismo político y económico. No debe olvidarse que la economía típica de la monarquía absolutista, contra la que se hicieron las revoluciones democráticas, ha sido el mercantilismo, una economía estatista. La concepción liberal extraída de la Ilustración inglesa fue la más progresista para su época y para una sociedad como la alemana, donde convivían la monarquía absolutista y los estamentos feudales. Era tan poco nacionalista como apologista del Estado prusiano que se entusiasmó por la invasión napoleónica de Alemania. Cuando Napoleón pasó bajo su ventana creyó estar viendo “el espíritu del mundo a caballo”; no lo juzgaba un conquistador sino el enviado de las ideas de la Revolución francesa a los feudos alemanes. Combatió no sólo al totalitarismo utópico de la república platónica sino también a las sociedades históricas que fueron precursoras del totalitarismo moderno: el Egipto faraónico, el Imperio chino, Esparta, el Imperio romano. Desarrolló el concepto de “despotismo oriental”, esbozado por Locke y utilizado luego por Marx en su teoría del “modo de producción asiática”, esencial para comprender los totalitarismos antiguos. En todos ellos señalaba la falta de conciencia de sí de los individuos: éstos no habían llegado todavía a la libertad subjetiva, no sabían ni querían nada fuera de la voluntad del Jefe al cual todos pertenecían. Su decidida condena a todos los regímenes y su predilección por el liberalismo son evidentes en el siguiente párrafo: En el Estado platónico no rige aún la libertad subjetiva pues las autoridades indican a los individuos cuál es su tarea. En muchos Estados orientales esta adjudicación está dada por el nacimiento. La libertad subjetiva que debe ser tenida en cuenta exige en cambio la libre elección de los individuos102. Fue tal vez el primero en describir algunos aspectos característicos de la sociedad totalitaria, por ejemplo, el entorno del déspota que imponía sus intereses particulares y cuyos súbditos, celosos unos de otros, entretejían intrigas y creaban un clima de arbitrariedad y violencia. En sus análisis de Esparta y del Imperio chino, mostraba que en esas sociedades proto-totalitarias, la investigación científica y la creación artística se apagaban porque “la conciencia en el arte no puede producirse sino allí donde la individualidad puede llegar a una concepción libre”103. Rechazaba el culto a la personalidad del líder carismático de la sociedad totalitaria —faraón, inca, duce, führer, padre de los pueblos, caudillo—: “[en el Estado moderno] ya no puede haber héroes; éstos aparecen sólo en una situación de falta de cultura”104. De sus observaciones sobre el Egipto faraónico, dedujo el inevitable fracaso de las utopías totalitarias porque contrariaban los impulsos individuales, algo que aun en la era de los totalitarismos modernos desconocieron muchos intelectuales fascinados por los dictadores. Decía Hegel: Una situación que debe aceptarse y gozarse como absolutamente conclusa y en la cual todo se halla calculado y previsto, especialmente en la educación y en la adaptación, para convertirla en su segunda naturaleza, es contraria a la índole propia del espíritu, el cual hace que la vida presente su objeto y construye en la tendencia infinita de la actividad a cambiarla105. En contraposición a su repudio a los totalitarismos, las preferencias de Hegel se dirigían a las sociedades abiertas, la Atenas clásica a la que llamó “el paraíso político perdido” y el “reino de la hermosa libertad”, las ciudades italianas del Renacimiento, la Inglaterra liberal y la república surgida de la Revolución francesa. En ese sentido se proponía alcanzar la síntesis entre el idealismo —expresión del Iluminismo alemán—, la Ilustración, la Revolución francesa, y el liberalismo económico inglés. Es errada, por lo tanto, la interpretación de Popper o la de los “nouveau philosophes” y los posestructuralistas franceses que lo acusan de ser mentor intelectual de los campos de concentración nazis. El nazismo no deriva de la Ilustración ni de la filosofía dialéctica, sino del movimiento que se opuso a ambas: el romanticismo irracionalista. Pero la leyenda negra del “totalitarismo” hegeliano tiene otros desenmascaradores inesperados, los propios totalitarios que nunca aceptaron a Hegel entre sus antecesores. Stalin, durante la segunda guerra mundial, lo calificó como un apologista del Estado prusiano, en el Diccionario filosófico de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Muchos profesores progresistas repiten hasta hoy esa versión desconociendo su espurio origen. Hegel fue tan ajeno al nacionalsocialismo que Hitler, adicto a las divagaciones filosóficas de sobremesa, jamás lo citaba; en cambio se mostraba admirador de Schopenhauer y de Nietzsche, dos notorios antihegelianos. El Estado de derecho hegeliano era incompatible con la idea nazi del Estado al servicio del partido único. Carl Schmitt escribió en un periódico el día de asunción de Hitler al poder: “Hoy ha muerto Hegel”, señalando con acierto que la noción hegeliana de Estado de derecho iba a ser destruida por el nazismo. Hitler, en su diálogo con Hermann Rausching, afirmaba que el concepto de Estado era patrimonio de los demócratas liberales y convenía sustituirlo por el biológico de pueblo-raza106. El filósofo oficial del régimen, Alfred Rosenberg, señaló, esta vez con toda razón, que Hegel pertenecía al campo de los protagonistas de la Revolución francesa y de la crítica marxista de la sociedad107. Significativamente tres intelectuales de origen judío perseguidos por el nazismo, Georg Lukács, Herbert Marcuse y Eric Weil 108, salieron a la defensa de Hegel levantando los cargos de su supuesta identificación con el Estado totalitario. Más aún, Hegel fue el primer filósofo de la historia que analizó, premonitoriamente, ciertas particularidades de los fascismos, cuando en sus estudios sobre el Imperio romano descubrió algunos aspectos del totalitarismo moderno: el uso político del inconsciente, de lo irracional —la “pasión por la noche”, el “reino subterráneo”, “el derecho de las sombras” en la terminología hegeliana— reprimidos por el orden social —la “ley del día”— pero manipulados cuando hacía falta movilizar a las masas, sobre todo a la juventud, para la guerra o el ejercicio de violencia física. Tal el significado, poco advertido, del párrafo siguiente: Pero la comunidad sólo puede mantenerse reprimiendo este espíritu de singularidad y siendo este espíritu un momento esencial, la comunidad lo engendra también y lo engendra precisamente mediante su actitud represiva frente a él, como un principio hostil. Sin embargo, éste, que al separarse del fin universal es solamente algo malo y nulo en sí, nada podría si la comunidad misma no lo reconociese como la fuerza del todo; el vigor de la juventud, la virilidad que no madura, se halla todavía dentro de la singularidad (…) El lado negativo de la comunidad, reprimiendo hacia adentro la singularidad de los individuos, pero actuando por sí mismo hacia afuera, tiene sus armas en la individualidad109. Hegel exaltaba al Estado moderno, no al Estado absolutista y menos aún al totalitario, impugnaba a Fichte por su idea del Estado autoritario donde la policía vigilaba el acontecer de cada ciudadano110. El concepto hegeliano del Estado era el de una formación política histórica, cultural, moderna, racional, sujeta a leyes y no a la voluntad arbitraria de un déspota. Sólo fuera del contexto particular de la sociedad alemana pueden calificarse de reaccionarios los parágrafos 301 y 302 de Filosofía del derecho 111, donde su rechazo del “impulso primario, irracional, salvaje, brutal” del Volk — pueblo-nación— no estaba dirigido a las clases trabajadoras, apenas existentes en la época, sino a los aspectos populistas del nacionalismo alemán, esa entidad metafísica, irracional del Volkgeist, emanada del alma, de la sangre, de la tierra creada por los románticos alemanes y que prefiguraba el nacionalsocialismo. La crítica hegeliana también se adelantaba al populismo en cuanto no era indiferente al lazo del líder con las masas que prescindía de las instituciones mediadoras y negaba, por lo tanto, al Estado de derecho: La constitución es esencialmente un sistema de mediación. En los despotismos donde sólo hay gobernantes y pueblo, este último es efectivamente, si en alguna medida puede serlo, sólo como masa que destruye la organización del Estado112. La idea de la necesaria intermediación entre el Estado y la sociedad civil es, en cambio, ambigua porque denota rasgos de un cierto corporativismo comunitarista, tal como lo interpretan los hegelianos de derecha. Sin embargo, no sería arriesgado aceptar que Hegel asignaba esa relación al parlamento republicano y no a la totalidad del pueblo según la versión comunitarista. Lejos del estatismo que se le atribuye, advertía que el Estado no liberaba al individuo de los lazos tradicionales sino que sólo el liberalismo capitalista hacía posible la libertad: en el seno del comercio mediatizado por el mercado, el sujeto entraba en escena como una persona de derecho ya individualizada. El principio de la industria vino de Inglaterra: la industria empero implica el principio de la individualidad; la inteligencia individual se forma en la industria y domina en ella113. Tampoco era propicio al desarrollo del individuo el espacio interior de la familia; ahí será sólo un miembro no autónomo de una comunidad a la que pertenece sin haberla elegido. Es la realización de las aspiraciones individuales el elemento que confiere a la sociedad civil superioridad con respecto al lazo comunitarista, holista, de la familia tradicional. Su análisis sobre el Debate de la Dieta de Wurtemberg (1817) identificaba el pensamiento hegeliano con lo más avanzado del movimiento liberal. La severa censura prusiana impidió que Hegel abundara en comentarios políticos pero nada prueba que haya abandonado sus ideales liberales durante toda su vida. Su interés por la economía y la política y por el liberalismo inglés no cejó en toda su vida, y es significativo que su último escrito, terminado poco antes de su muerte, se refiera al debate parlamentario inglés sobre la reforma del Bill of Rights (1831). Ajeno a la creencia que se le atribuye del Estado nacional como instancia suprema, por el contrario, sostenía que éste debía responder ante “el derecho del espíritu del mundo que es el absoluto incondicional”114. El veredicto del “tribunal de la historia” no consistía en el mero poder de los vencedores sino en el “desarrollo de la autoconciencia y la libertad”. Su énfasis puesto en el Estado de derecho revelaba, precisamente, su concepción progresista de la historia ya que, en la situación alemana, el Estado centralizado significaba el fin de las formas feudales y semifeudales dominantes y del poder de los Junkers (nobleza terrateniente). Junto con Adam Smith, fue el primero en reconocer el papel primordial del trabajo por medio del cual el hombre cambia, se eleva del nivel meramente biológico y origina el desarrollo de la historia humana. No vio sólo el carácter positivo del trabajo humano, como lo criticó erróneamente el joven Marx, sino que advirtió también su lado negativo: la desigualdad y la pobreza que engendraba la división del trabajo tal como quedó expuesta en Filosofía del derecho, y aun prenunció las posibilidades de su superación. Anticipaba en esa obra la regulación del capital y el Estado de bienestar tal como se dio en los países avanzados hacia mediados del siglo siguiente. Cuando hablaba de los conflictos sociales pensaba que “la compensación requiere una regulación consciente que esté por encima de ambas partes”115, y agregaba que “la libertad de comercio no debe llevar a poner en peligro el bien general”116. Previó a tal punto el Estado de bienestar como superación de la lucha de clases que, en el parágrafo 242 de Filosofía del derecho, señalaba cómo la pobreza y la miseria dependían de la mendicidad, método que juzgaba inadecuado dado “lo contingente de las limosnas” sometidas “a la particularidad del sentimiento”; proponía que fuera una responsabilidad del “Estado público” por encima de las opiniones particulares117. Estas reflexiones permiten aventurar que su modelo de gobierno se acercaba no sólo a la monarquía constitucional inglesa de su época sino que avizoraba los tiempos en que esa monarquía se complementaría con gobiernos liberales reformistas y laboristas en uno de los primeros Estados de bienestar del mundo moderno. Los jovenhegelianos dieron un paso más adelante y defendieron la república democrática, privilegiaron en el movimiento dialéctico el principio de negación y de crítica sobre la conciliación, señalaron el vínculo entre la filosofía y la política, entre la teoría y la praxis, convirtiéndose en el eslabón que unía a Hegel con el hegelomarxismo. A tal punto Hegel estaba preocupado por la cuestión social que Axel Honneth —director de la escuela de Frankfurt— definió las Lecciones sobre filosofía del derecho como “una teoría normativa de la justicia social”118, y asimismo podría tenérsela como el antecedente de una filosofía política y social más adecuada que la recurrencia a Kant preferida por Rawls y hasta cierto punto por Habermas119. Uno de los dilemas esenciales del debate de la época, no ajeno a la actual, estaba en la relación entre libertad e igualdad. Para Hegel no era pensable el goce de la libertad para unos pocos, sino que ésta les correspondía a todos, es decir, no concebía la libertad sin igualdad. Los principios universales de la justicia se basaban en las condiciones sociales sobre las cuales “los sujetos pueden recíprocamente percibir en la libertad del otro una presuposición de su propia autorrealización”120. La autorrealización de la libertad individual era un proceso intersubjetivo porque no se cumplía sin la relación con otros sujetos. “La conciencia de sí no se da sino a través de la conciencia de los otros”. La dialéctica hegeliana no era holista pero tampoco individualista del tipo atomicista. La esencia del hegelianismo, expuesta en el famoso capítulo de Fenomenología del espíritu sobre la dialéctica del amo y del esclavo, fue la clave del pensamiento de Marx. El trabajo transforma la naturaleza, crea el mundo histórico donde el hombre se autorrealiza. El esclavo termina por emanciparse y ser el amo del amo porque con su trabajo se hace libre; en tanto, el amo que depende del trabajo del esclavo es esclavo del esclavo. La libertad consiste en el reconocimiento como sujeto por el otro, pero éste debe a su vez ser un sujeto libre; no es válido ser reconocido por un esclavo, por lo tanto el reconocimiento recíproco implica la desaparición de la esclavitud. La conclusión es evidente: nadie puede ser libre por sí mismo y es imprescindible que todos lo sean, no hay libertad sin igualdad121. La aseveración hegeliana “lo real es lo racional y lo racional es lo real” favoreció, con su ambigüedad, las interpretaciones más opuestas. Los hegelianos de derecha lo tomaban como un rechazo a toda modificación de la situación establecida; no hay otra verdad que la realidad, ésta es la consigna de los conservadores en defensa del statu quo. El propio Hegel desautorizó esa interpretación, y en la tercera edición de Enciclopedia de las ciencias filosóficas (1830) aclaró que la frase no era una justificación del quietismo político pues no todo lo existente era real: “En la vida vulgar se llama realidad a cualquier capricho, al error, al mal (…) a toda existencia defectuosa y pasajera”, lo verdaderamente real era el ideal, entendiendo por tal, no un ensueño sino la realidad, aunque las instituciones, las condiciones, sean el lado aparente y superficial de la misma122. Los hegelianos de izquierda, adscriptos al Hegel de la Fenomenología, interpretaron que lo racional debía convertirse en realidad mediante la acción, el trabajo y la lucha transformadora de los hombres. Engels decía: La tesis de Hegel se torna, por la propia dialéctica hegeliana, en su contrario: todo lo que es real, dentro de los dominios de la historia humana, se convierte, con el tiempo, en irracional; lo es ya por su definición, lleva en sí de antemano el germen de lo irracional y todo lo que es racional en la mente del hombre se halla destinado a ser un día real por mucho que hoy choque todavía con la aparente realidad existente. La tesis de que todo lo real es racional se resuelve, siguiendo todas las reglas del método discursivo hegeliano, en esta otra: todo lo que existe merece perecer123. Se acusa a Hegel de haber proclamado el fin del pensamiento en su propia filosofía y el fin de la historia en el Estado prusiano. En el último capítulo de Filosofía de la historia, lejos de pretender representar el fin de la historia afirmaba que sólo mostró “cómo ha llegado la conciencia hasta aquí”. La realización de la libertad, propósito de la historia, es interminable. No puede disimularse que el grado de abstracción que oscurece toda su obra y la ambigüedad de algunos párrafos de Filosofía del derecho (agregado al parágrafo 255) acerca de la corporación permiten suponer, como ya hemos señalado, cierta inclinación de Hegel por el comunitarismo, aprovechada por Charles Taylor 124, en tanto otros comunitaristas como Martin Walser, Alasdair MacIntyre y Joseph Raz evitaron cualquier acercamiento a la filosofía del derecho hegeliana. Karl Popper va aún más lejos y lo considera holista. A pesar de algunas frases abstrusas que confunden, la aseveración popperiana es errónea ya que son innumerables las páginas escritas por Hegel sobre el valor de la autonomía individual y su incidencia en la historia: “(…) el individuo tiene a su vez su libertad sustancial en el sentimiento de que él es su propia esencia y el producto de su actividad”125. “El hombre es lo que hace”, idea clave de Sartre, ya se encontraba en Filosofía de la historia: “El hombre es aquello que él se hace mediante su actividad”; “El hombre es su acto, es la serie de sus actos, es aquello para lo cual se ha hecho”126. La enigmática frase de la Introducción de Fenomenología del espíritu —“El ser es, en verdad, el sujeto, que es, en verdad, real”127— quiere decir que el ser, concepto esencial de toda filosofía, es inmanente al hombre concreto, temporal, histórico, o dicho en lenguaje sartreano, la existencia precede a la esencia. Maurice Merleau-Ponty no estaba desacertado al hablar del “existencialismo de Hegel”128 y habría que agregar el hegelianismo de Sartre. Nicolai Hartmann recomendaba leer no al Hegel sistemático sino al problemático. El hegelianismo no es unívoco, y una lectura actual desprendida de la ortodoxia reside en elegir al “existencialismo” de la Fenomenología y no al rígido esquematismo del último Hegel, demasiado preocupado por la conciliación final. No puede desconocerse que, en algunos momentos, Hegel cae en una interpretación teleológica, finalista de la historia —como también cayó Marx—; a veces la letra no coincide con el espíritu y algunas partes contradicen a la totalidad. Entonces es preciso ser más hegeliano que el propio Hegel, recordar que la dialéctica es la negación inacabable que nunca llega a una positividad definitiva. La historia es el devenir orientado hacia un porvenir siempre distinto, y el logro de ningún fin la cerrará. KARL MARX En las oscilaciones de las modas académicas, Hegel y Marx conocieron varias temporadas de auge; la última de ellas fue entre los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado. Hoy ya no se llevan, pero como tantos autores considerados obsoletos, dentro de un tiempo reaparecerán, como revival, en tapa de alguna Vogue de la cultura. Los clásicos nunca son anticuados porque no sólo fueron expresión de su época sino que plantearon problemas universales que, en tanto no han sido resueltos, siguen siendo actuales, trascienden su momento histórico y ningún avatar político ni moda pasajera denegará su importancia. En el momento en que la doctrina marxista ha muerto, es oportuno revisar a Marx y promover nuevas lecturas desde una perspectiva distinta y acorde al momento actual. Las vicisitudes del marxismo después de la muerte de Marx hubieran sido inimaginables durante su vida. No se podía sospechar que el autor de libros de poca circulación y con buena parte de sus escritos inéditos, fracasado en sus escasas participaciones en organizaciones políticas y que reunió en su entierro apenas once personas, se convertiría en uno de los pensadores más influyentes del mundo entero. Esta trascendencia póstuma fue una victoria pírrica, se logró al precio de que sus textos se deformaran hasta el absurdo. Tanto Marx como Engels siempre se negaron a hablar de marxismo: el primero se autodefinía “sólo sé que no soy marxista”. De sus epígonos no esperaba demasiado y decía “cultivé dragones y coseché pulgas”. El desconocimiento de los escritos póstumos y una lectura desatenta de los publicados, así como las indecisiones, ambigüedades y lagunas del propio Marx, y su significativo silencio de los últimos años, crearon las condiciones para el surgimiento de marxismos dogmáticos y sectarios muy alejados y hasta opuestos al pensamiento de su creador. Esos falsos marxismos lograron, sin embargo, durante largos periodos, erigirse en doctrinas oficiales de muchos Estados. En la década del sesenta, cuando el marxismo soviético entraba en su declinación final, los intelectuales de las universidades de humanidades en los grandes centros urbanos europeos retornaron a utopías desdeñadas por Marx, o bien lo mezclaron con pensadores provenientes de la derecha radicalizada, como Nietzsche y Heidegger, o lo acercaron a una espiritualidad mesiánica inspirada por Ernst Bloch o Walter Benjamin. Marx, combinado con filosofías de diversa procedencia, dio origen a nuevas teorías, algunas de ellas verdaderos engendros, escritas en jerga esotérica, sólo accesible a círculos iniciáticos. Herbert Marcuse logró una fama efímera al crear la utopía, acorde con sus lectores, de descubrir en los jóvenes, en especial en los estudiantes, al nuevo sujeto histórico de la revolución en reemplazo del claudicante proletariado. Hacia fines del siglo pasado, el estructuralismo y luego el nihilismo posestructuralista, convertidos en el pensamiento hegemónico, cuestionaron la validez tanto del marxismo como de toda reflexión sobre la historia, y aun reemplazaban la filosofía por la antropología, el psicoanálisis, la lingüística, la semiótica, la semántica y algunas seudodisciplinas pronto desaparecidas. No había espacio en ese nuevo paradigma para la filosofía política y el único marxismo permitido era el de Althusser, un marxismo estructuralizado que mostraba exceso de filosofía y nada de economía, un orden simétricamente opuesto a las preferencias del viejo Marx. Después del rechazo del marxismo doctrinario por la socialdemocracia —programa del partido socialista alemán de Godesberg (1959)— y el fin del marxismo soviético con la caída del muro de Berlín (1989), liberado de ese lastre, es el momento para revisar a Marx y promover nuevas lecturas desde una perspectiva distinta acorde con los tiempos. En todo gran pensador existe siempre el germen de un nuevo pensamiento, algo que la obsecuencia sectaria de los epígonos no hace sino sofocar. ¿Desde dónde encararlo hoy? Norberto Bobbio acuñó la consigna: “Ni con Marx ni contra Marx”; yo diría: “Con Marx y contra el marxismo”. No pretendo revelar al “auténtico” Marx, si bien estoy convencido de que las doctrinas del estalinismo y sus adláteres fueron grotescas deformaciones de su pensamiento. Debo reconocer que tantas teorías marxistas opuestas entre sí derivan de las propias contradicciones entre Marx y Engels y las de Marx consigo mismo. Un ejemplo emblemático de las divergencias de los teóricos es el de Georg Lukács, cuyas ideas de juventud se contradicen con las de la madurez, aunque en ambos casos las avalaba con citas del maestro. La objetividad del punto de vista que adopto reside en el reconocimiento de mi elección; entre los varios Marx posibles, elijo una interpretación, a mi parecer, más valida que otras. El marxismo como pensamiento único no existió nunca, en todo caso puede hablarse de los marxismos: el del joven Marx y el de Marx maduro, el marxismo engelsiano, el positivista de la II Internacional, el luxemburguista, el kantiano de los austromarxistas, el lukacsiano, el franfurtiano, el sartreanomerlaupontiano, el althusseriano, el freudomarxista, el leninista, el estalinista, el trotskista, el maoísta, el althusseriano, el deconstructivista, el posmarxista y tantos otros, todos ellos divergentes y en muchos casos, contrapuestos. Marx tiene un lugar insoslayable en la historia de las ideas, que pudo ocupar no sólo por la originalidad de sus teorías sino por su peculiar temperamento ansioso por abarcar todos los aspectos de la vida y su omnívora erudición de sabio humanista. Aunque no siempre se lo reconoce, fue el precursor, inspirado en Hegel, de una corriente de pensamiento que propuso, cuando no se hablaba de relaciones interdisciplinarias, la fusión de la filosofía y las ciencias sociales y de ambas con la historia y la economía. Es imposible desconocer su incidencia decisiva en la fusión de sociología y filosofía realizada, en el siglo veinte temprano, por Max Weber, Georg Simmel y la primera escuela de Frankfurt. Asimismo Marx, continuado por Weber, revolucionó el estudio de la historia hasta entonces limitada a los hechos políticos, ampliándola con análisis sociales, económicos y culturales. La primera vocación de Marx fue la filosofía, tal como lo testimonian su tesis universitaria sobre Demócrito y Epicuro y sus escritos juveniles Manuscritos económico filosóficos,La ideología alemana, La sagrada familia y Crítica a la filosofía del derecho en Hegel. En las obras de madurez como El Capital y los Grundrisse, es posible seguir rastreando la influencia, aunque crítica, de Hegel. Participó en el grupo de los jovenhegelianos que intentaban esclarecer, desde la filosofía, a la oposición republicana y democrática alemana. Engels admitió en su folleto sobre Ludwig Feuerbach que el marxismo era la puesta en práctica de la filosofía clásica alemana y señaló entre sus maestros a Kant y Hegel. En la senda de los idealistas alemanes y de los liberales ingleses, Marx y Engels reiteraron la teoría de la “astucia de la razón”, como lo explica Engels en carta a J. Bloch del 21 de setiembre de 1890: Hay pues innumerables fuerzas que se entrecruzan, una serie infinita de paralelogramos de fuerza que dan origen a una resultante: el hecho histórico. A su vez éste puede considerarse como producto de una fuerza que, tomada en su conjunto, trabaja inconscientemente y sin volición. Pues lo que desea cada individuo es obstaculizado por otro, resultando algo que nadie quería. Pero del hecho de que las voluntades individuales —cada una de las cuales desea aquello a que la impelen su constitución física y las circunstancias externas (ya sean personales o las de la sociedad en general) que en última circunstancia son económicas— no logran lo que quieren, sino que se reúnen en una media colectiva, en una resultante general, no debe concluirse que su valor sea igual a cero. Por el contrario, cada una contribuye a la resultante y en esa medida está incluida en ella129. A pesar de su proclamada unidad de la teoría y la práctica, Marx y Engels dedicaron más tiempo a la construcción de la primera que a la vida militante. Su actividad política fue esporádica y reducida a minúsculos grupos que terminaban en el fracaso. Creían que la teoría preservaba la verdad aunque la práctica tomara caminos equivocados. La teoría debía ser la guía de la práctica, de ese modo, se excusaban de todas las deformaciones que sufriera la actividad política. En su última tesis sobre Feuerbach, Marx anunciaba el pasaje de la filosofía, de la contemplación intelectual, a la acción transformadora del mundo. La negación de la filosofía no era pues, para él, sino una nueva filosofía: “El devenir filosofía del mundo es a la vez el devenir mundo de la filosofía”. Una filosofía política muy especial que incluía la crítica de sí misma. La idea marxiana de la realización de la filosofía en la práctica, cumpliendo los fines últimos de autoemancipación del hombre, no difería demasiado de los grandiosos proyectos de la filosofía de la historia de Hegel. Marx quiso ser la corrección de Hegel, aunque estaba más ligado a éste de lo que creía. Para comprender esta extraña relación debe reconocerse que Hegel no era idealista en el sentido estricto —él mismo se llamaba idealista objetivo— ni Marx, materialista, ni siquiera materialista dialéctico ya que ese concepto, inventado por Plejanov, es una contradicción en los términos. La crítica al materialismo metafísico la expone Marx, con todas las letras, en una de las tesis sobre Feuerbach: El principal defecto, hasta ahora, del materialismo en todos los filósofos —incluido el de Feuerbach— es que el objeto, la realidad, el mundo sensible son percibidos bajo la forma de objeto o de intuición, no en tanto actividad humana concreta, no en cuanto práctica de un modo subjetivo130. Giovanni Sartori consideraba a Marx un típico filósofo de la política pero no un científico, porque siempre se refería a los fines y hablaba escasamente de los medios: “Todo eran prescripciones y ninguna instrumentalización, todo exhortaciones”131. Louis Althusser, por el contrario, reprobaba el hegelianismo del joven Marx y lo oponía al pensador maduro, creador del “auténtico” marxismo como ciencia según una concepción positivista de la misma que había predominado en el antiguo socialismo alemán y aun en el marxismo soviético. Una lectura cuidadosa de los innumerables escritos, muchos póstumos, muestra, en cambio, que Marx no había abandonado su versión dialéctica de la historia ni sus lazos con Hegel. Entre los marxistas siempre existió esa dicotomía entre la interpretación filosófica sostenida por intelectuales independientes y la cientificista de los intelectuales orgánicos adscriptos a los partidos y a los regímenes llamados socialistas. Los estalinistas sustituyeron la filosofía política por una seudociencia política, el “diamat” (materialismo dialéctico). En realidad, el propio Marx y Engels oscilaron entre la filosofía de raíz hegeliana y una supuesta ciencia política orientada hacia el positivismo y el evolucionismo darwiniano. Esta última vertiente predominó en Engels y sobre todo en los marxistas posteriores, en Kautsky y en los escasos y breves escritos filosóficos de Trotsky. El Marx dialéctico que intenta superar esas contradicciones se resume en un párrafo: “Los hombres hacen la historia y la historia hace a los hombres”132. La postergación de la actividad militante en Marx derivó inadvertidamente en cierto desinterés teórico sobre la política en sí misma, y en reducirla a mera superestructura de las relaciones sociales y económicas a las que dedicó mayor atención; predominó en él la función del Estado como instrumento de la clase dominante para imponerse coercitivamente a la clase dominada. En algunos fragmentos menos felices, el socialismo traería el fin de la política como actividad autónoma y, acercándose a los anarquistas, llegó a referirse a la extinción del Estado, aunque nunca dijo con qué lo iba a sustituir. La ironía de la historia hizo que, en los regímenes autodenominados “marxistas”, el Estado lejos de extinguirse deviniera totalitario y la política dominara en forma absoluta a la sociedad en todos sus aspectos. Todavía Lenin, antes de imponer su propia dictadura, hablaba de la autogestión de la sociedad donde el gobierno igualitario y rotativo permitiría que una cocinera llegara a gobernar. Marx jamás se ocupó de explicar qué entendía por sociedad socialista. En el prólogo de El Capital advertía que no daba recetas de cocina para el futuro. Los socialistas, en esa etapa del desarrollo histórico, no tenían por qué ocuparse del “Estado futuro en la sociedad comunista”; toda predicción del porvenir le parecía utópica. No se detuvo a analizar los medios para hacer una revolución ni a explicar cómo se construiría el socialismo; sólo sostenía que su logro dependía del camino seguido por la propia sociedad. Desautorizaba de ese modo las teorías y prácticas que, invocando su nombre, atribuían el movimiento revolucionario a la voluntad y ejemplaridad del partido de vanguardia dedicado a su preparación y planificación. Tampoco imaginó ni se planteó los conflictos que ocasionaría una revolución en el poder, algo que debería haber tenido en cuenta al recordar las dificultades que enfrentaron las sucesivas etapas de la Revolución francesa. Si los regímenes totalitarios autodenominados marxistas tuvieron poca relación con Marx, ¿no sería tal vez él mismo en parte responsable porque dio lugar a esas monstruosas deformaciones con los silencios de su teoría del Estado en general y del Estado revolucionario en particular? Esta falencia no pudo dejar de repercutir en la incapacidad teórica de los marxistas para entender el nuevo fenómeno de los totalitarismos, y en especial del estalinismo, y a la vez en su desdén por la democracia política descalificada como mera ilusión y engaño. El determinismo económico, el factor único, la “última instancia” económica, el Estado como mera superestructura, categoría reiterada en los marxistas, deformaron la idea esencial del mejor Marx no siempre explícita: la interdependencia dialéctica y la relativa autonomía de lo político y lo económico, del Estado y el mercado. A pesar de su ambigüedad sobre el papel de la política, Marx elaboró algunas teorías que superaban la esquemática visión del Estado como mera superestructura y que serían adoptadas luego por historiadores y sociólogos. En El 18 brumario de Luis Bonaparte propuso la categoría política inédita de bonapartismo que no supieron profundizar sus continuadores y que permitiría comprender, antes de tiempo, la naturaleza de los regímenes llamados populistas en el siglo siguiente, incluso los fascismos. También indagó sobre otras formaciones políticas: inspirado en una breve referencia de Hegel sobre el “despotismo oriental”133, descubrió la especificidad del llamado “modo de producción asiático”: forma estatista de economía que impidió a la China clásica acceder a la modernidad. Karl Wittfogel 134, miembro de la escuela de Frankfurt, desarrolló esta teoría vinculándola a los estatismos modernos. Los temas predominantes entre los marxismos oficiales como en los académicos y en los progresistas en general del siglo pasado —imperialismo, liberación nacional, movimientos campesinos, indigenismo, identidades nacionales— no integraban el vasto repertorio temático de Marx. Si en alguna ocasión se detuvo en ellos, sus conclusiones eran distintas y aun opuestas a la de los marxistas póstumos. Para escándalo de los tercermundistas, Marx llegó a reconocer el papel contradictorio del imperialismo inglés en la India. Expresión de la codicia y el racismo, había tenido resultados positivos para la India pues la sacó de su atraso precapitalista combatiendo costumbres ancestrales —la quema de viudas entre otras— y creó las condiciones de su propia independencia, una muestra más de la dialéctica del bien surgiendo del mal. Igualmente opuesto a los posmodernos era el carácter retrógrado que les otorgaba Marx a las masas campesinas, su desprecio por los movimientos nacionalistas, la disociación entre estatizar y socializar, la crítica a los bonapartismos. Jamás se le ocurrió cuestionar el descubrimiento y conquista de América por los europeos; por el contrario, lo concibió como un paso en la integración mundial. Las diferencias con sus pretendidos continuadores de la izquierda contemporánea eran abismales: mientras Marx era internacionalista y previó la tendencia irresistible hacia la globalización, los marxistas y los posmarxistas fueron proclives al nacionalismo. Defendieron a los regímenes nacionalistas más reaccionarios, incluido el fundamentalismo islámico, por el solo hecho de ser adversarios del satanizado mundo occidental. Frente a las ideas de Marx tan ajenas e irrescatables para los populistas, éstos reaccionaron de dos modos: admitieron que el lado malo de Marx era el eurocentrismo o bien trataron de descubrir un oculto populismo en base a algunas frases sueltas en cartas al conceder a los populistas rusos un posible papel revolucionario a las comunas campesinas (mir) en contraste con el resto de su teoría sobre el socialismo. La originalidad de Marx, su diferencia con los socialistas utópicos, residía en su teoría del socialismo sólo factible en sociedades avanzadas donde el capitalismo hubiera logrado un alto grado de desarrollo y la clase obrera, su autonomía. El socialismo no vendría a reemplazar al capitalismo sino a sucederlo. Las izquierdas contemporáneas siguieron caminos divergentes —aun las autodesignadas marxistas—: sostuvieron, por el contrario, que el socialismo surgiría de la lucha de los países pobres contra los ricos; la cuestión social era reemplazada, de ese modo, por la cuestión nacional. El colapso de los sistemas burocráticos del Este y la decadencia de los regímenes populistas, que creyeron posible construir el socialismo en sociedades atrasadas, no significó el desmentido histórico del pensamiento de Marx sino, por el contrario, su confirmación por la vía negativa. No es posible repartir la riqueza antes de crearla, ni se consigue la igualdad cuando los bienes a distribuir son escasos, porque los encargados del reparto se quedarán, irresistiblemente, con la mejor parte y reforzarán su poder para mantener sus privilegios. El socialismo en los países atrasados lleva al totalitarismo. Nada más alejado de las izquierdas posmodernas o posmarxistas o del llamado “progresismo” del siglo veinte tardío que el pensamiento de Marx. El autor de El Capital se consideraba heredero de la Ilustración y era un defensor del mundo moderno, basado en la razón, la ciencia, la técnica, el desarrollo industrial y la universalidad de la cultura. Tras sus duras críticas, no ocultaba su admiración a la burguesía por “haber desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario” y al capitalismo como el instrumento de la liberación de las tradiciones y los dogmas del mundo premoderno y motor del progreso. La primera página del Manifiesto comunista, tal vez la más genial que haya escrito, era un canto a la modernidad, en las antípodas del neorromanticismo antiilustrado al que retornarían las izquierdas llamadas posmodernas y posmarxistas, progresistas paradójicos negadores de la idea de progreso. En los rescatados Grundisse sostenía que la realización plena del hombre necesitaba condiciones sociales y económicas que sólo le brindaban el capitalismo y la sociedad burguesa: (…) ¿Qué es sino la absoluta elaboración de sus disposiciones creativas, sin más precondiciones que la evolución histórica antecedente que convierte la totalidad de esta evolución, es decir la evolución de todas las potencias humanas como tales, sin que estén ajustadas a ninguna norma previamente establecida en un fin en sí misma? ¿Qué es sino una situación en la que el hombre no se reproduce de ninguna forma determinada, sino que produce su totalidad? ¿Donde no trata de ser algo formado por el pasado, sino que está en el movimiento absoluto de transformación? En la economía política burguesa y en la época de producción a la que corresponde (…)135. El tema de la revolución no era una extravagancia —como lo puede ser hoy— en tiempos de Marx: todavía estaban frescos los recuerdos de la Revolución francesa y él mismo asistió a los movimientos revolucionarios que sacudieron parte de Europa en 1848; por lo tanto, no es raro que tomara como modelo la forma política de la revolución burguesa. Fue el primero en hablar de las “revoluciones burguesas” comparando a la Revolución francesa con la inglesa del siglo diecisiete, que hasta entonces no había sido denominada por los historiadores revolución sino “época de la guerra civil”. A partir de la década del cincuenta del siglo diecinueve, tras el fracaso de los movimientos revolucionarios europeos de 1848, el conocimiento directo de la organización técnica del capitalismo, de la revolución industrial inglesa y del sindicalismo reformista de los obreros ingleses, advirtió la necesidad de adoptar nuevas tácticas políticas adecuadas a las situaciones históricas cambiantes. Esta valorización de la democracia burguesa ya estaba en germen en su juventud cuando escribía en el Manifiesto comunista: “El primer paso para la revolución de la clase trabajadora es la conquista de la democracia”. En su madurez abandonó, sin decirlo demasiado, la idea de la acción revolucionaria de la clase trabajadora y se limitó al análisis teórico de los fenómenos económicos y sociales de la sociedad capitalista. Era consciente de que la táctica jacobino plebeya estaba caduca y la era de las revoluciones sociales violentas había terminado. Éstas habían sido posibles en una etapa histórica en que dominaban monarquías absolutistas, cuando la sociedad civil estaba poco organizada y no existían ni partidos políticos ni sindicatos. A medida que estas condiciones fueron cambiando, las revoluciones se hicieron más inviables. En la Primera Internacional, Marx sostuvo, en contra de los partidarios de la teoría conspirativa, que la conquista del poder —donde fuera posible— sería la resultante de un capitalismo avanzado y de una clase obrera madura y organizada bajo la dirección de un partido y, de ser posible, por la vía parlamentaria. En consecuencia, fomentó la creación de partidos independientes y alentó a participar de las elecciones en los países donde fueran admitidos y se hubieran conseguido mejoras para la clase trabajadora. La experiencia del empresario industrial Engels y de los años de exilio en la avanzada Londres impulsó a Marx a hablar menos de la revolución política a la manera francesa y más de la revolución industrial a la manera inglesa, y a subrayar que los cambios técnicos y el desarrollo económico incidían, en igual grado que la política, en la profunda transformación de la sociedad moderna. Después de desechar, en sus últimos años, la inminencia de una revolución social —el fracaso de la Comuna de París (1871) lo confirmaba— Marx suavizó sus ataques a la democracia burguesa y a las formas institucionales republicanas y consideró la posibilidad de una democracia política bajo el régimen capitalista136. En el discurso del Congreso de Ámsterdam de 1872 decía refiriéndose al poder: Jamás hemos afirmado que en todas partes hay que tratar de lograr este objetivo recurriendo a medios idénticos. Sabemos que hay que tener en cuenta las instituciones, las costumbres y las tradiciones de los distintos países y no negamos que existen países como los Estados Unidos, Inglaterra y si conociera mejor las instituciones de ustedes, probablemente añadiría Holanda, en los que los obreros pueden conseguir su meta por el camino pacífico. En su Crítica al programa de Gotha (1875) reprochaba a los dirigentes obreros alemanes que basaran sus propuestas en la forma en que se distribuía el ingreso y no en la que éste se producía, y consideraba que no se puede evaluar la relación de distribución como independiente de los métodos de producción. Intentó persuadir a los trabajadores alemanes en el citado Programa de Gotha acerca de la necesidad de un trabajo político largo y lento que no sólo transformara las circunstancias existentes sino que modificara la práctica social de los propios trabajadores hasta hacerlos aptos para ejercer, en el futuro, el poder político137. Asimismo, en el preámbulo del programa electoral de los socialistas franceses de 1880, escribió que la clase trabajadora debía organizarse en un partido político y participar en las elecciones. En uno de sus últimos escritos reiteró esas ideas predominantes en su pensamiento de madurez: Una evolución histórica puede ser pacífica mientras no encuentre obstáculos violentos por parte de la clase social que posee el poder. Si por ejemplo en Inglaterra o en los Estados Unidos, la clase obrera obtuviera la mayoría en el parlamento o en el congreso podría abolir legalmente las leyes y las instituciones que estorban a su desarrollo en la medida en que el progreso social lo exigiera”. Engels, a quien le tocó vivir en sus últimos años los cambios operados por el capitalismo, confesaba con todas las letras: La historia nos dio también a nosotros un desmentido y reveló como una ilusión nuestro punto de vista de entonces (…) fue todavía más allá, no sólo destruyó el error en que nos encontrábamos sino que además transformó de arriba abajo las condiciones bajo las cuales tiene que luchar el proletariado. El método de lucha de 1848 está hoy anticuado en todos los aspectos y éste es un punto que parece ser investigado ahora más detenidamente (…) el estado de desarrollo económico estaba aún muy lejos de la madurez requerida para suprimir la producción capitalista138. Advertía luego sobre la imposibilidad de que la lucha de calle, la barricada, pudiera vencer a un ejército organizado y puso como ejemplo la derrota de la Comuna de París de 1871. En consecuencia el último Engels defendió el reformismo gradualista y pacífico de los socialdemócratas en el prólogo a Luchas sociales en Francia, con el que presumiblemente Marx hubiera coincidido: (…) una organización semejante debe ser buscada por todos los medios de que dispone el proletariado, inclusive el sufragio universal, transformado así de instrumento de engaño como fue hasta ahora en instrumento de emancipación. Los trabajadores socialistas franceses (…) han decidido como medio de organización y de lucha entrar en las elecciones con el programa mínimo139. El socialismo reformista y gradualista fue adoptado por los socialdemócratas alemanes, los austromarxistas y los mencheviques rusos; y hasta el joven Lenin escribía en 1905: “Los marxistas están absolutamente convencidos del carácter burgués de la revolución rusa”140. En la revolución democrática de febrero de 1917, la táctica de los bolcheviques era apoyar críticamente a la burguesía revolucionaria. Pero en Rusia el capitalismo era todavía atrasado, la democracia carecía de toda tradición y muchos socialistas siguieron alentando la idea de una revolución violenta a la manera del siglo diecinueve temprano. El jacobinismo plebeyo del primer Marx fue restaurado por la Revolución bolchevique de octubre de 1917 en condiciones tan distintas que obligaron muy rápido a modificarlo, hasta volverlo irreconocible. Acaso, el último que permaneció fiel a las ideas de Marx haya sido Lenin, que luego del fracaso de la Revolución alemana en 1923 advirtió que el ciclo revolucionario había concluido. Del mismo modo que Marx y Engels habían reconocido en el siglo diecinueve tardío que ni 1789 ni 1848 volverían a repetirse, Lenin percibió —así lo sostuvo en numerosos escritos141— que 1917 no volvería a repetirse y el socialismo estaba muy lejos de concretarse en toda Europa y en la propia Rusia. Consecuente con esas ideas dio un giro con la nueva política económica —NEP— de transición hacia el capitalismo de Estado, combinado con capitalismo privado e inversiones extranjeras. Al igual que los últimos Marx y Engels, supo ver a la revolución industrial como inseparable de todo progreso y consideró como un elemento esencial para Rusia la “electrificación”. Con su muerte prematura y la derrota de Bujarin, que seguía esa misma línea, la historia rusa en su etapa estalinista siguió por caminos insospechados, en las antípodas de Marx El intento de Trotsky de reanudar la revolución estaba detenido no sólo ante Lenin sino aun ante los propios Marx y Engels. El regreso a las fuentes de 1917, cuando ya la revolución no estaba más a la orden de día en toda Europa, era sólo una utopía retrospectiva y un anacronismo histórico. El ciclo revolucionario había terminado con la derrota del levantamiento espartaquista de 1919, y el tardío intento revolucionario durante los primeros meses de la guerra civil española estaba fuera de tiempo y destinado al fracaso. El nuevo ciclo revolucionario de mediados del siglo veinte ya no tenía nada que ver ni con Marx ni con la versión clásica de las revoluciones: estaba alentado por textos universitarios que arrojaban a los activistas al fracaso y la muerte; cuando por casualidad tomaron el poder en alguna periferia, crearon monstruosidades políticas que hubieran espantado a Marx. Los únicos intentos revolucionarios que en esos años tuvieron algunos rasgos similares a 1848, revueltas populares con lucha de calles, barricadas, alianza de clase media y trabajadores —la revolución húngara de 1956 y la checoeslovaca de 1968—, se hicieron, paradójicamente, contra estados comunistas autodenominados “marxistas”. El objetivo del socialismo, en el Marx y el Engels maduros, estaba más bien en la satisfacción de las necesidades de los hombres que en las cuestiones metafísicas sobre la esencia humana y la desalienación que habían preocupado al joven Marx. Más que por una sociedad distinta y un hombre nuevo, Marx parecía inquieto por el logro de un desarrollo económico racional, eficiente y coherente, despojado de sus contradicciones y conducido por capitalistas que hubieran leído a Marx y a Engels, y fueran más equitativos con la clase trabajadora. Schumpeter, en su versión de Marx para lectura de la burguesía, se permitió una frase ingeniosa: la transición del capitalismo al socialismo pasará inadvertida. El socialismo democratizado, más cercano al Marx tardío, no resultaba atractivo para satisfacer las ansias emocionales del romanticismo juvenil y de los intelectuales de izquierda que lo buscarían en senderos muy alejados del pensador alemán, en las rebeliones estudiantiles urbanas, en las guerrillas del tercer mundo o en los diversos populismos. Los profundos cambios políticos y económicos en el pensamiento de Marx deberían haber sido acompañados por cambios filosóficos. Desde los marxistas revisionistas de la socialdemocracia alemana hasta los estructuralistas franceses afirmaban que Marx había pasado del hegelianismo a un positivismo cientificista. Esto no fue así: varios pasajes de El Capital y los Grundrisse muestran la permanencia de Hegel. La transformación consistió en abandonar el jovenhegelianismo imbuido de idealismo romántico con ecos del “alma bella” de la Fenomenología que creía imponer desde fuera el pensamiento a la realidad y aproximarse más a la dialéctica hegeliana del pensamiento interactuando con la realidad. Tampoco el Marx maduro se apartaba del Hegel que previó un capitalismo avanzado con la posibilidad de una mayor equidad distributiva (Filosofía del derecho). Muchos aspectos de la realidad social que hoy son insoslayables no habían sido tan evidentes antes que Marx los señalara. Se adelantó a la sociología del conflicto al indicar el carácter esencialmente antagónico de las relaciones humanas, la potencia productiva y creadora de las contradicciones sociales y de la lucha entre grupos y clases sociales. Otros temas comunes en la sociología del siglo veinte fueron previstos por Marx: la interacción entre los fenómenos sociales, económicos y políticos, la importancia del modo de producción en los periodos históricos, el condicionamiento social de las ideas, la influencia de las ideologías. Aun su teoría más desacertada, la del proletariado como agente de la revolución y sujeto de la historia, fue modificada en sus escritos póstumos, donde reconocía como “trabajador” no sólo al obrero manual, sino también al intelectual, al técnico y aun al administrador, al manager, según su expresión142. Algunas de sus consideraciones políticas y económicas eran equivocadas; otras en cambio fueron confirmadas posteriormente, entre éstas: la intervención del Estado en la economía, la centralización del capital y el advenimiento de los monopolios, la tecnificación del agro, la recurrencia de los ciclos económicos, la declinación del trabajo manual como consecuencia de la automatización y la robotización y el crecimiento de la clase media y de los trabajos terciarios. Señaló igualmente el papel preponderante de los gerentes, managers, diferenciados de los propietarios de los medios de producción, otorgando de ese modo el rol fundamental a la gestión más que a la propiedad. No se produjo la pauperización absoluta pero sí la relativa, la desigualdad en relación al crecimiento de la riqueza, agudizada en los periodos de crisis de los ciclos económicos. El Manifiesto comunista fue una asombrosa visión de tendencias, entonces todavía inexistentes. El papel revolucionario de la burguesía, su liberación de la capacidad humana para el cambio, estaban entonces sólo en potencia. El capitalismo sólo existía en muy pocos países y aun en ellos en estado incipiente, la globalidad era limitada. La vida de la sociedad seguía regida por costumbres ancestrales impuestas por la religión, la familia tradicional y los gobiernos autoritarios. La destrucción de todo esto llegaría a su culminación a partir de la segunda mitad del siglo veinte; fue en los años sesenta cuando “todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado” (Manifiesto comunista). Hubo que esperar la liberación sexual de los sesenta para poder afirmar que “la burguesía ha desgarrado el velo de emocionante sentimentalismo que encubría las relaciones familiares”. La utopía de 1847 se transformó entonces en un relato de anticipación. Marx no pudo cumplir su promesa de mostrar el camino para salir del capitalismo pero sí supo enseñar los modos de comprenderlo mejor. No fue el profeta de un socialismo, sólo mentado en pocas y breves referencias en su vasta obra. Fue, en cambio, el más lúcido analista del capitalismo y de la sociedad burguesa, y un exegeta de la modernidad, con asombrosas predicciones sobre el desarrollo futuro. MAX WEBER Max Weber pertenece a la tradición del realismo político que parte de Maquiavelo y Hobbes y llega hasta Marx. A pesar de la opinión de marxistas y weberianos, ni Marx —en sus mejores momentos— pensaba que la economía determinaba las ideas ni Weber que las ideas signaban la economía. Estas interpretaciones opuestas no dejan de ser una simplificación abusiva de algunos intérpretes cuyas implicancias fueron atenuadas por otros. El primero en desautorizarlas fue el propio Weber, que se negaba “a sustituir una interpretación causal, unilateralmente materialista de la cultura y de la historia por otra espiritualista igualmente unilateral. Ambas son igualmente imposibles” 143. Lejos de desconocer la importancia central de la economía en la sociedad, advertía: Esta investigación ha de tener en cuenta muy principalmente las condiciones económicas, reconociendo la importancia fundamental de la economía pero tampoco deberá ignorar la relación casual inversa144. Weber no dejó de criticar la teoría monocausal de la economía como motor de la historia en la que incurrieron los marxistas y hasta Engels, aunque no Marx, que reparó en la incidencia sobre aquélla de las motivaciones culturales y espirituales, incluida la religión. Se adelantó a la teoría weberiana sobre las relaciones entre el protestantismo y el capitalismo en los Grundrisse que Weber no llegó a conocer, pues el manuscrito inédito se publicó por primera vez en 1939. Este párrafo confirma esa aseveración: El culto del dinero tiene su ascetismo, sus renuncias, sus sacrificios, la frugalidad y la parsimonia, el desprecio por los placeres mundanos, temporales y fugaces, la búsqueda del tesoro eterno. De aquí deriva la conexión del puritanismo inglés o también del protestantismo holandés con la tendencia a acumular dinero145. También Engels habló de la vinculación entre calvinismo y capitalismo en el prefacio de 1892 a la edición inglesa de Socialismo utópico y socialismo científico; se desconoce si Weber llegó a leer ese escrito. Tanto Marx como Weber, bien leídos, coincidían en la interacción entre ideas y economía, aun entre capitalismo y religión, sólo que Marx analizaba esta interrelación desde el punto de vista de la economía, un aspecto poco tomado en cuenta en su tiempo. Weber, con la visión del que viene después, se dedicó a cubrir los fenómenos culturales que Marx había descuidado. Una lectura entre líneas de los textos de ambos pensadores mostrará que, lejos de estar enfrentados, sus ideas los acercaban. Se complementaban mutuamente, de ahí que es pertinente corregir la lectura de Marx con la de Weber y la de éste con la de aquél como lo han hecho los observadores más agudos: Marianne Weber, Karl Jaspers, Karl Lowitz, Joseph Schumpeter146. No es casual que dos marxistas heterodoxos en la Alemania de los años veinte, Georg Lukács y Ernst Bloch, hayan sido discípulos de Weber. En Historia y conciencia de clase, el primero aplicó las ideas weberianas sobre la burocratización y la racionalidad a la teoría marxista de la fetichización de la mercancía. Asimismo se ha dicho que Lukács influyó en su propio maestro. En sus últimos años, Lukács agradecía haber sido discípulo de Weber y no de algún marxista dogmático. Antonio Gramsci, a quien se llamó “el Weber del proletariado”, era deudor del sociólogo alemán por su teoría del cesarismo. Merleau-Ponty llegó a hablar de un “marxismo weberiano” del que el joven Lukács era un ejemplo147. Jürgen Habermas observó que, durante el periodo de Weimar, la fecunda combinación de Marx y Weber renovó el discurso sociológico y que él mismo en su primera época oscilaba entre las ideas de ambos intelectuales. ¿Por qué entonces Weber se refirió a Marx en forma despectiva? Es frecuente, entre los pensadores de una misma disciplina, el desconocimiento de su parentesco o sus deudas intelectuales, acaso porque interviene el mecanismo psicológico, señalado por Freud, del “narcisismo de la pequeña diferencia”. Marx fue injusto con Hegel a quien tanto debía y Weber le pagó con la misma moneda. Esa actitud tenía atenuantes: en su época muchos textos de Marx, aun los principales, permanecían inéditos; en cambio el marxismo que tenía a mano era el de los marxistas vulgares, el de los socialdemócratas alemanes, Kautsky, o el de los bolcheviques, Plejanov, de baja calidad filosófica. No obstante, Weber en algunas ocasiones reconoció los méritos de Marx. En la conferencia “El socialismo”, pronunciada ante oficiales superiores del ejército en 1918, se refirió a la genialidad del Manifiesto comunista: (…) aunque se rechazaran sus tesis decisivas, era un pensamiento de primer orden y hasta en las tesis menos aceptables estaba contenido un error genial que en el plano político había tenido enormes consecuencias pero que había aportado a la ciencia fecundos efectos positivos148. En momentos de sinceridad, en una carta a Spengler llegó a confesar: Se puede calificar la honradez de un intelectual contemporáneo y en especial de un filósofo por su posición respecto a Nietzsche y a Marx. Quien no admite que no podría llevar a cabo lo más importante de su trabajo sin contar con la obra de estos hombres se engaña a sí mismo y engaña a los demás, nuestro mundo intelectual ha sido modelado en su mayor parte por Marx y Nietzsche. Tanto Marx como Weber propulsaron las relaciones interdisciplinarias, fueron a la vez sociólogos y filósofos, aunque de características muy peculiares, y estaban preocupados por vincular a las disciplinas que practicaban con la ciencia y la política. Los dos orientaban sus investigaciones a explicar la realidad política presente transgrediendo los límites de la filosofía y la sociología, fusionando una teoría práctica y una práctica teórica. Por el lado sociológico, el tema principal era el capitalismo y la sociedad burguesa; por el lado filosófico, las condiciones del destino humano del hombre moderno, pero ambos aspectos estaban inextricablemente ligados. Para Marx sucedía que la economía pesaba como el antiguo destino sobre los hombres149. Weber reiteraba: “Y así nos encontramos también frente al poder del destino más potente de nuestra vida moderna: el capitalismo”150. Además de los puntos de contacto de sus investigaciones, otra cuestión los unía: la curiosidad y el extremo interés en la compleja realidad humana, el talento para entrelazar todos los aspectos de la vida con una erudición universal digna de sabios renacentistas. Weber, no menos que Marx, trataba de encontrar los hilos que unían el poder político, la economía capitalista y la racionalización. El sistema capitalista, según Weber, imponía una forma moderna de cálculo provista por las ciencias exactas de base matemática y experimental. Además, a fin de conseguir sus objetivos, necesitaba racionalizar la organización de la sociedad, sólo posible en un Estado moderno con una gestión pública de tipo burocrático. A la vez, la organización burocrática universal, la burocratización total, tendía a “un inevitable y absoluto control de nuestra existencia”151 y encerraba a la sociedad civil y al individuo en la “jaula de hierro” de la sumisión. Weber vio la relación mutua entre democracia y burocratización: ambas se desarrollan conjuntamente y, en cierto momento, el objetivo democrático se verá obstaculizado por el estatismo al que lleva inexorablemente la burocratización, ya fuera una democracia liberal o una socialista. Es decir, la modernidad implicaba, contradictoriamente, más libertad y más opresión, al mismo tiempo, racionalidad e irracionalidad. Esa visión en parte pesimista, de impronta nietzscheana, representaba un antecedente, aunque más moderado, de las cosmovisiones catastrofistas, apocalípticas —de izquierda o de derecha— sobre la deshumanización del mundo moderno. La tendencia hacia la burocratización era inexorable cualquiera fuera el sistema político, aun el socialismo: por exigencia de la planificación de la economía, devendría una forma más cerrada de burocracia, y llegó a comparar al Estado socialista con la estructura burocrática del reich prusiano o del antiguo Imperio egipcio152. La metáfora weberiana de la jaula de hierro referida a la burocratización del mundo se convertiría en una realidad efectiva con la “cortina de hierro” estalinista. En su perspectiva se entrecruzaban el lado racionalista modernizador y la influencia del pesimismo cultural de crítica a la técnica y a la modernidad en auge en las universidades alemanas de esos años. Su visión histórica, según José Guillerme Merquior, era “una forma suave del Kulturpessimismus”153; no faltó quien lo llamara “liberal desesperado”. Adorno llegó a acusarlo de reducir la razón a la mera razón instrumental, un medio que puede ponerse al servicio de cualquier fin, incluso irracional. La a-valoración weberiana, su negativa a plantearse los fines últimos, lo hacía caer en un relativismo proclive a cualquier propósito equívoco, ésa era la influencia nietzscheana. En un congreso en homenaje a Weber realizado en 1964, Adorno trató de influir en uno de sus participantes, Marcuse, para que lo atacara. En una carta de setiembre de 1963 le aconsejaba: (…) [que tratara] el concepto de la racionalidad en Weber para mostrar cómo su idea de ratio como mera relación entre medios y fines representaba ya una mutilación (…) En relación con ello pondría yo la crítica de la tesis de la burocratización a la que propiamente apunta el libro (Economía y sociedad) si se prescinde de toda la palabrería de la neutralidad axiológica (…) La persona de Weber me merece tan poca simpatía como a ti154. La conferencia de Marcuse fue debatida en el coloquio y en la prensa. Adorno respondió a las críticas en una carta en el New York Times donde reiteraba que “el pensamiento sociológico de Max Weber contenía, aparte de tendencias históricas muy variadas, ciertos elementos del pensamiento alemán que más tarde habían de mostrarse desastrosos”155. Entre esos elementos estaba el tema del cesarismo plebiscitado: El medio específicamente cesarístico es el plebiscito. No se trata de una “votación” o “elección” normal sino de la confesión de una “fe” en la vocación de un jefe que aspira para sí a dicha aclamación156. El líder tendría capacidad total de decisión —ese aspecto lo tomaría Carl Schmitt— y el pueblo se limitaba a elegir sus representantes sin ninguna otra participación. Ese estilo de la democracia restringida llegó a convencer a uno de los jefes del ejército alemán durante la primera guerra mundial, el ultraconservador general Ludendorff. La concepción del cesarismo plebiscitado está inspirada en el modelo político esbozado por Maquiavelo en su Discurso de Tito Livio: la república autoritaria, un régimen popular pero conducido por un fuerte poder central. Al mismo tiempo que predecía lo inevitable del cesarismo plebiscitario para la sociedad de masas, advertía: El líder no es proclamado candidato porque se haya puesto a prueba en un círculo de honorables (…) sino porque ha ganado la confianza y la fe de las masas por los medios de la demagogia de masas157. La racionalidad republicana se contradecía al preferir un liderazgo carismático, un cesarismo plebiscitado, fundado en los elementos emocionales, irracionales, de la sociedad de masas. Se trataba de “una dictadura basada en la utilización de la emotividad de las masas (…) para movilizarlas se utilizan frecuentemente medios puramente emocionales de la misma clase de los que emplea el Ejército de Salvación”158. Weber no llegó a conocer a Hitler que, con sus discursos exaltados y sus gestos dramáticos, parecía más que un político un predicador religioso de plaza. Ese tipo de religión política, advertía Weber, “determina la ‘desespiritualización’ de sus seguidores, su proletarización espiritual”159. Las ideas de Weber sobre el Estado eran, en verdad, muy confusas en una época que también lo era. Vivió y participó en dos de los tres sistemas políticos que analizó en Economía y sociedad: el tradicionalista del Imperio guillermino (1871-1918) y la democracia representativa de la República de Weimar (1919); en cuanto a la dictadura plebiscitada, su muerte prematura impidió que llegara a conocerla. Fue testigo además de grandes acontecimientos: dos guerras —la franco-alemana y la primera guerra mundial— y dos revoluciones —la rusa y la frustrada revolución alemana. No fue un reaccionario porque rechazaba el absolutismo guillermino-bismarckiano y creía que los Junkers eran una clase en decadencia, pero a la vez pensaba que ni la burguesía alemana moderna ni el proletariado estaban políticamente maduros para acceder al poder. A pesar de los intentos de algunos liberales de apropiárselo, tampoco Weber era liberal en el sentido lato del término, ni menos aún demócrata cabal sino, en todo caso, republicano limitado y elitista. Si bien propiciaba un régimen parlamentario como medio de selección de los dirigentes, el jefe de Estado debía ser un líder elegido por plebiscito. Sus actitudes políticas concretas fueron más cuestionables que sus teorías. Su fluctuación entre varios partidos efímeros hace difícil ubicarlo con precisión. Por su espíritu científico rechazó el neorromanticismo imperante en el mundo académico y en el artístico —círculo de Stefan George—; a la vez, su nacionalismo, su exaltación de una Alemania imperial, lo hicieron simpático a los protofascistas. No faltó quien definiera a su obra como un momento de transición del pensamiento europeo del liberalismo al nacionalismo. La tentación fascista pudo no serle extraña, lo inclinaba a ella su nacionalismo exaltado en el “Discurso preliminar de Friburgo” donde defendía la “política de gran potencia”, es decir imperialista y guerrera, del Estado nacional alemán, o en su adhesión por épocas a las ligas pangermánicas. En la lección inaugural de Friburgo proclamaba: “A nuestros descendientes no debemos darles como viático para su camino la paz y la felicidad humanas, sino más bien la lucha incesante por la salvaguardia y la elevación de nuestro carácter nacional”. En ese mismo discurso se definía “nacionalista económico” y consideraba la política económica como un instrumento al servicio del Estado nacional: La ciencia de la política económica es una ciencia política. Como tal no se conserva virgen de la política cotidiana, de la política de los gobernantes y de las clases en el poder, sino que depende de los intereses permanentes de la política de potencia de la nación. Y el Estado nacional no es para nosotros algo indefinido que se cree poner tanto más alto cuanto más se envuelve su esencia en una oscuridad mítica, sino que constituye la organización terrenal de poder de la nación. Y en este Estado nacional el máximo criterio es para nosotros, también desde un punto de vista económico, la razón de Estado160. Para quedar bien con los capitalistas aclaraba que este nacionalismo no implicaba una forma de asistencialismo: (…) la regulación de la vida económica por parte del Estado en lugar de “autonomía particular” o bien regulación de la vida económica por parte del Estado, en lugar del libre juego de las fuerzas económicas, [sólo que en cada caso particular] la última y decisiva palabra corresponda a los intereses económicos y políticos de potencia de nuestra nación y de su depositario, el Estado nacional alemán161. Para Weber, el nacionalismo era más importante que el liberalismo, y en una situación en que ambos conceptos se enfrentaban, optaba, sin dudas, por el primero: “Los intereses vitales de la nación se colocan por encima de la democracia y el parlamentarismo”. Fue ferviente patriota en la absurda primera guerra mundial, lo que permite sospechar cuál habría sido su posición, de haber vivido, durante la segunda. Una contradicción más de Weber se observa en su metodología, donde separó drásticamente la objetividad científica de los juicios de valor pero transgredió su propia imposición: sus investigaciones científicas se mezclaron con sus participaciones y opiniones políticas, uniendo en la vida lo que había separado en el pensamiento. De sus breves y variadas intervenciones en partidos efímeros, liberales o nacionalistas, conservadores o de centroizquierda, no emanaba una acción política coherente, y el enorme material de sus trabajos sobre historia, filosofía, sociología, derecho, tampoco evidenciaba una teoría unívoca. Lo más recordado de su obra son, precisamente, sus reflexiones sobre las contradicciones de la política y el pensamiento en la antinomia de la moral de los principios y la moral de la responsabilidad. En su famoso ensayo “La política como vocación” (1919)162 llama “moral de la convicción” a una moralidad tan sólo preocupada por la pureza de sus nobles intenciones, que obra de acuerdo con su conciencia, ceñida estrictamente a sus principios sin importarle si las consecuencias de esa actitud llevan al triunfo de la posición contraria. La moral de la conciencia ordena no resistir al mal pero, de ese modo, se hace copartícipe del triunfo del mal. Esta moral, según Weber, es buena para santos, mártires, profetas o contemplativos, pero el hombre de acción, el que entra en el juego político para modificar la sociedad, debe optar por la “moral de la responsabilidad” que tiene sobre todo en cuenta las consecuencias previsibles de su acción y se responsabiliza de ellas. El político en la oposición tiende a la moral de la convicción, el gobernante a la moral de la responsabilidad. No es que la ética de la convicción sea idéntica a la falta de responsabilidad o la ética de la responsabilidad a la falta de convicción. No se trata en absoluto de esto. Pero sí hay una diferencia abismal entre obrar según la máxima de una ética de la convicción tal como la que ordena —rigurosamente hablando— “el cristiano obra bien y deja el resultado en manos de Dios” o según una máxima de la ética de la responsabilidad como la que insta a tener en cuenta las consecuencias de la propia acción. (…) Cuando las consecuencias de una acción realizada conforme a una ética de la convicción son malas, quien la ejecutó no se siente responsable sino que responsabiliza al mundo, a la estupidez de los hombres o a la voluntad de Dios que lo hizo así. (…) Ninguna ética del mundo puede eludir el hecho de que para conseguir fines “buenos” hay que contar en muchos casos con medios moralmente dudosos o al menos peligrosos y con la posibilidad e incluso la probabilidad de consecuencias laterales moralmente malas. Ninguna ética del mundo puede resolver tampoco cuándo y en qué medida quedan “santificados” por el fin moralmente bueno los medios y las consecuencias laterales moralmente peligrosas163. En estos párrafos, Weber asumía el realismo político en la línea de Maquiavelo y Pareto, también en la de Hegel y de Marx, opuesta al idealismo moral identificado, injustamente, como ya vimos, con Kant. La moral de la responsabilidad tiene también ciertos vínculos con la teoría de la “astucia de la razón” a la que apelaban por igual Kant, Hegel y Marx: (…) la simple tesis de que de lo bueno sólo puede resultar el bien y de lo malo sólo el mal. Si esto fuera así, naturalmente, no se presentaría el problema, pero es asombroso que tal tesis pueda aún ver la luz en la actualidad, dos mil quinientos años después de los Upanishads. No solamente el curso todo de la historia universal sino también el examen imparcial de la experiencia cotidiana nos está mostrando lo contrario164. Sus ideas sobre el poder carismático admitían dos lecturas: la descripción de una realidad política y aun la predicción acertada de un futuro inmediato cuando decía en 1895 (“Discurso de Friburgo”), casi cuatro décadas antes de la asunción al poder de Hitler apoyado por buena parte de la burguesía: “Una parte de la gran burguesía siente demasiado abiertamente la nostalgia de un nuevo César que la proteja”165. La otra lectura, aunque sólo conjetural, es su posible preferencia por esa posición. En el debate constitucional a comienzos de la República de Weimar, a la que adhirió sin entusiasmo, Weber propiciaba un cesarismo plebiscitado. Su deseo, aunque póstumamente, se cumplió: Hitler era un Führer poderoso elegido en un plebiscito legitimado por cerca del noventa por ciento de los votos de los alemanes que siguieron apoyando su dictadura casi hasta el final. ¿Qué hubiera pensado Weber ante el nazismo? ¿Qué hubiera predominado en él, la influencia de Nietzsche o la de Marx? No cabe duda de que era más racional que Heidegger como para caer fascinado ante la estrambótica figura de Hitler. Es presumible que hubiera asumido una actitud semejante a la de Pareto, que mantuvo silencio ante la forma radicalizada del bonapartismo que le tocó vivir. Desconoció, por su muerte prematura, al fascismo en el apogeo pero seguramente le hubiera molestado su lado jacobino plebeyo y la movilización de masas. Aunque no sea del todo pertinente, podemos especular con la posición adoptada por las personas más allegadas: cuando la dictadura hitleriana clausuró la organizaron feminista de la que participaba, su mujer, la socióloga Marianne Weber, se limitó a tratar temas filosóficos, religiosos y estéticos, y sólo entre líneas, para los muy íntimos, se percibían sus reparos al régimen. La muerte temprana de Weber dejó en suspenso el rumbo de ese pesimista suave ante la corriente d e l Kulturpessimismus más dura que devino en la revolución de derecha y finalmente en el nacionalsocialismo. Su alumno en la universidad de Heidelberg, Robert Michels, aplicó sus ideas para mostrar la burocratización del socialismo a la vez que apoyaba a Mussolini. Su discípulo heterodoxo, Carl Schmitt, adscripto a su teoría sobre el dictador plebiscitado y el decisionismo, se convertiría en el jurista más importante del Tercer Reich. Raymond Aron se animó a predecir: “Evidentemente, Max Weber no habría reconocido su sueño en la realidad alemana de 1933-1945”166. Las contradicciones de su obra y los rasgos de su personalidad permiten suponer que tampoco hubiera sido un osado opositor, sino más bien un intelectual reticente y apartado en un inconfortable exilio interior. CARL SCHMITT Un hecho insólito en la historia de las ideas: dos pensadores alemanes comprometidos con el nacionalsocialismo, Martín Heidegger167 y Carl Schmitt, gozaron de un renovado auge, después de la derrota de Hitler, entre los intelectuales progresistas, los posestructuralistas, los nacionalistas de izquierda y los neopopulistas latinoamericanos. Esta rara conducta del progresismo no impidió a los académicos de la nueva derecha o jóvenes conservadores seguir reivindicando las facetas religiosas y anticomunistas que caracterizaban a esos profesores alemanes. Así, el concepto schmittiano de “guerra civil mundial” se adaptaba muy bien a los años de la guerra fría. Los libros de ambos autores conocieron numerosas ediciones y traducciones, fueron tema de simposios y papers universitarios y sus casas, mientras vivieron, eran lugares de peregrinación de intelectuales de diversas procedencias. La extravagante izquierdización de Heidegger y Schmitt fue paralela a la adopción de Gramsci por ciertas derechas sofisticadas. Los gramscianos argentinos difundieron a Schmitt en los años ochenta, José Aricó editó y prologó El concepto de la política en esa misma década. Estas raras mezclas revelan hasta qué punto los conceptos de izquierda y derecha han perdido parte de su identidad. Cuando los extremos coinciden, alguien o todos se equivocan. Acaso estas coincidencias encuentren sentido recordando el pasado y los puntos en común que tenían los dos viejos totalitarismos: el fascismo y el estalinismo. Útil es esa recurrencia asimismo para justificar cómo los neopopulistas latinoamericanos seguidores de Laclau no encuentran dificultad en reivindicar a Schmitt: en él pueden conciliar el origen fascista del peronismo con el estalinista del castrismo. Tanto Schmitt como Heidegger, al que puede agregarse Ernst Jünger, amigo de ambos, formaron parte de una corriente de la autoproclamada “revolución de la derecha”, o kulturpessimismus, que contribuiría a crear el clima propicio para el advenimiento del nacionalsocialismo. Nietzsche era reivindicado por Hitler, Jünger y Heidegger. El conservadorismo católico de Schmitt lo apartaba un poco de esa fuente común a sus amigos; sin embargo, Nietzsche estaba presente en su pensamiento cuando reivindicaba la amoralidad del conductor político, muy parecida a la del “superhombre” nietzscheano, y la relatividad de los valores propugnada en Genealogía de la moral. Heidegger, en una carta del 22 de abril de 1933, le propuso a Schmitt afiliarse al partido nacionalsocialista, acto que cumpliría un mes más tarde. Los dos firmarían, junto a otros hombres de la cultura, la declaración de agosto de 1934 instando a votar por Hitler en el plebiscito que le otorgaría las facultades de dictador. El filósofo y el jurista representaban las líneas opuestas, pero complementarias, del nazismo: Heidegger, la seudorevolucionaria, más cercana a las SA de Röhm; Schmitt, en cambio, la conservadora, aunque estas alas no estaban tan separadas como para impedir la amistad entre ellos. Ambos se equivocaban porque Hitler ni generó una revolución ni impuso un orden; no obstante, ninguno de los dos reconoció el error. El concepto de “Estado total” usado por Hitler en un discurso ante el Congreso de juristas de Leipzig de 1933 era una invención de Schmitt tal vez inspirada por La movilización total (1930) de Jünger, aunque tenía otro antecedente en la noción mussolinina de “Estado totalitario” introducida por el Duce en el congreso fundacional del partido fascista y que Giovanni Gentile incorporaría al vocabulario del régimen. No cabe duda de que antes del advenimiento de Hitler, ya Schmitt había sido admirador de Mussolini. El ideario de Schmitt, en sus orígenes, se nutría del catolicismo político como lo muestra su temprano estudio “Catolicismo romano y forma política” (1923). Georges Bataille (“Nietzsche y los fascistas”) lo vinculó a Charles Maurras, pero sus maestros de pensamiento se remontan a los contrarrevolucionarios franceses —Joseph de Maistre y Louis Bonald— y en especial al tradicionalista español Donoso Cortés, sobre todo su Discurso sobre la dictadura (1849), a quien el jurista proclamó “heraldo teórico de la revolución conservadora”. A los tres se refirió Schmitt en el último capítulo de Teología política (1922). Esta común ascendencia con los católicos políticos llevó a los españoles del nacionalcatolicismo franquista a traducir las obras del jurista y a invitarlo a dar conferencias en España en instituciones oficiales durante la dictadura de Franco. Schmitt prefería a Donoso, más que a los contrarrevolucionarios franceses porque mientras estos últimos creían en un imposible retorno a la monarquía anterior a la revolución, el español postulaba una dictadura más moderna y apoyó, como diplomático, a Napoleón III, el bonapartista populista precursor del fascismo. De la influencia de Schmitt entre los nacionalistas argentinos, luego entre los populistas y finalmente entre los izquierdistas da cuenta el extenso trabajo de Jorge Dotti168. Los nacionalistas católicos argentinos simpatizantes del fascismo abrevaban en Schmitt sus críticas al liberalismo y al parlamentarismo y su defensa de la dictadura plebiscitada. En la revista Criterio, que entonces los nucleaba, apareció por primera vez en 1930 el nombre de Schmitt en un artículo de Eugenio D’Ors. Una muestra de esa incidencia la ofreció Tomás P. Osés —director provisorio de la revista— que no sólo celebró el golpe militar de 1930 y justificó el fallido intento de Uriburu de crear un Estado fascista, sino que, en una editorial titulada “La fuerza y el derecho”169, recurrió a la idea schmittiana sobre la legitimidad —distinta a la de legalidad—, que admitía la delegación del poder por parte del pueblo en un solo hombre. Estos mismos nacionalistas católicos seguían rescatando a Schmitt después de la derrota del fascismo. El peronismo les vino bien porque encontraban de algún modo sus teorías puestas en práctica, aunque tan debilitadas que no tardaron en decepcionarse. Dos juristas nacionalistas católicos, Arturo Enrique Sampay y Joaquín Díaz de Vivar, admiradores de Schmitt con los límites permitidos por su tomismo, justificaban al peronismo en tanto asumía implícitamente las dos teorías centrales schmittianas: el decisionismo y la relación amigo-enemigo. Díaz de Vivar citaba a Schmitt en el Congreso —era diputado— y en la Convención Constituyente de 1949. Pero cuando trataron de convencer a Perón de invitar al jurista alemán a la universidad, el Presidente se resistió alegando que esa visita ayudaría a las críticas de la oposición acerca de su nazismo170. Schmitt como filósofo, sociólogo y teórico del derecho contribuyó a socavar la República de Weimar. En Situación histórico intelectual del parlamentarismo de hoy (1923) y sobre todo en el prefacio agregado a la segunda edición (1926) acerca de la contradicción entre el parlamentarismo y la democracia, era muy crítico de la república y del sistema parlamentario en general. Sus argumentos sostenían que la pluralidad de intereses en la sociedad de masas hacía imposible toda representación porque ésta necesitaba cierta homogeneidad, sumado a que el estado de asamblea entorpecía toda decisión, o ésta era tomada por un grupo que dominaba a todos los demás. La unidad y la homogeneidad provenían del “pueblo” fusionado con la nación (Volk). En consecuencia, el liberalismo ponía obstáculos a la actividad política y la sociedad de masas necesitaba una dictadura popular. Alegaba que el parlamento era una institución burguesa del siglo diecinueve, anacrónica en la época de la sociedad industrial de masas. Asimismo expresaba, con toda claridad, ideas cargadas de xenofobia, de antisemitismo, de exclusión de lo diferente y opuestas a la inclusión democrática: Toda democracia real se asienta en el principio de que no sólo los iguales son iguales sino además que los no iguales no deben ser tratados igualmente. Por lo tanto, la democracia requiere primero homogeneidad y segundo, si se hace necesario, la eliminación o erradicación de la heterogeneidad (…) hay que decir que una democracia —porque la igualdad siempre corresponde a la desigualdad — puede excluir una parte de sus gobernados sin dejar de ser una democracia171. En Teoría de la Constitución (1928) abogaba consecuentemente por la necesidad de la dictadura y la vigencia del “Estado de excepción”; su teoría justificaba con anticipación el apoyo que cinco años más tarde brindaría a la dictadura de Hitler. No es posible diluir, como lo intentan sus admiradores de izquierda, la complicidad de Schmitt con el Tercer Reich: era presidente de la asociación de juristas nacionalsocialistas, profesor de la universidad de Berlín y editor de la revista jurídica. Miembro del partido nacionalsocialista, fue su propagandista desde la cátedra o en sus escritos, hasta el fin de la guerra. Designado por Goering, integrante del Consejo del Estado prusiano, llevaba un distintivo ante el que se cuadraban los policías: era todo un personaje. Un profesor de aquellos años recordaba que se dudaba en contradecir a Schmitt porque “podía enviarle a uno a un campo de concentración”172. Aunque su poder ni de lejos era tal, esas anécdotas testimonian su fama de nazi importante. Su caída en desgracia, a fines de 1936, lo fue sólo a medias. El servicio de seguridad del Estado inició una investigación que se hizo pública con ataques en el diario de las SS, Das Schwarze Korps, pidiéndole que se llamara a silencio. En esta reprimenda se basan los schmittianos actuales —el argumento fue también usado para blanquear a Heidegger— para sostener que el paso por el nazismo del jurista había sido breve y poco consecuente. En realidad, después de ese apercibimiento, su vida siguió siendo la misma: no era perseguido, publicaba su obra, participaba de actos oficiales y viajaba al exterior a dar conferencias. Los archivos abiertos después de la guerra mostraron que Schmitt, como consejero de Estado, dependía directamente de Goering, que lo defendió para mostrar su poder frente a otros dirigentes nazis advirtiéndoles que juzgaría el ataque a su subordinado como un agravio indirecto a su persona. Las divergencias de Schmitt con las SS de Himmler fueron expresión de las luchas internas entre los jefes del partido y también de las habituales disidencias entre los intelectuales y los burócratas políticos. Los seguidores de Alfred Rosenberg, tal vez celoso del prestigio de Schmitt, se oponían a su concepto de Estado total, cercano a Mussolini más que a Hitler, pues el nacionalsocialismo consideraba que el centro del poder no residía en el Estado sino en el pueblo (Volk) que, a la vez, se identificaba con la raza. Posteriormente Schmitt modificó su concepción del “Estado total” y reconoció “que no es el Estado como tal, sino el partido revolucionario el que representa la verdadera y, en el fondo, la única organización totalitaria”173. Schmitt enmascaraba el objetivo del nacionalsocialismo de destruir la democracia presentándolo por el contrario como su salvador, al desprenderla de sus lastres liberales. Los escritos de Schmitt a favor del hitlerismo son múltiples y a veces descendían del ensayo doctrinario al panfleto propagandístico. En una conferencia pronunciada en 1932, señalaba el aprovechamiento de las nuevas técnicas de “dominación y sugestión de las masas” y aconsejaba “una censura intensiva y un control sobre el cine y la radio”. En un estudio de 1934174, le otorgaba al Führer la prerrogativa de que su accionar deviniera en sí mismo derecho, debía ser legislador y juez al mismo tiempo. Al justificar la matanza de la Noche de los cuchillos largos escribía que toda acción de Hitler “era en sí misma un acto de la más alta justicia”. Al Führer lo calificaba de “altísimo señor de la justicia” y todo aquel que se propusiera separarlo de su poder de juez era “un antiführer”: (…) es el único llamado a distinguir entre los amigos y los enemigos. (…) El Führer toma en serio las advertencias de la historia alemana y ello le da el derecho y la fuerza necesaria para instaurar un nuevo Estado, un nuevo orden. (…) El Führer defiende el derecho contra los peores abusos cuando en el momento del peligro y en virtud de las atribuciones como supremo juez que como Führer le competen, crea directamente el derecho. (…) Las prerrogativas de Führer lleva consigo las de juez y quienes se empeñan en separar unas de otras, tratan en realidad de sacar al Estado de quicio con ayuda de la justicia. (…) Es el propio Führer quien determina el contenido y el alcance de un delito175. Nunca ningún jurista se había atrevido a escribir desde el punto de vista del derecho, aun totalitario, una defensa absoluta del terror de Estado. En los escritos de un militante nacionalsocialista era imprescindible el antisemitismo, aunque el suyo precedía al hitlerismo y se originaba en su adscripción al catolicismo integrista. Poco después de haber asumido Hitler al poder, Schmitt elaboró una filosofía del derecho con fundamentos antisemitas e intervino en la redacción de las leyes antisemitas. Para ejemplificar su teoría de la legitimidad, opuesta a la legalidad, sostenía en clara alusión a los judíos: Hay pueblos que viven sin tierra, sin Estado y sin iglesia, solamente en la “Ley”. El pensamiento normativo es el único que les parece racional; los otros, por el contrario, les parecen incomprensibles, fantasiosos y ridículos (…)176. Los judíos eran portavoces de un “pensamiento normativo” basado en los principios de “legalidad” e “igualdad” de los extranjeros, contrarios a la “legitimidad” y a la “homogeneidad” fundamento del Estado nacionalsocialista177. En 1936 intervino en un congreso de juristas del Tercer Reich donde participaron integrantes de organizaciones nacionalsocialistas, entre ellos Julius Streicher, director de un diario antisemita. En su discurso sobre “El judaísmo en la ciencia jurídica alemana”, Schmitt decía: Tenemos que limpiar el espíritu alemán de todas las falsificaciones judías, falsificaciones del concepto de espíritu, que han hecho posible que los emigrantes judíos pudieran calificar la magnífica lucha del Gauleiter Julius Streicher como algo contra el espíritu. En su diatriba, que había comenzado con una frase de Mi lucha, denunciaba la nefasta influencia del “espíritu judío” sobre el derecho alemán y defendía “la jurisprudencia alemana en la lucha contra el espíritu judío” y su relación parasitaria con el espíritu alemán. Aconsejó proteger a los estudiantes retirando de las bibliotecas y librerías los libros de autores judíos y recomendando a los profesores eludir las citas de esa procedencia, y cuando era imprescindible evocarlas, había que anteponer al nombre del autor la referencia “el judío”. “Ya con la simple mención de la palabra judío se produce un exorcismo saludable”178. En su obra Leviatán en la doctrina del Estado de Thomas Hobbes (1938), rastreó el origen de la tradición liberal en el Tratado teológico político del filósofo judío Baruch Spinoza, y consideró también la posición de Friedrich Stahl como inscripta en la misma senda. Este jurista de origen judío convertido al luteranismo había defendido la validez del Estado de derecho admitiendo que la ley cumpliera la función de poner límites al soberano en defensa del individuo. Schmitt culpó a ese positivismo jurídico de raíz judía de haber destruido la República de Weimar. En Der Nomos der Erde justificó al imperialismo citando a Leopoldo II de Bélgica, el responsable del exterminio de diez millones de nativos en el Congo belga: “Abrir a la civilización la única parte de nuestro globo que aún no ha sido penetrada, atravesar las tinieblas que envuelven poblaciones enteras es —me aventuro a decirlo— una cruzada digna de un siglo de progreso”. En plena guerra, 1941, escribió un ensayo sobre el Grossraum donde sostenía que la guerra justificaba el abandono de los principios tradicionales del derecho internacional y defendía la tendencia expansionista colonial que las grandes potencias habían llevado a cabo fuera de Europa. Tras la derrota alemana debió someterse a los tribunales de Núremberg: con altanería confesó al fiscal norteamericano que se había sentido superior a Hitler y había intentado influir en la orientación del partido. Al igual que Heidegger, se negó a cualquier forma de autocrítica; por el contrario, se dedicó a escribir sin arrepentimiento unos cuadernos publicados luego con el título Glossarium, donde abundaban los sentimientos de autocompasión y de rencor por los vencedores. Algunas notas dan cuenta de su persistente antisemitismo. Los judíos continúan siendo judíos mientras que los comunistas pueden mejorar y cambiar. (…) El enemigo real es el judío asimilado. (…) Mejor la enemistad de Hitler que la amistad de esos humanitarios emigrados retornados. (…) Qué es más independiente, unirse a Hitler en 1933 o escupir sobre él en 1945. La rara atracción de la izquierda posmarxista y populista por Schmitt se explica por sus ideas sobre la legitimidad de la guerra civil y la defensa de la guerrilla. Los combatientes en ambos casos: (…) suprimen el derecho del adversario pero lo hacen en nombre del derecho. (…) No puede sino ser justa, el espíritu de aquel que está plenamente convencido, y de esa forma se convierte en guerra justa, en el arquetipo de la guerra justa y que se autoproclama justa. Su conferencia y luego libro, Teoría del partisano (1962), se convirtió, junto a los escritos de Mao Tse-tung, Ho Chi Minh y el Che Guevara, en lectura obligada de los guerrilleros latinoamericanos de los años sesenta y setenta. El texto de Schmitt debe leerse en el contexto de la guerra fría y el florecimiento de la guerrilla campesina en Asia, África y América Latina. Por supuesto, Schmitt no compartía las ideas de los schmittianos de izquierda, no estaba del lado de los rebeldes contra un poder despótico, sino a favor de los levantamientos militares contra gobiernos legítimos. Su modelo era la guerrilla española contra la invasión napoleónica: personificaba el rechazo de los campesinos católicos y monárquicos contra la modernidad de la Revolución francesa que, aunque deformada, representaba Napoleón. Del mismo signo fue su posición ante la guerra civil española a la que definía como “guerra de liberación contra el comunismo” o su justificación del levantamiento del general Salan y la OAS contra el gobierno legal de De Gaulle. Sin embargo, las guerrillas de izquierda se valieron de sus análisis, mostrando una vez más que las argumentaciones teóricas de la extrema derecha y la extrema izquierda, por distintos que sean sus contenidos, suelen asemejarse. El derecho internacional había formulado las normas a aplicarse en el caso de guerra entre estados; para Schmitt esas disposiciones habían convertido a los conflictos en una suerte de duelo entre caballeros donde se tenían ciertas contemplaciones ante el enemigo. Schmitt oponía a esa concepción la irregularidad, la falta de reglas de juego de la guerrilla que transformaban al adversario en “enemigo absoluto” al que no quedaba sino aniquilar. La guerrilla maoísta sería el ejemplo de la lucha contra el “enemigo absoluto” y probablemente no le hubieran desagradado los acontecimientos en China cuando el maoísmo se enfrentaba con los imperialismos norteamericano y ruso y, al mismo tiempo, contra las fracciones liberacionistas de su propio país. En su descripción de la guerrilla campesina asiática y latinoamericana, Schmitt subrayaba positivamente el arraigo al terruño y el vínculo orgánico con la población del lugar que poseían sus integrantes. No sabemos qué pensaría de la guerrilla del Che Guevara en Bolivia, que carecía de todo arraigo al lugar y provocó la hostilidad de los campesinos. El “telurismo” lo llevaba asimismo a Schmitt a oponerse a la cultura urbana, a la ciudad como fuente de corrupción y aburguesamiento. El telurismo anacrónico, la utopía rural, se expresaba también, en forma extrema, en los delirios sangrientos de Lin Piao y Pol Pot y en toda la guerrilla campesina del siglo veinte. Las premisas de esos grupos eran tramposas, omitían señalar que su fervoroso antimodernismo se nutría en los ámbitos urbanos porque dependían de la ciudad para sus insumos, de alguna gran potencia para su logística, de las técnicas más avanzada para su armamento y de intelectuales urbanos para su dirigencia. Cuando no fue así, terminó en la catástrofe como las locas aventuras del Che en África y en Bolivia. Schmitt no tuvo respuesta ante el nuevo fenómeno de la guerrilla urbana europea y latinoamericana o de los Panteras negras en las ciudades norteamericanas179. Sin embargo, sus discípulos lo consideraban un camarada y lo llamaban partisano intelectual ya que los acompañaba, a distancia, en la lucha encubierta contra la democracia. Cuando defendía la justicia ilegal —para él legítima— de los partidos revolucionarios, estaba pensando en los juicios sumarísimos de la época nazi, pero sus seguidores de la izquierda lo utilizaron para justificar los tribunales populares del maoísmo o del castrismo. Los instrumentos de la justicia pierden su imparcialidad para transformarse en medios de un combate irreductible. La justicia revolucionaria sólo conoce una ley, la de la aniquilación del enemigo, sus tribunales populares no deben “atenuar el horror sino acentuarlo”. Designan a un enemigo del Estado, del pueblo o de la humanidad, a fin de “privarlo totalmente de derechos en nombre del derecho”180. Una actitud realista y lúcida implica aceptar, con cierta dosis de escepticismo, la sociedad tal cual es con todas sus imperfecciones y una democracia desencantada libre de ilusiones y utopías181. Esos autores de extrema derecha y de extrema izquierda, a pesar de sus contenidos ideológicos opuestos, coincidían en la militarización de la política, la necesidad de una dictadura, incluido el terrorismo de Estado y el derrumbe de la democracia liberal. Enzo Traverso ha llamado la atención sobre la simetría chocante entre Terrorismo y comunismo (1939) de Trotsky y El trabajador (1932) de Jünger, y entre Cuadernos de la cárcel (1929-1935) de Gramsci y El concepto de lo político (1932), de Schmitt. En La Dictadura (1921) Schmitt identificaba la idea de esta forma de gobierno, propuesta por la extrema derecha, con la de “los partidarios de una dictadura del proletariado”; citaba con frecuencia a Lenin y a Mao en sus textos sobre ese tema, y entre sus maestros de pensamiento estaba Georges Sorel, que lo había sido también de Lenin y de Mussolini. En su escrito Parlamentarismo contemporáneo (1923), contraponía el vitalismo de Sorel al racionalismo ilustrado y hegeliano de Marx. En el ensayo “Legalidad y legitimidad” (1932), desdeñaba la legalidad como un procedimiento vacío y señalaba como precursores de la idea de oponer legalidad y legitimidad a Lenin en “El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo” y a Georg Lukács en Historia y conciencia de clase. Walter Benjamin, un izquierdista heterodoxo, interesado por los pensadores de la derecha no tradicional, le escribió una carta a Schmitt en diciembre de 1930, donde le confesaba deber mucho a Teología política (1921) y a La dictadura (1922), carta que, por supuesto, fue expurgada por Adorno de la edición de la Correspondencia de Benjamin. Llama la atención que otro de los teóricos más importantes del marxismo occidental, Karl Korsch, publicara en la revista de la escuela de Frankfurt un comentario elogioso de los escritos de Schmitt182. El schmittianismo de izquierda volvió a conocer un inesperado revival con el neopopulismo latinoamericano surgido a comienzos del siglo veintiuno. Ernesto Laclau y Chantal Mouffe recurren al defensor del mayor totalitarismo del siglo pasado para justificar regímenes autoritarios presentados como la verdadera democracia que, para ellos, encarna el neopopulismo. Aunque sean muchas las diferencias entre el fascismo clásico y el neopopulismo, sus puntos en común se unen en Schmitt: desprecio por la modernidad ilustrada y la democracia y una concepción organicista de la sociedad que subordina el individuo al Estado. Schmitt legitimó esa democracia “verdadera” desasida del republicanismo y de su sistema institucional, el parlamento, la división de poderes, las libertades individuales. El nacionalsocialismo schmittiano de ayer pudo con facilidad travestirse en el nacionalpopulismo de hoy. Los tres conceptos fundamentales de la doctrina schmittiana son la dicotomía amigo-enemigo, el decisionismo y la supremacía de la legitimidad sobre la legalidad. Sobre este último punto debe reconocerse que algunos gobiernos legales —pues han cumplido todos los requisitos formales— han perdido legitimidad por el desprestigio; esta discordancia alentó a los antidemocráticos —de derecha y de izquierda— a proclamar la legitimidad otorgada por el apoyo popular contra la legalidad y justificar de ese modo la dictadura y el golpe de Estado. La política según Schmitt estaba signada por la distinción, con resonancia bélica, entre amigos y enemigos; este enfrentamiento no tenía explicación racional ni condena ética, se trataba de un conflicto “existencial” con “el otro, el extranjero”, el ajeno, el diferente, que representaba “la negación de su propia forma de existencia”. La dupla amigo-enemigo en el plano de la política correspondía en el de la ética, a la del bien y el mal, y en la estética, a la de belleza y fealdad. El problema está en saber cómo se decide quién es el amigo y quién el enemigo: los judíos alemanes antes de Hitler estaban integrados a la comunidad germana, algunos incluso eran patriotas y se sentían tan alemanes como judíos. La fundamentación de la diferencia, por lo tanto, no sería nacional ni cultural sino étnica y racial. Pero entonces ¿con qué criterio se eligió quiénes serían los amigos en la coalición de la segunda guerra mundial? Los italianos, se envanecía Mussolini, habían sido la cuna de la civilización latina cuando los alemanes eran los bárbaros. Pero más absurdas aún resultaban la simpatía, durante la guerra, con los turcos y los árabes, al fin semitas, y la alianza con los japoneses, la “raza amarilla”; todos estos pueblos estaban muy lejos de la pureza aria. Paradójicamente prefirió como enemigos a los ingleses, más cercanos a los alemanes por su común origen nórdico e incluso por sus relaciones dinásticas. El vínculo amigo-enemigo pierde, de ese modo, su carácter existencial, ontológico, para rebajarse a una mera cuestión ocasional, de circunstancia, de oportunidad política. En la dicotomía amigo-enemigo lo que define a la amistad es el enemigo común. El enemigo sirve para conseguir la unidad nacional y las alianzas con otros países, por esto Schmitt dedica más tiempo a hablar de los enemigos que de los amigos. La relación amigo-enemigo es antidemocrática y aun apolítica porque impide los consensos, las alianzas o las coaliciones, esenciales a toda política; no existen adversarios con los que se debe debatir y aun negociar, sino enemigos a los que hay que derrotar y, si es necesario, aniquilar. La guerra —tanto la externa como la interna— está siempre en el horizonte de la política schmittiana. El jurista suele remitirse a Thomas Hobbes —Leviatán y la doctrina del Estado de Thomas Hobbes (1938)— como un antecedente de sus ideas, pero para ello debe ocultar que, en el pensador inglés, la violencia era una situación prepolítica. El predominio de la política significaba, precisamente, el fin de la violencia, no por la aniquilación del enemigo, sino mediante el contrato entre los contendientes. Hobbes estaba más cerca del liberalismo democrático que del fascismo schmittiano. Leo Strauss captó en 1932 estas perspectivas inversas: en tanto Hobbes, en un mundo no liberal, sentaba las bases del liberalismo; Schmitt, en un mundo liberal, emprendía la destrucción del liberalismo183. El Estado schmittiano aparece ordenado jerárquicamente en forma de pirámide, desde cuyo pináculo impera el caudillo o führer que tiene un poder soberano e independiente de cualquier otra agrupación. Schmitt se encarga de definir su teoría de la dictadura como “soberana”, diferenciándola de la dictadura de los romanos, que, siguiendo a Bodin, llama “comisaria” por estar limitada a un lapso breve y sin avasallar a otros poderes fuera del ejecutivo. Contra el liberalismo y el parlamentarismo propugna una dictadura plebiscitada cuya característica esencial es “la decisión”, la voluntad sin hesitaciones ni impedimentos legales para tomar medidas en los momentos de excepción, aunque éstos se conviertan, al fin, en permanentes. Los momentos de “excepción” son situaciones de caos y no existen normas aptas para regir ese estado. A la autoridad capaz de restablecer el orden no le sirve el derecho preexistente y necesita crear sus propias leyes adecuadas a las circunstancias extremas. La democracia liberal, el Estado pluralista de partidos, según Schmitt, obstaculizaba la decisión del gobernante con la discusión y la negociación. Los políticos liberales eran la “clase discutidora”, expresión que tomaba de Donoso Cortés. El Estado totalitario y su líder no respetaban las reglas formales de la legalidad pero eran legitimados por la adhesión del pueblo. La legalidad —normas racionales y abstractas de la democracia liberal— no tenía por qué preceder a la legitimidad, más bien era su consecuencia; la dictadura creaba sus propias leyes y su propio derecho, un “derecho de situación”. No existían preceptos jurídicos universalmente válidos, todos estaban dictados “por la situación política e histórica del momento”. (Die versgeschite… 1916) El relativismo del derecho se trasmitía también al relativismo del conocimiento. Sólo quien pertenece de forma participativa y existencial a una comunidad creadora del Derecho y lo hace de una forma que está mediada por su ser y determinada por su especie está en condiciones de ver correctamente los hechos, de evaluar correctamente las impresiones que le producen los hombres y las cosas184. Schmitt iba más allá aún y subordinaba las vivencias todas del ser individual a su ser nacional: (…) hasta en los más profundos movimientos, en los más inconscientes del sentimiento pero también en las más pequeñas fibras del cerebro, el hombre se mantiene en esta realidad de pertenencia al pueblo y a la Raza185. Lo esencial en política no era la ley, “lo mejor en el mundo es un mandato” 186. Si el Estado totalitario, según Schmitt, no tenía su fundamento ni en la religión ni en la metafísica ni en la moral ni en el humanismo ni en un derecho preexistente, sino tan sólo en la decisión, surgía inevitable la pregunta ¿en qué se funda la decisión? El creador del término, Donoso Cortés, no tenía problemas porque creía que el fundamento estaba en la Iglesia. Las teorías de Schmitt, en cambio, pueden aplicarse a un principio político como al contrario, la prueba es que su personaje histórico preferido era Oliver Cromwell, un protestante inglés que luchaba contra la monarquía católica, y que sus ideas sobre la guerrilla pueden ser usadas por la extrema izquierda. Las decisiones schimittianas carecían de todo contenido, no se sabía en qué se basaban, ni por qué ni para qué se tomaban; “han nacido de la nada”, confesaba Schmitt, son decisiones vacías de todo contenido, una especie de l’art pour l’art, y actitudes sin ningún derecho encuentran su justificación en el nihilismo. JOHN MAYNARD KEYNES No es arbitraria la inclusión entre los filósofos políticos de John Maynard Keynes, raro economista interesado en las artes. No era un filósofo tout court y nunca se ocupó en forma directa de la política, pero ha influido en ella más que muchos políticos profesionales. Es citado frecuentemente por intelectuales y periodistas que difícilmente hayan leído un tratado de economía, conocen sus ideas de oídas y lo vinculan, con razón, con el Estado de bienestar y los modelos de la socialdemocracia pero también con el populismo de las sociedades periféricas, relación que probablemente le hubiera parecido arbitraria a Keynes. Las singulares circunstancias de su vida no lo predisponían a ser convencional en cualquier profesión que hubiera elegido: sofisticado caballero inglés de clase alta, proveniente de la “burguesía ilustrada” según su propia expresión, nacido en la era victoriana y educado en Cambridge. Su adhesión al grupo Bloomsbury, al que pertenecían Virginia Woolf, Lytton Strachey, Edward Forster y otros intelectuales, fue decisiva. Todos ellos no sólo renovaron el arte y la literatura sino los hábitos y costumbres de la Inglaterra puritana del siglo veinte temprano. Bloomsbury se inspiraba en la ética del filósofo George Moore, partidario de una moral basada en la razón y en la libertad y de un sistema de valores que buscaba la belleza, el amor y la verdad y se alejaba del heroísmo y la santidad. La felicidad, según Moore, residía en “ciertos estados de conciencia como los placeres de la relación sexual y el goce de objetos bellos”. Keynes en sus escritos autobiográficos reiteraba estos conceptos de su maestro de pensamiento: Las materias apropiadas para una contemplación apasionada eran una persona amada, la belleza y la verdad y uno de los objetos principales en la vida, el amor, la creación, el goce de la experiencia estética y la búsqueda del conocimiento187. El grupo Bloomsbury era asimismo desinhibido en su heterodoxia sexual: Keynes escandalizó a la sociedad de su tiempo casándose con una bailarina de los Ballets Russes, a la vez que mantenía relaciones homosexuales con condiscípulos en sus años juveniles y luego con amigos de los ambientes literarios y artísticos que frecuentaba. Como su mentor intelectual Stuart Mill, introdujo entre las reivindicaciones políticas la igualdad de las mujeres y aconsejó al Partido Liberal, del que era representante, instalar entre los puntos fundamentales de su programa la “cuestión sexual”, incluido el reconocimiento de la homosexualidad. En esta preocupación por la liberación de los tabúes sexuales, influyó sin duda su bisexualidad, los vínculos secretos entre los adolescentes de Eton y los jóvenes de Cambridge y culminó con su frecuentación del grupo Bloomsbury, donde la libertad sexual formaba parte de la vida cotidiana. Virginia Woolf, musa del grupo, escribía en su Diario: “El sexo impregnaba nuestra conversación. La palabra homosexual nunca se alejaba de nuestra boca. Analizábamos la cópula con el mismo entusiasmo y la misma franqueza con que habíamos discutido la naturaleza del bien”. En una conferencia pronunciada en Cambridge en 1925, Keynes señalaba: Los elementales principios representados por el movimiento sufragista apenas fueron síntomas de cosas más hondas y más importantes de las que aparecían la superficie. El control de la natalidad y el uso de los anticonceptivos, las leyes sobre el divorcio, el tratamiento de las anormalidades sexuales, la posición económica de las mujeres… en todos esos asuntos el estado actual de las leyes y de la ortodoxia es todavía medieval, sin contacto con la opinión y la práctica civilizada y con lo que los individuos, tanto los educados como los no educados, se dicen unos a otros en privado. Que nadie se engañe con la idea de que el cambio suponga que sean las trabajadoras las que se ofenderán ante la idea del control de la natalidad o de una reforma legal sobre el divorcio. Para ellas estas cosas significarán una nueva libertad, emancipación de la más intolerable de las tiranías. El partido que discuta estas cosas abierta y sensatamente en sus mítines, encontrará un interés nuevo y vico en el electorado, porque una vez más la política tratará los asuntos que todos quieren saber y que afectan más profundamente a la vida de cada uno. Estas cuestiones también se relacionan con los temas económicos que no se pueden evadir. El control de la natalidad toca por una parte a las libertades de la mujer y por otra, al deber del Estado de preocuparse por la cuantía de la población. (…) La situación de las mujeres asalariadas y el proyecto del salario familiar afectan no sólo a la situación de la mujer, lo primero en cuanto al desempeño del trabajo no remunerado, sino que también plantea la cuestión de si las fuerzas de la oferta y la demanda deben fijar los salarios de acuerdo con el laissez faire con referencia a lo que es “justo” y “razonable” tomando en cuenta todas las circunstancias188. Demostraba de ese modo ser un liberal auténtico que no sólo defendía al individuo sino un derecho fundamental, el uso de su propio cuerpo, algo poco común entre los liberales conservadores. Su audacia en esos temas lo llevó a escribir: Repudiamos totalmente la moral en uso, las convenciones y el saber tradicional. Es decir en el sentido riguroso de la palabra nos convertimos en inmoralistas. En lo que a mí se refiere, es demasiado tarde para cambiar. Soy y seré un inmoralista. El término inmoralista provenía de la así denominada novela (1902) de André Gide, otro adalid de la libertad sexual, seguramente admirado por Keynes. Estas osadas definiciones permitieron a uno de sus adversarios, Friedrich von Hayek, incriminarlo con una boutade: “La inmoralidad lleva al estatismo y la homosexualidad lleva a la inflación”. Keynes a su vez decía que Hayek era “un ejemplo extraordinario de cómo, partiendo de un error, un lógico implacable puede terminar en el manicomio”. Tampoco asombra que la estigmatización del teórico inglés se haya acentuado con el reverdecer del fundamentalismo religioso en las sociedades anglosajonas. Keynes era un raro economista que acusaba al ascetismo de la ética puritana de ser la causa de las crisis económicas. No es casual que el economista destinado a convertirse en el anti Keynes fuera una personalidad tan distinta a la del sofisticado aristócrata inglés. Milton Friedman pertenecía a una modesta familia de judíos del este europeo emigrados a los Estados Unidos; llevó una vida convencionalmente burguesa, una actuación académica conforme a los cánones norteamericanos y sólo tardíamente se convirtió en un icono mediático con el resurgimiento del liberalismo y el mito de los “Chicago boys”. La marginalidad del mundo no convencional en que se movía Keynes —la bohemia estética y la heterodoxia erótica— le permitieron ver con distancia al establishment social, político y económico y en ese extrañamiento encontró una condición favorable para romper convenciones y crear nuevas ideas. El arte y el erotismo, por su gratuidad e inutilidad, desde el punto de vista de la producción, eran antitéticos al capitalismo temprano. El amor por el arte —fue mecenas, coleccionista y empresario teatral— y por la libertad sexual lo predispusieron a enfrentar el capitalismo tradicional y transformar la economía. El cambio en las costumbres sería el resultado de las reformas económicas y viceversa. El predominio del hedonismo sobre el ascetismo precisaba el marco de una economía basada en el consumo más que en el ahorro. La economía es una ciencia triste. Keynes, según Paul Samuelson, la transformó en una ciencia alegre. Aun su mayor adversario, Milton Friedman, reconoció que si el economista inglés no hubiera existido, el mundo sería un lugar distinto “y menos feliz”. En el prefacio de Ensayos de persuasión decía: No está lejano el día en que el problema económico ocupará la butaca de fondo que le corresponde y en el que el escenario del corazón y la cabeza será ocupado o reocupado por los problemas reales: los problemas de la vida y las relaciones humanas. La economía debía ser sólo un medio para crear las condiciones en que la mayoría de los hombres puedan dedicar su tiempo a la cultura y las artes. En sus escritos teóricos no alude a cuestiones de filosofía política, pero leerlos implica ponerlos a la luz del liberalismo, aunque se le adjudica ser uno de sus críticos; nunca dejó de considerarse un liberal a su manera. Debe juzgárselo como un continuador de la línea del liberalismo de izquierda de Stuart Mill, tal como lo muestran sus Ensayos de persuasión (1931), donde sostenía —y lo avalamos — que “el problema político de la humanidad es combinar tres cosas: la eficiencia económica, la justicia social y la libertad individual”. Señalaba, con humor, las razones que lo alejaban por igual de los conservadores y los socialistas. No era conservador porque “no me divertiría, ni me excitaría ni me edificaría”, pero tampoco aceptaba el socialismo “por ser el partido que odia a las instituciones existentes y cree que el verdadero bien resultará sencillamente de derribarlas”. No obstante, simpatizaba con los jóvenes intelectuales marxistas de los años treinta porque “son lo más parecido que tenemos al típico caballero inglés inconformista”189. Contra ambas posiciones de izquierda y de derecha oponía: “Me inclino a creer que el partido liberal es todavía el mejor instrumento de progreso futuro, con tal que tenga un fuerte liderazgo y el programa correcto”. Un cambio que experimentó el capitalismo, ya previsto en los escritos póstumos de Marx, ha sido el avance de la gestión de la empresa sobre la propiedad del capital. Keynes lo percibió y señaló uno de los “fenómenos más interesantes y menos observados de las últimas décadas”, el proceso de socialización de las grandes empresas, de la disociación de los propietarios de capital de las tareas de dirección, y de la tendencia de los organismos con capital accionario “a acercarse al estatus de entes públicos más bien que al de empresas privadas de tipo individualista”190. Keynes aclaraba que no se trataba de corporativismo, de un “retorno a criterios medievales”, sino de un fenómeno nuevo al que llama “semisocialismo”. Ni el liberalismo librecambista ni el Estado planificado socialista son capaces de entenderlo porque recurren a un paradigma clásico propio del siglo diecinueve. Yo no critico el socialismo de Estado doctrinario porque trata de comprender al servicio de la sociedad el impulso altruista de los hombres o porque se aleja del laissez faire o porque se opone a la libertad natural del hombre para construir riquezas materiales o porque tiene el coraje de realizar experimentos audaces. Todas éstas son cosas que aprecio. Yo critico al socialismo de Estado porque no comprende el significado de lo que está sucediendo, porque de hecho no es mucho mejor que el polvoriento resto de un plan para hacer frente a los problemas de hace cincuenta años de acuerdo con una interpretación equivocada de lo que se escribió hace un siglo. El socialismo de Estado del siglo diecinueve proviene de Bentham, de la libre competencia, etc. y es precisamente una versión, en algunos aspectos más clara y en otros más confusa, de la misma filosofía en que se basa el individualismo del siglo diecinueve. Para la época en que el fascismo, el nacionalsocialismo, el estalinismo y las dictaduras militares habían destruido la democracia, Keynes adelantó que la única salida para salvarla estaba en la reorganización del capitalismo. Es difícil encontrar la revolución keynesiana en su abstrusa —para los legos— obra fundamental Teoría general del empleo, el interés y la moneda (1930). Keynes declaró la guerra contra el rentista ocioso que, de todas maneras, tenía sus días contados; había terminado la belle époque y las antiguas familias aristocráticas abandonaban los palacios con su ejército de sirvientes que ya no podían sostener pero, a la vez, comenzaba la era de la democracia de masas con el consiguiente consumo masivo extendido a la mayor parte de la sociedad. Ante estas singulares circunstancias, el modelo keynesiano se impuso con gran éxito y dio lugar al mejor periodo del capitalismo avanzado, el de los “treinta gloriosos años”. Entre la segunda mitad de los cuarenta y comienzos de los setenta, se asistiría a fenómenos inéditos: el crecimiento económico fue compatible con el mayor bienestar de los asalariados. Se cumplía, en parte, la promesa de Keynes de que era posible conciliar la eficiencia económica con la justicia social. La clase trabajadora dejó de ser revolucionaria, si es que alguna vez lo fue, para hacerse reformista; en esto Lenin no se había equivocado. Esta mejora de la condición de los trabajadores sin que el sistema capitalista sufriera ninguna perturbación provocó, a la vez, el odio de la burguesía más conservadora y de la izquierda más ortodoxa. La propuesta keynesiana estaba lejos de cualquier utopía de izquierda. El país más liberal del mundo, los Estados Unidos, desde el New Deal hacía keynesianismo antes de que Roosevelt conociera a Keynes. Un gobernante conservador, Richard Nixon, confesaba: “Todos somos keynesianos”. En la Europa de posguerra coincidió con el auge de la socialdemocracia, y el resultado de la aplicación laxa de sus teorías dio lugar a la época de mayor prosperidad económica y bienestar social en los países del primer mundo. Queda una duda: saber si el bienestar económico de los países avanzados fue obra del keynesianismo o la consecuencia de la extraordinaria prosperidad de posguerra. La duda se acrecentó cuando pudo observarse, a partir de la crisis del petróleo en la década del setenta, que el modelo keynesiano también tenía sus lados débiles. La política del bienestar provocaba, a la larga, inflación, déficit fiscal, burocratización excesiva del Estado, trabajo caro e ineficiente, cansancio de las clases medias —que pagaban impuestos para mantener a los desocupados— y dependencia de los beneficiados del paternalismo estatal. El keynesianismo había sido un modelo eficaz para salir de la depresión; en cambio encontraba sus límites frente a la inflación que las deformaciones de sus propias propuestas habían provocado. Sin embargo, la crisis del Estado de bienestar no se debe tanto a las deficiencias del modelo keynesiano sino a la profunda transformación del planeta desde las últimas décadas del siglo veinte provocada por el decaimiento del Estado nación y del movimiento obrero, los dos pilares del keynesianismo. El Estado nacional y los sindicatos son impotentes para controlar el capital globalizado, que se fuga del país ante el exceso de demandas; por otra parte, la producción postindustrial y la automatización exigen menos mano de obra aumentando la desocupación. A Keynes no lo hubiera sorprendido el agotamiento de sus principios, él mismo se había adelantado a sus críticos cuando, con ironía, les respondió acerca de las consecuencias no queridas: “A largo plazo todos estaremos muertos”. Ningún modelo económico resiste la eternidad, eso lo sabía bien el economista inglés que nunca cometió la ingenuidad de proclamar “el fin de la historia” como Francis Fukuyama, el ideólogo del fundamentalismo neoliberal; se trataba del fin de un ciclo, alternancia característica del capitalismo que, por esencia, es contrario a toda estabilidad. Keynes, como lo había previsto, estaba muerto para asistir a las exequias del keynesiano y crear un nuevo modelo adecuado a los tiempos. Es inútil soñar con el retorno a la sociedad nacional e industrial donde el keynesianismo se movía como pez en el agua: la rueda de la historia nunca gira hacia atrás. El neokeynesianismo navega en aguas turbias porque carece de la singularidad de un teórico revolucionario, como lo fue Keynes, para construir un modelo adecuado al mundo globalizado y postindustrial. El keynesiano puede incentivar una economía en receso pero no crear las condiciones necesarias para el desarrollo económico. Nació y funcionó en democracias consolidadas, su trasplante a una sociedad como la latinoamericana, de fuertes rasgos autoritarios y con instituciones débiles e inestables, no deja de ser una manipulación populista para ocultar, tras un término prestigioso, viejas prácticas como las del capitalismo subsidiado, el corporativismo, el clientelismo y la emisión monetaria incontrolada, fenómenos lejanos a los auspiciados por Keynes. La experiencia, llamada keynesiana, del peronismo, ejemplo paradigmático del populismo latinoamericano, estuvo lejos de ser un éxito o de alcanzar a los “treinta gloriosos años”. La fiesta apenas duró cuatro años, de 1946 a 1949. Su fracaso no es atribuible a fallas de la doctrina sino a su aplicación incompleta y deformada: se adoptaron algunas variables y se olvidaron otras, subieron los salarios pero sin la contrapartida del crecimiento económico y el fomento de la inversión; aumentó el gasto público pero no por inversión en infraestructura o en la mejora de los servicios públicos, como Keynes proponía, sino para mantener una burocracia sobredimensionada e inútil y subsidiar empresas ineficientes y sin capacidad exportadora. La crisis argentina del default de 2001, marcada por la devaluación y la consiguiente baja del salario real a niveles inéditos, trajo como consecuencia el aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso y de la brecha entre pobres y ricos. Estos procedimientos de ortodoxia conservadora fueron presentados, por algunos comentaristas desorientados o mal intencionados, como el fin del neoliberalismo y el comienzo de una era neokeynesiana. El neopopulismo latinoamericano del siglo veintiuno, entre éstos el kirchnerismo, se declara neokeynesiano y con ese membrete justificó la economía inflacionaria. Keynes señalaba que no hay medio más sutil y seguro para socavar una sociedad que corromper su moneda, y recomendaba que hasta un 2,5 o un 3 por ciento de inflación no era peligroso porque “nadie podría advertirlo”. Argentina padeció cuarenta años de inflación de dos dígitos, diez años de megainflación de tres dígitos, dos megainflaciones y luego de un corto periodo sin inflación, volvió a una inflación de dos dígitos. El peronismo no aprende nada de sus propios fracasos y siempre vuelve a lo mismo; una historia que hubiera espantado a Keynes, que nunca fue un apologista del déficit fiscal ni del gasto descontrolado ni de la emisión monetaria sin respaldo. La premonición del uso de su nombre para inauditas interpretaciones de ese estilo le habían inspirado a Keynes, poco antes de su muerte, su última ironía: “Yo no soy keynesiano”. LEO STRAUSS Fue un filósofo político difícil de definir, tanto filosófica como políticamente, y sólo seguido por un grupo de admiradores como autor de culto, desconocido fuera del mundo académico. Esto se debió a la densidad e inactualidad de sus temas expuestos en una prosa desconcertante, ya que la claridad de su forma oculta lo intrincado de su contenido. Conoció una fama póstuma y equívoca cuando en la influyente revista Time del 17 de junio de 1996 —veintitrés años después de su muerte— fue descubierto como uno de los personajes “más influyentes y poderosos en Washington”. Entre los profesores de la universidad —confraternizando con los Chicago boys de la economía— y en el círculo de asesores intelectuales y funcionarios públicos del partido republicano, en especial durante la presidencia de George W. Bush, abundaban ex discípulos de su cátedra de filosofía política. Se decía que el Contrato con América, manifiesto del partido republicano, había sido inspirado por los discípulos de Strauss. Al neoconservadurismo se lo llamó burlonamente leo-con y se decía que en la Casa Blanca bailaban el vals de Strauss. Algo insólito en quien nunca había militado en un partido ni escribió ningún programa y desconfiaba de las teorías políticas que pudieran influir en los detentadores del poder. Es un enigma saber qué puede haber aprendido la derecha norteamericana de esos textos crípticos. Sin embargo, la derechización de Leo Strauss dista de ser unánime, ya que miembros de la derecha lo calificaron como un aliado críptico de la izquierda, “un acuerdo invertido” con los antinorteamericanos. A tal punto llega su ambivalencia que su texto sobre la tiranía ha sido entendido por algunos como una crítica y por otros como una defensa. Aun sus discípulos discrepan entre sí por la interpretación del maestro191. El propio Strauss ha contribuido a esa confusión con su teoría del “arte de escribir”, exotérico para el lector en general y esotérico para sus discípulos. Encontraba sus fuentes en autores medievales como Maimónides, que debía ocultar su verdadero pensamiento por temor a la persecución religiosa, algo que, por cierto, no podía aducir Strauss, que emigró de Alemania antes del ascenso de Hitler y vivió siempre en sociedades democráticas. Contra la corriente de los cientistas políticos predominante en las universidades norteamericanas, Leo Strauss reivindicó la filosofía política para atacar a la ciencia política y a las ciencias en general; para ello retornó a la antigüedad clásica cuando la política era una rama de la filosofía. Estos argumentos tenían la pretensión de demostrar, siguiendo a Nietzsche y a Heidegger, que la filosofía occidental, y la filosofía política en particular, estaban “en decadencia o quizás en estado de putrefacción, si es que no ha desaparecido completamente”192. Para soportar el desprecio que sentía por la moderna sociedad de masas, vivía en la inactualidad, entre libros viejos y escritores del pasado remoto. Rara vez se ocupaba de un autor contemporáneo, y si trató a los fundadores de la filosofía política moderna Maquiavelo, Hobbes y Spinoza, fue para criticarlos. Consideraba que la decadencia de la filosofía se debía a la ruptura de los pensadores modernos con los medievales y los antiguos. Algunos comentaristas suspicaces dicen que Strauss enseñó a los políticos la utilidad de la mentira y del ocultamiento. No creo que éstos hayan esperado al filósofo para enterarse de esa práctica, ni siquiera la aprendieron de Maquiavelo, que se limitó a describir los hábitos de los gobernantes de su época. Esta interpretación tiene, sin embargo, una parte de cierto: Strauss pensaba que había que disimular ante los gobiernos pero también ante los lectores. Recordaba que los filósofos antiguos y medievales no sólo debían utilizar un lenguaje engañoso para evitar las persecuciones sino también porque la verdad podía ser peligrosa para el mantenimiento del orden social. Esta argucia es un lugar común para los conservadores no creyentes que, desde Voltaire, sostienen la doble moral: la racionalidad escéptica es patrimonio de las elites intelectuales. Para las masas, la religión cumpliría la función de mantener el orden social y la obediencia ante el poder. En Persecución y arte de escribir (1952), Strauss sostenía que detrás de las afirmaciones públicas había un lenguaje secreto de texto cifrado o una instrumentación consciente193. Los libros de los filósofos clásicos de la antigüedad y medievales, según Strauss, utilizaban distintos niveles de lenguaje, uno superficial destinado al lector común para que no pudiera penetrar en el contenido y el significado real porque éstos eran peligrosos; sólo unos pocos estaban en condiciones de conocer la verdad. Ésta “debe conservarse como el secreto mejor guardado; en otras palabras, la boca debe pronunciar lo contrario de lo que piensa el corazón”194. Las verdades profundas debían ser escritas entre líneas para los escasos lectores capaces de comprenderlas. Esta teoría elitista seguía una larga tradición que va de Nietzsche a Pareto, aunque Strauss prefiera remontase a los griegos y a los judíos medievales. Siguiendo a las escuelas filosóficas de la antigüedad, transformadas a veces en sectas, hizo lo propio con sus discípulos universitarios, divididos en tres categorías: los “filósofos”, los “caballeros” y el resto. Sólo los primeros recibían una enseñanza esotérica formando la secta iniciática, en tanto los demás debían resignarse a una educación exotérica. Aun después de su muerte, sus seguidores fueron considerados como una logia esotérica con el nombre de “la cábala”. En su debate con Alexandre Kojève se contradijo como siempre y marcó la separación entre el filósofo y el sectario. Más allá de las pretensiones de sus discípulos de ser la élite de la sociedad y a la vez una minoría imaginariamente perseguida, su destino fue irónico; terminó por ser descubierto por los medios, trivializado y transformado en otro artefacto de manipulación. Allan Bloom, discípulo de Strauss, con una prosa más accesible y temas más actuales que los de su maestro, fue autor de best sellers como La decadencia de la cultura donde criticaba la contracultura juvenil universitaria. El elitismo straussiano —e implícitamente antidemocrático— era justificado con el ejemplo de la aristocracia agraria ateniense. Strauss señalaba que los hombres más adecuados para administrar la ley eran los caballeros y aclaraba para no dar lugar a dudas que “a efectos de vivir como caballeros deben ser adinerados”195. Según este criterio, Aristóteles justificaba en Política la existencia de esclavos como un derecho natural de los amos o la desigualdad de los sexos como un hecho de la naturaleza. En el caso de Platón, no sólo desdeñaba la democracia sino que aun en La República esbozó una teoría de la sociedad totalitaria. Los caballeros eran los únicos aptos para ocuparse de la política porque tenían tiempo libre y educación, pero para eso debían existir los esclavos que hicieran el trabajo y a la vez éstos debían ser apartados de la política porque carecían de educación y tiempo libre; se caía así en un círculo vicioso, se obligaba a algunos a trabajar y se los privaba del ejercicio de la política porque trabajaban. A diferencia de otros antimodernos, Strauss nunca incurrió en el irracionalismo, pero a la racionalidad moderna surgida de la Ilustración oponía la antigua. ¿Cuál era la diferencia entre una y otra? En los clásicos antiguos el deber ser —la ética, la política— encontraba razón en un orden preexistente, en la naturaleza. La desigualdad entre los humanos —mujeres y esclavos— justificada por el derecho natural ahistórico de los clásicos serviría a los neoconservadores para defender la inmutabilidad de la jerarquía y del orden político y social. Resulta difícil clasificar políticamente la filosofía de Strauss, se lo considera un liberal pero entre sus influencias se encontraban dos antiliberales: Heidegger y sobre todo Schmitt, con quien mantenía una afectuosa correspondencia. Con ambos compartía su desprecio por la modernidad, el cosmopolitismo y el liberalismo democrático. Su condición de judío no le permitió seguir a estos autores en el camino del antisemitismo y el nacionalsocialismo. Hannah Arendt, según cuenta su biógrafa Elisabeth Young-Bruehl, se extrañaba de que en el partido nazi, con ideas tan parecidas a las de Strauss, no hubiera lugar para un judío como él196. Es significativo que, aunque su familia murió en campos de concentración nazi, a diferencia de todos los alemanes exilados, sólo dedicó escasas y breves referencias al nacionalsocialismo. El retorno a los griegos une el antihumanismo naturalista de Strauss con el antihumanismo ontológico de Heidegger. Además, los nacionalsocialistas también rendían culto a los griegos, aunque no a los atenienses sino a los espartanos. En los antiguos encontraban tanto Nietzsche como Heidegger y Strauss —y también Hitler— un aval para atacar a la democracia moderna, aunque lo hicieran desde perspectivas distintas. Más adelante veremos cómo la democracia ateniense poco tenía que ver con la democracia moderna. Luc Ferry —Filosofía política— lo consideraba un discípulo de Heidegger. No obstante los innegables puntos de contacto, las conclusiones políticas que se extraen de sus lecturas —el extremismo nacionalsocialista de Heidegger y el moderado neoconservadurismo de Strauss— no son equiparables. Tampoco lo son el patético expresionismo de uno con la serenidad clásica del otro. Se discute la estrechez de sus vínculos con Nietzsche; algunos autores —Laurence Lambert, entre ellos— lo consideran su discípulo. Strauss sólo escribió sobre Nietzsche, poco antes de su muerte, una nota donde mostraba su coincidencia con éste acerca de la desigualdad natural de los hombres: “La más alta cultura del futuro debe ser acorde con el orden natural entre los hombres que Nietzsche en principio concibe en clave platónica”197. Había similitudes y diferencias entre ambos, coincidían en el rechazo del racionalismo moderno, en la desigualdad natural de los hombres y en el retorno a la antigüedad; pero Nietzsche reivindicaba a los presocráticos, la tragedia griega y la pasión dionisíaca y consideraba que ya en Sócrates comenzaba la decadencia de la filosofía occidental. Strauss, en cambio, partía de los clásicos apolíneos —Platón y Aristóteles— revisitados por los filósofos medievales judíos, árabes y cristianos. La antimodernidad, el elitismo aristocratizante y el consiguiente desprecio por la sociedad de masas los unía; pero el éxtasis nietzscheano poco tenía que ver con la reflexión serena y fría straussiana, como tampoco el ateísmo e inmoralismo de aquél con la religiosidad de éste, ni el irracionalismo precursor de los posmodernos de uno con el racionalismo clásico y medieval del otro. Aunque no llegaron a conocerse, el combate de Strauss contra la modernidad, la democracia liberal y el racionalismo coincidía con el movimiento posmoderno de los estructuralistas franceses, pero en éstos la relación con Nietzsche y Heidegger era más estrecha que la del politólogo. La llamada French Theory invadió las universidades estadounidenses hacia la década del setenta cuando el alemán moría; además el izquierdismo y la iconoclasia de los franceses los alejaron de los straussianos por su mala fama de conservadores. En el prefacio a la edición estadounidense de La filosofía política de Hobbes, advertía las diferencias entre el antimodernismo suyo y el de los posmodernos: Había percibido que la mentalidad moderna había perdido la confianza en sí misma, su certeza de haber hecho un progreso decisivo sobre el pensamiento premoderno y advertí que se está convirtiendo en nihilismo —lo que en la práctica es lo mismo— en oscurantismo fanático198. En su obra Derecho natural e historia, breviario de los neoconservadores, Strauss atacaba la filosofía política moderna porque sustituía la naturaleza de los clásicos por la historia y la razón. Los modernos concebían “la naturaleza como si debiera ser recubierta por el simple artefacto de la civilización”199. Acercándose a la antitecnología heideggeriana, ironizaba: La conquista de la naturaleza implica que la naturaleza es la enemiga, un caos que hay que reducir al orden; todo lo que es bueno se debe más al trabajo humano que al don de la naturaleza: la naturaleza ofrece simplemente un material así sin ningún valor200. En los modernos no hay naturaleza que imprima un orden social, éste es sólo producto de la historia. La razón reemplaza a la ley natural, la política es una creación humana, la historia sustituye a la naturaleza, la humanidad es el fruto de la evolución histórica. El corte radical con la teología y a la vez con la filosofía antigua —exceptuando a los sofistas— y su reinado del orden cósmico lo produjeron Maquiavelo, Hobbes, Rousseau y el idealismo alemán, Kant y Hegel. Para todos estos filósofos los valores, la ética y, por lo tanto, el derecho y la política, no eran un destello de Dios ni el reflejo de la naturaleza sino una creación artificial del hombre. El eje central del pensamiento dejó de ser el cosmos para pasar a ser el hombre. Strauss consideraba a Hobbes, con razón, el fundador del pensamiento político moderno porque sustituyó la ley divina o natural de los clásicos por el derecho humano: La ley natural tradicional es, primero y fundamentalmente, regla y medida objetiva, un orden vinculante anterior a la voluntad humana e independiente de ella, mientras que la ley natural moderna es, o tiende a ser, principalmente, una serie de “derechos” o demandas subjetivas que se originan en la voluntad humana (…) de una demanda subjetiva que lejos de depender de una ley o una obligación previos, es ella misma el origen de toda ley, orden u obligación201. Esta concepción moderna conduce, según Strauss, al historicismo —no hay verdades absolutas— y al relativismo moral con su mandato de neutralidad axiológica, ambos causantes, según él, de la decadencia del mundo moderno. (…) [hoy] la ciencia social positivista es a-valorativa y éticamente neutra: es imparcial ante el conflicto entre el bien y el mal, cualquiera sea la forma en que el bien y el mal puedan ser interpretados. Esto significa que el campo común a todos los científicos sociales... sólo puede ser alcanzado a través de un proceso de liberación de los juicios morales o de un proceso de abstracción absoluta: la ceguera moral es condición indispensable para el conocimiento científico (…)202. Para recuperar los valores había que volver a la edad de oro de los antiguos. Contra el concepto de progreso de los ilustrados opone el “retorno al pasado” que, según él, no sólo era posible sino imprescindible. Coincidía, en este sentido, con los pesimistas culturales alemanes de la entreguerra. Reconocía que, pese a todas las equivocaciones de Spengler, “el mismo título de su libro La decadencia de Occidente es más serio, más razonable”203 que todas las esperanzas del progreso. Pero mientras el kulturpessimismus predicaba el retorno a una Edad Media cristiana de fantasía, Strauss prefería regresar a una Atenas clásica reconstruida por los filósofos medievales. Como en los antiguos, no hay, para él, otra forma de moral que la imitación de lo natural: (…) entre los deseos y las inclinaciones del hombre, hemos de distinguir entre los que son naturales y los que son nacidos de la convención, y además entre ellos, los que son conformes a la naturaleza humana y por tanto buenos para el hombre, y aquellos que, alterando su naturaleza, su humanidad, por consiguiente son malos. Henos aquí pues llevados a la idea de una vida humana que es buena porque es conforme a la naturaleza (…)204. El holismo naturalista de los clásicos le proveerá los argumentos para denunciar la solución moderna y la pérdida de las raíces espirituales en la formación de nociones —justicia, equidad, felicidad, belleza— que encuentra abstractos y vacíos de contenidos. Para los modernos, los conceptos jurídicos y políticos son históricos y, por lo tanto, cambiantes. La historicidad puede dar origen a una concepción historicista, relativista y, por lo tanto, irracional; la reprobación al respecto de Strauss es correcta. Pero hay otra crítica al relativismo que no reduce la racionalidad al reflejo de la naturaleza sino a la interacción dialéctica de la objetividad natural con la subjetividad humana. Si los valores cambian con el espíritu del tiempo, hay un hilo conductor en esas transformaciones; éstas tienen sentido porque no se parte de cero, sino del pasado inmediato que condicionó al presente; la historia es una mezcla de continuidad y discontinuidad, una superación donde siempre algo queda de lo que cambia. Los derechos del hombre, la igualdad y la libertad de los modernos no provienen de la naturaleza ni surgen de la filosofía de los antiguos; esto lo reconoce Strauss pero lo rechaza como un signo de decadencia. Los valores, como veremos en otro capítulo, no se fundamentan en una objetividad supraindividual —los dioses o la naturaleza— como creen los antiguos y medievales y con ellos Strauss, sino en voluntades individuales que se ponen de acuerdo. Puede concordarse con Strauss en sus ataques al relativismo y nihilismo en que cae el culto al fragmentarismo y discontinuidad de los posmodernos. Pero, desde la perspectiva histórica pero no historicista, que surge del racionalismo moderno, es igualmente criticable el naturalismo antihumanista de Strauss cuando afirmaba “lo natural se entiende aquí opuesto a lo humano, demasiado humano”205. ¿Cómo compagina Strauss el paganismo o deísmo o panteísmo de los filósofos antiguos con la proclividad hacia el fundamentalismo cristiano de los neoconservadores straussianos estadounidenses? Una respuesta rápida la da Bloom: los clásicos serían una manera de luchar contra la contracultura posmoderna nihilista. No podía dejar de plantearse el tema de la religiosidad dada la incidencia que ésta tuvo en dos de sus amigos, Carl Schmitt, católico integrista, y Heidegger, que fluctuaba entre el catolicismo, el protestantismo y la mística sumados a la religiosidad de sus amados filósofos medievales, pertenecientes a tres religiones distintas. El ideal de conciliar la fe y el saber, de sintetizar Jerusalén y Atenas, no tenía en él raíces cristianas sino la tradición judía medieval, sobre todo Maimónides y su idea de la “teología política”. La naturaleza de los griegos como fundamentación de los valores es reemplazada, en los neoconservadores estadounidenses, por el Dios cristiano. A pesar de no creer posible fundamentar la existencia de Dios, Strauss dejó la puerta abierta para la religiosidad, aunque discretamente no se decidió por ninguna religión concreta; consideró desde una perspectiva laica y agnóstica —que parece ser la suya y similar a la de otro neoconservador norteamericano, el Daniel Bell tardío— que la religión era un fundamento del consenso social. En un estudio autobiográfico de 1964 afirmaba la centralidad de lo que llamó el problema “teológico político”. Consecuente con su manera de ocultar siempre lo importante, nunca aclaró cual de las tres religiones de origen abrahámico, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, gozaba de su preferencia por estar más cerca de la verdad. La parte rescatable de Strauss es su oposición a los delirios contraculturales y al irracionalismo posmoderno, pero no es posible seguirlo cuando ataca a la Ilustración y a la racionalidad liberal moderna. Cae en las contradicciones en las que suelen incurrir los neoconservadores: defiende el capitalismo pero no la sociedad de masas que es inseparable de aquél; afirma la racionalidad pero a la vez ataca las formas culturales de la modernidad; está a favor de la secularización pero pretende conservar la religiosidad judeocristiana y las tradiciones consiguientes —familia, tabúes sexuales— como única forma de cohesión social frente a un mundo disgregado. La revolución de la vida cotidiana de mediados del siglo veinte, que llegó a conocer sólo en sus albores, debe haberle parecido un rasgo más de la decadencia de occidente. Strauss se ubica del lado del liberalismo conservador antiilustrado, contrario a las libertades y derechos de la modernidad demasiado amplios para su gusto. Cuando habla de democracia para oponerla al fascismo y al comunismo, “encuentra un poderoso respaldo en una forma de pensar que no puede en absoluto ser llamada moderna: el pensamiento premoderno de nuestra tradición occidental”206. De este pensamiento premoderno —Platón en especial— extraía los argumentos para atacar a la democracia moderna. JOHN RAWLS La crisis de transición del sistema de Estado-naciones a la globalidad ha provocado la vulnerabilidad y la impotencia del poder del Estado así como la de los partidos políticos y otras instituciones que hacen a la vida democrática. Ante estas condiciones históricas extremas ha surgido, tanto en las filas de la socialdemocracia como en las del liberalismo, una reciente línea de pensamiento. Se la conoce como nuevo contractualismo o también “liberalismo igualitario”. Sus principales representantes son John Rawls o Ronald Dworkin, que han encarado la tarea de superar los límites del contractualismo del liberalismo clásico de Rousseau y Locke, así como la forma degradada del liberalismo conservador con su secuela de autoritarismo antidemocrático, sin caer, no obstante, en el comunitarismo, que es la otra alternativa al conservadurismo. La novedad del neocontractualismo reside en el intento audaz de dar respuesta al dilema entre la libertad y la igualdad, entre los derechos individuales y la equidad social. En esa búsqueda encontró un obstáculo en los conceptos de izquierda y derecha, y ensayó una suerte de superación de los mismos. El desencadenante, que provocó una gran repercusión en los campos de la filosofía política, de la filosofía del derecho y de la ética, fue la obra Teoría de la justicia de John Rawls publicada tempranamente en 1971 cuando todavía muchos cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos estaban en ciernes. La teoría neocontractualista o de liberalismo procedimental enfrentaba a los liberales tradicionales que, al poner el acento en el concepto de libertad, desvalorizaban el de igualdad. Rawls, en cambio, lleva a primer plano la justicia, y a través de esa categoría, se vio obligado a introducir la igualdad. El nuevo contrato social contempla una cláusula que asegura la distribución equitativa de la riqueza. Todos los valores sociales han de ser repartidos de manera igual salvo que la desigualdad sea ventajosa para los menos favorecidos. Para llegar a esta conclusión, el jurista norteamericano toma ideas del economista William Vickrey y de la teoría de juegos de John Hersany, que implica la ignorancia parcial de aquellos que intervienen en una situación de elección de preferencias. Un “experimento mental” donde los individuos que participan desconocen de qué manera las diversas alternativas afectarán sus casos particulares y tomarán sus decisiones sobre la base de consideraciones generales. En ese hipotético juego, los participantes ignoran casi todo: la clase de sociedad en la que viven y sus propias circunstancias, el grupo social al que pertenecen, su género, sus aptitudes personales. La decisión tomada en este caso, bajo lo que Rawls denomina el “velo de la ignorancia”, sería justa porque los jugadores observarían una conducta que supuestamente impulsaría a los destinados a ocupar los mejores lugares sin saberlo, a ser equitativos con los que les tocaría el peor sitio, pues podrían haber sido igualmente los perdedores potenciales. Se establecen, de ese modo, reglas de juego que no son las de suma cero sino que el ganador garantiza ciertas ganancias también al vencido. Las condiciones de igualdad y desigualdad entre las partes se pactan, como asimismo la graduación de éstas. Los perdedores, es decir lo que ocupan la situación menos favorable dentro de la sociedad, deberían aceptar las desventajas siempre y cuando la situación ventajosa de otros redundara en un beneficio para todos, incluidos los más desfavorecidos. El ejemplo elemental sería el caso del capitalista que con sus inversiones crea más fuentes de trabajo y está en condiciones de otorgar mejores salarios, así se beneficia aquel que menos tiene. Está bien el enriquecimiento de unos siempre que, como consecuencia, disminuya el empobrecimiento de otros. Esta teoría ha sido objeto de muchas críticas. Algunos observan que en el fondo se estaría ante una sutil manera de defender la desigualdad bajo el manto de la justicia y, por lo tanto, Rawls no se diferenciaría demasiado de los liberales clásicos; otros la descalifican desde el más elemental sentido común ya que nadie quiere perder nada, o no tienen en cuenta la vida práctica donde ningún individuo toma una decisión desconociendo sus circunstancias. El pacto social rawlsiano no termina ahí: la otra condición para que los contratantes acepten la desigualdad es que todos tengan las mismas oportunidades, no entorpecidas por la intromisión de algún privilegio o del estatus social. Para que esta igualdad de oportunidades sea efectiva es preciso que sean compensadas las desventajas del punto de partida. Los liberales ortodoxos objetarán que las correcciones compensatorias para unos significaría el cercenamiento de la libertad para otros. Rawls les replica —en escritos posteriores— que el concepto abstracto de libertad debe sustituirse por el de libertades concretas. Estas posiciones no se diferenciaban mucho de las formas moderadas de la socialdemocracia. De hecho, al rehabilitar el concepto tan denostado de justicia social en el momento mismo de la crisis de la socialdemocracia europea, Teoría de la justicia se convirtió en el portavoz sofisticado tanto de los socialdemócratas como de los liberales reformistas, carentes, unos y otros, de teóricos capaces de enfrentar los desafíos de la hora. Rawls se transformó así en un liberal reformista que podría sentirse representado por el ala izquierda del partido demócrata norteamericano o el ala moderada de la socialdemocracia europea, lo más socialista que puede ser un liberal y lo más liberal que se permitiría un socialista; en fin, una confluencia del centro izquierda y el centro derecha democráticos, modernos y racionales. El éxito de la teoría neocontractualista de Rawls provocó diferentes reacciones críticas: desde una posición ultraliberal la enfrentó Robert Nozick207, que cuestionaba las compensaciones a los más débiles desde la perspectiva del mérito de los más capaces. Otra impugnación tenía una impronta social: provenía de la nueva escuela del comunitarismo surgida en la década del ochenta. Los comunitaristas Michael Walzer, Michael Sandel y su autor más representativo, Alasdair MacIntyre208, acusan a Rawls por su manera de preservar la libertad y la igualdad de los individuos prescindiendo de lo que cada uno en particular considera la buena vida. La justicia rawlsiana sería una pura forma, sin conexión con los valores, garantizaría la tolerancia de las distintas convicciones religiosa y políticas así como de la moral privada pero al precio de reducirlas a la esfera íntima. En una obra posterior, Liberalismo político (1993), Rawls contestó a esa crítica argumentando sobre el aspecto unificador de la justicia en la sociedad que promueve y en la cual no cumplirían esa función, ni las convicciones políticas, ni las morales ni las religiosas. Teoría de la justicia expresaría una visión demasiado ilustrada, ya que existiría un único criterio para discernir si una conducta es buena o no. En Liberalismo político, en cambio, autocritica su anterior visión poco realista y admite la existencia de un “pluralismo razonable” en una sociedad democrática. El procedimiento que postula se centra en el reconocimiento de las distintas concepciones sobre lo que es bueno para diversos grupos, pero admite la posibilidad de que alcancen el acuerdo mediante una justicia compartida. Claro está, para que todos puedan suscribir el contrato, quedarían afuera las cuestiones no integradas en la esfera pública, lo que atañe a lo privado, por ejemplo la religión; el liberalismo democrático es inseparable de la laicidad. De una concepción estricta de la justicia, basada en la moral y de raíz kantiana, pasa a otra de carácter acuerdista. Ante el derrumbe de las visiones del mundo tradicional, donde existía unanimidad sobre cuáles eran los valores y se compartía la idea de lo que era el bien y el mal, se impuso la necesidad de acentuar que la virtud central del orden político residía en el respeto a los derechos individuales y no existía ningún valor particular que pudiera anteponérsele. Así como Rawls creyó solucionar los conflictos entre los individuos de una sociedad, en su última obra La ley de los pueblos (1999) cree poder aplicar la nueva contractualidad entre las naciones logrando, de ese modo, “la paz perpetua” que soñara Kant. Las críticas a Rawls desde el punto de vista del realismo político no están exentas de razón. El nuevo contrato social hipotético e ideal de una democracia representativa basada en una ética kantiana exige una sociedad bien ordenada, cooperativa, compuesta por individuos racionales y de buena voluntad, lo suficientemente disciplinados para separar lo público de lo privado e inspirados por principios claros y capaces de compartir valores en común. Además, sería necesaria una total transparencia en las instituciones políticas y sociales sólo posible en sociedades mucho menos complejas que la actual y donde la educación y los medios de comunicación promovieran una opinión pública responsable y bien informada. Rawls, aun en la versión reformada de su segunda época, tiene una confianza un tanto candorosa en una psicología social donde no existiera la maldad humana, en una sociedad predispuesta a la cooperación. Su teoría se transforma así en idealista y moralista, además, con el ingrediente de un extremado grado de abstracción y formalismo no confrontado con los hechos observables de la realidad concreta. No dejaría de ser, aunque bien intencionado, un sofisticado ejercicio académico ajeno a los conflictos sociales y políticos que se dan fuera del ámbito del pensamiento puro. Otros críticos como Danilo Zolo son más duros aún y lo demuelen con argumentaciones que lo acusan de torpeza e ingenuidad: (…) poco más que un retroceso al individualismo puritano del protocapitalismo europeo, cuyos ideales políticos (…) no se extendían más allá del horizonte intelectual de un ferretero del siglo dieciocho209. Es verdad que estas limitaciones surgen de la teoría de Rawls, pero nada impide observar en ella una concepción democrática y racional de hombres libres e iguales, y un intento de encontrar una posición equidistante tanto de los dogmatismos fundamentalistas como de los relativismos éticos y culturales. Contra los primeros opone una versión laica del poder político no basada en dogmas eternos, ni naturales ni trascendentes, sino en una humanidad autodirigida. A los relativistas los enfrenta con una mirada sobre la justicia tan abarcativa y extensa, excluyente de todo análisis particularista, que permita los “consensos superpuestos” de una ética universal. Esa visión queda clara cuando afirma: “En especial, yo parto del supuesto de que ser miembro de alguna comunidad y comprometerse en muchas formas de cooperación es una condición de la vida humana”210. TERCERA PARTE Conceptos fundamentales de la teoría política HOLISMO. INDIVIDUALISMO. SISTEMISMO. DIALÉCTICA El problema esencial de la filosofía de las ciencias sociales, incluida la filosofía de la política, es la relación entre el individuo y la sociedad: ¿cómo es posible que una agrupación de individuos distintos y con intereses con frecuencia opuestos puedan constituir una sociedad? El dilema remite, a su vez, a temas más abstractos, el vínculo entre el todo y las partes, lo general y lo particular. Estas relaciones son muy complejas y ambiguas y han dado origen a concepciones distintas: el holismo (de holos, todo) u organicismo —trasposición del organismo biológico a la sociedad—, el individualismo o atomismo, el sistemismo y la dialéctica. El holismo es la teoría adecuada a la cosmología; el universo, a pesar de incluir aspectos caóticos, configura un cosmos; también concuerda con la biología —ya que todas las partes del cuerpo humano forman un organismo—. En cambio no es apropiada para explicar la sociedad humana pues en ella la conciencia, la acción, la libertad trascienden el plano de la naturaleza y exigen una explicación especial. En el modo primigenio de sociedad —la tribu— no había todavía conciencia de la individualidad y la concepción instintiva del mundo era holista. En las sociedades más avanzadas, el individuo nace en un sistema que no ha creado, éste le ha sido dado por otros hombres que lo precedieron. Pertenece a agrupaciones sociales —instituciones, religiones, clases, etnias, naciones, géneros—, comparte símbolos culturales y se rige por entidades generales y abstractas como el lenguaje, el derecho, las normas éticas, las creencias, las corrientes políticas, los estilos artísticos que transcienden lo individual. También adhiere a entidades estables y duraderas: las iglesias, los partidos políticos, los clubes, los sindicatos, las reuniones de gente con alguna actividad en común; en todas estas comunidades los miembros tienden a adoptar rasgos similares. Cuando el individuo forma parte de un grupo, tiene conductas que pueden llamarse colectivas. El holismo presenta al grupo o a la sociedad (el todo) como distinto y superior a los individuos (las partes), así la estructura es un conjunto de fuerzas que el hombre no controla, y a veces, ni comprende, y a las que está sometido. Sin embargo, toda agrupación humana, como veremos luego, no es sino una combinación de voluntades individuales que actúan e interactúan entre sí. En la premodernidad, el grupo, los colectivos, prevalecían sobre los individuos y éstos eran meros apéndices de los objetivos colectivos como las hormigas, las termitas y las abejas en sus comunidades. Las partes estaban subordinadas al todo, los individuos carecían de libertad y se fusionaban en una entidad supraindividual, reinaba la moral del hormiguero. En el mundo moderno, las teorías holistas más elaboradas pretenden superar a los reduccionismos que explican el todo reduciéndolo a uno solo de sus elementos, pero en realidad es un reduccionismo al revés: reducen lo singular, lo particular, lo distinto, lo heterogéneo, lo diverso a un todo generalizador, abstracto, simplificador, unidimensional, en una mezcla confusa donde todos los gatos son pardos. El holismo prerreflexivo de los pueblos primitivos sobrevivió en las sociedades clásicas, se volvió reflexivo y autoconsciente en la filosofía griega clásica; la naturaleza fue el sucedáneo de las divinidades. No es casual que esta manera de pensar condujera con Platón al primer esbozo de una sociedad totalitaria en la utopía de La República, y que Aristóteles fuera el maestro de pensamiento de Tomás de Aquino, filósofo del autoritarismo católico medieval. Según Aristóteles, el hombre era un “animal político” que sólo se realizaba como ciudadano del Estado. El mundo privado era un estadio inferior y por eso dedicado a las mujeres. Una personalidad como Sócrates, que defendía la autonomía individual, fue condenado a muerte para dar el ejemplo de que el orden estatal estaba por encima de la conciencia de un individuo. Sócrates estaba, después de todo, imbuido del holismo social y prefirió morir antes que rebelarse o huir. Para los primitivos, el centro eran los dioses; para los antiguos, la naturaleza; para los modernos, el eje fue el hombre. Este giro trajo como consecuencias, la desvalorización de lo tradicional y de la autoridad y la preferencia por el cambio y la autonomía individual. El individualismo surgió, en forma aún vacilante, en el siglo cuarto a.C. con los cínicos y se desarrolló con los epicúreos y los estoicos, todos ellos pensadores solitarios, al margen de las academias, despreciados por los filósofos y aun perseguidos por los gobernantes. Con los sofistas, el pensamiento dejó de tener como centro la naturaleza y lo ocupó el hombre, “medida de todas las cosas” según Protágoras; fueron de ese modo los precursores de los modernos. Con ellos, del naturalismo se pasa al humanismo, decía Rodolfo Mondolfo211. Según la concepción individualista que surge con la modernidad, ni los grupos supraindividuales ni la conciencia colectiva tienen entidad en sí mismos, no pueden ser sometidos a la comprobación empírica ni permiten una explicación ontológica. Son la consecuencia de la combinación de voluntades, de una multiplicidad de acciones individuales que interactúan entre sí. De esa complicada red de relaciones mutuas emerge un resultado general que se cosifica, se sustancializa, se personifica, aparenta ser una entidad independiente que, con frecuencia, se vuelve opresiva para los propios hombres que la crearon y la sostienen. El individualismo fue signo distintivo de la modernidad; los individuos adquirieron autonomía al margen de la comunidad aldeana, de las familias patriarcales, de los gremios, de la Iglesia, del Estado absolutista, de las castas donde las hubo. La ciudad con sus multitudes anónimas y el capitalismo con sus relaciones mercantiles abstractas fueron los dos pilares de la individualización. La modernidad liberó a las partes de la supeditación al todo, el individuo adquirió conciencia de sí y de su incidencia en el mundo. No obstante, el holismo lejos de desaparecer fue rehabilitado por teorías y políticas tanto de derecha como de izquierda. La modernidad negó el holismo pero éste renació en el pensamiento contrario a la Ilustración y a las revoluciones burguesas: los contrarrevolucionarios franceses y católicos integristas —Louis Bonald y de Joseph de Maistre—, sus continuadores en el siglo siguiente —Maurice Barrès, Charles Maurras—, los ingleses Edmund Burke e Hilaire Belloc, y los románticos alemanes. Friedrich Schelling lo define en un texto de 1799: “Esta organización entendida como un todo deberá preexistir a las partes; no era el todo el que podía surgir de las partes, sino las partes del todo”. Es significativo que los fundadores de la sociología autodenominada científica del siglo diecinueve también fueran holistas y elogiaran a los filósofos contrarrevolucionarios. Saint Simon reconocía que su socialismo utópico le había sido inspirado por Bonald. Comte consideraba que los positivistas debían mucho a De Maistre, y su propia visión organicista de la sociedad futura estaba en buena parte iluminada por la Edad Media, revivida en primer lugar por la contrarreforma y más tarde por los contrarrevolucionarios franceses. La Iglesia católica como organización social impresionaba tanto a Comte que intentó forjar una sociedad positivista con los requisitos —mitos, ritos y santos— de una religión materialista. La psicología social contemporánea al positivismo era igualmente holista. Gustave Le Bon, creador de la psicología de las masas, decía “un pueblo es un organismo creado por el pasado”. El concepto de “sociedad” como una persona en sí, como entidad colectiva, independiente y superior a los individuos, según los fundadores de la sociología, se difundió tanto en el siglo diecinueve que hasta Pierre Proudhon, que por ser anarquista debía haber sido individualista, veía a la sociedad como a “un ser que tiene sus propias funciones ajenas a nuestra individualidad” (Filosofía de progreso, 1876). Hablaba de la “metafísica del grupo” y fue uno de los primeros en usar el término “sistema” para definir las relaciones sociales. Aun un espíritu moderno como Émile Durkheim, en la descripción de sus “asociaciones sociales intermedias”, no disimulaba que el sustento de las mismas estaba en las corporaciones medievales. El movimiento cooperativista del siglo diecinueve, aunque a veces bajo el rótulo socialista, ocultaba la nostalgia por la corporación medieval. El holismo revivido culminó con los totalitarismos del siglo pasado. Al tratar de buscar una unidad monolítica entre los miembros de un grupo o comunidad, el holismo cae en la abstracción y en la generalización abusiva, y fracasa en el intento de absorber a todos los individuos en una totalidad única, llámese sociedad o comunidad. Ésta se disgrega inevitablemente porque los individuos pertenecen a variados sectores y agrupaciones que le dan una identidad plural: la clase social, la familia, el género, la edad, la nacionalidad, la vecindad, el trabajo, la afiliación política o religiosa, y aun las agrupaciones de acuerdo con hábitos y preferencias en común. Ninguna de estas identidades o pertenencias representan la totalidad del individuo sino sólo una parte, y son compartidos, en cada caso, con distintos miembros de diferentes grupos. Esa integración a distintos colectivos y la singular combinación de éstos es la expresión de una individualidad única. La comunidad se disgrega en sus innumerables miembros, cada uno de ellos con características propias. Aunque existan las creencias compartidas y las influencias recíprocas de los participantes de una misma sociedad, no todo incide sobre todos. La cadena de influencias se rompe en algún eslabón porque cada sujeto pertenece a un grupo determinado, transita ámbitos precisos y tienen o no contacto con los otros; cada persona sostiene variadas y mutables relaciones y su lealtad hacia algunos, le acarrea conflictos con otros. Los individuos, desde su subjetividad, viven la comunidad de una manera sutil secreta e imperceptiblemente propia. Lo simétricamente opuesto al holismo es el individualismo extremo, llamado atomicista; lo asumen, entre otros, los liberales puros, los empiristas, la escuela de Viena y la filosofía analítica anglosajona. Para el holismo el todo es uno y homogéneo, para el individualismo, no es sino una suma de partes diversas y heterogéneas. En su versión más extrema, el individualismo es una forma de nominalismo, sólo existe lo singular, los universales son vocablos; niegan la realidad de toda entidad general —entre éstas la sociedad—, y en consecuencia rechazan la posibilidad de las ciencias sociales. Pero sin conceptos universales sería imposible expresar algo sobre el propio individuo. El individuo no es un átomo aislado, los contenidos de la conciencia individual son representaciones, tendencias, afectos, evocaciones, pensamientos surgidos de la relación con otros individuos y de la vida en sociedad. El nominalismo ontológico ha sido sobrepasado por el nominalismo metodológico, adoptado por el neopositivismo que no niega la existencia de universales sino su posibilidad de ser investigados empíricamente; por lo tanto, rechazan el carácter científico de las ciencias sociales y políticas. Tanto el holismo como su contrario, el atomicismo, tienen hoy escasa injerencia en las ciencias sociales o en la filosofía política: el lugar predominante lo ocupa el sistemismo. El sistema no en el sentido de sistematización, imprescindible en todo conocimiento racional, sino como un todo similar al del holismo pero donde las partes juegan un papel más activo. Se aproximaría a una posición intermedia, ubicada entre el individualismo y el holismo, aunque, con frecuencia, se lo confunde con este último. El sistemismo pretende ser una síntesis abarcadora por igual de los derechos individuales y los deberes sociales y, como tal, ha gozado del beneplácito de las ciencias sociales. Lo introdujo Durkheim y fue impuesto por Talcott Parsons, el primero en usar, en un sentido específico, el concepto de sistema. Para Parsons la sociedad es un sistema autorregulado que se adapta a los cambios y mantiene el equilibrio reformando sus instituciones; sería algo así como el gatopardismo (Tomasi de Lampedusa): cambiar algo para que todo siga igual. A diferencia de los holistas, Parsons no concibe al sistema como determinación total del individuo, ya que permite la actuación del agente —según la jerga académica— pero siempre subordinado al sistema. En Parsons importa la estabilidad del sistema social y la integración a éste de todos los individuos que deben obediencia a las normas y son imputables de sanciones por su no cumplimiento. Es tal el interés del sociólogo norteamericano por esta premisa que la convierte en el tema fundamental de las ciencias sociales. El sistemismo funcionalista estadounidense encabezado por Parsons es afín al estructuralismo francés; ambos subordinan la acción del agente individual, absorben lo subjetivo en la objetividad del sistema. De ahí que con frecuencia, sistema y estructura sean usados como sinónimos, aunque en realidad, la estructura es un elemento del sistema. En su forma más extrema, el posestructuralismo llega a la negación del sujeto con la teoría de “la muerte del hombre”, de Michel Foucault en Las palabras y las cosas, sólo quedan las estructuras212. En estos casos, el estructuralismo se confunde con el holismo. Claude Lévi-Strauss y el posestructuralismo francés o la teoría de los sistemas de Ludwig von Bertalanffy se inclinan al holismo, conciben a la estructura como exterior a la acción humana, al mismo tiempo que la determina sin que los hombres puedan controlarla y, a veces, ni siquiera comprenderla. A diferencia del holismo que se fundamenta en entidades lejanas al individuo —el cosmos, el cielo de las divinidades o la sociedad abstracta—, el sistemismo se basa en colectividades más pequeñas y próximas a los individuos, privilegia la comunidad sobre la sociedad, los lazos orgánicos con los otros, sobre la abstracción y distancia del acuerdo o el contrato social. Se asemejan en ese sentido a las teorías comunitaristas desde Ferdinand Tönnies (Comunidad y sociedad) al neocomunitarismo actual. Aun las actitudes más íntimas y personales serían impulsadas por factores colectivos. Durkheim atribuye el suicidio, el delito, la anomia, a la carencia de vínculos comunitarios. La democracia, según los sistemistas, es apenas una tecnocracia, una técnica de control del sistema, y la libertad, una herramienta de socialización y no un valor por sí mismo. Niklas Luhmann213, otro representante del sistemismo, sostiene que el alto grado de diferenciación, propia de los sistemas complejos, vuelve impracticables los ideales de la democracia, el autocontrol de la sociedad, la representación. Sustituye, de este modo, cualquier capacidad creativa de los individuos y de los grupos por la decisión de las instituciones. El sistemismo resulta impotente para interpretar las disidencias, la discontinuidad histórica, las revoluciones o los cambios profundos. Como señalara Alvin Gouldner refiriéndose al sistemismo funcionalista parsoniano: “El equilibrio implica necesariamente interdependencia pero ésta no implica necesariamente equilibrio”214. El equilibrio como fin implica una sociedad estática; el desequilibrio trae el cambio y la novedad. Todo sistema social es inestable, perecedero, la organización culmina en crisis y desorden e impulsan a una nueva forma. Las partes se integran al todo en una relación complementaria y, a la vez, antagónica, de afinidad y rechazo, de conflicto y armonía. Ralf Dahrendorf, autor de El conflicto social moderno (1990), señalaba que los sociólogos y politólogos querían contestar a la pregunta ¿qué mueve a la sociedades? Pero a partir de La estructura de la acción social de Parsons, en la línea de Durkheim y Pareto, el interrogante pasó a ser ¿qué conserva unidas a las sociedades? El sistemismo, aunque en versión más moderada que el holismo, constituye un sistema cerrado y completo, pero la realidad no es así: (…) la sociedad no es un ser enteramente cerrado en sí, una unidad absoluta, del mismo modo que tampoco lo es el individuo humano. La sociedad, frente a las interacciones reales de las partes, es meramente secundaria215. En la acepción parsoniana, el sistema es un conjunto ordenado, de elementos que se autorregulan y tienden a conservar la organización establecida, la sociedad es una unidad homogénea sin discontinuidades ni divisiones. Las partes están integradas al todo de una manera exageradamente armónica, la reciprocidad es demasiado simétrica, y el orden predomina sobre el cambio. El sistemismo tiende, como el holismo, a priorizar lo estático sobre lo dinámico, la estructura sobre el proceso, lo sincrónico sobre lo diacrónico, lo social sobre lo individual. Tanto en el concepto de “conciencia colectiva” de Durkheim como en la funcionalidad de las instituciones de Parsons, el individuo tiene un papel subordinado a la sociedad, la distribución de roles y el castigo a la desviación con ecos del holismo de los contrarrevolucionarios franceses del siglo anterior y más cerca aún del positivismo de Comte. Además absolutiza los elementos supuestamente armónicos de la sociedad y reniega de las contradicciones, de las disidencias o las concibe como un peligro exterior al pueblo y a la nación porque propenden a la disolución. De la conciencia colectiva (Durkheim) o del inconsciente colectivo (Jung), negado por Freud, para quien el inconsciente es siempre individual, derivan los conceptos sociales del “ser nacional” o “el alma del pueblo” típicos de los nacionalistas y populistas. Pero la conciencia colectiva es una contradicción en sí misma porque no tiene otro medio para comunicar sus mensajes que las conciencias individuales; la conciencia social, a su vez, sólo se manifiesta a través de la mente y la psiquis de cada ser humano en particular, únicas realmente existentes. Sólo los individuos actúan, piensan, sienten. No hay conciencia del todo por sí mismo, la comprensión de la totalidad sólo se da a través de las frágiles y oscilantes conciencias individuales, de ahí que el conocimiento sea siempre incompleto. El holismo y, en parte, el sistemismo, son contradictorios porque las creencias, sentimientos o ideas colectivas son transmitidos de un individuo a otro y aceptados por las conciencias individuales. Las decisiones políticas no las toman hombres aislados, salvo el caso de las autocracias, sino grupos, pero éstos están a su vez compuestos por individuos que interactúan. Analistas de grupos humanos han observado que en el interior de las relaciones formales de toda organización se tejen relaciones informales entre individuos —dúos o tríos— unidos por lazos de amistad o por coincidencias, y que éstos influyen intensamente sobre las decisiones del conjunto. No puede negarse que los individuos obran condicionados por la situación social en la que están inmersos; pero a su vez, este entorno condicionante está integrado por cierto número de individuos. Esta interacción entre el individuo y el medio social se da en las ideas, en la política, en los hábitos de la vida cotidiana y en el arte. La pintura del Renacimiento no es un estilo prefijado acatado por los pintores de esa época. Existían diferencias en el modo de pintar de una ciudad italiana a otra, entre los pintores entre sí, y aun entre distintas etapas de un mismo pintor, por lo que un estilo artístico o literario que marca una época nunca llega ser un todo homogéneo y único. En busca del equilibrio interno, de la subordinación de las partes al todo, los holistas recalan en el autoritarismo y los sistemistas en el conservadurismo. Al tratar de encontrar una unidad monolítica entre los miembros de una comunidad caen, ambas posiciones, en la abstracción y en las generalizaciones abusivas. Tanto el holismo como el sistemismo tienen representaciones políticas diversas y aun opuestas. Existe un holismo populista, que transforma al Pueblo en una entidad personal dotada de cualidades positivas. El holismo conservador otorga las mismas características al pueblo al que llama masas populares pero con un sentido negativo y opuesto a las elites que también conforman una totalidad. No se puede negar que, cuando el individuo forma parte de la muchedumbre o de un grupo, modifica su comportamiento como consecuencia de la imitación, del contacto con los otros, de la influencia mutua, de las acciones recíprocas, del clima de excitación que se genera; pero la incitación no proviene sino de individuos —los cabecillas— y se dirige a otros individuos. El holismo y el sistemismo en sus versiones moderadas, la sociología —de Comte a Parsons— y el comunitarismo filosófico transforman a la sociedad o la comunidad en un todo dominador del individuo, que renuncia, conscientemente o no, a sus deseos más íntimos si éstos son reprobados por las ideas establecidas y no aceptadas por las mayorías. Las conductas buenas consisten en el conformismo social, en la obediencia a la “opinión pública”, tan opresiva como una dictadura. Este aspecto de los holismos y sistemismos modernos lleva a buscar sus antecedentes en un autor que da para todo: Rousseau, en sus oscilaciones entre la Ilustración y el sentimentalismo romántico, ofrece argumentos para individualistas y holistas. Su teoría del contrato social, que independizaba al individuo de sus lazos orgánicos, es sin duda individualista. Pero a la vez el concepto ambiguo de “voluntad general” puede ser sospechado de antecedente totalitario y, como tal, lo han atacado algunos liberales como Jacob L. Talmon y Bertrand Russell. Al comunitarismo se acerca Rousseau cuando piensa que la identidad personal se logra vinculándose a un grupo colectivo, a un “yo común”. La “conciencia colectiva” de Durkheim es deudora de la “voluntad general” rousseauniana. Asimismo Lévi-Strauss lo reconocía como uno de sus maestros. El comunitarismo se enlaza con el romanticismo alemán de raíces holistas. De Herder, por intrincados caminos, se llega a Ferdinand Tönnies —Comunidad y sociedad (1887)— que rechazaba la sociedad abstracta de la modernidad donde los individuos se vinculaban tan sólo a través de fríos contratos o por las relaciones distantes con las instituciones políticas o económicas. A la sociedad moderna, le oponía la comunidad premoderna basada en vínculos directos de la familia y la aldea, los lazos de sangre y el arraigo a la tierra natal. La comunidad era un organismo vivo; en tanto la sociedad, sólo un agregado artificial. Las ideas de Tönnies no cayeron en el vacío. No sólo los comunitarismos, sino también los totalitarismos, los fascismos y los populismos usan los instrumentos que les brinda la sociedad moderna para recrear formas de la comunidad premoderna que subordina a la sociedad civil e impone el control de la vida privada de los individuos hasta lo más íntimo. El neocomunitarismo fluctúa entre el holismo y el sistemismo: tanto uno como otro significan un retorno al pasado. MacIntyre —Contra la virtud— se fundamenta en Tomás de Aquino y en las comunas medievales, se opone al racionalismo surgido de la Ilustración y del idealismo kantiano y no se diferencia demasiado del culturalismo antiuniversalista prerromántico. La nostalgia de la supuesta armonía de la comunidad premoderna basada en la tradición y las costumbres estuvo representada en la sociología filosófica alemana por la corriente del pesimismo cultural. En la segunda mitad del siglo veinte, después de la caída de los totalitarismos, surgieron revival democráticos de la comunidad premoderna, los comunitaristas: uno de sus representantes, Alasdair MacIntyre216, no encuentra otra opción mejor que el retorno a las raíces de la tradición oral celta, la comuna cristiana medieval y la filosofía aristotélico-tomista. La búsqueda de la armonía, la recuperación de una supuesta unidad primordial, no es, al fin, sino la imposible regresión a las sociedades arcaicas. La comunidad de los comunitaristas es una utopía reaccionaria ya que no ofrece una modalidad nueva y mejor de convivencia sino el retorno a formas antiguas y obsoletas. La creencia en la armonía es compartida, en cierta manera, por los extremos políticos. La derecha cree en la utopía retrospectiva de retrotraer las cosas al orden del pasado para revivir la sociedad jerárquica donde cada uno tiene un lugar prefigurado; en Aristóteles y en Tomás de Aquino, los particulares quedaban subsumidos en los universales de acuerdo con un orden jerárquico. La ultraizquierda, en cambio, es una utopía prospectiva que imagina la síntesis final de la armonía y la paz lograda en la futura sociedad sin clases. El Orden de las derechas y la Utopía de las izquierdas son irrealizables. El regreso al paraíso perdido o a la edad de oro o el avance hacia el fin de la historia o la síntesis final con la reconciliación de los hombres entre sí, son sólo quimeras inalcanzables. El intento de concretarlas —a través de los totalitarismos fascista y estalinista— ha provocado las peores hecatombes del siglo pasado. Fueron experimentos contrarios a la realidad humana, que ha sido siempre, y tal vez lo seguirá siendo, esencialmente cambiante y conflictiva. La solidaridad necesaria para que exista una sociedad no proviene de la bondad espontánea de los hombres sino —así lo mostraron Maquiavelo, Hobbes, Mandeville, Montesquieu, Kant, Adam Smith, Hegel, Marx— de un pacto entre múltiples egoísmos individuales. Aparte del holismo, el individualismo y el sistemismo, hay otra línea de pensamiento que, iniciada por Kant y Hegel, pasa por Marx, aunque resulte rara la inclusión de Marx, acusado por los liberales —Popper entre otros— de ser un representante típico de los holistas. Si bien los marxistas dieron pie para esa leyenda, Marx dejó suficientes escritos para desmentirla. En Manuscritos económicos filosóficos, advertía: “Es necesario sobre todo evitar la definición de la ‘sociedad’, una vez más, como una abstracción que confronta a los individuos”. En Miseria de la filosofía atacaba a Proudhon porque “personifica a la sociedad, hace de ella una sociedad persona que no es lo mismo que la sociedad integrada por personas”217. La producción económica, afirmaba en los Grundrisse, era “el resultado de la interacción recíproca de los individuos conscientes”. La línea hegelomarxiana, aunque no siempre se admita esa denominación, llega en el siglo veinte a Simmel, a Weber y a algunos neokantianos de Marburg o de Viena; conduce por un atajo a la escuela de Budapest —George Lukács—; retorna a Alemania con Karl Korsch; a la primera escuela de Frankfurt por la vía de Alexandre Kojève llega a París donde incide en Merleau-Ponty, en el segundo Sartre, en el grupo de Arguments y también en la epistemología genética de Jean Piaget. El exilio de Korsch dejó un influjo pequeño y breve en el Nueva York de Sidney Hook. El viaje intelectual se aventuró por lugares poco frecuentados, el Buenos Aires del ignoto Héctor Raurich y el Turín de Antonio Labriola y Rodolfo Mondolfo. Antonio Gramsci fue un caso atípico porque adoptó en filosofía una posición similar —llegó a Hegel por intermedio del liberal Benedetto Croce— pero sin apartarse, no obstante, del marxismo ortodoxo de los partidos comunistas. Es de notar que protagonizan esta heteróclita serie Hegel y Marx, principales acusados en el juicio de los posmodernos; Kant se salvó por un pelo de sumarse a los condenados. Aunque parezca una enumeración caótica, a pesar de las divergencia entre sí que no les permitió originar una tendencia, tienen en común el intento de revivir una filosofía política, que busque la razón en la historia y vincule las ciencias sociales con una filosofía de corte humanista, ilustrada y universal. Esta forma de pensar se opone por igual al subjetivismo romántico y al objetivismo positivista; intenta superar las antinomias del espiritualismo y el materialismo, el realismo y el idealismo, el dualismo y el monismo, lo individual y lo universal, la libertad y la necesidad, y centrar el pensamiento en la interrelación del sujeto y el objeto. Debería llamarse dialéctica a este modo de filosofar, si ese concepto no estuviera hoy tan devaluado por los rígidos mandatos de las modas académicas. Sus críticos la reducen a trivialidades como la tríada —tesis, antítesis, síntesis— o a frases hechas —todo se relaciona con todo— o, peor aun, se la vincula a la caricatura grotesca del “materialismo dialéctico” de la era estalinista. Lamentablemente esta línea tiene escasos continuadores en la actualidad y quienes los reemplazaron no fueron mejores. La hegemonía en los círculos filosóficos ha sido conquistada por el pensamiento llamado posmoderno que, partiendo de Nietzsche y de Heidegger, sostiene la irracionalidad de la historia y el relativismo de los valores. El ataque de Lévi-Strauss a Sartre marcó un hito entre las dos posiciones y el cambio de paradigma218. Los posmarxistas, indiferenciables de los posestructuralistas, desdeñan la dialéctica porque la imaginan tan anticuada como los intentos de racionalizar la historia. Rechazan la dialéctica de la historia porque la interpretan como un movimiento por sí mismo y por tanto determinista; “la historia hace”, “la historia quiere”. En realidad los que se mueven dialécticamente son individuos o grupos compuestos por individuos. Marx fue explícito al respecto, en La sagrada familia rechazaba la concepción típicamente holista de la historia como una entidad supraindividual manejando a los individuos: La historia no hace nada, no tiene una “fuerza enorme”, no lucha en batallas, no es “la historia” sino los seres humanos vivos quienes tienen posesiones, realizan acciones o libran batallas. No existe una entidad independiente llamada “historia” que utiliza a la humanidad para alcanzar sus fines, la historia es simplemente la actividad finalista de los seres humanos219. La dialéctica, en el buen sentido, usada con precisión y cautela, no cree en la determinación del ser por la conciencia ni lo contrario, sino en la interacción de ambos, la relación circular en la que uno remite al otro; no hipostasia ni lo social ni lo individual, sino que subraya las relaciones sociales entre los individuos. Contra el individualismo atomista, reconoce que el individuo no será tal sino al relacionarse con otros; la intersubjetividad es la condición indispensable de la subjetividad y la conciencia de los otros, la premisa de la conciencia de sí mismo. No puede negarse que el equilibrio dialéctico se mantiene con dificultad, se inclina hacia el subjetivismo en el Hegel de Fenomenología y al objetivismo en el Hegel tardío. Los jovenhegelianos, entre ellos el joven Marx, se volcaron hacia lo subjetivo. Engels tendió a lo objetivo, el Marx maduro osciló entre uno y otro; en tanto el llamado “marxismo occidental” se deslizó hacia lo subjetivo y el marxismo soviético —y también el althusseriano— fue objetivismo puro. Sartre propuso la síntesis del existencialismo y el marxismo, pasando del individualismo ontológico de El ser y la nada al individualismo metodológico de la Crítica de la razón dialéctica, donde las acciones sociales son relaciones entre individuos. Algo similar decía con anterioridad Weber —leído por Merleau-Ponty— cuando proponía, junto con Simmel, el individualismo metodológico como método de las ciencias sociales, así lo explicaba en una carta escrita en 1920: Si, en definitiva, me hice sociólogo ha sido especialmente con objeto de poner término a esos ejercicios basados en conceptos colectivos, cuyo espectro no cesa de merodear. En otras palabras, tampoco la sociología puede proceder sino de las acciones de unos, de algunos o de numerosos individuos separados. Por eso se encuentra obligada a adoptar métodos estrictamente individualistas. Simmel, por su parte, compartía ese punto de vista con su amigo Weber: hablaba de la “interacción anímica” de los individuos y veía que los grandes sistemas no eran sino la “solidificación” de ese mismo interaccionar: (…) sólo la existencia humana es real en individuos, sin que la validez del concepto de sociedad sufra por ello. Si se aprehende ésta en su generalidad más amplia, significa entonces la interacción anímica entre individuos. (…) Todos aquellos grandes sistemas y organizaciones supraindividuales en las que se acostumbra a pensar con el concepto de sociedad no son otra cosa que las solidificaciones (en marcos duraderos y figuras autónomas) de interacciones inmediatas que discurren de hora en hora y de por vida aquí y allá entre individuo e individuo220. A tal punto Simmel prioriza lo interindividual sobre lo colectivo que no habla de sociedad sino que prefiere el término “socialización”, como derivado de intersubjetividad. La discusión sobre la diferencia entre filosofía y ciencias sociales y de ambas con la ciencia política, como hemos visto en el primer capítulo, no es una cuestión puramente académica de disciplinas o metodología, atañe también a su contenido concreto. La filosofía política tiende a priorizar la actividad de los hombres y su papel creativo cayendo a veces en la tentación del subjetivismo. La ciencia política se inclina a observar a la sociedad como estructura o sistema total y cerrado en sí mismo, se inclina hacia el holismo o el sistemismo. Las teorías intersubjetivas requieren una interpretación que vincule a la filosofía con la ciencia política sin el predominio ni la disociación de una sobre la otra. Aunque los intentos hayan sido hasta ahora sólo aproximaciones y tanteos, es preciso insistir en esa zona ambigua de la filosofía política, a medias entre la filosofía per se y las ciencias sociales, que busque la síntesis entre el análisis de la sociedad como producto de la interacción de los individuos y, a la vez, de las situaciones que los condicionan. Esas categorías no sólo se relacionan con la metodología científica o filosófica de la política sino también con los mismos contenidos. Detrás de esas categorías sociológicas se ocultan posiciones políticas. Traducido a términos políticos, la visión atomística corresponde a la de los liberalismos puros o al anarquismo; el holismo es la teoría de los sistemas colectivistas, corporativistas, autoritarios, totalitarios, nacionalistas, populistas, teocráticos, fascistas, estalinistas. El sistemismo fundamenta a los comunitarismos, neopopulismos, culturalismos y multiculturalismos, aunque también a los liberales conservadores. Son defensores de la sociedad consolidada y temerosos de los cambios, partidarios de lo establecido sobre la renovación o, parafraseando a una vieja consigna positivista, del “orden” sobre el “progreso”. El sistemismo puede aparentar las posiciones más democráticas y pluralistas cuando adopta la forma del multiculturalismo que pretende defender la variedad. En realidad está avalando la subordinación de los individuos a una tradición, religión y hábitos que le han sido impuestos, en tanto que el pluralismo democrático defiende la libertad del individuo para elegir un estilo de vida propio que no siempre coincide con los valores culturales de su origen. Sólo las teorías interaccionistas se adecuan, como veremos en un próximo capítulo, a la interpretación de sistemas abiertos y cambiantes como la democracia que, por otra parte, se acerca a la compleja realidad humana porque admite el conflicto como insuperable y, a la vez, crea formas de consensos parciales que permiten la vida en sociedad. La modernidad racionalista y humanista tiende al fortalecimiento de la individualidad y de la universalidad cuya fusión es perturbada por los particularismos identitarios. La sociedad racional de individuos autónomos, preocupados por la libertad más que por la identidad y la pertenencia, es lo contrario de las comunidades orgánicas, defendidas con fuerza por el holismo y débilmente por el sistemismo. EL CONFLICTO, CLAVE DE LA HISTORIA La teoría del conflicto tiene una prestigiosa tradición: las corrientes más representativas del pensamiento moderno, por opuestas que sean entre sí, coinciden en la visión del mundo como antagonismo, lucha de opuestos. Maquiavelo fue el primero en mostrar el lado creador del conflicto, cuando señaló con perspicacia que la lucha entre patricios y plebeyos fue el impulso para la grandeza de Roma. El otro padre fundador de la filosofía política moderna, Thomas Hobbes en Leviatán (1651), descreía en la armonía primigenia y concebía las relaciones entre los hombres como de natural hostilidad, la lucha de todos contra todos, “el hombre es el lobo del hombre”. Los individuos tienen ambiciones parecidas y como no pueden tener acceso a los mismos bienes se convierten en enemigos naturales. Para evitar la lucha universal que los destruiría recíprocamente, se constituyeron las sociedades con reglas de juego consensuadas y cada uno cede una parte de sus deseos. La organización social, el Estado, es pues, según Hobbes, el resultado de un acuerdo, un contrato social que evita el aniquilamiento recíproco. Los liberales ingleses del siglo dieciocho pasan con frecuencia por ingenuos idealistas creyentes en la espontánea armonía entre los hombres. Sin embargo, sus principales teóricos, como ya vimos, adscribían a una teoría del conflicto. La sociedad humana no surgía de la concordia sino, por el contrario, de la lucha competitiva de los individuos que sólo buscaban egoístamente su propio interés y que, sin proponérselo, promovían el bienestar general; la mezquindad particular se transformaba en actividad socialmente útil a todos los hombres. Jeremy Bentham y los utilitaristas describían la historia como “una reyerta universal”, y consideraban a la sociedad como el ámbito de las disputas entre intereses contrapuestos. Montesquieu veía el conflicto como indisoluble de la vida social: “En cuanto el hombre ingresa en sociedad (…) comienza el estado de guerra”. Lo ejemplificó en su obra Consideraciones sobre la causa de la grandeza de los romanos y de su decadencia (1734) donde, siguiendo a Maquiavelo, sostuvo que la decadencia romana no tenía por causa sus enfrentamientos internos sino que, por el contrario, esos conflictos hicieron posible la libertad. James Madison, inspirador del texto sobre “Derechos humanos en la Constitución estadounidense”, afirmaba que los conflictos formaban parte de la naturaleza misma del hombre y de la sociedad y que no podían suprimirse sin que, al mismo tiempo, desapareciera la libertad221. El mayor optimismo posible que los liberales ingleses se permitirán acerca de la solución de los conflictos será la cauta y resignada reflexión de Stuart Mill: “Aunque nunca habrá uniones, puede haber concordias, y esto es cuanto se desea o requiere”222. El idealismo filosófico alemán, por otras razones, llegaba a conclusiones similares. Kant coincidía con Hobbes y era muy claro en su opúsculo La paz perpetua: El estado de paz entre los hombres que viven juntos no es un estado de naturaleza, que es más bien un estado de guerra, es decir un estado en el cual si bien las hostilidades no se han declarado, existe una constante amenaza de que se declaren. El estado de paz debe por tanto ser instaurado223. La superación de la lucha no era la armonía sino una forma de transacción que Kant llamaba la “sociabilidad insociable” o “la insociabilidad sociable”. Hegel decía: “Cada conciencia persigue la muerte de la otra” (Fenomenología). Al igual que Kant, pensaba Hegel que los individuos, al luchar por sus propios intereses egoístas, servían a fines sociales sin quererlo y sin saberlo. La dialéctica hegeliana era el modo más adecuado de explicar el carácter conflictivo de la historia de la humanidad. La teoría marxista de la lucha de clases representaba un aspecto de esa conflictividad. Decía Engels en una carta a Bloch: La historia se hace ella misma de modo tal que el resultado final proviene siempre de conflictos entre gran número de voluntades individuales, cada una de las cuales está hecha a su vez por un cúmulo de condiciones particulares de existencia224. En los primeros años siglo pasado la teoría del conflicto alcanzó relevancia con Simmel y Weber, en sus originales fusiones de filosofía y sociología. Weber analizó el rol esencial y positivo del conflicto en las relaciones sociales: (…) el conflicto no puede excluirse de la vida social (…) La “paz” no es sino una modificación en la forma del conflicto, de los antagonistas, de los objetos del conflicto o, finalmente, de las posibilidades de selección225. El conflicto está inserto en la existencia del hombre, ya que a la misma paz no le es ajeno. Simultáneamente a Weber, su amigo y en algunos aspectos mentor Georg Simmel, en el capítulo de Sociología (1908) llamado “La lucha”, afirmaba que la unidad entre los seres humanos, y aun en el mismo individuo, surgía indisolublemente ligada a la división. Si toda acción recíproca entre hombres es una socialización, la lucha, que constituye una de las más vivas acciones recíprocas y que es lógicamente imposible de limitar a un individuo, ha de constituir necesariamente una socialización. (…) El individuo no llega a la unidad de su personalidad únicamente porque sus contenidos armonicen, según normas lógicas u objetivas, religiosas o éticas, sino que la contradicción y la lucha no sólo preceden a esta unidad, sino que están actuando en todos los momentos de su vida. Análogamente no hay ninguna unidad social en que las direcciones convergentes de los elementos no estén insuperablemente mezcladas con otras divergentes. Un grupo absolutamente centrípeto y armónico, una pura “unión”, no sólo es empíricamente irreal, sino que en él no se daría ningún proceso vital propiamente dicho. (…) Así como el cosmos necesita “amor y odio”, fuerzas de atracción y de repulsión, para tener una forma, así la sociedad necesita una relación cuantitativa de armonía y desarmonía, de asociación y competencia, de favor y disfavor, para llegar a una forma determinada. Y estas divisiones intestinas no son meras energías pasivas sociológicas, no son instancias negativas; no puede decirse que la sociedad real, definitiva, se produzca sólo por obra de otras fuerzas sociales positivas y dependa negativamente de que aquellas fuerzas disociadoras lo permitan. Esa manera de ver corriente es completamente superficial; la sociedad, tal como se presenta en la realidad, es el resultado de ambas categorías de acción recíproca, las cuales, por tanto, tienen ambas un valor positivo226. En un ensayo posterior, El conflicto de la cultura moderna (1918), reiteraba el papel creador desempeñado por el antagonismo. (…) el conflicto es una forma de socialización. (…) Una cierta cantidad de discordia, de divergencia interna y controversia externa, se halla orgánicamente vinculada con los mismos elementos que, en última instancia, mantienen unido al grupo. (…) Las discrepancias con frecuencia proporcionan a las clases y a los individuos posiciones recíprocas que no ocuparían si las causas de hostilidad no fueran acompañadas por sentimientos y manifestaciones de hostilidad227. La obra de Simmel ha sido injustamente olvidada por las corrientes predominantes en las ciencias sociales académicas de posguerra, con excepción de Lewis Coser, cuyo libro Las funciones del conflicto (1956) es, en parte, una paráfrasis de Simmel. Asimismo en la corriente de la democracia liberal, Ralph Dahrendorf fue llamado el “teórico del conflicto” por presentarlo “como componente normal, creativo de las sociedades libres”228. Para los pensadores políticos de la modernidad, el consenso surge del disenso, los acuerdos primigenios que hicieron posible la vida en sociedad provenían de un pacto entre enemigos. Los sistemistas, como ya vimos, subestiman las contradicciones, los conflictos y las tensiones interiores al sistema y priorizan la conservación del equilibrio y la estabilidad. De ahí la propensión a aquello que se automantiene o continúa inmutable, y a señalar los cambios como una intrusión de factores exteriores al sistema. Si fueran interiores, serían síntomas patológicos, desorganizaciones parciales que precisan ser corregidas. Durkheim consideraba al conflicto como un fenómeno derivado, producto de la anomia característica de los momentos de crisis. Una de las pocas ocasiones en que hace referencia al conflicto de las clases sociales, lo califica de “endémico” como si se tratara de una enfermedad. Es significativo que haya sustituido el concepto de conflicto por el de violencia para subrayar, de manera tácita, su carácter negativo. Debe aclararse que el conflicto no es sinónimo de violencia. Si bien puede originarse en la violencia, no es su única ni su mejor manera de resolverlo. Todo acuerdo, todo pacto, todo consenso, se logra porque existe un conflicto resuelto en forma pacífica, y ésa es la razón de ser de la política. Karl von Clausewitz decía que la guerra es la continuación de la política, pero lo mismo puede sostenerse que la política es la superación de la guerra. La forma violenta de hacer política — terrorismo, guerrilla, dictadura— no soluciona los conflictos sino que, por el contrario, los agrava. El conflicto, tal como lo entendemos, no implica ninguna exaltación de la violencia a la manera de Carl Schmitt o de Georges Sorel o de Nietzsche. Nada que ver tampoco con la “lucha por la vida” del darwinismo social, aplicación abusiva de una teoría valida sólo para la biología. Menos aún es la justificación de la guerra entre naciones ni la estetización de la misma al estilo de Ernst Jünger. Por el contrario, la guerra es la consecuencia de las concepciones holistas de la sociedad —del tribalismo al nacionalismo— o de los sentimientos colectivistas —religión, patriotismo, comunitarismo. El culto de la violencia fue una ideología predominante en el periodo de entreguerras impulsada por los dos totalitarismos. Tuvo un revival, aunque con otras ideologías en los años setenta, con el auge de los terrorismos y las guerrillas; los métodos pacíficos de la democracia estaban desprestigiados, eran, según las izquierdas, tan sólo un engaño de las clases dominantes. Uno de los autores más leídos fue Frantz Fanon, teórico de la violencia revolucionaria y una de las películas más representativas, La batalla de Argelia (1965) de Gillo Pontecorvo, estetizaba el terror. Sartre siguió la corriente con la apología del odio en el prólogo a Los condenados de la tierra de Fanon. Esta orgía de sangre terminó cuando las guerrillas fueron derrotadas y donde tomaron el poder —como en Argelia— instauraron, con distinto signo, regímenes represivos y aún más discriminadores para las mujeres que los coloniales. Los sistemistas se niegan a considerar el lado positivo del conflicto como motor del cambio histórico; ven el todo social en una unidad integral y completa cuando, en realidad, es producto de la coexistencia de grupos sociales, políticos, económicos, religiosos, culturales que se contradicen y luchan entre sí. Incluso los momentos culminantes del conflicto, las crisis, tienen su lado positivo; la destrucción implica, a la vez, el surgimiento de lo nuevo. Adscrito al sistemismo, Mario Bunge229 no admite a los teóricos del conflicto y les reprocha el olvido de la cooperación. Bunge cree que la alternativa al capitalismo y al socialismo, ambos basados en el conflicto, está en el cooperativismo y apela en su apoyo al príncipe libertario Pierre Kropotkin que basaba su “ayuda mutua” en una filosofía ingenuamente optimista de la evolución. La experiencia autogestionaria de la ex Yugoslavia es asimismo un ejemplo poco relevante porque se realizó en un país pequeño, durante un breve tiempo y bajo la vigilancia política autoritaria de Tito. A su muerte la autogestión desapareció sin dejar ninguna huella. Además debe señalarse que el objetivo de las cooperativas no ha sido suplantar al capitalismo, sólo han funcionado en grupos pequeños y aun así no exentos de tensiones. Los grupos pequeños no son menos conflictivos que las grandes organizaciones; por el contrario, cuanto más cercana es la convivencia, aumentan los enojos recíprocos entre los miembros de un grupo —un ejemplo típico son las peleas familiares o entre vecinos o adherentes a un mismo partido o en asociaciones de todo tipo. Aquello que separa no es siempre la extrañeza del otro, sino a veces la similitud y la cercanía, llamada por Freud “narcisismo de la pequeña diferencia”, que provoca competencia y lucha por el reconocimiento. Simmel describe esta situación paradojal: (…) si surge una diferencia entre quienes mantienen una relación estrecha, a menudo ésta adquiere aspectos apasionadamente expansivos (…) es el caso de hostilidad cuya intensificación está basada en un sentimiento de adscripción o pertenencia. Si se admite la libertad del hombre es preciso, al mismo tiempo, aceptar que puede elegir entre el bien y el mal y, por lo tanto, es ilusorio que las malas acciones desaparezcan. No se puede calificar de inhumanos individuos que obran mal, ellos también son humanos. Más aún, a veces, quienes se propusieron implantar el bien absoluto sobre la tierra —cristianos, o comunistas— han dado origen al mal radical. Esto no significa negar la predisposición al bien que, de igual modo, es la otra cara de la libertad y hace posible la solidaridad, la compasión, el valor cívico, la disidencia pacífica y, hasta en situaciones límites, el propio sacrificio. Es preciso advertir que no todo conflicto es positivo. Simmel señala la existencia de conflictos ficticios que son una forma desviada de calmar las tensiones provocadas por el ocultamiento de los conflictos reales. Aunque no sean ejemplos a los que Simmel recurre, la discriminación de los judíos, los negros, los homosexuales, las mujeres, los extranjeros, fueron, en determinados periodos históricos, excusas para desviar la atención de conflictos no afrontados, ocultar las hostilidades, canalizar el odio y el resentimiento. El típico falso conflicto usado por los regímenes dictatoriales o autoritarios para distraer a la sociedad de los conflictos reales es el provocado por el nacionalismo y su hostilidad con otras naciones, que con frecuencia culmina en la guerra. Más allá de la invención de falsos conflictos en los estados totalitarios o en sociedades imbuidas de un fuerte nacionalismo, no existen totalidades sociales integradas orgánicamente, tan sólo se mantienen unidas a través de acuerdos provisorios entre los intereses antagónicos signados por la contradicción y el conflicto; de ahí su fragilidad y sus frecuentes rupturas: La contradicción y el conflicto (…) no solamente preceden a la unidad sino que operan en ella, en todos los momentos de su existencia. (…) Probablemente no existe una unidad social en que las corrientes convergentes y divergentes entre sus miembros no estén inextricablemente entretejidos230. La tensión del todo por mantener la unidad a costa de las partes, y de éstas por defender su autonomía, no tiene fin. Los individuos fluctúan entre la tendencia a renunciar a la libertad a cambio de la seguridad, como ya mostraron desde Dostoievski —Los hermanos Karamazov— a Erich Fromm —El miedo a la libertad—, hasta el rechazo de la dependencia expresada en el inconformismo, la desobediencia, las rebeliones y revoluciones. Toda sociedad es esencialmente conflictiva, hay lucha por la distribución del poder y de los bienes materiales y también por los culturales, por los valores, las ideas, las preferencias y hasta por los más primitivos impulsos individuales. Ni el holismo ni el sistemismo se detuvieron a analizar la lucha de las partes por mantener su autonomía y defenderse de la subordinación al todo. Pero los teóricos más realistas se han preocupado por la necesidad de establecer determinadas reglas del juego social que impidan, mediante el consenso, terminar en una lucha de vida o muerte. El consenso es la otra cara del conflicto, la sociedad misma, como bien lo señalaba Simmel, implica la coexistencia del consenso y el disenso, la atracción y la repulsión, la asociación y la competencia, la coincidencia y la diferencia, en fin, el amor y el odio. En el siglo pasado, Benedetto Croce hablaba “del producto dialéctico de la concorde discordia de los individuos morales”231. Simmel afirmaba que el conflicto entre vida y forma, es decir, entre lo subjetivo y lo objetivo de la experiencia humana, adquiría características particularmente trágicas bajo las condiciones modernas232. Sartre, a su vez, inspirado en la lucha de conciencias de Hegel, descubría el conflicto hasta en lo más íntimo y privado de los individuos —el amor y la sexualidad —, y acuñó una frase que hizo época: “El infierno son los otros”233. El conflicto es una forma indisociable de las relaciones humanas, pero hay dos maneras de encararla políticamente: una es la autoritaria, que cree aniquilar la violencia con gobiernos despóticos; otra, la democrática, que es consciente de la imposibilidad de suprimirla pero intenta el acuerdo pacífico para impedir la insociabidad y la lucha destructiva. La democracia es el sistema más acorde con la realidad porque no presume la armonía preestablecida ni tampoco la promueve. Sus enemigos observan su incapacidad para salir del disenso como una de sus falencias; los demócratas acríticos la definen, por el contrario, como la política del consenso. Ambos contendientes están parcialmente equivocados y acertados. Todo diálogo es a la vez debate; el consenso no significa el fin del conflicto, sino un acuerdo entre los adversarios para establecer las reglas del juego y los límites en la lucha durante un periodo; el consenso es el momento intermedio entre dos disensos y una democracia realista debe ser consciente de esa oscilación dialéctica permanente porque la contradicción no es una manera de ver, está en las cosas mismas. A la paradoja de la predisposición de los hombres al egoísmo y a la vez su necesidad de vivir en sociedad, Maquiavelo que, como vimos, creía en la inclinación de los hombres a la maldad, oponía la noción de la ley que “puede hacer buenos a los ciudadanos”. La política y la misma sociedad no existirían sin la voluntad de los hombres más razonables que, a veces en contra de la corriente, acuerdan un pacto social a fin de poder vivir pacíficamente; de no ser así la vida sería más difícil para todos. Montesquieu en Elogio de la sinceridad creía posible esa conjunción porque “los hombres no son ni tan buenos ni tan malos como se los ha hecho, y si bien es verdad que hay pocos virtuosos, no hay ninguno que no pueda llegar a serlo”. Los legisladores y ejecutores no pueden conformar, sin embargo, una dictadura buena —como suponía Hobbes— porque los gobernantes también son hombres y están sujetos a las mismas falencias de los gobernados, acentuadas aún más por la impunidad que les otorga el poder. Es necesario, por lo tanto, un gobierno democrático que controle a los ciudadanos y a la vez sea controlado por éstos. La filosofía política moderna se inicia con un pensamiento ambivalente: tanto Maquiavelo como Hobbes son antecedentes del autoritarismo, pero también del liberalismo, pues basan la sociabilidad en un pacto o contrato que disminuirá la incidencia de los conflictos y hará posible la vida en sociedad. LOS VALORES EN CUESTIÓN Toda reflexión sobre política conduce a temas como la justicia, la igualdad, la libertad, los derechos humanos, la solidaridad, asuntos que encuentran su fundamento filosófico en la ética. Es decir, la ética y la política establecen una relación que impone la reflexión sobre una teoría de los valores, a fin de enunciar códigos sobre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto en la sociedad y en los individuos. Los científicos políticos y algunos sociólogos como Weber rechazan la introducción de valores en la ciencia política, pero no advierten que hacen referencia indirectamente a un valor de signo inverso, el de la a-valoración. Recaen, de ese modo, en la paradoja del relativismo, la afirmación no deseada de lo que se niega. Esta posición en sí misma no deja de ser un formalismo ya que la vida en sociedad obliga a la crítica valorativa frente a los acontecimientos y a las personas. El juicio de hecho se limita a decir “esto es”, “esto es así”, “esto es distinto de aquello”. El juicio de valor, en cambio, expresa “esto es mejor que aquello“, “esto es justo y aquello es injusto”. El juicio fáctico se circunscribe a relacionar objetos entre sí; el juicio de valor es una relación del objeto con el sujeto que pondera, prefiere, opta. El hombre siempre actúa, y al hacerlo elige, por lo tanto, conscientemente o no, valora. Los valores están unidos a la realidad pero gozan, a su vez, de una relativa autonomía, no sólo expresan la realidad tal cual es, sino también sugieren lo que no es aún, lo que se aspira, lo que se piensa debería ser. Como observaron —desde distintos puntos de vista— Max Scheler y Sartre, los valores surgen de una ausencia, no son reales sino tan sólo posibles, marcan la diferencia entre lo real y lo ideal. El ideal puede llegar a ser real o no; en este último caso señala una utopía. Los valores no son empíricamente verificables, ni observables en un laboratorio, ni se resuelven con una ecuación, y es complicado reducirlos a percepciones empíricas o formulaciones formales. Las ciencias naturales son neutrales, aunque sus aplicaciones técnicas no lo sean. El descubrimiento de la energía atómica puede igualmente servir para el bienestar de la humanidad o para su destrucción. En algunos casos, ciertos valores éticos son ratificados por principios científicos: por ejemplo, la igualdad de los individuos más allá de las razas ha sido convalidada por la biología que rebate al racismo. Pero conceptos más abstractos, por ejemplo el de justicia, no son demostrables con un teorema, ni tampoco son medibles o verificables como los postulados de las ciencias experimentales. Los positivistas, también Weber y Popper, creen que las ciencias sociales deben mantenerse al margen de los valores. No existe —según Weber— una justificación última, más allá de la elección del individuo, entre dioses rivales234. Para los posmodernos el problema no existe: reniegan de los valores, siguiendo a Nietzsche, que está “más allá del bien y del mal”, y a Heidegger, para quien el enunciado de valores es “la mayor blasfemia contra el Ser”235. La teoría más tradicional basada en la naturaleza humana deduce los valores de las propiedades naturales, los juicios normativos de los juicios fácticos, el modo imperativo del modo indicativo, el deber ser del ser; esta falsa argumentación se conoce en lógica como falacia naturalista. Cercana a la falacia naturalista está el relativismo ético que convalida cualquier norma ética por el mero hecho de ser reconocida por una comunidad, lo que obliga a admitir que dos juicios normativos opuestos entre sí tienen el mismo valor. El fundamento en la naturaleza ofrece obstáculos insalvables: los valores no se encuentran en ella sino en la sociedad, ninguna especie fuera de la humana los elabora. Sólo se sustentan mediante argumentaciones lógicas Y PRINCIPIOS ÉTICOS, DE AHÍ LA DIFICULTAD DE SER APROBADOS POR INDIVIDUOS SIN SUFICIENTE CAPACIDAD de abstracción; una gran parte de los seres humanos no comprende términos como justicia o derechos humanos. Aunque la libertad parecería un valor universalmente aceptado, su carencia podría no ser significativa para alguien que nunca vivió con ella; ¿qué puede significar la libertad de prensa para quien no sabe leer? No es que sea un valor secundario sino que la educación es el valor previo. La política se basa en realidades tangibles, por lo tanto, en juicios de hecho; pero también se propone principios o ideales, que se corresponden con los juicios de valor. Valores como los derechos humanos no son hechos naturales, sino creaciones humanas, surgidas a lo largo de la historia, por la acción de los hombres. No se dan de una vez y para siempre sino que, acechados por el riesgo de perderse, deben recrearse a cada momento y convencer a los demás de su pertinencia. Ante la cuestión de los valores surge una pregunta: ¿en qué se fundamentan? Los primitivos tenían la respuesta a mano: los dioses y la tradición trasmitida a través de la sabiduría de los ancianos de la tribu, los hábitos y costumbres se explicaban porque “así se hizo siempre” o “porque todos los hacen”. La revolución de los antiguos griegos fue el descubrimiento de la naturaleza y consideraron a la filosofía, la ética, el derecho y la política como un reflejo del orden cósmico, por eso las primeras visiones filosóficas fueron cosmogonías. No se encuentra en los filósofos antiguos —Platón o Aristóteles— el origen de una fundamentación de los valores modernos; descubrieron la razón pero desconocieron la igualdad. Sólo en pensadores marginales, los estoicos, los cínicos, los escépticos y los epicúreos, están los antecedentes de esos valores excluidos por los clásicos de la Antigüedad. El cristianismo medieval intentó fundamentar los valores en el Dios único pero completándolo con la Naturaleza; Tomás de Aquino —discípulo de Aristóteles— promovió la síntesis entre Jerusalén y Atenas. Pero la teología moderna ha desechado las pruebas racionales de la existencia de Dios del tomismo, y ha limitado la verdad de la religión a la fe de los creyentes. Detrás de la fundamentación fideista de los valores se oculta la subjetividad. Es una cuestión de conciencia y cada uno debe juzgar por sí mismo la verdad de su religión respecto a otras y aun la de toda religión. Locke, sin apartarse del cristianismo, reconoció: “Ninguna religión que yo no crea verdadera puede ser verdadera ni provechosa para mí”, es decir sólo el individuo determina el valor de la religión que practica. Pero si la fundamentación de los valores religiosos es la fe y ésta sólo es otorgada por la gracia divina, se trata de una religión elitista de elegidos; no puede ser, por lo tanto, fundamento de valores universales. La sociedad moderna dio origen a una concepción meramente utilitaria del uso de la religión. Los filósofos de la Ilustración, los enciclopedistas franceses —a excepción de algunos pocos materialistas— y los liberales ingleses adoptaron una doble moral, expresada con todo cinismo por Voltaire. Éste odiaba al cristianismo y a todas las religiones positivas, a la vez confesaba que su deísmo era sólo adecuado a la elite ilustrada, en tanto la religión seguía siendo necesaria para mantener al pueblo inculto en la obediencia al orden establecido. Robespierre, por su parte, trató de transformar al deísmo en religión oficial: tan intolerante y fanática como el culto destituido, perseguía a los católicos y a los ateos por igual. Aunque sin expresarlo con la crudeza de Voltaire y opuestos a la intolerancia de Robespierre, algunos liberales ingleses sostenían igualmente la doble moral. Locke era deísta y reservaba al pueblo las religiones tradicionales, aunque sin privilegiar a una sobre las otras. Kant fundamentó filosóficamente esta ambigüedad: en Crítica de la razón pura refutó las pruebas racionales de la existencia de Dios, pero en Crítica de la razón práctica rescató a la religión como fundamento de la moral para el pueblo —representado en su criado—, circunscripta al plano de la emoción y excluida la razón. El pragmatismo anglosajón del siglo diecinueve y comienzos del veinte —William James—, con un fondo agnóstico, siguió considerando que la religión, verdadera o no, era útil; de este modo, reciclaba la apuesta de Pascal que consideraba más ventajoso creer en la existencia de Dios aunque no hubiera manera de probarla. Algunos neoconservadores anglosajones del siglo veinte han resucitado este enfoque pragmático hacia la religión como única forma de cohesión social en una sociedad fragmentada y anárquica. Si dejamos de lado esta justificación un tanto tramposa de la religión y la tomamos en serio, encontramos que el fundamento teológico de los valores no es satisfactorio porque las leyes divinas supuestamente dictadas por Dios son difundidas por sus representantes en la Tierra, el clero o los teólogos. En las religiones de origen abrahámico —judaísmo, islamismo, cristianismo en sus dos vertientes, catolicismo y protestantismo—, los encargados de la doctrina tienen interpretaciones muy diferentes entre sí; por lo tanto, no hay posibilidad de extraer de allí valores universales, más aún suscitan discordias y en épocas han provocado guerras sangrientas. La modernidad no puede, en consecuencia, sino ser laica y humanista: la Ilustración realizó un giro copernicano: sustituyó a Dios y a la naturaleza por el hombre; la humanidad pasó a ser el centro del universo. Dios se disolvió en el deísmo, o desapareció en el agnosticismo y el ateismo, la Naturaleza se desvaneció en el panteísmo o fue laicizada por las ciencias en la “religión cósmica” einsteniana. El humanismo laico se encuentra ante una nueva dificultad: ¿dónde encontrar una valoración no absoluta ni trascendente sino inmanente a lo humano y al mismo tiempo aceptada por todos los hombres? ¿No se trata de una especie de imperialismo moral? ¿Quién está capacitado para juzgar? La humanidad en abstracto, parecida al dios-hombre de los panteístas, es una entidad tan trascendente a los hombres reales como Dios o la naturaleza. La dificultad para encontrar fundamentos de los valores llevó a las tendencias posmodernas de la filosofía, las ciencias sociales y la teoría política, al relativismo moral que reduce los juicios de valor a culturas o épocas determinadas —historicismo— o a meras ideologías de determinados grupos. Los valores están condicionados históricamente, surgen en una época y lugar determinados; pero esto no significa, como pretende el relativismo historicista, que sólo sean válidos para esa época y ese lugar. El relativismo tiene su lado positivo en cuanto libera al pensamiento de dogmas teológicos y metafísicos pero, a la vez, deja sin fundamentación objetiva y universal a valores como la libertad, la igualdad, la justicia, los derechos humanos. Al quitarles toda base objetiva los arroja al campo de lo irracional y vuelve imposible condenar —ni moral ni políticamente— la injusticia o la opresión. La posición de las izquierdas o los progresistas posmodernos que cultivan el relativismo es contradictoria, pues si toda idea moral es relativa, ¿cómo condenar entonces la desigualdad de géneros inherente a la cultura musulmana, cómo combatir la existencia de castas de la religión hindú? ¿Cómo conciliar el universalismo moral con el particularismo que implica el multiculturalismo? El relativismo de los multiculturalistas niega la universalidad de los valores, surgida de la Ilustración, con el pretexto de ser un producto meramente occidental que excluiría a otras culturas. El problema de los relativistas occidentales radica en que no encuentran reciprocidad en las otras culturas porque estas culturas no son igualmente relativistas, creen que sus valores son absolutos; el relativismo se pierde siempre en contradicciones insolubles. La cuestión más difícil es tener que discernir la prioridad entre dos valores distintos, por ejemplo entre la universalidad y el respeto por la diversidad, cuando en éstas hay quienes no creen en la universalidad. Parecería ser que un humanismo racional basado en los derechos humanos no encuentra otro fundamento que el concepto de humanidad como intersubjetividad. La subjetividad es la conciencia que se tiene de todas las cosas desde la propia perspectiva. Si las percepciones fueran sólo válidas para uno mismo, se caería en el solipsismo. La conciencia de sí no es posible sin la conciencia de los otros, el individuo sólo lo es junto a otros individuos. La intersubjetividad permite comunicar y compartir las experiencias propias con los otros; de este modo se constituye la sociabilidad sin recurrir a entes colectivos por encima de los sujetos individuales. Los significados y también los valores no se encuentran ni en la subjetividad aislada —solipsismo — ni en la objetividad del mundo exterior —objetivismo— sino en la interacción del yo con los otros. Las relaciones sociales de igualdad o desigualdad son, por lo tanto, relaciones interindividuales. La intersubjetividad, descubierta por Descartes y desarrollada por Kant y Hegel, revela la actividad del sujeto sobre la objetividad del mundo; es el lazo de unión entre lo subjetivo y lo objetivo y evita la recaída en los reduccionismos y unilateralidades del subjetivismo idealista o del objetivismo materialista. El individuo obra de acuerdo con su propia conciencia, la “voz interior”, pero ésta no está en un vacío, sino condicionada por lo que le viene de afuera; ni la autonomía ni la heteronomia en la elección de valores son absolutas sino interdependientes. La intersubjetividad como fundamento de la teoría de los valores evita igualmente la caída en el relativismo; si se elige un valor porque se lo considera imprescindible para la vida en convivencia, debe admitirse que éste es válido para todos los hombres por igual y no sólo para determinadas sociedades o grupos humanos o periodos históricos. El valor universalmente aceptado se asemeja a la descripción de Rousseau de la voluntad general: “Un acto puro del entendimiento que razona en el silencio de las pasiones sobre lo que puede exigir el hombre a sus semejantes y sobre lo que sus semejantes pueden exigir de él”236. La voluntad general de Rousseau es todavía demasiado vaga y da lugar a controversias, puede ser vista como un ente supraindividual. Más acertada es la fundamentación kantiana: los individuos eligen los valores desde su subjetividad pero sólo deben aceptarlos si piensan que son buenos para los demás hombres. El ideal kantiano parte del presupuesto de una sociedad homogénea, lo que provocó el ataque de los prerrománticos: Herder negaba esa universalidad “trascendental” porque los individuos reales sólo existirían en contextos particulares, insuperables, la universalidad parecería contraponerse a la pluralidad. No sólo los románticos rechazan la ética kantiana, también se puede alegar que tratar a los demás como si fueran fines depende de las condiciones reales para su realización: una sociedad que no transforme a los individuos en medios para la producción o para la defensa de la nación. No es tan fácil convencer a los otros de nuestros valores; el problema se complica cuando aparece un conflicto entre ellos, o la preeminencia de uno sobre otro, un tema central de la filosofía política. Se enreda aún más cuando el conflicto surge por la interpretación de esos valores en el interior mismo de una sociedad que los comparte. El preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea da testimonio de la contradicción entre la universalidad de los valores y el respeto a los particularismos. Se habla en ese documento de los pueblos unidos decididos a compartir “valores comunes” definiéndolos como “valores indivisibles y universales de dignidad humana, libertad, igualdad y solidaridad”. Todo esto está muy bien pero a renglón seguido agregan “el respeto de la diversidad de culturas y tradiciones”. Aquí surge el problema de la discordancia entre la universalidad de los valores y el respeto de la diversidad, entre la autonomía individual y las identidades colectivas, porque en esa diversidad de identidades culturales y comunitarias puede haber —de hecho las hay— tradiciones que no respetan los valores enunciados en la primera parte de la declaración o bien las interpretan de manera muy distinta. ¿Cómo lograr entonces conciliarlos? Todavía no se ha encontrado la fórmula y la Unión Europea con sus conflictos internos con los inmigrantes de origen musulmán, por ejemplo la reivindicación de las estudiantes musulmanas de usar velo en escuelas públicas en contra del laicismo republicano, muestran que los valores compartidos siguen siendo una expresión de deseos lejos de convertirse en realidad. Ulrich Beck ha creído superar este dilema con una fórmula, aparentemente convincente desde el punto de vista argumentativo: la opción, o lo uno o lo otro, debería ser reemplazada por lo uno y también lo otro237. Esta solución pareciera inobjetable ya que siempre es mejor lo más que lo menos. Sin embargo, cuando se la somete a la realidad concreta se descubre en ella un artilugio retórico porque, en muchas situaciones, es necesario elegir entre lo uno o lo otro. Esto es lo que no entienden los relativistas, incluidos los multiculturalistas, obligados a aceptar culturas que son excluyentes. Por ejemplo, si se elige como valor la igualdad de los géneros y la libertad de las mujeres, ¿puede aceptarse, en nombre de la tolerancia, a culturas diversas, respetar la desigualdad a que las somete la cultura islámica? Si se considera la libertad de expresión como valor supremo, ¿es posible tolerar la pena de muerte a escritores o artistas plásticos que cuestionen la religión islámica? Con ese criterio deberíamos justificar el antisemitismo que, hasta la primera mitad del siglo veinte, formaba parte de las culturas de ciertos pueblos europeos como el polaco, el ruso, el austriaco y el alemán. La tolerancia pura considera que debe respetarse también a los intolerantes. Dejémonos de hipocresías, la tolerancia realista, no retórica, sostiene no ser tolerante con los intolerantes. No hay tolerancia si ésta no es recíproca. La fundamentación de valores en la intersubjetividad tiene problemas para justificarse a sí misma, peligra caer en la argucia del barón de Munchausen que creía salir del pozo tirándose de los pelos. Es preciso diseñar una escala de valores lo suficientemente amplia para dar cabida a la pluralidad y a lo diverso pero, a la vez, lo bastante limitada como para excluir ciertas particularidades que atenten contra valores que consideramos irrenunciables, como la libertad y la igualdad, e incompatibles con una ética universal y humanista. Hasta ahora no se ha descubierto cuál es el punto exacto de equilibrio. ¿Cuáles son esos valores esenciales que todos pueden aceptar? Es arduo encontrar valores que no sean objeto de discusión. El valor de la vida humana parecería estar fuera de toda duda. Sin embargo, ni aun la defensa de la vida es un valor compartido por todos los seres humanos. La guerra, exceptuando, en última instancia, la defensiva, es un asesinato de masas; sin embargo, sigue siendo justificada y aun glorificada por la mayoría de las naciones y la muerte en combate otorga a la víctima la categoría de héroe. Igualmente es condenable la inmolación o el martirio por una causa religiosa o política, los kamikazes o los terroristas suicidas. Sólo el atentado contra la vida se justificaría en el caso del suicidio por causas personales porque forma parte de la autonomía individual, del derecho de usar el propio cuerpo. Un tema muy debatido respecto al derecho a la vida es el del aborto. El verdadero motivo de las religiones para condenarlo ha sido el rechazo a toda forma de sexualidad que no sea un medio para la reproducción; como esta causa no tiene ya seguidores, se recurre al “derecho a la vida”. Pero aquí se trata de elegir entre el feto, que no es todavía una persona, y la mujer, para quien el libre uso del propio cuerpo implica la libertad de decidir sobre su maternidad. Otra polémica ligada a los valores surge del problema ético entre deberes y derechos. Las sociedades tradicionalistas cargaban a las mayorías con exceso de obligaciones y le otorgaban escasos derechos; la sociedad moderna trata de equilibrar los derechos y los deberes de sus integrantes. Un hábito arraigado en la anómica sociedad actual es la exigencia de derechos sin ningún deber, lo cual lleva a la larga al colapso. Esta enumeración sobre distintas controversias entre valores indica la endiablada problemática moral en la encrucijada de los valores. Sartre concluye su obra El ser y la nada preguntándose sobre las relaciones entre la libertad y los valores, cuestión esencial para pensar la ética y la política: “La libertad que toma conciencia de sí misma como fuente de todo valor ¿podrá poner fin al reino del valor? ¿O debería definirse necesariamente con relación a un valor trascendente que la dañe?”238. Sartre prometió contestar en un próximo trabajo sobre la ética que nunca terminó. La pregunta quedó sin respuesta. IGUALDAD Y LIBERTAD El concepto de igualdad debe desligarse de toda forma de derecho natural. Los negadores de la igualdad incurren con frecuencia en la falacia naturalista alegando que los hombres son desiguales por naturaleza, por la tanto, la desigualdad encontraría su fundamento en un supuesto derecho natural. El sistema político jerárquico y autoritario sería, de ese modo, el más adecuado a la naturaleza humana. Así pensaba Aristóteles, que justificaba como natural la esclavitud y la inferioridad de la mujer. No hace falta creer, como los rousseaunianos, que los hombres nacen iguales, para defender la igualdad; por el contrario, los hombres nacen desiguales y la igualdad es una conquista lograda por la acción y la voluntad humanas. Aun aquellos rasgos de la desigualdad que podrían considerarse innatos, y por eso inmodificables, como el talento o la salud, dependen para desarrollarse o no de condiciones sociales, económicas y culturales propicias —la educación, el sector social de pertenencia, el medio familiar, las influencias del entorno— que pueden modificar, en parte, los dones innatos y, de este modo, se producirá un mayor acercamiento a la igualdad. En oposición al derecho natural, el hombre no es nada en sus inicios, nada le es dado, él mismo debe crearlo todo con su acción. Existe un igualitarismo negativo: Hobbes cree que los hombres nacen iguales, pero desde que todos pretenden las mismas cosas, se generaría una situación de anarquía tal que obliga a imponer coercitivamente la desigualdad para salvaguarda del orden social. En este caso la desigualdad no sería un hecho sino un valor, aunque con signo negativo, en tanto contrario a una igualdad de hecho pero no deseable. La igualdad ofrece aristas complicadas cuando se la considera junto a la justicia y la libertad. Son tres conceptos unidos pero no en armonía, sino de modo conflictivo, en una relación ambivalente de atracción y rechazo. Algunos priorizan a la igualdad y la identifican con la justicia; otros la niegan y, en consecuencia, no admiten que la categoría de justicia implique la de igualdad. Para Isaiah Berlin, “cada cosa es lo que es, la libertad es la libertad no la igualdad o equidad o justicia o cultura o felicidad humana o una conciencia tranquila”239. El término igualdad adolece de indeterminación y ambigüedad. No es pertinente, por ejemplo, establecer relaciones de igualdad o desigualdad entre un jugador de ajedrez y un jugador de póquer. La igualdad, sostiene Norberto Bobbio, no es una cualidad o una propiedad de la persona, sino una relación entre personas. Esta peculiaridad permite formularse las siguientes preguntas: ¿igualdad entre quiénes? ¿igualdad en qué? A esos interrogantes Bobbio abrió varios caminos igualmente dilemáticos: todos los hombres son iguales en todos los aspectos, algunos hombres son iguales en todos los aspectos, todos los hombres son iguales en algunos aspectos, algunos hombres son iguales en algunos aspectos240. La última de las alternativas, la más cautelosa, es tal vez la más aceptable. La cuestión se aclara si se evita el error de confundir el término igualdad con el de identidad. Es común atacar a la igualdad en nombre de la diversidad, alegando que una sociedad igualitaria tendría un carácter homogeneizado donde desaparecería toda singularidad, toda variedad, con individuos transformados en hormigas o robots. Los que así piensan desconocen que ese tipo de sociedad puede darse pero no a causa de la igualdad sino por la falta de libertad; ejemplo de ello han sido las sociedades totalitarias donde los individuos no son libres pero tampoco iguales. Una variante más compleja de esa argumentación se expresa no en nombre de la diversidad sino de la diferencia, y es usada por los racistas contra los negros y por los sexistas contra la mujer. Se justifica el tratamiento desigual ante el diferente con el pretexto de defender esa condición. Cierto antifeminismo alega no considerar a la mujer inferior, sino diferente: el carácter femenino, la femineidad, “el eterno femenino”, una supuesta sensibilidad, serían valores espirituales que habría que preservar y se perderían con la igualación de los sexos. A la falacia de la diferencia hay que responder que las mujeres son diferentes de los varones pero, a la vez todas las mujeres y todos los varones lo son entre sí. Las mujeres, los negros, las minorías raciales y sexuales, cuando se los discrimina, dejan de ser individuos para convertirse en especies que, según los discriminadores, sería necesario preservar como la de los animales con riesgo de extinguirse. Al tratar a los discriminados como especies y no como individuos, se pretende justificar la preocupación por el reconocimiento de las diferencias, cuando en realidad la diferencia no es la causa de la discriminación, sino su consecuencia. Algunos antisemitas pretendían justificar el encierro de los judíos en guetos, como los indígenas en una reserva, porque lo creían una defensa a la idiosincrasia de ese pueblo. Pero los judíos de la diáspora, cuando pueden, se asimilan a la sociedad que los acoge y se mimetizan con sus habitantes; los judíos alemanes de los tiempos prenazis se consideraban alemanes sin más. Sartre decía, con razón, que los judíos son creados por los antisemitas241. La distinción entre varones y mujeres, entre negros y blancos, entre heterosexuales y homosexuales, entre nativos e inmigrantes, son equiparables a las triviales diferencias entre rubios y morenos, altos y bajos, obesos y delgados o a la variedad de vocaciones, estilos de vida, inclinaciones, calidades todas ellas irrelevantes para el tratamiento igualitario ante la justicia o en el plano ético o político. Si los antiigualitaristas creen abolir el igualitarismo presentando desigualdades insignificantes, a su vez, ciertos igualitaristas extremos desacreditan la causa de la justicia igualitaria al defender igualdades que no son deseables: la igualdad entre adultos y menores, entre educadores y educandos, entre cuerdos y enfermos mentales, entre víctimas y victimarios; todas estas cuestiones están hoy a la orden del día con el auge del relativismo cultural en la filosofía y las ciencias sociales. Algunos filósofos posmodernos, en primer lugar Foucault, descalificaron los aspectos punitivos del derecho penal por considerarlo disciplinario y represivo y se mostraron abolicionistas respecto de las penas en nombre de una supuesta libertad original. Stendhal, que conocía más la realidad humana que esos pensadores de cátedra, afirmaba: “No existe el derecho natural. Sólo hay derecho cuando hay una ley para prohibir tal o cual cosa, bajo pena de castigo. Fuera de la ley lo único natural que existe es la fuerza del león”242. El pretexto es que el poder punitivo del Estado sólo imputa a los pobres, es decir a los más débiles, pero si bien es cierto que muchos delincuentes surgen de las clases bajas, y son producto de las malas condiciones de vida, los abolicionistas olvidan que, a su vez, la mayoría de los pobres que no delinquen, pero comparten ámbitos similares, son las principales víctimas del delito y los más desprotegidos. El problema, sin embargo, no es sólo del Estado o de la clase gobernante sino de la propia sociedad; no debe olvidarse que el circo romano, las hogueras de la inquisición, la caza de brujas, la guillotina, los linchamientos, las lapidaciones, los pogromos, los genocidios fueron aprobados espontáneamente por los pueblos que asistían entusiasmados a esos asesinatos como a un apasionante espectáculo público. Los prejuicios ancestrales —homofobia, antisemitismo, racismo, sexismo, xenofobia, odio a todo lo diferente— todavía sobreviven. La educación logra resultados parciales y a largo plazo y, aunque acentúa los códigos de tolerancia, no ha podido erradicar del todo los prejuicios. Los regímenes autoritarios de otras épocas consideraban que mantener a las masas en la ignorancia favorecía a la sumisión. El autoritarismo en la sociedad moderna, por el contrario, fomenta la instrucción usándola como un medio más de propaganda desde los textos escolares con difusión política explícita en los totalitarismos. Junto a una educación democrática debe agregarse una severa legislación antidiscriminatoria que impida las agresiones, aun las verbales. En este caso vuelve a aparecer una contradicción: es preciso asumir que la tolerancia no debe regir para los intolerantes. Esas tendencias hacia el mal no son, sin embargo, inmutables. La organización social y política incide en la formación del carácter de los individuos. Un régimen autoritario incita a la violencia, la agresividad, el odio, el fanatismo; una sociedad democrática fomenta, en cambio, las cualidades tendientes a la solidaridad, la cooperación, a los vínculos amistosos entre los individuos y los pueblos. Del mismo modo que los conceptos de igualdad y justicia, los de igualdad y libertad están íntimamente relacionados y a la vez en conflicto. El debate ha dado origen, a lo largo de la historia, a las distintas posiciones políticas que de pronto oponían la una a la otra, o trataban de conjugar cierta armonía entre ellas. Una primera cuestión es que ambas no pueden justificarse desde el punto de vista del derecho natural porque esta versión tiene sustento teológico, y desde muy temprano la ciencia jurídica buscó separar el derecho de cualquier planteo trascendente. El derecho es una creación tardía en la evolución humana. La necesidad de vivir en grupo lleva, para impedir la guerra de todos contra todos, a la creación de la sociedad y ésta no es concebible sin la vigencia de un conjunto de normas. Una breve retrospección histórica nos dará un panorama adecuado de las vicisitudes que ha padecido la dupla libertad-igualdad. En el cristianismo medieval el individuo no existía fuera de la Iglesia; desde la conversión de los emperadores romanos, pertenecía por igual a la Iglesia y al Estado. Toda expresión individual era una herejía y terminaba en la hoguera. El cristianismo, adversario declarado de la libertad, lo fue igualmente de la igualdad, aunque predicara la fraternidad y aun hoy se lo siga considerando el creador del igualitarismo. La igualdad, en el cristianismo, es ante Dios y en el más allá, no en esta Tierra ni entre los hombres. Tal vez hubo cierta igualdad en los cristianos primitivos que desapareció con la institucionalización de la Iglesia. En la Edad Media cristiana se discriminaba a las mujeres más que en la república romana, se legitimó el sistema de señorío y servidumbre y no se condenó la esclavitud. A Fray Bartolomé de las Casas se lo celebra como defensor de los indios olvidando que trató de sustituirlos por esclavos africanos y él mismo era amo de negros. La preocupación del cristianismo social por los pobres fue un descubrimiento tardío del siglo diecinueve, después de la aparición del socialismo y como un modo de contrarrestarlo. El reconocimiento de la autonomía individual no ha sido obra del cristianismo: se filtró en el Renacimiento gracias a la decadencia de la Iglesia y la pérdida del Papa y del alto clero de toda autoridad moral. La Reforma fue un avance al reclamar la libertad de culto, y la libre interpretación de la Biblia significaba un reconocimiento de la individualidad. No obstante, cuando se afianzaron, los protestantes se volvieron tan intolerantes como los católicos: la dictadura puritana de Cromwell y la caza de brujas lo ejemplifican. Los cristianos católicos o reformistas consideraban a la sociedad como un orden cósmico, una armonía preestablecida y, por lo tanto, las relaciones entre los hombres se fundamentaban en la autoridad y la jerarquía a las que estaban sometidos. Sólo se afianzó la individualidad y con ella la libertad y la igualdad, con los librepensadores de la Ilustración francesa, del liberalismo inglés y del idealismo alemán. En cuanto a la democracia, los comienzos se dieron a mediados del siglo diecinueve con la secularización de las sociedades occidentales y culminó recién a mediados del siglo veinte, con el fin de las últimas exclusiones. Desde el siglo dieciocho, la Ilustración sostuvo la relevancia de los conceptos de libertad e igualdad. El enciclopedista Helvétius argumentaba sobre la necesidad de la igualdad en la educación porque encontraba que la causa de la desigualdad de los individuos era consecuencia de las diferencias sociales y económicas que el azar les había prodigado. El liberalismo clásico puso el acento en el individuo, no en la sociedad; por lo tanto, valorizó más la libertad que la igualdad. La Constitución de los Estados Unidos de 1776 se refería a los derechos individuales pero no se mencionaban los sociales. La vertiente igualitaria de la Ilustración incidió en la Revolución francesa que, a pesar de los desbordes jacobinos, fue en su esencia democrática y burguesa. La primera Declaración de los derechos humanos dictada por la Asamblea revolucionaria francesa de 1789 sólo garantizaba los derechos individuales, la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, de comercio; en la nueva Constitución de 1791 se agregaba los derechos sociales: la organización de “socorros públicos” a cargo del Estado “para educar a los niños abandonados, socorrer a los pobres inválidos y/o proporcionar trabajo a los que no hayan podido procurárselo”. Tocqueville, en representación de los liberales y criticando a los socialistas que pedían un Estado empresario, sostenía que la función de éste estaba en la protección de los obreros, en velar por la organización del trabajo para que no hubiera desocupación: (…) no ya por sí mismo y por sus propios recursos [debe] dar trabajo a todos los obreros que se presenten, sino velar porque lo encuentren siempre con los particulares (…) está obligado a actuar de modo que no haya desocupación; esto lo lleva forzosamente a distribuir a los trabajadores de manera que no provoquen competencia, a regular los salarios, una veces para moderar la producción y otras para acelerarla, en una palabra para convertirse en el grande y único organizador del trabajo243. Los socialistas, por su parte, defendían no sólo la igualdad, sino también las libertades civiles contra los regímenes autoritarios. El propio Marx, lector de los liberales ingleses, decía en 1847: “No somos de aquellos que quieren destruir la libertad personal y hacer del mundo un gran cuartel o un gran taller. No tenemos ganas de comprar la igualdad al precio de la libertad”. Uno de sus primeros escritos había sido a favor de la libertad de prensa y afirmaba: “La libertad radica tan profundamente en la naturaleza humana que incluso sus oponentes ayudan a fomentarla combatiendo su realidad”. A pesar de las intenciones progresistas de los liberales Stuart Mill o Tocqueville, fueron los socialistas quienes completaron la lucha por los derechos cívicos, la libertad de asociación para los sindicatos obreros, el derecho de huelga y la extensión del voto a los trabajadores que por regla general había estado limitado a los propietarios. Estas reivindicaciones debieron haber sido patrimonio de los liberales pero, presionados por el ala conservadora, se preocuparon más por el derecho de propiedad que por la igualdad. La confrontación implicaría dos clases distintas de libertad, según Isaiah Berlin: en la libertad negativa, el individuo es libre de las coacciones exteriores; la libertad positiva agregaba la posibilidad de la autodeterminación y la autorrealización. Los liberales conservadores sólo admiten la primera. Los liberales reformistas y los socialistas democráticos compartían una idea bastante semejante sobre la igualdad. Para los primeros, la igualdad de condiciones y oportunidades era una parte insoslayable de la libertad, aunque admitían la desigualdad de acuerdo con las diferentes capacidades individuales. A su vez, Marx ponía reparos a una igualdad económica impuesta coercitivamente. En la crítica al programa del partido socialista alemán de 1857, conocida como Crítica al programa de Gotha, se opuso a la igualación de salarios que proponía la línea del partido: consideraba que el objetivo de dar a cada uno según sus necesidades era plausible en una etapa más avanzada de la sociedad, en aquel momento sólo era posible dar a cada uno según sus capacidades. Una de las pocas experiencias efectivas de igualitarismo total e impuesto coercitivamente fue la colectivización de los anarquistas en Barcelona durante los primeros meses de la guerra civil española. El absurdo de aquella situación lo muestra la anécdota de un teatro colectivizado donde el primer actor pretendía que el utilero lo sustituyera en su papel ya que ambos cobraban el mismo salario. Liberales y socialistas concordaban en defender la libertad y la igualdad como posibilidades humanas, pero comenzaron a diferir cuando se trataba de analizar las condiciones concretas, sociales y económicas, para realizarlas y garantizar su continuidad. La igualdad de los liberales se evidenció meramente formal en tanto se soslayaban las condiciones reales para su efectivización. No hay libertad ni tampoco igualdad cuando se carecen de las necesidades básicas: salud, educación, trabajo y vivienda. George Bernard Shaw ironizaba acerca de los derechos otorgados por el liberalismo observando que un rico tenía el mismo derecho que un pobre para dormir bajo el puente. Un liberalismo sin democracia se limita a la defensa de las libertades individuales sin preocuparse por la situación social y económica inequitativa que obstaculiza esa libertad. Toda constitución democrática liberal reconoce la igualdad pero ésta es sólo potencial, sin tener en cuenta las condiciones necesarias para pasar de la posibilidad ideal a la realidad. En este punto comienzan las discusiones entre liberales puros y demócratas sobre cuál es el criterio a seguir, si una igualdad proporcional al mérito —sin tener en cuenta las circunstancias— o una igualdad redistributiva que vuelva más equitativa la situación de los menos favorecidos. Los derechos individuales y los sociales están interrelacionados, es imposible el goce de la libertad por todos los ciudadanos cuando las condiciones sociales no son igualitarias. Decía León Blum: “La producción cree ser libre pero el reparto no es ni fraternal ni justo. La gestión del universo material habría exigido la igualdad no de los hombres sino de todas las condiciones humanas”244. Ya no es un socialista democrático sino el liberal Isaiah Berlin que señala lo inadecuado de mentar la libertad ante quien carece de las necesidades más elementales: Es cierto que ofrecer derechos políticos o salvaguardias contra la intervención del Estado a hombres desnudos, analfabetos, desnutridos y enfermos es burlarse de sus condiciones; estos hombres necesitan auxilio médico o educación antes de que pueda tener o aprovechar un aumento de su libertad. ¿Qué es la libertad para quienes no pueden usarla? Sin condiciones adecuadas para la libertad, ¿cuál es su valor?245 Es verdad que la igualdad política es insuficiente, porque pobres y ricos no tienen las mismas oportunidades en el ejercicio de sus derechos. Es equivocado, en cambio, deducir de ello —así lo hicieron las izquierdas— que esos derechos en las sociedades democráticas no sólo están limitados sino que ni siquiera son necesarios y aun contrarios a la equidad social. El liberalismo, más cercano a la democracia, admitirá la competencia justa en la que triunfen los más capacitados. Pero el principio de la meritocracia que admite la desigualdad de los resultados, a la vez exige la igualdad de las oportunidades y éstas no dependen sólo del mérito sino de la situación social. No todos parten del mismo punto, la desigualdad en los inicios señala la diferencia; sólo igualdad en la partida permite hablar de meritocracia. La disidencia entre liberales conservadores, liberales democráticos y socialdemócratas no reside tanto en la igualdad de oportunidades, a priori aceptada aunque sea en teoría por todos los liberales, sino en la igualdad de resultados, a posteriori, cuando se trata de compensar los resultados desiguales mediante ayudas tal como se hace en algunos países socialdemócratas. Esto es rotundamente rechazado por los conservadores: esta igualdad impuesta es vista como una desigualdad pues quita oportunidades a los mejores y destruye la meritocracia. Liberales y socialistas coinciden en la defensa del débil frente al poderoso; difieren, en cambio, al señalar quién es el poderoso. Los liberales ignoran la intromisión del mercado en el Estado, por lo tanto, rechazan toda regulación de la economía por la política. De ese modo dejan desamparado al ciudadano frente a los poderes económicos. Para el socialismo, en cambio, libertad e igualdad son obstaculizadas por la presión de los poderes económicos y consideran necesaria la mediación política; pero cuando ésta se excede, produce el deterioro del desarrollo económico y con ello, la declinación del bienestar social, es decir lo contrario de lo que se buscaba. Ambos —liberalismo y socialismo— tienen sólo una parte de razón porque absolutizan uno el mercado, otro el Estado y desconocen la autonomía y a la vez dependencia relativas de lo político y lo económico. No se conoce otro medio para crear riquezas sino el mercado, y a la vez no hay otra forma de resolver los problemas sociales sino a través de la política. La economía y la política son igualmente imprescindibles y no pueden reemplazarse en sus respectivos papeles, pero necesitan complementarse; ambas responden a demandas distintas e igualmente válidas. La libertad y la igualdad en términos absolutos se contradicen entre sí y aun se contradicen en sí mismas. Si todos son libres e iguales y tienen derecho a todo, alguien se sentirá despojado del derecho a algo. Se podrá decir que no es lo mismo la disputa por un derecho que por un objeto, pero a veces ambos se confunden; por ejemplo, la posesión del espacio público: el mismo derecho tiene la gente que necesita circular por una calle que los piqueteros que la cortan para llamar la atención por sus reclamos. No sólo en los casos de dilema de derechos queda limitada la igualdad, sino que además, para evitar la lucha, debe haber un tercero —sujeto o institución— que determine a quién le corresponde el ejercicio del mismo; por lo tanto, también queda restringida la libertad. Sólo es pensable una igualdad limitada por la libertad de los otros y una libertad limitada por la igualdad con los otros; la vida en sociedad así lo impone. Los límites de igualdad y libertad están marcados por la ley cuando existe un Estado de derecho. Los partidarios de una libertad irrestricta tanto de izquierda —anarquistas— como de derecha — neoliberales extremos— contraponen como sujeto de la libertad a la sociedad civil contra el Estado. El antiestatismo, la antipolítica y la acción directa masiva de la sociedad civil no siempre han propiciado las mejores causas. Hay ejemplos notorios de cómo, en determinadas circunstancias, el Estado es el defensor de la libertad y la igualdad ejerciendo violencia sobre la propia sociedad civil. En 1957 amplios sectores de la población blanca de Little Rock (Arkansas) desobedecieron las leyes contra la discriminación votadas por el Congreso, e impidieron a niños y jóvenes negros ingresar a los lugares de estudio integrados, considerando que era una violación de la identidad cultural y racial de los blancos. El Estado central —aun bajo un gobierno de derecha— recurrió a la fuerza militar y envió tropas federales que reprimieron a individuos y grupos racistas. Fue un ejemplo típico de conflicto entre dos sectores defendiendo un modo distinto de entender la justicia, que tan sólo el cumplimiento de las leyes del Estado de derecho pudieron resolver. La libertad de todos no es la libertad de cada uno y la tolerancia no es un derecho de los intolerantes. El fundamentalismo liberal de la escuela de Viena o de los anglosajones sostenía que cualquier tendencia hacia la igualdad significaba un asalto a la libertad y mostraba como ejemplo flagrante a la Unión Soviética. Pero este caso era errado porque allí no había libertad pero tampoco igualdad. Tanto los partidarios como los adversarios de la experiencia soviética coincidían, aunque con signo contrario, en creer que los rusos habían renunciado a la libertad para priorizar la igualdad. El error estaba en desconocer que cuando el Estado es una dictadura y se han suprimido las libertades civiles, los controles democráticos y cualquier tipo de disidencia, es impensable la igualdad jurídica ni la social ni la económica. En una sociedad con escasez de bienes, los burócratas, que controlaban el capital estatizado y repartían el excedente económico, se quedaban irresistiblemente con la mejor porción. En la ex Unión Soviética y sus satélites, entre la nomenclatura, una oligarquía cerrada y el resto de la sociedad, las desigualdades económicas eran de la misma, o de mayor magnitud, que las existentes entre la burguesía y los trabajadores de la sociedad capitalista. A su vez los liberales dicen oponerse a la igualdad para defender la libertad. Pero en determinadas circunstancias, cuando las demandas sociales constituyen una molestia para el capital, abandonan la libertad política y los derechos civiles, se limitan a la defensa de la libertad económica y cambian su idea del Estado mínimo por la de un Estado fuerte —que puede llegar a la dictadura—, sin advertir que la falta de garantías jurídicas terminarían perjudicando también a la economía. El líder teórico del liberalismo extremo, Friedrich von Hayek, sostenía, en sus últimos años, que una democracia sin trabas era destructora del mercado: “Debo reconocer que no soy demócrata”, confesó en Derechos, legislación y libertad. Elaboró una utopía reaccionaria que sustituiría a la democracia representativa por una especie de despotismo ilustrado que llamó “demarquía”, con cláusulas tan arbitrarias como exigir a los representantes políticos tener un promedio de edad de más de cincuenta años. Predecía que la democracia irrestricta llevaba al totalitarismo —El camino de la servidumbre— pero la realidad mostró lo contrario: los países democráticos no devinieron en fascismos ni comunismos, por el contrario, fueron las sociedades más miserables e inigualitarias latinoamericanas, asiáticas o africanas las que cayeron en las dictaduras militares, y en los populismos semifascistas tanto de derecha como de izquierda. Los liberales latinoamericanos de la segunda mitad del siglo pasado, contradiciendo el precepto liberal de no subordinar la sociedad civil al Estado, apoyaron gobiernos despóticos y justificaron el terrorismo de Estado al aliarse a regímenes donde la Iglesia preconciliar quería imponer un estilo de vida católico único. Estos falsos liberales admitieron la censura y renunciaron al laicismo, rehabilitando, como factor de orden en la sociedad, los valores tradicionalistas y aun el fundamentalismo religioso contra los cuales había combatido el liberalismo clásico. Un proverbio en aquellos años decía que un fascista era un liberal desesperado. La dicotomía entre libertad e igualdad, sostenida igualmente por izquierdas y derechas extremas, aunque con signo opuesto, es un razonamiento incorrecto aunque persuasivo. La igualdad y la libertad no se oponen entre ellas, sino que la primera enfrenta a la desigualdad y la segunda a la opresión. Este error conceptual deriva en graves consecuencias políticas. En tanto el liberalismo de derecha considera que las libertades civiles son suficientes para lograr la autonomía individual; la izquierda, en sus expresiones más autoritarias, inculcó la perversa idea de la libertad como una ilusión y los derechos civiles como meros formalismos burgueses sin ningún contenido real. La igualdad impide el desarrollo económico, sostiene la derecha; la libertad obstaculiza la igualdad, afirma la izquierda. Doble error rebatible con flagrantes ejemplos: los países del África subsahariana con los mayores índices de pobreza y desigualdad carecen además de un desarrollo económico adecuado. Canadá y los países nórdicos tienen altos índices de bienestar social y a la vez aumento de la producción, en contraste con la Argentina, que después de largos años de populismo, no ha disminuido la pobreza, aumentó la desigualdad y hubo crecimiento económico sin desarrollo ni diversificación; los ejemplos podrían multiplicarse. El número de los estados democráticos en el mundo occidental ha aumentado, pero sus logros son desparejos en lo concerniente a la libertad y a la igualdad. Con excepción de algunas dictaduras anacrónicas que sobreviven, se disfruta, en la hora actual, de un grado de libertad desconocido en la historia. Entre sus conquistas están los avances en la laicización de la sociedad, la igualdad de las mujeres, el fin de la discriminación de los judíos y de los negros —en los Estados Unidos y en Sudáfrica—, el reconocimiento de los derechos de los homosexuales, la caída de los tabúes sexuales, la libertad de expresión, la aceptación de los más diversos estilos de vida: una verdadera revolución de las costumbres aunque todavía existen rémoras del pasado en muchas sociedades recientemente democratizadas. Estos avances en cuanto a las libertades se contradicen, lamentablemente, con un retroceso en la igualdad; la libertad no cuesta nada, con ella todos ganan; la igualdad en cambio es costosa, es un juego de suma cero. No todo ha sido negativo en el plano de la igualdad: las grandes hambrunas desaparecieron y el analfabetismo disminuyó en el continente asiático y en algunos países de América Latina. Sin embargo, en sociedades avanzadas o emergentes, con el debilitamiento del Estado de bienestar, la pobreza y la desigualdad han aumentado, en forma escandalosa, si se la compara con el fabuloso crecimiento de la riqueza de una pequeña minoría. La brecha entre los muy pobres y los muy ricos se amplía cada vez más con la inclusión de “nuevos pobres” provenientes de una clase media degradada. Tocqueville y Schumpeter temían que la igualdad hiciera peligrar la libertad y la democracia; pero en el mundo actual, por el contrario, éstas zozobran en sociedades demasiado desiguales. Es difícil consolidar y profundizar la democracia política en países con altos índices de pobreza, que inciden en el aumento del delito, los desbordes sociales, el terrorismo, la anarquía, el peligro permanente acechando en las calles de los centros urbanos. Ya en el siglo diecinueve, ante la negativa de los gobernantes argentinos al aumento de los gastos sociales, Sarmiento advertía: “Si no lo hacen por piedad, háganlo por miedo”. El crecimiento de la pobreza se debe a variadas causas, algunas obvias: el egoísmo de las clases poseyentes, la ineptitud y corrupción de los grupos gobernantes, el sistema tributario retrógrado que libera al especulador y se abate sobre el trabajador, el gasto público que prioriza la propagada política del partido gobernante y los subsidios a empresas deficitarias, el aumento cada vez mayor de una burocracia inútil, el gasto en armamentos y así seguimos. La historia, tan rica en ironías, ha mostrado durante largos periodos, la paradoja de un liberalismo que impugna la igualdad para defender la libertad y termina abjurando de ambas; y una izquierda que ataca la libertad en nombre de la igualdad y concluye en el mismo círculo vicioso. Admitimos que la existencia de la libertad depende de la igualdad, y en este sentido debe darse su parte de razón a la crítica de izquierda, cuando señalaba las falencias de los liberales. Pero, a la vez, la libertad es la condición insoslayable para cualquier avance hacia la igualdad. Las formalidades institucionales de la república liberal son condiciones no suficientes pero sí necesarias para lograr nuevas conquistas, no sólo en las libertades individuales sino también en la equidad social; por eso el liberalismo político antecede históricamente a la democracia social. El liberalismo —en sus formas más radicales— cree que el Estado cercena las libertades y la sociedad puede ser regulada por el mercado, en tanto la socialdemocracia sostiene la necesidad de la participación política. Ésta última debe actuar en dos frentes: por un lado limitar lo más posible al Estado para impedir la invasión al individuo y la violación de su derecho a la vida privada; por otro, imponer leyes para que los individuos y los grupos sociales no puedan regirse de acuerdo con sus intereses o sus caprichos poniendo en peligro la libertad de los otros individuos o del conjunto de la sociedad. El capitalismo democrático, con todas sus limitaciones, ha ofrecido la posibilidad de mejorar la situación de los menos favorecidos a través de la lucha política y sindical, hecho inimaginable en los estados autoritarios o totalitarios, donde todo derecho es recortado, incluido el derecho de huelga. La equidad entre las clases sociales y los grupos humanos exige el goce de la libertad de todos los individuos, que sólo garantiza el funcionamiento pleno de las instituciones de la república liberal. Un ejemplo claro de la necesidad de integración de las libertades civiles y las sociales es la Declaración de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. No sólo consideraba los derechos individuales, sino que junto a ellos imponía la vigencia de los derechos económicos y sociales (artículos 22 a 27), derecho a la seguridad social, al trabajo y a su justa remuneración, derecho sindical, derecho al descanso, derecho a un nivel de vida suficiente. Es una paradoja que la no inclusión de los derechos a la libre existencia de los partidos políticos y de huelga, no se debiera a los regímenes capitalistas y conservadores sino a la oposición de los representantes de los gobiernos comunistas. Los conceptos de igualdad y libertad seguirán siendo debatidos y sus interpretaciones serán diversas, pero una vez que éstas surgieron en la historia de la humanidad, podrán ser combatidas, frenadas o momentáneamente desaparecidas, pero nunca se extinguirán. IZQUIERDA Y DERECHA Los términos derecha e izquierda surgieron por razones meramente circunstanciales y de ubicación en los escaños durante la asamblea del 27 de agosto de 1789, en los comienzos de la Revolución francesa. Esa sesión trataba la sobrevivencia de ciertos privilegios reales en el nuevo régimen de monarquía constitucional. Aquellos sentados en el sector de izquierda fueron tan moderados que el único límite que impusieron al monarca consistió en sustraerle su derecho al veto. De este modo azaroso y nada significativo, los conceptos de izquierda y derecha se impusieron en los siglos siguientes para designar dos tendencias políticas opuestas en Europa continental y en América Latina; no así en el mundo anglosajón, donde la dicotomía se dio entre conservadores y liberales, aunque este último término, años después, paradójicamente devino en sinónimo de conservador. No menos confusa habría de ser la interpretación que tanto la izquierda como la derecha posteriormente harían de la misma Revolución francesa. Unos y otros, aunque con signo diferente, la describen acentuando el periodo del terror jacobino que sólo duró un año, 1793, tiempo breve si se tiene en cuenta que el proceso revolucionario se extendió por más de un lustro. La Revolución francesa no fue una especie de preámbulo de la Revolución bolchevique, como en el siglo veinte propagaron en diferentes versiones tanto la extrema izquierda como la extrema derecha, sino un movimiento moderado en sus comienzos. Por otra parte, la Revolución rusa de febrero de 1917 también comenzó siendo una revolución democrática hasta el golpe de Estado de Lenin en octubre del mismo año. Los revolucionarios de 1789 no imaginaron siquiera la perspectiva de una república, ni aun la destitución de Luis XVI; sólo aspiraban a una monarquía constitucional. La ceguera de la nobleza y la monarquía negándose a otorgar la más mínima concesión y el ataque de las otras monarquías europeas empujó a los revolucionarios a radicalizarse cada vez más. Se olvida que la Revolución inglesa, hoy emblemática de cambio pacífico, pasó por las mismas etapas que la francesa: guerra civil, decapitamiento del rey, dictadura de Cromwell. Fue tan violenta como la francesa cuando lo necesitó, y si terminó en forma pacífica no se debió al supuesto espíritu moderado de los revolucionarios o de la mentalidad inglesa, sino a la flexibilidad con que al fin reaccionó la nobleza aliándose a la burguesía. La Revolución francesa no encarnó ideales protosocialistas sino burgueses, como lo muestra el artículo 17 de la Declaración de Derechos Humanos de la Asamblea de 1791: “La propiedad, por ser un derecho inviolable y sagrado, no le puede ser privado a nadie salvo cuando la necesidad pública legalmente constatada lo exija de manera evidente y previa una justa indemnización”. Tanto la Revolución inglesa como la francesa liquidaron a los sectores plebeyos —los cabezas redondas ingleses y los enragés franceses— que proponían la colectivización de la tierra. El desconocimiento de la historia o su tergiversación deliberada indujo a los sectarios de izquierda y de derecha a enfrentar los supuestos modelos de las “liberales” revoluciones anglosajonas y la “izquierdista” Revolución francesa. En el recuerdo de las revoluciones burguesas de los siglos dieciocho y diecinueve, el mito deformó a la historia, como volvería a ocurrir con las revoluciones socialistas del siglo veinte. La derecha, para desprestigiar a la Revolución francesa, recuerda que terminó en el terror, pero la dictadura de Cromwell no fue menos cruenta que la de Robespierre, y se olvida que en la pacífica revolución norteamericana, entre la guerra de independencia y la de secesión, hubo más muertos que en la legendaria guillotina. No toda democracia lleva inevitablemente al terror ni todo conservadurismo lo evita. El carácter compatible entre liberalismo y socialismo se evidenció a fines del siglo diecinueve cuando, en los pocos estados democráticos entonces existentes, se respetaban las libertades civiles garantizadas por el derecho liberal, se instrumentó una legislación social contra los excesos en el trabajo fabril y se legalizaron —no sin grandes conflictos— los partidos socialistas y los sindicatos obreros, se impuso el derecho de huelga, y los primeros diputados socialistas ingresaron al congreso. Significativamente fue en Inglaterra, el primer país capitalista del mundo, donde se hicieron los intentos iniciales de un liberalismo preocupado por lo social. Lloyd George, miembro del ala reformista del partido liberal, implementó, siendo ministro, leyes de pensión a la vejez (1908), impuesto sobre la tierra (1909), seguro por enfermedad y desocupación (1911). Estas medidas, aunque no pueden ocultar la influencia bismarckiana, fueron apoyadas por los sindicatos obreros. Las reformas debían ser financiadas con impuesto a las ganancias y los derechos de sucesión, lo que provocó el repudio de la derecha y del ala conservadora del partido liberal. No era de extrañar que la parte más avanzada de ese partido pasara al nuevo partido laborista. Ese esbozo de convivencia pacífica entre liberales reformistas y socialistas democráticos se quebró después de la primera guerra mundial y sus sórdidas secuelas de fascismo, estalinismo, populismo y dictaduras militares. El término izquierda es hoy una generalización abusiva dada la variedad y confusión de sus contenidos: numerosos partidos se adjudican ese membrete y las interminables divisiones y subdivisiones desgarran a cada fracción por razones ideológicas o pragmáticas o a veces meramente personales. Una historia de las ideas políticas que se rigiera estrictamente por el criterio de esa división entre izquierda y derecha resultaría laberíntica. Se abusa de esos términos porque, desechando sutilezas y matices, reduce la complejidad de los problemas políticos a un maniqueísmo simplificador entre buenos y malos, con signo opuesto según el sitio elegido. Los demócratas no estuvieron menos exentos de errores fatales que el extremismo de izquierda y de derecha. La falta de lucidez de las democracias inglesa y francesa para comprender las características singulares de los fenómenos totalitarios, desde el abandono a la república española hasta el pacto de Munich, provocó el desencadenamiento de una guerra que pudo evitarse. Las nociones de derecha e izquierda consideradas como tipos ideales, en el sentido weberiano de esa noción, pueden definirse en teoría por los siguientes pares de opuestos: unanimidad/diversidad, conservación/ cambio, autoridad/libertad, desigualdad/igualdad, heteronimia/autonomía, tradición/progreso. Pero estas parejas conceptuales carecen de límites precisos por lo cual se producen entrecruzamientos, y los rasgos de una suelen deslizarse hacia la otra, provocando una confusión inextricable. Los conceptos políticos no son entidades metafísicas definitivas y eternas y se modifican de acuerdo con la época y las circunstancias; los contenidos no pueden permanecer estáticos. Pero admitir la fluidez de los vocablos no es autorizar el “todo vale”, o caer en la confusión de designar con nombres distintos al mismo fenómeno o con el mismo nombre a fenómenos distintos, pues cuando se producen cambios de cierta magnitud algo deja de ser lo que era y se transfigura en otra cosa. Ya desde los orígenes del socialismo hubo una izquierda que expresaba ideas y sentimientos de derecha y, a su vez, ésta se creía o se decía de izquierda, a tal punto que Marx y Engels dedicaron el capítulo III del Manifiesto comunista a la crítica de lo que llamaron “socialismo reaccionario” en sus distintas variantes: “socialismo feudal”, “socialismo pequeñoburgués”, “socialismo burgués o conservador”. El fugaz apoyo de los socialistas proudhonianos a la dictadura bonapartista de Napoleón III, o el de los socialistas de Lasalle a Bismarck, fueron los primeros pasos del acercamiento de la izquierda a la derecha. En una carta secreta a Bismarck del 8 de junio de 1863, Ferdinand Lasalle le escribió: La clase obrera se siente instintivamente inclinada a la dictadura si legítimamente puede ser convencida de que ésta será ejercida en su interés y por tanto sería proclive (…) a despecho de todos sus sentimientos republicanos, o tal vez, por esa misma razón, a ver en la Corona el sostén natural de la dictadura social por oposición al egoísmo de la sociedad burguesa246. Por la misma senda siguieron los socialistas blanquistas —partidarios de Louis Blanc— cuando apoyaron el golpe de Estado del general nacionalista Boulanger en 1889. Paul Lafargue, el yerno de Marx, trató sin éxito de convencer a Engels de que el boulangismo podría revestir una forma socialista. A pesar de esos desvíos, hasta fines del siglo diecinueve pueden marcarse diferencias entre izquierda y derecha, tal como se mostraron en el affaire Dreyfus: una izquierda republicana anticlerical y antimilitarista, heredera de la Ilustración, defensora de las libertades fundamentales y de la igualdad, contra una derecha nacionalista y católica, partidaria de los gobiernos autoritarios, de la jerarquía y la tradición. Esta nitidez sería difícil de encontrar tras las turbulencias del siglo veinte. La primera gran traición colectiva de las izquierdas europeas fue el apoyo unánime a la primera guerra mundial, con raras excepciones: Jean Jaures, Bertrand Russell o Rosa Luxemburgo. En la primera posguerra, la aparición de los totalitarismos, fascismo y estalinismo, enredan aún más la identidad de la izquierda. El resbalón de la izquierda a la derecha y viceversa continuó en forma más extrema. Mussolini provenía de las filas del socialismo y uno de sus mentores ideológicos, Georges Sorel, era un sindicalista socialista admirado también por Lenin. Maurice Barrès acuñó el término “socialismo nacionalista”, Charles Maurras definió al fascismo como un “socialismo liberado de la democracia”, y Drieu La Rochelle escribió Socialismo fascista. Georges Valoris, fundador del movimiento fascista francés, decía: “Nacionalismo más socialismo igual fascismo”. En Alemania existía un movimiento, el “conservadurismo revolucionario” o la “revolución de derecha”. Oswald Spengler hablaba de “socialismo prusiano” y el hitlerismo se denominaba nacionalsocialismo. En la República de Weimar circulaban sectas a mitad de camino entre el nazismo y el comunismo llamadas “nacionalrevolucionarios” o “nacionalbolcheviques”. Incluso en un periodo, durante el año anterior y el primer año de la segunda guerra mundial, los comunistas fueron aliados de los nazis. El pacto Stalin-Hitler produjo el oxímoron de fascistas y comunistas del mundo entero manifestando juntos contra el imperialismo anglosajón. Con el estallido de la guerra se volvió a la polarización: la derecha nacionalista apoyó al fascismo, la izquierda viró hacia el estalinismo y quedó como alternativa un liberalismo ligado a los ingleses y un socialismo no estalinista. No obstante, el estalinismo encabezó el frente de la lucha cultural antifascista, dejando a la socialdemocracia en un desvaído segundo plano. Los duros embates en la turbulenta primera mitad del siglo veinte hicieron impensables a la izquierda y a la derecha como una lucha metafísica entre el bien y el mal, cualquiera fuera la posición preferida. El mal estuvo bien distribuido entre ambas partes: por un Hitler, un Stalin; por un Auschwitz, un Gulag; por un Goebbels, un Zhdánov; por la noche de los cuchillos largos, los procesos de Moscú; seis millones de judíos por una parte, veinte millones de campesinos por la otra. La historia argentina es rica en ejemplos bizarros: el partido comunista apoyó la dictadura de Videla, en tanto el partido comunista revolucionario (maoísta) defendía a López Rega. Todos juntos, más los trotskistas, los socialdemócratas y cualquier grupo de otro matiz de la izquierda aclamaron entusiastas la aventura sangrienta de la guerra de Malvinas. Los más siniestros tiranos del Asia y África fueron exaltados como luchadores antiimperialistas por las izquierdas occidentales. Foucault llegó a honrar al ayatollah Komeini y la lista es interminable. Tras la derrota del fascismo, hubo un intervalo de relativa sensatez: se produjo en Europa un entente cordial entre una izquierda y una derecha moderadas; la recuperación de Europa, debe reconocerse, se logró gracias a la ayuda estadounidense —Plan Marshall— y a los liderazgos de tres conservadores católicos, Konrad Adenauer, Charles De Gaulle y Alcides de Gasperi, secundados por el laborista Clement Attlee. La nueva derecha se adecuaba a la época, se corría hacia el centro, se desprendía de sus lastres más reaccionarios y autoritarios y adquiría ciertos tintes modernizantes, aunque sin renunciar a sus relaciones con la Iglesia. En tanto las izquierdas abandonaban sus propuestas revolucionarias y daban paso a un periodo en los países avanzados —los llamados “treinta gloriosos años”— donde una derecha y una izquierda de centro —democracia cristiana, liberales reformistas, socialdemócratas y laboristas— se alternaban en el gobierno y en alguna ocasión, en la Francia de François Mitterrand, “cohabitaban”. En Italia hasta el partido comunista, para diferenciarse de la Unión Soviética, se llamó eurocomunismo y cohabitó en el llamado “compromiso histórico” con la democracia cristiana. Fue un periodo de desarrollo económico y bienestar social, la pobreza disminuyó en forma inédita, mostrando la posibilidad de convivencia entre un socialismo moderado y un capitalismo razonable. Los socialdemócratas mostraron mayor sensibilidad social y la derecha privilegió la rentabilidad, pero las diferencias entre ambos se mantenía en un nivel sensato, gobernara uno u otro. Los países nórdicos —Suecia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Finlandia, Islandia— junto a Australia, favorecidos por su escasa población, constituyeron un mundo aparte, y el antecedente de un socialismo liberal en la Europa occidental de posguerra. Mostraron la posibilidad de conciliar el crecimiento económico con Estado de bienestar, altos niveles de ingresos sin disminuir la producción, la mayor libertad individual con protección social. El deterioro económico que comenzó con la crisis del petróleo de los años setenta y los nuevos problemas que trajeron la globalización, la revolución científico técnica y el paso a una sociedad postindustrial, terminó con aquel periodo casi idílico. La socialdemocracia y el liberalismo reformista —incluido el paraíso escandinavo— comenzaron a deteriorarse y a ser acusados desde la izquierda, por haber hecho poco, y desde la derecha, por haber ido demasiado lejos. Las democracias ya de por sí bastante burocratizadas y rutinizadas, se vieron sorprendidas por la aparición de una nueva izquierda, el “izquierdismo” —gauchisme en Francia—, junto a los neopopulismos, la rebelión estudiantil, las guerrillas, el terrorismo y los nuevos movimientos sociales que convulsionaron a las sociedades por algunos años. Asia, África y América Latina, entonces llamado tercer mundo —salvo excepciones—, siguieron una trayectoria muy distinta a la europea o norteamericana, permanecieron ajenas a la fiesta de los treinta gloriosos años, en parte por los reflejos de la perversa política internacional de las dos grandes potencias, durante la guerra fría, y en parte por la mala conducción política y económica de sus gobiernos. Predominaron las dictaduras nacionalistas populistas —Nasser, Gadafi, Paz Estensoro Vargas, Perón—, continuadores a su modo del lado jacobino plebeyo del fascismo, cuando éste ya había sido derrotado. Pero con la ola izquierdista de mitad de siglo veinte no vacilaron en proclamarse “socialistas” con el agregado de “nacionales”, algo que parecía novedoso pero, como vimos, la denominación también había sido usado por el fascismo histórico. Los jóvenes de izquierda, desconocedores de la historia del pasado reciente, cubrieron con una apariencia revolucionaria a estas ideologías de derecha no tradicional. En los años sesenta y setenta del siglo pasado, los sectores más diversos creían o aparentaban ser de izquierda, socialistas o revolucionarios, aun aquellos que, en otras épocas, hubieran sido ubicados inequívocamente a la derecha. Con excepción de insignificantes grupos anacrónicos, ya nadie quería ser de derecha, parecía que esa orientación se había esfumado del espectro político. La Iglesia católica contribuyó a esta confusión cuando un sector del clero se volcó a la extrema izquierda siguiendo el ejemplo del cura guerrillero Camilo Torres. La teología de la liberación influyó, más que el marxismo, en la formación de la guerrilla latinoamericana. La revista argentina que los nucleaba, Cristianismo y revolución, estaba dirigida por un ex seminarista. Los montoneros salieron en gran parte de los colegios religiosos y fueron incitados por la prédica de los curas tercermundistas. La Iglesia se vio desgarrada en dos, una parte apoyaba a los guerrilleros y la otra al ejército que los mataba. Lo único que unía a las dos alas era su anticapitalismo, una desde la perspectiva socialista y la otra desde la corporativista. Con estos cambios, perdió el laicismo que había sido un signo distintivo de la democracia y de las izquierdas clásicas y comenzó a ser visto como un resabio anacrónico del liberalismo decimonónico. También hizo su aporte a ese trasvasamiento el vuelco de cierta izquierda posmoderna y posestructuralista europea hacia una espiritualidad religiosa, principalmente orientalista, pero también cristiana y aun talmúdica. Un ejemplo extremo de estas mezclas fue Gianni Vattimo, a la vez cristiano, comunista y nietzscheano; esas raras transiciones muestran la inconsistencia del pensamiento de la izquierda posmarxista. La izquierdización duró aproximadamene dos décadas: el fin de la prosperidad en los ochenta y los cambios tecnológicos incipientes produjeron un proceso distinto, mientras la economía era hegemonizada por un neoliberalismo desbocado, la política intentaba revivir el liberalismo y el socialismo democrático que tanto éxito les había dado en años anteriores. Ambas tendencias se corrieron aún más al centro, se acercaron entre sí y se alejaron de los extremos, hasta volverse casi indiscernibles. Un ejemplo típico de estos cambios lo ofrece un reportaje conjunto que la revista francesa Le Nouvel Observateur efectuó en 1984 a la ministra liberal Simone Veil y al ministro socialista Michel Rocard. La dirigente liberal Veil atacó al neoliberalismo de Milton Friedman y aceptó un “mínimo de intervención del Estado”. El socialista Rocard enfrentó al socialismo de Estado “que colectiviza la producción” y que “no puede y no sabe producir” y propició un Estado que fuera solamente “un regulador central que debe dejar a las unidades de producción la más total autonomía” y que “se reconozcan los derechos fundamentales de los individuos y de los grupos”247. La fusión de estas dos posiciones —aunque Veil y Rocard lo negaron— realizaría un ideal aparentemente utópico que va de Stuart Mill a Norberto Bobbio: el socialismo liberal o liberalismo de izquierda que todavía espera su oportunidad. Pero la circunstancia histórica era muy complicada. La caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, la conversión de China al capitalismo, y la derrota de las guerrillas tercermundistas, eran condiciones favorables que no supieron ser aprovechados por la democracia social. Entre otras razones por el predominio económico del neoliberalismo que pensó esos cambios como un triunfo de sus ideas y los políticos dieron un vuelco hacia la derecha. Se habló de la obsolescencia de la izquierda, del fin de las ideologías; Francis Fukuyama proclamó el fin de la historia. El fracaso de los regímenes estatistas, desde los populismos hasta los totalitarismos y en especial el estalinismo — que llevó la experiencia hasta el máximo—, dio paso al extremo opuesto, la minimización del Estado, con el desconocimiento de los derechos laborales y de representación sindical y el deterioro de la seguridad social. El dominio de un mercado desbocado, sin ningún control, condujo finalmente, no menos que el estatismo, a la crisis económica mundial que comenzó en 2007, y que como la de 1929, dejó la enseñanza de que el mercado es el único en generar riquezas pero que, librado a sus propias fuerzas, pierde competividad, se abandona a la especulación, a la productividad caótica y a la corrupción, que lleva al desorden del sistema económico y acrecienta la pobreza y la desigualdad. Las escasas democracias que han perdurado en el tiempo y aun el llamado Estado de bienestar se han desarrollado bajo regímenes económicos liberales; pero esto no implica que el mercado por sí mismo sea un reaseguro para la libertad, como lo muestran tantas dictaduras autoritarias y aun totalitarias que convivieron con el capitalismo. El caso de China es una rareza, un capitalismo comunista con una ética confuciana, una economía avanzada y una política arcaica; o el caso de algunos países del sudeste asiático que combinan la modernización económica con una suerte de comunitarismo paternalista y antiindividualista enraizado en la tradición oriental. Estos regímenes se han granjeado la simpatía de los capitalistas occidentales, que se llaman liberales, pero a quienes poco les importa la falta de libertad mientras puedan hacer buenos negocios. Tanto liberales como socialistas se equivocan en la formas de salir de la crisis: los liberales creen que el mercado se autorregula y que el Estado debe ser mínimo; los socialistas, por el contrario, sostienen la sustitución del mercado por el Estado. Ambos desconocen que entre Estado y mercado, entre política y economía, las relaciones son recíprocas. Los dos cumplen un papel irremplazable y deben complementarse. No se ha descubierto hasta ahora otro modo de crear riquezas que el mercado, todos los intentos de remplazarlo con el Estado —en el siglo veinte han sido múltiples— han fracasado o terminado en fenómenos políticos catastróficos como el estalinismo. Pero a su vez el mercado no puede funcionar correctamente si no existe un Estado que le ofrezca las garantías jurídicas, que impida la formación de monopolios y persiga la especulación y la corrupción. Otro problema es el de la relación del mercado y el Estado con la democracia. Es innegable que el capitalismo aparece, hasta hoy, como el sistema más apto para el acceso a condiciones económicas y sociales que permitan el desarrollo de un sistema democrático, pero a la vez origina los obstáculos —las desigualdades económicas en primer término— que empañan sus propias posibilidades. El capitalismo sólo se ha impuesto la obligación de crear riqueza, no de distribuirla; ésta es la tarea que le compete a la política y ésta, en los últimos tiempos se ha mostrado incapaz de afrontarla. El Estado no debe ocupar el papel del mercado, pero no puede desaparecer sino limitarse a la educación y la salud públicas, la seguridad, la justicia y la obra de infraestructura. La transición hacia una sociedad global y postindustrial precisa una nueva política que, hasta ahora, las clases gobernantes del mundo entero no han sabido implementar y que exige como premisa el difícil equilibrio entre la economía, la política y la sociedad. Después de tantas transformaciones y deformaciones, las nociones de izquierda y derecha han quedado muy confundidas y deterioradas y suelen ser sólo la etiqueta de un frasco vacío. A pesar de su desgaste, esos términos subsisten considerados en su forma más general; mientras existan distintas opciones políticas, los asuntos puntuales pueden ubicarse relativamente una a la izquierda de la otra y viceversa, pero siempre con un carácter tan relativo como los conceptos de “arriba” y “abajo”; lo que cambia, hasta ser casi indiscernibles, son sus contenidos. Esa gran dicotomía que fue predominante en los dos siglos anteriores debe abordarse hoy con suma cautela y muchas aclaraciones. Otros antagonismos resultan, en cambio, más relevantes; tal la oposición de autoritarismo y democracia, nacionalismo y universalismo, individualidad y colectivismo, irracionalismo y razón. EXCURSO: EL MITO DE LA DEMOCRACIA DIRECTA El deterioro de las democracias —tanto las liberales como las socialdemócratas— alentó en una minoría de ultraizquierda, en momentos de crisis y revueltas, la idea de sustituir la democracia representativa por la democracia directa a través de asambleas permanentes y autogestión. Es conveniente hacer una breve historia de los intentos de democracia directa y de sus fracasos. Una democracia directa, como la sueñan los ultrademocráticos, con frecuentes plebiscitos y asambleas abiertas permanentes, nunca perduró. El mítico ágora ateniense congregaba a una población numéricamente muy pequeña, donde estaban excluidos las mujeres, los esclavos, los libertos, los extranjeros e hijos de extranjeros y, según Aristóteles, los trabajadores manuales. Aun se autoexcluían muchos ciudadanos que preferían los banquetes o los torneos deportivos al debate público. Los ciudadanos conformaban una suerte de oligarquía que podía dedicarse a la política porque el trabajo lo hacían los esclavos. Lejos de ser el ejemplo de la democracia directa, según la leyenda, Atenas era, en realidad, un modelo de democracia elitista. Sus dos principales pensadores —Platón y Aristóteles— fueron críticos de la democracia, nostálgicos de la aristocracia de la Grecia arcaica, y consideraban la esclavitud y la sumisión de la mujer como hechos naturales. Aun con todas esas limitaciones, la democracia ateniense fue conflictiva y de corta duración. Es irrelevante comparar la organización de la polis griega con la democracia moderna y menos aún tomarla como ejemplo de democracia directa. Los únicos intentos de democracia directa en el mundo moderno se dieron en la Comuna de París (1871), aniquilada sangrientamente en un mes; durante los primeros días de la Revolución rusa con la formación de los soviets que fueron rápidamente subordinados a la dictadura bolchevique; y con los consejos anarquistas de Cataluña y Aragón al comienzo de la guerra civil española, pronto despojados del poder por el gobierno de la república y sus partidos. Ninguna de estas experiencias abortadas, por bellas que fueran, puede servir de modelo político. Es un delirio plantear la democracia directa con asambleas abiertas en sociedades de vastas dimensiones con poblaciones multitudinarias, donde ni siquiera los miembros de una asociación encuentran un espacio adecuado para reunirse y la coordinación resulta muy complicada. La idea de democracia directa rara vez surge espontáneamente de las masas sino de pequeñas minorías autodesignadas “vanguardia revolucionaria” que, por estar mejor preparadas, pueden copar las asambleas multitudinarias y manipularlas hábilmente. En medio del griterío y la confusión, las decisiones, donde todos hablan y nadie se escucha, se aprueban por aclamación; contrariamente a un congreso formal, no hay tiempo ni orden para el debate y la ignorancia activa puede imponerse. El carácter paradójicamente elitista de las asambleas lo demuestran los cotidianos ejemplos desde los centros de estudiantes hasta las reuniones de consorcios donde, ante la ausencia o el silencio de la mayoría, decide el pequeño grupo de los más activos. Una intrincada dialéctica transforma la democracia directa en su contrario: una democracia elitista al revés, con el peligro de encolumnarse bajo las directivas del líder del grupo predominante, convirtiéndose en un cesarismo democrático o autoritario. La democracia directa o autogestión sería el sistema ideal para un sociedad en la que sus miembros compartieran ideas en común, se hubieran abolido los conflictos, todos tuvieran un alto nivel de formación política y una similar capacidad de argumentación en los debates, y cada uno abandonara sus intereses particulares en pos del bien común. Estos requisitos indispensables están muy lejos de ser reales, ni siquiera plausibles, y es dudosa la posibilidad de que lleguen a concretarse en el futuro. BONAPARTISMO. FASCISMO. POPULISMO Los estados que se apartan de la democracia liberal —según el canon político de Occidente— apelan a menudo a una situación real o fingida de emergencia para justificar la ruptura con el orden institucional y establecer una dictadura. En determinados periodos, fue tan común recurrir en América Latina, Asia y África, al estado de excepción que dejó de ser un fenómeno anómalo para revestirse de normalidad. Los regímenes no democráticos pueden ser calificados en cuatro tipos: dictadura militar tradicional, bonapartismo o cesarismo, fascismo y populismo. El término bonapartismo deriva del análisis de Marx sobre la dictadura de Napoleón III en El 18 brumario de Luis Bonaparte (1852). En tanto los marxistas soviéticos nunca usaron ese término: fueron los trotskistas quienes lo divulgaron en el siglo veinte aplicándolo, aunque con un sentido positivo, a distintos regímenes del tercer mundo. Con el mismo significado de bonapartismo, Max Weber acuñó el término cesarismo —tomado de la dictadura de Julio César— adoptado por Gramsci, seguramente para diferenciarse de los trotskistas. En realidad, bonapartismo es más adecuado que cesarismo, ya que Julio César, si bien apoyado por la masa de sus soldados, ejercía el poder sobre una minoría de ciudadanos libres, en tanto Napoleón III fue elegido por mayorías integradas también por campesinos y obreros. El rasgo característico del bonapartismo moderno y de sus derivados, los fascismos y los populismos, reside en la manipulación de masas. Observando la popularidad del cesarismo, Weber matizó su término con el agregado de “cesarismo plebiscitado” comprendiendo su carácter masivo a diferencia del romano. Los dos personajes representativos del bonapartismo del siglo diecinueve fueron Napoleón III y Bismarck, aunque en un país más estable como Inglaterra hubo un bonapartismo moderado en Disraeli. Gramsci observaba que puede “haber cesarismo, aun sin César, sin una gran personalidad heroica y representativa”248. Al fin el único heroísmo de Napoleón III fue ser el sobrino de Napoleón I. Lo específico del bonapartismo o “cesarismo plebiscitado” es la relativa autonomía del Estado aparentando arbitrar en los conflictos sociales entre clases o grupos enfrentados y la asimilación de las masas populares a la sociedad establecida. Esta incorporación, hecha bajo el pretexto de defender al pueblo, ocultaba la verdadera razón: tenerlo controlado e impedir su radicalización. El medio utilizado a ese fin era el asistencialismo, precursor del clientelismo populista y, en cierto modo, una versión tosca y autoritaria del Estado de bienestar. El lugar asignado a las masas es el punto de unión del bonapartismo y el fascismo. La relación entre el líder bonapartista y las masas ha sido objeto de estudios de teoría política y psicología social. Maurice Barres usó la frase “deseo de las masas” para referirse al movimiento bonapartista del general Boulanger; Wilhelm Reich analizó el “deseo de las masas por el fascismo”249. Éstas encontrarían en el movimiento fascista la misma falsa ilusión que Marx atribuía a la religión. Si el bonapartismo integra a los excluidos, el fascismo los moviliza mediante la politización total, la propaganda omnipresente y la ausencia de límites entre sociedad civil y Estado. La originalidad del bonapartismo y del fascismo consiste precisamente en ser sistemas reaccionarios con amplio apoyo popular. Ciertos progresistas olvidan esta peculiaridad cuando pretenden negar el lado fascista del populismo; subrayan el apoyo de las mayorías, como si esa sola presencia fuera una garantía de democracia o de conducta revolucionaria. El error simétrico es el de adjudicar el calificativo de fascista a dictaduras militares de tipo conservador tradicional y, por lo tanto, desmovilizadoras de masas, como el caso de Francisco Franco o de Antonio Oliveira Salazar o de algunas monarquías de Europa del Este de la entreguerra o de sus tardíos imitadores latinoamericanos, Juan Carlos Onganía, Augusto Pinochet o Videla. En este caso, el término fascista pierde toda su especificidad y se convierte en prescindible sinónimo de dictadura reaccionaria de derecha con jefes carentes de carisma. A la confusión de designar un mismo fenómeno con dos nombres, se opone el error simétrico de utilizar uno solo para regímenes distintos. El concepto de bonapartismo suele considerarse anticuado o una pedantería académica; sin embargo, no ha perdido actualidad, al punto que Felipe González en 2007 lo utilizó con referencia a la situación europea al señalar: “La opción actual no es entre izquierda y derecha sino entre bonapartismo y modernidad”. En este caso, bonapartismo refería a la tendencia europea al nacionalismo y al estatismo, compartida por la izquierda y la derecha. Todo bonapartismo, y aun todo fascismo, tiene una dosis de populismo, y esta relación, durante mucho tiempo desconocida o bien rechazada, había sido observada en un estudio precursor de 1935, por el politólogo David J. Saposs250; también Renzo de Felice señaló el lado populista del fascismo mussoliniano. La denominación populismo se remonta al movimiento ruso de los narodnicki de la segunda mitad del siglo diecinueve y al de los granjeros del sur y oeste de los Estados Unidos hacia 1880. En ambos casos, aunque en el marco de un grado de desarrollo muy distinto, se trataba de grupos campesinos defensivos contra los avances del capitalismo industrial urbano. Esta tendencia guarda poca similitud —a excepción tal vez del aprismo peruano— con los sistemas de Asia, África y América Latina del siglo veinte —el varguismo, el peronismo, el nasserismo— calificados de populistas. En realidad, durante el auge de estos regímenes en las décadas del cuarenta y cincuenta, no se hablaba de populismo. El término, en el sentido actual, surgió hacia mediados de los años sesenta con los estudios académicos de Peter Worsley, Ghita Ionescu, Ernest Gellner, Gino Germani entre otros, y recién hacia fines del siglo se transformó en un vocablo de uso generalizado por los políticos y los periodistas. Algunos peronistas poco afectos a reconocerse como bonapartistas o fascistas aceptaron en cambio, de buen grado, la denominación de populista. Pero ¿existe un orden estrictamente económico político populista independiente a las dictaduras militares, los bonapartismos o los fascismos? Lo cierto es que los límites entre ellos son muy confusos. El populismo, salvo en los casos del ruso y el norteamericano, aun éstos mirados con cuidado porque no ejercieron el poder, no es un sistema político y económico que difiera del bonapartismo en términos estrictos; es, ante todo, un fenómeno ideológico, más un adjetivo que un sustantivo. Uno de sus rasgos típicos reside en la exaltación de la “cultura nacional” basada en el mito, acuñado por el viejo romanticismo alemán, del “alma del pueblo” (Volk) y apologético de las tradiciones y costumbres, de la religión popular, del folclore en todas sus formas, arcaísmo que contradice su defensa del desarrollo económico y la industrialización, contradicción recogida por Jeffrey Herf como “modernismo reaccionario”. El populismo no es políticamente neutro ni flota en el aire, rechaza a la democracia como una idea extranjerizante y cosmopolita ajena a la idiosincrasia nacional, y también al liberalismo pluralista porque disgregaría la unidad de la nación y del pueblo. Esta postura le confiere una forma especial de bonapartismo o de fascismo. El partido, como su nombre lo indica, es una parte, admite la existencia de otras partes. La relación entre el líder y las masas es pretendidamente directa y se prescinde de las intermediaciones institucionales. El bonapartismo, el fascismo y el populismo se autodefinen como movimiento, expresión del pueblo y la nación en su totalidad, por lo tanto el que no pertenece a él, queda excluido. Se niega la pluralidad, la disidencia, la oposición. En cuanto a la economía, el populismo es partidario del proteccionismo, propugna el mercado interno y desalienta el comercio exterior; en sus expresiones más agudas impulsa la autarquía económica y el capitalismo de Estado aunque sólo lo realicen a medias y se reduzca con frecuencia a subsidios a capitalistas amigos. Promueve de ese modo una producción falta de toda iniciativa y sin capacidad exportadora, y fomenta la corrupción entre funcionarios públicos y empresarios. El populismo no es del todo totalitario porque hostiga a la oposición y a los medios pero no los aniquila; sin embargo, tampoco es un autoritarismo tradicional, éste deja a la gente tranquila mientras no se ocupen de política. En tanto el populismo, acercándose al totalitarismo, usa la movilización de masas, la politización permanente, el culto al líder y el relato de la épica lucha contra los enemigos internos y externos y del surgimiento de un mundo nuevo. La unidad y unanimidad del concepto populista de “pueblo” induce a sus partidarios a combatir tanto la idea de clases sociales de las izquierdas, como el pluralismo democrático porque divide y disgrega. Otra noción esencial del populismo es la oposición de lo nacional a lo foráneo, al disolvente dominio cultural del extranjero, en fin a todo lo extraño a “la sangre y la tierra” — términos popularizados por el nacionalsocialismo que fue, pues, una forma de populismo extremo. No se ve una necesidad de considerar al populismo separado del fascismo o del bonapartismo; se superponen, aunque este último, más flexible, es un fascismo moderado y el fascismo, un bonapartismo radicalizado. El populismo, más pragmático, fluctúa entre el bonapartismo y el fascismo, entre la izquierda y la derecha, de acuerdo con las circunstancias y las conveniencias del momento. La base filosófica del populismo, como ya vimos en un capítulo anterior, es la creencia en una conciencia colectiva, una totalidad cuyas partes no serían autónomas sino dependientes del todo. De este modo, se enrola en la concepción organicista u holista y mira, en consecuencia, al individuo como parte y al pueblo como el todo, una unidad homogénea sin discontinuidades ni divisiones. Los individuos se transforman en pasivos instrumentos del ser supraindividual del Pueblo y sus acciones estarán determinadas por las necesidades de ese ente superior. Así se absolutizan los elementos armónicos de la sociedad y se ignoran las contradicciones, las disidencias o se las conciben como un peligro exterior que amenaza al pueblo y a la nación. El frenesí político de las masas, la militancia efervescente, no es sintomática de la democracia sino de los regímenes populistas más radicalizados y cercanos al totalitarismo. El populismo propicia el militantismo masivo como la forma más auténtica de hacer política; su ideal es lo que Ralph Dahrendorf llama el “ciudadano total” asociándolo con la población permanentemente movilizada de los totalitarismos. El ultrademocratismo hiperactivo pretende que todos los individuos se pongan al servicio de la política cuando es la política la que debe estarlo a favor de los individuos. Lamentablemente son los populismos y los totalitarismos los que logran sacar a las masas de su apatía, y unificarlas, recurriendo para ello a efectos emocionales, a puestas en escena reproducida del mundo del espectáculo y politizando todos los aspectos de la vida cotidiana con un “relato” épico desconectado de los hechos reales. Las consecuencias son peores que la indiferencia generada por los métodos democráticos. Nunca hubo mayor militantismo y politización —aunque sólo fuera manipulada desde el poder— que bajo los fascismos y los populismos. Ante la imposibilidad de representar “lo colectivo”, porque la existencia humana sólo se encarna en individualidades, termina siendo reunido en una individualidad concreta, el líder, y en este punto la identificación entre populismo y fascismo es notoria. Ambos dotan al líder de cualidades excepcionales y la autoridad la ejerce en nombre de todos, con proclividad a convertirse en un dictador: en ese caso el bonapartismo se transforma en fascismo. La contradicción de los colectivismos es que suprimen las instituciones para conforman una nueva elite y niegan a los individuos a costa de exaltar a uno solo. El líder ocupa el lugar del jefe de la tribu o el brujo de las comunidades primitivas, es el que piensa por todos. La relación directa del líder con la masa, sin la mediación de las instituciones, es justificada por los populistas al ver en éstas un obstáculo para la satisfacción de las demandas sociales. En realidad, ocurre todo lo contrario: el quiebre de las formas institucionales ocasiona serios perjuicios para la población; la sustitución de los derechos sociales por el clientelismo, la dádiva convierte a los indigentes en rehenes de los caudillos locales; la debilidad de controles institucionales en la administración de la hacienda pública facilita la corrupción de los funcionarios públicos. La falta de reglas de juego estable y de seguridad jurídica, el clima de imprevisibilidad, desalienta las inversiones, vuelve desconfiable al país ante las organizaciones internacionales y provoca un deterioro en la economía que redundará en mayores penurias para las clases populares. Ante la ausencia de instituciones confiables y aptas para presentar sus reclamos, los sectores populares acuden a dar su testimonio a los medios de comunicación —detestados y a la vez usados por el populismo— o se desfogan en la protesta informal, con manifestaciones callejeras permanentes. El culto populista al “pueblo” se vincula con la rehabilitación de lo irracional, de lo instintivo, lo telúrico, el tradicionalismo, los prejuicios ancestrales que, por el hecho de estar arraigados, se suponen inmunes a la crítica racional. La comunidad soñada por los populistas tiene reminiscencia de los pueblos primitivos, cerrados sobre sí mismos, y donde la conciencia colectiva parece más real porque el individuo no ha podido desprenderse de la familia, de la tribu, del clan. En las sociedades democráticas, el pueblo desaparece en una diversificación de estratos sociales, sectores con límites imprecisos, entre los cuales se establecen alianzas inestables, mediaciones cambiantes y conflictos variados. No han faltado los intelectuales populistas, una curiosa especie que se niega a sí misma para identificarse con el pueblo “ignorante pero sano”, que desautoriza cualquier crítica a las actitudes o manifestaciones populares atribuyéndolas a “falta de sensibilidad popular”. El pueblo y la nación son, para el populista, sentimientos y pasiones enfrentados a la fría racionalidad de la política. “El peronismo es un sentimiento”, aducen sus defensores cuando se lo critica con argumentos. Los populistas hablan de valores inefables, de esencias ocultas que no pueden captarse por el entendimiento sino por un misterioso instinto, una cualidad del alma, que le es otorgado a unos y negado a otros. Se trataría, entonces, de una suerte de predestinación innata y, por lo tanto, imposible de adquirir, una forma larvada de espiritualidad. La historia no la hacen los individuos sino las masas, sostienen los populistas, pero lejos de ello, en los regímenes populistas son las elites no tradicionales o antielites las que mandan y se sirven de la movilización de las masas para acceder al poder y suceder a la elite establecida. Por supuesto, olvidan pronto el igualitarismo verbal para transformarse en una verdadera oligarquía autoelegida, a la que no es posible sustituir ni controlar, y gozan de privilegios de poder y de bienes materiales, mientras las masas gozan de ciertas mejoras efímeras y se mantienen sumisas. El enriquecimiento fabuloso de los dirigentes es uno de los rasgos distintivos de los populismos y esto no deja de redundar en el empobrecimiento a mediano plazo de la población. Detrás de la adoración al pueblo aparece siempre nítido el afán de una elite para gobernar la sociedad amparándose en el nombre de aquél y transformando su carencia de cultura y sus sentimientos elementales en virtudes. El grupo absolutamente compacto, homogéneo, integrado y centrípeto deviene estático e inmóvil. Los sistemas autoritarios y los totalitarios tienden a recrear artificialmente al “Pueblo” para borrar la variedad y la pluralidad que implica el reconocimiento de la sociedad civil. En ese sentido, los populistas coinciden con los totalitarismos porque, a diferencia de las dictaduras tradicionales, no buscan la obediencia sino el apoyo de las masas, no sólo pretenden la sumisión sino el amor. El Pueblo en esos regímenes es un pretexto para la dominación de la elite en el poder, el grupo gobernante o el líder, los que estarían supuestamente capacitados para interpretar “la sabiduría de los pueblos”. El pueblo, decía Adorno, es el opio de los pueblos. EXCURSO: EL NEOPOPULISMO LATINOAMERICANO El uso del prefijo “neo”, o la locución latina sui generis para referirse al populismo o a otras tendencias políticas, no dan cuenta de categorías verdaderamente distintas aunque se establecen ciertas diferencias determinadas, no sólo por los rasgos personales de sus líderes sino por los cambios del contexto histórico. La caída del comunismo, el deterioro del Estado de bienestar y las consecuencias indeseadas del capitalismo salvaje, dejaron el terreno libre para la reaparición del populismo que parecía definitivamente muerto, reciclado en neopopulismo. La boga universitaria de tendencias filosóficas contrarias al racionalismo y a la modernidad hizo factible la aceptación del populismo, también llamado posmoderno, entre los intelectuales que, en otros tiempos, habían rechazado al viejo populismo como signo de atraso. Ernesto Laclau es un ejemplo de ese tipo de intelectual que mezcla populismo con posestructuralismo. En los Estados Unidos —Ross Perot— y en algunos países europeos pulularon los populismos de derecha —Poujade, Jean-Marie Le Pen, Jörg Haider, Viktor Orbán, Silvio Berlusconi y en cierto modo Vladimir Putin—; en tanto en América Latina surgió un populismo de izquierda que lleva el impreciso nombre de “neopopulismo latinoamericano” o “socialismo del siglo veintiuno” encarnado en algunos caudillos: Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega y los sempiternos patriarcas hermanos Castro ya de vuelta del estalinismo puro y duro y ahora envejecidos y resignados al modesto papel de precursores del neopopulismo. Para los neopopulistas argentinos —los kirchneristas— resulta un viaje de ida y vuelta del antiguo al nuevo populismo: imitan a Chávez que a su vez imita a Perón. Comparten otra similitud: tanto el teniente coronel Chávez como el general Perón iniciaron su carrera política con un golpe de Estado y una dictadura militar. No hay muchas diferencias entre el populismo de derecha y el de izquierda; el populismo, según su esencia, es nada o todo de acuerdo con las circunstancias. Por eso admite las interpretaciones más variadas y algunas aciertan en algún aspecto. Tampoco hay una gran diferencia entre el viejo y el nuevo populismo, el reciente modelo tiene las mismas características: el movimientismo se opone al sistema de partidos, los líderes autoritarios reemplazan a las instituciones republicanas, comparten fenómenos como la manipulación de masas, y una economía de mercado interno, antiexportadora e inflacionaria, aunque en cuestiones económicas el modelo puede variar de acuerdo con la situación. Los populismos surgen no en los periodos de mayor pobreza, sino todo lo contrario, cuando el país cuenta con reservas para repartir. La fiesta peronista de 1945 a 1950 se hizo con las reservas acumuladas durante la guerra; el neopopulismo chavista y kirchnerista se afianzó con el alza del precio del petróleo y de la soja, respectivamente. Los populismos nuevos o viejos entran en crisis cuando terminan las condiciones favorables del mercado mundial. Perón cambió, aunque sin decirlo, su orientación económica nacionalista y populista como consecuencia de la crisis de 1949-1950, aproximándose al desarrollismo y a un semiliberalismo. Paradójicamente el antiimperialismo de los nacionalistas escandalizados por el contrato petrolero con una firma norteamericana fue una de las motivaciones del golpe de Estado de 1955. Más sofisticados que los populistas históricos, los neopopulistas promueven un autoritarismo suave o, como decía un opositor venezolano, “un totalitarismo light”, donde se limita la libertad de expresión pero no se la elimina del todo, de acuerdo con la época medianamente democrática que vive el continente. Algunos toques modernizantes que tuvo el kirchnerismo —ley de matrimonio igualitario— se debieron al aire del tiempo y también a haberse desprendido de dos corporaciones esenciales del viejo populismo: la Iglesia y las fuerzas armadas. También ha contribuido a estos cambios la diferente base social del neopopulismo. Durante el peronismo histórico, 1945-1955, las clases medias urbanas eran en su mayor parte liberales y profundamente antiperonistas. Después de la caída de Perón y debido a diversas causas que hemos mostrado en otra parte251, sectores de la juventud de clase media y alta se volcaron al peronismo insuflándole un clima más moderno y acorde con los cambios de costumbres a partir de los años sesenta. La dictadura, la derrota de la guerrilla y el retorno a la democracia terminaron provisoriamente con la juventud peronista de los años setenta pero volvió a resurgir tras la crisis de los partidos y el surgimiento del neopopulismo en Venezuela y otros países latinoamericanos. La expresión intelectual de ese movimiento se plasmó en la Argentina con la convocatoria de un grupo de docentes universitarios de las facultades de humanidades, que firmaron una serie de “cartas abiertas” en defensa de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Entre ellos hay funcionarios públicos mezclados con ex guerrilleros reciclados y otros sin pasado político que adhieren por motivos emocionales o, a veces, por cálculo. Se dicen herederos de los “jóvenes idealistas” del setenta, sólo que cambiaron las armas por los cargos públicos o los programas de televisión oficial. Aquéllos militaban contra el Estado y éstos, en cambio, lo hacen desde el Estado, son menos dramáticos y más divertidos, más afectos al pop que al folclore. En ese agrupamiento apresurado y heteróclito se destaca con perfiles propios un subgrupo inspirado por el profesor Ernesto Laclau. Su biografía intelectual explica, en parte, sus complejas teorías actuales. Hizo su primera intervención política allá por los años sesenta, en una agrupación trotskista-peronista presidida por Jorge Abelardo Ramos, creador del nacionalismo de izquierda. Sin embargo, ya por entonces, Laclau se acercaba más a Gramsci y a su concepto de “lo nacional y popular” que al internacionalismo proletario de Trotsky, pero se mantuvo apartado de los gramscianos argentinos a quienes menospreciaba por demasiado “liberales”. El concepto gramsciano de la hegemonía cultural e ideológica que debía alcanzarse, desplazando a la hegemonía establecida, fue rescatado más tarde por Laclau. La unificación inherente a lo hegemónico le sirve para atacar la pluralidad inseparable de la democracia política. También se fue alejando de Marx, difícil de conciliar con el nacionalismo, aunque se le agregara el calificativo de popular. Esas preferencias del joven Laclau señalaban un rasgo que definiría su concepción posterior: el predominio de lo político sobre lo económico y de las particularidades nacionales sobre el universalismo. De J. A. Ramos aprendió que, en última instancia, Ferdinand Lasalle, partidario de la fusión del socialismo con los bonapartismos, y su perspectiva nacionalista del socialismo era más acertada que el internacionalismo de Marx. Laclau llegó a elogiar al general Boulanger, ministro de Guerra de Napoleón III y golpista frustrado 252. Lassalle había tenido buenas relaciones con Bismarck, lo que avalaba las de Ramos con Perón y las de Laclau con los Kirchner. Estudió en Oxford, fue profesor en la universidad de Essex y reconoció en París, según sus propias palabras, “su verdadera patria espiritual”. En ese derrotero intelectual, insólito para un tercermundista, se nutrió de las corrientes filosóficas europeas en boga: althusserismo, lacanismo, deconstructivismo. De esa mezcla rara entre el viejo populismo de su juventud porteña y el posestructuralismo francés de los setenta, surgió el modelo del neopopulismo latinoamericano que, según sueña Laclau, puede llegar a jugar un papel protagónico en el futuro. La fracción laclausista de Buenos Aires está integrada por profesores próximos a disciplinas periféricas —estudios culturales—; algunos de ellos se dedicaron a hacer filosofía de la literatura, y luego pasaron a hacer literatura de la política. Su repercusión se ha reducido a los enclaves universitarios, apenas una tormenta en un vaso de agua. Ni siquiera lograron tener gran difusión entre los estudiantes, como lo muestran las elecciones universitarias de 2011 donde el kirchnerismo, en pleno apogeo, conquistó un modesto tercer puesto, después de las listas de izquierda y de los independientes. Su difusión es predominantemente mediática, a pesar de sus ataques a los medios. Entre las figuras de Carta Abierta, se encuentra el profesor de filosofía Ricardo Forster que integra la corriente posestructuralista a la que el antimodernismo y el antioccidentalismo llevó al retorno a lo sagrado, a la superación de la laicidad, rasgo inseparable de la modernidad y la democracia actualmente desdeñadas. Gianni Vattimo redescubre el cristianismo; Forster, el mesianismo bíblico a través de Walter Benjamin y Gershom Scholem y también de los cursos de Santiago Kovadloff que, sin embargo, siguió un camino opuesto al de su discípulo. Benjamin será igualmente el hilo que une a Forster con Carl Schmitt, en la paradoja de dos judíos de izquierda admiradores del integrista católico y antisemita jurista nazi253. Parecería que no hubiera nada en común entre esa primera etapa académica de Forster y su posterior adhesión al neopopulismo; sin embargo, tanto el mesianismo teológico como el neopopulismo comparten una concepción redentorista y la idea de una comunidad orgánica contraria al individualismo liberal ilustrado y a la modernidad. Este populismo de cátedra del siglo veintiuno difiere del de los años sesenta y setenta del siglo pasado nacido en las llamadas “cátedras nacionales”, cuyos integrantes —profesores y estudiantes— provenían en general del nacionalismo católico. El nuevo populismo se remite, en cambio, a la progresía convencida por Laclau de que la corriente institucionalista socialdemócrata es incapaz de responder a las demandas populares; acusa a los gobernantes socialdemócratas —Tabaré Vázquez y Michelle Bachelet— de traidores, y al ex sindicalista Lula, de ambiguo; a la democracia se la menosprecia aunque sea de centro izquierda. El verdadero pensamiento de los intelectuales neopopulistas es difícil de desentrañar ya que la prosa de Laclau y sus continuadores es críptica, comprensible tan sólo por una elite de iniciados; extraña opción para quienes se proponen “la construcción de un pueblo”, “la constitución de un nuevo sujeto político”. El estilo de Laclau está empedrado de indefinidos plurales: “ideales emancipatorios”, “prácticas articulatorias”, “materialidades de la estructura discursiva”, “especificidades del vínculo hegemónico”, que traen el eco del barroco krausistayrigoyenista. Con esa misma jerga academicista están escritas las primeras proclamas de estos intelectuales, y cuando aparecen en los medios de comunicación usan la retórica hermética de sus papers o sus tesis universitarias. Más que declaraciones políticas, las suyas, parecen ser ejercicios de estilo. El alambicamiento sustituye a la argumentación y la falta de datos objetivos. La oscuridad oculta la trivialidad y la obsolescencia de consignas que se reducen a antagonismos simplistas y reiterativos: pueblo/oligarquía, patria/colonia. La teoría postestructuralista sobre el carácter inaccesible de la realidad por ser contingente, y la necesidad de construirla a través del lenguaje sirve a los laclausianos para explicar y justificar la total discordancia entre el discurso kirchnerista —el “relato”— y los hechos. Además de los posestructuralistas franceses, otra fuente inesperada de Laclau es Carl Schmitt a quien, aunque con reservas, reivindica. Se trata de un Schmitt algo distinto del admirado por los viejos populistas de derecha. El neoschmittianismo ha sido blanqueado por la nueva izquierda de su oscuro pasado nacionalsocialista, ya que Schmitt, en sus últimos años, elogió a las guerrillas campesinas, como hemos visto anteriormente, mostrando una vez más que los extremos se tocan. En abierta oposición a Marx, que menospreciaba a los lúmpenes, y cercano a Frantz Fanon, Laclau decía: “El lumpen por su marginalidad es la condición de la constitución de un sujeto revolucionario”254. Cristina Kirchner, acorde con Laclau, arma sus fuerzas de choque con los lúmpenes violentos de las barras bravas futboleras y la organización Vatayones Militantes formada por peligrosos delincuentes. Laclau y Chantal Mouffe adhieren a la concepción política preconizada por Schmitt: confrontación permanente, antagonismo insuperable de amigo-enemigo y decisionismo como forma opuesta a la discusión liberal. Admiten con Schmitt que el poder no reside en las instituciones republicanas sino en la persona del “soberano”, que apela al estado de excepción ante la crisis. Los Kirchner practicaron siempre estas ideas, antes aun de conocer a Laclau y tal vez ignorando a Schmitt. Observa Laclau acertadamente que los contenidos de la izquierda y la derecha deben ser reconsiderados. Pero se equivoca cuando, al analizar las situaciones concretas, identifica a la izquierda con el populismo y a la derecha con la democracia liberal o la socialdemocracia. El error se agrava porque califica de optimismo utópico al universalismo racionalista y democrático y le opone las “identidades colectivas” de pueblo y nación, conceptos caducos en un mundo donde estas entidades se disgregan ante el avance conjunto del individualismo y la globalización. Laclau y los suyos no niegan la existencia de un neopopulismo de derecha, como se observa sobre todo en Europa, pero ocultan que entre uno y otro haya tantas similitudes como las que había entre el populismo histórico y el fascismo. Un neopopulista de derecha con tintes fascistas se instaló en Hungría con la dictadura plebiscitada de Viktor Orbán, elegido por la mayoría del pueblo. Es significativo que muchas medidas políticas adoptadas por Orbán sean idénticas a las tomadas por el gobierno supuestamente populista de izquierda de los Kirchner: ruptura con el Fondo Monetario Internacional como muestra de independencia; subordinación del poder legislativo y judicial al ejecutivo; pérdida de la autonomía del Banco Central; estatización de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones y uso indiscriminado de esos recursos; persecución a la prensa independiente y estigmatización de los opositores políticos. El renacer actual de los particularismos religiosos, étnicos y nacionales parecería darle la razón a los neopopulistas. Pero los retornos nunca son iguales, Perón hizo todo el fascismo que le permitía el mundo de posguerra donde los regímenes de ese tipo habían sido derrotados. A su vez, el neopopulismo actúa en un mundo adverso donde no cuenta con aliados, como podría haber sido el antiguo Imperio soviético —su último sobreviviente, el castrismo, agoniza—, y predominan las democracias políticas y la economía globalizada. En esas condiciones sólo es posible construir un populismo débil, apenas un semipopulismo. Un populismo frío es una contradicción, y este rasgo anómalo cambió cuando los Kirchner se afianzaron en el poder. Bajo el gobierno de Cristina K. se acentuaron las características propias de todo populismo: el culto a la personalidad de la pareja —y luego de Cristina sola—, la politización total, la propaganda permanente, los actos celebratorios, la movilización de masas, la formación de organizaciones ad hoc como La Cámpora y fuerzas de choque. Se recurrió a la elaboración de un “relato” y sus espectaculares puestas en escena. La primera experiencia exitosa fue la celebración del Bicentenario de la revolución de mayo con la asistencia del grupo teatral de vanguardia Fuerza Bruta. En sus discursos diarios por cadena nacional, Cristina Kirchner combina la arenga de barricada estilo Evita, ataques directos a los enemigos a la manera de Chávez, aderezado con pintorescos recursos de una animadora de programas de entretenimiento, creando con esa rara mezcla, una imagen por momentos grotesca. Por la capacidad para perpetuarse en el poder con clientelismo y corrupción, un autoritarismo que pasa por democrático y una ideología seudoprogresista, el neopopulismo kirchnerista continua a Chávez y también, en cierto modo, al precursor de los populismos latinoamericanos, el viejo PRI (Partido Revolucionario Institucional) que gobernó México como partido hegemónico durante medio siglo en medio de una corrupción total. Si exceptuamos la renovación entre los líderes, el PRI fue como el kirchnerismo, un movimiento de derecha disfrazado de izquierda. Octavio Paz lo definió como la dictadura perfecta porque aparentaba no serlo. TOTALITARISMOS El totalitarismo fue un concepto inadmisible, durante un tiempo, por las izquierdas no tanto por su origen —lo acuñó Mussolini para calificar su propio movimiento— sino por el uso que le dio la derecha como arma ideológica en la época de la guerra fría; y mientras existiera Stalin, era mencionar la soga en casa del ahorcado. En realidad ya en 1937, el historiador de las teorías políticas, George Sabine, se valía del término para calificar tanto los fascismos como al estalinismo. Después las izquierdas lo aceptaron, con reticencias, sólo para designar a los fascismos, pero renegaron de su empleo en relación con el estalinismo calificándolo de una amalgama falaz. Sin embargo, algunos autores clásicos del marxismo no estalinista como Ernest Mandel y nada menos que el propio Trotsky en su última obra inconclusa, Stalin, lo esgrimieron para denominar al régimen soviético. El patrimonio que hizo la derecha del vocablo demuestra la indigencia teórica de las izquierdas que abandonaron, en manos del adversario, un concepto insustituible para comprender la realidad política del siglo veinte. Hasta que la ciencia política no elabore un término más preciso, es adecuado considerar al totalitarismo como una singularidad política, aun reconociendo las diferencias que se observan entre sus diversas manifestaciones. El economista socialdemócrata, Rudolf Hilferding, fue uno de los primeros en comparar el estalinismo con el nacionalsocialismo; observaba a ambos regímenes como sociedades totalitarias donde la política dominaba la economía, al mismo tiempo que desaparecían los límites entre lo público y lo privado. A pesar de las grandes diferencias de los puntos de partida, los sistemas totalitarios se acercan entre sí. En el Estado alemán el nazismo, con el propósito de mantener y aumentar el poder, determinaba el carácter de la producción y de la acumulación. La economía, y con ella los representantes de la acción económica, se sometían más o menos directamente al Estado, devenían sus servidores. La economía perdía la supremacía que tenía en la sociedad burguesa, aunque los medios económicos siguieran ejerciendo considerable influencia sobre el poder del Estado tanto en la Alemania como en Rusia. (…) El creyente conoce sólo la existencia del cielo y del infierno, el sectario marxista tan sólo en las clases burguesa y proletaria. En su cabeza no tiene lugar el pensamiento de que el poder del Estado contemporáneo haciéndose autónomo desarrolle su enorme fuerza según sus propias leyes, avasalle y coloque a su propio servicio —en un tiempo más o menos corto— la fuerza social. Por eso el carácter de la economía no define al sistema ruso ni al sistema del dominio totalitario en general. Por el contrario esta economía está definida por la política, formulada por el poder estatal y sometida a los fines de este poder. La economía da vida al poder en el Estado totalitario pero él existe no para la economía, ni para el dominio de una clase económica, como en el Estado burgués255. Hilferding tenía razón a medias: la Rusia estalinista conformaba, igual que la Alemania nazi, una sociedad totalitaria, pero esto no era óbice para que el nazismo representara un tipo especial de capitalismo de Estado. El totalitarismo es una forma política, social y cultural que puede asentarse sobre distintos modos de producción, sobre sistemas económicos diferentes; se apoya en economías diferentes tanto en los totalitarismos premodernos llamados por Marx modos de producción asiáticos —el Imperio chino de la dinastía Ching—, aunque se haya dado también en sociedades no asiáticas, como el Egipto faraónico o los imperios incaico y azteca. Del mismo modo, eran protototalitarias sociedades con modo de producción esclavista como Esparta y el cesarismo romano, o aquellas donde predominaba el modo de producción feudal en la época del dominio de la Iglesia católica medieval y en el Imperio bizantino. También lo fue brevemente la Ginebra de Calvino, con un capitalismo incipiente. Las monarquías absolutistas europeas de los siglos diecisiete y dieciocho estaban demasiado aisladas del pueblo para definirse como totalitarias; si bien las masas campesinas culpaban de sus males a la nobleza terrateniente y veían en el rey un posible protector. Ni siquiera llego al totalitarismo Luis XIV, aunque fue el más cercano y hasta tuvo un toque populista en el ritual de permitir al pueblo mirarlo comer. Todos estos pretotalitarismos tienen, sin embargo, una diferencia esencial con los totalitarismos modernos: no buscan la adhesión de las masas, y eso las acerca más a una autocracia tradicional. La falta de popularidad de estos sistemas lo muestra el apoyo por parte de la población azteca a los conquistadores españoles, a los que veían como liberadores de la opresión de los gobernantes autóctonos. Las dictaduras de Cromwell y de Robespierre, derivadas de sus respectivas revoluciones burguesas, tenían, en cambio, apoyo popular e intentaron, como los totalitarismos, la creación del “hombre nuevo” en base al fundamentalismo protestante uno y a la religión cívica el otro. Mención aparte merece el Vaticano con su organización rígidamente jerárquica: la autoridad incuestionable, la infalibilidad, del Papa y una ideología que intenta impregnar toda la vida de los individuos fue un totalitarismo sui generis y lo sigue siendo, aunque ya despojado del poder de otros tiempos. No deja, entonces, de ser acertada la calificación de los totalitarismos modernos como “religiones políticas”—Raymond Aron fue uno de los primeros en llamarlos “religiones seculares”— ya que reemplazan a las religiones tradicionales en su ocaso. Tal vez la excepción la ofreció el fundamentalismo musulmán: el régimen del ayatollah Komeini en Irán, o el de los talibanes en Afganistán, entre otros, han sido totalitarismos políticos y a la vez teocracias. Los pretotalitarismos que hemos mencionado carecían de algunas de las características del auténtico totalitarismo, aparecidas por primera vez en el siglo veinte con los fascismos y los estalinismos: la movilización de las masas y la publicidad omnipresente que pudieron ser potenciadas al máximo en la era de los medios de comunicación. Mussolini no consiguió, como hubiera deseado, la plenitud del totalitarismo porque debió compartir el poder con la monarquía, la Iglesia y el ejército. Los únicos totalitarismos absolutos fueron el nacionalsocialismo y el estalinismo y sus satélites. El maoísmo ha sido un caso singular: conservaba ciertos rasgos de los antiguos emperadores, asimismo surgidos de una rebelión campesina, y un estatismo económico que se remontaba al “modo de producción asiático”256. Después de la muerte de Mao, se fue convirtiendo en un sistema sui generis que combina dictadura de partido único, autoritario pero no ya totalitario, con capitalismo estatal y privado, nacional e internacional. La comprensión del totalitarismo implica saber reconocer lo distinto en la igualdad y lo igual en la diferencia. La asombrosa similitud entre sociedades de épocas y lugares tan distantes no puede reducirse a una analogía formal: el contenido y la forma remiten uno a otro. El estalinismo y el nacionalsocialismo difieren por su origen, su ideología y la base económica —economía totalmente estatizada en el primero y mixta en el segundo— pero son similares en su sistema político y los métodos de represión; también comparten la peculiaridad de la politización total y la movilización de masas. El antisemitismo de la Rusia zarista sobrevivió en la Unión Soviética aunque en forma larvada. La especificidad del sistema totalitario, su diferencia de otros regímenes conservadores aun de las dictaduras militares tradicionales y de los bonapartismos —con la que sólo tiene algunos rasgos similares— reside en la apropiación del Estado por una elite no tradicional, una antielite, que pretende legitimarse a través de una ideología trasmutada en una suerte de religión política considerada revolucionaria. Esa ideología se encarna en un partido único, con rasgos de dogmatismo eclesial, dirigido por un líder todopoderoso. Este personaje aparece como un superhombre nietzscheano —en el caso de Mussolini y Hitler—, un hombre providencial enviado por el destino con los rasgos del carisma —según la expresión de Max Weber— y al que se le debe rendir un culto de tipo mágico. La dictadura tradicional se conformaba con la sumisión; el líder totalitario, como ya hemos visto con el populista, no sólo pretende acatamiento sino también fervor. El dictador tradicional quiere el silencio; el líder totalitario, los gritos de entusiasmo. Por eso se exacerban las emociones elementales o los prejuicios preexistentes como el nacionalismo, la xenofobia o el racismo que remiten a la mentalidad primitiva, tribal. El totalitarismo no puede existir sin la colaboración activa de las masas. Éstas suelen sentirse afectivamente ligadas a sus opresores, defienden esa situación a ultranza, ni siquiera la reconocen como opresiva, ya que satisfacen, a su modo, la nostalgia de absoluto que pervive en sociedades secularizadas y el anhelo de trascendencia en vidas vacías carentes de todo sentido. La pérdida de identidad y de todo tipo de pertenencia los conduce a la búsqueda de satisfacciones sustitutivas: el amor por el líder, el entusiasmo por una causa, el uso de insignias, los gritos a coro, la creencia en símbolos, la posesión de una identidad supuestamente propia, son una compensación para aquellos a quienes nada les pertenece. Por eso detestan que se les devele su sometimiento y el engaño en el que viven; el autoengaño es un consuelo de su triste existencia. Ésta ha sido una actitud común a todos los pueblos y épocas. Los pueblos de la antigüedad rechazaban a los profetas que anunciaban catástrofes: en el Antiguo Testamento, Isaías registra el clamor de los hebreos: “No nos profeticéis lo verdadero, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras”257. Otro móvil que lleva a las masas al apoyo de los totalitarismos es el miedo a la libertad cuyo precio es la inseguridad, el desamparo. La adhesión de las masas al totalitarismo exige que sean movilizadas continuamente; aunque, claro está, bajo el control de la dirigencia. En verdad se trata de una seudoparticipación, una pasividad disfrazada de activismo. A diferencia de las dictaduras clásicas que temen a las masas y las desmovilizan, el totalitarismo las necesita y las usa, deben estar siempre en la calle, mítines, concentraciones, reuniones multitudinarias organizadas por el partido. Aun dispersos en la soledad de sus hogares, los individuos permanecen congregados por las arengas trasmitidas por los medios. Modelo por excelencia de esta participación y movilización de las masas ha sido el nazismo, que justifica su caracterización de revolución reaccionaria o revolución de derecha. El totalitarismo domina por la violencia y el terror policial combinado con la propaganda total emitida por los medios de comunicación y los actos multitudinarios; al mismo tiempo reprime y persuade. La autonomía de la sociedad civil desaparece y con ella, la libertad de pensamiento, de reunión, de circulación, de asociación y hasta los aspectos más íntimos de la vida privada están controlados. El Estado totalitario se introduce en los últimos recovecos de la intimidad para destruir la variedad de los hábitos, las costumbres, las opiniones individuales en nombre de la unanimidad. Se vigila incluso la sexualidad, considerada como un mero medio para la reproducción; de ahí las leyes represivas —coincidentes en los fascismos y en el estalinismo— sobre divorcio, aborto, control de la natalidad, relaciones extramatrimoniales, homosexualidad, impuesto a los solteros y a los matrimonios sin hijos, premios a las familias numerosas. Los totalitarismos necesitan de dos elementos que le dan cierta característica artística: un relato y una puesta en escena. El relato refiere a hechos míticos y no reales —en su origen etimológico mythos significa precisamente relato—, exalta la figura del líder y sus cualidades extraordinarias y la supuesta epopeya del régimen que encabeza una lucha heroica contra enemigos diabólicos —el imperialismo es uno de los más usados. El relato totalitario pertenece al género literario de la epopeya. Desechado por la literatura moderna, la epopeya reapareció en las reconstrucciones del Imperio romano del cine italiano y norteamericano de los años veinte. Tal vez en esas viejas películas, Mussolini y Hitler, afectos al espectáculo cinematográfico, hayan encontrado una fuente de inspiración para su relato y sus puestas en escena. Los avances de la técnica en la era industrial hicieron posible un totalitarismo total con el uso de la radio, el cine y después la televisión. Hitler y su ministro de la Propaganda, Joseph Goebbels, fueron los primeros en usar la radio para llegar a una multitud solitaria que nunca hubiera asistido a sus mítines. El cine divulgó la imagen del dictador al mundo entero a través de los noticieros. Un populismo con ciertos rasgos totalitarios, el peronismo, se valió igualmente de estos elementos: no es casual que Eva Perón, primera líder carismática femenina, hubiera sido actriz de radioteatro. El relato debe ir acompañado por espectaculares puestas en escena: los actos multitudinarios de Núremberg diseñados por Albert Speer, filmados por Leni Riefenstahl e inspirados por las puestas teatrales de Max Reinhart y las cinematográficas de Fritz Lang, fueron el paradigma. La deformación de la realidad mediante el relato y el espectáculo llevó al estalinismo a inventar “ciudades potemkin”258 que deslumbraban a los visitantes, sobre todo en el caso de Moscú y Pekín, donde incluso los simples habitantes del lugar debían actuar recitando, ante los turistas, libretos preestablecidos sobre las virtudes del régimen. Todos los sistemas totalitarios de la historia parecían inmutables y eternos y sólo destructibles con la intervención de fuerzas externas. Así los imperios incaico y azteca fueron demolidos por los conquistadores españoles, y la coalición aliada en la segunda guerra mundial puso fin a los fascismos del siglo veinte. Durante mucho tiempo se pensó que la Unión Soviética era invulnerable, y se imaginaba su caída sólo desde la perspectiva de una posible tercera guerra mundial que nunca se dio. El derrumbe de la Unión Soviética fue el primer ejemplo de un totalitarismo que se erosionó desde dentro, por sus propias contradicciones internas. Ha sido un caso histórico inédito y la ecuación tiene muchas incógnitas. Se desconoce cómo hubiera evolucionado el Imperio incaico o el Tercer Reich sin la intromisión externa que acabó con ellos. El estalinismo, el caso soviético, resultó una verdadera experiencia de laboratorio que muestra el carácter utópico del totalitarismo, ya que es imposible disolver por mucho tiempo a la sociedad civil y asimilar a los individuos a una entidad supraindividual colectiva. Su supervivencia depende de la exaltación emocional de la mayoría de la sociedad, pero el delirio de unanimidad no dura para siempre, lo acechan con el transcurso del tiempo, la fatiga y el tedio. Algunos individuos y por algún tiempo pueden vivir en estado de exaltación permanente, pero esto es imposible en todos los individuos y durante mucho tiempo; esta característica lábil del comportamiento humano hace improbable un totalitarismo de larga duración y ésa es la única esperanza que les queda a quienes lo padecen. La ex Unión Soviética ofrece claros indicios que avalan esta posición. La inexistencia de vida privada fue requisito esencial del totalitarismo pero, cuando se aflojó el terror, tras la muerte de Stalin, la inmensa mayoría de la población se retiró a la privacidad y se empeñó en mejorar, en la medida de lo posible, su propia vida individual o familiar como en cualquier sociedad capitalista. El entusiasmo por los ideales comunistas era reemplazado por la hipocresía con que se aceptaban las consignas oficiales, sin creer en ellas, y el cinismo con que la clase dirigente, que tampoco creía, las emitía. Salvo un grupo minoritario de activistas y otro aún más minoritario de disidentes, la inmensa mayoría se sumía en el escepticismo, la indiferencia, la apatía política. Estaban demasiado preocupados por la búsqueda de un mejor nivel de vida o fascinados por las modas inaccesibles de occidente. El ideal comunista del “hombre nuevo” nunca había existido en ochenta años de adoctrinamiento. El tedio del “realismo socialista” en el arte llevó a la juventud a buscar frenéticamente y nutrirse de las diversas formas artísticas occidentales, aún las más burdas. Que una actriz trivial de películas comerciales argentinas como Lolita Torres haya sido un ídolo de masas en la Unión Soviética muestra hasta qué punto el arte dirigido fue un fracaso. El totalitarismo necesita, para conseguir la unanimidad, la invención de un enemigo exterior. El disidente, con preferencia extranjero, o una minoría étnica, son enemigos y potenciales traidores al pueblo. La supuesta “mayoría” tiene el derecho de aniquilar a esas minorías representativas del llamado por esos regímenes “antipueblo”. Esa manera de actuar genera una curiosa dialéctica: por un lado se proclama la unidad indisoluble compacta, homogénea, pétrea, pero para concretarla se necesita dividir a la sociedad. La paradoja reside en acusar al enemigo de divisionismo en tanto la propia dictadura practica una división social llevada al paroxismo; aun el individuo común es un elemento de disolución, un germen de anarquía que corroe la unidad, la uniformidad, la unanimidad y no se tendrá ninguna clase de miramientos para tratar de volverlo al seno del alma colectiva o extirparlo. La experiencia de los totalitarismos del siglo veinte ha mostrado que no todos los individuos están dispuestos a renunciar a sí mismos. La división se mantiene siempre latente bajo la unidad aparente. De ese modo, el sólido bloque monolítico de la unidad se disgrega a la larga en una multiplicidad polifacética. En el mundo actual el totalitarismo ya casi no existe en su forma pura pero seguir hablando de ese sistema no es hacer solamente historia. El hecho de que personajes como Hitler, Stalin, Mao dominaran durante un periodo una parte del mundo, y multitudes de todas las clases y niveles culturales los adoraran, es un hecho político, social y humano demasiado significativo como para arrojarlo al arcón de los recuerdos. Es una dura lección que debe conocerse y recordarse porque su olvido crea el riesgo de su retorno, aunque con distintos ropajes. Es el lado perverso de la condición humana que siempre acecha, dispuesto a volver a encarnarse no bien las circunstancias históricas lo permitan. GLOBALIZACIÓN La historia universal es un largo muestrario de la tendencia humana hacia el nomadismo más que al apego a la tierra natal. El hombre primitivo era trashumante aun cuando tuviera que enfrentar la precariedad de las comunicaciones, los peligros y las inclemencias naturales. Las grandes religiones —el budismo, el cristianismo y el islamismo— fueron concebidas como universales y de ahí el ahínco en expandirse. Los estoicos en la antigua Grecia, ellos mismos apátridas, emigrantes de zonas lejanas de Atenas, fueron los primeros en hablar de los derechos universales de los seres humanos, de la sociedad universal llamada “cosmópolis”. Epíteto —Discursos—, un esclavo liberto durante el Imperio romano, se proclamó “ciudadano del universo”. Los imperios fueron la expresión perversa de las ansias de universalidad. Alejandro creó la confederación del Imperio persa y de los griegos e introdujo la cultura helénica en Asia y África, con el proyecto de seguir extendiéndose hacia otros pueblos. Influido por sus maestros, los filósofos griegos, se diferenció de otros conquistadores anteriores o posteriores, porque se proponía absorber comunidades locales como Macedonia y Grecia en una entidad abarcativa donde no se sojuzgaría a los conquistados, suprimiendo toda diferencia entre las etnias e instigando a macedonios y griegos a contraer matrimonios con los “bárbaros”. Su muerte temprana le impidió el grandioso intento del primer Estado universal y homogéneo que hubiera existido y conocer sus éxitos y fracasos. Grecia, con su dominio del mar, fue la dueña del comercio internacional entre los tres continentes conocidos y, a la vez, absorbió las ciencias desarrolladas en el Oriente. El Imperio romano, tan opresivo como civilizador, continuó esa tendencia universalista. Aun en la Europa fragmentada del feudalismo, subsistió la idea de una comunidad cristiana mundial bajo la forma de la teocracia papal compartiendo el poder con la monarquía, tal el Imperio de Carlomagno prolongado luego con el Santo Imperio Romano. Carlos V de Habsburgo intentó nuevamente en el siglo dieciséis construir un imperio cristiano universal y casi lo consiguió al punto de vanagloriarse de que en su imperio “nunca se ponía el sol”. La nacionalidad era entonces tan secundaria que, siendo rey de España, no hablaba castellano. No fueron, sin embargo, los reyes ni los guerreros quienes vincularon a los pueblos europeos y asiáticos sino los pacíficos comerciantes. Atenas era apenas un pueblo atrasado hasta que comenzó a exportar aceite de oliva, hizo vasijas para transportarlo y surgió la alfarería, luego se las decoró para darle atractivo y se desarrolló la pintura. Sin caer en el reduccionismo económico, no es posible negar que la gran cultura griega, cuna de la occidental, nació, en parte, del comercio exterior. Siglos más tarde, los comerciantes de las ciudades portuarias italianas cumplirían un proceso semejante dando origen al Renacimiento, difundido por toda Europa. Un comerciante veneciano, Marco Polo, recorrió el Asia hasta sus más lejanos confines y fascinó a los occidentales con los misterios y esplendores orientales y, a la vez, entusiasmó a los chinos y japoneses con la revelación de los avances occidentales. Los grandes viajes oceánicos y el descubrimiento de América terminaron de vincular al planeta entero. Cristóbal Colón, hoy estigmatizado por los antiglobalizadores, fue un ejemplo paradigmático del hombre universal del Renacimiento: judío genovés inspirado por los profetas hebreos, por el veneciano Marco Polo, por los descubrimientos del astrónomo polaco Copérnico y por las ideas del filósofo inglés Roger Bacon; financiado por los españoles, buscaba la India y llegó inesperadamente a América, así nombrada en homenaje al florentino Américo Vespucio. Algunos años después el portugués Hernán de Magallanes daba la primera vuelta alrededor del mundo. Tampoco ha sido obra de las rebeliones de campesinos, reprimidas sangrientamente, la destrucción de los castillos feudales: los señoríos fueron socavados por los pacíficos artesanos y comerciantes de las ciudades burguesas abiertas al mar, focos de universalidad en el cerrado mundo feudal. Un antecedente lejano y reducido de la Unión Europea fue la Liga Hanseática, que hacia fines de la Edad Media protegía el comercio internacional de las ciudades alemanas y escandinavas e incluía a Londres, impulsando el capitalismo de los tiempos modernos que ya, desde el comienzo, fue ultramarino. No es casual que fuera en una isla, la Gran Bretaña destinada a proyectarse al mar, donde surgiera el capitalismo mundial. Entre los siglos quince y diecisiete el trazado de las rutas del comercio de larga distancia y los matrimonios entre monarcas de distintos reinos formaban parte del juego diplomático, y de ellos dependían guerras o alianzas. Ya desde entonces la política internacional incidía en las políticas locales. En un clásico estudio de 1716, F. de Callières decía: Los estados que componen Europa están unidos por todo tipo de comercio exterior, de tal forma que pueden ser considerados miembros de una sola república y que no puede producirse ningún cambio considerable en alguno de ellos que no afecte a la condición o disturbe la paz de todos los demás259. La temprana tendencia de la humanidad a la universalidad recibió un impulso inusitado con los viajes oceánicos y los consiguientes descubrimientos geográficos y científicos que se expandieron simultáneamente por todo el mundo. La idea del universalismo parecía impensable en el siglo diecisiete, una utopía cuando recién se estaban formando los estados nacionales; no obstante, fue vislumbrada por la gran tradición humanista de los Países Bajos, heredera del Renacimiento. Hugo Grotius postulaba en Derecho de la guerra y de la paz (1625) un derecho común a todos los pueblos inspirado en la naturaleza racional del hombre. En el siglo diecinueve un acontecimiento político en una parte del mundo repercutía en otra lejana: la independencia sudamericana ha sido una consecuencia de la invasión napoleónica de España y un episodio más del ciclo de las revoluciones burguesas europeas y norteamericana. No fue una revolución nacional —no existían naciones— sino continental y urbana. La revolución su damericana estalló simultáneamente en ciudades alejadas: Buenos Aires, México, Caracas. Mariano Moreno, artífice de la revolución, leía a Rousseau y tradujo el Contrato social. José de San Martín comenzó su carrera de militar en España y adhirió a la causa de la emancipación en su contacto con las logias masónicas en Londres; fue el liberador de lo que después serían Argentina, Chile y Perú, y pasó el resto de sus días autoexiliado en París. Otro héroe de la emancipación sudamericana, Francisco Miranda, fue ejemplo del hombre cosmopolita. Venezolano, sirvió en el ejército español, participó en las guerras de independencia norteamericana, se inició en las logias masónicas en Londres, viajó a Rusia protegido por Catalina la Grande, peleó en las filas del ejército de la Revolución francesa, integró como general el ejército de Simón Bolívar, compartió la idea bolivariana de unión sudamericana y terminó sus días preso en España. Los pensadores de la Ilustración revelaron su gran capacidad imaginativa para adelantarse a la época y concebir una filosofía política que contemplara el problema de la mundialización del planeta. Kant, como ya vimos, predecía la “república universal” y sostenía que la justicia entre los ciudadanos sólo se lograría cuando el imperio de la ley estuviera consolidado en todos los estados y en las relaciones internacionales. Hegel no consideraba al Estado prusiano sino como una etapa de la “historia universal” y del “espíritu del mundo”, y cuando Napoleón entró en Prusia no se hizo eco del nacionalismo alemán sino de las ideas de la Revolución francesa que traía el conquistador. La misma Revolución francesa no estaba inspirada por los intereses de una nación sino por los ideales universalistas de la Ilustración. Napoleón intentó trasplantarlos al resto de Europa pero su fracaso se explica porque el ciclo de las naciones estaba en sus inicios y no encontró en su camino los grupos sociales más modernos que lo apoyaran. Además la modernidad no podía imponerse desde afuera y menos por mano de un autócrata. No sólo el progreso buscaba la unidad europea sino también la reacción de la defensiva. Las guerras napoleónicas tuvieron como consecuencia el intento en 1813 de la primera unión europea con la Santa Alianza —Prusia, Austria, Rusia, Inglaterra y otros— bajo la égida de la religión y el tradicionalismo enfrentando los avances de la modernidad. Sólo duró diez años y su fracaso se debió a la contradicción en los términos: una liga internacional basada en el nacionalismo de sus miembros. El imperialismo inglés, con más éxito que Napoleón, realizó la misma empresa ambivalente donde mezclaba la expoliación de los pueblos periféricos con su modernización destruyendo los hábitos más arcaicos. Los ideales emancipatorios de las colonias surgieron de las teorías liberales de los conquistadores, y sus líderes, Gandhi y Nehru habían estudiado en universidades inglesas. Nadie como Marx, lector, aunque crítico, de Smith, de Kant y de Hegel, supo vislumbrar el efecto revolucionario de la globalización del capital, tal como lo expresó en el Manifiesto comunista: En lugar del antiguo aislamiento de las provincias y las naciones que se bastaban a sí mismas, se desarrollan relaciones universales, una interdependencia universal de las naciones. Y lo que sucede con la producción material, se aplica también a los productos del espíritu. Las obras intelectuales de una nación se convierten en propiedad común de todas. Las limitaciones y el exclusivismo nacionales se vuelven cada día más imposibles y de la multiplicidad de las literaturas nacionales y locales nace una literatura universal260. Años después, en una carta Marx reiteraba eufórico estas premoniciones: “La burguesía conoce un nuevo Renacimiento. Ahora en verdad el mercado mundial existe. Con la apertura de California y de Japón al mercado mundial, ya está, tenemos la universalización”261. El capitalismo, con el trazado de rutas comerciales de larga distancia —el Mediterráneo, luego el Atlántico, hubo que esperar más para el Pacífico—, creó un nuevo orden mundial donde por primera vez las sociedades más distantes entraron en contacto y no quedó un solo rincón del planeta sin recorrer. Pero los vínculos entre naciones soberanas, aun en tiempos donde predominan las democracias, no fueron relaciones consensuadas pacíficamente sino desordenadas y caóticas, sumidas en crisis permanentes que terminan cada tanto en guerras cada vez más cruentas. Un autor argentino del siglo diecinueve, Juan Bautista Alberdi, escribió El crimen de la guerra, una obra inusualmente antibelicista —poco leída entonces y después, y prohibida durante el régimen populista de Perón—, en la que acusaba a los nacionalismos de ser los causantes de las guerras y atacaba el culto a los héroes militares. Auguraba un futuro orden mundial donde todas las naciones formaran una comunidad, se establecerían tribunales internacionales que impidieran los conflictos armados e intervinieran en los estados nacionales cuando sus gobernantes cometieran crímenes de lesa humanidad. Alberdi, autor de Bases, modelo que inspiró la Constitución argentina, vivió la mayor parte de su vida entre París y Londres. Se consideraba a sí mismo “ciudadano del mundo” y elaboró el concepto de pueblo-mundo con ideas similares a las de Kant en La paz perpetua, aunque se desconoce si lo había leído. Escribía Alberdi: “La idea de patria no excluye la de pueblo mundo, la de género humano formando una sola sociedad, superior y complementaria de las demás”. Asombrosamente vislumbraba la Unión Europea, él usaba ese mismo término cuando esa idea seguiría siendo una utopía hasta fines del siglo veinte: A la idea del mundo unido o del pueblo mundo ha de proceder la idea de la unión europea o los Estados Unidos de Europa, la unión del mundo americano o cosa semejante a una división interna y doméstica del vasto conjunto del género humano en secciones continentales262. Alberdi oponía a la vez el universalismo racionalista y las libertades individuales a las identidades colectivas de pueblo y nación; veía en los estados nacionales los principales enemigos de la libertad de los individuos: “La libertad individual es en el llamado traidor a la patria límite sagrado donde termina la libertad de la patria”. El pensamiento de Alberdi revela su vigencia y actualidad en un mundo que marcha en la dirección que intuía aunque su propio país hegemonizado por el nacionalismo populista, siga por derroteros opuestos a los trazados por él. La revolución científico técnica hacia fines del siglo diecinueve y comienzos del veinte —la electrificación, las vías férreas, el barco a vapor, el telégrafo, la radio, el teléfono— unieron a los pueblos tanto como después lo harían las computadoras. La llamada belle époque era el apogeo del comercio exterior, de los viajes a lugares exóticos cuyas culturas renovaron el arte occidental y también los tiempos de las grandes oleadas inmigratorias hacia América. La universalidad de la belle époque se celebraba con el rito de las Exposiciones Universales que se prolongó hasta el periodo de entreguerras. Friedrich Georg Jünger —hermano de Ernst— argumentaba en vísperas de la segunda guerra mundial: Resulta evidente la impotencia de los estados frente a los acontecimientos explosivos subsiguientes a la evolución de la técnica. No hay Estado capaz de dominarlos, porque en toda organización estatal se ha insinuado la técnica que socava al Estado desde dentro263. La crisis económica de 1929 y las dos guerras mundiales provocaron, lamentablemente, un profundo retroceso con el surgimiento de los totalitarismos y la vuelta, aun en las escasas naciones democráticas, al nacionalismo y al proteccionismo económico. Hubo que esperar hasta el último cuarto del siglo pasado para que la nueva revolución tecnológica en informática y telecomunicaciones intersatelitales uniera a todo el planeta, en un proceso de globalización de una intensidad y una extensión hasta entonces desconocidas. La globalización no es, como con frecuencia se cree, una tendencia política identificada con el neoliberalismo; se trata de un cambio más profundo e irreversible, una nueva etapa histórica ineludible; el regreso al pasado es imposible aunque puede haber retrocesos parciales y momentáneos. Es de lamentar que muchos intelectuales y políticos, incluidos gobernantes, sigan aferrados a las categorías de un mundo ya desaparecido y sean incapaces de afrontar lo nuevo. Se impone un giro copernicano: la mirada que veía al mundo moviéndose alrededor del propio país debe acostumbrarse a observar la nación dando vueltas alrededor del mundo. La nueva etapa de la revolución científico técnica marcó el inicio de una época de transición de una sociedad centrada en los estados-nación y en la producción industrial a un mundo global y postindustrial, basado en el conocimiento, la información y la comunicación. Esta transformación reviste caracteres de una profundidad sólo comparables con el periodo de transición de la sociedad agraria a la industrial, del feudalismo al capitalismo, inclusive en sus aspectos negativos. El surgimiento de la modernidad, hacia el comienzo del siglo dieciocho, generó una secuela de desocupación masiva, hambre, delincuencia —los bandidos de los caminos—, movimientos sociales retrógrados como los luddistas que destruían máquinas, filosofías apocalípticas, sensación de temor frente al futuro incierto, reacciones inevitables ante la desaparición del viejo mundo sin que todavía se vislumbrara el surgimiento de uno nuevo. Todas esas características se volvieron a dar en nuestro tiempo, las transiciones son inevitablemente dolorosas y caóticas. Las transformaciones son tan radicales que han modificado la vida cotidiana de todos y de cada uno y no han dejado a nadie en el mismo lugar. Para algunos, el cambio ha traído más libertad; para otros, sólo desamparo. En la red cibernética los capitales circulan y fluyen con tal celeridad que cada fluctuación genera tensiones al instante. También se trasladan por tierra, mar y aire, los seres humanos —políticos, hombres de negocios, emigrantes, exiliados, refugiados, turistas, artistas, estudiantes, vagabundos, aventureros— en busca de una y otra meta como nunca antes, de un extremo al otro del planeta entero, unos hacia algo que anhelan, otros huyendo de algo que temen, algunos sin saber para qué. Por más aislado o encerrado que se viva, nadie puede eludir o resistir a la globalización. Los individuos que van y vienen son los sujetos más representativos de ese fenómeno, pero lo sienten, asimismo, los seres solitarios y sedentarios, penetra en su interioridad, en la intimidad de sus anónimos rincones; está presente en la computadora, el correo electrónico, la televisión por cable. Todos los elementos de la vida cotidiana: la moda vestimentaria, los hábitos alimentarios, los utensilios de uso diario, las prácticas y la tecnología médica, provienen de distintas partes del mundo. La globalización ha trastocado la percepción del aquí y del ahora a través de dos rupturas. La temporal está marcada hoy por la instantaneidad de las comunicaciones que produce profundas transformaciones en la percepción de los sucesos; todo es inmediato y pasa delante de los ojos del espectador. Las noticias más importantes tardaban meses en llegar a los lectores, ahora están presentes en el interior de la casa a medida que se van desarrollando los sucesos. La otra fractura se da en el espacio transformado por la conexión rápida con los lugares más lejanos. Es verdad, existen agujeros negros donde comunidades enteras apenas son rozadas por la globalización o sólo conocen sus consecuencias negativas, cercadas como están por los particularismos culturales, las etnias, las religiones, la tribus, las sectas, que provocan luchas sangrientas, tal como ocurre en el África negra, en Medio Oriente y aun en los márgenes de Europa, en los Balcanes. En algunos casos, se observa el absurdo anacronismo del uso de los instrumentos sofisticados de la alta tecnología para la defensa de ideologías teocráticas e irracionales como el terrorismo fundamentalista islámico. A medida que las tendencias globalizadoras se afianzan, provocan, como reacción, un resurgimiento de las formas retardatarias que expresan la desesperación de lo destinado a morir. Estos antiglobalizadores se disfrazan de alterglobalizadores, dicen no oponerse a la globalización en sí, sino a los procesos de exclusión que genera. Sin embargo, no señalan las formas de mejorarla ni qué medios podrían atenuar las consecuencias no deseadas. Entonces despiertan la sospecha de no ser, como pretenden, los críticos de los aspectos negativos de la globalización, sino sus detractores, nostálgicos del pasado, identificados con los sempiternos defensores de las causas nacionalistas y populistas. Los antiglobalizadores encuentran su base filosófica en los posmodernos que predican el fin de los metarelatos —Jean-François Lyotard— pero precisamente el triunfo de la globalidad revive con más fuerza que nunca el metarelato de la historia universal y de la unidad humana. La globalidad significa no el fin de la modernidad clásica sino todo lo contrario, su culminación. Los escollos para profundizar la globalización no vienen sólo de los jóvenes y de algunos profesionales ligados a carreras humanísticas, sino también de sectores populares de cada país y de los sindicatos, que temen el mercado libre y la competencia internacional porque las importaciones bajan los salarios de los trabajadores no especializados y originan desempleo. Más antiglobalizadores son aun los campesinos, los pequeños agricultores que viven de los subsidios del Estado; por eso la promulgación de la Constitución del Estado europeo no pudo ser todavía aprobada. Los enemigos de la globalización no vienen sólo de la izquierda y el nacionalismo, también los liberales, lindantes con el anarquismo, aportan su cuota al grupo. Éstos sostienen que ningún tipo de comunidad ideal, incluida la global, puede ser viable porque los hombres son diferentes entre sí y no admiten una vida igual; la globalidad, según ellos, sería una nueva utopía que como todas terminaría en el totalitarismo. Esta conclusión sería lógica si sus premisas no fueran equivocadas. La globalidad no impone un estilo de vida único, sino que garantiza las condiciones de vida indispensables para que cada individuo o grupo humano —libre de las ataduras de tradiciones ancestrales— pueda realizar libremente sus propios proyectos. Si la economía no se lo permite, esto no debe atribuirse a la globalización sino a condiciones económicas y sociales inequitativas que ya existían antes. Otros antiglobalizadores de raigambre nacionalista opinan que la globalización destruye las identidades nacionales; señalan que nadie vive en todo el mundo, sino en un país. Es un argumento débil porque tampoco ninguno habita en todo el país, se vive en un lugar preciso, una ciudad o una aldea. La nación no nació históricamente de los sentimientos nacionales sino de la formación previa de estados políticos. Es significativa la frase de Cavour cuando se constituyó el Estado italiano: “Hemos creado Italia, ahora debemos crear a los italianos”, y esa tarea llevó casi un siglo. La radio y el cine contribuyeron a la unidad más que los políticos. La necesidad de constituir aparatos administrativos que fueran respetados y obedecidos por los ciudadanos obligó a los políticos de las naciones en formación a inculcar la ideología y pasión nacionalista por medio de la educación y la creación de mitos y rituales, similares a los religiosos, e imponen la idea de un “ser nacional” inherente a la naturaleza humana y, como tal, definitivo y eterno. Anthony Giddens afirma que el Estado nación no es “la existencia de sentimientos nacionales sino la unificación del aparato administrativo dentro de fronteras bien definidas”264. Los antiglobalizadores alegan que la globalización no sólo destruye la soberanía de los estados nacionales sino también las peculiaridades locales, transformando al planeta global en un bloque uniforme, gris, monótono, repetitivo. En realidad, sucede lo contrario de lo que temen; las grandes ciudades están hoy más diversificadas que nunca, más comunicadas con el mundo exterior y, sin embargo, no han perdido su singularidad. La “macdonalización” es el caballito de batalla de los que confunden globalización con norteamericanización. Pero entonces habría que hablar de imperialismo italiano puesto que la pizza también ha invadido el mundo entero, incluidas las ciudades norteamericanas. Una de las ventajas de las ciudades globalizadas es, precisamente, la posibilidad de saborear las múltiples variantes de las cocinas étnicas, y acceder a las más variadas formas de cultura, la literatura, la música, el cine de todos los orígenes, con más facilidad que en la época de las naciones cerradas. Los lugares, observa Giddens, no constituyen ya el parámetro de la experiencia y, aunque persistan los sentimientos de apego e identificación, éstos están impregnados de influencias lejanas y no ofrecen el carácter familiar y provinciano de la localización tradicional265. No obstante, la vida cotidiana se desarrolla siempre en algún sitio preciso, y desde allí se abre hacia todas las direcciones. La asimilación de lo mundial por lo local provoca, simétricamente, la expansión de lo local hacia el mundo. Lo global no puede prescindir de lo local —que no es lo nacional— ni éste sobrevivir desconectado de la globalidad. Para designar esta conjunción de universalidad y singularidad, el sociólogo Roland Robertson acuñó en 1992 el neologismo de “glocalización”. Los antiglobalizadores olvidan que las identidades nacionales son una convención política, sólo hay identidades locales y aun éstas relativizadas por las individuales. Las identidades locales son más fuertes que las nacionales y se fortalecen aún con la globalización. En las ciudades globales transitadas por multiplicidad de viajeros, hay una revalorización de lo local y del pasado, acompañada de las restauraciones historicistas de los viejos centros urbanos, los paisajes y los pueblos devenidos museos, y de la protección del patrimonio histórico y del acervo cultural. Lo local representado por la ciudad elude la decadencia irresistible del Estado nación; éste es al fin una institución transitoria, de apenas dos o tres siglos de existencia y que empieza a declinar ante los embates de la globalización. La ciudad, en cambio, es indisociable de la civilización, antecede históricamente a la nación. Atenas existió antes de Grecia. En los siglos quince o dieciséis no había en Europa naciones ni fronteras definidas, pero Venecia o Florencia eran famosas. Las ciudades transformadas en globales sobrevivirán a las naciones. El porvenir de las grandes urbes y sus habitantes es un problema que trasciende los límites comunales y atañe al destino mismo de la humanidad. La globalización no destruye las variedades de lo individual sino los colectivos supraindividuales de la nacionalidad, la etnia, la raza, la clase social, el género, las comunidades cerradas. La individualidad y la universalidad no se oponen, se complementan, y ambas contradicen a las identidades particulares que oprimen. Las deficiencias de la globalización provienen de su carácter parcial y unilateral, reducida al ámbito de la ciencia y la técnica. Lamentablemente sólo la economía y las finanzas se han adaptado con celeridad a ellas para usarlas en su propio beneficio. La esfera de la política, en cambio, ha quedado fuera de su influjo; los estados nacionales siguen siendo los responsables de las decisiones y la cortedad de sus miras procede del encierro en sus fronteras y de una defensa de la soberanía absoluta que los vuelve impotentes frente a las fuerzas mundiales. El Estado nacional soberano fue creado para un mundo que ya no es el actual y, por consiguiente, se encuentra acosado en lo exterior por el inmenso poderío económico mundial y, en el interior, por la creciente complejidad de la sociedad actual y las demandas más exigentes de la población. Los estados nacionales no van a desaparecer de un día para el otro, pero deberán renunciar, gradualmente, a su plena soberanía y a encuadrar su política en un contexto transnacional. Aunque no se haya logrado todavía la formación de una federación mundial de naciones, el poder efectivo se está diversificando. Cada vez más el Estado nacional tiene menos capacidad de decisión dentro de sus propias fronteras y debe competir con las autonomías de las regiones, de las ciudades, o con agrupaciones extraestatales. En el plano internacional, el Estado nacional rivaliza no ya sólo con otras naciones sino con grandes organizaciones transnacionales económicas, sociales, científicas, técnicas. Más lenta y dificultosa aún será la desnacionalización de los individuos, que implica el traslado del fervor patriótico hacia un compromiso cívico, ciudadano o como decía Habermas, un “patriotismo constitucional”. Las instituciones a veces se modifican con retraso a los cambios de hábitos de la sociedad —tal la ley de divorcio—, pero en otros casos progresan más rápido que las personas y eso ocurre con la globalización. La Unión Europea se logró por la voluntad de las elites políticas ante la indiferencia cuando no la hostilidad de los pueblos. Hay que luchar contra una mentalidad anquilosada y una tradición forjada por siglos de educación nacionalista. Nadie da su vida por abstracciones como la humanidad o las instituciones, alegan los nacionalistas. Pero la patria, artefacto político, se sustenta igualmente en abstracciones simbólicas. El proceso de desnacionalización ya ha comenzado desde que los viajes se han convertido en costumbre cotidiana, y el conocimiento del mundo y las relaciones con gente de lugares lejanos a través de Internet, cable y las redes sociales han quitado el carácter extraño y, por lo tanto, atemorizante, de lo diferente. Las nuevas generaciones tienen con frecuencia doble o triple nacionalidad y cada vez son más numerosas las familias cuyos descendientes se dispersan por variadas regiones del globo y las visitas familiares requieren ahora viajes intercontinentales. Los desequilibrios y límites de la globalización provienen de la incapacidad de la tecnología y del mercado para resolver los problemas sociales. La política, por su parte cercada por el orden nacional, es igualmente impotente para garantizar la estabilidad económica o poner freno a los peligros de una tecnología sin control. La consecuencia no deseada de la velocidad en las comunicaciones trajo el predominio del capital especulativo sobre el productivo que facilita la corrupción y el surgimiento de una nueva clase rica, tan carente de todo escrúpulo como de cultura, y que toma a los estados nacionales como rehenes. Los grandes males que aquejan a la humanidad desde antes de la globalización, y otros que ésta ha acrecentado, no tienen solución si no son encarados por un mundo unificado. El deterioro ambiental —la emisión de residuos tóxicos, el calentamiento global, la lluvia ácida—, el peligro nuclear, la crisis energética, el despilfarro de recursos no renovables, la explosión demográfica, la pandemias del sida y otras enfermedades, el narcotráfico, el armamentismo, el crimen organizado, la especulación financiera de un “capitalismo de casino” que provoca las crisis económicas, la violación de los derechos humanos, la pobreza, son males mundiales y demandan soluciones mundiales. Sólo organizaciones políticas universales y democráticas todavía inexistentes, o recién esbozadas, podrán encontrar respuestas para los graves peligros que acechan a la humanidad. Las organizaciones internacionales, como Naciones Unidas, han quedado rezagadas porque están integradas por estados nacionales de desigual desarrollo, muchos de ellos no democráticos y que aspiran a satisfacer sus propios intereses antes que el bienestar de la humanidad. Si bien en el preámbulo de la Declaración de Derechos habla de la defensa de individuos y grupos frente a sus propios estados, no lo hace de manera clara y además están regulados por la relación entre los estados miembros. El capitalismo tiende a formar organismos globales —el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio—, pero no existen organismos políticos democráticos que interactúen con éstos; el G20 no logra superar los intereses nacionales. Los políticos y los estados nacionales, aun los más poderosos, están incapacitados para conducir la compleja realidad del mundo y de esa impotencia deriva la falta de confianza de los ciudadanos; así, frente a situaciones políticas sociales y económicas extremas, los políticos profesionales saben tan poco que han dejado de cumplir su rol. Tampoco es casual que multitudes indignadas salgan a la calle durante las crisis latinoamericanas, europeas, estadounidense y árabes mostrando su disconformidad con los proyectos pero sin ofrecer una alternativa que no sea utópica. Los gérmenes de un nuevo orden mundial se esbozan en la Unión Europea, aunque todavía vacilante y endeble y con el peligro de autodisolverse. La crisis económica europea no es consecuencia de su unidad sino, por el contrario, resultado de su incompletitud; una única moneda europea sólo es posible con la economía y las finanzas igualmente federalizadas, y éstas a su vez son inviables sin una política mundial y, por consiguiente, con una mayor relativización de las soberanías nacionales. Acaso la cuestión más favorecida con la globalización es la referida a la vigencia y respeto de los derechos humanos. Éstos no pueden estar supeditados a las decisiones de los estados, muchos de ellos no democráticos; la vigencia de organismos trasnacionales es imprescindible para defenderlos266. Instituciones incipientes como el Tribunal penal internacional, con todas sus limitaciones, representa otro intento de construir instrumentos adecuadas a una sociedad global. Pero no han ratificado el tratado aún naciones insoslayables como los Estados Unidos y China, además de muchos países africanos y asiáticos. El logro de un cambio profundo en lo social, político y cultural impone un desarrollo democrático y racional del proceso de globalización y la conciencia de que su fracaso llevaría a la humanidad a tiempos oscuros. Los antiglobalizadores alegarán que la carrera armamentista de grandes o pequeñas naciones, los conflictos como los de Cisjordania y la Franja de Gaza, la ex Yugoslavia o Bosnia, la crisis economía de la Unión Europea, la violencia en Ruanda o Somalia, el resurgimiento del fundamentalismo musulmán o de los populismos, y la obsesión por las identidades nacionales o étnicas en América Latina, estarían mostrando cómo el apego a la tierra o a las culturas particularistas no está en decadencia. Por cierto que el progreso nunca ha sido una línea recta: los obstáculos para la consolidación de una democracia mundial y el retorno de los nacionalismos en algunos países de Europa y de América Latina —y el consiguiente retroceso de la globalización política— son un peligro siempre presente. Un fracaso momentáneo del proceso de globalización no traerá tal vez el advenimiento de un nuevo Hitler ni una tercera guerra mundial —la historia no se repite en formas idénticas— pero sí provocará catástrofes impredecibles, signos de la defensa desesperada de lo que está destinado a morir. La consolidación de una política mundial parece una utopía, pero también se hubiera calificado de la misma manera, poco tiempo antes de que sucedieran, la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, la creación de la Unión Europea incluida su moneda única. Ninguno de estos acontecimientos decisivos en la historia del siglo pasado fue previsto por nadie, y si alguno lo hubiera vaticinado habría sido tomado por un delirante. La historia ha sido magnífica en la producción de cambios inesperados. Como en todos los periodos de transformación, nuestro tiempo está pleno de contradicciones, incertidumbres y riesgos que engendran temor ante el futuro, nostalgia por un pasado idealizado, añoranza de un paraíso perdido que nunca existió. Sin embargo, el mundo global ofrece grandes esperanzas y renovadas posibilidades de alcanzar, gracias a la tecnología de avanzada y a los nuevos hábitos, un conocimiento y una libertad inéditos. UNA DEMOCRACIA SIN MITOS El panorama político mundial hacia finales del siglo pasado y comienzos del actual sufrió profundas conmociones; en las décadas del setenta y el ochenta una ola democratizadora se expandió por los distintos países del sur y del este de Europa y América Latina. Las circunstancias locales que fueron su desencadenante difieren de un país a otro: la revolución de los claveles en Portugal, la muerte de Franco en España, la caída del régimen de los militares en Grecia, la derrota en la guerra del Atlántico Sur en la Argentina, las reformas de Gorbachov en la ex Unión Soviética. Esos cambios provocaron acontecimientos de alcance universal. El fin de la guerra fría, el colapso del bloque del Este, la disolución de la Unión Soviética, la conversión de China al capitalismo y el fracaso de los populismos nacionalistas del llamado tercer mundo, desprestigiaron a los sistemas estatistas y mostraron su rotunda incompetencia en todos los órdenes: económico, político, social y cultural. Simultáneamente en los países avanzados se produjo el debilitamiento del Estado de bienestar y de la socialdemocracia que parecía destinada a sustituir a los comunismos. Otro fenómeno provocó transmutaciones incuestionables: la difusión de los medios de comunicación masivos alteraron, para bien y para mal, la vida cotidiana y también las formas y el alcance de la política transformada en espectáculo. En su primera época los medios audiovisuales habían sido un instrumento insoslayable para los regímenes totalitarios y populistas: Hitler, como hemos visto, había sido estrella absoluta de la radio y de los noticiarios cinematográficos. En el periodo de posguerra, contribuyeron, por el contrario, a la democratización: los avances tecnológicos en informática y telecomunicaciones, en sociedades cada vez más interrelacionadas e informadas, ayudaron a socavar los autoritarismos basados en el aislamiento y la desinformación. La caída de un régimen opresivo, observada en la televisión, incitaba a la imitación en los espectadores de otros países de la Europa del Este. La televisión por cable, Internet y el periodismo de investigación impiden mantener el secreto político de los gobernantes y a la sociedad civil en la ignorancia, requisitos indispensables para la supervivencia de los sistemas dictatoriales. Como todo artefacto tecnológico, los medios, y en especial la televisión, tienen efectos ambivalentes: la mayor parte de la programación televisiva actual está destinada a formas burdas de entretenimiento y son breves los minutos dedicados a temas serios. No obstante —siempre que se admita la pluralidad de opiniones y sean independientes del Estado—, terminan siendo la única fuente de información para millones de espectadores que antes de la era televisiva tampoco se dedicaban a la lectura ni participaban en actividades políticas. El ataque indiscriminado a los medios tiene mucho de nostalgia elitista por un pasado cultural que nunca existió u oculta una táctica calculada de los regímenes autoritarios para cercenar la libertad de prensa. No fue tampoco ajena a estos cambios políticos, la reorientación de los Estados Unidos en sus relaciones con los países latinoamericanos. Con el fin de la guerra fría, las dictaduras militares latinoamericanas dejaron de ser un reaseguro contra el avance del comunismo en la región. Durante la presidencia de Jimmy Carter se repudió, retrospectivamente, la intervención de la CIA en el golpe de Pinochet y —aunque el trato no fue igual para todas las dictaduras— en los foros internacionales se enfatizó la condena por la violación de derechos humanos en varios países, entre éstos la dictadura argentina. La Iglesia católica absorbió estas transformaciones a su manera y muchas veces en forma involuntaria, ya que el estilo de vida tradicionalista por ella auspiciado se volvió anacrónico, y fueron los propios fieles los que asumieron actitudes de rebeldía implícita, en especial las mujeres y los jóvenes. Ya, con la derrota del fascismo, la Iglesia se vio obligada a aceptar el surgimiento de los partidos de la democracia cristiana y con el Concilio Vaticano II (1965), abandonó el ideal del Estado católico y reconoció los sistemas democráticos pluralistas, antes condenados. Los autoritarismos del sur de Europa y de América Latina perdieron, de ese modo, un apoyo decisivo. Ese proceso se realizó en forma lenta e incompleta y aun retrocedió con el conservador papa Ratzinger, y la supervivencia de jerarquías eclesiásticas con mentalidad preconciliar. A pesar de los tímidos avances, la Iglesia no abandonó del todo sus principios de intromisión en la vida privada de los individuos con la condena al divorcio, el desconocimiento de los derechos de los homosexuales, las relaciones extramatrimoniales, el control de la natalidad, la despenalización del aborto y la eutanasia voluntaria, pero su batalla es inútil porque pierde día a día cada una de sus causas. Más aún enfrenta graves problemas por el recuerdo de sus compromisos con las derrotadas dictaduras y la hipocresía con que ataca la corrupción cuando ésta anida en su propio seno. Después de las grandes ilusiones de los comienzos, en los países democratizados de Europa del este y América Latina, se pasa por un periodo de apatía y desapasionamiento de los ciudadanos por la política, indiferencia por la cosa pública, y retiro a la privacidad. El fin de los grandes ideales y la “desilusión” de la democracia expresa, en sociedades que salen de largas dictaduras, las expectativas desmesuradas que se habían depositado en ella. El aire festivo de los primeros días de la democratización da paso a la tediosa rutina cotidiana. La democracia tiene más encanto cuando está lejana y provoca indiferencia una vez conseguida porque sólo satisface parcialmente lo esperado. Pero, a la vez, el aspecto positivo de ese desánimo es la superación del fanatismo, del delirio de unanimidad característico de la era de los autoritarismos. En las sociedades más avanzadas, con instituciones bien establecidas y con continuidad, no hay excesiva participación en la política. Si las democracias aburren, son los regímenes autoritarios o totalitarios los que producen adhesiones pasionales. Cuando el gobierno preocupa poco es porque su gestión es correcta y eficiente —en muchas viejas democracias casi la mitad de la población no vota, seguro que muchos escandinavos no conocen el nombre de su ministro de Economía—; es el lado bueno de la apatía. Suiza tiene la fama de ser un país tedioso, pero aquellos que han pasado por las turbulencias de políticas apasionadas tal vez preferirán el aburrimiento. Las condiciones del mundo, favorables a la democratización, en un primer momento han mostrado grietas que dificultan la vigencia del Estado de derecho en las nuevas democracias. No es fácil su defensa cuando la globalización y las innovaciones de la técnica relativizan la autonomía de los estados nacionales y ni aun los países avanzados encuentran los resortes para enfrentar al mercado mundial desbocado. Como ya vimos al hablar de globalización, la política encerrada en los límites de las naciones ha quedado rezagada con respecto a las exigencias que imponen las nuevas circunstancias. Los países de América Latina, Asia, África y Europa del Este, que habían llegado tarde al desarrollo capitalista, ahora parecen estar llegando tarde a la democracia, tratan de estructurar el sistema de partidos justo cuando éste, en sus formas tradicionales, entra en crisis en las democracias viejas. Las democracias recientes se encuentran atenazadas por una doble vuelta de tuerca: dejan atrás las dictaduras e intentan cambiar de orientación política y económica en el momento en que el mundo entero modifica su rumbo sin saber demasiado adónde se dirige. Es peligroso sumar críticas a la democracia representativa en sociedades que recién están tratando de instaurarla y cargan con la falta de tradición institucional. La ausencia de una cultura política es un rasgo común en casi todas las sociedades periféricas y aun en algunas del primer mundo, y deviene una condición negativa para el buen funcionamiento de la vida democrática que puede deslizarse con frecuencia hacia gobiernos autoritarios muy similares a los viejos populismos. A pesar de sus muchas falencias, la república liberal es la opción que se impone como la más democrática, pluralista y flexible hasta ahora conocida. La boutade de Churchill —“la democracia es mala, sólo que los demás sistemas son peores”— expresa con ironía la realidad de la democracia, aunque los ideólogos radicalizados se empecinen en denostarla, descalificándola por formalista y falta de contenido. Las falencias de la democracia no son tan sólo coyunturales, derivadas del contexto actual, sino estructurales, inherentes a sus contradicciones internas derivadas del carácter conflictivo de toda sociedad. Es preciso hacer algunas reflexiones sobre uno de sus fundamentos: el sufragio universal. La ley de mayorías y minorías es un criterio cuantitativo pero no cualitativo; los juicios de valor no pueden reducirse a un cálculo estadístico. La ley del número que establece la elección entre diversas opciones políticas a través del voto mayoritario es una condición necesaria para la existencia de la democracia, pero no suficiente. En sus orígenes la regla de elección por mayoría fue netamente democrática porque sirvió para enfrentar a los regímenes absolutistas o a las elites oligárquicas. Pero cuando los cambios políticos llevaron a las mayorías al poder, algunas de ellas se transformaron en opresoras de las minorías. Alexis de Tocqueville llamó a este fenómeno “la tiranía de la mayorías”. El sufragio no es un procedimiento científico para discernir lo verdadero y lo bueno, sino sólo una técnica que dirime, sin recurrir a la violencia, la controversia entre posiciones opuestas y transforma el disenso en un relativo y circunstancial consenso. Es tan casual el resultado en una elección a través del voto que la democracia ateniense elegía a los representantes por sorteo, como si se tratara de un juego. Montesquieu sostenía en El espíritu de las leyes: “El sufragio por sorteo está en la índole de la democracia”267, y como pensaba que esta forma de elegir un gobierno tenía una dosis de arbitrariedad, no le quedaba otro recurso que subrayar la necesidad de poner límites al poder. La falsa identificación de la verdad con la mayoría tiene ejemplos históricos: las mayorías no aceptaban la teoría copernicana sobre el universo. Debe reconocerse que la evidencia de los ejemplos referidos a cuestiones del conocimiento científico no es tan fácil de trasladar a la política. Sin embargo, hay casos emblemáticos de que el sufragio universal no da paso necesariamente a un gobierno democrático y a veces sucede lo contrario. El primer acto de sufragio universal — masculino— realizado en Francia impuso, por una mayoría integrada en especial por las clases populares, obreros y campesinos, a Luis Bonaparte, que instauró la primera dictadura moderna, conocida por bonapartismo y precursora del fascismo. Marx, que nunca fue populista ni sacralizó al “pueblo”, calificó en esa ocasión a las masas populares de “ignorantes y estúpidas”268. El caso paradigmático del uso del sufragio para abolir la democracia ha sido el del partido nazi que accedió al parlamento a través del voto en elecciones democráticamente impecables. Hitler fue elegido canciller siguiendo las normas constitucionales y después consagrado dictador con el 89,9 por ciento de los sufragios emitidos en un plebiscito, con voto secreto. El nacionalsocialismo fue democrático a su manera y el dictador mantuvo hasta el final el apoyo entusiasta de la mayoría del pueblo alemán. Si en la Argentina muchas dictaduras militares surgidas de golpes de Estado se hubieran sometido a un plebiscito en los primeros años de su gestión, es probable que lo hubieran ganado. El dictador Galtieri, durante la aventura de las Malvinas, obtuvo el apoyo entusiasta de la mayoría de la ciudadanía perteneciente a todas las clases sociales y a las ideologías más diversas, incluidas las izquierdas. El procedimiento del sufragio es el instrumento adecuado para que todos los ciudadanos sin excepción —conforme a la igualdad de los derechos civiles— puedan verse representados, pero no avala ni asegura que el resultado sea efectivamente democrático y en muchos casos es todo lo contrario. ¿Se sospecha acaso que estoy recomendando el regreso al voto calificado? No, éste tiene inconvenientes aun mayores que el voto universal. En el voto calificado, cuando se lo ha practicado, la exclusión se justificaba no por la falta de mérito, sino por razones de género, de raza, o de nivel económico. Además, ¿quién elige a los calificadores?, ¿quién está capacitado para calificar y con qué criterio hacerlo?, ¿quién educa al educador? Si hasta los sectores supuestamente calificados han cometido errores imperdonables en política, como lo mostraron las cultas clases media y alta argentinas apoyando los golpes de Estado de 1930, 1955, 1966 y 1976 cuando creyeron que las fuerzas armadas eran el grupo más adecuado para gobernar el país, con los resultados vistos. Una democracia sin los requisitos de la república liberal no es sino una dictadura plebiscitada. Un gobierno elegido y apoyado por las mayorías se transformará en una dictadura en tanto cercene las libertades y persiga a las minorías. No se es democrático sólo por la legitimación adquirida en el sufragio, sino por la manera de gobernar. Si en el ejercicio del poder se actúa sin respetar las instituciones, deja de ser democracia para transformarse en un “cesarismo plebiscitado”, según Weber o en “autocracia elegida”, como la denominaba Michelangelo Bovero. La mayoría sólo representa la opinión de un grupo perentoriamente mayoritario —valga la redundancia— pero no garantiza que necesariamente su juicio sea el más acertado. Cuando funcionan las instituciones del sistema republicano, hay normas constitucionales que frenan el humor momentáneo de las mayorías coyunturales y garantizan los derechos de las minorías. Por eso los gobiernos autoritarios que manipulan a esas mayorías tratan de cambiar las constituciones o no las respetan. La regla de mayoría provoca además otras consecuencias no deseadas; la necesidad de sumar votos, cualquiera sea su procedencia, incita a los candidatos a una excesiva generalidad y vaguedad en las propuestas, para poder ser aceptados por el mayor numero: así, por ejemplo, muchos políticos laicos evitan referirse a temas como la despenalización del aborto para no perder los votos católicos o, en otros casos, soslayan las críticas a la dictadura cubana para no alejar a los votantes progresistas; optan por llamarse de centro para captar a la vez a los sectores moderados de la izquierda y la derecha. Los programas partidarios se vuelven así débiles e indefinidos, limitados a lo más obvio para conformar al mayor número de electores y, con frecuencia, omiten cualquier declaración programática, transformándose en un insípido partido “agarra todo”. A la hipocresía que habitualmente caracteriza a los políticos, responde el electorado con escepticismo y cinismo; es un juego tramposo de engañadores engañados. Hay otra falencia sesgada en el principio de mayorías: ante una gran fragmentación de partidos, sólo ganará una primera minoría, con frecuencia una minoría cohesionada triunfa sobre una mayoría dispersa. También sucede, en los regímenes presidencialistas fuertes, que esa primera minoría se arroga el derecho de representar a toda la nación —excusa para imponer un sistema autoritario— sin reconocer la pluralidad ni dirimir los conflictos a través del diálogo y la argumentación racional. Para que el sufragio sea realmente democrático deben cumplirse una serie de condiciones previas: igualdad de oportunidades para todos los electores, y para todos los partidos, neutralidad del partido gobernante que goza de hecho e indebidamente de ventajas en la competencia, libre acceso a la información, libertad de expresión, de prensa y de asociación. La alternancia en el poder es decisiva, así los que creen haberse equivocado en su voto tienen la ocasión de rectificarse y los que perdieron obtienen una nueva oportunidad. Pero aun cuando se cumplan todos esos requisitos, el resultado de la elección puede no ser el mejor. En tal caso, las reglas del juego prescriben reconocer al triunfador pero seguir criticándolo desde el Congreso, o desde el llano si no se tiene representación. A la consigna populista “el pueblo siempre tiene razón” se replica que, en democracia, el pueblo tiene el derecho de equivocarse y rectificar su error en el marco de elecciones libres, periódicas, competitivas y con alternancia de partidos. El gobierno elegido debe, a su vez, admitir que su mandato tiene término fijado por la constitución y no es la expresión única del pueblo, sino tan sólo de una parte; reconocer que el perdedor es un interlocutor válido y una posible alternativa de gobierno futura; por lo tanto, como en el velo de la ignorancia de Rawls, debe comportarse previendo que puede ocupar el lugar de la oposición en un futuro. El dualismo de mayorías y minorías no es una forma inmutable y única; la mayoría no está vinculada por esencia a una determinada orientación; por el contrario, es un espacio vacío, una categoría muy maleable y cambiante, puede deslizarse en poco tiempo, de uno a otro extremo del espectro político. Ni aun el carisma de los líderes queda a salvo de las oscilaciones del electorado. Un ejemplo: Winston Churchill en la preguerra era un político impopular y Chamberlain, con sus falsas promesas de paz, gozaba de carisma. Cuando estalló la guerra los papeles se cambiaron y Churchill pasó a ser un líder carismático no sólo en su país sino en el mundo; el poder y el éxito otorgan carisma. Sin embargo, en las primeras elecciones después de la guerra, perdió ante los laboristas; adiós al carisma. El acto del sufragio está lejos de ser el resultado de comportamientos racionales de los electores. Los análisis sociológicos muestran la existencia de sólo un sector minoritario de la sociedad, interesado en la política, bien informado y cuyas opciones serán lo más razonable posible de acuerdo con su criterio. Las mayorías se forman, casi siempre, por la acción de un pequeño grupo que logra arrastrar a los indiferentes y apáticos cuyo comportamiento electoral es de dudosa racionalidad y sus adhesiones, frágiles. Los amplios sectores que conforman una mayoría informal llamada por los analistas “público fantasma” o más vulgarmente “mayoría silenciosa”, se rige por una variedad de motivos y de móviles. Algunos, por su desfavorable situación económica y social, no tienen acceso a las fuentes de información ni tiempo libre para dedicarse a ello, carecen de cultura política y sus decisiones serán emocionales, impulsadas por prejuicios y en muchos casos incluso elegirán, sin saberlo, en contra de sus propios intereses. Otros, pertenecientes a todas las clases sociales, son apáticos, desinteresados de la política; la práctica de los derechos y deberes ciudadanos les parece aburrida y la cumplen a desgano, prefieren dedicar su tiempo a otras ocupaciones, a su vocación, a su trabajo o a diversiones. Su participación en las elecciones es distraída e intrascendente, motivada por caprichos del momento. La política espectáculo, la telepolítica atenta a ese público, favorece a los personalismos, los caudillismos y los liderazgos carismáticos, por sobre los partidos basados en principios y en diálogos argumentativos. El carácter emocional de la elección impulsa a los indefinidos a optar entre líderes de acuerdo con su atracción personal, ya que las complejas y abstractas razones políticas no pueden aparecer en imágenes. Robert Dahl y Sartori han señalado otra característica del voto de los apolíticos: la desigualdad en la intensidad de las preferencias. Una minoría puede tener preferencias con mayor convencimiento e intensidad que una mayoría, donde una parte ha votado con indiferencia y su elección es superficial. Un no ‘fuerte’ acaba por ser vencido por dos síes ‘débiles’. Los votos poco intensos son volátiles, no hay ninguna seguridad de cómo votarán en la elección siguiente269. Si aplicamos los conceptos contrapuestos de Rousseau en El contrato social sobre el gobierno de las mayorías —la “voluntad general” es la expresión del bien común y la “voluntad de todos”, la mera suma de caprichos individuales y deseos personales—, diríamos que la “voluntad general” se ha convertido en un eslogan de los políticos y la “voluntad de todos” es la realidad del sufragio universal tal como se da en la actualidad. El electorado, como dice Sartori, es “un conjunto de agregados efímeros (…) intermitentes y móviles (…) un proceso interminable de amalgamas y disoluciones de miríadas de grupos y de individuos”. Otro elemento de la política electoral es la personalidad del votante. El comportamiento de cada uno en todos los actos de la vida escapa a la generalización del análisis y la estadística. No sólo en el voto casual sino también en el ideológico interviene una trama de elementos sociales, culturales, psicológicos difíciles de detectar. La política es indisociable de la sociedad pero es impensable que todos los individuos se dediquen a ella, no es una necesidad como lo son el hambre o el deseo sexual. Por eso, aunque sería deseable que el mayor número se interesara seriamente por la actividad política, esta práctica debe ser contemplada más como un derecho que como un deber. El respeto por la libertad individual debe resignarse a la no participación política de muchos ciudadanos, respetando la voluntad de los que prefieren ocupar su tiempo en otras actividades y delegan la política en los demás. Esto no implica liberar al abstencionista de la responsabilidad que le incumbe en el rumbo que toma el país: no elegir también es una manera de elegir, el silencio es una voz. En los males de una sociedad hay culpables individualizables —los protagonistas de la historia— pero además hay responsables directos inimputables o indirectos, muchos de los cuales permanecen en la sombra; pero lo cierto es que nadie es inocente. Los políticos actuales deben enfrentar problemas que no está en sus manos resolver porque, como vimos al hablar de globalización, trascienden las fronteras nacionales. Así mismo, la participación de los ciudadanos es cada vez más difícil. La complejidad de los problemas políticos y económicos requiere la participación de técnicos, de expertos. Weber había advertido que la mayor racionalidad de la gestión pública llevaba, a la vez, al aumento de la burocracia de especialistas. Los políticos se sienten impotentes y su imagen se deteriora. Aun los gobiernos mejor intencionados se encuentran sobrecargados por el exceso de demandas de una población cada vez más numerosa y fragmentada con exigencias múltiples difíciles de satisfacer en el corto plazo. La mayoría de los individuos que componen la sociedad civil no es capaz de pensar el desarrollo de un proceso, se limita a percibir lo cercano, el aquí y el ahora, olvida el pasado y no presiente el futuro; por lo tanto, es incapaz de reflexionar sobre las consecuencias futuras de sus actos ni de sacar lecciones del pasado. Rechazan ciertas medidas dolorosas pero necesarias cuyos beneficios sólo se verán después. Festejan otras que satisfacen sus deseos en lo inmediato sin pensar en las consecuencias negativas. Los gobernantes, por su parte, no quieren pagar el costo político de medidas necesarias pero impopulares, y optan por otras menos conflictivas pero ineficaces, postergan el enfrentamiento de los problemas en tanto éstos se siguen agravando. Esta política ilusoria, aceptada por igual por gobernantes y gobernados, es propicia para los demagogos audaces que prometen mejorar la situación por arte de magia, y arrastran a los más desfavorecidos, prometiendo salidas insustentables. La impotencia de los estados nacionales en la era global, como ya vimos, trae como consecuencia la decadencia de los partidos, y ésta lleva a los políticos a intensificar su predisposición al autoritarismo y la corrupción. La famosa frase de Lord Acton — “el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente”— es aplicable a todas las sociedades antiguas y modernas y más aún a la actual. La corrupción necesita impunidad y ésta exige poder; esto lleva a la centralización del gobierno, a la subordinación de los poderes legislativo y judicial al ejecutivo —y éste a su vez ejercido por el jefe o líder—, lo cual caracteriza a muchas semidemocracias actuales muy parecidas al “cesarismo plebiscitado”, pronosticado por Weber. A medida que los problemas se agravan, los políticos se alejan cada vez más de los ciudadanos y la democracia representativa se transforma, como decía Guillermo O’Donnel, en delegativa. Los políticos devienen una corporación cerrada en sí misma, que prioriza a veces sus espurios intereses partidarios cuando no meramente personales, defensa de sus privilegios e impunidad. Esta conducta pone a prueba la supervivencia de los mismos partidos. Este clima de anomia y anarquía acrecienta la corrupción. Italia trató de invertir esta situación con la operación llamada “mani pulite” procesando por corrupción a gobernantes demócratas cristianos y socialistas. El resultado fue peor: el ascenso de Silvio Berlusconi más corrupto aún que los viejos políticos que vino a reemplazar. El cavalieri, al mismo tiempo empresario, periodista y vinculado al fútbol y a la televisión, fue un caso emblemático de la nueva política mediática y la tendencia a sustituir a los profesionales por hombres de negocios o deportistas o artistas. El problema de la democracia no es ahora tanto la elección de sus representantes sino la vigilancia de los mismos. Montesquieu pedía “el poder frente al poder”. Es menester recavar la independencia —hoy desdibujada— de los tres poderes, esencial porque establece el control recíproco. No se cumplen estas funciones en las democracias autoritarias donde los legisladores oficialistas se limitan a aprobar los proyectos del ejecutivo, y los jueces responden a las presiones del gobierno o son desobedecidos cuando dictan sentencias no favorables al poder. Es menester reforzar los mecanismos de control sobre la clase gobernante, las facultades regulatorias y de supervisión, cuidar el funcionamiento de las instituciones contraloras y de auditoría, vigorizar el sistema de equilibrios, frenos y contrapesos que impidan los abusos del Estado. Los funcionarios públicos, así como las corporaciones empresariales y sindicales, deben estar sometidos al procedimiento de rendición de cuentas —accountability—, único modo de recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones, y detener la corrupción generalizada y su secuela de inseguridad que corroe a las democracias actuales y al sistema de partidos. Cuando los organismos de control estatales son también cooptados por el gobierno de turno, se hace necesaria la intervención de organismos extraestatales locales o internacionales tales como la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, la Convención penal del Concejo de la Unión Europea y la Convención Interamericana contra la corrupción, a los que se agregan ONGs como Transparencia Internacional, que, junto a la prensa oral y escrita —cuando ésta es independiente—, se ocupan, con información e investigación, de la corrupción de las clases gobernantes. Aunque es discutible cuál es el régimen político que predispone menos al autoritarismo y a la corrupción, además de la división de los poderes y del federalismo. El bipartidismo es preferible al partido único y el multipartidismo al bipartidismo, y mejor que el gobierno de un partido, la formación de coaliciones, alianzas, acuerdos, uniones y frentes que son, al fin, la expresión de una sociedad fragmentada. Es habitual la crítica a los gobiernos formados por coaliciones porque provocarían ingobernabilidad. Sin embargo, una de las democracias más estables de Europa, la alemana, ha gobernado casi siempre con coaliciones. La sociedad civil observa el canibalismo de los partidos y se vuelve escéptica sobre las respuestas que pueda brindar la política para solucionar sus problemas. Buscará entonces en organizaciones extrapartidarias, o reclamará ante los medios o recurrirá a la manifestación callejera. Los más jóvenes se dejarán llevar por actitudes antipolíticas que no conducen a ninguna parte. Los adversarios del sistema de partidos creen haber encontrado un nuevo sujeto político. Los posmarxistas Toni Negri y Michael Hardt 270 son los teorizadores de ese nuevo sujeto: las multitudes callejeras reemplazarían al papel asignado por los viejos marxistas a la clase obrera hoy declinante. Pero las multitudes están limitadas por el espacio y el tiempo, por muy numerosas que sean, y las reivindicaciones de sus participantes son distintas y aun opuestas; sólo los une el rechazo de lo establecido. Las multitudes callejeras no siempre defienden nobles causas: a veces son expresión de delirios colectivos. Negri olvida que las primeras grandes manifestaciones espontáneas de masas del siglo veinte se realizaron en agosto de 1914 en París y en Berlín, con los pueblos aclamando entusiasmados la declaración de la guerra mundial. Las pasiones de las multitudes son intensas pero efímeras porque carecen de organización, única forma de asegurar la perdurabilidad. Pueden derrocar gobiernos —lo han hecho con algunas dictaduras árabes—, pero no están capacitadas para ser una alternativa por sí mismas, no tienen un proyecto definido. O se disuelven y todo queda como estaba o son captadas por un grupo político y a veces cooptadas, con concesiones, por el mismo régimen que se proponían destituir. Los populistas y la ultraizquierda creen ver la concreción empírica de la idea de “pueblo” en las masas congregadas en una manifestación política, en un tumulto callejero, en un acto de protesta o en un estallido social. No reparan que ninguna multitud comprende a la totalidad de la población sino sólo a una parte, no más significativa que la de los no integrados a ella. Igualmente numerosas son las demostraciones en una plaza pública que alientan causas opuestas y aun antipopulares; la plaza de Mayo que celebraba la caída de Perón en 1955 fue tan numerosa como la del 17 de octubre de 1945 que proclamaba su ascenso. Las muchedumbres no tienen voluntad propia, siempre son individuos, dentro o fuera de ellas, quienes toman las decisiones. Los amontonamientos masivos son efímeros, se organizan tan pronto como se deshacen; las pasiones de los grandes estallidos sociales se enfrían no bien los integrantes se dispersan, vuelven a encerrarse sobre sí y retornan a la vida privada. Este fenómeno social fue analizado por Sartre en Crítica de la razón dialéctica271, que resulta una respuesta adelantada al fetichismo de la multitud. Toni Negri visitó Buenos Aires en 2001 por considerarla ejemplo de sus teorías, aunque en la medida que la crisis se fue parcialmente superando, las multitudes abandonaron la calle. La consigna había sido: “Que se vayan todos y no vuelvan nunca más”. El resultado fue que volvieron todos y se quedaron los peores. Lamentablemente Negri no vino a esta ciudad en 1982, donde hubiera encontrado multitudes mayores y más cohesionadas aclamando al dictador Galtieri durante la fallida gesta heroica de Malvinas. El nuevo sujeto histórico que sustituye a la clase trabajadora de los marxistas no es la multitud según Negri. ¿Lo serán acaso los “nuevos movimientos sociales” surgidos en las últimas décadas del siglo pasado? No hay duda de que muchas mejoras sociales no se debieron a los partidos, sino a grupos civiles informales: la igualdad de las mujeres al feminismo, la de los afroamericanos a los movimientos de derechos civiles, la de los homosexuales a los grupos contra la discriminación, la de los judíos a las organizaciones propias y así tantos otros. Estas agrupaciones se han multiplicado tanto como para ser tratadas por sociólogos y politólogos bajo el rubro de “nuevos movimientos sociales”. Lo constituyen pequeños grupos de desesperados o “indignados”, unidos por reivindicaciones muy puntuales, por reclamos concretos y limitados, quejas, sufrimientos y protestas a los que no responden ni los estados ni los partidos políticos ni los sindicatos, y recurren, para hacerse conocer, a los medios de comunicación y a las manifestaciones callejeras. Los movilizan sus necesidades materiales —el desempleo, la inseguridad, la carencia alimentaria, la vivienda, la salud, la violencia familiar, la deficiencia del transporte, la baja calidad de vida— y otras de carácter más amplio referidas a los derechos humanos, la ecología, el pacifismo, la igualdad de géneros, la discriminación racial, la corrupción, la protección de animales. Son apoyados, a veces, por diversas iglesias, cultos o sectas, juntas vecinales, cooperativas comunales, clubes, fundaciones y organismos no gubernamentales y con frecuencia no reciben ayuda de nadie. Su base social es muy heterogénea: víctimas de diversas injusticias, desocupados, amas de casa, familiares de muertos, desaparecidos o presos, enfermos en rehabilitación, profesionales de servicios sociales, docentes y estudiantes de humanidades que adhieren por causas morales, jóvenes en busca de acción y también lúmpenes al margen del mercado de trabajo. A veces rayan en el delito, como en el caso de los “okupas”, provocan desórdenes y violencia e irritan a otros sectores sociales. Esa rara mezcla de “humillados y ofendidos” se forma por casualidad debido a circunstancias muy diversas, acontecimientos imprevistos, sucesos coyunturales: catástrofes, accidentes, crímenes, abusos policiales, fallos judiciales equivocados. Se disuelven no bien encuentran alguna solución o se transforman, como ocurre en Buenos Aires, en una suerte de folclore urbano en las calles del centro que dejan de llamar la atención o causan molestia a peatones y a automovilistas. También corren el riesgo de trivializarse cuando las demandas son insignificantes, algo que suele ocurrir en las movilizaciones de los más jóvenes. Los nuevos movimientos sociales padecen de falencias estructurales, la falta de organización que garantice su continuidad, la diversidad de sus objetivos dificulta la unidad de las distintas organizaciones entre sí, y además los conflictos y tensiones en el interior de cada una los lleva a la división. Los posestructuralistas no creen en el sujeto histórico por eso rechazan a los partidos políticos y alientan a los movimientos sociales. Estos, en efecto, no forman un sujeto histórico porque no pueden, ni tampoco se proponen hacer grandes cambios en la sociedad; atacan las consecuencias pero desconocen o evitan cuestionar las causas. Su incidencia es más simbólica y gestual que práctica. A veces se transforman en una nueva organización no gubernamental y corren el riesgo de perder su autonomía cuando depende su financiación de grandes empresas o de iglesias. El mayor peligro está en posponer la función que los nuclea para constituirse en grupos de presión política, absorbidos por algún partido o por el propio régimen que atacaban, y que los aplaca con ayudas y diversas formas de asistencialismo. Un caso emblemático de desvío de los fines es el de las Madres de Plaza de Mayo, que cumplieron un papel ejemplar en la lucha contra la dictadura militar pero, en lugar de actuar acorde a su figura de personajes históricos, terminaron por desdorarse como militantes del neopopulismo y, peor aun, enredadas en escándalos de corrupción. Los nuevos movimientos sociales, así como han logrado vencer algunas injusticias y opresiones, pueden asimismo devenir en instrumentos de corrientes antidemocráticas y autoritarias, en fuerzas de choque de causas dudosas. Algunos sociólogos y analistas políticos —Alain Touraine— han puesto exageradas expectativas en el futuro de esos movimientos que no pueden sustituir a la política; a lo sumo son, como lo designaba Ulrich Beck, una “subpolítica” con el riesgo de transformarse en antipolítica o en una regresión utópica al comunitarismo prepolítico. La contraposición de movimientos extrapartidarios a las instituciones políticas recuerda los ataques a la “partidocracia” de los viejos corporativistas. Sólo se puede combatir una mala política con otra mejor. La crítica de la política debe superarse en política crítica. Eso lo comprendió uno de los más antiguos movimientos sociales, el de los Verdes alemanes que terminaron formando un partido e ingresando al Congreso. Más que por sus logros, los nuevos movimientos sociales merecen atención por testimoniar los cambios ocurridos en la sociedad actual: las clases sociales según entendían las izquierdas, o el “pueblo”, según los populistas, se han fragmentado en prosecución de intereses varios. Esta dispersión los aísla del Estado, de los partidos políticos, de los sindicatos, y aun los margina de la parte más integrada de la sociedad civil, cuando se contraponen las demandas, como en el caso del uso del espacio público. Hay un desplazamiento de la unidad social a la pluralidad y de lo colectivo al pequeño grupo. La culpa de los males es imputada a la clase política por una sociedad civil incapaz de autocrítica, predispuesta a liberarse a sí misma de toda responsabilidad y a adoptar el papel de víctima inocente. Se plantea así una falsa oposición entre gobernantes y gobernados, como si fueran compartimentos estancos. Los activistas políticos están estrechamente interrelacionados con los otros sectores de la sociedad, todos se influyen recíprocamente y comparten, aunque en distinto grado, el entramado social. Las frustraciones de la democracia competen tanto a los gobernantes como a los gobernados. No puede negarse que es la gente, la sociedad civil o el pueblo —como prefiera llamársele—, el que elige a los gobiernos y, en muchos casos, incluso a las dictaduras. El viejo proverbio “los pueblos tienen los gobiernos que se merecen”, corregido por Malraux por “los pueblos tienen los gobiernos que se le parecen”, es en parte cierto. Los gobernantes provienen inevitablemente de la propia sociedad civil y ostentan las mismas características y defectos de ésta, sólo exagerados por la impunidad que le brinda el uso del poder. La excesiva indulgencia de la sociedad civil por la corrupción y el abuso del poder de las autoridades se explica porque existe en ella una inclinación —realizada o no, consciente o no— por esas perversiones de la conducta humana expresadas al límite por los gobernantes. En las democracias sucias, frecuentes en los países periféricos, hay un verdadero “pacto de mafiosos”, según la expresión de Carlos Pagni. La sociedad civil tolera y hasta festeja la corrupción de los gobiernos mientras les arroje subsidios a las clases altas, acceso al consumo a las clases medias y dádivas a las clases bajas, pero todos se tornarán sus implacables críticos cuando las arcas queden exhaustas. Es difícil gobernar por la mera fuerza si no se cuenta con la complicidad de los gobernados, eso ha ocurrido aun en los regímenes totalitarios. Esta relación entre sociedad y despotismo ya había sido descubierta en el siglo dieciséis por Étienne de La Boétie, entrañable amigo de Montaigne, en Discurso sobre la desigualdad (1574), donde sostenía que el poder se ejercía despóticamente porque la sociedad civil lo permitía; hacía falta una voluntad de autoengaño y de sometimiento en la sociedad para que un solo individuo dominara a un millón de hombres. No debería acusarse sólo a los políticos por desoír a los ciudadanos sino por el abandono de su función de guías y educadores. En la era de la información y la comunicación, viven obsesionados por seguir las encuestas del día, por el rating que reflejan la cambiante y —con frecuencia— inoportuna preferencia de la gente, llevada por prejuicios arraigados o humores del momento. Los políticos actuales, al mimetizarse con su público, piensan sólo en los temas inmediatos y abandonan toda política de Estado, cuyos frutos se verán a largo plazo. El político no debe apartarse del camino de los ciudadanos, pero su lugar no está detrás de ellos —“seguidismo”— sino un paso adelante. El dirigente italiano Massimo D’Alema, en un diálogo con Umberto Eco, decía que una de las causas de la crisis de los partidos estaría en haberse asimilado demasiado a la sociedad civil, en haber aceptado pasivamente sus reclamos, abandonado sus acuerdos programáticos para convertirlos en clientelísticos, delegando su función esencial de creadores y ejecutores de un proyecto político cultural272. Ese tipo de político guía es criticado por el ciudadano común por ocuparse de temas alejados de las preocupaciones inmediatas. Es preciso entonces que el político enseñe que los temas institucionales, poco interesantes para los hombres comunes, inciden también, aunque éstos lo ignoren, sobre su propia vida cotidiana. Ese tipo de político creador siempre ha sido raro y está en vías de desaparición. Un ejemplo paradigmático es el de Felipe González, que tuvo la osadía de ir contra la corriente y logró persuadir a la sociedad española —tanto la izquierda como la derecha— que, por apego al nacionalismo y a las tradiciones ancestrales, se negaba a entrar en la Unión Europea. El político educador es, a la vez, el político realista que actúa de acuerdo con la moral de la responsabilidad y afronta la ejecución de medidas impopulares que evitarán males mayores. El lado malo del político realista es alejarse demasiado de los principios que dan fundamento a su acción. El justo límite entre la moral de la convicción y la moral de la responsabilidad depende de la calidad intelectual y moral del político y de la capacidad receptiva y crítica del ciudadano. Lamentablemente, una y otra no abundan. En la época del “desencantamiento” del mundo es preciso desdramatizar la política, despojarla de ese aire de epopeya en el que se complacen los populismos; construir una democracia sin utopías ni ilusiones, libre de tentaciones unanimistas, distante por igual del participacionismo anárquico y caótico como del elitismo excluyente y autoritario. Esa democracia real sólo resolverá parcialmente las contradicciones, no aspirará a terminar con los conflictos y se limitará a evitar que desencadenen en violencia. Sustituirá las corporaciones por el acuerdo entre partidos, los mitos por el conocimiento histórico, la ideología por el espíritu crítico, el estatismo por la sociedad civil, el comunitarismo por la libre asociación de individuos autónomos. La forma esencial de todas las relaciones entre los hombres es la contradicción; por lo tanto, no debe aspirarse a una comunidad realizada y armónica sino tan sólo a un equilibrio inestable. La sociedad democrática es lo contrario de las utopías basadas en totalidades orgánicas o en unidades cerradas, como las prometidas por el fascismo y el comunismo ayer, y por el populismo o el comunitarismo hoy. También se opone a la consigna de “unidad nacional” basada en el trivial “patriotismo” del hombre común. Todos estos colectivismos, como se mostró a lo largo de los tiempos, sólo llevan al fracaso cuando no a las peores catástrofes. El siglo veinte asistió al desastroso final de dos utopías distintas que se habían propuesto terminar con el conflicto mediante la imposición del orden —el fascismo— o la uniformidad —el estalinismo. El siglo veintiuno está asistiendo al derrumbe de la utopía democrática, concebida como un ideal trascendente o un fin de la Historia, la ilusión de terminar con la sociedad conflictiva, desconociendo que la realidad humana es conflictiva en sí misma. La democracia no es una meta a alcanzar sino un largo proceso que se hace y se deshace día a día y no termina nunca. Esta marcha lenta y vacilante, llena de obstáculos, equivocaciones y retrocesos, parece poco atractiva comparada con la intensidad de los momentos estelares. Un dirigente argentino proclamaba “con la democracia se come, se cura, se educa”. La fuerza de los hechos le mostró, en carne propia, que la democracia no era per se la panacea universal. El mundo ha cambiado pero el hombre sigue teniendo las mismas pasiones y sentimientos, la violencia y la crueldad se repiten a lo largo de los tiempos, como lo muestra la lectura de la historia —“ese matadero”, la llamaba Hegel— o de las grandes obras de la literatura universal, desde la tragedia griega o el sangriento teatro isabelino hasta la novela negra contemporánea. El mal persiste, pero no el mal como una entidad teológica o metafísica por fuera de los individuos, sino la maldad característica de determinados comportamientos humanos. Una parte de la mente del hombre está relacionada con lo irracional, las emociones, las pasiones que originan la agresividad, los crímenes, las guerras, los genocidios, el odio hacia lo diferente, los fanatismos y prejuicios, las maldades personales. La otra parte es la racional, de donde ha surgido el lenguaje, el pensamiento, el derecho, el arte, la ciencia, la sociedad, la solidaridad. Del predomino de una u otra zona en la interrelación de los dos hemisferios dependen el éxito o el fracaso de todo intento de crear un mundo mejor y una humanidad menos sufriente, aunque nunca segura ni definitiva porque la otra vertiente siempre acecha. El mal no es inhumano, es algo humano, demasiado humano, no está en los seres demoníacos, geniales en su maldad, los Calígula, Ricardo III o Hitler; éstos no abundan y nunca hubieran podido cometer crímenes de tal magnitud si no hubieran contado con la colaboración y la complicidad de cientos de individuos perfectamente normales en su vida cotidiana. Ésa es la “banalidad del mal” descubierta por Primo Levi en su estadía en Auswitch y desarrollada por Hannah Arendt al asistir al juicio de Adolf Eichmann. El pesimismo tanto como el optimismo en sus formas absolutas son fatalismos o determinismos en cuanto predicen —para bien o para mal— el porvenir. Pero el futuro es incierto y el único sentimiento adecuado no es la esperanza ni la desesperación sino la incertidumbre. El pesimismo filosófico sobre el destino de la condición humana puede coexistir, aunque parezca contradictorio, con cierto optimismo sociológico. Todos los grandes pensadores de la política, desde Maquiavelo y Hobbes, pasando por Kant, Hegel, Marx y Weber, hasta Adorno, Sartre o Bobbio, han sido pesimistas respecto de la condición humana, lo que no les impidió proponer formas políticas que permitieran una sociedad mejor. Gramsci sostenía la necesidad de combinar el pesimismo de la razón con el optimismo de la voluntad. El realismo pesimista que le vino de Maquiavelo le dio un toque de lucidez al optimismo progresista. Los liberales clásicos vieron igualmente esta contradicción entre los individuos y la sociedad. David Hume decía: Un gobierno republicano y libre sería un absurdo obvio si los frenos y controles particulares que provee la constitución carecieran de influencia real y no hicieran que incluso a los hombres malos les intereses actuar por el bien público273. Los hombres empujados por sus pasiones suelen ser arrojados al borde del abismo, pero la dosis de inteligencia de algunos de ellos los impulsa a organizarse para impedir la catástrofe; una vez más Kant lo vio con lucidez: Así el hombre aunque no sea moralmente bueno, se ve obligado a ser un buen ciudadano. El problema de establecer un estado es soluble incluso para un pueblo de demonios con tal de que tengan inteligencia, aunque esto parezca cruel274. ¿Cambiar el hombre para que cambie la sociedad o cambiar la sociedad para que cambie el hombre? Una pregunta nos lleva a otra. ¿Es necesario reformar el Estado o reformar la sociedad civil? No hay prioridad, ambos cambios están interrelacionados. No existe un sistema político perfecto; la democracia tampoco lo es y, quizá, jamás lo será porque las relaciones entre individuos y sociedades son imperfectas y asimismo lo es la existencia humana. Pero es esa falencia la que alienta y estimula toda búsqueda filosófica y política. No hay esencias definitivas y eternas sino devenir y cambio permanente. Por eso no se alcanzará el punto culminante ni en la conciliación ni en el apocalipsis; no hay que esperar al “hombre nuevo” ni el advenimiento del mesías o salvador. No busquemos el “mundo feliz”, esforcémonos porque sea menos desdichado. Estamos lejos de la marcha triunfal del evolucionismo lineal; se abren múltiples caminos llenos de accidentes, de peligros, de acechanzas, de cruces equívocos y callejones sin salida. Es preciso acostumbrarse a vivir en el riesgo en un mundo extraño y caótico. La política y la democracia en particular serán siempre precarias y cambiantes, inciertas porque así es la realidad humana: un anhelo sin sosiego nunca satisfecho pero siempre promisorio. NOTAS 1 Hobsbawm, Eric, Las revoluciones burguesas. Europa 1789-1848, Madrid, Guadarrama, 1964. 2 Carroll, Lewis, A través del espejo, Buenos Aires, Brújula, 1958. 3 Sartori, Giovanni, Teoría de la democracia I. El debate contemporáneo, Madrid, Alianza, 2005. 4 Adorno, Theodor W., Terminología filosófica, Madrid, Taurus, 1983. 5 Croce, Benedetto, Elementi di politica, Bari, Gius Laterza, 1949. 6 Bunge, Mario, Filosofía política, Barcelona, Gedisa, 2009, p. 46. 7 Lévi-Strauss, Claude, Mythologies IV: L’Homme nu, París, Plon, 1971; trad. cast., Mitológicas IV: El hombre desnudo, México, Siglo XXI, 1976. 8 Boudon, Raymond, “Explicación, interpretación, ideología”, en Jacob, André, El universo filosófico, Madrid, Akal, 2007. 9 Freund, Julien, L’essence du politique, París, Dalloz, 1965. 10 Sartori, Giovanni, “Where is political science going?”, Political Science and Politics, vol. 37, Nº 4, octubre de 2004. 11 Sartori, Giovanni, La política. Lógica y método en las ciencias sociales, Fondo de Cultura Económica, México, 1979. 12 Habermas, Jürgen, “Simmel como intérprete de la época”, en Simmel, Georg, Sobre la aventura, Barcelona, Península, 1988. 13 Hegel, Georg W., Lecciones sobre historia de la filosofía, México, Fondo de Cultura Económica, 1955. 14 Engels, Friedrich, “Bruno Bauer y el cristianismo primitivo”, en Sobre la religión, La Habana, Editora Política, 1963. 15 Kant, Immanuel, La paz perpetua, Madrid, Espasa Calpe, 1933. 16 Gouldner, Alvin, El futuro de los intelectuales y el ascenso de la nueva clase, Madrid, Alianza, 1980. 17 Citado por Nisbet, Robert, La formación del pensamiento sociológico 1, Buenos Aires, Amorrortu, 1977. 18 Tocqueville, Alexis de, El antiguo régimen y la revolución, Madrid, Guadarrama, 1969. 19 Citado en Anderson, P., Campos de batalla, Barcelona, Anagrama, 1998, p. 267. 20 Bobbio, Norberto, Perfil ideológico del siglo XX en Italia, México, Fondo de Cultura Económica, 1993. 21 Ver Sebreli, Juan José, El olvido de la razón, Buenos Aires, Sudamericana, 2006, reeditado por Debate, Barcelona, 2007. 22 Bobbio, Norberto (comp.), Diccionario de filosofía política, Coyoacán, Siglo XXI, 1991. 23 Correspondencia Marx-Engels del 13 de febrero de 1851, en Correspondence Fr. Engels-K. Marx et divers , París, A. Costes, 1950. 24 Carta de Marx del 29 de febrero de 1860, ibídem. 25 Rubel, Maximilien, Páginas escogidas para una ética socialista, Buenos Aires, Amorrortu, 1970. 26 Marx, Karl y Engels, Friedrich, Escritos sobre literatura, Buenos Aires, Colihue, 2003. 27 Rubel, Maximilien, edición citada. 28 Citado por Pavón, Héctor, Los intelectuales y la política en la Argentina, Buenos Aires, Debate, 2012. 29 Krauze, Enrique, Redentores. Ideas y poder en América Latina, México, Debate, 2011. 30 Keynes, John Maynard, Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, México, Fondo de Cultura Económica, 1978. 31 Lowitz, Karl, El hombre en el centro de la historia, Barcelona, Herder, 1998. 32 Lenin, Vladimir I., ¿Qué hacer?, Buenos Aires, Claridad, 1946. 33 Makhaiski, Ian, Le socialisme des intellectueles. Textes choisis et présenté par Alexandra Skirda , París, Editions du Seuil, 1979. Esta teoría fue revivida por los húngaros Konrad, Giorgi y Szelenyi, Ivan, Le march au pouvoir des intellectuels, París, Editions du Seuil, 1979. 34 Kojève, Alexandre, “Tiranía y sabiduría”, anexo a Strauss, Leo, Sobre la tiranía, Madrid, Encuentro, 2005. 35 Gouldner, Alvin, El futuro de los intelectuales y el ascenso de la nueva clase, edición citada. 36 Sebreli, Juan José, “La revolución imaginaria: París, mayo del sesenta y ocho”, en Cuadernos, Buenos Aires, Sudamericana, 2010. 37 Ortega y Gasset, José, Mirabeau o el político (1927). Obras Completas, vol. 3, Madrid, Revista de Occidente, 1947. 38 Weber, Max, El trabajo intelectual como profesión, Barcelona, Bruguera, 1983. 39 Berlin, Isaiah, Cuatro conceptos de la libertad, Madrid, Alianza, 1996. 40 Mannheim, Karl, Ensayos de sociología de la cultura: hacia una sociología del espíritu; el problema de la inteligentzia, la democratización de la cultura, Madrid, Aguilar, 1957. 41 Ibídem. 42 Burckhardt, Jacob, La cultura del Renacimiento en Italia, Madrid, Edaf, 2004. 43 Ludwig, Emil, Entretien avec Mussolini, París, Albin Michel Editeur, 1932. 44 Lawrence, T. E., Los siete pilares de la sabiduría, Buenos Aires, Sur, 1955. 45 Goebbels, Joseph, Michael, Buenos Aires, Quetzalcoalt, 2009. 46 Sebreli, Juan José, Las aventuras de la vanguardia, Buenos Aires, Sudamericana, 2000. 47 Hegel, Georg W., La Constitución de Alemania, Madrid, Tecnos, 2010. 48 Gramsci, Antonio, Noti sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato moderno, Roma, Einaudi, 1955; trad. cast. José Arico, Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno, Buenos Aires, Lautaro, 1962. 49 Maquiavelo, Niccolo, El Príncipe, Madrid, Tecnos, 1993, cap. XVI. 50 Ibídem, cap. XIX. 51 Ibídem, cap. IX, 4. 52 Ibídem, cap. XVIII. 53 Ludwig, Emil, Entretien avec Mussolini, edición citada. 54 Ibídem. 55 Citado por Bobbio, Norberto, Perfil ideológico del siglo XX en Italia, edición citada. 56 Pareto, W., Traité de sociologie générale, París, Payot, 1917-1919, 2 vols. 57 Parsons, Talcott, El sistema social, Madrid, Alianza, 1984. 58 Macpherson, C. B., La teoría política del individualismo posesivo (1962), Madrid, Trotta, 2005. 59 Bentham, Jeremy, Introducción a los principios de moral y legislación (1789), Buenos Aires, Claridad, 2008. 60 Ibídem. 61 Sobre la influencia de Smith en Hegel, ver Lukács, Georg, El joven Hegel, Barcelona, Grijalbo, 1976. 62 Smith, Adam, Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, Barcelona, Bosch, 1954-1956. 63 Ibídem, Libro V. 64 Smith, Adam, La riqueza de las naciones, Buenos Aires, Longseller, 2008. 65 Maquiavelo, Niccolo, El Príncipe, edición citada. 66 de Mandeville, Bernard, Fábula de las abejas o los vicios privados hacen la prosperidad pública (1714), México, Fondo de Cultura Económica, 1982. 67 Rorty, Richard, “Una ética egoísta del capitalismo”, en Pragmatismo y política, Barcelona, Paidós, 1992. 68 Wolin, Sheldon, Política y perspectiva, Buenos Aires, Amorrortu, 1974, p. 347. 69 Citado en Nisbet, Robert, La formación del pensamiento sociológico, Buenos Aires, Amorrortu, 1977. 70 Mill, John S., Autobiografía, Buenos Aires-México, Espasa Calpe Argentina, 1943. 71 Cole, G., A History of Socialist Thought, Londres, Macmillan and Co., 1953; trad. cast., Historia del pensamiento socialista, México, Fondo de Cultura Económica, 1958. 72 Mill, John S., Autobiografía, edición citada. 73 Mill, John S., Consideraciones sobre el gobierno representativo gubernamental (1861), México, Herrero Hermanos, 1966. 74 Mill, John S., Sobre la libertad, México, Imprenta Madero, 1974. 75 Citado por Wolin, Sheldon, Política y perspectiva, edición citada. 76 Mill, John S., Autobiografía, edición citada. 77 Sobre el romanticismo inglés, ver Sebreli, Juan José, Las aventuras de la vanguardia, edición citada. 78 de Ruggiero, Guido, Storia del liberalismo europeo, Bari, Gius, Laterza e Figli, 1925. 79 “Ideas para una historia universal desde el punto de vista cosmopolita”, “Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?”, “Acerca del refrán: lo que es cierto en teoría para nada sirve en la práctica”, “Acerca de la teoría y la práctica en el derecho político”, “Acerca de la teoría y la práctica en el derecho internacional”, “Acerca de la teoría y la práctica en la moral en general”, “Reiteración de la pregunta si el género humano se halla en constante progreso hacia lo mejor”, en Kant, Immanuel, Filosofía de la historia; trad. cast. Emilio Estiu, Buenos Aires, Nova, 1964. 80 Kant, Immanuel, La paz perpetua, edición citada. 81 Kant, Immanuel, “Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?”, en Filosofía de la historia, edición citada. 82 Kant, Immanuel, La religión dentro de los límites de la mera razón; trad. cast., Madrid, Alianza, 1969. 83 Kant, Immanuel, “Sobre el libro Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad de Herder”, recopilado en Filosofía de la historia, edición citada. 84 Lévi-Strauss, Claude, La pensé sauvage, París, Plon, 1962; trad. cast., El pensamiento salvaje, México, Fondo de Cultura Económica, 1964. 85 Kant, Immanuel, “Teoría y práctica en el derecho internacional”, en Filosofía de la historia, edición citada. 86 Kant, Immanuel, “Idea de una historia universal desde un punto de vista cosmopolita”, en Filosofía de la historia, edición citada. 87 Leibniz, Gottfried W., Teodicea. Ensayos sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal (apartado 22), en Olaso, E., Gottfried Wilhelm Leibniz, escritos filosóficos, Buenos Aires, Charcas, 1982. 88 Engels, Friedrich, “Carta a J. Bloch, 21 de septiembre de 1890” y Ludwig Fuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, Moscú, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1946. 89 Kant, Immanuel, “Idea de una historia universal desde un punto de vista cosmopolita”, en Filosofía de la historia, edición citada. 90 Kant, Immanuel, La religión dentro de los límites de la mera razón, edición citada. 91 Kant, Immanuel, La paz perpetua, edición citada. 92 Ibídem. 93 Kant, Immanuel, Antropología práctica: según el manuscrito inédito de C. C. Mrongovius, fechado en 1785 , Madrid, Tecnos, 1990. 94 Kant, Immanuel, La paz perpetua, edición citada. 95 Kant, Immanuel, Antropología práctica…, edición citada. 96 Kant, Immanuel, La paz perpetua, edición citada. 97 Hegel, Georg W., Lecciones sobre la historia de la filosofía, edición citada. 98 Manent, Pierre, Naissances de la politique moderne, París, Payot, 1977. 99 Ibídem, agregado al párrafo 260. 100 Hegel, Georg W., Principios de la filosofía del derecho o derecho natural y ciencia política , Sudamericana, Buenos Aires, 1975. 101 Popper, Karl, La sociedad abierta y sus enemigos; trad. cast., Buenos Aires, Paidós, 1981. 102 Hegel, Georg W., Principios de la filosofía del derecho…, edición citada, agregado al párrafo 262. 103 Hegel, Georg W., Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, edición citada. 104 Hegel, Georg W., Principios de la filosofía del derecho…, edición citada (parágrafo 93). 105 Hegel, Georg W., Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, edición citada. 106 Rauschning, Hermann, Hitler me dijo: Confidencias del Führer sobre su plan de conquista del mundo , Buenos Aires, Hachette, 1940. 107 Rosenberg, Alfred, El mito del siglo XX, Toledo, Editorial Retorno, 2009. 108 Lukács, Gregory, El joven Hegel, Barcelona, Grijalbo, 1976; Marcuse, Herbert, Razón y revolución, Madrid, Alianza, 1971; Weil, Eric, Hegel y el Estado, Córdoba, Nagelkop, 1970. 109 Hegel, Georg W., Capítulo “La ley del día y la pasión de la noche”, en Fenomenología del espíritu, México, Fondo de Cultura Económica, 1973. 110 Hegel, Georg W., Diferencias entre los sistemas de Fichte y Schelling, Madrid, Tecnos, 1990, p. 180. 111 Hegel, Georg W., Principios de la filosofía del derecho…, edición citada. 112 Ibídem. 113 Hegel, Georg W., Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, edición citada. 114 Hegel, Georg W., Principios de la filosofía del derecho, edición citada, parágrafo 236. 115 Ibídem. 116 Ibídem, agregado al parágrafo 236. 117 Ibídem. 118 Honneth, Axel, Les pathologies de la liberté. Una reactualisation de la philosophie du droit de Hegel, París, La Decouvert, 2001. 119 Ibídem. 120 Ver ibídem. 121 Hegel, Georg W., Fenomenología del espíritu, obra citada. 122 Hegel, Georg W., Enciclopedia de las ciencias filosóficas en compendio: para uso de sus clases, Madrid, Alianza, 1997. 123 Engels, Friedrich, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana (1888); trad. cast., Moscú, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1946. 124 Taylor, Charles, Hegel, México, Fondo de Cultura Económica, 1978, y Hegel y la sociedad moderna, México, Fondo de Cultura Económica, 1979. 125 Hegel, Georg W., Principios de Filosofía del Derecho, edición citada (parágrafo 257). 126 Hegel, Georg W., Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, edición citada. 127 Hegel, Georg W., Fenomenología del espíritu, edición citada. 128 Merlau-Ponty, Maurice, Sens et non sens, París, Nagel, 1948. 129 Correspondencia Marx-Engels, Correspondence Fr. Engels-K. Marx et divers, edición citada. 130 Marx, Karl, “Tesis sobre Feuerbach”, en Oeuvres Complètesde Karl Marx. Oeuvres Philosophiques, trad. cast. J. Molitor, París, A. Costes, 1937-1953. 131 Sartori, Giovanni, La política. Lógica y el método en las ciencias sociales, edición citada. 132 Marx, Karl, “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”, en Oeuvres Complètes de Karl Marx, edición citada. 133 Hegel, Georg W., Lecciones sobre la filosofía de la historia, edición citada. 134 Wittfogel, Karl, El despotismo oriental, Madrid, Guadarrama, 1963. 135 Marx, Karl, “Grundrisse” (1857/1858); trad. cast., Elementos fundamentales para la crítica de la economía política, Buenos Aires, Siglo XXI, 1972. 136 Ver Engels, F., “Introducción” a La lucha de clases en Francia, y Marx, K., “Introducción al Programa del partido obrero francés de 1880”, en Oeuvres Complètes de Karl Marx, edición citada. 137 Marx, Karl, “Crítica del programa de Gotha”, en Oeuvres Complètesde Karl Marx, edición citada. 138 Engels, Friedrich, citado por Portantiero, Juan C., La producción de un orden. Ensayos sobre la democracia entre el Estado y la sociedad, Buenos Aires, Nueva Visión, 1988. 139 Engels, Friedrich, “Prólogo” a La lucha de clases en Francia, en Oeuvres Complètesde Karl Marx, edición citada. 140 Lenin, Vladimir I., Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática, Buenos Aires, Anteo, 1957. 141 Lenin, Vladimir I., Obras Completas, Moscú, Editorial Progreso, 1961. 142 Marx, Karl, Escritos inéditos. Manuscritos de economía y filosofía, Madrid, Alianza, 1972. 143 Weber, Max, “Introducción” a La ética protestante y el espíritu del capitalismo, México, Fondo de Cultura Económica, 2003. 144 Ibídem. 145 Marx, Karl, “Grundrisse”, edición citada. 146 Marianne Weber señalaba que su marido, en cierto aspecto, compartía la concepción marxista del Estado y de la ideología. Karl Jaspers decía que Weber reconocía la influencia decisiva de la interpretación de Marx sobre el capitalismo desde su propia perspectiva. Karl Lowitz mostró que, a pesar de las divergencias, las perspectivas sociológicas de ambos autores se basaban en una antropología filosófica común. Joseph Schumpeter destacaba que el conjunto de los hechos y argumentos expuestos por Weber encajaba dentro del sistema de Marx. 147 Merlau-Ponty, Maurice, Las aventuras de la dialéctica, Buenos Aires, La Pléyade, 1974. 148 Weber, Max, “El socialismo”, en Escritos políticos, Madrid, Alianza, 1991. 149 Marx, Karl, “La ideología alemana”, en Oeuvres Complètesde Karl Marx, edición citada. 150 Weber, Max, Sociología de la religión, Buenos Aires, La Pléyade, 1978. 151 Ibídem, “Introducción”. 152 Weber, Max, “El socialismo”, en Escritos políticos, edición citada. 153 Merquior, J. G., Liberalismo viejo y nuevo, México, Fondo de Cultura Económica, 1993. 154 Citado por Müller-Doohm, Stefan, En tierra de nadie. Theodor W. Adorno: una biografía intelectual ; trad. cast., Barcelona, Herder, 2003. La conferencia de Marcuse “Industrialización y capitalismo en la obra de Max Weber” fue reproducida en New Left Review, Nº 30, 1965. 155 Ibídem. 156 Weber, Max, “Parlamento y gobierno en el nuevo ordenamiento alemán”, en Escritos políticos I, edición citada. 157 “Parlamento y gobierno en una Alemania reconstruida”, en “Apéndice II” de Economía y sociedad, citado en Portantiero, Juan C., Usos de Gramsci, Buenos Aires, Grijalbo Mondadori, 1999. 158 Weber, Max, “La política como vocación”, en Escritos políticos II, edición citada. 159 Ibídem. 160 Weber, Max, “Parlamento y gobierno…”, en Escritos políticos I, edición citada, p. 18. 161 Ibídem. 162 Weber, Max, “La política como vocación”, en Escritos políticos, edición citada. 163 Ibídem. 164 Ibídem. 165 Weber, Max, “Parlamento y gobierno…”, en Escritos políticos I, edición citada. 166 Aron, Raymond, Las etapas del pensamiento sociológico; trad. cast., Buenos Aires, Siglo XX, 1987. 167 Ver Sebreli, Juan José, El olvido de la razón, edición citada. 168 Dotti, Jorge, Carl Schmitt en la Argentina, Rosario, Homo Sapiens, 2000. 169 Osés, Enrique P., “La fuerza y el derecho”, Criterio, Nº 149, 1931, citado en Dotti, Jorge, Carl Schmitt en la Argentina, edición citada. 170 Ver Sebreli, Juan José, Crítica de las ideas políticas argentinas, Buenos Aires, Sudamericana, 2002. 171 Schmitt, Carl, The Crisis of Parlamentary Democracy, traducción inglesa de Ellen Kennedy, Cambridge, 1985. 172 Faye, Jean-Pierre, Los lenguajes totalitarios, Madrid, Taurus, 1974. 173 Schmitt, Carl, Teoría del partisano: acotación al concepto de lo político, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1966. 174 Schmitt, Carl, “El Führer defiende el derecho” (1934), en Carl Schmitt, Teólogo de la política , prólogo y selección de textos de Héctor Orestes Aguilar, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, pp. 114-118. 175 Ibídem. 176 Schmitt, Carl, Tierra y mar, Madrid, Instituto de Estudios Político, 1952. 177 “Das gute Recht der deutschen Revolution”, en Westdeutscher Beobachter, 12 de marzo de 1933, citado en Traverso, Enzo, La violencia nazi, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002. 178 Rüthers, Bernd, Carl Schmitt en el Tercer Reich , 2ª ed. ampliada; trad. cast. Luis Villar Borda, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004. 179 Schmitt, Carl, “Diálogo sobre el partisano con Joachim Schikel”, en Teoría del partisano…, edición citada. 180 Schmitt, Carl, Excapititave Salus: experience des annes 1943-1947, París, Vrin, 2003, citado en Traverso, Enzo, A sangre y fuego. De la guerra civil europea 1914-1955, Buenos Aires, Prometeo, 2009. 181 Traverso, Enzo, A sangre y fuego, edición citada. 182 Korsh, Karl, “Carl Schmitt, Der Huter der Verfassung”, Zeitscrift furSocialforshung, 1932, vol. I, citado en Traverso, Enzo, A sangre y fuego, edición citada. 183 Strauss, Leo, “Commentaire de la Notion du Politique de Carl Schmitt”, reproducido en Meier, Henrich, Carl Schmitt, Leo Strauss et la notion de politique, París, Juillard, 1990. 184 Schmitt, Carl, Staat, Bewebung, Volk , Hanseatische Verlagenstadt, 1933, citado en Faye, Jean-Pierre, Los lenguajes totalitarios, edición citada. 185 Ibídem. 186 Schmitt, Carl, “Legalidad y legitimidad” en Carl Schmitt, Teólogo de la política, edición citada, pp. 95-113. 187 Keynes, John M., My Early Beliefs in Two Memoirs, Londres, 1949, citado en Galbraith, John, La época de la incertidumbre, México, Diana, 1979. 188 Conferencia “¡Por qué soy liberal!”, reproducido en Ensayos de Persuasión (1931), citado en Harrod, R. F., La vida de John Maynard Keynes, México, Fondo de Cultura Económica, 1958. 189 Entrevista en New Statesman, 28 de enero de 1939, citado en Hobsbawm, Eric, Cómo cambiar el mundo, Buenos Aires, Paidós, 2011. 190 Keynes, John M., “El fin del laissez faire” (1926), en Keynes, John M., Ensayos de Persuasión, vol. II, Barcelona, Ediciones Folio, 1997, pp. 275-297. 191 Ver Pangle, Tomás, Introducción a Leo Strauss. El renacimiento del racialismo político clásico , Buenos Aires, Amorrortu, 2007. 192 Strauss, Leo, ¿Qué es la filosofía política?; trad. cast., Amando de la Cruz, Madrid, Guadarrama, 1970. 193 Strauss, Leo, Persecución y arte de escribir, Valencia, Alfons el Magnànim, 1996. 194 Strauss, Leo, “Perspectivas sobre la buena sociedad”, en Liberalism ancient and modern, Basic Books, 1968; trad. cast., Liberalismo antiguo y moderno, Buenos Aires, Katz, 2007. 195 Ibídem. 196 Dotti, Jorge y Pinto, Julio, Carl Schmitt: su época y su pensamiento, Buenos Aires, Eudeba, 2002. 197 Strauss, Leo, “Nota sobre el plan de Más allá del bien y del mal de Nietzsche”, citado en Tanguay, Daniel, “Strauss discípulo de Nietzsche”, en Hilb, Claudia, Leo Strauss, el filósofo de la ciudad, Buenos Aires, Prometeo, 2011. 198 Strauss, Leo, The Political Philosophy of Hobbes, Chicago, The University of Chicago Press, 1952; trad. cast., La filosofía política de Hobbes, Buenos Aires-México, Fondo de Cultura Económica, 2006. 199 Strauss, Leo, “The Three Waves of Modernity” (Las tres olas de la modernidad), en Political Philosophy, Indianápolis-Nueva York, Pegasus, 1975; trad. cast. en Hilb, Claudia Leo Strauss, el filósofo de la ciudad, edición citada. 200 Strauss, Leo, Natural Rights and History, Chicago, The University of Chicago Press, 1953; trad. cast., Derecho natural e historia, Barcelona, Círculo de lectores, 2000. 201 Strauss, Leo, La filosofía política de Hobbes, edición citada. 202 Strauss, Leo, ¿Qué es la filosofía política?, edición citada. 203 Strauss, Leo, ¿Progreso o retorno?, Barcelona, Paidós, 2004. 204 Strauss, Leo, Derecho natural e historia, edición citada. 205 Strauss, Leo, ¿Qué es la filosofía política?, edición citada. 206 Ver “Las tres olas de la modernidad”, en Hilb, Claudia, Leo Strauss, el filósofo de la ciudad, edición citada. 207 Nozick, Robert, Anarquía, Estado y utopía (1977), México, Fondo de Cultura Económica, 1988. 208 MacIntyre, Alasdair, Después de la virtud (1981), Barcelona, Crítica, 2009. 209 Zolo, Danilo, Democracia y complejidad. Un enfoque realista, Buenos Aires, Nueva Visión, 1994. 210 Rawls, John, Teoría de la justicia, México, Fondo de Cultura Económica, 2000. 211 Mondolfo, Rodolfo, Breve historia del pensamiento antiguo, Buenos Aires, Losada, 1953. 212 Sobre estructuralismo, ver Sebreli, Juan José, El olvido de la razón, edición citada. 213 Luhmann, Niklas, Sociedad y sistema. La ambición de la teoría, Barcelona, Paidós, 1984; Sistemas sociales. Lineamientos para una teoríageneral, México, Alianza, 1984; La ciencia de la sociedad, México, Anthropos, 1990. 214 Gouldner, Alvin, La sociología actual, renovación y crítica, Madrid, Alianza, 1973. 215 Simmel, Georg, Sobre la diferenciación social (1894), citado en Mugica, Fernando y Flamarique, Lourdes, “Georg Simmel: civilización y diferenciación social”, Navarra, Cuadernos de Anuario Filosófico, 2003. 216 MacIntyre, Alasdair, Tras la virtud, Barcelona, Crítica, 1987. 217 Marx, Karl, Miseria de la filosofía. Respuesta a “Filosofía de la miseria” de Proudhon, Buenos Aires, Editorial Londa, 1946. 218 Sobre el pensamiento posmoderno y sus ataques a la modernidad, ver Sebreli, Juan José, El olvido de la razón, edición citada. 219 Marx, Karl, La sagrada familia, México, Grijalbo, 1967. 220 Simmel, Georg, “El ámbito de la sociología”, en El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura, Barcelona, Península, 1986. 221 Madison, James, El federalista o la nueva constitución, México, Fondo de Cultura Económica, 1943. 222 Smith, Adam, La economía de los sentimientos morales, Madrid, Alianza, 2004. 223 Kant, Immanuel, La paz perpetua, edición citada. 224 Correspondencia Marx-Engels. Correspondence Fr. Engels-K. Marx et divers, edición citada. 225 Weber, Max, Ensayos sobre metodología sociológica, Buenos Aires, Amorrortu, 1978. 226 Simmel, Georg, Sociología (1908), vol. I, Madrid, Revista de Occidente, 1927. 227 Simmel, Georg, “El conflicto en la cultura moderna”, Reis, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 2000, pp. 315330. 228 Dahrendorf, Ralf, El recomienzo de la historia, Buenos Aires, Katz, 2006. 229 Bunge, Mario, Filosofía política, Barcelona, Gedisa, 2009. 230 Simmel, Georg, “El conflicto en la cultura moderna”, edición citada. 231 Croce, Benedetto, Ética y política (1920); trad. cast., Buenos Aires, Imán, 1952. 232 Simmel, Georg, “El conflicto en la cultura moderna”, edición citada. 233 Sartre, Jean-Paul, L’être et le neant, París, Gallimard, 1943; trad. cast., El ser y la nada, Buenos Aires, Losada, 1954. 234 Weber, Max, “Ciencia como vocación”, en El político y el científico, Madrid, Alianza, 1998. 235 Heidegger, Martin, Carta sobre el humanismo, Madrid, Taurus, 1959. 236 Rousseau, Jean-Jacques, Du contrat social, en Oeuvres Complètes de Jean-Jacques Rousseau, 3, París, Gallimard, 1964. 237 Beck, Ulrich y Grande, Edgar, La Europa cosmopolita (2004), Barcelona, Paidós, 2006. 238 Sartre, Jean-Paul, El Ser y la Nada, edición citada. 239 Berlin, Isaiah, Dos conceptos de libertad, Madrid, Alianza, 2005. 240 Bobbio, Norberto, Libertad e igualdad, Barcelona, Paidós, 1993. 241 Sartre, Jean-Paul, Reflexiones sur la question juive (1946); trad. cast., Reflexiones sobre la cuestión judía, Buenos Aires, Sur, 1948. 242 Stendhal, Le rouge et le noir, en Romans et Nouvelles, tomo I, París, Gallimard, 1963. 243 Citado por Ferry, Luc, Philosophie politique 3. Des droits de l’homme a la idée republicaine , París, Presses Universitaires de France, 1985; trad. cast., Filosofía política III. De los derechos del hombre a la idea republicana , México, Fondo de Cultura Económica, 1990. 244 Blum, León, Notas de su internación en Alemania, citado en Semprun, Jorge, Pensar en Europa, Barcelona, Tusquets, 2006. 245 Berlin, Isaiah, Cuatro ensayos sobre la libertad (1969), Madrid, Alianza, 1988. 246 Citado en Berlin, Isaiah, Karl Marx, Madrid, Alianza, 1988. 247 Le Nouvel Observateur, citado en Ferry, Luc, Filosofía política III, edición citada. 248 Gramsci, Antonio, Notas sobre Maquiavelo, sobre política y el Estado moderno, edición citada. 249 Reich, Wilhelm, Psicología de masas del fascismo, México, Roca, 1973. 250 Saposs, David, “The Role of Middle Class in Social Development: Fascisme, Opulisme, Communisme, Socialisme”, en Economic Essays in Honor of Welsey Clair Mitchel, Nueva York, Columbia University Press, 1935, citado en Tagieff, Pierre-Andre, “Las ciencias políticas: de un espejismo intelectual un problema real”, en AA.VV., Populismo posmoderno, Universidad Nacional de Quilmes, 1996. 251 Ver Sebreli, Juan José, Los deseos imaginarios del peronismo, Buenos Aires, Legasa, 1983, y Crítica de las ideas políticas, Buenos Aires, Sudamericana, 2002. 252 Laclau, Ernesto, La razón populista, Buenos Aires-México, Fondo de Cultura Económica, 2005. 253 Forster, Ricardo, “El estado de excepción: Benjamin y Schmitt como pensadores del riesgo”, en Dotti, Jorge y Pinto, Julio, Carl Schmitt: su época y su pensamiento, edición citada. 254 Debate Laclau-Cerdeiras, 11 de abril de 2001, reproducido en Acontecimiento, Nº 24-25, 2003. 255 Hilferding, Rudolf, “Capitalismo de Estado y economía totalitaria”, en Wright Mills, Los marxistas, México [s.n], 1964. 256 Wittfogel, Karl, El despotismo oriental, Madrid, Guadarrama, 1966. 257 Antiguo Testamento, Isaías, XXX, 10. 258 Se llamaba así en Rusia a los decorados de cartón de bellos edificios usados para ocultar aldeas miserables; fueron ideados por el ministro Potemkin para que la emperatriz Catalina los viera desde la ventanilla del tren y se engañara acerca de progresos inexistentes. 259 de Calliéres, F., On the Manner of Negotiating with Princes, citado en Held, David, La democracia y el orden global. Del Estado moderno al gobierno cosmopolita, Barcelona-Buenos Aires, Paidós, 1997. 260 Marx, Karl y Engels, Friedrich, “Manifiesto comunista”, en Oeuvres Complètes de Karl Marx, edición citada. 261 Marx, Karl y Engels, Friedrich, Correspondence Fr. Engels-K. Marx et divers, edición citada. 262 Alberdi, Juan B., El crimen de la guerra, Buenos, Aires, Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Emecé, 2010. 263 Jünger, Ernst, Sobre el dolor, Barcelona, Tusquets, 1995. 264 Giddens, Anthony, Social Theory and Modern Society, Cambrige, Polity Press, 1987. 265 Ibídem. 266 El Consejo de Europa posee una Corte de Derechos del Hombre a la que pueden recurrir todos los ciudadanos europeos. Los estados americanos en el marco de la OEA adoptaron el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, que puede realizar inspecciones en los países donde se produzcan violaciones a los derechos humanos. 267 Montesquieu, De l’esprit des lois. Oeuvres Complètes de Montesquieu, 3, libro II, cap. 2, París, Garnier frères, 1876. 268 Marx, Karl, El 18 Brumario de Luis Bonaparte; trad. cast., Buenos Aires, Problemas, 1942. 269 Sartori, Giovanni, Elementos de teoría política, Madrid, Alianza, 1992. 270 Negri, Toni y Hardt, Michael, Imperio, Buenos Aires, Paidós, 2002. 271 Sartre, Jean-Paul, Crítica de la razón dialéctica, Buenos Aires, Losada, 1963. 272 Citado en Portantiero, Juan C., El tiempo de la política, Buenos Aires, Temas Grupo Editor, 2000. 273 Citado en Wolin, Sheldon, Política y perspectiva, Buenos Aires, Amorrortu, 1974. 274 Kant, Immanuel, La paz perpetua, edición citada. BIBLIOGRAFÍA Abendroth, Wolfgang y Lednk, Kurt, Introducción a la ciencia política, 1968; trad. cast., Barcelona, Anagrama, 1971. Adler, F.; Fleming, T.; Gottfried, P.; Luke, T.; Piccone P.; Taguieff, P. A.; Wilson, C., Populismo posmoderno, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1996. Anderson, Benedict, Imagined Communities, Londres-Nueva York, Verso, 1983; trad. cast., Comunidades imaginadas, México, Fondo de Cultura Económica, 1993. Anderson, Perry, A Zone of Engagement, Londres, Verso, 1992; trad. cast., Campos de batalla, Barcelona, Anagrama, 1998. — , The Origins of Postmodernity, Londres, Verso, 1998; trad. cast., Los orígenes de la posmodernidad, Barcelona, Anagrama, 2000. Arendt, Hannah, Los orígenes del totalitarismo. El antisemitismo, Madrid, Taurus, 1998. —, Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil, 1963; trad. cast., Eichmann en Jerusalén, Barcelona, Lumen, 1967. —, ¿Qué es la política?, Barcelona, Paidós, 1997. —, La condición humana, Barcelona, Paidós, 2003. —, Sobre la revolución, Madrid, Revista de Occidente, 1963. —, Aron, Raymond, Introduction a la philosophie de l’histoire , París, Gallimard, 1938; trad. cast., Introducción a la filosofía de la historia, Buenos Aires, Losada, 1946. —, Dix-huits leçons sur la société industrielle, París, Gallimard, 1962. —, Democratie et totalitarisme, París, 1965; trad. cast., Democracia y totalitarismo, Barcelona, Seix Barral, 1966. —, Memoirs, París, Juillard, 1983. —, El opio de los intelectuales, Buenos Aires, Leviatán, 1957. Baczko, Bronislaw, Les imaginaires sociaux. Memoirs et espoirscollectifs, París, Payot, 1984; trad. cast., Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas, Buenos Aires, Nueva Visión, 1991. Barber, Benjamín, Democracia fuerte, Córdoba, Almuzara, 2004. Bauman, Zygmunt, Globalization. The Human Consequences, Cambridge, Polity Press, 1998; trad. cast., La globalización. Consecuencias humanas, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1999. —, En busca de la política, Buenos Aires-México, Fondo de Cultura Económica, 2002. —, La sociedad sitiada, Buenos Aires-México, Fondo de Cultura Económica, 2004. —, Liquid Modernity, Cambridge, Polity Press, 2000; trad. cast., Modernidad líquida, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002. Beck, Ulrich, La invención de lo político. Para una teoría de la modernización reflexiva (1993), México, Fondo de Cultura Económica, 1999. —, Qué es la globalización, 1997; trad. cast., Barcelona, Paidós, 1999. — , Poder y contrapoder en la era global, Barcelona, Paidós, 2004 , La democracia y sus enemigos, Barcelona, Paidós, 2004. —, Generación global, Barcelona, Paidós, 2008. —, Libertad o capitalismo. Conversaciones con Johannes Willms (2000); trad. cast., Barcelona, Paidós, 2002. Beck-Germsheim, Elizabeth, La individualización, el individualismo institucionalizado y sus consecuencias sociales y políticas, Barcelona, Paidós, 2003. Bell, Daniel, The Coming Post-Industrial Society, Nueva York, Basic Books, 1973; trad. cast, El advenimiento de la sociedad postindustrial, un intento de prognosis social, Madrid, Alianza, 1976. —, The End of Ideology, Free Press, 1960; trad. cast., El fin de las ideologías, Madrid, Tecnos, 1964. Berl, Emmanuel, La politique et les partis, París, Les Editions Ridiers, 1932. Berlin, Isaiah, Four Essays on Liberty, Oxford, Oxford University Press; trad. cast., Cuatro ensayos sobre libertad, Madrid, Alianza, 1988. Berman, Marshall, All that is solid melts into air, Nueva York, Simon & Schuster, 1982; trad. cast., Todo lo sólido se desvanece en el aire, México, Siglo XXI, 1989. —, Adventures in Marxism, Verso, 1999; trad. cast., Aventuras marxistas, Madrid, Siglo XXI, 2002. Beyme, Klaus von, Teoría política del siglo XX: de la modernidad a laspostmodernidad, Madrid, Alianza, 1994. Bobbio, Norberto (con Michelangelo Bovero), Società e stato nella filosofia politica moderna, Milano, Il Saggiatore, 1979; trad. cast., Sociedad y Estado en la filosofía política moderna, México, Fondo de Cultura Económica, 1986. —, El modelo iusnaturalista y el modelo hegeliano-marxista, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2000. — , La teoria delle forme di governo nella storia del pensiero politico, Turín, Giappichelli, 1966-1976; trad. cast., La teoría de las formas de govierno en el pensamiento político, México, Fondo de Cultura Económica, 1987. — (con Nicola Matteuci), Dizionario di politica, Turín, UTET, 1976; trad. cast., Diccionario de política, 1976, México, Siglo XXI, 1982. —, Stato, governo, società. Per una teoria generale della politica, Turín, Einaudi, 1985; trad. cast., Estado, gobierno, sociedad. Contribución a una teoría general de la política, Barcelona, Plaza y Janés, 1987. — , Teoria generale della politica, Turín, Einaudi, 1999; trad. cast., Teoría general de la política, Madrid, Trotta, 2003. —, Ensayos sobre el fascismo (selección de textos de Luis Rossi), Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, Prometeo, 2006. — (con G. Rossetti y G. Vattimo), La izquierda en la era del Karaoke, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1997. Borgese, Giusepe y Antonio, Goliat, La marcha del fascismo (1937); trad. cast., Buenos Aires, Claridad, 1939. Boron, Atilio (comp.), Teoría y filosofía política. La tradición clásica y las nuevas formas , Buenos Aires, FLACSO, 1999. —, La filosofía política clásica. De la Antigüedad al Renacimiento, Buenos Aires, FLACSOEudeba, 1998. Bosetti, Giancarlo (ed.), Sinistra punto zero, Roma, Donelli Editore, 1993; trad. cast., Izquierda punto cero, Buenos Aires, Paidós, 1996. Botana, Natalio, La libertad política y su historia, Buenos Aires, Sudamericana-Instituto Torcuato Di Tella, 1991. — (con Jean Yves Calvez), El horizonte del nuevo siglo. Reflexiones sobre la justicia y la paz del mundo, Buenos Aires, Sudamericana, 2004. Boudon, Raymond, Effets pervers et ordre social , Presses Universitaires de France, 1977; trad. cast., Efectos perversos y orden social, México, Premia, 1980. Bunge, Mario, Sistemas sociales y filosofía, Buenos Aires, Sudamericana, 1995. —, Las ciencias sociales en discusión, Buenos Aires, Sudamericana, 1999. —, Buscar la filosofía en las ciencias sociales (1996), Madrid, Siglo XXI, 1999. —, Filosofía política, Barcelona, Gedisa, 2009. Buron, T. y Gauchon, P., Les facismes, Presses Universitaires de France, 1979; trad. cast., Los fascismos, México, Fondo de Cultura Económica, 1983. Camps, Victoria (ed.), Historia de la ética, Barcelona, Crítica, 1992. —, Ética, retórica, política, Madrid, Alianza, 1988, 3 vol. Cansino, César, La muerte de la política, Buenos Aires, Sudamericana, 2008. Cassirer, Ernst, The Myth of the State, New Haven, Yale University Press, 1946; trad. cast., El mito del Estado, México-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1947. Castells, Manuel, La era de la información. Economía, sociedad y cultura, Madrid, Siglo XXI, 1999. Castoriades, Cornelius, Le monde morcelé, París, Du Seuil, 1990; trad. cast., El mundo fragmentado, Buenos Aires, Altamira, 1993. — , La montée de l’insignifiance, París, Du Seuil, 1966; trad. cast., El avance de la insignificancia, Buenos Aires, Eudeba, 1997. —, Une société a la dérive. Entretiens et débats, 1974-1997, París, Du Seuil, 2005; trad. cast., Una sociedad a la deriva. Entrevistas y debates (1974-1997), Buenos Aires, Katz, 2006. Catlin, Georg, The History of the Political Philosophers, Nueva York, McGraw-Hill, 1939; trad. cast., Historia de los filósofos políticos, Buenos Aires, Peuser, 1949. Cebrian, José Luis, El fundamentalismo democrático, Madrid, Taurus, 2004. Châtelet, François, Duhamel, Olivier, Pisier-Kouchner, Evelyn, Histoire des idées politiques, París, Presses Universitaires de France, 1982; trad. cast., Historia del pensamiento político, Madrid, Tecnos, 1987. Critchley, Simon y Marchart, Oliver (comps.), Laclau. A Critical Reader, Routledge, 1994; trad. cast., Laclau. Aproximaciones crítica a su obra, México-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2008. Coser, Lewis A., Greedy Institutions. Patterns of Undivided Commitment, Nueva York, The Free Press, 1974; trad. cast., Las instituciones voraces, México, Fondo de Cultura Económica, 1978. —, The Functions of Social Conflict, Glencoe, The Free Press, 1956; trad. cast., Las funciones del conflicto social, México, Fondo de Cultura Económica, 1961. —, Continuities in the Study of Social Conflict (1967); trad. cast., Nuevos aportes a la teoría del conflicto social, Buenos Aires, Amorrortu, 1970. —, Men of Ideas. A Sociologist’s View , Nueva York, The Free Press, 1965; trad. cast., Hombres de ideas. El punto de vista de un sociólogo, México, Fondo de Cultura Económica, 1968. Croce, Benedetto, Etica e politica, Bari, Laterza, 1945; trad. cast., Ética y política seguida de Contribución a la crítica de mí mismo, Buenos Aires, Imán, 1952. Dahl, Robert, Democracy and its Critics, New Haven, Yale Universtity Press, 1989; trad. cast., La democracia y sus críticos, Buenos Aires, Paidós, 1991. — , After the Revolution? Authority in a Good Society, New Haven, Yale University Press, 1970; trad. cast., ¿Después de la revolución? La autoridad en las sociedades avanzadas, Barcelona, Gedisa, 1999. —, Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven, Yale University Press, 1971; trad. cast., La poliarquía: participación y oposición, Madrid, Tecnos, 1997. —, La democracia económica: una aproximación, Barcelona, Hacer, 2002. — (con Ch. Lindblom), Politics, Economics and Welfare , Nueva York, Harpers and Brothers, 1953; trad. cast.; Política, economía y bienestar, Buenos Aires, Paidós, 1971. —, Democracy, New Haven, Yale University Press, 1998; trad. cast., La democracia. Una guía para los ciudadanos, Madrid, Taurus, 1999. Dahrendorf, Ralf, Reflections on the Revolution in Europe, Londres, Chatto and Windows, 1990; trad. cast., Reflexiones sobre la revolución en Europa, Buenos Aires, Emecé, 1992. —, Sociedad y sociología: la ilustración aplicada, Madrid, Tecnos, 1966. —, Después de la democracia, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003. —, El conflicto moderno. Ensayo sobre la política de la libertad, Barcelona, Mondadori, 1994. Debray, Regis, Critique de la raison politique, París, Gallimard, 1981; trad. cast., Crítica de la razón política, Madrid, Cátedra, 1983. — , Loués soient mes seigneurs, París, Gallimard, 1996; trad. cast., Alabados sean nuestros señores, Buenos Aires, Sudamericana, 1999. , Delannoi, Gil y Taguieff, Pierre Andre, Théories du nationalisme, París, Kimé, 1991; trad. cast., Teorías del nacionalismo, Barcelona, Paidós, 1993. Di Tella, Torcuato, Sociología de los procesos políticos, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1985. Djilas, Milovan, The New Class: An Analysis of the Communist System, Nueva York, Praeger, 1957; trad. cast., La nueva clase, Buenos Aires, Sudamericana, 1957. Dotti, Jorge Eugenio, Carl Schmitt en Argentina, Rosario, Homo Sapiens, 2000. y Pinto, Julio (comps.), Carl Schmitt, su época y su pensamiento, Buenos Aires, Eudeba, 2002. Dubiel, Helmut, ¿Qué es el neoconservadurismo?, 1985; trad. cast., Barcelona, Anthropos, 1993. Duverger, Maurice, Les partis politiques, París, Armand Collin, 1951; trad. cast., Los partidos políticos, México-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1957. —, Introduction a la politique, París, Gallimard, 1964; trad. cast., Introducción a la política, Barcelona, Ariel, 1965. — , Sociologie de la politique, París, Presses Universitaires de France, 1973; trad. cast., Sociología de la política, Barcelona, Ariel, 1975. — , Les orangers du Lac Balaton, 1980; trad. cast., Los naranjos del lago Balaton, Ariel, Barcelona, 1981. Dworkin, Ronald, Liberal Community, Berkeley, California Law Review, 1989; trad. cast., La comunidad liberal, Bogotá, Universidad de los Andes, 1996. —, Foundations of Liberal Equality, Salt Lake City, University of Utah Press, 1990; trad. cast., Ética privada e igualitarismo político, Barcelona, Paidós, 1993. — , Taking Rights Seriously , Cambridge, Harvard University Press, 1978; trad. cast., Los derechos en serio, 1977; trad. cast., Barcelona, Ariel, 1984. — , Law’s Empire , Cambridge, Harvard University Press, 1986; trad. cast., El imperio de la justicia, Barcelona, Gedisa, 1992. Easton, David, A Framework of Political Analysis, Prentise-Hall, 1965; trad. cast., Esquema para el análisis político, Buenos Aires, Amorrortu, 1969. Fabbrini, Sergio, El ascenso del príncipe democrático. Quién gobierna y cómo se gobiernan las democracias (1999), Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2009. Faye, Jean-Pierre, Langages totalitaires, París, Hermann, 1972; trad. cast., Los lenguajes totalitarios, Madrid, Taurus, 1974. — , Le siécle des idéologies, París, Armand Colin/Masson, 1996; trad. cast., El siglo de las ideologías, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1998. Fernández Pardo, Carlos A., Carl Schmitt en la teoría política internacional, Buenos Aires, Biblos, 2007. Ferrero, Guglielmo, Potere, Milán, Comunitá, 1947; trad. cast., El Poder. Los genios invisibles de la ciudad, Buenos Aires, Interamericana, 1943. Ferry, Luc, Philosophie politique 1. Le Droit, la nouvelle querelle des Anciens et des Modernes, París, Presses Universitaires de France, 1984; trad. cast., Filosofía política 1. El derecho, la nueva querella de los antiguos y los modernos , México, Fondo de Cultura Económica, 1991. — , Philosophie politique 2. Le sistéme des philosophies de l’histoire, París, Presses Universitaires de France, 1984; trad. cast., Filosofía política 2. El sistema de las filosofías de la historia, México, Fondo de Cultura Económica, 1991. — , Philosophie politique 3. Des droits de l’homme à l’idée republicaine , París, Presses Universitaires de France, 1985; trad. cast., Filosofía política 3. De los derechos del hombre a la idea republicana, México, Fondo de Cultura Económica, 1991. Flynn, Bernard, Lefort y la política, Buenos Aires, Prometeo, 2008. Forster, Ricardo y Jmelnizky, Adrián (comps.), Dialogando con la democracia política de la antigüedad a la modernidad, Buenos Aires, Eudeba, 2000. Franze, Javier, ¿Qué es la política? Tres respuestas: Aristóteles, Weber y Schmitt , Madrid, Catarata, 2006. — (con Joaquín Abellán), Política y verdad, Madrid, Plaza y Valdez, 2011. Friedrich, Carl y Brzezkinski, Zbigniew, Totalitarian, Dictatorship and Autocracy , Cambridge, Harvard University Press, 1956; trad. cast., Dictadura, totalitarismo y autocracia, Buenos Aires, Libera, 1975. Frondizi, Silvio, El Estado moderno. Ensayo de crítica constructiva, Buenos Aires, Losada, 1945. Furet, François, Le passé d’une ilussion, París, R. Laffont, Calmann-Lévy, 1995; trad. cast., El pasado de una ilusión, México, Fondo de Cultura Económica, 1996. — (con Ernst Nolte), Facisme et communisme, París, Plon, 1998; trad. cast., Fascismo y comunismo, Madrid, Alianza, 1999. Gargarella, Roberto, Las teorías de la justicia después de Rawls, Buenos Aires, Paidós, 1999. Germani, Gino, Sociología de la modernización, Buenos Aires, Paidós, 1971. Giddens, Anthony, Politics, Sociology and Social Theory. Encounter with Classics and Contemporary Social Thought, Cambridge, Polity Press, 1995; trad. cast., Política, sociología y teoría social. Reflexiones sobre el pensamiento social clásico y contemporáneo, Buenos Aires, Paidós, 1997. — (con Z. Bauman, N. Luhmann y U. Beck), Las consecuencias perversas de la modernidad, Barcelona, Anthropos, 1996. Glotz, Peter, La izquierda tras el triunfo de Occidente; trad. cast., Valencia, Edicions Alfons El Magnánim, 1992. Goodin, Robert y Klingermann, Hans-Dieter (eds.), New Handbook of Political Science, Oxford, Oxford University Press, 1996; trad. cast., Nuevo Manual de Ciencia Política, Madrid, Istmo, 2001. Gorz, André, Misères du présent, richesse du posssible, París, Galilée, 1997; trad. cast., Miserias del presente, riquezas de lo posible, Buenos Aires, Paidós, 1998. —, Adieux au prolétariat, Galilée, París, 1980. Gouchet, Marcel, La démocratie d’une crise á l’autre, París, Cécile Defaut, 2007; trad. cast., La democracia de una crisis a la otra, Clave-Nueva Visión, 2007. Gramsci, Antonio, Lettere dal carcere , Turín, Einaudi, 1949; trad. cast., Cartas desde la cárcel, Lautaro, 1950. —, L’ordine nuevo: 1919-1920, Turín, Einaudi, 1954. —, El príncipe moderno y la voluntad nacional popular, Buenos Aires, Puentealsina, 1971. — , Gli intellettuali: e la organizacione della cultura, Turín, Einaudi, 1955; trad. cast., La formación de los intelectuales, México, Grijalbo, 1967. —, Noti sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato moderno, Roma, Einaudi, 1955; trad. cast., Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno , Buenos Aires, Lautaro, 1962. Grillo, María Victoria (comp.), Tradicionalismo y fascismo europeo, Buenos Aires, Eudeba, 1999. Grondona, Mariano, Los pensadores liberales. De John Locke a Robert Nozick, Buenos Aires, Sudamericana, 1986. Guariglia, Osvaldo, Ideología, verdad y legitimación, México-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1993. —, Moralidad. Ética universalista y sujeto moral, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1996. Guillebaud, Jean-Claude, La trahison des Lumières, París, Seuil, 1995; trad. cast., La traición de la Ilustración. Investigación sobre el malestar contemporáneo, Buenos Aires, Manantial, 1995. Habermas, Jürgen, Ensayos políticos, Barcelona, Península, 1988. —, Más allá del Estado nacional (1995); trad. cast., Madrid, Trotta, 1997. —, Facticidad y validez (1992); trad. cast., Madrid, Trotta, 1998. —, Tiempo de transiciones (2001); trad. cast., Madrid, Trotta, 2004. —, Identidades nacionales y posnacionales, Madrid, Tecnos, 1989. —, Sobre las relaciones entre política y moral, Buenos Aires, Almagesto, 1991. Harto de Vera, Fernando, Ciencia política y teoría política contemporáneas. Una relación problemática, Madrid, Trotta, 2005. Hawthorn, Geoffrey, Enlightenment and Dispair. A History of Social Theory , Cambridge, Cambridge University Press, 1976; trad. cast., Iluminismo y desesperación. Una historia de la teoría social, Buenos Aires, Nueva Visión, 2002. Hegel, G. W. F., Principios de filosofía del derecho, Buenos Aires, Sudamericana, 1975. —, Lecciones sobre filosofía de la historia universal, Madrid, Alianza, 2006. Held, David, Models of Democracy, Stanford, Stanford University Press, 1990; trad. cast., Modelos de democracia, Madrid, Alianza, 1996. —, Democracy and the Global Order. From the Modern State to Cosmopolitan Governance, Londres, Polity Press and Blackwell Publisher, 1995; trad. cast., La democracia y el orden global. Del Estado moderno, al gobierno cosmopolita, Barcelona-Buenos Aires, Paidós, 1997. — (con A. McGrew), Globalization/Anti-Globalization, Cambridge, Polity Press and Blackwell Publishers, 2002; trad. cast., Globalización, antiglobalización, Barcelona, Paidós 2007. Heller, Hermann, Teoría del Estado (1934); trad. cast., México, Fondo de Cultura, 1942. —, Escritos políticos, Madrid, Alianza, 1985. —, La Soberanía. Contribución a la teoría del derecho estatal y del derecho internacional , México, Fondo de Cultura Económica, 1995. — , Concepto, desarrollo y función de la ciencia política, Buenos Aires, Ediciones Nuevas, 1971. —, Las ideas políticas contemporáneas; trad. cast., Barcelona, Labor, 1930. Herf, Jeffrey, Reactionary Modernism. Technology, Culture and Politics in Weimar and the Third Reich, Cambridge, Cambridge University Press, 1984; trad. cast., El modernismo reaccionario. Tecnología, cultura y política en Weimar y el Tercer Reich , México-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1990. Hilb, Claudia, Leo Strauss. El arte de leer. Una lectura de la interpretación straussiana de Maquiavelo, Hobbes, Locke y Spinoza, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005. Hirshman, Albert, Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States, Cambridge, Harvard University Press, 1970; trad. cast., Salida, voz y lealtad, México, Fondo de Cultura Económica, 1977. Hobbes, Thomas, Leviatán, México, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1980. Hobsbawm, Eric, Age of Extremes. The Short Twentieth Century(1914-1991) , Londres, Michael Joseph, 1994; trad. cast., Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica, 1995. —, Intervista sul nuovo secolo, Gius, Laterza e Figli, 1999; trad. cast., Entrevista sobre el siglo XX (al cuidado de Antonio Polito), Barcelona, Crítica, 2000. —, Interesting Times. A Twentieth Century Life , Londres, 2002; trad. cast., Años interesantes. Una vida en el siglo XX, Barcelona, Crítica, 2003. —, Essays on Globalización, Democracy and Terrorism , Londres 2006; trad. cast., Guerra y paz en el siglo XXI, Barcelona, Crítica, 2007. — , Politics for a National Left Political Writings 1977-1988, Londres, Verso y Marxism Today, 1989; trad. cast., Política para una izquierda racional, Barcelona, Crítica, 1993. —, Naciones y nacionalismos, Barcelona, Grijalbo-Mondadori, 1995. Hofstadter, Richard, The Paranoid Style in American Politics and other essays, Nueva York, Vintage Books, 1967. Hooks, Sidney, Political Power and Personal Freedom Critical Studies in Democracy, Communism and Civil Rights, Nueva York, Criterion Books, 1959; trad. cast., Poder político y libertad personal, México, Uteha, 1968. Horkheimer, Max, Anhelo de justicia: teoría crítica y religión, Madrid, Trotta, 2000. —(con Theodor Adorno), Dialéctica del Iluminismo, Buenos Aires, Sur, 1969. —, Sobre el concepto del hombre y otros ensayos, Buenos Aires, Sur, 1970. Huntington, Samuel, The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century , Norman, University of Oklahoma Press, 1991; trad. cast., La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX, Buenos Aires, Paidós, 1994. —, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Nueva York, Simon & Schuster, 1996; trad. cast., El choque de civilizaciones, Buenos Aires, Paidós, 1997. Huyssen, Andreas, En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de la globalización, Buenos Aires, Fondo de Cultura, 2002. Ianni, Octavio, Teorías de la globalización, México, Siglo XXI, 1995. Iglesias, Fernando, La república de la Tierra, Buenos Aires, Colihue, 2000. —, Twin Towers, September 11th Collapse , Orlando, 2002; trad. cast., Twin Towers: el colapso de los estados nacionales, Barcelona, Bellatera, 2002. —, Globalizar la democracia, Buenos Aires, Manantial, 2006. —, Kirchner y yo. Por qué no soy kirchnerista, Buenos Aires, Sudamericana, 2007. —, ¿Qué significa ser progresista en la Argentina del siglo XXI? Buenos Aires, Sudamericana, 2009. —, ¿Qué significa hoy ser de izquierda? Reflexiones sobre la democracia en los tiempos de la globalización, Buenos Aires, Sudamericana, 2004. —, La modernidad global, Sudamericana, 2011. Ignatieff, Michael, Human Rights, New Jersey, Princeton University Press, 2001; trad. cast., Los derechos humanos como política, Buenos Aires, Paidós, 2003. Ionescu, Ghita y Gellner, Ernst (comps.), Populism, Nueva York, Macmillan, 1969; trad. cast., Populismo, Buenos Aires, Amorrortu, 1970. Ipola, Emilio de, Ideología y discurso populista, México, Fondo de Cultura Económica, 1982. Jameson, Fredric, Late Marxism: Adorno or the Persistence of the Dialectic, Londres-Nueva York, Verso, 1990; trad. cast., Marxismo tardío, México, Fondo de Cultura Económica, 2010. Jay, Martin, Force Fields. Between Intelectual History and Cultural Critique, Nueva York, Routledge, 1993; trad. cast., Campos de fuerza. Entre la historia intelectual y la crítica cultural, Buenos Aires, Paidós, 2003. Kant, Immanuel, Filosofía de la historia, Buenos Aires, Nova, 1958. Kennedy, Paul, Preparing for the Twenty-first Century, Nueva York, Random House, 1993; trad. cast., Hacia el siglo XXI, Barcelona, Plaza y Janés, 1993. Koestler, Arthur, The Yogi and the Commissar , Nueva York, Macmillan, 1945; trad. cast., El yogui y el comisario, Buenos Aires, Alda, 1946. Kojève, Alexandre, La notion de l’autorité, París, Gallimard, 2004; trad. cast., La noción de autoridad, Buenos Aires, Nueva Visión, 2005. Korsch, Karl, Autonomia politica e contrarrevoluzione, Roma-Bari, Gius, Laterza e Figli, 1975; trad. cast., Escritos políticos I y II, México, Folios, 1982. Laclau, Ernesto, La razón populista, Buenos Aires-México, Fondo de Cultura Económica, 2005. Lacoue-Labarthe, Phillippe, La fiction du politique, París, Christian Bourgois, 1987; trad. cast., La ficción de la política, Madrid, Arena Libros, 2002. Laría, Aleardo F., La religión populista. Una crítica al populismo posmarxista, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 2011. Lasch, Christopher, The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy, Nueva YorkLondres, W. W. Norton & Co., 1995; trad. cast., La rebelión de las elites y la traición de la democracia, Barcelona, Paidós, 1996. Laski, Harold, The Danger of Being a Gentleman and Other Essays, Londres, George Allen & Unwin, 1939; trad. cast., El peligro de ser “gentleman” y otros ensayos , Buenos Aires, Paidós, 1949. Lefort, Claude, L’Invention démocratique, París, Fayard, 1981; trad. cast., La invención democrática, Buenos Aires, Nueva Visión, 1990. —, Elements d’une critique de la bureaucratie, París, Droz, 1971. —, Le travail de l’oeuvre, Machiavel, París, Gallimard, 1972. —, Les formes de l’histoire, Essais d’antropologie politique, París, Gallimard, 1978; trad. cast., Las formas de la historia. Ensayos de antropología política, México, Fondo de Cultura Económica, 1988. — , L’invention démocratique. Les limites de la domination totalitaire , París, Fayard, 1981; trad. cast., La invención democrática, Buenos Aires, Nueva Visión, 1990. —, Essais sur le politique, París, Seuil, 1986; trad. cast., Ensayos sobre lo político, Barcelona, Anthropos, 2004. , “L’incertitude Démocratique”, Revue Européenne des Sciences Sociales, Tomo XXXI, N° 97, 1993, pp. 5-11; trad cast., La incertidumbre democrática, Barcelona, Anthropos, 2004. —, Écrire. A l’épreuve du politique , París, German Lévy, 1992; trad. cast., El arte de escribir y lo político, Barcelona, Herder, 2007. Levi, Lucio, L’internationalisme ne suffit pas, Lyon, Federop, 1984. —, Il pensiero federaliste, Bari, Laterza, 2002. Lichtheim, George, Imperialism, Nueva York, Praeger Publishers, 1971; trad. cast., El imperialismo, Madrid, Alianza, 1972. Lijphart, Arend, Democracia en las sociedades plurales, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1977. Lilla, Mark, The Reckless Mind. Intellectuals in Politics, The New York Review of Books, 2001; trad cast., Pensadores temerarios. Los intelectuales en política (con prólogo de Enrique Krausse), Madrid, Debate, 2004. Linz, Juan y Valenzuela, Arturo (eds.), The Failure of Presidential Democracy , Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1994; trad. cast., La quiebra de la democracia, Madrid, Alianza, 1998. Löwy, Michael, The War of Gods, Religion and Politics in Latin America, Londres, Verso, 1996; trad. cast., Guerra de dioses. Religión y política en América Latina, Buenos Aires, Siglo XXI, 1999. Lukács, Georg, El joven Hegel, Barcelona, Grijalbo, 1976. —, Historia y conciencia de clase, Barcelona, Grijalbo, 1970. —, El asalto a la razón, México, Grijalbo, 1972. Macpherson, C. B., The Life and Times of Liberal Democracy, Oxford, Oxford University Press, 1977; trad. cast., La democracia liberal y suépoca, Madrid, Alianza, 1982. —, The Political Theory of Possessive Individualism, Oxford, Carenton Press, 1962; trad. cast., La teoría política del individualismo posesivo, Barcelona, Fontanella, 1970. —, The Rise and Fall of Economic Justice and Other Essays, Oxford, Oxford University Press, 1985; trad. cast., Ascenso y caída de la justicia ecnómica y otros ensayos, Buenos Aires, Manantial, 1991. Malaparte Curzio, Technique du coup d’état , París, Bernard Grasset; publicado primero en francés y después traducido al italiano como Tecnica del colpo di stato, Milán, Bompiani, 1948; trad. cast., Técnica del golpe de Estado, Ed. Americana, 1953. Manent, Pierre, Naissances de la politique moderne. Machiavel, Hobbes, Rousseau, París, Payot, 1977. Mannheim, Karl, Ideología y utopía, 1929; trad. cast., Madrid, Aguilar, 1958. —, Essays on the Sociology of Culture, Londres, Routledge and Kegar Paul, 1956; Ensayos de sociología de la cultura; trad. cast., Madrid, Aguilar, 1962. —, Man and Society in an Age of Reconstruction, Nueva York, Harcout, Brace & Co., 1940; trad. cast., El hombre y la sociedad en la época de crisis, Buenos Aires, Leviatán, 1958. Marcuse, Herbert, Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory, Nueva York, Oxford University Press, 1941; trad. cast., Razón y revolución, Madrid, Alianza, 1971. Mayer, J. P., Trayectoria del pensamiento político (1939); trad. cast., México, Fondo de Cultura Económica, 1941. Meier, Heinrich, Leo Strauss y el problema teológico político, Buenos Aires, Katz, 2006. Mercado Vera, A., “La filosofía política de Hegel”, Stromata, N° 3-4, julio-diciembre de 1971. Merle, Robert y Saussure, Raymond, Psicoanálisis de Hitler, Buenos Aires, Siglo Veinte, 1957. Merleau-Ponty, Maurice, Humanisme et terreur, París, Gallimard, 1947; trad. cast., Humanismo y terror, Buenos Aires, La Pléyade, 1995. — , Les aventures de la dialectique, París, Gallimard, 1955; trad. cast., Las aventuras de la dialéctica, Buenos Aires, La Pléyade, 1974. Merquior, José Guilherme, Liberalism, Old and New, Twayne Publisher, G. K. Hallkand Co., Boston, 1991; trad. cast., Liberalismo viejo y nuevo, México, Fondo de Cultura Económica, 1995. Michels, Robert, Political Parties. A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy, Nueva York, The Free Press, 1962; trad. cast., Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna, Buenos Aires, Amorrortu, 1969. Mill, John Stuart, Considerations on Representative Government, Nueva York, Liberal Art Press, 1958; trad. cast., Consideraciones sobre el gobierno representativo , Madrid, Tecnos, 1980. Minc, Alain, L’Ivresse démocratique , Gallimard, 1995; trad. cast., La borrachera democrática, Madrid, Temas de hoy, 1995. Moore, Barrington Jr., Social Origins of Dictatorship and Democracy, Boston, Beacon Press, 1966; trad. cast., Orígenes sociales de la dictadura y de la democracia, Barcelona, Península, 1973. Morin, Edgar, De la nature de la URSS. Complexe totalitaire et nouvel Empire , París, Fayard, 1983; trad. cast., ¿Qué es el totalitarismo? De la naturaleza de la URSS, Madrid, Anthropos, 1985. —, Introduction á une politique de l’homme, París, Seuil, 1965; trad. cast., Introducción a una política del hombre, Barcelona, Gedisa, 2002. — , Le Méthode I. La nature de la Nature , París, Seuil, 1977; trad. cast., El Método 1. La naturaleza de la Naturaleza, Madrid, Cátedra, 1991; Le Méthode II. La vie de la vie, París, Seuil, 1980; trad. cast., El Médoto 2. La vida de la vida, Madrid, Cátedra, 1992; Le Méthode III. La Conaissance de la conaissace, París, Seuil, 1986; trad. cast., El Método 3.El Conocimiento del conocimiento, Madrid, Cátedra, 1992; Le Méthode IV. Les idées, París, Seuil, 1991; trad. cast., El Método 4. Las ideas, Madrid, Cátedra, 1992; Le Méthode V. L’Humanité de l’humanité; trad. cast., El Método 5. La Humanidad de la humanidad, Madrid, Cátedra, 2003; Le Méthode VI. Éthique, Seuil, 2004; trad. cast., El Método 6. La ética, Madrid, Cátedra, 2006. —, Terre-Patrie (en colaboración con Anne Brigitte Kern), París, Seuil; trad. cast., Tierra-patria, Buenos Aires, Nueva Visión, 1999. Mouffe, Chantal, El desafío de Carl Schmitt, Buenos Aires, Prometeo, 2011. Münster, Arno, Andé Gorz ou le socialisme difficile, París, Nouvelles Editions Lignes, 2008. Nagel, Thomas, Equality and Partiality, Nueva York, Oxford University Press, 1991; trad. cast., Igualdad y parcialidad. Bases éticas de la teoría política, Buenos Aires, Paidós, 1996. Negri, Toni (con M. Hard), Empire, Cambridge, Harvard University Press, 2000; trad. cast., Imperio, Buenos Aires, Paidós, 2002. —, Multitude. War and Democracy in the Age of Empire, Nueva York, The Penguin Press, 2004; trad. cast., Multitud, Madrid, Debate, 2004. Neumann, Behemoth, Pensamiento y acción del nacionalsocialismo, México, Fondo de Cultura Económica, 1942; trad. cast., México, Fondo de Cultura Económica, 1943. Nino, C., El constructivismo ético, Madrid, Centro de estudios constitucionales, 1989. Nolte, Ernst, Después del comunismo, Buenos Aires, Ariel, 1995. Nozick, Robert, Anarchy, State and Utopia, Nueva York, Basic Books, 1974; trad. cast., Anarquía, estado y utopía, México, Fondo de Cultura Económica, 1988. Nussbaum, Martha, Los límites del patriotismo, Barcelona, Paidós, 1999. —, “Patriotism and Cosmopolitanism”, Boston Review, XIX (5), 1994, pp. 3-16. — (con R. Rorty, G. E. Rusconi y M. Virola), Cosmopolitas o patriotas, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1997. O’Donnell, Guillermo, Modernización y autoritarismo, Buenos Aires, Paidós, 1972. —, El Estado burocrático autoritario, 1966-1973, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1997. —, Disonancias. Críticas democráticas a la democracia, Buenos Aires, Prometeo, 2007. Offe, Claus, Contradicciones en el Estado de bienestar, 1983; trad. cast., Madrid, Alianza, 1990. —, Autorretrato a distancia. Tocqueville, Weber y Adorno en los Estados Unidos de América (2004), Buenos Aires, Katz, 2006. Ortega y Gasset, José, Mirabeau o la política en Obras Completas, Madrid, Revista de Occidente, 1966. Ortiz, Guillermo, Nostalgias de la guerra fría. Un viaje de Lenin a Bin Laden, Buenos Aires, De los Cuatro Vientos, 2006. Ortiz, Renato, Mundialización y cultura, Madrid, Alianza, 1994. —, Otro territorio, Buenos Aires, Universidad de Quilmes, 1996. —, Lo próximo y lo distante, Buenos Aires, Interzona, 2003. —, Mundialización: saberes y creencias, Barcelona, Gedisa, 2005. Ostrom, Elinor, El gobierno de los bienes comunes, México, UNAM-CRIM, 2000. Panebianco, Ángelo, Modelos de partido, Madrid, Alianza, 1990. Paramio, Ludolfo, Tras el diluvio. La izquierda ante el fin de siglo, Madrid, Siglo XXI, 1988. Pasquino, Gianfranco, Sistemas políticos comparados, Buenos Aires, Prometeo, 2004. —, Manual de ciencias de la política, Madrid, Alianza, 1988. —, Los poderes de los jefes de gobierno, Prometeo, Buenos Aires, 2007. —, La oposición en las democracias contemporáneas, Buenos Aires, EUDEBA, 1997. Panizza, Francisco (comp.), El populismo como espejo de la democracia, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2009. Paz, Octavio, Sueños en libertad. Escritos políticos, Barcelona, Seix Barral, 2001. Pedrosa, Fernando, La otra izquierda, Buenos Aires, Capital Cultural, 2012. Pfaff, William, The Wrath of Nations, Nueva York, Simon & Schuster, 1993; trad. cast., La ira de las naciones, Santiago de Chile, Andrés Bello, 1994. Pierpaulli, José Ricardo, Leo Strauss y la filosofía política, Buenos Aires, Lancelot, 2007. Pinto, Julio y Corbeta, Juan Carlos (comps.), Reflexiones sobre la teoría política del siglo XX, Buenos Aires, Prometeo, 2005. — (comp.), La democracia en el pensamiento contemporáneo, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1994. Portantiero, Juan Carlos, La producción de un orden. Ensayos sobre la democracia entre el Estado y la sociedad, Buenos Aires, Nueva Visión, 1988. — , El tiempo de la política. Construcción de mayorías en la evolución de la democracia argentina (1983-2000), Buenos Aires, Temas Grupo Editorial, 2002. — (con Emilio de Ipola), Estado y sociedad en el pensamiento clásico, Buenos Aires, Editorial Cántaro, 1989. Portier, Hughes, Claude Lefort. La decouverte du politique, París, Michalon, 1997; trad. cast., Claude Lefort. El descubrimiento de lo político, Buenos Aires, Nueva Visión, 2005. Popper, Karl, The Open Society and its Enemies, New Jersey, Princeton University, 1950; trad. cast., La sociedad abierta y sus enemigos, Buenos Aires, Paidós, 1967. — , Poverty of Historicism, Nueva York, Harper and Row, 1957; trad. cast., Miseria del historicismo, Taurus, Madrid, 1964. Prélot, Marcel, La science politique, París, Presses Universitaires de France, 1961; trad. cast., La ciencia política, Buenos Aires, Eudeba, 1964. Przeworski, Adam, Capitalism and Social Democracy, Cambridge, Cambridge University Press, 1985; trad. cast., Capitalismo y socialdemocracia, Madrid, Alianza, 1988. Quiroga, Hugo (comp.), Hacia un nuevo consenso democrático: conversaciones sobre política, Buenos Aires, Homo Sapiens Ediciones, 1997. Raurich, Héctor, Notas para la actualidad de Hegel y Marx, Buenos Aires, Marymar, 1968. Rawls, John, A Theory of Justice, Cambridge, Harvard University Press, 1971; trad. cast., Teoría de la justicia, México, Fondo de Cultura Económica, 1979. —, Political Liberalism, Nueva York, Columbia University Press, 1993; trad. cast., Liberalismo político, Barcelona, Crítica, 1996. Revel, Jean-François, Lettre ouverte à la droite , París, Albin Michel, 1968; trad. cast., Carta abierta sobre la política y la derecha, Buenos Aires, Emecé, 1969. —, Ni Marx ni Jesus. De la seconde révolution américaine à la seconde révolution mondiale, París, Robert Laffond, 1979; trad. cast., Ni Marx ni Jesús, Buenos Aires, Emecé, 1971. —, Le rejet de l’Etat, París, Grasset et Fasquelle, 1984; trad cast., Buenos Aires, SudamericanaPlaneta, 1985. —, La connaissance inutile, París, Grasset, 1988; trad. cast., El conocimiento inútil, Buenos Aires, Planeta, 1989. —, La tentation totalitaire, París, Laffont, 1976; trad. cast., La tentación totalitaria, Barcelona, Plaza & Janés, 1976. Ricoeur, Paul, Política, sociedad e historicidad, Docencia, 1986. —, Lecture I. Autour du politique, París, Seuil, 1999. Romero, José Luis, El pensamiento político latinoamericano, Buenos Aires, A-Z, 1970. Romero, Luis Alberto, La crisis argentina: una mirada al siglo XX, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004. Rorty, Richard, Pragmatismo y política, Barcelona, Paidós, 1998. — , Objectivity, Relativism and Truth: Philosophical Papers I , Cambridge, Cambridge University Press, 1991; trad. cast., Objetividad, relativismo y verdad, Barcelona, Paidós, 1996. —, Achieving our Country. Leftist Thought in Twentieth Century America, Cambridge, Harvard University Press, 1986; trad. cast., Forjar nuestro país. El pensamiento de izquierda en los Estados Unidos del siglo XX, Barcelona, Paidós, 1998. Rossanda, Rossana y otros, Le nouveau systéme du monde, París, Presses Universitaires de France, 1993; trad. cast., El nuevo sistema del mundo, Buenos Aires, K Ediciones, s/f. Rousseau, Jean-Jacques, Du Contrat social ou Principes de droit politique, 1762, París, Edition Garnier Flamarion (1962); trad. cast., El contrato social, Madrid, Alianza, 1980. Runciman, W. G., Social Science and Political Theory, Londres-Nueva York, Cambridge University Press, 1963; trad. cast., Ensayos. Sociología y política, México, Fondo de Cultura Económica, 1966. Russell, Bertrand, Unpopular Essays, 1950; trad. cast., Ensayos impopulares, Buenos Aires, Hermes, 1952. — , Human Society in Ethics and Politics Editorial, Londres, George Allen & Unwin, 1954; trad. cast., Sociedad humana. Ética y política, Barcelona, Altaya, 1995. Ruyer, Raymond, L’utopie et les utopies, París, Presses Universitaires de France, 1950. Sabine, George, A History of Political Theory, Nueva York, Holt, Rinehart and Winston, 1937; trad. cast., Historia de la teoría política, México, 1945. Sanguinetti, Julio María, Agonía de una democracia, Montevideo, Taurus, 2008. Sarlo, Beatriz, Escenas de la vida posmoderna, Buenos Aires, Ariel, 1994. —, La audacia y el cálculo, Buenos Aires, Sudamericana, 2011. Sartori, Giovanni, Party and Party System, Nueva York, Cambridge University Press, 1976; trad. cast., Partidos y sistemas de partidos, Madrid, Alianza, 1980. —, La politica. Logica e metodo in scienze sociali, Milán, Sugar Co. Edizioni, 1979; trad. cast., La política, lógica y el método en las ciencias sociales, México, Fondo de Cultura Económica, 1984. —, The Theory of Democracy Revisited, Chatam House Publishers, 1987; trad. cast., Teoría de la democracia, Madrid, Alianza, 1988, dos volúmenes. — , Elementi di teoria politica, Bologna, Il Mulino, 1987; trad. cast., Elementos de teoría política, Madrid, Alianza, 1992. — , La Democrazia dopo il Comunismo, 1993; trad. cast., La democracia después del comunismo, Madrid, Alianza, 1993. — , Democrazia: cosa è, Milán, Rizzoli, 1993; trad. cast., ¿Qué es la democracia?, Madrid, Taurus, 2003. —, Pluralismo, multiculturalismo e estranei: saggio sulla società multietnica, Milán, Rizzoli, 2000; trad. cast., La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, Madrid, Taurus, 2001. Sartre, Jean-Paul, Critique de la raison dialectique, París, Gallimard, 1960; trad. cast., Crítica de la razón dialéctica, Buenos Aires, Losada, 1975. Savater, Fernando, Política para Amador, Barcelona, Ariel, 1992. Schapiro, Leonard, Totalitarism, Londres, The Pall Mall Press, 1972; trad. cast., El totalitarismo, México, Fondo de Cultura Económica, 1981. Schumpeter, Joseph, Capitalism, Socialism and Democracy, Nueva York, Harper, 1942; trad. cast., Capitalismo, socialismo y democracia, Buenos Aires, Claridad, 1946. Schmitt, Carl, Diálogos (Diálogo de los nuevos espacios. Diálogo sobre el poder y el acceso al poderoso) (1961); trad. cast., Madrid, Instituto de Estudios políticos, 1962. —, Romanticismo político (1919); trad. cast., Buenos Aires, Universidad de Quilmes, 2001. —, El concepto de lo político (1932); trad. cast., México, Folios, 1985. —, El nomos de la tierra (1950), Buenos Aires, Struhart y Cía., Buenos Aires, 2005. —, Sobre la tiranía. El debate Strauss-Kojève (1948), Madrid, Encuentro, 2005. —, ¿Progreso o retorno? (1989), Buenos Aires, Paidós, 2005. —, La filosofía política de Hobbes (1952), Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2006. —, La ciudad y el hombre (1964), Buenos Aires, Katz, 2006. Sebreli, Juan José, Los deseos imaginarios del peronismo, Buenos Aires, Sudamericana, 1983. —, El vacilar de las cosas, Buenos Aires, Sudamericana, 1995. —, El asedio a la modernidad, Buenos Aires, Sudamericana, 1991; Madrid, Ariel, 1992. —, Crítica de las ideas políticas argentinas, Buenos Aires, Sudamericana, 2004. —, El tiempo de una vida, Buenos Aires, Sudamericana, 2005. —, El olvido de la razón, Buenos Aires, Sudamericana, 2006; Madrid, Debate, 2007. Sen, Amartya, Development as Freedom, Oxford, Oxford University Press, 1999; trad. cast., Desarrollo y libertad, Buenos Aires, Planeta, 2000. —, Identity and Violence: The Illusion of Destiny (Issues of Our Time) , Nueva York, W. W. Norton, 2006; trad. cast., Identidad y violencia, Buenos Aires, Katz, 2007. —, Bienestar, justicia y mercado, Barcelona, Paidós, 1997. Silone, Ignacio, Die Schule der Dictatoren, Zúrich, Verlag, 1938; trad. cast., La escuela de los dictadores, Buenos Aires, Losada, 1939. Skinner, Quentin, The Birth of the State, Cambridge University, 2002; trad. cast., El nacimiento del Estado, Buenos Aires, Gorla, 2003. Sowell, Thomas, A Conflict of Visions , 1987; trad. cast., Conflicto de visiones, Barcelona, Gedisa, 1990. Stiglitz, Joseph, Globalization and Its Discontents, W. W. Norton & Co., 2002; trad. cast., El malestar de la globalización, Buenos Aires, Taurus, 2002. —, Making Globalization Work , Penguin Books, 2006; trad. cast., ¿Cómo hacer que funcione la globalización?, Buenos Aires, Taurus, 2006. Strasser, Carlos, Democracia y desigualdad. Sobre la “demoracia real” a fines del siglo XX, Buenos Aires, Clacso-Asdi, 1999. —, La última democracia, Buenos Aires, Sudamericana-Universidad de San Andrés, 1994. Strauss, Leo, ¿Qué es filosofía política?, Madrid, Guadarrama, 1970. y Crospey, Joseph (comps.), History of Political Philosophy, Chicago, University of Chicago Press, 1963; trad. cast., Historia de la filosofía política, México, Fondo de Cultura Económica, 1993. Taguieff, Pierre-Andre (y otros), Populismo posmoderno, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1996. Talmon, J. B., The Origins of Totalitarian Democracy , Londres, Seker and Warburg, 1952; trad. cast., Los orígenes de la democracia totalitaria, México, Aguilar, 1962. Tanguay, Daniel y Strauss, Leo, Une biographie intellectuelle, París, Grasset, 2003. Tilly, Charles, Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons , Ann Arbor, University of Michigan, 1983; trad. cast., Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes, Madrid, Alianza, 1991. Tocqueville, Alexis, La democracia en América, Madrid, Alianza, 2002. Toffler, Alvin, The Third Wave, Batam Books, 1980; trad. cast., La tercera ola, Barcelona, Plaza y Janés, 1980. —, Future Schock, Batam Books, 1970; trad. cast., El shock del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1974. Touraine, Alain, Critique de la modernité, París, Fayard, 1992; trad. cast., Crítica de la modernidad, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1994. —, Qu’es-ce que la démocratie?, París, Fayard, 1993; trad. cast., ¿Qué la democracia?, Madrid, Temas de hoy, 1994. —, Le nouveau paradigme, París, Fayard, 2005; trad. cast., Un nuevo paradigma, Buenos Aires, Paidós, 2006. Traverso, Enzo, Il totalitarismo. Storia di un dibattito, 2001, Milán, Mondadori, 2001; trad. cast., El totalitarismo. Historia de un debate, Buenos Aires, Eudeba, 2001. — , La violence nazie. Une génealogie européene, París, La Fabrique, 2002; trad. cast., La violencia nazi. Una genealogía europea, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2000. Trotsky, León, Comunismo y terrorismo, Buenos Aires, Heresiarca, 1972. —, Escritos latinoamericanos, Buenos Aires, Centro de Estudios y Publicaciones, Buenos Aires, 2000. —, Histoire de la révolution russe, París, Seuil, 1950; trad. cast., Buenos Aires, Galerna, 1972. —, La revolución permanente, Buenos Aires, Coyoacán, 1969. Walzer, Michael, Spheres of Justice. A Defense of Planification and Equality, Nueva York, Basic Books, 1983; trad. cast., Las esferas de la justicia. Una defensa del pluralismo y la igualdad, México, Fondo de Cultura Económica, 1997. Weber, Max, Economía y sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1964. —, El sabio y la política, Córdoba, Eudecor, 1966. —, Política y ciencia, Buenos Aires, Leviatán, 1987. —, Escritos políticos, Madrid, Alianza, 1991. Weil, Eric, Philosophie politique, París, Vrin, 1955. —, Hegel et l’Etat, París, Vrin, 1950; trad. cast., Hegel y el Estado, Córdoba, Nagelkop, 1970. Wittfogel, Karl, Oriental Despotism, New Haven, Yale University Press, 1957; trad. cast., El despotismo oriental, Madrid, Guadarrama, 1963. Wolin, Sheldon, Politics and Vision. Continuity and Innovation in Western Political Thought , Boston, Little & Brown, 1960; trad. cast., Política y perspectiva, Buenos Aires, Amorrortu, 1974. — , Democracy Inc. Managed democracy and the specter of inverted totalitarianism, New Jersey, Princeton University Press, 2008; trad. cast., Democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo invertido, Madrid, Katz, 2008. Zolo, Danilo, Democracy and Complexity. A realist approach , Cambridge, Polity Press, 1992; trad. cast., Democracia y complejidad. Un enfoque realista, Buenos Aires, Nueva Visión, 1994. — , Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale, Milano, Feltrinelli, 1995; trad. cast., Cosmópolis. Perspectivas y riesgos de un gobierno mundial, Barcelona, Paidós, 2000. Zorrilla, Rubén, Sociedad de alta complejidad, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 2005. AGRADECIMIENTOS A Gladys Croxatto, por su atenta lectura a las interminables variaciones del manuscrito y sus recorridos a la busca de libros perdidos. A Rogelio Fernández Couto, por su valiosa colaboración con el acopio de material de su singular biblioteca, y su estímulo durante los años de elaboración de este libro. A Iván Ponce Martínez, por sus acertadas observaciones. A Nicanor Gioffre, por su ayuda técnica. Cubierta Portada Introducción Primera Parte. Cuestiones de método La política: ¿filosofía o ciencia? Segunda Parte. Pensamiento y política El intelectual y el político Excurso: La política y el arte Maquiavelo Excurso: Los neomaquiavelistas El liberalismo clásico John Stuart Mill o el liberalismo de izquierda Excurso 1: El socialismo de un esteta Excurso 2: El antiliberalismo inglés Excurso 3: El neoliberalismo Immanuel Kant G. W. F. Hegel Karl Marx Max Weber Carl Schmitt John Maynard Keynes Leo Strauss John Rawls Tercera Parte. Conceptos fundamentales de la teoría política Holismo. Individualismo. Sistemismo. Dialéctica El conflicto, clave de la historia Los valores en cuestión Igualdad y libertad Izquierda y derecha Excurso: El mito de la democracia directa Bonapartismo. Fascismo. Populismo Excurso: El neopopulismo latinoamericano Totalitarismos Globalización Una democracia sin mitos Notas Bibliografía Agradecimientos Créditos Acerca de Random House Mondadori ARGENTINA Sebrelli, Juan José El malestar de la política. - 1a ed. - Buenos Aires : Sudamericana, 2012 (Ensayo) EBook. ISBN 978-950-07-4084-5 1. Ensayo Argentino. I. Título CDD A864 Edición en formato digital: noviembre de 2012 © 2012, Random House Mondadori, S.A. Humberto I 555, Buenos Aires. Diseño de cubierta: Random House Mondadori, S.A. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin permiso previo por escrito de la editorial. ISBN 978-950-07-4084-5 Conversión a formato digital: libresque www.megustaleer.com.ar Consulte nuestro catálogo en: www.megustaleer.com Random House Mondadori, S.A., uno de los principales líderes en edición y distribución en lengua española, es resultado de una joint venture entre Random House, división editorial de Bertelsmann AG, la mayor empresa internacional de comunicación, comercio electrónico y contenidos interactivos, y Mondadori, editorial líder en libros y revistas en Italia. Desde 2001 forman parte de Random House Mondadori los sellos Beascoa, Debate, Debolsillo, Collins, Caballo de Troya, Electa, Grijalbo, Grijalbo Ilustrados, Lumen, Mondadori, Montena, Plaza & Janés, Rosa dels Vents y Sudamericana. Sede principal: Travessera de Gràcia, 47–49 08021 BARCELONA España Tel.: +34 93 366 03 00 Fax: +34 93 200 22 19 Sede Argentina: Humberto Primo 555, BUENOS AIRES Teléfono: 5235-4400 E-mail: [email protected] www.megustaleer.com.ar
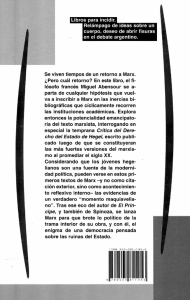
![J. D. SALINGER (1919-) [The Catcher in the Rye] Castellano: El](http://s2.studylib.es/store/data/005970484_1-6d8f4dadeac9cc93ebf5d7864f3724ed-300x300.png)
![Maria GRIPE (1923-) [Tordyveln flyger i skymningen] Castellano](http://s2.studylib.es/store/data/006605544_1-0c332382b8c9989ff89fee90ea00101f-300x300.png)