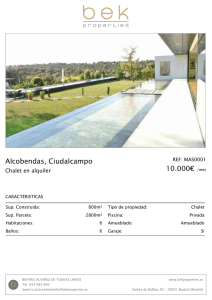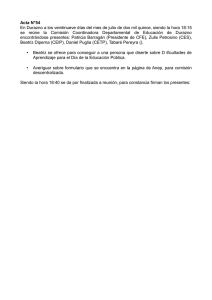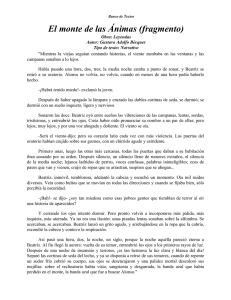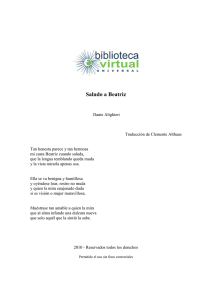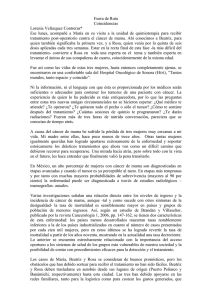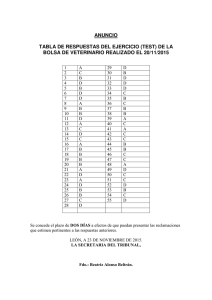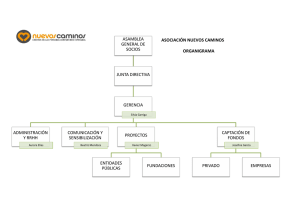Beatriz Cenci (tomo II)
Anuncio
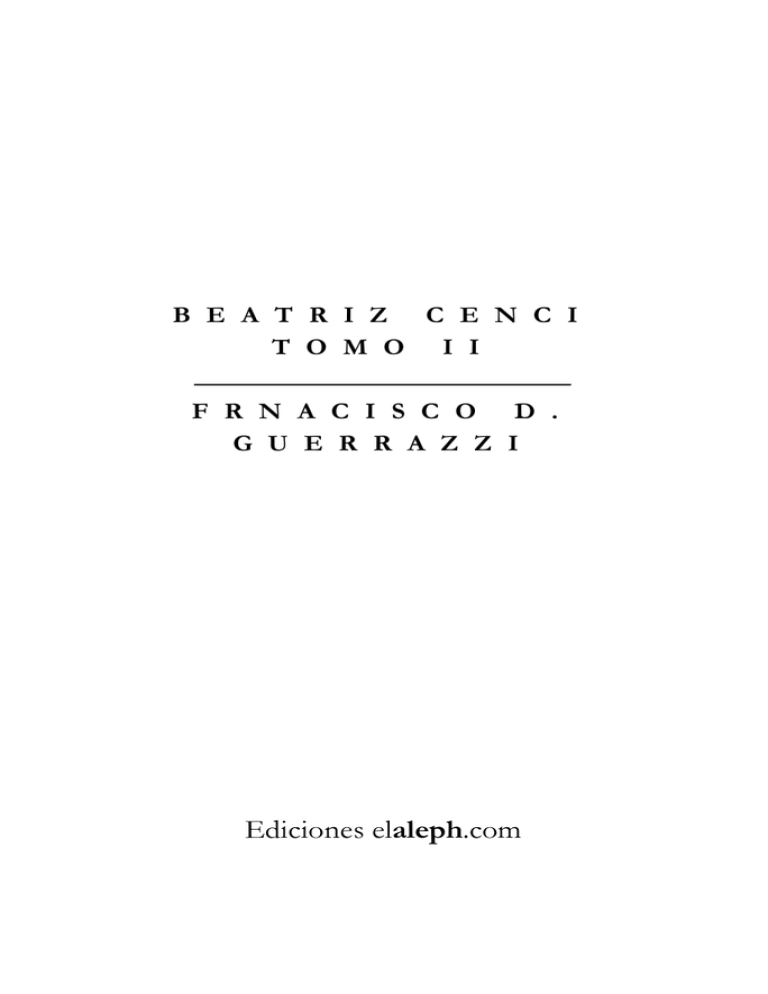
B E A T R I Z C E N C I T O M O I I F R N A C I S C O D . G U E R R A Z Z I Ediciones elaleph.com Editado por elaleph.com Traducido por Pedro Pedraza y Páez 2000 – Copyright www.elaleph.com Todos los Derechos Reservados BEATRIZ CENCI XVIII EL FANTASMA Apenas el viejo bandido había cesado de hablar, cuando una voz sonora y argentina rompió el silencio de la noche con una canción. -No os mováis -dijo Horacio a sus compañeros, que sospechando algo ya requerían sus armas- es amigo nuestro; el sordomudo de la Ferrata, que no posee en este mundo más que voz y miseria; contra la primera no podéis, y respecto a la segunda preciso es dejársela. En efecto, casi inmediatamente apareció el muchacho de la Ferrata, envejecido para su edad, el cual había creído conveniente fingirse sordomudo e idiota. -¿Dónde está Marzio? -preguntó. -Si nos lo dices, entonces lo sabremos. Esta es la última noche que tenemos obligación de esperarle, y o viene pronto o nos largamos. Lo mejor que puedes hacer es esperarle con nosotros. -Vaya un contratiempo. ¿Qué importa pescar si no se tiene cuidado de las redes? 3 FRANCISCO D. GUERRAZZI -Ven aquí, muchacho, y cántanos tus canciones; quizás mientras tanto venga Marzio. -¿Os parece así? En cuanto a la canción ha sido compuesta por un ignorante montañés de estos andurriales; parece escrita con el hacha. -Que ha sido compuesta en estos lugares, no cabe duda -interrumpió Horacio con voz irritada-; pero que haya sido hecha por un ignorante no es verdad, maldito mono, porque la he compuesto yo... -Horacio... os pido perdón... yo no creía... -Creyéraslo o no, de todos modos no está bien burlarse de la canción que uno canta; verdaderamente mi poesía, no vale lo que tu voz; pero, ¿ si no fuera por mis versos, cómo harías oír tus cantos? El muchacho, para evitarse la violencia de contestarle, lanzó una nota límpida como una perla. Horacio no tuvo valor para interrumpirle y él continuó cantando. -Aquí tienes un beso y un escudo -dijo Marzio, cuando el mozo hubo concluido saliendo de detrás de una mata en compañía de Olimpio-. Dios te ha dado la gracia del canto como el rayo a las estrellas, luminosa y suave; yo te llamaré el ruiseñor de los bandidos. Pero el joven, lisonjeado por los elogios, rehusó la moneda diciendo: -Marzio, yo no canto por dinero; la voz me ha sido concedida sin pagarla, y yo la doy, no la vendo; así me parece el canto más bello. Yo te sirvo por cariño, y basta. Nuestro 4 BEATRIZ CENCI amigo de la Ferrata me manda para decirte que el barón ha llegado... -¿Ha llegado? -Sí, por cierto, yo lo he visto: le acompañan su esposa, sus hijos y una escolta de guardias rurales o bandidos, que no sé lo que son. Yo vengo a buscar mulas de los carboneros, porque el viejo no piensa detenerse y quiere continuar esta misma noche el viaje. -¿De cuántos hombres se compone la escolta? -De doce, pero no son de aquí; por su modo de hablar parecen de la parte de Toscana. Pronto estuvieron preparadas las mulas. Horacio, mientras daba órdenes, se tiñó con carbón el rostro y las manos, y vestido con el traje de un carbonero, condujo las bestias, acompañado del muchacho, al mesón de la Ferrata. Los bandidos levantaron el campo, y siguiendo a Marzio se dirigieron al lugar indicado para la emboscada. Cuando los mulos llegaron al mesón, don Francisco dio órdenes de que las cargasen y de que le avisaran cuando todo estuviera dispuesto para partir. No había transcurrido todavía una hora cuando todo estaba a punto. El barón bajó para examinarlo. Mientras iba de un lado para otro, un murciélago dio tal aletazo contra la linterna, que, aturdido, cayó sobre la mano del viejo, quien se apresuró a sacudirla con una sensación de horror. -¡Mal agüero! -exclamó-. Quizá sería mejor aplazar la marcha hasta mañana. 5 FRANCISCO D. GUERRAZZI -No hagáis caso, excelencia -repuso el mesonero-, pues el mal presagio está sobradamente compensado, o mejor dicho, superado por otro bueno. -¿Cuál? -Mientras cargaban las mulas, se ha roto un barril de vino, y como el vino derramado significa alegría... -¡Demontre! ¿Ha sido acaso la garrafa de vino de Jerez, que llevaba un marbete? -Tranquilizaos, no ha sido ninguna garrafa con marbete. -Vamos a ver lo que se ha roto. -Está en la cocina... -Pero habrá quedado algún vino. -Se lo han tragado todo los ladrillos, pues hasta los ladrillos han querido brindar a la salud de vuestra excelencia. -Está casa parece construida un siglo atrás. -Exacto, pero el pavimento es nuevo. -¿Quién tenía razón de nosotros dos, tú que hacías derivar el nombre de hostelero de hospital, o yo que lo hacía provenir de enemigo? -El hostelero, a decir verdad -intervino el carbonero-, es un ser indefinido que la Naturaleza ha puesto entre el asno y el cocodrilo. -¿Quién ha visto nunca ese animal? -Lo tenéis delante, excelencia: ese animal es el pueblo, que casi siempre lleva carga y algunas veces devora. Don Francisco, sorprendido por estas palabras, tomó la linterna y la levantó a la altura del rostro del carbonero. Horacio, reconoció la mirada de aquellos ojos verdes, la risa ma6 BEATRIZ CENCI ligna y la faz de mármol del conde. Y éste reparó en los cabellos blancos y las facciones de Horacio, que le parecieron muy cambiadas por los años o quizá, como él creía, por los sufrimientos. -Parece que no es la primera vez que nos vemos -dijo el conde-. La aventura de los cabellos blancos no es de esas que se olvidan fácilmente. -Es verdad, los cabellos blancos no se olvidan, pues por sí mismos constituyen un recuerdo. -Aunque debiera estar resentido con vos por no haber querido colocar los aguiluchos decapitados en su nido, he de reconocer que sois un valiente. Siento que la fortuna no os haya favorecido, y si pudiera, le diría en la cara que se ha portado muy mal con vos y que debería avergonzarse de su conducta. Horacio, que empezaba a sentir escalofríos por la impresión de miedo que le causaba el conde, pareció experimentar algún alivio al oír las palabras de Cenci. No le disgustó que hablase del incidente del nido de aguiluchos, e hizo al conde las más fervorosas protestas de adhesión. Horacio al lado de Cenci no era el mismo; todo su valor desaparecía, porque, según una frase feliz de Sterne, era un barco con mucho velamen y sin una onza de lastre. Permanecía impertérrito ante las balas, pero creía en fantasmas, temía el mal de ojo y sin las cinco o seis medallas que llevaba siempre al cuello jamás se hubiera atrevido a pasar solo la noche. Don Francisco, Horacio y el muchacho (que había vuelto a representar su papel de idiota, y sordomudo), en compañía 7 FRANCISCO D. GUERRAZZI de los guardas rurales, abrían la marcha. A continuación iban las mujeres, Bernardino, los criados armados y los bagajes, y los otros seis guardas cerraban la comitiva. Beatriz había intentado varias veces acercarse a su padre, suplicándole con palabras o con signos que la escuchase. Antes de salir de la posada, habíase postrado de rodillas a sus pies, diciéndole: -Padre mío, no salgáis, o sois muerto... Marzio... Pero el conde, a quien este nombre recordaba un crimen, suponiendo que la obstinación de su hija no era más que un supremo esfuerzo para substraerse a la prisión que le aguardaba en Petrella, la rechazó bruscamente, y ordenó que la vigilasen impidiéndole abandonar el lugar que él le había señalado. La noche se hizo más obscura, el cielo se cubrió de nubarrones, y a medida que se subía por la cuesta el frío hacíase más intenso y el viento silbaba con furia entre las ramas de los árboles. Descendieron cautelosamente por la pendiente de Río Frío, alternando la conversación con las advertencias sobre las sinuosidades del camino, que realmente era peligroso, atravesaron la llanura del Caballero y llegaron a Rocca Carenzia, donde tomaron por un atajo del monte Bove, desde cuya cima vieron aparecer la luna. ¡Cuán diferente es el primer cuarto de este planeta del último! El primero parece una esperanza, y el último un adiós: los hombres que sólo vieron el primero tuvieron buen acierto al convertirlo en ornato de la diosa de los bosques; y los que con más frecuencia contemplaron el último estuvie8 BEATRIZ CENCI ron más acertados haciéndole atributo de Hécate, la diosa del infierno. El que ha considerado la luna en sus diferentes fases, durante muchas noches, comprende que con razón sea saludada como diosa de los amantes y de los ladrones. Aunque las tinieblas se habían aclarado algo, parecían más tristes; y el viento, arrastrando a las nubes más o menos densas, venía a alternar, ora con la obscuridad completa, ora con la semiobscuridad o bien con la espléndida luz que transformaba extrañamente y hacía más terrible el aspecto de las cosas. Serían aproximadamente las nueve de la noche, cuando, después de atravesar Roca del Cerro por el camino de Valeria, presentóse ante sus ojos la portentosa cortadura de las rocas de Tagliacozzo. Si hubiese alboreado o luciera siquiera la luna nueva, hubiérase podido distinguir el castillo de Ribalda, porque a corto trecho del valle se empieza a subir la colina de la Petrella, en cuya cima, sobre una mole de piedra calcárea amarillenta, que se tornaba cenicienta por el lado norte, se levanta, o mejor dicho, se levantaba la casa señorial. El camino que conduce a Ribalda, detrás de la colina Petrella, es áspero, interrumpido y encajonado entre una serie de rocas por cuyas hendeduras amarillentas asoman malezas, unas veces mezquinas y otras muy espesas. En la estación de las lluvias el sendero se convierte en torrente, pero las aguas, por la velocidad de su carrera, nunca llegan a tocar los bordes de su cauce, por lo cual el sendero se ensancha en el fondo y se estrecha por arriba. 9 FRANCISCO D. GUERRAZZI Cuando el conde Cenci y sus acompañantes entraron en este camino, la luna habíase ocultado detrás de una nube negra que, a causa de su tamaño, iba más despacio que las otras, por cuyo motivo los viajeros caminaban casi a tientas. De pronto la luna, librándose de la nube que la ocultaba, lanzó un rayo oblicuo iluminando la escena. Don Francisco levantó la cabeza y vio asomando por entre la maleza una serie de cabezas extrañas, que se confundían con la tierra, y la boca de varios arcabuces. No había medio de oponer resistencia ni de retroceder, pues aun cuando los aparecidos no hubiesen cortado la retirada, la cuesta ofrecía tan serios obstáculos que toda tentativa de huída hubiese sido imposible. Aquéllas eran, realmente, las horcas caudinas. -¡Alto! ¡El que se mueva es hombre muerto! Estas palabras fueron pronunciadas por una voz que venía de lo alto, como fulgor que atraviesa las nubes. Los viajeros se detuvieron. Los bandidos, los sicarios y los guardas rurales, son gente que se asemejan entre sí en lo de cumplir fielmente sus compromisos, como ya hemos tenido ocasión de ver, pero no por un sentimiento generoso, sino por todo lo contrario, por la consideración de que, si faltaran a su palabra, darían al traste con su oficio. Si los señores vieran que procedían con mala fe, no volverían a servirse de ellos; así es que ponían tanto empeño en llevar a cabo su cometido como el artífice en dejar bien acabada su obra para no perder el parroquiano. Por lo tanto, los guardas rodearon el carruaje, y el que hacía de jefe se acercó al conde preguntándole: 10 BEATRIZ CENCI -Excelencia, ¿qué debemos hacer? -El león ha caído en la trampa. -Si hacemos el menor movimiento, nos matarán como a perros, sin defensa ni venganza. -Ya lo veo, aquí es inútil la fuerza. Pidamos parlamentar, a ver si la astucia triunfa. -¡Eh! -gritó el que parecía jefe de la escolta-, ¿desde cuándo acá los perros se comen unos a otros? -Poquita conversación y ninguna pregunta -replicó la misma voz que dio el alto-. Nosotros sabemos distinguir a las personas. Los doce hombres de escolta pueden volver sobre sus pasos sin temor a ser molestados; que dejen ahí los arcabuces y mañana, a la salida del sol, los encontrarán en la posada de la Ferrata. Los lobos de los Abruzos no avisan dos veces; tened cuidado, porque a la segunda hablan las bocachas. -¿Y los señores? -Con esos tenemos que ajustar unas cuentecitas. Los guardas rurales no insistieron ni quisieron esperar otras intimaciones, y sin proferir palabra se alejaron, dejando antes las armas en el suelo. -Que pase el conde Cenci a la cola de la caravana, -ordenó la misma voz. Don Francisco, fingiendo muy buen humor, obedeció sin replicar. Horacio, que le siguió, oyóle murmurar: -Siempre que soy avaro en mis cosas me sucede algún percance. Si hubiera traído conmigo cincuenta hombres en 11 FRANCISCO D. GUERRAZZI vez de doce, otro gallo me cantara. Estos caballeritos, además de la pérdida de mi equipaje, exigirán un fuerte rescate. Apenas se hubo colocado en el lugar que le indicaron, cuatro bandidos se pusieron a su lado. El conde, pese a sus propósitos de obrar con la mayor astucia, instintivamente echó mano al puñal; pero, apenas hizo un movimiento, sintió que le apretaban el brazo como con tenazas de hierro. Volvióse airado para ver quién era el atrevido, y reconoció a Horacio, a quien quizá daba más valor el miedo que le inspiraba el conde. -¡Ah! ¿sois vos, cazador? -Sí, el mismo. -Parece que el cuarto de hora del bandido ha llegado para ti. -Cierto, y ahora dejo el papel de asno para desempeñar el de cocodrilo. -¡Guárdate de atarme, porque nunca te perdonaría ese ultraje! ¡Aprende, villano, a respetar a los caballeros! -¡Ah, señor!, perdonadme, pero somos muy ignorantes y sólo sabemos atender a nuestra seguridad. Estos cuatro compañeros han venido expresamente para ataros... -La comitiva -gritó una voz desde lo alto-, puede continuar su camino. El conde Cenci se quedará con nosotros. En aquel momento una cabeza asomó momentáneamente por el seto. Beatriz, que había estado atenta contemplando todo lo que ocurría, vio aquella cabeza, conoció a su propietario y comprendió en seguida que no se trataba de un secuestro para exigir un fuerte rescate, como acostumbraban 12 BEATRIZ CENCI los bandidos romanos y napolitanos; la intención era aun más terrible, no se equivocaba. Por esta razón, apeándose de su caballo, se puso al lado de su padre y empezó a decir, con la cabeza erguida y dirigiéndose a los bandoleros: -La araña se apodera de la mosca tendiéndole sus redes y se la lleva a su nido para chuparle la sangre. Vosotros no sois lobos de los Abruzos, pero sí arañas de subterráneo. El águila vive de sus presas por el aire, y el león sobre la tierra; sed leones y tendréis la presa; no os hablo de cuanto llevamos con nosotros; eso ya es vuestro; me refiero a nuestro rescate. Pedid; estamos pronto a pagarlo; pedid cuanto os sea preciso para todos y con ello podréis estar contentos en vuestras casas sin temor a la miseria ni al peligro de la horca... Poseemos más dinero del que podáis imaginar; fijad vosotros el límite de nuestro rescate... -Beatriz, ¿deliras? Para hacer lo que crean conveniente, no necesitan de tus consejos... y son capaces de no dejarte ni siquiera los ojos para llorar... -Callad, padre mío; vos no pensáis en el peligro que se cierne sobre vuestra cabeza; dejadme hablar. Nosotros pagaremos un tesoro con tal que dejéis venir al conde con nosotros; él hará juramento de entregaros el dinero dentro de diez días. Si no basta su promesa, añadiré la mía y la confirmaré también con un juramento; puedo hacerlo porque por parte de mi madre poseo una fuerte dote. Si tampoco esto basta, me quedaré yo en rehenes y dejad ir al conde; yo soy joven y sana, él viejo y está enfermo. Pensad en vuestras familias, pensad en la alegría que produce comer pan que no esté ama13 FRANCISCO D. GUERRAZZI sado con sangre... en los hijos que tengáis y en los que podáis tener... en los ancianos padres llenos de necesidad... hambrientos y sin apoyo... -Vaya -interrumpió una voz imperiosa.. Pero Horacio respondió: -Dejémosla hablar; oigamos hasta el fin... porque después de todo parece que dice cosas muy buenas. -Oídme -prosiguió Beatriz-; si dais un solo paso hacia mi padre lo mataré entre mis brazos; vosotros no ganaréis nada, porque no queréis dinero, sino la sangre de un pobre viejo; y entonces no habrá nadie que os libre de la horca, porque las justicias de Roma y de Nápoles, movidas por la fama del personaje y por las grandes influencias que tiene, no se darán punto de reposo, os perseguirán como a lobos de mata en mata y moriréis en la horca o de un tiro. ¿Desde Sixto V, qué cueva hay que sea ignorada? ¿Qué fortaleza inexpugnable? ¿Cómo acabó el caballero Pelliccioni? ¿Cómo Marcos Sciara? Ahorcados. ¿Cómo el señor duque de Amalfi? Ahorcado, como todos, a pesar de ser poderosos. Sabed, pues, aprovechar la ocasión que la fortuna os pone en las manos. La joven, hablando animadamente, empezaba a insinuarse en el corazón de los bandidos, especialmente en el de Horacio, y sin duda hubiera logrado su intento de haber continuado su discurso, pero Marzio, comprendiendo el peligro, mandó a Olimpio que se apartase y disparase su arcabuz. La detonación hizo entrar en sospecha a los malhechores, y Marzio, para espantarles más, gritó con todas las fuerzas de sus pulmones: 14 BEATRIZ CENCI -¡Maldición! ¿Es hora ésta de oír cantar a la calandria? ¡Al bosque! ¡Al bosque! ¡La justicia se nos echa encima! Y Olimpio, corriendo a su lado, repetía: -¡Sálvese el que pueda! ¡La justicia se nos echa encima! -¡El conde! ¡Traed al conde! Beatriz recibió un empellón en el pecho que la hizo caer de espaldas contra el talud, pero, casi desvanecida, seguía gritando: -¡Oíd! estáis equivocados... ¡Cobardes! ¡Sois cincuenta contra uno! El conde, convencido de que el asunto se arreglaría con dinero, soportaba pacientemente las afrentas, mientras en su sombría alma se desarrollaban mil proyectos de venganzas cruelísimas. No pudo saber por qué camino le conducían los bandidos, porque antes de echar a andar le vendaron los ojos. Pero, como era práctico en semejantes artes, comprendió que le hacían volver sobre sus pasos para despistarle, a fin de que, si por cualquier circunstancia recobraba la libertad, no pudiese nunca reconocer aquellos parajes. De pronto le pareció que se quedaba solo; llevóse las manos a la venda, y no oyendo a nadie que le impidiese quitársela, se la arrancó de un tirón y encontróse en una caverna espaciosa. Sin titubear ni un instante tomó una linterna que pendía del techo y examinó las paredes, el pavimento y la bóveda; pero el reconocimiento sólo sirvió para hacerle comprender que la fuga era imposible. Una mesa, algunas sillas y un montón de hojas cubiertas con pieles, constituían todo el mobiliario de su prisión. Don 15 FRANCISCO D. GUERRAZZI Francisco se sentó, y cuanto más pensaba, más se persuadía de que si el rescate no le abría las puertas de aquel sepulcro, cualquier otro medio para salir de él sería imposible. Otras veces se había encontrado prisionero y había corrido graves peligros, pero nunca se había sentido tan humillado como en aquella ocasión. Quizá la edad habíale quitado la arrogancia y altivez que le hacían tan temido, o tal vez pesaba sobre él un presentimiento grave y distinto que le tenía aturdido; en suma, no se podía decir que experimentase miedo, pero tampoco le sostenía su acostumbrado valor. Situación sin igual para sentir el dolor, porque por una parte le faltaba la fuerza para permanecer sereno en medio de la tempestad de su indignación, y de otra invadíale la estupidez que hace al hombre indiferente a los golpes de la desgracia. Debían haber pasado muchas horas desde que le encerraron allí dentro, porque ya empezaba a apoderarse de él una especie de desfallecimiento, una debilidad que le hacía desear algún refrigerio. Las necesidades físicas también se hacen sentir en medio de los tormentos del alma: el pan parece ceniza, y el vino fuego dentro del estómago que lo pide con angustiosos desgarramientos, y el hombre se ve obligado a nutrir aquel cáncer que le devora. Vaciló un buen rato antes de resolverse a llamar, porque su orgullo le impedía pedir comida a los bandidos; pero la Naturaleza le empujó a ceder. Apenas dio unos golpecitos con los nudillos, se abrió la puerta y apareció un muchachillo, quien con palabras obsequiosas, pero que revelaban un sentido sutilísimo de burla, dijo que ya hacía tiempo que esperaba fuera, pero que no se 16 BEATRIZ CENCI había atrevido a entrar temiendo molestar al señor conde en sus meditaciones, porque él sabía que la cárcel era un lugar muy adecuado para meditar. El conde pareció reconocer al muchacho, que era efectivamente el sordomudo del mesón de la Ferrata. -Dime, muchacho, ¿cómo has podido recobrar el habla? -Por virtud de San Andrés Avelino, el cual se pinta solo para esta clase de milagros. -Si yo puedo escapar, bribón, ya te daré los milagros de San Andrés Avelino. Las redes han sido tendidas de mano maestra; el mesonero también está en el ajo, ¿verdad? ¿Pero dónde está Marzio?... ¿Habrá muerto?... -¿Acaso será esto una trama urdida por él? ¡Ah, si pudiese saber lo que ha sido de Marzio! -Excelencia -continuó el muchacho-, si tenéis algo que mandarme, me quedo; si no, me voy, porque no quiero ser importuno. -No, hijo mío, te he llamado para que veas si me puedes traer algo de comer... -En seguida, excelencia- dijo disponiéndose a salir. -Oye, ven acá; ¿ahora es de día o de noche? -De noche, porque sin luz no se ve en ninguna parte. -Aquí no... pero fuera... -Fuera está obscuro igualmente. Si más allá es de día o de noche, es cosa de que yo no podría informar a vuestra excelencia, porque no me dejan subir. -¿Qué dices tú de subir? A mí no me pareció bajar cuando me trajeron a este lugar. 17 FRANCISCO D. GUERRAZZI -No os lo pareció, porque la pendiente que conduce a la cueva es muy suave; pero habéis de saber que nos encontramos a muchas millas debajo de tierra. Don Francisco, viendo que el petulante muchacho se burlaba de él, le dirigió tal mirada, que éste, aunque convencido de la superioridad de su posición, no tuvo fuerza para sostenerla y salió diciendo: -En un instante estoy aquí con la comida. Aquel instante duró buen espacio de tiempo, y el conde, atribuyendo la tardanza a una nueva malicia del muchacho, aumentó su inquina, prometiéndose hacer con él un escarmiento. Por fin llegó el bribonzuelo, fingiéndose cansado, como quien ha ido muy de prisa, llevando dos candeleros de forma muy singular pues figuraban dos manos descarnadas, sosteniendo las velas encendidas; ¡colocó los manteles y los platos, en tal número como si tuviesen que comer diez personas y lo dispuso todo con gran solicitud, procurando estar lo más alejado posible del conde. Este espiaba el modo de echarle mano, pero el muchacho, que era ágil, corría como una mosca, que tan pronto está sobre la nariz, como sobre los ojos o las orejas, y cuando uno da un manotazo creyendo aplastar al fastidioso huésped, da en el aire. Don Francisco, en vista de que nada podía conseguir, pensó emplear otro medio, y sacando un ducado del bolsillo dijo: -Ven aquí, hijo mío, ¿cómo te llamas? -Llamadme como os parezca, excelencia... -Pero algún nombre tendrás; ¿no te bautizaron? 18 BEATRIZ CENCI -Seguramente, y yo debía estar presente, pero no me acuerdo... ¡Ah! esperad; ahora me viene a la memoria; me pusieron por nombre Honorato... -¿Honorato? Me parece que para ponerte este nombre tu padrino no consultó con el astrólogo. -Eso es lo que digo yo; y si antes de bautizarme hubiesen consultado mi parecer, a buen seguro que no hubiese permitido semejante embuste. -Vaya, me gustas; sois muy agudos todos vosotros; toma este ducado, te lo doy. -Y yo no lo quiero... -¿Por qué? -Porque no se debe aceptar por limosna lo que se puede tomar por derecho. -¡Ah! ¿Tú también tienes derecho sobre el señor? -Figuraos que es como la carne de faisán; todos quieren probarla cuando menos una vez. -¿También tú quieres tener derecho sobre el señor? Y se tentaba el seno; pero el muchacho, sospechando una mala pasada, de un salto se amparó detrás de la puerta. -¡Toma esto, por tus derechos! -dijo el conde blandiendo un puñal y arremetiendo contra el muchacho, quien esquivó fácilmente el golpe; el hierro quedó clavado en la puerta, en donde después de vibrar un momento se detuvo; entonces el muchacho lo sacó sin ira, y mostrándoselo al conde, le dijo: -Lo conservaré con gran cuidado, y espero en Dios podéroslo devolver cuando mis superiores me den permiso para ello. 19 FRANCISCO D. GUERRAZZI El conde, viendo que el golpe le había fallado, murmuró con despecho: «Ni siquiera una puñalada puedo asestar», y se acercó a la mesa. Si no le hubiesen preocupado molestos cuidados, ciertamente la comida le hubiera parecido muy aceptable, dado el apetito que sentía; no obstante, empezó a cortar pan, y llevándose un pedazo a la boca, no pudo menos de exclamar: «¡Tengo hambre!» Al mismo tiempo, a breve distancia de él, una voz como un lamento repitió: «¡Tengo hambre!» Parecióle ilusión, pero al levantar la vista descubrió sentado a la mesa, enfrente de él, un espectro pálido, flaco, horriblemente descarnado, con los ojos apagados como los de un pescado muerto. Después de haberle mirado fijamente el rostro, parecióle que tenía cierta semejanza con Olimpio, y efectivamente así era. El conde, con el brazo suspendido entre la mesa y la boca, dijo: -¿Qué es esto? ¿Acaso me he convertido en Don Juan Tenorio y vos, mi bello espectro, queréis representar conmigo el papel del comendador de Ulloa? Pero me permitiréis observar que el comendador había sido invitado por don Juan, y que vos habéis venido espontáneamente. Comprenderéis, pues, que semejante intrusión es impropia de un espíritu bien educado. Además, el comendador era de mármol; y vos, ¿de qué materia sois? De todos modos, sed bien venido, señor espectro, y si queréis comer, hacedlo, y que buen provecho os haga. 20 BEATRIZ CENCI ¡Cosa sorprendente! Apenas el conde hubo proferido estas palabras, el espectro, como si padeciera esa terrible enfermedad, que los médicos denominan búlimo o hambre canina, se arrojó sobre las viandas y las hizo desaparecer en su estómago en un abrir y cerrar de ojos, así como las del plato que el conde tenía delante, y no contento con esto, se apoderó del mantel y lo hizo trizas con los dientes. Don Francisco, entre maravillado y lleno de terror, no pudo salvar nada, ni siquiera el trozo de carne que tenía en el tenedor todo lo devoró el vampiro. Después se quedó éste inmóvil, y mirando fijamente al conde, con la boca abierta y mostrando los dientes, repitió: -¡Tengo hambre! -¡Por la muerte de Dios! -exclamó el conde haciendo alarde de una presencia de ánimo que estaba lejos de poseer-; ¿qué puedo darte yo? Y descubriendo en un ángulo de la cueva un montón de paja, lo empujó con el pie hacia aquella fiera, diciendo: -Toma, devora. El espectro se comió también la paja, y cuando hubo terminado, volvió, como antes, su terrible faz al conde, y con la boca abierta aulló: -¡Tengo hambre!... -Y yo no tengo nada que darte; cómete tu corazón. -¡Tengo hambre!... ¡tengo hambre!... Mi corazón no... ¡es tu carne lo que me voy a comer, tu carne, ¡perro! que me has hecho morir de hambre! 21 FRANCISCO D. GUERRAZZI Y lanzándose como una fiera, saltando por encima de la mesa y de los candelabros, se aferró a la cintura del conde; éste procuró desasirse, pero abatido ya como por una fuerza irresistible, se sintió morder con rabia en el hombro izquierdo. Don Francisco, aunque hondamente conmovido y debilitado por el ayuno, no por esto se entregaba, pues el pensamiento de ser devorado por aquel animal le infundía una fuerza titánica en los músculos. Rodaban entrambos por el suelo, mordiéndose recíprocamente y tratando de hacer presa en la garganta; de cuando en cuando lanzaban gritos desesperados; se destrozaban con los dientes; se hundían las uñas en la carne; se aplastaban a puñetazos; el aliento salía humeante de la nariz y de la boca; el corazón, trémulo por terribles palpitaciones, amenazaba saltar del pecho... ¡horrible lucha era aquella! Pero la fuerza no correspondía, a la voluntad, y el conde estaba a punto de perder el conocimiento; los suspiros se escapaban de su garganta anhelantes y entrecortados; debatíase ya en las extremas convulsiones, cuando se oyó un estrépito de cadenas y una voz que gritaba: -¡El vampiro ha roto ya sus cadenas! Al conde le pareció, a pesar de que no veía muy claramente, que ciertas figuras negras, con hachas de pino encendidas, se filtraban a través de las paredes y sujetaban a la terrible fiera, logrando atarla con cuatro cadenas, y tirando de los extremos, la arrastraban fuera de la cueva. El conde continuaba tendido sobre el suelo, y apoyando una mano en el piso consiguió con gran esfuerzo sentarse. Estaba jadeante y 22 BEATRIZ CENCI sudaba agua y sangre. De las velas, una estaba apagada y la otra derribada: intentó ponerla derecha en el lúgubre candelero. Sentía fuertes dolores en la garganta, en la espalda y en otras partes del cuerpo. Quiso acordarse de lo ocurrido, pero no pudo conseguirlo. También la cabeza le dolía, y ante sus ojos danzaba un diluvio de chispas que le ofuscaban la vista. Cansado por los esfuerzos que había hecho y debilitado por el dolor y el hambre, el conde anduvo a tientas buscando el lecho de hojas, y se dejó caer en él. El frío que se le había introducido en los huesos le obligó a taparse con las pieles, y se disponía a levantarlas con mano temblorosa, cuando una voz sepulcral comenzó a hablar así: -¡Venga el deseado!... ¡Cuánto has tardado!... ¡Y tanto tiempo que te espero velando! El conde se levantó sobre sus rodillas y vio un cuerpo desnudo, con la faz cubierta por un bosque de cabellos enmarañados y llenos de sangre. En medio del pecho se veía el mango de un puñal, y de la herida abierta manaba continuamente un hilo de sangre. -Soy la joven de Vittana -continuaba la voz-. Si yo te odié en otro tiempo, fue porque había dado a otro fe de esposa, pero ahora la muerte me ha librado de la obligación que tenía, y me he dado cuenta del regalo que me hiciste y que llevo en mitad del corazón; te quiero mucho más que a mi generoso primer amante... Acércate, vaya, ganemos el tiempo perdido... Ardo en deseos de embriagarme de amor. Y la aborrecida figura tendía los brazos y lo atraía hacia ella con gestos provocativos. El conde huía aterrado, recha23 FRANCISCO D. GUERRAZZI zándola con todas las fuerzas que le quedaban. Pero fue en vano, porque la joven se aferró fuertemente a su cintura, obligándole a tenderse. Ora lo apretaba delirantemente contra su seno, y con el mango del puñal golpeaba los costados y el pecho del Conde, quien daba aullidos de terror, y después le besaba una y mil veces con sus labios llenos de sangre. En breve, manos, seno, brazos y cabellos del conde chorrearon sangre; no podía tener abiertos los ojos y la boca, sin que sintiese caer dentro una cálida lluvia que le ahogaba y le sofocaba. Finalmente, el furor de la poseída se trocó en delirio; redobló sus ardentísimos besos, y tan despiadadamente estrechó entre sus brazos al viejo conde, que éste, sintiendo crujir los huesos de su pecho y sollozando por una insoportable angustia, se desmayó. Antes de recobrar por completo el conocimiento, una convulsión de gritos dolorosos, mezclados con furor de cadenas, resonó en sus oídos. La piel de los párpados no bastaba a protegerle las pupilas de la molesta claridad. Por fin abrió los ojos y vio la habitación llena de llamas; saltó aterrado sobre el lecho, y en medio de aquel fuego se le aparecieron diversos semblantes en actitud desesperada, que aullaban de un modo espantoso. -¡Al infierno! ¡Al infierno! De entre los fantasmas se destacó uno completamente negro, echando fuego por los ojos, la nariz, las orejas y la boca; las arrugas del rostro estaban también señaladas con líneas de fuego. El fantasma, acercándose al conde, levantó su ma- 24 BEATRIZ CENCI no llameante en actitud de maldecir, y profirió las siguientes palabras: -Soy el alma del carpintero de Ripetta; te maldigo por la atroz muerte que me hiciste sufrir; te maldigo por la ansiedad de mi mujer; te maldigo por la miseria en que has dejado a mi hijo; mil veces te he maldecido desde el fondo del infierno en que me has precipitado, porque yo morí sin sacramentos y blasfemando. El conde, que estaba tan quebrantado que apenas podía moverse, y cuya alma continuaba siendo tan impía como antes, más por costumbre que por intención de burlarse, preguntó con voz débil: -Puesto que tú eres, por lo que veo, el primer correo que el diablo manda a este mundo, dime, ¿qué noticias traes del infierno? -¿Quieres saberlas? Dame la mano. Y como el conde se negase, el fantasma, riendo, prosiguió: -¿Tiene miedo el conde Cenci? Este le tendió la mano, y el fantasma le puso el índice de su diestra en la palma.. Como de las antorchas de alquitrán puestas oblicuamente caen gotas inflamadas que al llegar al suelo arden hasta consumirse, así el brazo del fantasma destilaba burbujas de sudor de fuego que chirriando en el dorso de la mano se precipitaban por el dedo en la palma de Cenci. Chilló éste y no pudiendo soportar el dolor quiso retirar la mano para sacudir el fuego, pero no pudo, porque el fantasma la sujetaba con fuerza, diciendo: 25 FRANCISCO D. GUERRAZZI -Recibe los estigmas del diablo, viejo malvado. El conde, aullando por el insufrible tormento, cayó de bruces en el suelo. -Ya no puede más -exclamaron los fantasmas-. Dejémosle ahí. Y así hablando se desvanecieron riendo estrepitosamente. Humana o divina, aquella venganza era verdaderamente terrible y, por lo visto, aun no se había pasado del principio. Largo tiempo estuvo privado del sentido el malparado conde. Cuando, suspirando, volvió en sí, sintióse aliviado por una mano caritativa que enjugaba el sudor de su frente y con abluciones de agua fría templaba el ardor de la fiebre que lo abrasaba. Abrió los ojos y vio algo aun más estupendo que lo anterior. Beatriz estaba a su lado, y después de haberle lavado la cara y vendado las heridas se ingeniaba para hacerle volver en sí. El rostro angelical y compasivo de la joven y el dulce acto de amor, hubieran conmovido a un corazón de piedra, y todos se hubieran sentido movidos hacia ella por un impulso dulcísimo de caridad. Sin embargo, el conde, aquel hombre de alma infame, supuso que su hija era cómplice de sus perseguidores y que iba a dirigirle reproches por su conducta pasada y a gozar de su triunfo. Beatriz, después de haberle reanimado, acercó los labios al oído de su padre y le preguntó con acento amorosísimo: -¿Os sentís con fuerza para poneros en pie? Y como tardase en responder, se apresuró a decir en el mismo tono: 26 BEATRIZ CENCI -No habléis, no; contestad con la cabeza. El conde hizo un signo afirmativo. La joven continuó: -Padre mío, es necesario que hagáis los mayores esfuerzos; hay que obrar con la mayor diligencia, porque no solamente me propongo conduciros desde la cárcel a la libertad, sino desde la muerte a la vida. Las palabras vida y libertad suenan poderosamente en el corazón de la criatura humana; así es que el conde, a pesar de sus tremendos sufrimientos, se puso en pie, con un gesto que quería decir: «¡Vamos!» Dejaron la caverna y entraron en otra aun más espaciosa que la primera, donde se veían los objetos robados, que estaban esparcidos por el suelo. A la claridad incierta de una lámpara, distinguió unos quince o veinte bandidos dormidos, los unos tendidos sobre el pavimento y los otros apoyados en las mesas. Aunque el conde iba con sumo cuidado sosteniéndose en el brazo de Beatriz, el dolor y la debilidad le hacían ir como un borracho, por lo cual tropezó con una mesa y un jarro que en ella había cayó al suelo con gran estrépito. El temor de haber despertado a alguno le heló la sangre en las venas; pero al volver los ojos, reparó en Olimpio y en el odiado muchacho que estaban tendidos por un sueño letárgico. Sobre la mesa, estaba el frasco de Jerez ya vacío. -¡Ah! ¿Se han bebido el vino preparado que yo tomaba por medicina? Tarde se despertarán... quizá nunca... -dijo soltando el brazo a Beatriz. -¿Dónde vais, padre mío? 27 FRANCISCO D. GUERRAZZI -Deja que al menos mate un par a cuenta y al decir esto hubiera caído en tierra, si las manos de la joven no hubieran acudido prontamente a. sostenerle. -Antes que todo, procuremos ponernos en salvo, por el amor de Dios... Ved que apenas si os podéis tener en pie. Y tomándole nuevamente por el brazo, lo atrajo hacia sí. Continuaron el camino, y si alguien hubiera visto aquel cuadro, hubiera creído contemplar el fresco de Rafael de las Logias del Vaticano, que representa la liberación de San Pedro de la cárcel por el ángel. La cabeza del conde, como ya hemos advertido, parecía la de un santo, pero considerando sus méritos, no era justo compararle con la de San Pedro, sino con la de San Juan degollado. Pasada la caverna, subieron por una rampa hecha entre las rocas, que conducía a la entrada, y después de haber dado algunos pasos, llegaron a la abertura, que estaba cuidadosamente oculta entre un espeso matorral de zarzas. Soplaba un ligero vientecillo que impresionó al conde y a Beatriz, porque salían de lugares caldeados; pero fue cuestión de un momento, porque absortos los dos en el pensamiento de la fuga, o no lo sentían o no hacían caso de él. Aun no había salido el sol, pero el alba serena permitía esparcir la vista, por lo cual Beatriz percibió en seguida un caballo que estaba atado a un árbol. Fue hasta allí y lo desató. Le faltaban los arneses, pero, no obstante, la joven se alegró, pues su padre apenas podía tenerse en pie. El conde reconoció que era el caballo que había recomendado a Marzio. Con grandes trabajos y ayudado de su hija, consiguió montar. Quiso que la doncella subiese 28 BEATRIZ CENCI también, pero ésta, considerando la debilidad de su padre, la fiebre que le consumía, las heridas que tenía y la falta de silla y de estribos en que apoyarse, hizo observar al viejo que ella hubiera sido un peligro y un estorbo para la fuga. Era verdaderamente digna de compasión aquella joven delicadísima, objeto de toda clase de tormentos por parte de su padre, y olvidada en aquella ocasión de las injurias sufridas y de las torturas que le reservaba el porvenir, impulsada por el amor filial, guiar un caballo entre aquellos precipicios, haciendo todo lo posible para evitar las piedras del camino, no para que no destrozasen sus delicados pies, sino para que el caballo no tropezara en ellas y no se exacerbasen las heridas del viejo. De cuando en cuando la joven fijaba su mirada en la de su padre, no movida por ningún interés, sino para tratar de adivinar si había desaparecido aquella dureza de corazón que tanto había hecho padecer a ella misma y a los demás. El conde, abstraído en sus pensamientos, miraba fijamente, con ojos turbios, la cabeza del caballo, y murmuraba palabras breves y feroces. El que tanto había ofendido en el mundo, no sabía concebir sin profundísima ira que otros se hubiesen atrevido a ofenderle, e iba maquinando proyectos espantosos de venganza... ¿Cómo el miedo de provocar al conde Cenci no les había contenido de ponerle la mano encima? ¡Ah! ¿qué suplicio sería suficiente para vengarse de aquellos miserables? Ya se acercaban al lugar donde había ocurrido la agresión, cuando, con sorpresa parecida al espanto, vieron un grupo 29 FRANCISCO D. GUERRAZZI de bandidos que, arcabuz en mano, ocupaban todo lo ancho del sendero por donde iban. Beatriz, agitada por afanosa ansiedad, se detuvo, y el conde, al observarlo, experimentó una sacudida violenta, y volviendo a sus sospechas de antes preguntó: -¿Pero tú me has traído aquí para presenciar mi muerte? ¿No hubiera sido mejor que me hubiesen matado dentro de la caverna? Beatriz levantó los ojos al cielo y suspiró; después, abandonando la brida del caballo, corrió hacia donde habían aparecido los bandidos y se dio cuenta del engaño: allí no había hombre alguno. Volvióse hacia su padre y le animó con voces y con signos a que siguiese adelante. -Venid sin cuidado, que no hay ningún peligro. El conde, tranquilizado por el aspecto y las palabras de Beatriz, y considerando que, por otra parte, de nada le valdría desconfiar, aguijoneó el caballo, y bien pronto advirtió que los bandidos, con objeto de infundir espanto y dar a entender que eran muy numerosos, habían colocado peleles con fiero ademán. Cuando hubieron recorrido el sendero llegaron a un lugar descubierto y seguro porque los bandidos, aun cuando hubieran estado en condiciones de hacerlo, no se habrían atrevido en pleno día a dirigirse al castillo Ribalda, donde residían millares de personas. Al llegar allí, el conde ordenó con severo acento a Beatriz: -Dime cómo te las has arreglado para entrar en la cueva. 30 BEATRIZ CENCI -Señor padre, ¿no sería mejor apresurar el paso ahora y dejar el relato para cuando, aliviado de los padecimientos sufridos, estuvieseis dispuesto a prestar atención a lo que yo os dijese? -En cuanto manifiesto mi voluntad, te apresuras a oponer la tuya... y me parece que has tenido ocasión de conocer que aborrezco a los que me llevan la contra. Obedece. En mis manos, toda persona ha de ser como carne muerta. -Obedeceré -respondió Beatriz levantando los ojos al cielo y como diciendo: «Señor, dame paciencia»-. Marzio, mientras yo estaba encerrada en el calabozo de nuestro palacio, me contó la triste historia de la joven de Vittana. -¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dices? -Cuando me encerrasteis en el subterráneo del palacio de Roma, Marzio me contó la muerte de Anita Ribarella de Vittana. -Adelante... -Me dijo también que él era su marido y que vos la habíais matado, añadiendo que sobre su cadáver habla jurado vengarla con vuestra sangre. Con este objeto, entró como criado en nuestra casa, pero en vista de la vida desdichada que nos hacíais llevar, su odio contra nosotros convirtióse en piedad y no quiso cometer el crimen en nuestra casa, como había proyectado, por temor de que se nos acusase y nos sobreviniera algún daño. -¿Y tú, sabiendo eso, me lo has callado? 31 FRANCISCO D. GUERRAZZI -¡Dios mío! ¿Cómo podía decíroslo yo? En el calabozo apenas entreabríais la puerta para dejarme el pan y el agua y os marchabais corriendo. -Pero si hubieras querido... -¿Y cuándo? Al partir, os rogué dos veces que me escuchaseis, pero vos me empujasteis dentro de la carroza, y cerrando la portezuela os guardasteis la llave en el bolsillo. En la Ferrata, ¿os acordáis?, también me rechazasteis, y disteis orden de que se me vigilase por el camino y que se me impidiera acercarme a vos. ¿Cómo, pues, pude hablaros? -Tú siempre quieres tener razón; repito que pudiste avisarme y que si no has sido cómplice de la inicua trama, al menos no has intentado evitarla. Continúa. -Marzio partió la noche siguiente de haber salvado a Olimpio a quien vos habíais condenado a morir de hambre... -¿De manera que vive? ¡Ah, malvado! ¡Todos os conjurasteis en contra mía! Prosigue. -En el momento del asalto observé atentamente lo que ocurría, y a pesar del cuidado con que se habían enmascarado Olimpio y Marzio... -¡Marzio! ¿Tampoco ese ha muerto? -Les vi entre los bandidos, o mejor dicho, eran ellos los que guiaban a éstos. Entonces comprendí que no se trataba solamente de nuestro secuestro, sino de vuestra vida también. Expuse muchas razones e hice largas promesas para que, seducidos por la avaricia, se separasen de Marzio y nos dejasen continuar nuestro camino. En vista de que mi tentativa no había dado resultado, me apeé cautelosamente de mi 32 BEATRIZ CENCI caballo y os seguí desde lejos, ocultándome tras de los árboles o de los matorrales. Cuando los bandidos llegaron a Tagliacozzo, me acerqué para estudiar el paraje, y aunque estaban cubiertas con mucho cuidado por la maleza, descubrí las entradas de la cueva, bajé al corredor que hemos pasado juntos y oí un ruido confuso de risas y blasfemias. No podía alejarme de allí, y, por otra parte, tampoco sabía lo que debía hacer para salvaros. En esto oí a Marzio que daba órdenes a un bandido de que tomara algunos hombres y se dirigiera a Tagliacozzo con ellos, adonde yo fui también, escondiéndome detrás de un matorral. Salieron muchos bandidos. Yo no abandoné mí escondite hasta que cerró la noche. Entonces me aventuré nuevamente por el sendero que conducía a la cueva. Escuché atentamente y no oí ningún ruido; miré, y a la claridad mortecina de una linterna, vi a todos los bandidos dormidos. Esto me decidió a entrar: andando de puntillas atravesé, palpitante, aquella puerta, pensando que vos estaríais dentro; descorrí los cerrojos de vuestro encierro y os encontré desmayado, tendido en el suelo. La protección de Dios ha sido manifiesta, puesto que ya estáis en salvo. -Está bien -se limitó a decir don Francisco. Mientras tanto habían llegado al castillo. El conde, antes de acostarse, disimulando los dolores que le torturaban, llamó a varios de sus criados y les prometió cuatro mil cequíes si conseguían llevarle, muertos o vivos, a los bandidos de la cueva de Tagliacozzo. *** 33 FRANCISCO D. GUERRAZZI Después de un largo sueño se despertaron los bandidos. Horacio fue el primero en decir: -Me parece que hemos empinado el codo más de lo regular. Diríase que este maldito vino convierte en plomo la sangre de las venas. Veamos qué se ha de hacer con nuestro prisionero. Soy de opinión que, aun cuando tuviese sobre el alma dobles pecados de los que ha cometido, merece ahora absolución plenaria. -Pues yo opino -repuso Marzio- que hace ya rato que debiéramos haberle rezado el requiem. -Poco a popo, amigos; antes de rezar por su alma es preciso quitarle de encima alguna pequeñez, aunque sólo fuesen veinte mil ducados... -Justo -observó Guirigoro-. Le hemos martirizado de tal manera, que será un milagro si todavía le encontramos vivo. Si así fuera, ¡adiós mi dinero! Nunca está de más un poquito de caridad cristiana. -En efecto -repuso Horacio-, yo creo haberle hundido en el estómago el mango del puñal que me adaptó al pecho. También yo estoy fatigado, porque le apretaba con miedo y con rabia y hube de forcejear bastante con él. Mirad cómo me ha puesto la crin del caballo ensangrentado; la sangre de la vejiga me ha llenado todo, manos, pecho, brazos... -La verdad es que sin tus dos velas no hubiéramos conseguido nada. ¡Cómo mordía el maldito viejo! De seguro que tiene el diablo en el cuerpo. Di Horacio, ¿cómo te las compusiste para fabricar esos dos infernales cirios? 34 BEATRIZ CENCI -Es un secreto que me costó mucho trabajo y dinero conseguirlo. Un astrólogo armenio, que residía en Venecia, me cobró cincuenta ducados de oro por enseñarme la receta. -No te creemos avaro, Horacio; pero si lo que pretendes es reembolsarte de esa cantidad, te daremos los cincuenta ducados, aunque ya sabes que entre nosotros todo debe ser común... -Os juro que no lo he dicho por eso. Escuchad, pues, y aprended. Eso se llama mano de gloria y se fabrica de la siguiente manera. Primeramente se corta la mano izquierda a un ahorcado, y después de envuelta en un pedazo de tela nueva, se mete dentro de una vasija y se deja durante quince días cubierta de bálsamo de Arabia; al cabo de ese tiempo se pone al sol hasta que se seque. Las velas se harán de grasa de ahorcado, de cera virgen y de sésamo de Laponia. Estas velas, puestas entre los dedos de la mano de gloria, tienen la virtud de aterrar a la gente y de hacerles ver las más terroríficas visiones. -Es cierto, y yo puedo asegurarlo, pues de tal modo me aterraron, que me pesa la cabeza de un modo atroz. -Puede que sea por eso, pero yo creo que el vino de Jerez que hemos bebido estaba compuesto. -Si Marzio hubiese cumplido el papel que se había reservado, la fiesta sería completa. Di, Marzio, ¿Por qué no viniste con nosotros? -¿Yo? Porque no hubiera podido resistir a los deseos de estrangularlo, y entonces mi venganza no hubiese sido completa ni vosotros hubierais podido exigir ningún rescate. Ya 35 FRANCISCO D. GUERRAZZI no puedo esperar más; id a sacarle el dinero a ese condenado, y después, según lo convenido, lo dejaréis en mi poder. Renovaron el aceite de la lámpara y se encaminaron a la prisión. ¡Cielos! la puerta estaba abierta y la cueva vacía. Lanzaron un grito de rabia al que respondió desde la boca de la caverna un grito de espanto, y a los pocos instantes entró un bandido, que había recibido una herida en el costado. -¡Hemos sido sorprendidos! -dijo con tono angustioso-. ¡Fuera de aquí o nos matarán como a fieras en su guarida! Los bandidos tomaron sus armas y se apresuraron a salir de la cueva. Este diálogo explica el tormento que habían hecho sufrir al conde. La mano de gloria era una superstición a la que se prestaba fe en aquellos tiempos. Los objetos dispuestos por Marzio en la cueva, o el terror, habían hecho creer pavorosamente sobrenatural un juego de prestidigitadores. 36 BEATRIZ CENCI XIX LA NOCHE MALDITA Ved cómo se enmendaba el conde Cenci. Esparcida la rubia cabellera, con la frente levantada hacia el cielo, arrodillada en el suelo, está Beatriz Cenci dentro de una habitación del castillo de Petrella. Por su belleza y por su actitud se parece a la estatua de «La Confianza en Dios», en la cual el artífice de «la tierra de los muertos» ha infundido un alma que él mismo no posee. La estancia en que se encuentra es una prisión; ahora más que nunca su vida se asemeja a un triste camino, del cual las prisiones son los postes que señalan las millas. El aspecto de la habitación aparece verdaderamente extraño: el lecho es espléndido, y queda oculto por amplísimas cortinas de damasco con cornisas doradas; cubre el pavimento una alfombra, en la cual aparece un dibujo representando a Eneas en el momento de escuchar los presagios malignos de la arpía Celeno. Sobre una rústica mesa de madera se ven vasos y objetos de plata; en las blanqueadas paredes y trazadas con carbón, se ven sentencias que la tristeza, la ira o el remordi37 FRANCISCO D. GUERRAZZI miento del encarcelado han exteriorizado, no pudiéndolas ya por más tiempo guardar en su interior. El cielo se contempla a través de una ventana enrejada delante de la cual el conde Cenci, aquel pérfido ingenio, ha hecho construir un tabique, a modo de antipara y encima de ésta una red de alambre. Pero no se detenía aquí la vil crueldad del conde Cenci; al declinar el día procuraba poner sobre la antipara una trampa rodeada de festones de tela, que quitaban la luz del cielo y el aire, consuelo supremo de las vísceras destrozadas. Entonces la cárcel parecía cerrar la boca como hizo la ballena con Jonás. ¡Pobre Beatriz! El cielo que tú amabas tanto; el cielo, participe de los delicados pensamientos de tu alma; el cielo que a menudo llamabas en testimonio de la rectitud de tu corazón; el cielo que deseabas contemplar como la patria libre de tu espíritu divino, ahora se te muestra a través de las barras e hilos de hierro, o te impiden verlo del mismo modo que Dios oculta su faz a los condenados a las penas eternas del infierno. El sol dirige una mirada oblicua allí dentro; sus rayos pasan y se apresuran a retirarse casi por miedo de quedar presos entre la tela metálica. Si durante la noche le quitan el aire a Beatriz, por el día no se lo administran con gran abundancia, sino con tanta esplendidez como los víveres en una ciudad bloqueada. Si el conde Cenci se lo hubiese podido dar encerrado en un vaso, y sin levantar jamás la tapa, ¡con qué gusto lo hubiera hecho! a pesar de que los últimos sucesos le habían vuelto algo pu38 BEATRIZ CENCI silánime; y cuando la cobardía ha susurrado en los oídos de la crueldad: «tiembla», no hay cosa absurdamente despiadada o atrozmente ridícula que aquella no trate de poner en acción. Beatriz intentó muy a menudo subir hasta la parte superior de la reja, deseando desde allí descubrir la copa de los árboles o la cima de las montañas, que hicieron en el alma el efecto de un recuerdo de la bella Naturaleza; y aunque fracasó por tres o cuatro veces, no desistió de su idea. ¡Es tan amargo resignarse a la pérdida del aire, de la luz y de la vista de lo creado, que Dios benigno ha concedido hasta al animal más abyecto! Dotada de un alma de poeta, capaz de hacerse eco de las más sutiles y recónditas fibras de las sensaciones de lo bello, al menos por las rendijas quiso ver las montañas azules, los verdes valles, el río, boa inmensa de agua que se arrastra por la llanura, pero no pudo conseguirlo. Malignamente envidioso de aquella aura de alivio, el conde, muchas veces durante el día y con más frecuencia en las horas matutinas, mientras la joven descansaba, mandó operarios que suspendidos en cuerdas aéreas, martilleaban, sin que Beatriz los viera, clavaban clavos, enyesaban, calafateaban, en fin, atormentaban a la pobre doncella con aquel fragor continuo -que más bien pareció propio del infierno- hasta el punto de que le parecía tener vacía la cabeza y de que en cualquier parte del cuerpo que se tocase sentía dolor. ¡Oh! ¡Cuántas sonrisas del cielo relampagueaban al otro lado de aquellas lúgubres tablas! ¡Maldita sea la mano que se pone entre los ojos del hombre y la Naturaleza! El alma se 39 FRANCISCO D. GUERRAZZI destruye de deseo; y cuando se ve atravesar por los aires un pájaro, se posa sobre sus alas recomendándole que lleve un saludo a los seres queridos o a los lugares en que se ha pasado la infancia. ¡Oh, nubecita blanca que atraviesas este palmo de cielo que me es dado contemplar; yo no te veré cuando llegues a besar la luna! ¡Oh, estrella fugaz, te he visto salir, pero no puedo ver a dónde irás a terminar! ¡Hojas que voláis sobre la abertura de mi cárcel! ¿a dónde os transportará el viento? Mariposa, las rosas que deseas están lejos de aquí; yo no veré cuando, enamorada, tú acariciarás con las alas tus flores más queridas... No, ¡vive Dios! ¡Para negar la vista de estas imágenes, no basta que la crueldad y el miedo se enrollen en una alma maligna como las serpientes de Laocoonte; es necesario que en lúgubre torbellino de sus pensamientos intervengan además la superstición y la envidia; la primera furia de fuego que se atrevió a enterrar vivas a las tiernas jóvenes, las cuales hechas infecundas por los ritos de Vesta, sacrificaron a Venus, alma generadora de la Naturaleza; la segunda, furia glacial que helaría al género humano, arrancaría del cielo el ojo del sol y convertiría hasta al mismo Dios en malvado, porque ella es ciega y loca. El insecto de alas doradas penetró en este sepulcro de vivos, pero pronto lo abandonaba, zumbando: «de los cuidados del carcelero no se hace miel, sino tósigo». El pajarillo también por un momento se posaba sobre los hierros de la reja, pero pronto huía lanzando un sollozo co- 40 BEATRIZ CENCI mo si quisiera decir en su habla: «eres desgraciada, pero yo no puedo ayudarte». Dentro de la cárcel, detrás de la infame antipara, Beatriz, en lugar de recibir las sensaciones externas, y consolarse contemplando o escuchando, en lugar de suavizar la memoria implacable y aquietar la febril actividad del pensamiento reduciéndole a una situación pasiva, ha debido al contrario suscitar las llamas devoradoras de la imaginación, alimentar la herida. Ha oído -cuando desaparece la alegría del día, y la creciente tristeza de las tinieblas obliga a recurrir por consuelo a la Virgen de los cielos- muy lejos, alternarse el canto de las letanías delante de la imagen de la Virgen de los Dolores, que bajo su gran manto celeste ampara a todo el género humano (excepto a aquellos que hacen llorar), pero no ha podido mezclarse con las demás mujeres en su santa plegaria, sorprendida durante la noche por la ronca voz pero ligera como el aire de la pastorcilla que conducía a su casa a las cabras; no ha podido conocer la viveza de los inquietos ojos, el andar presuroso, el símbolo de las flores alrededor del cabello, ni si entonces era la estación de las lágrimas o la de los suspiros. Hacia el alba oyó detonaciones de arcabuces, ladridos de perros y gritos de los hombres, y no pudo seguir con alegre curiosidad las peripecias de la caza, ni socorrer a los heridos, ni ver si los bandidos habían asaltado a los desprevenidos viajeros. La campana llamó en vano a misa; en vano a los funerales; los muertos desconocidos inspiran poca compasión y 41 FRANCISCO D. GUERRAZZI rezar el De profundis que ha de servir para uno mismo es cosa molesta. ¡Dios mío! A tal extremo la ha reducido el maligno viejo, que era evidente no sabía en qué emplear su vida. Pero aquellos eran tiempos de hierro, y los hombres como Francisco Cenci, por sombría y singular maldición, no eran raros. No menos turbaban a la desolada joven el paso de los centinelas que paseaban por el descubierto terrado, precisamente encima de la habitación que ella ocupaba; los frecuentes gritos de ¡alerta! y sobre todo el sonido de la campana cada cuarto de hora, (y sabemos todos que el tiempo se desliza veloz como si lo persiguiesen sin tregua, y los días, los siglos se dirigen hacia la Eternidad al igual que el acero es atraído por el imán; pero estar sentado sobre la orilla y contemplar inmóvil desaparecer el torrente de la propia vida, es espantoso). En el tumulto de la existencia, los afectos, las sensaciones y pensamientos hacen olvidar con más frecuencia de lo conveniente la fuga de nuestra vida; pero estar en la cárcel, y medir los minutos que el prisionero no puede aprovechar, es un suplicio superior a nuestra imaginación. Se experimenta un cruel tormento cuando el tiempo depone la hoz y con una lima, lenta, continua e implacablemente, va segando nuestra existencia; y por más angustioso que sea no tenemos más remedio que contemplar esperanzas, ingenio, alma y cuerpo deshacerse en átomos y caer como limaduras de hierro a nuestros pies. 42 BEATRIZ CENCI Beatriz, al levantar los ojos al cielo, no ruega ni se queja: parece más bien que interrogue: «¡Dios mío! ¿Me has abandonado?» Sus palabras fueron iguales a las últimas que profirió Cristo en la cruz antes de inclinar la cabeza y expirar. Yo conozco bien la mente salvaje de los hombres soberbios que le hubieran contestado así: «¿Y quién te ha dicho, loca, que Dios protege y abandona? Dios no abandona ni protege. La fuerza misteriosa de su acción que se manifiesta por medio de la multitud de cosas creadas, arroja continuamente en el abismo puñados de arena de oro, que son las estrellas... Él las obliga a movimientos diversos, según la ley de su duración. Si el polvo de este mundo, animado o no, baja o sube, entierra bajo de sí a los ejércitos de Cambises; se deja arar y cavar y produce frutos; o si llora o ríe o está inmóvil como la superficie de un campo santo; si se aglomera en mastodontes o se dispersa en hormigas, si se transforma, en plumas de águila o en las fibras inertes del tardígrado, es cosa ésta, que no preocupa a Dios ni le puede preocupar. Para los fines de la Naturaleza, que es hija de Dios, basta con que nada sea infecundo o se disperse estérilmente; después, que aumenten mil buitres o disminuyan diez mil palomas, poco le importa. Inmensa máquina que tritura reinos y granos de uva, emperadores y lombrices, para crear nuevamente lobos, ovejas u otros animales. La doctrina de la transmigración enseñada a Pitágoras por los sabios de Egipto tomada una vez a burla por insensatos filósofos, es cosa tan evidente que parece imposible que alguien pueda impugnarla. Difícil 43 FRANCISCO D. GUERRAZZI es explicar lo que no se comprende ni se puede entender; locura despreciar o negar lo que no se puede entender; pero que el Supremo Hacedor tenga que preocuparse no ya de la especie, sino del individuo, no parece cosa que lógicamente puede ser creída. La Naturaleza tiene en la mano al universo y lo varía mil veces de forma, pero ésta nada le importa. »¿Y por qué los hombres vienen a esta vida y toman esta forma sin pedirlo y aun sin desearlo y no pueden protestar sin inferir una ofensa a la Naturaleza? Limitado hizo el camino del nacimiento, infinito el de la muerte, bien puede darse el caso de que le plazca el vértigo de las transformaciones; si pudiésemos oír la voz de la Naturaleza sentiríamos que siempre predica a los mortales: «Huésped, yo no te retengo a la fuerza a la mesa de la vida; entre las bebidas que te he puesto delante, escoge la que quieras, y si te place la del olvido, bébela y márchate. »Verdaderamente, como si el hombre no fuese bastante presuntuoso, le han dado a entender y su soberbia le ha persuadido en seguida de que, centinela infiel, no puede desertar del sitio que la Providencia le ha destinado; de que él es el rey del universo y de que la fábula de Atlante es el símbolo del hombre llamado a sostener al mundo sobre sus espaldas. El sol ha sido puesto en el firmamento para calentarte, la luna, para iluminarte y las estrellas para recrearte en las noches de estío. Hasta aquí, menos mal; las adulaciones de un lado y la soberbia de otro eran locamente inocentes; pero se volvió cruel cuando le dijeron: «Todas las criaturas han sido hechas para ti». Entonces el despiadado vanidoso tendió la mano so44 BEATRIZ CENCI bre todos los entes que tienen alma y sangre, se apresuró a vivir de su muerte, y se atrevió sin remordimiento a convertirse en sepulcro palpitante. »Ahora este vampiro, nutrido por la soberbia, se irrita por la más leve contrariedad, no quiere soportar la enfermedad y aborrece la muerte. Caen los cedros del Líbano; cayeron las encinas seculares de las selvas druídicas; desaparecieron ciudades, pueblos, imperios y hasta ruinas de imperios. En el cielo aparecen y desaparecen continuamente los planetas, y este gusano petulante, que se llama hombre, presume ser eterno y feliz, sátrapa de la Naturaleza. Muera como hace morir. Resígnese a los hechos comunes; vuelva sin murmurar a la tierra donde ha nacido: «polvo es y polvo se ha de convertir.» ¡Oh filósofo de mente salvaje! Conozco estos argumentos y mi inteligencia los comprende; pero este cerebro que piensa, este corazón que sufre, todo mi ser que se agita, no se satisface con sermones y sofismas. Porque la Naturaleza que ha infundido en el hombre el amor y el instinto de conservación, no puedo haberlo atado a la vida, como Cristo a la columna, para darle seis mil seiscientos sesenta y seis azotes. El hombre tiene derecho a ser feliz y en la Naturaleza se hallan los elementos para conseguirlo; si así no fuere, tendría razón para volver los ojos al cielo y preguntar: ¿Dios, para qué me has creado? Y esta humilde pregunta sería más horrible ante el trono de Dios que la amenaza de Encéfalo o la rebelión de Lucifer. 45 FRANCISCO D. GUERRAZZI Si tales eran los pensamientos que ocupaban la mente de la joven mientras estuvo arrodillada, no lo sé; pero de seguro hubieron de ser muy tristes, porque cuando se levantó dejóse caer en el lecho extenuada. Y el sueño fue un amigo más benigno que la vigilia. Soñó con el mar Jónico, allá donde el cielo y el agua parece establecer una competencia de limpidez, de azul y de claridad. Porque si el cielo ostenta el fuego de sus estrellas, las aguas resplandecen fulgurantes; si el cielo se cubre de nacaradas nubes, el mar se envanece con el dorso de sus peces de escamas multicolores. Los habitantes de ambos elementos parece que establecen amistad y parentesco entre sí, los mergos y los alciones descienden a batir las olas con sus alas y descansan en ellas como en su nido; los peces voladores se levantan describiendo graciosas parábolas en el aire y presentando a los rayos del sol sus aletas verdes y doradas. El Creador dirige una mirada al cielo y otra al mar; y viendo a entrambos admirablemente bellos, ríe, complaciéndose en su obra. Esta sonrisa se esparce por la inmensidad y llena de alegría lo creado. En medio del mar surge el promontorio de Santa Maura, la antigua Leúcades, como ara consagrada al amor desgraciado. En aquel lugar, Safo, la poetisa, arrojándose al mar, esparció por una parte la vida y por otra el amor; y las aguas, que conservan la memoria de ello, cuando llega la época del plenilunio se lamentan con los sonidos de su lira. A Beatriz le pareció encontrarse sobre aquel escollo sola y abandonada de todos. En el fondo veía a las vírgenes oceáni46 BEATRIZ CENCI cas bailar en rueda y establecer juegos que se podían contemplar a la clara transparencia de las olas. De cuando en cuando las ondinas se volvían hacia ella llamándola y con signos la invitaban a que tomase parte en sus juegos. De improviso, un ruido de alas sobre su cabeza le hizo levantar la vista, y se le apareció, en forma de Amor que busca a la raptada Psiquis, el rubio Guido, el amigo de su corazón, que le tendía los brazos. Entonces ella levantó con gran ímpetu los suyos, y sus labios se encontraron... Canova encontró la imagen de aquel sueño cuando esculpió el grupo divino del Amor y Psiquis. Beatriz se despertó. Tenía todavía los brazos levantados, y los dejó caer sobre la colcha suspirando. Avergonzada de haberse dejado ilusionar por un ensueño se ocultó bajo la ropa: el seno blanquísimo se hundió entre las plumas y los rubios cabellos se esparcieron por las almohadas. -¡Pobre de mí! -dijo riéndose de sí misma-. Ahora debiera convencerme de que todas las alegrías son sueños y de que únicamente las amarguras son realidades. ¿Guido, con sus brazos de carne, podrá romper las cadenas de hierro del destino? Y quizás a esta hora ya aborrecerá a la víctima señalada por la desventura. ¡Pobrecito! Yo no quisiera censurarle; no en verdad, porque el temor al contagio aleja al padre del hijo, al marido de la esposa, sin que por esto se demuestre tener mal corazón. Ahora bien, ¿el infortunio no es más inevitable y más fatal que el mismo contagio? ¿Y cómo podría en conciencia desear o pretender que se hundiese en el precipicio, del cual parece que ni Dios ni los hombres quieren o pueden 47 FRANCISCO D. GUERRAZZI salvarme? Que dé su cariño a una mujer menos desgraciada que yo y sea un esposo y padre venturoso... yo se lo deseo... ¡Ah, no!... ¡Sí, yo debo deseárselo con toda el alma! Pero mientras tanto, la desventurada joven bañaba en lágrimas involuntarias las almohadas. Entonces intentó confortar con el sueño su espíritu fatigado; pero fue en vano, porque en seguida, con los ojos cerrados, vio un punto obscuro que avanzaba desde los muros de Roma, poco a poco, por llanuras y montañas, como el polvo impulsado por el viento: aquel punto al acercarse parecía una figura humana: se envolvía en una capa negra y llevaba el sombrero inclinado sobre las cejas. Cuando llegó bajo la torre del castillo Ribalda, mostróse a la claridad de la luna, cuan bello y elegante era, llamando a la joven con la mano. El corazón, con sus agitadas palpitaciones, le había revelado quién era el extranjero. Al pie de la colina, junto al torrente de las aguas continuas, donde medio oculta entre los frondosos olmos, se levanta una capillita, de la que cuidaba cierto santo ermitaño, al cual nunca acuden en vano los corazones afligidos. El monje consiente en la unión de Beatriz y de Guido. La joven tiende la diestra y pide la de su amado, pero éste rehusa, escondiendo la mano bajo la capa. Beatriz insiste hasta que consigue apoderarse de ella; la siente húmeda y viscosa; retira espantada su mano y la ve manchada de sangre. «¿De quién es esta sangre, dime?» Guido desaparece: la ermita y ella se encuentran rodeadas de un infierno de tinieblas. 48 BEATRIZ CENCI *** Un ligero golpe suena en la puerta y después gira silenciosamente sobre sus goznes; primero aparece una cabeza, después el pecho y finalmente todo el cuerpo de un hombre de blancos cabellos, envuelto en una amplísima bata y un gorro encarnado en la cabeza. Es el conde Cenci arrastrado por el destino. Escucha atentamente la respiración de su hija; apoya el cuerpo entero sobre un pie, mueve cautamente el otro y siempre va hacia adelante hasta que se detiene frente al lecho. Beatriz ha cerrado los ojos por el sueño y agitándose inquietamente se ha descompuesto la cabellera que ha quedado vagamente esparcida por el divino seno. El la mira. La vista de formas tan estupendamente bellas le alegra el alma; que rosas y mujeres, cuando menos se muestran, más bellas aparecen... ¿Qué más quiere? ¿No basta, y aun es demasiado, ver aquel seno que palpita? Praxíteles esculpió dos Venus; una velada y la otra desnuda. Los de Guido la adquirieron desnuda, modelada por el cuerpo de Friné, por lo cual, teniendo más de cortesana que de diosa, lo contaminó todo y la religión de la divinidad se convirtió en simulacro; pero los ciudadanos de Cos se apoderaron de la Venus velada, por lo cual adquirieron fama de piadosos y la devoción duró mucho tiempo en sus templos. En esto convinieron todos, jóvenes y viejos; los primeros 49 FRANCISCO D. GUERRAZZI porque la vieron púdicamente hermosa, y los segundos porque la vieron hermosamente púdica. El cínico viejo extendió los descarnados brazos y apartó el blanquísimo lino. Apareció ante sus ojos el tesoro de aquellos miembros... de aquellos miembros que el mismo Amor había velado con sus alas a los dos de los amantes. La puerta de la habitación volvió a girar silenciosamente sobre sus goznes: entró otro hombre y se detuvo. Miró... volvió a mirar y no vio al conde a la débil claridad de la luz. Cenci exhala lujuria por todos sus poros; tiembla; sus ojos brillan de un modo extraño y siniestro, sus mejillas se empurpuran; un sudor frío inunda su frente; se despoja de la bata y aparece desnudo el enjuto cuerpo del viejo... pone una rodilla sobre el borde de la cama y se inclina delirante tendiendo las manos... Una inmensa rabia, producida por el amor, se desarrolla en el alma de Guido (porque el recién llegado es Guido); y sin pensarlo se encuentra en la mano el buído puñal. El conde oye un rumor a sus espaldas y vuelve la cabeza. Guido ha lanzado dentro de los ojos del viejo un relámpago que es la muerte. El conde, aterrado, suelta las cortinas, pero Guido llega a él de un salto y lo agarra por los cabellos encanecidos en el delito. El conde abre la boca con una contracción convulsa... ¿Ruega?... ¿amenaza? Pero todo es inútil: el hierro fulminante le destroza la garganta, le rompe las arterias, y tan profundamente penetra en el pecho que no puede proferir palabra. Vacila... se tambalea... y cae ruidosamente sobre el 50 BEATRIZ CENCI pavimento, saliendo la sangre a chorros de las abiertas heridas. Beatriz lanza un gemido, abre lánguidamente los ojos... ¡Dios del cielo!... ¡ahora no es ilusión!... detiene su mirada en el rostro del deseado amante. El Amor, con sus manos de rosa, abre sus labios a la más gentil de las sonrisas... pero cae sobre el alma del amante como sobre una estatua de bronce... él la mira enfurecido y con el cuchillo humeante señala él cuerpo del caído. La sonrisa murió en los labios de Beatriz, así como muere el beso que enviamos a una visión nocturna, cuando nos despertamos. Pero la doncella no conoce aun todos los misterios de aquella noche maldita. ¿Quién es aquel caído y qué hace? Tiene el rostro vuelto hacia el suelo y la escasa y débil luz de la lámpara no ilumina bien. Beatriz ya ha movido los labios para interrogar: Guido ha observado este movimiento, aunque apenas visible, y lo ha temido... mira a la joven... mira al moribundo; ella sigue la mirada de Guido sobre el caldo... después vuelve a levantar los ojos hacia su amante.. éste ha desaparecido. Una luz funesta ha brillado en el alma de Beatriz. Sin acordarse del virginal decoro, salta del lecho y no rehuye o no se da cuenta de que sus pies pisan la sangre de que está inundado el pavimento. Apoya la mano sobre los cabellos del moribundo y le vuelve la cabeza... es su padre. El conde agita ligeramente la boca en las extremas convulsiones; sus ojos están horriblemente fijos con la inmovilidad de la muerte. Beatriz se pone en pie, como movida por un resorte, 51 FRANCISCO D. GUERRAZZI con los brazos extendidos, petrificada por el espanto; parece atacada de catalepsia. Los ojos de Cenci se dilatan, se animan, dirigen una larga mirada, después se vuelven del color del plomo y se van cerrando poco a poco. La mano de la Necesidad, cuyos dedos son la rabia, el espanto, el amor, el furor y la piedad, ponen en gran tensión el arco de la inteligencia de Beatriz, y si no lo rompen lo dejan sin sensación. La joven, como si no se acordase de nada, permanecía quieta, sin pensar y sin sentir. Guido, como si tuviese el demonio en el cuerpo, baja velozmente la escalera, atraviesa la sala donde se encuentran la señora Lucrecia, Bernardino, Olimpio y Marzio, y arrojando lejos de sí el ensangrentado cuchillo, grita: -¡Lo he matado! ¡Lo he matado! -¿Por qué no habéis dejado que saldásemos nosotros nuestras antiguas cuentas con Cenci -pregunta Olimpio. Y Marzio se limita a añadir fríamente: -Este es un caso del que vale la pena de asegurarse bien- y se encaminó hacia la prisión. ¡Singular naturaleza humana! Marzio, que era capaz de asesinar el conde, con la misma unción que hubiera rezado el rosario, apenas hubo visto la desnudez de la doncella, retrocedió avergonzado, bajó rápidamente y avisó con humildad a la madrastra, la cual, sobreponiéndose al miedo que sentía, se atrevió a entrar en la habitación. Se acercó a Beatriz, la llamó por su nombre, la sacudió, y viendo que no obtenía respuesta alguna, la cubrió con la bata del conde y la arrastró hacia fuera. La joven se dejó llevar y no opuso resistencia alguna a que 52 BEATRIZ CENCI le lavasen los pies ensangrentados, a las frotaciones que le dieron con vinagre, ni a que la acostasen. Comprendieron que era necesario hacerle una sangría, pero no poseían los instrumentos apropiados ni conocían el modo de usarlos; y como llamar al barbero era peligroso, prefirieron no hacer nada. Entonces Marzio, cediendo a sus feroces impulsos, entró en la habitación seguido de Olimpio, y asiendo el cadáver por el cabello, hundióle en el ojo izquierdo un estilete que llevaba prevenido, sin retirar la hoja mientras encontró sitio para penetrar. -¡Ahora ya estoy asegurado! -No había necesidad de hacer eso -observó Olimpio metiendo los dedos en la herida que el conde tenía en la garganta-. Mirad qué agujero. Por aquí podría salir el alma hasta en coche. Para un alma esto es realmente una puerta cochera. Ahora es necesario pensar en lo que debemos hacer de esto -añadió dando una palmada en la cabeza del cadáver. -Llevémosle al jardín y enterrémosle allí. -Habéis perdido todos el juicio. No basta enterrarlo; antes es preciso despistar a la justicia. Venid acá; tomadlo por los pies; yo le agarraré por debajo de los brazos y le llevaremos a la terraza que da al jardín. He observado que esa terraza conduce a las letrinas y carece de parapeto en algunas partes. El pobre caballero se levantó, y sin duda, para hacer sus necesidades, y a pesar de ser de noche fue a obscuras... ¡Qué imprudencia! Quizá había abusado de la cena o bebido más 53 FRANCISCO D. GUERRAZZI vino que el de costumbre... ¡Qué fatalidad! Desgraciadamente, puso el pie en falso y caló... -Muy bien, admirablemente.. Pero el hombre que cae desde una altura se desnuca, se rompe la crisma, pero no se produce una herida en esta forma, pues se ve claramente que ha sido hecha con un arma cortante y punzante. -También está previsto ese punto: lo arrojaremos sobre los árboles, le introduciremos luego la punta de una de las ramas, y eso basta. ¿Creéis, Marzio, que se preocuparán mucho por averiguar si se trata de un crimen? El muerto al hoyo y el vivo al bollo. -Algunas veces los muertos resucitan; pero, en fin, la proposición es aceptable. Se hizo conforme había propuesto Olimpio. Doña Lucrecia, valiéndose de una ventana del castillo que carecía de reja, consiguió hacer entrar a Guido, Marzio y Olimpio sin que fueran vistos absolutamente por nadie; y los asesinos determinaron salir por el mismo sitio por donde habían entrado. Guido, que había ido sólo para estudiar la manera de poner en libertad a Beatriz, y que si mató al conde fue porque las cosas vinieron así, aquella misma noche partió para Roma. Marzio y Olimpio tomaron también en seguida el camino que les conduciría a las fronteras del reino de Nápoles para dirigirse después a Sicilia o Venecia, y recibieron como presente dos mil cequíes y además la promesa de otros favores y de que la protección de la casa Cenci y del señor Guerra no les faltaría jamás. 54 BEATRIZ CENCI Al llegar Guido a la posada de la Ferrata ordenó que le ensillasen inmediatamente el caballo; sus órdenes fueron cumplidas según sus deseos y el posadero que le había observado con sus malignos ojos, le dijo al sostenerle el estribo: -¡Oh! ¡caballero! Anteayer me dijisteis que ibais al castillo Ribalda para pasar el mes de septiembre; pero por lo que veo os habéis comido en dos días un mes entero. ¡Misericordia¡ Esto se llama apetito. -El hombre propone y Dios dispone. -Decid más bien que habéis ido a tomar parte en una tragedia; habéis desempeñado el papel que os tenían encargado y ahora volvéis a vuestra casa. -¿Qué queréis decir con estas palabras? -Nada, sino que tenéis la manga del justillo ensangrentada. Guido se miró aterrado la manga y conoció que el posadero decía la verdad. -¿Acaso seríais vos el preboste de la campiña? dijo de mal talante y volviéndose hacia él. -Me extraña mucho lo que decís, caballero. Yo soy compadre de cierto Marzio, el cual imagino que vos debéis conocer un poco, y soy padre para los pobres chicos del bosque; soy enemigo natural de la miseria, pero honrado. Todo esto os lo he advertido para que, si os conviene, hagáis caso del mesonero de la Ferrata. Guido entró precipitadamente en la posada y se entretuvo más tiempo del necesario en lavar el justillo. Al despedirse del mesonero le estrechó familiarmente la mano y le sonrió 55 FRANCISCO D. GUERRAZZI como si hubiera sido un antiguo criado suyo. ¡Extraña amistad es la que hace contraer el crimen! Al día siguiente, que fue el diez de septiembre, en el castillo de Petrella resonaron llantos y gemidos, los cuales eran tan ruidosos como poco sinceros. Los habitantes del país y de los pueblos del condado, acudieron apresuradamente para contemplar el espectáculo. Él cadáver del conde fue dejado largo rato entre las ramas del saúco donde fue encontrado. Las comadres del vecindario, rodeando el árbol y con el rostro levantado hacia el cadáver, contaban las más estupendas historias del mundo. Quién decía que el viejo pescador, dirigiéndose al Barlotto de Benevento, para rendir obediencia al diablo, se había levantado, cabalgando sobre un mango de escoba, que como ya se sabe es ordinariamente la montura de los brujos; pero cuando estaba en lo mejor se le ocurrió pronunciar el nombre de Jesús y el mango de la escoba se le rompió entre las piernas precipitándole de una altura de más de cuatro millas. Otras sostenían que había caído al terminar la escritura por medio de la cual había vendido su alma al diablo, y éste, como era de justicia, se le había presentado para tomar posesión de lo que era suyo. Confirmaba esta opinión al ver aquel cuerpo colgado del saúco, pues éste, como el pino, el nogal, y otros árboles de la misma especie, eran plantas consagradas al espíritu maligno. Pero esta versión quedaba desmentida por la comadrona de Petrella, la cual aseguraba que la noche anterior, al salir fuera de casa por menesteres de su oficio, había oído un gran estrépito por los aires y poco después maullar todos los gatos que estaban en 56 BEATRIZ CENCI los tejados, y finalmente, que un murciélago le apagó con las alas la linterna que llevaba encendida; todo lo cual significaba que en aquel momento algo extraordinario pasaba por los aires. En fin, sería fastidioso consignar todo el repertorio de historias inverosímiles que solían referirse en aquel tiempo en caos semejantes y en las cuales no sólo creían las mujeres y gente de poco peso del condado, sino también los hombres devotos y los jurisconsultos de fama; de los curas no hablo, porque fingir creer en lo que otros creían era su oficio y no les hubiese salido a cuenta lo contrario. Quien vive del grano siembra grano, y quien vive del error no deshace el error; esto está claro. Poco más allá de las mujeres había un grupo de hombres en medio del cual parecía llevar la voz cantante el párroco, y todos juntos se esforzaban por explicarse cómo diantre había podido quedarse aquel cuerpo colgado de una rama cuando vino a interrumpir esta conversación un criado, quien de parte de su excelencia, la señora condesa, invitaba a entrar a todos los presentes en el palacio. Fueron a donde estaba doña Lucrecia, encontrándola inconsolable como es de costumbre en todas las viudas, la cual, después de haber hablado durante largo rato, entre llantos y suspiros ordenó al párroco que dispusiera para el difunto unos funerales magníficos y que respondiesen a la nobleza y poder de la casa Cenci; e invitó a los montañeses a que asistiesen al entierro, prometiendo limosnas abundantísimas para las familias pobres, con objeto de que rogasen por aquella pobre alma. Salieron por lo tanto edificados de la piedad de su excelencia, y 57 FRANCISCO D. GUERRAZZI por el camino no hicieron más que comentar su esplendidez y su benevolencia. Cuando volvieron para levantar el cadáver del conde le encontraron no colgado del saúco sino encerrado dentro de dos cajas de roble. 58 BEATRIZ CENCI XX LA CAPA ROJA -He perdido la partida; bajaremos las cartas. -Pero, don Olimpio -observaba el tahur con una vocecilla agridulce-, piensa que nos hemos puesto a jugar antes de que sonase el Ave María de la noche, y ahora, mano a mano, ya estamos en el Ave María de la mañana; cada minuto que pasa me parece que estoy sobre las parrillas de San Lorenzo. -Cuando antes abriste la boca, y yo te la cerré con un ducado, no ladraste, cancerbero del infierno. ¡Vive Dios! ¡También he perdido ésta! dame las cartas. -Más que vuestro dinero preferiría que os marchaseis de mi casa; os lo juro a fe de jugador honrado. -Si puedes hacer que esas dos últimas palabras estén juntas aunque no sea más que por un segundo... te doy la Sicilia desde aquí a la otra parte del aro. -Han pasado ya siete horas desde el tiempo señalado por el bando del virrey; y si el preboste que me tiene ojeriza me pesca en falta, no tendría nada de extraño que me arrojase al golfo con una piedra en el cuello. 59 FRANCISCO D. GUERRAZZI -¡Maldito Judas Iscariote! -gritó Olimpio dando un fuerte puñetazo sobre la mesa que hizo saltar los vasos y unos chirimbolos de barro y caña que se llamaron pipas-; tú envías la jettatura a mis cartas y esta vez has hecho lo mismo; por eso me estás despellejando. El tahur, como de costumbre, había mentido, puesto que el preboste y él estaban unidos como los dedos de una misma mano, siempre dispuestos a hacer presa. El preboste no contaba con un espía más solícito y mejor informado de lo que ocurría en la casa y fuera de ella. Salario de aquel oficio era el incumplimiento de los bandos sobre el juego; costumbre de aquellos tiempos de barbarie y que ha pasado a nuestros días de refinada civilización puesta en práctica con sordina. Los malos usos, bajo las buenas leyes, continúan caminando, pues hay que convencerse de que la sociedad puede vivir muy bien con los antiguos abusos, así como el hombre mastica con las muelas llenas de caries, y no es posible corregir con un plumazo la peculiar corrupción de la sociedad. Y quien de otro modo obra, pierde jabón y lejía; después impreca a la indomable perversidad humana y se abandona a la desesperación mientras debería corregirse del error y obrar de otro modo. Pero este discurso se hace muy largo y no hace al caso, por lo cual preferimos continuar nuestra relación. -Tabula rasa. Ya lo has terminado todo. -Valor, don Olimpio; es preciso apelar en segunda instancia. Mañana tendrás el desquite. 60 BEATRIZ CENCI -¡Por los santos apóstoles Pedro y Pablo! Hace ya bastante tiempo que digo yo lo mismo, pero se conoce que la fortuna me ha vuelto las espaldas... -Pobre porfiado saca mendrugo; la cuestión es que puedas volver todos los días bien provisto de municiones; y eso podrás hacerlo, porque yo creo y he creído siempre que los receptores de los galeones del Perú sois dos; tú y el rey Felipe nuestro señor, a quien Dios guarde. -Marzio me dice constantemente al oído que mi parte se ha terminado y que sus mil cequíes no tardarán tampoco en desaparecer. -Mil y mil hacen dos mil. ¿Pero sabes, don Olimpio -observó el tahur-, que aquí en Nápoles con dos mil cequíes se puede comprar un título de duque? ¿Cómo te has arreglado para ganar tanto dinero? Cuéntame cómo lo has adquirido. La alusión era demasiado directa para que Olimpio no supiese esquivarla. Miró por un momento con socarronería al jugador, y después respondió: -Es el producto del botín que recogí cuando combatí por la fe. -¿Por qué fe? -dijo el garitero-. Pues, dicho sea sin ofensa, me parece que te has encontrado más frecuentemente con los turcos que con los cristianos. ¿En qué mares has combatido, don Olimpio? -¡Oh! en tantos mares... -¿Pero en cuáles? 61 FRANCISCO D. GUERRAZZI Olimpio, estrechado por estas preguntas insidiosas, no sabía ya qué decir cuando uno de los jugadores acudió casualmente a su auxilio preguntando: -¿Y tu compañero don Marzio? ¿Por qué no viene contigo? -¡Oh! Marzio pica más alto que yo, y se va a jugar con los caballeros y a beber con los duques, como si no hubiésemos hecho juntos la misma vida en los bosques de Quco. -En la sierra, pues -observó el garitero-, y no en el mar hiciste tu botín. -En el bosque o en el mar, ¿qué te importa a ti, maldito Judas? ¡Ah! ¿Tú quieres averiguar mi vida?- respondió Olimpio turbado. El tabernero, a quien aquel coloso inspiraba miedo, ocultó el deseo que tenía de conocer, como el caracol se esconde en su caparazón cuando la tocan los cuernos. A la noche siguiente Olimpio no se sentó a la mesa del juego, sino en el fondo de la habitación, con las piernas cruzadas y el rostro apoyado en la palma de la mano. Lanzaba por boca y narices nubes de humo con inquieta presteza, y su semblante, ya de suyo siniestro, aparecía más feroz que de ordinario. -¿No ha llegado esta noche el galeón de Acapulco? -¿Por qué no has traído contigo a tu compañero don Marzio? Estas dos preguntas fueron a dar, como dos flechas, en el mismo blanco; así es que Olimpio, después de haber blasfemado del cielo y de la tierra, exclamó con rabia: 62 BEATRIZ CENCI -Porque va envuelto en una capa roja, se cree que es el conde Cenci, a quien la ha robado... -Toma, consuélate -dijo el tabernero poniéndole delante un vaso de vino. Olimpio lo apuró de un trago y suspirando lo volvió a dejar sobre la mesa. -Tú no me quieres ni tienes confianza en mí prosiguió el tahur-, y haces mal. Para demostrártelo, si quieres una docena de escudos para jugártelos o hacer de ellos lo que te parezca, estoy dispuesto a prestártelos. -¿Quién te ha dicho que yo no te aprecio? Te quiero más que al pan. -Y ese Marzio a quien tú honras como si fuera tu amo y que te desprecia y te niega dinero... -¿Sabes lo que me contestó cuando le dije que no me quedaba un bayoco? «Si eres pobre, ahórcate.» -¿Eso te ha dicho? -Sí, y que le dijese adónde pensaba ir, porque si yo me dirigía hacia poniente él se encaminaría hacia levante. -Esas son cosas que hacen llorar a las piedras -repuso el tabernero bebiendo y alargando el vaso a Olimpio, quien lo vaciaba sin cumplidos. Los hombres acostumbran a ser muy ingratos. Mientras nos necesitan, nos darían él oro y el moro; pero terminada la fiesta levantan el puente, y si te he visto no me acuerdo... -Es verdad; pero... -¿Y ahora qué harás? Si puedo serte útil en algo cuenta conmigo, y así sabrás que yo, por un amigo, soy capaz de ti63 FRANCISCO D. GUERRAZZI rarme de cabeza al fuego. De los hombres se puede decir como de los caballos: para subir la cuesta te quiero... Bebamos. -Bebamos -respondió Olimpio, y después de haberse limpiado los labios con el dorso de la mano, continuó-: No sé qué hacer. Si pudiera enviar una carta a Roma y hacerla llegar a poder de la familia Cenci, tengo la seguridad de que no me faltará dinero... pues están obligadas a socorrerme... -¿Sí, eh? -recalcó el tahur tendiendo las orejas como las liebres cuando tienen miedo y dilatando los músculos de su cara; lo mismo que después de una lluvia crece la hierba en agosto, mostraba la alegría de los animales carnívoros cuando, escondidos entre los matorrales, ven aproximarse la presa. No era cierto que Marzio hubiese proferido la villana injuria que Olimpio le atribuía; muy al contrario, le manifestó con la mayor amabilidad que ya hacía muchos días que derrochó el último cequí de los mil que le correspondieron, y que pareciéndole urgente que los dos se alejasen del reino, no podía consentirle que gastase en los garitos y tabernas el dinero necesario para el viaje. Olimpio mentía, por lo tanto, y hacíalo para poder darse la razón a sí mismo, caso frecuentísimo entre la gente de su calaña. A Marzio, empero, recapacitando sobre esto, le pareció que no había obrado juiciosamente, pues era peligroso contender con las pasiones brutales de Olimpio, que habían aumentado desmesuradamente en medio de la corrupción de una gran ciudad. En consecuencia resolvió ir a buscarle y no 64 BEATRIZ CENCI separarse de él hasta que hubieran salido del reino, lo cual se proponía realizar lo más pronto posible; y sabiendo en qué tasca solía pasar la noche Olimpio, se encaminó allá sin vacilar. -Pues deberías hacerlo -replicó el tabernero-. ¿Acaso son tus banqueros los condes Cenci? -Hazte cuenta de que lo son... -Vamos, ya comprendo -insinuó el tahur-. Has enviado al otro mundo algún enemigo de la casa, ¿verdad? -Por esos trabajos no se conceden pensiones, pues allí como aquí no falta quien por una miseria haga todo lo que le pidan y el oficio está muy malo. -¿Entonces...? -Es peor... pero mucho peor que eso... El secreto está aquí dentro, y para que permanezca cerrado es necesario ponerle candados de oro. -¿De veras? ¿Y no podrías confiarme ese secreto? -Yo sé quién asesinó al conde Cenci. -¡Oh! -exclamaron a coro los jugadores viendo aparecer en aquel momento a un hombre de porte distinguido envuelto en una magnífica capa de escarlata bordada de oro-. ¡Bien venido sea don Marzio, sobre todo si quiere acompañarnos! Sorprendió no poco a Marzio oír que le llamaban por su nombre, y girando sobre sus talones volvióse hacia Olimpio, el cual, sin mirar al recién llegado, recobró su primera posición, gruñendo encolerizado: 65 FRANCISCO D. GUERRAZZI -Me halaga no ser un desconocido para estos caballeros -dijo Marzio sin apartar la vista de su cómplice. -Don Marzio -repuso el dueño del garito dando vueltas a su alrededor como una serpiente-, ¿quieres que te guarde la capa? Palabra de que vale la pena tener cuidado de ella, pues diríase que es una donación causa mortis de algún príncipe, marqués o por lo menos conde. Marzio volvió a mirar a Olimpio, pero éste permanecía inmóvil. Entonces se despojó de la capa y se sentó entre los jugadores. Como ya era ducho en las malas artes de éstos, el juego fue como guerra entre corsarios y piratas, en la que no se pierde más que los barriles vacíos. Los tahures, acostumbrados a las fáciles victorias que alcanzaban sobre Olimpio, se vieron negros para defenderse. Transcurrido el espacio de tiempo convenido y sintiéndose Marzio más molesto por la tos, que desde hacía algunos meses le atormentaba, tomó su capa y se marchó diciendo que ya volvería en otra ocasión, y dejando a Olimpio desilusionado, pues esperaba que Marzio le rogase que hiciesen las paces y aceptase una cincuentena de ducados para que pudiera jugar aquella noche. Marzio, empero, considerando la brutal grosería de su compañero y viendo que no podría sacar ningún provecho de él, había resuelto ahorrarse la mortificación de humillarse y partir de Nápoles a la mañana siguiente. Olimpio se quedó tan empequeñecido como altivo y grosero habíase mostrado mientras abrigó la esperanza de hacer las paces con su compañero; así es que se apresuró a salir en 66 BEATRIZ CENCI su seguimiento. El tabernero, por su parte, tampoco se quedó en el garito, sino que siguió a Olimpio, imitando el modo de andar de los cuervos que no tienen alas, los cuales avanzan a saltitos, se detienen para observar que no los persiguen, y continúan andando del mismo modo. Marzio, que había oído rumor de pasos a su espalda, sacó el puñal, y volviéndose de improviso, preguntó en voz alta: -¿Quién va? -Soy yo, Marzio, nada temáis, pues no tengo intención de haceros daño. -Ni daño ni bien. Pero en fin, ¿qué queréis de mí? -No os enfadéis; vamos juntos, si gustáis, y hablaremos a nuestras anchas. Y continuaron andando. El tabernero no los había perdido de vista un instante. -¿Os parece bien -empezó a decir Olimpio-, que siendo compañeros me dejéis sin un bayoco para hacer cantar a un ciego? ¿Me salvasteis de morir de hambre para que muera de sed? -Olimpio, ya os he dicho mil veces que podéis venir a mi casa cuando os plazca; no os faltará comida ni bebida; pero que queráis también dar fin al poco dinero que me queda en vino, juego y otros vicios más feos, es cosa que no estoy dispuesto a tolerar. Vuestra parte ya os la habéis gastado; hemos sacado las cuentas y os he demostrado que aun me debéis doscientos ducados, lo cual no habéis podido negar. Ahora bien, ¿qué derecho pretendéis tener sobre mi dinero? 67 FRANCISCO D. GUERRAZZI -Vos me habéis enseñado que entre soldados y bandidos, y aun entre grandes señores, la carencia de derecho no es una razón para que se abstenga uno, cuando lo necesita, de tomar el de los demás. -Está bien; pero yo hablo del derecho y no de la fuerza, y de ésta ya sabéis que tengo tanta como vos. Y cuando las fuerzas son iguales, se deja quieta la lengua y hablan los aceros. ¿Acaso no hace la lengua peores heridas que las manos? ¿Dónde tienen la fuerza los áspides y las víboras? El hombre, algunas veces, se parece al áspid. -Suprimid el «algunas veces» y estaréis en lo cierto; lo sé por experiencia.. -Es especialmente en los lugares donde, como Nápoles, por ejemplo, hay un vicario de lo criminal, con facultad amplísima, para descubrir delitos, poner talla y conceder recompensas y remisión de pena a los cómplices delatores. -De esa clase de vicarios los hay en todo el mundo, pero sin los delfines que conducen pérfidamente a los atunes, las redes del tirano quedarían vacías. -Ya sabéis, Marzio, que, a veces, la desesperación hace a los hombres peores que los delfines: los convierte en tiburones. -¡Te veo! -dijo Marzio para su coleto, y añadió dulcificando el tono con que había hablado antes-: Olimpio, ciertas palabras que he oído al tabernero me hacen temer que hayáis cometido una imprudencia. Si así fuere, estaríamos irremisiblemente perdidos. 68 BEATRIZ CENCI -¡Como que se puede decir que acabamos de nacer! -No lo echéis a broma, Olimpio, porque podría darse el caso de que el secreto no fuese ya vuestro ni mío; pensad que en ello nos va la pelleja. Olimpio se detuvo un momento pensativo y comprendiendo que Marzio tenía razón; y no pudiendo evitar que se apoderase de él un miedo cerval, continuó hablando con voz trémula: -Ahora me doy cuenta de lo que he hecho. Marzio, es preciso que me ayudéis a recoger las redes... ¿Qué queréis? ¡Tenía una rabia en aquel momento! En fin, he sido un torpe... se me ha ido la lengua... he dado a entender... he dicho más de lo necesario para hacer sospechar que nosotros somos los asesinos del conde Cenci. -¿Os chanceáis? ¡Estamos perdidos! -Hablo en serio. Pero me parece que los que me han oído son personas de bien. No obstante, si yo no hubiese hablado... o si fuera posible que ellos olvidasen... o que les cerráramos la boca para siempre... -En las cartas se pone un sello de lacre, y en los labios es preciso ponerlo de plomo, como en las bulas de Su Santidad. -Si pudiéramos... eso sería lo mejor y más seguro... Hasta el acero podría servir en este caso. -Eso creo yo -repuso Marzio mirando de reojo a su cómplice, pero le pareció que éste estaba alerta. Escuchó y no oyó el menor ruido en los alrededores, pues más bien se hubieran percibido las pulsaciones de las venas de un tísico que los saltitos del tabernero. 69 FRANCISCO D. GUERRAZZI Mientras tanto llegaron a una capilleta de la Virgen ante la que ardían dos faroles. Olimpio, que iba a la izquierda de Marzio, levantó el brazo para quitarse el sombrero ante la sagrada imagen, y su compañero, que sigilosamente había sacado el cuchillo, dio media vuelta con suma rapidez, y le hundió la daga hasta la empuñadura en el vientre. Olimpio cayó gritando: -¡Marzio! ¿qué has hecho? ¡Virgen Santísima, ayudadme! Marzio se le echó encima diciendo: -Tú mismo te condenaste, Olimpio, al decir que una boca habladora se cierra con un sello de hierro, y quiera Dios que esto baste. Y mientras así hablaba, dio otras puñaladas a Olimpio para rematarle. Cuando creyó que ya estaba próximo a expirar, limpió el cuchillo en las ropas del moribundo y se arrodilló ante la capilla de la Virgen murmurando: -De esta sangre derramada tendré que dar cuenta algún día, pero ya sabes, Madre bendita de Dios, que me he visto obligado a verterla, no para salvarme yo, sino para evitar la perdición de una familia entera y de una doncella que se te parece sino en la gloria, en el dolor y en la belleza. Y continuó su camino como si ante la capilleta acabase de rezar una parte del rosario y no de cometer un asesinato. Horrible mezcla de devoción y de ferocidad, muy corriente, sin embargo, en aquellos tiempos. Marzio llegó a su alojamiento, colocó apresuradamente en una maleta los vestidos, el dinero y cuantos objetos le pertenecían, y cuando cerró aun más la noche, dejando el 70 BEATRIZ CENCI saldo de su deuda encima de una mesa, abandonó aquella posada con intención de pasar el resto de la noche en otra y embarcarse al día siguiente en el primer buque que saliese del puerto. El tabernero, que desde lejos había observado todo lo ocurrido, se acercó vivamente a Olimpio, pero lo encontró agonizante. -Olimpio -le dijo-, te ha matado don Marzio, por miedo de que descubrieses el asesinato del conde Cenci, ¿verdad? Y se inclinaba sobre él, presa de devoradora curiosidad. Al ver aquella horrible facha, y a semejante hora inclinada sobre el moribundo, y el rayo oblicuo del farol iluminar débilmente la escena, hubiérase dicho que el diablo estaba esperando que saliese el alma del bandido para llevársela al infierno. Olimpio abrió fatigosamente los ojos, vidriados ya por la muerte, y los cerró de nuevo gimiendo al reconocer al tabernero. -¡Venganza! ¡Venganza! -le instaba éste-. Si quieres vengarte de don Marzio, y seguramente lo querrás, revelámelo todo, pues yo soy uña y carne con el preboste y antes de que tu alma haya llegado... Se detuvo un instante, porque la palabra indicada era naturalmente el infierno y no le parecía muy propio substituirla por la de paraíso; por lo tanto empleó un término medio, como los diplomáticos, y agregó: -Antes de que tu alma haya llegado al otro mundo, sentirás trotar la de don Marzio a tus espaldas. 71 FRANCISCO D. GUERRAZZI Olimpio no veía ya, pero oía perfectamente; y conociendo, aunque tarde y en aquel trance supremo, el mal que había hecho, comprendió que Marzio tuvo sobrados motivos para matarle y murmuró algunas palabras en voz baja. El tahur, de rodillas, inclinado y apoyándose con ambas manos en el borde de la acera, acercó ávidamente el oído a la boca del moribundo, para oír lo que decía, pero las únicas palabras que pudo distinguir fueron las siguientes: -Maldito... Judas... Iscariote... Mas era tanto y tan grande el deseo que el tabernero tenía de oír algo que le interesara, que metió el borde de la oreja entre los labios de Olimpio y éste pudo mordérsela sin ningún esfuerzo, quedándose los dos en actitud, aquél de hacerla y el tahur de recibir una confesión. Cuando el tabernero pudo sacar su oreja de entre los dientes del muerto, se la frotó suavemente para mitigar el dolor, dio luego un salto y echó a correr con tal velocidad, que parecía no tocar el suelo con los pies. Por último se detuvo en una callejuela, ante la puerta falsa de un palacio, llamó sin adoptar precauciones de ninguna clase, pues la noche era muy obscura, y la puerta se abrió y volvió a cerrarse sigilosamente, como boca de zorro que se engulle una gallina. A la mañana siguiente, antes de que despuntase el alba, Marzio fue al puerto, y no encontrando en aquel momento otra embarcación que se hiciese a la vela, tomó una tartana que se dirigía a Trapani, ajustando el precio del pasaje con el patrón, y ya subía por la escala para entrar en la nave, cuando 72 BEATRIZ CENCI le cayó al mar la capa roja. Los marineros echaron el arpón, pero por tres veces consecutivas fracasaron sus intentos. Mientras que de este modo perdían vanamente el tiempo, distinguióse una nube de esbirros que se dirigían al barco. Marzio, que tenía vista de lince, percibió entre ellos al tabernero, y éste, que no tenía nada de ciego, no tardó en descubrir la capa roja y a su propietario. El fugitivo se apresuró a gritar que dejasen la malhadada capa, y que zarpasen sin dilación, pero ya era demasiado tarde. -¡Alto la tartana por orden del virrey! La embarcación quedó inmóvil y los esbirros, trepando por las dos bandas, lograron sujetar a Marzio, que se disponía a arrojarse al mar. -¡Dios no lo quiere! -exclamó el bandido dejándose atar sin oponer resistencia. Para no despertar la curiosidad de la gente, los esbirros, siguiendo la antigua costumbre de hacerlo todo a la chitacallando, le echaron encima la capa roja, que apenas se había mojado, y tapáronle con ella los brazos atados. Dos esbirros, a cierta distancia y separados el uno del otro le acompañaban; los restantes seguían detrás como si fuesen criados suyos. El preboste, que se había quedado en el muelle, gritó: -¡Eh, de la tartana! Ya podéis largar velas, y buen viaje. *** -Excelencia, los gavilanes vuelven con la caza. 73 FRANCISCO D. GUERRAZZI Esto anunció un criado que por su rostro y sus trazas participaba del esbirro y del clérigo. Sus palabras, proferidas a través de la cerradura de la puerta de una alcoba, tuvieron la virtud de hacer levantar una mole de huesos y de cartílagos de debajo de una colcha. De ambos lados de la cama viéronse bajar dos personas, las cuales, vueltas de espaldas y sentadas en los bordes del lecho, se apresuraron a cubrir sus desnudeces con gran rapidez. La persona de la parte izquierda, era un hombre alto, delgado, huesudo y sus piernas parecían dentro de los pantalones flautas enfundadas. Tenía el rostro amarillento como aceite de lámpara y agujereado de tal modo por la viruela que semejaba queso de Parma. Doble círculo amoratado circuían sus ojos, en los que brillaban unas pupilas muy relucientes pero inexpresivas y fijas como las del halcón. En los esfuerzos que hacía le llegaba la boca hasta las orejas, descubriendo una hilera de dientes entre los que sobresalían, por su gran tamaño, los caninos, que comprimían los labios, aunque los tuviese cerrados. Llevaba en la cabeza un gorro de tela blanca, sujeto por una cinta de seda color de fuego, y vistióse una especie de bata blanca también, con adornos de color rosa. La otra persona era una mujer... sí, una mujer, de cabellos entrecanos y enmarañados como si toda la noche hubiese andado a la greña con su marido. No tengo tiempo ni ganas de describir a estos personajes; pero si el lector quiere formarse una idea aproximada de esta criatura, basta con que recuerde el bajo relieve del conde Ugolino, atribuido a Miguel Ángel. En la parte superior aparece la figura del Hambre. 74 BEATRIZ CENCI Mírela el lector querido y hágase cuenta de que sirvió de modelo al escultor la mujer de que hablo. Mientras el hombre se vestía apresuradamente, decía a su esposa: -Carmela, corazón mío, espero que este asunto me devolverá el favor del virrey. Antes, cuando los crímenes eran incesantes en los confines de los Estados pontificios, quería que hiciésemos la vista gorda; y si no afectaban a los españoles, no había ni que hablar de semejantes pequeñeces. ¿Quién sabe? tal vez quería amontonar inmundicias sobre las gradas del trono de Sixto V para darle que hacer. Ahora, de pronto, pretende que tengamos más ojos que Argos, ¿sabes? aquel Argos que puso Júpiter para guardar la vaca Io, y más manos que Briareo. ¡Qué particulares son estas gentes! Cuando dicen «Queremos», se creen que ya lo tienen todo hecho. Los hilos de la justicia están siempre tendidos; pero unas veces se rompen por demasiado tirantes, y otras no sirven por haber estado mucho tiempo inactivos. -Alegría mía, preciso es que vuelvas a la gracia del virrey, pues, según vengo observando, tu adjunto se ingenia para suplantarte, valiéndose de todos los medios. La última vez que el virrey vino al Tribunal, lo acompañó hasta la última grada del palacio; y cuando se disponía a subir a su coche, se inclinó profundamente como diciendo: «Serenísimo señor, hacedme el honor de poner el pie sobre mi cuello antes que en el estribo.» Corazón mío, si hubiese estado presente, esa honra te hubiera correspondido, pues no hay quien te pueda ganar en caso de inclinarte. 75 FRANCISCO D. GUERRAZZI -¿Y dijo al virrey la causa de mi ausencia, entrañas mías? -Sí, a lo menos así me lo pareció. -¡Ah! ¡Dichoso él! -Y al domingo siguiente, cuando encontré en misa al esperpento de su mujer, la presumida vieja pasó por mi lado sin saludarme y como si quisiera burlarse de mí. Así, pues, corazón mío, no perdones ningún medio para congraciarte con el virrey. ¿Quiere gente para la cárcel? Pues se la das para la horca. ¿La desea ahorcada? Se la das en cinco cuartos y medio... -Vamos, bien mío, repara que los cuartos no pueden ser más de cuatro, y has de saber, Carmela, que el verdugo... Pero ya hablaremos de esto durante el almuerzo. Ahora es menester que me dé prisa, porque el preboste espera. Por lo visto, debe ser un individuo de cuidado, y cuando lo ha detenido es porque ha cometido algún delito. -Y aun cuando así no fuera... ¿El amo quiere que destroces? ¡Pues a no dejar hueso sano! La obediencia es sagrada, vida mía. -Tienes razón. Creen los tontos que la justicia se pesa en una balanza, cuando se hace en una romana de dos pilones, lo mismo que Burrasquino que tenía dos fanegas para vender la cebada y fue condenado a galeras por no dar la medida exacta, Carmencita, paloma mía, haz el favor de traerme pronto el chocolate y los bizcochos, porque ya sabes que he de trabajar mucho esta mañana, y si no me desayuno desfalleceré. 76 BEATRIZ CENCI -Alma mía, ve tranquilo, que en seguida te lo llevaré al despacho. El juez pasó a la sala, sentóse gravemente en un sillón cuyo respaldo le tapaba por completo y aun sobraba un palmo, y dio varios campanillazos. Casi al mismo tiempo, de diversos lados se abrieron dos puertas y entraron, por una su esposa con el chocolate y los bizcochos, y por la otra el preboste con Marzio, que todavía estaba atado y llevaba la capa roja. Carmela, por detrás del respaldo del sillón, vio a Marzio, y le pareció, como realmente era, un mozo muy guapo aunque más delgado de lo debido; por lo cual, en su corazón de mujer, el capital compasión aumentó veinticinco céntimos, y en el del hombre bajó un franco entero. El mal es más sensible que el bien. -¡Capitán! -llamó el juez, y el preboste se lo acercó servilmente-. Capitán -repitió el magistrado-, ¿le habéis atado bien? El preboste echó hacia afuera la mandíbula inferior, y frunciendo el labio pareció querer decir con esa mueca: -¡Vaya una pregunta! ¿Y no hay peligro de que se escape ese bribón? El preboste repitió la mueca. -¿Puedo, pues, estar tranquilo? -¡Ya lo creo! -exclamó el interrogado sacudiendo fuertemente la cabeza-. ¡Lo he atado yo! Entonces el juez, metiéndose en la boca el trozo de bizcocho mojado en el chocolate e introduciendo el resto en la jícara, empezó a decir mientras comía a dos carrillos: 77 FRANCISCO D. GUERRAZZI -¿Conque eres el malhechor impío y maldito que después de haber hecho correr la sangre en el Tíber y en todos los demás ríos de los Estados de la Santa Madre Iglesia católica, apostólica romana, has tenido la osadía de perpetrar un horrible homicidio en los dominios de Su Majestad Católica el rey Felipe nuestro señor... y como si esto no fuese bastante, con la agravante, no sé si llamarla sacrílega o bestial, de haber cometido el crimen ante la bendita imagen de la Santísima Virgen? Dio un nuevo mordisco al bizcocho y continuó: -¡Santísima, Virgen! Nosotros haremos ver a nuestros tribunales de Roma que vale más empezar tarde y durar mucho que empezar pronto y terminar en seguida. Si el papa Sixto, cuatro horas antes de ir a comer hizo prender, procesar y ahorcar a un joven español, honrado, de buenas costumbres y cristiano, que, salvo el hecho de haber dado muerte en la iglesia a un guardia suizo del Papa, era un corderillo, nosotros demostraremos que sabemos hacer esas cosas en menos tiempo y mejor. Mientras tanto alternaba los bocados con las palabras, y viendo que va se le había acabado el chocolate, y le quedaba todavía un bizcocho entero, habló a éste como si fuera una persona, diciendo: -¡Bizcocho! ¡bizcocho! ¿Crees que no queda más chocolate para mojarte en él? Carmela, esperanza mía, haz el favor de traerme otra jícara de chocolate. Carmela salió y volvió como el viento, temerosa de perder una palabra del interrogatorio. 78 BEATRIZ CENCI El juez, mirando a Marzio, prosiguió: -Si en la Corte de Roma se sirven como salsas la horca y otros instrumentos que Pasquín arregló para solaz del papa Sixto, nosotros también queremos semejantes condimentos. Ya se sabe, las cosas buenas dan la vuelta al mundo. Entretanto se le habían acabado los bizcochos, y como aun le quedase un poco de chocolate en la jícara, lo apastrofó del siguiente modo: -¡Chocolate! ¡chocolate! ¿crees que me faltan bizcochos para rebañarte? Carmela, fe mía, tráeme otro bizcocho para que pueda acabar con este insolente chocolate. Su mujer, entonces, salió de su escondite, y poniéndose en jarras, respondió: -Pero, hijo mío, buena es el agua pero no la tempestad. A ese paso sería preciso traerte los bizcochos a carretadas y el chocolate en cubas. Además, debes tener cuidado con la salud, porque el chocolate, cuando se abusa de él, estropea el estómago y engendra melancolía. Basta por hoy, corazón mío. ¿Sabes que el emperador Carlos se volvió loco por haber abusado tanto del chocolate? Buena es la lluvia, pero no la tempestad. De algún tiempo a esta parte, gloria mía, me parece que te has convertido en un buitre... -¿Y vos, señora, sabéis qué me parece que os habéis vuelto de un tiempo a esta parte? Pues... una cigüeña. ¡Inexplicable es lo que pasa en nuestro corazón! Marzio, hasta aquel momento, no había perdido ni una sola sílaba de los discursos del juez y estaba abstraído en la idea de la muerte; después, al fijar su vista en aquellos grotescos sem79 FRANCISCO D. GUERRAZZI blantes y oyendo chillar a la mujer por una causa tan baladí, no pudo por menos que soltar el trapo a reir. El preboste, cuyos labios estaban ordinariamente tan cerrados como las esposas que ponía a sus presos, no pudo tampoco contener la risa; pero, refrenado por el miedo, se escondió detrás de Marzio y poniéndose el pañuelo en la boca, tuvo la buena suerte de no ser visto ni oído del juez. Huelga decir el furor que se apoderó de éste; tuvo aquella risa por irreverencia a su autoridad, por desacato a su persona, por ofensiva a sus palabras, por un crimen de lesa universalidad, en fin, por un delito conexo, complexo y además continuado. Dejando a un lado la jícara de chocolate, pues como en los animales de rapiña prevalecía en él el instinto de la sangre, aun después de satisfecha su voracidad, y con la boca aun llena, gritó: -¡Ah! ¡perro, traidor, marrano! ¿Te ríes, eh? ¿Te atreves a reír ante la veneranda majestad del Vicario de la Gran Corte de lo Criminal de Nápoles? Espera, espera, ya te haré reír con mayor gana y más gusto; puesto que te veo dispuesto al juego... procuraré contentarte... te haré bailar con borceguíes en los pies y con un bonito tocado en la cabeza, el de los días de fiesta. Capitán Cayetano, llevadme a este bribón a la estancia de las pruebas, y preparad todos los aparatos quoad torturam preparatoriam usque ad morten, el asnillo grande, la cabria, las cuerdas, las cuñas, en fin, todo. Sin compasión, porque en el desierto del alma del preboste nunca se habían hecho excavaciones, o si se habían practicado habíanlas vuelto a llenar; sin compasión, pues, pero con tristeza, calculó con cuántos desgarramientos an80 BEATRIZ CENCI gustiosos y con cuántos crujidos de huesos tendría que pagar Marzio aquella risa, quizá la última de su vida. Apenas el preboste y el preso salieron de la sala, el juez, tan vanidoso como poco compasivo, intentó hacer que la humillación recayese sobre su esposa; así es que con aire de reconvención le dijo: -Carmen, te he dicho cien veces que no te metas donde nadie te llama. ¿Has visto lo que ha ocurrido a causa de tu terquedad? Ese bribón, entrañas mías, se ha burlado de ti, faltándote abiertamente al respeto. -¿De mí? -repuso desdeñosamente la aludida. Vamos, querido, temo que no estés en tus cabales... De quien se ha reído ha sido de ti. -¿De mí? ¿Que se ha reído de mí? ¡Se hubiera guardado muy mucho el insolente! -exclamó el juez y se levantó apoyándose en los brazos del sillón y mordiéndose los labios. -Pues me parece que el insolente no se ha guardado poco ni mucho, alma mía. En cuanto a mí, a Dios gracias, aun no he llegado a ese extremo -repuso la jueza mirándose a un espejo de gran marco de ébano que había en aquella habitación. El cristal era verde, como generalmente se fabricaba en aquellos tiempos en las fábricas de Murano, de Venecia, y la humedad de las paredes había hecho caer casi todo el azogue. En realidad de verdad, la Naturaleza habíase portado peor que una madrastra con la señora Carmen. Añadid los años, que causan más estragos que una enfermedad, no importa decir cuántos, y el desaliño de la mañana, y como esto 81 FRANCISCO D. GUERRAZZI no fuese bastante, el traidor espejo se puso de parte del juez. La vieja se contempló un instante y comprendió que, en conciencia, no podía sostener la comparación. Caso único, creo yo, tanto en la antigua como en la moderna historia, pues sabido es que en las mujeres la vanidad sobrevive a la belleza como el fósforo continúa brillando en la obscuridad de la noche, aun después de apagada la cerilla. El juez salió triunfante, pero no quiso intentar la prueba del espejo. De haberla hecho, tal vez se habría convencido de que Marzio se había reído de los dos. Sentado ante una larga mesa, teniendo a derecha e izquierda a dos escribanos y a su presencia todos los instrumentos de la tortura, el egregio juez ostentaba el orgullo de Escipión el Africano subiendo al Capitolio en medio de las banderas de los pueblos sometidos. El verdugo está pendiente de sus signos, y de los signos del verdugo dos ayudantes. A la cúspide de la gloria humana se llega pronto; para la infamia no hay sonda que baste. Infierno, abismo sin fondo es nuestro civil consorcio: también el verdugo tiene sus subalternos. Marzio estaba como quien sueña. El vicario le lanzó una mirada de desafío como si quisiera decirle: «Ahora veremos si te ríes.» Mientras tanto, un escribano interrogaba al bandido acerca de los detalles y circunstancias en que se cometió el crimen. Terminadas las preguntas, el vicario las leyó; después volviéndose con mal talante hacia aquel desgraciado, le dijo: 82 BEATRIZ CENCI -Ahora nos toca a nosotros, caballero. Marzio Expósito, os manifiesto que estáis acusado, y según resulta del proceso, plenamente convicto: en primer lugar de, en compañía de vuestro cómplice Olimpio Geraco, haber asesinado bárbaramente y con premeditación al ilustrísimo conde don Francisco Cenci, noble romano, en el castillo de Petrella, situado en los confines del reino. En segundo lugar, que cometisteis el asesinato por orden de todos o de alguno de los miembros de la familia del conde Cenci. En tercer lugar, que recibisteis como precio del crimen la cantidad de dos mil cequíes, de los cuales fueron mil para vos y los otros mil para el citado Olimpio. En cuarto lugar, que os hicisteis culpable de robo, hurtando al conde Cenci una capa encarnada bordada de oro y que llevabais al ser detenido. En quinto lugar, que anoche asesinasteis a traición a vuestro cómplice Olimpio Geraco, con instrumento cortante y punzante, dándole cuatro puñaladas que ocasionaron al referido Geraco la muerte casi instantánea. Sobre estos cinco puntos, que ya os he leído con voz clara, y que, si queréis puedo leer de nuevo, os exhorto a decir la verdad, previo vuestro juramento; y esto no es porque la justicia necesite más pruebas, sino por bien y utilidad vuestra y por cumplir el voto de la ley que desea semejantes amonestaciones, aunque sean superfluas. El excelentísimo señor escribano os tomará juramento. El escribano, que estaba sentado al lado izquierdo, tomó un Cristo con tal desgarbo, que parecía ser uno de aquellos que le crucificaron más bien que de los otros que le descendieron de la cruz, y le sugirió la fórmula con estas palabras: 83 FRANCISCO D. GUERRAZZI -Decid: «Juro, ante esta sagrada imagen de Jesús crucificado...» -Yo no juro... -¿Cómo que no juráis? ¡Si juran todos! -Y todos mienten. ¿Os parece cosa natural que un hombre espontáneamente jure en daño suyo y su muerte? -Os hubierais evitado el experimento -observó el escribano. -¿Y qué os importa a vos si él quiere probarlo? interrumpió el juez con acritud-. Está en su derecho y nadie puede negárselo. Expósito, vos queréis ejercitar el jus que os concede la ley y yo os alabo el gusto. Maese Jacinto, ahora os toca a vos... Igual que un artífice pone mano a un trabajo delicado, maese Jacinto, que era el verdugo, secundado maravillosamente por sus ayudantes, despojó de sus vestidos al desgraciado Marzio y le ató y levantó en alto por debajo de los brazos. Marzio soportó los atroces tormentos sin dejar escapar ni siquiera un suspiro; únicamente cuando con gran cuidado lo depositaron en el suelo, su demonio le susurró al oído: «¿Qué tal?», y por su mente pasaron como delante de un espejo todos los acontecimientos de su vida. Traicionado cruelmente por los amigos, perseguido por los hombres en sus más queridas afecciones, y éstas convertidas en azotes de su alma, sus desdichas estaban enfrente de sus amores. El amor filial le hizo bandido; el amor de amante, pérfido y disimulado; el amor por Beatriz, homicida. ¿De 84 BEATRIZ CENCI qué naturaleza era este último amor? No hubiera sabido explicárselo a sí mismo, puesto que su pensamiento empezaba muchas veces en Anita para terminar en Beatriz o viceversa. Así erraba su alma del amor desesperado al amor imposible, y del amor imposible al amor desesperado. Su vida, en perpetua compañía con la desgracia, había hecho como el hierro puesto en la rueda de un carro cuando da vueltas; se había consumido despidiendo chispas. No sentía ya deseos de nada. Este camino mortal resulta cansado cuando no se sabe ya dónde ir ni siquiera por qué se levantan los pies. Frecuentemente en el golfo de Nápoles, tendido en el suelo con las espaldas apoyadas sobre una roca, permanecía horas y horas contemplando la llanura del mar, lleno de pereza y desilusión. No obstante sus miembros se cansaron; bañado de sudor llevóse las manos a la frente; y una fuerte irritación en los bronquios le obligaba frecuentemente a prorrumpir en una fuerte y desgarradora tos. Cierto día se le llenó la boca de un humor viscoso que sabía a plomo... era sangre. Tembló de pies a cabeza; corrió a un espejo y se miró en él... ¡Dios mío, qué horror! ¿Qué enfermedad minaba su salud? La sangre se le había detenido en la parte superior de las mejillas, como rayo de sol que desaparece por encima de la cumbre de la alta montaña, último adiós del día que muere. Muchas veces con el filo de la navaja de afeitar en la garganta o el cañón de su pistola en la sien, había estado a punto de destruir una vida de miseria y de pecado; pero se detuvo siempre vacilando entre la muerte y el deseo de ver, antes de morir, contenta a Beatriz. Esta vacilación nacía del instinto de conservación, 85 FRANCISCO D. GUERRAZZI aumentado en razón de su debilidad. En Marzio había muerto una gran parte; con sus frecuentes disgustos se había escapado por los poros de su cuerpo mucha vida y mucho valor. Esta última prueba, si bien soportada con firmeza, le había abatido hasta el punto de desear la muerte como el sumo bien. Pero apenas fue dejado en el suelo, el juez ordenó: -Maese Jacinto, dentro de un cuarto de hora repetiréis cum squasso; si mientras tanto quisiera beber dadle agua y vinagre. Y así diciendo, se disponía a marcharse. -¡Juez! -llamó Marzio con débil voz y conteniendo las lágrimas-. ¿Si confesase podría contar con que me concedieseis una gracia?... -Hijo mío -dijo el juez acercándosele con premura, y dulcificando el tono de su voz-, haré todo lo que pueda; te recomendaré al virrey. El señor duque es magnánimo y cortés y concede muchas gracias. Vos, mientras tanto, señor escribano, haced constar que el acusado tiene el ánimo de confesar, ergo las acusaciones son verdaderas. Este es un paso más dado por el proceso, una declaración que nada puede borrar. ¿Qué querías decirme, hijo mío? -La gracia que quería pediros no es quizá lo que vos pensáis... -¿Pues de qué se trata? Pido lo que gustes, querido mío; ábreme tu corazón entero y hazte cuenta de que te confiesas con tu propio padre. -En cuanto confesara mis delitos, desearía que se cumpliera en mí la condena de muerte. 86 BEATRIZ CENCI -Por eso no tengas cuidado... el magnánimo corazón del virrey no te lo negará... y yo por mi parte también ayudaré... -Además, no quisiera morir en la horca, sino decapitado. -¡Si no quieres otra cosa! -interrumpió maese Jacinto que no pudo callar tratándose de una cosa que tan de cerca se refería a su oficio-, el virrey tiene un alma de César en estos casos... -¡Silencio! -gritó el juez-, eso no es de tu incumbencia. -Me parecía que sí... me habré excedido... perdonad excelencia... -Oye, en cuanto a lo que dices de ser condenado inmediatamente a muerte, puedes estar satisfecho, y me encargo de ello; por lo que se refiere a la segunda parte, es necesario consultarlo con el señor virrey. !No creas que es grano de anís hacerse cortar la cabeza! Esto es un privilegio de los nobles y podrían estar justamente celosos de ello, pero, por complacerte en todo, querido, yo mismo haré la petición al virrey. El adjunto, interviniendo en la afectuosa conversación, y con la mira de empujar al juez para hacerle caer, le dijo: -Ilustre don Boccale, eso entra en vuestras atribuciones y podéis resolverlo vos mismo. ¿Quién intentaría siquiera analizar vuestras acciones cuando con vuestra sagacidad cada día conquistáis nuevos méritos ante Su Majestad el rey nuestro señor? Comprendió el juez que su adjunto quería inducirlo a menoscabar los privilegios de los nobles, y lejos de dejarse prender en tan burdas redes, contestó con acrimonia: 87 FRANCISCO D. GUERRAZZI -Señor colateral, me haréis el favor de darme consejos cuando os los pida. Y dirigiéndose a Marzio agregó: -Vaya, hijo mío, habla... ¿qué tienes que decirme? El bandido había inclinado la cabeza sobre el hombro derecho, y de los ángulos de sus ojos cerrados salían lágrimas que le hacían derramar el dolor y la congoja. -Vaya, hijo mío -insistió el juez-, confiesa... confiesa... Marzio parecía embebecido y no contestaba. Entonces el juez le dio un golpecito en el hombro. El reo se estremeció, abrió los ojos y preguntó con amargo acento: -¿Qué queréis? -Cúmpleme tu promesa y confiesa... -¡Cómo! ¿tan pronto? ¿Dónde está el sacerdote? -No se trata ahora de la confesión sacramental: ésta la harás más tarde. Se trata de la confesión del proceso... Ahora el relámpago y después el trueno: esto no es nada, un poco de ruido y en seguida el silencio... todo habrá acabado. -¿Y qué es lo que yo debo confesar? -¡Esta sí que es buena! Lo que antes te he leído, querido. ¿Quieres que te lo vuelva a leer? -¡Oh, no! Está bien; yo merezco la muerte. -Así, pues, confiesa de una vez y ratifica en todos sus extremos el acta de acusación. -Sea como queráis, con tal de que me quiten la vida inmediatamente. -Espera un poco a ver si puedes firmar, hijo mío... ¿Y vosotros qué hacéis ahí con la boca abierta? Traedme una plu88 BEATRIZ CENCI ma que sea nueva y bien cortada... Mojadla en tinta... Toma, Expósito, y si en vida no has tenido buena índole, demuestra al menos en la muerte un buen carácter. Señor colateral, observad la agudeza... Si la oyese el señor virrey, a quien tanto gustan las frases agudas, se moriría de risa. Despacito... así... de este modo... con tres dedos, hijo mío. Pero los dedos de Marzio no podían sostener la pluma. -¡Oh, cuánto más generosos son los homicidas en el bosque que en el tribunal! -exclamó el desgraciado-. No puedo firmar. -¡Ese dichoso Jacinto hubiera debido tener un poquito de caridad al torcer la cuerda! -dijo el juez volviéndose hacia el verdugo en tono de reconvención. -¿Qué decís, excelencia? Le he tratado como a un amigo. Si hubiera tenido que torcer la cuerda, a vos no lo hubiese podido hacer con más delicadeza. El juez, que estaba distraído con Marzio, no oyó las últimas palabras del verdugo. En vista de que resultaron inútiles cuantos esfuerzos hizo para que Marzio pudiera firmar, ordenó que cerrasen la acusación con la fórmula acostumbrada para suplir el defecto de la firma del reo, y una vez firmado y doblado el pliego se lo guardó diligentemente en el bolsillo, diciendo a los ministriles: -Ahora tened cuidado con ese pobre hombre, y no olvidéis que es tan cristiano como vosotros, y que si la justicia humana no le puede perdonar, muy bien puede hacerlo la divina, y quién sabe si algún día su intercesión nos podría ser 89 FRANCISCO D. GUERRAZZI necesaria. Acordaos del buen ladrón. Fortalecedle con vino y bizcochos o con caldo y tened cuidado de que no le falte nada, porque es preciso que viva. Marzio había vuelto a caer en su profunda abstracción. ¡Por el esplendor de Dios! (y advertid que la exclamación no es mía, sino de Guillermo el Bastardo), ¿no os parece muy caritativo el juez? Demasiado, seguramente; y tened en cuenta que, aun cuando murió hace dos siglos y medio, yo le he visto y le he hablado, pero no trataré de describirlo. El juez había cobrado cariño a Marzio; quería el bien de su alma por muchas razones, todas ellas buenas: por él contaba poder presentarse triunfalmente al virrey; por él recuperar la gracia perdida; por él dar un empujón definitivo al odiado adjunto; por él demostrar su mucha suficiencia; por él entretener al pueblo con el espectáculo siempre agradable de una ejecución capital; por él dar motivo para que se hablase del juez en todo Nápoles lo menos tres días seguidos; por él, en fin, obtener una cinta para el ojal y un aumento de sueldo. Por cuyas consideraciones y por otras que se omiten, le importaba mucho que Marzio viviese... para morir luego en la horca. De aquí su ternura para con Marzio. ¿No os parece caritativo mi juez? *** El licenciado Boccale se encaminó apresuradamente al palacio de don Pedro Girón, duque de Osuno y virrey en Nápoles de Felipe III de España. 90 BEATRIZ CENCI Al atravesar las antecámaras observó ante todo, con no pequeño disgusto, que los guardias y lacayos no se apresuraban a anunciarle como él hubiera querido y como merecía la gravedad del caso. Mas considerando que no podían leer en su cara la gran noticia de que era portador, acabó por disculparlos; pero teniendo en cuenta también que hacían muy poco caso de su dignidad, juróse en su interior no perdonarles jamás. Si no querían rendirle homenajes como a don Jenaro Boccale, le parecía que a sus honores era acreedor por el cargo que desempeñaba y que el día menos pensado le permitiría mandar a la horca a los insolentes criados. Consolábase el juez de la ofensa inferida a su dignidad de magistrado volviendo la mente a la necesidad de contener con reglamentos oportunos la petulancia de los familiares de los grandes; pero la suprema mortificación le esperaba en la última antecámara, donde, después de haberle costado inmenso trabajo entrar, tuvo que aguardar las horas muertas, durante las cuales creyó experimentar los tormentos que él con tanta frecuencia había aplicado a los desgraciados que cayeron en sus manos. Por fin se presentó un secretario preguntándole qué quería. El juez le contestó que un asunto de suma importancia, le obligaba a molestar la atención del Serenísimo virrey; pero el secretario le replicó que otros asuntos de mayor importancia tenían ocupado a Su Serenísima y que, por lo tanto, no podía anunciarlo. -Pero el asunto que aquí me trae se relaciona muy directamente con la seguridad de los Estados de Su Majestad. 91 FRANCISCO D. GUERRAZZI -Sí, pero ya os he dicho que asuntos no menos importantes impiden al serenísimo virrey recibiros. -Perdonad -repuso el juez en tono socarrón-, ¿cómo habéis podido adivinar el asunto que me ha conducido a palacio? Y el cortesano, sonriendo burlonamente, contestó: -No lo he adivinado, pero sé que no puede haber asunto más importante para el virrey que el que le ocupa en estos momentos. Y el criminalista de agudas respuestas no supo qué replicar. Veamos ahora qué asunto tan importante tenía atareadísimo al poderoso duque de Osuna. Su Eminencia el cardenal Zapata (del cual se decía que predicaba bien y se portaba mal), le había enviado de Madrid un magnífico papagayo, que era la delicia del virrey. No quiere decir esto que don Pedro fuese un hombre descuidado; al contrario, tenía fama de atender cuidadosamente los negocios del Estado, y en realidad así era; pero en aquel momento habíale dado la ventolera de divertirse con el papagayo y no quería que le molestasen. Por otra parte, el arco siempre en tensión se rompe, y un poco de solaz es conveniente aun para los hombres más activos. El buen juez tuvo, pues, que resignarse a exponer al secretario el objeto de su visita. El secretario le escuchó con indiferencia, y a medio discurso le quitó el documento y volviéndole la espalda le dijo: -He comprendido. 92 BEATRIZ CENCI Entró el secretario de improviso en la estancia del virrey y sorprendió a éste enseñando al papagayo... ¿el qué? Pues una palabra española que ningún hidalgo hubiera sido osado de proferir ni ninguna dama de escuchar, aunque, proferida por un papagayo, tal vez excitara la hilaridad de las mujeres, tiñendo de arrebol sus mejillas que se taparían con el abanico, unas para oír mejor, y otras para fingir que se ruborizaban. Don Pedro Girón, según fama, en cuestión de costumbres y de religión era más libre de lo que consentían los tiempos. Entre otras muchas, se cuenta de él la siguiente anécdota: Visitando en Catania, acompañado de la duquesa, su esposa, la iglesia de Santa Agueda, le pusieron delante, para que los besara, los senos de aquella mártir, que se conservan allí con gran veneración. Púsose de rodillas el duque, y antes de besarlos, se volvió riendo a su mujer y le dijo: «Doña Catalina, supongo que no tendréis celos, ¿verdad?» Los curas decían que era un hereje, y la acusación más grave que se formulaba contra él en España era la de seguir los ritos de la religión mahometana. Al virrey no le agradó que le molestaran en aquel instante, y se volvió cejijunto hacia el secretario, el cual, como piloto sagaz en el mar de la corte, conoció que había temporal y no sabía cómo capearlo. No ocurriéndosele nada mejor, se acercó al papagayo; pero el animalito, despavorido, empezó a gritar y le mordió en una mano. -¡Lástima de perejil! -murmuró en voz baja, y disimulando el dolor y la cólera agregó en tono alto-: ¡Qué monísimo papagayo! ¡Dame la patita, rico! 93 FRANCISCO D. GUERRAZZI Pero el virrey, enojadísimo, le preguntó: -¿Quién os ha llamado? El cortesano, encolerizado a su vez, le echó encima el muerto al juez. -Serenísimo señor, el vicario de lo criminal que, con perdón sea dicho, es el hombre más fastidioso del mundo, ha armado tal escándalo en la antesala diciendo que se trataba de la salud del rey y de la seguridad del Estado, que yo no he tenido más remedio, temiendo que llegase ante vos, que quitarle este papel de las manos y presentároslo para libraros de su importunidad. -Veamos de qué se trata -dijo el virrey con señorial altanería y tendiendo la mano para tomar el pliego-. A nosotros se nos niega lo que los demás hombres tienen de sobra: un momento de reposo. Informaos, don Iñigo. -Serenísimo señor, un bandido del Estado romano ha dado muerte, a traición, en la noche anterior, a un compañero suyo, bajo la capilleta de Nuestra Señora del Buen Consejo. Detenido esta mañana, ha confesado su crimen gracias al tormento. El Juez, considerando sincera esta confesión, desea saber si se le puede condenar inmediatamente a muerte para que sirva de ejemplar escarmiento a los ladrones y asesinos que ya empiezan a ser demasiados, según el parecer del señor juez. -¿Y por eso habéis entrado aquí como bala de bombarda que cae en ciudadela enemiga? -Serenísimo señor, dignaos recordar que la culpa no es de la bala sino de quien la envía. 94 BEATRIZ CENCI -Vos nunca tenéis culpa de nada; os parecéis a los que asistían a los sacrificios de Júpiter: todos se disculpaban de la muerte del buey, y pagaba por todos el inocente cuchillo. El cortesano, para que la cosa no terminase peor de lo que había comenzado, sonrióse de la agudeza. El virrey tomó la pluma y se dispuso a firmar la proposición del juez, cuando de pronto se detuvo exclamando: -¡Por Santiago! ¿Acaso es grano de anís firmar una sentencia de muerte? Entre firmarla y padecerla debe haber alguna diferencia. Pasar de repente de un mundo donde resplandecen tan luminosos los rayos del sol, a otro donde, a mi entender, la cosa más clara son las tinieblas eternas, paréceme un mal paso. Comprendo también -añadió- que debe ser mucho más fácil levar el ancla de esta vida en un día de enero en Estocolmo que en Nápoles en un día de abril. Levantóse y acercándose al balcón alzó los ojos al cielo diciendo: -¡Oh, sol! ¿por qué apareces tan bello a nuestros ojos si te hemos de dejar tan pronto? Tus rayos divinos deberían iluminar cosas dignas de tu divinidad. La noche debería presenciar los suplicios de los crímenes que se cometen en su seno; pero no sé por qué razón ha de entristecerse el día con el castigo del delito que él no ha iluminado. Estos pensamientos salían alambicados del cerebro del duque, pues no se los dictaba el corazón sino el deseo de hacer olvidar al secretario la palabra que había sorprendido en sus labios al entrar. Estos pensamientos eran como el incienso que se quema junto al cadáver para que no se note el 95 FRANCISCO D. GUERRAZZI olor a muerto. El virrey hubiera querido desahogarse de otra manera, descargando su ira sobre alguien, pero no lo tenía a mano. Entretanto el papagayo, para aumentar su confusión y enojo, repitió con voz clara la obscena palabra, como si quisiera burlarse de la mentida filosofía del duque. El virrey volvió a sentarse y para librarse de testigos importunos se dispuso a firmar. -Dice que el bribón merece ser condenado... Bueno, pues enviémoslo a la eternidad. Pero el papagayo, sorprendido por la novedad del objeto que veía en manos de su amo, o celoso quizá de que no le acariciaran, quitóle de un picotazo la pluma con que el duque iba a firmar. -Moctezuma no quiere que muera... o mejor dicho, Moctezuma reconviene al virrey por firmar una pena de muerte sin examinar el proceso. El papagayo tiene razón y el virrey no. Gracias por la advertencia, Moctezuma. Si yo fuese rey, tal vez se daría el caso de que, en premio de tus largos y honrados servicios, te recompensara con una imagen de animal como tú, o con un hermoso ramo de perejil; pero, como sólo soy virrey, te daré un bizcocho entero de Mallorca. Te mandaría gustoso en calidad de consejero al Escorial para que viera el cardenal Zapata que lo que de sus manos sale papagayo se le devuelve hecho consejero. Don Pedro se puso a leer con mucho cuidado, y mientras leía pensaba en cosas muy diferentes, porque es fama que el duque de Osuna, entre otras cualidades, poseía la de dividir al mismo tiempo su atención entre variadísimos objetos, co96 BEATRIZ CENCI mo por ejemplo, leer una carta y pensar en otra cosa, o pensar en muchas, o conversar con varias personas sin perder sílaba de lo que se le decía, o hablar mientras estaba dictando despachos importantísimos. He dicho cualidad y debería decir vicio, porque ya se sabe que esta costumbre altera las facultades intelectuales, como el leer mucho estropea la vista. Así, mientras en aquel momento leía meditando, comprendió que no era la ocasión muy oportuna para provocar al Papa, a quien, por lo contrario, debía halagar por todos los medios posibles a fin de que se entregase en brazos de Francia absolviendo a Enrique IV y estrechando con aquel reino antiguos vínculos. Habiendo terminado la guerra civil, pronto tornaría a ser rica y poderosa, gracias a la facilidad maravillosa con que hacía desaparecer en un día las desventuras de un año; mientras que España, al contrario, moría como Creso, con la boca llena de oro. Las escuadras, preocupación constante de Felipe II durante diez años, fueron destruidas por un huracán; los Países Bajos permanecían unidos a España como el pez al anzuelo; Alemania tendía la mano siempre para tomar, pero nunca para dar. Consumidos seiscientos millones de ducados; muertos por su culpa veinte millones de hombres, lleno de odio y de miseria el mundo, Felipe II sólo dejó la soberbia como recuerdo de su antigua grandeza. El torbellino se iba formando poco a poco contra las casas de Austria, Alemania y España. Y no convenía, dar al Papa -que habíase abstraído ya del dominio de esta última potencia-, pretexto alguno de odio, pues como estaba orgulloso de su reciente conquista de Ferrara, bastaba empujarlo un poco para que 97 FRANCISCO D. GUERRAZZI tratara de hacer valer sus derechos sobre el reino de Nápoles, para lo cual no le hubiera faltado el auxilio de los franceses ni los millones de ducados de oro acumulados por Sixto V, en los sótanos del castillo de Sant' Angelo. Además, Clemente VIII era más dúctil que Sixto V, y llevándole la corriente podría llegarse a un arreglo con él. Por otra parte, era viejo y debía agradarle que le dejasen en paz para poder dedicarse al engrandecimiento de su casa, cuestión que le interesaba sobremanera, o para limpiar de bandidos los Estados de la Iglesia. En todos los países, los bandidos aparecen después de la guerra, y Roma, que acababa de realizar la empresa de Ferrara, siempre fue campo abonado para los malhechores. El papa Aldobrandini no fue en esto menos severo que Montalto, y el duque recordaba perfectamente que, creado aquel cardenal por Sixto V, elogiábale éste por su corazón despiadado, hasta el punto de decir que al fin había encontrado el hombre que deseaba. Así, pues, pensaba el duque, aparte el placer que proporcionaría al Papa, dándole ocasión para hacer patente al mundo la diligencia que ponía en conservar el orden en sus Estados, castigando a los malhechores, aquella era una madeja que, a su juicio, se debía desenredar en Roma. A mayor abundamiento, y ésta era la razón primordial que le impulsaba a obrar de aquella manera, se vengaría del secretario que le había sorprendido enseñando al papagayo una palabra obscena, y del juez que le había hecho entrar. Así, mezclado con la escoria se encuentra el oro en las minas, en aquella ocasión el destino lo separó. 98 BEATRIZ CENCI -Don Iñigo, Moctezuma, dicho sea con perdón, se ha mostrado mucho más listo que vos, induciéndome a leer documentos que yo no había leído y que debíais haber leído vos. Este es un asunto apenas empezado y se quería cortar el hilo para perder todo el ovillo. No sé, ¡vive Dios! qué prudencia sea ésta. Será preciso enviar a ese hombre con buena escolta a Roma, y con cartas que nos valgan la gratitud de Su Santidad. Si os tomáis el trabajo de examinar este proceso, veréis que, aun cuando se trata de delitos cometidos en nuestra jurisdicción, son consecuencia de otros de mayor importancia perpetrados por personas de elevada alcurnia que residen en Roma. Así, pues, señor secretario, de hoy en adelante os guardaréis de hablarme de semejantes cosas sin haberlas estudiado con detenimiento. En cuanto al señor juez, he podido ver con mis propios ojos, yendo a sus oficinas, que está ausente más tiempo del que permite su cargo. Además, me parece que comienza a chochear; la edad, sin duda, ha obscurecido su inteligencia, que tampoco ha debido brillar en días mejores. Extended, pues, la cédula de jubilación con la pensión que merezca, y substituídle con su adjunto, que es persona muy a propósito para desempeñar sus funciones. Y a nos otros, que la fortuna nos sea siempre tan propicia como hoy, pues nos ha evitado firmar una sentencia de muerte y dado ocasión para asegurarnos la benevolencia del Sumo Pontífice, del cual necesitarán en todo tiempo los príncipes sabios que quieran regir con autoridad absoluta a sus respectivos pueblos. 99 FRANCISCO D. GUERRAZZI ¡Y todo esto por haber sido sorprendido el duque de Osuna enseñando una palabra obscena a un papagayo! ¿Reís? ¡Oh! si esto fuese o pudiera ser motivo de risa, os llevaría al rincón donde se oculta el destino de los pueblos y os diría que por causas más insignificantes, con frecuencia menos honradas, y quizás menos serias, se han desarrollado guerras, ruinas de Estados, destrucción de ciudades y otros azotes más funestos para la humanidad. El secretario salió de la habitación inclinado como si le hubieran puesto encima un peso de mil libras. Cuando un empleado es reñido por su superior, trata en seguida de descargar su ira sobre sus subordinados; así es que nuestro secretario pasó, con la cara fosca, por delante del juez, que esperaba impaciente, y le dijo con sequedad: -Esperad. Al cabo de veinte minutos largos, volvió a entrar en la estancia del virrey, y al pasar por delante del juez, le dijo con mayor sequedad, si cabe, que la vez primera: -Esperad. Transcurrió una hora, el secretario salió de la habitación del duque, y tornó a decir al juez, a quien la rabia no dejaba comprender nada, y más secamente que las dos veces anteriores: -Esperad. El juez no hacía más que volver la cabeza de la estancia del virrey a la del secretario y viceversa. Por fin, después de una inenarrable agonía, salió por cuarta vez el secretario, y 100 BEATRIZ CENCI poniendo un pliego sellado en las manos del juez, desapareció sin proferir palabra. -¡Oh! exclamó el juez-, estos españoles echan más humo que las chimeneas, cuando en su país habrán tocado las campanas de algún convento sin comer más que las sobras de las comidas de los frailes. ¡Y ahora se atreven a mirarnos por encima del hombro y a echárselas de hidalgos con nosotros que tenemos en el cuerpo tanta nobleza como el rey! ¿Qué contendrá este pliego sellado que me ha puesto en las manos? Quizá será alguna distinción que ha querido concederme. Sí, eso debe ser, y hacía mal censurándole, pues sólo elogios merece. ¡Vamos corriendo a casa! Dejemos por un momento al juez y reunámonos con el secretario. Cuando éste volvió a su casa, dijo a su hijo que, como de costumbre, corrió gozoso a su encuentro: -Hijo mío, hagamos la maleta y volvamos a España, porque el aire de Nápoles no es muy saludable para nosotros. -¡Señor! -respondió el muchacho-, ¿qué ha ocurrido de nuevo? ¿Acaso habéis faltado al respeto de nuestra sacrosanta religión? -Peor, hijo mío, peor. -¿ Habréis matado quizá en duelo a algún caballero de la corte? -Peor. -¿Por ventura, os habréis atrevido a poner los ojos en la serenísima virreina? -Peor aun. -Me espantáis, ¿qué es, pues? 101 FRANCISCO D. GUERRAZZI -He sorprendido al poderosísimo duque de Osuna perdiendo el tiempo en enseñar palabras obscenas a su papagayo. -¡Misericordia! Estamos perdidos. Ahora volvamos al juez. Llegó anhelante, bañado en sudor, a su oficina. Sentóse ante la gran mesa, hizo sentar a su lado al colateral, a los notarios y a los copistas, e hizo entrar a esbirros, ujieres, verdugo y víctima que fue llevada en brazos con la cabeza inclinada como un borracho. El juez enarcó las cejas, y cuando vio que todos estaban atentos, pasó una mirada despreciativa y orgullosa, y rompiendo el sello se puso a leer. -¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué traición es ésta? -¿Qué ocurre? ¿Qué es? ¿Qué ha sido? -se oía preguntar en todos lados. -¡Me han traicionado peor que a Cristo! -dijo el juez llorando y cubriéndose los ojos con las manos. El colateral, que estaba a su lado, como el chacal al de la hiena, lanzó una mirada al documento y viendo escrito su nombre adivinó al punto el misterio; por lo cual, y dejando a un lado todo miramiento, alargó febrilmente la mano y apoderándose del pliego se puso a leerlo, arrellanándose cómodamente en su sillón. Al enterarse de que había sido nombrado sucesor de don Jenaro Boccale, en el cargo de Juez, dio un salto, prorrumpió en una risa loca y empezó a palmotear y, en fin, a hacer cosas propias de un loco; pero pronto se contuvo, y con la cabeza lo más inclinada que pu102 BEATRIZ CENCI do, y una risita burlona en sus labios más finos que el filo de un cuchillo, dijo: -Licenciado Boccale (como se ve, suprimía ya de golpe el título de juez), podéis creer que vuestras desgracias me parten el corazón y mucho más cuanto que mañana tendré que rogaros que abandonéis la casa... -Y yo creo, que vos no debéis creer nada, señor colateral. Yo me voy por la puerta, pero tened cuidado de no salir por la ventana. Y diciendo esto, don Jenaro se levantó enfurecido, alejóse de palacio, y con el aire con que Escipión iba al destierro, decía: -¡Ingrato tribunal! ¡No tendrás tú mi capa! Como una guillotina vieja es substituida por una nueva, el mísero acusado tuvo ocasión de comprender que esta última estaba afilada recientemente. Mientras tanto, el nuevo juez, al leer nuevamente y más despacio el despacho del virrey, vio que la sentencia de Marzio no debía ejecutarse en la forma proyectada, sino enviarle con una buena escolta al gobernador de Roma, lo que cumplió con la diligencia acostumbrada en los empleados nuevos o recientemente ascendidos. El licenciado Boccale, que hubo de cambiar de domicilio, estuvo muchos días desmemoriado y como si le hubiesen dado un golpe en la cabeza. De cuando en cuando prorrumpía en carcajadas que eran las gotas precursoras de la tempestad, la que, al fin, descargó terriblemente dejando anegada su inteligencia. El corazón lo había perdido desde tiempo 103 FRANCISCO D. GUERRAZZI inmemorial y sólo le quedaba (¡desdichada reliquia!) el afán de atormentar. Todo había perecido en él, excepto la afición a su cargo, y ya se sabe que para conservar esta cualidad no es necesaria la inteligencia sino solamente el instinto de fiera. En sus feroces delirios fundó otro Tribunal de Justicia, con los correspondientes cargos de esbirro, acusador, juez y verdugo, cargos que, como si fuesen otros tantos beneficios, los acumuló sobre su cabeza, resolviendo de golpe todo aquello que ya había pasado por la mente de los sabios (es decir, que amontonando los susodichos diversos cargos, especies simpáticas y relativas entre sí, el amor al orden le persuadía a clasificarlas en la misma familia y el amor a la economía a acumularlas sobre una misma cabeza), al menos en ciertos tiempos y en cierto lugar. El licenciado Boccale empezó a procesar a los volátiles de su corral; pretextos no le faltaron, y como no supiese con su cerebro loco distinguir los culpables de los inocentes, procedía pérfidamente a salga lo que saliere, declarando que todos o cada uno de ellos había cometido el delito; y después que todos habían sido cómplices en cometerlo o impotentes a prevenirlo; y finalmente, que el delito no resultaba de uno o más hechos peculiares, sino mejor de un cúmulo de cosas conexas, complexas y a mayor abundamiento continuadas; por las cuales y con las cuales todos como felones y de pérfido corazón, invocado previamente el santísimo nombre de Aquel que siempre escucha al que le sabe llamar, todos irremisiblemente eran condenados a muerte. De la ejecución se encargaba doña Carmen, y los ajusticiados por ella (que había asumido 104 BEATRIZ CENCI también el cargo de cofrade de la Misericordia), eran transportados, con razonables intervalos, a la olla y allí permanecían sepultados hasta que hacían un buen caldo. Cuando las aves se acabaron lanzó terrible acusación contra Giordano, el perro de casa, que durante muchos años habíala defendido contra los ladrones y hasta una vez salvó la vida a su amo. Ni la fidelidad a toda prueba, ni el cariño ni los beneficios dispensados libraron al pobre can de la insensata rabia del juez. Carmela, por su parte, se alegró de la ejecución, porque el fiel animal era ya viejo y había perdido un ojo. Verdad es que en todas partes, cuando un servidor, por fiel y cariñoso que sea, llega a viejo, se convierte en estorbo para los amos. La vejez es un delito imperdonable. Díganlo si no los colonos de cierta parte de América que, con la conciencia muy tranquila, acusaban ante el Gobierno a los esclavos viejos e inútiles de delitos imaginarios, y el Gobierno les condenaba a muerte, indemnizando a los dueños del precio de los esclavos ajusticiados. Muerto el perro no se acabó la rabia, sino que le tocó el turno a la gata, delicia de doña Carmencita. Si en el mundo ha existido gata inocente, lo fue aquella: sólo una falta se le podía inculpar en tantos años de buena conducta: haber robado de la despensa un quesito. ¡Ay! hasta los santos caen, y la tentación fue mayor que la virtud de la gata. No respetó el fiero juez ni la fragilidad del sexo, ni las provocaciones del quesito, ni el prolongado ayuno, pues resultaba del proceso que el pobre animal llevaba veinticuatro horas sin probar bocado: rechazó toda circunstancia atenuante, y la condenó como reo de hurto doméstico con escalamiento y sorprendi105 FRANCISCO D. GUERRAZZI da in fraganti. Doña Carmencita se echó a los pies del inexorable juez, suplicándole, hecha un mar de lágrimas, el indulto de la condenada a muerte. El juez pareció conmoverse y respondió con gestos y palabras regias: «¡Ya veremos!», por lo cual, esperanzada la mujer, creyó poder vivir segura. ¡Oh, funesta seguridad! Un hermoso día, al levantarse de la cama, lo primero que se presentó a sus ojos fue la gata ahorcada. Aun cuando tuviese el alma y la vida acostumbradas a semejantes horrores, aquello no lo pudo pasar, y presa de furiosísima ira, llenó de gritos la casa y la vecindad dirigiendo a su esposo terribles acusaciones. Para colmo de injurias, cuando, armada de cuchillo, se disponía a cortar el infame dogal y recoger del patíbulo los queridos restos, el juez se opuso resueltamente, diciendo que no debía estorbar la buena administración de la justicia, que respetase la veneranda majestad de las leyes, que reflexionase sobre lo que iba a hacer, pues él quería y sabía cumplir con su deber; que era crimen merecedor de castigo el quitar al ahorcado de la horca, y que recordase que, quien descuelga a un ahorcado muere ahorcado a su vez. ¡Figuraos cómo se exacerbarían los ánimos! Los dulces adjetivos de antes trocáronse en ofensas y amenazas, de las malas palabras pasaron a peores hechos, de los que el juez no salió bien parado. Atraídos los vecinos por el escándalo que promovieron, pudieron separarlos, unos con buenas razones, otros con los mangos de las escobas, algo más con éstos que con aquellas, y quedaron en paz, o al menos así lo creyeron. 106 BEATRIZ CENCI Pero el juez, herido en lo más vivo, apenas proferida la palabra perdón, pensó que si había perdonado como hombre, no estaba en su mano perdonar como magistrado; por lo cual se puso a instruir secretísimo sumario de lesa majestad, violencia y resistencia públicas, de impedir la administración de justicia y de ofensas graves contra un juez en el ejercicio de sus funciones; en resumen, vació el saco del código penal sobre doña Carmencita. Todo esto bastaba y aun sobraba para una sentencia de pena capital, y así fue. El juez dictó la sentencia y desde aquel momento puso todo su empeño en ejecutarla. Cierta noche que doña Carmencita dormía plácidamente, su cariñoso marido le pasó con mucho cuidado una cuerda alrededor del cuello, y en menos que se persigna un cura loco, la izó violentamente a una de las vigas del techo. Cumplida la obra, se durmió satisfecho, y al amanecer se sentó en la cama esperando que Carmencita se despertase para reírse de su sorpresa al verse ahorcada. Le encerraron en una casa de locos, donde un día, para matar el tiempo, y no teniendo a quién ahorcar, se ahorcó él mismo de un barrote de la ventana. ¡Ah! ¡si con él se hubiera ahorcado toda la generación de jueces de lo criminal! 107 FRANCISCO D. GUERRAZZI XXI EL TORMENTO Beatriz amaba el sol de otoño, la luz del crepúsculo y las extensas sombras de la parte de occidente. Con frecuencia, en compañía de su cuñada doña Luisa, a la que había empezado a querer como hermana y a respetar como madre, se complacía en pasear por las calles de Roma seguidas del hombre negro1 y de dos o tres lacayos, según la costumbre de las patricias romanas. Cierto día que paseaban, como solían hacerlo, sin rumbo fijo, desembocaron en la plaza de Farnesio, y de allí, siguiendo por la calle de Corte Savella llegaron a la calle Julia, y a mitad de ella Beatriz fijó la mirada en un edificio de lúgubre aspecto, negro, vastísimo, sin ventanas ni otro hueco más que la puerta, tan baja ésta que era imposible entrar sin encorvarse. Sobre el dintel, un Cristo esculpido en mármol, de media talla, abría los brazos en actitud de decir a los afligidos hués1 Las mujeres pertenecientes a la nobleza, en los tiempos de que venimos hablando, no iban nunca solas por las calles, sino con sus maridos o parientes, y en defecto de éstos, acompañadas por un criado de confianza, el cual, por el color de sus vestidos, se le llamaba «el hombre negro». 108 BEATRIZ CENCI pedes allí llevados: «Cuando te venza la angustia del sufrimiento, si eres inocente, piensa en lo que yo, inocentísimo, padecí; si culpable, considera que en cualquier momento que vuelvas hacia mí tu corazón arrepentido, tengo los brazos abiertos para estrecharte contra mi seno.» Restaba alegría al cielo húmedo un soplo de siroco, y el denso aire, evaporándose del Tíber, rodeaba todo el edificio. Beatriz estuvo contemplándolo un momento, y al saber que era la cárcel de Corte Savella, dio un golpecito a su cuñada en el brazo y le dijo: -¿No te parece que llora? -¿Quién? -La cárcel. -Cierto que muchas han de ser las lágrimas que se derraman ahí dentro, y no me extrañaría que las paredes resudasen llanto. -¿Y esas hierbas amarillentas que abriéndose paso a través de las piedras consiguen salir fuera, no parecen las plegarlas de los encarcelados que se escapan de esos muros? -¡Mucho que lo parecen! Y como esas hierbas permanecen adheridas a la pared para ser juguete del viento, las plegarias se dirigen en vano al transeúnte que no piensa en los que gimen ahí dentro ni los compadece. -Luisa, y esas cestitas que pendientes de un bramante llegan al suelo desde lo alto de las paredes, ¿qué objeto tienen? En aquel momento pasó junto a ellas un plebeyo romano, de lengua suelta y maneras petulantes, el cual, habiendo 109 FRANCISCO D. GUERRAZZI oído las palabras de la joven, casi invitado por su angelical belleza, respondió: -Son lazos tendidos por los presos a la caridad de los que pasan; pero en los tiempos que corremos, la caridad no se deja atrapar ni a la carrera ni al vuelo. Y otro plebeyo, que se detuvo al oírle, agregó: -No es como dice éste. Esas cestas, siempre vacías, están ahí como un símbolo de los senos de la caridad con que los sacerdotes amamantan al pueblo. Las dos señoras guardaron silencio, y cuando observaron que estaban solas, distribuyeron entre las varias cestas todo el dinero que llevaban y continuaron su camino. -No ya el dinero -dijo Beatriz-, sino la idea de que otro piensa en ellos y les socorre como puede, debe ser un gran consuelo para los presos. No se diga que el relámpago es inútil, pues a veces basta para alumbrar el camino e impedir al peregrino extraviado que caiga en un abismo. -Verdaderamente -respondió doña Luisa-, ha de ser un consuelo inefable en ese sepulcro de vivos el saber que alguien se acuerda de uno... pero no lo quisiera probar. -Nosotros somos hojas ante el soplo de la Providencia, y yo, junto a estas paredes dolorosas, comprendo la razón por la cual Jesucristo recomendó la visita a los presos como una de las obras de misericordia. Fíjate bien y verás que sobre esa puerta está el temor que rechaza al visitante y con labio trémulo le susurra: «Vete, no sea que el juez sospeche que eres cómplice del preso y te prenda también.» Repara que está la abyección, la cual recomienda alejarse del árbol que va a caer 110 BEATRIZ CENCI para acercarse cuando haya caído y hacer leña de él; mira las entrañas de piedra que impiden tener compasión del culpable, porque para ellas el hombre que está preso es reo y creen siempre merecida la pena e infalible a la justicia... ¡Ah! si quisiera enumerar todos los fantasmas que están apoyados en la puerta de la cárcel amenazando a los transeúntes, no acabaría nunca. Así, con estos melancólicos razonamientos regresaron a casa cuando comenzaba a anochecer. Don Santiago habíase instalado con su familia en el antiguo palacio de los Cenci, y bajo aquel techo vivían todos, seguros unos, temerosos otros, y Beatriz con el corazón destrozado, pero disimulando sus sufrimientos. A la tertulia de los Cenci no faltaban nunca allegados y amigos, pues la parentela era muy numerosa y los representantes de la familia gozaban fama de amables y corteses; pero aquella noche no se vio comparecer a nadie, a pesar de que habían dado ya las ocho en la Torre di Nona. Los pocos que se hallaban reunidos se esforzaban por mantener animada la conversación, pero con frecuencia las preguntas se quedaban sin respuesta y los diálogos duraban poco. Para distraer la velada, que por un momento habían alegrado los hijos de Santiago con su risa franca y ruidosa, Luisa comenzó a leer las poesías de Tasso. Cuando más absortos estaban en la lectura, y contentos de los sublimes cantos del inmortal poeta, apareció en el salón, sin hacerse anunciar previamente, como íntimo de la casa, monseñor Guido Guerra. 111 FRANCISCO D. GUERRAZZI -¿Qué, tenemos academia? -dijo-. No olvidéis que en Roma no suelen terminar bien semejantes reuniones literarias. - No hay peligro -respondió Santiago-; estamos en familia, y vuestra llegada no altera el carácter de esta reunión. -Eso es lo que deseo con toda el alma; y puesto que en familia hemos de seguir, os suplico, doña Luisa, que continuéis la lectura. Realmente en la familia Cenci consideraban a monseñor Guido Guerra como prometido de Beatriz, y esta nueva corría de boca en boca de la juventud romana que llamaba afortunado al prelado y envidiaba su suerte. Se sabía también en el Vaticano y el Papa lo deploraba sobremanera, pues, sabiendo que era muy inteligente y distinguido caballero, había puesto en él la mira para enviarle como legado a una de las cortes extranjeras. Además le dolió que no le hubiese pedido su consentimiento o cuando menos lo hubiera consultado, y, finalmente, le desagradaba oírle llamar prometido esposo y verle vestido con hábitos talares, pues uno de los puntos más controvertidos entre católicos y luteranos era el celibato eclesiástico. Maffeo Barberini, cardenal de mucho arraigo e íntimo amigo de Guido, le tenía al corriente de cuanto se hablaba en la Corte a fin de que supiera a qué atenerse; y habiendo sabido que el memorial de Beatriz no había sido cursado, tuvo la precaución de retirarlo de las oficinas, temiendo que cayese en manos de Clemente y suscitase alguna sospecha en su ánimo, ya demasiado receloso por naturaleza. 112 BEATRIZ CENCI Guido, con graciosa desenvoltura, acercóse a Beatriz e hizo ademán de tomarle una mano para llevársela a los labios; pero ésta se lo impidió, y levantándose resueltamente le hizo seña de que la siguiese. Le condujo al hueco de una ventana y la ancha cortina los ocultó por completo. -Pero allí sólo permanecieron un instante brevísimo, el tiempo que un herido de muerte emplea en recomendar su alma a Dios exclamando «¡Jesús!» antes de expirar, y salieron uno detrás de otro con tal semblante que, de seguro, si hubieran cambiado un beso de amor, ese beso debió romper con violencia, en vez de afianzar, los lazos que los unían. Realmente ambos sentían ligado su corazón; cada uno de ellos arrastraba un extremo de la cadena, pero los eslabones se habían roto irreparablemente. Una palabra de Beatriz los había separado. ¿Estrechando la mano del matador de su padre no se hacía cómplice del parricidio? Así lo había pensado, y eso fue lo que dijo a su amante detrás de la cortina en el hueco de la ventana. Guido, incapaz de sobreponerse a su dolor, pretextando cierto asunto urgente, se detuvo poco, y disimulando su afán lo mejor que pudo, despidióse de la familia. Doña Luisa notó la confusión del joven, y atribuyéndola a una de esas pasajeras borrascas que, agitándolo, aumentan el amor, dijo en tono de broma: -¡Beatriz, Beatriz! No tengas tanta prisa por descartarte del rey del corazón2. Mucho cuidado, porque un mal descarte hace perder frecuentemente la partida. 2 En la baraja italiana el corazón es uno de los palos. (N. del T.) 113 FRANCISCO D. GUERRAZZI Apenas monseñor Guerra hubo doblado la esquina, tropezó con un fiel criado suyo que iba en su busca, presa de visible agitación. -Monseñor -dijo en cuanto le vio-. Su Eminencia el cardenal Maffeo ha enviado un paje del gobernador a palacio a fin de que hiciese toda clase de diligencias para encontraros y entregaros este par de espuelas. -¿Espuelas? ¿Y no ha dicho nada más? -Sí, monseñor. Dijo que habiendo vuelto Su Eminencia del campo, encontró en su casa a monseñor Taverna, que lo esperaba; y después de haber permanecido largo rato encerrado con él, apenas hubo salido Su Eminencia le dio el par de espuelas al paje, diciéndole: «Volando... a monseñor Guerra.» Guido se quedó un momento pensativo, y después, como iluminado por súbita luz, exclamó: -¡He comprendido! En casa de Cenci transcurría lánguidamente la velada. Los niños habían sido acostados y reinaba profundo silencio sólo interrumpido por el roce de las cortinas que agitaba una brisa suave. Cada cual deseaba retirarse, pero, como suele suceder, nadie quería iniciar la desbandada. De pronto oyóse un sordo rumor y a los pocos instantes se percibieron distintamente pisadas de muchos hombres y estrépito de armas. Don Santiago se levantó, lleno de sorpresa y de espanto a la vez, y encaminóse hacia la puerta para enterarse de lo que ocurría; pero antes que llegara al centro del salón, abriéronse las puertas con violencia y una ola de esbirros inundó la es114 BEATRIZ CENCI tancia y rodeó a la familia. Varios se quedaron en el umbral con la espada desenvainada para impedir que alguno escapase. -¡Quedáis detenidos por orden de monseñor Taverna! -gritó un hombrecillo contrahecho que parecía una ganzúa, el cual se puso la mano en la cadera con todo el aire de Sacripante. -¿Y por qué? -preguntó Santiago con voz que en vano trataba de hacer segura. -Eso ya lo sabréis cuando sea oportuno. Entretanto, con vuestro permiso... Y dijo esto en son de burla, pues sin terminar la frase ya había registrado a Cenci de pies a cabeza. Asegurado de este modo de que no llevaba encima ni el rosario, preguntó burlonamente: -¿Lleváis armas? Confesadlo espontáneamente, será lo mejor. -Paréceme que ya os habéis enterado lo bastante con vuestras manos. Otros al mismo tiempo con igual diligencia y prontitud registraban a Lucrecia, Beatriz y Bernardino, los cuales, atemorizados, lloraban sin oponer resistencia. Un insolente y avinado esbirro se atrevió a extender la mano al seno de Beatriz, pero ésta, antes que la tocase, le descargó una bofetada tremenda. Los compañeros soltaron la carcajada, y uno de ellos le consoló diciendo: -Manos de mujer no ofenden. 115 FRANCISCO D. GUERRAZZI -¡Cáscaras! ¡Esta gata araña! -respondió el esbirro fingiendo jovialidad. -Las personas infames y plebeyas -replicó Beatriz con altivez-, no tienen derecho a poner sus manos encima de las damas romanas. Estoy dispuesta a seguiros donde manda monseñor Taverna, pero manteneos apartados de mí. En aquel instante, otro esbirro, apestando a tabaco y aguardiente, pretendía registrar a doña Luisa, que le mirada airadamente; pero el preboste le amonestó: -Reprímete, Pedro; no hay orden alguna contra ella... Entretanto los niños, despertados por el ruido, lloraban asustados en la estancia contigua, y el de pecho chillaba desesperadamente. Doña Luisa, luchando entre el amor de madre y el amor de esposa, vaciló un momento, pero al fin cedió al grito más poderoso de la naturaleza y encaminóse para calmar a sus hijos y amamantar al pequeñuelo. -¡No se pasa! -gritó un esbirro levantando la espada y poniéndosela en el pecho. Doña Luisa le miró con fiereza y le contestó: -Tú no puedes haber recibido orden de impedir que una madre dé de mamar a su hijo. Pero si algún sacerdote, lo cual no lo sé ni lo creo, te dio tal orden, le dices que es un malvado. Tú, si le obedecieras, serías más malvado que él, y yo, si te hiciera caso, más malvada que todos juntos. ¡Paso a la madre que va a amamantar a su hijo! Y resueltamente apartó la espada y entró en la habitación. El esbirro, atónito, no se atrevió a detenerla. 116 BEATRIZ CENCI Cuando la justicia hubo registrado todos los muebles y rincones sin encontrar nada que les pareciese digno de ser recogido, el preboste ordenó la partida. -¿Adónde nos conducen? -preguntaron todos a una voz. -Ya lo veréis. Doña Luisa, cumplido su deber de madre, volvía para cumplir los deberes de esposa. Habiendo notado el abatimiento de su marido, reprimió su angustia y se le acercó para darle ánimos y abrazarle; pero el esbirro que antes la había dejado pasar, casi avergonzado de haber sido humano, se interpuso entre los esposos y, rechazándola, le dijo con duros modales: -¡Atrás! ¡Aquí no hemos venido a oír gimoteos! En el patio encontraron dispuestos carruajes con las cortinillas echadas. Entraron en ellos al siniestro fulgor de las linternas sordas, y precedidos, flanqueados y seguidos por toda la turba de esbirros, se encaminaron al lugar destinado. Guido vio pasar el fúnebre cortejo, y advertido por la gente de lo ocurrido, impulsado por la pasión, hubiérase delatado interviniendo; pero el fiel criado, sujetándole con fuerza por el brazo, le dijo: -Monseñor, os perdéis y no los salváis a ellos... Libre, podéis ser útil a todos. Guido reprimió en su pecho el vano gemir y exclamó: -Ahora estaremos a la expectativa de lo que la suerte nos depare. Encaminóse a su casa, y antes de llegar mandó al criado que observase si estaba vigilada por los corchetes. Por esta 117 FRANCISCO D. GUERRAZZI parte no había temor alguno. Guido entró en sus habitaciones y escribió a su madre una sentidísima carta, en la cual le hablaba de la imprevista desgracia y de la urgencia de substraerse a las pesquisas de la justicia sin pérdida de tiempo; que sirviese la carta de abrazo y despedida; que esperase tiempos mejores; que le enviaría noticias suyas del primer sitio en que se detuviese, y que dondequiera que se encontrase y sucediese lo que sucediese ella ocuparía, después de Dios, el primer lugar en su pensamiento. Después, mudando de traje y recogiendo cuanto dinero pudo llevar consigo, salió por la puerta secreta de su palacio, deseoso de ganar el campo. A los pocos pasos topó con un grupo de esbirros que pasaron de largo sin reconocerle, gracias a su disfraz. Guido comprendió que el asunto era de suma gravedad, despidió al criado y se dirigió a la puerta Angélica; pero de allí tuvo que retroceder más que de prisa, al ver que unos esbirros, ayudados por los cobradores de gabelas, examinaban detenidamente a todo el que salía. Entonces comenzó a vagar por las calles de Roma, imaginando mil proyectos de fuga pero sin dar con uno aceptable. Andaba con los ojos bajos cuando de pronto le hirió la luz que salía de los sótanos de un palacio. Mirando a través de la claraboya vio en torno de la mesa un grupo de carboneros que pasaban el tiempo, como hicieron sus padres y como más tarde harán nuestros nietos, bebiendo y jugando a despecho de los esfuerzos poco loables del padre Mateo, el apóstol de la temperancia. Sí, poco loables, no retiro la frase. ¡Oh filósofos! que Dios os libre de toda desgracia, pero decidme, ¿cómo os arregláis para quitarle siempre algo 118 BEATRIZ CENCI al pueblo y no darle nunca nada? Maltus le quita el matrimonio, el padre Mateo el vino y otros el juego. La suprema felicidad poco a poco se convierte en la privación de todo. Apicio, hecho jesuita, no publica ya libros de arte coquinaria ni da banquetes a sus amigos; pero come opíparamente solito y a puerta cerrada. Aristipo recita en el púlpito los sermones de Zenón que ha aprendido de memoria después del convite. Continuad, filósofos; en breve aconsejaréis al pueblo que ahorre ropa y se cubra con la hoja de higuera como nuestro padre Adán. ¡Qué hermosa vida te preparan esas modernas Parcas, oh pueblo! Trabajar, padecer, morir. ¡Haced sonar las cornamusas, entonad el himno de Apolo a estos bienhechores de la humanidad! ¡Verdaderamente es tan frondoso el árbol del pueblo que necesita ser podado de ramas superfluas! Noé, aquel gran patriarca, que honra todo el mundo, y que le habló a Dios de tú, ¿arrancó acaso la vid por haberse embriagado un día? No, ciertamente: aguó un poco el vino y continuó bebiendo; porque el vino alegra el corazón del hombre. Licurgo, loco melancólico, cortó las viñas; pero Baco, irritado, se las compuso de manera que el legislador, confundiendo sus piernas con los sarmientos, se las cortase en redondo; y Baco hizo bien. Guido recordó entonces al mesonero de la Ferrata; y viniéndole a la memoria en aquel apuro las palabras de la contraseña que él le había dado, entró de improviso en el sótano. Allí, los carboneros bautizaban cotidianamente el carbón con gran cantidad de cubos de agua, no para lavarlo de la mancha del pecado original, sino para aumentarle de peso; 119 FRANCISCO D. GUERRAZZI honrada práctica que ha llegado hasta nuestros días, porque la razón recomienda que las cosas buenas, una vez descubiertas, no se echen en olvido. Como Guido se presentó sin previo aviso, los carboneros se sobresaltaron como el Pastor a la aparición de Herminia; pero el joven, para tranquilizarles, empezó: -¡Viva San Tebaldo y quien le honra! Los carboneros se miraron perplejos. Uno de ellos, a quien le gustó la noble fisonomía de Guido, respondió: -Loado sea; pero la fatiga del carbonero es mucha y la ganancia poca. -San Nicolás protege al carbonero y multiplica su ganancia. -El carbonero vive en los bosques y le rodean los lobos. -Cuando los carboneros hagan alianza con los lobos bajarán al llano donde pacen los rebaños y tomarán las viviendas de los pastores. -Dadnos la señal. -Tomad. Y fueron tres besos, uno en la frente, otro en la boca y el último en el pecho. -Está bien; sois de los nuestros; nada hay que decir. No obstante, me parece extraño que componiéndose nuestra asociación de gente desesperada, unida por la pobreza y por la necesidad de defendernos contra los poderosos... Pero basta... quizás vos seáis de los perseguidos. ¿Qué nos que- 120 BEATRIZ CENCI réis? ¿Qué ayuda pedís? Pero ante todo seguidme a lugar más a propósito. Guido creyó haber entendido mal, pues en aquella especie de cueva no vio la menor abertura que permitiese el acceso; pero pronto lo vio claro, cuando los carboneros, removiendo el montón, hubieron levantado del suelo una compuerta que, abierta; daba entrada a un más hondo y secreto subterráneo. El carbonero y Guido descendieron por una escalera molinera, y luego cerróse la compuerta y cubriéronla de nuevo con carbón. En aquella estancia veíase una colección de muebles, y vajilla de todas clases y procedencias, y a pesar de la impiedad de aquella clase de gente, ardía una lámpara, delante de la imagen de San Nicolás, venerado como protector de los ladrones, y no menos solemne enemigo de los esbirros. Los carboneros, desde tiempo inmemorial, estaban aliados con los bandidos de la campiña y les servían de administradores en la ciudad, y alguno de ellos ejercía al mismo tiempo las dos industrias. Transportaban a la población los artículos robados, y aquí fundían los metales preciosos que vendían a la casa de Moneda por medio de tercera persona; las mercancías las confiaban a ciertos mercaderes amigos suyos de Civitavechia y Ancona, los cuales, por mar, las expedían a Nápoles, a Venecia o a Levante; y así ocurría alguna vez que un caballero veneciano encontrase en cualquier prendería de Nápoles la capa que le robaron en la campiña romana, o que un barón napolitano se viese servido en posa- 121 FRANCISCO D. GUERRAZZI das de Verona o Padua con la misma mantelería que desapareció al pasar por Terracina. Muchos habían progresado con este honrado tráfico y se decía públicamente; pero la justicia no los podía hacer caer en el garlito, y los enriquecidos nada perdían de su crédito; así, en virtud del bien adquirido dinero, procuraban para sus hijos ilustres enlaces y altos cargos y honores. Los ciudadanos hablaban diez o doce días, no por indignación piadosa, sino por despecho de no poder hacer otro tanto, y después callaban; y cuando topaban con estos recién ennoblecidos, eran los primeros en descubrirse y en llamarles excelencia. Los nobles antiguos fingían despreciarlos en público, pero secretamente los halagaban y las tomaban dinero prestado; así iban las cosas en aquellos tiempos remotísimos. Hoy pasan de otro modo. Guido comunicó al nuevo amigo que la fortuna le deparaba el peligro en que se veía y le pidió ayuda y consejo. Era costumbre de los carboneros salir dos veces a la semana, y cuando una caravana llegaba con carga a la ciudad, la otra salía al monte. El carbonero que hablaba con Guido, llegado aquella misma mañana, debía salir de Roma dentro de tres días, al toque de oraciones de la tarde. Y aconsejaba a Guido así: -Mañana saldrá fuera cualquiera de los nuestros para ver qué novedades hay. Vos os quitaréis la barba y os raparéis la cabeza; vestiréis nuestra ropa, y de las peores; os teñiréis la piel con cierta hierba y os rociaremos con polvo de carbón 122 BEATRIZ CENCI de tal modo que vos mismo no os conoceréis. Tenemos un compañero que cojea; él os enseñará a imitar su voz y su gesto. Mañana, apenas sea de día, os iréis con dos mulos a vender carbón por la ciudad; si os llaman para compraros, pocas palabras os bastarán; las seras tienen doscientas libras; y cada sera vale medio escudo, precio fijo. Podéis llevar en la boca una piedrezuela fingiendo mascar; de esta manera se hinchan los carrillos y eso os transformará. La gente os creerá el cojo; toda sospecha se desvanecerá a vuestra vista, y así, con la ayuda de Dios, espero sacaros de Roma sano y salvo. Como entre esta clase de gente los actos son más que las palabras, en breve y por obra del carbonero, Guido quedó transformado del modo que fue dicho; y al siguiente día, el distinguido caballero romano fue visto, con aspecto de sucio carbonero, dando vueltas por Roma vendiendo su mercancía; llevaba en la mano pan moreno y cebollas que fingía comer, de vez en cuando voceaba su mercancía, y cojeaba admirablemente. ¡Tan bien, y en tan breve tiempo enseña el peligro! Llegado el día fijado, los carboneros salieron sin obstáculo de Roma y Guido con ellos. Por el camino encontraron la escuadra de esbirros que regresaba de dar una batida por el campo, y habiendo uno de ellos interrogado al preboste si ocurría alguna novedad, como es de uso y costumbre, obtuvo esta respuesta: -Salimos de caza, pero la pieza nos ha olfateado, y ahora, ¡échale un galgo! 123 FRANCISCO D. GUERRAZZI *** Los carruajes que conducían a la familia Cenci se detuvieron. Abierto aquel en que iba encerrada Beatriz, le mandaron que bajase, y mientras ella, obedeciendo la orden, ponía el pie en el estribo, a la rojiza luz de los faroles que el carcelero y los sirvientes llevaban, encontróse frente al Cristo de mármol que pocas horas antes había visto sobre la puerta de la cárcel de Corte Savella. -¡Dios mío, tened misericordia de mí! -exclamó la desventurada tendiéndole los brazos con todo el fervor de su corazón, y poniendo el pie en tierra encorvó el cuerpo al pasar la puerta de la prisión... ¡verdadera horca caudina del llanto! Cuando volvió la cabeza para ver a los suyos, habían sido ya llevados lejos y entre ellos se interponía un mar de gente armada. Como náufragos separados por una ola, se enviaron mutuamente un saludo con un grito que resonó doloroso de corredor en corredor por aquella inmensa cárcel. Hicieron atravesar a Beatriz largos corredores y subir y bajar escaleras, hasta que, al fin, en el extremo de un aposento abovedado, abrieron una puerta, la empujaron dentro y cerrando vivamente corrieron el cerrojo y dieron doble vuelta a la llave. La infeliz se encontró en un lugar completamente obscuro, frío y húmedo, verdadero infierno de los vivos. No se movió ni sabía de qué lado moverse. Recordó ciertas historias oídas a los viejos, según las cuales, en aquellos tiempos menos hipócritas pero tan malvados como los nuestros, se 124 BEATRIZ CENCI quitaba de en medio a las personas que no se atrevían a condenar por inocentes, por odiosas o por demasiado poderosas. Tuvo miedo y se mantuvo apoyada en la pared. De improviso, con el estrépito de costumbre, se abre el calabozo y penetra una turba de gente de mala facha, llevando agua y algunos groseros enseres acomodados a las primeras necesidades de la vida. No le dijeron una frase de consuelo ni profirieron una palabra; volviéronse carcelero y sirvientes, como habían venido, cerrando ruidosamente la puerta. Beatriz se había fijado en qué rincón habían puesto el banquillo. Encaminóse hacia allá a tientas, y sentóse en el borde con la misma actitud de la estatua de la Escultura que se admira en el sepulcro del divino Buonarrotti; y allí permaneció en dolorosa quietud. De pronto estremecióse al percibir un horrible rumor encima de su cabeza. Escuchó atentamente y parecióle que provenía de puertas cerradas y de cerrojos corridos. Asegurada de que no podía ser para cosa peor, serenóse. Se abrió de nuevo la puerta del calabozo, y otra vez entró gente conduciendo un camastro y otros enseres, yéndose, como la primera vez, grosera y feroz. Entonces Beatriz se dejó caer en el jergón, sin voluntad para nada, privada de fuerzas, estúpidamente impasible. Cerró los ojos, pero no pudo dormir; tenía el corazón oprimido y no encontraba manera de desahogarse. Aun cuando las lágrimas le caían de los párpados, no lloraba, sino gota a gota como vena de agua que nace de una piedra. La facultad de pensar, como sol sin rayos, estaba fija en medio de la frente inerte y ar125 FRANCISCO D. GUERRAZZI diente todavía. Para colmo de su angustia sintió durante toda la noche un estertor a cada momento más débil y parecióle también oír y oyó, en efecto, las preces de agonizantes. No se engañó, pues en la celda inmediata aquella misma noche pasó a mejor vida un desgraciado preso enfermo de asma. Una maldad suprema o una estupidez sin igual en la tierra o en el infierno, había presidido a la construcción de aquella cárcel, puesto que, como si fueran pocas las referidas tribulaciones, diez badajos batieron en el bronce y casi en el cráneo de la pobre Beatriz, los cuartos, las medias horas y las horas, tanto, que al ser las doce, fueron ciento sesenta las campanadas. Era para volverse loco. Más tarde, cuando la joven preguntó la causa de semejante campaneo, le respondieron tranquilamente: In primis, que así lo había ordenado el jefe de las cárceles; en segundo lugar, que cuando el jefe lo había ordenado, sus razones tendría; y por último, que en cuanto al estrépito, el jefe había observado que los presos se acostumbran a él, y que las campanas, a la larga, se sobreponían a los nervios de los hombres. No terminaba aquí la desventura, pues, tras una noche tormentosa, cuando Beatriz comenzaba a conciliar el sueño al romper el alba, tres campanillas empezaron a repicar a porfía y prontamente se produjo el insoportable estrépito de trescientas o más cadenas arrastradas, otras tantas puertas chirriando y el odioso tintineo de los manojos de llaves. Luego se levantó un coro lúgubre de voces discordantes que entonaban la letanía al compás de sierras limadoras, sonidos de lima y de mármol rascado; y terminada la letanía, vuelta al ruido de cadenas arrastradas y 126 BEATRIZ CENCI al chirrido de cerrojos y de llaves. Estas cosas sucedían en medio de las más profundas tinieblas, y Beatriz se preguntaba si había perdido la vista o si la habían condenado a perpetua obscuridad. Para sacarla de dudas, a poco la estremeció un rechinamiento sobre su cabeza, y en seguida un hilo de luz amarillenta penetró en el calabozo. Resolvió entre estupefacta y aterrada, sentarse sobre el jergón, y examinó el lugar donde la habían encerrado. Era una celda cuadrilátera, larga y ancha de unos seis o siete pasos, de techo altísimo, terminado en bóveda obtusa; en la parte superior se abría un tragaluz reforzado con gruesos barrotes de hierro, por el que no se veía el firmamento, pues iba a desembocar a una especie de claraboya por donde tomaba luz. En aquel matadero de seres humanos, un mediodía de agosto aparecía como un crepúsculo de diciembre, y un crepúsculo de diciembre como un atardecer en las tierras boreales. Entonces Beatriz conoció que hay dos cosas sin medida en el mal: el infierno en la vida futura y la perversidad del hombre para escoger inventos capaces de amargar la presente vida del prójimo. Inclinó abatida la cabeza pensando en los destinos de esta raza feroz, la cual se jacta de haber sido creada a imagen de Dios. ¡Mísera, que apenas se había llevado a los labios el cáliz del dolor! Un poco más tarde le entraron un pan moreno, vino agrio y un nauseabundo rancho donde nadaban piltrafas de carne grasienta y hierbas. Se atrevió todavía a mirar el rostro de los carceleros. ¿Quién podía decir a qué raza de animales pertenecían? Uno de ellos semejaba un jeroglífico egipcio, de 127 FRANCISCO D. GUERRAZZI los que presentan formas de hombre y cabeza de gavilán; otro parecía un tomate maduro cubierto de moho, tal le habían puesto el rostro unas herpes malignas producidas por la embriaguez; en lugar de ojos se hubiera dicho que tenía en la frente bayas de ciprés, tan duros y tan inexpresivos eran. Las orejas semejaban un verdadero laberinto donde los gemidos de los desventurados se perdían o eran devorados por fieras más crueles que el Minotauro, quiero decir por su alma condenada. Rara vez sucede que en las cosas bellas, por encantadoras que sean, las partes se armonicen perfectamente entre sí; pero en aquella triste cárcel todo se compadecía, tanto hombres como cosas, con admirable correspondencia. Lo feo y lo malo son en la Naturaleza mucho más frecuentes que lo bello y lo bueno. Como a veces por diversión hacemos pasar por las negras paredes una serie de figuras espantosas o grotescas, así, aquel día, ante los ojos maravillados de Beatriz debían aparecer aspectos muy extraños. Precedido del acostumbrado ruido de cadenas, media hora después de haber salido los presos, entró en la cárcel un hombre muy estirado, con orejas que semejaban soplillos, chato y de labios gruesos y salientes como los de los monos. Examinó con atención las paredes, el pavimento y el tragaluz, echando a hurtadillas una mirada a Beatriz y mostrando él solo hasta allí una aurora boreal de compasión. En el momento de salir de la celda se le oyeron pronunciar estas palabras: -En conciencia no puede decirse que ese calabozo sea sano; además es muy obscuro. Pasaréis el número 102 al 9 y le 128 BEATRIZ CENCI arreglaréis la celda con muebles convenientes. En cuanto a la alimentación le facilitaréis lo que desee... Se entiende dentro de los límites de la temperancia. ¿Habéis comprendido? Si hubiese transgresión, dos tironcitos de cuerda sin perjuicio de mayor pena... ¿Estamos? Así, hasta la humanidad tomaba un aspecto feroz; pero Beatriz creyó que aquel personaje en quien reconoció al jefe de las prisiones, habíase detenido para dar en voz alta aquellas instrucciones, a fin de que las oyese y tuviese algún consuelo; por lo cual le recomendó al Señor, único medio que tenía de manifestar su gratitud. El traslado se efectuó en la forma que el alcalde lo había ordenado, y Beatriz encontró en la nueva celda un trozo de pan blanco y un rayo de sol puro. Con esto puede vivir una criatura humana, o al menos esperar a que la mate la angustia o el hacha. Durante tres días vivió Beatriz en paz, si paz podía llamarse aquella. El cuarto día, al anochecer, vio nuevos semblantes: eran dos hombres vestidos de negro. Uno de ellos se quedó algo atrás y no le pudo ver bien; pero le pareció poco amable; el otro, de blanca tez, frente de porcelana y mirada entornada, pareció un hombre compasivo, a juzgar por la frecuencia con que suspiraba y entrecruzaba los dedos de una mano que con los de la otra en actitud de plegaria. Este, que dijo ser el médico de la cárcel, le hizo varias preguntas acerca de su salud, la examinó atentamente, le tomó el pulso, la palpó con honestos modos, la felicitó después por lo sano y bien dispuesto de sus miembros, le ofreció rapé de una ta129 FRANCISCO D. GUERRAZZI baquera que llevaba en la tapa bellamente miniada la imagen del sagrado Corazón de Jesús, la exhortó a no desanimarse, pues sus miserias terminarían pronto, la recomendó a la Madre de Dios, y salió del calabozo. -También éste parece uno de los buenos -exclamó Beatriz algo consolada. -Aun cuando a primera vista -decía el médico en el pasillo al notario de lo criminal, pues su compañero era el notario-, me di cuenta de que no era preciso el reconocimiento, he querido, sin embargo, hacerlo con todo cuidado, porque, como comprenderéis, la humedad ante todo... y la salud del alma... -¡Comprendo!... el alma, y el cuerpo también... ¿De manera que aseguráis...? Desde luego, tiene suficiente resistencia para soportar el tormento. El pulso late con regularidad y excluye todo indicio, aun remotísimo, de embarazo; de manera que... -Sí, sí, entendidos; mas para llenar las debidas formalidades, os serviréis, señor doctor, extenderme el certificado de costumbre para unirlo al proceso, a fin de proceder de conformidad con todos los requisitos legales prescriptos en los vigentes reglamentos. -Con mucho gusto, señor notario; esos escrúpulos os honran; conviene no olvidar que nuestros nietos leerán este proceso, e importa que vean con cuánta minuciosidad y con cuánto miramiento procedemos respecto a los sagrados derechos de la humanidad... 130 BEATRIZ CENCI -Y de la justicia, doctor -interrumpió el notario-. A Dios gracias, no vivimos en tiempos bárbaros. ¡Les parecía que eran civilizados y se jactaban de ello! El notario, provisto del certificado que le dio el médico, se dirigió a la estancia de las pruebas. Era esta una sala inmensa y quizás sirvió un día de oratorio; enfrente, sobre una tarima, estaba la mesa de los jueces, cubierta de paño negro, y negras eran también las fundas de los sillones. En el testero de la pared, por encima de la cabeza del presidente, pendía un inmenso Cristo de madera, del cual no hubiera podido decirse si estaba allí para consolar o para causar espanto a los míseros conducidos a su presencia: tan fiero y lúgubre lo había esculpido el artista. Como todavía no había llegado ningún juez a la sala, el buen notario, que podía alabarse de ser la encarnación del orden, empezó a poner en su sitio cada cosa: arregló los sillones con simetría; colocó sobre la mesa, delante del sitio del presidente, el certificado del humanitario médico y el reloj de arena; preparó los candeleros de estaño, limpiando las velas de cera amarilla de las gotas que se habían corrido a lo largo, y en medio de ellos puso el Crucifijo, sobre el cual los testigos y los acusados Juraban decir verdad. No se detuvo aquí el metódico notario, sino que arregló después los tinteros y los cuadernos: cortó las plumas, las miró contra luz para observar si las puntas eran iguales y el corte derecho y las dispuso en escala, unas junto a otras, a 131 FRANCISCO D. GUERRAZZI manera de flechas prontas a ser disparadas contra San Sebastián atado al palo. Cerca de la tarima, una fuerte verja de hierro separaba este espacio de la sala contigua donde se veía a un hombre que preparaba, diríase que con fruición, las herramientas de su oficio: era maese Alejandro, célebre ejecutor de la justicia romana. Maese Alejandro era de miembros bien proporcionados, sin tejido adiposo, musculoso como un atleta, de tez aceitunada, o mejor dicho, bronceada, cabellos negros y rizados, cerdosas y enmarañadas cejas bajo las cuales brillaban dos ojos como brasas, labios delgados y comprimidos, parte por naturaleza, parte por la larga costumbre de callar. Menudas arrugas surcaban su frente no sé si por efecto de los años o del interno fuego infernal, pues su edad era un misterio y muchos viejos, casi decrépitos, hablaban de un maese Alejandro que ejercía de verdugo cuando ellos eran niños. Tal vez aquel sería padre o abuelo del actual; pero el vulgo creía que era el mismo hombre y esto acrecentaba el temor que inspiraba. En conjunto su rostro expresaba dureza pero no ferocidad; tipo degenerado, pero genuinamente romano. En aquella estancia levantábanse algunos palos con un brazo transversal de cuyos extremos pendían poleas con las garruchas de bronce provistas de cuerdas adaptadas para levantar pesos. Esparcidas por el suelo veíanse pesas de plomo que se colocaban en los pies de los reos para que cayeran con más violencia guando desde lo alto soltaban la cuerda con que los izaban; collarines, borceguíes, cuñas, disciplinas con aceradas puntas, látigos, cuerdas enceradas y otra multitud de 132 BEATRIZ CENCI instrumentos de tortura, ajuar de que la Ferocidad y el Vituperio proveyeron a la Justicia cuando ésta se desposó con el Infierno. Maese Alejandro pasaba revista a todo y lo ponía al alcance de su mano. Algunos de aquellos enseres ostentaban manchas negras, que fueron antes rojas, de sangre. El notario y el verdugo se preparaban para celebrar la solemnidad judicial. Entretanto llegaron dos jueces y otro notario, y luego de cambiar corteses saludos y haber hablado largamente del tiempo, de la estación, de su salud y de la salud de sus familias, César Luciani, repugnante criatura con una cabeza que parecía un cesto, de rostro verde como si estuviera compuesto de sebo rancio y verdín, dijo que el aire fresco le había exacerbado la gota y la tos; y el notario Ribaldella, que le consideraba como a su protector, le rogó con voz lastimera que, por el amor de Dios, cuidase de su preciosa salud. -Así lo haremos, Jacobito, así lo haremos -respondióle el juez mascullando las palabras. El otro juez, que tenía fama de compasivo, un hombrecillo de faz aborrachada que parecía un jarro de vino tinto dejado por distracción sobre la mesa de doña Justicia, de ojos redondos, fijos y estúpidos como los de un búho, se puso entonces a relatar que había pasado toda la noche en vela a causa de un cólico que había tenido su perro favorito. -¿Qué queréis? -añadió-. Esa es mi debilidad, tener un corazón demasiado tierno. La verdad es que yo no he nacido para ser juez de lo criminal. Y Ribaldella, adulador: 133 FRANCISCO D. GUERRAZZI -Ilustrísimo, el que no ama a los perros tampoco ama a los cristianos. -En efecto, Jacobito -dijo Luciani entre repetidos accesos de tos-, la noche pasada se cometieron cuatro homicidios y seis robos. Estamos sobre la pista de ciertas brujas, y si les echamos la mano encima os juro que haremos un escarmiento. Estos procesos, a Dios gracias, aumentan de día en día, y pronto tendremos otro Giordano Bruno a quien mandar a la hoguera. Os juro que no he visto jamás fuegos tan hermosos como los que producen los filósofos; por lo cual, Jacobito, os recomiendo que os adiestréis en tales procesos, pues el diablo no para de cortar leña para los jueces que quieren hacer hervir la olla. -¡Sois admirable! Lo sabéis todo, de todo estáis enterado. No sé cómo diantre os las componéis... ¡Ah! hombres como vos nacen pocos -dijo astutamente Ribaldella. A lo que replicó Luciani: -Es una pasión que he tenido desde niño; pero la recompensa, ya lo veis, ha sido la gota. -¿Queréis un polvo? -interrumpió el notario amigo del orden que se llamaba Bambagino Grifi, y pavoneándose enseñó una rica tabaquera. -¡Magnífica! ¡Soberbia! -exclamaron a coro los circunstantes. -Esta es nueva. ¿A qué número hemos llegado? -Me faltan doce para completar las trescientas sesenta y cinco de que quiero que se componga mi colección. Su Eminencia el cardenal Evangelista Pallotta, por más esfuerzos 134 BEATRIZ CENCI que ha hecho, no ha podido reunir más de trescientas, y eso que, salvo las que le regalan, él compra todas las que le ofrecen, con tal que sean de forma diferente; pero yo no, señores míos; no siendo tabaqueras históricas y no presentándose certificados auténticos de su procedencia, aunque fueran de oro o plata, no las pondría en mi colección. Poseo una... una sola que no cambiaría por los broches del pluvial de gala de Su Santidad... la que usaba el glorioso emperador Carlos V en el monasterio de Yuste. La adquirí de un santo varón, religioso jerónimo, a cambio de la nariz de San Serapio, devota reliquia conservada ab antiquo en casa de los Grifi. Y ésta, ¿de quién creeríais que es obra? Oídlo y pasmaos: ¡de Benvenuto Cellini! -Maese Alejandro -preguntó el juez Luciani aburrido de aquella charla-, ¿habéis enjabonado la cuerda? El verdugo contestó afirmativamente con un movimiento de cabeza. -Observad -continuó el notario exaltándose-, observad la portentosa maestría y el sutil trabajo de nieles. ¿Y a quién diríais que ha pertenecido? Os lo diré en seguida: a monseñor el duque Enrique de Guisa, y me la dio cierto padre observante que, en Blois le administró la extremaunción, aunque ya habían enviado al duque al otro mundo con la unción de cincuenta y tres estocadas y lanzazos. Ahora os explicaré cómo pude entrar en posesión de este tesoro. -¡El ilustrísimo señor Presidente! -gritó un ujier abriendo la puerta, y todos, guardando silencio, se volvieron hacia la parte por donde entraba el anunciado funcionario. 135 FRANCISCO D. GUERRAZZI Ulises Moscati se adelantó con lento y majestuoso paso. Su porte no se debía a altanera jactancia, ni a orgullo de su cargo, pues a pesar del largo ejercicio de su desdichada profesión, no se sentaba en el tribunal sin profunda repugnancia. Llevaba la cabeza inclinada y los ojos fijos en el suelo, y gimiendo en silencio buscaba allí los objetos de su ternura: la esposa idolatrada y la hija de quince años que, habiendo seguido en breve a la madre al paraíso, le habían dejado solo en la tierra cuando por su edad ya avanzada sentía mayor necesidad de afectos. La expresión de su semblante era dura, y no podía ser menos; pero bajo aquella capa de hierro corrían lágrimas que llegaban amarguísimas a lacerarle el corazón. Inclinado por temperamento a la compasión, razones de familia le habían obligado a ejercer una profesión que le repugnaba, y así, haciendo lo que detestaba, llegó a ese estado de la vida en que, extinguido el impulso del alma, el hábito reemplazaba a la voluntad. Ahora le faltaban fuerzas para romper la vieja costumbre, y, como la mayor parte de los hombres enervados, se dejaba llevar de las apariencias y de la rutina. La carencia de afectos y el hastío de todo le hacían fastidioso a los demás y a sí mismo; sentía una inmensa necesidad de paz, pero no sabía dónde encontrarla ni de dónde le pudiese venir. Estado pasivo que una hoja caída, una mariposa que vuela, un sonido imprevisto u otra cosa cualquiera puede llevar a extremas resoluciones. Tuvo fama de gran jurisconsulto, y lo fue, pues entonces, por todas partes y en Roma especialmente, la sofistiquería escolástica era llamada ciencia. 136 BEATRIZ CENCI Después de saludar cortésmente a sus colegas y a los notarios, Moscati se sentó en su puesto, donde lo primero que cayó bajo su mirada fue el certificado del módico acerca de la salud de Beatriz. Lo leyó con atención y dijo luego con tranquilo acento: -Por lo visto, podemos poner sin remordimiento de conciencia, cuantas veces sea preciso, a la acusada en el tormento. -Ciertamente -respondió Luciani tosiendo-. No cabe duda... -Dudo, sin embargo, de que se le pueda aplicar legalmente, pues la acusada cuenta poco más de quince años. Quisiera oír vuestra sabia opinión, señores... -Para mí es claro -dijo Luciani -que puede aplicársele. Y lo creo por convencimiento quid sentiam, por la verdad. Si consideramos el derecho, por común acuerdo, encontramos establecido que la edad no se tiene en cuenta en atrociombus; y siendo atrocísimo y antihumanísimo el parricidio, con plena conciencia podemos omitir en este proceso las reglas del procedimiento ordinario. Además, señores míos, la malicia en la mujer es más precoz que en el hombre, así como la pubertad: en efecto, el jus declara púber a la mujer a los once años y al hombre a los catorce. Respecto a la malicia debe resolverse o teniendo en cuenta la edad, o por persuasión abstracta o en razón a la prueba del hecho. Por eso aquellos sabios del Areópago condenaron, con mucha justicia, al niño que robó la corona de oro en el templo de Minerva, puesto que había sabido distinguir, al compararlas, las hojas de laurel de las de oro. Yo pienso, y vosotros, colegas, seréis del mi parecer, que 137 FRANCISCO D. GUERRAZZI difícilmente podría encontrarse mayor perversidad que la demostrada por esos malvados en su crimen; ¡qué digo encontrarse! ni imaginarse siquiera. Si se recurre a la práctica, gran número de casos nos demostrarían que la edad no es óbice. Entre otros, me limitaré a citar el que ofreció ocasión a Sixto V, pontífice verdaderamente grande, para proferir palabras que merecen ser grabadas con letras de oro. El gobernador observaba al Papa, con el debido respeto, que no se podía condenar a muerte, como él deseaba, a causa de su edad, a un muchacho florentino que, en el Trastevere, había hecho resistencia a la justicia. «Si son años lo que le faltan -respondió aquella boca bendita-, lo podéis hacer en el acto, porque Nos le daremos diez de los muchos que nos sobran.» Y Valentín Turco, juez colateral, que tenía cara de perro de presa, afirmándose los anteojos, exclamó: -Además, se debe tener presente que se trata de un caso atroz. -Justísima consideración -añadió Luciani sintiendo no haberla añadido a su discurso. Luciani, según la justicia de aquellos tiempos, tenía razones para dar y vender. Casi siempre la justicia de hoy parece injusticia mañana, y aun muda de lugar a otro, por lo que en Florencia se condena lo que en París se absuelve. De esto no quieren darse cuenta los hombres que juzgan, y si quisieran reflexionar sobre ello no les bastarían las veinticuatro horas del día. Moscati no encontró argumentos que oponer; así es que, bajando los ojos, ordenó: -Conducid a la acusada Beatriz Cenci. 138 BEATRIZ CENCI Y fue conducida ante el tribunal. Rodeada de esbirros y obligada a dar una vuelta brusca para quedar frente a los jueces, no vio los lúgubres aparatos de que la sala estaba repleta. Todos los circunstantes la miraron con ojos avidísimos, e impresionados por su divino semblante se preguntaban cómo era posible que formas tan angelicales ocultasen tanta perversidad de alma. Hemos dicho todos, pero no es cierto: dos tuvieron el valor de creerla inocente, y éstos fueron el juez Moscati y maese Alejandro. El notario Ribaldella, empezó a interrogarla acerca de las generalidades de la ley, y ella contestó ni tímida ni altanera, sino como conviene a quien siente la dignidad de su propia inocencia. -Prestad juramento -ordenó Moscati. Y Ribaldella empuñó el Cristo con tal ademán que mejor parecía querer tirárselo a la cabeza que presentárselo para cumplir un rito solemne. -¡Jurad! -le dijo. -Juro sobre la imagen del divino Redentor, que fue por mí crucificado, decir verdad, porque la sé y puedo decirla; si no quisiera o no pudiera me abstendría de jurar. -Y así lo espera de vos el tribunal, Beatriz Cenci -dijo Moscati, y empezó a interrogarla-. Se os acusa, y las pruebas en el proceso lo demuestran suficientemente, de haber premeditado la muerte de vuestro padre el conde Francisco Cenci, en complicidad con vuestra madrastra y vuestros hermanos. ¿Qué tenéis que responder? -Que no es cierto. 139 FRANCISCO D. GUERRAZZI Y con tal ingenuo candor pronunció estas palabras, que hasta Santo Tomás las hubiese creído; pero Luciani masculló entre dientes: -¿No es cierto, eh? -Acusada: os imputan, y los documentos procesales lo prueban suficientemente, que vos, en compañía de los referidos parientes, disteis orden para que matasen a vuestro padre a los bandidos llamados Olimpio y Marzio, con la promesa de ocho mil ducados de oro; la mitad antes y la otra mitad después de consumado el crimen. -No es cierto. -Ahora mismo veremos si es verdad -murmuraba Luciani. -Se os acusa, y del proceso resulta suficientemente probado, haberle dado, como recompensa, al llamado Marzio un manto de oro galoneado que perteneció al difunto conde don Francisco Cenci. -No es cierto; mi padre regaló aquella capa a su camarero Marzio antes de salir de Roma para el castillo de Petrella. -Se os acusa, y del proceso resulta suficientemente probado, que hicisteis dar muerte a vuestro padre en el castillo de Petrella el nueve de septiembre de mil quinientos noventa y ocho, y eso, por orden expresa de Lucrecia Petroni, vuestra madrastra, la cual impidió que se cometiese el ocho por ser el día de la Santísima Virgen. Olimpio y Marzio penetraron en la estancia donde dormía el conde Francisco Cenci, al cual previamente se le había puesto opio en el vino; y vos, en compañía de Lucrecia Petroni, de Santiago y de Bernardino Cenci, esperabais en la antesala la consumación del delito. 140 BEATRIZ CENCI Los sicarios salieron despavoridos y vos les preguntasteis lo que había de nuevo; y habiendo ellos respondido que no se sentían con corazón bastante para matar a un hombre dormido, vos le censurasteis con estas palabras: «¿Cómo? Si preparados no sois capaces de matar a mi padre, ¿qué haríais si estuviese despierto? ¿Y para llegar a esta conclusión habéis recibido cuatro mil escudos? Ea, ya que sois tan cobardes, yo misma, con mis propias manos mataré a mi padre, y vosotros no escaparéis de rositas.» Y así, con halagos y amenazas, los sicarios volvieron a entrar en el aposento, y entonces uno de ellos le hundió en la cabeza un estilete que le salió por el ojo izquierdo y el otro le hirió en el cuello, causándole así la muerte al referido conde. Los bandidos recibieron el resto del precio y partieron, y vos, ayudada de vuestros hermanos y vuestra madrastra, arrastrasteis el cadáver hasta una antigua galería y de allí lo arrojasteis encima de un saúco. ¿Qué respondéis? -Señores míos, respondo que preguntas de tanta y tan horrible perversidad, podían dirigirse más apropiadamente a una manada de lobos que no a mí. Las rechazo con toda la fuerza de mi alma. -Se os acusa, y lo aclara el proceso, de haber entregado a Lorenza Cortese, apodada la Mancina, una sábana manchada en sangre para que la lavase, advirtiendo a la lavandera que aquellas manchas eran de copiosas pérdidas de sangre originadas por un estado fisiológico; y se os acusa además de haber hecho asesinar a Olimpio por mano de Marzio, temiendo que aquel denunciase el delito a la justicia. Responded. 141 FRANCISCO D. GUERRAZZI -¿Puedo hablar? -Y aun se os impone: decid claramente cuanto sirva para esclarecer los hechos y defenderos vos de la acusación. -Señores; no importa decir que no he sido educada en semejantes horrores; os hablaré con la ingenuidad que el corazón me dicta, y excusaréis mi insuficiencia. Es muy poco lo que paso de los dieciséis anos; me educaron doña Virginia Santacroce, mi santísima madre, y doña Lucrecia Petroni, dama de esclarecida piedad. Ni mis años ni la enseñanza recibida pueden hacer sospechar en mí delitos atroces, que apenas se encuentran en las Locustas, y otras famosas delincuentes, las que, sin embargo, se endurecieron en el crimen. Aparte de esto, aun cuando la Naturaleza hubiera querido crear en mí un prodigio de perversidad, tened en cuenta, por favor, que la índole perversa no puede ocultarse de tal modo que no lance algún destello, por decirlo así, antes de entrar en el camino de maldición. Lo que he sido y cómo he vivido os será fácil saberlo interrogando a los amigos, a los parientes y a los criados de la casa. Mi vida es libro de pocas páginas; volvedlas, consideradlas, y eso os bastará. Además, si no estoy equivocada, me parece que para juzgar con discreción las acciones humanas es preciso conocer la causa que pueda haberlas guiado. ¿Qué fines, pues, imagináis que me moviesen a tan atroz delito? ¿Codicia de bienes? La mayor parte de los bienes de la casa Cenci están vinculados y pertenecen al mayorazgo. Las mujeres no pueden aspirar a prebendas y otros beneficios de la misma índole. Yo no sabía que mi padre hubiese dispuesto de los bienes libres a favor de obras pías; mu142 BEATRIZ CENCI riendo de muerte violenta, había de suponerlo intestato, y tampoco podría disfrutar de esos bienes por ser mujer. Mi fortuna se compone de lo heredado de mi madre, y ésa mi padre no podía quitármela, y, entre dote y extradotales, he oído decir que asciende a unos cuarenta mil escudos. Como veis, no podía impulsarme la fortuna. No niego, sino que confieso que mi padre me ha hecho pasar días de amargura, y... pero la religión veda a los hijos volverse atrás a mirar a la tumba paterna para maldecirla, por lo que me abstengo de hablar de esto; hasta decir que para substraerme a las cotidianas violencias no era necesario recurrir al parricidio, el cual, además de la eterna condenación, trae consigo les remordimientos, el peligro y el temor perennes. No me faltaban en casa ejemplos prácticos coronados por el éxito, los cuales me enseñaban el medio de escapar a las persecuciones paternas. Olimpia, mi hermana mayor, recurrió a la benignidad del Padre Santo, y merced a humilde memorial, casó honradamente, protegida por Su Santidad, con el conde Gabriel de Agobio; imitándola elevé una súplica y la entregué a Marzio a fin de que me hiciese la caridad de presentarla en las oficinas de memoriales. -¿Sabéis si vuestra súplica fue presentada? -No lo sé... le recomendé a Marzio que la hiciera cursar. -¿Y por qué confiasteis a Marzio comisión tan importante? -¡Ah! Mi padre me tenía encerrada; de manera que excepto Marzio, en quien mi padre tenía toda confianza, no podía hablar con nadie en aquellos días. 143 FRANCISCO D. GUERRAZZI -Continuad. -Y suponed que la Naturaleza me hubiese dado la ferocidad, mi padre el motivo y el diablo la ocasión para cometer el delito... suponed todo esto y decidme; ¿puede imaginarse manera más absurda de consumarlo que el que finge la acusación? ¿A qué adoptar el hierro? Con ocho mil ducados pueden adquirirse venenos que matan como la gota y deshacen como la fiebre ética, sin dejar vestigios a las indagaciones de la justicia; ¿pero qué digo de poderse procurar venenos? la acusación supone haberlos yo procurado: no sólo procurado, sino propinado. Ahora bien, si di a mi padre vino opiado para dormirlo, ¿qué más tenía que hacer sino doblar la dosis para que no despertase más? ¿A qué tantas operaciones peligrosas? ¿Por qué valerme de bandidos? ¿Para qué tantos cómplices, con frecuencia traidores, siempre funestos? ¿Y sobre todo, qué necesidad ni conveniencia me aconsejaba buscarme la complicidad de Bernardino, de un niño de doce años? ¿En qué podía ayudarme, o mejor, en qué cosa no podía perjudicarme? Si en casa de Cenci hubiese habido un niño de teta, aun a ese lo hubiese complicado la acusación, como si, aborreciendo la leche de la madre, con gritos y con amenazas hubiese pedido nutrirse con la sangre del padre. Creo que todo esto es absurdo. Don Santiago, cuando ocurrió el funesto hecho, estaba en Roma, y de esto podía presentar numerosos testimonios. De la capa, ya os lo he dicho. De la sábana, puede ser; lo he oído contar ya, y añadieron que la lavandera había confesado que se la entregó una mujer de treinta años. Pues bien, yo no tengo treinta años, ni los 144 BEATRIZ CENCI represento siquiera; a lo menos no los representaba antes de pasar por tantas tribulaciones; y el sitio donde la lavandera lo vio manchado excluye la sospecha de que fuese sangre de la cabeza del que dormía. ¡Oh señores! Vosotros sois hombres sabios y prácticos en estas materias, y creo que no daréis crédito a tanta falsedad. ¿A qué el estilete y la maza? Los bandidos van siempre armados, además de las armas blancas, de pistolas y pistoletas... pensad si las dejarían cuando iban a cometer un homicidio. Comprendo que el estilete fuese empleado para matar a Sisara; pero Giael no tenía profesión de sicano, y esperaba el enemigo en su tienda. ¿Por qué había yo de arrastrar el cadáver, rodeándome hombres fuertes? ¿Lo pedía así la necesidad ? ¿Me impulsaba la ferocidad de mi instinto? ¡Oh! Las cosas fuera del orden natural no se suponen; y una esposa y una hija que arrastrasen tras sí el cadáver del marido y del padre como dos zorras un conejo, hubiesen inspirado horror a los mismos bandidos. Si tenéis un corazón aquí -y se llevó la mano al pecho-, y sentido aquí -señalando la frente con la otra mano-, no sólo cesaréis de angustiarme el alma con semejante acusación, sino que os guardaréis de confundir mi mente con tamañas monstruosidades. Y todo esto lo dijo Beatriz expeditamente, con tono de voz y ademanes bellísimos; por lo que los circunstantes, con los brazos extendidos sobre la mesa, inclinado el cuerpo y adelantando el rostro, estaban llenos de admiración; hasta el notario Ribaldella, con la mano izquierda puesta sobre los pliegos y la diestra levantada, se había olvidado de escribir, y hasta el auditor Luciani, maravillado, exclamó: 145 FRANCISCO D. GUERRAZZI -¡Qué pronto se aprende en la escuela del diablo! -Os intimo -respondió el presidente Moscati- a que mantengáis la promesa de decir verdad y observar la religión del juramento; vuestros cómplices han confesado el crimen y ratificado la confesión con la prueba del tormento... -¿Cómo? ¡Así, pues, por los dolores del tormento no han vacilado en agravar su alma, en infamarse eternamente! ¡Ah! La tortura no es una prueba... -¿Que no hace prueba la tortura? -prorrumpió furibundo Luciani, incapaz de contenerse por más tiempo; y levantándose a medias de su asiento, apoyaba las manos en los brazos del sillón sosteniendo el cuerpo tembloroso. Si hubiesen injuriado el honor de su mujer o de sus hijas no se hubiera puesto tan furioso-. ¿No es prueba la tortura, a la que los jurisconsultos todos, nemine, nemine discrepante llaman la reina de las pruebas? Verás dentro de poco si la tortura tiene la virtud de hacerte confesar la verdad. Beatriz sacudió la cabeza, como si un mal viento se la hubiese ensuciado de polvo y continuó: -Doña Lucrecia, débil, criada en las delicadezas, de poco ánimo y no previendo el mal futuro, para substraerse al mal presente se ha conducido ligeramente confesando una falsedad. Con Bernardino, el pobre niño, no había necesidad de tormento; dándole un dulce hubiera confesado todo lo que se quisiera. Santiago, desde hace tiempo, está de tal modo hastiado de la vida, que ya una vez intentó quitársela como carga insoportable para él. ¿Son esos los que probasteis con la tortura presumiendo haber descubierto la verdad? 146 BEATRIZ CENCI -Pero todos ellos fueron cómplices vuestros -observó Moscati-. Y además, ha declarado otra persona. -¿Quién? -Marzio. -Pues bien, que venga Marzio y veremos si delante de mí tiene valor para sostener su acusación. Aun cuando crea que el hombre es capaz de las cosas más horribles, si no lo oigo con mis propios oídos, no prestaré fe a tanta iniquidad. -Pues bien, lo oiréis. -¡Ay de mí! Y fue aquel suspiro uno de los que rompen el corazón de quien los exhala. Beatriz, al volver los ojos, vio, que no había descubierto aun los instrumentos de tortura, y se estremeció de pies a cabeza. Junto a una horca estaba Marzio, o mejor dicho, una sombra de Marzio, pues sólo le quedaban la piel y los huesos y, salvo los ojos vidriosos, todas las partes de su cuerpo parecían muertas. Intentó moverse para arrojarse a las plantas de Beatriz, pero no pudo dar un paso y cayó de bruces. La joven le miró un momento, y levantó el pie para pisotearle; pero enseguida la ira se convirtió en piedad y bajó generosa los brazos para ayudarle a levantarse. -Así, pues -murmuró Marzio con un hilo de voz-, ¿todavía soy digno de vuestra compasión, dulce señora? ¡Oh, doña Beatriz, perdonadme, por amor de Dios!... ¡Soy muy desgraciado... mucho! -Marzio, ¿por qué me habéis acusado? ¿Qué os he hecho para que también os hayáis conjurado con los otros para perderme? 147 FRANCISCO D. GUERRAZZI -¡Ah! Conozco demasiado tarde la divina mano que me castiga, y demasiado tarde también que sólo la inocencia puede levantar la cabeza. Tomé un mal camino y he causado mi ruina y la de otros... Por mí poco importaría... ¡pero sufrirán tantos inocentes! ¡Maté a Olimpio temiendo que su cínica maldad os perjudicase, y me ha salido al revés. Pero juro por aquel Jesús que debe juzgarme dentro de poco, que nunca tuve intención de causaros daño. Cansado de la vida, debilitado por las enfermedades, desgarrado por el remordimiento de los crímenes cometidos, aturdido por el tormento, nada oí de lo que me leyeron y me hicieron firmar; confesé todo lo que quisieron a condición de que me diesen la muerte en seguida; faltaron a su palabra y mi confesión se ha convertido en puñal para introducirlo en el corazón de inocentes criaturas... -Señor presidente -interrumpió indignado el auditor Luciani-, creo que no nos habréis reunido aquí para oír églogas entre Amarilis y Melibeo. -Apruebo la justísima observación del ilustre auditor Luciani -asintió por su parte el juez Valentín Turco. -Tened paciencia, señores -les aconsejó plácidamente el presidente Moscati-. Recordad que no hemos venido aquí para solazarnos; puesto que está en nosotros la terrible facultad de cortar la palabra con el hacha, dejemos a los desgraciados el triste desahogo del llanto. -Para llorar no les faltará tiempo cuando vuelvan al calabozo. Si vos, señor presidente, os hubierais cuidado de volver el reloj de arena, habríais visto que han pasado ya dos 148 BEATRIZ CENCI horas sin cosa de provecho. El Estado no nos paga para que perdamos de este modo un tiempo precioso... Y si esto ha de seguir así, pediré licencia para ocuparme en algunos asuntos de más importancia... -Concedida; id con Dios. Pero el miserable no se aprovechó del permiso, sino que se arrellanó más cómodamente en su sillón. Entretanto, Moscati, volviéndose a Marzio, le dijo: -Acusado... responded categóricamente: ¿Ratificáis o no vuestra declaración acerca de la acusada? -Señores jueces, desde ahora todo el mal que podréis hacerme será grave, pero de corta duración. Conozco que estoy próximo a comparecer ante el tribunal de Dios, ante el cual no se necesitan declaraciones ni testigos. Podéis acortar el hilo de mi vida, pero no alargarlo. Así, pues, oíd la verdad, tal como la conoce el que me ha de juzgar a mí y a vosotros. Sé que éstos son mis últimos momentos y quién sabe cómo serán de horriblemente dolorosos.. . Pero no importa... Benditos sean, por permitirme dar testimonio de la inocencia de esta divina doncella. Debéis saber quién fue Francisco Cenci, pues alguna vez lo habréis tenido que procesar por sus enormidades. En su almanaque no podía registrar más que delitos a cuál más atroz. Su mejor pasatiempo era pisotear las leves divinas y humanas; en él pareció haber puesto la Naturaleza los confines ante los cuales los mayores malvados retroceden. Tal fue el Cenci... ¿Y quién de vosotros lo ignora? Un día aquel demonio respiró a mi lado y me secó el corazón. Habéis de saber, señores, que yo habíame desposado 149 FRANCISCO D. GUERRAZZI con una joven de Vittana... Anita, era, después de la Virgen, amada por mí, pobre huérfano, con toda el alma; él me la robó un día, hermosa, fresca, llena de vida... y me la devolvió, pero transformada en cadáver, con un puñal en el pecho que le atravesaba de parte a parte. Asalté el castillo que por las infamias cometidas dentro de sus muros se llama Ribaldo, y no encontrándolo allí, entré a saco, y quemé cuanto cayó en mis manos; todavía conservan las paredes huellas de aquel incendio... Dejé el país, jurando tomar sangrienta venganza de su familia y de él. Vine a Roma, me industrié para entrar en su casa y lo conseguí, así como ganarme su confianza; ¿cómo? No viene al caso... El recordarlo me causa repugnancia; tampoco os narraré lo que me confiaba: cosas que espantarían al mismo demonio. Allí, mientras estudiaba la manera de cumplir la venganza, conocí las inenarrables angustias de su familia. Aborrecía a sus hijos, como a enemigos; suplicaba a Dios y a los santos le concediesen la gracia de verlos a todos asesinados antes de morir. Id a la iglesia de Santo Tomás y veréis las sepulturas que había mandado construir para los hijos que ansiaba enterrar. Id y veréis al lado de su hijo, enterrado... ¿a quién diréis?, ¡a un perro! Sólo amaba a una criatura. ¿He dicho amaba? No es así... y, sin embargo, no puedo decirlo de otra manera. Temo haber dicho todo y no podré decir más sin que mi rostro se cubra de vergüenza; aunque ya veis que no puedo llevarme las manos al rostro, porque me habéis roto los brazos en la tortura. Amaba, pues, a Beatriz Cenci. El infame viejo adoptó encierros, hambre, golpes y los mayores refinamientos de la cruel150 BEATRIZ CENCI dad para contaminar a este ángel de pureza. Entonces se apoderó de mí la compasión por aquella desgraciada familia que yo había jurado exterminar, y en un solo día impedí yo más delitos que vosotros juzgáis en un año. Cuando el conde Cenci recibió cartas de España, noticiándole la muerte de sus hijos Roque y Cristóbal, tuvo alma para convidar a un banquete a parientes y amigos, y en ese banquete dijo e hizo cosas que pareció milagro que Roma no fuese destruida por el fuego. Cito a los comensales: había entre ellos tres cardenales de la Santa Madre Iglesia, y muchos señores de la nobleza. Cuando los convidados, impulsados por el terror abandonaron la sala, Cenci, más ebrio de impiedad que de vino, osó levantar la malvada mano sobre Beatriz. Aquel hubiera sido su último día, pues yo, que me hallaba detrás de él, alcé un pesado vaso de plata sobre su cabeza, para destrozársela, pero esta inocente, gritando y protegiéndole con sus brazos, le salvó. Movido por sus ardientes ruegos de que no hiciese daño a su padre, no quise cejar en mi venganza, pero determiné abandonar la casa y buscarle en otra parte. Pero el maldito viejo sospechaba de mí, y fingiéndome cariño me envió al castillo de Petrella para arreglarle habitaciones. Con anterioridad había expedido sicarios para que me asesinasen en el camino y me regaló generosamente la capa escarlata galoneada de oro; y como yo rehusase tomarla, por no parecerme propia de mi condición, me hizo cargar con ella a la fuerza para preservarme de la malaria de la campiña romana, según decía, pero en realidad para que los sicarios me reconociesen por la capa. Me salvé de la emboscada y se la preparé a él. 151 FRANCISCO D. GUERRAZZI Reuní una docena de compañeros y, cuando me creía muerto, le hice prisionero en su viaje a Ribalda y le encerré en la caverna de Tagliacozzo. Allí debía morir; parecía que ni ingenio ni poder humano pudiesen salvarle, y, sin embargo, se salvó. Bebimos cierto vino preparado que el conde llevaba consigo de Roma, y mientras dormíamos, fue sacado de su encierro, del que tenía yo la llave en el bolsillo. ¿Quién fue su libertador? Vedla: esta divina criatura. No por eso me di por vencido, y cada vez aumentaba más mi acucia de venganza. Una noche, habiendo previamente examinado con escrupulosidad el lugar, tomé conmigo a dos compañeros y penetré en el castillo por una ventana, después de haber arrancado la reja. Nos separamos para registrar la casa, y uno de mis compañeros vio atravesar una sombra; escondióse detrás de una puerta y siguió luego a la sombra que subió las escaleras de la torre, abrió un cuarto y entró. Mi compañero se precipitó detrás de él, empujó la puerta y ésta cedió, bien porque se olvidara de cerrarla el que entró primero, o porque se creyese seguro. En aquella estancia tenía el conde Cenci recluida a su hija Beatriz, en recompensa por haberle salvado la vida... ¿Debo decir qué iba a hacer allí el impío viejo? No... que os lo diga el horror que a vosotros, que sois padres, os hace estremecer... Mi compañero se abalanzó a él y le hirió de una cuchillada, no tanto por mi venganza, como por vengar la naturaleza, e hizo bien; y al que de vosotros dijera que no hubiera hecho otro tanto, le declaro a presencia de Cristo más infame que el que le dio la bofetada. Nosotros arrastramos el cadáver maldecido, nosotros le precipitamos desde la 152 BEATRIZ CENCI galería al saúco. La señora, Beatriz despertó al ruido que produjo la caída del cuerpo. La sábana estaba manchada con sangre del conde, pero ella no pudo darla a la lavandera, pues cayó sin conocimiento al ver la escena y estuvo muchos días enferma de convulsiones. A Olimpio lo maté yo, ya sabéis cómo y por qué... En Nápoles confesé lo que quisieron por la fuerza del tormento... ahora digo la verdad... entonces mentí... Haced de mí lo que queráis. Concluyo dando gracias a Dios por haberme dado aliento para hablar tanto... me sería imposible repetirlo. Y así diciendo hubiera caído de nuevo al suelo a no sostenerlo maese Alejandro. -Decidme, señor presidente, ¿no creéis que la acusada puede haberle hechizado? -susurró Luciani con aire misterioso al oído de Moscati y como éste se encogiese de hombros sin responder, el otro continuó murmurando-: ¡Ya... ya... vos no creéis en esto, os parece cuento! Cuidad de que nos os alucinen las luces tenebrosas del siglo, porque he de deciros que ellas sólo alumbran un camino y es el del infierno. A Moscati le enojó la petulancia de Luciani; mas, al oír poner en duda su fe, pues en aquellos tiempos creer en brujerías era artículo de fe, como hombre piadosísimo que era, sacudió su calma y preguntó en tono resuelto a Luciani: -Señor auditor, ¿qué os induce a dudar de que yo crea en las hechicerías? Creo en ellas, pero aquí no puede aplicarse el caso. ¿Así, pues, acusado, persistís en retractaros? Marzio asintió con la cabeza. 153 FRANCISCO D. GUERRAZZI -Tortura definitiva... no tiene remedio -observó siempre pronto Luciani. Y Valentín repetía, ladrando: -¡Tortura definitiva!... ¡No hay remedio! Moscati, sacándose el pañuelo del bolsillo, se enjugó el rostro; luego volvióse al notario y le dijo: -Notario, amonestad al acusado para que no insista en su retractación... Amonestadle... pues si persistiera, ya sabéis que la ley ordena, que se le someta a la tortura definitiva. Si nada se lograse, extended el decreto oportuno. El buen hombre decía esto casi sollozando; y el notario al pie de la letra, se lo repitió a Marzio, añadiendo por su cuenta que tortura definitiva significaba aplicarle el tormento usque ad necem, palabras latinas que en lenguaje vulgar quieren decir: hasta la muerte. Marzio volvió a asentir con la cabeza, pues su lengua, ya hinchada, le impedía hablar. Extendido, leído y firmado el decreto, el notario Ribaldella, volviéndose primero a Luciani, que le guiñaba vivamente los ojos, dijo a maese Alejandro -A vos toca ahora. El verdugo asió por los brazos a Marzio, se los puso detrás de la espalda, los juntó y se los ató con un nudo en cruz; examinó la cuerda para ver si corría expedita en la polea, y después, quitándose el gorro, preguntó: -Ilustrísimos... ¿con estrapada o sin ella? -¡Diablo!... ¡con estrapada, se entiende, y buena! -respondió Luciani que no podía contenerse en modo alguno. 154 BEATRIZ CENCI Los otros asintieron con movimientos de cabeza. Maese Alejandro, con uno de sus ayudantes, levantó a Marzio lentamente tirando de la cuerda. Beatriz inclinó la cabeza sobre el pecho para no ver; pero en seguida, por un movimiento interior la levantó, y gritó: -¡Horrible! ¡horrible! Aquella desnuda osamenta estirada en atroz actitud, daba a la vez terror y compasión. El verdugo, después que hubo hecho tocar a Marzio, con los brazos estirados en ángulo sobre la cabeza el travesaño de la horca, que tenía seis brazas de alto, soltó el extremo de la cuerda y Marzio cayó a plomo, quedando a cuatro dedos del pavimento. La sacudida fue tremenda y se sintieron crujir los huesos y desgarrarse los músculos. Marzio alzó los párpados y miró con ojos desorbitados; abrió la boca espantosamente, enseñando todos los dientes y un hipo seco le cerró la garganta. Acto continuo se percibió un ligero murmullo y en la boca abierta apareció una burbuja de aire que deshaciéndose dejó en la comisura de los labios una baba sanguinolenta. A fe de Dios que aquella había sido una de las más famosas sacudidas que maese Alejandro había sabido dar en su vida; mas si estaba complacido o apenado, no podía adivinarse: su aspecto era raro, y contemplaba taciturno su obra. -¡Anda, maese Alejandro, con alma!... ¡Otra sacudida de las buenas! -insistía el auditor Luciani medio levantado en su asiento y con ambas manos apoyadas en los brazos del sillón. -Es inútil, ilustrísimo... la última le ha ocasionado la muerte. 155 FRANCISCO D. GUERRAZZI -¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ha muerto? -aulló Luciani furioso-. ¿Por qué le habéis hecho morir? ¿Por qué ha osado morirse sin anular su retractación? Y como quiera que maese Alejandro se encogía de hombros sin contestar, el juez instaba: -Veamos... probemos... asegurémonos de que está muerto... una estrapada... ponedle un poco de fuego debajo de las plantas a ver si se reanima. Y se levantaba casi para ayudar a maese Alejandro; pero Moscati, indignado, le detuvo por un brazo, exclamando con fuerza: -¡Por Dios, hombre! ¡No olvidéis la dignidad de vuestro ministerio! ¿Sois juez o verdugo? Pero Luciani se desasió; y dando suelta a sus bestiales instintos se acercó al verdugo, que tenía puesta una mano sobre el corazón de Marzio, y le preguntó con ansiedad: -¿Y qué? -Ya os lo he dicho, ilustrísimo, ha dejado de existir. Entonces Luciani, ciego de ira, dirigiéndose al cadáver, le increpó diciendo: -¡Ah! ¡Te has escapado, tunante! Has muerto para burlar a la justicia y hacer perder a maese Alejandro los cincuenta escudos que hubiera ganado para ahorcarte... Y volviendo al estrado con voz y gestos inhumanos, gritaba: -Adelante, señor presidente, hay que batir el hierro mientras está caliente todavía; aprovechémonos del espanto que 156 BEATRIZ CENCI esta escena ha debido producir en el ánimo de la acusada; veamos cómo canta ésta al son de la cuerda. -Basta, -contestó severamente Moscati-. Aquí soy yo quien presido. Se levanta la sesión. Y dejó su asiento para marcharse. El notario Grifi, dominado por el hábito, se entretuvo unos momentos para arreglar las plumas; y dispuestas que estuvieron con simetría, corrió detrás de los jefes diciendo: -Ahora, os acabaré de contar cómo adquirí la tabaquera del señor duque de Guisa... Beatriz, que estaba blanca como un sudario, se tambaleó; tenía los labios lívidos y sus ojos miraban extraviados; pero en seguida levantó la cabeza a modo de árbol inclinado por el remolino que pasa y, animosa, acercóse al cadáver de Marzio, le contempló un momento y exclamó: -¡Desgraciado! No has podido salvarme, pero te perdono y ruego a Dios que te perdone. Mucho has pecado, pero has amado y sufrido mucho también. No viviste para la virtud, pero has muerto por la verdad. Yo te envidio... que mi vida es tal que debo envidiar a los muertos. Ahora sólo puedo demostrarte mi afecto prestándote este último servicio y te lo presto con todo mi corazón. Así diciendo, puso el pulgar y el índice en los párpados del muerto y le cerró los ojos que tenía abiertos todavía con terrible expresión; después sacó un pañuelo y le limpió los labios de la baba sanguinolenta. -Ahora volvamos a la celda -dijo con firme acento volviéndose a los guardias. 157 FRANCISCO D. GUERRAZZI -El profundo abatimiento de su carne denunciaba la emoción de su alma; las piernas le temblaban y a cada paso parecía que iba a caer. Maese Alejandro se quitó el gorro y manteniéndose a respetuosa distancia le dijo: -Señora, sé que no puedo tocaros, y ojalá no tenga que hacerlo jamás; pero tenéis necesidad de que os sostengan, y si me lo permitís, llamaré a alguien en quien os podréis apoyar sin temor. De mala planta nació, y en la cárcel; no obstante, es una flor que puede presentarse a la Virgen... ¡Es mi hija! Y lanzó un prolongado silbido. A los pocos instantes apareció una muchacha, bella sí, pero blanca, blanca como la cera. ¡Pobrecilla! Sabía que había nacido en la desventura. -Virginia -le dijo el padre-, da el brazo a esta señora, que es tan desgraciada como tú. Beatriz contempló el rostro de la muchacha y se sonrió bien dispuesta hacia ella. Al oír que se llamaba como su madre le sonrió tristemente, y apoyada en su brazo encaminóse al calabozo. Maese Alejandro había dado adrede aquella horrible sacudida a Marzio, con objeto de que muriera en el acto y le resultó tal como lo había imaginado, teniendo en cuenta el miserable estado a que el infeliz se hallaba reducido; pero no lo hizo por odio, sino por compasión. Si moría pronto y sin sufrir tanto, el verdugo perdía un puñado de escudos; y para verdugo era demasiado, mucho más de lo que hubiera podido hacer un alcalde de buenas entrañas, pues éste por treinta escudos y un trozo de seda teñida con la sangre de San Esteban sería capaz de vender treinta Cristos con la bienaventu158 BEATRIZ CENCI rada Virgen por añadidura; y si exagero, que me lleve el diablo mientras escribo. 159 FRANCISCO D. GUERRAZZI XXII LOS JUECES Tiene la desventura un viento que la anuncia y se llama augurio; las almas abatidas la presienten por mil indicios, como las aves la proximidad de la tormenta; las otras, agitadas perpetuamente por las vicisitudes de los cotidianos acontecimientos no se dan cuenta, y la desventura les toma de improviso y desprevenidos. En vano el juez Ulises Moscati cerraba los oídos a la voz interior que le decía con insistencia: «Manda al diablo los prejuicios». La voz vuelve a desazonarlo, en su mente bullen pensamientos semejantes a espectros que en parte ocultan y en parte descubren el semblante amenazador; no osaba interrogarlos, y tenía miedo de que se descubriesen más; de todos modos, exhalando un profundo suspiro y suplicando al cielo con una mirada, encaminóse al palacio Vaticano. Hízose anunciar, esperó pacientemente dos horas largas hasta que el camarero del Papa le participó que podía entrar, y escoltado por él, se encontró en presencia del pontífice. 160 BEATRIZ CENCI Sea por preservar la vista, o porque otra cosa lo justificase, el candelabro aparecía circundado de una pantalla de seda verde, de tal modo, que, del busto arriba, la faz de Clemente VIII no se distinguía, ni se veía claramente a los cardenales favoritos Cinzio Passero y Pedro Aldobrandini, que estaban, en pie detrás del sillón. Clemente llevaba la muceta de veludillo rojo orlada de armiño, el roquete finísimo de encaje, el camauro, también de terciopelo encarnado, las medias y los zapatos de seda blanca; y sobre la muceta, la cruz de oro pendiente de una cadena del mismo precioso metal. La luz del candelabro, difundida en la parte inferior del cuerpo del pontífice, ponía de manifiesto un pie del siervo de los siervos, pie que, posado soberbiamente sobre un almohadón de terciopelo guarnecido de franjas y trencillas de oro, parecía decir a los que se acercaban: ¡bésame! El juez Moscati era demasiado buen católico para no oír aquella voz, y aunque por los años se tuviese difícilmente en buen equilibrio, cayó pesadamente, y con la venerable cabeza blanca de canas golpeó la pierna del Papa, el cual, atacado de su habitual podagra, se tuvo que morder los labios para reprimir un grito de dolor, hasta que con voz agria pudo decir: -Levantaos... El anciano, apoyando la trémula mano en el suelo, no sin volver a doblar varias veces la rodilla, consiguió enderezarse sobre las piernas. Ya de pie y tomado aliento, con ingenua franqueza abrióle al pontífice su alma acerca del proceso de la familia Cenci; le habló de lo incierto de los indicios, expu161 FRANCISCO D. GUERRAZZI so la inverosimilitud de lo depuesto, la temprana edad de algunos de los acusados, los hechos no sólo desacordes, sino contrarios; y añadiendo algunas de su cosecha repitió las consideraciones expuestas por Beatriz. Se atrevió aun a tocar (suprema audacia en aquellos tiempos) el punto del tormento, dudando de su eficacia; porque si Marzio había confesado gracias a la tortura, había después negado todo lo dicho y muerto entre tormentos en testimonio de haber confesado la verdad por último. Los Cenci, además, excepto la doncella, habían confesado un poco, y negado otro poco, declarando haberse acusado impulsados por la fuerza del dolor. Maravillosa, añadía, era la ingenuidad de Beatriz, asombrosa su defensa, irresistible su manera de persuadir, tanto, que él la reputaba inocente. Todo esto, por deber de conciencia creía deberlo significar a Su Santidad, el cual, con su infalible juicio vería lo que debía hacerse. El haber sometido a Bernardino, niño de doce años al suplicio de la cuerda, le producía un remordimiento y angustia indecibles, y le parecía un pecado mortal tener que proceder contra Beatriz. Mientras hablaba Moscati, los dos cardenales, en aquella semiobscuridad cambiaban miradas semejantes a relámpagos precursores de tempestad, y el Papa también arrugó el ceño varias veces; pero por antigua costumbre, y por ser muy diestro en el arte de disimular y fingir, se contuvo y con voz más suave que de ordinario alabó a Moscati sus honrados escrúpulos, prometió estudiar lo que le había expuesto, y después de decirle que volviese al día siguiente a la misma hora, despidióle con la bendición apostólica. 162 BEATRIZ CENCI Moscati, práctico en los usos de la corte, no obstante las singulares demostraciones de benevolencia salió con el corazón más oprimido de lo que había entrado; la voz interna, más apremiante que nunca, le amonestaba para que no diera un paso más. Educado en la escuela de la experiencia, sabía que entre los hombres en general, y entre los prelados señaladamente, cuando la promesa se alarga, al esperar se acorta, y las esperanzas nacidas en la corte, mueren en la planta, o, a manera de flores de adormidera, el primer soplo las despoja. Insidiosas playas son las cortes, donde jamás es mayor el peligro de naufragar que cuando el cielo se muestra sereno y el mar está tranquilo. A pesar del presagio, el honrado juez acudió a la hora fijada, suplicando al Señor que al menos le tuviese en cuenta la buena voluntad. Acogido por los camareros con insólita atención, le dijeron que en su estancia lo esperaba el cardenal San Giorgio, sobrino de Su Santidad. Los tristes presentimientos tomaban cuerpo cada vez más; pero, ¿qué puede el hombre contra el destino? Ciertamente que cuando nuestros esfuerzos para procurar algún bien resultan inútiles, es poco consuelo el pensar que hacíamos cuanto estaba en nuestro poder; y sin embargo, éste es el único consuelo que podemos procurarnos. El cardenal Cinzio, versado desde mucho tiempo en los manejos del gobierno (pues jovencito aun acompañó a su tío, el entonces cardenal de San Pancracio, como secretario de la legación de Polonia), era famoso por su cortesanía; así, pues, excusamos decir qué recibimiento hiciese a Moscati. Lo 163 FRANCISCO D. GUERRAZZI sentó a su lado no sin haberle instado a que lo hiciese en su misma poltrona, y cuando ambos estuvieron acomodados, el cardenal comenzó afablemente: -Tengo mucho gusto, querido señor presidente, en poderle asegurar que Su Santidad ha acogido con el mayor interés vuestras observaciones acerca del proceso de los Cenci; ha sido para él señal manifiesta, no sólo de vuestro honrado corazón, sino de vuestro excelente juicio; de manera que si antes os estimaba, ahora su estimación por vos ha aumentado mil veces. Pero entiende Su Santidad que se debe considerar este asunto sédulo y con aquella gravedad que parece merecer. Nuestro Beatísimo Padre no aprueba la excesiva aunque saludable severidad de Sixto V, de feliz recordación, pero detesta al propio tiempo la demasiada benignidad de Gregorio. Con indecible amargura, ha visto cómo las malas plantas, a causa de la poca diligencia usada durante la guerra de Ferrara, han brotado más espesas y malignas que nunca en sus Estados; esto su religión no lo puede permitir ni la obligación contraída ante los ojos de Dios. No puede ponerse en duda, sin ofensa para la suma piedad del Beatísimo Padre, que las medidas que su suprema sabiduría le aconsejan adoptar están de acuerdo con la más estricta justicia. Y cambiando radicalmente de tono y de voz, añadió con mayor afabilidad: -Las paternales entrañas del Sumo Pontífice se han conmovido al ver la decaída salud de un servidor celoso y benemérito cual sois vos, esclarecido señor presidente; ha sabido con profunda amargura que la desgracia ha visitado vuestra 164 BEATRIZ CENCI casa, y desea, tanto como al poder humano le esté concedido, aliviar el dolor de vuestra señoría ilustrísima. Esto, por boca mía significa: el Santo Padre queda edificado por vuestro celo, esclarecido señor presidente, pero la caridad, la justicia, no permiten consentir ni aceptar el más que humano sacrificio. -¡Ah! Hay angustias aquí dentro -respondió Moscati a quien las palabras suavemente desapiadadas del cardenal hicieron el efecto de una mano que quita las vendas de una herida, para verla, no para curarla que los hombres no pueden curar. Únicamente Dios, y acaso con el único remedio para todos los males... la muerte. -Lo creo; y esto aumenta mi admiración hacia vos, pues a pesar de vuestros hondos dolores tenéis ánimos para cumplir con los penosos deberes de vuestro cargo, deberes que en vez de aliviaros os mantienen en perpetua agitación. -Es verdad; pero persevero porque he creído y creo que entre los soldados y magistrados no hay diferencia; y deben éstos tener por un honor supremo morir en su sitial, como aquellos en el campo de batalla; así, los emperadores romanos consideraban los trabajos y la constancia de los primeros, y Vuestra Eminencia sabe mejor que yo que no escaseaban sus loores a los segundos. -Eso que se estimaría como bondad de súbdito, sería calificado como dureza de príncipe; el cual no puede permitir que el magistrado fiel se agoste en la fatiga como planta improductiva, buena sólo para el fuego. Aun los romanos, que fueron tan activos como vos, que sois doctísimo, no ignoráis, al llegar a aquel punto de vida, distinguida por ellos con el 165 FRANCISCO D. GUERRAZZI nombre de senio sin menoscabo podían retirarse de los negocios públicos: al anochecer, cesan de trabajar todos los animales que viven en la tierra. -Y yo también, Eminencia, seguiría esa ley de todas las criaturas; no ya por descansar, que para ello tiempo sobrado habrá en el sepulcro, sino para prepararme con la meditación de las cosas divinas a aquel término, común a todos, y por mí deseado más que todos; pero no obstante los ejemplos paganos, temo las censuras. De muy distinta manera nos enseñó la virtud del sacrificio Jesús Redentor; por lo cual yo, que en esta parte me siento inculpable, quisiera que sin mancha fuesen mis blancos cabellos a la fosa. -En primer lugar os amonesto, queridísimo hermano en Cristo, a que escuchéis el llamamiento de lo alto. Aseguro, además, que, en vez de censura, mereceréis alabanzas y la aprobación de Su Santidad, en nombre del cual os prometo todo cuanto solicitéis para llevar a cabo vuestro santo propósito. -Puesto que con tanta bondad os dignáis consolar este lacerado corazón, confesaré que siento vocación de consagrarme a Dios ingresando en alguna de las órdenes religiosas insignes por Su Santidad y que tan útiles son por sus obras a. mis hermanos en tribulación. -Y de esas órdenes existen tantas en la Santa Iglesia Católica, que no tendréis otro embarazo que la elección. Ahí tenéis los religiosos de San Juan de Dios, consagrados a la asistencia de los enfermos pobres; los agustinos descalzos; la orden de predicadores, verdaderos atletas de Cristo; los do166 BEATRIZ CENCI minicos que, con los franciscanos, eran, según el papa Honorio, el sostén de la iglesia periclitante; pero todas esas religiones, como las que pertenecen a la iglesia militante, se avienen mal con vuestros estudios y con vuestra edad, aun cuando convengan a vuestro celo. Los reverendos padres benedictinos de Montecassino, que están consagrados a la vida contemplativa, han sido, por el ejercicio de las cristianas virtudes y por su ciencia, famosos entre las distintas órdenes de la cristiandad; y os propondría que ingresarais en su orden, si no estuviese convencido de que es la Compañía de Jesús la que debéis preferir. -¿Los jesuitas? -En efecto. ¿Quién más que ellos ha merecido bien de la Iglesia? Francisco y Domingo sostuvieron la iglesia periclitante: pero los jesuitas la salvaron del peligro. ¿Quién tiene su bravura para luchar con luteranos, calvinista, y zuinglianos, y demás peste herética que Cristo confunda? Al pontífice y al soberano los jesuitas son más necesarios que los dientes a la boca del hombre; sin ellos no se mastica, y yo sé lo que me digo. Los príncipes quisieron deprimir la iglesia, y ésta, en justa defensa, arrolló a los príncipes; dañosas ambas ofensas y la de los príncipes impía además. En el momento que los pueblos sacaron partido de las incesantes discordias entre los príncipes y el papado, y roto todo freno, amenazaron al trono y al altar, los príncipes reflexionaron y unidos en hermoso vínculo de amor trataron de curarse recíprocamente las heridas. Los jesuitas comprenden muy bien la doble misión que les está encomendada, y la desempeñan con la sabi167 FRANCISCO D. GUERRAZZI duría de la serpiente y la sencillez de la paloma: en ellos no hay dudas ni vacilaciones, ni espíritu de discusión. Obediencia y fe triunfarán del mundo, porque debéis comprender, carísimo señor presidente, que el que se atreve a someter a examen los dogmas de la Iglesia y las decisiones de los príncipes, si no se convierte en herático y rebelde, va camino de ello. -Sí... los jesuitas... no digo que no; en verdad son beneméritos; pero, ¿qué os parecen los jerónimos? -¡Virgen santa! ¿queréis, por ventura, señor presidente, elegir retiro imperial? Esa no me parece humildad; extra locum, también los Jerónimos merecen bien de la Iglesia. Todos son frailes y podéis ir con los ojos cerrados; si os parecen buenos los encontraréis mejores sintiendo vocación por la regla de los jerónimos; prestad oídos al llamamiento de Dios. -El Señor os premiará por haberme iluminado; en breve, si Vuestra Eminencia se digna concedérmelo, depositaré en sus manos reverendísimas el memorial para que Su Santidad me releve de mi cargo; y al presentárselo, como sin duda lo hará Vuestra Eminencia, le suplico que le dé la eficacia, con las palabras oportunas, y exponga las razones que me mueven a dar este paso, a fin de continuar en la gracia del Padre de los fieles. -No, no se debe dejar para mañana, lo que puede hacerse hoy, como nos aconseja una sentencia antiquísima. Ahí tenéis todo lo necesario para escribir; fuera titubear. De mis buenos oficios estad seguro, y del afecto del Padre Santo hacia vos, no dudéis. 168 BEATRIZ CENCI Ulises, obligado por tan viva insistencia, escribió la súplica y luego la entregó al cardenal de San Giorgio, el cual la acogió con sutilísima risa, que apenas le hizo temblar las guías del bigote; risa de complacencia o de burla, o quizá de ambas cosas. Cuando estuvo en su casa, meditando sobre lo ocurrido, y recordando con mente inquieta las palabras y los hechos, Ulises se dio cuenta de que, prevaliéndose de la turba, el astuto prelado le había conducido, si no a extraviarse, cuando menos a mudar de camino cavándole el terreno cuanto quiso. Pero con estas maniobras quien resultó ganancioso fue el vencido, pues sin desdoro ni cobardía salió de un mal trance en que no podía retroceder sin peligro ni avanzar sin cometer una infamia. De gracias, favores, pensiones u otras ventajas semejantes, no se había hablado ni en el memorial ni en el breve, y Moscati no se cuidó de recordarlo al cardenal Cinzio. El esquivo y altanero, ellos avaros; así es que se dijeron: «Nada ha pedido, nada quiere. Además, ¿de qué necesita un pobre fraile?» Ulises Moscati se retiró, como lo había determinado, al claustro; pero no tomó las sagradas órdenes y gozó por algunos años de esa paz pasiva que espera a los hombres, no a todos, sino a los afortunados, después de las agitaciones y heridas de la batalla que se llama vida. El cardenal de San Giorgio entregó aquella misma noche la súplica al Papa, quien, colocándola en la mesa, puso encima el puño cerrado, y asintiendo con la cabeza y un replegar de labios hacia las orejas que era su manera de reírse, dijo brevemente a su sobrino favorito: 169 FRANCISCO D. GUERRAZZI -Bueno, Cinzio, ved ahora de advertir al otro... El cardenal Cinzio llamó al juez Luciani, y después de las acostumbradas caricias felinas, le dijo que el Padre Santo, su gloriosísimo tío, no se cansaba de hablar con gran respeto de su mucha ciencia, y sobre todo de su prontitud y severidad en despachar los negocios; que él sabía el alto concepto en que le tuvo Sixto V, de feliz recordación, y que éste, antes de morir, se lo recomendó al Pontífice, su tío, como persona en quien pedía confiar a ojos cerrados los negocios más difíciles; que desde hacía tiempo el Santo Padre tenía intención de ascenderlo, en reconocimiento de sus muchos méritos, pero que hasta entonces se lo habían impedido los negocios de Estado y las vicisitudes de la guerra, con gran pesar suyo. Entretanto, para recuperar el tiempo perdido, como prueba de su confianza, quería poner en sus manos el proceso de los Cenci, que se llevaba con escandalosa lentitud, a pesar que de voz pública se decía que las pruebas eran abundantes y patentísimas. Que fuese, que rompiese las trabas, haciendo una cosa agradable al pueblo romano y a los deseos de Su Santidad; que se ganase el nombre de restaurador de la justicia... Hasta las comadrejas caen en el lazo, dice el refrán; y el cardenal, inflamado por el deseo de llevar a cabo su designio, había ido más allí de lo necesario. Las pupilas de Luciani chispearon como las de las fieras antes de acometer; y las palabras, llegando impetuosas, se le rompían entre los dientes. -Cierto, eminentísimo -balbuceaba-; cierto. Con el señor Moscati no era posible hacer salir a la araña de su agujero. Se le habían metido en la cabeza ciertos escrúpulos, le asaltaban 170 BEATRIZ CENCI tales preocupaciones... tantos respetos, que yo no sabía dónde me encontraba. Imaginaos, eminentísimo, que se mostró reacio hasta para aplicar a Beatriz Cenci la tortura preparatoria, momentibus indicis, cuando (Dios me libre de formar juicios temerarios) a mí me parecía que había pruebas bastantes para hacerla ahorcar... perdón por el lapsus linguae, pues es noble, para hacerla decapitar diez veces. -¡Qué atrocidad!-exclamó el cardenal levantando los brazos al cielo. -Y cuando sospeché que podía estar poseída del demonio, a juzgar por la perspicacia de su ingenio y su parla expedita, nada naturales en jovencitas ingenuas, Moscati se encogió de hombros como si yo hubiera dicho una herejía. Vuestra Eminencia sabe que el diablo presta elocuencia a aquellos de quienes se enseñorea. Su Eminencia sabía, al contrario, por el capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles, que el don de lenguas proviene del Espíritu Santo, y que cuando, pasada la Pentecostés, los apóstoles salieron hablando por las calles elocuentemente varias lenguas, las turbas no les creyeron poseídos del demonio sino ebrios de vino dulce; pero, como le convenía no contradecir al juez, aprobó frunciendo los labios e inclinando la cabeza. -Descansad, pues, en mí -continuó Luciani-, como sobre un lecho de plumas. Cuando el papa Sixto me envió a Bolonia para el asunto del conde Pepoli, tuve el honor de ponérselo en las manos despachado en menos de una semana. -¡Ah! Aquel pobre conde que fue decapitado el 86... 171 FRANCISCO D. GUERRAZZI -Perdón, ilustrísimo, fue el 1585, el viernes después de la octava del Corpus; primer año de su pontificado. Aquel bendito conde tenía la cáscara dura, pero yo se la puse como el terciopelo. Cayó en poder de la justicia, pero como poseía grandes riquezas, pertenecía a ilustre familia, y contaba con poderoso partido, no había quien se atreviese a declarar en contra suya, por lo cual se corría el riesgo de tener que ponerle en libertad por falta de pruebas. Su Santidad el papa Sixto, al saber estas noticias, me envió inmediatamente a Bolonia por la posta, a fin de significar a los señores jueces que si no condenaban a la horca y pronto, al conde Juan, Su Santidad los ahorcaría a ellos. Puestos en el aprieto de ahorcar o ser ahorcados, ahorcaron, e hicieron bien, sin más desdoro para la magistratura que la pasada tardanza. Porque, ¿qué son las leyes en los Estados bien gobernados? Únicamente regla de conducta para los súbditos. Ahora bien, ¿quién hace las leyes? El príncipe; luego su voluntad es ley. Escribirla y publicarla afecta a la forma, no a la substancia; el papa Sixto, que sabía gobernar, quiso que su voluntad fuese ley, no ya sólo la escrita, sino hasta la manifestada con la voz y el gesto. -¡Eh! El papa Sixto sabía bien lo que se hacía. -Las súplicas elevadas al buen Pontífice en favor del conde, fueron quinientas y tantas; pero sólo concedió una, y fue la del mismo conde, que, alegando los privilegios de su noble linaje, pedía, reverentemente ser decapitado en lugar de ser ahorcado. Sixto, con su acostumbrada benignidad, además de la gracia pedida, añadió por su cuenta que fuese al cadalso con la espada ceñida al cinto, y así lo hizo el condenado. Pe172 BEATRIZ CENCI ro -continuaba Luciani excitado-, lo que no comprendo es cómo Sixto V, de feliz memoria, me recomendase a la hora de su muerte, pues me tomó tal inquina, que llegué a temer por mi piel, no porque me considerara culpable, y a pesar de haberle servido con toda mi alma. En fin, fue un Papa verdaderamente grande, pero cuando montaba en cólera no había medio de calmarle. Su Eminencia, que había dicho una mentira, no era hombre que se espantara por tan poco; así, pues, respondió sin turbarse: -Ciertamente; pero, como cuando le pasaba el primer ímpetu lo reconocía, es de suponer que comprendiendo su error y no pudiendo repararlo en vida, quisiese hacerlo a la hora de su muerte. Y después, como queriendo distraer la atención de Luciani, preguntó: -¿Y cómo fue, ilustrísimo señor presidente, que caísteis en desgracia de tan gran pontífice? -Habéis de saber, ilustrísima, que una idea fija se había apoderado de la mente del papa Sixto, el cual estaba aburrido de suplicios vulgares; tenía una verdadera manía de hacer morir en el cadalso a algún príncipe. Tanto le dominaba esta idea, que a veces, haciéndose leer por pasatiempo la prisión y muerte de María Estuardo, suspiraba diciendo: «¡Oh, Señor! ¿cuál será el día en que se me depare a mí una ocasión semejante?» Y otra vez, asomándose a la ventana, volvióse hacia Occidente, mirando de la parte en que se dice que está Inglaterra, y levantando la mano, como si hablase con la reina Isa173 FRANCISCO D. GUERRAZZI bel, dijo en alta voz: «¡Oh, tú, dichosa reina, que conseguiste del Cielo la dicha de hacer caer una testa coronada! ¡Qué gran talento de mujer!» Así, pues, cuando sentía mayor apetito, la fortuna le deparó la ocasión de poder saciarlo. El señor Ranuccio Farnesio, hijo del serenísimo duque de Parma Alejandro Farnesio, contraviniendo el bando del Papa, se atrevió no sólo a pasear armado por las calles de Roma, sino a presentarse en el Vaticano ante el propio Sumo Pontífice en esa forma. El papa Sixto reparó en ello y cuando el temerario joven llegó a la antecámara, fue detenido y llevado directamente al castillo de Sant' Angelo. Las leyes eran terminantes y claras, el delito manifiesto, y por añadidura, existían las agravantes de desprecio a la autoridad y de profanación de lugar sagrado. Apenas se supo el caso levantóse en Roma gran clamoreo, y la opinión general fue que sería fácil obtener gracia para el señor Ranuccio, merced al ascendiente de que gozaba, en la corte el cardenal Farnesio, a la fama del duque Alejandro, tan benemérito de la fe católica, que el papa Sixto, por medio de un legado especial, le envió a Flandes el sombrero y el estoque bendecidos; a la autoridad de la ínclita casa, notable entre las más ilustres; al parentesco con los príncipes más poderosos de la cristiandad y, finalmente, a los pocos años del señor Ranuccio; pero los que conocían al Papa mejor, movían la cabeza, diciendo: «No cederá»; y éstos no se equivocaban. Sixto V se mostró durísimo, inexorable; obstinábase en hacerlo morir, y a los que le exponían los méritos del duque Alejandro, les respondía que nadie mejor que él le había tenido y le tenía en estima; pero que la virtud del padre 174 BEATRIZ CENCI no podía ni debía compensar los errores del hijo. A los otros, que eran jurisconsultos y le objetaban que los príncipes no estaban sujetos a las leyes generales, a diferencia de los que nacen en el jus común, oponía que semejante razón no era válida, por cuanto el príncipe Ranuccio, como vasallo de la Iglesia, no podía alegar ignorancia de los estatutos. Finalmente, a los que aducían la juventud del infractor, que la poca edad debía considerarse como una circunstancia agravante; y que el que opinaba de otro modo parecíale falto de criterio; porque si tan joven se atrevía a tanto, ¿qué no haría cuando fuese mayor? En suma, daba gusto oírle discutir; parecía un toro lanzando perros al aire. El cardenal Farnesio, el grave personaje que conoció vuestra ilustrísima, tomó, como hombre prudente, su partido, e hizo sus preparativos con tanta sagacidad como secreto, y puesto el sol encaminóse a ver a Su Santidad. Llegado a presencia del Papa, probó con todo género de humildes súplicas a enternecerlo, conjurándolo a cada momento a que no llenase de luto la casa Farnesio y contristase así el alma del campeón invicto de la fe, el duque Alejandro. Por lo cual, el Papa, queriendo quitarse aquel fastidio de encima, tomó papel, escribió al alcalde de Sant' Angelo la orden de entregar a las ocho en punto de la noche el prisionero al cardenal Farnesio, y al propio tiempo puso otra orden para el mismo alcalde, para que sin tardar siquiera un segundo, al recibir aquella orden, hiciese morir al señor Ranuccio. Parece imposible que la sagacidad del cardenal llegase al punto de adivinar aquella trama, y la adivinó; sobornó con una gran suma al relojero del castillo, le indujo a que lo ade175 FRANCISCO D. GUERRAZZI lantara una hora; y presentándose con toda diligencia al alcalde no hubo dificultad en la entrega del prisionero, que montó inmediatamente en un carruaje y corrió con tal velocidad que, sin detenerse en ninguna parte, treinta horas después estaba en sus Estados de Lombardía. Yo tuve que pagar las consecuencias de la trama urdida por el cardenal. El Papa me había confiado la segunda orden a fin de que yo la llevase; abriéndome su ánimo y queriéndome excitar a tener diligencia, me dio un empujón como si quisiera mandarme al castillo por el aire. Cuando corría a cumplir su orden, al cruzar el puente, sea que hubiesen tendido una cuerda o por otra causa accidental o preparada, los caballos se espantaron y el carruaje volcó; con bastante trabajo pude salir por una ventanilla, pero sin lesión alguna. Como quedaba ya poco camino, resolví hacerlo a pie, cuando se me acercaron unos caballeros, los cuales, lamentando mi accidente temieron no me hubiese ocurrido algo. Les di las gracias por su interés, asegurándoles que, a Dios gracias, nada me había ocurrido; pero ellos nada; no se daban por convencidos y casi a la fuerza me hicieron subir a su carruaje, diciéndome que me llevarían a donde les indicase. Con esta condición y no queriendo pasar por descortés, asentí, manifestándoles que deseaba ser conducido al castillo de Sant' Angelo. «Seréis servido», dijo uno de los caballeros, y sacando la cabeza por la portezuela ordenó al cochero: «¡Al castillo de Sant' Angelo!» Mas apenas hubo proferido estas palabras, se encabritaron los caballos y luego empezaron a correr casi desbocados. Anduvimos de aquí para allá por todos los lados de la ciu176 BEATRIZ CENCI dad, y parecióme estar en la barriada en que los cartagineses metieron a Régulo; sudaba agua y sangre pensando en la ira del Papa. Finalmente se calmaron los caballos, y los misteriosos amigos se lamentaron grandemente de lo ocurrido, y no sin muchas ceremonias me dejaron a la puerta del castillo. Les di las gracias con la boca, mientras les maldecía con el corazón. Apresuré el paso, saqué el reloj y vi que faltaban algunos minutos para las ocho. Recobré el ánimo, y caminando aun más de prisa encontréme delante del alcalde a quien, sin poder hablar una palabra, puse la orden en las manos. Tomóla, la leyó, le dio algunas vueltas y luego me miró con ojos extraviados. Le pregunté qué le pasaba, y él me preguntó a mí qué hora me parecía que fuese. «Las siete y media», repuse yo. «Eso será mañana; hoy contentaos con que sean las nueve.» «¿Las nueve?» «Sí, las nueve están al caer.» Volví a sacar mi reloj, que en aquel momento señalaba las ocho menos cinco, y se lo puse delante de los ojos. En el mismo momento el reloj del castillo daba las nueve. Las tramas del astuto cardenal se ponían de manifiesto: se había reído de todos, y de mí más que de ninguno. Cuando se le refirió el suceso al Santo Padre, no se encolerizó lo más mínimo como yo había imaginado, contra el cardenal Farnesio; al contrario, cuando le vio, le salió al encuentro, felicitándole por su astucia; pero después, cuando me arrojé a sus pies, no quiso escucharme, me miró un rato, y con los labios trémulos de rabia me dijo: «¡Quítate de mi presencia, mentecato; y da gracias a Dios que no te envío en el acto a galeras.» No me lo 177 FRANCISCO D. GUERRAZZI hice repetir dos veces, pero a la consideración de vuestra señoría ilustrísima dejo si merecía aquel sofión. -Vamos, consolaos, señor presidente; ya veis que la hora de la recompensa no falta jamás a quien la merece y sabe esperar... Ea, id y atended el asunto que Su Santidad os recomienda. El presidente Luciani inclinóse hasta el suelo para renovar sin duda su alianza con el polvo, y se despidió. Al trasladarse a su casa no había miembro en su cuerpo que no le temblase de júbilo. Temblaba el cobarde saboreando de antemano el placer de torturar a seres sensibles, criaturas de Dios. Si afirmase que en aquel feroz y vil intelecto no cupiese el deseo de prosperar en su carrera y en dinero, no diría la verdad; pero esta pasión era muy secundaria a la de atormentar. Mírale el rostro y dime después si esto es un hombre: cabeza cuadrada, deprimida la frente, las orejas muy atrás, prominente la mandíbula inferior, las mejillas colgantes, la boca, sin labios se pierde entre las arrugas, y no deja adivinar donde confina; cabellos ásperos y ralos; tez verdosa, ojos pequeños y redondos y amarillos; creación equivocada, distracción de la Naturaleza. Con una ligerísima variación en la garganta la voz no le hubiera salido como palabra, sino como ladrido; y entonces, en lugar de ser un pésimo ornamento de lo que los hombres suelen llamar justicia, hubiese hecho un magnífico perro de ganado. Llegado a su casa, el presidente Luciani se mostró jovial como nunca: habló plácidamente con su mujer, a quien el 178 BEATRIZ CENCI Cielo había concedido un corazón diverso del suyo; acarició a sus hijas, y después se sentó y quiso cenar, festejando, como acostumbraba la gente vulgar, la doméstica alegría, bebiendo con exceso. Esto le hizo más imprudente, más suelto de lengua. -Ea, -hijas mías; venid aquí que quiero daros una buena noticia, -y es que antes que termine la semana os habré hecho un magnífico regalo. -¡Qué bien! ¿Y qué cosa es, señor padre? -preguntó la mayor. -Adivinadlo. -¿Unas faldillas de seda? -Mejor aun. -¿Una excursión a Tívoli? -Mejor, mejor; os daré cuatro cabezas cortadas de damas y caballeros romanos, y entre éstas, una pegada a un cuello tan blanco y redondo como el tuyo. Y así diciendo, con el índice y el pulgar de la mano derecha le ceñía el cuello. La joven se substrajo con repugnancia a la caricia, exclamando: -Esos son regalos para verdugos: no los quiero. Y las tres hermanas a coro: -¡Triste presente! ¡No lo queremos! -Mujer -gritó Luciani mirando con ojos foscos a su esposa-, ¡nuestra prole se malea! Y dicho esto, se puso en pie, se caló el gorro hasta las orejas, y tornando una luz se encaminó mascullando a su habitación, en la que se encerró por dentro. 179 FRANCISCO D. GUERRAZZI A la mañana siguiente se vio a Luciani, al romper el alba, en la cárcel de Corte Savella, acompañado de dos viejas, o mejor furias, encaminarse a la celda de Beatriz. La desventurada estaba absorta en multitud de pensamientos, y casi todos le sugerían angustiosas conclusiones: que estaba ya abrumada y cansada de vivir, y no cesaba de pedirle a Dios que terminase aquel martirio y la llamase a gozar de su paz. De improviso, abriéndose estrepitosamente la puerta de la celda, se presentó ante ella Luciani y sus dos compañeras. Este, con acento breve y duro le dijo que iba con objeto de ver si tenía algún hechizo; por lo cual debía prestarse de buen grado al examen. Dicho esto, se retiró a un rincón con la cara vuelta a la pared, ordenando a las dos mujeres que cumpliesen su cometido. Beatriz, ardiendo de ira y de vergüenza, se envolvió en las colchas, y estrechándolas fuertemente al cuerpo, rehusó someterse a tan humillante inspección. No se contuvieron por esto las dos beatas, sino que echándole encima las huesudas manos, levantaron las ropas de la cama. El desnudo cuerpo de aquel ángel de amor quedó en poder de las viejas. -De la cabeza viene la tiña -dijo Luciani desde su rincón-. Por lo tanto, empecemos por la cabeza. Separad primero el cabello con cuidado y mirad la piel... Vos, señora Dorotea, poneos los anteojos... Os lo repito por vigésima vez, encontraréis una manchita lívida o negra, poco mayor que una lenteja... del tamaño de una guija seca... ¿La habéis encontrado? 180 BEATRIZ CENCI -No veo otra cosa -respondió Dorotea-, que una mata de pelo suficiente para hacernos una peluca cada una, y aun sobraría... -Suficiente para las tres -observó la otra. -Bajad ya... mirad el cuello, el seno, los hombros... -Nada... -¿Cómo nada? Es imposible. -Lo que oís. Sería más fácil que no fuese observado un búfalo sobre la nieve que una manchita en estas carnes de leche. De este modo buscaron cuidadosamente en todo el cuerpo de Beatriz, sin poder descubrir la señal indicada. -Verdaderamente -empezó entonces a murmurar Luciani, siempre en su rincón-, los maestros del arte enseñan que el demonio, de ordinario, imprime su mancha en el seno o en el muslo derecho; pero, no obstante, como no están sujetos a ninguna ley, volvedla a buscar con la acostumbrada diligencia en la espalda. -He aquí... Ya encontramos... -¿Qué encontráis? -preguntó Luciani pudiéndose contener a duras penas en su rincón. -Encontramos a media cintura un lunar rodeado de una especie de vello de color de oro. -¡Bien!... ¡Muy bien! Aunque los maestros del arte enseñan que la mancha debe aparecer lívida o negra, hay que tener en cuenta que el diablo, como despreciador de las leyes, no puede haberse sujetado a ninguna regla fija; especialmente ahora que, teniéndoselas que haber conmigo, comprenderá 181 FRANCISCO D. GUERRAZZI que la cosa va de pícaro a pícaro. Señora Dorotea, tomad el hisopo y procurad antes mojarlo bien en agua bendita. La bruja se sacó del seno un largo alfiler y lo sumergió en un vaso de agua bendita. Luciani, impaciente, preguntaba: -¿Lo habéis hecho ya? -Sí, ilustrísimo. -Está bien; ahora, en seguida, introducidlo poco a poco dentro del infernal lunar. Beatriz lloraba de rabia al verse reducida a tanta abyección, y debatiéndose desesperadamente rechazaba ora una ora otra a las poco compasivas mujeres, pero éstas se precipitaban sobre ella con más ardor que nunca. Entonces, al sentir que le introducían el alfiler en carne viva, su furor subió de punto y preguntó con voz concentrada qué infamia era aquella; y añadía que ella era tan cristiana como las demás, y si no se avergonzaban, por una torpe superstición, de atormentar a una pobre joven que podía ser hija de ellas. -Santísima Virgen -decía Dorotea con voz cascada y sin abandonar el instrumento de tortura-, no os queremos hacer ningún mal, querida hermana; no, de veras, lo hacemos por vuestro bien, por la salud de vuestra alma. Mientras tanto, el presidente Luciani, sin volver nunca la cabeza, había mascullado una de tantas oraciones que empiezan: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti y acababan con el per omnia saecula saeculorum. Amen. Con la cual se obligaba al espíritu maligno a abandonar inmediatamente y sin dilación el cuerpo de Beatriz Cenci. Cuando la hubo terminado, empezó a hablar en la siguiente forma: 182 BEATRIZ CENCI -Alabado sea Dios; ahora me siento satisfecho y podría decir tranquilo pues el diablo estaba o no estaba; si estaba, en virtud del exorcismo, a estas horas regresa precipitadamente al infierno; y si no estaba, tampoco encontrará cuerpo donde entrar. Llamando a las mujeres, sin ni siquiera dirigir una mirada a la pobre atormentada, salió con ellas de la cárcel, pronunciando doctas palabras acerca del poderío del demonio, con el cual, según parecer suyo, Dios había sido muy misericordioso; añadió que si hubiera tenido el honor de aconsejar al Padre Eterno, le hubiera persuadido a que lo colgase de los cuernos de la luna, dejándole allí mucho tiempo para que sirviese de ejemplo a los malechores del porvenir tanto en el cielo como en la tierra; y después, dando un escudo a cada una, suplicó a las viejas que rogasen por él a San Cayetano, padre de la divina providencia, y que, impetrasen la gracia de llegar a un feliz término en él importante asunto que tenía entre manos para desesperación de los impíos y mayor satisfacción de la Santa madre Iglesia. Las beatas correspondieron a su deseo encaminándose inmediatamente a la iglesia de Jesús y rogando fervorosamente a San Cayetano que se dignase conceder al queridísimo hermano en Jesucristo presidente Luciani la gracia de poder enviar al patíbulo a toda la familia Cenci, sin exceptuar a nadie absolutamente. Y mientras el honrado Luciani esperaba el auxilio divino, no permanecía tampoco de brazos cruzados, pues habiéndose puesto de acuerdo con los jueces para verse por la mañana en las cárceles de Savella, así lo hicieron, y después, sin pér183 FRANCISCO D. GUERRAZZI dida de tiempo, ordenó que la joven fuese conducida a su presencia. Para la vacante que había resultado por la promoción del auditor Luciani, había sido propuesto un majadero, ni bueno ni malo como hombre, pero inicuo como juez y verdaderamente malvado; porque exceptuando el cobrar su paga con la debida puntualidad, no se tomaba el trabajo de pensar en nada, inclinándose siempre su voluntad como el girasol se vuelve al rayo de sol, al sitio donde indicaba la de sus superiores. Compuesto vergonzoso de vileza, de ignorancia, y de negligencia, era, como casi todos los funcionarios, especialmente los llamados sacerdotes de la justicia (así llamados quizá aludiendo a la costumbre de los sacerdotes paganos de destrozar y devorar a sus víctimas). He aquí a Beatriz ante el presidente Luciani. Atrozmente bárbaro fue el espectáculo de contemplar en el circo hombres contra hombres u hombres contra fieras; pero con frecuencia eran iguales las armas de la defensa, y más de una vez la desesperación venció a la fuerza feroz y se vio al condenado hundir el desnudo brazo en la garganta del león y ahogarlo. Pero es mucho más horrible y repugnante exponer una criatura indefensa a la rabia tan grande como las de las bestias feroces, pero mucho más ingeniosa, de un hombre que se llama juez, el cual está armado de elementos de terror, circundado de una fuerza insuperable y acompañado de tormentos que ni el demonio hubiera podido creer que se diesen con la cuerda, el hierro y el fuego. 184 BEATRIZ CENCI -¡Acusada! -empezó a. decir Luciani con su acento plebeyamente acerbo y que él creyó solemne en aquel momento-; ya habéis oído antes las imputaciones que sobre vos pesan; ¿deseáis que os sean leídas de nuevo? -No es necesario; son cosas estas que oídas una vez no se olvidan jamás... -Especialmente cuando se han cometido. Ahora yo os amonesto a que, como vuestros cómplices, confeséis vuestra impiedad, aunque la justicia no necesitaría ya vuestra confesión. -Si sabéis que las he cometido, ¿entonces por qué me lo preguntáis con tanto interés?. Os lo pregunto por la salud de vuestra alma, porque como cristiana y católica, aunque indignamente lo seáis, debéis saber que muriendo inconfesa vuestra perdición es irremisible. -¡Cómo! ¿Los cuidados que vos, señor, debéis tener para la salud de vuestra alma, os dan tiempo a pensar también en la mía? Dejad que cada cual se preocupe de su salvación como mejor le parezca. Estas son cosas que pasan entre el Señor y sus criaturas, y vos no debéis intervenir en ellas. Vos, si estáis convencido de mi crimen, condenadme y basta. -¡Acusada! Tened juicio y advertid que vuestra temeraria actitud frente a los jueces no puede servir más que para empeorar vuestra situación, bastante grave de por sí; y en cuanto a mí, no me pueden producir efecto alguno, porque además de haberos rezado los exorcismos, traigo conmigo un reme- 185 FRANCISCO D. GUERRAZZI dio segurísimo contra los maleficios. Ahora os pregunto por segunda vez. ¿Queréis o no confesar? -Lo que la santa verdad me aconsejaba confesar, ya lo he confesado; la mentira que vos buscáis, con el auxilio de Dios, en cuyos brazos me abandono, no me la podréis arrancar con vuestros tormentos ni con vuestros halagos. -Eso lo veremos. Mientras tanto quiero que sepáis que he sabido sacar partido de otros cerebros más privilegiados que el vuestro. Notario Ribaldella, escribid: «Invocado el Santísimo nombre de Dios, Amén. Declaramos que antes de pasar ad ulteriora, se impone la vigilia en los modos y términos acostumbrados por cuarenta horas, pasadas las cuales se deberá aplicar a la acusada, Beatriz Cenci la tortura ad quaestionem, etc., encargando que asista a la predicha el notario Jacobo Ribaldella durante las cuatro primeras horas; durante las cuatro segundas el notario Bertino Grifi; durante las cuatro terceras el notario Sandrello Bambagino, y así sucesivamente hasta que hayan transcurrido las cuarenta horas o se haya podido lograr la confesión de la acusada. Firmad.» Cuando hubo firmado el pliego que le tendía el notario, el presidente Luciani lo pasó a los demás jueces, quienes lo firmaron como ovejas (y la comparación es benigna), pues el presidente Luciani, pensaba, sentía, y deliberaba por los tres. Peculiaridad de los tribunales de justicia cuya trinidad puede definirse del siguiente modo: dos personas que duermen y otra que hace el juego. La vigilia era un escabel de brazo y medio de alto, con el asiento aguzado a punta de diamante y poco más de un pal186 BEATRIZ CENCI mo de ancho. Mi historia no se detendrá a explicar el modo cómo obligaron a sentarse a la reo; ni cómo le ataron las piernas a fin de que si las extendía no tocase el suelo con los pies y fuera así más duro el tormento; ni cómo con una cuerda, que bajaba del techo por medio de una polea, le tiraban atrozmente de las manos que las tenía atadas detrás. Mi historia apartará con espanto la mirada de los esbirros que velan junto a la pobre virgen, los cuales, de cuando en cuando, le daban puñetazos en los costados que además del dolor que le producían hacían temblar el ligero asiento y las puntas del espaldar se clavaban en las delicadas carnes de la divina criatura. Mi historia no dirá tampoco que el verdugo maese Alejandro, dos veces al menos por hora, tenía encargo de levantarla dando tirones a la cuerda, y dejarla caer después a plomo sobre el agudo asiento, y que él cumplía lo que se le había ordenado. ¿Acaso podía hacer otra cosa? Eran muchos los ojos que le miraban, y además, a él no le era dado mostrar su ternura sino acelerando la muerte de la infeliz paciente o protestando en su interior de los tormentos que le obligaban a aplicar; no podía o acaso no quería hacer otra cosa; era compasivo, pero verdugo. Bañado en sangre el pan que comía, no había nada más infame ni más bajo, ni más atroz que sus acciones; pero en abono suyo se ha de decir que personas de más categoría que él cometían entonces y los cometen todavía, otras mucho peores por un pedazo de pan destinado a mantener por breves instantes una vida de gusano en un mundo de fango. Mi historia callará las torpes escenas, los vituperios, las obscenas alusiones prodigadas a la santísima 187 FRANCISCO D. GUERRAZZI doncella por todas aquellas fieras con semblante humano, y sobre todo por el notario Ribaldella, en el que se reflejaba como en un espejo el alma de Luciani. Callaré las frecuentes apariciones de éste, aun en las altas horas de la noche, irritado ante la sublime constancia de Beatriz, y su perpetuo rechinar entre dientes: «Apretad más... más fuerte esa estrapada.» Callará las ardientes lágrimas, los fríos sudores, íos espasmos indecibles, los frecuentes desfallecimientos de la joven, y la piadosa crueldad de verdugo, haciéndola volver con sales y espíritus al sentimiento de la angustia; hoy repugna a la pluma escribir esas cosas, y la tinta al trazarlas enrojecería de vergüenza. Prefiero hablar del valor sobrehumano, de la constancia de la ínclita doncella, la cual, no obstante la inmensidad de su martirio, siguió firme en su propósito de morir en la tortura, antes que manchar su nombre con la confesión de un crimen que no había cometido. Sacada casi expirante del tormento, la llevaron de nuevo al calabozo y la depositaron en la cama. Así la dejaron dos días; su inteligencia, ahora luminosa, recordábale el dolor sufrido; y el trecho aun más amargo que le quedaba por recorrer, se le hacía tenebroso circundándola de trémula incertidumbre; así como el fanal de una nave en noche tempestuosa aparece apenas y se hunde entre las olas, señal funesta de próximo naufragio para los que la contemplan desde la orilla, solo, único, persistía en su corazón el sentimiento de su angustia y su propósito de morir en silencio. 188 BEATRIZ CENCI Al tercer día los esbirros fueron por ella para conducirla ante el tribunal donde Luciani quería someterla a nuevos suplicios. Conforme ya con su suerte, no estuvo morosa en obedecer; sólo les suplicó con voz suave que esperasen un momento a que se vistiese; y como aquella gentuza comprendió que no podían llevársela desnuda como estaba, atendieron el ruego, pero diciéndole que no tardase, pues los jueces estaban reunidos y no convenía a los delincuentes hacerse esperar. Entretanto, Beatriz, mientras se vestía, ayudada por la hija del verdugo, le dijo: -Oye, hermana mía; si me llaman, como sabes, lo hacen para atormentarme; esta vez tengo mis dudas de si podré resistir o si quedaré muerta como aquel pobre Marzio, pues ya sé por experiencia que esto puede suceder, y quisiera, no ya recompensarte por tu caridad, Virginia mía, sino dejarte un recuerdo mío. Tomarás todas mis ropas... las que tengo aquí en la cárcel, y mira... también esta cruz, que fue de la señora Virginia, mi madre, a condición de que, si vuelvo viva, me la devolverás a cambio de otro regalo... pues quisiera que me enterraran con ella. Con estas violetas, ¡ay de mí!, regadas con llanto y crecidas al rayo de sol oblicuo que penetra a través de los barrotes de la ventana, tú, mientras duren, harás cada día un ramito que ofrecerás a la imagen de la Santísima Virgen que tengo a la cabecera de mi cama... También... oye, Virginia, y enrojeció y habló más bajo-, has de saber que yo tengo... ¡oh, no!... que yo tenía un amante, grande, guapo y bueno: yo le amaba y él a mí... y creo que aun... ¿por qué no? esto no es ningún pecado, creo que me amaba entrañablemente; pero en 189 FRANCISCO D. GUERRAZZI la tierra no nos reuniremos jamás... y acaso ni en el cielo... no porque yo sea culpable. Pues bien, tomarás esa imagen y harás por llegar hasta el cardenal Maffeo Barberini y le dirás que se la mando yo para que se la entregue a su amigo y le diga que con frecuencia he orado ante ella por la salud de su alma; recuérdalo bien, y añadirás... -¡Eh! ¿Es que creéis que vamos de bodas? Hace una hora que esperamos... Venid como estéis. Beatriz obedeció, y Virginia no pudo pronunciar una palabra, impedida por los esbirros que no le dieron tiempo, y por el sentimiento que le oprimía el corazón. La acompañó llorando hasta la puerta y allí la dejó, después de haberla besado y abrazado. Beatriz volvió la cabeza y vio que la niña se arrodillaba ante la imagen de la Virgen colgando debajo la crucecita de oro y diamante que fue de su madre. El presidente Luciani, con los brazos extendidos sobre la mesa a manera de mastín cuando reposa, decía a sus compañeros: -¡Parece imposible! Si no la hubiese hecho registrar minuciosamente, casi ante mis propios ojos, por más que me mantuviese vuelto hacia la pared por honestatis causa, no podría persuadirme de que no está hechizada. -Pero -notó gravemente Valentino Turco con humildad jactanciosa que hacía transparentar su presunción como sol que penetra a través de las rendijas-, pero me permito advertiros que no mandasteis que le cortasen el pelo... Luciani, volviendo rápidamente la cabeza, como perro dispuesto a hincar el diente, respondió con desabrimiento: 190 BEATRIZ CENCI -No hice que la rapasen, porque Del Río, Bodino y otros esclarecidos escritores en materia infernal, no indican la parte pilosa como una de las que prefiere el diablo para ejercer su poder. -Así es de ordinario, y está bien -replicó Turco, obstinado en no dar su brazo a torcer-; pero, habiendo yo considerado muchas veces, de una parte que Dios concedió a Sansón una fuerza tan grande en los cabellos que con ellos pudo derribar el templo, y por otra el afán del espíritu maligno en injuriar al Creador volviendo para mal lo que El hizo para bien, a pesar de la opinión de esos escritores, siempre he creído que es el cabello una de las partes más frecuentemente elegidas por el demonio para lugar de sus pérfidos encantamientos; por último, utile per inutile non viciatur, y en asuntos de esta importancia, vos podéis darme lecciones. -Vuestra duda -respondió Luciani inclinando la cabeza vencido y con voz que ocultaba mal su despecho, balbució-: no está, por cierto, privada de fundamento, y... El notario Ribaldella, que era como un eco del alma de su jefe, acudiendo solícito al verle apurado, escribió en un pedazo de papel unas palabras, y con gesto humilde se lo presentó, interrumpiendo el período. Viólo Luciani y sus ojos brillaron de ferocidad y orgullo. Levantó la cabeza y primero miró al fiel criado con aire que era precursor de un mordisco; después al auditor Valentino Turco, y por último dijo: -...Y merecería un aplauso, sino impidiese aplicar el tormento capillorumi, que me propongo ordenar en esta misma sesión. Sois demasiado práctico en asuntos criminales para 191 FRANCISCO D. GUERRAZZI negar que esta prueba produce siempre los mejores resultados. El notario Ribaldella había escrito únicamente en el pedazo de papel: -¿Y la tortura capillorum? A Su vez Valentino Turco bajó confuso la cabeza. Luciani insistió: -Así, pues, soy de opinión que empecemos por la tortura capillorum; después veremos lo que conviene hacer. Como pague el amo así le serviremos. Al aparecer Beatriz, pálida, enferma, con los ojos circundados por un círculo amoratado, Luciani, sin abandonar su aspecto de mastín, intentó componer sus palabras y su rostro fingiendo cierta piedad. -¡Gentil doncella! -le dijo-. Bien sabe Dios cuánto sufre mi corazón al tener que poneros al tormento: yo no podría hacéroslo comprender con palabras convenientes. Tengo hijas como vos, aunque no tan bellas, y al veros destrozada me pregunto: «Luciani, ¿qué dirías si vieses a esos pedazos de tu corazón en semejante estado?» Deber de magistrado, sentimiento de hombre, compasión de cristiano todo me impulsa a recomendaros a vos misma. ¡Tened piedad de vuestra juventud! ¿De qué sirve vuestra obstinación? Os he dicho y os repito que sobran pruebas que os declaran culpable: la confesión de vuestros cómplices os condena. Mereced con ingenua confesión la gracia de Beatísimo Padre. Con las augustas llaves que obran en su poder gusta más de abrir que de cerrar. Sobre todo sabéis que tiene fama del benigno, y 192 BEATRIZ CENCI realmente tanto en el nombre como en los hechos se manifiesta Clemente. No me obliguéis, Beatriz Cenci, a usar de más rigor; considerad que vuestros tormentos, sufridos a pesar mío, son casi placeres comparados con las atroces torturas (y al decir esto tomó de nuevo su voz estridente) que la justicia reserva para los contumaces obstinados. -¿Por qué me tentáis? -repuso Beatriz con dulzura-. Como si no os pareciese bastante la facultad de destrozarme el cuerpo, tratáis de envilecerme el alma.. Estas son astucias de demonio, no de juez, o al menos no lo fueron en otros tiempos. ¡Mi cuerpo os pertenece!... La fuerza bruta lo pone en vuestro poder y podéis desgarrarlo; pero el alma me la dio el Creador, y ésta, en vez de dejarse amedrentar por vuestras amenazas o engañar por vuestros halagos, me da alientos para sostenerme más de lo que vos podréis atormentarme. El ceño de Luciani se cerró como un par de tenazas, y golpeando la mesa con ambas manos, gritó furioso: -¡Ad torturam... ad torturam capillorum! ¿Dónde está maese Alejandro? Debía permanecer cerca del tribunal cuando yo presido. -Ha tenido que ir a Baccano para asuntos del oficio, pero dejó dicho que volvería pronto. -Cuando más los necesito todos me dejan solo. Vos, Carlos, ya que sois un buen muchacho; veamos vuestra habilidad. Estas palabras se las dirigió Luciani al ayudante del verdugo, el cual respondió ingenuamente, restregándose las manos: 193 FRANCISCO D. GUERRAZZI -¡Oh! Se hará lo que se pueda. La verdad era que maese Alejandro, aprovechando la ocasión que se le presentaba, se había ausentado de Roma. Dos esbirros se precipitaron sobre Beatriz; le deshicieron las opulentas trenzas, las arrollaron, le ataron en torno un cordel y luego la suspendieron. Los cabellos más finos de la martirizada partióronse; la piel estirada despegóse de la frente y aun de las mejillas, y amenazaba agrietarse por la horrible tensión. Los labios entreabiertos parecían sonreír; los ojos, agrandados, daban a la doncella aspecto de fauno. ¡Doloroso espectáculo, pero mayor y más horrible el sufrirlo! Luciani, con las manos siempre extendidas sobre la mesa, ladraba de vez en cuando: -¡Confesad la verdad! -Soy inocente. -¡Ah! ¿No queréis confesar? Pues bien, sea. Añadid un poco de ligadura canubis. Carlos, obedeciendo prontamente la orden recibida, y ayudado por un compañero, envolvió el puño derecho de Beatriz en un manojo de cáñamo y retorció con fuerza como hacen las lavanderas para exprimir el agua de la ropa. La mano y el puño crujieron, los músculos vibraron, la epidermis se manchó de sangre extravasada, y aparecieron monstruosas tumefacciones. El presidente Luciani, sin pestañear siquiera, a cada torcedura volvía a ladrar: -¡Confesad vuestro crimen! -¡Oh, Dios mío, Dios mío! -¡Confesad vuestro crimen, os digo! 194 BEATRIZ CENCI -¡Oh, Dios del cielo, socorred a esta pobre criatura inocente! -¡Oprimid más y sacudidla, con fuerza!... ¡Así, con brío! Al mismo tiempo retorced y tirad. ¡Muy bien, Carlos! -¡Ay, madre de mi alma! Un sorbo de agua... me siento morir... ¡Por caridad, un sorbo de agua! -¡Qué agua ni qué vino! ¡Confesad! -Yo... -¡Adelante! ¿Sois reo? -¡Soy inocente! El furor de Luciani no reconoció límites; ciego de rabia, temblando de ira, se mordió el labio inferior con tal fuerza, que se hizo sangre. -¡Aprieta!... ¡Tritura los huesos! -aullaba el presidente de los asesinos que ahora llaman jueces-. ¡Apretad hasta que confiese su crimen! -¡Ay de mí, qué dolor!... ¡Qué martirio más horrible!... Soy cristiana... estoy bautizada... ¡Oh, muerte, muerte! -Confesad, con... Un acceso espantoso de tos acometió en aquel momento a Luciani que pareció ahogarse. La garganta y el pecho se le hinchaban anhelantes; de las narices y de la boca le manaba un líquido viscoso; los ojos, inyectados de sangre, le salían de las órbitas, y no obstante, balbuceaba entre tos y tos: -¡Con... con... confesad!... ¡Perversa! -¡Soy inocente! -¡A ver, las cuerdecillas! ¡las cuerdecillas! 195 FRANCISCO D. GUERRAZZI Aquello era una infame porfía; los circunstantes estaban ya hastiados del espectáculo y los verdugos cansados de su tarea. Beatriz no daba ya señales de vida. -¡Las cuerdecillas, digo, las cuerdecillas! -gritaba Luciani cuando la tos se lo permitía. Los ayudantes del verdugo, aterrados, no se movían; y la ira sofocaba a Luciani que balbuceaba sonidos ininteligibles. Sus colegas comenzaron a temer que se le hubiese vuelto el juicio, pues el tormento que ordenaba consistía en unas cuerdecillas finísimas y cortantes que penetraban en la carne, seccionando los nervios, venas y músculos y dejaban el cuerpo convertido en una llaga. Era imposible que la martirizada sobreviviese a aquella tortura. En el umbral de la puerta. situada frente al tribunal apareció entonces maese Alejandro, con la faz lívida; se detuvo un instante, echó una rápida mirada a Beatriz, y pareció que, aun siendo verdugo, tenía corazón, puesto que queriendo abotonarse el jubón, se llevaba la mano ora a uno ora a otro ojal sin lograr su intento; pero éste fue el único indicio de su emoción. Se acercó impasible a la paciente, le tomó el pulso, y con la expresión que le era habitual y que ponía espanto en los condenados y hasta en los jueces, volviéndose hacia Luciani le preguntó: -Ilustrísimo, explicaos claramente: ¿queréis que la reo confiese o que muera? -¡Morir ahora! ¡Oh, no, no! Es necesario que confiese. -Pues por hoy no es posible que sufra ningún otro tormento. 196 BEATRIZ CENCI Así, en aquellos tiempos, los verdugos enseñaban humanidad a los jueces; ahora no tienen necesidad de nadie que les enseñe; están amaestrados. -Maese Alejandro -dijo, enojado, Luciani-, de vuestro arte sé tanto como vos. El notario Ribaldella, que se agarraba al destino de Luciani como al áncora de salvación, previendo un escándalo inminente, le interrumpió diciendo: -Ilustrísimo señor presidente, vos que sois tan gran maestro en proverbios, recordad que algunas veces me habéis amonestado diciéndome que el que mucho abarca mucho aprieta. Si la bondad de vuestra señoría ilustrísima se dignase concedérmelo, diría, pero siempre defiriendo a las superiores luces de vuestra señoría.... -Vamos, hablad -interrumpió a su vez Luciani de mal talante. Entonces se levantó Ribaldella y acercando los labios a los oídos del presidente, le susurró su parecer. Y éste debió ser verdaderamente infernal, puesto que Luciani, que empezó á escucharle con manifiesto enojo, se serenó de pronto y casi sonriendo dijo: -¡Ah, Jacobito... vos iréis muy lejos! Y volviéndose hacia el verdugo añadió: -Suspended, pues, los tormentos, maese Alejandro; procurad que vuelva en sí. Vosotros, distinguidos colegas, servíos esperarme aquí un momento. Y dicho esto salió. 197 FRANCISCO D. GUERRAZZI Al cabo de unos minutos, en el corredor por donde se había alejado Luciani, se oyó estrépito de cadenas, y abierta súbitamente una puerta aparecieron Santiago, Bernardino y Lucrecia, con aspecto de quien ha sufrido atrozmente y no se ha repuesto aun. Luciani iba detrás de ellos como el matarife que empuja delante de sí las reses que lleva al matadero. Desde la noche del arresto, Santiago y Bernardino no se habían visto ni a Lucrecia tampoco. De repente oyeron abrirse las puertas de las celdas y se encontraron unos en brazos de los otros. Piense el lector qué momento sería aquél para los desgraciados; un momento lleno al mismo tiempo de alivio y de afán: podían llorar juntos y besarse, ya que las cadenas les impedían toda otra manifestación de cariño. Cuando por dos o tres veces hubieron desahogado el exceso de su emoción, a Luciani, que se mordía las uñas de impaciencia, parecióle bien poner fin a la escena y hablarles de lo que llamaba invencible terquedad de Beatriz. Aquella reprobable pertinacia -les decía-, era un obstáculo a la conclusión del proceso, y por consiguiente detenía la gracia pontificia, pronta a rebosar después de este acto de humildad, como manaban las aguas bajo la vara de Moisés; él, por su parte, estaba hondamente conmovido por las torturas que tenía que infligir a Beatriz en cumplimiento de su deber; pero ya le repugnaba aquello, y haciendo protestas de que les hablaba como sincero amigo y como buen cristiano les exhortó a que le ayudasen a vencer tanta obstinación. El juez -concluyó diciendo- no entraba para nada en aquello, podían 198 BEATRIZ CENCI estar persuadidos de ello, así como de que nadie con más interés que él impetraría la gracia de Su Santidad. ¡Es tan fácil engañar a los afligidos! ¡Es tan grato creer que se va a conseguir lo que se desea! Y los hermanos Cenci y Lucrecia, que estaban sedientos de consuelo, se entregaron por completo a merced de Luciani, el cual, dándoselas de bueno, les prometió que no los separaría más. Convencidos o engañados, los empujaba delante de sí, y en su rostro se leía una soberbia expresión de triunfo. ¿Son acaso los triunfos de la fuerza menos meritorios que los del engaño? Lo ignoro; sólo sé que fuerza y engaño nacieron gemelos del vientre de la injusticia. Cuando los Cenci y la señora Lucrecia vieron el horrible estrago en el divino cuerpo de Beatriz y su faz cadavérica, prorrumpieron en llanto y se arrodillaron en torno suyo besándole la orla del vestido, pues no osaban tocarle las manos por temor de aumentar sus dolores. En verdad oprimía el corazón contemplar aquellos acusados con las manos sujetas por cadenas postrados en torno de la desvanecida doncella, recogidos como en acto de adoración. Así permanecieron largo rato. Cuando Beatriz recobró el conocimiento, se apoderó de ella una indecible congoja: creyó que se encontraba en el lugar donde se purga el alma y se hace digna de entrar en el cielo. Y confirmóse más en su idea cuando, al recuperar el sentido de la vista, se vio rodeada de los queridos y descarnados rostros de sus parientes. -¡Finalmente -exclamó casi contenta-, a Dios gracias estoy muerta! 199 FRANCISCO D. GUERRAZZI Y volvió a cerrar los ojos; pero el dolor que sentía le advirtió bien pronto que estaba viva todavía. -¡Ah, queridos! -exclamó abriendo de nuevo los ojos-. ¡En qué estado os veo! -¡Y nosotros a ti, Beatriz! Pasados unos instantes, Santiago se levantó, y el ruido de las cadenas que le aherrojaban, sirvió de lúgubre exordio al siguiente discurso que dirigió a la joven: -Hermana, mía, yo te ruego por la cruz de nuestro Señor Jesucristo que no te dejes atormentar. Confiesa lo que quieran, como hemos confesado nosotros. ¿Qué le hemos de hacer? Es el único medio que nos queda para escapar con menos daño; y donde no hay otro remedio y todo es peor, esta falsa confesión nos salvaría de martirios sin fin, y de un solo golpe se acabarán los tormentos y la vida. La ira de Dios se cierne sobre nuestras cabezas. Ahora bien, ¿pretenderemos nosotros oponernos a esa fuerza terrible que arranca a las montañas de sus cimientos de granito y las transporta como si fuesen granos de arena? Yo me doblego al castigo con el que Dios me azota, y me inclino ante Él; y ya que no es posible combatirlo, trato de mitigar la crueldad del destino con súplicas, lágrimas y humildad... Bernardino, entre sollozos y levantando suplicante las infantiles manos, también le recomendaba: -Confiesa, por amor de Dios, Beatriz; di lo que esos señores quieran, porque el señor presidente nos ha prometido darnos la libertad y mandarnos a casa a todos para la vendimia. 200 BEATRIZ CENCI Doña Lucrecia a su vez decía: -Confía, hija mía, en la Santísima Virgen de los Dolores. Ella sola es el consuelo de los afligidos. Después de todo, ¿quién de nosotros puede vanagloriarse de ser inocente? Todos somos pecadores. Beatriz, a medida que la suplicaban, dirigía a su alrededor miradas amenazadoras. Por suerte sus ojos se encontraron con los de Luciani, en los que brillaba una maligna alegría. Más seguro que nunca del éxito de su nuevo procedimiento, vigilaba a sus víctimas. Ira, disgusto, repugnancia infinita y desprecio agitaban el alma de Beatriz, que estuvo a punto de expresar todo el odio que sentía; mas se contuvo aunque no lo suficiente para que estas diversas pasiones no se traslucieran del mismo modo que se ven pasar las nubes por delante del disco de la luna. Permaneció un momento silenciosa, y luego, con voz débil que poco a poco se fue convirtiendo en fuerte y vibrante, habló a sus parientes en estos términos: -Que vosotros no hayáis podido resistir a la prueba de los tormentos y os hayáis doblegado a los primeros asaltos del dolor, sin hacer caso de nuestro buen nombre, como soldados que abandonan sus armas el día de la batalla, es cosa que veo con gran sentimiento de mi alma, aunque me guardaré de reconveniros; pero al menos permitid que os pregunte: ¿Por qué queréis que vuestra ignominia me alcance? Dos han sido las mujeres destinadas a ser reinas del dolor: una en el cielo y otra en la tierra: yo soy esta última. No me compadezcáis por mi corona de martirio, puesto que yo la llevo más gloriosamente que si fuera de riquísimas joyas. Oid. Hombres santos 201 FRANCISCO D. GUERRAZZI nos han enseñado que no podemos atentar contra nuestra propia vida, porque nuestro cuerpo está hecho a imagen de Dios y no es posible destruirlo sin ofender a la Voluntad Suprema. Ahora bien, ¿cuánto más grave no ha de ser el pecado de destruir con la lengua la fama, que es la vida del alma? Y notad que la vida parece cosa nuestra, y por tanto podemos deshacernos de ella con mayor facilidad; pero la fama no nos pertenece, debemos legarla sin mancilla a nuestros descendientes para que no se avergüencen de su propio nombre y eviten el bochorno de oír decir: «En vuestra familia hubo un parricida.» ¿De modo que la Roma pagana vio a una cortesana sufrir las más atroces torturas y estrangularse con sus propias manos, antes que descubrir una conjura, de la que ella fue alma, y yo, doncella inocente y cristiana, no sabré soportar los tormentos en testimonio de mi inocencia? ¡Desventurados! ¿Qué esperáis alcanzar con vuestra vileza? ¿Conservar la vida? ¡Cuán engañados estáis! Os la quieren quitar a toda costa, no como fin, sino como medio indispensable para la realización de un proyecto abominable; y ese proyecto inconfesable, exige imperiosamente, no sólo el sacrificio de nuestra vida, sino el de nuestra honra: por eso pretenden que confesemos un crimen que no hemos cometido. ¿No caéis en cuál puede ser ese proyecto? ¡Ah, no es posible sondar con la mirada el abismo de indignidad de la corte de Roma y descubrir todos los tenebrosos designios que existen en su fondo! En la pasada agonía, un fantasma atravesó por entre las brumas de mi mente, y millones de voces aullaban detrás de él: «¡Avaricia! ¡Avaricia!» La loba sacerdotal acechaba ya la for202 BEATRIZ CENCI tuna de los Cenci: la ha encontrado buena y el hambre ha aumentado a los primeros bocados. Son muchos los lobos de alargado hocico que han venido de Florencia enseñando las costillas desnudas, y rechinando los dientes piden una presa. El Papa se las dará... nuestros delitos son nuestras riquezas. Lo perderéis todo, el buen nombre, que nadie podía arrancaros, lo habéis tirado al fango del arroyo; la vida y la hacienda, cosas caducas y en poder de la fuerza, se os arrebatarán sea como fuese. Yo no me opongo a que me quiten la vida y mis bienes con ella; y aunque me opusiera, sería inútil; pero mi buen nombre no me lo arrebatarán con nada del mundo. Mientras más se me abandone en la tierra, mejor me asistirán mis dos ángeles: el que custodia mi inocencia, y el que premia mi constancia; y es grande su poder, queridos míos, pues no sólo me sostienen en medio de la atrocidad de mis tormentos, sino que me prometen, apenas terminados (y será pronto), levantarme sobre sus alas para conducirme al seno del Creador. Adiós, tierra, fango amasado con lágrimas y sangre; adiós, torbellino de átomos malignos que os llamáis hombres; adiós, tiempo, soplo brevísimo ante la Eternidad. Un rayo de los goces celestiales inunda mi ser y hace desaparecer toda pena... ¡Cuán feliz me siento! ¡qué alegre estoy! ¡qué dulce es morir! Y abatiendo la cabeza sobre el hombro izquierdo, perdió de nuevo el conocimiento. El sol, velado hasta entonces, lanzó sus rayos en aquel momento a través de un ventanal, y brilló con la languidez otoñal sobre el rostro y el seno de Beatriz. Los cabellos de 203 FRANCISCO D. GUERRAZZI oro, sueltos y extendidos sobre los hombros y la frente de la doncella, reflejando aquellos rayos, rodeáronle de un nimbo luminoso, como el que se acostumbra poner a la Madre de Cristo. Caso prodigioso, demostrativo de que la Providencia comenzaba a cubrir a la infeliz con el manto de su misericordia, pues sus cabellos, empleados antes como instrumento de suplicio, empezaban a ser signo manifiesto de su próxima divinidad. Nadie osaba respirar. Luciani estaba desconcertado por haber sorprendido a su alma a punto de enternecerse, pues la aborrecida piedad había producido en él, por un momento, el efecto que los gentiles atribuyen a la cabeza de Medusa. Ribaldella, con la cabeza apoyada en la mesa, observaba consternado una especie de tregua de Dios con sus pérfidos pensamientos; y el notario Grifi, para que no se notara su emoción, cortaba maquinalmente las plumas, mientras una lágrima le temblequeaba en los párpados. ¡Pobre lágrima!, estaba allí como un desterrado en Siberia. Beatriz exhaló un hondo suspiro y recobró los sentidos; y sus parientes, que permanecían arrodillados ante ella, embargados de profunda admiración, de lástima y de vergüenza, exclamaron entre sollozos: -Beatriz; ángel santo, tú nos señalas el camino que debemos seguir para imitarte. Beatriz se incorporó a medias y haciendo un supremo llamamiento a todas sus fuerzas dijo con vibrante acento: -¡Sepamos morir! -¡Y moriremos! -gritó Santiago Cenci poniéndose en pie y sacudiendo sus cadenas-. Somos inocentes; no matamos ni 204 BEATRIZ CENCI hicimos matar a nuestro padre; hemos confesado obligados por el tormento y en virtud del lazo tendido a nuestra inexperiencia. Santiago Cenci podía llamarse inocente, puesto que su padre no fue matado en la emboscada de Tagliacozzo; pero su conciencia no estaba pura a los ojos de los hombres y mucho menos a la de Dios. Beatriz, con el rostro casi transformado por el júbilo que experimentaba, dijo con voz dulcísima, maternal: -El martirio en la tierra es la gloria en el cielo; perseverad y morid como morían los primeros cristianos. Luciani había rechazado el insólito sentimiento de piedad como una tentación del demonio; y viendo que el nuevo experimento, en lugar de ser provechoso, como él imaginaba, había sido perjudicial, encendido de cólera, que rebosaba de su pecho como agua hirviendo, fragorosa y espumante, dijo: -Con vosotros arreglaremos cuentas dentro de un instante: veremos si sois tan valerosos en los hechos como largos de lengua. Entretanto, maese Alejandro, aplicad inmediatamente a la examinada la tortura del taxillo. -¿He entendido bien, ilustrísimo señor presidente? ¿Habéis dicho el taxillo? -El taxillo, sí, el taxillo. ¿Qué tiene eso de particular? -Nada, señor -respondió el verdugo encogiéndose de hombros-; sólo que me pareció no haber entendido bien. Y fue por el taxillo. El taxillo era una especie de cuña de pino, ancha en la base y aguda en la cabeza e impregnada de trementina y pez. El 205 FRANCISCO D. GUERRAZZI diablo, transformado en fraile dominico, inventó en España este instrumento. Los hermanos Cenci y Lucrecia Petroni, como trastornados, observaban cuanto ocurría ante sus ojos. Maese Alejandro, ocultando en una mano la cuña, descalzó el pie izquierdo de Beatriz, un piececito breve, blanco y redondo, que parecía obra de un cincel griego sobre alabastro rosado, e introdujo el taxillo entre la uña y la carne del pulgar. Los hermanos y la madrastra de la gentil doncella se estremecieron hasta la medula de los huesos, pero no pudieron darse cuenta del alcance de aquel nuevo tormento. En breve lo supieron. Maese Alejandro sacó una pajuela y fue a encenderla en la lámpara que ardía ante a imagen del Redentor; y después la acercó a la astilla que tomó fuego chisporroteando. La llama lamió pronto el dedo como lengua sedienta de sangre y de carne. Atrocísimos eran los dolores que ocasionaba aquel tormento. La naturaleza humana no los podía soportar, máxime si se tiene en cuenta lo pasado ya por la infeliz doncella; y no obstante, Beatriz, temiendo por un lado desanimar a los suyos, y por otro queriendo dar ejemplo de cómo se debía sufrir, disimulaba el horrible sufrimiento y callaba. Callaba, sí; y metiéndose la carne de las mejillas entre los dientes, mordía hasta llenarse la boca de sangre, para distraer a una angustia con otra: pero no estaba en su poder dominar el temblor que agitaba sus miembros, ni el extravío de sus pupilas, ni el hondo estertor que sacude a la criatura en su último tránsito... ni un estridente grito, al caer de nuevo como muerta. 206 BEATRIZ CENCI Hasta el conejo, llevado a la desesperación, olvida la natural timidez y muerde. Don Santiago no vaciló en acercar su rostro al pedazo de madera inflamado para sacarlo con los dientes; pero sólo logró quemarse los labios. Entonces todos, sin excluir ni aun a la mansísima doña Lucrecia, impulsados por espontáneo movimiento, se lanzaron contra Luciani queriendo desgarrarlo con los dientes; aullaban como bestias feroces, y en sus semblantes nada quedaba de humano. Por más que su ira fuese impotente, pues llevaban las manos encadenadas, y además la valla les impedía acercarse a los jueces, Luciani fue acometido del pánico, y poniéndose en pie se refugió detrás del sillón, ladrando: -¡Cuidado con que no se suelten! ¡Sujetadles! ¡Son Cenci y devoran! Maese Alejandro, aprovechándose de la confusión, había hecho caer el taxillo del pie de Beatriz. Los Cenci no permanecieron allí mucho tiempo. Luciani estaba agitadísimo, y viendo a sus colegas más aterrados que él, creyó conveniente suspender por entonces aquellas infames crueldades, que en aquel tiempo tenían el nombre de examen. -Llevadles -gritaba Luciani de pie en el umbral-, llevadles separados los unos de los otros. Administradles la comida de castigo... que beban el suplicio... que coman la desesperación. Beatriz, privada de conocimiento, fue llevada a su calabozo en una silla y allí confiada a los cuidados del médico, el cual, entre suspiro y suspiro, hacía observar que la acusada no podría ser sujeta al tormento a lo menos... a lo menos en 207 FRANCISCO D. GUERRAZZI una semana entera; y que en caso necesario lo sostendría de palabra, y por escrito, porque ante todo estaba la humanidad. ¿No es cierto que era realmente caritativo aquel médico? 208 BEATRIZ CENCI XXIII EL SACRIFICIO -Introducidlo inmediatamente. Así ordenaba Cinzio Passero, cardenal de San Giorgio, a su camarero, que había entrado a anunciarle que el presidente Luciani quería hablar con él sobre un asunto muy importante. El juez dio algunos pasos y se detuvo en medio de la sala inclinándose profundamente sin proferir palabra. El cardenal, entornando los párpados para disimular los rayos de satisfacción de sus pupilas, preguntó con voz lenta y fingida indiferencia precursora de próxima ingratitud: -¿Qué os trae por aquí? ¿Ha terminado por fin ese magno proceso?. -Eminencia -repuso Luciani con los brazos caídos-, ved renovado en mí el caso de Sísifo... El cardenal, sospechando la verdad más por el semblante del presidente que por sus palabras, arrojando la fingida indiferencia, como máscara molesta, replicó airado: 209 FRANCISCO D. GUERRAZZI -¿Qué significa eso? Hablad sin metáforas que siempre he aborrecido. -Ilustrísimo, significa que no hemos podido obtener de la acusada confesión alguna; y que los otros Cenci, movidos por su ejemplo, se han retractado de la suya. -Pero vos... ¿es que también os habéis dejado enternecer? -¿Yo? -exclamó Luciani como el que oye un tremendo disparate-. ¡No faltaba más! Estrapada, tortura capillorum, tortura vigiliae, canubbiorum, rudentium, taxilli, todo, lo he hecho aplicar y sin intervalo, tanto que yo mismo me he espantado; a poco más que hiciese no hablaríamos ya de ella, con grave perjuicio para el proceso. La he puesto en estado de deliquio durante tres horas seguidas. -¿Y ni con el taxilli ha confesado? -Ni aun con eso. -¿Pero es que los hacen ahora de manteca? -Ilustrísimo, los hacen de madera de pino, pulimentados y aguzados; y he mandado extremar los tormentos hasta el punto que el mismo maese Alejandro ha aconsejado suspender la tortura ante el temor de muerte inminente. -¿Quién es ese maese Alejandro? -¡El verdugo, ilustrísimo señor! Verdaderamente existen en todas las lenguas sonidos que tienen la virtud de crispar los nervios de una manera atroz, y la palabra verdugo es sin duda uno de esos ingratos sonidos. El cardenal frunció el ceño y movió desdeñosamente la cabeza, como diciendo: «¿Qué tiene que ver el verdugo en esto?» 210 BEATRIZ CENCI A cuya tácita pregunta, Luciani respondía a su vez, también tácitamente: «¿Que qué tiene que ver el verdugo? Pues mucho, y tu cólera la motiva el que no haya intervenido tanto como tú deseas, hombre vestido de rojo, pariente del verdugo en otras muchas cosas más que en el vestido.» -Y cuando visteis que el rigor no aprovechaba -continuó el cardenal-, ¿por qué no recurristeis al halago? -¡Oh! Yo soy hombre de bosque y de playa, Ilustrísimo: hasta he llegado a prometer (como cosa mía, bien entendido, para dejar campo a Vuestra Señoría Ilustrísima y a Su Santidad de desmentirme si les convenía) la gracia de la vida para todos. Además, hice que los confesos viesen a la doncella cuando ésta se hallaba aniquilada por los tormentos, y ellos le suplicaron llorando que confesara, dándole a entender que yo lo hacía como único medio de salvación. Trabajo perdido. La doncella ha despreciado ruegos y tormentos, y después de sufrir más de lo que podría creerse en un ser humano, en medio de los espasmos del taxillo exhortaba a sus parientes a seguir su ejemplo. Y lo peor del caso es que ellos de confesos se me han vuelto retractores. El martirio ha dado los golpes de costumbre y quizá algunos más, pero a veces es más dura la piedra. -¡Oh! nadie me hará creer que en este asunto se ha puesto la necesaria diligencia que por sí mismo y por recomendación mía merecía. -Me mortificáis sin razón, Ilustrísimo. Temiendo que la acusada pudiese llevar encima algún maleficio, ordené que la 211 FRANCISCO D. GUERRAZZI examinasen cuidadosamente, para buscar la mancha diabólica indicada por los maestros en el arte. -Así, pues -interrogó el cardenal-, ¿qué proponéis en estas circunstancias? -¡Ah! precisamente he venido para oír el sabio parecer de Vuestra Señoría Ilustrísima, pues todo el mundo sabe que sois el hombre de recursos. Se cambiaron una mirada terrible: ya se odiaban. La codicia y la ferocidad, formando un cemento infernal, liga indisolublemente las almas de los malvados hasta la consumación del delito; pero, una vez perpetrado el crimen, los cómplices se separan y se reparten a la vez rapiña, odio y remordimiento. Cumplida la obra de sangre, el cardenal odiará a Luciani con el doble odio del ingrato y del cómplice poderoso que desprecia al cómplice vulgar; Luciani odiará al cardenal, y sin embargo, no por eso dejan de aborrecerse ahora, pues el uno no oculta su desprecio por el otro, y este otro tiene miedo. Se oyó llamar suavemente a la puerta y obtenido el necesario permiso entró un camarero y anunció al cardenal la visita del señor Próspero Farinaccio. -¡Farinaccio! -exclamaron a la vez el cardenal y Luciani. El primero meditó un momento y por último dijo al camarero: -Hacedle pasar. Vos, mi señor Luciani, servíos esperar mis órdenes en la antesala. Juzgue el lector si esto sería para el juez una dolorosa herida... 212 BEATRIZ CENCI ¡Cómo! ¿Debía él salir en presencia de un abogado? ¡Cómo! ¿Debía esperar en la antesala el final de la audiencia? ¡El que estaba acostumbrado a tratar con arrogancia a sus iguales, con soberbia a sus inferiores! ¿En qué concepto le tendrían de allí en adelante los camareros, entre los cuales tendría que estar todo el tiempo que durase la entrevista? ¡Oh, dejaos condenar por semejante gente! Luciani no se condenaba por servir a nadie, sino por su propia cuenta, para satisfacer el instinto felino que debía a la naturaleza y que el hábito había desarrollado para satisfacer la vanidad, que no puede llamarse ambición porque ésta es viril y no podía en modo alguno armonizar con aquella alma ruin y pusilánime. Y si algún lector hubiera caído en la cuenta de que Luciani se parece como una gota de agua a otra gota a los jueces Valentín Turco y Boccale y a mil otros, me permito advertirle, y le ruego que me crea, pues lo sé por experiencia, que todos los jueces y fiscales se parecen: la única diferencia que existe entre ellos es tener las uñas un poco más largas y las orejas algo más cortas. El inmenso deseo que tenía Farinaccio de ver al cardenal, y las preocupaciones de Luciani al salir, fueron causa de que los dos personajes tropezasen con violencia en el umbral; y como el abogado era gordo y robusto, y el presidente débil y enfermizo, iba tambaleándose inseguro y corrió grave peligro de volver rodando a presencia del cardenal, de no haber tenido la precaución de asirse a la ropilla de Farinaccio. Este no era capaz de reírse de cosa semejante; muy al contrario, 213 FRANCISCO D. GUERRAZZI para atenuar con la lengua el daño causado con su cuerpo, le abrazó diciéndole en tono respetuoso: -Me felicito de poder rendir este homenaje al ilustre presidente. Por lo que Luciani, considerando el crédito que tal saludo, viniendo de tan célebre abogado, le daría ante los camareros, se sintió aliviado de un gran peso, y decidió responderle, como lo hizo, con un tercio menos de su rabia usual: -Me alegro de verle. *** -Ilustrísimo -empezó Farinaccio después de haberse inclinado ante el cardenal con aquella soltura y distinción que todos le reconocían-, os expondré de plano la causa que me conduce con tanta prisa a presencia de Vuestra Señoría Ilustrísima. Vengo a suplicaros me concedáis licencia para encargarme de la defensa de los Cenci, en compañía de algunos ilustres colegas míos. -Señor abogado -respondió el cardenal frunciendo el ceño-, ¿qué es lo que pedís? ¿Os parece que esos malvados merecen el honor de vuestra defensa? La enormidad del delito les priva de ella; y sería inaudito concederla ahora que el proceso está terminado. -Ilustrísimo, la defensa es de derecho divino. El Señor la concedió a Caín, y nadie mejor que El sabía si era culpable. -Es verdad; pero la prudencia humana, después ha establecido que se prescinda de ella en los casos atroces, y el pa214 BEATRIZ CENCI rricidio creo que debe considerarse como el principal entre ellos. Decidme, señor abogado, ¿los desnaturalizados hijos concedieron al padre tiempo siquiera para reconciliarse con Dios y salvar su alma? -No puedo negarlo, Ilustrísimo, pero séame permitido haceros notar con todo respeto, que, precisamente por tratarse de un caso excepcional, no debe procederse según las reglas ordinarias, dejándolo todo a disposición de los jueces. -Cierto, pero en lo que atañe al aumento de rigor; pues siendo de otro modo (y esto no puede escapar a vuestra sagacidad), el beneficio acrecería en proporción de la gravedad del hecho. ¿No os parece lógico? -Y sin embargo, en el mundo gobierna algo más poderoso que la lógica, y es la conveniencia. No recordaré, Ilustrísimo, los favores que me ligan a la sagrada persona de Su Santidad y a la vuestra, ni con cuanto haya procurado y procure, según mis débiles fuerzas, promover el engrandecimiento de vuestra nobilísima casa; en eso cumplo un deber de gratitud y basta. Toco, aunque brevemente, este punto, para que Vuestra Señoría Ilustrísima se persuada de que podréis encontrar consejero más autorizado que yo, pero no más desinteresado y sincero. Así, pues, quiero que sepáis, Ilustrísimo, que hace días corre por Roma un rumor que crece diariamente, el cual dice que es imposible que Bernardino, niño de doce años y de carácter tímido, haya sido cómplice del parricidio; mucho menos la joven (y esto no es verdad, sino muy al contrario) que se atrae la compasión por fama de su belleza, que dicen es portentosa, y por el valor con que 215 FRANCISCO D. GUERRAZZI sostiene las pruebas más duras de la justicia. La calumnia susurra en voz baja, de boca en boca., que quiere envolverse a todos los Cenci en la misma acusación, y por consiguiente en la misma condena, porque se codician las riquezas de esa opulenta familia. Entre la nobleza produce también indecible amargura el ver amenazado de completa destrucción un linaje que procede de los más antiguos romanos. Yo creo, Ilustrísimo, y como yo creen muchos, que para quitar todo pretexto a la maledicencia, importa ser generoso por lo que a la concesión de defensa se refiere y hacer todo lo posible para aclarar el asunto. Y a propósito, oíd lo que repite la calumnia. «¿Cómo queréis que escapen a los viejos zorros del foro un pobre niño y una inexperta jovencita? Aterrados por las amenazas, y circundados de seducciones...» El cardenal sentía henchírsele el pecho, pero como estaba acostumbrado al disimulo, escuchó plácidamente y aun sonriendo; pero al oír las últimas palabras, no pudo por menos que exclamar con reprimida ira: -¿Y cómo os atrevéis a sospechar esos horrores? -No soy yo, Ilustrísimo -respondió el abogado, que estaba en guardia-; es la calumnia, la cual no se detiene ahí, sino que añade que las confesiones arrancadas con feroces tormentos no constituyen una prueba, y que hubiera sido más humano hacerlos desaparecer de cualquier manera... El cardenal, para no estallar, mordía un pedazo de papel; pero en las comisuras de sus labios aparecían algunas burbujas de baba. Farinaccio, que era muy astuto, comprendiendo que había descargado el golpe con demasiada fuerza, 216 BEATRIZ CENCI pensó que era conveniente suavizar al purpurado, y se apresuró a añadir: -Y yo sufro, Ilustrísimo, sufro lo indecible viendo arrancar túrdigas de la ajena reputación y de la ciencia, pues yo, en mis obras, reconozco que la tortura, es la reina de las pruebas. Y no hubiera venido aquí, de no saber cómo ha ocurrido el horrible suceso, y no esperase alcanzar de los acusados una confesión sincera que, a la vez que confundirá a los calumniadores, dará ocasión al Santo Padre para hacer que resplandezca su innata clemencia. -¿Esperáis verdaderamente que confiesen? -interrumpió el cardenal recobrando todo su aplomo. -Lo espero. -¿Que confiesen todos? -Todos. -Señor Próspero, echáis sobre vuestros hombros una carga pesadísima; al menos así lo temo, pues esa gente es tan obstinada como perversa; y comprenderéis que las puertas de la misericordia podrían abrirse para las humildes súplicas del arrepentido, pero no al soberbio llamamiento del obstinado y orgulloso. Por otra, parte, del proceso se desprenden pruebas suficientes para convencer al mismo Pirrón. Nosotros -agregó, y sus ojos despidieron llamas que parecían dardos envenenados- desdeñamos los clamores del vulgo. ¿De cuándo acá el águila ha temido atrapar la víbora y destrozarla contra una roca? Existen en nuestro poder elementos bastantes para arrancar las lenguas e impedir que un labio se aproxime al otro labio; poseemos, y vos lo sabéis, señor abogado, instru217 FRANCISCO D. GUERRAZZI mentos con los que las palabras de la Sagrada. Escritura: «tendrán ojos y no verán, y oídos y no oirán», recibirían literal aplicación; y los sabremos emplear. -¡Oh! en cuanto a eso yo mismo lo he advertido -se apresuró a decir el abogado, que, temiendo haber ido demasiado lejos, buscaba el medio de hacer una retirada honrosa, y sonriendo continuó-: y no creáis que he trabajado poco para hacerlo comprender; pero, movido por el conocimiento de la magnanimidad y el elevado juicio vuestro, decidí advertiros que se debe obrar sin ruido y sin escándalo y del mejor modo que parezca a los deseos y a la justicia de Vuestra Señoría Ilustrísima. Por eso no me he cansado de decir a todos los que se mostraban reacios para venir a manifestaros abiertamente lo que se murmuraba en Roma: «¿Qué teméis? No sabéis, ignorantes, cuánta, bondad atesora en su corazón el cardenal de San Giorgio y cuánto es su amor y su celo por todo lo que es conveniente y decoroso a la Santa Sede Apostólica y a la dignidad de la ínclita casa del ilustre purpurado.» Y confirmando con los hechos las palabras, he venido con el único objeto de deciros todo lo que he tenido el honor de manifestaros. Ahora sólo me resta suplicaros que no toméis a mal el paso que acabo de dar, y que, atendiendo más al espíritu que me las ha dictado que al tono con que hayan sido proferidas, no reputéis mis palabras soberbias ni temerarias. Parecióle al cardenal extraño, y lo era realmente, el proceder de Farinaccio. No adivinaba la causa; y acostumbrado a 218 BEATRIZ CENCI dudar de que el hombre obre desinteresadamente, pensaba qué provecho le reportaría aquel asunto. No asintió por lo tanto con Farinaccio ni lo rechazó; se tomó tiempo para pensarlo, y tuvo naturalísima excusa para ello en su deber de consultar con el Padre Santo. Se separaron, pues, satisfechos el uno y el otro; Farinaccio porque esperaba conseguir su propósito de hablar con los acusados, aconsejarles y dirigirles en su defensa; el cardenal porque esperaba que los acusados, con la mediación del abogado, confesasen su delito, librándose así de las sospechas que le molestaban más de lo que decía. Ambos se daban cuenta que su juego corría entre galeote y marinero; ambos conocían que se engañaban mutuamente, y sin embargo, comprendían que se necesitaban el uno al otro para el cumplimiento de sus designios. *** Farinaccio, al doblar la esquina abrió la portezuela de una carroza que allí estaba parada, y dirigiendo la palabra a los que se hallaban dentro, dijo: -Ilustrísimos, la cosa se presenta bien. Ahora no perdáis un minuto y tratad de derribar el árbol que se tambalea. El miedo le tiene asido por los cabellos; si lo suelta, no lo atrapamos ya en mil años. Hablando así, Farinaccio acertaba y se equivocaba a la par; acertaba creyendo al cardenal presa de miedo; se equivocaba suponiendo que este temor sería beneficioso a los acusados; porque, necesitando de la confesión de éstos para 219 FRANCISCO D. GUERRAZZI llevar a cabo su horrible maquinación, confesión que su entrevista con Luciani le había demostrado ser difícil arrancar con tormentos, se asía a Farinaccio como a una palanca para mover aquel peñasco que le interceptaba el camino. Creerse más listo que el otro es el escollo en que naufragan por lo general los astutos; por lo cual tiene razón el adagio que dice: que de pillo a pillo va medio. *** Antes de continuar mi relato debo decir algo respecto a Próspero Farinaecio, que ha de desempeñar un papel tan importante en la tragedia de los Cenci, y a fin de que se comprenda por qué le fue confiada la defensa de éstos. Próspero Farinaccio procedía del pueblo, pero no de padres tan pobres que carecieran de los bienes de fortuna necesarios para dar carrera a su hijo. En efecto, Farinaccio estudió Derecho en Padua, y de regreso en su patria, pronto ocupó uno de los primeros puestos en el foro romano. Hombre de mucha doctrina. (no me atrevo a llamar ciencia a los conocimientos que poseían los abogados de aquellos tiempos), reunió los materiales necesarios para escribir trece gruesos volúmenes que aún en nuestros días tienen en sus bibliotecas los abogados estudiosos y amantes de los sofismas, pues en los libros de Farinaccio, de Mantica, de Menocchio y de todos los contemporáneos del primero, lo mismo que en los de sus predecesores, en vano se buscaría un espíritu de recta justicia. 220 BEATRIZ CENCI No obstante, Farinaccio era considerado como una lumbrera del foro, y acrecentó su fama el éxito obtenido en la defensa de algunas causas que sus colegas daban por irremisiblemente perdidas. Activo e incansable, las tareas de su profesión no le causaban la menor molestia, y tenía tiempo sobrado para entregarse a la crápula y a la lujuria. Los vicios tampoco le rendían, y después de una noche de orgía, por la mañana se dedicaba a su trabajo con el mismo sosiego y despejada inteligencia que si hubiera estado descansando largas horas. Y de tal manera se encenagó en toda clase de excesos, que recorrido todo el dominio del pecado, tocó los linderos, y aun los traspuso, del delito; pero, gracias a su ingenio y a las altas protecciones con que contaba en la corte romana, pudo salir sin detrimento de los peores atolladeros. Clemente VIII, que era jurisconsulto también y que por haber estudiado Derecho en Roma, Bolonia, y Salamanca, se creía un portento en esta ciencia, le tuvo en mucha estima y le trató con intimidad mientras fue auditor de la Rota, y solía decir del pervertido abogado: «Es un mal saco, pero lleno de buena harina»3. Farinaccio tomaba con la misina facilidad que derrochaba, y por consiguiente contraía deudas importantes, unas veces por necesidad y otras por rasgos de ingenio, pues estimando en poco los lazos de la amistad e ignorando los de la familia, decía que el vínculo más sólido que une a los hombres era el de las deudas, pues se necesitan tres cuerdas para formar el nudo: la benevolencia del acree3 Juego de palabras sobre el apellido del abogado, pues Farinaccio significa, en italiano, residuo de la harina. 221 FRANCISCO D. GUERRAZZI dor para con el deudor, la esperanza de cobrar crecidos intereses y el temor de perder los créditos y el capital. Sin embargo, bajo aquel cúmulo de vicios anidábase un corazón magnánimo, propenso a las acciones más generosas y aún a los sacrificios, siempre que no le distrajesen demasiado de sus pasiones dominantes. Indignábase fácilmente, pero con la misma facilidad se calmaba, así es que pasaba en un momento del llanto a la risa y, sobre todo, olvidaba al punto todo lo que fuera enojoso o triste, aventajando en esta cualidad al rey David que ayunó y oró mientras su hijo estuvo enfermo, y que, una vez muerto éste, se levantó del suelo y bebió y comió diciendo: «¡Salud a los vivos, y buen viaje a los difuntos!» Cierta mañana de los últimos días de agosto, un carbonero, dejando a la puerta del domicilio del abogado Farinaccio cuatro mulos cargados de seras de carbón, entró con desenfado en la antesala, con las manos en los bolsillos y el sombrero abatido sobre una oreja, con aires de duque. Los pasantes le miraron con el rabillo del ojo y no se movieron; continuaron su tarea sin levantar la cabeza del papel. -¿Está el abogado? -Aquí no... quizá está en sus habitaciones. -No os pregunto si está en sus habitaciones, sino si puedo verlo aquí. -Y aunque estuviere, ¿creéis que iba a comprar carbón en su despacho? ¿Sois acaso de esos que suponen que nos comemos a los clientes asados? 222 BEATRIZ CENCI -¡Qué disparate! Sólo he oído decir que los despellejan vivos. Pero eso no importa: allá compongan este litigio San Lorenzo y San Bartolomé. Yo no vengo a vender carbón al señor abogado, sino a hablarle de cierto asuntillo. -¿Vos? -Sí, yo; ¿qué tiene eso de extraño? Se le habla al Papa, que tiene los oídos en los pies, ¿y no se podrá hablar al señor abogado Farinaccio que tendrá las orejas, según creo, pegadas a la cabeza? -¿Pero vos sabéis quién es el señor abogado Farinaccio? -¡Vaya si lo sé! Un hombre como yo. ¿Seré acaso hijo del coloso de Montecavallo y primo del rey de Porsenna? Ea, entrad a anunciarme, pues me consta que está en su despacho. -¡Vaya un pez que ha caído esta mañana! -murmuró el pasante primero, y añadió en voz alta-: Tiene visita. -Esperaré -repuso el carbonero; y sin pizca de respeto se puso a pasear de arriba abajo por la sala, ocasionando una molestia insoportable a los copistas, los cuales, entre bostezo y bostezo musitaban una maldición contra el importuno visitante. Cansado de esperar y de oír epigramas mortificantes, comenzó a sospechar que el abogado no estuviese en su estudio, y disponíase a marcharse cuando apareció en el umbral el propio Farinaccio y le invitó a pasar. -Servíos decirme en qué puedo seros útil -le dijo éste-. Pero, ante todo, tomad asiento. 223 FRANCISCO D. GUERRAZZI -Hablaré en pie. Decidme, ¿habéis oído hablar del asunto Cenci? -¿Cómo queréis que lo ignore, si es la comidilla de todo Roma? -¿Y no habéis oído ninguna voz que hablase a vuestro corazón en beneficio de esos desgraciados? -¡Si la he oído! ¡En este momento la estoy oyendo, y, hablando con franqueza, el secreto con que se lleva el proceso, el misterio de que se rodea todo, la substitución de Moscati, hombre compasivo y probo, por el juez Luciani, que tiene fama de gozar con someter a los acusados al tormento; la edad de los reos, la presumible ineptitud de todas o de la mayor parte de las personas que intervienen en la causa, y mil otros detalles, me hacen sospechar que se trama algo abominable. -Entonces, ¿por qué escatimáis vuestro socorro a estos infelices cuando los prodigáis hasta a los más infames criminales? -Porque, pensándolo con detenimiento, he comprendido que trabajando en ese terreno se me rompería la azada. Temo secretos manejos, barrunto que aquí hay de por medio algo tan poderoso que convertirá el juicio en asesinato jurídico, y veo, querido, o me parece ver a la Justicia armada no de la espada de la ley, sino del puñal del bandido, y... -Proseguid, señor abogado -alentóle el carbonero al ver que su interlocutor vacilaba. 224 BEATRIZ CENCI Próspero se levantó de su asiento, acercóse a la puerta para asegurarse de que nadie podía oírle, y volviendo a su sillón continuó: -Corren rumores, a los que no hay que prestar absoluta fe, que siendo los Cenci inmensamente ricos, los sobrinos del Papa, que son pobres y avaros, buscan un pretexto para apropiarse esos cuantiosos bienes. -¡Cómo! -¿Aun a costa de la vida de cuatro inocentes criaturas? -Los cardenales llevan capas rojas, como antiguamente los guerreros espartanos, para que no se conozca la sangre que les salpique. -¿Pero vos no tenéis el deber de defender a la viuda y al huérfano? ¿No se considera la profesión de abogado gloriosa por los peligros que corre quien la ejerce defendiendo a la inocencia inicuamente perseguida? -En efecto, tan gloriosa, que existen leyes de los emperadores León y Antemio... Pero, carbonero, y esto debí preguntárselo antes, ¿quién sois vos? -¡Ah! señor abogado, de nada os serviría saberlo; soy un hombre, y, si esto puede conmoveros, añadiré que el hombre más desgraciado de la tierra. -No, amigo; confidencia por confidencia: ¿cómo queréis que yo me descubra a vos sin que a vuestra vez os descubráis a mí? -Las circunstancias no son iguales. No dudo de vuestra discreción y mucho menos de vuestra honorabilidad. Tampoco me contiene el miedo, pues no se me puede causar peor 225 FRANCISCO D. GUERRAZZI daño del que llevo sufrido y he de sufrir aun; sin embargo, os ruego que respetéis mi secreto. Profirió estas palabras con tan sentido tono de súplica, se insinuaron tan dulcemente en el corazón del abogado, que consideró éste villanía el insistir. -Pues bien, callad vuestro nombre; pero debo advertiros -repuso Próspero bajando la voz- que estando persuadido de que el rumor público es cierto y que se llevará a cabo, pese a quien pese, el plan concebido por los enemigos de los Cenci, no puedo echar sobre mis hombros carga superior a mis fuerzas. -¿Y tendréis corazón para dejar morir sin defensa a esas infelices criaturas, que son tan inocentes como Nuestro Señor Jesucristo? -In primis, debéis saber que la defensa de los parricidas no es de jure sino que se concede por gracia especial; y en segundo lugar, ¿cómo se podría demostrar que son inocentes? -Puedo aseguraros que son inocentes, pues... fui yo, ¡yo mismo!, quien mató al conde Francisco Cenci. -¡Vos! Pero, ¿quién sois vos? -El que con suma cortesía habéis dispensado de revelaros su incógnito. Con mis propias manos maté a Cenci, y volvería a matarlo si resucitara y le viera atentando contra la Naturaleza. Y en breves palabras le puso al corriente de lo ocurrido, de los infames propósitos de Cenci, de cómo se cometió el asesinato y de la virtud y portentosa constancia de Beatriz. 226 BEATRIZ CENCI A medida que el carbonero hablaba, Farinaccio le examinaba, con mirada escudriñadora, sospechando que fuese monseñor Guido Guerra; pero conocía a éste mucho y no podía creer que su disfraz llegase al extremo de poder cambiar los rasgos de su fisonomía, el tono de su voz y sus finos modales. -Y si yo os aconsejase que os denunciarías -dijo al cabo de una corta pausa-, ¿qué haríais? -Obedecería sin dilación, si eso podía favorecer a. los injustamente acusados. -No, no; seríais una víctima más; no es fácil quitar al lobo el corderillo que está devorando. El amor ha sido tan funesto como el odio a esa pobre niña. El pueblo le atribuye la muerte de su padre para darle una aureola de virtud, y el Papa la acusa para apoderarse de sus bienes... ¡Qué trance tan difícil, qué trance! -¡Oh, por Dios, señor Farinaccio, no les abandonéis! -Además -continuó el abogado como hablando consigo mismo-, en la Corte me tienen ojeriza, y si les pasa por las mientes la mala idea de hacerme papilla, nada habrá que les contenga. -Hay en la Corte varios personajes que de seguro os ayudarán. Los cardenales Francisco Sforza y Maffeo Barberini, entre otros, os prestarían todo su apoyo. -Eso valdría mucho y sería conveniente intentar algo... Pero, ¿con qué excusa me presentaría yo a esos purpurados? 227 FRANCISCO D. GUERRAZZI -No hay necesidad de pretexto alguno, pues están muy bien informados4. Próspero Farinaccio se quedó pensativo, y observando al carbonero que titubeaba, se apresuró a agregar: -Y ahora que lo sabéis todo, ¿los dejaréis morir sin defensa? -¿Y si me pierdo yo como ellos? -Beneficio basado sobre el cálculo no es beneficio sino especulación. -¡Ah, no me engaño! -exclamó por fin el abogado-. ¡Vos sois monseñor Guido Guerra! -Lo fui. -Heu, quantum mutatis ab illo! -dijo Farinaccio tendiéndole la mano que el otro estrechó afectuosamente. -Ahora que conocéis mi situación y que mi desgracia os ha conmovido, espero que no me dejaréis marchar desesperado. -Pues bien, alca jacta est. Pero no trataré de ocultaros que voy a pasar el Rubicón con un miedo en el cuerpo como jamás lo he sentido. ¡Dios nos asista! Esta vez el pez va a tirar del pescador. Pero no es eso lo que más me preocupa, sino los medios de que he de valerme, pues se corre el riesgo de que tratando de salvar a unos se complique a otros y todos resulten perjudicados. Comprendo que los señores Cenci no pueden caer en más hondo precipicio que el en que se encuentran; y, sin embargo, temo empujarles. A pesar de esto 4 Maffeo Barberini, que después fue Papa con el nombre de Urbano VIII, no era cardenal aún, pues no consiguió la púrpura hasta el año 1605, en el pontifi- 228 BEATRIZ CENCI no vayáis a creer, monseñor, que procederé con negligencia e irresolución. Imitaré, en lo que humanamente cabe imitar, a nuestro divino Redentor, que pidió a su Padre retirase de sus labios el amargo cáliz, y como su súplica no fuese oída lo aceptó y apuró hasta las heces. Id, pues, tranquilo. Hago mía vuestra causa, y cuanto la mente pueda concebir y proferir los labios lo pondré en juego para salvar a vuestros recomendados. -Así lo espero, y fío en vos. Ahora, otro ruego. Tendréis ocasión de ver a doña Beatriz; no le habléis de mí, no le digáis nada... Pero no, habladle, dadle este anillo para que no abrigue ninguna duda... Entre ella y yo se interpone la sangre de su padre, pero la derramé por mi Beatriz, porque la amo, porque la amaré siempre, porque nuestro amor es flor que sólo cortará la muerte. Despidióse el fingido carbonero, y Farinaccio, con su actividad habitual, encaminóse sin pérdida de momento a visitar a los cardenales Sforza y Barberini, quienes se mostraron muy bien dispuestos a secundarlo, y de acuerdo con ellos decidió, hacer una visita al cardenal Cinzio Passero. Los dos cardenales, deseosos de favorecer la causa de los Cenci, no sólo aprobaron el plan del abogado, sino que le prometieron esperar cerca del domicilio de Passero en una carroza sin escudos, para conocer cuanto antes el resultado de la entrevista y obrar en consecuencia. Reanudemos ahora el hilo de nuestra narración. cado de Pablo V, con el título de San Pedro en Montorio. 229 FRANCISCO D. GUERRAZZI Luciani, que cansado de esperar gruñía como perro encadenado, oyó, al fin, pronunciar su nombre, y levantando la cabeza vio a un camarero que le dijo: -Señor juez, el ilustrísimo señor cardenal os da licencia para que os retiréis, y os manda que suspendáis todo procedimiento hasta nueva orden. *** Los cardenales Barberini y Sforza se presentaron en la antecámara con objeto, dijeron, de saludar al ilustrísimo San Giorgio. Fueron anunciados inmediatamente e introducidos con grandes saludos y genuflexiones. Después de los recíprocos cumplimientos y protestas, recayó la conversación sobre lo que por Roma se decía, y el de San Giorgio echó el anzuelo para ver lo que pescaba. Los otros, viéndolo venir, se hicieron los ignorantes, y Cinzio tuvo que ser más explícito. Sus interlocutores, afectando entrar de mala gana en un punto que habían concertado de antemano, y asiendo la ocasión por los cabellos, remacharon el clavo dejado por Farinaccio, añadiendo algunas invenciones suyas que, según decían, demostraban cuán temerarios son los juicios del público, y hacían necesario para el decoro del papado un solemne mentís, mucho más cuando corrían calamitosos tiempos para la Iglesia y estaban los herejes, no ya en Francia, sino en la misma Italia, siempre dispuestos a acoger semejantes calumnias. 230 BEATRIZ CENCI Fueron tantos los razonamientos que se cruzaron entre los tres prelados, que Barberini y Sforza lograron dejar a Cinzio pensativo y casi persuadido de la necesidad de conceder amplia defensa a los Cenci; sobre todo al pensar que de este modo recogería mejor fruto que siendo intransigente. Consultado el Pontífice, éste fue de la misma opinión, y Farinaccio, halagado con mil frases amables, tuvo la satisfacción de que los cardenales sobrinos del pontífice Pedro Aldobrandini y Cinzio Passero le dijeran que se concedía lo pedido en atención a él. De esta primera ventaja Farinaccio sacaba felices augurios. ¡Cuán engañado estaba! Los sobrinos del papa eran más astutos que él, así como él era más ingenioso que ellos. El abogado, después de dar las gracias lo mejor que pudo, fue sin pérdida de tiempo a buscar a sus colegas De Angelis y Altieri, para inducirles a que compartiesen con él las tareas de la defensa; y vencidas no pocas dificultades, logró que accedieran y patrocinaran una causa que atraía la atención no sólo de Roma, sino de toda Italia. No sin poderosas razones se había dirigido a ellos Farinaccio, y éstas eran: que además de tener estos abogados gran práctica en los asuntos criminales (como dan fe los libros de que fueron autores, no tantos pero tan buenos como los de Farinaccio), De Angelis, como abogado de los pobres gozaba de mucho prestigio entre el pueblo, y Altieri, como persona de viso, era muy bien visto entre la nobleza romana. En la conferencia que tuvo con sus colegas, Farinaccio expuso su opinión y apareció, como realmente era, llena de 231 FRANCISCO D. GUERRAZZI peligros; pero él, con abundancia de razones y eficacia de palabra les convenció de que no había otro medio mejor y que debía tratarse esta causa como los cirujanos tratan los casos desesperados. Los abogados De Angelis y Altieri, comprendiendo la gravedad del asunto, se arrepentían de haber aceptado, y de haberlo podido hacer decentemente hubiesen retirado su palabra; pero Farinaccio les animó diciendo que el cielo esperaba a las águilas y la tierra a las lombrices, y que de no tratarse de una causa tan importante, no habría recurrido a ellos, que eran orgullo y lumbreras del foro romano. Era ya muy entrada la noche cuando Farinaccio se retiró, dando por terminado su trabajo aquel día, y realmente tenía derecho al reposo. Otro se hubiera ido a acostar, pero él prefirió a sus camaradas, que le recibieron con los brazos abiertos, y el pensamiento de los Cenci quedó ahogado en el vino y el juego; tal fue su descanso. Pero al siguiente día, apenas hubo abierto los ojos, encontró aquel pensamiento en la almohada; y dando de mano a todo otro asunto, sólo se ocupó en la causa de los Cenci; vistióse rápidamente y llegó a la corte Savella, en el momento en que abrían las puertas. Farinaccio, que era muy conocido en aquel sitio, fue amablemente recibido por todo el mundo, máxime cuando, como preso y como visitante, hacía mucho tiempo que tenía amansados a los cerberos de aquel infierno que estaban encantados de él. Sin embargo, iba provisto de un permiso de monseñor Taverna, gobernador de Roma, permiso que presentó al jefe y éste rehusó (después de mirarlo de reojo y re232 BEATRIZ CENCI conocerle perfectamente), diciendo que estimaba demasiado al ilustre señor abogado para necesitar más pruebas que su honrada palabra. Los notarios le enseñaron lo actuado que conoció en breve, en primer lugar porque se trataba de cosas en las que estaba muy versado, y después porque la mayor parte se sabía de público. Desembarazado de aquel trabajo pidió conferenciar con los detenidos Beatriz y Santiago Cenci y Lucrecia Petroni, lo cual se le permitió en seguida. Beatriz, en su solitaria celda, tendida en el lecho, no tenía miembro en su cuerpo que no le ocasionase agudos dolores; pero la hacían sufrir más aun las angustias del corazón. Pensaba en su amante. Realmente el destino los había partido en dos como roca fulminada por el rayo. El mar brama blanco y espumoso y rompe sus olas contra el escollo separado cuya cima no se juntará jamás, y, sin embargo, uno está frente a otro, recordando el mutuo infortunio y dando testimonio de que la Naturaleza les creó inútilmente. La vida de Beatriz no tenía ya objeto alguno; muriese o viviese, Guido, que no podía, ya tenderle la diestra, ni aun para evitar que cayese en el abismo, mal podría ofrecerle su mano de esposo. Los tormentos que había podido soportar sin sucumbir, eran señal manifiesta de que la Providencia quería salvar su alma y permitía que se los infligieran en expiación de sus pecados, aunque el castigo parecíale excesivo con relación a sus culpas. Dios, pues, la perdonaba; pero, ¿perdonaría también a Guido? El Señor perdona a todo el que de corazón se arrepiente; mas, ¿habíase arrepentido Guido? 233 FRANCISCO D. GUERRAZZI -¡Oh Dios mío, salvadlo! -suplicaba la infeliz-. Tras de tanto sufrir en la tierra, concededme la dicha de verle en el cielo y estrecharle la mano... ¿La mano? Sí, porque la Providencia habrá lavado ya la sangre con que se la tiñó un día... Pero estas dudas me desgarran el alma y me hacen experimentar la amargura de una segunda muerte. ¡Oh, si tuviese alguien que me iluminase! ¡Si Dios, en su divina misericordia, me enviase un santo varón que disipase estas dudas, mi consuelo superaría a los tormentos que me ha hecho sufrir Luciani! -Señora Beatriz -interrumpió Virginia asomando la cabeza-, el distinguido señor ahogado Próspero Farinaccio desea hablaros. -¿A mí? ¿Qué quiere ese señor abogado? No le conozco. Bueno, ¡han venido tantos! Que entre. -Si hubieseis dicho sencillamente el abogado Farinaccio -decíale Próspero a Virginia apareciendo en el umbral-, hubierais economizado bastante aliento para la hora de vuestra muerte. Farinaccio dio algunos pasos en la estancia y luego se detuvo maravillado; porque aun cuando había oído contar portentos de la belleza de Beatriz, parecíale que la fama había quedado muy por bajo de la realidad. Su rostro divino, afligido ahora por los espasmos del dolor, le hacía asemejar a uno de los ángeles que asistían al Redentor en la hora de la pasión. La petulancia del abogado decayó reemplazándola una sensación de inefable reverencia, y se acercó a la cama. 234 BEATRIZ CENCI -¿Qué queréis de mí? -preguntó la joven cuando al cabo de algún rato observó que Farinaccio parecía haber perdido el uso de la palabra. -Gentil doncella -contestó Próspero haciendo un esfuerzo-, vengo conmovido por vuestras desgracias y más aun cediendo al ruego de alguien que llora lágrimas amarguísimas, de alguien a quien quizá vos aborrecéis y amáis a la vez... de alguien, en fin, que jamás fue más digno de ser vuestro que en el momento en que os perdía... Vuestro corazón, con sus latidos, os habrá dicho... Ya veo que os he dicho quién me manda. -¿Él?... ¿y llora? -Llora y os declara que morirá desesperado si vos no procuráis ayudaros. Y a fin de que pongáis en mí absoluta y entera confianza, me ha dado este anillo para que os lo entregue. Beatriz tomó el anillo y fijando sus ojos en él dijo: -¿Y os lo ha contado todo? -Todo. -¿Todo, todo? Y como Farinaccio, asintiese con un movimiento de cabeza, la joven agregó: -Entonces, señor mío, ¿qué decís? ¿No os parece que mis bodas con él son como las del dux de Venecia que se desposaba con el abismo arrojando su anillo al mar? Farinaccio, en vez de responder a esta pregunta, y repuesto ya de su emoción, rogó a Beatriz que le escuchase 235 FRANCISCO D. GUERRAZZI atentamente. Le refirió lo que ya sabemos respecto al estado del proceso, y terminó diciendo: -Ahora, por vos y por los vuestros, yo, después de haber meditado el asunto con la madurez que merece, no veo más que un camino de salvación, y es que confeséis sin rodeos que vuestro padre fue muerto por vos. Beatriz le interrumpió con un grito de sorpresa. Miraba a Próspero con los ojos extraviados corno si viera una visión horrible. Si era una broma, el tiempo, el lugar y su condición la hacían cruel; y si consejo, le pareció tan monstruosamente extraño, que sospechó que el abogado o ella habían perdido el juicio. Farinaccio, comprendiendo su estupor por la expresión de su semblante, añadió: -Comprendo que ha de pareceros singular mi consejo, pero estoy dispuesto a aclarar todas vuestras dudas. -¡Cómo! -preguntó Beatriz con voz alterada-, ¿después de tantos tormentos sufridos para mantener mi buena reputación, por mí misma me desgarraré las entrañas dejando mi nombre como pábulo a la maledicencia y al horror de la posteridad, cuando pensaba dejarlo de compasión y de pena? -Gentil doncella, permitid que os diga una cosa increíble, pero verdadera. Todos creen que habéis matado al que no puedo llamar vuestro padre sin ofender a la Naturaleza. Algunos lo hacen por un fin particular que me parece no consiste en injusto odio contra vuestra persona, sino en el desordenado apetito de vuestras riquezas; los otros lo creen porque os quieren bien y les gusta imaginar que sois una admirable doncella más virtuosa que Lucrecia y más fuerte que 236 BEATRIZ CENCI Virginia. El pueblo os coloca en el primer lugar de esta trinidad de fortísimas mujeres romanas y adora su ficción; si alguien tratase de desengañarle ahora además de no prestarle fe le detestarían; quizás, llegando a los extremos, sería capaz de maltratarle por pretender arrebatarle su patrimonio de gloria. Amor de pueblo es amor de Júpiter, que por demasiado ardiente redujo a cenizas a Semele. Por lo cual, si yo en esa impugnación basase mi defensa, me perdería yo y no os salvaría a vos. Negando no convenceréis a nadie de que sois ajena al parricidio ni conservaríais vuestra vida ni la de aquel que por amaros demasiado fue vuestra perdición. Los jueces consideran las pruebas reunidas en el proceso como suficientes para condenaros, y la práctica de nuestros tribunales concede facultad, atendida la confesión de los cómplices, para someter al tormento al inconfeso hasta producirle la muerte. -Amén; y paréceme que a tal extremo me han reducido, que desde hoy poco es el camino que me queda. No es tan doloroso el morir como cree la generalidad; puedo asegurarlo yo... yo que realmente he tocado las puertas de la eternidad más de una vez. -No, pobre señora, vos no debéis morir; y advertid que vuestro propósito, considerado magnánimo entre los gentiles, es pecaminoso en la religión cristiana; porque ofende tanto a Dios el que vuelve las manos contra sí mismo, como el que pudiendo salvar su vida no se ayuda. -¿Y consentiré en vivir y ver cómo los padres se estremecerán en mi presencia? ¿Me afanaré por vivir para ver a la gente, curiosa y amedrentada, fijar sus ojos en mi frente co237 FRANCISCO D. GUERRAZZI mo si allí estuviese escrita la palabra parricida? ¡Ah, no! Así pluguiese a Dios hacerme desaparecer entera del mundo y que se perdiese hasta mi memoria. -Pero, ¿creéis que porque se tenga la idea de que habéis muerto a vuestro padre, sienten por vos odio u horror? Si así pensáis estáis equivocada: en tanto que los hombres tengan un corazón en que palpite el nombre de la virtud, levantarán hasta el cielo a la castísima doncella, que, por conservar su pudor, se convirtió en heroína y lo defendió con un acto piadosamente cruel. Cuanto más estrecho el vínculo, mayor es la injuria, y más legítimo el derecho de defensa. Volved los ojos a las antiguas y a las modernas historias y ved si se consideraba malvados a los hijos que por justa causa mataron a sus padres. Válgame el ejemplo de Orestes. Ni la ofensa que se trataba de vengar era parecida a la vuestra, ni las circunstancias iguales, pues aquél mató a su madre, muchos años después del asesinato de Agamenón, no para escapar de un inminente peligro, y, sin embargo, la sabiduría antigua imaginó que Minerva descendió del cielo y echó su voto en la urna, voto que, decidiendo el empate de los jueces, absolvió a Orestes. -Decidme, señor, ¿después del juicio de Minerva, hubieseis dado la mano de vuestra hija a Orestes? Habladme en conciencia: ¿Aprobaríais el casamiento de vuestro hijo con una parricida? -Mi respuesta no puede satisfacer esa pregunta, pues vuestro caso es diverso; y espero que, como yo, todos lo comprenderán así. La justicia no es fruto de todos los tiem238 BEATRIZ CENCI pos; debiera serlo, pero no lo es; y la verdad, menos; ambas tienen necesidad de florecer y madurar; y el que la recoge verde perjudica a ella y a sí mismo. En tiempo oportuno, la gente, maravillada, sabrá que una doncella de dieciséis años, después de haber soportado tormentos que ningún ser humano había resistido hasta entonces, por amor a su familia, no vaciló en poner en peligro la vida y el honor. Cuantas veces medito sobre esto, no encuentro persona que haya hecho de sí tan inmensos sacrificios ni recabado, no diré admiración, sino veneración afectuosa, exceptuando una; pero ésta era Dios, no hombre. Y así diciendo descolgó de la cabecera de la cama de Beatriz una imagen del Crucificado y poniéndola sobre la colcha añadió: -Él, mucho más que mis palabras, con su silencio os enseña lo que es el sacrificio. Él, por la redención de los que le habían ofendido, le ofendían y le ofenderían, aceptó el indigno patíbulo. Él opuso a la eterna justicia un eterno rescate con su preciosa sangre... bautismo perenne que corre sobre la cabeza como lavado de la culpa renaciente sin cesar... -Sí, pero Cristo no moría infamado. -¿Quién fue más vilipendiado? ¿A quién se han dirigido más insultos e ignominias? En la gracia para el suplicio prefirieron a Barrabás, que era ladrón; en el patíbulo le dieron por compañeros dos ladrones, Dimas y Gestas; Él lo conocía esto perfectamente y ya lo presagiaba en el Evangelio, allí donde dice: «Por mi causa seréis tenidos en abominación por las 239 FRANCISCO D. GUERRAZZI gentes; pero vosotros tomad mi cruz y seguidme; quien se avergüence de mí, no es digno de mí.» -¿Y debo tomar a este Dios de verdad como testimonio de una mentira? -¡Oh!... Eso no os detenga... Porque es cosa contra la Naturaleza obligar al acusado a prestar juramento, poniéndole en la necesidad de ser perjuro o perjudicarse; pero dejemos esto aparte. ¿Cómo, es lícito, por ley divina, defender la vida, aun quitándosela a otro, y no podremos defenderla afirmando una falsedad por causas santísimas? ¿Acaso el homicidio es peor que el perjurio? Claro que sí; y aunque fuesen iguales, si se admite el primero para salvar la vida, ¿cómo se ha de prohibir el segundo? -Señor abogado, vos me confundís, pero no me convencéis. No tengo suficiente talento para refutaros, pero, aquí, dentro del corazón, siento que la verdad no está de vuestra parte. Aun no había terminado de proferir estas palabras, cuando la puerta de la celda se abrió de nuevo y aparecieron los demacrados rostros de los hermanos y la madrastra que se aproximaron al lecho. No dijeron una palabra ni hicieron un gesto, y, sin embargo, de todo el ser les emanaba una plegaria, una súplica muda, un llanto del corazón que los oídos no perciben pero que lo siente temblando el alma. El abogado había agotado su elecuencia; añadir una palabra habría sido más perjudicial que útil, y conociéndolo así desesperaba de salir airoso en su empeño. Se hizo un largo silencio, durante el cual Beatriz no apartó los ojos del Cristo 240 BEATRIZ CENCI que continuaba sobre la colcha. De pronto tomó la imagen en sus manos, y besándola fervorosamente, con voz lúgubre, como si recitase el salmo de los muertos, dijo: -Puesto que así lo queréis, así sea. Tú, Señor, ves estas cosas y las oyes; si son impías, perdónalas, porque se hacen con buen fin; si son buenas, retribúyelas como merecen. En cuanto a mí, sé que para los desesperados no hay salvación posible. El hado que nos persigue se detendrá frente a la lápida de nuestros sepulcros y desviará sus pasos cuando haya leído, sobre el mármol: «Aquí yacen los Cenci, decapitados por sus delitos.» Pero por razón de este convencimiento mío no quiero quitaros este último rayo de esperanza, porque para los moribundos es un supremo refrigerio echar una mirada a la luz fugitiva. Si yo pudiese sufrir por todos vosotros y ser escogida en expiación para aplacar el cruel destino que persigue a nuestra familia, lo haría; no pudiendo, me sacrificaré inútilmente. He querido deciros esto para evitaros el dolor que sentiríais al caer de nuevo en el fondo de la desesperación. Los Cenci lloraban, y Próspero sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Hondamente conmovido, el abogado se tapó los ojos con las manos e inclinando la cabeza sobre el pecho se puso a pensar profundamente por si encontraba un medio menos peligroso para salvar a aquellos desgraciados, y como no podía lograrlo, gemía, y pretextando otros cuidados se separó de ellos saludándolos en silencio. Su alma, casi gozosa, cuando entró en la cárcel, ahora temblaba de angustia jamás como hasta entonces sentida. 241 FRANCISCO D. GUERRAZZI -Bueno. ¿Qué habéis obtenido de esa cabeza testaruda? -preguntó Luciani a Farinaccio con aire burlón. -Poca cosa -respondió el abogado con abatimiento-. Confiesa que, puesta en la necesidad de defenderse... tuvo que matar a Francisco Cenci. -¿De veras? ¡Cáspita! Hacéis milagros, señor abogado. Si consintieseis en ser de los nuestros, en pertenecer al tribunal, os juro que mandaría quemar todos los instrumentos de tortura, ordinaria y extraordinaria. Y Farinaccio, a quien indignaba la alegría de aquel desgraciado, le dijo en tono de reproche: -Señor presidente, recordad que los griegos, que eran paganos, cuando alcanzaban alguna victoria sobre los griegos, en lugar de festejos, decretaban públicas expiaciones. -¡Oh! Vos sois un gran letrado que os remontáis a las nubes; pero yo, que voy por caminos más trillados, sé que los campesinos regalan huevos al matador que mata la zorra. ¿Pero no tenía yo razón? ¡Ah! Conmigo no valen ardides, y esa muchacha, con su carita de Virgen, no me había engañado. Cara de ángel, corazón de demonio5, como dicen los españoles. Y el otro, presa de un entusiasmo más ferviente en él cuanto más raro, asió a Luciani por un brazo, y llevándolo al balcón le mostró el sol espléndido, en la plenitud de sus rayos, y le dijo: 5 Estas palabras están en español en el original. 242 BEATRIZ CENCI -Si vos pudieseis recoger esos rayos y componer una corona, no haríais bastante aun digno de la virtud de esa divina doncella. Luciani no había mirado el sol sino el rostro de Farinaccio, y moviendo con aire grave la cabeza contestó: -Querido abogado, considero a esa endiablada de manera muy diferente que vos; y esto por dos rezones: la primera ésta, (y quitándose el gorro mostró su cabeza blanca y calva), y la segunda esta otra (y abriendo el jubón le mostró un saquito suspendido del cuello, conteniendo los exorcismos contra las hechicerías). Farinaccio, calmándose, pensó que echar perlas a semejante sujeto era ir contra las leyes del Evangelio que prohíbe arrojar margaritas delante de quien no las sabe distinguir; por lo que, para recuperar el tiempo perdido, se limitó a recomendarle que recibiese lo más pronto posible la confesión de la joven en la forma que ella misma diría. Luciani, después que hubo intentado en vano hacer comparecer a Beatriz ante el tribunal, fue a su celda acompañado de jueces y notarios, y recogió la declaración en la cual, disculpando en todo y por todo a los hermanos y la madrastra, se declaraba autora del parricidio, añadiendo que nada había premeditado sino que ocurrió impensadamente, conmovida y trastornada por lo inhumano del atentado paterno; y substituyéndose a Guido, narró las particularidades del caso poco más o menos como había ocurrido. Al preguntarle Luciani por qué razón o motivo encontró un arma al alcance de su mano, vaciló un tanto perpleja; pero 243 FRANCISCO D. GUERRAZZI contestó en seguida que desde hacía tiempo llevaba consigo un puñal para matarse antes que ceder a la violencia. Insistió Luciani y Beatriz se contradijo; y es verosímil que si aquel se hubiese aplicado a encontrar la verdad que aborrecía tanto como le gustaba la falsedad, Beatriz no hubiera podido sostener la fábula tramada. Pero no era este el objeto de Luciani, el cual se hizo el desentendido y reputó inútil investigar mas, puesto que lo manifestado era, a su juicio, más que suficiente para condenar a muerte a toda la familia Cenci, que era precisamente lo que quería. En su alegría de ver ajusticiadas a todas aquellas inocentes criaturas, Luciani olvidó, o cuando menos dio tregua a su odio contra el cardenal San Giorgio, y tomando los autos se encaminó al palacio de aquel, como las fieras cuando llevan la presa a la caverna para devorarla en familia. Introducido en la cámara no esperó a ser preguntado, sino que exclamó con ferocidad: -Tenemos la suspirada confesión: ¡Habemus pontificem! El cardenal Cinzio, contemplando la cara de perro de Luciani, llevó su pensamiento a ciertas imágenes de salvajes caníbales que le habían enviado de América, e involuntariamente retrocedió un paso. Después repasó el proceso, y como era hombre de gran inteligencia, y vio en seguida la inverosimilitud de las deposiciones y la contradicción de las circunstancias, y expresó también la duda de que los defensores no destruyesen edificio tan mal cimentado, como al romperse la olla encantada vanse en humo las brujerías de los nigromantes. Pero Luciani se apresuraba a desvanecer toda duda, advirtiendo que las 244 BEATRIZ CENCI circunstancias particulares debían desdeñarse, pues sólo había una cosa digna de parar la atención en ella: la confesión de los acusados de haber tomado parte en el crimen, o consintiéndolo o cometiéndolo; que era imposible en todo proceso poner de acuerdo todas las contradicciones y mentiras mediante las cuales los culpables tratan de substraerse, al condigno castigo; y que cuando el crimen es patente y confesado por todos, no hay necesidad de procesos ni de defensas, como Sixto V, de feliz recordación, enseñó cuando en el caso del español dijo: «¿Qué proceso ni qué tonterías? En semejantes coyunturas los procesos son superfluos y las defensas menos necesarias aun; de todas maneras, arreglaos como os plazca, con tal que nos ahorquéis a ese sujeto antes de comer, y contad que tenemos apetito y que comemos temprano.» ¡Esto se llama justicia a secas! ¡Me gustaría ver que al papa Clemente no le diera resultado lo que se lo daba al papa Sixto, y quisiera ver también si hay algún osado que se opusiera a su derecho! ¿Acaso de Sixto acá se han oxidado las llaves de la Iglesia? ¿O las manos en que las ha puesto la Providencia son más débiles? No, a fe mía; y como no es cierto, nadie debe creerlo. Los hechos lo demostrarán muy pronto. El cardenal Cinzio no tenía necesidad de que le excitaran; y como la malvada locuacidad de Luciani halagaba sus pasiones, parecióle que el nuevo presidente no había hablado nunca con mayor elocuencia. 245 FRANCISCO D. GUERRAZZI Estos hechos no pudieron tenerse tan reservados que no corriesen rumores acerca de ellos por todo Roma. El pueblo se mostraba estupefacto y en las plazuelas y en las esquinas se veían corrillos y se oía un ansioso preguntarse entre las personas que se encontraban. A las puertas de las oficinas se agolpaba la gente para saber noticias; las mujeres acechaban detrás de las ventanas para recoger todo tumor venido de la calle. Yo creo que con ansiedad poco menor que aquella con que los judíos esperaban al pie del monte Sinaí la palabra de Dios, tuvieron aquellos días los romanos vuelta la atención hacia el Vaticano esperando la palabra que había de decidir la suerte de los Cenci. Y esta palabra se hizo oír en medio de la bruma, precedida de un relámpago rojo, presagio de sangre: -«Sean atados todos a la cola de caballos indómitos y arrastrados hasta que mueran. Y los cadáveres arrojados después al Tíber.» Esta había sido la sentencia proferida por el soberano. Un escalofrío recorrió los huesos de los romanos. Parecióles oír la campana que doblaba para los funerales de Roma. Muchos negaban crédito a tan inaudita barbarie; otros, y entre éstos los que conocían las costumbres de la Corte y la despiadada codicia que en ella reinaba, la consideraban capaz de esto y de mucho más. El rumor llegó a oídos de Farinaccio, y temblando participó de la opinión de los últimos; por lo que corrió angustiado a conferenciar con los cardenales protectores a fin de que éstos lo hicieran a su vez con otros miembros del sacro cole246 BEATRIZ CENCI gio, los cuales, aunque indiferentes en el asunto, comprendieron que era preciso velar por el buen nombre de la sede apostólica, y se encaminaron al Vaticano para disuadir al Papa de semejante exceso. Farinaccio, por su parte, corrió en busca del cardenal Cinzio, y como le dijeran los camareros que había ido a visitar al embajador de España, respondió dejándose caer en un banco de la antesala: -Esperaré. Pareció al principio que quisiese pasar la velada sin cambiar de postura; pero al poco rato, agitado por la interna turbación, levantóse y empezó a pasear gesticulando y murmurando. Frecuentemente miraba con ansiedad hacia la puerta y con más frecuencia aun se enjugaba el sudor que le bañaba el rostro por la agonía del inesperado accidente. Quizá había vuelto o tal vez no era cierto que el cardenal hubiese salido, pues ya se sabe que en los criados en general, y según parece, en los de los prelados romanos en particular, la mentira es la regla, y la excepción la verdad; el hecho es que después de mucho tiempo, el suficiente para que apareciese verosímil el regreso del cardenal, avisaron a Farinaccio que podía pasar. No esperó que se lo dijesen dos veces; y apresurándose, vio a Passero, sentado tranquilamente, como si recibiese a una persona desconocida. Pero le fue forzoso abandonar muy pronto aquella fingida impasibilidad, pues Farinaccio, temblando de emoción, yendo audazmente hacia él, y dejando de lado todo miramiento, le dijo: -¿De manera que la palabra del sacerdote no tiene valor alguno? 247 FRANCISCO D. GUERRAZZI El cardenal, presintiendo la peroración por el exordio, le interrumpió con acento contenido, pero turbado: -Señor Próspero, podría deciros que la promesa de defensa dada por mí, fue hecha sub modo; es decir, siempre que la confesión de los acusados no fuese tan límpida y explícita, que hiciera superflua toda defensa; podría deciros todavía cuánto admiro las peregrinas inteligencias, que, como lámparas enviadas por Dios para iluminarnos en las tinieblas de la duda y del error, nos encaminan por la vía de rectitud; pero también cuánto, yo y mis superiores, despreciamos a los abogados, que, abusando de la inteligencia que ciertamente no les fue dada para esto, embrollan con sus sofismas todo lo que es recto, y hacen, enredándolo, difícil lo que es llano; enturbian el agua clara para pescar... -¿Y os parece clara la prueba del delito? ¿Desde cuando, de la confesión compleja, se acepta la parte que declara la culpa y rechaza la que la justifica? Las insidias... -Pues yo, señor Próspero, nada de esto os diré; sólo me place y necesito declararos lo que ya debiera haberos dicho vuestra reconocida perspicacia, que mi promesa fue dada, y no podía ser de otro modo, sub conditione de que el Papa consintiese; esta condición, aun cuando no expresa, debe entenderse siempre que se trata de un súbdito. Ahora, si el Sumo Pontífice, fuente de toda sabiduría, y mi señor y el vuestro, encontró bueno no aprobar mi opinión, dejo a vuestra discreción el que digáis si podéis tener queja de mí. -Nací en Roma, crecí en la cuna romana, y vos debierais comprender que todos estos rodeos son inútiles conmigo: ya 248 BEATRIZ CENCI los conozco. Vos prometisteis, y si no estabais seguro de mantener, no debisteis exponeros. Pero no; vos prometisteis y debéis y podéis mantener. ¿Acaso no sabe el mundo entero que vos sois la mente de los consejos pontificios, el cardenal preferido, el sobrino amado a quien nada niega su amantísimo tío? Obtuve la confesión a pacto de la defensa, confiando en ciertos argumentos, que ahora conozco bien cuán infelices eran. Concédase al menos, lo suplico, la defensa de los acusados; ¿sabéis de otro modo qué se dirá por Roma? Que fueron traicionados unos inocentes, y que en la capital del orbe católico Judas tiene un compañero... -Señor Próspero, ¿y vos...? -Y yo soy ese. -Señor abogado, paréceme que estáis más excitado que de costumbre... Calmaos... Esta exaltación os podría perjudicar mucho... estamos en la estación de las fiebres... tened juicio... calmaos. Farinaccio no estaba en condición de escuchar el consejo ni la amenaza envuelta en aquellas palabras; y si lo sintió, fue como espolazo a caballo desbocado; por lo cual, ardiendo de indignación y con el rostro encendido, prosiguió: -¿Y cómo podré calmarme? Los tiempos y la corrupción universal me empujaron en la senda de los placeres desenfrenados que he recorrido sin decoro, es cierto, pero sin vileza, y conservo en el pecho un lugar donde se hace sentir la voz de Dios, que me manda confesar la inocencia de la Petroni y de los Cenci; la señora Beatriz, inocentísima, confiesa a instancias mías, y por la súplica de los suyos y en virtud del mismo 249 FRANCISCO D. GUERRAZZI amor que persuadió a Cristo para sacrificarse por el género humano. No obstante la confesión del homicidio del malvado que la Naturaleza misma se avergüenza de llamar padre, confío en que ningún juez cristiano querrá condenar a la hija que salva valerosamente su honor. No obteniendo esto, yo... yo mismo, le he puesto la cabeza en el tajo; sobre mis ropas, señor cardenal, sobre mis manos, si no obtengo mi designio, quedará indeleble la sangre inocente; no más paz para mí, ni más reposo; ni podré llorar bastante para purificarme del remordimiento... y yo os juro sobre este santo misal, que en expiación de mi involuntario delito vestiré el sayal del peregrino, y de Extremadura a Palestina, de Jerusalén a Loreto no dejaré tras de mí ciudad, villa o caserío donde no predique la inocencia de los Cenci y el deplorable error de que fue víctima. -Calmaos, señor Próspero. Ponéis demasiado ardor en este asunto, permitidme que os lo diga. No ignoráis el elevado concepto que de vos se tiene en la Corte, y cuán grato nos es serviros, siempre que podemos. Os confío en secreto que Su Santidad no ha transmitido aun sus órdenes al gobernador de Roma para que se ejecute la sentencia.. Procuraré hablarle entretanto y le suplicaré humildemente que conceda la defensa, haciéndole conocer que mi palabra está empeñada. Id y estad seguro de esto, o sea de que no se moverá una hoja, sin que se os advierta previamente. Ahora, como amigo vuestro, permitidme deciros que desde hace mucho tiempo la Corte desea que lleguéis adonde os llaman vuestros méritos, y os ruego que no desbaratéis con vuestras propias manos el 250 BEATRIZ CENCI plan y os cerréis el camino que ha de conduciros a la cumbre. Al propio tiempo os recomiendo que ni con actos ni con palabras hagáis recordar ciertas cosas no del todo olvidadas, que no abráis con vuestras propias manos el precipicio en que podríais caer. Hasta la vista. Y se separaron. Las palabras del cardenal dejaron pensativo a Farinaccio, pero sacudiendo la cabeza desechó al punto los tristes pensamientos, y fue a ver a sus colegas a quienes expuso la traición que se tramaba, excitándoles a presentarse al Papa y manifestarle sus deseos. De Angelis y Altieri accedieron gustosos; pero, como el Papa había prohibido la entrada a todo el que fuese a hablarle del asunto Cenci, decidieron que se presentase De Angelis como abogado de los pobres, pues como el Pontífice ignoraba sus propósitos, le concedería audiencia sin reparo alguno; y los otros, aprovechando la ocasión, se arrojarían a los pies de Clemente, y tratarían, con toda clase de argumentos, de que concediera la defensa ya prometida por el cardenal de San Giorgio. Y así lo hicieron. Cuando se dirigían al Vaticano, vieron salir del palacio los carruajes de los principales prelados y nobles romanos. Notaron con sorpresa y disgusto que mientras unos gesticulaban vivamente, otros hablaban con inusitado calor y todos parecían desalentados y tristes. Mal augurio era aquel. La observación les hizo mas precavidos y decidieron presentarse separados en la antecámara y confundirse entre el público que esperaba audiencia; de esta manera alejaban toda sospecha de que les guiase un fin común. 251 FRANCISCO D. GUERRAZZI Anunciado De Angelis, obtuvo permiso para pasar, y al abrir la puerta el camarero y antes que éste pudiera impedirlo, penetraron también Farinaccio y Altieri, que se postraron a los pies del Pontífice. Clemente frunció el ceño, y con voz velada preguntó: -¿Qué significa esto? ¿Qué desean de mí vuestras señorías? -Santidad -respondió De Angelis levantando las manos en ademán suplicante-, permaneceremos en esta postura hasta que se nos confirme la gracia, ya prometida, por el ilustrísimo cardenal de San Giorgio, de defender la causa de los infelices Cenci. Clemente VIII, violentado, por decirlo así, contra toda su previsión disimulaba la cólera que hervía en su pecho, y con voz más velada aun contestó: -¿Así, pues, me reservaba la divina Providencia la pena de ver que hay en Roma hombres tan perversos que matan a su padre y abogados que osan defender a los parricidas? De Angelis, desconcertado, dejó caer los brazos, sin atreverse a volver a despegar los labios. Altieri, a quien parecieron, como realmente eran, extrañas las palabras del Papa, iba a contestar convenientemente, cuando se le anticipó Farinaccio, que animoso y franco empezó a decir: -Beatísimo Padre, es sorprendente que quien fue orgullo y lumbrera del foro romano nos tache de paladines del crimen; nosotros no venimos aquí a defender parricidas, sino para suplicar el mantenimiento de una promesa, que es sagrada, por la que podremos, merced a la defensa, probar que uno de 252 BEATRIZ CENCI los acusados es inocente, otro excusable y todos merecedores de la consideración de Vuestra Santidad. Vos, Beatísimo Padre, los consideráis culpables, y nosotros inclinamos la cabeza ante vuestra opinión; pero les creemos nocentes, y pedimos, como es de derecho, que sea respetada la nuestra, puesto que la voz de la conciencia nos viene de Dios y en la balanza del Eterno pesan igual todas las conciencias. Farinaccio pronunció estas palabras de un modo solemne; tanto, que aun cuando estaba genuflexo, parecía sentado en la cátedra del apóstol de Cristo, y hablarle al Papa que yacía humillado en el suelo. Clemente VIII quedó impresionado, y no ocurriéndosele otra idea, casi para ganar tiempo, dijo: -Levantaos. Luego, fijando en Próspero sus miradas recelosas, le preguntó: -¿Sois vos el abogado señor Farinaccio? -Soy Próspero Farinaccio, indignísimo hijo y súbdito de Vuestra Santidad. -¿Y realmente el cardenal de San Giorgio os ha prometido la gracia de la defensa de los Cenci? -A mí, Beatísimo Padre. -El cardenal cumplirá lo prometido. Id en paz. La voz del Papa, aunque velada, no sonaba menos amenazadora, como trueno que no por venir de lejos deja de anunciar la tempestad; por lo que el abogado Altieri, temiendo haber perdido en su estimación apenas sus colegas hubie- 253 FRANCISCO D. GUERRAZZI ron transpuesto el umbral, volvió atrás, y arrodillándose de nuevo ante el Papa, dijo: -Beatísimo Padre, dignaos considerar que estando aun inscripto en el colegio como abogado de los pobres, no podía de ninguna manera negar el ministerio de la defensa a quien me lo pidiese. Pero el Papa, que sabía como nadie fingir y disimular, habiendo recobrado ya su impasibilidad, respondió con acento afable: -No nos maravillamos de vos, sino de los otros... Pero, pensándolo bien, he conocido que son hombres valerosos y celosos de su ministerio. Cuando Altieri se reunió con sus colegas, los encontró con el cardenal Passero, a quien habían encontrado en el camino y al que dijeron sin ceremonias que acababan de conferenciar con Su Santidad y que éste quería que Su Señoría Ilustrísima cumpliese su palabra, puesto que la había dado. Por lo tanto, le rogaban que acabase su obra, mientras ellos esperarían en la antecámara el resultado de su entrevista con el Pontífice. -No me parece que no pecáis de demasiada confianza -observó el cardenal a Farinaccio sonriendo. -More romano, Ilustrísimo, more romano. Nuestros antepasados reclamaban la prenda, no conceptuándose seguros sino tenían en su poder alguna garantía. Es más, no se fiaban de las citaciones y llevaban de una oreja a los testigos para que declarasen ante el tribunal 254 BEATRIZ CENCI El cardenal alargó el labio y sin responder entró en la estancia del Papa. Allí permaneció todo el tiempo que le pareció suficiente para simular una breve conferencia, y luego salió fingiendo gran alegría por haber, en virtud de sus humildes súplicas, obtenido del sumo jerarca el permiso para mantener su promesa y la prórroga de veinticinco días para que los abogados preparasen con toda comodidad sus informes de defensa. 255 FRANCISCO D. GUERRAZZI XXIV EL JUICIO El Papa se siente sublime, dominando todas las cabezas bajo un dosel de terciopelo carmesí, orlado de franjas de oro. Un escalón más abajo, sentados en escabeles, le rodean cuatro cardenales: a un lado Cinzio Passero, cardenal San Giorgio, sobrino por parte de su hermana Julia, y Francisco Sforza, cardenal de San Gregono; en el otro Pedro Aldobrandini, cardenal de San Nicolás, sobrino por parte de su hermano Pedro, y César Baronio, cardenal de los santos Nereo y Aquileo, envueltos en sus púrpuras. En un recinto más vasto en lugar preferente, obispos y toda clase de prelados, ostentan capas moradas o rojas. En medio, frente al trono, una mesa cubierta de paño obscuro, destinada a los auditores de palacio y de la sacra Rota de lo criminal, presididos por un presidente substituto por haber caído enfermo Luciani; al lado derecho, una mesa igual para el fiscal, con algunos consejeros y notarios; y entre las dos, otra mesa para los defensores. 256 BEATRIZ CENCI Los lansquenetes de luenga barba y coraza de hierro, con la alabarda al hombro, guardaban el orden en la sala y rechazaban a los curiosos con soeces palabras y peores hechos. Orgullo y humillación a la vez de la antigua gente itálica, la cual trajo del septentrión aquellas bestias de rostro humano para ejercer la fuerza brutal. No faltaron damas y caballeros engalanados como si se tratase de un festín; y es fama que la cinta negra que ataba los legajos del proceso ligó aquel día más de un corazón. Sentado cada cual en su puesto, intimidado según costumbre el silencio por los ujieres, el presidente, obtenida la venia del Sumo Pontífice, indicó con un gesto al fiscal que podía hablar. Levantóse éste. Mientras se enjuga el supuesto sudor con un bordado pañuelo, se compone el cabello y hace otras simplezas semejantes, detengámonos a examinarle. Tiene el color de los Cristos antiguos de marfil; ojos inexpresivos, opalinos como los del pescado muerto; los cabellos lacios le caen sobre las sienes como sauce que llora el corazón y el cerebro difuntos ha tiempo; mueve los brazos como telégrafo de señales, que ora se encoge, ora salta como resorte de caja de sorpresa. Sólo con verle se comprende que, al nacer, la petulancia, la presunción y la estupidez bailaron junto a su cuna y le hicieron un don que él mejoró poniendo de su parte la hipocresía. Nuestro procurador fiscal se estiró las mangas de la toga, y con una vocecilla que poco a poco se fue robusteciendo, después de manifestar que no había omitido detalle alguno 257 FRANCISCO D. GUERRAZZI en el examen del proceso y de invocar el nombre de Aquel que no falta nunca al que lo solicita con sincero corazón, refirió que, persuadidos por el diablo o impulsados por la codicia, personas no enemigas, ni extrañas, sino la esposa y los hijos, maquinaron la muerte del conde Francisco Cenci, hombre insigne por su piedad, de esclarecido linaje, y de preclara doctrina. Habló del encargo dado a los sicarios Olimpio y Marzio; del sueño traidoramente provocado; del parricidio diferido por causa de la festividad de la Virgen; pintó el terror de los asesinos, y las amenazas de la doncella para vencer su repugnancia. No olvidó el estilete introducido y sacado luego de la cabeza del muerto, y el cadáver arrastrado por los cabellos y con bárbara inhumanidad arrojado luego desde lo alto de la galería. Habló de la prueba, que gracias a la saludable tortura era completísima por la confesión de los reos; se extendió acerca del espanto del mundo aterrado al oír que en Roma, en la Sede de la religión santísima, junto al solio del más óptimo de los vicarios de Cristo, se cometían delitos tan horrendos. ¿Qué más? El siglo corrompido, consintiendo estas demasías que en breve pasarían todos los límites, veía el sol obscurecido ante tanto error y que las aguas del Tíber retrocedían a su manantial aunque al parecer siguiesen su curso hacia Ostia; y finalmente, apostrofando al Cristo pendiente colgado de la pared, pidióle que inculcase en la mente de los jueces sus divinos preceptos, que mandan que el árbol incapaz de producir nuevos frutos, sea cortado y echado al fuego. 258 BEATRIZ CENCI -Guardaos -añadió- de faltar a vuestra religión, ¡oh, señores de la Rota!, con la consideración de la juventud de este o del otro culpable, porque esto en lugar de atenuar el delito da fundamento para proceder con mayor severidad: pues si tan jóvenes han sido capaces de cometer tan horrible crimen, ¿qué puede esperarse de ellos cuando sean adultos? ¡Correríamos riesgo de que la familia de Atreo fundara un convento de capuchinos! Y concluyó con cierta hipótesis elaborada con suma destreza, en la que describía el alma del ilustrísimo señor conde Francisco Cenci, lanzada violentamente sin el consuelo de los sacramentos, y condenada quizás a las penas eternas, detenerse en el umbral del infierno, mesarse los cabellos de plata manchados de sangre, y extendidas las manos hacia los jueces gritar desesperadamente: ¡venganza! ¡venganza! ¡Oh, qué triste es el oficio del procurador fiscal! ¿Y por qué se ejerce? Por un pedazo de pan. Pero, ¿cuánto más honroso no es el pedazo de pan empapado con el sudor del obrero? Como proveedores que son del patíbulo, debieran alimentarse de las piltrafas de los ajusticiados. ¿Qué diferencia hay, la mayor parte de las veces, entre ellos y el verdugo? Si hay alguna, es en beneficio del verdugo, el cual, sin odio como sin villanía, remata con el hierro a los desventurados que el fiscal ha asesinado ya con la palabra. Dios les juzgará un día, y yo creo que la condena del primero será ligera comparada con la del segundo. Pero, ¿qué importan las palabras? Estos malditos de Dios, a pesar del desprecio en esta vida, y de la condenación que le espera en la otra, aguzan sus blan259 FRANCISCO D. GUERRAZZI cos dientes de tiburón y echan hacia adelante silbando, para dejar tras de sí un rastro de sangre. Altieri, que patrocinaba a Lucrecia Petroni, fue el primero de los abogados que hizo uso de la palabra, y con cómica gravedad dijo que estaba muy satisfecho de su ministerio y de sí mismo, por no tener que espantar a los jueces con imágenes sacadas del infierno, sino al contrario, llamarles la atención sobre una matrona piadosa y dulce; no levantando el grito de venganza reprobado en todo lugar y abominable cuando se profiere en una reunión cristiana y ante el vicario de Jesús Redentor y en presencia de jueces piadosísimos, sino con el grito único que se puede dar dignamente en los tribunales, que es el de «¡justicia! ¡justicia!» Buscando en el proceso los móviles del crimen, demostró que ninguno de los señalados por el fiscal convenía a Lucrecia Petroni: no la codicia, porque nada podía esperar de la muerte de su esposo, pues la superviviente sólo hereda al cónyuge intestado, y sabido era que el conde Cenci había hecho testamento desheredando a todos los que con él tenían vínculo de parentesco, por lo cual, en caso de obedecer a los impulsos de su codicia, tenía enfrente les herederos forzosos y el testamento. No pudo moverla el rencor, aun cuando había sufrido injurias y ofensas infinitas por parte del marido, pues habiéndolas soportado en silencio cuando era joven y bella todavía, cuando la mujer se cree con derecho a ser respetada y agasajada, era, no ya inverosímil, sino absurdo pensar que tratase de vengarlas después de tanto espacio de tiempo y cuando los malos tratos habían cesado y los años, 260 BEATRIZ CENCI llevando a la vejez, hacen correr la sangre con más lentitud por las venas; y sobre todo, era absurdo que se vengara de una manera tan atroz y peligrosa. Si la sevicia hubiese continuado, doña Lucrecia, recurriendo a los tribunales, fácilmente hubiera obtenido la separación, que si no se concede en cuanto al vínculo sí en cuanto al domicilio y al tálamo. No le faltaba protección de poderosos parientes, y era poseedora de pingüe dote que le permitía vivir apartada de su marido. Mucho menos había obedecido a sujeciones diabólicas, porque si bien todos los mortales están sujetos a las tentaciones del maligno, la religión enseña que o son inútiles o la resisten las almas piadosas, y ninguna lo había sido tanto como la de doña Lucrecia. -El fiscal mismo -agregó-, aun cuando lo invoca en daño nuestro, cree en esa piedad cuando finge que el asesinato de Francisco Cenci fue aplazado para que no fuese perpetrado en la festividad de la Virgen. ¡Ah! el fiscal ignora que una mujer tan religiosa no es capaz de ofender ni en sus festividades ni nunca a la Madre de Misericordia, a la mediadora de todo perdón. Continuando el abogado, empezó a examinar detenidamente el proceso, tratando, con sutil ingenio, de hacer resaltar las contradicciones de la deposición de los reos y la carencia de pruebas. Y concluyó suplicando a los jueces que no consintiesen en que matrona tan honrada y caritativa con los pobres fuese lanzada por el camino de la infamia y precipitada por el hacha del verdugo en el sepulcro. 261 FRANCISCO D. GUERRAZZI -Un momento, un solo momento, por Dios, y el dolor y los años la envolverán en eternas tinieblas. ¡Ah, dejad que se extinga en paz! Habló en seguida De Angelis, defensor de don Santiago, y él también intentó demostrar que la causa del delito aducida por el fiscal debía desecharse, ya que no podía atribuirse a necesidad de dinero, puesto que su padre, por justo mandato del Sumo Pontífice, le pasaba una pensión considerable y contaba, además, con la dote de su esposa, que era suficiente para subvenir a las necesidades domésticas. Mucho menos pudo moverle al atroz parricidio la esperanza de heredar todo el patrimonio paterno, pues era notorio, y el mismo Francisco lo decía sin ambages, que le había desheredado de los bienes libres, como así lo confirmaron los hechos. El conde Cenci era viejo ya, había llegado a ese extremo de la vida en que basta un débil empujón para precipitarle en el sepulcro, y hubiera sido no impiedad, sino locura en Santiago Cenci apresurar pon un crimen peligroso y atroz un desenlace que la Naturaleza le ofrecería en breve y sin remordimientos. -¿Cómo es verosímil que el hijo fuese sufrido y paciente cuando su padre era fuerte y robusto y esperase precisamente la decrepitud y la enfermedad que minaba su existencia para deshacerse de él? Don Santiago, enemigo de libertinajes y de los vicios que aborrece el mundo; buen marido y buen padre, de repente revela unos instintos tan feroces que sobrepuja a las fieras. ¡Esto es inadmisible! ¿Cómo apenas nacido al delito se convierte en gigante y recorre con un solo paso la carrera que los más perversos no alcanzan sino en los últimos 262 BEATRIZ CENCI pasos? Eso no lo consiente la Naturaleza; y todo cuanto se opone a las eternas leyes de lo verdadero, o debe rechazarse acto continuo, o cuando menos admitirse con mucha dificultad. Y expresándose con mayor vehemencia, el abogado añadió: -Considero, con profunda amargura, que se sigue una razón del todo contraria, la culpa, y las circunstancias de la culpa, cuanto más se oponen al natural discurso, tanto mejor se aceptan; cuanto más contrarias a las reglas de la humanidad y el derecho, se acogen con mayor facilidad. Y eso no está bien. Don Santiago, y esto parece haberlo olvidado, si adrede no lo ha callado el fiscal, estaba en Roma y no en el castillo de Petrella cuando se cometió el crimen. Es, pues, indudable que no cooperó al hecho con su ayuda material. Mas si el fiscal sospecha cine concurrió por medio de cartas o de mensajes, debiera mostrar esas cartas, presentar o indicar siquiera quiénes fueron les mensajeros. El fundamento de la acusación está en la confesión de los presuntos reos; y yo, reflexionando detenidamente sobre el particular, he llegado a la conclusión de que las declaraciones de los acusados son cosa indigna de la moral, contraria a la Naturaleza, y no debe pesar en la balanza de la justicia. En efecto, ¿con qué caridad o sentido común podemos obligar a un hombre a que se acuse a sí mismo? El que trabaja en daño propio siempre ha sido tenido por loco; si la Iglesia no concede sepultura, in sacris a los desgraciados que atentan contra su vida, es porque los cree privados de juicio. Ahora bien; ¿el acusarse a sí mismo 263 FRANCISCO D. GUERRAZZI de actos que traen consigo la pena capital, produce el mismo efecto? Sí, lo produce, pues la lengua mata lo mismo que la mano. Aquí se me objeta que la confesión ha sido espontánea, no arrancada por medio del tormento. ¡Bondad divina! ¡Hermosa objeción! Llegará un día en que la posteridad se maravillará de que aceptáramos como argumento de verdad lo que por naturaleza es signo manifiesto de ferocidad y error. Un murmullo de desaprobación se extendió por toda la sala, y el mismo Farinaccio, tirándole a su colega de la toga, le amonestaba suavemente a que no siguiese por aquel camino. El cardenal Baronio, que pasaba por hombre doctísimo en aquellos tiempos, inclinando la cabeza susurró al oído del cardenal Aldobrandini que se mostraba sobremanera escandalizado: -¡Estos benditos abogados no se muerden la lengua, y cuando se desbocan dicen cosas que no hay quien las aguante! -Es cierto -repuso el otro-. Me gustaría saber cómo se les haría confesar la verdad a los delincuentes si no fuese por el tormento. No sé por qué se permite a esos charlatanes que insulten imprudentemente la sabiduría de ilustres doctores. Siguiendo a este paso, reverendísimo, ¿qué va a ser de la autoridad? ¿Por qué los jueces no le han impuesto silencio? -Ilustrísima, dejémosles decir, mientras nos dejen hacer. Cuando presuman que nos van a cortar las alas on avisera, como dice el rey de Francia cuando el Parlamento se niega a publicar un edicto. 264 BEATRIZ CENCI El abogado De Angelis cambió de registro, y como Altieri, se puso, con arguciosa dialéctica, a demoler el mal cimentado edificio del proceso, engolfándose en un mar de observaciones, las cuales cansaron la atención de los auditores y perjudicaron no poco la eficacia de la arenga. Finalmente dio término a la defensa recordando la antigüedad de la prosapia y noble sangre de los Cenci; y después, con más elocuencia, la de la esposa y los hijos desolados de don Santiago. Exhortó a los jueces a que fuesen con cuidado, pero con gran cuidado en manchar con nota tan infamante un apellido tan ilustre; que pensasen que al hijo del parricida ninguna doncella concedería su mano; que nadie le abriría el corazón; que siendo inocente de toda culpa, convertiríanle en objeto de repulsión y no de lástima; que el mundo entero se creería con derecho a cubrirle de ignominia, a perseguirle, a negarle un sitio en su mesa y a impedirle la entrada en la iglesia y huir de él como de un apestado. -Y vos, óptimo y máximo Padre de los fieles, permitid que os presente la miseria de una esposa, el luto de unos hijos; en mis manos, que suplicante levanto a vuestro solio augustísimo, dignaos ver las manos de cuatro niños inocentes y de una mujer; en mi voz oíd los sollozos de esas cinco criaturas que de vos esperan perdón y misericordia. -Ilustrísimo -dijo el cardenal Sforza en voz baja al cardenal Cinzio-, aquí tenéis vuestro pañuelo que ha caído al suelo y que tal vez necesitaréis para enjugaros las lágrimas. -Tengo los ojos sanos y no me lloran. 265 FRANCISCO D. GUERRAZZI -Pero la arenga del abogado De Angelis me ha parecido bastante concluyente y la peroración muy afortunada. -¡Bah! Eso va en gustos, cardenal. Para mí, si la comparo con los preceptos de Aristóteles y Quintiliano, me parece la más pobre imitación de un alumno de Retórica; esto sin tener en cuenta las herejías jurídicas que ha sostenido, señaladamente la famosa contra la confesión obtenida per via torturae. Pero silencio; se levanta Farinaccio. Veamos correr este albur; el premio son cuatro cabezas. ¿Cuánto va a que las pierde? -Cuando vos lo decís, cardenal, sería locura apostar. El cardenal Cinzio miró recelosamente a Sforza; pero este viejo y astuto cortesano, le mostró un rostro tan abierto como gaveta de avaro. Se levantó Farinaccio con la cabeza inclinada, y fulminando con una mirada de indecible desprecio al procurador fiscal, que la soportó tranquilamente, comenzó a decir con voz sonora: -¡Dios nos asista! No sé, al empezar mi discurso, si debo maravillarme o lamentarme; pero de seguro ambos sentimientos me perturban gravemente, porque antes de ejercer mis funciones de defensa, me veo obligado a reconvenir al fiscal. Si la antigua doctrina no ha venido hoy a menos, el fiscal, como defensor de las leyes dictadas para la seguridad del humano consorcio, debe, en sus conclusiones, proceder severo, pero sin acritud; rígido, pero sin furor; agudo, pero sin perfidia; y el que de otro modo obre, se lo digo en la cara, usurpa la parte del verdugo, y aun hace peor. ¿Cómo, pues, he podido ver yo al defensor de las leyes en un magistrado 266 BEATRIZ CENCI furioso como la pitonisa en el trípode, invadido del demonio que lo agitaba? ¿Cómo reconocerlo cuando sacaba de los hechos consecuencias malignamente sofísticas? ¿Cómo figurármelo oyéndole tergiversar los conceptos y alterar los hechos, y, como si le pareciese poco, suponer otros falsos, o imaginar los no ciertos? Esto, a mi parecer, ha sido repugnante. No os agitéis en vuestro asiento, señor fiscal, porque me propongo probar cuanto digo... Esto último lo dijo Farinaccio por galanura retórica, pues el fiscal estaba muy tranquilo y aun se miraba las uñas para ver si las tenía bien limpias. Farinaccio continuó: -Osasteis describirnos al conde Cenci como un modelo puesto por Dios en la tierra para dar fe de la edad de oro, y rebuscasteis en los clásicos, así griegos como latinos, para proveeros de las gemas necesarias a la diadema que queríais ceñir a las sienes de vuestro héroe. ¡Cielo santo! ¿Religioso Francisco Cenci? Cierto que fue inaugurador de santas imágenes, pero para blasfemar de ellas; edificador y restaurador de templos, pero para profanarlos; constructor de tumbas, mas para enterrar a sus hijos, según impíamente lo publicaba cada día y suplicaba a Dios que le concediese esta gracia antes de morir él. ¿Piadoso Francisco Cenci? Cierto que se mostró piadosísimo dando un banquete para celebrar la fausta nueva de la muerte de sus hijos; piadosísimo cuando, brindando a Dios con el vaso lleno de vino, dijo que si estuviese lleno de la sangre de sus hijos lo hubiera bebido con mayor devoción que el licor de la Sagrada Eucaristía. Esta monstruosidad no 267 FRANCISCO D. GUERRAZZI es invención mía, sino que corre en boca de todos, y está atestiguada por prelados y caballeros dignísimos que asistieron al horrible festín. ¿Quién no conocía a ese hombre? Todos vosotros le conocíais y sabíais cuántos y cuáles eran sus delitos; quizás alguno de vosotros le condenó, y el piadosísimo hombre logró escapar a las condenas que se le impusieron merced a las sumas de dinero entregadas a la Cámara Apostólica. Acompañadme, señores, veamos un poco cuántos volúmenes, frutos de noches de vigilia, deja ese hombre de preclara doctrina para edificación y enseñanza de la posteridad. Vedlos: el libro de sus efemérides, donde, no sé si con más cinismo que iniquidad, anotaba, día por día sus delitos. Y los derramamientos de sangre, hablo de cosas conocidas de todos, no fueron en él lo más nefando. Todos los vínculos que el corazón humano desea en la terrenal peregrinación como un lenitivo a la vida, fueron rotos por él; fue amigo para convertirse en traidor; se fingió amante para seducir la inocencia y dejarla luego en brazos de la desesperación; fue marido para ser adúltero; padre para ser incestuoso. Estos vínculos los estrecha para pisotearlos; estudió las leyes romanas para conculcarlas; conoció las divinas para escarnecerlas. Si Francisco Cenci no hubiese existido, creeríamos que Tranquilo Suetonio no escribió más que calumnias en la biografía del emperador Tiberio. Le estaba reservado a Cenci hacer conocer a los hombres que las enormidades de Calígula, de Nerón, de Domiciano de Caracalla y de algunos otros monstruos que Dios mandó como un azote a los hombres, podían ser superadas. Tal fue Francisco Cenci; y si he calumniado su 268 BEATRIZ CENCI memoria, pueda en este momento su alma presentarse en el umbral de esta sala y gritarme: «¡Mientes!» ¡Oh, alma desventurada, dondequiera que estés, óyeme! Dejando a los otros el cuidado de reprochártelo ante la presencia de Dios, yo aquí, ante su Vicario santísimo, afirmo que fuiste el más completo y el más infame de cuantos malvados han existido en el mundo... El procurador fiscal, como si nada le importase aquello, seguía examinándose las uñas; no así el cardenal Sforza que decía muy quedo al de San Giorgio: -Me parece que el letrado no se va por las ramas. Pero el otro no le escuchaba, pues en aquel punto concluía una serie de reflexiones con la siguiente disyuntiva: es necesario que esté contra nosotros o con nosotros. Entretanto, Farinaccio continuaba: -Aquí vemos un cadáver degollado; ¿quién es? Un padre. ¿Quién le ha asesinado? Una hija: y ella declara sin palidecer, sin remordimientos lo confiesa; si no lo hubiese hecho, es seguro que lo haría en este momento. ¿Y quién es esa mujer de pensamientos tan terribles y de hechos más horribles aun? Vedla: una niña cuyo semblante parece formado por manos de los ángeles, para que aquí abajo se conozca el tipo de la celeste pureza. La inocencia puede besarla en la boca, y decirle, ave, hermana. La mansedumbre habla como ella, como ella sonríe. No hay persona que no la exalte y eleve hasta los cielos; ha aliviado el dolor de muchos; ha llorado la pena con todos. ¿Qué pudo haber impulsado a la egregia doncella a tan nefando crimen? Preguntádselo al fiscal y él os lo dirá. Ha 269 FRANCISCO D. GUERRAZZI sido el diablo. ¡Oh! ¡si el diablo la hubiese adorado! Y sabido es que el diablo no tiene poder sobre los ángeles; los procuradores fiscales no están libres de semejante peligro, pues nadie los juzga ángeles, ni aun ellos mismos. Dejemos, pues, al diablo en su casa, y busquemos causas más humanas. ¿Acaso la codicia de bienes? A los dieciséis años la mujer piensa tanto en el dinero como el ruiseñor que llena con sus melodías los valles en una noche de verano; como la mariposa que baña sus alas con los rayos de sol de mayo. A los dieciséis años, la mujer es todo amor para los cielos y la tierra; estos dos amores se confunden en ella, tanto, que su primer amor terreno tiene siempre algo divino. Pero supongamos que la tentase la codicia, ¿cómo podía ésta conducirla a tan abominable crimen? La cuantiosa herencia que le dejó su madre, no podía ser disminuida ni tocada por su padre; locura hubiese sido en ella la confianza de obtener todo o parte de los bienes paternos libres de fideicomisos, porque Francisco Cenci, que no tenía otro anhelo que el de despojar a sus hijos de la fortuna, del buen nombre y si le era posible de la vida, no iba a mostrarse únicamente piadoso con ella; y peor que locura hubiese sido para la señora Beatriz esperar algo de los bienes vinculados en su casa (y aquí levantó la voz más sonora que nunca), porque los bienes en fideicomiso, por común consentimiento de los doctores, no pueden por ninguna causa o pretexto ni aun por felonía, alta traición o parricidio, ser arrebatados a sus legítimos sucesores, hijos varones por la línea paterna. 270 BEATRIZ CENCI El viejo pontífice, al oír estas palabras, bajó la cabeza, y sus pupilas, a través de las cejas cerdosas, parecieron brasas detrás de un seto de piedras. El cardenal de San Giorgio levantó la suya y miró al Papa a hurtadillas. Las dos miradas parecieron cambiar una palabra, y ésta, evidentemente, fue: -Este ha de ser de los nuestros o... -¡Feliz Olimpia! -continuó el abogado-. Feliz que encontraste oídos benignos para escucharte, y al Padre de los fieles solícito a substraerte de los impíos designios del padre con honroso enlace. El Cielo no concedió tamaña ventura a Beatriz; su voz, entre el estrépito de los tiempos agitados, en medio del fragor de las armas y entre las aclamaciones del triunfo por Ferrara recuperada, no fue oída. Del memorial, que de lo profundo de la miseria elevó al excelso Vicario de Cristo, no se encuentran más huellas en Cancillería que la apuntación del día en que entró y el testimonio del oficial que la recibió. De este modo se le obstruían a ella las vías abiertas para los demás; ¡estaba escrito que la mísera quedase abandonada, expuesta, nueva Andrómeda, sobre el escollo de la necesidad, para ser devorada por monstruos más crueles que aquel que venció Perseo!... »Me inspira repugnancia contar la atrocidad cometida por el conde Cenci con su hija Beatriz. ¡Ah! ¿Por qué la Naturaleza me negó un corazón o un ingenio semejante a los que concedió al fiscal, para referir las palabras vergonzosas con que el infame viejo contaminó los castísimos oídos de Beatriz, y la impiedad con que se ingeniaba para depravar la virginal inteligencia? Ni los halagos, las ciegas iras, las insanías 271 FRANCISCO D. GUERRAZZI cruelísimas, las reclusiones inicuas, las hambres, los espantosos sueños, las afanosas vigilias, los golpes, las heridas, y la sangre consiguieron dominarla. Vemos aquí un cadáver con la garganta segada; nos estremecemos al examinarlo... es un viejo... es un padre asesinado por su propia hija; nadie lo niega... ella lo confiesa. ¡Oh! aun a mí el frío me penetra los huesos y los dientes me castañetean de horror; pero, ea; cobremos ánimo; osemos investigar lo que fue antes de encontrar la muerte. Abriendo, como ladrón nocturno, cautelosamente, la puerta de la estancia donde gemía su desolada hija, envueltos los desnudos miembros en una hopalanda, se acerca al lecho de la virgen: ésta duerme y llora, porque los infelices no tienen dicha ni aun en sueños. Él, sacrílego, velando primeramente la lámpara que la doncella tenía encendida delante de la Madre de la pureza, levanta las sábanas y deja al descubierto los miembros que la Naturaleza hace sagrados a los ojos de un padre. Quienquiera que tenga entrañas de padre, venga conmigo a ver al impío viejo con la boca replegada como sátiro hacia las orejas, los ojos chispeantes como si ante ellos hubiese apagado el fuego del infierno, tembloroso, convulso, encorvado, extendiendo la mano hasta tocar el cuerpo de la virgen... y Beatriz siente el contacto de aquella piel repugnante y ardiente del reptil... se despierta... ¿qué hará? ¿Qué hará? »Si hubiese sido tan impía, y tan abyecta como el padre, entonces hubierais oído un lenguaje muy diferente de labios del fiscal; de muy distinta manera el Tíber fiscal hubiese encauzado su curso hacia su nacimiento. Yo, padre, os he 272 BEATRIZ CENCI puesto ante los ojos este espectáculo, y no os lo he puesto en vano... En aquel momento, decidme, ¿cómo hubierais deseado a Beatriz? ¿Impía, abyecta, como no fue jamás la virgen romana, o desgraciada como lo es hoy? Beatriz vio la desventura cara a cara, y la abrazó como mensajera de Dios... tomó el arma y substrajo su nombre a la infamia. Nosotros, deplorando aquella extrema necesidad, debemos admirar a la valerosa doncella, a quien en otros tiempos hubiera Roma tributado los honores del triunfo, y hoy la ha destrozado con tormentos y la amenaza con ignominiosa muerte. »El divino emperador Adriano ordenó que no se aplicara pena alguna al parricida, si el hijo matase al padre o éste al hijo, por una de las catorce causas contenidas en la Auténtica ut cum appellatione cognoscitur. Bien es verdad que el emperador Adriano reconoce al padre el derecho de matar al hijo que yaciera con su madrastra o concubina de aquél; pero, según el sentir de los doctores, esta ley puede aplicarse, además, a cualquier caso de ingratitud, no sentando la impunidad, pero imponiendo otra pena que no sea capital. »¿Tendré que esforzarme en demostraros cuán criminal sea el incesto con la propia hija? ¿Creéis que puede compararse al acto carnal con la madrastra o la concubina del padre? ¿Os parece que puede agruparse a las otras causas de ingratitud, como por ejemplo, si viendo prisionero al padre no le rescató o pobre no le socorrió? Dejo la consideración al fiscal, y el torcer del río a la corriente, y en prueba de la enormidad del hecho os recordaré que el divino Aristóteles, en su historia de los animales, habla de un caballo que, ha273 FRANCISCO D. GUERRAZZI biendo cubierto inadvertidamente a su madre, fue presa de tan insoportable dolor, que no pudiendo soportar la vida, se arrojó por un precipicio, castigándose así por su involuntaria impiedad, y librando al mundo de un triste objeto del odio de los dioses. »Desde la más remota antigüedad, en todo momento de la vida común, quedó impune el desventurado, más que culpable, que por evitar el incesto mataba al padre, como se lee de Semíramis, muerta a manos de su hijo Nino mientras la abrazaba lujuriosamente; de Ciana, que mató a su padre Ciano que la estupró; de Medulina, que desflorada por su padre, estando ebrio, matóle sin misericordia; y por causas menos inicuas que las contadas, Orestes, que mató a su madre, fue condenado por la mitad de los jueces y absuelto por la otra mitad. Minerva, diosa de la Sabiduría, bajó invisible a depositar el voto absolutorio por el cual fue declarado inculpable el hijo de Agamenón. Este ejemplo lo refiero, no porque se haya de tener como bueno literalmente, sino para demostrar que la cultísima Grecia no dudó de imaginar que la suprema inteligencia, nacida del cerebro de Júpiter, armada de punta en blanco, concurría a declarar más digno de piedad que de castigo al hijo impulsado a matar a la madre, por venganza, aunque tardía, del asesinato del padre. »La ley primera, en el párrafo final del Digesto De sicarriis, amonesta expresamente que se deje impune del rigor de las leyes, a cualquiera que mate por causa de estupro violento, bien si es él, o uno de sus allegados. Hablando de casos menos extremos la ley Isti quidem quod metus causa, nos hace saber 274 BEATRIZ CENCI que ante el temor del estupro, que impresiona aun más que por el temor de la muerte, podemos con todo derecho matar al agresor, cuando no haya otro medio de defensa. A Dios gracias, no faltan ejemplos que excusan a aquellos que tuvieron que apelar a medios extremos contra los estupradores. Léase en Valerio Máximo que Cayo Marzio sentenció que Cayo Lucio, sobrino de Cayo Plazio, fue bien muerto por Mancipulano para librarse del estupro; y Virginio fue declarado inculpado de la muerte de su hijo, porque haciéndolo así le substrajo de la lascivia de Apio. En consecuencia, con mayor razón debe excusarse a Beatriz Cenci, llevada a más extrema necesidad. Locura, por no decir algo peor, me parece la pretensión del fiscal de querer que Beatriz denunciase y no agrediese al padre. Ya os he expuesto cómo con cartas a personajes de mucho arraigo se recomendó para que la librasen de aquella infame persecución. El día del banquete, de que ya he hablado, suplicó con elocuente palabra a los convidados, que estaban despavoridos ante la ferocidad de Cenci; por fin se dirigió un memorial al Solio pontificio. Si no pudo levantar la voz más alto, ¿la queréis inculpar porque la encerraban paredes demasiado espesas, profundos subterráneos, puertas resistentes e implacable vigilancia? ¿Y culparéis a la desgraciada porque vuestros oídos, ensordecidos por los gritos de la victoria, no pudieron escuchar los lamentos de la sin ventura?... ¡Dios nos proteja! Tanto valdría de hoy en adelante absolver al ladrón y castigar al robado, porque no guarda el dinero en lugar más seguro; no ya al agresor, sino al herido, 275 FRANCISCO D. GUERRAZZI debiera enviarse al ergástulo porque se dejó sorprender inactivo en el lazo que tendía el enemigo. »Mas sea, aunque en hipótesis, como quiere el fiscal. Habiendo Beatriz matado y no denunciado, merecería tan sólo la pena de deportación, según el precepto de la ley del divino Adriano, y no la del último suplicio. »Se equivoca, digo, porque Beatriz confiesa haber muerto al padre por su propia mano, en el preciso momento en que estaba para cometer la violencia, y advirtió que, despertando trastornada, entre el espanto y la ira, quizás no miró ni reconoció al padre. Y pongamos todavía que lo hubiese reconocido. Pero sabed, señores, que yo sin darme cuenta de ello, he profanado hasta este momento un nombre santísimo... porque, ¿cómo puede darse sin manifiesta ofensa de la Naturaleza, y sin injuriar a quienes son dignos de él el título de padre a Francisco Cenci? Cuando un desgraciado traspasa los límites que la Naturaleza y Dios pusieron entre padre e hijo; cuando aquél no protege a quienes ha dado el ser, sino que los odia y los persigue, pisoteando el cuerpo y el espíritu, ese desgraciado no merece el nombre de padre; es tan malvado y acreedor a la muerte cuanto mayores fueron en él los deberes de proteger y de amar. »Mas supongamos también que Beatriz matase al perverso no en el acto, sino después de transcurrido algún tiempo, en el bosque estando de caza. Aun admitiendo eso, cabría la pena de deportación, no la de muerte. La ley del divino Adriano habla del hijo muerto por el padre no en el acto sino después de cierto intervalo de tiempo. Todos los doctores 276 BEATRIZ CENCI convienen en que el justo dolor de la injuria disminuye la pena, aun cuando la muerte no sea inmediata a la injuria recibida. »Y en esta ciudad nuestra, en esta misma curia, existen precedentes de penas disminuidas en atención a la fragilidad del sexo, sin que hubiese circunstancia alguna, fuera de ésta, que atenuase el delito. No hace muchos años que ocurrió esto en una causa por parricidio, y se tuvo compasión de los culpables, que eran madre e hija. ¿Y debo creer que usará de inusitado rigor con una preciosa y, lo que más importa, inocente criatura? »Y además de su inocencia, válganle los pocos años, tres lustros apenas cumplidos, y su maravillosa belleza, admiración de cuantos la miran. El orador Ipérides descubrió ante los jueces el cuerpo de su defendida, y logró enternecerlos y que la absolviesen. ¡Ah! ¿por qué no está aquí la señora Beatriz? Os mostraría aquella frente, aquel rostro modelado por los dedos de Dios, toda candor, toda suavidad, puesta en el mundo para dar fe del semblante de la inocencia en los cielos y deciros: «¡A ver si sois capaces de señalarla con el estigma infamante!» Pero, ¿adónde voy a parar? ¿Adónde me lleva la ansiedad de ver salvada a toda costa a tan hermosa doncella? Vuelvo sobre mis pasos; me arrepiento de haber implorado piedad; me condeno por haber impetrado misericordia,, no porque crea que no se debe hacer llamamiento alguno a los buenos sentimientos del hombre, sino porque estoy persuadido de que doña Beatriz no necesita apelar a esos medios. Cuando todos hayamos muerto y de nuestros huesos no 277 FRANCISCO D. GUERRAZZI queden ni las cenizas; cuando hayamos sido completamente olvidados, el nombre de Beatriz Cenci hará palpitar los corazones de quienes entonces vivan. »Como la boya en el mar advierte que en las profundidades de las aguas está el áncora, así Beatriz Cenci, cuya fama nos sobrevivirá, recordará estos años que sin gloria cayeron irremisiblemente en el abismo del pasado. »¡Ah! Que no se diga que en Roma, en la sede del mundo católico, Imperia, la cortesana, tuvo un simulacro suyo en el Panteón, y Beatriz, la virgen esforzadísima, el suplicio; la impudicia, honores divinos; la castidad, el patíbulo. ¡Oh! si yo tuviese la autoridad de Escipión, imitando su ejemplo, exclamaría ahora: «En este mes, en estos días, en el año que transcurre, una virgen romana, superando la debilidad del sexo, venciendo toda vileza, supo defender valerosamente su pudor; más virtuosa que Lucrecia, menos infeliz que Virginia, su nombre y su ejemplo sean perdurable orgullo de las mujeres latinas. ¿A qué nos entretenemos más en discutir si es inocente o si es culpable? Vayamos, jueces, defensores y pueblo al Vaticano para dar gracias a Dios por habérnosla deparado en nuestros días.» Después habló sucintamente de Bernardino. -En verdad de Dios que iba a olvidarle; y en efecto, la acusación contra él no vale la pena de una defensa. ¡Bondad divina! ¿Cómo suponer a un niño de doce años cómplice de un parricidio? Atengámonos al aserto del fiscal, que es falso, o, bien a la confesión de Beatriz, que es verdadera, siempre será absurda la acusación. Si Beatriz, impulsada por irresisti278 BEATRIZ CENCI ble movimiento, esgrimió el acero contra el malvado, no se ve la necesidad de consultores y cómplices. Si al contrario, como finge el fiscal, fueron asesinos pagados los que mataron al conde Cenci... ¿qué necesidad había de ponerse de acuerdo con Bernardino? ¿Acaso para pedirle opinión? Evidentemente, doce años no parecen edad bastante madura para dar consejos respecto a un parricidio. Cierto es que a Pico de la Mirándola, por su portentosa erudición, se le consideraba a los dieciocho años, como el fénix de los ingenios; pero que a los doce años se repute a un niño capaz de tomar parte en la perpetración de tamaño crimen, es cosa que haría temblar al mismo Satanás en su trono infernal. Mas si no consejo, ¿pedirían a Bernardino quizás ayuda? ¡Oh! El brazo de dos sicarios crecidos en el monte no necesitaban, por cierto, tan mezquino auxilio. Vamos, temería ofenderos si persistiese en hablar de ese pobre niño; quédese la acusación como otra de tantas monstruosas visiones que el hombre, embriagado ante él espectáculo de los humanos delitos, sueña quizás, cerrando los ojos en la sede de la justicia. Así terminó su peroración. Y fuese a la eficacia de las palabras de Farinaccio, o como es más de creer, por lo audaz de la fisonomía, la voz sonora y admirable del gesto, los concurrentes quedaron muy impresionados por el discurso, que yo, al trasladar, he limpiado de lo superfluo, especialmente de las metáforas, excepto una o dos, para dar colorido de la época en que la oratoria caminaba a su corrupción. Un murmullo profundo corrió de boca en boca, y a no ser por respeto a la presencia del Papa, y más verosímilmente al miedo de las ala279 FRANCISCO D. GUERRAZZI bardas de los lansquenetes, la sala hubiese estallado en aplausos. Los jueces se retiraron para sentenciar. Después de la larga expectación corrió el rumor de que el fallo se aplazaba hasta la noche. Entonces se retiraron los asistentes, unos esperanzados, otros temerosos, según la variedad de las inteligencias y los afectos; todos, sin embargo, suplicando a la Virgen del Buen Consejo que inspirase rectamente el criterio de los jueces. Farinaccio, embriagado por el rumor de su propia elocuencia, no menos que por el de los elogios que llovían sobre él, y confiando en el éxito de la causa, se entregó al placer, como de costumbre, pasando el tiempo hasta bien entrada la noche con sus amigos y algunas mujeres de vida airada, lo cual no le impedía poner en las nubes la castidad, la fortaleza, la hermosura de Beatriz; y (cosa que a primera vista parecerá extraña, pero que pensando se ve que es propio de la naturaleza humana) aquellos viciosos, y aquellas desvergonzadas mujeres, celebraban y honraban la virtud de Beatriz como si la hubiesen hecho depositaria de la buena fama que ellas en particular no habían sabido conservar. Vuelto Próspero muy tarde a casa, un criado entrególe un pliego con las armas pontificias, diciéndole que lo había llevado a media noche un lacayo del Vaticano. A aquella hora, justamente, la suerte de la familia Cenci había sido decidida. Abriólo palpitante, creyendo que encontraría la absolución de los procesados, pero se engañó. Era un breve del Papa nombrándole consultor de la sacra Rota romana, con las prerrogativas, honores y estipendios anejos al cargo. El breve, dictado con la 280 BEATRIZ CENCI vacía magnilocuencia y las acostumbradas gazmoñerías de la Curia, ensalzaba el mérito y aun la virtud del nuevo consultor. -Menos mal -se dijo Farinaccio-; no es lo que me esperaba, pero ésta no es mala señal. Si mi defensa hubiese disgustado, Su Santidad no me daría esta espléndida muestra de su agrado. Y con esta confianza echóse en la cama quedando al poco rato sumido en dorados sueños. *** A las tres de la madrugada, los jueces se reunieron en la misma sala donde habían informado los defensores. Un solo candelabro, amortiguado por una pantalla de seda obscura, arde en medio de la mesa; toman asiento y empiezan a hablar en voz baja. La claridad velada ilumina un punto y envuelve en sombras un afecto que temen y que, insinuándose peligrosísimo en sus ánimos, cuidando que no les salga de dentro y se transparente en el semblante; y sin embargo, la hora, el local donde todavía resuena la palabra de Farinaccio, y la conciencia, que se hacía sentir como gota de agua lejana, les predispone a la misericordia. De repente el presidente fijó su mirada en un legajo hasta entonces no advertido por él; creyéndolo parte del proceso, lo abrió, leyó, y su rostro, de pálido, pasó a lívido; tomólo con mano trémula, y lo entregó al de su lado, y éste al otro, y así sucesivamente hasta que dio la vuelta y volvió de nuevo 281 FRANCISCO D. GUERRAZZI delante del presidente. Su temblor y su palidez se propagaron como chispa eléctrica; después, todos ellos, con la frente inclinada y los ojos fijos en el tapete, quedaron absortos en un mismo pensamiento; parecían abrumados por un yugo de hierro. Tal aspecto debían presentar, me figuro, los comensales del rey de Persia, donde un arquero en el extremo de la mesa estaba pronto a disparar, con la flecha en la ballesta, contra el que hubiese osado levantar una línea la cabeza. Aquel legajo había tenido la virtud que los antiguos poetas atribuían a la cabeza de Medusa; los había petrificado a todos. Realmente había motivo para convertir en piedra cualquier corazón humano: contenía entera y terminante la sentencia que condenaba a muerte a todos los Cenci: Lucrecia, Beatriz y Bernardino, debían ser decapitados; y Santiago muerto con la maza y todos después descuartizados. Confiscación de todos los bienes en provecho de la Cámara Apostólica. Largo, abrumador, terrible fue el silencio. Se oía distintamente el crepitar de las velas que se consumían ardiendo; percibíase el rumor de la arena del reloj que caía grano sobre grano; hería los oídos el rumor de los gorgojos royendo las vigas: silencio de muerte. -¿Así, pues, son viles mis jueces? Esta voz inesperada conturbó hasta las entrañas a los pálidos servidores. ¿De dónde venía? Los ojos no podían distinguir quién la profirió. Entre las sombras, al extremo de la sala, se oyeron graves pasos. De allí vino la voz, y los jueces 282 BEATRIZ CENCI lo comprendieron; así es que poniéndose en pie, hacia allí dirigieron sus miradas. El presidente tomó la pluma con desesperación; estremeciéndose la mojó en el tintero; estremeciéndose firmó... pero, sin embargo, firmó; y sin levantar la cabeza, fue pasando el pliego a los demás y todos firmaron. Si los ángeles vieron esta infamia, indudablemente, llorando, se cubrieron los ojos con las alas. Firmaron, pues, los jueces, y salieron. Los jueces se separaron en silencio, algunos maldiciéndose a sí propios y otros a los demás. En la obscuridad de la noche, quién por aquí, quién por allá, se diseminaron andando cautelosamente como ladrones que temen topar con la ronda. Todos recibieron el precio de la sangre; ascensos a cargos más eminentes con mayores sueldos; ninguno tuvo el valor de Judas, devolviendo el dinero a los sacerdotes; ninguno su remordimiento ahorcándose del primer árbol que encontró en el camino; vivieron y murieron despreciados y aborrecidos en el fuero interno; halagados, por quien les necesitaba, exteriormente; y una vez muertos, con menos de un escudo los parientes compraron una lápida de ocasión, pero cuatro veces mayor que la de Torcuato Tasso, para dar fe de que aquellas osamentas habían pertenecido a integérrimos magistrados beneméritos de la patria y de la humanidad. Pero la garra que los laceraba entre la camisa y el pecho no tenía compasión; sus tormentos no tuvieron ni pudieron tener consuelo; sufrieron en silencio, ni siquiera osaron exhalar un gemido por temor de que lo recogiese el eco y lo 283 FRANCISCO D. GUERRAZZI lanzase sobre sus rostros como una acusación. Pero ya hace siglos que aquellos jueces fueron juzgados. Apartemos de ellos nuestra mirada, pues esos repugnantes seres no merecen ni siquiera una maldición. 284 BEATRIZ CENCI XXV LA CONFESIÓN Los lamentos del pueblo llegaban al Vaticano como oleaje de mar tempestuoso, y la Corte esperaba a que se calmase el ímpetu popular para llevar a cabo sus propósitos. Y así, mientras acechaba la ocasión propicia, la suerte le puso en las manos lo que no hubiera podido imaginar siquiera. Francisco Cenci, como él mismo aseguraba, no sólo fue funesto para su familia en vida, sino que hasta después de muerto parecía que sacaba la diestra del sepulcro para asir a sus hijos y arrastrarlos a la muerte. Aquel Pablo Santa Croce, pariente de los Cenci, de quien hablamos al principio de esta historia, obstinado en la idea de matar a su madre, no había descansado hasta conseguir su infame propósito con el menor peligro posible. Sucedió, pues, que aquella desgraciada señora fue a pasar una temporada a Subiaco, a fin de reponerse algo con los saludables aires del campo. Noticioso don Pablo de esto, se trasladó secretamente a aquel pueblo, la mató a puñaladas despiadadamente, recogió todo lo más precioso y se retiró a su feudo de Oriuolo. Escapó a la justicia 285 FRANCISCO D. GUERRAZZI humana, pero no a la divina, pues según dice Novaes en su historia, tuvo un fin desastroso. El suceso causó en Roma profundo horror y la Corte se aprovechó de esa impresión para desplegar un rigor desusado. Ordenó que fuese arrestado don Onofre, hermano de don Pablo, por supuesta complicidad con éste, y el preboste cumplió la orden cuando el pobre señor volvía a su domicilio después de haber jugado una partida de bolos en el palacio de Montegiordano con los Orsini; y aunque no existían contra él más pruebas que las cartas dirigidas a su hermano acerca de la vida licenciosa de su madre, fue condenado e muerte. La casa Orsini, que era poderosísima por sus riquezas y su nombre, y que con la muerte civil y natural de los Santa Croce heredaba el feudo de Oriuolo, cantó a voz en grito las alabanzas del Papa por su saludable rigor e hizo que le secundara buena parte de la nobleza. Estos elogios subieron de punto cuando la Cámara Apostólica acordó por unanimidad que el mencionado feudo pasará a la casa Orsini. De esta manera substraíanse a la acusación de avaricia y se abrían campo para apropiarse los bienes de la casa Cenci, que era a lo que tiraban los Aldobrandini. El cardenal de San Giorgio, aguzando el entendimiento, atizaba la hoguera esparciendo con arte rumores que llenaban de espanto a los habitantes de Roma. Ni los padres ni las madres -decían sus satélites- están ya seguros en el hogar doméstico; se rompen los más sagrados vínculos de la Naturaleza; es peligroso tener hijos y criarlos y más peligroso aun que éstos lleguen a la edad adulta. El terror general tomaba mil acentos y mil distintos aspectos, sin olvidar, natu286 BEATRIZ CENCI ralmente, lo grotesco, pues el padre Zanobi, maestro de novicios del convento de jesuitas, levantando los ojos al cielo y suspirando con fuerza, decía que en aquellos tiempos los pobres padres corrían el riesgo de dormirse vivos y de despertarse asesinados. El pueblo, siguiendo la antigua costumbre, después de haber hinchado la ola de su pasión hasta tocar el cielo, iba poco a poco rebajándola, y por fin la dejó tranquila. La compasión popular había acompañado a Beatriz hasta las puertas de la cárcel; cuando éstas se cerraron tras ella quedó de centinela y veló todo el día y parte de la noche; luego se sintió cansada y ayuna; el sueño le ponía pesados los párpados y el hambre le mordía las vísceras; y la noche, por añadidura, era tan obscura que no se veía nada. Y la compasión, por legítima que sea, si no se ve se desvanece; la noche también era fría, y tras largo titubeo, la compasión decidió retirarse a su casa para volver al día siguiente muy temprano. Pero una vez en su hogar comió y bebió, se acostó y soñó, y cuando a la mañana siguiente se despertó ya no se acordaba de Beatriz. El corazón del pueblo debe palpitar por tantas desventuras, que no puede detenerse mucho tiempo en cada una de ellas. Beatriz quedóse sola con sus dolores. ¡Oh, éstos sí que son fieles y no nos abandonan jamás! Los hombres suelen decir: fiel como un perro. Se equivocan: fiel como el dolor sería más exacto. Cuando pareció al Papa llegada la ocasión de desaferrar las velas, llamó a monseñor Taverna, que bebía los vientos 287 FRANCISCO D. GUERRAZZI por el capelo que más tarde se le concedió con el título de San Eusebio, y le puso la sentencia en las manos diciéndole: -Os entrego la causa de los Cenci para que se haga justicia cuanto antes. Y en seguida, para substraerse a las molestias y al temor de mostrarse débil, marchóse al Quirinal, so pretexto de que así estaría más libre para consagrar el día siguiente a monseñor Drikestein, obispo electo de Ulma, Suecia, pero en realidad para que sus órdenes fuesen ejecutadas sin dilación. Monseñor Taverna, dócil instrumento de la voluntad pontificia, corrió desalado a la Rota, reunió inmediatamente a los jueces, y de común acuerdo decidióse que las ejecuciones se efectuasen a primeras horas de la mañana. En el antiguo extracto del Diario de la Cofradía de San Juan Degollado de Roma, libro 16, folio 66, leemos: «El viernes 10 de septiembre, a las ocho de la noche, se nos notificó que a la mañana siguiente serían ajusticiados algunos presos de la Torre de Nona y de la cárcel de Corte Savella; y en consecuencia, a las once, reunida la cofradía, capellán, sacristán y mayordomo, nos trasladamos a la Torre de Nona, y, hechas las oraciones de rúbrica, nos fueron entregados los siguientes condenados a muerte: los señores Santiago y Bernardino Cenci, hijos del quondam Francisco Cenci. En la cárcel de Corte Savella adonde, a la misma hora, habían ido otros cofrades, hechas en nuestra capilla las acostumbradas oraciones, nos fueron entregadas las infrascriptas condenadas a muerte: la señora Beatriz Cenci, hija del 288 BEATRIZ CENCI quondam Francisco Cenci, y la señora Lucrecia Petroni, esposa del quondam Francisco Cenci, ambas damas romanas.» Y por parecerme interesante, después de dos siglos y medio, recordar los nombres de los que asistieron a la nefanda tragedia, los pongo a continuación, tal como aparecen en el mencionado Extracto: «En la predicha cárcel de Torre de Nona estuvieron presentes mícer Juan Aldobrandini, mícer Aurelio Migliore, micer Camilo Miretti, mícer Francisco Vai y mícer Migliore Guidotti y como suplente Domingo Sogliani, el secretario y el ilustrísimo capellán. A la de Corte Savella fueron Antonio Maria Corazza, Horacio Ansaldi, Antón Coppolli, Rugerio Ruggieri, confortador, Juan Bautista Nannoni, sacristán, Pierino, mayordomo, nuestro capellán, y yo, Santi Vannini, que escribo.» Entretanto que estos piadosos toscanos se esfuerzan para hacer menos dolorosa la muerte de los condenados, ¿qué hace Beatriz? Duerme como aquella noche que fue despertada por el estertor de un moribundo, y aquel moribundo era su padre, asesinado al pie de su lecho. No la despertemos; acerquémonos silenciosos para contemplar una vez más su divina belleza. ¿No os parece que es, en verdad, una criatura celestial? Mirad las delicadas mejillas que no han podido perder el color rosado de su alma virgen; su sueño tranquilo las tiñe de 289 FRANCISCO D. GUERRAZZI un color purpurino. Mirad sus labios que tantas lágrimas han bebido y que, sin embargo, entreabiertos, sonríen con triste pero dulcísima sonrisa. En otro tiempo pareció rayo de estrella a través del rocío de una rosa; ahora podría compararse a la luz siniestra que el sol del ocaso envía a la nube preñada de tempestades; antes aquel rayo era todo de púrpura y oro; ahora aquella sonrisa parece dibujada en los labios del ángel custodio de Beatriz. Mirad... pero no, no le miremos los ojos, que cuando giraban en su derredor el aire se ponía más diáfano, el rayo del sol era más ardiente; ahora el llanto los ha obscurecido y empañado. ¡Ah, que no se despierte! ¡Ojalá su sueño fuera eterno! ¿Sería acaso humanitario desear que sus ojos se abrieran de nuevo a la luz? ¿Luz y dolor no son para ella la misma cosa? Si despertase en el seno de Dios, en las regiones eternales, lejos, muy lejos de las angustias de la tierra maldita, sería dichosa. ¡Señor, no la despiertes!; retira el hálito que animó un día a esa querida niña; llama a Ti la chispa espiritual que en su gran alma siente y razona; a esa graciosa y pasajera mariposa le han roto las alas; no la obligues a volar, que no puede; remóntala Tú mismo a los cielos inmortales. ¡Pero ah! es en vano. Dios tiene fijo su dedo inexorable sobre la frente de cada criatura, y sus inescrutables designios se han de cumplir. Las pupilas de Beatriz se han de abrir a nuevas y más horrorosas visiones; las fibras de su corazón han de vibrar por más dolorosas sensaciones: Dios quiere que su vida se consuma en el fuego del dolor y que la llama dure 290 BEATRIZ CENCI mientras pueda alimentarla un pedazo de hueso, un nervio finísimo. Duerme aun, pero su sonrisa se desvanece y su ceño se frunce. ¿En qué sueña? ¿Pasan por su imaginación los recuerdos de su único amor, o recuerda las crueldades paternas, el brillo de la hoja que se le hundió en la garganta, o los tormentos padecidos? Escuchemos; está hablando... -¿Por qué me abandonas así, Dios mío? ¿En qué te he ofendido? Y al levantar con violencia la mano, las cadenas de que está cargada desde hace unos días resuenan lúgubremente, pero no la despiertan. Mas de pronto ve un fantasma, que tiene el mismo semblante que su hermano don Santiago, el cual, acercándose a la cama, le dice: «Ea, levántate, ya es la hora». «¿Adónde hemos de ir?», pregunta, y el fantasma se inclina sobre el lecho, como para decírselo al oído, y la cabeza le cae cercenada mientras la sangre baña sus espaldas y empapa las sábanas. Entonces Beatriz lanza un grito de terror y se despierta. Se despierta, y sentada en la cama pasea en su derredor una mirada de espanto. Nada ha cambiado; la lámpara arde ante la imagen de la Virgen; en la celda apenas se distinguen los objetos; reina profundo silencio, y, no obstante, en un rincón, dos personas arrodilladas ruegan por su alma. De pronto oye ligero rumor de pasos, y ve avanzar hacia ella una sombra, la sombra menos obscura de las dos que había en el rincón, que penetrando lentamente en la zona luminosa por la lámpara, revela la venerable figura de un ca291 FRANCISCO D. GUERRAZZI puchino, demacrado por los ayunos y los años. Beatriz mira con fijeza aquella pálida faz sin pronunciar palabra. El anciano levanta la mano, bendice a la joven y reza la oración que tiene la virtud de ahuyentar, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al espíritu maligno del cuerpo de los poseídos. Beatriz le deja terminar el rezo, y luego le pregunta con dulzura: -Padre, ¿por qué hacéis exorcismos? El demonio no ha habitado jamás en mí. -Así sea, hija mía; pero siempre anda en torno nuestro como león que ruge, y es preciso estar apercibidos para rechazar el ataque. ¿Queréis, hija mía, acercaros al tribunal de la penitencia? Estoy dispuesto a oiros. -Mañana. -¿Por qué dejar para mañana lo que podemos hacer ahora? ¿Es el hombre dueño del mañana? -¿Así, de repente, sin preparación alguna, despertada por una horrorosa pesadilla? -¿Nos anuncia acaso la muerte la hora en que vendrá a sorprendernos? ¿No llega de improviso como ladrón entre las tinieblas? Cristo lo ha dicho... En aquel momento se abrió la puerta, giró sobre sus enmohecidos goznes, y a la claridad de una antorcha se vio entrar al substituto del abogado fiscal acompañado de algunos curiales, los cuales, con el rostro sombrío, pero sin dureza ni blandura, se acercaron al lecho de Beatriz. El señor Ventura, que así se llamaba el substituto, comenzó a decir: 292 BEATRIZ CENCI -Si defiriendo la noticia pudiese, gentil doncella, cambiar vuestro destino, con mucho gusto lo hubiera hecho; pero los penosos deberes de mi cargo me obligan a leeros la sentencia... -¿De muerte? -interrumpió Beatriz. El capuchino se cubrió el rostro con ambas manos y los curiales bajaron la cabeza. Beatriz asióse con febril ademán a la capa del fraile, y gimió desde lo más profundo de su corazón: -¡Dios mío, Dios mío! -gritaba-. ¿Es posible que yo, tan joven, haya de morir? Nacida apenas, ¿por qué quieren arrebatarme la vida de un modo tan atroz?... Señor, Señor, ¿qué culpa he cometido? -¡La vida! -respondióle el capuchino-. Es suma que va aumentando con los años. ¡Dichosos los que no han nacido! Y después de ellos, felices aquellos a quienes Dios concede el abandonarla pronto. ¿Qué encuentras, hija mía, en los días transcurridos que te hagan desear su prolongación? -Nada -respondió Beatriz vivamente; después se detuvo en un punto que la memoria pareció presentarle luminoso; pero apenas entrevisto, se eclipsó; por lo que humillada, con voz más débil cada vez, añadió-: ¡Nada... nada! -Pues bien, ánimo: levantémonos pronto de esta mesa, donde los manjares son ceniza y las lágrimas los licores. -¡Pero la manera, padre, la manera!... ¡ah! -Mil caminos, y tú lo ves, hija mía, ofrece la Providencia para salir de la vida: uno sólo para entrar; el más penoso es el mejor; pero benditos todos por cuanto conducen al paraíso. 293 FRANCISCO D. GUERRAZZI -¡Y la infamia, padre, el oprobio que cae sobre mi memoria! -Esos son los pensamientos del polvo. Ante el juicio de Dios, ¿qué importa el juicio de los hombres? ¿Qué son los siglos ante el soplo del Señor? Pasa la fama, pasa, y el tiempo que se va con ella. En el umbral de lo infinito, los años no se distinguen ni aun como polvo. Vuelve, ¡oh, hija mía!, tus miradas al cielo y apártalas de la tierra. -¡Ah, la muerte! -murmuró Beatriz, y la palabra pasando por sus labios de rosa se heló y los puso blancos; después un frío sudor le perló la frente, recorrió todos sus miembros y los párpados cubrieron sus pupilas extraviadas. -¡Socorro!... -gritó Virginia, y ya iba a salir para traer algún cordial con que hacerla volver en sí, cuando Beatriz, recobrando los sentidos, dijo: -Ya pasó -y con las manos se separó de la frente los cabellos empapados de sudor. Después, volviéndose a los asistentes, repuso: -Perdón, señores, ha sido un momento de debilidad. Aun Jesús lo tuvo... excusadlo, pues, en mí, que soy una gran pecadora. Ahora, señores, podéis cumplir vuestra misión; os escucho. El señor Ventura leyó entonces la sentencia, no omitiendo ni una cláusula, ni un etcétera, con voz lenta, monótona, lúgubre como toques de campana que dobla por los agonizantes. Cuando hubo concluido levantó los ojos lacia Beatriz, porque había acudido ya a su memoria, cierto discursito acerca de la paciencia, otras veces recitado en circunstancias 294 BEATRIZ CENCI semejantes, y según su criterio, con muchísimo fruto; por lo cual, mutatis mutandis, se disponía a desembotellarlo; pero viéndola resignada, huelga decir que se apresuró a ahorrárselo. Inclinándose, pues, salió con su comitiva a continuar su misión con los otros condenados. -El discurso -pensaba entre sí-, me servirá para aquel que de ellos lo necesite: nada de derroches. -Virginia -dijo Beatriz tomando por la mano a la jovencita-, te ruego que salgas un momento. El tiempo, como veis, apremia; mañana... y antes de morir he de confesarme y dejar dispuestas las cosas del alma. Ve, hermana mía, luego te llamaré. Virginia se sentía desgarrado el corazón; salió sin abrir la boca, pues aun cuando hubiera querido hablar, no lo hubiese conseguido. Beatriz, cuya mirada se había acostumbrado a la semiobscuridad, vio en el rincón de la celda al otro arrodillado que escondía el rostro entre las manos. Le cubría también una capucha, que no permitía ver sus facciones, y permanecía tan inmóvil que parecía inanimado. ¿Por qué se queda allí? ¿Quién es que pretende conocer los secretos del Cielo? La confesión no puede ser oída sino por uno solo; así es sacramento; de otro modo sería sacrilegio. Calló vacilante: el capuchino, titubeando también, no despegaba los labios. Beatriz miraba al uno y al otro, pero incapaz de penetrar el misterio, guardaba silencio. Aquel arrodillado era Guido Guerra, el desesperado amante de Beatriz. ¿A qué va allí en aquella hora solemne? 295 FRANCISCO D. GUERRAZZI ¿Por qué se atreve a contristarla en sus últimos momentos? ¿No le basta aun? A persona alguna le fue más funesto el odio de otro, como su amor a Beatriz. El fue quien suscitó un afecto en aquel corazón de virgen, que luego sumió en sangre. El fue quien, mal aconsejado, intentando salvarla, además de la vida, la privaba de la fama, reliquia de los infelices traicionados. Debió contentarse con esto y alejarse. ¿Viene a ver quizás si el amor perdura en ella? ¿Y qué monta eso? Esa llama arde siempre como lámpara de vestal sepulta; arde para morir, arde para iluminar el sepulcro. ¿O viene quizás a beber la última lágrima de la desolada? ¡Atrás!; esa fuera voluptuosidad de vampiro. ¿O viene a reavivar la esperanza de la joven que ella ha perdido ya, como las angustiadas vírgenes de Grecia que se cortaban les cabellos sobre la tumba de sus antepasados? Que la deje morir en paz, ya que, aun cuando viniera, les separaría un río de sangre y habrían de permanecer siempre cada uno en la orilla opuesta a la en que se encontrara el otro. Cuando el destino pone en movimiento la rueda del infortunio, el hombre no puede interponerse sin quedar aplastado. El único y supremo deber que le queda al amigo desventurado es aplicar un beso en la lápida mortuoria, como el sello de una carta terminada. El Señor, que ve el acto, romperá en breve aquel sello y recompensará en la paz eterna al sobreviviente inconsolable. Pero Guido quiso penetrar en la prisión de Beatriz. Si un Dios o un demonio le habían impulsado, ni lo miró ni quiso saberlo. Quería ver a Beatriz y la veía; lo demás lo ignoraba; y 296 BEATRIZ CENCI ahora siente un ansioso deseo de estrechar la mano de la doncella, aun cuando en aquel momento una segur cayese sobre ambas cabezas y con los labios pegados cayesen en la cesta del verdugo. Guido se puso en pie y dio algunos pasos vacilantes; después se detuvo y rompió a llorar. La joven sentía caerle las lágrimas en el corazón, suaves como el llanto de una madre. -¿Quién llora? -dijo-. Yo creía que en esta celda no había más alma desolada que la mía. Y mirando al cielo suspiró tristemente. Aquellas palabras salidas de los labios afectuosos de Beatriz, sonaron en los oídos de Guido como armonía del paraíso. Lo que no había osado su pasión, lo hizo vencido por aquella voz; superado el temor, echóse hacia atrás el capuchón y apareció el rostro de Guido, elocuente y hermoso como una cabeza de Correggio. Silencioso y trémulo se acerca a Beatriz; Beatriz le mira y retrocede temblando; ni la desgraciada doncella ni él se atreven, no ya a hablar, pero ni a respirar siquiera; sólo se oye en aquel silencio el leve rumor de la cadena sacudida por el temblor de las manos de Beatriz... Esta, cediendo un momento después al propio impulso, se mueve para abrazarle; pero se detiene y llora, y a su llanto responde el de los otros. Y sus labios, refrescados por aquel rocío de lágrimas, quizás se hubieran abierto a una voz, cuando el fraile que cerca de ellos espiaba sus dudosos deseos, poniendo sus manos en las cabezas de los jóvenes, dijo con voz suave: 297 FRANCISCO D. GUERRAZZI -¡Silencio! Una palabra salida de vuestros labios sería la muerte del otro y el vituperio para mí. Quedáis unidos en matrimonio. Lo que Dios ata en la tierra no pueden desatarlo los hombres. Ahora basta, hijos míos... Y con firme brazo los separaba. Humilde, Beatriz obedeció la súplica; pero Guido, airado, rechazó al fraile; por lo que éste, con dulce reproche, dijo: -¿Quieres, pues, llenar de vergüenza mis canas, porque tuve piedad de ti? Guido bajó la cabeza y besó las prisiones que Beatriz llevaba; vio el anillo de oro que le había enviado por Farinaccio y suspiró una palabra que Beatriz no oyó o no quiso oír. El fraile, entretanto, acomodó de nuevo la capucha en la cabeza de Guido y rodeándole la cintura con el brazo lo llevó hasta la puerta. El capuchino dijo a los recelosos custodios que su compañero, extenuado por las vigilias, no podía soportar el desolador espectáculo y lo recomendó a la caridad de los hermanos de la Misericordia, los cuales le acogieron con marcada benevolencia y le acompañaron fuera de la cárcel. Descendiendo las tortuosas escaleras, bañaba cada tramo con sus lágrimas. Beatriz, como petrificada, estaba con la mirada fija en la puerta por donde había desaparecido Guido; parecíale soñar; sino que las cadenas, tintineando a cada movimiento suyo, le decían que, por desgracia, no dormía. Involuntariamente miró la manilla besada y vio sus lágrimas descomponer a manera de iris, la luz de la lámpara que en ella se reflejaba; parecían 298 BEATRIZ CENCI piedras preciosas, y tales debieron parecerle a ella, pues exclamó suspirando: -Son las joyas nupciales que me ha dado mi esposo. Cuando el padre Angélico volvió a la celda, ella le preguntó acariciadora: -¿Y dónde va ahora? -Al convento. -Muy desgraciado. No siempre se alberga en el convento, pero con frecuencia, en el corazón de la noche, se oye un ligero golpe en la puerta y Guido se presenta. Los frailes le acogen y le esconden por caridad y gratitud a causa de las muchas limosnas que él y sus antepasados han hecho al convento. No pide alimento, ni cama; se va a la iglesia, se arrodilla ante el altar mayor y pasa horas y horas sobre las frías losas como arrebatado en éxtasis; y si no fuese por el llanto, no parecería vivo. Grande es la desdicha del hombre para quien el llanto llegó a ser el único testimonio de vida. Creo que aun su mayor enemigo, viéndole reducido a tal estado, sentiría compasión. Así hablaba el fraile, y sus palabras borraban en el espíritu de Beatriz las huellas de la noche funesta en que vio a su padre al pie de la cama asesinado por Guido. -¿Pero en los otros días, dónde se esconde? Padre mío, cuando le veáis, decidle que se aleje de Roma, este aire es funesto para él; aquí viven hombres implacables, y eso lo sé yo. ¿Sabéis quién siente un poco de compasión en esta Roma sacerdotal?... El verdugo. -Se lo diré... 299 FRANCISCO D. GUERRAZZI -Y si resistiese, añadid que se lo suplicáis de parte mía. -Está bien. Ea, hija mía; ya es hora de volver las miradas al cielo; postraos en tierra; cuanto más os humilléis más ensalzada seréis. La contrición es hermana gemela de la misericordia; y cuando ambas se presentan unidas ante el trono de Dios, rara vez sucede que la justicia no deponga la espada. Beatriz, arrodillada, abrió al confesor el fondo de su alma; leves pecados, culpas ligeras, y que ella, sin embargo, reputaba gravísimas, demostraban cuál y cuánta era la inocencia de aquel espíritu purísimo. El fraile, al oírla, lamentaba la dura necesidad que la había impelido a bañarse las manos en la sangre de su padre. Beatriz calló después sin acusarse del parricidio. El capuchino, que era experto en las pasiones humanas, atribuyó el silencio a la vergüenza, y esto, en vez de irritarle, le complació; por lo cual la amonestó discretamente a que no omitiese pecado alguno, animándola a deponer toda falsa vergüenza; pero ella le respondió ingenuamente: Creo haber confesado todas mis culpas, a lo menos todas las que recuerdo; por las que haya omitido involuntariamente, quiera la divina bondad tener misericordia. -Sin embargo, buscad... -Buscaré en la memoria. Y poniéndose la mano en la cabeza, prolongó el silencio más allá de la expectación del padre, al cuál, pareciéndole ahora disimulo, lo que antes creyó vergüenza, le preguntó no sin cierta aspereza: -¿Y a Francisco Cenci... quién le mató? -No debo confesarme de los pecados ajenos. 300 BEATRIZ CENCI Y pronunció con tal candor estas palabras, que el capuchino se quedó como quien ve visiones. -¿No le matasteis vos? -¿Yo?... ¡no, por cierto! -¿Cómo, pues, os condenan por ello? -Yo, padre, he sufrido tormentos tan angustiosos, que el solo recuerdo me hiela las carnes y apenas puedo creer que mi cuerpo los soportase sin caer a pedazos; y con todo, me había propuesto morir en la tortura en testimonio de la verdad; pero, con infinitas súplicas, los parientes, los abogados y los amigos, me aconsejaron y con abundancia de razones me convencieron que asumiese yo toda la culpa, pues de esta manera, según decían, esperaban salvar a mi señora madre y a mis hermanos. En cuanto a mí, después, sería fácil conseguirme la absolución por causa de los atentados y propósitos del conde Cenci. Verdaderamente las razones no me convencían, y ni aun las súplicas no me hubiesen decidido; pero pareciéndome que hubiera sido demasiado dura para con los míos, incliné la cabeza, y ofrecí el sacrificio de mi vida y de mi fama para intentar salvar la de la señora Lucrecia y la de mis hermanos. Presentía que iba a perderme sin serles útiles a ellos y se lo dije: los hechos me han dado la razón. ¡Paciencia! Así place a Dios y así sea... No ha sido culpa mía el que mis parientes no se hayan salvado. -¿Entonces, por qué, bajo juramento, os declarasteis culpable? -Los abogados me aseguraron que ante las leyes divinas y humanas no es pecado defender la vida, ni aun ocasionando 301 FRANCISCO D. GUERRAZZI la muerte de otro, y mucho menos podría ofenderse Dios de que tratásemos de salvarla con juramento falso. Y yo juré. -¡Oh, sofistas, sofistas! ¿Cuándo ha perdido la verdad a nadie? -Eso pensaba yo; pero él me recomendaba que confiase plenamente en el abogado. Es tal la reputación que goza de sabio jurisconsulto, que temí ser presuntuosa anteponiendo mi opinión a la suya. -¿Y quién es el que os lo recomendaba? -Él... Guido, que me mandó este anillo... el anillo que debía ser bendecido en nuestras bodas. Y hablando así, el pudor la hizo enrojecer. -Exponedme el caso completo, hija mía -insistía el fraile-; quizá hayáis pecado, aunque sin saberlo, contra vos misma... -¿Pero los secretos de Dios...? -Los secretos de Dios -respondió el severo capuchino -están sepultados en el corazón del hombre; y al hombre, vos lo sabéis, pueden arrancarle el corazón, pero no el secreto... Entonces Beatriz expuso minuciosamente todo el caso, sin omitir el más insignificante detalle. El fraile, que había empezado a escuchar con manifiesta incredulidad, poco a poco fue dando crédito al ingenuo semblante, a la suave palabra y al candor de la magnánima doncella, tanto, que mientras ella continuaba hablando aun, diose una palmada en la frente exclamando: -¡Señor! ¡Señor! ¡Alma más bendita no ha existido en este bajo mundo! 302 BEATRIZ CENCI Y cuando Beatriz hubo terminado la confesión, el fraile, aterrado, dijo con acento conmovido: -Alma santa, yo te absuelvo, porque ese es el deber de mi ministerio; pero debería postrarme ante ti y rogarte que me recomendases a Dios. ¿De qué labios sino de esos purísimos e inocentísimos tuyos podrán llegarle mejor las plegarias? Ruega a Dios por ti, yo uniré mis oraciones a las tuyas y estoy seguro de que serán escuchadas en el Cielo. Mas no, no rogaré por ti, pues no tienes necesidad, sino por esta ciudad desventurada y por la salvación de los que te han condenado. La joven se arrodilló delante de las sagradas imágenes que pendían de la pared, y volviéndose, según costumbre de las mujeres, más particularmente a la Bienaventurada Virgen, le dio las gracias por llamarla tan pronto de esta vida, y sobre todo por haberla permitido ver una vez más al amado Guido, el cual, no pudiendo ser su compañero en la tierra, esperaba que les unirían eternamente en el cielo. Pero aquí se detuvo como si hubiese pisado una víbora y preguntó sobresaltada: -Padre, decidme, por caridad, ¿será perdonado mi Guido? ¿Se hará digno de la salvación eterna? Padre, ¿no tendré que temblar en su presencia? ¿Me será concedido estrechar aquella mano que mató a mi padre? -¿Crees, hija mía, que podríamos disfrutar los goces del paraíso si no olvidásemos los afanes terrenales? Al alma inmortal la memoria de haber estado prisionera en su cárcel de barro, no sólo le sería molesta, sino vergonzosa. 303 FRANCISCO D. GUERRAZZI -¡Ah! -repuso Beatriz suspirando-; ¡y sin embargo yo no hubiese querido olvidar el amor mío... aun lleno de afanes! Y volvió a orar fervorosamente. El fraile suplicaba en silencio a Dios que no faltase ni un instante la virtud de la constancia a aquella querida inocente. En aquel momento apareció en el umbral de la celda un cofrade, el cual hizo una seña al fraile y le susurró algunas palabras al oído. -Hija mía -dijo el capuchino volviéndose hacia Beatriz-, si deseas estar con tu madre, se te permitirá. -¡Que venga, oh, que venga la pobre señora... nos consolaremos juntas! 304 BEATRIZ CENCI XXVI EL TOCADO Las palabras tienen un confín, y más estrecho de lo que muchos se imaginan; la pluma no es, como se piensa, el mejor conductor de la electricidad del alma. ¡Cuántas sensaciones, brotando potentísimas del corazón, van a morir lánguidamente en el papel! El papel es con frecuencia el sudario del pensamiento: por lo cual no describo el abrazo de Beatriz con su madrastra, ni la amargura de juntar sus mejillas y confundir sus lágrimas. Se echaron anhelantes los brazos al cuello: pero, ¡ay! las cadenas impidieron estrecharse libremente. Dejo a un lado los sollozos convulsivos, las palabras desoladas, los hondos suspiros -tanto me queda que narrar aun de semejantes miserias, que el alma se estremece de fatiga. Pero todo tiene un fin en la tierra; hasta el llanto, aun cuando sea uno de los más copiosos dones dejados por el viejo Adán a sus hijos; por lo cual, las dos mujeres callaron al cabo de un rato. Sentían necesidad de reposo para un nuevo dolor. 305 FRANCISCO D. GUERRAZZI Beatriz, viendo a su madrastra doña Lucrecia vestida con falda adornada con encajes de Dijón, ocurriósele mirar el suyo, y con suma maravilla notó que, sin advertirlo, llevaba también una falda verde con bordados de oro, que, en mejores tiempos, solía usar con preferencia a las demás. La memoria, amiga importuna con frecuencia, le recordó que llevaba aquel traje la primera vez que vio a Guido y fue vista por él; y que aquél (llena la mente juvenil de versos del Petrarca) le dijo a menudo que al verla le hizo recordar a Laura adolescente. Pero no era ocasión de acariciar aquellas remembranzas, por lo que, ahuyentándolas, se puso a considerar cuán inconveniente fuese ir a la muerte con semejantes vestidos. Y suponiendo, como era cierto, que doña Lucrecia, sumergida en dolor, tampoco se había fijado en ello, observó: -Señora madre, cuando nosotras, las mujeres, emprendemos el viaje de la vida, nuestros censores dicen que tomamos por viático la vanidad; y si el peligro nos sorprende, dejamos perder la nave antes que arrojar la carga. Y verdaderamente no están del todo desprovistos de razón. De los demás vicios, las mujeres pueden, si quieren, enmendarse; de la vanidad, no; porque los primeros los reconoce, pero la vanidad difícilmente o nunca; y ni aun se puede combatir porque no sostiene el asalto: cede, huye y se planta luego frente a nosotras como la sombra al mediodía. -Beatriz, no te comprendo; para mí esas cosas son demasiado abstrusas. 306 BEATRIZ CENCI -Os lo aclarará una mirada que echéis sobre vuestra persona. ¿No veis cómo os habéis vestido sin percataros? -¡Oh! ¡Madre de Misericordia! -exclamó doña Lucrecia espantada-. Se diría que he perdido la cabeza. Beatriz sonrió al oír tan ingenuas palabras; pero recobrando su grave expresión continuó: -Después, para salir así, sería por nuestra parte una jactancia el desafiar a la muerte, jactancia que está muy lejos de nuestro corazón. La sufrimos con resignación porque Dios nos la manda, ¿no es verdad, madre mía? -Hablas como la prudente y discreta doncella que siempre he conocido. -Vamos, pues, Virginia -prosiguió Beatriz-. Tienes que procurarnos una tela cualquiera para hacernos dos túnicas, una para mí y otra para mi señora madre; dos cordones y dos velos... Virginia, ¿por qué no me respondes? La muchacha sentía un peso en el corazón que no le permitía articular palabra; y tras una larga pausa murmuró entre sollozos: -Tengo un trozo de fustán de color obscuro y otro de tafetán dorado que me compró mi padre en la feria de Viterbo... Y no quise hacerme vestidos, porque es mejor para mí no ser observada ni conocida. ¿Los queréis? -Ciertamente; y te daré para que te compres otros menos obscuros, pues una jovencita como tú no debe llevarlos de colores tan serios... Ya ves, yo, cuando podía, los llevaba verdes... Y ¿cómo haremos para los cordones? -Mi padre tendrá... 307 FRANCISCO D. GUERRAZZI -¿Y los velos? -Los suministran los hermanos de la Misericordia. Virginia estalló en copioso llanto. Beatriz se llevó la mano al seno como para comprimir el afecto que allí hervía y dijo: -Bueno, así tendremos que pensar en menos cosas de las que yo creía. Anda, date prisa, Virginia, que las horas son contadas. Virginia volvió con las telas, y Beatriz, sin pérdida de tiempo, se puso a cortar. Ella tenía por una punta, Virginia por la otra, y las tijeras cortaban los hilos con sorprendente celeridad. -Observa, Virginia, qué fácilmente se corta esta tela... La vida también se compone de un hilo. Ahora, ven a mi lado y ayúdame a coser... hilvanes, naturalmente; para lo que ha de durar ya será bastante. Si debiese vivir yo tanto como el hilván, de seguro no lo haría. Y las mujeres se pusieron a coser en corro; pero Lucrecia y Virginia no adelantaron mucho, pues derramaban más lágrimas que daban puntadas. Beatriz las amonestaba, con dulce reproche. -¿Por qué llorar al prepararme este sudario que me ha de acompañar al sepulcro? ¿Acaso lloraba el papa Julio cuando encargó la construcción de un sepulcro a Miguel Ángel? ¿Por qué, pues, hemos de llorar nosotras? Cierto que su panteón valía más que estas capas, pero él no lo vio terminar ni a lo último lo tuvo como él lo quería; mientras nosotras tenemos 308 BEATRIZ CENCI el consuelo de hacerlas con nuestras propias manos y según nuestros deseos. Virginia redoblaba su llanto. -Cree, hermana mía, que lo que nos hace amarga la muerte, es el temor de morir; yo no creo que la muerte en sí sea un dolor, y si lo es, dura poco. Nuestros abuelos, en los antiguos tiempos, para habituarse a considerarla como cosa ordinaria, ornaban de sepulcros las calles públicas y con frecuencia los jóvenes hablaban de amor recostados en las tumbas de sus padres. La muerte tiene a la vida por contrapeso, y así, en el transcurso del tiempo, oscilan sin cesar. Aun hablando demostraban que la muerte era condición de vida; por lo cual no decían nunca: Cayo ha muerto, sino Cayo ha vivido, Cayo fue. Recuerdo ahora haber leído que un enfermo incurable, aburrido, quiso matarse absteniéndose de tomar alimento; pero la dieta le curó. No por esto quiso seguir viviendo, pretextando que no era cosa de tanto precio la vida para detenerse en el buen principio hacia la muerte. Si la memoria no me es infiel, ese individuo se llamaba Tito Pomponio Ático, y era amigo de Cicerón. -¿Por qué, pues -preguntó Lucrecia, sentimos tanto apego a la vida? -Esto, a mi parecer, fue providencia de la Naturaleza; pues de otro modo la criatura humana sería tan propensa a destruirse, que el fin de la Creación fracasaría. Vencido el temor, la muerte vence nuestros ojos como el sueño a los ojos del fatigado. ¿Y quién, estando cansado no desea el reposo? 309 FRANCISCO D. GUERRAZZI ¿Cuál es el desgraciado que no querría dormirse para siempre? -Pero en vez de imponer tanto miedo cm la muerte, ¿no sería mejor alegrar la vida con un poco más de contento? Siempre terror, siempre miedo y amor jamás... Estas palabras las profirió Virginia, la desgraciada hija de maese Alejandro. Beatriz la miró en los ojos. Los predestinados se reconocen; también ella tenía impresa en los ojos la huella del Destino. -Nuestra inteligencia, Virginia, no llega a comprender la razón de todas las cosas; donde ella falta, añadimos la fe, y entonces llegamos a tocar el paraíso. Diciendo esto, al tirar del hilo rompiósele, y ella, mostrándolo a Virginia, añadió: -Aunque se rompa el hilo, queda cabo para enhebrarlo. Señora madre, advertid que las túnicas deben ser escotadas y si enseñamos el cuello y aun parte de la espalda, creo que los discretos no nos tacharán de falta de recato, pensando en el festín a que estamos convidadas. Festín sí, que Dios nos ayude, donde se servirán cabezas cortadas y vasos de sangre. -¡Oh! Hubiese bastado con la mía, que al fin soy vieja... pero la tuya, pobre hija mía, y la de aquel inocente niño... ¡ay de mí! Y el llanto comenzaba más copioso que antes. Tan inopinado y nuevo sobrevino aquel acceso, que Beatriz se sintió abatida. La constancia de que había hecho gala merced a los ejemplos y enseñanzas de los filósofos, iba a faltarle. Enton- 310 BEATRIZ CENCI ces, al doblar la cabeza, hirióla un rayo de la lámpara encendida delante de la Virgen. Beatriz exclamó: -¡Ah! es verdad, yo no me acordaba; cuando falta todo otro consuelo, Tú eres la estrella de la tempestad. La fe es la razón de la substancia espiritual y nosotros tocamos ya las puertas de la eternidad. Y las tres mujeres levantáronse casi impulsadas por un mismo espíritu y se refugiaron bajo la celeste imagen, como los pajarillos se refugian bajo las alas maternas, cuando les aterra el fragor del rayo; y habiendo bebido el agua de consuelo de aquella inagotable fuente, volvieron a la confección del fúnebre tocado. Así, alternando preces y razonamientos, las infelices vieron el alba del día supremo. De las playas de Oriente una claridad rosada y diáfana prometía a los romanos una mañana dorada y azul; única ventaja y quizá última desventura que ha quedado a nuestra patria sin fin desconsolada. Entonces se presentó un ayudante de maese Alejandro; éste se abstuvo o no pudo ir... El ayudante era joven y de semblante duro, pero no desagradable. Desde hacía algún tiempo había dirigido a Virginia sus miradas amorosas y aun habíale pedido que correspondiese a su cariño; pero la muchacha, en vez de responder, se estremeció de pies a cabeza. El joven comprendió la causa de aquel estremecimiento y no insistió; pero no por eso perdió toda esperanza. El ayudante llevaba en la mano una navaja de afeitar; miró a Beatriz y quedó como deslumbrado ante su belleza; ella le miró tam- 311 FRANCISCO D. GUERRAZZI bién, y sintió frío. Sin embargo, reponiéndose al punto, empezó a pensar: -¿Habrá una voz de misericordia tocado las entrañas del pontífice? Mas, ¿se le quita acaso a la fiera plebeya el espectáculo de sangre para hacerla cada vez más feroz? Y volviéndose al ayudante le dijo: -¿Qué hacéis ahí como alelado? ¿Por qué nos obligáis a esperar cuando son contados los minutos? Estamos preparadas a todo. Y el otro, vacilando: -Ilustrísima... ya sabéis... es costumbre... los cabellos. -¡Los cabellos! -exclamó. Y llevándose la mano con vivacidad a la cabeza, quitóse la peineta, y la magnífica cabellera de oro envolvióle el busto como una onda. -Aquí están mis cabellos... ¿Qué queréis hacer? Pero el ayudante, más embarazado que antes, callaba, por lo cual ella continuó: -Toda fuerza tiene su derecho... El derecho del hacha es el de que nada entorpezca sus funciones... He comprendido, corta... Y las trenzas cayeron. Beatriz quedó absorta contemplándolas en el suelo. Las lágrimas le asomaron a los ojos, y no pudiendo contenerlas se deslizaron por sus mejillas cayéndole en el seno. Hasta entonces ningún dolor le había punzado el alma como aquél, pues ninguno la había humillado tanto. Aunque le concediesen la vida, ¿cómo podría comparecer ante sus compañeras 312 BEATRIZ CENCI señalada de tal modo por la mano del verdugo? Privada del cabello, su decoro y su orgullo (perdónesenos la expresión en gracia a su eficacia para demostrar el sentimiento que en aquel instante asaltó a Beatriz) la habrían decapitado. Vedla en medio de su opulenta cabellera, como el ángel de la luz, el día de la maldición, vio a sus pies la sarta de rayos que coronaban su frente. ¡De cuántos cuidados había sido objeto aquella cabellera! Los poetas, cantando la belleza de aquellos dorados cabellos, dijeron que eran más dignos que los de Berenice de brillar, convertidos en astros, por la bóveda del empíreo. Las más hermosas flores los adornaron; las joyas tenían mayores brillos sobre ellos y el amor parecía alisarlos con sus alas. ¿Y qué fin habían de tener? ¡El de ser cortados por la mano del verdugo! ¡Fatalidad! Beatriz recogió los cabellos esparcidos y no pudo sujetarlos con una mano. Los miró un momento, y luego, como sí se dirigiese a un ser animado, dijo: -¡Fiel compañera de toda mí desventura! Esperaba que bajases conmigo al sepulcro; pero, puesto que Dios no lo ha querido, no me sobrevivirás para cubrir la calvicie de la edad madura o los estragos de la lascivia. Nacida en la cabeza de una virgen, no te convertirás en instrumento de mentira. Además, toda tú estás impregnada de desgracias y llevarías el infortunio a quien te usase. Es prudente, pues, que desaparezcas como yo en los elementos que nos componen; que nuestras partículas fatales se dispersen en la inmensa fatalidad del mundo, unidas hemos hecho y quizá volveremos a hacer 313 FRANCISCO D. GUERRAZZI experimentos demasiado crueles; sólo separo este bucle, y tú consúmete... Y echó la cabellera al fuego de la chimenea. En breve de las magníficas trenzas no quedaba más que un puñado de blanca ceniza. -A ti, Virginia -prosiguió Beatriz-, te doy este bucle partido en dos mitades. Si un día encontrases a un hombre alto y hermoso, de cabello rubio, con el signo de la fatalidad marcado en el entrecejo... tú le conocerías, porque todos los desventurados presentan en el rostro cierta semejanza de familia: la primera vez que te vi, conocí que eras hermana mía de dolor... Pues bien, escucha, (y, ruborizada, le susurró un nombre al oído), le darás uno de estos rizos; el otro es para ti. Puedo dejarte dinero, ropas y joyas, y te las dejaré; pero esto no forma parte de mí; llevando encima mis cabellos siempre tendrás una parte de mi ser, al menos mientras duren, porque aun los muertos se deshacen y sus restos desaparecen. A ti no puede traerte ese rizo el infortunio, porque, ¡pobrecita! la desesperación te asegura. Si pudiese mudar tu estado, Dios sabe si lo haría; de todos modos, te deseo el mayor bien; y si, como parece, concluyen pronto tus días llenos de amargura, concédate el Cielo una muerte tan dulce como este beso que deposito en tus mejillas. 314 BEATRIZ CENCI XXVII LA HIJA DEL VERDUGO Virginia se sentía morir; no podía hablar y refrenaba el llanto con grandes esfuerzos. Para no caer muerta a sus pies, aprovechó la ocasión de estar Beatriz hablando con el capuchino y salió despacito del calabozo. Apenas se hubo cerrado la puerta detrás de ella, el aire fresco la hirió en medio de la frente como el filo de un cuchillo; vaciló, le asaltó un violento vértigo, le faltó el suelo bajo los pies, y una languidez glacial le oprimió el corazón; quiso sostenerse apoyando las manos en la pared, pero no pudo y cayó desplomada lanzando un ligero grito. Los hermanos de la Misericordia, que vigilaban solícitamente para atender cualquier deseo de los reos, la levantaron del suelo, y habiendo reconocida en ella a la hija del verdugo, la colocaron en una silla y la llevaron a su aposento, creyendo que por haber estado mucho tiempo en lugar cerrado el aire le había hecho daño. En verdad, ¿quién hubiera podido sospechar en la hija del verdugo un corazón capaz de sentir inmensa piedad? 315 FRANCISCO D. GUERRAZZI El padre estaba ya en pie y ocupado en placentera faena: el buen hombre se entretenía en afilar el hacha. Cuando los hermanos de la Misericordia entraron, estaba inclinado sobre el fatal instrumento y probaba su corte con la uña. -Maese Alejandro -le dijeron los encapuchados-, vuestra hija se ha desmayado. Acostadla y procurad que vuelva en sí. Dichas estas palabras desaparecieron rápidamente, porque, ¿quién de ellos hubiera querido dispensar sus cuidados a una hija del verdugo? Los ejecutores de la justicia son odiados y pagados; les arrojamos un hueso y una piltrafa, y aun los que tienen por profesión practicar actos de caridad, creen haberla ejercido bastante cuando los levantan si caen. Alejandro acudió a donde estaba su hija, la levantó en sus brazos, y persuadido de que no era más que un ligero desmayo, la dejó apoyada contra el tajo mientras iba a buscar plumas de gallina para metérselas en la nariz, después de haberlas mojado en vinagre; pero este intento no dio resultado, como tampoco el mojarle la frente. La joven no volvía en sí; el padre empezó a espantarse, la miró en la cara... Aquellas burbujas encarnadas, aquella espuma sanguinolenta que el verdugo había observado en la boca de Marzio muerto en el tormento, observaba ahora, en el rostro de su hija; se dio un puñetazo en la cabeza y salió a la puerta gritando: -¡Socorro! ¡Socorro! Apenas hubo puesto el pie en el rellano, una voz de bajo, siniestramente ronca, le llamó: -¡Eh, maese Alejandro, bajad! ¡Tomad el hacha y corred a la torre de Nona que allí os esperan! 316 BEATRIZ CENCI -No puedo. -¡Esta es buena! ¡Vaya una salida! ¿Creéis que tenéis derecho a decir puedo o no puedo? En alma y cuerpo estáis vendido a los ilustrísimos señores que os mandan. -No puedo, no puedo; dejadme libre la escalera que tengo necesidad de buscar un médico. -¡Qué médico ni qué sacamuelas! Donde estáis vos no hace falta el médico para nada. Bajad en seguida, que tenéis que cortar cuatro cabezas. -¿Y si yo no quiero ir? ¿Y si arrojase el hacha diciéndoles: «Infames, como yo, no, más infames que yo, porque a la maldad añadís la hipocresía; asesináis con el hierro a los que ya habéis asesinado antes con la pluma»? ¡Se está muriendo mi hija y me impedís que vaya a buscarle socorro! Yo no tengo nada, absolutamente nada que me haga creer que soy hombre, exceptuando esta mísera y querida hija, ¿y me queréis quitar el derecho de darle auxilio? ¿Si mi Virginia muere, qué me importa a mí ser ajusticiado en lugar de ajusticiar? Si puedo salvar a Virginia, me iré con ella a un desierto, a una isla deshabitada, muy lejos de vosotros; es preferible comer raíces que vuestro pan amasado con veneno y con harina de huesos de muerto. Y volviendo a entrar en su casa se apoderó furiosamente del hacha y la arrojó por la escalera exclamando: -Vaya, hombre honrado, llévale eso a tu amo y dile que desde hoy en adelante escriba sus acusaciones con esa pluma. Yo renuncio a mi cargo; el procurador fiscal puede asumir 317 FRANCISCO D. GUERRAZZI los dos, y así como antes la hipocresía se dividía entre un magistrado y un verdugo, ahora... ¡Basta! -¡Maese Alejandro ha perdido el seso! -exclamó micer Ventura, dando un salto maravilloso, y de no hacerlo así el hacha tirada con tanta furia por el verdugo le hubiese cortado las piernas como si fuesen juncos. Después, poniéndose prudentemente detrás de los esbirros que le acompañaban, subió con ellos. Le hicieron bajar a la fuerza, y si hubiera sido necesario le habrían echado una cuerda al cuello. El día anterior había recibido la paga y más de cien ducados por la instalación del patíbulo, la carreta, las tenazas, el fuego, ligaduras, etc., ¿y se atrevía a dar la excusa de su hija? Si se moría la enterrarían, que no era poca dicha para un verdugo; pero mientras tanto tenía que cumplir con la ley. Fortuna fue que maese Alejandro se hubiese desprendido del hacha, pues de otro modo aquella escalera habríase convertido en un río de sangre; así y todo empezó a repartir terribles golpes entre la nube de esbirros que le rodeaban, saltando y rugiendo como una fiera enjaulada. -Dejadme antes ayudar a Virginia y después cortaré aunque sea la cabeza a San Pablo... ¡Mi hija! ¡Hija mía! ¿Pero acaso sois peores que los lobos? ¡Os lo pido por caridad! Os prometo que tan pronto como haya venido un médico iré con vosotros... A fe de verdugo honrado... -Y loco. ¿Se te ha muerto tu hija? Alégrate. Cuanto menos gallinas, menos pepitas. ¿O es que la guardabas para casarla con algún marqués? ¿Temes acaso que se pierda la semilla de las zorras? 318 BEATRIZ CENCI Así le respondía aquella buena gente que gracias a su número pudo vencer a maese Alejandro. Sujeto por una infinidad de brazos, lo empujaron por la escalera hacia abajo, acompañándole con burlas y frases obscenas que ofendían su ternura paternal. Maese Alejandro, haciéndose superior a sus fuerzas, calló. Volviendo la vista hacia la estancia en donde dejaba a su hija y también su alma, sin poderla auxiliar, ni verla hasta la noche, puesto que no le dejarían un momento, lanzó un doloroso gemido e iba a prorrumpir en llanto, pero se contuvo para no dar lugar a las burlas de los esbirros. Ciertamente sus labios no profirieron la frase de Calígula, pero como en su corazón deseó que el pueblo romano hubiese tenido una sola cabeza, para cortársela de un golpe. Mientras de este modo lo arrastraban de la Corte Savella, a la Torre de Nona, la fortuna quiso que se encontrase con un hermano de la Caridad, franco de servicio, al cual había visto con frecuencia ejercer con caridad verdaderamente cristiana su oficio. Lo llamó por señas, y le dijo con tono suplicante: -Cristiano, por todo el amor que tengáis a Nuestro Señor Jesucristo, os ruego que vayáis a mi casa, en la Corte Savella, y auxiliéis a mi pobre hija que se muere. -Querido mío, hoy no estoy de guardia y tengo muchos asuntos que resolver; encargadlo a otro. Y se marchó apresuradamente. Poco después pasó un sacerdote, el prior de San Simón, y el pobre padre, con voz aun más humilde, suplicó: 319 FRANCISCO D. GUERRAZZI -Hombre del Señor, tengo a mi hija... a única hija muriéndose. ¡Por las llagas de Jesucristo, hacedme la caridad de llegaros hasta mi casa y socorrerla! El prior le miró severamente como si le hubiesen dicho que llevase el Viático a un lobo, pero fingiendo hipócritamente, le dijo con afabilidad: -Hijo mío, os equivocáis. Esas cosas son propias de mujeres. -Pues bien, haced que vaya una mujer... yo le daré diez... veinte escudos... las ganancias del día. El cura ya había desaparecido. Finalmente encontró a un mendigo descalzo, con fango hasta las rodillas. Llevaba unos pantalones destrozados, sujetos a la cintura por una cuerda; el resto del cuerpo lo llevaba desnudo si se exceptúa un jirón de tela sobre los hombros y un sombrero, que en algún tiempo fue de color de ceniza, echado sobre los ojos. Andaba a pasos largos y se tambaleaba. En aquel momento acababa de despertar de una borrachera que lo había tenido como muerto durante veintiocho horas. El pueblo le conocía por el apodo de Otre. Si algún burgués volvía tarde a su casa y en la obscuridad de la noche tropezaba con un bulto que contestaba con un gruñido, continuaba su camino y decía con indiferencia: Otre. Tanta era su fealdad y abyección que se hubiera hecho disfavor al animal más inmundo comparándole con él. A éste se volvió el desgraciado Alejandro con el acostumbrado ruego; pero Otre le miró en la cara, entre espantado y burlón, y le respondió gruñendo: 320 BEATRIZ CENCI -¡Vino! ¡vino! -Hermano, ve a auxiliar a mi hija y te vestiré de nuevo de pies a cabeza. -¡Vino! ¡vino! -Sí, te daré todo el vino que quieras; vete a casa, y después de haber socorrido a Virginia, bébete todo el vino que encuentres. -¡Tu vino! no... está mezclado con sangre... Yo no quiero beber tu vino. Y se alejó gruñendo. 321 FRANCISCO D. GUERRAZZI XXVIII LA GRACIA Beatriz, acercándose al padre Angélico, que arrodillado y con el rostro entre las manos estaba rezando y llorando ante la imagen de la Virgen, le tocó ligeramente en un hombro y le dijo: -Padre mío, ¿querríais hacerme la gracia de llamar a los hermanos de la Misericordia, pues a ellos y a vos deseo hacer un ruego? -Con mucho gusto, hija mía -dijo el religioso marchándose y volviendo al poco rato con los hermanos encapuchados. Estos tenían el capuchón echado sobre el rostro, de manera que sólo se les veía los ojos; pero en ellos se revelaban las pasiones del alma. Entre los cofrades era fácil reconocer al hermano Aldobrandini, el cual intervenía no tanto para consolar como para espiar; su mirada se revolvía a su alrededor, atrevida, curiosa, y, no obstante, inquieta. Cuando los tuvo a todos a su lado, Beatriz les habló así: -¡Hermanos en Cristo! Del servicio caritativo que nos prestáis os doy con el corazón las gracias que mis labios no 322 BEATRIZ CENCI pueden pronunciar y ruego a Dios que os recompense según vuestros méritos. Me siento tanto más penetrada de agradecimiento hacia vosotros, cuando estando encapuchados, por lo cual no puedo saber quiénes sois, queréis significar con esto que únicamente os preocupa la criatura que sufre. Pero tengo más necesidad de auxilio del que os podéis imaginar y de costumbre dispensáis; por eso me atrevo a suplicaros, tanto a vosotros, como a este piadosísimo padre espiritual... Os ruego que mi petición sea atendida, no como capricho, sino como una necesidad. Por medio del notario de la Compañía de las Sagradas Llagas, he hecho mi testamento. Ahora bien, temiendo que los tribunales pongan algún obstáculo a su cumplimiento, os suplico que interpongáis vuestra influencia cerca del papa Clemente y le induzcáis a que se emplee mi dote del modo que allí se dispone. Vosotros procuraréis además hacer celebrar en sufragio de mi alma, doscientas misas, cien de las cuales se dirán antes de enterrarme y las otras ciento después; para pagarlas tomad estos cuarenta y cinco ducados, y si no hubiera bastante os rueego que busquéis a mi procurador Framcisco Scartesio, el cual os dará lo que falte. Deseo que Andrés, Ludovico y Ascanio, soldados que durante mi prisión han demostrado mucha caridad para conmigo, sean recompensados con largueza, para que vean que las buenas acciones son premiadas no sólo siempre en el otro mundo sino algunas veces en éste, y eso les estimulará a ser caritativos con los desgraciados que han de sucederme en este lugar de angustia. Devolveréis a Carlos de Bertinoro cuarenta ducados que me prestó. A Virginia, 323 FRANCISCO D. GUERRAZZI que me ha servido con afecto más que fraternal y aliviado en los días de grandes tribulaciones, además de lo que le dejo en mi testamento, le regalo todos mis vestidos y alhajas que encontraréis en esta celda. ¿Pero dónde está Virginia? ¿Por qué no se deja ver? Volvió la mirada en torno suyo, y como no la viera continuó: -¡Infeliz! ¡No puede contemplar con calma mis sufrimientos! ¡Pobre muchacha, digna en todo de que el Cielo le diese otra alma u otro estado! No sé si debo o no desear volver a verla; pero si no la viera más, saludadla afectuosamente de mi parte y decidle que espero nos reuniremos de nuevo en el paraíso, donde los ángeles son todos iguales y tienen un común origen en el Hacedor Supremo. Cuando (y se llevó la mano al pecho), cuando este corazón haya cesado de latir, me enterraréis en la iglesia de San Pedro en Montorio. Allí es donde el sol, al salir por la cima de Montecalvi, envía su primer saludo; y aun cuando los muertos no sientan el calor ni vean la luz, es un consuelo saber a la hora de la muerte que nuestra tumba será visitada por la luz del cielo. En la misma colina, más hacia el mar, fue enterrado, hace cuatro años, el señor Torcuato Tasso. En San Pedro en Montorio se admira la Transfiguración, último cuadro de Rafael, que la muerte le impidió terminar. Yo puedo estar muy bien con ellos porque fueron grandes por fama y por desventura; y aunque huérfana de talento, he sido tan desgraciada como ellos. Cuando el tiempo haya borrado las pinturas de Rafael y hecho olvidar los versos de Tasso, nuestros nombres perdurarán, gracias al 324 BEATRIZ CENCI amor, y todas las almas infelices dirigirán sus pasos hacia la colina en peregrinación amorosa. Rafael, como el antiguo Aci, se ahogó gloriosamente en las ondas del amor; Tasso fue desdeñado por el corazón soberbio de una mujer real, que sin esta injuria no sabríamos siquiera que había existido. Y a mí, ¡amarga casualidad!, el amor, en lugar de herirme en el pecho, me ha herido por la espalda, como un traidor armado de estilete. Pero esto no importa; son charlas de mujer, perdonadme. No creáis que lo hago por el sentimiento de dejar la vida; no; si para no perderla bastare con volverme atrás, no me volvería. Mientras tanto que yo vuelvo a hablar con Dios, permitidme, queridos hermanos en Jesucristo, que pueda confiar en vuestras oraciones. Lucrecia, imitando el ejemplo de su hijastra, dispuso varias cosas en sufragio de su alma y la de sus parientes, como se lee en el Diario de la Archicofradía de San Juan Degollado de Roma. *** Próspero Farinaccio dormía con un profundísimo sueño, alegrado por imágenes de triunfo, de honores y de abundancia; y toda esta pirámide de rosadas visiones se le aparecía coronada por un magnífico birrete de cardenal, que él, jugando, depositaba sobre las rubias trenzas de una mujer, la cual tenía el semblante de Beatriz. De improviso se despertó sobresaltado por el estrépito de vidrios rotos y una piedra 325 FRANCISCO D. GUERRAZZI que fue a dar en la ventana de su habitación. Al mismo tiempo una voz lúgubre gritó en la calle: -¿Qué haces? ¿Qué haces? Mientras tú duermes, todos los Cenci están sufriendo horriblemente. Saltó de la cama y abrió de par en par la ventana. Comenzaba a clarear el día; miró por todos lados, pero no pudo distinguir a nadie; pero desde más lejos volvió a dejarse oír la triste cantinela: -¡Todos los Cenci van a ser conducidos al patíbulo, y tú duermes! Vistióse apresuradamente, montó en un carruaje y se dirigió a la Corte Savella, donde le confirmaron la noticia. Volvió al coche, y en menos tiempo del que se necesita para contarlo entró en el Quirinal, subió los escalones de tres en tres y llegó a la antecámara del Papa. Pero un camarero, asiéndole suavemente por el brazo, le detuvo en el umbral, y con acento burlón le dijo: -Señor abogado, debéis saber que Su Santidad también tiene derecho a descansar. -Pero sé también que el Santo Padre se levanta muy temprano. Otro camarero le agarró por el otro brazo, y haciéndole dar media vuelta, añadió: -Haceos cargo, señor abogado, que quien, como Su Santidad, ha pasado en vela toda la noche, debe dormir a estas horas. 326 BEATRIZ CENCI -¿Cómo que está durmiendo? ¡Menudo estrépito ha armado para que le sirva el chocolate -exclamó el copero llegando jadeante. -¡Tú has soñado! Todavía no ha sonado la campanilla, y eso quiere decir que Su Santidad no se ha despertado. -¡Cómo! ¿No la habéis oído? Vamos, seréis de esos de quienes dice el Evangelio: habeant aures, et non audiant. En aquel instante se dejó oír un fuerte campanillazo. -¿Lo estáis oyendo? -dijo el copero-. Ea, largo de aquí, pues el Papa parece que está enfadado y me haría pagar los vidrios rotos. Pero Farinaccio, rápido como el rayo, quitó al escanciador el servicio de chocolate y entró resueltamente en el aposento del Pontífice, quien, sorprendido de aquella inesperada aparición, hizo señas al camarero de que se retirase. Próspero dejó la bandeja sobre la mesa y postróse a los pies del Papa diciendo: -Perdón, Beatísimo Padre, os lo suplico de rodillas, por haber tenido el atrevimiento de considerarme digno de servir el desayuno a Vuestra Santidad. -Levantaos. -¡Ay no, Santísimo Padre! Dejadme con la cabeza sobre el polvo, pues es la actitud que conviene a los suplicantes... desconsolados... y a mí ahora me oprime indecible amargura... Y esperaba que el Papa le interrogase acerca del motivo de su venida, entendiendo sacar del sonido de su voz lo que podía esperar o temer de él; pero el Papa permanecía en el 327 FRANCISCO D. GUERRAZZI silencio, impenetrable como esfinge de granito; por lo que Próspero tuvo que continuar con la más lastimera de las voces que jamás fue oído: -Un grito, y a fe de cristiano os juro, un grito siniestro, me ha despertado exclamando: «¡Desgraciado! ¿tú duermes y toda la familia Cenci está para ser conducida al patíbulo?» No sabré decir, Beatísimo Padre, si esta voz provenía del paraíso, o del espíritu de las tinieblas. -¿Por qué teméis que fuese el maligno? La boca del diablo no puede decir la verdad. -¡Ah! ¿Así, pues, era cierto? Entonces, Santidad, gracia, gracia para tanta sangre inocente como va a derramarse. Roma no habría visto, desde que fue fundada, semejante tragedia. -¿Cómo inocentes? ¿No han confesado todos el crimen cometido? -Mea culpa -respondió Farinaccio golpeándose con fuerza el pecho-, mea culpa, mea máxima culpa Dios ha querido humillarme. Dios ha querido mandarme una causa de llanto, hasta que, como San Pedro, las lágrimas me hayan dejado un surco en las mejillas. Yo fui quien, Santidad, persuadió a la gentil doncella Beatriz Cenci a confesarse, aun cuando inocentísima, culpable de parricidio; estaba próxima y dispuesta a morir entre los tormentos por el testimonio de la verdad, y yo fui quien la retrajo de su propósito, yo quien le prometí que inculpándose a sí misma y excusando a los otros se salvaría ella fácilmente, puesto que se había visto obligada a matar defendiendo su pudor. Ella resistía; sostenía que la mejor 328 BEATRIZ CENCI defensa de la inocencia era la verdad. ¡Oh, palabras santísimas, inspiradas por Dios! Pero yo la persuadí a que se confesara culpable, asegurándole que era el único medio que nos quedaba para salvarlos a todos, y ayudado por los ruegos de su familia, consintió. ¡Gracia, pues, Santo Padre, compasión! ¡Oh, si hubiese de morir así por mi culpa, mi alma desolada desesperaría de la salvación eterna! -No os asustéis... Nos encontraremos manera de enviaros al paraíso. -¿Y de mi conciencia, quién me salvará? -Vuestra conciencia. Estas palabras preferidas con un acento de indecible sarcasmo, cayeron sobre la cabeza de Farinaccio como una paletada de fuego infernal; levantó los ojos para mirar el rostro del papa Clemente, y el rostro del papa Clemente le pareció de piedra. -Mi conciencia -repuso Próspero acobardado- me dice que no tendré paz nunca. -La tendréis... creedme a mí que lo entiendo... la tendréis. Meritísimo señor consultor, os tengo por hombre de mucha perspicacia y singular en vuestra profesión. Vos, y en esto os tributo merecida justicia, habéis cumplido vuestro deber con un celo y una perseverancia que apenas podían ser igualados, pero jamás excedidos. Ahora, puesto que tan bien habéis sabido cumplir vuestro deber, dejad que los demás cumplan el suyo. -Y justamente, Santísimo Padre, porque no sólo el sentimiento del deber, sino el afecto, la necesidad de vuestra au329 FRANCISCO D. GUERRAZZI gusta naturaleza, os persuadan a la justicia, he osado daros cuenta de todo cuanto he expuesto, de manera que penséis en la eternidad, y no equivoquéis el camino. -Nos hemos respetado (y aquí la voz del Papa se hizo un tanto trémula) en vos el oficio de abogado; ahora respetad en Nos el de juez. Farinaccio, postrado siempre a los pies del Pontífice, parecía uno de aquellos israelitas que al pie del monte Sinaí estaban en expectación de la palabra de Dios, y como él, sentía formarse la palabra sobre su cabeza, entre rayos y truenos. Pero no se dio aun por vencido, e intentando un esfuerzo desesperado, añadió: -Donde no llega la justicia, alcanza la misericordia. -Es preciso que mueran -concluyó contundente el Pontífice, y con el pie oprimía la alfombra de terciopelo. -¡Es preciso! -exclamó Farinaccio levantándose-. ¡Ah! Si es preciso, el asunto varía. Perdonadme, Beatísimo Padre, si ignoraba semejante necesidad, y permitidme que me retire con la muerte en el corazón. El Papa comprendió que había dicho demasiado, y trató de enmendar la imprudente palabra. -Sí... a pesar mío, es preciso. El genio del pueblo, la fama de Roma, la seguridad de los ciudadanos, la responsabilidad pontificia, todo impone el cerrar los oídos a la misericordia... -¿Impone verdaderamente que todos mueran atenaceados, a golpes de maza, y descuartizados? -Vos, como hombre de mucha doctrina, sabéis, señor consultor, sabéis que los egipcios condenaban al parricida 330 BEATRIZ CENCI clavándole infinitas astillas afiladas y quemándolas luego sobre un montón de espinos: y al padre que mataba a su hijo a mirar durante tres días el cadáver del asesinado. Aquí en Roma, en los primeros tiempos del paganismo, no se conocieron leyes contra el parricidio; pero creciendo luego la malicia de los hombres, el horrible suplicio de la ley Pompea pareció poco para castigarlo. En nuestros tiempos volved la vista a España, Francia e Inglaterra, y no encontraréis penas mucho más dulces. Si nosotros hacemos cortar la cabeza al simple homicida, razón es que varíe la pena entre el parricida y él. De todas maneras, en atención a vos, indultaremos a las mujeres del atenaceamiento y de la descuartización, quedando, empero, firme la decapitación. -¿Hasta el niño ha de ser decapitado? -¿Qué niño? -Bernardino Cenci, Padre Santo; ya sabéis que tiene doce años escasos; ¿deberá sufrir la pena del parricidio? Yo apenas le defendí, creyendo que el mejor abogado para él era la fe de bautismo. -¿Pero no confesó que había tomado parte en el crimen? -Confesó, en efecto, confesó... pero, ¿puede saber u su edad qué es parricidio ni el alcance de su confesión? ¿No confesó acaso para que cesaran los tormentos y con la promesa de que le pondrían en libertad? Santo Padre, escuchad una vez más la voz del corazón que os aconseja la misericordia. ¡Escuchad, pues también nosotros tendremos algún día necesidad de compasión! -Me hacéis sentir escrúpulos acerca de Bernardino Cenci. 331 FRANCISCO D. GUERRAZZI Y el Papa inclinó la cabeza en actitud de meditar. -Ordinariamente -dijo al cabo de un instante-, la malicia no supera a la edad; pero sí algunas veces, y de esto hay muchos ejemplos. Sin embargo, como deseo complaceros, querido señor Próspero, para que no os vayáis desconsolado y tengáis una prueba del gran aprecio en que os tenemos, indultamos de la pena de muerte a Bernardino Cenci. Ahora, id en paz y dejadnos extender el placet a fin de que no llegue tarde. Espero que, por lo que a Nos respecta, no estaréis descontento. Id en paz. A Farinaccio parecióle ver renovado en él el caso de Jacob cuando los hilos traidores le pusieron en las manos la ensangrentada túnica de José y tuvo que decir «¡gracias!» Se retiraba con el corazón destrozado, pues el Pontífice le había dado a entender claramente que le había vencido. Con la cabeza baja y voz débil dio las gracias al Papa por su dignación, en tanto que éste, con apariencia de afectuosa premura, le iba repitiendo: -En el acto expediremos el placet y os autorizamos para que digáis que lo hemos concedido a ruegos de vuestra señoría... -Ex ore leonis -murmuraba Farinaccio saliendo del Quirinal-. Nuestros antiguos consagraban a los dioses los brazuelos rescatados de la boca del lobo. Así pensó entonces, pero mucho peor después cuando conoció qué gracia había concedido el Papa a Bernardino Cenci. De todos modos, con el transcurrir del tiempo, a fuerza de oírlo repetir a todo el mundo, con recibir gracias fer332 BEATRIZ CENCI vientes, además de otros, del mismo Bernardino, y encontrando ventaja en creerlo, llegó a persuadirse de que había salvado a aquel muchacho. Los amores fáciles, las alternativas del juego y el público aplauso primeramente, disminuyeron en él la aflicción y el tiempo después hizo lo demás. Los emolumentos que sacaba de su empleo de consultor y el gran crédito que gozaba en la Corte, le indujeron a abstenerse de defender a los Cenci para la reivindicación de los bienes vinculados confiscados en beneficio de la Cámara Apostólica. Se excusaba diciendo que él ya había hecho demasiado; que ahora probase otro; que hasta Jesucristo llamó al Cirineo para que le ayudase a soportar el peso de la cruz. Estas y otras cosas decía con apariencia de verdad, pero eran falsas. Verdadero únicamente fue el atroz presagio del sacerdote coronado, cuando a Próspero Farinaccio, que le preguntó quién le salvaría de su conciencia, le respondió: -¡Vuestra conciencia misma! 333 FRANCISCO D. GUERRAZZI XXIX LA ESPOSA El amor no duerme. Guido tuvo conocimiento de la funesta sentencia apenas fue firmada, y no creyendo que la ejecución fuese tan pronto, quedóse sobrecogido de espanto; pero en seguida se repuso, y recurriendo a los bandidos, sus nuevos amigos, les ordenó -pues su autoridad sobre ellos aumentaba de día en día-, que, disfrazados como mejor les pareciera, se reunieran sin pérdida de tiempo en el Coliseo. En efecto dos horas antes que rompiese el alba, comenzaron a llegar los bandidos en pequeños grupos, disfrazados unos de frailes, otros de sacerdotes, algunos de campesinos y los demás de caballeros. Y tan cierto es que el hábito no hace al monje, que aquellos forajidos parecían verdaderos hidalgos. Mas, hecho el recuento, vióse que, desgraciadamente, sólo eran cuarenta, número muy escaso para acometer tamaña empresa, aunque todos eran hombres decididos, incapaces de volver la espalda al peligro. Oídas las opiniones de todos, mandó Guido que tomasen por señal un pámpano de vid, que se colocarían en los sombreros o en la capucha, y que, 334 BEATRIZ CENCI provistos de armas cortas, se mezclasen en la procesión cuando ésta se aproximara al patíbulo, y confundidos con los cofrades de la Misericordia, esbirros y soldados, se apoderasen de Beatriz y la condujeran adonde él estaría esperando montado en brioso caballo para huir con ella a galope tendido. Los bandidos, entretanto, aprovechando la confusión que se produciría, procurarían escabullirse y llegar a Tívoli, donde les aguardaría con su amada. Prometiéronlo así todos solemnemente, impulsados no sólo por la espléndida recompensa que aquél les prometiera, sino por el cariño que, como todos los romanos, sentían por Beatriz. Al mismo tiempo, según la tradición, el cardenal Maffeo Barberini, ayudado por sus fieles servidores y el noble pintor Ubaldino Ubaldini, maquinaba el rapto de la infeliz doncella. Tal vez esto no fue cierto; pero es indudable que tomó muy a pecho el asunto y que la suprema belleza de Beatriz le había impresionado hondamente. El empeño que puso en poseer el retrato de la joven hecho por Ubaldini y los solemnes funerales que, por su mediación, se celebraron en sufragio del alma de la ajusticiada, así lo dan a entender. Quizá lo hizo por bondad, acaso porque era un buen poeta, tal vez por amistad a Guido o quién sabe si por amor a Beatriz; porque ni la púrpura cardenalicia, ni el respeto al amigo pueden impedir que el amor se enseñoree del corazón del hombre. Si Guido hubiera unido sus fuerzas a las de Maffeo, quizás hubieran logrado su intento; pero, creyendo el joven que había abusado ya demasiado de su amigo, no quiso comprometerlo en una empresa difícil y peligrosa. 335 FRANCISCO D. GUERRAZZI El primer rayo de sol que iluminó las colinas de Roma, al aclarar las prisiones de Torre de Nona, alumbró un espectáculo lacrimoso. Santiago y Bernardino, al verse, corrieron a abrazarse; y, para confundir sus besos y sus lágrimas probó el uno a introducirse dentro de las cadenas del otro; lo consiguieron y se les vio enlazados con cadenas y brazos. -¡Ven, querido, abrázame!... ¡Me parece estrechar a mis hijos! ¡Dichoso tú, Bernardino, que no tienes hijos! Tú sientes la muerte mucho menos que yo. -¿No tengo sobrinos? -¡Ay de mí! Mis hijos huérfanos... Hijos de parricida, perseguidos por un hombre perverso que puede todo lo que quiere y que quiere sus bienes. Todos, para complacer al poderoso, enmascaran la vileza con un semblante de santa abominación, y arrojan a los malditos. ¿Dónde están los amigos? Se han convertido en enemigos, y hacen sufrir a los hijos la vergüenza de haber conocido al padre. Disputábanse, hambrientos, el pedazo de pan... ¿Quién los defiende? Los golpean; ellos lloran, y para que callen les pegan más fuerte... La madre, abrumada, también se avergüenza de que su seno haya sido nido de víboras... ¡Ah! No, no, Luisa, mi Luisa no abandonará a sus hijos; y cuando no tenga leche, los alimentará con sangre. -¡Pobrecitos! ¿Y les privarán de todo, aun de mi dinero? Pero yo no sé una palabra de nada de lo que ocurre; se lo he asegurado hace poco al confesor, que no me quería creer. Él, irritado, gritaba; y yo, firme, gritaba más que él, hasta que han venido a sacarme. 336 BEATRIZ CENCI -¿Y quién mejor que yo, hermano mío, puede saber que eres inocente? Tú al menos tienes un consuelo y es que de esta vida irás a los goces celestiales. A mí, dudo mucho que me sea eso concedido; porque aun cuando no tenga participación en la muerte de Francisco Cenci, soy culpable de haber maquinado su muerte antes y de haber consentido en que lo asesinasen. -¡Y, sin embargo, nos acusan de haberlo asesinado nosotros mismos! ¡Matar yo a mi señor padre, cuya sola vista me hacía temblar! Pero, aunque soy niño, demasiado he comprendido que negando nos hubieran hecho también morir entre tormentos; así, confesando, moriremos de un golpe y me parece que salimos ganando. Dime, hermano mío, tú que sabes de mundo, ¿la justicia, obra siempre así? Santiago respondióle con un suspiro; pero el niño, escuchando atentamente, añadió: -Oye, Santiago, ¿qué significa esa campana que llora sobre nuestras cabezas? Santiago entonces, estrechando con más fuerza a Bernardino contra su pecho, preguntóle a su vez lleno de espanto: -¿Cómo te sientes, hermano mío? -¿Yo? Bien. -¿Y no te apena morir? -Me parece que sí, porque me gustan los pájaros y las mariposas y las flores en que ellas se posan, y me gusta también ver el Tíber cuando viene crecido, y me gusta todo, finalmente. Aquí saludo al sol que es tibio y claro; y allí siento frío 337 FRANCISCO D. GUERRAZZI y la obscuridad me asusta. Aquí, no sé lo que sucede; me dicen a donde me mandan pero no lo sé de cierto. -Pues bien, esa campana suena por nuestra agonía, por nosotros, que nos sentimos llenos de vida. Esa campana anuncia que debemos partir, nosotros, que quisiéramos quedarnos. Casi en confirmación de sus siniestras palabras, viéronse asomar a la puerta de la celda los confesores y hermanos de la Misericordia. -Vamos, ánimo, hermanos; se acerca la hora -dijo una voz lúgubre. -Hágase la voluntad de Dios -respondió don Santiago; pero le interrumpió Bernardino diciendo: -¿Es realmente esa la voluntad de Dios, hermano mío? -Cierto; porque nada sucede sin que Él lo quiera, y vos pecáis gravemente dudándolo -respondió el confesor por don Santiago. -Si es así, padre, me arrepiento; y para hacer méritos que me permitan ir a la gloria, creeré que por voluntad de Dios me hacen morir, a pesar de ser inocente. -¿Quién de nosotros no es culpable? Todos somos reos ante el Señor. -¡Pero no a todos les cortan la cabeza a los doce años! Huelga decir que el Papa no había hecho saber todavía la gracia del indulto al niño. -Dios prueba a los que ama -respondió el fraile a la última observación-; y vos, hijo mío, dadle las gracias de todo cora- 338 BEATRIZ CENCI zón por haberos escogido entre mil para dar una muestra de su bondad infinita. -Padre -repuso ingenuamente el niño-, si queréis ocupar mi puesto, os lo cedo gustoso. Y el fraile, con ademán de compunción juntó las manos y levantó los ojos al cielo exclamando: -Con todo mi corazón, hijo mío, si pudiera ser... pero es imposible. Maese Alejandro puso final diálogo. Parece increíble, y, sin embargo, su rostro revelaba un dolor inmenso; era feroz, amenazador para los que la fortuna había puesto entre sus manos, pero dolor. Cubrió a los reos con dos capas negras suministradas por la cofradía de la Misericordia; la que le pusieron a Santiago había pertenecido a Francisco Cenci, el cual, mientras vivió, fue miembro del piadoso instituto. Luego se encaminaron todos lentamente fuera de la cárcel. Don Santiago se detuvo en el umbral de la celda que abandonaba, testigo de sus indecibles angustias, y exclamó: -Setenta y siete veces sea maldito el hombre que condena al hombre a la desesperación en esta mazmorra; el que le precipita con un empujón dentro del sepulcro, sea maldito siete veces tan sólo. Las campanas continuaban tocando lúgubremente; los tambores redoblaban y el cielo y la tierra parecían anunciar con aquellos sonidos que la matanza iba a realizarse. En el zaguán estaban formados algunos esbirros a pie, y allí se reunieron los hermanos de la Misericordia, el verdugo, los ayu- 339 FRANCISCO D. GUERRAZZI dantes, en suma, todo el desolador aparato de fuerza con que suele rodearse la justicia, cuando no es justicia. Bernardino miraba todo aquello como alelado y con particularidad reparó en dos carretas, dentro de las cuales, en dos hornillos encendidos, se enrojecían tenazas, y con la curiosidad natural de los niños preguntó: -Santiago, ¿para qué son esas tenazas? Santiago no respondió, y la mayor parte de los hermanos de la Misericordia lloraban bajo sus capuchas, pero el muchacho insistía con manifiesta inquietud: -Lo quiero saber, dímelo en seguida, Santiago; no tomas que me asuste; ya sé que he de morir. -Son para nosotros -repuso Santiago. Y no pudo decir más. -¡Oh! yo creía que para mí no se necesitaban tantas cosas: tengo el cuello delgado como un junco, y el verdugo no tendrá mucho que trabajar. Después vio un estilete, una maza, y el manto rojo con galones de oro, objetos que, como cuerpos del delito, iban sobre una de las carretas para que los viese el público. -Santiago, ¿no te parece que esa capa es la que usaba nuestro padre? Decididamente nos persigue el manto rojo. Los cofrades, para evitar que la atención del niño se desviase de la meditación religiosa, le pusieron, como a su hermano, las tablillas, que consistían en una especie de cajita de madera con la que cubrían la cabeza del reo hasta los hombros, obligándole así a que fijara la vista en la imagen de Jesús crucificado o en ciertas oraciones hechas para el caso por 340 BEATRIZ CENCI un docto capellán y que iban pegadas en las paredes de la caja. El niño gritaba que le quitasen aquel estorbo, que no le privasen de lo que sólo Dios puede dar, la vista del cielo. En esto se advirtió en las puertas de la cárcel una viva agitación, un arremolinarse de gente y soldados y a lo lejos el paso lento de una carroza que se aproximaba. La voz del pueblo atronó la cárcel como una tormenta. -¡El indulto! ¡el indulto! Un relámpago de vida cruzó ante los ojos de Santiago, y levantó la cabeza como cima de álamo cuando ha pasado el torbellino. Del carruaje apeóse el ilustrísimo Ventura, el cual, acercándose a los acusados, sacó un pliego del ropón y dijo: -Don Bernardino de Cenci, nuestro Señor os hace gracia de la vida. Servíos, sin embargo, acompañar a vuestros parientes Y rogar a Dios por sus almas6. ¡Servíos! ¿Puede darse mayor sarcasmo? Los cofrades quitaron a Bernardino las tablillas, y el verdugo, en vista del placet del Papa, le libró de las prisiones y no sabiendo cómo vestirlo para quitarle toda apariencia de reo de muerte, le echó encima el manto escarlata que perteneció al conde Cenci. Así el destino dispuso que los últimos hijos de aquel hombre malvado se acercasen al patíbulo uno con la capa negra con la cual hacía traición a Dios, y el otro con la capa roja con la que había intentado traicionar a Marzio ¿Hasta sus despojos eran fatales para su familia; como Neso, dejaba a los suyos su camisa impregnada de odio. 6 Estas palabras son textuales, según las crónicas de la época. 341 FRANCISCO D. GUERRAZZI Bernardino, al brillo de un nuevo sol, comenzó a palmotear, saltó y gritó de alegría, pues el instinto de la vida prevalece potente sobre las demás pasiones; pero en seguida recordó cuánto motivo de llanto le quedaba aun, y qué injusto era su regocijo; arrodillóse, pues, a los pies de su hermano y le pidió perdón suplicante. En Santiago el relámpago de vida se había extinguido entre las tinieblas de la muerte; tenía ya los ojos vidriosos, extraviados; sin embargo, encontró su voz en su gargant a extenuada, y a duras penas profirió: -Alégrate, hermano mío; si tú pudieses verme el corazón, te convencerías de que me alegro más que tú. El Señor empieza a aplacarse conmigo porque se digna enviar un padre a mis hijos. Tómalos a tu cuidado, ya que puedes hacerlo; te recomiendo estos pedazos de mis entrañas con el mismo fervor con que recomiendo a Dios mi alma. -Santiago -dijo Bernardino abrazando las rodillas de su hermano-, te juro hacer voto de castidad para que otros amores no me impidan tener corazón de padre para los hijos que me dejas. -Y ahora sea bendito el Señor. Estoy dispuesto; cuando queráis. Saliendo de la cárcel la procesión se encaminó hacia Santa María en Posterula, donde entonces restauraban el colegio de los Celestinos, llamado después, por el pontífice reinante, Clementino. A mitad de la calle del Oso, el verdugo bajó el sayal a don Santiago, dejándolo desnudo hasta la cintura; 342 BEATRIZ CENCI después, tomando las tenazas enrojecidas pellizcó las espaldas del reo y arrancó un trozo de carne... La carne quemada por el hierro chisporroteó, abrióse una llaga atrozmente dolorosa y esparció un olor insoportable. Corazón, vista, oído, olfato, todo quedó herido a la par. Bernardino, furioso, dio un salto e intentó hacer presa en las tenazas incandescentes, pero el verdugo lo rechazó; entonces, comprendiendo la inutilidad de sus esfuerzos, cayó de rodillas suplicante, con las manos juntas. -¡Oh, por piedad, no le toquéis, basta! ¡Por las llagas de Jesús, guarda algo para mí también! y como quiera que maese Alejandro, desoyendo sus súplicas, volviese a repetir la horrorosa operación, Bernardino gritó: -¡Por piedad, señores cofrades, volvedme a poner las tablillas... que no vea... que no sienta! ¡Oh, se me parte el corazón! Y el niño cayó desvanecido. Don Santiago apretaba los labios cuanto podía e introducíase las mejillas entre las muelas hasta llenarse la boca de sangre, pero no gritaba. Pero de la frente le caía el sudor a chorros, tenía los cabellos erizados como agujas y, convulso, sollozaba alguna vez, aunque no lanzaba ningún quejido. Martirizado de una manera tan horrorosa, el infeliz fue conducido por las plazas de Nicosia y Talomba hasta la iglesia de San Apolinar, desde donde pasaron a la plaza Navona, antiguamente Círculo Agonal, y luego por San Pantaleón, los Polacos y playa de las Pelotas hasta el Campo de las Flores, 343 FRANCISCO D. GUERRAZZI mercado de los ropavejeros donde por privilegio eran ajusticiados los reos condenados por el tribunal del Santo Oficio. La fúnebre comitiva atraviesa ahora un suelo que arde: es la plaza de los Cenci. Santiago, aturdido por el dolor, no sabía o no se percataba del lugar en que estaba. Llegado al pie del arco, donde empiezan los pórticos que conducen a la iglesia de Santo Tomás de los Cenci, sonaron por encima de su cabeza estridentes gritos que tuvieron la virtud, con su tremenda vibración, de superar hasta el agudo sentimiento de dolor que traspasaba el cerebro del infeliz como un clavo. Levantó los ojos, y como a través de un velo parecióle divisar, y divisó en efecto en la terraza que remata el arco de los Cenci, los brazos abiertos de su mujer y de sus hijos. La idea de mostrarse en tal estado de abyección y de miseria a su familia, hizo refluir la sangre al corazón de Santiago que se tambaleó y estuvo a punto de caer. Pero el amor venció a la vergüenza, y exclamó con infinita ternura: -¡Oh, hijos míos!... ¡Hijos de mi alma! ¡Dadme a mis hijos! Los oficiales encargados de la ejecución de la justicia, ordenaron seguir adelante, pero el pueblo, conmovido, lanzó un grito unánime: -¡Dejadle sus hijos! Y como los oficiales insistieran en su propósito, una oleada popular desbarató la procesión y rugiendo llegó hasta el carro; por lo que los oficiales, guiñándose el ojo, encontraron muy justo el deseo del pueblo, y dijeron en alta voz que nada les complacía tanto como acceder al voto universal. Ha344 BEATRIZ CENCI ciendo, pues, bajar con presteza a don Santiago del carro, y echándole una capa sobre las espaldas para ocultar las heridas, lo condujeron por los pórticos hasta el zaguán del palacio. No es posible decir los dolores que sufría aquel desgraciado con el roce de aquella tela sobre las llagas abrasadas; pero él devoraba los gemidos por compasión de sus hijos. Luisa volaba ya escaleras abajo, con los cabellos sueltos, llevando un niño en brazos y otro de la mano, seguida de Angelina que acompañaba a los otros. Echó al cuello del marido un niño el cual estrechó aquél desesperadamente; después quiso arrodillarse y abrazarle las rodillas, pero al primer movimiento que hicieron los labios de Santiago, sus miembros se relajaron y ahogada por la pena cayó privada de conocimiento a sus pies. Santiago no la vio, porque se lo impedía el niño que tenía colgado de su cuello; por lo que, con voz bastante firme, dijo: -Hijos míos, dentro de muy poco un golpe os quitará un padre y a vuestra madre un marido. Os dejo una bien triste herencia, y esto ¡ay! me atormenta más que mi suplicio. Cuando me hayan sepultado aquí en esta iglesia de Santo Tomás, acordaos que aun cuando os arrojen de vuestra casa, nadie podrá cerraros la puerta del templo edificado por nuestros mayores. Venid de noche, procurad que nadie os vea y rogad por el alma de vuestro pobre padre. Luisa, te recomiendo nuestros hijos... Sé... sé que antes de llegar a ellos será necesario pasar por encima de tu cuerpo. Luisa mía, ¿dónde estás? 345 FRANCISCO D. GUERRAZZI No oyendo respuesta, inclinó el cuerpo y dejó al niño, no pudiendo ayudarse con las manos. Entonces la vio en el suelo, privada de sentido, por lo que, levantando los ojos al cielo, continuó: -Señor, te doy las gracias por haberme permitido verla antes de morir, y haberle evitado el dolor de esta última separación. Después, casi tendiéndose le besó el rostro y se lo baño con lágrimas de sangre. Acto continuo besó a los niños, uno a uno, y ellos le rodearon procurando retenerlo y exhalando ayes que rompían el corazón. -¡Adiós... hijos míos! -decía entre sollozos el desventurado-. ¡Adiós... nos veremos en el cielo! ¡Bernardino, ahora son tus hijos... acuérdate! Y Bernardino, muerto de angustia, abrazaba y besaba a las criaturas diciéndoles que pronto volvería a casa. -¿Y el papá? -replicaron ellos-. ¿Lo traerás tú? -Yo no... pero os lo traerán... no lo dudéis. Adiós. Lloraban todos, y se oía alrededor un rumor de gemidos y sollozos, como si a cada uno de los circunstantes se le hubiese muerto un hijo o un hermano. Se reanudó la calle de la amargura. Quién se sentía entre los espectadores fatigado por las emociones sufridas, quién tenía deseo de nuevas y más agudas... almas duras! Angelina quedóse sola junto a la desolada Luisa, y estaba apurada para ver de llevarla a sus habitaciones. Ni uno de tantos criados, ni uno de tantos clientes y amigos de la familia Cenci se encontraba allí para socorrerla. Hombres y ani346 BEATRIZ CENCI males se alejan de la casa que amenaza ruina. Bajó hasta la calle por si encontraba alguien que la ayudase. Al fin vio venir al anciano judío Jacob, que tenía poco más arriba del palacio su puesto de ropavejero. De primeras, Angelina sintió repugnancia de valerse de una persona que, según la opinión del tiempo, valía menos que un perro; pero obligada por la necesidad decidió que la ayudase a transportar dentro de casa a la pobre señora. -Con mucho gusto, hija mía. El Señor, en sus designios, ha visitado esa casa, y todos los desgraciados son hermanos. Jacob entró, separó a los niños que, arrodillados junto a su madre, lloraban desconsoladamente creyéndola muerta, tomó a aquella en sus brazos y consoló a los pequeñuelos diciéndoles que la mamá vivía. La depositó en el lecho, arreglando las almohadas, y cuando hubo terminado, dijo: -Nacidos para sufrir y morir, nosotros, a quienes vosotros maldecís, también tenemos un corazón aquí dentro. Si necesitáis algo más de mí, pedídmelo, y las criaturas de Dios, separadas por la injusticia, únanse al menos por el dolor. Angelina se impresionó y llegó hasta tenderle la mano. Luisa volvió en sí transcurrido algún rato, y girando en torno suyo los ojos extraviados, vio a sus hijos como Niobe un día contempló a los suyos heridos por el dardo de la desventura; e incorporándose un poco se apoyó sobre un codo y con voz lánguida les habló así: -¡Ya no le veremos más! Dentro de muy poco, hijos míos, no tendremos techo que nos cobije: padre, parientes, amigos, fama y fortuna, todo lo hemos perdido. Olvidad lo que fuis347 FRANCISCO D. GUERRAZZI teis para recordar lo que sois. Cuando los amigos de vuestro padre finjan no conoceros, no os enojéis; los criados os han abandonado, compadecedles; ellos están aferrados al pan y vosotros no tenéis ya pan; los hijos de los caballeros se avergonzarán de vosotros, bastaos a vosotros mismos; los hijos del pueblo huirán de vosotros, reconquistadlos con afecto; la mano de todos se levantará contra vosotros, que vuestra mano no se levante contra nadie. No maldigáis a vuestro padre, pues fue desgraciado, pero no culpable; y aun cuando lo hubiese sido, los hijos no deben juzgar a sus padres; pero os repito que fue infeliz e inocente. Rogad a Dios que si él no puede venir a nosotros nos lleve pronto a todos a reunirnos con él. Quedamos solos, redoblemos entre nosotros el vínculo del amor, y no recordemos nuestra soledad. En aquel momento oyóse detrás un sollozo que acompañó los tristes acentos. Luisa volvió el rostro y vio a Angelina que arrodillada a respetuosa distancia había juntado las manitas de su hijo y elevadas con las de ella al cielo oraba fervorosamente. De aquel modo, la dulce criatura quería dar a entender a Luisa Cenci que no todos los corazones la habían abandonado, y que le quedaba todavía uno que participaría de las desventuras de la familia y lloraría con ellos. Comprendió Luisa el tierno reproche, llamó a Angelina, echóle los brazos al cuello y besándola repuso: -Hermana, te pido perdón. Y levantando los ojos al cielo añadió: -Señor, ten compasión de dos pobres mujeres desconsoladas... ¡Si nos abandonas, no podremos más! 348 BEATRIZ CENCI E inclinando la cabeza guardó silencio. Después continuó: -Ved, hijos míos, no estaréis tan solos: contáis con dos corazones más de quienes seréis amados. Dios os quita un padre y os envía una segunda madre; lo último que se pierde es la esperanza, pero llega a perderse; una amiga verdadera y probada en la desgracia no se pierde nunca. Las dos mujeres continuaron llorando; pero desde aquel momento sus lágrimas fluyeron menos amargas. Cuando Dios, desde lo alto del cielo, contempla al amigo que abraza, al amigo en los días de dolor, le complace haber creado al hombre; y entonces, únicamente entonces, recuerda que lo ha creado a su imagen y semejanza. 349 FRANCISCO D. GUERRAZZI XXX LA ÚLTIMA HORA La procesión que conducía a los hermanos Cenci al patíbulo, después de haber recorrido diversas calles, llegó por fin a la de Julia, donde se detuvo delante de la cárcel de Corte Savella. Beatriz y Lucrecia meditan en silencio. El padre Angélico reza también; pero, vigilando atento, escucha un rumor que va acercándose más y más. Levanta los ojos y, a través de la mirilla de la puerta de la celda, ve pasar una figura que le hace una señal con la mano y él conoce aquella señal. ¡Oh, Dios santo! Aunque de largo tiempo ocupase su vida la tarea sin fin amarga de llevar consuelo a los míseros reducidos al supremo infortunio, no tenía ánimo bastante para indicarle a Beatriz que había llegado la hora; pero mientras se preguntaba qué debía hacer, la joven le dio ocasión en medio de su plegaria. -¡Y si -decía- estas ansias inmensas que me impulsan fuera de la vida hacia tus brazos, ¡oh, Señor!, fueran pecado, perdónamelo! ¡Cuánto me impacienta esperar! Soy como un 350 BEATRIZ CENCI desterrado que, sobre la costa abrasada por el sol, espera la nave que ha de conducirlo a la patria. ¡Oh, cielo, patria venerada de todos los que sufren! -¡Hija mía, si te sientes tan dispuesta, el Señor viene ya... viene a tomarte! Vamos... Y levantándose, tendió su mano huesuda a la mano blanquísima de Beatriz, la cual se levantó también vivamente, exclamando: -Aquí, martirio... en el paraíso, gloria... Vamos, vamos... Allí, fuese curiosidad o compasión, la gente se había reunido en mayor número; y, apiñada en medio de la calle, apenas si dejaba sitio para que avanzase el siniestro cortejo. Hombres y niños veíanse encaramados, a guisa de pájaros, por las cornisas y repisas de los balcones, o asomados, en forma de grotescas cariátides, por las aberturas de las paredes y por los terrados, encima de las puertas, y por último en los brazos de los faroles. Aquella era la plebe lacrimosa, sin compasión, estúpida, sin ferocidad, todos lamentando un caso que ninguno hubiera extendido el brazo para impedirlo; al contrario, hubiesen empujado, pues son fiestas para la plebe tanto más deseadas cuanto más acres son las emociones, y porque no se les ofrece con mucha frecuencia. Apareció en primer lugar doña Lucrecia con el velo negro envuelto a la cabeza y cayendo los picos hasta la cintura; con la capa negra de algodón de mangas amplísimas y abiertas y con la camisa de tela fina a pliegues menudísimos y puños cerrados como se usaba entonces. En la cintura no llevaba la faja blanca que en aquellos tiempos era distintivo de las viu351 FRANCISCO D. GUERRAZZI das en Roma, sino una cuerda, con la cual tenía sujetos los brazos, no tanto, sin embargo, que con la derecha no pudiese llevarse un crucifijo a los ojos y con la izquierda enjugarse el sudor que le corría por la frente; calzaba zapatos bajos de veludillo negro con borlas de seda del mismo color. Los sufrimientos no pudieron marchitar la divina belleza de Beatriz. A manera de llama próxima a extinguirse parecía reconcentrar todo su esplendor para centellear más viva. El dolor habíala rociado con la lluvia que destila en el cielo la palma de los mártires; estaba todavía en la tierra, pero como un ángel que abre las alas para volar hacia el trono de Dios. Beatriz iba vestida de manera diferente que su madrastra: falda de tafetán morado, zapatos altos de veludillo blanco con borlas, cintas y tacones de color carmesí. -¡Ahí está! ¡Miradla! Como un relámpago corrió esta voz de boca en boca desde los primeros hasta los más distantes, y como si no tuvieran ni corazón ni ojos sino para ella, todas las miradas se fijaron en la joven. Apenas hubo puesto un pie en la calle, adelantó a su encuentro el crucifijo de la cofradía de la Misericordia, envuelto en un velo negro y colgante que agitado por el soplo de la brisa parecía vela hinchada por viento propicio a la partida. El crucifijo se inclinó delante de ella como para saludarla, y las dos mujeres se arrodillaron. Beatriz, adorándolo, dijo en voz alta: 352 BEATRIZ CENCI -Puesto que vienes a mí con los brazos abiertos, dígnate, Cristo Redentor, recibirme con el mismo afecto que yo voy a Ti. De lo alto de la carreta, Santiago y Bernardino, al ver a la bella inocente, sintieron remordimientos por haberla obligado a confesarse culpable para librarlos de la muerte. Parecióles que eran ellos los causantes de su suplicio, y antes que se lo pudiesen impedir, saltaron del carro, postráronse a sus pies y le suplicaron deshechos en llanto: -Perdona, hermana; vas inocente, por nuestra culpa, a la muerte. Beatriz, al ver cómo habían destrozado las espaldas a su hermano, se estremeció violentamente y tuvo que apoyarse en el brazo del capuchino para no caer; pero, reponiéndose en seguida, contestó con infinita dulzura: -¿Qué os he de perdonar, hermanos míos? Ni la vuestra ni mi confesión nos llevan a la muerte, sino nuestros bienes, y de esto os habréis ya convencido. ¿Qué, pues, tengo que perdonaros? ¿Quizá el haberme dado ocasión de abandonar esta selva llena de fieras con semblante humano? Si fuera ahora mismo no me parecería demasiado pronto. Ánimo, Santiago; pueden hacerte un mal grave, pero breve. ¿Qué hacemos detenidos aquí? Apresurémonos a ampararnos en el seno del Eterno que nos aguarda. ¡A la paz perdurable! ¡A la paz eterna! Fortalecidos por la heroica constancia de la doncella, volvieron a subir a la carreta y siguieron imperturbables su calle de la amargura. 353 FRANCISCO D. GUERRAZZI Beatriz iba preparada y ligera como quien quiere llegar a la cita convenida. Al pasar por delante de las iglesias, que fueron muchas en el camino, como Santa María, San Carlos, San Esteban, Santa Catalina, Santa Lucía y los Santos Celso y Julián, se arrodillaba y rezaba con tanta unción, que los que la oyeron decían luego que no habían experimentado en su vida una sensación tan dolorosa, y desearon que Dios les concediese una hora semejante en el momento de su muerte. Uno de los capuchinos, sin embargo, parecía muy contrariado por las frecuentes alusiones de Beatriz a su inocencia, y así lo manifestaba claramente con sus encogimientos de hombros y sus gestos. Por último, como era uno de los cofrades que iban al lado de la joven, llevó su temeridad hasta el punto de cuchichearle al oído: -¿Pero a quién queréis engañar llamándoos inocente con tanta insistencia? ¿No podéis evadir la justicia humana y pretendéis conseguirlo de la divina? Beatriz sintió en el alma el atroz insulto, pero como estaba dispuesta a no descender a las flaquezas terrenas, en lugar de irritarse respondió con dulce acento: -Porque hablo a Dios, a quien nada se le oculta, es por lo que digo la verdad. -Pero habéis confesado fuera del tormento. -Así me lo aconsejaron para salvar a los míos, y si esta confesión hubiese sido la causa de mi muerte, me arrepentiría como de un pecado grave; pero nuestra muerte estaba decidida antes del proceso. Fuimos entregados en manos de los jueces, no para que nos juzgasen, sino para que nos extermi354 BEATRIZ CENCI nasen; y habiéndonos puesto el primer día en manos del verdugo, se hubieran ahorrado tiempo y dinero. -No, vos sois culpable; y digo que la puerta de la salvación está cerrada para vos, si, humillándoos, no confesáis coram populo vuestro crimen. -¿Son esos los consuelos que debéis prodigarme? ¿Empiezan de nuevo los tormentos de Luciani? Mi salvación no depende de vos ni de ninguno en la tierra. Callaos. -No callaré. Sois culpable, y debéis expiar el parricidio... En esto, una maceta caída de lo alto casualmente o tirada adrede, dio en un hombro del encapuchado, y el golpe, haciéndole crujir los huesos, le hizo rodar por el suelo, con un ¡ay! doloroso. Acudieron los cofrades a levantarle y quitándole el capuchón reconocieron ser Juan Aldobrandini, sobrino del Papa. Sus parientes le habían mandado, no como confortador, sino como testigo del asesinato jurídico. Este se efectuó pero él no lo pudo ver. De la calle de San Paulino, desembocaron en la plaza del Castillo de Sant' Angelo, llamado también Mole Adriana. En medio de la plaza se levantaba el cadalso, y sobre éste se veía un banco y un tajo, y encima del tajo un hacha. Los rayos del sol iluminaban el acero bruñido que parecía de fuego; los ojos que miraron allí, quedaron deslumbrados. El pueblo, apiñado, ondea como campo de trigo maduro a impulso de viento canicular. Llegada la procesión junto a la capilla de San Celso, donde estaba expuesto el Santísimo (última estación de los reos que esperaban allí ser sacados uno a uno para el suplicio), aquella masa de pueblo empieza a agi355 FRANCISCO D. GUERRAZZI tarse y a rebullir, a manera de bronce líquido para fundir campanas o cañones... ¡que los instrumentos de muerte o de piedad, son compuestos por los hombres con el mismo metal! De lo alto se ve a la gente huir hacia un lado para volver luego del otro, y se empuja propagando el movimiento a lo lejos. Un puñado de hombres, llevando un pámpano en la cabeza, avanzaban agrupados y taciturnos, repartiendo cuchilladas a derecha e izquierda. Sería imposible describir la confusión que se produjo, el pánico que se apoderó de todos, y los gritos que resonaron en todas partes. Los escuderos trataban de contener los caballos, pero éstos, espantados, se encabritaban; los esbirros, que sabían cuánto odio se cernía sobre sus infames cabezas, cuidaban de ponerse en salvo. Hermanos de la Misericordia, sacerdotes, antorchas, Cristo, pendones, todo se diseminó. Maese Alejandro, de pie en su carreta, tenía siempre bajo su mano a Santiago y Bernardino Cenci, como gavilán que oprime los pájaros en sus garras. Era admirable la disposición tanto de los hombres como de las mujeres, en los tejados, en los balcones y en toda altura, y lastimeros los ayes de la gente atropellada en la plaza. Algunos, pisoteados, sofocados, murieron; abortaron muchas mujeres; otros, en fin, o por el espanto, o por el calor del sol que caía a plomo sobre sus cabezas, se volvieron locos; y para colmo de horror, algunos palcos, entre su mala construcción y el exceso de gente, vinieron al suelo con estrépito, saliendo sus ocupantes, quién con un 356 BEATRIZ CENCI brazo roto, quién con una pierna quebrada, siendo muy pocos los ilesos. Guido, sobre fogoso caballo, lo veía todo y sentía paralizársele el corazón ante la incertidumbre del éxito. Ve a sus compañeros que avanzan hasta aproximarse a Beatriz... vencen el último obstáculo, se apoderan de ella, la levantan, y retroceden. ¡Se ha salvado! El pueblo estalla en inmenso grito de júbilo, procura interponerse entre los raptores y la gente de justicia, y aun cuando no ayuda materialmente, ofrece el socorro de su pasividad. Guido, no pudiendo contenerse, extiende los brazos como si quisiera acortar la distancia que le separa de Beatriz. Desgraciadamente, en los nerviosos movimientos de la pierna, una de las espuelas hiere el flanco del caballo, que, ya espantado de tanto ruido, resopló ferozmente, y como si esto no fuese bastante para desbocarlo, de improviso, junto a él, se hundió un palco con estruendo y entre los gritos de los lesionados. El potro entonces, invadido de rabia refrenable, desobediente a las riendas, se dispara como un rayo, arrastrando en su carrera al mísero amante. A pesar de tan grave contratiempo, los compañeros de Guido hubiesen puesto en salvo a Beatriz, pues no era gente que se asustaba fácilmente, metiéndola en el primer carruaje que se les hubiese puesto por delante y llevándosela en él; pero el estorbo vino de otra parte, siendo fatal para Beatriz, que el afecto de los hombres la perjudicase siempre más que el odio. 357 FRANCISCO D. GUERRAZZI El pueblo, retrocediendo como mole de agua que choca contra el dique, se desparramó impetuoso, empujado por un grupo de armados con un distintivo blanco en el gorro; también éstos procedían seriamente, pues iban repartiendo tajos capaces de dividir una cabeza, y estocadas que traspasaran de parte a parte al que no se apartase ligero. Beatriz, en medio de aquella borrasca, parecía navecilla perdida en el mar. Ora parecía sobre las cabezas, ora adelantaba, ora retrocedía: un paso a la fuga, un paso al patíbulo. El joven patricio Ubaldini, alma de este segundo complot, atribuido al cardenal Barbenini, lo veía todo desde el pescante del carruaje dispuesto para recibir a Beatriz, y comprendió que otros intentaban salvarla, y que, no habiéndose puesto de acuerdo, en lugar de ayudarse, se perjudicaban con grande daño de la empresa. Aterrado por el inminente peligro, precipitóse para ordenar a los suyos que no avanzaran; que, al contrario, retrocediesen si no querían perder a Beatriz. Pero el valiente joven, entre el estrépito, los lamentos de los heridos y los gritos, no logró hacerse oír de todos; y los pocos que le oyeron, no comprendieron lo que quería y viéndole fuera de su sitio, tuvieron por desesperada la intentona, y se acobardaron. Entretanto, los guardias de a caballo que se habían desbandado, al ver que el terreno quedaba despejado, se iban reuniendo y agrupando; detrás de ellos se aglomeraban también los esbirros. Completa la fuerza, el jefe ordenó la carga, la que resultó muy fructuosa, puesto que se daba con gente 358 BEATRIZ CENCI muy desmoralizada. El joven Ubaldini, impelido por el amor, se quedó solo frente a los de a caballo y hundió hasta la empuñadura su espada en el pecho del primero que se le presentó delante; pero los otros, siguiendo su viaje, le descargaron dos sablazos, uno de los cuales le hendió el cráneo y el otro le tocó el hombro. Ubaldini cayó en tierra como muerto. La infantería, cerrando sus filas en cuadro, presentaba una masa impenetrable. Así, pues, atacados por la espalda, y rechazados de frente, no les quedó otro recurso a los compañeros de Guido que salvarse por los flancos, lo que hicieron con increíble velocidad cuando vieron su causa perdida. Beatriz, justamente como la navecilla, luego de haber sido largamente combatida, fue abandonada en la creciente tempestad, por culpa de sus mismos salvadores, hasta estrellar al pie del patíbulo. ¿Qué pensó en medio de aquellas alternativas? ¿Abrió Beatriz su pecho a la esperanza? ¿Acarició la dulce imagen de la vida? ¿Le sonrió el amor? Amor le sonrió; pero ni aun por eso deseó la vida. Había andado demasiado camino hacia el sepulcro para volver atrás y empezar de nuevo; todo cuanto había dicho acerca de esto, era sincero. La invadía, no diré una monomanía, sino un deseo ardiente de reposar su cabeza en el seno de Dios; y esto no obstante, el amor le sonreía, pues aun al borde del sepulcro, la humana criatura, la mujer especialmente, se complace en ser amada. Hacen mal los que esculpen al Amor llorando sobre la tumba de la doncella enamorada; baja con ella al sepulcro y permanece en él, pues hasta los desnudos huesos se estremecen de gozo cuando el 359 FRANCISCO D. GUERRAZZI amado se dirige a la adorada doncella con un recuerdo o con un suspiro. Beatriz vio a Guido y le mandó de lejos el último adiós. Guido la vio a ella, y a pesar de la distancia se besaron con la mirada. ¿Se besaron? Al pie del patíbulo o después de haber recibido la extremaunción, hasta una santa puede ser besada por el hombre que de ella se enamoró. Miguel Ángel besó a Victoria Colonna mientras ésta expiraba. Estos afectos no pueden comprenderlos las personas vulgares sino las mentes habituadas a despertarse al rayo de la divinidad, pues el alma está formado de inteligencia y de amor. Y Beatriz, como si estuviese presente, como si tuviera, introducidos los dedos entre sus blandos rizos, con armoniosa voz dijo a su amante estas palabras: -¡Ah, Guido, amor mío, regocíjate! Dios no querrá tenerte en este mundo de tribulaciones. Guido, llora, arrepiéntete, cada lágrima te dará una pluma para volar al Sumo Bien; al cielo no se vuela sino con alas de dolor. El padre Angélico estaba aterrado; y maldiciendo al espíritu maligno que le sugería a la joven estos pensamientos terrenales, le llamaba la atención con frecuencia, y la exhortaba a elevar la mente a Dios. -Beatriz, rechaza de tu alma todo ardor que no sea celeste. No te vuelvas, en el umbral de la eternidad, para contemplar la vida. -Padre -le respondió ella sonriente-, yo soy una pobre mujer pecadora, y vos un sabio maestro en las cosas divinas; os aseguro, sin embargo, que no peco pensando en mi amor. 360 BEATRIZ CENCI Aspiro a bodas espirituales; mis deseos se vuelven hacia la unión de las almas. Desposaré a mi Guido en el paraíso; en presencia de nuestro Creador nos abrazaremos. Amor es Dios; Dios es amor. Mi buen capuchino no estaba muy seguro de aquella nueva manera de explicar la teología; pero comprendía que no era el momento a propósito para entablar una polémica, y se contentó con decirle: -Hija... ve aquí a tu esposo Jesús... Fíjate en Él... bésale con toda tu alma... -¡Oh, sí, con toda mi alma, puesto que Él fue todo amor para nosotros! Los reos fueron introducidos en la capilla. Transcurrido el tiempo que se concedía para la adoración del Santísimo Sacramento, a fin de ganar las indulgencias concedidas con mano pródiga por el Pontífice, los cofrades de la Misericordia, con el crucifijo cubierto de negros velos, llegaron por Bernardino. El pobre muchacho fue más muerto que vivo. Al llegar al pie de la escalera, le ordenaron que subiese. -¡Oh, Dios! ¡Dios mío! -exclamó afanoso-. ¿De cuántas muertes he de morir? Dos veces me habéis prometido la vida, y dos veces me habéis engañado. ¡Ay de mí! ¿Qué nuevo suplicio es éste? Ni las palabras más afectuosas bastaron a persuadirle de lo contrario. Cuando pisó el cadalso, a la vista del hacha puesta en el tajo, se le erizaron los cabellos. Entonces cayó sin conocimiento por segunda vez. 361 FRANCISCO D. GUERRAZZI Los hermanos de la Misericordia le rociaron el rostro con agua para hacerle volver en sí, y conseguido esto, le colocaron junto al tajo asegurándole que él no moriría... ¡Únicamente vería morir a los suyos! Luego, con las ceremonias de rúbrica, fueron por Lucrecia Petroni. La piadosísima dama, viendo a Beatriz absorta en sus oraciones, levantóse sin hacer ruido y llegó casi hasta la puerta sin que la hijastra advirtiese que salía. Pero en aquel momento levantó Beatriz los ojos, y no viéndola exclamó: -¡Ah, señora madre! ¿por qué me habéis abandonado? Lucrecia, rodeada por los hermanos de la Misericordia que le impedían ver a la joven, al poner el pie en el umbral, respondió: -No te abandono, no, te precedo en el camino. Lucrecia, que era bastante gruesa, dudó al subir la escalera. Le ordenaron, no se sabe por qué, que dejase los zapatos al pie del cadalso. Obedeció ella, trepó como pudo, y no sin grandes esfuerzos llegó a la plataforma. El verdugo, entonces, quitóle el velo de la cabeza y bajó la capa. La dama, al verse con el pecho desnudo en medio del público, enrojeció hasta la raíz de los cabellos. -Señor, tened piedad de mi alma, que va a comparecer ahora ante Vos... Y volviéndose al pueblo, añadió: -¡Y vosotros, hermanos, rogad a Dios por mí! Después preguntó al verdugo lo que debía hacer, y él le respondió que se pusiese a horcajadas encima del banquillo del tajo y que extendiese el cuerpo boca abajo. Lucrecia, pu362 BEATRIZ CENCI dorosa, dudó un momento en pasar la pierna por encima del banco; pero bien o mal, lo hizo; más serio inconveniente fue colocar la cabeza, pues la tabla era angosta y áspera, y los pechos se le salieron del escote de la camisa al movimiento que hizo, con gran angustia suya. -¡Oh, cuán duro es acomodarse aquí!... Estas fueron sus últimas palabras. Bernardino se tapó los ojos con el manto rojo. Un golpe sordo hizo retronar el tablado y tambalear al niño. La cabeza de Lucrecia había caído. El verdugo, con una mano, la asió por los cabellos, con la otra aplicó al cuello una esponja, y así la mostró al pueblo exclamando: -Esta es la cabeza de doña Lucrecia Petroni Cenci... El cuerpo quedó inmóvil pero no así la cabeza que abrió y cerró los ojos varias veces y torciendo los músculos de la boca, barbotó algo así como palabras. Maese Alejandro envolvió la cabeza y el cuerpo de la ajusticiada con un manto negro lo bajó al pie del cadalso. Los hermanos de la Misericordia recompusieron el cadáver dentro del ataúd y llevaron este a la capilla de San Celso, hasta que terminase la ejecución. La obra fue breve. El verdugo y sus ayudantes limpiaron la sangre del tajo y arreglaron los instrumentos. Los cofrades se encaminaron en busca de Beatriz, quien apenas les vio preguntóles: -¿Ha muerto bien mi señora madre? -Muy bien, y ahora os espera en el Cielo -le respondieron. -Así sea. 363 FRANCISCO D. GUERRAZZI Cuando vio el crucifijo de la cofradía, profería dulcísimamente estas palabras, que impresionaron sobremanera a los oyentes: -¡Mi buen Jesús! Si Tú derramaste tu sangre preciosísima por la salvación del género humano, confío en que una gota me haya tocado a mí. Si Tú, inocentísimo, fuiste tan bárbaramente vituperado y muerto con tantos tormentos, ¿por qué he de quejarme yo que tanto te he ofendido? ¡Ábreme con tu infinita bondad las puertas del cielo, o mándame, al menos, a lugar de salvación. Un ayudante del verdugo se acercó para atarle las manos a la espalda; pero ella, retrocediendo, le dijo: -No es necesario. Amonestada para que sufriese aquella última humillación, respondió con ánimo sereno: -Ea, pues, ata este cuerpo a la corrupción; pero apresúrate a soltar el alma inmortal. Al salir, encontró junto a la puerta a siete doncellas vestidas de blanco, que la esperaban para acompañarla. Nadie las había enviado. Habiendo oído decir que Beatriz dejaba todos sus bienes a favor de las hijas del pueblo romano, quisieron darle aquella prueba de su gratitud. Trataron de hacerlas retirar, pero ellas se obstinaron en seguirla. Entonces un pregonero sacó del bolsillo un papel y leyó en voz alta: -Por orden del ilustrísimo señor Fernando Taverna, gobernador de Roma: Se le aplicarán tres tandas de azotes, sin perjuicio de las otras penas y arbitrios, a todo el que de pala- 364 BEATRIZ CENCI bra u obra intente impedir la justicia, que se hace en los perversos parricidas Cenci. Pero el bando no atemorizó a las muchachas. -Nosotras no venirnos a impedir, sino a consolar -replicaron. -¡Ah! -exclamó Beatriz-. ¡No me privéis de este consuelo! Y los hermanos de la Misericordia tomaron bajo su responsabilidad el peligro de concederla. Echaron a andar todos juntos. Beatriz entonó con voz segura las letanías de la Virgen y las jóvenes la seguían respondiendo con gran devoción: Ora pro nobis. Llegó al cadalso, sin cobardía, pero sin jactancia, y volviéndose a las jóvenes, las besó una por una. -Hermanas -dijo luego-, Dios os pague vuestra caridad con aquello que yo no puedo. Os dejo mi dote, pero eso no valía la pena de darme las gracias, porque a las bodas que yo voy, el Esposo se contenta con un corazón contrito y humilde. Hubiera querido dejaros los años que podía vivir, para añadirlos a los vuestros, y más aun los goces que hubiera podido disfrutar. Sea para vosotras el amor manantial de dichas, como fue para mí fuente de indecibles sufrimientos. Seréis madres, amad a vuestros hijos, y esa será la corona de vuestra vida. Os recomiendo mi memoria; y cuando alguien os pregunte por mí, decidle sin temor a mentir: «Beatriz Cenci murió inocente...» Inocente para aquel Dios a cuya presencia he de comparecer, no inmune, ciertamente, de pecado, porque, ¿quién es puro ante el Señor? Pero del delito que me conduce a la muerte, soy inocente. Los jueces me condenaron, los 365 FRANCISCO D. GUERRAZZI historiadores hablarán de este caso poniéndolo en duda; pero gracias a vosotras, el recuerdo de mi inocencia no se borrará jamás de la mente del pueblo romano. Cuando la injusticia haya concluido su reinado, que es breve, la piedad eterna lavará la mancha de ignominia echada sobre mi nombre, y yo seré el suspiro de cuantas vírgenes bellas e infelices vivan en esta tierra. ¡Adiós! El sueño de Jacob se renueva entonces a los ojos del pueblo romano. Un ángel asciende por una escala al paraíso. A los más lejanos se les aparece su cabeza velada, luego los hombros, después el busto, por fin todo su cuerpo de pie en el cadalso. -Me has prometido tocarme tan sólo con el hacha -dice al verdugo-. Cumple tú al menos tu palabra, y dime lo que debo hacer. Maese Alejandro se lo dijo. Bernardino tenía aun el rostro cubierto con la capa roja: Beatriz se le aproximó cauta, ligera y posó en sus cabellos un beso. Un estremecimiento sacudió al muchacho que, abriendo un poco la capa, miró, vio el bellísimo rostro de su hermana... y se desmayó por tercera vez. Beatriz se colocó ágilmente en el banco y puso la cabeza en el tajo, diciendo: -¡Hiere! -El verdugo levantó el hacha. Todos cerraron los ojos, y resonó un largo y penetrante grito. De la cabeza separada no se movió una fibra; fija permaneció la sonrisa con que moría, halagada por las visiones de 366 BEATRIZ CENCI una vida mejor; el cuerpo, empero, se encogió cuatro dedos lo menos y se debatió tremendamente convulso. Después quedó inmóvil. El verdugo extendió la mano poco firme hacia aquella cabeza para mostrarla al público; pero el padre Angélico y los cofrades lo detuvieron. Uno de ellos le puso una corona de rosas y después de haberla envuelto en el velo blanco, gritó a la gente: ¡Esta es la cabeza de Beatriz Cenci, virgen remana! *** Guido, después que hubo empleado toda clase de medios para dominar al espantado caballo, recurrió a un partido extremo. Abandonó las riendas y tendiéndose sobre el cuello, con ambas manos le tapó los ollares humeantes. El caballo, no pudiendo respirar, se detuvo. Guido le dejó descansar un rato y después, de repente, lo volvió a la izquierda con la brida y le espoleó el ijar derecho, arrancando calle abajo en dirección al castillo. Cuando llegaba, el cofrade, con la cabeza de Beatriz en la mano, gritaba: -¡Esta es la cabeza de Beatriz Cenci, virgen romana! Los hermanos de la Misericordia, cuando hubieron depositado el precioso cuerpo en el ataúd, lo condujeron a San Celso, donde le quitaron la corona y se la ciñeron al cuello. El corte que separaba la cabeza del tronco estaba disimulado por aquella guirnalda de rosas frescas y recogidas por la ma367 FRANCISCO D. GUERRAZZI ñana. Algunas de ellas aparecían más rojas de lo que ordinariamente son las rosas: estaban teñidas de sangre. Los hermanos, que estaban rendidos, tomaron un poco de descanso. El cadalso está limpio otra vez, y todo preparado de nuevo. La boca del sepulcro jamás dice basta. El patíbulo espera la tercera víctima... Es muy triste tener que acabar esta historia con la descripción de un suplicio más atroz de lo que pudiera concebirse; pero lo haré, porque semejantes horrores subsisten todavía en algunas naciones de Europa de las que presumen de más civilizadas. Los hermanos de la Misericordia, cuando hubieron recobrado aliento, fueron a tomar a Santiago Cenci, que estaba destrozado, manando sangre, lleno de llagas y presa de espasmos que no es posible imaginar y menos describir. ¡Oh! ¡Este sí que deseaba la muerte, como el ciervo sediento desea el manantial! Marchó con ligero paso, cubierto con la negra capa de la cofradía, subió presuroso la funesta escalera, volviéronle a quitar la capa, y quedó desnudo de cintura arriba mostrando las cruentas llagas. A los que le vieron no les pareció natural que conservara, no ya la vida, sino aun el sentido y el habla. Aproximóse a Bernardino, al cual, vuelto en sí, le castañeteaban los dientes y fijaba una mirada estúpida en cuanto le rodeaba. Ciertamente, la vista de aquella criatura hacía llorar; pero las lágrimas se habían secado en los ojos de don Santiago; las había derramado todas, sólo le quedaba sangre para derramar, y aun de ésta, poca. Puso una mano 368 BEATRIZ CENCI sobre la cabeza del niño y exclamó volviéndose hacia el público: -Por última vez protesto de que don Bernardino, mi hermano, es inocente de todo delito; si otra cosa confesó, fue por la intensidad del dolor en el tormento. Orad por mí. El verdugo le ató las piernas a una anilla fija en el tablado, le vendó los ojos, tomó la maza, la levantó por encima de su cabeza, y se la descargó al reo en la sien izquierda. Santiago cayó como res en el matadero. El verdugo asestó seis golpes más en el pecho y costados del caldo. Crujieron los huesos, y las carnes, salpicando las tablas de sangre, saltaron en piltrafas mezcladas de fragmentos de costillas. El ejecutor puso luego la maza debajo del cuello de la víctima, un pie en la frente, una rodilla sobre el pecho, y le abrió el vientre, donde metió el brazo hasta, el codo sacándole luego ensangrentado, con las vísceras humeantes del ajusticiado en la mano, las que enseñó al pueblo gritando: -¡Estas son las entrañas de Santiago Cenci! Y las tiró a un lado, para descuartizar a hachazos el cuerpo. Una salpicadura de aquella oleada de sangre que anegaba el cadalso y goteando caía a través de las tablas, hirió el rostro de Bernardino, a quien el calor del líquido devolvió bastante conocimiento para que comprendiese la atroz carnicería que hacían con su hermano. ¡Y por cuarta vez cayó desvanecido! El pueblo, entonces, creyóle muerto también. Conducido rápidamente a la cárcel, con grandes esfuerzos le pudieron volver en sí; pero el pobre niño gemía sin cesar y lo abrasaba 369 FRANCISCO D. GUERRAZZI altísima fiebre. Durante muchos días estuvo entre la vida y la muerte hasta que, gracias a la asistencia de los mejores médicos de Roma, algunos meses después entró en franca convalecencia. La gente creyó entonces, y con razón, que la pena dispuesta a Bernardino fue mayor y más terrible que la que sufrieron sus parientes. El placet de Clemente conmutaba a don Bernardino Cenci la pena de muerte con la de reclusión perpetua, y a condición de que presenciase la muerte de los suyos. *** Maese Alejandro, rodeado de gente a caballo y de esbirros para salvarle de las iras del pueblo, el cual siempre la pega con la piedra y no con la mano que la arroja, y que entonces le hubiera destrozado, se encaminó a su vivienda de Corte Savella, y mientras hacía abrir la puertecilla baja, en donde entraba como lobo en la guarida, el postigo se abrió de improviso y un féretro fue impulsado por manos invisibles. El verdugo tuvo que dar un salto para que no le lastimasen las piernas. No era extraño sino muy natural que fuesen sacados de aquella manera los infelices consumidos por las penas o lacerados por la tortura; sin embargo, el verdugo se quedó por un momento como deslumbrado por un torbellino de fuego. Detrás del féretro, aparecieron con el espinazo doblado los que lo habían empujado y entre ellos uno que, como si no apreciara o desdeñase la facultad concedida al hombre 370 BEATRIZ CENCI de mantenerse en pie y con la frente levantada al cielo, caminaba a gatas como una bestia. Aquel hombre era Odre, el estúpido borrachín. Cuando hubo salido miró al verdugo con ojos sanguinolentos, abrió su inmensa boca y dijo: -¡Hola! Dios no espera el sábado: te paga en seguida. Y levantando el paño funerario descubrió el cuerpo inanimado de la pobre Virginia. *** El joven Ubaldino Ubaldini fue transportado con mucho cuidado a casa de una hermana suya, donde con todo el secreto que el caso requería, le asistieron los médicos con solicitud y su hermana con cariño verdaderamente fraternal; pero las heridas eran muy graves y habíase apoderado del enamorado pintor una fiebre tan alta, que los médicos aseguraron que no llegaría a la noche del día siguiente. Al amanecer, en efecto, se agravó de una manera alarmante, y en medio del delirio pidió papel y lápiz. Se lo dieron para calmarle, y en el estado en que se hallaba esbozó maravillosamente el retrato de Beatriz, dibujo que, adquirido por Maffeo Barberini, sirvió de modelo al que más tarde hizo Guido Reni. Noticioso monseñor Taverna, del lugar donde se había refugiado Ubaldini, mandó prenderlo; pero cuando llegaron los esbirros el noble joven había entregado ya su alma al Creador. 371 FRANCISCO D. GUERRAZZI *** Por aquel tiempo existía en Roma la costumbre de que la conducción de los cadáveres al sepulcro se hiciera en tres diferentes horas, según la calidad y condiciones del muerto. Los pertenecientes al pueblo se llevaban a la puesta del sol: los nobles, los clérigos y los curiales, una hora después del toque de oraciones de la tarde; y los cardenales, príncipes y barones romanos al toque de ánimas. Los cadáveres de Beatriz y de Lucrecia y los tristes despojos de don Santiago permanecieron expuestos hasta las nueve al pie de la estatua colosal de San Pablo, elevada al extremo del puente de Sant' Angelo; de allí los llevaron al Consulado de los Florentinos, y después a la Misericordia. A las nueve de la noche, el cuerpo de doña Lucrecia fue entregado a su hermano don Lelio, que, según los deseos de la difunta, la hizo enterrar en la iglesia de San Gregorio. Los amigos de la casa Cenci procuraron que los miembros de don Santiago fuesen enterrados en uno de los sepulcros preparados por Francisco Cenci para sus hijos. Las siete doncellas no abandonaron a Beatriz una vez muerta, sino que, animadas por espíritu de caridad, le rindieron los últimos tributos lavándola diligentemente, vistiéndola con espléndidas ropas, rociándola con agua de azahar y cubriéndola de flores. Volvieron a colocarle en la cabeza la corona de rosas, pusiéronle otra en el cuello y se repartieron las que habían teñido la sangre de la víctima. 372 BEATRIZ CENCI De todas partes se vieron acudir nuevos grupos de jóvenes vestidas de blanco, para tributar homenaje a su desventurada hermana, huérfanos y todas las órdenes de la religión franciscana. Cincuenta antorchas rodeaban el féretro; y fueron tantas las luces encendidas en las ventanas de las calles por las que pasó el fúnebre cortejo, y tan copiosa la lluvia de flores que cayó sobre el ataúd, que el pueblo la comparó a la procesión del Corpus. Alternando las tristes salmodias, la comitiva se encaminó por el monte Janículo a la iglesia de San Pedro en Montorio, donde estaba preparado un túmulo donde depositaron el cadáver. Los cánticos se renovaron allí más dolientes; rociaron el cuerpo de la infeliz con agua bendita y le dieron entre gemidos el último adiós. Pero la multitud no abandonó en seguida la iglesia, y la gente no cesaba de entrar y salir, como acostumbran los católicos el jueves santo en su visita a los sagrarios. A media noche aun se oían pasos en la iglesia. El ostiario anunció que iba a cerrar las puertas, y dejando transcurrir algún tiempo, cuando le pareció que ya habían salido todos, empujó el pesado postigo y cerró. El golpe, resonando de arcada en arcada, repercutió en todos los ángulos de la casa de Dios y de las antiguas sepulturas; luego cesó gradualmente y todo quedó en silencio. De los cirios, sólo uno quedó encendido y esparcía una débil claridad en torno del cadáver. Las lámparas, que ardían como puntos luminosos delante de los altares de los santos, hacían más solemne y medrosa la obscuridad del lugar. 373 FRANCISCO D. GUERRAZZI XXXI EL SEPULCRO Se oyen unos pasos: se repiten... son los de un viviente que se acerca al féretro. A la claridad de la antorcha se distinguen confusamente las facciones del padre Angélico. ¿A qué viene el pobre fraile? Se sienta en la grada inferior del túmulo, cerca del candelabro, se abraza las piernas, apoya la barba en las rodillas y así permanece orando y meditando. De un rincón apartado de la iglesia se destaca otra sombra. Sus pasos no se oyen, tan levemente se desliza sobre las losas de mármol; pero son largos y vacilantes. Las diversas lámparas que penden de las bóvedas de las capillas, reflejan en más de un lado, sobre las paredes o en el suelo, sombras prolongadas; no parece sino que allí se haya congregado una porción de gente, quizá para llevar a cabo un plan tenebroso. Pero esto es vana apariencia; las sombras provienen de uno solo... solo, si se quita la compañía de su desesperación. Su pecho se hincha y baja jadeante; pero contiene el aliento de 374 BEATRIZ CENCI tal modo que no se percibe su respiración. Lleva los pies desnudos y la mirada extraviada. Es Guido Guerra. Se adivina el pensamiento que le guía por el puñal que lleva en la diestra, ¡el mismo puñal con que atravesó la garganta del padre de Beatriz, de la ajusticiada por parricidio! ¡aquel puñal con que antes que el hacha del verdugo segó los juveniles años de su amada! Tendió la mano izquierda al paño mortuorio, y ya iba a levantarlo... -Te esperaba -dijo el padre Angélico, poniéndose de pronto en pie y colocándole ambas manos en los hombros-. ¿Qué ibas a hacer? Su último pensamiento no fue ¡ay! para Dios, sino para ti. Moría contenta con la esperanza de verte en el cielo, y esto me dijo que te repitiera. Además me ordenó recordarte que habías cometido un grave pecado, un pecado que la divina justicia no puede perdonar sin un sincero arrepentimiento. ¿Querrás tú burlar las esperanzas de la enamorada virgen? ¿Quieres cerrarte, desventurado, el camino para reunirte a ella por siempre en el seno del Señor? Dame ese acero, para depositarlo en su sepulcro, y tú vive... En su lugar, toma esto; es un rizo de sus cabellos que la infeliz te manda para que lo lleves sobre el corazón, y esta imagen de la Virgen, ante la cual rezó ella su última oración, para que tú también ores y alcances por su intercesión el perdón que tu esposa... que Beatriz impetra a estas horas ante el trono de Dios. Ahora vete, hijo mío, retírate, no turbes la paz de los muertos... Beatriz no está aquí... levanta los ojos al cielo y la verás... 375 FRANCISCO D. GUERRAZZI Guido abrió la diestra y soltó el puñal, tomó los cabellos y se los guardó en el pecho; tomó también la imagen y abatiendo la cabeza sobre el pecho prorrumpió en llanto. El fraile, entonces, empujando al desolado amante por la espalda le separó de aquel féretro para siempre. Guido movía los pies lentamente, y sin darse cuenta se separaba cada vez más del túmulo, aproximándose a la puerta. El fraile abrióla, y cuando hubieron salido al aire libre, trató de calmar a su agitado acompañante con dulces consejos; pero Guido, enfurecido de repente, rechazóle, y en silencio huyó por la campiña, allí donde el rayo oblicuo de la luna en su ocaso hacía más medrosas las sombras. Dicen lejanas tradiciones que con el sol se levantaron en su pecho, mil veces más atroces, sus horribles angustias, y maldijo la hora en que le habían impedido llevar a cabo su propósito; y porque no había podido verter su sangre sobre la tumba de la amada doncella, juró derramar la ajena; ¡impío voto que cumplió con exceso! Habiéndose hecho capitán de bandoleros, no sólo llegó a ser terrible en la campiña romana, sino que con sutil ingenio consiguió hacer estragos dentro de Roma, en los guardias, y hasta en la seguridad del hogar doméstico. Muerto en 1605 el papa Clemente VIII, sucedióle, después del breve pontificado de León XI, el cardenal Camilo Borghese, con el nombre de Pablo V, partícipe de los despojos de la casa Cenci, y del que Guido Guerra sospechaba que hubiese también tenido parte en la muerte de aquellos; por lo que le hizo saber que hiciese testamento, pues de un 376 BEATRIZ CENCI modo u otro moriría a sus manos. Y como si esto no fuese bastante, para dejar mayor inquietud en el ánimo del Pontífice, unióse el vaticinio de cierto astrólogo que le pronosticó corta vida. Por lo que, atemorizado, no se atrevía a salir del Vaticano, y si alguna vez salía era rodeado de gente armada. Si alguien le entregaba un papel o memorial, por recelo de que estuviesen envenenados, los dejaba caer al suelo7. Un día Guido, contemplando los cabellos de Beatriz, se avergonzó de la abyecta vida que llevaba; y, aspirando a mayor venganza, salió de improviso de Roma y encaminóse a Flandes, donde aun duraba la feroz guerra que aquellos pueblos sostenían por la independencia y la libertad. Pero llegó tarde; la guerra tocaba a su término y después de su llegada no ocurrió nada notable; muy al contrario, al poco tiempo, se encontró con inmensa decepción, que se firmaba la paz. Entonces volvió a su pasada vida, y consideró cómo todos sus pasos le alejaban del sendero que antes de morir le recomendó la mujer amada. No poco contribuyó a que cambiase de ideas una carta que le escribió su madre, también en el lecho de muerte, en la que conjurábale a mudar de vida para hacerse digno del perdón de Dios, al menos en compensación de cuanto le había hecho sufrir por sus errores. Escuchando aquellas voces de la conciencia, parecióle que no debía apoltronarse en cualquier claustro, vegetando en la ociosidad, y se refugió en el monte de San Bernardo, donde por su temerario arrojo y por su fortuna en sacar de entre la nieve a los viajeros extraviados y sorprendidos por las nevadas, 7 Pablo Sarpi, Historia del Concilio de Trento. 377 FRANCISCO D. GUERRAZZI adquirió tanta fama de piadoso como de valiente; y es agradable pensar que, aplacada la justicia de Dios, volvería a reunirse con aquella que tanto amaba, en la mansión de los justos. *** ¿Dónde reposa ahora el cuerpo de Beatriz? En la iglesia de San Pedro en Montorio ha desaparecido el cuadro de la Transfiguración de Rafael, y con él la lápida de la virgen tan vilmente traicionada. Sin embargo, el cuadro de la Transfiguración, colocado en lugar más digno, recibe todavía los homenajes de la posteridad, mientras el peregrino devoto busca en vano el sepulcro de Beatriz. Les frailes, como el buen hijo de Noé, afamándose para ocultar las vergüenzas de la corte pontificia, han vuelto al revés la piedra y la inscripción ha desaparecido. ¡Pobres frailes! Se necesita un manto demasiado grande para cubrir los pecados impíos de la avara Babilonia, como ha dicho Petrarca, y las memorias no se borran como las vidas y los mármoles. El peregrino a quien impulse el cariño hacia la desventurada mártir, vaya a San Pedro en Montorio; deténgase ante el altar mayor, pasada la balaustrada. Allí, in cornu epistolae, al pie de las gradas del altar, fíjese en la losa de mármol pentélico que forma ángulo con las losas laterales; debajo duermen en paz los huesos de Beatriz Cenci, doncella de dieciséis años, condenada a muerte ignominiosa, por parricidio que no cometió. 378 BEATRIZ CENCI *** El martes siguiente, que cayó en 14 de septiembre de 1599, la compañía de San Marcelo, que goza del privilegio de libertar un preso por la fiesta de Santa Cruz, obtuvo que se pusiese en libertad a don Bernardino Cenci, a condición de que en el transcurso de un año pagase veinticinco mil escudos a la Compañía de la Santísima Trinidad del Puente Sixto. No se sabía cómo podía pagar esa cantidad Bernardino, que había sido despojado de todos sus bienes; pero la Curia, insaciable, tendía un lazo, para tratar de sacar dinero de la piedad de los parientes, pues los Cenci, en Roma, y en otras partes, tenían fama de nobilísimos y poderosos. Dicho se está que aquellos veinticinco mil escudos no fueron pagados; pues creciendo cada día la indignación del público, al ver la mayor parte de los bienes de la casa Cenci en poder de los Aldobrandini, el Papa, con auto de 9 de julio de 1600, tuvo que restituir a los hijos de don Santiago algunos de los bienes confiscados, los que estaban sujetos a fideicomiso, pero, sin compensarles con una buena suma de dinero, como se desprende del mandato conferido, para transigir, a monseñor Fernando Taverna, en el que se leen las siguientes palabras: «Pro aliqua condecentiori Camerae pecuniaria summa per eosdem Jacobi filios persolvenda transigas.» En julio de 1601, removida de nuevo la misma causa, preciso fue abrir otra vez las fauces al mastín, y devolver todos los demás predios, excepto el inmenso feudo de Casale di Torre Nova, del que el Papa había tenido cuidado de hacer donación a Juan Francisco Aldo379 FRANCISCO D. GUERRAZZI brandini, por el precio simulado de noventa y un mil escudos. Muertos Clemente VIII y Pablo V, ansiosa de recuperar la valerosa viuda de don Santiago la mal arrebatada fortuna de sus hijos, demostrada la iniquidad de aquella venta, tachándola de notoria injusticia, pidió la restitución y la facultad de demostrar el fraude y la lesión enormísima del instrumento contra Pupissa Aldobrandini, Pablo Borghese y otros mencionados en la súplica elevada a Gregorio XV. No me ha sido posible encontrar otras memorias de aquellos litigios, pero los pleitos entre Cencis, Aldobrandinis y Borgheses, duraron siglos; y no hace aun cuarenta años, en los tribunales de Roma se renovó el litigio entre el príncipe Borghese y el conde Bolognetti Cenci. FIN 380