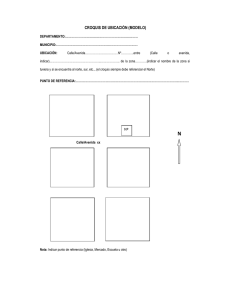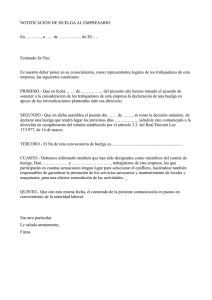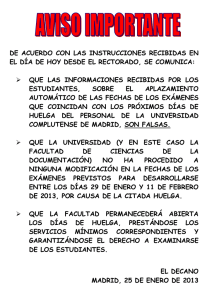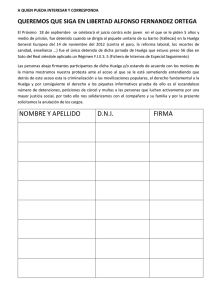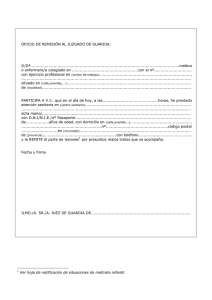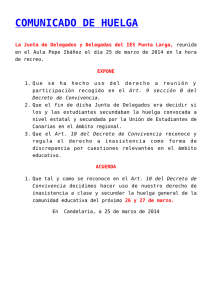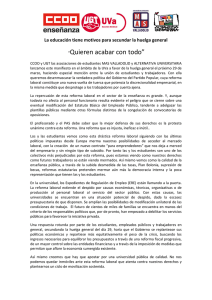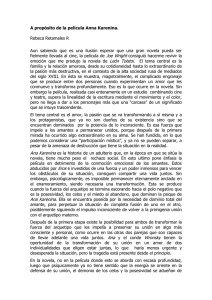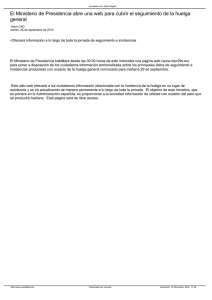full PDF
Anuncio

Locos pirados de todos los calibres, . drogadictos, traficantes, jugadores de Pl.?gpong, agentes triples, aro~nt~ de los paJ21"OS, 3 UNIVERSITARIAS 3 . rcas de etnias en extinCion, lobos patria . solitarios, aulladores a la luna... --- _ .~~ ... ,... ~~ ~~~ ~~. r ~, ~ ,~h'" ,...i""".-.....-- ... ~-~ ... Paco Pérez Arce: El· Movimiento del 29 ~ . r. Edmundo Jacobo: De la destrucción de la Universidad de -Guanajuato a la debacle de Baja California Andrés Ruiz: Sealtiel Alatriste: ¡Viva Paul la cultura en r:ft.~~~g Su emento iem re! Núm. 1314 México, D.F. 11 de Junio de 1987 Newman! LA UNIVERSIDAD DE ELLOS, LA UNIVERSIDAD DE NOSOTROS Mauricio Ciechanower: Fontanarrosa Fontanarrosa: /lE/ monito/~ un cuento 35 Locos, PIRADOS DE TODOS LOS CALIBRES, DROGADICTOS, TRAFICANTES, JUGADORES DE PING PONG, AGENTES TRIPLES, AMANTES DE LOS PAJA~OS, PATRIARCAS DE ETNIAS EN EXTINCION, LOBOS SOLITARIOS, AULLADORES A LA LUNA... La literatura de una marginalidad levemente , parano~ca Una entrevista con Jerome Charyn Paco Ignacio Taibo II J .rome Charyn es sin duda. uno de los mejores escritores norteamericanos contemporáneos. Hay 20 libros que lo atestigu~n; algunos co.mo War críes over Cavenue, Metrópolis o Blue eyes, de sobra lo atestiguan. Sin embargo, esta contundente opinión que abre la nota, no es compartida. Estamos de acuerdo ciudadanos tan diferentes y tan alejados entre sí por gustos y manías, como uno de los editores del suplemento literario de Le Monde, que situó Blue Eyes como una de las mejores 10 novelas de los pasados cinco años; un cronista del Village Voice de NY, Vázquez de Parga uno de los más serios estudiosos de las literaturas marginales, que prologó en Barcelonflla primera novela de Charyn publicada en español, y el que escribe esta nota, quien piensa que son más los que no están de acuerdo, y muchos más los que no tienen opinión, porque Charyn, como su literatura, se ha movido esencialmente en el lado oscuro de nuestra sociedad. Mientras brinco a un borracho y eludo a dos watusis de 1.95 que quieren venderme un paraguas viejo en el West Village de NY, pienso que los pasos que me llevan a la casa de Charyn, están motivádos sobre todo por la injusticia de que su última novela Paradise man no haya sido seleccionada entre las finalistas para el Edgar que los autores norteamericanos conceden a la mejor novela policiaca norteamericana y que será hecho público esa misma noche. Con grandes dificultades para abrirse paso en los Estados Unidos, donde la crítica culta lo mira con recelo por abrirse camino en la literatura popular, y los vendedores del mercado de masas lo ven con desconfianza por provenir de la literatura de élite. Triunfador absoluto en Francia, donde sus novelas policiacas son reconocidas como la 36 renovaClon más importante del género desde ChandIer, desconocido por los lectores en español, aplaudido en Inglaterra, Charyn, con sus casi 50 años a cuestas, comienza a derrotar obstáculos y barreras, mientras escribe cada vez mejor y escribe cada vez más. . La suya, es una extraña combinación de obsesiones: lo racialmente marginal, el submundo, el ghetto, lo popular como objeto inalcanzable, la literatura de masas, la novela policiaca y de espionaje, pero también la novela experimental y el comic, y también la gran guía secreta de la ciudad por la que habla, la única ciudad que podría haber creado a un personaje así: Nueva York. Lo que sigue, es la reconstrucción de una conversación con Charyn en su casa en Nueva celebrada a mediados de mayo. Una conversación de dos horas cuyas notas consumieron siete hojas de un horroroso block amarillo con letra muy apretada, .; llenas de palabras sueltas en inglés, palabras rusas e yidish traducidas por Charyn, palabras en su español de habitante del ghetto multiracial más gtande del mundo. Ir -¿Desde cuándo escribes? ¿Naciste en el 37, no? En el 37. Escribo de tiempo completo desde 1963. Como profesional. Pero yo sabía que tenía que escribir desde el 59, en el college. Por eso sólo aceptaba trabajos que no me impidieran escribir. Yo lo sabía. Sabía que tenía que escribir. Ganar dinero solo para poder comer y tener tiempo para escribir. En esos años era vigilante de una plaza donde había juegos infantiles, pagado por la ciudad de Nueva York para cuidar a los niños, pero mi horario era el mismo de la escuela de los niños, de manera que no cuidaba a nadie. Era un fantasma que leía como loco a mitad de una pequeña plaza que se hacia en el ~rucede dos avenidas, con un par de columpios desocupados. Fui maestro en una escuela pública, pero sólo daba dos horas de clase diarias, una hora. Era suplente de los maestros que faltaban. Era el tipo que entraba, nadie sabía por qué estaba yo allí, daba una clase y desaparecía. De nuevo un fantasma. En 1963 escribí algunos relatos en la revista Commentary, una revista liberal que publicaba a muchos autores judíos. Recibí en respuesta cartas de seis editoriales, contesté a la-' que me parecía más amable. Nunca supe si me equivoqué o no. Entonces me publicaron una novela, "Once upon a droshky". Un droshky es una especie de carrito de tres ruedas originalmente ruso. Hay muchos en Nueva York. -Tu literatura está repleta de ajustes de cuentas con el pasado, de personajes marginales, muchos de ellos rusos y judíos, polacos y alemanes en Nueva York. ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son tus orígenes? -Una familia ruso-polaca de emigrantes, claro está. En un ghetto de Nueva York en el Bronx. Una familia que llegó a Norteamerica en los años 20. Una emigración pobre, dura, sin destino. Los hijos de estos emigrantes no se integraban a la sociedad norteamericana, no ascendían, peor aún, descendian. Cada vez más pobres. No nos quedaba mucho más que el gangsterismo o la literatura como forma de salir de aquello. Durante muchos años no hablé inglés, sólo polaco o yidish. Nunca supe lo que era una cuenta de cheques. Hasta ahora me molesta mucho usar una. Esa es una cosa para los negocio.... Yo sabía que tenía que salir de aquello. Y el camino fue una secundaria fuera del ghetto, la Music and Art. Una institución increíble, donde sin quererlo se encontraban todas las clases sociales. Fue un choque extraño, porque eso era lo que yo estaba buscando y sin embargo estaba perdiendo algo. La sensación todavía me dura. La familia 'se quedó atrás. Mis pensamientos vuelven una y otra vez al ghetto. Me asusta verme envuelto con comerciantes. Me ponen muy nervioso los ahogados. Tengo problemas con la propiedad. Esta casa en la que vivo quieren volverla cooperativa, pero me asusta un poco ser propietario; creo que voy a decir gue no. no me atrevo. -Fuiste de la generación que peleó desde las universidades contra la guerra de Vietnam, ¿No es así? -Sí. En los 60 las universidades se abrieron para los escritores. Fui a dar clases a Stamford University desde el 65 al 68. Muy activo contra la guerra en el 68. Mucho de mi tiempo fue para tratar de parar la guerra. A mí me gustaban los vietnamitas. Pero las universidades son malas para un escritor. Crean un ambiente falso que no es bueno. Luego fui a dar a la Universidad de Nueva York. Igual. -¿Qué escribiste en esos años? -Novelas extrañas, muy experimentales. Tenía cinco lectores y el número iba descendiendo. Yo me decía¡ tienes que hacer algo. Esto no es escribir. Tenía que ir hacia la novela popular. Siempre había estado interesado en el crimen, era parte esencial del mundo de mi infancia. Pero la universidad, la academia me arrastró hacia la literatura "mayor", me hizo perder mi espacio entrampado en los problemas del estilo. Por eso, en plena crisis, volví a la literatura criminal, encontré la literatura criminal. Me ayudó mucho mi hermano que era policía... En 1975 edité "Blue eyes" ("Ojos azules", Plaza Jenés, en España) que tuvo un pequeño éxito; luego en 1976 escribí rápidamente otras dos: "Marylyn the Wild" (Marylyn la salvaje) y "The education of Patrick Silver" ("La educación de Patrick Silver". Había encontrado uno de mis caminos. La novela criminal trabajaba sobre el mundo que yo conocía. El crimen es política, el crimen condensa todo. -Nuestro colega Jdan Madrid ha hablado de la nueva literatura criminal como "la antiepopeya del sistema capitaliSta"; yo mismo he andado con la frase a cuestas de "la literatura que trabaja sobre el lado oscuro de la sociedad", ¿qué opinas? -El lado oscuro... Eso. Me gusta la ficción en la que todo está en movimiento. Estoy quebrando los límites de la GOnvención. Para los lectores norteamericanos esto es muy difícil. Los Estados Unidos tienen un gran problema con su sentido del humor. -Cuéntame UD. poco cómo fue el éxito de tus libros fuera de Estados Unidos. - Yo sabía que mis novelas habían sido edita-das en Francia, pero nada más. Un día toca la puerta de mi casa un periodista francés, de Liberation, y me dice así nada más: "Te aman en Francia". Me sorprendí. El periodista a su regreso se comunicó con la editorial y me enviaron copias de 100 artículos publicados por la prensa francesa. Yo no acababa de creerlo. Enloquecí. Fuí a Francia. Hice lo que quise. Hice textos para un comic que tuvo un éxito enorme publicado en A suivre y que se llamó "La esposa del mago". Luego se editó en un volumen dentro de la colección Black Box en Inglaterra, mis cuatro primeras novelas policiacas, 'The Isaac quartet (El cuarteto de Isaac). Tuvo muy buena prensa. Esto rebotó en los Estados Unidos y aumentó el interés por mis lib~. Hay ediciones de bolsillo de algunos ya. Pera sigue siendo desconcertante. Aunque soy un autor con 20 libros publicados, cada nueva edición me hace sufrir. ¿Lo van a leer? Cada vez que sale un libro nuevo tiemblo. En Estados Unidos se vive en el limbo. Yo sigo aún sin poder encontrar a mis lectores. He tenido un mOQtón de premios, pero sigo sin encontrar a mis lectores. Esto es una locura, pero te permite ser libre. No tengo una fórmula para el éxito, por lo tanto puedo seguir escribiendo 10 que quiero. No hay ningún modelo que copiar. Ojos azules ya está en su tercera edición en paperback, pero la tercera no vendió más que la segunda. No se entiende nada. Mis libros se dedican a violar las reglas del mercado editorial. Gritos de guerra sobre la avenida C tuvo una crítica excelente, pero aún no hay edición de bolsillo. A ver qué pasa con él. -Tus novelas se mueven en una ciudad de Nueva York muy reconocible, llena de locos, comedores de veneno, deshechos humanos que volvieron de Vietnam, refugiados que tratan de reproducir en UD barrio la tierra original, cazadores de dólares, madres universales, policías corruptos, todo tipo de paranoicos, traficantes, jugadores de ping pong... Y todo esto en un ambiente que a veces se describe de una manera hiperrealista, y otras se va redondeando con un toque absurdo, un toque kafkiano, yo diría... -Así veo Nueva York,así me veo a mí mismo. Momentos de lucidez en un contexto de locura. Me encanta Nueva York, las calles, los rostros de la cultura en l'WEXICO en la cultura I~ • 1' ..... 11 cfp S;"", 111 re! Director General: José Pagés Llergo Director: Paco Ignacio Taibo II Jefe de redacción: Gerardo de la Torre lNeflo: Beatriz Mira Redacción: Francisco Pérez Arce, Mauricio Ciechanower, Rogelio Vizcaino, Emiliano Pérez Cruz, Luis Hemández, Cosme Omelas, Jorge Belannino Femandez Tomás, Jesús Anaya Rosique, Andrés Ruiz, Orlando Ortiz, Víctor Ronquillo, Juan Manuel Payán, Héctor R. de la Vega, Carlos Puig, Angel Valtierra, Pilar Vázquez, Annando Castellanos. Investigación Gráfica: Paloma Saiz. la gente en la calle. Me fascina el anonimato de este país que está jodido. Los negros en Estados Unidos no existen. Los parias no existen. Son fantasmas en su país. Yo los veo a todos. Las presiones económicas son tan grandes que los adolescentes abandonan las escuelas como robots a la cacería del dólar. Yo crecí en una cultura de emigrante. El dinero era para vivir. Esto ha desaparecido. Cagar en Nueva York cuesta dinero. Enloquezco en mi casa escribiendo, salgo a la calle y revivo. -En Ojos azules hablas de México, tus personajes hacen una breve pasada por la ciudad de México, y logras darle al D.F. ese mismo tono irreal que le das a Nueva York.•• además, la novela está fechada en Barcelona... -Escribí la novela en Barcelon'a. Todo el tiempo trabajando, no tenía ni un solo amigo. Barcelona era una ciudad barata. Yo era un fantasma absoluto. No hablaba con nadie. Sin embargo cuando llegué a España, supe por qué tenía que escribir esa novela allí. Vi las calles con balcones de Madrid y la gente hablando de uno a otro. Lloré. Pertenecía a países como ese. El Prado. Los dibujos de Gaya. Eran mis historias. Supe que había encontrado la tierra perdida que nunca había tenido en los Estados Unidos. No había nada malo en mí. Viví en Barcelona como un loco furioso y feliz. Escribía a todas horas, paseaba por las ramblas en las noches, siempre sin miedo. No hablé con nadie durante meses, sólo con la muchacha de una tienda de fotocopias donde yo copiaba mi novela para mandar partes a los Estados Unidos. Comí paella todos los días, sin fallar ... -Así se explican muchas cosas de Oios azules... La irrealidad de Nueva York vista desde lejos. La carga emocional tremenda que tiene toda la novela... ¿Y México? -Estuve en México cuatro días para poder escribir ese capítulo. I Uf! La ciudad con las caras más tristes del mundo. Museos modernos y diez calles más allá los barrios más miserables. Pe'ro nunca tuve miedo en las calles. Eran mías. Yo les pertenecía. Calles llenas de energía. Un paisaje urbano maravilloso. Un hombre lleno de vida arreglando una bicicleta... -¿Cómo puede vivir en Nueva York si tu mundo es otro? -Soy un fantasma, te lo dije. Vivo en el anonimato. Voy áI cine todos los días. Me siento en la segunda fila, frente a una pantalla enorme. Adoro las películas policiacas, tienen que ver con la realidad. Hago el amor y voy al cine. Ahora estoy divorciado. Me cuesta trabajo mantener una relación cotidiana. Aún no sé cómo vivir. Me enloquece estar solo, me enloquece estar acompañado. Me siento frustrado. Escribo en ellímite, en el borde. En una· situación solitaria. Busco caminos para llegar a la gente que pienso que quiere leer lo que yo escribo. Hago guiones de cine. Ultimamente uno para Artbur Peno: gangsters, judios rusos. Escribo sobre un asesino a sueldo que fracasó en su trabajo porque se hizo demasiado famoso y perdió el anonimato... -Acabo de leer "Metrópolis", tu guía secreta sobre Nueva York, y Die parece el mejor libro que he leído en mi vida sobre esta ciudad. Una especie de crónica que se vuelve memoria, se hace novela y regresa a ser la guía más alucinante sobre Nueva York que se haya escrito. Es un libro que me sorprende que no se haya publicado en español. -Edítalo tú. Seguro que allá les va a gustar mucho y me van a entender mejor. Aquí está a , mitad de camino entre ser un enorme éxito o un absoluto fracaso. No Sé muy bien qué pasa... Pienso que la culpa no es mía. Y Jerome Charyn se queda mirando a la ventana, con esos ojos tristes bordeados por unas enormes ojeras que parecen cicatrices. Mira una ciudad de Nueva York extraña, seis pisos abajo de su departamento. La ciudad que ha contado y contará mejor que nadie. 37 L as avenidas A. B. e y D lo,man un sncio apéndice al Bajo East Side de Manhattan. Estas cuadras alfabéticas se han convertido en territorio apache, la tierra de la muerte y la cocaína. Aunque se conservan reductos de ucranianos, rusos, polacos, italianos y alemanes sobre y en los alrededores de la avenida A, estos reductos tienen poca presencia en los asuntos interhacionales del nuevo territorio apache. La población es aún abrumadoramente católica, pero aún los fieles y esperanzados en la ayuda de la virgen María, cuando se les pregunta sobre Alfabetville contestan que Cristo se quedó en la avenida A. Esto es algo más que un chiste de vecindario. Baja por la Primera Avenida y ven a verlo. Tómate un café express en JohnY's,bajo láS escaleras. Todavía no estás en territorio apache, no importa lo que te hayan dicho tu papi y tu mami. . No pueden juzgar lo terrenal desde una terraza en Riverdale. No vas a encontrar tiendas Dean and Deluca, pero la Primera Avenida aún tiene el sabor de Manhattan, ese sentido de miscelánea: la riqueza escondida tras una ventana, la horda de taxis, un restaurante hunanés... No te sentirás solitario en la Primera Avenida. Pero muévete'In, poco hacia la avenida A, y comenzarás a oler la' luna. Los restaurantes no han desaparecido. Pu~des elegir aún tu propio café ruso. Siéntate y toma un poco de estofado de calabaza, dí que Doris Q'uin te envió. Doris, de la revista Spy. Te harán probar dorados panqués, pondrán una fresa en tu té, y pensarás que la avenida A es tu pro-[ pio becerro dorado. La desazón no empezará hasta después de pagar la cuenta. No tiene nada! que ver con la fresa, la fresa estaba bien. Es un. vago terror que comienza a domi!larte. El tráfico 1 parece diferente. Los automóviles se mueven con mayor lentitud en la avenida A. Puedes volverte viejo silbando y no aparecerá ningún taxi. Has entrado en territorio apache aún sin saberlo. Los taxis son mucho más sospechosos que Cristo, la Primera avenida es su frontera. .GRITOS·DE GUERRA EN LA AVENIDA e Jerome Charyn El escenario para una novela' La ausencia de taxis no es el único signo del territorio apache. Cristo no maneja un taxi. 'Pero en la avenida A descubrirás el primer restaurante hunanés que quebró en Nueva York. De repente te das cuenta de que no recuerdas cuándo viste el último drugstore; y te das cuenta de lo mucho que tiene que ver lá farmacia de la esquina con tu cultura, un pedazo de la civilización en la que confías. Hay un centro de ayuda médica donde debería estar la farmacia. En lugar del farmacéutico del vecindario, una pequeña fábric.a de doctores y dentistas para Alfabetville. Luego está el centro de ayuda legal, con frases en la ventana escritas en polaco, español, yidish, chino, ruso e italiano para anunciarse; como un alfabeto del mundo. Hombres y mujeres de rostros agrios se sientan tras la ventana con listas de agravios en las rodillas, largos pergaminos, largos, contra casatenientes, maridos, esposas, hijos, madres, los Estados Unidos. Pasas rápidamente ante la ventana, porque no' quieres aparecer en esas listas como una cruel mujer de la avenida A. A podría ser tan sólo una excéntrica avenida más. Se pueden comprar blintezes de blueberry, pan negro. Pero avanza uI1'poco más en el distrito, todas las contraseñas amables ha huido de estas calles. Ni siquiera queda 1 ilus n delobservadordela miseria. La avenida B v' los coloementál, res de la pobreza de una manera ta que no tiene sentido disimularla. Las mueblerías no tienen muebles en los aparadores, a lo más un sillón o un arcón roto. Alfabetville ho está cargada con ninguno de los sueños del Pequeño San Juan. Las bodegas son minisupers con una absurda idea del comercio: sacos de papas se encuentran tras las puertas de rejil~a sin que nadie 38 Esta descripción de Alfabetville, traspatio de Manhattan, Nueva York, sirve ·de marco para la novela Gritos de guerra sobre la avenida e y la introduce. El libro será publicado en español en 1988. los moleste, como si fueran ofertas a los dioses de la avenida B, quienes nunca han oído hablar en español, nunca han vivido en Puerto Rico o cerca de Madison y la calle 5 y sólo pueden imagínar el hablar criollo de esta calle particular. Pero la B es casi la civilización comparada con la C. F.n la C no hay dioses. Es el lado obscuro de un doset vacío. Los policías usan capas de Batman en la avenida C. No están celebrando Halloween.Es un mensaje que envían a los francotiradores ocultos tras las ventanas, de que no se encuentran patrullando; esto es territorio apache y ellos sólo están de paso. Los policías sin capa de Batman tienen el mal hábito de ser asesinados. Pero no hay que interpretar esto como anarquía. Pistoleros casi niños patrullan las calles.Protejen a los tratantes de cocaína del distrito y desaniman con su presencia a los narcos de la parte alta de la ciudad para que no se muden a Alfabetville. Y no deberíamos de olvidarnos de los soldados de Saigón Sara}¡, dama tigre de la avenida C, que opera desde una escuela religíosa abandonada, una escuela judía convertida en fortaleza y club nocturno privado. Algunos de sus soldados son veteranos de Vietnam. La misma Sarah fue alguna vez enfermera en las cercanías de Saigón. Eso dice. La dama tigre es una reciente adquisición del barrio. ¿Estaremos siendo testigos de una clasemediarización del barrk>? Visité la escuela judía hace un mes y rogué tras la reja metálica para que Sarah me concediera una entrevista. La dama tigre no me echó encima sus tropas, pero se mostró tacaña a la hora de hablar con el Spy. No pude lograr que charlara mucho conmigo tras los dientes metálicos de la reja. -Saigón, ¿qué tipo de operación diriges en esta calle? -Un hospital de beneficencia- dijo la dama tigre. -¿Dónde están las ambulancias?, si me permites preguntarlo. -En los 'túneles. Miré haCIa el norte y el sur de la ex escuela. -¿Túneles, Saigón? -Si -dijo-o Los túneles bajo la avenida C. Es!! fue su última palabra para el Spy. Tuve que empezar a repasar los parámetros de este doset vacío. ¿Era Sarah una anticuada intermediaria Stue aportaba su experiencia en Alfabet· ville? ¿l}ué era lo que importaba y exportaba? No eran camas de hospital. . No había cambiado la apariencia de las calles. Bardas, puertas metálicas, y ventanas tapiadas ron tablones. Una vieja dama vivió en el interior de un refrigerador, una calle al norte de la fortaleza. Ninguno de los soldados dlJ Sarah la arrastró a la ex escuela. ¿Hay un hospital para muñecas en la escuela judía? ¿Y qué con la influencia de Saigón Sarah en la frontera este, la avenida D? ¿Realiza vigilancia policiaca sobre la ininterrumpida línea de edificios en construcción que parecen el primitivo paisaje lunar? Me sospecho que no. Saigón Sarah tiene su propia luna por la que preocuparse. Las rocas de la avenida D son ¡SÓlo el recordatorio de que Alfabetville se traga lo nuevo y lo viejo, lo convierte en decorado, un escenario para dinosaurios. Conectando la D al norte se encuentra la más torva roca de t~das, la Planta eléCtrica Con Ed's, con sus jaulaS y cornisas moviéndose hacia el cielo, y enormes chimeneas que sostienen un paraguas sobre esta parte del territorio apache. No hay nada aquí que pueda identificarse ni siquiera con el último de los paisajes humanos. La planta eléctrica no es una visión infernal. Ningún demonio que se autorespete habría edificado un lugar así. E! el fin del mundo. Un monolítico castillo autocomplaciente de energía. ¿Quedan dudas de por qué Cristo se detuvo en la avenida A? Habría saltado al río después de la D o de la planta eléctrica y habría nadado sin parar hasta Belén. (Traducción Taibo ll). MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y VASCONCELISMO 1929: Francisco P~rez Arce AUTONOMIA y POLITICA E n abril de 1929, funcionarios académicos de indiscutible calidad intelectual, como Narciso Bassols (Director dela Facultad de Derecho), Antonio Castro Leal (Rectorcde laUniversidad) y Daniel Cosía Villegas (Secretario de la Universidad), coincidían enlque era inaplazable una reforma para elevar la calidad de los estudios universitarios. "El ausentismo en la Universidad -escribe Skirius- tanto entre profesores como entre estudiantes, se fue haciendo con los años un problema grave, pero en 1929 adquirió matices marcadamente poüticos. Reformas rigurosas podían cambiar todo aquello y obligar a los jóvene$ a volver a sus libros". "Narciso Bassols, con pleno conocimiento y aprobación del rector -escribió en sus Memorias, Daniel Cosío Villegas- decidió implantar el sistema de reconocimientos trimestrales escritos, en lugar del único examen oral de fin de año. Las razones académicas eran obvias: así se obligaría a los estudiantes a un estudio contínuo, en lugar del atiborramiento de fin de año; la prueba escrita salva la improvisación y la palabrería de la contestación oral... Pero la medida no podía ser más inoportuna políticamente hablando. Los estudiantes pidieron el abandono de la medida, que les fue negado. El 6 de mayo estalló la huelga: un par de días después, Puig (Jefe del Departamento del DF), sin duda para crearle problemas a Ezequiel Padilla como secretario de Educación, autoridad superior al rector, mandó un piquete de policías y después a los bomberos para atacar a los estudiantes que celebraban un mítin en la calle de San Ildefonso... una vez que corrió ~ngre .~tudiantil, la huelga se hizo inconteroble... • El asunto de los exámenes trimestrales y todo el p.roblema del nivel académico, pasó no a segundo ni a tercer plano, siDO que prácticamente quedó en el olvido. El presidente Emilio Portes Gil envió a los es- tudiantes una señal de apertura haciendo declaraciones en tono más que conciliador: "Los sucesos ocurridos el día de ayer han sido profundamente lamentados por mi. Estimo conveniente que esta situación anómala termine cuanto antes. A tal efecto la presidencia de la República ha dictado las medidas necesarias... que inicialmente consisten en el retiro de las fuerzas de policía que custodiaban los edificios escolares. En consecuencia los estudiantes pueden, C<?n toda libertad, volver a sus escuelas y deliberar en ellas cuanto lo deseen... (Emilio Portes Gil: Quince años de política mexicana). En la misma dec.laración invitaba a los estudiantes a que acudieran directamente a él, dispuesto como estaba a escucharlos y considerar sus demandas. Cosa que los estudiantes hicieron de inmediato haciéndole llegar un pliego cuyas peticiones principales eran las renuncias del secretario y subsecretario de Educación, y del rector de la Universidad; la destitución del jefe de la Policía (Valente Quintana) y del jefe de Comisiones de Seguridad (Pablo Meneses); la constitución de un Consejo Universitario con participación paritaria de los estudiantes; y la reincorporación de la educación secundari~ a las preparatorias. El pliego estaba firmado el 27 de mayo de 1929 por el secretario del Comité de Huelga, Ricardo García Villalobos. La respuesta del Presidente sorprendió a todos. Fue una respuesta aud~ que los estudiantes y la mayoría de los universitarios recogieron con entusiasmo, y que aceptaron sin muchos titubeos: el Presidente ofreció la autonomía universitaria. El movimiento estudiantil no había demandado la autonomía, su exigencia en cuanto a gestión académica se había limitado a la paridad en un Consejo. La respuesta del Presidente superaba con mucho lo que el movimiento se había p.opuesto: empezaron pidiendo el retomo a los exá- menes anuales; después pidieron un consejo paritario, y les respondieron ofreciendo la autonomía universitaria. Se trataba de una medida extraordinariamente hábil del Presidente porque además de solucionar el conflicto políticamente -(con sorprendidos aplausos aún de sus opositores), evitaba aceptar las renuncias y destituciones que atentarían contra el principio de autoridad. El mismo lo explica en el citado libro Quince años de política mexicana: "Llegué a la conclusión de que lo que ellos pedían no resolvía fundamentalmente ninguno de los graves problemas planteados y sí implicaba un quebrantamiento de la autoridad gubernamental; pues acudir a la destitución de funcionarios o a la aceptación de renuncias, era tanto como J;"elajar el principio de autoridad. En mi opi': nión, los escándalos callejeros que _habían dado margen a la represión que la policía y los bomberos se habían visto obligados' a ejecutar, se debían exclusivamente a la torpeza y falt~ de previsión con que procedleron las autoridadés universitarias, únicas responsables de aquellos-lamenta~les acontecimientos... Como por otra parte, los estudiantes eran azuzados constantemente porJíderes poüticos interesadoS.en provocar situaciones '/Em-tajosás, consideré necesario ahondar,.tanto como fuera posible, en la serie-de problemas universitarios que desde hacía mucho tiempo se venían presentando al gobierno... Así fue como, el contestar el memorial que presentaron a mi consideración los estudiantes, les manlfesté que el Ejecutivo iba desde luego a someter al Congreso de la Unión un proyecto de Ley que otorgara a la Universidad Nacional la autonomía a que tenía pleno derecho y que venía solicitándose desde hacía -algunos años". ¿De dónde vino la autonomía? ¿De dónde llegó esta autonomía aparentemente 39 -- -_ ... --~-- no pedida? Aunque Mauricio Magdaleno sugiere que un Directorio estudiantil lo exigía, el hecho ~ que la petición no fue formulada por el Comité de Huelga. Y el hecho también es que la ocurren-o cía política del Presidente (la idea en efecto había existido desde los tiempos de Justo Sierra) funcionó como antídoto efectivo contra la agitación estudiantil; cosa que sobremanera interesaba al Pr~idente en ese momento tan delicado. Puede decirse que la autonomía nació como necesidad políti en una coyuntura explosiva compuesta por os elementos: la aún presente rebelión cristera; los todavía frescos 75 días de rebelión escobarista (que había levantado a 30 mil hombres, y cuyo sofocamiento representó, además de una amplia movilización militar, un elevado costo financiero); y la oposición civilista al gobierno de Calles, cada vez más nucIeada en torno a la campaña presidencial de José Vasconcelos. El movimiento estudiantil estaba íntimamente ligado al vasconcelismo. Así lo muestran los testimonios que enseguida se transcriben de Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro: Magdaleno: "(Los estudiantes universitarios) eran todos, o casi todos, vasconcelistas y, al pronto, cuando menos se lo pensó el Presidente, se echaron a la calle en plan de rebeldia. Muchos de ellos combatían al gobierno desde un año antes y se habían declarado enemigos jurados de Obregón. La campaña reeleccionista de éste constituyó una monstruosa apostasía para la gran masa estudiantil, pese a que algunos de ellos -un grupo precario, por cierto- se manifestaron obregonistas. Una vez muerto el caudillo, el estudiantado universitario, inclusive los que se proclamaron partidarios de Gómez y Serrano, se afilió al vasconcelismo... Para nosotros lo de menos era lo que se discernía en el conflicto. Lo hicimos nuestro simplemente porque implicaba una activísima manera de oposición... (Mauricio Magda40 • leno: Las palabras perdidas) Bustillo Oro: "Los había muy buenos (oradores) entre nuestros compañeros de los tiempos estudiantiles, pero algunos se encontraban fuera de la capital; otros guardándose para la lucha universitaria que se avecinaba y que se emprendería como acción ÍDdirecta del vasconcelismo... Guan BustilIo Oro: 'Vientos de. los- veintes)"; Así, pues, es la coyuntura conflictiva, y más específicamente la creciente ola del vasconcelismo, lo que magnificó la huelga estudiantil y le dio una salida tan rápida como inesperada. UAnte la magnitud del co'1flicto -sigue Magdaleno- una vez más Portes Gil exhibió una consumada habilidad. Midió los alcances de la huelga y obró en consec'lencia. Los caudillos estudiantiles, más estudiantiles que vasconcelistas, acudieron al llamado presidencial, pese a nuestra obstinada decisión de mantener el movimiento en pie de lucha. Nos ganó la partida Portes Gil y el 4 de junio el Congreso lo facultó para dictar la ley que creó la autonomía universitaria. Una ley que sólo demagógicamente satisfizo la demanda estudiantil, pero que nos privó de una tan activa solidaridad política". Del triunfo a la imposición El triunfo estudiantil fue completo. Obtuvieron también la renuncia del Rector (13 de junio) y acto seguido entregaron la Universidad a las autori. dades. El decreto de autonomía fue publicado el 9 de julio. Y el día 10 fue designado Ignacio García Téllez para hacerse cargo provisionalmente del despacho de Rectoría. Las clases se reanudaron el 11 de julio, tras 68 días de huelga. Qohn W.F. Dulles: Ayer en México). Las reacciones en torno a la solución del conflicto fueron casi unánimemente favorables. Universitarios y políticos estuvieron de acuerdo en lo oportuno de la medida. (El propio Vascon- . celos tuvo palabras elogiosas para Portes Gil "por haber resuelto la crisis como un caballero civilizado, es decir. con ideas y no con balas. Ha roto la tradición caudillesca" dijo de él Vasconcelos, en El Universal, el3 de junio de 1929. Qohn Skírius, José Vasconcelos y la cruzada de 1929). Aunque tampoco faltó la ironía sangrienta: Skirius habla de la propaganda del Partido Nacional Revolucionario (recién fundado) que se burlaba de la autonomía pintando el escudo de la Universidad, con todo y la frase acuñada por Vasconcelos: "Por mi raza hablará el espíritu", como un enorme chupete para calmar a mIos infantiles estudíantes insolentemente encaramados en las cabezas de u distinguidos administradores". Al mismo tiell)po que se solucionaba el problema universitario, Calles, el embajador· norteamericano Morrow, y el propio Emilio Portes Gil, daban pasos hacia la conciliación del conflicto con la iglesia católica; precisamente en el mes de junio, la jerarquía eclesiástica aceptó la reanudación de los servicios religiosos. Del 2 al5 de julio se realizaba la Convención del Partido Antireeleccionista que ~ligió como su candidato a la presidencia a José Vasconcelos, luego de que éste había real~ado giras triunfales por diversos estados de la República. Así, al término de ese primer semestre de 1929, había cambiado notablemente el panorama político. Mauricio Magdaleno lo sintetizaba lacónicamente: . UHacia los últimos días de mayo (sería mejor: de junio) éramos los únicos enemigos del gobier.no (los vasconcelistas). Ya no había rebelión armada, ni cristeros en Jalisco y Guanajuato, y Aguascalientes y Colima, ni Jlniversitarios en las calles. Estábamos solos frente a la imposición": NOTAS SOBRE CRISIS, CULTURA YUNIVERSIDAD Andrés Ruiz , xico atraviesa por una crisis generalizada que repercute en todos los órdenes de la vida nacional. No es posible ocultar la pauperizaci6n creciente de los niveles de vid'a de los sectores populares, producto del encarecimiento y la inflación galopantes, acompañados de la congelación de los salarios y de una virtual prohibición del ejercicio del derecho de huelga. La recesión arroja a la desocupación y al subempleo a un importante porcentaje de la fuerza de trabajo, la que crece al mismo ritmo acelerado de la población, mientras las industrias operan por debajo de su capacidad instalada, hecho que se ha incrementado con la llamada "reconversión industrial", que traducida a términos cotidianos ha resultado una operación de reajuste de personal de magnitudes sin precedente en el país, mientras crece la cifra de la deuda externa. Es evidente que esta crisis afecta también las expresiones superestructurales. En el terreno de la cultura, el ai lamiento y la cosificación de los organismo estatales promotores de la misma, y por otro lado la creciente identificación de 10 productores culturales como trabajadores, así lo muestran; lo que da como resultado una situación cualitativamente distinta en el ambiente cultural de nuestro país. En este contexto la cuestión universitaria hov. no puede ser abordada en los estrechos términ~ de ayer ni con los reduci,dos parámetros conceptuales y culturales del pasado, no tanto porque el proceso de descalificación se ha profundizado y la universidaQ no puede adecuar e a su nuevo papel sino, sobre todo, porque se ha operado una profunda fractura entre la universidad y el mercado de trabajo, con el consecuente desempleo del trabajo intelectual, en medio de una crisis generalizada de las profesiones liberales, lo que convierte a los trabajadores intelectuales en asalariados, generando contradicciones dentro y fuera de la universidad. Así vemos cómo se ha dado una emergencia insólita de una conciencia crítica sobre el papel de la universidad y la transformación de la cultura. conciencia crítica que por las contradicciones que produce en su enfrentamiento con el Estado pone en evidencia el papel central de la autonomía. Es precisamente por esto que el problema de la reforma de la universidad no puede ser separado del discurso más general y de las nuevas interrogantes que la crisis económica del país pone en un primer plano, acentuando los rasgos más característicos de esta institución cultural, que en su concepción tradicional es incapaz de abordar en toda su complejidad los problemas del presente, como bien lo demostró el reciente movimiento estudiantil encabezado por el Consejo Estudiantil Universitario (CEU). La enorme extensión,de los aparatos de la reproducción genera una transformación y un desarrollo inauditos de los sectores medios intelectuales, así como en sus condiciones de vida y de trabajo, que posibilitan una insubordinación antiautoritaria. De la universidad de masas a la organización estatal de la investigación, de las organizaciones asistenciales y sanitarias a la difusión de los medios masivos de comunicación, de la extensión de la red de los servicios al confinamiento de la administración pública, se opera un desarrollo y una estandarización insospechada del trabajo intelectual. Sin embargo, vemos que se ponen en movimiento los investigadores y los artistas, al igual que los intelectuales secundarios de las universidades y los servicios, que revelan y descubren la relación estrecha entre saber y dominio, entre ciencia y capital, entre cultura y relaciones de poder en la sociedad presente. Es entonces que la cuestión del dIscurso universitario no puede prescindir de una atenta reflexión sobre diversos puntos, como por ejemplo la separación de la universidad de los problemas reales, lo que descubre la profunda contradicción de una institución que si no es reformada radicalmente, estará imposibilitada para aportar los cuadros técnicos, científicos e intelectuales suficientes para la transformación de la sociedad. Además de que la reforma no sólo debe referir e a las formas de gobierno exclusivamente, sino abarcar las múltiples contradicciones que agitan !'tIa vieja universidad, adecuándola sin modificarla. os encontramos además con la contradicción del creciente número de estudiantes y el desempleo del trabajo intelectual, lo que plantea una cuestión más general que no se agota en los recintos universitarios, sino que compete a la sociedad en su conjunto: el derecho al estudio y al trabajo. Pero si la vieja universidad de élite ha terminado para siempre, la nueva universidad de ,masas no puede continuar siendo una institución para41 los conflictos reales (aunque esta separación sea voluntariosamente negada o hábilmente disimulada), lo que deriva en una contraposición no clasista entre cultura y poder, o en una argumentación tendenciosa entre autonomía intelectual y participación política. sitaria e improductiva, que mantiene la poca seriedad de los estudios, del debate cultural y del desarrollo de la investigación científica. La indispensable democratiz~ción de los órganos de gobierno y de gestión universitarias, será legítima, sólo que de su inspiración democrática surjan las respuestas a los criterios de una más alta capacidad y de un estímulo creciente de la actividad didáctica y no convertirse, por decirlo de algún modo, en su contrapartida. Sobre este tema se hace necesario desarrollar una amplia iniciativa en la universidad pero, sobre todo, es necesario reanudar y revitalizar la confrontación de las fuerzas políticas involucradas en el proceso. Esta tesis es contraria a la tendenciosa y encubridora tesis del Estado, q'ue' sostiene que las fuerzas políticas deben abstenerse de participar al interior de las universidade!¡; estas tesis contrapuestas actualizan la polémica de la "monocultura burguesa", en contra de la creciente hegemonía de la ideología de las fuerzas democráticas, monocultura, que niega en la práctica el pluralis-. mo y la libertad de la cultura, y que muestra un estado de ánimo de ciudadela asediada, dominada por la angustia del inminente arribo de los nuevos bárbaros, como pudimos constatar con la actitud de las autoridades uoiversitarias ante las demandas del CEU. Se da también una posición neovanguardista, que configura un comportamiento intelectual que decreta autónomamente una actitud política, que atribuye unilateralmente al propio acto desacralizante una capacidad de verdadeI:a incidencia, aunque este tipo de experiencia termine, finalmente, refutando en los hechos la relación real con la política. Las dos posiciones, en suma, de modo igual y contrario, recuperan y reproponen (más o menos implícitamente), un papel intelectual ajeno a la sociedad, que hoy resulta del todo estéril y por añadidura peligroso: por el sustancial extrañamiento del proceso de disgregación y crisis. Las dos posiciones convergen y se alientan. Así vemos una relación creciente entre autonomismo y extremismo, en una suma de actitudes marginales que muchas veces resultan reunidas en una relación exquisitamente intelectual, particularísima y sustancialmente privilegiada. Es real que muchas de estas expresiones encuentran su origen en desaveniencias reales, en la crisis de identidad de ciertos sectores medios y en la pérdida de relevancia social de los intelectuales ante el auge tecnocrático. Análisis sorprendente, por su tono alarmista y escandaloso, cuando es formulado y reiterado por el partido que ha gobernado el país por más de 50 años sin dar solución a los múltiples y crecientes problemas del desarrollo de la cultura y que hoy ve amenazado su control. sobre las universidades. Este análisis es el resultado de ciertas concepciones que han venido emergiendo en los años recientes, como resultado de la incidencia cada vez mayor de las fuerzas democráticas en el terreno. universitario y cultural en general. en su reflexión. De .tal manera que se tiende a absolver a la cultura de su responsabilidad política, trocando la exigencia de la sociedad por una descarga de responsabilidad del político sobre el intelectual. Así es que la crisis enfatiza las características contradictorias de dispersión, pero con la presencia de elementos consistentes y crecientes que enmarcan su papel en el desarrollo de masas del trabajo intelectual. En este sentido, el hecho núevo se representa en la suma de fuerzas sociales e intelectuales, en el universo de la producción material y cultural, y la creciente vinculación entre ambos, sectores que con clara conciencia de las condiciones reales y de la exigencia de trastocar la lógica capitalista de la crisis en varios niveles, . participan activamente y tienden crecientemente a conjuntar esfuerzos. Se trata de fuerzas que luchan por superar la vieja autonomía individualista, como sectores con afinidad metodológica y convergencia ideológica, que se definen concretamente en el terreno de una relación crítico-constructiva entre el trabajo intelectual y la práctica social, entre la reflexión y la experiencia, o más concretamente, entre cultura y política, dando vida a nuevos papeles de participación específicos y de gran al" cance. , Los científicos, los artistas plásticos, los actores, los traductores, los escritores, los milit~ntes políticos, los teóricos, los críticos literarios, 'los ideólogos, los cineastas, los periodistas y editoreS de libros, los difusores culturales, nos enfrentamos a la contradicción interna de esta compleja problemática, la contradicción entre autonomía y compromiso, literatura y política y ciencia, creación individual y trabajo en equipo, oposición política y contestaéión literaria, mediación del consenso y profesionalidad técnica, crítica al sistema y una función actualizada dentro de él. . Nuevos problemas para la concepción tradicional del trabajo intelectual y cultural, que en sus nuevos destacamentos prefigura una fuerte tendencia a la reflexión autocrítica y a la relectura crítica de la realidad, pero matizada por un espíritu optimista y una disposición a la elaboración de la estrategia que permita resolver, paso a paso, las propias contradicciones, para llegar a una discusión radical de la concepción tradicional del papel de la cultura. En este ~ e e expresa la posición que considera a los I tuales como "algo" externo a la política (aunque se afirme lo contrario), en el que los intelectuales se atribuyen una especie de política endógena que los separa de la relación con (Ponencia leída en la mesa "La aportación U11iversítaria al desarrollo de la cultura", como parte del programa de las Jornadas del XII Aniversario de la ENEP-Iztacala). Es el resultado también de la situación política y de la definitiva crisis del proceso de identificación entre el partido en el poder y las masas universitarias; crisis que provoca a un tiempo situaciones contradictorias pero complementarias, que llevan al PRI a batirse y a defender palmo a palmo el terreno político de las universidades, pero que también lo obligan a definirse. En esta polémica ocupan su lugar los sectores más reaccionarios, los que se pronuncian abiertamente sobre el carácter demoniaco de la ciencia y la modernización del Estado, alentando y presionando, al mismo, para que adopte me<;Jidas de fuerza en contra de aquellas universidades en cuyo seno la hegemonía y la iniciativa políticas se hallan en manos de· los sectores democráticos. De esta manera, resulta evidente que la universidad debe recuPerar su identidad y fisonomía culturales con ,respecto a las fuerzas que proponen una forma de gobierno muy reducida a la gestión del poder por 'el poder mismo, la que anteponen a la concepción del pluralismo como sistema y como única forma de propiciar la superación sobre la cultura y la ideología domin~ntes. Este es un nuevo y positivo proceso que puede surgir de la misma crisis. Hay sectores dentro del trabajo cultural popular que afirman que la lucha obrera y popular ha producido nuevos valores y una,nueva conciencia, lo cual es evidentemente cierto. Es totalmente cierto, también, que de la lucha de los años recientes, sobre todo, emergen nuevos comportamientos, nuevas interrogantes y fuerzas que empujan hacia la liberación de la opresión actual. No obstante, no es posible reducirse a la simple enunciación de una exigencia, por lo que es necesario afrontar el problema del único modo concreto: traduciéndolo sobre el terreno de las instituciones culturales. Las nuevas interrogantes crecen en la conc!encia' de grandes sectores de jóvenes, de tal manera que la cuestión hoyes la transformación y la renovación, la cuestión de la de- 42 mocracia y de la participación activa de las masas en las instituciones culturales. En este momento, la profundidad y vastedad de la crisis exigen una adecuada orientación ideológica y cultural hacia grandes sectores de la población, misma que debe oponerse al flujo creciente del pesimismo. Cierto que la distancia entre lo cultural y lo político ha caracterizado por muchos años la política de la universidad, como también es cierto que n9 ha sido liquidada del todo en su práctica y Please note: An unrelated section of four colored pages was not scanned. Although there is a break in pagination, no text is missing. Atención: Una sección adicional de cuatro páginas de publicidad en colores no ha sido escaneada. Aunque hay un lapso en la paginación, no falta ningún texto. DE LA DESTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAjUATO A LA DEBACLE DE " BAJA CALIFORNIA Edmundo Jacobo H ace tiempo Paco Ignacio -como es su costumbre, a gritos, de piso a piso de un edificio de la UAM-A- sugirió que escribiera algo como lo que aquí se narra, pero nunca es fácil referirse a un pasado con el que uno está directamente involucrado, y menos aún cuando esa historia es peregrinaje no precisamente producto de victorias, a pesar de lo aleccionador que puedan ser las derrotas. Sin embargo, el recienté artículo de Luis Cervantes J. sobre la Universidad de Guanajuato (Siempre!, Num. 1768), me hizo cambiar de opinión y reconsiderar el difícil trance üuro que no es drama) de rascarle a un pasado aún fresco y por lo tanto no saldado ... En este caso 1a distancia no es olvido. Caí en Guanajuato en septiembre de 1972, tras las huellas primigenias y genéricas de la filosofía y lo que encontré no fue precisamente ese conocimiento entre mágico y mítico que todo provinciano ingenuo cree poder encontrar al reverso de las estampas de Sócrates, Hegel, Marx o Nietzche. Lo que finalmente el Bajío le ofreció a este adolescente norteño y rocanrolero, criado entre el desierto y el supermarket, .fue la posibilidad de descubrir que la yunta de bueyes no sólo era imagen plasmada en un libro de Historia de la SEP, lo que tal vez sí era la pretensión de una ciencia universal. El "granero de México" conminó, después de dejar caer sobre uno el peso de su historia de retablos, batallas y leyendas, al trabajo popular, a transitar de la desesperación e indignación al compromiso más lleno de intención que de idea. Así, no fue difícil pasar de Paulo Freire y las cooperativas (más cargadas de cristianismo redentor que de posibilidad transformadora, más educativas para los educadores que para los educandos) al sindicalismo. En este proceso estudiábamos a Kant y a Hegel en casa de Ernesto Scheffler, ya que Valenciana sigue siendo hasta la fecha sólo un bello convento de la Colonia. En la clandestinidad (¡Sí!, esa de uno en uno y por las noches) entre Silao y Salamanca leíamos emocionados a San Marx. Recuef"do cómo Luis Cervantes (iniciado en estas cosas) nos proponía sus largas bibliografías revolu- cionarias y Raymundo Sánchez su misticismo socialcristiano. También por esos años transcurrieron dos inundaciones: las de Irapuato y Silao. Precisamente en el aburrimiento de una hepatitis (producto de la segunda) surgió el SITUG (Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad de Guanajuato), (ohl ilusión de independencia combatiente, más allá del mal, más acá del bien. El SITUG tenía tres grandes vertientes: la realidad de un mísero salario acompañado de contratos semestrales, el decidido arrojo de un puñado de químicos cansados de laboratorios asépticos y la ausencia de un horizonte de Universidad que pudiera vivirse como proyecto de vida. De pronto estábamos en las carreteras: Salamanca. Irapuato, ~n, Silao, Celaya, Salvatierra y de regreso a Guanajuato, entre demandas de divorcios y carcajadas de escepticismo, a pesar de las cuales para mayo de 1977, el sindicato universitario representaba al 80% de los trabajadores del Alma Mater que proclama en sus sienes: "La verdad os hará libres". Se trataba sin duda de un atrevimiento: nada más lejano del académico que el trabajador, por lo tanto nada más distante de la Universidad que un sindicato. Tales argumentos, tales rectores: Trueba Olivares descendiente de poetas y sinarquistas, aunque más que la parentela, escudo ideológico, el interés inmediato de quien defiende el poder caciquil, que en este país vaya que cuenta. Se trataba también de una prueba para un gobernador que como Luis H. Ducoing presumía de liberal y asp~raba a altos vuelos, los que en suspiro quedaron. Finalmente, el exlíder de los diputados cedió a la fuerza de la costumbre, lo venció la tentación del gobierno fácil, aquél que se hace al amparo del ¡>oqer añejo, interesado sólo en sí mismo. • Veintiocho días de huelga, de marchas, rompehuelgas, de solidaridad, indecisiones y finalmente la voz del entonces tesorero del estado: "Señores. aquí había de dos sopas y una ya se acabó". Veintiocho días que nos llevaron finalmente a una larga "negociación" (encerrona defi- nitiva e impositiva) con Ducoing en palacio de gobierno, como testigo más que mudo el entonces rector. Vaya diálogó aquél, entre mejillones, galletas y la cinta El grito, ofrecida como descanso por el gobernador. Están por demás los detalles acerca del incumplimiento del convenio que llevó al levantamiento de la huelga, para qué hablar de la campaña intimidatoria que redujo a los sindicalistas confesos a la mínima expresión. Efectivamente, la de fideos se había acabado y el Consejo Universitario lo confirma al expulsarnos de la Institución, bajo acusaciones de antiuniversitarios y agitadores, sin nunca haber permitido la más mínima defensa; de la misma manera El grito y los mejillones se agotaron. Tarde caímos en la cuenta de que se trataba del movimiento político más importante en Guanajuato en casi treinta años, en el que estaba en juego no sólo la apertura de la Universidad al mundo moderno de la confrontación paradigmática como sustancia del quehacer científico, que ante el silencio general, histórico, un modesto esfuerzo como el del SITUG podía llegar ten los cálculos de los caciques locales) a nucle..r décadas de postración campesina y obrera. No exagero (lo digo diez años después) al afirmar que la asistencia <te ellos a nuestras concentraciones fue 10 que redujo la represión a una expulsión. En enero de 1978 salí de Guanajuato, dejando ahí la bandera en manos de compañeros que aún la levantan orgullosos y que la han hecho crecer a fuerza de golpes y lucidez. Regresé a Baja California antes de que el boletín nacional girado por las buenas conciencias guanajuatenses me impidiera cualquier contratación. A pocos meses de profesor en la UABC, las autoridades universitarias llamaron a mi padre como garantía de que el agitador no repetirá la historia en el "moderno" estado norteño. Sin embargo, sería la marca de Caín, la necedad juvenil o el atropello de la historié1, l'~lU t:l caso es que tres años nos duró el gusto, de nuevo Judith, Iván, Nadia y Frida empacaron, mientras el que esto escribe negoció tiempo de partida. En la Baja California el problema era ligera47 mente distinto, ya que no se trataba tan sólo del reconocimiento de un hecho evidente de años atrás: la masificación. de las universidades, la profesionalización del trabajo docente y de investigación y aparejado a ello, el reconocimiento de lo obvio, el carácter de trabajador, del asalariado universitario. Así pues, al llegar a la tierra del algodón y la maquila me encontré con sindicatos universitarios, unos con pretensiones democráticas y otros abiertamente patronales, por no decir intimidadores a sueldo. Confieso que buscaba punto de reposo que permitiera digerir la experiencia anterior y deseaba dedicar algún tiempo a la academia. Pero finalmente las circunstancias y el anhelo de estar en ellas, postergaron las intentonas retrospectivas. El paso por la "facultad" de Ciencias de la Educación fue breve y aleccionador, membrete para eliminar la Escuela de Pedagogía, fundadora de la UABC pero parte de la pugna magisterial del SNTE y, por lo mismo, incómodo y viscosb obstáculo para los universitarios "puros". 'Importante espacio para entender que los que son no son (a pesar de Aristóteles), con un Everardo Basilio, que investido de vanguardia revolucionaria escondía el corazón de un suplicante prüsta en busca de cobijo y para qué mencionar a los menores, sobre los que aún recae la responsabilidad. de formar a los futuros educadores. En la Escuela de Ciencias Políticas se abrió un espacio para intentar la renovación académica, ¡vayal, por lo menos la actualización, la discusión de los problemas nacionales y la incorporación de los debates teóricos contemporáneos. En torno .de esto se constituY9, como núcleo de un proyecto alternativo de educación, el autodenominado Colectivo Democrático (que no era otra . cosa que pretensión de un vanguardismo ilustrado) que con éxito penetró a facultades como Ingeniería, Contabilidad, Arquitectura, Medicina, etc., todo haciendo eco de una necesidad coreada: actualización de planes de estudio y sistemas de enseñanza. Esta iniciativa .de renovación académica encontró campo fértiT,~n particular cuando el estudiante se enfrentó a la paradoja de vivir el presente en la comodidad del fraude universitario (parodia de supuestos: enseñar y estudiar) yel futuro de un mercado de trabajo que exige mínimos de conocimiento. La acogida fue entusiasta en Ciencias Políticas, en donde, después de un amplio proceso de consultas y debates, se renovaron planes y. programas de estudio y se iniciaron las tareas de formación y actualización de profesores. Al mismo tiempo, en otras escuelas de Mexicali se siguieron procesos similares y coincidimos con esfuerzos que paralelamente se llevaban a cabo en Tecate, Tijuana y Ensenada. De pronto y antes de poder comprenderlo, nos encontramos inmersos en un amplio proceso de renovación universitaria, al que prácticamente no escapó ninguna escuela o facultad. Originalmente no había distingos, ni maniqueísmos, la necesidad era común, y si bien los esfuerzos eran al unísono, estaban lejos de ser concertados. A pesar de las consultas, la avalancha de acontecimientos rebasó con mucho cualquier posibilidad de constituir un movimiento organizado que pudiera unir iniciativas y pensar la reforma como universitaria, más allá del reducido centro escolar. Corrijo, lo anterior es válido para los que "perdemos el tiempo" en discusiones académicas, las autoridades universitarias piensan el problema desde la óptica del poder, ven en la inquietud generalizada una amenaza a su control y juegan sus cartas. Desacreditar la reforma académica supone un programa alternativo, del cual carecen; por lo mismo esta salida es (si alguna vez fue considerada) rápidamente descartada y plantean una estrategia política que desarticule, divida y a la vez impida, en un rápido movimiento, que el problema salga del claustro universitario. 48 Ante este panorama, rectoría, con el decidido apoyo de Roberto "Bob" de la Madrid, politizó el conflicto. Para ello dirigió sus baterías hacia el terreno sindical. Desconoció los dos contratos colectivos vigentes (de ~dministrativos y académicos, siendo titulares de los mismos las organizaciones democráticas), aprovechando la coyuntura que se abre, después de una década, cuando por fin se reconoce el derecho de los universitarios a organizarse en sindicatos, al mismo tiempo otorgó arbitrariamente y con el aval de la Junta de Conciliación y Arbitraje la titularidad a sus organizaciones. y bien, como ratones ante el queso, caímos en el garlito y postergamos la lucha académica en aras de lo inmediato. En otras paJabras, tal y como lo supusieron los estrategas'de Castro Bojórquez (más que rector aspirante, como muchos, a altos puestos) privó la víscera justicialista antes que la razón estratégica y de bruces... Permítaseme a estas alturas un paralelo: en Guanajyato el conservadurismo aplastante, lineal, que no se permite el más mínimo descuido ante la más ligera insinuación de disidencia; en Baja California el pragmatismo liberal (igualmente reaccionario) que busca el enfrentamiento inmediato antes que la sofisticada negociación, los dos con- fiados en el apoyo institucional, en la wmplicidad estatal. Volvr ~os a la historia, se trataba de llevarnos a una huelga y a la huelga fuimos. Para ello contaron con colaboradores dentro y fuera (de los de dentro habría que mencionar al "gordo" Flores, aquel que para entonces era secretario general de los académicos y que investido de maoísta engañó a sus propios camaradas). Todos los que tímidamente nos opusimos al paro fuimos acusados de reformistas y tanto pesó el calificativo que pronto nos vimos, entusiastamente, haciendo guardias y participando en marchas y mítines. La historia se volvió a repetir, aunque en este caso con más violencia, perdimos poco a poco escuelas a manos de porros armados de barrotes que con saña blandian contra todo lo rompible; porros comprados con barriles de cerveza y carne asada. Simultáneamente corrían las amenazas de procesos judiciales. Ya para entonces el que esto narra era director de la Escuela de Ciencias Políticas y lo menciono porque en ese carácter me tocó el triste papel de negociar con otros la salida de más de 400 trabajadores universitarios. Quién iba a saber que 20 años después -efectivamente ya no era un mosquetero- me encontraría una vez más con mi maestra de matemáticas investida ahora como Dictadora de Personal, Cuánto rencor le guardo, no por lo bien que me inició en el álgebra, sino por la indignación que no le pude dar a conocer en el momento en que firmaba el finiquito que implicaba el no volver nunca más a la UABC, mie~ras mis compañeros tenían la oportunidad de desgañitar su coraje. ¡Cuánta razón concedo hoya Freud al respecto de la indigestión que provoca una represiónl Con aquellas firmas, perdimos más que en Guanajuato, sellamos no sólo la posibilidad de UD sindicalismo digno, sino que al mismo tiempo la rendija por la que podría filtrarse la discusión que siempre ha sido embrión del conocimiento nuevo. Salimos todos a principios de 1981 después de una huelga navideña, en medio de gran cantidad de conflictos existenciales, sumados en mi caso al hecho de la segunda derrota, y aunque para mí todavía quedaban 30 entidades federativas en las que buscar trabajo, para otros mi experiencia podía titularse: "Cómo recorrer el país de derrota en derrota". Hoy, a 10 años de Guanajuato, 6 de Baja California y algunos de estabilidad de los que uno puede disfrutar en el centralismo, volver la cara al terreno de las batallas es doblemente desalentador. El sindicalismo por el que luchamos es una realidad formal, cada vez más gremial, antes que la propuesta de un sindicalismo nuevo y menos aún punto de partida confiable para un proyecto universitario moderno. La Universidad de Guanajuato sigue viviendo de sus glorias pasadas, pero muy pasadas, y ha provocado como único hecho relevante un rector que hoyes diputado. En las mismas manos durante 50 años, no puede seguir siendo más que una bella escenografía para un set televisivo o teatral. De la Autónoma de Baja California habría que reconocer que es una de las Universidades de provincia con mayores recursos, administrada eficientemente, cual empresa pujante, pero lejos está de la universalidad que los calificativos institucional )' social reclaman, más en estos momentos en que las relaciones con et Imperio del arte exigen la recreación de un país en proceso de modernización. Entre el Bajío y el arte, las universidades no pueden seguir siendo cotos de un poder estrecho, las instituciones de educación superior no pueden entregarse a lIna derecha que da la espalda a cambios impostergables. Sin duda, el país en su conjunto las arrastrará en medio de la crisis, ya que han apostado a la quietud y con ello senado su condena. Y fueron dos universidades. Nicaragua, semilla de soles una película sobre la educación revolucionaria Víctor Ronquillo , . • No pasarán I ¡No pasarán I ¡No pasarán!. .. Haciendo camino: la imagen es la de un grupo de obreros nicaragüenses laborando en una carretera: la remozan y la hacen crecer al cubrir los hoyos que las inclemencias de la guerra y del tiempo dejan. Hay una pausa en el trabajo y bajo un árbol se sientan en torno a un pizarrón en el que uno de ellos ensp.ña a los otros las primeras letras: la formacióndesílabascompañero ... Vamos a leer la oración que aparece en la siguiente página: el chavalo vivió la lucha. Se trata de Nicaragua, semilla de soles, una película realizada por la cineasta mexicana Rosa Martha Fernández: "Trabajaba en la televisión nicaragüense y en el-ministerio de Educación y al realizar una serie de audiovisuales sobre la educación en los adultos a~ubriJ1lós una riqueza enorme y vimos las posibilidades de realizar una película; conseguimos el financiamiento del ministerio de Educación y comenzamos a hacerla". La riqueza de la que habla Fernández, en algún momento miembro del colectivo Cine Mujer y realizadora de la película Rompiendo el silencio, entre otras, tiene que ver con algo evidente en Nicaragua, semilla de soles: el proceso de la educación para adultos, posterior a la Cruzada Nacional de Alfabetización, consolida y expresa la imaginación y la vitalidad de la revolución nicaragüense. Dice Rosa Martha: "La educación de los adultos es una de las principales savias de la revolución. En ella se expresa su vitalidad. Al trabajar en la película una de las cosas que a mí me parecieron más bellas fue asistir al espectáculo de ver a la gente descubriendo su propia inteligencia. Era ver cómo se ponía en marcha un incansable motor. El maestro popular. Otra imagen: en el porche de una casa, en un pueblo de Nicaragua, un grupo de mujeres lee fragmentos de la Cartilla Nacional de Alfabetización. Las instruye otra mujer, una de las miles dedicadas a la educación en sus comunidades. Ellas trabajan con los suyos: sus vecinos, sus amigos, sus esposos. Abren posibilidades de vida para el futuro. Esa mujer, que coordina en su casa las sesiones en las que además de aprender a leer y a escribir un grupo de personas discute los problemas de la vida cotidiana en Nicaragua, es uno de los ciento cincuenta mil maestros populares que trabajan en el proceso de educación para los adultos. Por la película nos enteramos de que el 70 por ciento . de esos maestros son mujeres: "Era muy importante transmitir que la finali- dad del proceso de educación para adultos, en Nicaragua es transformar la realidad a través del sujeto educando. En ese sentido, una de las cosas más valiosas, yo diría un aporte histórico, es la figura del maestro popular. El maestro popular surge de las mismas clases populares y enseña a su mismo sector, así se rompe con una enorme cantidad de vicios y tabués educativos, como la jerarquía. Ahí el maestro es tu vecino, tu mujer, la compañera que te enseña". Una prostituta habla sobre lo ganado con el triunfo de la revolución. Es ahora una mujer, una persona. En la película vemos que las casas de una antigua zona de tolerancia se han convertido en escuelas. Las mujeres aprenden oficios y traba¡an en cooperativa. ' ,.:, Del proceso de educación para adultos en que " ~tán involucrados miles de nicaragüenses hablan , en la película representantes de distintos sectores. El panfleto no existe y la participación de comandantes ha sido reducida a lo mínimo, sólo es necesaria para expresar la estrategia con que se planeó y desarrolló el proceso: una estrategia flexible en su realización e inflexible en sus principios, el pueblo educando al pueblo. "En el proceso se da una educación personalizada y hay un gran respeto entre quienes intervienen en él. Se termina además con la problemática de la falta de escuelas. Como se ve en la película, la escuela puede ser el campo o la casa de cualquiera, todo lugar se vuelve educativo y toda situación utilizable para educar". Nicaragua, semilla de soles, conmueve porque muestra la vitalidad con la que los nicaragüenses defienden su revolución y la continúan. En la película la ficción es una propuesta estética: la aprehensión cinematográfica de situaciones reales. A partir de una serie de pequeñas historias se explora y se expone el proceso de la educación para adultos en distintos sectores del pueblo nicaragüense: los obreros, los campesinos, las exprostitutas y los habitantes de la frontera con Honduras. "Para comunicar los principios y la vitalidad del proceso tuvimos que vivirlo y fuimos a distintas comunidades. Si la educación para adultos está concebida para consolidar la revolución teníamos que mostrarla en la película a través de la educación. Para mí resultó apasionante conocer la realidad tratando de reflejarla". El espectador comparte con quienes aparecen en la pantalla la consumación de un proceso revolucionario. La tierra es de los campesinos y los trabajadores laboran para su propio beneficio; se ha ganado en dignidad y se tiene mucho que per- der, por eso se está dispuesto a combatir. El futuro está aquí y todos lo vemos, lo compartirnos con quienes aparecen en la pantalla: gente dispuesta a dar la vida antes que perder lo conquistado. "Por una parte la película está dirigida al público de fuera de Nicaragua, con el fin de sensibilizarlo en cuanto al proceso revolucionarld, procurando su apoyo político y económico. " "Como objetivo person81 quise lograr'un instrumento de lucha, que formalmente tiene su sentido en el intento de comunicar 10 que ésta realidad tiene de i~rreccional. Me interesó romunicarle al espectador, sobre todo al de los países de Laftnoamérica, que~~ PUedé'l que es posible hacer una' revolución y ser feliz con eso". Nicara~ ~mBla:'~'sol~; se "exhibirá' fa!"bién en los lugares en que fue filmada, muchós de ellos ya deshabitados, lamentablemente convertidos en zonas de combate. Los protagonistas d~l proceso de educación para adultos se reconocerán en la película. "Se trata de que la gente se reconozca como objeto del espectáculo, que ellos mismo tomen su papel de p.otagonistas. Además de que vean la importancia y.la trascendencia nacional que tiene su participación en el proceso" . Aun no hay fecha para el estreno de la película. Rosa Martha Fernández, en la unidad Coyoacán de TelevisiónUniversitaria, exhibe la copia cero de Nicaragua, semilla de soles, editada en Cuba, realizada en Nueva York y producida pox: el Ministerio de Cultura de Nicaragua y el Instituto Nicaraguense de Cine. La cinta se realizó con el apoyo de la UNAM y la colaboración de un buen número de personas. La música fue realizada por Marcial Alejandro. Después de tr~ años en Nicaragua, cuando Rosa Martha Fernández regresó a México con los negativos de la película fue detenida en' el aeropuerto por la Federal de Seguridad acusada de infiltrar la guerrilla en México. Las Cosas se aclararon y recuperó finalmente los negativos de un trabajo de dos años: "La mayor riqueza que obtuve de la realización de Nicaragua, semilla de soles fue humana y política, desde luego. Es un enorme privilegio poder asistir a un proceso revolucionario en nuestra época; esq te transforma como persona". . La película está dedicada a los maestros populares asesinados por lu contrlT al ver en ello un vehículo ideológico. Maestros populares que encaman las palabras dichas por Rosa Martha Fernández: "Para mí, a lo que más se parece una revolución es a la poesía y a la ternura..... ¡No pasarán! ¡No pasaránl ¡No pasarán... I. noticiero no es otra cosa que el vehículo noticioso de un instrumento del Estado mexicano. III. La risa del incrédulo t e \ e d i d-' i 0000 I. Noticieros de la irrealidad El resultado de un sondeo realizado en días pasados por personal del área informativa del Canal 11 puso sobre el tapete una convicción rumiada por miJchos, poco estudiada: la convicción de no creer. Taxistas, estudiantes, profesionistas, amas de casa, obreros, chavos bien y chavos banda, cuadros de partido y gente de la calle, coincidieron en señalar que no creen lo que ven y escuchan en los noticieros de televisión. Extravagante posición para un prodúcto que fija la generación de credibilidad como punto de partida. Queda ahí el sondeo y un sentimiento generalizado: la gente no le cree más a los noticieros televisivos. La realidad que le presentan, no es su realidad; el país de los noticieros no es su país de todos los días. Distantes lucen los tiempos en que una gruesa parte de la sociedad reducía temores durante el trajinar cotidiano con aquél "es que lo dijo Jacobo". El propio Miguel Alemán debió reconocer entre las evidencias y las protestas, que el conflicto electoral de Chihuahua había rebasado a los noticieros de Televisa, a su política informa- . tiva. Nos equivocamos, dijo el entonces flamante presidente del monopolio. Anunció cambios. II. La realidad que no existe Un recuento de acontecimientos recientes reforzad'a el resultado del sondeo referido, probaría tal vez con mayor exactitud el descrédito de los noticieros de la televisión ante la opinión pública. Los dólares que llegaban desde diciembre, la gravedad de las inversiones térmicas, la brújula extraviada en el manejo de la economía desfasada, el CEU, el SME y la durísima cotidianidad de los años recientes que ha dejado algunas cosas en claro. Por ejemplo, que el estilo tradicional de manejar la información en la televisión ha sido desbordado una y otra vez por la realidad y la acción de grupos sociales, productos genuinos de una sociedad resquebrajada, castigada, resentida. Sociedad que no cree en historias que marchan a contracorriente de las evidencias. Ante la contundencia de la realidad, el modelo tradicional de negar a las partes opositoras en las situaciones de conflicto no tiene ya la menor posibilidad de convencer. La realidad del país y lo tenebroso del futuro :lOS van convirtiendo a todos en una suerte de disidentes, en cierta medida todos estamos empezando a ser subversivos. Y en los noticieros de televisión seguimos con las mismas tomas, los mismos sucesos, las mismas verdades: las institucionales. La otra media parte, los otros relatos, apenas existen. En un país donde la televisión pública y la privada funcionan como instrumentos del Estado, que niegan situaciones de conflicto donde actúan fuerzas sociales por fuera de los márgenes institucionales, la negación de los conflictos y de los grupos conflictivos es la consumación de una tendencia histórica. Lógica dentro de ese marco: un T.V.: LOS NOTICIEROS DE LA IRREALIDAD Ciro Gómez 50 Dicen los estudiosos que un medio de comunica· ción, en especial su área info~mativa, se define a partir de la posición que asume frente a los sucesos conflictivos. Los conflictos agudizan la mecánica de control informativo, fecundan censuras y autocensuras. El hecho conflictivo es el reto genuino para el medio. Por eso, en el centro de una crisis nacional que ha demolido esquemas al por mayor, no se puede creer más en la eficacia de los esquemas tradicionales de generación informativa. La realidad conflictiva ha desnudado al estilo monolítico y, por ende, al tratamiento noticioso que tradicionalmente ha ejercido la televisión mexicana. El teórico francés Claude Collin subraya que en periodos de crisis el gobierno, cualquiera que sea, tiende a reforzar la presión que ejerce sobre los medios de comunicación que controla (en el caso de México serían todos). La consecuencia casi inevitable es una pérdida de confianza de la población en los medios masivos, tanto más cuanto que el poder aparece como débil y amenazado. Entonces, los más interesados salen en busca de otras fuentes de información, cuando éstas existen. Los otros (tomemos a México como analogía) ven y escuchan con una sonrisa sarcástica una información oficial en la que ya no creen. IV. El CEU: 300 mil espíritus en el Zócalo que la TV no vio Frescas todavía en la memoria las elecciones de Chihuahua, emerge el movimiento universitario con una fuerza capaz de probar, entre otras muchas cosas, que pese al mundial de futbol, las estrellas de los ochenta-siempre en domingo, las riquísimas series del jet-set tejano, la antropología cultural oficialista, las razzias y los esfuerzos desintegradores; la juventud no está de rodillas, ni está tan alienada ni del todo manipulada. Los vagos y tenebrosos fósiles del Consejo Estudiantil Universitario existen y llegan a Televisa. Quizá no por el viento democratizador anunciado por Alemán, sino más bien por la razón elemental de que la televisora privada (sumida en una especie de caos interno) no podía darse ellujo de ser rebasada, dos veces seguidas, por una situación climática. No debe olvidarse que el CEU tarda en llegar a los estudios de Televisa. Aparece en las pantallas hasta los días de la huelga. En ese momento Televisa no puede seguir considerándolo una entelequia frenética. La realidad envuelve a Televisa y la determina a dar un tratamiento noticioso más abierto. Eso en TeleVisa (dejemos esta vez de lado las defensas apasionadas de Nuestro mundo a la valentía del rector Jorge Carpizo: estos son tiempos de cambio, tiempos de reformas y de valor; este es un momento para estar con Carpizo), que no en IMEVISION. El 9 de febrero de 1987, el día de la segunda gran marcha estudiantil, un día antes de la memorable sesi6n del Consejo Universitario y la aprobaci6n del congreso plural y democrático, la osadía oficialista rayaba en la testarudez. Para el noticiero Día a día, la marcha del 9 de febrero era una nota secundaria, perdida, de 30 segundos, de dos tomas cerradas. Por la realidad oficial nunca desfilaron 300 mil j6venes hijos de la crisis y de la Universidad roñosa. La realidad negada una vez más. Varios días antes, Rectoría había reconocido al CEU como su interlocutor, pero la televisi6n oficial seguía negando a un movimiento que, para ese entonces, sólo ellos se atrevian a .negar. ¿Quién le va a creer a sus noticieros? ¿Nos sentiremos orgullosos de tener una televisión pública capaz de manejar tan indignamente la informaci6n? V. El SME: huelga inexistente, igual a sindicato que no existe El Sindicato Mexicano de Electricistas no ratificó el,acuerdo de prórroga tomado por el Congreso del Trabajo y estall61a huelga el 27 de febrero de 1987. La huelga fue declarada inexistente el 4 de marzo por la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje. Seis días de huelga y confusi6n informativa. Los noticieros televisivos (notable la excepci6n del Canal 11) volvieron a cubrirse las espaldas, a cerrar filas. Ahí qued6 abandonado y pisoteado el "antisolidario" SME. El sindicato había actuado fuera de los cauces institucionales, por lo mismo no era sujeto de cobertura noticiosa en situaci6n de conflicto. La hipótesis probada una vez más. Otro factor llam6 la atenci6n en la cobertura de la huelga de los electricistas: la incapacidad de los noticieros para explicar con claridad qué era eso de la inexiitencia de la huelga, qué era eso del equilibrio entre los factores de la producci6n. Lo importante para la TV era restregar a lOs electriciStas que deberían presentarse a sus labores la mañana siguiente. ¿Y la otra realidad, la derrotada, la indignada? ¿Y las declaraciones de Jorge Tapia Sandoval, y la voz del trabajador humillado en la rutina posterior a la declaraci6n de inexistencia? Las labores se desarrollan con toda nimnalidiul en la Compañia de Luz y Fuena del Centro ... Miles de traba;adores regresaron a sus actividades... Despe;ado el peligro de los apagones.. . Uno de estos dios habrá una revisi6n contractual... Vam08 a una pausa y regresam08 con más información. VI. La realidad Los casos del CEU y el SME simples botones de muestra del tratamiento informativo prevaleciente en la televisi6n mexicana. Pero bien se podría enlistar una gran cantidad de temas desacreditados como hechos noticiosos. Una lista tan grande como la desinformaci6n imperante. Por nombrar algunos: acciones represivas en contra de organizaciones sindicales independientes, el pulso cotidiano de los partidos politicos de oposici6n, reportajes sobre campesinos en huelga de hambre al margen de la CNC o de la CCI, la lucha diaria de la fuerza p~blica. Parece que las políticas de comunicaci6n siguen escudriñándose detrás de la muletilla de orientar la informaci6n para defender exclusivamente la "soberanía" y la "independencia" de la naci6n. La propia Televisa ha mostrado síntomas de viraje al respecto, ubicándose de hecho al tenor de IMEVISION y del Canalll en cuanto a la defensa de la política exterior mexicana. Pero esa misma línea rige la informaci6n nacional: caminar siempre de la mano de las instituciones. Los parámetros son muy distintos y la problemática del país demasiado profunda para confiar en la funcionalidad de un esquema que niega los hechos conflictivos y que piensa que al hacerlo desaparece el problema. Además, en su empeño por cubrir la mayor gama posible de ~uentes institucionales y de sucesos internacionales (no siempre trascendentes para el ámbito nacional), los noticiarios aparecen dis~ tantes frente a los hechos. El axioma de a mayor número de notas, menor tiempo para cada nota, señorea los noticieros mexicanos. La consecuencia es una presentaci6n de hechos con un mínimo de profundidad. Como punto extra de descrédito hay que agregar que para los habitantes del interior del país, los nóticieros nacionales no tienen grandes temas que ofrecerles. El ámbito informativo tradicional se circunscribe a la ciudad de México, al plano internacional y a alguna noticia de la provincia si es que ese día un funcionario de primer nivel, el Presidente por lo regular, realiz6 una gira de trab~o. . die argument6 que la Salida '<le Muñoz hubiera tenido su origen en el tratamiento informativo, tampoco nadie desminti6 esa versi6n. El noticiero Mucl as Noticias, de Televisa, es otro ejemplo de que la regionalizaci6n noticiosa ha dejado de ser asunto de archivo. Las comuni- . dades precisan de un espacio público donde ventilar y analizar los hechos que afectan sus intereses inmediatos. Incierto en sus transmisiones iniciales, Muchas Noticias apunta a ser el primer noticiero regional en la historia del país producido con vastos recursos financieros para ser consumido regionalmente. Sin embargo, ni las televisoras estatales ni la exploraci6n regional de los canales privados garantizan que junto al trabajo descentralizador camine un recambio en el tratamiento informativo. Hay indicios de pluralidad, pero no siempre claras pruebas de transformaci6n. VIII. La realidad por delante Plantear una propuesta con un mínimo de congruencia para que los grupos no institucionales, su pulso y problemática, tengan ,presencia regu- VII. ¿Existen los noticieros regionales? La informaci6n del interior del país es raquítica en cantidad y muy pobre en calidad en los formatos de los grandes noticieros nacionales. La lejanía como elemento de difícil control, la distancia como limitante de la autosuficiencia. El gobierno pareci6 detectarlo e impulsó al principio de la década el surgimiento de televisoras regionalesestatales, concebidas en su mayoría como canales para enfrentar las crecientes necesidades de intermediaci6n social. Nacieron diversas televisoras, aunque en realidad y a cinco años de la primavera descentralizadora, sólo los sistemas Michoacano, Mexiquense y Tabasqueño han dado prueba de consolidaci6n en la relaci6n comunidad regional-área informativa. En el caso concreto de Televisi6n Mexiquense, se venía trabajando sobre la base de no negar el acceso a ningún grupo social, así fueran los organizados y combativos comuneros de Ocoyoacac, o los obreros de Rassini Rheem que llegaban a denunciar la represi6n y el hostigamiento de la Secci6n 1 de la CI'M y de su líder-golpeador Wallace de la Mancha; así fuera el propio PAN y sus diatribas, más furiosas que nunca la misma tarde en que colonos panistas habían sido desalojadoS de los pozos que abastecen de agua al municipio de Chimalhuacán y que tenían en su poder. Encuestas del canal mexiquense señalaban que el auditorio crecía y que la recurrencia participativa de los grupos sociales en los noticieros peJ;"mitía inferir ciertos rasgos de credibilidad y confianza, de credibilidad medida, de confianza cautelosa, la confianza que puede otorgar una sociedad lesionada a un medio de comunicaci6n que, cuarldo menos, no negaba la existencia de sus problemas. Sin tratar de establecer una relaci6n causaefecto, el mes pasado el gobierno del Estado de México removi6 de la direcci6n general de Radio y Televisi6n Mexiquense a Jorge Muñoz, cuando la tensi6n en tomo a los noticieros de la televisora era evidente, cuando más de un funcionario acusaba al área informativa mexiquense de rebasar los marcos tolerados, de "patear el pesebre". Na- lar en los medios informativos luce como una posibilidad lejana. No obstante el descrédito mani-. fiesto, el marco dominante acentúa cada vez con mayor fuerza los mecanismos de control .., el empleo de la televisi6n como instrumento del Estado. • Esa parece ser la realidad, porque en las condiciones actuales sobraría discutir el desafío genuino: todavía van a transcurrir demasiadas horas-aire antes de que se pueda hablar a fondo sobre las formas de posesi6n de los medios electr6. nicos en este país. Nuevos sondeos del área informativa del Canal p descubrirán con toda seguridad que la gente sigue sin creerle a los noticieros televisivos. Nadaextraño sería el que, incluso, la- tenue credibilidad siguiera descendiendo, porque la condici6n sine qua non de mostrar la realidad de la calle y de la política, de asegurar la presencia perma· nente de las partes en conflicto, no apunta a foro talecerse en los días que vendrán, y sí a limitarst aún más, quizá por la creencia de que la democratizaci6n de la televisi6n no puede ir más rápido que la democratizaci6n de la sociedad, y de que la sociedad no está preparada para el juego democrático, y de que aquí, finalmente, no está pasando nada grave. 51 ( ¡VIVA PAUL NEWMAN! Sealtiel Alatriste. QUE 20 AÑOS NO ES NADA H ay, entre los muchos gestos que el cine creó en mi juventud, tres que fueron defi- _ nitivos. En el primero -no en orden cronológico- con la sinvergüenzada pintada ~n el rostro, el actor, con un garnuchazo en la nariz, convoca a una banda de estafadores que, con desparpajo de película de Harold Lloyd dejan botado trabajo, novia, comida, pues el ademán del actor, como si proviniera de un mago, convoca las esperanzas y reinstala el tiempo perdido. En el segundo, el mismo actor, con un taco de billar cargado a los hombros, nos da el signo del audaz, del rebelde liberado de las cadenas de James Dean; está, sin duda, parafraseando a Alan Ladd en Shane el desconocido, y con ello, por primera vez en una generación, la épica se traslada de las películas de vaqueros, a las del sórdido melodrama del Middle East, y la pradera se oonvierte en tugurio; el centro mítico -el "far west", o "the negro south"- ha dejado de tener vigencia y el nuevo centro reverencial de los filmes serán los billares, las cervecerías, los salones de juego, la calle de un pueblucho. América, su clase media, ha creado su propio templo de a poquianchis. Por último, en Desde la Terraza, 10 evoco repartiendo su renuncia a una punta de ejecutivos que, sentados a una mesa de consejo, van a evaluar las razones que el actor pudiera esgrimir para justificar su divorcio; ésta (cronolágicamente la escena más antigua) va a asignar el camino del actor: de la herencia hay que huir, del melodrama hay que burlarse, y aunque todavía no lo veamos, con el tiempo, y sus filmes, comprenderemos que, para él, el humor es la vía de asalto a la reaJinlld. Paul Newman, ahora, visto a la distancia, tiene el carácter del actor que ha recorrido las últimas décadas sin dejarse deslumbrar ni por la moda, ni por la tradición; ha recorrido su camino, película a película, dando la apariencia que ni el anti-héroe (Dustin Hoffman, Al Pacino), ni el vengador solitario (Charles Bronson, CHnt Eastwood), ni los nuevos duros ijames Caan, Robert De Niro), ni aún el atormentado guapito que le precedió (Montgomeri Clift, Ray Milland), lo proveían del ademán que él necesitaba para construir su personaje; personaje, paradógicamente sacado de un segundón de novela de Hemingway) que estaba destinado a reivindicar situaciones anti-climáticas, en que los extremos del conflicto se diluían, y ni aún la aventura o la heroicidad tenían sentido; y ahí, en 'esa caracterización, ha encontrado la verdad del cine que expone, sift duda ha sabido establecerse en ese mar de 52 los ,"rgazos, que tiene sos extremos en Gregnry Peck y Jean Paul Belmondo, combinando con una cierta nostalgia en el rostro, un algo de inadaptado que se resiste a serlo, un ser y no ser, Hay, en El Golpe -¿cómo no recordarlo?un cinismo a prueba de heroísmo, muy a contrapelo con el delito, cuyo rrtayor acierto es que él (el actor y el personaje) no se acaba de creer del todo, ni que va a efectuar una estafa, y ni siquiera que todo es una películlli; lo suyo es de una ambigüedad total; la estafa planeada resulta un paliativo para el personaje, al tiempo que un destino para el actor. Con su sonrisa, el desparpajo del gesto, con ese mirar las cartas entre desconfiado e importamadrista, Newman no hace más que contrapuntear la tragedia que se agaza.l'a en el juego de cartas, su fórmula pareciera ser la de burla a Dostoyewsky y su jugador; y ahí, viéndolo en la pantalla actuar (todos, incluídos sus contrincantes, se da cuenta que está actuando) entendemos el sentido de una actitud: la que nunca creyó en el melodrama, aún representándolo; la que pone el suicidio de James Dean, como el oscuro proyecto de una juventud inacabada; en fin, la que deja en claro que el melodrama de los 50', la inconformidad de los 60', el azote de los 70', entró y acabó, en el chacoteo de los 80'. Con El Color del Dinero, más allá del faranduleo de haberse ganado un Osear, Newman ha perfeccionado la imagen del actor y el personaje que, íntimamente, ha ido creando, pués un azar -¿qué otra cosa?- le devuelve a Eddie Felson, el personaje que hace 25 años interpretó en El Audaz, como si el personaje, paralelamente, también hubiera recorrido el tiempo y se reen- contrara con el actor. Ya dijo el tango que 20 años no es nada y siempre se puede volver. En la mente del espectador es inevitable la reflexión Borgiana: ¿envejece la ficción tanto como la realidad? Aquí los vemos a ambos, actor y personaje, madurones, cínicos, con el descaro que dan los años; un poco concientes de la cincuentena, pero envidiosos y nostálgicos de una juventud que en el pasado fue su principal atributo; es inevitable verlos y distinguirlos, a ambos, sin confundirlos, saber del tiempo de El Audaz y el tiempo de Paul Newman, en una especi~ de jardín de senderos que en vez de bifurcarse, se reencuentran en el presente. Tal vez el mayor atributo de la película sea mostrarlos a ambos eón el mismo rostro, y, a la vez, con el mismo rostro, diferenciarlos. Martín Escareasen, el director, sabe 10 que su juego esconde; con una impecable dirección de cámaras, con un argumento que no sobresale,_ acentúa el acertijo de los espejos, la identidad de actor y personaje. Hay evidentemente, un contrapunto que marca el juego: la presencia de la jóven Mary Eli~beth Mastroantonio y que es, a la vez que reflejo, una actualización del mito del Audaz, ellos, ahora, incorporados al presente -sin pizca de historia, ajenos, inocentes, ladinos del origen que los trajo a la pantalla- marcan la armonía y comicidad del mito: ahí está el ganduleo, el hombre insulso pero con atributos, la· moral sin sostén, la fanfarronería; en fin eso tan llevado y tan traído por la sociedad norteamericana: "en cada uno de nosotros se agazapa un héroe del ocio". Hay particularmente dos escenas que retratan el acertijo. En la primera Tom Cruise, el nuevo Aud~ haciendo caso omiso de los consejos de Newman-Felson, se enfrenta a un valioso contrincante y en vez de dejarse ganar, hace alarde de sus dones de billarista, y, con un bailable muy al estilo de las FIans, le propina una paliza de la que ni el 15 y las malas lo hubieran salvado. Newman 10 ve todo con mal disimulada envidia, presencia la danza y la paliza como si se diera cuenta que algo se le escapa: ¿acaso una fortuna que está planeando conseguir a través de un jovencito imberbe, soberbiamente dotado para el pull? ¿el personaje mismo? ¿o es que con la desfachatez y el desparpajo de la danza, este nuevo Audaz pone al viejo frente a la encrucijada del acertijo: quién demonios es él mismo? El juego entre los dos en este momento queda claro: ambos se explotan, ambos se harán ver como opciones inalcanzables: ni el viejo podrá bailar un zapateado rockero, ni el jovencito podrá enarbolar el cinismo y la elegancia necesarios para al:' canzar la fama. Poco después, en un prodigio de mala actuación, que sospecho intencional, Newman se deja estafar por un negro que se ha hecho pasar por aficionado de pull, y, aparentemente, el embaucador queda embaucado, el maestro derrotado, y el actor puesto a prueba por el signo del melodrama -"cómo me dejé engañar", "ya ni siquiera veo bien", "soy un tipo acabado, un bueno para nada"- prueba en que Newman-Felson, se elevan a las más grandes alturas del drama telenovelero, pero con ello, exactamente con este simulado actuar mal y no creerse de todo el autoreproche, es que nos encontramos de nuevo en el corazón del acertijo, pues, de lleno en la pantalla aparecen los 2 sujetos de la película, y su imagen en el espejo: Newman que repite sus clichés, que le da una vuelta de tuerca a su personaje de El Golpe, que ha dejado atrás Desde la Terraza, que de El Indomable le queda solamente la terquedad, que conserva ese aire cansado de detective de Ross MacDonald, pero que es él y El Audaz, acartonado, cegatón, embauc~dor, ya lo dije, como sacado a girones de una novela que no alcanzó a escribir Ernest Hemingway; y a partir de ahí, de su mala actuación, actor y personaje caminarán de la mano, golpe a golpe de liillar, hasta que al final puedan decir 'Tm back again", y el espectador, atónito, se pregunte cual de los 2, y para qué, ~tá de vuelta. e uando supimos de su existencia, allá en la provincia de Córdoba, cuando el gordo Cognigni concretaba su proyecto de la chispeante revista Hortensia, ya tenía algunos añitos en el campo del humorismo. Antes de eso, en el de la publicidad. Hoy en día, cuando anda por los cuarenta y tantos (43, para biógrafos escrupulosos), sus trabajos circulan en diversos medios y países -incluso aquí en México y desde hace años, su Boogie el aceitoso hace que muchísimos lectores comiencen a hojear "Proceso" de atrás para adelante-, lo que le ha permitido ampliar su radio de acción hacia otras actividades medianamente afines con su faena principal como cartonista. Fontanarrosa, devoto rosarino -se le nota hasta cuando habla y aspira las eses finales-, a la par de brindarles todo su apoyo a los muñecos clásicos de su creación (Boogie e Inodoro Pereyra, obviamente), con los inconfundibles tintes bucólicos y telúrico~ para el paisano, y con la suprema agresividad que acompaña cada rasgo del mercenario por encargo, en el caso del ISiempre Listo para la Acción I, se da tiempo para sus gustadas tiras en un periódico porteño, cotidianamente, y para todos los otros encargos que aterrizan en su mesa de trabajo, con destino á diferentes publicaciones. Ese mismo tiempo extra, igualmente, consigue apresarlo para otras aventuras. Hay varios títulos de libros, sin ir más lejos, que pueden atestiguar esa, su inclinación: Los trenes matan a los autos, volumen de cuentos, yen materia de novelas El área 18 y Best Seller. Para quienes gustan poner las obras en estricto orden cronólogico, sus más recientes apariciones en vidrieras de librerías bonaerenses llevan por denominación, de relatos ambos, No sé si he sido claro y El mundo ha vivido equivocado. Todavía hav más, no se vaya. Para todos aquellos que admiran el humorismo galopante de Les Luthiers, el célebre grupo cómico-musical de la misma tierra de origen que acunara a Fontananosa, vale la pena aclarar (para quienes no se hayan enterado suceso sumamente extraño) que el artífice de Boogie ha colaborado con los trepidantes miembros de esa agrupación en el asunto de crear chistes o situaciones, gags o guiones, mismos que han sido utilizados en las presentaciones personales de Les Luthiers o en sus registros di~gráficos. Con los resultados desopilantes que los fanáticos y seguidores de aquella media docena de locos sueltos pueden atestiguar debidamente. Quien esto suscribe, también da fe. Fontanarrosa-Luthiers: tal cual para cual. Poco antes de su segunda autoclausura, en el número 51 de la revista "Crisis" apareció una entrevista efectuada por Juan Sasturain al gran humorista de la ciudad de Rosario. Esta se veía complementada por un cuento que lleva la firma autoral del propio Roberto Fontanarrosa. Acompañamos algunos tramos del mencionado reportaje -hemos seleccionado aquellos que guardan relación con sus afinidades y preferencias, y aquellas inclinaciones literarias que marcaran su quehacer, y transcribimos esa pieza cuentística, titulada El monito. Casi con ribetes de curiosidad histórica, o como muestra arqueológica difícil de detectar y ofrecer al público lector, incluimos igualmente una serie de los trabajos iniciales de Fontanarrosa en su ciudad natal, Rosario como ya se ha dicho, publicados en la revista "Boom", en julio de 1969. La temática de dichos cartones giraba en torno a la visita que por aquel entonces efectuara a varios países de América Latina el magnate gringo Nelson Rockefeller. Quienes cuentan con buena memoria seguramente recordarán que se trató de una gira altamente explosiva... -¿Cuándo escribís? -Sólo cuando tengo redondeada la historia. Una vez, y ya había escrito Area 18, intenté hacer una novela "más en serio" ambientada en Rosario y la abandoné porque no me divertía. Partía de una idea qu~ surgió hablando con Crist y que tiene que ver con el destino de Corto Maltés, del Corto Maltés que cada uno lleva dentro. Era un tipo que descubría, a los cuarenta años, que había cosas que, si no las había hecho hasta entonces, ya no las haría más. El, que se había alimentado de fantasías, de aventuras de Pratt, se encontraba sin haber navegado por los mares del sur, casado y gordo. Y el titulo que había pensado era ése: La muerte de Corto Maltés. Empecé. Tengo setenta páginas hechas y el comienzo, independizado, es el cuento "El mundo ha vivido equivocado" . Pero un día me descubrí pensando: "Ufa, tengo que ponerme a escribir eso". Y ahí nomás lo dejé por otras cosas que me divirtieran. Eso lo tengo claro con relación a la literatura, donde no tengo el oficio hecho, como en el humor gráfico: hago cosas que me diviertan, buenas o malas pero con esa certeza. El peligro de trabajar sobre la facilidad -yo tengo una facilidad absoluta... para la rutina- es quedarme enganchado con algo que me gusta y seguir, sin demasiado criterio. Como esos tipos que hacen una canción buena, que es éxito, y después escriben once más de relleno para completar el long play ... FONTANARROSA: CONSENTIDO DEL HUMOR -Mencionaste los humoristas que podrían gustarte. - Hay poca literatura humorística, al menos que yo conozca. Y muv poca que haga reir realmente. Woody Allen es quien mas me ha hecho reír. Y también cosas muy graciosas de Groucho Marx. -¿Pfeiffer? -Harry es un perro con las mujeres no me pareció muy feliz, pero como guionista cinematográfico Pfeiffer ha hecho cosas muy buenas como Pequeños asesinatos. Y creo que el guión de Popeye, de Altman, era de él. En cuanto a los humoristas clásicos, de otras épocas, cuando intenté leerlos, no pasó nada. Con Mark Twain, por ejemplo, sí; pero en otra línea, más amable, digamos. Por eso reitero lo de Woody Allen: hay cuentos suyos que me parecen algo sensacional. -A los yanquis entraste por Hemingway. -Yo sólo conocía de chico a Landon y a Twain. Pero de Hemingway vaya Mailer y a Baldwin. Al leer todo Hemingway conozco los textos sobre la guerra civil española, los escritos periodísticos, y de ahí paso al mundo de los best-sellers, que me interesa como género. Lo que no he leído mucho es la serie negra, aunque me hayan gustado cosas como ¿Acaso no matan a los caballos?, de Mac Coy. Tampoco me interesa demasiado la ciencia ficción y me quedé en lo más conocido, como Bradbury y algunos más. Ni siquiera leía las historietas de ciencia ficción de nuestra época, como Tommy Futuro. En cambio, me enganchaba más con una literatura fantástica que arranca de la realidad doméstica, como El etemauta. ¿Cómo es tu relación con los best sellers? A mí me gusta mucho la literatura periodística, que trae una base de información. Suponte El país de las sombras largas, de Ruesch, es una novela pero con muchos datos sobre la vida de los esquimales. Como puede ser Jack Landon también. Eso siempre me interesó. Recuerdo un libro, Aventuras del capitán Hateras. Tenía muchísima información sobre el Artico o Alaska, no sé. Me apasionó. Y el mismo Hailey de Aeropuerto me interesó por todo lo que se aprende sobre el movimiento de aviones. La anécdota en sí es sencilla, pero me gustaba lo que "sabía" aunque uno después se entere de que todo lo inventó... Y esa fue precisamente la idea de mi libro Best Seller: inventar y manejar muchísima información como si fuese cierta. ... hemos desc,\) bierto ~e las bombas Mo\o+O\l fambién las faby·,ca Roc.kefe\\er I Mauricio Ciechanower 53 EL MaNITO UN CUENTO DE FONTA·NARROSA a Osvaldo Ardizzone Llore Monito, llore. Usted puede. A usted se le permite. Que no es vergüenza llorar cuando las lágrimas tienen la pureza recóndita de aquello que llega desde el corazón que no quiere aflojar ante terceros. Tal vez, pibe, tal vez Monito, son las mismas lágrÍlllas qu~, años atrás, no tantos quizá, u~ed tuvo que enjugar con el revés de la mano sucia ~e tierra en el (ondo de la casita del patio con geranios y malvones de barrio Arroyitoo Tal vez son las mismas lágrimas vertidas por la rabia, la impotencia, la vergüenza, ante el coscorrón justiciero de su viejita laburante cuando usted no llegaba a la hora establecida para tomar la leche. ¿Cómo iba a entender su madre, Monito, aquel cariñoso entrañable por la pelota de futbol, que lo mantenía lejos de la casa, demorado en ese romance infantil con la de cuero, en los yuyales sabios del campito que no sabía de redes ni de cal, tras de la via? ¿Cómo podía entender su viejo, pibe, su viejo, don Telmo, el genovés terco de canzonetta y nostalgia, su noviazgo purrete con la de gajos y ese lenguaje dulcemente nuestro de los túneles, la pisada, el chanfle, los taquitos y la rabona? Porque no era, no, una piba quinceañera, rubia y pizpireta, de ojos celestes como los de la pulpera de Santa Lucía, lo que a usted le impedía volver en el horario, a gritos, reclamado por su madre. No era, no, Monito, el despertar púber del primer amor enredado en los últimos giros de un trompo o en la galleta enojosa del hilo de un banilete, el que lo hacía terminar los deberes de la escuela a las corridas y escapar luego, gorrión ansioso, pájaro encendido, hacia la complicidad abierta de la calle, el griterío alborozado de los pibes y el llamado seductor de un taconeo. No Monito, lo suyo era más simple, como son simples las cosas que nacen del corazón y eluden las frías especulaciones de la mente. No. Lo suyo era tan solo la caricia tierna de la capellada de su botín zurdo en la pelota, el toque, la volea, la suela que aprieta el futbol indócil y 10 convence, lo persuade, 10 amaestra. Lo suyo era el amague, el pique corto, el freno seco, y el pecho amigo para que allí se durmiera la bella amada cuando caía desde el cielo como un globo cansado de volar sin rumbo cierto. IMire qué fácil, pibe, que era aquellol De la misma forma en que el amor, el puro amor, se presenta, florece y crece como una flor nocturna, como un clavel del aire brotado en la luminosidad escasa de un pasillo, así creció en usted el sortilegio. Nadie le enseñó, como no se enseña el dolor ni la paciencia, ni se sabe de dónde surge el gusto por silbar o el de hablar bajo. Usted ya 10 traía impreso, se 10 digo, quizá desde el fondo de la historia de ese barrio que ha visto nacer a tantos ídolos y guarda en el aire la vibración, el eco, el reverbero de mil golpes gritados en la tarde, atronando el cemento, que54 brando la quieta y asombrada calma de su río. O lo aprendió como se aprenden estas cosas, mirando a los demás, tratando de atrapar con ojos asombrados el misterio metafísico del chanfle, la secreta ley física que hace que el balón vaya hacia allá y dé una vuelta. Por eso, por todo eso, pibe, no se inquiete si lo ven aflojar y su mirada se empaña como el cristal de una ventana cuando recibe el tamborileo sonoro de la lluvia. No. Llore Monito, llore. Usted puede. A usted se le permite. Así 10 soñó usted tal vez, un día, allá, aferrado a la almohada confidente de su cama, en la casita del patio con granitos y malvones, alguna de esas noches de verano cuando el calor aprieta y el sueño. viene: Ya está el mago de varita presta. Ya está el ilusionista sutil que hace creer en cosas que no existen y miente que en el dorso de su mano se ocultan pañuelos, palomas y barajas. Está en el me-dio de la cancha y su eterna enamorada, la pelota, parece que se ha ido y está inmóvil, simula emprender vuelo y no se aleja, o bien hace creer que se le escapa pero vuelve bajo la presión ape- " nas ruda de la suela. Ahora d estadio enmudece, el mago muestra el jueflo. El Monito arranca v empieza el toque, el pelotazo sabio, el amagu~ que argumenta una cosa y dice otra. De la zurda del' insider brotan consejos, luces multicolores, toques lujosos, las dos cortas sabidas y una larga, ·la cabeza alta, el ojo inquieto. El público se deleita. Ya la metió de nuevo bajo el pie, la mostró, "ahí la tenés, es tuya" ha dicho, pero no está más, la sacó, la puso en otro lado, la cambió de lugar, la amarrete6 de nuevo. Allá está el compañero, el wing derecho, no lo ha visto, pero gira,y le pone el pelotazo desde cuarenta metros, en el pecho. Sólo faltan los clarines, los clarines, las fanfarrias, el galope incesante de los corceles blancos girando en torno de la cancha y las ecuye:-es de pie sobre sus ancas. Así lo soñó usted, tal vez, un día, Monito. Ya el espectáculo termina y, a pesar de la magia del insider, a pesar de sus moñas y regates, pibe, a pesar de las cuatro pelotas de gol que usted puso en los pies del centrofoward, el partido se agosta en la chatura aburrida del empate. Pero faltaba, nomás, la carcajada. El cierre magistral, la pincelada justa que el artista deposita por fin sobre la tela e ilumina el azul, aviva grises.y ruboriza la macilencia de los sepias. Faltaba nomás, la carcajada. Ese balón que llega de atrás, como un balazo. El pecho receptor del entreala tan afecto refrenar, mullido, el rebote previsto de la bola. Ya empieza la danza, el giro sobre un pie para enfrentar al arco y el resbalar mansament~ de la globa del pecho o la rodilla y de allí al suelo. Allí. en la temible ferocidad del área, allí, donde la puerta de las dieciocho se convierte en muralla pertrechada, donde hay piernas, codos, tapones alevosos y guadaña, allí la puso en el piso el entreala. Allí, en esa media luna, en lo que algunos llaman la empanada, allí donde uno se olvida de la novia, del primer amor, de lo aprendido en la escuela, de la Vieja, "vení conmigo" le dijo el Monito a su amiga del alma. Y se metió en el área con pelota dominada. No sé si hubo un caño o fueron cuatro. Quebró la cintura, pisó el cuero, pareció en un momento que pateaba, se le vinieron dos, se cerró el cuatro pero el Monito la llevaba atada. Tal vez no me acuerdo, decime vos si miento, pero quedó frente al arquero y la puso en un rincón, de cachetada. No el cachetazo mordaz, el de reproche, sino el empujón cordial, el que te aprueba, la palmada que se le da a un pibe y se le dice "cruzá que yo te miro". La pelota entró pidiendo permiso y.ni tocó la red de puro cauto. Luego, el pibe se fue hasta su tribuna y adentro de su puño apretó el gol, lo abrió de golpe y fue otra vez paloma y carcajada. Llore Monito. Así 10 soñó usted tal vez un día en la casa de malvones y geranios del barrio Arroyito. Y se quedó en sueño nomás, no se dio nunca. ¡Tan bueno que parecía de purretel Nunca llegó a jugar ni en la tercera. Y en el equipo que se arma en la oficina a veces lo ponen un rato y otras, nada. Está gordo, pibe, algo pelado. Y me han dicho que ni va a la cancha. Para que el lector no se quede en este contacto con Fontanarrosa pura y exclusivamente en lo informativo, lo anecdóti'.X> o en un acercamiento muy limitado de su obra -a través del cuento que incluimos-, sugerimos sumergirse en gran parte de la producción que lleva su firma y que, búsqueda más o menos, es posible detectar en algunas librerías del D.F. Entre las medianamente conseguibles, sin mucho esfuerzo para localizarlas, se hallan Area 18 y Best Seller, de Editorial Pomaire. Ejercitando la saludable modalidad de patear librerías, será factible ubicar los vohimenes de Ediciones de la Flor de sus personajes claves Boogie el aceitoso e Inodoro Pereyra. De Editorial Nueva Imagen, sus títulos Lo importante es competir y Pienso, luego insisto y, de la página semanal que publica en la revista de CISA, Boogie en Proceso. Vale la pena gastar zapatos tras estas pistas.