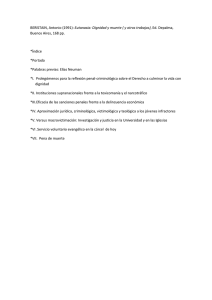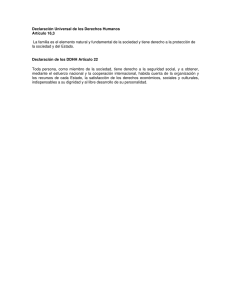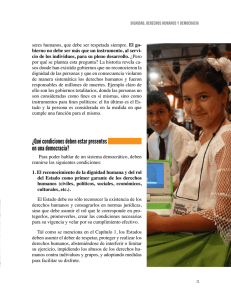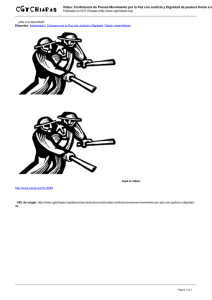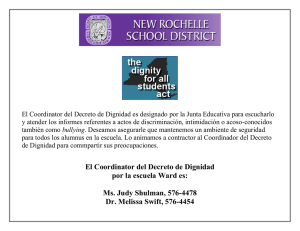El derecho a una muerte digna
Anuncio

El derecho a una muerte digna. Koldo Martínez Urionabarrenetxea Introducción. Quiero plasmar en este texto una breve reflexión sobre varios conceptos y realidades como la muerte, la dignidad, la ética y las decisiones políticas, y las relaciones entre ellas, porque más que del derecho legal a una muerte digna insistiré en la moralidad de la misma. La muerte. La muerte es un fenómeno universal e inevitable para todos los seres vivos. La pregunta que nos hacemos los humanos respecto de ella es si supone la aniquilación del yo o solamente su transformación. Y a esta pregunta se le han dado respuestas, generalmente vividas como opuestas y contrapuestas aunque seguramente no lo sean tanto, desde lo sagrado y lo profano. La muerte nos ha enfrentado siempre a problemas de significado porque ha estado asociada desde siempre a la enfermedad y el dolor, el homicidio y la guerra, la pestilencia y el hambre, la agonía y el duelo, la derrota o la frustración de actividades valoradas en distintas facetas de la vida (religiosa, familiar, comunitaria, política, militar, económica, etc.) Por eso desde siempre, en todas las comunidades humanas se ha erigido un control institucional social para preservar y proteger las vidas de los miembros de dichos grupos. También ha estado asociada al final o culminación de la vida así como a la liberación de las cargas y los sufrimientos de la vida por lo que muchas personas – la mayoría – sentimos una profunda ambivalencia respecto de la misma. Hasta no hace mucho, el objetivo de la medicina era salvar la vida a toda costa. Ello iba unido al principio de la moralidad mayoritario – quizás único – en la sociedad que defendía la sacralidad de la vida. Había, pues, una especie de matrimonio perfecto entre la moralidad y la medicina. La situación ha cambiado y hoy ya nadie defiende que ése sea el objetivo – ni el prioritario ni mucho menos el único – de la medicina ni tampoco la mayoría de las personas acepta el aspecto sacro de la vida como único valorando también la calidad de la misma como factor más o menos determinante en su valoración. Esta nueva situación hace necesarias la reflexión y la deliberación morales. Porque, entre otras cosas, en nuestro mundo también ha cambiado todo lo que rodea al hecho concreto del morir: Hoy hablamos de muerte cardio-respiratoria pero también de muerte encefálica, de soporte vital (RCP), de donación y trasplante de órganos, de nutrición e hidratación artificiales, de voluntades anticipadas, de decisiones al – y para el – final de la vida… La experiencia global del morir depende de muchos factores, algunos fijos del paciente, otros son modificables y relacionados con la experiencia del enfermo, y otros, finalmente, relacionados con las intervenciones del sistema de cuidado. La interacción entre todos ellos hará que la muerte del paciente sea entendida como buena, mala, tolerable o aceptable. Las decisiones al – y para el – final de la vida son duras y difíciles tanto intelectual como emocionalmente. Además, están basadas en la incertidumbre lo que les añade una mayor dificultad y hace necesaria cierta claridad en los conceptos utilizados. Así, definiremos enfermedad terminal como la enfermedad avanzada en fase evolutiva e irreversible, que afecta a la autonomía y a la calidad de vida (síntomas, impacto emocional, pérdida de autonomía), con muy escasa o nula capacidad de respuesta al tratamiento específico y con un pronóstico de vida limitado a meses, en un contexto de fragilidad progresiva. Y entre estas decisiones está la de recurrir al intensivismo o al paliativismo, filosofías de atención al enfermo hasta hoy mismo analizadas como contradictorias pero que cada vez lo son menos. Y también las de no aceptar, rechazar o suspender un tratamiento, aumentar la analgesia progresivamente en un paciente que sufre dolor, la sedación terminal, la eutanasia y el suicidio asistido… No existe una definición consensuada de sedación terminal si bien quienes al respecto han escrito hablan de un paciente terminal con una enfermedad incurable y avanzada, que se encuentra en fase agónica, con síntomas agudos o refractarios que no responden a tratamiento convencional, y de una sedación que se provoca químicamente por medicamentos no opioides y que se hace sin intención de matar al paciente (aludiendo al principio del doble efecto, que en mi opinión debe ser eliminado de nuestro argumentario moral al menos para esta situación concreta) La sedación terminal pretende el control de síntomas refractarios a otros tratamientos y consigue generalmente que los pacientes viven más de un día, con lo que resulta difícil afirmar la existencia de una relación directa entre dicha sedación y la muerte del enfermo. Una buena praxis de sedación terminal requiere que la decisión sea tomada por profesionales expertos, tras deliberación entre ellos, es decir que haya unas indicaciones clínicas y unas prescripciones técnicas adecuadas, además de un consentimiento informado “expreso” (que es uno de los aspectos sobre los que deberemos deliberar) Si se procede así, no hay objeción ética o legal posible a la medida en nuestro medio. La eutanasia es una actuación médica que produce directamente la muerte del paciente, es decir que existe una relación causa-efecto única e inmediata entre el acto y el fallecimiento, que se hace a petición expresa, reiterada, e informada del paciente, en un contexto de sufrimiento o de “dolor total” debido a una enfermedad incurable que el paciente experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios, y que es realizada por un profesional de la salud que mantiene con él una relación clínica significativa. El suicidio asistido hace referencia a cuando, en el contexto descrito, la actuación del profesional se limita a proporcionar al paciente los medios imprescindibles para que sea él mismo quien se produzca la muerte si y cuando lo considere oportuno. Tanto respecto de la primera como del segundo hay objeciones éticas y legales en muchas personas y países. La dignidad. La dignidad se invoca siempre en las decisiones y en los debates sobre el final de la vida, debates y decisiones que al final lo que exploran son cuestiones de calidad de vida, objetivos, valores y creencias personales. Por ello, las referencias a la dignidad se utilizan a menudo como una forma abreviada de mencionar cuestiones que implican valores, deseos, objetivos, y lo que los pacientes consideran como una calidad de vida – o de muerte, o incluso, del morir de forma – aceptable. Estas referencias tan veladas y ambiguas no parecen ser suficientes a la hora de confrontar algunas de las decisiones más importantes de nuestras vidas, como son las relacionadas con su final. El concepto de dignidad es una especie de enigma. A pesar de que figura de forma preeminente en una gran variedad de documentos internacionales que proclaman el derecho de todos los seres humanos a ser tratados con igual respeto moral y a pesar de ser invocada en la legislación que pretende analizar los derechos específicos de los moribundos, su contenido concreto es muy escurridizo. Creo, sin embargo, en contra de algún autor que opina que dada su utilización utilitariamente partidista es un término inútil, que el concepto dignidad es de relevancia fundamental para el discurso moral. El modo en que pensamos sobre la dignidad humana tiene claras implicaciones a la hora de analizar las diversas opciones en relación con el final de la vida y en la toma de decisiones al respecto. Influye, pues, en la forma en que pensamos sobre cómo queremos vivir y morir, es decir, en cómo nos analizamos a nosotros mismos, en cómo nos vemos en tanto que individuos y en cómo deseamos ser tratados así como en cómo vemos y tratamos a los demás. Nuestros conceptos de dignidad dan origen a dos ideas fundamentales: la dignidad como valor intrínseco y la dignidad como valor juzgado según constructos sociales extrínsecos. Estas teorías defienden que la dignidad es una característica fundamental del ser humano. La noción de dignidad intrínseca es asumida como un valor último que no cambia según el juicio moral, las circunstancias o el contexto. Como tal, no es una cualidad condicional o relacional; es independiente de cualquier característica personal. La dignidad que depende de percepciones de estos atributos personales cae dentro del campo de los constructos socioculturales y de nuestras ideas sobre el honor, el estatus y la aceptabilidad. Hay, pues, varias nociones de dignidad. Algunos llamamientos a la dignidad humana hacen referencia al valor moral fundamental de toda la humanidad. Esta noción expresa la aceptación de la existencia de – o de la creencia mutua en la existencia de – una “naturaleza” que todo ser humano posee por el hecho de serlo, es decir, una “naturaleza” que todos los seres humanos nos reconocemos los unos a los otros, mutuamente. Y que nos obliga a todos y a cada uno a respetar a todos y cada uno de los seres humanos en tanto que portadores de derechos y de deberes. Enuncia, pues, el aspecto sustancial y el valor intrínseco de la humanidad de la persona. Esta concepción de la dignidad es la que emerge cuando hablamos de “crímenes contra la Humanidad”. Su implicación es que hay ciertos actos o clases de actos que violan no sólo la dignidad de personas individuales sino el valor intrínseco de la humanidad de la que todos formamos parte. Esta concepción universal es la que subyace en el imperativo categórico de Kant que nos lleva a tratar a las personas no sólo como medios sino siempre además como fines en sí mismas. Otras alusiones a la dignidad no invocan nociones morales universalistas sino que mencionan la dignidad de un subgrupo de la población humana o la de una persona concreta. Estas referencias expresan el reconocimiento intersubjetivo de un aspecto o de una característica especial de la personalidad de una persona: lo respetable aquí es la cualidad de ser una persona honorable o valiosa en la sociedad. Se trataría, pues, de una virtud de reconocimiento público que se origina en la comunidad y se relaciona con “el otro”; es algo que el sujeto puede conseguir o alcanzar y está en relación con la forma en que la persona se relaciona con la existencia y con los juicios morales. Por un lado, la noción de dignidad básica funciona como la noción moral por antonomasia que se atribuye a todos los seres humanos independientemente de su rango o situación. En cuanto tal, la dignidad básica nos obliga a reconocer a todos los seres humanos como poseedores de un valor moral intrínseco e inalienable. Uno no hace nada para merecer la dignidad básica y esa dignidad ni puede ser eliminada ni perdida. Y por otro lado, algunos llamamientos a la dignidad son poco más que la aceptación de un tabú cultural o de cuestiones de etiqueta. Esta última concepción de la dignidad se aproxima mucho más a una noción estética construida culturalmente que a una exigencia moral fundamental. Entre ambos extremos existe un rango de conceptos de dignidad que llevan mayor o menor fuerza normativa dependiendo del contenido moral de la concepción en cuestión, de la naturaleza de la narrativa en la que dicha concepción es invocada y de los participantes en la misma. Una verdadera apreciación de la dinámica de la dignidad humana tiene, pues, que descansar sobre los dos aspectos de la dignidad. Los profesionales de la salud debemos preguntarnos si la medicina trata de preservar nociones extrínsecas de dignidad o si de lo que se trata es de modelar los valores de la aceptación, del cuidado, de las relaciones interpersonales y de respeto por las personas, independientemente de su estado de salud. La amplitud y variedad de opciones que estamos dispuestos a mantener en relación con la toma de decisiones al final de la vida puede, pienso, tener repercusiones en el tipo de personas que queremos ser en el futuro. Aunque considero que la vida es preciosa y debe ser tratada con profundo respeto, el problema con las nociones estrictas de la dignidad intrínseca (básica) es que no reflejan nuestra especificidad como individuos. Reconocer dicha especificidad quiere decir aceptar que cada uno de nosotros puede o desea tolerar o aguantar solamente hasta cierto punto. De hecho, las consideraciones sobre lo que constituye un beneficio y lo que constituye una carga son diferentes para cada uno de nosotros. Más aún, el respeto por cada uno de nosotros quiere decir aceptar cualquier fragilidad que pueda alterar nuestra capacidad cognitiva y física y aceptar que llegará un tiempo en que aceptar nuestra humanidad y la naturaleza finita de nuestras vidas será bueno para cada uno de nosotros. No hay una única forma preferida de vivir y de morir. Cualquier principio de dignidad humana que reconozca y acepte este hecho debería reconocer la inevitabilidad de la existencia de puntos de vista alternativos y respetarlos. Allí donde una pluralidad de narrativas entra en conflicto, el Estado es responsable de acomodar las visiones divergentes, no sólo por razones de prudencia política, sino en base a su razonabilidad. De ahí que más que limitar la elección, el Estado puede y debe facilitar la realización de opciones basadas en valores razonables, apropiados y que no provoquen daños equivocados e innecesarios a los demás. En ausencia de un daño obvio a las personas o a su dignidad, el Estado no debería intervenir más allá de lo necesario, evitándose así legislaciones que injustificadamente frustran o intimidan a sus ciudadanos en uno de los puntos más personales y privados de la vida. El deseo de ser tratado con dignidad, también al final de la vida, es una preferencia universal en la mayoría de culturas, si no en todas. Este tratamiento requiere actos positivos de respeto en la conducta de los demás hacia el moribundo y los fallecidos. Pero también tiene implicaciones negativas, sobre todo en la evitación de la provocación de daños. No parece que los profesionales de la salud podamos, sólo nosotros, asegurar que alguien muere con dignidad, en gran parte porque la dignidad es algo que las personas llevan a la muerte, no es algo que los profesionales podamos conferir. Pero, sin embargo, sí podemos hacer que alguien muera sin indignidad. Esto implica asegurar que en la medida de lo posible respetamos la autonomía de las personas y el uso de la razón. Implica también que eliminamos las barreras a la dignidad que pueden ser eliminadas, tales como el dolor (controlable); esto es, que tenemos el deber de no imponer indignidades innecesarias y de minimizar las necesarias. Por cierto, en mi opinión, entre las indignidades innecesarias estarían, en un extremo, la de mantener con vida a alguien que claramente no desea vivir y, en el otro, la de acabar con la vida de alguien que desea seguir viviendo. Entre ambas se abre un sinfín de posibilidades de indignidades más o menos necesarias que son las que deberíamos analizar éticamente en profundidad con cada paciente de cara a minimizar su impacto. La ética y las decisiones políticas. El conflicto moral en las decisiones políticas puede parecer algo misterioso, peligrosamente subjetivo, e ingenuo y complejo al mismo tiempo. Algunos teóricos intentan reducir las afirmaciones morales a cuestiones de auto-interés – por ejemplo, Hobbes. Otros – Hume, entre ellos – sugieren de manera más amplia que no habría conflicto moral si los recursos sociales fueran menos escasos o si la naturaleza humana fuera más generosa. Algunas personas asumen que si las desigualdades económicas, raciales, o de género, injustificadas pudieran ser eliminadas, los desacuerdos morales en política también desaparecerían o al menos dejarían de ser tan importantes. Porque hay también otras dos fuentes de conflicto: la comprensión incompleta de la cuestión analizada y la incompatibilidad de los valores en juego. El desacuerdo moral es pues más omnipresente y más diverso que lo que a veces se admite. Que la fuente más profunda de nuestro desacuerdo moral pueda residir en la propia condición humana es la posibilidad más inquietante. Si el desacuerdo moral es tan omnipresente, ¿cómo podemos esperar su resolución? Alguna base para la esperanza puede encontrarse en la naturaleza de las propias exigencias morales. Del mismo modo que el problema del desacuerdo se encuentra parcialmente en la propia moralidad, también lo hace la base para su resolución. Las características distintivas del debate moral en política –sobre todo la reciprocidadapoyan la posibilidad de resolución. Si los ciudadanos apelan públicamente a razones que son compartidas, o que podrían ser compartidas, por sus congéneres, y si toman en cuenta este mismo tipo de razones presentadas por ciudadanos igualmente motivados, entonces ya están metidos en un proceso que por naturaleza busca una resolución justificable del desacuerdo. Sin embargo, no debiéramos esperar poder resolver todos o incluso la mayoría de los conflictos morales. El problema del desacuerdo moral es una condición con la que debemos aprender a vivir, no meramente un obstáculo a vencer en el camino hacia una sociedad justa. Somos capaces de alcanzar algunas resoluciones, pero son siempre parciales y provisionales. Las resoluciones no se mantienen fuera del proceso de la argumentación moral, previas al mismo o protegidas de sus provocaciones. No se comienza con una moralidad común, un conjunto sustantivo de principios o de valores que asumimos o que compartimos, y luego los aplicamos a las decisiones o a las leyes. Ni siquiera tampoco terminamos con esa moralidad. Más bien, los principios y valores con los que vivimos son provisionales, se forman y revisan continuamente en el proceso de hacer y de responder a las exigencias morales en la vida pública. Tanto quienes, en el ámbito político-sanitario, defienden la despenalización y/o la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido, como quienes se oponen a ellas comparten hoy mayoritariamente ciertos valores: 1) La importancia de la disminución del sufrimiento humano y el rechazo del sufrimiento como valor positivo; 2) Tomar en cuenta que el paciente es mucho más que lo meramente biológico; 3) La deseablidad de que sea el propio paciente quien controle el final de su vida; y 4) El convencimiento de que la muerte no es siempre el mayor mal, así como de que una “buena muerte” es posible. Hay, sin embargo, otros valores no compartidos, de tipo: a) Empíricos (relativos a la petición de eutanasia o suicidio asistido, a las consecuencias de la legalización de estas prácticas, a la eficacia de los cuidados paliativos, a la compasión); b) Normativos (en referencia a la autodeterminación del paciente, y a la valoración de los riesgos y beneficios derivados de dicho cambio legal); y c) Estratégicos (que valoran de manera diferente las posibles consecuencias de la legalización) El debate moral sobre la legalización de estas prácticas hace referencia a los distintos aspectos que se reflejan en la siguiente tabla: A FAVOR EN CONTRA Petición del paciente: Respeto de la autonomía Hermenéutica de la petición ¿Autonomía para la autodestrucción? Interés del paciente: Calidad de vida ¿Quién determina el interés? Interés del paciente Intereses de los demás Límites de la calidad Responsabilidad médica: Respuesta a los nuevos problemas creados por ella misma Eutanasia no es un tratamiento médico Los criterios no son objetivos Respeto por la vida: Prohibición de matar Sacralidad de la vida No prohibiciones absolutas La vida no es el valor supremo No necesidad de la eutanasia: Paliativismo Paliativismo no soluciona todo ¿Significado y sentido del sufrimiento? Pendiente resbaladiza Límites imponibles Rechazo médico a muchas peticiones Impacto sociocultural: Paradoja de la eutanasia y el poder médico Pensamiento utópico sobre control de la muerte Ideas individuales más importantes que la medicalización Medicalización de la muerte no es negativa Son, pues, dos visiones éticas enfrentadas. Enfrentadas incluso al máximo nivel de los valores. De hecho, por lo que se deduce de múltiples estudios, la oposición a la eutanasia ha estado siempre y está también hoy muy unida a valores religiosos. Es decir, que el enfrentamiento se da a un nivel en el que, seguramente, no hay consenso moral posible. Se trata de un desacuerdo moral de máximos. Pero este desacuerdo no puede implicar que quienes así desacuerdan y difieren no puedan economizar el desacuerdo moral, no puedan llegar a acuerdos de mínimos que permitan a unos y a otros seguir viviendo y defendiendo sus valores de máximos. Para que una sociedad pluralista como la nuestra crezca moralmente en vez de perder tono moral, se debe reforzar los mínimos y ampliarlos, evitando que las éticas de máximos se utilicen como armas arrojadizas desde intereses espurios. Para ello, se debe mantener entre los mínimos y los máximos una relación de no absorción. Ningún poder público está legitimado para prohibir expresa o veladamente aquellas propuestas de máximos que respeten los mínimos de justicia contenidos en la ética cívica. Pero precisamente porque la ética civil implica ciertas exigencias de justicia y las éticas de máximos han de respetarlas, ninguna ética de máximos debe intentar expresa o veladamente absorber la ética civil, anulándola, porque entonces instaura un monismo moral intolerante. La llamada “fórmula mágica del pluralismo” consiste precisamente en compartir unos mínimos de justicia progresivamente ampliables, en respetar activamente los máximos de felicidad y de sentido de la vida que no se comparten y en promover aquellos máximos de felicidad y de sentido que sí son compartidos. Reflexiones finales. La economía del desacuerdo moral se construye mediante la deliberación ciudadana y la aprobación de leyes, que en los países democráticos no son ni más ni menos que fruto del consenso ético de mínimos o al menos del acuerdo ético de mínimos mayoritario de una sociedad. Leyes que permiten a todos vivir según sus valores de máximos sin obligarles a no respetarlos. Y por ello, leyes que enuncian y aceptan cláusulas de objeción de conciencia a las mismas. Pero eso sí, objeción de conciencia quiere decir excepcionalidad a la ley, y en cuanto tal, excepcionalidad que ha de declararse, que ha de hacerse explícita con los razonamientos en que se sustenta para poder ser aceptada de forma efectiva. Así, unos no están obligados a hacer lo que no consideran ético y otros pueden hacerlo sin miedo a represalias legales. Los problemas de valores no se pueden combatir con datos empíricos. Porque no conduce a nada. Los valores se confrontan con valores, razonando. Y parece evidente que hay cuestiones en las que los valores son incompatibles. Y todos ellos, si respetan unos mínimos que se pueden cifrar en el estricto respeto a los derechos humanos, son respetables y defendibles. Pero no imponibles, porque de ninguna manera se pueden imponer sin atentar contra ese mínimo. Aún así, los datos sirven para aclarar algunas cuestiones relacionadas con la comprensión imperfecta del fenómeno a deliberar porque no he analizado todavía la objeción de la llamada “pendiente resbaladiza”, es decir, la acusación de que se empieza provocando la muerte a enfermos terminales que lo piden para seguir haciéndolo a enfermos terminales que no lo piden seguido de pacientes no terminales… para acabar haciéndolo a cualquiera por cualquier motivo sin su consentimiento… O sea, que la legalización de estas prácticas supondría una presión abusiva sobre los enfermos terminales que se verían empujados a pedirlas, y desfavorecería selectivamente a pacientes con capacidad disminuida, o sujetos a prejuicio social o condicionados a pensar en ellos mismos como no merecedores de respeto, atención, etc. (entre los cuales cabría citar a ancianos, mujeres, pobres, minorías, discapacitados, etc.) Toda esta línea de argumentación basada en los posibles desastres que la despenalización supuestamente provocaría puede ser refutada desde la experiencia. Los datos empíricos al respecto son muy claros: Ni en Holanda ni en Oregon hay evidencia de que estos abusos ocurran o hayan ocurrido. Y este es uno de los temas claves en cualquier política despenalizadora: la preocupación que la sociedad tiene por evitar que éstos se den. Para ello las leyes que en el futuro puedan aprobarse deberán contener salvaguardas que posibiliten la evitación tanto de los abusos malintencionados como la de los malos usos bienintencionados de las mismas. Pero lo que está también claro es que la prohibición y la ausencia de leyes despenalizadoras no garantizan que dichos abusos no ocurran. Sólo aseguran que se desconozca su existencia, a no ser que se busquen de manera explícita. Impedir y hacer desaparecer este tipo de malas conductas es una obligación ética de los profesionales sanitarios y de la sociedad en general. Diversos estudios poblacionales han demostrado que cuanto mayor el paciente, menos curable la enfermedad, mayor el sufrimiento y más repetida la petición, más aceptable se consideran tanto el suicidio asistido como la eutanasia. Y lo más importante parece siempre que la petición haya sido realizada por el propio paciente. No se considera que la salud mental del paciente tenga un efecto directo sobre la aceptabilidad de las prácticas. Y así la sociedad parece aceptar la eutanasia para pacientes que carecen de la capacidad para pedirla o para enfermos con importante discapacidad cognitiva, en claro contraste con lo que dicen las leyes despenalizadoras que hasta hoy se han promulgado. También se observa de estos estudios que la sociedad está claramente dividida en tres grupos: Un grupo minoritario que considera estas prácticas siempre aceptables; otro grupo también minoritario que las califica como siempre inaceptables; y un grupo mayoritario en el que su aceptación depende de la presencia de determinados factores por parte de los enfermos. Es claramente este grupo mayoritario al que deben ir dirigidos los debates previos a la toma en consideración de leyes. Entre los profesionales de la salud también se ha constatado la existencia de estos tres mismos grupos y en similar proporción además. Aunque se da una característica importante: cuanto menor es la responsabilidad del profesional en la toma de decisiones, mayor es su apoyo a la despenalización de estas prácticas. Así, el apoyo a las mismas procede, de mayor a menor grado, de los auxiliares de enfermería, seguidos de los enfermeros, de los psicólogos y en último lugar, de los médicos. Nos enfrentamos pues a un problema ético-sanitario con repercusiones legales aún hoy en día que puede y debe solucionarse desde el análisis ético, mediante la búsqueda de la economía del descuerdo moral, entre posiciones éticas responsables. Difícilmente lo solucionaremos desde éticas de la convicción y la intolerancia moral que ellas originan.