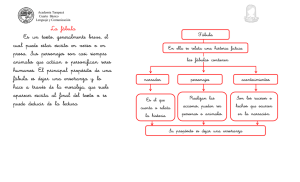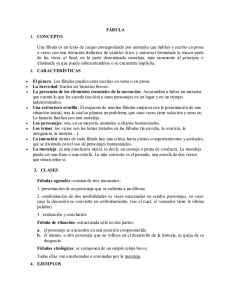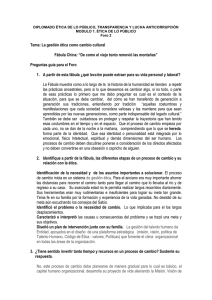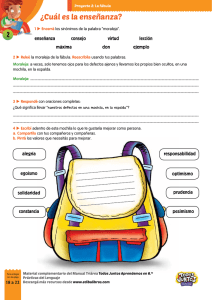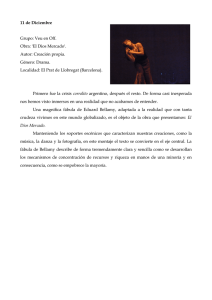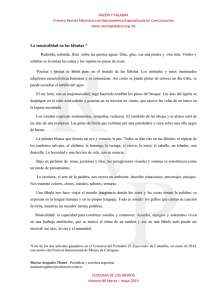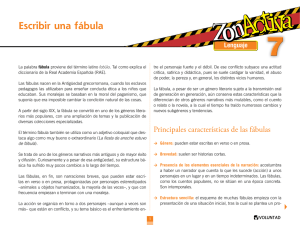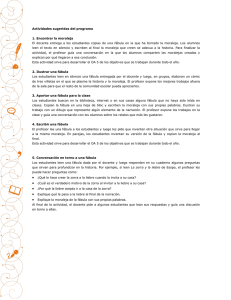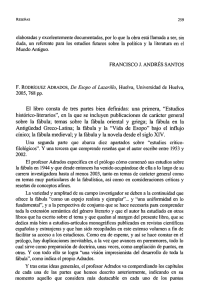TESINA
Anuncio

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD UPN 098 D.F. ORIENTE “LA FABULA COMO HERRAMIENTA PARA FOMENTAR VALORES EN ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA” TESINA PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA QUE PRESENTA: MARIA DE LOURDES CASILLAS SERRANO ASESOR: PROFR. JAIME RAUL CASTRO RICO MEXICO, D. F. Introducción ENERO, 2005 Índice Pág. Introducción:............................................................................................................ 1 Planteamiento del problema:....................................................................................4 Justificación:.............................................................................................................7 Marco Teórico Conceptual:.....................................................................................10 Apartado I ¿Qué son los valores? 1.1. Los valores:.................................................................................................13 1.2. Posturas con respecto al valor:....................................................................13 1.2.1. Postura Objetivista:......................................................................................13 1.2.2. Postura Subjetivista:....................................................................................15 1.3. Valores y contravalores en la sociedad:......................................................15 1.3.1. Jerarquía de valores:...................................................................................15 1.4. El significado de educar:..............................................................................16 1.4.1. ¿Para qué la educación? :...........................................................................18 1.4.1.1.¿Cómo se promueven valores en la escuela:.............................................19 1.4.2. ¿Qué se entiende por valor en el ámbito educativo?...................................21 1.4.2.1.¿Características de los valores?:................................................................22 1.4.2.2.¿Cómo valora el ser humano?:...................................................................23 1.4.3. El hombre centro de los valores:..................................................................26 1.5. Una reflexión sobre los valores:...................................................................27 1.5.1. Fases para experimentar los valores:..........................................................31 Apartado II ¿Qué es la Fábula? 2.1. ¿Qué es la fábula? :.....................................................................................34 2.2. Uso didáctico de la fábula:...........................................................................35 2.3. Conceptos de Fábulas:................................................................................37 2.3.1. Características de la fábula:.........................................................................38 2.3.2. Elementos que debe tener la fábula:...........................................................40 2.4. Clases de fábulas:........................................................................................40 2.5. La aplicación de las fábulas en la educación primaria:................................41 2.5.1. Esquema general para la narración de la fábula:........................................42 Apartado III La fábula como instrumento para fomentar valores 3.1. La fábula como instrumento para fomentar valores:....................................45 3.2. Antología de fábulas:...................................................................................50 Conclusiones:.........................................................................................................66 Bibliografía:.............................................................................................................69 Introducción La educación atañe a la formación y al bienestar de las personas y, de manera explícita, busca el desarrollo integral de los niños para un ejercicio pleno de las capacidades humanas. Para conseguir este fin se necesitan sólidos cimientos sobre los cuales basar las decisiones y comportamientos. Tales cimientos son los valores. Los valores constituyen la base de las actitudes y las conductas externas; son los cimientos de una educación encaminada a lograr un desarrollo humano integral. Asimismo el desarrollo de los niños es un proceso de descubrimiento, de crecimiento, de humanización, de conquista de la libertad; a través de la inteligencia y con apertura hacia los demás, esto refleja la imagen ideal del futuro que deseamos construir. Expresa un perfil del hombre que encarna convicciones y creencias, funcionales a un ideal de sociedad, y que integra la conducta colectiva, el comportamiento social y los valores deseables. En una sociedad como la nuestra, los valores expresan el perfil del hombre resultante de un contexto cultural y un concepto de nación. Los valores se manifiestan en actitudes y grandes habilidades. En un desarrollo humano basado en la posibilidad de potenciar las capacidades, la clave reside en cómo conciliar los elementos culturales y valorables que permiten preservar lo existente con la ruptura de las barreras que se oponen a la innovación y el crecimiento en humanidad. Un aprendizaje dirigido a aprender, a ser, a hacer y a conservar nos permitirá alcanzar conocimientos, desarrollar valores, establecer relaciones y resolver problemas, de ese modo podremos crecer en humanidad, conquistar la excelencia individual y lograr una convivencia humana justa, creativa y solidaria. La escuela primaria debe de desarrollar en el niño actitudes y aptitudes que le sean útiles para poder actuar de manera decorosa en la sociedad y al mismo tiempo que adquiera elementos que contribuyan para una educación integral. El profesor debe buscar actividades y estrategias para proporcionar en el niño momentos de análisis y reflexión que le oriente a la construcción de su conocimiento. Los géneros literarios deben ser considerados en la escuela primaria como elementos que contribuyan en el desarrollo integral del niño. Específicamente la fábula es un elemento literario que permite al niño construir su propio conocimiento pues ella despertará su imaginación, reflexión, capacidad de cooperación y al mismo tiempo rescatar los valores morales. Planteamiento del problema Hoy ante la situación que vive nuestro país quisiera contribuir con algunas ideas que podrían ser útiles para muchos maestros en el aula de clases. En esta oportunidad voy a tratar el tema de los valores ya que estos llevan a considerar la manera en que los niños se relacionan con el mundo, su entorno, como a prenden a resolver conflictos, como a dialogar con los demás y sobretodo a cooperar con el prójimo. Los maestros tendremos que adecuarnos a las necesidades del presente y del futuro para poder responder y orientar a nuestros niños cuando deban enfrentarse con preguntas y respuestas que cada uno trae como verdad de su propio entorno. Que difícil tarea la de tener que crear estrategias que nos permitan estar preparados para resolver todas las situaciones que se presenten y tener la competencia para hacer posible que surjan sensaciones de seguridad y sobretodo de autoestima en esos niños dándoles la oportunidad de crecer y de formarse como seres humanos en la realización de sus valores. Educar en valores significa favorecer el desarrollo del pensamiento, del análisis, del razonamiento y la afectividad, educar no solo con la razón. Algo esencial y difícil para el maestro es transmitir los valores a través de las vivencias, y para esto es menester de cada maestro que pueda ayudar a que cada niño los descubra mediante experiencias significativas, de allí la responsabilidad que tienen en los valores que transmiten y proponen, ya que es delicada la tarea de hacer que cada niño pueda captar y/o elegir los valores que se ajustan a sus sueños. Si esto se hace con inteligencia, amor y transparencia, se garantiza que el ciudadano del futuro sea un ser humano juicioso, diligente, dinámico y seguro de sí mismo para integrarse a la sociedad. Clave esencial para el éxito, ya que en la medida que el niño se sienta seguro de sí mismo, se evitarán los resentimientos que a la larga le impedirán ser auténtico. Es necesario que los maestros transmitamos una nueva fuerza de vida inspirada en una cultura de paz donde estén presentes por encima de todo pensamiento, el respeto, la felicidad y la igualdad. Tarea laboriosa al tener que explicar, enseñar y hacer sentir ese respeto, felicidad e igualdad, cuando pareciera que no se tiene herramientas que permitan que estos valores se internalicen, se sientan y se palpen para verdaderamente tener la conciencia de que son esos logros los que se aspiran y se quieren para alcanzar las metas y los ideales que cada uno de estos niños se han trazado en sus mentes. He allí también la gran responsabilidad de todos los padres de ayudar a abonar ese terreno fértil, que permita sembrar nuevos frutos que garanticen una cosecha próspera y valiosa que avalen el esfuerzo de quienes quieren construir un país que esté a la altura del mundo contemporáneo. Donde se debe recordar que no son las diferencias de razas, ni las económicas, ni las sociales, ni las políticas, las que nos distancian sino las de la educación. Justificación Tomando en cuenta que es necesario motivar continuamente al alumno y al mismo tiempo rescatar los valores morales para que su aprovechamiento sea mayor y benéfico, observé que es indispensable aplicar formas literarias que contribuyan a dicho aprovechamiento. He observado que el maestro por lo general solo se enfoca en dar el conocimiento sin antes formar en el niño su sentido moral que le ayude a prestar atención a la clase. Por lo general la fábula ha sido poco utilizada pero me he percatado de que sirve como un instrumento motivador y ayuda al niño a formarse valores morales como la justicia, fortaleza, obediencia, responsabilidad, que se pretenden rescatar de ella ya que existe una vinculación entre la fábula y los valores morales. Sabemos que es necesario que los individuos que se desenvuelven dentro de una sociedad deben actuar principalmente con valores morales y en la fábula se exaltan a través de enseñanzas morales que se deben tomar en cuenta para poder actuar en el entorno social y perfeccionar al hombre de tal modo que lo hagan mas humano rescatando esos valores morales que hoy en día se han estado perdiendo. El hombre posee la facultad del libre albedrío y que por consiguiente, es responsable de sus actos, pero como docentes es necesario transmitir valores morales a los alumnos, ya que están desempeñando un rol dentro de la sociedad. Por ese motivo se intenta introducir la fábula en la escuela primaria, como el elemento que contribuirá a que el alumno pueda construir su conocimiento y adopte los valores morales, para que así pueda lograr su afinamiento en el comportamiento de su conducta y por ello queda en manos de todos aquellos compañeros que quieran nuevamente rescatar los valores morales que se han ido olvidando. De esta manera este trabajo fue elaborado tomando en cuenta las siguientes razones: a) Para sustentar el examen profesional y así obtener el título de Lic. en Educación Primaria. b) Apoyar con la fábula a la adquisición de sentimientos y valores morales en el alumno. c) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. d) La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los alumnos. e) La formación personalizada, que propicie la educación integral en conocimientos, destrezas y valores morales de los alumnos en todos los ámbitos de la vida, personal, familiar, social y profesional. f) La efectiva igualdad de derechos entre sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación y el respeto a todas las culturas. g) El desarrollo de las capacidades creativas y el espíritu crítico. h) La formación en el respeto y defensa del medio ambiente. Marco Teórico Conceptual Los valores éticos morales desde la postura filosófica. La filosofía nació en Grecia, cinco o seis siglos antes de Jesucristo, siendo iniciador Sócrates del período de esplendor griego dentro del pensamiento. Sócrates Sócrates vivió del 470 a 400 antes de Jesucristo, famoso por su método de enseñanza llamado Mayéutica, a base de preguntas que obligan a sus discípulos a pensar por cuenta propia y encontrar la solución de los problemas, principalmente de índole moral. Sócrates indicó que la enseñanza es en realidad la práctica, el maestro ha de hacer preguntas y estimular al alumno para que ordene sus ideas de manera que produzcan el resultado deseado. Sócrates tenía como lema “Conócete a tí mismo”. Platón Platón vivió del 427 a 347 antes de Jesucristo, fue el principal discípulo de Sócrates. Platón trata de armonizar la vida de los hombres dentro de un estado perfecto y su preocupación fundamental fue encontrar una vida feliz para los hombres y enlista cuatro virtudes o valores éticos morales que son: Justicia: Es una virtud general que contiene a todas las demás. Tiene por objeto poner armonía en el conjunto, dando a cada parte lo que le corresponde en la totalidad. Prudencia o sabiduría: Es la virtud propia del alma racional. Su función es regular el conjunto de las acciones humanas y dirigir toda la vida práctica. Fortaleza o valor: Tiene por misión regular las pasiones nobles y generosas para que el hombre domine el dolor y sacrifique el placer si lo exige el cumplimiento del deber. Templanza: Es la serenidad, el dominio de sí mismo, tiene por fin regular los actos del alma para que haya orden en la parte interior del hombre. Platón es uno de los más grandes filósofos de la humanidad. Tuvo errores, pero no se puede dudar de sus intenciones para lograr una sólida moral. Aristóteles Aristóteles vivió del 385 a 322 antes de Jesucristo, y dice que una virtud es un perfeccionamiento de la facultad humana, indicó que la virtud es un hábito adquirido mediante el esfuerzo y la constancia. Las virtudes morales perfeccionan al hombre en cuanto tal y son: Justicia: es la virtud por excelencia, pone la armonía en el conjunto, es el fundamento de orden entre los hombres. Como virtud especial tiene dos formas: 1. Distributiva: Regula el reparto de los bienes, su norma es la igualdad proporcional. 2. Correctiva: Regula las relaciones entre los ciudadanos. Fortaleza: Es la virtud por la que el hombre, por causa de la belleza moral, no duda en exponerse a los peligros o tolera los males que se presenten en el cumplimiento del deber. Es el medio entre el miedo y la audacia. Templanza: Regula los placeres de los sentidos para que no excedan los fines naturales, ese el medio entre la insensibilidad y la intemperancia. Prudencia: Ella supone la ciencia, la experiencia y la deliberación. Aristóteles toma a la amistad como una virtud absolutamente indispensable para la vida, dice que la verdadera amistad es la amistad fundada en la virtud porque en ella el amigo es amado por sí mismo. (BOWEN, J. HOBSON, 1979: 29-118) Apartado I ¿Qué son los valores? 1.1 Los Valores En términos generales, valor es la cualidad por la que un ser, una cosa o un hecho despierta mayor o menor aprecio, admiración o estima. Es decir, un valor nos indica la importancia, significación o eficacia de algo. por lo anterior podemos decir que existen diferentes tipos de valores presentes en nuestra vida cotidiana. (BRANDEN, N. 1990: 15) Los valores éticos o morales son principios con respecto a los cuales las personas sienten un fuerte compromiso de conciencia y los emplean para juzgar lo adecuado de las conductas propias y ajenas. Nuestros valores concuerdan con nuestras concepciones de la vida y del hombre. No existen en abstracto ni de manera absoluta, están ligados a la historia, a las culturas, a los diferentes grupos humanos, a los individuos y a las circunstancias que enfrentan. Los valores influyen en nuestra forma de pensar, en nuestros sentimientos y formas de comportarnos, se proyectan a través de actitudes y acciones ante personas y situaciones concretas. Los valores suponen un compromiso real y profundo de la persona ante sí misma y ante la sociedad en que vive. En nuestra época podemos identificar valores, que sin aceptados universalmente en todo tiempo y lugar, porque posibilitan la existencia de una sociedad más justa y democrática, por eso los deseamos (derecho y respeto a la vida, verdad, libertad, equidad, fraternidad, justicia, espiritualidad) hay quienes en cambio, piensan que es nuestra estimación de que son deseables lo que los hace valiosos. 1.2. Posturas con respecto al valor. 1.2.1. Postura Objetivista Según la primera línea de pensamiento los valores existen en sí, independientemente de que sean apreciados o no. no dependen de la estima o acciones de una persona aislada, valen por ellos mismos y por eso son deseables. De ahí que hablen de que percibir un valor no es crearlo, sino descubrirlo. A esto se le denomina objetividad del valor. No siempre estamos conscientes de nuestros valores, como tampoco nos percatamos de la influencia que ejercen los demás en ellos. Así como existen valores, también podemos identificar contravalores: los que se contraponen a un valor concreto (como maldad a bondad, injusticia a justicia). En general los contravalores (llamados también antivalores o valores negativos) impiden o van contra el desarrollo pleno de las personas y de una convivencia fraterna, libre e igualitaria. Podemos concluir que un valor no es simplemente una preferencia momentánea, sino una preferencia que se cree, se sostiene y se considera justificada moralmente (porque así debe ser), como fruto de un proceso de razonamiento o como consecuencia de un juicio personal que se da en un marco de una determinada cultura. Un concepto importante y estrechamente ligado a los valores es el de actitud, y las actitudes son tendencias o disposiciones adquiridas que predisponen a percibir de un modo determinado un objeto, persona, suceso o situación y actuar conscientemente frente a ello. En esta conducta intervienen componentes relacionados con el carácter, el conocimiento y los sentimientos de las personas. Las actitudes implican juicios evaluativos. Así cuanto más enraizado esté el valor que se refleja, más consistente será la actitud. Como vemos las actitudes se enfocan hacia un objeto, persona o situación determinada, siempre hay un algo o alguien que nos resulta agradable, desagradable o indiferente. Es decir, las actitudes no son simples estados de ánimo o creencias en general, sino manifestaciones de lo más íntimo de las personas ante situaciones concretas. ¿Cuál es la diferencia entre actitudes y valores? Los valores son más centrales y estables que las actitudes. Las actitudes reflejan los valores mas relevantes que una persona tiene sobre el mundo y sobre sí misma. Es decir, las actitudes son indicadores de los valores que posee un individuo. 1.2.2. Postura subjetivista Provisionalmente, definiré al valor como el carácter, cualidad o principio ideal, propio de las personas, hechos o cosas, que suscita admiración, estima, aprecio o complacencia. Las actitudes son un reflejo de dichos valores y expresan una predisposición aprendida para reaccionar de una determinada manera ante situaciones que exigen una respuesta del niño. Mejorar la formación integral de los alumnos, mediante el fortalecimiento de valores, actitudes, conocimientos y habilidades y la adquisición de una cultura de la calidad, que les permitan contribuir activamente al desarrollo de la sociedad y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro país. 1.3 Valores y contravalores en la sociedad Existen dos grandes tipos de valores que acaparan actualmente el interés de la sociedad y de las escuelas: -Los valores vinculados con el desarrollo de una moral ciudadana y -Los valores que permiten a los ciudadanos construir criterios de autonomía, ser solidarios y comprometerse con la sociedad en que viven. La autonomía de una persona se relaciona con la capacidad moral e intelectual de decidir el curso del propio destino ejerciendo una libertad con responsabilidad. El concepto de libertad responsable indica que los límites de nuestros actos están fijados por los derechos de los demás. Lo anterior implica que para lograr el desarrollo integral del ser humano y en beneficio de la sociedad a que éste pertenece, no puede adoptarse cualquier tipo de valores. 1.3.1. Jerarquía de valores En la vida diaria podemos enfrentar dilemas morales cuya resolución no parece sencilla. También mencionamos que frente a cada valor podemos encontrar un antivalor pero, ¿Cómo podemos jerarquizar los valores en juego y llegar a una decisión basada en principios éticos? Aunque esto no es fácil, porque en una situación real entran en juego las circunstancias atenuantes, las intenciones y las personas involucradas, podemos decir que existen cuatro criterios que ayudan a determinar la jerarquía entre los valores: ] Duración: En la medida en que un valor persiste durante más tiempo, es mejor que otro transitorio. ] Divisibilidad: Si un valor incluye al otro, es más importante. ] Fundamentación: Si un valor tiene más bases humanitarias sobre las cuales apoyar su importancia es mas sólido y preferible. ] Profundidad de la satisfacción: Si el valor genera más satisfacciones, ataca la raíz de los problemas y es más permanente, resulta mejor que otro que no reúne estas características. Los valores cubren tres dimensiones fundamentales para el hombre: 1. de supervivencia: Tienen que ver con las motivaciones primarias de carácter biológico (de alimentación, de reproducción). 2. cultural: Incluye la vida en sociedad, la convivencia con los otros, la producción humana. Expresa la conciencia del deber ser, la percepción de la belleza, la armonía, el conocimiento, etc. 3. trascendental: Busca el entendimiento íntimo, personal, comprender el sentido de la vida; trascender la realidad o existencia física. (MAGGI YÁNEZ, R. 2002:52-64) 1.4. El significado de educar ¿Qué es la educación? Ésta es una de las preguntas fundamentales que debemos resolver, si deseamos comprender la educación en valores. De ese juicio dependerá el significado y trascendencia de la denominada educación en valores. ¿Qué significa educar? Es necesario dar respuesta a este planteamiento para poder contextualizar fines, implicaciones y consecuencias de toda área educativa. Cuestionarnos sobre su significado es revisar y replantear la educación y descubrir que existen perspectivas nuevas o complementarias a la escuela y a sus docentes. Preguntarnos por el significado de educar es relevantes, pero es necesario advertir que, como en toda tarea humana, esta respuesta no es estática, sino que cambia con el tiempo. A la palabra educación se le han dado diversas interpretaciones y no existe una respuesta única y sin embargo en la época contemporánea debemos reconocer algunos de los cambios mas significativos en relación con la tarea educativa. A partir de las diferentes tendencias educativas resulta explicable la importancia que actualmente tiene la educación en valores, una educación que está tratando de dar una respuesta diferente a la educación tradicional, en la que sólo importaban los conocimientos y se olvidaba la formación y en la que destacaba la inteligencia pero se dejaba en un segundo plano los sentimientos y la voluntad. Seguimos creyendo que la educación es igual a escolarización. Que la escuela es igual a la adquisición de conocimientos. Que adquisición de conocimientos es igual a memorización de datos. que repetición de datos trae consigo cambio de comportamiento de una vez para siempre en toda la vida del individuo. Todo ello pertenece a una concepción tradicionalista de la educación. Necesitamos reinventar la educación, para que pueda responder a las exigencias de la vida contemporánea. Esto exige preguntarnos ¿Qué educación necesitamos? ¿Por qué y para qué educamos? La respuesta a estas preguntas supone clarificar cuáles deberán ser las exigencias educativas que formen a los alumnos en sus conocimientos, pero sobretodo, en su crecimiento personal. La educación moral o educación en valores es una exigencia de la sociedad contemporánea en la que resulta mas importante formar que informar, enseñar que juzgar o decidir que memorizar información. La educación debe ayudarnos a formar seres humanos que aprendan y vivan con integridad el respeto, la solidaridad o la tolerancia. Esta nueva orientación no implica descartar el aprendizaje de contenidos escolares , estos son necesarios pero no suficientes. Esto implica una postura alterna al trabajo educacional convencional. Sin embargo, es necesario advertir que, a pesar de esta revisión del sentido y finalidad de la educación para humanizar, su tarea es redescubrir sus propósitos, la educación en valores no pretende sustituir la función institucional de la escuela y de los educadores. Más aún, no podemos separar las exigencias concretas de aprendizaje, de la educación en valores. Estas tendencias nos permiten acceder a un nuevo reto y cuyo alcance estamos apenas descubriendo. En la época contemporánea, nos preocupan más las condiciones operativas de la educación, como los métodos de aprendizaje o las tecnologías y recursos que se utilizan, sin embargo, la actividad cotidiana, no nos lleva con frecuencia a preguntarnos ¿Para qué la educación?. 1.4.1. ¿Para qué la educación? Si en una institución educativa planteáramos la pregunta ¿Para qué educamos a nuestros alumnos? seguramente tendríamos respuestas muy diversas; educamos para que los alumnos se mejoren a sí mismos, para que contribuyan al mejoramiento de la sociedad, para que tengan capacidad de tomar decisiones personales, para que aprendan a colaborar con los demás, para que se formen hábitos constructivos en la vida, para que tomen conciencia de su propia vida, para que participen responsablemente en la comunidad en la que viven etcétera. La educación en valores supone un replanteamiento, cuya finalidad esencial es humanizar la educación. La educación sufre un proceso de transformación y desea recuperar la esencia que nunca debería haber perdido. Una educación en valores, es necesaria para ayudarnos a ser mejores personas en lo individual y mejores miembros de los espacios sociales en los que nos desarrollamos. La época contemporánea ha tenido una visión reduccionista. Ya que en la educación radica su principal problema, que la educación es igual a escolarización, adquisición de conocimientos es igual a memorización de datos y repetición de datos trae consigo un cambio de comportamiento La educación moral o educación en valores es una exigencia de la sociedad contemporánea, en la que resulta mas importante formar que informar, enseñar que juzgar o decidir que memorizar información. La escuela es, de alguna manera uno de los medios más importantes de la sociedad contemporánea para transmitir valores. Esta tarea de la escuela no es nueva; desde siempre ha tenido como función principal educar, no sólo transmitiendo información, sino formando a los seres humanos. La diferencia radica en que esta responsabilidad se está haciendo más explícita en la época contemporánea; la escuela debe promover valores: responsabilidad, respeto, tolerancia, honestidad, solidaridad, justicia, etc. 1.4.1.1. ¿Cómo se promueven valores en la escuela? ¿Cómo se promueven los valores desde la escuela? ¿Cuáles son los medios o estrategias? ¿De qué manera la escuela y sus profesores desarrollan esta función educativa? Existen muchas propuestas y pretendidas maneras de hacerlo, pero se pueden agrupar en las siguientes cinco estrategias fundamentales: ] La educación formal: Esta tarea educativa comprende la actividad de toda institución escolar en torno a sus tareas académicas. Educación formal es la manera en que se organiza la actividad educativa en contenidos, programas, materias, metodologías, horarios, etc. un sistema educativo tiene siempre una estructura que organiza y sistematiza la educación. Los valores en la educación formal están incorporados a la eficiencia o improductividad del sistema educativo. ] La educación informal: La educación informal es la que se transmite de manera casual y no deliberada. No forma parte del programa ni del contenido de la materia. Es la transmisión a los alumnos de un estilo personal de enseñar. Es transmitir parte de nuestra personalidad en ese complejo proceso de enseñanza y aprendizaje. La educación informal es un estilo personal de enseñar distinto y singular de cada profesor sin embargo esta forma peculiar de ser transmite numerosas enseñanzas a los alumnos. ] La cultura de la escuela: Así como las personas tenemos una personalidad, las organizaciones poseen una cultura o estilo organizacional. La cultura en una escuela está conformada por sus valores, prácticas y reglamentos. La cultura es lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, pero no solo es eso, sino que también la integran todas las condiciones que influyen en nuestro trabajo: tradiciones, rituales y creencias. ] Las actividades extraacadémicas: Las actividades extraacadémicas están constituidas por todas las tareas deportivas, sociales, culturales, etc. que desarrolla una institución educativa, se puede formar en valores a los alumnos en los eventos que se realizan fuera del salón de clases como actividades de la escuela. La promoción de valores está incorporada en la práctica y acciones que conducen a un aprendizaje. Es decir, la tarea formativa que incorpora disciplina, orden, respeto, tolerancia, etc., se lleva a cabo de manera significativa en las actividades extraacadémicas fuera del salón de clases. ] Los programas de valores: Los programas de valores comprenden el esfuerzo deliberado y organizado por la promoción de valores. Los programas de valores tienen una gran diversidad y variedad de contenidos, estrategias y enfoques. Un programa de valores tiene una gran diversidad y variedad de contenidos, estrategias y enfoques. Un programa de valores puede ir desde un ciclo de conferencias hasta el diseño de ciertas prácticas en las sesiones de clase. en ocasiones un programa de valores en la escuela –se interpreta como hacer algo mas que ayude a la formación de los alumnos. (GARZA, J. 1989: 23) Aún cuando el tema de los valores es considerado relativamente reciente en filosofía, los valores están presentes desde los inicios de la humanidad. Para el ser humano siempre han existido cosas valiosas; el bien, la verdad, la belleza, la felicidad, la virtud. Sin embargo, el criterio para darles valor ha variado a través de los tiempos, se puede valorar de acuerdo con criterios estéticos o en otros términos, por el costo, la utilidad, el bienestar, el placer, el prestigio. Los valores son productos de cambios y transformaciones a lo largo de la historia. Surgen con un especial significado y cambian o desaparecen en las distintas épocas. Por ejemplo, la virtud y la felicidad, son valores, pero no podríamos enseñar a las personas del mundo actual a ser virtuosas según la concepción que tuvieron los griegos de la antigüedad. Es precisamente el significado social que se atribuye a los valores uno de los factores que influye para diferenciar los valores tradicionales, aquellos que guiaron a la sociedad en el pasado, generalmente referidos a costumbres culturales o principios religiosos y los valores modernos, los que comparten las personas de la sociedad actual. 1.4.2. ¿Qué se entiende por valor en el ámbito educativo? Este concepto abarca contenidos y significados diferentes y ha sido abordado desde diversas perspectivas y teorías. En sentido humanista, se entiende por valor lo que hace un hombre sea tal, sin lo cual, pretendería la humanidad o parte de ella. El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. Por ejemplo, no considera un valor decir la verdad y ser honesto, ser sincero, en vez de ser falso; es mas valioso trabajar que robar. La práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona, mientras que el contravalor lo despoja de esa cualidad. Desde un punto de vista socio-educativo los valores son considerados referentes, pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y la realización del niño. Son guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social. Todo valor supone la existencia de una cosa o persona que lo posee y de un sujeto que lo aprecia o descubre pero no es ni lo uno ni lo otro. Los valores no tienen existencia real sino adheridos a los objetos que lo sostienen. (LIFTON, G. 1972:263-264). La visión subjetivista considera que los valores no son reales, no valen en sí mismos sino que son las personas quienes les otorgan un determinado valor, dependiendo del agrado o desagrado que produzcan. Desde esta perspectiva los valores son subjetivos, dependen de la impresión personal del ser humano. Se diferencia lo que es valioso de lo que no lo es dependiendo de las ideas o conceptos generales que comparten los niños. Algunos autores señalan que los valores no son el producto de la razón, no tienen su origen y su fundamento en lo que nos muestran los sentidos; por lo tanto o son concretos, no se encuentran en el mundo sensible y objetivo. Es en el pensamiento y en la mente donde los valores se aprenden, cobran forma y significado. Los valores son ideales y objetivos que valen independientemente de las cosas y de las estimaciones de las personas. Así aunque todos seamos injustos, la justicia sigue teniendo valor. Todos los seres tienen su propio valor. 1.4.2.1. ¿Características de los valores? ¿Qué hace que algo sea valioso? La humanidad ha adoptado criterios a partir de los cuales se establece la categoría o la jerarquía de los valores. Algunos de esos criterios son: (a) durabilidad: los valores se reflejan en el curso de la vida. Hay valores que son mas permanentes en el tiempo que otros. Por ejemplo el valor del placer es mas fugaz que el de la verdad. (b) Integralidad: cada valor es una abstracción íntegra en sí mismo, no es divisible. (c) Flexibilidad: los valores cambian con las necesidades y experiencias de las personas. (d) Satisfacción: Los valores generan satisfacción en las personas que los practican. (e) Polaridad: todo valor se presenta en sentido positivo y negativo. (f) Jerarquía: hay valores que son considerados superiores (dignidad, libertad) y otros como inferiores (los relacionados con las necesidades básicas o vitales). Las jerarquías de valores no son rígidas ni predeterminadas; se van construyendo progresivamente a lo largo de la vida de cada persona. (g) trascendencia: los valores trascienden el plano concreto; dan sentido y significado a la vida humana y a la sociedad. (h) aplicabilidad: los valores se aplican en las diversas situaciones de la vida; entrañan acciones prácticas que reflejan los principios valorativos de la persona. (j) complejidad: los valores obedecen a causas diversas, requieren complicados juicios y decisiones. En una escuela primaria, una maestra se dio cuenta de la vanidad que había en las actitudes de sus alumnos. valiéndose de una situación fantástica, sugirió al grupo lo divertido que sería crear una ciudad imaginaria. Cada alumno podría desempeñar el trabajo que quisiera. Llevando cuenta de las elecciones hechas por los niños, el grupo descubrió que tenían arios doctores, abogados e ingenieros. Hubo un individualista que aspiraba a ser vago. A continuación pregunté al grupo si una sociedad así podría sobrevivir. Entonces se puso de manifiesto la necesidad de agricultores, fabricantes de herramientas, de personas dedicadas a la limpieza de las calles, etc. En la discusión que siguió, los niños se dieron cuenta por primera vez, no solo de la importancia que tiene toda ocupación en nuestra sociedad, sino también de las medidas que estaban usando para determinar el valor de una ocupación o de una persona. Los distintos valores de nuestra sociedad que dan importancia a la recompensa monetaria, a la categoría, al servicio social, etc., emergieron del inconsciente al interés consciente de todos los miembros del grupo (PRIETO FIGUEROA, R. 1984: 186) 1.4.2.2. ¿Cómo valora el ser humano? ¿Cómo expresa sus valoraciones? El proceso de valoración de los niños incluye una compleja serie de condiciones intelectuales y afectivas que suponen: la toma de decisiones, la estimación y la actuación. Los niños valoran al preferir, al estimar, al elegir unas cosas en lugar de otras, al formular metas y propósitos personales. Las valoraciones se expresan mediante creencias, intereses, sentimientos, convicciones, actitudes, juicios de valor y acciones. Desde el punto de vista ético, la importancia del proceso de valoración deriva de su fuerza orientadora en aras de una moral autónoma del ser humano. ¿Cómo se clasifican los valores? No existe una ordenación deseable o clasificación única de los valores; las jerarquías valorativas son cambiantes, fluctúan de acuerdo a las variaciones del contexto. Múltiples han sido las tablas de valores propuestas. Lo importante a resaltar es que la mayoría de las clasificaciones propuestas incluye la categoría de valores éticos y valores morales. La jerarquía de valores según Scheler incluye: (a) valores de lo agradable y lo desagradable, (b) valores vitales, (c) valores espirituales: lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto, valores del conocimiento puro de la verdad, y (d) valores religiosos: lo santo y lo profano. La clasificación mas común discrimina valores lógicos, éticos y estéticos. También han sido agrupados en: objetivos y subjetivos (Frondizi 1972) o en valores inferiores (económicos y afectivos), intermedios (intelectuales y estéticos) y superiores de conducta (valores morales) y valores terminales o referidos a estados deseables de existencia (paz, libertad, felicidad, bien común). La actual consideración de las temáticas transversales como integrantes de la educación en valores y la enorme potencialidad de los medios de comunicación como transmisores culturales de los valores de una sociedad contradictoria son los elementos que aparecen para aportar una visión sobre el análisis crítico de los medios de comunicación con base en un modelo fundamentado de la educación en valores. El sistema educativo tiene entre sus finalidades proporcionar a los niños y jóvenes una formación que favorezca todos los aspectos de su desarrollo, y que no puede considerarse completa y de calidad si no incluye la conformación de un conjunto de valores que no siempre se adquieren de manera espontánea. La evolución reciente de los problemas básicos de convivencia ha ido generando la necesidad de que los ciudadanos adopten principios y desarrollen hábitos en ámbitos hasta hace poco, ajenos a los contenidos escolares, se ha ido delimitando un conjunto de temas que recogen los contenidos educativos relacionados con cada uno de estos ámbitos. (DE VIANA, M. 1991:15). Valores, historia y cultura Con frecuencia oímos hablar de “ausencia de valores de referencia y de modelos de identificación o de crisis de valores”. Quienes así ven las cosas suelen acabar hablándonos de la desorientación de las nuevas generaciones y otras sutilezas por el estilo. El sistema de valores de una cultura es algo complejo; fruto a la vez de procesos históricos de sustratos culturales y ritmos diversos de cambio social. Los valores como otros elementos configuradores de la cultura, están sujetos a procesos de continuidad y cambio. En nuestros días la internacionalización de la vida económica, las nuevas y mutantes relaciones entre los pueblos, la pérdida del rol tradicional de la organización eclesiástica en las sociedades contemporáneas y tantos otros factores influyen en el incremento o pérdida de significación histórica y social específica de determinados valores e imponen una obligada atención hacia nuevas realidades y nuevos valores. El proceso de cambio que hemos vivido y estamos viviendo en la sociedad durante las últimas décadas, ha producido un cierto espejismo en muchas personas. Han llegado a creer que estamos ante una grave ausencia de valores. No lo veo así. Vivimos, mas bien, en una situación de emergencia de nuevos valores, de nuevas síntesis de valores. Sin embargo la situación dominante es, un conjunto, aún de carácter tradicional. Los valores son realidades dinámicas, relativas al complejo cultural en que se dan y siempre expresión viva de la interacción presente entre los individuos, los grupos y las instituciones sociales en un momento dado y en una sociedad concreta. El hecho es que las concepciones éticas y morales tienen que abordar nuevos problemas y deben responder a nuevas realidades con nuevas formulaciones y valores. Sin embargo, el discurso de muchos educadores está anclado en un pasado desbordado por hechos nuevos e irreversibles, de carácter social y económico. El problema no es de las nuevas generaciones sino de las personas adultas. Hay que rechazar una visión estática de los valores por estar alejadas del dinamismo de la vida social. La pretendida permanencia de los valores, la imaginaria permanencia del sistema de valores de siempre, es un grave error y una dificultad añadida al proceso en que estamos sumidos de pleno. Afirmar la historicidad de los valores y sus referentes culturales no lleva necesariamente, como algunos pretenden, a un relativismo moral radical. Baste recordar que los valores son realidades históricas simbólicas, relativas a las culturas en que se formulen y que están dotados del dinamismo de los hechos sociales. El problema no es de ausencia o crisis de valores, sino de concepción y planteamiento de la cuestión. Además se trata de un tema relevante por la virtualidad y el potencial transformador, a medio y a largo plazo, que poseen referentes de las conductas sociales deseables. Los niños como los adultos se enfrentan a un mundo de problemas y decisiones que reflejan la complejidad de la vida del hombre. En estas decisiones están en juego los valores como fuerzas directivas de acción. Estos con frecuencia entran en conflicto; en parte por la poca claridad del sistema de valores de la sociedad y la desorientación de la existencia humana. La tarea de educar y con ello la de educar en los valores no queda circunscrita al ámbito escolar. Familia y sociedad son espacios sociales fuertemente comprometidos en esta responsabilidad. Si el maestro en la escuela ha de contribuir a que el niño se descubra a sí mismo, descubra el mundo y su profundo significado. Y mas que el concepto, mas que la visión intelectual, importa su actitud valorativa de los demás y de su inserción en el mundo; lo que él sea y el modo incluso de autoconocerse, constituyen la aportación fundamental al proceso de autorrealización del alumno. Pero la educación no se reduce a la realización profesor-alumno. En el marco de la escuela como institución se da una interacción constante entre la estructura, la organización y la metodología didáctica. Estos conllevan a juicios de valor y convierten a estos medios en vehículos decisivos de esquemas de valoración y de adhesión a determinados valores. 1.4.3. El hombre centro de los valores Los valores no existen sin el hombre, que con ellos están en disposición de dar significado a la propia existencia. El centro o el lugar de los valores es el hombre concreto que existe con los demás en el mundo para realizar su propia existencia. Las cosas adquieren valor en la medida en que se insertan en este proceso de humanización del hombre. Esta condición del encuentro con los valores reclama una actitud educativa en la que de nuevo hay que reconocer el lugar central del hombre en la constelación de los valores, reconocimiento que nos conduce de inmediato a la esfera de la libertad humana. (FERIA MORENO, A. 1994: 38-43) En el desarrollo de la humanidad el ser humano se ha orientado hacia algunas cosas y ha dejado o rechazado otras; es decir ha elegido, ha manifestado preferencias, estas rigen la práctica social en sus diversos ámbitos. Los valores se identifican como preferencias conscientes e inconscientes que tienen vigencia para la mayoría de los integrantes de una sociedad. Los valores no son, una esencia ; no vienen dados por la naturaleza misma de los sujetos. Podríamos decir que todo es un valor (actitudes, procesos, instituciones, etc.), en la medida en que los hombres lo constituyan como tal; surgen en el devenir de la sociabilidad y se encuentran mediados en productos concretos de la práctica humana como costumbres, lenguaje, filosofía, etc.; una vez constituidos pueden perdurar por consenso social. Así hay valores universales que tienen vigencia en cualquier tiempo y espacio, todos ellos constituyen un momento particular de la historia de la humanidad y han trascendido épocas no como esencias inmutables, ni como ideas de valor. En nuestro trabajo diario con frecuencia nos damos cuenta que la no integración de valores, específicamente en estudiantes, repercute de manera directa en su desarrollo y proyecto de vida. La escuela como institución debe inculcar y transmitir un marco valorativo congruente, ya que es un espacio social donde el individuo reformula su propia jerarquización de valores; no quiere decir solo que pueda cambiarla, sino que agrega, fortalece y cuestiona. 1.5. Una reflexión sobre los valores El reconocer nuestros valores nos capacita a desenvolvernos con mayor seguridad y confianza y, en la medida que los desarrollamos, los vamos compartiendo con el resto de la comunidad escolar con mayor claridad y determinación. Las propuestas educativas entonces se llenan de contenido y se genera entusiasmo. Así el proceso de la innovación y el ajuste personal es un diálogo que nos favorece y que está lleno de significado. Cuando nuestras actitudes son el resultado de nuestros valores esenciales somos capaces de percibir las cosas con objetividad y vemos lo bueno y positivo en todo. La calidad de nuestra actitud determinará la calidad de nuestro ser. El tener cierta actitud a algo o hacia alguien es decir que tenemos ciertos pensamientos y sentimientos de aspectos que nos gustan y de otros que nos disgustan, que aprobamos o reprobamos, que sentimos atracción o repulsión, confianza o desconfianza, etc. Tales sentimientos tienden a reflejarse en la forma de hablar y actuar y en como reaccionamos a lo que otros hacen y dicen. Es importante que el maestro sea consciente de la visión que tiene de sus alumnos, ya que está influida en lo que les proponga, cómo lo llevará a término y cómo valorará todas sus respuestas y procesos. Podemos observar al proponer nuestras opciones, que en ocasiones no se escucha con facilidad, provocan resistencias o rechazos, tanto por parte de los alumnos como del profesorado de la escuela. Situaciones que requieren superar nuestros propios procesos influidos por la tradición, las ideas preconcebidas y por experiencias que no han sido positivas. En otro momento hemos definido el valor como un modelo ideal de realización personal que intentamos, a lo largo de nuestra vida, plasmar en nuestra conducta, sin llegar a agotar nunca la realización del valor. Concebimos el valor como una creencia básica a través de la cual interpretamos el mundo, damos significado a los acontecimientos y a nuestra propia existencia. Obviamente, hablamos de los valores mas radicales, aquellos que están mas directamente vinculados con el hombre y contemplados en la Declaración universal de los Derechos del Hombre. Algún autor ha dicho que el valor es como un poliedro que presenta varias caras o lados desde los que pueden ser contemplado: ¿Realidad objetiva o subjetiva, universal o relativa, permanente o dinámica o cambiante?. No es propósito abordar estas cuestiones, mas propias de especialistas. El valor, siendo el mismo (justicia, solidaridad, hospitalidad...), encuentra formas, manifestaciones o modos de realización según las culturas o momentos históricos. Lo que es el valor está condicionado en su manifestación y realización por el tiempo y el espacio. Las palabras incluso las palabras valorativas, como igualdad, libertad, no pueden significar algo tan distinto, en la historia y en la geografía, que nos haga irreconocible el uso que otras culturas hacen de tales términos. Quizá un ejemplo aclare lo anterior: detengámonos en el valor de la hospitalidad, como valor, esté ausente en nuestra vida social. A menudo vemos conductas que nos la describen y manifiestan. También es evidente que no siempre asistimos ante las mismas manifestaciones o prácticas de la hospitalidad. Los medios de comunicación, con su capacidad sorprendente de convertirnos en espectadores de la vida y acontecimientos de otros lugares pone a nuestro alcance modos o expresiones distintas de practicar la hospitalidad. Pensamos que cada cultura responde a exigencias humanas, en el tiempo y en el espacio, en su función de adaptar a los individuos de un determinado grupo social a los requerimientos de su ambiente, que no es mas que el conjunto de formas a través de las cuales cada comunidad encuentra el modo de resolver el problema de su existencia, aquí y ahora. Por lo que en realidad, n estamos ante valores distintos, sino ante manifestaciones culturales distintas en la tarea de abordar y resolver la existencia. Es necesario el esfuerzo de considerar a los valores como objetos ideales que presentan múltiples matices, cualidades mas ricas que los objetos físicos y por eso la perspectiva en la que son conocidos y la estructura de la preferibilidad en que aparecen en un momento histórico. El valor brota de la relación dinámica sujeto-objeto, conciencia-realidad. El cambio producido en cualquiera de estos dos polos producen a su vez, un cambio en la manifestación de esos mismos valores. Estaríamos así ante una concepción relacional, que no relativa del valor, si el modo de ser de éste consiste en impulsar la acción del hombre hacia una meta elevada. Al hablar de los valores debemos puntualizar algunas cuestiones. En primer lugar debemos acentuar el carácter real del valor. Debe quedar claro que los valores no son ficciones, objetos de la imaginación, pertenecientes al mundo de lo fantástico. Pertenecen por el contrario, al mundo de lo real. Son realidades enraizadas en nuestra cultura. Desde ellos pensamos y actuamos. Y son los que deciden y dan explicación y coherencia a nuestra vida. Los valores no están fuera de nosotros, son como el aire que respiramos, vivimos en ellos. Cuando se aborda la educación de los valores es importante, rescatar la realidad del valor, sacándola del mundo de la vaguedad y la fantasía. Solo así podrá ser presentado como algo valioso, noble por lo que merezca la pena esforzarse. El peligro del engaño o de la propuesta falaz acecha constantemente a los alumnos, si desde el principio no se desmonta la falsa idea establecida sobre la realidad del valor. De aquí que el primer paso de la educación de los valores sea el descubrimiento del valor como realidad operativa en la vida de toda persona. En segundo lugar debemos resaltar el carácter inevitable del valor. Los valores inevitablemente se dan en tanto que la persona es un ser de valores. La cultura es el hábitat de la persona; por lo mismo lo son los valores. Se puede decir que no se puede entender la persona sin la presencia de los valores, ni la construcción de la persona sin la apropiación de valores. De aquí que el valor sea algo cotidiano, que acontece en la vida de toda persona. Los valores no están vinculados necesariamente a grandes proyectos o realizaciones personales. Es decir, no son exclusivos de grandes modelos, ni exigen grandes hazañas, ni tampoco constituyen objetivos de difícil cumplimiento. Forman parte de nuestra existencia diaria. La propuesta exclusiva de modelos excepcionales sacados de la literatura, personajes alejados de la vida y de los intereses personales de los alumnos tan frecuente en la pedagogía tradicional, constituye hoy un grave error en la educación en los valores. 1.5.1. Fases para experimentar los valores Los valores se experimentan a través de cuatro fases o etapas que parten de identificar el valor hasta alcanzar su consolidación, integración o aplicación. Aunque esta sucesión de fases es progresiva, en determinados ámbitos y situaciones o edades, las actividades se pueden iniciar desde cualquier fase y continuar de la forma en que mejor se adapten a la realidad donde se actúa. Fase I: Esta primera fase de sensibilización se basa en el redescubrimiento del valor, básicamente a través de la experimentación. Las actividades propuestas serán lúdicas, innovadoras, que llamen la atención de los alumnos, se aludirá al conocimiento subjetivo, percepciones, emociones, recuerdos, pensamientos y sentimientos. Fase II: Es una fase de escucha y de impregnación de las diferentes representaciones, pero también de expresiones e interiorización. En ella el alumno toma conciencia y hace emerger sus propias imágenes, ideas y conceptos de valor. Los aprendizajes experimentados, vividos, se materializan poniéndose en la práctica. Se procederá generalmente mediante visualizaciones, de forma que el propio alumno pueda hacer surgir sus propias imágenes mentales. Podrán ser fijas (imágenes fijas susceptibles de ser transformadas) o en movimiento (participando en el desarrollo de una historia), como en un viaje imaginario. Fase III: Se trata de introducir el valor conjuntamente con las situaciones educativas diarias y en las secuencias de aprendizaje. Es la fase en la que el grupo elaborará, programará a corto y a largo plazo las actuaciones en torno al valor y construirá sus propios aprendizajes y conocimientos. Estas actuaciones podrán ser de diferente naturaleza según las edades de los alumnos y dependiendo de los acuerdos alcanzados. En definitiva se trata de incorporar los valores en el aula y en la vida, con la práctica diaria. Fase IV: Esta Fase trata de integrar, reconocer y ampliar los conocimientos del grupo social del que dependen, desde un fondo cultural común a una sociedad de distintas culturas. Pasamos así a la parte del enriquecimiento y la consolidación del concepto (el valor). Es una etapa en la que el alumno aprende a conocerse mejor a través del grupo-clase, una etapa especialmente cooperativa. Enriquecer un valor es abrirse a los demás, al mundo, a las otras culturas. Así pues, consolidar el valor con base en los conocimientos aprendidos y experiencias adquiridas, para pasar a concebir nuevas situaciones, nuevas actividades que hagan crecer al alumno con una expresión de creatividad y dotarlo de soluciones prácticas. (GOMEZ, M. 2002: 625). Apartado II ¿Qué es la Fábula? 2.1. ¿Qué es la fábula? Las fábulas que han llegado a nosotros, proceden de épocas muy posteriores a las de su redacción, y ésta, por su parte, a menudo es de carácter colectivo y se escalona a lo largo de siglos. Los griegos recibieron la fábula de Oriente, y la llevaron a un alto nivel artístico; de ahí la importancia que reviste la fábula griega en la evolución y la historia de este género literario. Mientras al principio se limitó a una sencilla historieta de animales, sin propósito didáctico, los helenos le dieron un remate ingenioso a intencionado, de acuerdo con el carácter conocido del animal, que aludía a modo de parábola, al modo de ser y conducta de los hombres. Su cultura tuvo raíces en la visión filosófica que medita acerca del hombre y lo considera ciudadano del mundo. La actitud ética; el hombre se realiza como tal si vive en fraternidad, igualdad y respeto con sus semejantes. La inmensa mayoría de las fábulas en prosa que nos han llegado de Grecia se atribuyen a Esopo. (FÁBULAS DE ESOPO. 1994: 7-8) En la India, el cultivo de la fábula es muy antiguo. En el siglo V antes de Cristo, se consideraba ya realizada la vasta colección de fábulas, cuentos y apólogos. La fábula griega es también de gran antigüedad. Tiene sus orígenes en Asia menor; de ahí paso a las Islas Egeo y luego a Grecia. Las fábulas mas remontas corresponden al siglo IX antes de Cristo. (FARSHCHIAN. 1996: 148-149) La fábula es una manifestación poética que viene de muy lejos. El número de sus fabulistas es escaso en relación con la antigüedad de esta expresión literaria. Exige la fábula, no sólo cualidades poéticas, sino también un grado de experiencia de la vida y de los que pongan a quien la cultive en condiciones de aleccionar sobre el difícil arte de vivir honestamente. Durante siglos ha sido utilizada como un recurso destinado a la formación moral del niño, con una eficacia generalmente reconocida (DE PIÑA, M. 1994: 3) El tipo de expresión literaria es antiguo, debiendo rastrearse sus orígenes en los primeros pueblos civilizados de oriente. Cierta hipótesis afirma que las fábulas nacieron en las comunidades de esclavos, quienes, no pudiendo expresarse libremente, hubieron de recurrir a esta forma velada e indirecta. (ENCICLOPEDIA ILUSTRADA CUMBRE. 1980: 220) 2.2. Uso didáctico de la fábula La fábula tiene la importantísima misión de moldear el alma humana desde su etapa infantil. La fábula se ha ganado, por méritos propios, el derecho de ser considerada; la soberana de las irrealidades, y la emperatriz de las ficciones. Y es que coadyuva estupendamente en la misión didáctica, pedagógica y educativa de los maestros auténticos de la enseñanza nacional. La fábula ha conservado su vigencia, a pesar de que cada día el literato se preocupa menos por ella. (SALGADO, A. 1993:12-13) Como otras formas de narrativa, la fábula surgió de la tradición oral de los pueblos, y derivó pronto del verso a la prosa. Este género nació en oriente, en Asiria o en India, en donde influida por el budismo, alcanzó gran difusión por el uso de parábolas morales. A través de Siria y Persia, la fábula llega a Europa cruzando Bizancio, para ser propagada por los cruzados y los Judíos, quienes la tomaron de los Árabes. En el siglo VI antes de Cristo; el griego Esopo dio nueva vida a la fábula oral, creando las llamadas “fábulas esópicas”, la primera recopilación de sus obras, ahora perdidas, fue realizada al derredor del año 300 antes de Cristo por Demetrio de Falero, para uso de los oradores, mas adelante en el 200 antes de Cristo, Babrio hizo otra colección en verso y en lengua griega. Gracias a Fedro aparecen las fábulas esópicas en latín hacia el siglo I de nuestra era. Cuatrocientos años más tarde, Aviano las utiliza en forma didáctica. En el siglo XIV Planudes realiza otra recopilación. Dentro de las lenguas derivadas del latín, llamadas romances, la fábula se transformó y aunque se conservó su estructura original adquirió también aportes originales, como los de María de Francia, en el siglo XIII con el libro llamado “Roman de Renard” compuesto por 30,000 versos, en donde los personajes son animales. Esta obra se difundió en varias versiones y distintas lenguas como latín, francés y alemán. (DE LA TORRE, F., DUFOO, M. Literatura Universal I. Pág. 109.) El origen de la fábula debe buscarse en la necesidad innata en el hombre de expresar sus pensamientos por medio de imágenes y en éste género literario no es mas que una de las formas simbólicas que aparecieron naturalmente como una consecuencia del desenvolvimiento histórico de la idea del arte. (Enciclopedia Universal Ilustrada. Tomo XXXIII. Pág. 385.) En Grecia el primer género desarrollado en prosa fue la fábula, Esopo pone en acción a los animales, haciéndolos obrar y hablar como hombres y termina siempre con alguna moraleja muy clara y directa (OSEGUERA, CHAVEZ. Literatura Universal I. Pág. 95). La fábula es una breve composición en verso o prosa, con personajes que generalmente son seres inanimados o animales. Estas composiciones literarias pueden ir enmarcadas en la didáctica ya que buscan demostrar una verdad moral que se sintetiza en la moraleja, al final de la narración. Entre los escritores de fábulas mas famosos encontramos a: ] Esopo ] Iriarte ] Samaniego ] La Fontaine ] Rafael Pombo Las fábulas son adecuadas para hablar en público, y tienen la ventaja de que mientras es difícil encontrar cosas similares que hayan ocurrido realmente en el pasado, es mas fácil inventar fábulas; pues deben ser inventadas, como las comparaciones. Aquí la fábula y la comparación están vinculadas, porque la división de Aristóteles de los recursos retóricos, tanto la fábula como la comparación son especies del ejemplo. Su clasificación puede esquematizarse de esta manera: Aristóteles explícitamente menciona la comparación y la fábula como las dos especies de ejemplo inventado. La razón es que son en ciertos aspectos equivalentes, pues ambas son usadas como argumentos para hacer probable que algo fue o será el caso. La cuestión estriba en encontrar cosas similares, es decir similares en el caso de discusión. En la fábula se crea una alternativa completa, esto es, un universo ficticio (en el caso de Aristóteles la referencia es a fábulas animales). 2.3. Conceptos de Fábula ] Relato falso y desprovisto de todo fundamento. Obra literaria en la que por medio de una historia se da una enseñanza moral. (Diccionario infantil ilustrado. Pág. 253). ] Es una narración breve con la que el autor ejemplifica la conducta humana a través de diversas situaciones que llevan a cabo animales, objetos o seres humanos. Se caracteriza por el hecho de encerrar una moraleja o reflexión moral. (Apoyo didáctico, Español segundo grado de educación básica secundaria. Pág. 36). ] Relación falsa, mentirosa, ficción artificiosa con que se cubre o disimula la verdad. Suceso o acción ficticia para deleitar. ] Composición literaria en que por medio de una ficción alegórica se da una enseñanza útil o moral. Relato de fantasía. (Diccionario Porrúa de la lengua española. Pág. 321) ] Relato leyenda en verso o en prosa que ilustra una moraleja, un precepto, una enseñanza cualquiera. (LARROYO, F. Diccionario Porrúa de pedagogía. Pág. 291) ] Relato moralizador casi siempre en verso, que presenta situaciones de las cuales es fácil sacar una conclusión edificante e instructiva, trata por consiguiente, de las más comunes acciones humanas y mediante imaginarios personajes irracionales. Pone al descubierto, ridiculiza y condenan las debilidades de los hombres (Enciclopedia ilustrada Cumbre. Tomo V. Op. Cit. pág. 221). ] La fábula es un relato que tiene como objetivo dar una enseñanza, utilizando como protagonistas en primer lugar, animales humanizados, en segundo seres humanos y en ocasiones, plantas y seres inanimados también humanizados. (Fábulas Iriarte. Pág. 8-10) ] La fábula es una manifestación poética que viene de muy lejos, es una composición poética de contenido pedagógico y su finalidad es esencial (DE PIÑA, M. Op. Cit. pág. 3) La fábula es un relato generalmente en verso, que oculta una enseñanza moral bajo el velo de una ficción. ] Es una composición corta, alegórica que se propone enseñar a corregir las costumbres y cuyos personajes suelen ser animales, plantas o seres inertes. (Didáctica, enciclopedia temática ilustrada. Pág. 87) ] La fábula corresponde a la narrativa breve y también se le llama apólogo, la acción es alegórica ya que seres irracionales u objetos inanimados adoptan características humanas, con el fin de dar una enseñanza o principio moral, por lo cual se le considera derivada del género didáctico. (MILLARES, C. Historia universal de la literatura. Pág. 139) ] La fábula es una narración breve de una acción alegórica cuyos personajes son por lo general, animales irracionales y que encierran la instrucción, un principio general, moral o literario que se desprende naturalmente del caso particular que se refiere. (DE LA TORRE, F. Y DUFOO MACIEL, S. Op Cit. pág. 110) ] La fábula establece historias en las que se advierte una circunstancia moral que se puede referir a asuntos de importancia colectiva, que manifiestan el sentido del pueblo. (Enciclopedia Universal Ilustrada. Op. Cit. pág. 386). 2.3.1. Características de la fábula ] Esencialmente ofrece un contenido pedagógico. (CORREA PEREZ, A. Y OROZCO TORRE, A. Literatura universal introducción al análisis de textos. Pág. 320) ] Siempre tiene una moraleja. En muchos casos, sobretodo en épocas pasadas, se ha puesto al concluir el texto. ] Se ha escrito indistintamente, en verso y en prosa, en la antigüedad mas en verso, en la actualidad mas en prosa. ] Generalmente es un obra literaria muy breve y concisa y con muy pocos personajes; usualmente tiene una increíble e ingeniosa inventiva, una gran fuerza imaginativa y una riqueza de colorido. ] Los personajes, animales, plantas y seres inanimados siempre actúan con las características de los humanos y no con las supuestas propias. ] En altísimo porcentaje es inverosímil, pero ello no tiene importancia. ] En su exposición de vicios y virtudes, suele ser maliciosa, irónica, reflexiva, graciosa, triste a veces, pero siempre con el contenido de la justicia. ] Entre otros elementos, expone: la defensa de los débiles contra los fuertes; estar contra los derechos excesivos de los poderosos y las mismas leyes, siempre gravosas para los pobres; una advertencia al tirano, al rico, al gobernante y a los castigos recibidos como consecuencia de los excesos (FARSHCHIAN. Op. Cit. pág. 147) ] Cuando la instrucción, la moraleja que encierra la fábula está colocada al principio recibe el nombre de adafabulación, y cuando se pone al principio se comprende mejor desde el primer momento el sentido de la alegoría, pero qn cambio disminuye el interés que se mantiene hasta el final. ] Cuando la moraleja está colocada al final recibe el nombre de postfabulación, siendo éste el caso, es mas profunda la enseñanza. ] Cuando la moraleja surge muy clara del relato de la fábula se omite a veces (Enciclopedia universal ilustrada. Op. Cit. pág. 386) ] Los temas predilectos de las fábulas son, por ejemplo, la holgazanería, la temeridad, el despilfarro, la avaricia, el egoísmo, la vanidad. (Enciclopedia ilustrada Cumbre. Tomo V. Op. Cit. pág. 221) 2.3.2. Elementos que debe tener la fábula ] La fábula maneja un sistema parabólico de enseñanza por ejemplos. ] La fábula siempre tiene algo que decir, de mayor o menor profundidad expresiva. ] La fábula incluye una prosopopeya tácita, en un convencionalismo literario donde los animales y las cosas pueden hablar. ] La fábula presupone el alto poder de observación del expositor literario. ] La fábula comprende una expresión didáctica de alto sentido poético, aunque haya fabulistas en prosa. ] La fábula exige a su creador el dominio del idioma. ] La fábula debe tener, como conclusión, un sabio alegato ético, de contenido formativo o conductual, conocido como moraleja. (SALGADO, A. Las mejores fábulas para niños. Pág. 12-13). 2.4. Clases de fábulas Fábulas de exaltación: preponderan las prendas humanas. Fábulas de enjuiciamiento: condenan las miserias del ser humano. Fábulas que satirizan: los errores de la humanidad. Fábulas que cuestionan: la conducta de los hombres. Fábulas que previenen: contra los que buscan ventajas en las personas de buena fé. Fábulas que recomiendan: determinado comportamiento ante tal o cual peligro. Fábulas que tranquilizan: el espíritu ante una perspectiva desesperante o irremediable. Fábulas que desenmascaran: al que engaña a los ingenuos con falsos valores y alegatos infundados. (Ibid. Pág. 12). Apólogos: fábulas en que los interlocutores son animales o seres inanimados. Parábolas: cuando todos los actores son hombres. Fábulas mixtas: cuando alternan hombres y bestias. (Enciclopedia ilustrada Cumbre. Tomo V. Op. Cit. pág. 222) 2.5. La aplicación de las fábulas en la educación primaria Desde los inicios de la literatura se habían cultivado los géneros literarios yla fábula por es parte era empleada a la recreación del ser sin darse cuenta del fondo moral y pedagógico de la misma. Sabemos que el aspecto importante de las fábulas es su realismo, en donde toma hechos de la vida cotidiana de la sociedad. Actualmente algunos pedagogos modernos se han dado cuenta de la gran influencia que ha tenido la fábula en la educación. La fábula debe hacer reflexionar al niño en su quehacer cotidiano como estudiante, aunque no se manifiesta claramente el mensaje, la influencia ejercida en el alumno es importante para hacer que haya un espacio de análisis y que él conozca la verdadera función que se tiene en el salón de clases, es hacer que ellos sean partícipes en esta narración, que se viva lo fantástico dentro de los lugares en que se presentan las acciones. Todo esto se puede aplicar en los programas del área de español en los bloques de recreación literaria, de cualquier grado de Educación Primaria, dependiendo según el grado que se esté aplicando el tema, porque se va a considerar principalmente la edad que tengan los alumnos porque de allí se va a variar el vocabulario. La fábula nos debe ayudar a fomentar la comunicación adecuada entre el maestro y los alumnos. se debe de tener como objetivo lograr un espacio mas positivo en la conducta, para contrarrestar el gran defecto de nuestros tiempos, esto también es aplicable en la Educación Cívica, para el desarrollo de la conducta dentro de la sociedad. Porque la falta de entendimiento y escasez de valores entre los hombres conducen a grandes diferencias que traen como consecuencia irreparables faltas en la pérdida de valores morales. Es necesario recuperar esos grandes valores, por eso se debe luchar para que realmente se lleve a cabo. El maestro debe estar consciente de la importancia que tiene al desempeñar su papel como guía en el campo de la educación primaria, siendo forjadores del desarrollo del niño. Desde el punto de vista psicológico se debe buscar el interés de acuerdo a las características emocionales de los niños. En un primer momento el maestro debe de iniciar a narrar la fábula, durante el desarrollo se busca introducir al niño, adentrarlo a la narración para que exista en el grupo mayor socialización que debe llevar al niño a construir su conocimiento que junto con el maestro lo van enriqueciendo. La fábula es sin duda uno de los géneros literarios menos utilizados en la vida de los alumnos. Una de las finalidades de la fábula es hacer que la moraleja vaya encaminada a la formación de criterios para coadyuvar en la transmisión de valores morales en la sociedad, para que exista un ambiente armónico dentro de ese ámbito de cada individuo. 2.5.1. Esquema general para la narración de la fábula La narración de la fábula es por demás difícil, es necesario que el narrador desarrolle sus aptitudes en el momento de narrar, con buen tono, voz, mímica y actitud, tomando en cuenta el tiempo planeado para la misma, por lo cual es de un esquema general para dicha narración. Primer momento: Preparar la fábula (narrar) A) Despertar el interés y atención de los alumnos para escuchar la narración. Segundo momento: Narración de la fábula. A) Iniciar la narración. B) Ilustrar al alumno, crear con más imágenes esquemas del lugar donde se desarrolla. C) Se adentre a los personajes, se identifique si es preciso con ellos. (Enciclopedia ilustrada Cumbre. Tomo IV. Pág. 349) Tercer momento: Interpretar la fábula. A) Comentarios de los alumnos. B) Comentario de alumnos y maestro. C) Conclusión de valor moral de la fábula. Cuarto momento: Actuar la fábula. A) Selección de la fábula. B) Selección de alumnos para actuar la fábula. C) Improvisación o confección del vestuario. D) Escenificación de la fábula. E) Comentario general de la fábula y su moraleja. La fábula está basada en experiencias vividas, con la finalidad de hacer comprender al hombre y encausarlo a una mejor vivencia consigo mismo que va a ir acrecentando un acervo cultural amplio. Todas las formas literarias desarrollan en el niño la creatividad, la imaginación y el sentido estético, sensibilizándolo desde temprana edad, así como también le permite apreciar las expresiones artísticas transmitidas a través de textos literarios. Hoy en día la fábula es utilizada como una manera de desaburrir al alumno, distrayéndolo en clase, pero la fábula se debe usar para hacerlos partícipes y puedan entender el mensaje moral para que sea fructífera en la enseñanza diaria. Son pocos los maestros que hoy en día utilizan la fábula. Apartado III La fábula como instrumento para fomentar valores 3.1. La fábula como instrumento para fomentar valores En los remotos tiempos de Júpiter, cuando las ideas abstractas comenzaban y las formas literarias tenían cuerpo, cabeza y extremidades como la gente, vivían en Grecia dos hermanas inseparables. Pero muy diferentes una de la otra: la Fábula y la Moraleja, al revés de sus congéneres, que se la pasaban discutiendo y peleando (el cuento con la novela, la comedia con el drama y la poesía épica con la poesía lírica), ellas andaban siempre juntas y no se disputaban jamás. Esto se debía tal vez a la discrepancia misma de sus caracteres, ya que es cosa sabida que para disputarse, es preciso tener cuando menos algún rasgo o algún interés en común, y nuestras hermanas, a decir verdad, no tenían absolutamente ninguno. La fábula era soñadora y vaga por temperamento y pecaba a menudo de incoherencia; le gustaba imaginar lo imposible e hilvanaba cuentos y mas cuentos, sin poner nunca como iban a terminar; se diría que su vocación era la de empezar, empezar y seguir empezando... el resto se lo dejaba a su hermana, cuya pasión consistía en dar un corte a la brevedad posible, a todas las cosas. La moraleja amaba redondear las historias que inventaba la pobre fábula, sintetizarlas y comprimirlas sin ninguna piedad, e infundirles a toda costa algún sentido, preferentemente práctico. Poseedora de una voluntad férrea y decidida, llegó a ejercer tal dominio sobre su hermana que terminó por eclipsarla completamente, hasta el punto de no dejarla hablar, o de hablar por ella, dictándole en cierto modo sus cuentos y condicionándolos a las conclusiones ya que tenían preparadas de antemano; en esta forma, al asumir el papel de la otra y también el de ella misma, redujo en último término, el binomio a una especie de monomio o simulacro de pareja semejante al de un ventrílocuo con un muñeco. Al cerciorarse de este estado de cosas, Júpiter quien no profesaba ninguna simpatía por la moraleja, ya que odiaba a las mujeres pedantes, roncas y bigotudas y que su cambio mentía una decidida atracción por la fábula, que era rubia, tímida e indefensa, dictó un decreto especial según el cual se prohibía a la moraleja hablar antes que hubiera terminado de hacerlo su hermana y además, se limitaba su parlamento a un cinco por ciento del total hablado por las dos. De este modo, la moraleja quedó prácticamente amordazada y, a su vez la tímida fábula, acostumbrada como estaba al dominio de la otra, se sintió cohibida en un principio hasta el extremo de no atreverse a hablar. Antes de abrir la boca miraba a la moraleja como implorándole órdenes o consejos, los que ésta a su vez trataba desesperadamente de impartirle valiéndose de la magnética fuerza de su mirada. Siendo la fábula una excelente “médium” y la moraleja una hipnotizadora consumada, el juego dio ciertos resultados al comienzo, hasta que pareció posible que las hermanas lograran, después de todo, burlar secretamente la orden de Júpiter, pero el sistema tenía sus fallas y estas fallas fueron las que terminaron por desordenarlo todo. Cuando la moraleja concentrando todos sus poderes mentales dictaba, por ejemplo frases como: “había un ruiseñor cantando en la copa de un árbol”, la fábula solía entender al revés y decía: “había un señor de apellido Ruíz que cantaba con una copa, por encima de un árbol”. Naturalmente deducía que el señor Ruíz estaba borracho y seguía contando una historia de tal modo diferente a la que su hermana había pretendido dictarle que, al final, cuando le tocaba su turno, la infeliz moraleja ya no sabía que decir. Resumiendo estas equivocaciones involuntarias fueron liberando insensiblemente a la señorita fábula de la envidia de su compañera y, poco a poco empezó a recuperar su propia y avasalladora personalidad. Así cuando el decreto caducó por la deposición o desaparición de Júpiter, ya no había nadie que fuera capaz de defenderla. El mundo había cambiado violentamente: el olimpo había pasado a convertirse en un lugar frecuentado por excursionistas y los antiguos griegos habían desaparecido, siendo reemplazados de golpe por los griegos modernos. Pero la fábula seguía fabulando o fantaseando como nunca lo había hecho en los tiempos en que era la protegida del padre de los dioses. Sus narraciones eran cada vez mas deshilvanadas, complicadas y confusas, y su hermana moraleja, con o sin decreto se sentía incapaz de seguirlas, de terminarlas o descubrirles alguna solución. Por último empezó a trabajar por su cuenta. Inventó historias inverosímiles en las que se hablaba del amor, de la guerra o de cualquier otra cosa, historias que eran repetidas y cantadas con gran éxito por atrayentes jóvenes que se desplazaban de un lugar a otro y con instrumentos musicales. Creó seres fabulosos o fabulísticos. Que no eran ni buenos ni malos y a pesar de su aparente desorden, su mensaje poseía una misteriosa unidad, algo así como imponderable sentido difícil de comprender o imposible de formular. Su hermana moraleja, cuya labor se había reducido a soplar consignas o dictar refranes a las viejas, incurría muy a pesar suyo en innumerables contradicciones. A quién madruga dios lo ayuda, aseguraba y luego, ala inversa, no por mucho madrugar se amanece mas temprano. Comprendiendo en el fondo que nada podía hacer sin su hermana procuró recuperarla o traerla por medio de la intriga, valiéndose de amistades influyentes como el señor La Fontaine, importante caballero francés a quien hizo cómplice en el fracasado intento de acallar o reducir a la fábula a un plano de obediencia, lo cual ocurrió aproximadamente entre el siglo diecisiete y el siglo dieciocho. Una vez muerto su amigo protector la influencia de doña Moraleja ha ido decayendo paso a paso, de la Fontaine pasó a Iriarte y de Iriarte a Samaniego. Actualmente se encuentra desprovista de papel y sin editores. La anterior reflexión nos hace pensar que la escuela es la institución encargada de dar educación al ser humano y en ella se inicia nuestra vida educativa. La escuela primaria debe de desarrollar en el niño actitudes y aptitudes que le sean útiles para poder actuar de manera decorosa en la sociedad y al mismo tiempo que adquiera elementos que contribuyan para una educación integral. El profesor debe buscar actividades y estrategias para proporcionar en el niño momentos de análisis y reflexión que le oriente a la construcción de su conocimiento. Los géneros literarios deben ser considerados en la escuela primaria como elementos que contribuyan en el desarrollo integral del niño. Específicamente la fábula es un elemento literario que permite al niño construir su propio conocimiento pues ella despertará su imaginación, reflexión, capacidad de cooperación y al mismo tiempo rescatar los valores morales. Se pretende dar a conocer la fábula como recurso para motivar al niño así como para ayudarle a formarse valores morales que le permitan desarrollar una conducta adecuada y al mismo tiempo buenas relaciones humanas en el entorno en el que se desenvuelve, reconociendo su rol y estatus social. Se espera que este trabajo le sirva al lector para que pueda coadyuvar a mejorar la enseñanza de la fábula. El docente elegirá la fábula que crea pertinente dada la situación del grupo, escuela y comunidad. (FERIA, A. 1994. Prensa Y educación). En el ámbito educativo, la educación en valores ha contado con un reducido espacio para su tratamiento, ya como actuación puntual en las respectivas conmemoraciones (día de la paz, del árbol,...) ya como clase ocasional o en el propio currículum oculto cotidiano, en el que cada docente realiza tratamientos no explícitos en la planificación pero sí concretos en el aula. La no existencia de la explicitación adecuada de un desarrollo educativo de los valores es una de las razones para la falta de planificación coherente en los centros de una intervención cotidiana, implica en el medio social e integral pedagógicamente. La consecuencia inmediata que se traduce de esta situación es la escasa atención a los valores sociales en educación, o la inadecuada transmisión cultural de los valores hegemónicos de una sociedad marcada por la prepotencia de contravalores. Valores y contravalores sociales han coexistido en el ámbito educativo, provocando un desequilibrio entre los fines pedagógicos que se persiguen y la adaptación al entorno social. En el ámbito educativo se propugna el trabajo cooperativo y solidario; el acercamiento social en base a un tratamiento tolerante, plural, crítico y creativo; el desarrollo de actitudes vinculadas con la defensa del medio ambiente, la educación del consumidor y usuario de bienes y servicios, el rechazo a las discriminaciones por razón de sexo, raza, origen social. En el ámbito social, en cambio, se valora sobretodo el consumismo, el triunfo personal y social a cualquier precio, la falta de respeto a otras personas, la producción masiva a costa del medio ambiente, las actitudes racistas. Frente a esta contradicción evidente entre valores educativos y contravalores sociales, hemos de plantearnos, como profesionales de la enseñanza, el asumir la existencia de una determinada realidad social, conocerla y analizarla críticamente, actuando decididamente con una intervención educativa a favor de la modificación y mejora de los valores asumidos socialmente. Los medios de comunicación como instrumentos sociales de difusión y control de la información y opinión y por lo tanto, de la transmisión cultural de los valores dominantes, son también los instrumentos para conocer la realidad social y analizarla críticamente. La importancia y la abundancia de la información que el niño recibe principalmente a través de los medios de comunicación social, así como la influencia positiva y negativa que de ello se deriva ha determinado en los últimos años una mayor conciencia social del problema y la búsqueda de una respuesta eficaz de parte de los sistemas educativos. (Libro blanco de la reforma. Madrid, 1989) En prensa, radio y fundamentalmente en televisión, la información, opinión, mensajes e ideas que se transmiten, se tamizan en el marco de un sistema de valores que se fundamentan tanto en el modelo cultural dominante de la sociedad hegemónica, como en la línea marcada por las respectivas empresas u organismos que controlan los medios de comunicación. Esta transmisión cultural de los valores socialmente aceptados se traslada al medio escolar en forma de un tratamiento didáctico. El profesorado ha de utilizar los medios de comunicación con base en un modelo de análisis crítico que posibilite una adecuada visión de la realidad, sus estructuras y relaciones y que paralelamente se incardine en la cultura educativa, por lo que sea posible la construcción del conocimiento en función de los contenidos culturales que aparecen en los medios de comunicación de tal forma que se trasladen a contenidos curriculares y experiencias significativas para los alumnos. La educación en materia de comunicación ha de cumplir con estos requisitos y propiciar una relación significativa entre los contenidos curriculares socialmente compartidos y aquellos otros escolares de necesario tratamiento en las aulas. (MASTERMAN, L. 1984. La educación en materia de comunicación) 3.2. Antología de Fábulas El ciervo y el buey. Esopo. Un buey se encontraba descansando en su establo. De repente, un ciervo que huía de los cazadores entró asustado y rogó le permitiera ocultarse en él. El buey, sin oponerse al deseo del cuitado, le advirtió que el lugar ofrecía poca seguridad, pues aquel establo era visitado tanto por el amo como por sus criados. Sin embargo, el ciervo respondió. --Si tú no me denuncias me sentiré seguro. En efecto, entraron los mozos y ninguno reparó en el animal. El boyero, asimismo, hizo su acostumbrada inspección sin percatarse del intruso. Pero poco después entró el amo y comenzó a registrar minuciosamente los pesebres, para corregir los descuidos de sus servidores. Al ver debajo del heno los cuernos del ciervo llamó inmediatamente a su gente para hacerlo matar. Moraleja: Nadie cuida mejor sus cosas como su propio dueño. La zorra y el gallo. Esopo. Quería una zorra desayunarse con la pechuga de un gallo que lucía su corpulencia cantando en un árbol. --Querido gallo, tengo una gran noticia que darte –le dijo la zorra. --Amiga, ¿qué fresca noticia me traes? –preguntó el gallo. --Pues que las zorras han firmado la paz con las aves de corral. Por lo tanto, ya no estamos en guerra. Baja presto, amigo, para darte un fuerte abrazo y celebrar así nuestra amistad. --Debe ser cierto lo que me cuentas –contestó el gallo--, pues por allá veo dos perros venir a toda carrera, tal vez a darte la misma noticia. Al oír esto la zorra, no digo corrió, sino voló, con el rabo entre las piernas a ocultarse, mientras el gallo le cantaba desde el árbol su burlón ¡quiquiriquí!, ¡cocorocó!, que quiere decir: de aquí no me muevo yo. Moraleja: Quien no te conozca que te compre. El león y el ratón. Esopo. Unos ratoncitos, jugando sin cuidado en un prado, despertaron a un león que dormía plácidamente al pie de un árbol. La fiera, levantándose de pronto, atrapó entre sus garras al más atrevido de la pandilla. El ratoncillo, preso de terror, prometió al león que si le perdonaba la vida la emplearía en servirlo; y aunque esta promesa lo hizo reír, el león terminó por soltarlo. Tiempo después, la fiera cayó en las redes que un cazador le había tendido y como, a pesar de su fuerza, no podía librarse, atronó la selva con sus furiosos rugidos. El ratoncillo, al oírlo, acudió presuroso y rompió las redes con sus afilados dientes. De esta manera el pequeño exprisionero cumplió su promesa, y salvó la vida del rey de los animales. El león meditó seriamente en el favor que acababa de recibir y prometió ser en adelante más generoso. Moraleja: En los cambios de fortuna, los poderosos necesitan la ayuda de los débiles. La gallina de los huevos de oro. Samaniego. Érase una gallina que ponía un huevo de oro al dueño cada día. Aún con tanta ganancia, malcontento quiso el rico avariento descubrir de una vez la mina de oro y hallar en menos tiempo más tesoro. Matóla; abrióle el vientre de contado; pero después de haberla registrado, ¿qué sucedió? Que, muerta la gallina, perdió su huevo de oro, y no halló mina. Moraleja: ¡Cuántos hay que, bastante, enriquecerse teniendo lo quiere al instante, abrazando proyectos a veces de tan rápidos efectos, que sólo en pocos meses, contemplaban cuando ya se marqueses, contando sus millones se vieron en la calle sin calzones! El zorro y el cuervo. Esopo. Cierto cuervo, de los feos el primero, robó un queso y, llevando su botín, fue a saborearlo en la copa de un árbol. En estas circunstancias lo vio un zorro muy astuto, y comenzó a adularlo con la intención de arrebatárselo. --Ciertamente, hermosa ave, no existe entre todos los pájaros quien tenga la brillantez de tus plumas, ni tu gallardía y belleza. Si tu voz es tan melodiosa como deslumbrante tu plumaje, creo, y con razón, que no habrá entre las aves quien te iguale en perfección. Envanecido el cuervo por este elogio, quiso demostrar al galante zorro la armonía de su voz. Al comenzar a graznar, dejó caer el queso de su negro pico. El astuto zorro, que no deseaba otra cosa, cogió entre sus dientes la suculenta presa y, dejando burlado al cuervo, se puso a devorarla bajo la sombra de un árbol. Moraleja: Quien a los aduladores oye nada bueno espere de ellos. Los dos amigos. Esopo. Iban dos amigos caminando juntos, cuando de pronto se les presentó el oso. Uno de ellos subió con rapidez a un árbol y se escondió entre el follaje; el otro, a punto de ser cogido, se tendió en el suelo simulando estar muerto. El oso se acercó a olerlo por todos lados y en particular la boca y los oídos. Mas el hombre, reprimiendo la respiración, hizo creer al oso que se trataba de un cadáver. El animal, engañado, se alejó desapareciendo en el bosque. Bajó en ese momento el que estaba agazapado en las ramas y preguntó a su compañero qué le había dicho la fiera al oído. --Me ha dado un buen consejo –contestó el amigo--: Que no ande en lo sucesivo con personas que abandonan al amigo ante el menor peligro. Moraleja: En la necesidad se conoce al verdadero amigo. El león y la zorra. Esopo. Un león, entrado en años e incapaz de obtener por la fuerza el sustento necesario para vivir, pensó que era preciso conseguirlo por la astucia. Por ello, entró en una cueva y, echándose en el suelo simuló hallarse enfermo, de suerte que cuando otros animales iban a verlo, los atrapaba y los devoraba a sus anchas. De esta manera habían sucumbido muchísimos, cuando una zorra, descubriendo su añagaza, apareció también y, deteniéndose a prudente distancia de la caverna inquirió al león sobre su salud. --Mal –respondió el león--, mi querida comadre; pero ¿por qué no pasa dentro para conversar?... --Lo haría de buena gana --Replicó la zorra--, si no conociera el triste fin de aquellos pobres animales que entraron y no volvieron a salir. Moraleja: El prudente advierte el peligro y lo elude con inteligencia. La tortuga y el águila. Esopo. Una tortuga, cansada de arrastrar siempre su concha por la tierra, suplicó al águila la levantase por los aires lo más alto que pudiera. Así lo hizo la reina de las aves, remontando a la tortuga por encima de las nubes. Al verse a tal altura, la tortuga exclamó: --¡Qué envidia me tendrán ahora los animales que por el suelo se mueven, al verme encumbrada entre las nubes! Al oír esto el águila fue incapaz de soportar tanta vanidad y soltó a la ilusa que, al caer sobre peñascos, se deshizo en mil pedazos. Moraleja: Nunca mires demasiado alto, que no hay brillantes en el cielo. Las gallinas gordas y las flacas. Esopo. Vivían en un corral varias gallinas: unas bien cebadas y gordas; otras, por el contrario, flacas y desmedradas. Las gallinas gordas, orgullosas de su buena facha, se burlaban de las flacas y las insultaban llamándolas huesudas, muertas de hambre, etc. Pero el cocinero, debiendo preparar algunos platos para el banquete de año nuevo, bajó al gallinero y eligió las mejores que allí había. La elección no fue difícil. Entonces, viendo las gallinas gordas su fatal destino, envidiaron la mejor suerte de sus compañeras flacas y esqueléticas. Moraleja: No despreciemos jamás a los débiles; quizá tengan mejor suerte que nosotros. El cabrito y el lobo. Esopo. Al salir la cabra de su establo encargó a su hijo el cuidado de la casa, advirtiéndole el peligro de los animales que rondaban por los alrededores con intención de entrar a los establos y devorar los ganados. No tardó mucho en llegar el enemigo: ¡Un lobo horrible, amiguitos míos, un lobo!, que imitando la voz de la cabra llamó cortésmente a la puerta para entrar. Al mirar el cabrito por una rendija vio al feroz carnicero y, sin intimidarse, le dirigió el siguiente discurso: --Bien sé que eres nuestro mayor adversario y que, imitando la voz de mi madre, pretendes entrar para devorarme. Puedes marcharte, odiado animal, que no seré yo quien te abra la puerta. Moraleja: Sigue el consejo de tus padres y vivirás feliz toda la vida. El perro y su imagen Esopo. Cierto pero cogió entre sus dientes un gran pedazo de carne. “¡Qué magnífico!”, se dijo el incauto animal. “Lo llevaré a casa y allí lo comeré a mi regalado gusto”. En el camino cruzó un arroyuelo, cuyas cristalinas aguas reflejaron su imagen, y le hicieron ver ingenuamente a otro perro con una presa más grande en el hocico. Como el animal tenía hambre, abrió la boca y se zambulló en el agua para coger el pedazo del otro perro. Mas, ¡oh desencanto!, se sumergió hasta el fondo y no encontró a su rival. Entonces se dio cuenta, aunque tarde, de que su gula le había costado la pérdida de su propia presa. Moraleja: Más vale pájaro en mano que ciento volando. El león y el ciervo. Esopo. Un ciervo, travieso y remolón, a quien perseguía un perro, al verse casi alcanzado por el can corrió hacia una caverna para esconderse. Mas apenas hubo entrado en ella, salió del fondo de la cueva un león que, abalanzándose sobre el desgraciado, lo despedazó con sus poderosas garras. --¡Pobre de mí! –exclamaba el ciervo al morir--, entré a esta caverna para huir de un perro y mantenerme a salvo y, sin imaginarlo, he venido a caer en las garras de esta fiera carnicera. Si viviera aún, qué buena lección sacaría de este trance, pero ya es tarde; todo está perdido. Moraleja: Entre dos peligros graves escoge siempre el menor. La cabra y el asno. Esopo. Un campesino alimentaba al mismo tiempo a una cabra y a un asno. La cabra, envidiosa porque su compañero estaba mejor atendido, le dijo el siguiente consejo: --La noria y la carga hacen de tu vida un tormento interminable; simula una enfermedad y déjate caer en un foso, pues así te dejarán reposar. El asno, poniendo en práctica el consejo, se dejó caer y se hirió todo el cuerpo. El amo llamó entonces a un veterinario y le pidió un remedio que salvase el jumento. El curandero, después de examinar al enfermo, dispuso que se le diera de comer un pulmón de cabra para devolverle las fuerzas. Y sin titubear, el labriego sacrificó de inmediato a la envidiosa cabra para curar a su asno. Moraleja: No hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. La abeja y la paloma. Esopo. Cierto día muy caluroso, una paloma se detuvo a descansar sobre la rama de un árbol, al lado del cual discurría un límpido arroyuelo. De repente, una abejita se acercó a beber, pero la pobrecita estuvo a punto de perecer arrastrada por la corriente. Al verla en tal aprieto la paloma, voló hacia ella y la sacó con el pico. Más tarde, un cazador divisó a la paloma y se dispuso a darle muerte. En aquel mismo instante acudió presurosa la abeja y, para salvar a su bienhechora, clavó su aguijón en la mano del hombre. El dolor hizo que el cazador sacudiese el brazo y fallara el tiro, con lo que se salvó la linda y blanca palomita. Moraleja: Haz a los otros lo que quisieras que ellos también hiciesen por ti. La gallina y el diamante. Esopo. Una gallina, al hurgar con sus patas entre la basura, encontró una piedra preciosa. Sorprendida de verla en aquel lugar inmundo, le dijo: --¡Cómo tú, la más codiciada de las riquezas, estás así humillada entre estiércol? Otra suerte habría sido la tuya si la mano de un joyero te hubiera encontrado en este sitio, sin duda indigno de ti. El joyero, con su habilidad y su arte, hubiera dado mayor esplendor a tu brillo; en cambio yo, incapaz de hacerlo, no puedo remediar tu triste suerte. Te dejo donde estás porque de nada me sirves. Moraleja: La ciencia y la sabiduría nada valen para los necios y los ignorantes. La liebre y la zorra. Esopo. La liebre se dirigió en cierta ocasión a la zorra: --¿Podrías informarme si te aprovechan mucho tus correrías y por qué razón te llaman astuta? --Ya que no lo sabes –respondió la zorra--, ven a mi modesta casa y cenaremos juntas. La ingenua liebre aceptó la invitación, mas en casa de aquella embustera no había otra comida que la misma liebre. Entonces ésta, resignándose a morir, le dijo: --Ahora sé, para mi mal, de dónde te viene la fama; no es de tus ganancias, sino de tus embustes. Moraleja: La curiosidad pena y el curioso se condena. El perro del Hortelano. Esopo. Un labriego tenía un enorme perro como guardián de sus extensos cultivos. El animal era tan bravo que jamás ladrón alguno se atrevió a escalar la cercad e los sembrados. El amo, cuidadoso de su can, lo alimentaba lo mejor que podía, y el perro, para mostrar su agradecimiento, redoblaba el cuidado de los campos. Cierto día, el buey del establo quiso probar un bocado de la alfalfa que su amo le guardaba, pero el perro, poniéndose furioso y enseñándole los dientes, trató de ahuyentarlo. El buey, reprochando su equivocada conducta, le dijo: --Eres un tonto, pero envidioso. Ni comes ni dejas comer. Y añadió: --Si el amo destina a cada cual lo que le aprovecha y la alfalfa es mi alimento, no veo que tengas razón para inmiscuirte en negocio ajeno. Moraleja: Agua que no has de beber, amigo, déjala correr. El camello, el elefante y el mono. Esopo. Discutían acaloradamente los animales con respecto a la elección de un soberano, pues eran muchos los candidatos que se presentaron en esta oportunidad para disputar tan codiciado título. Después de varias eliminatorias quedaron como candidatos el camello y el elefante. Ambos confiaban en ser los preferidos gracias a su tamaño y a su fuerza. Pero el mono, levantándose en medio de todos, dijo: --El camello –señaló el mono--, es indigno, porque no tienen autoridad ni energía para castigar a los malvados; y el elefante, porque teme el asqueroso marrano, animal que puede atacarnos. Moraleja: Muchas veces por insignificancias se pierden oportunidades de triunfar. El viento y el sol. Esopo. En cierta ocasión, el viento y el sol quisieron saber cuál de los dos era el más fuerte. En aquel mismo instante apareció un hombre a lo largo del camino. --¿Ves aquel hombre con su capa? –intervino el viento--. Quien consiga quitársela será el vencedor. El viento lo intentó en primer lugar, y sopló tan fuerte como un huracán. Entonces el hombre, para librarse de él, se abrigaba mejor y cuanto más fuerte soplaba tanto más se sujetaba la capa con las manos. Desalentado el viento, dejó soplar. A su vez, el sol, sin hacer ruido, envió sus calurosos rayos con más ardor que de costumbre. El hombre comenzó a sudar y, al no poder resistir tanto calor, se quitó la capa. Entonces el sol fue declarado vencedor. Moraleja: Más vale maña que fuerza. La zorra y el león. Esopo. Viendo una zorra por primera vez a un león, quedó tan aterrada ante su fiero aspecto y el terrible rugido que, cayendo a tierra, le faltó poco para morir de miedo. Sucedió que en otra ocasión, al encontrarse de nuevo con el rey de la selva, su espanto no fue tan grande como la primera vez, y sacando valor de donde menos lo pensó, se atrevió a mirarlo de hito en hito, aunque con timidez. La tercera vez que por casualidad lo encontró al pie de un árbol, la zorra, segura de su astucia y carente de su antiguo pavor, se acercó amigablemente al león y, terminadas las palabras protocolares, trabó franca conversación con él. El león, inteligente y poderoso cual ninguno, se contentaba con decir a su interlocutora algún que otro monosílabo, y esto por cortesía. Moraleja: La mucha continuidad es causa de menosprecio. El lobo y el cabrito. Esopo. Un cabrito que había salido de paseo por el campo, tuvo la mala suerte de encontrarse con un lobo, que de inmediato lo atrapó. Al verse prisionero, el cabrito imploró de esta manera: --Señor Lobo, puesto que la muerte me aguarda y no tengo esperanza de vida, toque usted la flauta que yo bailaré para divertirle un momento. Aceptada la petición, don Lobo se puso a tocar la flauta mientras el cabrito bailaba alegremente. Oyendo los perros la música, acudieron a toda carrera. Al ver el lobo a los canes, no tuvo más remedio que escapar, dejando libre al bailarín. Moraleja: En ciertas oportunidades es útil la astucia. El león y los cuatro bueyes. Esopo. Cuatro bueyes, que pacían juntos en un prado, se juraron eterna amistad, y cuando el león los embestía se defendían tan bien que jamás pereció ninguno. Viendo el león que esa unión le impedía realizar sus deseos, discurrió sobre la manera de ponerlos a su disposición. Para ello la inteligente bestia fraguó una rivalidad entre los amigos, diciendo a uno por uno que los demás murmuraban y lo aborrecían. De esta manera logró infundir sospechas entre los bueyes, de tal suerte, que pronto rompieron su alianza y se separaron. Conseguido su propósito, el león los fue matando uno a uno. Al morir el último de los bueyes, exclamó: --Sólo nosotros tenemos la culpa de esta desgracia, porque dando crédito a los malos consejos de nuestro enemigo no permanecimos unidos, y así le fue fácil matarnos. Moraleja: La unión hace la fuerza. El lobo y el perro. Esopo. Un flaco y hambriento lobo se encontró en el camino a cierto perro gordo y bien cuidado. --Explícame –le dijo--, ¿a qué se debe que siendo yo más fuerte que tú, no encuentre qué comer? --Se debe –contestó el perro--, a los cuidados de mi amo: me da pan y los huesos que le sobran; además, no tengo otra obligación que vigilar su casa. Si gustas puedes gozar de lo mío cumpliendo las mismas obligaciones. --De acuerdo –repuso el lobo--. Es mejor vivir así que vagar por el campo en busca de sustento. Pero oye –añadió el lobo--, ¿qué tienes en el cuello? --Es el collar de la cadena con que me atan a la perrera durante el día. En cambio, de noche, libre de atajos, corro por donde quiero. --Pues si no eres libre – replicó el lobo--, goza de tus bienes que yo no los quiero, si para disfrutarlos tengo que sacrificar mi libertad. Moraleja: Más vale la libertad a la esclavitud. Los tres amigos. Esopo. Un hombre tenía tres amigos: su dinero, su mujer y las buenas acciones. Estando a punto de morir, los mandó llamar para despedirse de ellos. Al dinero, que primero se presentó, le dijo: --¡Adiós! Me muero. --¡Adiós! –le contestó el dinero--, cuando hayas muerto haré que alumbre un cirio por el descanso de tu alma. Llega la mujer, le prometió acompañarlo a la tumba. Por último, se acercaron sus buenas acciones. --¡Me muero! –Les dijo el agonizante--, ¡Adiós! --No nos digas adiós –Le respondieron ellas--. No nos apartaremos de tu lado; si mueres, te acompañaremos. Muerto el hombre, sus buenas acciones lo acompañaron aún después de muerto. Moraleja: El bien se siembra en el suelo y se cosecha en el cielo. El perro, el gallo y la zorra. Esopo. Haciendo sociedad un perro y un gallo fueron de paseo por los caminos del señor. Llegada la noche el gallo se encaramó en una rama y el perro se agazapó al pie del tronco hueco. Siguiendo su costumbre, el gallo cantó al despuntar el alba. Al oírlo, una zorra se dirigió al lugar donde aquél se hallaba y, parándose al pie del árbol, le pidió que bajara, para besarlo amorosamente por la voz tan melodiosa que poseía. El gallo le dijo que, por se runa norma de buena cortesía, despertara antes al portero, que dormía tranquilamente al pie del árbol. Pero el perro, en el momento que la zorra trataba de despertarle, saltó violentamente y la destrozó con sus agudos dientes. Moraleja: Al hombre de talento no se engaña fácilmente. El león, el lobo y la zorra Esopo. Achacoso ya, un león cayó enfermo en su cueva. Los animales, al conocer tan infausta noticia, fueron a inquirir por la salud de su soberano; pero la zorra no se presentó. El lobo, valiéndose de olvido tan censurable, aprovechó para vengarse de la zorra, y la acusó de falta de cortesía. Cuando así discurrían, se presentó la zorra, y dijo: --Majestad, anduve por todas partes solicitando a los médicos una receta para sanaros y, al fin, la he encontrado. El león, al oírlo, mandó se le entregara el remedio en el acto. --El remedio –respondió la zorra--, lo tenéis a mano; degollad a este lobo y abrigaos con su caliente piel. En efecto, el lobo fue sentenciado a morir, y la zorra, satisfecha de su empresa, dijo: --No hay que incitar la cólera de nuestro rey, antes bien, su bondad. Moraleja: Nadie debe decir: De esta agua no beberé. El asno y el buey. Esopo. Conversando en un pesebre, el asno le decía al buey: --¿Tú no te cansas de arar todos los días? --No –respondió el buey--, porque es mi trabajo y, aunque quisiera evadirme de él no podría. --No seas tonto –respondió el borrico--. Cuando yo quiero descansar engaño muy bien a mi amo. Así, al ir al pueblo con la carga, me tumbo en el suelo y no me muevo hasta que el amo busca mi reemplazo. Voy a darte un consejo –añadió el burro--: Mañana fíngete enfermo y verás como no te llevan a trabajar. Al siguiente día vino el amo y encontró al buey tirado en el suelo, triste y sin ánimo. Entonces dijo: --Este pobre animal está enfermo, llevaré al burro en su lugar. En efecto, tomó al asno, y lo dispuso todo el día arrastrando el pesado arado. Por la tarde, cuando regresó el borrico al pesebre, apenas podía tenerse en pie. Desde entonces, el asno jamás impartió malos consejos. Moraleja: Cuántas veces resulta de un engaño contra el engañador el mayor daño. Conclusiones ] El maestro no aplica la fábula por la dificultad del género y por el desconocimiento de la literatura infantil, siendo que si se adentrara un poco más a ésta, el desarrollo de la clase se daría de forma más amena, agradable y menos rutinaria, manteniendo motivado al alumno y dispuesto a construir sus conocimientos. ] El maestro no investiga ni se actualiza, algunas veces por falta de incentivación meritoria y económica, y otras veces por apatía al trabajo, trayendo como consecuencia que su labor sea rutinaria y tradicional. ] El docente no se actualiza por la dificultad de conseguir la bibliografía adecuada, ya que se carece de bibliotecas bien dotadas en las comunidades para poder investigar y así, mejorar su labor docente, y por otro lado por la falta de recursos económicos para adquirir la bibliografía suficiente y adecuada al nivel. ] Mediante la enseñanza de la fábula el alumno construirá de una mejor manera su conocimiento, además de la adquisición de valores morales que hoy en día debe aplicar en nuestra sociedad para poder entender y comprender el por qué de las cosas. ] La didáctica tradicional no da pauta a que el alumno construya su conocimiento, coartando su libertad de acción para así poder acercar sus experiencias al conocimiento, sino que por el contrario, minimiza la acción del alumno en un solo recibir sin construir. ] La tecnología educativa centra su atención en ¿Cómo? Dar los aprendizajes y controla los estímulos-respuestas y reforzamientos del alumno, sin darle oportunidad de construir su conocimiento mediante el desenvolvimiento de sus capacidades; sin encajonársele a solo dar respuesta al estímulo presentado. ] La enseñanza de la fábula debe ser tomada en cuenta e ir de acuerdo al desarrollo psico-evolutivo del niño, pues solo de esta manera se podrá realizar un trabajo acorde a sus necesidades e intereses. ] Empleando la fábula para la enseñanza de valores los alumnos se encontrarán mas motivados en clase, además de que podrán desarrollar sus capacidades y habilidades para que entre en juego la construcción del conocimiento. ] El docente además de tener los conocimientos necesarios para conducir los aprendizajes, debe contar con conocimientos de psicología y sociología, ya que mediante éstos podrá englobar sus aprendizajes y adaptarlos a los intereses del niño. Bibliografía 1. APOYO DIDÁCTICO, 1993. Español segundo grado de educación básica secundaria. Toluca. Editorial Secretaría de Educación Pública. 2. BOWEN, J y Peter R. Hobson. 1979. Teorías de la educación. México, Editorial Limusa. 3. BRANDEN, Nathaniel. 1990. el respeto hacia uno mismo. Barcelona Paidos. 4. CORREA PEREZ, Alicia y Arturo Orozco Torre. 1994. Literatura Universal introducción al análisis de textos. México. editorial Alambra Mexicana. 5. DICCIONARIO INFANTIL ILUSTRADO. 1983. México. editorial Plaza & Janes, S.A. 6. DICCIONARIO PORRUA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. 1980 México. Editorial Porrúa. 7. DIDÁCTICA, Enciclopedia Temática Ilustrada. 1992. España. Editorial grupo libro. 8. DIEUZEIDE, Holms. 1984. La fábula. UNESCO. París. 9. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA CUMBRE. 1980. Tomo IV. México. Editorial Cumbre S.A. 10. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA CUMBRE. 1980 Tomo V. México. Editorial Cumbre, S.A. 11. ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA. 1984. Tomo XXIII. Madrid. Editorial Calpe S.S. 12. FÁBULAS DE ESOPO. 1994. México. Editorial Porrúa, S.A. 13. FÁBULAS IRIARTE. 1985. México. Editorial Editores Mexicanos Unidos S.A. 14. FARSHCHIAN. 1996. Mitos, leyendas, cuentos, fábulas, apólogos y parábolas. México. Editorial Editer S.A. de C.V. 15. FERIA MORENO, Alonso. 1994. Unidades didácticas en Educación Primaria sobre valores. Huelva. Grupo pedagógico Andaluz. 16. GARZA, Juan Gerardo. 1989. Educación en valores. México. ITESM. 17. GOMEZ, María Dolores. 2002. Valores para vivir. Una ventana abierta al futuro. México. SEP. 18. LARROYO, Francisco. 1982. Diccionario Porrúa de pedagogía. México. Editorial Porrúa, S.A. 19. LIBRO BLANCO DE LA REFORMA MEC.. 1989. Madrid. 20. LIFTON, George. 1972. Los Valores. Estados Unidos. 21. MAGGI YÁNEZ, Rolando. 2002. Desarrollo humano y calidad. México. Editorial Limusa. 22. MASTERMAN L. 1984. UNESCO: La educación en materia de comunicación. París. UNESCO. 23. A. MILLARES, Carlo. 1983. Historia Universal de la Literatura. México. Editorial Esfinge. 24. OSEGUERA, Chávez. 1995. Literatura Universal I. México. Editorial Publicaciones Cultural. 25. DE PIÑA, María. 1994. Fábulas. México. Editorial Porrúa S.A. 26. PRIETO FIGUEROA, Raymundo. 1984. El ser humano y los valores. México. Editorial Nacional. 27. SALGADO, Antonio. ´1990. Las mejores fábulas para niños. México. Editorial Las Cumbres. 28. SALGADO, Antonio. 1993. Las mejores fábulas para niños. México. Editorial Alhambra Mexicana. 29. DE LA TORRE, Francisco y Silvia Dufoo Maciel. 1994. Literatura Universal I. México. Editorial MCGraw Hill/Interamericana de México S.A. de C.V. 30. DE VIANA, Mikel. pedagógico Andaluz. 1991. Valores trascendentales. Huelva. Grupo