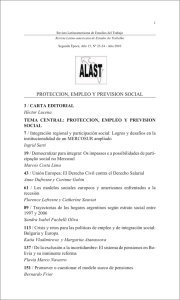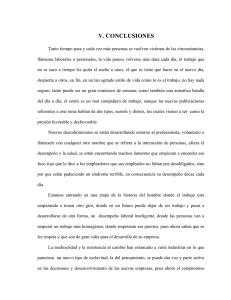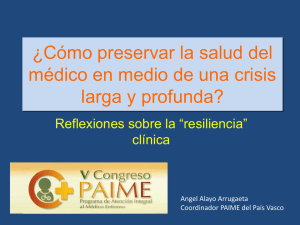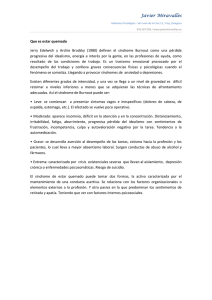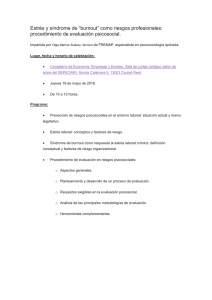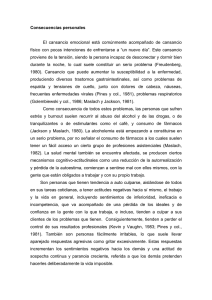Descargar PDF - Ciencia y Trabajo
Anuncio

Ciencia & Trabajo • AÑO 16 • NÚMERO 51 • SEPTIEMBRE / DICIEMBRE • 2014 Ciencia & Trabajo Fundación Científica y Tecnológica ISSN 0718-0306 versión impresa, ISSN 0718-2449 versión en línea, Cienc Trab. 2014 sep-dic; 16 (51) w w w. c i e n c i a y t r a b a j o . c l Una y otra Vez. Influencias Medioambientales Sobre el Cerebro Envejecido | A32 Clínica Psicosocial del Trabajo: Una propuesta de intervención | A39 Huella de la accidentalidad laboral: En el manejo forestal sustentable | 131 Reintegro Laboral en Trabajadores con Problemas de Salud Mental | 137 Conocimiento y Evaluación Acerca de las Mutuales de Seguridad en Chile | 146 Clima Organizacional en una Dirección de Administración de Salud Municipal | 152 Consumo de Alcohol en Trabajadores Españoles del Sector Servicios. | 158 Factores de Riesgo Psicosocial y Burnout en Población Activa de Lima, Perú | 164 Prevalência e Fatores Associados à Síndrome de Burnout em Psicólogos | 170 Satisfacción Laboral a Partir de Factores Socioculturales y Ergoambientales | 177 Relación Entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral | 185 Una Experiencia de Intervención Psicosocial en Cultura Positiva de Seguridad | 192 Síntomas Músculo-Esqueléticos en Trabajadores de una Empresa Petrolera Ecuatoriana | 198 Estresse Relacionado ao Trabalho em Professores de Educação Básica | 206 Editorial | Ciencia & Trabajo Editorial Huella de la accidentalidad humana, reintegro laboral, conocimientos de mutualidades y clima organizacional En esta nueva edición, Revista Ciencia & Trabajo una vez más se complace en publicar artículos de interés para los lectores. El primer estudio propone la aplicación del concepto de huella de accidentalidad laboral. Inicialmente, se describe la aplicación de la huella humana, como también de la huella hídrica y de la huella de carbono, indicando que estas huellas, y otras, pueden ser evaluadas mediante un Análisis de Ciclo de Vida (ACV, o LCA, en inglés) en ambientes de trabajo para elaborar un Environmental Performance Strategy Map (EPSM). Lamentablemente, este presenta deficiencias para interpretar temas de seguridad y salud ocupacional, por incluir aspectos no claramente medibles o cuantificables en su metodología, como también mezcla estos con situaciones no laborales. Por ello se establece la necesidad de implementar el concepto de huella de accidentalidad laboral, el cual asocie nítida y exclusivamente los temas de accidentes del trabajo a la producción. Siendo conveniente transparentar en los productos forestales el impacto de los accidentes del trabajo en su agregación de valor, se toma como ejemplo esta actividad productiva para aplicar este concepto preventivo, estableciendo varios indicadores asociados a la huella de accidentalidad laboral útiles en la certificación de la Cadena de Custodia en el Manejo Forestal Sustentable (casos fatales/millón m3, cantidad accidentes/millón m3 y tiempo perdido por accidentes/millón m3). Seguidamente, les invitamos a conocer una investigación exploratoria-descriptiva sobre el reintegro de trabajadores con problemas de salud mental de origen laboral, desarrollada con motivo del incremento significativo de días perdidos por reposo y dada, a la vez, una escasa disponibilidad de literatura latinoamericana que ilustre sobre intervenciones exitosas para favorecer un retorno más temprano. La metodología consideró grupos focales de trabajadores afectados y entrevistas a profesionales del área salud de una mutualidad (6 psicólogos, 3 psiquiatras y 4 terapeutas ocupacionales), aplicándose un análisis descriptivo mediante un modelo de teoría fundamentada, que consideraba un procedimiento de codificación abierta. Los resultados demuestran la emergencia de 5 categorías centrales y 2 fenómenos transversales (comunicación tripartita y proceso orientado al reintegro laboral), que hacen referencia al proceso de intervención para retornar al trabajo como actores involucrados en él, ya sea como mutualidad o contexto laboral inmediato de los trabajadores. Por otra parte, se presenta una evaluación del conocimiento y desempeño de las mutualidades de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en Chile, desarrollado por medio de encuesta telefónica, considerando un universo de 300 trabajadores dependientes residentes en hogares de zonas urbanas en Santiago de Chile, los cuales fueron seleccionados aleatoriamente desde un listado público de hogares. Los resultados demuestran que cerca de un tercio de la muestra afirma no conocer el sistema de mutualidades; mientras que el resto evidencia estar enterado sobre la naturaleza y funcionamiento de dichas organizaciones. Las ponderaciones más altas se refieren al conocimiento sobre beneficios no relacionados al trabajo (por ejemplo, descuentos en establecimientos educacionales y tiendas) y coberturas de salud por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Los usuarios afectados por dichos infortunios laborales valoran más la atención médica y rehabilitación; mientras que las menos calificadas se refieren a traslados hacia centros asistenciales y procedimientos administrativos relativos al tratamiento de accidentes. Asimismo, incluimos un estudio cuantitativo y descriptivo de corte transversal sobre clima organizacional, desarrollado en una administración municipal de salud en Concepción, Chile, el que consideró el 100% de los trabajadores con contrato indefinido por más de 2 años de antigüedad (34 personas), dejando fuera aquellos funcionarios contratados a plazo fijo (6 trabajadores). La datos recolectados mediante un instrumento especialmente adaptado (Organizational Climate Questionaire; Litwin and Stringer), que fueron procesados por el software estadístico InfoStat (versión 2014), entregaron un buen clima organizacional con el mejor resultado en la dimensión normas (2,90 ± 0,44); mientras que en el otro extremo se posicionó la dimensión recompensa (2,21 ± 0,52). No se encontraron diferencias significativas de valoración según sexo. Les invitamos cordialmente a conocer en mayor profundidad las investigaciones ya descritas, como también otras que se han seleccionado en este nuevo volumen de Revista Ciencia & Trabajo. Prof. Carlos Ackerknecht lhl, MGI, RPF (Ret.) Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | A27 AÑO 16 • NÚMERO 51 • SEPTIEMBRE / DICIEMBRE • 2014 Ciencia & Trabajo ISSN 0718-0306 versión impresa ISSN 0718-2449 versión en línea CONSEJO EDITORIAL: Presidente del Consejo Editorial PhD Víctor Olivares Faúndez Universidad de Santiago de Chile. PhD Arie Shirom† Universidad de Tel Aviv, Israel. PhD. Carlos Díaz Universidad de Chile, Chile. Dra. Catterina Ferreccio Departamento de Salud Pública, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile. PhD. Christina Maslach Universidad de California, Berkeley, USA. PhD. Dana Loomis Escuela de Salud Pública, Universidad de Carolina del Norte, USA. Dr. Eduardo Algranti FUNDACENTRO, Brasil. PhD. Eusebio Rial-González Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, España. PhD. Juan Andrés Pucheu Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile. PhD. Kyle Steenland Escuela de Salud Pública, Universidad de Emory, USA. Dra. Luz Claudio Mount Sinai School of Medicine, USA. PhD. Marisa Salanova Universidad Jaume I de Castellón, España. PhD. Marisol Concha Asociación Chilena de Seguridad, Chile. Ing. Nella Marchetti Universidad de Chile, Chile. Dr. Oscar Nieto Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional, Argentina. PhD. Pablo Livacic Universidad de Santiago de Chile, Chile. PhD. Pedro R. Gil-Monte Universidad de Valencia, España. Dr. Rubén Torres Organización Panamericana de la Salud, OPS / Organización Mundial de la Salud, OMS, Chile. PhD. Sarah Gammage Organización Internacional del Trabajo, OIT. PhD. Shrikant Bangdiwala Escuela de Salud Pública, Universidad Carolina del Norte, USA. PhD. Steven Markowitz Queens College, USA. Ms. Víctor Córdova Asociación Chilena de Seguridad, Chile. Dr. Luis Mena Miranda Director de la Escuela de Psicología USACH Revista Ciencia & Trabajo se encuentra en las siguientes bases de datos: • Dialnet (www.dialnet.com) • EBSCO (www.ebscohost.com) • Latindex (www.latindex.org) • Latindex (catálogo) (www.latindex.org) • LILACS (www.bireme.br) • Ulrich's International Periodicals Directory (www.ulrichsweb.com) • Psicodoc (www.psicodoc.copmadrid.org) • e-revistas (www.erevistas.csic.es) • IMBIOMED (www.imbiomed.com) • SciELO (www.scielo.cl) Foto portada: Stocklib © Somchai Rakin. Director: Sebastián Reyes G. Editor Jefe: Leonardo Varela Referencias e Indización: María del Carmen Sosa Corrector de Texto: Ramón Espinoza Traducción Inglés/Portugués: César Miranda Diseño Gráfico: Corina García Distribución: Paula Orellana Para revisar y descargar éste y números anteriores de Ciencia & Trabajo en formato PDF, visite www.cienciaytrabajo.cl “C&T, Ciencia & Trabajo” es una publicación trimestral, propiedad de la Fundación Científica y Tecnológica Asociación Chilena de Seguridad. Derechos Reservados. Todos los textos publicados están protegidos por derecho de autor, conforme a la ley No 17.336 de la República de Chile. Se autoriza la publicación posterior o la reproducción total o parcial de los artículos, en formato impreso o electrónico, siempre y cuando se cite “C&T, Ciencia & Trabajo”, como fuente primaria de publicación. Ramón Carnicer 163, Piso 5, Anexo C , Providencia - Chile. Teléfono: (56-2) 515 7534 • e-mail: [email protected] • Internet: www.cienciaytrabajo.cl Imprenta: DONNEBAUM S.A. www.donnebaum.cl Índice | Ciencia & Trabajo Índice Index A27Editorial A29Índice A30 En este número A27Editorial A29Index A30 In this Issue Artículos de Difusión A32 Sección Ehp Diffusion Articles A32Ehp’s Section A39 A39 Una y otra Vez. Influencias Medioambientales Sobre el Cerebro Envejecido Clínica Psicosocial del Trabajo: Una Propuesta de intervención Time after Time. Environmental Influences on the Aging Brain Falta Ingles Artículos Originales 131 Huella de la Accidentalidad Laboral: Nuevo Concepto Asociado Original Articles 131 Occupational Accidents Footprint: New Concept Linked to Chain 137 Reintegro Laboral en Trabajadores con Problemas de Salud Mental: La Perspectiva de los Tratantes Tomicic A, Martínez C, Ansoleaga E, Garrido P, Lucero C, Castillo S, Domínguez C 137 Occupational Reinstatement in Workers with Mental Health Problems: Attendants Perspective Tomicic A, Martínez C, Ansoleaga E, Garrido P, Lucero C, Castillo S, Domínguez C a la Cadena de Custodia en Manejo Forestal Sustentable Ackerknecht C 146 Conocimiento y Evaluación Acerca de las Mutuales de Seguridad en Chile Oyanedel J, Sánchez H, Inostroza M, Mella C, Vargas S 152 Clima Organizacional en una Dirección de Administración de Salud Municipal González-Burboa A, Manríquez C, Venegas M 158 Consumo de Alcohol en Trabajadores Españoles del Sector Servicios. Variables Sociodemográficas y Laborales Implicadas Vicente-Herrero M, López A 164 Factores de Riesgo Psicosocial y Burnout en Población Económicamente Activa de Lima, Perú López M, García S, Pando M 170 Prevalência e Fatores Associados à Síndrome de Burnout em Psicólogos Spiendler S, Carlotto M 177 Escala de Satisfacción Laboral a Partir de Factores Socioculturales y Ergoambientales para los Docentes de las Instituciones de Educación Superior en México Escobedo M, Gutiérrez L, Maynez A, Ortega V 185 Relación Entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral en una Pequeña Empresa del Sector Privado Arias W, Arias G 192 Una Experiencia de Intervención Psicosocial en Cultura Positiva de Seguridad en una Empresa Productiva Chilena Lillo H, Jiménez A, Méndez M, Moyano-Díaz E, Palomo G 198 Síntomas Músculo-Esqueléticos en Trabajadores Operativos del Área de Mantenimiento de una Empresa Petrolera Ecuatoriana Agila E, Colunga C, González E, Delgado D 206 Estresse Relacionado ao Trabalho em Professores de Educação Básica Pereira E, Teixeira C, Pelegrini A, Meyer C, Andrade R, Lopes A of Custody in Sustainable Forest Management Ackerknecht C 146 Public Knowledge and Evaluation of Occupational Safety and Health Insurance Institutions in Chile Oyanedel J, Sánchez H, Inostroza M, Mella C, Vargas S 152 Organizational Climate in a Municipal Health Administration Office González-Burboa A, Manríquez C, Venegas M 158 Alcohol Consumption in Occupational Environment. Relationship with Socio-Demographic and Labour Factors Vicente-Herrero M, López A 164 Psychosocial Risk Factors and Burnout in Economically Active Population of Lima, Peru López M, García S, Pando M 170 Prevalence and Factors Associated with the Burnout Syndrome Among Psychologists Spiendler S, Carlotto M 177 Job Satisfaction Scale from Sociocultural and Environmental Ergonomic Factors for Teachers in Higher Education Institutions in Mexico Escobedo M, Gutiérrez L, Maynez A, Ortega V 185 Relation Between Organizational Climate and Job Satisfaction in a Small Enterprise from Private Sector Arias W, Arias G 192 An Experience of Psychosocial Intervention in Positive Safety Culture in a Chilean Production Company Lillo H, Jiménez A, Méndez M, Moyano-Díaz E, Palomo G 198 Musculoskeletal Symptoms in the Area of Operational Maintenance of an Oil Company Workers Agila E, Colunga C, González E, Delgado D 206 Stress Related to Work in Elementary School Teachers Pereira E, Teixeira C, Pelegrini A, Meyer C, Andrade R, Lopes A Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | A29 En este Número © Nina Leen percepciones que poseen los trabajadores de la Dirección de Administración de Salud (DAS) de Concepción, Chile. ARTÍCULO DE DIFUSIÓN Una y otra Vez: Influencias Medioambientales sobre el Cerebro Envejecido Los factores que afectan el envejecimiento del cerebro tienen cada vez mayor importancia. Se estima que la población de estadounidenses mayores de 65 se duplique entre los años 2010 y 2050. Investigadores están estudiando los efectos de no sólo las exposiciones actuales y las influencias ambientales como el ejercicio físico y mental, sino también de exposiciones que ocurrieron mucho antes en la vida, cuyos efectos sólo pueden ser evidentes en la vejez. Clínica Psicosocial del Trabajo: Una Propuesta de Intervención Este artículo presenta una propuesta de intervención grupal para trabajadores/as llamada Clínica Psicosocial del Trabajo (CPT), elaborada por el Área de Salud Mental y Trabajo de la Clínica Psicológica de la Universidad Diego Portales. Lo que se busca con este tipo de intervención es colectivizar el sufrimiento derivado del trabajo con el fin de encontrar ajustes posibles que aporten en la protección de la salud psicológica. ARTÍCULOS ORIGINALES Huella de la Accidentalidad Laboral: Nuevo Concepto Asociado a la Cadena de Custodia en Manejo Forestal Sustentable El presente trabajo propone un nuevo concepto de “huella de accidentabilidad laboral”, y a su vez cómo este concepto se podría aplicar a la cadena de custodia en manejo forestal sustentable. El estudio recolecta datos de fuentes primarias sobre casos fatales, accidentes con incapacidades temporales y tiempo perdido en siniestros ocurridos en operaciones forestales de 24 países. Reintegro Laboral en Trabajadores con Problemas de Salud Mental: La Perspectiva de los Tratantes Esta investigación tiene como objetivo estudiar las condiciones de diagnóstico, intervención y retorno al trabajo que han mostrado efectividad desde la perspectiva y experiencias de tratantes de una mutualidad respecto de la intervención para el reintegro al trabajo en individuos con problemas de salud mental de origen laboral. Conocimiento y Evaluación Acerca de las Mutuales de Seguridad en Chile Este artículo presenta el nivel de conocimiento y evaluación de las mutuales de seguridad, aseguradoras privadas de accidentes laborales y enfermedades profesionales en Chile. Se aplicó una encuesta telefónica a 300 trabajadores dependientes residentes en hogares ubicados en las zonas urbanas de Santiago de Chile. Clima Organizacional en una Dirección de Administración de Salud Municipal Debido al impacto del clima organizacional en el desempeño de los trabajadores, es vital su estudio en aquellas organizaciones públicas encargadas de la salud de la población. Este trabajo explora las A30 Consumo de Alcohol en Trabajadores Españoles del Sector Servicios. Variables sociodemográficas y Laborales Implicadas El presente estudio fue realizado en 7.644 trabajadores del sector servicios, estableciendo relaciones entre consumo de alcohol y variables sociodemográficas: edad, sexo, nivel académico, clase social y tipo de trabajo realizado. Factores de Riesgo Psicosocial y Burnout en Población Económicamente Activa de Lima, Perú La siguiente investigación se planteó como objetivo determinar la prevalencia del burnout y su relación con la presencia de factores de riesgo psicosocial laborales, percibidos como negativos en trabajadores de la Población Económicamente Activa (PEA) de Lima, Perú. Prevalencia de Factores Asociados a Síndrome de Burnout en Psicólogos Este trabajo investigó la prevalencia de factores asociados a Síndrome de Burnout en una muestra de 518 psicólogos que trabajan en Rio Grande del Sur de Brasil. Se utilizaron como instrumentos el Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo -CESQT- y un cuestionario para variables sociodemográficas y laborales. Escala de Satisfacción Laboral a Partir de Factores Socioculturales y Ergoambientales para los Docentes de las Instituciones de Educación Superior en México. El presente estudio realiza una búsqueda exhaustiva de las variables pertenecientes a la Satisfacción Laboral, los Factores Socioculturales y los Factores Ergoambientales. Relación entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral en una Pequeña Empresa del Sector Privado Este estudio pretende valorar las relaciones entre el clima organizacional y la satisfacción laboral. Para ello se trabajó con un diseño correlacional y una muestra de 45 trabajadores de una pequeña empresa privada. Una Experiencia de Intervención Psicosocial en Cultura Positiva de Seguridad en una Empresa Productiva Chilena En la siguiente investigación se reporta una experiencia de intervención en una empresa productiva chilena desde el Modelo de Cultura Positiva hacia la Seguridad (MCPS), el cual entiende la cultura organizacional como compuesta por dos componentes principales: el clima de seguridad y el sistema de gestión de la seguridad y salud laboral. Síntomas Músculo-Esqueléticos en Trabajadores Operativos del área de Mantenimiento de una Empresa Petrolera Ecuatoriana La siguiente investigación determina la prevalencia de síntomas músculo-esqueléticos en trabajadores operativos del puesto de trabajo mantenimiento de una empresa petrolera ecuatoriana. Estrés Relacionado con el Trabajo en Profesores de Educación Básica El último trabajo del volumen se plantea como objetivo analizar asociaciones entre las características del trabajo y el estrés de profesores de educación básica de Florianópolis, Brasil. Investigándose el estrés, de acuerdo con la Teoría de Demanda-Control, en una muestra de 349 profesores de educación básica. | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Environmental Health p e r s p e c t i v e s Una Todo el contenido EHP está accesible a las personas con discapacidad. Una versión HTML (Sección 508-compatible) totalmente accesible de este artículo está disponible en http://dx.doi.org/10.1289/ehp.122-A238. y otra Vez Influencias Medioambientales Sobre el Cerebro Envejecido Un creciente cuerpo de evidencia sugiere que la función neurológica en ancianos puede verse afectada por las exposiciones de años anteriores. En algunos casos, los contaminantes almacenados en el cuerpo se liberan con el tiempo como una función de los procesos tales como el embarazo y el envejecimiento. En otros, el daño puede haber ocurrido temprano en la vida, sin evidencia de efectos hasta la vejez. Izquierda a derecha: © Getty; © Corbis; © Brian Eichhorn/Shutterstock; © Getty ehp | Influencias Medioambientales Sobre el Cerebro Envejecido S e estima que la población de estadounidenses mayores de 65 se duplique entre los años 2010 y 20501, y que para mitad de siglo la proporción de población humana compuesta por personas mayores de 80 años se cuadruplique desde el 2000.2 Por lo tanto, los factores que afectan a esta población en envejecimiento son de creciente importancia. De particular preocupación son las enfermedades neurológicas y trastornos típicamente asociados con la edad avanzada, entre ellas la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, la demencia y la función cognitiva reducida. Investigadores están estudiando los efectos de no sólo las exposiciones actuales y las influencias ambientales como el ejercicio físico y mental, sino también de exposiciones que ocurrieron mucho antes en la vida, cuyos efectos sólo pueden ser evidentes en la vejez. Durante mucho tiempo se asumió que “una vez que el cerebro recibió su cuota asignada de células nerviosas, su destino estaba congelado. Después de eso, el paso del tiempo erosionaba nuestra asignación de manera constante y de manera irrevocable”, tal como el profesor emérito Bernard Weiss, de la Universidad de Rochester, Facultad de Medicina y Odontología, escribió en 2007.3 Ahora, sin embargo, existe una creciente evidencia de que el cerebro es capaz de generar nuevas neuronas y otras células cerebrales funcionales incluso durante la edad avanzada. También hay evidencia de que el cerebro mayor puede responder rápida y positivamente a las influencias externas, tales como el ejercicio físico y la estimulación intelectual. Esto está provocando un considerable interés en el desarrollo de estrategias para la protección y mejora de la función neurológica en los adultos mayores. Los dos períodos más vulnerables para el cerebro son, dice Weiss, al comienzo de la vida, cuando el órgano está comenzando a desarrollarse, y más tarde, cuando las defensas del cuerpo y los mecanismos compensatorios comienzan a fallar. Hay un cuerpo grande y creciente de evidencias que indican que estas dos etapas vulnerables de la vida se pueden vincular cuando el daño sufrido durante el desarrollo temprano contribuye a los trastornos de salud que pueden no ser evidentes hasta más adelante en vida.4 Weiss también señala que la disminución de los mecanismos de defensa puede magnificar la vulnerabilidad a las exposiciones ambientales contemporáneas. Dice que cuando los adultos mayores experimentan problemas cognitivos, los diagnósticos raramente consideran la posibilidad de que la exposición a químicos ambientales pueda estar involucrada, simplemente porque preguntas sobre tales Top to bottom: Credit exposiciones no se suelen hacer como parte de la admisión clínica. Durante los últimos 30 años, dice Weiss, la atención de la investigación se ha centrado principalmente en las influencias ambientales Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | A32/A38 A33 Artículo de Difusión | ehp sobre las etapas tempranas del desarrollo. Mucho menos investigadas, sino más bien un tema de creciente interés, son las exposiciones químicas ambientales que pueden afectar a la salud del cerebro que envejece. Agentes neurotóxicos lógica saludable. Por ejemplo, el cadmio puede causar enfermedad renal13, que se asocia con problemas cognitivos.14,15 Al igual que el plomo, el cadmio se almacena en el cuerpo, principalmente en los riñones y el hígado, pero también en las articulaciones y otros tejidos, donde tiene una vida media biológica de décadas16. Estudios en roedores indican que el cadmio también puede interactuar con el receptor de estrógeno e interferir con la De izquierda a derecha: © Nina Leen / Getty; © iStockphoto En los últimos 10 años, sin embargo, una serie de estudios5,6,7,8,9,10 han analizado los efectos de la exposición crónica al plomo de bajo habilidades cognitivas de estos hombres durante varios años de seguimiento, incluso después de ajustar por factores de confusión.11 Otro trabajo evaluó el impacto de la exposición al plomo de bajo nivel combinado con el estrés crónico auto-reporte en 811 hombres mayores que participan en el mismo estudio. Este también encontró estas exposiciones que se asocian con una alteración en la habilidad cognitiva. nivel en las capacidades cognitivas de humanos adultos. Los resultados de estos estudios sugieren que el plomo que se ha acumulado en los huesos puede ser movilizado a través del tiempo como parte del proceso de envejecimiento, lo que resulta en la exposición que afecta negativamente a las habilidades cognitivas de los adultos en el futuro. Una investigación evaluó 466 participantes adultos mayores en el Estudio Normativo de Envejecimiento VA que estaban medioambientalmente pero no ocupacionalmente expuestos al plomo. El estudio mostró que los niveles superiores de plomo en los huesos se asociaron con caídas más pronunciadas en las A34 S e pensó durante mucho tiempo que el cerebro con el que nacimos era el mismo con el que morimos menos las células cerebrales que hemos perdido en el camino. Hay evidencia ahora de que el cerebro es capaz de generar nuevas células cerebrales incluso durante la edad avanzada. Otros metales pueden afectar negativamente a la función neurológica posteriormente en la vida, ya sea por acción directa sobre el cerebro o por afectar negativamente a otros órganos u hormonas que mantienen la función neuro- forma en que el cuerpo utiliza el calcio y el zinc17, los cuales juegan un papel en la función del sistema nervioso. Del mismo modo, el plomo y el mercurio se han asociado con enfermedades hepáti- A32/A38 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo ehp | Influencias Medioambientales Sobre el Cerebro Envejecido Top to bottom: Credit De izquierda a derecha: © George Silk / Getty; © Rudi Gobbo/Getty cas18, las que en sí se asocian con efectos neurológicos adversos, incluyendo una condición que produce un tipo de placa neuronal asociada con la enfermedad de Alzheimer.19 La exposición a químicos que afectan negativamente a la función renal y hepática también puede obstaculizar la capacidad del cuerpo para desintoxicar y excretar los tóxicos ambientales, permitiendo así que ellos permanezcan en el cuerpo; un efecto que puede ser particularmente problemático en edad avanzada, cuando los mecanismos de defensa del cuerpo están en declive.20 Hay evidencia de la conexión de ciertos metales (por ejemplo, plomo, manganeso), pesticidas (por ejemplo, paraquat, maneb), y disolventes (por ejemplo, tolueno, tricloroetileno) con síntomas neurológicos característicos de la enfermedad de Parkinson. Muchas de las exposiciones estudiadas han sido laborales y algunas fueron agudas, menores que el nivel mínimo y crónicas. Se necesita una investigación mucho más amplia para determinar el papel exacto que exposiciones ambientales a estos agentes pueden desempeñar en el desarrollo de la enfermedad de Parkinson.21 Más evidencia sustancial vincula diversas exposiciones a disolventes a otras condiciones neurológicas, incluyendo trastornos cognitivos, neuropatía, y lo que a veces se llama “pseudodemencia”, cuando la disfunción neurológica temporal produce síntomas similares a los de la demencia.22 Disolventes orgánicos, incluidos el tolueno, también han sido diado principalmente cuando ocurren en ambientes ocupacionales, pero algunos estudios epidemiológicos sugieren que también está la posibilidad de efectos adversos por la exposición ambiental.22 Estas exposiciones a solventes y pesticidas pueden, por supuesto, ocurrir a cualquier edad. Pero debido a que los trastornos neurológicos con los que están vinculadas se asemejan a aquellos asociados a funciones A pesar de que tanto en el pasado y hoy en día las exposiciones pueden afectar la función neurológica, mantenerse activo física y mentalmente podría desempeñar un papel importante en la preservación e incluso impulsar la función cerebral. asignados como los causantes de poner en peligro la visión del color, mientras que otras exposiciones de solventes se han relacionado con la pérdida de visión, especialmente cuando se combina con la exposición al ruido.23,24 Tales exposiciones de la audición se han estu- Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | A32/A38 motoras y sensoriales que decaen debido a la edad, pueden ser confundidos en el diagnóstico de los efectos del envejecimiento o enfermedades de la vejez como el Parkinson y la enfermedad de Alzheimer.22, 25,26 También parece que las exposiciones no agudas A35 Artículo de Difusión | ehp a largo plazo a los disolventes y pesticidas pueden afectar la memoria verbal, la atención y las habilidades espaciales, con efectos que pueden no ser evidentes hasta más tarde en la vida, cuando ellos, también, pueden ser confundidos o agravados por condiciones relacionadas con el envejecimiento.22,27 Se cree que exposiciones ambientales más sutiles también están implicadas en efectos sobre la salud neurológica que pueden manifestarse más tarde en la vida. Estas incluyen la exposición a sustancias químicas que pueden afectar la función normal de las hormonas implicadas en la regulación de la salud neurológica, principalmente, las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas están íntimamente involucradas con la función neurológica; un cerebro normal no puede desarrollarse sin la función de la hormona tiroidea saludable, y el cerebro del feto es muy receptivo a esta hormona.28 Así que, si hay una disfunción de la tiroides en primeros años de vida, esa persona puede tener impactos cognitivos incluso en la edad adulta, dice R. Thomas Zoeller, profesor de biología en la Universidad de Massachusetts Amherst. Las hormonas tiroideas se merecen una atención especial cuando se considera la función neurológica en la madurez, porque, dice Zoeller, estas hormonas “hacen cosas diferentes en diferentes momentos del ciclo de la vida”, todas las cuales son claves para mantener la salud. Las perturbaciones en la función de estas hormonas pueden producir muy sutiles efectos subclínicos, efectos que una persona no podría tener en cuenta en su propio cuerpo que, sin embargo, pueden sentar las bases para otros efectos en la salud mucho más tarde en la vida. Weiss dice que las hormonas gonadales (es decir, los andrógenos y estrógenos) también merecen mucha más atención de la investigación por su influencia en la función neurológica en los adultos mayores.29 Estas hormonas determinan la diferenciación sexual, aunque también están involucradas en la neurogénesis y han demostrado efectos neuroprotectores en animales adultos machos y hembras.30 Cuando los factores ambientales afectan la hormona tiroidea y otras, los resultados pueden ser efectos en la salud asociados con las condiciones que deterioran la función neurológica. Por ejemplo, hay pruebas de que la exposición a los contaminantes A36 orgánicos persistentes como las dioxinas y ciertos bifenilos policlorados, retardantes de fuego halogenados, y pesticidas, pueden producir efectos mediados hormonalmente que promueven la obesidad y la diabetes, que aumentan el riesgo de problemas de salud vascular.31,32 También hay pruebas de que la exposición a algunos de estos mismos compuestos puede aumentar directamente el riesgo de sufrir hipertensión y enfermedades cardiovasculares.31,32 Estas condiciones cardiovasculares pueden, a su vez, causar efectos neurovasculares menos dramáticos que a veces resultan en la pérdida de memoria o lo que se llama “demencia vascular”, cuando se reduce el flujo de sangre al cerebro se priva a sus células de oxígeno y causa el equivalente de pequeños accidentes cerebrovasculares.33 Se ha reportado evidencia de efectos similares de la exposición a los productos químicos que son omnipresentes debido al uso generalizado, pero no son persistentes en el medio ambiente. Entre estos está el bisfenol A (BPA). Laura Vandenberg, profesora asistente de estudios de salud ambiental en la Universidad de Massachusetts Amherst, explica que numerosos estudios en animales indican que la exposición temprana a BPA puede producir efectos en la salud característicos del síndrome metabólico.34 Las personas con síndrome metabólico tienen un mayor riesgo de hipertensión, con su consecuente riesgo de efectos neurológicos adversos. También es a menudo difícil de ejercer para aquellos que tienen sobrepeso o son obesos o que tienen una enfermedad cardiovascular o diabetes. Sin embargo, el ejercicio aeróbico en la vida, más tarde, parece ser un componente esencial no solo para mantener, sino también para mejorar la función del cerebro en la edad avanzada.35,36,37 Factores de Protección En la actualidad existen estudios sustanciales que investigan cómo la actividad física y el ejercicio afectan la función cerebral. Este es también el área de investigación en el que es quizás el más fácil de hacer comparaciones directas entre los experimentos con animales y estudios en humanos. Como Arthur Kramer, director del Instituto Beckman de Ciencia y Tecnología Avanzada de la Universidad de Illinois, y sus colegas han escrito, “abundantes datos sugieren que la actividad física reduce el riesgo de varias enfermedades, incluyendo aquellas asociadas con la cognición y la función cerebral alterada (por ejemplo, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, obesidad) y, a su vez, la independencia y la calidad de vida”.38 Uno de los objetivos de la investigación de Kramer es comprender los mecanismos por los que el ejercicio protege y restaura el cerebro. Él y sus colegas han estado estudiando cómo el ejercicio físico afecta a la estructura y la función del hipocampo, el cual juega un papel importante en la memoria y en la organización y almacenamiento de información y lo que eso significa para la capacidad de memoria de un individuo. “Cualquier cosa que sea aeróbico parece tener efectos beneficiosos”, dice Kramer. Los estudios en roedores han demostrado que el ejercicio físico —como se sabe, aumenta el flujo de sangre al cerebro—, también parece aumentar la generación de nuevas neuronas en el hipocampo. Esta actividad, además, parece aumentar la plasticidad sináptica (que podría ser descrito como la flexibilidad y la capacidad de cambiar), la angiogénesis (construcción vascular), y los niveles de neurotrofinas (proteínas que regulan el crecimiento de las células nerviosas y apoyan la salud neural).38 De particular interés es aprender cómo el ejercicio físico aumenta la producción de nuevas neuronas, y cómo esto puede mejorar el rendimiento de ciertas funciones de la memoria. Funciones de interés incluyen lo que se llama “unión relacional” —por ejemplo, recordar el nombre de una persona con la que te encontraste recientemente y dónde conociste a esa persona. El ejercicio físico también parece mejorar la “separación de patrón visual”, que permite distinguir y recordar diferentes patrones de un proceso, lo que aumenta la precisión de la memoria. Ambas funciones implican la región giro dentado del hipocampo, que es especialmente susceptible a los cambios relacionados con la edad.39 Algunos estudios han reportado una doble o incluso triple capacidad del giro dentado de generar nuevas neuronas en los roedores que hicieron ejercicios.40,41 El crecimiento de nuevas espinas dendríticas, que son importantes para el aprendizaje y la memoria, parece ser estimulado, mientras el ejercicio físico o aeróbico aumenta la expresión de los genes A32/A38 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Top to bottom: Credit ehp | Influencias Medioambientales Sobre el Cerebro Envejecido asociados con la regulación de la secreción de proteínas de neurotrofinas, particularmente el factor neurotrófico derivado del cerebro, dice Kirk Erickson, investigador principal del Laboratorio de Salud Cognitiva y Envejecimiento Cerebral de la Universidad de Pittsburgh. Una hipótesis para esto, explica, es que debido a que el ejercicio estimula el flujo de sangre, también pudiera aumentar los niveles disponibles de factor neurotrófico derivado del cerebro. En experimentos con ratones, el ejercicio aeróbico se ha asociado con la mejora de la memoria espacial.38,40 Esta actividad también se ha asociado con un aumento de tamaño del hipocampo; Erickson explicó, en una charla en la reunión anual 2014 de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia42, que “ningún tratamiento farmacéutico ha sido capaz de replicar este efecto”. De acuerdo con Kramer y Erickson, los resultados de estudios en humanos en que se examinaron los efectos de caminar a paso ligero y otra actividad aeróbica han sido consistentes con los de estudios con animales.43 El ejercicio físico también puede contribuir a un aumento de la angiogénesis, y aumento del flujo sanguíneo al hipocampo, a su vez, se asocia con una mejor función cognitiva.33,44,45,46 Un estudio que utiliza imágenes de resonancia magnética para examinar los vasos sanguíneos cerebrales encontró que los adultos de edad avanzada altamente activos (los que habían participado en la actividad aeróbica durante al menos 180 minutos a la semana durante los últimos 10 años consecutivos) tenían estructuras de los vasos sanguíneos del cerebro similares a los de personas más jóvenes.47 Los autores señalaron que no estaba claro a partir de este estudio si la actividad aeróbica había causado la diferencia anatómica o si los individuos con cerebros “más jóvenes" habían sido más proclives de ser físicamente activos. “En general”, escribió Kramer y sus colegas en una revisión de 2013 de la evidencia sobre el ejercicio y la plasticidad del cerebro, “la evidencia convergente sugiere beneficios del ejercicio en la función cerebral y la cognición a través de la esperanza de vida de los mamíferos, lo que puede traducirse en un menor riesgo de enfermedad de Alzheimer en los seres humanos”.38 Una fase I/II de ensayos clínicos de pacientes con enfermedad de Parkinson realizado por estos autores sugiere que el ejercicio aeróbico incluso durante 45 minutos tres veces a la semana puede mejorar marcadamente la función cerebral.48 Otro componente importante para mantener la función óptima del cerebro en la vejez es lo que se conoce como reserva cognitiva, capacidad que tiene el cerebro para optimizar el rendimiento y compensar cualquier daño cerebral.49 La investigación realizada por Yaakov Stern, director de la División de Neurociencia Cognitiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia, sugiere que “el ejercicio cambia el cerebro en sí”, según Stern, aumentando potencialmente el tamaño de las áreas importantes del cerebro que son responsables de la plasticidad sináptica y mejora de función neurovascular. Pero además de ejercicio físico, esta investigación indica que la estimulación intelectual y social potencialmente puede aumentar la reserva cerebral, o la estructura física del órgano.50,51 Sin embargo, los mecanismos por los que esto ocurre aún no se conocen lo suficientemente bien como para diseñar las intervenciones, en parte porque es difícil extrapolar los resultados de las investigaciones en esta zona de los animales a la experiencia humana. En estudios con adultos humanos, Stern y sus colegas están midiendo lo que se llama eficiencia y capacidad, o cuán duro un individuo debe trabajar para lograr una tarea cognitiva en particular. Están utilizando imágenes de resonancia magnética para determinar lo que está sucediendo físicamente en el cerebro mientras los individuos piensan cómo resolver la tarea.50,51 Estos investigadores también están examinando lo que sucede en el cerebro cuando se activan redes neuronales alternativas para compensar la falta de función en otras. Parte de esta investigación consiste en tratar de entender por qué algunas personas tienen una mayor eficiencia y la capacidad de las redes compensatorias más eficaces, y también por qué algunos llegan a edad avanzada con reservas cognitivas más robustas. Una pregunta que se está explorando es si la flexibilidad cognitiva (la capacidad de estructurar la información de diferentes for- Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | A32/A38 mas, que es clave en el pensamiento analítico) y la plasticidad del cerebro se ve reforzada por la estimulación que viene con la educación formal. Otra es cómo la flexibilidad cerebral en etapas más avanzadas de la vida está influenciada por los estímulos cognitivos y otros factores a lo largo de la vida y en etapas particulares de ella. En un nuevo estudio, Stern y sus colegas planean observar los efectos combinados de la estimulación física y cognitiva para ver si tienen efectos aditivos o sinérgicos. Está claro que el cerebro más viejo responde positivamente a la estimulación cognitiva o intelectual, pero aún no está claro, explica Stern, cómo juegos particulares, rompecabezas u otras tareas de memoria en realidad construyen reserva cognitiva. Hay evidencia, sin embargo, que sugiere que las personas mayores que están activas social e intelectualmente gozan de una mejor función cognitiva.52,53,54 En este punto puede haber más preguntas de investigación que respuestas, pero la evidencia sugiere fuertemente que hasta ahora los factores ambientales podrían jugar un papel fundamental para influir en la función neurológica en los adultos mayores. Exposiciones químicas pueden producir efectos en la salud que establecen el escenario para enfermedades neurológicas y trastornos, mientras que el ejercicio físico e intelectual fomenta la flexibilidad del cerebro y una reserva cognitiva saludable. Y aunque los investigadores aún no han identificado cómo las intervenciones deben ser diseñadas para producir los máximos beneficios, tan convencido está Kramer de los efectos positivos del ejercicio físico aeróbico en la salud neurológica que él cree que el ejercicio puede revertir, al menos temporalmente, algunos de los efectos negativos del envejecimiento en la salud cognitiva y cerebral. Elizabeth Grossman escritora de medio ambiente y ciencia de Portland OR, ha escrito para Environmental Health News, Yale Environment 360, Scientific American, The Washington Post, y otras publicaciones. Sus libros incluyen Chasing Molecules y High Tech Trash. Artículo Original en Environmental Health Perspectives • volumen 122 | número 9 Septiembre 2014, p. A238–A243. A37 Artículo de Difusión | ehp REFERENCIAS 1. Vincent GK, Velkoff VA. Las próximas cuatro décadas. La población más vieja de Estados Unidos: 2010 a 2050. Proyecciones y Estimaciones de Población. Washington, DC: U.S. Census Bureau, U.S. Departamento de Comercio (Mayo 2010). Disponible:http:// www.census.gov/prod/2010pubs/p25-1138.pdf [accesado 7 Agosto 2014]. 2. DESA. Perfil Demográfico de la Población Mayor. En: Envejecimiento de la Población Mundial, 1950–2050. Nueva York, NY: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Naciones Unidas (23 Marzo 2010). Disponible: http://goo.gl/8kOWDl [acceso 7 Agosto 2014]. 3. Weiss B. ¿Pueden los disruptores endocrinos influenciar la neuroplasticidad en el cerebro envejecido? Neurotoxicología 28(5):938–950 (2007); doi:10.1016/j.neuro.2007.01.012. 4. Weiss B, ed. Envejecimiento y Vulnerabilidad a Químicos Medioambientales: Desórdenes Relativos a la Edad y sus Orígenes en Exposiciones Ambientales. Londres y Cambridge, Reino Unido: Sociedad Real de Química (2012). 5. Grashow R, et al. Exposición Acumulativa al Plomo en adultos de comunidades y función motora fina: comparando tareas estándar e innovadoras en Estudio Normativo de Envejecimiento VA. Neurotoxicología 35:154–161 (2013); doi: 10.1016/j. neuro.2013.01.005. 6. Weisskopf MG, et al. Evidencia espectrostrópica de Resonancia Proton Magnético de Efectos Gliales de la exposición Acumulativa al Plomo en el Hipocampo de Humanos Adultos. Environ Health Perspect 115(4):519–523 (2007); http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/17450218. 7. Shih RA, et al. Dosis Acumulativa de Plomo y Funciones Cognitivas en Adultos: revisión de estudios que midieron plomo en la sangre y en los huesos. Environ Health Perspect 115(3):483–492 (2007); http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17431502. 8. Vig EK, et al. Toxicidad del plomo en adultos mayores. J Am Geriatr Soc 48(11):1501–1506 (2000);http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/11083332 9. Schwartz BS, et al. Exposición pasada al plomo en adultos se asocia con declive longitudinal en función cognitiva. Neurología 55(8):1144–1150 (2001); doi: 10.1212/WNL.55.8.1144. 10. Cecil KM, et al. Reducción del volumen del cerebro en adultos con exposición al plomo en la niñez. PLOS Med 5(5):e112. (2008); doi:10.1371/journal.pmed.0050112. 11. Weisskopf MG, et al. Exposición acumulativa al plomo y cambio prospectivo en cognición entre hombres ancianos: Estudio de Envejecimiento Normativo VA. Am J Epidemiol 160(12):1184–1193 (2004); doi:10.1093/aje/kwh333. 12. Peters JL, et al. Interacción del estrés, carga de plomo y edad en cognición en hombres mayores: Estudio de Envejecimiento VA. Environ Health Perspect 118(4):505–510 (2010); doi: 10.1289/ ehp.0901115. 13. Johri N, et al. Envenenamiento por metales pesados: Los efectos del cadmio en el riñón. Biometales 23(5):783–792 (2010); doi: 10.1007/ s10534-010-9328-y. 14. Davey A, et al. Disminución de la función renal se asocia a la disminución longitudinal en el funcionamiento cognitivo global, razonamiento abstracto y memoria verbal. Nephrol Dial Transplant 28(7):1810–1819 (2013); doi: 10.1093/ndt/gfs470. 15. Buchman AS, et al. Función del riñón se asocia a la tasa de deterioro cognitivo en la vejez. Neurología 73(12):920–927 (2009); doi: 10.1212/WNL.0b013e3181b72629. 16. ATSDR. ToxGuideTM para el Cadmio Cd. CAS# 7440-43-9. Atlanta, GA: Agencia para Substancias Toxicas Registro de Enfermedades, Servicio de Salud Pública, EE.UU. Departamento de Salud y Servicios Humanos (Octubre 2012). Available: http://www.atsdr.cdc.gov/ toxguides/toxguide-5.pdf[accessed 7 Agosto 2014]. 17. Kortenkamp A. ¿El cadmio y otros metales pesados, son compuestos que actúan como alteradores endócrinos? Metal Ions Life Sci 8:305– 317 (2011);http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21473385. A38 18. Cave M, et al. Bifenilos Policlorados, el plomo y el mercurio se asocian a enfermedades del hígado en estadounidenses adultos: NHANES 2003–2004. Environ Health Perspect 118(12):1735–1742 (2010); doi:10.1289/ehp.1002720. 19. Butterworth RF. Toxicidad del metal, enfermedad del hígado y neurodegeneración. Neurotox Res 18(1):100–105 (2010); doi:10.1007/s12640-010-9185-z. 20. Weiss B. Introducción. En: Envejecimiento y Vulnerabilidad a Químicos Medioambientales: Desórdenes relacionados con la edad y sus orígenes en Exposiciones Medioambientales (Weiss B, ed.). Londres y Cambridge, Reino Unido: Real Sociedad de Química (2012). 21. Nelson G, Racette BA. Enfermedad de Parkinson. En: Envejecimiento y Vulnerabilidad a Químicos Medioambientales: Desórdenes relacionados con la edad y sus orígenes en Exposiciones Medioambientales (Weiss B, ed.). Londres y Cambridge, Reino Unido: Real Sociedad de Química (2012). 22.Dick FD. Neurotoxicidad solvente. Occup Environ Med Mar 63(3):221–226 (2006); doi: 10.1136/oem.2005.022400. 23.Paramei GV, et al. Disfunción de la visión del color inducida por solventes orgánicos: un estudio de meta-análisis. Neurotoxicología 25(5):803–816 (2004); doi: 10.1016/j.neuro.2004.01.006. 24.Sliwinska-Kowalka M, et al. Pérdida auditiva entre trabajadores expuestos a concentraciones moderadas de solventes. Scand J Work Environ Health 27(5):335–342 (2001); doi: 10.5271/sjweh.622. 25.ATSDR. Toxicidad del Tetracloroetileno. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos de la exposición al Tetracloroetileno? [website]. Atlanta, GA: Agencia para las sustancias tóxicas y registro de enfermedades, Servicio de Salud Pública. EE.UU. Departamento de Salud y Servicios Humanos (28 Mayo 2007). Disponible:http://www.atsdr.cdc.gov/ csem/csem.asp?csem=14&po=10[accessado 7 Agosto 2014]. 26.Feldman RG, et al. Encefalopatía tóxica crónica en pintores expuestos a solventes mezclados. Environ Health Perspect 107(5):417–422 (1999); http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/10210698. 27. Tang CY, et al. Exposición ocupacional a solventes y funcionamiento del cerebro: un estudio fMRI. Environ Health Perspect 119(7):908– 913 (2011); doi:10.1289/ehp.1002529. 28.Williams GR. Acciones de desarrollo neuronal y neurosicológicas de la hormona tirode. J Neuroendocrinol 20(6):784–794 (2008); doi:10.1111/j.1365-2826.2008.01733.x. 29. Weiss B. Alteradores endocrinos como amenaza a la función neurológica. J Neurol Sci 305(1–2):11–21 (2011); doi: 10.1016/j. jns.2011.03.014. 30.Galea LAM. Modulación de la hormona gonadal de neurogénesis en el giro dentado de roedores machos y hembras. Brain Res Rev 57(2):332–341 (2008); doi: 10.1016/j.brainresrev.2007.05.008. 31. Lind L, Lind PM. ¿Pueden los contaminantes orgánicos persistentes y químicos asociados al plástico causar enfermedades cardiovasculares? J Intern Med 271(6):537–553 (2012); doi: 10.1111/j.1365-2796.2012.02536.x. 32. Lind L, Lind PM. El rol de contaminantes orgánicos persistentes y químicos asociados al plástico en enfermedades cardiovasculares y síndrome metabólico. En: Envejecimiento y Vulnerabilidad a químicos medioambientales: Desórdenes relacionados a la edad y sus orígenes en exposiciones medioambientales (Weiss B, ed.). Londres y Cambridge, Reino Unido: Real Sociedad de Química (2012). 33.Sharp SI, et al. Hipertensión es un factor de riesgo potencial para la demencia vascular: revisión sistemática. Int J Geriatr Psychiatry 26(7):661–669 (2011); doi: 10.1002/gps.2572. 34.Vandenberg LN. Bisfenol A y envejecimiento. En: Envejecimiento y Vulnerabilidad a químicos medioambientales: Desórdenes relacionados a la edad y sus orígenes en exposiciones medioambientales (Weiss B, ed.). Londres y Cambridge, Reino Unido:Real Sociedad de Química (2012). 35.Erickson KI, et al. Más allá de la vascularización: Buen estado aeróbico se asocia a N-acetil-aspartato y la memoria. Brain Behav 2(1):32–41 (2012); doi: 10.1002/brb3.30. 36.Weinstein A, et al. La asociación entre el buen estado aeróbico y la función ejecutiva es mediada por el volumen de la corteza prefrontal. Brain Behav Immun 26(5):811–819 (2012); doi: 10.1016/j.bbi.2011.11.008. 37. Uc E, et al. Buen estado aeróbico, cognición, y redes cerebrales en la enfermedad de Parkinson. Neurología 78 (Meeting Abstracts 1):IN6–2.004 (2012); doi: 10.1212/WNL.78.1_MeetingAbstracts. IN6-2.004. 38.Voss MW, et al. Conectando modelos animales y humanos de la plasticidad del cerebro inducida por ejercicios. Trends Cogn Sci 17(10):): 525–544 (2013); doi: 10.1016/j.tics.2013.08.001. 39.Holden HM, et al. Separación de patrones de objetos visuales varía en adultos mayores. Learn Mem 20(7):358–362 (2013); doi:10.1101/lm.030171.112. 40.Van Praag H. Neurogénesis y ejercicio: direcciones pasadas y futuras. Neuromolecular Med 10(2):128–140 (2008); doi:10.1007/ s12017-008-8028-z. 41. Van Praag H, et al. Correr incrementa la proliferación de células y neurogénesis en el giro dentado de ratones adultos. Nat Neurosci 2(3):266–270 (1999); doi: 10.1038/6368. 42.Erickson K. Envejecimiento, ejercicio, y plasticidad cerebral [abstract]. Presentado en: Reunión anual de AAAS, Chicago, IL, 16 Febrero 2014. Available: https://aaas.confex.com/aaas/2014/ webprogram/Paper10838.html [accessedo 7 Agosto 2014]. 43.Bherer L, et al. Una revisión de los efectos de la actividad física y el ejercicio en las funciones cognitivas y del cerebro en adultos mayores. J Aging Res 2013:657508 (2013); doi: 10.1155/2013/657508. 44.Van Praag H, et al. El ejercicio mejora el aprendizaje y la neurogénesis del hipocampo en ratones viejos. J Neurosci 25(38):8680–8685 (2005); doi:10.1523/ JNEUROSCI.1731-05.2005. 45.Van Praag H. Ejercicio y el cerebro: algo para considerar. Trends Neurosci 32(5):283–290 (2009); doi: 10.1016/j.tins.2008.12.007. 46.Bloor CM. Amilogénesis durante el ejercicio y el entrenamiento. Amilogénesis 8(3):263–271 (2005); doi: 10.1007/s10456-0059013-x. 47. Bullitt E, et al. El efecto del ejercicio en la vasculatura cerebral sujetos de edad avanzada saludables mientras se observan por medio de una angiografía de RM. Am J Neuroradiol 30(10):1857– 1863 (2009); doi: 10.3174/ajnr.A1695. 48.Uc EY, et al. Pruebas aleatorias Fase I/II de ejercicio aeróbico en la enfermedad de Parkinson en un marco comunitario. Neurología 83(5):413–425 (2014); doi: 10.1212/WNL.0000000000000644. 49.Barulli D, Stern Y. Eficiencia, capacidad, compensación, mantenimiento, plasticidad: conceptos emergentes en reserva cognitiva. Trends Cogn Sci 17(10):502–509 (2013); doi: 10.1016/j. tics.2013.08.012. 50.Barulli DJ, et al. La influencia de la reserva cognitiva en la selección de estrategia en un envejecimiento normal. J Int Neuropsychol Soc 19(7):841–844 (2013); doi: 10.1017/S1355617713000593. 51. Steffener J, et al. Fluidez de sangre en el cerebro y patrones de covariancia de volumen de materia gris de cognición en el envejecimiento. Hum Brain Mapp 34(12):3267–3279 (2013); doi: 10.1002/hbm.22142. 52. Tan EJ, et al. Promocionar salud pública a través del voluntariado de adultos mayores: Cuerpos de experiencia como intervención de marketing social. Am J Public Health 100(4):727–734 (2010); doi:10.2105/AJPH.2009.169151. 53.Carlson MC, et al. Evidencia de la plasticidad neurocognitiva en adultos mayores en riesgo: la experiencia del programa de Cuerpos. J Gerontol Med Sci 64(12):1275–1282 (2009); doi: 10.1093/gerona/ glp117. 54.Barron JS, et al. Potencial del voluntariado intensivo para promover la salud de adultos mayores en una feria de la salud. J Urban Health 86(4):641–653 (2009); doi: 10.1007/s11524-009-9353-8. A32/A38 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo ARTÍCULO DE DIFUSIóN C línica Psicosocial del Trabajo Una Propuesta de Intervención Stocklib © Bowie15. Considerando el impacto que las actuales condiciones de empleo y de la naturaleza del trabajo tiene sobre la salud de las personas, este artículo presenta una propuesta de intervención grupal para trabajadores/as llamada Clínica Psicosocial del Trabajo (CPT), elaborada por el Área de Salud Mental y Trabajo de la Clínica Psicológica de la Universidad Diego Portales. Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 1/1 A39 Artículo de Difusión | Lo que se busca con este tipo de intervención es colectivizar el sufrimiento derivado del trabajo con el fin de encontrar ajustes posibles que aporten en la protección de la salud psicológica. Para esto se presentan los componentes centrales de la propuesta, el plan de intervención que contempla: acciones del proceso de una Clínica Psicosocial del Trabajo, momentos de la intervención grupal, y estructura de las sesiones. Se destaca que el modelo de intervención propuesto puede ser modificado según las necesidades de los grupos, así como también visibiliza que los problemas de salud mental de los trabajadores van más allá de factores individuales, contemplando el contexto laboral y social. En las últimas décadas, las transformaciones experimentadas en el mundo del trabajo han llevado consigo una serie de repercusiones sociales. El creciente aumento de la flexibilidad laboral, que en América Latina se ha traducido fundamentalmente en precarización de los empleos y en la desregulación de los mercados laborales1, han afectado directa e indirectamente la salud de los trabajadores2 . Al respecto, se ha ido incorporando crecientemente en el debate la perspectiva de los determinantes sociales de la salud, es decir, la salud como resultado de las condiciones sociales en que las personas viven y trabajan3. Esta perspectiva supone reconocer las enormes inequidades en salud, predisponiendo a las personas que ocupan posiciones sociales más desfavorecidas a mayor morbilidad y mortalidad4. La naturaleza del trabajo y las condiciones de empleo tienen un impacto significativo en la salud. Así, mejores condiciones de trabajo y empleo implicarían un aumento en la calidad de la salud y la disminución de las inequidades sanitarias5. Siendo el trabajo una actividad central en la vida de las personas, la organización y las condiciones en las cuales este se realiza, así como las relaciones que se despliegan en él, pueden generar efectos positivos o negativos en la salud. Una revisión realizada por Ansoleaga y Miranda (2014)6 señaló la importancia que tiene la organización del trabajo y las relaciones humanas al interior de este para la salud mental. Particularmente, estos factores se configuran como predictores significativos de futuros estados de depresión. A40 Al respecto, se ha estimado una tasa de prevalencia de depresión mayor en América Latina de un 8,7%, donde Colombia presenta la tasa más alta con un 19,6%, seguida por Brasil con un 12,6%, Perú con 9,7% y Chile con 9,2%7. A pesar de los datos revelados en la región, aún se carece de investigaciones y discusiones académicas que reconozcan el rol del trabajo en la salud mental. En tal sentido, la psicología clínica y la psicología del trabajo y de las organizaciones no han prestado suficiente atención y relevancia al papel que cumplen las condiciones y el entorno laboral en patologías de salud mental8. El trabajo es una actividad no natural que requiere de capacidades técnicas, pero también supone la movilización de la subjetividad de quienes lo realizan. Así, el trabajo se configura como fuente de identidad personal y colectiva, ya que en él se adoptan roles y se negocian diversas interpretaciones sobre los estilos personales; en las organizaciones “…se generan los juicios que podemos traspasar a nuestra identidad y autoestima”9. Las relaciones sociales en el marco laboral imponen demandas y restricciones a las personas. Dichas demandas muchas veces sobrepasan los límites y capacidades de los trabajadores, generando estrés y haciendo que el trabajo deje de tener un efecto positivo, estimulante y beneficioso para la salud10. En un comienzo, los estresores del trabajo más estudiados fueron los factores de carácter físico, tales como ruido ensordecedor, suciedad, incomodidad postural, entre otros11. Posteriormente, a los riesgos físicos, químicos y biológicos se han incorporado los llamados factores de riesgo psicosocial y del estrés laboral derivados de las nuevas formas de organización en el trabajo12 . En este contexto, y más allá de las clásicas respuestas que las organizaciones utilizan para enfrentar el estrés laboral, existen diversas perspectivas y modelos de abordaje del sufrimiento derivado del trabajo. La propuesta de intervención que se presenta, denominada Clínica Psicosocial del Trabajo, es una intervención grupal que incluye ideas del modelo sistémico. La propuesta fue elaborada por el Área de Salud Mental y Trabajo de la Clínica Psicológica de la Universidad Diego Portales, luego de constatar la creciente necesidad de las or- ganizaciones por contar con intervenciones pertinentes y complejas para abordar el estrés y el sufrimiento derivado del trabajo. En este sentido, se busca poner a disposición pública una propuesta de intervención que pueda ser útil en diversos contextos organizacionales, especialmente del sector de servicios. Modelos de intervención sobre el sufrimiento en trabajo Desde las ciencias sociales puede entenderse modelo como la estructura de un sistema concebido a priori, que otorga una visión de la realidad fundamental para describir, clasificar, comprender y explicar los fenómenos sociales13. De este modo, el uso de modelos se vuelve fundamental para el entendimiento de la propuesta que aquí se expone. Así, dos perspectivas útiles para comprender el abordaje del sufrimiento en el trabajo son: la sociología clínica o psicosociología14 y la psicodinámica del trabajo15. De acuerdo con De Gaulejac (1993)16, la Sociología Clínica se inscribe en la relación entre objetividad y subjetividad, considerando la dialéctica del individuo, el cual sería un producto sociohistórico y productor de historia de manera simultánea. En este sentido, se postula que lo social preexiste a lo psíquico y no son reductibles uno al otro, pudiéndose reconocer tres campos de acción: el análisis organizacional –incorporando miradas desde lo político, lo económico, lo sociológico y lo psicológico–, el campo de la exclusión social, y el trabajo de los grupos de implicación e investigación17. Otra perspectiva relevante es la Psicodinámica del Trabajo. Esta supone la incorporación de aspectos subjetivos del trabajo y se asume que el trabajo juega un rol protagónico en la constitución del individuo y de su identidad: el trabajar es más que una actividad, constituye una forma de relación social18. Trabajar consistiría en lograr hacer aquello comprometido, vale decir, el trabajo prescrito, a pesar de las dificultades que impone el trabajo real, que escapa a los conocimientos técnicos19. Para Dejours (1998)20, trabajar implica una experiencia subjetiva y emocional de carácter penoso, producto del fracaso en la integración del trabajo prescrito con el trabajo real. Ante el sufrimiento que esto implica, a pesar de que se presenta como una fase inevitable en todas las sujetos que trabajan, es posible encontrar ajustes en la falla de la pres- A39/A45 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo cripción, pudiendo el trabajador descubrir nuevas sensibilidades, desconocidas hasta ese momento. Esto generaría una revelación para sí mismo, convirtiéndose en fuente de placer21. Desde la psicodinámica del trabajo se propone la metodología de intervención, Clínica del Trabajo, que se aproxima al problema del sufrimiento22, y se configura como: “Un espacio de diálogo en relación al sufrimiento que se origina en la realidad concreta de la organización del trabajo, permitiéndoles a los trabajadores la reconstrucción de su capacidad de pensar y de crear estrategias eficaces (…) para enfrentar situaciones que provoquen sufrimiento e ir en búsqueda del placer y, consecuentemente, de un buen estado de salud”23. Las intervenciones desde esta metodología buscan promover, mediante el uso del lenguaje, la reflexión colectiva respecto a cómo está organizado el trabajo, incorporando las experiencias de placer y sufrimiento de los participantes; de esta manera se permite poner en evidencia las estrategias psicológicas, de carácter defensivo, que dicho colectivo utiliza con el fin de encubrir la realidad laboral24. Para esto, la clínica del trabajo tiene varias técnicas, como la elaboración psíquica, la observación clínica y la interpretación25. De esta metodología particular de aproximación al problema del sufrimiento en el trabajo, surgen dos modalidades clínicas distintas. La primera modalidad es la llamada Clínica de las Patologías, la cual tiene a la base el supuesto de que los sujetos se encuentran ya enfermos e inmovilizados, concentrando el trabajo clínico en el rescate del sentido del trabajo para el sujeto, mediante la reconstrucción de la historia de la enfermedad o de la violencia a la cual fue expuesto. La segunda es la Clínica de la Cooperación, la cual centra sus esfuerzos en el análisis, la potenciación de la movilización subjetiva y la construcción de reglas colectivas tanto de trabajo como también de la convivencia respecto al colectivo de trabajo. En esta modalidad los participantes no se encuentran enfermos, aun cuando haya necesidad de construir un espacio de discusión y deliberación. La propuesta que aquí se presenta considera el foco de la Clínica de la Cooperación26 y aspectos claves del trabajo de grupos de Pichón Rivière (1985)27, considerando la importancia que en los grupos tienen los roles Stocklib © James Peragine. | Clínica Psicosocial del Trabajo: Una Propuesta de Intervención La naturaleza del trabajo y las condiciones de empleo tienen un impacto significativo en la salud. Así, mejores condiciones de trabajo y empleo implicarían un aumento en la calidad de la salud. Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | A39/A45 A41 Artículo de Difusión | prescritos definidos en términos de afiliación, cooperación, pertinencia, comunicación y aprendizaje. El estudio y análisis de las principales perspectivas que tienen por objeto estudiar y analizar el sufrimiento vinculado al trabajo, han nutrido de manera fundamental la propuesta que a continuación se presenta. En la construcción de esta surgió la necesidad de trabajar con un enfoque que permitiera albergar los supuestos principales de los modelos anteriormente descritos y que fuera congruente con la realidad laboral chilena. De este modo, la comprensión sistémica del trabajo como fenómeno psicosocial se configura como una mirada integrativa al momento de buscar sustratos conceptuales para pensar y comprender el sufrimiento en el trabajo. Una mirada compleja e integrativa sobre el medio laboral y organizacional Entendemos el trabajo como una actividad en la cual las personas se organizan para dar respuesta a la tarea que los reúne, y que en su estructura cumple diversos fines como los descritos en el apartado anterior. Esta organización implica que la estructura laboral pueda ser concebida como un sistema y, sin duda, un sistema complejo. Como tal, está constituido por una red extensa y múltiple de intercambios de información y de relaciones entre sus miembros, en este caso, personas con distintos cargos, jerarquías y funciones. Es auto-organizado, lo cual implica que si existen problemas estos deben reconocerse como parte del sistema; aunque puedan identificarse causas inmediatas y responsabilidades cercanas en el tiempo y espacio, los problemas reflejan a su vez dificultades o necesidades propias y, en sí mismas, son una señal de alerta y una oportunidad de cambio. Si no hay cambio, es probable y esperable que ese evento se repita y que se añadan otros que señalen el malestar. Estos eventos suelen no ser conscientes, sino más bien espontáneos y provienen del natural mandato de ‘no cambio’. Asimismo, en un sistema todo lo que ocurre tiene un sentido y/o una historia, y se puede acceder a estas características indagando en las narraciones y creencias de sus miembros y también en los patrones de comportamiento de cada subsistema y sistema 28. A42 Cada sistema mantiene un equilibrio dinámico, donde la estabilidad y el sentido está dado por la ‘información’ que entregan sus partes; es por esto que cada evento debe interpretarse como valiosa información del sistema con la finalidad de mantener ese equilibrio; por lo tanto, sería erróneo calificar los hechos como buenas o malas acciones sino, más bien, como información relevante que nos ayuda a comprender una forma de ser y de ‘hacer’, lo que puede tener consecuencias beneficiosas o nocivas para la organización del trabajo y las personas, puesto que los sistemas complejos son recursivos, una causa es un efecto a la vez. Por ejemplo, la mantención de malas condiciones laborales se acompañará de un aumento del número de licencias médicas, de mayores problemas de clima laboral, de mayores tasas de accidentes, etc. Cada uno de estos eventos, como hemos comentado, puede evidenciar responsabilidades inmediatas, causalidades razonables y responsables dispuestos a asumir sus actos. Sin embargo, cada uno de estos eventos, en otro nivel de análisis, que es el que requerimos destacar aquí, da la posibilidad de revisar y cambiar las condiciones que posibilitan que estos hechos ocurran29. A pesar de las reglas que tiene todo sistema, y de los esfuerzos que los miembros y/o subsistemas hacen para la mantención del equilibrio, los sistemas tienen un importante componente imprevisible, el cual está dado por la imposibilidad de definir a priori la manera en que se fijarán los objetivos y se movilizarán los cambios. La racionalidad que permite comprender la mantención de un sistema no es idéntica a la racionalidad necesaria para movilizar un cambio en el mismo30. Estas consideraciones sobre el espacio social de trabajo concebido como un sistema nos permiten comprender que las dificultades surgen de las relaciones /intercambios/ interacciones en la organización del trabajo y no de las características de cada individuo. Comprender los problemas que se enfrentan en la organización del trabajo supone entender un complejo sistema de relaciones considerando las creencias y normas que comparten sus integrantes31. Las redes de significados que han sido construidos histórica y socialmente constituyen lo que Cole y Engeström (1993)32 definen como cultura organizacional. Dichas redes, transmitidas y encarnadas en las personas y en los artefactos, operan como mediadores de la actividad de y entre individuos al interior de comunidades de pertenencia. La consideración del trabajo como un sistema complejo, siendo un sistema social de intercambios, supone también reflexionar sobre la distribución del poder. La concepción política de las organizaciones33 supone que los miembros y los grupos intentan influir ya sea en la fijación de los objetivos de la organización como también respecto de los mecanismos para conseguir dichos objetivos. Se dirá entonces que en el espacio de trabajo, constituido por un complejo sistema de interacciones sociales, están presentes motivaciones e intereses con una desigual capacidad para influir en que dichos intereses sean priorizados por quien dirige la organización. Finalmente, entendiendo que un sistema tiene un modo funcional de existir, en cuanto tiene un modo de organizarse y un sentido de hacerlo, permite comprender cómo ocurren los eventos, pero no justifica que sucedan de dicho modo. Cuando el énfasis va más allá del mero intento analítico de comprender cómo es que funciona una organización, y se pretende intervenir, resulta clave evidenciar las fortalezas y recursos del propio sistema, ya que es desde este lugar que se podrá establecer una conversación basada en el reconocimiento, respeto y posibilidades para todos los integrantes; lugar desde donde los aspectos éticos vinculados al trabajo toman aun más relevancia. Desde este horizonte comprensivo sobre las organizaciones como sistemas políticosociales complejos de interacción, es que se llega a la convicción de que cualquier intervención que pretenda generar cambios en el sistema requiere un abordaje colectivo. Como se ha señalado34, la intervención grupal es la mejor estrategia disponible, pues es un espacio que permite que se puedan expresar y potenciar cuestiones del sistema trabajo, a través de la diversidad de narraciones, y donde es posible una búsqueda compartida de soluciones sobre lo que les aqueja. La apuesta por poner en común la narrativa respecto de lo que la persona piensa y siente, lo que percibe que le ocurre al sistema, posibilita la emergencia de diferentes formas de explicar las dificultades y, al mismo tiempo, diferentes formas de resolverlas. A39/A45 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo | Clínica Psicosocial del Trabajo: Una Propuesta de Intervención Top to bottom: Credit Propuesta de Intervención de Clínica Psicosocial del Trabajo (CPT) Proponer una forma de intervención permite dar cuenta de los componentes centrales que sustentan un proceso, identifica fases o un plan de intervención, y así ofrece un marco que permita consensuar un modo de hacer o de abordar situaciones. A su vez, si la intervención se considera psicosocial, se estará respondiendo a la unión entre lo psicológico y lo social, posibilitando una comprensión holística de los fenómenos humanos35. Los componentes centrales que dan sustento a esta intervención de CPT se han sintetizado en tres ejes: 1) validación del conocimiento de los participantes, 2) el reconocimiento de cada participante como sujeto particular, y 3) la construcción común de aspectos ético/valóricos. El primer eje consiste en que los profesionales que intervienen no tienen elementos únicos ni suficientes para la solución a los problemas de la organización. Los profesionales que llevan a cabo la intervención en caso alguno son expertos en los problemas y dificultades que presentan los sistemas y subsistemas en el espacio de trabajo. Cada organización y equipo de trabajo tiene su único modo de responder, sus propios desafíos y por cierto, sus límites. En este entendido, quien interviene no sabe lo que es mejor en ‘ese contexto’. Por ello, la principal herramienta de trabajo consiste en generar las condiciones ideales para abrir espacios de escucha entre los involucrados. Es en este lugar donde se pueden buscar las respuestas o alternativas. Tal como explican Máiquez y Capote (2001)36, la intervención se lleva a cabo en los contextos donde se desarrollan y desenvuelven los sujetos. Así, el profesional que interviene en una CPT busca validar la pericia de las personas con quienes se desarrolla. El segundo eje es la consideración de ‘un otro’ para poder generar cambios, siendo primordial tomar conciencia de que el trabajo se desarrolla con otros, y que cada uno es el ‘otro del otro’ y, por lo tanto, afecta y se verá afectado por las actuaciones de cualquiera de su entorno. En este sentido, todos tienen el mismo valor en tanto creencias, ideologías, supuestos y también propuestas. El que existan diferencias no debe intranquilizar al que interviene sino más bien debe esperar que se hagan públicas dichas di- ferencias, puesto que aquello contribuye a tener más visiones y, por lo mismo, más posibilidades. Dentro de este eje, el reconocimiento es un objetivo en el espacio del grupo. Ya se ha explicado que la identidad personal y colectiva que cada cual construye para sí mismo está fuertemente influenciada por la vida laboral, en consecuencia, el reconocimiento de los otros permite fortalecer dicha identidad construida para sí. El reconocimiento implica el espejo del valor de quién se es, y recibir el respeto por la contribución que se hace en el trabajo. La ausencia de reconocimiento en el trabajo ha sido identificada en distintos países y en diversos contextos laborales, señalando que este es un fenómeno generalizado y en alguna medida está normalizado, es decir, como si reconocer el trabajo y el valor de las contribuciones de las personas no fuera necesario, más aun cuando el trabajo es de alta exigencia psicológica –“es lo que corresponde hacer”– y/o de un valor implícito (como cuidar a otros o salvar vidas, p. e.). Un tercer eje considera la posibilidad de construcción de creencias y narrativas asociadas al trabajo, especialmente en lo que concierne a los temas valóricos/normativos y éticos. En cualquier ámbito de la vida, cuando lo que se hace o se debe hacer implica enfrentarse con cuestiones valóricas o éticas y no se dispone de la capacidad para decidir autónomamente, se produce un su- frimiento que enfermará a quien lo experimente37 y, sin duda, también al sistema que lo sostenga. Este sufrimiento, según Facas (2009)38, emerge justamente de los conflictos y contradicciones originados entre los deseos y necesidades del trabajador y las características de gestión de la organización del trabajo. Tal como se señaló, esta es una intervención colectiva (grupal) ya que: 1) el hecho de pensar colectivamente en dicho sufrimiento genera efectos terapéuticos y permite pensar en estrategias colectivas para alcanzar acuerdos; 2) para llevar a cabo el trabajo es necesario llegar a acuerdos en lo técnico y en lo ético sobre la organización del trabajo; 3) que una buena vía para lograr estos acuerdos es mediante la escucha del otro en su sufrimiento, y que esto último por sí mismo genera efectos positivos en materia de reconocimiento39. De esta forma, el objetivo de una CPT es colectivizar el sufrimiento laboral con el fin de encontrar ajustes posibles que aporten en la protección de la salud psicológica en el trabajo. Para esto, a continuación se presenta el plan de intervención, que responde al nivel operativo. El plan de intervención considera tanto las acciones que se deben llevar a cabo durante el proceso, así como también los aspectos básicos requeridos para su realización. Proceso de Intervención Clínica Psicosocial del Trabajo Contactos Iniciales Queja ⁄ Tema Institucional Identificar Unidad Involucrada Sesiones Inicio Acordar con grupo participante el "Qué" se trabajará y el "Cómo" Primer encuentro con el grupo Consensuar Quiénes Participan Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | A39/A45 Desarrollo Realizar ⁄ Instalar CPT Generación de discusión Búsqueda de soluciones Cierre Evaluación ⁄ Devolución Información a participantes Estructura Sesiones 1. Bitácora 2. Desarrollo, desacuerdos, consecuencias y desafíos 3. Cierre, síntesis temas, acuerdos Seguimiento Solo previo acuerdo grupal Entrevistas ⁄ Reuniones Cada 2-4 meses A43 Artículo de Difusión | Plan de intervención La CPT se desarrolla en forma grupal, con participación voluntaria y de asistencia libre. Esta estructura busca dar cabida a la aparición de temas emergentes dentro del medio laboral y permite generar una participación responsable y autónoma. Para guiar las sesiones, se sugiere la participación de al menos dos profesionales. En lo posible, con el apoyo de una tercera persona cuyo rol sea el registro escrito y en audio de la sesión. Para garantizar la continuidad del trabajo en las sesiones se utiliza como instrumento principal una bitácora que consigna la historia de una sesión a la siguiente, de los temas centrales que se abordaron, acuerdos, conclusiones, propuestas, etc. La bitácora la realizan las profesionales de grupo, se lee al inicio de cada sesión y se completa y/o modifica con la opinión de los asistentes. Todo el proceso implica intervención (ver Figura página anterior), desde escuchar la demanda, ampliar posibilidades, participantes, establecer límites y acceder a conversaciones con diferentes actores. La siguiente es la principal secuencia de acciones: 1. Queja institucional: las quejas o temas de las instituciones pueden ser planteados por directivos, jefes, o por el malestar de sus funcionarios expresado a través de dirigentes de los trabajadores. El cómo se comunica la petición ilumina el problema, pues en su ‘forma’ están presentes características propias de la organización. Para quien acoge la demanda, una primera tarea consiste en comprender cómo surge la demanda, por qué ahora lo requieren, por qué es ‘tramitada’ de este modo. Y de qué manera esto representa la forma que la propia organización tiene de entender y enfrentar situaciones problemáticas (efecto hologramático, sentido e historia institucional). Una vez resuelta esta primera tarea, la cuestión siguiente es resolver cuál es la expectativa de quien la solicita. De esta forma, se acuerda en primera instancia qué es lo que se hará, considerando lo que una Clínica Psicosocial del Trabajo puede hacer, y se establecen acuerdos de cómo funcionará (en horario laboral, o con devolución de horas, si se considerará como horas de capacitación, etc.) y las normas que para la clínica del trabajo son importantes. Estas últimas son: número mínimo de participantes, que debe ser suficiente para que nadie se sobrecargue de responsabilidades en el trabajo y en el grupo; debería A44 representar a todos los estamentos o niveles jerárquicos de la unidad; convenir la participación voluntaria; la información levantada es confidencial y se generará reporte al finalizar el trabajo en consenso con el grupo. 2. Una vez establecido/s un/os tema/s, es necesario preguntarse quiénes deben participar y a qué unidad o unidades pertenecen. Establecer límites de participación, en lo posible en función de la unidad a la que pertenecen. Mientras más interdependiente es, será más fácil buscar alternativas y posibilidades. 3. Se invita a participar según sea acordado con la institución y unidad (equipo de trabajo), y se explicitan las condiciones que la institución ofrece para que las personas puedan asistir. 4. Instalación y desarrollo grupal: se puede entender como una intervención grupal en el sistema laboral con efectos psicoterapéuticos, donde la tarea inicial es generar un espacio de confianza, de validación de las distintas versiones sobre las dificultades laborales y los sufrimientos personales, para lograr colectivizar el sufrimiento: si hay personas que dentro del medio laboral están en malas condiciones emocionales, relacionales o psicológicas, todos están involucrados. Es decir, se ven afectados y son responsables; por lo tanto, todos pueden hacer algo para disminuirlo, cambiarlo, evitarlo (foco en el sistema, coparticipación) o evidenciar las distintas responsabilidades. Para el desarrollo de una CPT podemos describir dos secuencias: momentos de una CPT y estructura de cada sesión. (a) A través del desarrollo del trabajo grupal en que identificamos cuatro momentos: sesiones de inicio, sesiones de desarrollo, cierre o grupo autónomo con seguimiento. En las sesiones de inicio se establece un espacio de confianza con normas compartidas de funcionamiento: confidencialidad, respeto, participación, compromiso, exposición de los temas por lo que se solicitó esta CPT. Estas sesiones de inicio pueden fluctuar entre 1 a 4, y cumplen la meta principal de acordar el qué se trabajará y el cómo. Los profesionales deben estar atentos y abiertos a las propuestas del grupo (imprevisibilidad) independiente de los planteamientos iniciales de quien realiza el contacto o la petición. El desarrollo de las sesiones siguientes dependerá de cada grupo, tanto en la frecuencia de encuentros como en la duración. Este aspecto es importante señalarlo desde el comienzo y acordarlo, para evaluar cada cierta cantidad de tiempo los logros y/o dificultades. El número total de encuentros o sesiones quedará a criterio de cada grupo, considerando un objetivo que permita evaluar la pertinencia de su continuidad. El cierre será acordado considerando lo establecido en las sesiones de inicio con los mismos participantes. Una alternativa es que los participantes evalúen la necesidad de dar continuidad a este espacio de conversación de forma autónoma. Es decir, continuar con la modalidad de trabajo, pero sin el apoyo externo o guía de los profesionales. De lo contrario, se cierra evaluando el proceso y si es pertinente, sus resultados. Todo ello es consignado en un informe escrito, el cual rescata las principales conclusiones, cambios o sugerencias para entregar a quienes gestionaron la petición original al inicio del primer contacto. Este documento o reporte es consensuado y revisado por las/os integrantes del grupo previo a su envío. (b) En una CPT la estructura de cada sesión es similar, y debe considerarse según el tiempo definido para trabajar. Independiente de la cantidad de participantes, 1 hora 30 minutos es un tiempo mínimo de elaboración grupal; y 2 horas y 30 minutos, un máximo programado razonable. Hay que considerar tres momentos claves: uno de inicio, el de desarrollo y el de cierre. Sólo el primer encuentro con el grupo difiere de la siguiente descripción, pues responde a lo descrito para las sesiones de inicio, en que sus metas son establecer el qué y el cómo se trabajará. El momento de inicio de la sesión se refiere a un tiempo breve en que se da lectura a la Bitácora y se abre a comentarios y discusión con los participantes. El momento de desarrollo es el que debe ocupar el mayor porcentaje de tiempo, y está destinado a comentar el o los temas expuestos para la sesión, modelando formas de desacuerdo, evidenciando consecuencias y desafíos, y dando la posibilidad a todos los participantes de expresar su opinión. Es relevante para los profesionales guías recordar que no se busca el consenso, que la divergencia es lo que se espera para poder construir nuevas alternativas. El momento de cierre debe ser intencional, dejando al menos 15 minutos para conocer el estado en que están los participantes y cómo se van, así como también para fijar cuál fue el tema principal de esa sesión. 5. Evaluación y devolución de información: A39/A45 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo | Clínica Psicosocial del Trabajo: Una Propuesta de Intervención se realiza en primer lugar con el grupo. Una vez consensuada la evaluación, si no fue acordado al inicio, se realiza devolución a quién solicitó la realización de la clínica del trabajo, verbal y por escrito. 6. Seguimiento, se desarrolla según el acuerdo establecido con el grupo. Puede ser a través de entrevistas con participantes o en encuentros acordados cada dos y cuatro meses después de finalizado el trabajo grupal compartido. Para finalizar, es relevante destacar que esta propuesta permite solucionar en conjunto con el grupo los elementos que se observan necesarios para volver a dar significado positivo al trabajo. Este modelo ya ha sido utilizado con trabajadores del sector público, mostrado su aplicabilidad, lo cual no significa que no pueda ser modificado según las necesidades de los grupos o a la luz de otros enfoques teóricos. Esta propuesta de intervención se concibe como un apoyo para trabajar de manera colectiva los elementos que dentro de la misma organización o equipo de trabajo generan estrés y posibles implicancias negativas en la salud mental. De esta forma, contribuye a visibilizar los problemas de salud mental de los trabajadores más allá de los factores individuales, considerando además el contexto laboral y social. La intervención grupal que se propone tiene como principal objetivo poner a disposición de los profesionales este instrumento de intervención para trabajadores/as, y esperamos sea una herramienta útil para colaborar con la disminución del sufrimiento laboral y con el aumento de la satisfacción y crecimiento que aporta el desempeño de un trabajo, a la salud mental de las personas y, por consiguiente, en el bienestar de toda nuestra sociedad. Entendemos que esta propuesta, pensada para el contexto nacional, en particular para trabajadores del sector servicios, como toda propuesta está abierta a posibles cambios y contribuciones. El propósito de este instrumento es sencillo y acotado; sin embargo, nuestra aspiración es contribuir a generar espacios formales para dar cabida la voz de los trabajadores en relación al sufrimiento derivado de los actuales modos de organización del trabajo. El cuestionamiento ético de qué hacemos y cómo lo hacemos en el trabajo implica una fuente de crecimiento para todos. Elisa Ansoleaga Moreno, Doctora en Salud Pública, coordinadora del Área Salud Mental y Trabajo, Clínica Psicológica, Facultad de Psicología, Universidad Diego Portales. Claudia Lucero Chenevard, Profesora de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Constanza Gómez Rubio, Magíster en Estudios de Género y Cultura, con Mención en Cs. Sociales. Pasante Área Salud Mental y Trabajo, Clínica Psicológica, Facultad de Psicología, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile. Cristian Luco González, Psicólogo. Pasante Área Salud Mental y Trabajo, Clínica Psicológica, Facultad de Psicología, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile. Xiomara Polywoda Sancha, Psicóloga. Pasante Área Salud Mental y Trabajo, Clínica Psicológica, Facultad de Psicología, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile. Araceli Dávila Figueras, Psicóloga. Postpasante Área Salud Mental y Trabajo, Clínica Psicológica, Facultad de Psicología, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile. REFERENCIAS 1. De La Garza, E. 2002. Problemas actuales de la crisis del trabajo. En: Hola, E, editor. Cambios del trabajo. Condiciones para un sistema de trabajo sustentable. Santiago: Chile: CEM. 2. Díaz, X, Mauro, A. 2012 Reflexiones sobre la salud mental y trabajo en Chile: análisis de casos desde una perspectiva de género. En: Cárdenas, A, Link, F, Stillerman, J, editor. ¿Qué significa el trabajo hoy? Cambios y continuidades en una sociedad global. Santiago: Chile: Editorial Catalonia. 3. OMS. 2005. Comisión de determinantes sociales de la salud. [En línea] [Citado julio 2014] Disponible en: http://www.who.int/ social_determinants/strategy/QandAs/es/index.html 4. Ref. 3. 5. Vega, R. 2009. Informe Comisión Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud. Revista Gerencia y Políticas de Salud. Ene-Jun. Bogotá: Colombia. 8: 16. 6. Ansoleaga, E., Miranda, G. 2014. Depresión y condiciones de trabajo: revisión actualizada de la investigación. Revista Costarricense de Psicología. [En línea] Ene-jun 2014. [Citado julio 2014] (33): 1-14. Disponible en: http://www.revistacostarricensedepsicologia.com/ articulos/vol33/1-RCP-Vol.33-No1.pdf. ISSN 0257-1439. 7. Kohn, R. et al. 2005. Los trastornos mentales en América Latina y el Caribe: asunto prioritario para la salud pública. Revista Panamericana de Salud Pública. [En línea] [Citado julio 2014] 18(4-5), 229-240. Disponible en: http://www.scielosp.org/pdf/ rpsp/v18n4-5/28084.pdf 8. Ref. 6. 9. Pucheu, A. 2012. Desarrollo y Eficacia Organizacional. Cómo apoyar la creación de capacidades en individuos, grupos y organizaciones. Santiago: Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile. 371. 10. Vezina, M. (2002). Stress au travail et santé psychique: différentes aproches. In: Neboit, M., Vezina, editors. Stress au travail et santé psychique (pp. 47-58). Toulouse: Octares; 2002. 11. Parra, M. 2004. Promoción y protección de la salud mental en el trabajo: análisis conceptual y sugerencias de acción. Cienc Trab. OctDic; 6 (14): 153-161. 12. Gómez, I. 2007. Salud Laboral: Una revisión a la luz de las nuevas condiciones del trabajo. Bogotá: Colombia: Univ.Psicol.Bogotá. Vol. 6: 105-113. 13. Armatte, M. 2006. La noción de modelo en las Ciencias Sociales. EMPIRIA. Revista de metodología de Ciencias Sociales, 11. 33-70. 14. Gaulejac, D. 2000, Récites de vie et histoire sociale, en Taracena, E. 2010. La sociología clínica. Una propuesta de trabajo que interroga las barreras disciplinarias. Xochimilco: México: UAM. 53-86. 15. Dejours, C. 1998. De la psicopatología a la Psicodinámica del trabajo, en la Organización del trabajo y salud. Buenos Aires: Ed. Lumen VMANITAS. 16. Gaulejac. D. 1993. Sociologies Clinique, Desclée de Brower, Paris, en Taracena, E. 2010. La sociología clínica. Una propuesta de trabajo que interroga las barreras disciplinarias. Xochimilco: México: UAM. 53-86. 17. Taracena, E. 2010. La sociología Clínica. Una propuesta de trabajo que interroga las barreras disciplinarias. [En Línea] [Citado Julio 2014]. 53-86. Disponible en: http://148.206.107.15/biblioteca_ digital/articulos/12-538-7670llu.pdf 18. Plut, S. 2002. Nuevas perspectivas en psicopatología del trabajo. Revista Científica de UCES. 6(1): 122-144. ISSN: 1514-9358. 19. Wolf-Ridgway, M. 2011. Psicodinámica del trabajo y análisis del trabajo de «presentación de sí mismo» del director de empresa. Laboreal. [En línea]. [Citado Julio 2014]. 7, (1), 56-67. Disponible en: http://laboreal.up.pt/revista/artigo.php?id=48u56o TV6582235338949845522 20.Ref. 15. 21. Ref. 19. 22.Ansoleaga, E., Dávila, A., Jara, M. y Lucero, C. (2014). La importancia de lo colectivo en la organización del trabajo: la experiencia de una clínica psicosocial del trabajo en un servicio público de oncología pediátrica de alta complejidad en Chile. En Mendes, AM., Moraes, R., Merlo, A. 2014. Sufrimiento en el Trabajo: perspectivas políticas y clínicas. Editora Juruá. I SBN: 978853624677-2. 23.Santos-Junior, Mendes, AM., Araújo, L. 2012. Experiencia em clínica do trabalho com bancarios adoecidos por LER/DORT. En Duarte y Mendes. 2009. Cuerpo Docente: análisis psicodinámico del trabajo de profesores reubicados de Brasilia. Brasil: 5. 24.Ramos, A., Barbosa, K. 2012. Límites y posibilidades del método en Psicodinámica y Clínica del trabajo –relato de los estudios PUC-GO. Revista Praxis [En Línea] [Citado junio 2014] 14: (21):77-92. Disponible en: http://www.praxis.udp.cl/pdf/21/Praxis21-06.pdf 25.Mendes, AM., Araujo, L. 2011. Clínica Psicodinámica do trabalho: Practicas brasileiras., en Alves, J., Mendes, AM. 2011. Letra por Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | A39/A45 letra, línea por línea: Psicodinámica del trabajo de los taquígrafos parlamentarios. Revista Praxis [En Línea] [Citado junio 2014] 14: (21):51-64. Disponible en: http://praxis.udp.cl/pdf/21/Praxis21.pdf 26.Alves, J., Mendes, AM. 2011. Letra por letra, línea por línea: Psicodinámica del trabajo de los taquígrafos parlamentarios. Revista Praxis [En Línea] [Citado junio 2014] 14: (21):51-64. Disponible en: http://praxis.udp.cl/pdf/21/Praxis21.pdf 27. Pichón-Riviére, E. 1985. Proceso Grupal: del psicoanálisis a la psicología social. Nueva Visión, Buenos Aires, Argentina. 28.Soto, J.2000. Tres principios para la configuración de una Psicología de lo complejo. Cinta de Moebio, [En línea] [Citado junio 2014] 8, 159-168. Disponible en: http://www2.facso.uchile.cl/publicaciones/ moebio/08/soto.htm 29. Waissbluth, M. 2008. Sistemas Complejos y Gestión Pública. Texto no publicado utilizado en el Diplomado en Gerencia Pública, y en el Magister en Gestión y Políticas Públicas. Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile.; Zapata, G. y Caldera, J. 2008. La complejidad en las organizaciones: aproximación a un modelo teórico. Revista de Ciencias Sociales, 14(1), 46-62. ISSN 1315-9518. 30.Ref. 28. 31. Gil, F. y Alcover, C. 2003. Introducción a la Psicología de las Organizaciones. Madrid: Alianza Editorial. 32. Cole, M., Engeström, Y. 1993. A cultural-historical approach to distributed cognition. In G. Salomon. Distributed Cognitions. New York: Cambridge University Press. 1-46. 33.Díaz de Quijano, S. 1993. La psicología social de las organizaciones: Fundamentos. Barcelona: PPU. 34.Ref. 22. 35.Medina, M., et al. 2007. Lo psicosocial desde una perspectiva holística. Revista Tendencias & Retos, 12: 177-189. 36.Maiquez, M., Capote, C. 2001. Modelos y enfoques en Intervención Familiar. Intervención Psicosocial. 10(2): 185-198. 37. Facas, E. 2009. Estratégias de Mediação do Sofrimento no Trabalho Automatizado: Estudo Exploratório com Pilotos de Trem de Metrô do Distrito Federal. Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília. 38.Ref. 37. 39.Ref. 22 A45 A46 1/1 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original Occupational Accidents Footprint: New Concept Linked to Chain of Custody in Sustainable Forest Management Huella de la accidentalidad laboral: Nuevo concepto asociado a la cadena de custodia en manejo forestal sustentable Carlos G. Ackerknecht Ingeniero Forestal, Experto Profesional en Prevención de Riesgos, Máster en Gestión Integrada de Prevención, Medio Ambiente y Calidad. Escuela de Salud Pública, Santiago, Chile. ABSTRACT The study, due to inconveniences in previous methods, proposes the new concept of “occupational accidents footprint”, and its implementation and traceability in the chain of custody (CoC) related with sustainable forest management (SFM), through specially elaborated labor accident indicators. Data from primary sources related to fatal cases, accidents with temporary disabilities and lost time on forest operations accidents of 24 countries, plus production associated to those works, was compiled; and then, processed to get results in terms of fatal cases/million m3, total work accidents/million m3 and total lost time/million m3. Results show that is feasible to apply the concept of occupational accidents footprint to measure aggregated value to forest products certification of the CoC. In Production vs Fatality the cleanest occupational accidents footprint in the forests belongs to Germany, Belgium, Finland and Australia; for Production vs Accidents the best behaviors are for Sweden, USA, New Zealand and Belgium; while in Production vs Lost Time Finland, Belgium and Austria are leaders. Due to the convenience to make evident the labor accidents impact on forest products aggregated value, it is proposed the implementation of new safety indicators associated to the occupational accidents footprint, in order to be useful in the certification of CoC in SFM. Key words: footprint, sustainable forest management, work fatalities, work accidents, lost time accidents. RESUMEN El estudio, debido a inconveniencias en métodos previos, propone el nuevo concepto de “huella de accidentalidad laboral”, y su implementación y trazabilidad en la cadena de custodia (CdC) en manejo forestal sustentable (MFS), mediante indicadores de accidentalidad ocupacional especiales. Se recolectaron datos de fuentes primarias sobre casos fatales, accidentes con incapacidades temporales y tiempo perdido en siniestros ocurridos en operaciones forestales de 24 países, más producción asociadas a dichas faenas, siendo éstos procesados para obtener resultados de casos fatales/millón m3, cantidad accidentes/millón m3 y tiempo perdido/millón m3. Los resultados evidencian la factibilidad de aplicar el concepto de huella de accidentalidad laboral para medir agregación de valor a productos forestales en la CdC. En Producción vs Fatalidad la huella de accidentalidad laboral más limpia en bosques corresponde a Alemania, Bélgica, Finlandia y Australia; para Producción vs Accidentes los mejores comportamiento son de Suecia, EE.UU., Nueva Zelandia y Bélgica; mientras que en Producción vs Tiempo Perdido se destacan Finlandia, Bélgica y Austria. Siendo conveniente transparentar en los productos forestales el impacto de los accidentes del trabajo en su agregación de valor, se propone establecer indicadores asociados a la huella de accidentalidad laboral útiles en la certificación de la CdC en MFS. (Ackerknecht C, 2014. Occupational Accidents Footprint: New Concept Linked to Chain of Custody in Sustainable Forest Management. Cienc Trab. Sep-Dic; 16 [51]: 131-136). Palabras clave: huella, manejo forestal sustentable, fatalidades laborales, accidentes del trabajo, tiempo perdido por accidentes. INTRODUCTION In technical and scientific terminology there are various types of footprints. First, we have the human footprint developed by researchers from Wildlife Conservation Society Institute and the Correspondencia / Correspondence: Ricardo Lyon 504, Departamento 407, Providencia, Santiago, Chile e-mail: [email protected] Tel.: (56-9) 9015 3190 Recibido: 31 de julio 2014 / Aceptado: 22 de septiembre 2014 Center for International Earth Science Information Network (University of Columbia)1 The human footprint is defined as a global map of the human influence on Earth surface, mainly on terms of natural state loss1 or human domestication of the planet2 According to Mendoza3, the human footprint calculation is made by measuring the ecological trail based on two areas: the cover to produce resources required by a community (farming, grasses and forests, inter alia) and the additional surface to dispose garbage, wastewater and other residues. In other words, the measuring reveals the Earth´s load capacity, populations lifestyles, impact caused on territory and sustainable degree of the environment. On the other hand, professor Arjen Hoekstra from UNESCO-IHE presented the water footprint concept4, as an alternative indicator for water use, which is defined as fresh water total volume used to Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 131/136 131 Artículo Original | Ackerknecht Carlos produce goods and services delivered by a company, or consumed by an individual or a community. This water use is measured in terms of volumes for consumed, evaporated or polluted water, either per unit time for individuals and communities, or by mass unit for enterprises. Meanwhile, in recent decades the carbon footprint has become the most notorious and widespread human trail, created under the leadership of Jean-Marc Jancovici. According to the Chilean Ministry of Environment5 the carbon footprint is defined as the overall emissions of greenhouse gases produced, directly or indirectly, by persons, organizations, products, events or geographic regions in terms of CO2 equivalents, and serves as a useful management tool for behaviors or actions that are helping to increase our emissions, how we can improve and make more efficient use of resources. This footprint is born as a measure to quantify and generate an indicator of the impact that an activity or process is about, beyond climate change the big emitters. The carbon footprint is measured by mass (g, kg or ton) of CO2 equivalent (CO2 and/or CO2eq). Most countries have signed the Convention No. 187 of ILO promotional framework for occupational health and safety (OHS) and they agree to implement a national policy of risk prevention with systems and programs to prevent occupational accidents and professional diseases in their nations, all of which requires generating a series of indicators and verifiers that are quantifiable and measurable.6 In creating safer and healthier workplaces have certainly contributed the codes of good forestry practices promoted in various countries. Along with this, has also contributed to OHS improvements in the woods the implementation of sustainable forest management (SFM) models. As an example, the FSC (Forest Stewardship Council) and PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification), which in its principles and criteria require to observe risk prevention regulations for the benefit of workers: FSC: Criterion 4.2. Forest management should meet or exceed all applicable laws and/or regulations covering health and safety of employees and their families7,8. PEFC National Standard of Forest Certification for Chile (CERTFOR): Criterion 5.1. There is a reasonable evidence that during the process the organization complies with legal requirements related to health, work and safety9,10. The certification of the chain of custody (CoC) tracks raw materials from certified forests to ensure sustainability (woods of controlled origin) to the final consumer, through industrial processes and checking that customers are buying a product from responsibly managed forest (otherwise expressed, honestly cared forests from the social perspective and in harmony with the environment). According to CERTFOR9, the CoC of forest products is the process management of information about the category of raw material for forest products, enabling the organization to make accurate and verifiable statements about the content of certified raw material. As per De Benedetto and Klemeš11,12. the Life Cycle Assessment (LCA; defined by ISO14040:2006, as the compilation and evaluation of the inputs, outputs and the potential environmental impacts of a product system throughout its life cycle) is a well- 132 known tool for analyzing environmental impacts on a wide perspective with reference to a product system and the related environmental and economic impacts. For example, through an Environmental Performance Strategy Map (EPSM), LCA has a potential to evaluate various footprints such as carbon footprint, water footprint, energy footprint, emissions footprint, work environment footprint and others. To build the EPSM, the work environment LCA includes categories, such as, fatal accidents, total number of accidents, central nervous system function disorders, hearing damages, cancer, muscle-skeletal disorders, airways diseases, skin diseases and psycho-social diseases13. This footprint unit of measure is the number of lost days of work/person. Unfortunately, LCA has limitations when a sector assessment needs to increase the level of detail beyond the level allowed by the basic statistical information13. For example, same authors experienced difficulties to provide proper results while assessing LCA in forestry operations. Forest work is characterized by its seasonability: in the majority of companies most are not permanent14 and then, forestry and logging operations are generally short term works. Also, since forestry and logging operations take place in open and variable environmental scenarios, that do not allow stable work conditions, is quite difficult to find clear comparative items like within fixed industrial workplaces. On the other hand, is not easy to make a clear difference between common and professional diseases criteria used to assess LCA. Since work accidents has an exact date of occurrence; but, while qualifying an occupational illness the starting day is not very precise (with difficulties to count and to mark lost time on a specific forest product or service), in terms of OHS only accidents at work should be valid to be considered for LCA impact categories. Thence, a new work environment footprint with different occupational safety impact categories should be implemented for forestry and logging operations. Assimilating these principles to creation and implementation of the occupational accidents footprint, has said that the Convention No. 187 involves the desirability of establishing new standards, criteria, indicators and verifiers that are quantifiable and measurable (Frequency Rate, Severity Rate and Fatalities Rate, among others, which are not easily comparable indicators between countries). To this end, an innovative approach to preventive issues related to the certification of the CoC integrated with LCA tools, in order to create more aggregated value to forest business, intends to apply explicit indicators and verifiers to SFM standards to mark accidents directly, and also, underpins the traceability of forest products and services. Some examples for fatal cases related to logging production are provided by Klun and Medved15 and Cabeças16, both cited by Albizu-Urionabarrenetxea, P. et al.14 The methodology developed in this study to implement the occupational accidents footprint concept will be described below, and also results and their corresponding analysis, to finally deliver some conclusions and recommendations. MATERIAL AND METHODS The technical information collected from countries on behalf the research was requested based on the following antecedents: Classification of economic activities17: • 0210: Silviculture and other forestry activities. • 0220: Logging. 131/136 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Occupational Accidents Footprint: New Concept Linked to Chain of Custody in Sustainable Forest Management Occupational safety statistics data for each economic activity: • Total accumulated accidents for each year. • Total fatal cases per year. • Total accumulated lost time due to work accidents for each year. • Annual production for each economic activity (million cubic meters harvested). • Criteria used to define work accidents and their lost time for each country. Years: 2010, 2011 and 2012. comparative results of countries with claims from one or more days lost and those who do from the day number 4. Any information that failed to properly clear was discarded, leaving out data from some countries (e.g., statistics from certain countries were incomplete, unclear or inadequate). Finally, the information within the tables was ordered by hierarchy, establishing a ranking of performance among countries participating in the study. In fact, 61 specialized organizations (ILO, FAO, universities, OHS mutualities, ministries plus research & development institutes and companies) from 24 countries were consulted, representing a universe of technical information exchange with 74 directors, managers, academicians, researchers and technical staff in North America, Europe, Oceania and Latin America related to OHS. The information request was included in a form (available in Spanish and English; see the second one at Appendix), which was distributed via email to contacts being monitored their responses and consequent clarification of data, calculations and subsequent criteria by the same route with an average of 3 messages exchanged by participating OHS specialist. In receiving answers a marked tendency for countries was to maintain official accidents statistics only for Agriculture, Forestry and Fisheries as joint activity. Accordingly, any information about specific forest products activity was investigated specifically by our contacts on behalf of the study. Furthermore, given the great diversity of ways to register and calculate statistical information among countries (some nations begin accident record from the day of occurrence of the accident itself; countries in the European Union included only accidents with more than 3 days lost time), were to implement allocation criteria for standardizing information and make it comparable to preventive reality among nations. The main agreements set arbitrarily and based on previous experiences, were: • Merge items 0210 and 0220 to obtain a single value for activities in the forest. • Percentage of lost-time accidents: 1 day (7.5%), 2 days (22.5%) and 3 days (30.0%). RESULTS Given the desirability of new, more direct and feasible indicators to compare different preventive realities in forest operations between countries, as well as the convenience to mark an evidence of the impact of the accident on the products to keep for traceability processes in the CoC (occupational accidents footprint), data receipt from primary sources was assimilated to calculate the following indicators of OHS associated with forest production: Production vs Fatality (P/F) = Total Fatal Cases Million Cubic Meters Harvested Production vs = Total Accidents with Temporary Disabilities Accidents (P/A) Million Cubic Meters Harvested Total Lost Days from Accidents with Production vs Temporary Disabilities = Lost Time (P/LT) Million Cubic Meters Harvested The resulting information was ordered according to these indicators (P/F, P/A and P/LT), separating different tables in the The surveys sent to 74 OHS specialists from 24 countries in North America, Europe, Oceania and Latin America had a response of 50.8% of managers, academicians, researchers and technical staff consulted. The following tables present the results obtained in the study ordered by economic activity and occupational safety indicator, segregating as record start considering the lost time and the mean values obtained from the years of the study (2010, 2011 and 2012). Production v/s fatalities: Fatal cases/million m3 (P/F): Germany and Belgium, because they lack of fatalities in their forests, have a clean production in timber harvested between 2010 and 2012. Followers with accident footprints slightly marked are Finland, Australia and Sweden. Chile ranks No.9, surpassing the USA, UK, Austria and Italy (Table 1). Table 1. Production v/s fatalities in forest operations by country (fatal cases per million cubic meters harvested). Fatal Cases/Million M3 Source COUNTRY (2010-2012 Average) (*) Germany 0BMAS18/FAO19 Belgium 0FOA20/EU-OSHA21/FAO19 Finland 0.0064TTL22/TUT23/FAII24 Australia 0.01NZFOA25 Sweden 0.04SWEA26/FAO19 New Zealand 0.16 NZFOA25 Canada (Province of BC) 0.17 NZFOA25 Spain 0.18MEYSS27/FAO19 Chile 0.21ACHS28/INFOR29 USA 0.22NIOSH30/BLS31/FAO19 United Kingdom 0.23 NZFOA25 Austria 0.30AUVA32/FAO19 Italy 2.05INAIL33/FAO19 (*) Data elaborated by author using information provided by sources. Production v/s accidents: Total accidents with days lost under temporary disabilities/million m3 (P/A): Sweden has the lowest impact on labor accidents footprint (according to number of accidents/million m3 harvested in forests). Next are USA, New Zealand, Belgium, Finland, Australia, UK and Austria, which are located before Chile (No. 9) (Table 2). Production v/s lost time: Total days lost/million m3 (P/LT): Finland has the lowest footprint for days lost because of labor accidents per million m3 harvested in forests. Followers are Belgium (nearly tripling Finland) and Austria (almost five times than the first position). The ranking ends with Chile (around six time than Finland) (Table 3). Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 131/136 133 Artículo Original | Ackerknecht Carlos Table 2. Production v/s accidents with temporary disabilities in forest operations by country (with 1 and 4 or more days of lost time per million cubic meters harvested). Accidents With 1 or More Days of Lost Time Accidents With 4 or More Days of Lost Time Total Total COUNTRY Accidents/Million M3 (2010-2012 Average) Source (*) Accidents/Million M3 (2010-2012 Average) Source (*) USA 6.48NIOSH30/BLS31/FAO19- Chile 33.50ACHS28/NFOR29- Sweden - 1.48SWEA26/FAO19 New Zealand - 6.83 NZFOA25 20/EU - 8.44FOA Belgium 21 OSHA /FAO19 Finland - 8.73TTL22/TUT23/FAII24 Australia - 9.22NZFOA25 United Kingdom - 13.08 NZFOA25 Austria - 20.81AUVA32/FAO19 (*) Data elaborated by author using information provided by sources. Table 3. Production v/s lost time in forest operations by country (with 1 and 4 or more days of lost time per million cubic meters harvested). Accidents With 1 or More Days of Lost Time Accidents With 4 or More Days of Lost Time Total Total COUNTRY Days Lost/Million M3 (2010-2012 Average) Source (*) Days Lost/Million M3 (2010-2012 Average) Source (*) Chile 909.02 ACHS28/INFOR29- Finland - 143.10TTL22/TUT23/FAII24 Belgium - 395.18FOA20/EU-OSHA21/FAO19 Austria - 770.96AUVA32/FAO19 (*) Data elaborated by author using information provided by sources. DISCUSSION In terms of OHS, a new edge to align with the compliance of ILO Convention No. 187 is to demonstrate the commitment of everyone involved in the CoC of forest products for their policies, management systems and programs implemented on risk prevention. In other words, to make clear the concerns about leaving a mark on human respect matters. As part of this, FSC established at an early stage that each organization would require to demonstrate this commitment with human aspects by signing a self-declaration, establishing its commitment to the values of the corresponding SFM standards, and develop as well as maintain procedures OHS in the work environment established under the framework of certification in the CoC (failure to do so would generate a minor non-conformity or greater, depending on the severity). At a later stage, other auditable OHS evidences previously established under indicators are required by the standards and based on experiences and feedback collected from stakeholders. In turn, CERTFOR delivers a wide range of explicit indicators and verifiers that allow to fully meet criteria for OHS, which ensure they reach at least the minimum legal requirements applicable to the activity. This allows to test a well-bounded approach to compliance with regulations, approaching the measurement of the occupational accident footprint in the sections of the CoC standard related to forest operations in the country. New indicators provided by the study, besides to establish international comparisons between countries and forestry companies, show a more logical and obvious association of accidents with production, which facilitates the aggregation or decrease of the resulting value to forest products, such as to offer market wood without accidents involved, ie, logs with a zero labor accidents 134 footprint. The precise occupational safety implications of the new categories provides a stronger social and economic impact to forestry and logging operations, besides of to facilitate the traceability of accidents and its associated lost time, which are not duly reflected in previous work environment footprint assessment methods. Also facilitate to emphasize the favorable evolution in time of accidents or lost time reductions. All these actions should be considered in the monitoring and control during the process of certification of the entire CoC associated with forest products. In the study period and sample, Scandinavian countries show the cleanest occupational accidents footprint in its forests, and also, some European, result which agrees with previous researches from other authors. Oceanic, North American and Chilean forests are marked with more labor accidents than in Scandinavia and Europe. There are no doubts that the mark set by the good performance of companies in human matters, especially with regard to safety at work duly certified as elements of the occupational accident footprint, broadly encourages greater acceptance of our forest products and services in international markets. CONCLUSIONS Proactive implementation of the concept of occupational accident footprint will be a significant contribution to promote the creation and strong maintenance of safer and healthier workplaces in forestry and logging operations around the world, and also, an excellent contribution to aggregate value to forests. Consequently, the occupational accidents footprint is defined as a measure of the total amount of fatal cases at work, labor accidents with temporary disabilities and their corresponding lost time 131/136 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Occupational Accidents Footprint: New Concept Linked to Chain of Custody in Sustainable Forest Management associated to million cubic meters of harvested wood in forest operations. With regard to the desirability of transparency in the impact of accidents on adding value to forest products, is proposed to establish indicators for occupational accidents footprint: fatal cases/million m3, accidents/million m3 and lost time/million m3. Scandinavian countries have the cleanest occupational accidents footprint in its forests, and also, some European. Oceanic, North American and Chilean forests are marked with more labor accidents. Finally, the mark set by the good performance of companies in human subjects, especially with regard to OHS through occupational accidents footprint, encourages greater acceptance of forest products and services in worldwide markets. Acknowledgments Our best words of appreciation to the numerous OHS specialists and organizations that gently provided valuable information on behalf of this research (by alphabetical order): ACHS (P.Vargas, C.Morales), AUVA (B.Mayer), BLS (J.Ruser), BMAS (R.Gerber), EU-OSHA (S.Bristow, F.Dehasque, M.Häckel-Bucher, B.KöhlerKrantz, R.Olsen, G.Olsvold, B.Pérez-Aznar, E.Rotoli, H.Schrama, M. van der Zwaan), FAII, FAO (H.Ortiz), FOA (G.Mackie), ILO (P.Bustos, H.Nguyen), INAIL (A.Leva), INFOR (V.Alvarez), MEYSS, NIOSH (M.Fingerhut, S.Soderholm, J.Sestito, T.Pizatella, J.Myers), NZFOA, SWEA (A.Althen, K.Blom), TTL (K.Ojanen) and TUT (K.Saarela, N.Nenonen). Abbreviations ACHS : Asociación Chilena de Seguridad/Chilean Safety Association. AUVA : Allgemeine Unfallversicherungsanstalt/General Accident Insurance Company. BLS : Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor. BMAS : Bundesministerium für Arbeit und Sociales/Federal Ministry of Labor and Social Affairs. CERTFOR: PEFC National Standard of Forest Certification for Chile. EU-OSHA: European Agency for Work and Health at Work. FAII : Federation of Accident Insurance Institutions. FAO : Food and Agriculture Organization. FOA : Fund for Occupational Accidents. FSC : Forest Stewardship Council. ILO : International Labor Organization. INAIL : Istituto Nazionale per L´Assicurazione contro gli Infortuni di Lavoro /National Institute for Work Accidents Insurance. INFOR : Instituto Forestal/Forest Institute. MEYSS : Ministerio de Empleo y Seguridad Social/Ministry of Employment and Social Security. NIOSH : U.S. National Institute of Occupational Safety and Health. NZFOA : New Zealand Forest Owners Association. OHS : Occupational Health and Safety. PEFC : Program for the Endorsement of Forest Certification. SWEA : Swedish Work Environment Authority. TTL : Työterveyslaitos/Finnish Institute of Occupational Health. TUT : Tampere University of Technology. UNESCO-IHE: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-Institute for Water Education. APPENDIX. Information request form (English version). OCCUPATIONAL SAFETY DATA RESEARCH The University of Chile is conducting an international comparative research on occupational safety related to forestry & logging operations. The main objective of this study is to compare frequency rate, accidents rates and other safety statistical data for the last 3 years in forestry & logging operations in different countries. We honestly appreciate your help in order to provide us the proper information from your country requested on this form. In case of rates or indicators, please provide us with formulas and criteria to calculate them (specially, definition for work accidents and when their lost time is initiated). The collected data will be used and kept under the confidentiality and restrictions requested by providers (no specific organization name will be released; companies identification will be replaced by code numbers). We honestly appreciate your cooperation. Prof. Carlos G. Ackerknecht, MGI, RPF (Ret.) Information level (name of the country, state, province, region or company): In case of a company, please provide the location information (city, state and country): Economic activity (*): 0210 (Silviculture and other Forestry Activities). Economic activity (*): 0220 (Logging). ITEM 2010 20112012 Total accidents (per year) Total lost time (days per year) Workers average (year) Total worked hours (year) Frequency rate (1 million hours) Total fatal cases (year) Production (cubic meters/year) ITEM 2010 20112012 Total accidents (per year) Total lost time (days per year) Workers average (year) Total worked hours (year) Frequency rate (1 million hours) Total fatal cases (year) Production (cubic meters harvested/year) Comments: Please specify type of forest management activities involved (tree orchards, nurseries, planting, spacing, thinning, pesticides application, fertilization, forest firefighting or others). Comments: Please specify type of logging operations (ground skidding, logging towers, harvester/forwarder or others). (*) According to ISIC (International Standard Industrial Classification for All Economic Activities) of United Nations, Rev. 4, 2008. Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 131/136 135 Artículo Original | Ackerknecht Carlos REFERENCES 1. Sanderson, E.C. Jaiteh, M. Levy, M.A. Redford, K.H. Vannebo, A.V. and Woolmer, G. The human footprint and the last of the wild. Bioscience. 2002; 52(10): 891-904. 2. Kareiva, P. Watts, S. McDonald, R. and Boucher, T. Domesticated nature: Shaping landscapes and ecosystems for human welfare. Science. 2007; 316(5833): 1866-1869. 3. Mendoza, A. 2014. Planeta Tierra; La huella humana. Available in http:// www.sogeocol.edu.co/Pildoras/nota138.htm [13 May 2014] [In Spanish] 4. Hoekstra, A.Y. Virtual water trade: Proceedings of the International Expert Meeting on Virtual Water Trade. IHE Delft. The Netherlands. 2003. Available in http://www.waterfootprint.org/Reports/Report12.pdf [12 May 2014] 5. Ministerio del Medio Ambiente de Chile. Huella de carbono. 2014 Available in http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-54747.html [12 May 2014] 6. Organización Internacional del Trabajo (ILO). Convenio 187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo. 2006 Available in http:// www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:: P12100_IL_ CODE:C187 [13 May 2014] [In Spanish] 7. Forest Stewardship Council. FSC principles and criteria for forest stewardship. FSC-STD-01-001 VA-0 EN. 2013: p 13. Available in http://www.cl.fsc. org/fileadmin/fsc_chile/page_content/pdf/FSC_STD_01_001_V4_0_EN_ FSC_Principles_and_Criteria.pdf [13 May 2014] [In Spanish] 8. Forest Stewardship Council. 2011. Evaluation of the organization´s commitment to FSC values and occupational health and safety in the Chain of Custody. FSC-PRO-20-001 V1-0 2011. 9. CERTFOR. Estándar CERTFOR de cadena de custodia. DN-02-07. 36 2013 Available in http://www.certfor.org/userfiles/file/CERTFOR%20DOCUMENTOS/DN02-07%20Est%C3% A1ndar%20CdC%20CERTFOR%20%28Versi%C3%B3 n%202007%20-%20Enmienda%202013%29.pdf [13 May 2014] [In Spanish] 10. PEFC Council. Chain of Custody of Forest Based Products-Requirements. PEFC ST 2002:2010. 2010: 33 p. 11. De Benedetto, L. and Klemeš, J. The Environmental Performance Strategy Map: an integrated LCA approach to support the strategic decision-making process. Journal of Cleaner Production. 2009; 17(10): 900-906. 12. Klemeš, J. and De Benedetto, L. Environmental Assessment and Strategic Environmental Map Based on Footprints Assessment. In Treatise on Sustainability Science and Engineering. Springer Netherlands.2013: 153-171 13. Schmidt A, Poulsen PB, Andreasen J, Floee T, Poulsen KE. The working environment in LCA. A new approach. In: Guidelines from the Danish Environmental Agency. Danish Ministry of Environment. 2004; 72. Available at: http://www. lca-center.dk/resources/779.pdf [20 September 2014]. 14. Albizu-Urionabarrenetxea, P. et al. Safety and health in forest harvesting operations. Diagnosis and preventive actions. A review. Forest Systems. 2013; 22(3): 392-400. 136 15.United Nations. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC). Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division. New York. 2008; Serie M 4 (4): 306 p. 16. Klun, J. and Medved, M. Fatal accidents in forestry in some European countries. Croat J ForEng. 2007; 28(1): 55-62. 17. Cabeças, J. An approach to health and safety in E.U. forestry operations – Hazards and preventive measures. Enterprise and Work Innovation Studies, 2007; 3: 19-31. 18. Bundesministerium für Arbeit und Sociales (BMAS). Written communications (emails) [12 and 17 September 2013] [In English]. 19. Food and Agriculture Organization (FAO). Estado de los Bosques del Mundo. 10ª edición española. Roma. 2012: 168 p. [In Spanish]. 20. Fund for Occupational Accidents (FOA). Written communication (email) [28 August 2013] [In English]. 21. European Agency for Work and Health at Work (EU-OSHA). Written communication (email) [18 September 2013] [In English]. 22. Työterveyslaitos (TTL). Written communications (emails) [26 September 2013 and 30 October 2013] [In English]. 23. Tampere University of Technology (TUT). Written communications (emails) [2, 7 and 28 October 2013] [In English]. 24. Federation of Accident Insurance Institutions (FAII). Written communications (emails) [2 and 7 October 2013] [In English]. 25. New Zealand Forest Owners Association (NZFOA). Written communication (email) [28 August 2013] [In English]. 26.Swedish Work Environment Authority (SWEA). Written communications (emails) [24 and 26 September 2013] [In English]. 27. Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS). Written communications (emails) [11 and 17 September 2013; 24 and 30 October 2013; and 14 November 2013] [In Spanish]. 28. Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). Written communication (email) [5 September 2013] [In Spanish]. 29. Instituto Forestal (INFOR). Written communications (emails) [12 September 2013; 15 and 20 October 2013] [In Spanish]. 30.U.S. National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH). Written communications (emails) [4 October 2013 and 18 October 2013] [In English]. 31. Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor (BLS). Written communication (email) [27 August 2013] [In English]. 32. Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA). Written communication (email) [21 October 2013] [In English]. 33. Istituto Nazionale per L´Assicurazione contro gli Infortuni di Lavoro (INAIL). Written communications (emails) [20 September 2013 and 18 October 2013] [In English]. 131/136 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original Reintegro Laboral en Trabajadores con Problemas de Salud Mental: La Perspectiva de los Tratantes Return to work in workers with mental health problems: attendants perspective Alemka Tomicic1, Claudio Martínez2, Elisa Ansoleaga3, Pablo Garrido4, Claudia Lucero5, Soledad Castillo6, Constanza Domínguez7 1. Doctora en Psicología (PhD). Facultad de Psicología, Universidad Diego Portales, Chile. Iniciativa Científica Milenio Proyecto NS100018, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile. 2. Doctor en Psicología (PhD). Clínica Psicológica Universidad Diego Portales, Chile. Facultad de Psicología, Universidad Diego Portales, Chile. 3. Doctora en Salud Pública (PhD). Programa de Estudios Psicosociales del Trabajo, Facultad de Psicología, Universidad Diego Portales, Chile. Clínica Psicológica Universidad Diego Portales, Chile. 4. Master of Sciences in Occupational Psychology (MsC). Subgerencia de Salud Curativa, Asociación Chilena de Seguridad ACHS, Chile. 5. Magíster en Terapia Familiar. Clínica Psicológica Universidad Diego Portales, Chile. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. 6. Psicóloga. Programa de Estudios Psicosociales del Trabajo, Facultad de Psicología, Universidad Diego Portales, Chile. 7. Psicóloga. Programa de Estudios Psicosociales del Trabajo, Facultad de Psicología, Universidad Diego Portales, Chile. RESUMEN ABSTRACT (Tomicic A, Martínez C, Ansoleaga E, Garrido P, Lucero C, Castillo S, Domínguez C, 2014. Reintegro Laboral en Trabajadores con Problemas de Salud Mental: La Perspectiva de los Tratantes. Cienc Trab. Sep-Dic; 16 [51]: 137-145). Key words: Return to Work, Work Stress, Qualitative Methodologies. Antecedentes: En los últimos años se ha observado un aumento en la prevalencia de problemas mentales de origen laboral, incrementando significativamente el promedio anual de días de trabajo perdidos por reposo. Con respecto al posterior reintegro, la evidencia es categórica en afirmar la importancia de que este sea un proceso exitoso para la prevención de recaídas del trabajador. Asimismo, se constata que a nivel latinoamericano es casi inexistente la literatura e investigación en torno a intervenciones para el retorno laboral. Objetivo: Estudiar las condiciones de diagnóstico, intervención y retorno al trabajo que han mostrado efectividad desde la perspectiva y experiencias de tratantes de una mutualidad respecto de la intervención para el reintegro al trabajo en individuos con problemas de salud mental de origen laboral. Método: Se diseñó una investigación exploratoria-descriptiva, empleando metodología cualitativa. Se utilizaron grupos focales y entrevistas a seis psicólogos, tres psiquiatras y cuatro terapeutas ocupacionales que ejercen sus labores profesionales en una mutual en Chile. Resultados: A partir de un análisis descriptivo, empleando el procedimiento de codificación abierta propuesto por el modelo de Teoría Fundamentada, emergieron cinco categorías centrales y dos fenómenos transversales: La comunicación tripartita y el proceso orientado al reintegro laboral. Ambos hacen referencia tanto al proceso de intervención para el retorno al trabajo como a los actores involucrados en este, ya sea de la mutualidad como también del contexto laboral inmediato de los trabajadores. Background: In recent years there has been an increase in the prevalence of work-related mental problems, significantly increasing the average annual working days lost because of leave sick. With respect to the later return-to-work, the evidence is categorical in affirming the importance of the successful of this process for the relapse prevention. Furthermore, we note that throughout Latin America the literature and research on interventions to return-towork is almost absent. Objective: To study the conditions of diagnosis, intervention and return to work that have shown effectiveness from the perspectives and experiences of professionals from a mutuality regarding the intervention to return to work in individuals with problems of mental health of occupational origin. Method: An exploratory-descriptive research was designed using qualitative methodology. Focus groups and interviews to six psychologists, three psychiatrists and four occupational therapists were used. Results: From a descriptive analysis using the procedure of open coding proposed by the Grounded Theory model, five core categories and two transverse phenomena emerged: The tripartite communication and the process oriented by the return to work. The two refer to the process of intervention to return to work as the actors involved in this, whether mutuality or the workers' immediate labor context. Palabras Claves: Retorno al Trabajo, Estrés Laboral, Metodologías Cualitativas. Introducción Correspondencia / Correspondence: Alemka Tomicic Grajales 1898. Santiago Centro. Santiago de Chile e-mail: [email protected] Tel.: +56 9 77096048 Recibido: 26 de Agosto 2014 / Aceptado: 05 de Octubre 2014 En los últimos años se ha observado un aumento sustantivo de la demanda de atención en salud mental para enfermedades profesionales, es decir, aquellos problemas de salud mental que son asociados al trabajo. Esto, desde la perspectiva de la salud pública, implica una multiplicidad de costos psicosociales y económicos que impactan a todos los actores involucrados.1,2,3,4,5,6 Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 137/145 137 Artículo Original | Tomicic Alemka, et al. El trabajo es una actividad central en la articulación de la vida cotidiana de las personas. La relevancia del trabajo como experiencia y práctica social radica, por un lado, en la gran dedicación temporal que se le asigna –se dedica al trabajo 50 de los 78 años de esperanza de vida al nacer7-; y, por el otro, en el conjunto de funciones psicosociales que cumple –como acceder a intercambios sociales, estructuración del tiempo, desarrollo del sentido de autoeficacia, y determinación de la autoestima e identidad personal–8,9,10,11. En las últimas décadas las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas han afectado fuertemente la organización del trabajo, observándose procesos de intensificación, flexibilización, precarización de las condiciones laborales y, consecuentemente, una creciente inseguridad en el empleo.8,12,13 Estos procesos demandan y tensionan al trabajador/a emocional y cognitivamente, lo que se traduce en un aumento de la denominada carga psíquica y mental en el trabajo, la que reporta diferentes riesgos a la salud de las personas.14,8,9,15,16 En los ambientes de trabajo, hoy por hoy conviven los clásicos riesgos físico-ambientales y los denominados riesgos psicosociales laborales.18,19,20 La visibilidad de los problemas de salud mental como un asunto de salud pública en América Latina y el mundo ha sido un proceso lento, empujado principalmente por cuatro cuestiones esenciales: los alarmantes indicadores de aumento de su prevalencia a nivel internacional; el impacto de este tipo de patologías en indicadores de discapacidad y mortalidad evitables; el reconocimiento de la comorbilidad entre estos y otros problemas sociales y de salud; y la alta carga económica asociada a la disposición de servicios de atención como también producto de la pérdida de productividad a nivel individual y de las organizaciones8. Chile no ha sido ajeno a esta realidad psicosocial. En el reporte de la primera Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo, Salud y Calidad de Vida de los trabajadores y trabajadoras en Chile21, se señala que un 21% de los trabajadores refiere haberse sentido melancólico, triste o deprimido por un período de dos semanas los últimos 12 meses, lo cual es significativamente mayor en las mujeres.22 Respecto de la prevalencia de patología mental en Chile y su asociación con incapacidad laboral se ha observado que las licencias médicas por trastornos mentales y del comportamiento de origen común experimentaron un alza de un 82% entre los años 2005 y 2007. Las patologías asociadas a esta alza fueron depresión, ansiedad y estrés en el tramo de edad entre 20 y 40 años23, convirtiéndose para el 2008 en la primera causa de incapacidad transitoria en los beneficiarios del Fondo Nacional de Salud.8,24 Algo similar ocurre en las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), en las que las licencias por trastornos mentales aumentaron de un 15,3% en el año 2005 a un 20,4% en el año 2008.25 La relación entre el trabajo y la salud mental ha cobrado particular importancia a partir de los efectos que los cambios en el trabajo han provocado en la salud de las personas. Según estudios de la Asociación Chilena de Seguridad26 las afecciones de salud mental de origen laboral aumentaron en un 87% en los últimos 12 años; representaron un 24% del total de las enfermedades profesionales acogidas en la ACHS en el 2012; acumularon 12.726 días perdidos por reposo laboral en el mismo período, que representan el 48% del total de días perdidos por enfermedad profesional; y el 40% de los costos curativos asociados a enfermedades profesionales correspondieron a enfermedades de salud mental ocupacional durante 2012. Por tanto, convierte a la salud mental vinculada al trabajo en un problema de salud emergente y representa un desafío para los actuales paradigmas de intervención en salud ocupacional y orientada al retorno laboral. 138 Por tanto, la magnitud de este problema nos sugiere que el estrés y la salud mental en el trabajo son enfermedades emergentes y representan un desafío para los actuales paradigmas de intervención en salud ocupacional y orientada al reintegro laboral. El servicio de salud mental del Hospital del Trabajador de Santiago de Chile ha sido el primer servicio del sistema mutual en documentar la experiencia y sistematizar la atención de problemas de salud mental derivados del trabajo27,28, transfiriendo esta experiencia a las otras mutualidades del sistema. En este sentido, se ha avanzado en el desarrollo de criterios y protocolos para catalogar y sistematizar la calificación de la enfermedad de salud mental como laboral o no-laboral. Aun cuando este servicio ofrece tratamiento a trabajadores diagnosticados con problemas de salud mental calificados de origen laboral, es el impacto en días perdidos por reposo laboral y el alto número de días de tratamiento con reposo (53,12 días en promedio), lo que hace necesario revisar y proponer intervenciones más específicas donde el rol laboral es el factor etiológico principal. La evidencia es categórica en afirmar la importancia del reintegro exitoso al lugar del trabajo como un factor relevante para la prevención de recaídas del trabajador.14,29,3,20,30 Resultados de investigación a nivel internacional sobre retorno al trabajo identifican factores asociados al paciente31,32; factores asociados al tratamiento14,12; y factores asociados al entorno laboral.1,33 Ansoleaga et al.34 mencionan como facilitadores del retorno al trabajo –frecuentemente señalados por la literatura científica internacional para el caso de trabajadores con problemas de salud mental de origen laboral– los relacionados con características del trabajador (ej. percepción de autoeficacia, motivación hacia el trabajo), del ambiente de trabajo (ej. buena comunicación entre actores del proceso, el apoyo competente del supervisor; la evaluación de la capacidad del trabajador de manejar la carga de trabajo), y del tratamiento (ej. abordajes multidisciplinarios, con foco en reducción del estrés y entrenamiento de habilidades de afrontamiento específicas, una atención de salud oportuna junto a un plan de tratamiento). En una revisión sistemática reciente35 se concluye que la terapia cognitivo-conductual y los tratamientos entregados en el lugar de trabajo, comandadas por terapeutas, psicólogos y psiquiatras, son las formas de intervención preferidas, y se señala como una figura nueva y relevante, pero poco considerada en los tratamientos habituales, el supervisor de retorno al trabajo. Asimismo se señala que de los 63 estudios revisados en esta investigación, el porcentaje mayor correspondió a los realizados en países europeos, destacando entre ellos Holanda. Por su parte el 80% de los estudios abordaron el proceso de retorno laboral empleando preferentemente diseños de investigación de tipo cuantitativo, descriptivo y longitudinal, enfocados en indicadores para pronosticar factores protectores del tratamiento y de alerta para la relación terapia y reintegro al trabajo. Lo anterior muestra la casi inexistente literatura empírica a nivel latinoamericano, y la necesidad de producir conocimiento al respecto, tomando en consideración aproximaciones que permitan recoger e integrar las características contextuales de este fenómeno en este continente y en nuestro país. En el presente estudio, como parte de una investigación mayor sobre los indicadores de efectividad en intervenciones para el reintegro al trabajo y evaluación de su impacto preventivo de recaídas36, se aborda la experiencia de quienes han sido testigos de la creciente demanda en salud mental laboral y las maneras cómo la han afrontado en sus respectivos contextos. En este sentido, el propósito de esta investigación fue el de describir las 137/145 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Reintegro Laboral en Trabajadores con Problemas de Salud Mental: La Perspectiva de los Tratantes condiciones de diagnóstico, intervención y retorno al trabajo que, a juicio de un grupo de tratantes de una mutualidad, han mostrado efectividad. La generación de un conocimiento situado y contextualizado en la práctica y experiencia cotidiana de trabajadores del ámbito de la salud ocupacional acerca de factores involucrados en un retorno laboral efectivo y sustentable –y de estrategias en las que se han incorporado exitosamente variables que contribuyen a la disminución de recaídas y de prescripción de licencias médicas relacionadas con los problemas de salud mental tratados– contribuye a instalar esta línea de investigación en el ámbito nacional, posibilitando que sus resultados, considerando las condiciones socio-contextuales específicas, informen a la intervención en salud mental ocupacional de manera pertinente. Método El diseño del estudio fue exploratorio-descriptivo. Consecuentemente, empleando una metodología cualitativa, se indagó en las perspectivas y experiencias de tratantes de una mutualidad respecto del proceso de intervención para el reintegro al trabajo en el caso de individuos con problemas de salud mental de origen laboral. Participantes Los participantes correspondieron a seis psicólogos, tres psiquiatras y cuatro terapeutas ocupacionales que ejercen sus labores profesionales en una mutual en Chile y que habitualmente atienden pacientes diagnosticados con trastornos de salud mental calificados de origen laboral. El caso estuvo compuesto por seis mujeres y siete hombres, con un promedio de siete años de antigüedad en el cargo con un rango de uno y 21 años. Cuatro de los participantes trabajaban en la sede de la mutual correspondiente a la Región Metropolitana, en la ciudad de Santiago, capital de Chile, y nueve en sedes de otras regiones del país. Los criterios de selección de los participantes siguieron las indicaciones de un muestreo de variedad máxima37 de modo que representaran la variedad de perspectivas en torno al objeto de estudio. Técnica de Recolección de Datos e Instrumento Para la recolección de datos se realizaron tres grupos focales (11 participantes en total) y cuatro entrevistas temáticas semiestructuradas (dos de los entrevistados participaron a su vez en los grupos focales).38 La decisión de combinar estas técnicas se fundamentó en un criterio práctico, vale decir, de acuerdo con las condiciones de posibilidad de acceso a los participantes. Se consideró que al tratarse de una recolección de tipo focal o temática, la producción de información en ambas instancias conversacionales incorporó integradamente tanto el discurso público como privado en torno al fenómeno estudiado. Por estas razones, en conjunto, los grupos focales y las entrevistas individuales fueron consideradas herramientas de producción de un corpus de análisis único. Estas entrevistas fueron realizadas por los miembros del equipo de investigación. Para implementar los grupos focales y entrevistas se elaboraron guiones temáticos a partir de los objetivos específicos y preguntas directrices que orientaron el estudio, cuyas consignas invitaban a los entrevistados a responder desde su rol y experiencia como tratantes de problemas de salud mental de origen laboral y sobre tres grandes temáticas: (a) Evaluación e indicación: Orientada al proceso de evaluación de enfermedad profesional y los criterios de indicación de tratamiento; (b) Proceso terapéutico y resultados: Dirigida a caracterizar los objetivos y acciones de la intervención para el retorno al trabajo en el caso de problemas de salud mental de origen laboral; y (c) Resultados: Orientada a caracterizar los resultados esperados de la intervención así como los criterios para evaluarlos como exitosos. Procedimiento de Análisis Tanto a las transcripciones de los grupos focales como de las entrevistas se les aplicó un análisis cualitativo descriptivo. Específicamente, se implementó el procedimiento de codificación abierta, descrito en el método de la Teoría Fundada.39,38,40,41 El propósito de este análisis fue el de generar de manera inductiva conceptos y categorías respecto a la perspectiva de los tratantes sobre el proceso de intervención para el reintegro al trabajo en el caso de pacientes con problemas de salud mental de origen laboral, emergentes de las respuestas aportadas por los participantes. Es decir, caracterizar sus respuestas a través de un proceso basado en el discurso específico de los participantes y por medio de dos operaciones analíticas básicas: Formulación de preguntas (¿De qué “habla” este extracto en el marco de la pregunta de investigación?), y de hacer comparaciones (¿Este extracto “habla” de lo “mismo” que ya se ha conceptualizado en extractos anteriores?). Como resultado de este análisis se obtuvieron conceptos y categorías organizadas en esquemas de clasificación jerárquicos que se presentan en la sección de resultados. Para asegurar la calidad de los resultados, fue empleada la estrategia de triangulación de interpretantes37, participando todos los investigadores en el proceso de análisis cualitativo de los datos, de manera que las categorías generadas fueron validadas a través de un acuerdo intersubjetivo.38 Asimismo, la generación de categorías y subcategorías fue orientada por el criterio de descripción densa42; es decir, procurando comprender e interpretar contextualizadamente las respuestas de los participantes de manera de describir plausiblemente los diversos aspectos implicados en el proceso de intervención para el retorno al trabajo en pacientes con problemas de salud mental de origen laboral. De esta manera, no se buscó obtener resultados generalizables, sino más bien generativos, en el sentido de describir la diversidad de expresión del fenómeno estudiado e inaugurar una línea de discusión e investigación. Resultados Del análisis descriptivo de los grupos focales y entrevistas emergieron cinco categorías centrales: • Etapa de calificación • Actitud de las empresas • Objetivos del tratamiento •Reposo •Reintegro A continuación se expone la descripción de los conceptos y propiedades de cada una de estas categorías centrales, junto con sus respectivos esquemas de clasificación jerárquicos. Etapa de calificación La categoría Etapa de calificación (ver Figura 1) hace referencia a las menciones de los entrevistados de los aspectos implicados en el proceso de calificación de un problema de salud mental como de Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 137/145 139 Artículo Original | Tomicic Alemka, et al. origen laboral (o enfermedad profesional, EP). En relación a lo anterior, como parte de este proceso son mencionadas la realización del estudio de personalidad, del estudio de puesto de trabajo (EPT) y, en algunos casos, la participación en este proceso de un psicólogo laboral. Ahora bien, asociado a las menciones del diagnóstico más general de una enfermedad profesional (EP), emergen imaginarios y representaciones acerca del paciente con un diagnóstico de neurosis laboral, que incluyen: el caso general del paciente de salud mental, el caso específico del paciente con depresión, el caso del paciente con múltiples ‘recaídas’, el caso del paciente que busca una ganancia secundaria y la vulnerabilidad del paciente. Tal como se evidencia en la Tabla 1, los entrevistados señalan que si bien en ambos tipos de patología es posible observar dificultades frente al reintegro al trabajo, en relación a los problemas de salud mental, es más difícil, toda vez que las resistencias al retorno laboral son las mayores. Tabla 1. Extractos de opiniones vinculadas con la Etapa de Calificación. IdentificaciónTexto FG1: 343 En el caso de pacientes de patología física, tienen resistencia también para volver, muchos por miedo, pero en el fondo del corazón hay algunos que quieren volver, o sea, no tenemos tanta reticencia como sí la tenemos en salud mental. FG3: 448 Es más fácil corroborar un estrés laboral. Un independiente, [indepen diente de cuál sea él] agente de riesgo, por así decir, es más fácil que en los lugares públicos. En las municipalidades, cuando la entrevista me la da quien (…) lleva como cuarenta años y dice la verdad de todo: Me da lo mismo si está tal alcalde o tal otro porque no me pueden despedir. Es distinto en la empresa privada, ahí es un poco más difícil que digan la verdad. FG3: 40 Desarrollamos una dinámica de trabajo específicamente para tratar de acortar la latencia en la calificación. Porque, uno, encontramos que el paciente que era calificado con neurosis laboral retrasaba un mes o más su tratamiento porque había que tener un compás de espera; dos, porque el paciente que no era calificado con neurosis laboral también retrasaba su tratamiento en volver a su previsión, a su trabajo y seguir; y tres, porque las cosas a la vista económica, el retraso en la calificación, también hacía que la parte administrativa de la agencia nos apurara un poco en calificar los casos. Por su parte, otro de los entrevistados puntualiza sobre las dificultades para el proceso de calificación según el ámbito de trabajo y la posibilidad o no de un despido como consecuencia de la conclusión de que su problema de salud mental es de origen laboral, comparando la contratación en ámbitos públicos con el ámbito privado. Finalmente, y en relación con la etapa de calificación, son mencionadas las condiciones de calidad de este proceso, señalando la importancia de una comunicación clara y oportuna tanto al paciente como al empleador, del cumplimiento y establecimiento de plazos apropiados. Con respecto a este último punto, en uno de los grupos focales se profundiza sobre una dinámica de trabajo que, como condición de calidad, ha logrado disminuir los tiempos y plazos en el proceso de calificación. Las razones para acortar los tiempos en la calificación del trabajador con un problema de salud mental de origen laboral, dicen relación no solo con asegurar un tratamiento oportuno para el paciente acogido en la mutualidad, sino también para el caso del paciente no calificado que debe acudir al sistema común de atención en salud. Por otra parte, y como un tercer punto, las razones también tienen en consideración el contexto institucional y administrativo en el que, se podría hipotetizar, pudiese estar implicada la empresa. 140 Figura 1. Esquema de Clasificación Jerárquico de la Categoría Etapa de Calificación. Etapa de Calificación Diagnóstico EPE Estudio Puesto de Trabajo Participa Psicólogo Laboral Estudio de Personalidad Condiciones de Calidad Cumplimiento de Plazos Plazo Comunicación clara y oportuna Actitud de las empresas La categoría Actitud de las empresas (ver Figura 2) hace referencia a aquellos aspectos facilitadores y obstaculizadores mencionados por los entrevistados en miras al proceso de reintegro al trabajo (RT) de los trabajadores calificados con una enfermedad profesional (EP). Los facilitadores mencionados son menos en variedad que los obstaculizadores, y dicen relación con una buena comunicación entre la mutualidad y la empresa; la consideración de ambos –paciente y empresa– como beneficiarios de la mutualidad; la posibilidad de explicar y clarificar a la empresa el sentido y racionalidad del estudio de puesto de trabajo (EPT) y, finalmente, tener tacto en la relación con la empresa. Por su parte, los entrevistados mencionan que los obstaculizadores dependen del agente de riesgo (ligado a evento versus ligado a procesos organizacionales) y, específicamente, los identifican como relativos a la normativa (falta de normativa sobre el reintegro progresivo) y como relativos a la relación con la empresa (la atención de dos clientes que son contraparte –trabajador y empresa–, la extensión "injustificada" de la intervención, la falta de comunicación del EPT, no contar con la información de la licencia por enfermedad del trabajador, y tener que reconocer la responsabilidad por parte de la empresa, es decir, el origen laboral del problema de salud mental). Tabla 2. Extractos de opiniones vinculadas con la actitud de las empresas. IdentificaciónTexto FG1: 75 Va a depender de la justificación de la planificación porque varía mucho en los casos; o sea, cuando uno va por una hostilización la recepción de la empresa frente a esa justificación, son siempre malas, te podría decir que el 100% son malas; pero si es un evento, por ejemplo, que es una neurosis laboral por sobrecarga de trabajo, eso es mucho más fácil de comprobar… no sé, hizo 100 horas extras, efectivamente tuvimos un proceso de sobrecarga, de peak de producción, faltaron muchas personas con licencia médica, entonces en eso es mucho más fácil de aceptar. E1: 33-35 Ahí nosotros no tenemos que calificar, o nosotros notificar al paciente, no tenemos que hacer ninguna de esas cosas, esa es la gran diferencia. Entonces se hace como más fácil, por así decirlo, porque llega un estrés postraumático y nosotros lo atendemos (…); pero si llega una neurosis nosotros tenemos que evaluarlo, ingresarlo, estudiar el caso, notificar el caso, notificar a la empresa, todo ese proceso, entonces esa es la gran diferencia entre uno y otro. Se menciona en uno de los grupos focales y una de las entrevistas cómo –ante un agente de riesgo ligado a un evento agudo, como sobrecarga de trabajo o estrés (ver Tabla 2)– resulta más fácil la calificación del problema como de origen laboral y la recepción de esta calificación por parte de la empresa, en comparación con el caso de un proceso de hostigamiento. Objetivos del tratamiento para el reintegro al trabajo La categoría Objetivos del tratamiento (ver Figura 3) hace referencia a las menciones de los psicólogos, psiquiatras y terapeutas 137/145 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Reintegro Laboral en Trabajadores con Problemas de Salud Mental: La Perspectiva de los Tratantes Figura 2. Esquema de Clasificación Jerárquico de la Categoría Actitud de las Empresas. Depende del agente de riesgo Obstaculizador Relativos a la relación con la empresa Relativo a la normativa Actitud de las Empresas Facilitador Comunicación con la empresa Considerar a pacientes y empresas como clientes de la mutualidad Tener tacto en la relación con la empresa Explicitar a la empresa la racionalidad del EPT ocupacionales entrevistados sobre los objetivos específicos de su intervención en el caso del reintegro de pacientes calificados con neurosis laboral. Específicamente, tanto psicólogos como psiquiatras plantean cinco objetivos: El desarrollo de estrategias de autocuidado, la disminución de la sintomatología, contribuir a la elaboración de la experiencia por parte del paciente, fomentar la evaluación de formas de reintegro laboral y apoyar en el paciente la preparación para el reintegro al trabajo. Por su parte, la categoría de Intervención del terapeuta ocupacional (TO) hace referencia, principalmente, a las menciones de los TO de tres objetivos: La promoción en el paciente de un equilibrio ocupacional a través del desarrollo de la autonomía, la promoción en el paciente de un equilibrio ocupacional a través de su “productividad” y la promoción del retorno al trabajo. Este último objetivo, a la vez que es el aspecto central que articula todas las acciones terapéuticas, es recurrentemente mencionado por los diferentes actores como una meta final de toda intervención en este contexto (ver Tabla 3). En este sentido, señalan la importancia de trabajar en primera instancia a nivel de sintomatología, luego el desarrollo de habilidades para el trabajo y, en tercer lugar, sobre las condiciones para el reintegro laboral. Adicionalmente, los entrevistados en conjunto hacen mención de las fronteras que suelen transitar los profesionales en su intervención. Las fronteras establecen los límites con los que se encuentran los tratantes y que señalan lo que puede llegar a ser conflictivo y lo que no en la relación entre tratante y trabajador y, entre el tratante y la mutualidad con la empresa. En otras palabras, constituyen las variaciones constantes entre conflicto y equilibrio entre lo que es “permitido” realizar en el tratamiento y lo que es “posible” de solicitar a la empresa para cambiar las condiciones que han enfermado al trabajador. Los entrevistados identifican tres tipos de fronteras: (a) relativas a la empresa (frontera entre empresas "perjudicadas" y el paciente; frontera entre la mutualidad y la empresa; y frontera entre la empresa y el reintegro del trabajador); (b) relativas al paciente (frontera entre el agente de riesgo y el paciente; y frontera entre entorno laboral y el paciente); y (c) relativas al tratamiento (frontera entre horizonte de controles y el reposo laboral; y frontera en la relación entre médico y paciente). Las fronteras más señaladas son las relativas a la empresa que, desde la perspectiva de los entrevistados, son las más importantes para la generación de condiciones óptimas para el reintegro de los trabajadores. Tabla 3. Extractos de opiniones vinculadas con los objetivos del tratamiento. IdentificaciónTexto GF2: 101 Siempre se trabaja, por lo menos yo, primero la sintomatología. Porque si alguien está deprimido o está ansioso o desestructurado no va a poder presentarse a ninguna entrevista de trabajo o no va a poder asumir ninguna carga de trabajo de ningún tipo. Cuando la sintomatología pasa, tú trabajas el autocuidado, o yo trabajo el autocuidado, comenzar a desarrollar algunas herramientas que te permitan mantenerte una vez que vuelvas a trabajar. Y después de eso se ve en qué condiciones está la persona para trabajar o a su empresa o a otra. GF1: 353Yo diría que, en promedio, no sé, se me ocurren seis meses con los trastornos adaptativos; ahora de reintegros laborales depende, pero el tratamiento es con el reintegro laboral, o sea, no es después viene el reintegro laboral; de hecho, eso es lo que es corregido al paciente, el paciente tiene el discurso (…) este: yo tengo que estar bien para volver a trabajar, debo estar cero kilómetro, yo me tengo que sentir bien; eso es un error. GF1: 90 Porque, ¿qué es de lo que más se queja la empresa? Es que no está informada, eso es de lo que más se queja… frente también a que están o no de acuerdo con la situación, pero principalmente que no están informadas de lo que está pasando. E1: 267 Siempre tratamos de mantener contacto con prevención de riesgos, porque ellos son la cara de la empresa, entonces cualquier duda les van a consultar a ellos. Yo no quiero que los expertos digan cualquier cosa respecto si es laboral el caso, cuando en realidad está en estudio, porque eso significa un conflicto para la empresa y por qué nadie me vino a ver (…). Porque cuando una neurosis ingresa a la mutualidad o una enfermedad profesional cualquiera, siempre es laboral, siempre ingresan como laboral hasta que uno dice que no es laboral, o sea a nosotros nos aparece enfermedad profesional en estudio, pero en el sistema de las empresas le aparece como enfermedad profesional, entonces el experto o el ejecutivo de la empresa tiene que conocer los procesos, según mi percepción, para explicar y para que eso no se preste para cosa, que no existan malos entendidos, para cuando uno vaya hacer el EPT exista la disposición de la empresa. E4: 93-94 Es que ahí con la empresa, es una relación bien especial, es una rela ción como tripartita en el fondo, en que está la empresa, está el trabajador y estamos nosotros; nosotros tenemos dos clientes en estos casos y dos clientes que son contraparte entre sí. Entonces siento como la disyuntiva un poco, que estos dos, los dos elementos nos perciben como aliándonos con el otro: el cliente me dice, pucha es que ustedes, claro, la empresa paga las cotizaciones y ustedes nos presio nan, entonces, por eso, van a favor de ellos. Y cuando la empresa dice: claro, ustedes acogen a todos los pacientes porque así aumenta la [ganancia] y los sueldos. Te fijas, porque también está ese otro, entonces es bien difícil manejar eso de tal manera de que queden todos conformes. Figura 3. Esquema de Clasificación Jerárquico de la Categoría Objetivos de Tratamiento. Objetivos del Tratamiento El lugar del reposo en el proceso de reintegro al trabajo La categoría Reposo (ver Figura 4) hace referencia a todas las menciones que los/as entrevistados/as hacen sobre el reposo laboral en el contexto de la intervención con trabajadores califiCiencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 137/145 Disminución de la sintomatología Elaboración de la experiencia Desarrollo de estrategias de autocuidado Evaluación de formas de reintegro laboral Preparación para el reintegro Objetivos Tratamiento TO Equilibrio ocupacional por autonomía Retorno al trabajo Equilibrio ocupacional por productividad 141 Artículo Original | Tomicic Alemka, et al. cados con problemas de salud mental de origen laboral en vistas al reintegro al trabajo. En primer lugar, se menciona que el reposo es una decisión exclusivamente médica y que tiene un fin orientado a manejar el estrés y la angustia en el paciente. Ahora bien, se señala también que el reposo es una medida habitual –que forma parte del protocolo actual de intervención– en aquellos trabajadores calificados con una enfermedad profesional (EP) y se lo piensa como un paréntesis de la vida cotidiana y una ayuda al tratamiento facilitando el reintegro al trabajo (promoviendo una mejor adaptación al entorno laboral). No obstante lo anterior, algunos de los entrevistados advierten que la extensión del reposo puede constituir un obstaculizador del reintegro laboral en el paciente, como queda expuesto en la Tabla 4. Figura 4. Esquema de Clasificación Jerárquico de la Categoría Reposo. Reposo como medida habitual en pacientes calificados con EP El reposo como una ayuda al tratamiento Reposo con fin estrictamente médico El reposo como un paréntesis de la vida cotidiana Reposo Reposos para enejar el estrés y la angustia Facilita el retorno al trabajo (mejor adaptación) Reposos como una desición exclusiva del psiquiatra La extensión del reposo como obstaculizador del retorno al trabajo Tabla 4. Extractos de opiniones vinculadas al reposo en el proceso de reintegro. IdentificaciónTexto E2:46 Tanto tiempo con reposo, a veces, termina siendo contraproducente, porque, insisto, es una situación en que no se define como un reposo que tiene fecha y tampoco son vacaciones. GF2:121-122 El tema del reposo es una ayuda al tratamiento, no es el tratamiento en sí. El eje del tratamiento muchas veces lo constituyen los fármacos y muchas veces la psicoterapia, el tema del reposo es un elemento paralelo que ayuda. En ninguna ocasión se te ha mencionado que el reposo o la licencia es el tratamiento. Siempre vamos a tener que tener presente el tema de la iatrogenización del paciente que, teniendo sus habilidades, si prolongamos en exceso el reposo, va a asumir la condición de estar incapacitado o de estar inhabilitado para ejercer alguna función: No, ya no soy capaz. Y luego ya no se le pasa. Ahora es un tremendo tema. Tabla 5. Extractos de opiniones vinculadas al reintegro al trabajo. IdentificaciónTexto GF2:225 (…) cuando el paciente está mucho tiempo con reposo, ahí se reco mienda el reintegro progresivo (…). Entonces tratamos de que sea así. E3:134 Desde que ingresan hasta que les toque el alta, que no necesariamente responde al momento en que empiezan a trabajar, porque muchas veces ellos se incorporan a trabajar entremedio y yo los sigo viendo igual. GF1:158-165 M2: es que va a depender del caso. Porque si, por ejemplo, la persona que lo autorizaba ya no está en la empresa o ya no está en el puesto de trabajo, no se justifica hacer un reintegro progresivo porque el actor estresor ya no está. Y se seguiría extendiendo la licencia porque un reintegro progresivo de acuerdo. H1: Una licencia parcial. M1: No, completa el reintegro progresivo; es a modo de terapia. El paciente está con reposo y nosotros le seguimos pagando. H2: Se siguen cargando los días perdidos a la empresa. M1: La empresa sigue con los días perdidos y eso si es un sistema que depende de la buena voluntad de la empresa porque la empresa no está, no es legal. M2: No podemos obligar a una empresa a recibir a un paciente estando con licencia médica. Ellos pueden decir: ¿sabes? que nosotros rechazamos este sistema. H1: Es un acto terapéutico entonces. M1: Sí, exacto y tampoco puedes [sic], o sea, este paciente que era como un león enjaulado no puede ir a reintegro aunque el psiquiatra me lo pida, no, aunque la empresa me diga que sí, ¡no! Porque la idea es un preámbulo al alta, o sea, en cualquier momento dado, él podría haber sido dado de alta, pero creemos que terapéuticamente se va a beneficiar con este reintegro. E6:113-116 Cuando hay un tema de hostigamiento u hostigamiento perseguido, claramente no va a haber confianza. Ahora hay otra tema, que vamos pasando al tema específico de ustedes, que esto de la comunicación mal hecha también influye mucho en la reinserción, porque está uno de nuestros motivos serios para reinsertar a la gente es que, sobre todo en casos complejos, es que el paciente se resista, no quiere volver (…). Porque tiene temor, tiene desconfianza, no sabe a lo que se va, salió mal de su empresa y han pasado dos meses y no ha tenido ningún contacto, solo el contacto que tiene son los rumores de los compañe ros que los llaman de vez en cuando y le dicen, oye supiste que andan diciendo que aquí te van a despedir [sic], que esto otro, que... Así son las comunicaciones, entonces eso genera una expectativa súper negativa y súper incierta del paciente y es muy difícil para nosotros poder revertir eso, también el cómo lo convencemos de que no es así o que, a lo mejor no es así. Figura 5. Esquema de Clasificación Jerárquico de la Categoría Reintegro. El reintegro al trabajo como resultado de la intervención La categoría Reintegro (ver Figura 5) hace referencia a las menciones de los entrevistados relativas al proceso y resultados del reintegro al trabajo en pacientes calificados con problemas de salud mental de origen laboral. Entre los aspectos señalados que se plantea el trabajo terapéutico dirigido al reintegro se incluyen: la generación de acuerdos sobre el retorno al trabajo con el paciente; el trabajo de desensibilización sistemática y la implementación de técnicas específicas; la exploración de características personales del paciente que pueden contribuir o no al retorno al trabajo; la relación del paciente con la empresa; y el tratamiento más allá del reintegro. Otro aspecto importante mencionado dice relación con la temporalidad del reintegro laboral. Se plantea de preferencia la realización de un retorno al trabajo de carácter progresivo, valorando que sea precoz, evitando así, entre otras consecuencias el prolongar el reintegro y la contaminación de los pacientes con informaciones informales de compañeros de trabajo, u otras personas vinculadas al contexto laboral, por ejemplo, abogados laborales. 142 Trabajo terapéutico para el reintegro Tiempo del reintegro Reintegro Reintegro progresivo Efectividad del reintegro Respecto al reintegro progresivo, en uno de los grupos focales y en una de las entrevistas se lo señala como una alternativa cuando el tiempo de reposo ha sido muy extendido o para que no se extienda innecesariamente (ver Tabla 5). Por su parte, y en relación a la “contaminación” de los pacientes, uno de los entrevistados lo asocia a los problemas en la comunicación de la situación de reposo por parte del trabajador y la proliferación bilateral de rumores que terminan dificultando el reintegro al trabajo. Finalmente, se plantean algunos aspectos relativos a la efectividad del reintegro: La desconfianza, las resistencias (e. g. actitud del empleador, la personalidad del paciente y la relación empleadorempleado), y las recaídas que podrían afectar y ser indicadores 137/145 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Reintegro Laboral en Trabajadores con Problemas de Salud Mental: La Perspectiva de los Tratantes negativos de la efectividad del reintegro. Por otro lado, a juicio de los entrevistados, intervención ambiental (empresa) y el seguimiento podrían incidir y ser indicadores positivos de la efectividad del retorno laboral. Discusión Este estudio se realizó teniendo en cuenta la magnitud del problema de la salud mental ocupacional, específicamente como un ámbito emergente y que representa un desafío para los actuales paradigmas de intervención en salud ocupacional y de orientación al efectivo retorno al trabajo. El propósito de esta investigación fue levantar información sobre los factores asociados con estos objetivos, considerando la experiencia y perspectiva de uno de los actores involucrados: psicólogos, psiquiatras y terapeutas ocupacionales. A partir de las cinco categorías emergentes –etapa de calificación, actitud de las empresas, objetivos de la intervención, reposo y retorno al trabajo– fue posible visualizar dos fenómenos transversales: Comunicación Tripartita y Proceso Orientado al Reintegro Laboral. Ambos hacen referencia tanto al proceso de intervención (desde el diagnóstico hasta el reintegro), como a los actores involucrados en este, ya sea de la mutualidad (psicólogos, psiquiatras y terapeutas ocupacionales) como también del contexto laboral inmediato (empleadores y compañeros de trabajo). El primer fenómeno transversal dice relación con la comunicación tripartita entre la mutualidad, el empleado y el empleador. Así, a lo largo del proceso, desde la calificación al reintegro, destaca la importancia de una comunicación oportuna y fluida desde la mutualidad hacia el trabajador y hacia el empleador. No sólo parece relevante la forma cómo se realiza esta comunicación, sino también los diferentes contenidos que adquiere a lo largo del proceso. Por una parte, en la etapa de calificación resulta fundamental que la mutualidad comunique a la empresa en qué estado de la evaluación se encuentra el trabajador y sobre la extensión del reposo otorgado a este. Por otra, durante la etapa de intervención aparece como relevante la comunicación al paciente del sentido y extensión de la licencia, y generar una instancia de comunicación entre empleado y empleador para establecer las condiciones apropiadas para el reintegro laboral. Al respecto, estudios internacionales han destacado el papel de la comunicación entre los distintos actores involucrados43,44, y las características del diálogo entre el supervisor directo y el trabajador en los sentimientos y cogniciones del trabajador respecto a su lugar de trabajo, y su consiguiente reintegro.4,45 Karlson et al.45 relevan la importancia de que este diálogo se oriente hacia la búsqueda de un ajuste entre las expectativas del trabajador y las del supervisor respecto al desempeño del primero durante el reintegro, siendo fundamental una actitud del supervisor directo caracterizada por la apertura, flexibilidad, atención, empatía y apoyo. En relación con el momento de establecer esta comunicación tripartita, y en coherencia con lo planteado por los entrevistados en el presente estudio, los hallazgos respecto a la importancia del contacto precoz entre trabajador y empleador no son consistentes. Por un lado, algunas investigaciones han mostrado que el contacto temprano entre el empleador y el trabajador no siempre constituye un facilitador para el proceso de reintegro.30 Por otro, se enfatiza que mantener desde el inicio una actitud de apoyo del empleador hacia el trabajador permite preservar la relación laboral y promover su reintegro.43,46 El segundo fenómeno transversal dice relación con la comprensión del reintegro al trabajo como el foco que guía todo el proceso de atención de la mutualidad sobre un trabajador que es admitido por un problema de salud mental. Respecto de este fenómeno, emerge como un aspecto relevante, y que oficia de contexto, la idea de que la mutualidad ejerce un rol de mediación entre ambos beneficiarios: el trabajador y la empresa. En esta mediación, la mutualidad instalaría el reintegro al trabajo como el problema a resolver entre ambas partes. En este marco, surgen imaginarios y representaciones sobre las neurosis laborales que imprimen una particular concepción respecto a las dificultades que presenta la intervención y negociación del retorno al trabajo de los empleados. Así, en el caso de los problemas de salud mental –a juicio de los entrevistados– la intervención en vistas a un reintegro sería más difícil tanto por las características del trabajador (e. g. paciente difícil) como por las reticencias de la empresa a asumir la responsabilidad del problema (e. g. agente de riesgos vinculados a un proceso, por ejemplo, hostigamiento). No obstante estas dificultades, todos los entrevistados señalan que las intervenciones, tanto sobre el trabajador como sobre la empresa, debieran orientarse al retorno al trabajo. Esto ya ha sido señalado por Karlson et al.46, quienes subrayan la necesidad de que la intervención tenga una clara orientación al lugar de trabajo, y que exista la posibilidad real de desarrollar cambios en la situación laboral, permitiendo un manejo beneficioso del proceso de rehabilitación. Asimismo, se ha observado que una atención psiquiátrica especializada en el ámbito ocupacional disminuye el tiempo de retorno al compararse con la atención habitual.5 En el proceso de tratamiento, se plantea como un ideal que el reintegro sea precoz y de carácter progresivo, que no sólo considere el trabajo de preparación sobre el trabajador, sino también sobre el contexto laboral que lo recibe, al modo de un nuevo EPT orientado al retorno efectivo. En otras palabras, el diseño de un estudio del puesto para el retorno al trabajo. Asociado con lo anterior, vale decir con las características específicas que debiese considerar una intervención orientada al trabajo, Muijzer et al.43 han señalado que esta debiese ser temprana y enfocada en el trabajador, en la reducción del estrés, el entrenamiento en habilidades, y en el apoyo del supervisor en el trabajo. Por último, el reposo, como una categoría emergente, concita por sí misma un particular interés en los entrevistados y para el proceso de reintegro. La utilización de este instrumento (i. e. licencia médica) muchas veces resultaría desarticulada de otras intervenciones orientadas a este proceso de retorno laboral. El reposo se utilizaría indiscriminadamente, más por un estándar protocolar y/o legal que como un uso terapéutico, tal como fue su concepción de origen. Al mismo tiempo, al ser de uso y manejo exclusivo del médico-psiquiatra, queda a veces totalmente separado de la visión de los otros miembros del equipo, quienes podrían tener una postura diferente con respecto a este tiempo de reposo para el trabajador. Además, la experiencia de algunos equipos de trabajo entrevistados es que el reposo puede ser iatrogénico de la posibilidad de recuperación y reintegro laboral efectivo. Al respecto, Flach, Groothoff, Krol & Bültmann33, en su investigación sobre primer retorno al trabajo y duración del reposo en trabajadores con problemas de salud mental observaron que, en el caso de licencias prolongadas, más que los síntomas es la predominancia de factores psicosociales que rodean al trabajador la que influye en el reintegro. No obstante Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 137/145 143 Artículo Original | Tomicic Alemka, et al. lo anterior, y en un sentido aparentemente opuesto, estos autores constataron también que el diagnóstico clínico tiene una fuerte asociación con el proceso de reintegro y la duración total del reposo por enfermedad. En conjunto, estos dos fenómenos emergentes y transversales – comunicación tripartita, y el reintegro como foco y guía del proceso de intervención–, sugieren acciones específicas (por ejemplo, la consideración de los tiempos para el establecimiento de la comunicación entre los actores; la rapidez de la intervención y la orientación precoz de esta hacia el proceso de retorno; el uso de la licencia como una herramienta de intervención; el estudio del puesto de trabajo para generar condiciones óptimas para el retorno del trabajador) que se alinean con la literatura internacional que plantea una serie de prácticas para el manejo de la ausencia laboral y el retorno al trabajo. En una revisión sistemática reciente, estas prácticas son integradas en un modelo procesual y secuencial de seis etapas que consideran el período de reposo, el contacto precoz con el trabajador, una intervención que incorpore la evaluación del trabajador en su lugar de trabajo, el desarrollo de un plan de reintegro, el reintegro propiamente tal y, por último, un seguimiento del proceso de retorno al trabajo.47 Fortalezas y limitaciones de la investigación Una limitación de este estudio es que no participan en él dos de los principales actores involucrados en el proceso de retorno al trabajo: trabajador y empresa. En este sentido, una comprensión más contextualizada sobre el fenómeno estudiado requeriría incorporar la perspectiva de los trabajadores y sus empleadores sobre este proceso. Sin embargo, los resultados obtenidos podrían constituir una buena base para estudios posteriores que triangulen, incorporando la visión de estos otros actores. Aun así, los hallazgos presentados, basados en las experiencias y conocimiento local, permiten esbozar guías de intervención que contribuyan a enriquecer los tratamientos e intervenciones actuales orientadas a un retorno al trabajo efectivo. Financiamiento Este trabajo recibió financiamiento de la Fundación Científica y Tecnológica de la Asociación Chilena de Seguridad (Proyecto FUCYT P0126/2012) y contó con el apoyo de la Iniciativa Científica Milenio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Proyecto NS100018. REFERENCIAS 1.Lemieux, P. Durand, M. & Hong, Q. Supervisors' perception of the factors influencing the return to work of workers with common mental disorders. Journal of Occupational Rehabilitation. 2011; 21(3):293-303. 2. Macdonald, S. Maxwell, M. Wilson, P. Smith, M. Whittaker, W. Sutton, M. & Morrison, J. A powerful intervention: general practitioners'; use of sickness certification in depression. BMC family practice. 2012; 13: 82-91. 3.Lagerveld, S. E. Blonk, R. W. Brenninkmeijer, V. Wijngaards-de Meij, L. & Schaufeli, W. B. Work-focused treatment of common mental disorders and return to work: a comparative outcome study. Journal of occupational health psychology. 2012; 17(2): 220-234. 4. Hees, H., Nieuwenhuijsen, K., Koeter, M., Bultmann, U. & Schene, A.H. (2012). Towards a new definition of return-to-work outcomes in common mental disorders from a multi-stakeholder perspective. PLoS One. 2012; 7(6): 1-6 5. Van der Feltz-Cornelis, C. Hoedeman, R. Jong, F. Meeuwissen, J. Drewes, H. Van der Laan, N. & Ader, H. Faster return to work after psychiatric consultation for sick listed employees with common mental disorders compared to care as usual. A randomized clinical trial. Neuropsychiatric disease and treatment. 2010; 6: 375-385. 144 6. D'Amato, A., & Zijlstra, F. Toward a climate for work resumption: the nonmedical determinants of return to work. Journal of occupational and environmental medicine. 2010; 52: 67-80. 7. Organización Internacional del Trabajo. Evolución demográfica y pensiones en Chile. Seguridad social y reforma del sistema de pensiones en Chile. OIT Notas. Santiago. Chile. 2006 8. Ansoleaga, E. Sintomatología depresiva y consumo riesgoso de alcohol en trabajadores expuestos a factores psicosociales laborales adversos: Un asunto pendiente en Salud Pública. (Tesis doctoral inédita). Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Escuela de Salud Pública, Chile. 2013 9. Dejours, C. Trabajo y desgaste mental. Una contribución a la psicopatología del trabajo. Editorial Humanitas. Buenos Aires. Argentina. 1992 10. Hees, H. de Vries, G. Koeter, M. & Schene, A. Adjuvant occupational therapy improves long-term depression recovery and return-to-work in good health in sick-listed employees with major depression: results of a randomised controlled trial. Occupational and Environmental Medicine. 2012: 1-9. 11. Verdonk, P., de Rijk, A., Klinge, I., & de Vries, A. Sickness absence as an interactive process: Gendered experiences of young, highly educated women with mental health problems. Patient Education and Counseling. 2008; 73(2): 300-306. 137/145 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Reintegro Laboral en Trabajadores con Problemas de Salud Mental: La Perspectiva de los Tratantes REFERENCIAS 12. Roelen, C., Norder, G. Koopmans, P. van Rhenen, W. van der Klink, J. & Bültmann, U. Employees sick-listed with mental disorders: who returns to work and when?. Journal of occupational rehabilitation. 2012; 22(3): 409-417. 13. St-Arnaud, L., Pelletier, M., & Briand, C. The Paradoxes of Managing Employees' Absences for Mental Health Reasons and Practices to Support Their Return to Work. Journal Social Action in Counseling & Psychology. 2011; 3(2): 36-52. 14. Ahlstrom, L. Hagberg, M. & Dellve, L. Workplace Rehabilitation and Supportive Conditions at Work: A Prospective Study. Journal of occupational rehabilitation. 2012; 23(2): 248–260. 15. Díaz, C. Actividad Laboral y Carga Mental de Trabajo. Ciencia & Trabajo. 2010; 12(36): 281-292. 16.Tennant, C. Work-related stress and depressive disorders. Journal of Psychosomatic Research. 2001; 51(5): 697-704. 17. Willert, M., Thulstrup, A., & Bonde, J. Effects of a stress management intervention on absenteeism and return to work-results from a randomized wait-list controlled trial. Scandinavian Journal Work, Environment & Health. 2012; 37(3): 186-195. 18.Houtman, I., & Kompier, M. Trabajo y Salud Mental. En J. Mager (Ed.), Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. 2001: 5.1-5.4. Disponible en http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e88840 60961ca/?vgnextoid=a981ceffc39a5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgne xtchannel=9f164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 19. Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. Organización del Trabajo, Salud y Riesgos Psicosociales. Guía del delegado y delegada de prevención. Paralelo Edición. Barcelona. España. 2005. Disponible en http://www.istas.ccoo.es/ descargas/guia%20de%20sensibilizacion%20def.pdf 20. Wang, J., Schmitz, N., Dewa, C., & Stansfeld, S. Changes in perceived job strain and the risk of major depression: results from a population-based longitudinal study. American Journal of Epidemiology. 2009; 169(9): 1085-1091. 21. Chile. Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo & Instituto de Seguridad Laboral. Informe Interinstitucional: Primera encuesta nacional de empleo, trabajo, salud y calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras de Chile. 2011. Disponible en http://www.eligevivirsano.cl/wp-content/uploads/2012/01/ Informe-Encuesta-ENETS-2009-2010.pdf 22. Ansoleaga, E., & Miranda, G. Depresión y condiciones de trabajo: revisión actualizada de la investigación psicosocial. 2011. Revista Costarricense de Psicología. 2014; 33 (1): 1-14. 23. Superintendencia de Seguridad. Licencias tramitadas por problemas de salud mental. Santiago. Chile. 2008 24. Fondo Nacional de Salud. Boletín Estadístico 2006–2007. Santiago. Chile. 2008. 25. Pezoa, M. Análisis de las licencias médicas curativas en Isapres 2007-2008. Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). Santiago. Chile. 2008. 26. Asociación Chilena de Seguridad. Salud Mental Ocupacional. Santiago. Chile. 2013. Recuperado de http://www.achs.cl/portal/Empresas/Paginas/Salud-Mental.aspx 27.Trucco, M., & Rebolledo, P. Neurosis profesional o enfermedad común. Síntomas y estresores. Revista Médica de Chile. 2011; 139: 1370-1377. 28. Rebolledo, P. Neurosis Ocupacionales: Experiencia ACHS. Manuscrito no publicado. 2007 29. De Vente, W. Kamphuis, J. Emmelkamp, P., & Blonk, R. Individual and group cognitive-behavioral treatment for work-related stress complaints and sickness absence: a randomized controlled trial. Journal of occupational health psychology. 2008; 13(3): 214-231. 30. Tjulin, Å. Maceachen, E. & Ekberg, K. Exploring the meaning of early contact in return-to-work from workplace actors' perspective. Disability & Rehabilitation. 2008; 33(2): 137-145. 31. Ruwaard, J. Lange, A. Schrieken, B. Dolan, C. V., & Emmelkamp, P. The Effectiveness of Online Cognitive Behavioral Treatment in Routine Clinical Practice. Plos ONE. 2012; 7(7): 1-9. 32. Nielsen, M. B. Madsen, I. E. Bultmann, U., Christensen, U. Diderichsen, F. & Rugulies, R. Predictors of return to work in employees sick-listed with mental health problems: findings from a longitudinal study. European Journal Public Health. 2011; 21 (6): 806-811. 33. Flach, P. Groothoff, J. Krol, B. & Bultmann, U. Factors associated with first return to work and sick leave durations in workers with common mental disorders. European Journal Public Health. 2012; 22(3): 440-445. 34. Ansoleaga, E. Garrido, P. Domínguez, C. Castillo, S. Lucero, C. Tomicic, A., & Martínez, C. Facilitadores del Reintegro Laboral en Trabajadores con Patología Mental de Origen Laboral: Una Revisión Sistemática. en Prensa. Revista Médica de Chile 2015. 35.Garrido, P. Ansoleaga, E. Tomicic, A. Domínguez, C. Castillo, S. Lucero, C. & Martínez, C. Afecciones de Salud Mental y el Proceso de Retorno al Trabajo: una Revisión Sistemática. Ciencia & Trabajo. 2013; 15 (48): 105-113. En prensa. 36. Ansoleaga, E. Martínez, C. Garrido, P. Tomicic, A. & Lucero, C. Indicadores de Efectividad en Intervenciones para el Reintegro al Trabajo y Evaluación de su Impacto Preventivo de Recaídas en Trastornos Depresivos Calificados de Origen Laboral (PROYECTO FUCYT P0126). Manuscrito no publicado. 2012 37. Patton, M. Q. Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.). Sage Editorial. Newbury Park. California. 1990. 38. Flick, U. Introducción a la investigación cualitativa. Editorial Paideia. Madrid. 2004. 39. Charmaz, K. Constructing Grounded Theory. A practical guide through qualitative analysis. Sage. London. 2006. 40. McLeod, J. Qualitative research in counseling and psychotherapy. London: Sage. London. 2001. 41. Corbin, J. & Strauss, A. Basics of qualitative research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (3rd ed.). Sage. London. 2008. 42. Ponterotto, J. G. (2006). Brief note on the origins, evolution, and meaning of the qualitative research concept “thick description”. The Qualitative Report. 2006; 11: 538-349. Disponible en http://www.nova.edu/ssss/QR/ QR11-3/ponterotto.pdf 43. Muijzer, A. Brouwer, S. Geertzen, J.H. & Groothoff, J.W. Exploring factors relevant in the assessment of the return-to-work process of employees on long-term sickness absence due to a depressive disorder: a focus group study. BMC Public Health. 2012; 12: 103-110. 44. Martin, M.H. Nielsen, M.B. Petersen, S.M. Jakobsen, L.M. & Rugulies, R. Implementation of a coordinated and tailored return-to-work intervention for employees with mental health problems. Journal of occupational rehabilitation. 2012; 22(3): 427-436. 45. Karlson, B., Jönsson, P., Pålsson, B., Åbjörnsson, G., Malmberg, B., Larsson, B. & Österberg, K. Return to work after a workplace-oriented intervention for patients on sick-leave for burnout -a prospective controlled study. BMC Public Health. 2010; 10: 301-310. 46. Muijzer, A. Groothoff, J.W. Geertzen, J.H. & Brouwer, S. Influence of Efforts of Employer and Employee. Journal Occup Rehabil. 2011; 21(4): 513-519. 47. Durand, M. J. Corbière, M. Coutu, M. F. Reinharz, D. & Albert, V. A review of best work absence management and return-to-work practices for workers with musculoskeletal or common mental disorders. Work Journal Prevention, Assessment and Rehabilitation. 2014; 48(4): 579-589. Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 137/145 145 Artículo Original Conocimiento y Evaluación Acerca de las Mutuales de Seguridad en Chile Public knowledge and evaluation of occupational safety and health insurance institutions in Chile Juan Carlos Oyanedel1, Héctor Sánchez2, Manuel Inostroza2, Camila Mella3, Salvador Vargas3 1. Departamento de Gestión y Políticas Públicas, Facultad de Administración y Economía, Universidad de Santiago de Chile. 2. Instituto de Salud Pública, Universidad Andrés Bello. Santiago, Chile. 3. Facultad de Administración y Economía, Universidad de Santiago de Chile. RESUMEN Este artículo presenta el nivel de conocimiento y evaluación de las mutuales de seguridad, aseguradoras privadas de accidentes laborales y enfermedades profesionales en Chile. Se aplicó una encuesta telefónica a 300 trabajadores dependientes residentes en hogares ubicados en las zonas urbanas de Santiago de Chile. Los hogares fueron seleccionados de forma aleatoria sobre la base de un listado público de teléfonos de hogares. Los resultados muestran que la mayor parte de los encuestados sabe en qué consisten estas instituciones, pero aproximadamente un tercio afirma no tener conocimiento del sistema. Las evaluaciones más altas respecto a la información recibida de las mutuales están en el área de beneficios no relacionados al trabajo (por ejemplo, descuentos en establecimientos educacionales y tiendas) y a las coberturas en salud en caso de accidente. Para aquellos usuarios que han sufrido un accidente laboral, las valoraciones más altas están en el área de atención médica y rehabilitación, mientras las más bajas se encuentran en las prestaciones asociadas a traslado hacia los centros asistenciales, así como de los procedimientos administrativos asociados al tratamiento del accidente. Se concluye que resulta necesario promover el conocimiento de las actividades de las mutuales y mejorar las estrategias de promoción de actividades de prevención de accidentes ocupacionales con el objeto de hacer más eficiente su rol público. De igual manera, la información recolectada permite identificar los procedimientos de apoyo al tratamiento de accidentes como una de las áreas de mejora en el marco de la atención de salud ocupacional. ABSTRACT This article presents the level of public knowledge and evaluation towards Mutuales de seguridad -private occupational safety and health insurance institutions- in Chile. The sample is composed by phone interviews to 300 adult dependent workers living in households located in urban areas of Santiago de Chile. Households were selected through random dialling. The results show a high proportion of workers declaring to know what these institutions are, while about a third declares not to have information about them. Regarding information provided by mutuales, they report higher satisfactionwith information associated to benefits non-related to health and safety (for instance, discounts) and with those associated with the coverage in case of accident. For those who have suffered an occupational accident, the most valued areas of the service are the medical attention and the rehabilitation process, while the least valued areas are the process of transportation from the site of accident to the medical centre and the administrative process associated to the accident’s treatment. These results highlight the need for better strategies to promote activities aiming to prevent occupational accidents. They also make clear that there is space for improvement in the area of support activities related to accidents treatment. Key words: Occupational health, Occupational accidents, Occupational safety and health insurance, Public opinion, Cross-sectional study. (Oyanedel J, Sánchez H, Inostroza M, Mella C, Vargas S, 2014. Conocimiento y Evaluación Acerca de las Mutuales de Seguridad en Chile. Cienc Trab. Sep-Dic; 16 [51]: 146-151). Palabras claves: salud laboral, accidentes laborales, mutuales de seguridad, opinión pública, estudio transversal. Introducción Correspondencia / Correspondence: Juan Carlos Oyanedel, PhD Facultad de Administración y Economía, Universidad de Santiago de Chile Fanor Velasco 43. Santiago, Chile Tel.: +56 (9) 94327972. e-mail: [email protected] Recibido: 12 de Junio 2014 / Aceptado: 22 de Octubre 2014 146 El sistema de salud en Chile se caracteriza por la presencia de actores privados y públicos en la provisión de prestaciones sanitarias. Las reformas llevadas a cabo en la década de 1980, consagraron a dos instituciones como las más relevantes en esta materia1, 2. Una de ellas es el Fondo Nacional de Salud (FONASA), a cargo del Estado a través del Ministerio de Salud, mientras que la segunda está conformada por las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE). Los cotizantes deben abonar un porcentaje mínimo de su salario, que en el caso del sistema público es fijo 146/151 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Conocimiento y Evaluación Acerca de las Mutuales de Seguridad en Chile (7%), mientras que en el sector privado fluctúa de acuerdo al contrato específico que se suscriba, el cual depende del riesgo y los beneficios que involucre. Aquellas personas sin capacidad monetaria de cotizar son incluidas en FONASA automáticamente, pudiendo optar a beneficios en salud. Las ISAPRE pueden ser abiertas o cerradas3, donde las primeras son aquellas disponibles para cualquier cotizante que pueda pagar alguno de los planes que estas instituciones ofrecen. Las segundas, por otra parte, se caracterizan por estar limitadas a un determinado grupo de trabajadores, ya sea por su pertenencia a alguna empresa o rama de la producción. Un ejemplo de este tipo de aseguradora lo constituyen las asociadas a las divisiones administrativas de la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO). Un tercer actor involucrado está conformado por las mutuales de seguridad4,5,6, que se ocupan sólo de cubrir prestaciones asociadas a accidentes laborales y enfermedades profesionales. Estas nacen en la década de 1950, consolidándose legalmente en 1968. Las mutuales se caracterizan por ser instituciones privadas sin fines de lucro, existiendo tres en Chile: Asociación Chilena de Seguridad, Mutual de Seguridad e Instituto de Seguridad del Trabajo. Este tipo de aseguradora se torna particularmente importante dados los antecedentes que existen tanto a nivel global como nacional referido a accidentabilidad laboral. De acuerdo a estimaciones realizadas para América Latina, la tasa de fatalidad producto de causas relacionadas con el trabajo es 17,2 por cada 100.000 trabajadores, mientras que para Chile dicha tasa rondaría los 14,7. En el caso de los accidentes no fatales, estos alcanzan una tasa de 13.192 por cada 100.000 trabajadores para América Latina mientras que la tasa de Chile es de 11.182 por cada 100.000 habitantes7. Desde una perspectiva longitudinal, los accidentes y enfermedades con resultado de muerte han aumentado en términos absolutos, pero las tasas han disminuido8. A nivel latinoamericano, existe una alta incidencia de accidentes relacionados con el trabajo, aun cuando el reporte sería menor a la cifra real. Las principales razones que se aducen para explicar estos niveles de accidentabilidad se relacionan con el riesgo asociado a determinadas actividades económicas, así como a la falta de esfuerzos preventivos por parte de empleadores y gobiernos9. En Chile, entre el año 2002 y el 2012, la tasa de accidentabilidad disminuyó aproximadamente dos puntos porcentuales, desde un 8,72% a un 5,99%. A su vez, se observa que este decrecimiento no manifiesta retrocesos en el período señalado10-11. Los datos de la Primera Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo, Salud y Calidad de Vida de los Trabajadores y Trabajadoras en Chile12 señalan que un 6,4% de los hombres y un 6,2% de las mujeres sufrieron un accidente laboral durante los últimos doce meses, mientras que al segmentar por zona geográfica de residencia las personas del área urbana tuvieron una incidencia de un 6,6%, mientras que las de áreas rurales, un 4,0%. De acuerdo a estos datos, los trabajadores de niveles socioeconómicos más bajos son los más afectados por este tipo de dolencias. A su vez, los antecedentes presentados por esta misma encuesta dan cuenta de que las enfermedades que fueron reconocidas como profesionales alcanzan al 29,5% del total. Un dato relevante es que, en este tipo de dolencia, el reconocimiento es ostensiblemente mayor en los patrones o empleadores (93,2%) que en el resto de las categorías ocupacionales, siendo la de menor reconocimiento los trabajadores por cuenta propia. La importancia de la temática de la prevención y tratamiento de accidentes laborales y enfermedades profesionales, de acuerdo a los datos objetivos presentados, resulta manifiesta. Sin embargo, una pregunta que necesariamente debe plantearse, y que se erige como el objetivo de la presente investigación, es si los propios trabajadores conocen las instituciones que tienen a su cargo estas funciones, así como la evaluación que de estas hacen. Este problema adquiere particular relevancia en la medida de que los empleadores tienen fuertes incentivos económicos para subdeclarar los accidentes laborales, en tanto que las empresas deben financiar el sistema de mutuales de seguridad de acuerdo a la accidentabilidad de sus trabajadores13. A su vez, las transformaciones de la estructura social chilena, con una fuerte expansión del sector terciario14, conllevan un aumento de riesgos psicosociales, asociadas a la utilización flexible del tiempo, riesgos ergonómicos y salud mental15. Asimismo, el punto nodal que justifica la contribución del estudio que se presenta dice relación con la falta de especificidad acerca de este tipo de aseguradoras en las diferentes investigaciones realizadas a través de encuestas, en la medida que se concentran en aspectos asociados a percepciones acerca de la seguridad y salud del lugar de trabajo16, así como en las inconsistencias entre la preocupación sobre el tema y las escasas acciones coherentes con ella17. En materia de políticas públicas el estudio sobre esta área puede incidir en una mayor cobertura ante accidentes laborales y enfermedades profesionales, fruto del conocimiento que se puede generar una vez que se diagnostique adecuadamente el estado actual entre los trabajadores chilenos. De este modo, el artículo presenta a continuación la metodología utilizada para abordar el problema de investigación. Posteriormente, se presentan los principales resultados, enfatizando el conocimiento y evaluación de las mutuales de seguridad. Finalmente, se concluye destacando la necesidad de seguir avanzando en materia informativa para efectos de optimizar la seguridad laboral en Chile. Materiales y métodos La población del estudio corresponde a trabajadores dependientes mayores de 18 años residentes en el Gran Santiago. Se escogió este grupo en la medida que es el directo beneficiario de las aseguradoras de salud como las mutuales. La muestra fue seleccionada aleatoriamente del listado público de teléfonos de hogares particulares de la ciudad de Santiago. El procedimiento incluyó, en primer lugar, el contacto con el hogar; y, posteriormente, la aplicación de la entrevista a un trabajador dependiente del hogar seleccionado de forma aleatoria. La muestra alcanzó un total de 300 casos, los que fueron ponderados por sexo, nivel socioeconómico y edad, con el objeto de obtener así un error de ±5,6%, para un nivel de confianza del 95%. Tabla 1. Distribución de la muestra. Sexo Nivel Socioeconómico Edad Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 146/151 Hombre43% Mujer57% ABC111% C222% C328% D39% 18-3031% 31-4525% 46-5924% 60 o más 20% 147 Artículo Original | Oyanedel Juan, et al. La recolección de datos se realizó a través de un cuestionario estructurado con preguntas cerradas, elaborado luego de una revisión de antecedentes empíricos y teóricos, además de consulta a expertos en materia de seguridad laboral y sistema de salud. La aplicación de la batería de preguntas se efectuó vía telefónica, durante el mes de marzo de 2013, previa capacitación de un equipo de encuestadores para la correcta consecución de esta fase de la investigación. Los datos fueron analizados a través del paquete estadístico IBM-SPSS v. 20. Las variables que se seleccionaron para el análisis corresponden a nueve dimensiones: conocimiento de mutuales; afiliación; beneficios; utilización de servicios; fuentes de información; evaluación de la información proporcionada sobre las mutuales; accidentabilidad; complejidad de prestaciones; y, evaluación del servicio. Las razones que llevaron a escoger los indicadores de estos factores radican en que el desconocimiento es una barrera importante para no acceder a atenciones de salud en caso de accidentes laborales o enfermedades profesionales, tal como evidencia la Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo, Salud y Calidad de Vida de los Trabajadores y Trabajadoras en Chile12. Así, la percepción y, sobre todo, el conocimiento acerca de las mutuales es un elemento de suma importancia para mejorar la salud de los trabajadores. El análisis que se presenta da cuenta de una aproximación descriptiva y exploratoria, constituyendo una primera revisión empírica a este tema. Resultados En primer lugar, es posible constatar que, del total de encuestados, el 66% manifiesta conocer en qué consisten las mutuales de seguridad. Del total, el 51% de ellos declara que la empresa en donde actualmente trabaja “no” se encuentra afiliada a alguna de las mutuales existentes. Por otra parte, del 49% que declara que su empresa “sí” está afiliada, el 28% lo está en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS); el 12% al Instituto de Seguridad del Trabajo (IST); y, finalmente, el 9% en la Mutual de Seguridad. A su vez, el 63% declara que “no” conoce cuáles son los beneficios y cobertura de las mutuales de seguridad. En otra dimensión, el 69% declara “no” haber utilizado alguno de los servicios proporcionados por su mutual. Por otra parte, dentro del 33% que “sí” los conoce, el 23% lo hace por la “atención por enfermedades profesionales”; un 4% señala que “ha utilizado otras prestaciones”; un 3% que ha recibido “atención por enfermedades comunes” e igual porcentaje ha recibido “capacitación en prevención de riesgos”. Del total de personas que se han atendido en alguna mutual de seguridad, el 38% supo de ese derecho a través de “capacitaciones realizadas por la misma mutual”, le sigue un 19% que declara haberse enterado a través de “otros medios”; un 17%, que sostiene que supo gracias a “compañeros de trabajo”; un 16% que señala que se enteró mediante “representantes de la mutual en la empresa”; un 7% a través del “prevencionista de riesgos de su empresa”; y, finalmente, sólo el 3% declara que se enteró a través de “medios de comunicación”. (Tabla N° 2). Asimismo, los encuestados que han recibido atención en alguna mutual de seguridad evalúan con una nota promedio de 5,4 la información entregada sobre los programas de beneficios (en escala de 1 a 7, donde 1 es “muy malo” y 7 “muy bueno”). Le sigue, la “cobertura de salud por enfermedad laboral”, con un 148 Tabla 2. Resultados. ¿Sabe en qué consisten las No 34% mutuales de seguridad Sí 66% ¿Sabe si su empresa está afiliada No 51% a alguna mutual de seguridad? Sí, Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) 12% Sí, Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) 28% Sí, Mutual de Seguridad (Cámara Ch. de la Construcción) 9% Sí, Instituto de Seguridad Laboral (ISL) 0% ¿Sabe cuáles son los beneficios y cobertura de las mutuales No63% de seguridad? Sí 37% ¿Alguna vez ha utilizado alguno de los servicios promocionados No69% por su mutual? Sí 31% ¿Cómo supo que tenía derecho Capacitaciones realizadas por la mutual 38% a ser atendido por la mutual? Representante de la mutual en la empresa16% Prevencionista de riesgos 7% Compañeros/as de trabajo 17% Medios de Comunicación 3% Otro 18% ¿Qué nota le pone a la información Programa de beneficios 5,4 que la mutual le entrega en…? Cobertura de salud por enfermedad laboral5,3 Cobertura de salud por enfermedad común4,4 Beneficios familiares 3,2 Capacitación en prevención de riesgos 4,1 Durante los últimos 12 meses, ¿ha sufrido alguna enfermedad No 81% o accidente laboral? Sí 19% Con respecto a la prestación de Complicado, ningún compañero/a de servicios entregada, trabajo sabía qué hacer 11% ¿cómo describiría el proceso? Complicado, hubo que comprobar ante la mutual que fue un accidente laboral 23% Sencillo, existe un protocolo claro en la empresa para el traslado de accidentados a la mutual 49% Sencillo, existe un protocolo claro en la empresa para el traslado de accidentados a la clínica/consultorio 2% Otro 16% ¿Qué nota le pone a los siguientes Tiempo de espera para traslado 4,8 elementos de la atención? Calidad del traslado 3,4 Procedimientos administrativos 4,8 Recepción en el centro de salud (trato) 5,3 Calidad de la atención médica recibida 5,8 Programa de rehabilitación 6,2 Según experiencia 5,5 promedio de 5,3; la “capacitación de prevención de riesgos” con un promedio de 4,1; y la “cobertura de salud por enfermedad común” con un promedio de 4,0. Al respecto, cabe precisar que la calidad de la información entregada respecto a los “beneficios familiares” obtiene nota deficiente, con un promedio de 3,0. Por otra parte, el 19% de los entrevistados señala haber sufrido alguna enfermedad o accidente laboral durante el último año. En lo referente a la prestación entregada a raíz de estas situaciones, del total de encuestados que padecieron alguno, el 57% dice que su atención fue “sencilla, debido a la existencia de un protocolo claro para el traslado de accidentados a la mutual”. Le sigue el 18% que señala que su atención fue “complicada, debido a que hubo que comprobar ante la mutual que fue un accidente laboral”; el 12% que sostiene que “otro” fue el procedimiento de atención; el 11% que señala que la atención fue “complicada, ya que ningún compañero de trabajo sabía qué hacer”; y, finalmente, sólo el 2% 146/151 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Conocimiento y Evaluación Acerca de las Mutuales de Seguridad en Chile manifestó que fue “sencilla, pues existe un protocolo claro para el traslado de accidentados a la clínica/consultorio”. A su vez, los encuestados que han recibido atención por algún accidente o enfermedad laboral evalúan con nota promedio de 5,0 el “tiempo de espera para traslado” y la “recepción en el centro de salud; y con un 4,8 los “procedimientos administrativos de atención”. Cabe señalar, que la “calidad del traslado” obtiene nota deficiente, con un promedio de 3,0. Finalmente, las personas que han recibido atención por algún accidente o enfermedad laboral evalúan con nota 6,0 (como promedio) la “calidad de la atención médica recibida” y el “programa de rehabilitación”. En términos generales, la “experiencia de atención” recibe nota 5,0 como promedio. Discusión Los resultados explicitados presentan un panorama complejo sobre el rol de las mutuales de seguridad en Chile. Los resultados muestran una positiva evaluación respecto a la información que estas prestan, la sencillez en la atención y su calidad general. Señalan también que la propia acción de las mutuales es la reportada como más importante para conocer los beneficios que proveen estas instituciones, en tanto que las capacitaciones que realizan son el medio más frecuentemente señalado en dicho ítem. No obstante, la otra cara de la moneda indica que un tercio de los trabajadores no conoce la existencia de las mutuales y, más aún, el 51% de ellos señala no conocer si su empresa está o no asociada a una. Esto constituye, sin duda, una limitación al ejercicio de los derechos de los trabajadores, en tanto indica que prácticamente la mitad de los entrevistados no ha recibido información alguna respecto a su protección de salud ocupacional en su actual empleo. Esto de acuerdo a estudios en Chile es señalado como una barrera en el acceso a prestaciones de salud fruto de enfermedades profesionales o accidentes laborales12. El aspecto más crítico radica en el escaso dominio de los beneficios que conlleva el ser parte de una mutual. Es decir, se sabe en qué consiste una mutual, pero no la especificidad de los derechos que conlleva ser parte de una. Esto adquiere una particular urgencia, ya que los datos a nivel internacional, dan cuenta de que los trabajadores, aun cuando consideran importante la seguridad, no toman acciones concretas para mejorarla17, lo que puede ser explicado por la percepción de que las empresas se encuentran preocupadas seriamente de este tema, restando así importancia a la iniciativa individual. Esto hace más relevante aún el aumentar los esfuerzos por parte de las mutuales para promover de forma más activa sus beneficios. Es relevante también mencionar las diferencias en la valoración respecto a la información recibida por parte de las mutuales. Mientras la información de beneficios no relacionados con la salud ocupacional es altamente valorada (5.4 de 7 puntos), la información respecto a prevención de riesgos ocupacionales posee una baja valoración (4.1 de 7). Esta baja valoración de la información respecto a la prevención de riesgos (una de las razones de ser de las mutuales) abre una línea de investigación respecto a cómo hacer más amena y entretenida la provisión de información sobre prevención de riesgos laborales a los trabajadores. La baja valoración de este elemento crítico para la reducción de accidentes cons- tituye un llamado de atención respecto a cómo transmitir de forma eficiente comportamientos que faciliten el trabajo seguro. Por otro lado, entre los aspectos más relevantes entregados por esta mirada exploratoria está el hecho de que el 19% de los trabajadores entrevistados señale haber sido víctima de un accidente laboral o enfermedad profesional. Esta cifra da cuenta de una visión distinta a la entregada por las estadísticas oficiales, que para el año 2012 reportó tasas cercanas al 6% en el caso del primer tipo de incidente, y el 11% para el segundo. Por otro lado, resulta preocupante que el 18% de los entrevistados que reportan haber sufrido algún tipo de accidente señalen que su atención fue “complicada, debido a que hubo que comprobar ante la mutual que fue un accidente laboral”. Esto debiera ser objeto de estudios de seguimiento de trabajadores usuarios del seguro de accidentes laborales con el fin de identificar la existencia de trabas en el ejercicio de este derecho y avanzar en su remoción. En el caso de aquellos trabajadores que recibieron atención por concepto de enfermedad profesional, se aprecia una satisfacción mayor con aspectos relacionados a la atención médica recibida y a los planes de rehabilitación que con los aspectos administrativos y, en particular, con los procedimientos de traslado hacia los centros asistenciales. Con el objeto de realizar un adecuado balance de los resultados expuestos es necesario dar cuenta de las limitaciones de la aproximación empírica de este estudio. La primera está asociada con la recolección de la información, ya que existen dificultades en la realización de encuestas vía telefónica, no sólo por posibles sesgos relativos a la posesión de este medio de comunicación, sino también por la alta inestabilidad en la propia aplicación. En la medida que no pueden utilizarse elementos para apoyo visual, las categorías de respuesta deben mantenerse en un número que permita al encuestado recordarlas, lo que no permite realizar aproximaciones más complejas. Y, en segundo lugar, la muestra está acotada a hogares del Gran Santiago, lo que puede ser un factor que permita comprender algunas de las diferencias halladas con estudios realizados a nivel nacional. A pesar de estas dificultades, los resultados muestran la necesidad de ahondar en la difusión de los derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud laboral, por la especial relevancia que tiene, desde el punto de vista del bienestar de los individuos, así como del crecimiento económico del país. Finalmente, es necesario destacar la necesidad de realizar mayores investigaciones sobre el sistema de salud laboral, tanto público como privado, más allá de esta aproximación exploratoria. Esto permitirá identificar puntos críticos para la difusión de los derechos de los afiliados a las mutuales de seguridad, así como posibles factores explicativos del conocimiento o desconocimiento de estos. En esta línea, el desarrollo de estudios orientados a evaluar la efectividad de metodologías de capacitación en prevención de riesgos laborales permitirá identificar prácticas más eficientes de capacitación en esta importante área. De igual forma, permitirá conocer qué aspectos requieren ser revisados o mejorados para facilitar el uso del seguro por parte de los usuarios del sistema. Fuente de financiamiento de la investigación: Este estudio fue financiado por el Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 146/151 149 Artículo Original | Oyanedel Juan, et al. Anexos ENCUESTA MUTUALES UNAB Buenas tardes, mi nombre es…. y soy encuestador/a del Centro de Estudios Cuantitativos de la Universidad Andrés Bello. En este momento estamos realizando un estudio sobre seguridad laboral. Si usted es mayor de 18 años, ¿podría hacerle algunas preguntas? Esta entrevista tiene una duración aproximada de 6 minutos. La información entregada será completamente confidencial. P1. ¿Actualmente usted se encuentra trabajando? Sí 1 (Marque sólo UNA alternativa) No ** 2 ** SI P1 = 2 (NO TRABAJANDO), AGRADECER Y TERMINAR ENTREVISTA P2. ¿Cuál de las siguientes situaciones caracteriza mejor su situación laboral? Con contrato indefinido 1 (Marque sólo UNA alternativa) Con contrato a plazo fijo 2 Presta servicios a honorarios 3 Trabajador por cuenta propia 4 Temporero/a5 P3. ¿Cuántas personas trabajan en esta empresa? (Anote número) personas P4. ¿Cuál actividad desarrolla su empresa? (Marque sólo UNA alternativa) Producción de materias primas (minería, agrícolas) 1 Construcción2 Comercio (retail) 3 Servicios (financieros, educación, salud, etc.) 4 Industria (producción de bienes/cosas) 5 Otra 6 P5. ¿Sabe en qué consisten las mutuales de seguridad? Sí 1 (Marque sólo UNA alternativa) No 2 P6. ¿Sabe si su empresa está afiliada a alguna mutual de seguridad? No 1 (Marque sólo UNA alternativa) Sí, Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) 2 Sí, Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) 3 Sí, Mutual de Seguridad (Cámara de Ch. la Construcción) 4 Sí, Instituto de Seguridad Laboral (ISL) 5 P7. ¿Conoce cuáles son los beneficios y cobertura de las mutuales de seguridad? Sí 1 (Marque sólo UNA alternativa) No 2 P8. ¿Alguna vez ha utilizado alguno de los servicios proporcionados por No (pasar a P.16) su mutual?, ¿cuáles? (Marque TODAS las alternativas que correspondan) SÍ, descuentos (educación, tiendas) 2 Sí, capacitación en prevención de riesgos 3 Sí, atención médica por enfermedades profesionales 4 Sí, atención médica por enfermedades comunes 5 Sí, infraestructura de rescate 6 Sí, otra 7 P9. ¿Cómo supo que tenía derecho a ser atendido/a por la mutual? Capacitaciones realizadas por la mutual 1 (Marque sólo UNA alternativa) Representante de la mutual en la empresa 2 Prevencionista de riesgos 3 Compañeros/as de trabajo 4 Medios de Comunicación 5 Otro6 P10. De 1 a 7, ¿qué nota le pone usted a la información 1) Programa de beneficios que la mutual le entrega para el uso de: (Si “no sabe”, marcar 9) 2) Cobertura de salud por enfermedad laboral 3) Cobertura de salud por enfermedad común 4) Beneficios familiares 5) Capacitación en prevención de riesgos P11. Durante los últimos 12 meses, ¿usted ha sufrido alguna enfermedad Sí 1 y/o accidente laboral? (Marque sólo UNA alternativa) No (PASAR A P.16) 2 P12. Con respecto a la prestación de servicios entregada, ¿cómo describiría Complicada, ningún compañero/a de trabajo sabía qué hacer. 1 el proceso? (Marque sólo UNA alternativa) Complicada, hubo que comprobar ante la mutual que fue un accidente laboral. 2 Sencilla, existe un protocolo claro en la empresa para el traslado de accidentados a la mutual 3 Sencilla, existe un protocolo claro en la empresa para el traslado de accidentados a la clínica/consultorio 4 Otro 5 P13. De 1 a 7, ¿qué nota le pone usted a los siguientes elementos 1) Tiempo de espera para traslado de dicha atención? (Si “no sabe”, marcar 9) 2) Calidad del traslado* * En el caso de que el traslado haya sido de forma particular 3) Procedimientos administrativos para atención (auto de la empresa, etc.) se debe marcar 0 4) Recepción en el centro de salud (trato) 5) Calidad de la atención médica recibida 6) Programa de rehabilitación P14. De 1 a 7, y según su experiencia, ¿cómo evaluaría usted la atención recibida? P15. Según su experiencia, ¿usted considera que al momento de regresar Apto para volver a trabajar 1 a su trabajo estaba…? (Marque sólo UNA alternativa) No apto para volver a trabajar 2 P16. Dado el caso que sufriese algún accidente laboral, ¿sabría qué hacer? No 1 (Marque sólo UNA alternativa) Sí, debo ir a la posta u hospital más cercano. 2 Sí, debo exigir seguro por accidente laboral en la mutual afiliada a la empresa. 3 P17. ¿Conoce la normativa de su empresa respecto a los accidentes laborales? No, no conozco la normativa 1 (Marque sólo UNA alternativa) No, no hay normativa 2 Sí, debo atenderme particularmente (FONASA/ISAPRE) 3 Sí, debo recurrir a la mutual afiliada a la empresa 4 150 146/151 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Conocimiento y Evaluación Acerca de las Mutuales de Seguridad en Chile Anexos (continuación) ENCUESTA MUTUALES UNAB P18. Si tuviera algún problema con la mutual, ¿a quién recurriría en busca A nadie 1 de ayuda? (Marque sólo UNA alternativa) A la misma mutual 2 A su empresa 3 A su ISAPRE /FONASA 4 Al Ministerio de Salud 5 A la Superintendencia de Salud 6 A la Superintendencia de Seguridad Social 7 Al SERNAC 8 **Finalmente, y sólo para uso estadístico, me gustaría hacerle las siguientes preguntas: P19. Sexo del encuestado (Marque sólo UNA alternativa. Hombre 1 Completar automáticamente) Mujer 2 P20. Edad (al día de la encuesta) (Anote número) Años P21. Nivel educacional (al día de la encuesta) Educación básica 1 (Marque sólo UNA alternativa) Educación media 2 Educación superior: CFT / IP 3 Educación superior: Universidad 4 Postgrado5 **Sólo para el encuestador/a: P22. Nombre del encuestador P23. Fecha (DD/MM/AAAA) P24. GSE (Ver Tabla) C1 1 C22 C33 D4 P25. Fono encuestado P36. Región (Marque sólo UNA alternativa) Región Metropolitana 1 V Región 2 VIII Región 3 REFERENCIAS 1)Urriola, R. Chile: protección social de la salud. Rev Panam Salud Pública. 2006; 20; 273-286. 2) Robles, C. Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: Chile. CEPAL. Santiago. Chile. 2013. Recuperado en http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/48989/SPS_Chile_esp.pdf 3) Montoya, C. SSAP Seguridad Social Administrada por Privados. Visión general del complejo de la seguridad social administrada por privados. Chile 20002004. Cuadernos Medico-Sociales. 2004; 44: 81-90. 4)Goic, A. Armas, R. Descentralización en salud y educación: La experiencia chilena. Rev. med. Chile. 2003; 131: 788-798. 5) Miranda, E. Descentralización y privatización del sistema de salud chileno. Revista de Estudios Públicos. 1990; 39: 5-66. 6) Becerril-Montekio, V. Reyes, J.D. y Manuel, A. Sistema de salud de Chile. Salud Pública Mexico. 2011; 53: 132-143. 7) Hämäläinen P, Takala J & Saarela KL. Global estimates of occupational accidents. Safety Science. 2006; 44: 137-156. 8) Hämäläinen, P. Saarela, K.L. y Takala, J. Global trend according to estimated number of occupational accidents and fatal work-related diseases at region and country level. Journal of Safety Research. 2009; 40: 125-139. 9)Giuffrida, A. Iunes, R.F. y Savedoff, W. D. Occupational risks in Latin America and the Caribbean: economic and health dimensions. Health Policy and Planning. Oxford University Press. 2002: 17: 235-246. 10) Brahm, F. Singer, M. Valenzuela, L. Ramírez, C. Comparación internacional de sistemas de salud y seguridad laboral. PUC-OIT. Santiago. 2010. 11) Superintendencia de Seguridad Social. 2013. Estadísticas de Seguridad Social. Gobierno de Chile. Santiago. Chile. 2012. 12) Ministerio de Salud, Dirección del Trabajo e Instituto de Seguridad Laboral. Primera Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo, Salud y Calidad de Vida de los Trabajadores y Trabajadoras en Chile. Gobierno de Chile. Santiago. Chile. 2011. 13) Rodríguez, J. Tokman, M. Licencias médicas: ¿Chilenos enfermizos? En foco Corporacion Expansiva. 2003; 16: 1-14. Recuperado en http://www.expansiva. cl/media/en_foco/documentos/01122003130631.pdf 14) Espinoza, V. Barozet, E. y Méndez, M.L. Estratificación y movilidad social bajo un modelo neoliberal: El caso de Chile. Revista Laboratorio. 2011; 25. Recuperado en http://www.desigualdades.cl/wp-content/uploads/2010/11/Espinoza-BarozetMendez-Estratificaci%C3%B3n-Lavboratorio.pdf 15) Vives, A. Jaramillo, H. Salud Laboral en Chile. Arch Prev Riesgos Labor. 2010; 13: 150-156. 16) Elgood, J. Gilby, N. y Pearson, H. Attitudes toward health and safety: a quantitative survey of stakeholder opinion. MORI Social Research. Institute report for the Health Safe Executive. United Kingdom. 2004. 17) Braithwaite, V. Motivations, attitudes, perceptions, and skills: pathways to safe work. Safe Work Australia. 2011. Recuperado en http://www.safeworkaustralia. gov.au/sites/SWA/about/Publications/Documents/581/Motivation_Attitude_ Perceptions_and_Skills_Pathways_to_Safe_Work.pdf Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 146/151 151 Artículo Original Clima Organizacional en una Dirección de Administración de Salud Municipal ORGANIZATIONAL CLIMATE IN A MUNICIPAL HEALTH ADMINISTRATION OFFICE Alexis González-Burboa1, Camilo Manríquez2, Macarena Venegas3 1. Matrón. MBA. Colaborador Académico. Departamento de Obstetricia y Puericultura. Facultad de Medicina. Universidad de Concepción. Chile. 2.Licenciado en Estadística. Departamento de Obstetricia y Puericultura. Facultad de Medicina. Universidad de Concepción. Chile. 3. Ingeniera Comercial. MBA. Gestora Logística. Dirección de Administración de Salud Municipalidad de Concepción. Chile. RESUMEN Justificación: Debido al impacto del clima organizacional en el desempeño de las organizaciones, es vital su estudio en aquellas encargadas de la salud de la población. Objetivo: Explorar las percepciones que poseen los trabajadores de la Dirección de Administración de Salud (DAS) de Concepción. Método: Estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal. El universo fue la totalidad de los trabajadores que se encontraban vinculados a la Administración Central de la DAS de Concepción durante el período comprendido entre el 9 y el 13 de julio del año 2012. Se incluyeron en la muestra todos los trabajadores con contrato indefinido que poseían más de dos años de antigüedad (n=34). Se excluyeron los funcionarios con contrato a plazo fijo (n=6). Los datos fueron recolectados a través de un instrumento adaptado del Organizational Climate Questionarie de Litwin y Stringer. Para el análisis se utilizó el software estadístico InfoStat, versión 2014. Resultados: De los encuestados, un 57,6% (n=19) eran mujeres y un 48,9% (n=16) pertenecía al área de Administración y Finanzas. El promedio general más bajo fue asignado a la dimensión de recompensa (2,21 ± 0,52) y el más alto a la dimensión normas (2,90 ± 0,44). Al estratificar por sexo no se observaron diferencias significativas. Conclusiones: En la organización estudiada se encontró un buen clima organizacional. Existieron similitudes en la valoración del clima entre hombres y mujeres, coincidiendo ambos que el ámbito más débil era el de recompensa. ABSTRACT Justification: Due to impact of the organizational climate in the organizations performances, is vital to study those in charge of population health. Objective: To explore workers perceptions from Health Administration Office (DAS) of Concepción. Method: Quantitative, descriptive cross-sectional study. The universe was all the workers who were linked to the central administration of the DAS in Concepcion during the period from 9 to 13 July 2012. All permanent contracted employees with more than two years of service (n = 34) were included in the sample. Staff with fixed-term contract (n = 6) were excluded. Data were collected using an instrument adapted from the Organizational Climate Questionnaire of Litwin and Stringer. Results: Among the respondents, 57.6% (n=19) were women and 48.9% (n=16) belonged to the Financial Area: For analysis InfoStat statistical software, version 2014 was used. The lowest overall average was assigned to the dimension of reward (2.21 ± 0.52) and the highest to the dimension of Rules (2.90 ± 0.44). When stratified by sex, no significant differences were observed. Conclusions: In the studied organization, a good organizational climate was found. There were similarities in the assessment of climate between men and women, both agreeing that the weakest area was Reward. Key words: organizational climate, municipal, health. (González-Burboa A, Manríquez C, Venegas M, 2014. Clima Organizacional en una Dirección de Administración de Salud Municipal. Cienc Trab. Sep-Dic; 16 [51]: 152-157). Palabras clave: clima organizacional, municipal, salud. INTRODUCCIÓN La interacción de los recursos humanos con sus organizaciones origina un fenómeno denominado clima organizacional, el cual puede definirse como la percepción que poseen quienes pertenecen a una organización en relación a sus características y Correspondencia / Correspondence: Alexis González-Burboa Departamento de Obstetricia y Puericultura. Facultad de Medicina, Universidad de Concepción Chacabuco esquina Janequeo s/n. Casilla 160-C. Concepción, Chile Tel.: +560412204926 e-mail: [email protected] Recibido: 03 de Septiembre de 2014 / Aceptado: 20 de Octubre 2014 152 ambiente interno de la misma.1 También se puede definir como las percepciones compartidas y el significado ligado a las políticas, prácticas y procedimientos que los miembros de una organización experimentan.2 El clima organizacional es considerado un filtro por el cual pasan los fenómenos objetivos de una organización, los cuales al ser percibidos por los individuos que la integran generan una percepción que influye sobre sus motivaciones y comportamientos.3 El clima organizacional ha despertado el especial interés de muchos investigadores desde el pasado siglo2,4, principalmente al analizar la influencia que los cambios tecnológicos, económicos y sociales han producido en las organizaciones modernas. Su estudio es de vital importancia a causa del enorme impacto que tiene sobre el comportamiento de los miembros de una organización1,5, constituyendo una especie de reflejo de la vida de la organización y las condiciones en las cuales los trabajadores se desenvuelven en el ámbito laboral.3 152/157 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Clima Organizacional en una Dirección de Administración de Salud Municipal Históricamente, el estudio del clima organizacional dominó la investigación temprana sobre el medio ambiente organizacional humano en las décadas del 60 y 70. Se plantea que la investigación cuantitativa seria acerca del clima organizacional comenzó alrededor de 1970, caracterizándose en sus comienzos por generar acuerdos para definirlo, al casi no contarse con orientaciones conceptuales, y considerando escasamente el término “organizacional”. A comienzos de la década del 80 la investigación de esta temática siguió las influencias metodológicas características de la psicología industrial de la época, sin embargo, cayó a un segundo plano desplazada por el auge en la investigación de la cultura organizacional que pareció captar mejor la riqueza del medio ambiente organizacional que la investigación del clima. Sin embargo, a través de la década del 90 nuevamente se produjo un cambio en el foco de interés que, como consecuencia, ha reposicionado la investigación del clima organizacional en los años recientes.6 La investigación aplicada al clima organizacional posee una abundante producción en la literatura anglosajona, destacando el aporte realizado al ámbito de las organizaciones vinculadas a la gestión de cuidados de salud. Se han realizado investigaciones que han estudiado la influencia del clima organizacional sobre estrategias de intervención implementadas en cuidados primarios de salud7, la aplicabilidad de instrumentos para trabajar con los constructos organizacionales en los escenarios de cuidados de la salud8, la influencia que el clima ejerce sobre el desempeño de los trabajadores facilitando la adopción de estrategias para detectar e intervenir el uso de drogas9, las implicaciones que el clima de las organizaciones tiene con la práctica de cuidados de enfermería en el escenario de los cuidados primarios10, la validación de instrumentos para evaluar el clima organizacional con el fin de mejorar la práctica de cuidados de enfermería en instituciones relacionadas a los cuidados primarios de salud11, la relación entre las condiciones de trabajo y el bienestar y salud laboral de los profesionales de la salud del área de la enfermería12, el estudio de los factores que impactan en la instauración de un clima de calidad13, entre otros. En el contexto latinoamericano, se han encontrado trabajos que han estudiado el clima organizacional con la finalidad de aportar a la mejora de la dirección de establecimientos y servicios de salud14, han estudiado su importancia en la gestión del cambio en sistemas organizacionales15, han estudiado cómo el clima afecta el desempeño en unidades clínicas especializadas, como es el caso de la unidades de hemodiálisis16, han estudiado cómo el clima constituye un factor que influye en el desgaste de los profesionales que trabajan en hospitales17, han estudiado el impacto del clima en la salud mental de los profesionales que trabajan en el poder judicial.18 Específicamente, en el contexto chileno se ha estudiado como una variable que refleja satisfacción laboral en profesionales de la salud19, síndrome de Burnout20 y liderazgo.21 Además, se han realizado validaciones de instrumentos para medir clima organizacional en profesionales de la salud.22 En el ámbito de la atención primaria no existen trabajos que evalúen el clima dentro de las organizaciones administradoras de la salud municipal, entendiendo que esta es una variable que afecta el desempeño de los trabajadores y, por tanto, repercute sobre el soporte logístico y administrativo que otorgan a los centros asistenciales de su dependencia. El objetivo de esta investigación fue explorar las percepciones que poseen los trabajadores de la Dirección de Administración de Salud (DAS) de Concepción, una organización pública dependiente administrativamente de la Municipalidad de Concepción y dirigida técnicamente por los lineamientos del Servicio de Salud Concepción, respecto de su clima organizacional. La DAS de Concepción posee una Administración Central, seis Centros de Salud Familiar y un Centro de Referencia de derivación comunal que atienden a una población aproximada de 120 mil usuarios de la red pública de salud. Específicamente, este estudio buscó identificar aquellas dimensiones del clima organizacional que representasen fortalezas a ser valoradas por la institución, y debilidades a ser trabajadas para su mejora. MATERIAL Y MÉTODO Estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal. El universo de la muestra estuvo constituido por la totalidad de los trabajadores que se encontraban vinculados a la Administración Central de la DAS de Concepción durante el período comprendido entre el 9 y el 13 de julio del año 2012. Mediante un muestreo no probabilístico se incluyeron todos los trabajadores con contrato indefinido que poseían más de dos años de antigüedad (n=34). Se excluyeron del estudio los funcionarios con contrato a plazo fijo (n=6) quienes, en todos los casos, tenían una permanencia en la institución inferior a los 6 meses. Del total de trabajadores que cumplían los criterios de inclusión, se encuestó a 33 funcionarios; uno no participó por encontrarse con licencia médica durante el período de estudio. En cuanto a la distribución de la muestra por área de trabajo, la mayor parte de los trabajadores pertenecía al área de Administración y Finanzas (n=19), situándose el resto en las áreas de Programas y Proyectos (n=9) y de Recursos Humanos (n=5). Para la recolección de los datos se utilizó un instrumento adaptado del Organizational Climate Questionarie de Litwin y Stringer23 (Anexo 1), el cual consta de 50 preguntas que recogen información de la percepción que poseen los individuos acerca de diferentes elementos de su ambiente de trabajo. Dicho instrumento agrupa nueve dimensiones del clima organizacional: Estructura (1 a 8), Responsabilidad (9 a 15), Recompensa (16 a 21), Riesgo (22 a 26), Calidez (27 a 31), Apoyo (32 a 36), Normas (37 a 42), Conflicto (43 a 46) e Identidad (47 a 50). Las preguntas de este cuestionario son formuladas como afirmaciones positivas o negativas (Anexo 2) y cada una tiene 4 opciones a las cuales se les asigna un puntaje que va de 4 a 1 si son positivas, y de 1 a 4 si son negativas. Según el promedio obtenido, se clasifica el clima organizacional como malo (1,00 a 1,75), regular (1,751 a 2,50), bueno (2,51 a 3,25) o excelente (3,251 a 4,00). Para el análisis estadístico se creó una base de datos utilizando el programa Excel. Posteriormente estos datos fueron analizados utilizando el software estadístico InfoStat, versión 2014. Se realizó un análisis descriptivo estratificado por sexo de cada dimensión estudiada calculando media, desviación estándar y valor mínimo y máximo. Posteriormente, se compararon las medias utilizando el test t de Student, en las variables cuya distribución fue normal, y el test de Mann-Whitney en las distribuciones no normales. Además, se aplicó el test no paramétrico de Kruskal-Wallis para comparar las medias de cada dimensión, previa estratificación por área de trabajo. El nivel de significancia utilizado en esta investigación fue de 0,05. Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 152/157 153 Artículo Original | González-Burboa Alexis, et al. RESULTADOS Tabla 3. Comparación de medias por área de trabajo. Del total de participantes en el estudio, un 57,6% (n=19) fue de sexo femenino. En relación al área en la que desempeñaban sus funciones, se observó que un 57,6% (n = 19) de los trabajadores pertenecía al área de Administración y Finanzas, mientras el resto, en su mayoría, pertenecía a las áreas de Recursos Humanos y Programas y Proyectos. En la Figura 1 se presentan los promedios generales por cada dimensión evaluada del clima organizacional, destacándose que las dimensiones de recompensa (2,21 ± 0,52) y conflicto (2,33 ± 0,59) fueron las que obtuvieron el valor promedio más bajo. Los valores más altos fueron asignados a las dimensiones normas (2,90 ± 0,44) e identidad (2,86 ± 0,59). En la Tabla 1 se presentan con detalle las estadísticas descriptivas, estratificadas por sexo, de las nueve dimensiones del clima organizacional exploradas. Se observó que para el sexo masculino la dimensión normas presentó el mayor promedio (2,90 ± 0,47), mientras que la dimensión con el valor más bajo fue recompensa (2,25 ± 0,58). En Dimensión Estructura Responsabilidad Recompensa Riesgo Calidez Apoyo Normas Conflicto Identidad Figura 1. Promedios generales por dimensión. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Riesgo Responsabilidad Recompensa Normas Identidad Estructura Conflicto Calidez Apoyo Tabla 1. Estadísticas descriptivas separadas por sexo. Dimensión Hombres Mujeres Media (± DE) Mín. Máx. Media (± DE) Mín. Estructura 2,64 ± 0,47 1,75 3,38 2,66 ± 0,50 1,75 Responsabilidad 2,57 ± 0,28 2 3 2,50 ± 0,21 2,29 Recompensa 2,25 ± 0,58 1,67 3,67 2,18 ± 0,46 1,33 Riesgo 2,68 ± 0,54 1,6 3,4 2,62 ± 0,45 1,6 Calidez 2,71 ± 0,86 1 3,8 2,80 ± 0,68 1 Apoyo 2,63 ± 0,71 1,2 4 2,60 ± 0,55 1,6 Normas 2,90 ± 0,47 1,83 3,67 2,91 ± 0,41 2,17 Conflicto 2,33 ± 0,67 1 4 2,32 ± 0,52 1,25 Identidad 2,86 ± 0,51 2 3,75 2,87 ± 0,67 1 Máx. 3,25 2,86 2,83 3,2 3,8 3,6 3,5 3,25 3,75 Tabla 2. Comparación de medias entre hombres y mujeres por dimensión. Dimensión Estructura Responsabilidad Recompensa Riesgo Calidez Apoyo Normas Conflicto Identidad 154 Programas y Proyectos Media (± DE) 2,63 ± 0,51 2,57 ± 0,27 2,13 ± 0,51 2,67 ± 0,65 2,73 ± 0,81 2,53 ± 0,74 3,09 ± 0,41 2,14 ± 0,64 2,83 ± 0,41 Recursos Humanos Media (± DE) 2,75 ± 0,48 2,63 ± 0,22 2,33 ± 0,39 2,56 ± 0,33 2,76 ± 0,52 2,60 ± 0,55 2,80 ± 0,52 2,80 ± 0,37 3,10 ± 0,45 p < 0.05 0,91 0,48 0,67 0,61 0,93 0,93 0,28 0,06 0,59 el caso del sexo femenino se observó una situación similar, con un promedio de 2,91 ± 0,41 para la dimensión normas y de 2,18 ± 0,46 para la dimensión recompensa. Al comparar los promedios obtenidos por hombres y mujeres en las distintas dimensiones, no se observaron diferencias significativas (Tabla 2). En la Tabla 3 se muestran los promedios de cada dimensión estratificados por área de trabajo. El valor más bajo lo presentó el área de Programas y Proyectos en la dimensión de recompensa (2,13 ± 0,51), mientras que el más alto fue obtenido por el área de Recursos Humanos en la dimensión de identidad (3,10 ± 0,45). Al comparar los promedios no se observaron diferencias significativas. DISCUSIÓN 1,5 1,0 Administración y Finanzas Media (± DE) 2,64 ± 0,48 2,49 ± 0,24 2,22 ± 0,56 2,66 ± 0,46 2,77 ± 0,83 2,65 ± 0,61 2,84 ± 0,42 2,29 ± 0,57 2,82 ± 0,69 HombresMujeresp < 0.05 Test MediaMedia 2,64 2,66 0,9006 Test t-Student 2,57 2,50 0,3041Mann-Whitney 2,25 2,18 0,8419Mann-Whitney 2,68 2,62 0,7683 Test t-Student 2,71 2,80 0,7471 Test t-Student 2,63 2,60 0,9103 Test t-Student 2,90 2,91 0,9182 Test t-Student 2,33 2,32 0,9825 Test t-Student 2,86 2,87 0,6871Mann-Whitney En la organización estudiada se encontró que la mayoría de las dimensiones reflejaron la existencia de un buen clima organizacional; sin embargo, al abordar las dimensiones de conflicto y recompensa se observó que el clima era regular. Se constató que existían similitudes en la valoración del clima realizada tanto por hombres como por mujeres, encontrándose que en ambos casos la dimensión que manifestó un mejor clima fue la de normas y, por el contrario, que la dimensión más débil fue la de recompensa. Ninguna dimensión reflejó la existencia de un clima excelente, aunque tampoco malo, dentro de la organización. Los hallazgos de este estudio coinciden con literatura que ha encontrado la valoración más baja del clima organizacional en la dimensión que tiene que ver con la recompensa.24,25,26 Además, se encuentra concordancia con la valoración positiva de la dimensión de identidad, la cual refleja el compromiso y grado de pertenencia hacia la organización.27 Los resultados difieren de un estudio comparativo realizado por Contreras y cols28, que encontró en una de sus poblaciones de estudio una alta valoración dada a la recompensa por el trabajo realizado. En este estudio, las dimensiones que arrojaron un valor más bajo podrían sugerir que los miembros de la organización perciben que aun cuando aumenten su productividad laboral, la recompensa recibida por este esfuerzo seguirá siendo la misma.29 Además, en la organización podría existir un cierto grado de dificultad en las comunicaciones con la dirección.30 Por otro lado, las destacadas dimensiones de identidad y calidez podrían reflejar que los miembros de la organización se sienten vinculados a un grupo de trabajo que consideran funciona bien, y que presentan un alto grado de identificación con las metas y objetivos de la organización.29 Otra característica importante podría 152/157 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Clima Organizacional en una Dirección de Administración de Salud Municipal MARQUE CON UNA X: ÁREA DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PROGRAMAS Y PROYECTOS RECURSOS HUMANOS OTRA GÉNERO FEMENINO MASCULINO NºAFIRMACIONES Totalmente en desacuerdo Anexo 1. Cuestionario de Estudio de Clima Organizacional (Litwin&Stringer). La siguiente encuesta forma parte de un estudio de Clima Organizacional que la Dirección ha decidido realizar en la organización. Debido a lo anterior nos dirigimos a usted con la finalidad de obtener una visión de cuál es el estado real de este concepto. Desde ya, agradecemos su disposición a participar de este estudio y le pedimos que responda con la mayor sinceridad posible. Tenga la confianza de que los resultados son confidenciales y en ningún caso se utilizarán con otro fin que no sea contribuir a los resultados globales de la investigación en cuestión. A continuación usted encontrará 50 afirmaciones acerca de cómo se desarrolla el trabajo en la Organización, frente a cada una de ellas tiene cuatro alternativas de respuestas, que son las siguientes: Totalmente de acuerdo, Relativamente de acuerdo, Relativamente en desacuerdo y Totalmente en desacuerdo. Para responder adecuadamente la siguiente encuesta, lea cuidadosamente cada pregunta marcando con una X la alternativa que según su opinión describe con más exactitud la situación actual de la organización. Finalmente, le pedimos POR FAVOR NO DEJE NINGUNA INFORMACIÓN SIN CONTESTAR. Relativamente en desacuerdo En la organización estudiada se encontró un buen clima organizacional. No se observaron diferencias significativas en la valo- Relativamente de acuerdo Conclusión ración del clima entre mujeres y hombres, coincidiendo ambos que el ámbito más débil era el de recompensa. Se sugiere la creación de instancias que permitan mejorar las comunicaciones entre la dirección y los trabajadores. Sumado a lo anterior, se hace necesario desarrollar mecanismos de recompensa que, pese a que existe una fuerte vinculación de los trabajadores con la organización y sus metas, favorezcan un ambiente de trabajo altamente motivante y productivo. Se considera relevante el desarrollo de futuros trabajos que aborden el impacto del clima organizacional en el desempeño laboral dentro de organizaciones gestoras de cuidados en la atención primaria de salud. Totalmente de acuerdo ser la existencia de buenas relaciones sociales al interior de esta empresa, junto con una clara definición de las tareas y responsabilidades asignadas.30 Como limitación de este trabajo se puede señalar la dificultad para contar con una muestra mayor debido al tamaño de la organización seleccionada. 1 En esta organización los trabajos están bien definidos y organizados. 2 En esta organización no siempre está claro quién debe tomar las decisiones. 3La organización se preocupa de que yo tenga claro su funcionamiento, en quienes recae la autoridad y la responsabilidad de cada trabajador. 4 En esta organización no es necesario solicitar permiso cada vez que se hace alguna cosa. 5Las ideas nuevas no se toman mucho en cuenta, debido a que existen demasiadas reglas, detalles administrativos y trámites que cumplir. 6 A veces trabajamos en forma desorganizada y sin planificación. 7 En algunas de las labores en que me he desempeñado, no he sabido exactamente quién era mi jefe directo. 8 Quienes dirigen la organización prefieren reunir las personas más apropiadas para hacer un trabajo, aunque esto signifique cambiarlas de sus puestos habituales. 9 En esta organización cuando se encomienda una actividad hay poca confianza en la persona que asume el trabajo. 10 Quienes dirigen esta organización prefieren que quien está haciendo las cosas siga adelante con confianza, en vez de consultar con ellos. 11 En esta organización los jefes dan las indicaciones generales de lo que se debe hacer y se le deja al personal la responsabilidad e iniciativa de realizarlo. 12 Para que un trabajo quede bien, es necesario que sea hecho con audacia, responsabilidad e iniciativa. 13 Cuando se nos presentan problemas en el trabajo debemos resolverlos por nosotros mismos y no recurrir necesariamente a los jefes directos. 14 Es común en esta organización que los errores sean superados solo con disculpas. 15Uno de los problemas que tenemos es que la gente no asume sus responsabilidades en el trabajo. 16 En esta organización los que se desempeñan mejor en su trabajo pueden llegar a ocupar los mejores puestos. 17 En esta organización existe mayor preocupación por destacar el trabajo bien hecho que aquel mal hecho. 18 En esta organización mientras mejor sea el trabajo que se haga, mejor es el reconocimiento que se recibe. 19 En esta organización existe tendencia a ser más negativo que positivo. 20 En esta organización no hay suficiente recompensa ni reconocimiento por el trabajo bien hecho. 21 En esta organización los errores son sancionados. 22 En esta organización se trabaja de forma lenta, pero segura y sin riesgos. 23 Esta organización se ha desarrollado porque se ha arriesgado cuando ha sido necesario. 24 En esta organización la toma de decisiones se hace en forma cautelosa para alcanzar los fines propuestos. 25Las jefaturas de esta organización están dispuestas a correr riesgos ante una buena iniciativa. 26 Para que esta organización sea superior a otras, a veces hay que correr grandes riesgos. continúa pag. siguiente... Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 152/157 155 Artículo Original | González-Burboa Alexis, et al. Totalmente en desacuerdo Relativamente en desacuerdo NºAFIRMACIONES Relativamente de acuerdo Totalmente de acuerdo ...continuación Anexo 1. 27 Entre el personal de esta organización predomina un ambiente de amistad. 28 Esta organización se caracteriza por un ambiente cómodo y relajado. 29 En esta organización cuesta mucho llegar a tener amigos. 30 En esta organización la mayoría de las personas son indiferentes hacia los demás. 31 En esta organización existen buenas relaciones humanas entre jefaturas y el resto de los funcionarios. 32 En esta organización los jefes son poco comprensivos cuando se comete un error. 33 En esta organización la jefatura se esfuerza por conocer las aspiraciones de cada funcionario. 34 En esta organización no existe mucha confianza entre superior y subordinado. 35La jefatura de esta organización muestra interés por las personas, por sus problemas e inquietudes. 36 En esta organización cuando tengo que hacer un trabajo difícil, puedo contar con la ayuda de jefes y compañeros. 37 En esta organización se nos exige un rendimiento muy alto en nuestro trabajo. 38 Para las jefaturas de esta organización toda tarea puede ser hecha de mejor manera. 39 En esta organización las jefaturas continuamente insisten en que mejoremos nuestro trabajo individual y grupal. 40 En esta organización mejorará el rendimiento por sí solo cuando los funcionarios estén contentos. 41 En esta organización se valoran más las características personales de los funcionarios que su rendimiento laboral. 42 En esta organización las personas parecen darle mucha importancia al hecho de hacer bien su trabajo. 43 En esta organización la mejor manera de causar buena impresión es evitar las discusiones y desacuerdos. 44La jefatura cree que las discrepancias entre los distintos departamentos y personas pueden ser útiles a la organización. 45 En la organización se nos alienta para que digamos lo que pensamos, aunque no estemos de acuerdo con nuestros jefes. 46 En esta organización, para llegar a un acuerdo, no se toman en cuenta las distintas opiniones existentes. 47Las personas están satisfechas de estar en esta organización. 48 Siento que pertenezco a un grupo de trabajo que funciona bien. 49 Hasta donde yo me doy cuenta, existe lealtad hacia esta organización. 50 En esta organización la mayoría de los funcionarios están más preocupados de sus propios intereses. Anexo 2. Clasificación de preguntas cuestionario de Litwin&Stringer. Tipo de pregunta N° Positiva 1, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 16 – 18, 22, 23, 25 – 28, 31, 33, 35 – 40, 42, 44, 45, 47 - 49 Negativa 156 2 , 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 19 – 21, 24, 29, 30, 32, 34, 41, 43, 46, 50 152/157 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Clima Organizacional en una Dirección de Administración de Salud Municipal REFERENCIAS 1. Noriega V. Otra aproximación al estudio del clima organizacional. Revista Infodir [en línea] 2009[citado 13 Ago2014];(9):00.Disponible en: http://bvs. sld.cu/revistas/infd/n909/infd040910.htm 2. Schneider B, Ehrhart MG, Macey WA. Perspectives on organizational climate and culture. In:Zedeck S, editor. APA handbook of industrial and organizational psychology; Vol. 1. Building and developing the organization. Washington, DC: American Psychological Association: 2011. p. 373-414. 3. Noriega V, Pria M. Instrumento para evaluar el clima organizacional en los Grupos de Control de Vectores.Rev Cubana Salud Pública. 2011; 378(2):00. 4.Guillén M. Clima organizacional en la Editorial Ciencias Médicas a partir del análisis de dos de sus dimensiones. Rev Cubana Salud Pública. 2013; 39(2):242-252. 5. Pérez I, Maldonado M, Pérez M y Bustamante S. Clima organizacional y gerencia: inductores del cambio organizacional. Investigación y Postgrado. 2006;21(2):231-248. 6. Schneider B, Ehrhart M, MaceyW. Organizational Climate and Culture. AnnuRevPsychol. 2013;64:361-88. 7. Carlfjord S, Andersson A, Nilsen P, Bendtsen P, Lindberg M. The importance of organizational climate and implementation strategy at the introduction of a new working tool in primary health care. J EvalClinPract. 2010;16 (6):1326-32. 8.Gershon R, Stone P, Bakken S, Larson E. Measurement of Organizational Culture and Climate in Healthcare. JNursAdm. 2004;34(1):33-40. 9. Cruvinel E, Richter K, Bastos R, Ronzani T. Screening and brief intervention for alcohol and other drug use in primary care: associations between organizational climate and practice. AddictSciClinPract. 2013; 8(1):4. 10. Poghosyan L, Nannini A, Clarke S. Organizational climate in primary care settings: implications for nurse practitioner practice. J Am Assoc Nurse Pract. 2013; 25(3):134-40. 11. Poghosyan L, Nannini A, Finkelstein S, Mason E, Shaffer J. Development and psychometric testing of the Nurse Practitioner Primary Care Organizational Climate Questionnaire. Nurs Res. 2013; 62(5):325-34. 12.Gershon R, Stone P, Zeltser M, Faucett J, MacDavitt K, Chou S. Organizational climate and nurse health outcomes in the United States: a systematic review. IndHealth. 2007; 45(5):622-36. 13.Nembhard I, Northrup V, Shaller D, Cleary P. Improving organizational climate for quality and quality of care: does membership in a collaborative help? MedCare.2012; 50:S74-82. 14. Segura A. Clima organizacional: un modo eficaz para dirigir los servicios de salud. AvEnferm. 2012; 30(1):107-113. 15. Segredo A. Clima organizacional en la gestión del cambio para el desarrollo de la organización. Rev Cubana Salud Pública. 2013; 39(2):385-393. 16. Rojas M, Tirado L, Pacheco R, Escamilla R, López M. El clima laboral en las unidades de hemodiálisis en México: Un estudio transversal. Nefrología. 2011; 31(1):76-83. 17.Grau S, García M. Desgaste profesional en el personal sanitario y su relación con los factores personales y ambientales. GacSanit. 2005; 19(6): 463-470. 18. Varela O, Puhl S, Izcurdia M. Clima laboral en el poder judicial y su incidencia en la salud mental de los profesionales que allí se desempeñan. AnuInvestig. 2012; 19(1):179-183. 19.González L, Guevara E, Morales G, Segura P, Luengo C. Relación de la satisfacción laboral con estilos de liderazgo en enfermeros de hospitales públicos, Santiago, Chile. CiencEnferm. 2013; 19(1):11-21. 20. Ramírez M, Lee S. Síndrome de Burnout entre hombres y mujeres medido por el clima y la satisfacción laboral. Polis. 2011: 10(30):431-446. 21.Cuadra A, Veloso C. Liderazgo, Clima y Satisfacción Laboral en las Organizaciones. Universum.2007; 22(2):40-56. 22. Patlán J, Flores R. Desarrollo y Validación de la Escala Multidimensional de Clima Organizacional (EMCO): Un Estudio Empírico con Profesionales de la Salud. CiencTrab.2013; 15(48):131-139. 23.Litwin G, Stringer R. Motivation and Organizational Climate. Cambridge: Harvard UniversityPress; 1968. 24. Chiang M, Salazar M, Martín M, Núñez A. Clima organizacional y satisfacción laboral. Una comparación entre hospitales públicos de alta y baja complejidad. Salud Trab. 2011; 19(1):5-16. 25. Robles-García M, Dierssen-Sotos T, Martínez-Ochoa E, Herrera-Carral P, Díaz-Mendi A, Llorca-Díaz J. Variables relacionadas con la satisfacción laboral: un estudio transversal a partir del modelo EFQM. GacSanit. 2005; 19(2):127-134. 26. Sánchez Ignacio, Airola G, Cayazzo T, Pedrals N, Rodríguez M, Villarroel L. Clima laboral en una escuela de medicina. Estudio de seguimiento. RevMéd Chile. 2009; 137(11):1427-1436. 27.Llapa-Rodríguez E, Trevizan M, Shinyashiki T, Mendes A. Compromiso organizacional y profesional del equipo de salud. EnfermGlob. 2009; (17):0-0. 28. Contreras F, Barbosa D, Juárez F, Uribe A, Mejía C. Estilos de liderazgo, clima organizacional y riesgos psicosociales en entidades del sector salud: un estudio comparativo. Act Colom Psicol. 2009; 12(2):13-26. 29. Chiang M, Salazar M, Martín M, Nuñez A. Clima organizacional y satisfacción laboral en un establecimiento de salud estatal: hospital tipo 1. Theoria.2007; 16(2): 61-76. 30. Roch G, Dubois C, Clarke S. Organizational climate and hospital nurses' caring practices: a mixed-methods study. Res NursHealth. 2014; 37(3):229-40. Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 152/157 157 Artículo Original Consumo de Alcohol en Trabajadores Españoles del Sector Servicios. Variables Sociodemográficas y Laborales Implicadas Alcohol consumption in occupational environment. Relationship with socio-demographic and labour factors Mª Teófila Vicente-Herrero1, Ángel Arturo López-González2 1. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Grupo Correos. Valencia (España). Grupo Investigación Medicina del Trabajo (GIMT). Grupo de Investigación en Salud Laboral del IUNICS (Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud) Universitat de les Illes Balears. 2. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Ibsalut. Islas baleares (España). Grupo Investigación Medicina del Trabajo (GIMT). Grupo de Investigación en Salud Laboral del IUNICS (Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud) Universitat de les Illes Balears. Profesor asociado Universidad Illes Balears. España. RESUMEN Introducción. El consumo de alcohol y drogas tiene una elevada prevalencia en población general y entre trabajadores, repercutiendo en la salud laboral con incremento de enfermedades relacionadas con su consumo, accidentes laborales, absentismo, conflictividad laboral, incapacidades laborales y disminución de la productividad. Método. Estudio realizado en 7.644 trabajadores del sector servicios estableciendo relaciones entre consumo de alcohol y variables sociodemográficas: edad, sexo, nivel académico, clase social y tipo de trabajo realizado. Resultados. El mayor porcentaje de bebedores de riesgo se encuentra en la clase social más baja (65,7% en mujeres y 96,7% en hombres), blue collar (53,7% en mujeres y 88,5% en hombres) y no universitarios (80,6% en mujeres y 95,9% en hombres). Son más frecuentes entre 41-50 años en las mujeres (62,7%) y 51-60 años en los hombres (71,3%). El consumo medio semanal en UBE (Unidades de Bebida Estándar) es superior en las mujeres y hombres de menor clase social y blue collar, y en las mujeres universitarias y hombres con estudios primarios. Conclusiones. Realizar políticas preventivas sobre consumo alcohólico en medio laboral requiere el máximo conocimiento de los aspectos con mayor repercusión en este tema, apoyo formativo y abordaje asistencial de los trabajadores afectados. (Vicente-Herrero M, López A, 2014. Consumo de Alcohol en Trabajadores Españoles del Sector Servicios. Variables Sociodemográficas y Laborales Implicadas. Cienc Trab. Sep-Dic; 16 [51]: 158-163). Palabras clave: consumo de alcohol, salud laboral, medicina del trabajo, medio laboral. INTRODUCCIÓN Los problemas derivados del consumo de alcohol en la población son de gran relevancia, tanto desde un punto de vista sanitario, como social o laboral. La mortalidad atribuida al consumo de Correspondencia / Correspondence: Mª Teófila Vicente-Herrero Plaza del ayuntamiento nº 24-2 46002 Valencia. España Tel.: 34-963102752 Fax: 34-963940500 e-mail: [email protected]/[email protected] Recibido: 23 de Septiembre de 2014 / Aceptado: 03 de Octubre de 2014 158 ABSTRACT Background: The prevalence of alcohol consumption and other drugs is high in the general population, and also among the labour population, affecting specifically the occupational health by increasing alcohol consumption-related diseases, work injuries, absenteeism, disability, work conflicts and reduced productivity. Method: A study has been conducted with 7.644 service workers to establish the relationship between alcohol consumption and socio demographic variables such as age, sex, educational level, social class and type of work performed. Results: The highest percentage of heavy and abusive drinkers is in the lowest social class (65,7% in women and 96,7% in men), blue collar (53,7% in women and 88,5% in men) and non-college graduates (80,6% in women and 95,9% men). By age, this high risk drinker, are more frequent in the group 41-50 years among women (62,7%) and 51-60 years in men (71,3%). The average weekly consumption in UBE is higher in women and men of lower social class, blue collar, college women and men with primary education level. Conclusions: To implement preventive policies on alcohol consumptionin the workplace is requires the maximum knowledge of the factors with the greatest impact, to enhance the implementation of prevention programs, training support, and clinical management of the affected workers. Key Words: Alcohol consumption, occupational health, occupational medicine, occupational environment. alcohol en estudios llevados a cabo en la Unión Europea (UE) es un 25,5% para el hombre y un 8% para la mujer, según datos de 20041, requiriéndose la implantación de actividades preventivas protocolizadas y coordinadas entre los distintos estamentos implicados.2 Estudios realizados en numerosos países demuestran que el consumo de drogas y alcohol implica un incremento en el riesgo de accidentes de tráfico, algunos de los cuales ocurren en horario y lugar de trabajo3, lo que hace que este tema sea de especial interés en el ámbito laboral. La población tradicionalmente más bebedora es la masculina, tanto más en edad laboral activa, entre los 25 y los 44 años. Los estudios llevados a cabo en España reflejan que la prevalencia de consumo de alcohol en la población trabajadora supera a la de la población general4; alrededor de un 24% de los trabajadores consume una cantidad de alcohol que es considerada como de riesgo potencial para la salud física.5 158/163 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Consumo de Alcohol en Trabajadores Españoles del Sector Servicios. Variables Sociodemográficas y Laborales Implicadas Desde los servicios de Salud Laboral de las empresas, se atribuyen a las drogas en general y al alcohol entre ellas, efectos negativos laborales, destacando mayor absentismo, incremento de las bajas laborales, mayor accidentabilidad, disminución del rendimiento y mayor conflictividad, con un incremento de sanciones disciplinarias. Los servicios de Salud Laboral son, junto a la Atención Primaria, el eje básico para la prevención de los problemas relacionados con el alcohol. La legislación sobre materia laboral en España parte de lo recogido en la Constitución Española de 19786, e indica el deber de los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo (Art. 40), y el derecho a disfrutar de un medio ambiente laboral adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo (Art. 45). Estos deberes y derechos plantean la necesidad de un desarrollo efectivo de políticas preventivas y de promoción de la salud en el trabajo. Entre ellas se encuentran las de prevención y asistencia de problemas relacionados con el alcohol y otras drogas, que se enmarcan también en las leyes sobre Salud y Seguridad en el Trabajo Españolas7, que parten de la Directiva Marco Europea.8 Una buena parte de la vida de las personas se desarrolla en el trabajo, por lo que las condiciones laborales, sus riesgos y exigencias pueden tener una decisiva influencia en los niveles de salud y bienestar, dentro y fuera del ámbito laboral. La gravedad de los consumos de alcohol y otras drogas en el medio laboral ha sido reconocida tradicionalmente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que considera que el consumo de alcohol y de drogas es un problema que concierne a un número elevado de trabajadores.9 Señala la OIT “que los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas en el lugar de trabajo y en el rendimiento laboral son corrientes a todos los niveles. La seguridad profesional y la productividad pueden verse afectadas de forma adversa por empleados bajo el influjo del alcohol o las drogas.10 Indica también cómo el consumo de alcohol y drogas por los trabajadores produce un fuerte impacto, que se extiende a familia y compañeros de trabajo que son afectados en términos de pérdida de ingresos, estrés y baja moral”.11 Por tanto, el consumo de alcohol —y el de otras drogas— pasa a ser un problema que va más allá del propio consumidor, para traspasar la barrera individual y adentrarse en el ambiente laboral y en la propia sociedad. En población española los datos más recientes en consumo de alcohol y perfil de consumidores lo aporta la encuesta realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, plan nacional sobre drogas: Alcohol y drogas en población general en España 2011-2012, en una muestra de 22.128 cuestionarios válidos. Según esta encuesta, el alcohol sigue siendo la droga más consumida (76,6% de los encuestados), si bien se observa una reducción respecto a encuestas previas, siendo mayor en hombres que en mujeres (83,2% frente a 69,9%) y más extendido entre la población joven (entre 15-34 años). La edad media de inicio de consumo de alcohol se sitúa en los 14,7 años. En conjunto, las cifras de consumo de alcohol se muestran estabilizadas en los últimos 10 años, con un ligero descenso en las intoxicaciones etílicas en ambos sexos y en todos los grupos de edad, correspondiendo el mayor riesgo de intoxicaciones etílicas en ambos sexos al grupo de edad comprendido entre los 15-34 años. Se ha incrementado levemente la autopercepción de riesgo asociado al consumo alcohólico (por encima de 5/6 cañas o copas en fin de semana). Las medidas que la población encuestada considera como más efectivas para la actuación preventiva en consumo de alcohol son: la formación, el tratamiento, el control policial y las medidas restrictivas. Las vías de formación más solicitadas son las procedentes de medios de comunicación e Internet (redes sociales, foros, web), junto con charlas de personal sanitario especializado.12 Son objetivos de este trabajo: Conocer los hábitos de consumo de alcohol en una muestra de población trabajadora, valorando y cuantificando el consumo referido por los trabajadores, lo que permitirá identificar como colectivos de mayor riesgo a los que tienen niveles de consumo más alto. Aportar información de utilidad para establecer en el futuro protocolos coordinados con entidades o profesionales implicados en este tema. Conocer la relación entre el consumo de alcohol y determinadas variables socio-demográficas y laborales. Método Se realiza un estudio descriptivo en 7.644 trabajadores procedentes de distintas empresas del sector servicios (administración pública) de las Islas Baleares y Comunidad Valenciana (2.828 mujeres y 4.816 hombres). Los trabajadores son elegidos aleatoriamente del total de los que acuden a los reconocimientos periódicos de vigilancia de la salud establecidos por las empresas en los años 2010 y 2011. De los 15.288 reconocimientos realizados se eligen los impares (50% de la población). Se solicita autorización mediante consentimiento informado a los trabajadores para la utilización de los datos obtenidos con fines epidemiológicos. Se requiere también la autorización de los Comités de Seguridad y Salud de las empresas, tal y como marca la legislación vigente en prevención de riesgos laborales española. Para valorar el consumo de alcohol durante la anamnesis se emplea un cuestionario —cumplimentado por el personal sanitario y elaborado por los autores— en el que se recoge el número de veces a la semana de consumo, el tipo de bebida y la cantidad, todo ello referido al último mes. A partir de estos datos se calculan los gramos de alcohol y las Unidades de Bebida Estándar (UBE) que en España equivalen a 10 g de alcohol puro. Se establece una graduación de consumo, considerando: riesgo bajo (< 14 UBE por semana en mujeres y menos de 21 en hombres), consumo de riesgo (entre 14 y 20,9 en mujeres y 21 y 34,9 en hombres) y consumo abusivo (> 21 en mujeres y 35 en hombres). El cálculo de las UBE se hace en base al consumo semanal y no con el mensual, siguiendo criterios estandarizados y usados como referencia por diversos autores.13-15 Se utiliza el test AUDIT-C (Alcohol Use Disorders Identification Test), de uso generalizado en consumo excesivo de alcohol y se establecen como puntos de corte para considerar bebedores de riesgo (≥ 4 en mujeres y ≥ 5 en hombres). Las variables socio demográficas y laborales utilizadas son: sexo, edad, nivel académico (elemental, secundario, universitario), clase social y tipo de trabajo. El cálculo de clase social se realiza a partir de la clasificación nacional de ocupaciones del año 1994 (CNO-94); para ello cada uno de los puestos de trabajo de nuestro estudio es incluido en un grupo según la CNO-94. Se tiene en cuenta el listado de ocupaciones del CNO-94 a nivel del tercer dígito. Con ello los trabajadores son incluidos en uno de los 6 grupos de la clasificación Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 158/163 159 Artículo Original | Vicente-Herrero María, López Ángel abreviada (Grupo de Trabajo de la Sociedad Española de Epidemiología y de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, 2000): I. Directivos de la Administración Pública y de empresas de 10 o más asalariados. Profesiones asociadas a titulaciones de segundo y tercer ciclo universitario. II. Directivos de empresas con menos de 10 asalariados. Profesiones asociadas a titulaciones de primer ciclo universitario. Técnicos, artistas y deportistas. III. Empleados de tipo administrativo y profesionales de apoyo a la gestión administrativa y financiera. Trabajadores de los servicios personales y de seguridad. Trabajadores por cuenta propia. Supervisores de trabajadores manuales. IVa.Trabajadores manuales cualificados. IVb.Trabajadores manuales semicualificados. V. Trabajadores no cualificados. Para un mejor manejo de los grupos, a partir de estos 6, se realiza una nueva clasificación agrupando los trabajadores incluidos en I y II en la categoría de clase social 1, los trabajadores III en la categoría social 2 y finalmente los trabajadores incluidos en IVa, IVb y V se considerarán clase social 3.16 La CNO-94 permite también dividir a los trabajadores en manuales (blue collar) y no manuales (white collar), para ello se tiene en cuenta el listado de ocupaciones del CNO-94 a nivel del primer dígito, del 1 al 9. Los trabajadores con un primer dígito entre 1 y Tabla 1. Características de la muestra según patrón de consumo y variables laborales y sociodemográficas: comparación por sexos. Porcentaje. hombres mujeres c²p (n= 4816) (n= 2828) Patrón de consumo nunca 10,1 30,4 915,9 < 0,0001 mensual 10,4 12,3 semanal 1,2 0,1 fin semana 32,7 40,5 3d/semana 4,7 2,7 diario 40,9 14 Tipo de bebida vino 29,6 47,6 226,2 < 0,0001 cerveza 45,4 39,2 combinado 24,7 13,2 licores 0,3 0 Tipo de consumidor sin riesgo 10,1 30,4 533,4 < 0,0001 bajo riesgo 76,7 60,1 de riesgo 10,1 8,8 abusivo 3,1 0,7 Clase social clase 1 11 11,3 17,7 0,0001 clase 2 45,6 40,7 clase 3 43,4 47,9 Tipo de trabajo white collar 64,1 67,8 10,4 0,0013 blue collar 35,9 32,2 Nivel estudios primarios 23,8 32,7 75,7 < 0,0001 secundarios 61,5 52,6 universitarios 14,6 14,7 Edad ≤ 30a 3,4 4,2 196,4 < 0,0001 31-40a 15,9 13,4 41-50a 38,4 49,4 51-60a 41,1 29 > 60a 1,2 4 160 4 se consideran trabajadores no manuales mientras que los trabajadores con un primer dígito comprendido entre 5 y 9 serán incluidos en la categoría de trabajadores manuales.17 Para la diferencia de proporciones se emplea la prueba de chi cuadrado; para comparar medias se emplea la t de student; y para el análisis multivariante y el cálculo de los odds ratio la regresión logística. En todos los casos, la significación estadística se establece para una p<0,05. El estudio estadístico se realiza con el paquete G-Stat 2.0. Resultados Las características de la muestra a estudio se presentan en la Tabla 1. Destacamos el hecho de que un 30,4% de las mujeres no consumen nunca alcohol frente a un 10% de los hombres. Comparando las proporciones de las diferentes variables sociodemográficas y laborales según el tipo de consumidor, en UBE por semana, Tabla 2. Distribución de las diferentes características laborales y sociodemográficas según nivel de consumo de alcohol en mujeres. Porcentaje. Consumo Consumo Consumo sin riesgo* de bajo riesgo* d e alto riesgo * c²p (n=860) (n=1700) (n=268) Clase social clase 1 9,3 12,2 11,9 60,7 < 0,0001 clase 2 39,144,522,4 clase 3 51,6 43,3 65,7 Tipo de trabajo white collar 60,9 74,6 46,3 111,3 < 0,0001 blue collar 39,125,453,7 Nivel estudios Sin estudios/primarios 40 29,9 26,9 55,7 < 0,0001 secundarios 51,6 52,9 53,7 universitarios 8,4 17,2 19,4 Edad ≤ 30 años 2,3 5,6 1,5 272,5 < 0,0001 31-40 años 11,6 15,3 7,5 41-50 años 54 44,9 62,7 51-60 años 20,533,626,9 > 60 años 11,6 0,5 1,5 * La tipificación del riesgo por consumo se calcula en gramos de alcohol y Unidades de Bebida Estándar (UBE) que en España equivalen a 10 g de alcohol puro. Tabla 3. Distribución de las diferentes características laborales y sociodemográficas según nivel de consumo de alcohol en hombres. Porcentaje. Sin riesgo Bajo De riesgo abusivo c²p (n=488)(n=3692) (n=636) Clase social clase 1 13,1 12,4 1,3 322 < 0,0001 clase 2 59 47,5 24,5 clase 3 27,9 40,2 74,2 Tipo de trabajo white collar 80,3 67,5 32,1 357,9 < 0,0001 blue collar 19,7 32,5 67,9 Nivel estudios primarios 24,6 20,7 41,5 175,6 < 0,0001 secundarios 63,162,4 55,3 universitarios 12,316,9 3,1 Edad ≤ 30a 4,1 3,8 0,6 84,9 < 0,0001 31-40a 20,516,3 10,7 41-50a 39,339,1 33,3 51-60a 33,639,8 54,7 > 60a 2,5 1,1 0,6 158/163 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Consumo de Alcohol en Trabajadores Españoles del Sector Servicios. Variables Sociodemográficas y Laborales Implicadas Tabla 4. Valores medios de consumo (UBE/semana) según características laboralesy sociodemográficas y por sexo. Tabla 5. Resultados de la regresión logística aplicando dos variables respuesta dicotómica. Mujeres Hombres n media dt p IC 95% n media dt IC 95% p Clase social clase 1 320 3,2 3,8 < 0,052,7-3,6 528 5,6 5,1 5,2-6,1 < 0,05 clase 2 1152 3,1 4,2 2,9-3,3 2196 7,6 8,7 7,3-8 clase 3 1356 4,1 4,7 3,9-4,4 2092 12,4 13,5 11,8-13 Tipo de trabajo white collar 1916 3,2 4,1 < 0,05 3-3,4 3088 7,4 8,3 7,1-7,6 < 0,05 blue collar 912 4,5 4,9 4,2-4,8 1728 13,3 14 12,6-14 Nivel estudios primarios 924 3,2 4,4 < 0,052,9-3,5 1148 12,6 13,711,8-13,4< 0,05 secundarios 14883,5 4,4 3,3-3,62964 9,110,68,7-9,4 universitarios 4164,6 4,3 4,2-5 704 6,15,95,7-6,6 Edad ≤ 30a 120 3,7 2,7 < 0,053,2-4,1 164 5,5 5 4,7-6,3 < 0,05 31-40a 3802,3 3,1 2-2,6 768 6,9 8 6,3-7,4 41-50a 13963,9 4,8 3,7-4,1 1848 9,7 11,19,2-10,2 51-60a 820 4 4,5 3,7-4,3 1980 11 12,310,1-11,2 > 60a 112 0,8 2,8 0,3-1,3 56 10,4 7,7 8,4-12,4 β E.E. p odd ratio IC 95% Consumo-no consumo edad -0,03 0,04 0,38230,970,90-1,04 sexo 1,34 0,06 < 0,0001 3,83 3,38-4,33 tipo trabajo -0,01 0,1 0,9367 0,99 0,82-1,2 clase social 0,17 0,07 0,0099 1,19 1,04-1,36 estudios 0,35 0,05 < 0,0001 1,42 1,28-1,57 Consumo de riesgo y abusivo-bajo consumo edad 0,13 0,05 0,00681,141,04-1,24 sexo 0,01 0,080,9325 1 0,86-1,18 tipo trabajo -1 0,11 < 0,0001 0,37 0,29-0,46 clase social 0,33 0,1 0,001 1,39 1,14-1,69 estudios -0,46 0,06 < 0,0001 0,63 0,56-0,72 β = coeficiente beta E.E. =error estándar de la odds ratio. se aprecian diferencias estadísticamente significativas tanto en mujeres (Tabla 2), como en hombres (Tabla 3). En ambos sexos el mayor porcentaje de bebedores de riesgo se presenta en personas de clase social más baja (65,7% en mujeres y 74,2% en hombres), trabajadores manuales (53,7% en mujeres y 67,9% en hombres), y nivel medio de estudios (53,7% en mujeres y 55,3% en hombres); solo hay diferencia en lo relativo a la edad, siendo el grupo de 41 a 50 años el que más bebedores de riesgo tiene en mujeres (62,7%) mientras en los hombres es el grupo de 51 a 60 años (54,7%). Cuando lo que se determina es el valor medio de consumo por semana en cada una de las variables sociodemográficas y laborales a estudio, se observa que en ambos sexos es superior en la clase social más desfavorecida (clase 3); sin embargo, en las mujeres el consumo es similar en la clase 1 y 2 mientras que en los hombres hay un incremento paulatino a medida que se desciende en la clase social. Según el tipo de trabajo, en ambos sexos, se aprecian mayores consumos en el grupo de trabajadores manuales. De acuerdo al nivel de estudios, se aprecia un comportamiento diferente según el sexo, de manera que los consumos son mayores en los niveles superiores (universitarios) en el caso de las mujeres y en los niveles inferiores (primarios) en el caso de los hombres. En las mujeres se aprecia un descenso progresivo en el consumo a medida que descendemos en el nivel académico, mientras que en los varones la situación es la inversa. De acuerdo a la edad, en las mujeres no se aprecia un patrón lineal de consumo, mientras que en los hombres sí se aprecia esta linealidad. En los varones el nivel medio de consumo va aumentando paralelo a la edad hasta llegar a un máximo en el grupo de 51 a 60 años. Los datos completos se presentan en la Tabla 4. El análisis multivariante (regresión logística) para catalogar las variables sociodemográficas y laborales que más se asocian al consumo de alcohol muestra que cuando utilizamos como variable respuesta dicotómica, el consumo o no consumo, la variable que más se asocia es el sexo seguida del nivel de estudios y la clase social. Si centramos el análisis en el grupo de personas que consumen y empleamos como variable respuesta dicotómica “consumo de riesgo y abusivo” frente a “consumo bajo” permite observar que la variable que más se asocia a consumo abusivo es la clase social seguida de la edad. En este caso las odds ratio presentan valores menores a los encontrados cuando se incluían las personas no consumidoras de alcohol (Tabla 5). El análisis de la relación entre los valores del test AUDIT-C y las variables sociodemográficas y laborales, permite apreciar cómo en las mujeres la prevalencia en los valores de AUDIT de riesgo va aumentando a medida que descendemos en la clase social (83,3% en clase 3), nivel de estudios (72,2% en estudios primarios) o tipo de trabajo (66,7% en blue collar o trabajadores manuales). En los Tabla 6. Distribución de las características sociodemográficas y laborales según valores del AUDIT-C según el sexo del trabajador. mujeres hombres riesgo (n=72) no riesgo (n=2756) χ² p riesgo (n=180) no riesgo (n=4636) χ²p Clase social clase 1 0 11,6 38,2 < 0,0001 4,4 11,2 49,8 < 0,0001 clase 2 16,7 41,4 26,7 46,3 clase 3 83,3 47 68,9 42,5 Tipo de trabajo white collar 33,3 68,7 40,1 < 0,0001 46,7 64,8 24,8 < 0,0001 blue collar 66,7 31,3 53,3 35,2 Nivel estudios primarios 72,2 31,6 54,9 < 0,0001 46,7 23 59 < 0,0001 secundarios 27,8 53,3 48,9 62 universitarios 0 15,1 4,4 15 Edad ≤ 30a 0 4,4 107,2 < 0,0001 0 3,5 36,6 < 0,0001 31-40a 0 13,8 2,2 16,5 41-50a 16,7 50,2 44,4 38,1 51-60a 83,3 27,6 51,1 40,7 > 60a 0 4,1 2,2 1,1 Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 158/163 161 Artículo Original | Vicente-Herrero María, López Ángel hombres esta pauta solo se observa en las clases sociales más bajas (68,9%) y en los trabajadores manuales (53,3%). En cuanto a la edad, se observa un incremento paulatino en estos mismos valores de AUDIT de riesgo en ambos sexos hasta llegar a un máximo en el grupo de 51-60 años. Los datos totales se muestran en la Tabla 6. Discusión Los resultados obtenidos en este estudio muestran que el consumo de alcohol en población laboral muestra diferencias significativas según el sexo siendo superior en los varones. Igualmente se observan diferencias significativas por sexos en cuanto al tipo de consumidor, en UBE por semana, a favor también de los hombres. El consumo es superior en las clases más desfavorecidas en ambos sexos, si bien las diferencias son más marcadas en hombres que en mujeres y es mayor también en ambos sexos en el grupo blue collar. El comportamiento en consumo de alcohol y nivel de estudios es inverso en hombres y mujeres: así, en mujeres los consumos son mayores en los niveles superiores y descienden según lo hace el nivel de estudios; en el hombre ocurre al contrario y los mayores consumos son en niveles inferiores. Se puede observar que el consumo se incrementa linealmente con la edad en los varones y que las variables que más se asocian al consumo son sexo, nivel de estudios y clase social, mientras que las más asociadas al consumo de riesgo y abusivo son la clase social y la edad. Los resultados de este trabajo tienen su comparativa en estudios previos realizados por otros autores. Nuestro trabajo se ha basado en establecer relaciones entre las distintas variables sociodemográficas y laborales con el patrón de consumo, desde un punto de vista preventivo-laboral y desde el marco de actuación del Médico del Trabajo, tratando de orientar las actuaciones preventivas que en el futuro se podrían poner en marcha, de forma que favorezca la consecución máxima de objetivos optimizando los recursos disponibles. La revisión efectuada en la bibliografía sobre esta temática muestra que una buena parte de los estudios realizados en población laboral se han basado en cuestionarios autoadministrados, tanto de forma independiente en mujeres y hombres como de forma conjunta en ambos sexos. Así, el estudio realizado en trabajadoras chinas valorando el ambiente de trabajo como factor motivante junto con las características sociodemográficas de las trabajadoras, favorece la puesta en práctica de estudios de intervención posteriores que puedan lograr mayor efectividad considerando estas variables18, coincidiendo en este sentido con el planteamiento de nuestro trabajo. La bibliografía muestra que el consumo abusivo de alcohol se relaciona con gran cantidad de variables, tanto laborales como extralaborales y, en ocasiones, se asocia a determinadas profesiones como en soldados o en pacientes con patologías psiquiátricas, donde es frecuente que se asocie el consumo de alcohol al de otras sustancias o drogas de abuso. Este hecho es necesario 162 tenerlo en cuenta a la hora de establecer estrategias preventivas o de intervención precoz, siendo muy numerosos los estudios en esta línea de trabajo, donde también se relaciona con frecuencia la falta de ejercicio y la obesidad al incremento en el consumo de alcohol.19,20 En profesiones como la del médico, se ha considerado el estrés como un factor relevante en el consumo de alcohol, con mayor repercusión que el sector público que en el ejercicio privado.21 Nuestro trabajo se ha centrado en la diferenciación de colectivos manuales y no manuales como forma de valorar la influencia del tipo de trabajo en el consumo abusivo de alcohol, especialmente si se relaciona con el nivel educacional del trabajador. Es lo que se ha venido a denominar blue and white collar. En esta línea de trabajo destaca —ya publicado en la bibliografía— el mayor consumo de alcohol en trabajadores white collar con características de alto estatus socioeconómico, jóvenes, con alto nivel de estrés en su trabajo, estilo de vida sedentario y alteraciones del sueño y del perfil lipídico.22 No cabe duda de que el conocimiento de todos los factores que pueden influir en el consumo abusivo de alcohol, tanto laborales como personales o sociales, facilita la posterior intervención, siendo en salud laboral el objetivo final la prevención precoz, especialmente si se considera la relación existente entre el consumo de alcohol y el riesgo de accidentes de trabajo asociados y, en especial, accidentes de tráfico en horario de trabajo. Los estudios a este respecto realizados en población general relacionan el consumo de alcohol con el incremento de accidentes, tanto cuando se considera el consumo abusivo de alcohol de forma aislada como asociado a otras sustancias. Por este motivo se recomienda una actuación conjunta de salud pública y salud laboral, puesto que solo actuando conjuntamente se podrán obtener beneficios mayores y reducir el coste en vidas humanas y el socioeconómico.23-25 Una muestra del interés que este tema ha despertado siempre se puede ver en la exhaustiva revisión bibliográfica realizada entre los años 1971 y 1996 sobre enfermedades y accidentes de trabajo, en un total de 311 artículos, de 72 revistas distintas y que pone en evidencia que el alcohol es uno de los factores más frecuentemente investigados en relación con los accidentes de trabajo.26 El consumo abusivo de alcohol es, en el momento actual, uno de los principales objetivos en salud ocupacional en todos los países y también en España27 y la línea de trabajo que se contempla en este trabajo con una muestra cuantitativamente importante de trabajadores del sector servicios y en el que se tratan de relacionar variables sociodemográficas y laborales con el consumo de alcohol, cuantificándolo y estratificándolo, puede ayudar, a través de un mejor conocimiento de factores implicados, a realizar una más eficaz estrategia preventiva. El trabajo realizado desde la medicina de familia y el de unidades especializadas en consumos abusivos (UCA) cuenta con amplia experiencia en esta temática. Desde salud laboral se puede apoyar su labor con el valor añadido del conocimiento de datos laborales que puedan servir de apoyo, y con los medios al alcance y el trabajo realizado desde los servicios de prevención de las empresas. 158/163 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Consumo de Alcohol en Trabajadores Españoles del Sector Servicios. Variables Sociodemográficas y Laborales Implicadas REFERENCIAS 1. Shield KD, Gmel G, Kehoe-Chan T, Dawson DA, Grant BF, Rehm J. Mortality and potential years of life lost attributable to alcohol consumption by race and sex in the United States in 2005. PLoSOne 2013; 8(1):e51923. 2. Morris M, Johnson D, Morrison DS. Opportunities for prevention of alcoholrelated death in primaryc are: results from a population-based cross-sectional study. Alcohol. 2012;46(7):703-7. 3. Callaghan RC, Gatley JM, Veldhuizen S, Lev-Ran S, Mann R, Asbridge M. Alcohol- or drug- use disorders and motor vehicle accident mortality: a retrospective cohort study. Accid Anal Prev. 2013; 53:149-55. 4. Bastida N. Problemas laborales asociados al consumo de alcohol. Adicciones. 2002; 14(Supl.1): 239-251. 5. Ochoa E, Madoz, A. Consumo de alcohol y otras drogas en el medio laboral. Med Segur Trab. 2008; 54(213):25-32. 6. España. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. BOE [en línea] 1978; (311) del 29 de dic [citado 10 oct 2013). Disponible en: http://www.boe. es/legislacion/enlaces/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf 7. España. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE [en línea] del 10 de noviembre de 1995 [citado10 oct 2013). Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/1995/11/10/pdfs/A32590-32611.pdf 8. CEE. DIRECTIVA 89/391/CEE del Consejo [en línea] del12 de junio de 1989 [citado 10 oct 2013]relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. Directiva Marco. Disponible en: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUri Serv.do?uri=C ONSLEG:1989L0391:20081211:ES:PDF) 9. Organización Internacional del Trabajo. OIT. Proyecto de repertorio de recomendaciones prácticas sobre el tratamiento en los lugares de trabajo de los problemas que plantea el consumo de alcohol y drogas. Ginebra: OIT; 1944. 10. Organización Internacional del Trabajo. OIT. Lucha contra el abuso de alcohol y drogas en el lugar de trabajo. Ginebra: OIT; 1998. 11. Organización Internacional del Trabajo. OIT. Iniciativas en el lugar de trabajo para prevenir y reducir los problemas causados por el alcohol y otras drogas. Ginebra: OIT; 1988. 12. España. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Encuesta sobre alcohol y drogas en población general en España, edades 2011-2012 enero 2013 [en línea]. Madrid: MSSSI; 2013. [citado 10 oct. 2013]. Disponible en: http://www.msssi.gob.es/gabinetePrensa/ notaPrensa/pdf/Prese220113134906000.ppt#256,1 13. Rodríguez-Martos A, Gual, A, Llopis JL. “Unidad de bebida estándar” como registro simplificado del consumo de bebidas alcohólicas y su determinación en España. MedClin (Barc). 1999; 112(12):446-50. 14.Guardia J, Jiménez-Arriero MA, Pascual F, Flórez G, Contel M. Guía Clínica de Alcoholismo. 2ª ed. Valencia: Socidrogalcohol; 2008. 15.García del Castillo JA, Gázquez-Pertusa M, López-Sánchez C, García del Castillo-López A. Análisis del consumo de alcohol desde una perspectiva preventiva. Monografía sobre el alcoholismo. Socidrogalcohol [en línea] 2012:333-80 [citado 10 oct. 2013). Disponible en: http:// www.socidrogalcohol.org/index.php?option=com_docman...18 (consultado 1/05/2013). 16. Domingo-Salvany A, Bacigalupe A, Carrasco JM, Espelt A, Ferrando J, Borrell C. Proposals for social classclassification based on the Spanish National Classification of Occupations 2011 using neo-Weberian and neo-Marxistapproaches. GacSanit. 2013; 27(3):263-72. 17. Sánchez MA, Calvo Bonacho E, González A, Cabrera M, Sáinz JC, FernándezLabander C, Quevedo-Aguado L, Gelpi JA, Fernández A, Brotons C, de Teresa E, González P, Román J. High cardiovascular risk in Spanish workers. NutrMetabCardiovascDis. 2011;21(4):231-6. 18. Chen Y, Li X, Zhou Y, Zhang C, Wen X, Guo W. Alcohol consumption in relationto work environment and key sociodemographic characteristics among female sex workers in China. Subst Use Misuse. 2012;47(10):1086-99. 19. Bridger RS, Brasher K, Bennett A. Sustaining person-environment fit with a changing work force. Ergonomics. 2013;56(3):565-77. 20. Jaworowski S, Raveh D, Golmard JL, Gropp C, Mergui J. Alcohol use disorder in an Israeli general hospital: socio demographic, ethnic and clinical characteristics. IsrMedAssoc J. 2012;14(5):294-8. 21. Heponiemi T, Kouvonen A, Sinervo T, Elovainio M. Is the public healthcare sector a more strenuous working environment than the private sector for a physician? Scand J PublicHealth. 2013;41(1):11-7. 22. Tsai SY. A study of the health-related quality of life and work-related stress of white-collar migrant workers. Int J Environ Res PublicHealth. 2012; 9(10):3740-54. 23. Brady JE, Baker SP, Dimaggio C, McCarthy ML, Rebok GW, Li G. Effectiveness of mandatory alcohol testing programs in reducing alcohol involvement in fatal motor carrier crashes. Am J Epidemiol. 2009; 170(6):775-82. 24. Callaghan RC, Gatley JM, Veldhuizen S, Lev-Ran S, Mann R, Asbridge M. Alcohol- ordrug-use disorders and motor vehicle accident mortality: a retrospective cohort study. Accid Anal Prev. 2013; 53:149-55. 25. Thygerson SM, Merrill RM, Cook LJ, Thomas AM. Comparison of factors influencing emergency department visits and hospitalization among drivers in work and non work-related motor vehicle crashes in Utah, 1999-2005. Accid Anal Prev. 2011;43(1):209-13. 26. Alba N, Abad F, García C. Frecuencia y características de los artículos españoles sobre enfermedades y accidentes de trabajo a partir de la base de datos IME (1971-1996). ArchPrev Riesgos Labor 1999;2(1):4-10. 27. Rosso GL, Zanelli R, Bruno S, Feola M, Bobbio M. Professional driving and safety, a target for occupational medicine. ArchPrev Riesgos Labor 1999;2(1):4-10. Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 158/163 163 Artículo Original Factores de Riesgo Psicosocial y Burnout en Población Económicamente Activa de Lima, Perú Psychosocial risk factors and burnout in economically active population of Lima, Peru Ma Del Refugio López Palomar1, Sara Adriana García Cueva1, Manuel Pando Moreno2 1. CU de los Valles, Universidad de Guadalajara, México. 2. Instituto de Investigación en Salud Ocupacional, Universidad de Guadalajara, México. RESUMEN El estudio de los factores de riesgo psicosocial recobra mayor relevancia ante las dinámicas impuestas por las economías globalizadas que generan entornos competitivos, aumentando las exigencias físicas, psicológicas y sociales de los trabajadores, quienes manifiestan diversas respuestas como el estrés laboral crónico también conocido como burnout o Síndrome de Quemarse por el Trabajo (SQT). El presente estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia del burnout y su relación con la presencia de factores de riesgo psicosocial laborales, percibidos como negativos en trabajadores de la Población Económicamente Activa (PEA) de Lima, Perú. Se encuestaron 339 trabajadores con la aplicación del Inventory General Survey (MBI-GS)1, instrumento en su nueva versión, y la escala de Factores Psicosociales en el Trabajo2, encontrándose prevalencia de burnout muy alto en la dimensión desgaste emocional o agotamiento (6,22%), asociado con 4 diferentes factores de riesgo psicosocial. El mayor factor de riesgo lo representan las exigencias laborales (p<0,004) y (OR= 6,979) con la dimensión cinismo de burnout; lo anterior deja de manifiesto que ante las exigencias laborales, los trabajadores expresan actitudes cínicas como mecanismo de defensa, por lo que se concluye que la prevalencia del burnout se relaciona significativamente con los factores de riesgo psicosocial, de ahí que las organizaciones deben prestar especial atención en estos factores. (López M, García S, Pando M, 2014. Factores de Riesgo Psicosocial y Burnout en Población Económicamente Activa de Lima, Perú. Cienc Trab. Sep-Dic; 16 [51]: 164-169). ABSTRACT The study of psychosocial risk factors regains more relevance to the dynamics imposed by globalized economies that generate competitive environments, increasing the physical, psychological and social needs of workers who manifest different answers as chronic job stress also known as Burnout or Syndrome of burning for Work (SQT). This study aimed to determine the prevalence of burnout and its relationship with the presence of occupational psychosocial risk factors, perceived as negative in workers of the Economically Active Population (EAP) in Lima, Peru. 339 workers were surveyed with the implementation of Inventory General Survey (MBI-GS)1, instrument in its new version, and the scale of Psychosocial Factors in Work2, finding high prevalence of burnout in the dimension emotional exhaustion (6,22% ), associated with 4 different psychosocial risk factors, the biggest risk factor is represented by work demands (p <0,004) and (OR = 6,979) with the cynicism of burnout dimension, the previous makes it clear that with work demands, workers expressed cynicism as a defense mechanism, so it is concluded that the prevalence of burnout was significantly related to psychosocial risk factors, hence that organizations should pay special attention to these factors. Key words: Burnout. Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS), Psychosocial Factors, Psychosocial risk, Economically Active Population, Lima Peru. Palabras clave: Burnout, Maslach Burnout InventoryGeneral Survey (MBI-GS), Factores Psicosociales, Riesgo psicosocial, Población Económicamente Activa, Lima, Perú. INTRODUCCIÓN Los Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo se han convertido en uno de los temas de mayor preocupación entre los diversos actores involucrados en el ámbito de las organizaciones, la salud, seguridad e higiene ocupacional. Los riesgos o factores de riesgo Correspondencia / Correspondence: Ma Del Refugio López Palomar Juárez No. 58 en San Martín Hidalgo, Jalisco, México Tel.: 045 33 13472116 e-mail: [email protected] Recibido: 20 de Agosto 2014 / Aceptado: 24 de Octubre 2014 164 psicosociales se han definido por la Organización Internacional de Trabajo, OIT3, como: “Las interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo y las condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades de los trabajadores, por otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva en la salud de los trabajadores a través de sus percepciones y experiencia”. Por su parte, la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo EU-OSHA4, establece que por “factor de riesgo” de origen psicosocial se entiende todo “aspecto de la concepción, organización y gestión del trabajo así como de su contexto social y ambiental que tiene la potencialidad de causar daños físicos, sociales o psicológicos en los trabajadores”. Diversas investigaciones señalan que evaluar los riesgos psicosociales y sus consecuencias es esencial por el impacto que tienen en la salud física y psicológica del trabajador, su satisfacción, su calidad de vida, su productividad, etc.5 164/169 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Factores de Riesgo Psicosocial y Burnout en Población Económicamente Activa de Lima, Perú Marrero, Román y Salomón6 manifiestan que el estrés laboral es considerado como respuesta nociva que ocurre cuando las exigencias del trabajo rebasan las capacidades y los recursos del trabajador, llegando a convertirse en uno de los principales efectos negativos del trabajo y se constituye un riesgo psicosocial laboral. El síndrome de burnout surge por la exposición crónica a factores de riesgo de tipo psicosocial, se presenta como una manifestación o respuesta al estrés crónico laboral y se caracteriza por tres dimensiones: a) agotamiento emocional (agotamiento de los recursos emocionales propios); b) despersonalización (actitudes negativas), y c) falta de realización personal en el trabajo (valoración negativa del propio rol profesional)7. Para estudiar el burnout se han desarrollado dos perspectivas, la clínica y la psicosocial. Desde la perspectiva clínica, Freudenberger8 empleó por vez primera el término burnout para describir un conjunto de síntomas físicos sufridos por personal sanitario como resultado de las condiciones de trabajo. Lo definió como fallar, agotarse, o llegar a desgastarse debido a un exceso de fuerza, demandas excesivas de energía o de recursos, señalando lo que ocurre cuando un profesional de servicios de ayuda “se quema” y fracasa en alcanzar sus objetivos; y se caracteriza por un estado de agotamiento como consecuencia de trabajar intensamente, sin tomar en consideración las propias necesidades. La perspectiva psicosocial considera al burnout un proceso dinámico; la definición más aceptada es la elaborada por Maslach y Jackson, quienes lo consideran como una respuesta, principalmente emocional, situando los factores laborales y los organizacionales como condicionantes y antecedentes. Los estudios defienden que burnout es un síndrome tridimensional que se desarrolla en aquellos profesionales cuyo objeto de trabajo son personas (usuarios) y añaden tres dimensiones características: el Agotamiento emocional, Despersonalización y Bajo Logro o Realización Profesional y/o Personal.9-11 Desde la perspectiva psicosocial el síndrome de burnout se entiende como un proceso que desarrolla secuencialmente la aparición de sus rasgos y sus síntomas globales. Algunos autores van a discrepar en el síntoma que se presenta en primer lugar, la secuencia del proceso, el protagonismo que conceden a cada uno de sus síntomas globales, en la explicación de los mecanismos y en las estrategias que el individuo puede emplear para manejarlo. Lo anterior da origen al surgimiento de varios modelos procesuales que tratan de explicar su desarrollo, como lo son los modelos etiológicos explicativos del síndrome, quedado estructurado en tres grandes teorías: socio-cognitiva, teoría del intercambio social y la teoría organizacional. El presente estudio se aborda desde la perspectiva psicosocial. Los estudios iniciales del burnout, se centraron en profesiones y ocupaciones asistenciales, por ello fue conceptualizado como efecto de la interacción con los usuarios de servicios, principalmente asistenciales. De acuerdo a diversos estudios realizados, el burnout no se reduce a campos asistenciales, ya que en numerosas profesiones y ocupaciones se presenta como resultado de estrés crónico, básicamente laboral; el burnout se ha propuesto incluso para actividades no laborales tales como las actividades parentales o para relaciones maritales.12,13 En este sentido, Maslach, Jakson y Leiter redefinen el burnout como “una crisis en la relación con el propio trabajo, sin que signifique necesariamente una crisis de las relaciones con las personas en el trabajo”. La redefinición antes expresada dio como resultado el Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS), que consta de 16 ítems, y es una adaptación del cuestionario clásico (MBI-Human Services Survey de 22 ítems), utilizado para profesionales de la salud.14 Cuando se evalúa el Síndrome de Burnout mediante el MBI-GS se está valorando una crisis en la relación de una persona con su trabajo, y no necesariamente una crisis entre una persona y la gente con la que se relaciona esta. Por lo anterior el MBI-GS es propuesto como un instrumento para evaluar las actitudes ante el propio trabajo y las escalas propuestas son las siguientes: Desgaste Emocional (5 ítems): Se define de forma genérica, sin el énfasis en los aspectos emocionales acerca de los “recipientes del propio trabajo” presentes en el MBI-HSS. Todos los ítems provienen del MBI-HSS, modificados o sin modificar. Cinismo (5 ítems): Refleja la actitud de indiferencia, devaluación y distanciamiento ante el propio trabajo, así como el valor y significación que se le pueda conceder, representa igualmente una actitud defensiva ante las agotadoras demandas provenientes del trabajo. Eficacia profesional (6 ítems): está relacionada con las expectativas que se tienen en relación con la profesión que se desempeña, y se expresa en las creencias del sujeto sobre su capacidad de trabajo, su contribución eficaz a la organización laboral, de haber realizado cosas que realmente valen la pena y de realización profesional, semejante a la anterior de realización personal pero insistiendo en las expectativas según el modelo de Bandura.15 La redefinición del burnout atiende a la identificación de este como un problema de salud derivado de la persona con su trabajo. La estructura factorial de la adaptación al castellano del Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS) realizada por Gil-Monte16 reporta valores de fiabilidad según alfa de Cronbach, encontrándose 0,85 para Eficacia profesional, 0,83 para Agotamiento y 0,74 para cinismo, similares a lo reportado por Moreno, Rodríguez y Escobar14 cuyos valores oscilan entre 0,84 y/o 0,89 para las tres subescalas, por encima de los índices de consistencia presentados en el manual del MBI-GS que están en los 0,73 a 0,89 (Maslach, Jackson y Leiter). Por lo anterior el cuestionario se considera válido y confiable en la versión adaptada al castellano. Algunos estudios refieren que los factores de riesgo psicosocial a los que están expuestos los trabajadores sin diferenciar la profesión y el nivel de estudios, pueden ocasionar desde mínimas consecuencias en la salud hasta la muerte.17 La OIT18 ratifica en el informe 2013 sobre el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo que el burnout no es exclusivo de profesiones asistenciales. Resalta que los cambios tecnológicos, sociales y organizativos dan origen a nuevas enfermedades profesionales vinculadas con el estrés laboral que empobrecen la salud de los trabajadores, sus familias y las empresas al reducir la productividad y la capacidad de trabajo; en este sentido la OIT19, en la guía del formador SOLVE, destaca el impacto de los factores psicosociales en el trabajo y su vinculación con el estrés, burnout y el acoso psicológico (mobbing), actualmente considerados como problemas globales presentes en todas las profesiones y ocupaciones, en países desarrollados y no desarrollados, convirtiéndose en amenazas importantes a la supervivencia de una empresa. En Perú la legislación ha avanzado en la materia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) o riesgos psicosociales como lo manifiestan en su análisis Raffo, Ráez y Cachay20, al señalar que las leyes de Seguridad y Salud en el Trabajo en este país promueven una cultura de la PRL, resaltando que los artículos de las leyes en Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 164/169 165 Artículo Original | López Ma, et al. la materia presentan buenas intenciones, sin embargo se adolece de anexos y guías metodológicas de cómo actuar en la identificación y la evaluación de los riesgos psicosociales. Fernández Arata21, realizó un estudio sobre Burnout, Autoeficacia y Estrés en maestros de escuelas primarias y secundarias de Lima, Perú, reportando la presencia de Burnout elevado, manifestando que fue más alto en los docentes de escuela primaria (43,2%) que en los de secundaria (36,6%). Encontró una relación significativa entre los estresores y el burnout. Datos relevantes ofrecen los resultado de la encuesta realizada por Bravo y Eggerstedt22 sobre riesgos psicosociales en trabajadores (130) de diversas profesiones y ocupaciones de Lima; reportan la prevalencia de estrés laboral en 30,5% de la población estudiada y con burnout el 14,4%, siendo el estrés laboral el riesgo psicosocial más reconocido en los ambientes laborales y el de mayor incidencia. Preocupados por los impactos que representan los riesgos psicosociales en la salud del trabajador, la presente investigación planteó como objetivo determinar la prevalencia del burnout y su relación con la presencia de los factores de riesgo psicosociales laborales percibidos como negativos por la población objeto de estudio de Lima. Método Para determinar la prevalencia del burnout y su relación con la presencia de los factores de riesgo psicosociales, se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, correlacional, con diseño no experimental, realizado en una muestra no representativa de la Población Económicamente Activa de Lima, Perú. Se eligieron 339 trabajadores que tuvieran por lo menos un año de antigüedad laboral y que a su vez se tratara de empleados subordinados. La encuesta se aplicó a personal de diversas ocupaciones entre los que destacan obreros, oficinistas, docentes sanitaristas, etc. cuidando que no existieran más de cinco sujetos con la misma ocupación. Los instrumentos aplicados fueron: cuestionario de datos personales que incluía preguntas como edad, sexo, estado civil, años de estudio, turno de trabajo, actividad que realiza, antigüedad en la empresa y en el puesto, días de la semana trabajados, horas extras laboradas y carga horaria. Para recabar la información relativa al burnout se utilizó el Maslach Burnout Inventory General Survey (MBI-GS de Maslach, Jackson y Leiter)1 instrumento en su nueva versión, que consta de Tabla 1. Características de las variables sociales. Datos sociodemográficos < 37 38 - 47 Edad 48 + Femenino Género Masculino Casado Soltero Viudo Divorciado Separado Estado civilUnión libre 1-6 Años Básica 7-11 Años Media Años de escolaridad 12 Años o más Superior 166 16 ítems y evalúa 3 dimensiones: Desgaste Emocional, Cinismo y Eficacia Profesional. El segundo de los instrumentos fue la escala de Factores Psicosociales en el Trabajo2, que consta de 49 ítems y 7 dimensiones: condiciones del lugar de trabajo, carga de trabajo, contenido y características de la tarea, exigencias laborales, desarrollo de la carrera, interacción social y aspectos organizacionales y remuneración del rendimiento; ambos con escala tipo Likert. Para el análisis de datos se emplearon las pruebas no paramétricas. Se utilizó el paquete estadístico Excel y SPSS, se obtuvieron frecuencias y porcentajes. Para el análisis de asociación se utilizó Chi cuadrado determinando el factor de riesgo (odds ratio OR) y los valores de p significativos < 0,05. RESULTADOS 339 participantes integraron la población estudiada; el rango de edad que predominó se ubica entre los 14 y 37 años con el 62,65%, seguido por el rango 38 a 47 ubicándose el 25,59%; y de 48 a 60 solo se encuentra el 11,46%; respecto al género, el 52,2% corresponde al femenino y 47,8% de sexo masculino; el estado civil de la población refleja que el 48,97% son casados, el 41,59% solteros y el restante 9,44% se reparte en divorciados, separados y en unión libre (Tabla 1). Referente a los datos laborales, se encontró que los años trabajados en las empresas o instituciones se caracterizan por alta rotación, representada por el 57,94% de los trabajadores cuya antigüedad era de 1 a 2 años, el 27,94% de 3 a 4 años y solamente el 13,82% con antigüedad de 5 años en adelante; los años trabajados en el mismo puesto reportan el 88,82% con una antigüedad de 6 meses y hasta 3 años es decir escasa oportunidad de ascender de puesto, el 9,71% de 4 a 6 años y el 1,18% más de 7 años en el mismo puesto; respecto al turno, el matutino representa el 42,77%, seguido por el mixto con el 36,58%, el 20,65% se distribuye en vespertino, nocturno y jornada acumulada; las horas trabajadas por semana reportan el 70,88% con 48 hrs hasta 24 hrs, el 20% y solo el 8,82% labora más de 48 hrs, las horas extras trabajadas por semana de 1 hora el 36,87%, 2 horas el 15,05%, 3 horas el 35,40% y solamente el 12,68% no reporta trabajar horas extras (Tabla 2). Tabla 2. Características de las variables laborales. Datos laborales 1 a 2 años Años trabajados 3-4 años en la empresa 5 años en adelante 6 meses a 3 años Frecuencia % 213 62,65 Años trabajados en 4 - 6 años 87 25,59 el mismo puesto 7 años a más 39 11,46 matutino 17752,2 vespertino 162 47,8 nocturno 166 48,97 jornada acumulada 14141,59 Turno mixto 41,18 hasta 24 82,36 Horas trabajadas hasta 48 82,36 por semana 48 en adelante 12 3,54 0 4 1,18 1 19 5,60 Horas extras trabajadas 2 316 93,22 por semana 3 Frecuencia % 197 57,94 95 27,94 47 13,82 302 88,82 33 9,71 4 1,18 14542,77 164,72 41,18 50 14,75 124 36,58 68 20 241 70,88 30 8,82 4312,68 12536,87 51 15,05 120 35,4 164/169 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Factores de Riesgo Psicosocial y Burnout en Población Económicamente Activa de Lima, Perú 15 54 4,52 15,9 260 233 76,5 64 68,53 52 18,98 15,57 30 8,9 232 68,3 22,8 14 4,41 159 46,77 166 106 31,2 116 77 Sexo Edad Estado civil Años trabajando en la empresa Años trabajando en el mismo puesto Turno Horas extra trabajadas a la semana 48,82 34,12117 34,68 La Tabla 4 muestra la prevalencia del síndrome de burnout por dimensión: se reporta como Muy Alto en Desgaste Emocional o Agotamiento (DE) 6,22% y Falta de Eficacia Profesional (EP) con 2,35%; se ubica en Alto el Desgaste Emocional o Agotamiento con 22,7%; en esta dimensión la prevalencia de Medio Alto con 15,59% y la Eficacia profesional en 1,47%; con Medio Bajo de nuevo el Desgaste Emocional o Agotamiento 13,53%; Eficacia profesional en 3,52%; y Cinismo (C) 1,18%; las cifras más Bajas se ubican en Desgaste Emocional o Agotamiento 35,6% seguido por la Falta de Eficacia Profesional con 25,88% y Cinismo 4,7%; respecto a la presencia Muy Bajo la reportan la Eficacia profesional, 66%, el Cinismo con el 94%, y el Agotamiento con 6,17%, Lo anterior deja de manifiesto que la dimensión con mayor prevalencia del burnout es el Desgaste emocional o Agotamiento al sumar de Muy Alto a Alto el 28,85%. Respecto a la asociación de las variables sociodemográficas y laborales con burnout y su asociación con los factores de riesgo psicosociales, se encontró que el género presentó asociación con la falta de eficacia profesional (p=0,005), desgaste emocional o agotamiento (p=,001) y cinismo (p=0,51); de igual manera esta variable se relacionó con los factores psicosociales en las dimensiones condiciones del lugar de trabajo (p=0,000), el papel y desarrollo de la carrera (p=0,000), y remuneración y rendimiento (p=0,000); la edad no reportó asociación al burnout; con las condiciones del lugar de trabajo se identificó (p=0,025) y exigencias laborales (p=0,034); la variable estado civil con el desgaste emocional o agotamiento (p=0,000); esta misma presentó asociación con las 7 dimensiones de los factores psicosociales; (p=0,048) C Cinismo 28,78 15,5 DE Desgaste Emocional o Agotamiento 65,32 97 79,75 52 EP Eficacia profesional 222 271 Burnout Remuneración del rendimiento 5,9 4,75 Interacción social y aspectos organizacionales 20 16 Papel laboral y desarrollo de la carrera Bajo Frecuencia% Exigencias laborales Medio Frecuencia % Contenido y características de la tarea Alto Frecuencia % Factores de Riesgo Psicosociales Carga de trabajo Dimensiones de los Factores Psicosociales Condiciones del lugar de trabajo Carga de trabajo Contenido y características de la tarea Exigencias laborales Papel laboral y desarrollo de la carrera Interacción social y aspectos organizacionales Remuneración del rendimiento Variables sociodemográficas y laborales Tabla 3. Prevalencia de Factores de RiesgoPsicosociales. Tabla 5. Asociación de las variables sociodemográficas y laborales con el Burnout y los Factores de Riesgo Psicosociales. Condiciones delz lugar de trabajo Sobre la exposición de factores de riesgo psicosociales, se encontró que el 10,75% presenta una exposición alta, el 62,92% se ubica en nivel medio; el resto, que representa el 26,33% de los trabajadores encuestados, se encuentra en condiciones adecuadas, De los factores psicosociales estudiados, la remuneración del rendimiento y las exigencias laborales presentan mayor afectación, con un porcentaje de 31,2% y 15,9% respectivamente (ver Tabla 3). 0,000 0,000 0,000 0,005 0,0010,051 0,025 0,034 0,048 0,0000,000 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 0,0000,000 0,001 0,052 0,002 0,000 0,035 0,0520,0030 0,0010,007 0,000 0,000 0,0000,0090,028 0,0000,0000,0120,025 con las condiciones del lugar de trabajo (p=0,000) con la carga de trabajo, contenido y características de la tarea y exigencias laborales, interacción social y aspectos organizacionales y remuneración del rendimiento, y (p=0,008), en la dimensión papel y desarrollo de la carrera; los años trabajando en la empresa presentaron asociación con la eficacia profesional (p=0,052), asimismo con las condiciones del lugar de trabajo (p=0,000), y las exigencias laborales (p=0,001); por su parte los años trabajando en el mismo puesto no reportaron asociación al burnout, a diferencia con los factores psicosociales la dimensión condiciones del lugar de trabajo (p=0,014), las exigencias laborales (p=0,002), papel laboral y desarrollo de la carrera (p=0,000), interacción social y aspectos organizacionales (p=0,035); el turno se asocia con la eficacia profesional (p=0,007),esta misma variable con las condiciones del lugar de trabajo (p=0,000), carga de trabajo (p=0,000), papel laboral y desarrollo de la carrera (p=0,003), interacción social y aspectos organizacionales (p=0,000), remuneración del rendimiento (p=0,001); finalmente las horas extras trabajadas a la semana se asocian con la eficacia profesional (p=0,012), desgaste emocional o agotamiento (p=0,025) al igual la variable reportó asociación con los factores psicosociales en las 7 dimensiones (p=0,000) con las condiciones del lugar de trabajo, carga de trabajo, contenido y características de la tarea, interacción social y aspectos organizaciones y remuneración del rendimiento (p=0,000), exigencias laborales (p=0,009) y papel laboral y desarrollo de la carrera (p=0,028), Lo anterior evidencia que existe asociación significativa entre los factores psicosociales y las variables sociodemográficas y laborales, sexo, estado civil, años trabajando en el Tabla 4. Prevalencia del Burnout. Dimensiones del Síndrome de Burnout DE Desgaste Emocional o Agotamiento C Cinismo EP Falta de Eficacia Profesional Muy Alto Frecuencia % Alto Frecuencia 21 0 8 77 0 0 6,2 0 2,35 % 22,65 0 0 Medio (Alto) Frecuencia % Medio (Bajo) Frecuencia % Bajo Frecuencia % Muy Bajo Frecuencia 53 0 5 46 4 12 121 16 88 21 319 226 15,59 0 1,47 Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 164/169 13,53 1,18 3,52 35,59 4,7 25,88 % 6,17 94 66 167 Artículo Original | López María, et al. mismo puesto, turno y las horas extras trabajadas; de igual manera estas con el burnout a excepción de los años trabajados en el mismo puesto, como se presenta en la Tabla 5. En la Tabla 6 se identifican los factores de riego psicosociales asociados al burnout, se encontró que las malas condiciones del lugar de trabajo resultaron ser un factor de riesgo para la presencia del cinismo con OR = 3,603; el contenido y característica de la tarea afectaron la eficacia profesional, OR= 4,517; de igual manera la carga de trabajo incidió en la eficacia profesional con OR= 5,896; por su parte las exigencias laborales se vincularon con el cinismo OR= 6,979; en tanto que el papel laboral y desarrollo de la carrera mantuvieron asociación con el agotamiento, OR= 2,392; asimismo, la inadecuada interacción social y aspectos organizacionales impactaron en el agotamiento OR= 2,705 y cinismo OR= 2,705; finalmente la remuneración del rendimiento presentó asociación con el cinismo OR= 2,965, Los factores psicosociales de mayor riesgo y asociación significativa al burnout fueron las exigencias laborales, la carga de trabajo, el contenido y características de la tarea y las condiciones del lugar de trabajo. Tabla 6. Factores de Riesgo Psicosociales asociados al Burnout. Factores EP Eficacia D E C psicosociales ProfesionalAgotamiento Cinismo Condiciones del p = ,006 lugar de trabajo OR = 3,602 (3,031 - 4,281) Carga de trabajo p = ,022 OR = 5,896 (1,426 - 24,374 ) Contenido y p = ,045 p = ,003 características de la tarea OR = 4,517 OR = 2,219 (1,098 - 18,571) (1,277 - 3,855) Exigencias laborales p = ,004 OR = 6,979 (5,371 - 9,068) Papel laboral y p = ,001 desarrollo de la carrera OR = 2,392 (1,425 - 4,015) Interacción social y p = ,008 p = ,056 aspectos organizacionales OR = 1,750 OR = 2,068 (1,131 - 2,705) (1,851 – 2,310) Remuneración p = ,014 del rendimiento OR = 2,965 (2,551 - 3,445) Discusión Estudios realizado en personal de enfermería del Perú, reportan prevalencia baja de burnout23; en el estudio realizado en el área de emergencias del hospital nacional Guillermo Almenara Irigoyen, se encontró 13,6% en la dimensión de despersonalización y niveles medios en las dimensiones de agotamiento emocional (31,8%) y despersonalización (36,4%); niveles más bajos en las tres dimensiones del burnout son los referidos por Gamonal, García y Silva24 en su investigación en unidades críticas de una institución de salud infantil: en la dimensión despersonalización 80,0%, cansancio emocional 66,7% y realización personal 65,7%. La prevalencia del síndrome de burnout en profesionistas de la educación básica en Arequipa, Perú, reportan que el 93,7% de los profesores presentaron un nivel moderado, ubicándose el 6,3% en 168 nivel severo25; estos hallazgos difieren con lo referido por Fernández Arata21, al encontrar la presencia de burnout en niveles elevados, manifestando que fue más alto en los docentes de escuela primaria (43,2%) que en los de secundaria (36,6%) encontrando una relación significativa entre los estresores y el burnout. La encuesta aplicada a 130 trabajadores de diversas profesiones y ocupaciones en Lima manifiesta la prevalencia de burnout en 14,4%, siendo el estrés laboral el riesgo psicosocial más reconocido en los ambientes laborales y el de mayor incidencia22; es importante destacar que los autores que elaboraron la citada encuesta no señalan los criterios empleados para identificar a quienes tienen burnout. Estudios en los que se aplicó el MBI-GS en trabajadores que desempeñan ocupaciones no asistenciales refieren cifras de prevalencia del burnout de muy alto en la dimensión eficacia profesional (EP) y desgaste emocional o agotamiento (DE); la prevalencia del burnout reportada en el presente difieren, en la eficacia profesional se encontró como muy alto solamente el 2,36%; datos similares en desgaste emocional o agotamiento emocional al reportar el 6,22%; presencia muy baja en cinismo con 94% y falta de eficacia profesional 66%; estos datos son menores que los reportados en un estudio realizado con trabajadores de la industria manufacturera, el que encontró presencia muy alta en las dimensiones eficacia profesional (8,3%) y agotamiento emocional (4,6%) y en ambos casos, coincide con baja presencia en cinismo26; por su parte, los hallazgos del estudio realizado por Valdivia27 en conductores de microbuses de la ciudad de Santiago de Chile difieren aun más con los del presente estudio, revelando la presencia del síndrome, caracterizado por niveles bajos en cinismo 56,67%, pero altos en desgaste emocional o agotamiento 45,83% y eficacia profesional 68,33%; la prevalencia que reporta el estudio realizado en una empresa constructora de Maracaibo, difiere incluso más con la prevalencia encontrada en nuestro estudio, al ubicar la presencia de muy alto en la eficacia profesional con 34,09%, en tanto que el desgaste emocional o agotamiento y el cinismo se ubican de bajo a muy bajo con 54,54%; y 45,4528. Los hallazgos del presente estudio evidenciaron que el burnout está asociado a la presencia de factores de riesgo psicosociales percibidos como negativos por la población económicamente activa de Lima; el mayor factor de riesgo lo representan las exigencias laborales que inciden en el cinismo, seguido de la carga de trabajo que impacta la eficacia profesional, esta misma con el contenido y las características de la tarea carga de trabajo, y las condiciones del lugar de trabajo con el cinismo; lo anterior difiere con lo reportado por Aranda, López y Barraza5 en su investigación realizada con trabajadores de la industria de la transformación de la masa al encontrar únicamente asociación significativa entre los factores psicosociales y el síndrome en la dimensión agotamiento emocional con el área de sistema de trabajo; por su parte el estudio efectuado por Pando, Castañeda, Gómez, Águila, Ocampo y Navarrete29 en docentes de la Universidad del Valle de Atemajac, Guadalajara, México, encontraron asociación entre agotamiento y la carga de trabajo, características de la tarea, y desarrollo de la carrera, despersonalización y desarrollo de la carrera, la eficacia profesional con el desarrollo de la carrera; si bien las diferencias con el último estudio pueden deberse en gran medida a la actividad asistencial que desempeñan estos trabajadores, y el nuestro no. El estudio referido líneas arriba realizado por Arias y Jiménez25 en 164/169 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Factores de Riesgo Psicosocial y Burnout en Población Económicamente Activa de Lima, Perú docentes de educación básica en Arequipa, coincide con nuestros hallazgos (p<0,004) respecto a la asociación encontrada entre los factores de riesgo psicosocial y el burnout, al reportar relaciones significativas (p<,000) entre el tipo de gestión educativa y la despersonalización y la baja realización personal y el burnout. A la luz de los resultados obtenidos en el presente estudio, se concluye que la prevalencia del síndrome de burnout de los trabajadores que representaron la población económicamente activa de Lima, Perú, es de baja a media en el 93,82%, en tanto que en el 6,22% se ubica en alta; asimismo se confirma que este síndrome no es exclusivo de profesiones y ocupaciones asistenciales en virtud de los hallazgos antes expresados; de igual manera se manifiesta que existe asociación significativa entre el burnout y la presencia de factores de riesgo psicosociales percibidos como negativos por los trabajadores. Por lo anterior se recomienda a las empresas y organizaciones emprender medidas y estrategias para el establecimiento de políticas que promuevan la salud en el trabajo a través de la aplicación de las normas vigentes en materia de factores de riesgo psicosocial, que minimicen los daños a la salud como el burnout que afecta física y mentalmente a los trabajadores, la productividad de la empresa y los gastos en atención de la salud. REFERENCIAS 1. Maslach C, Jackson SE, Leiter M, Maslach BurnoutI nventory, 3rd ed, Palo Alto: Consulting Psycologist Press; 1996. 2. Silva GN, Factores psicosociales y desgaste profesional en académicos del Centro Universitarios de Biológicas Agropecuarias [tesis de doctorado], Jalisco: Universidad de Guadalajara; 2006. 3. Organización Internacional del Trabajo, Factores psicosociales en el trabajo: naturaleza, incidencia y prevención, Informe del Comité Mixto OIT/OMS sobre medicina del trabajo, Ginebra: OIT-OMS; 1984. 4. European Agency for Safety and Health at Work, Office for Official Publications of the European Communities, Researchonwork-related stress [on line], Luxembourg: EU-OSHA; 2000 [citado 19 oct. 2014] Disponible en: http:osha,europa,eu/en/publications/reports/203. 5. Aranda BC, López GJL, Barraza SJH, Factores psicosociales y síndrome de burnout en trabajadores de la industria de la transformación de la masa, Tepic, México, Rev Col Psiquiatr, 2013; 42(2):167-172. 6. Marrero ML, Román JJ, Salomón AN, Estrés psicosocial como factor de riesgo para las complicaciones de la gestación y bajo peso al nacer, Rev Cubana Salud Pública [en línea] 2014 [citado 20 oct 2014]; 39(1): 864-880,Disponible en: http://scielo,php?script=sci_arttext&pid=S0864-3466213000500006&Ing=e s&nrm=iso. 7.Gil-Monte PR,Peiró JM, Desgaste psíquico en el trabajo:el síndrome de quemarse, Madrid: Síntesis; 1997. 8. Freudenberger HJ,Burnout, J Social Issues, 1974;30:159-165. 9. Maslach C, Jackson SE,Maslach Burnout Inventory, Research Edition, Palo Alto California: Consulting Psychologist Press; 1981. 10. Maslach C, Jackson SE, Burnout in health´s professions: A social psychological analysis, En: Sanders G,SulsJ, Social Psychology of Health and Illness, Hillsdale: Lawrence Erlbaum; 1982. 11. Maslach C, Jackson SE,The Maslach Burnout Inventory Manual,Palo Alto, California: Consulting Psychologist Press; 1986. 12. Proccini J, Kiefaber MW, Parent burnout, New York: Doubleday; 1983, 13. Pines AM, Keeping the spark alive: Preventing burnout in love and marriage, New York: St Martin Press; 1988. 14. Moreno JB, Rodríguez CR, Escobar RE, La evaluación del Burnout Profesional, Factorialización del MBI-GS, Un análisis preliminar, Ansiedad y Estrés, 2001; 7(1):69-78. 15. Bandura A, Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change, Psychol Rev, 1977; 84:(2):191-215. 16.Gil-Monte P, Validez factorial de la adaptación al español del Maslach Burnout Inventory-General Survey, Salud Pública Méx, 2002; 44(1):33-40. 17. Aranda BC, El Síndrome de Burnout o de quemarse en el trabajo: un conflicto en la salud de los profesionales, Revista de investigación en psicología (Lima), 2011; 14(2):47-56. 18. Organización Internacional del Trabajo, La Prevención de las Enfermedades Profesionales, Ginebra: OIT; 2013. 19.Organización Internacional del Trabajo, Guía del Formador SOLVE; Integrando la promoción de la salud a las políticas de Salud y Seguridad en el Trabajo(SST), 2ª, ed, Ginebra: OIT; 2012. 20. Raffo E, Ráez L, Cachay O, Riesgos psicosociales, Revista de la Facultad de Ingeniería Industrial, 2013;16(2):70-79. 21. Fernández M, Burnout, autoeficacia y estrés en maestros peruanos: tres estudios fácticos, CiencTrab [en línea] 2008; 30(1):120-125 [citado 21 oct 2014], Disponible en: http://www,cienciaytrabajo,cl/cyt/Paginas/EdicionesAnteriores,aspx 22. Bravo E, Eggerstedt M,Los Riesgos psicosociales en los ambientes laborales Peruanos [en línea]2014 [citado 21 oct 2014], Disponible en:http://www, infocapitalhumano,pe/articulos,php?id=561&t=los-riesgos-psicosocialesen-los-ambientes-laborales-peruanos. 23.López C, Zegarra A, Cuba V, Factores asociados al Síndrome de Burnout en Enfermeras de emergencia del hospital nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Rev Ciencias de la Salud [en línea]2006 [citado 21 oct 2014];(1):1,Disponible en: http://posgrado,upeu,edu,pe/revista/file/5563,pdf. 24.Gamonal Y, García C, Silva M, Síndrome de Burnout en el profesional de enfermería que labora en áreas críticas, Rev enferm Herediana [en línea]2008 [citado 21 oct 2014];01(1):33-39, Disponible en: http://www,upch,edu,pe/faenf/images/pdf/rev20125,2/ VOL11/ v1n1ao5,pdf. 25. Arias W, Jiménez N, Síndrome de burnouten docentes de Educación Básica Regular de Arequipa, Educación (Perú) [en línea] 2013 [citado 20 oct 2014];42:53-76, Disponible en: http://revistas,pucp,edu,pe/index,php/ educacion/article/viewFile/5291/5288 26. Dávila M,Clima organizacional y Síndrome de Burnout en una empresa mediada de manufactura, TES Coal, 2011; 32:1-9. 27. Valdivia H, Rojas F, Marín M, Montenegro J, León C, Yévenes R, Díaz V, Síndrome de Burnout en conductores de microbuses de la ciudad de Santiago de Chile, Rev, Chil, Stud, Med, 2012; 6(1):25-30. 28.Unda C, Agotamiento emocional en empleados de una empresa constructora [tesis de maestría] [en línea], Maracaibo: Universidad Rafael de Urdaneta, Facultad de Ciencias Políticas, Administrativas y Sociales, Escuela de Psicología; 2009, 93 p[citado 20 oct 2014], Disponible en: http://200,35,84,131/portal/bases/marc/texto/3201-09-02883,pdf. 29. Pando MM, Castañeda TJ, Gregoris GM, Águila, MA, Ocampo L, Navarrete RR, Factores psicosociales y síndrome de burnout en docentes de la Universidad del Valle de Atemajac, Guadalajara, México, Salud en Tabasco, 2006;12:(3):523-529. Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 164/169 169 Artículo Original Prevalência e Fatores Associados à Síndrome de Burnout em Psicólogos Prevalence and factors associated with the Burnout Syndrome among psychologists Sandra Yvonne Spiendler Rodriguez1, Mary Sandra Carlotto2 1. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. Bolsista CAPES. 2. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. RESUMO Este estudo avaliou a prevalência e os fatores associados à Síndrome de Burnout em uma amostra de 518 psicólogos que atuam no Rio Grande do Sul/Brasil. Foram utilizados como instrumentos de pesquisa o Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo - CESQT- e um questionário para as variáveis sociodemográficas e laborais. Os resultados evidenciam uma prevalência de 7,5% de psicólogos que apresentam o Perfil 1 de Burnout e 9,8% o Perfil 2. Apresentam maior risco de desenvolvimento da Síndrome de Burnout os homens, sem companheiro(a) fixo(a), sem filhos, com menores ganhos financeiros, menor carga horária de trabalho semanal e maior número de atendimentos/dia, os que atuam em atividades além da Psicologia ou que atuam em apenas uma área da Psicologia, os que mantém vínculo empregatício e não participam de grupos de estudo ou associações da Psicologia. Aponta-se a necessidade de intervenções de prevenção e reabilitação. (Rodriguez S, Carlotto M, 2014. Prevalência e fatores associados à Síndrome de Burnout em psicólogos. Cienc Trab. Sep-Dic; 16 [51]: 170-176). ABSTRACT This study evaluated the prevalence and the factors associated with the Burnout Syndrome in a sample of 518 psychologists working in the state of Rio Grande do Sul (Brazil). The Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de quemarse por el Trabajo - CESQT - and a questionnaire for demographic and labor variables were used as research instruments. Results show a 7,5% prevalence of psychologists with Profile 1 of Burnout and 9,8% prevalence with Profile 2. Men, professionals without a steady partner, people who have no children, professionals with smaller financial gains, lower weekly working hours and a greater number of counseling sessions/day, those engaged in activities beyond Psychology or those who work with only one area of Psychology, and those who are employed and do not participate in study groups or psychological associations face greater risks of developing Burnout Syndrome. This study points to the need to promote interventions of prevention and rehabilitation. Key words: BURNOUT SYNDROME; PSYCHOLOGISTS; OCCUPATIONAL HEALTH; OCCUPATIONAL STRESS. Palavras-chave: SÍNDROME DE BURNOUT; PSICÓLOGOS; SAÚDE OCUPACIONAL; ESTRESSE OCUPACIONAL. Introdução Síndrome de Burnout A Síndrome de Burnout (SB) é um fenômeno psicossocial presente na sociedade contemporânea, a qual se encontra permeada de diversas transformações econômicas, políticas e tecnológicas que têm tensionado as relações de trabalho e laboral.1 Resulta de um estado de estresse crônico, típico do cotidiano do mundo do trabalho2 e, diretamente relacionado aos estressores interpessoais Correspondencia / Correspondence: Sandra Yvonne Spiendler Rodriguez e-mail: [email protected] Mary Sandra Carlotto e-mail: [email protected] Av. Ipiranga, 6681. Partenon Porto Alegre /RS Tel.: (51) 3320 3500 Recibido: 15 de Agosto de 2014 / 23 de Septiembre DE 2014 170 que afetam profissionais que mantém contato direto, frequente e emocional com os clientes atendidos.3,4 A SB tem sido apontada como um importante problema de saúde pública, dadas suas consequências negativas5, destacando-se as individuais, como os adoecimentos físicos e mentais, e as organizacionais, como o aumento do absenteísmo e da rotatividade que implicam em queda da produtividade e qualidade.6 Segundo o modelo teórico proposto por Gil-Monte7, a SB é um tipo de adoecimento ocupacional constituído por quatro dimensões: 1) Ilusão pelo trabalho, que indica o desejo individual para atingir metas relacionadas ao trabalho, sendo estas percebidas pelo sujeito como atraentes e fonte de satisfação pessoal; 2) Desgaste Psíquico, caracterizado pelo sentimento de exaustão emocional e física em relação ao contato direto com pessoas que são percebidas como fonte causadora de problemas; 3) Indolência, evidencia da presença de atitudes de indiferença junto às pessoas que necessitam serem atendidas no ambiente de trabalho; 4) Culpa, definida pelo surgimento de sentimentos de culpabilização por atitudes e comportamentos adotados não condizentes com as normas internas e cobrança social acerca do papel profissional. No modelo desenvolvido pelo autor é possível distinguir dois perfis de Burnout. O perfil 1, derivado de um conjunto de senti- 170/176 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Prevalência e Fatores Associados à Síndrome de Burnout em Psicólogos mentos e condutas ligadas ao estresse laboral originando uma forma moderada de mal-estar, mas não impossibilitando o profissional de exercer suas atividades laborais mesmo que pudesse realizá-las de forma mais eficaz. O perfil 2, constitui-se de casos clínicos mais deteriorados, incluindo os sintomas já apresentados, acrescido do sentimento de culpa. Síndrome de Burnout em Psicólogos O psicólogo é um profissional que atua essencialmente na promoção da saúde mental e qualidade de vida das pessoas. Seu cotidiano laboral envolve o manejo dos problemas de origem psicoafetiva das pessoas8, o que pressupõe cuidado e atenção com o outro. Portanto, necessita estabelecer uma relação emocional próxima com as pessoas atendidas, da qual decorrem demandas emocionais intensas, por vezes, excessivas, o que pode tornar o psicólogo susceptível ao Burnout.9 Na atualidade, a essa demanda emocional, soma-se à laboral, uma vez que cresce o número de profissionais que atuam em diferentes áreas e com mais de um vinculo de trabalho.10 A literatura internacional tem se mostrado interessada na investigação de Burnout em psicólogos, considerando sua prevalência e fatores associados. Quanto à prevalência, os resultados variam desde a não identificação de Burnout11 até estudos que indicam uma prevalência de 20%.12 No que diz respeito aos fatores associados, identifica-se relação com fatores sociodemográficos e laborais. Quanto aos sociodemográficos, verificam-se em alguns estudos que os homens apresentam níveis mais elevados de despersonalização13 e, as mulheres maior exaustão emocional.14 Quanto à idade, estudo de Ruppert e Kent15 indica que quanto maior a idade menor a exaustão emocional e a despersonalização e maior o sentimento de realização pessoal no trabalho. No que concerne as laborais, estudos revelam que o aumento da carga horária de trabalho12,15,16 e do envolvimento com demandas burocráticas e administrativas15,17 associam-se a exaustão e despersonalização. O controle sobre o trabalho, possível na atividade profissional autônoma, associa-se a realização pessoal.12,13,15,17 Profissionais que exercem atividades em instituições públicas14 e no sistema prisional18, experimentam altos níveis de exaustão e despersonalização. Embora seja possível identificar um importante incremento de estudos de Burnout ao longo dos anos e sua crescente ampliação do foco de pesquisa com variadas profissões, incluindo médicos, enfermeiros, assistentes sociais, policiais, bombeiros, professores entre outros19, ainda são relativamente escassos, no Brasil, os estudos com psicólogos.8,20 Estes, quando estudados, são habitualmente incluídos como parte da categoria denominada de profissionais da saúde.20,21 Estudos de prevalência e fatores associados são um importante passo para auxiliar no diagnóstico das doenças relacionadas ao trabalho8, pois embora a SB já seja reconhecida no Brasil pelo Manual das Doenças Relacionadas ao Trabalho22, sua prevalência e fatores de risco ainda são pouco conhecidos.23 Pelo exposto, o presente objetivou avaliar a prevalência e os fatores sociodemográficos e laborais associados ao Burnout em uma amostra de psicólogos. Método Participantes A amostra foi constituída por 518 psicólogos que atuam no estado do Rio Grande do Sul/Brasil. Foi estabelecido como critério de inclusão ter mais de um ano de exercício profissional. A maioria dos participantes é do sexo feminino (77,6%), sem filhos (57,5%), com união estável (60,2%). A idade média dos profissionais é de 34,7 anos (DP = 7,79) e possuem de 1 a 40 anos de atuação profissional (M=10,6; DP=8,27). Quanto a remuneração, a maioria possui ganhos financeiros entre 3 e 6 salários mínimos (51,6%). No que se refere a área de atuação, a maioria exerce suas atividades na área Clínica (61,4%), seguida da Psicologia Organizacional e do Trabalho (37,6%), Comunitária (12,9), Hospitalar (9,7%), Escolar (9,3%), Jurídica (6,9%), Trânsito (2,1%) e Esporte (0,8%). Quanto à formação, 50,5% dos psicólogos possuem formação em nível de especialização e 24,3%, em nível de mestrado e/ou doutorado. Instrumentos Os dados foram coletados por meio dos seguintes instrumentos autoaplicáveis: 1. Questionário de dados sociodemográficos (sexo, idade, situação conjugal, filhos, remuneração) e laborais (formação, tempo de experiência profissional, área(s) de atuação na psicologia, tipo de vínculo empregatício, possuir outra atividade profissional, carga horária semanal de trabalho, quantidade de pessoas atendidas, satisfação com o trabalho, pensarem trocar de profissão). 2. Cuestionario para la Avaluación del Síndrome de Quermarse por el Trabajo (CESQT), versão adaptada para o Brasil por Gil-Monte, Carlotto e Câmara.24 Trata-se de um instrumento constituído de 20 itens que se distribuem em quatro subescalas: Ilusão para o trabalho (5 itens, alfa=0,72); Desgaste psíquico (4 itens, alfa=0,86); Indolência (6 itens, alfa=0,75); e, Culpa (5 itens, alfa=0,79). Os itens são avaliados com uma escala tipo Likert de frequência de cinco pontos, na qual utiliza-se o 0 para “nunca”, 1 para “raramente”, 2 para “às vezes” 3 para “frequentemente” e, 4 para “muito”. Procedimentos de coleta dos dados Os dados do estudo foram coletados por meio de pesquisa on-line mediante convite via e-mail. Para fins de recrutamento dos participantes, foi utilizada a técnica do Respondent Driven Sampling (RDS) que combina a amostragem em bola de neve (Snow Ball Sampling)25 e a utilização de redes sociais, como uma forma de compensar a amostragem não-aleatória.26 Num primeiro momento, identificaram-se as sementes da amostra, ou seja, os indivíduos que pertenciam a população alvo do estudo e, que poderiam recrutar novos participantes. Assim, os primeiros participantes, constituídos como a 1ª onda, foram psicólogos que tiveram seus e-mails mapeados de fontes públicas como sites de associação associações, fundações, sindicatos e demais órgãos representativos da Psicologia. A 2ª onda foi realizada por meio da divulgação do Conselho Regional de Psicologia e e do Rio Grande do Sul e nas redes sociais de profissionais que compõem a rede de contato das pesquisadoras. A 3ª onda foi desenvolvida por meio do mapeamento de guias telefônicos.27,26 O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC/RS sob o Parecer nº 445847. Procedimentos de análise dos dados Os dados foram registrados e analisados no Pacote Estatístico para Ciências Sociais (SPSS-Statistical Package of Social Science, versão 17.0). Para a identificação dos níveis da SB, foram utilizadas as orientações do Manual do CESQT.28 Para determinar a prevalência da SB da amostra, foram calculados os percentis a partir das pontuações brutas, considerado o percentil ≥ P90 como de risco de Burnout. Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 170/176 171 Artículo Original | Spiendler Sandra, Carlotto Mary Foram considerados Perfil 1 os casos que apresentaram pontuações ≥ P90 na pontuação média dos 15 itens que formam as subescalas de Ilusão pelo trabalho (invertida), Desgaste psíquico e Indolência, mas inferiores ao P90 na subescala de Culpa. Para o cálculo do Perfil 2 foram incluídos os casos identificados de Perfil 1, acrescido dos ≥ ao P90 da subescala Culpa. Inicialmente realizaram-se análises descritivas de caráter exploratório a fim de avaliar a distribuição dos itens, casos omissos e identificação de extremos. A análise dos dados foi realizada por meio da prova de correlação de Pearson (força e magnitude da associação entre variáveis contínuas), t de student (comparação de médias de duas variáveis categóricas), considerando um nível de significância de 5%. O tamanho do efeito foi calculado pela diferença média padronizada entre dois grupos (d de Cohen), que considera 0,2 um valor indicativo de um efeito pequeno, 0,5 um efeito médio e 0,8 um tamanho de efeito grande29 e pelos coeficientes de regressão padronizados (R2) calculados para cada correlação significativa e de acordo com Field.30 Resultados As dimensões do CESQT apresentaram adequados valores de confiabilidade dos resultados, considerando-se resultados α ≥ 0,70.31 Em relação às médias das dimensões, o valor mais alto foi obtido para a Ilusão pelo trabalho (M = 2,96) e o mais baixo para a Culpa (M=0,97). No caso da dimensão Ilusão pelo trabalho, as questões estão formuladas em sentido positivo, de forma que altas pontuações nessa dimensão revelam baixos níveis de SB (Tabela 1). No presente estudo, encontrou-se uma prevalência de 11,6% dos participantes com sentimentos de baixa Ilusão pelo trabalho, 26,1% com alto nível de Desgaste psíquico, 11,2%, de Indolência e 10,8% de Culpa. Quanto aos perfis de Burnout, identificou-se uma prevalência de casos no Perfil 1 da SB de 7,5% e 9,8% de Perfil 2 (Tabela 2). Tabela 1. Médias, desvio padrão e consistência interna das dimensões de CESQT. Variáveis Ilusão pelo trabalho Desgaste psíquico Indolência Culpa M 2,96 2,03 1,11 0,97 DP α 0,71 0,87 0,88 0,84 0,570,78 0,610,82 Tabela 2. Número e porcentagem de psicólogos com níveis críticos de SB de acordo com os percentis (P) do Manual do CESQT. Variáveis Ilusão pelo trabalho Desgaste psíquico Indolência Culpa Perfil 1 Perfil 2 P<90P≥90 458 (88,4%) 60 (11,6%) 383 (73,9%) 135 (26,1%) 460 (88,8%) 58 (11,2%) 462 (89,2%) 56 (10,8%) 479 (92,5%) 39 (7,5%) 467 (90,2%) 51 (9,8%) A análise da relação entre variáveis sociodemográficas e laborais qualitativas e as dimensões de Burnout revelam que mulheres apresentam índice mais elevado de Ilusão pelo trabalho que homens e estes, maior Desgaste psíquico. Participantes que possuem companheiro apresentam maior Ilusão pelo trabalho e os que possuem filhos, menor Indolência e Culpa. Os participantes que realizam outra atividade profissional não vinculada à Psicologia apresentam menos Ilusão e maior Desgaste Psíquico. Profissionais que atuam em mais de uma área da Psicologia possuem maior Ilusão e menor Desgaste Psíquico, Indolência e Culpa e, os que trabalham com vínculo empregatício apresentam maior índice de Desgaste Psíquico, Indolência e Culpa. Os psicólogos que frequentam grupos de estudo ou associação possuem maior Ilusão pelo trabalho e menor Desgaste Psíquico, Indolência e Culpa. O tamanho do efeito, calculado pelo d de Cohen para os resultados significativos, variou de -0,18 (efeito pequeno) a 0,71 (efeito médio) de acordo com os parâmetros determinados por Cohen (Tabela 3).29 Tabela 3. Relação entre as dimensões de Burnout e as variáveis qualitativas. VariáveisIL DP IN CL MDPpd MDP pdM DP pdM DP pd Sexo Fem 3,01 0,71 0,01*0,30 1,91 0,860,01*-0,571,08 0,57 0,60 0,980,600,58 Masc 2,80 0,672,41 0,88 1,20 0,60 0,94 0,63 Companheiro Sim 2,87 0,690,03*0,352,130,840,80 1,18 0,51 0,37 1,060,550,76 Não 2,63 0,662,30 0,73 1,12 0,53 0,94 0,56 Filhos Sim 3,03 0,70 0,07 1,960,960,10 1,04 0,56 0,01* -0,21 0,910,560,04*-0,18 Não 2,92 0,712,08 0,82 1,16 0,57 1,02 0,64 Outra atividade profissional Sim 2,80 0,710,02*-0,312,230,900,02*0,30 1,13 0,56 0,60 1,000,650,49 Não 3,02 0,701,96 0,87 1,10 0,58 0,96 0,59 Trabalha mais de uma área Sim 3,22 0,61 0,01*0,661,88 0,910,01*-0,300,99 0,54 0,01* -,037 0,860,550,01* -,032 Não 2,78 0,722,14 0,85 1,20 0,58 1,05 0,63 Vínculo Sim 2,87 0,71 0,192,16 0,86 0,01* 0,33 1,28 0,58 0,01*0,55 1,07 0,60 0,04* 0,30 Não 2,96 0,711,87 0,89 0,97 0,55 0,89 0,60 Participa grupo estudo/associação Sim 3,26 0,56 0,01*0,71 1,860,940,01*-0,291,01 0,56 0,02* 0,280,90 0,610,03* -0,18 Não 2,80 0,732,12 0,84 1,17 0,58 1,01 0,60 Nota: * Diferença significativa ao nível de 5%; IL: Ilusão pelo trabalho; DP: Desgaste psíquico IN: Indolência CL: Culpa. 172 170/176 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Prevalência e Fatores Associados à Síndrome de Burnout em Psicólogos Resultados obtidos na associação entre variáveis sociodemográficas e laborais quantitativas revelam que quanto maior a renda, a carga horária semanal realizada, a satisfação com a profissão e quanto menos frequente o pensamento em mudar de profissão, maior é a Ilusão pelo trabalho. O Desgaste psíquico aumenta na medida em que diminui a renda, a satisfação e com o aumento da quantidade de pessoas atendidas e do pensamento em mudar de profissão. Com relação à Indolência, pode-se verificar que quanto maior a renda e a satisfação com a profissão, menor a Indolência e, na medida em que se eleva a carga horária semanal e o pensamento de mudar de profissão, maior o sentimento de distanciamento com a clientela. O sentimento de Culpa diminui com a elevação da renda, com o aumento da satisfação com a profissão e aumenta com a tendência em pensar em mudar de profissão. Os resultados revelam um poder de efeito predominantemente entre pequeno (R2=0,01) e elevado (R2=0,26), de acordo com os parâmetros recomendados por Field30 (Tabela 4). Tabela 4. Relação entre as dimensões do Burnout e as variáveis quantitativas. Variáveis ILR2 DPR2INR2 CLR2 Idade 0,09 -0,03-0,01 0,05 Tempo Formação0,07-0,05-0,04-0,00 Renda 0,27**0,07-0,19**0,04-0,12**0,01-0,10* 0,01 Pessoas atendidas 0,000,11* 0,01 0,070,01 CH seminal 0,18** 0,03 0,06 0,10* 0,01 0,02 Satisfação com 0,45**0,20-0,39**0,15 -0,26**0,07-0,20** 0,04 a profissão Pensar em trocar -0,49**0,24 0,40**0,26 0,27**0,08 0,18** 0,03 de profissão Nota: *p<0,05 ** p<0,01 IL: Ilusão pelo trabalho DP: Desgaste psíquico IN: Indolência CL: Culpa. Discussão O objetivo deste estudo foi verificar a prevalência e os fatores associados em uma amostra de psicólogos. Considerando a escala de pontuação utilizada (0-4 pontos), verifica-se que a dimensão de Ilusão pelo trabalho foi a que atingiu a maior média (M=2,96) indicando que os participantes “frequentemente” avaliam que têm conseguido atingir metas profissionais e que essas têm sido percebidas como uma importante fonte de realização profissional. Tal resultado pode revelar que essa dimensão possa estar funcionando como um fator de proteção frente ao desenvolvimento da SB, uma vez que o trabalho foi avaliado “algumas vezes” (M=2,03) como desgastante. Resultado semelhante foi obtido em professores32 e em profissionais da saúde.21 Em relação à Indolência, os participantes “raramente" (M=1,11) sentem que se distanciam afetivamente da sua clientela, resultado também encontrado por Jacques et al.8 Segundo os autores, os psicólogos são, dentre os profissionais da saúde, os que apresentam menor insensibilidade e afastamento emocional, provavelmente porque tal comportamento implicaria na presença de um paradoxo profissional, visto que o estabelecimento do vínculo afetivo é um componente fundamental no trabalho dos profissionais. Resultado semelhante foi obtido na dimensão de Culpa (M=0,97) indicando que os profissionais percebem somente “raramente” suas ações podem não estar correspondendo às expectativas e normas sociais acerca do seu papel profissional. Considerando-se os critérios de classificação da SB28, foram detectados 90 participantes que poderiam ser considerados casos de SB, 7,5% (Perfil 1) e 9,8% (Perfil 2), sendo que neste último incluem-se os casos mais graves, com maior risco de afastamento e incapacitação para o trabalho. Ressalta-se, no entanto, que, para fins de diagnóstico, a SB deve ser confirmada mediante a realização de entrevistas clínicas.7,33 Estudo realizado por Tajera e Gómez34, com médicos psiquiatras, revelou uma prevalência de 10% dos profissionais no Perfil 1 e 0,8% no Perfil 2. Marucco, Gil-Monte e Flamenco33 encontraram uma prevalência de 27,64% de Perfil 1 e 3,25% de Perfil 2, na avaliação de pediatrias de hospitais. Já, em estudo realizado com profissionais que atuam em centros de atenção psicossocial, Faúndez e Gil-Monte1, identificaram uma prevalência de 5,9% de Perfil 1 e 1,27% de Perfil 2. Assim, verifica-se que os psicólogos são os que apresentam percentual mais elevado de Perfil 2, dentre outros profissionais da área da saúde, sugerindo que a presença do adoecimento possa estar relacionada às próprias características da profissão, cujo viés vocacional voltado para a ajuda pode incrementar o sentimento de culpa derivado da cobrança social da profissão, tendo em vista que, muitas vezes, atribuem-se aos profissionais da psicologia um poder de cura e resolução de problemas.35 O resultado é preocupante considerando que os profissionais participantes do estudo se encontram em atividade profissional, caracterizando a existência do presenteísmo ocupacional na psicologia. A persistência na realização das funções laborais, mesmo diante da evidência de adoecimento, pode agravar as condições de saúde dos profissionais e repercutir negativamente na qualidade do atendimento prestado.4 A associação entre as variáveis sociodemográficas e laborais encontradas neste estudo reforça a compreensão do Burnout como sendo um fenômeno complexo e resultante da interação de múltiplas dimensões, como as individuais36 e laborais.3 No que se refere às variáveis sociodemográficas, os resultados deste estudo apontam que os homens apresentam maior desgaste psicológico e mulheres, maior ilusão pelo trabalho. Estudos que avaliaram psicólogos americanos revelaram que as mulheres apresentam mais exaustão emocional que os homens14,15,17, revelando resultados contrários aos encontrados neste estudo. As variações nos resultados entre homens e mulheres podem ser compreendidas à luz do processo de socialização de gênero e do processo de formação.37 As mulheres, socializadas para a função de cuidado e atenção das pessoas38,39, sentem-se provavelmente confortáveis diante de funções de auxílio e de apoio emocional, o que favorece o exercício da profissão. Por outro lado, aos homens atribuem-se características como praticidade e objetividade40, independência, agressividade, dominância, competitividade41, de forma que o exercício de funções com cargas emocionais pode exigir um esforço maior, fator este que pode explicar o maior desgaste. No que se refere à formação, embora possa ser esperado que na profissão do psicólogo essas diferenças de gênero socialmente constituídas sejam atenuadas durante a graduação, considerando que esta capacita basicamente para demandas de natureza psicoafetiva, os resultados deste estudo, levam a crer que a formação não é suficiente para produzir mudanças nesse sentido, reforçando que ela é um importante pilar na identidade profissional dos psicólogos sem, contudo, ser a única via de influência na preparação dos profissionais.42 Resultados obtidos quanto à situação conjugal revelam que os participantes com companheiro fixo sentem-se mais realizados no trabalho. Esse resultado pode ser entendido a partir da perspectiva Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 170/176 173 Artículo Original | Spiendler Sandra, Carlotto Mary do apoio social.3 É possível pensar que o companheiro possa auxiliar a atenuar a presença dos estressores decorrentes do trabalho e fortalecer o profissional na busca do alcance de suas metas laborais, na medida em que com ele é possível compartilhar problemas e frustrações. Os resultados revelam que profissionais que possuem filhos apresentam menos distanciamento e indiferença em relação às pessoas atendidas no trabalho e sentem-se menos culpados por apresentarem atitudes incompatíveis com o esperado no exercício da profissão de psicólogo, vão ao encontro da literatura que aponta que pessoas com filhos apresentam menores escores de Burnout que pessoas sem filhos.37,43,44 Segundo estes estudos, o exercício da maternidade e da paternidade pode fortalecer a preparação dos profissionais, na medida em que a vivência dos problemas e estressores naturalmente presentes na educação dos filhos proporciona experiência e manejo no cuidado com o outro. Assim, é possível que os profissionais possam desenvolver maior tolerância no manejo dos estressores presentes no trabalho. No que se refere às variáveis laborais, realizar outra atividade profissional não relacionada à Psicologia aumenta o desgaste psicológico e diminui o sentimento de ilusão pelo trabalho. Resultado semelhante foi identificado por Rupert e Morgan17 indicando que o aumento de demandas com atividades que não fazem parte do trabalho específico do psicólogo, diminui a realização profissional. O exercício da Psicologia como profissão está associada, segundo Magalhães, Straliotto, Keller e Gomes45, com o desejo de ajuda ao outro, motivada por valores altruístas e pela busca do autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Assim, pode-se pensar que, quando esse precisa atuar também em outra atividade não relacionada à Psicologia, possam ocorrer sentimentos de frustração e desgaste físico e emocional. O exercício da profissão em mais de uma área da Psicologia, fortalece a realização profissional, reduz o desgaste, a indiferença frente às pessoas atendidas e o sentimento de não estar atendendo as expectativas sociais atribuídas ao psicólogo. Emery, Wade e McLean14 também verificaram que a diversidade de atuação dos psicólogos associa-se ao aumento da realização pessoal com o trabalho. Uma das possíveis razões para entender este resultado é que, o exercício profissional da psicologia nas diversas áreas possa ser percebido pelos profissionais como a possibilidade de promover saúde mental e a qualidade de vida das pessoas para um maior número de pessoas e em variados contextos. Assim, na medida em que isso acorre, aumenta o desejo de atingir os resultados no trabalho realizado, passando este a ser fonte de satisfação. Em relação ao tipo de vínculo empregatício estabelecido no exercício das atividades laborais dos psicólogos, os resultados sugerem que os profissionais que atuam com vínculo são os que possuem maior desgaste, afastamento emocional da clientela e sentimento de culpa por adotarem comportamentos incompatíveis com seu papel profissional. Achados semelhantes foram encontrados nos estudos realizados por Rupert e Morgan17, Rupert e Kent15 e Rupert, Stevanovi e Hunley.13 Tais resultados podem ser entendidos à luz das mudanças ocorridas na profissão do psicólogo. Tradicionalmente, a configuração de trabalho do psicólogo esteve sustentada na atuação autônoma, com predomínio de uma formação sustentada no modelo da prática clínica e do atendimento individual.46,47 Na atualidade, é possível constatar o crescimento da profissão com o fomento das instituições de ensino48 e a assunção de um compromisso de atuação social47, o que 174 ampliou a inserção dos profissionais no campo da assistência pública à saúde e em espaços de promoção de saúde coletiva46, tendo ocasionado novos vínculos de trabalho.49 Nesse sentido, o trabalho autônomo tem compartilhado espaço com a inserção dos profissionais em instituições, especialmente nas do serviço público e de saúde50, o que ocasiona a emergência de novos estressores a exemplo da sobrecarga de trabalho, a perda de autonomia17 e do controle sobre o trabalho13 sendo essas transformações uma das possíveis consequências para que o trabalho assalariado produza maior desgaste profissional que o exercido na modalidade autônoma. A inserção do profissional em grupos de estudo ou associações aumenta a realização pessoal, reduz o desgaste, a indiferença e a culpabilização. Possivelmente, isso ocorre porque a interação entre os colegas de profissão permite a troca de experiência, favorece o intercâmbio de informações, proporciona a solução de problemas inerentes à prática profissional51 e funciona como recurso para equilibrar elementos da vida profissional e pessoal.15 Verifica-se que na medida em que aumentam os ganhos financeiros aumenta o desejo de buscar a consolidação das metas profissionais e diminui o sentimento de exaustão emocional e física, as atitudes de indiferença das pessoas atendidas e a autocobrança em relação ao papel social da profissão. Estudo realizado por Emery, Wade e McLean14 com psicólogos corrobora com esses achados, ao identificar que os ganhos financeiros funcionam como um elemento importante da realização profissional. Tais resultados podem estar sinalizando um início de mudança na motivação da escolha da escolha profissional, haja vista ter sido e ainda ser concebida como uma profissão predominantemente influenciada pelo desejo de doação e ajuda ao próximo e pela sobreposição dos valores altruístas aos interesses econômicos.52,49 A quantidade de pessoas atendidas diariamente aumenta o desgaste físico e emocional dos psicólogos, resultado também encontrado por Rupert, Stevanovic e Hunley13 e Roque e Soares53 em estudos realizados com psicólogos. Possivelmente, isso ocorre porque as demandas de trabalho desse profissional estão, via de regra, permeadas de alta carga emocional, considerando-se que seus serviços são geralmente solicitados por pessoas que se encontram em sofrimento psíquico. Resultados obtidos indicam que o aumento da quantidade de carga horária semanal aumenta a ilusão pelo trabalho e a insensibilidade em relação às pessoas atendidas. A relação entre a carga horária e a realização com o trabalho, também foi identificada em estudos com psicólogos americanos.12,13,15,17 É possível supor que quanto maior a carga horária do psicólogo, maior é o envolvimento efetivo com as atividades que realiza e a constatação dos resultados das suas ações, possibilitando perceber seu trabalho como atrativo e fonte de realização pessoal. Por outro lado, os que atendem maior número de pessoas podem ver reduzido o tempo dedicado ao atendimento para dar conta das demandas com implicações para a qualidade do serviço prestado, o que pode explicar o afastamento emocional e a indiferença.54 O aumento da satisfação com a profissão aumenta o desejo de atingir as metas profissionais e diminui as demais dimensões do Burnout. Por outro lado, o aumento do pensamento vinculado a troca da profissão, reduz a motivação para o atingimento de resultados profissionais e aumenta as demais dimensões do Burnout. A satisfação com a profissão está intimamente ligada à satisfação com o trabalho e a SB e o desejo de permanecer na profissão.55 Os resultados deste estudo mostram-se condizentes com a literatura que 170/176 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Prevalência e Fatores Associados à Síndrome de Burnout em Psicólogos aponta para a existência de relação entre a satisfação no trabalho e Burnout. Gil-Monte e Peiró56 destacaram que as dimensões de Burnout e satisfação no trabalho estão negativamente relacionadas com os sentimentos de exaustão emocional e despersonalização e positivamente relacionada com a dimensão de realização pessoal no trabalho. Senter et al18 identificaram associação positiva entre satisfação no trabalho e a percepção de competência dos psicólogos. Conclusão Este estudo, na medida em que identificou a prevalência de Burnout e a associação entre suas dimensões e variáveis sociodemográficas e laborais confirma que a profissão de psicólogo possui risco de adoecimento da síndrome e que está relacionada a fatores individuais e da organização do trabalho. Neste sentido, identificou-se um perfil de risco constituído de homens, profissionais sem companheiro(a) fixo(a), sem filhos, com menores ganhos financeiros, menor carga horária de trabalho semanal e maior número de atendimentos/semanais, que atuam em outra atividade não relacionada à Psicologia ouem apenas uma área da Psicologia, que possuem vínculo empregatício e não participam de grupos de estudo ou associações da Psicologia. O estudo apresenta algumas limitações a serem consideradas na leitura de seus resultados: a primeira é o seu delineamento transversal, o que impossibilita a análise de relações causais; a segunda é o tipo de amostra não probabilística, que não permite a generalização de seus resultados; a terceira diz respeito ao caráter regional da amostra investigada, a qual foi selecionada e um único Estado do Brasil, consequentemente, impedindo a generalização de seus resultados para outras regiões; a quarta refere-se a utilização de medidas de autorrelato, que pode ocasionar algum tipo de viés em razão da desejabilidade social que algumas questões abordam. No caso particular deste estudo, podem-se citar as questões relacionadas à dimensão de Indolência, pois pode ser difícil para o psicólogo assumir que se distancia e trata de forma impessoal as pessoas que atendem. Os resultados obtidos sugerem a necessidade de aprofundamento por meio de estudos longitudinais, com amostras probabilísticas e em diferentes estados e regiões do Brasil. Também, pelas especificidades do campo de atuação, recomendam-se análises por tipo de área de atuação. Em relação a intervenções, sugerem-se duas linhas de trabalho. A primeira com ações de prevenção a serem desenvolvidas durante a formação profissional sensibilizando futuros psicólogos para os possíveis fatores de risco de Burnout presentes na profissão e, a segunda voltada aos profissionais para a prevenção dos fatores de risco específicos do seu campo de atuação e para a reabilitação ações voltadas para o manejo de estressores. Para ambas situações, é importante estimular o autodiagnóstico e autocuidado. REFERENCIAS 1. Faúndez VEO, Gil-Monte PR. Prevalencia del síndrome de quemarse por El trabajo (burnout) en trabajadores de servicios en Chile. Información Psicológica. 2007; (91-92):43-52 2. Harrison BJ. Are you to burn out? Fund Raising Management. 1999;30(3):25-28. 3. Maslach C. Job burnout. Ann Rev Psychol.2001;52:397-422. 4. Smith PL, Moss B. Psychologist impairment: what is it, how can it be prevented, and what can be done to address it? ClinPsychol-Sci Pr.2009;16(1):1-15. 5. Cebrià-Andreu J. El síndrome de desgaste profesional como problema de salud pública. Gaceta Sanitaria. 2005;19(6):470 6. Carlotto MS. Síndrome de Burnout em professores: prevalência e fatores associados. Psic-Teor e Pesq. 2011;27(4):403-410. 7.Gil-Monte PR. El síndrome de quemarse por El trabajo (“Burnout”). Una enfermedad laboral en la sociedad del bienestar. Madrid: Pirámide;2005. 8. Jacques M. Saúde/Doença no trabalho do psicólogo: a Síndromede Burnout. In: Bastos A,GondinS, organizadores. O Trabalho do Psicólogo no Brasil. Porto Alegre: Artmed; 2011. p.338-358. 9. Moreno-Jiménez B. Validez factorial del inventario de burnout de psicólogos en una muestra de psicólogos mexicanos. Rev Latinoam Psicol. 2006;38(3):445-456. 10.Bastos A. As mudanças no exercício profissional da psicologia no Brasil: o que se alterou nas duas últimas décadas e o que vislumbramos a partir de agora? In: Bastos A,GondinS, organizadores. O Trabalho do Psicólogo no Brasil. Porto Alegre: Artmed; 2011. p.419-495. 11. Rupert PA, Baird KA. Managed care and the independent practice of psychology. Prof Psychol-Res Pr.2004;35(2):185-193. 12.Lasalvia A. Influence of perceived organizational factors on job burnout: survey of community mental health staff. J Psychiatr.2009;195:537-544. 13.Rupert PA. Work-family conflict and burnout among practicing psychologists. Prof Psychol-Res Pr.2009;40(1):54-61. 14.Emery S. Associations among therapist beliefs, personal resources and burnout in clinical psychologists. Behav Chang.2009;26(2):83-96. 15.Rupert PA, Kent JS. Gender and work setting differences in career-sustaining behaviors and burnout among professional psychologists. Prof Psychol-Res Pr.2007;38(1):88-96. 16.Rupert PA, et al. Work demands and resources, work–family conflict, and family functioning among practicing psychologists. Prof Psychol-Res Pr.2013;44(5):283-289. 17.Rupert PA, Morgan DJ. Work setting and burnout among professional psychologists. Prof Psychol_Res Pr.2005;36(5):544-550. 18.Senter A. Correctional psychologist burnout, job satisfaction, and life satisfaction. Psychol Serv.2010;7(3):190-201. 19.Maslach C. Making a significant difference with burnout interventions: researcher and practitioner collaboration J Organ Behav. 2012;33:296-300. 20.Ferrari R. Avaliação da síndrome de burnout em profissionais de saúde: uma revisão sistemática da literatura. Revista Eletrônica Gestão & Saúde. 2012;3(3): 1150-165. Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 170/176 175 Artículo Original | Spiendler Sandra, Carlotto Mary REFERENCIAS 21.Carlotto MS. Prevalence and factors associated with burnout syndrome in professionals in basic health units. CiencTrab. 2013;15(47):73-77. 22.Brasil. Ministério da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: Manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília, DF: MS; 2001. 23.Batista JB. Síndrome de Burnout: confronto entre o conhecimento médico e a realidade das fichas médicas. Psicol Estud. 2011;16(3):429-435. 24.Gil-Monte PR. Validation of the Brazilian version of the “Spanish Burnout Inventory” in teachers. RevSaúde Pública.2010;44:140-147. 25.Goodman LA. Snowball sampling. Ann Math Stat.1961;32:148-170. 26.Heckathorn DD. Respondent-driven sampling: a new approach to the study of hidden populations. SocProbl.1997;44(2):174-199. 27.Goel S, Salganik MJ. Respondent-driven sampling as Markov chain Monte Carlo. Stat Med.2009; 28(17):2202-2229. 28.Gil-Monte PR. CESQT. Cuestionario para la evaluacióndel Síndrome de Quemarse por elTrabajo; Manual. Madrid: TEA; 2011. 29.Cohen J. A Power Primer. Psychol Bull. 1992;112(1):155-159. 30.Field AP. Descobrindo a estatística usando o SPSS. Porto Alegre: Artmed; 2009. 31.Cronbach LJ, Shavelson RJ. My current thoughts on coefficient alpha and successor procedures. Educ Psychol Measur. 2004;64(3):391-418. 32.Carlotto MS,Palazzo LS. Sindrome de burnout e fatores associados: um estudo epidemiológico com professores. Cad Saúde Pública. 2006;22:1017-1026. 33.Marucco MA. Síndrome de quemarse por El trabajo (burnout) en pediatras de hospitales generales, estudio comparativo de la prevalencia medida com el MBI-HSS y el CESQT. Informació Psicológica. 2008;91(92):32-42. 34.Tejada P, Gómez V. Prevalencia y factores demográficos y laboral associados al burnout de psiquiatras em Colombia. Universitas Psychologica. 2012;11(3): 863-873. 35.Sobral MFC, Lima MEO. Representando as práticas e praticando as representações nos CRAS de Sergipe. Psicol Cienc Prof. 2013;33(3):630-645. 36.Freudenberger HJ, Richenson G. Burn out: how to beat the high cost of success. New York: Bantam Books; 1980. 37.Maslach C, Jackson SE. The role of sex and family variables in burnout. Sex Roles.1985; 12(7/8):837-851. 38.Purvanova RK, Muros J P. Gender differences in burnout: a meta-analysis. J VocatBehav. 2010;77(2):168-185. 39.Rohlfs D. La perspectiva de género el estudio de las diferencias y desigualdades en salud [Resumen]. En: Anais de la I Jornada de La Red de Médicas y Profesionales de La Salud, Madrid,1999. Vol. 2. Madrid: RMPS; 1999. p.12-13. 40.Caetano E, Neves CEP. Relações de Gênero e precarização do trabalho docente. Revista HISTEDBR On-Line [online]2009 [citado nov 2014] 9(33e):251-263. 176 Disponible em: http://www.fe.unicamp.br/revistas/ged/histedbr/article/view/ 4067/3370 41.Negreiros TC, Féres-Carneiro T. Masculino e feminino na família contemporânea. Est Pesq Psicol. 2004;4(1):34-47. 42.Mazer SM, Melo-Silva LL. Identidade profissional do psicólogo: uma revisão da produção científica no Brasil. Psicol Ciênc Prof.2010; 30(2): 276-95. 43.Bontempo XF. Nivel de síndrome de agotamiento en médicos, enfermeras y paramédicos. RevMexicPuerPed.1999; 6(2): 252-260. 44.Leiter MP, Harvie PL. Burnout among mental health workers: a review and a research agenda. Int J SocPsychiatr.1996;42(2): 90-111. 45.Magalhães M, et al. Eu quero ajudar as pessoas: a escolha vocacional da psicologia. PsicolCiêncProf. 2001;21(2): 10-27. 46.Dimenstein M. O psicólogo eo compromisso social no contexto da saúde coletiva. PsicolEst. 2001; 6(2):57-63. 47.Dutra JS. Competências: conceitos e instrumentos para a gestão de pessoas na empresa moderna. São Paulo: Atlas; 2004. 48.Yamamoto OH. A formação básica, pós-graduada e complementar do psicólogo no Brasil. In: Bastos A,GondinS, organizadores. O Trabalho do Psicólogo no Brasil. Porto Alegre: Artmed; 2011. p.45-65. 49.Gondim S. Áreas de atuação, atividades e abordagens teóricas do psicólogo brasileiro. In: Bastos A, Gondin S, organizadores. O Trabalho do Psicólogo no Brasil. Porto Alegre: Artmed; 2011.p.174-199. 50.Heloani R. O exercício da profissão: características gerais da inserção profissional do psicólogo. In: Bastos A, Gondin S, organizadores. O Trabalho do Psicólogo no Brasil. Porto Alegre: Artmed; 2011. p.107-130. 51.American Psychological Association. Not going it alone: peer consultation groups [on line]. Washington, DC: APA; 2005[cited nov 2014]. Retrieved from http://www.apapracticecentral.org/ce/self-care/peer-consult.aspx 52.Carvalho AA. Escolha da profissão: alguns valores implícitos nos motivos apontados pelos psicólogos. In: Conselho Federal de Psicologia, organizador. Que é o psicólogo Brasileiro? São Paulo: Edicon; 1988.p.49-68 53.Roque L, Soares L. Burnout numa amostra de psicólogos portugueses da região autónoma da Madeira. Psic Saúde & Doenças 2012;13(1): 2-14. 54.Cornelius A, Carlotto MS. Síndrome de Burnout em profissionais de atendimento de urgência. Psicologia em Foco.2007;1(1): 15-27. 55.Shapiro JP, et al. Job satisfaction and burnout in child abuse professionals: measure development, factor analysis, and job characteristics. J Child Sex Abus. 1996;5(3):21-38. 56.Gil-Monte PR, Peiró JM. Desgaste psíquico en el trabajo: el síndrome de quemarse. Madrid: Síntesis; 1997. 170/176 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original Escala de Satisfacción Laboral a Partir de Factores Socioculturales y Ergoambientales para los Docentes de las Instituciones de Educación Superior en México JOB SATISFACTION SCALE FROM SOCIOCULTURAL AND ENVIRONMENTAL ERGONOMIC FACTORS FOR TEACHERS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN MEXICO María Teresa Escobedo Portillo1, Luis Cuautle Gutiérrez2, Aurora Maynez Guadarrama3, Virginia Estebané Ortega4 1. 3. 4. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Chihuahua. México. 2. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. México. RESUMEN Se realiza una búsqueda exhaustiva de las variables pertenecientes a la Satisfacción Laboral, los Factores Socioculturales y los Factores Ergoambientales. Se examinan cuatro instrumentos de medición de la Satisfacción Laboral validados en el sector educativo de varios países, seleccionando las variables más relevantes para el caso de estudio. Se presenta la operacionalización de las variables del instrumento específico conformado por 32 items. Se valida en una prueba piloto de 26 encuestas con un nivel de confianza del 95%, obteniendo un valor Alpha de Crombach de 0,941. Se recomienda aplicarlo en las Instituciones de Educación Superior en México, tanto privadas como públicas y observar los resultados. (Escobedo M, Gutiérrez L, Maynez A, Ortega V, 2014. Escala de Satisfacción Laboral a Partir de Factores Socioculturales y Ergoambientales para los Docentes de las Instituciones de Educación Superior en México. Cienc Trab. Sep-Dic; 16 [51]: 177-184). ABSTRACT An exhaustive search of the variables belonging to the Job Satisfaction, Sociocultural Factors and environmental ergonomic factors is performed. Four instruments measuring job satisfaction validated in the education sector in several countries, selecting the most relevant variables to the case study are examined. The operationalization of the variables of the specific instrument conformed 32 by items is presented. It is validated in a pilot test of 26 surveys with a level of confidence of 95%, obtaining a Cronbach Alpha value of 0,941. It is recommended to apply in Institutions of Higher Education in Mexico, both private and public and observe the results. Key words: Job Satisfaction, Social Factors, Cultural Factors, Environmental Ergonomics, Validity and reliability. Palabras clave: Satisfacción laboral, Factores sociales, Factores culturales, Ergonomía ambiental, Validez y confiabilidad. INTRODUCCIÓN De manera análoga a otras organizaciones, en las Instituciones de Educación Superior (IES) el recurso humano es su base1; por ello, evaluar su Satisfacción Laboral (SL) es un factor relevante2 ya que con base en dicha valoración es posible determinar la forma en que los empleados alcanzan sus objetivos, así como las condiciones y factores que influyen en sus logros3. En el marco del estudio de las actitudes hacia el trabajo se encuentra la SL descrita en palabras de Belfield y Harris4 como Correspondecia / Correspondence: Maria Teresa Escobedo Portillo Instituto de Ingeniería y Tecnología de la UACJ. Avenida del charro 450 norte. Código postal 32310 Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Tel: 6884800 al 09. • Fax: 6884813. e-mail: [email protected]; [email protected] Recibido: 21 de Junio de 2014 / Aceptado: 29 de Septiembre 2014 “un estado emocional positivo que refleja una respuesta afectiva al trabajo”; sus variables pueden ser analizadas en el personal docente de las IES, dado que este tipo de entidades se han convertido en corporaciones abiertas y multinacionales5 provocando una diversificación en su cultura. En consecuencia, la integración de los Factores Socioculturales (FSC) se considera vital en el estudio y análisis de la SL. Dado que las IES son instituciones en donde se requiere mejorar las estrategias para evaluar la SL y se encuentran diversos instrumentos de medición que consideran diferentes variables a las de interés para este estudio, se propone determinar y analizar los factores socioculturales (FSC) y ergoambientales (FEA) que puedan impactar en la satisfacción laboral de su personal académico, con la finalidad que las IES logren cumplir sus objetivos en materia de SL. Para lo anterior, resulta necesario realizar un análisis de los instrumentos de medición existentes y evaluados por diversos autores y revisar las variables que contemplen los factores mencionados, estableciendo la integración o la falta de evaluación de las mismas, con lo que permitirá diseñar y proponer una escala de medición en la que se evalúe la relación entre la SL y los FSC y los FEA en el personal docente de las IES. Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 177/184 177 Artículo Original | Escobedo María, et al. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Diversos autores han evaluado la SL y su relación con varios factores, entre los que se encuentran las variables psicológicas, sociales, culturales, físicas, ambientales, etc. En el área de la psicología, Torres y Lajo6 determinan que tanto el estrés como el Síndrome de Desgaste Profesional (SDP) o Síndrome de Desgaste Ocupacional (SDO), conocido como bournout, influyen sobre la SL, proponiendo el replanteamiento de los programas educativos en el área de medicina por ser extenuantes. López, Osca y Peiró7 presentan un estudio en donde relacionan los factores de estrés y la satisfacción laboral, analizando las seis fuentes de estrés en una escala que implica factores de trabajo, determinando que las variables psicológicas y las relacionadas con los sentimientos de deber y de obligación hacia el trabajo son elevados. Otro estudio que presentan Catalán y González8 sobre la actitud de los profesores hacia el proceso de evaluación de su docencia y los factores que se involucran en la SL en el momento de su autoevaluación, en el que se determinó que los profesores con una actitud positiva se autoevalúan mejor que los que tienen una actitud negativa, detectando en esta investigación que los factores que se analizan son los psicológicos en relación a SL. En relación con variables sociales y culturales, los estudios siempre implican vinculación con conceptos y términos tales como ideología, comunicación, etnicidad, clases sociales, estructuras de pensamiento, género, nacionalidad, medios de producción y muchos otros que sirven para comprender los elementos únicos de cada comunidad, sociedad y etnia.9 La educación en general es parte fundamental dentro de los FSC, ya que puede adoptar o ignorar factores tan diversos como el ambiental, el social, etc.10 Estos también se relacionan con la valoración del trabajo. En este sentido se encuentran estadísticas en que los factores que más se relacionan en la SL son el horario de la jornada y la carga de trabajo.11 Otros factores a relacionar con la SL son los llamados ergo ambientales (EA). Estos se enfocan directamente en la interacción entre los usuarios y su ambiente físico. Este ambiente físico está caracterizado por la temperatura, el ruido, la vibración y la luminosidad12, los mismos que vienen de la materia general de la ergonomía (del griego Ergon trabajo y Nomoi leyes naturales), la cual es el estudio de la optimización de la interfase entre los seres humanos y los objetos diseñados y el ambiente con los que ellos interactúan. El valor de la ergonomía va más allá de la salud y la seguridad, ayudando a mantener dichos factores en los consumidores y trabajadores, añadiendo valor a la estrategia de negocios de la empresa para crear productos y servicios competitivos13, siendo que estos factores, así como la ergonomía, tienen relación con la evaluación de la fuerza de trabajo, el desempeño laboral, la satisfacción laboral y el diseño del ambiente de trabajo para maximizar la productividad y la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores, en los que se hace hincapié.14 Pero la ergonomía ambiental es una parte integral de la disciplina de la ergonomía como ya se mencionó, y debe verse y practicarse desde esta perspectiva. Los humanos no responden al ambiente de manera monótona con relación a medidas directas del ambiente físico. Hay características humanas que determinan la sensibilidad y las respuestas de los humanos.15 En las investigaciones mencionadas anteriormente, se encuentran aspectos importantes como la problemática analizada y las reco178 mendaciones propuestas. Entre los problemas que presentan las IES, como comentan Torres y Lajo7, están la falta de programas específicos que permitan al personal docente y/o administrativo manejar sus emociones. Catalán y González8 resaltan la falta de actitud entre los dirigentes de las mismas instituciones hacia su personal, sobrecargándolos de trabajo evitando su capacitación. Moreno et al.16 mencionan que la ausencia de diseños instruccionales y cursos de pedagogía merman el desempeño laboral provocando estrés y escasa remuneración. De igual manera, las instituciones de educación superior carecen de programas que evalúen la SL y llevan de manera autónoma su propia evaluación al Desempeño Laboral de su personal como lo señalan Rueda et al.17 y en esta no contemplan dicho factor como lo es la SL. La evaluación de los estudiantes hacia el docente se puede llegar a ver influenciada tanto por factores personales como por el criterio y percepción de los mismos hacia los profesores, esto en la apreciación y análisis de Marginson1 y cuyos resultados pueden afectar o beneficiar la SL del docente. También se encuentra que los instrumentos de evaluación están mal elaborados y que las personas que los aplican y evalúan carecen de conocimientos en el área. Los FSC influyen directamente en la autoevaluación del personal, siendo la edad y religión los que más impactan a la par de la actitud como lo exponen Díaz y Gallegos10 en su investigación, la misma que se refleja mediante la cultura y preparación de los empleados provocando, de acuerdo a las políticas internas de cada institución, que exista tensión en los mismos. Relacionando la SL con los FEA, Parson13 expone las características humanas que corresponden a una reacción ante la Ergonomía Ambiental (EA), por lo que se recomienda en varios artículos, como el de Rabiul14 y el de Van Mechelen15, realizar estudios sobre los FEA en diferentes grupos de personas para determinar si impactan en la SL. De igual manera, considerar los FSC y económicos con los FEA y ver cómo se sienten los empleados. METODOLOGÍA Tomando como base el modelo conceptual propuesto de Escobedo et al.18 en el que se analizan las variables estudiadas en diversas investigaciones, tales como los factores socioculturales y los factores ergoambientales y su impacto en la satisfacción laboral, se diseña un instrumento de medición dirigido al personal docente de las IES, para lo que es necesario analizar las metodologías existentes relacionadas a las variables en estudio. Métodos de evaluación de la Satisfacción Laboral Como ya se expuso, la SL es el sentir del individuo en su lugar de trabajo19, pero esto no se da porque sí. La SL tiene varios métodos e instrumentos que ayudan a la empresa y al mismo individuo a saber el grado (positivo o negativo) de SL en que se encuentran. Los métodos más conocidos para medir la SL son: La calificación única general y la calificación sumada, las cuales se conforman de varias partes del trabajo que se realiza20. El primer método consiste en un cuestionario sencillo con cinco posibles respuestas en escala de Likert, (también denominada Método de Evaluaciones Sumarias), que van desde “muy satisfecho” hasta “muy insatisfecho”. El segundo método es más elaborado ya que identifica los elementos clave de un trabajo y se pregunta al empleado su opinión respecto a cada uno de ellos. Este proceso evalúa factores 177/184 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Escala de Satisfacción Laboral a Partir de Factores Socioculturales y Ergoambientales para los Docentes de la Educación Superior en México específicos de índole laboral como la supervisión, el salario actual, oportunidades de ascender y la relación con los compañeros.21 Las respuestas se dan en una escala estandarizada y se suman para obtener una calificación general de la SL. Robbins y Judge20 señalan que, hasta el momento se desconoce si un método es mejor que el otro, ya que investigaciones realizadas como la de Wanous, Reichers y Hudy22 tuvieron resultados semejantes con la aplicación de ambos métodos. A pesar de ser sólo dos los métodos existentes en la evaluación de la SL, se encuentran estudios como el de Robles et al23 en que se utilizó el modelo europeo EFQM (European Foundation For Quality Management, por sus siglas en inglés), para analizar el grado de SL en el personal de un hospital en España. Este modelo contempla, en un 18%, puntos de gestión de personal, con lo que se obtienen medidas de percepción que reflejan aspectos relacionados con la motivación y la satisfacción. De igual manera, Tejero y Fernández24 crearon un instrumento para medir la satisfacción laboral llamado “Escala de Satisfacción Laboral en la Dirección Escolar”, la que estima el grado de satisfacción en el que se encuentran los directivos en diversos aspectos de su trabajo, por medio de categorías que describen los motivos positivos o negativos, como resultado de su propia percepción. Este se maneja en una escala tipo Likert de 5 puntos que van desde 1 mucha insatisfacción y 5 mucha satisfacción y su estructura se conforma de cuatro fases. Como resultado se obtuvo un cuestionario con 25 preguntas. Otro método de evaluación es el de Smith, Kendall y Hulin25 llamado Job Descriptive Index (J.D.I.) y en español se le conoce como Inventario de Satisfacción en el Trabajo (IST), el cual evalúa la SL con aspectos como: los compañeros, el trabajo y las tareas, las oportunidades de promoción, el mando y la satisfacción y, por último, el salario. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, a partir del 2000, creó la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECVT) en la que evalúa, entre otros factores, la SL. Ripoll et al.26 señalan que este instrumento permite medir el grado de satisfacción relacionado a diversos factores en cualquier ámbito, pertenecientes a la comunidad de Cataluña y de toda España. Warr, Cook y Wall27 crearon la Escala de Satisfacción Laboral, la cual está formada por dos subescalas, siendo la SL total la suma de estas dos. La subescala de satisfacción laboral intrínseca y la extrínseca. La primera se refiere a aquellos aspectos que son consustanciales al trabajo: contenido del mismo, responsabilidad, logro, etc.; y la segunda, a las condiciones de trabajo en el sentido más amplio, tales como el salario, las políticas de la empresa, el entorno físico, la seguridad en el trabajo, etc. Según el modelo bifactorial de Herzberg et al.28, estos factores extrínsecos sólo pueden prevenir la insatisfacción laboral o evitarla cuando esta exista, pero no pueden determinar la satisfacción ya que esta estaría determinada por los factores intrínsecos. Comparativo de instrumentos de medición de la satisfacción laboral Dado que se encuentran varios instrumentos de medición respecto a la SL en la literatura del ramo, se analizan cuatro de estos para determinar cuáles ítems tienen más relevancia y si pertenecen a cualquiera de las variables contenidas en el modelo conceptual propuesto sobre SL. Los cuestionarios a considerar son: la Escala General de Satisfacción (Overall Job Satisfaccion) creada por Warr, Cook y Wall27, la Escala de Satisfacción Laboral-Versión para profesores (ESL-VP) elaborada por Anaya y Suárez29, el Modelo de factores gestionables de Sánchez30 y la Escala de Satisfacción Laboral en la Dirección Escolar realizada por Tejero y Fernández.24 De estas anteriores se desprende la Tabla 1. Las columnas mostradas en la Tabla 1 corresponden a las guías siguientes: 1.Instrumento 2.Percepción 3.Beneficios 4.Puesto 5.Reconocimiento 6. Relación con compañeros 7. Supervisión del jefe 8. Característicasfísicas del trabajo 9. Libertad de acción 10.Otros Tabla 1. Comparativo de instrumentos de medición de la satisfacción laboral. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Warr, Cook 7 10 3 4 3 5 1 2 6 y Wall27129 1514 9811 Anaya y 2 1 20 6 10 27 3 4 11 Suárez29 5 21 7291512 8 25 9 23 13 1626302814 83122 32 19 Sánchez30 52 48 9 91 3 16 15 14 7 6 10 17 13 Tejero y 1 9 4 8 7 12 Fernández24 113 2 10 5 6 Fuente: Elaboración propia. Los números observados de las columnas 2 a la 10, representan el número de ítem que corresponde al instrumento de medición de cada autor. Por ejemplo, Sánchez30 evalúa la variable “Percepción” con la pregunta cinco de su cuestionario y Anaya y Suárez29 con la pregunta dos. Para el mejor entendimiento de la tabla es necesario referirse a las guías mostradas con anterioridad. Se observa en la tabla anterior que los ítems menos evaluados son los que corresponden a las variables percepción y condiciones físicas del trabajo. Respecto a la primera, esta se encuentra en tres de los cuatro cuestionarios analizados, siendo Tejero y Fernández24 los que no lo toman en cuenta. En relación a la segunda variable, sólo dos autores la analizan Warr, Cook y Wall27 y Anaya y Suárez29. La supervisión del jefe es importante de analizar para los tres primeros autores. Pese a que los cuatro instrumentos consideran la relación con los compañeros, sólo un ítem lo evalúa en las encuestas de Anaya y Suárez29 y en la de Tejero y Fernández24. Para los primeros, la libertad de acción está analizada por cuatro ítems en el instrumento, no así en el de Sánchez30, en el que ni siquiera los menciona. El reconocimiento, desde el punto de vista de los cuatro autores, está dado por el clima afectivo, la formación del empleado, el esfuerzo, las promociones, el trabajo a la medida y el que sean tomadas en cuenta sus aportaciones. Y lo que Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 177/184 179 Artículo Original | Escobedo María, et al. respecta al puesto, se hace hincapié en factores como las horas trabajadas, el tiempo libre, las actividades y eficacia propias del puesto y la participación en proyectos innovadores, siendo que Sánchez30 sólo analiza el horario. Como variable más estudiada está la de beneficios, en la que se analiza por medio de las promociones, en el caso de Warr, Cook y Wall27 la estabilidad, seguridad, ausencia de presión, y las relaciones sociales por parte de Anaya y Suárez29 y de Sánchez30. A su vez, Tejero y Fernández24 solo evalúan la colaboración y las oportunidades. Sin embargo, los cuatro autores miden factores que no están contenidas en las variables propuestas en el modelo conceptual de SL, siendo cuestiones políticas de gobierno y empresariales, como la imagen interna, las que más se repiten. La seguridad, el rendimiento y las necesidades y metas forman parte de este grupo. Como resultado del presente análisis, es necesario crear un instrumento que permita enfatizar las variables más relevantes de los autores mencionados, pero también robustecer las variables de condiciones físicas de trabajo, las cuales pertenecen al grupo de FEA y la percepción o ingresos del empleado. Esta segunda permite detectar las carencias en cuanto a este rubro se refiere. Se toma el instrumento completo de Warr, Cook y Wall27 llamado “Escala General de Satisfacción (Overall Job Satisfaccion)” para medir la SL. Se integrarán ítems que permitan evaluar los FSC y los FEA en un nuevo instrumento de medición. Operacionalización de las variables A partir del modelo conceptual propuesto del impacto de los FSC y los FEA en la SL18, se presenta en la Tabla 2, tanto los constructos como las variables de medición y sus definiciones. En la última columna se observa el número de pregunta correspondiente al instrumento de medición resultante. Instrumento de medición El instrumento de medición “Escala de satisfacción laboral a partir de factores socioculturales y ergoambientales (ESL-FSCyFEA)”, está conformado por 32 ítems, cuyos primeros quince pertenecen Tabla 2. Operacionalización de variables. Constructo Satisfacción Laboral Factores SocioCulturales Factores Ergo-ambientales Definición Variable Es el conjunto de actitudes generales del individuo hacia su trabajo (Blum y Naylor, 1976). Conjunto de actitudes que tienen los trabajadores hacia su empleo (Robbins et al., 2009). Compromiso con el puesto (el grado en que uno se identifica con su trabajo y participa activamente en él) y con la organización (indicador de lealtad y la identificación con la empresa) (Atalaya, 1999). Valores que el individuo aplica en sus diferentes facetas laborales (Flores, 1992). La comunicación abierta y positiva así como la retroalimentación del jefe inmediato permite sentirse satisfecho en el trabajo (García y Ovejero, 2000). La autonomía de planeación y acción aumenta la SL (Kittleson, 1996). Una relación amigable con los compañeros, el obtener reconocimientos tanto económicos como profesionales y el conjunto de beneficios que considera el empleado, son parte fundamental de mantenerse en un alto grado de SL (Sánchez, 2008; Bedeian y Armenakis, 1981; Ostroff, 1992; Geber, 1991; Ward, 2001). Las condiciones del trabajo enfatizan en lugares cómodos, ayudando a la proactividad (Márquez, 2006). La SL se verá incrementada en relación a varios factores entre los que se encuentra la percepción. A mayor sueldo mayor grado de SL (Puffer, 1987; Hogan y Hogan, 1989). Percepción 7 Beneficios 10 11 15 Proceso relacionado con aspectos sociales y culturales de la comunidad (Bosque y Vilá,1992). Tiene que ver con las relaciones humanas (Sánchez, 2005). Interacción entre personas y los fenómenos que se crean de la misma (Montiel, 2003). Composición racial y étnica de una sociedad (Otto et al. 2003). FSC como edad y religión intervienen en el trabajo (Sastre, 2005). El grado académico y la escuela de procedencia se relacionan con los FSC e impactan en la SL (Ramírez, Cubero y Santamaría, 1990). El género tiene relevancia entre los FSC resultando en mayor porcentaje por las mujeres (Gamero, 2004; Guzmán et al., 2010). Las personas casadas tienen niveles más altos de SL (Clark, 1991; Belfield y Harris, 2002). Los dependientes económicos tienen gran influencia en el individuo por lo que eleva el grado e SL (Escudero et al., 2008). Los FSC más importantes a considerar son aquellos que tienen relación con el grado académico actual y si trabajan en la misma institución de la que se graduaron (Álvarez, 2007). La antigüedad en el trabajo y los años de experiencia permiten incrementar los niveles de SL por el hecho de tener más experiencia en el trabajo (López et al. 2001). Tanto el lugar de nacimiento como la procedencia del individuo se relacionan con el grado de SL (Galas, 2003). Relación con compañeros Supervisión del jefe Condiciones de trabajo Libertad de acción Género Edad Religión Lugar de nacimiento Estado civil Procedencia Dependientes económicos Último grado de estudios Antigüedad laboral Escuela de procedencia Egresado de la misma institución Estudios actuales Años de experiencia professional Factores que interactúan entre los usuarios y su ambiente físico (Greene, 2005). El ambiente físico se conforma por ruido (NOM-011-STPS-2001), Iluminación (NOM-025-STPS-1999) y temperatura (NOM-015-STPS-2001). Exceso de ruido provoca malestares y dolores de cabeza resultando en un bajo rendimiento (Jara, 2008). Tanto temperaturas altas como bajas disminuye la ejecución de tareas (Tamez et al., 2003). La falta de iluminación natural y el exceso de iluminación artificial desencadena malestares oculares haciendo necesario el uso de anteojos (Guerrero et al., 2006). No. item Puesto 13 14 Reconocimientos 4 12 3 9 5 1 2 6 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Ruido 32 Iluminación 29 30 Temperatura 31 Fuente: Elaboración propia. 180 177/184 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Escala de Satisfacción Laboral a Partir de Factores Socioculturales y Ergoambientales para los Docentes de la Educación Superior en México a Warr, Cook y Wall27, llamado “Escala General de Satisfacción (Overall Job Satisfacción)”. Los siguientes trece corresponden a evaluar los FSC y los últimos cuatro corresponden a FEA. La escala de medición utilizada generalmente es de cinco niveles (Likert, 193263). En este caso, Warr, Cook y Wall Warr, Cook y Wall27 propusieron una escala de siete niveles que permite robustecer el modelo propuesto. Esta va desde “muy insatisfecho” siendo el nivel uno o más bajo hasta “muy satisfecho” correspondiente al nivel 7 o más alto, y que ha sido utilizada por Moreno, Ríos, Canto, San Martín y Perles64, Alonso65, Rodríguez y Vetere66, Seoane, Garzón y Escamez67, entre otros. Tabla 3. Ítems del instrumento de SL a partir de FSC y FEA. Constructo Ítem Satisfacción Laboral 1. Condiciones físicas de trabajo 2. Libertad para elegir tu propio método de trabajo 3. Tus compañeros de trabajo 4. Reconocimiento que obtienes por el trabajo bien hecho 5. Tu superior inmediato 6. Responsabilidad que se te ha asignado 7. Tu salario 8. La posibilidad de usar tus capacidades 9. Relaciones entre dirección y empleados de tu trabajo 10. Tus posibilidades de promoción 11. El modo en que tu institución está gestionada 12. La atención que se presta a las sugerencias que haces 13. Tu horario de trabajo 14. La variedad de tareas que realizas en tu trabajo 15. Tu estabilidad en el empleo 16. El género al que perteneces 17. La edad que tienes 18. La religión que profesas 19. El lugar donde naciste 20. Tu estado civil 21. El lugar de tu procedencia a esta ciudad 22. Tus dependientes económicos 23. Tu último grado de estudios 24. Tu antigüedad laboral 25. La escuela de procedencia 26. Si eres egresado de la misma escuela donde trabajas 27. Si estudias actualmente 28. Tu experiencia profesional 29. La iluminación natural en tu oficina 30, La iluminación artificial en tu oficina 31. La temperatura de tu oficina 32. El ruido fuera de tu oficina Fuente: Elaboración propia. Cabe mencionar que en el nuevo instrumento se diseñaron los textos que incluyen las variables analizadas por otros autores, por lo que no fue necesaria una traducción. RESULTADOS Prueba piloto Siendo que la población a estudiar es de 1837 personas integrantes de cuatro IES privadas, la muestra obtenida mediante un software estadístico es de 157 con un nivel de confianza del 95%. Para obtener el porcentaje de encuestas para aplicar en la prueba piloto y así validar el instrumento, se tomó la valoración de Ruíz et al.68, en la que determina que debe ser del 10% de total de la muestra. Se seleccionan cuatro universidades de las ocho totales pertenecientes a FIMPES en las que el personal académico y/o adminis- trativo contestará la encuesta, misma que identificará los factores socioculturales y ergoambientales y su impacto en la SL y cuyos datos se indican a continuación: δNpq n= e²(N-1) + δ² pq N : Total de la población a estudiar δ : Nivel de confianza e : margen de error p : probabilidad a favor q : probabilidad en contra Correspondiente al presente análisis, los valores se consideran como siguen: N = 1837 personas δ = 1,96 (intervalo de confianza al 1 – α = 95%) e = 6% (margen de error) p = 80% (probabilidad a favor) q = 20% (probabilidad en contra) Para determinar el tamaño de la población, se tomó como referencia los datos obtenidos através del departamento de recursos humanos, por lo que se determina la muestra como se indica: 1,96 (1837) (0,8) (0,2) n= = 157 (0,6)² (1837-1) + (1,96)² (0,8) (0,2) Para realizar el análisis de esta investigación, la prueba piloto señaló que los instrumentos a aplicar son 16; sin embargo,se intentó realizar a 30 personas, quedando al final 26 contestadas. De las anteriores, se analizó la validez de todo el instrumento por medio de Alpha de Crombach dando como resultado 0,941 a los 32 ítems (Tabla 4). De este primer análisis se evaluaron 18 encuestas (69,2%), excluyendo 8 (30,8%) en los que los encuestados dejaron en blanco alguna de las casillas (Tabla 5). Tabla 4. Valor Alpha de Crombach de los 32 ítems. Estadísticaconfiable. Alpha de Crombach 0,941 No de ítems 32 Tabla 5. Validación y exclusión de encuestas en la prueba piloto. Resumen de procesamiento de casos N% Casos Válidos 18 69,2 Excluidosa 830,8 Total 26100,0 a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. Tabla 6. Escala de coeficiente de confiabilidad. Rangos 0,81 a 1,00 0,61 a 0,80 0,40 a 0,60 0,21 a 0,40 0,01 a 0,20 Magnitud Muy alta Alta Moderada Baja Muy baja Fuente: Elaboración propia. Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 177/184 181 Artículo Original | Escobedo María, et al. Considerando el resultado anterior, se determina que la escala es altamente confiable a un nivel de significancia de 0,05, tomando el coeficiente de confiabilidad de la siguiente escala68. Ver Tabla 6. Validez y confiabilidad Al analizar cada uno de los ítems del instrumento piloto, se toma la validez individual a partir de 0,33 por lo que se determina que el ítem 17, 19, 20, 21, 27 y 28 con 0,218, 0,218, 0,105, 0,198, 0,018 y 0,306 respectivamente, se deben eliminar. Ver Tabla 7. Al evaluar el instrumento completo eliminando los ítems mostrados anteriormente, el coeficiente de correlación cambia de 0,941 a 0,948 (ver Tabla 8). Considerando que la diferencia es mínima, se determina hasta el momento que se aplique el instrumento original. Coeficiente de correlación de la satisfacción laboral Al evaluar el instrumento por ítems correspondientes a los constructos, se obtiene que, en lo relacionado a la SL a la que pertenecen los primeros 15 ítems del instrumento, su coeficiente de correlación es de 0,926 (Tabla 9), determinando que sólo la pregunta 3 debe Tabla 7. Validación del instrumento piloto. ítem1 ítem2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 Estadística total por ítem Escala de Alpha de Escala media varianza de Cronbach de elementos elementos Correlación si el ítem eliminados eliminados por ítem se elimina 177,78 430,301 0,5130,940 178,17 405,794 0,7920,937 178,17 425,676 0,3460,942 179,06 391,467 0,8050,936 178,28 414,683 0,5080,940 177,83 423,441 0,6390,939 178,83 402,853 0,7090,938 178,50 410,853 0,5080,940 178,56 406,497 0,6740,938 178,78 425,712 0,3860,941 178,22 420,889 0,6850,939 178,56 406,144 0,7770,937 178,28 404,801 0,8430,937 178,00 404,471 0,9120,936 178,44 409,673 0,5830,939 177,67 418,353 0,5770,939 177,33 437,059 0,2180,942 177,56 418,732 0,6870,939 177,33 437,059 0,2180,942 177,44 439,438 0,1050,943 177,61 435,546 0,1980,942 177,89 419,752 0,5270,940 178,06 414,056 0,7490,938 178,11 413,516 0,8050,938 177,72 428,918 0,3470,941 178,28 412,565 0,5980,939 178,00 442,706 0,0180,945 177,67 433,176 0,3060,941 178,33 402,824 0,6910,938 178,44 400,144 0,6960,938 178,78 397,830 0,6840,938 178,89 395,516 0,7620,937 Tabla 8. Valor de Alpha de Crombach sin ítems debajo de 0,33. Estadística confiable Alpha de Cronbach No de ítems 0,94827 Escala estadística Media Varianza Desv. estándar Node ítems 183,89 443,046 21,049 32 182 descartarse ya que mide 0,257 estando por debajo de 0,333, valor tomado como mínimo para determinar si una pregunta se descarta o no. Sin embargo, dado el resultado de correlación, se considera dejarla ya que no afecta el nivel de confiabilidad. (Ver Tabla 10). Coeficiente de correlación de los factores socioculturales Al evaluar el instrumento en los ítems correspondientes a los factores socioculturales, los cuales pertenecen a las preguntas 16 a la 28, trece en total, se determina que su coeficiente es de 0,836 (Tabla 11). En este análisis se detecta que únicamente el ítem 27 debe ser eliminado por obtener un resultado de 0,007. Tabla 9. Alpha de Crombach de los ítems de satisfacción laboral. Estadística confiable Alpha de Cronbach No de ítems 0,92615 Tabla 10. Estadística general de los ítems de satisfacción laboral. Estadística total por ítem Escala de Alpha de Escala media varianza si Correlación Cronbach si el elemento el elementos corregida si el ítem es es eliminado es eliminado por ítem eliminado ítem1 76,96 124,563 0,5220,925 ítem2 77,25 115,500 0,7120,919 I3 77,29 124,650 0,2570,932 I4 78,00 105,043 0,8430,914 I5 77,21 114,520 0,6470,921 I6 76,83 122,406 0,5930,923 I7 77,92 109,993 0,7590,917 I8 77,58 115,123 0,5300,925 I9 77,58 110,688 0,8290,915 I10 77,88 120,201 0,5260,924 I11 77,29 115,520 0,7820,918 I12 77,67 112,319 0,7650,917 I13 77,33 114,058 0,7060,919 I14 77,17 113,884 0,7740,917 I15 77,46 112,607 0,6050,923 Tabla 11. Correlación de los ítems de factores socioculturales. Alpha de Cronbach No de ítems 0,83613 Tabla 12. Estadística general de los ítems de factores socioculturales. I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 Estadística total por ítem Escala de ítem Alpha de Escala media varianza si corregido Cronbach si el ítem el ítem correlación si el ítem es es eliminado es eliminado total eliminado 73,16 42,029 0,4510,827 72,84 44,029 0,5480,824 73,05 42,497 0,5190,822 73,00 41,556 0,6070,816 73,11 41,988 0,5270,821 73,26 41,982 0,4760,825 73,53 39,930 0,5520,819 73,58 40,813 0,6270,814 73,68 40,673 0,6640,812 73,21 41,731 0,5260,821 73,89 39,655 0,5000,825 73,53 47,819-0,0070,861 73,21 43,398 0,5220,823 Media 79,42 Escala Estadística Varianza Desv, estándar No de ítems 48,813 6,98713 177/184 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Escala de Satisfacción Laboral a Partir de Factores Socioculturales y Ergoambientales para los Docentes de la Educación Superior en México Tabla 13. Alpha de Crombach para factores ergoambientales. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Alpha de Cronbach Node ítems 0,9554 Se analizaron instrumentos de medición que evalúan la SL a través de variables pertenecientes a diferentes ámbitos. Aquellos que analizan tanto parcial como totalmente las variables contenidas en el presente estudio, se evaluaron y compararon, ayudando a diseñar y analizar el instrumento propio y particular para los fines de esta investigación, Las variables en estudio coinciden, por la SL, con Wanous et al.22, Robles et al.23, Armas69, Briseño et al.70, Gálvez et al.71, Falcón et al.72, entre otros. Respecto a las variables socioculturales, en el presente estudio se agregan a las estudiadas con anterioridad por otros investigadores las correspondientes al último grado de estudio, la antigüedad laboral, la escuela de procedencia y la relación con los compañeros de trabajo. El resto de las variables se agregan al instrumento por no considerarse en otros estudios. Las variables contenidas en los FEA analizadas con anterioridad se analizan en el presente, agregando la variable iluminación natural y eliminando la variable vibración por no tener significancia en el trabajo realizado por el docente. La escala de medición resultante del análisis y la comparación de instrumentos utilizados por otros investigadores tiene una confiabilidad de 0,941, por lo que se decide dejar la original ya que de eliminar aquellas variables con valor menor a 0,33 el valor de confiabilidad queda de 0,948, siendo casi imperceptible. Se recomienda aplicar la encuesta en diversas IES para determinar las variables que tienen mayor o menor relación con la SL, eliminando en la prueba piloto aquellas que se consideren con significancia baja. Tabla 14. Estadística general de factores ergoambientales. I29 I30 I31 I32 Estadística total por ítem ítem Alpha de Escala media Varianza si correcto- Cronbach si el ítem el ítem correlación si el ítem es es eliminado es eliminado total eliminado 16,00 16,583 0,8320,958 16,12 14,943 0,9330,927 16,48 14,427 0,8830,944 16,56 14,673 0,9200,931 Media 21,72 Varianza 26,543 Escala Estadística Desv, estándar 5,152 No de ítems 4 Coeficiente de correlación de los factores ergoambientales El valor del alpha de Cronbach para los factores ergoambientales es de 0,955 (ver Tabla 13), correspondiente a cuatro ítems, En este caso se aceptan todas las preguntas dado que el resultado de la correlación es mayor a 0,832 (Tabla 14). Instrumento final Tomando en cuenta los valores anteriores, se determinó que el instrumento utilizado en la prueba piloto se aplique con los 32 ítems originales. REFERENCIAS 1. Marginson, S, The knowledge economy and higher education: a system for regulating the value of knowledge, Innovación Educativa, 2009; 9(47), Recuperado de http://redalyc,uaemex,mx/src/inicio/ArtPdfRed,jsp?iCve=179414895 007&iCveNum=14895 2.Locke, E, The Ubiquity of Technique of oal Setting in Theories of and Approaches to Employee Motivation, Academy Management Review,1976; 594-601. 3.González, M, Hernández de Rincón, A, y Hernández, A, Desempeño de alumnos y docentes de matemática desde el constructivismo, Caso Algebra Lineal, Facultad de Ingeniería, LUZ, Multiciencias, 2007; 7(3): 282-292, 4. Belfield, C, Harris, R, How well do theories of job matching explain variations in job satisfaction across education levels? Evidence for UK graduates, Applied Economics, 2002;34; 535-548. 5. Brunner, J, Educación superior en América Latina: Cambios y Desafíos, Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile 1990. 6. Torres, M,Lajo, R, Variables psicológicas implicadas en el desempeño laboral docente, Revista IIPSI, Facultad de psicología, UNMSM,2008 Dic; 11(2), Recuperado de http://www,scielo,org,pe/pdf/rip/v11n2/a08v11n2,pdf 7.López, B, Osca, A,Peiró, J, El papel modulador de la implicación con el trabajo en la relación entre el estrés y la satisfacción laboral, Psicothema,2007; 19(1), Recuperado de http://dialnet,unirioja,es/servlet/articulo?codigo=2231550 8. Catalán, J, y González, M, Actitud hacia la Evaluación del Desempeño Docente y su Relación con la Autoevaluación del Propio Desempeño, en Profesores Básicos de Copiapo, La Serena y Coquimbo, Psykhe, 2009; 18(2): 97-112. 9. Nanda, S, Antropología cultural, adaptaciones socioculturales, Iberoamericana, 1987; 80-96: 117-118. 10. Díaz, O, Gallegos, R,Formación y práctica docente en el medio rural, PyV, 1996; 122-131. 11. Clark, B,El Sistema de educación superior: Una visión comparativa de la organización académica, Nueva Imagen, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Futura, México,1991. 12. Kompier, M, Geurts, A, Gründemann, W, Vink, P, y Smulders, G, Julio, Cases in stress prevention: The success of a participative and stepwise approach, Stress, Journal of Medicine,1998; 14(3):155- 168, Recuperado de http://www,ingenta connect,com/content/jws/smi/1998/00000014/00000003/art00773 13. Parsons, K, C, La ergonomía ambiental: Una revisión de principios, métodos y modelos, Applied Ergonomics, 2000; 31(6): 581 -594. 14. Rabiul, A, Occupational health, safety and ergonomicissues in small and medium-sized enterprises in a developing country, Department of Process and Environmental Engineering and Work Science Laboratory, University of Oulu, Oulu, 2002. 15. Van Mechelen, W, Occupational health, safety and ergonomic issues in small and médium-sized enterprises in a developing country, Journal Occupational Ergonomics, 2007;7(1): 23-36. 16. Moreno, R, Cepeda, I, y Romero, S, El modelo de evaluación, intervención y análisis de procesos como propuesta de diseño instruccional, Enseñanza e Investigación en Psicología, 2004; 9(2). Recuperado de http://redalyc,uaemex, mx/pdf/292/29290205,pdf 17. Rueda, B, Elizalde, L, y Torquemada, G, La evaluación de la docencia en las Universidades mexicanas, Revista de la Educación Superior, 2003 Julio; 32(3), Recuperado de Http://www,anuies,mx/servicios/p_anuies/publicaciones/ revsup /127/02e,html Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 177/184 183 Artículo Original | Escobedo María, et al. REFERENCIAS 18. Escobedo, M, Cuautle, L, Sánchez, G, Cavazos, J,Maynez, A, Factores Socioculturales y Ergoambientales: su impacto en la Satisfacción Laboral de las Instituciones de Educación Superior, Teoría y Praxis, 2013;14:83-108. 19. Hodson, R, Workplace Behaviors, Work and Occupations,1991; 271-290. 20. Robbins, S, Judge, T, Comportamiento Organizacional, 13a ed, Prentice Hall, México, 2009. 21. Spector, E, Job Satisfaction: Application, Assessment, Causes and Consequences, Thousand Oaks, California, 1997. 22. Wanous, J, Reichers, A,Hudy, M, Overall, Job Satisfaction: How Good are SingleItem Measures?,Journal Applied Psychology, 1997; 247-252. 23. Robles, M, Dierssen, T, Martínez, E, Herrera, P, Díaz, A,Llorca, J, Variables relacionadas con la Satisfacción Laboral: un estudio transversal a partir del modelo EFQM, GacSanit, 2005; 19(2): 127-34. 24. Tejero, C, Fernández, M, Medición de la Satisfacción Laboral en la Dirección Escolar, Relieve, 2009; 15 (2):1-16. 25. Smith, P, Kendall, L, Hulin, C, The measurement of Satisfaction in Work and Retirement: A strategy for the study of attitudes, Rand McNally, Chicago,1969. 26. Ripoll, E, Falguera, M, Urrutia, J, Factores determinantes de la satisfacción en el trabajo: cinco años del barómetro laboral, Índice, 2006; 14 -16. 27. Warr P, Cook J, Wall T, Scales for the measurement of some work attitudes and aspects of psychological well-being, Journal of Occupational psychochology, 1979; 52: 11-28. 28. Herzberg, F, Mausner, B, Snyderman, B, The motivation to work, 2nd ed, Editorial John Wiley and Sons, New York, 1959. 29. Anaya, D, Suárez, J, Satisfacción laboral de los profesores de educación infantil, primaria y secundaria, Un estudio de ámbito nacional, Revista Educación, 2007;344:217-218. 30. Sánchez, C, Motivación, Satisfacción y Vinculación, ¿Es Gestionable la Voluntad de las Personas en el Trabajo? Acción Psicológica, 2008; 5(1): 9-28. 31. Blum, M, Nylor, J, Psicología Industrial,1ª, ed, Ed, Trillas, Mexico, 1976. 32. Atalaya, M, Satisfacción laboral y productividad, Revista Psicología, 1999; 3(5): 46-56. 33. Bedeian, A, Armenakis, A, A Path-Analytic Study of the Consequences of Role Conflict and Ambiguity, Academy Management Journal, 1981 Junio; 24(2): 417-424. 34. Flores, R, El comportamiento humano en las organizaciones, Universidad del Pacífico, Lima, 1992. 35. García, A, I, Ovejero B, Feedback Laboral y Satisfacción, Universidad de Oviedo, España, 2000. 36.Kittleson, Ch, Identifying and Correcting Unsafe Employee Attitudes and Behavior, Supervisor Safety Update, EEUU, 1996. 37. Bedeian, A, Armenakis, A, A Path-Analytic Study of the Consequences of Role Conflict and Ambiguity, Academy management Journal,1981; 24(2): 417-424. 38. Ostroff, C, The Relationship between Satisfaction, Attitudes and Performance: An Organizational Level Analysis, Journal of Applied Psychology, 1992; 963-74. 39.Geber, B, The Bugaboo of Team Pay, Training, 1995; 32(8): 25-34. 40. Ward, E, Social Power Bases of Managers: Emergence of a New Factor, Journal Social Psychology, 2001; 144-47. 41. Márquez, M, Satisfacción laboral, Comunidad Latina de estudiantes de negocios, Gestio Polis, 2002. Recuperado de: http://www,gestiopolis,com/recursos/ documentos/fulldocs/rrhh/satlab,htm 42. Puffer, S,Prosocial Behavior, Noncompliant Behavior and Work Performance among Commission Salespeople, Journal Applied Psychology, 1987; 615-21. 43. Hogan, J, Hogan, R, How to measure Employee Reliability, Journal Psychology, 1989; 273-279. 44. Bosque, J, Vilá, J, Geografía de España, Geografía humana, Ed, Planeta, 1ª, Ed, España, 1992; 115-127. 45. Sánchez, A, El Sentido de la Vida, Revista Humanidades Médicas,2005; 5(1). 46. Montiel, E, El nuevo orden simbólico: la diversidad cultural en la era de la globalización, Lit, lingüística, 2003; 14. 47. Otto, I, Sans, M, Montiel, M, Enfermería Médico Quirúrgica, Segunda Edición: Necesidad de nutrición y eliminación, Editorial Masson, 2003; 64-78. 48. Sastre, V, La cultura del ocio, Implicaciones sociales y eclesiásticas del fin de semana, Universidad Pontifical de Madrid, 2005; 112-132. 184 49. Ramírez, J, Cubero, M, SantaMaría, A, Cambio sociocognitivo y organización de las acciones: una aproximación sociocultural a la educación de adultos, Journal Study Education and Development,1990; 169-190. 50.Gamero, C, Satisfacción laboral de los asalariados en España, Especial referencia a las diferencias por género, Cuadernos de economía, 2004;27: 109-146. 51. Guzmán, T, Sánchez, S, Nascimento, M, Gomes, A, La satisfacción laboral del capital humano femenino en la actividad hotelera, Un estudio de caso para Andalucía y Algarve, Revista Universitaria Ciencias Trabajo, 2010; 127-145. 52. Escudero, J, Delfín, L, Ladrón de Guevara, R, Estudio del Síndrome Quemado por el Trabajo (Burnout) en el Instituto Tecnológico Superior de Xalapa-Enríquez, Simposio Internacional de Campos Emergentes en la Formación de Profesionales de la educación, 2008 Nov 6-8, Mazatlán, Sinaloa, México. 53. Álvarez-Flores, D, Satisfacción y fuentes de presión laboral en docentes universitarios de Lima metropolitana, 2007; 10: 49-97. Recuperado en: http://www, redalyc,org/articulo,oa?id=147112813004 54.López, F, Bernal, L, Cánovas, A, Satisfacción laboral de los profesionales en un Hospital Comarcal de Murcia, Revista Calidad Asistencial,2001; 16:243-246. 55.Galaz, J, La satisfacción laboral de los académicos en una universidad estatal pública, Revista Perfiles Educativos, 2002; 24(96): 47-52. 56.Greene, B, L, Dejoy, D, M, Olejnik, S, Effects of an active ergonomics training program on risk exposure, worker beliefs, and symptoms in computer users, Journal Work, 2005; 24(1): 41-52. 57. Normas oficinales mexicanas 011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido, D, O, F, 17 IV (2002). 58. Normas oficinales mexicanas 025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo, D,O,F, 20 XII (2008). 59. Normas oficinales mexicanas 015-STPS-2001, Condiciones térmicas elevadas o abatidas, Condiciones de seguridad e higiene, D, O, F, 14 VI (2002). 60. Jara, F, El estrés laboral y la ecología emocional, Manual de psicología jurídica laboral, Publicaciones universitarias, Madrid, 2008. 61. Tamez, S, Ortiz, L, Martínez, S, Méndez, I, Riesgos y daños a la salud derivados del uso de videoterminal, Revista Salud Pública México, 2003; 45(3). 62.Guerrero, J, Cañedo, R, Rubio, S, Cutiño, M, Fernández, D, Calidad de vida y trabajo, Algunas consideraciones sobre el ambiente laboral de la oficina, ACIMED, 2006; 14(4). 63. Cañadas, I, Sánchez, A, Categorías de respuesta en escalas tipo Likert, Psycothema, 1998; 10(3): 623-631. 64. Moreno, M, Ríos, L, Canto, J, San Martín, J, Perles, F, Satisfacción laboral y Burnout en trabajos poco cualificados: diferencias entre sexos en población inmigrante, Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 2010; 26(3):255-265, 65. Alonso, P, Diferencias en la percepción de la satisfacción laboral en una muestra de personal administrativo, Boletín de Psicología, 2006 Nov; 88: 49-63. 66. Rodríguez, R, Vetere, G, Adaptación Argentina del cuestionario de creencias obsesivas, Interdisciplinaria, 2008; 25(1). 67. Seoane, J, Garzón, A, Escámez, J, Análisis de la Aplicación de la LOGSE, Opiniones de diversos Sectores Sociales, IVECE, Consejería de Educación, Generalitat Valenciana, 2000 Mayo-diciembre. 68. Ruiz, M, Pardo, A, San Martín, R, Modelos de ecuaciones estructurales, 2010; 31(1): 34-45. 69. Armas, M, Evaluación de la satisfacción laboral, estrés y autoestima de los directivos escolares, Dirección participativa y evaluación de centros, Actas del II Congreso Internacional sobre Dirección de Centros Docentes,ICE de la Universidad de Deusto,Bilbao, 1996; 419-429. 70. Briseño, C, Herrera, R, Enders, J, Fernández, A, Estudio de riesgos ergonómicos y satisfacción laboral en el personal de enfermería, Revista de la escuela de salud pública, 2005; 9(1): 53-59. 71.Gálvez, L, Ponce, M, 2005, Condiciones de riesgo ergonómico en los administrativos de una institución de educación superior en Pereira, Investigaciones Andina Redalyc, 7(10), 5-9. 72. Falcón, A, Díaz, L, Variables que predicen la satisfacción y la motivación de los directores de organizaciones educativas, Avances de Supervisión Educativa,2007; 6. 177/184 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original Relación Entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral en una Pequeña Empresa del Sector Privado RELATION BETWEEN ORGANIZATIONAL CLIMATE AND JOB SATISFACTION IN A SMALL ENTERPRISE FROM PRIVATE SECTOR Walter L. Arias Gallegos1, Gabriela Arias Cáceres2 1. Psicólogo y candidato a doctor en psicología por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Diplomado en Gestión de Recursos Humanos, Gerencia y Supervisión en Seguridad Integral y Medio Ambiente y Gerencia de Sistemas Integrados. Profesor auxiliar y docente investigador de la Universidad Católica San Pablo. 2. Administrador de negocios por la Universidad Católica San Pablo. RESUMEN Este estudio pretende valorar las relaciones entre el clima organizacional y la satisfacción laboral. Para ello se trabajó con un diseño correlacional y una muestra de 45 trabajadores de una pequeña empresa privada y se aplicó el Perfil Organizacional de Liker y la Escala de Satisfacción en el Trabajo de Warr, Cook y Wall. Los resultados indican que existen relaciones moderadas no significativas entre las variables, pero entre las dimensiones de flexibilidad y reconocimiento existen relaciones más fuertes y significativas con la satisfacción laboral. Además, se encontraron diferencias significativas entre los varones y las mujeres, entre el grado de instrucción y el área de trabajo del personal evaluado. Se concluye, por tanto, que el clima organizacional se relaciona con la satisfacción laboral de manera moderada. ABSTRACT This study pretends to value relations between organizational climate and job satisfaction. We work with a sample of 45 workers from a small private enterprise and we use Likert’s Organizational Profile and the Scale of Job Satisfaction of Warr, Cook and Wall. Results indicate that there are moderate relations between our variables of study, but the dimensions of organizational climate such as flexibility and acknowledgement there are stronger correlations with job satisfaction. Moreover, we found significant differences among male and female workers, according to instruction level and the area of work in personnel who were evaluated. The conclusion is that organizational climate is related with job satisfaction moderately. Key words: Organizational climate, job satisfaction, organizational psychology. (Arias W, Arias G, 2014. Relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en una pequeña empresa del sector privado. Cienc Trab. Sep-Dic; 16 [51]: 185-191). Palabras clave: Clima organizacional, satisfacción laboral, psicología organizacional. INTRODUCCIÓN El clima organizacional y la satisfacción laboral han sido, quizá, las variables más estudiadas en el ámbito laboral. En cuanto al clima organizacional, el constructo proviene de la psicología lewiniana y su enfoque de campo ya desde 1939.1 Aunque sería Gellerman el que introduce el concepto en el ámbito organizacional en la década del 60’. Son diversas las definiciones de clima organizacional, pero tres han sido los enfoques que han servido para conceptualizarlo. Los enfoques objetivos se concentran en las características de la orga- Correspondencia / Correspondence: Walter L. Arias Gallegos Universidad Católica San Pablo Urb. Campiña Paisajista s/n Quinta Vivanco, Cercado, Arequipa, Perú Tel.: (51-54) 608020 e-mail: [email protected] Recibido: 06 de Agosto 2014 / Aceptado: 28 de Noviembre 2014 nización, mientras que los enfoques subjetivos se enfocan en los trabajadores. Sin embargo, los enfoques integradores toman en cuenta ambos factores. Por nuestra parte, definimos el clima organizacional como el conjunto de percepciones que tienen las personas de su centro laboral.2 En ese sentido el clima organizacional es un buen descriptor de la estructura de una organización.1 De ahí que Renis Likert plantea su modelo teórico según el cual el comportamiento de los trabajadores es causado por las características administrativas y organizacionales, así como por la información que los trabajadores poseen de la empresa, sus percepciones y capacidades. Ello supone diferenciar el clima organizacional como causa y como efecto, ya que la conducta del trabajador puede ser influida por el clima organizacional, pero también puede influir en él.3 La teoría de Renis Likert, de corte integrador, cuenta con evidencia tanto para los factores objetivos como para los factores subjetivos, ya que, por un lado, hay estudios que señalan que la estructura de la organización4 y la jerarquía del puesto5 tienen gran influencia en el clima laboral; y, por otro lado, varios estudios también reportan que el clima organizacional tiene influencia en la comunicación y las relaciones interpersonales, el compromiso del trabajador, la motivación, la salud y la seguridad en el trabajo.6 Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 185/191 185 Artículo Original | Arias Walter, Arias Gabriela En un estudio que realizamos el año pasado, encontramos que el clima organizacional favorable se asocia a menores niveles de estrés crónico en los trabajadores de un hospital oncológico.7 También se ha relacionado el clima laboral con la personalidad, el rendimiento y la satisfacción laboral.8 Así pues, la satisfacción laboral puede definirse como una respuesta emocional positiva al puesto y que resulta de la evaluación de si el puesto cumple o permite cumplir los valores laborales del individuo.9 También hay estudios que señalan que la satisfacción laboral es un componente de la felicidad10, sin embargo, lo que nos satisface no nos hace necesariamente felices.11 Algunos de nuestros estudios han relacionado la felicidad con la espiritualidad en el trabajo de forma positiva y muy significativa12 y negativamente con el estrés crónico.13 En esta misma línea de investigación, el estudio de Sanín y Salanova encontró que la satisfacción laboral se relaciona con el cumplimiento de las normas y el desempeño del trabajador. Asimismo, la flexibilidad y la apertura al cambio –como dimensiones del crecimiento psicológico–, se relacionaron con la satisfacción laboral.14 En ese sentido, así como el crecimiento psicológico, otra variable que podría explicar porqué los trabajadores más satisfechos tienen mejor desempeño, es que las personas satisfechas con su trabajo se encuentran bien ajustadas a sus puestos y sus empresas.15 Otras investigaciones indican que el liderazgo democrático tiene efectos positivos en la satisfacción laboral, al igual que la cohesión de los trabajadores.16 Así pues, mientras en el clima organizacional es posible distinguir entre los factores objetivos y subjetivos, en la satisfacción laboral se suele diferenciar entre los factores intrínsecos y los extrínsecos. Los primeros dependen de la persona, sus aspiraciones, intereses, motivaciones, etc. Los factores extrínsecos, en cambio, tienen que ver con cuestiones fuera de la persona como el reconocimiento, el salario, los beneficios sociales, las condiciones de trabajo, etc. Es importante resaltar que esta postura teórica con respecto a la satisfacción laboral es compatible con las teorías motivacionales y abarca tanto conceptos de la teoría de David McClelland, como de las teorías de Clayton Alderfer, Victor Vroom, Edwin Locke, Richard Hackman y Gray Oldham, cuyos alcances teóricos han sido revisados por diversos autores.17 En el presente estudio se pretende analizar las relaciones entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en una pequeña empresa de la ciudad de Arequipa, bajo la premisa de que entre ambas variables existen relaciones positivas y significativas. Asimismo, se analizarán las dimensiones de la satisfacción laboral y del clima organizacional en función del sexo de los trabajadores, su tipo de formación profesional y el área de trabajo en la que se ubican. La relación entre estas variables ha sido estudiada desde hace varios años, como en el clásico estudio de Benjamin Schneider y Robert Snyder, quienes reportaron en 1975 que el clima y la satisfacción laboral se relacionaban, según el puesto de la persona. Más recientemente, se han llevado a cabo estudios que retoman la relación entre ambos constructos en diversos contextos laborales y de países con culturas igualmente variadas, confirmándose que el clima organizacional se relaciona o tiene un impacto moderado y significativo en la satisfacción de los trabajadores.19,20,21 En nuestro medio, no existen estudios que hayan tocado este tema; por ello el presente trabajo, que se concentra en una empresa privada, constituye un pequeño aporte que se viene a sumar a una línea de investigación que venimos desarrollando en la ciudad de Arequipa (en Perú) sobre el clima organizacional. 186 MATERIAL Y MÉTODOS Se trabajó con un diseño de investigación correlacional para valorar las relaciones entre el clima organizacional y la satisfacción laboral. Muestra La muestra está compuesta por 45 trabajadores, 25 varones (55,6%) y 20 mujeres (44,4%) de 18 a 47 años de edad, con una edad promedio de 35,11 y una desviación estándar de ±12,02. Asimismo, 31,1% tiene formación técnica superior y 68,9% tiene formación universitaria. El 31,1% trabaja en el área administrativa, 17,8% en el área de ventas y 51,1% en el área de operaciones. Instrumentos El Perfil Organizacional de Likert (POL) consta de 25 preguntas con cinco alternativas de respuesta (siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca) que se puntúan de 5 a 1 y que ofrecen un puntaje total y puntajes parciales en función de seis dimensiones. La Flexibilidad valora la percepción que tienen los empleados con respecto a las limitaciones en el lugar de trabajo, es decir, el grado en el cual sienten que no hay reglas, procedimientos, políticas y prácticas innecesarias que interfieren con el logro de las tareas y que las nuevas ideas sean fácilmente aceptadas. Responsabilidad es la percepción que tienen los empleados de tener autoridad delegada, es decir, valora el grado de libertad que tienen los trabajadores para ejecutar sus tareas y actividades asignadas por sus superiores, tomando la responsabilidad de los resultados obtenidos. La dimensión de Estándares valora la percepción que tienen los empleados sobre el énfasis que pone la gerencia en el mejoramiento del desempeño, incluyendo el grado en el cual la gente siente que se fijan metas retadoras pero realizables. En cuanto a la dimensión Reconocimiento, se refiere al grado en que los empleados perciben que están siendo reconocidos y premiados por realizar un buen trabajo y que dicho reconocimiento esté directa y diferencialmente relacionado con los niveles de desempeño. Claridad es la percepción de que los trabajadores saben lo que se espera de ellos y que entienden cómo dichas expectativas se relacionan con las metas y objetivos más globales de la organización. Finalmente, Espíritu de Equipo refiere la percepción de los trabajadores del prestigio de la empresa, valora el orgullo que tienen las personas respecto de la organización en que laboran. Indica el grado de confianza de que todos están trabajando hacia un objetivo común. Este instrumento obedece a un concepto del clima organizacional como percepción del medio interno de la empresa, vinculándolo a su vez con otras variables organizacionales. Además, esta prueba ofrece seis puntajes independientes con respecto a las seis dimensiones del clima organizacional anteriormente señaladas. Para la realización de este estudio se determinó la validez de este instrumento mediante el método de correlación ítem test, encontrándose que solamente el ítem 1 y el 3 presentan correlaciones inferiores a 0,20. Los demás ítems muestran correlaciones moderadas y altas entre 0,24 y 0,78. Se confirmó la estructura de la prueba mediante el análisis factorial que obtuvo un valor KMO de 0,604 y un valor x2 de 764,586 con un nivel de significancia de 0,000 mediante la prueba de esfericidad de Bartlet. Aunque se hallaron siete factores y no seis, estos explican el 75,15% de la varianza total de la prueba. 185/191 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Relación Entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral en una Pequeña Empresa del Sector Privado De acuerdo con la rotación varimax, el primer factor se compone de los ítems 2, 6, 11, 13, 15, 20 y 23. El factor dos se compone de los ítems 4, 10, 12 y 17. El factor tres agrupa los ítems 7, 16 y 21. El cuarto factor agrupa los ítems 5, 24 y 25. El factor cinco abarca los ítems 18 y 19. El sexto factor abarca los ítems 14 y 22. Finalmente, los ítems que saturan en el séptimo factor son el 1 y el 3. Se calculó también la confiabilidad mediante el método de consistencia interna con la prueba alfa de Cronbach y se obtuvo un valor de α = 0,738. Para valorar la satisfacción laboral se usó la Escala de Satisfacción en el Trabajo de Warr, Cook y Wall, que consta de 15 ítems y dos dimensiones: satisfacción laboral intrínseca y satisfacción laboral extrínseca. Todas las correlaciones ítem-test resultaron altamente significativas (p < 0,00), y se registraron dentro de un rango de 0,468 y 0,834. Estos resultados indican que la prueba posee un alto nivel de homogeneidad y, por lo tanto, los reactivos tienen validez de criterio. Para el cálculo de la validez de constructo se obtuvo un valor KMO de 0,773 y la prueba de esfericidad de Bartlet arrojó un valor x2 de 510,773 significativo (p < 0,00) lo cual sugiere que es posible realizar un análisis factorial. El análisis de varianza revela que existen tres factores, los cuales explican el 70,367% de la varianza de la prueba. Al hacer la rotación varimax se obtuvieron tres. Asimismo, se realizó el cálculo de la confiabilidad por medio del método de consistencia interna con la prueba alfa de Cronbach. El índice obtenido es de α = 0,763. Estos valores indican que la Escala de Satisfacción en el Trabajo es válida y confiable. Procedimiento Para la evaluación de los trabajadores se contó con la autorización de la gerencia siempre que no se mencione el nombre de la empresa. Se aplicaron las pruebas de clima organizacional y satisfacción laboral en las instalaciones de la empresa de forma individual en el horario de trabajo. El tiempo promedio que tomó la aplicación de las pruebas fue de 20 minutos en total. RESULTADOS Para la valoración de los resultados se aplicaron métodos estadísticos descriptivos y de estadística inferencial. Con respecto a los resultados de la evaluación de las variables de estudio, en la Tabla 1 se pueden ver los valores descriptivos del clima organizacional y la satisfacción laboral con sus respectivas dimensiones y factores. Además, se realizó un análisis correlacional de los valores de cada una de las variables y sus respectivas dimensiones. En la Tabla 2 se puede ver que existen relaciones significativas entre el grado de instrucción y la flexibilidad, responsabilidad, reconocimiento, claridad, clima organizacional, satisfacción extrínseca, intrínseca y global. Ni la edad ni el tiempo de servicio se relaciona con las variables de estudio, no de manera significativa al menos. La flexibilidad se relaciona con la responsabilidad, el clima organizacional, la satisfacción laboral extrínseca, intrínseca y global. La dimensión de responsabilidad, en cambio, se relaciona con estándares, reconocimiento, claridad, espíritu de equipo y clima organizacional. Estándares se relaciona con reconocimiento, claridad, espíritu de equipo y clima organizacional. Reconocimiento se relaciona con claridad, espíritu de equipo, clima organizacional, satisfacción laboral extrínseca y global. Claridad se relaciona con espíritu de equipo y clima organizacional, mientras que espíritu de equipo se relaciona solo con clima organizacional. Tanto la satisfacción laboral extrínseca como la intrínseca se relacionan con la satisfacción laboral global. Tabla 1. Valores descriptivos del clima organizacional y la satisfacción laboral. Media Mediana Moda D. estándar Varianza Asimetría Curtosis Rango Mínimo Máximo Flex Resp Est Recon Clar EspEqu ClimOrg SatIntrin SatExtrin Sat Lab 15,7513,73 10,46 10,82 14,75 18,26 83,80 33,62 30,15 63,77 15,0014,00 10,00 10,00 14,00 18,00 84,00 35,00 31,00 63,00 15,0012,00 10,00 10,00 14,00 16,00 81,00 38,00 28,00 59,00 2,84 3,02 2,79 2,73 2,70 3,23 12,62 9,94 7,35 16,55 8,09 9,15 7,80 7,46 7,32 10,47159,43 98,83 54,08273,99 0,079-0,531 -0,382 0,006 0,091 0,372 -0,217 -0,782 -0,773 -0,631 1,0290,452-0,435 -0,236 -0,859 -0,568 -0,756 -0,113 0,818 -0,271 15,0013,00 11,00 12,00 10,00 13,00 49,00 37,00 35,00 62,00 9,007,00 4,00 5,0010,00 12,00 58,00 11,00 7,00 26,00 24,0020,00 15,00 17,00 20,00 25,00 107,00 48,00 42,00 88,00 Tabla 2. Correlaciones entre clima organizacional, satisfacción laboral, edad, grado de instrucción y tiempo de servicios. 12 34567 8910 11 1213 1. Instrucc 1 -0,180 -0,219 0,339** ,319** 0,246 0,360** 0,181** 0,193 0,336** 0,463** 0,439** 0,453** 2. Edad 10,234 0,136-0,206 -0,198 -0,145 -0,041 0,107 -0,0750-,177-0,162 -0,178 3. Tiem 1 -0,111 -0,076 -0,064 -0,151 0,030 0,136 -0,049 -0,250 -0,239 -0,256 4. Flex 1 0,335* 0,175 0,225 0,154 -0,013 0,423** 0,488** 0,373* 0,459** 5. Resp 10,730**0,654** 0,666**0,425** 0,870** 0,208 0,193 0,211 6. Est 1 0,464** 0,707** 0,517** 0,820** 0,100 0,145 0,124 7. Recon1 0,393** 0,437** 0,723** 0,357* 0,289 0,343* 8. Clar1 0,677** 0,824** -0,052 0,004 -0,029 9. EspEqu1 0,709** -0,111 -0,030 -0,080 10. Clim Org1 0,220 0,218 0,229 11. Sat Extrin 1 0,828** 0,968** 12. Sat Intrin 1 0,942** 13. Sat Lab1 * P < 0,05; **p < 0,01 Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 185/191 187 Artículo Original | Arias Walter, Arias Gabriela De estos resultados se puede concluir que existe relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral, pero las relaciones entre algunas dimensiones del clima laboral como flexibilidad y reconocimiento son más significativas. La primera con la satisfacción laboral y sus factores extrínsecos e intrínsecos, y la segunda con la satisfacción laboral extrínseca y la satisfacción laboral global, lo cual es consistente con el hecho de que la satisfacción laboral extrínseca está sujeta a cuestiones externas del sujeto como los elogios de los jefes, los premios recibidos, los bonos, el afecto de los compañeros de trabajo, etc. Con la finalidad de valorar las diferencias del clima organizacional y de la satisfacción laboral en función del sexo de los trabajadores, dado que la cantidad de trabajadores varones y mujeres es bastante pareja, se realizó una prueba t student. En la Tabla 3 se aprecian las medias de las variables y sus respectivas dimensiones, los valores t y el nivel de significancia de las comparaciones. Como se puede observar, solo en reconocimiento, espíritu de equipo y satisfacción laboral intrínseca las diferencias entre varones y mujeres son significativas, de modo que son las mujeres quienes se sienten más reconocidas, colaboran mejor entre sí y poseen una motivación extrínseca superior a la de los varones. Tabla 3. Medias del CO y la satisfacción laboral de los trabajadores por sexo. Sexo Flexibilidad Responsabilidad Estándares Reconocimiento Claridad Espíritu de equipo Clima organizacional Satisfacción intrínseca Satisfacción extrínseca Satisfacción laboral Fuente: Elaboración propia. Media Desviación est. t p Varón15,800 2,901 0,1160,908 Mujer15,700 2,848 Varón13,080 3,121 -1,6510,106 Mujer14,550 2,762 Varón10,040 2,745 -1,1500,257 Mujer11,000 2,828 Varón10,040 2,730 -2,2430,030 Mujer11,800 2,462 Varón14,240 2,026 -1,4460,155 Mujer15,400 3,315 Varón17,200 2,483 -2,6340,012 Mujer19,600 3,618 Varón80,400 12,315 -2,0960,042 Mujer88,050 11,975 Varón32,760 9,683 -0,6460,522 Mujer34,700 10,402 Varón27,800 7,604 -2,5480,015 Mujer33,100 5,981 Varón60,560 16,517 -1,4770,147 Mujer67,800 16,100 Se realizó el mismo procedimiento para comparar a los trabajadores con respecto a su grado de instrucción, considerando que aunque todos tienen formación superior, existen trabajadores con formación técnica y otros con formación universitaria. A diferencia de la variable sexo en que la muestra era pareja, en este caso, la mayoría de trabajadores tiene formación universitaria (68,9%) y la minoría (31,1%) tiene formación técnica. Los resultados se aprecian en la Tabla 4, donde vemos que las diferencias según la formación superior, sea técnica o universitaria, son significativas en las dimensiones de flexibilidad, responsabilidad, estándares y reconocimiento del clima organizacional incluyendo los valores globales de esta variable. También se encontraron diferencias estadísticamente significativas en satisfacción laboral extrínseca, satisfacción laboral intrínseca y satisfacción laboral global; a favor de los trabajadores que cuentan con estudios universitarios de formación superior. 188 Tabla 4. Medias del CO y la satisfacción laboral por tipo de instrucción. Desviación Instrucción Media estándar t p Técnico14,000 2,745 Flexibilidad -3,0280,004 Univers.16,548 2,553 Técnico11,928 3,269 -2,9080,006 Responsabilidad Univers.14,548 2,566 Técnico9,214 3,017 -2,0980,042 Estándares Univers.11,032 2,536 Técnico9,000 2,253 -3,3340,002 Reconocimiento Univers.11,645 2,550 Técnico14,071 3,149 -1,1430,259 Claridad Univers.15,064 2,475 Técnico17,571 3,936 -0,9680,339 Espíritu de equipo Univers.18,580 2,884 Técnico75,785 12,867 -3,1350,003 Clima organiz. Univers.87,419 10,889 Técnico25,071 9,887 -4,7240,000 Satisfacción Intrínseca Univers.37,483 7,284 Técnico25,357 4,732 -3,2440,002 Satisfacción extrínseca Univers.32,322 7,350 Técnico50,428 13,992 -4,2970,000 Satisfacción laboral Univers.69,806 14,010 Fuente: Elaboración propia. Para comparar las puntuaciones de los trabajadores en clima organizacional y satisfacción laboral en función del área de trabajo, se realizó un análisis de varianza. La prueba de homogeneidad de varianzas es significativa para las dimensiones de claridad, espíritu de equipo y la variable clima organizacional, así como para la dimensión satisfacción intrínseca y la variable satisfacción laboral. Dichos valores se aprecian en la Tabla 5 que se muestra a continuación. Tabla 5. Prueba de homogeneidad de varianzas. Estadístico de Levene df1 Flexibilidad 1,686 2 Responsabilidad 1,405 2 Estándares 0,807 2 Reconocimiento 0,027 2 Claridad 2,448 2 Espíritu de Equipo 4,168 2 CO 3,252 2 S. intrínseca 5,299 2 S. extrínseca 1,878 2 S. laboral 3,924 2 df2 Sig. 420,198 420,257 420,453 420,974 420,099 42 0,022 420,049 42 0,009 42 0,166 42 0,027 El análisis de la homogeneidad varianza mediante la prueba de Levene indica que existen diferencias significativas en las dimensiones del clima organizacional de estándares, reconocimiento, espíritu de equipo, así como en el puntaje global de clima organizacional. Para la variable de satisfacción laboral, tanto la dimensión de satisfacción intrínseca, satisfacción extrínseca y la satisfacción laboral como puntaje global son significativas (p< 0,05). Finalmente, también se hizo un análisis a posteriori con la prueba de Bonferroni para tener mayor precisión entre los valores de las tres áreas de trabajo comparadas. En ese sentido, la Tabla 6 muestra estos valores y evidencia que en la dimensión de estándares del clima organizacional existen diferencias significativas entre las áreas de ventas y administración, administración y operaciones, operaciones y ventas, y en la dimensión de reconocimiento hubo diferencias entre operaciones, administración y ventas. 185/191 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Relación Entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral en una Pequeña Empresa del Sector Privado Tabla 6. Correlaciones múltiples con la prueba de Bonferroni. 95% de confianza Variable dependiente Diferencia de mediasError Sig. estándar Lim. inf. Lim. Sup. Flexibilidad Administración Ventas -0,517 1,238 1,000-3,606 2,571 Operaciones 1,357 0,947 0,478 -1,005 3,719 VentasAdministración 0,517 1,238 1,000 -2,571 3,606 Operaciones 1,875 1,147 0,329 -0,985 4,735 OperacionesAdministración -1,357 0,947 0,478 -3,719 1,005 Ventas -1,875 1,147 0,329-4,735 0,985 Responsabilidad Administración Ventas -0,553 1,288 1,000-3,765 2,658 Operaciones 1,832 0,985 0,210 -0,624 4,288 VentasAdministración 0,553 1,288 1,000 -2,658 3,765 Operaciones 2,385 1,192 0,156 -0,588 5,360 OperacionesAdministración -1,832 0,985 0,210 -4,288 0,624 Ventas -2,385 1,192 0,156-5,360 0,588 Estándares Administración Ventas -2,946* 1,158 0,044-5,834 -0,058 Operaciones -0,027 0,885 1,000 -2,236 2,180 VentasAdministración 2,946* 1,158 0,044 0,058 5,834 Operaciones 2,918* 1,072 0,028 0,244 5,593 OperacionesAdministración 0,027 0,885 1,000 -2,180 2,236 Ventas -2,918* 1,072 0,028-5,593 -0,244 Reconocimiento Administración Ventas 0,428 1,052 1,000-2,197 3,054 Operaciones 2,993* 0,805 0,002 0,985 5,002 VentasAdministración -0,428 1,052 1,000 -3,054 2,197 Operaciones 2,565* 0,975 0,036 0,133 4,997 OperacionesAdministración -2,993* 0,805 0,002 -5,002 -0,985 Ventas -2,565* 0,975 0,036-4,997 -0,133 Claridad Administración Ventas -2,089 1,177 0,250-5,025 0,847 Operaciones -0,192 0,900 1,000 -2,438 2,053 VentasAdministración 2,089 1,177 0,250 -0,847 5,025 Operaciones 1,896 1,090 0,268 -0,822 4,616 OperacionesAdministración 0,192 0,900 1,000 -2,053 2,438 Ventas -1,896 1,090 0,268-4,616 0,822 Espíritu de Equipo Administración Ventas -3,714* 1,350 0,026-7,081 -0,347 Operaciones -1,605 1,032 0,383 -4,180 0,969 VentasAdministración 3,714* 1,350 0,026 0,347 7,081 Operaciones 2,108 1,250 0,297 -1,009 5,227 OperacionesAdministración 1,605 1,032 0,383 -0,969 4,180 Ventas -2,108 1,250 0,297-5,227 1,009 Clima organizacional Administración Ventas -9,392 5,247 0,242-22,477 3,691 Operaciones 4,357 4,013 0,851 -5,650 14,364 VentasAdministración 9,392 5,247 0,242 -3,691 22,477 Operaciones 13,750* 4,859 0,021 1,632 25,867 OperacionesAdministración -4,357 4,013 0,851 -14,364 5,650 Ventas -13,750* 4,859 0,021-25,867 -1,632 Satisfacción intrínseca Administración Ventas 0,625 3,871 1,000-9,029 10,279 Operaciones 10,304* 2,961 0,004 2,920 17,688 VentasAdministración -0,625 3,871 1,000 -10,279 9,029 Operaciones 9,679* 3,585 0,030 ,738 18,620 OperacionesAdministración -10,304* 2,961 ,004 -17,688 -2,920 Ventas -9,679* 3,585 0,030-18,620 -0,738 Satisfacción extrínsecaAdministración Ventas 3,053 2,864 0,878-4,090 10,197 Operaciones 8,276* 2,191 0,001 2,8122 13,740 VentasAdministración -3,053 2,864 0,878 -10,197 4,090 Operaciones 5,222 2,653 0,167 -1,393 11,839 OperacionesAdministración -8,276* 2,191 0,001 -13,740 -2,812 Ventas -5,222 2,653 0,167-11,839 1,393 Satisfacción laboral Administración Ventas 3,678 6,358 1,000-12,176 19,533 Operaciones 18,580* 4,862 0,001 6,454 30,707 VentasAdministración -3,678 6,358 1,000 -19,533 12,176 Operaciones 14,902* 5,888 0,046 0,218 29,585 OperacionesAdministración -18,580* 4,862 0,001 -30,707 -6,454 Ventas -14,902* 5,888 0,046-29,585 -0,218 Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 185/191 189 Artículo Original | Arias Walter, Arias Gabriela En la dimensión de claridad las diferencias se ubican entre administración y ventas. Igualmente, ocurre con la dimensión espíritu de equipo, donde las diferencias entre administración y ventas son significativas. Con respecto al valor global de clima organizacional, existen diferencias significativas entre las áreas de operaciones y ventas. En cuanto a la satisfacción laboral intrínseca, las diferencias son significativas entre las áreas de administración y operaciones, así como entre ventas, operaciones y administración. La satisfacción laboral extrínseca reporta diferencias entre las áreas de operaciones y administración. La satisfacción laboral como puntaje global también reporta diferencias significativas entre los trabajadores de las áreas de administración, operaciones y ventas. Por tanto puede decirse que el área de trabajo sí influye en la percepción del clima organizacional y la satisfacción laboral, en favor de las áreas de administración y ventas por sobre el área de operaciones. DISCUSIÓN Usualmente se define la satisfacción laboral como un estado emocional positivo y placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto22, mientras que el clima organizacional se concibe como la percepción que tienen los individuos sobre el ambiente interno de su trabajo. Aunque no son iguales, el clima organizacional y la satisfacción laboral dependen de las características de la organización y las condiciones de trabajo y, a su vez, ambas son causa de múltiples formas de comportamiento organizacional. Sin embargo, los resultados de algunas investigaciones son contradictorios. Mientras en algunos estudios, el clima organizacional se relaciona con la satisfacción laboral positivamente23, los factores de riesgo psicosocial se relacionan negativamente con la satisfacción laboral24, y el salario, las relaciones interpersonales, la organización del trabajo y las posibilidades de promoción son fuentes importantes de satisfacción laboral25 (como se prevé según la teoría desarrollada en torno a este concepto); otros estudios no parecen confirmar tales hallazgos. Por ejemplo, en la investigación de Moreira et al.26 las condiciones físicas y sanitarias de una muestra de dentistas brasileños no se relacionaron con la satisfacción laboral. De manera similar, en el trabajo de Salgado et al. no se encontró relación entre la satisfacción laboral y el clima organizacional en una pequeña empresa conformada por 17 trabajadores.9 Parece ser que la cantidad de trabajadores tiene cierto efecto sobre las variables en mención. De modo que en las empresas grandes las relaciones entre las variables organizacionales tienden a confirmarse, pero en las empresas pequeñas no siempre es así. Posiblemente eso se debe a que en las empresas pequeñas las relaciones interpersonales, también denominadas relaciones humanas, tienden a ser conflictivas, al menos en nuestro contexto local. Un estudio realizado en 159 trabajadores de 18 mypes de uno de los distritos más poblados, se encontró que las relaciones humanas predominantes eran de tipo hostil27, lo cual puede tener efectos en la satisfacción laboral y el clima organizacional. En el presente estudio, a pesar de contar con una muestra pequeña de 45 trabajadores, nuestras hipótesis se han confirmado, ya que el clima organizacional y la satisfacción laboral se han relacionado moderadamente (r= 0,229) pero no de manera significativa. En cambio, la flexibilidad, dimensión del clima organizacional que 190 expresa la apertura a la innovación, por un lado, y la rigidez de normas y políticas, por otro, obtuvo un coeficiente de correlación muy significativo (r= 0,459; p< 0,01). Lo cual es consistente con otros estudios que reportan que la flexibilidad es un potente mediador de la satisfacción laboral.14 Otra dimensión del clima organizacional que se relaciona con la satisfacción laboral es el reconocimiento, sobre todo con la satisfacción laboral extrínseca (r = 0,357) porque el reconocimiento es una fuente de satisfacción fuera de la persona. Al respecto, en la ciudad de Arequipa, el reconocimiento es una de las dimensiones del clima organizacional que se ha descrito como deficitaria.2 Por ello, no sorprende que se correlacione significativamente con la satisfacción laboral. En ese sentido, es recientemente en los últimos años que las empresas de Arequipa han implementado medidas para reconocer a sus empleados, como elogiar al trabajador del mes o premiar al equipo de trabajo. También se están haciendo reconocimientos públicos y otorgando bonos económicos a los trabajadores. Sin embargo, estas medidas son todavía poco difundidas y se aplican sobre todo en las empresas grandes y medianas. Con base en estos hallazgos se puede inferir que algunas dimensiones del clima organizacional se relacionan de manera más potente con la satisfacción laboral que el propio clima organizacional. En el estudio de Salgado, Remeseiro e Iglesias9 sólo en el factor de relaciones interpersonales se aprecia una correlación significativa entre clima organizacional y satisfacción laboral, por tanto, se concluyó que ambos son constructos relacionados pero independientes entre sí. En nuestro país también se ha reportado que las relaciones interpersonales contribuyen a la satisfacción laboral de los trabajadores.28 Para nuestro caso, la satisfacción laboral también se ha relacionado con el grado de instrucción, lo que se refuerza con el análisis comparativo que practicamos con la prueba t student, donde se aprecia que quienes tienen mayor grado de instrucción se sienten más satisfechos laboralmente. Es decir, que los trabajadores con estudios universitarios tienen niveles de satisfacción mayores que quienes tienen estudios técnicos, sobre todo en la satisfacción intrínseca como global. O sea que el tener mayor grado de instrucción es fuente de satisfacción personal y actuaría como un motivador intrínseco. Por otro lado, las mujeres tienen puntuaciones mayores en reconocimiento, espíritu de equipo, clima organizacional y satisfacción extrínseca. Esto se ha reportado en otros trabajos29 y se explica porque en el medio laboral latino, donde persiste una idiosincrasia machista, la inserción de las mujeres en el mercado laboral es percibida con mayor relevancia por el género femenino. Finalmente, los puestos de administración presentan mayor nivel de satisfacción que los trabajadores de ventas y los operarios de acuerdo con el análisis de varianza y la prueba post hoc de Bonferroni. Posiblemente porque las labores de los trabajadores de ventas y operaciones son más demandantes que las de los administrativos; a su vez, las labores de los trabajadores del área de ventas son más demandantes que las de los operarios. Una manera que se ha sugerido para mejorar la satisfacción laboral ante estas circunstancias es el enriquecimiento del trabajo a través de rotaciones internas, la promoción de una visión integral del trabajo y el empoderamiento, entre otras medidas. Cabe señalar que estas diferencias son mayores en las dimensiones de reconocimiento, estándares y satisfacción laboral; mientras que en flexibilidad, responsabilidad y claridad no. Esto significa que los trabajadores 185/191 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Relación Entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral en una Pequeña Empresa del Sector Privado sienten en igual medida que hay apertura a la innovación y que conocen sus funciones con claridad; sin embargo, no todos tienen un mismo desempeño, ni se sienten reconocidos en igual medida. Tampoco se sienten satisfechos de la misma forma. Como ya vimos, el grado de instrucción, el sexo y el área de trabajo son factores que explican estas diferencias. Es sobre la base de estos datos que podrán implementarse estrate- gias de cambio organizacional en esta empresa, lo cual requerirá de una actuación decidida desde los órganos de gobierno. Además, se deberían desarrollar medidas organizacionales e individuales para reducir las diferencias percibidas y generar espacios de apoyo, ya que es probable que, aunque no la hemos evaluado, la salud ocupacional sea deficitaria, sobre todo en las áreas de trabajo y los empleados menos favorecidos por los factores expuestos. REFERENCIAS 1.Gómez CA. Diseño, construcción y validación de un instrumento que evalúa clima organizacional en empresas colombianas, desde la teoría de respuesta al ítem. Acta Colom Psicol.2001; 11(4):97-113. 2. Arias WL. Clima organizacional en ocho empresas de Arequipa. Illustro. 2013; 4:39-56. 3.Likert R. El factor humano en la empresa, su dirección y valoración. Bilbao: Deusto; 2002. 4. Chiavenato I. Gestión del talento humano. México: McGraw-Hill; 2009. 5. Moreira JM, Álvarez MC. Clima organizacional en una unidad de riesgo. Emergencias. 2002;14:6-12. 6.León A. Clima organizacional. Antesala del aseguramiento de la calidad. Ingeniería y Desarrollo. 2000; 8:25-32. 7. Arias WL, Zegarra J. Clima organizacional, síndrome de burnout y afrontamiento en trabajadores de un hospital oncológico de Arequipa. RevPsicol (Trujillo). 2013; 15(1):37-54. 8.Guillén C, Gala F, Velázquez R. Clima organizacional. En: Guillén C, Guill R, coordinadores. Psicología del trabajo para relaciones laborales. Madrid: McGraw-Hill; 2000. p.164-179. 9. Salgado JF, Remeseiro C, Iglesias M. Clima organizacional y satisfacción laboral en una PYME. Psicothema. 1996;8(2): 329-335. 10.Gamero H. La satisfacción laboral como dimensión de la felicidad. CiencTrab. 2013; 15(47):94-102. 11.Robbins SP, Judge TA. Introducción al comportamiento organizativo. Madrid: Pearson; 2010. 12.Arias WL, Masías MA, Muñoz E, Arpasi M. Espiritualidad en el ambiente laboral y su relación con la felicidad del trabajador. RevInvestig (Arequipa). 2013; 4:9-33. 13.Arias WL, Masías MA, Justo, O. Felicidad, síndrome de burnout y estilos de afrontamiento en una empresa privada. Av. Psicol. 2014; 22(1): de próxima aparición. 14.Sanín JA, Salanova M. Satisfacción laboral: el camino entre el crecimiento psicológico y el desempeño laboral en empresas colombianas industriales y de servicios. UnivPsychol. 2014; 13(1):1-22. 15.Latif A, Bashir U. Person organization fit, job satisfaction and turnover intention: an empirical study in the context of PakistanGloAdv Res J Manag Bus Stud. 2013; 2(7):384-388. 16.Pérez PS, Azzolin S. Liderazgo, equipos y grupos de trabajo – su relación con la satisfacción laboral. RevPsicol (Lima). 2013; 31(1):151-169. 17.Schultz DP. Psicología industrial. Bogotá: McGraw-Hill: 1999. 18.Schneider B, Snyder RA. Some relationships between job satisfaction and organization climate. J ApplPsychol. 1975; 60(3):318-328. 19.Castro M, Martins N. The relationship between organizational climate and employee satisfaction in a South African information and technology organization. J Indust Psychol. 2010; 36(1):1-9. 20.Adeniji AA. Organizational climate as a predictor of employee job satisfaction: evidence from covenant university. Business Intelligence Journal. 2011; 4(1): 151-166 21.Jyoti J. Impact of Organizational Climate on Job Satisfaction, Job Commitment and Intention to Leave: An Empirical Model. Journal of Business Theory and Practice. 2013; 1(1): 66-82. 22.Fonseca Y. Estudio de la satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa comercializadora y distribuidora de medicamentos (EMCOMED) de la provincia de Granma. Rev Cuba Salud Trab. 2010; 11(2): 15-19. 23.Arias M. Factores del clima organizacional influyentes en la satisfacción laboral de enfermería, concerniente a los cuidados intensivos neonatales del Hospital Nacional de Niños, 2004. Enfermería en Costa Rica, 2007; 28(1): 12-19. 24.Gómez P, Hernández J, Méndez MD. Factores de riesgo psicosocial y satisfacción laboral en una empresa chilena del área de la minería. CiencTrab. 2014; 16(49): 9-16. 25.Moreira M, Saliba CA, Saliba TA, Salibas O, Saliba SA. Condiciones físicas y sanitarias del trabajo y satisfacción de cirujanos dentistas brasileños con el empleo público. RevCub Salud Trab. 2013; 14(3): 45-54. 26.Arias WL, Justo O. Satisfacción laboral en trabajadores de dos tiendas por departamento: un estudio comparativo. CiencTrab. 2013; 15(47): 41-46. 27.Arias WL, Jiménez NA. Relaciones humanas en mypes de Arequipa. ContNeg. 2013; 8(16): 48-60. 28.Yañez R, Arenas M, Ripoll M. El impacto de las relaciones interpersonales en la satisfacción laboral general. Liberabit. 2010; 16(2): 193-202. 29.Gómez A, Benítez C, Guillén c, Gala FJ, Lupiani M. Motivación y satisfacción laboral. En: Guillén C, Guil R, coordinadores. Psicología del trabajo para relaciones laborales. Madrid: McGraw-Hill; 2000. p. 195-209. Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 185/191 191 Artículo Original Una Experiencia de Intervención Psicosocial en Cultura Positiva de Seguridad en una Empresa Productiva Chilena AN EXPERIENCE OF PSYCHOSOCIAL INTERVENTION IN POSITIVE SAFETY CULTURE IN A CHILEAN PRODUCTION COMPANY Héctor Lillo Sepúlveda1, Andrés Jiménez Figueroa2, María Doris Méndez Campos2, Emilio Moyano-Díaz2, Gonzalo Palomo-Vélez3. 1. Psicólogo, Gendarmería de Chile, Linares. 2. Psicólogo, Académico e Investigador Grupo de Investigación en Calidad de Vida y Ambientes Saludables, Facultad de Psicología, Universidad de Talca. 3. Psicólogo, Universidad de Talca. ABSTRACT RESUMEN La reducción de la accidentalidad y la búsqueda de conductas seguras en el trabajo suponen logros apreciados por las organizaciones hoy en día. Aquí se reporta una experiencia de intervención en una empresa productiva chilena desde el Modelo de Cultura Positiva hacia la Seguridad (MCPS), el cual entiende la cultura organizacional como compuesta por dos componentes principales: el clima de seguridad y el sistema de gestión de la seguridad y salud laboral. 435 trabajadores que participaron del proceso de intervención de 11 meses fueron evaluados —antes y después de la intervención— en términos de su compromiso organizacional, satisfacción laboral y cultura positiva hacia la Seguridad (228 durante el pre-test y 207 durante el pos-test). Los resultados indican que la intervención tuvo efectos positivos para cada una de las variables aumentando la mayoría de sus puntuaciones en el pos-test. Asimismo, se observa una reducción en la etapa pos-intervención en cuanto a la frecuencia de accidentes registrados mensualmente en la empresa. Se analizan y contrastan estos resultados con la literatura sobre el tema. (Lillo H, Jiménez A, Méndez M, Moyano-Díaz E, Palomo-Vélez G, 2014. Una Experiencia de Intervención Psicosocial en Cultura Positiva de Seguridad en una Empresa Productiva Chilena. Cienc Trab. Sep-Dic; 16 [51]: 192-197). The reduction in the accident and search for safe behavior at work involve achievements appreciated by organizations today. Here an experience of intervention in a Chilean productive enterprise is reported from the Model Positive Safety Culture at (MCPS), which means the organizational culture as composed of two main components: the climate of safety and safety management system and occupational health. 435 workers who participated in the 11 month intervention process were evaluated -before and after the intervention-in terms of their organizational commitment, job satisfaction and positive culture towards Safety (228 during the pre-test and 207 in the post-test). The results indicate that the intervention had positive effects for each of the variables increasing most of their scores on the posttest. Also, a reduction is observed in the post-intervention phase in the frequency of accidents recorded monthly in the company. We analyze and contrast these results with the literature on the subject. Key words: Equipment Safety, Organizational Culture, Accident Prevention, Working Conditions. Palabras Clave: Seguridad de Equipos, Cultura Organizacional, Prevención de Accidentes, Condiciones de Trabajo. INTRODUCCIÓN En el mundo cada año se registran 263 millones de accidentes laborales causando —entre otras cosas— elevados niveles de ausentismo.1,2 Aun más, se ha reportado que anualmente unos 312.000 de estos terminarían con consecuencias fatales para el Correspondencia / Correspondence: Ps. Mg. María Doris Méndez Facultad de Psicología, Universidad de Talca, Campus Lircay s/n, Talca. Casilla No. 747 Talca/Chile Tel: (5671)2201664 • Fax: (5671)2201510 e-mail: [email protected] Recibido: 17 de Septiembre de 2014 / Aceptado: 16 de Noviembre de 2014 192 trabajador.3 En Chile, la cifra de accidentes laborales registrados el 2012 alcanzó los 264.042 casos, mostrando sólo un leve descenso en comparación a la cifra registrada el año anterior que correspondió a 277.513 accidentes.4 Actualmente, una de las prioridades laborales en nuestro país5 es reducir las tasas de accidentalidad anual y lograr que la gente interiorice las nociones de seguridad y prevención, a fin de que se conviertan en conceptos imperativos en la sociedad y en el trabajo. En relación a lo anterior, la educación y el proceso de enseñanzaaprendizaje constituyen el mejor medio para que la seguridad sea un verdadero aporte a la formación de una cultura de seguridad integral, en beneficio de las personas y de la competitividad del país.6 La seguridad es considerada hoy un eje fundamental para el correcto funcionamiento de toda actividad productiva. Es así que se ha planteado que las organizaciones que se ocupen de manera seria e integral de la misma tendrán más probabilidades de sobrevivir en su entorno y alcanzar eficaz y eficientemente sus objetivos.7,8 192/197 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Una Experiencia de Intervención Psicosocial en Cultura Positiva de Seguridad en una Empresa Productiva Chilena Las teorías sobre las causas de los accidentes laborales han atravesado distintos estadios de desarrollo, caracterizados principalmente por el foco de a qué o a quién se le atribuye la causalidad del accidente, pudiendo ésta relacionarse con errores mecánicos (período técnico), factores humanos (período de error humano) o una combinación de ambos (período socio-técnico).9 Hoy, sin embargo, y desde una perspectiva de cultura organizativa, se asume que los trabajadores no realizan sus actividades ni interactúan con la tecnología de forma aislada, sino que existe coordinación entre ambos, formando un equipo con los demás miembros de la organización con una cultura particular, lo que representa una alternativa integradora de la noción de accidentalidad que permite abarcar diferentes aspectos de la complejidad de las organizaciones. De esta manera, el sistema completo de una organización participaría en la génesis de los accidentes, siendo necesario el planteamiento de intervenciones desde un enfoque psicosocial.10 Se han desarrollado diversos modelos y enfoques teóricos para intentar explicar la accidentalidad y permitir el planteamiento de intervenciones en seguridad, entre los cuales está el modelo Causal Psicosocial de Meliá11 que integra un conjunto de variables psicosociales a los factores de la tarea y el trabajo considerando, además, las condiciones del mismo. Un segundo enfoque derivado de la perspectiva conductista e implementado en Chile por Ugalde12, pone énfasis en la promoción de comportamientos seguros en el trabajo mediante la aplicación de principios conductuales tales como el feedback positivo y el reforzamiento de conductas tendientes a prevenir los accidentes en una organización. El énfasis de esta perspectiva está enfocado al proceder de los trabajadores, no considerando —al menos explícitamente—, factores organizacionales y culturales intervinientes. Desde un tercer y más amplio modelo denominado Modelo de Cultura Positiva hacia la Seguridad (MCPS)13, se plantea que los riesgos de sufrir algún tipo de accidente estarán siempre presentes en los lugares de trabajo y que, por tanto, es necesario crear un ambiente en el cual la seguridad y la prevención de riesgos sean asumidos como procesos conscientes permanentes en la labor productiva de los trabajadores, de manera de adoptar diariamente una postura que resguarde la integridad de estos. En el MCPS, la cultura organizacional se compone por dos componentes principales: el clima de seguridad y el sistema de gestión de la seguridad y salud laboral. El primero se vincula a las actitudes y comportamientos de los trabajadores de la organización, y se puede evaluar por medio del compromiso de la dirección con la seguridad y la salud de la empresa, y la implicación y participación de los trabajadores en materia de prevención en la organización. El segundo, por otro lado, refiere a los elementos situacionales tales como políticas, prácticas y procedimientos asociados a la prevención de riesgos laborales. Este componente lo integrarían 6 dimensiones: desarrollo de una política de prevención; fomento de la participación de los trabajadores en temas de seguridad laboral; formación y promoción de competencias de los trabajadores en materia de prevención; comunicación e información de los riesgos del trabajo; planificación —preventiva y de emergencia— de tareas asociadas a la prevención; y, el control o feedback a través del análisis de las condiciones de trabajo y emergencias o sucesos ocurridos en la organización en comparación a organizaciones similares.8 En la literatura han sido descritas distintas intervenciones con base en diferentes aproximaciones teóricas, utilizando diversas organiza- ciones, objetivos y metodologías, considerando —por ejemplo— factores conductuales12,14, de reflexión y socialización15, de información, guía y consultoría16,17, entre muchas otras.18 Komaki, Barwick, y Scott14, utilizando un acercamiento conductual, diseñaron e implementaron una intervención para la prevención de accidentes en una compañía de comida. Los autores codificaron una serie de conductas seguras, las cuales fueron evaluadas a través una pauta de observación durante 25 semanas. La intervención consistió en la diseminación de información sobre cuáles y cómo habían de desarrollarse estas conductas seguras, además de frecuentes refuerzos en forma de feedback. Komaki, Barwick, y Scott14 reportaron aumento significativo en la seguridad en la empresa; sin embargo, durante la fase de reversión los indicadores de seguridad volvieron a su línea base. Asimismo, Stave, Törner y Eklöf15 también obtuvieron resultados positivos en la realización de conductas seguras mediante la implementación un programa de 7 reuniones entre granjeros suecos durante el transcurso de un año, en las cuales se alentaba la discusión y reflexión sobre el manejo de riesgos en el trabajo y la creación de redes de apoyo entre los mismos. Por otro lado, La Montagne et al17, utilizando uno de los programas propuestos por la Administración de Seguridad Laboral y Salud de Estados Unidos (OSHA por sus siglas en inglés), particularmente el programa Wellworks-2 —que implica entrenamiento y educación al trabajador, consultoría con la gerencia y control de aspectos de inseguridad física de las instalaciones— evaluaron 15 empresas de manufactura, dando cuenta de que la aplicación sostenida de esta clase de intervenciones puede resultar en un mejoramiento de los indicadores de seguridad, pero que el estado inicial y las líneas base de las intervenciones sugieren que tales programas no son necesariamente llevados a cabo de manera sistemática por la empresas del rubro. Entre los enfoques de tipo cultural, el MCPS aborda la accidentalidad y la seguridad laboral ampliamente y se encuentra en una etapa inicial de desarrollo. Así, aún no existe total certeza sobre el impacto de su aplicación en la reducción de accidentes ni sus eventuales efectos sobre otras variables de carácter psicosocial. Por esta razón, es de interés aquí aplicarlo para probar su eficacia en disminuir los accidentes y, a la vez, analizar otros efectos de su aplicación en los trabajadores, particularmente en variables organizacionales de importancia tales como la satisfacción laboral y el compromiso organizacional de estos. La primera –la satisfacción laboral– refiere a la actitud general de un individuo hacia su trabajo19 y se ha descrito que no solo se asociaría, sino que es un predictor del cumplimiento de normas de seguridad.20,21 Por otro lado, el compromiso organizacional supone el grado en que un trabajador se identifica y siente satisfacción y orgullo de pertenecer a una organización22 y se asociaría –entre otras cosas– con reducción de las tasas de ausentismo y aumento de la productividad23,24, ambas características muy deseables para las organizaciones de hoy. MÉTODO Se utilizó un diseño pre-experimental (con pre-test y pos-test) de alcance correlacional para evaluar el efecto de una intervención desde el MCPS en variables de accidentalidad laboral, compromiso organizacional y satisfacción laboral percibida. Participantes: Se conformó una muestra no probabilística de 435 Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 192/197 193 Artículo Original | Lillo Héctor, et al. trabajadores de una empresa productiva y de exportación de carnes de la zona central de Chile. El pre-test realizado en 2008 (228 trabajadores) y el pos-test de 207, una vez terminado un proceso de intervención de 11 meses durante el año 2009. La diferencia de tamaño muestral entre el pre y pos-test se debe a que algunos trabajadores fueron desvinculados de la empresa por diferentes motivos entre ambas mediciones. Del total de los casos, un 92,4% es hombre, un 6,4% es mujer y un 1,1% no respondió la variable. Instrumentos Escala de Cultura Positiva hacia la Seguridad. Se utilizó la escala de Fernández, Montes13 compuesta por 42 ítems con formato de respuesta likert donde 1 corresponde a “muy de acuerdo” y 5 “muy en desacuerdo”. De acuerdo a los autores, todos los ítems se proponen neutrales para evitar sesgos. El instrumento evalúa variables asociadas a política de prevención, incentivo a los trabajadores, formación sobre riesgos laborales, comunicación en materia de prevención, planificación preventiva, planificación de emergencia, control interno, técnicas de benchmarking, actitudes de la dirección hacia la gestión, comportamiento de la dirección y participación de los trabajadores. Cada una de las dimensiones presenta un coeficiente de Alfa de Cronbach sobre 0,70 mientras que la confiabilidad general del instrumento es de 0,60. En nuestro conocimiento no existen baremos estandarizados para la escala, de modo que se establecieron terciles para categorizar las puntuaciones globales como bajas (de 1 a 2,74), medias (de 2,75 a 3,46) y altas (de 3,47 a 4,90). Cuestionario de Compromiso Organizacional. Cuestionario de Allen y Meyer25 para medir compromiso organizacional, el cual se compone de 18 ítems distribuidos en 3 dimensiones —compromiso afectivo, continuo y normativo— con formato de respuesta tipo Likert, donde 1 corresponde a “totalmente en desacuerdo” y 6 “totalmente de acuerdo”, de modo que mayores puntajes en el instrumento denotan mayor compromiso organizacional. Los valores de compromiso organizacional pueden ser categorizados en bajos (de 1,0 a 2,4), medios (de 2,5 a 5,4) y altos (de 5,5 a 7,0). La confiabilidad Alfa de Cronbach para este estudio fue adecuada (de 0,80). Cuestionario de Satisfacción Laboral S10/12. Cuestionario de Meliá y Peiró26, que evalúa satisfacción laboral, se compone de 12 ítems con formato de respuesta tipo likert donde 1 corresponde a “muy insatisfecho” y 7 “muy satisfecho”. El instrumento presenta una estructura de 3 dimensiones:satisfacción con las prestaciones recibidas, satisfacción con el ambiente físico de la empresa, y satisfacción con la supervisión. Los puntajes por dimensión en forma de medias pueden ser categorizados en satisfacción muy baja (de 1 a 2,20), baja (de 2,21 a 3,40), moderada (de 3,41 a 4,60), alta (de 4,61 a 5,80) y muy alta (de 5,81 a 7,0). La confiabilidad del cuestionario es adecuada, presentando un Alfa de Cronbach de 0.88. Accidentalidad Laboral. Medida a partir de la frecuencia mensual de accidentes laborales reportados antes, durante y después de la intervención, informadas por la institución que asesora en gestión de riesgos a la empresa participante. Procedimiento Se hizo completar un consentimiento informado donde se aseguraban anonimato y confidencialidad de la investigación-acción a la organización —tanto a la gerencia como a los trabajadores—. Se realizó una evaluación diagnóstica (pre-test) sobre la base del 194 MCPS13 en indicadores de accidentalidad, la satisfacción laboral26 y el compromiso organizacional.25 Posteriormente se procedió al proceso de intervención organizacional, que consistió en la ejecución de 4 etapas secuenciales y complementarias, dirigidas a impactar las 11 dimensiones del MCPS. Primera Etapa, de Sensibilización. Buscaba impactar las dimensiones del MCPS asociadas a la actitud de la dirección, comportamiento de la dirección y participación de los trabajadores. El objetivo de esta etapa fue concientizar a todos los trabajadores de la organización (directivos, supervisores, obreros, etc.) respecto de la importancia del concepto de seguridad, tanto en el trabajo (seguridad laboral), como en otras áreas de la vida. Para ello se ejecutaron 4 acciones principales de carácter masivo consistentes en una obra de teatro (se realizaron 2 funciones para que asistiese todo el personal) que ejemplificaba la relevancia de las conductas seguras, estrategias de difusión en terreno, una jornada de facilitación con los principales actores de seguridad laboral de la organización y la intervención en los medios de comunicación de la organización para informar respecto del concepto de seguridad y del propio programa de intervención. Segunda Etapa, de Consenso y Compromiso. Orientada a impactar las mismas dimensiones que la etapa anterior, con el objetivo de consolidarlas. En esta etapa se buscó comprometer e involucrar a todos los actores en el proceso. Para ello se construyó y difundió el protocolo de intervención, el cual fue firmado en un acto público en las dependencias de la compañía por representantes de la dirección y por los trabajadores de la empresa, así como también por los propios interventores e integrantes del equipo de investigación. Tercera Etapa, de Implementación de la Intervención. En esta se buscó abordar todas las dimensiones del sistema de gestión de la seguridad laboral de la empresa contempladas en el MCPS. Para la dimensión de política de prevención se llevó a cabo un taller de optimización consistente en analizar temas de planificación y política preventiva, y respuesta a emergencias. Asimismo, para la dimensión de planificación preventiva se revisó y reformuló el plan de prevención vigente en la empresa, se diseñó un catálogo de conductas seguras estandarizadas según puesto y tarea y se difundieron ambos a través de la realización de charlas de 5 minutos al comienzo de la jornada laboral. Por otro lado, para la dimensión de respuesta a las emergencias se llevó a cabo un taller de optimización y actualización del plan de emergencias de la empresa, donde se analizaron temas asociados a su implementación, control y difusión. Para la dimensión de comunicación se diseñó un programa de comunicación con el que se intervino diarios murales, se instalaron afiches en lugares estratégicos de la organización y se utilizó folletería para difundir información sobre el concepto de seguridad y sobre el programa propiamente tal. De igual forma, para la dimensión de formación, se diseñó un programa de capacitación en seguridad laboral, ayudando particularmente a la inducción de trabajadores que rotan en torno diferentes funciones de la empresa. En cuanto a la dimensión de control interno, se buscó potenciar los sistemas de auditoría interna en seguridad laboral de la empresa; para ello se revisó la información existente en la empresa al respecto y se plantearon mejoras desde el MCPS. Finalmente, para las dimensiones de incentivo y benchmarking se realizaron acciones tendientes a generar documentos técnicos ad-hoc a la organización. Específicamente, se analizaron las medidas de incentivo otorgadas por la empresa y se diseñó y entregó un documento 192/197 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Una Experiencia de Intervención Psicosocial en Cultura Positiva de Seguridad en una Empresa Productiva Chilena técnico para la implementación de medidas de incentivo ad-hoc a la organización. Del mismo modo, para la dimensión de benchmarking se diseñó un documento técnico informativo sobre buenas prácticas de seguridad laboral en otras empresas del mismo sector productivo y de la misma localidad y, además, se llevó a cabo una visita guiada a una empresa de excelencia en materia de seguridad. Cuarta Etapa de Evaluación. El objetivo de esta etapa consistió en la evaluación (pos-test) de indicadores de accidentalidad, satisfacción laboral y compromiso organizacional. Además, se realizó el cierre de la intervención informando a todos los actores involucrados los resultados de los objetivos planteados. Todos los datos fueron procesados y analizados por medio del programa de análisis de datos estadísticos SPSS (versión 17); se utilizó análisis de frecuencias para comparar la frecuencia de accidentes reportados antes, durante y después de la intervención; además, se aplicó la prueba T de Student para muestras independientes para el análisis de las variables MCPS, Satisfacción Laboral y Compromiso Organizacional. RESULTADOS Diagnóstico en Cultura Positiva, Compromiso Organizacional y Satisfacción Laboral Como se aprecia en la Tabla 1, en la aplicación diagnóstica (pretest) esta muestra de trabajadores mostró niveles altos de satisfacción laboral global, siendo la dimensión asociada a las prestaciones la que presentó —en promedio— niveles más bajos. Por otro lado, en cuanto al compromiso organizacional global se encontraron niveles medios y la dimensión que alcanzó menores puntuaciones fue la de compromiso continuo. Por otro lado, la cultura positiva hacia la seguridad global en la etapa diagnóstica alcanzó niveles medios, siendo la dimensión de política de prevención el componente que arrojó menores puntuaciones. Tabla 1. Niveles de satisfacción laboral, compromiso organizacional y cultura positiva hacia la seguridad en pre-test. Dimensión N MediaS Cuestionario S10/12 Satisfacción con las prestaciones 222 3,86 1,73 Satisfacción con el ambiente físico de la empresa 216 4,26 1,48 Satisfacción con la supervisión 220 4,38 1,65 Satisfacción Global 212 4,14 1,40 Cuestionario de Compromiso Organizacional Compromiso afectivo 222 3,89 0,96 Compromiso normativo 225 3,65 1,01 Compromiso continuo 225 3,59 1,05 Compromiso Organizacional Global 218 3,71 0,82 Escala de Cultura Positiva hacia la Seguridad Política de prevención 226 2,49 0,82 Incentivo a los trabajadores 221 2,79 0,90 Formación sobre riesgos laborales 220 2,85 0,87 Comunicación en materia de prevención 226 2,82 0,85 Planificación preventiva 226 2,73 0,96 Planificación de emergencia 227 3,22 1,01 Control interno 224 2,88 0,83 Técnicas de Benchmarking 227 2,97 0,96 Actitudes de la dirección hacia la gestión 225 2,71 0,95 Comportamiento de la dirección 224 2,91 0,90 Participación de los trabajadores 225 2,64 0,84 Cultura Positiva hacia la Seguridad Global 205 2,84 0,62 Comparación pre y pos-test en Cultura Positiva, Compromiso Organizacional y Satisfacción Laboral Tras no verificarse la normalidad de los datos para la mayoría de las dimensiones del MCPS, compromiso organizacional y satisfacción laboral para analizar si existen diferencias en cuanto a cada una de estas variables entre el pre y pos-test, se optó por utilizar la prueba U de Mann Whitney. La Tabla 2 muestra que existieron diferencias significativas en los puntajes globales de cultura positiva hacia la seguridad entre el antes y el después de la intervención desde el modelo, aumentando las puntuaciones en el postest. Asimismo, todas las dimensiones del MCPS mostraron mejoría significativa luego de la intervención, siendo la dimensión de técnicas de benchmarking la que mostró menor aumento. Tabla 2. Diferencias pre- y pos-test en Cultura Positiva hacia la Seguridad. Pre-test Pos-test Dimensión N MedianaRango N Mediana Rango Z U Política de 226 2,33 143,83 205 4,00 295,56-12,696855,0** prevención Incentivo a los trabajadores 221 2,50 185,16 206 3,25 244,94 -5,0216389,0** Formación sobre 220 2,60 190,33 200 3,20 232,69 -3,5717563,0** riesgos laborales Comunicación en materia 226 2,66 179,99 206 3,33 256,55 -6,40 15027,0** de prevención Planificación 226 2,66 169,62 203 3,36 265,52 -8,0312682,0** preventiva Planificación de emergencia 227 3,25 200,91 199 3,50 227,87-2,2619727,5* Control 224 2,80 181,44 202 3,40 249,06 -5,6715441,6** interno Técnicas de Benchmarking 227 3,00 205,58 207 3,00 230,57-2,1020789,0* Actitudes de la dirección 225 2,50 162,25 203 3,75 272,41 -9,22 11081,5** hacia la gestión Comportamiento 224 2,80 180,54 202 3,40 250,05 -5,8315241,0** de la dirección Participación de 225 2,50 183,20 204 3,00 250,07 -5,6015796,0** los trabajadores Cultura Positiva hacia la 205 2,79 153,43 182 3,46 239,70 -7,57 10337,0** Seguridad Global Nota: ** p<0,01; *p<0,05. Como se aprecia en la Tabla 3, en cuanto al compromiso organizacional los resultados indican mayores puntajes en el pos-test para el compromiso organizacional general y para dos de sus dimensiones —compromiso normativo y compromiso continuo—, en tanto que la dimensión de compromiso afectivo no presentó diferencias significativas entre el pre y pos-test. Tabla 3. Diferencias pre- y pos-test en Compromiso Organizacional. Pre-test Pos-test Dimensión N MedianaRango N Mediana Rango Z U Compromiso 222 4,00 202,38 201 4,00 222,62-1,7020176,0 Afectivo Compromiso 225 3,66 189,20 199 4,16 238,84 -4,1617146,0** Normativo Compromiso 225 3,66 192,98 201 3,83 236,47 -3,6417995,0** Continuo Compromiso Organizaciona 218 3,77 181,96 191 4,00 231,30 -4,2115796,5** Global Nota: ** p<0,01. Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 192/197 195 Artículo Original | Lillo Héctor, et al. Asimismo, respecto a la satisfacción laboral, se encontraron diferencias significativas entre el pre y pos-test para la satisfacción laboral general y para dos de sus dimensiones —satisfacción con las prestaciones y satisfacción con el ambiente físico de la empresa— obteniéndose mayores puntuaciones durante la segunda medición. La dimensión de satisfacción con la supervisión, por su parte, no mostró diferencias entre el antes y después de la intervención desde el MCPS (Tabla 4). Para analizar el efecto de la intervención desde el MCPS en los niveles de accidentalidad de la empresa,en la Figura 1 se muestra la frecuencia mensual de accidentes laborales antes, durante y después de la intervención, donde se observa una reducción en la etapa post-intervención en relación a las etapas previas. DISCUSIÓN Esta investigación aplicada desde el MCPS13 en la empresa productiva de la zona central de Chile, dio cuenta de una disminución de la frecuencia mensual de accidentes laborales después Tabla 4. Diferencias pre- y pos-test en Satisfacción Laboral. Pre-test Pos-test Dimensión N MedianaRango N Mediana Rango Z U Satisfacción con 222 4,00 199,11 205 4,50 230,13 -2,6019448,5** las prestaciones Satisfacción con el ambiente físico216 4,50 184,73 199 5,25 233,26 -4,12 16465,5** de la empresa Satisfacción con 220 4,66 200,60 201 5,00 222,38-1,8319823,0 la supervisión Satisfacción 212 4,20 184,28 194 4,70 224,50 -3,4516489,5** Global Nota: ** p<0,01. Figura 1. Distribución de la frecuencia de accidentes laborales antes, durante y después de la intervención desde el MCPS. CANTIDAD DE ACCIDENTES 50 - 40 - 30 - 20 - agosto 09 - julio 09 - junio 09 - abril 09 - mayo 09 - marzo 09 - enero 09 - enero 09 - febrero 09 - diciembre 08 - octubre 08 - noviembre 08 - agosto 08 - septiembre 08 - julio 08 - junio 08 - mayo 08 - 10 - de la intervención; además, a partir del análisis pre y pos-test, se observó que tanto la puntuación global como todas las dimensiones mostraron una mejoría significativa luego de la intervención, siendo la dimensión referida a las técnicas de benchmarking la que evidenció menor aumento. En cuanto a esto, es posible que la propia naturaleza dinámica y evolutiva de las técnicas comparativas de buenas prácticas empresariales27, suponga una dificultad a la hora de establecer, adaptar y aplicar modelos externos efectivos, siendo necesarias evaluaciones constantes en un mercado de crecimiento acelerado. En cualquier caso, la mejora de las dimensiones constituyentes del MCPS y la disminución de la frecuencia de accidentes tras la intervención dan cuenta de la importancia y necesidad de la consideración de variables asociadas al clima y cultura organizacional —y no sólo factores conductuales, discursivos o reflexivos12,14,15— para fomentar la seguridad en ambientes laborales.8,13 Por otro lado, los análisis dieron cuenta que tanto los niveles globales de compromiso organizacional como de satisfacción laboral mejoraron significativamente luego de la intervención desde el MCPS, mostrando aumento en cada una de sus dimensiones, excepto en el compromiso afectivo y la satisfacción con la supervisión, respectivamente. Tal como plantean Allen y Meyer22, los 3 componentes del compromiso organizacional –afectivo, normativo y continuo–, se pueden desarrollar con relativa independencia, dadas sus naturalezas conceptualmente diferentes. En este sentido, el compromiso afectivo —es decir, el lazo psicológico del trabajador a través de la identificación e implicación con la organización25,28— dependería, entre otras cosas, de características personales del trabajador y del cargo, las experiencias del trabajo y la estructura de este29, por lo que, tanto la heterogeneidad personal como organizacional (en tanto que el MCPS interviene en conjunto con todos los niveles de la organización) de la muestra podrían estar a la base de que esta dimensión del compromiso no mostrara diferencias significativas entre el pre y pos-test. Asimismo, si bien la intervención comprometió la disposición y participación de la gerencia en el establecimiento y desarrollo de la cultura positiva hacia la seguridad, el equipo interventor fue externo a la organización, y dado que los niveles basales de satisfacción ya eran altos, es posible que los empleados no hayan percibido necesariamente a la gerencia como el principal promotor de la seguridad laboral, sino que más bien hayan significado al equipo interventor como precursor del MCPS. Existen algunas limitaciones a tener en consideración, principalmente referentes al proceso de desvinculación de un número reducido de trabajadores entre el pre y pos-test ocurrido en la empresa. Sin embargo, creemos que el MCPS, en tanto propone un abordaje del sistema organizativo como un sistema cultural8,13, puede hacer frente a modificaciones —al menos— pequeñas, no alterándose el sistema global. De esta manera, aquí se aporta una experiencia de intervención desde la perspectiva del MCPS que permitió reducir indicadores de seguridad y aumentar niveles de satisfacción laboral y compromiso organizacional. Dado que el MCPS se encuentra en una etapa inicial de desarrollo, futuros estudios podrían abarcar otros sistemas organizacionales y sectores productivos, con otros diseños metodológicos, que permitan controlar variables que puedan estar incidiendo en los resultados para así profundizar en la evidencia de su efectividad en el ámbito de la seguridad industrial. MESES 196 192/197 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Una Experiencia de Intervención Psicosocial en Cultura Positiva de Seguridad en una Empresa Productiva Chilena REFERENCIAS 1. Hämäläinen P, Takala J, Saarela K. Global estimates of occupationalaccidents. SafSci. 2006;44(2):137-56. 2. Hämäläinen P, Takala J, Saarela K. Global estimates of fatal work-relateddiseases. Am J IndMed. 2007;50(1):28-41. 3. Concha-Barrientos M, Nelson D, Fingerhut M, Driscoll T, Leigh J. The global burden due to occupational injury. Am J IndMed. 2005;48(6):470-81. 4. Superintendencia de Seguridad Social.SUSESO. Estadísticas de Seguridad Social 2012. Santiago: SUSESO; 2013. 5.Guzmán L. Accidentes laborales en Chile: 3 millones de días perdidos. CiencTrab. 2006;8(19):20-4. 6. Reyes M. La prevención de accidentes en el proceso enseñanza aprendizaje: una ventaja competitiva para el país; experiencia de la Asociación Chilena de Seguridad. CiencTrab. 2006;8(19):1-5. 7. Sáez C. Gestión integrada de seguridad y salud laboral, ambiental y de calidad: una experiencia enriquecedora. CiencTrab. 2005;7(17):104-9. 8. Fernández B, Montes J, Vázquez C. Safety culture: a tool to improve corporative competitiveness. En: Ayala JC y Grupo FEDRA,editores. Conocimiento, Innovación y Emprendedores: Camino al Futuro. Logroño: Universidad de la Rioja; 2007. 9. Wiegmann D, Zhang H, Von Thaden T, Sharma G, Mitchell A. A Synthesis of Safety Culture and Safety Climate Research; Federal Aviation Administration Atlantic City International Airport, NJ. Illinois: University of Illinois; 2002. 10.Furnham A. Psicología organizacional. El comportamiento del individuo en las organizaciones. México: Oxford UniversityPress; 2001. 11.Melià J. Un proceso de intervención para reducir los accidentes laborales. Madrid: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid; 1995. 12.Ugalde F. Psicología de la conducta y seguridad industrial: Una alianza emergente. Rev Chile Psicol. 2000;21(1):69-77. 13.Fernández B, Montes J, Vázquez C. Antecedentes del Comportamiento del trabajador ante el riesgo laboral: un modelo de cultura positiva hacia la seguridad. RevPsicolTrabOrgan. 2005;21(3):207-34. 14.Komaki J, Barwick K, Scott L. A behavioral approach to occupational safety: pinpointing and reinforcing safe performance in a food manufacturing plant. J ApplPsychol. 1978;63(4):434. 15.Stave C, Törner M, Eklöf M. An intervention method for occupational safety in farming: evaluation of the effect and process. ApplErgon. 2007;38(3):35768. 16.Pearse W. Club zero: implementing OHSMS in small to medium fabricated metal product companies. J OccupHealthSafe. 2002;18(4):347-56. 17.LaMontagne A, Barbeau E, Youngstrom R, Lewiton M, Stoddard A, McLellan D, et al. Assessing and intervening on OSH programmes: effectiveness evaluation of the Wellworks-2 intervention in 15 manufacturing worksites. OccupEnvironMed. 2004;61(8):651-60. 18.Robson L, Clarke J, Cullen K, Bielecky A, Severin C, Bigelow P, et al. The effectiveness of occupational health and safety management system interventions: a systematic review. SafeSci. 2007;45(3):329-53. 19. Robbins S, Coulter M. Administración. México: Prentice-Hall Hispanoamericana; 1996. 20.Masia U, Pienaar J. Unravelling safety compliance in the mining industry: examining the role of work stress, job insecurity, satisfaction and commitment as antecedents. SAfr J IndPsychol. 2011;37(1):01-10. 21.Yusu R, Sari A. ON, The influence of occupational safety and health on performance with jobsatisfaction as intervening variables (study on the production employees). Am J Econ. 2012:136-40. 22.Allen N, Meyer J. The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. J OccupPsychol. 1990;63(1):1-18. 23.Sagie A. Employee Absenteeism, Organizational Commitment, and Job Satisfaction: Another Look. J VocatBehav. 1998;52(2):156-71. 24.Conway N, Briner R. Investigating the effect of collective organizational commitment on unit level performance and absence. J OccupOrganPsych. 2012;85(3):472-86. 25.Meyer J, Allen N. A three-component conceptualization of organizational commitment. HumResourManage R. 1991;1(1):61-89. 26.Meliá J, Peiró J. El Cuestionario de Satisfacción S10/12: Estructura factorial, fiabilidad y validez. RevPsicolTrabOrgan. 1989;4(11):179-87. 27.Yasin M. Thetheory and practice of benchmarking: then and now. Benchmarking: Intern J. 2002;9(3):217-43. 28.Mathieu J, Zajac D. A review and meta-analysis of the antecedents, correlates and consequences of organizational commitment. Psychol Bull. 1990;108:171-94. 29.Mowday R, Porter L, Steers R. Employee-Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism, and Turnover. New York: AcademicPress; 1982. 247 p. Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 192/197 197 Artículo Original Síntomas Músculo-Esqueléticos en Trabajadores Operativos del Área de Mantenimiento de una Empresa Petrolera Ecuatoriana Musculoskeletal symptoms in the area of operational maintenance of an oil company workers Agila-Palacios Enmanuel1, Colunga-Rodríguez Cecilia2, González-Muñoz Elvia3, Delgado-García Diemen4 1. Médico de Salud Ocupacional de Inscora S.A. Doctorante de Ciencias de la Salud en el Trabajo, por la Universidad de Guadalajara, México. 2. Instituto de Investigación en Salud Ocupacional (IISO), Universidad de Guadalajara; UMAE Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional de Occidente, Instituto Mexicano del Seguro Social. 3. Centro de Investigaciones en Ergonomía, Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, México. 4. Clínica Río Blanco. Docente de la Universidad Científica del Sur de Perú. RESUMEN Contexto: Al ser considerada la ergonomía como una disciplina de carácter científico, que evalúa los riesgos ergonómicos en el medio ambiente laboral, puede evitar enfermedades ocupacionales y accidentes del trabajo, contribuyendo a mejorar las condiciones laborales en una organización. Objetivo: Determinar la prevalencia de síntomas músculo-esqueléticos en trabajadores operativos del puesto de trabajo mantenimiento de una Empresa Petrolera Ecuatoriana. Metodología: Se llevó a cabo un estudio transversal en 102 trabajadores de sexo masculino, correspondientes al puesto de trabajo de mantenimiento de una empresa petrolera, situada en una locación de la Provincia de Sucumbíos, durante el año 2013; la edad comprendida estuvo entre 18 y 49 años. Para la recolección de datos a cada uno de los trabajadores, previo consentimiento informado se aplicó: un Cuestionario Socio-Demográfico, una Historia Médica Ocupacional y el Cuestionario Nórdico Estandarizado. Resultados: La mayor prevalencia de síntomas músculo-esqueléticos, se encuentra en el grupo de trabajadores de entre 30 y 40 años de edad, en las regiones anatómicas: espalda baja 66 (64,7%), seguido de espalda alta 44 (43,1%), cuello 38 (37,3%) y hombro 27 (26,5%), siendo los más afectados los puestos de trabajo técnicoeléctrico y técnico-mecánico. La regresión logística binaria determinó que las variables no son estadísticamente significativas y, por lo tanto, por sí solas no explican la aparición de síntomas MúsculoEsqueléticos. Conclusión: Se concluye que existe una elevada prevalencia de síntomas músculo-esqueléticos en la población estudiada, por lo que se recomienda efectuar una evaluación ergonómica exhaustiva de los puestos de trabajo y posteriormente buscar mecanismos y estrategias de control y prevención de riesgos ergonómicos, con la finalidad de minimizar el desarrollo de lesiones músculo-esqueléticos en la población de estudio. ABSTRACT Context: When considered ergonomics as a scientific discipline that evaluates ergonomic hazards in the working environment, you can prevent occupational diseases and industrial accidents, helping to improve working conditions in an organization. Objective: To determine the prevalence of musculoskeletal symptoms in workers operating as a maintenance work Ecuadorian Oil Company. Methodology: A cross-sectional study was conducted on 102 male workers, job for the maintenance of an oil company, situated in a location in the province of Sucumbíos, in 2013, the age range was between 18 and 49. To collect data for each worker, informed consent was applied: A Socio-Demographic Questionnaire an Occupational Medical History and the Standardized Nordic Questionnaire. Results: The highest prevalence of musculoskeletal symptoms are in the group of workers between 30 and 40 years old, in the anatomical regions: lower back 66 (64,7%), followed by upper back 44 (43,1% ), neck 38 (37,3%) and shoulder 27 (26,5%) being the most affected stations mechanical technician and electrician work. Binary logistic regression determined that the variables are not statistically significant, and thus alone do not explain the occurrence of musculoskeletal symptoms. Conclusion: We conclude that there is a high prevalence of musculoskeletal symptoms in the study population, so it is recommended that a comprehensive ergonomic evaluation of jobs and then find mechanisms and strategies for control and prevention of ergonomic hazards, with the aim minimize the development of musculoskeletal injuries in the study population. Key words: ERGONOMICS, MUSCULOSKELETAL SYMPTOMS, RISKS FACTORS, OCCUPATIONAL HEALTH, OIL AND GAS INDUSTRY. (Agila-Palacios E, Colunga-Rodríguez C, González-Muñoz E, Delgado-García D, 2014. Síntomas Músculo-Esqueléticos en Trabajadores Operativos del Área de Mantenimiento de una Empresa Petrolera Ecuatoriana. Cienc Trab. Sep-Dic; 16 [51]: 198-205). Palabras clave: ERGONOMÍA, SÍNTOMAS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS, FACTORES DE RIESGO, SALUD OCUPACIONAL, INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y GAS. Introducción Correspondencia / Correspondence: Diemen Delgado Av. Santa María 777, Los Andes, Chile Tel.: (34) 259 0500 e-mail: [email protected] Recibido: 28 de Mayo 2014 / Aceptado: 13 Septiembre 2014 198 La ergonomía, al ser considerada como una disciplina científica que aporta elementos para evaluar los riesgos ergonómicos producidos en el trabajo, previene enfermedades profesionales y lesiones en el trabajo, lo que facilita una mayor integración del personal, mejorando las condiciones de trabajo y las relaciones 198/205 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Síntomas Músculo-Esqueléticos en Trabajadores Operativos del Área de Mantenimiento de una Empresa Petrolera Ecuatoriana laborales del trabajador. Por lo tanto, uno de los objetivos de la ergonomía es la adaptación del trabajo al hombre en relación a sus requerimientos físicos en su medio de trabajo, sean estos sobreesfuerzos, posturas forzadas, movimientos repetitivos, o estrés de esfuerzo, Cuando el trabajador siente la incapacidad física para tolerar esta carga de trabajo se originan las lesiones músculo esqueléticas. Según Kumar1 las lesiones músculo-esqueléticas son de naturaleza biomecánica, interviniendo a su vez 4 teorías: interacción multifactorial, fatiga diferencial, carga acumulada y esfuerzo excesivo, las cuales explican el origen de la lesión en primera instancia, en la ruptura traumática de los tejidos, con signos de inflamación; el proceso traumático en este momento sufre una alteración de la integridad de los tejidos y del orden mecánico, que sumado a la alteración de las propiedades visco-elástica de los tejidos, desencadena la lesión. Merlino, Rosecranse, Antón y Cook definen las lesiones músculoesqueléticas relacionadas con el trabajo “como aquellas causadas por actividades netamente laborales, las cuales pueden ocasionar intensa sintomatología que puede agravarse, como dolor, parestesia, entumecimiento, en una o varias partes del cuerpo, incapacidad temporal o permanente, días de trabajo perdidos, incremento en los costos de compensación y disminución en el rendimiento del trabajo”.2 Verdú, Villanueva3 indican que uno de los daños directos a la salud del trabajador, originados de la carga física de trabajo son precisamente las lesiones músculo-esqueléticas, apareciendo bien por la acumulación de pequeños traumatismos que se presentan paulatinamente en la actividad laboral o bien de manera inmediata, produciendo enfermedades profesionales músculo-esqueléticas y accidentes de trabajo por esfuerzos físicos. Similarmente la Organización Internacional del Trabajo definió a las enfermedades del sistema músculo-esquelético, “como aquellas causadas por actividades inherentes al trabajo o por los factores de riesgo presentes en el ambiente laboral, posturas incorrectas o sin neutralidad, vibraciones y presencia de frío en el ambiente de trabajo, esfuerzos excesivos y concentración de fuerzas mecánicas y movimientos repetitivos.4 Entre las consecuencias ocupacionales producidas por las lesiones músculo-esqueléticas en los trabajadores, se distinguen el ausentismo, la disminución productiva, la modificación de la calidad de vida del trabajador, las incapacidades temporales o permanentes, los cambios en las perspectivas, el incremento de los costos económicos, actitudes psicosociales individuales y familiares, especialmente cuando las condiciones en el ambiente de trabajo no son una garantía de comodidad, productividad, seguridad y salud.4 Pruss, Corvalán, Pastides y Hollander5 indican que los trastornos músculo-esqueléticas en los Estados Unidos constituyen la primera causa de discapacidad, y en los servicios médicos de las empresas engloban más de 131 millones de visitas de pacientes al año. Las estadísticas laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España6 informaron que los países que conforman la Unión Europea durante ese año reportaron 22.844 enfermedades laborales, de las cuales el 81,6 % fue debido a lesiones músculoesqueléticas. De igual manera el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España durante el año 2003 entre los meses enero a junio, registró 1284 enfermedades de origen profesional y de ellas el 90,5% corresponde a lesiones músculo-esqueléticas, de ahí el impacto que tienen estas lesiones en la salud física y mental de los trabajadores. Troconis, Palma, Montiel, Quevedo, Rojas, Chacin, et al.7 señalan estadísticas sobre las enfermedades ocupacionales del Instituto de Salud y Seguridad Laboral de los trabajadores (INPSASEL) de Venezuela, entre ellas las de lesiones músculo–esqueléticas, que en el año 2006 se presentaron en un 76,5 %, porcentaje muy alto de esta patología, que impide el normal desempeño de las actividades ocupacionales del trabajador. En Venezuela, uno de los principales países productores de petróleo en el mundo, la industria petrolera reúne a un elevado número de trabajadores que laboran en operaciones de perforación, que por factores de riesgo especialmente ergonómicos físicos, exponen al trabajador a contraer lesiones músculo-esqueléticas. En Venezuela estas lesiones se ubican entre las 10 primeras enfermedades ocupacionales que afectan a los trabajadores, reflejando el grave problema existente en esta población laboral, lo cual indica la necesidad de implementar un programa de vigilancia médica de tipo osteo-muscular, para controlar, y evitar las lesiones músculo-esqueléticas.7 Localmente las cifras que maneja el Seguro de Riesgos del Trabajo del IESS, suman 2 mil muertes por año en Ecuador y 2,2 millones en el mundo, de los cuales el 86% se producen por enfermedades profesionales, según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo.8 El Seguro de Riesgos del Trabajo (SRT) de Ecuador cubre dos contingencias básicas: accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El primero se enmarca en sucesos súbitos que afectan al trabajador en el desempeño de sus funciones causando incapacidad temporal o definitiva o incluso la muerte. El segundo, cuando inhabilitan al trabajador por factores de riesgo (enfermedades profesionales). Debido al sub-registro con que cuenta el IESS en el Ecuador, ocurren 80 mil accidentes de trabajo al año y 60 mil enfermedades profesionales como hipoacusia, pérdida de capacidad visual, del olfato, trastornos músculo-esqueléticos y enfermedades por factores de riesgo psicosociales La organización precisa que en los países desarrollados se pierde el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) y en los países en vías de desarrollo, se habla de pérdidas entre el 8 al 9% del PIB. Las lesiones músculo-esqueléticas, de acuerdo a estadísticas proporcionadas, actualmente constituyen la principal fuente de ausentismo laboral; de los pocos datos extraídos en la entrevista de Riesgos del Trabajo del Ecuador (2013) el lumbago ocupó el 36% y, el síndrome de túnel del carpo 40%.8 La normativa nacional en Ecuador es mínima. De acuerdo con el Art. 9 del Reglamento del Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo (RO 319: 19-diciembre-2011), en el numeral 2.1, literal a) expresa que “Se han identificado las categorías de factores de riesgo ocupacional de todos los puestos de trabajo, utilizando procedimientos reconocidos en el ámbito nacional, o internacional en ausencia de los primeros” y el Art. 64 del Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas (RO 249: 10-enero-2008) menciona en el literal 4 la Obligación de evaluar ergonómicamente el levantamiento de cargas según el método internacionalmente reconocido.9 En el presente estudio utilizamos el cuestionario Nórdico de Kuorinka10, instrumento que detecta tempranamente la existencia de síntomas músculo-esqueléticos iniciales, que todavía no han constituido enfermedad, proporcionando información que permite Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 198/205 199 Artículo Original | Agila-Palacios Enmanuel, et al. estimar el nivel de riesgos de manera proactiva y nos permite una actuación precoz. Las preguntas del cuestionario son de elección múltiple y pueden ser aplicadas en una de dos formas. Una es en forma auto-administrada, es decir, es contestado por la propia persona encuestada por sí sola, sin la presencia del investigador. La otra forma es ser aplicado directamente por el investigador, como parte de una entrevista. Los trabajadores de mantenimiento al realizar tareas con levantamientos frecuentes, trasladar objetos livianos o pesados, manejo manual de materiales y al efectuar prolongados turnos de trabajo, pueden estar expuestos a factores de riesgos ergonómicos, que añadidos a otros factores tales como los organizacionales, individuales y ambientales, pueden ocasionar síntomas músculo-esqueléticos, afectando el estado de salud del trabajador. Con los resultados obtenidos, se puede coordinar acciones con otras instituciones afines, y coadyuvar esfuerzos tendientes a orientar y fortalecer las normativas vigentes, y las intervenciones administrativas, en beneficio del rendimiento, la productividad y la salud ocupacional del trabajador de la empresa. Al encasillarse las lesiones músculo-esqueléticas como enfermedades ocupacionales prevenibles, el propósito principal de este estudio fue determinar la prevalencia de síntomas músculoesqueléticos, en los trabajadores del área de mantenimiento de la empresa petrolera, que laboran en la zona oriental de Ecuador. Metodología Se realizó un estudio transversal en un universo poblacional de 102 trabajadores operativos, correspondientes al puesto de trabajo de mantenimiento de la empresa petrolera, en una locación ubicada en la Provincia de Sucumbíos, durante el año 2013. Los criterios de inclusión fueron los siguientes: trabajadores que de acuerdo a su puesto de trabajo, manejan herramientas y equipos para su labor en el área de mantenimiento, con un tiempo mínimo de seis meses, que sean mayores de 18 años y que llenaron el consentimiento informado. De exclusión: trabajadores de permanencia temporal menor a seis meses en el lugar de trabajo, que solamente estén reemplazando al personal considerado fijo en su puesto de trabajo, que presenten trastornos músculo-esqueléticos anteriores a la contratación y que presenten patologías congénitas. De eliminación: trabajadores que no respondan el cuestionario nórdico o quienes una vez iniciado el estudio, decidan no seguir colaborando. En esta investigación se seleccionó a los trabajadores operativos de mantenimiento, como muestra de estudio por el tipo de actividad que realizan al emplear para sus labores, equipos y herramientas pesadas y difíciles de manipular como válvulas de bloqueo, llaves, mangueras, bombas hidraúlicas y diversos accesorios que pueden constituir niveles de criticidad, donde los trabajadores laboran en forma activa, requiriendo una demanda física intensa y en jornadas de 12 horas diarias, lo que puede desencadenar riesgo de producir síntomas músculo- esqueléticos. El estudio se llevó a cabo en la empresa petrolera, porque en ella no se han realizado investigaciones referentes al tema, y los resultados obtenidos impactarán en beneficio del cuidado de la salud de los trabajadores y la prevención de riesgos ergonómicos, para disponer de herramientas necesarias en la elaboración de procedimientos adecuados de un trabajo seguro, y contribuir a la disminución de riesgos de adquirir enfermedades músculo-esqueléticas. Para la recolección de datos, a cada uno de los trabajadores en los puestos de trabajo de mantenimiento, se aplicó previo consenti200 miento informado, los siguientes instrumentos: 1) Cuestionario de Datos Socio-Demográficos y Registros Antropométricos como peso, talla, índice de masa corporal, edad, estado civil, escolaridad, práctica de algún deporte en el trabajo, práctica de algún deporte en el descanso, trabaja en sus días de descanso, antigüedad en la empresa, antigüedad en el puesto. 2) Historia Médica Ocupacional, que fue revisada en el servicio médico de la empresa, de cada uno de los trabajadores que participaron en el estudio. La revisión incluyó especialmente los antecedentes patológicos personales como artritis, gota, diabetes mellitus; antecedentes patológicos familiares, antecedentes de lesiones músculo-esqueléticos ocurridos hace 12 meses y en los últimos 7 días, antecedentes de hospitalización, por enfermedades y/o síntomas músculo-esqueléticos y consultas de los trabajadores a los servicios médicos de la empresa por lesiones músculo-esqueléticas, en los últimos 12 meses y en los últimos 7 días. 3) Aplicación del Cuestionario Nórdico Estandarizado para detectar síntomas músculoesqueléticos en nueve regiones corporales; cuello, los hombros, la parte superior espalda, los codos, la zona lumbar, muñeca / manos, caderas / muslos, las rodillas y tobillos / pies. Kourinka et al, versión traducida en Español.10 El Cuestionario Nórdico fue desarrollado a partir de un proyecto financiado por el Consejo Nórdico de Ministros.10 El objetivo fue desarrollar y probar un sistema normalizado, que permitiera crear una metodología mediante un cuestionario de comparación de síntomas en las regiones corporales. La herramienta no fue desarrollada para el diagnóstico clínico de enfermedad osteo-muscular. La metodología para recoger la información se realiza a través de preguntas que son de elección múltiple. En la primera sección se aplica un cuestionario general de preguntas (40) que identifican las áreas del cuerpo que causan molestias músculo-esqueléticas, en esta sección se incluye un mapa del cuerpo, que indica los nueve lugares que identifica los síntomas: en el cuello, los hombros, la parte superior espalda, los codos, la zona lumbar, muñeca / manos, caderas / muslos, las rodillas y tobillos / pies. Se pregunta a los trabajadores si han tenido síntomas músculo-esqueléticos en los últimos 12 meses y en los últimos 7 días que hayan impedido realizar su actividad normal. En la segunda sección se describen preguntas (25) adicionales, relacionadas con hospitalización o si cambia de trabajo por presentar molestias músculo-esqueléticas, reduce actividad laboral, disminuye la actividad recreativa y acude a un profesional por presentar síntomas músculo-esqueléticas en los últimos 12 meses, y ha tenido molestías en espalda baja, espalda alta, cuello y hombros en los últimos 7 días. Como fortaleza de medición del instrumento se menciona la amplia gama en salud ocupacional que tiene para evaluar síntomas músculo-esqueléticos, que todavía no han constituido enfermedad desde trabajadores del campo informático, del puesto de trabajo conductores11, hasta trabajadores forestales12, proporcionando información que permite estimar el nivel de riesgos de manera temprana con una actuación rápida. Su limitante radica que las distintas partes no están claramente definidas. La fiabilidad de cuestionario nórdico se realizó utilizando una metodología de test-retest, encontrando que el número de diferentes respuestas varió entre 0 a 23%. La Validez del instrumento encontró una congruencia con la historia clínica, comparando el dolor en los últimos 7 días y el examen clínico dando una sensibilidad que oscilaba entre el 66 y el 92% y una especificidad entre el 71 y 88%.13 Sin embargo, el examen médico es esencial para establecer un diagnóstico clínico. 198/205 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Síntomas Músculo Esqueléticos en Trabajadores Operativos del Área de Mantenimiento de una Empresa Petrolera Ecuatoriana Todos los procedimientos de la investigación se realizaron de acuerdo con los principios bioéticos establecidos en la Declaración de Helsinki. Para evaluar el índice de masa corporal se utilizó la escala de rangos de la OMS14, los trabajadores se ubicaron en 2 categorías: no obesos aquellos trabajadores con un IMC igual o menor de 25 Kg/m2 y sobrepeso/obesidad con un IMC igual o mayor a 25 Kg/m2. Los resultados se mostraron en valores absolutos y relativos, para la prueba de asociación se aplicó chi2 de independencia, el cual se consideró como significativo con valor de p menor o igual a 0,05. De las variables categóricas se obtuvo el valor de la distribución de las frecuencias, tablas; y en las variables socio-demográficas se calculó la desviación estándar y la media, de acuerdo a las características de los datos fueron procesados y analizados en el programa estadístico SPSS versión 20. Además se realizó una regresión logística binaria para determinar las variables que mejor explicarían la aparición de síntomas músculo-esqueléticos. Resultados Características Socio Demográficas La edad media de los trabajadores fue de 34,12 años (rango de 18 – 49 años), la antigüedad en la empresa fue mayor que la antigüedad en el puesto 39, 46 meses, la jornada de trabajo fue de 84 horas a la semana. En relación a la escolaridad la mayoría de trabajadores, señaló haber realizado bachillerato, seguido del nivel técnico, no existe analfabetismo en el grupo de estudio. Con respecto a la variable que explora si realizan algún deporte en el trabajo en sus horas de descanso, el 35% señaló algún tipo de síntoma. Referente a la pregunta: ¿realizan deporte en sus días de descanso?, el 32% presenta síntomas músculo-esqueléticos. Al aplicar la prueba Chi cuadrado se obtuvo diferencia significativa entre las variables antigüedad en la empresa y la presencia de síntoma músculo-esquelético en el cuello (X2=77,2 p<0,00); antigüedad en la empresa con dolor a nivel de espalda baja (X2=71,43 p<0,00). Asímismo se encontró asociación significativa entre la variable deporte en el trabajo y síntoma músculo-esquelético en el cuello (X2= 9,92 p<0,05); y entre deporte en el trabajo con síntoma músculo esquelético en la espalda alta (X2=9,75 p<0,00). En la variable, ¿trabajan en sus días de descanso?, más de la mitad de los trabajadores refirió laborar mientras están en sus días de descanso, lo cual puede explicar en cierto sentido que estos trabajadores ingresen desde su hogar a laborar en la empresa, con algún tipo de molestia músculo-esquelética. Se encontró asociación significativa entre la variable trabaja en el descanso y síntoma músculo-esquelético en la espalda baja (X2= 14,17 p<0,00). Respecto al Índice de Masa Corporal, se evidenció que la mayoría de los trabajadores presenta valores superiores a 25 Kg/m2, es decir tienen sobrepeso y obesidad; 37 (36,3%) tienen peso normal y 3 (2,9%) tienen infrapeso. No se encontró asociación significativa entre el índice de masa corporal y la presencia de síntomas músculo-esqueléticos. Historia Médica Ocupacional En relación a los antecedentes patológicos personales, entre los trabajadores que respondieron tener un antecedente de alguna enfermedad personal, sin especificar qué tipo de patología adolecen, de ellos solamente el 8% mencionó tener molestias músculo-esqueléticas. En antecedentes patológicos familiares, los trabajadores expresaron tener antecedentes de enfermedades en algún miembro de su familia, especialmente hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad coronaria, aunque no especifican en forma clara qué tipo de patología adolecen sus familiares. Respecto a antecedentes de lesiones músculo-esqueléticas, los trabajadores, manifestaron haber tenido patología músculo-esquelética pero de origen traumático (caídas, tropezones) adquiridas principalmente en actividades deportivas; solo 1 trabajador expresó haber presentado una lesión de origen ocupacional, la que fue descartada en el servicio médico de la empresa. En cuanto a los antecedentes de hospitalización, los trabajadores que manifestaron haber estado hospitalizado en instituciones de salud públicas o privadas, a consecuencia de lesiones músculoesqueléticas, indicaron mostrar una recuperación satisfactoria. La mayoría de los trabajadores refirió acudir a un servicio de salud, a consultar con un profesional médico, por presentar alguna molestia músculo-esquelética. No se encontró asociación significativa entre las variables de la historia médica ocupacional y síntomas músculo-esqueléticos. En la Tabla 1, se muestran las características socio-demográficas -antropométricas e historia médica-ocupacional de trabajadores operativos del puesto de trabajo mantenimiento de la empresa petrolera investigada, en donde se evidencia que un elevado número de trabajadores realizan deporte mientras están en sus días de descanso, y un porcentaje alto de trabajadores acuden a consultas médicas por presentar síntomas músculo-esqueléticos. Los trabajadores en el área de mantenimiento ocupan los siguientes Tabla 1. Características Socio-Demográficas - Antropométricas e Historia MédicaOcupacional de trabajadores operativos del puesto de trabajo mantenimiento de una empresa petrolera. Características Socio Demográficas – Antropométricas Historia Médica Ocupacional Características % Variable % Edad (años) Antecedentes patológicos personales 10 (9,8) Media± DS 34,77 Antecedentes patológicos familiares 21 (20,5) Rango 18-49 Antecedentes de lesiones músculo esqueléticas 25 (24,5) Sexo Antecedentes de hospitalización 8 (7,8) Masculino102 100 % Consultas al servicio médico 87 (85,3) Estado civil Casado53 52 % Escolaridad Media± DS27 26,6 Antigüedad en el puesto Media ± DS34,13 3,59 Antigüedad en la empresa Media ± DS39,46 3,60 Deporte en el trabajo Media ± DS74 (72.5) Deporte en el descanso Media ± DS73 (73,5) Trabaja en el descanso Media ± DS61 (59,8) IMC IMC 50 (49) sobrepeso Expediente laboral y Cuestionario directo.. Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 198/205 201 Artículo Original | Agila-Palacios Enmanuel, et al. puestos de trabajo: técnico eléctrico, técnico mecánico, técnico de mantenimiento predictivo, técnico de instrumentación, técnico de integridad mecánica, técnico de automatización, técnico automotriz, ayudante mecánico, ayudante eléctrico, ayudante automotriz, bodeguero de mantenimiento, ayudante de mantenimiento predictivo, ayudante de integridad mecánica, ayudante de instrumentación, técnico de aire acondicionado y servicio de rotulación y pintura. Al aplicar la prueba de Chi cuadrado se obtuvo una diferencia significativa entre las variables puesto de trabajo y la presencia de síntoma músculo esquelético en cuello (X2= 50,11 p<0,00); entre puesto de trabajo y síntoma músculo-esquelético en hombro (X2= 65,81 p<0,00). En la Tabla 2, se muestra la distribución de la prevalencia de síntomas músculo-esqueléticos según los puestos de trabajo, el puesto técnico eléctrico revela la mayor prevalencia, seguido del puesto técnico mecánico. La Tabla 3 evidencia la prevalencia de síntomas músculo-esqueléticos de acuerdo a las regiones corporales; los porcentajes más altos se obtuvieron en la espalda baja, constituyéndose en la parte del cuerpo más afectada. La Tabla 4 evidencia la prevalencia de síntomas músculo-esqueléticos, que presentan los trabajadores operativos de mantenimiento, en los últimos doce meses en las principales zonas corporales, región dorso lumbar, cuello y hombros. Con relación al tiempo en el que estas molestias le han impedido hacer su trabajo en los últimos 12 meses, las zonas que reportan problemas que han impedido realizar su trabajo por más tiempo son el cuello, espalda alta, y espalda baja. Los resultados indican que las zonas donde con más frecuencia los trabajadores acuden donde un profesional en los últimos 12 meses, son en hombro (93%), cuello (92,2%), y espalda baja (85,3%). Los resultados del análisis, ¿han tenido molestias en los últimos 7 días?, nos muestra que las zonas donde se evidenció una mayor prevalencia son en cuello, seguido de espalda baja. En la Tabla 5 se observa la prevalencia de síntomas músculoesqueléticos, que los trabajadores presentan en los últimos 7 días. En la Tabla 6 se presenta el modelo logístico conjunto de las variables de la ecuación: socio-demográficas-antropométricas, historia médica ocupacional (antecedentes patológicos personales), en el mismo se observa que las variables no son estadísticamente significativas; es decir por sí solas no explican la aparición de síntomas músculo-esqueléticas. Además, quienes realizan deporte en el descanso, tienen mayor probabilidad de que aparezcan síntomas músculo esqueléticos. En la Tabla 7 se presenta la regresión logística de la variable sociodemográfica-antropométricas, se observa que el modelo no es significativo (sig.=0,173 > 0,05), estas variables explican un 28,2% de la aparición de síntomas músculo-esqueléticas. Tabla 2. Distribución de la prevalencia de síntomas músculo-esqueléticos según el puesto de trabajo. Tabla 3. Prevalencia de molestias músculo-esqueléticas – según regiones corporales. Presencia de síntoma SI NO Puesto de trabajo n % n % No % Técnico mecánico 20 19,6% 17 16,7% 3 2,9% Técnico eléctrico 30 29,4% 23 22,5% 7 6,9% Técnico de instrumentación 15 14,7% 14 13,7% 1 1,0% Técnico de automatización 2 2,0% 2 2,0% 0 0,0% Técnico de integridad mecánica 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Técnico de mantenimiento predictivo 5 4,9% 5 4,9% 0 0,0% Técnico automotriz 5 4,9% 5 4,9% 0 0,0% Ayudante automotriz 1 1,0% 1 1,0% 0 0,0% Ayudante mecánico 10 9,8% 9 8,8% 1 1,0% Ayudante eléctrico 3 2,9% 3 2,9% 0 0,0% Ayudante instrumentación 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Ayudante de integridad mecánica 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Bodeguero mantenimiento 3 2,9% 3 2,9% 0 0,0% Ayudante mantenimiento predictivo 4 3,9% 4 3,9% 0 0,0% Técnico de aire acondicionado 3 2,9% 3 2,9% 0 0,0% Servicio de rotulación y pintura 1 1,0% 1 1,0% 0 0,0% Total 102 1 90 88,2%1211,8% Variable Espalda alta Espalda baja Cuello Hombros Codos Manos y muñecas Una o ambas caderas o muslos Una o ambas rodillas Uno o ambos tobillos o pies SINO n % n% 44 (43,1) 58 (56,9) 66 (64,7) 36 (35,3) 38 (37,3) 64 (62,7) 27 (26,5) 75 (73,5) 9 (8,5) 87 (85,3) 22 (21,6) 74 (72,5) 16 (15,7) 77 (75,5) 24 (24,5) 69 (67,6) 21 (20,6) 69 (67,6) Tabla 5. Prevalencia de síntomas músculo-esqueléticos en los últimos 7 días. Variable Espalda alta Espalda baja Cuello Hombros SINO Frecuencia (%) Frecuencia (%) 64 (62,7) 38 (37,3) 85 (83,3) 17 (16,7) 88 (86,3) 14 (13,7) 10 (9,8) 92 (90,2) Tabla 4. Prevalencia de las molestias músculo-esqueléticas de los últimos doce meses en las principales zonas corporales. MOLESTIAS O DOLOR DE ESPALDA BAJA MOLESTIAS O DOLOR EN CUELLO MOLESTIAS O DOLOR EN LOS HOMBROS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 0 DÍAS 49 48,0 0 DÍAS 74 72,5 NO 82 80,4 1 A 7 DÍAS 39 38,2 1 A 7 DÍAS 21 20,6 SÍ, EN EL 10 9,8 HOMBRO DERECHO MÁS DE 9 8,8 MÁS DE 5 4,9 SÍ, EN EL 4 3,9 30 DÍAS PERO 30 DÍAS HOMBRO NO DIARIO PERO NO DIARIO IZQUIERDO TODOS 2 2,0 TODOS 2 2,0 SÍ, EN LOS DÍAS LOS DÍAS AMBOS HOMBROS 6 5,9 202 MOLESTÍAS O DOLOR EN ESPALDA ALTA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Frecuencia Porcentaje NO 58 56,9 SÍ 44 43,1 198/205 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Síntomas Músculo Esqueléticos en Trabajadores Operativos del Área de Mantenimiento de una Empresa Petrolera Ecuatoriana Tabla 6. Modelo logístico conjunto-Variables en la ecuación. Error B estándarWaldglSig. Exp(B) EDAD -0,968611,5 0 11 0,38 Estado civil 23,82 20465 0 1 1 2,2E+10 Escolaridad 187,5 1E+05 0 1 12,70E+81 Antigüedad en 0,203 283,1 0 11 1,226 la empresa Antigüedad en 0,355 245,1 0 11 1,426 el puesto Practica algún Paso deporte en -32,17 42766 0 1 1 0 1a el Trabajo Practica algún deporte en 135,7 13321 0 1 0,99 8,79E+58 el descanso Trabaja en sus -28,49 9915 0 11 0 días de descanso Antecedentes patológicos -61,22 23229 0 1 , 998 0 personales Constante 362,9 76839 0 1 14,01E+157 Constante 362,9 76839 0 1 14,01E+157 En la Tabla 8 se evidencia la regresión logística de la variable historia médica ocupacional (antecedentes patológicos personales), donde estas variables explican un 4,7% la aparición de síntomas músculo-esqueléticos, por lo tanto no es estadísticamente significativa. Discusión Este estudio se realizó para analizar la prevalencia de los síntomas músculo-esqueléticos en trabajadores operativos de mantenimiento de la empresa petrolera; en este sentido, el porcentaje de trabajadores que respondieron que habían tenido en alguna ocasión molestias músculo-esqueléticas fue de 88,2 %. Esta es una prevalencia muy alta, pero similar y superior a los datos de la VI Encuesta Nacional de las Condiciones de Trabajo, donde el 74,2% de los trabajadores encuestados manifestaron sentir alguna molestia músculo-esquelética.15 Tabla 7. Regresión Logística Variable Socio Demográfica-Antropométrica. La mayor prevalencia de síntomas músculo-esqueléticos, se observó en el nivel de escolaridad técnico, probablemente debido a que estos trabajadores, quienes tienen escasa capacitación y limitante nivel de instrucción, deciden laborar en trabajos con mayores factores de riesgo laborales especialmente físico y ergonómico. Contrariamente en trabajadores de una empresa de cemento Robaina, León y Sevilla16 manifestaron que el grupo con mayor número de casos de síntomas músculo-esqueléticos, correspondía a trabajadores que disponían de estudios de secundaria y preuniversitarios. El análisis de los resultados, reveló que el 53% de los trabajadores sufrió trastornos músculo-esqueléticos en la espalda baja y alta (zona lumbar y dorsal) en los últimos 12 meses, resultado muy parecido al de Garcia, Switt y Ledesma17, cuyo porcentaje fue del 60%. Estos resultados están en relación al estudio de Bingefors e Isacson18, donde manifiestan que el dolor de espalda es uno de los problemas médicos más comunes de la población en general. En este estudio no se encontró relación significativa entre los síntomas músculo-esqueléticos y la edad; el porcentaje mayor de casos se evidenció en trabajadores jóvenes, 30–40 años, grupo donde se encuentra la mayor población de trabajadores de la empresa petrolera. A partir de los 41 años se observa un ligero descenso de los síntomas; lo que explicaría que los trabajadores a través de los años aplican las medidas necesarias para disminuir y controlar los riesgos, además de la antigüedad en la empresa y las promociones laborales que por sus habilidades y desempeño los colocan en otros puestos, donde realizan menor carga laboral y por ende tienen menor riesgo de contraer este tipo de lesiones. Los hallazgos encontrados en el estudio coinciden con lo reportado por Merlino et al.2, donde no existió asociación entre el índice de masa corporal y los síntomas músculo-esqueléticos. Los resultados de este estudio coinciden con otras investigaciones donde en poblaciones jóvenes fue encontrado el mayor número de casos, en los cuales no hubo asociación entre la edad y la presencia de síntomas músculo-esqueléticos, probablemente por las distintas condiciones, exigencias y duración de las actividades ocupacionales efectuadas por los trabajadores estudiados.16,19,20 En este estudio las regiones anatómicas más frecuentemente afectadas fueron espalda alta, espalda baja, cuello y hombro, lo que concuerda con la investigación realizada por Goldsheyder et al.21 La asociación entre los síntomas músculo-esqueléticos y las condiciones ergonómicas del trabajo Page-Garcia-Molina et al.22, contrastados con datos personales de los trabajadores, sugieren que en la aparición de estos síntomas, también intervienen diversos factores como el nivel de práctica de actividad física, el hábito tabáquico, el Pruebas ómnibus Resumen del Logaritmo de R de coeficientes Chi- modelo la verosimilitud cuadrado de del modelo cuadrado gl Sig logístico Escalón -2 Cox y Snell Paso 1 Escalón 33,75 27 0,173 1 ,000a 0,282 Bloque 33,75 27 0,173 Modelo 33,75 27 0,173 R cuadrado de Nagelkerke 1 Tabla 8. Regresión Logística Variable Historia Médica Ocupacional. Pruebas ómnibus Resumen del Logaritmo de R de coeficientes Chi- modelo la verosimilitud cuadrado de del modelo cuadrado gl Sig logístico Escalón -2 Cox y Snell Paso 1 Escalón 4,864 8 0,772 1 28,887a 0,047 Bloque 4,864 8 0,772 Modelo 4,864 8 0,772 Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 198/205 R cuadrado de Nagelkerke 0,165 203 Artículo Original | Agila-Palacios Enmanuel, et al. género, factores psicosociales, genéticos, etc, descritos en diversos estudios.23-25 Considerando que existe un elevado porcentaje de trabajadores operativos del área de mantenimiento que padece síntomas músculoesqueléticos, será necesario efectuar acciones tendientes a prevenir la aparición de estos síntomas. Gómez y Valero26 sugieren que los trabajadores realicen en las organizaciones, especialmente en las horas de descanso, ejercicios físicos de estiramientos y técnicas de relajación. Holtermann, Blangsted, Christensen, Hansen, Soogard y Hyoung27,28 recomiendan dar mayor importancia a la fuerza muscular para conservar una adecuada salud músculo-esquelética y evitar este tipo de lesiones. Conclusiones Los trabajadores objeto de estudio revelaron una elevada prevalencia de síntomas músculo-esqueléticos, especialmente en espalda baja, espalda alta, cuello y hombro, debido a que, presuntivamente, en las actividades que ellos realizan efectúan levantamiento de cargas, manipulación manual de materiales y herramientas, que pueden aumentar el riesgo de aparición de lesiones músculo-esqueléticas. 204 Al aplicar la prueba Chi cuadrado se obtuvo diferencia significativa entre las variables antigüedad en la empresa y la presencia de síntoma músculo- esquelético en el cuello y antigüedad en la empresa con dolor a nivel de espalda baja. Asímismo se encontró asociación significativa entre la variable deporte en el trabajo y síntoma músculo-esquelético en el cuello y asociación entre la variable trabaja en el descanso y síntoma músculo-esquelético en la espalda. Las labores en las empresas petroleras, representan una de las áreas más riesgosas de la industria en el desarrollo de los síntomas músculo-esqueléticos, se recomienda efectuar una intervención ergonómica y de capacitación a los trabajadores de la empresa, para reducir la frecuencia de los síntomas mediante la adopción de medidas técnicas, administrativas y organizacionales de la empresa donde laboran. De acuerdo al análisis de los puestos de trabajo, el puesto técnico eléctrico presenta la mayor prevalencia de síntomas músculo-esqueléticos, seguido del puesto de trabajo técnico mecánico, por lo cual es necesario una intervención ergonómica en la empresa. Al desarrollar la regresión logística con las tres variables del estudio, se concluye también que el modelo logístico de las variables investigadas no es estadísticamente significativo. 198/205 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Síntomas Músculo Esqueléticos en Trabajadores Operativos del Área de Mantenimiento de una Empresa Petrolera Ecuatoriana REFERENCIAS 1. Kumar S. Theories of muskuloskeletal injury causation. Ergonomics. 2001; 44(1):17-47. 2. Merlino, L, Rosecranse, J, Antón, D y Cook, T. Symptoms of musculoskeletal disorders among apprentice constructión workers. Appl Occup Environ [en línea] 2003 [citado 10 oct 2013] 18(1):57-64. Disponible en: www.scielo.org. ve/scieloOrg/php/articleXML.php?pid 3. Verdú NR, Villanueva MA. Seguimientos de daños para la salud por transtornos músculo-esqueléticos. Instituto de seguridad y salud laboral. [Póster]. 1er Congreso de Prevención de Riesgos Laborales; 1 y 2 de marzo 2007; Murcia, España. Murcia: Instituto de Seguridad y Salud Laboral; 2007. 4. Organización Internacional del Trabajo. La salud y la seguridad en el trabajo y Ergonomía [en línea] 2005 [citado 20 dic 2012]. Roma: OIT; [s.f.]. Disponible en: http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergonomi. htm. 5. Pruss A, Corvalán CF, Pastides H, Hollander A. Methodologic considerations in estimating burden of disease from environmental risk factors at national and global levels. International J Occup Environ Health; 2001; 7(1):58-67. 6. España. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Anuario de Estadísticas [en línea] 2001 [citado 8 sep 2013]. Madrid: MESS; 2002. Disponible en: http:// www.mtin. es/estadisticas/anuario2001/welcome.htm. 7. Troconis F, Palma A, Montiel M, Quevedo A, Rojas L, Chacin B, et al. Valoración postural y riesgo de lesión músculo-esquelética en trabajadores de una plataforma de perforación petrolera lacustre. Salud de los Trabajadores. 2008; 16(1):29-38. 8. Costo enfermedad ocupacional. Entrevista a Juan Vélez. El Mercurio, Cuenca, Ecuador [en línea]. 28 Abr 2013 [citado 10 oct 2013]. Disponible en: http:// www.elmercurio.com.ec/378569-siniestralidad-laboral-es-alta-en-el-ecuador/ 9. Carrera GD. Análisis de los riesgos ergonómicos y psicosociales en trabajadores expuestos a turnicidad, pdv, carga física, mental, desarraigo familiar en una empresa petrolera ubicada en la Provincia de Orellana Ecuador [tesis]. Quito: Universidad Internacional SEK; 2012. 10.Kuorinka I, Jonsson B, Kilbom A., Vinterberg H., Biering-Sorensen F, Andersson G, Jorgensen K. Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms. Appl Ergon. 1987; 18(3):233-237. 11.Porter JM, Gyi DE. The prevalence of musculoskeletal troubles among car drivers. Occup Med. 2002; 52(3):4-12. 12.Hagen K, Magnus P, Vetlesen K. Neck/shoulder and lowback disorders in the forestry industry: relationship to work tasks and perceived psychosocial job stress. Ergonomics. 1998; (41):1510–1518. 13.Ohlsson K, Attewell R, Johnsson B. An assessment of neck and upper extremity disorders by questionnaire and clinical examination. Ergonomics. 2000; 37(2):891–897. 14.Organización Mundial de la Salud. Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. Ginebra: OMS; 2004. 15. Medical Physics [en línea]. Trastornos músculo- esqueléticos como primera causa de baja en relación con las condiciones de trabajo, según VI Encuesta Nacional de las Condiciones de Trabajo de España, Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Santa Cruz de Tenerife: Medical Physics; 2007 [citado nov 2013]. Disponible en: www.medicalphysis.com/documents/prevencionderiesgosLaborales 16.Robaina C, León I, Sevilla D. Epidemiología de los trastornos osteomioarticulares en el ambiente laboral. Rev Cubana Med Gen Integr [en línea] 2000 [citado 2 jul 2014] 16(6):531-539.Disponible en: http://www.bvs.sld.cu/ revistas/mgi/vol16_1_00/mgi02600.htm 17.García C, Switt M, Ledesma A. Trastornos musculoesqueléticos de espalda lumbar en trabajadores de la salud de la comuna rural de Til Til. Cuadernos Médico Sociales. 2007; 47(2):68-73. 18.Bingefors K, Isacson D. Epidemiology, co-morbidity, and impact on healthrelated quality of life of self-reported headache and musculoskeletal pain; a gender perspective. Eur J Pain. 2004; 8(5): 435-450. 19.Rosecrance J, Proszazas J, Cook T, Fekecs E, Merlino L, Anton D. Musculo skeletal disorders among construction apprentices in Hungary. Cent Eur J Public Health. 2001; 9(4):183-7. 20.Welchs L, Hunting K, Kellogg J. Work related Musculoskeletal symptoms among sheet metal workers. Am J Ind Med. 1995;27(6):783-91. 21.Goldsheyder D, Shecter W, Nordin M, Hierbert R. Selfreported Musculoskeletal disorders among mason tenders. Am J Ind Med. 2002; 42(5): 384-396. 22.Page A, García-Molina C. Ergonomía. Carga física. En: Ruiz-Frutos C, García AM, Delclòs J, Benavides FG, editores. Salud laboral: conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales. Barcelona: Masson; 2007. p. 381-95. 23.Ghasemkhani M, Mahmudi E, Jabbari H. Musculoskeletal Symptoms in Workers. Int J Occup Saf Ergo. 2008; 14(4):455-462. 24.Janwantanakul P, Pensri P, Jiamjarasrangsi W y Sinsongsook T. Associations between Prevalence of Self-reported Musculoskeletal Symptoms of the Spine and Biopsychosocial Factors among Office Workers. J Occup Health. 2009; 51(2):114-122. 25.Kamaleri Y, Natvig B, Ihlebaek C, Benth J y Bruusgaard D. Number of pain sites is associated with demographic, lifestyle, and health-related factors in the general population. Eur J Pain. 2008; 12(6):742-748. 26.Gómez M, Valero A. Importancia de la actividad físico-deportiva en el mundo laboral y su repercusión en la empresa. Habilidad Motriz [en línea] 2007 [citado 25 nov 2013] 29: 47-53. Disponible en: www.educacion fisicalajarcia.blogspot.com2007_10_01_archive.html27.Holtermann A, Blangsted A, Christensen H, Hansen K, Soogard K. What characterizes cleaners sustaining good musculoskeletal health after years with physically heavy work? Int Arch Occup Environ Health. 2009; 82(8):1015-1022. 28.Hyoung HK. Effects of a Strengthening Program for Lower Back in Older Women with Chronic Low Back Pain. J Korean Acad Nurs. 2008; 38(6): 902-913. Referencias complementarias Crawford J. The Nordic musculoskeletal questionnaire. Occup Med. 2007; 57(4):300-301. España. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas [en línea]. Madrid: INSHT; 2003 [citado nov 2013]. Disponible en: http://www. insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/cargas.pdf Venezuela. Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales. Registro de accidentes y enfermedades ocupacionales. Caracas: IPSSL; 2006. Bartolomé J, Borrero J, Paramio J, Carmona J, Sierra A. Trastornos músculoesqueléticos en el personal de administración y servicios de la Universidad de Huelva. Revista Digital de Salud y Seguridad en el Trabajo. 2009; 12(1): 1-20. Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 198/205 205 Artículo Original Estresse Relacionado ao Trabalho em Professores de Educação Básica Work-related stress in teachers in elementary education Érico Felden Pereira1, Clarissa Stefani Teixeira2, Andreia Pelegrini3, Carolina Meyer4, Rubian Diego Andrade5, Adair da Silva Lopes6 1. Professor Adjunto de Aprendizagem Motora e Desenvolvimento Humano do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Florianópolis, SC, Brasil. 2. Professora Adjunta do Departamento de Engenharia do Conhecimento do Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil. 3. Professora Adjunta do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Florianópolis, SC, Brasil. 4.Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Florianópolis, SC, Brasil. 5.Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Florianópolis, SC, Brasil. 6. Professor Titular do Centro de Desportos, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC, Brasil. RESUMO Considera-se preocupante a situação da saúde psíquica dos professores. Assim, faz-se necessário a compreensão entre distúrbios psíquicos, especialmente de estresse, de acordo com as características do trabalho docente. Objetivos: analisar associações entre as características do trabalho e o estresse de professores de educação básica de Florianópolis SC. Métodos: investigou-se o estresse, de acordo com a Teoria de Demanda-Controle, de 349 professores de educação básica, das redes estadual e municipal de Florianópolis - SC. Resultados/Discussão: A maior parte dos professores classificou seu trabalho como passivo (33%) ou de alto desgaste (29%). Apenas 13% dos professores classificaram-se como ativo. Maior percepção de demanda no trabalho esteve correlacionada com maior tempo de magistério (p=0,011) e maior carga horária semanal (p<0,001). Professores com 40 ou mais horas semanais apresentaram maior percepção de alto desgaste na avaliação do estresse relacionado ao trabalho. Os professores efetivos apresentaram maiores prevalências de trabalho de alto desgaste (p=0,034). Conclusões: ao contrário do discutido pela literatura a experiência no magistério não esteve associada com menores indicadores de estresse. Recomenda-se, a diminuição da carga horária semanal, para que os professores tenham melhoras nas relações entre demanda e controle no trabalho. (Pereira E, Teixeira C, Pelegrini A, Meyer C, Andrade R, Lopes A, 2014. Estresse Relacionado ao Trabalho em Professores de Educação Básica. Cienc Trab. Sep-Dic; 16 [51]: 206-210). Palavras Chave: Estresse, Estresse ocupacional, Saúde escolar, Educadores. INTRODUÇÃO De acordo com dados do INEP (Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), existem, no Brasil, cerca de dois milhões de professores na educação básica.1 Mesmo que a profissão docente seja reconhecida enquanto atividade primordial para o desenvolvimento de pessoas e sociedades, a precarização das Correspondencia / Correspondence: Érico Felden Pereira CEFID/UDESC. Rua Paschoal Simoni 358. 88080-350 Florianópolis – SC, Brasil Tel.: 48-3321-8600 e-mail: [email protected] Recibido: 14 de Septiembre de 2014 / Aceptado: 30 de Octubre de 2014 206 ABSTRACT Introduction: Research indicates alarming situation considering the mental health of teachers. Thus, it is necessary to understand the associations between mental disorders, especially stress, according to the characteristics of teaching work. Objectives: To analyze some associations between job characteristics and work-related stress in basic education teachers in Florianópolis, SC. Methods: We investigated the work-related stress, according to the Demand-Control Theory, 349 basic education teachers, the state and municipal basic education of Florianópolis - SC. Results/Discussion: The majority of teachers rated their work as passive work (33%) or high strain job (29%). Only 13% of teachers rated their work as active. The perception of demand at work was correlated with higher time teaching (p=0.011) and higher weekly workload (p<0.001). Teachers with 40 or more hours per week had greater perception of high strain job in the assessment of work-related stress. Moreover, effective teachers showed higher prevalence of work high strain job (p=0.034). No association was observed between the work related to gender, age, function and perform other paid work in management positions/supervisory stress. Conclusions: Unlike to the literature discussed the experience in teaching was not associated with lower stress indicators. In addition, the decrease in weekly workload is recommended for teachers to have more positive relationships between demand and control in teaching perception measure. Key Words: stress, occupational stress, school Health, Educators. condições de trabalho é um dos aspectos marcantes da atual situação dos professores. Isso faz parte de um processo histórico que reflete na qualidade do ensino e na saúde, de forma cada vez mais evidente, determinado pela inadequação das condições em que são realizadas as atividades destes profissionais. As condições de saúde do professor estão ligadas diretamente à sobrecarga de trabalho, baixa remuneração e a crescente violência na escola o que acarreta em sentimentos negativos com relação a atividade exercida.2-4 Esse quadro vem sendo investigado por diversas áreas do conhecimento, que mostram os crescentes índices de professores que desistem do magistério ou adoecem por conta das condições precárias do trabalho.5 Destacam-se alguns estudos recentes com professores de educação básica no Brasil como o de Cardoso et al (2011)3 com 4496 professores da rede municipal de ensino de Salvador que identificou altas prevalências de doenças músculoesqueléticas associadas às demandas psicológicas da profissão. Neste mesmo contexto6, destacam que o 206/210 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Estresse Relacionado ao Trabalho em Professores de Educação Básica ambiente organizacional na educação básica parece ter maior impacto no estresse quando comparadas as questões sociodemográficas, e, salientam também, que a autonomia do trabalho docente e a preocupação com a coletividade impactam de forma positiva o nível de estresse dos seus profissionais. Importante destacar que as prevalências de distúrbios psíquicos em professores no Brasil são alarmantes. Com uma amostra próxima a 39 mil profissionais de educação de 1440 escolas, uma pesquisa de âmbito nacional relatou que 48% da população estudada apresentou sintomas de esgotamento físico e mental relacionado com a profissão.7 Este preocupante quadro de adoecimento dos professores também pode ser identificado em estudos estrangeiros. Em professores alemães Hinz et al8 identificaram que a percepção de desequilíbrio entre as demandas e recompensas no trabalho, bem como as prevalências de problemas mentais foi superior quando comparado com a população em geral, tendência mais evidente naqueles professores com maiores cargas horárias. Em amostra de professores italianos foram identificadas altas prevalências de sintomas de estresse e burnout, especialmente considerando a despersonalização o que afeta diretamente as relações entre alunos e professores e, por conseguinte, a qualidade do ensino.9 Em outro estudo conduzido com professores italianos10 é destacado que a situação crítica da saúde dos professores muitas vezes é ignorada pelos serviços de saúde e pelos próprios professores que desconhecem os riscos aos quais estão expostos mantendo-se em situações de adoecimento sem auxílio de serviços especializados. Especificamente considerando o estresse relacionado ao trabalho destaca-se a análise de duas amostras de professores brasileiros. Reis et al11 observaram que, aproximadamente 70% dos professores apresentavam cansaço mental. Além disso, mesmo que o alto controle das atividades tenha sido percebido pela maior parte da amostra, aqueles professores com percepção de trabalho de alta exigência e trabalho ativo apresentaram maiores prevalências de cansaço mental e nervosismo. Gomes et al12 contribuíram para a compreensão do estresse de professores apresentando dados da associação do estresse com as características específicas do trabalho. Identificaram também que as mulheres, os professores mais velhos, os profissionais com vínculos profissionais mais precários, os professores com mais horas de trabalho e aqueles com mais alunos em sala de aula apresentaram maior estresse ocupacional. Destaca-se, desta forma, a necessidade de investigar as questões de saúde, especialmente do estresse relacionado ao trabalho, considerando as características específicas da profissão docente. Em Florianópolis, capital brasileira com melhor Índice de Desenvolvimento Humano (0,875) de acordo com os dados do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento)13, nenhum estudo com estresse ocupacional de professores de educação básica, especialmente com abrangência populacional, foi encontrado até a realização desta pesquisa. Objetivou-se, desta forma, analisar algumas associações entre as características do trabalho e o estresse relacionado ao trabalho de professores de educação básica de Florianópolis – SC. MÉTODO Amostra A amostra foi constituída por de 349 profissionais, professores de educação básica de escolas públicas municipais e estaduais de Florianópolis - SC. De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria de Estado da Educação, Secretaria Municipal de Educação e das Ciências e Tecnologia de Santa Catarina, estimou-se que o município tinha 3188 professores, sendo, 1943 da rede estadual e 1245 da rede municipal. Objetivando obter maior representatividade, a amostra foi selecionada de forma aleatória e proporcional considerando as regiões adotadas pela prefeitura municipal de Florianópolis (parte continental, insular e periferia). Assim, foram investigados professores de 18 escolas destas três regiões geográficas, distribuídas proporcionalmente. Para a obtenção do número mínimo da amostra foi utilizada a equação de Rodrigues14 que indicou um número mínimo de 342 professores. Após visitas às escola, 355 professores responderam à pesquisa sendo seis questionários excluídos por inconsistências nas respostas. O estudo foi autorizado pelas secretarias de educação e posteriormente pelas direções das escolas. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina, protocolado sob número 072/2007, autorizado pelas secretarias de educação e também pelas direções das escolas e os professores assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Indicadores avaliados Os professores foram convidados a responderem um questionário sobre características sóciodemográficas, trabalho e estresse relacionado ao trabalho, constituído de instrumentos previamente validados, dividido em três partes: a)Informações gerais e sóciodemográficas: Este bloco de questões teve por objetivo obter informações gerais da amostra como idade e sexo. b) Questões sobre o trabalho: tempo de magistério, outras ocupações, carga horária semanal e vínculo empregatício. c)Para identificação da percepção dos professores a respeito do estresse relacionado ao trabalho, foi utilizado o modelo de demanda-controle de Karasek e Theorell.15 Para a coleta de dados utilizou-se a versão resumida da “job stress scale” traduzida e validada por Alves et al.16 Esta escala é formada por 17 questões que avaliam as dimensões demanda psicológica, controle (discernimento intelectual e autoridade) e apoio social. As questões de 1 a 5 avaliam as demandas psicológicas indicando baixa ou alta demanda. As de 6 a 11 estão relacionadas ao controle (discernimento intelectual e autoridade sobre decisões) que classificam o trabalhador em baixo e alto controle. Ainda, as questões de 12 a 17 estão relacionadas ao apoio social recebido no ambiente de trabalho, indicando baixo ou alto apoio social. O modelo demanda-controle prevê a avaliação simultânea de níveis de controle e de demanda, conformando situações de trabalho específicas. Ao combinar níveis de demanda e controle, diferentes situações de trabalho são constituídas: alto desgaste: combinando alta demanda e baixo controle; trabalho ativo: combinando alta demanda e alto controle; trabalho passivo: combinando baixa demanda e baixo controle; baixo desgaste: combinando baixa demanda e alto controle. Análise dos dados Foram calculadas medidas descritivas (média, desvio padrão e frequências). O tempo de exercício de magistério foi categorizado com base na classificação adaptada de Nascimento e Graça17 que propõem as seguintes fases de desenvolvimento do trabalho docente: 0-3 anos (entrada), 4-6 anos (consolidação), 7-19 anos (diversificação) e vinte ou mais anos (estabilização). Para a estatística inferencial, foram calculadas associações entre as variáveis sociodemográficas e do trabalho com as características do Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 206/210 207 Artículo Original | Felden Érico, et al. RESULTADOS A média de idade do grupo investigado foi de 39,2(8,9) anos. As frequências de respostas das variáveis sociodemográficas e das características do trabalho investigadas foram apresentadas na Tabela 1. Destaca-se que a maior parte (83,4%) dos professores que formaram a amostra é do sexo feminino. Aproximadamente 70% da amostra está na faixa de 30 a 49 anos; já passaram pelos primeiros ciclos de desenvolvimento profissional e cumprem 40 ou mais horas semanais na escola. O pluri-emprego foi identificado em, aproximadamente, 10% da amostra. Tabela 1. Frequência de professores de acordo com as variáveis sociodemográficas e características do trabalho. Variáveis Sexo feminino Faixas etárias 20 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 58 anos Tempo de magistério 0-3 anos (entrada) 4-6 anos (consolidação) 7-19 anos (diversificação) 20-37 anos (estabilização) Exerce outra função remunerada Atua em cargos de direção/supervisão Carga horária semanal 10 a 29 horas 30 a 39 horas 40 a 75 horas Professores efetivos Frequências (%) 83,4 16,0 34,4 35,0 14,6 10,0 19,2 40,1 30,7 10,3 9,5 Demanda Psicológica Baixa Alto Baixo Alta Baixo Desgaste Ativo 25% 13% Passivo Alto Desgaste 33% B Aprendizado e motivação para desenvolver novos padrões de comportamento Risco de desgaste psicológico e sofrimento físico 29% A Os percentuais apresentados na Figura 1 mostram que a maior parte dos professores classificou seu trabalho como passivo (33%) ou de alto desgaste (29%). Ainda, um percentual importante de professores classificou seu trabalho como de baixo desgaste (25%) e o menor percentual de professores considerou seu trabalho como ativo (13%). Na Tabela 2 foram apresentados os percentuais de estresse relacionados ao trabalho de acordo com as variáveis de trabalho. Observou-se associações entre os percentuais dos quadrantes do estresse relacionado ao trabalho com o tempo de magistério (p=0,012), carga horária semanal (p<0,001) e com o vínculo empregatício (p=0,034). Foi verificada tendência dos professores em início de carreira apresentarem percepção mais frequente de “trabalho passivo” e de “trabalho baixo desgaste”. Já aqueles em Tabela 2. Frequência (%) dos professores de acordo os quadrantes de Karasek*. 15,2 11,7 73,1 67,9 O estresse relacionado ao trabalho foi avaliado considerando os quatro quadrantes do modelo proposto por Karasek e Theorell.15 O escore da dimensão “demanda” foi obtido a partir da soma dos escores de suas cinco perguntas e variou de cinco a 20. O escore da dimensão “controle” foi obtido, também, a partir da soma de suas seis perguntas e variou de nove a 23. A definição dos quadrantes do estresse relacionado ao trabalho, de acordo com as dimensões demanda e controle, foi realizada considerando, como ponto de corte, a mediana encontrada a partir dos somatórios das questões em cada dimensão. Desta forma, definiu-se como menor demanda os escores de cinco a 14 e com maior demanda os escores acima de 14 e até 20 (sendo a mediana da dimensão demanda igual a 14). Na dimensão controle, a mediana foi 19, e foram considerados como menor controle aqueles indivíduos com escores de nove a 19; já aqueles com maior controle apresentaram escores de 20 a 23. Foram considerados com menor apoio social os indivíduos com escores de 0 a 16 e aqueles com maior apoio apresentaram escores de 16 a 24. Na Figura 1 foram apresentadas as frequências de professores classificados em trabalho ativo e passivo de alto e baixo desgaste. 208 Figura 1. Percentuais de professores de acordo com a distribuição nos quadrantes de Karasek e Theorell.15 Controle e decisão no trabalho estresse relacionado ao trabalho (trabalho passivo e ativo de baixo e alto desgaste) de acordo com os quadrantes de Karasek e Theorell15, por meio do teste do Qui-quadrado. Além disso, as variáveis de estresse no trabalho foram correlacionadas com a carga semanal e o tempo de magistério utilizando-se a correlação de Spermann. Considerou-se nesse estudo um nível de significância de 5%. Variáveis Trabalho Baixo Trabalho Alto sociodemográficas passivo desgaste ativo desgaste p-valor Sexo Feminino 32,6 25,1 13,129,2 Masculino 34,5 24,1 15,525,90,925 Faixa etária 20 a29 anos 35,7 23,2 12,5 28,6 30 a 39 anos 36,7 24,2 15,8 23,3 40 a 49 anos 22,1 27,1 13,9 36,9 0,088 50 a 58 anos 47,1 23,5 7,8 21,6 Tempo de magistério 0–3 anos (entrada) 54,3 25,7 11,4 8,6 4–6 anos (consolidação) 34,3 26,9 9,0 29,8 7–19 anos (diversificação) 27,8 28,6 12,9 30,7 0,012 20 a 37 anos (estabilização) 31,8 18,6 17,8 31,8 Exerce outra função remunerada Não exerce 33,2 25,9 13,4 27,5 Exerce 30,6 16,7 13,938,80,450 Atua em cargos de direção/supervisão Não 32,0 25,3 13,928,8 0,629 Sim 42,4 21,2 9,127,3 Carga horária semanal 10 a 29 horas 37,0 40,7 9,3 13,0 30 a 39 horas 53,7 31,7 2,4 12,2 <0,001 40 a 75 horas 28,8 20,5 16,1 34,6 Vínculo empregatício Efetivo 33,3 20,7 15,630,4 Não efetivo 32,1 34,0 8,9 25,0 0,034 206/210 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Artículo Original | Estresse Relacionado ao Trabalho em Professores de Educação Básica final de carreira que também podem ser melhor descritos pela percepção de “trabalho alto desgaste”. As mesmas tendências observadas com relação ao tempo de magistério, também foram identificadas na análise da carga horária semanal, ou seja, o trabalho passivo e o de baixo desgaste foram observados com mais frequência naqueles professores com menor carga horária. Já o trabalho de alto desgaste esteve mais presente em professores com carga horária mais elevada. Com relação ao vínculo empregatício destaca-se que os professores efetivos apresentam-se com maior frequência de percepção de trabalho ativo. Considerando-se as variáveis associadas apresentadas na Tabela 3, verificou-se as correlações entre as pontuações das dimensões do estresse relacionado ao trabalho com o tempo de magistério e a carga horária semanal. Desta forma, de acordo com os resultados apresentados na Tabela 3, quanto maior tempo de magistério maior foi a percepção de demanda no trabalho (p=0,011) e menor a de apoio social (p=0,004). Esta tendência também foi observada na análise da carga horária semanal, na qual os professores com maior carga horária semanal perceberam seu trabalho como tendo maior demanda (p<0,001) e menor apoio social (p<0,001). Tabela 3. Correlação entre os índices de estresse relacionado ao trabalho com o tempo de magistério e a carga horária semanal. Variáveis Demanda Controle Apoio social Variáveis de trabalho Tempo de magistério Carga horária semanal r pr p 0,136 0,0110,392<0,001 -0,036 0,497-0,060 0,261 -0,152 0,004 -0,305 <0,001 DISCUSSÃO O presente trabalho buscou analisar algumas associações entre as características do trabalho e o estresse relacionado ao trabalho em professores de educação básica de Florianópolis - SC. Em recente revisão sistemática, Alves et al18 constataram a escassez de pesquisas com trabalhadores brasileiros com o “job stress scale”, instrumento utilizado nesta pesquisa. Dos 496 trabalhos listados, as pesquisas brasileiras representaram apenas 2% dos estudos. Isto demonstra a importância desse trabalho, especialmente com essa classe profissional. Verificou-se, neste estudo, que os professores analisados, em sua maioria, são do sexo feminino. Os dados vão ao encontro do discurso de Belluci19 que vê a prática docente como uma alternativa para as mulheres se manterem no mercado de trabalho. A autora ainda afirma que no âmbito escolar, há uma discriminação por gênero. Mesmo que a carga horária de trabalho para ambos os sexos seja semelhante, as mulheres assumem jornadas de trabalho complementar entre a escola e a família. Apesar disso, foram identificados índices de demanda e controle semelhantes entre os sexos. Cabe discutir que as demandas psicológicas estão relacionadas ao ritmo do trabalho, o quanto ele é excessivo e difícil de ser realizado, bem como a quantidade de conflito existente nas relações de trabalho. O controle sobre o trabalho é a amplitude ou margem de decisão que o trabalhador possui em relação a dois aspectos: a autonomia para tomar decisões sobre seu próprio trabalho, incluindo o ritmo em que esse é executado e a possibilidade de ser criativo, usar suas habilidades e desenvolvê-las, bem como adquirir novos conhecimentos.15 Neste sentido, corroborando com Reis et al20, à medida que o tempo de magistério dos professores de Florianópolis - SC aumentou, também elevaram-se os percentuais de docentes com percepção de trabalho de alto desgaste. Esses resultados vão de encontro ao discutido por Goulart Junior e Lipp21, que apresentam dados de maior estresse em professores com tempo de magistério entre 10 e 14 anos na comparação com professores de início e final de carreira. A justificativa de Goulart Junior e Lipp21 para que o estresse dos professores em final de carreira seja menor, deve-se ao fato deles, a partir de sua experiência conseguirem lidar melhor com as adversidades de sua profissão. Tal hipótese não foi confirmada no estudo com professores de Florianópolis - SC, ou seja, um maior tempo de magistério não é, necessariamente, fator de proteção para o estresse nesta categoria profissional. Com relação à carga horária semanal e ao tipo de trabalho, os professores com maiores cargas horárias de trabalho e vínculo empregatício efetivo, apresentaram frequência mais elevada de trabalho de alto desgaste (alta demanda e baixo controle). Para Reis et al20 a razão de prevalência de distúrbios psíquicos menores foi 72% maior nos professores com alto desgaste. De fato, o somatório das demandas profissionais propicia o surgimento de efeitos sobre a saúde mental. Provavelmente esse fato deve estar associado ao excesso de tarefas extraclasse, como cobranças constantes de cumprimento de prazos, necessidade permanente de reciclagem e atualização, realização de inúmeras tarefas não pagas, como reuniões noturnas e em finais de semana, trabalhos realizados em casa como correções de provas e trabalhos, pouco tempo para um bom planejamento educacional e indisciplina dos alunos. Outras investigações com professores têm identificado altas prevalências de morbidades como disfonias, tensão emocional, problemas psiquiátricos, psicológicos, visuais, neurológicos e físicos, do sistema imunológico e cardiovascular.11,20,22-28 Altas cargas horárias, número excessivo de alunos e turmas, pouco tempo para preparo das aulas, também esteve associado ao estresse relacionado ao trabalho. Além dessas variáveis, a violência na escola também é apontada como provável causa pela literatura. Segundo Karasek e Theorell15, o apoio social refere-se às relações com colegas e chefes, composto por indicadores de competência, interesse mútuo no trabalho dos outros, cordialidade e colaboração no trabalho. Os resultados de Florianópolis - SC apresentaram correlação significativa e negativa com relação ao apoio social ao tempo de magistério e carga horária semanal. Desta forma, quanto mais tempo de trabalho e maior o tempo dedicado à prática docente, diminui-se a percepção de apoio da escola, representada pela direção/supervisão e seus colegas de profissão. Em estudo realizado no nordeste do Brasil com 1024 professores, Porto et al25 identificaram que a maioria dos professores apresentou suporte social razoável. Assim, os professores parecem formar uma categoria profissional que apresenta maior autonomia para tomar decisões sobre seu próprio trabalho tendo a possibilidade de ser criativo e usar suas habilidades com mais liberdade em suas tarefas. Não significando, no entanto, que os professores estejam sobre situação de baixa demanda. CONCLUSÃO Os trabalhos passivo e de alto desgaste foram os que melhor caracterizaram a amostra. O trabalho de alto desgaste está associado, especialmente com o tempo no magistério e com a carga horária semanal. Considerando os resultados observados em Florianópolis - SC e em Ciencia & Trabajo | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | www.cienciaytrabajo.cl | 206/210 209 Artículo Original | Felden Érico, et al. outros estudos com professores é fundamental que exista uma diminuição da carga horária, especialmente frente a alunos, durante a semana. Assim, sugere-se que os professores, principalmente com maior tempo de serviço, tenham a possibilidade de reduzir sua carga de trabalho tendo maior tempo para preparação de suas atividades. Além disso, o cuidado com a saúde do professor deve ser uma preocupação constante e, mesmo que a situação do estresse tenha sido mais evidente nos professores em final de carreira, medidas preventivas, antes que altos graus de exaustão sejam identificados são recomendadas. REFERENCIAS 1. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) [homepage onthe Internet]. Brasilia: INEP; 2013 [acesso 15 ago2014].Disponível em: http://portal.inep.gov.br/. 2. Ervasti J, Kivimaki M, Kawachi I, Subramanian SV, Pentti J, Oksanen T et al. School environment as predictor of teacher sick leave: data-linked prospective cohort study. BMC Public Health.2012;12:770. 3. Cardoso JP, Araújo TM, Carvalho FM, Oliveira NF, Reis EJFB.. Psychosocial workrelated factors and musculoskeletal pain among schoolteachers.Cad SaúdePública.2011; 27(8):1498-1506. 4. Borsoi ICF. Trabalho e produtivismo: saúde e modo de vida de docentes de instituições públicas de Ensino Superior. Cad Psicol Soc Trab.2012;15(1):81-100. 5. Pereira ÉF, Teixeira CS, Andrade RD, Bleyer FTS, Lopes AS. Association between the environment and work conditions profile and the perception of health and quality of life in teachers in elementary education. Cad Saúde Colet.2014; 22(2):113-119. 6. Canova KR, Porto JB.. O impacto dos valores organizacionais no estresse ocupacional: um estudo com professores de ensino médio. RAM. 2010; 11(5):4-31. 7. Codo W, Vasques I, Azevedo J, Gentili P, Krug A, Simon C. Trabalho docente e sofrimento: burnout em professores. Azevedo J, Gentili P, Krug A, Simon C, organizadores. Utopia e democracia na educação cidadã. Porto Alegre: Universidade: 2000. p. 369-81. 8. Hinz A, Zenger M, Brähler E, Spitzer S, Scheuch K, Seibt R. Effort–Reward Imbalance and Mental Health Problems in 1074 German Teachers, Compared with Those in the General Population. Stress and Health. Forthcoming2014. 9. Pedditzi ML, Nonnis M. Psycho-social sources of stress and burnout in schools: research on a sample of italian teachers. Med Lav. 105(1): 48-62. 10.Lodolo V, Bulgarini G, Bonomi P, Della Torre M, Fasano AL,Gianmella V, et al. Are teachers at risk for psychiatric disorders? Stereotypes,physiology and perspectives of a job prevalently done by women. Med Lav.2009; 100(3):211-227. 11.- Reis E, Araújo T, Carvalho F, Barbalho L, Silva M. Docência e exaustão emocional. Educ Soc. 2006;27(94):229-253. 12.Gomes AR, Montenegro N, Peixoto AMBC, Peixoto ARBC. Stress ocupacional no ensino: um estudo com professores dos 3º ciclo e ensino secundário. Psicol Soc.2010; 22(3): 587-597. 13.UNO. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Atlas do desenvolvimento humano no Brasil.Brasilia: PNUD; 2003. 14. Rodrigues PC. Bioestatística. 3th ed. Niterói: Universidade Federal Fluminense; 2002. 210 15.Karasek R, Theorell T. Healthy Work: Stress, Productivity, and the Reconstruction of Working Life. New York: Basic Books; 1990. 16.Alves MGD, Chor D, Faerstein E, Lopes CD, Werneck GL. Short version of the "job stress scale": a Portuguese-language adaptation. Ver Saude Publica. 2004; 38(2):164-171. 17.Nascimento J, Graça A. A evolução da percepção de competência profissional de professores de Educação Física ao longo de sua carreira docente. In: VI Congreso de educación física e ciencias do deporte dos paises de lingua portuguesa; VII Congresso Galego de educación física, 8-12 jul 1998; La Coruña. España. La Coruña: INEF Galícia; 1998. p. 320-335. 18.Alves MGM, Hökerberg YHM, Faerstein E.. Tendências e diversidade na utilização empírica do Modelo Demanda-Controle de Karasek (estresse no trabalho): uma revisão sistemática. Revista Brasileira de Epidemiologia 2013; 16(1):125-136. 19.Belluci NP. Estranhamento; Alienação e Discriminação de Gênero: O Trabalho Da Mulher Professora. V Encontro Brasileiro de Educação e Marxismo. Florianópolis: UFSC;2011. 20.Reis EJ, Carvalho FM, Araújo TM, Porto LA, Silvany Neto AM. Trabalho e distúrbios psíquicos em professores da rede municipal de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil. Cad Saúde Pública. 2005; 21(5):1480-1490. 21.Goulart Junior E, Lipp MEN. Estresse entre professoras do ensino fundamental de escolas públicas estaduais. Psicol Estud.2008;13(4):847-857. 22.Fuess VL, Lorenz MC. Disfonia em professores do ensino municipal: prevalência e fatores de risco. Rev Bras Otorrinolaringol. 2003;69(6):807-812. 23.Delcor NS, Araújo TM, Reis EJFB, Porto LA, Carvalho FM, Silva MO et al. Condições de trabalho e saúde dos professores da rede particular de ensino de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil. Cad Saúde Pública.2004;20(1):187-196. 24.Giacone MS, Costa MC. Trabajo y salud de las docentes de la Universidad Nacional de Córdoba: uso de medicamentos/sustancias lícitas y plan materno infantil. Rev Latino-Am Enfermagem. 2004: 12(No.spec.):383-390. 25.Porto LA, Carvalho FM, Oliveira NF, Silvany Neto AM, Araujo TM, Borges dos Reis et al. Association between mental disorders and work-related psychosocial factors in teachers. Rev Saude Publica.2006;40(5):818-826. 26.Gasparini SM, Barreto, SM, Assunção AÁ. Prevalência de transtornos mentais comuns em professores da rede municipal de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Cadernos de Saúde Pública.2006;22(12):2679-2691. 27.Chiu T, Lamb P. The Prevalence of and risk factor for neck pain and upper limb pain among Secondary School Teachers in Hong Kong. J Ocupp Rehabil. 2007;17:19-32. 28.Penteado RZ, Teixeira Bicudo Pereira IM 2007. Quality of life and vocal health of teachers. Rev Saude Publica.2014;41(2):236-243. 206/210 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 16 | NÚMERO 51 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2014 | Ciencia & Trabajo Instrucciones a los Autores Introducción Ciencia & Trabajo es publicada por la Fundación Científica y Tecnológica de la Asociación Chile de Seguridad. La revista publica trabajos originales en el campo de la Salud Ocupacional y la Prevención de Riesgos Laborales. Los manuscritos deben ser enviados al siguiente correo electrónico.: [email protected] Todos los artículos publicados son revisados por pares evaluadores. Las contribuciones son aceptadas para publicarse sólo si su contenido no ha sido publicado o enviado a otra revista, incluyendo documentos publicados en internet. Los autores que envíen más un de artículo a la revista con un tema en común o que utilicen información derivada de la misma población evaluada (o un subconjunto de ésta), deben detallar todas las publicaciones previas asociadas a la investigación y los eventuales envíos simultáneos a otras revistas. La revista no es responsable por las declaraciones afirmadas por los respectivos autores. El material publicado en la revista no refleja necesariamente la opinión del Editor o de la Fundación Científica y Tecnológica AChS. Los manuscritos aceptados para publicar serán editados para mejorar su legibilidad y para asegurar un ajuste adecuado con el estilo de la revista. Título y Autores El título debe ser breve y relevante. No se deben utilizarse subtítulos a menos que sean imprescindibles. Los títulos no deben anunciar los resultados de los estudios y, excepto en los documentos publicados en la sección de Editorial, no se deben presentar como preguntas. Todos los autores deben firmar la transferencia de copyright y el acuerdo de publicación, al cual se puede acceder en la siguiente dirección de internet: http://www.cienciaytrabajo.cl/. Se debe designar a uno de los autores como autor de correspondencia, indicando una dirección de correo electrónico apropiada. Dicho autor asumirá la responsabilidad de mantener informados sobre el progreso del artículo a los demás autores. La contribución de cada autor en el desarrollo del documento se debe declarar al final del artículo; esta información podría ser publicada. El crédito de la autoría de los documentos se debería basar sólo en la contribución sustancial a: •concepción y diseño del estudio; o análisis e interpretación de los datos •borrador del artículo o revisión crítica del contenido del manuscrito •aprobación final de la versión que será publicada. La participación exclusivamente en la adquisición de finamiento para el estudio o en la recolección de datos no justifica la autoría. Además, el autor de correspondencia debe asegurarse de que las personas que no cumplan los criterios enunciados no deben ser incluidos como autores. Es responsabilidad del autor de correspondencia asegurar que la autoría se acordó entre el equipo de investigación, colaboradores que aportaron datos adicionales al estudio y otras partes interesadas, antes del envío del manuscrito. Los nombres de los autores deben presentarse en la primera página del documento, en el orden que se desee para su publicación, junto a sus respectivas afiliaciones institucionales. Los datos respecto a títulos y grados deben omitirse. Participación de redactores externos: Si un escritor profesional ha sido contratado para el desarrollo del artículo, se debe establecer explícitamente. Su nombre y datos de contacto deben ser indicados en la sección de Agradecimiento y Declaración de interés. Todos los envíos a la revista (incluyendo editoriales y cartas al editor) requieren una declaración de intereses. Esta debe incluir financiamiento por medio de fondos, becas o subsidios laborales, vigentes en cualquier momento de los últimos 36 meses, con alguna organización cuyos intereses puedan verse afectados por la publicación del manuscrito. Asimismo, se debe incluir una lista de todas las asociaciones no financieras (personales, profesionales, políticas, institucionales, religiosas o de otro tipo) que los lectores debiesen conocer en relación con el trabajo presentado. Esto se refiere a todos los autores del artículo, sus cónyuges o parejas y sus hijos (menores de 18). Recomendamos el uso del formulario de declaración elaborado por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (consultar en http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/). Forma y preparación de manuscritos: Los documentos enviados a la Revista Ciencia y Trabajo deberán ajustarse a las siguientes instrucciones, elaboradas considerando el estilo y naturaleza de la Revista y las ICMJE Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals, establecidas por el International Committee of Medical Journal Editors y disponibles en el sitio web www.icmje.org. El manuscrito debe incluirse en un archivo Word con formato carta, letra Times New Roman o Arial, con tamaño de letra 12pt, interlineado doble y justificado a la izquierda, dejando un margen de al menos 3 cm en los 4 bordes. Todas las páginas deben ser numeradas en el ángulo superior derecho, empezando por la página del título. En otros archivos, adjuntos, se incluirán las Tablas y Figuras. Se debe incorporar al inicio del artículo un resumen estructurado que no supere las 250 palabras, incorporando los siguientes encabezados: Introducción, Objetivos, Método, Resultados, Discusión y Conclusiones, y Declaración de intereses. El resumen es una parte crucial del artículo y se insta a los autores a garantizar que todos los hallazgos importantes se integren en este. Los artículos originales deberán contar como máximo con 5.000 palabras de extensión (incluyendo referencias, tablas y figuras). Es recomendable que NO incluya más de 30 referencias, aparte de las que describen procedimientos estadísticos, instrumentos psicométricos u estrategias diagnósticas utilizadas en el estudio. En la Introducción sintetice los antecedentes que justifican su estudio. Si es atingente, haga explícita la hipótesis cuya validez pretendió analizar. No revise extensamente las temáticas asociadas a su reporte, citando sólo las referencias estrictamente necesarias. Esta sección debería concluir enunciando los objetivos que tuvo la investigación. Los resultados o conclusiones del estudio NO deben indicarse en este apartado. Posteriormente, incluya el apartado de Método, comenzando con la descripción de la selección de los participantes del estudio. Identifique los métodos, instrumentos aparatos y todos los procedimientos empleados, con la precisión adecuada que permita a los demás investigadores reproducir sus hallazgos. Si los métodos utilizados son de uso frecuente y cuentan con sólidos fundamentos, limítese a nombrarlos y cite las referencias respectivas. En el caso que los métodos no estén lo suficientemente difundidos, proporcione las referencias correspondientes y agregue una breve descripción. Si los métodos empleados son originales, entonces se recomiendas describirlos en detalle, justificar su utilización e indicar sus limitaciones. En todos los estudios que consideraron a muestras de seres humanos, explicite si los procedimientos respetaron las normas éticas concordantes con la Declaración de Helsinki y si fueron revisados y aprobados por un Comité de Ética de la Investigación en Seres Humanos de la(s) institución(es) en donde se desarrolló la investigación. Si en el transcurso de la investigación fueron suministrados fármacos u otras sustancias químicas, éstos deben ser identificados por medio de su nombre genérico, además de las dosis y vías de administración. Si se consideró un estudio de casos clínicos, identifique a los pacientes con números correlativos; no use sus iniciales, ni los números de fichas clínicas u otros datos que consideren información personal. En la sección de Resultados, presente los hallazgos siguiendo una secuencia lógica y concordante a través del texto. Los datos se pueden mostrar en Tablas o en Figuras, pero no simultáneamente en ambas. En el texto, destaque las observaciones que sean relevantes o significativas, sin reiterar todos los datos que se presentan en las Tablas o Figuras. NO mezcle la presentación de los resultados con su discusión. Finalmente, en la sección de Discusión, otorgue énfasis a la discusión de sus hallazgos. Evite hacer una revisión del tema en general; no repita lo que ya se enunció en la Introducción o lo descrito en la sección de Resultados. Destaque los aspectos nuevos e importantes que aporta su trabajo y las conclusiones que Ud. propone a partir de ellos. Haga explícitas las concordancias o discordancias de sus hallazgos y sus limitaciones, comparándolas con otros estudios relevantes, identificados mediante las referencias bibliográficas respectivas. Indique si la(s) hipótesis que formuló en la Introducción se cumplieron o no a la luz de los hallazgos reportados. Evite formular conclusiones que no estén respaldadas por sus resultados, así como apoyarse en otros trabajos aún no terminados. Plantee recomendaciones a seguir, así como nuevas hipótesis a evaluar Se recomienda el uso de subtítulos, para ordenar este apartado . No se requiere una sección de Conclusiones por separado. Artículos de revisión Los artículos de revisión deben ser estructurados en el mismo formato que los artículos originales. Sin embargo, la extensión de éstos puede variar (hasta 8000 palabras por manuscrito), al igual que el número de referencias (50 como máximo). Se prefieren las revisiones sistemáticas de literatura; las revisiones narrativas se publicarán sólo en circunstancias excepcionales y previa solicitud de los editores. Reportes breves Los informes breves requieren un resumen estructurado de un párrafo, que no exceda las 100 palabras. El documento no debe exceder las 1200 palabras (incluyendo referencias, tablas y figuras) y no deben contener más de una tabla o figura y hasta 10 referencias, además de las que describen los procedimientos estadísticos, o los instrumentos o estrategias utilizadas en el estudio Editoriales Esta sección requiere un resumen estructurado de un párrafo, que no exceda las 50 palabras. Los editoriales deben contar como máximo de 1500 palabras y pueden contener no más de una tabla o figura y hasta 10 referencias. Se debe presentar, junto con el manuscrito, una fotografía de buena calidad del autor para su publicación junto con la editorial, además de una breve reseña autobiográfica (hasta 25 palabras) de los respectivos autores. Referencias Los autores son responsables de revisar todas las referencias para asegurar su precisión y relevancia antes de su presentación. Las listas de referencias que no cumplan con el formato de la revista serán devueltas al autor para su corrección. Todas las referencias deben ser numeradas en el orden en que aparecen en el texto e incluir su detalle al final del artículo en estilo Vancouver (consultar: http://www.icmje.org/). En la lista de referencias, indique todos los autores cuando sean seis o menos; si son siete o más, incluya los seis primeros y agregue “et al”. Limite la puntuación a comas que separen los autores entre sí. Luego incorpore el título completo del artículo, en su idioma original. Si elige su traducción al inglés, debe ser la que figuró en la publicación, la que debe ser marcada en paréntesis cuadrado. Luego, el nombre de la revista en que apareció, abreviado según el estilo usado por el Index Medicus: año de publicación; volumen de la revista, y la primera y última página del documento en números. Las referencias a libros o capítulos de libros deben señalar lo siguiente: título del libro (y del capítulo si es pertinente), nombres de los autores , nombre de la editorial, nombres de los editores del libro (si corresponde) , y el año de publicación . Ejemplos cita de artículos: 1. Vlasveld MC, Anema JR, Beekman AT, van Mechelen W, Hoedeman R, van Marwijk HW, et al. Multidisciplinary collaborative care for depressive disorder in the occupational health setting: design of a randomised controlled trial and cost-effectiveness study. BMC Health Serv Res. 2008;8:99.2. Bouckenooghe D, Devos G, Van Den BH. Organizational change questionnaire-Climate of change, process, and readiness: Development o fa new instrument. The J Psychol. 2009;143(6):559-599. 2. Gamberale F. Perception of effort in manual materials handling. Scand J Work Environ Health 1990;16(suppl 1):59-66 3. Fub I, Nubling M, Hasselhorn HM, Schwappach M, Rieger M. Working conditions and work-family conflict in German hospital physicians: psychological and organisational predictors and consequences. BMC Public Health [on line]2008; 8:353 [Consultado 8 sep 2013]. Disponible en: http://www. biomedcentral.com/1471-2458/8/353%20?iframe=true&width=100%&height=100% Ejemplo cita de libros: 1. Tagiuri R, Litwin GH. Organizational climate: explorations of a concept. Boston: Harvard University; 1968. 2. Schaufeli W, Buunk, B. Burnout: An overview of 25 years of research and theorizing. En: Schabracq M, Winnubst J, Cooper C, editores, The Handbook of Work and Health Psychology. Chichester: John Wiley & Sons; 2002. p. 383-425. Las tesis doctorales no publicadas se pueden citar (por favor indicar departamento o facultad, institución universitaria y grado académico) . No se permite ninguna otra cita de trabajo que no haya sido publicado, incluyendo presentaciones en conferencias o seminarios. Para otros tipos de publicaciones, aténgase a los ejemplos dados en las ICMJE Recommendations (http://www.icmje.org/). Tablas Presente cada Tabla en páginas aparte, en un archivo Word adjunto. Separe sus celdas con doble espacio (1,5 líneas). Las tablas deben estar enumeradas y contar con el título correspondiente. Las tablas deben ser citadas en el texto en orden correlativo, sin duplicar la información redactada en los párrafos. El título de la tabla, junto con las notas o comentarios al pie, debe ser explicativos y enunciarse de forma clara. Debe señalarse la ubicación de la tabla en el interior del manuscrito. En lo que respecta a su formato, sobre cada columna coloque un encabezamiento corto o abreviado. Separe con líneas horizontales solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos generales. Las columnas de datos deben separarse por espacios y NO por líneas verticales. No utilice formatos Pdf ni Excel. Explique al pie de las Tablas y Figuras el significado de todas las abreviaturas utilizadas. Los autores deben obtener los permisos correspondientes si desean utilizar las tablas de otras fuentes bibliográficas, y y citar su procedencia en una nota al pie de la tabla. Figuras (imágenes) Denomine “Figura” a toda ilustración que no sea Tabla (Ejs: gráficos, radiografías, electrocardiogramas, ecografías, etc.). Cite cada Figura en el texto, en orden consecutivo. Las figuras deben estar numeradas e incluir una leyenda explicativa al pie. Evite abarrotar las figuras con texto explicativo, ya que es mejor incorporar una descripción sucinta y clara. Todas las figuras deben ser mencionadas en el texto y se debe indicar su ubicación deseada en el manuscrito. Si el artículo incluye casos clínicos, las fotografías de los respectivos pacientes deben cubrir su rostro para proteger su anonimato: cubrir solamente los ojos es insuficiente Si una Figura reproduce material ya publicado, indique su fuente de origen y obtenga permiso escrito del autor y del editor original para reproducirla en su trabajo. Las figuras en color se pueden reproducir sólo si los autores son capaces de cubrir los costos correspondientes. Análisis estadísticos Los métodos de análisis estadísticos deben ser descritos en un lenguaje que sea comprensible para todo lector de la revista. Se debe dar énfasis a ladescripción del diseño de investigación,de los objetivos del estudio, y de los procedimientos estadísticos utilizados, para así dar cuenta que éstos fueron los apropiados para analizar e interpretar las hipótesis correctamente. Los análisis estadísticos se deben planificar antes de la recolección de datos; se deben justificar todos los análisis post hoc realizados. El valor de los estadísticos utilizados debe indicar claramente (por ejemplo, t, F) , así como sus niveles de significación, con el fin de comprender totalmente las interpretaciones de los autores. Las tendencias estadísticas no deben ser reportadas, a menos que sean apoyadas por estadísticos especialmente diseñados para analizar Se recomienda el uso de porcentajes para informar los resultados de las muestras pequeñas, ya que esto facilita la comparación entre grupos. Los autores pueden incluir estimaciones de la potencia estadística de los resultados cuando sea apropiado. Sin embargo, para reportar una diferencia estadísticamente significativa es en general insuficiente, y se recomienda añadir explicaciones acerca de la magnitud y dirección del cambio. Ensayos clínicos aleatorios La revista C&T recomienda a los autores utilizar los lineamientos de la iniciativa Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT: http://www.consort-statement.org/), en relación con el diseño y el reporte de ensayos clínicos aleatorios y controlados. Es de particular importancia incluir un diagrama de flujo que ilustre las diferentes etapas por las que transcurren los participantes del estudio. Investigación cualitativa La revista está abierta a la presentación de reportes de investigación cualitativa. Dichos manuscritos en términos de diseño, procedimientos y presentación del reporte, el cual debe contar con la calidad suficiente para justificar su inclusión en la revista. El editor reconoce que el término “investigación cualitativa “ abarca diversos métodos respaldados por varios marcos epistemológicos o teóricos. En consecuencia, los manuscritos serán evaluados según el marco teóricoepistemológico seleccionado para la investigación, la coherencia interna del documentoy su cumplimiento de los mínimos criterios de calidad determinados por esta metodología. Por consiguiente, se evaluarán los siguientes puntos : • Se deben explicitar el marco teórico-epistemológico y aplicar de forma coherente • El objetivo de la investigación se debe articular claramente, contextualizando y justificando su relevancia por medio de citas bibliográficas • El abordaje metodológico debe coincidir con el propósito de la investigación y justificar su implementación. • Los métodos de selección de participantes, de recolección y análisis de datos deben explicitarte y ser congruentes con la metodología. • Los procesos analíticos e interpretativos se deben describir detalladamente • Es perentorio que los resultados representan la profundidad y la amplitud de los datos • Las conclusiones e interpretaciones deben apoyarse en datos • Los resultados deben presentar de una manera que sea consistente con la metodología, procedimientos y objetivos de la investigación. • Los autores deben ser particularmente cautelosos acerca de las afirmaciones y conclusiones derivadas de su estudio. • Los hallazgos deben ser analizados a la luz de la teoría previamente postulada e incluyendo reflexiones de los propios autores. Registro de los ensayos clínicos La revista recomienda que todos los ensayos clínicos sean previamente registrados. Más detalles respecto a este procedimiento se puede hallar en http://www.icmje.org/index.html. Si el estudio fue apoyado por financiamiento desde el mundo privado y/o empresarial esto resulta un requisito obligatorio para que el artículo sea considerado para su publicación en la revista. Informes de casos y consentimiento informado Si se describen casos clínicos, se debe obtener el consentimiento informado del o de los(as) participantes y se debe presentar con el manuscrito. El sujeto debe leer el informe antes de su presentación. Si no es posible obtener el consentimiento informado, el informe se podrá publicar sólo si todos los datos que permitan identificar al participante son omitidos. Modificar algunos detalles, como la edad y la procedencia geográfica no es suficiente para asegurar que se mantenga la confidencialidad. Los autores deberán asumir el riesgo de las quejas y eventuales demandas provenientes de las personas con respecto a la difamación y violación de su confidencialidad. En general, C&T sólo publica casos clínicos si los autores pueden asegurar que el reporte es de suma importancia para la comunidad científica y no puede obtenerse mediante otro método. Abreviaturas, unidades y notas al pie Todas las abreviaturas deben escribirse la primera vez que se citan. Se permitirán únicamente abreviaturas reconocidas ampliamente por la comunidad científica. En general, las unidades de medida deben ser utilizadas.. Las unidades no deben utilizar índices, por ejemplo, se debe reportar g/ml, no gml-1 Debe evitarse el uso de notas separadas del texto, ya sean notas al pie o una sección separada al final del documento. Sin embargo, una nota al pie de la primera página se puede incluir para describir información general sobre el artículo. Equipos y software Deben indicarse el número de versión (o fecha de lanzamiento) y el fabricante de cada software utilizado, además de la plataforma informática sobre la que opera (PC , Mac , UNIX , etc ). Versión preliminar Se enviará una versión preliminar del artículo al autor de correspondencia. Las separatas, que se preparan al mismo tiempo que se imprime la revista, deben ordenarse cuando dicha versión se devuelva al Editor. Las separatas pueden enviarse hasta 6 semanas después de la publicación. Derechos de autor Para que el artículo sea finalmente publicado, se exigirá a todos los autores que asignen los derechos de la publicación a la Fundación Científica y Tecnológica ACHS. Usted como autor conservará el derecho a utilizar el manuscrito (siempre y cuando reconozca que el original fue publicado C&T), mientras no se venda o comercialice. Usted es libre de utilizar el artículo con fines educativos dentro de su propia institución, o bien, como base de sus próximas publicaciones o conferencias. Además, Usted conservará el derecho de presentar una copia del manuscrito para presentarlo en una base de datos pública (como PubMed Central ). Sólo los manuscritos revisados por pares serán aceptados para su publicación (no versiones o ediciones anteriores). Si el documento es publicado o difundido por cualquier base de datos pública, se exigirá que contenga el siguiente enunciamiento en primera plana: “Esta es una versión electrónica elaborada por el autor y que fue previamente aceptada para su publicación en la Revista Ciencia y Trabajo. La versión original está disponible en línea en: http://www.cienciaytrabajo.cl/”. Índice A27 A29 A30 Editorial Índice En este número Artículos de Difusión A32 Sección Ehp A39 Una y otra Vez. Influencias Medioambientales Sobre el Cerebro Envejecido Clínica Psicosocial del Trabajo: Una Propuesta de intervención Artículos Originales 131 Huella de la Accidentalidad Laboral: Nuevo Concepto Asociado a la Cadena de Custodia en Manejo Forestal Sustentable Ackerknecht C 137 Reintegro Laboral en Trabajadores con Problemas de Salud Mental: La Perspectiva de los Tratantes Tomicic A, Martínez C, Ansoleaga E, Garrido P, Lucero C, Castillo S, Domínguez C 146 152 Conocimiento y Evaluación Acerca de las Mutuales de Seguridad en Chile Oyanedel J, Sánchez H, Inostroza M, Mella C, Vargas S Clima Organizacional en una Dirección de Administración de Salud Municipal González-Burboa A, Manríquez C, Venegas M 158 Consumo de Alcohol en Trabajadores Españoles del Sector Servicios. Variables Sociodemográficas y Laborales Implicadas Vicente-Herrero M, López A 164 Factores de Riesgo Psicosocial y Burnout en Población Económicamente Activa de Lima, Perú López M, García S, Pando M 170 Prevalência e Fatores Associados à Síndrome de Burnout em Psicólogos Spiendler S, Carlotto M 177 Escala de Satisfacción Laboral a Partir de Factores Socioculturales y Ergoambientales para los Docentes de las Instituciones de Educación Superior en México Escobedo M, Gutiérrez L, Maynez A, Ortega V 185 Relación Entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral en una Pequeña Empresa del Sector Privado Arias W, Arias G 192 Una Experiencia de Intervención Psicosocial en Cultura Positiva de Seguridad en una Empresa Productiva Chilena Lillo H, Jiménez A, Méndez M, Moyano-Díaz E, Palomo G 198 Síntomas Músculo Esqueléticos en Trabajadores Operativos del Área de Mantenimiento de una Empresa Petrolera Ecuatoriana Agila E, Colunga C, González E, Delgado D 206 Estresse Relacionado ao Trabalho em Professores de Educação Básica Pereira E, Teixeira C, Pelegrini A, Meyer C, Andrade R, Lopes A Fundación Científica y Tecnológica