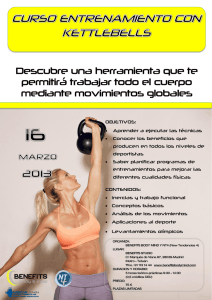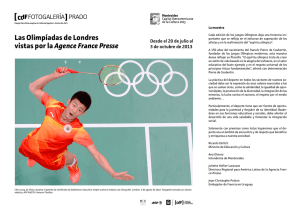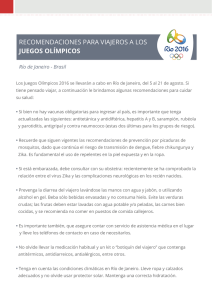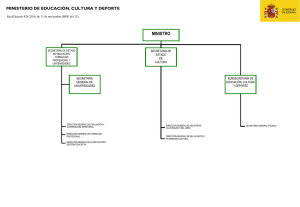Descargar versión completa Cuaderno de las Olimpíadas N1
Anuncio

Cuadernos de las Olimpíadas NÚMERO 1 - 15 de AGOSTO de 2016 Pensar el deporte, pensar la sociedad Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Conselho Latino-americano de Ciências Sociais | Latin American Council of Social Sciences Inauguraciones y despedidas Por supuesto: eso no significa que las inauguraciones sean lo más importante. Se trata de eventos deportivos, al fin y al cabo, de competencias donde todo puede ocurrir, donde el goce pasará por la incerteza de quién se coronará al final de todo el ciclo. Esa incerteza es mayor en los Olímpicos, porque las disciplinas se multiplican por decenas: aunque, al final de todo el ciclo, el resultado será previsiblemente el mismo, la avalancha de medallas doradas para los Estados Unidos, el segundo lugar chino y un pelotón apretado detrás de ellos. En estos casos uno extraña los buenos viejos tiempos de la Guerra Fría, que le agregaban pimienta geopolítica e ideológica al deporte. En cambio, las Copas del Mundo son aburridas competencias donde los países latinoamericanos amenazan con brillantes * Doctor en Sociología por la University of Brighton, Inglaterra. Profesor Titular de Cultura Popular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en la que dirigió su Doctorado entre 2004 y 2010, e Investigador Principal del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas). www.clacso.org NÚMERO 1 | AGOSTO de 2016 D e entre todas las cosas fascinantes que tienen los grandes megaeventos deportivos, las que nunca me pierdo son las inauguraciones. Por supuesto, hablo de los Juegos Olímpicos y de las Copas del Mundo: los eventos continentales (Panamericanos, Copas América, Eurocopas, Copas de África) suelen no darles tanta importancia a las ceremonias de apertura. Las inauguraciones de los megaeventos son siempre puestas en escena de lo que una sociedad imagina sobre sí misma, y muy especialmente de cómo una sociedad desea ser vista por el resto de las sociedades; pero en los casos de los torneos continentales, la expectativa sobre el evento es menor, porque también se sabe que la audiencia es menor, que los efectos de esa auto-representación serán de poca importancia en términos de audiencias globales. O siquiera continentales: nadie vio la inauguración de los Juegos Panamericanos de Guadalajara. 1 Pablo Alabarces* desempeños que se frustran en cuartos de final o semifinales, para que finalmente gane Alemania. (De acuerdo: eso no ocurre siempre. Pero en definitiva el fútbol siempre se las arregla para hacer de cada Copa un evento inolvidable… para los cuatro equipos que juegan semifinales). Suena a espectador desapasionado decir que lo que más me interesa de estos megaeventos sean las inauguraciones, justamente allí donde nada incierto ocurre. Suena, incluso, a versión de sociólogo. Perdonen entonces: como espectador, lo más interesante sigue estando en los estadios, las piscinas, los courts, las pistas. En estas épocas, por ejemplo, desde un mes antes de los Juegos, comienzo a leer con más atención por dónde ha quedado el récord de los 100 metros, para saber qué velocidad debo esperar el día de la final: soy, y con esto confieso la edad, de una época en la que no se habían superado los 10 segundos. Desde la medalla dorada del básquet argentino en 2004, creo sinceramente que los Estados Unidos no son más invencibles –y quisiera que pierdan todos los partidos. Quiero ver a Nadal y Federer jugando por el oro, aunque no me niego a que lo pelee Del Potro. Quiero ver al vóley brasileño, ese deporte hermoso que cuando juega Brasil se vuelve fascinante. Ya no me interesa el fútbol olímpico, porque después del equipo argentino de Bielsa en 2004 todo me parece mediocre. Tengo un extraño deleite cuando veo nado: me encanta ver el momento en que los y las nadadores giran al final de la piscina –he visto peores perversiones. Odio la equitación, el tiro en todas sus formas. Me intriga la garrocha; prefiero el salto triple; me aburre el maratón. Y, claro, envidio a los periodistas deportivos que cubren los Juegos en el lugar –me dan lástima los que se quedan en los estudios y relatan todo por televisión. Y las Copas del Mundo: tengo varios problemas con ellas. El primero es culpa de la sociología: mi tesis de doctorado fue justamente sobre fútbol y nacionalismo. Entonces, cuando llega la Copa comienza la demanda periodística: “Doctor, ¿qué nos puede decir sobre el tobillo de Tévez?”. “¿Es cierto que los jugadores africanos corren más porque tienen mucha hambre?”. El segundo problema es culpa de las publicidades: un mes antes comienza la temporada narcisista argentina, y todas las publicidades se dedican a explicar por qué los hinchas argentinos son los más apasionados del mundo, por qué los defensores argentinos son los más pacíficos del mundo, por qué los delanteros argentinos son los más habilidosos del mundo, y por qué el mundo conspira permanentemente para que los equipos argentinos no sean los mejores del mundo. En fin, una temporada espantosa. Y en tercer lugar, como dije: porque siempre gana Alemania. Y es de suponer que en 2018 ocurrirá lo mismo. Entonces, veo las inauguraciones. Cuadernos del Mundial - Brasil 2014 | CLACSO Como dije: cuando un país o ciudad inaugura un megaevento, quiere hacer una gigantesca puesta en escena de lo que ese país o ciudad, lo que esa comunidad imagina sobre sí misma, y de lo que quiere indicarle a la audiencia como auto-imagen. Y la audiencia, claro, son miles de millones de personas: es decir, todo el resto del mundo. Todavía no tengo demasiado pensado qué distancia hay entre la ciudad y el país: en las Copas del Mundo, la representación es obviamente nacional, pero en los Juegos, en los que el organizador es una ciudad, la cuestión puede complicarse: ¿puede presentar una ciudad una auto-imagen que sea contradictoria o disruptiva con la imagen nacional? En la mayoría de los casos que conozco y recuerdo, la ciudad en cuestión es la capital o la ciudad más importante (Beijing, Londres, Sidney, Atenas, Moscú); en otros, contados, la ciudad es representativa de, al menos, un estereotipo nacional que la ciudad no contradice –o, por el contrario, convalida: es el caso de Atlanta, que puso en escena todos los lugares comunes del norteamericanismo. Debería volver a ver la inauguración de Barcelona en 1992, no la recuerdo, en esa época no me detenía a pensar estas cosas; aunque eran tiempos de españolismo y los independentismos catalanes o regionales estaban bien guardados. Esta idea de la auto-representación no es mía, no soy original: ya ha sido trabajada, especialmente por el español Miquel de Moragas Spa, que creó el Centro de Estudios Olímpicos en Barcelona justamente a partir de 1992, consciente de que los megaeventos son antes que nada fenómenos de comunicación. Pero además, ya estaba en las primeras ideas de los que comenzaron a analizar los fenómenos deportivos desde la antropología: en 1982, cuando el brasileño Roberto Da Matta organiza el primer gran libro de la antropología del deporte latinoamericano, O Universo do futebol. En esos trabajos, la categoría de ritual es decisiva: los deportes son enormes rituales –y entonces, los megaeventos son enormes rituales de masas para audiencias masivas– donde las sociedades se auto-representan. Para sí y para los otros. En ese viejo libro, treinta años atrás, Arno Vogel analizaba las Copas del Mundo de 1950 y de 1970 para pensar, a través de los rituales del funeral y del carnaval –respectivamente, claro–, qué pensaba el Brasil de sí mismo. Leí a Vogel allá por 1994. Desde entonces, comencé a mirar con más atención las inauguraciones. Hace cinco años, cuando escribí una primera versión de este texto, mucho antes de que Río 2016 se transformara en realidad, imaginaba que, en ese mismo momento, en alguna oscura oficina de Brasilia o Rio, algún grupo de publicistas estaba comenzando a tomar notas y discutir ideas sobre las inauguraciones de la Copa y los Juegos. Todo esto que he narrado no era novedad para ellos y ellas: más aún, tenían en sus computadoras las inauguraciones de todos los megaeventos desde Italia para aquí –y no antes, porque sólo desde Italia 1990 y los Tres Tenores y la parafernalia del espectáculo italiano que las inauguraciones son espectáculos televisivos globales. Y entonces, los vieron y tomaron notas y copiaron ideas y supieron que su trabajo sería visto, simplemente, por algunos miles de millones de personas en todo el mundo, simultáneamente. Sabían que no podían ser demasiado carnavalescos, pero no podían evitar la tentación de la escola y el samba; sabían que no podían ser demasiado tropicalistas, pero los seducía una garota, sólo una, al menos. Brasil 2014 narró finalmente a Sao Paulo, en Sao Paulo; Rio 2016 narró a Brasil, en Río. La Copa del Mundo privilegió su pertenencia a un género musical (el pop global) y un género del espectáculo (el megaevento); los Olímpicos privilegiaron su inscripción en un ritual que pusiera en escena la clave de todos los Olímpicos: “esta sociedad –brasileña– es así y les da la bienvenida”. Con desgarramientos y fisuras, con contradicciones y dolores, que son la mejor muestra de la potencia simbólica de una sociedad. Por eso, ahora debe comenzar la hora de los análisis –para eso están también estos Cuadernos Olímpicos– y la de las despedidas. Es decir, Fora Temer. Río, violencia for export * Nicolás Cabrera** J unio del 2016. Con granadas caseras y fusiles automáticos, unas veinte personas irrumpen en la madrugada dominical del Hospital Municipal Souza Aguiar, en el centro de la ciudad de Río de Janeiro. Sus movimientos son sorpresivos, efectivos y letales. Disparan por los pasillos, matan a un guardia, hieren a un enfermero y rescatan a Nicolás Labre Pereira de Jesús. “Fat Family”, como todos lo conocen, los esperaba acostado en una camilla. La respuesta es inmediata. Un megaoperativo invade cincuenta favelas. Deja ocho muertos en menos de tres días. “Todos criminales”, dicen las fuentes policiales ante los vecinos. El principal escenario de la cacería es la zona norte y oeste de la ciudad. *** Miles de cariocas rodean a la llama olímpica que, de mano en mano, llega desde Grecia. No le sacan fotos ni la aplauden. Piden vivir en la “Río de Babel” que el diario O Globo retrató en su editorial de los días previos a la inauguración de los Juegos. En una ciudad que cambia a pasos virulentos y donde hasta los propios cariocas se sienten extraños, la vida cotidiana transcurre entre un agrio asombro de lo que es y una resignada “saudade” de lo que fue. Porque Río de Janeiro se vuelve cada día más excluyente, violenta y elitista. La cifra de familias erradicadas violentamente de sus hogares entre 2009 y 2015 llega a 22.509. Eso dice el informe del Comité Popular Rio Copa e Olimpíadas 2015. Se trata de 77.206 personas de las llamadas “comunidades”, de las favelas. Se lee, se * Este artículo fue publicado originalmente en revista Anfibia, Buenos Aires, agosto 2016: http://www.revistaanfibia.com/ensayo/ violencia-for-export/ ** Sociólogo, graduado en la Universidad Nacional de Villa María, y cursa el Doctorado en Antropología en la Universidad Nacional de Córdoba con una Beca doctoral del CONICET. Se encuentra realizando una estadía en el Departamento de Antropología de la Universidade Federal Fluminense. La “Favela do Sambódromo” ha desaparecido. Las sesenta familias que la habitaban desde hacía 15 años el predio fueron trasladadas a Campo Grande, a 60 kilómetros. El sambódromo debía alargarse para facilitar el camino a la gloria de los maratonistas del mundo. “Cuando llega el Estado y te dice que tenés que salir, es un golpe. Un golpe muy grande”, dice Maycom Brum, uno de los tantos vecinos de la favela. Para una persona que vive en un barrio que no estorba el nuevo diseño urbano o para cualquiera que resistió estoicamente a una erradicación, el panorama es casi igual de sombrío. Solo basta querer comprar una casa, pagar un alquiler, tomarse el colectivo o ir al supermercado. Río de Janeiro es hoy la ciudad con el costo de vida más alto de Brasil. En los últimos cinco años, el precio del metro cuadrado que menos subió tuvo un aumento del 29,4%. Peor suerte corrieron los alquileres. Hoy, los inmuebles cariocas son los más caros de toda América Latina. El transporte, con obras inconclusas por toda la ciudad, ya aumentó dos veces en lo que va del 2016. Vinicius, un taxista, enumera sus gastos diarios mientras maneja. “En Río faltan muchas cosas, pero hay una que siempre está sobrando: el mes”. La situación económica y política de los gobiernos involucrados tampoco invita al optimismo. El Estado de Río de Janeiro está literalmente fundido y el gobierno federal está usurpado por una alianza golpista que parece ir improvisando un proyecto de país sobre una premisa básica: restaurar a partir de la revancha. *** Pero lo más disruptivo al mito narrativo de la “cidade maravilhosa” del spot y al proyecto modernizador es la frecuencia con la que se asesina en Río de Janeiro. Entre 1980 y 2010 cerca de 250 mil personas fueron muertas violentamente solo en este Estado. Ni el más ingenuo de los optimistas pensaría que en estos últimos seis años la cifra disminuyó sustancialmente. Como dice el sociólogo Michel Misse, se trata de “cifras de guerra”, aunque en Río de Janeiro no haya ninguna. En su intento por competir en el mercado global de los megaeventos, el Estado de Río quiso tomar cartas en este asunto y llevó adelante un proceso de higienización social que avanzó a “dos manos”: la “mano invisible” del mercado y la “dura” del sistema penal. Y si de represión letal se habla, un actor resulta ineludible: la policía. Hay dos verdades irrefutables en Río de Janeiro. Una es su suntuosa naturaleza que dibuja paisajes sencillamente irrepetibles. La otra, menos feliz: la policía está muy lejos de funcionar dentro de lo deseable. El gran problema de las fuerzas de seguridad cariocas –en la que se depositaron las esperanzas de la “pacificación”– es 3 El spot de 2009 integra el agresivo intento de “modernizar” la ciudad a partir de una vertiginosa metamorfosis útil para seducir a un capital global que encontró en los megaeventos cariocas –Juegos Panamericanos 2007, Río + 20 2009, Jornada mundial de la juventud 2013, Copa del mundo FIFA 2014 y Juegos Olímpicos y Paraolímpicos 2016 – una fuente de negocios excluyentes. La crónica policial desnuda la realidad violenta y desigual. En el lejano 2009 se podía imaginar que esa violencia era controlable o, al menos, factible de ser escondida. Sobre esa intención, Río de Janeiro fue creando y recreando un cuento que le permitió llegar a la cima del competitivo mercado global de las nuevas ciudades-mercancías con los Juegos Olímpicos. escucha y se sabe: el derecho a la ciudad es selectivo. El avance de la frontera inmobiliaria, la especulación financiera, la industria turística, los negociados estatales/privados por la obra pública y el rediseño del transporte, todas maquinarias que motorizan los megaeventos, exigen un reacomodamiento de las personas. NÚMERO 1 | AGOSTO de 2016 Octubre de 2009. Un viejo pescador de manos curtidas y piel bronce arregla la red con la que se gana la vida. Deja traslucir una sonrisa y comienza a cantar “cidade maravilhosa…”. Una joven vestida de blanco inmaculado baila y ríe en Copacabana mientras continua la estrofa “cheia de encantos mil…”. Un hombre blanco percute una cajita de fósforos y completa la canción “Cidade maravilhosa, coração do meu …”. Lo mira un barrendero negro que desiste de limpiar la calle ya pulcra para enredarse y desenredarse con un soberbio paso de samba. Alegría carnavalesca, democracia racial y convivencia pacífica son parte del canto de sirena con el que spot oficial del “Comité Institucional de los Juegos Olímpicos Río 2016” intentaba cautivar a los inversores globales para sucumbir ante el irresistible encanto de Río de Janeiro. de los espacios públicos; también están los estudiantes de secundario que llevan a cabo una histórica lucha con más de 70 escuelas tomadas en reclamo de una reforma educativa y presupuestaria. Sin contar a una formidable cantidad de artistas que pululan en recovecos perdidos de la ciudad haciendo escuchar su voz. La ocupación del que fue el Ministerio de Cultura de Río de Janeiro, que duró más de 60 días, fue un símbolo de la más rica convergencia entre arte, cultura y política. Allí se hermanaron desde Caetano Veloso, Seu Jorge o Chico Buarque hasta jóvenes artistas que tenían –y tienen– mucho para decir y mostrar. *** que además de ser corrupta, mata. Y mucho. La punta de lanza fue un proyecto relativamente novedoso: las UPPs (Unidades de Policía Pacificadora), creadas en 2008 por un programa de la Secretaria Estadual de Seguridad. Su aparente objetivo era retomar el control de los territorios definidos como “peligrosos” y restaurar un régimen de ocupación permanente por una Policía Militar de rostro servicial y amigable. Una “pacificación” violenta seguida de una “paz” armada. Los “blancos” de las UPPs, que ya se contabilizan en 20 favelas, fueron estratégicamente seleccionadas para formar un cinturón de seguridad que permita blindar la ejecución de los grandes proyectos urbanísticos para los megaeventos. Como “beneficio adicional”, el sistema ofrecía garantías de seguridad para los bienes y las personas que circulan por las zonas a revalorizar. *** Durante los primeros años, las UPP lograron bajar algunos índices de violencia. Pero el índice de gatillo fácil se mantuvo alto. Informes como el de Amnistía Internacional, de la ONG Human Rights Watch (HRW) o de universidades públicas de Río de Janeiro lo confirman. En la última década, 8.000 personas murieron en manos de la policía: después de descender entre 2007 y 2013, las cifras vienen aumentando desde 2014. Cuadernos de las Olimpíadas | CLACSO Las voces que defienden estas políticas de seguridad argumentan que la Policía está ejerciendo su legítimo derecho de defensa, pero las estadísticas de 2015 dicen que por cada policía muerto en servicio en Río, el cuerpo policial mató a 24 personas. Si el derecho a la ciudad es selectivo, también lo es el de vivir. No todos tienen las mismas posibilidades de encontrarse con una bala policial. En 2015, tres cuartas partes de las víctimas eran hombres negros, en su enorme mayoría vecinos de las favelas. Hombres, negros y pobres. “Debo matar, debo matar… y destruir, y destruir…Destrucción!”, corean media centena de policías militares del BOPE (Batallón de Operaciones Policiales Especiales) mientras desfilan por las calles del barrio Santa Teresa. Con camiones blindados y una calavera como estandarte, sombras armadas se esparcen por todo un vecindario que sigilosamente espía para confirmar sus peores temores. La violencia ni empieza ni termina en los cuarteles policiales. El poder judicial recuerda a la distópica burocracia de Terry Gilliam, que deja a las claras que el título de la película “Brazil” no es mera coincidencia. La impunidad policial va de la mano de la judicial. En el 94% de los casos de gatillo fácil, el policía acusado fue absuelto. Y también es apoyado por un sector de la sociedad. En las calles, los bares, las plazas, las playas, la radio o la televisión brasilera, muchos cariocas se hacen eco de la frase que dice “el mejor criminal es el criminal muerto”. Es en esa misma sociedad donde también brotan innumerables gestos de resistencia. Si algo sobra en Río de Janeiro es el movimiento. Hay organizaciones de familiares como las “Mães de Manguinhos”, que denuncian a voz ronca los asesinatos policiales en la comunidades; movimientos sociales como “Povo Sem Medo”, “Se a cidade fosse nossa?”, “MTST” o el “Comité Popular Río Copa e Olimpiadas” que discuten creativamente que tienen y que desean Río está lejos de haber logrado su imagen publicitaria de ciudad moderna, segura y pacificada. Si bien ese intento “modernizador” tuvo una arremetida contundente en muchos aspectos, sus logros oscilan entre la decepción y el fracaso para los diagnósticos de sus propios gurúes. Es un proceso que quedó, como tantas cosas en esta ciudad, a mitad de camino. Pero su estado trunco no parece haber herido gravemente la imagen de joya codiciada por el capitalismo global contemporáneo. Los inversores extranjeros continúan buscando lograr ganancias en eventos; el migrante interno sigue llegando del norte y nordeste; extranjeros –refugiados africanos, europeos new age o académicos críticos latinoamericanos– arriban día tras día para improvisar proyectos de vida en una ciudad que los obnubila. El turismo mundial mantiene a Río como la ciudad más visitada de América Latina. Si el proyecto “modernizador”, anhelado tanto por el capital global como por las elites brasileras, fue incompleto, ¿por qué Río de Janeiro parece ser hoy más que nunca la meca latinoamericana para el capital global? ¿Dónde está el encanto de la “cidade maravilhosa” versión 2.1? Una posible respuesta sería pensar que Río ha sabido actualizar exitosamente su tradicional “mito de maravillosa” en sintonía con la metamorfosis que viene sufriendo. Ha mantenido magnéticas imágenes de la histórica alegría carnavalesca, la majestuosidad de su naturaleza o el irreprimible hedonismo de sus cuerpos. Pero lo más interesante parece ser lo que ha incorporado. En su versión siglo XXI incluyó aquello que no puede disimular: la violencia, la desigualdad, el narcotráfico, la ineficacia, la corrupción. Ese “excedente” socialmente “indeseable” es parte ya de lo narrativamente exportable en tanto experiencias exóticas, auténticas y autóctonas. En un capitalismo que desplazó el motor de su sinergia de los bienes y servicios a las experiencias, Río sigue siendo inimitable. Promete vivencias inagotables, intensas y extravagantes. Río espectacularizó lo escurridizo, lo irreprimible, lo indomesticable. Estetizó y estilizó sus desventuras. Los “detrás de bastidores” pasaron a ser la escenografía principal, montando una sociedad del espectáculo en la que millones vienen a buscar lo que saben que van a encontrar. El ejemplo cruza el cine con el turismo. Dos de las películas más taquilleras en lo que va de siglo XXI en Brasil y con mejor recepción en el extranjero son “Ciudad de dios” (2002) y “Tropa de Elite 2: el enemigo ahora es otro” (2010). Ambas comparten una estética realista cuya principal virtud es montar un creíble y verídico “reflejo” de ese “otro” Río. Un espectáculo narrativo de lo aparentemente abyecto. La lógica no es patrimonio exclusivo de la “ficción”. Desde hace algunos años, y como consecuencia directa de la “pacificación” de las UPP, en varias favelas de la zona sur nació un nuevo emprendimiento turístico: “las favelas experiences” o “favela tour”. Tal como su nombre lo indica se trata de recorridos guiados por algunas de las comunidades “exitosamente pacificadas”. Su síntesis es la foto de David Beckham comprando una “modesta” casa en la favela de Vidigal. Fue en esta dinámica de lo impredecible que Río de Janeiro mostró su famosa creatividad, flexibilidad e improvisación, “acho um jeitinho” y actualizó su aura de “cidade maravilhosa”. Las obras se apresuran. El ejército se despliega. Las alarmas antiterroristas se encienden. Los deportistas precalientan. Los revendedores hacen números. La llama está por arder y la apoteosis de Río se ve en el horizonte. Probablemente los Juegos Olímpicos sean un “éxito” para sus organizadores y sus voceros vernáculos y foráneos. Más de un carioca pensará lo mismo. Pero también habrá movilizaciones, protestas y conflicto, eso imposible de disimular, aun con un gobierno golpista que no titubea en desenvainar la espada. En esas contradicciones, Río de Janeiro se trasviste, se narra, se fantasea, como cada año, cada mes, cada día, como un carnaval sin tiempo, que en su misma belleza inconmensurable contiene su fatídica maldición. Sin el oro y sin la plata: Copa y Juegos en clave política David Quitián* ¿A dónde quiero llegar con esto? A que el frenesí de la cotidianidad puede inducirnos una sensación de grandes cambios, de transformaciones, que realmente no lo son: Brasil es como su carnaval, una nación cíclica que se dispara en efervescencias episódicas y vuelve a la calma relativa del día a día. Eso no significa que no haya riqueza en sus manifestaciones culturales (quizá las más potente de la región) y que en política tenga hoy por hoy el proceso más candente de América Latina. * Sociólogo y Magister en Antropología, Universidad Nacional de Colombia. Profesor de Sociología, Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD. Candidato a doctor en antropología por la Universidad Federal Fluminense (bolsista de CAPES- Brasil). Sin embargo, pese a esa advertencia, no se puede negar que en los últimos años hubo acontecimientos que podrían escapar al mordaz juicio de “lo mismo de siempre”: Lula da Silva, un tornero, llegó al poder, modificó el libreto de sus antecesores produciendo indicadores sociales fantásticos, inscribiendo su gobierno en la tendencia hacia la izquierda de América Latina en la que desempeñó un papel de liderazgo ampliado a esferas extracontinentales: los acuerdos de cooperación con Timor Oriental y las naciones africanas de habla portuguesa –amén del inédito acento sudamericano- evidenciaron una agenda que rompió la monotonía binacional con Argentina y resquebrajó el esquema pro estadounidense y europeo de relaciones internacionales. El Gobierno de Lula supo mixturar la fortaleza macroeconómica con la mejora del bienestar social, acrecentó su popularidad –como si su carisma no bastara- y vivió la feliz refrendación con la elección de su heredera política: Dilma Rousseff. En esos tiempos de bonanza política y fortaleza del Real, se propuso realizar dos eventos que, dadas sus características, solo podían ser codiciados por países con la condición de solvencia que tenía Brasil. El PT y los megaeventos Brasil concursó y ganó los dos mayores eventos de la contemporaneidad. La elección fue una especie de premio a su desarrollo en los términos del Banco Mundial, sin con ello desconocer los logros sociales del binomio Lula y Dilma. Esa fue la cereza sobre el pastel, que coronaba la afortunada fusión de lo macro con lo microeconómico. Propuesta que hacía tambalear la creencia de que abrir 5 Sin embargo, ese vértigo de hechos y su –digámoslo así“fuerza dramática” no necesariamente implica cambios sucesivos: esa impresión es la misma que ya viví en mi país, Colombia, que todos los días generaba titulares en la prensa internacional, pero en el que “no pasaba nada” y recién ahora- luego de 50 años- por fin verá algo verdaderamente importante: se firmará la paz con la guerrilla de las FARC suscitando modificaciones estructurales en nuestra sociedad. El efecto Lula NÚMERO 1 | AGOSTO de 2016 H ace cuatro años vivo en Brasil, en Niterói, ciudad conurbada con Rio de Janeiro. En ese periodo el país tuvo elecciones presidenciales, un mundial de fútbol, un proceso de destitución de la presidenta y los Juegos Olímpicos en curso. Claro, pasaron muchas cosas más, muchísimas, porque –esa es la primera conclusión- en Brasil la intensidad de la vida es directamente proporcional a su tamaño geográfico y demográfico. Como extranjero residente pude experimentar aquello de “o maior do mundo”. universidades públicas y vigorizar el sistema de subsidios y becas, por poner apenas un ejemplo, no era compatible con la inflación y el desempleo de un digito ni con el crecimiento económico. Sin embargo, la apuesta debe leerse en clave de política internacional: no sólo fue la candidatura ganada por Brasil, fue también la presentación exitosa de un gobierno de izquierda (sin los señalamientos hechos a la Unión Soviética y China en los Olímpicos de 1980 y 2008). Fue el triunfo en “grandes ligas” de un gobierno latinoamericano que se atrevía no apenas a realizar uno sino los dos eventos, en un lapso de dos años y con agregados notorios: en el 2014 se ampliaron de 10 a 12 las ciudades sede de la Copa. La elección de Brasil para ser sede del Mundial 2014 y de Rio de Janeiro de los Olímpicos de 2016 tenía también un mensaje interno: la izquierda en general y el Partido de los Trabajadores en particular (PT) demostraban que su estrategia no sólo era asunto biopolítico: se anotaban también un triunfo anhelado por la derecha, ser reconocidos por todos los organismos multilaterales –especialmente los económicos- como actores destacados y en algunos casos como pares en la élite del gobierno mundial. Pero ningún romance dura para siempre: de ser portada de la Revista Time y ser nombrado uno de los políticos más influyentes del planeta, hoy Lula es investigado por la justicia y su copartidaria, la presidente Dilma, apartada del cargo con pocas posibilidades de volver. ¿Qué ocurrió para esa debacle? Varias cosas, y entre ellas los dos megaeventos deportivos jugaron un papel destacado. Los coletazos del Mundial El primer campanazo de alerta ocurrió en los días previos a la Copa del Mundo: ¿recuerdan los millones de protestantes manifestándose? Es interesante apreciar las diferencias entre esas multitudinarias marchas y las recientes que buscaban la salida de Dilma o su permanencia: las primeras, en el marco de la Copa de las Confederaciones, no reconocían ningún liderazgo, tenían un amplísimo pliego reivindicatorio (inclusión para minorías, más y mejor salud y educación, etc.) y contaban con la presencia afrobrasilera; mientras que las protestas del último tiempo, especialmente las pro-salida de Dilma, tuvieron un marcado acento de coalición partidista de derecha y no tenían negros. Otro elemento no menor es el pretexto de esas manifestaciones: el fútbol que, a la inversa de ser el “opio del pueblo” –la vieja acusación que se le endilga por parte de cierta aristocracia intelectual–, fue un operador del descontento. Los excesos de la FIFA desataron la indignación popular, especialmente por la arrogancia de Jerome Valcke (entonces secretario ejecutivo, hoy salpicado por escándalos de corrupción) que llegó al cinismo de confesar que “menos democracia favorece la Copa”. Cuadernos de las Olimpíadas | CLACSO Una conclusión que merece mayores desarrollos es que el éxito relativo de los gobiernos de Lula y Dilma produjeron la posibilidad de esas manifestaciones: basta ver cómo el grueso de quienes protestaban eran de clase media (la misma que engrosó Lula sacando gente de la pobreza), con presencia masiva de población afro (grupo particularmente beneficiado por las políticas del gobierno del PT) y activismo movilizador del estamento académico que, según sus propios testimonios, nunca antes tuvieron un momento tan feliz en materia de financiación e infraestructura como en los tiempos de Lula. Exacerbada expresión popular que puso de acuerdo a la élite política que, pese a sus diferencias, legisló en tiempo récord ajustes a la tarifa de transporte (el detonante) y destinación exclusiva de beneficios petroleros a la salud y educación. En síntesis: en las protestas de 2013 hubo dos conquistas nacionales y una internacional nada despreciable, consistente en que la FIFA tendrá que pensarlo dos veces antes de seleccionar una sede distinta a la veintena de naciones que no sufren las contingencias económicas ni políticas (o son potencias y/o son regímenes totalitarios) que dificultan, como decía Valcke, el leonino modelo de negocio de los jerarcas de Zúrich. No es de extrañar que haya sido Brasil, el “país del fútbol”, caldo de cultivo para esa posible mudanza. De ser así, Brasil 1 FIFA 0. Marcador distinto al 7 a 1 que remite al escenario actual de golpe a la democracia ¿Cuál es la relación? Para nadie es un secreto que la Copa fue politizada al punto que varias sedes (como Sao Paulo, bastión del partido líder del impeachment, el PSDB1) retrasaron las obras para enturbiar esa imagen positiva ganada en la elección. Pero la estruendosa caída ante Alemania, leída por varios colegas como vergüenza, distinta de la tragedia del Macaranazo, no pudo ser capitalizada por petistas (del PT) ni por oposicionistas: la Copa salió tan bien en lo organizativo y económico que dejó sin argumentos a la oposición y el oprobioso desempeño deportivo eliminó cualquier propaganda oficial. Con ese antecedente llegan los Juegos Olímpicos que replicaron las protestas del Mundial, aunque en menor escala y con un espectro más focal, circunscrito a Rio de Janeiro. Protestas que comprobaron sus demandas con la declaración oficial de quiebra del estado carioca expresado en atrasos en los salarios de empleados públicos y de las mesadas a los pensionados y en el cierre de hospitales, escuelas y universidades. Todo –o casi todo– por culpa de los Juegos, que son calificados por sectores sociales como Juegos de la exclusión (incluidas las 100 familias desplazadas por la construcción de arenas y equipamientos olímpicos). De ahí las tentativas de apagar la antorcha antes de su llegada al Maracaná. Juegos que no se necesitaban para incrementar el orgullo de los cariocas por su ciudad: Rio tiene elementos de sobra para alentar la vanidad de sus habitantes. Olímpicos que prometen unos legados para la ciudad y el país que todavía no se disfrutan y que sólo en el mediano y largo plazo podrán valorarse en ponderación al gasto público y el sacrificio de seis años de incomodidades y traumatismo en la vida de los moradores de la ciudad maravillosa. Juegos que, para concluir con la argumentación de cuño político, se volvieron contra sus proponentes –el gobierno petista– en parte por los vaivenes de la economía internacional (especialmente el desplome del precio del petróleo), por yerros en su administración, por la corrupción en sí misma y por el descrédito público de la gestión –magnificada como “crisis” por el aparato mediático hegemónico afín a la coalición pro-golpe– que minó la gobernabilidad. También, digámoslo claro, por los faraónicos gastos desde tiempos de la Copa. Todo ello conjugó un ambiente propicio para el zarpazo de la oposición, que ahora aprovecha las bambalinas de Rio para completar su obra en Brasilia. 1 Partido da Social Democracia Brasileira. Partido del anterior presidente Fernando Henrique Cardoso y de Aécio Neves (candidato derrotado por Dilma en los últimos comícios). Narrativas digitales en Río 2016 La tecnologización del contexto deportivo Miguel Ángel Lara Hidalgo* N unca antes en su historia el ser humano había tenido en sus manos la posibilidad de informar un fenómeno desde múltiples puntos de vista y desde diversas plataformas. La comunicación sobre ciertos fenómenos políticos, sociales, económicos o deportivos son contados en “tiempo real”, a través de ciento cuarenta caracteres, un video de 20 segundos a través de Snapchat, Vine, Vimeo u otras plataformas rápidas de video que además pueden ser subidas a Youtube, Twitter, Facebook. Estas a su vez alimentan ideas, conceptos, críticas no pensadas, constructivas o llenas de esperanza donde la comunicación se democratiza, ya que millones de personas pueden opinar, graficar, desarrollar memes, o llenar de datos la red en una macro-guerra de opiniones que inundan los contextos. Los Juegos Olímpicos de la XXXI Olimpiada no son la excepción de este vendaval tecnológico aplastante en el contexto del megaevento deportivo. * Profesor de comunicación en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y candidato a Maestro por la misma universidad. Los megaeventos deportivos permiten distinguir una tecnología social previa a su comprensión total. La alfabetización mediática, primero, y la alfabetización digital, después, a través del deporte y sus contextos. La primera comprende la codificación y comprensión de los medios desde un punto de vista vertical; la segunda, en cambio, permite entender desde el deporte ángulos distintos ya que los lenguajes técnicos y tecnológicos se tienen que usar al mismo tiempo, son arborescentes y hay un diálogo más horizontal, porque sociedad y medios pueden entender, al mismo tiempo y de una y mil formas, los entornos del deporte. Entender el deporte, sus reglas, su accionar, su tecnología, su técnica es un tipo de alfabetización que hoy corre a la par con las narrativas digitales; ambas convergen hacía un desarrollo que, ahora sí, convierte al usuario, el mismo que desarrolla narrativas digitales, en un actor-red. El énfasis está en la relación que tiene el deporte entre el conocimiento social y las formas técnicas de construcción de la convivencia en sociedad, que tiene que ver con los procesos de conocimiento en red. Otra podría ser la aplicación de principios científicos al diseño y construcción de formas de asociación y comunidad en grupos organizados. Lo cual implica la creación de formas de asociación, de seguimiento, de contacto, interacción, vínculo, conexión, comunicación y toma de decisiones, 7 Hablamos no sólo de redes sociales y sus usos cotidianos, limitados o no, sino de la penetración que han tenido en los Juegos Olímpicos. Desde Londres se incrementó el número de usuarios que tuitearon alrededor de los Juegos Olímpicos. Lo importante aquí no es todo lo que tuitearon, facebokearon, o youtubearon, sino el impacto que tuvieron los mensajes de los millones de usuarios de éstas y otras redes sociales. Más allá del dato cualitativo, lo importante es lo que esos impactos generaron en las diversas industrias culturales, deportivas, cinematográficas y otras. Lo que pasó fue una modificación en la manera de contar historias deportivas, no sólo en los medios especializados en deporte, sino en muchos usuarios que a través del deporte construyen un entretejido digital para contar lo más importante de los juegos: historias. Pasó en el Mundial 2014, en la Euro 2016 y pasa hoy día en Río de Janeiro (Rojas Torrijos, 25: 2015).Así, las revistas interactivas, que no digitales, generan un nuevo comportamiento y un nuevo impacto, tanto en el periodista deportivo como en el usuario, que ve reflejado en un medio de comunicación sus propias iniciativas digitales. Muy pocos medios como NBC Sports, BBC Sports, Marca Digital, NY Times, entre otros, entendieron al usuario de redes sociales e imitaron su modelo. La información ya no fue digital y la transmisión del conocimiento fue del usuario al medio, que se dio cuenta de que tenía que interactuar, no transmitir. Las revistas digitales tienen una base tecnológica donde Google Maps, Google Alert, Twitter ADS y otras herramientas cognitivas son utilizadas para generar información que permita, al periodista y al usuario, generar información para sus seguidores o sus lectores. Los Megaeventos deportivos permiten cambiar la cultura del consumo de medios. Esta arborescencia informativa permite tener al mismo tiempo texto, video, podcast, fotografía y redes sociales transversales que nutren las mismas notas, como tuits de los usuarios que entran en la información generada por el medio, para tener no solamente un apuntalamiento de credibilidad sino una interacción directa con el usurario, lo que le da un sentido de familiaridad e interacción digital; a los usos y costumbres del usuario de hoy día, le da credibilidad. NÚMERO 1 | AGOSTO de 2016 En el contexto de los Juegos Olímpicos, existen el sistema de información y el sistema de comunicación, que generan este tipo de multi-comunicación transversal donde confluyen millones de puntos de información que, más allá de si son creíbles o no, son difíciles de discriminar. La información tiene un sentido egoísta cuando a partir de 140 caracteres perdemos la perspectiva y con un comentario, limitado a esa “comunicación”, decimos cosas no pensadas. Sin embargo, adquiere un sentido arborescente, cuando en un tuit existe un dato o datos que nos permiten acceder a la información de forma altruista, contextual y profunda, porque no sólo se combina en esa narrativa digital el texto, sino también la imagen, el dato, la gráfica o la fotografía. En este sentido, se hace necesario pensar y aplicar ciertos sistemas de conocimiento mediante ciertos sistemas de operación, que permitan entender la multi-generación de información de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El planteamiento presentado aquí es un sistema socio-cibernético de información que pretende estar organizado con base a las tecnologías de investigación en sociedad, cultura y comunicación y aquellas que promueven la vida dialógica y dialéctica de la sociedad (Galindo, 2011: 30). para decidir desde un medio o desde una red social, a partir de un usuario común y corriente, los contenidos deportivos, económicos, políticos y sociales de un megaevento deportivo del tamaño de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (Rojas Torrijos, 34: 123). Los componentes de la narrativa digital de Río de Janeiro, como la de cualquier evento deportivo, tienen cinco componentes principales de acuerdo a los análisis de Google, Twitter y Facebook: los datos, la información, el conocimiento, la idea y la sabiduría que se tiene, no sólo del deporte, sino de todo lo que le rodea. El primer componente es básico porque sustenta la información numéricamente y le da contundencia. La información es la base tecno-social que sostiene cognitivamente el fenómeno, deporte o contexto estudiado dentro del megaevento. La información es múltiple; la diferencia entre el medio y el usuario que la sube es que si el medio es profesional, ético y disciplinado, se tendrá un proceso de edición, corrección de estilo y configuración de esa misma información de forma y fondo. El usuario que sube información, si bien en términos tecno-sociales sabe construir cada paso –como subir, texto, video, fotografía, podcast, etc. –, no tiene un rigor informativo para discriminar la información. Sin embargo utiliza todos los elementos de la narrativa digital de manera cotidiana. El conocimiento puede ser técnico, tecnológico, científico o incluso de sentido común; la manera en como lo presentamos es lo que da la idea del acontecimiento. La idea es la forma en cómo ofertamos y ofrecemos la información. Ahí entran otros elementos cognitivos de calidad como el diseño, la escritura del texto y la claridad de los mismos que le dan forma a la idea. La sabiduría, como quinto elemento, es la forma virtuosa como se unen los elementos que confluyen en una información. La sabiduría integra elementos de contenido junto con estrategias digitales propias de la red; pero también intervienen desarrollos tecnológicos como dispositivos móviles, desarrollo de aplicaciones que se combinan con un conocimiento profundo del lenguaje que desarrolla dichos sistemas digitales. En la sabiduría, el factor humano interviene de manera eficaz, con diversas inteligencias que confluyen para realizar un contenido digital en el megaevento, como ingenieros en sistemas, desarrolladores de aplicaciones con conocimiento profundo del deporte, periodistas, sociólogos, redactores, tipógrafos, diseñadores, etc. Las narrativas digitales en el deporte obligan cada día a plantearse un reto de contenidos, pues no sólo debe confluir contenido televisivo (como el caso de Claro Sports), sino contenido de redes sociales, bi-alimentado por los medios y por los usuarios, desde todas las plataformas antes mencionadas. Estamos ante el proyecto de construcción de una perspectiva de conocimiento tecno-social, basado en las narrativas digitales que parte esencialmente del deporte. Esto supone aplicarlo a una variedad heterogénea de textos, discursos, puntos de vista, plataformas digitales, que además se viralizan. En una definición cerrada de comunicación esto no cabría bajo ninguna circunstancia. Los medios de comunicación masiva han dejado de ser el único objeto legítimo y legal de estudio. El deporte ha hecho que esto sea superado por las nuevas narrativas digitales. La interacción digital es lo que ahora legitima el discurso y le da forma. Hoy estas narrativas deportivas son el nuevo espacio conceptual que ya incluye nuevos objetos que también se pueden estudiar, incluso, dentro del campo de la comunicación. La difusión de los contenidos digitales desde todas las plataformas y ángulos posibles a través del deporte y en el contexto de un megaevento deportivo, abona a un nuevo modelo de acción que actúa, impacta y mide al mismo tiempo. Un modelo sistémico de comunicología posible a través del deporte. Bibliografía Galindo, J. 2011 Ingeniería en Comunicación Social y Deporte (México: INDECUS). Rojas Torrijos J. 2016 Periodismo de Calidad, España. Disponible en: http://www.cuadernosdeperiodistas.com/la-creciente-banalizacion-los-contenidos-deportivos/ 11-agosto 2016. Rojas Torrijos, J. 2015 Periodismo deportivo de Calidad, España. Disponible en: http://www.correspondenciasyanalisis.com/ es/pdf/v4/pe/3_periodismo_deportivo.pdf 9-agosto-2016. EQUIPO Coordinación Periodística: Pablo Alabarces Diseño y arte: Marcelo Giardino Producción web: Juan Sebastián Higa Editor: Pablo Gentili www.facebook.com/CLACSO.Oficial @_CLACSO cuadernosdelasolimpiadas.clacso.org LIBRERÍA LATINOAMERICANA y CARIBEÑA de CIENCIAS SOCIALES LIBROS REVISTAS ENCICLOPEDIAS COLECCIONES www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana clacso.org Secretaría Ejecutiva Estados Unidos 1168 | C1011AAX | Ciudad de Buenos Aires, Argentina Tel. [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | [email protected] | www.clacso.org